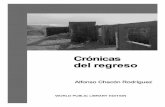las crónicas de segunda cita - CENTRO CULTURAL PABLO ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of las crónicas de segunda cita - CENTRO CULTURAL PABLO ...
Guillermo Rodríguez Rivera
LAS CRÓNICASDE SEGUNDA CITA
Ediciones La MemoriaCentro Cultural Pablo de la Torriente Brau
La Habana, 2016
Centro Cultural Pablo de la Torriente BrauEdiciones La MemoriaDirector: Víctor CasausCoordinadora: María SantuchoEditora jefa: Isamary Aldama Pando
Edición y corrección: Enrique RodríguezDiseño del perfil de la colección: Héctor VillaverdeDiseño de cubierta y emplane: Ela Bello
© Guillermo Rodríguez Rivera, 2016© Sobre la presente edición: Ediciones La MemoriaCentro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 2016
ISBN: 978-959-7218-54-8
Ediciones La MemoriaCentro Cultural Pablo de la Torriente BrauCalle de la Muralla No. 63, La Habana Vieja,La Habana, [email protected]
7
Al lector
Víctor Casaus, además de ser poeta y ensayista y el innegable promotor de la novísima trova cubana, lleva su capacidad de promover mucho más allá del culto a la guitarra, que ha conce-bido limpia de polvo y paja.
A ello le ayudan los diversos instrumentos que ha conformado en el Centro Pablo de la Torriente Brau, que dirige y que incluye una editorial capaz de poner en blanco y negro muchos textos interesantes. Por eso, me honró que me propusiera editar una selección de las crónicas que he publicado en Segunda Cita, el blog de Silvio Rodríguez, casi desde que se fundó.
Debo decir que inicialmente no me pareció posible conformar un libro con esos trabajos, pero la joven Patricia Ballote Álvarez se encargó de recopilarlos y al final he topado con más de trescientas páginas que hablan de casi todo lo humano y de un poco de lo divino.
En verdad, la de periodista fue una de mis primeras vocacio-nes. Y ciertamente el primero de mis trabajos. Empecé a los 18 años escribiendo para la revista Mella, que era el órgano de la Asociación de Jóvenes Rebeldes. Llegué allí para hacer crítica de cine, pero, muy rápido, Carlos Quintela y Esther Ayala, director y jefa de redacción de la publicación, me fueron convenciendo para que abordara muchos otros asuntos, para que verdaderamente me convirtiera en un periodista. Mella fue un sitio donde empezamos a madurar muchos jóvenes picados por la voluntad de escribir, de hacer una obra de cultura: allí se fraguó mi amistad con Víctor Casaus y Silvio Rodríguez.
Periodista fui también después, cuando Edel Suárez me invitó a ser redactor cultural en Radio Reloj Nacional, que él dirigía, o cuando trabajé como secretario de redacción de la revista Cuba o, después, en la revista RC, que dirigía Lisandro Otero.
8
En algún momento pensé en ser periodista titulado, pero luego me convencí de que el oficio del periodista no es en verdad un saber teórico, sino una habilidad que se adquiere a partir, sin duda, de una formación humanística. José Martí, el mayor de los periodistas cubanos, no estudió la profesión, sino que fue abogado y doctor en Filosofía y Letras.
Ahora mismo no recuerdo si Silvio me invitó a colaborar en su blog, o se me ocurrió a mí enviarle algún trabajo que presumía que no iba a poder colocar en otro sitio. Lo cierto es que Segunda Cita hizo renacer a aquel periodista de mi primera juventud, tal vez jubilado demasiado pronto. Un día me preguntaron: “¿Por qué usted no tiene un blog?”. Respondí: “¿Quién dice que no lo tengo? Mi blog es Segunda Cita”. En verdad, lo quiero como una parte mía.
En estos días, releyendo estas páginas y otras más que creí que no hacían el grado para estar aquí, he comprobado cuánto he escrito para Segunda…, también acaso porque la generosidad de su dedicado editor me ha permitido expresarme con una libertad que no ceso de agradecerle.
Estas crónicas abordan asuntos nacionales ‒casi siempre po-lémicos‒ e internacionales, pero preferí no encasillarlas así, tal vez porque hay algunas que transitan de un lugar al otro, en un mundo interconectado. Me pareció mejor dejarlas aparecer generalmente con la misma naturalidad con que se publicaron.
Algunas veces incluyo algún comentario casi siempre discre-pante sobre algunas de ellas y mi respuesta al mismo.
Las hay de muy variados tiempos, y también muy variados colores, pero creo que todas ellas tienen algo que decirnos hoy. Ojalá el lector me acompañe en ese parecer.
Guillermo rodríGuez rivera
9
Aquella ofensiva26 de junio de 2010
Hace un par de semanas escribí una nota sobre Segunda Cita, el último disco de Silvio Rodríguez. Allí sostenía ‒sin pretender originalidad, porque el propio Silvio lo había dicho al presentar el fonograma en Casa de las Américas‒, que este era un disco intensamente vuelto hacia la realidad de Cuba.
En sus escasas cuatro cuartillas ‒la reseña estaba destinada a ser publicada en uno de nuestros periódicos, cosa que por fin no ocurrió‒ se aludía a claras alusiones del trovador a los males actuales del país y citaba estos versos de la canción que justa-mente da título al disco:
Quisiera ir al punto nacientede aquella ofensivaque hundió con un cuño impotentetanta iniciativa.
Y decía yo que, presentados los versos como lo hacía el diario madrileño El País, pareciera que la ofensiva era la propia Revolu-ción Cubana de 1959, mientras que los versos realmente aludían a la Ofensiva Revolucionaria de marzo de 1968, que liquidó en el país toda actividad económica que no fuera la estatal: medianas empresas (de las que quedaban pocas), pequeñas empresas y hasta el puro trabajo privado individual.
Comentaba yo algunos de los males que trajo la Ofensiva de marzo de 1968, pero el espacio de aquella reseña apenas si me dejaba tiempo para abundar. Como sabe todo el que me conoce, yo no soy economista, sino apenas escritor, filólogo y profesor. Estoy seguro de que no soy la persona mejor dotada para llevar
10
adelante lo que ahora me propongo hacer: examinar con cierta hondura aquella ofensiva y sus consecuencias. He esperado en vano que alguno de los numerosos y brillantes economistas y sociólogos que tenemos lo hiciera, seguramente mejor que yo, pero quien se lanzó con una alusión fue el trovador, así que me imagino que, en este inning, no merecerá anatema el poeta por creer que la economía es demasiado importante como para de-jársela a los economistas, quienes, encima de eso, no acaban de entrar al cajón de batear.
En marzo de 1968, hacía unos buenos siete años que todos los sectores fundamentales de la economía cubana eran manejados por el Estado y nuestro gobierno. Todas las industrias de importancia, todas las grandes fábricas, toda la banca, más del 70 % de todas las tierras del país, los centrales azucareros, la minería, la extracción y refinación del petróleo, todo el comercio de exportación e impor-tación, todas las líneas de carga por camiones, los ferrocarriles, las líneas de autobuses urbanos e interurbanos, los grandes hoteles, las grandes tiendas, los grandes centros de entretenimiento, la prensa, la radio, la televisión, los centros educacionales y de salud y a ello habría que añadirle un largo, casi interminable etcétera, los poseía y los hacía funcionar el Estado cubano.
¿Quedaba algo fuera del aparato estatal? Quedaba, cómo no. Quedaba una impresionante red de pequeños centros de elabo-ración de innumerables productos, la red del comercio minorista de las ciudades ‒bodegas, panaderías, carnicerías, puestos de frutas y viandas, pescaderías, fondas, mínimos restaurantes, bares (solo en La Habana había 880), gasolineras, quincallas, talleres de diversos rubros: de mecánica automotriz, de arreglos de electrodomésticos, poncheras, barberías, peluquerías, hela-derías, etcétera, etcétera, etcétera.
Todo esto era una suerte de infraestructura de economía po-pular, que subsistía al amparo de la familia.
Todos estos pequeños negocios fueron “intervenidos”. Se había llegado a unos extremos que jamás habían soñado Marx y En-gels: la socialización del puesto de fritas. Una clara mayoría de estos negocios fueron simplemente cerrados, no estatalizados, porque todo este laberinto productivo y comercial ‒hondamente relacionado con la vida real‒ estaba hondamente reñido con los modos de organización del Estado cubano, y yo diría, con los de
11
cualquier Estado. Sencillamente, no podían ser asimilados por el elefantiásico Estado.
Si un hombre tenía una mínima ponchera, digamos, en el patio o el garaje de su casa, no había otro personal que él mismo. El propio sujeto era propietario del lugar o lo tenía rentado: repara-ba el ponche en el neumático, daba mantenimiento al equipo que utilizaba para hacer su trabajo, limpiaba el lugar y se procuraba los insumos que eran necesarios para coger el ponche porque, si no podía comprarlos producidos por alguna empresa estatal, siempre habría algún productor privado con quien arreglar el suministro de tales insumos, imprescindibles para realizar su trabajo. El propio ponchero cobraba al cliente y administraba las realmente modestas entradas del negocio. De ellas vivían, también modestamente pero sin que nada esencial les faltara, el operario y su familia.
Cuando la exigua ponchera fue estatalizada, tuvo que ser asignada a alguna empresa que reuniera a poncheros o, si ello no era posible, al menos tuvo que reunirse con practicantes de oficios semejantes. El humor popular, por esos años, hizo surgir entidades insólitas, como fue por ejemplo la ECOCHINTIM, esto es, la Empresa Consolidada de Chinchales y Timbiriches.
Pero cada una de estas unidades debía tener, al menos, un ad-ministrador, un responsable de mantenimiento y un auxiliar de limpieza, además de mantener el local, pagar la mensualidad del teléfono, y ya no había una persona y su familia a mantenerse con los ingresos de la microponchera, sino que eran al menos cuatro familias las que debían vivir de esas magras entradas.
Alguien debería haber calculado cuánto descendieron los volú-menes de producción o la cuantía de los servicios en estos negocios estatalizados y cuántas nuevas dificultades aparecieron para caer encima de las que ya soportaba la población, pero por esos años se decidió que los contadores públicos tampoco debían existir.
Hacía seis años que se había decretado el bloqueo económico, comercial y financiero por el gobierno de los Estados Unidos. Ese mismo año de 1962 apareció la libreta de abastecimiento y los cu-banos debimos enfrentar una creciente desaparición de las piezas y los recambios en un país que estaba casi totalmente montado sobre tecnología norteamericana, desde los tomacorrientes hasta las cocinas de los hogares.
12
En esas circunstancias, el valor de los operarios que ejercían los oficios que solucionaban los problemas que son inevitables en la vida cotidiana, ideando incalculables innovaciones y sustituciones, crecía claramente. Pero esos oficios ‒el electricista, el plomero, el carpintero, el mecánico, el cristalero, el cerrajero, entre otros‒, que se trasmitían de padres a hijos por generaciones, empezaron a ser denostados: se les llamaba a los que los ejercían, despectivamente, como a los vendedores callejeros, merolicos, tomando una expresión extraña al léxico cubano, procedente de una telenovela mexicana.
En las calles de Cuba, donde habían aparecido pregones inmor-tales como El manisero o las Frutas del Caney, surgió un género insólito que cabría llamar el antipregón. Uno veía a un señor conversando animadamente en una esquina de Centro Habana, y cuando cruzabas a su lado, el tipo bajaba la voz hasta ser casi un susurro y te decía, como quien comunica la contraseña de un espía: Maní, maní.
Hoy el doctor Eusebio Leal, historiador de La Habana, para la noble y extraordinaria tarea que ha sido y es la restauración de la ciudad ha tenido y tiene que recuperar esos oficios que la Ofensi-va del 68 condenó prácticamente a la extinción. Ejercerlos fuera del Estado se convirtió en actividad ilegal, fuertemente multada por las instancias jurídicas correspondientes. Lógicamente, ser practicante de un oficio había devenido delito y, en consecuencia, los precios del trabajo de esos oficios se encarecieron.
Pero como esa actividad no era permitida, en ninguna tienda estatal se vendían los insumos que estos operarios necesitaban y los negocios privados que podían procurarlos habían desaparecido. Los operarios que habían decidido continuar trabajando a pesar de la prohibición, tenían que procurarse esos insumos por vías fraudulentas, porque las legales estaban cerradas. Pero la vida es infinitamente más fuerte que todas las burocracias: a pesar de que los sabios funcionarios habían decretado como ilegal y capitalista el trabajo de los plomeros, la desviada, la diversionista pila del agua del fregadero empezaba a gotear y había que cambiarle la zapatilla o sustituirla. Y había que conseguir los insumos, la zapatilla o la llave misma, allí donde único los había: en los incontrolados almacenes del Estado, que almacenaban infinitas cosas que envejecían, se deterioraban allí sin usarse. La única puerta abierta era la del robo.
13
Los comercios que tenían que ver directamente con el diario abastecimiento de las familias ‒bodegas, carnicerías, panaderías, lecherías, etcétera‒ habían sido operados durante los primeros años del racionamiento, desde 1962, por sus dueños.
Recuerdo a esos dueños de bodegas que permanecieron en la Cuba socialista y que manejaban sus comercios con una honradez que hoy se echa de menos.
Hasta entonces el detallista estafaba a su cliente, si lo hacía, dándole una “libra” de catorce onzas. Pero eran pocos los que incurrían en ello: se habían habituado a tratar con una clientela que era su vecina, y sabían que debían ganarse esa clientela que, antes del racionamiento, podía comprar libremente en cualquier tienda de víveres. Estos viejos pequeños propietarios vivían decentemente, pero ninguno se había enriquecido vendiendo arroz, frijoles, aceite, azúcar y café.
En lugar de Vicente, el hijo cubano de gallego que vendía en una bodega de la calle 22 de El Vedado, empezaron a aparecer unos administradores y bodegueros nombrados por la empresa del MINCIN que traían como aporte esencial al comercio cubano la creación de la “libra” de doce onzas que, en ciertos comercios, ahora ha llegado a ser de diez y hasta de ocho.
Paulatinamente los consumidores empezamos a darnos cuenta de que la Ofensiva Revolucionaria que había querido estatalizar-lo todo y hacer total el socialismo, había ido creando una serie de negocios privados sostenidos por el Estado.
Visito con cierta regularidad un establecimiento de pan y dulces en el que habitualmente compro el pan que la familia debe consumir por varios días. Allí, como en otras unidades de la cadena, se comercializa un pan de contextura suave, a 3 pesos la unidad. Resulta más agradable, más fácilmente con-servable y de más calidad que el habitual pan de 10 pesos que se vende en la misma cadena, y al que no le ponen la grasa que debe llevar.
La última vez que llegué a la panadería de la que hablo, estaban colocando en los mostradores los panes suaves, pero me pareció enseguida que esos debían tener otro precio, porque eran casi la mitad del tamaño de los que habitualmente vendían allí. Cuando pregunté, el panadero me informó que esos panes también valían 3 pesos cada uno.
14
Obviamente, producir uno llevaba como mínimo un 40% menos de la harina, la grasa y la levadura que se emplea para hacerlo con el peso establecido. Si ese cálculo que hice a ojo de buen cubero se aproxima a la verdad, cuando la panadería vende 100 unidades, está empleando en ellos únicamente el 60% de la materia prima que tenía asignada para confeccionarlos. Hay un 40% de materia prima que no se empleó y que los operarios usarán después en producir más de 60 panes que venderán al mismo precio y se embolsarán el importe de la venta. Ellos y el administrador de la unidad, que debía chequear el peso del pan que vende.
Así pues, el Estado mantiene el local de la panadería y su equi-pamiento, la surte de harina, grasa y levadura, paga la electricidad que consume y los salarios del administrador y de todos los traba-jadores, que disponen además, fraudulentamente, de un 40% de las ganancias, que se obtienen vendiéndole al pueblo un pan que pesa mucho menos de lo que debe pesar. Cualquier pérdida de la panadería ‒un saco de harina que se eche a perder, por ejemplo‒ es asumida en su totalidad por el Estado. El neoliberalismo jamás soñó empresas capitalistas con tales ventajas.
Los servicios informativos de la Televisión Cubana trasmiten unos éticos y combativos cortos en los que los usuarios discuten con los detallistas y exigen victoriosamente el peso que pagan.
Esa es una cómoda, injusta y cargante manera de decirle al pueblo que su deber es exigirle al que despacha, porque nadie le exige al administrador que debe vigilar y sancionar al que maltrata o roba a sus clientes. ¿No será que el administrador participa de las ganancias?
Creo que debe pensarse mejor el empleo de esa consigna que apa-rece a menudo en nuestros medios: tal actividad es tarea de todos.
Es importante concienciar a la población sobre temas que son de su interés, y que irán mejor si el pueblo asume su papel en ellos, como son, por ejemplo, los temas de salud y medio ambien-te, pero ello no puede servir para olvidar que toda tarea tiene un responsable que cobra por hacerla: el orden público, la protección a la propiedad colectiva e individual, por ejemplo, no es tarea de todos sino, esencialmente, de la PNR. Cuando decimos que algo es tarea de todos, podemos disolver la responsabilidad de quien verdaderamente la tiene.
15
Pero volvamos a nuestro tema: la Ofensiva de marzo de 1968.En la actualidad se habla de las plantillas infladas en nues-
tros centros de trabajo. El presidente Raúl Castro ha dicho muy recientemente que los especialistas han calculado que de los millones de trabajadores que cobran sus salarios en las distintas dependencias del Estado cubano, sobra más de un millón.
El proyecto socialista cubano siempre tendió a poner la carreta delante de los bueyes. El Estado revolucionario cubano garantizó, desde su misma aparición, pleno empleo al pueblo cubano. Pero debía tenerse en cuenta que muchos de esos puestos de trabajo no tenían la correspondencia en la producción o la actividad en servicios que hacían los que los ocupaban. Se hacía más bienestar social que economía.
Esa tendencia no disminuyó nunca, y sus resultados han hecho crisis varias veces, sin que se fuera nunca al fondo del problema. El país casi se arruinó a raíz de la Ofensiva de marzo de 1968 y de la utópica zafra de 1970, que quiso ser un avance decisivo para conseguir la independencia económica de la nación. La solución a los problemas que entonces se generaron fue la entrada de Cuba en el CAME, lo que palió muchas insuficiencias de la economía cubana. Ello, hasta el fin de la URSS y del campo socialista eu-ropeo, que nos hizo entrar en el crítico período especial.
Nos ha salvado de males mayores, en la última década, la aparición de una Venezuela revolucionaria y del proyecto in-tegrador del ALBA.
Habría que decir, con justicia, que esa tendencia revoluciona-ria y progresista que se advierte en América Latina, gobiernos de izquierda electos como los de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Brasil, no habría sido posible sin la existencia y la resistencia de la Revolución Cubana.
Cualquier proyecto progresista y destinado a favorecer los intereses de nuestros pueblos, que había aparecido en esta zona del mundo, fue implacablemente aplastado por el imperialismo norteamericano, liquidador del proyecto reformista de Árbenz en Guatemala, y del proyecto de la transformación social pa-cífica, que encabezó en Chile el presidente Salvador Allende. Durante décadas el imperio norteamericano, para mantener sus intereses, promovió y mantuvo las más sangrientas tiranías latinoamericanas, llamáranse sus jefes Somoza, Trujillo, Juan
16
Vicente Gómez, Batista, Pérez Jiménez, Stroessner, Pinochet, Videla, Castelo Branco, entre otros muchos militares formados en los Estados Unidos e instruidos para asesinar a sus pueblos.
Cuba fue el primer país que enfrentó exitosamente el poder del imperio y ello es algo que ha permitido el cambio que ha generado un proyecto integrador como el ALBA y que, por supuesto, el imperio no le ha perdonado a la Revolución Cubana.
Si se quiere “desinflar” esas plantillas en las que casi todo el aire lo ha puesto la política paternalista del Estado, habrá que permitir que quienes pierdan sus improductivos puestos laborales puedan hacer cualquier actividad que no sea delictiva, porque hacerlos abandonar sus empleos para echarles encima el mar de prohibiciones que existen para realizar cualquier trabajo mandaría directamente esa masa a delinquir, pues esa sería la única manera que tendrían para subsistir ellos y sus familias.
Las pequeñas y medianas empresas y el trabajo privado indi-vidual son necesarios en la Cuba actual, a pesar de que algunos ven estos resortes como capitalistas, porque pueden explotar en algún grado, trabajo ajeno. Pero tienen una insalvable justifica-ción de existencia: son imprescindibles para el socialismo cubano, que apenas está en construcción y al que hay que redefinir en muchos aspectos. Digo, si el socialismo cubano aspira, como ha dicho el presidente Raúl Castro, a mantenerse de sí y a gastar lo que verdaderamente produce. Al fin y al cabo, es cumplir as-piraciones centrales de nuestros próceres y de nuestra historia. Cuando en las primeras décadas del siglo XX Rubén Martínez Villena pedía una carga para matar bribones, era también para que la República se mantenga de sí / para cumplir el sueño de mármol de Martí.
El general presidente lo ha dicho de modo terminante: sin una economía sólida y dinámica, sin eliminar gastos superfluos y el derroche, no se podría avanzar en la elevación del nivel de vida de la población, ni será posible mantener y mejorar los elevados niveles alcanzados en la educación y la salud que gratuitamente se garantizan a todos los ciudadanos.
Creo que ahora se requiere casi una discusión filosófica, porque los enemigos de las ideas que desarrollo aquí quieren convertir este asunto en una cuestión principista. Aceptar ese retorno de formas de producción no socialistas sería ceder en
17
los principios ante el capitalismo, piensan los que se oponen a la restauración de la mediana y la pequeña empresas privadas. Vamos a discutir ese punto.
El profesor portugués Buenaventura de Souza Santos (Coím-bra, 1940) ha sido editado recientemente en Cuba, a raíz de haber obtenido en el pasado año 2006, el Premio de Ensayo Ezequiel Martínez Estrada, que concede Casa de las Américas. Su ensayo se titula La universidad del siglo XXI. Pero este acercamiento a la pedagogía y las teorías de la enseñanza es apenas una faceta en el trabajo de este hombre, auténtico pilar intelectual de la izquierda, con una vasta obra traducida a varios idiomas sobre epistemología, teoría del derecho, movimientos sociales, y que es uno de los animadores del foro social de Porto Alegre.
Dice el profesor De Souza Santos que una sociedad socialista no es aquella donde todas las relaciones que existen son socialistas, sino donde las relaciones socialistas hegemonizan a las demás y las hacen trabajar en la dirección de sus objetivos. ¿Era socialista Cuba entre 1961 y 1968, donde subsistían formas de propiedad privada? Yo diría que sí, e incluso me atrevería a decir que era más socialista que la sociedad cubana actual. No tenía males que solo aparecieron o se recrudecieron intensamente después del paso en falso que fue la Ofensiva de marzo de 1968.
¿Puede un sistema valerse de mecanismos que no son autóc-tonamente suyos para avanzar? Creo que sí, definitivamente, como asegura el profesor De Souza.
Sus enemigos de extrema derecha acusan a Barack Obama de impulsar una medida socialista, al referirse a la ley de salud promovida por el mandatario y, aunque con modificaciones, hace poco aprobada por el congreso norteamericano. Y tienen razón.
Esa idea de dar cobertura de salud gratuita a todos los sectores de la población, con independencia de su estatus económico, es una medida socialista que, sin embargo, no transformará en socialista la sociedad capitalista que son los Estados Unidos de América, pero responde a reclamos que el capitalismo no puede resolver, y contribuye a la estabilidad del sistema capitalista, hegemónico allí.
Hay quienes afirman que si, por ejemplo, tenemos ciudadanos económicamente independientes (y esa independencia siem-pre sería relativa), no se verían obligados a asistir a un acto
18
convocado por el Estado revolucionario, pero a mí me parece que la Plaza de la Revolución se abarrotaba cuando teníamos trabajadores independientes que, por qué no, pueden y deben ser aliados de nuestra Revolución.
El presidente Raúl Castro lo dijo en el reciente congreso de la UJC: “la unanimidad absoluta generalmente es ficticia y, por tanto, dañina”.
Aspiremos a la presencia en la Plaza de los que lo hagan con sinceridad (son la clara mayoría) y convenzamos a los que crea-mos que debemos y podemos convencer. Creo, además, que si el conjunto de la sociedad empieza a mejorar, ello contribuirá al me-joramiento de la perspectiva ideológica y política de los cubanos.
Si esas plantillas infladas comienzan a desinflarse como la eco-nomía lo demanda, para que el dinero circulante de los salarios existentes corresponda a los bienes creados en la producción y los servicios, habrá que darles otras posibilidades a esos traba-jadores que tendrían que salir de las nóminas del Estado. No todos querrían o podrían aceptar las opciones prioritarias que, en las circunstancias actuales, el Estado está en condiciones de ofrecer: construcción, agricultura, enseñanza, policía.
Estas nuevas empresas empezarían a ser una alternativa la-boral, a cuyos empleos podrían aspirar muchos cubanos.
Claro está que en el año 2010 es imposible reconstruir lo des-mantelado en 1968. Seguro ha muerto un importante número entre los que eran entonces medianos y pequeños empresarios o simples trabajadores particulares. Quién sabe cuántos aban-donaron el país y cuántos se vieron obligados a encauzar sus vidas de otra manera. Siempre no se puede volver a empezar.
La posibilidad que tenemos no es la de restaurar, porque seguramente a una buena porción de los que entonces vieron esfumarse sus empresas o talleres, si estuvieran en condición de recibir la oferta, es seguro que les parecería por lo menos irónica.
La posibilidad, ahora, es la de construir.No descarto ninguna posibilidad a la hora de materializar el
proyecto, pero no me gustaría que en ello estuviera en primer plano el dinero aportado por emigrantes, que acaso serían los que más cómodamente estarían en condiciones de colaborar, a través de sus familiares, al establecimiento de estas empresas. No sé tampoco qué papel podría desempeñar la inversión extranjera en
19
negocios que trabajarían únicamente con la moneda que gana y gasta el cubano de a pie. Recuerdo, sin embargo, que ETECSA es una empresa mixta que brinda servicios en moneda nacional.
Deben estudiarse todas las propuestas, pero el modo que me parece más justo y que resulta más en concordancia con nues-tra historia y nuestra realidad es la creación de cooperativas nucleadas en torno a una actividad determinada ‒mecánica, barbería, peluquería y salones de estética, podólogos, cerrajeros, plomeros, electricistas, carpinteros, entre otros‒ que pudieran convertirse, a corto plazo, en las bases de empresas medianas y pequeñas, a las que habría que ayudar en su despegue hasta que puedan desarrollarse autónomamente y empezar entonces a aportar dividendos a la sociedad en forma de impuestos so-bre ingresos, nunca de patentes que se pagan sin que existan ganancias. Esos mecanismos son saboteadores del trabajo por cuenta propia: ya se han probado y han fracasado.
La cooperativa debe llevar una seria contabilidad de gastos e in-gresos y pagar sus impuestos con arreglo a las ganancias. Se trata de un impuesto sobre ingresos y no de una cómoda patente que la ONAT establece para ahorrarse el trabajo de calcular efectivamen-te las cifras de ingreso sobre las que debe cobrarse el impuesto.
En su etapa inicial, el primer objetivo es el resurgir de estas formas de producción y no crearle de entrada obstáculos que más bien pareciera que pretenden conseguir su fracaso. Hay que dar-les confianza en que se necesita de su existencia y no que se las alienta hoy para hacerlas desaparecer a la menor oportunidad.
Acaso nuestra dirigencia piense que, hoy por hoy, el Estado cubano no maneja la liquidez suficiente para ayudar a desarro-llar estos proyectos. Yo creo que hay que confiar en la probada diligencia del cubano para llevar adelante una empresa que de veras le importe. Esa sería una condición de la que jamás podrían prescindir estos proyectos. Por otra parte, no todas estas coope-rativas tendrían que empezar simultáneamente. Pero las que puedan hacerlo, deberían comenzar a organizarse lo antes posible.
Habría que privatizar gradualmente el comercio minorista, hasta que los detallistas posean los comercios que regentean, mantengan los establecimientos y contribuyan asimismo, a partir de sus ganancias, a colaborar con el incremento del presupuesto estatal, el presupuesto de todos.
20
Cómo organizar estos procesos debe quedar en manos de nuestros economistas.
Amigos, compañeros: en estas sucesivas monsergas me he sa-cado del pecho, a lo peor inútilmente, algo que tenía atravesado en él desde hace cuánto tiempo. Le agradezco a mi hermano Silvio Rodríguez, que me ayudó con el puñado de estupendas canciones de Segunda Cita. Por ello, no se me ocurre terminar esta serie sino con unos hermosos versos de ese disco, que acaso expresen lo que los revolucionarios de mi generación seguimos siendo, más de 40 años después:
Seguimos aspirantes de lo mismoque todo niño quiere atesorar:una mano apretada en el abismo,la vida como único extremismoy una pequeña luz para soñar.
21
La literatura invisible5 de enero de 2014
La concesión de los dos más recientes premios nacionales de literatura ‒los otorgados a Leonardo Padura y Reina María Ro-dríguez‒ me han ayudado a acabar de definir unas ideas cuyo germen tenía en mente desde meses atrás.
Lo primero que me gustaría aclarar es que admiro la obra del novelista y la poetisa.
La poesía de Reina María (su autora está llegando ahora a los 60 años) me interesó desde que apareció La gente de mi barrio, el primero de sus poemarios.
Me pareció entonces que, de modo bastante obvio, ese libro estaba en la dirección de la poesía que venía, en estilo y asuntos poéticos, de la manera que caracterizó nuestros años 60, desde el cuaderno que mejor y primero la representó: Historia antigua, de Roberto Fernández Retamar, de 1965.
No tuve duda entonces de que, tanto por su fecha de nacimiento como por su trabajo poético, Reina María se colocaba como un claro final de la poesía conversacional que había sido el centro del trabajo de los poetas de mi generación aunque, en manera alguna, constituyó el único modo que ella tuvo de expresarse.
Puedo decir que, cuando en 1984 fui miembro del jurado de poe-sía del Premio Casa, me complació contribuir a otorgarle a Reina María ese importante premio por su libro Para un cordero blanco.
A la poesía conversacional rinde también tributo la voz de Nancy Morejón (1944) con poemarios como Amor. Ciudad atribuida y, sobre todo, Richard trajo su flauta y otros argumentos, de 1967. Pero, después, la poesía de Nancy enrumba por caminos diferen-tes: el hallazgo poético de su negritud y el culto a una expresión signada por el amor a la palabra lujosa, que le trae su formación
22
en la tradición poética francesa. Sin embargo, Nancy tiene, desde bien temprano, el Premio Nacional de Literatura, que todavía le falta a otra esencial voz femenina que ‒a mi modo de ver‒ debió recibirlo antes que Reina María. Estoy hablando de Lina de Feria.
Todavía más que la de Nancy, la de Lina representa esa poesía de la oscuridad, del enriquecedor laberinto de la palabra que, en la poesía cubana, permanentemente aparece al lado de la poesía de la claridad. Creo que, además, Lina ha tenido más incidencia que Reina María en el trabajo de las nuevas promociones de poetas cubanos.
A ese ámbito casaliano de la oscuridad pertenece también la obra de Raúl Hernández Novás, a quien se ha colocado como representante de la generación de los años 80, denominada por algún crítico por su fecha de irrupción en la difusión de la lite-ratura, pero, como se ve, en la que puede resultar esencial una voz que pertenece a la generación que la precede.
Nacido en 1947 ‒tres años después que Nancy Morejón y Luis Rogelio Nogueras, dos después que Raúl Rivero‒ Hernández Novás es un hombre de esa generación, que no pudo expresarse en los años 70, en los que le habría correspondido naturalmente comenzar a publicar, porque es ese el momento dogmático del Quinquenio Gris, en el que no es admitida una poesía como la de Raúl, que tiene que esperar hasta los años 80 para empezar a darse a conocer. Pero esa circunstancia sociológica no autoriza un cambio de generación.
Ante la reaparición televisiva de algunos de los más destacados impulsores de la política cultural del Quinquenio, una zona de nuestra intelectualidad reaccionó vivamente, temiendo la rea-parición efectiva de ellos en la dirección de la cultura.
A través de la que se llamó en esos días “la guerrita de los correos”, se dijeron por vía electrónica las cosas que no se pu-dieron decir en los años 70 y, de alguna manera, fue también llover sobre mojado.
El caso de Raúl Hernández Novás y el de mi propio poemario El libro rojo, aparecido muchos años después de 1971 ‒cuando debió editarse, tras haber sido finalista en el Premio Casa‒, nos están indicando que hace rato sonó la hora de cesar las repe-titivas quejas sobre el Quinquenio y, en su lugar, precisar qué procesos cortó, cuáles obras interrumpió y de qué manera alteró el desarrollo de nuestra literatura.
23
Aunque no he sido íntimo de Leonardo Padura, creo que tengo una buena relación con él y, sobre todo, he sido un admirador de su obra narrativa. Mi voto fue el que, en muy reñida decisión, determinó el otorgamiento del Premio de la Crítica a su obra La novela de mi vida, sobre la esencial figura que es, para la literatura cubana, José María Heredia.
Me hubiera parecido una mejor novela si no hubiera sido porque a la ácida crítica de Padura a Domingo Delmonte le faltó un aspecto esencial: consignar el equivocado rechazo de Delmonte a los ha-llazgos románticos del poema herediano. Acaso Padura ‒narrador y no poeta‒ no pudo adentrarse en esa manquedad esencial de la sin duda muy calificada crítica delmontina. Por ello, entre sus novelas, sigo prefiriendo la excelente La neblina del ayer.
La superexitosa El hombre que amaba a los perros me parece un tanto reiterativa después de la gran trilogía histórica de Isaac Deutscher, que acaso la generación de Padura no alcanzó a conocer, pero que fue esencial para la formación ideológica de una fundamental porción de la mía. No hay que olvidar que el grupo de jóvenes pensadores que centró el trabajo de Pensa-miento Crítico publicó regularmente en El Caimán Barbudo. Y, literariamente, creo que la investigación histórica le desborda la estructura novelesca a la novela: la trama sufre porque em-piezan a aparecer situaciones narrativas que podrían ser útiles a la indagación histórica, pero que ella no necesita.
Padura ha dicho que fue su generación la que devolvió la vitali-dad a la literatura cubana tras el penoso período del Quinquenio Gris. Creo que esa es una visión extremadamente parcial.
Las represiones y censuras del Quinquenio Gris fueron tan abarcadoras en el ámbito literario que fue casi toda la litera-tura cubana de valía la que recomenzó a devolverle vitalidad a su difusión. En cuanto a las obras nuevas, resultó esencial, en las entradas de los años 80, la obra de Luis Rogelio Nogue-ras: me refiero a la aparición de un poemario como Imitación de la vida (Premio Casa de las Américas y elogiado por José Saramago) y de una novela como Y si muero mañana, en la que la trama policial se trataba como nunca hasta entonces se había tratado entre nosotros.
Antes de otorgarle el Premio Nacional de Literatura a Leo-nardo Padura, me parecía más justo y mucho más correspon-
24
diente con nuestra historia cultural, habérselo concedido a Eduardo Heras León.
El Chino, ácidamente estigmatizado en los días del Quinquenio Gris por haber escrito el que me parece su mejor libro (Los pasos en la hierba), no escribió una literatura que las conservadoras grandes editoriales de los tiempos que corren habrían editado, pero contribuyó, con varios libros de relatos de gran calidad, a conformar una narrativa épica que, junto a los libros de Jesús Díaz y Norberto Fuentes, ilustra los días heroicos en que se en-marcaron hechos como la batalla de Playa Girón, la limpia del Escambray y la Zafra de los Diez Millones: no mirar esa historia es no mirar lo que somos, es desconocernos nosotros mismos.
Lamenté enormemente cuando Jesús decidió abandonar el país y la Revolución. Pero le escuché decir alguna vez a mi profesor Raimundo Lazo que los escritores no cruzan las fronteras con sus libros debajo del brazo. Si hemos publicado textos de exiliados como Jorge Mañach, Lino Novás Calvo y Carlos Montenegro, esenciales para comprender la literatura del país; si premiamos estudios sobre la obra narrativa de Calvert Casey, o publica-mos un importante estudio sobre la crítica cinematográfica de Guillermo Cabrera Infante, creo que es imposible no reeditar novelas como Las iniciales de la tierra ‒la más importante novela de la Revolución Cubana‒ o editar esa juguetona y trágica obra maestra que es Las palabras perdidas.
Admiro el trabajo de Padura, pero creo que tenía tiempo para obtener ese galardón por un trabajo que abarque mejor la obra de toda su vida.
Si vamos a subordinar el Premio Nacional a los éxitos de mer-cado ‒sobre todo foráneos‒, creo que desconoceremos nuestra historia y tendremos que esperar a que desde fuera nos digan cómo debe ser.
Dos veces he sido miembro del jurado que concede el Premio Nacional de Literatura. La primera vez, tuvimos en cuenta la de-cisiva obra crítica de Ángel Augier, pero también su ancianidad; lo propio ocurrió al concederle el galardón a Humberto Arenal, autor de una obra narrativa un tanto magra. Valoramos la larga presencia de Humberto en la vida cultural cubana.
Los jurados que conceden el Premio han variado numerosas veces. Por ello, no creo que su otorgamiento deba regirse por
25
el variable criterio de los diferentes jurados, sino que debieran existir unas normas que guiaran la acción del jurado para con-ciliar ‒como ha sido en algunos casos‒ el éxito editorial con el reconocimiento a la obra de la vida y a la historia de nuestra cultura, y no invisibilizar momentos, obras y autores esenciales de nuestra literatura.
26
Más sobre el Premio Nacional de Literatura12 de enero de 2014
INo me ha sorprendido la repercusión que ha tenido mi artículo sobre los últimos premios nacionales de literatura y mis discre-pancias sobre su otorgamiento, y lo digo aunque Miguel ‒comen-tarista en Cubadebate‒ vuelva a acusarme de falta de humildad. Creo que los que trataba eran asuntos que sé interesan a muchas personas aunque la mayoría no los exprese ni, claro, esté en dis-posición de confrontarlos.
Siempre me complace que mi amigo Silvio Rodríguez acoja algún escrito mío en su muy leído blog, que tiene, además, su prestigio. Pero yo no había enviado el artículo a Segunda Cita, sino a Cubarte y luego al siempre fiel Emilio Comas. Alguien se lo hizo llegar a Silvio y de su blog saltó a Cubadebate, donde lo comentaron tirios y troyanos. No voy a responderles a quienes me aprueban ni a quienes me impugnan, pero ello no obsta para que en ocasiones aluda a alguno de mis comentaristas.
Quiero reiterar que para nada estuvo entre mis propósitos, en ese artículo, negar la calidad de las obras de Reina María Rodrí-guez y de Leonardo Padura. Por ello hice las aclaraciones que me mostraban como admirador de la obra de los dos. Lo lamento, pero mi propósito era subrayar mi respeto por la obra de ambos escritores. Mi discrepancia radicaba en el concreto otorgamiento de ese premio pasando por alto a dos escritores que me pareció debieron recibirlo antes que ellos.
Acaso el problema radique en comprender lo que debe ser el Premio Nacional de Literatura.
De las reflexiones de algunos lectores de Cubadebate parece colegirse que el Premio Nacional es una suerte de premio de la
27
popularidad y que lo merece el autor cuya obra es la más bus-cada por los lectores, pero no es así, porque la popularidad no es necesariamente índice de superioridad literaria: si así fuera, Stephen King sería un escritor más importante que Franz Kafka, y José Ángel Buesa un poeta mejor que Juan Ramón Jiménez. Aclaro que en Leonardo Padura coexisten la calidad de una obra muy bien facturada y el poder comunicativo que convierte sus novelas en obras atrayentes para el lector.
El Premio ha adoptado algunas metodologías que no han contribuido a hacer más serio su otorgamiento. Me parece que es erróneo el sistema de nominaciones que ha asumido como manera de seleccionar los candidatos a recibirlo.
El método me parece que viene directamente de certámenes como los de los Óscar y los Grammy, que tienen una periodicidad anual y en los que los nominadores seleccionan cada doce meses a partir de un conjunto de obras realizadas en el año. Son concur-sos en los que el éxito en el mercado tiene un peso casi decisivo.
El Premio Nacional de Literatura es un reconocimiento a la obra de la vida. No responde a un momento en que una obra de un autor, muy promovida, pueda ser altamente demandada.
Concursos como los Óscar responden directamente al comercio cinematográfico. El premio corresponderá por regla general ‒es una tendencia que ha ido afirmándose en él‒ a aquellas pro-ducciones que más alto costo han tenido, porque la promoción mundial que acompaña al galardón hace al filme un producto universalmente demandado y vendido, y ello actúa como com-pensación económica a sus productores.
Es curioso que los dos directores que han generado un real basamento artístico al cine norteamericano ‒pienso en Charles Chaplin y Orson Welles‒ nunca recibieran la codiciada estatuilla.1
En el caso de nuestro Premio Nacional de Literatura, el sistema de nominaciones ha generado improvisación y aventurerismo. Cualquier ciudad o institución se siente con derecho a postular a su escritor, aunque no pueda asegurar su jerarquía en la cultura de toda la nación. Con razón o sin ella, los jurados del Premio apenas atienden a las nominaciones.
1 Chaplin, execrado en los tiempos del macarthysmo, recibió en su vejez un Óscar a la obra de toda la vida. Fue la manera que tuvo Hollywood de autoexonerarse.
28
El Comité Gestor del Premio debería generar ‒también aten-diendo calificadas sugerencias‒ un fondo de nombres de auto-res que pueden merecer el Premio y ese fondo no requiere ser revalidado cada año. Quien esté en él, debiera ser un candidato permanente. Creo que ello haría al premio más representativo de los valores históricos de la literatura del país.
Me parece contraproducente ‒y es lo que quise subrayar en “La literatura invisible”‒ que haya tendencias, obras y autores de valía, vinculados a la historia misma de la nación, que desa-parezcan, se supriman y dejen un inexplicable blanco en nuestra historia literaria y cultural, que es también, de alguna manera, la historia del alma de la nación.
Lamento haber lanzado estas ideas en el momento en que fue-ron premiados dos escritores más jóvenes, autores de obras que, de una manera u otra, deberán inscribirse en nuestra historia literaria. Excúsenme, pues, Reina María y Leonardo.
IILos miembros de la UNEAC estamos teniendo en estos días las asambleas previas a la celebración del próximo congreso de la organización y, en ellas, se están debatiendo asuntos que incum-ben a los escritores y artistas de nuestro país.
En la reciente reunión de los integrantes de la Sección de Crí-tica y Ensayo de la Asociación de Escritores, mi amigo, el joven ensayista Carlos Velazco formuló una propuesta polémica, pero sin duda interesante. Propuso que el Premio Nacional de Litera-tura pudiera otorgarse también a escritores cubanos que viven fuera de Cuba. Carlos argumentó que, excluyendo a los cubanos que han optado por vivir en el extranjero, el premio deja de ser un reconocimiento estrictamente literario para convertirse en un premio político. El asunto es, repito, muy interesante, pero también profundamente complejo. Tanto como lo han sido las relaciones de la Revolución Cubana y su gobierno con su emigra-ción. Y viceversa, Carlos ‒junto a su esposa, Elizabeth Mirabal‒ ha centrado su atención de ensayista e investigador en algunos escritores cubanos del exilio. Yo fui miembro del jurado (perdón, Miguel, por la inmodestia, pero es así) que premió el libro que dio a conocer el primer trabajo de la joven pareja: Sobre los pasos
29
del cronista ‒Premio UNEAC de ensayo‒. Es un libro dedicado a explorar y documentar los años cubanos de Guillermo Cabre-ra Infante (1929-2005), importante narrador cubano, quien en 1997 fuera el tercer escritor de nuestra literatura en recibir el Premio Cervantes. Carlos y Elizabeth exploran y documentan, en un libro que es a la vez reportaje y testimonio, la experiencia del cronista de cine ‒sus crónicas se recogen en Un oficio del siglo XX, Ediciones R, 1963‒ y del autor de un primer libro de relatos (Así en la paz como en la guerra, 1960), bien exitoso en Cuba y en el extranjero. Es unos años después, durante su estancia en Bruselas como diplomático cubano, cuando Cabrera Infante escribe la novela que lo consagra tempranamente. Me refiero a Tres tristes tigres, Premio Biblioteca Breve, en 1964.
El libro de Carlos y Elizabeth fue el primero editado en Cuba sobre el trabajo del escritor después de que, en 1968, Cabrera Infante rompe con el gobierno cubano y enfrenta desde entonces, abierta y duramente a la Revolución Cubana.2
Carlos, que después ‒también junto a Elizabeth‒ indagara so-bre el trabajo del narrador cubano Guillermo Rosales, quien se va a Miami en los años 70 y se suicida tras publicar un desgarrador relato llamado Boarding Home, se ha interesado especialmen-te, como dije, por los escritores cubanos exiliados, lo que acaso contribuya a explicar su propuesta.
Pero el asunto, repito, es complejo. El razonamiento de Carlos no es enteramente cierto. En primer lugar, se puede premiar a un escritor cubano que viva en nuestro país y cuyo compromiso político no sea claro o incluso no exista y también puede pre-miarse, por razones políticas, a un autor de origen cubano que viva fuera de Cuba.
Otra cosa: ¿son cubanos todos los escritores de ese origen que viven, digamos, en los Estados Unidos? Si le vamos a entregar el premio a un ciudadano estadounidense que encima vive en ese país, ¿de qué Premio Nacional estamos hablando?
2 La viuda de GCI, la actriz Miriam Gómez, ha impugnado el volumen con juicios que no parecen de mucho peso, centrados en los testimonios de la exesposa del escritor, Marta Calvo, quien vive en Cuba. Coincido con Roberto Quiñones, comentarista en Cubadebate, en que debería publicarse en Cuba una novela como Tres tristes tigres, pero pregúntele a la dueña de los derechos de autor si lo autoriza.
30
Otra más: ¿cuáles son los autores que aceptarían recibir el Premio? El exilio cubano no tiene exactamente una historia de tolerancia.
No hace mucho se le organizó un homenaje en La Habana a ese excelente cantante, director de cuarteto y compositor que es Meme Solís, y el músico no aceptó participar en él.
Todavía una más: por el implacable paso del tiempo, los más importantes escritores cubanos exiliados ya han desaparecido: pienso en Agustín Acosta, Eugenio Florit y el padre Ángel Gaz-telu (emigrantes y no exiliados), Carlos Montenegro, Lino Novás Calvo, Enrique Labrador Ruiz, Lydia Cabrera, Gastón Baque-ro, Lorenzo García Vega, Guillermo Cabrera Infante, Calvert Casey, Heberto Padilla, Severo Sarduy, José A. Benítez Rojo, Reinaldo Arenas. Todos estos escritores se formaron en Cuba. ¿Conocemos de veras la obra de los que se hicieron escritores en el exilio? ¿No habría que publicarlos antes de convertirlos en posibles premiados?
Creo, como muchas otras personas, que la literatura cubana existe con independencia del lugar donde se escriba, pero las realidades que está obligado a afrontar el hombre día a día añaden todavía más densidad a la problemática del escritor cubano, que no puede reducirse a la dimensión estética, por importante que esta sea.
Quisiera recordar ahora (y decirlo para quien no lo sepa) que el escritor, siendo como es un formidable portador de ideas (trabaja con el lenguaje, que es vehículo del pensamiento), es el menos favorecido y el más ignorado de todos los artistas cubanos.
Cualquier otro artista (un actor, un músico, un pintor, un bai-larín) se dedica exclusivamente a cultivar su arte, y de eso vive. Cuando los lectores de Cubadebate comentan mis opiniones en torno al Premio Nacional de Literatura, es curioso que se refieran siempre al “profesor Rodríguez Rivera”.
En efecto, soy profesor universitario de literatura desde hace 45 años, y de ese oficio vivo. Pero he publicado cinco libros de poemas, tres novelas, una noveleta, cinco libros de ensayo y crítica, que han recibido dos premios de la Crítica, en ensayo y poesía. La editorial Boloña publicará ‒imagino que este año‒ la que sería la octava edición en papel de Por el camino de la mar o Nosotros los cubanos, pero muchas
31
personas no me nombran como escritor, sino que me asignan sistemáticamente el oficio que me mantiene.
Las editoriales cubanas, que pagan en nuestra maltrecha moneda nacional, no pueden conseguir que un escritor viva de lo que escribe, aunque todos sus libros se vendan. Por ello, la aspiración de nuestros escritores es lo que mi tocayo Guille (también comentarista en Cubadebate) llama, dramáticamente, caer en manos de las editoriales extranjeras, lo que no resulta tan trágico como él parece suponer.
Durante muchos años, los escritores cubanos hacían lecturas de cuentos, poemas, capítulos de novelas, dictaban conferencias, integraban jurados para concursos literarios de los más disímiles niveles sin cobrar un centavo.
Hace unos años, la excelente gestión de Abel Prieto como ministro de Cultura dictó la muy conocida (entre los escritores) Resolución 35, que obligaba a las instituciones culturales a pa-garles a los escritores un mínimo de 120 pesos por cualquiera de esas actividades que antes hacían gratis. Pero esas propias instituciones culturales han convertido esa resolución en una burla a los escritores. Porque ese mínimo se ha convertido para ellos en el máximo. Nunca pagan más de 120 pesos.
El pasado año se efectuó el concurso de talleres literarios correspondiente al municipio Plaza. Fuimos convocados como integrantes del jurado el poeta Ismael Castañer, la poetisa Lina de Feria ‒una de las figuras más importantes de la poesía cubana actual‒ y yo. Trabajamos leyendo y comentando poemas para adultos, para niños y décimas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en que otorgamos los premios correspondientes a los jóvenes escritores que, con ese aval, pasarían a concursar al nivel de la provincia de La Habana. Algunos trabajadores de la Casa de la Cultura de Plaza, generosamente, llevaron algún jugo y café, porque la dirección de Cultura del municipio Plaza de la Revolución argumentó que no tenía presupuesto para ofrecer una merienda a los jurados que cobrarían 120 pesos por ese trabajo del día. En el acto de premiación, sin embargo, apareció una presentadora (alguna vez se le ha visto en la televisión), habló unas cuantas vaguedades durante 20 minutos y recibió por esa labor una remuneración de 1 000 pesos.
32
Fue una auténtica burla al famoso principio (de cada cual, según su capacidad; a cada cual según su trabajo) que Marx situara, en la Crítica al programa de Gotha, como norma del pago en el socialismo.
Pero resulta que esa presentadora, como cualquier músico sin demasiado talento, están inscritos como talento artístico en una agencia que gestiona y exige el monto del pago que han de hacerles, porque una buena porción de ese pago va a los fondos de la propia agencia. El escritor ‒un narrador, un poeta, un ensayista‒ no es talento artístico para las normas de pago del Ministerio de Cultura, ni le pagan como merece, porque nadie lo representa.
Trabajando como escritor, puede vivir en Cuba quien tenga un contrato como guionista en la radio o la televisión. Escribiendo novelas, poemas, cuentos, guiones para cine, viven en Cuba ‒que yo sepa‒ los muy pocos escritores que tienen contratos con importantes editoriales extranjeras que remuneran sus obras en moneda libremente convertible.
En ese contexto, el Premio Nacional de Literatura se ha con-vertido casi en un mecanismo de bienestar social que compensa al viejo escritor cubano, por las carencias que la sociedad no ha podido solventarle a lo largo de su vida. El Premio está dotado con 10 mil pesos y una mensualidad vitalicia de 100 CUC para el escritor que lo recibe, así como la edición de su obra. Esos escritores emigrados ‒cubanos o naturalizados estadounidenses, españoles, franceses‒ viven al amparo de fuertes economías capitalistas. ¿Debemos pasarles ese subsidio, concebido para talentosos escritores ya viejos, que han enfrentado en su país los 50 años de bloqueo? Yo necesitaría una respuesta convincente a esa pregunta. Como decía el inteligente abogado que Denzel Washington personifica en Philadelphia, quisiera que alguien me explicara esa respuesta como si yo tuviera 4 años, para en-tenderla muy bien.
IIIEntre los comentaristas de “La literatura invisible”, que acogió Cubadebate, alguno me recuerda que ni Onelio Jorge Cardoso ‒nuestro cuentero mayor‒ ni Samuel Feijóo recibieron el Premio
33
Nacional de Literatura. No recuerdo ahora si Onelio murió antes de la creación del Premio, en el primer lustro de los años 80 del pasado siglo, cuando tampoco alcanzó a recibirlo Alejo Carpen-tier, quien murió en 1980. Pero Samuel sí pudo obtenerlo, solo que alguien decidió que como el escritor, ya en los días finales de su vida, sufría de Alzheimer, no debía recibir el premio, porque no iba ni siquiera a saberlo. Fue una decisión brutalmente injusta, casi inhumana, aunque seguramente no quiso serlo.
El Premio Nacional de Literatura ciertamente le dará satisfac-ción al escritor que lo obtiene, pero es una información también para los lectores, e incluye la reedición de lo más importante de la obra del creador. Incluso la dotación económica del Premio, en el caso de un hombre enfermo e impedido, puede ayudar a sus familiares o a quien lo atienda a mejorarle ese difícil, penoso estadio final.
Son cosas que vale la pena recordar, para entender bien lo que es el Premio Nacional de Literatura y realmente lo trate-mos como ese bien que poseen simultáneamente los escritores cubanos, sus lectores y nuestra cultura ‒hondamente enraizada en nuestra historia‒ como lo merece, con la amplia dimensión estética, política y humana con que debe ser concebido.
Finalmente, quisiera agradecerle a Silvio ‒a quien sí le estoy enviando este artículo, acaso demasiado extenso‒ su edición en Segunda Cita. Feliz 2014 a Silvio y a todos los lectores, y larga vida a Segunda Cita.
34
Guillermo Rodríguez Rivera dijo respondiendo un comentario
15 de enero de 2014
Al comentarista Roberto González le digo que yo no insisto en sumar a Lina de Feria a mi generación. Creo que quien conozca un poco la teoría de las generaciones sabe que esas sumatorias no se hacen a voluntad. Lina nació en 1944, en el mismo año en que nacieron Luis Rogelio Nogueras, Víctor Casaus y Nancy Morejón. Yo soy apenas un año mayor, como Reinaldo Arenas, Waldo Leyva, Pablo Milanés y Norberto Fuentes, todos de la misma generación aunque no seamos todos del mismo año ni, sobre todo, de la misma tendencia.
Lina publica su primer libro conjuntamente con Nogueras, porque Casa que no existía es el primer Premio David (1967), junto a Cabeza de zanahoria.
De los criterios que tenía en 1978 a los que tengo ahora no “salté”, sino que evolucioné. Pasaron 36 años por mí –y por la poesía de Lina– y siempre he sido un lector y un admirador de César Vallejo y de ese verso suyo que proclama que no hay dios, ni hijo de dios, sin desarrollo.
Cosas peores que las simplezas que yo pensaba en 1978 pasa-ron con la poesía joven en esos años. Lina publicó en El Caimán Barbudo cuando yo era miembro de su consejo de redacción, pero Norberto Codina editó por esos años una antología titulada Poesía joven, de la que simplemente excluyeron a Lina. Estoy seguro de que hoy no harían lo mismo.
La revista Revolución y Cultura publicó, en julio de 1976, un número que recogía el trabajo de los jóvenes poetas cubanos, antologados por Jesús Cos Causse y Carlos Martí. Los de más edad eran Sigifredo Álvarez (1938) y Eduardo López Morales (1939), y el más joven Esbértido Rosendi (1953). Pero entre esos extremos faltaban nombres como Miguel Barnet (1940) Luis Rogelio Nogueras, Nancy Morejón y Lina de Feria (1944).
El de profesor es el oficio que me mantiene, pero lo he ejercido con vocación y gusto, porque yo no me he dedicado nunca a nada que deteste. En cuanto a otras valoraciones, que cada cual juzgue el asunto según su manera de pensar: creo que a González le interesa más culpar al Ministerio de Cultura que beneficiar al escritor cubano. Salud a todos y gracias a los que me entendieron.
35
El cambio de la historia16 de abril de 2011
Desde el siglo XIX, los Estados Unidos empezaron a extender sus fronteras más allá de las 13 colonias que se habían fundado al este de la América del Norte.
La expansión tuvo diversos expedientes: desde la compra, como ocurrió con la francesa Louissiana, hasta la guerra, que hizo perder a México aproximadamente la mitad de su territorio. La historia pasó por el exterminio y luego el acorralamiento de los primitivos habitantes de Norteamérica en unas reservas al oeste de la que sería la gran nación.
Dicen sus propios voceros que se fundó allí la primera demo-cracia moderna. La modernidad radica en la fecha de su funda-ción, pero esa democracia no se diferenciaba en casi nada de la vieja democracia ateniense, salvo en el hecho de que no tenía dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides.
Como la de Atenas, era una democracia para sus ciudadanos libres; como la griega, era también una democracia esclavista. La noble declaración de independencia que proclama that all men are created equal and they are endowed by their creator with certain unalienable rights, no valía para los negros capturados en las costas de África que los mercaderes trajeron y vendieron durante un siglo de democracia. Bien temprano quedaba inaugu-rado el doble rasero y la hipocresía. El digo una cosa y hago otra.
Cuando se opuso en 1890 a la unificación monetaria de los países hispanoamericanos con los Estados Unidos, José Martí advirtió que esa unión solo se produciría para subordinar nues-tros países a los intereses de la poderosa América del Norte, porque los Estados Unidos
36
Creen en la superioridad incontrastable de “la raza anglo-sajona contra la raza latina”. Creen en la bajeza de la raza negra, que esclavizaron ayer y vejan hoy, y de la india, que exterminan. Creen que los pueblos hispanoamericanos están formados principalmente de indios y de negros.3
La doctrina del panamericanismo se instituyó y se convirtió en la base ideológica de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el supuesto del incontestable liderazgo norteamericano que suponía el irrestricto respeto a los intereses de los Estados Unidos y de sus numerosísimas posesiones diseminadas por todo el conti-nente. La OEA se funda después de la ONU, tras la Segunda Guerra Mundial. Para ese momento los Estados Unidos han recorrido un largo camino de dominación que ha incluido el establecimiento de execrables gobernantes (Trujillo, Somoza, Batista) y el derribo de gobiernos democráticamente electos (su epítome fue la cons-piración de la CIA para derrocar al presidente Jacobo Árbenz, de Guatemala, por haber hecho una reforma agraria) que no cumplían exactamente lo que la metrópoli norteamericana establecía.
Como el rostro guatemalteco de la invasión, la Agencia Central de Inteligencia escogió al coronel Carlos Castillo Armas, quien, precisamente, había sido derrotado en las elecciones por Jacobo Árbenz. El coronel de la CIA no llegó a invadir Guatemala: solo situó su tropa de exiliados en territorio hondureño, frente a la frontera guatemalteca, mientras los aviones norteamericanos bombardeaban Ciudad Guatemala hasta que el ejército del país le exigió la renuncia al presidente.
Castillo Armas inauguró la primera de una serie de tiranías que duraron 20 años y que cometieron crímenes sin cuento contra todo lo que pareciera aproximarse a la izquierda en Guatemala. Cardoza y Aragón cuenta de prisioneros arrojados vivos en los cráteres de los volcanes.
Hace ahora medio siglo que esa historia empezó a terminar. No digo que terminó entonces completamente, porque el poderío yanqui había sido demasiado absoluto, demasiado brutal como para que pudiera cesar de golpe.
3 José Martí: “La Conferencia Monetaria de las repúblicas de América”, en Letras fieras, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1981, p. 168.
37
Apenas cuatro años después, miles de marines desembarcan en Santo Domingo para impedir que un movimiento constitu-cionalista reponga en el poder al liberal Juan Bosch, electo por el pueblo y derrocado por los militares.
Doce años después de esa fecha de 1961, en septiembre de 1973, el demócrata Henry Kissinger, honrado nada menos que con el Premio Nobel de la Paz, organizó junto a la CIA el golpe de Estado que colocó en el poder al fascismo chileno, en la persona del general Augusto Pinochet, y asesinó a miles de chilenos.
Tres años después las democracias argentina y uruguaya eran abatidas y decenas de miles de jóvenes en esos países, eran sim-plemente desaparecidos.
Tras la masacre a la izquierda latinoamericana, los gobiernos de Estados Unidos pensaron que la democracia podía ser restaurada, porque ya no quedaban comunistas que la pusieran en peligro.
Pero he aquí que otros izquierdistas aparecían y ahora triun-faban en elecciones pluralistas, porque los pueblos se cansaron de seguir en manos de los administradores yanquis que decían ser sus compatriotas.
Desde el radical Hugo Chávez, contra el que ensayaron un golpe de Estado fallido, hasta el liberal Mel Zelaya, al que derribaron del poder, pero concientizando a un pueblo que salía a la calle para defender sus derechos.
De una manera u otra, en Argentina, en Bolivia, en Venezue-la, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Ecuador, aparecían gobiernos que, con mayor o menor intensidad, se desmarcaban de la política norteamericana que, a la inversa, llegaba a su más deplorable ceguera con el gobierno de George W. Bush.
Es perfectamente coherente que (siendo más o menos radicales) esos gobiernos, todos, tienen una referencia en ese cambio de la historia que se inició, nadie lo dude, el 19 de abril de 1961, cuando los milicianos cubanos –obreros, campesinos, estudiantes, inte-lectuales– abatían la tropa que, en Bahía de Cochinos, intentaba repetir la aventura guatemalteca de 1954, y que tenía su derrota definitiva en las arenas de Playa Girón. Hace ahora 50 años.
La Revolución Cubana demostró que se podía. Nunca nos lo han perdonado.
38
En torno a la mutilación de la memoria31 de enero de 2014
Rafael Rojas es uno de los ensayistas del exilio cubano que me interesa. Lo es desde mi lectura de su libro El arte de la espera, que el profesor Iván de la Nuez puso en mis manos cuando ambos coincidimos, allá por 1998, en un evento efectuado en Palma de Mallorca, auspiciado por la Universidad de Islas Baleares para comentar la situación cubana en el centenario del fin del dominio español sobre la Isla.
En las páginas de ese libro, Rojas discurría sobre el tema de la religión en Cuba, y yo incluí algunas de sus afirmaciones en el capítulo “Dios y el diablo en la tierra del sol”4 que, a partir del título del filme de Glauber Rocha, escribí para mostrar cómo aborda el cubano su relación con las creencias religiosas.
Algunos le reprochan a Rojas, el historiador, incursionar en lo que sería ámbito de la crítica literaria, pero no seré yo quien se sume a esa opinión, porque creo que el humanista que se procure una formación pertinente –Rafael Rojas la tiene sobradamente– puede operar en dos esferas del pensamiento tan conectadas. Mis discrepancias en torno a las consideraciones de Rojas, en este caso, se apoyan en la que me parece que es una visión unilateral e insuficiente del asunto que aborda.
Sus Memorias mutiladas se acercan, inicialmente, a lo que po-dríamos llamar la “mutilación” que hacemos los revolucionarios del pensamiento de los escritores exiliados, cuando pretendemos “recuperarlos”. El primer acercamiento que hace es a la obra de Jorge Mañach y a su significación para la cultura cubana desde
4 En Por el camino de la mar o Nosotros los cubanos, Ediciones Boloña, La Habana, 2005. Hay una edición de la Editorial Península, Madrid, 2009.
39
la perspectiva de los intelectuales de una nación regida por un partido de orientación marxista-leninista.
Yo fui del grupo de estudiantes que inauguró, en 1962, la Es-cuela de Letras habanera, fundada tras la reforma universitaria y que fue la base de las ulteriores facultades de Filología y de Artes y Letras. Estudié en la primera y he enseñado en las otras dos hasta ahora mismo, y las tres son clarísimas entidades de continuidad. En esas aulas se mantuvo siempre el respeto a Jorge Mañach y la consideración de su importancia como ensayista y como uno de los fundadores de Revista de Avance. Un libro como Historia y estilo era –y es– lectura indicada para los estudiantes de literatura cubana.
Tuve el privilegio de recibir el curso que, sobre la poesía de José Martí, dictó en 1964 Juan Marinello, así como el de haber visitado alguna vez la casa del profesor. Allí comprobé el afecto que aún sentía Marinello por su viejo compañero y amigo de los años 20. La declaración de apoyo de Mañach a la invasión de Bahía de Cochinos era, para él, consecuencia de la influencia de su esposa, proveniente de la más reaccionaria burguesía cubana. Como el plomo en las alas de Mañach, la categorizaba Marinello.5 Más que afirmar la certeza de ese enfoque, quiero hacer ver la fidelidad a la amistad con el autor de Martí, el Apóstol, que guardó hasta su muerte el viejo marxista.
Mucho más dura y terminante que la de Marinello fue la valoración que hizo de Mañach el poeta católico, hermético y hondamente cubano que fue José Lezama Lima. Como lo fue en su momento la perspectiva de Rubén Martínez Villena, o la de Raúl Roa, que incluye sus frecuentes desacuerdos con Mañach en la compilación de ensayos Retorno a la alborada, de 1964.
Acaso el liberal y republicano Jorge Mañach quiso ser el ideó-logo de una burguesía demasiado subordinada a los Estados Unidos, que quería muy poco más que enriquecerse y que no se interesó nunca en ese proyecto que el pensador perfilaba. Ma-ñach –quien, por supuesto, no fue un maccarthysta– sí desarrolla
5 El poeta José Zacarías Tallet, otro de los editores de Revista de Avance, me contó la pesadumbre con la que Mañach le dijo que no podía invitar a almorzar al poeta Regino Pedroso, porque su esposa no toleraría a un mulato sentado a la mesa de su casa.
40
un pensamiento que lo enfrenta a la ideología marxista, y es ese pensamiento el que, en última instancia, le hace abandonar Cuba en 1960.6
Lo que la valoración de Rojas pasa por alto es el estado de guerra –armada o económica y propagandística, o las tres simul-táneamente– que los gobiernos de los Estados Unidos y un exilio cubano que se les subordinó (y se dejó arrastrar a la derrota de Playa Girón) decretaron contra una revolución popular que se atrevió a hacer una reforma agraria que demandaba la repu-blicanísima Constitución de 1940, pero que la misma empresa que abortó la reforma agraria guatemalteca en 1954 y –con el apoyo de la CIA– derrocó al democráticamente electo gobierno de Jacobo Árbenz, tampoco estaba dispuesta a tolerar en Cuba.
La opción socialista fue la única que pudo adoptar la Revolución Cubana de 1959 para sobrevivir. Sobrevivió por su decisión y por el alto precio que hemos pagado –en sangre y en privaciones– los cubanos que decidimos permanecer en Cuba.
Rojas quisiera que el tránsito a una nueva relación con el exilio se hiciera de una vez y sin transiciones. A mí también me gustaría que ese exilio que por años ha servido a Estados Unidos contra su país proclamara su voluntad de que se eliminara el bloqueo que el mundo entero condena año tras año en Naciones Unidas, y apoyara el proyecto de una América Latina plural, uni-da e independiente que representa la CELAC, pero los grandes valladares de la historia rara vez pueden evadirse de un salto.
En lo que toca a mi recuperación, en palabras de Rojas, de un Jesús Díaz “domesticado”, quisiera explicitar mi punto de vista.
Fui amigo de Jesús casi desde que nos conocimos, cuando él era profesor de Filosofía Marxista en la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana, y yo su alumno. A pesar de la distancia que la relación profesor-alumno podría suponer, ella desembocó en una amistad acaso propiciada por la cercanía de edades, afinidades e intereses. Cuando en 1966 ganó el Premio
6 El profesor Raimundo Lazo no era marxista y permaneció trabajando en Cuba. Otras figuras de nuestra intelectualidad, en esos mismos años, discre-paron del enfoque de la Revolución, como ocurrió con algunos de los poetas de Orígenes, pero, de ellos, solo Gastón Baquero –políticamente vinculado a Batista– abandonó el país.
41
Casa con su libro de cuentos Los años duros y comenzó a planear la aparición de El Caimán Barbudo, que empezaría a editarse en la primavera de ese año como suplemento mensual de Juventud Rebelde, Jesús me llamó inicialmente para que yo relacionara a jóvenes poetas con la publicación que estaba por aparecer. Casi enseguida me designó como jefe de redacción de ella.
Lo que vivimos en la nueva revista, que aspiraba a ser el órgano de una nueva generación de escritores cubanos, lo he contado en parte en un ensayo que El Caimán… premió en el concurso que convocó para conmemorar su aniversario 45.7 Fue demasiado rápido, demasiado precipitado el fin de aquella aventura, pero mi amistad con Jesús resistió lo que sobrevino, incluso su ruptura con la Revolución cuando en 1994 disfrutaba de una beca en la República Federal de Alemania, a la que pudo ser acompañado por su esposa e hijos.
Ese mismo año Jesús pasa de Berlín a Madrid y, junto a Ana-belle Rodríguez, empieza a fraguar el proyecto de Encuentro de la cultura cubana, la revista que aparecerá en 1996 y que Jesús dirigirá hasta su muerte en el año 2002.
Colaboré en la revista Encuentro… desde su aparición, pero me fui separando de ella cuando, cada vez más, pasaba a ser una revista más –acaso la mejor– del exilio cubano. Se lo expuse a Jesús en una carta que él publicó, pero la amistad entre los dos nunca desapareció.
Había leído Las palabras perdidas en La Habana, porque Jesús me la entregó antes de que se editara y antes de que él partiera a Alemania, en la que fue su salida de Cuba sin regreso. Leí después La piel y la máscara, Dime algo sobre Cuba, Siberiana y Las cuatro fugas de Manuel, aunque esta última novela –editada en 2002, el propio año de la muerte de su autor– me la “contó” antes el propio Jesús, la última vez que nos vimos, en su casa de Madrid.
Rojas afirma que yo propongo que se reedite en Cuba Las iniciales de la tierra y que se haga la primera edición cubana de Las palabras perdidas y establece que, entre las seis novelas que publicó Jesús, elijo esas dos porque fueron escritas antes de que su autor “decidiera abandonar el país y la Revolución”.
7 “La juventud de un caimán”, en El Caimán Barbudo, no. 367, noviembre-diciembre de 2011.
42
Pero Rojas afirma a la vez que, en Las palabras perdidas, su autor “se abre a la crítica del presente totalitario” de Cuba. Es decir que, en ese caso, cree Rojas que no estoy proponiendo salvar “lo que considero revolucionario” de su autor.
Permítame el historiador Rojas una incursión como filólogo y, peor aún, como profesor de Teoría de la Literatura.
Ninguno de los grandes teóricos del siglo XX se explayó más contra lo extraliterario que el primer Roman Jakobson, cuando establece el concepto de literaturidad (literaturnost), que es lo que determina la condición literaria, lo que él llama la función poética de una obra. Ahí el formalista ortodoxo de los tiempos del Círculo de Praga rechazaba lo extraliterario como elemento significativo de una obra, porque lo literario era la forma que constituía su función determinante. Pero el Jakobson avanzado, el que participa en el famoso congreso de Bloomington, Indiana, efectuado en 1956, rectifica sus criterios de los años 20 y pro-clama el carácter plurifuncional de la literatura y su condición sistémica: cuando una función se desborda, reduce otra u otras. Es el equilibro entre la función poética y los elementos que cons-tituyen la función social uno de los factores que establece ese carácter magistral de Las palabras perdidas, aunque su enfoque disienta del que dominaba entonces en la oficialidad cubana.
Mi enfoque no es exactamente igual al de Rojas porque, en su criterio, subyace la voluntad de impugnar la ideología de la Revolución Cubana.
Esa novela pretende abordar las complejas relaciones entre arte y sociedad, entre poesía y poder, entre individuo y colectividad, que estallan en Cuba en los últimos años de la década de los 60 y que, de alguna manera, conducen al período dogmático y represivo que conocemos como Quinquenio Gris, en los años 70.
Todos los fenómenos sociales tienen su incubación y sus pri-meras manifestaciones: la inicial condena de la Nueva Trova, el caso Padilla, el fin de la primera época de El Caimán Barbudo, la homofobia, van anunciando y conduciendo al dogmatismo que instaura el I Congreso Nacional de Educación y Cultura en 1971: ese es el contexto del mundo que aborda esa novela no testimonial sino simbólica e indirectamente tratado, porque no aparecen los nombres y las situaciones reales, aunque uno pueda intuirlos.
43
Es ese equilibrio de logro estético y viva exploración de dramas centrales de nuestra cultura lo que hace a esa novela superior a las demás, aunque Las iniciales… exprese, como ninguna otra obra del período, la conmoción ideológica y vital que fue la Revolución Cubana. Es por eso que las elegí a las dos, aunque claro que no tienen el mismo punto de vista.
Acaso Rojas quisiera que circularan las Obras Completas del Exilio –¿quién nos donará el papel que necesitamos?–, aunque él consentirá en que no son de la misma importancia todas las obras y los autores que menciona. Por lo demás, Rojas sabe que yo no decido lo que se edita, aunque emplee esa primera persona del plural a la que acaso estamos más acostumbrados de lo que debiéramos. Y aquí va otra vez el nosotros.
Me faltó recordar a algunos buenos escritores exiliados (pienso, por ejemplo, en ese excelente poeta que es José Kozer o en Edmundo Desnoes), como a Rafael se le olvida la poetisa Belkis Cuza Malé.
Lo importante es que, como se ve, ya empezamos a plantearnos escenarios que parecían inconcebibles años atrás. No se queje Rojas de los cambios, ni condene a los hombres –los de aquí y los de allá– a vivir aferrados a los mismos puntos de vista. Y dele tiempo al tiempo.
44
Una nota sobre la amistad7 de febrero de 2014
Comprendo la irritación de Rafael Rojas por los epítetos que algunos le ponen, que manifiestan, de entrada, poco interés por sostener un debate serio y respetuoso porque opera –o quiere ope-rar– como una previa descalificación de aquel con quien se discute.
A mí, cuando he debatido con algún exiliado, me llaman oficialista, término que no acepto. Si me dicen revolucionario, socialista, lo acepto, incluso admito comunista, porque me identifico con algunos de los ideales centrales de esa ideología, como discrepo de algunas de sus normas, lo que ha determinado que nunca haya pertenecido ni aspire a pertenecer a ninguna organización comunista. He preferido ser un discreto fellow traveler, rechazado por los anticomunistas e incluso por los comunistas dogmáticos. Oficialista no lo soy ni lo he sido nun-ca: mis discrepancias con orientaciones, resoluciones e incluso leyes dictadas por las autoridades cubanas han sido y son muy frecuentes e incluso han provocado enconados debates con altos funcionarios del gobierno. Como cargo oficial solo he sido –en el tiempo en que Fernando Rojas, padre de Rafael, era rector de la Universidad de La Habana– jefe del Departamento de Estudios Literarios de la Facultad de Artes y Letras.
Norma afirma que el que yo mantuviera mi amistad con Jesús Díaz después que rompe con la Revolución tiene mucha tela por donde cortar. Voy a empezar a cortar: yo era amigo de Jesús desde 30 años atrás, cuando él se exilia en Alemania y luego en España, no quise romper esa amistad, pese a que nuestros criterios se iban distanciando. Creo que la calentura no está en la ropa. Me lo en-señó el viejo Marinello, que se sintió, hasta su muerte, amigo de Jorge Mañach, de quien lo separaba radicalmente la ideología. Es
45
más, mantengo la amistad con Norberto Fuentes, mi compañero de muchos años en la revista Mella, y con Carlos Alberto Monta-ner, amigo desde los tiempos del último año de bachillerato que hicimos juntos en el Instituto de El Vedado. No nos vemos casi nunca, pero, si nos vemos, podemos saludarnos con afecto.
Lamenté hondamente (y fue una amarga enseñanza) el haber quebrado la amistad –la joya mejor, que decía Martí– con Orlando Alomá, mi amigo de la infancia y la adolescencia, a quien no le respondí las cartas que me escribió desde Estados Unidos. Lo vi en Miami en 1995 y tuvo la generosidad de tratarme casi como si no hubiera pasado nada. Pero pasó.
46
¿Una Ley de Ajuste Africano? 30 de abril de 2015
Y no solo africano. Las patanas y las más diversas embarca-ciones parten de las costas de África: desde Marruecos hasta España y Portugal o hasta la hermosa costa azul francesa y desde Libia hasta Sicilia o la isla de Lampedusa, pero, desde otra parte llegan también a Europa los habitantes del Medio Oriente, que vivían en países que fueron invadidos y la resaca de esa invasión es un batallón de asesinos que se dicen religio-sos y fundamentalistas, y se dedican a decapitar a quienes no piensen (¿es que piensan?) como ellos.
Las tropas norteamericanas buscaron alianzas oportunistas en Irak, en Libia, en Siria. Se unieron coyunturalmente con un puñado de facinerosos, de delincuentes ideológicos (Al Qaeda, el Estado Islámico) a fin de derribar regímenes que ninguno de ellos quería. Así ahorcaron a Saddam Hussein y lincharon a un Muamar el Gadafi prisionero, ante la grosera alegría televisada de Hillary Clinton. No han podido con Assad en Siria. Y ahora tienen a los extremistas asolando esos pobres países y a iraquíes, sirios y libios emigrando también hacia la cómplice Europa, por-que las sometidas burguesías del viejo continente han secundado en todo momento a sus jefes estadounidenses.
Los africanos han huido siempre del hambre, ese antiderecho humano que siempre se ha padecido en África, pero ahora la crisis los impulsa hacia Europa con mucha más fuerza. Yo, economista a deshoras, tengo para mí que no hay tal crisis porque los ricos no la sufren, sino que se enriquecen más en sociedades a las que ya no les interesa el llamado estado de bienestar, sino que ahondan de una manera irresponsable y suicida las diferencias entre sus ciudadanos.
47
Un periodista de derecha llamaba al lógico crecimiento de agrupaciones como Syriza y Podemos la hora de los monstruos, pero no es verdad: los monstruos son los que están gobernando en la “culta” Europa.
Ante la avalancha de migrantes que llenarán de muertos las aguas del Mediterráneo, los europeos piensan tomar medidas. ¿Será acaso una ley de ajuste africano que le dé acogida a los que llegan con los pies mojados? ¿No son refugiados? ¿Lo son los cubanos que llegan a los Estados Unidos, porque los acoge con derecho a trabajar y de residencia al año de permanencia, hayan hecho cualquier cosa para llegar?
Los cubanos –que se dicen perseguidos políticos– en cuanto llega el verano van a vacacionar al mismo país del que dicen que huyeron.
Me temo que los europeos, que se enriquecieron con sus colonias africanas por muchos años, van a ajustar de otra manera a esos po-bres refugiados. A lo mejor se quedan a vivir con el Estado Islámico.
48
¡Qué fallo! 24 de febrero de 2014
Las verdaderas revoluciones son siempre difíciles. Che Guevara sabía algo de eso y decía que, en las verdaderas, se vence o se muere, porque una revolución no es una tranquila, pacífica obra de beneficencia, como cuando las encopetadas damas de la alta sociedad salen a hacerles caridad a los que no tienen justicia.
Una revolución es un vuelco, una ruptura, un abrupto cambio de perspectiva. Es cuando los oprimidos dejan de creer en que los que mandan –los que los oprimen– tienen la verdad de su lado, y piensan que el mundo puede ser diferente de como ha sido hasta entonces.
Pero claro que los opresores no se resignan a abandonar sus posiciones de dominio y luchan a vida o muerte por ellas, aunque aparentemente, los otros sean sus connacionales: enseguida se enajenan de la mayoría del pueblo, porque las revoluciones –no los golpes de Estado– siempre son obra de la mayoría.
En un respetuoso diálogo con el presidente venezolano, aunque no tanto con sí mismo, el cantautor Rubén Blades, hace años uno de los abanderados de la canción social en América Latina, expone su concepto de revolución:
Para mí, la verdadera revolución social es la que entrega me-jor calidad de vida a todos, la que satisface las necesidades de la especie humana, incluida la necesidad de ser reconocidos y de llegar al estadio de autorrealización, la que entrega opor-tunidad sin esperar servidumbre en cambio. Eso, desafortu-nadamente, no ha ocurrido todavía con ninguna revolución.
49
Ni va a ocurrir en ninguna revolución verdadera, Rubén. No era sino la voluntad de mejorar la calidad de vida de la gente lo que inspiró la Reforma Agraria cubana, que entregó parcelas a miles de campesinos sin tierra y, esencial para procurar mejor calidad de vida, fue la alfabetización cubana de 1961 –porque no hay autorrealización sin saber leer–, pero enseguida llegaron la invasión de Bahía de Cochinos y el bloqueo económico que es repudiado cada año en la ONU, aunque acaba de cumplir 52.
Me fascina esa idea de que una revolución social satisface las necesidades de la especie humana, y claro que eso solo lo hace una revolución cuando se la ve históricamente: no habría democracia ni derechos humanos sin la prédica de los iluministas: sin Voltai-re, Montesquieu, Rousseau, pero los que llevaron adelante esas ideas en la práctica social, los que las impusieron como necesida-des de la especie humana –Danton, Marat, Robespierre, porque las monarquías gobernaban por derecho divino– guillotinaron a la aristocracia francesa que se rebeló contra ellas, la aristocracia que ahogaba en sufrimientos, en miseria, los derechos de los sansculottes, acaso los que Evita Perón llamó en su momento los descamisados y Martí los pobres de la tierra.
El tiempo ha pasado, nos recuerda Blades, pero los derechistas venezolanos llaman los tierrúos a esos pobres sin zapatos que ellos explotan en el siglo XXI. Es imposible que una revolución haga felices a los dos grupos, porque la revolución va a dar jus-ticia, y hacer justicia no es una fiesta de cumpleaños.
Es decir que nunca ha habido una revolución social como en-tiende Blades que debe ser. ¿Será que él no sabe lo que es una revolución social? Según se deduce de lo que escribe, no lo ha sido ni la inglesa, ni la francesa, ni la rusa, ni la mexicana, ni mucho menos la cubana que lideró Fidel Castro. Presumo que tampoco la venezolana de hace 200 años, pese a que Blades escribe de esa Venezuela que ama como el pueblo de Bolívar. Y ¿qué hizo el Li-bertador? ¿Una tranquila y plácida obra de bienestar social? No gritó Patria o Muerte, sino que firmó un decreto de guerra a muerte para los enemigos de la patria, que eran los de la revolución.
Blades no solo lo proclama ahora en esa respuesta a Maduro, sino que lo cantaba en sus canciones latinoamericanistas: de una raza unida, la que Bolívar soñó. Entonces, ¿el intento de realizar el sueño de Bolívar no es el proceso integrador que emprendió
50
Chávez y que enfrenta a un imperio que nos quiere divididos, sino que únicamente servirá para mover el culo bailando salsa? Y cantar a voz en cuello: A toa la gente allá en los Cerritos que hay en Caracas protégela. A toa esa gente la protegen, además de María Lionza, los médicos de Barrio Adentro, porque esos que gritan y agreden en las calles no se ocuparon jamás de la salud de los venezolanos humildes.
Tal vez fue María Lionza la que los mandó a bajar de los Cerritos, cuando el golpe de Estado de abril de 2002, para sitiar el ocupado Palacio de Miraflores y exigir el regreso del presidente que habían elegido. No te dejes confundir, Blades, busca el fondo y su razón, y trata de entender las revoluciones de la historia, no las que soñamos para tranquilizarnos.
Para Blades, el programa político del chavismo obviamente no es aceptado por la mayoría de la población. Lo que quiere decir que la mayoría que eligió a Maduro no lo es. Blades ignora las 18 elecciones ganadas por el chavismo y el casi 60% de votan-tes que el PSUV obtuvo en las elecciones de diciembre –que la derecha dijo que sería un plebiscito– y declara mayoría a los representantes de la vieja derecha derrocada por Pablo Pueblo, porque ese hombre –nos recordó Neruda– despierta cada 200 años, con Bolívar.
Me recuerdo a mí mismo, en los años 70, en el antiguo aparta-mento de Silvio Rodríguez, con su puerta negra en la que había golpeado el mundo, descubriendo los primeros trabajos de Rubén Blades con la orquesta de Willy Colón. Nos encantábamos de encontrar una salsa patriótica, La maleta, aunque sabíamos que no eran ideas unánimes entre los latinoamericanos. Ninguna idea hondamente renovadora consigue apoyo unánime, al menos cuando aparece: el poder establecido –eso que los norteame-ricanos llaman stablishment– tiene muchos resortes, muchas maneras de “convencer”, de imponer sus intereses, y sabe que son pocos los que no ceden ante ellos.
Una cosa es cantar y otra vivir lo que se canta, y cantarlo en todas partes. Tengo vivo el recuerdo de ese extraordinario salsero que es Oscar D’León, cantándole, en los años 80, a un público cubano que lo adoraba, que llenaba un coliseo de 15 mil localidades para escucharlo y cantar con él. Lo recuerdo feliz, arrojándose al suelo del aeropuerto de La Habana para besar
51
la tierra de la Isla al partir y, a las semanas, lo vi abjurando de su viaje a Cuba, cuando los magnates del disco en el Miami contrarrevolucionario lo acusaron de comunista por cantar en La Habana, y amenazaron con cerrarle todas sus puertas, que eran también las más lucrativas de su realización como artista.
Oscar sabía que esa derecha, esa burguesía –y mucho menos el poder imperial que tenían detrás– no bromeaban: a Benny Moré, que era el mejor cantante de América Latina, la RCA Victor no le grabó un disco más cuando decidió quedarse a vivir y a cantar en la Cuba revolucionaria.
Todo me lo explico, pero tengo la tristeza de que ya no podré escuchar a Rubén Blades como ese cantor de nuestra América que quiso ser.
52
Guillermo Rodríguez Rivera dijo... 25 de febrero de 2014
Como mi artículo sobre la carta de Blades a Maduro motivó tantos comentarios, te envío una nueva consideración, aunque a veces no detalle exactamente a quien le respondo.
La primera aclaración lleva destinatario: el odontólogo Ricardo Seir, quien me pregunta si estoy seguro de que esos que gritan y agreden nunca se preocuparon por la salud de los venezolanos humildes. El análisis micro, Ricardo sabe que no se puede hacer y mucho menos voy a poderlo hacer yo desde Cuba. Entre esos manifestantes puede haber de todo: profesionales venezolanos de la salud que se oponen a Maduro, hasta algún cubano que trabajó en Barrio Adentro y abandonó ese puesto. Pero no se trata de eso. Los poetas sintetizamos, pero si vamos al análisis macro, Ricardo lo entenderá mejor.
Desde el centro de Caracas hay unos 8 kilómetros para entrar en los Cerritos, a los que, en un tiempo –las dos primeras veces que fui a Venezuela gobernaban Carlos Andrés y Caldera– no su-bía ni la policía. No sé si allí había la consulta de algún médico u odontólogo privados, pero si una señora tenía una isquemia, quien la cuidaba debía llevarla al centro de Caracas. Es probable que existiera un médico generoso o amigo que subiera a los Cerritos para atender a la señora grave, pero no era probable ni mucho menos frecuente. La excepción no hace la regla, sino que la prueba.
Hace unas semanas, Dilma Roussef hizo una convocatoria por-que necesitaba 15 000 galenos. Se presentaron 1 500. Tuvo que contratar 6 000 médicos cubanos. La derecha brasileña se opuso, pero claro que no se opusieron los campesinos que necesitaban los doctores. Seguramente habrá una María Lionza brasileña (¿será la propia Dilma?) y seguro que ella trajo a los médicos cubanos.
Darissa: usted puede opinar lo que le dicte su entendimiento, pero en Venezuela se hacen elecciones transparentes –hasta el Centro Carter lo dice– y hay –único en el mundo– un referendo revocatorio a mitad del mandato del presidente.8
8 Los chavistas acaban de probarlo en este 2015 perdiendo por primera vez una elección. Esa es la única manera en que aceptan la honradez de una revolución: cuando hace elecciones y las pierde.
53
Mariano Rajoy fue electo con un programa y una vez en el gobierno ha hecho lo contrario. Un falsario de esa monta debe de estar feliz de que no haya en España un revocatorio. Pero la oposición venezolana ha perdido 18 elecciones, y quiere imponer por la fuerza lo que no obtiene por el voto popular. A eso no tiene el menor derecho.
Claro que hay que seguir oyendo las buenas canciones de Bla-des. Yo oigo con muchísimo placer a Frank Sinatra, que dicen que era mafioso. ¿Cómo no voy a oír a Rubén, que solo cometió el pecado de no ser consecuente?
54
Sobre un libelo abierto12 de marzo de 2014
Yo no escribí una carta abierta a Rubén Blades, sino apenas un artículo sobre lo que considero una desafortunada intervención del cantautor en la pelea que Venezuela libra por mantener una revolución pacífica que representa a la mayoría de su pueblo, y a la que sus enemigos satanizan y acusan diariamente, en la televisión y en los periódicos, de secuestrar la libertad de expresión. Dilla exalta la Mesa Democrática que combate la Revolución Bolivaria-na, pero su jefe, Henrique Capriles, fue de los que, con impulso ateniense, intentó asaltar la embajada de Cuba en Caracas, en los días del fallido golpe de abril de 2002.
Publiqué el artículo en el blog de mi amigo Silvio Rodríguez y algunos le atribuyeron la autoría, tal vez para así tener un motivo para atacarlo. Parece no haber nada peor que la ira autoritaria de un enemigo del autoritarismo.
Dilla se revuelve airado contra mi artículo y, en unas pocas cuartillas, me llama autoritario, sin veracidad en lo que afirmo ni coherencia en lo que argumento, autor de un verdadero monstruo de esos que genera la razón autoritaria y que será un escollo para la república democrática que Dilla augura aparecerá en Cuba.
Claro que en ese paraíso libre e idílico no tendrá espacio una franja de la intelectualidad cubana que ha decidido chapotear en la pobreza de la pobreza. Además de señalar la hemorragia de adjetivos y descalificaciones que Dilla acumula en unas pocas páginas sin argumentos, no me parece que esta carta electrónica merezca mucha más impugnación.
En los últimos párrafos Dilla habla más claro y muestra su voluntad de desacreditar a la Revolución Cubana, en la que sus más de 50 años han evidenciado los defectos, las carencias.
55
Tanto, que está revisando a fondo su modelo económico y muchos criterios políticos. Pero esa revolución de los humildes fue el único proceso político latinoamericano que, en los 60, contra viento y marea, cuando la República Dominicana fue “democráticamente” ocupada por los marines, resistió el ataque de los patrocinadores de Dilla. Salvador Allende fue derrocado en los 70 por una jefa-tura del ejército chileno que respondió a las órdenes del ideólogo Kissinger, gran patrocinador del fascismo.
La izquierda, señor Dilla, no es esa entelequia que usted pro-clama demagógicamente para enseguida hacerle el trabajo a la derecha, como los carteristas que gritan al ladrón mientras ponen el botín a buen recaudo. La izquierda latinoamericana son esos gobiernos democráticamente electos –de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Nicaragua, como lo fueron los derrocados Mel Zelaya y Fernando Lugo, en Honduras y Paraguay–, que saben que la Cuba revo-lucionaria fue el punto de partida para este cambio de época, la de la segunda independencia.
Dilla, arúspice de nuestra futura democracia, afirma que toda propuesta política –revolucionaria, reformista o conservadora– es susceptible de ser impugnada. Me imagino que entre esas impug-naciones Dilla reconoce que, cuando no se pueda ganar en unas elecciones transparentes, se salga a la calle a incendiar y matar. Eso se llama, señor Dilla, fascio di combatimento, puesto en ac-ción hace casi un siglo por un viejo demócrata italiano llamado Benito Mussolini y más recientemente por sus alumnos de este lado del mundo. Apoyar eso, así sea lateralmente, es lo que le impugnaba a Blades, que se dirigía a las autoridades venezolanas como si ese no fuera un país en el que esos violentos aspiran a un poder que no consiguen ganar en elecciones.
A usted, no cometeré la tontería de impugnárselo: siga tran-quilo en su guarimba ideológica. Acaso lo haría si hubiese usted compuesto unas salsas como Plástico y Pedro Navaja, pero… sin tener swing… ¿para qué?
Hay muchos “demócratas” que lo son hasta que pierden con la democracia. No creo que su libelo abierto merezca mucho más: solo terminar diciéndole que creo que en Cuba, y también en Venezue-la, el pasado lo van siendo usted y sus poderosos patrocinadores.
56
Esa luz, de ese instante...9 de diciembre de 2011
Yo recibo con cierta regularidad el compendio que, ahora más espaciado, publica la red Observatorio Crítico. A veces han publi-cado textos míos y siempre leo con interés lo que cuelgan en sus compendios aunque, claro, no siempre coincido con esos artículos.
He leído, en la entrega de hoy, la carta que te dirige Marfrey Cruz Medina para usarte como juez en una disputa cuyos pro-pósitos y antecedentes desconozco (presumo que tú también), que rondaría en torno a la suspensión de un cierto festival en las orillas, Silvio, de tu querido río Ariguanabo.
Yo, que no soy anarquista, aunque he leído mucho sobre los que alguien llamó los soñadores del absoluto, soy un partidario declarado de prohibir lo menos posible. Si los propósitos del festival de Marfrey Cruz son los que él dice, me parece impro-cedente esa suspensión.
Hace unos días leí en otro compendio del Observatorio Crítico un trabajo del propio Marfrey, que recordé inmediatamente des-pués que leí la carta dirigida a ti y tu respuesta. Repasé también los comentarios de los amigos y partidarios de Marfrey Cruz, algunos de los cuales cargan la mano contra ti por la respuesta que diste a su compañero.
Acaso ese artículo de Marfrey Cruz al que aludo, que el OC publicó el 3 de diciembre, esté condicionado por la suspensión del mencionado festival, pero deben ser, también, las meditadas opiniones de su autor sobre temas que han sido esenciales para la supervivencia de la Revolución Cubana.
El sueño de un mundo sin estados, sin armas, sin fuerzas militares, sin violencia, es de los más hermosos que haya po-dido concebir el ser humano. Marfrey coloca, como epígrafe a
57
su artículo, una frase de Fidel que yo usé de la misma manera como cita para un poema de El libro rojo, que titulé –hace 42 años– Para conjurar el estado. Creo que me hermano en esa idea al John Lennon de Imagine. O, perdóname, él se me hermana, porque mi poema es anterior a su canción.
Pero claro que ni Marfrey ni yo, ni John Lennon, ni Fidel éramos originales. Ahí estaban los socialistas que discreparon de Marx: Bakunin y Kropotkin, y este último también de Lenin.Pero Kropotkin, encarcelado en Francia, decidió regresar a su Rusia natal cuando Lenin encabezaba la Revolución de Octubre. Vivió en las cercanías de Moscú y, aunque no quiso desempeñar ningún cargo estatal –después de todo, era anarquista–, asistió con simpatía al desarrollo del proceso revolucionario de Octubre.
Casi tenía 80 años cuando murió en 1921. Afortunadamente para él, no le tocó vivir en los tiempos de la consolidación del poder de Stalin.
En el artículo de Marfrey hay conceptos que forzosamente me veo obligado a impugnar y me parece que impugnaría también todo anarquista consecuente, porque los anarquistas eran socialistas e increparían a la potencia agresora, y nunca al pequeño país agredido.
Escribe Marfrey Cruz:
El mito guerrero-heroico y el poder represivo-simbólico que ejerce el ente metafísico partido-estado-gobierno-revolución-patria en nombre del pueblo, se usan para atemorizar e im-pedir que la gente se organice y actúe autónomamente para cambiar su realidad y así mantener los privilegios, el abuso y la violencia que los perpetúa en el poder.
No se puede cargar la mano contra el pequeño país que ha tenido que vivir defendiéndose de sus poderosos enemigos.
Es cierto que el Estado es un instrumento represivo que la clase en el poder usa para mantenerlo. Las revoluciones que han sido y han contribuido a cambiar el mundo (la inglesa de Cromwell, la francesa de los jacobinos, la rusa de los bolcheviques) han instaurado dictaduras revolucionarias que les han permitido hacer frente al poder de los reaccionarios derrocados, llámense Carlos I, las aristocracia francesa o los Romanov.
58
Las revoluciones pueden caerse o concluir, pero las huellas que han dejado no se borran fácilmente.
Hace ya años discutí con un buen amigo que argumentaba que la URSS debía desarmarse ante el capitalismo y así obligarlo a abandonar la agresión.
Los razonamientos de mi amigo se parecen como una gota de agua a otra a los de Marfrey cuando afirma, categórico:
El vigor y el poder no emanan de la fuerza sino del amor. Empezar por desarmar nuestros corazones sería un paso acertado hacia una sociedad más justa y solidaria, pero para eso se necesita mucho valor porque lo difícil no es poner la otra mejilla, sino usar nuestras manos sólo para abrazar y trabajar libremente, sin miedos, para que el ofensor/agresor se transforme y con él, el mundo, sin estados.
Mi amigo –español, por más señas– pensaba honestamente que el mundo cambiaría para mejor, si la URSS se desarmaba, obligando con su actitud a los Estados Unidos a desarmarse también y se conseguía de una vez la paz en el planeta.
La URSS desapareció y Rusia –su natural heredera– disolvió el Pacto de Varsovia y renunció a su condición de superpotencia. Pero los Estados Unidos no se han desarmado, sino que han reforzado cada vez más su pacto militar, que es la OTAN.
El mundo no ha cambiado para mejor, sino que la única super-potencia bombardea e invade allí donde quiere, donde sus intere-ses lo requieren: ha sostenido cuatro guerras en los últimos años y ahora no hay ninguna fuerza capaz de equilibrar su conducta.
Desarmarnos por amor no haría que dominara en Cuba ese universo ácrata con el que Marfrey desvaría, pero que tan difícil le va a ser conseguir, sino una banda de asesinos que sumirían al país en un horror análogo al del Chile de ese maravilloso soñador que fue Salvador Allende.
Los más radicales entre los amigos de Marfrey Cruz como Ale-jandro Fuentes hablan claro y te tildan no de necio idealista, sino de neoburgués, aunque el hombre no para mientes en que burgués no es el que pueda tener dinero, en tu caso surgido enteramente de tu talento artístico, sin engañar a nadie, sin explotar a nadie.
59
Creo que es esa capacidad para defendernos, con los sacrificios y los sufrimientos que ha implicado, una de las razones que nos mantienen vivos. Duro camino de los que sueñan con el mejor y más justo de los mundos.
Nosotros, que queríamospreparar el mundo para el amable vivir,nosotros no pudimos ser amables.
Lo escribió Bertolt Brecht.
60
Veinte años después15 de marzo de 2012
INo, no es que intente plagiar a Alejandro Dumas, el viejo. Es que el pasado 21 de diciembre se cumplieron 20 años de la desapari-ción de la Unión Soviética, el estado obrero y campesino surgido de la Revolución que estallara en Rusia el 7 de noviembre de 1917, pero que se constituyó como estado en 1922, ya cuando Stalin ejercía la máxima dirección del que había sido el partido de Lenin y también de la naciente URSS.
Desde los años 30, cuando Stalin, para garantizar su poder personal, mandó a ejecutar a quienes habían hecho la revolución junto a Lenin, muchos creen que se decretó el destino del Estado soviético, que la torpe política de Mijail Gorbachov ayudó a con-sumar hace 20 años, con el insustituible apoyo de Boris Yeltsin.
Cuando se estaban cerrando estas dos décadas, el primer mi-nistro de Rusia y actual presidente electo de su país, Vladimir Putin, afirmó que el fin de la Unión Soviética había sido una de las tragedias del siglo XX.
La frase estremeció a la ultraderecha norteamericana.Mitt Romney, miembro del Partido Republicano de Estados
Unidos y, según los analistas, el que mayores oportunidades tiene de obtener la nominación como candidato a la presidencia frente a Barack Obama, reaccionó indignado por esa declaración.
Romney, buen discípulo de Ronald Reagan, dice que cree y ciertamente propaga aquel nombrete que su maestro inventó y, según el cual, la Unión Soviética era el imperio del mal. Pero el candidato a candidato es probable que no hubiera nacido en 1947, si el Ejército Rojo no hubiera entrado en Berlín dos años
61
antes, para sepultar al que fue el auténtico imperio del mal en el pasado siglo: el Tercer Reich hitleriano.
Al margen de las luces y las sombras que tuvo en su historia la URSS, la afirmación de Putin encierra una verdad: el mundo era mejor cuando existía la Unión Soviética.
El cantautor español Joaquín Sabina cantó (¿alborozado, irónico, escéptico?) lo que creyó que era el fin de la guerra fría. Acaso la demolición del muro de Berlín marcó ese fin, pero fue para que empezaran las guerras calientes.
En 1991 se inició la Guerra del Golfo Pérsico, por la arbitra-ria anexión de Kuwait por Irak. El mundo entero demandó al gobierno iraquí que se retirara del estado soberano que era el emirato kuwaití.
Pero esa guerra fue solo el prólogo a las injustificables que vinieron detrás. Cuando los albanokosovares quisieron segregar de Serbia la provincia de Kosovo, los Estados Unidos convocaron a las fuerzas de la OTAN para bombardear a una Serbia que solo defendía su integridad territorial.
En noviembre del año 2000 George W. Bush fue electo presiden-te en las más turbias elecciones que haya tenido Estados Unidos. El nombre del presidente electo se conocía siempre la propia noche del día de las elecciones. En este caso pasaron semanas antes de que la Supreme Court se reuniera para decretar, por mayoría de un voto, que Bush había derrotado a Al Gore. Nueve meses después, dos aviones de pasajeros norteamericanos eran desviados de su ruta normal y estrellados contra las torres del World Trade Center, en Nueva York. Se afirmó que un tercer avión impactó al Pentágono, pero se sabe que fue en realidad un misil, arrojado contra la zona donde se ubicaba menos personal en el enorme edificio.
La popularidad del impopular Bush crecía súbitamente y el presidente anunciaba la guerra contra el terrorismo y, para perseguir a un hombre, decretaba la guerra contra una nación. Osama Bin Laden fue perseguido por un país que iba siendo arrasado mientras él estaba en otro (Pakistán). Pero no cesó –no ha cesado– la guerra contra Afganistán. Casi inmediatamente después se acusó a Irak de apoyar el terrorismo y poseer armas de destrucción masiva, pese a que los inspectores de Naciones Unidas no las encontraban, y ni el Pentágono ni la CIA podían
62
decir dónde estaban. Estados Unidos invadió el país y lo masacró, pero las armas siguieron sin aparecer.
Al cabo de cuatro años Estados Unidos retira sus tropas de una nación que ha tenido más de un millón de muertos y ha quedado destruida. Su petróleo, sí, ha quedado en manos de las transnacionales estadounidenses. Cuando empezó la guerra de Irak, el barril de crudo costaba 30 dólares. Hoy vale más de 100.
Ahora mismo existe la amenaza de una nueva guerra que los Estados Unidos, junto a Israel, pretenden librar contra Irán y cuyas consecuencias serían impredecibles.
Acusan a Irán de intentar construir una bomba nuclear, lo que el gobierno de ese país niega, y afirma que desarrolla la energía nuclear con fines pacíficos.
Israel y Estados Unidos, como la ultrarreaccionaria monarquía saudita, aspiran a la desaparición del gobierno chiita en Irán.
Ciertamente, el mundo era más pacífico en tiempos de la guerra fría, el mundo era un poco mejor antes de la desapari-ción de la URSS.
Ahora están comenzando a entender, incluso los pueblos eu-ropeos, lo que le debían a la URSS.
Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, se invirtieron millones de dólares para convertir el Berlín occidental en la pri-mera gran vitrina europea del capitalismo y hacerla contrastar con el mucho más modesto Berlín oriental socialista.
Toda la Europa capitalista adquirió una semejante condición de sociedad de bienestar en la que se combinó la política de guerra fría de Truman con el modelo económico keynesiano, adoptado desde tiempos de Roosevelt en Estados Unidos: los ricos pagan impuestos proporcionales al grado en que se beneficiaban de la sociedad. Esas grandes contribuciones mejoraron la vida en las grandes ciudades de Europa occidental, crearon miles de empleos, pagaban largas indemnizaciones a los trabajadores en paro, proveían excelentes jubilaciones y mantenían un seguro de salud que lo cubría todo. Con la alternativa comunista a unos kilómetros, los partidos reformistas de izquierda eran poderosos, y la burguesía quería que esa alternativa de izquierda dominara frente a la radical alternativa comunista.
Indirectamente, la Unión Soviética y el campo socialista bene-ficiaban a los sectores populares de Europa occidental y de los
63
propios Estados Unidos: la gran burguesía de las dos grandes zonas del capitalismo quería convencer a los sectores populares de la ventaja de su sistema socioeconómico.
Cuando la competencia de la alternativa comunista desapa-reció, las ideas de John Maynard Keynes fueron reemplazadas por las de Milton Friedman, el economista a quien se debe en buena medida la doctrina del neoliberalismo.
Para Friedman el mercado se regula solo, y el Estado debe tener el mínimo de acción en la economía de la nación. Los ri-cos no deben pagar grandes impuestos, porque la acumulación de ingresos conducirá a la ampliación de sus inversiones y a la creación de nuevos empleos. Los servicios –educación, salud, bienestar social– deben privatizarse, para redimensionar el Es-tado y reducirlo: el mercado puede absorberlo todo.
Pero ocurre que los grandes ingresos de los bancos han creado un capitalismo no-productor ni creador de empleos, sino especu-lativo, lo que llaman capitalismo de casino, que no crea bienes, ni servicios, ni empleos. Los bancos han prestado irresponsable-mente miles de millones de dólares y la doctrina de Friedman ha demostrado su invalidez cuando el Estado ha tenido que acudir a salvar a los bancos con miles de millones de dólares de los contribuyentes. Es bastante probable que mucho de esto se habría evitado si hubiera existido la Unión Soviética.
IILos Estados Unidos y sus más importantes socios europeos –In-glaterra, Alemania, Francia– están empeñados en una sistemática eliminación del mundo árabe que no quiere doblegarse ante el expansionismo de la derecha fundamentalista de Israel. Se apo-yan en las monarquías y emiratos antidemocráticos que temen al dominio chiita en Irán. Han doblegado a Irak, han doblegado a Libia, con el erróneo concurso de Rusia y China. La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a los civiles libios fue convertida por la OTAN en el instrumento para derrocar al gobierno de Gadafi, torturado y linchado por sus adversarios, ante las carcajadas de Hillary Clinton.
Ahora han querido aplicar el mismo expediente a Siria, pero Rusia y China han reconocido el error que cometieron y han vetado
64
la nueva resolución. El expansionismo de la ultraderecha nortea-mericana está zanjando rápidamente aquellos desacuerdos entre rusos y chinos de los tiempos de Nikita Jruschov y Mao Zedong.
El asalto a Afganistán, a Libia, la intervención en Pakistán y el proyecto de atacar a Siria y a Irán, la creación del escudo antimisiles, todo ello apunta al cerco de Rusia y China.
La ultraderecha estadounidense, esa que representa Romney, no pretende un mundo donde las fuerzas se equilibren e impere el derecho internacional. Aspira a un mundo regido por una sola superpotencia, los Estados Unidos, dedicada a violar las fronteras nacionales que les parezca y, a falta de una idea más original –porque las alas de su imaginación no le dan para más–, Romney apela a un inaceptable chauvinismo y esgrime, como argumento, eso que secularmente se ha llamado el derecho di-vino: la noción de que el Supremo Hacedor ha decidido que los Estados Unidos constituyen una nación excepcional, que debe imponer sus valores al mundo.
Las razones que hacen que ello sea así, están muy claras. Cito a Mitt Romney:
Somos excepcionales porque somos una nación basada en los valores e ideas de la Revolución Americana, propuestas por nuestros más grandes estadistas en nuestros documentos fundacionales.
Alguien debiera decirle a Romney –decírselo y no recordárselo, porque es probable que nunca lo haya sabido– que esas ideas provenían de un ensayito que escribiera un filósofo nacido en Ginebra. Su autor le dio un nombre más complicado, pero la historia lo recoge con el nombre de El contrato social, y que Jean Jacques Rousseau editó en 1762, 14 años antes de que los padres fundadores de los Estados Unidos escribieran la Declaración de Independencia, como debe saber Romney, el 4 de julio de 1776.
De ese ensayito, que acabó con la idea del derecho divino de reyes y naciones, se alimentaron los fundadores de los Estados Unidos.
No hay pueblos elegidos, Mr. Romney, aunque algunos hom-bres lo hayan proclamado así para dominar a los demás pueblos y terminar hundiendo al propio. No hay documentos perfectos ni eternos: siempre los envejece el tiempo, los jubila la historia;
65
todos incluyen alguna inexactitud, alguna tergiversación, o alguna mentira. Lo hicieron incluso los Padres Fundadores de los Estados Unidos cuando afirmaron en la Declaración that all men are created equal, y mantuvieron la esclavitud de los negros por casi un siglo.
Todo parece indicar que Putin se va a encargar de amargarles el sueño del dominio del mundo a Mitt Romney y sus congéneres. Y China, acaso mostrando al mundo un perfil publicitario más bajo, parece que andará por el mismo camino. Son los países que hacen el peso para encabezar esa batalla, pero no estarán solos.
Lo intentaron Alejando Magno, los emperadores romanos, Carlos V, Napoleón Bonaparte, Adolf Hitler: nadie puede do-minar el mundo. Será mejor que Romney, en lugar de marchar hacia el fracaso, persiga la manera de hacerlo un sitio más pacífico, más plural, más democrático, más habitable.
66
Mensaje de Guillermo Rodríguez Rivera a Soldado 17 de marzo de 2012
Estimado Carlos:Nuestro común amigo Silvio Rodríguez me ha pasado tu co-
mentario a mi articulillo “Veinte años después”, que apareció, como tus palabras, en Segunda Cita.
Mi infinito respeto por tu padre –llevas su nombre– me impo-ne un poco de moderación, pero me parece que ello no obstará para que te diga lo que pienso, como has hecho tú conmigo, lo que te agradezco.
Todos los humanos nos quedamos indefensos después de la inevitable pelona, como la llamamos en Cuba, pero hay quienes soportan las paletadas de tierra, y otros a los que ni sus peores enemigos se han atrevido a echárselas encima, porque se le-vantan desconociendo la gravedad y les caen a los que intentan lanzarlas. Es el caso del profeta de La Higuera, que mencionas. Es el de tu padre.
Conocerás el testamento de Lenin –otro triunfador ante la Parca– que había pedido al Partido la sustitución de Stalin como secretario general. Lo cierto es que se quedó en el cargo, y mandó a matar a Trotsky en México, y en la URSS mandó a fusilar a Kámenev, a Zinoviev, a Bujarin, a Radek, y a todo el comité central de Lenin, acusándolos de agentes alemanes. Si yo hubiera sido un agente del imperialismo, no me habría dedicado a hacer la Revolución de Octubre.
Es verdad que dirigió la lucha contra los nazis, pero la Unión Soviética casi no tenía militares capaces en 1941. Stalin había debilitado las fuerzas armadas ejecutando a Tujachevski y los mejores militares jóvenes, a fines de los años 30, porque el que detenta un poder que sabe que no merece desconfía de todos, mucho más si quiere que ese poder sea absoluto. Quien tuvo al asesino de Beria como ministro del interior, no podía ser un revolucionario o, si lo fue, se había degradado totalmente.
Stalin tiene méritos por su conducción en la guerra, pero no pongas en segundo plano al auténtico héroe: el pueblo soviético, que entregó 20 millones de sus hijos. Ese mérito de conducción lo tuvieron también Roosevelt y Churchill.
67
Había pactado con los nazis y confió en que no lo atacarían. Sorge le comunicó el día exacto de la invasión por Bielorrusia, y no le hizo caso. A Sorge lo ahorcaron los alemanes, y los rusos sufrieron enormemente la desprotección que tenía en las fron-teras el confiado Stalin.
Afirmas que anunció que haría retroceder a los nazis hasta Berlín. “Dicho y hecho”, dices. Lo dijo Stalin, pero lo hicieron los soldados soviéticos.
Desde mi punto de vista fue Stalin quien empezó a destruir la URSS y no Jruschov. El germen de la URSS no está en aquel, sino en la genialidad de Lenin. El Lenin que tenía en su mundo a Maiacovski, a Esenin, a Blok, a Babel, a Lunacharski, a los supre-matistas, a Chagall, quien presidía a los pintores soviéticos en 1924.
Lo que dices de la conciencia y la riqueza es verdad, pero los hombres envejecen, tienen familia y no pueden vivir toda la vida únicamente de estímulos morales. Rectifico: hay quienes pueden, pero son los menos. El desarrollo de un país tienes que hacerlo con todos. Hay momentos en que el heroísmo alcanza a todo un pueblo, pero ello no es permanente.
Stalin no sembró conciencia o, en todo caso, la hizo acompañar de un miedo que la anuló. No estableció un verdadero campo socialista: no eran revoluciones como la china, la vietnamita, la cubana, la nicaragüense, la venezolana, las que llevaron a los partidos comunistas al poder, sino el triunfante Ejército Rojo. Grecia era comunista y Polonia no, pero Stalin quería proteger sus fronteras, y los comunistas gobernarían en Polonia.
Reconozco, Carlos, que todo no son sombras: el mundo le agra-deció con justicia el fin del nazifascismo, pero le hizo un daño imborrable al más digno proyecto del ser humano: el socialismo.
Aun así la URSS nunca debió desparecer, porque era un siste-ma más justo y ayudaba a que el mundo fuera mejor. Seguimos debatiendo, Carlos, que ser socialista es muy difícil, porque la gente no se conforma con cualquier chapuza.
Un saludo de Guillermo.
68
De Guillermo Rodríguez Rivera19 de marzo de 2012
¿Quién dijo que la construcción del socialismo no es un problema ético? No se puede diseñar una sociedad mejor asesinando. La teoría de Mólotov se parece, como una gota de agua a otra, a la de George W. Bush cuando creó una cárcel para enterrar allí sin acu-sarlos de nada y sin hacerles juicio a los que él piensa que pueden delinquir. Ese es familia de Mólotov y de Pol Pot. No me parece raro que Mólotov, que desconfió de los comunistas del buró político de Lenin y ayudó a matarlos, firmara un tratado de no agresión con Von Ribbentrop, que los traicionó a él y a Stalin e invadió la Unión Soviética en junio de 1941. Esto es que el desconfiado Molotov creía más en Hitler que en sus compañeros comunistas. ¿Y todavía Soldado no sabe quién acabó con el socialismo?
Es exactamente lo opuesto a lo que pensaba Che Guevara. Se cuenta que cuando tomó la dirección del Banco Nacional de Cuba, había dos funcionarios muy capaces que nunca viajaban. Él preguntó por qué, y le dijeron que porque pensaban que se iban a quedar en el extranjero. Casi enseguida los envió a los dos al exterior, y en efecto se quedaron. Cuando se lo echaron en cara al Che, respondió: “Yo no hubiera podido dormir pensando que los habría condenado sin pruebas”. Ese es un comunista y a Soldado, por favor, que no le eche la culpa al Che de lo que no la tiene. Ya había muerto cuando se hizo la Ofensiva y para nada esa concepción deriva de las ideas del Che. Que la culpa la asuma quien la tuvo. Si Soldado cree que fue Jruschov quien desprestigió al comunismo, que lea los alegatos de los comunistas de los años 30 y verá que no es así. Los cubanos, por nuestra parte, tenemos mucho que agradecerle a Nikita, porque a pesar del error de la Crisis de Octubre, siempre nos trató como la re-volución de verdad que éramos: como no trataba a los húngaros, ni a los polacos ni a los checos. Y yo también terminé.
69
La campaña que viene4 de noviembre de 2011
Campaña es un término militar, porque la vida civil, asediada por la guerra, se ha nutrido extensamente de palabras que provienen de la militar. Incluso en el arte hablamos de una vanguardia.
La misma palabra que usan los generales para aludir a la batalla de sus fuerzas en el escenario de la guerra, es la que despliegan los políticos que aspiran, primero a ser los candidatos de sus partidos y, luego, a ser electos para un cargo en cuestión.
En los Estados Unidos la política siempre es de los ricos por-que, o el candidato es muy rico como para costearse la campaña en solitario, o está totalmente comprometido con los intereses que lo financian.
Se calcula que la campaña de Barack Obama para intentar ser reelecto el próximo año 2012 costará unos mil millones de dólares. Uno no puede menos que imaginar cuánto esperan ganar los que invierten ese dinero en la política.
Los Estados Unidos siempre se han presentado como la primera de las democracias modernas. Primera, al menos en dos sentidos: por la perfección de esa democracia y porque es la primera en aparecer en el mundo moderno. La primera del mundo habría sido la ateniense, en la Antigüedad, allá por el siglo V a. de C.
La democracia proclamada por las trece colonias de Norteamérica que, luego de extenderse ampliamente, constituyeron los Estados Unidos de América fue una democracia que apareció 22 siglos después de la de Pericles, pero era una democracia esclavista igual que la de Atenas. La primera democracia que abolió la esclavitud fue una democracia directa, y la fundadora de la modernidad: la Convención Francesa, de 1793.
70
Muchos norteamericanos se enorgullecen de las ideas demo-cráticas de los que llaman los Padres Fundadores –Washington, Jefferson, Paine– que proclamaron la independencia en 1776. Se repiten las hermosas palabras que dan inicio a la Declaración de Independencia:
Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas; que todos los hombres han sido creados iguales; que todos han sido dotados por su creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y el procurarse la felicidad.
Aquí, con arraigo en este ilustre origen, tal vez comience la inveterada costumbre de los políticos norteamericanos de colocar al frente de sus más graves acciones un irreprochable precepto humanista, que enseguida desconocen en su práctica.
Como la de la Antigüedad ateniense, la democracia estadouni-dense fue, por casi un siglo, una democracia esclavista.
Cuando el norte industrial decidió que no necesitaba esclavos sino obreros, los esclavistas sureños, propietarios de grandes plantaciones algodoneras, decidieron separarse de la Unión, y el país se desangró en una terrible guerra civil.
Después de la Segunda Guerra Mundial, aunque habían sido aliados de la Unión Soviética, país que pagó un precio colosal en la lucha contra el fascismo y fue esencial en la derrota de Alemania, los Estados Unidos establecieron lo que en tiempos de Truman se llamó la guerra fría. Y la guerra no fue solo con-tra la gran potencia militar, sino contra cualquier acción que dañara los intereses norteamericanos, aunque fuera la de una desarmada república centroamericana.
Después de su Guerra de Secesión, los Estados Unidos hi-cieron una profunda reforma agraria, porque la extinción del latifundismo es condición imprescindible para el desarrollo de una nación moderna.
Pero en Centroamérica y el Caribe, las empresas norteamericanas como la United Fruit Company, la United Sugar Company, el King Ranch, la Atlántica del Golfo, fueron las herederas del feudalismo español que incluso incrementaron, porque el destino que para nuestros países concebían los norteamericanos no era ser modernas naciones desarrolladas, sino suministradoras de materias primas
71
a la única nación que merecía desarrollarse en este continente.Así, acabaron con la progresista reforma agraria promovida
por el gobierno democrático de Jacobo Árbenz en Guatemala, y sometieron al país a 30 años de sangrientas tiranías.
Les falló el mismo plan guatemalteco de la CIA, cuando qui-sieron aplicárselo a la Revolución Cubana de 1959, que también se atrevió a hacer una reforma agraria.
Ronald Reagan declaró que la desaparecida Unión Soviética era el imperio del mal.
No voy a hacer la defensa de la URSS, que sus ciudadanos dejaron caer en lugar de reformarla. Lo que pasó después no fue el fin de la guerra fría, que Joaquín Sabina cantó, alborozado porque la bisutería ocupara el sitio de la ideología. Lo que ocurrió después fue que teníamos un único fortachón en el barrio, que decidió hacer lo que le pareciera, como buen chulo, porque ya no había nadie capaz de pararlo.
Apareció la guerra del Golfo Pérsico, justificada por la brutal anexión de Kuwait a Irak; la guerra de Kosovo, que acabó de desmembrar Yugoslavia; la guerra de Afganistán, mediante la cual es invadida una nación para buscar a un hombre que está en otra parte; la de Irak, que ya se invoca para capturar unas armas de destrucción masiva que no existen y lo que acaba cap-turándose es la producción petrolera del país invadido.
Ahora, tras Obama haber defraudado a sus electores esgri-miendo un programa para ser electo y gobernando luego con uno opuesto, un trasnochado reaganista, Mr. Mitt Romney, candidato a la presidencia de los Estados Unidos, ha desempol-vado pareciera que el Mein Kampf hitleriano y ha proclamado que los Estados Unidos que él aspira a presidir serán el líder del mundo, porque este siglo XXI será el siglo de los Estados Unidos y yo –afirma– jamás voy a pedir disculpas por los Esta-dos Unidos. Antes de llegar al poder, Mr. Romney advierte que será todopoderoso, inmune e impune. Y no deja sitio para nadie independiente en el siglo que apenas comienza.
Despotrica contra Vladimir Putin, quien ha dicho que el derrumbe de la URSS fue la gran tragedia del siglo XX y teme lo que la humanidad obviamente necesita: la aparición de otra superpotencia que frene al chulo que nos ha aparecido en la vecindad desde que se quedó solo.
72
Romney parece ser uno de esos energúmenos –McCarthy, Wa-llace, Goldwater, Bush Jr.– que los Estados Unidos periódica y gentilmente le ceden a la humanidad y que, hasta ahora, no han ido mucho más allá en su anticipadamente fracasado proyecto –como el de todos los dominadores– de gobernar el mundo.
Sería casi un insulto para Bonaparte compararlo con él. El Romney se parece más a Atila, aunque más que rey de los hunos, parece ser rey de los hotros.
Este lector de aquellos viejos comics que se llamaban El Hal-cón Negro aspira a convertirse en una suerte de Tamakún del Mundo Libre. Dice que los socialismos de Chávez y de Castro socavan las posibilidades de América Latina, una región sedien-ta de libertad, estabilidad y prosperidad. Porque, claro, fueron Castro y Chávez los aliados de Trujillo, de Somoza, de Batista, de Pinochet, de Pérez Jiménez, de Rafael Videla y no los Estados Unidos, que han sido los sostenedores de la democracia y del desarrollo económico en el continente.
Mr. Romney afirma que la frontera mexicana es una herida abierta para los Estados Unidos. Ya para México es más bien una herida casi cerrada. Cuando se la abrieron, por ahí perdió aproximadamente la mitad de su territorio.
Ahora, inconcebiblemente, entran por ahí a los Estados Uni-dos kilogramos y kilogramos de cocaína. Los narcotraficantes, en lugar de vender esa droga en Tampico o en Coahuila, lo que sería mucho más fácil, se toman el trabajo de hacerla pasar la guarnecida frontera norteamericana.
¿No será que la droga entra a los Estados Unidos porque allí está el mayor número de compradores y traficantes, que el go-bierno norteamericano no persigue, del mismo modo que permite que sus fabricantes de armas le vendan cañones y bazookas, ar-mas de asalto, a los capos del crimen organizado en México, que le llevan la droga a sus clientes norteamericanos? Mitt Romney debería comprender que el panorama que tiene ante sus ojos es el fruto del trabajo de políticos como él.
Lo que están pidiendo a gritos los Estados Unidos no es este caballero de la ultraderecha que, como dicen los propios nor-teamericanos, es parte del problema y no de la solución, sino un Roosevelt de estos tiempos, que les haga comprender a los archimillonarios que deben resignarse a ganar un poco menos.
73
Aun así, esas 400 personas van a ser, como lo son ahora, más ricos que todos los demás norteamericanos juntos.
No es casual que los críticos del sistema hayan puesto a un lado a republicanos y a demócratas, y hayan proclamado la necesidad de ocupar Wall Street, la sede del capital financiero que rige el sistema y utiliza a los políticos de los dos partidos.
Decían los antiguos griegos –de cuyas obras Mitt Romney no debe haber visto ni las carátulas– que los dioses ciegan a los que quieren perder: Ojalá el noble pueblo norteamericano no permita que este ejemplar se instale en la Casa Blanca porque, como todos sus viejos maestros, no va a conseguir lo que quiere, pero puede hacer un daño incalculable al mundo y por supuesto que también a su país.
74
¿A quiénes les venden las tiendas cubanas? 27 de abril de 2015
Las llamadas tiendas recaudadoras de divisas –tenemos las TRD, las Panamericanas y alguna que otra cadena más– se abrieron a los consumidores cuando en los años 90 se produjo la despenali-zación de la tenencia de dólares y, lo que había sido delito, mudó al privilegio de acceder a productos retirados del consumo de los cubanos sin dólares. Antes solo compraban allí los emigrantes cubanos que ahora venían de visita y, claro, los turistas.
En un momento dado los precios en esas tiendas fueron tri-plicados o casi triplicados: el litro de aceite de soya que en el cualquier comercio del mundo costaba 80 centavos de dólar, esas tiendan lo vendían a 2 dólares 40. La justificación era que ese fuerte impuesto permitía adquirir el pollo que se vendía a la población a precio subsidiado.
Hace mucho tiempo que los consumidores de esas tiendas cambiaron. Al ama de casa cubana no le alcanza el aceite y to-dos los meses tiene que separar al menos 75 CUP de su salario o del de su marido, para comprar los 3 CUC que le permitirán comprar el litro de aceite que necesita la familia. Es ella la que está subsidiando el pollo que se come.
Con otros productos la situación es mucho más grave. Un refrigerador es un artículo de primera necesidad. Yo pude com-prar –hace 12 años– un LG que entonces me costó 500 CUC, que tuve y pude entonces pagar al contado, porque nuestras tiendas en divisas desaparecieron las que se llamaban ventas a crédito. Nunca las han tenido.
Yo soy doctor en Ciencias Filológicas, profesor titular y con-sultante en la Universidad de La Habana. Tengo 45 años de an-tigüedad: gano mensualmente 1 050 pesos, que no es un salario
75
bajo. Pero para haber pagado aquel refrigerador al contado, debí previamente haber guardado mi salario íntegro durante un año. ¿Para qué iba a comprar el refrigerador si no podía pagar la elec-tricidad ni comprar alimentos? Por eso, he llegado a la conclusión de que esas tiendas no están destinadas a venderme a mí ni a ningún trabajador cubano que trabaje para el Estado socialista.
Otra cosa más sencilla. Hace unos 11 años el consejo de dirección del Ministerio de Educación Superior me compró, como estímulo, un automóvil VW de uso, para sustituir el Moskovich que tenía, y que me había otorgado la asamblea de trabajadores de mi fa-cultad, 20 años antes. Desde agosto del año pasado, las tiendas cubanas de piezas automotrices, los CUPET, no han vendido las baterías de 55 amperes que usan los carros de los médicos, profesores, profesionales, internacionalistas, deportistas desta-cados: desde el mes de diciembre empezaron a vender baterías de 95 amperes, que solo caben en los viejos carros americanos de nuestros cuentapropistas y que se venden a 181 CUC. No tengo nada en contra de que vendan estas, pero ¿por qué no traen las pequeñas, las que usamos los que trabajamos para el Estado, a pesar de que las venden a un claro sobreprecio?
Estoy convencido de que, si se hurgara en el manejo de esos comercios, iba a aparecer un montón de cosas turbias.
76
¿Debe sobrevivir el comercio estatal minorista?3 de junio de 2015
Controlar el comercio minorista sin estar cerca de él ni participar en su funcionamiento, desde una alejada poltrona burocrática, resulta una empresa muy difícil de llevar adelante con éxito. Las grandes empresas petroleras –la Esso, la inglesa Shell, o la Texaco, que ahora ha pasado a ser Chevron– no se interesaban en ser dueñas de las gasolineras que servían sus productos: esas eran propiedades particulares a las que ellas surtían el aceite de motor, el petróleo, los diversos tipos de gasolina y demás pro-ductos que esos centros vendían a los choferes o propietarios de vehículos que venían por ellos.
Resulta abrumador controlar, por ejemplo, las bodegas de un único municipio habanero, las carnicerías, las panaderías, las dulcerías que habían sido muchas veces negocios familiares: incluso a nuestro teatro vernáculo llegó la codificada imagen del sobrino del bodeguero español. Podía haber un sobrino o un hijo, un primo o un amigo muy cercano, y el bodeguero podía ser también cubano o chino.
La intervención confiscadora del Estado en ese mundo no pudo ser otra cosa que un desastre. Dentro de tres años se cumplirán 50 de aquel auténtico tsunami económico.
A cinco décadas de aquello, no me parece posible otra salida que no sea la salida del Estado del comercio minorista. Esa salida del Estado es, en verdad, la colocación en otro nivel de situación al personal que maneja ese comercio. Voy a usar una palabra a la que nos hemos habituado a temer: privatización.
Es una palabra que el neoliberalismo volvió satánica: dos ilus-tres Carlos latinoamericanos usaron la privatización como el escondrijo de un proceso de enriquecimiento ilícito que casi deja
77
en ruinas a México y Argentina. Pero aun sin la corrupción que los envolvió, ambos procesos casi arruinan enteramente las eco-nomías de ambos países, porque privatizaron los grandes recursos esenciales de ambas naciones o devaluaron la moneda nacional.
A diferencia de lo que hicieron Menem y Salinas, yo estoy pro-poniendo reprivatizar lo que nunca debió estatalizarse.
Esos pequeños negocios –bodegas, carnicerías, dulcerías, etc.– con un par de empleados deben entregarse bajo contrato a quienes los administran; los centros comerciales mayores podrían conver-tirse en cooperativas. Creo que el problema debe solventarse en acuerdo con los administradores y trabajadores de estos negocios. Si ellos rechazan la oferta quedarían disponibles laboralmente. No vamos a dejar a nadie desamparado, pero mucho menos podemos desamparar al pueblo y a su economía. El nuevo propietario co-rrería con los gastos de luz, agua e impuestos sobre las ganancias del establecimiento.
El Estado mantendría las grandes tiendas por departamentos y las tiendas en divisas que deberían igualarse para la unificación de la moneda, pero no como el monopolio que son en la actuali-dad: debe empezar a dar licencias para la aparición de comercios.
Aquí deberíamos volver a uno de los postulados del artículo inicial: ese mercado no puede ser concebido como inaccesible al trabajador normal de Cuba porque ello es letal para la producción y la economía de la nación.
Hay varias medidas que la nación debe tomar para convertir ese mercado en un estímulo para el desarrollo de un socialismo próspero, que no se va a conseguir de golpe pero tiene que irse viendo en el avance del país.
Los precios en esos comercios, establecidos en dólares, están triplicados con arreglo a los internacionales y además de eso se multiplicarán por 25 al unificarse la moneda. Para poder tripli-carle el precio al comprador cubano que va a la tienda, los com-pradores compran en el extranjero lo más barato, que suele ser lo peor. Muchos compradores de comercio exterior deben recibir coimas para comprar en cantidad productos que nadie quiere y que, a la larga, van contra la economía del pueblo cubano, que es quien los paga.
Esa situación tiene que empezar a transformarse ya mediante varias medidas.
78
Es imprescindible bajar la tasa de cambio del peso cubano por el dólar. Adquirir y vender productos que permitan a los salarios realizarse en el mercado.
Es imprescindible hacer una inversión en el consumo de los tra-bajadores si se desea aumentar la producción y la productividad. El trabajador ya ha laborado décadas sin ver el resultado de su esfuerzo. No puede seguirse apostando únicamente a la conciencia del trabajador. Sus carencias y necesidades se han acumulado.
Empezar a bajar –sin prisa, pero sin pausa– los precios casi triplicados de los artículos que se venden así desde hace 20 años, para estimular al trabajador y tener una apreciación correcta de los ingresos del país, que esos precios deforman. Deberá haber un cronograma para la normalización de esos precios.
Establecer un sistema de crédito para la compra de los artícu-los más caros que se apoye en la verificación de la solvencia del comprador y la capacidad del Estado para cobrarle. Eliminar la categoría del garante de la deuda: el garante de la deuda es el propio comprador, que tiene que hacer frente a la deuda que ha contraído.
Tenemos que estar atentos ahora que puede empezar un rela-ción económica con los Estados Unidos, pero ese estar atentos no lo es únicamente en el plano ideológico: esas convicciones tienen que apoyarse en una visible posibilidad de mejoramiento de la vida del cubano que trabaja. Esa es una inversión que nos resulta imprescindible para salir adelante.
Creo que ese comercio minorista sería capaz de estimular el aumento de la producción y de empezar a devolverles, sobre todo a los jóvenes cubanos, la confianza en el avance del país.
79
Guillermo Rodríguez Rivera dijo...7 de junio de 2015
Víctor:Es verdad que comer se había vuelto fácil cuando escribiste
ese poema. Entonces, con alevosía pero sin nocturnidad nos comíamos un bisté en la fondita de la gallega Mercedes, en la esquina del Mella, justo en Desagüe y Márquez González, y nos costaba 2 pesos. Esa fondita hoy es tan utópica –o histórica– como tu poema. A Gustavo Modarelli: el sacrificio siempre fortalece, cierto. Pero ¿era necesario empezar a fortalecerse de ese modo, 23 años antes de que desapareciera la URSS? ¿Alguien sabía que iba a desaparecer? Cuba siempre ha resistido y resistirá, pero no hay que hacer deporte con el sacrificio. Voy a terminar con una pregunta: ¿qué hay que hacer para que crezca el PIB? Saludos a todos.
DE LA VIDA Y LA VIVIENDA A Mongo, fritero de mi barrio, casi responsable de la supervivencia de mi familia durante los años 1957- 1958 Pocos corrían mejor suerte que nosotros en el barrio La calle se extendía como un mapa de cieno y los viejo vecinos camaradas de vivir aquellos meses trajinaban ocultos a la luz prometedora Los mejores ingenieros del país quizás vivieron en el cuarto de al lado jugando con tacones de zapatos destruidos cayéndose de dientes en el patio de cemento (fueron a la escuela dos veces completas en aquel viejo semestre sostenían con sus cuellos el techo de madera)
80
Yo salía de mañana y saludaba a los perros navegaba en aquel patio de vivir mis doce años Por la tarde el viejo barrio ocupaba mi tristeza el sol que se moría diariamente tras las calles Malas tardes señor de la bodega malas tardes vecinos en el patio malísimas futuros ingenieros que no serían más que pobres fumadores de drogas asquerosos ladrones de su misma familia malas tardes señorita que nunca he saludado malas tardes fritero de la calle vecina de mi calle salvador en tus panes de todas mis costillas (la insistencia de mis padres por vivir aquellos tiem-pos) malas tardes todos los que fueron mis vecinos de esa casa de mierda malas tardes (Recuerdo de aquel año siete años más tarde ahora que mi barrio es una sombra vieja y comer es un asunto terriblemente fácil)
Poema de Víctor Casaus que fuera publicado por su autor en un comentario al texto de Guillermo Rodríguez Rivera.
81
Guillermo Rodríguez Rivera dijo...8 de junio de 2015
Me faltó explicar algunas cosas al amigo Gustavo Modarelli.Antes de la Ofensiva del 68 ya éramos plenamente socialistas y
los cubanos habíamos resistido –y vencido– la invasión de abril de 1961 (que para ellos fue la derrota de Bahía de Cochinos y para nosotros la victoria de Playa Girón); no pestañeamos al borde de la guerra nuclear, que iba a empezar por aquí, en octubre de 1962; desde enero de ese año soportamos el bloqueo, y ¿viene ahora don Gustavo a decirme que fue la Ofensiva del 68 la que nos hizo fuertes?
¿Cuándo fuimos débiles?La Ofensiva del 68 empeoró nuestra vida cotidiana y obligó a
dar empleos a propietarios y empleados de los negocios estatali-zados. Fue fundamental para la existencia de esos trabajadores cubanos que hoy perciben salarios sin producir y a los que no queremos poner en la calle, porque el Estado cubano fue quien creó esa situación.
Amigo Gustavo: Cuba resistió y resistirá siempre a pesar de la Ofensiva Revolucionaria de 1968.
82
En respuesta, Gustavo Modarelli dijo...8 de junio de 2015
Estimado profesor Guillermo Rodríguez Rivera:Ante todo, le agradezco su deferencia al tomar en cuenta la
pregunta que hice acerca de aciertos y desaciertos, fortalezas y debilidades, de la “ofensiva revolucionaria”.
El enlace que ofrezco habla del contexto mundial en el que se tomaron las decisiones, pero, fundamentalmente, del comporta-miento de los diferentes sectores sociales ante los desafíos para diversificar y aumentar la producción de bienes. Según esta mi-rada, no todos se comportaron a la altura de las circunstancias, y esto (según este artículo) habría generado fricciones al punto de hacer explotar a Fidel, quién exclamó que “esta revolución no se hace para garantizar el derecho a comerciar” (no es textual, lo cito de memoria).
Creo que no me expresé bien. No quise decir que la Ofensiva Revolucionaria, siendo débiles, los hizo fuertes. Siempre fueron fuertes. No podían permitirse el lujo de dejar de serlo. No pongo en duda que los efectos que se buscan con una determinada de-cisión siempre son diferentes de lo que se espera lograr. Tal vez, lo que fue un fracaso en un terreno, logró su objetivo en otro.
El enlace que propongo agrega elementos necesarios a un aná-lisis de lo que significó la Ofensiva Revolucionaria, ya que me parece percibir una tendencia, en algunos comentarios, a extra-polar las dificultades actuales a las que había en aquel entonces.
Disculpe los errores en los que yo pueda incurrir, y si intento aportar algo a los debates en curso, no tengo otra motivación que el cariño que siento por Cuba, y lo que esta significa para quienes somos espectadores de lo que allí sucede.
Un saludo respetuoso para usted, Profesor.
83
Guillermo Rodríguez Rivera dijo...9 de junio de 2015
Estimado amigo Modarelli:Le agradezco a mi vez su respuesta a mis opiniones. Me pa-
reció que muchos amigos tienen frecuentemente una visión idealizada de lo que ha hecho Cuba en todos estos años, en que hemos mantenido una revolución que ha sido el punto de partida de una nueva América Latina más independiente y que ya no sigue sumisamente los dictados de la potencia del Norte. Fuimos los primeros no en atrevernos a contradecir al imperio, pero sí los primeros en vencer en esa batalla.
Habíamos sido testigos de la tragedia de Guatemala en 1954, cuando el gobierno reformista de Jacobo Árbenz fue satanizado por haber hecho una reforma agraria y la CIA organizó contra él una invasión que lo derrocó. Fue exactamente lo que intentaron contra Cuba, pero nosotros derrotamos a los invasores en 66 horas. Después nos bloquearon, nos aislaron, pero no consiguieron vencer a la Revolución Cubana. Cada vez más, ha aparecido una América Latina que no obedece sumisamente los dictados norteamericanos, como ocurrió cuando apoyaron la expulsión de Cuba de la OEA y el apoyo a la invasión yanqui a la República Dominicana. Esos tiempos se acabaron y la Revolución Cubana fue fundamental en ese cambio de la historia.
Yo vivo orgulloso de la Revolución Cubana, pero le aseguro que no de la Ofensiva Revolucionaria del 68. En primer lugar, esos comercios se estatalizaron para, casi en su totalidad, desaparecer-los. Creo que Omar Everleny asume una oficialista defensa de lo que fue un disparate en toda la línea. Los mínimos comercios que había en los barrios desaparecieron y los residentes de Luyanó, Lawton, La Víbora tuvieron que inundar El Vedado y Centro Habana para intentar hallar lo que le habían suprimido de su barrio. Los oficios desaparecieron: plomeros, mecánicos, carpin-teros, electricistas eran oficios que se mantenían en las familias. Pero arreglar una tubería, o reponer la rejilla de un sillón fueron considerados actos delictivos y se rompieron nuestras tuberías y sillones sin que nadie los reparara, porque el Estado no se hacía cargo de ello. Probablemente a los plomeros y carpinteros pro-hibidos les dieron un puesto de CVP (nuestros custodios). Llegó
84
un momento en que la UNEAC tenía 14 custodios para cuidar dos entradas. La proclamación ética de la Ofensiva fue perfecta. Los diarios decían en sus titulares: ¡MÁS REVOLUCIÓN! Pero hubo mucho menos. Y los resultados fueron un absoluto desastre. ¿Hubo más apoyo a la Revolución después de ella? El Partido nunca hizo otra encuesta. La prueba del fracaso es la reaparición de los cuentapropistas, ahora improvisados y ansiosos de enri-quecerse en un santiamén. O el robo que se ha hecho sistemático en el comercio monopólico manejado por el Estado. Eso no es revolución: esa es su deformación total por darle rienda suelta al extremismo de izquierda, que siempre conduce a la derecha. Un abrazo, amigo Modarelli.
85
¿Ha llegado la hora del tercer partido?22 de noviembre de 2011
Como se sabe, las nociones de izquierda y derecha, que han pasa-do a ser signos capitales en la política contemporánea, provienen de los lugares en que, en la Convención Francesa, se sentaban jacobinos y girondinos.
Desde entonces, la noción de izquierda ha variado sensible-mente y no especialmente de lugar. En los últimos tiempos la variación ha sido interna, porque se ha deteriorado.
La izquierda europea, desde los tiempos de Lenin y Kautsky, se escindió entre los que serían, en la Rusia abocada a la Revo-lución, bolcheviques y mencheviques. Los mencheviques cabrían definirse como lo que fue un poco después la socialdemocracia. En el momento de su separación, cuando los moderados socia-listas integran la II Internacional y los radicales comunistas la III, ambas tendencias aspiraban igualmente a la instauración del socialismo que desplazaría al capitalismo: la discrepancia parecía ser, exclusivamente, el método que cada partido proponía para conseguirlo.
Felipe González representaría para Estados Unidos el factor disidente que era Lech Walesa para la URSS. Pero lo primero que hizo González al ser electo fue pedirles a los españoles –y casi lloró en la televisión al hacerlo– que votaran por el ingreso de su país como miembro pleno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estaba pidiéndoles exactamente lo contrario al programa por el que lo habían elegido.
El cantautor español Javier Krahe compuso una canción que se llamó Cuervo ingenuo y que comentaba risueñamente la traición de Felipe González a su electorado. En el texto hablaba un piel roja, un indio, que chapurreaba un español en infinitivos, tal y
86
como las malas películas hollywoodenses ponían a hablar a los salvajes. Pero este indio decía cosas que se las traían, porque estaba dialogando con el propio presidente español:
Tú decir que si te votan,tú sacarnos de la OTAN.Tú convencer mucha gente.tú ganar gran elección,ahora tú mandar nación,Ahora tú ser presidente.Hoy decir que esa alianzaser de toda confianzaincluso muy conveniente.Lo que antes ser muy malHoy resultar excelente.(…)Tú mucho partido, pero¿es socialista, es obreroo es español solamente?Pues tampoco cien por cien,si americano también:gringo ser muy absorbente.
Y enseguida venía el estribillo:
Hombre blanco hablar con lengua de serpiente.Cuervo Ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú,por Manitú, por Manitú…
Cuentan que la canción, que se hizo popular en la España de los 80, sacó de sus casillas al presidente español.
Desde entonces, el Partido Socialista Obrero Español, como ya advertía hace casi 30 años Javier Krahe, es casi español sola-mente. En uno de sus congresos de esos años, el PSOE renunció al marxismo como ideología.
La Europa de entonces había desarrollado un orden social que se autodenominaba sociedad de bienestar y en buena medida lo era.
87
El fenómeno comenzó a surgir en la Europa de la posguerra, exactamente cuando comienza la guerra fría.
Enfrentado a la Unión Soviética y a la alternativa socialista, el capitalismo europeo quiso ser convincente para sus ciudadanos. Apareció una poderosa seguridad social, que incluía generosos y largos subsidios para los que perdían su empleo, aunque había mucha oferta de trabajo. La cobertura médica era amplísima para cualquier ciudadano. Jubilados y simples trabajadores europeos podían costearse vacaciones del otro lado del mundo con sus abundantes ahorros. Los jubilados alemanes casi habían comprado la isla de Mallorca, a la que iban a pasar los últimos años de vida en el agradable clima del Mediterráneo.
Cuando en 1991 desapareció la Unión Soviética, como colofón a la caída del socialismo europeo, otro cantautor español lo celebró alborozado. Cantó la caída del muro de Berlín. Ahora, los viejos izquierdistas tenían en su buró un trocito del derrumbado muro alemán y Joaquín Sabina cantaba que había llegado el fin de la guerra fría y, con él, el fin de la ideología. Las alternativas eran promisorias y hasta rimaban: Sabina las exaltaba en su canción: vivan la gastronomía, la peluquería, la bisutería.
Los partidos comunistas europeos empezaron a decaer y a desaparecer. Los que quedaron inclinaron más a la derecha sus proyectos hasta casi suplantar a la socialdemocracia que, sin alternativa a la izquierda, se proponía ocupar el lugar de la misma derecha.
El PSOE ha terminado por ser otro partido velador por el man-tenimiento del orden burgués, con algunos matices progresistas con respecto al reaccionario PP, pero ya muy lejos de constituir una alternativa de izquierda.
El actual gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como lo hizo antes Felipe González, ha defraudado a sus parciales, pero la crisis española (desempleo, recortes sociales en todos los órdenes) no va a ser resuelta cuando se instale en el poder el gobierno de Mariano Rajoy, porque el PP es el titular del programa neoliberal que el PSOE ha asumido sin proclamarlo. El humor español ha denominado a la opción Rubalcava-Rajoy, propia de estas elecciones, con el fusionado término de Rubaljoy, porque no hay visible diferencia entre ambos candidatos. Una gran masa de votantes españoles se ha negado a sufragar.
88
Algo muy semejante va a ocurrir el año próximo en los Esta-dos Unidos, cuando los norteamericanos tengan que decidir por quién votar: si reelegir a Barack Obama u optar por uno de los republicanos que ahora se disputan el ser elegido candidato a la presidencia de la Unión.
Obama desconoció el programa por el que había sido electo. No detuvo ninguna de las guerras que proclamó que terminaría, sino que añadió la masacre del pueblo libio, que concluyó con el asesinato de Gadafi, y amenaza con aplicarle la misma receta a Siria e Irán.
El temor del general Eisenhower se ha cumplido. Dominado por el complejo militar industrial, el capitalismo estadouniden-se se va convirtiendo a pasos agigantados en el enemigo de su democracia. Las guerras no se libran en virtud de un interés patriótico ni porque la seguridad de la nación esté amenazada. La guerra es la mejor industria que tienen hoy los Estados Unidos, y la liquidación del servicio militar ha impedido que mueran los hijos de las familias de clase media y la sociedad reaccione contra ello y los jóvenes tengan que exiliarse para no ser reclutados. Ahora, a la guerra van los pobres, los negros, que aspiran como contratistas a ganar un dinero que los alce en la sociedad a la que pertenecen; los latinos, los inmigrantes indocumentados que esperan sobrevivir y, sobre todo, convertirse en ciudadanos.
Pero a pesar de que los Estados Unidos han minimizado las bajas entre sus militares, el capitalismo neoliberal, que tiene que dominar para que los costos de las guerras estén altamente priorizados y los gastos sociales convenientemente reducidos, ha comenzado a hartar a una porción de la sociedad –en especial a los jóvenes–, que ve disiparse los fondos públicos para una educación que se privatiza y se encarece, como para que solo se eduquen los muchachos de las familias ricas, y la información y la cultura no se salgan de la clase que ejerce el poder, y porque el aumento del desempleo perjudica más que a nadie a los jóvenes que no pueden conseguir su primer trabajo.
Los millones de ciudadanos que trabajan y sostienen la nación han descubierto que hay 400 norteamericanos que tienen más dinero que todos ellos juntos y, encima, quieren más.
Estados Unidos es una democracia donde al presidente lo elige la mitad de los ciudadanos, que son los que van a votar. El
89
50 % de abstención que es propio de sus elecciones –¿a cuánto llegará en las de 2012?– importaría si cierto grado de abstención invalidara la elección, pero no es así.
Los Indignados han decidido ir al centro del poder real en los Estados Unidos. Ocupar Wall Street es, por ahora, un símbolo. Los Indignados han descubierto que los senadores y los repre-sentantes y el presidente que ellos eligen no responden a sus demandas, sino a las del gran capital, que rige los destinos de la nación por encima de la voluntad de sus ciudadanos. Por ello, allí, en España y en todas partes, piden una democracia real.
Lo que está ocurriendo se parece muchísimo a lo que pasó en la Argentina de Carlos Saúl Menem y sus continuadores neoli-berales. Los argentinos se indignaron entonces y salieron a la calle con el grito de ¡Que se vayan todos!
Pero no se podían, no se tenían que ir todos. Los que se fueron eran los neoliberales que habían gobernado hasta entonces. Desde la Patagonia llegó Néstor Kirchner, un exmontonero en el que nadie había reparado y que sacó a la nación sudamericana de la crisis en que la había sumido el neoliberalismo de Menem, que había privatizado a precio de saldo lo mejor de los recursos naturales del país, para beneficio propio y de sus amigos.
El exmontonero Kirchner y el viejo líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, devenido presidente de Brasil, le dieron el por-tazo a George W. Bush en Mar del Plata, en una Cumbre de las Américas en la que el norteamericano había ido a imponer la que bautizó como Alianza de Libre Comercio para las Américas, mediante la cual América Latina permitiría la libre entrada de los productos de la industria estadounidense mientras que Es-tados Unidos usaría, como ahora, medidas proteccionistas para defender sus productos agrícolas de la competencia ruinosa que les harían los latinoamericanos.
América Latina inició la conformación del tercer partido, vulne-rando la fórmula bipartidista que los Estados Unidos exportaron al resto del mundo.
En Venezuela los demócratas de Acción Democrática tenían como adversarios a los republicanos de COPEI. Por cuatro dé-cadas se alternaron en el poder y así, a partir de las reservas petroleras venezolanas, se hicieron multimillonarios casi una decena de presidentes. El tercer partido lo constituyó, desde la
90
nada, el comandante Hugo Chávez: adecos y copeyanos se alia-ron para enfrentar juntos la avalancha popular que se les vino encima en las elecciones de 1999. Las perdieron estrepitosamen-te. De la nada política emergió el indio y líder sindical cocalero Evo Morales para obligar, mediante las urnas, a doblegarse a la cavernaria oligarquía boliviana, que ha tenido que aceptar la refundación de una nación en la que son absoluta mayoría los indígenas. Muy semejante es la historia del joven economista Rafael Correa, en el Ecuador.
Cuando apareció lo que se llamó el movimiento modernista en Hispanoamérica y Rubén Darío se convirtió en el principal poeta de la lengua, maestro incluso de escritores de la España que había sido la metrópoli colonial de nuestros países, el ensayista dominicano Max Henríquez Ureña acuñó una frase: Retornan los galeones.
Pareciera que está ocurriendo, en el orden político, otro retorno de los galeones. Europa le enseñó el socialismo a América, pero el socialismo europeo –signado por el estalinismo tras la muy temprana muerte de Lenin– fracasó. La derecha quiere presentar ese fracaso como el del socialismo en su totalidad, y es solo el fracaso de una “lectura” del socialismo.
La derecha se ha quedado como único poder. Los Estados Uni-dos son hoy la única superpotencia, y los multimillonarios que la gobiernan están mostrando cada vez más descarnadamente la insalvable oposición que se va creando entre el capitalismo y la democracia.
En los Estados Unidos parece haber llegado la hora del tercer partido, porque esos ciudadanos que integran la clara mayoría, cuyos anhelos desconocen los mismos políticos que ellos han ele-vado a las posiciones que ostentan, van entendiendo que nada se parece más a un republicano que un demócrata y que todos los presidentes, senadores, representantes y gobernadores, responden a los intereses millonarios que costean sus campañas electorales.
Si quieren que sus demostraciones no se conviertan en una suer-te de picnic radical que se recuerda a los 10 años con una mezcla de nostalgia y de desilusión, los Indignados tendrán que buscar la manera de hacer valer políticamente sus opiniones. ¿Será que ha llegado la hora del tercer partido? Estadounidenses, españoles, griegos, italianos, franceses, alemanes lo decidirán en los años que vienen, mucho más rápidamente de lo que todos piensan.
91
¿Por qué no aumenta la producción?21 de mayo de 2015
Desde hace unas cuantas décadas nos dijeron a los cubanos que debíamos tener mentalidad de productores y no de consumi-dores. Algún ideólogo casero, quizá lleno de fervor militante y deseando que nuestro país avanzara lo más rápidamente posible, desintegró el par dialéctico que integran producción y consumo y decidió quedarse únicamente con la producción. El consumo es imprescindible para todos, porque una cosa es el consumo y otra su deformación, su enfermedad, su vicio, o sea, el consumismo.
El cubano no puede, no tiene oportunidad de ser consumista: la oferta de nuestro modesto mercado no es tan variada, ni tan opulenta, ni tan abundante como para generar una clientela con-sumista. Pero, además, el consumismo tiene todo un aparato que lo acompaña: la publicidad, las rebajas, la competencia, las tarje-tas de crédito, que le permiten a uno casi arruinarse sin notarlo.
En Cuba, a la inversa, hemos desarrollado una economía –per-mítanme el juego verbal– de “sinsumo”: el propósito es que uno consuma lo menos posible.
Nuestro comercio es un comercio sin estabilidad: es un comer-cio minorista estatal –acaso el único que exista en el mundo–, donde usted nunca puede estar seguro de encontrar lo que ha salido a buscar y necesita: uno sale a comprar calzoncillos y re-gresa a la casa con una llave inglesa. Uno casi nunca encuentra el producto que busca, sino que otro producto lo encuentra a uno, y uno, si puede, acaba por comprarlo porque sabe que no lo habrá en las tiendas el día en que lo necesite.
Pudiera ser que el artículo que uno quiere comprar esté en el almacén de la tienda, pero el vendedor no irá a buscarlo para vendérselo: como afirma su vocabulario, esas tiendas estatales
92
no tienen clientes, sino usuarios. Al margen de eso, el vendedor tiene amigos. Para recibir un buen trato lo más seguro es ser amigo del vendedor.
Me parece que todo ese caos, que siempre va en perjuicio del normal consumo del ciudadano, genera en el cubano más deseos consumistas que el propio capitalismo.
La cosa se complica mucho más si el usuario pretende adqui-rir un objeto de más valor: ponga usted, un refrigerador o un televisor, que solo comercializan las tiendas recaudadoras de divisas. Todos los precios de esas tiendas se triplicaron cuando se despenalizó la tenencia de dólares: el litro de aceite de soya, que un cubano paga a 2.40 CUC, se vende a 80 centavos en cualquier lugar del mundo. El ama de casa cubana se las agencia para conseguir el dinero, aunque no cobre en esa moneda, pero cuando necesita un refrigerador cuyo precio es 500 CUC, la cosa se pone muy seria.
Muchas de esas tiendas están vendiendo ahora en moneda na-cional (CUP), pero a la tasa de cambio existente ese refrigerador cuesta 12 500 pesos cubanos, que deben pagarse al contado: quien gane 500 pesos mensuales, tiene que destinar su salario íntegro durante 25 meses para acumular el dinero que paga el refrige-rador. Eso significa una cosa: nadie que trabaje para el Estado puede comprarlo, porque la tienda no da crédito.
O sea, ese mercado solo resulta accesible para quienes reciban dinero del extranjero o tengan negocios de cualquier tipo –legal o ilegal– que les permitan ese desembolso.
Nuestra dirección afirma: únicamente cuando aumente la producción, se podrán subir los salarios. Pero está teniendo en cuenta solo dos factores de un tríptico. El tercer factor es el mercado, que permite que los salarios se realicen.
Con cualquier aumento salarial que obtenga, el trabajador cubano sabe que ese mercado seguirá siendo inaccesible para él: el aumento que pueda obtener casi no va a cambiar su vida. El cambio vendrá de un negocio en el que se meta (legal o ilegal). Por eso, que la producción aumente no le da frío ni calor, porque ello no va a significar casi nada para su vida cotidiana.
Yo pienso que la única solución es el reordenamiento de todo el comercio minorista cubano. Pero de eso valdría la pena hablar en otro artículo.
93
Un libro equivocado30 de diciembre de 2011
Rolando Rodríguez le pidió prestado a Ilya Ehremburg el título de su novela –La conspiración de los iguales– sobre la noble fi-gura de François Noel Babeuf, –llamado Graco, como el romano tribuno de la plebe–, revolucionario que enfrentó en Francia a la llamada reacción termidoriana, defendiendo los postulados de 1789. Fue más allá, al promover un radical programa socialista y querer derrocar el gobierno del Directorio, lo que hizo que la derecha francesa lo guillotinara en 1797.
El libro de Rodríguez es un acercamiento a la protesta armada del Partido Independiente de Color, de la que estarán cumplién-dose 100 años el entrante 2012. De la protesta armada, y de la masacre desatada contra negros y mulatos por los políticos blancos, liberales y conservadores, bajo el gobierno del general José Miguel Gómez.
Pero la repetición de aquel título –que obviamente pretende acercar los dos movimientos– es un primer error de este libro que, como trataré de hacer ver, no se reduce al título.
La de Graco Babeuf fue una conspiración que pretendió derro-car el gobierno del Directorio. Lo que encabezaron Pedro Ivonet y Evaristo Estenoz fue el simbólico alzamiento de los integrantes de un partido prohibido, que no tenían armas para constituir un alzamiento verdadero y que no pretendían otra cosa que la derogación de la enmienda Morúa, que impedía su participación en los comicios de noviembre de 1912.
No fue una secreta conspiración como la de los “iguales” franceses ni como la cubana de Aponte. Fue la abierta decisión de las bases del Partido Independiente de Color, de protestar por su ilegalización.
94
El Partido Independiente de Color fue la respuesta a la política de discriminación racial que, en Cuba, era la lógica consecuencia de la más que tricentenaria esclavitud que mantuvo en la Isla el régimen colonial español, y del racismo que ella engendró. Esa secuencia de la esclavitud sería reforzada por los gobiernos inter-ventores norteamericanos entre 1898 y 1902. Pero sería mantenida en lo esencial por los gobiernos plattistas cubanos que le suceden.
La esclavitud fue el fruto y la lógica aliada del colonialismo. Los palenques –las aldeas insurrectas de esclavos cimarrones– proliferaron desde el propio siglo XVI, y eran numerosas cuando Carlos Manuel de Céspedes inició la guerra por la independencia el 10 de octubre de 1868. Según escribe José Luciano Franco, fueron muchos los palenques que se integraron a la lucha inde-pendentista. Los líderes e ideólogos de nuestra guerra de 1895, José Martí y Antonio Maceo, fueron inquebrantables enemigos del racismo. La república que debía surgir de esa guerra, al decir de Martí, era una república con todos y para el bien de todos. Pero no resultó así.
Martí y Maceo habían caído en la guerra, al igual que los prin-cipales líderes del mambisado negro: José Maceo, Flor Crombet, Guillermón Moncada.
La República había sido mutilada por la Enmienda Platt, que fue impuesta a la constitución cubana de 1901 por el gobierno de Washington. El general Leonard Word, gobernador a la hora de aprobarse la constitución cubana, advirtió que si la Enmienda era rechazada, no se proclamaría la independencia de Cuba. En verdad, mucho peor hubiera sido que se nos diera el destino que ha tenido Puerto Rico.
La imposición de la Enmienda Platt generó un sentimiento de dignidad herida, de humillación, que quedó en el alma de los cubanos. La humillación venía desde un poco más atrás: desde el momento en que el general Shafter prohíbe a los mambises, que capitaneaba el general Calixto García, entrar en Santiago de Cuba a la hora del triunfo sobre España. Los norteamericanos subrayaron que la victoria era únicamente suya.
Pero no puede hablarse aún de una convicción antimperialista generalizada. Lo que generan aquellas humillaciones es apenas el fundamento sentimental del antimperialismo, que será un pensamiento posterior, y claro que mucho más profundo.
95
Rolando Rodríguez no ve la existencia del racismo como una entidad importante en aquella república, condicionada desde sus inicios por la intervención norteamericana. Afirma:
Por otra parte, Martí y Maceo, uno blanco y otro negro, los dos más grandes próceres de la independencia cubana, habían luchado contra la diferenciación racial y habían condenado que fuera a ocurrir algún roce entre las razas que la poblaban. Es cierto que había un racismo larvado en muchos de sus habitantes, pero las ideas de estos hombres habían penetrado hasta el tuétano de los huesos de no pocos cubanos.9
Habría que decir que para entonces aún era muy poco cono-cido en Cuba el pensamiento de José Martí, y mucho menos el de Antonio Maceo.
Martí había publicado los trabajos que comprendían su pen-samiento en periódicos inencontrables en Cuba como eran El Partido Liberal, de México; La Opinión Nacional, de Caracas, o La Nación, de Buenos Aires. De Martí se conocían apenas sus Versos sencillos y algunos de sus textos de La Edad de Oro. La edición de sus Obras completas, en 15 volúmenes (todavía muy incompletas) concluiría en 1919, incluso después de la muerte de su editor, Gonzalo de Quesada y Aróstegui. La primera genera-ción cubana que empieza a conocer a fondo la obra de Martí es la de Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena, Juan Marinello y Jorge Mañach. Mucho menos conocido era el pensamiento de Antonio Maceo.
Los negros militaban, lógicamente, en las filas del liberalismo y no en las del aristocrático Partido Conservador. Allí estaban las dos más importantes figuras de la intelectualidad cubana de color: Juan Gualberto Gómez y Martín Morúa Delgado.
Negros y mulatos eran una clara fuerza en la vida política cubana. Lo habían sido desde los días de la guerra de inde-pendencia y lo fueron igualmente en esos primeros años de la república, aunque tuvieron que enfrentar el arrinconamiento al que, por regla general, los sometían la prensa hegemónica,
9 Rolando Rodríguez: La conspiración de los iguales, Imagen Contemporánea, La Habana, 2010, p. 6.
96
los propietarios exesclavistas, los exintegristas y autonomistas, y la clase política republicana e, incluso, la policía.
La cúpula del liberalismo, la tendencia que les era más afín, los utilizaba en tiempos electorales y les hacía promesas que se olvidaban en cuanto los políticos se hacían de la posición a la que aspiraban.
El general José Miguel Gómez había protagonizado la llamada Guerrita de Agosto, contra la reelección de Estrada Palma. Se calcula que el 90% de los hombres que se alzaron con él eran negros y mulatos. El alzamiento motiva la segunda intervención yanqui en la que gobierna por dos años Charles Magoon. Gómez es electo para el cuatrienio 1909-1913 con el decisivo apoyo del electorado de color.
Ya desde entonces existía el Partido Independiente de Color, que había sido inscrito como tal dos años antes por Evaristo Es-tenoz y Gregorio Surín, en tiempos de la segunda intervención. Charles Magoon había legalizado su inscripción. Era un partido nuevo y obtuvo escasos triunfos para sus miembros en esas elecciones. Entonces los liberales no hicieron ningún esfuerzo por desaparecerlo.
Arturo Schomburg (1874-1938), portorriqueño radicado en Nueva York a principios del siglo XX y a quien se considera uno de los precursores de las posiciones ideológicas de lo que será años después el movimiento de la negritud, había seguido de cerca la vida del Partido Independiente de Color. Escribe:
El Partido Negro Independiente fue despreciado desde sus comienzos, asumiéndose que desaparecería pronto, como una de las tantas novedades empezadas por los negros. A medida que pasó el tiempo atrajo veteranos combatientes de dos y tres guerras y se propagó por la isla. Al año había un club en cada ciudad y el partido contaba con 60 000 votantes negros –una organización capaz de obstruir los planes preconcebidos por los blancos–. Vino a ser cuestión de conveniencia política, de primera intención menospreciar y finalmente aplastar la tentativa de los líderes negros.10
10 Arturo Schomburg: “El general Evaristo Estenoz”, en Del Caribe, Casa del Caribe, Santiago de Cuba, no. 54, año 2010, pp. 61-62.
97
Para las elecciones de 1912, las cosas parecían muy diferentes de lo que ocurrió en las de 1908. Los afiliados al PIC habían crecido en todo el país y tenían el más coherente y progresista entre todos los programas de los partidos políticos del momento.
Además de la lucha contra la discriminación racial, defendían el empleo para los cubanos –frente a la llegada de una abundante inmigración española, que era un plan para “blanquear” Cuba–, y la jornada laboral de 8 horas. Tenía militantes blancos en sus filas.
Para apoyar al liberalismo, ya los Independientes no aceptaban promesas que después se olvidaban: aspiraban a pactar ciertos acuerdos que debían fijarse de partido a partido, si es que –y así era– la cúpula del liberalismo quería su apoyo. Realmente, lo necesitaba.
Pero el viejo cacique tramposo que era José Miguel Gómez –no por gusto lo apodaban Tiburón– tenía otros planes, que no lo obligarían a compartir el poder con negros y mulatos, o hacerles reales concesiones.
Su asesor y fiel colaborador, Martín Morúa Delgado, se encargó de presentar una enmienda a la ley electoral, que prohibía la existencia de partidos políticos integrados por ciudadanos de una sola raza. Morúa era uno de los dos senadores mulatos que había en ese cuerpo legislativo; el otro era Nicolás Guillén Urra, el padre del poeta.
Durante la discusión de la enmienda en el senado, el presidente Gómez ordenó detener a los principales líderes de los Indepen-dientes. Fueron acusados y se les fijaron muy altas fianzas para que no pudieran salir y actuar contra su aprobación. Inmedia-tamente después fueron liberados.
Tras la aprobación de la enmienda que ilegalizó al Partido In-dependiente de Color, Morúa fue recompensado, convirtiéndose en el primer ministro mulato de la República. Desempeñó las carteras de Agricultura y Comercio. Ese mismo año moriría, y no pudo comprobar las sangrientas consecuencias que derivaron de su enmienda dos años después.
Los militantes del PIC, si no querían que el partido desapa-reciera, debían cambiarle el nombre: ello era lo más sensato, pero, por amplia mayoría, las bases del partido decidieron pro-tagonizar una protesta armada para reclamar la abolición de la enmienda Morúa.
98
Serafín Portuondo Linares, militante comunista y autor de la primera historia del PIC, afirma que Evaristo Estenoz no estuvo de acuerdo con la idea de la protesta armada, pero decidió apoyar lo que había aprobado la amplia mayoría de las bases del partido.
Los negros y mulatos habían sido mayoría en el Ejército Liber-tador, pero desde la intervención norteamericana fueron siste-máticamente apartados de los aparatos del Estado y el gobierno –específicamente de sus cuerpos militares– y los presidentes plattistas que sucedieron a la intervención norteamericana, mantuvieron en buena medida el esquema racista que habían introducido los gobernadores estadounidenses.
En la propia vida civil, a un hombre de color le era difícil en-contrar trabajo, como no fuera manual.
Nicolás Guillén ha contado cómo, al morir su padre en el al-zamiento de La Chambelona, en 1917, quiso buscar un empleo en las oficinas de los ferrocarriles de Camagüey, cargo para el que estaba más calificado que los empleados que allí había. Le fue imposible obtenerlo, pese a que su familia tenía amigos en los ferrocarriles. Para un mulato, allí únicamente había trabajo manual. Lo que había en ciertos ámbitos cubanos, era mucho más que un “racismo larvado”.
Obviamente, el autor de La conspiración de los iguales ha tenido a la vista documentos provenientes de fuentes de difícil acceso para un historiador cubano. El problema está en la inter-pretación y valoración de la información así obtenida.
La conspiración de los iguales hace una grave acusación a los líderes del PIC. Los acusa de confiar, para la solución de sus problemas, en el gobierno de los Estados Unidos. Al principio pareciera ser únicamente para detener la represión que el go-bierno del general Gómez ordena contra ellos, pero el libro va ampliando esa idea. Por ejemplo, inculpa a “Estenoz, Ivonnet [sic], Batrell, Caballero Tejera y Santos Carrero, y cuantos cre-yeron que de allí [de los Estados Unidos] vendría la solución de la igualdad de los negros cubanos cuando esta sólo podría ser hija de la propia Cuba”.11
11 Rolando Rodríguez: ob. cit., p. 18.
99
En otro momento, señala:
La confianza [de los Independientes] en el gobierno de Washington se puso de manifiesto en que, el 29 de mayo de 1912, el Ministro de Estados Unidos hizo llegar a su gobier-no una carta que le había enviado el general Pedro Ivonnet, dirigida a él y al presidente Taft, en la cual declaraba que la guerra no era racista. Manifestaba: “Señor Presidente de la República y Señor Ministro Plenipotenciario de los Esta-dos Unidos de Norte América: queremos hacerle constar al mundo Civilizado que al defender nuestros derechos, con las armas en las manos, no lo hacemos por odio a los blancos y sí porque sentimos toda la desgracia que contra nosotros se ha acumulado, hace más de trescientos años. […] Por eso la guerra no es de razas, porque sabemos que todos los cubanos somos hermanos”.12
Yo no creo que esa carta sea otra cosa que un recurso desespe-rado para tratar de impedir la brutal represión que se les venía encima, cuando ya el presidente Gómez había echado sobre los Independientes toda la fuerza pública. Repárese en la fecha de la carta. Tres días antes de que Ivonet escribiera la carta enviada al gobierno de Estados Unidos, el órgano del Partido Conservador, el periódico El Día, decía editorialmente, con fecha 26 de mayo:
Se trata de un alzamiento racista, de un alzamiento de ne-gros, es decir, de un peligro enorme y de un peligro común […]. [A estos movimientos racistas] los mueve el odio y sus finalidades son negativas, siniestras y no se conciben sino concibiéndoles inspirados por cosa tan negra como el odio. No tratan de ganar sino de hacer daño, de derribar, de hacer mal, no tienen finalidad y se despeñan por la pendiente natural de toda gente armada sin objetivo y animadas de atávicos, brutales instintos y pasiones: se dedican al robo, el saqueo, el asesinato y la violación. Esas son en todas partes y en todas latitudes las características de las contiendas de raza.13
12 Ibídem, p. 10.13 El Día, La Habana, 26 de mayo de 1912.
100
Y enseguida los conservadores de El Día, que expresaban las ideas de su cúpula, llegaban a conclusiones y encontraban la sabia solución al problema:
Los alzamientos de raza son […] el grito, la voz de la barbarie. Y a ellos responde y tiene que responder en todas partes la voz de los cañones, que es la voz de la civilización.14
La dicotomía civilización y barbarie, que venía desde Sarmiento y había sido ya desacreditada por Martí, es usada aquí para hacer de la brutal represión desatada por José Miguel Gómez, pero apo-yada resueltamente por los conservadores, un acto civilizatorio.
Además de esa carta de Ivonet, Rolando Rodríguez comenta otra misiva con fecha 18 de octubre de 1910, que quiere hacer-le saber al presidente Taft que el PIC había sido legalmente inscrito como partido bajo el gobierno “de vuestro ilustre con-ciudadano el Sr. Magoon”. Al final se le pedía a Taft que diera al “Honorable Señor Presidente de la República de Cuba, un amistoso alerta de que no sería prudente celebrar las eleccio-nes del PRIMERO DE NOVIEMBRE próximo,15 hasta que el derecho al sufragio sea concedido igualmente y garantizado a todos los CIUDADANOS CUBANOS”.
Al final de la obra, R. R. le impugna a los militantes de PIC que todavía están en prisión en noviembre de 1912, que dirijan una carta al presidente Taft, en la que, sin explicitarlo, demandan su liberación. Le dicen también los encarcelados al presidente de los Estados Unidos:
Esta tiene también por objeto, hacerle saber el estado deplo-rable que atravesamos pues de los dos mil quinientos presos más o menos que existen en las distintas cárceles de la repú-blica, duermen en el suelo más de mil quinientos, la comida que se nos da es tan mala como indigna de cárceles a seres civilizados. Ahora por lo aglomerado que nos encontramos en las distintas galeras faltos de higiene, ha dado origen al
14 Ídem.15 Las elecciones generales eran en 1912. ¿Eran elecciones parciales estas de 1910?
101
gran número de enfermos que aquí existen, de los cuales hasta ahora lamentamos nueve desaparecidos.16
La carta sigue describiendo maltratos y luego elogiando la ci-vilización norteamericana, lo que es lógico si se le está pidiendo a su presidente que interceda a favor de los presos. El autor de La conspiración de los iguales se indigna no por lo que la carta dice, sino por la existencia de la misiva misma. Escribe:
Como se observa, los ex rebeldes seguían concediéndole el papel de juez supremo de los asuntos cubanos al jefe del im-perio. Era obvio que debían desconocer el trato horroroso a que eran sometidos los negros en Estados Unidos.17
Pero R. R. no permitirá ni siquiera debatir lo que afirma. Con airados signos de admiración –que son el grito de la escritura– advierte:
¡Que no venga nadie a decir que la desesperación de su si-tuación los llevó a clamar por la intervención de los Estados Unidos! Desde los primeros momentos, los más altos líderes del Partido Independiente de Color creyeron ver la solución de los problemas cubanos en el país de Lynch y del Ku Klux Klan. Esa era la verdad y una aberración monstruosa a la vez.18
A pesar de que R. R. quiere taparle la boca a todo el que pueda disentir de sus afirmaciones, habría que decir que el jefe del imperio era entonces el juez supremo de los asuntos cubanos.
Eso lo reconocían no solo los encarcelados negros y mulatos hambreados y enfermos en las prisiones, sino el presidente de la república cuando lo más que podía hacer era reprocharle suave-mente a Taft que mandara sus tropas, pero las iba a aceptar sin chistar, porque Gómez estaba a años luz de Sandino.
16 Rolando Rodríguez: ob. cit., pp. 354-355.17 Ibídem, p. 356.18 Ídem.
102
Desde los verdaderos “primeros momentos” los líderes de los Independientes de Color habían confiado en su compatriota, hermano de armas en los días de las luchas independentistas y correligionario en el liberalismo, el general José Miguel Gómez. Lo habían apoyado en su insurrección de agosto de 1906, contra la fraudulenta reelección de Estrada Palma. Dos años después habían promocionado su candidatura a la presidencia de la república.
En febrero de 2010, Gregorio Surín publicaba un artículo en Previsión, el órgano de los Independientes, en el que recordaba a Gómez que no hubiera sido presidente sin el voto de los elec-tores negros y mulatos:
…en su alma debe de estar grabada indeleblemente la gra-titud hacia los negros de Cuba, pues sin el concurso directo de ellos y del general Estenoz, que se decidió a trabajar su candidatura cuando el mismo Morúa Delgado confesaba a Juan Gualberto que el General José Miguel Gómez era hombre muerto para la presidencia de la República, hubie-ra permanecido en la oscuridad, de donde jamás lo hubiera sacado el voto de sus paisanos blancos.19
Con respecto a las cartas de los Independientes al gobierno de Estados Unidos, comenta R. R.:
Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos no les hizo el menor caso a aquellas cartas de “negros”.
José Miguel Gómez tampoco les hacía el menor caso a lo que decían los Independientes, aunque eran cubanos. Pero eran cu-banos negros, de los que se había valido en su momento, pero a los que ya no necesitaba.
Si los Independientes apelaron –inútilmente, como se vio– a la acción del gobierno norteamericano, es porque Gómez los había engañado y les había cerrado todas las puertas, menos la de la total subordinación.
19 Gregorio Surín: “Manifiesto al país”, en María Poumier (ed.): La cuestión tabú: El pensamiento negro cubano de 1840 a 1859, Ediciones Idea, Santa Cruz de Tenerife, 2007, p. 177.
103
Después de todo, tanto los Independientes como el propio presidente sabían que, en verdad, el jefe del imperio era el juez supremo de los asuntos cubanos: Estábamos en la recién estre-nada neocolonia que iba a mostrarnos una de sus más siniestras y trágicas historias.
Al señalar que la protesta armada había comenzado el 20 de mayo de 1912, R. R. afirma que “se inició una lucha cruel entre un ejército bien armado y unos pobres campesinos casi desarmados”.20
Mal podría llamarse lucha a lo que fue en verdad una masa-cre. Las tropas del general Jesús (Chucho) Monteagudo, más los voluntarios que las acompañaron, iniciaron una cacería de negros y mulatos.
Los líderes, obviamente, fueron asesinados al ser capturados, como apunta el libro al describir la muerte del general Pedro Ivonet, invasor del occidente cubano con las tropas de Antonio Maceo. Ivonet se dio a la fuga, afirmó el ejército, y murió de un balazo en la frente. El autor prefiere alejar al presidente Gómez de la fea escena del crimen. Apunta: “La falta de imaginación del ejército no daba para más”.
A pesar de que Rodríguez afirma que la existencia del PIC fue bien vista por los conservadores, la reacción del más derechista de los partidos cubanos fue aunar fuerzas con los liberales en el poder para aplastar con toda la violencia posible el movimiento.
La conspiración de los iguales explica e implícitamente justifica la brutal represión, apelando a lo que cabría llamar motivos de seguridad nacional. Cito a R. R.:
Theodore Roosevelt había proclamado que Cuba no podía seguir en el juego de las insurrecciones, porque si se producía otra, ellos tenían el deber de ocuparla y ya no bajarían más su bandera del mástil del morro de La Habana.21
A pesar de que en Estados Unidos siempre hubo quienes quisie-ron anexarse a Cuba, no lo intentaron tras su intervención en 1898.
Después de todo, la Joint Resolution que autorizó la decla-ración de guerra a España afirmaba que Cuba es, y de derecho
20 Rolando Rodríguez: ob. cit., p. 10. 21 Ibídem, p. 5.
104
debe ser, libre e independiente, y los cubanos habían combatido largamente por su independencia.
Garantizaron, eso sí, convertir a la Isla en el protectorado en la que la dejó transformada la Enmienda Platt. Nuestros presi-dentes iban a ser sus administradores cubanos.
No se puede olvidar que los Estados Unidos son, en ese momen-to y gracias a la vigencia del apéndice constitucional, un poder efectivo colocado por encima de las autoridades del gobierno cubano. Por algo hemos hablado de una seudorrepública.
Lo que estaba tratando de hacer la carta de Ivonet era quitarse de encima la bárbara represión que la dirigencia política liberal y sus pariguales conservadores habían organizado para aleccio-nar a unos negros que querían más de lo que los blancos habían decidido darles, y no tenían armas para defenderse.
No es fiel a la verdad histórica la contracubierta del libro, cuan-do quiere explicar el proceso de los Independientes afirmando:
Como no se logró echar abajo la desigualdad de raza, los hombres del partido prohibido (Partido Independiente de Color) comenzaron a conspirar para lograr con las armas en la mano la restauración de la legalidad y, sobre todo, para alcanzar su gran objetivo: la igualdad racial.
Este párrafo es equivocado: tiene razón R. R. cuando afirma que las ideas solo pueden combatirse con ideas. Los Indepen-dientes protagonizaron una protesta que quería conseguir solo que el presidente Gómez negociara con ellos, derogara la en-mienda Morúa y les permitiera actuar como un partido político. Es absurdo creer que pensaran que con esa protesta ‒que no era ni un verdadero alzamiento‒ podrían alcanzar la igualdad racial. A pesar de que reconoce que el PIC nunca debió ser ilegalizado y que de ahí parte todo el conflicto, en un clásico blame the victim, La conspiración de los iguales carga la mano contra los martirizados negros y, a la vez, habla de la forma muy digna y firme en que el presidente Gómez le censuraba en un telegrama, a su homólogo Taft, que se tomara la medida de enviar tropas a la isla. El libro alaba una “firmeza” que tiene el cuidadoso detalle de impersonalizar la decisión de Taft, que no tomó él, sino que “se tomó”. José Miguel Gómez no hizo nada
105
para evitar la intervención de 1906 que le beneficiaba ante la reelección de Estrada Palma.
El libro no le atribuye al presidente Gómez ‒máximo responsa-ble de la represión‒ la culpa en los asesinatos del general Ivonet y de Evaristo Estenoz.
En su libro La masacre de los Independientes de Color en 1912, Silvio Castro cita la siguiente nota de prensa, que publica Diario de la Marina en su edición de 28 de junio de 1912, al recibirse en Palacio la noticia de la muerte de Evaristo Estenoz. Está colocada bajo el encabezado Hubo champagne.
Tan pronto se supo la noticia de la muerte de Estenoz, el gene-ral Gómez la celebró tomando champagne con los secretarios de Justicia y la Presidencia, así como con el representante de la Associated Press; únicas personas que se hallaban pre-sentes en el momento.22
A mí, la actuación de José Miguel Gómez me parece abso-lutamente indefendible. Su conducta doble, tramposa, fue el fundamento de toda la tragedia. Su brutal represión de los In-dependientes, para evitar que esa nueva insurrección provocara que “la patria se perdiera”, no tiene ningún asidero, ninguna coherencia con el proceder del tiburón villareño, que había protagonizado la guerrita de 1906, que determinó la segunda intervención norteamericana.
El Gómez patriota se lanzó en 1912 a aniquilar a sus connacio-nales negros para acabar con el juego de las insurrecciones que el emperador Roosevelt impugnaba. Pero cinco años después hubo otro alzamiento que no motivó una represión como la que se echó sobre los negros y mulatos en 1912, ni mucho menos motivó la ocupación yanqui: fue la guerrita de La Chambelona, convocada por el mismísimo José Miguel Gómez contra la reelección de Menocal. ¿No temía entonces “que se perdiera la patria”? ¿La patria únicamente la perderían los negros? ¿No sale el racismo claramente a la superficie de esa actitud?
La brutal represión de 1912 acabó con la carrera política de José Miguel Gómez, quien intentó reelegirse al año siguiente.
22 Cf. Silvio Castro Fernández: ob. cit., pp. 206-207.
106
La victoria fue para el conservador Mario García Menocal. No creo que los negros y mulatos cubanos votaran por el mayoral del Chaparra, pero seguramente se abstuvieron de apoyar al Tiburón. Si no hubo un voto de castigo, sin duda hubo una abs-tención de castigo.
José Miguel fracasó en el alzamiento de La Chambelona, para impedir la reelección de Menocal en 1917 y fue derrotado en las elecciones de 1920 por Alfredo Zayas. Un año después, en 1921, se fue a morir… a Washington.
En Cuba quedó un espíritu racista dominando en la política y en la cultura. Todavía en la década de los 20, aparece un libro del maestro Eduardo Sánchez de Fuentes en el que señala que la música en la que se hace evidente la ascendencia africana nada tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Un caso patético, porque Sánchez de Fuentes es el autor de Tú, la más famosa de las habaneras, género en el que está la herencia rítmica africana, aunque su autor no lo supiera o no quisiera saberlo.
Una nueva generación estaba saliendo a la palestra.En julio de 1925, Alejo Carpentier publica en el diario habanero
El País un artículo titulado “La música cubana”, precursor del iluminador trabajo posterior del gran novelista en el estudio de nuestra música. Carpentier reivindica ‒y señala incluso su im-portancia para la música culta cubana‒ los mismos ritmos que Sánchez de Fuentes presentaba como supervivencias bárbaras. En noviembre del mismo año, el joven compositor mulato Ama-deo Roldán escandaliza la cultura oficial del momento al estrenar su Obertura sobre ritmos cubanos, que llevaba al pentagrama lo que Carpentier reclamaba en su artículo. A partir de entonces, y con la ingente obra del sabio Fernando Ortiz, empieza a com-prenderse plenamente lo que es Cuba.
No me explico cómo un estudioso, con múltiples trabajos de valor y que ostenta los premios nacionales de historia y de ciencias sociales, haya escrito un libro tan históricamente des-contextualizado como La conspiración de los iguales, colmado de una rica documentación que su autor no ha sabido leer bien.
El libro, desde una óptica actual, les reclama a los Indepen-dientes una visión que no podían tener y que muy pocos cubanos podían tener entonces.
107
El alzamiento, ese juego de las insurrecciones que R. R. cali-fica como tal en su libro, era una manera de negociar en esos primeros años de la república. Si alguien lo conocía bien era el propio José Miguel Gómez. Lo que ocurría es que ese juego solo lo podían jugar los blancos.
Los Independientes de Color no protagonizaron un alzamiento ni una conspiración, sino que organizaron una protesta armada para negociar, pero los políticos blancos no iban a permitirles algo así a los negros. Sabían que los Independientes no tenían en sus filas más que pobres campesinos sin armas ni pertrechos, y repelieron la protesta como si fuera un auténtico alzamiento… o la conspiración de la que escribe Rolando Rodríguez.
Los Independientes apelaron a los Estados Unidos creyendo que sus fuerzas iban a evitar una masacre. Las autoridades norteamericanas nunca iban a intervenir en Cuba para evitar la muerte de negros y mulatos. Si eso era lo que estaba haciendo el gobierno de Gómez, que lo hiciera de una vez.
Pero me parece inusitado, en un historiador revolucionario y marxista, que sea capaz de echarles en cara a los Independientes, entre los que hay hombres asesinados (estoy pensando en Ivonet y Estenoz) en 1912, unas palabras del poeta Nicolás Guillén, escritas 40 años después de su martirologio, sobre el racismo y la discriminación racial en los Estados Unidos.
Los Independientes de Color fueron crédulos, ingenuos por partida doble. Primero, cuando creyeron que el general José Miguel Gómez aceptaría tratarlos como socios políticos y no como subordinados; creyeron que iba a pactar con ellos, que era la inevitable consecuencia de la existencia del PIC; después, cuando al ver que Gómez les había echado encima todo el peso de la fuerza pública, al saber que no podían defenderse, apela-ron a los Estados Unidos para salvar sus vidas y conseguir el regreso a la legalidad. Gómez los engañó y los norteamericanos nunca hicieron nada por socorrerlos en los días de la protesta, ni cuando los sobrevivientes guardaban prisión.
Acaso las palabras de Guillén que cita R. R., si hubieran podido llegar desde donde todavía no se habían escrito, le hubieran va-lido a Ivonet y Estenoz para entender que los yanquis no harían nada por ellos si el general José Miguel Gómez había ordenado que los asesinaran. Eso es lo que en ese momento les iba a dar
108
la plattista Cuba oficial, a través del honorable señor presidente de la república. Y acaso el poeta comprendiera ‒porque él sí lo pudo ver‒ que Lynch y Crow tenían excelentes discípulos en Monteagudo y Arsenio Ortiz. Pero fue imposible que las palabras del poeta llegaran desde el porvenir a los oídos de los cadáveres martirizados de Estenoz e Ivonet.
Es mucho más probable que experiencias como la de los Inde-pendientes alimentaran el aliento revolucionario del poeta de El apellido. Guillén, marxista de veras, era capaz de pedirles a los hombres lo que podían dar, con arreglo al tiempo en que vivieron.
Aunque Juan Gualberto Gómez fue un liberal ajeno al migue-lismo, que era la filiación de su padre, Guillén fue capaz ‒cuan-do pude pensar con cabeza propia, dice‒ de remontar aquellos recuerdos de infancia donde Morúa ocupaba el lugar de honor. Guillén, comunista, comprendió a Don Juan, admirador de Thiers, el hombre que ahogó en sangre la Comuna de París. Lo sabía, lo escribió, pero también sabía que a cada hombre hay que juzgarlo dentro del tiempo que le tocó vivir. Juan Gualber-to, que no entendió a los comuneros, contribuyó a diseñar la patria, junto a Martí.
Es triste que los Independientes, que varias veces se equivo-caron queriendo alzar a sus oprimidos hermanos tengan, a los 100 años de su martirologio, este libro como recuerdo.
Pero vosotros,que surgiréis de la corrienteen que nosotros perecimos,cuando habléis de nuestras flaquezas,considerad también el tiempo oscurodel que habéis escapado.
Son versos de Bertolt Brecht.No hay otra manera de hacer justicia en la historia.
109
Salvar nuestro beisbol14 de octubre de 2015
En los últimos años, los jóvenes cubanos han ido haciéndose aficionados al fútbol, un deporte universal, pero sin tradición en Cuba, donde siempre hemos preferido el beisbol.
No obstante, a pesar de la devoción por Messi, Neymar o Cristiano Ronaldo, la pelota, como llamamos en Cuba al beisbol, sigue siendo favorita de la gran mayoría.
Todo parece indicar, sin embargo, que el beisbol cubano atraviesa por una de las etapas más difíciles de su ya larga historia. La muy escasa asistencia de público a los estadios es un síntoma de ello.
Cuando en 1959 se efectuó el último torneo de la que fuera nuestra liga profesional, parecía que el beisbol había terminado en la preferencia del pueblo cubano, pero en 1962, el INDER organizó una modesta serie nacional en la que tomaron parte los peloteros amateurs que teníamos: como había sido en nuestro campeonato profesional, fueron solo 4 equipos, pero esa semilla germinó y, en unos años, los equipos cubanos se hicieron dueños del ámbito continental y mundial del amateurismo. La pelota se hizo verdaderamente nacional porque empezó a jugarse en toda Cuba y no solo en La Habana.
Los aficionados cubanos siguieron el trabajo de esos nuevos peloteros que, en unos años, podían medirse de tú a tú con los Orioles de Baltimore, de las Grandes Ligas y, cuando se organizó el Primer Clásico Mundial de Beisbol, ganaron limpiamente el subcampeonato, tras un reñido enfrentamiento con Japón y por encima de grandes peloteros profesionales de todo el mundo.
Además del daño económico, el bloqueo estadounidense le ha hecho un marcado daño espiritual a Cuba.
110
A principios de la década del 60, el venezolano Billo Frómeta compuso un bolero que se oyó en todo el mundo, cantado por Olga Guillot, una buena y conocida cantante cubana exiliada: se tituló El son se fue de Cuba, pero no era verdad. La que se había ido de Cuba era la RCA Victor.
En Cuba estaban, tocando y cantando ‒es apenas un ejemplo‒, la Orquesta Aragón y Benny Moré con su Banda Gigante, que eran artistas exclusivos de la principal disquera norteamericana y ampliamente demandados en todo el continente, pero como decidieron quedarse a vivir y actuar en Cuba, la RCA nunca más les grabó un disco.
El derrumbe del socialismo europeo, la desaparición de las barreras entre peloteros amateurs y profesionales y las carencias enormes que debió sufrir Cuba desde los años 90, motivaron el interés de muchos jóvenes peloteros cubanos en jugar en las Grandes Ligas de beisbol. Además de desempeñarse en el más alto nivel del deporte que practicaban, querían obtener el jugoso contrato que fuera capaz de cambiarles la vida a ellos y a sus familias.
Pero, como en los años 60, la organización de la MLB exige que, para ser contratado en el baseball que dominan, un pelo-tero cubano tiene que vivir fuera de su país: no podía ser como Orestes Miñoso, estrella del Chicago White Sox, que residía en la barriada habanera de Buena Vista.
El éxodo de peloteros ha ido mermando la calidad de esos 16 equipos que juegan en nuestra Serie Nacional: demasiados para los peloteros que tenemos. La división político-adminis-trativa no tiene que ser la norma de organización del beisbol: los Estados Unidos, con más de 300 millones de habitantes y contratando peloteros de todo el mundo, no tiene un equipo por cada estado. ¿Dónde están los equipos de Iowa, Vermont, Nevada, Idaho, Wyoming, Rhode Island y Alaska?
El equipo de provincia Habana ganó no hace mucho el Cam-peonato Nacional: cuando se partió en los equipos de Artemisa y Mayabeque, han aparecido dos pobres equipos sotaneros.
Los dirigentes políticos y de gobierno sostienen que el público cubano se identifica con el equipo de su provincia, pero durante mucho tiempo se identificó con buenos equipos de su región, como fueron Orientales, Occidentales, Mineros, Granjeros y
111
Serranos, y lo hará más si esos equipos responden a las ex-pectativas de calidad que se esperan de ellos. Lo que hay que conseguir es la mayor excelencia posible en la Serie Nacional, en la que un lanzador, hoy por hoy, es capaz de dar cuatro bases por bolas consecutivas en el noveno inning y perder un juego sin que el contrario haya bateado un hit. A ese pitcher le falta mucho para jugar en una Serie Nacional que merezca ese nombre. Debemos tener una Serie subalterna, lo que no son los escasos primeros 45 juegos que se juegan ahora: debe ser una serie de 90 juegos, con abundantes instructores de picheo, para formar verdaderamente a los jóvenes lanzadores.
Ahora que negociamos con los Estados Unidos, hay que ne-gociar expresamente con las Grandes Ligas para que supriman las reglas discriminatorias para los peloteros cubanos y hay que presionarlas para que los jugadores cubanos permanezcan de 5 a 7 temporadas jugando en Cuba antes de ser contrata-dos en Estados Unidos. Ello será conveniente para el beisbol cubano y, también, para el de los Estados Unidos, porque a la MLB le conviene no dañar la calidad y el rendimiento de su cantera cubana.
Creo que todo ello es imprescindible para salvar nuestro beisbol.
112
Sobre el sistema electoral cubano20 de octubre de 2015
Hablamos en Cuba, desde hace ya unos años, de la necesidad de actualizar nuestro modelo económico que, como dijo Fidel en los albores de ese proceso renovador, ya no nos sirve ni a nosotros mismos. Pero es claro para quienes somos o queremos ser marxis-tas que las modificaciones en las estructuras económicas deben traer sus réplicas en la esfera de la superestructura ideológica, donde claro que se incluye prioritariamente la política.
Muchos que sistemáticamente se han opuesto al acercamiento del gobierno de los Estados Unidos a la Cuba revolucionaria, que ahora apenas comienza a producirse, procuran torpedear ese pro-ceso casi en germen, con la idea de que Cuba debe corresponder al gobierno estadounidense con los cambios que ellos ansían que el gobierno cubano efectúe y que, en verdad, tienen que ver con la vida interna de nuestra nación y no con las relaciones bilaterales.
Con absoluta claridad, el gobierno de Cuba ha señalado que nuestro país no ha decretado medida alguna para aislarse de los Estados Unidos, ni para entorpecer las relaciones con ese país.
Fue la Reforma Agraria que la Revolución aprobó en 1959 con el legítimo interés de proteger nuestros recursos naturales, hacer justicia a nuestros campesinos y liquidar las superviven-cias coloniales que teníamos, lo que motivó el enfrentamiento de todos los gobiernos norteamericanos a la Revolución Cubana ‒desde el presidido por el general Dwight D. Eisenhower‒, que no quisieron aceptar las compensaciones que Cuba ofrecía a los propietarios estadounidenses. Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Cuba y ya antes de hacerlo estaba preparando y armando la invasión que irrumpió en las costas cubanas en
113
abril de 1961, con el apoyo del presidente Kennedy, quien luego decretara el bloqueo económico, comercial y financiero que dura hasta hoy mismo.
Las modificaciones que aquí propongo para nuestro sistema elec-toral no son una respuesta al moderado proceso de acercamiento y diálogo con Cuba emprendido por el presidente Barack Obama y, hasta ahora, no aceptado por el congreso mayoritariamente republicano de los Estados Unidos, sino una necesidad que creo emana del proceso de actualización de nuestro modelo socialista, y que emprendimos bastante antes del 17 de diciembre de 2014, cuando las declaraciones de Raúl Castro y Obama abren ese pro-ceso de acercamiento que apenas estamos comenzando y que debe conducir a la normalización de relaciones entre ambas naciones.
Hoy, en verdad, los cubanos no estamos eligiendo a los 612 dipu-tados que integran nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular. La lista de candidatos que nos presenta la Comisión de Candidatura coincide con el número de diputados que debemos elegir.
Claro que nunca han presentado uno tan malo e impopular como para que más del 50% de los electores deje de votarlo, que es el requisito para no ser electo. Nunca ha dejado de ser electo uno de los propuestos. Por ello hay que decir que es la Comi-sión de Candidatura la que realmente está eligiendo a nuestros diputados: los electores no hacemos otra cosa que ratificarlos.
La Comisión de Candidatura designa ahora entre esos candi-datos un 50% que provienen del poder ejecutivo y/o del político, que previamente no han sido electos a ningún nivel.
Creo que estos diputados “designados” deben desaparecer, pero los diputados pueden dialogar con los miembros de la ad-ministración y del ejecutivo cuya presencia sea necesaria para el trabajo de la Asamblea y el de ellos.
A mi modo de ver, 612 diputados es una cantidad enorme para una asamblea nacional de cualquier país. El congreso estadou-nidense, por ejemplo, solo tiene 535 miembros ‒100 senadores y 435 representantes‒ para actuar en nombre de 50 estados y más de 300 millones de habitantes.
Habría que reducir drásticamente el número de diputados: que fueran 7 por cada una de las 15 provincias y 3 por el Muni-cipio Especial de Isla de la Juventud: serían 108 en total: deben sesionar permanentemente y ganar un salario por ese trabajo.
114
Lo que se ahorrará con no movilizar 1 224 diputados ‒se movilizan 612 dos veces al año‒, alojarlos y alimentarlos en La Habana, permitiría pagar esos sueldos.
El rechazo a la vieja politiquería ha motivado que los electores estén muy desinformados con respecto a los diputados que eligen. No basta con la biografía de cada uno de ellos. Esas biografías pueden mostrar a una persona irreprochable, pero yo, como elec-tor, necesito saber también y principalmente, cuales proyectos quiere llevar adelante ese candidato si es electo diputado.
Como las elecciones son provinciales, los telecentros de cada provincia y de la Isla de la Juventud deben presentar a los can-didatos que serán el doble de los que deben elegirse. Es decir, 14 en cada provincia y 6 en la Isla de la Juventud.
Un mes antes de las elecciones, los candidatos a diputados comparecerán ante las cámaras de los telecentros para informar de sus proyectos a sus electores.
De los 14 candidatos por provincia y los 6 de la Isla, el 50 % provendrá de la masa de diputados provinciales previamente electos y el otro 50% serán personalidades ajenas a las asam-bleas provinciales, pero propuestas y aprobadas por ellas como candidatos. Solo 5 serán electos, además de 1 suplente, que será el que más cerca de ser electo haya estado en la votación.
La Asamblea Nacional tiene que ser especialmente sensible en su chequeo a los poderes que manejan recursos y dinero: en su última reunión, la Asamblea no discutió un proyecto de ley que ordenaba la declaración de los bienes de un funcionario, antes de que pase a ocupar un cargo de importancia a nivel ejecutivo o administrativo. Una ley de ese tipo debería existir y puede ser un importante primer obstáculo a la corrupción.
Me parece lamentable que no se conozcan proyectos de ley propuestos por los diputados: deben existir, porque ese será su trabajo y deben ser convenientemente dados a conocer. Ahora que, en una decisión acertada, la Asamblea sesionará en el Capitolio nacional, accesible por su ubicación, debe habilitarse el espacio para que habitualmente el pueblo tenga acceso a esas sesiones.
Estoy seguro de que la adopción de estas medidas contribuirá a aumentar la democracia y la transparencia de nuestro modelo electoral y, por ello, de nuestro renovado modelo socialista.
115
El último Obama9 de enero de 2015
Es muy interesante el comentario de Víctor Fowler publicado en Segunda Cita en torno a lo que puede hacer Barack Obama para avanzar en la normalización de las relaciones de Estados Unidos con Cuba, que él ha comenzado.
En cuanto se reinicien plenamente las labores políticas y bu-rocráticas en el año que comienza, seremos testigos de la batalla entre el presidente Obama y el congreso republicano que va a acompañarlo en sus dos últimos años de gobierno.
El Partido Republicano permitió el dominio personal de George W. Bush y, a partir del terror que creó la destrucción de las torres gemelas de Nueva York, acompañó al presidente a conducir el país a una injustificable guerra contra Irak, que fue, realmente, vengarse de quienes no habían atacado a Estados Unidos. De pasada, el presidente estaba alimentando la enorme industria militar de su país. La comprensión de la torcida política de Bush fue la que condujo a la elección de Obama en 2008 y a su reelección en 2012.
Postulando a John McCain, claro continuador de la línea de Bush, los republicanos llegaron a perder un estado como Flo-rida, que siempre había sido suyo. La política del presidente republicano destinada a aislar a los cubanoamericanos de sus familiares en Cuba no tuvo la menor acogida en el exilio mia-mense. Por el contrario, determinó el giro de los cubanos hacia el partido demócrata, hastiados de una política cruel e inútil que claramente los perjudicaba.
Enfrentarse ahora tozudamente a un Obama que es más libre que nunca, va a llevar al Congreso ‒y al Partido Republicano‒ a girar cada vez más a la derecha, a acercarse a la posiciones del
116
Tea Party que, claramente, la mayoría de los estadounidenses no apoya. Un yuca (el término es de Gustavo Pérez Firmat: Young Urban Cuban American) como Marco Rubio, puede ser el último vínculo entre la derecha republicana y un anacrónico personaje que quiere representar a un exilio cubano que pasó sin ser: una suerte de Tony Varona resurrecto. Si se da, como todo parece indicar, la disputa va ser muy interesante.
117
La reaparición de la izquierda23 de febrero de 2015
Estaba anunciado, si uno tenía ojos para ver.Varios publicistas de la derecha se han alarmado al ver produ-
cirse en Europa la aparición de una nueva izquierda. Y la alarma no proviene de que tal formación política haya aparecido, sino de que amenaza con hacerse del poder por la vía electoral, y muy rápidamente, desbancando al bipartidismo que, a imitación de los Estados Unidos, se había instalado en las naciones europeas.
Desde la desaparición de la URSS, los partidos comunistas, si no se extinguieron, al menos se marchitaron en Europa y en América Latina. Los teóricos de la derecha anunciaron no solo el fracaso soviético, sino el del propio marxismo.
Quedaban en estos países apenas dos partidos con suficiente poder de convocatoria para disputarse el poder en elecciones: uno conservador (podía tener variados pelajes) y el otro social-demócrata, pero de una socialdemocracia que poco a poco pero inexorablemente había renunciado a sus orígenes marxistas, y ya no quería cambiar el sistema capitalista. Los dos partidos estaban enfocados, con diferentes matices, en la voluntad de conservarlo.
La primera campanada de alarma ha sido la victoria de Syriza en Grecia, y la elección de Alexis Tsipras como jefe del gobierno. Pero todavía causa más escozor la evidencia de que la reciente formación española Podemos amenaza hacerse relampagueantemente con el poder, que se han repartido el PSOE y el PP desde la restitución democrática ocurrida tras la muerte de Francisco Franco.
Me parece que estos publicistas ‒por eso les llamo así, en lugar de estudiosos‒ no quieren explicarse verdaderamente el fenóme-no político que está aflorando a la vista de todos. No les interesa comprenderlo, sino, exclusivamente, desacreditarlo.
118
En los años que siguieron al devastador crack económico de 1929, llegó al poder en los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt. Esa década del 30 fue, en ese país, una década de desempleo, de ley seca y, con ella, de la proliferación y enrique-cimiento de la mafia, pero también de sindicatos radicalizados, de una fuerte influencia del pensamiento socialista y de forta-lecimiento del Partido Comunista, a pesar de la división creada por el arraigo de Stalin en el poder y la eliminación de casi todos los principales dirigentes de la Revolución de Octubre.
El predecesor de Roosevelt, Herbert Hoover, fue un adelan-tado de lo que hoy es la filosofía neoliberal. Predicaba lo que el capitalismo clásico ‒anterior a la Revolución de Octubre‒ proclamaba: el Estado no debía intervenir en la vida económica de su país, porque el mercado era capaz de autorregularse23 y superar la gran depresión por sí solo. Hoover fue muy crítico de las medidas que habían tomado algunas naciones europeas para favorecer a los trabajadores desempleados y se hizo enor-memente impopular en su país.
Roosevelt y sus asesores se apoyaron en los postulados del eco-nomista inglés John Maynard Keynes:24 aparecen la seguridad social, la pensión al desempleado, educación y salud gratuitas. Son los fundamentos del New Deal rooseveltiano y lo serán de la política económica de Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial.
Se trata de un capitalismo que ha decidido compensar, a través del Estado que representa esencialmente a la gran burguesía poseedora, a los sectores más endebles, más vulnerables de la sociedad en la que se ubica la gran masa de trabajadores de esas sociedades. El propósito es, exactamente, salvar al régimen capitalista mediante la adopción de medidas que provienen del
23 En el año 2007, el Estado norteamericano, bajo la presidencia de George W. Bush, tuvo que intervenir pero no para crear un balance entre las clases sociales, como argumentaba Keynes, sino para salvar el aventurerismo de la banca estadounidense con el dinero de los contribuyentes.24 Keynes había lanzado sus tesis en los más duros momentos de la gran depre-sión, pero es en 1936 cuando publica su Teoría general del empleo, el interés y el dinero, que es el fundamento de la política económica rooseveltiana y lo será del llamado estado de bienestar.
119
pensamiento socialista, pero que el capitalismo incorpora para conseguir su estabilidad. Constituyen un instrumento para de-bilitar el pensamiento radical de izquierda.
¿De dónde sale el financiamiento que sostiene el New Deal de Roosevelt y el estado de bienestar europeo? De los grandes impuestos que pagan las mayores fortunas de sus países. Es el estado de bienestar el que impide la rebeldía de los pobres contra la riqueza, es él el que elimina o atenúa muchísimo la lucha de clases. A nadie debiera interesarle más su existencia que a los millonarios, que siguen siéndolo aunque paguen impuestos que contribuyen a la estabilidad de la nación.
Sin embargo, desde los años 80 del pasado siglo, dos figuras centrales en el gobierno del mundo capitalista, Ronald Reagan, de los Estados Unidos, y Margaret Thatcher, del Reino Unido, proponen la adopción de la doctrina de otro economista, la del norteamericano Milton Friedman: una doctrina destinada a desmontar el llamado estado de bienestar imperante en los Estados Unidos, Canadá, Europa occidental y Australia; es el neoliberalismo, opuesto a la doctrina del keynesianismo.
Los impuestos no deben pagarlos los ricos, sino los ciudadanos comunes. La argumentación es que la enorme acumulación de la fortuna de los poderosos los hará invertir en industrias, ser-vicios, instituciones que aumentarán el empleo. Pero los ricos no invierten en sus países: se van a invertir en países más po-bres, donde pagan menos por el trabajo, o desarrollan lo que se llama capitalismo de casino, que trata de comprar barato para vender caro, que especula, sin darle trabajo a nadie. La política de austeridad que Alemania les impone a los países más pobres de Europa ha elevado el desempleo entre los jóvenes españoles a más del 50%. Se habla de crisis económica, pero nada más la sufren los pobres: en estos años las grandes fortunas han ganado miles de millones de dólares.
Se ha comprobado que el neoliberalismo no elimina la pobreza, sino que la acentúa.
Los Indignados se constituyeron en fuerzas políticas en Grecia ‒donde ganaron las elecciones con el nombre de Syriza‒ y en Es-paña, donde a todas luces sacarán del poder al PP y al PSOE. El movimiento de Occupy Wall Street no se ha constituido en partido
120
político en Estados Unidos, pero les retiró el apoyo a los demócra-tas y ha inclinado a Obama ‒en sus años finales de gobierno‒ a regresar a su mucho más progresista programa político inicial.
¿Y todavía no pueden explicarse los ideólogos de la derecha, por qué reaparece la izquierda?
121
Sobre la prensa en Cuba26 de octubre de 2011
Los amigos de Espacio laical25 me han distinguido llamándo-me, otra vez, para participar en un dossier de esos que pueden contribuir a aclarar algunas cosas que hace mucha falta aclarar. Quieren mi opinión para que se incluya en lo que, sin duda, será un debate sobre la prensa en general y, específicamente, sobre la prensa en Cuba.
Quisiera empezar por decir que alguna vez, allá en mi ya leja-na adolescencia, acaricié el propósito de ser periodista. Nunca llegué a matricular en la Escuela de Periodismo que existía en Santiago de Cuba, la ciudad donde nací y crecí. Y cuando, casi al triunfo de la Revolución, mi familia decidió mudarse a La Habana ‒donde ya vivían mis hermanos médicos‒, tampoco quise estudiarlo porque, leyendo las crónicas del mayor de los periodistas que ha dado Cuba, José Martí, y que nunca había estudiado periodismo, comprendí que el periodismo no era un saber, sino una habilidad, un oficio que hay que desarrollar desde una formación humanística. Hacer una crónica o un reportaje (más aún un artículo de opinión) se aprende a hacer leyendo a los maestros y, ante todo, escribiendo. Claro, si uno tiene la capacidad para hacerlo.
Lo cierto es que casi mi primer trabajo fue de periodista. Digo casi porque inicialmente trabajé en una oficina a mis 17 años, pero rápidamente me vinculé a la Dirección de Cultura de la Asociación de Jóvenes Rebeldes. Allí conocí a Inés Martiatu y a Sara Gómez, entonces tan jóvenes como yo, y no sé ni cómo
25 Espacio laical: órgano del Consejo Arquidiocesano de Laicos de La Habana: http://espaciolaical.org
122
empecé a escribir crítica de cine para la revista Mella, el órga-no oficial de la AJR. Esther Ayala, que entonces era su jefa de redacción, me convenció para encargarme de otros trabajos, y al rato andaba yo escribiendo crónicas y hasta reportajes sobre casi todo lo humano y casi nada de lo divino.
Todavía, mientras cursaba mis estudios de Filología, fui perio-dista en Radio Reloj Nacional, por invitación de mi amigo Edel Suárez y en la revista Cuba, donde fui secretario de redacción y tuve como jefe a Darío Carmona, periodista republicano español, con quien aprendí casi todo lo que sé del oficio. Pero preferí dedi-carme a la más desasida, a la más intemporal literatura porque empecé a comprobar que el periodismo socialista se regía por normas muy peculiares.
Si uno hurgaba en una bibliografía al alcance de todos, empe-zaba a descubrir que las reglas que establecían las coordenadas del periodismo socialista eran las que había establecido Lenin en diversos artículos. Lo que ocurría es que, si uno miraba los años cuando se escribieron, las fechas de esos artículos de Le-nin eran 1910 o 1911. Esto es: eran normativas para la prensa socialista clandestina.
Tales fueron las normas que Stalin ‒gran maestro de la des-contextualización‒ escogió para regir la prensa del socialismo en el poder. Ese es uno de los signos del dogmatismo y la manipu-lación: la afirmación que se hizo en una circunstancia, pretende establecerse como válida para todas las circunstancias.
La prensa socialista clandestina, que debía defender contra sus enemigos la supervivencia de una organización perseguida, se convirtió, en el poder, en la reina del secretismo: que se diga lo menos posible, que es lo que prefiere el que hace las cosas mal y quiere ser inmune a los reclamos.
Los partidarios del secretismo han tratado de hacer creer que a una revolución, que afecta los intereses de los poderosos y por ello siempre tiene enemigos de cuidado, no le hace bien airear las imágenes de lo negativo que pueda existir en el ámbito donde gobierna, pero esto jamás podrá esgrimirse como un principio legítimo. Los males deben conocerse para poder combatirlos y eliminarlos. Cualquier médico sabe que sin diagnóstico no hay curación. Lo que se precisa es que la caracterización de lo mal hecho se realice con honestidad y precisión.
123
Cuando único cabe el control y el invocar la seguridad nacio-nal para que la prensa actúe con absoluta disciplina, es cuando la patria está siendo atacada y no debe decirse nada que pueda ser usado por el agresor. Ese principio legítimo puede también pervertirse: la administración del presidente George W. Bush militarizó la prensa en las guerras de Afganistán e Irak, pero estaba claro que esas guerras eran injustificadas, porque no se combate a un grupo terrorista bombardeando e invadiendo una o dos naciones, y estaba claro que la seguridad de los Estados Unidos no estaba en peligro.
No es lo mismo una guerra en la que un país se defiende de una agresión que la guerra en que el gobierno de una potencia está agrediendo a otro pueblo.
El invocar la defensa de la unidad del país para ocultar el mal manejo de una administración o de cualquier hecho de la vida civil, es también pervertir peligrosamente el que debía ser un principio sagrado. Es devaluarlo, porque se lo está usando para ocultar lo mal hecho y, así, se le hace cómplice de ello.
La defensa de la Revolución y de la patria no es la defensa de las administraciones que funcionan mal.
El presidente Raúl Castro ha invocado la necesidad de un cam-bio de mentalidad que nos permita reencauzar la Revolución. Hay que pensar de otra manera para poder cambiar las cosas.
Yo creo que la prensa constituye un instrumento esencial para ello y que, por ello mismo, la burocracia que se opone a los cambios hará todo lo que pueda para evitar que nuestros medios informativos participen de ese cambio. Y los que temen por la seguridad de su cargo tratarán de no arriesgarse. La burocracia tiene muchas maneras para coartar, atemorizar, retardar lo que no quiere que ocurra.
Hace apenas unos meses, el Dr. Esteban Morales, eminente po-litólogo y hombre de probada trayectoria revolucionaria, escribió un artículo valorando el peso negativo que tiene la corrupción en el país y explicando cómo ello puede ser más dañino para la Revolución que las mismas actividades de la disidencia interna. Invocaba el caso de muchos de los antiguos países socialistas, donde los socialistas corruptos fueron esenciales para la restau-ración del capitalismo.
124
El comité del PCC en su municipio sancionó a Esteban a la máxima pena: nada menos que separándolo como militante comunista, lo que nos pareció escandaloso a muchos. Él apeló a las instancias que correspondían y finalmente fue suprimida la sanción y le fue devuelto su carné de militante. Fue una hermosa y necesaria victoria. Pero la página web donde publicó su opinión no ha vuelto a ser la misma. Se ha cargado de una prudencia que está a un paso del temor, porque entre la prudencia y el miedo media el mismo paso que va de lo sublime a lo ridículo. En este sentido, la sanción surtió efecto.
El Dr. Morales, uno de nuestros mayores conocedores de la política de los Estados Unidos y frecuente invitado a la Mesa Redonda, no ha vuelto a aparecer en el programa, cuando se han tratado temas en los que es una autoridad. A mí me parece que su reivindicación debería ser completa.
La perversión del uso del principio de unidad degrada la defensa de la patria a la defensa de los funcionarios y, generalmente, de los funcionarios que no merecen ser defendidos.
El secretismo crea una ley no escrita mediante la cual las no-ticias no existen hasta que la instancia pertinente autorice su existencia, si piensa que la existencia de esa noticia es conve-niente a la política del país, o para lo que el censor piensa que son los intereses de la nación.
Cuando la información se publica, hace mucho rato que todo el mundo la sabe, porque en el mundo en que vivimos, el de Inter-net y el e-mail, es fácil propagar la mentira, pero casi imposible ocultar la verdad.
La excusa para ocultar una noticia es, casi siempre, que el sa-berla laceraría la conciencia revolucionaria de nuestro pueblo. Y ello es subvalorar al pueblo que tenemos, instruido, con una verdadera cultura política y hondamente identificado con nues-tra revolución, veterano de todas las batallas de estos 50 años; un pueblo que ha sabido asumir a fondo profundos sacrificios. Hay muy pocos pueblos que sean más capaces de conocer todas las verdades sin flaquear que el cubano.
Cometen una gran injusticia o un gran error de apreciación, por no conocer por dentro los órganos informativos cubanos, los que juzgan a los periodistas como cómplices del silencio que hace la prensa ante muchas realidades negativas. La autocen-
125
sura es casi siempre la consecuencia de la censura. Cuando a un periodista le rechazan continuamente sus artículos críticos, termina por aprenderse la lección: la dirección del periódico no quiere que se hagan esas valoraciones, así que lo mejor es ni escribirlas, porque estoy obligando a los jefes a censurarme, y no solo lo harán, sino que además me culparán de ello porque, con mi insistencia, los estoy obligando a ejercer el feo oficio de censores. Estoy obligándolos a que hagan explícita su posición.
Es cierto que hay algunos que averiguan cómo procede el jefe y actúan en consecuencia, pero son los menos y de todos modos, son también un producto de la censura.
Yo espero que esté al producirse un cambio en el funcionamien-to de nuestra prensa. No podrá ser solo un cambio de figuras, aunque ese cambio pueda estar incluido. Si el sistema sigue siendo el mismo, los resultados serán iguales o muy parecidos.
El socialismo ha demostrado tener, para la información que lo critica, eso que se llama en el boxeo poca asimilación. El boxeador tiene que golpear, pero, a la vez, asimilar los golpes del contrario. El boxeador que se cae al primer golpe, dicen los especialistas que tiene mandíbula de cristal. El socialismo tiene que aprender a asimilar porque ello le es imprescindible para mejorar. Puede hacerlo, pero tiene, como pide Raúl, que cambiar la mentalidad, o la mandíbula.
No debería atemorizarse, aunque es cierto que cualquier pro-blema de la sociedad cubana es enfocado y magnificado por sus enemigos, pero es hora de que dejemos de darle importancia a lo que no lo merece. No podemos vivir subordinados a la apre-ciación del enemigo.
Si un gobierno detestado por el poder de los Estados Uni-dos hubiera tenido la cuarta parte de los conflictos que está viviendo y las violaciones de derechos que comete el régimen derechista de Sebastián Piñera en Chile, estarían las Naciones Unidas ‒incitadas ya se sabe por quién‒ buscando mecanis-mos para decretar desde un embargo económico, hasta ese eufemismo que se llama zona de exclusión aérea, mediante la cual impido que otro bombardee a los civiles y los mate, bombardeándolos y matándolos yo.
No hay defensa alguna de los derechos humanos.
126
No hay casi prensa en el mundo que no esté visiblemente ma-nipulada y controlada y no responda a determinados intereses que no son necesariamente los de la legítima información.
La prensa del mundo capitalista es prensa privada y respon-de a los intereses de sus propietarios, o a los de a quienes sus propietarios se alían.
La prensa socialista ha sido manejada por un partido único que se ha fundido con los concretos intereses de los organismos de gobierno actuantes o, más exactamente, con las personas que rigen esos organismos, porque aunque ello no está en el progra-ma, la mayor parte de las alianzas no son entre las instituciones, sino entre los funcionarios que las dirigen, que se relacionan y se protegen.
El Comandante Fidel Castro dijo no hace mucho que un problema muy grave es que nadie sabía cómo se construía el socialismo. Me pregunto: ¿y alguien sabía cómo se organizaba la prensa del socialismo?
Yo pienso que el sistema que tenemos no funciona adecua-damente. El Granma debería hacer los enfoques oficiales que son los que aprueban y respalda con responsabilidad el Comité Central del PCC, del cual es órgano oficial. Su director sería nom-brado, tal como ahora, por esa entidad. Pero en la prensa en su conjunto, no pueden circular únicamente aquellos criterios que se consideren como política oficial. Tienen que circular valora-ciones que enriquezcan el pensamiento, e incluso contribuyan a modificar lo que es hoy la política oficial: ese es un acervo del que la sociedad no puede prescindir porque la nutre y la desarrolla.
Yo creo que debería haber un cuerpo colegiado integrado por dirigentes partidistas e institucionales, pero también por traba-jadores y personalidades de suficiente y probada autoridad como para no disponer algo que vaya contra su conciencia y su prestigio.
Este órgano debería proponer los directores de los otros perió-dicos, las revistas y los espacios noticiosos radiales y televisivos de alcance nacional, que serían electos por período de tres años, prorrogables a otros tres.
Esos directores tendrían plena autoridad para disponer lo que se publica y solo serían impugnables por tres razones: 1) porque publicaran información falsa bien por mala intención y/o por pro-bada negligencia en la indagación, 2) por ocultar informaciones
127
que deben ser divulgadas, y 3) porque publicaran información que atentara contra la seguridad de la nación.
Esta propuesta habría de discutirse y, seguramente, ser mejorada.¿Es esto una propuesta descabellada? ¿Es esto un desvarío
imposible de concretar? Tendrían que demostrármelo tanto los dueños de periódicos que publican lo que les interesa, como los que apoyan la prensa controlada del socialismo, que no cumple las funciones que debería cumplir.
Creo que vale la pena ensayar lo que parece imposible por-que, como dijo mi amigo Silvio Rodríguez, de lo posible se sabe demasiado.
128
Una réplica que no debería hacer falta12 de noviembre de 2011
La compañera Vladia Rubio se ha sentido obviamente ofendida, en nombre de los periodistas cubanos, en razón de lo que se ha escrito en estos días sobre la prensa en Cuba.
Como, a petición de la revista Espacio Laical, he escrito re-cientemente sobre el tema, me siento casi directamente aludido, porque Vladia me cita aunque no se decide a nombrarme.
En mi artículo, me dedicaba no a impugnar a nuestros perio-distas, sino a explicarme el por qué la prensa socialista, creo, no ha cumplido su función. A eso alude mi cita final de una canción de Silvio Rodríguez, cuando digo que busquemos maneras no vistas de organizar y dirigir la prensa, porque de lo posible se sabe demasiado.
Al menos yo, para nada he impugnado ni menospreciado a los periodistas cubanos, entre los que sé que hay muchos capacita-dos, dignos y honestos, según el correcto decir de Vladia...
Voy a citar un párrafo de mi artículo que iba destinado a no confundir lo que impone el sistema vigente con lo que hacen los periodistas:
Cometen una gran injusticia o un gran error de apreciación por no conocer por dentro los órganos informativos cubanos, los que juzgan a los periodistas como cómplices del silencio que hace la prensa ante muchas realidades negativas. La autocensura es casi siempre la consecuencia de la censura.
Creo que esos periodistas no tienen por qué sentirse agredidos si se discute una mejor manera de organizar y realizar nuestros espacios informativos.
El artículo de Vladia Rubio pareciera estar defendiendo más el sistema imperante en la prensa, que a los periodistas.
El llevado y traído secretismo habrá que llevarlo y traerlo todo lo que haga falta, hasta que consigamos desterrarlo de nuestros medios informativos...
Los periodistas, compañera Vladia, opinan sobre todo, por lo que creo que no se ofenderán si los ciudadanos que leemos nuestra prensa opinamos sobre ella. Además de ser el centro de
129
trabajo y de acción de los periodistas, la prensa es un instrumento esencial en la formación de ideas y para el cambio de mentalidad que impulsa la dirección de nuestro Estado socialista.
No me parece muy acertado catalogar a los que enjuician la prensa como “poetas, cantantes y disidentes” porque, al ha-cerlo así, se están estableciendo unos grupos en que, en los dos primeros se atiende al oficio y, en el tercero, a la pertenencia ideológica. Sería como clasificar a las personas como médicos, periodistas y artríticos.
Creo que poetas y cantantes revolucionarios aspiramos a re-formar y mejorar lo que tenemos, mientras que los disidentes quieren desaparecerlo y les molesta mucho que los que apoyamos el socialismo nos expresemos libremente.
Pienso que opinar para tratar de mejorar nuestra prensa, no es “arremeter” contra los periodistas. Cuando, con todo derecho, los cubanos enjuician el funcionamiento y la efectividad de ciertos aspectos de la educación en el país, yo, que soy profesor desde hace más de 40 años ‒creo que esos años hacen el doble de los 20 que lleva Vladia en el periodismo‒, no me siento ofendido ni atacado, ni harto de escuchar esas opiniones, ni mucho menos “invadido” por intolerables intrusos.
Esa manera de ver las cosas no es la que realmente manifiesta “sentido del momento histórico”. Usted quiere acción. Enton-ces somos dos, pero sin meditar sobre lo que se tiene y sobre lo que se quiere, es muy difícil emprender una modificación exitosa de casi nada.
130
Dos opositores a la política de Obama hacia Cuba19 de enero de 2015
El pasado sábado 17 de enero, el diario madrileño El País publicó dos comentarios26 intensamente descalificadores de la nueva políti-ca cubana anunciada por el presidente Barack Obama. Los firman dos intelectuales conservadores, uno cubano y el otro mexicano: Carlos Alberto Montaner y Enrique Krauze. Creo que vale la pena comentar algunas de las ideas más relevantes de ambos artículos.
Se trata de dos textos que descalifican, de antemano, una pro-yección política que está por estrenarse y que viene a reemplazar otra que la propia presidencia de los Estados Unidos entiende como fracasada. El anuncio que de esa nueva política hizo el presidente Obama el pasado 17 de diciembre, ha suscitado elo-gios en Cuba, pero también en muchos lugares del mundo. En América Latina y el Caribe la aprobación parece ser unánime.
El comentario de Montaner podría calificarse como directamen-te interesado, porque él tiene un puesto entre los más antiguos opositores a la Revolución Cubana.
Carlos Alberto y yo nos hicimos amigos allá por los meses ini-ciales de 1960, cuando ambos concluíamos el bachillerato en el Instituto de El Vedado. Desde entonces teníamos ideas políticas discrepantes, aunque mantuvimos una amistad sustentada en otras coincidencias. Nos volvimos a ver en Madrid, en 1994: yo asistí a una reunión de poetas y en esa ocasión nos reencontra-mos. Como cada uno conocía la manera de pensar del otro, ese encuentro fue más bien una memoriosa recuperación de nuestros días de estudiantes, que incluyó un largo ¿dónde están y qué se
26 Carlos Alberto Montaner: “Los cinco errores de Obama en su nueva política sobre Cuba” y Enrique Krauze: “¿El fin del antiamericanismo?”.
131
han hecho?, en el que pasamos revista a un sinnúmero de per-sonajes de nuestra juventud.
Es consecuente que Montaner se oponga a los puntos de vista del presidente estadounidense, y así, enumera los que entiende que son los cinco errores de Barack Obama en su nueva política hacia Cuba.
Esencial entre esos errores es, para Montaner, lo que denomina el daño hecho a la oposición democrática. Resume la que estima que ha sido la conducta de la oposición a la Revolución, en esta demanda que esos opositores han formulado: “Sentémonos a conversar y entre cubanos busquemos una salida democrática. El problema es entre nosotros, no entre Washington y La Habana”.
Pero esa perspectiva no es cierta. La contrarrevolución ni siquiera combatió por cuenta propia a la Revolución: fue, desde el primer momento, a procurar el apoyo y el financiamiento del gobierno de los Estados Unidos. La única acción militar de real importancia llevada a cabo contra la Revolución Cubana fue la invasión que terminó por ser, para ellos, la derrota de Bahía de Cochinos y, para nosotros, la victoria de Playa Girón. Y esa invasión ‒de exiliados cu-banos‒ fue organizada, entrenada, armada y financiada por la CIA.
Tuvimos siempre una viceburguesía, como hemos tenido una vicecontrarrevolución y una vicedisidencia. La Revolución apren-dió que la paz no vendría de un diálogo con el exilio, sino de la deposición por parte de Washington de una conducta agresiva que tiene más de 50 años, porque ese exilio siempre se ha su-bordinado a Washington. El daño que Montaner siente que la nueva política de Obama le hace a la contrarrevolución cubana es la prueba palpable de una dependencia que nunca ha dejado de existir. Washington los ha sostenido por más de 50 años, y acaso por ello han creído que Cuba es, para los Estados Unidos, el problema más importante y que ellos serían capaces de incidir siempre en la orientación de la política norteamericana.
Para Montaner, los Estados Unidos renunciaron desde los tiempos de la presidencia de Lyndon B. Johnson a aplastar la Revolución Cubana. Para entonces, el complejo militar industrial de los Estados Unidos había conducido a ese país al callejón sin salida que fue la guerra de Vietnam, y que comprometió todo el poderío norteamericano en una contienda que iban a perder.
Con respecto a Cuba, acaso suponían el costo que podría tener una guerra casi en sus fronteras con un pueblo que no claudica-
132
ría, pero la voluntad de deponer al gobierno de la Revolución no ha dejado de existir entre las élites gobernantes de los Estados Unidos. A partir de la presidencia de Johnson predominó el te-rrorismo (atentados personales, sabotajes, incendios de edificios) y el bloqueo económico, comercial y financiero que rige aún y que con la ley Helms-Burton alcanzó niveles de extraterritorialidad impresionantes, al punto de motivar las protestas de los aliados europeos de Washington. Me parece de un eufemismo desatado calificar esa política como de contención. Fue una política de ex-terminio a través de los modos que a la CIA le parecieron viables.
Hubo en efecto una política de contener a Cuba y fue exitosa en la medida en que hizo abortar los movimientos guerrilleros que surgieron en los años 60, inspirados en la Revolución Cubana. Únicamente el FSLN nicaragüense consiguió la victoria frente a la despreciada tiranía de Anastasio Somoza Jr., y eso, porque entonces gobernaba Jimmy Carter; muy poco después, el gobier-no de Ronald Reagan le impuso una guerra sucia a Nicaragua, como el de Johnson había invadido la República Dominicana para impedir que Juan Bosch fuera presidente, pese a haber sido democráticamente electo.
Es falso que los Estados Unidos tengan un liderazgo ético en América. Quien estudie el proceder de los Estados Unidos en el continente tendrá que admitir que nunca ha procurado el esta-blecimiento de la democracia. La defensa de la democracia ha sido el estandarte tras el cual se defendían los intereses nortea-mericanos. Ello no ha cesado. Acaso no proclaman la estrategia del big stick, pero, después de Jimmy Carter, promueven el golpe de Estado contra Hugo Chávez, la deposición de José Manuel Zelaya por los militares, y el golpe parlamentario a Fernando Lugo, en Paraguay. La diferencia es un hipócrita amago de pudor que ya no coloca a un general golpista en la presidencia, sino a un parlamentario como Roberto Micheletti.
Su apoyo a la injusticia en América Latina y a las peores tiranías fue llevado adelante para defender a toda costa los grandes inte-reses estadounidenses, y ello depauperó hondamente un liderazgo norteamericano, diametralmente alejado de la ética. Lo que no pudo contener Estados Unidos a pesar de su poder financiero, militar y mediático, fue la incidencia de las ideas de independencia y de justicia social vinculadas a la Revolución Cubana.
133
Robert Kennedy, asesinado cinco años después que su hermano presidente, lo había dicho: la revolución en América Latina es inevitable: hagámosla nosotros.
En verdad, no querían hacer la revolución, sino apenas refor-mar el capitalismo para salvarlo, pero el plomo de la ultradere-cha abatió el reformismo de los Kennedy. Los antiguos griegos sostenían que los dioses ciegan a los que quieren perder. El gran dinero estadounidense se ha cegado y ha motivado la aparición de una América Latina inconcebible 50 años atrás. Una América Latina de los más diversos matices ideológicos, pero que, cada vez más, se desmarca de la dependencia de los Estados Unidos.
Ya a fines del siglo XIX José Martí había visto cómo lo que él llamó el culto desmedido a la riqueza había transformado la democrática república norteamericana en una república de cla-ses. Para ser presidente de los Estados Unidos hay que invertir millones de dólares en la campaña electoral: o el presidente es millonario o es financiado por los millonarios, y queda así deci-sivamente comprometido con ellos.
Enrique Krauze escribe sobre el histrionismo incendiario de Chávez, pero no es capaz de reconocer que ganó limpiamente cada vez que aspiró a la presidencia, como tampoco dice que los partidos sostenedores del orden burgués en México, vincu-lados al poder imperial de los Estados Unidos, han despojado a Cuauthémoc Cárdenas y a Andrés Manuel López Obrador de sus respectivas victorias electorales.
Para Krauze, ideólogo de ese stablishment mexicano, en la Cumbre de las Américas no hay que tratar la conmistión del poder político con el crimen y el narcotráfico en su país ‒bru-talmente exhibida en la masacre de Ayotzinapa‒, sino lo que considera que es la falta de libertad política en Venezuela y Cuba.
No me parece extraño que Barack Obama intente no aceptar a Cuba, sino tratar de encontrar otros medios para oponerse al socialismo cubano, ante el que han fracasado los diez presiden-tes que le han antecedido. Como intentará retomar un dialogo con la América Latina que la torpeza de George W. Bush cortó abruptamente hace diez años.
Todo parece indicar que el presidente norteamericano ha em-pezado a retomar, en sus últimos dos años en la Casa Blanca, el programa por el que lo eligió la mayoría de sus paisanos.
134
Chávez13 de enero de 2013
Fue hacia el año 2005 cuando me invitaron a formar parte de una delegación de escritores cubanos que viajó a Caracas para tener un encuentro con un grupo de escritores venezolanos.
Yo sabía que una zona de la intelectualidad venezolana ‒incluyendo algunos amigos míos, hechos en un par de viajes anteriores a Mérida y Caracas‒ no veían con simpatía al nuevo mandatario, porque desde 1999 Hugo Chávez había sido electo presidente de la República.
Quien conociera aunque fuera un poco Venezuela sabía que la vo-luntad de cambio latía con fuerza en toda la nación desde años atrás. Era inconcebible que un país con la riqueza que aportaba la renta petrolera a Venezuela ‒en un momento llegó a tener el ingreso per cápita de Alemania‒ mantuviera las necesidades que se advertían de inmediato y claramente en los sectores más humildes del país.
A pesar de que en una de sus permanencias como presidente Carlos Andrés Pérez había nacionalizado el petróleo, la gran riqueza natural del país, ese ingreso recuperado no había ido a mitigar las necesidades de los venezolanos, sino que estaba en las manos de la élite que manejaba PDVSA, en las que quedaba la mayor parte de los enormes beneficios que aportaba el hidro-carburo. Otra parte de esa riqueza iba al visible enriquecimiento de los políticos venezolanos.
No es que roben ‒me decía un amigo en Mérida‒. Es que roban demasiado.
En 1992, la primera vez que viajé a Venezuela, Chávez había dirigido el alzamiento militar de febrero de ese año. Un poco antes había tenido lugar el incontrolado alzamiento popular que llamaron el caracazo, homologándolo a la enorme revuelta popular que fue el bogotazo colombiano en 1948.
135
La arbitraria subida del precio del petróleo encareció la vida de los caraqueños, y de los cerritos que rodean la ciudad bajó la furia de los pobres a ajustarle cuentas a la ciudad de los ricos. Fueron miles los muertos que el régimen de Carlos Andrés Pérez se cobró por ello.
Los sostenedores del orden establecido calificaron a Chávez de golpista. Ello era sumarlo a los militares asesinos, derechistas y antidemocráticos ‒Pinochet, Castelo Branco, Pérez Jiménez, Vi-dela‒ desacreditados ante los ojos populares de América Latina. Pero un golpe militar es una concertación entre los miembros de la alta jerarquía armada de un país. Lo que Chávez había dirigido era un movimiento de jóvenes oficiales que quería un cambio en el país recuperando y actualizando el pensamiento de Bolívar.
Estando en Mérida, una amiga abogada me invitó a acudir a la cárcel de la ciudad para leer poemas a los chavistas encarce-lados. Fui, leí algunos poemas y conservo una pequeña pieza de artesanía en madera que me obsequiaron los reclusos.
Cuando Hugo Chávez salió de la cárcel y pudo acudir a las elecciones de 1999, los políticos tradicionales se dieron cuenta de que había entrado una nueva fuerza a escena.
Luis Herrera Campins era presidente la primera vez que yo llegué a Venezuela. Militante de COPEI, el partido conservador, Herrera manejaba un lenguaje popular. Se cuenta que cuando le preguntaron qué pensaba del programa electoral de Chávez, dijo: Ajústense la alpargata que lo que viene es joropo.
Adecos y copeyanos siempre habían competido entre sí, pero ahora advirtieron lo que venía: se unieron para enfrentarse aliados a Chávez, y perdieron abrumadoramente. Ahí empezó la Revolución Bolivariana, un regreso a las ideas del Libertador, pero ajustado a los tiempos que corren.
Comprendí en Caracas, ya con Chávez en el poder, las razones del apoyo popular: Chávez, que podía cantar haciendo un discur-so, era un venezolano más. Llanero del estado de Barinas, estaba dispuesto a hacer un gobierno para todos los venezolanos, pero, sobre todo, para los venezolanos de abajo.
Tuve la oportunidad de conocer al presidente porque Chávez nos recibió en una cena en el Palacio de Miraflores. Conversó con cada uno de nosotros y yo, a través de mi amigo Germán Sánchez, entonces embajador de Cuba en Venezuela, le hice
136
llegar un ejemplar de mi libro Por el camino de la mar o No-sotros los cubanos.
Ahora que Chávez está enfermo y recuperándose en Cuba, quiero recordar aquel encuentro y hacer votos por su salud, para que esté en escena como la necesaria fuerza que es para sus compatriotas y para todos los latinoamericanos. Quiero lanzarme al boulevard de Sabana Grande y gritar con todas mis fuerzas: ¡Uh, ah, Chávez no se va!
137
Ricardo Seir dijo...13 de enero de 2013
Estimado profesor Rodríguez Rivera:Usted dijo:
Pero un golpe militar es una concertación entre los miem-bros de la alta jerarquía armada de un país. Lo que Chávez había dirigido era un movimiento de jóvenes oficiales que quería un cambio en el país recuperando y actualizando el pensamiento de Bolívar.
Según el Diccionario de la Real Academia Española, un golpe de Estado es una actuación violenta y rápida, realizada gene-ralmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes. Ese gobierno tiene un origen no estipulado por las normas legales del Estado, expresadas en la Constitución o en leyes especiales.
Yo entiendo perfectamente su razón para justificarlo, pero por favor llame a las cosas por lo que son sin adornos o eufemismos. Yo estuve allí en ambos, en el Caracazo y durante la insurrección dirigida por Chávez. No me lo contaron.
138
Guillermo Rodríguez Rivera dijo... 14 de enero de 2013
Gracias, Carmen, por tus elogios, que te agradezco de veras.Con respecto a lo que dijo el amigo Ricardo Seir:Ricardo, me das una definición de golpe de Estado que dices
tomaste del Diccionario de la Real Academia Española, pero yo no pude encontrarla. La que aparece en mi edición es la siguiente: Violación deliberada de las normas constitucionales de un país y sustitución de su gobierno generalmente por fuerzas militares.
El golpe implica, según el DRAE, no solo la violación de las normas constitucionales, es también un acto de fuerza que culmina en la sustitución del gobierno. El propio diccionario define la rebelión militar con el nombre de pronunciamiento. Es un jefe o caudillo mi-litar que se rebela contra el gobierno existente y trata de cambiarlo.
Como el amigo Ricardo advertirá, hay importantes diferencias entre un golpe de Estado y un pronunciamiento. El golpe de Esta-do ‒que debe culminar en la sustitución del gobierno‒ es exitoso cuando no existe ninguna importante fuerza militar que se le oponga, esto es, cuando las fuerzas armadas están concertadas.
Ejemplo de golpe de Estado triunfante es el que encabezó el general chileno Augusto Pinochet, jefe del ejército, y que contó con el apoyo de la aviación, la marina y los carabineros.
Golpe de Estado fallido fue el que colocó fugazmente en la presidencia venezolana al empresario Pedro Carmona Estanga, pero que no fue apoyado por importantes sectores de las fuerzas armadas venezolanas. Un decisivo factor en el fracaso de este golpe fue el apoyo popular caraqueño al presidente Chávez.
Así pues, amigo Ricardo, yo llamo la atención sobre las dife-rencias que existen entre pronunciamiento y golpe de Estado. Usted mismo escribe sobre la insurrección de Chávez, lo que a mí me parece más apropiado porque es más exacto.
No sé cuán cerca estuvo usted de esos eventos, ni cuál fue su participación en ellos. Usted supone que yo tengo razones para justificarlo, pero me sobrestima si cree que mi justificación valdría de algo. Lo hago porque creo que es más exacto hablar ‒con respecto a la rebelión de 1992‒ de insurrección o pronunciamiento antes que de golpe de Estado. Yo no pretendo adornar aquel alzamiento, pero siento que algunos quieren afearlo. Un saludo, amigo Ricardo.
139
Guillermo Rodríguez Rivera dijo...14 de enero de 2013
Estimado Ricardo:Piensa usted que separo los golpes buenos de los malos o, mejor,
que intento hacer creer que existen golpes buenos y golpes malos. Y, Ricardo, creo que es así. Cuando yo tenía 16 o 17 años y empezaba la Revolución Cubana, leí el libro de Wright Mills que se titula La élite del poder. El sociólogo norteamericano dice allí que, en todas las sociedades, hay hombres susceptibles de actuar con violencia.
Entre varios ejemplos que pone dice: el hombre que emplea la violencia y solo tiene voluntad de servirse de ella, es un gánster. Si usa la violencia y tiene en la mente un gran ideal, puede ser un héroe, como Bolívar o Garibaldi. Yo añadiría a Fidel y a Chávez.
No creo que el objetivo de Chávez y sus compañeros fuera matar a Carlos Andrés Pérez ‒como Silvio, nunca lo había oído decir‒, sino derrocarlo y cambiar el gobierno.
Ricardo: la gasolina es un derivado del petróleo, y cuando sube la una es porque subió el otro. Pero lo que importa es que le encarecieron la vida al venezolano. La subida de los últimos años comenzó a partir de la guerra en Irak.
Hoy no están de moda las revoluciones violentas, y qué bueno que los pueblos puedan resolver pacíficamente sus problemas, pero Inglaterra no hubiera sido lo que es sin la revolución de Cromwell; ni Francia sin la de Marat y Robespierre. Para convertirnos en países independientes en América Latina, no hubo otro camino que apelar a la lucha armada, que encabezaron hombres como Bolívar, San Martín, Sucre, O’Higgins, Morelos, Juárez o Martí.
Cuando la democrática burguesía chilena advirtió que las elec-ciones no le bastaban para mantener el poder, apeló a la más atroz violencia y criminalidad, la que representó el régimen de Pinochet, apoyado, no lo dude, por la Democracia Cristiana, que no le hizo ningún asco al general que venía a hacerle el dirty work. Así, mientras Pinochet mataba, Alwyn podía hablar de derechos civiles.
La primera vez que fui a Venezuela, en 1992, tuve que escapar del asalto de la policía en Mérida y de los gases lacrimógenos. Andaba en la calle y los estudiantes quemaban cauchos. Fue la primera ‒y la única‒ vez y, como usted, andaba oliendo paños con vinagre, que los amigos me pasaban.
140
Brasil: las visibles costuras del oportunismo24 de septiembre de 2014
En unos pocos días el pueblo brasileño tendrá que enfrentar una de las encrucijadas más importantes de su historia.
Después de tres períodos de gobierno popular (dos de Lula y un tercero de su sucesora Dilma), el próximo 5 de octubre deberá concurrir a las urnas para optar entre varios candidatos a regir un nuevo período presidencial, pero son solo dos las que todos los analistas han definido como competidoras con oportunidad de vencer: la presidenta Dilma Roussef, que aspira a un nuevo período de gobierno para el PT, y la socialista Marina Silva, que muchos valoran como posible ganadora de efectuarse una segunda vuelta electoral.
Marina Silva, mestiza y de origen humilde, fue militante del Partido de los Trabajadores, donde llegó a ocupar el Ministerio de Asuntos Medioambientales bajo la presidencia de Lula. Por criterios encontrados con el presidente en torno al destino de la Amazonía brasileña, Silva no solo abandonó la cartera mi-nisterial que desempeñaba, sino también el mismo Partido de los Trabajadores en el que hasta entonces había hecho su vida política. Se hizo líder de un partido ecologista que levantó las simpatías de muchos brasileños, pero, me parece que buscando fomentar mejor su carrera pública, se unió rápidamente al lla-mado Partido Socialista brasileño.
La muerte del aspirante socialista a la presidencia la dejó como lógica candidata en las elecciones del próximo 5 de octubre. Sú-bitamente, Marina Silva se ha visto como posible presidenta de Brasil y me parece que esa posibilidad repentina ha sepultado a la líder ecologista para hacer surgir a quien ha devenido la única posibilidad de los Estados Unidos y de la derecha de Brasil de
141
intentar sepultar la obra de Luiz Inácio Lula da Silva y de la verdadera izquierda brasileña.
Los políticos derechistas han gobernado demasiado tiempo en el mundo y permanentemente han trabajado para los poderosos. La crisis moral de la derecha apareció con toda claridad cuando, hace ahora más de 30 años, Felipe González ganó la presidencia de España prometiendo a sus electores que nunca ingresaría en la OTAN, y entrar en esa alianza militar fue el primer acto de su gobierno. Barack Obama prometió un cambio con respecto al gobierno militarista de Bush, protección a los inmigrantes y ha concluido haciendo casi lo mismo que su predecesor.
La estrategia parece ser esa: ir a las elecciones con un programa de izquierda y gobernar con otro de derecha.
A Marina Silva se le ven demasiado las costuras. Sabe que no ganaría una segunda vuelta sin los votos de la derecha brasile-ña y que, en el poder, sepultaría las conquistas populares que Lula y Dilma han llevado al gobierno. Ella es la enmascarada alternativa de la reacción.
142
Guillermo Rodríguez Rivera dijo...27 de septiembre de 2014
Lo primero que quisiera aclarar es que analizar las alternativas en las elecciones brasileñas del 5 de octubre, en manera alguna puede implicar mi desprecio por los millones de brasileños que apoyan a Marina Silva, como afirma Ronaldo Franca. Como no creo tampoco que él, que obviamente la apoya, desprecie a los más numerosos brasileños que votarán por Dilma.
El programa de Marina es de izquierda en algunos aspectos, aunque no en ese fortalecimiento de la banca que ha sido esencial para el neoliberalismo. Pero si ese programa es apoyado por la derecha, tengo muchas dudas de que se aplique realmente en sus aspectos más populares. Es significativo que Marina quiera abandonar el latinoamericanismo y proyecte la reintegración a los proyectos estadounidenses.
Tuve la fortuna de estar en Mar del Plata en el año 2005, cuando la unión de Lula, Chávez y Kirchner mandó al basurero al ALCA que proponía Bush.
Yo no puedo votar en las elecciones de Brasil, pero, con todo respeto, no me siento extranjero en ese país, porque creo en la Patria grande de Bolívar, de Martí, del Che, y asimismo de Lula, Chávez y Kirchner.
Preocúpese Ronaldo ‒si es brasileño de pura cepa‒ no de a quién apoye yo para presidente de su país, sino de a quién apoya el enorme partido de la riqueza ‒demócrata y republicano‒ de los Estados Unidos.
143
La segunda vuelta brasileña10 de octubre de 2014
Hace apenas un par de semanas comentaba las incidencias que estaban teniendo lugar en Brasil por las elecciones presiden-ciales que ya empezaron a efectuarse y, como ningún candidato obtuvo más del 50 % de los sufragios emitidos, habrá que efec-tuar una segunda vuelta el próximo 25 de octubre, cuando la ciudadanía deberá optar entre los dos postulados más votados en la primera ronda.
La gran derrotada en esta primera vuelta fue la candidata del Partido Socialista, Marina Silva, que en algún momento las encuestas señalaban que podía triunfar en primera vuelta y, sin lugar a dudas, en una segunda, si la había.
Silva fue militante del PT, e incluso ministra de Medio Ambien-te en el gobierno de Lula. Tras la muerte del socialista Campos, al que acompañaba como aspirante a la vicepresidencia, Silva emergió como candidata y como rival de la presidenta Dilma Roussef, que aspiraba a la reelección.
La derecha brasileña, que representa la socialdemocracia que candidateaba a Aecio Neves, tiene una buena historia defraudan-do las aspiraciones del pueblo brasileño: ya ha sido derrotada en tres elecciones consecutivas por Lula y Dilma. Ahora, apareció Marina, mestiza, de origen humilde y con la militancia socia-lista, pero el programa que proponía era el del neoliberalismo: independencia de la banca, dejar el Mercado Común del Sur y los BRICS para unirse a la Alianza del Pacífico, que es, claramente, el bloque de la derecha latinoamericana. La derecha brasileña se disfrazaba de socialista para captar el sufragio de los incautos.
Afortunadamente, el pueblo de Brasil confía en Lula, que ha sido su auténtico líder en los últimos años. Lula llamó la atención
144
sobre el intento de los fantasmas del pasado, que querían volver a aherrojar la voluntad del pueblo de Brasil.
Marina no engañó ni a izquierdistas ni a derechistas: las zonas populares del país confiaron más en la obra verdadera del PT, y la derecha comprendió también que el programa de Marina era muy parecido al de Aecio, y prefirieron al socialdemócrata.
Ahora las cosas están más claras. A Marina Silva la llamaban la Caperucita Roja de la derecha. Para la segunda vuelta ha pres-cindido del gorro colorado: ha llamado a sus electores a votar por Aecio Neves. El pueblo brasileño sabrá lo que tiene que hacer.
145
El Premio Cervantes para Roberto Fernández Retamar
9 de noviembre de 2014
Muchos dicen que el Premio Cervantes es el Nobel de la lengua española. Es el más abarcador y el mejor dotado entre los que distinguen a nuestros escritores. Con él, únicamente cabría comparar al Premio Juan Rulfo, pero el galardón mexicano premia exclusivamente a escritores hispanoamericanos. El Cervantes, desde su fundación en 1976, en la que escogió como premiado a Jorge Guillén y, al año siguiente, cuando optó por Alejo Carpentier, ha elegido de manera alterna a españoles e hispanoamericanos.
Pero hay escritores que tienen, digamos, poca suerte.Según avanza el tiempo van desapareciendo algunos escritores.
Otros, que hemos visto crecer ante nosotros, obtienen múltiples, justos galardones.
Estoy pensando ahora mismo en mi amigo José Emilio Pacheco, premio Cervantes en el año 2009, el mismo año en que lo premian con el Reina Sofía.
Me honré con la amistad de José Emilio, hombre de una bondad enorme y de una modestia tan transparente como su sinceridad. Le conocí en 1967, cuando juntos participamos en el Encuentro con Rubén Darío, que organizó Casa de las Américas para con-memorar el centenario del gran nicaragüense.
Recuerdo un rincón de la famosa casa Dupont, en Varadero ‒la casa evocada como Xanadú en El Ciudadano Kane, el filme de Orson Welles‒, donde almorzábamos José Emilio, Roque Dalton, Orlando Alomá y quien firma estas páginas.
En una crónica posterior a esa visita a Cuba, en la revista Siempre!, José Emilio confesaba el cambio que significó para su
146
poesía el hallazgo de la nueva poesía cubana. El vuelco esencial que va de El reposo del fuego a No me preguntes cómo pasa el tiempo, avala la honrada confesión de JEP.
Habría que decir que uno de los padres de esa renovación poética fue Roberto Fernández Retamar, figura esencial en la literatura de la lengua en esos años 60, junto a poetas como Juan Gelman, Enrique Lihn, Jaime Sabines, Ernesto Cardenal.
Un poemario como Historia antigua (1965) resultó esencial en la maduración de esos nuevos poetas, entre los que menciono a Luis Rogelio Nogueras, Víctor Casaus, Raúl Rivero y Nancy Morejón.
Quien crea que es escasa la obra poética de RFR, debería con-sultar ‒y disfrutar‒ las casi 500 páginas de sus doce poemarios.
Roberto, gran conocedor de la obra de José Martí, ha sido un revalorizador de la literatura hispanoamericana con un ensayo como Calibán, traducido a una pluralidad de lenguas. La revista Casa, que dirige desde 1965, fue una entidad guía de la intelec-tualidad latinoamericana y una de las más importantes de la lengua. Fernández Retamar conoce como pocos en el continente la literatura y la historia de España. Recuerdo ahora su ensayo contra la leyenda negra española y su Antología de poetas es-pañoles del siglo XX, por la cual empezamos a asomarnos a ese universo muchos escritores cubanos.
Profesor de Literatura en la Universidad de La Habana, doctor honoris causa y profesor invitado en varias universidades del mundo, creo que Roberto Fernández Retamar merece y, más aún, creo que honraría el ilustre Premio Cervantes.
En ese haberlo olvidado, ¿incidiría su permanente apoyo a la Revolución Cubana? Podría ser: recordemos la embestida del go-bierno de José María Aznar y su promoción de la posición común europea contra Cuba. Pero el conceder esos grandes premios ‒si de veras aspiran a reconocer los méritos intelectuales‒ debería estar, como pedía Romain Rolland, au dessus de la mélée.
Acaso este sea el momento de rectificar.
147
Kerry y la Doctrina de Monroe24 de noviembre de 2013
Después de las declaraciones de Obama en Miami, en las que reconocía que en Cuba se estaban produciendo cambios, ha ve-nido la intervención del secretario de Estado, John Kerry, quien declaró el fin ‒¡190 años después!‒ de la vigencia de la doctrina Monroe, que el quinto presidente de los Estados Unidos había enunciado en 1823 para impedir que los europeos apoyaran al derrocado colonialismo español con el fin de volver a imponerse en las nacientes repúblicas de América.
Los Estados Unidos, más que garantizar la libertad americana, querían asegurarse de ser ellos los únicos que intervendrían. Es una tradición de su política exterior enmascarar sus intereses de dominación detrás de un enunciado generoso y filantrópico.
La madurez de América Latina, la aparición de varios gobiernos que desde muy diversas posiciones ‒llamémosles de izquierda‒ se han desmarcado de la política estadounidense, les ha enseñado a los Estados Unidos que la América Latina ya no es el sitio donde ellos impusieron incontables tiranías, todas ellas, sostenedoras de sus intereses económicos y políticos. Tiene muy mal recuerdo América Latina de ese dominio norteamericano: lo ha pagado en dólares y en sangre.
El cambio que anuncia Kerry, ¿es cierto? Permítaseme el beneficio de la duda, ante las palabras de un político que unas pocas semanas atrás declaraba a nuestra América como el patio trasero de los Estados Unidos.
La política del presidente Barack Obama contra Cuba es un clarísimo indicador de la nueva situación. El actual gobierno norteamericano quiere anotarse como cambios originales en su política cubana el permitir los viajes de los cubanoamericanos a
148
su país de origen y el envío de remesas de estos propios cubanos a sus familiares en la Isla.
Pero lo único que ha hecho Obama es devolver las regulaciones en ese sentido al estado en que se encontraban hasta el gobierno de William Clinton, cuando estaba vigente (como lo está ahora) el bloqueo económico contra Cuba, que este año fue condenado en la OEA por más de 180 países y solo defendido por Israel y los propios Estados Unidos. Obama no ha hecho más que devolver las relaciones entre ambos países al estado en que se hallaban antes de la cavernícola administración de George W. Bush y él ha sido un claro beneficiario de ello: por eso derrotó ampliamente al xenófobo Mitt Romney en el republicano estado de la Florida.
¿Cuándo los norteamericanos serán libres para viajar a Cuba? ¿Cuándo los peloteros cubanos contratados en Grandes Ligas podrán residir y jugar en su país?
Llega tarde el secretario de Estado. Hace más de medio siglo que la única doctrina Monroe en la que creemos y que apoyamos los latinoamericanos es la de Marilyn…
149
La perla de Martí13 de aGosto de 2012
Los que hemos vivido los ya largos años de la Revolución Cubana, fuimos educados considerando la modestia como una virtud y, en consecuencia, aprendimos a repudiar a los que demostraban ser autosuficientes.
Realmente, creer que uno tiene permanentemente la verdad y que nadie puede esgrimir válidamente un criterio contra lo que pensamos es fea cualidad del ser humano, que siempre anda equivocada. Presumir de infalibilidad casi siempre se da en quienes fallan.
Pero habría que decir que existen también mentes superiores ‒que no son muchas‒ y que resultan capaces de calibrar su valor. Esas mentes superiores que saben lo que valen son incapaces de proclamarlo allí donde todo el mundo pueda oírlo. No obstante, en alguna dura circunstancia de la vida, cuando ese valor parece ignorado e incluso humillado, el gran hombre (o la gran mujer) pueden comentarlo con ellos mismos y, si lo escriben, casi siem-pre lo harán en clave.
José Martí manifestó ese pudor en uno de sus hermosísimos Versos sencillos que, además de sencillos, porque su autor escogió para ellos una forma estrófica popular, resultan bien complejos por lo que dicen y por el enorme talento de su autor para colocar complicadas reflexiones en esos octosílabos que parecen escritos como jugando. En uno de ellos cuenta la pena callada que puede encerrar el verso:
Vierte, corazón, tu penaDonde no se llegue a ver.Por soberbia y por no serMotivo de pena ajena.
150
La sana soberbia de un hombre superior rehúye siempre la lástima.Pero Martí tuvo momentos en su vida ‒voy a referirme ahora
a su vida privada‒ en que casi se sintió digno de lástima, como pueden sentirse alguna vez todos los hombres. Uno de esos momentos fue la ruptura de su matrimonio con Carmen Zayas Bazán, que le hizo perder además la compañía de su hijo.
Carmen no fue capaz de ser la compañera que Martí necesi-taba, la compañera de un hombre que había echado sobre sus hombros la tarea de conseguir la independencia de Cuba como condición esencial para la de la que siempre consideró la patria mayor: esa que él mismo llamó nuestra América.
En disculpa de Carmen, que era una buena mujer, habría que de-cir que habría deseado y quizás necesitado un hombre más común. Quería que el hombre talentosísimo que era su esposo dedicase ese talento al bienestar de su mujer y de su hijo y no al logro de la hipotética felicidad de una patria que no existía. Martí amaba a Carmen: optó por el de ella, frente al amor que por él tuvo María García Granados, a quien glorificó y lloró años después, en los versos en los que la llamó la Niña de Guatemala, cuando ya había comprendido que hizo la elección equivocada a la hora de casarse.
Martí sufrió enormemente el abandono de Carmen. En esa indirecta y hermosísima autobiografía que son los Versos senci-llos, aparecen estos, numerados en romanos como todos. Llevan el número XLII:
En el extraño bazarDel amor, junto a la mar,La perla triste y sin parLe tocó por suerte a Agar.
Agar, de tanto tenerlaAl pecho, de tanto verlaAgar, llegó a aborrecerla:Majó, tiró al mar la perla.
Y cuando Agar venenosaDe inútil furia, y llorosa,Pidió al mar la perla hermosa,Dijo la mar borrascosa:
151
¿Qué hiciste, torpe, qué hicisteDe la perla que tuviste?La majaste, me la diste:Yo guardo la perla triste.
Es una fábula, como hay tantas, pero tiene un código para ser comprendida.
Si uno va a la Biblia, el gran libro de la tradición judeo-cris-tiana, que Martí conocía perfectamente, y busca en el Antiguo Testamento, hallará que Agar es la madre de Ismael. Y puesto que Martí había llamado, en su primer libro de poesía, Ismae-lillo a su propio hijo, ello nos permite pensar que con Agar está aludiendo a su esposa.
Agar es, pues, su esposa Carmen. La perla ‒triste y sin par‒ es el propio Martí. El Martí roto, perdido, extraviado en el mar donde ella lo arrojó. Todavía en los versos de La Edad de Oro, revista excepcional que dedicara a los niños de América, reapa-rece el tema que, tratado como alegoría, podría tener diversas interpretaciones. La más general es que a muchas veces no valoramos las bondades de lo que tenemos y nos lamentamos cuando lo perdemos:
Una mora de Trípoli teníaUna perla rosada, una gran perlaY la echó con desdén al mar un día:“Siempre la misma: ya me cansé de verla”.
Pocos años después, junto a la rocaDe Trípoli ‒la gente llora al verla‒Así le grita al mar la mora loca:“¡Oh mar, oh mar, devuélveme mi perla!”.
Es la historia de un doloroso episodio que el poeta, que el gran hombre, supo convertir en estos objetos de belleza, y nos entregó esa reflexión, brotada de una dura experiencia de la vida.
152
Cultura y farándula: parientes pero no iguales24 de mayo de 2012
Mi profesor José Antonio Portuondo, cuando alguna institución organizaba lo que ya desde entonces comenzaba a llamarse una actividad cultural y el asunto era en verdad la actuación de un grupo musical con el que los participantes bailaban con mayor o menor entusiasmo, hablaba de lo que él denominaba cultura de la cintura para abajo. Seguimos llamando cultura a lo que es, en verdad, entretenimiento, que muchas veces se vale de manifes-taciones que emplean elementos de la cultura, pero empleados estrictamente en función de hacer más eficaz el entretenimiento.
Hay quien prefiere, en los tiempos que corren, borrar de una vez los límites entre lo popular y lo culto. Aunque existen, tam-bién es cierto que esas fronteras nunca han estado plenamente definidas, porque ambas zonas se comunican e interpenetran.
Lo popular ha alimentado lo culto. Las manifestaciones danza-rias europeas de carácter popular ‒la cuadrilla, la contradanza, el vals‒ han alimentado la música culta. Hay manifestaciones del entretenimiento que ingresarán al acervo cultural de la nación.
La confusión entre farándula y cultura no era así en los ini-cios de la Revolución. En la UNEAC, por ejemplo, no existía la hoy nutridísima Asociación de Radio, Cine y Televisión. A la UNEAC pertenecían únicamente nuestros más importantes directores cinematográficos, como Tomás Gutiérrez Alea y Julio García Espinosa. Los trabajadores de la radio y la televisión se agrupaban masivamente en el Sindicato de Artes y Espectácu-los, pero la UNEAC tenía un sentido más selectivo, demandaba una dimensión claramente intelectual en sus asociados: que el guionista no fuera el que escribía los libretos para un programa radial u otro televisivo que no trascendían, sino que debía ser,
153
para pertenecer a la UNEAC, un guionista como Carballido Rey, quien, además de escribir los guiones de San Nicolás del Peladero era, a la vez, un notable cuentista.
¿Tenía un sentido elitista la pertenencia a la UNEAC? Podría ser, pero ello distingue a las asociaciones profesionales. A ese grupo de intelectuales punteros de toda cultura, eso que se llama-ba aristocráticamente, su intelligentsia ‒y que inevitablemente existe‒, una perspectiva más popular y contemporánea la ha llamado vanguardia, con una de esas tantas palabras importadas desde la vida militar.
Esa exigencia le daba a la agrupación una jerarquía cultural que no se consigue con una excesiva democratización.
Todo cubano tiene, en verdad, la posibilidad de pertenecer a la UNEAC, pero para ello debe exhibir una obra que avale su condición de artista o escritor. Un artista plástico no puede ser miembro de la UNEAC sin haber hecho nunca una exposición de valía, ni un escritor puede tener el carné sin haber publicado un libro con los méritos suficientes. Y los casos se han dado, se dan. O mejor, se dieron.
Quiero aclarar que no rechazo en absoluto el entretenimiento. Un autor tan vanguardista, tan exigente y tan revolucionario como Bertolt Brecht sostenía que una obra teatral, además de enseñar, tiene la obligación de divertir a su espectador.
Sin embargo, no todo lo que divierte trasciende en cultura, queda como patrimonio de ella. No cualquier trío significa para nuestra cultura lo que el trío Matamoros; no cualquier cantante es para ella lo que han sido Esther Borja o Silvio Rodríguez; no cualquier declamador es comparable a Luis Mariano Carbonell.
Respetar esas diferencias ‒esas jerarquías‒ es respetar nuestro patrimonio mismo y dar ejemplo de las dimensiones a las que deben aspirar nuestros artistas, nuestros intelectuales. Es hacer mejor y más respetable la UNEAC.
154
Más sobre cultura y farándula4 de junio de 2012
Vamos a precisar: los límites entre cultura y farándula exis-ten, pero las mejores y más trascendentes manifestaciones del entretenimiento pueden pasar y, de hecho, pasan a ser mani-festaciones de la cultura.
Benny Moré no fue un músico de conservatorio. Se formó en la vida y desarrolló allí las condiciones y el talento que tenía. Tenga en cuenta quien lo escribe en su comentario, que no hay únicamente un saber académico, que se adquiere en una escuela. Hay, además, un saber empírico, el que va conforman-do la experiencia. Uno aprende gramática en la escuela, pero aprende su lengua (y, con ella, mucha gramática funcional) hablándola y escuchándola.
Benny Moré era un guajirito pobre y negro que tenía el gusto y el talento para cantar. Tanto, que Miguel Matamoros lo oyó y decidió darle un puesto de solista en su conjunto y llevárselo a México a fines de la década de los 40 del pasado siglo. Allí Benny siguió aprendiendo y cuando Dámaso Pérez Prado lo escuchó, lo escogió como el cantante que lanzaría al mercado el mambo.
Benny estaba aprendiendo todo el tiempo y decidió, años después, que podía formar una orquesta propia: una jazz band, formato norteamericano en su origen, al que Benny hizo tocar toda la música cubana, desde el Como arrullo de palmas, de Lecuona, hasta una columbia, pasando por inmortales sones montunos. Benny Moré no pasó por la academia, lo que no nos autoriza a despreciarla, porque tal vez esa sabiduría a la que no accedió habría motivado en él otros hallazgos, otros aportes, además de los esenciales que hizo.
155
Pancho Amat, que es el mejor tresero de Cuba, combina la experiencia del trovador y el aprendizaje de la academia.
No esperaba tantos comentarios, pero sé que mi artículo puso el dedo sobre una llaga y que, por supuesto, ha hecho saltar al que de algún modo la sufre y también al que la disfruta, que de todo hay.
Mi querida amiga Paquita de Armas me lleva a un terreno en el que ha preparado todo para derrotarme. Pretende enfrentarme a creadores a los que jamás he impugnado, aunque me gusten más unos que otros, y unas obras que otras, pero son artistas, y lo que he esbozado es otro problema. Por ejemplo, el por qué pertenece a la UNEAC un productor o un sonidista, que son técnicos y no artistas.
Si reaccionara como debiera hacerlo, Ernesto Gallardo (quien se refiere al olor rancio de mi artículo) comprendería que no quiero volver al pasado. Me acusa de querer volver allí, pero al pasado nunca se vuelve, señor Gallardo, no se puede volver, pero de él sí se puede aprender y no simplemente reciclarse, porque primero hay que tener algo para reciclar.
156
Más sobre cultura y farándula4 de junio de 2012
Se puede aprender, por ejemplo, que Omara Portuondo no es res-petada por haber sido santiguada por el Buena Vista Social Club, sino porque fue ‒junto a Elena Burke y Moraima Secada‒ una de las voces esenciales del filin. Yo, al menos ‒creo que no soy el único‒, le tolero sus “pujos” a Juana Bacallao que, a sus ochenta y tantos años sigue divirtiéndome más que algunos cómicos de ahora. Tener un proceder culto implica también respetar a los que lo han hecho muy bien cuando eran jóvenes. Las dos son glorias de este país: creo que haría usted mejor exigiéndoles a quienes deben dar lo que vayan a dar, ahora. ¿Cómo sabe Gallar-do que Silvio escribió su canción a las damas de África en pleno arrebato artístico y no en un momento en que, un hombre que sabe componer, quería divertirse? Aunque ya hubiera aceptado el dinero por hacerlas, ¿acaso no hay arte en obras como el Ré-quiem o La flauta mágica? No hay que esquematizar y mucho menos cometer la impostura de hablar por la conciencia de otros.
Un crítico de arte, frente a un mal cuadro, dijo: Quiten de mi vista esa porquería, que va a terminar por gustarme.
Cuando te dan mediocridad día a día, acaba por gustarte. Las radiodifusoras norteamericanas saben cuántas veces al día hay que trasmitir una canción para que la cante hasta aquel al que no le gusta. Pese a ello, no creo que “nuestra población” guste de la mediocridad. Es una zona de nuestra población, que me parece se va reduciendo cuando le permiten acceder a algo mejor.
El ser humano gusta de lo prohibido, porque es una trans-gresión que necesitamos, es dar el paso hacia donde no nos lo permiten. Es ser mayor de edad y no hacerle caso a papá. Si quieres que algo se haga popular, prohíbelo.
157
De la sede de la UNEAC salen rumba y son ‒hasta ahora, Dios nos proteja, no sale reguetón‒ y no música de Bach ni de Leo Brouwer, porque allí funcionan La peña del Ambia y Trova sin traba, en las tardes de miércoles, que no son lugares de concierto, sino actividades de diversión, como lo es el Bolero del Sábado. Ahí puede acceder todo el mundo, abonando la correspondiente entrada y comportándose adecuadamente.
Yo estudié Filología en la Universidad de La Habana, hice un doctorado en Ciencias Filológicas, he sido profesor de Literatura por 45 años, y todavía sigo. Pero pasé mi infancia y adolescencia arrollando con la conga de La Placita, en el parque Crombet de Santiago de Cuba, donde nací y crecí. Me declaro culto y faran-dulero, aunque cada cosa sea lo que es.
La UNEAC es una asociación profesional y, para pertenecer a ella, hay que mostrar un aval de trabajo. No se trata de tener un título de actriz, sino de haber trabajado en obras que acrediten esa condición. Existe una comisión (renovable) que elige a los nuevos miembros de la organización.
En un momento ‒en los tiempos del quinquenio gris‒ funcionó la democratización que la amplió sin medida. Creo que fue una manera de hacerle perder influencia a la auténtica vanguardia que actuaba en ella.
En todo caso, amigo Gallardo, es preferible el continuado olor del buen perfume y los buenos tabacos, a las siete poten-cias y el cigarrillo liado con picadura de cabos. Si no me cree, pregúntele a su olfato.
158
Los desmanes del Nobel13 de diciembre de 2010
Los tiempos cambian y a veces no es para progresar.Hay quien dice que Suecia, la única socialdemocracia que lo era
de veras ‒cuando todas las demás que usaban el nombre se esco-raban a la derecha‒, es ya un encubierto miembro de la OTAN.
Han pasado los tiempos en que el partido de Olof Palme go-bernaba conjuntamente con los comunistas y en el que Suecia era el único gobierno del occidente europeo que se permitía acoger a los jóvenes norteamericanos que quemaban su tarjeta de reclutamiento para no ser enviados a matar (o a morir) en las selvas de Vietnam, en la primera guerra que perdieron los Estados Unidos, porque nunca tuvieron ni siquiera una consigna con la que justificarla ante su pueblo.
Las cosas se han puesto peor desde que desapareció la Unión Soviética, ciertamente más hija de su padrastro Stalin que de su padre Lenin, pero que era una izquierda beligerante que permi-tía la existencia de otras, porque había izquierdas. Los Estados Unidos ahora muestran abiertamente que se sienten capaces de hacer lo que quieran, sin que nada ni nadie interfiera.
En Europa se está acabando todo: la izquierda ya no tiene casi partidarios (ni partidos) y como desapareció esa amenaza a la vieja burguesía y el fantasma de recorrido se ha mudado a otros sitios, va desapareciendo también la sociedad de bienestar, que era la vitrina para evitar que los desvariantes cayeran en manos de algún hijo de Marx.
Los nuevos paquetes que la UE acuerda con los administra-dores yanquis del FMI se aplican a los más pobres dentro de los privilegiados países de Europa: a griegos e irlandeses, al menos por ahora. Pero aunque sea por partes, el paquetazo neoliberal
159
se va extendiendo: empiezan a retrasar la edad de la jubilación, a bajar las cuantías de las pensiones, a liquidar la seguridad social, a aumentar el desempleo.
Porque eso que empieza a perderse, aunque los europeos no lo sepan, era también una consecuencia de la existencia del co-munismo que ellos se permitían el lujo de mirar de arriba abajo, sin sospechar el bien que les hacía.
Ahora Suecia les da asilo a los disidentes cubanos y su fiscalía acuerda con la Interpol la persecución, con alerta roja ‒como si fuera Martin Bormann o Jack The Ripper‒ del australiano Julian Assange, por fornicar con dos suecas amigas, dicen ellas que sin condón.
Ahora no hay reclutamiento obligatorio y “patriótico” en las fuerzas armadas estadounidenses. Los hijos de los millonarios ya no tienen que ir ‒o hacer como que van‒ a cumplir ese deber. Algunos cumplían y otros no: John F. Kennedy fue un valiente teniente en la Segunda Guerra Mundial; George W. Bush se pasó la de Vietnam entre los soldados de su padre en el estado de Texas, bebiendo whisky y dejando correr los años de peligro para luego encaramarse en la silla presidencial y mandar a los jóve-nes a la guerra, cuando él supo esconderse muy bien de la suya. Ahora los soldados son los pobres, que arriesgan la posibilidad de morir no por patriotismo, sino por el salario que les pagan.
Acabo de leer ‒lo tengo ante mí‒ el discurso con el que Mario Vargas Llosa aceptó el Nobel de Literatura que le fuera conferido por la obra de toda su vida.
Quisiera empezar diciendo que soy un declarado admirador del escritor Mario Vargas Llosa: lo sigo desde su temprana La ciudad y los perros y de aquella excelente noveleta titulada Los cachorros, que Casa de las Américas editó en los años 60. He accedido, como he podido, a sus novelas a pesar de que en Cuba no se editan.
Soy un decidido opositor de la idea de que los escritores que se han convertido en enemigos de la Revolución Cubana no deben ser editados en nuestro país. Algunas personas entienden que esa exclusión es un castigo a nuestros enemigos ideológicos. Yo no lo veo así: creo que se castiga a los lectores cubanos cuando dejan de leer páginas excelentes: la medida para nada afectará al escritor en cuestión. Tampoco sé si Vargas Llosa, como han hecho García Márquez o Julio Cortázar, amigos de la Revolución
160
Cubana, cedería los derechos de sus novelas para ser editadas en Cuba, pero creo que el gran público lector que tenemos disfru-taría obras como La fiesta del chivo, apasionante crónica de la conspiración que puso fin a la vida del tirano dominicano Rafael Leónidas Trujillo.
Leer el discurso de aceptación del novelista lo obliga a uno, for-zosamente, a tener que contrastarlo, compararlo con su obra, y nos da idea de la distancia que media entre el brillante narrador ‒capaz de hacernos ver el sentido y las trágicas, dramáticas o có-micas dimensiones de la realidad latinoamericana‒ y el acomodado pequeño burgués de Arequipa (elevado a burgués por su talento, su vanidad y sus temores) que abjuró no ya de la Revolución Cu-bana, sino de cualquier modalidad de marxismo o socialismo, para ser el escritor admitido al que celebra el mundo burgués de este tiempo, porque esa propia abjuración es el gran requisito para su admisión, mucho más que la excelencia de su prosa.
El marxista que fuera en su juventud nunca pretendió buscar otra lectura de Marx que se apartara del verticalismo soviético asumido por la Revolución Cubana: su desencanto lo llevó di-rectamente a engrosar la momificada colección de demócratas liberales que han sido y que han sumido a la América Latina en esa subordinación a los intereses norteamericanos que pobló nuestros países de las dictaduras que el novelista dice despreciar, pero que eran la salida a la que los buenos demócratas liberales y sus jefes norteamericanos echaban mano cuando los pueblos se les ponían indóciles.
Don Mario dice repudiar esas tiranías ‒gestada la de Pinochet por el demócrata liberal Kissinger‒ aunque reverencia a sus propulsores. Don Mario, en fin, no fue el revisionista que busca otra verdad en la revolución, sino el arrepentido que abandonó la plaza de la tía Julia para irse al salón de la prima Patricia; el claudicante que, aunque persistan la explotación y las injusticias sociales que vio en su juventud, regresa al conformista redil de los demócratas liberales: no hay nada que hacer sino mantener la alternancia de gobiernos que protegen los privilegios de los de arriba, que son el verdadero poder.
De dientes para afuera se indigna porque América Latina ha incumplido con la emancipación de sus indígenas, pero, como una Malinche andina, considera una seudodemocracia payasa el
161
gobierno de Evo Morales en Bolivia, uno de los pocos regímenes democráticos del país donde mayor número de golpes militares han ocurrido en el mundo, en el que existe una feroz oligarquía que no ha podido socavar el abierto apoyo popular a Evo.
Que yo sepa, el presidente boliviano nunca se ha propuesto escribir una novela como La casa verde. Acaso intentar ese propósito que no conseguiría sería una bufonada del dirigente sindical cocalero, pero esa bufonada es hipotética. La payasada de Mario Vargas Llosa sí tuvo lugar, cuando aspiró a la presidencia de Perú y fue vapuleado nada menos que por Alberto Fujimori. Acaso de esa desastrosa aventura presidencial provenga la herida no cicatrizada del novelista, y también la envidia que el político Evo Morales le provoca.
Don Mario irá a codearse en la historia política peruana ‒no rebasa ese localismo‒ con Prado Ugarteche, Belaúnde Terry, Alejandro Toledo y el dizque aprista Alan García. En su dis-curso sueco, menciona al nunca desmentido marxista que fue César Vallejo, quien seguramente se revolvería en su tumba de Montparnasse si lo escuchara. Solo le faltaría invocar a José Carlos Mariátegui para que la comedia fuera perfecta.
Haydée Santamaría lo liberó de la farsa de mencionar al Che, y el ego de Don Mario nunca pudo perdonárselo. Ahí está el ver-dadero punto de quiebre del hispanoperuano: hasta ahí llegaron sus ínfulas de revolucionario.
A ver quién logra liberarlo de citar al autor de España, aparta de mí este cáliz.
Recordaremos siempre al excelente narrador que es Mario Vargas Llosa. Se nos irá al basurero el adocenado político que se ha empeñado en ser. Quizás ahí le hubiera sido útil el consejo de su prima-esposa, que él mismo entiende como el mayor elogio que ha recibido: Mario, para lo único, para lo que tú sirves es para escribir.
162
Ambrosio Fornet y el homenaje de la Feria del libro
23 de febrero de 2012
A mí no me gusta el hábito de nuestra prensa, que tantos malos hábitos tiene, de acompañar el nombre de los escritores que lo han obtenido con la coletilla de Premio Nacional de Literatura, como si fuera un título nobiliario que estamos estrenando. Ello está entrando ya a formar parte de la burocracia de la literatura.
A mí me parece que Roberto Fernández Retamar o Pablo Ar-mando Fernández, son algo más que Premio Nacional de Litera-tura, declamado con voz protocolar por el locutor de turno: son autores de libros como Historia antigua y Los niños se despiden, y han animado la vida cultural cubana desde publicaciones como Casa de las Américas y Lunes de Revolución, revistas a las que ellos mismos han insuflado vida. Es eso lo que los periodistas tienen que indagar y proclamar, porque eso es lo que merece ser destacado y lo que de veras podría interesarles a quienes vayan a leerlos, no la decisión de un jurado que, como todos los jurados, tiene compromisos y aversiones, aciertos y desaciertos.
El premio quiere, fraudulentamente, suplantar a la persona, al artista.
Los que venimos transitando por la literatura cubana desde los años 60, nos quejábamos siempre de lo poco que escribía Ambrosio Fornet, y nos quejábamos porque muchos pensába-mos que Ambrosio tenía mucho que decir y de hecho lo decía: solo que convirtiéndose en uno de los grandes cultivadores de la oralidad que teníamos.
Además ‒y mucho antes‒ de ser premio nacional de literatura, Ambrosio era un Notable de la Conversación, género que no se premia y título que no se da, pero que en Cuba se cultiva amplia-
163
mente al margen de posibles galardones, aunque en muy pocos casos con las excelencias de la conversación de Pocho.
Habría que decir que su primer libro, un libro de cuentos, A un paso del diluvio, editado en Barcelona en 1958, por esos años sesenta no lo conocía casi nadie y muchos no sabíamos ni que existía. Todavía hoy muchos cubanos desconocemos esos relatos que, claro está ‒como ocurre con las obras de los autores que han obtenido el máximo reconocimiento oficial de la literatura cubana‒, precisan de su pronta reedición.
Muchos sabíamos que Pocho había estudiado en Madrid, en los años en que la tiranía batistiana clausuró la Universidad de La Habana, y él mismo, alguna que otra vez, en sus inagotables conversaciones, dejaba constancia de aquella etapa madrileña de su vida.
Cuando yo escribí la historia del tropo poético, que ha termi-nado por llamarse La otra imagen y de cuya primaria e inaca-bada versión Ambrosio editó un fragmento en los años en que trabajó en la Dirección de Extensión Universitaria, aquí en La Habana, recuerdo que me llamó la atención (quiero decir, me haló las orejas) por lo mal que yo trataba ‒en aquella primera versión‒ al crítico y poeta español Carlos Bousoño, quien había sido su profesor en Madrid, y de quien Ambrosio aún se mostraba intelectualmente agradecido. Ocurría que yo también le debía a Bousoño. Su Teoría de la expresión poética había sido uno de los libros que me animó a reflexionar sobre la escritura poética, así como lo fueron sus consideraciones sobre la obra del gran poeta español Vicente Aleixandre. A la altura de los años 70, ya discrepaba yo de muchas de las lecciones del maestro, pero el llamado de atención de Ambrosio me hizo reconsiderar el asunto y actuar con mayor justicia. En la versión definitiva del libro, la inevitable crítica al estudioso, profesor y poeta español pasa por el justo tamiz de reconocimiento a lo que su trabajo había significado para muchos aspirantes a filólogos, muchos filólogos hechos y, por supuesto, para mí.
Ese era uno de los matices del trabajo de Ambrosio que no siempre puede advertir quien no le ha conocido de cerca. Am-brosio ha sido un eficaz crítico para varios escritores cubanos, especialmente narradores, por lo general, claro, más jóvenes que él. Y cuando digo crítico no me refiero a quien eventualmente
164
pública una nota sobre un libro. Aquí, crítico es el consejero con el que el novelista va venciendo todos los obstáculos que, infaliblemente, van a salirle al paso.
Fui testigo ‒un testigo lateral, ciertamente‒ de lo que significó Fornet para las primeras novelas de Jesús Díaz (Las iniciales de la tierra y Las palabras perdidas), que a mí me parecen las mejores que escribió.
En los años 60 Ambrosio Fornet era sobre todo el crítico de la narrativa cubana contemporánea. Recuerdo sus discrepancias de las opiniones del crítico norteamericano Seymour Menton, que fueran uno de los primeros y más serios llamados de atención sobre el desarrollo de nuestra narrativa de la Revolución.
Pero la preocupación y las consideraciones de Ambrosio arran-caban desde mucho más atrás.
Yo, que a lo largo de mi vida he centrado mi actividad crítica en el estudio de la poesía, no comencé exactamente por esos derroteros líricos.
Mi trabajo de grado para la licenciatura en Letras, fue un estudio sobre la narrativa cubana de testimonio en la segunda generación republicana: estoy refiriéndome a los cuentos de Carlos Montenegro, Enrique Serpa y Pablo de la Torriente Brau. Para esa tesis, así como para conocer mejor el devenir de lo na-rrativo cubano hondamente vinculado a nuestras circunstancias sociales, no encontré por esos años mejor aliado que En blanco y negro, el libro que Ambrosio Fornet publicó en 1967.
Ambrosio es un auténtico sociólogo de la narrativa, que es acaso la modalidad literaria que más orgánicamente se imbrica en la presentación de las peculiaridades definitorias de una sociedad cualquiera. Leyendo las páginas de En blanco y negro, uno siente el vínculo orgánico que hay entre lo que cuentan nuestros narra-dores y el proceso de cambio que lentamente van propiciando, organizando, ayudando a constituir y a la vez protagonizando los intelectuales cubanos.
Y acaso para no mostrarme declaradamente parcial a Pocho, voy a decir que no me parece igualmente acertado su juicio para valorar la poesía. Al fin y al cabo, profesionalmente no lo ha hecho nunca o casi nunca.
Pero Ambrosio Fornet ha sido también (y es una de sus facetas más firmes y sostenidas) editor. Integró con Edmundo Desnoes
165
una dupla esencial en el trabajo de la Editorial Nacional, enton-ces bajo la sabia dirección de Alejo Carpentier.
Fornet y Desnoes (estaban tan unidos que algunos les llamaban Fornoes y Desnet) poblaron las librerías cubanas y los estantes de las casas de los jóvenes escritores con libros rotundos como los Relatos, de Franz Kafka; Retrato del artista adolescente, de James Joyce; la fabulosa antología Cuentos norteamericanos, escogida por José Rodríguez Feo, o El guardián en el trigal, de Jerome D. Salinger.
Estoy convencido de que esa política editorial no fue, únicamen-te, poner en poder de sus posibles lectores un manojo de obras que marcan decisivos cortes en el panorama literario mundial: fue mucho más. Fue trazar una estética, marcar un paradigma en la expresión literaria después de la cual el escritor y los lec-tores cubanos perseguirían siempre lo mejor. El desolador gris no pudo contra lo que ya se había hecho.
Pero Ambrosio Fornet fue también un incisivo evaluador de nuestra vida cultural. Desde la Editorial Nacional, desde el Co-mité de Colaboración de la revista Casa, desde la asesoría a los guiones que se iban aprobando en el ICAIC y que constituirían el basamento de los nuevos filmes, incidía también en lo que ocurría en nuestra vida cultural.
Ese lamentable momento de nuestra vida cultural que men-cioné y que hoy conocemos como Quinquenio gris, fue bautizado por el crítico agudo, ocurrente, chispeante, que ha sido siempre Ambrosio. Creo que lo puso en circulación oralmente, en un encuentro de narradores y críticos efectuado en Santiago de Cuba, abriendo la década de los 80, pero tenía caracterizado el fenómeno desde mucho antes.
Estoy viéndome, sentado con Ambrosio en el banco de una parada de autobuses de la calle 17 en El Vedado, no puedo precisar si en los años 70 o en los 80, y Ambrosio contándome el proceso de incubación del Quinquenio, del freno que él y algunos otros de nuestros escritores quisieron ponerle al pro-ceso que, obviamente iba a dañar nuestra vida cultural. Pero los impulsores del Quinquenio no lo permitieron.
Algunos centros de nuestra cultura resistieron, lo más ade-cuadamente que pudieron, aquel alud de dogmatismo oficiali-zado. Es el caso del ICAIC, donde andaba Fornet evaluando los
166
guiones que se iban a filmar, o la revista Casa, que, de todos modos, tuvo que disolver su extraordinario Comité de Colabo-ración, en el que figuraban Julio Cortázar, Roque Dalton o el propio Ambrosio Fornet.
Quisiera señalar que el trabajo de Fornet ha tenido gran importancia en el conocimiento que vamos teniendo de una literatura escrita por cubanos fuera de Cuba y, especialmente, en Estados Unidos.
Varias publicaciones cubanas han dado a conocer textos que constituyen una muestra de esa literatura de Cuba, que es una sola aunque se produzca fuera de la Isla.
Algunos autores cubanoamericanos creyeron que ese acerca-miento implicaba una suerte de rendición por parte de los cuba-nos que hemos sostenido y sostenemos la Revolución Cubana. Creo que el paso del tiempo, desde entonces, ha demostrado que esa aproximación es un acto en defensa de nuestra cultura y no un repliegue ideológico. Ese diálogo tendrá que ser en condi-ciones de igualdad y mutuo respeto. Creo que en ello ha tenido también su parte Ambrosio Fornet.
Y nada más. Quiero sumarme con estas palabras al homenaje que a Ambrosio Fornet le está rindiendo la cultura cubana porque él es un autor, un hombre esencial para su despliegue contem-poráneo, mucho más de lo que a primera vista podría parecer, e incluso más allá de lo que la palabra impresa puede decir.
167
El reordenamiento del comercio cubano28 de mayo de 2015
Voy a comenzar polemizando con uno de los lectores de Segunda Cita que se hace eco de mi enjuiciamiento a nuestro comercio minorista, y la emprende enérgicamente contra la actividad eco-nómica del Estado. Sin duda se necesita valorar la efectividad de las actividades económicas privada y estatal en el conjunto que constituye la actividad económica de la nación en su totalidad.
Mike L. Palomino comienza su valoración del problema con un criterio que resulta central en el pensamiento neoliberal que hoy domina en tantos sitios del mundo: el gobierno en los negocios es como un elefante en una cristalería.
Palomino le llama gobierno a lo que es la actividad económica estatal y le otorga toda su confianza a la eficiencia de la acti-vidad económica en manos privadas, que es lo que proclama el ejemplo en la diferente eficiencia entre trabajadores estatales y privados, que él verificó por la conducta de los mismos frente a su casa, en Ybor City. Obviamente, Palomino se está refiriendo al vecindario de la ciudad floridana de Tampa, que los cubanos conocemos desde los tiempos de José Martí.
Esa absoluta desconfianza en la eficiencia económica del Estado es propia del pensamiento neoliberal que domina en los Estados Unidos. Se trata de una desconfianza poco seria porque, ante la crisis económica desatada por el aventurerismo de la banca privada, fue el Estado norteamericano, a través de la persona del neoliberalísimo George W. Bush, quien acudió con los millones de dólares de los contribuyentes a rescatar la banca y a sus dueños.
El Estado tiene un papel en la economía, como lo tiene la ac-tividad económica privada. Cuando el Estado asume actividades que no le corresponden, vuelve paquidérmicas e ineficientes esas
168
actividades; cuando el gran capital se adueña del Estado, trastorna la actividad democrática. Eso lo vio José Martí ya en los Estados Unidos de fines del siglo XIX, cuando advirtió cómo la república democrática se había convertido en una república de clases.
Simplemente, el costo de las campañas electorales y el permitir el patrocinio del capital millonario a los políticos se ha tragado la democracia norteamericana: los políticos responden a quienes costean sus carísimas campañas electorales, no a sus votantes.
La Revolución Cubana dio un paso en falso económicamente cuando en 1968 ‒no en 1967, como escribe Palomino‒ estatalizó toda la actividad económica privada que quedaba en Cuba: em-presas pequeñas y medianas y trabajadores por cuenta propia. Hasta el granizadero y el fritero fueron vistos como peligrosos capitalistas. Eso desequilibró la cotidianidad económica del país y creó un ámbito comercial que no ha demostrado ser más eficiente ni más honesto que el privado.
No hace mucho publiqué aquí en Segunda Cita un comentario que se titulaba “El capitalismo perfecto”27, aludiendo a admi-nistradores y gerentes de nuestro comercio minorista estatal. Uno se acerca a una panadería, que dice que trabaja 24 horas: ello supone tres turnos de trabajadores, pero solamente hay pan durante dos horas por la mañana y dos por la tarde. Uno puede acudir allí y encontrar a los trabajadores conversando o hablan-do por teléfono, pero muchos de esos comercios venden aceite o harina que le quitan al pan que producen. La ganancia del es-tablecimiento es neta, pero para el que lo maneja directamente. El Estado ‒el supuesto dueño‒ debe pagar el mantenimiento del local y sus equipos, la luz, el agua, el teléfono y la materia prima. Como escribí en aquel artículo, el administrador de ese establecimiento ha llegado al capitalismo perfecto, ese que no tiene gastos, sino solo beneficios. Pregúntele a ese administrador si quiere ser el dueño de la panadería: quedará claro que no le conviene.
¿Cuál es la solución? El Estado fue capaz de reconocer su error al restablecer el trabajo por cuenta propia, que ahora volvió para quedarse. En meses atrás hemos asistido a la profesionalización
27 Ver página 256.
169
de los deportistas, porque no hay deporte de alto rendimiento sin la plena dedicación del atleta a su actividad. Hemos reconocido ‒nada menos que en la palabra de Fidel Castro‒ que nuestro viejo modelo económico había caducado. A lo que hacemos le hemos llamado actualización, pero es también un cambio.
Estamos aceptando y deseando la inversión extranjera ‒que es capitalista‒ y en algún momento deberemos incorporar también la inversión cubana. Nuestro sistema, pues, no será el ortodoxa-mente socialista que teníamos, sino un sistema socialista mixto. Lo dirigirá nuestro partido, y tenemos derecho a llamarle socialista: El importante ideólogo y filósofo portugués Buenaventura de Souza Santos ha dicho que una sociedad socialista no es aquella donde todas sus instituciones son socialistas, sino aquella donde todas colaboran al establecimiento de ese sistema: ese es el papel de la dirección del país.
Acabo aquí, pero no he terminado: queda un tercer artículo.
170
La carta al acusado o juez y parte8 de julio de 2012
Tengo una amiga que vive en una cooperativa agraria. Su abuelo, campesino propietario de una pequeña extensión de tierra, la ha-bía entregado a la cooperativa y la cooperativa, en compensación, le gestionó un crédito que le permitió la compra de los materiales necesarios para construirse una casa de dos habitaciones a la en-trada del poblado, que sería el de todos los cooperativistas.
Pero la casa no era suya. Se le otorgaba en usufructo.Para efectuar la entrega de la tierra, se firmaron contratos en
los que se ofrecía al campesino generosas cuotas de los alimentos que la entidad produciría. En otro contrato, se establecía que a los 20 años de permanencia del campesino y su familia en la coope-rativa, y habiendo saldado el crédito otorgado para la compra de los materiales, la casa construida por él pasaría del usufructo a la propiedad. Al término de esas dos décadas se entregarían los títulos de propiedad correspondientes. Era bastante tiempo para poseer una casa que uno mismo ha construido. Acaso 20 años ‒como lo eran para Carlos Gardel‒ sean pocos para una cooperativa, pero son muchos para la vida de un hombre. El viejo campesino murió sin que el plazo se cumpliera, y la casa pasó a manos de su esposa y finalmente a las de mi amiga, que era su nieta.
Las entregas de alimentos ‒una vez que la tierra había sido entregada a la entidad‒ empezaron a disminuir rápidamente.
Cuando se cumplieron los 20 años establecidos por contrato para el otorgamiento de la propiedad, mi amiga, a través del abogado de la cooperativa, presentó los comprobantes de haber pagado la deuda del crédito y reclamó ante la dirección municipal de la vivienda donde estaba ubicada su casa que le entregaran el título de propiedad que le correspondía.
171
Pero resultó que la Dirección Municipal de la Vivienda no tenía orientación al respecto y se negaba a otorgar el título de propiedad. No, no tenía conocimiento alguno de ese contrato firmado 20 años atrás.
Mi amiga fue reclamando hacia arriba: apeló a los niveles provincial y nacional de la Vivienda, que a su vez la mandaba a gestionar el asunto en la ANAP o el Ministerio de la Agricul-tura, que decían, por su parte, que no estaban facultados para solucionar un problema de vivienda.
A los 5 años de navegar en la turbulentas e inútiles aguas de nuestra burocracia, sin que el problema se resolviera, dirigió una carta al Consejo de Estado. La respuesta, que llegó demo-rada, era, sencillamente, que su carta había sido enviada a la Dirección Municipal de la Vivienda correspondiente: el punto primero al que ella había acudido. No había otra solución: ella debía personarse allí, porque esa era la instancia que debía atender su demanda.
Mi amiga, desconcertada e indignada, volvió al lugar al que originalmente había acudido, y en el que le dieron la misma respuesta de 5 o 6 años atrás. Finalmente, a los dos años, todo indica que el problema no era únicamente el de mi amiga, sino el de todos los cooperativistas del país que habían firmado el mismo contrato 20 años atrás, y que la dependencia del Estado encargada de hacerlo cumplir ignoraba soberanamente.
Ante lo que obviamente era ya un problema nacional, la más alta instancia de la Vivienda tuvo a bien (¡el parto de los montes!) dictar una resolución reconociendo los contratos veinteañeros y disponiendo que se entregaran las propiedades a los reclamantes.
No todo el mundo puede aspirar a que su problema alcance proporciones nacionales. El ciudadano que tenga que hacer una reclamación, si no tiene respuesta y tiene que llegar a las más altas instancias, solo comprobará que estas devuelven la reclamación a aquel que la motivó: la acusación se le entrega al acusado y vuelta a empezar el agotador y estéril proceso de la reclamación.
A mí me parece que el procedimiento es la negación de la jus-ticia y opera casi como una burla al ciudadano que reclama. El mensaje que él recibe es este: No pienses que voy a actuar contra el subordinado que está bajo mis órdenes. Nunca lo haré por una
172
reclamación tuya ni de nadie como tú. Vuelve a él porque solo él puede decidir.
Hace poco alguien ‒no recuerdo quién‒ pedía en un artículo establecer en Cuba la figura del Defensor del Pueblo, que existe en España. No sé si debiéramos darle ese melodramático nombre que, en cierto sentido, apela ya, antes de resolver nada, a buscar la simpatía de los de abajo.
Pero no me cabe la menor duda de que necesitamos una instancia que atienda efectivamente las reclamaciones de los ciudadanos, y esté constitucionalmente facultada para actuar en consecuencia. Hasta hoy, el Consejo de Estado ha declinado ese deber.
173
El Club de Madrid quiere jugar4 de mayo de 2015
He leído una carta en la cual el Club de Madrid demanda al gobierno venezolano que ponga en libertad a los encarcelados por supuestos delitos de opinión y a aquellos líderes políticos de la oposición que, por el hecho de serlo, siguen viéndose privados de dicha libertad.
No sabía yo qué era el Club de Madrid: si un once de futbo-listas, una fundación de beneficencia, o una exclusiva sociedad de recreo. Al fin, supe que es una asociación ‒sin fines de lucro, porque eso es ya tarea cumplida‒ de los presidentes democráticos de la derecha mundial.
Quien se ofrece para mediar en Venezuela con el fin de reencon-trar el clima de paz, estabilidad y prosperidad a que es acreedor el pueblo venezolano es nada menos que don Felipe González y Márquez, expresidente del gobierno de España y exlíder del Partido Socialista Obrero Español.
Felipe González fue uno de los más notorios farsantes de la segunda mitad del siglo XX europeo. Para participar en la vida política española que se abría tras el fin de la dictadura del general Franco, se vistió de izquierdista y sacó del ámbito de lo prohibido al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Pero no sacó más que el nombre. Iba a desacreditar para siempre al que había sido el partido de Pablo Iglesias.
La Europa democrática había sido insolidaria con la España democrática, la había desconocido para no molestar al fascismo en pie de guerra. En vano: en cuanto finalizó la Guerra Civil española, las tropas alemanas entraron en Francia, y los Heinkel bombardearon Londres.
174
González le prometió al pueblo español no entrar nunca en el bloque guerrerista que ya era la OTAN. Al ser electo, hizo exactamente lo contrario. Su régimen terminó en la corrupción y organizando los asesinatos de los GAL: las ejecuciones extra-judiciales contra los militantes de ETA.
Los que pretenden los “futbolistas” del Club de Madrid es “go-lear” a la Revolución Bolivariana y sacarle una “tarjeta roja” al chavismo, mientras Leopoldo López, Ledezma y los que violan la legalidad en Venezuela y asesinan a más de 40 venezolanos, vayan tranquilamente a las calles de Chacao, para seguir ma-tando, porque mienten los del Club de Madrid: no se trata de presos de conciencia, sino de violencia.
El “equipo” madrileño lo preside la letona Vaira-Vike Freiber-ga, a quien los Estados Unidos quisieron sin éxito hacer elegir secretaria general de la ONU, en lugar de a Ban Ki Moon; el vi-cepresidente es el boliviano Jorge Quiroga, estrecho colaborador del general Hugo Bánzer, uno de los asesinos del Che. Es, claro, opositor al gobierno de Evo Morales.
Todavía le faltarían al Club (no están entre los firmantes de la carta) dos estelares “delanteros”: José María Aznar y Álvaro Uribe. Vicente Fox, por su parte, podría intentar convencer a Nicolás Maduro en una de esas cenas diplomáticas en las que es especialista, desde aquella antológica invitación: comes y te vas.
Nada, que ante el Club de Madrid hay que ser “culé”, y apos-társelo todo al Barça.
175
El curriculum de un asesino8 de marzo de 2014
La revolución salvadoreña, la del pulgarcito centroamericano, experimentó toda clase de conflictos que hicieron que fuera extremadamente difícil que ese proceso consiguiera el éxito que inmediatamente antes había conseguido la revolución san-dinista de Nicaragua. El imperialismo aprendió la lección, e iba a hacer todo lo posible para que no emergiera otra revolución en Centroamérica.
Mientras los sandinistas tuvieron la suerte de encontrar al demócrata y humanista James Carter en la presidencia nortea-mericana, a los salvadoreños les correspondió la desventura de topar con uno de los pilares de la reacción contemporánea, el inefable actor hollywoodense que fue Ronald Reagan.
Reagan fue, en pareja con la Iron Lady, Margaret Thatcher, un patrocinador del neoliberalismo que, en los tiempos que corren, no solo reduce al hambre a los países más pobres, sino que está quebrando los fundamentos mismos del estado de bienestar del que tanto presumía Europa occidental.
Se recuerda el brutal asesinato de la comandante Ana María, y el posterior suicidio de Marcial, directamente implicado en el crimen.
La causa del pueblo salvadoreño había arraigado con tal fuerza desde los tiempos de Farabundo Martí, que sobrevivió a estos bárbaros desmanes capaces de sacar de quicio cualquier proceso histórico.
En 1975 conocimos, consternados, la inesperada, absurda no-ticia de la muerte del amigo, poeta y revolucionario salvadoreño Roque Dalton, ejecutado ‒decían‒ por la jefatura del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) al que pertenecía, nada menos que por traidor y agente de la CIA.
176
Pese a que el convulso panorama político de aquel país hacía posible esa explicación, quienes conocimos de cerca a Roque no podíamos aceptarla. No podíamos creer que el autor de Taberna y otros lugares, del impresionante testimonio biográfico sobre Miguel Mármol, el poeta varias veces encarcelado, el amigo de Cuba, fuera un traidor a todo lo que vivió y escribió.
El tiempo fue despejando las incógnitas: se conocieron las discrepancias ideológicas y políticas de Roque con la cúpula que regenteaba el ERP. Los propios ejecutores de Roque hablaban de haber cometido un error, porque no querían hacerse moralmente responsables de la muerte de Roque. No revelaban donde queda-ron los restos del poeta ‒el mejor que haya tenido El Salvador‒, a quien su país y su familia querían rendirle el homenaje que merecía. La supuesta ejecución iba revelándose, cada vez más, como un imperdonable asesinato.
Empezó a saberse que eran varios los ejecutores materiales del crimen, que había tenido, además como autor intelectual, al mismo jefe del ERP, el llamado comandante Joaquín Villalobos.
Cuando llega el proceso de pacificación a El Salvador, y se des-montan las guerrillas izquierdistas, varios de sus jefes pasan a la lucha política pacífica, integrando el Frente Farabundo Martí, que entonces participaría en las contiendas electorales desde posiciones revolucionarias.
El caso de Villalobos era diferente, muy diferente. Desmontó el Ejército Revolucionario del Pueblo y pasó a una misteriosa vida apolítica. Tuvo la oportunidad de ocupar una cátedra en la pres-tigiosa universidad inglesa de Oxford, ignoro a partir de cuáles méritos académicos. Pero a poco volvía a América Latina, escribía para el diario español El País y se convertía en asesor político de ¡¡Álvaro Uribe!! Como última noticia ‒para redondear el curricu-lum del asesino en jefe‒, ha escrito hace muy poco un artículo que titula, pragmáticamente, “¿Cómo enfrentarse al chavismo?”.28
Lo que allí dice es lo de menos, pero el propósito del libelo responde una pregunta, no la muy compleja de cómo derrotar al pueblo venezolano, sino otra que nos hemos hecho muchos amigos de Roque Dalton: ¿cuál fue la verdadera causa de su asesinato?
28 http://elpais.com/elpais/2014/03/02/opinion/1393795243_401646.html
177
Creo que está muy claro que Villalobos, el guerrillero jefe del ERP, el asesino de Roque, ha sido desde el primer momento un agente de la CIA, un ejecutor de claros y ambiciosos proyectos del imperialismo.
Este supuesto hombre de izquierda, tan de izquierda como para considerar traidor a Roque Dalton porque llevaba una vida bohemia, escribía poesía y amaba la Revolución Cubana, fue asesor de Álvaro Uribe, el más fiel servidor que, en los últimos tiempos, han tenido los Estados Unidos en América Latina; colabora en un diario que ha girado enteramente a la derecha, pero el asesinato de Roque Dalton fue su máxima colaboración con la CIA.
Como el cubanoamericano Félix Rodríguez llevó a Bolivia la orden enviada por la Agencia de asesinar a Ernesto Che Gueva-ra, Villalobos cumplió la tarea de asesinar al poeta, al brillante intelectual, al revolucionario que podía ser decisivo en la toma del poder en El Salvador.
Villalobos ha ido, poco a poco, develando su infamia.Ahora sabemos sin lugar a duda dónde estaba la traición.
Quién, con el asesinato del poeta, estaba sirviendo a la pura contrarrevolución en América Latina.
De ese estercolero, surge incólume la figura del poeta revolu-cionario. Un añadido más para la gloria de Roque Dalton.
178
Guillermo Rodríguez Rivera dijo...10 de marzo de 2014
Ana Julia Faya me pide pruebas de que Villalobos sea agente de la CIA. Yo no las tengo, Ana. No me gusta acusar y menos acusar infundadamente, pero toda la trayectoria de Villalobos es la de un canalla ideológico. Es un guerrillero de izquierda que es capaz de ordenar la muerte de un hombre que había probado desde su adolescencia su inquebrantable condición de revolucio-nario. Lo acusa desde posiciones de ultraizquierda y ordena su muerte, en la que toma parte. Cuando se produce la paz en El Salvador abandona súbitamente la izquierda, se va a una cátedra a Oxford, que más parece una recompensa que un reconocimien-to a unos méritos académicos que jamás ha tenido y enseguida aparece como asesor de un derechista recalcitrante como Álvaro Uribe. ¿Tuvo una súbita conversión reaccionaria? Yo, querida Ana, no me lo creo. Creo que desde el ERP cumplió la misión de asesinar al mayor poeta de su tierra, hombre valiente y de una trayectoria revolucionaria tan buena como para ser cabeza de una revolución popular en su país. Con esa trayectoria, me parece que es Villalobos quien debe demostrar que no fue y no es un agente de la CIA. Tal vez algún día le pida cuentas algún tribunal. Entonces sabremos sin dudas la verdad.
El hombre que delató a Federico García Lorca a los militares franquistas en Granada, a lo mejor no sabía que iban a fusilar al poeta, pero vivió todo el resto de su vida con el bochorno de ese acto. Se cambió el nombre y se fue a morir a California. Villalobos vive exhibiendo su infamia por el mundo. Ten piedad de la víctima, Ana Julia, y no de su asesino.
179
Irak: las consecuencias del oportunismo político17 de junio de 2014
Al empezar a comprobar ‒no se ilusione Tony Blair, porque las cosas apenas comienzan‒ las consecuencias de la acción aventu-rera de George W. Bush y la misma suya (apenas como “agresor consorte”) en Irak, no puedo menos que recordar el estrepitoso fracaso de los dirigentes estadounidenses (Eisenhower y Nixon, con la CIA incluida, pero también los liberales Kennedy) en ese episodio que tiene dos nombres: en Estados Unidos lo llaman la derrota de Bahía de Cochinos, los cubanos lo conocemos como la victoria de Playa Girón.
Los extremistas yihadistas tomaron Mosul, avanzan sobre Bagdad y amenazan con subvertir el “orden” dejado allí por la invasión y la guerra angloamericana. Habría que añadir a España, pero si la Inglaterra de Blair era la invasora consorte, la España de Aznar fue apenas una suerte de mucama bélica.
Invadieron Irak mintiendo de cara al mundo: desautorizaron a los serios y calificados inspectores de la ONU y proclama-ron que el gobierno iraquí disponía de armas de destrucción masiva que luego los mismos invasores no fueron capaces de encontrar por ninguna parte.
Los Estados Unidos habían usado a Saddam Hussein en su batalla contra la revolución iraní, del mismo modo que usaron a Bin Laden y a los talibanes como instrumento contra la presencia soviética en Afganistán.
El gobierno de Saddam Hussein nada tuvo que ver con los ataques del 11 de septiembre y Bush lo sabía: el asalto militar a Irak fue para dar brutales ganancias al complejo militar in-dustrial (incluidas las que correspondieron a Donald Rumsfeld y Dick Cheney) y apoderarse del petróleo iraquí. A Hussein lo
180
juzgaron unilateralmente y lo ahorcaron, como años después lincharon a Muamar el Gadafi. En ambos casos lo que tuvieron en cuenta fue la superioridad militar: todo otro análisis sobraba, como ocurrió en la Cuba de 1961.
Obama heredó el asunto, pero, como a toda cosa que vino podrida desde su nacimiento, no ha conseguido encauzarle un derrotero. Blair sí sabe de su complicidad en la agresión a Irak, en la mentira que Bush y él lanzaron sin pudor al mundo, pa-sando por encima del Consejo de Seguridad de la ONU, y ahora ha buscado una barata justificación de pistolero para el asunto.
BBC Mundo, que está muy lejos de ser objetiva en el tema, ahora presenta así las cosas:
Muchos analistas consideran que la génesis de la crisis que atraviesa Irak, desgarrado por conflictos sectarios y con la amenaza de terminar desintegrado, se encuentra en la inva-sión de 2003 y el derrocamiento de su entonces presidente Sadam Hussein por parte de una fuerza encabezada por Es-tados Unidos y Reino Unido que no contó con la aprobación de Naciones Unidas.Otros aseguran que esa situación se agravó a partir de 2011, cuando el inicio del retiro de tropas estadounidenses dejó desprovisto un gobierno iraquí débil.
Las dos opiniones, lejos de oponerse, se complementan. Bush y Blair derrocaron a un gobierno que mantenía la estabilidad en un país partido entre sumnitas, chiitas y kurdos. Ello, además, en una región desestabilizada por la continua expansión israelí y su agresividad contra los palestinos y, en general, contra los pueblos árabes que rodean el Estado judío.
Blair se niega de plano a reconocer la responsabilidad de los invasores de 2003 en la actual situación iraquí, y pretende atri-buirla a la guerra en Siria, que los Estados Unidos y sus aliados occidentales propiciaron a partir de 2011. La solución para Blair es atacar también a Siria e imagino que si allí no le salen tampoco bien las cosas, pretenderá aniquilar a Irán y acabar de establecer el pleno dominio de Israel en el Medio Oriente y, claro, el de sus socios de la OTAN. Blair quiere curar con más de lo mismo. Eso, imagino, hasta donde pueda dominar abusando.
181
Me temo que las cosas se van a complicar para el laborista que se ha colocado a la derecha de Margaret Thatcher, pero me parece que con mucha menos sinceridad que la Dama de Hierro. Europa tendrá que entender que no será feliz hasta que se deshaga de esa izquierda que, sin pudor, hace el más sucio trabajo de la derecha. Esos políticos que, de una manera u otra, la van a desangrar.
La agresión norteamericana no tuvo como objetivo comba-tir el terrorismo: Bush y Blair sabían mejor que nadie que el gobierno de Saddam Hussein no tuvo ninguna implicación en los atentados del 11 de septiembre. Allí se fue a aumentar las riquezas del complejo militar industrial con una guerra más y a encontrar no armas de destrucción masiva que B y B sabían muy bien que no las había, sino a ocupar los ricos campos petroleros de la nación asiática.
No fue una guerra: desde que los vietnamitas los echaron a pa-tadas del sudeste asiático, los jefes de la gran potencia se cuidan de mandar la infantería a combatir: Bagdad fue un gran blanco para aviones y cohetes angloamericanos, que masacraron una ciudad que no podía defenderse.
Recuerdo una tristísima canción que Silvio Rodríguez compuso por esos días y que incluyó en Cita con ángeles:
Tomando en cuenta la santa inocenciavoy a cantarle a la vieja Bagdad,donde mis sueños bebieron esenciasy donde en noches de luminiscenciade niño zarpaba siguiendo a Simbad.
Luego del encantado recuerdo de Las mil y una noches, venía el estupor, la impotencia no ya del hombre revolucionario o progresista, sino de la simple persona decente que se sobrecoge al asistir a la contemplación de la masacre que organizan los poderosos de una población que no puede defenderse, que no tiene con qué defenderse:
Alguien debiera hechizar portaviones,alguien debiera apretar un botónque reciclara metralla en razonesy poderío en conmiseración.
182
La voz que canta siente que, de algún modo, se está sacrificando un momento querido de su vida, que es también la vida de todos:
Bajo las sombras vagan inquilinosde las leyendas que fueron maná:pasa la sombra infeliz de Aladinosin una lámpara para el caminoy sin el secreto de Alí Babá.
El reclamo final de la canción se vuelve terminante:
Algo debiera embrujar los misiles,alguien debiera hacer estallarel hongo de los derechos civilesde los fantasmas que pueblan Bagdad.
Como un lamento, un estribillo recorría la canción:
¡Qué solo está Sinhué,de amor, y de fe!
El genocidio cometido por Bush y Blair está reclamando la retribución que puede llegar por complicados caminos. Esos yihadistas no parecen ser hombres del gobierno sirio, sino parte de esa canalla mercenaria que Occidente ha sembrado en el Oriente Medio y que muchas veces no puede controlar. Es curioso que sea el gobierno iraní, amigo de Siria, quien esté ofreciendo ayuda a los iraquíes para enfrentar al extremismo.
Todavía peores cosas va a encontrar Tony Blair en los días que vienen.
183
La Niña de Guatemala1 de septiembre de 2012
Hace un par de semanas, Segunda Cita publicó mi comentario sobre un poema de José Martí que, como casi todos los que in-tegran sus Versos sencillos (Nueva York, 1891), revela un pasaje de la vida del poeta y, claro, su meditación ‒la poesía también es pensamiento‒ sobre el mismo. Ahora quisiera asomarme a otro de esos poemas. Lleva el número IX en esa colección y comienza así:
Quiero, a la sombra de un ala,Contar este cuento en flor:La niña de Guatemala,La que se murió de amor.
La gran poetisa chilena Gabriela Mistral (1889-1957), el primer escritor latinoamericano galardonado con el Premio Nobel de Literatura, tenía entre sus adoraciones a José Martí; al Martí escritor, sobre el que compuso un texto capital para los estudio-sos martianos, Caminos en la lengua de Martí, pero también al Martí patriota y hombre, a quien dedicó numerosos trabajos de una admiración sin tasa. Una sola excepción reconoce la Mistral en ese su culto al poeta cubano. Es, justamente, ese poema que conocemos como La niña de Guatemala.
María García Granados era una joven guatemalteca, hija del presidente de esa república, que había sido estudiante de Martí cuando el cubano enseñaba en su país. A Martí le llamaban, unos con admiración y otros con envidia, doctor Torrente, por la arrasadora fuerza de su palabra.
184
Hubo, claro, una atracción entre ambos, pero Martí había pedido en matrimonio a Carmen Zayas Bazán: un mes después de casarse en México, en enero de 1878, Martí regresa con Carmen a Guatemala:
Ella dio al desmemoriadoUna almohadilla de olor:Él volvió, volvió casado:Ella se murió de amor.
La Mistral no concibe a un hombre de la sensibilidad y la grandeza humana de Martí ‒dice ella‒ “jactándose” de que una muchacha muera de amor por él.
La realidad no es siempre lo que parece y creo que a la gran poetisa (poeta, prefería ella que la llamaran) le faltó información y un poquito de sutileza para leer ese poema de Martí.
Hay un estudioso y casi biógrafo de Martí que se llamó Manuel Isidro Méndez. Era un español que se avecindó en La Habana, y quedó deslumbrado por la personalidad intelectual y humana de Martí. Recomiendo su libro, que se publicó hace muchos años y que amerita una nueva edición. Él lo tituló escuetamente Martí, porque seguramente pensó que esas cinco letras no necesitaban ningún adjetivo laudatorio más que el montón que incluyen sin decirlos.
Isidro Méndez precisa que Martí escribe esos versos en 1891, el momento en el que Carmen Zayas Bazán lo deja e, incluso, va al consulado español en Nueva York a pedir protección de su esposo ‒un desafecto de España‒ y poder regresar a Cuba.
Jorge Luis Borges escribió un famoso relato que se llamó El jardín de los senderos que se bifurcan; antes, Baudelaire había dicho que existe una historia de lo que pudo ser. Constantemente el hombre tiene que optar entre posibilidades que se excluyen; entre las bifurcaciones que el camino de la vida presenta.
Perdóneme, doña Gabriela, pero Martí no está jactándose de nada. Martí ha transformado la muerte de María en una muerte de amor. Está compadeciéndose por haber elegido la que ahora, trece años después, ve como la bifurcación equivocada.
No nos está relatando un pasaje de su vida: nos está contando, a la sombra de un ala, un cuento en flor. Está entregándole a
185
María ‒tarde, y nadie lo sufre como él, por eso lo entrega en el sueño‒ el amor que no le pudo dar en vida. La suya era entonces la frente que más he amado en mi vida.
No se jacta: se ha ido con ella, lamentándose, a la eternidad.
186
La pelota y el corazón cubano6 de aGosto de 2013
Mi amigo Leonardo Padura ha publicado un buen artículo29 ‒como suelen ser los suyos‒ en el que comenta los avatares del proyecto de efectuar en Miami un juego de pelota entre los jugadores veteranos del equipo Industriales, que pondría a competir a los exindustrialistas que ahora viven en los Estados Unidos con los que residen en la Isla.
La que Padura llama osada idea de un empresario cubano ra-dicado en Miami, tuvo la inmediata aceptación de los jugadores de las dos orillas, muchos de los cuales jugaron juntos y que, obviamente, están deseosos de reencontrarse.
El proyecto fue aceptado también por las autoridades cubanas, que concedieron su autorización ‒afirma Padura‒ sin ningún tipo de afirmación oficial, como si no estuviera ocurriendo. El problema surgió con la aceptación de los cubanos del exilio. Creo que la inmensa mayoría de los cubanos de Miami estaría ansiosa por ver a estos atletas retirados cuyas hazañas deportivas admiraron tiempo atrás.
Pero un grupo de exiliados, “minoritario aunque potente”, se opuso a que el juego o los juegos se celebraran. Aduciendo que dos de los peloteros que llegarían desde Cuba habían agredido ‒hace 15 años‒ a un cubano residente en Miami que, en Canadá, se lanzó al terreno donde jugaban los cubanos “portando una pancarta de carácter político”.
Desde su correcto punto de vista, Padura razona sobre la que llama la “ceguera política” de esos exiliados al “no tener capaci-
29 “Cuba: un país con el corazón partido”. Publicado en http://www.ipsnoticias.net/2013/08/cuba-un-pais-con-el-corazon-partido/
187
dad para ver lo que social y políticamente significa para Cuba y su futuro que los jugadores emigrados y los que han permanecido en el país confraternicen en un terreno de beisbol”.
Pero, aunque definitivamente sí es ceguera histórica, me parece que esos exiliados asumen una diferente perspectiva política: la de los que no desean esa confraternización, porque ella va contra sus intereses.
Padura se explica así ese resentimiento:
Demasiados años de enquistamiento, de odios, de necesidad de revancha, de cruces de insultos y vejaciones (los de allá, gusanos, apátridas, traidores; los de acá, comunistas, represo-res, cómplices del castrismo, etcétera), se han ido acumulando y todavía enturbian el presente y el futuro de las diversas partes en que se ha partido el corazón de esta isla del Caribe.
Y aquí viene mi punto de discrepancia con el enfoque de Leonardo.Me precio de conocer y haber estudiado el modo de ser de los
cubanos. Y sé que la sicología de un pueblo es, además de los fac-tores que entran en su constitución, el resultado de la historia que ha incidido en ellos.
Ninguna nación hispanoamericana peleó más contra España por su independencia que Cuba. Y pocas sufrieron represiones tan bárbaras e inhumanas como el fusilamiento por sorteo de ocho estudiantes de Medicina en 1871, o el genocidio en el que devino la reconcentración campesina ordenada por el general Valeriano Weyler en 1896. Sin embargo, el cubano no desarrolló sentimientos de odio contra el español: después de la creación de la República, Cuba admitió más inmigrantes españoles que en muchos años de la colonia. Esos españoles se asentaron en la Isla, aquí hallaron trabajo, fundaron sus familias y muchos terminaron naturalizándose cubanos.
Aldo Baroni, un político italiano de los tiempos de la república prerrevolucionaria, dijo una vez que Cuba era un país de poca memoria. Puede ser, pero estoy seguro de que es también un país de poco rencor.
No creo que el accionar de ese grupo de exiliados ‒“minorita-rio pero potente”‒ evidencie lo que Padura llama “una fractura del alma nacional”. El alma nacional está en esos peloteros
188
‒emigrados unos, residentes en su país los otros‒ que ansían reencontrarse y competir en el hecho singular, emocionante, fraternal, que es para un cubano un juego de pelota. Está en los miles de cubanos que asistirían al juego en Miami y en los otros miles que llenarían el Estadio Latinoamericano, si el juego se efectuara en La Habana.
En esos pocos (pero potentes) exiliados que amenazan a los promotores del juego y también a los que se atrevan a ofrecer un terreno deportivo para que el partido tenga lugar, hay otra cosa por encima del corazón partido al que alude Padura, evocando aquella canción de Alejandro Sanz que era casi imposible evitar unos años atrás.
Creo que hay algo suplementario, algo que está más allá ‒o más acá‒ del alma, en ese inextinguible rencor hacia la Isla que muestran unos pocos grupos de exiliados en Miami, que puede materializarse en el inexplicable odio a un center field.
Hay que decir que esos grupos del fundamentalismo con-trarrevolucionario se van extinguiendo poco a poco, como se han extinguido los del extremismo revolucionario.
Es obvia su condición minoritaria. Las restricciones a los viajes a Cuba y a las remesas de los exiliados a sus familiares, que Bush impuso y a las que se opuso Barack Obama, determinaron que, en las últimas elecciones, el condado Dade de Miami votara por primera vez demócrata y no republicano. Pero el presupuesto norteamericano tiene todavía una asignación de varios millones de dólares para sostener a los grupos que mantienen una polí-tica de total rechazo a la Cuba revolucionaria, y que pasa por sus actrices, sus intelectuales, sus orquestas, sus músicos, sus científicos, sus deportistas.
Esos grupos minoritarios, además del rencor que no han sa-bido deponer, mantienen un interés que los coloca entre unos cientos de exiliados que han hecho del subsidio que reciben su negocio, su modo de vivir. Ese financiamiento es el que alimenta esa potencia que es violencia ‒física, económica, social‒ ejercida contra sus conciudadanos, a los que les han enseñado que hay libertades que cuesta muy caro ejercer en Miami. Por ello esa imposibilidad para los promotores de encontrar un estadio ‒cedi-do o rentado‒ que albergue a los viejos Industriales que quieren jugar sus nueve innings.
189
Es la hora de que el beisbol cubano dé un paso al frente: ofrez-camos nosotros el Estadio Latinoamericano, el Estadio del Cerro, para que se efectúe allí la primera versión de ese choque entre los Industriales que viven en los Estados Unidos y los que resi-den en Cuba. Que vengan a La Habana los cubanoamericanos que ahora tienen la posibilidad de hacerlo y que aficionados de Miami y de La Habana llenen también el Latinoamericano para ver competir a los viejos Industriales.
Estaban muy recientes las heridas de la guerra por la inde-pendencia cuando a Cuba empezaron a llegar decenas de miles de inmigrantes españoles. Pero el gobierno cubano no tenía ninguna partida presupuestaria para apoyar a los que atizaran el odio contra España.
Las cosas, de todos modos, van cambiando. Hace unos días Cuba ha proclamado la posibilidad de convocar a los voleibolistas cubanos que juegan en equipos profesionales, para que integren nuestra selección nacional. Son atletas de nivel mundial, forma-dos en la Isla. Del mismo modo, ha declarado que autorizará a nuestros peloteros a firmar contratos con equipos profesionales, siempre que puedan jugar también en nuestra Serie Nacional.
Eso excluiría a los que se contraten en equipos norteamericanos porque las leyes del bloqueo ‒los norteamericanos le dan el más aséptico y jurídico nombre de embargo‒ le impiden a cualquiera trabajar en los Estados Unidos si reside en Cuba.
Hace muy poco, el zurdo villaclareño Misael Siverio abandonó la selección nacional cubana a la que pertenecía sin empezar a jugar la serie para la que viajó a los Estados Unidos. Declaró que deseaba probarse en las Grandes Ligas. No me parece condenable que un atleta quiera competir al más alto nivel de su deporte, ni tampoco ‒aunque Siverio no lo dijo‒ que aspire a cobrar los salarios que pagan las ligas mayores. Lo humillante es el precio que un cubano tiene que pagar por ello.
Se acabaron, para los cubanos, los tiempos en que Orestes Miñoso jugaba el left field del Chicago White Sox en verano y en invierno patrullaba el mismo campo izquierdo con los Tigres de Marianao.
Cuando en 1959 triunfó la Revolución, Cuba tenía once pelo-teros jugando en las ligas mayores: más que ningún otro país latinoamericano. Me puse a hacer memoria y me di cuenta de que, en los últimos tiempos, han pasado a jugar sobre todo en
190
los Estados Unidos, el Duque y Liván Hernández, José Ariel Contreras, Kendry Morales, Rey Ordóñez, Yaser Gómez, Yadel Martí, Miguel Alfredo González, Yasiel Puig, Haroldis Chap-man, Yunieski Maya, Alexei Ramírez, Maels Rodríguez, Yoenis Céspedes, Dayán Viciedo. Son, casi todos, jóvenes de origen humilde, que se hicieron atletas en nuestras escuelas y en las becas cubanas se formaron como peloteros de primer nivel, y como tales fueron contratados por las organizaciones del beisbol profesional de los Estados Unidos.
Cuba seguirá formando peloteros de primer nivel, sobre todo si organizamos mejor nuestra serie nacional y creamos un más alto standard de competencia. Hemos entrado en un nuevo mo-mento en el que el beisbol profesional se ha fundido con el ama-teurismo y ha dominado sobre este, aunque, en verdad, nuestros mejores peloteros no eran profesionales, pero ya tampoco eran amateurs: cuando un pelotero cubano ingresaba al nivel de alto rendimiento, ya únicamente trabajaba en su deporte, aunque no ganara los salarios de un profesional.
Formar a un pelotero no le da a Cuba el derecho a disponer para siempre de él, si el hombre quiere y tiene la posibilidad de desempeñarse en otro escenario que aumenta su jerarquía profesional y el nivel de vida del atleta y de los suyos. Cuba no puede preservar sus excelentes jugadores compitiendo contra el bienestar material que los Estados Unidos pueden ofrecerle al pelotero cubano, que convierte al jugador de beisbol en una pieza más de la guerra contra la isla antimperialista.
A Cuba solo le queda la posibilidad de convocar a todos los peloteros cubanos que viven y juegan en el extranjero, a los que ella formó, aunque ahora estén jugando en la Grandes Ligas norteamericanas. Le queda apelar al amor del atleta a su país y jamás cerrarle las puertas, sino siempre convocarlo a competir por su patria y que sean otros quienes se lo prohíban. Dar allí también la pelea contra el bloqueo económico, comercial y finan-ciero que nos impone el gobierno de Washington.
Cuba debe convocar incluso a los peloteros cubanos que estu-vieron en circuitos de alto nivel en Estados Unidos y ya no lo están, pero que tienen calidad para integrar nuestros equipos nacionales y desean hacerlo.
191
Hasta ahora únicamente estamos a la defensiva. Cuba debe pasar a la ofensiva combatiendo con nuestros valores morales: el amor por Cuba y el sentido de pertenencia del pelotero.
Se puede vivir en otro sitio y beneficiarse uno económicamente al trabajar allí, pero ello no quiere decir que se renuncie a ser cu-bano, a defender su bandera y a sentir el orgullo de competir por ella. Batallemos por ello con el entero corazón que tiene Cuba.
192
La salsa con “baches” de Willie Colón6 de abril de 2013
Con qué gusto recuerdo, allá por los años 70 y 80, los discos salseros de Willie Colón y Rubén Blades.
La salsa era una derivación comercial del son y la guaracha cubanos.
El empresario norteamericano Jerry Masucci grababa esa música que hacían los emigrantes caribeños de origen hispánico en los Estados Unidos, porque, además de los ritmos cubanos, entraban en juego el merengue dominicano, la bomba y la plena puertorriqueñas, el tamborito panameño y la cumbia, el porro y el vallenato colombianos.
Masucci era el empresario de los discos Fania y acaso pensó ‒con agudo sentido comercial‒ que a los compradores de los discos que producía el término salsa les resolvía un problema: no había que estar distinguiendo entre los variados ritmos que venían del caribe hispánico.
En Nueva York había vivido Arsenio Rodríguez, Miguelito Valdés había cantado con Machito y sus Afrocubans.
En aquellos discos iniciales Rubén, panameño hijo de cubana, introducía temas identitarios como Pablo pueblo o La maleta: era la defensa de la mirada del latino en los Estados Unidos. Lo acompañaba la buena orquesta del puertorriqueño Willie Colón, que había regado por América la gran voz y la pimienta del tempranamente desaparecido Héctor Lavoe.
Pero ahora, más de 30 años después de aquellos discos funda-cionales, Willie Colón se aparece con una salsa para apoyar al candidato derechista venezolano Henrique Capriles, que tiene la difícil tarea de enfrentar el legado de Chávez, en las inminentes
193
elecciones venezolanas del 14 de abril. Dice Willie que hay un camino con Capriles.
Capriles fue claramente derrotado en las elecciones de octubre pasado, en la que el presidente Chávez lo aventajó por casi 15 puntos, que son unos cuantos millones de votos de diferencia.
Ahora, 7 meses después, Capriles proclama que Maduro no es Chávez y, en una semana, está intentando usurpar el programa de la izquierda venezolana.
La salsa que Willie Colón le ha vendido al candidato del imperio es la mentira con tumbao. No es raro que se llame Mentira fresca, imagino que lo de fresca por oposición a maduro.
Colón usa los términos populares de aquellas salsas patrióticas que hace décadas grabó con Rubén Blades, habla de mi gente, pero está sirviendo a los intereses de los señoritos que comanda Capriles.
El candidato de la derecha venezolana estuvo entre los asaltan-tes a la embajada de Cuba en Caracas, durante el fallido golpe de Estado a Chávez. Cuando lanzó su campaña, proclamó que, con su gobierno, no habría ni un barril más de petróleo para Cuba.
Hace unos días hizo un giro de 180 grados: dice ahora que no desaparecerán las misiones creadas por Chávez, entre ellas, las de los médicos cubanos en Venezuela. Seguramente para terminar de hacerse el popular, le encargó la salsa a Willie.
Colón les promete a los venezolanos ‒a nombre de Capriles‒ trabajo, agua, luz, vivienda, todo lo que le ha dado la Revolución Bolivariana y que los ricos burgueses siempre les negaron. Lo que hace falta es el voto de los incautos.
Lo que soy yo, escribiría un tumbao con el texto de un refrán popular:
te conozco, mascarita,aunque vengas disfrazado.
194
Protección al consumidor: una entidad imprescindible
13 de noviembre de 2012
Si usted se acerca a cualquiera de nuestras tiendas que venden en moneda convertible, encontrará, en algún rincón de ella, un pequeño mural donde aparecen las fotos, nombres y cargos de los integrantes de una comisión de Protección al Consumidor: la que opera en esa unidad.
Si usted solicitara hablar con alguno de ellos ‒ahí está el propio gerente de la tienda‒, lo más probable es que le digan que no se encuentra o que está reunido.
En verdad, no son la comisión que dicen ser, sino la plana mayor de la dirigencia de la unidad a la que, inevitablemente, le corresponde dar la cara cuando algún cliente tiene dudas de algún precio, se preocupa por la calidad de lo que le venden o se queja del trato de un tendero.
Han asumido inapropiadamente una función que no les corres-ponde, quizá con la idea de convencer al consumidor de que ejercen o pueden ejercer su defensa. Es una figura que aparece en muchos países y, como en Cuba no la tenemos, la propia administración de la tienda dice asumir la responsabilidad. Pero no pueden hacerlo, porque no se puede ser juez y parte.
En una entidad estatal funciona la administración, pero exis-ten también un sindicato y un consejo de trabajo. Si un trabaja-dor presenta una demanda a la administración, el sindicato debe representarlo, y el consejo fallar sobre el asunto. La ideología del administrador, del responsable sindical y del presidente del consejo puede ser la misma: todos funcionan dentro de un sistema que proclama el poder de los trabajadores. Los tres
195
podrían ser militantes del PCC, pero la función de cada uno en esa circunstancia es diferente.
El administrador de una tienda tiene la función de que su unidad responda a las exigencias económicas que formulan sus superiores: la tienda debe cumplir su plan técnico-económico y de eso se preocupa el administrador o gerente. Si un cliente piensa que le están cobrando de más por un producto, él no va a modificar ese precio. El caso ocurre muy, pero muy a menudo.
Ahora mismo, venden en las dos principales cadenas de tiendas recaudadoras de divisas unas máquinas de afeitar desechables marca Super-Max. Son dos rastrillos plásticos colocados sobre una cartulina y cubiertos por otro plástico transparente que permite al comprador ver la mercancía que está pagando. El producto cuesta 2.25 CUC en la TRD que está en Zapata y 26, pero en las tiendas Panamericanas (la de 26 y 15 y la de 11 y 4, en El Vedado), el mismo producto se vende a 3.75 CUC. Si uno le plantea el caso al tendero que lo vende, le dirá al usuario (es el nombre que le dan al cliente) que él o ella no es responsable de ello. Pero si uno va a hablar con alguien de esa plana mayor que integra la comisión de Protección al Consumidor, le dirá que son dos cadenas de tiendas diferentes y sanseacabó: ahí mismo se diluyó, se esfumó la hipotética protección al consumidor que, en verdad, protege los ingresos de la tienda, de la corporación CIMEX o de quién sabe quién.
Nuestra actividad comercial casi decidió olvidarse del consu-midor. El término cliente, ese que en el reglamento del comercio capitalista siempre tiene la razón, fue invariablemente poster-gado, traspapelado, casi desaparecido. Se le cambió el nombre por el de usuario, que es un personaje transitorio y numerosos dirigentes exhortaban a los cubanos a no tener mentalidad de consumidores, sino de productores.
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la aparición del campo socialista, el capitalismo, con Estados Unidos a la cabeza, se lanza al desarrollo de la llamada guerra fría, que pretende cortar el paso a una eventual expansión del socialismo por el mundo.
La aparición de la Revolución Cubana, que responde a un re-clamo de la historia de la Isla anterior a la guerra fría, se inserta inevitablemente en el conflicto en el que se enfrentan las dos alternativas, lideradas por los Estados Unidos y la URSS. Cuba,
196
además, proclamaba el socialismo en una América Latina donde la potencia norteña había arrasado con todo el que se atreviera a afectar sus intereses.
El llamado estado de bienestar, modelo que el capitalismo pro-pone, tiene en el consumismo una de sus palancas esenciales: esa deformación considera que el hombre es un ser que debe ser moti-vado para el consumo creciente de bienes y servicios de todo tipo.
En el marco de la guerra fría el consumismo quiere conven-cer al ciudadano común de que el capitalismo puede brindar y de hecho brinda mejores opciones de vida material al hombre, aunque las ventajas del estado de bienestar se ciñen a las clases alta y media.30
Producción y consumo son entidades que van necesaria-mente unidas.
El consumo es una perentoria necesidad del ser humano, que la sociedad capitalista exalta hasta el consumismo, que es la interesada exageración del consumo hasta convertirlo en el fundamento mismo de la vida social.
Acaso una revolución llevada a cabo en un país del tercer mundo, en una región precisada de cambios decisivos, tenga que insistir en la exaltación del productor porque, en el con-sumo sin tasa, la sociedad capitalista tiene en la desigualdad las posibilidades de su existencia. Pareciera entonces que, en una sociedad socialista o que construye el socialismo a partir de una revolución que elimina la explotación del hombre por el hombre, el modesto consumidor que es su ciudadano tiene garantizada su protección, su defensa. En algún momento Cuba también creyó que no se necesitaba la entidad sindical, pero luego advirtió que seguía siendo necesaria.
Cuba ha colocado en manos de un estado que tiene como ideo-logía el marxismo-leninismo, todas las fuerzas productivas de la sociedad. El sindicato tiene que existir porque la administración representa, en última instancia, el poder de la clase obrera, pero tiene allí una función burocrática. La administración necesita
30 Una vez desaparecidos la URSS y el socialismo europeo, el neoliberalismo está liquidando el estado de bienestar y ha regresado al capitalismo puro y duro prerrooseveltiano. Los impuestos los pagan los pobres, desaparecen los pro-gramas sociales que los favorecían y se recortan empleos, salarios y pensiones.
197
de la contrapartida del sindicato. El asunto de la protección o defensa del consumidor necesita una entidad que la lleve ade-lante, y no puede ser la propia administración de la que él se queje. El problema es diario y creciente.
El trabajador de cualquier fábrica, el empleado de cualquier empresa; la señora que trabaja en una oficina, la doctora o la enfermera que atienden al pueblo en un consultorio o en el po-liclínico y luego van a su casa a hacer las cosas para el hijo que debe ir a la secundaria básica; el soldado que vuelve el fin de semana para encontrar a la mujer y los muchachos; el maestro que marcha cada día a educar a niños y jóvenes, todos ellos sufren lo que comento aquí. Estoy hablando ni más ni menos que del pueblo. Ese pueblo que está sufriendo diariamente un sinnúmero de permanentes derrotas, de permanentes burlas que hacen cada vez más amarga su experiencia cotidiana.
Hace unos días, el colega Fernando Ravsberg ‒uno de los me-jores periodistas de Cuba, aunque es uruguayo‒ publicaba un artículo que titulaba “Los indignados de Cuba”, y es que aquí también hay motivos para la indignación, aunque no los motive el neoliberalismo ni haya aparecido el movimiento Occupy CIMEX. Hagamos todo lo posible para evitar que aparezca. De todo ello me ocuparé en la crónica que sigue.
198
Protección al consumidor (segunda parte)
Fernando Ravsberg exponía en un artículo el caso de una cubana ‒Lourdes Machado se llama y es de la ciudad de Santa Clara‒ que compró un par de zapatos en una tienda recaudadora de divisas por 20 CUC. Los zapatos le duraron 30 días. Reclamó en la unidad en la que había hecho la compra, pero inútilmente: la garantía de los zapatos era solo de una semana.
Es casi imposible que unos zapatos que se adquieran en buen estado se destruyan en apenas un mes. Esos zapatos tenían un irreparable mal oculto que hacía que sus compradores solo die-ran la semana de garantía que ellos sabían que podían resistir.
Cuando se va a triplicar el precio de lo que se vende, lo más probable es que se compre un artículo muy barato. Los compra-dores de esos zapatos sabían que estaban comprando un artículo de pésima calidad. Cuando se compra ese desecho, quienes lo venden dan una apetitosa comisión a quienes lo compran, y la comisión aumenta según baje la calidad de lo vendido. La comi-sión que se le paga al comprador es en verdad un soborno que el comprador cubano recibe por abjurar de su honradez y comprar basura para estafar a su pueblo vendiéndosela.
Esa estafa solo puede hacerse exitosamente en un sitio donde existe un monopolio del comercio, y el cliente ‒el usuario‒ no tiene la alternativa de comprar en otra tienda, porque es probable que el comprador haya traído la misma porquería para todas las peleterías del país.
Como afirma Ravsberg en su artículo, Lourdes no es la excep-ción sino la regla. Son miles los compradores defraudados que no tienen dónde reclamar: nadie les devuelve el dinero que les estafaron. Nadie castiga a las tiendas que estafan a sus clientes vendiéndoles basura, lo que es un delito. Nadie indaga por los
199
importadores de zapatos que gastan millones trayendo al país esa basura, para robar a los consumidores.
Debería existir ese sitio donde los compradores defraudados fueran a hacer las denuncias de las estafas que han sufrido. Allí debiera operar una auténtica Comisión de Protección al Consumidor, independiente de la tienda que vende los zapatos (o cualquier artículo) en mal estado.
Una amiga compró para su hijo un par de zapatos marca Hangten ‒chinos‒ porque había observado los que tenía, de esa marca, otro adolescente, quien los usaba por meses. Los compró en la tienda llamada Galerías de Primera, situada en 1ª y B en El Vedado. En la caja decía que su precio era 31.75 CUC, y habían sido rebajados a 19.05 CUC. El calzado se despeluzó a los dos días y como el producto había sido rebajado, no tenía garantía. Mi amiga indagó con el niño que conservaba en perfecto estado sus Hangten, y él le explicó que no fueron comprados en La Ha-bana: se los mandó su tía que vive en West Palm Beach, Florida.
La tienda tendrá sus razones para no devolverle su dinero al comprador, pero la ley tendrá que establecer si es honrado cobrar casi 20 CUC por un producto cuyo único destino posible es ser dado de baja por inservible. ¿Cuánto pagó el importador que viajó a China ‒o a Panamá, da igual‒ para comprar basura y recibir una cuantiosa comisión por la compra destinada a estafar al pueblo cubano que debe pagarla?
Una vez que se localicen a los importadores de estos zapatos, la Contraloría General de la República deberá establecer una de dos posibilidades: a) el importador fue sobornado para comprar productos en mal estado, y deberá enfrentar la responsabilidad penal que deriva de su conducta delictiva y, una vez cumplida la sanción que se le imponga, no podrá ejercer nunca la función de importador de mercancías en ninguna dependencia estatal, o b) el importador no fue capaz de valorar correctamente el estado de la mercancía que compraba, por lo que será relevado de la función que realiza. No podrá ejercer la función de importador de mercancía en ninguna dependencia estatal hasta que no se le reevalúe para ello.
Recientemente apareció una resolución unificando los precios de los comestibles en todas nuestras shoppings: haría falta otra que unificara los precios de otros artículos, y que nunca el mismo
200
artículo pueda tener precios distintos en las tiendas cubanas. Hay que decir que un artículo que se compra en una de esas tiendas que los cubanos conocen por el genérico nombre en inglés de shopping, tiene aumentado su precio en casi un 300 %, con respecto al precio en que se vende en una tienda de cualquier país.
Durante su gobierno, el republicano George W. Bush quiso hacerles un mimo a los políticos cubanoamericanos de su partido y añadió algo más al bloqueo económico que los Estados Unidos han impuesto a Cuba desde hace 50 años: redujo a 100 dólares mensuales las remesas que los cubanoamericanos podían enviar a sus familiares (solo a los más cercanos) en Cuba. Además, limitó los viajes de esos mismos cubanoamericanos a únicamente una vez cada tres años. Había un doble propósito en las dos medidas adoptadas: de un lado, se intentaba reducir al máximo esos viajes de unos exiliados al país del cual dijeron que huían y de pronto regresaban a vacacionar allí donde decían que los perseguían; del otro, y acaso lo más importante, se reducía drásticamente el envío de un dinero que iba a beneficiar a los familiares de quienes lo enviaban, pero que se iba a gastar en Cuba.
En la Universidad de La Habana ‒especialmente en la Facultad de Artes y Letras‒ recibíamos permanentemente a estudiantes y profesores norteamericanos interesados en conocer más de la cultura cubana y/o aumentar su dominio del español, que es ya la segunda lengua más hablada en los Estados Unidos. Bush suprimió radicalmente esas visitas. Originalmente, los que las idearon pensaron que esos visitantes de Miami, Nueva York, North Carolina, California… influirían en los cubanos y ayudarían a cam-biar su modo de pensar. Pero la cosa resultó al revés. Los jóvenes llegaban convencidos ‒es lo que les decían‒ de que Cuba era un sitio donde la gente vivía reprimida. Cuando pasaban una semana compartiendo con los estudiantes cubanos e iban a la playa o a bailar salsa, advertían que Cuba no sería un paraíso, pero mucho menos el infierno que les habían descrito. Ellos cambiaban más su visión de Cuba de lo que lograban que los cubanos variaran la suya. Las visitas fueron suprimidas y, por consiguiente, tampoco esos norteamericanos gastarían nada en Cuba.
El gobierno cubano se defendió casi triplicando los precios de los bienes y servicios que se ofrecían en divisas en Cuba: así, con un tercio de los productos y servicios que se ofrecían, se obten-
201
dría un ingreso bien alto. La represión del gobierno yanqui y la respuesta cubana perjudicaron a los habitantes de los dos países.
Los cubanoamericanos que querían venir a Cuba más de una vez al año, debían venir por terceros países. Cuba tampoco estampaba su visa en los pasaportes, para evitar la multa que impondría la administración Bush: la visa era un papel que luego el visitante desechaba. Pero ello encarecía el viaje; si querían mandar a sus familiares más de los 100 dólares que la adminis-tración Bush autorizaba, debían enviarlos con unas mulas, que cobraban un 20% por hacer la entrega: quien quería mandar 500 dólares, debía entregar 600 al mensajero.
A los cubanos de la Isla ‒la mayoría que no recibía remesas‒ se les encarecieron todos los productos, entre ellos algunos de imprescindible uso ‒el jabón, el aceite de comer, el detergente, la pasta dental‒ y para ello debían usar 25 pesos de su salario para comprar un dólar.
La administración de Barack Obama canceló las medidas de Bush: los cubanoamericanos pudieron volver a viajar libremente a Cuba y se quitaron las restricciones al envío de remesas. El gobierno cubano, sin embargo, ha mantenido la triplicación de los precios minoristas, y en determinados productos sigue aumen-tando el costo. Mitt Romney, el derrotado candidato republicano, amenazó con restaurar, si salía electo, las represivas medidas de la administración Bush, pero fue vencido por Obama y viajes y remesas se mantendrán libres en los próximos cuatro años.
Hay que decir que el Estado cubano enfrenta una honda crisis de su modelo económico, que debió ser reformulado o actualizado ‒como ha dicho el profesor Aurelio Alonso en este propio blog Segunda Cita‒ desde los inicios de los años 90, cuando colapsó el campo socialista europeo y la URSS. Después de haber per-dido dos décadas en la búsqueda de su eficiencia económica, el monopolio del comercio en divisas con ganancias triplicadas se ha convertido en una fuente de ingresos decisiva para el Estado cubano. Pero ese “IVA” excepcional que pagamos los cubanos es uno de los hechos que hace que se importen productos muy baratos (lógicamente, de poca calidad) para que el ciudadano cubano pueda pagar su precio triplicado.
La ineficiencia económica está subvencionada por los cente-nares de millones de dólares que aporta ese comercio anormal
202
y no parece tener apuro en normalizar sus cuentas. El Estado debería ir exigiendo un aumento en los ingresos del país, e ir bajando paulatinamente los precios hasta normalizarlos en un plazo determinado. Y yo voy a concluir estas ideas en la próxima crónica.
203
Protección al consumidor (tercera parte)
Cualquier lector comentaría que esos hechos de corrupción que agreden al consumidor cubano no se circunscriben a las tiendas recaudadoras de divisas. Y es cierto. Si he insistido en lo que ocurre en esas tiendas es porque la gran diferencia entre los valores del CUP y el CUC se vuelve una pérdida cuantiosa para un cubano humilde, porque la gran mayoría de los cubanos no reciben remesas; cobran su salario en moneda nacional, pero están obligados a acudir a las recaudadoras de divisas para comprar algunos artículos imprescindibles. 20 CUC, al cambio, es para muchos trabajadores más que su salario mensual.
En las tiendas y los mercados que venden en moneda nacio-nal, la agresión al consumidor se produce habitualmente en el peso de los alimentos que adquiere. Nuestros viejos bodegue-ros eran acusados de haber creado la libra de 15 onzas o, a lo sumo, de 14. Hoy día uno se siente casi feliz cuando una o dos onzas es todo lo que le falta a la libra. La libra de muchos de nuestros detallistas de hoy puede tener 12 o incluso 10 onzas.
En otros países, la pesa está situada de modo que el comprador pueda verificar claramente el peso que le han servido. Nuestras viejas básculas no se dejan leer con facilidad, y muchas veces se las sitúa de modo que el comprador no puede ver el peso que ella registra. En algunos mercados existen pesas de comprobación, pero a menudo es otro empleado quien verifica el peso que el cliente no puede comprobar directamente.
Creo que cuando se verifique que en tres ocasiones un detallista ha sido sorprendido tratando de robar en el peso a sus compra-dores, debe ser retirado de ese puesto de trabajo, pero nunca enviarlo a hacer el mismo trabajo en otra unidad. He visto carni-ceros que son sancionados por robar en una unidad y enseguida
204
los encuentra uno en otra carnicería cercana, porque tienen amigos en la empresa que le conservan o le venden la plaza. De no sancionarse al detallista, quien deberá ser reemplazado es el administrador de la unidad.
La Comisión de Protección al Consumidor o la Defensoría del Consumidor debe tener unidades municipales, en las que los ciudadanos puedan formular las denuncias de los problemas que los afecten, en lo que implique:
a) Productos en mal estado cobrados como buenos.b) Garantías muy reducidas que sugieran que la tienda conoce
el mal estado del producto que vende como bueno.Es la Comisión de Protección al Consumidor o Defensoría del
Consumidor ‒con el asesoramiento que se considere‒ la que debiera establecer las garantías pertinentes para los diversos productos. Es ella quien debe atender las denuncias sobre pe-sas arregladas, que el gerente o administrador de la unidad en cuestión no atienda. La Comisión de Protección al Consumidor o la Defensoría del Consumidor analizará el hecho de productos industrialmente envasados cuyo peso real no corresponda a lo que dice en el envase y por el que se establece el precio. Lo he comprobado con la leche en polvo que se vende para niños y dietas, y con el café molido que se oferta en CUC.
La Comisión de Protección o Defensoría del Consumidor, en sus diversas oficinas de atención al consumidor, debe tramitar las denuncias con celeridad y debe tener un personal para mandar a hacer verificaciones sobre esas denuncias y sobre unidades de venta que sean objeto de reiteradas acusaciones por parte de sus usuarios.
La Comisión de Protección o Defensoría del Consumidor debe tener un carácter estatal, pero, a la vez, una autonomía con respecto a las entidades comerciales responsables de venta de bienes y servicios al usuario. Sus integrantes, al más alto nivel, deben ser personas que representen a los diversos sectores e instituciones del país: partido, gobierno, mujeres, profesionales, intelectuales y artistas, organizaciones de masas y religiosas, etc.
Siempre será impar el número de sus integrantes a cada nivel. Los acuerdos se tomarán preferentemente por consenso y si no, por mayoría. Los integrantes de la comisión deben ser invariablemente renovados cada tres años.
205
Antes de ser integrantes de la Comisión, sus miembros cir-cularán sus biografías y podrían ser impugnados por cualquier ciudadano para integrar la Comisión o Defensoría, si así lo estima pertinente. Se explicarán y debatirán los motivos de la impugnación para aceptarla o considerarla improcedente.
Esto es apenas una propuesta, que debe irse concretando con el aporte sustancial de otras opiniones. Las instituciones que rigen las ventas de productos y servicios serán consultadas, pero no decidirán en las reglamentaciones de la Defensoría.
Creo que la existencia de esta Defensoría será un amparo y un apoyo para el ciudadano común, que hoy no tiene a dónde acudir a intentar resolver los muy diversos problemas que le afectan. Puede y debe ser una institución capaz de ayudar a la moralización de la actividad comercial y productiva en el país. Su sola existencia significará un obstáculo para el desarrollo de la corrupción en el país, y un acicate para que gerentes y admi-nistradores incrementen su vigilancia sobre esos temas.
206
Ni Ubieta ni Isbel18 de septiembre de 2012
Los antiguos filósofos pitagóricos desarrollaron la idea de la importancia de lo medio. La verdad ‒creía el viejo filósofo y matemático Pitágoras‒ está en el equilibrio, que al ser humano le cuesta mucho trabajo alcanzar y todavía más mantener. Los antiguos creían en lo que denominaban la aurea mediocritas, que no es (un parón en seco para los malos traductores) la áurea mediocridad, sino la dorada medianía.
El bienestar físico está (el pitagorismo está en los fundamentos de la ciencia médica: Hipócrates era un pitagórico) en conciliar los extremos: ni muy seco ni muy húmedo, ni muy frío ni muy caliente. Es una garantía de la salud del cuerpo humano y de la estabilidad de la propia naturaleza.
El mundo está lleno de extremos, y la sociedad no es la ex-cepción: el neoliberalismo ha pretendido erigir al mercado en árbitro absoluto que no necesita ser regulado, pero cuando la irresponsabilidad y el afán de lucro del mercado bancario pro-vocaron en 2008 la brutal crisis de la que el capitalismo aún no sale, el inepto e inútil Estado, representado nada menos que por el propio George W, Bush, vino a rescatar a los bancos con los millones aportados por los contribuyentes norteamericanos.
El socialismo a veces procedió del mismo modo pero al revés: en Cuba estatalizamos el lustrado de zapatos y la venta de granizado, en un alarde socializador que ha terminado como sabemos.
En Observatorio Crítico se ha desatado una polémica entre Enrique Ubieta e Isbel Díaz Torres. Digo, todavía no es polémica: Isbel responde a un artículo de Enrique, y la emprende contra sus puntos de vista, pero Ubieta no ha respondido.
207
Isbel parece un crítico a rajatabla de casi todo lo que haga el Gobierno; la emprende contra los proyectos de inversión en Cuba de países extranjeros amigos, como Brasil y China. Ubieta se identifica con todo lo que provenga de cualquiera de los niveles de la administración estatal, con una fe que me parece digna de mejor causa porque, a pesar de lo que dice, gobierno y revolución no son sinónimos.
Cuando apareció La calle del medio, bajo la dirección de En-rique Ubieta, le envié un artículo en el que proponía crear una Comisión de Protección al Consumidor, porque en casi todas las tiendas (todas son estatales) que venden alimentos como queso, jamón, salame, entre otros, le roban en el peso al consumidor, quien no tiene a quién reclamarle. Son innumerables las oca-siones en las que el cubano es defraudado por quienes le venden algún objeto o servicio y ya casi ha sido obligado a resignarse, porque no encuentra a dónde acudir.
Todas las tiendas de alguna jerarquía tienen esa comisión de protección al consumidor, pero la preside su administrador, que sería como que el jefe de un organismo fuera a la vez el secretario del sindicato. Como repudiamos el consumismo hemos llegado a repeler al ciudadano que consume.
Muchas veces, desde hace mucho tiempo, se incita a los cubanos a tener mentalidad de productores y no de consumidores, pero producir y consumir son las dos caras de una misma moneda.
El consumo es una actividad imprescindible: el hombre tiene que tener una casa donde tener su familia; precisa de los alimentos para mantenerse y del vestido para acudir a su trabajo y mandar sus hijos a la escuela. El consumismo es la patología de esa necesidad: es una manipulación que incita al ser humano a aumentar irracionalmente su consumo, para beneficiar a los que producen y quieren vender. No hay producción sin consumo: el ser humano puede trabajar sin consumir, pero ese sacrificio tiene un límite. Si no hay consumo, en un momento dado el deseo de producir caerá, se detendrá.
Ubieta no publicó mi artículo y ni siquiera me llamó o me escribió para acusar recibo y explicarme por qué no lo editaba. Estuvo entre esos jefes de periódicos que caracteriza el doctor Esteban Morales, que defienden sin tasa a la administración incluso cuando se la critica para mejorarla y no aumentar la muchas veces justa irritación popular.
208
Perdóneme, Ubieta, pero debe precisar su concepto de anti-capitalismo.
Mi amigo, el grande y desaparecido pintor que fue Raúl Martí-nez, me dijo una vez, socarronamente, mientras miraba una de las buenas revistas de diseño: El capitalismo hay que destruirlo, pero con mucho cuidado. Tenía razón. Los logros del capitalis-mo que significan progreso y bienestar para el ser humano, no deben ser rechazados por una sociedad que pretenda desarrollar el socialismo: no son obra de la burguesía, sino del esfuerzo his-tórico de los trabajadores. Por algo Lenin hablaba de la herencia cultural, que no es únicamente el respeto a las grandes obras de arte: la nueva sociedad debe heredar todo lo bueno que se ha hecho por la humanidad en el pasado, porque cultura es energía, comida, vivienda, educación.
Porque, además de uno ser anticapitalista, hay que estar a favor de algo. El complemento del anti es el pro.
El filósofo y politólogo portugués Buenaventura de Sousa Santos, uno de los animadores del foro de Porto Alegre, escri-bió que una sociedad socialista no es aquella donde todas sus instituciones son socialistas, sino donde todas las instituciones están dirigidas a conseguir el desarrollo socialista.
La equivocada ofensiva anticapitalista de marzo de 1968 en Cuba le hizo un daño a nuestra sociedad socialista que todavía no hemos conseguido sanar. El Estado socialista tenía en sus manos las grandes industrias, el 70% de las tierras del país, la banca, el comercio exterior y las grandes tiendas, los grandes hoteles, el transporte, la educación, los medios informativos, pero quiso tener también las medianas y pequeñas empresas y las estatalizó. Llegó a socializar el puesto de fritas, pero no fue más que para asumir lo que no podía manejar. No hemos conseguido restaurar esa zona de la economía, esencial para el equilibrio económico de la nación.
Así que, contra el capitalismo, pero con mucho cuidado, por-que, por lo menos a mí, me interesan la soberanía nacional, la independencia cubana y su antimperialismo, pero creo que, dentro de esos principios inclaudicables, se puede alcanzar no el individualismo consumista que Ubieta con razón rechaza, pero sí un mayor bienestar para el pueblo cubano ‒la prosperidad de la que habla nuestro presidente‒, que lo merece de sobra.
209
Con el dominio de la pobreza no se consigue eso que Martí lla-maba el respeto a la dignidad plena del hombre. La Revolución y el socialismo no pueden tener otra misión que no sea conseguir la felicidad del ser humano.
210
Algo más sobre la crítica revolucionariay sus enemigos
a propósito de la polémica con observatorio crítico y las valoraciones de Guillermo rodríGuez rivera
por enrique ubieta Gómez
Guillermo Rodríguez Rivera, el admirado autor de Por los ca-minos de la mar o Nosotros los cubanos (2005), intercede en la polémica que todavía no es ‒dice, porque no he respondido‒, entre Isbel y yo, con un rotundo “ni, ni”. Alguna vez conversa-mos personalmente y compartimos, creo, en viaje a la Venezuela bolivariana, pero no nos une amistad alguna. Estoy seguro de que he sido un lector más constante de sus textos que él de los míos, y eso no me ofende, como autor me lleva bastante camino andado. Pero puedo asegurar que me conoce poco. Aclaro esto, porque me atribuye una forma de pensar que no aparece en mis textos, ni se insinúa en el que motiva la “polémica”, que no empezó ahora, ni es específicamente con Isbel (aunque por lo que dice en su texto, también es con él).
Todos los que defendemos la Revolución Cubana somos estig-matizados como extremistas, dogmáticos u oficialistas. Guillermo sabe de lo que hablo, porque también él ha sufrido esos ataques. La más común e insólita victoria de tales ataques es hacer que los compañeros de ideas se distancien de uno, hacer que participen de la creencia de que somos así. Guillermo al parecer ha sacado sus propias conclusiones sobre mí de la no publicación de un artículo suyo (hace casi tres años) en el mensuario que dirijo. No cometeré el error de suponer que ese es el hecho que motiva a estas alturas su réplica. Respeto su obra escrita y pedagógica, y por tanto respeto al hombre. Pero sus argumentos se distancian notablemente de la esencia de lo discutido en mi texto y se acer-can al tema tratado por él en el suyo no publicado entonces. De hecho, aun cuando desde el título establece el veredicto mediador y reclama un punto medio, ignora las opiniones de Isbel ‒solo le dedica tres líneas‒, e ignora las mías, que ni siquiera se comentan, aun cuando soy el objeto más visible de su discrepancia.
Digamos que Guillermo ha tomado de pretexto un encontronazo mayor para opinar de asuntos colaterales a él sobre los que no te-nemos, en realidad, grandes diferencias. Pero ya que se ha traído
211
a este venerado espacio mi polémica con Observatorio Crítico (y no con Isbel, ni con nadie en particular), creo que es imprescindible que exponga su esencia. Apoyo la crítica revolucionaria, y es ab-surdo lo que dice Guillermo de mí: “Ubieta se identifica con todo lo que provenga de cualquiera de los niveles de la administración estatal, con una fe que me parece digna de mejor causa porque, a pesar de lo que dice, gobierno y revolución no son sinónimos”. ¿De dónde sacó semejante dislate? Lo invito a leer con calma mi más reciente libro Cuba ¿revolución o reforma? (2012), o a recorrer mi blog o las páginas de La calle del medio, para que descubra que esa afirmación es un estereotipo. En muchos textos míos he diferenciado con meticulosidad los conceptos de consumo y consu-mismo (sobre esto discuto en mi libro con Dieterich, páginas 175 y 176). En mi artículo “Ser o tener, ¿cuál es tu prioridad?” que puede leerse en mi blog la-isla-desconocida.blogspot.com (13 de septiembre de 2012) digo: “Cuando una persona que es, y tiene, llega, nadie nota lo segundo. Por lo común, aquel que necesita mostrar que tiene, no está seguro de lo que es o no le importa. Es un problema de prioridades. No rechazo la ropa que está de moda, cara y de marca; si es cómoda y bella para quien la usa, es perfecta. Para gustos, colores. El dilema es otro: hacernos servir por los objetos que adquirimos, o servir a los objetos; que ellos existan para hacernos la vida más cómoda y bella, o vivir para ellos, lo que implica vivir para mostrar lo que tenemos. Que una sonrisa inteligente diga más de nosotros que una cadena de oro. Esa es la verdadera batalla, sutil, encubierta, definitoria, entre el socialismo y el capitalismo”.
Guillermo añade, con justicia, que gobierno y revolución no son sinónimos. Es por eso que mi artículo habla de una iden-tidad histórica ‒sin dudas precaria, pero real, si entendemos que hablamos de una Revolución que ha tomado el poder‒, entre ambos términos, con todas las contradicciones propias que genera el estar en el poder, con todos los errores y aciertos que puedan cometerse desde allí. Si el título de mi artículo anuncia la defensa de “la crítica revolucionaria”, y advierte sobre el intento de contaminarla, es precisamente porque reco-noce su necesidad. Digámoslo así: que la crítica revolucionaria contribuya a fortalecer la identidad históricamente limitada entre gobierno y revolución, y no a quebrarla; que trabaje por
212
sostener a la Revolución en el poder ‒que debe ser escrito en minúsculas, porque existe otro Poder, con mayúsculas, global, que lo domina casi todo‒, y no por distanciarnos del poder en nombre de la Revolución, ¿para dejárselo a quién?
En esto, como en muchas cosas, el ejemplo de Silvio es aleccio-nador. Creo que la izquierda revolucionaria, hoy, es antimperia-lista, como afirma Silvio ‒que es la forma actual del capitalismo‒, o no es y esa afirmación no reivindica, por favor, la validez de una medida concreta, como lo fue la Ofensiva Revolucionaria de 1968. Solo una sociedad alternativa a la que promueve el consumismo, a la que deshumaniza el trabajo, a la que prioriza el tener sobre el ser; solo una sociedad que convierta a las masas en colectivos de individualidades, y los haga protagonistas de su vida y de su tiempo, es viable para la Humanidad; yo la llamo socialismo y en ella debe primar la más democrática de las aspiraciones posibles hoy: “de cada quien según su capacidad, a cada quien según su trabajo”. Si alguien entendiera que la oposición entre capitalis-mo y socialismo son los puntos extremos referidos, aun cuando este tome de aquel lo que sirva, que es mucho, no lo dudo, para el momento histórico ‒el socialismo no es un lugar de llegada, sino un camino‒, pues sí, estoy en el extremo del socialismo. Como no creo que Guillermo se refiera a esto, no acabo de ver mi posición extrema.
Hay dos párrafos, uno en mi texto y otro en el de Isbel, que en mi opinión expresan como ninguno la esencia de lo que discutimos.
Digo yo:
(…) resulta incomprensible desde la buena fe, que algunas personas que se definen en la superizquierda defiendan ‒des-de categorías francamente burguesas‒, el “derecho” político de los propugnadores, pagados o no, del capitalismo neoco-lonial. El abrazo nacional no puede producirse en la orilla capitalista. La aceptación de lo diverso parte de reconocer que el socialismo (no el socialdemócrata, hablo del antica-pitalista) es la plataforma nacional. La necesaria unidad de la nación no presupone la homogeneidad del pensamiento, ni la unanimidad de criterios, debe estimular el debate y la crítica revolucionarias, siempre en oposición a las de la con-trarrevolución; pero la unidad de la nación la proporciona
213
el proyecto colectivo de justicia social, anticapitalista, que garantiza y es garantizado por la soberanía nacional.
Dice Isbel, que califica de “tiránico” al Gobierno cubano:
Pero si vamos un poco más allá, solo podemos sonreírnos ante la “ingenuidad” del autor, cuando miramos y vemos que los capitalistas hace rato están en el poder, protegidos bajo las casacas empresariales, militaristas, etc. Ubieta finaliza su texto con una parrafada tan esquizo, que no resiste el más elemental análisis. Acepta lo diverso, pero no lo acepta; no desea la homogeneidad del pensamiento, pero excluye a los procapitalistas; habla de unidad nacional, pero no en “la orilla capitalista”.
No son supuestos. En los últimos meses, Observatorio Crítico ha reivindicado la presencia en sus espacios digitales de Yoani Sánchez y del proyecto Estado de SATS, explícitamente libe-rales y procapitalistas. La contrarrevolución de Miami, por su parte, hace lo mismo: elogia y publicita el “trabajo” que hace Observatorio Crítico desde “la izquierda”. La fórmula de los superizquierdistas es esta: el Gobierno cubano es capitalista, unámonos a los capitalistas para derrocarlo. Extraña fórmula. ¿No sería más sensato decir, si es que hay capitalistas en el po-der, unámonos a los revolucionarios en el poder para barrer a los capitalistas en el poder y fuera de él? Recuerden la trágica experiencia de Granada, donde una fracción supuestamente más radical traicionó a Maurice Bishop y propició la invasión militar del imperialismo estadounidense.
Cualquier texto medianamente complejo propicia múltiples lecturas e interpretaciones. No me siento traicionado por otras lecturas ajenas a mis intenciones, más parecidas a las experiencias y preocupaciones vitales de esos lectores. Me siento sin embargo reivindicado y halagado por la lectura de Silvio, y quiero finalizar citándolo, para hacer mío su criterio:
Recomiendo, sobre todo a los adictos a los temas ideológicos, este interesante artículo de Enrique Ubieta. Como todo es-crito de ideas, puede llevarnos a varias conclusiones. Por mi
214
parte no lo interpreto como un veto a la diversidad de ideas que puede existir ‒y existe‒ en la comunidad revolucionaria; y creo que tampoco signifique que para ser revolucionario hay que callarse ante todo lo dispuesto por un gobierno, por muy revolucionario que sea. Toda gestión rectora necesita distintos puntos de referencia para tener una visión tridi-mensional de la realidad. La diversidad es más revolucionaria que contrarrevolucionaria. En definitiva el mismísimo Marx dijo que su divisa era dudar de todo.
215
Una respuesta a otra
Probablemente sea cierto que, bien vista la cosa, Ubieta y yo es-tamos del mismo lado en la pelea. Hay enemigos de la Revolución que nos etiquetan de oficialistas. Nos han colgado el sambenito a los dos. Como yo me siento más partidario de la Revolución que del Gobierno, no me complace lo de oficialista.
En los años 70 hubo algunos “compañeros” que casi me calificaron de contrarrevolucionario porque asumía una pers-pectiva crítica que entonces no estaba permitida, pero, como ha cantado Silvio, el sueño se hace a mano y sin permiso. No lograron expulsarme como profesor de la Universidad de La Habana, aunque lo intentaron; sin embargo, me estuve unos buenos cinco años sin que nuestras revistas ni nuestras edi-toriales publicaran nada de lo que escribía. Por eso disfruté mucho cuando el compañero Raúl afirmó que tenemos que respetar y escuchar todas las opiniones aunque no estemos de acuerdo con ellas.
Coloco a aquellos “compañeros” que me juzgaban tan mal entre estas exactas comillas porque, la mayor parte de ellos, no pudo tolerar el derrumbe del socialismo real y tanto se desilusionaron que escaparon de nuestro socialismo cubano y su período especial y se fueron a residir a lugares como Miami, Santiago de Chile, México y Nueva Jersey.
Comprenderá por ello Ubieta que no solo he sido partidario de la crítica revolucionaria, sino que he sufrido por serlo.
Ubieta distingue entre consumo y consumismo. Me parece im-prescindible, porque hay quien los confunde. Yo tenía un amigo ‒desgraciadamente murió y todos los días le echo de menos‒ que decía que, frente a la sociedad de consumo, nosotros habíamos creado la sociedad de “sinsumo”. Y esa manera de organizar (llamémosle así) la economía resultaba, paradójicamente, una promoción brutal para el consumo.
En un filme un personaje le pregunta a otro: ¿Con qué tú sue-ñas en la vida? El otro responde: Con tener un abrigo, porque se rompió el que tenía, y este invierno voy a pasar un frío atroz. El otro se quita su abrigo y se lo da, mientras le dice: Toma el abrigo, para que sueñes con algo más importante.
216
No me parece ético hablar contra el consumismo en un país en el que a mucha gente le falta un par de zapatos decente, una buena cama en la que dormir, o un techo que lo proteja de la llu-via, mucho más cuando los anticonsumistas tienen resueltos esos vulgares problemas. Lo que hay que hacer es conciliar todas las fuerzas, todas las voluntades para que las personas tengan lo que necesitan y puedan ser. Permanentemente hemos hecho énfasis en combatir la riqueza (o a lo que nos empeñábamos en llamar riqueza) mientras aumentaba la pobreza sin que nos preocupara.
Si Ubieta piensa que el haberme censurado ‒sin la menor aclaración, sin la menor respuesta ni siquiera de su secretaria‒ aquel artículo hace tres años, no incide en mi valoración de su pensamiento, se equivoca. Cuando a Jesús le preguntaron quié-nes eran sus verdaderos discípulos, respondió: Por sus obras los conoceréis. A mí me importa mucho más lo que la gente hace que lo que la gente dice.
Mucho más porque aquel articulillo no era una banalidad perso-nal ‒ni siquiera un poema mío, que La calle del medio sí publicó‒, sino una propuesta para buscar soluciones o al menos respuestas a los conflictos que nuestro pueblo vive día tras día, sin tener ninguna entidad que haga por recoger sus quejas ni mucho me-nos responderlas. Por aquella actitud, por aquella indiferencia de “director”, Ubieta me pareció cómplice de esa trama antipopular.
No estoy de acuerdo con la descalificación que hace Ubieta de la socialdemocracia. Como él es un hombre ilustrado en asuntos políti-cos, recordará que el partido que toma el poder en Rusia en octubre de 1917 se llamaba Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, en su tendencia bolchevique. A la derecha suya estaba la tendencia menchevique. Los primeros se llamarían después comunistas y los otros conservarían el nombre de socialdemócratas, y las dos ten-dencias eran anticapitalistas, aunque discrepaban en los métodos.
El maestro ideológico de Lenin y fundador del partido marxista ruso fue Gueorgui Plejanov, traductor del Manifiesto Comunista a su lengua, fundador junto al joven Lenin del periódico Iskra. Hacia los primeros años del siglo XX, Plejanov se vinculó a la tendencia menchevique. Regresó a Rusia tras la Revolución y los bolcheviques radicales quisieron detenerlo, enjuiciarlo e incluso condenarlo a muerte. Lenin lo impidió con una frase memorable: A Plejanov solo lo puede juzgar la historia.
217
El verdadero PSOE no fue el partido al que Felipe González hizo funcional al capitalismo español y le hizo abandonar explí-citamente, en uno de sus congresos, la ideología marxista, sino el que fundó y dirigió Pablo Iglesias y que fue gobierno con la II República, en los días de la Guerra Civil española, con líderes como Juan Negrín y Largo Caballero, cuyo prestigio capitalizaron González y Alfonso Guerra tras la muerte de Franco.
Los actuales socialdemócratas europeos son, en casi todos los países, la decadencia y en buena medida la traición a la verdadera socialdemocracia.
El régimen feudal ruso se prolongó hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando fue abolida la servidumbre. Es después de 1860 cuando empieza a desarrollarse el capitalismo en Rusia. Incluso, Lenin piensa en la posibilidad de que el partido marxista dirija la edificación capitalista en Rusia. Es lo que, en buena medida, están haciendo los partidos comunistas chino y vietnamita, mezclándolos con el proceso socializador que ya habían comen-zado, y han logrado avances impresionantes, porque con miseria generalizada no puede haber socialismo.
¿Necesitamos nosotros inversión capitalista controlada por nuestro partido? Francamente, en las condiciones actuales, el cuentapropismo de venta de pizzas y croquetas puede ser una alternativa para que muchas personas trabajen y subsistan, pero no se levanta la economía nacional con él.
Con respecto a lo que Ubieta llama el abrazo nacional, no sé si ya estaremos en condiciones de emprender esa tarea de reconciliación que, de alguna manera, está iniciando la Iglesia católica. Pero si va a hacerse, creo que la Revolución Cubana no está obligada a hacer ninguna concesión previa ni tampoco a exigirla. Hay que dialogar sin precondicionamientos. Con asesinos y terroristas no discutire-mos, y presumo que tampoco ellos quieran dialogar con nosotros.
La Revolución Cubana ha sido el motor impulsor de eso que se ha llamado en América Latina el socialismo del siglo XXI: el suyo fue el primer gobierno latinoamericano que subsistió no solo sin el apoyo de los Estados Unidos, sino contra su voluntad de aniquilarlo.
Sin Cuba, no habría la Venezuela bolivariana, la Bolivia inclu-siva y socialista de Evo, la revolución nicaragüense que ha sido apoyada nuevamente por su pueblo, la revolución ciudadana de
218
Correa en Ecuador, el gobierno del Partido de los Trabajadores en Brasil, la Argentina popular de los Kirchner, esencial en la derrota del proyecto del ALCA.
La Revolución Cubana fue la encarnación del antimperialismo latinoamericano. Es Martí, Mella, Sandino, Che Guevara: ha dejado una huella imborrable en el continente; el imperialismo lo sabe perfectamente y ha hecho y sigue haciendo todo por ahogarla y desacreditarla.
Nuestro socialismo del siglo XX produjo conquistas esenciales para nuestro pueblo a las que no se puede renunciar, aunque para sobrevivir y avanzar tengamos que adecuarlas a los tiempos que corren. Como dijo Fidel, el viejo modelo del socialismo del siglo XX ya no nos sirve ni a nosotros mismos. Creo que es, para Cuba, el momento de sumarse al socialismo del siglo XXI.
219
Pero… ¿cómo son capaces de impugnar el veto?14 de febrero de 2012
Ejerciendo el veto al que tienen derecho en el Consejo de Segu-ridad de Naciones Unidas, Rusia y China acaban de impedir la aprobación de una resolución que quería convertir a Siria en una segunda Libia.
La resolución era propuesta por los Estados Unidos y secunda-da por todos sus aliados en Europa y fuera de ella: el propósito era forzar la renuncia de Bashar el Assad, el presidente de la república Siria.
El presidente sirio ha ofrecido dialogar con la oposición y en-contrar, en la mesa de negociaciones, soluciones aceptables por todos al conflicto que vive la nación. La oposición siria y sus patrocinadores extranjeros se niegan a ello.
La resolución que el año pasado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó ‒sin veto ruso ni chino‒ creó lo que llamaron una zona de exclusión aérea sobre el territorio libio, que impediría el vuelo y el bombardeo de los aviones del ahora depuesto gobierno libio sobre la población civil.
La OTAN tomó cartas en el asunto y organizó no ya el impe-dimento a que la aviación fiel al gobierno de Muamar el Gadafi bombardeara, sino que, siendo la total dueña del espacio aéreo libio, realizó miles de ataques contra las tropas del gobierno libio y en apoyo a los rebeldes que procuraban derrocarlo.
Lo consiguieron en unos meses. Fueron los aviones de la OTAN (norteamericanos, franceses, italianos, ingleses, alemanes) los que masacraron las ciudades libias y, finalmente, descubrieron la caravana del derrotado presidente Gadafi mientras escapaba, comunicaron la posición a las tropas enemigas, que produjeron la captura y linchamiento del jefe libio a quien, tras maltratarlo,
220
le dispararon un balazo en la frente, como se ha visto en los televisores del mundo entero.
Ahora iba a ser Siria la bombardeada, y el Assad el presidente linchado por sus opositores, armados desde el exterior.
Rusia y China pudieron ver cómo los países de la OTAN con-virtieron la protección a los civiles libios en el derrocamiento y asesinato del presidente Gadafi, que cometió el error de co-quetear con los líderes occidentales que lo aniquilaron, y hasta de pagar la campaña electoral del presidente francés Nicolas Sarkozy, quien fuera uno de sus principales verdugos.
Esta vez Rusia y China se lo pensaron bien, y ejercieron el veto que mandó al cesto de la basura el proyecto de resolución que hubiera destruido a Siria y a su gobierno.
Los frustrados invasores han puesto el grito en el cielo. El periódico El País calificó el veto de infame, endilgándole un adjetivo que el propio rotativo ha merecido con frecuencia. Mrs. Clinton, la canciller que fue capaz de lanzar una mediática car-cajada ante las imágenes de la humillación y el asesinato de un hombre indefenso, ha dicho que el veto es una farsa.
La señora Clinton es más joven que Truman y Eisenhower, pero, como canciller, debe estar informada de la historia diplomática de su país y, sin duda, debe conocer el número de años que su gobierno vetó la entrada de la República Popular China (el país más poblado del mundo) en Naciones Unidas, para mantener en ella al decrépito régimen de Chiang Kai-shek, que mantenía en el poder en Taiwán, frente al litoral de China, con la protección de una flota norteamericana. Y ella misma debe haber vetado, u ordenado vetar, las múltiples resoluciones del Consejo de Seguri-dad que han condenado ‒muchas veces de manera unánime‒ las acciones genocidas de su aliado Israel.
El gobierno de los Estados Unidos lamenta ahora ‒de dientes para afuera, claro está‒ la existencia del derecho del veto que, tantas veces, ha ejercido con absoluta complacencia.
221
Padura, la literatura, el compromiso10 de mayo de 2014
Cuando impugné el otorgamiento del Premio Nacional de Litera-tura a Leonardo Padura y afirmé que Eduardo Heras León debió recibirlo antes que él, creía ‒y creo‒ que la cuentística del Chino representaba un momento de la épica de la Revolución Cubana comenzante: pasarla por alto para premiar en su lugar una obra mucho más reciente implicaba olvidarnos de un momento esen-cial de nuestra literatura e, incluso, de nuestra historia misma.
Escribí entonces ‒lo repito ahora‒, que ello no implicaba des-conocimiento o subvaloración de la obra narrativa de Padura ni, mucho menos, algún conflicto personal con el novelista.
Conocí a Padura en las aulas de la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana ‒tal vez en los años en que se llama-ba Facultad de Filología‒, y si bien no fuimos amigos cercanos, hemos tenido siempre buenas relaciones. Lo recuerdo visitán-dome junto a Rigoberto López cuando ambos planeaban ese muy buen documental que se llamó Yo soy del son a la salsa, ganador del premio principal en una de las ediciones del Festi-val del Nuevo Cine Latinoamericano. Ambos querían escuchar conmigo los iniciales sones cubanos, los del Sexteto Habanero y el Trío Matamoros, que yo empezaba a atesorar en viejas cintas y, fundamentalmente, charlar sobre ellos, que era hacerlo sobre nuestra música. Después, estuvimos implicados Padura y yo en un proyecto que no llegó a materializarse: hacer una suerte de curso sobre la música popular cubana, que se llevaría a cabo en Palma de Mallorca, con el auspicio de la Universidad de las Is-las Baleares y la gestión del común amigo Gonçal López Nadal. Alguna vez estuvimos Gonçal y yo, en el ámbito del hogar de Padura, en Mantilla.
222
Ocurre que soy poeta, ensayista y, como sabe quien me conoz-ca, profesor de Literatura desde hace más de cuatro décadas. En esos años, entre otras cosas, me ha correspondido enseñar la gran poesía contemporánea de la lengua española, tanto la de la península como la de América y, hace ya más de 10 años, me ha dado enorme gusto trabajar, en la Fundación Nicolás Guillén, la obra de ese cubano que es uno de los grandes poetas del español, en el siglo XX.
En una entrevista concedida a La Nación, de Buenos Aires, Leonardo Padura discurre ahora sobre lo que llama jugar a hacer política desde el arte, lo que, a su juicio, no se debe hacer, porque los artistas comprometidos de una manera militante con un partido, estado, filosofía o poder, terminan siendo siempre ‒o casi‒ marionetas de ese poder.
Quisiera comenzar afirmando que esa voluntad de indepen-dencia en los seres humanos es muchas veces más deseo que realidad, y que demasiadas veces se usa como una coartada política. Los periodistas cubanos opositores a la Revolución consideran oficialistas a los revolucionarios, y se llaman a sí mismos independientes, aunque dependan económicamente de ciertas instituciones que los sostienen, y políticamente de importantísimos poderes.
En el complejo entorno del mundo actual, el hombre inevita-blemente contrae compromisos. Uno puede ganar su salario en una institución, sin que ello lo obligue a la esclavitud ideológica, a ser esa marioneta que mencionaba Padura. El escritor inde-pendiente depende de lo que escribe, y debe conseguir que esos textos satisfagan las aspiraciones de la editorial que los publica. Absolutamente independiente era Diógenes el Cínico (cínico porque llevaba una vida de perros), que dormía en una barrica y se dice que iba al mercado a mirar con satisfacción cuántos objetos había que él no necesitaba.
El periodista del rotativo bonaerense ha entrevistado a Padura a través de un cuestionario trasmitido por correo electrónico, por lo que las afirmaciones recogidas en el viejo diario argentino ‒Bartolomé Mitre lo fundó en 1870, pero ya es otro periódico bien diferente a aquel en el que colaborara José Martí en las últimas décadas del siglo XIX‒ deben ser textuales, fieles, exactas.
223
A la inversa de lo que se deduce de las opiniones de Padura, no creo que el compromiso del artista derive de su militancia: casi siempre el flujo, en los casos de real significación, ha sido a la inversa. Son las grandes conmociones históricas las que han impulsado a grandes artistas a eso que Padura llama (minimi-zándolo) jugar con la política desde el arte.
En aquel poema que Pablo Neruda tituló “Explico algunas cosas” y que colocó al frente de España en el corazón (1937), su primer poemario comprometido, exponía en un verso el por qué sus poemas de Madrid olvidaban los grandes volcanes chilenos: venid a ver la sangre por las calles, decía. Eran los tiempos de la Guerra Civil española.
El caos hondamente conmovedor que Picasso llamó Guernica, se pintó después que los cazas alemanes bombardearan la aldea vasca que inmortalizaron al destruirla. ¿Voy a dudar de la hones-tidad de César Vallejo, de su plena integridad al escribir “España, aparta de mí este cáliz” y sumarse al Partido Comunista, como también lo hizo Nicolás Guillén?
Mi mente, mi sensibilidad, que han disfrutado las obras de esos hombres y los han admirado (del mismo modo que a Alber-ti, Maiacovski, Bertolt Brecht, Paul Eluard, Roque Dalton), se resisten a degradarlos, y mi lengua ‒y me precio de tenerla bien mala‒ rechaza cometer el parricidio de llamarlos marionetas.
Yo, que no he sido militante de ningún partido y ya no lo seré nunca, no seré tampoco quien sostenga que para defender sus ideas, el escritor, el artista esté obligado a figurar en la mem-bresía de alguno. Pero tan intolerante como resultaría exigir esa militancia, me parece que lo es el hecho de descalificar al escritor porque su conciencia lo haya llevado a ello.
Yo estoy persuadido de que la novelística policial de Leonar-do Padura tiene un claro maestro: el español Manuel Vázquez Montalbán, cuyo Pepe Carvalho es un primo español (en su escepticismo, en su estar de regreso de casi todo) del habane-ro Mario Conde. Vázquez Montalbán murió perteneciendo al Partido Comunista de Cataluña, el PSUC. Estando en España tras la extinción de la Unión Soviética, escuché en la radio una entrevista al autor de Los mares del sur, en la que una perio-dista, con voluntad de incordiar, le preguntaba por qué militaba en un partido cuya ideología se había derrumbado. El poeta y
224
narrador respondió que se había derrumbado una lectura del comunismo, una aplicación de la teoría marxista, pero que en el mundo había un número de pobres que crecía diariamente y cada vez menos ricos que atesoraban casi todos los bienes de la tierra. Esa situación no se puede mantener, concluyó. En un momento del futuro, vendrá el triunfo del sistema comunista.
En un artículo que publica Rebelión, el politólogo argentino Atilio Borón enjuicia la entrevista con Padura aparecida en La Nación, y subraya la que llama la unilateralidad del enfoque de Padura al valorar la Revolución Cubana. En sus últimas novelas se insiste en el desencanto, las ilusiones perdidas de una gene-ración cubana que, obviamente, es la del propio autor.
En la excelente trama policial que tiene La neblina del ayer, el narrador omnisciente y a veces conductista, que describe el ambiente de las calles cubanas de un barrio popular, presenta a unos jóvenes aburridos, poblando las aceras y son, en su punto de vista, la resultante de la frustración histórica de Cuba.
Pero Cuba no ha sufrido una frustración histórica. Cuba zanjó ‒está zanjando‒ su diferendo histórico con los Estados Unidos, la gran potencia que la convirtió en 1902 en un protec-torado suyo y luego en una neocolonia y ahora, tras bloquearla por más de 50 años, hace lo único que tiene a mano: incluirla en una espuria lista de países promotores del terrorismo para desacreditar lo que no ha conseguido vencer.
El fin del socialismo del siglo XX determinó otra crisis que vino a sumarse a la que representaba el bloqueo norteamericano. Ahí se generó no una frustración histórica, sino una abrumadora frustración material. Pero Cuba se mantuvo, cuando parecía que no podía ser: no pudo regresar la ultraderecha de Miami para hacerse del poder y llevar adelante eso que uno de ellos ha llamado el destriunfo de la Revolución.
América Latina no es ya la sumisa región que cohonestaba el derrocamiento por la CIA del régimen democrático de Jacobo Ár-benz, la invasión de la República Dominicana por los marines, o las tiranías de Augusto Pinochet y Rafael Videla. Es la región de la Revolución Sandinista en Nicaragua; del proyecto bolivariano que comenzó la Venezuela de Chávez; de la refundación plurinacional e inclusiva de Bolivia; de la revolución ciudadana de Rafael Correa en Ecuador; del Brasil emergente de Lula y de Dilma Roussef;
225
de la argentina antimilitarista y progresista de los Kirchner; del Uruguay del tupamaro Pepe Mujica, y hasta del FMLN del mínimo Salvador, por el que dio la vida el poeta Roque Dalton.
El punto inicial de ese proceso fue la aislada Cuba, la de Fidel y el Che, que generó ideas que volaron sobre el continente, y se quedó atrás, con un viejo modelo económico improductivo del que se ha propuesto deshacerse no tímida, pero sí lentamente.
Leí con mucho interés El hombre que amaba a los perros, a pesar de que Padura se enamoró de su investigación histórica y a veces hizo crecer demasiado la novela con páginas que no le hacen bien. Únicamente le reprocho el personaje de Iván, el cubano que azarosamente encuentra al fanático Mercader, e interactúa con él. La periodista de La Nación, y que tiene el inesperado nombre de Hinde Pomeraniec (desciende de rusos y ucranianos), lo caracteriza velozmente: un cubano sombrío, que pudo haber sido un gran escritor, pero a quien el sistema hizo a un lado por haberse resistido a la obediencia irrestricta.
Ese es un personaje de ficción, seguramente procedente de la reprimida literatura soviética de los estalinistas de los años 30, y para nada representativo de la realidad cubana.
Cuba tuvo un período de represión cultural, el llamado Quin-quenio Gris (1971-1976) que Leonardo Padura no pudo vivir, porque era casi un niño entonces. Muchos artistas y sobre todo escritores ‒después de todo manejan el mismo peligroso instru-mento del pensamiento, que es el lenguaje‒ fueron puestos a un lado por no trabajar dentro de los “parámetros” que la bu-rocracia cultural del momento consideraba pertinentes. Ese fue también el tiempo de un intenso auge de la homofobia. Pero fue un período que acabó, y esos artistas y escritores recuperaron su lugar en la cultura del país.
El Instituto Cubano de Radio y Televisión no difundía las canciones de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, y Haydée San-tamaría, la heroína cubana que dirigía Casa de las Américas, le pidió a Alfredo Guevara, el director del Instituto del Cine, que les creara un lugar de trabajo a estos muchachos. Así apareció el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, que dirigió el gran músico Leo Brouwer, y que empezó a difundir por el mundo la música y la poesía de Pablo y Silvio.
226
Y ya está bien. A pesar de que me satisface la divulgación de la obra del buen narrador cubano que es Padura, me sentía incó-modo con la muy parcial entrevista ofrecida por él a La Nación, que Pomeraniec se encarga de matizar con sus observaciones. Ojalá el viejo diario donde colaboró Martí edite otros trabajos que les permitan a sus lectores conocer mejor la realidad de Cuba, incluyendo la realidad de su cultura.
227
Dos comentarios a propósitode “Padura, la literatura, el compromiso”
Mi viejo y querido amigo Guillermo Rodríguez Rivera me ha pedido que publique dos emails que han circulado en La Haba-na comentando el artículo que preside esta entrada. Enseguida lo complazco y publico también su respuesta. Saludos, Eduardo Montes de Oca
Estimado Eduardo:Una vez más te agradezco que me hayas incluido en tu larga
lista de destinatarios a los que envías multitud de artículos sobre los más diversos temas publicados en la prensa y blogs cubanos y extranjeros. Artículos que de otra manera, al menos yo, no hubiera podido conocer.
Entre los últimos correos electrónicos que me has enviado, aparecen varios, en los que distintas personas, y sin que nada indique que se han puesto de acuerdo entre sí, han respondido, cuestionado y/o descalificado las palabras de Padura vertidas en distintas entrevistas, y sorprendentemente, en distintos momen-tos. Unas, recientemente, hace unos pocos días, otras, en el 2012.
De esas personas solamente conozco a dos: al politólogo argentino Atilio Borón, que lo conozco de nombre, y a mi gran amigo desde hace mucho años, Guillermo Rodríguez Rivera. Los autores de los otros artículos apabullando a Padura que me has hecho llegar, están tan entreverados de suspicacias, especulaciones y descalificaciones, que, verdaderamente, no me tomo el trabajo de responder.
En su artículo “Padura en Buenos Aires”, Atilio Borón co-mienza diciendo:
¿Cómo es posible que los fracasos o distorsiones de la revolu-ción, que según Padura provocan la nostalgia, el desencanto, las esperanzas perdidas de una sociedad puedan ser señaladas sin decir una palabra sobre el imperialismo norteamericano y su criminal bloqueo de 55 años a Cuba?
Estoy totalmente de acuerdo con el señor Borón en que cuando alguien emprenda un análisis global, histórico sobre la reali-dad cubana en estos 55 años, está en la obligación de situar el bloqueo (embargo le dicen por allá afuera) como el elemento
228
clave que ha marcado todo este tiempo nuestro y que ha tenido siempre como finalidad crear el hambre y la desesperación en el pueblo cubano (eso, dicho en inglés, suena aún peor). Ahora, yo pienso que la nostalgia, el desencanto, las esperanzas perdidas de Mario Conde, como la de otros muchos personajes de nuestra narrativa, teatro y cine contemporáneos, reflejan la de muchos cubanos y cubanas de carne y hueso a los que, aunque tengan garantizadas la educación y la asistencia médica para ellos y sus hijos, no les alcanza el salario, no ya para terminar el mes, sino para comenzarlo, y no ven (no vemos) la luz al final del túnel. Esta nostalgia, este desencanto, y estas ilusiones perdi-das, ¿las provoca el Imperialismo y el Bloqueo o el inmovilismo y las absurdas restricciones que nuestra querida burocracia ha impuesto verticalmente durante todos estos años, y que lejos de subvertir o paliar el bloqueo, han provocado todo lo contrario. ¿No es por esta razón que resulta dramáticamente necesaria la impostergable introducción y puesta en marcha (para algunos a regañadientes) de los Cambios Estructurales planteados por el presidente Raúl Castro?
¿Es que cada vez que en un artículo periodístico, en una novela o en una película se aborda de manera reflexiva, de manera crí-tica, algún aspecto de nuestra realidad actual, donde aparecen los problemas y las contradicciones generadas por esta propia realidad actual, habría que comenzar con la coletilla previa del Imperialismo y del Bloqueo?
Todas las sociedades del mundo generan contradicciones, por supuesto que en otros países ocurren situaciones más dramáticas que en el nuestro. Pero nuestro arte y nuestra literatura tienen, como una de sus funciones medulares, que abordar estos pro-blemas críticamente, para de esa forma interactuar con nuestra realidad (sobre todo porque nuestro periodismo “oficialista” no lo ha hecho nunca).
¿Qué palabras decir sobre el bloqueo y sobre el imperialismo cuando se aborda (para citar un solo ejemplo), la realidad de esos millones de hectáreas de tierra en propiedad del Gobierno, que durante décadas han sido dejadas de la mano de Dios (y eso que nuestro Gobierno es ateo) creando marabú y haciendo que los pocos dólares que tenemos sean gastados importando el 80% de nuestros alimentos? ¿Qué decir sobre el bloqueo y el
229
Imperialismo como no sea lo que dijo Raúl en un acto oficial cuando expresó (cito de memoria, pero su idea la tengo muy bien grabada en mi recuerdo): Basta ya de decir; ahí está la tierra, vamos a ver si somos capaces de hacerla producir?
A tenor del artículo de Borón, apareció simultáneamente este otro de Guillermo Rodríguez Rivera: “Padura, la literatura y el compromiso”. En este artículo, Guillermo critica las respuestas de Padura en una entrevista publicada el 14 de julio de 2012. Cito:
En una entrevista concedida a La Nación, de Buenos Aires, Leonardo Padura discurre ahora sobre lo que llama jugar a hacer política desde el arte lo que, a su juicio no se debe hacer, porque los artistas comprometidos de una manera militante con un partido, estado, filosofía o poder, terminan siendo siempre ‒o casi‒ marionetas de ese poder. Quisiera comenzar afirmando que esa voluntad de independencia en los seres humanos es muchas veces más deseo que realidad, y que demasiadas veces se usa como una coartada política. Los periodistas cubanos opositores a la Revolución conside-ran oficialistas a los revolucionarios, y se llaman a sí mis-mos independientes, aunque dependan económicamente de ciertas instituciones que los sostienen, y políticamente de importantísimos poderes.
Guillermo, cuando tú escribiste aquel memorable, chispeante y exacto poema, más en serio que en broma, o más serio por ser en broma (abordando la escasez de alimentos en los años 90), en el que hablaste de los boniatos de Cracovia que ya no venían por la debacle del Campo Socialista, y que solamente se podían encontrar en la prensa y en la tele (poema en el que, por supuesto, no hiciste la más leve alusión al Imperialismo y al Bloqueo, como pediría Atilio Borón), ¿eras un periodista-poeta independiente que se burlaba de la prensa revolucionaria, o eras un periodista-poeta revolucionario que se burlaba de la prensa oficialista? ¿Revolu-cionario y oficialista no son antítesis?
Si nuestra prensa militante, oficialista, hubiera sido consecuente con su verdadera función social, tú no habrías sentido la necesidad de escribir tu necesario poema sobre los boniatos de Cracovia.
230
Más adelante en tu artículo, dices:
Mi mente, mi sensibilidad, que han disfrutado las obras de esos hombres y los han admirado (del mismo modo que a Alberti, Maiacovski, Bertolt Brecht, Paul Eluard, Roque Dalton), se resisten a degradarlos, y mi lengua ‒y me precio de tenerla bien mala‒ rechaza cometer el parricidio de lla-marlos marionetas.
Guillermo, por favor, ninguno de estos inmensos artistas que citas ‒así como tampoco el Neruda de “Explico algunas cosas”; ni el Picasso del Guernica, a los que has aludido anteriormente‒ han sido militantes desde posiciones de poder. Ninguno, salvo Maiacovski, quien al final de su vida sí fue un poeta oficialista, y que, como todos sabemos, se suicidó de un balazo.
En un contexto como el de Cuba, donde todos los medios de difusión están bajo el control directo del Partido, es necesario que existan también periodistas independientes, independien-tes de verdad. Y por favor, Guillermo, en este cuento no pintan nada aquellos que, como tú dices, dependan económicamente de ciertas instituciones que los sostienen, y políticamente de impor-tantísimos poderes.
Los artistas y los escritores, por definición, siempre tendrán que ser independientes, si no, se convierten en oficialistas, que es decir funcionarios.
Padura no es ni remotamente el único escritor, el único artista que aborda nuestra realidad de manera crítica, entonces, ¿por qué esta andanada de comentarios enjuiciando su obra y sus palabras en entrevistas concedidas por él recientemente y desempolvando otras de hace varios años? ¿La bronca es personal con Padura, o con todos los que no somos oficialistas?
No sé, será que con la edad me estoy convirtiendo en un hombre sabio, porque cada vez tengo más incertidumbres que certezas.
Un fuerte abrazo.Juan Carlos TabíoJuanca: Vi caer las primeras bombas contra Padura mientras
yo estaba enredadísimo en un taller de guiones. Decidí que, en cuanto me liberara de aquello, escribiría algo para polemizar con
231
Atilio Borón y Guillermo Rodríguez Rivera, quienes son, como bien dices, los únicos a quienes vale la pena responder con ideas.
Veo lo que has escrito y me parece excelente: es casi todo lo que yo tendría que decir. Sin embargo, haré como una segunda base: recibo la bola, piso la almohadilla y tiro para primera algunas cositas más.
Ante todo, como a ti, me llama la atención la coincidencia, lo articulado del bombardeo, aún más cuando la mayoría de las ideas con las que ambos polemizan ya han sido dichas por Leo, y por muchos de nosotros, durante estas décadas. Aunque la narrativa cubana no sea su especialidad, Borón podría informarse, por ejem-plo, de que Jorge Fornet ha calificado a una zona de la narrativa cubana (a la que pertenecemos Padura y yo, entre otros) como del desencanto. Jorge coloca bajo ese rótulo a obras escritas desde los años 90 en adelante. ¿Dónde está lo nuevo, la sorpresa?
En política, sabemos, no se puede ser ingenuo. Vale la pena que nos preguntemos ¿por qué ahora? ¿Por qué Padura?
La escalada es interesante. Cuando Leonardo ganó el Premio Nacional de Literatura, nadie, que yo recuerde, se atrevió a cues-tionarlo. Al obtenerlo Reina María, algo hizo clic y saltaron contra los dos (y no solo Guillermo fue al ataque). ¿Qué puede enlazar a Padura con Reina, además de la amistad generacional? Lo más visible, a mi juicio, es que ambos han escrito obras inconformes, adoloridas, críticas, centradas en la Cuba que han vivido. Es una cualidad que comparten con la mayoría de los escritores cubanos. Ellos dos, sin embargo, han ganado con justeza un enorme reco-nocimiento internacional. Por fortuna, el otorgamiento a Reina del Premio Internacional Pablo Neruda, en Chile, llegó a tiempo para acallar los ataques contra ella. Parecería que entonces la artillería recibió la orden de disparar sobre Leo.
Y de verdad que no me gusta ser paranoico, pero las coinci-dencias son excesivas.
Paso a otro punto, que vale la pena tener en cuenta.Para responder a las ideas vertidas por Padura en la entrevista
del 14 de julio, Rodríguez Rivera opone la figura de Nicolás Gui-llén. El ejemplo de que nuestro Leonardo lleva la razón puede leerse en la página 180 del utilísimo libro de Jorge Fornet El 71. Anatomía de una crisis. El ensayista cita allí algunos discursos de Nicolás, todos de ese año. En uno de ellos, de enero de 1971,
232
Guillén asegura:
[no concebir que un escritor de hoy] sobre todo si pertenece a un pueblo subdesarrollado en rebeldía viva, de espaldas a esa lucha, a ese pueblo, entregado a puros juegos de imagina-ción, a verbalismos intrascendentes, a ociosas policromías, a entretenidos crucigramas, a oscuridades deliberadas.
Dos meses después, dice Fornet, Nicolás insistirá en devaluar las obras de Gide, Proust y Joyce. Vale la pena revisar ese capítulo de El 71, titulado “El arte ha de ser tarea de todo el pueblo”, para verificar cómo importantes intelectuales se plegaron a las exigencias del Partido y el Gobierno cubano para imponer en la Isla una idea de la cultura cercana a la política estalinista y ajena por completo a la tendencia que comprende al arte y la literatura como fundamentos para la emancipación de las personas.
Lo he escrito en otras oportunidades: fue ese contexto ideo-lógico el que nos hizo, generacionalmente, rechazar los usos instrumentales del arte y la literatura.
Como me gusta asociar, no tengo más remedio que leer estos ataques a Leo junto a un desafortunado, y falso, artículo apare-cido días atrás, primero en el blog de Manuel H. Lagarde y luego el boletín Por Cuba, de la red Cubarte. Dice la autora, llamada Rocío Martín:
Ninguna acción emprendida por los creadores cubanos para hacer respetar su libertad creativa en las últimas cinco décadas ‒en los momentos puntuales en los que la política cultural revolucionaria pudo haber sido malinterpretada‒, se compara con la batalla de supervivencia que ha debido librar todo el pueblo de Cuba ante las constantes injerencias y sabotajes a su soberanía.
De todo ese artículo, que ha sido ya respondido por otros ami-gos, esa idea final me parece la más peligrosa: de nuevo plantea la subordinación del arte, la literatura, las ideas, a esas otras “batallas”. Es una concepción que está en las bases de la ideología impuesta en los nefastos años 70.
233
A mi juicio, la emancipación de un país no puede contrapo-nerse a la emancipación de las personas. El precio de la libertad de Cuba no puede ser el sacrificio de la libertad de los cubanos (aunque sea solo de la libertad de pensar y de expresarse). Si esas dos “batallas” no van de la mano, nada tiene, tendría sentido.
Un detalle más: al final de su diatriba contra Leo, Borón dice:
Creo, modestamente, que quien no esté dispuesto a hablar del imperialismo norteamericano debería llamarse a un prudente silencio a la hora de emitir una opinión sobre la realidad cubana.
Para reducir al absurdo su sentencia: quien no haya vivido todos estos años dentro de Cuba, ¿tendría derecho a emitir opi-niones sobre nuestra vida?
Nada, socio, que vine con ganas de descargar,Abrazotes,Arturo ArangoPS.
234
Respuesta de Guillermo Rodríguez Rivera
Querido Juan Carlos:Me alegró mucho recibir tu contrarrespuesta a mi respuesta,
donde se van aclarando asuntos importantes. Además, respon-deré algunos de los criterios de Arturo Arango y añadiré alguna cosa que no dije en el mensaje anterior. Por lo menos para mí, este será el último artículo, porque yo todavía no estoy jubilado y tengo un montón de cosas pendientes.
Lo primero ‒que no hacía falta aclarar‒ es la amistad que nos une desde hace más (¡carajo!) de 50 años, pero nunca está de más reiterar el cariño.
Lo segundo, es que yo no formo parte de brigada alguna que haya organizado la bronca contra Padura o contra los artistas que no son oficialistas. Yo, Juan Carlos, tampoco lo soy, aunque alguno quiera aprovechar la coyuntura para tildarme de ello.
No soy militante del Partido ni tengo cargo oficial alguno. Desde hace 46 años soy profesor universitario y desde hace más de 50 empecé a publicar lo que escribo, que es lo que pienso.
Mi discrepancia surge cuando Padura enjuicia ‒y rechaza‒ a los artistas comprometidos de manera militante con un partido, filosofía, Estado o poder porque terminan siendo ‒o casi‒ ma-rionetas de ese poder.
Y me opongo a esa idea no porque yo sea uno de esos artistas, sino porque la desideologización no le puede hacer bien alguno a Cuba hoy. Si realmente Padura quiso decir lo que tú explicas, tengo entonces que reprocharle al buen escritor haber usado deficientemente el idioma.
La palabra que usó inadecuadamente es “militante”, porque grandes artistas han militado en un partido, han servido a un estado, se han identificado con una filosofía, sin que ello im-plicara que fueran manipulados como títeres. Acaso no hayan sido todo lo independientes que fueron otros, pero es también hermoso el elogio que Neruda le hace a su partido: me has hecho indestructible, porque contigo no termino en mí mismo.
Acaso la palabra adecuada no haya sido “militante”, sino “fa-nática”. Pero, en fin, Padura sabe escribir y uno no tiene que andar enmendándole la plana: yo pienso que lo que quiso decir fue lo que dijo.
235
Acaso tu lectura era posible, Juan Carlos, pero más lo era la que descalificaba globalmente el compromiso del escritor. Y si eso lo declaraba a un diario de la oligarquía argentina, tú me dirás.
Me dices que esa entrevista a La Nación tiene dos años de concedida, pero se reedita ahora que Padura ha estado en la Feria del Libro de Buenos Aires, y se publica otra del pasado domingo 4 de mayo valorando la Revolución Cubana, que es de la que parte el juicio de Atilio Borón.
Yo no descalifico el realismo socialista en alguna de sus obras que merecen la denominación de arte, desde alguna novela de Gorki hasta la tetralogía del Don, de Mijail Shólojov: lo terrible es que en tiempos de Stalin se impone como tendencia obligatoria de las artes y las letras soviéticas.
Arturo Arango impugna que yo defienda, entre los grandes artistas que mencionaba, a Nicolás Guillén, y cita a Jorge Fornet mostrándonos a un Guillén siguiendo las (malas) orientaciones del Partido, en los días del Quinquenio Gris.
En cualquier caso, peores que las afirmaciones del poeta, fueron las que formula la terrible Declaración Final del I Congreso Na-cional de Educación y Cultura, avaladas por la más alta dirección política del país, y que fueron una culminación del dogmatismo y la homofobia. Pero ninguna de esas afirmaciones, ni las del poeta ni las del Partido, contaminan obras como “El apellido”, “Elegía a Jesús Menéndez”, “West Indies Ltd.”, la “Palma sola” o el “Son de la muerte”, esenciales en la historia de la poesía cubana y en la del español. Yo, al menos, me niego a perder lo bueno que tenemos.
Fui yo quien impugnó los premios nacionales conferidos a Leonardo Padura y Reina María Rodríguez. Arturo Arango se pregunta: ¿Qué puede enlazar a Padura con Reina además de la amistad generacional? Creo que los enlazan esos premios nacio-nales, y que yo pensaba ‒y pienso‒ que Eduardo Heras y Lina de Feria los merecían antes que ellos. Nunca negué los valores de las obras de Padura y Reina María, pero son obras más recientes.
Siempre según Arango, el premio chileno a Reina María vino a acallar las opiniones sobre su premio nacional. No sé si habrá otras, pero, en mi caso, no hacía falta acallarlas porque no era una campaña, sino apenas un criterio que ya estaba dado y que no iba a alterar la parafernalia de los premios internacionales.
236
Serrano de Haro era el embajador español en Cuba y me pre-guntó, en su momento, qué pensaba del Premio Cervantes otor-gado a Dulce María Loynaz. Le dije que Eliseo Diego lo merecía antes que ella. De la Loynaz, a mí me gustaba su libro Juegos de agua. En Dulce María, el stablishment español condecoró a una poetisa conservadora, incluso cercana al franquismo: nunca le iba a conferir el premio a Eliseo, demasiado identificado con el “castrismo”.
Yo no tengo en mi vida, que se va haciendo larga, demasiados actos de los que arrepentirme, pero te voy a contar uno.
A propósito del Festival de la Juventud que se celebró en La Habana, escribí un artículo sobre la que era entonces la joven poesía cubana. Allí, despachaba, sin muchos miramientos, la de Lina de Feria. Esa valoración era malintencionada, pero además era tonta, porque le reprochaba no ser capaz de expresar la Re-volución a una escritora que nunca había escrito poesía política.
Con razón, Arturo Arango me lo echó en cara años después, aunque desde que apareció lo hizo el maestro Eliseo.
¿Por qué di esa opinión? Pues porque en el malhadado I Con-greso Nacional de Educación y Cultura, Armando Quesada, dirigente de la UJC y director de El Caimán Barbudo, me acusó de contrarrevolucionario. Ello motivó que la Universidad de La Habana constituyera un tribunal para juzgarme y eventualmente separarme de mi puesto de trabajo. Era 1971 y se inauguraba el Quinquenio Gris. Para fundamentar por escrito la acusación que había proclamado de viva voz en el congreso, Quesada colocó el nombre de Lina de Feria entre las personas que avalaban ese cri-terio. La acusación era falsa, como lo era el supuesto aval de Lina. Años después ella me dijo que Quesada había usado su nombre porque ella era entonces la jefa de redacción de El Caimán... y su subordinada. Poco después, Lina fue cesanteada y excluida de la vida cultural. Tanto que, en 1977, Norberto Codina seleccionó una antología de Poesía joven, que prologó Arturo Arango y pu-blicó Pluma en Ristre. Allí se excluía la poesía de Lina de Feria, seguramente obedeciendo la interdicción que pesaba sobre ella.
Hay épocas difíciles, a veces hay muy malos momentos en la cultura, y no creo que valga la pena empezar a pasar todas las cuentas, mucho menos para desacreditar a un valor incues-tionable de Cuba como es Nicolás Guillén. Hay un proverbio
237
chino que me gusta recordar: un combatiente con defectos, es siempre un combatiente; una mosca sin defectos, no es más que una mosca perfecta.
Hay una observación de Arturo Arango que me parece impor-tante considerar. Afirma el escritor:
A mi juicio, la emancipación de un país no puede contra-ponerse a la emancipación de las personas. El precio de la libertad de Cuba no puede ser el sacrificio de la libertad de los cubanos (aunque sea solo de la libertad de pensar y de expresarse). Si esas dos “batallas” no van de la mano, nada tiene, tendría sentido.
Arturo debe saber que esa combinación es el ideal de José Martí: el día que la consigamos habremos cursado un trecho esencial de nuestra historia porque, hasta hoy, nunca hemos conseguido las dos cosas.
Cuando valoró la significación del hombre fundamental que es, para América, Simón Bolívar, escribió Martí: Bolívar no defendió con tanto fuego el derecho de los hombres a gobernarse por sí mismos, como el derecho de América a ser libre.31
Voy a confesar algo tal vez non sancto a propósito del reclamo de Arango, que el propio Martí matiza, escribiendo sobre el padre Bolívar. A mí me complacen las elecciones directas. Quiero decir: no me complace que un único partido, unos únicos hombres, puedan permanecer incondicionalmente en el gobierno. Debiera haber una competencia que los haga hacer cada vez mejor su trabajo, que sientan el peligro de perder el mando, y se esfuercen para poder mantenerlo.
Hoy por hoy no domina el pluripartidismo en el mundo, sino un bipartidismo en el que los dos partidos son por igual garan-tes del sistema capitalista. Surgió en los Estados Unidos, con demócratas y republicanos, y lo incorporaron muchos países: es lo que ocurre en España con el PP y el PSOE.
Los enemigos de la Revolución afirman que el suprimir las libertades políticas es una coartada de los gobernantes cubanos
31 “Tres héroes”, en Letras fieras, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1981, p. 408.
238
para no permitir una alternativa política en Cuba y no abandonar el poder. Pero si hubiera unas elecciones en Cuba, la promesa de un partido opositor a la Revolución sería el fin del bloqueo, concedido por los Estados Unidos, con tal de desalojar a nuestra izquierda del poder y ahí, sí, cambiar nuestro sistema.
Para que Cuba disfrutara la libertad política de sus ciudadanos, habría que poner fin al bloqueo norteamericano sin condiciones y que, paulatinamente, el pueblo cubano vaya procurándose el destino que quiera darse.
Yo soy un apasionado de la libertad y la he ejercido siempre un poco más allá de donde se ha podido, pero no voy a tirar por la borda la soberanía, después de lo que nos ha costado, nos cuesta mantenerla. De todos modos, tenemos que seguir ampliando nuestras libertades, y hacerlo en las condiciones que tenemos. Creo que ello está ocurriendo entre nosotros, y debe proseguir.
Se equivoca Arango y de paso Jorge Fornet ‒el hombre del bautismo‒ si creen que el “desengaño” nació con el período es-pecial y que fue entonces cuando empezaron a faltar el yogurt y el papel higiénico. Mi generación tiene “desencantados” tan se-rios ‒Reinaldo Arenas, Norberto Fuentes, Jesús Díaz, Guillermo Rosales‒ que se fueron de Cuba, y otros que nos hemos quedado sin ser “encantados”, como Silvio, Lina de Feria, Nancy Morejón, Miguel Barnet, María del Carmen Barcia, Waldo Leyva, Aurelio Alonso, Víctor Casaus, Alex Pausides, Fernando Martínez.
Estoy enteramente de acuerdo con respecto a lo que dices de Daniel Díaz Torres y Alicia en el pueblo de maravillas; me parecieron bochornosos los mítines de repudio que se organiza-ron para impugnar la película. Tuve el gusto de disfrutar de la amistad de Daniel y, después del caso de Alicia…, trabajar junto a él en un guion.
Honradamente, me parece simplemente ridícula esta aseve-ración de Arturo: Parecería que entonces la artillería recibió la orden de disparar sobre Leo.
Creo que esto está un paso más allá de la paranoia. Cuando uno quiere ejercer las libertades y lo hace valorando y enjuiciando el entorno, como hace Padura, puede tropezar y de hecho tropieza con criterios que disienten del propio, sin que todo tenga que provenir de una oscura conspiración contra los “no oficialistas”.
239
No voy a mandarle este trabajo a Segunda Cita, que tiene sus visitantes específicos, y a lo mejor disfrutan menos estos traji-nes estéticos cubanos. Lo hice inicialmente porque no se había comunicado conmigo Eduardo Montes de Oca, que lo ha hecho últimamente, y dispone de un amplio registro para distribuir estos trabajos.
En fin, hermano Juan Carlos, debiéramos vernos en algún momento para tomarnos un trago y si no podemos hacer el do-cumental que te sugería porque ya te has jubilado, orquestar una versión sinfónica de esa pieza esencial del folklore de La Rampa que se llama “El warandol”. Un abrazo y el afecto intacto de
Guillermo Rodríguez Rivera
240
El dibujo de un espía18 de diciembre de 2015
En diciembre de 2013, Galaxia Gutenberg, de Barcelona, puso en circulación Mapa dibujado por un espía, de Guillermo Ca-brera Infante. Se trata de uno de los textos inéditos que Miriam Gómez, la viuda del escritor, encontró a raíz del fallecimiento de GCI, ocurrido en Londres en febrero del año 2005.
Para los intelectuales cubanos de los años 60, este libro tiene una especial significación. Se trata del testimonio de la última estancia del autor en Cuba, entre los meses de junio y octubre de 1965, que ha sido contada muchas veces y de muy diferentes maneras. Como hacía con sus críticas cinematográficas, GCI escribe todo el libro en tercera persona de singular.
En ese mes de octubre, Cabrera Infante abandonó Cuba con un permiso de residencia en Europa. Tres años después, el periodista argentino Tomás Eloy Martínez publica, en la revista Primera Plana, una entrevista a GCI donde el escritor manifiesta su desacuerdo, su ruptura con la Revolución Cubana. La ausencia de Cabrera de Cuba se hizo definitiva.
El texto de Mapa… había sido depositado en un sobre por su autor, que ni siquiera había escogido un título para lo que debía ser un libro que, a todas luces, estaba inconcluso.
El editor de Mapa…, Antoni Munné, nos cuenta que Cabrera In-fante no llegó a decidirse por ninguno de los dos títulos con los que se refería al texto: Ítaca vuelta a visitar y Mapa dibujado por un espía.
En varias ocasiones, Cabrera Infante ha metaforizado a Cuba en el nombre de Ítaca, la isla de Odiseo, e incluso ha citado el conocido poema de Konstantin Kavafis sobre el asunto.32 Miriam
32 La metaforización de Cuba en Ítaca finalmente fue a parar al filme Regreso a Ítaca, del francés Laurent Cantet, con guion de Leonardo Padura.
241
Gómez le cuenta al editor Munné que su marido había visto, en los días de esa última estancia en La Habana y colgando en una de las paredes del despacho de Alejo Carpentier, un grabado que era un rústico mapa de la capital cubana. El autor de Los pasos perdidos le dijo que el grabado reproducía el mapa que había dibujado un espía inglés, en los días en que el duque de Albe-marle comandó la toma de la ciudad para la corona británica. A pesar de la indecisión que tuvo su autor para titularlo, el libro lleva una cita de Ernest Hemingway que demuestra que, quienes finalmente eligieron el título, quisieron reforzar la adopción: Tú no eres realmente uno de ellos sino un espía en su país.
El editor presenta un segundo problema: indagar cuándo es el momento en que se escribe el libro. Munné cita a Raymond L. Souza, biógrafo de GCI en Guillermo Cabrera Infante. Two Islands: Many Worlds (1996), a quien el propio autor testimonia que “escrito en 1973, cuando volvió a trabajar después de una grave depresión, el libro le ayudó a reconstruir y a exorcizar recuerdos del pasado”.33
El editor Munné tiene serios reparos para aceptar el testimonio del propio autor. Lo cito:
Si realmente situamos este exorcismo de la memoria en el año 1973, parece poco verosímil el trato que reciben algunas personas que aparecen en el texto, las mismas que, a partir del caso Padilla, pasaron a convertirse en enemigos acérrimos de Cabrera Infante, que tacharon de gusano o de contrarre-volucionario al autor. Gentes que, en definitiva, optaron por apoyar al régimen que Cabrera Infante criticaba. Entre los más notorios, Lisandro Otero, Edmundo Desnoes, Harold Gramatges o Roberto Fernández Retamar, cuya presencia en el libro no denota la fuerte enemistad política que trascendió en lo personal y que terminó separándoles. Nuestra modesta hipótesis es pues que el libro probablemente fue escrito, casi de un tirón, con anterioridad al año 1968.34
Munné olvida que, cuando llega a La Habana en junio de
33 Guillermo Cabrera Infante: Mapa dibujado por un espía, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, Barcelona, 2013, p. 8.34 “Nota a esta edición”, en Guillermo Cabrera Infante: ob. cit., p. 8.
242
1965, debido a la enfermedad de su madre, Cabrera Infante es el diplomático en funciones que ha tenido especial cuidado en salvar las responsabilidades de su cargo antes de viajar a La Habana.35 Es, además, el escritor que acaba de ganar el premio Joan Petit Biblioteca Breve, de la Editorial Seix Barral, acaso el más importante en ese momento para una novela inédita en español. El año anterior, lo había obtenido La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa.
Como yo fui miembro del Consejo de Redacción de la primera época de El Caimán Barbudo, puedo dar fe de que este libro revela la verdad de un hecho que fue determinante en nuestra salida de la publicación, a fines de 1967.
Ese propio año, El Caimán… promovió y editó una mínima encuesta en torno a la noveleta Pasión de Urbino, de Lisandro Otero, quien a la sazón se desempeñaba como vicepresidente del Consejo Nacional de Cultura. Era, en verdad, una suerte de panel escrito sobre la pieza de Otero, que había sido finalista en el mismo concurso de la Editorial Seix Barral donde obtuvo el premio la novela de Cabrera Infante.
Teníamos en la encuesta la opinión de Oscar Hurtado, que admiraba el libro de Otero; para compensar, solicitamos su pare-cer al poeta Heberto Padilla, que era muy crítico de la noveleta. Finalmente, Luis Rogelio Nogueras aportó una opinión que me-diaba entre las otras dos. Por nuestra permanente voluntad de jugar ‒de divertirnos‒ las llamábamos a cada una, el ditirambo, la diatriba y la media tinta, pero la respuesta de Padilla no quiso asumir el juicio literario que se comprometió a dar: junto a una denostación casi sin argumentos de la obra de Otero, exaltaba en su lugar la novela de Cabrera Infante a quien ‒decía‒ un “oscuro policía” había bajado del avión que lo llevaba de regreso a su cargo diplomático en Bélgica. Esa declaración ‒que publicamos‒ motivó que los enemigos que El Caimán… tenía nos acusaran de haberle dado a Padilla una tribuna desde la cual atacar la Revolución. Por la memoria que hace GCI de aquellos días, ahora sabemos que Padilla no dijo la verdad o no la sabía: fue una llamada de Arnold Rodríguez, el viceministro que en el MINREX atendía Europa
35 Ver el testimonio de la conversación telefónica que GCI sostiene con el can-ciller Roa antes de viajar a Cuba. Ibídem, p. 40.
243
occidental, la que orientó a Cabrera que no viajara, porque al día siguiente debía entrevistarse con el canciller Raúl Roa. GCI obser-vó rigurosamente la orientación de su jefe administrativo porque quería regresar a su cargo en la embajada cubana en Bruselas, pese a que, en algún texto, lo llamara después “blando” destierro y, a Bruselas, la Siberia que encontró La Habana para desterrarlo, argumento que daba risa a varios de sus amigos.
Ocurrió que la pretendida entrevista con el ministro Roa co-menzó a posponerse hasta que una llamada de Miriam Gómez le informó a su marido que le habían situado un boleto de avión para que viajara a La Habana, lo que significaba que Guillermo no regresaría a su trabajo diplomático en Bélgica. GCI le dijo a su esposa que no viajara e, inmediatamente, comenzó a gestio-nar un permiso de residencia en España, con el pretexto de que debía estar presente en el lanzamiento de su novela premiada.
Habría que decir que esas personas, que después discreparon del enfrentamiento de GCI con la Revolución, lo habían acogido como al amigo y compañero, como al escritor exitoso, recién premiado por la Editorial Seix Barral.
Yo cursaba ese año uno de los últimos de la licenciatura en Literaturas Hispánicas que estudié en la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana, trabajaba como secretario de re-dacción de la revista Cuba, que dirigía Lisandro Otero. Narrador, periodista y colaborador en Lunes de Revolución, Lisandro era un viejo amigo de Cabrera Infante: conocí a GCI en la redacción de Cuba, porque Lisandro Otero lo invitó para que Darío Carmona, el jefe de redacción de la revista, le hiciera una larga entrevista que apareció al mes siguiente y, a la vez, presentarle al personal de la publicación. Ya cuando está por marcharse a España, Li-sandro y su esposa Marcia Leiseca le organizan a GCI un paseo de despedida por la playa de Varadero. Harold Gramatges y su esposa Manila le llevan al aeropuerto para el viaje a Europa que frustra la llamada de Arnold Rodríguez y, en los días anteriores a su efectivo viaje, en el mes de octubre, le brindan en su casa una fiesta de despedida a la que invitan a los amigos del escritor.
Entre mis profesores de Literatura estaba Roberto Fernández Retamar, quien ese año había asumido la dirección de la revista Casa. En varias ocasiones, en ese año, me pidió que actuara como una suerte de secretario de redacción de la revista. Roberto le
244
pidió a GCI un capítulo de su novela, y en la dirección de Casa dejó Cabrera un ejemplar mecanografiado de Vista del amanecer en el trópico, la novela que, sensiblemente modificada, se editaría después con el título de Tres tristes tigres. Finalmente, Casa publicó el capítulo titulado “Seseribó”.
La censura franquista impidió la publicación de Vista… tal y como la había escrito su autor. La novela repetía la estructura de Así en la paz como en la guerra, el libro de cuentos que GCI publicara en 1960: los relatos los intercalaban viñetas que mos-traban la violencia de la lucha revolucionaria contra Batista y de la represión del tirano.
Los capítulos que mostraban la alegría ‒y la frivolidad‒ de La Habana nocturna de 1958, alternaban con viñetas en las que irrumpía toda la violencia que enmarcaba esa misma vida. Ese fue el aspecto que el franquismo censuró en la novela. Cuando rompe sus nexos con la Revolución Cubana, Cabrera Infante elimina del libro las viñetas y Vista… se convierte en Tres tristes tigres ‒como afirma Antoni Munné‒, toda una celebración de La Habana anterior a la Revolución.36
Los padres de Guillermo habían sido de los fundadores del partido Unión Revolucionaria Comunista en Gibara, el pueblo oriental en el que vivían y donde habían nacido sus dos hijos. Perseguidos por la policía, deben prácticamente huir hacia La Habana, donde Guillermo padre va a trabajar en el periódico Hoy. La niñez provinciana del futuro escritor se vuelve una desdichada adolescencia en la capital cubana.
Casi 50 años después, Cabrera Infante no olvida sus vicisitudes de esos años. Escribe:
De vuelta al parque de Albear. La pequeña plaza que conocía bien desde sus días adolescentes cuando vivía a apenas tres cuadras de allí y tenía que venir a buscar agua, temprano en la mañana, antes de que llegaran los primeros estudiantes al Instituto de La Habana en el que estudiaba y frente al que vivía en una miserable cuartería con su familia y su pobreza.37
Hay un personaje que aparece reiteradamente en Mapa…,
36 “Nota a esta edición”, en Guillermo Cabrera Infante: ob. cit., p. 11.37 Guillermo Cabrera Infante: ob. cit., p. 96.
245
se trata del narrador y periodista Jaime Sarusky, un amigo de Guillermo desde aquellos años de la adolescencia. Conocí a Jai-me ese mismo año de 1965, porque Sarusky era un frecuente colaborador de la revista Cuba. Resultó que, además, Jaime y yo éramos casi vecinos y muchas veces me dio lo que se llama en Cuba una botella: un aventón en su viejo De Soto y después en su flamante Lada, hasta mi casa, que estaba bien cerca de la suya.
En una de las tantas conversaciones que tuvimos, Jaime me contó que Cabrera Infante guardaba un gran rencor a aquellos días miserables de su adolescencia. Pero, curiosamente, esa aversión no se dirigía contra el sistema que lo condenaba a la pobreza: era un resentimiento a traición, un blame the victim. Lo que reprochaba era la militancia comunista de sus padres, que veía como la causa de la miseria familiar.
La desaparición de Lunes de Revolución será el origen de un segundo resentimiento: curiosamente, también de signo anticomunista, porque también a los comunistas atribuyó la desaparición del semanario. En 1961, comunistas quería decir los miembros del Partido Socialista Popular, como eran Edith García Buchaca y Mirta Aguirre. Después cambió de opinión, y estimó que la desaparición de Lunes… fue un complot de Alfredo Guevara y Fidel Castro.
El magazín era, en verdad, el suplemento cultural del más ofi-cial de los diarios cubanos, Revolución, órgano del Movimiento 26 de julio. Lunes… desaparece tras la fundación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Igual destino corre Hoy Domingo, suplemento cultural del diario Hoy, el órgano oficial del Partido Socialista Popular. La desaparición de ambas publicaciones da paso a la fundación de otras dos: la revista Unión y el más ligero magazín La Gaceta de Cuba, ambas publicaciones de la recién surgida UNEAC.
En octubre de 1965, los diarios Hoy y Revolución se funden con el nombre de Granma, que pasa a ser el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
El tercer resentimiento sería el hecho de habérsele retirado el cargo de agregado cultural de la embajada cubana en Bélgica.
GCI se siente atrapado en Cuba y entonces, de pronto, revalora el puesto diplomático que había venido desempeñando porque, le dice a su amigo Alberto Mora, está dispuesto a abandonar Cuba
246
a como dé lugar. Carmela, la madre de su esposa, le pide que hiciera regresar a Miriam Gómez a Cuba porque tenía ganas de ver a su hija menor, después de tres años de ausencia.
Él luchaba por erradicar ese sentimiento de la mentalidad de Carmela explicándole que Miriam no podía volver a Cuba, que, aun si él quisiera, hacerla volver sería matarla, que Miriam Gómez no resistiría un día, una hora del día, un minuto, la situación que había en Cuba, pero Carmela no parecía darse cuenta de esto y solamente pedía que regresara, insistía en su regreso, le rogaba que la hiciera regresar. Esta conversación duró casi toda la mañana y cuando salió llevaba la impresión de que la madre de Miriam no estaba bien, que de alguna manera Carmela había perdido toda noción de la realidad, que su petición no resultaba absurda para ella porque simplemente Carmela había enloquecido un poco.38
No voy a detenerme más que un segundo en discurrir en qué medida puede resultar absurda la idea de vivir en Cuba para la madre de una mujer que apenas tres años atrás se ha marchado para acompañar a su marido en una misión diplomática y en qué medida el deseo de una madre de ver a su hija puede significar un síntoma de locura. Obviamente, Cabrera no logró convencer a su suegra ‒ella vivía en Cuba‒ de la inviabilidad de vivir en este país. Con el libro quiere convencer a sus lectores de la desaparición de La Habana que conoció: dice con la cita de Lewis Carroll que colocó al inicio de TTT: “y trató de imaginar cómo se ve la luz de una vela cuando está apagada”. O, para decirlo en los términos de su editor Munné, quiere mostrar “la decadencia de La Habana y la destrucción de todo un país bajo el peso del totalitarismo”.39
Creo que es cierta la afirmación de GCI ‒que Munné no acep-ta‒ cuando da a 1973 como la fecha en la que pone punto final al texto que Miriam Gómez hallaría años después de su muerte, pero para cualquiera que conozca Cuba le es fácil advertir que Mapa dibujado por un espía no es estrictamente el recuerdo de aquellos cuatro meses de 1965 que constituyeron la estancia final de GCI en Cuba, sino que, a aquellos recuerdos que constituyen el núcleo dominante del texto, se incorporan observaciones corres-pondientes a los años que, hasta 1973, siguen a aquel momento,
38 Ibídem, p. 326.39 “Nota a esta edición”, en Guillermo Cabrera Infante: ob. cit., p. 11.
247
de los que Cabrera Infante ya no es testigo, pero que obviamente conoció por sus numerosos amigos en Cuba.
Uno de los tópicos de Mapa… es el de ‒al decir de Munné‒ la decadencia de La Habana que va desde el gusto a luz brillan-te que tiene el ron cubano,40 hasta el cierre y desaparición de los nightclubs habaneros. En esos meses, Cabrera tiene una amante cubana, una joven llamada Silvia, que había sido expulsada de las Escuelas de Arte y, finalmente, es separada también como recepcionista del hotel Habana Libre, donde se involucra eróticamente con un huésped húngaro. La sorpren-den saliendo de su habitación ‒lo que estaba rigurosamente prohibido a los trabajadores de la entidad‒ y pierde su plaza. GCI se ve con ella en el apartamento que le presta su amigo Rine Leal. Una noche, él sale con Silvia en el auto de Sarusky, que acompañaba a Elsa, la hermana de la muchacha. Afirma Cabrera: “Fueron a uno de los pocos nightclubs que todavía estaban abiertos y estuvieron bebiendo”.41
En ese año 1965 yo tenía 21 años, hacía cinco que me había mu-dado a La Habana con mis padres, y había descubierto la noche habanera. Únicamente en El Vedado, estaban abiertos los night-clubs que voy a nombrar: Sayonara, Olokkú, Turf, Scherezada, El Gato Tuerto, Rocco, Imágenes, Kashba, Karachi, Tikoa, La Red, La Gruta, Hernando’s Hideaway, Las Vegas, Club 23, Pico Blanco y Lobby Bar (ambos en el hotel St. John), Las Antillas y cabaret Caribe (los dos en el hotel Habana Libre), Copa Room y Cabaret Riviera (en el hotel Habana Riviera), Salón Rojo y cabaret Capri (en el hotel Capri), cabaret Parisién (en el hotel Nacional), Eloy, Eden Roc, Los Violines.
Son veintitantos nightclubs en un ámbito de menos de 2 ki-lómetros, desde la calle Infanta hasta la calle 12 de El Vedado, y no cuento los de Centro Habana ni de las playas de Marianao y del este habanero, ni incluyo el clásico y cainesco cabaret Tropicana, el del show time al que asisten los tigres. Que pase a ver a sus mulatas quien lo crea en decadencia.
El cierre de muchos bares ‒había 880 bares privados en La
40 Por esos años, en cualquiera de los diversos nightclubs habaneros se vendía el excelente ron Caney extraseco, que ya ha dejado de producirse.41 Guillermo Cabrera Infante: ob. cit., p. 290.
248
Habana de 1968‒ se produce con la Ofensiva Revolucionaria de marzo de ese año, que estataliza toda la mediana y pequeña propiedad de Cuba, en muchos casos para cerrarla: todo el es-fuerzo económico del país debía dirigirse a la monumental zafra que debía producir 10 millones de toneladas de azúcar y que falló, pero eso fue entre 1969 y 1970. Y toda esa vida nocturna resurgió en los años 70 y sobre todo en los 80. Se volvió a apagar la vela carrolliana en los años 90 con el descalabro de la URSS y retornó a encenderse en el 2000.
Cuando GCI pasea por La Habana Vieja considera desapare-cida una librería, La Moderna Poesía, que estaba ‒y está‒ en su misma esquina de Obispo y Bernaza. O presiente las seguras ruinas de El Floridita, que está con más piedras que nunca en su lugar de siempre.42
El otro “desastre” que muestra GCI en su crónica de 1965 es el de la música cubana. Era un viejo asunto en la propaganda contra la Revolución Cubana.
En los primeros años de la década del 60, el músico domini-cano y emigrado a Venezuela Billo Frómeta compuso un bolero que tituló El son se fue de Cuba. Frómeta había trabajado en Cuba en los años 50 y su bolero entraba en consonancia con el parecer del naciente exilio contrarrevolucionario: fue la exiliada y notable bolerista cubana Olga Guillot quien grabó el tema de Frómeta. Los compositores cubanos seguían componiendo, pero Cuba había desaparecido del mercado internacional de la música. El bloqueo económico, comercial y financiero que los Estados Unidos establecen contra Cuba hace que músicos cubanos que deciden permanecer en Cuba y cuya música es reclamada en el continente como la Orquesta Aragón y Benny Moré y su Banda Gigante, artistas exclusivos de la RCA Victor, la mayor disquera estadounidense, nunca vuelvan a ser grabados por ella.
La disquera estatal cubana, la EGREM, se funda en 1964 y durante unos cuantos años dispone apenas de obsolescentes equipos de grabación y de un pésimo material plástico para im-primir sus discos. Algo semejante ocurre con el dúo sonero Los Compadres, popularísimo en varios países hispanoamericanos, a los que la disquera Velvet tampoco vuelve a grabarles, pues
42 Ibídem, p. 96.
249
también permanecieron en Cuba. En Perú y en Colombia, Los Compadres se creían muertos.
Cabrera Infante se aproxima al criterio de Frómeta:
En todo este tiempo desde 1959 no se había creado ningún nuevo ritmo en Cuba, tampoco había melodías nuevas. […] Esta ausencia de música le parecía tan sintomática como la trans-formación de la garrulería criolla en puro laconismo. Había, sí, una nueva orquesta, dirigida por Pello, apodado el Afrokán, que trataba de introducir un nuevo ritmo llamado, extrañamente, Mozambique. Él no había oído la orquesta del Afrokán, pero los organismos publicitarios del Estado trataban de promoverla a toda costa, quizás conscientes, como él, de la desaparición de la música, que era el arte cubano por excelencia.43
En lo que respecta a las innovaciones musicales en esos pri-meros años de la vida revolucionaria en Cuba, la investigadora y musicóloga colombiana Adriana Orejuela tiene una opinión bien diferente a la de GCI. Escribe:
El período comprendido entre 1964 y 1966 se caracterizó, entre otras cosas, por el surgimiento de una serie de ritmos y combinaciones rítmicas, fenómeno que fue reflejado con cierto humor en la composición “Mozampacapilonbique”, de Luis Santí, pero sin duda el retruécano se quedó corto.44
Me parece que sus años en Europa le han hecho perder a Ca-brera Infante una auténtica percepción de la música cubana. Participa en la fiesta de despedida que le ofrecen en su casa el músico Harold Gramatges y su esposa Manila, y la describe de este modo:
Pronto la casa se llenó de gente y hubo un concierto de mú-
43 Ibídem, p. 238.44 Adriana Orejuela: El son no se fue de Cuba, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2006, p. 253. La autora está aludiendo a los ritmos mozambique, pa’cá y pilón, creados y promovidos por Pello el Afrokán, Juanito Márquez, Enrique Bonne y Pacho Alonso.
250
sica popular, muy bien cantado, con canciones de la época del feeling, muy anteriores a la Revolución: era que, exceptuando los himnos, no había una canción revolucionaria que valiera la pena musical.45
Cabrera Infante se está refiriendo al grupo de autores y las composiciones de lo que podríamos llamar el momento de apa-rición de la tendencia musical del feeling. Es, en efecto, el grupo que se reúne en el habanero callejón de Hammel, en la casa del trovador Ángel Díaz. Es un grupo de trovadores, casi todos mulatos y nacidos en torno a 1920: Rosendo Ruiz, hijo (1918); Niño Rivera (1919); Tania Castellanos y Luis Yáñez (1920); Án-gel Díaz y Ñico Rojas (1921); Portillo de la Luz (1922). El más joven entre los fundadores es José Antonio Méndez, nacido en 1927. José Antonio es el enlace con otra promoción de filinistas, que actúan a fines de los años 50 y en los 60: Frank Domínguez (1927); Giraldo Piloto y Alberto Vera (1929); Ela O’Farrill (1930) y Marta Valdés (1934), que para algunos representa ya la tran-sición a una nueva canción.
Hay que decir que en esos últimos años de la década de los años 40, en que aparecen las creaciones del feeling, ellas resultan alteradas por las exigencias del mercado musical. Esas composi-ciones son canciones, pero deben convertirse al ritmo del bolero para ser grabadas y alimentar las numerosísimas victrolas de la Isla. A principios de la década de los 60, casi han desaparecido de Cuba las jukebox: no se reciben componentes para reparar las que están averiadas y no entran nuevas máquinas de discos.
En los numerosos nightclubs habaneros se hace música viva: actúan los cantautores del feeling y los más legítimos intérpretes de la tendencia: Elena Burke, Omara Portuondo, Doris de la Torre, Moraima Secada, Marta Justiniani, Miguel de Gonza-lo, Ela Calvo, Bobby Jiménez, que cantan las viejas y nuevas canciones como han sido concebidas y dan a la tendencia una difusión que no había tenido.
GCI olvida que, a lo largo de toda la década del 60, además de Los Zafiros ‒que él menciona‒, está actuando otro cuarteto de singular importancia, el de Meme Solís. Es cierto que las
45 Guillermo Cabrera Infante: ob. cit., p. 261.
251
autoridades cubanas del espectáculo lo discriminaban por gay, pero Meme no abandona Cuba sino en 1969.
En el mismo año de la visita final de Cabrera a la Isla, Pablo Milanés compone Mis veintidós años, la pieza que se considera la primera de la Nueva Trova. Ese año la canta ya Elena Burke. Tres importantísimas agrupaciones musicales aparecen antes de que GCI ponga el punto final de Mapa dibujado por un espía: en 1969 Juan Formell (quien ha elaborado combinaciones rítmicas como el songo y changüí-shake) funda Los Van Van; ese mismo año Leo Brouwer organiza y dirige el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, y en 1973, el pianista Chucho Valdés funda y dirige Los Irakere.46
El final del libro está dominado por la gestión que Cabrera Infante hace para obtener un permiso de residencia en España, el cual obtiene sin mayores contratiempos. Pero, viejo conoce-dor y admirador de Alfred Hitchcock, GCI organiza el final de sus memorias de 1965 como una trama de suspense, donde el villano es una Seguridad del Estado que nunca se deja ver, pero que pareciera estar detrás de cada paso de nuestro protagonista.
Un momento culminante en esa trama es la actuación de Silvia, una joven amante de GCI: en la intimidad, fantaseaban con la posibilidad de que Guillermo fuera su padre. En los días anteriores a su partida, Silvia le dice:
‒Bueno, te dije una mentira.‒¿Una mentira?‒Sí, una mentira grande, de lo que soy.De pronto le pasó por la cabeza la advertencia de Alberto Mora y una columna fría se estableció entre la boca del estómago y el escroto. […] Y pensó ahora, esa tarde en que Silvia quería contarle un secreto, que ese secreto era que ella era una agente también, probablemente asignada a vigilarlo a él, tal vez de-dicada a grabarle sus conversaciones ‒y en un instante pensó en todas las entrevistas que habían tenido y en las posibles
46 Creo que todas estas carencias acaso expliquen por qué GCI nunca decidió editar Mapa… o Ítaca... que durmió un sueño de 40 años hasta que otras ma-nos decidieron hacerlo circular. De todos modos ha valido la pena, por lo que tiene y por lo que le falta.
252
conversaciones y en los secretos desvelados y en los momentos grabados, y todo eso se reflejó en su cara, porque ella le dijo, con susto en la voz y en la mirada:‒¿Qué te pasa?‒Nada. Estoy esperando. ¿Qué tú eres?
En el desenlace se pasa de Hitchcock a Groucho Marx:
‒Bueno, no soy tu hija. No puedo ser tu hija, porque no tengo dieciocho sino veintiuno. Ya lo sabes, carajo.‒¿Y ese es tu secreto? ‒preguntó él, incrédulo.‒Sí, ese era mi secreto. Me jode no ser tu hija.Y él se rió como no se había reído en mucho tiempo, con la ale-gría con que no se había reído desde la muerte de su madre.47
Todavía le quedaba a GCI una curiosa experiencia con su joven amante. Escribe:
Hay una noche, tal vez la noche en que Rine irrumpió en el amor o tal vez otra noche, pero es una de las últimas noches que él recuerda, en que se ve caminando con Silvia por el parque de Neptuno (no, ese no es el nombre del parque, pero en realidad nunca lo supo a ciencia cierta)48 y de pronto se detienen porque ella está llorando o llorosa y él piensa que es por su partida, pero en realidad al mismo tiempo que cami-naban oían a Fidel Castro pronunciando un discurso desde los altavoces de El Carmelo (el restaurante, como todos los sitios públicos de Cuba, se dedica a perifonear la propaganda asiduamente). Es el discurso en que Fidel Castro develó el espeso misterio de la desaparición del Che Guevara leyendo su carta-testamento-despedida-adiós a Cuba-hola a la Re-volución mundial. Él oyó las palabras increíbles que Silvia pronunció apenas, distintamente oídas que decían: “¡Del carajo lo que dice ese hombre!”, ella admirada, admirando el
47 Guillermo Cabrera Infante: ob. cit., pp. 322-323.48 Se trata del parque Villalón, que ocupa la manzana entre las calles Calzada, 5a, C y D, de El Vedado. La esquina de Calzada y D queda frente al restaurante El Carmelo.
253
fervor revolucionario, con algo que es más que simpatía, es empatía, acuerdo absoluto ‒y él no puede menos que recordar cuando temió que ella se le presentara como un agente del servicio secreto porque ahora la vio casi llorando, llorando ante las palabras dejadas escritas por el Che Guevara, leídas por Fidel Castro, y él se pregunta cómo esta muchacha que ha recibido del régimen solamente empellones y patadas y puertas en la cara, puede todavía sentir algún fervor, todo ese fervor por esa causa que para él se revela, aun en ese discur-so, precisamente por ese discurso, como una abominación: él que, comparado con ella, ha recibido solamente atenciones.
Esa noche era la del 3 de octubre de 1965, en que Fidel Castro presentó el Comité Central del Partido Comunista de Cuba y leyó la carta del Che para explicar por qué no estaba en el Comité Cen-tral del PCC, un hombre con todos los merecimientos para ello.
Cabrera Infante confiesa que no logró comprender la actitud de Silvia. Lo que de veras no supo, no alcanzó a comprender ‒acaso no podía comprender‒ en esa muchacha que dice que le devolvió la confianza en el género humano, fue su capacidad de admirar la grandeza por encima del resentimiento personal.
254
Los recuerdos de un asesino20 de noviembre de 2013
Acabo de leer la crónica de un periodista de la agencia española EFE, contando los recuerdos de Félix Rodríguez, viejo veterano de la CIA.
Rodríguez, que nació en Cuba, se fue al exilio al llegar la Re-volución de 1959 y, nos dice el periodista, arriesgó la vida regre-sando a invadir su país por Bahía de Cochinos y sufrió la derrota que en menos de 72 horas les infligieron a los soldados de la CIA las fuerzas del Ejército Rebelde y las milicias de trabajadores, campesinos y estudiantes que los enfrentaron.
Para Rodríguez la causa de esa derrota sin excusas fueron los planes que cambiaron los asesores de Kennedy.
Los invasores derrotados fueron devueltos a los Estados Uni-dos, pero sus parientes ricos y el propio gobierno norteamericano debieron pagar, como indemnización al pueblo cubano, unos cuantos millones en medicinas y alimentos para niños. Manuel Artime, el jefe militar de la Brigada 2506, acabó siendo apodado el general Compota.
En el recibimiento que el gobierno de Estados Unidos brindó a los contrarrevolucionarios vencidos, dice Félix Rodríguez que conoció al presidente Kennedy, que sería asesinado año y medio después.
El viejo invasor ‒ahora tiene 72 años‒ dice que el asesinato de Kennedy fue ordenado por Fidel Castro, por temor a los planes del presidente estadounidense para derrocarlo. Hace rato que el informe de la comisión Warren, que el nuevo presidente ‒Lyndon Johnson‒ nombró para investigar el asesinato de su predecesor, dejó de ser tomado en cuenta. La comisión Warren culpó a Lee Harvey Oswald de ser el solitario autor del magnicidio. Pero las balas que mataron a Kennedy partieron al menos de tres sitios diferentes.
255
El asesinato de Kennedy fue la manera eficaz que encontró la CIA de fraguar un golpe de Estado sin violar el orden cons-titucional: el presidente fue asesinado por un loco solitario y lo sustituye el vicepresidente, como estipulan las leyes, y ese presi-dente se encargará de involucrarse en la guerra de Vietnam con medio millón de soldados. Nixon continuó la guerra y Johnson y él llevaron a los Estados Unidos a perder por vez primera una guerra que el pueblo norteamericano rechazaba.
En los días del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, Fidel Cas-tro estaba recibiendo un emisario suyo para zanjar los problemas entre los Estados Unidos y Cuba. Los viejos lobos de la CIA de los tiempos de Allen Dulles, los contrarrevolucionarios cubanos que hubieran querido la invasión de los Estados Unidos a Cuba eran en verdad quienes odiaban a Kennedy: el complejo militar industrial ansiaba un presidente dispuesto a involucrarse en un conflicto que le llenara las arcas. Todos esos factores intervinieron en la conspiración que culminó en el asesinato del presidente de los Estados Unidos. Y por lo menos dos cubanos entre los duros anticastristas ‒Eladio del Valle y Herminio Díaz‒ han sido iden-tificados entre los que hace 50 años le dispararon a Kennedy.
Félix Rodríguez podía haber estado entre esos pistoleros ase-sinos, pero tuvo otra misión por cuenta de la Agencia, cuatro años después. Estaba destacado en Bolivia y fue él quien dio la orden de la CIA de asesinar al comandante Ernesto Che Guevara.
Ahora Rodríguez lo evoca y dice que, herido y preso en La Hi-guera, era una piltrafa. La CIA, no obstante, sentía terror de esa piltrafa porque, al margen de su estado físico, el Che se alzaba como un héroe a quien la piltrafa moral que era Félix Rodríguez dio las instrucciones de asesinar por cuenta de sus jefes.
El Che es reconocido, venerado allí donde murió. Los bolivianos saben hoy que él fue de los que trató de adelantar la liberación que lograron cuando eligieron presidente a Evo Morales. No se puede asesinar la libertad americana.
256
El capitalismo perfecto24 de abril de 2015
El capitalismo es la forma de propiedad privada más importante de nuestro tiempo. Comenzó allá por la Baja Edad Media, cuan-do los oprimidos pobladores de los feudos empezaron a escapar hacia los nacientes pueblos (burgos, los llamaban), donde los grandes aristócratas construían sus palacios. Los aristócratas que dominaban sobre los demás ‒por la riqueza fomentada por las victorias en las guerras‒ devenían reyes y algunas familias se constituyeron en regentes de los destinos de las naciones europeas, que irrumpían a la vida.
Los siervos en fuga que iban a vivir en las ciudades trataban ellos y sus hijos de ganarse la vida. Si tenían talento para ello, podían convertirse en los trovadores que proliferaron en la corte de Juan II de Castilla, en el siglo XV. Si no, empezaban a practicar oficios que solventaban las crecientes necesidades de los habitantes de las nacientes ciudades. Herreros, forjadores, artesanos en madera y cuero, formaban una masa de trabajadores que escapaban del trabajo agrícola, central en el Medioevo.
Los que se enriquecían, querían hacer crecer su negocio. Apa-rece lo que habría de llamarse la manufactura, la elaboración de productos a partir de las materias primas, que responderá a la creciente demanda de los que los consumen y que, además, incita al consumo.
Así aparecerá la industria, donde los artesanos con menos recursos, que muchas veces ven arruinarse su negocio in-dependiente, se ponen al servicio de los más poderosos: se proletarizan, porque los más ricos contratan su trabajo para propio beneficio. Los objetos ya no serán solo para solventar problemas de necesidades primarias, sino para elaborar objetos
257
de lujo, destinados a los más pudientes. Aparece la dualidad y el enfrentamiento entre explotadores y explotados.
Pero lo que me interesa destacar en este artículo es la existencia de la producción capitalista y del comercio que necesariamente la acompaña y distribuye esa producción.
Ese comercio era también capitalista y podía recorrer una gama de jerarquías que iba desde la gran tienda por departamentos ‒que aparecieron en los Estados Unidos a fines del siglo XIX‒ hasta el humilde vendedor de fritas.
El socialismo quiso abolir toda forma de explotación del hom-bre por el hombre y dispuso la desaparición de la producción y el comercio privados. Es decir, capitalistas.
Pero Karl Marx, que fue el gran enemigo del capitalismo, dijo también que el hombre no puede emprender, exitosamente, más que aquellos cambios que la sociedad puede admitir. La estatali-zación de los pequeños comercios ha sido, en verdad, la creación del capitalismo perfecto que da título a este artículo.
Un bodeguero, un carnicero, un tendero, un panadero, mane-jan los centros de trabajo que administran como si fuera de su propiedad. Disponen de los artículos, los recursos, los produc-tos que allí se comercializan casi que a total voluntad. Pueden surtir de allí todas las necesidades propias y de la familia. Pero, además, no tienen que mantener el local, pintarlo, higienizarlo sino al mínimo. La luz, el agua y el teléfono, claro que corren a cuenta de la empresa que es propietaria del establecimiento. En todo el mundo ese pequeño negocio es privado y no puede ser de otra forma: eliminar esa mínima forma de capitalismo ha sido, en verdad, crear el capitalismo perfecto, ese que tiene todas las ventajas y ninguna obligación. Lo subvenciona el pueblo.
Pregúntenles a esos administradores si quieren ser propietarios de su negocio: estoy seguro de que van a decir que no.
258
Las dos industrias20 de noviembre de 2014
Hace poco los lectores de los asuntos internacionales conocimos de la quiebra de la ciudad norteamericana de Detroit, donde los ingresos no bastaban para hacerles frente a los gastos de una ciudad que, de los casi dos millones de habitantes que tenía en 1960, ahora apenas anda cerca del millón.
De los años 50, yo, que era un niño entonces, recuerdo todavía el poderoso brazo de Al Kaline, que tiraba desde el right field y enfrió a más de un enemigo de los guerreros Tigres, el apodo del equipo de beisbol de la ciudad.
Si uno repasaba el mapa de Michigan, el estado donde se situaba la gran ciudad, uno encontraba algún topónimo que le resultaba particularmente familiar, como Pontiac, el pueblo indígena del que tomó su nombre aquel automóvil que era la joyita de la General Motors. Allí se había fundado la empresa en 1908, del mismo modo que allí habían surgido Ford y Chrysler. Pero marcas universal-mente conocidas como Oldsmobile y la propia Pontiac habían des-aparecido, y a la Chrysler se la había tragado la Daimler alemana.
Ya la primacía en la producción y en la venta, que había sido privilegio norteamericano, había pasado a marcas de Asia y Eu-ropa, como Mercedes, Volkswagen y Toyota. Antes Detroit vendía sus autos en todo el mundo, pero ya no tiene esa primacía ni en los propios Estados Unidos: la ciudad en quiebra que es Detroit perdió la delantera en las ganancias de esa industria que ella fundó y controló por muchos años.
Pero la República Popular China empezó a cobijar otras gran-des industrias que años atrás estuvieron en los Estados Unidos, porque nacieron allí. Los operarios chinos cobran mucho menos que los estadounidenses y trabajan con una calidad semejante.
259
Los Estados Unidos tienen la deuda externa mayor de todo el mundo: consumen mucho más de lo que producen y no se sabe qué ocurrirá el día que sus acreedores les exijan que honren sus deudas.
De veras, a la gran nación del norte le van quedando apenas dos grandes industrias que son su refugio en estos duros tiempos y que se han convertido en fuente de preocupación y muchas veces de horror para el resto del mundo.
Una es la de la comunicación, lo mismo en su más directa variante, que es el periodismo, como en la mucho más sofisticada y atractiva que es la información, que asume las peculiaridades del arte.
Yo nací a la vida cultural en los tiempos dorados de lo que se llamó el cine de autor. Durante muchos años, el bloqueo económico, comercial y financiero que los Estados Unidos han mantenido contra Cuba motivó que en los años 60 nos llegara muy poco del cine norteamericano que antes proliferaba entre nosotros. Cuando llegaba, era indirectamente.
Los años 60 cinematográficos en Cuba estuvieron marcados por grandes autores del mundo socialista (Mijail Kalatozov, Grigori Chujrai, Andrzej Wajda, Jerzy Kawalerowicz, Adrezej Munk, un Milos Forman y un Roman Polanski que todavía no habían emi-grado a Hollywood), pero, además y sobre todo, por el contacto con Ingmar Bergman, Luis Buñuel, Alain Renais, Claude Chabrol, Louis Malle, François Truffaut, Akira Kurosawa, Joseph Losey, Michelangelo Antonioni, Pietro Germi, Bernardo Bertolucci, Jean Luc Godard, Federico Fellini, Agnes Varda, Jacques Demy, Gillo Pontecorvo, Glauber Rocha, aunque no faltaron Orson Welles, Alfred Hitchcock, Billy Wilder y Francis Ford Coppola para en-tregarnos un riquísimo panorama del cine del mundo.
Uno queda abrumado al ver cómo ese cine de autor casi ha desaparecido para ser reemplazado por la seriada y comercial producción norteamericana que produce, en verdad, algunas obras de calidad, pero cuyo absoluto dominio es una difusión centrada en un entretenimiento banal, que empobrece pasmo-samente el nivel general del cine que se ve hoy en todas partes.
El cine es una de las dos grandes industrias cuyos productos los Estados Unidos expanden por el mundo. La otra, la terrible, es la industria de la guerra.
Los Estados Unidos conformaron ese territorio que va de costa a costa de la América del Norte, arrancándoselo a sus indios,
260
a los que confinaron a las llamadas reservas, o a otros países como México, al que despojaron de aproximadamente la mitad de su territorio.
En los tiempos de esa expansión, casi sin orden y sin ley, se aprobó en 1791 la Segunda Enmienda a la Constitución, que da a todos los ciudadanos el derecho a poseer y a portar armas, casi sin limitaciones. Esa enmienda sigue vigente 223 años después: en una simple ferretería, un norteamericano puede comprar un fusil automático sin el menor tipo de indagación sobre quien es la persona que adquiere tal arma.
Desde momentos tan tempranos en la constitución de la nación, comenzó un auge de la industria militar que no ha cesado desde entonces. A la inversa, se ha acrecentado de modo tal que en 1960, en el discurso en que se despedía de la presidencia de su país, el prestigioso y conservador general Dwight D. Eisenhower advertía sobre el grave peligro que era, para la democracia nor-teamericana, el auge y el poder que había alcanzado lo que ya se conocía como el complejo militar industrial.
El Complejo iría acumulando un enorme poder procedente de sus fabulosas ganancias: llegaría a colocar a hombres clave en instituciones como el Pentágono o el State Department y sería un lógico promotor de todo tipo de armamentismo.
Lo que pudo haber sido una protección al ciudadano en los tiempos de una expansión que generaba violencia, ha acabado por desproteger al estadounidense que para nada está a salvo de un psicópata o un irritado que se procure fácilmente un arma y salga a cazar a sus conciudadanos. Son muchas esas experiencias que han tronchado decenas de vidas en las escuelas de ese país.
Con el negocio y tráfico de armas se ha armado, por ejemplo, el poderoso mundo del narcotráfico mexicano, que tiene el poder de fuego de un ejército para enfrentar a las autoridades de su país.
Para vender las armas costosas, que son las más dañinas ‒los aviones bombarderos tripulados o sin tripular, los misiles, las minas‒, los fabricantes de armas tienen que procurar que se consuman, y esas solo se consumen en las guerras.
Desde el llamado fin de la guerra fría, los Estados Unidos han convocado a numerosas guerras: la guerra del Golfo que libró Bush padre; la guerra de Kosovo, que llevó adelante el demócrata Clinton; la falaz guerra de Irak, apoyada en la mentira de las
261
armas de destrucción masiva, convocada por Bush hijo, que dejó un país destruido, dividido e ingobernable; la inacabable guerra de Afganistán, inaugurada también por Bush, el pequeño, y continuada por el Nobel de la Paz, organizada para matar a un solo hombre que, al final, estaba en Pakistán; el oportunista bom-bardeo de Libia, llevado adelante para derrocar al gobierno de un país que hoy está anarquizado; la brutal guerra librada para derrocar al gobierno de Siria por unos mercenarios terroristas sostenidos por Occidente y sus aliados árabes, que no cumplieron su tarea y ahora van a ser combatidos por sus padres que, como de pasada, tratarán de acabar con el gobierno de Damasco.
En el mundo queda solo una agresiva alianza militar, la OTAN, que sueña el imposible sueño de gobernar el mundo.
Es muy difícil que los Estados Unidos puedan poner límites a una industria que casi sostiene una economía que se ha empo-brecido en otras áreas.
Los Estados Unidos, acaso por sobrevalorar su potencia, que implica menospreciar la de los otros, ha caído en trampas que su confianza en la sola fuerza no les ha permitido ver.
Las dos industrias son perfectas y complementarias: una mata y la otra incita a matar y después justifica las muertes.
Es, sin embargo, el despliegue de una voluntad errática, porque nadie domina el mundo. De una manera u otra los magnates norteamericanos lo comprobarán: ojalá no sea al costo de mucha más sangre.
262
La larga sombra del imperialismo11 de marzo de 2015
De veras que me alegré el 17 de diciembre de 2014 cuando se supo que, tras largas y secretas conversaciones, Estados Unidos y Cuba habían decidido restablecer relaciones diplomáticas.
La decisión era en verdad del gobierno norteamericano, porque fue el presidente Eisenhower quien rompió esos vínculos apenas tres meses antes de que la CIA depositara en nuestras costas la invasión que había organizado, entrenado y armado durante meses, y que los cubanos tuvimos la descortesía de desarticu-lar y vencer en menos de 72 horas. Después de Playa Girón, el presidente Kennedy recibió en el Orange Bowl, el stadium de Miami, a los vencidos invasores, que le entregaron la bandera de la Brigada 2506, y aparentemente lleno de entusiasmo, John Fitzgerald prometió devolverla en lo que llamó a free Havana.
En 1963 un Kennedy que había cambiado muchas de las ideas que tenía en 1961, fue asesinado en un complot que reunió a algunos de los vencidos brigadistas, a algunos despedidos agentes de la CIA, y seguramente al heredero Lyndon B. Johnson, que enseguida se encargó de meter aún más a su país en el callejón sin salida que fue la guerra de Vietnam.
El Orange Bowl corrió una suerte parecida a la del presidente: fue demolido en el año 2008. La bandera de la brigada 2506 debe languidecer en alguna gaveta de la Casa Blanca, si las polillas no se han ocupado de ella.
Barack Obama está tratando, 53 años después, de levantar el bloqueo económico, comercial y financiero que impuso Kennedy a Cuba y que mantuvieron ‒y reforzaron‒ todos los presidentes norteamericanos desde entonces, quizás con la honrosa excepción de James Carter.
263
El presidente Obama ha tenido la sinceridad de llamarlo una política fracasada, pero pretende conseguir sus objetivos con nuevos métodos. Renuncia a la táctica, pero no a la estrategia.
Aislado de América Latina como jamás lo había estado en toda su historia, el gobierno de los Estados Unidos quiere (re)abrir su embajada en La Habana antes de que se efectúe, en abril de este año, la Cumbre de las Américas. Será en Panamá y, por primera vez, allí estará el gobierno de Cuba, porque el consenso de los países de América ha impuesto esa presencia que los Estados Unidos venían rechazando desde los mismos orígenes del evento, en 1994.
Pero a unas escasas semanas del inicio de la cumbre panameña, los Estados Unidos insisten en reafirmar su autoproclamada con-dición de árbitro mundial del bien y el mal. El pasado 8 de marzo ‒¿o sería en la mañana del día 9?‒ el presidente Obama ha decla-rado que el gobierno de Venezuela constituye una amenaza para la seguridad de su país y ha sancionado a siete funcionarios vene-zolanos que no podrán entrar a los Estados Unidos y cuyos fondos en ese país estarían congelados por disposición de la Casa Blanca. El presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, ha rechazado airadamente la declaración de su colega norteamericano.
Después de Cuba, la Venezuela de Hugo Chávez se ha converti-do en la pesadilla del poder imperial norteamericano. Y un poco más, porque la patria de Bolívar es una potencia petrolera, y los petroleros son países que los Estados Unidos quieren tener de su lado, y bien subordinados a su política. Si alguien lo duda, que indague por Irak y por Libia.
Pero los pueblos están viendo lo que pasa en esos pobres países a los que los Estados Unidos corren, con misiles y con drones, a imponer sus valores. En Irak ahorcaron a Saddam Hussein; en Libia lincharon (ese es un verbo tan norteamericano como el apple pie y la Coca-Cola) a un Muamar el Gadafi prisionero. En ambos países campean ahora los terroristas del Estado Islámico: los mismos que la CIA apoyó para derrocar a esos gobiernos. Hay que ver cuál será la reacción de latinoamericanos y caribeños en la cita de Panamá, porque Obama quiere echar a un lado el expediente anticubano de los Estados Unidos, pero está alimen-tando el más reciente expediente antivenezolano.
264
Hace unos días, comentando el frecuente asesinato de jóvenes afroamericanos por la policía de su país, Obama admitía que sobre los Estados Unidos se proyectaba la larga sombra del racismo. Pero ¿será tan cándido qué pensará que los latinoa-mericanos, que lo hemos sufrido, no lo vemos proyectar sobre nosotros la larga sombra del imperialismo?
265
Sara3 de febrero de 2012
Fue una mañana de 1973 ‒ahora me doy cuenta de que han pasado casi 40 años‒, en el segundo piso del antiguo edificio Atlantic, que ya desde 1959 o muy poquito después era el edi-ficio del ICAIC.
Iba a menudo a la que se me ocurría llamar la cueva del Grupo de Experimentación Sonora. El GES estaba colmado de amigos: Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Leonardo Acosta, Norberto Carrillo, Eduardo Ramos, Sergio Vitier, Noel Nicola, Leo Brouwer, Amaury Pérez.
No es que no los viera en otros sitios. Al menos los trovadores eran parte integrante de las tertulias troveras y soneras que se armaban un sábado sí y el otro también en la que ahora es mi antigua casa de 19 esquina a 30, en El Vedado, donde mis herma-nos Luis, Alipio y René, el albino Luis Peña, Juan Bruno Zayas, Fernando Núñez y cuanto loco apareciera nos poníamos a trovar y a sonear casi hasta que aparecieran las claras del domingo.
Pero yo me iba a la cueva del GES porque allí, además de la charla que me ponía al día, yo ‒músico frustrado‒ oía todo lo que estaban oyendo los muchachos del GES que, generalmente, era lo que se debía oír. A esas visitas debo mis mejores (y a veces primeras) audiciones de Chico Buarque y de Milton Nascimento.
Allí conocí a aquella muchacha gordita, rubianca, de ojos azules y de una voz potente como un cuchillo que cantaba el son que hiciera falta y empezaba a estrenarse con las canciones de sus amigos trovadores. Recuerdo una serie televisiva que se llamó Los comandos del silencio, inspirada en la acción del Movimiento Tupamaro en Uruguay, y a Sara cantando una vibrante canción que para esa serie había compuesto Silvio Rodríguez.
266
En uno de los aniversarios de la victoria de Girón, los trova-dores se reunieron para cantarle a ese esencial momento de lo que entonces era nuestra historia reciente.
Silvio compuso su esencial Girón, preludio; Eduardo Ramos, Su nombre es pueblo, y Sara, Girón, la Victoria, que vuelve a cantarse todos los años, en abril.
Muy poco tiempo después, la oyó aún más Cuba entera, can-tando con el autor, la canción de Eduardo Ramos en homenaje a los Comités de Defensa de la Revolución.
Recuerdo a Sara en mi casa, en aquellas noches de los años 70 y los 80 en las que nos reuníamos a cantar la trova de todas las épocas, lo que era casi recorrer la cultura entera de Cuba.
Tuve la oportunidad de coincidir en Madrid con Sara y con algunos de los integrantes de lo que fuera su grupo Guaicán. Entonces anudé una gran amistad con uno de los integrantes de una más joven generación de trovadores, excelente autor e intérprete, Pepe Ordaz, que seguramente ha tenido a Sara González entre sus maestros.
Eran días hermosos aquellos de España, allá por los años 80. Los gobiernos europeos, más de izquierda o más de derecha, tenían un sentido de independencia y trabajaban por el bien-estar de sus pueblos y por el bienestar de sus naciones. Los de hoy, incluyendo los de los partidos que todavía se llaman social-demócratas, han caído bajo el dominio interno de los bancos y externo de los Estados Unidos, que casi es decir la misma cosa. Ahora se aprestan a concurrir a las guerras a las que el big boss los convoca y tienen las calles de sus ciudades llenas de ciuda-danos indignados, sin trabajo y sin médicos, que todavía no han descubierto cómo deshacerse de sus políticos.
En ese Madrid, en esa Galicia, en esa Andalucía, en esa Bar-celona, Sara González era noticia, y una hermosa noticia. Allí cantaban Joan Manuel Serrat, Caco Senante, Pi de la Serra y la gente trabajaba por un mundo mejor.
Sara era revolucionaria, y fidelista, porque es muy difícil ser una cosa abjurando de la otra.
Se nos fue la gorda este febrero, pero recordaremos siempre sus canciones y, los que tuvimos la suerte de disfrutar de su amistad, tendremos también presentes, junto a su música, su valor y su entereza.
267
Un cantautor excepcional21 de julio de 2012
Cuando yo andaba por los 20 años o un poquitico más, y me reunía con el joven Silvio Rodríguez para oír las que me pare-cían sus extraordinarias canciones, escuchaba también mucha canción norteamericana. Empecé a los 13 años con el fabuloso descubrimiento del primer Elvis Presley, pero poco a poco me fui metiendo en otras aguas, en aguas más profundas. Más viejas ‒como las extraordinarias canciones de los hermanos Gershwin‒, hasta el entonces actual movimiento de la canción protesta, que servía de arma ideológica en aquellos tiempos en que los negros norteamericanos luchaban por sus derechos ci-viles (los tiempos de los asesinatos de Martin Luther King y de Malcolm X) y los norteamericanos dignos batallaban contra la horrible guerra contra el pueblo de Vietnam, que concluiría con la primera y vergonzosa derrota militar de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.
Por esos tiempos escuché una canción que se llamaba This land is your land. La versión que oí, la interpretaba un cantante chicano llamado Trini López, muy popular por aquellos años en que se había puesto de moda La bamba. Me gustó tanto que hasta aprendí a cantarla con mi guitarra.
Por esos años, Ana Velfort, norteamericana a quien Lourdes Casal dedicaría después un hermoso poema, estudiaba en la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana, donde estu-diaba yo también. Comenté con ella mi “descubrimiento” de la canción, y Ana alivió un poco mi ignorancia diciéndome que This land is your land era una canción emblemática de la tradición norteamericana que incluso alguien propuso, alguna vez, para sustituir al himno de los Estados Unidos.
268
Pero ahora, ese excelente periodista que es David Brooks acaba de publicar en el diario mexicano La Jornada un iluminador artículo (lo recibí gracias a la eficiencia del amigo Emilio Comas) que nos cuenta mucho más sobre esa canción y sobre su autor, Woody Guthrie.
Por el artículo de Brooks supe ‒algo que no me contó hace décadas Ana Velfort‒ que la versión que se canta está conve-nientemente censurada por los ideólogos del capitalismo nor-teamericano. Hay unos versos en que el personaje que canta en la pieza cuenta que iba caminando y se detuvo al ver un aviso que decía Propiedad Privada, pero del otro lado no decía nada. Afirma enseguida la voz solista: this side was made for you and me. En español: ese lado fue hecho para ti y para mí.
Cuando la izquierda norteamericana tenía esperanzas en el cambio que prometió Barack Obama en su campaña electoral, Bruce Springsteen y el legendario Pete Seeger (el autor de If I had a hammer) acudieron a cantar This land is your land en la toma de posesión del nuevo presidente. Obama se plegó al poder y prefirió censurar (casi desaparecer) el programa con el que fue electo.
Woody Guthrie tuvo un hijo, Arlo, que fue un importante can-tautor en los años 60. Ahora se está conmemorando el centenario del nacimiento del cantautor, y su hija Nora ha organizado el enorme archivo de su obra, donde han aparecido canciones, pero también versos todavía sin música. Más de 70 músicos están colaborando para dar a conocer esas canciones o poner música a los versos que quedaron a mitad de camino.
Los indignados de Occupy Wall Street han acogido como su cantor al hombre que exaltaba a los obreros, a los desocupados, a los inmigrantes que iban a deportar. This land is your land es su himno, pero sin censura.
Es, a la larga, el homenaje a un cantautor excepcional.
269
La lamentable Europa de estos tiempos6 de febrero de 2012
Durante muchos años, los latinoamericanos que ansiábamos un destino digno para nuestros países, al menos uno que no avergonzara a nuestros próceres, a un Simón Bolívar, a un José Martí, vivíamos avergonzados de lo que era la Organización de Estados Americanos.
La OEA, fundada después de la Segunda Guerra Mundial y a continuación de las Naciones Unidas, no podía ser otra cosa que la suma de gobiernos que la integraban.
Juan José Arévalo hablaba del tiburón y las sardinas, para des-cribir las diferencias de poder y las relaciones entre los poderosos Estados Unidos y las repúblicas que, junto a ellos, conformaban la membresía del organismo regional.
De este lado del mundo, el gobierno estadounidense y la Agencia Central de Inteligencia habían expulsado con absoluta libertad a todos los presidentes latinoamericanos que habían sido capaces de molestar ‒así fuera en lo más mínimo‒ a los múltiples, diversos, omnipresentes intereses norteamericanos, repartidos por todas las esferas de la vida.
Liquidaron regímenes nacionalistas como los de Getulio Vargas en Brasil y Juan Domingo Perón en la Argentina; al democrá-ticamente electo Jacobo Árbenz lo derrocaron por haber hecho una reforma agraria que afectaba a la Mamita Yunai,49 la dueña de todas las tierras de Guatemala; a Salvador Allende, el premio nobel de la paz50 le organizó un golpe de Estado regenteado por el fascista Pinochet; a República Dominicana la invadieron ‒con
49 United Fruit Company.50 Henry Kissinger.
270
el pronto concurso de la OEA‒ cuando los constitucionalistas quisieron reponer en la presidencia al libremente electo y derro-cado Juan Bosch. En fin, la lista es demasiado larga.
Pero la OEA ha cambiado, porque ha cambiado la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, que ya no son los alabarderos que Estados Unidos iba colocando en el poder en nuestras repúblicas.
América Latina ha creado incluso la CELAC, una unión de las repúblicas latinoamericanas, sin Estados Unidos ni Canadá.
La que en estos tiempos recuerda a la vieja OEA es la Unión Europea, integrada por gobiernos de derecha o con algunos regí-menes socialdemócratas que se diferencian de los conservadores en… nada.
Para calibrar cuál es la Europa que existe hoy, no hay más que leer la página editorial del ilustre diario español El País.
En un reciente editorial, el diario español ve una agresión a la causa de la “dignidad” (le llama “veto infame”) al veto que en el Consejo de Seguridad de la ONU han dado Rusia y China a la re-solución que quería convertir a Siria en el próximo país invadido por la OTAN. Para El País, era una resolución “moderada”. Lo era también la que no vetaron los dos países y significó arrasar a Libia con inacabables bombardeos y linchar a Muamar el Ga-dafi. En eso la convirtieron los países de la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza.
Ahora, el diario madrileño ha descubierto que “no es operativo” el Consejo de Seguridad de la ONU. No lo vio cuando Estados Unidos vetó por años el ingreso de la República Popular China en la ONU, o cuando veta, en solitario, cualquier sanción contra Israel. Menos mal que allí, también con derecho a veto, están Rusia y China, para que los Estados Unidos no puedan hacer lo que quieran con cualquier gobierno que no les satisfaga. Cuando logra hacerlo, detrás van los enanitos europeos, acompañando a su Snow White, que más bien parece la reina bruja. En fin, que ya Estados Unidos tiene una OEA de repuesto.
271
Los problemas de la democracia20 de aGosto de 2012
El nombre del régimen seguramente se remonta a la Atenas del siglo VI a. de C., cuando el aristocrático gobierno de los eupátridas fue reemplazado por el de los ciudadanos de Atenas. Clístenes, de origen aristocrático, se enfrenta al tirano Pisístrato, a quien apoyaban los nobles, y eso le hace buscar apoyo en los ciudadanos comunes, en lo que se llamaba el demos. Aparece entonces el gobierno del pueblo, del demos: la democracia.
Tanto Clístenes como su gran sucesor, Pericles, quien gobernó casi todo el siglo siguiente, que se conoce en su honor como el siglo de Pericles, buscaron la mayor participación posible de los ciudadanos. Una y otra vez Pericles fue reelegido como estratega, que era el ateniense que guiaba los destinos de la ciudad-estado.
La democracia ateniense fue una democracia esclavista que, además, discriminó a las mujeres. Atenas aumentó su poder a partir de la opresión a otras ciudades.
Los Estados Unidos reclaman ser los fundadores de la prime-ra democracia moderna, pero, en verdad, su democracia se ha parecido mucho a la antigua democracia esclavista e imperial.
La Declaración de Independencia de las trece colonias pro-clamó que all men are created equal, pero debió especificar all White men are created equal, porque esa democracia mantuvo la esclavitud de los negros por casi un siglo y hubo que librar, para abolirla, una asoladora guerra que devastó la nación.
Como los antiguos atenienses que tuvieron entre ellos a grandes escritores como Esquilo, Sófocles, Herodoto, Eurípides, Aristófa-nes, los norteamericanos vieron florecer el genio de Mark Twain, Walt Whitman, Theodore Dreiser, Scott Fitzgerald, Eugene O’Neill, John Dos Passos, William Faulkner, Ernest Hemingway.
272
Como los atenienses, los Estados Unidos se enriquecieron explotando a sus vecinos más débiles que, como en Grecia, se convirtieron en sus súbditos.
América Latina fue el gran campo de saqueo de los Estados Unidos. Los recursos naturales de nuestros países se convirtieron en propiedades estadounidenses y cuando aparecieron gobiernos que quisieron recuperar lo que le pertenecía a su tierra, fueron simplemente derrocados.
Los gobernantes norteamericanos promovieron en América Latina todas las dictaduras militares que saquearon y ensan-grentaron a nuestros pueblos: fueron férreas defensoras de los intereses norteamericanos, y arrasaron cualquier vestigio de democracia, que los Estados Unidos reclamaban para sí, pero que eliminaron en una multitud de países.
En América Latina fueron promovidos y/o sostenidos por los Estados Unidos gobernantes como Rafael Leónidas Trujillo, Anastasio Somoza y su descendencia, Juan Vicente Gómez, Jorge Ubico, Castelo Branco, Marcos Pérez Jiménez, Fulgencio Batista, François Duvalier, Augusto Pinochet, Rafael Videla, Alfredo Stroessner, Carlos Castillo Armas, Efraín Ríos Montt, que de pronto recuerde.
El demócrata Franklin Delano Roosevelt tuvo la sinceridad de hacer claro que a los Estados Unidos ‒al menos con respecto a América Latina‒ no los movía la moral, sino sus intereses ma-teriales. Cuando le preguntaron por qué apoyaba a Anastasio Somoza, que era un hijo de puta, fue meridianamente claro: Yes, he’s a son of a bitch ‒dijo‒, but he’s ours.
Lo que fue pasando en una sociedad como la norteamericana, donde el valor central es la riqueza, es que ella secuestró poco a poco la democracia.
Ya los candidatos electos no responden a quienes los eligen, sino a los grandes bancos, las grandes corporaciones que financian las multimillonarias campañas electorales que les permiten ser electos. Cada vez las elecciones son más costosas en los Estados Unidos.
La existencia de la URSS y el campo socialista conformado tras la II Guerra Mundial hizo a los grandes países capitalistas de Occidente generar una estrategia que quiso demostrar que el socialismo no era necesario, que en el capitalismo vivían mejor no solo los burgueses, sino los mismos trabajadores.
273
A partir de las teorías del economista inglés John Maynard Keynes y de la inteligente política de Roosevelt, se generó lo que luego ha sido llamado el estado de bienestar, que estableció altos impuestos a los ricos y garantizó a los que menos tenían, empleo y subsidio por desempleo, pensiones por vejez e incapacidad y atención médica en todos los órdenes.
La primera vitrina del bienestar fue Berlín occidental, en frontera directa con la RDA. Pero el estado de bienestar se fue extendiendo en toda Europa.
Desde los años 80 la línea dura del capitalismo, que repre-sentaban entonces los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, optaron por ‒y promovieron‒ una línea económica antikeynesiana, generada por el economista norteamericano Milton Friedman, lo que se ha llamado después neoliberalismo, que cree en la suficiencia del mercado como entidad reguladora de la vida económica, por lo que la intervención del Estado en la economía ha de minimizarse. Los impuestos han de cobrarse al ciudadano común y desgravarse las grandes fortunas.
Una vez desaparecida la Unión Soviética y el socialismo en Europa oriental, a lo cual acompañó un debilitamiento enorme de la izquierda radical y una movida a la derecha de las socialde-mocracias, la doctrina neoliberal ha promovido una sistemática liquidación del llamado estado de bienestar, que se considera el fruto de una intromisión del Estado en la dinámica del mercado. Como ya no hay socialismo que enfrentar, se vuelve a los tiempos del capitalismo puro y duro, prerooseveltiano y prekeynesiano, en el que los ricos no pagan grandes impuestos y se grava mucho más el consumo popular. Se reducen los puestos de trabajo, lo que crea un ejército juvenil de desempleados. La normativa de eliminar el déficit fiscal ‒abultado porque las grandes fortunas no pagan impuestos‒ conduce a la liquidación de múltiples progra-mas sociales y la reducción de beneficios como son la educación y la salud gratuitas.
La realidad ha ido demostrando los evidentes agujeros de los postulados neoliberales. Se ha hablado de la gran crisis del año 2007. La imprudente conducta de los bancos hizo quebrar a muchos de ellos. El mercado no fue capaz de autorregularse y fue el intruso Estado quien debió acudir a rescatar los bancos con miles de millones de dólares de los contribuyentes. La de-
274
presión del empleo deprimió a su vez el consumo: la economía no salía de la crisis.
En el último año los Indignados se han lanzado hacia el centro del poder: han ido a ocupar Wall Street, a acosar el aparato del capital que está detrás de los políticos que se eligen, pero que no responden a sus electores, sino al gran capital. Inundan las calles de Nueva York, de Atenas, de Madrid, de Londres, protestando contra el programa económico de sus gobernantes.
Porque la democracia está padeciendo como una malformación, una especie de tara de la que no está siendo posible prescindir: los políticos que aspiran a ser electos tienen un programa que cumplir antes de que se sepa la votación en las urnas. Es el compromiso con el sistema, con los que los financian, pero como sus votantes quieren lo opuesto a lo que quieren los hombres del dinero, solo queda la posibilidad de mentir.
Mariano Rajoy acaba de ser electo con un programa que sabía que no iba a cumplir; en realidad, iba a hacer lo opuesto a lo que prometió en la campaña electoral, pero necesitaba esos votos, que implicaban el imprescindible sostén democrático para su go-bierno. Unos años antes, el presidente de la gran potencia había dado la clase magistral. Barack Obama prometió un cambio que no podía hacer, al menos sin serias consecuencias. No lo hizo.
Quizás porque fue la apertura de la estafa electoral, la primera de este ciclo, fue más sutil que su discípulo: Rajoy ha hecho lo contrario de lo que prometió, Obama únicamente ha dejado de hacer lo que prometió.
En un Perú donde los electores, después de los impopulares gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, votaron por un cambio hacia la izquierda, Ollanta Humala ha desconocido pú-blicamente el programa por el que lo eligieron presidente.
Hay otro grave problema que tiempos atrás no parecía existir en los países serios sino en las que se motejaban, con desdén, como repúblicas bananeras: el fraude electoral.
Cuando yo era niño o adolescente, el día de noviembre en que tenían lugar las elecciones en los Estados Unidos, uno podía, sobre las nueve de la noche de ese mismo día, sintonizar con toda confianza The Voice of America y enterarse de cuál de los candidatos había sido electo. Eso, hasta las elecciones del año 2000, en las que contendían Al Gore y George W. Bush.
275
Pasó un mes y no había resultados de las elecciones. El vicepre-sidente había obtenido más votos que su rival, que, decían, había obtenido más compromisarios que Gore. El estado de Florida había decidido las elecciones a favor del aspirante republicano, pero había acusaciones de urnas robadas en West Palm Beach, de votantes demócratas negros que fueron impedidos de votar en varias ciudades del estado. Se impugnaron los resultados electorales en Florida, favorables por una minimez a George W. Bush en un estado en el que, además, el gobernador era su hermano Jeb. Semanas después fue la Corte Suprema, por la mayoría de un voto de uno de los jueces republicanos, la que sancionó la elección de George W. Bush.
El entonces presidente en funciones de México, Miguel de la Madrid, ha confesado que en las elecciones de 1988, en las que se declaró presidente electo a Carlos Salinas de Gortari, el verdade-ro ganador había sido el candidato de la izquierda, Cuauthémoc Cárdenas. En el año 2006, el también candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, impugnó los resultados que, a contrapelo de todos los sondeos, proclamaron presidente al candidato del derechista PAN, Felipe Calderón.
Cuando las dictaduras militares acababan de asolar América Latina y habían asesinado y desaparecido decenas de miles de jóvenes izquierdistas en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Guatemala, en El Salvador, el buen gobierno de James Carter inauguró una era de respeto a los derechos humanos y de repudio a los golpes de Estado militares. Parecía que, como ya no había izquierda, podía renacer la democracia.
Pero he aquí que el ave fénix de la izquierda renació de sus cenizas y empezó a triunfar en las elecciones pluripartidistas que antes siempre ganaban los partidos burgueses. Sucesivamente, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, Para-guay elegían gobiernos con diversos matices en su inclinación a la izquierda, pero todos desmarcados de la tradicional subordi-nación latinoamericana a los Estados Unidos.
Se daban casos interesantísimos: el hondureño Manuel Zela-ya, electo presidente bajo los emblemas del Partido Liberal, de pronto desarrollaba una política de corte popular e ingresaba en la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), integrada por Cuba, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y
276
varias islas del Caribe anglófono. Era el colmo: los jefes del ejér-cito hondureño fueron a buscar una madrugada al presidente Zelaya a su casa, lo sacaron de ella en pijama y lo depositaron en otro país centroamericano, tras una breve escala en la base norteamericana de Palmerola. Fernando Lugo, un exobispo electo presidente en Paraguay, fue depuesto por un congreso integra-do por militantes de los partidos tradicionales, los mismos que sostuvieron la tiranía de Stroessner.
Tanto el golpe militar hondureño como el legislativo paraguayo han tenido la aquiescencia de los Estados Unidos. Pero no han sido los únicos casos: previamente, se intentó el fallido golpe de Estado contra Chávez, el intento secesionista en Bolivia y el golpe policial contra Correa.
Rafael Correa, en un gesto insólito unas décadas atrás, ha concedido asilo político en la embajada ecuatoriana en Londres al australiano Julian Assange, a quien la Gran Bretaña iba a extraditar a Suecia para ventilar una acusación de acoso sexual presentada por una ciudadana sueca que acababa de acostarse con él.51 La mujer ‒más coincidencias‒ había visitado Cuba años atrás, acompañando a Aron Modig, el dirigente de la Juventud Demócrata Cristiana Sueca que acaba de protagonizar junto con Ángel Carromero (uno de los cachorros de Aznar y Esperanza Aguirre, en la más ultraderechista vertiente del Partido Popu-lar español) el accidente de tránsito que costara la vida a los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepera. Modig vino a entregarle a Payá una donación de 4 mil euros destinados al Movimiento Cristiano de Liberación, que él dirigía, y a asesorarlo en la constitución del movimiento juvenil de esa organización.
51 La mujer que hizo la acusación contra Assange es Anna Ardin, una exiliada cubana vinculada a la contrarrevolución y presumiblemente a la CIA, nacio-nalizada en Suecia.
277
Los problemas de la democracia (segunda parte)24 de aGosto de 2012
El propio Rafael Correa ha precisado con claridad que en Amé-rica Latina estamos viviendo no una época de cambios, sino un cambio de época.
Todos estos representantes de los nuevos gobiernos de la región reconocen que el antecedente de ese cambio es la Revolución Cubana de 1959, encabezada por el comandante Fidel Castro.
El momento de la violencia revolucionaria contra el impe-rialismo y las oligarquías no fructificó. El continente lloró sus muertos, los muertos del pueblo. Es un rosario de nombres: Fabricio Ojeda, Luis Augusto Turcios Lima, Javier Heraud, Carlos Fonseca Amador, Camilo Torres, Jorge Ricardo Masetti, Francisco Caamaño, Roque Dalton, y cuyo epítome es la figura de Ernesto Che Guevara.
Esos muertos, los héroes de aquellas luchas que parecían acabadas, han emergido en este nuevo momento de la historia americana. Es curioso y es hermoso como se mueve la historia. Tengo un amigo que dice, ironizando, que hoy por hoy todos estos nuevos gobernantes de izquierda se quitan el sombrero ante Cuba, pero que ninguno se pone el sombrero de Cuba. Y es cierto. Ninguno ha seguido el modelo socioeconómico del gobierno cubano.
El de la Revolución Cubana fue el primer gobierno latinoame-ricano que logró iniciar una transformación de la vida de su país a despecho de la voluntad del poderoso vecino del norte.
Cuba empezó llevando a cabo una radical reforma agraria que estaba estipulada en la Constitución de 1940, en la que un artícu-lo establece que se proscribe el latifundio, pero ningún gobierno se había atrevido a implementar la ley que complementara el
278
precepto constitucional, porque el principal latifundista en Cuba eran los Estados Unidos. El gobierno del general Eisenhower, el mismo bajo cuya égida la CIA, dirigida por Allen Dulles, organizó el derrocamiento del gobierno reformista de Jacobo Árbenz en Guatemala, hizo repetir minuciosamente aquel esquema contra Cuba. La acusación de comunista que, en medio de la guerra fría se esgrimió contra el presidente guatemalteco, fue esgrimida otra vez, ahora contra una revolución popular que acababa de derrocar una dictadura militar y en cuyo país subsistía plena-mente el capitalismo.
No es este el sitio para volver a contar la sabida historia de la invasión de Bahía de Cochinos, derrotada en menos de 72 horas por los combatientes revolucionarios cubanos.
Al año siguiente de la invasión, Cuba fue expulsada de la OEA por desarrollar una alianza con una potencia extracontinental, empezó a funcionar el llamado plan Mangosta, la nueva alterna-tiva violenta contra la Isla. Se decretó oficialmente el embargo económico contra Cuba. Desde 1960 la burguesía cubana había cerrado filas junto a los Estados Unidos contra el gobierno de su país y lo abandonó, acaso confiando en que un gobierno en-frentado por los norteamericanos no podría sobrevivir en Cuba, como nunca había sobrevivido en América Latina. A excepción de México, todos los países de América Latina rompieron sus vínculos diplomáticos y comerciales con Cuba.
Cuba no tuvo entonces entidades como son hoy el ALBA o la CELAC en las que encontrar amparo político, económico y mi-litar. Solo la Unión Soviética decidió venderle el petróleo para que el país no se paralizara, y las armas con las que defenderse. Era la Unión Soviética que había sido regida por Stalin, que había dejado su huella en el modelo socialista que se conocía, pero era la única tabla a la que la Revolución Cubana consiguió aferrarse para salvarse.
Los gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana no son en ningún caso regímenes que hayan puesto fin al régimen de democracia representativa con que ascendieran al poder.
Venezuela había nacionalizado su petróleo bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero PDVSA, la entidad estatal que asumió su control y administración, devino casi un coto privado. El gobier-no de Chávez tuvo que renacionalizar PDVSA, para convertirla
279
en el poderoso instrumento para el desarrollo de Venezuela. La oligarquía venezolana se resintió ante un gobierno que se apoyaba en los de abajo y creaba en ellos su gran masa sostenedora.
Liquidado el sambenito de comunista, el nuevo mote lanzado contra el presidente fue el de populista. El populismo chavista consistió en usar los recursos de la nación para favorecer a los sectores venezolanos más humildes. Cuba le prestó una ayuda enorme en la conformación de un sistema de salud que favoreciera y amparara a esos sectores, y en la eliminación del analfabetismo.
Quizá aleccionada por la experiencia de su homóloga cubana, la burguesía venezolana ha preferido permanecer en su país y el impulso económico del Estado coexiste con el régimen capita-lista venezolano, acaso moderado por las leyes implementadas. Chávez ha ganado todas las elecciones que se han efectuado desde su arribo a la presidencia, en 1999.
En Venezuela, como en otros países de esta nueva izquierda, el descrédito de los partidos tradicionales ha hecho que los perió-dicos burgueses y los grandes canales de televisión privados casi se convirtieran en los nuevos partidos de oposición: hacían una agresiva campaña contra los nuevos regímenes que, sin embar-go, no lograba convencer a la mayoría que apoyaba al gobierno.
Me parece importantísimo que, sustituyendo la idea leninista de dictadura del proletariado,52 estos gobiernos de izquierda hayan preservado la existencia de la democracia representativa, pero hayan acentuado el desarrollo de lo que cabría llamar una democracia participativa, en la que otros mecanismos comple-mentan la voluntad expresada en las urnas. No es rasgo sin importancia de esta participación que, cuando fuerzas de la re-acción antidemocrática hayan actuado para aplastar la voluntad popular, los propios ciudadanos que habían dado el voto a sus gobernantes salieran a las calles para motivar su regreso al go-bierno, como en el caso de Chávez, o la liberación del presidente, como en el secuestro policial de Rafael Correa.
El pueblo no solo expresa su voluntad, sino que la defiende en las calles, si es necesario.
52 Hay que recordar que Lenin muere en 1924, en plena guerra civil. En su testamento había pedido sustituir a Stalin como primer secretario del partido. No vivió para tomar otras determinaciones sobre el gobierno soviético.
280
Venezuela ha introducido un elemento novedoso y esencial: el referendo revocatorio, que a la mitad del mandato del dirigente electo puede traerlo nuevamente a las urnas, si se considera que no debe seguir ocupando el cargo para el que se le eligió.
No hay financiamientos millonarios a las campañas electorales, que comprometen de antemano a los políticos. Las elecciones son observadas como nunca lo han sido, por ejemplo, las de México o de los propios Estados Unidos.
A mí me parece que esa vigilante preservación de la democracia es un rasgo importantísimo del que algunos líderes han llamado socialismo del siglo XXI, que es un socialismo que coexiste con un capitalismo que, en estos casos, ya no avanza libremente por un camino depredador, sino que tiene el control del estado popular.
De alguna manera, parece empezar a conseguirse la definición que el notable pensador de la izquierda brasileña, Buenaventura de Sousa Santos, da de la sociedad socialista:
Una sociedad socialista no es aquella en la que todos los mecanismos e instituciones que existen son socialistas, sino en la que todos son dirigidos a contribuir a los intereses socialistas de la sociedad.53
Acaso estos países de nuestra América estén llamados a conformar la posibilidad ‒no me gusta llamarle modelo, porque da la idea de esquema, de receta‒ de una renovada y más completa democracia.
Cuba fue el inicio de este cambio de época, de esta segunda independencia que está conmoviendo al continente. Cuba fue la que educó a muchos países de nuestra América y a sus líderes, cuando la realidad que hoy está ante nosotros parecía imposible de conseguir. Creo que está llegando el momento en que tenga-mos que aprender de ellos. Me parece que es ese el camino que se abre ante Cuba.
53 En algún trabajo anterior, cuando escribí sobre de la necesidad de la pequeña y mediana empresa en Cuba, he citado esta especificación del filósofo portugués, pero me pareció necesario mantenerla en esta crónica.
281
En la muerte de Hugo Chávez8 de marzo de 2013
En Cuba, como una suerte de conjuro verbal contra la muerte de alguien que queremos, suele llamársele desaparición física, como si las palabras pudieran deshacer la realidad que se ha plantado brutalmente ante nosotros.
El líder de la Revolución Bolivariana ya no está, y por mucho que intentemos volver la cara, mirar hacia otro lado, nos falta una de esas fuerzas que, como dijo el poeta recreando la voz del Liber-tador, despierta cada doscientos años, cuando despierta el pueblo.
La verdad es que son esos hombres los que también despiertan al pueblo.
Cuando estuve por primera vez en Venezuela, en la primavera de 1992, para asistir en Mérida a la conmemoración del cente-nario de César Vallejo, acababa de producirse la insurrección armada que, contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, prota-gonizaron jóvenes militares bajo el liderazgo de un desconocido oficial llamado Hugo Chávez. Tres años antes había ocurrido el caracazo: los pobres que habitan los llamados cerritos que rodean y casi sitian la capital venezolana, bajaron a expresar su desesperación y su ira en la ciudad de los ricos. En el país que era uno de los mayores productores y exportadores petroleros del mundo, se había incrementado el precio nacional de la gasolina y ello, en lo que suele conocerse como efecto dominó, le había encarecido al pueblo todas las esferas de la vida.
Los pobres bajaron, como instintivamente, a destruir la polis del dinero, a saquear sus mercados, y las fuerzas del gobierno mataron a mansalva a miles de caraqueños pobres.
En Mérida, una abogada de izquierda me pidió que fuera a la cárcel de la ciudad a leer unos poemas para varios chavistas
282
que allí guardaban prisión. Allí fui, aunque nunca supe ‒no los sé‒ los nombres de los presos que me escucharon.
Más de un año después salían de sus prisiones los jóvenes mi-litares insurrectos y, desde La Habana, alguien invitaba a Hugo Chávez a visitarla. Vino a Cuba, que hacía 30 años practicaba una insurrección continental y cuya prisión había sido el rigu-roso aislamiento al que quisieron y pudieron condenarla. En la cárcel, acaso desde antes y claro que después, Hugo Chávez quiso charlar, compartir, consultar con el hombre que había desafiado ‒y vencido‒ los mismos poderes que él enfrentó en Caracas, que él también se lanzó a enfrentar con las armas.
Chávez comprendió que, si en un momento la lucha de los pobres pasó de las huelgas obreras a las batallas de los guerri-lleros, ahora estaba llegando la batalla en los comicios: el pueblo se disponía a asaltar las mismas urnas electorales con que los partidos burgueses lo habían oprimido siempre.
Los dos grandes partidos del orden capitalista venezolano ‒adecos y copeyanos‒ avizoraron que una fuerza distinta había entrado en la pelea en las elecciones presidenciales de 1998. Tan claro lo vieron, que decidieron unirse contra el insólito candidato que estaba llegando para arrasar el viejo orden que ellos se habían construido y del que vivían. Perdieron esas elecciones sin dejar lugar a la menor duda.
Desde entonces, desde ese ya lejano 1999, la entrada en el siglo XXI estuvo marcada por un inesperado resurgir de América Latina.
Chávez no ha sido solo el resurgir bolivariano de Venezue-la, sino que, apegado al Libertador, Hugo Chávez ha sido el impulsor de la siempre soñada y nunca conseguida unidad de nuestra América. Proyectos como el ALBA, UNASUR, CELAC y la ampliación del MERCOSUR, devinieron realidades por el extraordinario liderazgo de Hugo Chávez.
Las llamadas democracias occidentales, en las que el voto de los ciudadanos ha sido secuestrado por la riqueza, lo satanizaron a su gusto: lo llamaron golpista, dictador, autoritario, populista. No sabían bien qué hacer con él: mucho menos ‒porque el dinero sí lo respetan‒ siendo el presidente de una potencia petrolera.
Chávez nunca hizo nada para complacerlos: tenía como re-ferente la Revolución Cubana; cuando quería, cantaba en sus discursos; decía que la tribuna por la que acababa de pasar el
283
reverenciado George W. Bush olía a azufre; le puso muy barato el petróleo a los pueblos más pobres del continente y, encima de eso, ganaba todas las más de una decena de elecciones presiden-ciales en las que aspiró.
No dejó de ser nunca el llanero de la Sabaneta de Barinas en la que nació. ¿Cómo iban a quererlo Cameron, Rajoy y Sarkozy? Ni falta que le hacía a Hugo Chávez. Lo querían, lo quieren, lo querrán los pueblos de América.
Al lector / 7Aquella ofensiva / 9La literatura invisible / 21 Más sobre el Premio Nacional de Literatura / 26
Guillermo Rodríguez Rivera dijo respondiendo un comentario / 34
El cambio de la historia / 35En torno a la mutilación de la memoria / 38Una nota sobre la amistad / 44¿Una Ley de Ajuste Africano? / 46¡Qué fallo! / 48
Guillermo Rodríguez Rivera dijo... / 52Sobre un libelo abierto / 54Esa luz, de ese instante... / 56Veinte años después / 60
Mensaje de Guillermo Rodríguez Rivera a Soldado / 66De Guillermo Rodríguez Rivera / 68
La campaña que viene / 69¿A quiénes les venden las tiendas cubanas? / 74¿Debe sobrevivir el comercio estatal minorista? / 76
Guillermo Rodríguez Rivera dijo... / 79Guillermo Rodríguez Rivera dijo... / 81En respuesta, Gustavo Modarelli dijo... / 82Guillermo Rodríguez Rivera dijo... / 83
¿Ha llegado la hora del tercer partido? / 85¿Por qué no aumenta la producción? / 91
Índice
Un libro equivocado / 93Salvar nuestro beisbol / 109Sobre el sistema electoral cubano / 112El último Obama / 115La reaparición de la izquierda / 117Sobre la prensa en Cuba / 121
Una réplica que no debería hacer falta / 128Dos opositores a la política de Obama hacia Cuba / 130Chávez / 134
Ricardo Seir dijo... / 137Guillermo Rodríguez Rivera dijo... / 138Guillermo Rodríguez Rivera dijo... / 139
Brasil: las visibles costuras del oportunismo / 140Guillermo Rodríguez Rivera dijo... / 142
La segunda vuelta brasileña / 143El Premio Cervantes para Roberto Fernández Retamar / 145Kerry y la Doctrina de Monroe / 147La perla de Martí / 149Cultura y farándula: parientes pero no iguales / 152Más sobre cultura y farándula / 154 Más sobre cultura y farándula / 156Los desmanes del Nobel / 158Ambrosio Fornet y el homenaje de la Feria del libro / 162El reordenamiento del comercio cubano / 167La carta al acusado o juez y parte / 170El Club de Madrid quiere jugar / 173El curriculum de un asesino / 175
Guillermo Rodríguez Rivera dijo... / 178Irak: las consecuencias del oportunismo político / 179La Niña de Guatemala / 183La pelota y el corazón cubano / 186
La salsa con “baches” de Willie Colón / 192Protección al consumidor: una entidad imprescindible / 194Protección al consumidor (segunda parte) / 198Protección al consumidor (tercera parte) / 203Ni Ubieta ni Isbel / 206
Algo más sobre la crítica revolucionaria y sus enemigos / 210Una respuesta a otra / 215
Pero… ¿cómo son capaces de impugnar el veto? / 219Padura, la literatura, el compromiso / 221
Dos comentarios a propósito de “Padura, la literatura, el com-promiso” / 227Respuesta de Guillermo Rodríguez Rivera / 234
El dibujo de un espía / 240Los recuerdos de un asesino / 254El capitalismo perfecto / 256Las dos industrias / 258La larga sombra del imperialismo / 262Sara / 265Un cantautor excepcional / 267La lamentable Europa de estos tiempos / 269Los problemas de la democracia / 271Los problemas de la democracia (segunda parte) / 277En la muerte de Hugo Chávez / 281