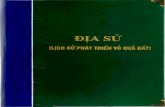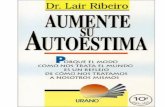Introducción. Una Universidad y su Biblia Introduction. A University and its Bible
La Universidad y su Autonomía
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of La Universidad y su Autonomía
2
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SONORA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
LA UNIVERSIDAD Y SU AUTONOMÍA
T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
Licenciado en Derecho
PRESENTA:
MILTON EMILIO CASTELLANOS GOUT
3
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN.
Capitulo I.
“La universidad a través de su historia”.
Capitulo II.
“´La universidad mexicana y su desenvolvimiento”.
Capitulo III.
“Universidad, dependencia y desarrollo”.
Capitulo IV.
“La autonomía universitaria”.
Capitulo V.
“Universidad, Estado y Derecho”.
Capitulo VI.
“La autonomía universitaria como garantía constitucional”.
Conclusiones.
4
“¿A quien puede convenir que la universidad no cumpla sus fines, que se frene el
avance científico y tecnológico; que se supriman las libertades universitarias?”. “No
podemos engañarnos: aquellos intereses que se proponen mantener su hegemonía sobre
los países que aún no alcanzan su pleno desenvolvimiento. Y a las fuerzas internas que,
olvidando el servicio de la patria, coinciden con las de fuera. Sólo a ellas les interesa ver
reducida nuestra universidad, a la condición que afecta, por desgracia, a otras en
numerosos países latino americanos. Estas fuerzas quisieran verla debilitada, sin
autoridad moral ni capacidad para cumplir con sus auténticas funciones que se resumen
en una esencial: contribuir al desarrollo democrático independiente del país, en
beneficio de la colectividad entera y no de grupos, facciones o partidos”.
ING. JAVIER BARROS SIERRA
EX - RECTOR DE LA U.N.A.M.
Q.E.P.D.
5
No obstante que ha sido mucho lo que se ha escrito sobre los temas relacionados
con la Universidad, su meditación sigue siendo hoy una de las grandes preocupaciones
mundiales. En México no escapamos a esa meditación y grande es nuestra inquietud por
realizar las reflexiones pertinentes.
La estructura social contemporánea incluye de manera precisa a la estructura
universitaria; de ahí que la crisis con que se presentan los modelos universitarios, tanto
de los Países altamente desarrollados como los de aquellos que se encuentran en vías de
desarrollo, reflejen las contradicciones de las formas de su interacción social. Esto viene
a dar una mayor significación al tema, toda vez que la razón de los movimientos
estudiantiles se identifica en todos los Países por un reto constante al Estado,
manifestando claramente en la concepción de nuevas formas y sistemas de convivencia,
dentro de nuevas estructuras, que se exigen y plantean en las diversas proposiciones de
cambios al establishment.
El punto de partida de los movimientos universitarios, se encuentra en la
insatisfacción de los propios estudiantes frente a la realidad universitaria en que viven;
por cuanto que la universidad actualmente funciona con grandes deficiencias; como al
respecto expresara al Maestro Darcy Riveiro en su libro: “Universidad Necesaria”:
“Este es un fenómeno (la deficiencia de la Universidad actual) que nada tiene de nuevo.
Quizá siempre haya sucedido así y la Universidad de hoy no es, ni mucho menos, peor
que la de ayer. Lo que sucede es que el estudiante de ayer –enormemente respetuoso
con la generación de sus mayores, con la que se encontraba además identificado- podía
considerar la situación como soportable, y en último extremo como inevitable, por
cuanto el defectuoso funcionamiento de la Universidad no impedía al cumplimiento de
sus fines: La consagración oficial de una élite social. Quienes entraban a la Universidad
no iban buscando solamente ciencia, sino de manera fundamental un título oficial.
Conseguido este objetivo primero, las imperfecciones docentes sólo les empujaban a la
diversión o al abstencionismo. Sin embargo, en la actualidad existen estudiantes más
maduros al ingresar a la Universidad, que desvinculados claramente con la generación
de sus mayores, advierten y perciben críticamente la insuficiencia del sistema educativo,
mas en cuanto que no buscan tan sólo un título, sino un nivel de conocimientos, bien sea
por una autoexigencia, o bien porque saben que la sociedad, a la hora de darle trabajo no
se va a contentar con la exhibición de un título, sino que va a pedirle que demuestre día
a día sus conocimientos profesionales”.
En estos momentos de crisis y transformación de la Universidad, se nos presenta
la necesidad de realizar un análisis retrospectivo de la vida universitaria, a través de su
historia, y reflexionar sobre su nacimiento y sus épocas de esplendor, a fin de encontrar
y reconquistar el espíritu de su apogeo y señalar el abandono de sus principios en la raíz
de su decadencia; nos puede ser de gran utilidad en el planteamiento de la
reorganización y planeación de la reforma educativa a nivel superior.
6
La Universidad medieval fué la más grande realización de nuestra civilización, y
su grandeza se substancía precisamente en el hecho de haber estado enraizada
estrechamente en la sociedad que le dio vida. Nació como nacieron las clases sociales,
de la misma manera que apareció la burguesía; vivió los problemas de su época y
colaboró en sus soluciones; planteaba activamente la reorganización social como en su
propia reorganización. Fue hasta el siglo XIII cuando empezó su decadencia al perder su
lugar de vanguardia en el avance de una sociedad que empezaba a transformarse
substancialmente; la Universidad fue ajena a esa transformación y con ello se convirtió
en una institución conservadora y tradicionalista, que no tardó mucho tiempo en
merecer su clausura.
Actualmente la crisis es sumamente grave, pues el estancamiento de la
Universidad, que conserva los modelos tradicionales, la ha hecho perder por completo
su eficacia, a grado tal, que no puede sostener ni siquiera la información de una era
dinámica y ágil en la conquista de las metas científicas.
En nuestro siglo se ha sucedido un avance desmedido de la ciencia y la
tecnología, que han llevado al hombre a trascender sus dominios sobre la naturaleza de
manera altamente significativa, por cuanto que ha alcanzado conocimientos que ofrecen
una nueva orientación a las reglas de la convivencia humana. Frente a ese avance
desmedido de la ciencia y la tecnología logrando espectacularmente en las últimas
décadas; la sociedad, en la dinámica de todas sus dimensiones políticas, sociales,
económicas y culturales e ideológicas, se ha visto estancada por la conservación de sus
sistemas tradicionales, que se resisten a los cambios que van planteando los nuevos
conceptos de la vida humana, derivados del nuevo concepto de la humanidad que se ha
remodelado por los sucesivos descubrimientos científicos, que promueven al hombre en
la búsqueda de su triunfo por dominar el medio ambiente natural.
El aprovechamiento que el hombre ha obtenido de la ciencia y la tecnología, es
fácilmente atribuído, en un alto porcentaje, a su incesante belicismo. Las grandes
divisiones humanas, logradas en la competencia del poder y la dominación mundial, han
tergiversado el contenido de la ciencia y la cultura, haciéndola aparecer esencialmente,
como medios de adoctrinamiento masivo de sus juventudes, a fin de mantener su
hegemonía imperial. El estudiante de hoy ya ha advertido los objetivos de su
adoctrinamiento; el efecto de su madurez y la conciencia de desear un mundo distinto al
que le ofrecen, lo han llevado a estallar violentamente contra las formas obsoletas de
imposición académica, por virtud de las cuales se le ha forzado a aceptar realidades
distintas a su ideal concepción de la vida, elaborando sanamente en la discusión misma
de toda su existencia. Al respecto ha escrito, Guido Viale en un célebre documento
titulado “Contra la Universidad”, en los siguientes términos: “…mientras que para los
estudiantes que provienen de las clases socialmente privilegiadas e insertadas en la
administración social del poder capitalista, la Universidad funciona como mecanismo de
selección de la clase dirigente; para la mayoría de los estudiantes a pesar de su
condición social y económicamente privilegiada con respecto a la clase obrera, la
7
Universidad funciona como instrumento de maniobra ideológica y política que tiende a
infundirles un espíritu de subordinación con respecto al poder (cualquiera que éste sea)
y a anular, en la estructura síquica y mental de cada uno de ellos, la dimensión colectiva
de las necesidades personales y la capacidad de tener relaciones con el prójimo que no
sean puramente de carácter competitivo.”
Han aparecido al respecto, en Europa y en los Países más avanzados,
movimientos universitarios de significativa importancia; como son los que propician el
planteamiento de la Universidad crítica en Alemania, la contra universidad en los
Estados Unidos de Norteamérica, así como la Universidad de Reserva en el Japón. El
estudiante en numerosas asambleas, de que hemos tenido noticias, discute
fundamentalmente la función de la Universidad y la ciencia en la sociedad. Por poner un
ejemplo en lo que respecta a los objetivos y organización de estos nuevos modelos
universitarios, nos permitimos presentar algunos puntos sobre los cuales se pronunció la
primera asamblea general estudiantil en la Universidad Liberal Alemana.
a).- “Nosotros no combatimos sólo por el derecho a poder estudiar durante más
tiempo y expresar con más vigor nuestras opiniones. Estos son sólo algunos de nuestros
objetivos. Nos interesa mucho más que las decisiones que conciernen a los estudiantes
sean adoptadas democráticamente con la colaboración de los propios estudiantes.”
b).-“Esto que está ocurriendo aquí en Berlín, como en el resto de la sociedad, es
un conflicto cuyo problema central no es lograr un curso de estudios más amplio o un
período de vacaciones más extenso, sino el abatimiento del poder Oligárquico y la
realización de una libertad democrática en todas las esferas”.
c).-“Nuestra lucha es contra aquellos que, de cualquier manera, pisotean el
espíritu de la Constitución, aún cuando pretenden respetarlo a la letra”.
d).- “Es justo ver la libertad como un problema que se extiende más allá de los
límites de la propia Universidad. Por esta razón la asamblea estudiantil se da cuenta de
la necesidad de colaborar con todas las organizaciones democráticas para alcanzar sus
reivindicaciones”.
Los movimientos de carácter universitario de la gran mayoría de los Países
Europeos, así como los de Estados Unidos y el0 Japón, se fundamentan con ligeras
variantes, en la misma actividad política que reclama la Universidad Crítica. Todos
hacen explosión dentro de su sociedad, con la pretensión de trascender e irradiar a la
vida colectiva, con nuevas directrices de cambios progresistas que de inmediato chocan
y antagonizan con los grandes intereses con que juegan las generaciones tradicionalistas
y conservadoras, que se resisten violentamente a dejar de seguir viendo al mundo a
través del mismo lente que usaran griegos y romanos en sus épocas de indiscutibles
glorias.
8
El planteamiento del movimiento universitario de hoy lleva ineludiblemente el
planteamiento de toda la realidad socio-política del País en que se manifieste; de tal
manera que puede advertirse como en su esencia misma, las universidades plantean la
necesidad de actuar políticamente dentro de los marcos estructurales del Estado;
olvidando la antigua posición enclaustrada, servilista y ajena a su momento histórico
que le caracterizaba. La Universidad debe tener la posibilidad de ocupar un lugar de
autoconciencia político, para intervenir activamente en la restauración, defensa y
desarrollo de la verdadera democracia; debe volver los ojos a la realidad social, y con
los elementos de la ciencia y la cultura, propiciar la actualización de los sistemas de
interacción colectiva. Para ello ha de transformarse y expresarse con nuevas formas de
organización y de acción política, a fin de que pueda construirse un nuevo modelo
acorde con su época y con la realidad socio-política en que se desenvuelve, que propicie
el principio del análisis de toda la estructura de la sociedad contemporánea.
Los conflictos estudiantiles en su esencia son iguales, no obstante se manifiestan
de diversa manera, cuando en cada uno, es decir, en cada Nación, obedecen a causas y
circunstancias diferentes; se identifican todos ellos por desprender un reproche a las
formas y sistemas de vida y una proposición de cambio social. Apoyando esta
aclaración, válgame citar el siguiente comentario aparecido en Francia en 1968, en una
colección de textos revolucionarios estudiantiles, recogidos en diez Países de tres
Continentes: “Las informaciones y documentos que aquí se reúnen tienden a poner de
relieve las singularidades de los hechos estudiantiles en cada uno de los Países
estudiados. Será inútil intentar deducir caracteres universales de estas confrontaciones
de experiencias particulares; la solidaridad estudiantil, cuando llega a manifestarse no
nace de una ideología común, sino más bien de un rechazo común a lo que han llegado a
ser las ideologías en manos de los realistas, para quienes cualquier voluntad de cambio
es considerada como una utopía”.
Este comentario vale para aclarar como sin embargo, tanto en nuestro País como
en el resto de los que se encuentran en vías de desarrollo, las deficiencias económicas,
imponen a los universitarios exigencias políticas que les motivan en sus movimientos y
que puede caracterizarles de manera general, cuanto que todos plantean en primer
término, la necesidad de superar la miseria material en que viven; encontrando para ello
dos caminos advertibles, según sea el corte ideológico de sus estructuras educativas:
Uno, la evolución hacia un capitalismo económicamente eficaz; y otro, la
transformación socialista tradicional.
Valgan los comentarios anteriores porque para ello se lucha en la Universidad
por lograr la instalación de una ideología, que de acuerdo a cada camino que se escoja,
trascienda a las bases estructurales de la sociedad, de manera que pueda presentarse la
exigencia del cambio que puede iniciar un desarrollo consciente. Pero hemos de
advertir, como con ello no quedaría resuelto ni en mínima parte el problema de la
proyección que debe tener la Universidad en la búsqueda de una nueva concepción de la
convivencia humana; pues el conflicto que aparentemente resuelven los universitarios
9
de los Países en vías de desarrollo, quedaría al poco tiempo planteado de la misma
manera que en los demás Países económicamente avanzados, en donde la comunidad
ideológica se apoya en un doble repudio que caracteriza los movimientos estudiantiles;
repudio al sistema capitalista por las contradicciones de la opulencia material en que se
mueven; y repudio de la alternativa comunista Neo-Stalinista que le ofrecen los Partidos
Oficialmente Revolucionarios.
La Universidad está llamada pues, a cumplir una misión altamente complicada,
como es la de encontrar nuevas fórmulas que planteen la acción de sus objetivos y
finalidades sobre el todo social en que se desenvuelve y del que se nutre; toda vez que la
sociedad en el conjunto de las dimensiones que componen su estructura, admite la
determinación de la fuerza que reviste a la Superestructura o dimensiones culturales e
ideológicas, de irradiar a los demás elementos de la interacción, como principal
generadora del cambio; aceptando con ello la proyección de las instituciones de
educación superior, que se identifican con esa misma dimensión cultural o ideológica,
sobre todas las demás dimensiones de la estructura social.
El motor del progreso colectivo es la cultura, es decir, la institución humana del
saber superior, traducida o reflejada en las universidades, que deben ser concebidas
dentro del conjunto social, del que no pueden ser desprendidas por formar parte
integrante de su esencia. De ahí que la creación de la cultura no sea tarea de ninguna
institución aislada, sino de todo el conjunto social en que tales instituciones viven y
actúan. Esto es, que las universidades a la vez que son efectos de la misma interacción
social, son causa de su perfeccionamiento.
Podemos desprender de todo lo anterior, que la Universidad tiene una misión de
cultura y que para realizarla necesita de la colaboración del ambiente social; y que el
esfuerzo constante de conseguir tal colaboración, constituye la acción política propia de
la Universidad.
En esta acción política se finca el punto más delicado de toda la actividad
universitaria, por cuanto que la incomprensión de su importancia puede desvirtuar su
esencia misma; porque a la vez que la Universidad debe volcarse al ambiente social en
su conjunto, debe rechazar toda influencia política partidaria, que tan frecuentemente
trata de dominarla orientando su acción en todo el funcionamiento de la enseñanza, e
imponiéndole sus exigencias en la elección de maestros y autoridades; así como
limitando o reglamentando la libertad de su pensamiento y expresión.
A todas las políticas partidarias, la Universidad debe oponer su propia política,
la política de la cultura, cuya preocupación única es la defensa de los intereses
culturales universales y la estimulación del progreso científico en beneficio de un
verdadero desarrollo colectivo.
La política de la cultura que debe anteponer toda institución de saber superior,
animada para trascender a la vida en torno, como generadora del desarrollo y la
10
superación de su comunidad social, se traduce precisamente en la plena Autonomía, que
le permita rechazar la más mínima indicación de cualquier partido político o grupo
ajeno a su esencia, y mas aún recomendaciones de los partidos que se alternen en el
poder, o de cualquier facción opositora a éstos, que ven a la Universidad no como un fin
en sí, sino más bien como un medio para satisfacer las exigencias de sus propios fines
de poder político.
La necesidad del estatuto jurídico que comprende la autonomía universitaria,
tutelando los derechos legítimos de los centros de cultura superior, acorde con el interés
público de la institución, es una exigencia que interesa hondamente a las Universidades.
Su reivindicación por lo tanto, forma parte esencial de la política cultural que incumbe a
la Universidad en defensa de su misma posibilidad de cumplir con su misión. Toda la
Política de la cultura, en efecto, se substancía en esa reivindicación y defensa de las
exigencias que condicionan la realización de los más altos fines culturales, traducidos
en el concepto de la plena autonomía universitaria.
Es urgente que se forme una conciencia pública clara de la misión propia de la
Universidad de sus necesidades imprescindibles. Hay que difundir la noción de que la
creación progresiva de la cultura, que incumbe a la Universidad, representa un interés
público fundamental para el bien de cada Nación y de toda la humanidad. Es esta una
parte esencial de la política de la cultura para la cual debe luchar con todas sus energías
de la Universidad, junto a la batalla esencial que se libre por su autonomía; concebida
para el caso, en las libertades académicas, docentes, administrativas, financieras y
legislativas, sin las cuales la Universidad está condenada a faltar a su misión.
La traducción de la autonomía en estas libertades exige afirmar claramente la
idea de que no se trata de implantar la llamada enseñanza libre, que sostienen los
partidarios de la creación de escuelas y universidades privadas, con derechos y
atribuciones iguales a las escuelas y universidades públicas de la Nación.
La autonomía es incompatible con el conformismo; necesita el choque de
opiniones opuestas de donde pueda surgir la chispa de nuevas instituciones y nuevos
descubrimientos. Pero lo esencial de la controversia propiciado por la tolerancia que se
le concede a estas instituciones debe llevar a la Universidad a concebir los demás
componentes de su “autonomía”, en cuanto que libre de intereses o tendencias
obligatoriamente establecidas, pueda perfilarse a fijar las políticas del cambio. Es decir,
que la defensa de las libertades de la Universidad como institución pública, representa
un elemento fundamental de la política de la cultura que se debe desarrollar en todo
tiempo; como también es deber de la Universidad formar una conciencia pública que
tienda a defender esas libertades de toda insidia y todo ataque, como medida de
protección a la constante superación de una sociedad cambiante, que mantiene su
dinámica dentro de los perfiles claros de un desarrollo cultural, propiciado por
profesionales previamente preparados para actuar con esa dinámica, siempre con nuevos
conocimientos o nuevas tendencias, señaladas por la misma Universidad que les imbuye
11
una cultura intelectual superior, producida con entera libertad, libre de directrices
prefijadas.
Decíamos, anteriormente, que no tratábamos de implantar la llamada enseñanza
libre, y por ello debemos aclarar, que al hablar de universidades y de política de la
cultura, nos referimos de manera concreta a las instituciones de educación superior de
carácter público y no a cualquier institución de educación superior que pueda incluir a
las organizaciones privadas que pretenden dirigir la educación de los pueblos, y que no
han logrado sino su estancamiento y automatización, deteniendo a la sociedad por
medio de las más denigrantes formas de represión y opresión a la conciencia humana,
por cuanto que toda institución privada está excluida de ser autónoma, en el sentido de
que la autonomía significa libertad de pensamiento, crítica de opinión y expresión para
maestros y alumnos; excluye toda filosofía oficial y todo dogma o credo; exige el
diálogo, la controversia y el choque de opiniones, la crítica y la discusión entre
orientaciones diferentes, a fin de que pueda resurgir la luz de la verdad; lo cual no puede
darse en instituciones que son creadas y mantenidas, ya sea por agrupaciones
profesionales y partidarias, que tienen una doctrina oficial obligatoria y buscan
esencialmente la propagación de su credo o dogma; o ya sea por grupo de intereses
particulares que convierten a las instituciones de educación superior en empresas
financieras antes que culturales. En los primeros casos, la ortodoxia sea religiosa
(católica, protestante, etc.), no admite la existencia y la expresión de un pensamiento
discrepante so pena de exclusión o de peligros más graves. En el caso de las
instituciones educativas formadas por intereses privados, puede creerse que la libertad
académica no corre peligro y suele citarse en general, a las universidades privadas
norteamericanas, y en nuestro País al Centro de Enseñanza Técnica y Superior, Instituto
de Estudios Superiores de Monterrey, Universidades de La Salle, Anáhuac, de las
Américas, etc.
Es claramente advertible que la libertad académica y la verdadera finalidad de la
ciencia y la cultura no son factores esenciales de esas instituciones educativas; ya sea
como dijera Robert Huchtins… “Porque dependen de los grupos que las financian y no
pueden ir en contra de la orientación de sus intereses políticos, económicos y religiosos;
por la sanción posible de perder la fuente de sus recursos, o ya sea, porque directamente
tengan que obedecer el criterio industrial de los grupos financieros, representados en sus
consejos de administración”. Por cualquiera de los motivos expuestos, las instituciones
de educación con esas características, nunca podrán responder a las exigencias
superiores de la ciencia y la cultura, ni a su creación progresiva; porque no tienen como
fin y norma la realización de un servicio público, que pueda traducirse en fórmulas de
actividad hacia el progreso y mejoramiento colectivo; ni mucho menos pueden
responder al principio de la autonomía, esencial para una sociedad dinámica; y sólo por
ironía o deformación pueden llamarse libres.
La autonomía es una exigencia fundamental para la sociedad democrática la
cual necesita hombres independientes y responsables moral e intelectualmente; así como
12
requiere también de centros de pensamiento y de crítica independiente, si su intención
esencial es de progreso… “Tales centros pueden ser sólo de institución pública,
inspirados en su actuación únicamente por la preocupación del bien social y por el
anhelo de progreso cultural, y animados por la exigencia de libertad de pensamiento, de
opinión y discusión, de crítica y controversia”.
La proliferación de las instituciones de educación superior de carácter privado, y
la concepción de su eficacia como auxiliares del desarrollo de ciertas élites o sectores,
identificados en una común intención de mejoramiento económico individual, mediante
el perfeccionamiento de la técnica necesaria al desenvolvimiento de los intereses
particulares, que dirigen la orientación de estos centros; ha traído como consecuencia la
deformación del concepto universal de la ciencia y la cultura, distorsionando también el
sentido de trascendencia que deben tener las instituciones del saber superior, que se han
convertido en agentes de nuestra dependencia económica antes que en agentes de
nuestro progreso. Al respecto comenta Sergio Bagú, historiador y sociólogo de la
Universidad Nacional de Buenos Aires… “Hay también una política cultural de perfiles
integrales que forma un capítulo muy importante de este grave proceso (el de la
dependencia). Tiene varios perfiles: La penetración de nuevas pautas en la enseñanza, a
menudo por la vía de los institutos privados; las subvenciones a la enseñanza
universitaria y a la investigación superior, que en algunos Países de América Latina
alcanzan sumas muy elevadas; la sistemática salida de técnicos y teóricos hacia los
Estados Unidos y algunos Países de Europa, como consecuencia de la
desnacionalización de la enseñanza y de la propagación de pautas culturales coloniales.
Esta política educacional, ideada en los Estados Unidos y aceptada con entusiasmo por
algunas oligarquías de tecnócratas latinoamericanas ha creado dentro de los Estados
Unidos en Norteamérica un doble mercado de mano de obra altamente calificada: El
superior, que se provee con los egresados Estadounidenses de Universidades de ese
País, y el inferior, provisto con los egresados Latinoamericanos de Universidades
Latinoamericanas y Estadounidenses. De esta manera, se mantiene el privilegio
económico, social y científico de una élite profesional nativa; se le protege contra el
peligro de la competencia profesional y científica, y se crea un sector inferior de
egresados Latinoamericanos, destinados a los cargos subalternos y peor remunerados, a
quienes se despedirá en primera instancia apenas sobrevenga una crisis. Es el mismo
mecanismo que funciona en otros sectores de la producción en los Estados Unidos y
Alemania Occidental, aunque complicado por los elementos tecnológicos y teóricos que
actúan”.
Estos comentarios, si bien serán más ampliamente expuestos en capítulos
posteriores, son de gran importancia y valen para incluirlos en esta introducción,
máxime que se conoce la motivación de la inversión extranjera que se cuida de no abrir
los cauces del progreso tecnológico sino en las condiciones y en la medida que puedan
servir a sus propios intereses; además que es claramente advertible, cómo una iniciativa
privada dependiente y sometida al imperialismo no puede ser fuente de una política
independiente y anti-imperialista, y por tanto, ninguna de sus creaciones, y entre ellas
13
los centros de enseñanza superior, responderán a las exigencias que reclama al momento
histórico de las naciones que se encuentren en vías de desarrollo. Tal penetración de
capital extranjero en los renglones que hemos venido señalando inquietan hondamente a
gran número de mexicanos; por poner un ejemplo citemos algunos comentarios del
General Lázaro Cárdenas, que escribiera en un histórico mensaje al pueblo y que iban a
ser leídos el 20 de noviembre de 1970… “A pesar de las advertencias nacionalistas de
una opinión pública alerta, sigue presente la indiscriminada penetración de capitales
norteamericanos en la industria, en comercio, las actividades relacionadas con el
turismo y otros renglones de la economía y los servicios, penetración que se realiza con
el respaldo de una banca también subordinada a instituciones internacionales, que, a su
vez, representan a los principales inversionistas norteamericanos que aquí operan,
concretamente de esta manera el círculo vicioso que descapitaliza al País…” … “más
grave aún que la penetración de capital norteamericano si cabe, es la inevitable
consecuencia de que para consolidar una posición extiende su influencia, como la mala
hierba, hasta los centros de instituciones de cultura superior, pugnando por orientar en
su perjuicio la enseñanza y la investigación; a así mismo, se introducen en las empresas
que manejan los medios de información y comunicación, infiltrando ideas y normas de
conducta tendientes a desnaturalizar la mentalidad, la idiosincrasia, los gustos y las
costumbres nacionales y a convertir a los mexicanos en sus fáciles presas de la filosofía
y las ambiciones del imperialismo norteamericano”…. “México, sin duda, tiene grandes
reservas morales, para defender sus recursos humanos y naturales, y es tiempo ya de
emplearlas para cuidar en verdad que el País se desenvuelva con su propia fuerza”.
La consagración de élites profesionales; la pobreza y limitación de las
universidades públicas para trascender a la vida social; y la falta de atención a la
necesidad creciente de instrucción en el saber superior, nos llevan a afirmar la crisis de
las instituciones públicas de educación superior, que no responden a su cometido porque
sus libertades han sido coartadas y su campo de radicación limitado. La crisis es
claramente percibida en todos los Países en vías de desarrollo principalmente, y la
disfuncionalidad de las instituciones del saber superior se manifiesta en todos los
órdenes y en todos los Países, por cuanto que la Universidad está ajena a los
requerimientos de su época. Así se explica que, por poner un ejemplo, en enero de 1968
los estudiantes de la Facultad de Letras, Leyes y Magisterio de Turín, pudieran hacer
público un documento de estremecedora sinceridad, titulado “Didáctica y Represión”;
en el que, entre otras cosas, se expresa lo siguiente: “La mayoría de los catedráticos se
burla de la Universidad y considera a las cátedras como un cargo seguro, con su
correspondiente retribución, que no les impide atender sus asuntos privados: unos son
alcaldes, otros diputados, otros industriales, otros grandes abogados y otros en fin no
hacen absolutamente nada. Para los profesionales el título profesional implica
simplemente que pueden cobrar unos honorarios más elevados. Por lo que se refiere a la
investigación, en nuestra Universidad investigar quiere decir publicar artículos o
libros”… “en definitiva, si la Universidad es una estructura feudal en poder de los
catedráticos, la investigación es su blasón”…. “Por lo que se refiere a la didáctica, en la
14
lección magistral, el catedrático recita de memoria sus libros y, en el seminario, bajo su
dirección sólo se llega a descubrir lo que ya sabía y querían que fuese descubierto. En
cuanto al estudiante, tiene un simple papel receptivo y pasivo. El estudiante tiene que
perder el día y aceptar un conjunto de vacíos ritos académicos, como son las lecciones,
seminarios y laboratorios, pretendiendo hacérsele creer que éste es el único medio de
apropiarse de la ciencia y la cultura”… “Si para el catedrático de la Universidad es un
feudo, para el estudiante es un aparato represivo donde diariamente se ejercita una
forma de violencia que resulta tanto mas inicua cuanto que opera enmascarada bajo el
pretexto de la exigencia del aprendizaje de una formación profesional”.
Textos similares pueden encontrarse en todos y cada uno de los Países Europeos;
por poner otro ejemplo, válganos presentar parte de un escrito situacionista Francés, en
el que se afirma: “El estudiante Francés, en su calidad de ideológico, llega demasiado
tarde a todo. Todos los valores e ilusiones que constituyen el orgullo de su mundo
cerrado están ya condenados e incluso ridiculizados por la historia. Aprovechándose un
poco de las migajas del prestigio de la Universidad, el estudiante está contento todavía
de serlo. Demasiado tarde. La enseñanza mecánica y especializada que recibe, está tan
degradada (en relación con el antiguo nivel cultural general de la burguesía) como su
propio nivel intelectual en el momento que llega a la enseñanza superior, debido a la
simple circunstancia de que el sistema económico reclama una fabricación masiva de
estudiantes incultos e incapaces de pensar. El estudiante ignora que la Universidad se ha
convertido en una organización de la ignorancia, que la llamada alta cultura se disuelve
conforme se van produciendo en serie los profesores y, en fin, que todos ellos son unos
cretinos; y no sólo lo ignoran, sino que continúa escuchando respetuosamente a sus
maestros, con el propósito consciente de perder todo espíritu crítico, a fin de comulgar
mejor con la ilusión mística de haber llegado a ser un estudiante, es decir, una persona
que se ocupa en serio de aprender una ciencia seria”.
En otro sentido, podemos advertir cómo el conflicto estudiantil en los Países en
vías de desarrollo, se centran contra la exclusividad de unos cuantos para gozar de la
instrucción del saber superior comprendiendo el joven de hoy, que la cultura y el saber
en general no debe corresponder a élites marcadas, sino que constituye un complemento
inherente a la humanidad misma. De la misma manera, el estudiante se rebela ante
cualquier directriz que previamente se fije a la transmisión del conocimiento,
contradiciendo la libertad de investigar y saber lo que le extraña y a la vez le inquieta;
exigiendo ante esto, como base de su rebeldía, la autonomía que debe tener la expresión
de la verdad. En ello ha convenido el conflicto que le hace enfrentarse con quienes
enquistados en un pedestal autoritario no reconocen la necesidad del cambio, y menos
aún aceptan la posibilidad de la libre expresión de los razonamientos de la conveniencia
general de una nueva situación, y sí por el contrario tienden a controlar la proyección
general de la educación, de acuerdo a sus individuales intereses, que se riñen totalmente
con las verdaderas necesidades de la sociedad. Intereses que inclusive se ven perfilados
en la cultura de los pueblos, sobre los que proyectan la imagen de sus propias políticas
15
culturales y de desarrollo, sin tomar en cuenta las diferencias sociales que les
caracteriza.
No deja de resultarnos interesante advertir como, de lo que hemos expuesto se
puede afirmar que en su esencia, el conflicto actual que se manifiesta en la juventud
universitaria, no constituye el encuentro de generaciones (jóvenes contra adultos), como
pretenden explicar los teóricos de la psicología social; sino que significa el choque de
dos tendencias propiciadas por dos mundos distintos en que se desenvuelve la sociedad
contemporánea: uno, el de aquellos que posesionados de una situación que ni siquiera
comprenden aún y que pretenden mantener a toda costa, a base de presiones y controles
sobre cualquier manifestación disidente; la otra, que concibe un mundo nuevo más
claro, sano y estimulante a la personalidad humana, y que no basa la conquista de
lugares en hechos fortuitos, que condena la injusta desproporción social que rige la vida
de los hombres.
La universidad enteramente abierta a la sociedad presenta la alternativa del
cambio; el universitario, maduro ya, debe promover esa alternativa que requiere el
momento histórico, independientemente de eslabonamientos con el pasado que no le
corresponde; debe analizar masivamente la estructura, de manera que pueda desembocar
en la reestructuración que conciba un nuevo concepto de la convivencia entre los
hombres; sin dejar de estimar que el hombre, es cambiante a través de la historia, y que
además, la ciencia día con día otorga nuevas posibilidades de vida. Debemos acentuar
con claridad el cambio de la Universidad como principio del cambio de la sociedad, que
también debe darse, precisamente, con los fundamentos de la ciencia y la cultura que
constituyen al hombre mismo en el sentido totalitario de persona que comprende a la
humanidad en su conjunto.
Si la Universidad y la sociedad se encuentran substancialmente comunicadas, de
tal manera que la evolución de aquella depende de circunstancias trascendentes a ella
misma, o sea, de la evolución de la sociedad; al mediar entre ambos cuerpos una
interrelación total, resulta necesario repensar los objetivos, funciones y todo lo inherente
a la existencia de ambos campos, si queremos llegar a plantear con eficacia el análisis
de nuestra situación presente, con el fin de poder desembocar en la concepción del
modelo universitario que creemos adecuado en nuestro momento, del que habremos de
valernos para proponer las reformas legales necesarias a su funcionamiento, en el texto
medular de nuestra tesis.
16
C A P I T U L O I.
LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE SU HISTORIA.
En la trayectoria seguida, la Universidad se nos presenta cambiante en su estructura y en
su cometido, ya que ha ido vinculada con diversos factores sociales de su tiempo, de
conformidad con las necesidades que ha pretendido satisfacer. Únicamente el nombre y
la tradición la identifican en el tiempo; ya que por esa variedad de cambios hubo
ocasiones que cambiaron hasta de naturaleza, conservando sólo elementos aparentes que
nos permiten individualizarla a través de su evolución. Se ha pretendido explicar que la
Universidad surgió con la civilización occidental, y, especialmente, con la aparición de
la burguesía en la Edad Media; pero un estudio más profundo y que no se detenga en
cuestiones meramente externas o en forma de organización, nos llevaría a encontrar
antecedentes mucho más remotos y en organizaciones similares a los medioevales en el
Oriente, especialmente en China, India y Egipto, donde… “vinculada a una mezquita la
Universidad mahometana del El Azhar conservó por siglos la estructura, la finalidad, el
carácter de una Universidad medioeval de exclusiva enseñanza religiosa, con graduados
que son docentes, con libertad de estudios consagrados al Corán y maestros que enseñan
a miles de alumnos junto a las columnas del templo”.
Sin embargo, reconocemos que nos resultaría imposible plasmar en nuestro estudio una
investigación general sobre el tema, que incluya tanto el desenvolvimiento de la cultura
oriental como la occidental, por la razón de no tener a nuestro alcance elementos de
juicio suficiente para comprender la exacta manifestación del desenvolvimiento de la
vida en el Oriente ni la concepción de su cultura. Por ello, hemos decidido acentuar
nuestro interés por el momento, en la iniciación y evolución de las Universidades
Occidentales, principalmente las de Francia, Italia, Inglaterra, España, Alemania, que
constituyen el origen de las demás universidades de nuestro hemisferio; sin que por ello
perdamos de vista que los núcleos de función universitaria en las regiones asiáticas son
mucho más anteriores en su nacimiento a los Occidentales.
Entre los siglos X y XI, los Normandos, últimos emigrantes teutones, fijaron
definitivamente su residencia en Francia, Inglaterra, e Italia; propiciando con ello el
inicio de un largo período de paz y tranquilidad, que permitió el impulso de un
desarrollo cultural de significativa importancia. Los caballeros de las Cruzadas fueron
los primeros en difundir, al volver a sus lugares de origen, la fama de las escuelas que
habían visto en el Oriente, despertando la duda y el escepticismo sobre sus propias
manifestaciones de cultura y de ciencia; este hecho vino a lograr el clima favorable para
el desarrollo de la educación superior.
La Universitas nace con las exigencias de su época, de la misma manera que las nuevas
formas de organización que iba adoptando la sociedad, señalando el carácter que los
gremios antiguos y medioevales tenían en común con las instituciones culturales de
enseñanzas; carácter que era consecuencia natural de la división del trabajo, la cual iba
exigiendo una especialización de capacidades y habilidades, y por lo tanto una
17
educación formativa, por la que se determinaba una situación recíproca de maestros y
alumnos, y cada arte implicaba en sí una escuela y se identificaba con ella.
El período medioeval fue un período en donde aparecieron todo tipo de asociaciones,
que tenían por objeto la defensa de sus intereses mutuos. Precisamente, la Universidad
no fue en un principio, sino una corporación de personas dedicadas a un trabajo común,
con objeto de regular su profesión, y protegerse contra violencias procedentes de los
grandes sectores sociales dominantes en esa época.
Durante el nacimiento de las primeras Universidades, se advierten dos movimientos
importantes que habrán de trascender durante muchos años, en la vida posterior de la
Universidad; uno, la penetración de la Iglesia en la orientación de las enseñanzas; y
otro, la necesidad planteada de que la Universidad tuviera un papel decidido en la
solución de los conflictos que se desenvuelven en la sociedad.
Originalmente (dice Rodolfo Mondolfo) la comunión del nombre Universitas no se
aplica a los objetos de trabajo, sino a las personas, y por lo tanto en su aplicación
cultural no quiso imitar la totalidad de las ciencias y los estudios sino a los miembros
del gremio maestros y discípulos, quienes eran considerados en su conjunto, o bien
distinguirse en dos gremios: Universitas Magistrorum y Universitas Scholarium, en una
relación mutua necesaria.
En ocasiones, la Universidad nació como reunión de discípulos (Universitas
Scholarium) que buscaban y elegían a sus maestros, como la Universidad de Bolonia, en
donde los estudiantes tenían la decisión absoluta de todas las cuestiones que competían
al gobierno de la institución. Otras veces, en cambio, nacieron como reunión de
maestros (Universitas Magistrorum) a disposición de los discípulos, como la
Universidad de París.
Esta distinción no carece de importancia, por el contrario, requiere de gran atención;
pues en ella se implica la atribución del gobierno a la corporación de estudiantes que
elegían a su rector y a sus maestros con absoluta independencia; o a la corporación de
maestros que establecían las obligaciones de los discípulos y velaban por su
cumplimiento en su caso. Distinción a la que más adelante nos habremos de referir con
mayor detenimiento.
El absoluto control de la iglesia sobre las manifestaciones de los acontecimientos
sociales de esta época, fue la causa de que muchas de las Universidades no fueran sino
las escuelas catedrales llegadas a su mayor edad. Fuera de algunas escuelas
especializadas en medicina y en derecho, todas tenían un carácter común que consistía
en la enseñanza de la religión católica, al servicio de su orientación oficial en el
momento y lugar en que se enseña y para la formación de personas adaptadas a la
defensa y la propagación de aquélla. Sin embargo, en el período medioeval las escuelas
catedrales tenían desde sus raíces notables elementos de laicismo, en cuanto que la
iglesia, al fundar las primeras escuelas, descubrió como elemento imprescindible de la
18
cultura que se empeñaba en desarrollar, los escritos greco-romanos a los que debió
acudir para organizar sus enseñanzas. Los grandes maestros de la filosofía, las letras, la
poesía, ciencia, historia, etc., eran paganos y ellos debieron presidir o por lo menos
compartir la enseñanza; con lo que las escuelas llevaban por lo tanto en su germen,
principios de laicismo hasta su misma entraña, como algo que le fue congénito. Desde
su nacimiento llevó el germen de la gran lucha entre lo sagrado y lo profano, lo laico y
lo religioso; esto le valió para superarse y no mediatizarse en la conservación del dogma
y en la explicación de una verdad que le era otorgada en base a misterios
inescudriñables.
La característica de haber nacido por movimiento de gremios que se formaban por
personas con un mismo interés de difundir sus conocimientos y de preparar más
adecuadamente sus actividades, impuso a las instituciones cierta independencia y
libertad en la determinación de sus objetivos y funciones; pues nadie que no fuera
estrictamente miembro del gremio universitario, podía intervenir en las decisiones que
concernían exclusivamente a éstos.
La continuidad de las instituciones culturales anteriores, aparece íntimamente
relacionada con las escuelas, que después del derrumbe de la civilización antigua,
arrollada por las invasiones de los bárbaros, habían ido formándose al amparo de la
organización de la iglesia, tratando de salvar lo que podía salvarse de la cultura, para la
educación de los eclesiásticos y seglares; de ahí surgen las escuelas monacales en los
conventos, episcopales o capitulares en los obispados, palatina anexa a la Corte Real, y
en la misma época, nacen las escuelas municipales creadas por la Comuna.
En un principio, las primeras Universidades no se modelan siguiendo una exigencia
sistemática de distinción y vinculación mutua de las diferentes ramas del saber, sino
que, obedecen en cada caso a una necesidad diferente de uno a otro lugar: Las tres
primeras Universidades que son: 1.- Salermo, 2.- Bolonia, 3.- París, nacen con sede de
un estudio particular que las caracteriza: Medicina en Salermo; Derecho en Bolonia;
Teología en París. De las cuales fueron Bolonia y París las que siguieron la ramificación
de los estudios con la distinción de facultades, pretendiendo lograr en su seno la
Universidad del conocimiento.
Posteriormente, la Universidad fue adquiriendo un nuevo concepto de libertad, que
propició que su nombre indicara el de Studium Generale, o Universale, o Comune,
queriendo con ello significar, no la totalidad de los estudios o de las ramas del saber,
sino el carácter de escuela abierta a todos, que puede pertenecer a cualquier facultad.
La Universidad de Bolonia formada por impulso juvenil, o sea discípulos que reunidos
eligen a sus maestros y a su rector, es la que alcanza mayor desenvolvimiento. Nacida
al comienzo del siglo XII, responde a una necesidad de su época, cuya satisfacción se
exigía para la continuidad del progreso, creada por la incesante superposición de las
leyes introducidas por las sucesivas invasiones de los bárbaros, que implantaron una
terrible confusión en el Derecho. Primero, se convirtió en el Centros de Estudios
19
Jurídicos a donde asistieron estudiantes de toda Europa, que se organizaron en Naciones
para la defensa de los intereses y derechos comunes a toda la corporación. Cada Nación
elegía a un Concejal, y todos reunidos elegían anualmente al rector, que representaba a
la Universidad en sus relaciones externas con las autoridades, y gobernaba las
relaciones internas entre maestros y discípulos. Posteriores a los estudios de Derecho,
aparecieron los de Filosofía, Teología, Matemáticas, Astronomía, Medicina, Farmacia.
Ya en esta situación, la Universidad alcanzó altos privilegios de la comuna, el Papa y el
Emperador. Mantuvo siempre plenamente libre la entrada para todos los discípulos y
maestros de estudios, sin distinción alguna de raza, credo o nacionalidad.
Queremos precisar nuestro interés en el ejemplo de la Universidad de Bolonia, no
únicamente porque haya sido la primera que apareció o la mejor organizada; sino por la
característica esencial de haber sido creada por un impulso juvenil, y para la razón de
nuestra tesis porque fue la que concibió e instaló los primeros conceptos de la
autonomía universitaria; cuando en 1158, a escaso tiempo de su iniciación, se le exigió
al Emperador Federico Barbarroja, que otorgara los documentos que comprendieran los
llamados “Privilegios a la Universidad”, que reclamaba esta Institución, de entre los que
sobresalían A).- La garantía de los maestros de estar, ir y volverse a sus cátedras contra
toda limitación que quisiera imponerles la comuna. B).- El derecho de jurisdicción
interna de la Universidad a los estudiantes, sustrayéndolos de la jurisdicción civil de la
comuna y eximiéndolos de los impuestos, contribuciones y servicios que gravitan sobre
los ciudadanos.
Es interesante el fenómeno de la creación de la Universidad de Bolonia y sus conceptos
de libertad de estudios, para los efectos del nacimiento de la autonomía Universitaria;
además que su fama se difundió por toda Europa, proclamándose en los estatutos de
varias Universidades la gloria de la Universidad de Bolonia, considerándola
Universidad Madre (Alma Mater), principalmente la Universidad de Glasgow, que la
proclamaba como la Universidad libre por excelencia; al igual se reconocen hijas de
Boloñesa, las Universidades de Montpellier, Salamanca 1239, Coimbra 1279, Colonia y
Cracovia 1400, Praga 1348, Fun Fkirchen, Modena, Padúa 1222, Heidelberg 1386.
Sin embargo, no todo siempre fue luz resplandeciente. Hay también en la Universidad
de Bolonia alternativas de florecimiento y decadencia; y la decadencia se produce por
varios motivos, principalmente, cuando la elección de los maestros y autoridades, por
una modalidad que se impuso a la Universidad por la alarmante inquietud de los jóvenes
universitarios que criticaban a la sociedad, no la hacen los estudiantes, interesados en
buscar a los mejores, sino la comuna. Prevalecen entonces estrechos criterios
municipales e intereses locales; los maestros elegidos de este modo, por personas ajenas
a la Institución, tienden a cristalizarse en la rutina y a dejarse dominar por los intereses
profesionales. Esto sucede cuando el número de estudiantes crecía rápidamente por los
privilegios otorgados a esta Universidad; los que reaccionaron violentamente,
constituyendo un peligro para la legalidad y la tranquilidad ciudadana, pues reclamaron
una mayor participación en la vida política de la comuna, menospreciando a las
20
autoridades cívicas. La pugna entre los estudiantes que luchaban por volver a conseguir
la jurisdicción interna en todos los asuntos que concerniera a la propia Institución, y el
lugar de vanguardia en la crítica de los vicios de la sociedad, y las autoridades
municipales que pretendían seguir manteniendo sus particulares intereses dentro de toda
manifestación de la Universidad, logró que aparecieran entonces las primeras divisiones
estudiantiles, como la de 1222, que logró la emigración de gran parte de los
universitarios a Padúa, donde fundaron otra Universidad. Los partidarios de los
intereses externos a la institución fueron los expulsados, pues la política liberal volvió a
resurgir en la Universidad de Bolonia, constituyendo de manera esencial el interés
fundamental de la Universidad, como lo afirmara en aquellos tiempos, Rosandino del
Passeggeri, el mayor maestro de la época; quien logró cambiar el criterio que se tenía de
abolir los privilegios estudiantiles.
Se advierte claramente como el conflicto estudiantil nace desde entonces, por
irracionales posturas políticas de las autoridades ajenas a la institución Universitaria,
que tratan de atentar en contra de los fines específicos de la Universidad; contra lo que
el juven se rebela violentamente, pues no aceptaba, como no acepta hoy tampoco, que
se pretenda dictar la cultura y los ordenamientos de toda la interacción social de acuerdo
a los intereses particulares del stato que interrumpiendo la libertad y autonomía que
debe tener la expresión del saber superior, que no debe estar restringido por una
estabilización imperante, ni debe ser reservado bajo responsabilidad exclusiva de
quienes actúan por el interés de conservar el orden establecido, porque así conviene a
sus propios intereses.
Notablemente distinto fué el nacimiento y proceso de desarrollo de la Universidad de
París, la cual no fue fundada como la de Bolonia, sino que fue creciendo a expensas de
la Escuela de la Catedral de Notre Dame, alcanzando su institucionalización a principios
del siglo XIII; fue auspiciada para servir a las exigencias que se iban presentando en la
iglesia católica. “El lugar prominente atribuído a la teología, le mereció la protección
especial de los pontífices romanos, quienes pretendieron convertirla en fortaleza de la fe
y la ortodoxia católica, confiriéndole el Papa privilegios particulares, reservándose en
cambio una vigilancia estrecha sobre su actuación, y la posibilidad de disciplinar sus
enseñanzas, por medio de estatutos, e imponiendo la colaboración de las dos mayores
órdenes monásticas: Dominicos y Franciscanos”. En el año de 1200, Felipe Augusto le
concedió prebendas y cartas.
Los primeros estatutos de la Universidad de París datan de 1209. Su eficacia en el
servicio de la Iglesia, le valió tanto, que de las filas de los estudiantes salieron veinte
Cardenales, cincuenta Obispos y un Papa. Esta Universidad nació como Universitas
Magistrorum, es decir, gremio de maestros; con la característica de estar sometidos al
canciller de la catedral, quien fungía como director general de enseñanza. “Una idea de
la aplastante ortodoxia a que estaba sometida esta Universidad, en aras del servicio del
Catolicismo, se manifiesta por el hecho de que, por orden de Honorio III, el estudio de
la Ley Civil quedó prohibido en el año de 1219, con la idea de que no decayesen los
21
estudios de la teología”. Tal prohibición se levantó hasta el año de 1568, en que la
totalidad de los discípulos se organizaron a semejanza de la Universidad de Bolonia,
formando Naciones que se agrupaban en cuatro organizaciones particulares, que
entraron en la lucha por el nombramiento del rector, considerando que debería hacerlo
el jefe de todas ellas. Según los criterios estudiantiles, el rector debía ser célibe, de 25
años de edad, versado en las letras y gozar de una decente posición social, se prescribía
que no debía pertenecer a ninguna orden religiosa, y haber estudiado por su cuenta,
derecho, cuando menos durante cinco años.
La turbulencia estudiantil fue también característica de la Universidad de París, ya sea
por la lucha entre seglares y dominicos, o entre dominicos y franciscanos, o entre
escolásticos y aberroítas. Esta Universidad sirvió de modelo a las de Oxford y
Cambridge; aunque en la primera, los estudios de derecho tuvieron la misma
organización que se implantó en Bolonia.
Hay que hacer notar que las primeras Universidades tuvieron un carácter internacional,
no sujetas a regionalismos de ningún Estado en particular. Esto fue, por la sencilla razón
de que independientes como fueron no pertenecían a una nación en particular, como
claramente se desprende de la organización que tuvieron en cuanto a agruparse en
diferentes Naciones para la constitución y organización de toda su estructura; además,
por el carácter universal que la religión católica les imprimió. De ahí la identificación
con el nombre de Studium Generale, Comune o Universale, que no significaba (como
apuntábamos anteriormente) la totalidad del conocimiento, sino la idea de estar
enteramente abierta a todo aquél que tuviere el deseo de superarse en el estudio.
La Escolástica fue para las Universidades del Norte de Europa (Francia, Inglaterra,
Alemania) el tipo general de educación, tenazmente implantado entre los siglos XII al
XV; subordinando todas las enseñanzas a la teología, cuya única fuente era la Biblia.
En el Sur de Europa, principalmente en la Península Itálica, se fue adoptando un sistema
educativo basado en el humanismo, de donde se desprendieron las bases más sólidas del
Renacimiento, que se encaminó a la recuperación de la Literatura Clásica como medio
de vigorizar los ideales de liberación del individuo. No fue hasta fines del Siglo XVI y
principios del XVII, cuando los Itálicos dejaron de llamar Bárbaros a los habitantes del
Norte, después de haber logrado su conquista por medio de la cultura que les fueron
imbuyendo y que los movió a concebir a su vez, un nuevo humanismo, en cuanto que
no ocupó el primer lugar la idea de la personalidad, sino que más bien amplió su interés
por la vida social a favor de la estructura del Estado; aunque sin perder de vista en todo
tiempo las modalidades que iba imponiendo la Iglesia, convirtiendo ese mismo
humanismo en un dogma, que lo vino a desfigurar y corromper al sujetarlo a un odioso
formulismo, volviéndose a identificar la enseñanza de las materias humanistas con las
que se impartían en la Edad Media.
El proceso de multiplicación progresiva del número de las Universidades en el
Renacimiento, a partir del florecimiento de Bolonia y París, obedeció a una
22
consecuencia natural del mismo proceso ascensional de la civilización, que resurgía
espectacularmente. Sin embargo, las Universidades que nacieron con la función de
irradiar la ciencia y la cultura a la vida en torno, desenvolviéndose por la mera
necesidad de la sociedad de superarse y volver a su ritmo floreciente y progresista,
cayeron lamentablemente en un estancamiento absurdo y aniquilador, debido a las
exigencias de la ortodoxia religiosa, que basada en el oscurantismo de sus secretos
nuevos y los misteriosos de su fe, ganaron la batalla a los nuevos conceptos de la vida
que se iban perfilando de acuerdo a la reforma que se anteponía al imperio de la fe.
La Universidad Clerical durante todo el tiempo de su existencia fue una de las más
pobres e improfundas, desde que debió cumplir la función de guardiana de un saber
heredado de carácter revelado, sin posibilidades de enriquecerlo y sin libertad de
cuestionarlo. Contrariando los más elementales objetivos de la misión que como
Universidad le merecían.
El período reformista de la Iglesia propició en parte la reforma de las Universidades.
“Lutero (1483-1546) reconoció la necesidad de los estudios renacentistas, convencido
de que el humanismo debería preparar el camino de la reforma”… “El Papa y el
Emperador –decía- no podrían hacer una obra más útil y necesaria que reformar las
Universidades y no más diabólica que dejarlas sin reforma” (hacia este tiempo no se
había verificado aún el rompimiento de Lutero con la Iglesia Católica) “¿Acaso hasta
ahora se ha aprendido en las Altas Escuelas y en los Conventos otra cosa que no sea la
de convertirse en asnos imbéciles?”.
Felipe Melanchton (1477-1560) intervino más directamente que Lutero en la vida
escolar práctica, llevando al terreno de la actividad pedagógica las ideas humanistas que
había adquirido en Heidelberg y Tubinga, durante su permanencia en la Universidad de
Witemberg, en donde se hicieron los primeros ensayos de transformación, que borraron
por completo la escolástica.
Existió una estrecha relación entre la historia de las Universidades Alemanas de los
siglos XV y XVII y la marcha de la Religión Protestante. La Universidad de Witemberg
que había sido fundada en 1502 para cultivar las nuevas ideas, llevó la vanguardia del
movimiento reformista de su época; la actuación de Lutero y Melanchton hicieron de
esa Casa de Estudios el Centro del Protestantismo, irradiando las directrices de sus
nuevos Reglamentos Escolares hacia las demás Universidades de su época. El más
notable de los Reglamentos Escolares, fue el de Wuttemberg, que incluía una enseñanza
que rebasaba los límites de la reforma, estableciendo un plan de enseñanza nacional,
popular, obligatoria y unitaria.
El movimiento de Reforma dio nacimiento a su antídoto: La Contrarreforma, que tiene
su origen en el Concilio de Trento y que se caracterizó por emplear dos medios en la
consecución de sus fines: uno, la Santa Inquisición, que constituía un Tribunal Supremo
de castigos, dándole a éste un carácter altamente negativo; y otro, la educación, que fue
puesta en manos de las Congregaciones de Enseñanza, entre las que destacó muy
23
notablemente la Compañía de Jesús (Jesuitas) que se apoyaron de cursos de Filosofía,
sujetado a los sistemas Aristotélicos y evitando el análisis de cualquier teoría contraria a
la Religión Católica… “Se debe aprovechar este curso -decían- para inspirar un gran
amor a Santo Tomás”… Durante 200 años por lo menos, las Instituciones docentes de
los Jesuitas gozaron de la preferencia del público sin descontar a muchos protestantes,
en ella se formaron muchísimos de los dirigentes políticos, eclesiásticos y científicos
europeos de esa época. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, fue decayendo la sociedad
a causa principalmente, de que no se permitía introducir reformas algunas a los planes
de educación; y por otra parte, empezaba a presentarse una seria oposición al espíritu
teológico que en aquel entonces era dominante.
Al finalizar el Siglo XVI y principios del XVII, cuando aparecía el Humanismo en el
Norte, las Universidades estaban ya completamente destinadas al servicio del Estado,
que controlaba su parte administrativa y docente, pues se las consideraba como una
Institución que tenía como principal tarea, la formación de funcionarios públicos. La
autonomía universitaria, y por ende, la libertad académica con que habían logrado su
más alto florecimiento la mayoría de las Universidades, se perdió al finalizar el siglo
XVI, dando comienzo a la época más oscura y difícil de la Universidad. Pocos hombres
notables salieron de sus aulas, no hubo interés por el estudio, y la educación se concretó
una vez más al trabajo de la escuela. Fue necesaria una nueva reforma, debido a que las
exigencias culturales y científicas se profundizaban día con día, a medida que se
planteaba el gran resurgimiento de la civilización. En tal virtud, empezó a manifestarse
de manera sistemática y concreta, un anhelo de transformación y de reestructuración
definitiva en las Instituciones de Educación Superior, paralelo al desarrollo de la
sociedad, de la cual debían ser causa y efecto en una relación indestructible.
Al iniciarse el Siglo XVII se registró una corriente poderosamente realista, que obedecía
a tales transformaciones que se iban registrando en la vida social, entre las que
sobresalía un claro avance de las Ciencias Naturales, un desarrollo económico y social
de varios países y nuevas conquistas logradas en la técnica de la producción. Esta
tendencia fue progresando rápidamente, penetrando en los sistemas educativos de
manera eficaz, recogiendo el caudal de un nuevo pensamiento filosófico y didáctico. En
1694 fue fundada la Universidad de Halle, como protesta contra los antiguos sistemas
Universitarios, convirtiéndose desde su nacimiento, en el centro de las ideas avanzadas.
Al terminar el Siglo XVII, la mayoría de las Universidades Alemanas se habían
transformado ya, inspiradas en las mismas ideas de la Universidad de Halle, cuyos fines
y esencia filosófica marcaban un nuevo rumbo en la creación y desarrollo de la
educación superior.
Podemos afirmar que el movimiento Reformista de las Universidades Alemanas,
culminó con la fundación, en 1809, de la Universidad de Berlín; poco después de que
Napoleón entraba a dicha capital; es decir, siguiendo a la paz de Tilsit, firmada en julio
9 de 1807. Tales sistemas de enseñanza de la reforma educacional alemana estuvieron
en vigor hasta el advenimiento de los nazis.
24
El iniciador de la reforma educacional alemana, Wilhelm Von Humbolt, tuvo a su cargo
la dirección de la Universidad de Berlín, implantando los nuevos sistemas de enseñanza
que vinieron a contribuír enormemente a la regeneración total del país; sirvió de modelo
al resto de las Universidades, no sólo alemanas, sino también a las escandinavas,
holandesas y suizas, que se inspiraron en su estructura, cuyas características esenciales
consistían primordialmente en el rechazo de la enseñanza verbal y libresca,
estableciendo en su lugar el sistema de investigación colectiva entre alumnos y
maestros, a base de Seminarios que se orientaban tanto a la acumulación como a la
transmisión de la cultura; además, se caracterizó también por su repudio de toda
tendencia o actividad religiosa, dedicándose exclusivamente al estudio científico de las
cosas y los hechos históricos.
Los maestros más destacados con los cuales la nueva Universidad Alemana inició sus
actividades fueron: F.A. Wolf, Fichte, Savigni, Reil, quienes se atenían a sus propios
esfuerzos en la acción Universitaria, consagrando todo su tiempo a la investigación
científica. Más claramente puede interpretarse la reforma a la Nueva Universidad
Alemana, por el hecho de que al lado de las funciones docentes y políticas que
tradicionalmente tuvo, vino a poseer una nueva, la de la investigación científica.
La Universidad Alemana, con bases científicas y culturales inició el despegue de su
educación superior, promoviendo aceleradamente el órgano motor del desenvolvimiento
de su nación, vino a responder con absoluta eficacia a la satisfacción de una necesidad
urgente de instrucción superior. Las exigencias científicas y culturales se profundizaron
y acentuaron, a medida que se desarrollaba el resurgimiento de la civilización,
perfeccionándose con ello la programación de las Instituciones del saber superior, en un
paralelismo inseparable que volvió a identificar el binomio: Universidad y Desarrollo,
con el círculo causal de efecto y factor indispensables uno del otro. Sin embargo, de
entonces a nuestros días, la Universidad Alemana perdió en algunos momentos de su
historia su auténtica funcionalidad, debido a las serias contradicciones que le
sobrellevaron en su vida institucional. Pretendiendo dar una explicación más amplia,
nos permitimos citar a Darcy Riveiro, quien con absoluta certeza escribió: “El proceso
de desarrollo industrial que llevó a la Inglaterra y a Francia a regir un vasto sistema
imperial de nuevo tipo, poniendo a su servicio a todos los pueblos en un régimen de tipo
colonial o de dependencia, afectó a Alemania en un sentido negativo. Su población,
como la de toda Europa Central, se transformó en masas excedentes de mano de obra
exportable por haber sido desalojada del trabajo agrícola y del trabajo artesanal urbano
en proporciones más grandes que las que el sistema productivo emergente podía
absorber.
“Como lo haría más tarde Japón, Alemania debió hacer un esfuerzo intencional para
alcanzar el nivel tecnológico a que otras naciones habían accedido en forma más o
menos espontánea”.
25
“Los ideólogos de la nueva Universidad Alemana fueron Echelling (1803), Fichte
(1806), Schleiermacher (1808) y Humboldt (1810). Ellos representaron la imagen de
una Alemania autónoma y nacionalista, y el apoyo al estudio científico y a la
investigación empírico-inductiva”.
“La primera organización universitaria se integró con las escuelas de letras, filosofía,
ciencias, leyes y medicina, bipartidas de la teología, en un mudo académico laicizado.
La filosofía alemana, más identificada con la ciencia que con la religión, recibió el
aporte de Hegel, Goethe, Max Scheler y Max Weber. La Universidad Alemana, además
de propugnar una ideología nacional explícita, aportó una viva preocupación por el
cultivo de las ciencias experimentales. La ciencia se implantó en la Universidad
anticipándose históricamente a la industrialización del país”.
“Sufrió aquélla, sin embargo, serias contradicciones: fue una Universidad progresista en
su preocupación científica y en el rigor para conceder títulos académicos, pero al mismo
tiempo pusilánime frente al Estado, elitista, jerarquizada en exceso y burocratizada”.
“La “libertad académica” característica de la universidad alemana –vale decir-, la
libertad de opciones del estudiantado para planear sus estudios, del profesor para dirigir
sus actividades académicas tuvo la contrapartida del servilismo frente a la ideología
oficial. La Universidad debió cerrarse sobre sí misma para no pelear con el estado
absolutista y desvincular su suerte de las opciones que se abrían a la sociedad, en un
campo de meras especulaciones teóricas y tecnicismos desinteresados. Marx, el
producto más alto de la Universidad Alemana, vivió toda su vida en el exilio, en
condiciones de extrema penuria, para preservar su libertad de repensar la estructura de
la sociedad y de actuar para transformarla”.
“La característica estructural es la separación de las escuelas tecnológicas de las
académico-tradicionales- Se separan en líneas paralelas y las ingenierías acaban por
constituír una universidad técnico-científica. La actividad creadora de investigación
sobrepasó, en el período áureo de la universidad alemana, a cualquier preocupación por
la enseñanza”.
“El nazismo liquidó el tradicional apoliticismo académico, exigiendo y obteniendo una
adhesión explícita a la filosofía del régimen y a sus designios. Además de la evasión de
lo mejor de su profesorado, por su condición de judíos o por su oposición al régimen,
esa identificación ideológica afectó gravemente al nivel de trabajo científico de la
Universidad. Después de la guerra, la inmigración o la conscripción de las naciones
vencedoras raleó aún más los cuadros científicos y técnicos”.
“Hoy debe rehacer sus cuerpos académicos, reconquistar los antiguos niveles y sobre
todo hacer frente al alud de nuevas matrículas. Su mayor desafío es la creación de una
nueva generación de reformadores capaces de hacer frente a las nuevas exigencias, y
rehacer la unidad orgánica entre la universidad técnico-científica y la universidad
académica”.
26
El desarrollo de la educación en Francia, contrariamente al desarrollo y reforma
educativa de Alemania, se mantuvo estancada por mucho tiempo. Hasta antes de la
Revolución Francesa existían únicamente 22 Universidades, cuyos orígenes y fines
habían sido muy diversos, pues habían sido fundadas, o bien por los Papas, como la
Universidad de Tolsa que fue creada por Gregorio XI, la de Cabor que fue fundada por
Juan XVIII; o bien por los Reyes de Francia, como la de Orleans, Poitiers, etc. “Por ser
su origen diverso, al correr del tiempo habían de obedecer a propósitos distintos; pero
tenían de común el hecho de que todas ellas fueron fundadas por un acto común del
Papado y del Poder temporal; el Pontífice les confería ventajas espirituales, mediante
bulas especiales; en tanto que los Soberanos las dotaban de privilegios temporales,
como por ejemplo: tierras y bienes raíces para su sostenimiento”.
Alfred Ramband, en su libro “France”, en 1886 dijo acertadamente: De las 22
Universidades Francesas, muy pocas son acreedores a este nombres; y ello se debe a la
influencia eclesiástica que las privaba de un posible florecimiento acorde con su época;
pues la Iglesia siguió juzgando la conducta de los maestros y los alumnos, tanto que se
reservaba la facultad de otorgar permiso para ejercer la docencia. Se despreciaba la
Geografía en el tiempo en que Cook, Lapeyrouse y otros exploradores, habían hecho
magníficas aportaciones al conocimiento de nuestro planeta, y, en fin, no podía
explicarse como no pude hacerse hoy, que se despreciara el estudio de las ciencias,
cuando por virtud de ellas, el mundo empezaba a sufrir una gran transformación que no
cesa hasta nuestros días.
El Parlamento de París llegó a estar a la altura de su época cumpliendo con su misión
histórica al demostrar su interés en el avance de la sociedad en su conjunto dándole a la
educación general del país el primer lugar en su importancia; primeramente, se expulsó
a los jesuitas del monopolio de la enseñanza superior y, en segundo término, se empeñó
por borrar de todos los colegios, los vestigios de los sistemas que ya eran caducos. Al
respecto sintetizamos breves comentarios de Darcy Riveiro:
“La primera Universidad de Francia moderna fue la empresa revisionista de la
Enciclopedia, que al margen y en contra de la vieja universidad corporativa, cerrada,
eclesiástica y aristocrática, creó un ideario nuevo, científico, utópico, comprometido con
el progreso. Sólo se institucionalizó bajo Napoleón. La Universidad emergente de la
Revolución fue sólo un sistema de escuelas superiores integradas dentro de un vasto
monopolio educacional creado por Napoleón en 1806-08 con el propósito de unificar
políticamente y uniformizar culturalmente a Francia”.
“Su núcleo básico eran las escuelas autónomas de derecho, medicina, farmacia, letras y
ciencias. Por separado se estructuraron las Escuelas Politécnica y la Escuela Normal
Superior”.
“La nueva Universidad aporta un nuevo humanismo fundado en la ciencia,
comprometido con la problemática nacional y con la defensa de los derechos humanos,
27
y empeñado en difundir los conocimientos tecnológicos en que se basaba la revolución
industrial”.
“Recién en 1896 fueron reconstruidas, en un cuerpo de facultades autárquicas, y ya bajo
el nombre de Universidad, las escuelas dispersas en una federación de unidades
independientes. Quedaron separados del conjunto la Escuela Politécnica, la Escuela
Normal Superior, el Colegio de Francia, el Instituto y el Museo de Historia Natural. Los
órganos de enseñanza de cultivo del saber y de práctica de la ciencia”.
“Jamás se creó un órgano de coordinación general. Aún hoy sigue vigente la estructura
federativa, en la cual lo que tiene vida y vigor son las Facultades y Escuelas aisladas y
no la Universidad. Ha crecido notablemente el Centro Nacional de Investigación
Científica, con laboratorios propios y cuadros científicos reclutados por medios no
académicos”.
“Los altos cuadros intelectuales se obtienen mediante la orientación de los licenciados
hacia la agregación, que se obtiene mediante concursos públicos que dan acceso a la
docencia universitaria. Esto exige varios años de estudio intensivo y dedicación a la
enseñanza media, que en el caso de los licenciados en ciencias es contraproducente,
pues los obliga a alejarse de los grandes laboratorios en el momento de su más alta
creatividad”.
“Los atributos esenciales de la estructura universitaria francesa son: La agregación
como procedimiento básico de selección pedagógica; el Pariscentrismo; el burocratismo
y su carácter de sistema más interesado en los exámenes que en la enseñanza”.
“La Universidad francesa, convertida en un conglomerado de pequeños núcleos débiles
regidos por un centro obsolescente, está hoy recorrida por un agudo espíritu de crítica e
inconformismo. Si tenemos en cuenta que la estructura universitaria latinoamericana fue
una réplica de la matriz francesa del siglo XIX, podemos concluir que el descontento de
los propios franceses con aquel modelo convierte su exaltación en un anacronismo”.
En verdad la evocación del modelo educacional francés, tanto para el momento que
vivimos actualmente como para etapas pasadas, a más de absurdo estamos de acuerdo
que sería anacrónico; más cuanto que continuar queriendo implantar sistemas
educativos, sin tomar en cuenta la lucha de los movimientos políticos estudiantiles, que
se vierten en contra de las instituciones francesas, partiendo de la base del rechazo de
los objetivos y fines que sustentan la educación superior, significaría, contrariando
cualquier lógica positiva, una clara manifestación de querer permanecer en el atraso.
La lucha estudiantil en Francia ha ido adquiriendo matices graves de penetración
popular, que manifiestan ya un cambio en la proyección que tiene la Universidad sobre
la sociedad. La política, efectivamente popular, no está restringida al estudiante, sino
que por el contrario éste debe participar contra la representación de los vicios de toda la
estructura del Estado. La Universidad ya no está enclaustrada bajo las murallas que
28
cubrían el saber y la cultura, hoy la Universidad está en el pueblo, rechazando toda la
razón y la existencia de la sociedad de consumo que padece las contradicciones del
capitalismo avanzado, y que junto al socialismo, representa para el revolucionario joven
la manifestación del doble cataclismo que significa las ruinas de la excesiva opulencia
material del capitalismo así como la ausencia de fórmulas adecuadas por parte del
socialismo, que se ha arruinado también por el comunismo Stalinista y Neo-Stalinista.
El estudiante francés está acorralado, y por ello, en receso para repensar el mundo en su
generalidad y su sociedad en particular. Tratar de tal virtud, de imponer por mero
esnobismo cualquiera de los sistemas franceses, sería no sólo peligroso, sino hartamente
lesivo al desarrollo de nuestro país, si antes no se realizan las comparaciones de acuerdo
a nuestra idiosincrasia.
En América Latina se sintió una determinante influencia de las Universidades Ibéricas.
Desde su nacimiento las principales Universidades Latinoamericanas conllevan una
influencia teórica u orgánica de parte de las universidades españolas, a quienes estaban
afiliadas. Fueron producto de la revolución industrial, es decir, del mismo proceso
civilizador que integró a todas las sociedades humanas; aunque algunas las promovieron
como centros rectores y a otras las cristalizó como áreas periféricas independientes.
Los españoles trajeron los sistemas e instituciones que tenían en uso. Fueron los jesuitas
quienes impulsaron y crearon los establecimientos en educación superior a todo lo largo
de la Colonia Española, con la esencia y la estructura de las europeas, de las cuales
vinieron a constituír una simple prolongación. Las Universidades de la Península
Ibérica estaban hechas a imagen y semejanza de las francesas, que en el siglo XVII
dejaban mucho que desear, debido a la aguda crisis que padecían; todas habían sido
fundadas siguiendo el ejemplo de la Universidad de París y en ella se observaba la
influencia religiosa de manera preponderante, dedicándose preferentemente a la
enseñanza de la teología y la filosofía escolástica, cuando en los países de la Reforma,
maestros y estudiantes discutían ya los asuntos relacionados con los dogmas de la
Iglesia, revelándose contra el poder Papal. Las Universidades creadas en la Colonia
Española tenían la consigna de luchar contra la Reforma. Las más importantes y
famosas universidades con estas características, fueron las de México, en el Norte, y la
Universidad Mayor de San Marcos, en el Sur.
Jorge Castellanos en sus comentarios sobre las raíces de la ideología burguesa en Cuba,
critica las dificultades que la influencia católica de la época colonial oponía a las
apetencias culturales. “Si el objeto de las Universidades era descubrir la verdad (decía),
el modo que usaba era más para confundirla con cuestiones ridículas. La pobre verdad
seguía clamando, desde los lejanos horizontes, por una puerta de entrada”.
Las reformas registradas en Alemania y las tendencias de transformación de la
enseñanza que le precedieron, no fueron oportunamente conocidas por las naciones de
las colonias españolas, de la misma manera que tampoco en los establecimientos
docentes de la península Ibérica se observó transformación alguna. El Doctor Piñeira
29
hace alusión al caso de la Universidad de Salamanca que necesitaba, a su turno, sufrir
una reforma radical.
El Conde de Campomanes, gobernador del Supremo Consejo de Castilla, se refirió
también a dicha institución, haciendo una crítica de los planes de estudio en los
siguientes términos: “Uno de los motivos más conocidos de la decadencia de la
Universidad es la antigüedad de su fundación, porque no habiéndose reformado desde
entonces el método de los estudios establecidos desde el principio, es preciso que
padezcan las heces de aquellos antiguos siglos, que no pueden curarse sino con las luces
e ilustración que ha dado el tiempo y los descubrimientos de eminentes sujetos del
orbe”.
Podemos afirmar que en Latinoamérica, donde las universidades datan de más de
cuatrocientos años: Santo Domingo (1538), México (1551), Lima (1551), Santa Fe de
Bogotá (1573), Córdova de Tucumán (1613), La Plata (1623), Guatemala (1675), Cuzco
(1629), Caracas (1721), Santiago de Chile (1728), Habana (1782), Quito (1791); por la
dependencia que todas tenían respecto de otras instituciones de naciones extranjeras, en
ninguna puede decirse que haya existido una Universidad Latinoamericana, por no
haber una que esencialmente haya nacido y haya trascendido en correspondencia a las
necesidades esenciales de su región. Es decir, que el nacimiento de nuestras
universidades no ha correspondido en su esencia, a nuestra idiosincrasia; sino que han
sido moldes extranjeros, trasplantados e impuestos sin analizar las características y
exigencias de nuestros movimientos sociales.
“Latinoamérica pasó, a través de un proceso de actualización histórica (dice Riveiro), de
la condición Colonial a la Neo-Colonial; experimentando una modernización refleja,
pero no pudo absorber la tecnología de la civilización industrial. Conformamos pueblos
consumidores de los productos de la civilización ajena y nuestras universidades reflejan
esa condición de retraso histórico,… El modelo inspirador de la Universidad
Latinoamericana es el patrón francés de la Universidad Napoleónica; recogimos su
estructura pero no su contenido político de institución centralizadora y unificadora de
Francia, desde el punto de vista cultural; recogimos el profesionalismo, la
descentralización de la enseñanza, la erradicación de la teología y el culto hacia las
nuevas instituciones jurídicas que regulaban el régimen capitalista; pero éstas
trasplantadas, no crean la aceleración evolutiva, sino que perpetúan los intereses del
patronato colonial. Se trató (al estilo Inglés) de una Universidad patricial que preparaba
a los hijos de los hacendados, de los comerciantes y de los funcionarios, para el
desempeño de cargos políticos o las funciones presticiosas de las profesiones
liberales… La estructura sirvió para orientar la creación de nuevas escuelas autárquicas
organizadas internamente y, luego, para aglutinarlas en universidades: de ahí provino la
estructura de nuestras universidades; conglomerados de facultades y escuelas que
idealmente deberían cubrir todas las líneas posibles de formación profesional. Dentro de
esta estructura los órganos que tienen vitalidad propia y tradición consciente son las
escuelas o facultades; la Universidad misma es una abstracción institucional”.
30
La Universidad Latinoamericana es anterior a la Universidad Anglo-América, en donde
las más antiguas son: Harvard (1636), Yale (1701), Princeton (1746) y Columbia
(1754). Sin embargo el desarrollo Universitario de los Estados Unidos fue distinto;
caracterizándose por un proceso ascensional superior al de todas las sociedades. Surgió
en el seno de una sociedad que había cumplido la hazaña de alfabetizar prácticamente a
toda su población.
Al principio del siglo XIX se decía que en el país no había universidades propiamente
dichas, ya que los centros existentes eran más bien “Colleges”, en los cuales se
impartían diversas enseñanzas, particularmente las correspondientes a las letras; sin
dejar de poner atención a la ciencia. No se hacía investigación, los alumnos que asistían
estaban inspirados en el deseo de obtener un diploma y finalmente, las casas de estudio
no se habían resuelto aún a enfrentarse a las necesidades de la época…. “La National
Teachers Association” proclamó en una convención efectuada en 1879: “No poseemos
aún una Institución que pudiera parecerse a una Universidad. Ninguna nación
adelantada y competente puede tener conciencia de sí misma y conocer el mundo
exterior, hasta que pueda contar con un centro universitario de investigación original y
poder educacional”.
A partir de ese entonces, se vio la necesidad de reformar todo el sistema de educación
superior; observándose para tal efecto, las transformaciones que pocos años antes
habían sido introducidas en Alemania, en cuyas instituciones se inspiraron
directamente, descansando de manera absoluta, en el contenido de la reforma que
advertía la necesidad de ensanchar el campo de los conocimientos humanos, tomando
como base la investigación científica y el conocimiento del mundo físico.
Las tres universidades que se adelantaron a introducir la reforma de la nueva
Universidad Alemana fueron: Johns Hopkins, Clark y Chicago que se caracterizaron por
las siguientes consideraciones que enunciamos:
“En primer lugar, la Universidad tenía un claro propósito de investigación científica con
miras a aumentar el caudal existente de conocimientos. Ello debía dar ocasión a que
maestros y estudiantes se impusieran de los métodos y procedimientos científicos que
paulatinamente les permitiesen obtener buenos resultados”-
“Una Universidad, según la opinión de los fundadores, no se hace en un día
precisamente por el mismo hecho de que la investigación científica no es para un día.
Una casa de estudios superiores fácilmente cae en la rutina y cada época requiere un
nuevo impulso. El fin último de la Universidad consiste en desarrollar el carácter y
formar al hombre, pues no es el propósito de esos centros hacer pedantes o sofistas,
pretende preparar elementos para el servicio de la sociedad. Es interesante subrayar la
circunstancia de que el Presidente de la Universidad pretendía impartir el conocimiento
de métodos, más bien que de principios porque “si hacemos lo contrario–solía decir el
Prof. Gilman, entonces llegaremos a tener un buen Politécnico y no una Universidad”.
31
“En este último caso Gilman se refería a las escuelas politécnicas especializadas en la
enseñanza de artes prácticas en las cuales no se hace investigación. La definición, pues,
correspondía a su tiempo”.
“En segundo lugar hay que señalar el esfuerzo de la Universidad por salir el encuentro
de las necesidades de la época. Ya no se trata de un principio teórico. Los fundadores de
la Institución tenían la firme convicción de que la Universidad puede y debe aplicar
directamente los resultados de la enseñanza y la investigación a las necesidades diarias
de la comunidad. La Universidad, en este aspecto, enfoca los principales problemas de
la sociedad dentro de la cual actúa: interpretar las leyes de la creación, luchar en contra
de la miseria que se observa entre las grandes masas de población, combatir el
sectarismo en el templo, eliminar el sufrimiento en los hospitales, procurar mayor salud
en las urbes, etc.; todo ello entra en el campo de sus actividades”.
“En los primeros tiempos no existía un aparato especial para examinar a los que
pretendían ingresar al establecimiento: regulares, es decir, matriculados que aspiraban a
obtener un grado; estudiantes sin matricular que no querían título pero que se
interesaban en el estudio de ciertas materias especiales que no podían seguirse en otro
establecimiento, por ejemplo, química, biología e ingeniería; por último, había alumnos
que no pretendían sino escuchar ciertas conferencias, asistir a la biblioteca, etc., y cuyos
nombres no figuraban en las listas de matrícula general”.
“En tercer lugar diremos que el hecho de que se concediera la mayor importancia a la
investigación científica, creando laboratorios a los que se tenía libre acceso constituye la
causa fundamental del éxito de la Universidad”.
“En cuarto lugar, hay que anotar el establecimiento de seminarios como métodos de
estudio e investigación. El sistema habría necesariamente de ser seguido por todos los
establecimientos de educación superior que quisieran sujetarse a las modalidades de una
escuela moderna”.
“El método de seminario, ilustra claramente lo que en sus principios debió ser un
remozamiento en los métodos de la educación universitaria. Los primeros seminarios
(como el Presidente Gilman lo dijo después) estaban dedicados al estudio del idioma
griego, pero el mismo método se siguió, años después, en otras disciplinas”.
“Debemos anotar, como última circunstancia, que la Universidad Johns Hopkins, fue
una de las primeras, si no es que la primera, en establecer el sistema de visitadores
conferencistas. De esa manera, recibiendo la información directa de otros países y otras
Universidades, se conservaba siempre fresco el espíritu de investigación y estudio”.
“Varias publicaciones fueron fundadas y la acción de la entidad repercutió
inmediatamente en el resto de los centros docentes y en el medio social del país”.
“Puede apreciarse el éxito de la Universidad en el campo de la investigación,
recordando que cuando el Dr. J. Mckeen Cattell, actuando como director en la
32
compilación de American Men of Science, estudio histórico de los 9,500 científicos más
destacados del país, encontró que ellos habían estudiado en las distintas Universidades
de los Estados Unidos en el número que se consigna inmediatamente: John Hopkins
243; Harvard 190; Chicago 113; Columbia 100; Cornell 79; Yale 75 y en el resto 200”.
De otra manera los Estados Unidos se caracterizó notablemente en su desarrollo
educativo por la intervención intensa de los grandes magnates de la iniciativa privada
que imitaron sin duda el ejemplo inglés para la creación y dotación de colegios y
universidades, aunque en proporciones mucho más grandes que su modelo.
Con el fin de dar una idea del desarrollo comparativo que han tenido las universidades
Anglo- y Latinoamericana, creemos oportuno apuntar los siguientes datos, que nos
permitirán comprender nuestra situación.
Entre 1870 y 1900 la población estudiantil subió de 52,000 a 278,000 estudiantes.
Entre 1900 y 1920 la población estudiantil subió de 278,000 a 530,000 estudiantes.
Entre 1920 y 1940 la población estudiantil subió de 530,000 estudiantes a 1’500,000
estudiantes.
Entre 1940 y 1960 la población estudiantil subió de 1’500,000 a 3’600,000 estudiantes.
La proporción estudiantil por cada 10,000 habitantes ascendió de 13 estudiantes en 1870
a 31 en 1900, 50 en 1920, 114 en 1940 y 201 en 1960. América Latina contaba con 150
universidades y 500 establecimientos de enseñanza superior, a donde asistían unos
600,000 estudiantes. Las cifras de Norteamérica a esa fecha eran: 305 universidades,
1,800 establecimientos de enseñanza de tercer nivel y 3’600,000 estudiantes. De lo
anterior advertimos como América Latina en el año de 1960, recién alcanzaba la
matrícula global que había alcanzado Estados Unidos en 1925; y la proporción de
estudiantes por cada 10,000 habitantes era inferior a la norteamericana del año de 1900
(29 contra 31).
La estructura académica norteamericana es una réplica de la estratificación social: Los
Juniors Colleges son, en virtud de su carácter abierto, las universidades de los pobres.
Los Colleges Estatales, que hacen una selección por rendimiento escolar, son las
universidades de la clase media en ascenso. Las universidades mismas, a las que sólo
ingresa el 13% de los egresados de la clase media, son las universidades de las clases
más acomodadas; de ahí que surjan las élites académico universitaria, los cuerpos
profesionales y el personal técnico del nivel superior.
Otra característica de la Universidad Norteamericana es su autonomía funcional
(respecto a los gobiernos locales, ya no de los financiadores privados) y la organización
no burocrática de su magisterio.
33
“La conscripción de la juventud para la guerra, sea que fueren al campo de batalla o sea
que desde el aula universitaria fuera utilizada, junto a la presión de los sabios y
técnicos, para participar en grandes laboratorios dedicados a desarrollar formas de
destrucción apocalíptica significa el problema crucial de la Universidad
Norteamericana, debido a que la politización de los universitarios bajo ese asedio, trajo
como consecuencia la reacción negativa a seguir participando en la absurda campaña
militar de su país, antes que tomar una conciencia más lúcida del deber, de repensar las
bases de su sociedad”. “Las rebeliones estudiantiles (dice Riveiro) empezaron a estallar
sobre todo en las universidades más importantes, como una honda disconformidad con
el papel que la nación está obligada a representar en el mundo, como sostenedora del
atraso al precio de las guerras más crueles”.
Los motivos de la rebelión estudiantil universitaria pueden manifestarse en contra de tal
adoctrinamiento; sin embargo, ello viene a ser tan sólo una válvula de escape, como lo
es igualmente el racismo, que permiten o promueven la proliferación y el estallido de la
protesta estudiantil, contra todo el sistema que rige la vida cada vez más enajenada y
autómata de los norteamericanos.
En la actualidad, el conflicto en Estados Unidos no es producido por el afán de los
jóvenes de ocupar los puestos de los adultos; el conflicto se presenta ante todo el
sistema vigente, que los jóvenes rechazan tanto para sí como para los demás. De tal
virtud es la frase del líder negro Carnichael… “no queremos sentarnos en la opulenta
mesa de los blancos, sino derribarla”. En igualdad de condición el estudiante no acepta
tampoco la doctrina expuesta a la universidad y a su misión; propugna por el cambio de
las estructuras universitarias, y la acción sin teoría precisada es el inicio de la actividad
estudiantil; así lo expresa Paul Pipkin, dirigente Texano del Student For A Democratic
Society al expresar: …“el momento actual, exige que enterremos el miedo a la ideología
y que establezcamos las bases de una nueva doctrina, propia de nuestra hora y que sirva
de norma permanente para nuestra política”.
Si la actual situación de los estudiantes norteamericanos se imbuye de nuevos espíritus,
y sus planteamientos tienden a destruir lo que está establecido en la realidad
universitaria (repetimos lo mismo que para Francia) resulta absurdo pensar en
mantenernos bajo la dependencia de sus instituciones que están en crisis; más aún, en
cuanto que su estructura corresponde a una sociedad completamente diferente a la
nuestra.
La Universidad Norteamericana responde esencialmente a la demanda siempre creciente
de técnicos, con destino a fortalecer la estructura productiva capitalista en expansión.
Ello la ha convertido en una fría máquina de enseñar, es decir, en una factoría de
conocimiento; o sea un productor y un vendedor al por mayor. Es una institución en la
que se amalgama, mediante una adecuada administración, los heterogéneos intereses
relacionados con la enseñanza, que no sólo elabora productos científicos abstractos, sino
también a sus portadores, o sea, a los especialistas y tecnócratas que son valorados
34
como bienes del proceso de producción. La ciencia viene a ser una rama de los servicios
públicos y la actividad de los académicos es una simple prestación de servicios.
Para poder encontrar el modelo de universidad que nos corresponde implantar en
nuestra región, después de haber analizado las distintas manifestaciones en que se ha
presentado la universidad a través de su desenvolvimiento histórico, consideramos
necesario realizar un mismo estudio, del desarrollo histórico de nuestra Universidad.
35
C A P I T U L O II.
LA UNIVERSIDAD MEXICANA Y SU DESENVOLVIMIENTO
HISTÓRICO.
La Universidad de México, creada en 1551 con el nombre de Real y Pontificia, nació
con la característica de su época colonial; como una Universidad controlada y dirigida,
en todas sus dimensiones, desde el exterior. No obedece a la respuesta de un fenómeno
social espontáneo y original, acorde con la realidad mexicana; sino que es formada y
estructurada bajo la más absoluta dependencia, no sólo de una Nación extranjera, sino
de un clero extranjero, que mas influenciaba en el conocimiento de la religión, que
difundía lo verdaderamente científico entre los mexicanos.
La dependencia y el sometimiento hacia directrices extranjeras, generalmente
conservadoras, aristocráticas y elitistas, siempre caracterizó a la Universidad Mexicana;
aún en la actualidad la sigue privando de una auténtica y espontánea expresión,
obstaculizando la búsqueda de la verdad científica pura; así como se siguen implantando
en nuestro País los antojos o necesidades profesionales que se manifiestan en el
extranjero.
El obispo de México Don Juan Fray de Zumárraga fue el iniciador de las gestiones que
dieron por fin la creación de la Universidad en el año de 1536; lo que claramente nos
muestra el carácter marcadamente apostólico con que se inició nuestro primer centro de
enseñanza-superior.
Carlos V creó por cédula Real, la Universidad en la Nueva España, que fue dada en
TORO, el 21 DE SEPTIEMBRE DE 1551, y firmada por Felipe II en su calidad de
Regente del Reino; de donde transcribimos en lo que se refiere la cédula que se
menciona… “por la presente tenemos por bien y es nuestra merced y voluntad que en
dicha ciudad de México pueda haber y haya sido estudio e Universidad, la cual tenga y
goce todos los privilegios y franquicias, libertades y exenciones que tiene y goza el
estudio y Universidad de Salamanca, por tanto que en lo que toca a la jurisdicción se
quede y esté como ahora está y que la Universidad del dicho estudio no ejecute
jurisdicción alguna”.
La autoridad máxima de la Universidad, conforme a la enseñanza de las universidades
europeas de la época, recaía en el claustro eclesiástico, y la finalidad se formulaba de la
siguiente manera…. “Por servir a Dios Nuestro Señor y bien público de nuestro Reino,
conviene que nuestros vasallos, súbditos y naturales, tengan en ellos universidades y
estudios generales donde sean instruidos y graduados en todas las ciencias y facultades,
y por el mucho amor y voluntad que tenemos de honrar y favorecer a los de nuestras
indias, y desterrar de ellas las tinieblas de la ignorancia”.
Conservadora y con marcada orientación escolástica, la universidad cumplió la misión
que le fue fijada. Sus egresados con profunda erudición y conocimientos filosóficos,
36
revelaron pronto una gran producción jurídica, literaria y filosófica, de acuerdo con los
pronunciamientos de su época y los avances que deseaba la iglesia, siguiendo en todo
tiempo la tarea de imitar a la Universidad de Salamanca.
De tal manera transcurrió la época universitaria de la Colonia, entre teología, poesía y
filosofía escolástica; llegando a la época independiente como factor determinante en las
disposiciones de los Partidos Políticos conservadores y liberales. Así fue suprimida y
restaurada, según quienes estuvieran en el Poder…
“Los liberales por principio y por imitación de la Revolución Francesa, la suprimieron
argumentando en su contra el hecho de que representaba para México el retroceso
intelectual, ya que por su sistema anquilosado y conservador, desconocía los adelantos
científicos, y éstos son indispensables a fín de no impartir una cultura estacionaria e
inútil y por consecuencia poco práctica. Los conservadores, por el contrario,
defendieron la institucionalidad de la Universidad, tanto como que significaba
precisamente, el adoctrinamiento de sus tendencias educativas elitistas o aristocráticas,
marcadamente obsoletas desde entonces”.
El 19 de octubre de 1833, en Decreto firmado por Gómez Farías, se declaró por primera
vez suprimida la Universidad, considerándola inútil, irreformable, y perniciosa. En julio
de 1934, se restableció la Universidad, después de un golpe de Estado que facilitó el
poder de Antonio López de Santana, con el nombre de Nacional y Pontificia
Universidad de México. El Presidente Liberal Ignacio Comonfort decretó el 17 de
septiembre de 1857 la desaparición de la Universidad; la que nuevamente el 5 de mayo
de 1858 fue reinstalada por Félix Zuluaga. Fue hasta 1871 cuando de nueva cuenta se
dictó el Decreto de extinción por el Presidente Benito Juárez, quien con el afán de
erradicar por completo la teología y la filosofía escolástica de su seno, prefirió
reorganizar la enseñanza superior mediante la constitución de Centros Educativos
aislados, según cada rama de las profesiones que necesitaba el desarrollo de la
República.
Durante la intervención Francesa fue restablecida la Universidad por parte del Partido
Conservador, habiéndose efectuado la última extinción, el 30 de noviembre de 1865,
por orden del emperador Maximiliano de Austria.
La falta de un órgano cohesionador de la educación superior en México, la perniciosa
influencia de los partidos dentro de los centros de cultura superior, el afán de todos los
seudo-intelectuales mexicanos por buscar la verdad de México fuera de México; pero
sobre todo, la ortodoxia religiosa; fueron las principales causas del atraso de nuestra
Universidad, en comparación con las de Europa y Norteamérica. Las corrientes
filosóficas extranjeras, siempre fueron adoptadas demasiado tarde y de manera refleja.
Fue hasta la época de Justo Sierra, cuando apareció en México el esbozo de una posible
pedagogía social orientada y dirigida por el Estado… “El Papel del Estado (decía el
grupo de los científicos) en la organización del porvenir, exige, como indeclinable
37
factor, la preparación de energías morales, intelectuales y físicas, religiosamente unidas
a él en el culto de un mismo ideal. Y a esto responde la genuina aceptación del vocablo:
Educación, vale decir Nutrición encaminada a un desenvolvimiento; una nutrición,
génesis de toda fuerza, toda energía. La influencia educativa no termina en los planteles
pedagógicos. La educación es un proceso social que invade los aspectos todos de la
vida. La escuela del pueblo es la vida misma. Por ello urge hacer entrar el mayor
número de veces que se pueda, dentro de sí mismos, a los hombres del pueblo,
ayudarlos a examinar sus actos, enseñarlos a confesarse así mismos su conducta, a
observarse; en suma, a vivir moralmente y sugerirles, como consecuencia, un plan
moral por medio del sentimiento, de la emoción, sobre todo… La elocuencia, las
funciones dramáticas, las exposiciones, las fiestas, los museos, todo debe de ir hacia
allá, y todo debe ir fortalecido por constantes sermones laicos”.
El Congreso de la Unión expidió el 24 de mayo de 1910, el Decreto que restablecía la
Universidad; decreto que fue promulgado por el Ejecutivo de la Unión dos días después.
La inauguración de la Universidad Nacional de México, tuvo efecto el 22 de septiembre
de 1910, en donde las universidades de París, Salamanca y California, fueron madrinas
de la reciente institución. En el solemne acto de inauguración, fue expuesta por Justo
Sierra la tesis que sustentaba la nueva casa de estudios Mexicana; asentando su
modernización como agrupación orgánica de institutos docentes y de investigación, sin
pretender nunca exhumar el tipo de la universidad colonial…” donde los maestros
hacían la labor de Penélope y enseñaban como se podía discurrir indefinidamente,
siguiendo la cadena silogística, para no llegar ni a una idea nueva ni a un hecho cierto;
pues aquello no era el camino de ninguna creación, de ninguna inversión, era una
telaraña oral hecha de la propia substancia del verbo y el quod erat probandum no
probaba nada, sino lo que ya estaba en la proposición original. “La universidad que hoy
nace (expuso Justo Sierra) no puede tener la estructura de la otra”. Es cierto, ambas han
fluido del deseo de los representantes del Estado de encargar a hombres de alta ciencia
de la misión de utilizar los recursos nacionales en la educación y la investigación
científica, porque ello constituye el órgano más adecuado a estas funciones, porque el
Estado ni conoce funciones más importantes, ni se cree el mejor capacitado para
realizarlo. Pero los fundadores de la Universidad de antaño decían: “La verdad está
definida, enseñadla”. Nosotros decimos a los Universitarios de hoy: “La verdad se va
definiendo, buscadla”. Si con esta afirmación Justo Sierra, borra toda la tradición
cultural de México, es más claro cuando expresamente dice: “Nuestra Universidad no
tenía árbol genealógico, la vetusta y noble Universidad Pontificia de México no es su
antepasada. La Universidad Colonial estaba formada por un grupo selecto, encargado de
imponer un ideal religioso y político, resumido en estas palabras: Dios y el Rey. La
nueva Universidad debe ser un grupo en perpetua selección dentro de la substancia
popular y tener encomendada la realización de un ideal político y social que se resume
así: Democracia y Libertad”.
Justo Sierra, inspirador y promotor de la nueva Universidad, en 1910 la concebía, según
sus propias expresiones, como “un grupo de estudiantes de todas las edades sumadas en
38
una sola, la edad de la plena aptitud intelectual, formando una personalidad real a fuerza
de solidaridad y de conciencia de su misión, que recurriendo a toda fuente de cultura,
brote de donde brotare, con tal de que la linfa sea pura y diáfana, se propusiera adquirir
los medios de nacionalizar la ciencia, de mexicanizar el saber”.
“Para que no sea sólo mexicana (seguía diciendo Justo Sierra) sino humana, esta labor,
en que no debemos desperdiciar un solo día del siglo en que llegará a realizarse, la
Universidad no podrá olvidar a riesgo de consumir sin renovarlo el aceite de su lámpara,
que le será necesario vivir en íntima conexión con el movimiento de la cultura general;
que sus métodos, que sus investigaciones, que sus conclusiones, no podrán adquirir
valor definitivo, mientras no haya sido probados en la piedra de toque de la
investigación científica que realiza nuestra época, principalmente por medio de las
Universidades”… ‘La acción educadora de la Universidad resultará entonces de su
acción científica; haciendo venir a ella grupos selectos de la intelectualidad mexicana y
cultivando intensamente en ello el amor puro de la verdad, el tesón de la labor cotidiana
para incorporarla, la persuasión y el interés de la ciencia y el interés de la patria deben
sumarse en el alma de todo estudiante mexicano”… “La Universidad está encargada de
la educación nacional en sus medios superiores e ideales: Es la cima en que brota la
fuente, clara como el cristal de la fuente horaciana, que baja a regar las plantas
germinales en el terruño nacional y sube en el ánimo del pueblo, por alta que éste la
tenga puesta”.
Expresábamos con anterioridad como en el siglo XVI, el modelo de nuestra Real y
Pontificia Universidad, fue la Universidad de Salamanca; ahora con las expresiones de
Justo Sierra, en la inauguración de la Nueva Universidad de México en 1910, se
desprende la inspiración que conlleva del modelo francés, concretamente de la
Universidad de París, en donde por ley del 10 de junio de 1896, fue construída en un
cuerpo de facultades autárticas y bajo el nombre de “Universidad”, las escuelas
dispersas en una federación de unidades independientes. Se trató de recoger (aquí si) no
solo su estructura sino también su finalidad política de unificar y centralizar al País
desde el punto de vista cultural; sin dejar de advertir la importancia del hecho de que
para entonces la Universidad de Francia empezaba a adoptar las modalidades que había
introducido la Universidad Libre de Alemania.
La concepción de Justo Sierra sobre la idea de la Universidad de México, contradice su
carácter como miembro del grupo de “los científicos”, y de pertenecer a las élites
tradicionales y conservadoras del poder, con que se rodeaba Porfirio Díaz. Claramente
se advierte su preocupación porque la Universidad trascienda a la base popular, en
cuanto que ubica su dimensión en “la cima en que brota la fuente” o sea en la cúspide
ideológica del pueblo al que tenderá a irradiar su sabiduría, en cuanto que “baja a regar
las plantas germinales en el terruño nacional y sube en el ánimo del pueblo por alta que
éste la tenga”.
39
Mas adelante, en el cuerpo de la tesis analizaremos con detenimiento la significada
importancia de los postulados universitarios del Maestro Justo Sierra; por ahora
válganos justificar, que su exposición en este capítulo obedece más que todo a describir
el nacimiento de nuestra Universidad Nacional, desde su punto de vista material y
espiritual, no obstante que su vida inmediata haya sido interrumpida por los
acontecimientos que se sucedieron un mes después de s inauguración y que paralizaron
su dinámica y proyección.
En el mes de noviembre de 1910, estalló el movimiento revolucionario que vino a
sacudir toda la estructura de la Nación, exigiendo la transformación de las instituciones,
desde la reforma misma a nuestro orden constitucional; tratando de modificar las formas
de existencia que se desarrollaban en la República, en donde se había perdido la más
mínima señal de la democracia, la justicia y la equidad en las relaciones de producción.
La salida de Porfirio Díaz de México, trajo el advenimiento de nuevos hombres con
nuevos ideales, que trataban de instaurar una verdadera justicia social y una eficaz
democracia.
Es comprensible que la proyección de la Universidad durante la época revolucionaria se
haya desenvuelto con raquítica eficiencia interna, ya que su vida resultaba altamente
azarosa y desquiciada por el contagio irremediable de las tendencias revolucionarias.
Pero, nunca pudo ser mas funcional, por la razonable afirmación, de que muchos de sus
distinguidos miembros, acompañaron a los hombres de la lucha armada, orientando la
revolución, y precisando con ello la función esencial de toda universidad, de ser
consciente de su tiempo e irradiar a la vida en torno con la difusión de toda su ideología.
De acuerdo con el pensamiento con que fue creada la Universidad, se comprendió la
resonancia social del tema universitario, siendo indispensable una cultura, que, a la vez
ampliamente difundida, sea lo suficientemente profunda y sólida para que todos los
ciudadanos estén en aptitud de desarrollar una labor benéfica en pro de la
colectividad… “no basta con multiplicar indefinidamente escuelas primarias, es preciso
formar (se decía) hombres que sean capaces de enfrentarse no sólo con los problemas
personales que les presente la vida individual, sino también con aquellos que puedan
suscitarse en la existencia colectiva del pueblo”.
Durante el desarrollo de la revolución la Universidad fue constantemente reformada;
registrándose en el Diario de los debates de la Cámara de Diputados sucesivas
intervenciones sobre sus fines y objetivos. Se atacó (por ejemplo) en 1913 la existencia
de la Escuela de Altos Estudios, que recurría a maestros extranjeros para cubrir su
profesorado, pues se consideraba entonces, con más celo que nunca, la trascendencia
popular de la Universidad.
La sucesión de los revolucionarios en el Poder, trajo notables cambios en la Universidad
Nacional. Unas veces desaparecía como órgano cohesionador de la enseñanza superior,
para estar controlado por una Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes; en otras
40
se creó, con cierta autonomía, el Departamento Universitario, como fue la Ley que
suprimió a la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes de 13 de Abril de 1917.
Al Departamento Universitario correspondían todas las escuelas que dependían
entonces de la Universidad Nacional, al igual que los demás establecimientos docentes
o de investigación científica que se crearan en lo sucesivo. Pero todo ello sólo quedaba
en meras pretensiones, pues los tiempos aún no permitían el desarrollo de la cultura,
dado que si bien ya estaba en vigor nuestra Constitución, aún se mantenían graves
pugnas entre los revolucionarios, por la supervivencia de los fuertes intereses que
sostenían las facciones contrarias y los grupos disidentes.
El nuevo movimiento revolucionario que culminó con la muerte de Venustiano
Carranza trajo consigo importantes cambios en la vida nacional. Bajo la gestión
provisional de Adolfo de la Huerta, la Universidad Nacional volvió de nueva cuenta a
ser reorganizada a semejanza de la Universidad Napoleónica; estimando que, para que
la educación nacional fuera verdaderamente eficiente, resultaba indispensable que la
enseñanza de todas las ramas tuvieran una orientación definida y única.
José Vasconcelos ocupó la rectoría, creando una verdadera Doctrina Revolucionaria,
que exigía una Universidad poderosa con una ideología enemiga de la Universidad
reaccionaria… “Yo estuve en la Universidad como de paso (decía Vasconcelos), me
dirigí a ella llevando en el pecho un manojo de lenguas de fuego de incendio
revolucionario. Me cerraban la puerta ancha no sólo los viejos profesores de la
dictadura, también los nuevos de la revolución falsificada. Tuve por lo mismo que
entrar por la ventana, pero iba del brazo de la aurora. En mi conciencia alentaba la
revolución”… “Para mí la revolución no era una maestra rígida, ni podía serlo, puesto
que yo era de los encargados de crearle la doctrina. Precisamente tal iba a ser la función
de la universidad: Poner claridades en un movimiento social naturalmente informe.”
En septiembre de 1921 siendo aún rector de la Universidad José Vasconcelos, se
redujeron nuevamente las atribuciones de la Universidad, al restablecerse la Secretaría
de Educación Pública. La Universidad, en efecto, volvió a tener fundamentalmente, la
estructura que le había sido dada en 1910, salvo las nuevas instituciones creadas, como
la facultad de ciencias químicas.
Del 17 de septiembre al 1o. de octubre de 1921, se celebró en México el primer
congreso internacional americano de estudiantes, al cual concurrieron representantes de
todos los Países del Nuevo Mundo y algunos de Europa. Este congreso tuvo como
finalidad analizar las raíces ideológicas y la motivación del movimiento de reforma
universitaria que se había iniciado en junio de 1918 en la Universidad de Córdoba, de la
República Argentina; así como la de concluir planteamientos que sirvieran a la lucha
que se libraba por transformar las universidades, de manera que respondieran a las
exigencias de su momento histórico. Fue tomado en cuenta para las deliberaciones del
Congreso, el manifiesto publicado en Córdoba con el título de: “LA JUVENTUD DE
CÓRDOVA A LOS HOMBRES LIBRES DE AMÉRICA”, del que se desprenden los
41
siguientes comentarios que a nuestro juicio fueron más sobresalientes… “La rebeldía
estalla ahora en Córdoba y es violenta porque aquí los tiranos se habían ensoberbecido y
era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contra revolucionarios… Las
universidades han sido hasta aquí, el refugio secular de los mediocres, la renta de los
ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y –lo que es peor aún-, el lugar en
donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara.
Las universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes que
se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la
ciencia, frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y
grotesca al servicio burocrático… nuestro régimen universitario –aún el más reciente- es
anacrónico. Está fundado sobre una especie de derecho divino del profesorado
universitario. Se crea asimismo. En el nace y en el muere. La Federación Universitaria
de Córdoba reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el orden
universitario, la soberanía de la Universidad y el derecho de éste a darse su gobierno
propio, radica principalmente en los estudiantes… Si no existe una vinculación
espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y, por
consiguiente, infecunda”.
Entre las resoluciones adoptadas por el congreso estudiantil americano, figuraron los
siguientes:
a).- Que debiendo ser la escuela la base y garantía del programa de acción ya aprobado,
y considerando que actualmente no es el laboratorio de la vida colectiva, sino el mayor
de los obstáculos, las asociaciones de estudiantes en cada País deberán ser el censor
técnico y activo de la marcha de las escuelas, a fin de convertirlas en garantía del
presente y en institutos que preparen el advenimiento de una nueva humanidad. Al
efecto, lucharán porque la enseñanza en general y en especial las de las ciencias morales
y politécnicas queden fundada sobre la coordinación armónica del pensar, el sentir y el
querer como medio de explicación y se rechace el método pedagógico que da
preferencia al primero en detrimento de los otros.
b).- Que la extensión universitaria es una obligación de las asociaciones estudiantiles,
puesto que la primera y fundamental acción que el estudiante debe desarrollar en la
sociedad, es difundir la cultura que de ella ha recibido, entre quienes la han menester.
c).- El Congreso Internacional de Estudiantes de clara que es una obligación de los
estudiantes el establecimiento de universidades populares que estén libres de todo
espíritu dogmático y partidarista y que intervengan en los conflictos obreros, inspirando
su acción en los modernos postulados de justicia social.
Y, en relación con el gobierno escolar, la reunión de este congreso resolvió lo siguiente:
… El Congreso Internacional de Estudiantes sanciona como una necesidad para las
universidades donde no se hubieren implantado, las siguientes reformas:
42
1.- Participación de los estudiantes en el gobierno de la Universidad.
2.- Implantación de la libre docencia y la asistencia libre.
El movimiento estudiantil iniciado entonces en México, bajo la inspiración de las
conclusiones y las reflexiones de ese primer Congreso Internacional Americano de
Estudiantes vino a propiciar un sacudimiento general y enérgico, que hizo poner más
atención a los problemas que se fueron planteando dentro de la Universidad Nacional.
Entre los rectores de la época post-revolucionaria (1910-1929) destacó Antonio Caso,
cuya herencia para la Universidad ha sido profunda y certera doctrina de los principales
de la libertad de docencia y de investigación; desprendida de su elocuente discurso de
toma de posesión de donde transcribimos lo siguiente: “Cultura sin libertad no se
concibe. Sólo en un ambiente de libertad puede madurar la obra de la civilización. Si se
suprime la espontaneidad del centro espiritual del hombre, se marchitan
concomitantemente sus relaciones culturales, se agota la lozanía de la invención
creadora, se mutila la propia naturaleza del esfuerzo creador. Pero, si por la libertad don
precioso, condición ineludible del perfeccionamiento humano, se pretende poner el
medio sobre el fín, subordinando la cultura a la democracia y libertad, engéndrase el
monstruoso efecto de hacer que carezca de sentido la trinidad: Deseo, medio y fin. Lo
que se desea es la libertad y la democracia, para el bien y para la verdad; para la justicia,
la belleza y la santidad; pero no tiene sentido (porque no es lo que se desea) la
constricción de los supremos valores dentro de una democracia exigida en fin último. La
democracia por la democracia carece de sentido. La libertad por la libertad carece,
también de sentido. En cambio, el deseo y el medio concuerdan con el fín final, la
cultura integrada con el esplendor de los supremos valores”.
En 1929 el Rector Antonio Castro Leal propone la reforma académica al plan de
estudios de la Escuela Nacional Preparatoria, ampliando su enseñanza a tres años
lectivos. Esta medida sirve de pretexto para producir un violento movimiento
estudiantil, que desembocó en la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad,
concediéndosele a la máxima casa de estudios una pretensiosa autonomía.
En la realidad el conflicto, podríamos afirmar, que la simple oposición a la extensión del
ciclo lectivo de la instrucción preparatoriana, no fué sino la coyuntura que permitió la
derrama de las constantes alteraciones a la verdadera finalidad de la Universidad; pues
la manifestación de la autonomía universitaria ya había sido reclamada con anterioridad
por los estudiantes, debido a las noticias que tuvieron del movimiento de Córdova
Argentina, que en 1918 produjo los planteamientos con anterioridad cuando analizamos
el Congreso Internacional de Estudiantes que se desarrolló en México en 1921; de
donde cabe hacer notar como se inició a la vez, por parte de las élites conservadoras, un
fuerte movimiento de crítica hacia la Universidad, consistente en insistir que se la veía
alejarse cada días más del pueblo, convirtiéndose en una institución manejada por
doctrinas exóticas.
43
Fue en 1929 cuando llegó el momento en que se produjo el violento conflicto que
solicitaba resoluciones de mayor trascendencia social y cultural, basadas en los
postulados Latinoamericanos de la Reforma Universitaria, que se anteponían y trataban
de destruir a la Universidad como institución aristocrática y conservadora, y se
preocupaban por dar a la educación superior un carácter popular, en contra de la
característica elitista que le significaba.
El Presidente Emilio Portes Gil consideró que para liquidar, o por lo menos reducir las
constantes agitaciones políticas en torno a la Universidad, con sus consecuentes
perjuicios en el ejercicio de la alta docencia e investigación; el remedio no podría ser
otro que la autonomía universitaria, justificándose tal decisión en los considerandos de
la Ley creadora de la autonomía que fué publicada en el Diario Oficial, Tomo LV,
Número 21, del Viernes 26 de Julio de 1929, y que nos permitimos incluir al igual que
el articulado correspondiente a las finalidades impuestas, así como a la organización de
su gobierno:
“EMILIO PORTES GIL, PRESIDENTE PROVISIONAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS”:
En uso de las facultades extraordinarias de que fue investido por el Decreto del H.
Congreso de la Unión, de fecha 5 de Julio del presente año, y
C O N S I D E R A N D O:
1º.-Que es un propósito de los gobiernos revolucionarios la creación de instituciones
democráticas funcionales que debidamente solidarizadas con los principios y los ideales
nacionales y asumiendo responsabilidad ante el pueblo, queden investidas de
atribuciones suficientes para el descargo de la función social que les corresponde.
2º.- Que el postulado democrático demanda en grado siempre creciente la delegación de
funciones, la división de atribuciones y responsabilidades, la socialización de las
instituciones y la participación efectiva de los miembros integrantes de la colectividad
en la dirección de la misma.
3º.- Que ha sido un ideal de los mismos gobiernos revolucionarios y de las clases
universitarias mexicanas la autonomía de la Universidad Nacional.
4º.- Que es necesario capacitar a la Universidad Nacional de México, dentro del ideal
democrático revolucionario para cumplir con los fines de impartir una educación
superior de contribuír al progreso de México en la conservación y desarrollo de la
cultura mexicana participando en el estudio de los gobiernos que afecten a nuestro País,
así como el de acercarse al pueblo por el cumplimiento eficaz de sus funciones
generales y mediante la obra de extensión educativa.
5º.- Que el gobierno de la Universidad debe encomendarse a organismos de la
Universidad misma, representativos de los diferentes elementos que la constituyen.
44
6º.- Que la autonomía universitaria debe significar una más amplia facilidad de trabajo,
al mismo tiempo que una disciplinada y equilibrada libertad.
7º.- Que es necesario dar a alumnos y profesores una más directa y real injerencia en el
manejo de la Universidad.
8º.- Que es indispensable que, aunque autónoma la Universidad siga siendo una
Universidad Nacional y por ende una institución de Estado, en el sentido que ha de
responder a los ideales del Estado y contribuír dentro de su propia naturaleza al
perfeccionamiento y logro de los mismos.
9º.- Que para cumplir los propósitos de elaboración científica, la Universidad Nacional
debe ser dotada de aquellas oficinas o institutos que dentro del gobierno puedan tener
funciones de investigación científica y que, por otra parte, el Gobierno debe poder
contar siempre, de una manera fácil y eficaz, con la colaboración de la Universidad para
los servicios de investigación y de otra índole que pudiera necesitar.
12.- Que no obstante las relaciones que con el Estado ha de conservar la Universidad,
ésta en su carácter de autónoma tendrá que ir convirtiéndose a medida que el tiempo
pase, en una institución privada, no debiendo, por lo mismo, tener derecho para imponer
su criterio en la calificación de las instituciones libres y privadas que imparten
enseñanza semejante a los de la propia Universidad Nacional.
13.- Que aunque lo deseable es que la Universidad Nacional llegue a contar en lo futuro
con fondos enteramente suyos que la hagan del todo independiente desde el punto de
vista económico, por lo pronto, y todavía por un período cuya duración no puede fijarse,
tendrá que recibir un subsidio del Gobierno Federal suficientemente, cuando menos,
para seguir desarrollando las actividades que ahora la animan;
15.- Que tanto por el subsidio que entrega como por tener el Gobierno Federal ante el
País la responsabilidad última de aquellas instituciones que en alguna forma apoye, se
hace necesario que él ejerza sobre la Universidad Nacional aquella acción de vigilancia
que salvaguarde justamente dicha responsabilidad;
16.- Que la rehabilitación de las clases trabajadoras en México y su condición de
gobierno democrático, obligan al Gobierno de la República a atender en primer término
a la educación del pueblo en su nivel básico, dejando la responsabilidad de la enseñanza
superior, muy particularmente en sus aspectos profesionales de utilización personal, a
los mismos interesados;
17.- Que lo anterior determina el desiderátum de que la instrucción universitaria
profesional debe ser costeada por los educandos mismos.
18.- Que esto no obstante, el Gobierno siempre deberá interesarse por la cultura superior
y reconocer la obligación de equilibrar, mediante el establecimiento de colegiaturas, la
45
deficiencia económica de aquellos jóvenes por otros conceptos dignos y aptos, dándoles
la oportunidad para el entrenamiento y la cultura superior;
19.- Que parece conveniente que en lo futuro la parte del subsidio federal que no se
aplique directamente a la investigación científica o a la ayuda de las instituciones que
persiguen propósitos no utilitarios dentro de la Universidad, sea destinada para el
establecimiento de colegiaturas con que el Estado y la Universidad, determinando
requisitos para disfrutarlos, puedan asegurar la calidad de los alumnos agraciados y la
formación de aquellos profesionistas y expertos que el Estado mismo y en su concepto
la colectividad, pudiesen requerir.
Siendo responsabilidad del Gobierno eminentemente revolucionario de nuestro País el
encauzamiento de la ideología que se desenvuelva por las clases intelectuales de México
en la enseñanza universitaria, la autonomía que hoy se instituye quedará bajo la
vigilancia de la opinión pública de la revolución y de los órganos representativos del
gobierno.
Por todo lo expuesto he tenido a bien expedir la siguiente:
LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÉXICO,
AUTONOMÍA.
CAPÍTULO I.
De los fines de la Universidad.
ARTÍCULO 1.- La Universidad Nacional de México tiene por fines impartir la
educación superior y organizar la investigación científica, principalmente la de las
condiciones y problemas nacionales, para formar profesionistas y técnicos útiles a la
sociedad y llegar a expresar en sus modalidades más altas la cultura nacional, para
ayudar a la integración del pueblo mexicano.
Será también fín esencial de la Universidad llevar las enseñanzas que se imparten en las
escuelas, por medio de la extensión universitaria, a quienes no estén en posibilidad de
asistir a las escuelas superiores, poniendo así la Universidad al servicio del pueblo.
CAPITULO II
ARTÍCULO 2.- La Universidad Nacional de México, es una corporación pública,
autónoma, con plena personalidad jurídica y sin más limitaciones que las señaladas por
la Constitución General de la República.
ARTÍCULO 3.- La autonomía de la Universidad no tendrá más limitaciones que las
expresamente establecidas por esta Ley.
CAPITULO III
46
Del Gobierno de la Universidad.
ARTÍCULO 6.- Compartirán el gobierno de la Universidad: El Consejo Universitario,
el Rector, los Directores de las Facultades, Escuelas e Instituciones que la formen, y las
academias de profesores y alumnos, en los términos que establece la Ley.
ARTÍCULO 7.- Dentro de los términos de esta Ley el Consejo Universitario, es la
suprema autoridad. Sus resoluciones de acuerdo con las atribuciones que ella marca, son
obligatorias y no pueden ser modificadas o alteradas sino por el mismo Consejo.
ARTÍCULO 8.- El Consejo Universitario se integrará por Consejeros ex – oficio, por
consejeros electos y por un Delegado de la Secretaría de Educación Pública. Serán
consejeros ex – oficio el Rector, el Secretario del Consejo, y los Directores de las
Facultades, escuelas e instituciones universitarias. Los consejeros electos serán dos
profesores titulares por cada una de las facultades y escuelas; dos alumnos inscritos
como numerarios, por cada facultad o escuela; un alumno y una alumna delegados de la
Federación Estudiantil, electos respectivamente por los alumnos y por las alumnas de la
Federación; y un Delegado designado por cada una de las sociedades de ex – alumnos
graduados de conformidad con el artículo siguiente.
ARTÍCULO 9.- Los consejeros profesores serán electos en junta general de profesores,
por mayoría de votos y en escrutinio secreto. Durarán en su encargo dos años y se
renovarán por mitad cada año.
Los alumnos consejeros serán electos por mayoría de votos del total de alumnos
inscritos en cada facultad o escuela, deberán ser numerarios y se renovarán totalmente
cada año. Uno de los alumnos consejeros, será electo precisamente entre los que cursen
el último año escolar. Si la inscripción total de una facultad o escuela estuviese
compuesta siquiera en una cuarta parte por alumnas, deberá ser delegada una alumna.
No podrá ser electo consejero el alumno que haya sido reprobado en alguna de las
asignaturas que se cursen en la facultad o escuela a la que se refiere la elección, a menos
que el promedio de las calificaciones de todas ellas, inclusive la de reprobación, sea
mayor que ocho.
ARTÍCULO 14.- El Rector de la Universidad será nombrado por el Consejo
Universitario, eligiéndose de una terna que le propondrá directamente el Presidente de
la República.
47
CAPITULO CUARTO.
De las relaciones entre la Universidad y el Estado.
ARTÍCULO 30.- El Rector será el conducto por el cual se comunicará la Universidad
con las diversas autoridades.
ARTÍCULO 32.- La Universidad rendirá anualmente al Presidente de la República, al
Congreso de la Unión y a la Secretaría de Educación Pública, un informe de las labores
que haya realizado.
ARTÍCULO 34.- El Ejecutivo de la Nación queda facultado para designar, con cargo a
su presupuesto, profesores extraordinarios y conferenciantes en las diversas facultades o
instituciones universitarias.
ARTÍCULO 35.- Queda facultado igualmente el Ejecutivo de la Unión para interponer
su veto, si así lo estime conveniente, a las resoluciones del Consejo Universitario que se
refieran:
a).- A la clausura de alguna facultad, escuela o institución universitaria.
b).- A las condiciones de admisión de los estudiantes, y de revalidación o visa de
estudios hechos en el País o en el extranjero, siempre que esas condiciones no sean de
orden técnico.
c).- A los requisitos que se señalan para los alumnos becados con el subsidio del
Gobierno Federal.
d).- A la erogación de cantidades mayores de cien mil pesos en una sola vez o de la
misma en pagos periódicos que excedan de diez mil pesos anuales, a menos que esos
gastos se cubran con fondos que no procedan del subsidio del Gobierno Federal.
e).- A los reglamentos de esta Ley o a modificaciones de ellos que se consideran
violatorias de la misma.
ARTÍCULO 36.- Para los efectos del artículo anterior, la Universidad enviará al
Presidente de la República las resoluciones del Consejo a que el mismo artículo se
refieres, las cuales pondrán en vigor si contra ellas no opone su veto el mismo
funcionario, en un plazo de treinta días.
ARTÍCULO 38.- El Estado intervendrá en la comprobación de los gastos de la
Universidad, en la forma establecida en el Capítulo Sexto.
48
CAPITULO SEXTO.
De la inversión y vigilancia de los fondos de la Universidad.
ARTÍCULO 52.- El Ejecutivo Federal vigilará, por conducto de la Contraloría de la
Federación, el manejo de los fondos con que contribuya al sostenimiento de la
Universidad, limitándose esta vigilancia a la comprobación de que los gastos se hagan
conforme a los presupuestos, su Reglamento y disposiciones que dicte el Consejo
Universitario. El Ejecutivo podrá pedir en cualquier tiempo todos los informes que
necesite sobre el estado económico de la Universidad.
ARTÍCULO 53.- La cuenta que anualmente debe rendir la Universidad no formará parte
de la contabilidad general de la Hacienda Pública; pero el sistema y procedimientos de
contabilidad que deben aplicarse en la ejecución de los presupuestos de la Universidad,
serán sometidos a la aprobación de la Contraloría, así como las modificaciones que en
lo sucesivo se introduzcan.
ARTÍCULO 54.- Los ordenadores y manejadores de fondos quedarán sujetos a las
sanciones que establece la Ley Orgánica de la Contraloría y su Reglamento, cuando se
trate de erogaciones que graven el subsidio de la Federación y a las responsabilidades
que la Ley Penal establece, en todos los demás casos.
El subsidio a que se refiere el inciso d) del artículo 43, será fijado anualmente por la
Cámara de Diputados, de acuerdo con las previsiones contenidas en el proyecto de
presupuesto federal preparado por el Ejecutivo y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público cuidará de poner dicho subsidio a disposición de la Universidad por
ministraciones quincenales en proporción a su monto total.
Consideramos importante transcribir los artículos anteriores de la Ley, para demostrar
plenamente que la Universidad Nacional, por la Ley de 1929, en realidad no fue
autónoma en ningún sentido, como pretendió explicar el Presidente Portes Gil, o como
argumentaron los sostenedores del proyecto, que aceptaban la categoría de “autonomía
limitada”. Esta falsificada concepción oficial de la autonomía universitaria, no aminoró
la lucha estudiantil; pues si bien se levantó la huelga se mantuvo latente la expresión de
la reforma, que con justificación se llevó a cabo cuatro años después.
En realidad el Presidente Portes Gil nunca comprendió el verdaderos significado de la
Reforma Universitaria que se planteaba en su época, tergiversando lamentablemente el
contenido de la misma, al contrarias substancialmente los conceptos de la autonomía,
que en una extraña paradoja pretendía otorgar, según se interpreta de la Ley que publicó
y que mas que todo demostraba la incomprensión y el alejamiento de lo que es y deber
ser la Universidad; todavía más en cuanto que los motivos que realmente le movieron a
reformar la Ley de Enseñanza Universitaria, fueron los de liquidar o por lo menos
reducir las constantes agitaciones políticas, sin detenerse a estimar los efectos que podía
traer la resolución que había adoptado y que desgraciaron a la máxima Institución del
49
Saber Superior, limitándola en grado muy alto para trascender a la sociedad en
cumplimiento de su misión, que conlleva un afán inherente de propiciar el progreso
colectivo. Se creó por el contrario una falacia llena de contrariedades, pues ni siquiera
pudo concluir el conflicto estudiantil que se planteaba, y que no fue valorado en su
exacta dimensión, prefiriéndose “quitárselo de encima”, abusándose de las deficiencias
estudiantiles, sin aquilatar la importancia del nacimiento de una institución pobre e
infunda, que mas aliciente constituyó una carga para la República.
En la Ley del 29, se confundieron exageradamente los conceptos del Gobierno
Universitario con los de la estructura del Gobierno Político del Estado, lo que
irremediablemente logró que los posibles signos progresistas de su proyecto, se
perdieran en la confusión de una institución elitista y tradicional, aristocrática por
excelencia, conservadora, torpe y completamente disfuncional, además de obsoleta e
incompatible con la realidad nacional, como lo demuestra el hecho inadmisible de la
posición adoptada en el pretendido desiderátum, que invocaba la exigencia de que la
instrucción profesional debía ser costeada por los propios educandos, como la situación
general de penuria económica alcanzaba sus más altos índices en la República, y estaba
en boga aún la temática de la causa revolucionaria, imbuida de los principios de justicia
social, democracia y libertad; además de que muy pocos eran los estudiantes que tenían
esa posibilidad de costear su educación superior.
De los hechos históricos que se suscitaron con respecto al movimiento estudiantil
universitario, y la pretendida autonomía con que concluyó, creo prudente incluir
algunos comentarios expuestos de diferente manera, por quienes en aquel momento
vivieron el mencionado conflicto, y por quienes interesados en su estudio han vertido al
respecto comentarios serios… “En el Congreso Nacional de Estudiantes habíamos
pensado y acordado pedir la autonomía de la Universidad; teníamos el proyecto listo
para presentarlo al Gobierno; pero hay que ser honrados, cuando fuimos a las huelgas
del 29, no era nuestra bandera la autonomía: Protestábamos contra los exámenes
trimestrales y la carencia de derecho a exámenes por determinadas faltas. Hablábamos
con el Lic. Narciso Bassols, Director de la Facultad de Leyos, y se negó a aceptar las
peticiones; acudimos con el Lic. Castro Leal y el resultado fué el mismo. Y comenzó el
conflicto… Al finalizar la huelga, y siendo nosotros autores indirectos de la autonomía
de la Universidad, se formó la Confederación Ibero-Americana de Estudiantes- Dentro
de la Confederación se fortaleció la idea de autonomía de las Universidades, como un
medio de independencia de las dictaduras que imperaban en aquella época. (Tales
expresiones corresponden al Lic. Efraín Escamilla, quien fuera Secretario General de la
Confederación Ibero-Americana de Estudiantes, integrada por México, América
Central, Sudamérica y, de Europa, España y Portugal; que tuvo efectiva vigencia de
1931 a 1933, combatiendo ardientemente las dictaduras de Machado en Cuba; Ubico en
Guatemala; Hernández en El Salvador; Carías en Honduras; Lozomoza en Nicaragua;
Juan Vicente Gómez en Venezuela; Uricuro en Argentina; etc.)”.
50
“Los puntos que dieron al traste con la Confederación Ibero-Americana de Estudiantes
fueron los relativos a la Enseñanza Universitaria, que debía tener una orientación
socialista; bandera que en México recogieron Narciso Bassols, Lombardo Toledano y
Efraín Escamilla con el apoyo oficial, hasta lograr que el Consejo Superior de la
Universidad de México declarara que la Universidad Nacional Autónoma de México era
una Universidad que inspiraba sus enseñanzas en la Doctrina Socialista Científica o sea
en la Marxista. Esto provocó la reacción de los círculos clericales dentro de la
Universidad, que lograron el cambio de autoridades… El movimiento de 1929 lo
iniciaron por descontento con el Director y el Rector, pero la oleada llegó de América
del Sur. Fundamentalmente, la Universidad quería cambiar su rumbo filosófico y salir
del positivismo que había implantado Gabino Barrera, fundador de la Escuela Nacional
Preparatoria, la cual había seguido la filosofía oficial alentada por Don Justo Sierra.
Habían llegado las nuevas corrientes filosóficas que inquietaban al mundo cuando la
Primera Guerra Mundial, y que fueron divulgadas por la Revista de Occidente que
dirigía Ortega y Gasset, que había traducido a los filósofos alemanes que proclamaban
la corriente Neo-Kantiana”… ‘En consecuencia lo que la Universidad quería era romper
los moldes positivistas para responder el pensamiento y a las aspiraciones que habían
surgido del calor de las luchas de la Revolución Mexicana’… ‘Las luchas por la reforma
universitaria y la autonomía de la Universidad constituían el intento de adoptar el
pensamiento de una nueva realidad nacional; había inquietud de profundo cambio
social.’
Son interesantes al respecto los comentarios de Carlos Alvear Acevedo, publicados en
el Periódico Excélsior el 15 de julio de 1969 con el título de: EN 1929 Y EN 1933
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, que nos permitimos transcribir:
Hace cuarenta años se puso en marcha el proceso autonómico de la Universidad
Nacional de México.
Proceso difícil, cargado de situaciones tensas, de responsabilidades inciertas en sus
principios, se vió influído seriamente por la forma en que tal autonomía se concedió y
por las limitaciones económicas que se alzaron en su contra de manera ominosa. Fruto
de una coyuntura propia, mexicana, pero también reflejo de un movimiento de tipo
continental más amplio, la autonomía fue reconocida legalmente el 10 de julio de 1929,
al término de un conflicto interno al que el gobierno de entonces quiso dar salida con la
concesión de referencia. La exposición de motivos de la Ley, sin embargo, precisó que
la autonomía no era realmente plena. La levantaba en su torno –en lo institucional y en
lo ideológico-, tales barreras, que en la práctica la hacían, si no inoperante del todo, por
lo menos insuficiente en sus perspectivas sustanciales. “Ha sido un ideal de los mismos
gobiernos revolucionarios y de las clases universitarias mexicanas –decía la exposición,
la autonomía de la Universidad Nacional…. Para cumplir los fines de impartir
educación superior…. contribuír al progreso de México en la conservación y desarrollo
de la cultura mexicana… (participar) en el estudio de los problemas que afectan nuestro
51
país…. (y) acercarse al pueblo por el cumplimiento eficaz de sus funciones generales y
mediante la obra de extensión educativa”.
Sin embargo, al tiempo de insistirse en que la Casa de Estudios sería autónoma, para
ciertas funciones, se la seguía considerando como una Universidad Nacional “y, por
ende, una institución de Estado, en el sentido de que ha de responder a los ideales del
Estado y contribuír dentro de su propia naturaleza al perfeccionamiento y logro de los
mismos”.
Se preveía, en todo, que al paso de los años la Universidad se convertiría “en una
institución privada”, aunque a instancias de esa calidad no podría “tener derecho para
imponer su criterio en la calificación de las instituciones libres y privadas” que
impartiesen enseñanzas equiparables a las suyas. Finalmente, contando con un subsidio
que el gobierno Federal le impartía para su subsistencia, éste ejercía sobre ella una
“acción de vigilancia” que salvaguardaría su responsabilidad a todas luces.
Más todavía –se dijo en la conclusión respectiva- siendo propio “del gobierno
eminentemente revolucionario”- de nuestro país el encauzamiento de la ideología que se
desenvuelva por las clases intelectuales de México en la enseñanza universitaria, la
autonomía que hoy se instituye quedará bajo la vigilancia de la opinión pública, de la
Revolución y de los órganos representativos del Gobierno”.
Vistas al amparo de una consideración objetiva, las trabas puestas a la autonomía no
eran escasas en cuanto que el dominio estatal no se perdía del todo, sino que se
mantenía en un plano de acecho, al par que se le creaba a la Universidad la obligación
de vivir y desenvolverse dentro de los “ideales del Estado”, que obviamente la habrían
de orillar a un plazo de sujeción determinada, siquiera fuese veladamente o en forma
indirecta. Y ello sin contar con que la designación del rector tendría que ser hecha por el
Consejo Universitario de acuerdo con una terna propuesta por el mismo Gobierno
Federal.
Como apuntábamos anteriormente, la lucha estudiantil lealmente planteada, continuó
manifestándose en el ámbito nacional, cada vez con mayor claridad, sobre los
postulados de la Reforma Educativa, cuyas características distintivas principales fueron
las siguientes:
a).- El Co-Gobierno Estudiantil en la Universidad y en las Facultades, Escuelas e
Institutos que de ella dependen.
b).- La autonomía política, docente y administrativa de la Universidad.
c).- La elección de las autoridades por medio de asambleas con representación de los
órdenes docentes estudiantiles y de egresados.
d).- El concurso público para la selección del cuerpo docente.
52
e).- La fijación de mandatos con plazo fijado para el ejercicio de la docencia.
f).- La gratuidad de la enseñanza superior.
g).- La asunción de responsabilidades políticas por parte de la Universidad.
h).- Cátedras libres y cursos paralelos al del profesor catedrático.
i).- La libre asistencia a las clases.
En la época de crisis universitaria, en que se debatía el conflicto ideológico, entre
quienes impulsaban la educación socialista, pretendiendo imponerla en la máxima casa
de estudios, como posición ideológica orientadora de la juventud mexicana y aquellos
que, fieles a la verdadera autonomía que debe proteger toda manifestación de la cultura
y del saber superior; se desarrolló la vida de nuestra Universidad, precaria y llena de
contradicciones internas y externas. Fue el Maestro Antonio Caso quien, no obstante su
ideología resueltamente socialista, se opuso a semejante imposición doctrinaria como
finalidad de la Universidad, por la significada violación que representaba a los
principios de libertad de docencia, en esos días, tema y objetivos de la lucha
universitaria, que constituían la parte medular, entre otros conceptos, de la Reforma
Educativa.
Lombardo Toledano, factótum en ese entonces de la Universidad, organizó el primer
congreso de Universitarios, del que resultó la intención de imponer como ideología de
la Universidad, la orientación socialista; presentando una moción para que se diera un
sentido marxista a la enseñanza de la historia. Dicho acuerdo dio pie al movimiento
universitario que propugnó, con mayor ahínco, por la libertad de cátedra… “En esta
huelga participaron catedráticos y estudiantes, quienes sostuvieron que toda casa de
cultura tiene el inmarcesible derecho de la libre expresión de las ideas y de la
investigación no enmarcada en ninguna tesis previa, sino simplemente en beneficio de
la ciencia”. El movimiento originó la renuncia del rector Roberto Medellín, resucitando
a la vez la peligrosa pugna entre la Universidad y el Estado. En tal virtud el Gobierno de
la República se vió precisado a derogar la Ley anterior, que fue criticada ampliamente
por el Maestro Narciso Bassols, en ese entonces Secretario de Educación Pública, ante
el Congreso de la Unión, a donde compareció para exponer los motivos del Ejecutivo, al
proponer las reformas a la Ley Orgánica de la Universidad, y defender su iniciativa,
dibujando la crisis que padecía en ese entonces la máxima casa de estudios, al expresar:
“En estas condiciones señores (las de la Ley anterior) la Universidad ha vivido cuatro
años; ha vivido cuatro años en los que, como expresa la iniciativa de ley presentada ante
ustedes, no se puede decidir que la Universidad haya realizado con provecho sus
destinos; no se puede decir que la acción educativa haya progresado. La universidad
tiene una enorme, una grave responsabilidad, y sólo porque la masa de habitantes del
País, situada mas allá de la Ciudad no puede apreciar ni sentir de un modo palpitante e
inmediato, no puede conocer las deficiencias universitarias, no se ha producido una
tremenda reacción de protesta nacional”.
53
“La Universidad, además, ha abatido el nivel espiritual y moral de sus hijos, porque
empeñada en continuas y vanas contiendas enseña que el camino noble no está en ella;
que no es la ciencia, que no es la callada labor de investigación, de compenetración con
los sectores de la naturaleza, lo que la Universidad es para el pobre; para los jóvenes
que vienen de la Provincia ilusionados al más alto centro de cultura de la República. Ha
enseñado que son las luchas pasionales, destructoras, infecundas, las luchas ciegas que
en muchos siglos ha sido causa de males para la humanidad y que continuamente
empobrecen y rebajan el progreso del hombre; que es mas provechoso formar parte de
una banda de políticos o seudo políticos universitarios, que ir a las cátedras a demostrar
con conocimiento, con razones, con ciencia, con limpieza de vida y con bondad, que se
siente el privilegio de que se disfruta y se corresponde a él. La Universidad ha enseñado
también que el camino de la democracia, en tanto que corresponda a la consecución de
un fin social, no es mas que el camino de la agitación estéril, ociosa, destructiva, que
puede incluso, envenenar prematuramente a los jóvenes llamados mañana a intervenir
en el gobierno del País. Estas luchas, estas contiendas perpetuas entre grupos
universitarios a quienes si en un extremo se les preguntara cual es el contenido profundo
de su discrepancia, porque combaten, se verían muy angustiados para poder dar una
respuesta digna de la gravedad de los escándalos y de los trastornos que causan… Todo
esto, señores Diputados, en medio de una continuada y repetida presentación de ideales,
de anhelos de autonomía, de conciencia de que los males de la Universidad –no sé
porqué acción milagrosa y perversa- le dieron a la Universidad del Estado”… “Siempre
el propósito de ser más autónoma, siempre improduciendo sombrías sospechas en cada
aparente intervención del Poder Público. Y en ese ambiente, cuando la asistencia de los
profesores se hace cada vez más escasa, cuando hay profesores que desconocen sus más
elevadas obligaciones, cuando los estudiantes van comprendiendo que el verdadero
camino de la Universidad es simplemente esperar el transcurso de un número limitado
de años para tener una patente que ampara, como verdadera patente de corso, la
explotación futura de la sociedad”.
Aprobada la derogación de la Ley de 1929 y aceptándose las reformas planteadas, el
Ejecutivo promulgó una nueva Ley Orgánica de la Universidad, misma que fué
publicada el Lunes 23 de octubre de 1933, y que nos permitimos transcribir en sus
aspectos medulares, a fin de dar una mayor claridad a nuestra exposición:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
“LEY ORGÁNICA DE LA UNVIERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO”
Abelardo L. Rodríguez, Presidente Constitucional Substituto de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
54
D E C R E T O:
El “Congreso de los Estados Unidos Mexicanos”, decreta:
“LEY ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO”
ARTICULO 1º.- La Universidad Autónoma de México es una Corporación dotada de
plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior y organizar
investigaciones científicas principalmente acerca de las condiciones y problemas
nacionales, para formar profesionistas y técnicos útiles a la sociedad y extender con la
mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.
ARTICULO 2º.- La Universidad Autónoma de México se organizará libremente dentro
de los lineamientos generales señalados por la presente Ley.
ARTICULO 3º.- Las autoridades universitarias serán:
I.- El Consejo Universitario.
II.- El Rector.
III.- Los Directores de Facultades, Escuelas e Institutos Universitarios.
IV.- Las Academias de Profesores y Alumnos.
ARTICULO 4º.- El Consejo será la Suprema autoridad universitaria y dictará todas las
normas y disposiciones generales encaminadas a organizar y definir el régimen interior
de la Universidad, sin contravenir las prescripciones de esta Ley.
ARTICULO 5º.- El Rector será el jefe nato de la Institución, su representante legal y
Presidente del Consejo.
Será designado por el Consejo Universitario y durará en su encargo cuatro años.
ARTICULO 6º.- Los Directores de Facultades, Escuelas, Institutos y otras Instituciones
Universitarias serán designadas por el Consejo, en la forma y por el tiempo que señalen
los Reglamentos que expida el mismo Consejo. Estos Reglamentos determinarán los
requisitos y calificativas técnicas que hayan de exigirse para cada puesto.
ARTICULO 7º.- Tratándose de las Academias de Profesores y Alumnos, el Consejo
Universitario por medio de Reglamentos establecerá las formas y condiciones de su
integración, funcionamiento, facultades y renovación.
ARTICULO 8º.- El patrimonio de la Universidad estará constituído con los bienes y
recursos que a continuación se enumeran:
a).- Con los inmuebles que ocupan actualmente las facultades, Escuelas, Institutos y
demás Instituciones Universitarias;
55
b).- Con los inmuebles que para satisfacer sus propios fines adquiera en el futuro la
Universidad, por cualquier título jurídico;
c).- Con el edificio del ex – Cuartel de San Ildefonso y con la Sala de Discusiones
Libres (ex – Iglesia de San Pedro y San Pablo);
d).- Con el mobiliario, equipos y semovientes con que cuenta en la actualidad.
e).- Con los legados y donaciones que se le hagan;
f).- Con los derechos y cuotas que por sus servicios recaude;
g).- Con las utilidades, intereses, dividendos, rentas, aprovechamientos y esquilmos de
sus bienes muebles e inmuebles;
h).- Con el fondo universitario que recibirá del Gobierno Federal conforme al artículo
siguiente.
ARTICULO 9º.- El fondo universitario se compondrá:
a).- De las cantidades que el Gobierno Federal entregará en el resto del año de 1933,
hasta completar el subsidio establecido en el presupuesto de Egresos vigente;
b).- De la suma de diez millones de pesos que el propio Gobierno Federal entregará a la
Universidad en los términos siguientes:
I.- Si la Universidad organiza su hacienda propia sobre la base de imponer su capital a
fin de gastar solamente los réditos que produzca, el Gobierno aportará con ese fin hasta
los diez millones de pesos o la parte de ellos que se imponga en cada caso. Si al hacerse
una imposición de capital por todo o parte de dicha suma, el Gobierno no estuviere en
condiciones de entregarla en efectivo, podrá entregar obligaciones especiales pagaderas
en un plazo no mayor de cuatro años;
II.- Durante los mese del año de 1934 que transcurrieron antes de que esté realizada la
imposición anterior el Gobierno entregará mensualmente la suma proporcional que
corresponda al pago de los diez millones de pesos en cuatro años, si durante el mismo
año hubiere imposiciones parciales, se descontará su monto, a prorrata de cada
exhibición mensual.
Cubiertos los diez millones de pesos en la forma establecida en este artículo, la
Universidad no recibirá más ayuda económica del Gobierno Federal.
56
T R A N S I T O R I O S:
ARTÍCULO 1.- Una Asamblea compuesta de:
I. Los Directores actuales de las Facultades, Escuelas e Instituciones Universitarias
y
II. Un Representante de los Profesores y otro de los Alumnos de cada Facultad o
Escuela elegidos en este caso por la actual Academia de Profesores y Alumnos:
Tendrá facultades para:
I.- Designar un encargado provisional de la Rectoría que será Presidente de la
Asamblea;
II.- Ejercer provisionalmente las funciones del Consejo Universitario; y
III.- Expedir a la mayor brevedad, las normas destinadas a regir la integración del
Consejo Universitario.
ARTÍCULO 2.- Se deroga la Ley Orgánica de la Universidad Nacional de México
Autónoma, expedida el diez de julio de mil novecientos veintinueve.
ARTÍCULO 3.- La presente Ley entrará en vigor desde la fecha de su publicación.
En cumplimiento de lo dispuesto por la Fracción I del Artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia,
promulgo la presente Ley en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de
México, a los diecinueve días del mes de octubre de mil novecientos treinta y tres.- A.
L. Rodríguez. Rúbrica. El Secretario de Estado y del Despacho de Educación Pública:
Narciso Bassols. Rúbrica.
No obstante la favorable respuesta del Gobierno a las peticiones universitarias, en
cuanto que accedió a sus exigencias, es de advertir serias contradicciones; pues si bien
otorgó a la Universidad plenamente su gobierno interno, también le otorgó su pobreza y
un completo abandono. Interpretando la postura que adoptó el gobierno, se puede
concluir afirmando que la verdadera intención fué la de tratar de resolver el conflicto
universitario, o mas bien los conflictos político-estudiantiles, prefiriendo, en esta
ocasión, tomar la postura contraria a las anteriores soluciones: volver la espalda a la
Universidad, en los términos de un desligamiento total; como si fuese la Universidad un
objeto complejo que por su incomprensión se prefiere dejar a la deriva de su suerte, sin
que ello merezca la atención del Estado.
Si la anterior situación creada en 1929 fue criticada y resultó inadmisible, la de 1933 no
es menos inadecuada y rechazable, por el abandono y la penuria económica en que se
limitó a la Universidad. Sin embargo, se admite con mayor justificación esta época de
57
plena autonomía, por desprenderse en parte, la posibilidad de un ensayo; aunque éste
haya venido a consistir (como veremos) un castigo a la agitación. Si la Ley de 1929 es
atacada por constituír o tratar de constituír una autonomía limitada; la Ley de 1933,
resulta para mí, mucho mas criticable, al constituír una “autonomía de castigo”,
interpretando en ello la concesión de la autonomía como el abandono absoluto de la
Universidad por no obedecer las decisiones del gobierno, o si se quiere, por atentar
contra la estructura política vigente.
De cualquiera de las dos maneras, es claro que no se comprendió, o no quiso
establecerse el verdadero significado de la autonomía universitaria; pues o se meditaron
los fines y objetivos de su funcionalidad, sino que, se otorgó como medida de salvación
del gobierno, frente a un conflicto que no se sabía valorar, sin detenerse a analizar la
importancia que revestía la sanción impuesta, que mas ahondaba en la insuficiencia de
los recursos de la Universidad para cumplir con sus elevados fines. No obstante todo
ello, la Universidad, pobre y con las naturales flaquezas desprendidas de la nueva ley,
continuó laborando con renovada vitalidad. Sobre esta parte histórica de la Ley
Orgánica de la Universidad de México, Carlos Alvear nos expone:
De acuerdo con tales principios tomó cauces con matiz especial la vida universitaria,
pero los vaivenes de la política inmediata se proyectaron hasta ella con reflejos graves.
No faltaron, desde luego, los intentos por darle a la casa de estudios un cariz radical
desde dentro, aunque hubo, frente a eso, una enérgica oposición de que se hizo portavoz
entre otros, el maestro Antonio Caso, célebre, como Vasconcelos, por su impulso a la
corriente espiritualista en filosofía, que supo alzarse por encima del viejo positivismo, y
después en la hora adecuada, contra los extremismos que podían ahogar la autonomía
naciente. En esta virtud, y dado que las relaciones entre no pocos universitarios y el
Gobierno se tornaron poco flexibles, el primero presidido por el General Rodríguez, y
teniendo por Secretario de Educación al Licenciado Narciso Bassols, dio el paso
decisivo de una autonomía completa, de un desligamiento mayor, que implicó la entrega
de 10 millones de pesos, de cuyos réditos había vivir el centro de estudios sin ulteriores
ayudas del Estado: “Tal vez –ha escrito Francisco Larroyo a este propósito-, con callada
y malévola intención se pensaba que con situación económica tan aflictiva, la
Universidad abdicaría de su autonomía”, aunque eso no ocurrió en modo alguno. Y aun
más la exposición de motivos del proyecto de ley se redactó con poca simpatía hacia las
condiciones prevalecientes entonces en la Universidad, calificadas de “agitación vana”,
“lastimosa desviación” y otras semejantes, al par de una insinuación clara de que el
Estado era fuerte y podría, en un momento dado, rescatar sus potestades dentro de ella.
El mismo criterio campeó en el discurso de Licenciado Bassols pronunció en la Cámara
de Diputados el día que concurrió a ella para ser interpelado con motivo de la discusión
de la iniciativa de que se trata. En sus palabras hizo un elogio de la Universidad como
centro propugnador de cultura, pero no ocultó su hostilidad hacia las tendencias
existentes en ella, y adelantándose inclusive a un posible fracaso de la autonomía,
exclamó enfáticamente: “¡Ojalá, señores… no se recuerde este momento como el
58
instante en que se puso en evidencia clara y definitiva la incapacidad de los
universitarios para coadyuvar a regir el destino de México!”.
“Aprobada al final la iniciativa el 19 de octubre de 1933, la Universidad dio los pasos
largos de su desenvolvimiento posterior, en que los principios de autonomía y libertad
de cátedra pudieron alentar la acción y el pensamiento de muchos maestros y
estudiantes. Así nació a una etapa nueva la máxima casa de estudios de México, pese a
los malos augurios de quienes le daban la concesión nueva, pero que tan magramente la
dotaban en términos de positiva miseria. La Universidad, sin embargo, supervivió. Supo
mantener su dignidad, su función, su tarea superior, y empinada por encima de las
hondas dificultades que tuvo que afrontar, salió adelante. Su primer rector en esta
segunda etapa, el Licenciado Manuel Gómez Morín, rescató para ella un ámbito de
decoro que no sólo hizo posible el tramontar los escollos, sino inclusive emprender una
seria tarea de coordinación intelectual y de equilibrio académico entre las diversas obras
universitarias, como no se había hecho muchos años”.
“Y si hoy, al cabo de cuatro decenios de que el proceso comenzó, otros son los
problemas, sigue siendo verdad que es con la autonomía y con la libertad de cátedra –en
una esfera que debe iluminarse con valores elevados- como tendrán que seguirse
modelando las labores del principal centro de enseñanza de la nación”.
Francisco Larroyo advierte con marcada exaltación, la ascensión de Gómez Morín a la
Rectoría de la U.N.A.M., como una de las más fructíferas y responsables decisiones,
debido al procedimiento de su elección y al desarrollo de su gestión. Al respecto dice:
…“declarada la plena autonomía en 1933, ocupó el rectorado el Abogado Don Manuel
Robles Morín”… “supo defender con energía y acierto la institución que le había
encomendado la juventud universitaria”… “En un histórico folleto intitulado”: La
Universidad de México.- La Razón de Ser y su Autonomía, dio respuesta oportuna y
lapidaria a todos los enemigos de la Universidad.
“La existencia de la Universidad (decía Gómez Morín) no es un lujo, sino una necesidad
primordial para la República”… “el trabajo de los universitarios no es sólo un derecho,
sino una responsabilidad social bien grave”… “ni la Universidad puede vivir, ni los
universitarios pueden trabajar con el fruto que la comunidad tiene derecho a exigirles, si
las condiciones de apoyo y de comprensión no se cumplen”… “El trabajo universitario
no puede ser concebido como coro mecánico del pensamiento político dominante en
cada momento. No tendrían ni siquiera valor político si así fuera planteado. Ha de ser
objetivo, autónomo, como todo trabajo científico; ha de ser racional, libre, como todo
pensamiento filosófico”… “Y en cuanto debe incluir la reparación ética de los jóvenes,
ha de ser levantado y responsable, no apegado servilmente a los hechos del momento ni
a la voluntad política triunfante”… “La Universidad ennoblecida por la libertad, y
responsable por ella, de su misión; no atada y sumisa a una tesis o a un partido, sino
manteniendo siempre abiertos los caminos del descubrimiento y viva la actitud de
auténtico trabajo y de crítica veraz; no sujeta al elogio del presente, sino empeñada en
59
formar el porvenir, dará a la República, cualquiera que sea el estado de la organización
social y política de la seguridad permanente del mejoramiento y renovación”.
El 13 de noviembre de 1933 los destacados maestros Manuel Sánchez Cohen, Ángel
Carvajal y Antonio Carrillo Flores, publicaron en la Revista General de Derecho y
Jurisprudencia, un profundo estudio sobre la naturaleza jurídica de la Universidad
Nacional Autónoma de México, que incluye comparativamente la temática completa de
los conflictos jurídicos que se presentaron respecto a las cuestiones universitarias; lo
extenso de su contenido no nos permite incluirlo íntegramente en nuestros
planteamientos, además de que en el cuerpo posterior de nuestra tesis iremos citando
importantes fragmentos de sus postulados, de acuerdo al desarrollo que vayamos
logrando sobre los temas que nos proponemos tratar. Por ahora bástenos enunciar un
breve resumen: …“La expedición de la Nueva Ley Orgánica de la Universidad
Autónoma de México de 19 de Octubre de 1933, ha suscitado múltiples problemas,
algunos de ellos fundamentales para su vida”… “en nuestra calidad de profesores
universitarios y como una colaboración para resolver esos problemas, nos proponemos,
desde un punto de vista estrictamente jurídico, investigar si con su actual organización
la Universidad forma o no parte del Estado, si es o no una corporación de Derecho
Público”… “En otras palabras, nos interesamos por saber si tiene o no derecho a gozar
de una capacidad jurídica especial que le asegure la posibilidad de cumplir los
levantados fines que son a su cargo, o si desprovista de todo privilegio, ha de surgir a la
complicada vida legal mexicana en un plano de igualdad con cualquier establecimiento
libre de la República. Igualdad que sólo existiría en cuanto a los medios de defensa;
desigualdad en cambio, y muy grande en otros aspectos, supuesto que, débil o fuerte,
pública o privada, sobre la Universidad de México pesa la responsabilidad de la
elaboración, desarrollo y difusión de la cultura superior del País”… “En resumen
pensamos que”:
I.- “La Ley de 19 de octubre de 1933 deriva su validez de la fracción XXV del artículo
73 de la Constitución General de la República; por lo mismo, la Universidad de México
es una institución nacional no una corporación del Distrito Federal”.
II.- “La Universidad es una corporación de Derecho Público en su carácter de órgano
indirecto del Estado Mexicano, creado para proveer al servicio de la cultura superior del
País”.
III.- “La autonomía plena que otorga a la Universidad la nueva Ley, significa
desvinculación absoluta del Poder Ejecutivo Federal; no de los otros poderes, que
conservan sobre ella jurisdicción”:
a).- “El Legislativo: por la facultad que tiene para derogar o abrogar en todo momento la
Ley”;
b).- “El Judicial: porque conocerá de los amparos que los perjudicados con las
determinaciones de las autoridades universitarias interpongan contra dichas
60
determinaciones y porque a ese Poder se elevarán las controversias que lleguen a
suscitarse entre la Federación y la Universidad”.
IV.- “Los bienes afectados por la Federación para formar el patrimonio universitario
siguen sometidos al régimen especial de cosas destinadas a un servicio público; aunque
los órganos directos del Estado Mexicano no pueden realizar sobre esos bienes acto
alguno de administración o de disposición”.
V.- “Tienen carácter público, extracontractual las relaciones de la Universidad con sus
funcionarios y empleados y con los destinatarios del servicio”.
VI.- “Son válidos en toda la República los títulos que la Universidad de México expida
de acuerdo con las reglas que establezca el Congreso Universitario”.
El II. Consejo Universitario, reunido en cumplimiento de la Ley Orgánica, señaló los
puntos básicos de la situación financiera, administrativa y docente de la Universidad;
consignados en un “memorándum sobre la organización jurídica de la Universidad
Nacional de México”, que el Rector Gómez Morín envió para su publicación a la
Revista General de Derecho y Jurisprudencia, y que se transcribe a la letra:
I.- La Universidad de México, es una institución corporativa dotada de plena capacidad
jurídica por disposición expresa de la Ley.
II.-La Universidad de México, es una institución nacional por haberlo sido siempre, por
ser la Ley de 21 de octubre pasado, una Ley Federal, dictada por Poderes Federales, en
ejercicio de facultades que les otorga la Constitución Federal, y para la satisfacción de
una necesidad de la República entera.
III.- La Universidad Nacional de México, tiene el carácter de Institución, porque está
constituida para el fin perenne, trascendental, no ligado a la vida de un individuo o de
un grupo, ni a la difusión o defensa particular de una teoría, sino a la realización de un
propósito nacional permanente de cultura.
IV.- La Universidad Nacional de México, es una institución del más alto interés
público, porque tiene como misión legal exclusiva, la de “impartir educación superior y
organizar investigaciones científicas, principalmente acerca de las condiciones y
problemas nacionales, para formar profesionistas técnicos, útiles a la sociedad, y
extender con la mayor amplitud los beneficios de la cultura”.
V.- La Universidad Nacional de México, es autónoma del Estado en cuanto a que ella
misma ha de organizarse y determinarse, para el mejor cumplimiento de su misión, sin
otra restricción interna que la de ajustar su trabajo al fin que le es propio y su estatuto a
las bases generales contenidas en la Ley que establece su autonomía.
VI.- La Universidad Nacional de México, está sujeta al poder público como todas las
personas o Instituciones que viven en el Estado; es decir, está obligada a acatar las
61
disposiciones y resoluciones legislativas, judiciales o administrativas, en todo aquello
que no se refiera al orden interno de la Universidad misma, amparado por la autonomía.
VII.- Las disposiciones generales o particulares que dentro de su competencia dicten o
prueben los órganos de la Universidad, son obligatorios para los interesados no porque
tengan el carácter estatal de actos de autoridad política, sino porque constituyen el
estatuto propio de la Institución, o derivan de él.
VIII.- La palabra autoridades que emplea la Ley al referirse a los órganos de la
Universidad, no tiene el restringido sentido de órganos del Poder Público, sino el más
amplio de órganos de representación y de decisión de la Institución en el campo propio
de acción de ésta, delimitado por su estatuto de autonomía.
IX.- La Universidad Nacional de México, tiene capacidad patrimonial y los bienes que
constituyen su patrimonio le pertenecen en propiedad, sin otras restricciones externas
que las establecidas por razón de orden público respecto a toda propiedad o en
consideración a los titulares de ella, y sin otras restricciones internas que las derivadas
del hecho de estar todo el patrimonio universitario afecto al fin de la Institución. Puede,
pues, la Universidad usar, disfrutar o disponer de los bienes que le corresponden,
siempre que se ajuste a las leyes generales que rigen la propiedad, la adquisición, el uso,
el disfrute o la disposición de tales bienes, y que posea, aproveche o disponga de ellos
para el cumplimiento de su fin propio.
X.- La Universidad Nacional de México, tiene como fin exclusivo, un propósito que no
es sólo del más elevado interés público, sino que es reconocido por el Estado mismo
como esencial para la comunidad, y su situación fiscal, por ende, es la exención de
gravamen, pues sería contradictorio que el Estado reconociera su obligación de cumplir
con el alto fin cultural que a la Universidad corresponde y de proporcionar a la
Universidad, por tanto, medios económicos para capacitarla a realizar esa misión, y que
a la vez, quisiera gravarla como a las personas o empresas que persiguen un propósito
de ganancia mercantil, o que, aún sin tener una finalidad de lucro, sólo tienen un
propósito indiferente a la comunidad o no reconocido por ésta como esencial a su vida.
XI.- La Universidad Nacional de México, en cumplimiento de su misión, puede otorgar
grados u honores que acrediten o recompensen los estudios, investigaciones o trabajos
culturales de quienes los reciban; puede, también en cumplimiento del fin que la Ley le
reconoce, expedir títulos que certifiquen la capacidad de los interesados para ejercer
útilmente una función técnica en la sociedad. En el primer caso, la Universidad puede
actuar sin sujeción a otras normas que a sus propios estatutos; en el segundo, ha de
sujetarse a los requisitos o especificaciones que el Estado señale cuando se reglamente
el artículo Cuarto Constitucional, para permitir que se ejerza en la comunidad funciones
técnicas determinadas. En tanto no se dicte esa reglamentación, la Universidad seguirá
expidiendo sus títulos como hasta ahora. En todo caso, los títulos que la Universidad
Nacional expida de acuerdo con la Ley, tendrán validez en toda la República.
62
En suma, la Universidad Nacional de México es una institución corporativa, del más
alto interés público, que tiene como fin propio y exclusivo una función esencial para la
Nación; está dotada de autonomía para organizarse sobre las bases generales que señala
la Ley, y para decidir por sí misma en cuanto se refiere al cumplimiento de su finalidad
específica; tiene plena capacidad jurídica y, por ende, está en aptitud de poseer, usar,
disfrutar y disponer de su patrimonio con afectación al fin de su Instituto.
No es un Estado soberano, y por eso está sujeta, en todo lo que no queda amparado por
su estatuto autónomo, a la actividad y al poder de decisión del Estado: derecho común
sobre propiedad, posesión, disfrute, adquisición o disposición de bienes, y sobre
obligaciones o contratos; Leyes, reglamentos y disposiciones generales, administrativos
y de policía y de buen gobierno; decisiones judiciales en los casos en que la Universidad
sea parte.
Tampoco es una empresa privada para fines de lucro, para fines indiferentes o para fines
de interés público no reconocidos por el Estado mismo como esenciales a la vida de la
comunidad, sino que, existiendo desde antes como una institución del Estado Federal
para cumplir una misión esencial a la vida de la República, ha recibido del mismo
Estado, sin un cambio de la finalidad que le es propia, la forma de Institución autónoma
que no la erige en Estado soberano ni la arroja fuera del Estado, sino que la dota de
capacidad para decidir y resolver por sí misma sobre su propia estructura, sobre sus
medios de vida, sobre su forma de trabajo, sobre su organización y funcionamiento
interiores, con la limitación única de cumplir su misión y de seguir el sistema general de
estructura que le fija la Ley de autonomía.
Del Estado difiere en que es autónoma, no soberana; de las empresas privadas, en que
no tiene fin lucrativo, de las Instituciones ordinarias de cultura, de recreo o de
beneficencia, en que su misión no es sólo de utilidad general, de interés público, sino
que consiste en atender una necesidad esencial para la Nación; de las empresas o
instituciones de servicio público, en que la formación y extensión de la cultura no son
propósitos que se encuentran, en el estado actual de nuestro derecho público, en el
mismo nivel jurídico que los otros servicios, ni la Universidad es una concesionaria del
servicio de cultura sino una institución constituida especial y exclusivamente para
prestar este servicio; y difiere, por fin, de las Instituciones de Estado, en que no ejerce
en forma alguna el poder público.
El Estado no crea la Universidad en virtud de la Ley de 21 de octubre; tampoco se
limita a reconocerla. Parte de una realidad histórica y social: la existencia de la
Universidad (profesores, alumnos, existencia de un fin esencial a esa comunidad,
conveniencia técnica y política de que ese fin sea alcanzado por una institución que en
vez de estar sujeta a las vicisitudes de la política o de las organizaciones de Estado, se
gobierne a sí misma), y en uso de sus facultades, le da una forma jurídica especial,
adecuada a la realidad existente y al propósito perseguido.
63
El Estado podrá en el futuro deshacer esa forma jurídica, cambiarla, destruirla. Podrá
inclusive, destruirla. Podrá inclusive, destruir la realidad social que viva bajo esa forma.
Hasta podrá destruir físicamente los elementos de esa realidad. Si el intento del cambio
de la destrucción procede del órgano Ejecutivo del Estado, la Universidad tendrá para
defenderse, los medios jurídicos que salvaguardan contra toda violación de la Ley. Si el
intento procede del órgano Legislativo competente, la Universidad sólo podrá
defenderse con los procedimientos que en todo régimen estatal existen para poner límite
al ejercicio indebido de un Poder Público que actúa dentro de su competencia formal: la
opinión pública consciente de la necesidad nacional de cultura y convencida de la
eficacia del trabajo auténtico de la Universidad limpia y disciplinada.
México, D.F., Noviembre de 1933.
Durante el tiempo que permaneció Manuel Gómez Morín (1933-1934) en la Rectoría, se
puso en práctica el estatuto interno que normaba la vida de la Universidad en todos sus
aspectos, ejercicio de docencia y de investigación; de tal virtud que la organización de
profesores y de asignaturas respondieron a una formación de grupos, que se reunían
según la razón de cada especialidad académica. Es decir, que para corregir la dispersión
de funciones desligadas de las diferentes escuelas y facultades, se creó un cuerpo de
directores de Instituto, encargados de coordinar labores docentes y de investigación,
según las especialidades que se impartían en la Universidad. Se estableció como
principio esencial de la vida universitaria, la libertad de cátedra y la participación de los
profesores a través del consejo en el Gobierno de la Universidad. El Rector era
nombrado por mayoría de votos en el Consejo, y con ese carácter era el Jefe de la
Institución, sin menoscabar el hecho de que su nombramiento podía ser revocado en
cualquier momento por el Consejo.
Después de Gómez Morín le sucedieron en la Rectoría Fernando Ocaranza, Luis Chico
Goerne, Gustavo Baz, quienes procuraron, cada cual a su manera, hacer ver a los
funcionarios de gobierno, que la universidad es por excelencia, una institución de
insubstituible importancia.
El alejamiento causado por el abandono que se le dio a la Universidad, dio nacimiento a
una nueva concepción en la postura del gobierno con la institución, que por no
entenderla, se cuidaban de no interponerse en su camino, por temor a la manifestación
de ideales contrarios a los de la estructura gubernamental y por la propia penetración
popular que podía desarrollar la máxima casa de estudios; no advirtiendo que esa era y
debe ser la principal causa de colaboración y protección de que debe gozar la
Universidad, para que pueda realizar sus elevados objetivos y cumplir con sus
finalidades, trascendiendo e irradiando a la vida en torno, la iluminación del camino que
nos pueda llevar a sobreponer nuestra crisis política, económica y social.
La existencia de la Universidad de México, como en toda Latinoamérica, ha sido difícil
y llena de vicisitudes, azarosa, pobre y disfuncional, por las constantes alteraciones de
su estructura, motivadas por las presiones externas que ejercen los hombres que se
64
suceden en el poder. De 1929 a 1944 continuó la lucha estudiantil, en 1933 únicamente
se dio una tregua, de donde se emprendió con renovados bríos un constante movimiento
que exigía la participación de los alumnos en el Gobierno Universitario.
Debido a los peligros que entrañaba la agitación estudiantil, fueron concediéndose
paulatinamente, posiciones del gobierno de la Universidad a líderes estudiantiles, que
desgraciadamente por filiaciones distintas de las corrientes políticas que representaban,
no pudieron o no supieron llevar con eficiencia las condiciones logradas.
El movimiento Latinoamericano de Reforma Universitaria continuó en México de
manera intensa y con plena efervescencia; la resistencia al co-gobierno, a la autonomía
política interna, o a la asunción de responsabilidad política por parte de la Universidad,
había hecho crisis en la institución. El gobierno Federal confundido con la idea de
mantener una institución ajena a la funcionalidad de su estructura, que pudiera significar
en su contra al principal elemento crítico, mantuvo su control sobre las autoridades
universitarias, dejando reflejar el gran temor que tenían a la institución, por la
posibilidad que tuviera de trasmitir tendencias filosóficas contrarias.
La Universidad considerada como el bastión principal de la crítica al orden establecido,
fue también el objeto principal de las acciones contrarias a los gobiernos de los Estados,
sean religiosas o de doctrinación política, que quisieron también utilizarla para la
difusión de su doctrina; para lo cual formaron dentro de sus filas importantes grupos
destinados a buscar los puestos de autoridad. En tal situación, los Rectores impuestos
por el poder político, requirieron de grupos estudiantiles que fueron transfigurándose en
pandillas gansteriles, a fin de sostenerse en su encargo.
La penuria económica interna y la presión externa hacia la Universidad, la represión del
gobierno a toda manifestación efectiva de los grupos intelectuales, paralizaban el
desarrollo adecuado, sano y consciente de nuestra Universidad, desembocando en una
verdadera jauría interna, que reflejaba a la misma que se disputaba el Poder Político
Nacional, en la que todos los grupos querían tener primacía, no para desarrollar los fines
esenciales de la máxima casa de cultura, sino por las posibilidades que pudiera otorgarle
para realizar sus propios fines de control político. La reacción embatía con toda su
potencialidad, luchando por apagar lo que pudiera tener esta debilitada institución de
revolucionaria. El desorden llegó a ser tal, que en la década de 1933-1944 hubo ocho
rectores, de los cuales, seis fueron obligados violentamente a presentar su renuncia.
Durante 1944, después de una cerrada oposición de carácter político al Rector Brito
Foucher, se obstaculizó su labor, llevándolo inclusive a presentar su renuncia, con lo
que la Universidad volvía a recrudecer la lucha de las facciones que buscaban su
control. Una huelga general convulsionó a la máxima casa de estudios y fue necesaria la
reforma a la ley vigente en ese entonces. El Presidente Ávila Camacho propuso
entonces que los ex – Rectores de la universidad designaran un Rector Interino; la
elección recayó en Alfonso Caso, que convocó a un Consejo Constituyente, a fin de que
redactara una nueva Ley Orgánica de la Universidad; misma que fue presentada al
65
Ejecutivo Federal, quien el 30 de diciembre de 1944 la promulgó, siendo publicada en
el Diario Oficial, el sábado 6 de enero de 1945; la que a continuación se transcribe en
sus aspectos más importes.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
“LEY ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO”
MANUEL AVILA CAMACHO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
D E C R E T O:
“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos” decreta:
LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.
ARTÍCULO 1.- La Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación
pública –organismo descentralizado del Estado- dotada de plena capacidad jurídica y
que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas,
investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y
realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas
nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.
ARTÍCULO 2.- La Universidad Nacional Autónoma de México, tiene derecho para:
I.- Organizarse como lo estime mejor, dentro de los lineamientos generales señalados
por la presente Ley;
II.- Impartir sus enseñanzas y desarrollar sus investigaciones, de acuerdo con el
principio de libertad de cátedra y de investigación;
III.- Organizar sus bachilleratos con las materias y con el número de años que estime
conveniente, siempre que incluyan con la misma extensión de los estudios oficiales de
la Secretaría de Educación Pública, los programas de todas las materias que forman la
educación secundaria, o requieran este tipo de educación como un antecedente
necesario. A los alumnos de las Escuelas Secundarias que ingresen a los Bachilleratos
de la Universidad se les reconocerán las materias que hayan aprobado y se les
computarán por el mismo número de años de Bachillerato, los que hayan cursado en sus
Escuelas;
IV.- Expedir certificados de estudios, grados o títulos;
66
V.- Otorgar, para fines académicos, validez a los estudios que se hagan en otros
establecimientos educativos, nacionales o extranjeros, e incorporar, de acuerdo con sus
reglamentos, enseñanzas de Bachilleratos o profesionales. Tratándose de las que se
impartan en la primaria, en las Secundarias o en las escuelas normales y de las de
cualquier tipo o grado que se destinen a obreros o campesinos invariablemente se
exigirá el certificado de revalidación que corresponda, expedido por la Secretaría de
Educación Pública, requisito que no será necesario cuando el plantel en que se
realizaron los estudios que se pretende revalidar, tenga autorización de la misma
Secretaría para impartir esas enseñanzas.
ARTÍCULO 3.- Las autoridades universitarias serán:
1.- La Junta de Gobierno.
2.- El Consejo Universitario.
3.- El Rector.
4.- El Patronato.
5.- Los Directores de las Facultades, Escuelas e Institutos.
6.- Los Consejos Técnicos a que se refiere el artículo 12.
ARTÍCULO 4.- La Junta de Gobierno estará compuesta por 15 personas electas en la
siguiente forma:
1º.- El Consejo Constituyente designará a los primeros componentes de la Junta,
conforme al artículo 2º transitorio de esta Ley;
2º.- A partir del quinto año, el Consejo Universitario podrá elegir anualmente, a un
miembro de la junta que sustituya al que ocupe el último lugar en el orden que la misma
Junta fijará por insaculación, inmediatamente después de constituirse;
3º.- Una vez que hayan sido sustituidos los primeros componentes de la Junta o, en su
caso, ratificadas sus designaciones por el Consejo Universitario, los nombrados
posteriormente irán reemplazando a los miembros de más antigua designación.
Las vacantes que ocurran en la Junta por muerte, incapacidad o límite de edad, serán
cubiertas por el Consejo Universitario; las que se originen por renuncia, mediante
designaciones que harán los miembros restantes de la Junta.
Artículo 5º.- Para ser miembro de la Junta de Gobierno, se requerirá:
I.- Ser mexicano por nacimiento;
II.- Ser mayor de treinta y cinco y menor de setenta años;
III.- Poseer un grado universitario, superior al de Bachiller;
67
IV.- Haberse distinguido en su especialidad, prestar o haber prestado servicios docentes
o de investigación en la Universidad, o demostrado en otra forma, interés en los asuntos
universitarios y gozar de estimación general como persona honorable y prudente.
Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ocupar, dentro de la Universidad,
cargos docentes o de investigación y hasta que hayan transcurrido dos años de su
separación, podrán ser designados, Rector o Directores de Facultades, Escuelas o
Institutos.
El cargo de miembro de la Junta de Gobierno será honorario.
ARTICULO 6o.- Corresponderá a la Junta de Gobierno:
I.- Nombrar al Rector, conocer de la renuncia de éste y removerlo por causa grave, que
la Junta apreciará discrecionalmente.
Para el ejercicio de las facultades que esta fracción le otorga, la Junta explorará, en la
forma que estime prudente, la opinión de los universitarios;
II.- Nombrar a los Directores de Facultades, Escuelas e Institutos, de acuerdo con lo que
dispones el artículo 2º;
III.- Designar a las personas que formarán al Patronato de la Universidad.
IV.- Resolver en definitiva cuando el Rector, en los términos y con las limitaciones
señaladas en el artículo 9º, vete los acuerdos del Consejo Universitario;
V.- Resolver los conflictos que surjan entre autoridades universitarias;
VI.- Expedir su propio reglamento.
Para la validez de los acuerdos a que se refieran las fracciones I y V de este artículo, se
requerirá por lo menos el voto aprobatorio de diez de los miembros de la Junta.
ARTICULO 7º.- El Consejo Universitario estará integrado:
I.- Por el Rector;
II.- Por los Directores de Facultades, Escuelas o Institutos;
III.- Por representantes de profesores y representantes de alumnos de cada una de las
Facultades y Escuelas en la forma que determine el Estatuto;
IV.- Por un profesor representante de los Centros de Extensión Universitaria;
V.- Por un representante de los empleados de la Universidad.
El Secretario General de la Universidad, lo será también del Consejo.
ARTICULO 8º.- El Consejo Universitario tendrá las siguientes facultades:
68
I.- Expedir todas las normas y disposiciones generales encaminadas a la mejor
organización y funcionamiento técnico, docente y administrativo de la Universidad;
II.- Conocer de los asuntos que de acuerdo con las normas y disposiciones generales, a
que se refiere la fracción anterior, le sean sometidos;
III.- Las demás que esta Ley le otorga, y, en general, conocer de cualquier asunto que no
sea de la competencia de alguna otra autoridad universitaria.
ARTICULO 10.- El Patronato estará integrado por tres miembros que serán designados
por tiempo indefinido y desempeñarán su encargo sin percibir retribución o
compensación alguna. Para ser miembro del Patronato, deberán satisfacerse los
requisitos que fijan las fracciones I y II del artículo 5º y se procurará que las
designaciones recaigan en personas que tengan experiencia en asuntos financieros y
gocen de estimación general como personas honorables.
Corresponderá al Patronato:
I.- Administrar el patrimonio universitario y sus recursos ordinarios, así como los
extraordinarios que por cualquier concepto pudieran allegarse.
II.- Formular el presupuesto general anual de ingresos y egresos, así como las
modificaciones que haya que introducir durante cada ejercicio, oyendo para ello a la
Comisión de Presupuestos del Consejo y al Rector. El Presupuesto deberá ser aprobado
por el Consejo Universitario.
III.- Presentar al Consejo Universitario, dentro de los tres primeros meses a la fecha en
que concluya un ejercicio, la cuenta respectiva, previa revisión de la misma que
practique un Contador Público, independiente, designando con antelación por el propio
Consejo Universitario.
IV.- Designar al Tesorero de la Universidad y a los empleados que directamente estén a
sus órdenes para realizar los fines de administración a que se refiere la fracción I de este
artículo.
VII.- Gestionar el mayor incremento del patrimonio universitario, así como el aumento
de los ingresos de la Institución.
ARTICULO 12.- En las Facultades y Escuelas se constituirán Consejos Técnicos
integrados por un representante profesor de cada una de las especialidades que se
impartan y por dos representantes de todos los alumnos.
Las designaciones se harán de la manera que determinen las normas reglamentarias que
expida el Consejo Universitario.
Los Consejos Técnicos serán órganos necesarios de consulta en los casos que señale el
Estatuto.
69
ARTÍCULO 14.- Las designaciones definitivas de Profesores e Investigadores, deberán
hacerse mediante oposición o por procedimientos igualmente idóneos para comprobar la
capacidad de los candidatos y se atenderá a la mayor brevedad posible, a la creación del
cuerpo de profesores e investigadores de carrera. Para los nombramientos, no se
establecerán derivadas de posición ideológica de los candidatos, ni ésta será causa que
motive la remoción.
ARTÍCULO 15.- El patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México estará
constituida por los bienes y recursos que a continuación se enumeran:
I.- Los inmuebles y créditos que son actualmente de su propiedad, en virtud de
habérsele afectado para la constitución de su patrimonio, por las leyes de 10 de julio de
1929 y de 19 de octubre de 1933, y los que con posterioridad haya adquirido;
T R A N S I T O R I O S:
ARTICULO 1o.- El Consejo Universitario, integrado conforme a la IV de las bases
aprobadas por la Junta de Rectores, con fecha 15 de agosto último, procederá dentro de
los treinta días siguientes a la fecha en que esta Ley entre en vigor, a designar a las
personas que deben integrar la Junta de Gobierno. A la sesión respectiva deberán asistir
cuarenta, por lo menos, de los miembros del Consejo.
ARTICULO 7º.- Con excepción de las disposiciones a que se refiere la fracción I del
artículo 15 de este Ordenamiento se deroga la Ley Orgánica de la Universidad Nacional
Autónoma de México, de 19 de octubre de 1933, y cualquiera otra que se le oponga.
Si recordamos la definición que sobre la Universidad tenía la Ley anterior, podemos
desprender que al agregarle a ésta, el carácter de “Corporación Pública –Organismos
Descentralizado-” se pretende aclarar el sentido de dependencia que la institución debe
al Estado, aunque fuere autónoma del Gobierno Político en lo tocante a su
administración y docencia, no siendo igual en sus aspectos financieros y legislativas.
Tomando en cuenta a la Ley anterior (de 1933) y como estudio aclaratorio de la
situación jurídica que significaba a la Universidad, Manuel Sánchez Cohen, Antonio
Carrillo Flores y Ángel Carbajal, publicaron respecto de la adición que comentamos,
que se refiere a las razones por las que se consideraba a la Universidad como
Organismos Descentralizado, los siguientes argumentos: … “El estudio diario de los
debates de la Constitución de 1917 especialmente de lo que se relaciona con los
antecedentes de los artículos 90 a 93, rebela que el constituyente tuvo una visión
incompleta del problema de la descentralización”.
…“Pensó que la difícil cuestión que representa en un estado democrático la gestión de
servicio técnicos, quedaba resuelta con crear, junto a las Secretarías, otros órganos que
denominó departamentos administrativos, dependientes directamente del Presidente de
la República y que estarían alejados de la Política por el hecho de quedar al cuidado de
funciones técnicas, para quienes no se iban a exigir los requisitos fijados para los
70
secretarios de Estado”… “Afortunadamente ya en la redacción de los preceptos
constitucionales no quedaron vertidas esas ideas, sino que simplemente se estableció
que al lado de las secretarías habría departamentos administrativos, como órganos
subordinados al titular del Poder Ejecutivo; pero ni se dijo que la materia encomendada
a cada uno de estos departamentos sería precisamente un servicio técnico, ni tampoco
que solamente creando departamentos administrativos podría el Estado descentralizar o
encomendar a organismos diversos de la Secretaría de Estado la gestión de estos
servicios técnicos”… “Conferida por el artículo 73 Constitucional al Congreso la
facultad de legislar en diversas materias (entre ellas la de educación superior en la
fracción XXV), sin que la Constitución limite en texto alguno esa facultad, no hay
obstáculo legal para que una determinada finalidad del Estado Federal se cumpla
mediante la creación de una entidad, descentralizada del Estado, a la que se encomienda
su realización, o aún mediante la concesión, a un sujeto de derecho pre – existente, la
facultad de proveer un servicio público”… “Naturalmente que la Federación puede
tomar a su cargo, por medio de órganos directos, la gestión de una especial actividad de
un determinado servicio, y entonces, por virtud de lo dispuesto en la fracción I del
artículo 89 Constitucional, tocará al Presidente de la República desarrollar, a través de
la Secretaría o Departamento que corresponda, la función administrativa que en el caso
sea indispensable”… “Pero cuando el Estado opte por no encargarse de un servicio
público mediante órganos directos, sino a través de una entidad creada y organizada por
una Ley del Congreso, esa entidad tendrá indudablemente el carácter de entidad pública,
de sujeto de derecho público, de órgano indirecto del Estado, con una capacidad
especial que la ponga en aptitud de lograr la realización de la finalidad que ha dado
origen a su vida”… “Tal es precisamente la posición en que debe colocarse quien trate
de fijar la situación jurídica de la Universidad Autónoma de México”.
El efecto de considerar a la Universidad como corporación pública o empresa
descentralizada del Estado, habremos de analizarlo en capítulos siguientes, en cuanto
que doctrinalmente se cuestiona, con la concepción de la plena autonomía universitaria;
por ahora bástenos incluir los anteriores conceptos como parte de las reflexiones que
sobre la historia de la Universidad hemos venido virtiendo.
La Ley Orgánica vigente de la U.N.A.M., obra de Alfonso Caso, que trató de rescatar a
la Universidad de las luchas entre facciones políticas que la desgarraban, vino, en
efecto, a tranquilizar en parte la agitación que reinaba; pero con ello trajo también el
debilitamiento de la libre expresión del saber superior; los grandes ideales de la época
que invocaban una Universidad Libre, activa socialmente, influyente en su medio y
menos influida en sus tendencias, no eran, esencialmente las normas directrices de su
articulado. Los alumnos, profesores y egresados, prefijados en su actuar por la
delimitación de sus campos de acción al servicio de las actividades permitidas, no
laboraron con profundidad y desinterés en una eficaz y meritoria obra creadora y
transmisora de la ciencia y la tecnología; la institución fue presa de patología y notoria
inercia, más infecunda y nociva de lo que se supone.
71
Recordando nuestras expresiones al inicio de introducción de la tesis, podríamos
equiparar estos momentos de la Universidad de México con aquellos que padeció la
Universidad de Bolonia, durante la pendiente azarosa que sufrió cuando la comuna
realizaba el intento de intervenir en las cuestiones que sólo eran propias de los
estudiantes y de los maestros; cuando la elección de las autoridades y del cuerpo
docente ya no la hicieron los estudiantes, interesados en buscar a los mejores, sino la
comuna, prevalecieron estrechos criterios municipales e intereses locales, y los maestros
elegidos de este modo tendían a cristalizarse en la rutina y a dejarse dominar por
exclusivos intereses profesionales. El hecho es que la Junta de Gobierno, no obstante se
haya establecido con el propósito de constituír un cuerpo colegiado y renovable de
universitarios de prestigio, independientes y de alta honorabilidad, para la selección de
autoridades administrativas y docentes; la realidad fue que su funcionamiento resultó
más fácilmente controlable por los políticos del gobierno, que trataron siempre de
imbuir sus intereses personales en el espíritu de los centros de cultura superior.
Con la instalación de la Junta de Gobierno se trataba de asegurar que las designaciones
se hicieran inspiradas en estrictos criterios de calificación universitaria y no en
consideraciones políticas o del provecho personal; pero la verdadera situación fue que la
junta se constituyó mas que todo en el instrumento de control gubernamental sobre la
vida universitaria, al someter los miembros de la Junta su calidad universitaria bajo las
determinaciones de las tendencias que iban seleccionando los gobiernos que se sucedían
en el Poder, y esto fue debido al fácil convencimiento que éste puede realizar sobre las
personas que deciden la vida de la institución, ya sea por presiones personales o ya sea
por convenientes ofrecidas a cualquiera de los quince Consejeros, que resultan
fácilmente encontrados para seguir los razonamientos de la estructura política en contra
de los de auténtica renovación universitaria, que bien puede contrariar el orden
establecido del cual ellos mismos forman parte y por ende tienen a conservar.
La Junta de Gobierno Universitaria vino a ser objeto de enconados ataques por parte de
quienes deseando la proyección efectiva de la responsabilidad política que incumbe a la
Universidad, mantuvieron sus proposiciones de libertad y autonomía; analizando que
dicho cuerpo colegiado era una falacia creada por el gobierno para mantener una
institución directa del Poder Ejecutivo Federal, aunque se escudara en universitarios de
prestigio, independientes y de alta honorabilidad.
De entonces a nuestro días se han sucedido a la Rectoría diversa calidad de hombres,
unos de gran valía intelectual, pero también otros que han perdido su calidad de
universitarios por un pretencioso afán de entregarse a los designios del Poder Político,
imponiendo en la Universidad sus indicaciones, con más decisión que aquellos
razonamientos que indician la finalidad y los objetivos de la libre expresión de la cultura
y del saber superior.
La claridad de la dependencia al poder político que identificaba a las máximas
autoridades universitarias, mantuvo latente la inconformidad estudiantil y la de todos
72
aquellos que avizoraban con claridad la misión de la Universidad con respecto a la
dinámica de todas las dimensiones estructurales de la sociedad. Las manifestaciones
político – estudiantil, si bien no definían una política de reforma al sistema político
social en primer término, si denotaban claras inconformidades con la organización de
sus estructuras universitarias. Los estudiantes aún se mantenían atentos a las
deficiencias internas, sin advertir que el cambio de tendencias de la Institución,
únicamente sería posible, en tanto se retara y se exigiera al poder político en los
términos en que tales exigencias fueran aparejadas de planteamientos de renovación o
cambio a las estructuras políticas imperantes y a la proyección de la dinámica del
Gobierno Federal.
La actitud conciliatoria de los rectores entre las tendencias del Gobierno Federal y las
inquietudes de reforma universitaria, mereció para la Universidad una de las más grave
crisis de su vida y misión. En 1946 se hizo cargo de la Rectoría Salvador Zubirán, quien
gobernó a la Universidad con espíritu esencialmente financiero, logrando el aumento del
subsidio; poco duró en su encargo debido a la honda disconformidad surgida en el seno
de la institución, que vino a propiciar un grave conflicto que tomó como bandera la
pretensión renovadora de reformar la Ley Orgánica y los Estatutos Universitarios. El
Gobierno de la Universidad, manejado por el Gobierno Político del Estado, que no
aceptaba los signos de reforma educativa planteada sobre la base de la asunción de
responsabilidad política por parte de la Universidad, optó por aceptar la renuncia del
rector, eligiendo en su lugar a Luis Garrido.
Bajo la rectoría serena, conciliatoria y de gran vistosidad de Luis Garrido en 1948, la
vida de la Universidad volvió a apagarse, mediocrizándose dentro del “orden y la
enseñanza sistemática”. Este rector, prototipo de la autoridad que requería la estructura
política imperante, se preocupó con inusitada dedicación, a los aspectos de la vida
externa de la Universidad; pero no aquellos que a la institución se le exigen para con el
pueblo, sino los de representación y lucimiento, como fueron los usos de las togas,
bonetes y birretes, que según él tienden a despertar el sentido de dignidad, de disciplina
y de emulación en los universitarios mexicanos; según se desprende de su comunicado
rectoral de 10 de agosto de 1951.
La Universidad vivió etapas de extrema penuria, desde que supo ganar su autonomía,
aunque ésta le haya sido concedida bajo serias limitaciones legales; siendo hasta la
Presidencia del Lic. Miguel Alemán, quien se avocó a su mejoramiento material,
edificando las instalaciones adecuadas que requería. Sin embargo, el urgente tema de la
reforma universitaria que había ido planteándose, siguió motivando el análisis de la
crisis universitaria, por no pocos intelectuales de la época que delineaban las verdaderas
necesidades de la Universidad. Entre otros encontramos las expresiones de Mario de la
Cueva, Director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que nos permitimos citar por
la ejemplificación que encierran sus comentarios, sobre algunos aspectos de la reforma
que se requería en aquel entonces, en que la universidad de México se desenvolvía con
importante trascendencia, y que fueron publicados con el nombre de:
73
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DEBE RECONQUISTAR EL
ESPIRITU Y LA LIBERTAD, que a continuación se transcriben:
Los hombres de nuestros días, lo mismo el filósofo que el hombre inculto, sabemos que
la crisis de este medio siglo es una de las más graves crisis de la historia; la Universidad
de México vive en medio de esa crisis y esa es su tragedia. A la crisis actual de nuestra
Casa de Estudios le encontramos un único paralelo y es la crisis que padeció a
principios del siglo anterior, la Real y Pontificia Universidad. Aquella vieja creación de
Carlos V fue espíritu de la Nueva España; fue una Universidad colonial; vivió dos
siglos y medio; y en esos consiste su grandeza. Cuando México advino a la vida
independiente, la Real y Pontificia Universidad continuó siendo una Universidad
colonial; no supo recoger el espíritu de la nueva Nación mexicana y se convirtió en el
aparato externo de un espíritu muerto. La actual Universidad Nacional de México
también carece de espíritu; tal vez sea más correcto decir que a nuestra Universidad le
han matado el espíritu. Lo cierto es que hoy día es un cascarón sin alma. Pero la crisis
de la Universidad de México no se ha detenido en la muerte del espíritu, su cuerpo,
carente del ser incorpóreo que anima a los cuerpos vivos, se ha cubierto de llagas.
Si se quiere dar nueva vida y limpiar las llagas de la vieja Casa de Estudios es preciso
devolverle el espíritu, crearle un nuevo espíritu. Para alcanzar esta meta, urge que los
universitarios nos demos cuenta de las causas y de las consecuencias de nuestros males.
La causa primera de la muerte del espíritu y de la decadencia de nuestra Universidad es
la pérdida de su autonomía; los autores de la Ley orgánica que rige a la Universidad
desde el año de 1945, envueltos por una ideología sectaria, estadista y burócrata,
destruyeron la base sobre la cual se elevaba la autonomía universitaria; esa base era el
derecho que teníamos los universitarios a darnos un gobierno propio, y, juntamente con
ese gobierno, forjar nuestro destino y decidir nuestra trayectoria. La creación de la Junta
de Gobierno convirtió a los universitarios en un inmenso baño propiedad de quince
pastores; y se mató al espíritu, porque, mientras más manso fuera el rebaño, más fácil
sería gobernarlo; los quince pastores designan al Rector; éste, a su vez, nombra a los
directores de Facultades, Escuelas o Institutos; éstos, por su parte, integran la gran
mayoría del Consejo Universitario.
Los gobernantes máximos de México, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas no
lograron doblegar el espíritu de la universidad cuando ésta se gobernaba así misma; al
gobierno propio de la Universidad se deben la defensa y el triunfo de la cultura libre
contra los sectarismos del artículo tercero constitucional; pero los autores de la Ley de
1944, con el pretexto de una reforma académica, arrebataron a la Universidad su
gobierno y su libertad y la uncieron al carro estatal.
La pérdida de la libertad produce la pérdida de la dignidad. Los pueblos, las
comunidades y los hombres que pierden su libertad, necesariamente degeneran y este es
el caso de la Universidad de México. La Casa de Estudios ya adquirió los vicios de la
trágica vida política de México; la Junta de Gobierno recibe todas las influencias; hay
74
no obstante, una sugerencia que nunca le llega, porque jamás se ha interesado en ella, y
es la opinión de los universitarios. La Junta de Gobierno, que lo es por mandato de una
Ley impuesta por el poder del Estado, mas no por voluntad de los universitarios, tal vez
por ese su origen, ni siquiera se ha creído en el deber de cumplir el precepto de la ley de
1944 que la obliga, antes de designar a las autoridades, a auscultar la opinión de los
universitarios. La consecuencia de este proceder es que las autoridades designadas por
la Junta de Gobierno sean, estatutariamente, autoridades de la Universidad, pero no son
autoridades de los universitarios, de la misma manera que los usurpadores pueden ser
las autoridades del Estado, pero no son las autoridades del pueblo del Estado.
Las autoridades de la Universidad carecen del único título que legitima a los gobiernos;
les falta el consenso de los gobernados; y por esta razón, igual como lo han hecho los
gobiernos de la historia de México, tienen que recurrir a todas las maquinaciones
políticas: En una ocasión, acompañado de Eduardo García Maynez, nos tocó presenciar
que en la vieja Universidad de Viena, profesores y estudiantes impidieron la entrada a la
policía y de los políticos; las puertas de nuestra Casa de Estudios, están ampliamente
abiertas a los políticos y policías vestidos de paisanos que se pasean por nuestras aulas
para saber qué piensan hacer los estudiantes; una alta recomendación mueve las llaves
del Departamento Escolar. Más grave es quizá el servilismo universitario; los políticos
mexicanos han sido cubiertos de honores, si bien es justo reconocer que no fueron
pedidos por ellos; en el frente de la Universidad de Berlín estaba la estatua de uno de
sus fundadores, Wilhelm Von Humboldt; a nadie se le ha ocurrido colocar en el
Pedregal la estatua del maestro Justo Sierra; es suerte que México no llegara a los
extremos de la Universidad de Plata, cuando cambió su nombre por el de Universidad
Eva Perón. Esperamos que la política universitaria no corrompa a los estudiantes;
hemos escuchado con pavor el hecho de que, por haberse dividido los estudiantes y
formado dos Federaciones, el presidente de cada una de ellas recibe, de las autoridades
universitarias, un subsidio mensual de mil pesos.
La pérdida de la autonomía, que es pérdida de la libertad, ha significado que la vida
universitaria carezca de un ideal. Perdido el amor por la libertad, se ha perdido el amor
por la cultura auténtica. Ciertamente que en los Institutos de la Universidad de México
se trabaja con enorme intensidad y con cariño. Pero la cultura no es, simplemente,
mejoramiento de los conocimientos y progreso de la ciencia. En esa extraordinaria
conferencia de Max Scheler, El Saber y la Cultura, dijo el filósofo alemán ante la
Academia Lessing: “Cultura es una categoría del ser, no del saber o del sentir, Cultura
es la acuñación, la conformación de ese total ser humano, es modelar una totalidad
viviente en la forma del tiempo. Es hacer del hombre un microcosmos. Cultura es
humanización; es el proceso que nos hace hombres”. Partiendo de este concepto,
concluía Max Scheler que la primera misión de la Academia Lessing era reconquistar la
libertad de la cultura, la Universidad de México necesita reconquistar su ideal, amor por
la libertad y amor por la cultura.
75
Una segunda causa de la decadencia universitaria es el materialismo que ahoga al
mundo: El materialismo es la filosofía y el estilo de vida del capitalismo y de la
burguesía; es la filosofía de la ganancia, como base del poder y del bienestar material.
El capitalismo es el culto del dinero y es más materialista que el mismo comunismo, si
bien éste tiene otros defectos más graves. Los universitarios de México, en un elevado
porcentaje, están poseídos de ese maléfico espíritu: su primera gran preocupación es
obtener el favor de los poderosos, generalmente de los políticos, y colocarse en un
puesto público o dentro de la universidad. Y actúan en función de ese propósito; y no
les importa la renuncia de su libertad o al servir a los políticos o a intereses no siempre
legítimos. El problema es particularmente doloroso en el caso de los estudiantes; es
frecuente notar qué poco les importa la cultura; su propósito es conseguir el título y
lanzarse a la vida. Las carreras universitarias se están convirtiendo en un oficio que
permite, vana ilusión, mejores ganancias que en otros oficios. Urge devolver a la
Universidad su ideal, dar a la vida universitaria un contenido, que es el amor
desinteresado por el saber y la cultura.
Planteadas así las cosas por Mario de la Cueva, cabe ahondar con cifras la
disfuncionalidad que padecía la Universidad por la crisis entonces, y que puede
sintetizarse en dos aspectos fundamentales relativos a relaciones internas:
a).- La formación cada vez más deficiente de los profesionales.
b).- La deplorable deserción escolar de alumnos que fracasan en sus intentos
académicos, que alcanzan el 53% de la población estudiantil que se inscribe, y que
manifiestan un estéril desgaste de recursos humanos y pecuniarios, tanto para la
República como para ellos mismos, al convertirse en víctimas de una terrible
frustración.
La Reforma Educativa a nivel superior se ha planteado desde entonces con infructuosos
resultados debido al hecho principal de que se ha presentado aislada, es decir, sin
atender a todo el proceso educativo; además de que no se ha logrado un planteamiento
general que incluya toda la división de los niveles educativos superiores que
identifiquen a cada grado del proceso en la preparación universitaria. Toda proposición
de cambio en la estructura y funcionamiento de la Universidad debe llevar incluido otro
tanto de proposiciones de cambio referentes a la educación elemental y secundaria; pues
aislada ésta, del conjunto educacional imperante difícilmente puede dar resultados
favorables.
Hacia 1960, de cada mil niños que lograban ingresar al primer grado de la Escuela
Primaria sólo uno llegaba a obtener el título universitario. Si advertimos que la
educación en México es característicamente clasista mas que popular, por ser ciertas
clases en nivel económico superior las únicas que pueden tener acceso a la educación
superior principalmente, y que las universidades constituyen instituciones elitistas por
excelencia; la cifra que mostramos se torna mucho más alarmante, al considerar que ni
siquiera hemos podido lograr tan sólo grupos adecuados de mano calificada técnica y
76
científica, que pueden iniciar el despegue sostenido de nuestro desarrollo, en relación
con las exigencias de una esfera social determinada. Esto debe obligarnos a repensar
nuestro sistema educativo, en donde la Universidad, desde la cúspide, debe proyectar
una adecuada proyección social de la cultura, esforzándose por lograr el cabal
desenvolvimiento del conjunto social.
Los rectores que se sucedieron en la Universidad Nacional Autónoma, que fué ubicada
en el Pedregal de San Ángel: Nabor Carrillo Flores 1953; reelegido en 1957; Ignacio
Chávez 1961 a 1966 en que fue obligado a renunciar; y Javier Barros Sierra 1966 a
1970; emprendieron con acierto y deficiencias, una labor eminentemente interna de
reestructuración de los cuadros administrativos y docentes; a excepción del último que
hubo de enfrentarse en 1968 a un serio conflicto, que será tratado más adelante dada su
importancia con referencia a la autonomía, los demás pudieron trabajar con cierta
independencia.
El alto índice de explotación demográfica que significa a México y que arroja cada vez
un número creciente de solicitudes de inscripción a la Universidad, fue objeto de
diferentes posturas administrativas y docentes por parte de las autoridades
universitarias. Se limitó la inscripción por medio de selección a base de exámenes
previos al ingreso, marginando la posibilidad de adquirir una profesión a grandes grupos
de jóvenes, que viendo truncadas sus aspiraciones, cayeron en una terrible frustración
que los derrotaba en la vida, enajenándolos en el mayor de los casos a factores
artificiales que les hacen olvidar la realidad que padecen, constituyéndose en parásitos
inútiles de la sociedad, no obstante la inversión que en ellos empleó en los grados
primarios, secundarios y preparatorios.
Es cierto que tanto Carrillo Flores como Ignacio Chávez se enfrentaron al grave
problema cuantitativo y cualitativo que ocasionaba la explosión demográfica de
estudiantes, frente a las exigencias de ofrecer calidad óptima en el aprendizaje; con
aciertos prácticos de momento, como fueron la selección de alumnos y la
institucionalización del profesorado de carrera.
Los resultados nos demuestran que si bien se avocaron a resolver su problema
inmediato, su efecto no fue suficientemente certero para prevenir la resolución de fondo
que hoy ahoga a la cultura, la ciencia y la tecnología de las grandes instituciones de
educación superior de nuestro País, en donde no alcanzará presupuesto alguno, si se
continúa redondeando la solución efectiva que implica una profunda reflexión
(repetimos) de todo el sistema educativo nacional.
La Rectoría del Dr. Pablo González Casanova inició esta reflexión, expresada en
diversos señalamientos que fue planteando a través de su gestión, y que fueron
imponiendo diferentes modalidades en las actividades docentes y administrativas,
académicas y de investigación, tanto dentro de la Universidad Nacional como en la
planeación de todo el proceso educativo, que nos permiten advertir con claridad
cambios saludables en la enseñanza y difusión del saber superior.
77
Con la proposición y establecimiento de la Universidad abierta, que trata de difundir la
misión cultural, científica y tecnológica de la Institución, con el auxilio de los medios
de difusión que en nuestra época facilitan la transmisión de las ideas, pueden lograrse
resultados elocuentes; pero ello implica poner una mayor atención y cuidado, pues
conlleva también la reforma de la Universidad actual, elitista, que habrá de
transformarse en una Universidad masificada y contraria a las élites utilitarias del saber
superior, que por décadas han ostentado la exclusividad de la enseñanza universitaria.
Las palabras del Rector González Casanova alientan nuestra esperanza de que en
México se dé apoyo a la idea de crear una Universidad popular, que con los mismos
recursos de la ciencia y la tecnología actual, pueda trascender los conocimientos de esa
misma ciencia y tecnología, cada día con un nuevo conocimiento derivado de la
investigación independiente, a fin de que esta Universidad popular, con conciencia clara
de su época y su momento histórico, irradie su dinámica a la vida que le rodea, con una
auténtica proyección a las masas menos protegidas en las relaciones de producción, de
manera efectiva funcional y precisa.
Al momento de redactar este capítulo, la U.N.A.M. pasaba una de sus más agudas crisis.
Después que algunos estudiantes se habían apoderado de la Rectoría y edificios
destinados al servicio administrativo de la Universidad Nacional, sobrevino un
movimiento de parte de los trabajadores, que exigía la firma de un contrato colectivo
con todas las prerrogativas que la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123
Constitucional contienen. La resistencia de Pablo González Casanova a tal concesión,
mereció su renuncia, mas cuando imposibilitado para lograr que la U.N.A.M. volviera a
la normalidad, le fué aceptada por la Junta de Gobierno.
La actual situación de la Universidad se presenta en suma complejo, imposibilitándonos
a comprender objetivamente en este capítulo las causas y los efectos de tal crisis, a la
vez que a crítica, positiva o negativamente, la resolución adoptada por González
Casanova. Sólo podemos decir, que en la gestión de su mandato rectoral, la Universidad
Nacional planteó de la manera más amplia, su misión política y social, de trascendencia
hacia las bases populares, y sus finalidades científicas técnicas en el desarrollo del País.
78
CAPÍTULO III.
“UNIVERSIDAD, DEPENDENCIA Y DESARROLLO”.
Hemos encontrado en la exposición de los capítulos precedentes, cómo la Universidad,
como fenómeno social, ha sido cambiante y padecido las metamorfosis de las
Sociedades que ha operado. Históricamente se demuestra la influencia que la
Universidad irradia hacia el conjunto social, de la misma que se advierte como todos los
fenómenos que se dan en la sociedad transforman y configuran a la Universidad.
Ante estas aclaraciones creemos que es necesario adentrarnos en el estudio serio de la
realidad Universitaria, previendo las relaciones que guardan sus Instituciones con el
conjunto social de nuestra nación, que presenta características sumamente especiales.
Pretender hacer un análisis pormenorizado de nuestras realidades socio-política-
históricas, nos llevaría a extendernos innecesariamente en la exposición de nuestra tesis.
Preferimos partir de hechos concretos que aceptamos reales y verdaderos, para proceder
al análisis de la situación que guarda la Universidad dentro de nuestra realidad social,
así como las posibilidades que plantea su reforma o actualización. Escogimos para ello
enfocar nuestras reflexiones hacia problemas concretos, que concentran la dimensión de
la problemática general de nuestra nación y su proyección educativa. Así dividimos
nuestro capítulo en los siguientes Temas:
A).- El Sistema Educativo en una Sociedad de Clases.
B).- La Dependencia Cultural de nuestro País.
C).- La Universidad en la Sociedad Actual.
“A).- EL SISTEMA EDUCATIVO DE UNA SOCIEDAD DE CLASES”.
En nuestro País existe una grave diferencia de clases, que debe ser atendida en principio
de todo estudio como el que pretendemos concluir; no nos toca descubrir nada nuevo en
la relación en que uno se apropia del trabajo del otro a causa del lugar superior que
ocupa en la estructura de la Sociedad. Consideramos que es necesario su estudio por la
importancia que reviste precisar nuestra composición social, para de ahí analizar los
factores nacionales y trans-nacionales que intervienen en la configuración de nuestro
actual proceso educativo.
Para poder entender la naturaleza, el carácter, así como la problemática implicada en
cualquier sistema educativo de las sociedades de clases, es conveniente precisar dos
cuestiones a nuestro juicio fundamentales: Primero analizar el papel que en un momento
histórico determinado juega la clase dominante ante las transformaciones sociales, ya
impulsándolas o bien deteniéndolas. En segundo lugar, debemos conocer la función que
le asigna la clase dominante al sistema educativo, que viene a ser el más importante
79
transmisor y preservador de la cultura prevaleciente a las nuevas generaciones; o lo que
no es lo mismo, viene a transmitir los conocimientos y valores de la clase en el poder.
El problema es aún más complicado –aunque conserva los elementos arriba señalados-
cuando se trata de analizar el carácter y problemática de un sistema educativo en el
marco histórico de un País estructuralmente dependiente, en que la clase en el poder
tiene el doble carácter de dominante-dominada.
Efectivamente, para poder investigar las características de nuestro sistema educativo en
los términos que apuntamos, debemos recurrir a la categoría de nuestra dependencia,
como una de las categorías socio-económicas que nos permitirán investigarlo en el
contexto de la estructura global de nuestra sociedad y, en su funcionamiento y manera
de manifestarse en una sociedad subdesarrollada que a su vez se encuentra ubicada en el
modo de producción capitalista.
El fenómeno de la dependencia viene a ser un instrumento para el diagnóstico de una
sociedad como la nuestra, que nos da el punto de apoyo para el conocimiento de su
realidad, así como para considerar los límites que deben tomarse en cuenta cuando se le
analice.
Tomás Amadeo Vasconi al referirse sobre este particular (en su ensayo “Dependencia y
Super-Estructura”), nos explica que: “La categoría dependencia expresa el modo de
relacionamiento entre las diferentes partes componentes del sistema capitalista”… “La
dependencia, por otra parte, no constituye una categoría causal; no se trata de una causa
eficiente (en el sentido de productora de todos los fenómenos observables en el área
latinoamericana por ejemplo). Ella hace referencia a la matriz de relaciones que
constituye la condición general de todas las determinaciones específicas observables”.
Habiendo analizado que un sistema educativo sólo puede comprenderse en función de la
categoría de dependencia, para analizar el carácter de una sociedad subdesarrollada en
la estructura del modo de producción capitalista, conviene aclarar en qué sentido se
entiende el término subdesarrollado, para entender, como consecuencia, las diversas
conclusiones que desprendamos en este capítulo.
Héctor Silva Michelena y Heinz Rudolf Sonntag, nos explican que los elementos
fundamentales de una nueva teoría del subdesarrollo y del carácter de la dependencia
son los siguientes:
“1).- Como lo expresa Sweezy, “el desarrollo, por una parte y el subdesarrollo, por otra
parte, se hayan en interdependencia mutua y dialéctica. Esta es la historia total del
capitalismo desde sus comienzos. Se repite en toda escala imaginable. Estas son las dos
caras de la moneda capitalista, tan absolutamente inseparables como gemelos
siameses… históricamente hablando, el desarrollo de la parte desarrollada es el
resultado y la contraparte del subdesarrollo de la parte subdesarrollada. El desarrollo
capitalista… produce el desarrollo en un polo y el subdesarrollo en el otro”.
80
“2).- De esto se desprende que el subdesarrollo no es un simple atraso, sino algo más
que una etapa del desenvolvimiento de las sociedades humanas. De allí que
consideremos que se comete un grave error (sus consecuencias han sido fatales) cuando
se identifica al subdesarrollo con “menos desarrollo relativo” o con “países en vías de
desarrollo”. Identificar subdesarrollo con una etapa “normal” en el proceso de
desenvolvimiento y, por tanto, con el simple atraso o menor desarrollo, o hablar de la
“descomposición del feudalismo en la agricultura” o de la “penetración del capitalismo
en el campo”, es incurrir en que confusión y en un serio error metodológico y
conceptual donde prevalece una concepción ideológica del tiempo histórico, que es
substituido por el tiempo físico para situar los hechos históricos. Entre desarrollo y
subdesarrollo no hay una mera diferencia cuantitativa, y su comparación no puede
hacerse simplemente midiendo “a partir de un punto dado (de un dato), la distancia que
separa, hacia adelante o hacia atrás, es decir, un sentido de retraso o de avance, un
fenómeno del otro”.
“3).- Subdesarrollo significa, en realidad, un tipo de sociedad dependiente y explotada
que contribuye al desarrollo de los países céntricos y que acumula en su interior “los
efectos” de esta posición. Charles Bettelheim caracteriza muy bien la naturaleza del
subdesarrollo cuando escribe que “A lo que alude el término subdesarrollo no es –según
se advierte cada vez mejor- otra cosa que la suma de los efectos del modo de
producción. Este dominio actúa sobre la estructura de las fuerzas productivas y sobre las
relaciones de clase de los países situados, por razones históricas, en la posición más
desfavorable. Por otra parte, el subdesarrollo no es sino un aspecto de la reproducción
ampliada de las relaciones capitalistas mundiales de producción”.
“4).- La dependencia es un rasgo específico e ineludible del subdesarrollo; esta
dependencia tiene carácter estructural, es decir, que forma parte constitutiva del
conjunto de relaciones de producción que integran la base de la formación socio-
económica llamada subdesarrollo”.
“5).- En el subdesarrollo, “las variables” dependencia, carácter de clase y súper-
estructura forman un todo estructurado; la dependencia y el carácter de las clases
constituye la base fundamental de una sociedad subdesarrollada; de aquí que la clase
dominante en esta sociedad nunca haya tenido carácter nacional y por tanto no fuera
capaz de formar una verdadera nación. De aquí que, a nuestro juicio, la formación de
una economía nacional en cualquier país de América latina sea un contrasentido,
mientras en ese país funciones la estructura del subdesarrollo.
B).- LA DEPENDENCIA CULTURAL DE NUESTRO PAIS.
Lo que permanece en el fondo de toda la problemática que afronta la educación superior
en los países subdesarrollados, es el desarrollo creciente de la contradicción de la base
económica en la que se asienta la organización socio-económica del capitalismo del
sub-desarrollo, la que ha determinado históricamente, el proceso económico, político y
social de nuestros países, en donde la dependencia ha venido manifestándose como uno
81
de los factores que ha jugado un papel de gran trascendencia. Si bien es cierto que
dentro de este contrato histórico del subdesarrollo es donde se desenvuelve la sociedad
latinoamericana, lo que aquí nos conviene precisar es lo referente a la dependencia
cultural, tomando como punto de partida las causas estructurales que producen tal
dependencia en términos históricos, pues únicamente con dicho punto de partida, es
como se puede entender el significado que adquieren las diversas formas de reforma
universitaria que son llevadas a cabo y dirigidas por las clases dominantes de estas
sociedades.
En primer lugar, debemos convenir, en que la súper-estructura de una sociedad no es un
nivel de la formación socio-económica, y que no guarda con la base económica una
relación de simple exterioridad; la superestructura es ciertamente la continuación
interior de las relaciones sociales de producción. Comúnmente se acepta que entre la
súper-estructura de los países subdesarrollados y su estructura económica, existe y ha
existido siempre una desfase, una falta de correspondencia; se habla así de vasallaje
cultural, de la adopción de ideas extrañas, de penetración ideológica del imperialismo,
etc. y se llega a concluir, por ejemplo, que las clases dominantes de nuestro países
absorben su cultura e ilustración, de Europa o Estados Unidos, y por lo tanto están
enajenadas a centros culturales internacionales.
Para comprender y hacer un diagnóstico profundo de la sociedad subdesarrollada en su
totalidad, tenemos que admitir que el subdesarrollado es una formación específica, un
modo específico de producción capitalista. Esto significa que, además de su propia base
económica, tiene su propia súper-estructura ideológica, política, institucional, etc. Sólo
sí, es posible captar la verdadera naturaleza del comportamiento socio-político de las
clases dominantes en América Latina, cuyas ideas son también las ideas dominantes en
las formaciones dependientes y subdesarrolladas. Desde esta perspectiva, conceptos
como el de penetración cultural, alineación ideológica, europeización, americanización,
etc..., cobran su correcto significado. Esto es, se desecha definitivamente la tesis de que
nuestras clases dominantes están enajenadas simplemente a ideas extrañas, y, se echan
por tierra todas las argumentaciones que provienen de relacionar nuestros conflictos
culturales, políticos, etc., como efectos de una mecánica penetración imperialista. Esto
no quiere significar el hecho, por lo demás evidente, de que la potencia imperialista
actúa con una política deliberada a procurar el control de su periferia. Por el contrario,
lo que queremos establecer, y este es el hecho clave, que ninguna ideología extraña,
ningún vasallaje cultural, ninguna dependencia tecnológica son posibles sin la
existencia de algún mecanismo que haga eficaz esta política de invasión cultural. La
penetración, en cualquiera de sus formas, no ocurre en un espacio vacío; para que ella se
manifieste en la práctica, se necesita de una clase dominante estructuralmente
dependiente que actúe como su condición; olvidar esto es dejar de lado la relación
inequívoca que existe entre las esferas política, cultural, institucional, etc., y los
intereses concretos del as clases dominantes en los países subdesarrollados. Como muy
bien lo señala Vasconi, es preciso tener en cuenta, en este caso, que su propia posición
82
de clase dominante en la región o país dominado deriva de sus relaciones específicas de
su particular vinculación, con lo que se denomina el sector externo.
Para concluir, es conveniente ilustrar la naturaleza de las relaciones entre dependencia,
clases y súper-estructura, transcribiendo lo que en este particular nos dice el ya citado
autor Vasconi:
“La adopción de determinadas ideologías externas por las clases dominantes de los
países subdesarrollados cumple básicamente dos funciones:
a).- Levantar toda una súper-estructura que legitime su relación de clase dominada local
con el centro dominante internacional;
b).- Luego, ya en el orden interno, legitimar su propia posición dominante al operar
como instrumento de dominación y medio de distinción con relación a las clases y
grupos subordinados”.
C) LA UNIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD ACTUAL.
Para determinar la forma concreta en que se encuentra manifestada la Universidad como
parte de un proceso histórico en un contexto social determinado, debemos de tomar en
cuenta, que el conocimiento de las funciones y del papel que desarrolla la Universidad
en la sociedad actual, es un conocimiento histórico; esto es, las funciones “generales” de
la Universidad son funciones específicas en situaciones históricas concretas.
La Universidad al igual que otras instituciones que constituyen el sistema educativo,
forma parte de la súper-estructura institucional.
Además de las funciones generales que cumple la súper-estructura al permitir la
reproducción incesante del modo de producción, la universidad tiene en la sociedad
funciones definidas y específicas. Esto es, sus funciones no actúan en un vacío
histórico, pues por el contrario, dependen en su modo de manifestarse de la manera en
que están organizadas las relaciones sociales en una estructura histórica determinada.
En primer lugar, la Universidad constituye la cúspide del sistema educativo, sistema que
tiene ante todo, una función socializadora, es decir, preparar a los sujetos para el
desempeño de los roles a que la “sociedad” los tiene destinados; en resumen,
adaptándolos a la sociedad. Así, en una sociedad de clases, el sistema educativo –y la
universidad como parte de él- constituyen un instrumento específico de control social,
de reproducción del sistema de dominación. Esta para mantenerse, y a través de ese
mantenimiento lograr la continuidad del modo de producción, usa tanto la fuerza –
mediante los aparatos represivos del Estado (Policía, Fuerza Armada)- como la
conquista del “consenso” mediante la difusión e imposición (e internalización para los
sujetos) de ideologías específicas; actividad en que el sistema educativo juega un papel
singular.
83
Pero además de esa función de socialización y difusión ideológica, la Universidad
tiende a satisfacer un conjunto de requerimientos específicos que se originen en el
funcionamiento de la clase dominante que establece la necesidad de proveerse de
diversos servicios particulares. En este sentido, la Universidad debe preparar
profesionales “de distinto nivel y de diferentes especialidades”; debe responder pues, a
la demanda de personal especializado en el desempeño del cumplimiento de los diversos
servicios que requiere la clase dominante.
La Universidad a través de su historia particular, va generando valores propios y normas
singulares, es decir, que como Institución tradicional se adherirán a ella, con más o
menos firmeza, los agentes institucionales.
Hoy particularmente en épocas de rápido cambio, la Universidad puede verse sometida
hacia intensas presiones para su ampliación y su cambio que serán generadores de
conflictos. No sólo los miembros de la Institución –los incorporados- sino aún grupos
sociales marginados de ella, presionan sobre la Institución intentando incorporarse a ella
o utilizar sus servicios.
Con estas características, junto con las que hemos apuntado al inicio de este capítulo, se
puede comprender que al estudiar la Universidad latinoamericana, no podemos ser
indiferentes al hecho de que éstas actúan y se manifiestan en el contexto histórico de
una sociedad subdesarrollada en el marco de modo de producción capitalista. Como ya
se dijo, en la sociedad subdesarrollada existe una base económica en donde se
manifiesta toda una súper-estructura como continuidad interior de las relaciones sociales
de producción, en donde actúan, como relaciones de clase, los intereses de la clase
dominante, como agentes de apoyo a la estructura general de a sociedad. Las
condiciones específicas de la vida universitaria en las sociedades subdesarrolladas, las
posibilidades de su transformación, están vinculadas no únicamente a la capacidad
institucional de ellas para transformarse, sino a la capacidad y posibilidad histórica de
las fuerzas sociales que actúan en el escenario de las sociedades subdesarrolladas por
transformar a dicha sociedad y por constituirse en un punto de apoyo que las libere de
sus relaciones de dependencia y explotación.
Así como es una falacia hablar de poner al sistema educativo universitario a la altura de
países desarrollados, sin romper el marco de la dependencia económica y social del
mundo subdesarrollado, es también otra ilusión creer que es posible terminar con el
carácter clasista y de privilegio del sistema de educación, por medio de reformas
educativas, sin modificar los marcos de la estructura de clases actuales. La estructura de
la sociedad es desigual y el sistema educativo funciona a partir de ella, al mismo tiempo
que contribuye en perpetuar y a agudizar dicha desigualdad, en la medida en que no sólo
pueden estudiar unos cuantos, sino que quedan imbuidos de los valores de la clase
dominante.
No obstante, también sería una falacia adoptar con base en las limitaciones estructurales
de cualquier reforma educativa –el contenido del privilegio clasista y su dependencia de
84
tecnología y cultura imperialistas- una actitud fatalista de “no vale la pena intentar
cualquier modificación sino se transforma toda la estructura social”, máxime si se toma
en cuenta que las ideas no marchan al mismo ritmo en que cambia la estructura
económica, sino que se adelantan a ésta en etapas pre-revolucionarias; adelanto que se
convierte en condición obligada para lograr el cambio.
Debe quedar completamente claro, el hecho de que una Universidad nueva sólo puede
lograrse después de que se haya creado la base de una sociedad nueva. Toda acción de
reforma universitaria dentro de la universidad está rigurosamente limitada a las
condiciones que le impone la estructura socio-económica de la sociedad existente. Si
nuestra sociedad es el subdesarrollo, habrá que destruir el subdesarrollo, y, mientras
esto no se logre, toda reforma será parcial y las relaciones de la Universidad con la
sociedad serán conflictivas.
Reducir el problema únicamente de la reforma universitaria a los aspectos académicos,
que evidentemente los tiene en sus funciones de docencia, de investigación y difusión
social de sus conocimientos, es ignorar las condiciones socio-políticas de la sociedad en
que ésta está actuando. Debemos cambiar las estructuras internas de la Universidad,
estimulando su capacidad crítica con el objeto de lograr que los miembros de su
comunidad comprendan la naturaleza de la sociedad en que ella actúa, especialmente la
nuestra que es una sociedad de subdesarrollo; debemos igualmente comprender el
significado de la dependencia que tenemos con los países hegemónicos del capitalismo
internacional, adquiriendo una visión de totalidad de la estructura socio-económica
mundial, de sus centros de poder, y de la manera en que están actuando como fuerzas
históricas las clases dominantes y los bloques políticos, así como la manera en que a su
vez actúan las nuevas fuerzas sociales que están transformando necesariamente a la
sociedad.
“Además, como la vida de la Universidad, con todos sus conflictos y limitaciones es un
reflejo de las condiciones en que vive la sociedad donde ésta actúa, su función crítica
tiene un papel muy importantísimo para sensibilizarla al cambio social, pues ésta, se
anticipa como un microcosmos social que vive con mayor libertad y con intensidad
relativa más amplia, al destino histórico de la sociedad global: Ella absorbe las
emergentes, experimenta primero su significado político y prueba primero su poder de
negación del orden social existente. Por lo tanto, al crecer y diferenciarse, la
Universidad también crece en importancia como factor político dinámico”.
Por último, cabe transcribir un párrafo que por su importancia es aplicable a las
condiciones actuales y al futuro de transformación de la Universidad Mexicana: “La
Universidad está sofocada y la reforma universitaria contenida y perturbada, porque no
conseguimos concluir la revolución republicana y organizar una sociedad nacional
democrática. Una sociedad que tenga dominio de sus recursos naturales y humanos, que
pueda aplicarlos de acuerdo con sus intereses fundamentales y haga del pueblo –y no de
los estratos altos y medios de las clases dominantes- el protagonista de su soberanía y el
85
motor de su historia. En este aspecto, la propagada crisis de la Universidad no es otra
cosa que un efecto del caos reinante en la sociedad, de su falta de integración nacional
sobre bases democráticas y de su importancia delante de las minorías privilegiadas,
prepotentes y egoístas, que monopolizan el poder e imponen arbitrariamente su
voluntad, como si ella fuese el poder colectivo de la Nación. El universitario sólo puede
percibir de la naturaleza y el sentido de la reforma universitaria cuando toma en cuenta
esos marcos de la realidad y organiza su conducta en aquella dirección política. La
reconstrucción de la Universidad es posible y necesaria. Pero no podrá ser alcanzada sin
que la propia sociedad se reconstruya, modificando completamente sus relaciones con la
educación escolar, con la cultura y con la imaginación intelectual creadora”. (Florestan
Fernández. Los Dilemas de la Reforma Universitaria Consentida).
El análisis del funcionamiento de la Universidad en la Sociedad, no puede, sin embargo,
desconocer otros aspectos relevantes para la constitución de un cuadro explicativo
comprensivo; de ello nos ocuparemos en los próximos capítulos, en éste bástenos
concluir con que nos alienta y nos impulsa a plantear esta tesis, la posibilidad de que la
Universidad se convierta en la fuerza inicial de un cambio estructural en la sociedad.
Hemos pretendido plantear someramente la realidad socio-política existente en relación
al sistema educativo; trataremos en los siguientes capítulos de fundamentar la única
alternativa que puede permitir a la Universidad, como parte de la súper-estructura,
iniciar o encauzar la fuerza de la revolución verdadera:
86
CAPITULO IV.
LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA.
La delimitación del contexto social en que opera la Universidad, requiere referirse a dos
aspectos básicos: su situación política, económica y social, de un lado, y las
características ideológicas de sus finalidades y objetivos por el otro; a fin de poder
explicar la conveniencia de la existencia del concepto: Autonomía Universitaria.
El primer aspecto ha quedado más ampliamente explicado en el capítulo Universidad,
Dependencia y Desarrollo, que plantea el funcionamiento de la Universidad dentro de la
sociedad, así como su participación en el desarrollo del País; el segundo, si ya lo hemos
venido refiriendo en todo lo que va de la tesis, debemos profundizarlo concretándonos a
señalar la razón de ser ideológica que lleva a la Universidad a cumplir sus elevados
fines, y con ello definir a la vez, en qué consisten esos elevados fines de la Educación
Superior que debe fomentar y garantizar el Estado.
En ese mismo sentido vamos a atender el concepto de Autonomía Universitaria,
analizando su contenido y finalidad. Es decir, nos proponemos contestar a las preguntas
de: ¿Qué es la autonomía, porqué existe y cual es la razón que justifica su protección y
garantía por parte del Estado?
Existe una teoría social que divide a la sociedad (con exclusiva intención explicativa) en
tres órdenes estructurales, de acuerdo a la noción expuesta por Carlos Marx, que explica
al conjunto social como una organización que se forma por una súper-estructura, una
estructura, una infra-estructura; considerando que al orden estructural básico es el
correspondiente al de la estructura, ya que en él se plasma el conjunto de las relaciones
concretas que se establecen entre los hombres. La infra-estructura, será entonces, la base
material social, mientras que, la súper-estructura viene a constituir la cima ideológica o
psico-cultural.
Haciendo un análisis más detallado del conjunto, Sergio Ramos Galicia (en un ensayo
titulado Urbanismo, Cambio Social y Dependencia) distingue a la vez las dimensiones
que corresponden a cada uno de los órganos estructurales de la Sociedad antes
mencionada, de la siguiente manera:
A). Súper-estructura.
I. Dimensión Psico-cultural (o ideológica).
B). Estructura.
I. Dimensión Política.
II. Dimensión Social.
III. Dimensión Económica.
87
C). Infra-estructura.
I. Dimensión Ecológica.
II. Dimensión Geográfica.
Pensamos que este modelo del conjunto social nos permite referirnos a la Universidad,
ubicándola en la cúspide o sea en la súper-estructura, que comprende la dimensión
psico-cultural o ideológica de la sociedad, por encima de los órdenes políticos,
económicos, sociales, ecológicos y geográficos; en cuanto que la Universidad refleja el
comportamiento intelectual de los hombres que se interrelacionan y laboran sobre la
naturaleza. De esta manera la Universidad proyecta la totalidad de sus funciones sobre
el medio social en su conjunto, del que recibe a la vez los reflejos de su acción; ya que
las dimensiones que componen la dinámica de la sociedad actúan unas con otras en una
interrelación mutua y constante, que da la movilización del conjunto. De tal situación
desprendemos la importancia de la Autonomía Universitaria, que se precisa para que
pueda manifestarse libremente esa dimensión psico-cultural o ideológica, siempre con
las nuevas tendencias que producen los descubrimientos científicos que impulsan a la
sociedad en procesos de avance.
Si por el contrario, la Universidad se encuentra encadenada a la conservación de
intereses de reducidos grupos de poder, sean políticos, económicos o religiosos, se
detiene y paraliza cualquier síntoma de progreso colectivo.
Controlar y dirigir la dimensión psico-cultural o ideológica de la sociedad, ha llevado a
muchos tratadistas a concebir las más variadas teorías sobre el cambio social, partiendo
de la idea de imponer como medida más recomendable la estabilización de la sociedad,
que para nosotros no significa otra cosa que estancamiento social desequilibrado; lo que
rechazamos, pensando que no deben sostenerse tendencias que auto-estabilicen el
sistema social.
La idea de la autonomía está hoy de tal modo en boga, que con frecuencia se habla de
ella con un lenguaje aparentemente certero. La autonomía universitaria existe en
algunos países Latinoamericanos que la conciben de naturaleza muy variada; en algunos
bien merece el nombre, pero en otros constituye simples falacias jurídicas de las normas
constitucionales.
La autonomía no debe ser concebida como un mero formulismo de derecho, creado para
determinar el grado de influencia que los distintos poderes sociales tengan: sobre la
universidad; sino que, debe ser entendida ante todo, como la esencia ideológica que
permite a la Universidad determinar libremente su proceder político dentro de la
sociedad. La Autonomía es para nosotros, en los momentos que viven nuestras
estructuras Latinoamericanas la razón de la existencia misma de la Universidad.
El nombre de Universidad, que actualmente define a la Institución de Educación
Superior, deriva de la palabra latina “Universita”, que apareció en la Edad Media, para
88
identificar los gremios que se encargaban de la transmisión de los conocimientos a los
aprendices de algún oficio. “Universita significaba en aquel entonces el conjunto
integral y complejo de los seres particulares o elementos constitutivos de una
colectividad cualquiera, o sea la totalidad de una clase o especie de realidad, la que
justamente por su carácter de Universalidad se distingue de la particularidad de los
individuos (según aparece en el Digesto Romano III a)”.
“A partir del Renacimiento, aparece otro significado con la expresión italiana
“Universita Degli Studi”, que era aplicado a la institución cultural o escuela de grado
superior que comprende o aspira a comprender la totalidad de las ramas del
conocimiento humano, la especialización del saber y de las formas de preparación
científica, para el ejercicio de las distintas profesiones intelectuales…” “Concepto que
se ve afirmado ya al comienzo del Siglo pasado como el significado original y
verdadero que determina la orientación obligatoria y la finalidad de la organización
universitaria y de toda su actuación (según Rodolfo Mondolfo)”.
En tal condición nos llega la definición del nombre de la Universidad, que quiere ser el
totum, el todo, la omnicomprensión, es decir, pretende representar la universalidad del
saber y de la cultura (como expresara Max Scheler en 1921) o como dijera en 1946 Karl
Jasper: “La Universalidad de acuerdo con su nombre es Universitas en el sentido de que
debe dar una orientación hacia el todo”.
Es cierto que la Universidad aparece como un organismo integrado por distintas
Facultades, Escuelas, Institutos, Academias, Colegios, y que bajo su nombre, que
significa su acepción jurídica, se unen, formando una sola persona o corporación. De tal
virtud, la Universidad viene a ser en nuestros días el organismo que realiza el fin
específico de la enseñanza superior, científica o intelectual en general, con las
direcciones de investigación y formación profesional.
Sin embargo, tales significados que se le reconocen a la Universidad (como institución
pública) no abarcan totalmente el sentido de la misión para la que fue creada por el
Estado (al hablar de Estado, nos referimos directamente al significado sociológico y no
a la expresión de su gobierno) que requiere su trascendencia política con la difusión
social de la cultura; que requiere a la Universidad como recinto de la dimensión
intelectual o ideológica de la sociedad; y que la espera como elemento de cambio, a fin
de que pueda desarrollar un progreso colectivo. En tal sentido se expresó el Presidente
de México Luis Echeverría el Primero de Abril de 1971, al afirmar: “Pienso que la
Universidad, en el ambiente social general, es el sitio donde más legítimamente debe
hacer actitudes críticas frente a los problemas sociales; porque es en las Universidades
en donde, junto con las más altas destrezas y técnicas y los conocimientos científicos, se
deben analizar objetivamente las ideas y los sistemas sociales y los enfoques filosóficos
que dan cauce al progreso humano….” “Pienso que no solamente en esto los jóvenes,
que son motor de reformas y de cambio, deben demostrar inquietud; sino que en el seno
del pensamiento de cada auténtico maestro, debe haber una actitud vigilante y crítica
89
sobre los problemas que vive el País y el mundo, pero tanto maestros como estudiantes
tienen, sobre todo la juventud, un dilema para ser promotores del cambio, y sobre todo
en lo que respecta a las Instituciones Políticas”.
En efecto, la Universidad no agota su misión en la mera función demasiado
especializada de crear y transmitir conocimientos técnicos o científicos. La Universidad
como fenómeno social, debe ser auténtica, independiente, libre, autónoma, a fin de que
pueda realizarse y proyectarse en el cumplimiento de su misión. No se trata de excluir la
finalidad específica de la creación y difusión de la ciencia y la tecnología, que
actualmente realiza la Universidad; sino que, compete a la Universidad una actividad
más amplia, como sea la realización de la democracia o de lo humano en el más sentido
del término, toda vez que la creación de la ciencia o la formación de profesionales
constituyen actividades que requieren el desarrollo de la sociedad en general, y que
deben armonizarse sin excluir la formación humana, cultural o ciudadana.
Debemos aceptar la raíz social y por tanto humana de la Universidad, en contraposición
de la definición abstracta y sin sentido que se base en el mantenimiento de una mera
formación especializada de profesionales. La sociedad reclama una Universidad abierta,
con una profunda misión política propia, que justifique su existencia como elemento de
crítica y de cambio, y no que sencillamente venga a constituirse en cumplimiento de la
educación básica y secundaria. Sobre esto mismo el Presidente Echeverría apuntó:
“Corresponde a las Universidades no solamente preparar profesionales que
legítimamente salgan a ganarse la vida, no solamente técnicos que con un sentido de
colaboración social salgan a transformar la realidad ambiente, a obtener mejores frutos
de los recursos naturales, para propiciar niveles más altos de existencia, sino también
deben preparar conjuntamente humanistas, profesionales y técnicos; pero humanistas
que comprendan la mecánica de los problemas sociales de México, los afanes históricos
de nuestro pueblo, los problemas del mundo contemporáneo”.
La Universidad posee el carácter de persona jurídica con reconocimiento de derechos y
obligaciones, necesarias para que pueda cumplir su cometido; en esta idea, radica
además la tendencia, en los tiempos modernos, a separarla del poder político y a
neutralizarla de agrupaciones económicas y religiosas. El derecho que tiene toda
Universidad Pública, para poder cumplir sus elevados fines, se substancía en la plena
autonomía, que debe dar a la Universidad la autenticidad en la crítica y la independencia
en el cambio social que promueve el desarrollo de nuestra sociedad.
La separación de la Universidad y del poder político, lograda en el re-encuentro de su
verdadera finalidad, constituye una etapa progresista para la Universidad, cuanto que,
como persona jurídica se complementa con el reclamo de su autonomía, que puede no
ser claramente definida en atención a la divagaciones de su significado etimológico;
pero que en el caso de la Universidad, significa claramente autonomía de voluntad; tal
como se determinaba en la antigua Grecia a los Municipios que constituían verdaderos
estados con la facultad de conservar o dictar sus propias normas de derecho.
90
El desenvolvimiento de la Universidad a través de su proceso histórico nos hereda
exigencias necesarias para lograr en nuestros días una adecuada planeación de nuestras
Universidades, por las experiencias que se tuvieron y que son grandes lecciones de la
historia, al mostrarnos el florecimiento de las instituciones cuando las cumplieron y su
decadencia cuando las olvidaron; exigencias que se concretan: A). En la autonomía
Universitaria, que exige libertad académica; cuya falta o coerción ha provocado la
asfixia de las instituciones del saber superior, por la limitación que se impone en la
selección de maestros que únicamente deben ser analizados con el criterio de su
capacidad y eficiencia, sin mayores requisitos que su dedicación al estudio y la
enseñanza, y mediante el proceso de selección con la participación estudiantil. Libertad
académica que signifique libertad de pensamiento y de crítica, libertad de opinión y
expresión para maestros y discípulos, exclusión de todo dogma o credo obligatorio, sino
que antes bien, exigencia de diálogo, de controversia, de choque de opiniones, de
discusión entre orientaciones diferentes, naturalmente con el respeto mutuo y el
reconocimiento del derecho de todos a su propia opinión personal. B). Co-participación
estudiantil en los Gobiernos de las Universidades, que propicie más libertad e
independencia en los pronunciamientos de asambleas o Consejos Generales, como
máxima Autoridad de la Institución, que responsabilice a los discípulos en el común
destino de la Universidad y de la sociedad. C). Tolerancia democrática a las
Universidades para participar en la vida política de la Nación, que sensibilice al
estudiante con los problemas nacionales y lo promueva a buscar realizaciones concretas;
que le permitan a la Universidad la penetración popular necesaria para irradiar sus
tendencia de cambio social. D). Exigencias de democratizar la enseñanza, a fin de no
crear sólo élites reducidas de profesionales, sino de verter la cultura, la ciencia y la
tecnología, a favor de la más amplia esfera popular. E). Exigencia de investigar y buscar
la verdad sin contentarse con enseñar lo que ya se ha establecido o buscar aprender lo
que ya se sabía de antemano, abriendo la Universidad a todo aquél que busque la
investigación. F). Exigencia de preparación de cuadros humanos útiles a la Sociedad.
G). Auto-administración y legislación de los ordenamientos que rijan la vida de la
Universidad.
Los conceptos y exigencias que se enuncian, son reunidos todos, el significado de la
Autonomía Universitaria, que de una manera u otra, impuestas parcial, o totalmente
como en Bolonia en 1158 bajo el nombre de “Privilegios a la Universita”, rigieron la
vida de la Universidad en un pasaje de su historia, advirtiéndonos como siempre que la
expresión del saber fue dominada por exigencias de ortodoxia política o religiosa, y
condenado el pensamiento disconforme, se tuvo como efecto la paralización del
progreso colectivo. Más aún, estoy de acuerdo con Rodolfo Mondolfo, en que la
libertad y la tolerancia (autonomía universitaria), son exigencias que la historia muestra
imprescindibles para las Universidades.
La Universidad, que nace por creación colectiva de una sociedad humana, lleva la
consecuencia de que no sólo los miembros de su comunidad participan de su formación
y función, sino que toda la sociedad tiene el mérito y la responsabilidad de su desarrollo
91
o de su estancamiento. En tal virtud, la Universidad debe gozar de plena autonomía,
traducida en la libertad e independencia frente a cualquier situación que no sea
precisamente la del interés común de la sociedad, a la cual se debe, de la cual surge y al
servicio de la misma debe estar encaminada, sin intervenciones de influencias exteriores
que supriman, en aras de intereses particulares, el desarrollo de la cultura, ni la
responsabilidad del pueblo en su destino cultural. En el mismo sentido se expresó, por
medio de un artículo periodístico aparecido en el Periódico Excélsior, el desaparecido
Adolfo Christlieb Ibarrola: “La esencia misma de la Universidad es la libertad
académica, que se funda en la humana vocación de pensar. Por eso toda universidad
debe ser un centro de pensamiento independiente, y en consecuencia, de crítica. La
libertad académica en las universidades y en todas las instituciones culturales, que
deben estar al margen de toda coacción del Estado y de los grupos de poder político y
económico, es una necesidad de la sociedad democrática. No se funda sólo en los restos
de una tradición medieval, sino en el supuesto, ha dicho un pensador norteamericano, de
que las sociedades requieren centro de pensamiento y crítica independientes, si han de
progresar o aún de sobrevivir. De ahí que los sostenedores de las universidades no
puedan restringir o presionar la actividad intelectual del hombre, porque sustente
opiniones que no concuerden con las suyas. A menos que se garantice la libertad
académica, será imposible que la Universidad sea un cuerpo de personas –maestros y
estudiantes que quieran y puedan pensar con amplitud y expresar opiniones tachadas de
impopulares o que rompan con tradiciones conservadas muchas veces por inercia y
apatía, mientras corran el peligro de verse excluídos de los núcleos que forjan el
pensamiento de un país”.
La verdad es que, si bien desde de 1918, en que estalló en Córdoba, Argentina, el primer
movimiento Universitario que planteó la necesidad de la autonomía, como una
exigencia imprescindible para que la Universidad pudiera cumplir con su misión; y que
antes, en los debates de 1917 que dieron por fin a nuestra Constitución Política vigente,
se mencionara tal exigencia de autonomía para la Universidad; hasta la fecha no se ha
dado una plena realización del concepto, no obstante que desde entonces se reclama con
marcada insistencia. Esto es debido principalmente a la precariedad de nuestros sistemas
educativos, faltos de toda planeación, que reflejan el fracaso de nuestras sociedades en
su lucha por lograr el desarrollo colectivo, independientemente de los reflejos que nos
van señalando las potencias que controlan todas las dimensiones de nuestras estructuras
sociales, fundamentando su acción en nuestras Universidades que identifican la
característica neo-colonial de nuestras naciones.
El conocimiento de nuestra dependencia influye gravemente en la pérdida del sentido de
la responsabilidad del pueblo en su destino cultural. El desequilibrio causado por
nuestro desarrollo reflejo de sistemas extranjeros, ha sido factor para el estancamiento
de nuestras Universidades, que ven dirigidas sus funciones bajo el mando de esa misma
dependencia a naciones extranjeras.
92
La Autonomía Universitaria debe tener plena vigencia, de manera que las Instituciones
Públicas de Saber Superior, puedan revelarse como factor principal del desarrollo
general, mediante la difusión social de la cultura, que independice al hombre en su
calidad de humano y le proporciones nuevos derroteros para fincar un mejor destino al
lado de los avances de la ciencia y la tecnología.
No se puede negar el beneficio que ha traído la proliferación de Centros de Educación
Superior y la consecuente división de profesiones, que han facilitado un tanto nuestra
sobre existencia. Pero, al tiempo nos urge a contemplar con sincero realismos nuestra
sociedad en su conjunto, que a excepción de ciertas élites que se han gozado del
beneficio del saber superior, se ha detenido ante el avance sorprendente de la ciencia y
la tecnología. Es necesario analizar el contenido de la Universidad, que si bien produce
mano calificada para el trabajo técnico con un sentido individualista, entorpece el
desarrollo que busca nuestra independencia, cuanto que, el sentido social de la cultura
colectiva que busca la superación de todos, le es ajeno.
Debemos rechazar en nuestro país, conjuntamente con la lucha por la autonomía
universitaria, la vigencia de universidades periféricas y dependientes, que tan sólo
preparan Ingenieros y Técnicos capaces de operar mecanismos que producen una
industria y un saber ajeno, pero sobre todo, que forman Abogados capaces de traducir
Códigos extranjeros, o Médicos que velan por la salud de las familias de la alta
sociedad, mientras que las enfermedades del pueblo siguen en manos de la curandería
folklórica.
La Universidad no debe mas que asegurar el desarrollo de la sociedad en que se
desenvuelve, investigando sus fenómenos, transmitiendo libremente el conocimiento
científico y técnico, buscando la posibilidad de practicarlo dentro de su realidad y con
ello fijando las políticas que conduzcan al pueblo, por el sendero de la superación, que
propicia la cultura y la ciencia; para ello es indispensable proveerla de plena autonomía
como elemento esencial de su existencia, en los términos que exigen sus funciones, y
que debe ser total, no sólo frente al Estado sino ante cualquier tendencia elitista o
sectorizante. Es decir que la autonomía universitaria no se desvirtúa únicamente frente
al Gobierno Político del Estado, sino ante cualquier agrupación que pretenda controlar
la manifestación del saber superior. En ese entendido cabe la frase del Presidente
Echeverría expresada en la Universidad de Guadalajara: “Independientemente de la
relación de cada Universidad con el Gobierno Federal o con los Gobiernos de los
Estados, pienso que debe haber plena autonomía en cada Universidad”.
Debemos tener conciencia que en México como en todos los Países Latinoamericanos,
existen grupos organizados que disfrazados en asociaciones religiosas, económicas,
sociales o políticas, se han constituído en élites cerradas que buscan el dominio de la
Universidad como medio de dominar a la sociedad, o en sentido más amplio, al Estado.
Estos grupos, que constituyen claramente los nexos de nuestra dependencia, constriñen
a nuestro País por medio de la dirección que han impuesto a las manifestaciones de la
93
cultura, transformando a las Universidades en simples centros impulsores de refuerzos a
sus mismas élites. Son estos mismos grupos los que cuando no llegan a controlar una
Institución de Educación Superior en la dirección de todas sus tendencias, prefieren que
entren en crisis, principalmente las de carácter público, que presentan un panorama más
abierto a las bases populares no comprendidas en sus élites, auspiciando la continuidad
de las instituciones privadas, cerradas y dogmatizadas en la propagación de sus ideas,
que han ido creciendo y desarrollándose al amparo de Gobiernos, que coludidos con la
Iniciativa Privada, deforman el concepto universal de la ciencia y la cultura, desterrando
el verdadero papel que la Universidad está llamada a jugar en la sociedad.
La autonomía está llamada a darle a la Universidad su posibilidad de liberarse de tales
grupos de poder, que le imponen los procedimientos de evaluación del conocimiento,
los requisitos legales de ejercicio de la docencia, métodos de selección de los aspirantes
y los educadores y la dirección administrativa y académica; pero sobre todo debe
otorgarle la posibilidad de masificar la difusión del conocimiento superior.
Nuestra Universidad no obstante se le diga autónoma, está dirigida por esos grupos que
temen a la masificación del saber superior, atendiendo a su mentalidad académica
enajenada e ingenua. Así, el poder político, disfrazado ese temor al cambio social que
afecta los privilegios de la clase dominante, e implicando intereses académicos con
actitudes políticas reaccionarias, crea universidades elitistas y asustadas frente a la
masificación. “En estas condiciones (expresa Darsy Riveiro) la reputación de un
Profesor no depende de la fecundidad científica, ni de su eficacia docente, sino sólo del
mantenimiento de reductos cerrados, a salvo de críticas externas, de la ampliación de las
matrículas o del co-gobierno estudiantil”… “la actual disfuncionalidad de la
Universidad Latinoamericana en constante conflicto, imposibilitada gravemente el
autoconocimiento de la sociedad, y la formación de una conciencia crítica despierta a
los factores del atraso”.
Es urgente superar la crisis que domina a nuestras Universidades, que sólo puede darse
mediante la alteración de sus marcos estructurales, de manera que reencuentre su
verdadera misión. La autonomía que referimos para la Universidad, debe lograr la
planeación de una nueva actividad universitaria, ello nos debe advertir que la autonomía
universitaria no debe referirse a los centros privados de educación superior, pues dadas
las tendencias previamente meditadas a su organización y establecimiento, que no les
permiten la libertad de analizar y presentar la verdad efectiva en todos los campos del
conocimiento, sino con exclusividad a los que le sean señalados por los intereses con
que fueron creadas esas Instituciones, los efectos de su educación no son dispuestos
para trascender con un sentido social, hacia todas las capas sociales, contraviniendo el
sentido que tiene o debe tener, la proyección del conocimiento científico y la difusión
social de la cultura; los egresados de estos centros particulares tienden a valerse de la
sociedad y de la técnica, para lograr el triunfo de su vanidad personal, que viene a ser
utilizada por el sector que le dio esa preparación individualista y tecnócrata, en el
sentido de que la tecnocracia significa poder económico, administrativo, político,
94
intelectual, obtenido por el conocimiento técnico… que las organizaciones patronales
usan de coartada y de justificación en sus procedimientos de explotación a los obreros, a
los consumidores, y más aún, a los Funcionarios Públicos.
Estos cerrados grupos de poder, pretenden justificar la existencia de las instituciones
privadas de educación superior, así como su afán por dominar las Universidades
públicas, tratando de explicar el proceso de la sociedad a partir de factores aislados,
individuales, que denominan como “factores predominantes” dentro de todo social,
basados en los aspectos materiales o tecnológicos, que según éstos constituyen el campo
que posibilita el cambio del conjunto social. Esta concepción utilitaria de la proyección
de la educación superior, que han impuesto las élites dominantes, ha tenido como efecto
fuertes desajustes en el movimiento general de la superación colectiva del pueblo,
conduciendo a la gran mayoría, no participantes de la burguesía, a situaciones
alarmantes de retraso cultural. Las Universidades actualmente están imposibilitadas para
reducir el desnivel creciente entre la formación de élites burguesas y la superación
profesional de las clases sociales explotadas, debido principalmente al hecho de que
somos objeto de una colonización cultural que retarda nuestro desarrollo, o mejor dicho,
lo mantiene reflejo y acorde con las características de sus sistemas sociales capitalistas,
que requieren del atraso cultural y científico de las mayorías nacionales, a fin de que no
despierten ante los avances de la ciencia y tomen conciencia de su papel en la búsqueda
del verdaderos desarrollo. Por ello (insistimos) la Universidad debe quedar liberada para
responder a los propósitos imperialistas, fortaleciéndose con la formulación de nuevos
modelos, que permitan la acción política que propicia la autonomía universitaria, como
una conveniencia para nuestro País. “La formulación teórica de la nueva reforma, que
hoy se plantea como indispensable en toda América Latina, como ocurrió en Córdoba
en 1918, es sólo necesaria para enfrentar la amenaza de la colonización cultural”…
“¿Podemos mantener con nuestros propios esfuerzos Universidades capaces de hacernos
contemporáneos del desarrollo científico, podremos vincular más hondamente la
Universidad con la Nación para tornarla más activamente renovadora? Es posible,
cuanto mayor sea la autonomía de los cuerpos universitarios, mayores serán sus
potencialidades para alterar las estructuras sociales vigentes. Pero la realidad lamentable
de hoy es que la mayoría de las Universidades Latinoamericanas, no alcanzan los
niveles mínimos de eficacia y son más un obstáculo que un impulsor del desarrollo
nacional. Esta afirmación da la dimensión del desafío que enfrentamos para convertir la
Universidad no en mera productora de profesionales, técnicos y dirigentes, sino en
propulsora de más altos destinos” (Darcy Riveiro).
Debemos concluir reiterando la necesidad de concebir una nueva Universidad que se
comprometa con la problemática nacional y con la defensa de los principios
revolucionarios inherentes a cada País, para ello, es indispensable que exista la plena
autonomía universitaria, que deje a la Universidad fuera de los principios tradicionales,
a fin de que pueda vertir su originalidad creadora en la realización de sus objetivos, y
que la libere de la dominación, que sobre todas sus manifestaciones, ejercen las
oligarquías tradicionales que ostentan el poder político, social y económico, y que ya ha
95
exigido la Universidad en reiteradas ocasiones, aprovechando el momento para citar la
declaración que sobre Autonomía publicara el Rector Javier Barrios Sierra el 12 de
noviembre de 1966, en representación y por mandato del H. Consejo Universitario de
nuestra máxima Casa de Estudios, diciendo al respecto: “Hay violación de la autonomía
cuando el Estado, por cualquier medio, coarta la independencia académica de la
Universidad o impide que ella se rija internamente; pero también existe cuando una
corporación privada, un partido político, un grupo y, en general, cualquier entidad o
fuerza externa interviene en la vida de la Universidad, sea alterándola, dificultando el
cumplimiento de sus tareas o limitando de un modo o de otro las libertades que la
sustentan”.
“En nuestros días, y como resultado de las tres grandes revoluciones populares,
expresadas en leyes o instituciones, la autonomía universitaria es fundamental para el
curso independiente y democrático de la vida de México. La formación de
profesionales, investigadores y técnicos, educados en la libertad, es esencial para
acrecentar el patrimonio material y espiritual del País y para alcanzar un desarrollo
basado en los anhelos colectivos de justicia”.
En nuestro País como en el resto de los demás Países Latinoamericanos, la lucha por la
autonomía data de muchos años, exponiéndose con mayor claridad en Córdoba,
Argentina, en 1918, en donde se explicaban sus motivos y los alcances que se buscaban,
a la vez que los elementos de su configuración, como sean la democratización de la
enseñanza, libertad de cátedra, cogobierno estudiantil, difusión social de la cultura,
participación política de la Universidad, etc. Esta lucha estudiantil Latinoamericana, ha
provocado en México graves conflictos políticos, destacándose por la participación
Legislativa que motivaron, los de 1929, 1933, 1934, que modificaron con matices
especiales, la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que ya
han sido históricamente reseñados en el capítulo segundo de esta tesis; sin embargo, aún
las Universidades reclaman la vigencia de la plena autonomía, continuando con la lucha
que sobre este tema se le han planteado, y es tiempo todavía que no alcanza vigencia,
sino que por el contrario se siguen implantando violaciones a los reducidos triunfos de
su contenido, como fueron los hechos ocurridos en la UNAM en 1968, que motivó
declaraciones de distinguidos Intelectuales, y una sólida declaración del H. Consejo
Universitario en sesión especial el 11 de noviembre de 1968, que declaró: “La
autonomía universitaria es parte del orden jurídico de la nación, sin ella, la Universidad
no puede cumplir sus funciones y se vulnera gravemente la democracia nacional. La
defensa de la Universidad y de su autonomía es defensa de la democracia y nos compete
a todos: estudiantes, profesores y autoridades, en cumplimiento de las leyes de la
República”… “La Universidad entiende las inquietudes y los ideales de los jóvenes y
comprende también las responsabilidades del Estado. Al mismo tiempo demanda la
comprensión del Estado: Sin Universidad libre y autónoma se reducen grandemente las
posibilidades de un desarrollo nacional independiente. Y demanda la comprensión de
sus estudiantes: sin Universidad libre y autónoma se obstruye la democracia
nacional”…. “En la Universidad se reflejan inevitablemente las controversias
96
nacionales. Comprendemos las inquietudes juveniles, la preocupación de los estudiantes
por el avance democrático de México, su propósito a hacer más fluidas las relaciones
entre gobernados y gobernantes, su intento de rejuvenecer estructuras, instituciones y
prácticas políticas para hacerlas más acordes con el ritmo de nuestro desarrollo”…
“Nuestro país está en vías de desarrollo: ¿A quien puede convenir que la Universidad no
cumpla sus fines, que se frene el avance científico y tecnológico, que se supriman las
libertades universitarias? No podemos engañarnos a aquellos intereses que se proponen
mantener su hegemonía sobre los países que todavía no alcanzan su pleno
desenvolvimiento. Y a las fuerzas internas que, olvidando el servicio de la Patria,
coinciden con las de fuera. Sólo a ellas les interesa ver reducida nuestra Universidad a la
condición que afecta, por desgracia, a otras en numerosos países latinoamericanos. Estas
fuerzas quisieran verla debilitada, sin autoridad moral ni capacidad para cumplir con sus
auténticas funciones que se resumen en una sola esencial: contribuír al desarrollo
democrático e independiente del País, en beneficio de la colectividad entera y no de
grupos, facciones o partidos”… “La Universidad se ha conducido siempre con respeto
para los universitarios y con respeto para el Estado; pero no siempre se le ha respetado
recíprocamente”.
Todavía más reciente, se presentó en el Estado de Nuevo León un grave conflicto, que
actualmente se manifiesta presentando la lucha de la Universidad por llegar a implantar
su autonomía plena. La cronología de los hechos nos llevaría a extendernos demasiado
en la exposición; válganos tan sólo referirnos al momento del estallido de la violencia
que evidenció al planteamiento del conflicto, que en dicho Estado, se producía por el
afán de las oligarquías económicas que controlan el Gobierno político del Estado, que
tienden a destruir o controlar la Universidad. Al respecto, Gastón García Cantú escribió
en Excélsior refiriéndose a los motivos que tenía el Gobernador Eduardo A. Elizondo de
oprimir a la Universidad, por medio de una Ley de Enseñanza Universitaria, que aún
disfrazada de popular, ahondaba en la pérdida absoluta de la autonomía que reclamaban,
con estallidos violentos en su exigencia, maestros y estudiantes universitarios: “La
oposición a los Centros de Estudios Superiores ha partido de los grandes empresarios.
Parece verse con desasosiego la crítica de la realidad mexicana, y sobre todo, que la
clase media no asimile, con prontitud, los valores en que se sustenta la burguesía.
Se manifiesta una periódica alarma de los juicios sociales de las nuevas generaciones”.
Sobre el mismo conflicto, el Licenciado Víctor Flores Olea, Director de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, expresó en entrevista concedida a Excélsior:
“La Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León es, evidentemente violatoria de la
autonomía. Se han repetido por diversas personas, últimamente, argumentos falsos.
Basta con leer los dieciséis incisos del artículo 38 de esa Ley, donde se señalan las
atribuciones de la llamada asamblea popular. La vida universitaria queda en manos de
un órgano corporativo en el cual la injerencia de los universitarios está reducida al
mínimo. De los treinta y siete integrantes de la asamblea popular –representantes de la
Liga de Comunidades Agrarias, de Sindicatos, Prensa, Radio, Televisión, del Estado, de
97
la Industria, del Comercio y del Congreso Local-, solamente hay seis delegados
universitarios: tres alumnos y tres maestros”, dijo.
“Las autoridades, sin embargo, sostienen que esa ley es de tipo administrativo,
presupuestal”.
“La asamblea popular elegirá al rector, aceptará o no su renuncia y la de los directores
de facultades; convocará a elecciones de estos últimos. Además, representa una
instancia última que decide sobre las controversias que pueda presentarse en el Consejo
Universitario. Es claramente un cuerpo corporativo, la máxima autoridad y esto es
vulnerar, liquidar la autonomía universitaria tanto mas cuanto que será el Congreso
local el que decida cuales son las organizaciones estatales que estarán representadas en
esta llamada asamblea popular”.
“Resulta extraordinario leer las declaraciones de las autoridades estatales. Es el manejo
retórico y demagógico del término “pueblo” que les sirve como un comodín para ocultar
la malla de intereses reales que obviamente están detrás de esta situación”.
“Para el gobernador Elizondo –añadió Flores Olea- la asamblea popular, máxima
autoridad de la Universidad, es la genuina representante del pueblo. Es obvio que estos
representantes de organizaciones difícilmente pueden ser genuinos representantes.
Sabemos –para nadie es secreto- que los líderes llamados representantes de organismos
de tipo campesino, de las llamadas “fuerzas vivas”, como se ha llamado
tradicionalmente en la política mexicana a la industria, al comercio, constituyen
justamente la élite, son los voceros de los intereses económicos, en este caso de un
estado de gran poderío económico, es decir, tal como decía el Doctor Pablo González
Casanova, en esta formulación hay el intento claro de sujetar, de someter a la
Universidad de Nuevo León, a través de un cuerpo corporativo con reminiscencias
claramente fascistas, a los intereses del capital y de los empresarios de la entidad”.
“¿Cuál es, entonces, el objetivo final que se persigue con la implantación de esta ley?”.
“El objetivo final parece ser precisamente eliminar, liquidar a las universidades como
instituciones libres del pensamiento crítico y renovador de nuestra sociedad. La filosofía
de trasfondo, atrás de todo esto, es la de aumentar la producción de técnicos y
tecnócratas al servicio de determinados intereses, de tecnócratas incapaces de examinar
con los fundamentos del sistema de libertad y con espíritu crítico que sirven”.
“Nos oponemos radicalmente a esta concepción de la universidad. Ya lo hemos dicho
antes: el objetivo de las escuelas y facultades universitarias y de la Universidad no es el
de crear oposicionistas sistemáticos sino hombres de pensamiento libre, capaces de
ejercitar la razón crítica, y esto significa también el examen y la discusión de los
fundamentos en que se apoya al sistema económico y político”.
“Esto es lo que justifica en nuestro tiempo la existencia de las universidades”.
98
La magnitud del conflicto de Nuevo León, que mereció la atención nacional por tan
denigrante violación a los principios básicos de la autonomía universitaria, propició la
participación de todos los grupos estudiantiles y de maestros, de todas las Universidades
de México. Con intención ejemplificativa, transcribieron la declaración, que sobre dicho
problema publicó Pablo González Casanova en todos los diarios de la Nación y en la
Gaceta Universitaria, que muestra con claridad las posiciones de la lucha: “Cuando la
autonomía Universitaria es afectada, el régimen constitucional del país sufre en forma
innegable. Cuando se atenta contra la autonomía de la Universidad, se atenta contra la
autonomía de la Universidad, se atenta contra la autonomía de las demás universidades
y contra el propio régimen de derecho de la Nación”. “Cuando se atenta contra la
autonomía universitaria mediante medidas políticas, policiales o militares, abiertas o
veladas; cuando el gobierno de una Universidad, antes autónoma, se hace descansar en
una ley que requiere de la coacción de la policía o las fuerzas de choque y los agentes
provocadores que rompen las organizaciones universitarias de profesores y estudiantes,
se sientan las bases de un régimen anticonstitucional y de fuerza que hace peligrar
cualquier política de apertura, de diálogo, que se propongan democratizar las
instituciones nacionales, reformar las estructuras sociales y económicas, y promover una
justicia social concreta, y una independencia nacional efectiva”.
“Las universidades son hoy el detonador de las dictaduras. Cuando se rompe su
autonomía imponiéndoles autoridades, restando responsabilidades a sus maestros y
estudiantes, mediante acciones que tienden a quitarles serenidad y razón, seriedad y
congruencia a los universitarios, haciéndolos aparecer como seres violentos, incapaces
de gobernarse así mismos, poco responsables, el golpe primero va contra las
universidades, pero el que le sigue inmediatamente después contra el régimen
constitucional y contra todo reducto de crítica y organización política de las fuerzas
democráticas, universitarias o populares”.
“A las universidades se les puede hacer perder su autonomía con procedimientos que
cubren las formalidades legales, pero que ignoran la realidad política de las propias
universidades, el sistema jurídico nacional, y los peligros que implica para el país
privarlas de su autonomía. Tal es el caso de la Universidad de Nuevo León con la nueva
Ley Orgánica, que formalmente es legal y políticamente ignora que las universidades
son organismos complejos –no sólo desde el punto de vista político, sino técnico-, que
solamente puede ser gobernadas de una manera eficiente por los universitarios, a los
cuales la Nación puede y debe proporcionarles los recursos económicos y sociales que
les permitan realizar los objetivos que les corresponden dentro del orden nacional en la
educación superior, la investigación y la difusión de la cultura”.
“La nueva Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León ha creado y va a crear
problemas graves a los universitarios y a la Nación por ignorar las realidades de la
propia Universidad. Por ello, la comunidad universitaria se ha enfrentado a esta Ley y
tenderá inexorablemente a enfrentarse a ella, pues causa la preocupación de todos los
universitarios y mexicanos que ven anulada legalmente la autonomía de una de sus
99
primeras universidades, y cómo se emplean las más distintas formas de violencia física,
moral y legal contra la Universidad de Nuevo León, llegándose incluso a acusar con
falacias a sus antiguas autoridades, como si se quisiera, con toda esa violencia en el uso
de la lógica y el derecho, excitar a los universitarios, y en particular a los jóvenes, para
usar otros tipos de violencia que permitan una escalada que pase de Nuevo León a la
Nación, y de aquélla Universidad a las demás universidades del país, de una manera que
pone en peligro la paz y la necesaria política de apertura democrática que la Nación
exige en su etapa actual de desarrollo económico y social”.
“Frente a esta situación no sólo sería indebido sino imprudente el que guardáramos un
silencio que, en este momento, podría contribuír a que se realizara el proceso cada vez
más evidente de una escalada de violencia contraria a la vida universitaria e
instituciones de la Nación. Por ello nos vemos en la necesidad de denunciar los hechos
anteriores, contrarios a toda nuestra experiencia histórica en relación con la autonomía
universitaria, y presagio de males aún más graves que pueden ocurrir si no se procede
de inmediato”.
“Hacemos un llamado respetuoso a la soberanía del pueblo de Nuevo León –parte del
pueblo mexicano- y a sus autoridades para que, por los conductos legales que tienen a
su alcance, procedan a derogar la Ley Orgánica actual y devuelvan y consoliden a la
mayor brevedad la verdadera autonomía de la Universidad de Nuevo León. El
Gobernador de Nuevo León ha expresado que el concepto de autonomía es confuso, y
en declaraciones públicas ha demostrado no haberla entendido, al definirlo como la
libertad de la Universidad frente al gobierno. Esta definición ignora que la autonomía es
responsabilidad y el derecho que tiene la Universidad de gobernarse así misma, con el
objeto de asegurar su existencia institucional y el cumplimiento de sus funciones
específicas; responsabilidad y derecho que exigen el respeto y la no intervención del
gobierno, así como de las empresas y corporaciones del sector público o privado, o de
cualquier fuerza externa, por lo que hace al propio gobierno universitario, a su
organización y administración internas, así como a las decisiones y actos para los cuales
la Universidad realmente autónoma tiene personalidad propia conforme a la Ley”.
“Hacemos también un llamado fraternal a los universitarios y en particular a los
estudiantes y profesores de la UNAM, para que fortalezcan y amplíen su organización
democrática, para que no usen la violencia, para que no caigan en la provocación, para
que la protesta que han iniciado, desde antes del período de vacaciones, no sea
desvirtuada por quienes pretenden demostrar que los universitarios somos incapaces de
gobernarnos a nosotros mismos y por quienes, usando fútiles pretextos, bajo los más
distintos signos, imponen o tratan de imponer la violencia física o verbal a los
universitarios. La serenidad a que apelamos es una serenidad política, que pedimos a
estudiantes y profesores para evitar que, quienes lo pretendan, logren colocarnos en
calidad de culpables, acusados como incapaces de ejercer la autonomía, cuando tenemos
la razón y el derecho y cuando podemos, con el derecho y la razón, defender a nuestros
colegas de Nuevo León, a nuestra propia Casa de Estudios, y luchar al lado del país
100
entero, frente a esta nueva provocación, frente a esta ofensiva de tipo corporatista –no
sólo ajena sino contraria al orden constitucional- que se ha desatado contra la cultura y
las instituciones democráticas nacionales”.
“De la soberanía del pueblo de Nuevo León y del Estado Mexicano esperamos una
respuesta positiva, efectiva, pronta, seguros de que la misma restituirá la autonomía a la
Universidad y preservará la paz pública, tan necesaria hoy para los cambios sociales que
hagan en México un país más culto y más justo”.
Esto que sucedió en Nuevo León, de 1968 a la fecha de redactar este capítulo, es un
hecho que se repite con frecuencia a lo largo de nuestra República; las pequeñas
oligarquías económicas que controlan los gobiernos políticos en las Entidades
Federativas luchan por controlar al más importante medio de adiestramiento de la
juventud, que es la Universidad, para una mejor y más efectiva continuidad de su
dominio. Así vemos las crisis de las Universidades de Sinaloa, Puebla, Sonora, etc., etc.,
que han ido tomando conciencia del momento histórico que viven.
No hay que confundir la lucha por la autonomía en su concepto real, que incluye la
misión política propia de la Universidad; con las expresiones de crisis universitarias que
sólo reflejan contradicciones inconscientes de tendencias políticas encontradas dentro
de la Universidad, que choca y se desenvuelven con violencia. Estas últimas, que
identifican a las Universidades más jóvenes de la Nación, muchas veces expresan
postulados por imitación o plantean posturas copiadas de otros pronunciamientos de
movimientos universitarios, sin reflexionar en su situación particular ni en los efectos de
su lucha.
En estos casos de anarquía violenta es necesario ahondar en nuestro análisis, pues este
tipo de crisis es todavía más alarmante puesto que refleja el total desencajamiento de la
Universidad con toda la estructura social.
En este capítulo hemos querido someramente reseñar nuestro pensamiento con respecto
a la Universidad y su autonomía, como fundamento teórico al análisis que deba hacerse
de la organización universitaria, y con ello, del replanteamiento que se haga de la lucha
por la instauración de la autonomía universitaria. En ese cometido aceptamos que en
nuestro País las universidades son dominadas y oprimidas por toda clase de poderes
sociales; lo que nos impulsa a reflexionar sobre la falta que hace una mayor claridad en
la fundamentación constitucional del concepto y finalidades de la autonomía
universitarias; lo que más ampliamente trataremos de exponer en capítulos siguientes;
por ahora, para concluir este capítulo, bástenos transcribir la declaración que sobre
autonomía, publicara la Unión de Universidades de América Latina, el 20 de febrero de
1971: “Esta declaración se hace en vista de los sistemáticos atentados a las
Universidades de América Latina y más recientemente a la Universidad de San Carlos
de Guatemala, que ahora culmina con un Proyecto de Ley presentado ante el Congreso
de Guatemala, lesivo a su más alto centro académico”.
101
“En tal sentido, el Consejo Ejecutivo de la UDUAL, tiene a bien declarar los siguiente:”
“1. Que la pérdida de la libertad académica y financiera, así de las potestades de auto-
gobierno de las Universidades, son altamente nocivas para el desarrollo libre de un
genuino espíritu universitario”.
“2. Recordar a los Gobiernos de los distintos países de la región, que de conformidad
con el espíritu y el texto del Artículo 2º. de la Carta de las Universidades
Latinoamericanas, este Consejo Ejecutivo considera procedente reiterar la declaración
que sobre el significado de la Autonomía Universitaria fue aprobada a unanimidad por
la Asociación Internacional de Universidades –AIU- en su reunión de Tokio, que
estable:”
“a). Cualesquiera que sean las formalidades para los nombramientos, la universidad
deberá tener el derecho de seleccionar su propio cuerpo de profesores.”
“b). La universidad deberá responsabilizarse de la formulación de los curricular para
cada grado y el establecimiento de los niveles académicos. En aquellos países donde los
grados y títulos para practicar una profesión estén reglamentados por la Ley, las
Universidades deberán participar de manera efectiva en la formulación de los currícula
y el establecimiento de los niveles académicos”.
“d). Cada universidad deberá tener el derecho de tomar las decisiones finales sobre los
programas de investigación que se lleven a cabo en su seno”.
“e). La universidad debe tener el derecho, dentro de amplios límites de distribuir sus
recursos financieros, entre sus diversas actividades, es decir, por ejemplo, espacio y
equipo; capital e inversiones”.
El Consejo Ejecutivo de la UDUAL, desde el año de 1966, al transcribir el Acuerdo de
Tokio de la AIU agregó la siguiente declaración:
“El Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina agrega, por su
parte, que el complemento natural de la autonomía y su cabal ejercicio estriban en el
respeto del recinto universitario, que ha sido inviolable desde hace siglos y que si ahora
no lo es por dictado de la ley, sí lo es por mandato de la historia y de la tradición, ya que
constituye una garantía para la dignidad de profesores y estudiantes en el libre ejercicio
de su vida universitaria”.
102
CAPITULO V.
UNIVERSIDAD, ESTADO Y DERECHO.
El desenvolvimiento y análisis de este Capítulo, lleva la intención de aclarar la
existencia universitaria en su acepción jurídica.
La Universidad, como fenómeno existencial, no escapa de ser un hecho que irradia y
refleja consecuencias y situaciones que incumben a toda las ciencias humanísticas y
sociales.
Habiéndose externado nuestra impresión histórica, filosófica, ética, social y política de
la Universidad, toca el turno a la ciencia del Derecho; con la que a través de sus
elementos, categorías y conceptos lógico-normativos, trataremos de encuadrar y
tipificar la estructura y armazón universitaria, para emitir la resolución definitiva que
consideramos representa su situación jurídica.
El enfoque jurídico de la Universidad y su relación con el Estado, implican situaciones
muy diversas y complejas, que hemos pretendido enfocar desde diversos puntos de
vista, que encuadramos en la siguiente temática:
A). Problemática en torno a la naturaleza del Estado y el Derecho.
1.- Corrientes dualistas.
2.- Corriente unitaria.
B). La Comunidad Universitaria y su ubicación dentro del Contexto Estatal.
1.- Ámbito Espacial o Territorial del Orden Jurídico.
2.- Descentralización y Centralización.
3.- La Universidad considerada como Organismos Administrativo
Descentralizado por Servicio.
C). La Universidad como Comunidad Jurídica Parcial Autónoma.
A). PROBLEMÁTICA EN TORNO A LA NATURALEZA DEL DERECHO Y EL
ESTADO.
El problema que existe dentro de la concepción del Estado y del Derecho ha producido
una amplia discusión, que ha adoptado múltiples formas y posturas, muchas de ellas
irreconciliables. Esto resulta explicable por la presencia cotidiana e inmediata de dichos
fenómenos en la vida de los hombres abarcando todo su quehacer. La explicación de
este binomio institucional es abordada por gran número de personas, algunas enteradas
en el tema que se trata, otras sin embargo, ni siquiera comprenden de lo que hablan,
103
prohijando una fragmentación infinita de opiniones, que lejos de alumbrar el camino lo
vienen a ocultar.
Ante tal caos teórico, consideramos que sería impráctico pretender estudiar
separadamente todas las doctrinas existentes; pensamos que sería mejor acierto
agruparlas en corrientes genéricas según presenten similitud en sus posturas; de donde
se advierten dos grupos definidos, a saber: 1.- Separación de Estado y Derecho.- Y 2.-
Identidad de Estado y Derecho.
I.- CORRIENTES DUALISTAS. Esta doctrina plantea y resuelve el problema,
indicando que entre Estado y Derecho se da una franca separación, por tratarse de
Entidades con peculiaridades específicas que las define independientemente; por otro
lado admite una necesaria interdependencia, en virtud de que existen (según se
establece) ciertos vínculos que los mantienen unidos. Del tipo y grado de relación que
une al Estado y al Derecho surgen dos subdivisiones: a).- Los que consideran al Estado
en un plano superior al Derecho, y b).- Los que estiman la subordinación del Estado
hacia el Derecho.
Antes de entrar al análisis de esta subdivisión de las corrientes dualistas, debemos
aclarar el significado de la vinculación que exponen entre Estado y Derecho,
valiéndonos para ello de tomar al azar una definición del complejo estatal, que según el
autor Francisco Porrúa Pérez, “EL ESTADO ES UNA SOCIEDAD HUMANA
ESTABLECIDA EN EL TERRITORIO QUE LE CORRESPONDE,
ESTRUCTURADA Y RGIDA POR UN ORDEN JURÍDICO, QUE ES CREADO,
DEFINIDO Y APLICADO POR UN PODER SOBERANO, PARA OBTENER EL
BIEN PUBLICO TEMPORAL, FORMANDO UNA INSTITUCION MORAL
JURIDICA”. Como se puede advertir con claridad, sobre sale en la definición, la
referencia a un orden jurídico; siendo automática la asociación de ideas entre el Derecho
y el Estado. No se puede pensar en uno sin invocar necesariamente al otro. Admitida la
existencia de ambos concepto, el problema a seguir consistirá en colocar y fijar la
posición que realmente guardan entre sí.
Según la primera teoría del Estado se encuentra por encima del Derecho y es superior a
él. Esta teoría la desarrolló en forma rigurosa y coherente John Austin. En su opinión el
Derecho no era otra cosa sino el mandato del Soberano. Austin esta influído por Hobbes
y Bentham, que defendieron también una teoría imperativa del Estado. En toda
sociedad, decía Austin, hay alguna persona individual o grupo de personas que ostentan
habitualmente la obediencia de los miembros de la sociedad. Esa persona o
combinación de personas, siempre que no obedezcan a su vez, habitualmente a otro
superior, constituyen al poder soberano de esa sociedad. La posición de los otros
miembros de la sociedad respecto a ese ser superior, por lo tanto será de sujeción. El
soberano puede obligar a los otros miembros de la comunidad a hacer exactamente lo
que le plazca; y así es el creador único del Derecho. Todo Derecho positivo, o
simplemente todo derecho, en sentido estricto, su establecido directa o indirectamente
104
por una persona o colegio soberano, para aplicarse a todos los miembros de la sociedad
donde aquella persona o colegio ordena con el carácter soberano o supremo.
“El poder soberano no está obligado por la Ley que el mismo establece. De estarlo no
sería soberano, la esencia de la soberanía consiste en no ser susceptible de limitaciones
jurídicas. El Poder Supremo limitado por el Derecho positivo es una palpable
contradicción en los términos. El poder soberano puede derogar a su placer las leyes por
él promulgadas. Incluso aunque no las derogue, el soberano no está obligado a
observarlas por ninguna sanción legal o política. Las leyes que los soberanos se
imponen aparentemente a sus sucesores, son meros principios o máximas que adoptan
como guías o que recomiendan a sus sucesores en el poder soberano. No es antijurídico
que el Estado se aparte de una Ley del tipo de la que se trata”.
“Esto es aplicable incluso al Derecho Constitucional. Frente al soberano las
disposiciones de una Constitución son meras reglas de moralidad positiva. Un acto del
soberano que viola la Constitución pueden ser calificado de anticonstitucional, pero
como no es una infracción del Derecho en sentido estricto, no puede ser calificado de
antijurídico.- Princeps legibus solutus est el gobernante supremo está libre de las
restricciones de la Ley”.
Análogamente, Tomás Hobbes, declara: “El soberano de un Estado, ya sea una
asamblea o un hombre, no está sujeto a las Leyes civiles, ya que teniendo poder para
hacer y revocar las leyes, pueden, cuando guste liberarse de esa sujeción derogando las
Leyes que le estorban y haciendo otras nuevas; por consiguiente era libre desde antes”.
Bentham dice: “No puede decirse que la autoridad del cuerpo supremo, a menos que
esté limitada por alguna convención expresa, tenga límites determinados, y ciertos. Es
decir, no hay acto que no pueda hacer: hablar de alguna cosa suya como legal o nula,
hablar de que excede su autoridad, su poder, su derecho, por habitual que sea, es un
abuso de las palabras”.
En síntesis, hemos reproducido la médula de la corriente que pregona la relación de
supra-ordinación del Estado sobre el Derecho. Claramente advertimos que esta teoría se
encuentra apoyada en una concepción de hecho, es decir, en una realidad natural como
lo es el fenómeno de la fuerza o violencia. El cúmulo de esfuerzos y voluntades
(personas), que se agrupan en determinado lugar o tiempo, exige conducción y
canalización, aquí hacen imprescindible la existencia de una potencia superior que
someta a todos a su decisión absoluta; con ello se engendra el superhombre, que impone
la necesidad de regular la actividad recíproca de los subordinados. En otras palabras,
resulta necesario el establecimiento de pautas o normas generales, motivadas en su
creación motu proprio, con la conveniencia del soberano que impone la conducta de los
individuos que está llamado a coordinar. Consecuentemente el Derecho viene a ser mera
expresión y producto del Poder, y como tal, se haya condicionado a su deseo y
apetencia.
105
Basta el relato precedente, para deducir que esta teoría se fabrica con la mezcla de
términos que corresponden a una ideología netamente empirista; al pregonar como
Patrón Universal, en la explicación de todo lo que nos circunda, y en el caso concreto al
Estado, puros elementos volitivos concretamente, la voluntad humana, que es un
ingrediente real y parcial, se amplifica a grado tal, que el mismo “querer”, o fuerza total
que representa el mismo Estado, queda comprendido dentro de sí, como uno de sus
elementos, particularmente el denominado poder o Gobierno.
Congruente con ese grupo de ideas, el Derecho sería una parte del todo que forma el
Estado, pues la voluntad absoluta encarnada en él, crea y aplica el orden jurídico, sobre
los seres humanos que residen en un determinado lugar y tiempo. En tal situación, lo
elementos del Estado, son: A).- Territorios; B).- Población; C).- Gobierno; D).-
Derecho.
Debemos ver claramente cómo la aberración ideológica que antecede, surgió de una
figura retórica: la metáfora, que fue utilizada originalmente para ejemplificar la
existencia del Estado, y que se convirtió súbitamente en objeto de conocimiento,
adquiriendo existencia autónoma. La construcción mental ingeniosa que se elabora es
insostenible, porque el parangón que se hace de un concepto a fin de entender a otro no
da base para legitimarlo, menos para justificarlo, sino que, en el mejor de los casos nos
brinda únicamente datos enfilados a captar su existencia, no para desentrañar su
naturaleza o esencia.
Debemos aceptar que la relación Estado-Derecho, no puede encuadrarse dentro de
vínculos de supra o subordinación, como lo sostiene la endeble corriente que hemos
venido exponiendo, y que no resiste ni presenta argumentos sólidos e independientes,
que son arma y principio vertebral para cualquier postura que pretenda ostentarse de
científica; más cuanto que el Derecho constituye, y sólo mediante posiciones de tal
índole puede respetar argumentos en torno al descubrimiento de su esencia.
En otro sentido, dentro de la corriente dualista, señalábamos la teoría que trata de
establecer y demostrar la superioridad del Derecho sobre el Estado. Esta opinión que
coloca al Derecho por encima del Estado, se ha presentado con mayor trascendencia en
las doctrinas Jusnaturalistas.
En la Edad Media, se sostenía que las normas fundamentales del Derecho derivaban de
una fuente divina y debían ser consideradas como obligatorias para el poder terrenal del
Estado. Filósofos eminentes como Grocio, Pufendort, Locke, Wolff, defendieron en los
siglos XVII y XVIII la opinión de que existían normas eternas de Derecho y Justicia,
superiores a los gobernantes de los Estados y obligatorias para ellos. Hasta nuestros días
se ha sostenido la doctrina de que el Estado se encuentra sujeto a la autoridad del
Derecho; el escritor Holandés Hugo Krabbe y el jurista Francés León Duguit, son los
principales sostenedores de tal afirmación.
106
Según Krabbe, la idea moderna del Estado reconoce la Autoridad impersonal del
Derecho como poder gobernante de la vida social humana. No es la voluntad del
soberano, sino la convicción jurídica del pueblo la que da fuerza obligatoria al Derecho
positivo “ningún Derecho puede ser válido si no es conforme al sentimiento jurídico,
que prevalece en la comunidad” (Rechtsgefuh). El sentido jurídico del pueblo es la
única fuente de todo Derecho. Una Ley que continué figurando en la condición
legislativa, a pesar de que haya cambiado el sentido jurídico del Pueblo, pierde su fuerza
obligatoria. Los procedimientos democráticos que se practican en los Estados modernos
son, sin embargo, una garantía de que el sentimiento jurídico de la comunidad,
expresado con el voto de la mayoría, se impondrá siempre. La humanidad en su
continuo avance eliminará finalmente los últimos vestigios de soberanía estatal en la
vida internacional, logrando con ello la victoria incondicional de la Soberanía del
Derecho.
León Duguit, como Krabbe, atacó el concepto tradicional de la soberanía estatal. El
suponía la existencia de una “regla jurídica” suprema, que está por encima del Estado y
limita el poder de sus funcionarios; el contenido y finalidad de esta regla jurídica está
determinado por los postulados de la “Solidaridad Social”, que comprende y sanciona
todas las medidas que son necesarias para asegurar la continuidad de los servicios
públicos ofrecidos por el Estado. “La actividad del Estado –decía Duguit- aumentará y
se ampliará en el futuro, pero decrecerá el poder del gobierno, porque estará< limitado
por la regla jurídica”.
El punto de partida que emplean los Jusnaturalistas, iniciase en un supuesto o figura
Ideológica Metafísica, que disiente diametralmente a las hipótesis expuestas en las
teorías de la supremacía del Estado.
La función del pensamiento arranca de un orden normativo preexistente al cual deben
adaptarse las acciones humanas; es decir, que la regulación de la conducta humana no
va a plegarse conforme a lo que es, sino a lo que se considere debe ser lo mejor, y que
se encuentra estatuido en ese sistema “a prior”, que es el único que vale. Bajo esta
concepción, el Estado, para tener existencia válida, debe organizarse y funcionar como
lo determina el Derecho Natural, supeditándose a él cabalmente.
Considero errónea esta doctrina, toda vez que el Derecho, siendo un conjunto de normas
coactivas reguladoras de la conducta humana, principia su elaboración partiendo de ella
misma, conforme se manifiesta, quedando fuera de consideración cualquier
especulación relativa a un orden perfecto o ideal. Hans Kelsen, nos sirve para rebatir
más profundamente esta posición, al afirmar: “La teoría general del derecho, tal como
ha sido desarrollada por la ciencia jurídica positivista del Siglo XIX, está caracterizada
por un dualismo que afecta al sistema en su conjunto y en cada una de sus partes. Es una
herencia de la doctrina del Derecho natural a la cual ha sucedido esta teoría general”.
“La doctrina del derecho natural tiene por fundamento el dualismo del derecho natural y
del derecho positivo. Con la ayuda de este dualismo cree poder resolver el problema
107
eterno de la justicia absoluta y dar una respuesta definitiva al problema del bien y del
mal en las mutuas relaciones de los hombres. Además, juzga posible distinguir los actos
de conducta humana que son conforme a la naturaleza y los que no lo son, ya que los
primeros están de alguna manera prescritos por la naturaleza y los segundos prohibidos
por ella. Las reglas aplicables a la conducta de los hombres podrían así ser deducidas de
la naturaleza del hombre, y en particular de su razón, de la naturaleza de la sociedad e
igualmente de la naturaleza de las cosas. Bastaría examinar los hechos de la naturaleza
para encontrar la solución absolutamente justa de los problemas sociales. La naturaleza
remplazaría las funciones legislativas y sería así el legislador supremo”.
“Dicha teoría supone que los fenómenos naturales tienen un fin y que en su conjunto
son determinados por causas finales. Este punto de vista teológico implica la idea de
que la naturaleza está dotada de inteligencia y de voluntad, que es un orden establecido
por un ser sobrehumano, por una autoridad a la cual el hombre debe obediencia. En
otros términos, la naturaleza en general y el hombre en particular serían una creación de
Dios, una manifestación de su voluntad justa y todopoderosa”.
“En el grado más primitivo de la civilización esta interpretación de la naturaleza reviste
la forma del animismo, para el cual los animales, las plantas, los ríos, las estrellas son
seres animados: los espíritus o las almas se encuentran en ellos o detrás de ellos y se
comportan con respecto a los hombres de la misma manera que los hombres entre sí. El
animismo resulta así una interpretación social de la naturaleza, concebida como un
elemento del grupo social. Más aún, los espíritus ubicados en el interior de las cosas o
detrás de ellas son considerados como seres muy poderosos, capaces de dañar al hombre
tanto como protegerlo. También debe ser objeto de un culto, de tal manera que al
animismo es igualmente una interpretación religiosa de la naturaleza”.
“En un estado más elevado de la evolución religiosa, los diversos espíritus son
reemplazados por un solo Dios, cuya voluntad justa y todopoderosa se manifiesta en la
naturaleza. Si la doctrina del derecho natural quiere ser consecuente consigo misma,
debe tener un carácter religioso, ya que el derecho natural es necesariamente un derecho
divino, si es que ha de ser eterno e inmutable, contrariamente al derecho positivo,
temporal y variable, creado por los hombres. Igualmente, sólo la hipótesis de un
derecho natural establecido por la voluntad de Dios, se permite afirmar que los derechos
subjetivos son innatos al hombre y que tienen un carácter sagrado, con la consecuencia
de que el derecho positivo no podría otorgarlos ni arrebatarlos al hombre, sino
solamente protegerlos y garantizarlos”.
“Toda doctrina del derecho natural tiene pues un carácter religiosos mas o menos
acentuado, pero la mayor parte de sus partidarios, y especialmente los más eminentes,
buscan distinguir el derecho natural del derecho divino y fundar su teoría sobre la
naturaleza, tal como es interpretada por la razón humana. Pretenden deducir el derecho
natural de la razón humana y dar así a su teoría un carácter seudorracionalista”.
108
“Si la contemplamos desde un punto de vista científico, la primera objeción que
podemos formular contra la doctrina del derecho natural es que no hace la distinción
necesaria entre las proposiciones por las cuales las ciencias de la naturaleza describe su
objeto y aquéllas por las cuales las ciencias del derecho y la moral describen el suyo.
Ahora bien, hemos visto que las leyes naturales aplican el principio de causalidad en
tanto que las leyes normativas recurren al de imputación. Como objeto del conocimiento
científico, la naturaleza es un sistema de hechos ligados los unos a los otros por
relaciones de causa o efecto, independientes de toda voluntad humana o sobrehumana.
El derecho y la moral, por el contrario, son sistemas de normas creadas por una
voluntad humana o sobrehumana y que establecen relaciones fundadas sobre el
principio de imputación entre las conductas humanas que regulan”.
“La naturaleza es, pues, lo que es; el derecho y la moral, lo que debe ser. Al identificar
las leyes naturales con las reglas de derecho y al pretender que el orden de la naturaleza
es un orden social justo o que contiene dicho orden, la doctrina del derecho natural, a la
manera del animismo primitivo, considera que la naturaleza forma parte de la sociedad”.
“La doctrina del derecho natural, al seguir un método lógicamente erróneo, permite
justificar los juicios de valor más contradictorios. Carece, por lo tanto, de interés para
quien busca la verdad desde de un punto de vista científico. Pero si bien dicha doctrina
en modo alguno sirve para el avance de la ciencia, puede ser de gran utilidad en el
dominio de la política, como instrumento intelectual para la defensa de ciertos
intereses”.
En otros términos para diluir la mal atribuida dualidad del Estado y Derecho, y por
consiguiente, la intrascendencia de definir el tipo de relación entre ambos, que pregona
la teoría tradicional: Recurriremos de nuevo a la opinión de Kelsen, a quien nos
sumamos por convicción y simpatía ideológica, aceptando que es el que resuelve mejor
el conflicto que tratamos: “El dualismo de Estado y Derecho es el resultado de un error
del pensamiento que es típico en la historia del espíritu y muy corriente en los dominios
del conocimiento. Para argumentar más fácilmente, se personifica la unidad del sistema
y se hipostatiza la personificación, de tal manera, que lo que en principio no era sino un
medio auxiliar del pensamiento, la mera expresión de la unidad de un objeto o sistema,
acaba por convertirse en sistema u objeto autónomo. De lo que no era sino un medio del
conocimiento, un instrumento para apoderarse del objeto, se hace un objeto autónomo
del conocimiento, que se sobrepone al objeto primitivo. Así nace el falso problema de la
relación entre ambos objetos. Sin embargo, ahí se revela claramente la tendencia a
reducir a unidad el dualismo artificialmente creado. Y en esta tendencia a la unidad se
acredita precisamente todo conocimiento auténtico”.
“Pero el problema de las relaciones entre Estado y Derecho se complica todavía más y
recibe su impronta específica por el hecho de que a la hipóstasis duplicadora añádase el
sincretismo. No es sólo que el orden jurídico como sistema de normas válidas se
desdobla en la personificación y plasma en una persona del Estado distinta del Derecho,
109
sino que, a su vez, la eficacia de las representaciones psíquicas de las normas de
Derecho es hipostasiada en una “”fuerza”, en el Estado como poder, y ambas
duplicaciones son mezcladas y confundidas”.
2.- CORRIENTE UNITARIA.
La segunda doctrina, caracterizada esencialmente por considerar que el Estado y
Derecho son Instituciones idénticas, ha sido sostenida por la Tratadista Vinogradoff,
quien afirma: “Que Estado y Derecho son dos aspectos de la misma cosa. Igualmente
argumenta que el Derecho es la regulación de la sociedad considerada como el conjunto
de sus normas; el Estado es la organización de la sociedad considerada como el
instrumento personal responsable de su organización. Es, pues, fútil preguntar quién
está encima y quién debajo, como sería fútil discutir si le contenido superior a la forma
o la forma al contenido”.
Una opinión semejante es la que sostiene Bentley: “El Derecho acompaña al Gobierno
en cada pulgada de su camino. No son dos cosas diferentes, sino una sola y misma cosa.
No podemos ver el derecho como una resultante del Gobierno. Tenemos más bien que
decir que es el Gobierno. Tenemos más bien que decir que es el Gobierno, “el mismo
fenómeno” sólo que visto desde otro ángulo. Cuando hablamos del Gobierno
subrayamos la influencia, la presión que se ejerce por un grupo sobre otro. Cuando
hablamos de derecho no pensamos en la influencia o en la presión en cuanto proceso,
sino en el estatus de las actividades, dando por supuesto que las presiones han logrado
llegar a una conclusión o a un equilibrio”.
Que Estado y Derecho son la misma cosa, es la teoría que ha llevado a su forma más
radical y extrema el Austriaco Hans Kelsen. En su opinión, Derecho y Estado no son
meramente dos aspectos o lados del mismo fenómeno; son, totalmente y sin reservas,
idénticos. Todo acto del Estado es a la vez acto jurídico. Toda definición del Estado es a
la vez una definición del Derecho. No supone la más mínima diferencia, la circunstancia
de que el Estado sea autocrático o democrático; que sea Estado de poder o Estado de
Derecho. Todo Estado, según Kelsen, tiene que ser Estado de Derecho. El poder del
Estado está constituído por la suma total de normas co-activas válidas en una sociedad
dada. Lo mismo es en el Derecho.
Según Kelsen hablar de un dualismo entre Estado y Derecho es algo totalmente
injustificable; asimismo lo creemos, puesto que apoyándonos en dicha teoría, hemos
encontrado el camino para llegar a la naturaleza jurídica que presenta la realidad
universitaria. La base lógica para encontrar el camino es la explicación de sus relaciones
para con el Estado y ello implica entonces la explicación de la naturaleza del Estado así
como su concepción jurídica a la vez. Sabemos que mejor que Hans Kelsen no vamos a
exponer su teoría, y si bien la aceptamos como nuestra, válganos dejar en boca de su
propio creador la exposición detallada de esta teoría que se conoce como el Positivismo
Analítico: “La oposición que la doctrina tradicional establece entre el derecho público y
el privado constituye ya un ejemplo muy claro del dualismo fundamental de Estado y
110
derecho que caracteriza a la ciencia jurídica moderna y a nuestra concepción misma de
la sociedad. Para la doctrina tradicional, el Estado es una entidad distinta del derecho a
la vez que es una entidad jurídica. El es una persona y un sujeto de derechos y
obligaciones, pero al mismo tiempo su existencia es independiente del orden jurídico.
Así como para ciertos teóricos del derecho privado la personalidad jurídica del
individuo es lógica y cronológicamente anterior al derecho objetivo, por lo tanto al
orden jurídico, para los teóricos del derecho público el Estado, entidad colectiva capaz
de querer y de obrar, es independiente del derecho y hasta anterior a su existencia.
Enseñan que el Estado cumple su misión histórica al crear el derecho, “su” derecho, es
decir, el orden jurídico objetivo, y al someterse al mismo, puesto que su propio derecho
le confiere derechos y obligaciones. Así concebido como un ente meta jurídico, una
especie de superhombre todopoderoso o de organismo social, el Estado sería a la vez la
condición del derecho y un sujeto condicionado por el derecho”.
“A pesar de sus contradicciones evidentes y de las críticas que no han dejado de
dirigírsele, esta teoría denominada de los dos aspectos del Estado o de la autolimitación
del Estado continúa siendo enseñada con una perseverancia asombrosa”.
“La doctrina tradicional difícilmente puede renuncia al dualismo de Estado y Derecho,
pues él cumple una función ideológica cuya importancia no puede subestimarse. Para
que el Estado pueda ser legitimado por el derecho es preciso que aparezca como una
persona distinta del derecho y que el derecho en sí mismo sea un orden esencialmente
diferente del Estado, sin relación con el poder que se encuentra en el origen de éste. Es
preciso, pues, que sea un cierto sentido un orden justo y equitativo”.
“El Estado deja- así de ser una simple manifestación de la fuerza para convertirse en un
Estado de Derecho, que se legitima creando el derecho. En la medida misma en que una
legitimación religiosa o metafísica del Estado pierde su eficacia, esta teoría se convierte
en el único medio de legitimar el Estado. No se turnaba por sus contradicciones internar
y continúa viendo en el Estado una persona jurídica, un objeto de la ciencia del derecho,
e insiste a la vez sobre la idea de que es una manifestación de la fuerza, un ente extraño
al derecho que no puede ser comprendido jurídicamente. Además, las contradicciones
jamás han turbado seriamente una ideología. Por el contrario, son un elemento
necesario, ya que no se trata de profundizar el conocimiento científico, sino de
determinar la voluntad, y en el caso que nos ocupa importa menos comprender la
naturaleza del Estado que reforzar su autoridad”.
En la exposición de su teoría, Hans Kelsen pronuncia los siguientes principios:
1. El Estado es un orden jurídico:
“Una teoría del Estado depurada de todo elemento ideológico, metafísico o místico sólo
puede comprender la naturaleza de esta institución social considerándola como un orden
que regula la conducta de los hombres. El análisis revela que este orden organiza la
coacción social y que debe ser idéntico al orden jurídico, ya que está caracterizado por
111
los mismos actos coactivos y una sola y misma comunidad social no puede estar
constituida por dos órdenes diferentes. El Estado es pues, un orden jurídico, pero no
todo orden jurídico es un Estado, puesto que no llega a serlo hasta el momento en que
establece ciertos órganos especializados para la creación y aplicación de las normas que
lo constituyen. Es preciso, por consiguiente, que haya alcanzado cierto grado de
centralización”.
“Los órganos centrales sólo se forman en el curso de un larguísimo proceso de división
del trabajo y los órganos legislativos. Por importante que pueda ser una transformación
tal desde el punto de vista de la técnica jurídica, no existe sin embargo diferencia
cualitativa alguna entre un orden jurídico descentralizado y un Estado”.
“En tanto que no haya orden jurídico superior al Estado, éste representa el orden o la
comunidad jurídica suprema y soberana. Su validez territorial y material es, sin duda,
limitada, puesto que no se extiende sino a un territorio determinado y a ciertas
relaciones humanas, pero no hay un orden superior a él que le impida extender su
validez a otros territorios o a otras relaciones humanas”.
2.- El Estado es un punto de imputación:
“El Estado, como acabamos de ver, es un orden jurídico de especie particular, aunque
no se distingue cualitativamente de los otros órdenes jurídicos. Encontramos la
confirmación de lo expuesto en el hecho de que toda su actividad se presenta
necesariamente bajo la forma de actos jurídicos, de actos que crean o aplican normas
jurídicas. El acto de un individuo no es un acto estatal, salvo si una norma jurídica le
otorga tal calificación. Considerando desde el punto de vista dinámico, el Estado se
manifiesta en una serie de actos jurídicos y plantea un problema de imputación, que se
trata de determinar por qué un acto estatal no es imputado a su autor sino a un sujeto
ubicado, por decirlo así, detrás del mismo. Solamente una norma jurídica permite
responder a esta pregunta, pues la conducta de un individuo sólo puede ser referida a la
unidad del orden jurídico si una norma de este orden le da esa significación. Ahora bien,
el Estado en su calidad de sujeto de actos estatales es precisamente la personificación de
un orden jurídico y no puede ser definido de otra manera”.
“La imputación de un acto a la persona del Estado lo convierte en un acto estatal y a su
autor, que es un hombre, en un órgano del Estado. La persona jurídica del Estado tiene
pues, exactamente, el mismo carácter que las demás personas jurídicas; como expresión
de la unidad de un orden jurídico, es un punto de imputación, y únicamente la necesidad
de representarse concretamente una noción tan abstracta, induce demasiado a menudo a
imaginar detrás del orden jurídico un Estado que sería otra cosa distinta”.
3.- El Estado considerado como un conjunto de órganos.
“Desde el momento en que un orden jurídico ha superado el estudio primitivo de la
completa descentralización y que se han formado los órganos especializados para la
112
creación y aplicación de las normas jurídicas, especialmente para la ejecución de los
actos coactivos, un grupo de individuos se destaca netamente de la masa de los
miembros del Estado o sujetos de derecho. Esta centralización no podría, por otra parte,
ser completa, dado que en ciertos dominios la creación y la aplicación del derecho
permanecen siempre descentralizadas. La actividad de los órganos especializados forma
en general el objeto de una obligación jurídica sancionada por una pena disciplinaria.
Tiende además a tomar el carácter de una actividad profesional y remunerada. Los
individuos que realizan esta tarea se convierten en funcionarios del Estado, es decir, en
órganos específicos del orden jurídico”.
“La creación de órganos estatales compuestos de funcionarios señala el pasaje del
Estado Judicial al Estado Administrativo, pero este último es, también él, un orden
coercitivo. Sus funcionarios persiguen la finalidad estatal creando directamente el
estado social deseado. No se limitan a crear y aplicar normas que obliguen por una parte
a los sujetos de derecho desprovistos de la calidad de funcionarios a conducirse de una
manera determinada y por la otra a los funcionarios a reaccionar contra la conducta
contraria por medio de actos coactivos. El método jurídico es, sin embargo, el mismo en
los dos casos. Cuando se trata de crear directamente el estado social deseado, la
obligación está a cargo de un funcionario y en caso de conducta contraria corresponde a
otro órgano del Estado aplicar el acto de coacción. La administración está, pues,
también ella, sometida al aparato coactivo del Estado”.
“Cuando se ha constituído un sistema de órganos especializados se puede oponer a la
noción de sujeto de derecho, considerado como persona privada, la de órgano estatal en
el sentido restringido de la palabra, es decir, un órgano compuesto de funcionarios y
sometido a reglas jurídicas particulares. Este sentido restringido es el del lenguaje
corriente que no ve un órgano del Estado en un particular que crea en un contrato
normas jurídicas obligatorias. Sin embargo, la función del particular en el marco del
orden jurídico no se diferencia de la de un funcionario que dicta un decreto. El lenguaje
común no es, por otra parte, lógico, ya que reconoce al elector, al diputado y al
parlamento mismo el carácter de órganos del Estado, aunque no respondan a la
definición de funcionario. El término de órgano está tomado aquí en su sentido
primario”.
“A la noción restringida del órgano estatal corresponde una noción restringida del
Estado, concebido como un conjunto de órganos compuestos de funcionarios, como una
organización más concentrada en el interior de un Estado entendido en sentido amplio,
que abarca a todos los súbditos. Esta es una concepción muy difundida, pero un poco
ingenua. Un análisis exacto de la estructura del derecho conduce, en la definición del
órgano, a remplazar la noción de persona (más concreta, pero incorrecta) por la de
función, ya que la calificación jurídica de un individuo que ejerce la función de órgano
del Estado sólo es uno de los elementos de esta función- El Estado en su sentido
restringido aparece entonces como un sistema de funciones jurídicas claramente
determinadas, correspondientes unas a los individuos a los cuales el orden jurídico
113
atribuye la calidad de funcionarios y otras a los órganos que no tienen esta calidad,
como son los órganos legislativos”.
“Entendido en este sentido restringido, el Estado es un conjunto de hechos que tienen
una significación jurídica particular. Es el sistema de normas jurídicas que dan su
significación a estos hechos. Podemos, pues, definirlo como un orden jurídico parcial
extraído de manera mas o menos arbitraria del orden estatal total que denominamos
orden jurídico nacional”.
4.- La teoría del Estado es una parte de la teoría del derecho.
“Nuestra conclusión es confirmada por el hecho de que los problemas examinados
tradicionalmente en el marco de la teoría general del Estado se relaciona, en realidad,
con la teoría del derecho, pues se refieren a la validez y a la creación del orden jurídico.
La teoría de los “elementos” del Estado (poder público, territorio y población) sólo es
un modo de encarar la validez del orden jurídico, ya sea en sí misma, ya en su alcance
territorial o personal. La naturaleza jurídica de las divisiones territoriales del Estado
(poder público, territorio, población) sólo es un modo de encarar la validez del orden
jurídico, ya sea en sí misma, ya en su alcance territorial o personal. La naturaleza
jurídica de las divisiones territoriales del Estado y la de las uniones de Estados plantea
únicamente un problema de centralización o de descentralización en el marco del
problema general de la validez territorial de las normas que constituyen un orden
jurídico. Por último, la teoría de los tres poderes o funciones del Estado versa sobre las
diferentes etapas del proceso de creación de las normas jurídicas. Los órganos del
Estado sólo tienen por función crear y aplicar las normas jurídicas y la forma del Estado
señala solamente cómo estas normas se producen o, para emplear una expresión
figurada, cómo se crea la “voluntad del Estado”.
5.- Poder del Estado y efectividad del orden jurídico.
“Si el Estado es un orden jurídico y si personifica la unidad de ese orden, el poder del
Estado no es otra cosa que la efectividad de un orden jurídico. Este orden es eficaz en la
medida en que los sujetos de derecho son influidos en su conducta por el conocimiento
que tienen las normas a las cuales están sometidos. Las manifestaciones exteriores del
poder del Estado, las cárceles y las fortalezas, las horcas y las ametralladoras, no son en
sí mismas más que cosas inertes. Se convierten en instrumentos del poder estatal sólo en
la medida en que los individuos se sirven de ellas en el marco de un orden jurídico
determinado, es decir, con la idea de que deben conducirse de la manera prescrita por
este orden”.
“Admitiendo lo expuesto, el dualismo Estado y Derecho desaparece, ya que se trata
solamente de un desdoblamiento producido por la ciencia jurídica cuando emplea un
vocablo tal como el de persona para designar la unidad de un objeto y luego atribuye a
esta unidad una realidad distinta de los elementos que la componen. Para la teoría del
conocimiento, el dualismo de la persona estatal y del orden jurídico recuerda el
114
dualismo también contradictorio de Dios y el mundo. La ideología político-jurídica
coincide en todos los puntos esenciales con la ideología teológico-religiosa de la cual
emana y de la cual constituye un sucedáneo”.
“Por el contrario, para una ciencia que no se enreda en imágenes antropomórficas y
busca la realidad de las relaciones humanas detrás del velo de las personificaciones, el
Estado y su derecho son un solo y mismo sistema de coacción. De aquí resulta la
completa imposibilidad de legitimar el derecho por sí mismo, a menos que se trate de
dos derechos diferentes, el derecho positivo y el derecho justo o la justicia”.
Expuesta brevemente en su aspecto medular la teoría Kelseniana, nos falta únicamente
condensar de una manera práctica su pensamiento sobre la inutilidad de la separación
entre el Estado y Derecho para lo cual adoptaremos los siguientes términos, producidos
por la genuina y lógica argumentación jurídica del autor, cuando manifiesta: “Al
suprimir así, por el análisis crítico, el dualismo Estado y Derecho, la teoría pura no deja
subsistir nada de una de las más poderosas ideologías destinadas a legitimar el Estado.
De ahí la resistencia apasionada que oponen los partidarios de la teoría tradicional a la
tesis de la identidad del derecho y del Estado”.
“La negativa de la Teoría pura a legitimar el Estado por el derecho no significa que
considera toda legitimación del Estado como imposible. Sostiene solamente que la
ciencia del Derecho no está en condiciones de justificar el Estado por el derecho, lo que
es lo mismo, de justificar el derecho por el Estado. No piensa, además, que corresponda
a una ciencia justificar cosa alguna. Una justificación es un juicio de valor que tiene
siempre un carácter subjetivo y atañe a la ética o a la política. Si los teóricos del derecho
quieren hacer ciencia y no política, no deben salir del ámbito del conocimiento
objetivo”.
Por la consistencia y madurez de la teoría Kelseniana; hemos decidido adherirnos a su
manera de pensar, ya que de todo se le puede calificar, menos de estar exenta de un
contenido jurídico-lógico, máxime que unánimemente ha sido criticada de concebir la
realidad estatal con radicalismo furibundo y exclusivo, al erigirse sobre la atalaya
jurídica, relegando los demás puntos de vista. Esta cualidad ideológica, de analizar el
objeto cognoscitivo desde todos los ángulos posibles, mas con el estudio sucesivo y
separado de todos ellos, es el que más nos convence por su sistema lógico-metódico del
cual se encuentra imbuido el pensamiento Kelseniano; a la vez que dicha posición es
congruente con el desarrollo y disciplina de este trabajo, en la discusión minuciosa de
las distintas facetas del ente universitario. Y si como consecuencia de esta pureza
metódica no existe separación dualista entre Estado y Derecho, seguiremos avanzando
sobre esta conclusión, hasta definir, jurídicamente hablando, la situación de la
Universidad dentro del ámbito Estatal.
115
B). LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU UBICACIÓN DENTRO DEL
CONTEXTO EXTATAL.
Despejada la incógnita sobre la elucubración jurídica referente a la dualidad inexistente
entre Estado y Derechos procederemos a fijar definitivamente la situación que guarda la
Universidad dentro del campo estatal, -previo juicio analítico- que aclarará
paralelamente su delimitación típica dentro de la estructura del orden jurídico total.
La meta anhelada merece por anticipado, el estudio de ciertos conceptos auxiliares y
determinantes, que inciden esencialmente en la naturaleza intrínseca de la Universidad.
Trátese de términos técnicos confeccionados por el derecho, encaminados a comprender
y explicar con rigor científico cualquier objeto o situación de hecho, desde el exclusivo
enfoque jurídico.
El error en que naufragan multitud de teorías jurídicas, esto es valedero para la ciencia
general, débese a la decisión de “adquirir” conceptos foráneos, arraigándolos
arbitrariamente y con carácter definitivo dentro de su específica naturaleza;
olvidándose, que a lo sumo, dicha “adquisición” es relativa y temporal para el efecto de
establecer un parangón de carácter ejemplificativo, que permita aprehender la esencia
del objeto de conocimiento de que se trate. Eludiendo esta acechanza teórica,
pretendemos iniciar el presente tema, analizando el contenido de la Centralización y
Descentralización de la Universidad, pivotes rectores en la estructura jurídica
universitaria.
1). AMBITO ESPACIAL O TERRITORIAL DEL ORDEN JURIDICO.
Suponiendo, como quedó admitido en el punto anterior, que el Estado representa un
orden jurídico total o la comunidad jurídica más desarrollada; y por lo tanto goza de
validez personal, al estar dirigido a regular la conducta recíproca de sus habitantes. De
validez temporal, en tanto que las normas coactivas, encuadran la actividad humana que
se desarrolla en determinada época, o en algún tiempo; y de validez espacial en razón
directa, a que la normatividad de la conducta de los hombres, de aplicárseles una
sanción en caso de no observar la conducta deseada, tiene verificación, como es lógico y
natural, en determinado lugar o ámbito; o en otras palabras, dentro de un espacio o
territorio.
El ámbito de validez que nos interesa por el momento, es el espacial o territorial. La
estructura espacial del Estado, no es más que un caso particular del problema en torno a
la vigencia del espacio de las normas constitutivas del orden estatal. Por desgracia la
naturaleza del territorio ha padecido aberrantes concepciones, como es el caso, que de
un ente inanimado como es, ha sido convertido en objeto inanimado, con personalidad
propia, que le separa del todo al que pertenece: “El Estado o comunidad jurídica total”.
En consecuencia, para eliminar esa confusión, se hace necesario esclarecer el problema
de la naturaleza del territorio, y por ello describiré las distintas teorías más relevantes y
serias que al respecto se han planteado.
116
En primer lugar, encontramos la teoría que atiende a la clase de derecho que hay entre el
Estado y el Territorio, llegando a la conclusión que se trata de un derecho sobre una
cosa, al conceptuar al Territorio como un objeto material. Según esta teoría, no se trata
de un imperium o soberanía, puesto que el poder, o sea la autoridad en que se traducen
los conceptos de imperium o soberanía, se ejerce sobre las personas, no sobre las cosas.
Por tanto, es inexacto hablar de soberanía territorial, porque la soberanía es personal.
Ligada con esta opinión, se encuentra la concepción de algunos autores que clasifican el
Derecho del Estado sobre territorio como una facultad de dominio, que se manifiesta en
el derecho de expropiación por causa de utilidad pública.
Comentando tales ideas, el autor Francisco Porrúa Pérez, replica: “Sin embargo, no
obstante que es un derecho, no se confunde con el derecho real fundamental, que es el
de la propiedad. Hay que distinguir el derecho del Estado sobre el Territorio, del
derecho que tiene el mismo Estado sobre el Territorio, del derecho que tiene el mismo
Estado sobre su dominio privado, o sea, aquel conjunto de bienes que forman el
patrimonio del Estado. El derecho que tiene el Estado sobre su dominio privado sí
constituye un derecho real de propiedad”.
“El derecho del Estado sobre su territorio, es, a la vez, general y limitado, en tanto que
la propiedad, aún la de los bienes del dominio público, se limita a determinados objetos
que se encuentran dentro de ese territorio”.
“Pero es limitado, porque se ve obligado a respetar los derechos de propiedad que tienen
los habitantes del Estado sobre partes del territorio”.
“Por otra parte, el fin del derecho de propiedad es satisfacer al titular del derecho. En
cambio, el derecho del Estado sobre el territorio tiene por fin el propio de la naturaleza
del Estado; el coadyuvar en la obtención de los fines de la organización política”.
“Un particular tiene derecho de propiedad sobre una porción determinada del territorio y
lo tiene de acuerdo con las características establecidas en la legislación civil; es decir,
puede usar, gozar, y disponer de esa porción de territorio, dentro de las modalidades
establecidas en la legislación civil; es decir, puede gozar y disponer de esa porción de
territorio, dentro de las modalidades establecidas por la Ley, en una forma absoluta. En
cambio, el Estado únicamente tiene derecho sobre el territorio en cuanto se sirva de éste
para realizar los fines propios de su naturaleza específica, los fines estatales”.
“La justificación y el límite de ese derecho del Estado sobre el territorio es el interés
público. La necesidad de que exista para la vida misma del Estado y para que éste pueda
realizar su misión”.
Otro grupo de pensadores, principalmente Dabbin, lo clasifica como un derecho real
institucional, dado que el sujeto titular lo encarna el Estado, que es una corporación
pública. Tal opinión la sustenta el destacado autor Francés Laband, cuya única
diferencia, radica en denominarle Derecho Real de Derecho Público.
117
Estas dos teorías tradicionales, adolecen de varios errores, que sobresalen claramente en
la exposición que, sobre el mismo tema, hace Hans Kelsen, quien las objeta al tener de
las siguientes palabras: “Una vez visto que el llamado territorio estatal no es otra cosa
que la validez espacial o la limitación de la validez espacial o la limitación de la validez
de un orden jurídico, tienen que desaparecer los seudoproblemas que suscita la doctrina
dominante cuando, por un lado, consideran el territorio en sentido físico-geográfico, sin
la menor relación con el orden jurídico, y cuando, por otro lado, convierten al Estado en
una realidad de la naturaleza, situándolo en la misma esfera existencia que al hombre,
imaginándolo como un hombre o, mejor, como un superhombre. De este modo se
origina la cuestión en torno a las relaciones entre el Estado y su territorio”.
“Lejos de corregir estas desviaciones, complica todavía más el problema el intento de
volver a los cauces jurídicos considerando la relación del Estado con su territorio como
una relación jurídica. Pero todo lo que llevamos expuesto acerca de la naturaleza de la
relación jurídica y acerca de la limitación espacial de la validez, demuestra que la
relación de validez expresada en el concepto de territorio estatal no puede ser una
relación jurídica. A lo sumo se le puede “comparar” a las relaciones entre el hombre y
las cosas. La falta de sentido de esta cuestión lleva aparejada, como consecuencia, la
confusión de la misma teoría que se esfuerza en contestarla”.
“La teoría jurídica tradicional distingue dos clases de relaciones jurídicas: reales y
personales. Las primeras implican una relación de la persona con las cosas; las
segundas, una mera relación entre dos persona. La propiedad es el ejemplo típico de
aquéllas. La propiedad es el ejemplo típico de aquéllas; el derecho de crédito, el de
éstas. Por lo demás, no hacen falta grandes investigaciones para comprender que no
puede existir una relación entre persona –o, mejor, un hombre- y una cosa, que no sea al
mismo tiempo una relación de hombre a hombre”.
“Planteado el problema en estos términos, la discusión en torno a si la relación del
Estado con su territorio es real o personal, o con cual de estas relaciones puede ser
comparada, pierde todo su valor. La relación del Estado con su territorio no es una
relación jurídica personal ni real, aún cuando se la puede poner en parangón con una y
otra. La exclusividad de la validez del orden jurídico estatal en su territorio tiene su
correlato en el dominio exclusivo del propietario sobre su cosa, sobre todo si se presenta
aquella validez como “dominio” del Estado sobre su territorio. Esta pudo ser la razón de
que la antigua teoría –y, en parte, también la nueva- caracterizase por la relación del
Estado con su territorio como propiedad sobre el mismo. Recientemente, se ha opuesto
a esta concepción que el Estado no puede poseer esa propiedad, puesto que no domina
directamente sobre su territorio, sino directamente, dominando a sus súbditos: el
dominio sobe el territorio no es “dominium”, sino “imperium”; no es de carácter real,
sino personal. Pero tampoco esto último es cierto; no existe tal “imperium”, éste no se
da sino de hombre a hombre, y significa tan sólo que al hecho de la manifestación
unilateral de la voluntad de un hombre –el mandato u orden-, que tiende a provocar una
determinada conducta de otro, va enlazado el deber jurídico de ese otro hombre, de
118
poner de acuerdo esa conducta suya con la orden dada por el primero. El progreso de la
nueva teoría –ensalzada como una de las grandes adquisiciones de la moderna ciencia
del Estado- consiste únicamente en que la relación espacial de la validez del orden
jurídico es puesta en parangón con una interpretación más exacta de las relaciones de
propiedad, puesto que tiene cuenta del momento personal. Sólo reduciéndola a la
afirmación de dicha analogía puede entrarse en discusión con la nueva teoría. Pero
también hay que declarar completamente insostenible su intento de acusar el carácter
personal de la relación que nos ocupa, afirmando que el territorio es una cualidad
inherente a la persona del Estado, un momento esencial del mismo considerado como
sujeto”.
“En esta última cualidad distínguese el territorio de su cualidad de objeto del dominio
estatal. La oscuridad de esta distinción se basa, en último término, e que, aparte de la
personificación hipostática del orden jurídico vigente en un territorio, se hace entrar ese
mismo territorio en la persona del Estado. Esto sería una curiosidad inofensiva de la
teoría si no se dedujesen de ella consecuencias de contenido jurídico; puesto que el
territorio integra la personalidad del Estado, del hecho de la personalidad del Estado se
sigue el derecho de éste a la integridad de su territorio. Al afirmar el Estado su derecho
territorial, su derecho a que le sea respetado su territorio, no se limita a establecer las
prohibiciones corrientes de un propietario, sino que afirma pretensiones directamente
derivadas de su personalidad; por tanto, de carácter jurídico-personal. Esto es, a todas
luces, Derecho natural, pues la obligación de respetar al territorio se basa únicamente en
normas positivas internacionales, y no en la personalidad del Estado –que no es mas que
una construcción auxiliar del conocimiento jurídico-; así como de la naturaleza del
hombre no puede derivar tampoco ningún derecho”.
Sin reticencia de ningún tipo, hemos de declarar que la naturaleza jurídica del territorio
ha sido desentrañada, con satisfacción científica, por el pensador Austriaco Hans
Kelsen, nuestro gestor en el desarrollo de este capítulo, al que acudimos de nueva
cuenta, constituyendo la tercer teoría, con la cual nos identificamos en el problema
particular del ámbito espacial de validez del orden jurídico total. “La validez del sistema
normativo que constituye el orden jurídico estatal se circunscribe, en principio, a un
determinado territorio. Los hechos que regulan esas normas tienen la nota especial de
que han de ocurrir precisamente en un territorio determinado. Sólo en virtud de esta
limitación del ámbito espacial de la validez y de las normas es posible la vigencia
simultánea de varios órdenes estatales, sin incurrir en conflicto unos con otros, dada la
variedad de sus contenidos. Esta limitación del ámbito espacial de la validez no deriva
en modo alguno de la esencia de la norma de Derecho considerada en sí misma; no
puede alcanzarse más que por determinación positiva”.
“El espacio al que se circunscribe la validez del orden jurídico estatal es lo que se llama
“territorio” del Estado, bien entendido que se trata del espacio de la “validez”, no del
ámbito de la “eficacia” del orden estatal. Éste carácter completamente normativo, se
revela advirtiendo que sólo es “territorio” el espacio en el que de hecho se realizan,
119
como se afirma corrientemente, cuando se dice que el territorio es el escenario en el que
el Estado actúa su poder. No cabe duda que este último espacio es ilimitado; pero el
hecho de que en cierto lugar se realice un acto estatal, no es razón suficiente para que
ese lugar pase a integrar el territorio es el escenario en el que el Estado actúa su poder.
No cabe duda que este último espacio es ilimitado; pero el hecho de que en cierto lugar
se realice un acto estatal, no es razón suficiente para que ese lugar pase integrar el
territorio de aquel Estado que, “de hecho”, pero contraviniendo el Derecho
internacional, ha cometido el acto de poder. En el concepto de territorio no puede
prescindirse de considerar el elemento normativo, como lo comprueba de modo
inequívoco el hecho de que la unidad del territorio –y es esencial que ese territorio
exista y que constituya una unidad- no es una unidad natural o geográfica. El territorio
puede estar compuesto de partes separadas entre sí por otros territorios, que pueden
pertenecer a Estados diferentes o no pertenecer a Estado alguno (en el sentido estricto
de “territorio”), como, por ejemplo, el alta mar. Si todas estas partes geográficamente
inconexas constituyen un todo unitario, un territorio único, débese, única y
exclusivamente, a que no son sino el ámbito espacial de la validez de uno y el mismo
orden jurídico. La identidad del territorio del Estado no es más que la identidad del
orden jurídico. Así, pues, toda la doctrina en torno al territorio tiene carácter puramente
jurídico, y no tiene nada que ver con ninguna especia de conocimiento geográfico o
naturalista”.
2.- DESCENTRALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN.
Creyéndose resuelto el problema sobre el territorio, se estatuye simplemente, el
siguiente principio: A todo territorio le corresponde un solo orden jurídico, por ser el
ámbito espacial de su validez. Esto nos da idea de que sobre el territorio existe una sola
legislación; mas la misma estructura estatal rebate tal acepción, pues indistintamente
coexisten varios ordenamientos jurídicos fragmentados, con aplicación o vigencia sobre
determinadas partes del territorio, quebrantando la pretendida unidad del orden jurídico
en el aspecto espacial, originando la creación de varias comunidades jurídicas. La
ambigüedad resalta al enfocar equívocamente el sentido en que se debe entender la
unidad del orden jurídico en el espacio. Y que no es otro que el conjunto normativo
absoluto, que conforma a toda la realidad estatal, considerada en forma abstracta y
general; es decir, a la suma global de los distintos órdenes jurídicos parciales, cuya
única diferencia entre sí, es de carácter cuantitativo, al estar circunscrita su vigencia en
determinada parte del territorio estatal, pero todas ellas referidas y concentradas a un
punto común y formando parte de un todo: “El orden jurídico absoluto (La
Constitución)”. De tal manera entendido, los distintos ordenamientos deben su
explicación y existencia, solo y en tanto que se les estudie como porción de una unidad
a la cual integran; y no como sistemas autónomos e independientes entre sí, pues es
repulsiva a la ciencia del derecho la presencia de elementos a priori, sin la imputación
lógica de su validez a un acto primario (la constitución), quien los establece y los crea,
dotándolos de vigencia temporal. Entendida la unidad del orden jurídico con base en
esta argumentación, se evaporiza la aparente fragmentación de la unidad del territorio, y
120
en consecuencia del orden jurídico total. Para mayor claridad sobre el tema, reproduciré
el pensamiento Kelseniano, en lo siguiente: “Si las normas de un orden jurídico poseen
ámbitos diferentes de validez espacial, existe la posibilidad –no la necesidad- de que en
cada parte del territorio existan normas de contenido diferente. La unidad formal del
territorio jurídico no tiene qué coincidir con la unidad material del contenido del
Derecho. En el límite teórico, cuando la unidad del territorio no está basada mas que en
la norma fundamental hipotética, todas las normas positivas no tienen validez mas que
sobre partes determinadas del territorio, y existe un orden jurídico unitario sin necesidad
de que exista un contenido de Derecho positivo que tenga vigencia sobre la totalidad del
territorio”.
Ante esta diversidad de Leyes aplicables en el Territorio, se encuentra latente el
problema de la Descentralización y Centralización.
Para ir captando mejor el punto rector de este tema, se impone la necesidad de enunciar
la definición de la Centralización y Descentralización. Kelsen las define en la forma
siguiente: “En principio, una comunidad jurídica Centralizada es aquélla cuyo
ordenamiento consiste única y exclusivamente en normas que valen para todo el
territorio; mientras que, por el contrario, la idea de la comunidad jurídica
Descentralizada es aquélla cuyo ordenamiento consta de normas que no valen sino para
las distintas partes del mismo”.
No es posible estudiar aisladamente este bifenómeno jurídico, pues su existencia está
vinculada en forma complementaria una a otra; representando ambos conceptos,
términos mellizos o como se diría vulgarmente “son las dos caras de la misma moneda”.
En efecto, la condición de ser de una, repercute en la otra, objetivándose está
correlación simplemente en que una comunidad jurídica, de carácter
preponderantemente Centralista será catalogada, “acontrario censu” de nula
Descentralización. Y a la inversa. El mejor argumento para simbolizar antinomia, e
irónicamente su mutua determinación, está radicado en su llana interpretación
gramatical.
Un punto común existe entre ambos conceptos, y lo es el hecho de que no se les puede
absolutizar, pues no es concebible la Descentralización plena, por depender tales
fenómenos siempre a la referencia de una misma estructura jurídica que descansa y se
origina en una primitiva norma hipotética, base y razón de ser de toda la estructura
jurídica.
Tal dicotomía conceptual, la explica con gran agudeza jurídica el maestro Hans Kelsen,
quien manifiesta: “Que una comunidad jurídica se descomponga en territorios parciales
significa que las normas de ese orden valen únicamente para ciertas partes del territorio,
en ese caso, el orden jurídico de la comunidad en cuestión consta de normas que poseen
distintos ámbitos espaciales de validez. En la idea de la Descentralización plena no cabe
la existencia de normas válidas para todos el Territorio. Ahora bien; puesto que la
unidad de éste se determina con arreglo a la unidad de la validez normativa, parece
121
dudoso si en el caso ideal de la descentralización puede hablarse todavía de “totalidad
del territorio” y de “un” orden estatal. Pero la Descentralización no existe sino en tanto
que se trata de la articulación espacial de una y la misma comunidad jurídica, de la
estructura de uno y el mismo territorio. Si la Descentralización fuese tan lejos que
coexistiesen varias comunidades jurídicas, varias legislaciones con ámbitos espaciales
autónomos (separados unos de otros) de vigencia, sin que pudiese decirse que estos
territorios formasen parte de una totalidad, por faltar una comunidad, siquiera relajada,
entre ellos; entonces parece que se habría sobrepasado el límite extremo hasta el cual
era posible la Descentralización. Pero no puede imaginarse una pluralidad de
comunidades u órdenes jurídicos yuxtapuestos si la existencia de un orden totalitario
correlativo de una comunidad superior a todos ellos, a los que la delimitaría
mutuamente, según se expuso en otro lugar. Y así como todos los Estados, en su calidad
de comunidades jurídicas coordinadas, son miembros de la superior comunidad jurídica
internacional, del mismo modo todos los territorios estatales tienen que ser partes
constitutivas del ámbito espacial de validez del orden jurídico universal. Por eso sería
inexacto pensar que sólo dentro de un Estado son posibles la Centralización y la
Descentralización, y que se sobrepasan los límites de este problema cuando se entra en
la esfera de las relaciones interestatales, en el ámbito de la comunidad de Estados
situada más allá de los órdenes jurídicos particulares, constituida por el Derecho
Internacional”.
“Si la Descentralización completa no existe, en principio, sino en el caso de la
inexistencia total de normas con validez sobre todo el territorio, esto no puede
entenderse –atendida la necesaria unidad del orden – más que de este modo: no puede
haber ninguna norma “positiva” válida para todos el territorio; pero tiene que haber al
menos una norma fundamental “supuesta” o hipotética, con validez sobre la totalidad
del ámbito espacial, el cual se descompone en territorios parciales, correspondientes a
los órdenes parciales delegados de dicha norma”.
“La unidad del territorio, así como la unidad del orden jurídico totalitario en el que se
hallan comprendidas como órdenes parciales todas las restantes comunidades jurídicas,
tiene que constituirse en virtud de esta norma fundamental. El límite extremo de la
Descentralización es, pues, al mismo tiempo, el límite de la coexistencia de una
pluralidad de comunidades jurídicas. El supuesto mínimo para poder hablar de
Descentralización es, al propio tiempo, la condición mínima para admitir la existencia
de una pluralidad de comunidades jurídicas. Partiendo de este punto de vista
fundamental, podrá hablarse de Descentralización en sentido estricto en el momento que
la unidad del territorio se constituya merced a normas positivas y no tan sólo en virtud
de una norma fundamental hipotética. Sin embargo, esto es de importancia subalterna,
puesto que la realidad jurídica no va nunca más allá de ese límite estricto, y el caso
extremo de la descentralización positiva, la articulación de la comunidad jurídica
internacional en distintos Estados, corresponde también al mismo concepto de la
Descentralización en sentido estricto”.
122
Por lo expuesto, sacamos conclusión que la Centralización producto del problema de la
estructura, o de la articulación de la comunidad jurídica, y sobre todo de una cuestión
espinosa acerca del ámbito espacial de validez de las normas constitutivas de un orden
jurídico. El precedente corolario, ha sido advertido en la parte inferior de este trabajo; y
a riesgo de ser redundantes, lo destacamos nuevamente; por ser noción esencial para
captar íntegramente las modalidades que puede presentar el derecho en su aspecto
territorial, como el caso típico que analizamos en el presente.
La Descentralización o diversidad de sistemas normativos en un territorio, obedece a
una causa fundamental, íntimamente relacionada con el contenido amasado en las
normas jurídicas. “La existencia de una diferenciación de los contenidos del orden
jurídico –dice Kelsen- en relación a los distintos tipos territorios puede basarse en
razones diferentes. Las diferencias de índole geográfica, religiosa y nacional que existen
dentro del ámbito de una legislación, exigen imperiosamente ser tenidas en cuenta al
estructurar en territorio la comunidad jurídica; y esto en grado tanto mayor cuanto más
amplia se la extensión del territorio, y cuanto mayores sean las posibilidades de
diferenciación dentro de las relaciones sociales sometidas a regulación. Esta
diferenciación material del orden jurídico en el aspecto territorial, es la única que
corresponde a la esencia de la Descentralización”.
Verificando un cotejo de esta dualidad de la estructura jurídica espacialmente hablando,
expuesta teóricamente; y la organización y funcionamiento de la mayoría de los estados
existentes en el orbe; evidentemente el tipo más desarrollado es el de la
Descentralización parcial o Centralización parcial, que se caracteriza, según Kelsen, por
el hecho de que dentro de las normas constitutivas del orden jurídico se puede distinguir
entre las que (con el mismo contenido) sólo vale para una parte de él. El criterio de esa
diferenciación no es el grado distinto de la validez, sino los distintos objetos regulados
por el orden jurídico; así, por ejemplo, cuando las normas referentes al Derecho
Mercantil no pueden darse mas que unitariamente para todo el territorio, mientras que
las normas penales sólo están en vigor sobre una parte del mismo, adaptándose a las
variedades locales; o cuando tanto las normas civiles como las penales están
centralizadas, pero se hallan descentralizados algunos dominios de la administración,
como los referentes a la industria, la sanidad, la enseñanza, etc. Si la descentralización
de estas materias atraviesa todo el orden jurídico, cualquiera que sea el grado de su
validez, la constitución (en sentido jurídico positivo) y las normas sobre la especie y
manera de la creación de las leyes concernientes a estas materias tienen que estar
descentralizadas. Tal es el caso, por ejemplo, del Estado Federal, en el que las normas
constitucionales referentes a la legislación de los Estados miembros, valen como leyes
de estos mismos Estados y no como leyes de la Federación. Por lo demás, es también
posible que la constitución de los Estados miembros sólo en parte sea asunto de la
competencia de los mismos, puesto que los rasgos fundamentales de dichas
constituciones podrían estar trazadas por una Ley federal, con lo cual tendrían validez
sobre todo el territorio de la Federación.
123
El Estado Mexicano, responde plenamente a este tipo de estructuración jurídica;
bastando simplemente referirnos a la existencia simultánea de cuerpo normativo con
vigencia territorial total, por ejemplo: Código de Comercio; Ley de Amparo; Ley
General de Población; etc.; y leyes de carácter meramente Estatal o Local, V. Gr.:
Códigos substantivos y adjetivos de índole civil y penal de cada Entidad Federativa;
Leyes de Tránsito y Hacienda Local, etc. En nuestra configuración estatal se han
instituidos organismos con su propia figura jurídica, que tienen vigencia nacional a la
par que poseen vigencia en el ámbito local. Como ejemplo de los primeros, encabeza la
lista, el órgano denominado Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, que es
un cuerpo administrativo, con las finalidades específicas encomendadas por la Ley
Agraria, y con extensión sobre toda la República. En el campo de exclusiva vigencia
estatal, aparece por ejemplo: El organismo denominado Federación Deportiva de
Sonora, que posee su típico armazón jurídico, creado con una finalidad de fomento
deportivo, con estricta aplicación dentro de la Entidad Federativa Sonorense.
Al lado de la clasificación cuantitativa de la Descentralización que nos ha ocupado;
enfocaremos tal fenómeno desde un punto de vista cualitativo, que también existe. Tal
cualidad se determina a razón de dos factores: a). Que las normas constitutivas de una
comunidad jurídica parcial sean revisadas y suplantadas por una norma o ley central o
superior; y b). Que el contenido de tales normas de validez espacial determinada, sea
establecido totalmente por una norma superior. Bajo esos dos factores, puede
conjugarse la Institución de una Descentralización que se llamará perfecta, dado el caso
de que una norma o Ley de validez territorial parcial, no pueda ser revisada o
suplantada, y además que su contenido no está totalmente previsto, por una norma
central o superior; sino que ese conjunto normativo tenga la discreción de que sus
decisiones sean definitivas y su estructuración interna sea independiente. Como más
adelante se demostrará no existe un orden jurídico parcial calificado de
Descentralización perfecta, pues en mayor o menor medida, se encuentra determinado
su contenido y revisada su decisión por la norma superior.
El otro tipo, el más común, de la Descentralización, cualitativamente hablando, y que se
designa como imperfecta, es aquél en que los distintos órganos parciales existentes en
todo el territorio, o bien encuentran su contenido totalmente determinado y previsto por
una norma central; o sus reglas constitutivas son revisadas y sustituidas en forma plena
por la norma Central. O en otras palabras, su carácter definitivo e independiente, se
halla transgredido y nulificado.
Se antoja imprescindible, esclarecer que entendemos por Norma Central tanto aquella
que vale para todo el territorio como la que procede de un órgano central –es decir, de
un órgano autorizado para establecer normas válidas para todo el territorio-. En cambio,
entendemos por norma local aquella que sólo rige para una parte del territorio,
establecida por un órgano que sólo tiene competencia para crear normas de esa
categoría.
124
Quedó asentado en párrafos anteriores, que no es posible, la existencia de un cuerpo de
normas Descentralizadas con la característica de que su contenido, subsistencia y
revisión, esté condicionada totalmente a una Norma Central. El grado más radical de
Descentralización perfecta que podemos encontrar en el contexto de nuestro Estado
Mexicano, se reduce a escasos ejemplos, donde la independencia y definitividad que
gozan ciertos órganos jurídicos parciales, es tan solo de manera relativa, y no absoluta.
Suponiendo que la clasificación de Comunidades, Leyes u Órganos Jurídicos parciales
que coexisten en todo el Territorio de nuestro Estado Mexicano, oscilan de una
Descentralización imperfecta a una perfecta, entraremos al estudio de la ubicación, que
en uno y otro tipo de tal división, se ha realizado respecto de la Universidad, para
concluir en cuál tipo de Descentralización queda mejor adaptada su necesaria estructura
jurídica.
3.- LA UNIVERSIDAD CONSIDERADA COMO ORGANISMO
ADMINISTRATIVO DESCENTRALIZADO POR SERVICIO.
Para desenvolver eficazmente el contenido del presente apartado, haremos referencia a
un tipo de organización, que convendremos en llamarlo: “Corporación Territorial” y que
identificará a toda aquella Institución, que tenga validez sobre un territorio determinado,
cuyo contenido normativo se determina totalmente por la Ley superior que lo crea, y
que se encuentra sometida a la revisión y suplantación de ella misma en cualquier
momento. Se notará la dependencia, que tal tipo de corporación guarda con el órgano
que le delegó facultades al exigir para su desarrollo funcional y orgánico la
participación constante y reiterada de la Ley superior. El hecho de que tipo de
comunidad jurídica, se encuentre, orgánicamente hablando, separado del edificio
monolítico de la Centralización, no da pie para sostener que estamos frente a una total
Descentralización, pues si bien hay una relativa Desconcentración funcional frente a la
Ley o norma superior, permanece intacta la supervisión de ella. Ejemplo de estas
corporaciones territoriales; lo constituyen diversas Empresas, que independientemente
de su mecanismo, funcionamiento y finalidad económica, social o política que tuvieren
señalada, no pierden su dependencia íntima y cercana a la norma central, V. Gr.:
Instituto Mexicano del Seguro Social, Petróleo Mexicanos; Lotería Nacional para la
Asistencia Pública, etc., etc.
Con las características mencionadas, estas Instituciones quedan enclavadas dentro de las
cualidades de la Descentralización imperfecta, toda vez que la estructura que les
corresponde a cada una de ellas se encuentra determinada íntegramente por una norma
central (Constitución Política), y las decisiones y estructura interna puede ser variada y
suplantada por la susodicha norma, realizándose una más evidente centralización. No
basta rebatir nuestro argumento, el hecho de que tales empresas sí poseen un carácter
Descentralizado dentro de la Administración, toda vez que este punto de vista reduce y
simplifica la situación de las corporaciones territoriales a una parte del Estado que es el
Ejecutivo o Administrativo, apartándose grandemente de la referencia Estatal que le
125
hemos impuesto. Nuestra visión de la ubicación de tales órganos es de un radio mucho
más amplio al criterio de campo estrecho que se adopta por los tratadistas de Derecho
Administrativo. Para ellos basta que una empresa u órgano Público no esté ligada al
principio Administrativo de Relación Jerárquica entre los órganos del Poder Ejecutivo,
para calificarlo de Órgano Descentralizado. Por lo tanto, su enfoque del problema parte
de un criterio diverso.
La Teoría dominante y tradicional, ubica a la Universidad, dentro de este Grupo, siendo
portavoz el notable Articulista Mexicano del Derecho Administrativo, Gabino Fraga, al
declarar: “Pero al Estado tiene también encomendada la satisfacción de necesidades de
orden general, que requiere procedimientos técnicos sólo al alcance de funcionarios que
tengan una preparación especial”… …“Los servicios que con ese objeto se organizan
conviene desprenderlos de la Administración central, tanto para ponerlos en manos de
individuos con preparación técnica que garantice su eficaz funcionamiento, como para
evitar un crecimiento anormal del poder del Estado, del que siempre se sienten celosos
los particulares. La forma de conseguir ese propósito es dar independencia al servicio y
constituirlos un patrimonio que sirva de base a su autonomía”…
…“Pero, al mismo tiempo, como se trata de la realización de atribuciones del Estado,
éste no puede prescindir del ejercicio de ciertas facultades respecto de la organización
que se establezca”.
“No serán esas facultades las que lleva consigo la relación jerárquica propia de la
centralización administrativa, pero sí, al menos, las que sean necesarias para garantizar
la unidad del Poder público”.
“En el derecho mexicano se han conocido desde hace mucho tiempo ciertos organismos
en los cuales concurren los elementos que de acuerdo con la teoría moderna del derecho
administrativo caracterizan a la Descentralización por servicio, habiendo recibido tales
organismos, bajo la influencia de la doctrina francesa, la denominación de
establecimientos públicos distintos de los establecimientos de utilidad públicos que son
aquellos formados a iniciativa de los particulares”.
“Además, de tiempo atrás se ha notado una tendencia muy marcada para la creación de
organismos descentralizados y en la actualidad constituyen un grupo bastante numeroso,
en el que pueden señalarse como más importantes: La Universidad Nacional de México,
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el
Instituto Mexicano del Seguro Social, los Ferrocarriles Nacionales de México, Petróleos
Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión de Tarifas de Electricidad
y Gas, Junta Directiva de Puertos Libres Mexicanos, la Lotería Nacional para la
Asistencia Pública, Junta de Asistencia Privada, Instituto Nacional de Cardiología, etc.
Sin embargo, no ha habido la preocupación necesaria para precisar la posibilidad legal
de la existencia de tales organismos dentro de las bases constitucionales de la
organización administrativa, ni para definir las características que son propias de tales
organismos”.
126
“La Universidad Nacional Autónoma de México, regulada por la Ley de 30 de
Diciembre de 1944, representa otro tipo de descentralización, el de mayor autonomía
dentro de la organización administrativa de nuestro País”.
“El antecedente legal más inmediato sobre el origen de esa Institución se encuentra en la
Ley de 26 de Mayo de 1910 que creó la Universidad Nacional de México, como un
cuerpo docente, órgano directo de la Administración. La Ley de 10 de Julio de 1929,
como las posteriores de 1933 y la actual de 1944 vienen a definir a la Universidad
Nacional con los caracteres propios de un régimen de Descentralización por servicio. En
efecto, la realización de una de las atribuciones del Estado más típicamente de orden
técnico, quedó en manos de un Instituto con personalidad jurídica y patrimonio propio,
y manejado por los mismos elementos técnicos, profesores y alumnos que integran el
servicio”.
A pesar de que la doctrina administrativa transcrita se refiere directamente a la
Universidad Nacional Autónoma de México, debe interpretarse en un sentido positivo y
general, que abarque a todos los Institutos Superiores de Enseñanza que se mantengan
con autonomía.
Disentimos categóricamente de esta corriente administrativa, basando nuestras
objeciones, primordialmente, en la teoría Kelseniana que ya hemos adoptado en
reiteradas ocasiones resumiendo nuestra exposición sobre el tema particular que hoy nos
ocupa, en dos puntos básicos:
En primer lugar, la noción de Descentralización Administrativa que emplea la doctrina
de marras, obedece a la herencia derivada de la teoría de la separación de poderes o
funciones del Estado de la que se encuentra imbuida plenamente. Esta teoría, que parte
desde Montesquieu, considera a la Administración completamente distinta, en su
esencia, a la legislación y jurisdicción. Declara, que en tanto estas dos últimas funciones
giran alrededor del Derecho (creación y aplicación del orden jurídico); la
administración, por lo contrario, tiende a realizar una actividad genérica para satisfacer
finalidades de envergadura pública a cargo del Estado. Con esta enunciación, tal teoría
conocida comúnmente, “de pesos y contrapesos”, comete una serie de equívocos, toda
vez que la administración, como el Poder Ejecutivo cuya función desarrolla, no es
extraña al derecho, puesto que toda función Estatal es jurídica y viceversa, y aceptar un
desligamiento del Derecho en la Administración, resulta ilógico y a jurídico, quedando
fuera de nuestro estudio científico tal posición.
Otra de las deficiencias de esta Descentralización Administrativa, en que se pretende
fijar a la Universidad, radica en dar prioridad al aspecto Teleológico del Estado, punto
que no nos compete porque hemos abordado nuestro tema con un sentido meramente
jurídico, desdeñado, por el momento cualquier tipo de implicación filosófica o meta
jurídica. Si la doctrina que refutamos, es incapaz de analizar la Administración como un
acto jurídico, tal cual es, hemos de esclarecer dicha laguna, concluyendo que la
Administración es una fase de producción y aplicación del Derecho, traducida en la
127
ejecución de normas generales a situaciones en concreto; pues no es otra la naturaleza
de la actividad del Gobierno o Administración Pública, al realizar, por ejemplo una obra
colectiva, en cuanto que se realiza en cumplimiento de una regla general que se le
impone para alcanzar el orden social deseado. Al hacer tal labor, en primer término está
acatando una regla general que se le señala al Poder Ejecutivo o Administración
Pública, que debe satisfacer necesidades colectivas, y simultáneamente, está creado una
situación jurídica en concreto al realizar dichas tareas de orden social, pues la
construcción de un camino, la edificación de una escuela, la creación de un centro
cívico-social, acarrea y origina infinidad de situaciones reflejadas en nacimiento,
modificación y extinción de derechos y deberes jurídicos. Consecuentemente, la
Administración no difiere esencialmente de las otras funciones del Estado, por la
sencilla razón de que son fases o etapas complementarias del orden jurídico total. No
obsta el hecho de que en la Jurisdicción y Legislación esté más simplificada la función
jurídica, tomando en consideración que esas funciones guardan una técnica especial, de
lo que carece de la Administración, más ya se advierte el doble cometido de creación y
aplicación de Derecho de esta función Administrativa, con el establecimiento
relativamente reciente de Tribunales Administrativos.
Por ello, no podemos concebir a la Universidad como un organismo Administrativo
Descentralizado, porque la teoría que sostiene esta postura, inicia mal su especulación,
al asignar un estrecho contenido y criterio a lo que realmente es la función
Administrativa. Mientras ésta no se defina y desarrolle con referencia al orden jurídico
Estatal del cual forma parte, será endeble y falsa la conclusión alcanzada.
En segundo término, hemos de criticar, la noción de que la Descentralización
Administrativa de los Institutos Universitarios, debe conceptuarse en razón directa a la
estructura normativa creada y no al contenido o finalidad que se persigue, pues ésta
existe en la medida que forma parte del Derecho. Al afirmarse que por razones de
servicio o especialización de las tareas sociales del Estado, como la Educación Superior,
las Universidades merecen una atención seleccionada y técnica, mediante la
instauración de organismos separados de la Administración Central del Ejecutivo, se
repara, únicamente en el objetivo o finalidad, eludiendo el problema central de la
configuración y estructuración jurídica; incurriéndose en el tropiezo de atisbar
estrechamente el real significado de la Descentralización; que se finca en la referencia o
vínculo hacia el orden jurídico total, con cabal independencia a la finalidad que se
cumple en el ámbito Administrativo, en pos de la realización de ciertos cometidos de
índole social y comunal del Estado.
La Universidad actual funciona y se desarrolla en un marco jurídico contradictorio, pues
no encuadra dentro de la clasificación administrativa que hemos venido señalando,
porque ella más que un órgano administrativo forma una Entidad mucho más extensa,
dotada de un contenido de mayor relieve y trascendencia jurídica, por lo que no es
posible, según nuestro criterio y la serie de razonamientos que hemos trazado en este
128
capítulo, ubicar a la Universidad como Organismo Administrativo dotado de una
Descentralización por servicio.
C) LA UNIVERSIDAD COMO COMUNIDAD JURIDCIA PARCIAL AUTONOMA.
La Descentralización perfecta, con sus límites relativos, encuéntrase plasmada en mejor
forma, a través de los organismos denominados “Cuerpos Autónomos”. Dentro de esta
Institución jurídica se encuentra la Universidad, en razón de la esencia jurídica-política
de su estructura y funcionalidad.
Por cuerpo autónomo debe entenderse a las comunidades locales, integrantes de la
comunidad jurídica total; privativa de un orden limitado en su esfera de vigencia a una
parte del territorio, pero perfectamente Descentralizado, porque sus normas son
definitivas y su contenido no se haya determinado por ninguna norma externa.
Estos conjuntos normativos poseen propia configuración orgánica y estructural,
representando un grado avanzado de Descentralización perfecta, al escaparse por lo
general, a una paternal y directa hegemonía de la Autoridad estatal. Este tipo de
Instituciones gozan de autodeterminación, por estructurarse y organizarse sin apelar a
una decisión externa; y por resolver con base en procesos internos las facultades
delegadas primitivamente por el órgano jurídico central. Es menester hacer hincapié que
al referirnos a una especie de autodeterminación, no damos a entender que el cuerpo
autónomo se encuentra aislado e independiente de otros órganos y órdenes, sino que son
parte de un todo, y el vínculo hacia esa totalidad permanece intacto. Por igual, no hay
que olvidar, que en principio, una ley superior les otorgó vida y existencia jurídica
propia, y precisamente su validez depende de este acto de creación, siendo únicamente
en ese preciso momento donde se percibe una dependencia, adquiriendo ulteriormente
propio desenvolvimiento, adoptando internamente no propia estructura y organización,
que es lo que le viene a dar su autonomía.
“Esta peculiaridad de la autonomía en estas Instituciones, se encuentra descifrada
claramente por Hans Kelsen cuando expone que: “Sin embargo, incluso en el ámbito de
la administración hay normas locales definitivas, cuyo contenido no puede ser
determinado por ninguna norma central; es decir, también allí existe la descentralización
perfecta. Si ésta alcanza un amplio grado de desarrollo, extendiéndose a determinadas
competencias, de modo que resulte un orden parcial –compuesto por una multiplicidad
de normas-, puede hablarse de comunidades administrativas locales dentro de la
comunidad jurídica Estatal. Tal es el carácter de los llamados “cuerpos autónomos”. En
el concepto corriente de la “Autonomía” suelen andar mezcladas y confundidas dos
ideas, que no tienen nada que ver la una con la otra, desde el punto de vista sistemático:
la idea de la democracia y la de la descentralización. Al hablarse de “autonomía” se
piensa en un orden parcial descentralizado, cuyas normas son creadas mediante métodos
democráticos, y cuyo contenido no es meramente administrativo sino también
jurisdiccional; además, la descentralización no debe referirse tan sólo a las normas
individuales, sino a las generales, en particular a las “leyes” en sentido formal”.
129
“Cuando se contrapone la “descentralización por autonomía” a la “descentralización
administrativa”, se parte del supuesto tácito de que la autonomía o, mejor, la democracia
implicada en el principio autonómico, conduce a una especie peculiar de la
descentralización: la descentralización es, pues, consecuencia de la democracia, y a la
inversa. Si la democracia es el principio de la autodeterminación y, por eso, implica
necesariamente el hecho de que las normas sean creadas por los mismos que han de ser
súbditos, con exclusión de todo influjo extraño, parece que este principio de la
democracia coincide, en efecto, con la tendencia característica de la descentralización, a
la que antes aludíamos: independizar la determinación de los contenidos de las normas
locales de toda instancia central. Y esto es aún en el caso de que la instancia central no
esté organizada autocrática, sino democráticamente. Entonces, en la creación de la
norma central participan incluso los súbditos de la norma local –como parte de la
totalidad-; pero, entonces, queda satisfecha la exigencia democrática aún supuesto que
el contenido de la norma local esté determinado por la norma central”.
El Municipio encarna, por antonomasia, este tipo de cuerpo autónomo o
descentralización perfecta, a grado tal, que ciertos Autores le independizan y oponen
ante el Estado. La autonomía, jurídicamente hablando, es la suma de facultades
delegadas a un órgano, para que éste con base en ellas se explaye y desenvuelva
organizándose, y estructurándose por procesos y etapas que él mismo adopta, sin tener
que apelar a directrices y pautas externas, bastándose asimismo para su impulso y vida
independiente.
Desgraciadamente, es muy común que la autonomía se distorsione al pretender erigir su
existencia por sí misma, ignorando que es consecuencia y parte de un orden jurídico
total al que pertenece; y que tan sólo simboliza y encabeza un determinado número de
facultades que le son encomendadas dentro de un ámbito temporal. Aludiendo a nuestro
sistema constitucional, el Municipio Mexicano, es ejemplo patente de la autonomía que
definimos con antelación, pues basta estudiar el artículo 115 Constitucional en sus tres
primeras Fracciones, donde se le asigna directamente por el órgano constituyente, en
forma genérica, la suma de atribuciones para su funcionamiento; quedando a discreción
del Ayuntamiento la movilidad, organización y estructura, en forma autónoma.
Pretender clasificar al Municipio, en organización independiente frente al orden jurídico
total o estatal de donde deriva su validez y su razón de ser, sólo es explicable por
motivos extrajurídicos que anima este tipo de pensamiento. Sobre el particular Kelsen
opina: “La doctrina dominante suele caracterizar la autonomía situándola en una tal
oposición a la administración del Estado, que quedan separadas como cosas enteramente
distintas la administración autónoma y la administración estatal. Se habla de que sólo
una parte de la pública administración es dirigida por el Estado, más no el resto, que es
llevado por corporaciones autónomas que cuidan de ciertas tareas administrativas
públicas en lugar del Estado. En gran número de casos, el Estado se limita a ordenar una
materia administrativa mediante una Ley, dejando la ejecución de la misma a cargo de
una corporación autónoma (Fleiner). Esta ejecución recibe el nombre de “Autonomía”,
130
y sus titulares reciben el nombre de “cuerpos autónomos”. Su representante
característico es el municipio, en los Estados continentales”.
“Ni las normas generales, ni los actos de ejecución realizados por los órganos de un
municipio, en el sentido estricto de normas individuales, suelen ser considerados como
actos estatales, como administración del Estado, sino como administración autónoma; y
los órganos que los realizan no son, para esa concepción, órganos de Estado, que, por
esencia, comprende todas las comunidades parciales que constituyan la comunidad
jurídica total, rompe todo vínculo con las comunidades locales democráticas y
descentralizadas, los “cuerpos autónomos”. La idea de que una antítesis completa entre
los cuerpos autónomos, especialmente el municipio y el Estado, se lleva a tales términos
en la teoría dominante, que incluso se admite la personalidad jurídica independiente de
los primeros, a los que, de ese modo, se pone en oposición con el Estado”.
“Fácil es de comprender la razón por la cual se contrapone, en la doctrina dominante,
los cuerpos autónomos el Estado, viendo en aquéllos una creación jurídica distinta e
independiente de éste. La particularidad de la comunidad local –constituida por un
orden válido únicamente para el territorio de la misma- creada por la descentralización
o, más aún, el interés político en una descentralización cada vez más amplia, hace
olvidar la relación inevitable y esencial de unidad en que dicha comunidad jurídica se
halla respecto del Estado a que pertenece, y que sólo dentro de él puede ser considerada
como tal comunidad jurídica infra estatal, por muy amplio que se considere el grado
efectivo de descentralización. Esta misma particularidad se insinúa en la construcción
favorita de la persona jurídica, que es el medio del cual se sirve el pensamiento jurídico
para expresar la individuación. En la personificación de los órdenes parciales
constitutivos de los cuerpos autónomos no se expresa, en realidad, otra cosa que la
relativa unidad e individualidad de dichas comunidades. Ciertamente, la personalidad
jurídica del Municipio significa una limitación específica de la responsabilidad, en tanto
que, originariamente, aquél no constituía sino el sujeto de una administración
patrimonial autónoma. Pero la competencia del Municipio se extiende mucho más allá
del ámbito de una mera administración económica, en sentido jusprivatista. Por el
contrario, conviértese en sujeto de una administración pública; y sólo entonces adquiere
la calidad de cuerpo autónomo en sentido específico y adopta el carácter de persona
jurídica –con significación diferente de la limitación de responsabilidad-. Pero esta
personificación –de la que podemos servir- nos o no, y en virtud de la cual se adopta a
un centro provisional de imputación para los actos del orden parcial –no debe tampoco
engañarnos- por más que lo pretenda- acerca de que el fundamento de la validez del
orden constitutivo de los cuerpos autónomos no es otro que el orden central válido para
la totalidad del territorio estatal, así como que los actos administrativos del municipio
tienen que imputarse, en último término, al Estado como unidad de la totalidad; ya que
aquél no es mas que un órgano, una parte del Estado, y no existe sino en virtud de una
delegación estatal”.
131
“No es posible desgarrar la administración “pública” en dos ámbitos distintos e
independientes uno de otro, la administración estatal y la autónoma, supuesto que en
ambos casos esa administración pública debe tener carácter jurídico, ser ejecución de
normas de Derecho. Pero esto presupone su unidad, la unidad del orden del cual son
miembros una y otra. Y como el concepto de Estado tiene, ante todo, renunciando así a
la única expresión posible de la totalidad. Tanto más si, consciente o inconscientemente,
se tiene el propósito de desprenderse de la idea de esa unidad. Cuando se dice -
recurriendo al lenguaje de la personificación, que a tantos deslices se presta- que el
Estado no tiene el monopolio de la administración pública, la cual puede ser dirigida
también por otras personas –los cuerpos autónomos-, no se hace otra cosa que describir
con harta inexactitud el hecho de que la ejecución no necesita realizarse forzosamente
por órganos centrales, autocráticamente establecidos, sino que puede también llevarse a
cabo por medio de normas locales, creadas por procedimientos de democracia”.
“Pero la razón decisiva de que los cuerpos autónomos y en especial, el municipio, se
contrapongan al Estado –identificado con la administración central- como cosas
extrañas por naturaleza, como comunidades por entero diferentes de la estatal, parece
consistir en que, en un principio, la antítesis entre municipio y Estado fue la misma
oposición de democracia y autocracia. Los municipios son las democracias más
antiguas, y lo eran ya en un tiempo en que la administración central y todos los restantes
dominios de la administración local se hallaban organizados sobre bases estrictamente
autocráticas; en eso, continuaban una tradición histórica que se remonta a mucho más
atrás de la era del absolutismo. El municipio no era “Estado” porque no constituía el
aparato autocrático y burocrático con el que se identificaba al Estado –cuya
organización tenía, corrientemente, dichas cualidades-. Lo que no era sino una
diversidad de métodos de creación de las normas del mismo orden estatal válidas sobre
todo el territorio y sobre determinadas partes del mismo; lo que no era sino la diversidad
de formas políticas de la totalidad y de alguna de sus partes, convirtiéndose
abusivamente en antítesis de dos comunidades, cada una de las cuales fue considerada
como totalidad. La antítesis política entre la comunidad local organizada
democráticamente, y la comunidad central, organizada autocráticamente, y, de modo
especial, la lógica aspiración de los interesados en la democracia a ensanchar
continuamente la competencia de los cuerpos autónomos democráticos a costa de la
competencia del poder central, hicieron imposible toda idea de la comunidad que
acogiese en su seno tanto al orden central cuanto a los órdenes locales”.
Agotando, en grandes rasgos la Naturaleza del llamado Cuerpo Autónomo; e
identificando al municipio como exponente modelo en la realidad Constitucional
mexicana que presenta cualidades privativas de aquél; sólo nos resta confrontar a la
Universidad, para compaginar su estructura, para así llegar a comprobar que en esencia
corresponde también al tipo de Comunidad Autónoma.
La Universidad, observada desde el puro ángulo jurídico se circunscribe a ser,
elementalmente hablando, una persona jurídica “moral”. Por consiguiente, es el centro
132
de imputación de un conjunto de normas de validez, temporal parcial. Las normas valen
en un espacio determinado, traducido en la existencia de un territorio. A su vez,
lateralmente, la Comunidad Jurídica Universitaria, háyase rodeada por múltiples
órdenes jurídicos parciales, y que en combinación global forman el orden jurídico total.
La Universidad, ya se trate de la Nacional o las de Provincia; fueron estatuidas, la
primera, por una Ley aprobada por un órgano central superior de la Federación; las
segundas, provienen directamente de un órgano legislativo local, de carácter inferior en
comparación de aquél, aunque de igual validez. Esto no faculta la crítica para mostrar
una posible distinción entre los Institutos Universitarios, porque no existen diferencia
substancial entre ambas, toda vez que la circunstancia de que en un caso interviene un
órgano mayor o superior, debe entenderse en sentido jerárquico, pues su validez y
existencia al igual que el órgano menor local, derivan de que están vinculados a un
mismo orden jurídico total, encadenándose entre sí de manera coherente y lógica,
constituyendo un absurdo jurídico atisbar una contradicción ente ambas normas.
Hasta este punto, se identifican plenamente las cualidades del ente universitario con el
cuerpo autónomo. En primer término por ser un orden jurídico parcial, con vigencia en
una parte del territorio o espacio del orden jurídico estatal. En segundo término la
comunidad jurídica universitaria, presenta la vecindad de órdenes jurídicos parciales en
torno a su ubicación, obedeciendo al fenómeno de la centralización relativa, o mejor
dicho Descentralización. Ciertamente, en la configuración Constitucional de nuestro
Estado existen paralelamente normas de carácter Central y Local, sin que implique
contradicción entre ellas, al estar condicionadas y referidas a un mismo orden jurídico
que es la fuente de su validez, figurando la Universidad dentro de esta estratificación
normativa de donde parte su carácter colindante que hemos caracterizado también en el
Cuerpo Autónomo.
La tercera característica del Cuerpo Autónomo, proveniente de la estructura
Descentralizada del orden estatal; radica en ser producto y creación directa de una
norma. La Universidad, hemos constatado, posee esta nota esencial al ser establecida
originariamente. ¿Tiene la Universidad, el carácter autónomo que reina en el
Municipio? Si es positiva la respuesta, ¿se trata del mismo tipo de autonomía?
En los conjuntos normativos que nos atañe, aparecen asignados un haz de
contribuciones que permiten la realización de organización propia, personal,
independiente, que facilita a las Universidades auto administrarse y conducirse,
señalándose así mismas su individual autodeterminación. Ejemplo de ello, son las
características comunes que presentan en su estructura las Universidades: a). Manejo
directo de un patrimonio, sin rendir cuentas a un órgano extraño, incluso, a la norma
creadora. b). Un gobierno interno representado por todos los sectores que lo conforman
(personal docente, estudiantes y trabajadores). C. Un radio de acción, amplio y
heterodoxo para lograr la investigación y formación científica de la comunidad.
133
Estas atribuciones específicas del Cuerpo Universitario, revelan la existencia de una
Autonomía, similar a la que priva en el Municipio, bien guardadas las finalidades que
persiguen ambas Instituciones, encontrándonos que la Universidad Mexicana, captada
en sentido jurídico, es una Comunidad Jurídica Parcial Autónoma.
Representa la Universidad, a la par que el Municipio, el grado más evolucionado de la
Descentralización. Más debemos entender la Autonomía de estas Instituciones en forma
condicionada y limitada hacia el orden normativo que las instituyó. Una interpretación
amplísima e irrestricta de ella no se justifica ni explica. Prueba irrefutable de ello lo
basamos en que la propia Comunidad Jurídica Universitaria, puede optar por decisión
mayoritaria de su conglomerado, cambiar radicalmente de composición y configuración
orgánica, para lo que elevan en forma administrativa, tal proposición ante el orden
normativo del cual proviene su validez, puesto que para instituir una nueva Ley
Orgánica, que posea validez plena, requiere la abrogación de la actual, y sólo la
manifestación de la norma creadora, puede investirla de tal carácter, y a su vez,
desconocer y nulificar a la Ley Orgánica que posea validez plena, requiere la
abrogación de la actual, y sólo la manifestación de la norma creadora, puede investirla
de tal carácter, y a su vez, desconocer y nulificar a la Ley Orgánica presente. Aquí llega
el ente Universitario, como la organización Autónoma Municipal, al punto límite de su
autonomía; por cuando no puede erigirse frente y en contra del orden normativo que le
otorga validez. Es un coto a su independencia, y simultáneamente, una representación
de su vinculación ineludible al todo de que forma parte.
Simbólicamente representamos a la Comunidad Universitaria y Municipal como
prototipos de cuerpos autónomos, semejantes a las hojas concéntricas que rodean y
forman a un círculo. El orden normativo que encarna, no es más que un círculo
concéntrico de mayor o menor medida de los múltiples círculos o estratos que existen
dentro del orden jurídico estatal. De ahí que, existen o son válidos, en cuanto se refieran
y estén unidos en torno a él. Su distinción con los demás círculos concéntricos, es de
mera jerarquía y diferencia de contenido, al estar dotado de mayor radio de acción
respecto del círculo que los comprende.
El porqué sólo estos dos organismos, sean Autónomos, a diferencia de los demás
cuerpos Descentralizados, es una cuestión que debe responderse por las circunstancias
Económicas, Políticas, Sociológicas e Históricas que en ellas se dan, y que por lo que
respecta a la Universidad ya hemos expuesto. La competencia del Derecho, no intentará
elucubrar los motivos aledaños a su circunscripción, como sean los Económicos,
Políticos, Sociológicos, Históricos, etc., para responder el porqué tiene rango
Constitucional el Municipio y no así la Universidad, sin embargo creo que debemos
distinguir las razones por las cuales existen cuerpos autónomos derivados de la norma
superior, en tanto que existen otros que nacen de normas secundarias. El Municipio
ocupa ese grado Constitucional, por razones de tipo Histórico, y sobre todo de índole
política, al imperar entre los Constituyente de 1910, la convicción y concepción de que
la nueva organización política del Estado Mexicano, se sustentara, adoptando como
134
base y piedra angular al Municipio, imponiéndose la necesidad de rodearle de mayor
jerarquía normativa, y así elevarlo al tipo Constitucional, quedando clasificado dentro
de la parte orgánica, especificándolo en las tres primeras fracciones del Artículo 115 de
la Constitución.
Esta justificación histórica explica el barrunto existente entre las estructura jurídica
Universitaria y Municipal, en nuestro ámbito Estatal, y que todo se debe a que el
Municipio, deriva directamente en constitución, del orden constituyente, alcanzando
relieve de norma Constitucional; mientras que la comunidad Autónoma Universitaria,
deriva su creación de una Ley de orden Federal, como en el caso de la Universidad
Nacional Autónoma de México, o de una Ley Local-Estatal, entratándose de las
Universidades de provincia. Es decir, entre ambos Cuerpos Autónomos, existe una
diferencia cuantitativa de jerarquización normativa.
A su vez, esa misma diferencia de grado o jerarquía, separa a las Universidades de
Provincia frente a la Nacional, supuesto como lo está que el rango habido entre una
norma superior y otra inferior en nada lesiona su igualdad substancial jurídica, por
anticipar de características idénticas, desde el momento de ser etapas intermedias en un
proceso completo. Su observancia y acatamiento, en ambos tipos de normas, cobra
similar importancia y trascendencia, atendiendo a que la imperatividad, es patrimonio
de todo el Derecho.
La diferencia jerárquica entre las normas constitutivas de los dos tipos de Universidad
relatados, bien puede atribuirse a la competencia del Congreso de la Unión, al tenor de
la Fracción VI del Artículo 75 Constitucional, que le faculta legislar exclusivamente
sobre el ámbito Federal, donde queda ubicada espacialmente la Universidad Nacional
Autónoma de México; mientras que los órganos legislativos locales, son competentes
para legislar en materia de Educación en todos sus niveles y dentro de ellos la Superior,
en combinación con la Federación, conforme lo estatuido por la Fracción XXV del
citado Artículo 73 Constitucional.
135
CAPITULO VI.
LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL.
Antes de adentrarnos en el estudio de las características constitucionales que debe tener
la autonomía Universitaria, debemos dejar aclarado que no existe un concepto unitario
que identifique a la autonomía de manera total, abarcando a todos los países que la han
implantado, o en donde se presenta como postulado de la lucha político-estudiantil.
No obstante que el movimiento de Córdoba, Argentina, de 1918 fue el inicio consciente
de la lucha por la autonomía y que estuvo ligado a la necesidad de darle a la
Universidad su orientación social, siendo difundido a todos los países latinoamericanos
principalmente, en donde fue adoptado con los matices propios que cada nación exigía;
es tiempo aún; es tiempo aún que no se logra una concepción unitaria que defina
totalmente a la autonomía; esto es debido esencialmente a que las Universidades
latinoamericanas son reflejos de las realidades económico-sociales de las sociedades en
que funciona, y por lo tanto, su grado de eficacia, o de exigencia, corresponde al grado
de desarrollo de cada uno de sus países. “En efecto, la estructura de la Universidad y su
grado de autonomía, no pueden enjuiciarse sin que se tenga en cuenta la estructura de la
sociedad en la que tienen sus raíces” (Tomando de la Legislación Universitaria
Latinoamericana).
Hemos dejado asentado en capítulos anteriores al papel tan importante que la
Universidad está llamada a jugar en el desarrollo armónico de cada uno de los países
latinoamericanos, dentro de las transformaciones de sus estructuras político-económico
sociales; importancia que conocen las oligarquías dominantes que se oponen a los
cambios que afecten sus particulares intereses, y que ejercen las diversas formas de
control que tiene sobre los gobiernos, en contra de la instauración de una fuerza como lo
es la Universidad, que con su autonomía puede destruir las relaciones de explotación
existente. A esto se debe que la definición de los alcances de la autonomía universitaria
constituyen una constante crisis entre las estructuras sociales predominantes,
representando a los países latinoamericanos un grave problema nacional.
“La autonomía universitaria, no es, por lo consiguiente la misma en todos los países.
Las variaciones que se reflejan en las leyes y en la jerarquía legal que se acuerda al
elevarla en algunos países a garantía Constitucional, son testimonio evidente del grado
de dificultad o problema que engendra la libertad académica, el auto-gobierno
universitario y la facultad de las universidades de darse su propio ordenamiento”.
Ya expusimos que el concepto doctrinario de la autonomía universitaria, que prevalece
en Latinoamérica, define a las Universidades como Instituciones autónomas que son
creadas y reconocidas por virtud de la Ley. En México no se escapa a ese contenido, y
más aún, se marca la filiación directa de la Universidad a un régimen jurídico especial
secundario, determinado en su propia Ley orgánica, que admite claramente el carácter
que tiene la Universidad como empresa Descentralizada por Servicio, según advertimos
136
en el capítulo de Universidad, Estado y derecho y que junto a la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo, constituyen los únicos casos en
Latinoamérica en que expresamente así se declara.
No vemos a ahondar en las consideraciones teóricas que ya expusimos al definir a la
Universidad como Comunidad Jurídica Parcial Autónoma, que niega su acepción como
Empresa Descentralizada por Servicio; únicamente queremos dejar asentado con
claridad, que la Universidad, con todo y sea absolutamente autónoma, debe estar
reconocida por el orden jurídico superior. Aceptamos que la importancia capital que
tiene la vigencia de la Universidad, tanto en su concepción como organismo necesario
del Estado, así como el atributo de su autonomía, constituye un interés fundamental para
la República. Por ello pensamos que debe aclararse su expresión y contenido, y elevarse
así a la categoría Constitucional; más aún, cuanto que consideramos que su
participación en el proceso del desarrollo nacional, dentro de caminos abiertos que
permitan aprovechar su dinamismo, nos permitirá dejar de concebir a la autonomía
universitaria como problema nacional; de la misma manera que si esos mismos caminos
se cierran y se pretende mantener el estado de indecisión económica, política y social de
la Universidad, la lucha por la autonomía se acrecentará, y los conflictos y tensiones que
ello genera repercutirán no sólo en la sociedad sino en los fines de la Universidad
misma.
La Universidad ha sido ya incluida como materia del más alto nivel de la estructura
jurídico-político de varios países de América Latina, al señalar expresamente en sus
constituciones el sentido y la misión que motiva su nacimiento dentro de la vida
Institucional del País. “Frente a la presencia de la Universidad como materia de algunos
Ordenamientos Constitucionales, hemos podido apreciar que su inclusión responde a la
necesidad de abstraer a la Institución Universitaria de las variantes que resultan de la
dinámica política a que está sujeto un País por la limitación temporal, de hecho o de
derecho, de los hombres o los Partidos en el Poder” (Legislación Universitaria
Latinoamericana).
Es necesario, por otra parte, comprender que el asentamiento de la Autonomía dentro de
los marcos Constitucionales, debe hacerse con el fin de despertar el sentido de
responsabilidad colectiva del pueblo en nuestra Nación, que facilite a nuestra sociedad
una más efectiva promoción hacia un desarrollo armónico y más equilibrado, justo y
equitativo, que se manifiesta imperioso y urgente, cuanto que nuestro País, que busca su
consolidación en base a su propio desarrollo, debe evitar las minorías privilegiadas que
gozan de la exclusividad de la impartición, difusión y aprovechamiento de la cultura, la
ciencia y el saber superior en general, porque debemos tenerlo presente, los problemas
políticos, sociales o económicos, tampoco deben concernir sólo a minorías
privilegiadas, sino que son relevantes a la totalidad de los hombres y los ciudadanos,
que deben tener en la democracia igualdad de derechos y comunión de
responsabilidades. “La exigencia de universalidad que caracteriza a la sociedad
democrática confiere a todos igual derecho a participar de la cultura e igual
137
responsabilidad en su creación y progreso. El derecho universal a la cultura, es uno de
los derechos humanos fundamentales; y ello significa al mismo tiempo un deber
universal de cooperar en su desarrollo y una responsabilidad colectiva total respecto de
su progreso”. (Cita de Rodolfo Mondolfo, durante su participación en la Mesa Redonda
del Consejo Interuniversitario Regional, Argentina, Chile, y Uruguay).
De la misma manera, la Universidad debe ser entendida como una creación de la
dinámica cultura e ideológica de una sociedad organizada. En ello estriba la
consecuencia de que no sólo los miembros de su comunidad participan de su formación,
sino que toda la sociedad tiene el mérito y la responsabilidad de su desarrollo. Esto
exige aclarar que esa apertura no implica la disponibilidad de la universidad para que
atenten en contra de sus fines específicos, todos aquéllos que por su propia voluntad
quieran implantar cualquier razonamiento que vaya de acuerdo a sus particulares
intereses; sino que significa, que esté enteramente abierta a la sociedad implicando su
común participación en el destino de la colectividad, como motivadora de sus cambios y
como receptora de su destino.
La Universidad debe estar enteramente abierta a la Sociedad para que en ella se analicen
y estudien todas las dificultades de sus dimensiones políticas, jurídicas, económicas,
sociales, ecológicas, geográficas, etc.; porque la universidad debe tender a irradiar la
ciencia y la cultura con espíritu creativo, debe basar sus enseñanzas en la crítica y en la
reflexión independiente, que le permita sustentar criterios verídicos en la formulación de
las tendencias que irá señalando la sociedad, en el camino de un auténtico desarrollo
colectivo.
En las condiciones políticas nacionales, el fortalecimiento de la autonomía universitaria
a través de mecanismos rígidos y operativos, que permitan desarrollar y manifestar las
funciones críticas y de transformación social de la Universidad Mexicana, es una
necesidad objetiva, histórica y actual, que debe expresarse en fórmulas de apoyo a las
fuerzas internas que crean y reproduce la misma universidad, para romper sus marcos de
relaciones dependientes con la estructura social en general y con las fuerzas políticas
que la representan e impiden su transformación. En la medida en que los universitarios
participan dentro de la Universidad, enriqueciendo las funciones teóricas de la ciencia y
de la técnica, y expresándolas con nuevas formas de práctica en la realidad nacional; sus
cambios no sólo afectan a la Universidad en particular, sino a los intereses de los grupos
sociales que se oponen a los cambios en la estructura de la sociedad. Ningún esfuerzo
deberá desestimarse para defender la posición y el papel de la Universidad en la realidad
política actual de México.
Defender con los instrumentos legales necesarios la autonomía universitaria, es
defender a las fuerzas más conscientes de la realidad nacional; las mismas fuerzas que
están contribuyendo a crear una nueva dimensión ideológica, no sólo entre los
universitarios, sino entre los grupos, que de una manera inmediata, están vinculados a la
realidad cotidiana de la explotación, de la ignorancia, y del dominio económico y
138
político; pero es también defender a la Universidad, a la Universidad crítica, a la que
estudia y denuncia con las armas del conocimiento, la realidad de las relaciones de
explotación, construyendo nuevas pautas para la transformación de la práctica social,
que permiten y fomentan la organización de fuerzas independientes que se anteponen a
los grandes intereses económicos y políticos nacionales y extranjeros. Estas condiciones
son difíciles para el desarrollo autónomo de la universidad, en momentos en que la
responsabilidad ya no es local sino nacional, por lo que protegerla y fortalecerla,
también es una necesidad política nacional que debe expresarse como garantía
constitucional.
La autonomía elevada al rango constitucional, no debe ser un instrumento para legitimar
la represión del Estado, ni un medio para imponer los intereses económicos y políticos
de ninguna persona u organización; sino que debe ser un instrumento para fortalecer y
reproducir la vida democrática en las comunidades universitarias.
Al elevar la autonomía universitaria a la categoría de garantía constitucional, deberá
expresarse en su contenido el marco de acción democrático y revolucionario de todas
las fuerzas que luchan dentro de la universidad por transformar las relaciones sociales
de explotación (que en todas sus formas se manifiestan en nuestra realidad social),
creando y difundiendo la ciencia y la técnica como medio para modificar las
condiciones sociales de las mayorías, y nunca para beneficio de reducidos grupos de
poder. Asimismo la autonomía universitaria garantizada constitucionalmente, debe
fortalecer el nacimiento y desarrollo de las organizaciones democráticas independientes
que gobiernan a la universidad, y que con las más amplias formas de participación,
educa políticamente a los universitarios en la toma de conciencia del papel que la
universidad juega en la transformación de la sociedad. Son estas consideraciones las que
nos deben llevar a meditar que la autonomía universitaria, como garantía constitucional,
debe ser instrumento para proteger a las instituciones públicas de educación superior
frente a cualquier acto del poder público nacional o estatal, así como frente a los actos
que de una manera deliberada y organizada realicen personas u organizaciones políticas,
económicas o religiosas, para debilitar las funciones críticas o de transformación que
está realizando la universidad, así como para utilizarla en el cumplimiento de los fines
particulares que éstos representan.
La defensa de la autonomía universitaria frente al poder público, deberá comprender la
necesidad de respetar de una manera incondicional, la libertad de cátedra, de enseñanza,
investigación, y la libre difusión social de sus conocimientos a los sectores que
necesitan transformar sus condiciones de existencia; pero además, deberá comprender la
libertad de estructurar sus propios órganos de gobierno y la independencia para designar
libremente a sus representantes, expedir sus propios estatutos y respetar la
inviolabilidad de sus recintos. Estas formas de protección tendrán que alcanzar tanto a
los actos del poder legislativo y ejecutivo, como a cualquier acto de provocación de las
autoridades, que tiendan a afectar la integridad de la institución y de las funciones que le
corresponder realizar como centro de educación superior.
139
Ninguna garantía a la autonomía, a la libertad o a la independencia de la universidad,
tendrá pleno significado en las condiciones políticas nacionales, si no se garantiza la
forma de financiamiento que al poder público le corresponde realizar para el fomento y
mantenimiento de la educación superior, porque debe quedar claro que es obligación del
Estado sostener y fomentar la educación superior en la República, sin que con ello se
pretenda dirigir la proyección de la Universidad; sino que por el contrario, en
cumplimiento de tal obligación, el Estado debe propiciar, de la mejor manera posible, la
ampliación de los recursos que la Universidad pueda administrar libremente, y que le
permita cumplir con su misión. Es decir que el Estado esté obligado a esos términos, no
debe significar la más mínima posibilidad de que pueda limitarse la autonomía con la
más mínima intervención en el manejo de los fondos, ni que la Universidad quede a
expensas de presiones económicas por parte de los Gobiernos. Deben encontrarse por
ello formas de financiamiento para las Universidades públicas, independientes de
manipulaciones que permitan a grupos extrauniversitarios, controlar el sentido y la
difusión social del conocimiento; por lo que elevar la autonomía universitaria como
garantía constitucional, debe llevar en sí misma las fórmulas para preveer los recursos
financieros a que está obligado el Estado para el mantenimiento y desarrollo de las
Universidades Públicas de la Nación.
Debe advertirse que de acuerdo con la estructura política constitucional de nuestro País,
la garantía a la autonomía universitaria deberá ser obligatoria para los poderes públicos
de las entidades federativas, sin perjuicio de la soberanía legislativa que le corresponda.
Los ataques a la integridad de las instituciones universitarias, no sólo provienen del
poder público, sino también de actos directos de provocación, de personas y
organizaciones económicas políticas y religiosas, que utilizando sus medios de poder y
comunicación, de una manera abierta e ilícita atacan las libres manifestaciones de la
vida universitaria, debilitándola injustamente al alterar su tranquilidad y orden interno.
Por ello, la autonomía universitaria como garantía constitucional debe prevenir el orden
interno de la universidad frente a cualquier agresión o provocación que realicen en su
contra personas y organizaciones políticas o religiosas.
La autonomía universitaria es pues un interés público fundamental para la sociedad
democrática, que debe ser elevada a la categoría constitucional, garantizando de una
manera clara y categórica la integridad de las Universidades públicas de la Nación. Esto
exige aclarar, con base en la proyección social que conlleva la universidad pública
desde su nacimiento, que debe diferenciarse de las Instituciones privadas de educación,
que promueven criterios utilitarios y que se proyectan hacia la consagración de élites
marcadas de antemano. Por lo que, no se trata de implantar el régimen de enseñanza
libre que sostienen los partidarios de la creación de Escuelas y Universidades privadas,
con derechos y atribuciones iguales a la escuelas y Universidades públicas de la Nación.
Sino que la garantía constitucional de la autonomía, debe proteger con exclusividad a
las Instituciones públicas de Educación Superior, como medio de defensa contra toda
140
insidia y todo ataque de las clases dominantes cuando alteran sus privilegios en
cumplimiento de cualquier postulado verdaderamente Revolucionario.
La Universidad analizada desde un punto de vista jurídico, debe desechar el criterio que
pretende estudiarla desde la finalidad administrativa que representa dentro del contexto
estatal. Sólo un criterio más amplio puede acarrear una mejor ubicación de la
Universidad, entendiendo por tal el que hemos venido sosteniendo, al considerar que la
Universidad representa una comunidad jurídica parcial dentro del orden jurídico Estatal
y que goza de una característica plasmada en su autonomía o autorregulación.
Partiendo de la base de que el orden jurídico nacional integra un cuerpo esquematizado
y jerarquizado, a similitud de una pirámide, lógico es que dentro de su estructura exista
como punto culminante, un vértice principal. Este vértice mayor que representa el
empalme de toda la estructura jurídica nacional, simboliza la norma hipotética;
entendiendo por tal, a la regla fundamental según la cual son creadas las demás normas
jurídicas. De ella deriva el principio mismo de su creación en tanto que constituye el
punto de partida de todo procedimiento Jurídico y su carácter es esencialmente formal y
dinámico.
Esta norma fundamental se materializa en la Constitución, atribuyéndosele vigencia
permanente.
Continuando con el hilvana miento del eslabón jurídico nacional, encuéntrase la
legislación primaria que cumple con cualesquiera de estos tres cometidos: a). Organizar;
b). Reglamentar y/o c). Interpretar las disposiciones constitucionales.
Es un Estado de fisonomía federal, como el mexicano; se interpone otro tipo de leyes de
categoría inferior, propias de las Entidades Federativas, que llamaremos secundarias, en
mérito de su ordenación y jerarquía, atendiendo a una mera intención explicativa.
Ocupando la capa final del cuadro normativo nacional, y por ende, la base de la
pirámide jurídica, encontramos a la sentencia judicial y al acto administrativo, ambos
actos jurídicos que indican la particularización última de la norma abstracta en un
determinado hecho real.
No hay que olvidar, que aparte de esta impresión estática, la realidad jurídica nacional,
se desenvuelve simultáneamente, en un vaivén dinámico, estelarizado en que una norma
es producto y fuente de otra, según se le mire de arriba o de abajo, con el señalamiento
de un tope máximo y uno mínimo. La norma hipotética representa el punto máximo,
porque siendo supuestamente válida por sí misma y punto convergente del orden
jurídico estatal, de ella dimana la validez de este orden.
El tope mínimo de ese juego jurídico de creación-aplicación de las normas, destaca el
punto último de ejecución de la sentencia judicial o acto administrativo, que viene a ser
simple aplicación del derecho.
141
Ante este panorama la repercusión jurídica originada por la ascendencia Constitucional
de la Autonomía Universitaria, fincase en que adquirirá un rango jerárquico superior al
elevar su categoría a norma primaria fundamental en el contexto estatal; abandonando
su ubicación actual de norma secundaria, no por ella desprovista de la misma validez y
naturaleza jurídica, por ser parte de un complejo normativo total como lo es el Estado.
En otros términos significa que la estructura jurídica de la autonomía universitaria, va a
quedar atribuida directamente en la Constitución, alcanzando por ende un sitial de orden
primario y por lo tanto, se desvanecerán las etapas legales intermedias que la ahogan en
su actual situación, sacudiéndose el anonimato que las sofoca, irguiéndose altivamente
en principio jurídico rector de alcance nacional; así, la referencia a la norma hipotética
fundamental será de manera directa e inmediata, extinguiéndose la dependencia
indirecta y mediata que a la sazón rige para la autonomía. En la misma medida que la
autonomía estará derivada de la norma fundamental, será acto creador e inspirador
jurídico de la educación superior nacional, traduciéndose en que la autonomía de que
gozarán los institutos superiores, será pauta imperativa y norma directriz de la
legislación secundaria, y por tanto, de las Autoridades de tal jerarquía.
De acuerdo a las consideraciones políticas, económicas, sociales e históricas que hemos
venido expresando, la autonomía universitaria debe ser protegida constitucionalmente,
por encarnar una decisión política fundamental, entendiéndose por tal, según expresión
de Carl Schmitt: “Esas decisiones son más que leyes y normaciones; son las decisiones
políticas concretas que denuncian la forma política de ser del pueblo y forman el
supuesto básico para todas las ulteriores normaciones, incluso para las Leyes
Constitucionales”.
Expuestas las consideraciones que resumen los argumentos y razonamientos jurídicos
que justifican plenamente la instauración constitucional de la autonomía Universitaria,
queda por despejar el camino mediante el cual se practicará tal modalidad.
Nuestra Constitución, que nación con un ánimo de planificar íntegramente la vida
nacional, obvio y necio es decirlo, pretende tener una vigencia no sólo actual sino
provista de una perdurabilidad indefinida; mas, consciente que los principios que
enarbola pueden resultar con el transcurso del tiempo caducos y obsoletos, y en afán de
ir adaptando a la realidad presente las instituciones constitucionales, a la par que ir
acogiendo en su seno nuevas problemáticas, instituyó el método o mecanismo de
reforma constitucional intronizado en el artículo 135 de nuestra Carta Magna.
El artículo 135 regula el funcionamiento del poder constituyente derivado o secundario,
como se le suele llamar por los tratadistas de derecho Constitucional, que es el único
órgano de revisión constitucional, que en su alta misión se configura con la
concurrencia del Congreso de la Unión más la participación efectiva de las Legislaturas
de los Estados.
Los pasos a seguir para adicionar o reformar la estructura Constitucional a través de este
órgano, son los siguientes; a). Bien conocido es el artículo 71 Constitucional, que señala
142
expresa y limitativamente los órganos competentes para presentar iniciativas o
proyectos de Ley. Nuestra sugerencia de elevar a categoría constitucional la autonomía
universitaria podrá canalizarse indistintamente por el C. Presidente de la República;
Diputados y Senadores al Congreso de la Unión o la Legislatura de los Estados. b). Una
vez presentada la iniciativa los requisitos para su procedibilidad, consistirán en que ella
sea aprobada, previa discusión, por las dos terceras partes del Congreso de la Unión. c).
Aprobada que sea la iniciativa, se turnará sucesivamente a las Legislaturas de las
Entidades Federativas, en el orden que se señale administrativamente. Si la mayoría de
las Legislaturas Locales la aprobare se hará la declaración respectiva, para que
finalmente el Ejecutivo, la promulgue. d). La declaración será externada por el mismo
Congreso de la Unión, o si se encontrase en receso, se ocupará de ello la Comisión
Permanente. Así, el Congreso de la Unión tiene dos funciones: Una de discusión, debate
y aprobación de su misión genuina; y otra, de representar el Órgano computador de las
decisiones de las Legislaturas Locales.
Si la iniciativa que nos ocupa, logra salvar airosamente los requisitos ya mencionados
del artículo 135 Constitucional, se insertará el precepto relativo en el marco supremo
legal, lo que acarreará dos efectos principales: Una adición al articulado constitucional,
y una reforma de la Ley orgánica de Educación Pública que data de 1945, a fin de
adecuarlas totalmente al nuevo lineamiento.
No obstante que ya hemos expuesto con anterioridad, los razonamientos que
consideramos adecuados para fundamentar nuestro rechazo a la teoría administrativa
tradicional, que conceptúa a la Universidad como Organismo Descentralizado por
Servicio; queremos dejar claramente asentado en este capítulo las bases de nuestra
objeción a tal idea, contenida en la Ley Orgánica de la Universidad actualmente en
vigor.
Atendiendo nuestra postura al examinar ampliamente la realidad Estatal, llegamos a la
conclusión de que existe un orden jurídico total, cuya principal característica es su
unidad orgánica, desplazando cualquier duplicidad que se pretendiese verificar sobre el
Estado, ya que éste, en síntesis representa a la Comunidad Jurídica total; al referirnos a
cualquier tipo de organización enclavada dentro del Estado, ineludiblemente, debemos
vincularla directamente hacia esa comunidad total, para fijar el grado de la dependencia
que los relaciona.
En contra de lo anterior, la teoría administrativa, tal como quedó expuesta en los
capítulos precedentes, aborda el estudio del Instituto Universitario, desde un ángulo
parcial y relativo, refiriéndonos al Estado, en virtud de referirse única y concretamente a
la función administrativa o poder ejecutivo, sin reparar en que éste es tan sólo una
fragmentación o división del ámbito Estatal. Consecuentemente la Universidad como
organismo descentralizado por servicio no satisface plenamente la solución al problema
de su ubicación dentro de la contextura estatal.
143
Criticamos a la teoría administrativa en cuanto que su concepción y ubicación de la
Universidad, la hace atendiendo a la finalidad particular que persigue la función
administrativa, que en la necesidad de especializar y tecnificar ciertas atribuciones
encomendadas al Estado, origina la creación de empresas o institutos que deben
desconcentrarse de la función centralizadora del Estado.
Hemos creído acertado incluir la adición Constitucional que eleve la Autonomía
Universitaria a esta categoría jurídica, dentro del Artículo Tercero, que garantiza la
libertad de enseñanza, por muchas razones; pero esencialmente, porque siendo en este
Artículo en donde se encuentra la Legislación Constitucional relativa a las demás
actividades educativas de nuestro País, no encontramos fundamento lógico para separar
de su contenido a la educación superior, como pretenden los sostenedores de la
inclusión de un nuevo Artículo 137 Constitucional, toda vez que la educación es un
proceso unitario y no fraccionado en partes independientes, sino que interrelacionadas
unas con otras de manera indisoluble; que se inicia con la educación primaria y culmina
con la educación universitaria. Además, porque siendo nuestra pretensión que la
Autonomía Universitaria sea constituida como garantía constitucional, con tal adición al
Tercero se cumple nuestro propósito, por cuanto que directamente queda dentro del
Título Primero de la Constitución define, precisamente, como DE LAS GARANTÍAS
INDIVIDUALES, con lo cual la redacción que se propone adquiere una ubicación más
propia. En tal virtud proponemos la redacción de una nueva Fracción (IX) al Artículo 3º
de nuestra Constitución:
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
TITULO PRIMERO
CAPITULO I
DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES
ARTICULO 1º............
ARTICULO 2º............
ARTICULO 3º............ La Educación que imparte el Estado....................................
I............
a) ............
b) ............
c) ............
144
II............
III............
IV............
V............
VI............
VII............
VIII............
IX. Es obligación del Gobierno Federal y del Gobierno de los Estados sostener y
fomentar la educación pública superior. Las Universidades públicas creadas por el
Congreso de la Unión y las Legislaturas Locales serán autónomas y, el poder público
respetará y garantizará en los términos de esta Constitución, el derecho que tienen éstas
de ejercer la libertad de cátedra, investigación y difusión social de la cultura; la facultad
de estructurar democráticamente sus propios órganos de gobierno y dirección, expedir
estatutos, administrar libremente su patrimonio, aplicar sus recursos en la forma que
estimen necesaria, y, en general, las atribuciones para realizar las funciones y objetivos
que le corresponden como comunidades de cultura superior.
En la presente redacción de la adición Constitucional, creemos que se reúnen y
concentran todos los postulados que hemos ido adoptando a lo largo de nuestra Tesis,
por cuanto que con toda claridad se define en su contenido la obligación que tiene el
Estado de sostener y fomentar la educación superior; la separación de las Instituciones
privadas y públicas de la Nación necesaria para los efectos de intentar corregir la
característica de nuestra dependencia; la implicación de la autonomía universitaria de
una manera clara y categórica tanto para los Gobiernos de los Estados como para el
Federal; la obligación de acción y omisión del Estado para respetar y hacer respetar la
autonomía y; al decir “en los términos de esta Constitución”, la Universidad tiene
referencia a todo el cuerpo Constitucional de una manera claramente expresa, que le
facilita la salvaguarda y el cumplimiento de su misión, que conllevan los derechos y
facultades que le resultan protegidos constitucionalmente en nuestra redacción a la
nueva Fracción IX del Artículo Tercero.
145
C O N C L U S I O N E S.
Atendiendo a los razonamientos expresados en la exposición de todos y cada uno de los
capítulos de esta Tesis, concluimos: que dadas las circunstancias políticas, económicas
y sociales del momento histórico que vive nuestro País, es un deber exigir que la
autonomía universitaria sea elevada a la categoría de norma constitucional. Llegamos a
esta conclusión después de analizar nuestra exposición histórica, ética, moral, política y
social de la Universidad, y atendiendo a la situación actual del País, que requiere de una
institución que le permita romper sus marcos estructurales de dependencia.
146
B I B L I O G R A F Í A.
TEORIA PURA DEL DERECHO.
Autor: Hans Kelsen. Editorial: Eudeba.
TEORIA GENERAL DEL ESTADO.
Autor: Hans Kelsen. Editorial: Nacional.
TEORIA DEL ESTADO.
Autor: Francisco Porrúa Pérez. Editorial: Porrúa.
DERECHO ADMINISTRATIVO.
Autor: Gabino Fraga. Editorial: Porrúa.
DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO.
Autor: Felipe Tena Ramírez. Editorial: Porrúa.
LA TEORIA DEL DERECHO.
Autor: Edgar Bodenheimer. Editorial: Fondo de Cultura Económico.
UNIVERSIDAD: PASADO Y PRESENTE.
Autor: Rodolfo Mondolfo. Editorial: Buenos Aires (Universitaria de).1966. Cuaderno
No.154.
DEPENDENCIA Y UNIVERSIDAD.
Autor: Víctor M. Durand Ponte. Editorial: Revista Mexicana de Sociología. Vol. XXXI,
NOMI. 1969.
LA UNIVERSIDAD DE UTOPÍA.
Autor: Robert Hutchins. Editorial: Universitaria de Buenos Aires. Cuaderno No. 2.
LA UNIVERSIDAD NECESARIA.
Autor: Darcy Riveiro. 1967. Editorial: Galersa. (Argentina).
UNIVERSIDAD, DEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN.
Autores: Héctor Silva Michela Heinz Rodolfo Sonntag. Siglo XXI Editores, S.A.
(México). 1970.
147
UNA NUEVA UNIVERSIDAD PARA AMERICA LATINA.
Autor: Luis Shers García. Editorial: Guajardo, S.A. (México) 1969.
LA UNIVERSIDAD EN TRANFORMACIÓN.
Autores: Joseph Ben-David., Awraham Zloczower., A.H. Haisem., Raymond Aron.,
Martin Trow., Ralf Dahren Dorf., Editorial: Seix Barral, S.A. (Barcelona). 1966.
LA REVOLUCIÓN DE LOS PROFESIONALES E INTELECTUALES EN
LATINOAMERICA.
Autor: Álvaro Mendoza Diez. Cuaderno de Sociología. I. de S. de la U.N.A.M.
EL PROBLEMA DE LA UNIVERSIDAD.
Autor: P. Lain Entrealgo. Cuadernos para el Diálogo. Madrid 1868.
LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y LA UNIVERSIDAD.
Autor: Ernesto Giudici. Editorial: Polémica. Bs. As.
UNIVERSIDAD Y CAMBIO SOCIAL. (DOCTRINA, IDEOLOGIA, Y POLITICA).
Autor; Ricardo Arias Calderón, Joaquín Undurra C., Roger Vekemas, Luis Sherz
García, S. J. Otto Boy Soto. Editorial: Guajardo.
LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL (PUBLICADOS EN EL
D.O.)
Viernes 26 de Julio de 1929, lunes 23 de Octubre de 1933, Sábado 6 de Enero de 1845.
CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
DECLARACIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO.
APORTACIONES AL ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN.
I. Comisión Coordinadora de la Reforma Educativa: Documento Final. Edición de
la S.E.P. (México).
DESARROLLO Y ORIENTACIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Autor: Roberto Morenoy y García. Ediciones de la S.E.P. (México, 1945).
DE LA SOCIOLOGIA REGIONAL A LA ACCIÓN POLÍTICA. (UN EJEMPLO
LATINO AMERICANO).
148
Autor: Jean Casimir. U.N.A.M. México, 1970.
PEDAGOGÍA DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR. (NATURALEZA, MÉTODOS,
ORGANIZACIÓN).
Autor: Francisco Larroyo. Editorial: Porrúa. (2da. Edición) S.A., México, 1964.
HISTORIA COMPARADA DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO.
Autor: Francisco Larroyo. Editorial: Porrúa, S.A. (Guena Edición Autorizada) México,
D. F. 1970.
LA INFLUENCIA DE LA PEDAGOGÍA FRANCESA.
Autor: Francisco Larroyo.
LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO: SU TRAYECTORIA SOCIO-CULTURAL.
Autor: Juan González A. Alpuche. Editorial: Cultura.
ECONOMIÍA POLÍTICA Y LUCHA SOCIAL.
Autor: Alonso Aguilar. Editorial: Nuestro Tiempo.
LA IDEOLOGÍA REVOLUCIONARIA DE LOS ESTUDIANTES EUROPEOS.
Autor: Alejandro Nieto. Editorial: Ariel.
LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA. (ANÁLISIS
COMPARATIVO).
Autor: U. Dual. Editorial: U.N.A.M.
UNIVERSIDAD OFICIAL Y UNIVERSIDAD VIVA.
Autor: Antonio M. Grompone. Instituto de Investigadores Sociales, de la U.N.A.C.I.
“SITUACIONES DE CLASE IDEOLOGÍA Y ACCION POLITICA”. (Algunos datos
sobre estudiantes L.A.).
Autor: Vilmar Faria.
EDUCACION UNIVERSITARIA Y MOVILIDAD SOCIAL. RECLUTAMIENTO DE
ELITES EN COLOMBIA.
Autor: Gorman W. Rama.
149
EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y EL PROCESO DE REFORMA DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE.
Autor: Inés Cristina Reca.
TRADICIÓN Y MODERNISMO: LA UNIVERSIDAD DE CHILE.
Autor: Jean Labbers.
OS DILEMA DA REFORMA UNIVERSITARIA CONSENTIDA.
Autor: Florestan Fernández.
RENDIMIENTO ACADÉMICO Y SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL: UNA
EVALUACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO MEXICANO.
Autor: Guillermo Boza.
EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEL PERÚ.
Autor: Felipe Portocarrero. Revista Mexicana de Sociología. Vol. XXXII Núm. 4.,
Julio-Agosto de 1970.
LA PLANEACIÓN UNIVERSITARIA EN MÉXICO. ENSAYO.
Autores: Fernando Solana, Horacio Flores de la Peña, Pablo González Casanova, Oscar
Méndez Nápoles, Alfonso Rangel Guerra, Manuel Pérez Rocha, Jorge Efrén
Domínguez, Dagoberto Flores Lozano, Uidad Luna Rivera, J. Alfonso Cebreros
Murillo, Enrique Rubio Lara, Yolanda de los Reyes, Ignacio Riva Palacio, Armando
Labra Manjarrez, Manuel Torres López. Editorial: U.N.A.M.
LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA.
Autor: Gonzalo Aguirre Beltrán. Editorial: Universidad Veracruzana.
UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD.
Autor: Ángel Latorre. Editorial: Ariel.
POR UNA POLÍTICA ESTUDIANTIL.
Autor: Heriberto Adam. Ediciones de Cultura Popular, S.A. Barcelona.
LA UNIVERSIDAD COMO INSTRUMENTO DE INTEGRACIÓN CULTULRAL
LATINOAMERICANA.
Autor: Ignacio González Ginouvez.
150
EL DESARROLLO Y LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Autor: Horacio Flores de la Peña. Universidades. Año X Núm. 41. Segunda Serie
U.D.U.A.L.
CAMINO CULTURALES PARA PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE A.L.
Autor: Oscar J. Maggiolo.
LA UNIVERSIDAD Y LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD
CONTEMPORÁNEA.
Autor: J.F. Leddy.
LOS NUEVOS AUXILIARES DE LA ENSEÑANZA Y LA DIFUSIÓN DE LA
CULTURA.
Autor: Efrén C. del Pozo.
EL FUTURO DE LAS UNIVERSIDADES MEXICANAS.
Autor: Roger Díaz de Cossío. Universidades Año X Núm. 42 2da. Serie. U.D.U.A.L.
UNIVERSIDAD, POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN
Autor: Enrique González Pedrero. Series Estudios y Facultad de C.P. y S.
LA UNIVERSIDAD CUTICA.
Editorial: Extemporánea.
EL SER Y EL DEBER DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO.
Autor: Héctor Solís Quiroga. Editorial: Gráfica Panamericana S. de R.L.
UNIVERSIDAD Y EDUCACIÓN.
Autor: Pedro Henríquez Ureña. Lecturas Universitarias. U.N.A.M.
PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD.
Autor: Daniel Moreno. Lecturas Universitarias. U.N.A.M.
UNIVERSIDAD, POLÍTICAS Y PUEBLO.
Autor: Alfonso Reyes. Lecturas Universitarias. U.N.A.M.