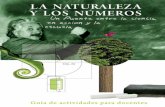LA RELEVANCIA DE LA TRANSDISCIPLINARIEDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO CONTEMPORANEA
La relevancia de los adverbios evidenciales
Transcript of La relevancia de los adverbios evidenciales
1
La relevancia de los adverbios evidenciales1
Carolina Figueras Bates
Universitat de Barcelona
1. Introducción
En el ámbito del español, el creciente interés en torno a los mecanismos de
evidencialidad se ha materializado en una serie de estudios dedicados a identificar y
describir sistemáticamente aquellos elementos gramaticales y léxicos que codifican un
contenido evidencial. En esta categoría se incluyen, entre otros, los marcadores discursivos
al parecer, por lo visto, parece ser, según parece, según dice (Albelda 2015; Kotwica 2013), y
ciertos conectores consecutivos (Bermúdez 2005b); los evidenciales semiauxiliares, como
parecer, resultar (Cornillie 2007); determinados marcadores léxicos, como el adverbio dizque
(Babel 2009; De la Mora y Maldonado 2015); algunos morfemas de tiempo, como el futuro
(Bermúdez 2005a; Escandell-Vidal 2010), el condicional (Bermúdez 2004; González y Lima
2009), el pretérito imperfecto de indicativo (Leonetti y Escandell-Vidal 2003) o el pretérito
perfecto (Bermúdez 2005a); y construcciones sintácticas específicas, como la estructura de
elevación del sujeto (Bermúdez 2002, 2004, 2005b), la preposición de en construcciones
dequeístas (Demonte y Fernández 2005), o el que como marca discursiva con adverbios
evidenciales (Rodríguez Ramalle 2007, 2008).
Siguiendo la línea de investigación desarrollada en estos trabajos, mi propósito en el
presente estudio es proponer una descripción de la semántica y de la pragmática de
evidentemente, obviamente, aparentemente y supuestamente, los llamados “adverbios
evidenciales” (Cornillie 2010; Rodríguez Ramalle 2003), en el marco de la teoría de la
relevancia (en adelante, TR), propuesta por Sperber y Wilson (1986/1995). La ventaja de adoptar
este modelo pragmático radica, como se argumentará a lo largo de este artículo, en la
flexibilidad del programa relevantista para dar cuenta de la interfaz entre la gramática y otros
sistemas cognitivos, lo que permite un tratamiento más plausible, en términos cognitivos, del
significado lingüístico. A este respecto, y adoptando la hipótesis de la modularidad masiva de la
1 Agradezco los comentarios y observaciones de los dos especialistas anónimos que se han ocupado de revisar el presente trabajo. Los errores que aún persistan son, por supuesto, responsabilidad solo mía.
2
mente2, el programa relevantista ha empezado a considerar la función que los diversos
elementos lingüísticos desempeñan para activar procesos interpretativos en distintos módulos
cognitivos. Como sugiere Wilson (2012, 29), “in the light of the massive modularity
hypothesis, it is worth considering whether procedural expressions may be used to trigger
cognitive procedures from other domains not intrinsically linked to inferential comprehension”.
Ejemplos de tales dominios serían el dedicado a la cognición social, al reconocimiento de las
emociones, al análisis sintáctico, o a la producción del lenguaje.
En el caso, en concreto, de los evidenciales, los recientes trabajos de Sperber et al. (2010)
y Wilson (2011) y (2012) reconocen el papel de estas unidades para desencadenar procesos de
vigilancia epistémica hacia la fuente de la información comunicada, por medio de los
cuales los hablantes anuncian y promueven su integridad como informadores, y los
destinatarios, por su parte, evalúan la veracidad y exactitud de la información proporcionada.
Tomando esta hipótesis como punto de partida, la explicación que se propone de los
adverbios evidenciales en el presente trabajo plantea el contenido de tales elementos en términos
de instrucciones para evaluar epistémicamente la fuente y el contenido transmitido, más que
como restricciones a la fase inferencial de la comprensión lingüística.
Con el finalidad de desarrollar este argumento, el orden de la exposición va a ser el
siguiente: tras esta introducción, el apartado 2 se dedica a revisar la caracterización que han
recibido los adverbios evidenciales en la lingüística hispánica, en tanto que en el apartado 3 se
contempla el tratamiento de que han sido objeto en la TR. La descripción que propongo para
los cuatro adverbios considerados se discute en los apartados 4 y 5. El apartado 4 explora la
distinta semántica cognoscitiva que cabe asociar a evidentemente y obviamente, por una parte,
y a aparentemente y supuestamente, por otra, y sistematiza las diferencias entre los miembros
de cada uno de ambos pares. El apartado 5, por su parte, se centra en determinar el significado
conceptual codificado por evidentemente, el adverbio evidencial con mayor rango de usos
discursivos. En el apartado 6, por último, se presentan las conclusiones del análisis.
2. Los adverbios evidenciales: usos discursivos
2 De acuerdo con esta hipótesis, el sistema cognitivo humano está compuesto de un gran número de procedimientos de dominio específico que presentan distintas trayectorias y etapas de adquisición, y que pueden activarse en mayor o menor medida en diferentes circunstancias y en respuesta a diferentes estímulos (vid. Sperber 2005; Carruthers 2006).
3
De acuerdo con la Nueva gramática de la lengua española (RAE 2009, §30.11o), los
adverbios “evidenciales” “intensifican o atenúan la fuerza de lo que se asevera”, mientras
que los “adverbios modales o modalizadores” “suspenden la asignación de un valor de verdad
a la proposición a la que modifican” (cfr., asimismo, Kovacci 1999; Torner 2007).
Ciertamente, evidentemente, obviamente, incuestionablemente, indiscutiblemente,
indudablemente, naturalmente, de verdad constituyen intensificadores (refuerzan el contenido
proposicional), mientras que aparentemente, presuntamente, supuestamente, al parecer o por
lo visto son atenuantes (cfr. Albelda 2015; Sánchez Jiménez 2013).
Centrándonos en evidentemente, obviamente, supuestamente y aparentemente, varios
son los usos reconocidos en la bibliografía para cada uno de estos adverbios. En el caso de
aparentemente, Torner (2015) identifica tres usos básicos: indicar percepción sensorial,
oponer dos situaciones que contrastan y reproducir una opinión o juicio ajeno. Constituye un
ejemplo del primer uso el fragmento de (1), en el que “más aparatosa” se presenta como una
propiedad que resulta perceptible visualmente:
(1) Los artificieros comprobaron que una de las bolsas, la aparentemente más aparatosa,
albergaba dos bombonas de camping-gas pero no contenía carga explosiva, mientras que
en la otra mochila detectaron la bomba trampa, lista para explosionar, y supuestamente
destinada a los policías que trataran de desactivarla. [El Diario Vasco, 23/01/2001.
Corpus CREA]3
Derivado de la percepción sensorial se ha desarrollado un segundo uso más
generalizado de aparentemente, que consiste en marcar una oposición entre dos
situaciones: lo que, en una mera impresión externa, puede percibirse o suponerse, y la
realidad, que no se corresponde en absoluto con ese juicio o percepción superficial. El
enunciado de (2) ilustra este valor del adverbio:
(2) [El explosivo] fue instalado en una maceta que aparentemente servía de adorno a una
tumba muy cercana a la tumba de Iruretagoiena, y a una altura de alrededor de un metro 3 Los ejemplos se han extraído del corpus CREA (Corpus de Referencia del Español Actual) de la Real Academia de la Lengua Española. El corpus puede consultarse en línea, a través de la página web de la RAE: http://www.rae.es.
4
y medio del suelo. [El Diario Vasco, 11/01/2001. Corpus CREA]
Finalmente, en el uso citativo, el adverbio introduce un supuesto que representa un
juicio u opinión comúnmente aceptado o dado por consabido (Torner 2015), como ocurre en
(3):
(3) Todos hemos sido en 1989 y 1990 testigos de un cambio dramático que ha
abarcado la política, la economía y la sociedad del centro, este y sur de Europa. Este
cambio ha hecho evidente a todos lo frágil que en realidad era la aparentemente
estable arquitectura europea de la posguerra. [Página web, 1999. Corpus CREA]
Supuestamente, por su parte, presenta dos usos diferenciados: el de marcar la
inferencia de un supuesto débil y el uso citativo (Torner 2015). Con respecto al primero, el
adverbio regularmente se emplea en el discurso para señalar que la correspondencia entre el
contenido proposicional y el estado de cosas en el mundo está basada en una hipótesis, y que
el emisor no se compromete con respecto a su veracidad. Por ejemplo, en el fragmento de (4), el
adverbio introduce una explicación hipotética para el mal funcionamiento de un programa
informático:
(4) Esta Empresa no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad,
respecto a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o la falta de uso del
programa, tanto directa como indirectamente. [Teso, K. Del (1995), Introducción a la
informática para torpes, Anaya, Madrid. Corpus CREA]
Un segundo valor reconocible de supuestamente es el de modificar un enunciado que
reproduce un supuesto atribuido a un observador genérico e indeterminado, tal y como se
ejemplifica en (5):
(5) Este agente resultó herido por una bala cuando procedía a identificar a cinco
jóvenes que supuestamente habían arrojado algunas dosis de droga que llevaban
encima. [La Vanguardia, 30/10/1995. Corpus CREA]
5
En cuanto a evidentemente y obviamente, algunos autores han sugerido relacionar su
significado con un proceso inferencial en el que se manejan supuestos compartidos por los
interlocutores (cfr., entre otros, Reyes 1994; Torner 2007). Para Estrada (2008, 2013), en
cambio, evidentemente presenta un uso inferencial solo en determinadas ocasiones. En tales
casos, se trata, de acuerdo con esta autora, de un “evidencial indirecto de acceso sensorial
con función de atenuación” (Estrada 2008, 45). La inferencia, entonces, procede de evidencias
cuya fuente puede ser tanto el entorno de la comunicación como el discurso. Un ejemplo de este
tipo de uso se documenta en el fragmento de (6):
(6) En cierta ocasión utilicé una expresión similar [en el culo del mundo] en un
artículo sobre Antonio Machado y su estancia en Baeza, y el alcalde, indignado, replicó
ante el director de este periódico adjuntando un grueso volumen con la historia del
pueblo. El libro, prologado por el citado edil, que evidentemente no lo había leído,
incluía una carta del bueno de Machado donde decía de Baeza cosas aún más duras que
las del trasero. [La Vanguardia, 02/09/1995. Corpus CREA]
En (6), el emisor infiere, a partir de la reacción que el libro suscita en el edil que lo
había prologado, que este no lo había leído, y presenta esta información como una inferencia
deducible por la audiencia4.
En otras ocasiones, sin embargo, evidentemente opera, según Estrada (2008), como
un refuerzo veritativo con valor epistémico. La autora reconoce tres posibles contextos
discursivos en los que evidentemente constituye un epistémico reforzador: reforzando la
concesión (“p, aunque evidentemente q”), como se muestra en el ejemplo (7); reforzando la
conclusión (“p, evidentemente (por lo tanto) q”), como aparece en (8); y, por último,
reforzando la aserción (“p evidentemente q, sin embargo/pero s”), tal y como se ilustra en (9).
(7) –¿Cuál es su opinión sobre la acústica del Palau de la Música?
–No es tan mala como suele decirse, aunque evidentemente tampoco es maravillosa.
4 En realidad, el emisor infiere que el edil no ha leído el libro que ha prologado a partir tanto de la reacción de este como del conocimiento que el propio emisor tiene del contenido del libro.
6
No hay suficiente resonancia ni equilibrio. No es una acústica ideal. Pero no es del todo
mala: no me gusta mucho la reverberación en la acústica, y en el Palau hay un cierto
sonido directo que me gusta. [La Vanguardia, 02/11/1995. Corpus CREA]
(8) En ese caso, justo será que Emilio sea excluido de la organización, que,
evidentemente, ya no sería la suya. Ahora bien, en ese supuesto, si ese PNV que Emilio
y muchos otros queremos ya no está ahí, habrá que volver a inventarlo. Mucha gente
lo desea, y la sociedad vasca lo necesita. [El Diario Vasco, 03/06/2001. Corpus CREA]
(9) Martínez Barona señaló que “evidentemente, todo es mejorable”, pero dijo que sólo
SGV ha podido ofrecer “vivienda de alto nivel de calidad al menor precio posible”. El
directivo de la promotora apuntó que Fontiñas ha sido la forma más efectiva de
“golpear” a la especulación inmobiliaria en Santiago, y concluyó: "A SGV los números
le salen porque es una sociedad estatal sin ánimo de lucro". [La Voz de Galicia,
23/11/1991. Corpus CREA]5
Tanto en el enunciado de (7) como en el de (9) podemos hablar de introducción de
otras voces en el discurso, a través de la inserción de una opinión o un juicio contrarios a los
defendidos por el emisor, junto con la expresión de una determinada actitud de este hacia el
contenido transmitido (es el llamado “uso ecoico” en la TR, del que se tratará en el apartado
3)6.
En contraste con evidentemente, puede plantearse que obviamente crea una impresión
de mutualidad cognitiva, en términos relevantistas, entre los interlocutores: marca el
supuesto modificado por el adverbio como una conclusión que se deriva trivialmente de
un razonamiento deductivo, lo que podría explicar la aceptabilidad de (10a), frente a la
5 Podría aducirse que, en el ejemplo de (9), evidentemente se usa para introducir una conclusión ajena que es solo parcialmente aceptada por el emisor. Así, y pese a reconocer la validez de ese juicio ajeno, la conclusión del emisor es otra: no voy a negar que estoy de acuerdo con q (q es algo evidente), pero q no tiene suficiente peso para hacerme concluir ¬s (la conclusión suscrita por esa otra voz); yo mantengo que s, en contra de las expectativas que puede generar afirmar que q. 6 Para un ejemplo como el de (7), Cornillie (2010, 326) propone analizar evidentemente como una estrategia para alinearse con el interlocutor en la conversación: “By means of evidentemente the speaker is clearly engaged in keeping alignment with the co-participant: the speaker indicates that (s)he is aware of the co-participants potential objections. Thus, the adverb preempts the co-participant´s next turn”.
7
extrañeza que produce (10b) (vid. Espinal 1983)7:
(10) a. Obviamente, la tierra es redonda.
b. Obviamente, la forma de la Tierra es muy parecida a la de un esferoide oblato.
A menudo, obviamente se introduce como estrategia discursiva para presentar como
supuesto fáctico universal algo que, en realidad, solo pertenece a la esfera de conocimiento
y deducción del emisor, tal y como ocurre en (11):
(11) Las potencias europeas (incluida Alemania) han seguido una política de evitar riesgos y
de apaciguamiento que ha prolongado la guerra de los yugoslavos y ha facilitado la
“limpieza étnica”. Esto ha sido una humillación para Europa, que obviamente invita a
nuevas agresiones en otros puntos. [La Vanguardia, 02/06/1995. Corpus CREA]
A esta función estratégica de obviamente en la argumentación habría que añadir los
usos del adverbio para modificar un enunciado que se usa para reproducir un pensamiento ajeno
al del emisor (de modo similar a como ocurre con evidentemente), tal y como se desprende de
(12):
(12) Por otro lado, yo creo que crear empleo público es un mal menor, obviamente no se
ataja el problema de reducción del gasto público, pero al menos simbólicamente
reduciríamos el nivel de paro; ateniéndonos a la realidad, es cierto que la solución
ha de ser más valiente. [La Vanguardia, 16/01/1995. Corpus CREA]
En (12), obviamente está modificando un supuesto que contiene una posible
objeción del interlocutor (un contraargumento) a lo defendido por el emisor. De este modo,
7Ciertamente, no habría ningún problema en sustituir obviamente por evidentemente, con idénticos juicios de aceptabilidad, en los ejemplos de (10), lo que, aparentemente, invalidaría la diferenciación semántica propuesta para ambos adverbios. Sin embargo, puede argumentarse que la distinción entre obviamente y evidentemente, aunque sutil, tiene que ver con el modo como el emisor pretende presentar los hechos ante el destinatario: como una conclusión que todo el mundo puede derivar a partir de conocimiento compartido (obviamente), o como una información que no necesariamente está marcada como compartida (evidentemente). El punto de diferencia sería, pues, la creación o no de una impresión de mutualidad en los entornos cognitivos de los interlocutores.
8
se introduce una opinión, valoración o un juicio de alguien ajeno al emisor en el discurso, con
respecto al cual este se distancia8.
La revisión de todos los usos identificados en la bibliografía para cada uno de los cuatro
adverbios examinados pone de relieve la necesidad de ofrecer una descripción semántica
unificada de cada uno de ellos que sea sensible a los procesos interpretativos y que permita dar
cuenta de sus diversos valores pragmático-discursivos, tal y como se propone en la TR. Para
desarrollar este análisis, la explicación debe contemplar la diferenciación entre los aspectos
semánticos (entendidos dentro de una gramática de corte cognoscitivo) y los aspectos
pragmáticos (interpretativos y discursivos) de evidentemente, obviamente, aparentemente y
supuestamente, puesto que, solo así, como apunta Escandell-Vidal (2010, 17), “podremos
entender cuál es el significado que subyace a todos los usos discursivos y de qué manera estos
usos discursivos representan modos diferentes de interpretar un mismo significado básico”.
En la TR, el significado léxico se analiza en términos de una distinción tripartita:
condicionado veritativamente vs no condicionado veritativamente; explícito vs implícito (esto
es, explicaturas vs implicaturas)9; y conceptual vs procedimental (Ifantidou 2005). En línea con
Ifantidou (2005), mi propuesta consiste en plantear que un análisis basado en estas tres
dimensiones es capaz de acomodar la variedad de efectos de sentido comunicada por los
adverbios evidenciales. En la base de esta propuesta se encuentra la tesis de la
infraespecificación semántica de la forma lingüística y el requisito de incremento inferencial de
la interpretación. Como sostienen, entre otros, Carston (2002) y Egg (2010), la descodificación
lingüística solo genera una representación esquemática e incompleta del significado
explícitamente transmitido. Este esquema de supuesto, o meramente función proposicional, debe
8 Para ser más precisos, el emisor se distancia respecto a la conclusión a la que llegan otras voces que han basado sus argumentos en el contenido proposicional del enunciado modificado por obviamente, y no con respecto al contenido proposicional de su propio enunciado. De hecho, el emisor comunica ostensivamente su compromiso epistémico con respecto al supuesto de que crear empleo público no ataja el problema de reducción de gasto público. 9 En la TR, las representaciones gramaticales obtenidas mediante la descodificación lingüística funcionan como punto de partida para construir, a través de un proceso inferencial, formas proposicionales plenas, que constituyen supuestos sobre la intención informativa del emisor; esto es, hipótesis del contenido explícitamente transmitido por el enunciado (o explicaturas). Las implicaturas, por su parte, constituyen supuestos que el emisor trata de hacer manifiestos al receptor pero sin hacerlos explícitos.
9
completarse recurriendo a información contextual y a procesos de inferencia 10 . La
interpretación, desde esta perspectiva, se construye de forma gradual e incremental, guiada
y constreñida por el principio de relevancia.
La ventaja de un análisis de este tipo es la posibilidad de ofrecer una descripción
semántica unificada que dé cuenta de los diversos usos discursivos desempeñados por los cuatro
adverbios seleccionados. En concreto, permite entender el contenido semántico de estos
elementos en términos de instrucciones para construir la interpretación, simplificando así las
complejas interrelaciones entre evidencialidad y modalidad epistémica asociadas a estas
formas. Tanto la indicación de la fuente de la evidencia como la posición epistémica del
emisor están codificadas por el adverbio, y operan como índice ostensivo para construir la
interpretación.
3. El tratamiento de los adverbios evidenciales en la TR
En el marco de la TR, Ifantidou (1993) y (2001) plantea una descripción de los adverbios
evidenciales que pone en cuestionamiento el tratamiento de estos elementos, por parte de los
teóricos de los actos de habla, como indicadores del tipo de evidencia que el emisor proporciona
para lo que dice (cfr. Urmson 1963; Chafe 1986). La autora critica que, desde la teoría de los
actos de habla, los diversos tipos de adverbios de frase han sido indiscriminadamente tratados
como elementos no condicionados veritativamente (2001, 103).
Ifantidou (2001) centra su atención en los adverbios evidenciales (clearly, obviously,
evidently, apparently), y los pone en relación con los que califica de “adverbios de cita”
(allegedly, admittedly)11. Ambos tipos, señala Ifantidou (2001), parecen estar condicionados
veritativamente, aunque median diferencias en el modo como ambas categorías de adverbios
oracionales contribuyen a las condiciones de verdad del enunciado. Para dar cuenta del contraste,
Ifantidou (2001) sugiere un análisis unificado de expresiones parentéticas y adverbios de frase.
La autora parte del planteamiento, propuesto desde la teoría de los actos de habla, de que con
10 Es necesario precisar que la noción de inferencia tiene sentidos distintos para los teóricos de la evidencialidad y para los relevantistas. En tanto que la inferencia constituye una de las fuentes de información en los estudios dedicados a la evidencialidad, se define, en cambio, en la TR como un proceso de razonamiento de carácter deductivo no demostrativo, por el que se otorga validez a un supuesto sobre la base de otro supuesto (Sperber y Wilson 1986/1995). 11 Los adverbios de cita de Ifantidou (2001) han sido tratados generalmente como un tipo de evidenciales, y esta es la postura que se adopta en el presente trabajo.
10
enunciados como “Evidentemente, estás equivocado” o “Aparentemente, nadie está en casa” se
llevan a cabo dos actos de habla (cfr. Kovacci 1999; Torner 2007): el acto 1 se correspondería
con la aseveración del contenido proposicional, en tanto que el acto 2 sería la evaluación
evidencial, por medio de la cual el hablante presupone, o no presupone, que el contenido de la
proposición es cierto, tomando como base la fuente en la que se basa esta (no) presuposición.
Ifantidou (2001) hace notar que un comentario parentético altera en ocasiones el estatuto
veritativo-condicional de la aserción de base a la que está vinculada, y que esta alteración puede
llevarse a cabo de dos modos distintos: bien marcando la aserción de base como un caso de uso
interpretativo, más que descriptivo; bien modificando la fuerza del supuesto comunicado (lo que
supone modificar también el grado de compromiso hacia la proposición expresada).
La distinción entre uso descriptivo y uso interpretativo constituye uno de los ejes
fundamentales de la descripción del significado en la TR. Un enunciado es usado
descriptivamente cuando el pensamiento interpretado es el del propio emisor. En este caso,
el enunciado se usa para representar un estado de cosas real o posible. Un enunciado es, en
cambio, usado interpretativamente cuando se emplea para representar otra representación (por
ejemplo, un enunciado posible o real, o un pensamiento) al que se parece en contenido
(Wilson 2006). A menudo, el enunciado se presenta como la interpretación de un pensamiento
que el emisor atribuye a otra persona (o a sí mismo en otro momento o en otras circunstancias).
En este caso, Sperber y Wilson (1986/1995) hablan de uso interpretativo atributivo.
3.1. Supuestamente, aparentemente
Desde la TR, ambos adverbios se analizan como elementos que alteran el estatuto
veritativo-condicional de la proposición de base. Se trata, como han puesto de relieve
diversos autores, de debilitadores de la fuerza del supuesto expresado (Kovacci 1999; Torner
2005); o, en palabras de Ifantidou (2001), de evidenciales débiles. En términos relevantistas,
marcan que la proposición de base está siendo usada interpretativa y no descriptivamente
(Ifantidou 2001, 147-148). Al indicar uso interpretativo atributivo, retiran el compromiso de
emisor con respecto al estatuto veritativo-condicional del contenido proposicional (Kovacci
1999; Torner 2005, 2007), tal y como se ilustra en los ejemplos de (13):
(13) El país estaba conmocionado. Supuestamente/Aparentemente, el presidente había
11
dimitido.
a. El presidente había dimitido. [ASEVERACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE BASE]
b. Alguien (otra persona) supone que el presidente había dimitido./A alguien (el propio
emisor u otra persona) le parece que el presidente había dimitido. [COMENTARIO
PARENTÉTICO. EVALUACIÓN EVIDENCIAL]
En (13), el emisor no se compromete con respecto a la verdad de (13b). El
supuesto de (13b), en realidad, se atribuye a la visión de alguien diferente al emisor
(supuestamente); o a la del propio emisor distanciándose de su propia inferencia (o de la
inferencia derivada por otra persona) a partir de la observación de ciertos datos
(aparentemente) (cfr. González Ramos 2005a, 2005b; Ifantidou 2001). Para dar cuenta de casos
como este, la TR plantea la noción de uso ecoico. En el uso ecoico, el emisor se hace eco de
un pensamiento o enunciado con un contenido similar al de la representación emitida, a fin de
formular una crítica o para imitar una determinada actitud hacia ese contenido (Wilson 2006;
Wilson y Sperber 2012).
La TR predice que el destinatario inferirá que un enunciado está siendo usado para
comunicar un pensamiento atribuido basándose en el contexto y en la presunción de relevancia
(Blakemore 2008). La relevancia de un enunciado usado interpretativamente no
necesariamente radica en la información que proporciona acerca del pensamiento atribuido.
A menudo ocurre que el emisor, a la vez que reproduce una información ajena, se hace eco
también de ese pensamiento para transmitir su propia actitud hacia ello. En este sentido, el uso
ecoico constituye un subtipo particular de uso interpretativo atributivo (Wilson 2006, 1729).
El objetivo principal del uso ecoico es mostrar que el emisor está tomando en
consideración el contenido reproducido y que, además, tiene la intención de comunicar al oyente
su reacción personal hacia ese contenido (Wilson 2006). La distinción entre uso descriptivo y
uso interpretativo, junto con la noción de uso ecoico, resultan muy útiles para distinguir
evidentemente/obviamente de aparentemente/supuestamente, tal y como se argumenta en el
apartado 3.2.
3.2. Evidentemente, obviamente
En contraste con aparentemente y supuestamente, evidentemente y obviamente
12
presuponen el valor de verdad de la proposición que modifican. Ambos adverbios constituyen,
de acuerdo con Torner (2005, 2007), “reforzadores del valor de verdad de la oración”. Para
Ifantidou (2001) se trata de evidenciales fuertes12. Desde la TR, puede plantearse que tanto
evidentemente como obviamente indican que la proposición de base está siendo usada
descriptivamente. El emisor se compromete con respecto a su veracidad (vid. Barrenechea 1979;
Kovacci 1999; Nøjgaard 1993; Rodríguez Ramalle 2003; Torner 2005).
Tal y como razona Cornillie (2015), obviamente y evidentemente aparecen en
contextos discursivos en los que el hablante hace referencia a una situación experimentada por él
mismo, y con la que se encuentra familiarizado. En cambio, supuestamente “excluye la
experiencia personal y transmite la observación hecha por otra persona” (Cornillie 2015). Existe,
argumenta Cornillie (2015), una diferencia en el modo de obtener el conocimiento para cada uno
de los cuatro adverbios examinados, en función, por una parte, de que el conocimiento sea el
resultado de una inferencia o, por el contrario, haya sido comunicado (o notificado) por
alguien diferente al emisor; y en función, por otra, del tipo de evidencia, que sea esta directa
(circunstancial) o indirecta (conocimiento).
El análisis sugerido por Cornillie (2015) encaja con la explicación que puede
plantearse desde la TR. Evidentemente y obviamente modifican un enunciado usado
descriptivamente: el emisor se compromete con respecto a la verdad del contenido proposicional.
En contraste, aparentemente y supuestamente modifican un supuesto usado interpretativamente,
y, en muchas ocasiones, marcan un uso ecoico. Con supuestamente, el pensamiento se atribuye
a otra persona, mientras que con aparentemente es el propio emisor quien se distancia con
respecto a un pensamiento que él mismo (u otra persona) ha derivado. En cualquiera de
estos casos, tanto supuestamente como aparentemente transmiten una determinada actitud del
12 Según Reyes (1994, 31), sin embargo, el adverbio evidencial evidentemente no refuerza la aserción sino que la debilita. Para Reyes (1994), el enunciado de (1’) constituye una afirmación restringida, por medio de la cual se pone de manifiesto la inferencia realizada por el detective al llegar a la casa. Este deduce la presencia reciente del asesino a partir de la existencia de brasas aún calientes en el hogar. El emisor de (1), en cambio, lleva a cabo una aserción plena.
(1) El asesino ha estado aquí hace poco. (1’) Evidentemente, el asesino ha estado aquí hace poco. [Ejemplos de Reyes (1994)]
En el marco de la teoría de los actos de habla, por su parte, adverbios del tipo evidentemente y
obviamente se analizan como indicadores de un compromiso disminuido del emisor (cfr. Palmer 1986; Chafe 1986).
13
emisor con respecto a ese contenido transmitido.
4. Semántica cognoscitiva de los adverbios evidenciales: la distinción entre significado
conceptual y significado procedimental
A fin de determinar la semántica cognoscitiva de los adverbios evidenciales, es
necesario atender a la distinción relevantista entre significado conceptual y significado
procedimental. Tal y como se predice en la TR, determinados términos que, en apariencia,
son similares pueden diferir, en cambio, en el tipo de información que codifican. En
concreto, la TR establece una distinción entre el significado representacional o conceptual y el
significado procedimental o computacional. Así, ciertos elementos lingüísticos codifican
representaciones conceptuales (esto es, representaciones que poseen propiedades lógicas y
veritativo-condicionales), en tanto que otros codifican instrucciones o procedimientos para
construir la fase inferencial de la interpretación (Blakemore 1987, 1988, 1992, 1998, 2002,
2007; Wilson y Sperber 1993). Considérese, a este respecto, el enunciado de (14):
(14) Juan me ha pedido dinero. Imagino que[CODIFICACIÓN CONCEPTUAL] / Así que[CODIFICACIÓN
PROCEDIMENTAL] no puede pagar de nuevo el alquiler. [cfr. Ifantidou (2005)]
En (14), la información de que la segunda parte del enunciado es una conclusión se
codifica conceptualmente por medio de imagino, mientras que se activa procedimentalmente
con el marcador consecutivo así que.
La distinción conceptual/procedimental representaba, en principio, la solución que
desde la TR se ofrecía para tratar el problema clásico de los límites entre semántica y pragmática
(cfr. los trabajos de Blakemore 1987, 1992, 2002, 2007; Wilson y Sperber 1993). En la visión
relevantista tradicional, se establece una división clara y bien definida entre significado
conceptual y significado procedimental, que puede entenderse en dos sentidos diferenciados
(cfr. Escandell-Vidal et al. 2011). Por una parte, la diferenciación se hace corresponder con la
distinción entre categorías léxicas y categorías gramaticales o funcionales. Así, se entiende que
las categorías léxicas, tales como nombres, adjetivos, verbos, adverbios en -mente o
preposiciones codifican significado conceptual, en tanto que las categorías gramaticales tienen
14
asociados contenidos procedimentales (cfr. Escandell-Vidal y Leonetti 2000, 2004)13. Por otra, la
oposición entre significado conceptual y significado procedimental se vincula a los diversos
tipos de significado que una expresión lingüística puede tener convencionalmente asignados,
con independencia de una clasificación general de las expresiones lingüísticas basada en la
mencionada oposición (Escandell-Vidal et al. 2011, xxiv).
A lo largo de los años, diversos autores han cuestionado abiertamente el binomio
significado conceptual/significado procedimental. Así, Nicolle (1997) ya planteaba que una
expresión individual puede codificar simultáneamente contenidos descriptivos y
procedimentales. Por ejemplo, los pronombres de tercera persona (él/ella), tradicionalmente
considerados miembros de una clase gramatical, pueden describirse como elementos que
codifican la instrucción para construir la interpretación de la referencia, al mismo tiempo que
transmiten contenido representativo (hombre/mujer, animado). Desde esta perspectiva, se
entiende que la instrucción de accesibilidad del referente es común a todos los pronombres
personales de tercera persona, mientras que la información conceptual codificada por cada uno
varía. Fraser (2006), por su parte, argumenta que los marcadores del discurso, ciertos
adverbios ilocutivos y los pronombres, además de transmitir significado procedimental,
también codifican contenido conceptual.
En trabajos más recientes, Wilson (2011) sugiere la idea de que cualquier palabra
transmite un cierto contenido procedimental, de modo que “conceptual and procedural
meaning should not be treated as mutually exclusive” (Wilson 2011, 14). Las palabras que
codifican un contenido conceptual incluyen así una instrucción mínima para construir un
concepto ad hoc, o sentido ocasional específico (cfr. Carston 1997, 2002; Sperber y Wilson
1998, 2008; Wilson y Sperber 2002; Wilson y Carston 2006, 2007)14.
Asumiendo este enfoque, en el presente artículo se analizan los adverbios evidenciales
como elementos que codifican tanto información conceptual como información
procedimental. En cuanto a la información conceptual, se ha subrayado que las propiedades de
los adverbios evidenciales en -mente se explican, en realidad, a partir de las propiedades 13 Un buen número de trabajos se ha dedicado a explorar los distintos fenómenos lingüísticos en los que tal distinción queda representada: desde los marcadores del discurso hasta la entonación, pasando por el modo y la modalidad, así como por la referencia (tanto en el dominio nominal como verbal). Consúltese Escandell-Vidal et al. (2011) para una relación completa de estos estudios. 14 Para una discusión a fondo de la distinción conceptual/procedimental en la TR, vid. Escandell-Vidal y Leonetti (2011).
15
semánticas del adjetivo base, y que son, precisamente, estas propiedades las que determinan
el comportamiento gramatical y discursivo de cada uno de los adverbios (Torner 2005; Sánchez
2013). Aunque, ciertamente, este es el caso para obviamente, aparentemente y supuestamente,
con evidentemente parece observarse un proceso de desplazamiento semántico hacia
contenidos más procedimentales y menos conceptuales. Para dar cuenta de este fenómeno, se
sugiere en el apartado 5 una explicación en términos relevantistas de evidentemente a partir de
la noción de concepto ad hoc.
Por lo que respecta al contenido procedimental, la propuesta formulada en el presente
trabajo consiste en concebir los adverbios evidenciales como expresiones que codifican
información sobre dos dimensiones cognoscitivas interconectadas: indicación de la fuente de la
evidencia proporcionada por el emisor; e instrucciones para calibrar la fuerza del supuesto
transmitido y evaluar epistémicamente la información transmitida. Ambos tipos de
indicaciones actúan como restricciones para establecer la validez, fiabilidad, verosimilitud y
credibilidad de la información, tal y como se argumenta en los apartados que siguen.
4.1. Los adverbios evidenciales como indicadores de la fuente de la evidencia
A partir de los trabajos de, entre otros, Barrenechea (1979), Bermúdez (2005b),
Cornillie (2007, 2009, 2015), Rodríguez Ramalle (2003), Squartini (2008) y Torner (2005,
2007), puede proponerse un cuadro de los adverbios evidenciales con la siguiente aproximación
al contenido indicial de los mismos (fig. 1):
16
Fig. 1. Propuesta de información deíctica transmitida por los adverbios evidenciales.
Las dimensiones incluidas en esta propuesta son, siguiendo a Bermúdez (2005b), el
continuo entre lo sensorial y lo cognitivo (razonamiento), que se correspondería con el modo
de adquisición (el cómo del acceso a la información), por una parte; y el continuo entre
información personal y ajena, que representaría la fuente (el dónde del acceso a la
información), por otra. Habría, además, una tercera dimensión, vinculada al acceso, y
referida, en concreto, a quién o quiénes acceden a la información. En un extremo de este tercer
eje se situaría el acceso exclusivo o privativo del hablante a la información expresada en el
enunciado; en el otro, el acceso irrestricto o universal, en el sentido de un conocimiento asumido
como compartido por todos los interlocutores (Bermúdez 2005b; Cornillie 2007). De este
modo, el oyente puede determinar en cada caso, de acuerdo con las expectativas de relevancia,
si, por ejemplo, se trata de una información que se marca como un supuesto fáctico compartido
por todos los interlocutores (ejemplo de 15), o es el resultado del razonamiento deductivo
del emisor pero se presenta estratégicamente como una conclusión generalizada, derivada a
partir del sentido común y la experiencia del mundo compartida con la audiencia, como se
propone en el fragmento de (16):
(15) Por eso quiso compartir con amigos, colaboradores y representantes de la sociedad civil
y política catalana lo mejor de la gastronomía leonesa: queso de Valdeón, pimientos
asados del Bierzo, cecina leonesa, chorizos, verdura, cachelos, compota de peras carujas
y, por supuesto, el poderoso botillo. Todo regado con vinos y aguardientes de la región.
Única excepción: el cava, obviamente catalán. [La Vanguardia, 02/12/1995. Corpus
CREA]
(16) Respecto a la cuestión en la que realmente el Banco de España es decisivo, la de los
tipos de interés, el informe resalta la extraordinaria sensibilidad de los tipos a largo
[plazo] en nuestro país [debido] al nerviosismo de los mercados monetarios, lo que –
añadimos por nuestra cuenta–, no es obviamente una buena señal con relación a su
futura estabilidad. [La Vanguardia, 16/01/1995. Corpus CREA]
La relevancia del supuesto indizado por obviamente, en los ejemplos de (15) y (16),
17
es la de ser la inferencia más fácilmente derivable; esto es, la que se marca como más
accesible o menos costosa desde el punto de vista del esfuerzo de procesamiento (aunque en
muchos casos no lo sea). Obviamente apunta ostensivamente hacia la familiaridad y la
accesibilidad del supuesto para todo el mundo (acceso universal). Su relevancia radica en
crear una impresión de mutualidad entre el emisor y el destinatario.
La fig. 1 recoge, asimismo, los conceptos de fuente de la evidencialidad e inter-
subjetividad, en la línea propuesta por Nuyts (2001a, 2001b) y Cornillie (2007). En tanto que la
primera noción se refiere a los distintos tipos de conocimiento manejados por los hablantes, la
segunda alude al estatuto compartido de la evidencia (de la propia proposición). Squartini
(2008), a este respecto, argumenta a favor de una clara diferenciación entre las nociones de
“modo de conocer” y “fuente de evidencia”. En cuanto al modo de conocer, puede ser
sensorial (o procedente de la evidencia visual), inferencial o citativo. La fuente de
información, a su vez, puede ser el hablante o bien otra evidencia. Estas distinciones permiten
la combinación de diferentes dimensiones de la evidencialidad, tales como la inferencia
procedente de la percepción visual o de lo transmitido por otros (cfr. Cornillie 2009).
De acuerdo con estos parámetros de descripción, obviamente marca que el acceso a la
información es universal. El adverbio refuerza así un supuesto presentado como
generalmente aceptable y accesible tanto para el emisor como para la audiencia, tal y como
se ilustraba en los ejemplos de (15) y (16). Para evidentemente, la fuente de información
puede ser tanto personal (yo) como ajena (otro). Así, el adverbio puede introducir un
supuesto inferido por el emisor, o un supuesto atribuido a otra persona (citación).
Evidentemente señala que el acceso a la información es privativo. De ahí que a menudo sea
necesario justificar la información indizada con evidentemente recurriendo al patrón discursivo
CONCLUSIÓN (a partir de un razonamiento) + JUSTIFICACIÓN, tal y como se observa en (17)15:
15 Cabría contraargumentar que, puesto que en ejemplos como el de (17) puede sustituirse evidentemente por obviamente, sin que ello afecte a la aceptabilidad de la secuencia, la caracterización de estos dos adverbios como evidenciales que señalan, respectivamente, acceso privativo o universal a la información no se sostiene desde el punto de vista teórico. Creo, sin embargo, que resulta posible mantener esta diferenciación, si se considera que obviamente transmite una impresión de mutualidad cognitiva, ausente en evidentemente. Independientemente de que el pensamiento marcado por el adverbio sea o no efectivamente un supuesto consabido y compartido con la audiencia, lo que importa es cómo se instruye al destinatario a procesarlo. Y, en este aspecto, ambos adverbios parecen crear expectativas de presunción de relevancia distintas. El supuesto encabezado por obviamente se marca como una información fácilmente deducible, tanto por el emisor como por la audiencia, puesto que se asume, a diferencia de lo que ocurre con
18
(17) [La autoconciencia nacional o regional es evidentemente distinta en las diversas
comunidades políticamente diferenciadas que conforman el Estado.]CONCLUSIÓN
[Geografía, historia, lengua, cultura y práctica política avalan esta
afirmación.]JUSTIFICACIÓN [Triunfo, 16/07/1977. Corpus CREA]
En cuanto a los adverbios supuestamente y aparentemente, cabe establecer una distinta
fuente de obtención de la información para ambos: lo que se percibe en aparentemente vs lo
que se asume como existente a partir de ciertos indicios (o lo que se considera consabido por la
comunidad) en supuestamente. En el caso de aparentemente, el valor evidencial está asociado al
significado de percepción heredado de la base adjetiva: lo que se percibe como la apariencia del
objeto, entidad o evento representado. De modo que la fuente de la información es el propio
emisor, o bien alguien ajeno, con quien aquel parece compartir una deducción mutua, común y
consabida (como se discutía para el ejemplo (3)). Por lo que respecta a supuestamente, la
referencia o experiencia personal queda excluida y lo que se marca es la deducción que otros han
llevado a cabo y que comunica el emisor (cfr. Cornillie 2015). De ahí que el acceso a la
información sea universal (y no privativo). El supuesto expresado en el enunciado aparece, pues,
marcado como una información cuyo valor de verdad se cuestiona o se deja en suspenso.
4.2. Los adverbios como indicadores de la fuerza de los supuestos
De acuerdo con Sperber y Wilson (1986/1995), los supuestos fácticos que conforman
nuestro entorno cognitivo se asumen con mayor o menor confianza: “we think of them as more
or less likely to be true” (Sperber y Wilson 1986/1995, 76). La fuerza de un supuesto equivale así
al valor de confirmación de la representación del estado de cosas representado (la probabilidad de
este que sea verdadero). La fuerza de un supuesto es una propiedad comparable a su
accesibilidad. Cuanto más se procesa una información más accesible resulta (Sperber y
Wilson 1986/1995, 77), lo que explica que sea más fácil reconocer y procesar el supuesto de
(18a) que el de (18b):
evidentemente, que existe cierta coincidencia en los entornos cognitivos de quienes participan en el evento comunicativo.
19
(18) a. Cairo is the present capital of Egypt.
b. Thebes was the capital of Egypt under the 20th dynasty. [Ejemplos de Sperber y
Wilson (1986/1995)]
La fuerza inicial de un supuesto puede depender de su historial de adquisición
(Sperber y Wilson 1986/1995, 77). En función del modo como han sido obtenidos, los
supuestos se dividen en supuestos basados en una experiencia perceptual clara, supuestos
basados en el testimonio de otros y supuestos a los que se llega por deducción. Los
supuestos basados en una experiencia perceptual clara suelen ser fuertes, en tanto que los
basados en el testimonio de otros variarán en función de la confianza que otorguemos al
informante. En aquellos supuestos a los que se llega por deducción, la fuerza de la
conclusión dependerá de las premisas empleadas en su derivación (Sperber y Wilson
1986/1995). La fuerza de un supuesto puede, además, verse modificada en función del
estatuto compartido o no compartido de la evidencia (cfr. Cornillie 2009). Como principales
fuentes de evidencia cabe distinguir: solo el hablante; el hablante y otros
participantes/entidades; exclusivamente el otro. En general, la información se juzga más fiable (y
quizás más fuerte) cuando el emisor comparte la fuente con otros (Cornillie 2009).
En consonancia con estas observaciones, puede proponerse que los adverbios
evidenciales, además de indicar la fuente de la que procede la información, codifican
instrucciones para marcar la fuerza de los supuestos en el discurso. Atendiendo a las
propiedades indiciales de cada adverbio, cabría formular una escala gradual (de mayor a menor)
en la marcación de la fuerza de los supuestos como la representada en la fig. 216:
16 En el caso de aparentemente y supuestamente, el valor evidencial del contenido proposicional (p) se deja en suspenso, ya sea en virtud de un conocimiento inferido a partir de datos perceptibles (con aparentemente); o en función de un conocimiento que se considera aceptado por parte de otros hablantes (con supuestamente).
Obviamente (inferencia desde la información compartida con otros, yo y otros)
Evidentemente (inferencia desde datos interpretados, yo)
Aparentemente (inferencia desde datos perceptibles cuestionables, yo y otros)
– Supuestamente (inferencia desde datos interpretados y aceptados por otros, otros)
20
Fig. 2. Escala de la fuerza de los supuestos modificados por los adverbios evidenciales.
4.3. Los adverbios como guías para la evaluación epistémica
Sperber et al. (2010) argumentan que cualquier estímulo de comportamiento
comunicativo activa dos procesos distintos en el destinatario: uno de identificación de la
relevancia de lo que se comunica, sobre la base de asumir que es fiable, de confianza; y
otro de evaluación de su solvencia, credibilidad y fiabilidad. Sperber et al. (2010) proponen
así un mecanismo cognitivo de vigilancia epistémica, dirigido a manejar el riesgo de ser
desinformado por otros. Ejercemos la vigilancia epistémica hacia la información facilitada
por otros que es relevante para nosotros: “If you had prior reasons for thinking that a certain
statement was true, or if it described a normal state of affairs, it is easy to see how you might
find it relevant to be told that it is false” (Sperber et al. 2010, 363). No obstante, descartar una
información por considerarla falsa es una tarea que requiere esfuerzo de procesamiento. Solo
procedemos a descalificar una información si tenemos una buena razón para ello. De lo
contrario, la aceptamos como verdadera.
De acuerdo con Sperber et al. (2010), la búsqueda de una interpretación que resulte
relevante comporta la derivación automática de inferencias que pueden ser tanto consistentes
como inconsistentes con respecto al estatuto epistémico del nuevo supuesto. Cuando surge la
incoherencia o la inconsistencia epistémica, se activa un procedimiento dedicado en exclusiva a
esa evaluación epistémica. “Still, comprehension, the search for relevance, and epistemic
assessment are interconnected aspects of a single overall process whose goal is to make the best
of communicated information” (Sperber et al. 2010, 376).
Si, efectivamente, aplicamos un mecanismo de vigilancia epistémica durante la fase de
comprensión de un estímulo lingüístico ostensivo, es lógico suponer que la forma lingüística
debe contener algunos elementos que guíen de forma eficaz ese aspecto del procesamiento.
Los adverbios evidenciales constituyen los instrumentos idóneos para constreñir esa tarea de
vigilancia epistémica por parte del destinatario (cfr. Wilson 2012; Escandell-Vidal et al. 2011,
xxvii). Dado que indizan la fuente, el modo de acceso a la información y el carácter privativo
o universal de la información (vid. fig. 1), y puesto que proporcionan indicios sobre el grado
de fuerza del supuesto expresado, con su uso el hablante busca garantizar al oyente que se
trata de un informador honesto, fiable e íntegro. Para ello, marca el supuesto explícitamente
21
transmitido con un evidencial que desencadena y orienta el proceso de vigilancia epistémica del
destinatario17.
La evaluación epistémica que activan los adverbios evidenciales puede ponerse en
relación con la noción de epistemic stance, o posicionamiento epistémico, definido por
Kärkkäinen (2006) como el mecanismo evaluativo para marcar el grado de compromiso con
respecto al contenido proposicional, “or marking attitudes toward knowledge” (Kärkkäinen
2006, 705). Tal y como reconoce Babel (2009), al construir la fuente de la información, los
evidenciales también instalan en el discurso una evaluación de la relación entre el emisor y la
fuente. De este modo, el posicionamiento epistémico se integra en la marcación evidencial18.
En cualquier caso, la evidencialidad en el discurso constituye un fenómeno interactivo,
intersubjetivo y dialógico (cfr. Biber y Finegan 1989; Clift 2006; Kärkkäinen 2003, 2006; du
Bois 2007), puesto que el posicionamiento epistémico no es nunca una acción individual, sino
una acción intersubjetiva entre el emisor y el destinatario (Kärkkäinen 2006, 718). El emisor
siempre orienta la fuente de la información y evalúa, en términos de consideraciones
epistémicas, su grado de certeza, autoridad, verosimilitud, confianza, validez, inferencia y/o
previsibilidad (Chafe y Nichols 1986; Caffi y Janney 1994; Mushin 2001). En cualquiera de los
casos, el principio de relevancia guía la evaluación epistémica de la información recibida,
así como de la actitud y posicionamiento del emisor hacia ese contenido.
De acuerdo con Wilson (2012, 37), los mecanismos de vigilancia epistémica se
agrupan en dos grandes categorías: los que se aplican para evaluar la fuente de la
información comunicada; y los que se dedican a la evaluación de su contenido. Calibrar el
contenido de la información comunicada implica la capacidad lógica o argumentativa para
establecer tanto la consistencia interna de las afirmaciones del emisor como las relaciones
evidenciales y lógicas entre estas y la información de fondo que las confirme o las refute.
Adoptando este planteamiento, y de acuerdo con la descripción de los adverbios evidenciales
desarrollada hasta el momento, podría proponerse que aparentemente y supuestamente
constituyen mecanismos de vigilancia epistémica ligados a la fiabilidad, honestidad y confianza 17 Como señala Wilson (2012, 38), “the role of evidentials and epistemic modals is not to guide the comprehension process in one direction or another (the proposition expressed by the utterance would have been understood just as well without them) but to display the communicator´s competence, benevolence and trustworthiness to the hearer”. 18 Este planteamiento implica adoptar una concepción ampliada del contenido evidencial, según la cual la modalidad epistémica formaría parte de la evidencialidad como una subcategoría de esta.
22
de la fuente de información. Con su uso, el emisor comunica que la información ha sido
obtenida ya sea a partir de la percepción propia o ajena (aparentemente) o de la deducción
ajena (supuestamente).
En contraste, evidentemente y obviamente representan mecanismos de vigilancia
epistémica vinculados a la consistencia o coherencia del contenido transmitido, puesto que
ambos adverbios parecen estar ligados a razonamientos de tipo deductivo. Desde esta óptica,
tanto evidentemente como obviamente pueden ponerse en relación con términos lógicos como
si, y, o, y con conectores como por lo tanto, ya que, sin embargo, tratados tradicionalmente en
la TR como elementos de contenido procedimental que establecen restricciones en la fase
inferencial de comprensión. Resulta, sin embargo, más plausible suponer, como argumenta
Sperber (2001, 410), que, desde un punto de vista evolutivo, tales expresiones han surgido
como instrumentos diseñados para la persuasión, y no tanto para la comprensión del contenido
lingüístico. Esta visión abre la puerta a una explicación alternativa de conectores y expresiones
evidenciales, en la que tales elementos se contemplan como desencadenadores de
procedimientos argumentativos que dan lugar a intuiciones sobre las relaciones de evidencialidad
entre la información transmitida y los conocimientos de la audiencia, y como instrumentos
ligados a la capacidad de vigilancia epistémica de los hablantes para evaluar la información
comunicada (cfr. Mercier y Sperber 2011).
La vinculación establecida aquí entre los adverbios evidenciales evidentemente y
obviamente y los conectores resulta más clara cuando se considera con detenimiento el
comportamiento y el significado de evidentemente, el elemento más polifuncional de los cuatro
adverbios considerados.
5. Significado conceptual y conceptos ad hoc: el caso de evidentemente
Como se ha avanzado en el apartado 4, en los últimos desarrollos de la TR se
contempla la posibilidad de que la comprensión léxica incluya la construcción de un
concepto ad hoc, o sentido ocasional específico y relevante en el contexto. En relación con el
concepto codificado, el concepto ad hoc puede ser más reducido o específico; o bien más
amplio o general (Carston 1997, 2002; Sperber y Wilson 1998, 2008; Wilson y Sperber 2002;
Wilson y Carston 2006, 2007). Considérense los ejemplos de (19):
23
(19) a. Juan puede pagar la cena. Tiene dinero.
b. Nos hace falta más vino. La botella está vacía. [Ejemplos de Wilson (2011)]
En (19a), el emisor está comunicando, no el concepto codificado DINERO (su
denotación incluye cualquier cantidad de dinero), sino el concepto ad hoc más reducido
DINERO* (cuya denotación incluye únicamente la cantidad de dinero suficiente para pagar
la cena). En (19b), por su parte, el emisor está comunicando el concepto ad hoc más amplio
VACÍA* (su denotación incluye no solo las botellas que carecen por completo de vino, sino
aquellas que están lo suficientemente cerca del concepto VACÍA como para justificar la compra
de más vino).
De acuerdo con Wilson (2011), la mayoría de las palabras codificaría algún tipo de
contenido procedimental. Algunas codificarían también contenido conceptual; otras, en
cambio, un procedimiento específico para construir la interpretación similar al identificado por
Blakemore (1987, 1992) para los elementos conectivos. Esta explicación se ajusta bien a la
predicción inicial de la TR de que la función del significado lingüístico no es la de codificar el
significado del hablante, sino la de proporcionar la evidencia para construirlo. Un modo de
desestimar la hipótesis literal inicial de la interpretación sería mostrar que las palabras no
codifican conceptos completos, sino conceptos esquemáticos o “pro-conceptos” (Wilson 2011,
15). Tal y como argumentan Sperber y Wilson (1998, 185), “quite commonly, all words behave
as if they encoded pro-concepts: that is, whether or not a word encodes a full concept, the
concept it is used to convey in a given utterance has to be contextually worked out”.
Un pro-concepto está semánticamente incompleto y debe ser posteriormente desarrollado
y ampliado para operar como constituyente de supuestos (Wilson 2011, 15). Así, por ejemplo, el
posesivo my, en el sintagma my N, “is plausibly seen as encoding a pro-concept which indicates
that the speaker (or more generally the referent of my) stands in a certain relation to the referent
of N, but leaves the hearer to infer exactly what that relation is. Gradable adjectives such as
tall and short, near and far, expensive and cheap are also standardly treated as semantically
incomplete” (Wilson 2011, 15).
Adoptando este enfoque, puede plantearse que los adverbios evidenciales y, en
particular, evidentemente, constituyen elementos que desencadenan automáticamente un
procedimiento para construir un concepto ad hoc sobre la base del concepto codificado
24
(Wilson 2011). En principio, y de acuerdo con el análisis sugerido por Ifantidou (2001),
evidentemente debería analizarse como un elemento que codifica información conceptual que
contribuye regularmente a recuperar las explicaturas de alto nivel del enunciado (esto es, las
descripciones del acto de habla o de la actitud proposicional del emisor), tal y como se
ilustra en (20-21):
(20) Los [neumáticos] mixtos, evidentemente, no eran los más adecuados para estas
condiciones. [La Vanguardia, 03/04/1995. Corpus CREA]
(21) Explicatura de alto nivel: El E deduce/dice/asegura/está convencido de que…
Evidentemente, sin embargo, se usa a menudo como un marcador discursivo de
modalidad epistémica (en términos de Martín Zorraquino y Portolés 1999), o incluso como
un conector consecutivo (valores ya apuntados por Estrada 2008). Considérense los ejemplos de
(22-25):
(22) “Vamos a plantearnos si pedimos que esta área sea declarada zona catastrófica”,
apunta el concejal Aranda. “Ha sido, evidentemente, una catástrofe”. [La Vanguardia,
12/10/1994. Corpus CREA]
(23) Y en cuanto a participar en fiestas o mítines políticos, si te contratan como
profesional, evidentemente debes asistir. [Triunfo, 09/07/1977. Corpus CREA]
(24) “Producir de otra manera, especialmente en empresas pequeñas con tecnologías simples
que permitan el control del funcionamiento por parte de los trabajadores, produciendo
para un mercado reducido en función de los intereses de la población y,
evidentemente, trabajando mucho menos” [Triunfo, 02/07/1977. Corpus CREA].
(25) En el corpus estudiado encontramos diferentes ocurrencias de ‘entonces’ con esta
función. En el ejemplo (10), el hablante J está planificando su discurso a medida que lo
produce y, evidentemente, necesita tiempo para organizar sus ideas. [Ejemplo de
Estrada (2008)]
En la interpretación del enunciado de (22), el destinatario plausiblemente construirá
un concepto ad hoc EVIDENTEMENTE* para enriquecer inferencialmente el significado
25
codificado por EVIDENTEMENTE. En este caso, el significado procedimental de
EVIDENTEMENTE* está próximo al de un marcador de evidencia como en efecto (Martín
Zorraquino y Portolés 1999, 4148): marca que la relevancia del enunciado que modifica
consiste en ser un reforzamiento contextual de un supuesto previo (vid. Blakemore 1987,
1992). El adverbio actúa aquí más bien como un reformulador (Martín Zorraquino y Portolés
1999), en el sentido de que el miembro calificado con EVIDENTEMENTE* se usa
interpretativamente para destacar la precisión de un pensamiento expresado previamente.
En el caso de (23), el significado de EVIDENTEMENTE* está próximo al de un
marcador de evidencia como por supuesto o desde luego (Martín Zorraquino y Portolés 1999).
EVIDENTEMENTE* ratifica aquí la exigencia de procesar el supuesto como una información
necesariamente derivada del contexto (cfr. Martín Zorraquino y Portolés 1999, 4151). La
relevancia del supuesto calificado con EVIDENTEMENTE* es también reforzar un supuesto
que ha resultado accesible en el contexto.
En los enunciados de (24) y de (25), por su parte, EVIDENTEMENTE* desarrolla un
contenido procedimental de carácter consecutivo. En ambos casos, el adverbio introduce un
supuesto cuya relevancia radica en ser una implicación contextual (vid. Blakemore 1987,
1992)19. Este valor consecutivo se deriva de forma natural, en realidad, de focalizar en la
conclusión de un razonamiento hipotético-deductivo.
En los ejemplos de (22-25) se aprecia la gran flexibilidad en el contenido cognoscitivo
comunicado con evidentemente. Este adverbio puede operar como elemento metadiscursivo
intratextual (reformulador) e intertextual (uso ecoico). También adquiere y desarrolla
contenidos computacionales de reforzamiento contextual e incluso de implicación contextual.
Por último, constituye un mecanismo de construcción de la arquitectura argumentativa del
discurso, a la par que los marcadores discursivos (Escandell-Vidal et al. 2011, xxvii). Una
hipótesis plausible para dar cuenta de los múltiples significados procedimentales a los que
apunta es considerar que evidentemente codifica un pro-concepto. Como pro-concepto, el
contenido de evidentemente sería la indicación de que el supuesto procede de un
razonamiento basado en premisas fuertes. Correspondería al destinatario, en función de la 19 En relación con este valor consecutivo del adverbio evidencial, Estrada (2008, 47-48) comenta que, en casos como el de (25), “evidentemente funciona como un conector consecutivo del tipo de por lo tanto, cuyo significado básico es informar que el enunciado que encabeza es una conclusión (secuencia resultativa) a partir del argumento previo. Evidentemente, entonces, focaliza y refuerza la conclusión a la que apunta p”.
26
presunción de relevancia, inferir cuál es exactamente la relación entre ese supuesto y el contexto.
Por otra parte, lo que emerge de los fragmentos de (20) y de (22-25) es la
evolución semántica de evidentemente, desde un contenido más conceptual a un contenido
progresivamente más computacional. A este respecto, Sánchez (2013), cuando traza la diacronía
de evidentemente, observa su transición gradual desde un significado perceptual derivado de
“ver” (marca la evidencia como una realidad experimentada por el sujeto), en el siglo XV, a un
contenido adverbial de refuerzo de la aserción (un uso que aparece en el siglo XVI y
evoluciona hasta la actualidad). Los enriquecimientos ad hoc de significado ilustrados en (22-
25) indican que la computación del elemento léxico evidentemente va haciéndose más
específica con el tiempo y que, en estadios avanzados del proceso, el contenido conceptual
podría acabar siendo completamente redundante (gramaticalización).
6. Conclusiones
El propósito del presente estudio era desarrollar una caracterización de la semántica y
de la pragmática de los adverbios evidenciales en el marco de la TR de Sperber y Wilson
(1986/1995). Frente a otros modelos pragmáticos, la TR permite proponer una semántica básica
de carácter abstracto de los elementos lingüísticos que, en combinación con información
contextual y a través de procedimientos de enriquecimiento inferencial, es capaz de dar
cuenta de la variedad de usos y valores que tales formas pueden adoptar en el discurso. Los
últimos desarrollos de este modelo pragmático, que apuntan al papel de ciertos elementos
lingüísticos –entre los que se encuentran las expresiones evidenciales– para desencadenar
actividades de procesamiento en dominios cognitivos diferentes a la inferencia lingüística
(incluyendo la lectura de la mente, la lectura de las emociones, el análisis sintáctico o la
vigilancia epistémica), contribuyen a proporcionar una descripción más precisa, elaborada y
psicológicamente plausible de las relaciones entre forma lingüística e interpretación
pragmática.
Adoptando esta perspectiva, he argumentado a favor de concebir una semántica
cognoscitiva de los adverbios evidenciales (evidentemente, obviamente, aparentemente y
supuestamente) en la que se conjugue un contenido conceptual básico (heredado del lexema
de base del que derivan) con un contenido procedimental. El significado procedimental (o
computacional) asociado convencionalmente a cada adverbio guía y restringe la tarea
27
interpretativa del destinatario en cuanto a la identificación de la fuente, el modo de acceso y el
carácter privativo o no de la información. Los adverbios evidenciales, asimismo, instruyen al
destinatario sobre la fuerza del supuesto explícitamente transmitido, lo que contribuye a
calcular mejor los efectos contextuales obtenidos en el proceso de inferencia no demostrativa
de la interpretación. Este conjunto de instrucciones orienta de manera óptimamente relevante
la tarea de vigilancia epistémica del supuesto comunicado. En realidad, cada uno de los
cuatro adverbios examinados establece restricciones particulares en cuanto al posicionamiento
epistémico del emisor con respecto a la información transmitida. Recurriendo al adverbio
evidencial, el emisor busca, en última instancia, garantizar que el destinatario adoptará un
posicionamiento epistémico similar.
En cuanto al significado conceptual, la discusión se ha centrado en el adverbio más
polifuncional de los cuatro considerados: evidentemente. El análisis de algunos usos particulares
de evidentemente ha revelado que su contenido representacional es susceptible de sufrir
modificaciones contextuales como resultado de la búsqueda y maximización de la relevancia, y
que es posible observar desplazamientos de un significado más conceptual a uno más
procedimental. Queda para futuros análisis definir de un modo más preciso cómo los distintos
contenidos conceptual y procedimental de los adverbios evidenciales contribuyen a la tarea de
regular y constreñir el proceso de vigilancia epistémica en la comunicación.
Referencias
ALBELDA, M. (2015): “Estableciendo límites entre la evidencialidad y la atenuación en
español”, en R. González, D. Izquierdo, y O. Loureda (eds.) La evidencialidad en
español: teoría y descripción, Universidad de Navarra/Universität Heidelberg,
Editorial Vervuert/Iberoamericana.
BABEL, A.M. (2009): “Dizque, evidentiality, and stance in Valley Spanish”, Language in
Society, 39, 487-511.
BARRENECHEA, A. M. (1979): “Operadores pragmáticos de actitud oracional, los adverbios en -
mente y otros signos”, en Barrenechea, A.M. et al. (eds.) Estudios lingüísticos y
dialectológicos. Temas hispánicos, Buenos Aires, Hachette, 39-59.
BERMÚDEZ, F. (2002): “La estructura evidencial del castellano: elevación de sujeto y
28
gramaticalización”, Romansk Forum, 16(2), 19-29.
(2004): “La categoría evidencial del castellano: metonimia y elevación del
sujeto”, Boletín de Lingüística, 22, 3-31.
(2005a): “Los tiempos verbales como marcadores evidenciales. El caso del
pretérito perfecto compuesto”, Estudios Filológicos, 40, 165-188.
(2005b): Evidencialidad La codificación lingüística del punto de vista.
Doctoral dissertation. Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies,
Stockholm University.
BIBER, D., Y FINEGAN, E. (1989): “Styles of stance in English: Lexical and grammatical
marking of evidentiality and affect”, Text, 9, 93-124.
BLAKEMORE, D. (1987): Semantic constraints on relevance, London, Blackwell.
(1988): “So as a constraint on relevance”, en R. Kempson (ed.) Mental
representations: The Interface Between Language and Reality, Cambridge,
Cambridge University Press, 183-195.
(1992): Understanding utterances, Oxford, Blackwell.
(1998): “On the context for so-called discourse markers”, en J. Willias y K.
Malmkjaer (eds.) Context in language understanding and language learning,
Cambridge, Cambridge University Press, 44-60.
(2002): Relevance and Linguistic Meaning. The Semantics and Pragmatics of
Discourse Markers, Cambridge, Cambridge University Press.
(2007): “Constraints, concepts and procedural encoding”, en N. Burton- Roberts
(ed.) Pragmatics, Basingstoke, Palgrave, 45-66.
(2008): “Apposition and affective communication”, Language and Literature,
17(1), 37-57.
CAFFI, C., Y JANNEY, R. W. (eds.) (1994): Involvement in language. Special issue of
Journal of Pragmatics, 22.
CARRUTHERS, P. (2006): The Architecture of the Mind, Oxford, Oxford University Press.
CARSTON, R. (1997): “Enrichement and loosening: Complementary processes in deriving the
proposition expressed?”, Linguistische Berichte, 8, 103-127.
(2002): Thoughts and Utterances, Oxford, Blackwell.CHAFE, W.L. (1986):
“Evidentiality in English conversation and academic writing”, en W. Chafe, y J.
29
Nichols (eds.) Evidentiality: The linguistic coding of epistemology, Norwood, NJ, Ablex,
261-272.
CHAFE, W., Y NICHOLS, J. (eds.) (1986): Evidentiality: The Linguistic Coding of Epistemology,
Norwood, NJ, Ablex.
CLIFT, R. (2006): “Indexing Stance: Reported speech as an interactional evidential”,
Journal of Sociolinguistics, 10(5), 569-595.
CORNILLIE, B. (2007): Evidentiality and Epistemic Modality in Spanish (semi)auxiliaries. A
cognitive-functional account, Berlin, Mouton de Gruyter.
(2009): “Evidentiality and epistemic modality. On the close relationship between
two diferent categories”, Functions of Language, 16(1), 44-62.
(2010): “An interactional approach to epistemic and evidential adverbs in
Spanish conversation”, en Diewald, G. y E. Smirnova (eds.) Linguistic realization of
evidentiality in European languages, Berlin, Mouton de Gruyter, 309-330.
(2015): “Una aproximación interaccional a los adverbios epistémicos y
evidenciales en el español conversacional”, Spanish in Context, 12(1), 120-139.
DE LA MORA, J., Y MALDONADO, R. (2015): “Dizque: Epistemics blurring evidentials in
Mexican Spanish”, Journal of Pragmatics, 85, 168-180.
DEMONTE, V., Y FERNÁNDEZ, O. (2005): “Features in COMP and syntactic variation. The case of
'Dequeísmo' in Spanish”, Lingua, 115(8), 1063-1082.
DU BOIS, J.W. (2007): “The stance triangle”, en R. Englebretson (ed.) Stancetaking in
discourse, Amsterdam, John Benjamins, 139-182.
EGG, M. (2010): “Semantic Underspecification”, Language and Linguistics Compass, 4(3),
138–186.
ESCANDELL-VIDAL, V. (2010): “Futuro y evidencialidad”, Anuario de Lingüística Hispánica,
XXVI, 9-34.
ESCANDELL-VIDAL, V., Y LEONETTI, M. (2000): “Categorías funcionales y semántica
procedimental”, en M. Martínez et al. (eds.) Cien años de investigación semántica: De
Michael Bréal a la actualidad, vol I, Madrid, Ed. Clásicas, 363-378.
(2004): “Semántica conceptual/semántica procedimental”, en M. Villayandre
Llamazares (ed.) Actas del V Congreso de Lingüística General, vol II, Arco Libros,
Madrid, 1727-1738.
30
(2011): “On the Rigidity of Procedural Meaning”, en V. Escandell-Vidal, M.
Leonetti, y A. Ahern (eds.) Procedural Meaning. Problems and Perspectives, Bingley,
Emerald, 81-102.
ESCANDELL-VIDAL, V., LEONETTI, M., Y AHERN, A. (2011): “Introduction: procedural
meaning”, en Escandell-Vidal, V., M. Leonetti, y A. Ahern (eds.) Procedural Meaning:
Problems and Perspectives, Bingley, U.K., Emerald Group, xvii-xlv.
ESPINAL, M. T. (1983): “La interpretació dels adverbis modals”, Cuadernos de Traducción e
Interpretación, 2, 127-140.
ESTRADA, A. (2008): “¿Reforzador o atenuador? Evidentemente como adverbio evidencial en el
discurso académico escrito”, Sintagma. Revista de Lingüística, 20, 37-52.
(2013): Panorama de los estudios de la evidencialidad en el español. Teoría y
práctica, Buenos Aires, Teseo.
FRASER, B. (2006): “On the conceptual-procedural distinction”, Style, 40, 1-2.
GONZÁLEZ, C., Y LIMA, P. (2009): “Estrategias de expresión de la evidencialidad en la
argumentación oral en sala de clases”, Signos, 42(71), 295-315.
GONZÁLEZ RAMOS, E. (2005a): “Por lo visto: marcador de evidencialidad y sus valores
pragmáticos en español actual”, Interlingüística, 15, 665-673.
(2005b): “Por lo visto y al parecer: comparación de dos locuciones modales
epistémicas de evidencialidad en español actual”, Interlingüística,16, 541-554.
IFANTIDOU, E. (1993): “Sentential adverbs and relevance”, Lingua, 90, 69-90.
IFANTIDOU, E. (2001): Evidentials and Relevance, Amsterdam, John Benjamins.
(2005): “The semantics and pragmatics of metadiscourse”, Journal of
Pragmatics, 37, 1325–1353.
KÄRKKÄINEN, E. (2003): Epistemic stance in English conversation, Amsterdam, John
Benjamins.
(2006): “Stance-taking in conversation: From subjectivity to intersubjectivity”,
Text and Talk, 26(6), 699-731.
KOTWICA, D. (2013): “Los valores del significado de la partícula evidencial al parecer: la
atenuación y el efecto de disociación”, en A. Cabedo, M. Aguilar, y E. López-
Navarro (eds.) Estudios de lingüística: investigaciones, propuestas y aplicaciones,
Valencia, Universidad de Valencia, 403-410.
31
KOVACCI, O. (1999): “El adverbio”, en Bosque, I. y V. Demonte (dirs.) Gramática
descriptiva de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 705-786.
LEONETTI, M., Y ESCANDELL-VIDAL, V. (2003): “On the Quotative Readings of Spanish
‘Imperfecto’”, Cuadernos de Lingüística, X, 135-154.
MARTÍN ZORRAQUINO, M.A, Y PORTOLÉS, J. (1999): “Los marcadores del discurso”, en I.
Bosque, y V. Demonte (dirs.) Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid,
Espasa-Calpe, 4051-4213.
MERCIER, H., Y SPERBER, D. (2011): “Why do humans reason? Arguments for an
argumentative theory”, Behavioral and Brain Sciences, 34, 57–74.
MUSHIN, I. (2001): Evidentiality and Epistemological Stance: Narrative Retelling, Amsterdam,
John Benjamins.
NICOLLE, S. (1997): “Conceptual and procedural encoding: Criteria for the identification of
linguistically encoded procedural information”, en M. Groefsema (ed.) Proceedings of
the University of Hertfordshire Relevance Theory Workshop, Chelmsford, Peter
Thomas and Associates, 45-56.
NØJGAARD, M. (1992-1995): Les adverbes français. Essai de description fonctionnelle. 3 Vols.,
Historisk-filosofiske Meddelelser 66 (1-3), Copenhagen, Munksgaard.
NUYTS, J. (2001a): “Subjectivity as an evidential dimension in epistemic modal expressions”,
Journal of Pragmatics, 33, 383–400.
(2001b): Epistemic modality, language, and conceptualization: A cognitive-
pragmatic perspective, Amsterdam, John Benjamins.
PALMER, F. R. (1986): Mood and modality, Cambridge, Cambridge University Press.
RAE (2009): Nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe.
REYES, G. (1994): Los procedimientos de cita: citas encubierta y ecos, Madrid, Arco Libros.
RODRÍGUEZ RAMALLE, M.T. (2003): La gramática de los adverbios en -mente, o, Cómo
expresar maneras, opiniones y actitudes a través de la lengua, Madrid, Universidad
Autónoma de Madrid.
(2007): “El complementante que como marca enfática en el texto periodístico”,
Revista Electrónica de Lingüística Aplicada, 5, 41-53.
(2008): “Marcas enunciativas y evidenciales en el lenguaje periodístico”, en I.
Olza, M. Casado Velarde, y R. González Ruiz (eds.) Actas del XXXVII Simposio
32
Internacional de la Sociedad Española de Lingüística, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Navarra, 735-744.
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, S. (2013): “La evolución de algunos adverbios evidenciales:
evidentemente, incuestionablemente, indiscutiblemente, indudablemente, naturalmente,
obviamente”, en Garcés Gómez, P. (ed.) Los adverbios con función discursiva.
Procesos de formación y evolución, Madrid, Iberoamericana, 239-274.
SPERBER, D. (2001): “An evolutionary perspective on testimony and argumentation”,
Philosophical Topics, 29, 401–413.
SPERBER, D. (2005): “Modularity and relevance: How can a massively modular mind be
flexible and context dependent?”, en P. Carruthers, S. Laurence y S. Stich (eds.) The
Innate Mind, Oxford, Oxford University Press.
SPERBER, D., CLÉMENT, F., HEINTZ, F., MASCARO, O., MERCIER, H., ORIGGI, G., Y WILSON, D.
(2010): “Epistemic vigilance”, Mind & Language, 25, 359-393.
SPERBER, D., Y WILSON, D. (1986/1995): Relevance: Communication and cognition, Oxford,
Blackwell.
(1998): “The mapping between the mental and the public lexicon”, en P.
Carruthers, y J. Boucher (eds.) Language and Thought, Cambridge, Cambridge
University Press, 184-200.
(2008): “A deflationary account of metaphors”, en R. Gibbs (ed.) The
Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, Cambridge, Cambridge University
Press, 84-105.
SQUARTINI, M. (2008): “Lexical vs. grammatical evidentiality in French and Italian”,
Linguistics, 46(5), 917–947.
TORNER, S. (2005): Aspectos de la semántica de los adverbios de modo en español (tesis
doctoral), IULA-UPF, Barcelona.
(2007): De los adjetivos calificativos a los adverbios en –mente: semántica y
gramática, Madrid, Visor Libros.
(2015): Los adverbios evidenciales en español, en R. González, D. Izquierdo, y O.
Loureda (eds.) La evidencialidad en español: teoría y descripción. Universidad de
Navarra/Universität Heidelberg, Editorial Vervuert/Iberoamericana.
URMSON, J. (1963): Parenthetical verbs, en C. Caton (ed.) Philosophy and Ordinary
33
Language, Urbana, University of Illinois Press, 220-240.
WILSON, D. (2006): “The pragmatics of verbal irony: Echo or pretence?”, Lingua, 116, 1722-
1743.
(2011): “The conceptual-procedural distinction: Past, present and future”, en V.
Escandell-Vidal, M. Leonetti, y A. Ahern (eds.) Procedural Meaning: Problems and
Perspectives, Bingley, Emerald, 3-31.
(2012): “Modality and the Conceptual-procedural distinction”, en E.
Walaszewska y A. Piskorska (eds.) Relevance theory. More than understanding,
Cambridge, Cambridge Scholars, 23-44.
WILSON, D., Y CARSTON, R. (2006): “Metaphor, relevance and the ‘emergent property’ issue”,
Mind & Language, 21, 404-433.
(2007): “A unitary approach to lexical pragmatics: Relevance, inference and ad
hoc concepts”, en N. Burton-Roberts (ed.) Pragmatics, Basingstoke, England,
Palgrave, 230-259.
WILSON, D., Y SPERBER, D. (1993): “Linguistic form and relevance”, Lingua, 90, 1-25.
(2002): “Truthfulness and relevance”, Mind, 111, 583-632.
(2012): “Explaning irony”, en D. Wilson, y D. Sperber (eds.) Meaning and
relevance, Cambridge, Cambridge University Press, 123-146.