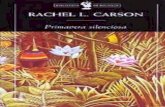La Primavera Árabe: el largo camino de un proceso de transición democrática
Transcript of La Primavera Árabe: el largo camino de un proceso de transición democrática
2 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Nueva época
Año 7 No. 34
abril/septiembre 2013
ISSN: 1870-6916
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.
Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales
Tl a-Me l aua , Revista de Ciencias Sociales Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap)
Directorio Mtro. José Alfonso Esparza Ortiz Rector
Dr. José Ciro Ignacio Morales Hernández Secretario General Dr. Pedro Hugo Hernández Tejeda Vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado Dr. Guillermo Nares Rodríguez Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Mtra. Lilia Silvia Vásquez Calderón Secretaria Académica Mtro. Omar Eduardo Mayorga Gallardo Coordinador del Departamento de Publicaciones Dr. León Magno Meléndez George Editor Responsable
consejo eDitorialAna Lilia Ulloa Cuéllar (Universidad Veracruzana, México); César Ricardo Cansino Ortiz (Benemérita Uni-versidad Autónoma de Puebla, México); Erick Gómez Tagle López (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México); Héctor Fix-Zamudio (Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam, México); Héctor San-tos Azuela (Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam, México); Julio Alejandro Téllez Valdés (Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam, México); Lorenzo Meyer Cossío (El Colegio de México); Luz Anyela Morales Quintero (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México); Paulino Ernesto Arellanes Jiménez (Bene-mérita Universidad Autónoma de Puebla, México); Pilar Calveiro Garrido (Benemérita Universidad Autó-noma de Puebla, México); Rafael Sánchez Vázquez (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México); Rolando Tamayo Salmorán (Universidad Nacional Autónoma de México); Salvador Vázquez Vallejo (Bene-mérita Universidad Autónoma de Puebla, México); Samuel Tovar Ruiz (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México).
consejo asesor Alex Munguía Salazar (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México); Alisvech Ávila Carralero (Universidad de Camagüey, Cuba); Eduardo Barajas Languren (Universidad de Guadalajara, México); Fran-cisco Javier Gorjón Gómez (Universidad Autónoma de Nuevo León, México); Héctor Chincoya Teutli (Aca-demia Mexicana de Criminología); Isidro de los Santos Olivo (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México); José de Jesús López Monroy (Universidad Nacional Autónoma de México); José Manuel Lastra Lastra (Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam, México); Luis Ochoa Bilbao (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México); María Medina Alcoz (Universidad Rey Juan Carlos, España); Rogelio Barba Álvarez (Universidad de Guadalajara, México); Silvano Victoria de la Rosa (Benemérita Universidad Autó-noma de Puebla, México); Víctor Manuel Castrillón y Luna (Universidad Autónoma de Morelos, México)
Diseño De portaDa e interiores: Daniela Podestá Siri cuiDaDo De la eDición: Enrique Trejo Santos traDucción: Roberto Ezequiel Bautista Blanhir
T l a-Me l aua , Año 7 No. 34, abril–septiembre 2013, es una publicación semestral editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con domicilio en 4 sur 104 Col. Centro y distribuida a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con domicilio en Av. San Claudio y 22 sur s/n, c.u., Col. Jardines de San Manuel, Puebla, Pue., c.p. 72570, Tel.: 01 (222) 2.45.93.92, www.derecho.buap.mx, [email protected]. Editor responsable Dr. León Magno Meléndez George. Reservas de Derechos al uso exclusivo 04-2006-091812482500-102, issn: 1870-6916, otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, con número de certificado de licitud de título y contenido: 14990, otorgado por la comisión calificadora de publicaciones y revistas ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Impresa por El Errante editor s.a. de c.v. Privada Emiliano Zapata 5947, San Baltasar Campeche, Puebla, Pue, México. Tels.: 01 (222) 2.98.08.50 / 4.04.73.60, [email protected]. Este número se terminó de imprimir en marzo de 2013. El tiraje consta de 1000 ejemplares.
Los artículos contenidos en esta publicación son responsabilidad de sus respectivos autores y no comprometen la posición oficial de tla-melaua.
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación, sin previa autorización de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
3
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES
34
Nueva época
Año 7 No. 34
abril/septiembre 2013
ISSN: 1870-6916
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.
Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales
3
5Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Artículos de reflexiónCiencia política
La Primavera Árabe: el largo camino de un proceso de transición democrática / The Arab Spring: The Long Road to Democratic Transition / Rubén Paredes Rodríguez — 6Democratizando la democracia. De la Primavera Árabe a los Indignados / Democratizing Democracy: From the Arab Spring to the Indignant Movement / César Cansino y Juan Calvillo Barrios — 26
Criminología Acerca de la certificación de la Psicología Forense y la Criminología en México / About certification of Forensic Psycholog y and Criminolog y in Mexico / Eric García-López — 46Reflexiones sobre operaciones especiales e inteligencia en el siglo XXI / Reflections on Special Operations and Intelligence in the XXI Century / Marcos Pablo Moloeznik Gruer — 60
Derecho Análisis de las reformas a la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal y al Reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal / Analysis of the amendments to the law of Advance Directives to the federal district and the regulation of the law of Advance Directives to Federal District / Eduardo García Villegas — 80La voluntad anticipada en México y su posible regulación a través de una ley federal / Advance Directives in Mexico and its possible regulation by a federal law / Carlos Antonio Moreno Sánchez y Marcos Cruz González — 102
Relaciones Internacionales Apogeo y crisis del neoliberalismo y emergencia de nuevos liderazgos alternativos en América Latina / Rise and crisis of neoliberalism and the emergence of new alternative leadership in Latin America / Hernán Fair — 132Análisis de la integración latinoamericana a través del pensamiento de Albert Otto Hirschman / Analysis of Latin American integration considering the thought of Albert Otto Hirschman / Nicolás Domingo Albertoni Gómez — 154 Evaluación de la política económica neoliberal en México / Neoliberal Policy Evaluation in Mexico / Alex Munguía Salazar y Silvano Victoria de la Rosa — 176
ReseñasEl contrato llave en mano / Turnkey Contract / Jorge Alberto Witker Velásquez — 192El dominio del lobo: estado, violencia y poder / The dominion of Wolf: State, Violence and Power / Eduardo Bautista Martínez — 196Dos caras de una misma realidad: Adaptación de prácticas positivas en el Derecho, Ciencias Sociales y Penales / Two sides of the same reality: an adaptation of positive practices in law, social and criminal sciences / Luis Oswaldo Arriaga Toscano — 202
Colaboradores — 211
Tabla de contenido
6 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
La Primavera Árabe: el largo camino de un proceso de transición democrática*/ The Arab Spring: The Long Road to Democratic Transition
* Recibido: 8 de enero de 2013. Aceptado: 19 de febrero de 2013. Tla-Melaua, revista De ciencias sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Socia-les. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México / issn: 1870-6916 / Nueva Época, Año 7 No 34, Abril — Septiembre 2013, pp. 6-25.
7Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
** Director Adjunto del Instituto de Rosario de Estudios del Mundo Árabe (irema) de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. ([email protected])
Rubén Paredes Rodríguez**
resumen
Las transiciones en el mundo árabe están marcadas de una gran respon-sabilidad histórica, donde el cambio de régimen político no se debe re-ducir sólo a la dimensión política, es decir, al poder y al conjunto de pau-tas —explícitas o no— que definen los canales de acceso a los cargos de gobierno. Sino también a una agen-da de transformación socio-cultural profunda que compatibilice demo-cracia y religión. Por tal motivo, el objetivo del presente estudio es ana-lizar a dos años de iniciada la Pri-mavera Árabe, el proceso de tran-siciones con la aparición de nuevos regímenes alejados de la dimensión secular de la política.
palabras clave
Primavera Árabe, transición, demo-cracia.
abstract
The transitions in the Arab world are marked by a historical responsibility, where the change of political regime should not be reduced only to a po-litical dimension, i.e. the power and explicit set of guidelines-defining or not-that define the access channels to government positions. But also to an agenda of deeper socio-cultural transformation that reconciles de-mocracy and religion. Therefore, the aim of this study is to analyze two years into the Arab Spring, the transition process to the emergence of new regimes distant from the sec-ular dimension of politics.
keywords
Arab Spring, Transition, Democracy.
8 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
1. La Primavera Árabe: el largo camino de un proceso de transición democrática / 2. La excepcionalidad árabe en el contexto regional e internacional / 3. Las condiciones de la Primavera Árabe / 4. El largo camino iniciado el día después / 5. Consideraciones finales / 6. Referencias
1. La Primavera Árabe: el largo camino de un proceso de transición democrática
A lo largo de los años, el sistema internacional ha sido testigo de procesos de transición a la democracia en diferentes regiones del mundo. Las transi-ciones de regímenes autoritarios a regímenes democráticos fueron procesos no exentos de obstáculos, de marcha y contramarcha así como de un largo aprendizaje y transformación socio-cultural por el que tuvieron que atrave-sar los países.
La tercera ola de democratización —como la ha dado en llamar Samuel Huntington— se inició en la Europa mediterránea, continuó en América Latina en la década de los ochenta y tocó tierra en los países de Europa Central y Oriental en los noventa con el advenimiento de la caída del Muro de Berlín y el fin de los denominados socialismos reales.1 Sin embargo, hubo una región que permaneció exenta del germen democrático y que se ubica entre el Medio Oriente y el Norte de África coincidiendo con el denominado Mundo Árabe, la que es identificada por el acrónimo en inglés MENA.2
El mundo árabe que había permanecido ajeno a las olas democrati-zadoras en el sistema internacional inició un proceso de transformación alterando el clima de supuesta estabilidad que gozaban los países, dando cuenta de un terreno movedizo como las arenas que caracterizan la topo-grafía del lugar. La “excepcionalidad árabe” o el “déficit democrático” que era el reflejo del invierno gélido —en términos políticos— que impregnaba a la región se vio alterado a partir de los acontecimientos de principios de 2011 cuando se inició la Primavera Árabe.
Desde entonces, nada ha permanecido igual, inclusive en aquellos países que pudieron sortear el temido efecto contagio recurriendo a una miríada de medidas políticas y económicas para neutralizar la ola expansiva. Si bien
1 Con relación a las regiones y países que atravesaron la denominada Tercera Ola de democratización en el sistema internacional, se recomienda ver la obra de: Huntington, Samuel, The Third Wave: Demo-cratization in the Late Twentieth Century, USA, Norman, University of Oklahoma Press, 1991.2 En este trabajo se emplea en consonancia con la literatura especializada la sigla MENA (Middle East and North Africa) para dar cuenta del conjunto de países árabes que la integran, a saber: Arabia Saudita, Argelia, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Palestina, Qatar, Siria, Túnez, y Yemen.
sumario
9Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
cuatro jefes de Estados han sido removidos en el fragor de los aconteci-mientos, la misma debe ser entendida como un proceso. Y como tal, no sólo despierta esperanzas e incertidumbres para los actores involucrados in situ sino también para el resto de los actores que componen la comunidad internacional. Las transiciones no necesariamente conducen al mejor de los mundos y, como sostienen O’Donnell y Schmitter,
están delimitadas, de un lado, por el proceso de disolución de un régimen autoritario, y por el otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia, el retorno a algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento de una alternativa revolucionaria.3
De tal modo, la incertidumbre y la indeterminación continúan siendo los rasgos distintivos en el transcurso del proceso cuando éste aún no ha aca-bado, en el que el optimismo inicial puede dar lugar a la desazón, situación —como se podrá ver en las próximas líneas— que ocurrió con el devenir de la Primavera Árabe.
Si bien otras experiencias de transiciones hacia la democracia en el mundo pueden servir de ejemplo, no se debe perder de vista la singulari-dad que reviste el conjunto de países que integran el mundo árabe y que se encuentran diseminados en la región del MENA, donde las categorías ana-líticas y las lentes teóricas tradicionales se ajustan más a una realidad como la occidental. El intentar yuxtaponer experiencias sin una adecuada lectura del escenario árabe puede conducir a equívocos en donde aparece —a dife-rencia de otros casos en el mundo— un factor identitario importante como lo es la religión islámica. En otras palabras, la ausente en las revueltas pero la presente en el largo camino iniciado de la transición.
En tal sentido, las transiciones en el mundo árabe están marcadas de una gran responsabilidad histórica, donde el cambio de régimen político no se debe reducir sólo a la dimensión política, es decir, al poder y al con-junto, pautas, explícitas o no, que definen los canales de acceso a los cargos de gobierno. Sino también a una agenda de transformación socio-cultural profunda que compatibilice además democracia y religión. De lo contrario, la misma sería sólo superficial, reemplazaría un régimen político por otro, pero no atendería a las causas que precipitaron las transiciones.
El objeto del presente estudio es analizar, desde la disciplina de las Rela-ciones Internacionales —y a dos años de iniciada la Primavera Árabe— el proceso de transiciones democráticas en Túnez y Egipto, con la aparición de nuevos regímenes alejados de la dimensión secular de la política. La
3 O’Donnell, Guillermo y Schmitter, Philippe, Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentati-vas sobre las democracias inciertas, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2010, p. 29.
Rubén Paredes Rodríguez |
10 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
elección de ambos países responde a que fueron los únicos que avanzaron —cada uno con sus tiempos y formas— el largo camino de la transición democrática.
Para tal fin, se considera importante identificar las condiciones de “excepcionalidad democrática” de los países árabes en el contexto regional e internacional. Luego se procede a describir las condiciones que hicieron posible la Primavera Árabe y, por último, dar cuenta del largo camino de transi-ción que han emprendido las nacientes democracias (islámicas).
2. La excepcionalidad árabe en el contexto regional e internacional
A lo largo de los años, la región del MENA ha sido protagonista de conflictos interestatales, rivalidades religiosas y presiones externas producto de intere-ses geopolíticos inherentes al funcionamiento de la política internacional. El mantra de relativa estabilidad política interna que, en términos generales, rodeaba al mundo árabe diseminado por la misma, estaba en consonancia con los intereses geoestratégicos de las grandes potencias. Durante la Gue-rra Fría y con posterioridad a ella, Occidente no cuestionó abiertamente a los tipos de regímenes no democráticos en la región en virtud de que eran un reaseguro de estabilidad regional. Primero en contra del comunismo, segundo en contra del temido islamismo o Islam político, y tercero en contra del terrorismo internacional.4
Con el fin de la Primera Guerra Mundial, y la descomposición del Impe-rio Otomano, el rediseño regional dio a luz a Estados nacionales modernos bajo el prisma westfaliano que adoptaron como régimen político el sistema monárquico, heredero de la tradición europea. Sin embargo, algunos de los nuevos Estados impugnaron el sistema de gobierno por medio de coups d’Etat promediando el siglo XX, al proclamar las banderas del panarabismo y el secularismo. En ese contexto, la creación del Estado de Israel en 1948 se constituyó en la principal amenaza al interés nacional de los países árabes —los cuales participarían en 4 guerras regionales—, legitimando la presen-cia de las Fuerzas Armadas como un actor de importancia en la vida política e institucional de los mismos.5
4 A fines de la década de los 70 el islamismo o islam político que pregona el retorno a la religión como fundamento del orden público y privado vino a superar como fuerza política a las ideologías panara-bistas que estuvieron en boga desde mediados del siglo XX. Desde el islam, en su vertiente sunnita, la Hermandad Musulmana fue adquiriendo fuerza en las respectivas sociedades donde se profesa dicha confesión religiosa (Egipto, Siria, Palestina). Por su parte, el islam político tomó nuevos bríos en su vertiente shiíta luego de la Revolución Islámica de Irán, el cual se percibió como una amenaza, espe-cialmente en aquellos países con poblaciones que profesan el Islam shií. El caso paradigmático fue la creación por parte de Irán del Partido de Dios Hezbollah en el Líbano.5 A lo largo de los más de 60 años del conflicto árabe-israelí, se desarrollaron cuatro guerras en la que se
| La Primavera Árabe: el largo camino de un proceso de transición democrática
11Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
El desequilibrio regional que produjo la Revolución Islámica de Irán en 1979 condujo a las petromonarquías del Golfo —Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar— y a las repúblicas presi-dencialistas árabes —Egipto, Siria, Libia, Túnez y Yemen— a enfrentar una nueva amenaza. Por un lado, Israel —pese al establecimiento de relaciones diplomáticas con Egipto en 1979 y con el reino Hachemita de Jordania en 1994— continuaba siendo enemigo pero, por el otro, la República Islámica de Irán desafiaba a la seguridad de los países árabes con la posibilidad de expandir el Islam Político revolucionario. Desde entonces, el mundo occi-dental privilegió el vínculo con los países árabes so pena de que ninguno era una democracia. Las petromonarquías eran aliadas estratégicas para el suministro de crudo y la seguridad energética que requiere para su fun-cionamiento la economía internacional. Las repúblicas presidencialistas consideradas “moderadas y aliadas” a los intereses de las potencias occi-dentales eran socias en la lucha contra el islamismo y el terrorismo interna-cional. Mientras en diferentes regiones del mundo se emprendía un proceso de democratización, el mundo árabe gozaba de una “excepcionalidad”, poniéndose de manifiesto el tradicional doble rasero de Occidente hacia los países de la región.
Sin embargo, el 11-S actuó como un gran catalizador frente a la per-cepción de vulnerabilidad en materia de seguridad nacional e internacional para la administración republicana de George W. Bush, la cual planteó una nueva línea estratégica alejada de los presupuestos que signaron, desde los albores de la Guerra Fría, el diseño de la política exterior. La otrora conten-ción del enemigo dio paso a la acción preventiva y unilateral en una lucha entre el bien y el mal, sin importar los costos en los que podía incurrirse. De esa manera, la lucha global contra el terrorismo internacional se centró en la región del MENA con una estrategia de combate militar sobre la principal red terrorista: Al-Qaeda. La administración republicana buscó los denomi-nados targets, y aplicando una ecuación directa entre terrorismo y régimen político hostil, intervino militarmente en el emirato de Afganistán donde el régimen de los Talibán era liderado por el Mullah Omar, quien permitió que Osama bin Laden operara desde 1996 con la organización Al-Qaeda en la provincia de Kandaghar, fronteriza con Pakistán.6
enfrentaron los países árabes con Israel: la Guerra de independencia de 1948-1949, la Guerra del Canal de Suez de 1956, la Guerra de los Seis Días de 1967 y la Guerra de Yom Kipur o Ramadán de 1973.6 Al-Qaeda (La Base) es un grupo terrorista islámico de vertiente salafista que comenzó a operar a me-diados de la década de los noventa con el objeto de recabar estadísticamente el número de Muyahidín (plural de guerreros) en el Norte de África y Medio Oriente. Si bien es una organización que opera de forma horizontal a través de células esparcidas en 62 países, las cuales no necesariamente tienen contacto entre sí, tuvo como mentor intelectual a Osama bin Laden. A la organización se le atribuye-ron varios atentados antes del 11-S, entre ellos, las bombas que estallaron contra las torres Khobar en Arabia Saudita, en las embajadas norteamericanas en Nairobi (Kenia) y Dar es Salaam (Tanzania) en
Rubén Paredes Rodríguez |
12 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Mientras en Afganistán se llevaba adelante la “supuesta estabilización política”, buscando instaurar la democracia como régimen político, en febrero de 2002, el presidente Bush declaró en su discurso anual sobre el Estado de la Unión, que los Estados Unidos estaban en una Guerra sin Fin y que los enemigos no eran sólo los grupos terroristas sino también los países integrantes del denominado “Eje del Mal”. De ese modo, se habilitó la inter-vención militar sobre el Iraq gobernado por Saddan Hussein a principios de 2003.
La intervención militar de carácter preventivo y unilateral no debía ser, supuestamente, una política de puro poder o una mera demostración de fuerza. Por tal motivo, la administración Bush, adscribiendo a una versión aggiornada de la tesis de la Paz Democrática, terminó considerando —según Fukuyama y Mac Faul— que
la consolidación de regímenes democráticos en el Gran Medio Oriente sería de esperar para incrementar la legitimidad de los go-biernos y de esa forma reducir el apego a los movimientos antisisté-micos tales como Al-Qaeda.7
De ese modo, la expansión de la democracia generaría estabilidad interna y reduciría la probabilidad de conflictos entre Estados, los cuales no fomentarían el terrorismo internacional ni la adquisición de armas de destrucción masiva.
En tal sentido, democracia y estabilidad no fueron de la mano. Por el contrario, la primera fue en detrimento de la segunda porque, en el caso de Afganistán, los Talibán continuaron operando en el sur del país en la frontera con Pakistán y perfeccionaron su accionar de carácter terrorista gracias al entrenamiento recibido en los campos iraquíes y a los nuevos ele-mentos explosivos empleados que llevan el made in Al-Qaeda. Una situación análoga, pero tal vez de mayor gravedad, se puso de manifiesto en Irak. En mayo de 2003 se abrió una etapa de insurgencia descentralizada de bajo nivel con varios actores subnacionales luchando entre sí, en una guerra civil confe-sional no declarada formalmente, a la cual se agregó la irrupción de célu-las terroristas de Al-Qaeda provenientes de países vecinos que ingresaron y operaron en el país.
La presión que generaba la Lucha Global contra el Terrorismo Internacional y la instauración de la democracia condujo a varios países del MENA a ensayar reformas aperturistas en los respectivos sistemas políticos. En el caso
1998, y sobre el destructor Cole de bandera norteamericana en aguas territoriales de Yemen en el 2000. Véase: Jacquard, Roland, En nombre de Osama bin Laden. Las redes secretas del terrorismo islámico, Buenos Aires, Salvat, 2001.7 Fukuyama, Francis y Mac Faul, Michael, “Should democracy be promoted or devoted?”, The Washing-ton Quarterly, Washington, volume 31, No. 1, Winter 2007, pp. 23-45.
| La Primavera Árabe: el largo camino de un proceso de transición democrática
13Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
de Egipto, a partir de 2005 se permitió la presencia de partidos opositores, primero en las elecciones legislativas y luego en las presidenciales. En Siria, Jordania, Túnez y Marruecos se permitió la existencia de algunos partidos opositores en las elecciones parlamentarias y en Arabia Saudita se permitió votar por primera y única vez en las elecciones municipales para la elección de autoridades de 2005.
Para muchos, estas medidas eran interpretadas como las primeras refor-mas necesarias para dar inicio a una transición, donde se debía apoyar a los elementos blandos del régimen y pasar, por lo pronto, a una dictablanda. Sin embargo, esas medidas respondían a las presiones internacionales que se cernían sobre los gobiernos árabes y que terminaron siendo concesiones, desde arriba o desde el poder, perfectamente diseñadas.
Los regímenes autoritarios árabes han tenido la particularidad de per-feccionar los mecanismos de control por medio de una combinación de represión, a través de la temida mukhabarat —la policía secreta y los servicios de inteligencia— y la cooptación de la oposición y otros sectores sociales al sistema político. En efecto, los autoritarismos tienen la habilidad política de manejar el poder y, como sostiene Larry Diamond,
cuando la presión aumenta, tanto desde dentro de la sociedad como desde fuera, el régimen afloja sus restricciones y permite más acti-vidad cívica y una arena electoral más abierta, hasta cuando parece que la oposición política podría volverse demasiado seria y eficaz. Entonces el régimen vuelve a los métodos más de mano dura de manipular las elecciones, restringir el espacio político y arrestar a los sospechosos habituales.8
Tanto en las petromonarquías como en las repúblicas presidencialistas la maquinaria política de ambos regímenes funcionó de manera aceitada, coin-cidiendo en la estructura autoritaria y permitiendo a las élites gozar de esta-bilidad en el juego político. Pero esa situación fue profundizando el divorcio con las respectivas sociedades que comenzaron a atravesar por condiciones objetivas de inestabilidad, como se podrá ver en el próximo apartado.
3. Las condiciones de la Primavera Árabe
El 17 de diciembre de 2010 es una fecha marcada por un gran simbolismo. Mohamed Bouazizi, un joven vendedor de frutas tunecino en la pequeña ciudad de Sidi Bouzid, nunca hubiera imaginado que la drástica decisión
8 Diamond, Larry, “Los Obstáculos a la Democracia en los Países Árabes”, Journal of Democracy en Espa-ñol, Chile, volumen 3, julio de 2011, pp. 231-244.
Rubén Paredes Rodríguez |
14 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
de poner fin a su vida tendría grandes repercusiones políticas en el mundo árabe. El despertar árabe captó la atención de la comunidad internacio-nal escapando de las previsiones de muchos gobiernos y de los altamente especializados servicios de inteligencia que operan en los países diseminados desde el Magreb hasta el Oriente Próximo.
El 2011 no comenzó como un simple año más. Las revueltas populares que se iniciaron en Túnez y que dieron lugar a la denominada Revolución de los Jazmines gestaron una ola expansiva en un proceso cuyas consecuen-cias aún están lejos de ser cabalmente dimensionadas. Cuando todo parecía indicar que los acontecimientos del 14 de enero, día en el que el presidente Zayn al-`Abidin Ben Ali dimitió exiliándose en Arabia Saudita llegaba a su fin, las manifestaciones se replicaron en Egipto, Libia y en la región del Medio Oriente. El mundo se hacía eco de lo que se dio en llamar la Prima-vera Árabe.
La Primavera Árabe fue el nombre que se popularizó en los medios de comunicación para mostrar los cambios que estaban aconteciendo en las sociedades civiles que despertaron de la opresión impugnando a los regí-menes políticos vigentes. Así, para algunos lo acontecido en la Primavera de Praga de 1968 permitía identificar y renombrar a los hechos del mundo árabe. Pero para otros, los acontecimientos se inspiraban en 1848 con la Pri-mavera de los Pueblos, es decir, cuando la vieja Europa era sacudida por el germen democrático. En un caso como en el otro, la Primavera había sido aplastada pasando directamente a un Invierno gélido, ya sea con la interven-ción del Pacto de Varsovia a través del ejército rojo o con las fuerzas reaccio-narias antidemocráticas oponiéndose al cambio en la Francia del siglo XIX.
Ahora bien, cuando se alude a la Primavera en términos políticos se hace referencia a una nueva época, a un cambio, a un despertar en la super-ficie de lo que antes estuvo dormido. Sin embargo, la Primavera también trae consigo efectos no deseados para aquellos que sufren sus consecuencias, rinitis, alergias etc. Esta simple metáfora es la que nos permite entender a la Primavera Árabe como un proceso que despierta esperanzas así como incer-tidumbres no sólo para los actores involucrados in situ sino también para el resto de los actores que componen la comunidad internacional.
Las revoluciones que se sucedieron a lo largo de la historia cuestiona-ban el principio de legitimidad vigente, reemplazaban a la clase política gobernante por otra y cambiaban el orden político imperante por medio del derramamiento de sangre. En el caso de la Primavera Árabe se asis-tió a revueltas, generalmente pacíficas, que terminaron siendo revolucionarias cuando lograron remover o precipitar cambios en los gobiernos árabes. Sin embargo, en todas ellas apareció un indicador común: no se identificaba una hoja de ruta para el denominado día después ni los líderes políticos encargados de gestionar los cambios.
| La Primavera Árabe: el largo camino de un proceso de transición democrática
15Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
El vacuum percibido detrás de las revoluciones árabes no se ajustaba a los modelos de transiciones hacia la democracia ocurridos en otras partes del mundo. Tampoco para los estudios previos realizados con relación al mundo árabe. Entre esos estudios se puede traer a colación el de Richard Alan, quien proponía en su modelo cumplir con tres condiciones necesarias para la transición hacia la democracia. Primero, debía existir un número de actores dentro del régimen autoritario convencidos de llegar a un acuerdo con los oponentes moderados del régimen. Segundo, los reformadores al interior del régimen necesitaban convencer a las fuerzas militares y de segu-ridad para cooperar con el cambio de régimen y tercero, los moderados tenían que controlar entre sus aliados al ala opositora más radicalizada al régimen, con el fin de generar un clima de confianza hacia la transición pac-tada.9 Sin embargo, la realidad de los acontecimientos mostraba la ausencia de partidos políticos opositores, la falta de líderes revolucionarios y progra-mas políticos alternativos.
Claramente llamó la atención cómo la inmolación de Mohamed Boua-zizi —contestando a la represión policial— consternó a la sociedad tunecina que se movilizó el 14 de enero exigiendo la renuncia del presidente Ben Alí, luego de más de dos décadas en el poder. El fuerte contenido simbólico de este hecho radicó en la aparición del “individuo” como sujeto activo del quehacer político en las sociedades árabes, donde tradicionalmente impera la jerarquía y la sumisión al clan, la tribu o al gobernante como una suerte de páter familia. El suicidio, terminantemente prohibido en la cultura árabe musulmana, no fue el disparador de una condena social sino el catalizador de la “desesperación individual”,10 pero también de la “indignación” de las sociedades civiles que se despertaron reclamando cambios.
La pérdida del miedo a la represión frente a toda manifestación pública se hizo en pos de las demandas de cambios políticos tangibles e inmediatos. La calle pasó a convertirse en el espacio vital de los reclamos al poder, y el medio de las convocatorias fueron las redes sociales como Facebook y Twitter que escaparon a la censura gubernamental en la era de la globalización. La apelación a la apertura política, la dignidad y la libertad se tradujeron en el pedido por la instauración de la democracia pero a secas y sin adjetivos —libe-ral, social, árabe o islámica—, bajo un discurso contestatario cristalizado en dos palabras: “fuera” y “basta”.
Más allá de las especificidades de cada sociedad, las mismas compartían síntomas de cansancio ante las condiciones objetivas de paro —que afecta
9 Richards, Alan, “Democracy in the Arab region: getting there for here”, Middle East Policy, Washing-ton, volume XII, N° 2, 2005, pp. 28-35.10 Alccaro, Ricardo y Haubrich-Seco, Miguel, Re-Thinking Western policies in light of the Arab Uprisinghs, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2012, p. 11.
Rubén Paredes Rodríguez |
16 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
mayoritariamente a la población joven sin expectativas en el futuro—, de inflación y de pobreza que se agravaron como consecuencia de los efectos de la crisis económica mundial desatada en 2008. Pero también por la percep-ción de corrupción estructural de la clase dirigente y de las grandes familias ligadas al poder, y por la ausencia de libertades reales de los regímenes polí-ticos, independientemente de su naturaleza republicana o monárquica. De tal modo, que la excusa oficial de que el pueblo no estaba preparado para vivir en democracia o que la necesidad de gobiernos fuertes era la mejor alternativa ante la amenaza islamista o el terrorismo dejó de tener un sus-tento lógico.
Por tal motivo, la impugnación a los regímenes políticos de corte auto-ritario tiene un trasfondo económico y social difícil de soslayar. El Informe de Desarrollo Humano Árabe publicado por el pnuD en 2005 planteaba que el déficit agudo de libertad y buen gobierno en el mundo árabe era el principal obstáculo al renacimiento árabe.11 Situación que, como se expresó en líneas arriba, se exacerbó con la crisis internacional poniendo de mani-fiesto un creciente malestar social. Tal vez una de las cuestiones que han pasado desapercibidas durante las revueltas ha sido la aplicación desde los noventa de políticas neoliberales y sus efectos en el conjunto de las socie-dades árabes. Las mismas estuvieron lejos de disminuir el rol del Estado en la economía, generando, por el contrario, las condiciones para un mayor desenvolvimiento de un sector privado ligado a éste a través de lazos clien-telares y de familia.12
La crisis económica se manifestó en una caída de la actividad en todos los sectores, con saldos negativos en la cuenta corriente de la balanza de pagos, especialmente en los países no exportadores de petróleo, disminución de las reservas internacionales debido al pago de la deuda y de las crecien-tes importaciones para cubrir la demanda interna, la salida de capitales y un aumento de los precios de los productos básicos. Los flujos de Inversión Externa Directa bajaron por un aumento de la aversión al riesgo así como también cerraron sus puertas empresas por la crisis en Egipto, Túnez y Siria. El déficit fiscal se agravó como consecuencia del gasto de la demanda social, pero también la caída del empleo, generando esto último un aumento de la
11 Informe de Desarrollo Árabe Humano 2004, New York, pnuD, 2005, p. 5. [Consulta 15 de enero de 2013] Disponible en: http://hdr.undp.org/en/reports/regional/arabstates/RBAS_ahdr2004_EN.pdf 12 La configuración de un capitalismo de amigos (crony capitalism) significó la aparición de un sector privado no competitivo y sin capacidad de generar nuevas fuentes de trabajo que pudiera absorber la mano de obra desocupada. El concepto de crony capitalism hace referencia a aquellas sociedades basadas en un vínculo estrecho entre el mundo de los negocios y el Estado. Así, el tipo de Estado Rentístico acostum-brado a vivir de los ingresos del petróleo, de las remesas externas o del turismo convivió con la falta de diversificación productiva y la informalidad en el mercado de trabajo. Los elevados índices de corrup-ción de las élites ligadas al poder y las familias gobernantes aprovecharon los nuevos negocios —de empresas de servicios privatizadas— que se desarrollaron en ese contexto económico a costa de una pronunciada exclusión social.
| La Primavera Árabe: el largo camino de un proceso de transición democrática
17Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
pobreza y la desocupación de un 15% promedio, sobre todo en los jóvenes profesionales. El malestar social por falta de expectativas de participación en el futuro económico era producto de la desconexión o falta de interacción de las demás clases sociales con los sectores económicos dominantes.
En términos generales, la Primavera Árabe puso al descubierto el tipo de sociedades cerradas, marcadas por la falta de integración política (sólo reservada a los respectivos miembros del régimen) y de integración social que excluía a vastos sectores de la sociedad, entre ellos a los jóvenes que en el mundo árabe —fruto del crecimiento demográfico— representan un 50% de la población, viven en zonas urbanas y acceden a los medios de comu-nicación no tradicionales que no controlan los aparatos de seguridad del Estado. Tal como lo ilustra la utilización de las tecnologías 2.0 en el contexto de las manifestaciones.
No obstante la efervescencia política que la misma despertó, afectó de distintas maneras al heterogéneo mundo árabe. Las revueltas devenidas en revoluciones se produjeron en los países con regímenes presidencialistas autoritarios —devenidos en proyectos hereditarios— y no en los de tipo monárquico.13 Siria fue el país que inició el carácter “hereditario” de dichos regímenes, cuando el presidente Haffez Al Asad, con 30 años en el poder, modificó la constitución para que su hijo Bashar Al Asad asumiera en el año 2000.14 En Túnez, Ben Ali, con 23 años en el poder, se preparaba para ceder el cargo (previas elecciones manipuladas) a su hijo Mohamed. En Egipto, Hosni Mubarak, con 30 años en el poder, proponía a su hijo Gamal (lo cual era resistido por el ejército); en Yemen Ali Abdullah Saleh, con 33 años en el gobierno, intentaba una nueva reelección o ceder el puesto a su hijo Ahmed; y en Libia, el coronel Muamar Gadafi, con casi 42 años rigiendo los destinos del país, postulaba a Saif el Islam como su sucesor.
Las manifestaciones expresaban el descontento económico y social, y pedían una solución de carácter político a los respectivos gobiernos. Sin embargo, las respuestas fueron una mixtura de medidas donde la solución estaba en la aplicación de medidas económicas para acallar el descontento social, tales como el aumento de salarios, el aumento de subsidios para los
13 Cabe mencionar que las manifestaciones se replicaron en el Reino de Bahréin, donde la comunidad shiíta reclamaba por una apertura del régimen. La amenaza de un posible fin de la monarquía generó la inmediata invasión al país con tropas sauditas en el marco del Consejo de Cooperación del Golfo, evitando así, la alteración de la estabilidad en las geoestratégicas petromonarquías del Golfo.Asimismo, dos reinos árabes que no se encuentran en el Golfo emprendieron reformas de manera simultánea con los acontecimientos de la Primavera Árabe. Marruecos emprendió una reforma consti-tucional en la que el rey cedía atribuciones al parlamento y en Jordania se removió al Primer Ministro y se permitió que el parlamento lo elija con la supervisión del rey.14 Al momento de escribir estas líneas, Siria está inmersa en una profunda guerra civil entre la mayoría sunnita y la minoría alauita del régimen que gobierna hace más de 40 años. Por el momento, la comu-nidad internacional no ha podido frenar la violencia que ha cobrado la vida de 60.000 personas, un millón de refugiados y miles de heridos.
Rubén Paredes Rodríguez |
18 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
productos básicos o la creación de nuevos puestos de trabajo en la admi-nistración pública para insertar a la mayoría de jóvenes profesionales des-empleados. Pero las medidas de naturaleza política resultaron ser tibias, por ejemplo, los anuncios de no presentarse a las próximas elecciones, las renuncias de las segundas y terceras líneas de los cuadros de gobierno o las promesas de retomar las postergadas reformas políticas, todas ellas con el fin de demostrar la voluntad de los gobiernos de cumplir con una primera apertura. Este conjunto de medidas venía a ser la zanahoria seguida por el palo de la represión a todo tipo de protestas con el fin de propiciar la vuelta al status quo alterado.
Empero, y como ya se mencionó, la pérdida del miedo a la represión de los aparatos de seguridad del Estado se evidenció en las sociedades civiles con regímenes presidencialistas que al tornarse hereditarios los convertía —en términos de Jack Goldstone— en dictaduras sultanísticas. Es decir, aquellos regímenes que poseen líderes nacionales —sin una ideología más que la concentración del poder en la autoridad del líder—, que preservan aspectos formales de una democracia —elecciones, asambleas nacionales, partidos políticos, constituciones—, que gobiernan bajo el estado de emergencia —con la despolitización de la sociedad civil y la ausencia de instituciones—, que emplean un sistema de patronazgo —con el que promueven el bienes-tar con subsidios sobre los alimentos y la gasolina, el desarrollo económico a través de una cierta industrialización y la exportación de commodities— y donde se ejerce el control con las fuerzas de seguridad subordinadas al poder ejecutivo gracias al empleo de prebendas y espacios de poder en los aparatos del Estado.15
La Primavera Árabe cambió el tradicional mapa en el MENA donde el mosaico de regímenes políticos se dividía en repúblicas y petromonarquías. En este punto es importante plantear las siguientes salvedades: primero, la Primavera Árabe puso a fin a los regímenes como los mencionados más arriba, los cuales tenían un componente distintivo, eran regímenes seculares, apoyados por el mundo occidental. Segundo, en el desarrollo de los acon-tecimientos, fue sorprendente lo que se podría llamar el “silencio táctico” de los grupos islamistas que se sumaron a las revueltas junto a los distintos sectores liberales y reformistas que participaban en las manifestaciones. Por primera vez no eran reclamos de carácter religioso como Ala Akbar (Dios es el más grande) ni el apoyo a líderes mesiánicos para ensayar una salida islá-mica ni exclamaciones antiisraelíes o antinorteamericanas lo que estuvo pre-sente en las movilizaciones. Y tercero, de los dos países que emprendieron la transición hacia la normalidad institucional, los partidos ganadores fueron los entonces perseguidos del régimen, es decir, los islamistas, los cuales se
15 Goldstone, Jack, “Understanding the Revolution”, Foreign Affairs, volume 90, N° 3, may-june 2011, p. 9.
| La Primavera Árabe: el largo camino de un proceso de transición democrática
19Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
cuidaron de no granjearse la condena internacional, dando garantías de la compatibilidad entre democracia e islam.16
4. El largo camino iniciado el día después
Cuando se analizan los regímenes presidencialistas de corte hereditario, el tiempo que permanecieron en el poder y lo rápido que se derrumbaron, se detecta, por un lado, la pérdida del miedo de las sociedades civiles que recla-maron por cambios políticos tangibles para resolver la situación de frustra-ción y humillación que atravesaban. Por el otro, la falta de adaptación de los mismos a las transformaciones sociales y económicas que mostraban el claro divorcio que existía con relación al pueblo.17 De allí que, con el fin de encontrar apoyo externo frente a la represión, apelaron a conspiraciones externas o a la infiltración de elementos de Al-Qaeda, argumentos que no hallaron la respuesta esperada.
Una vez superados los históricos acontecimientos que sacudieron al mundo árabe, la ausencia de una hoja de ruta para el día después era noto-ria. Se tornaba difícil estabilizar los países cuando los nuevos rostros políti-cos eran desconocidos o tenían que organizarse en partidos luego de años de proscripción. Solo Túnez y Egipto fueron los países que llamaron a eleccio-nes democráticas, libres y sin proscripciones para elegir a los miembros de las respectivas asambleas encargadas de redactar las nuevas constituciones.
En este nuevo escenario hubo dos perdedores y un triunfador, en el cual se depositaba precisamente la tarea no menor de refundar la vida política del país. Por un lado, el progresismo político que estuvo ausente en la con-tienda electoral como alternativa y los liberales que sólo pudieron captar el apoyo de los sectores jóvenes y profesionales en las grandes ciudades. Por el otro, los otrora perseguidos de los regímenes seculares se convirtieron en las fuerzas políticas ganadoras, es decir, los islamistas.
16 Es importante aclarar que en el caso de Libia, el Consejo Nacional de Transición desde el derro-camiento del coronel Gadafi con apoyo occidental (la otan) no ha logrado estabilizar la vida política del país. El antiguo régimen concentrado en manos del Líder —como se hacía llamar- escondía una realidad más difícil. Por un lado, un país separado en tribus pero también en dos corrientes islámicas antagónicas, los salafistas y los sufíes. Por el otro, un territorio donde no sólo había que construir el Estado sino también hacer coincidir en un mismo proyecto político a las regiones de la Cirenaica y la Tripolitania.En el caso de Yemen, la alternativa que se planteó fue convencer al presidente Saleh de que dimitiera sin que ello implique la remoción de las máximas figuras del régimen. Esta alternativa se logró con el auspicio del vecino Reino de Arabia Saudita con el objeto de que el país no se divida entre un Yemen del Norte y del Sur como había ocurrido hasta 1990. Para ello se trató de negociar y llegar a un equilibrio de fuerzas con todas las tribus que componen la estructura social del país.17 Resulta llamativo cómo Gadafi nunca entendió que la blogósfera, en pleno contexto de la globaliza-ción, no podía controlarse con los tradicionales y omnipresentes aparatos de seguridad. Por tal motivo, acusó a los jóvenes en la ciudad de Bengasi —donde se iniciaron las protestas— de haber mezclado Nescafé con sustancias alucinógenas.
Rubén Paredes Rodríguez |
20 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Los antecedentes de elecciones democráticas que consagraban como ganador al candidato de un partido islámico no son nuevos en el mundo árabe. En Argelia el Frente Islámico de Salvación (FIS) en 1992 y en Pales-tina la Autoridad Nacional Palestina (Hamás) en 2006 ganaron las eleccio-nes libres con la presencia de observadores internacionales que dieron fe de la transparencia de los comicios. Sin embargo, la presión de algunos actores de la comunidad internacional rechazó los resultados y se prefirió la conti-nuidad del statu quo. Para muchos analistas, ello significaba que existía un doble rasero por parte de la comunidad internacional —como se mencionó en apartados anteriores— de apoyo a la democracia en el sistema interna-cional pero de rechazo al juego democrático, es decir, cuando los ganadores políticos no eran los esperados en el mundo árabe.
En el caso de Túnez y Egipto, los partidos religiosos Ennahda e Ikhwan —ambos pertenecientes a la Hermandad Musulmana— ganaron respectivamente las elecciones con el apoyo de otros partidos religiosos minoritarios, lo que les ha permitido lograr el mayor número de representantes en las Asambleas constituyentes.18
Varios son los factores que permiten explicar por qué las poblaciones se orientaron mayoritariamente a elegir los mencionados partidos de corte religioso. Primero, ellos ganaron la legitimidad y el reconocimiento como la alternativa política en el nuevo escenario, por haber encarnado durante los antiguos regímenes, la verdadera oposición.
Segundo, en los años de proscripción o persecución, fueron los únicos actores que realizaban la asistencia social aliviando los problemas económi-cos del día a día. Especialmente, cuando se comenzaron a aplicar a princi-pios del siglo XXI las recetas neoliberales del Consenso de Washington que agravaron la fractura social.
Tercero, en el contexto de las campañas electorales, pudieron articular un discurso simple hacia todos los sectores sociales con el slogan Al-Islam Houa al-Hall (el islam es la solución).
18 La Hermandad Musulmana es un movimiento islamista creado en 1928 por Hassán al-Banna en Egipto e inspirador de otros movimientos en toda la región del MENA, inclusive en la actualidad. La misma nació como una crítica a la desaparición del Califato después de la Primera Guerra Mundial y a la adopción de regímenes políticos bajo la influencia europea, alejados de la tradición islámica.A los cinco pilares de la religión islámica —el acto de profesión de fe (shagada), el ayuno (sawn), la limosna (zaqat), el rezo diario (salat), y la peregrinación a la Meca (hajj )— se agregan 5 preceptos fundamentales: “Alá es nuestra meta, el Profeta nuestro modelo, el Corán nuestra Ley, la Yihad nuestra vida y nuestro deseo de ser mártires”. Perseguidos en Egipto en la segunda mitad del siglo XX, sus métodos oscilaron entre el recurso a la vio-lencia y la penetración silenciosa en las sociedades con acciones de asistencia social, lo cual le ha valido una gran presencia y reconocimiento a la labor dentro y fuera del país. Por ejemplo, en el actual Túnez o en la oposición siria en contra del régimen de Bashar Al-Asad. Para mayores detalles, se recomienda: Waines, David, El Islam, Madrid, Akal, 2008.
| La Primavera Árabe: el largo camino de un proceso de transición democrática
21Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Cuarto, la ayuda financiera de Arabia Saudita y Qatar de aproxima-damente 18 billones de dólares permitió realizar en tiempo récord obras sociales que demostraban la capacidad de gestión a la hora de dar respuestas rápidas a las demandas de la sociedad.19 Claramente, las tradicionales petro-monarquías no estaban dispuestas a dejar librado al azar el futuro político de estos países: antes que la aparición de democracias liberales consideradas ajenas a la idiosincrasia del lugar, era preferible teñir de verde —el color símbolo dentro del Islam— el nuevo mapa político.
Por encima de todas las cosas, ambos partidos islámicos han dado señales hacia fuera y hacia adentro de constituirse como partidos políticos de centro y de querer alcanzar un compromiso por compatibilizar Islam y Democracia. Pero, la reticencia de los sectores laicos se fundamenta en que la mayoría circunstancial obtenida en el electorado coincide con una etapa refundacional de los órdenes políticos y jurídicos. En consecuencia, de ganar las próximas elecciones un partido de signo contrario, los nuevos ordenamientos actuarían como una suerte de corsé islámico.
A diferencia de otros procesos de transición a la democracia en el sistema internacional, en las sociedades árabes la religión ejerce un papel de gran influencia en las respectivas poblaciones, independientemente del grado de secularización que el Estado consagre. Para el mundo occidental, la Pri-mavera significaba terminar con la excepcionalidad democrática árabe, en donde el modelo de democracia liberal ascética podía llegar a florecer prescin-diendo de toda connotación religiosa.
Sin embargo, el Islam —con sus distintas confesiones— vela por cada uno de los órdenes de la vida, en los que se privilegia el sentido de comuni-dad —la umma— en torno a la Fe como criterio ordenador. De acuerdo con Jonathan Fox y Shmuel Sandler, la religión ejerce cuatro formas de influencia
primero puede influenciar la mirada que las personas tienen del mun-do, cómo piensan y sus comportamientos. Segundo, es un aspecto de la identidad. Tercero, es una fuente de legitimidad, incluyendo la le-gitimidad política. Cuarto, está asociada a instituciones formales que pueden influenciar el proceso político.20
19 La tarea social cumple un rol fundamental en la religión islámica, la cual plantea la ayuda al prójimo, al desprotegido, al que menos tiene como uno de las principales obligaciones religiosas por las que debe velar todo musulmán. En virtud que el mundo árabe coincide con el mundo islámico, es decir, lo étnico y lo religioso, son las madrazas (escuelas coránicas) y los actores sociales mencionados los que desem-peñan activamente dicha función a través de un conjunto de obras: creación de escuelas, viviendas, centros deportivos, hospitales, dispensarios, entre otras.20 Fox, Jonathan y Sandler, Shmuel, Bringing Religion into International Relations, New York, Palgrave Mac-Millan, 2004, p. 2.
Rubén Paredes Rodríguez |
22 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
En el mundo contemporáneo se vuelve necesario comprender el significado que la religión posee y en este caso la islámica dentro del mundo árabe. Para Túnez y Egipto, que emprendieron un largo camino hacia la transición, los partidos islámicos plantearon que la religión determina la configuración del nuevo sistema político, jurídico y social, la cual puede estar en equilibrio con el respeto de las normas que componen el derecho internacional. Si bien la Sharia (ley islámica) es la ley del Estado porque brinda legitimidad e iden-tidad al mismo, las nuevas constituciones democráticas deben inspirarse en ella como fuente primera observable e inobjetable.
De este modo, la idea de democracia islámica sostiene que el poder debe emanar del pueblo, por medio de elecciones, el Parlamento debe legislar de acuerdo con la Sharia y el Tribunal Supremo de Justicia debe ser el garante del orden jurídico y velar por la compatibilidad de las leyes, libertades y derechos humanos con los preceptos jurídicos religiosos. De acuerdo con la Hermandad Musulmana egipcia, esto daría lugar a un Estado civil con “refe-rencia islámica”.
Los nuevos gobiernos islámicos están sometidos a una doble presión, por un lado, los sectores laicos los acusan de haber secuestrado la Primavera Árabe e intentar llevar una “islamización” compulsiva desde arriba, es decir, desde el poder. Por el otro, la autoidentificación como partidos de centro no termina de convencer a los ultraconservadores religiosos —los salafistas— que brindaron su apoyo a los gobiernos electos para la conformación de un verdadero Estado Islámico.21
Estas presiones condujeron a ambos gobiernos a aplicar una alta inge-niería política con el fin de encontrar consensos en un debate político no resuelto. Por ejemplo, en lo que respecta a los derechos humanos, consi-deran que los tratados internacionales que versan sobre esta materia son compatibles con los valores que pregona el Islam. Sin embargo, se genera una suerte de limbo en torno a las siguientes cuestiones:
– El pluralismo político es posible bajo la supremacía de la Sharia, lo cual habilita a perseguir a todo elemento disidente: grupos, organi-zaciones y/o partidos políticos considerados opositores. Por ejemplo, partidos de izquierda, grupos defensores de las minorías sexuales, organismos no gubernamentales defensores de los derechos huma-nos, etcétera.
– Libertad religiosa: se tolera la presencia de minorías religiosas
21 El salafismo como un movimiento dentro del Islam está integrado por una constelación de predicado-res y seguidores que plantean una lectura literal y rigorista del Corán, para lo cual buscan reproducir la forma de vida del profeta Mahoma típica del siglo VII. Dentro de este grupo heterogéneo, las acciones oscilan desde el total pacifismo a la persecución de los considerados herejes con la utilización de méto-dos violentos.
| La Primavera Árabe: el largo camino de un proceso de transición democrática
23Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
pero no se permite la conversión hacia otra religión que no sea el Islam. La apostasía recibe a cambio la pena de muerte. Las mino-rías religiosas como ser los coptos en Egipto ven peligrar su situa-ción en caso de que las nuevas normas modifiquen el status que poseían en el régimen anterior y el principio de igualdad de todos los ciudadanos.
– Igualdad de género: la mujer no goza de los mismos derechos huma-nos que los hombres. Tanto para el Ikhwan como para Ennahda la mujer “complementa” al hombre, no goza de la patria potestad de los hijos, no podría circular sin el acompañamiento de un hombre de la familia, no tiene derecho a solicitar el divorcio y no puede ejercer cargos públicos de gran notoriedad.
– Libertad de prensa: se la interpreta como posible siempre y cuando no contradiga los valores islámicos y las buenas costumbres. Todos los medios de comunicación, inclusive los digitales, no deben contra-decir el espíritu islámico de la sociedad y deben estar bajo control de los organismos del Estado.
En el caso de Egipto, durante el proceso de ratificación de la constitución —por vía de dos referéndums— a fines de 2012, estas cuestiones no se resol-vieron por la falta de consenso entre todas las fuerzas políticas. La decisión del presidente Mohamed Morsi de no dilatar más las discusiones con los partidos liberales y dar por concluida la redacción de la misma, dio como resultado una Ley Fundamental de contenido islámico genérico. En el texto se consagra al Corán como “fuente principal de toda legislación” y se depo-sita —a pedido de los grupos salafistas— la interpretación absoluta de los principios que de ella emanan en la religiosa Universidad de Al Azhar.
En el caso de Túnez, el peso de los sectores seculares condujo al líder Rashid Gannushi a conformar un gobierno tripartito con dos partidos lai-cos, lo que explica menciones también genéricas al Islam sin explicitar las cuatro cuestiones antes mencionadas. Sin embargo, han sido los salafis-tas quienes se han prometido “islamizar” compulsivamente a la sociedad, haciendo cumplir de facto con los preceptos religiosos. Actuando en la vida cotidiana como bandas que se identifican por el uso de la barba crecida en los hombres, se castiga a las mujeres que visten de manera occidental, se quemaron bares que expiden en los centros turísticos bebidas alcohólicas, y se persigue toda manifestación artística alejada de las buenas costumbres.
Por tal motivo, la transición es un largo camino que emprendieron hace dos años los países que atravesaron por la Primavera Árabe. Algunos con mayor ímpetu pero no por ello exento de obstáculos, tensiones e interro-gantes que aún no se disiparon en torno al pulso de la naciente democracia islámica.
Rubén Paredes Rodríguez |
24 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
5. Consideraciones finales
No caben dudas que los acontecimientos seguidos con el inicio de la Prima-vera Árabe alteraron el mapa de la región. Por primera vez, fueron las res-pectivas sociedades civiles las que en condiciones de un profundo malestar económico-social dijeron basta a años de humillaciones. Las poblaciones se movilizaron pidiendo el fin de los antiguos regímenes incapaces de respon-der a las demandas, cifrando sus esperanzas en un “cambio” que debía ser político. La pérdida del miedo se manifestó en las calles, en las plazas, es decir, en el espacio público que era percibido como de “todos” y se trasladó a los gobiernos, que tuvieron que improvisar medidas incluso a costa de la vida de su propia gente.
Las imágenes transmitidas en vivo y en directo mostraban a la comuni-dad internacional y al resto de los países árabes que el soberano era el pue-blo y como tal, quería participar y ser protagonista de los destinos del país. Esta situación significaba el fin de la “excepcionalidad democrática” pero sólo en una parte del mundo árabe. Las petromonarquías permanecieron prácticamente inalteradas y siguieron paso a paso los acontecimientos de los regímenes presidencialistas de corte hereditario que llegaban a su fin, preocupadas por la potencial amenaza que significaba el día después.
La Primavera Árabe puso fin a los regímenes que tenían la particulari-dad de ser seculares e inició un largo camino de transición hacia una demo-cracia adjetivada, una democracia islámica. El retorno de la religión a la escena de lo público reviste una gran singularidad en el mundo árabe como fuente de legitimidad del proceso político en la conformación de los nuevos regímenes. Por tal motivo, han sido una constante las declaraciones de los partidos religiosos sobre la compatibilidad de la democracia y el Islam que se intenta alcanzar. Empero, las tensiones en torno a la misma no se disi-paron. La religión es un fenómeno identitario que diferencia a un nos con relación a los otros, por ende la pluralidad democrática no queda clara para las minorías en general o los partidos políticos no islámicos.
En un régimen democrático, la pluralidad permite reconocer el derecho de las minorías y entender que las mayorías pueden ser circunstanciales en el juego de la vida política. Por eso, la prueba de fuego pasa por la alternan-cia en el poder y el respeto hacia el adversario político, en caso de ganar las elecciones limpias y transparentes alguno de los partidos de la oposición. En el contexto de una nueva cultura política, se hace necesario también alcanzar un consenso acerca de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, con el fin de evitar una salida autoritaria entre los diferentes actores.
Asimismo, un régimen democrático vela por el cumplimiento de los dere-chos humanos, como la igualdad de género —que no está asegurada por la implementación de la noción de complementariedad bajo la interpretación
| La Primavera Árabe: el largo camino de un proceso de transición democrática
25Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
islámica— o la libertad de prensa —que fue una de las primeras en no cumplirse aplicando las mismas leyes de control de los regímenes depuestos sobre los medios de comunicación—.
Como se sostuvo líneas más arriba, los procesos de transición tienen un punto de partida e indefectiblemente uno de llegada, en un camino de mar-chas y contramarchas que requieren de una transformación socio-cultural. No es fácil el largo camino que emprendieron Túnez y Egipto, con la pre-sión de los actores nacionales e internacionales para alcanzar la normalidad política. Recién dos años pasaron desde que se inició la transición, y la expe-riencia demuestra que luego de transcurrida una década se puede hablar de una consolidación democrática.
Mientras tanto, por error u omisión las amenazas acechan. La agenda de los partidos religiosos se concentró en la dimensión política como hito transformador de una democracia compatible con el Islam. Sin embargo, carecen de una propuesta económica alternativa y de un modelo de desarro-llo que pueda erradicar las causas objetivas del malestar que dio, también, origen a las manifestaciones.
En perspectiva, ingresar al otoño debería ser interpretado como el tiempo de la consolidación democrática y no como una estación de transi-ción hacia un nuevo invierno gélido en el mundo árabe.
6. Referencias
Alccaro, Ricardo y Haubrich-Seco, Miguel, Re-Thinking Western policies in light of the Arab Uprisinghs, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2012.
Diamond, Larry, “Los Obstáculos a la Democracia en los Países Árabes”, Journal of Democracy en Español, Chile, volumen 3, julio de 2011.
Fox, Jonathan y Sandler, Shmuel, Bringing Religion into International Relations, New York, Palgrave MacMillan, 2004.
Fukuyama, Francis y Mac Faul, Michael, “Should democracy be promoted or devo-ted?”, The Washington Quarterly, Washington, volume 31, No. 1, Winter 2007.
Goldstone, Jack, “Understanding the Revolution”, Foreign Affairs, volume 90, No. 3, may-june 2011.
Huntington, Samuel, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, USA, Norman, University of Oklahoma Press, 1991.
Informe de Desarrollo Árabe Humano 2004, New York, PNUD, 2005. Disponible en: http://hdr.undp.org/en/reports/regional/arabstates/RBAS_ahdr2004_EN.pdf
Jacquard, Roland, En nombre de Osama bin Laden. Las redes secretas del terrorismo islámico, Buenos Aires, Salvat, 2001.
O’Donnell, Guillermo y Schmitter, Philippe, Transiciones desde un gobierno autoritario. Con-clusiones tentativas sobre las democracias inciertas, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2010.
Richards, Alan, “Democracy in the Arab region: getting there for here”, Middle East Policy, Washington, volume XII, No. 2, 2005.
Waines, David, El Islam, Madrid, Akal, 2008.
Rubén Paredes Rodríguez |
26 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Democratizando la democracia. De la Primavera Árabe a los Indignados*Democratizing Democracy: From the Arab Spring to the Indignant Movement
* Recibido: 30 de noviembre de 2012. Aceptado: 4 de enero de 2013. Tla-Melaua, revista De ciencias sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Socia-les. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México / issn: 1870-6916 / Nueva Época, Año 7 No 34, Abril — Septiembre 2013, pp. 26-44.
27Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
César Cansino**Juan Calvillo Barrios***
** Profesor investigador en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. ([email protected]) *** Profesor investigador en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universi-dad Autónoma de Puebla, México. ( [email protected])
resumen
En este artículo se discute la perti-nencia de la tesis según la cual las movilizaciones sociales conocidas como la “Primavera Árabe” repre-sentan la cuarta ola de las transi-ciones en el mundo, de acuerdo a la conocida teoría de Samuel Hunt-ington. Para los autores esta aprecia-ción es incorrecta, pues la cuarta ola estaría representada más bien por los movimientos de los así llamados indignados en varias partes del pla-neta, por cuanto estos sí introduje-ron importantes novedades para la vida democrática que no tuvieron aquéllos.
palabras clave
Primavera Árabe, Movimientos so-ciales, Transición a la democracia, Democratización, Oriente Medio, Indignados, Protesta social, Redes sociales, Resistencia social.
abstract
This article discusses the relevance of the thesis that social movements such as the one known as the “Arab Spring” represents the fourth wave of transitions in the world, accord-ing to the well-known theory of Samuel Huntington. For the author this view is incorrect, as the fourth wave would be represented rather well by the movements of the so-called “Indignant Movement” in various parts of the planet, because these introduced important innova-tions for democratic life that those did not have.
keywords
Arab Spring, social movements, Transition to Democracy, Democra-tization, Middle East, Occupy move-ment, social protest, social networks, social resistance.
28 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
1. Introducción / 2. La Primavera Árabe / 3. Los indigna-dos / 4. Caracterizando la indignación / 5. De indignados a indignados / 6. La nueva ágora virtual / 7. A manera de conclusión / 8. Referencias
1. Introducción
El 2011 vio el inicio de un conjunto de revueltas en el norte de África y Medio Oriente que sorprendió al mundo, pues propició la caída de algunos de los dictadores más temibles y obstinados de esa parte del planeta, como Hosni Mubarak en Egipto, Muamar Gadafi en Libia, Ben Ali en Túnez, además de varias rebeliones en curso contra las dictaduras de los Asad en Siria y los Khalifah en Bahréin. Casi inmediatamente, la prensa mundial bautizó esos movimientos como la “Primavera Árabe”, mientras que muchos analistas políticos, con más ignorancia que fortuna, los calificaron como la “Cuarta Ola de democratizaciones en el mundo”,1 de acuerdo a una conocida termi-nología elaborada por el politólogo estadounidense Samuel Huntington en su libro La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX.2
Como suele ocurrir, la prensa resultó más elocuente y efectiva que la academia a la hora de caracterizar estos movimientos populares, pues en estricto sentido, siguiendo a Huntington con rigor, la Primavera Árabe no califica para ser concebida como una cuarta ola de democratizaciones, si acaso como la cola de la tercera ola iniciada a mediados de la década de los setenta del siglo pasado en el sur de Europa.3 Y no es que nos preocupe preservar la pureza semántica de las categorías de Huntington, pues a final de cuentas las ciencias sociales son y seguirán siendo absolutamente pro-miscuas y eclécticas en el empleo de sus conceptos y métodos,4 amén de que ni el libro mencionado ni su autor nos merecen alguna consideración intelectual,5 sino que una caracterización superficial o arbitraria de estos procesos puede llevarnos a descuidar o confundir las verdaderas transfor-maciones que han experimentado las democracias modernas en los últimos
1 Véase, por ejemplo, Priego Moreno, A., “La primavera árabe: ¿una cuarta ola de democratizaciones?, UNISCI, Discussion Papers, No. 26, mayo de 2011; Gil Calvo, E., “La cuarta ola democratizadora”, El País, Madrid, 11 de marzo de 2011, p. 7.2 Huntington, S., La Tercera Ola. La democratización a finales del Siglo XX, Barcelona, Paidós, 1994.3 Huntington falleció en 2008, pero en vida seguramente hubiera reaccionado frente al uso arbitrario de sus categorías.4 No por casualidad están en punto muerto: Cansino, C., La muerte de la ciencia política, Buenos Aires, Random House, 2008.5 Véase nuestra crítica a Huntington en Cansino, C., “Las propensiones conflictivas de Huntington”, La Jornada Semanal, México, No. 162, 12 de abril de 1998, p. 17.
sumario
29Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
años, y que sí califican como una cuarta ola o ciclo de democratizaciones, si con ello se pretende destacar un proceso totalmente distinto, original y pro-misorio en el largo camino que nos ha conducido a la mayoría de las nacio-nes del mundo hacia la democracia, una suerte de vuelta de tuerca en la democratización. Nos referimos a los movimientos de indignados en varias partes del mundo, como España o Grecia en Europa, y Estados Unidos o México en América, por citar las experiencias más conocidas, y que al igual que los movimientos de la Primavera Árabe iniciaron en el 2011.
De ahí que nos proponemos en este ensayo examinar la novedad de estos movimientos sociales —tanto la Primavera Árabe como los indignados— para la democracia, o sea su aporte simbólico y práctico en lo que llamare-mos la “democratización de la democracia”, así como desmitificar ciertas caracterizaciones apresuradas sobre dichos movimientos que en lugar de aclarar su significado y alcance lo oscurecen sin remedio. Nuestra tesis es que por efecto de algunos de estos movimientos sociales nos encontramos en una nueva era u ola de democratizaciones donde el dato realmente rele-vante es la afirmación o empoderamiento de la ciudadanía con respecto a la política institucional, una fase que cristaliza en ciernes el entendimiento de la democracia como forma de vida y del espacio público, como el lugar decisivo de la política democrática.
2. La Primavera Árabe
Los movimientos de la Primavera Árabe no califican como “cuarta ola” porque no ofrecen ninguna novedad respecto a las democratizaciones que se han sucedido en el mundo desde los años setenta, o sea la tercera ola: se trata de transiciones desde dictaduras militares o personalistas, con protestas sociales más o menos consistentes e intermitentes, con fracturas en el grupo de apoyo de los dictadores que les restó centralidad, con la emergencia de nuevos actores políticos y que eventualmente asumen nuevos roles de opo-sición para promover cambios políticos estructurales, entre otras muchas coincidencias. Si acaso, estas transiciones presentan la particularidad de generarse en el seno de sociedades cruzadas por el clivaje religioso islámico y fundamentalista, ausente en las transiciones democráticas occidentales, el cual ha sido largamente utilizado a conveniencia por los tiranos de la región. Hecho que sin duda inhibirá que estos países transiten de manera inequívoca a regímenes democráticos efectivos y plenamente respetuosos de los derechos individuales, tal y como lo establecen los cánones occidentales. Lejos de ello, lo que veremos en el norte de África y el Medio Oriente en los próximos años serán largos e inciertos experimentos de transformación, cruzados por guerras civiles y conflictos religiosos seguramente violentos, así como intentos de varios países de la zona por interferir en los procesos
César Cansino / Juan Calvillo Barrios |
30 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
de apertura iniciados en 2011 para conseguir así aliados frente a lo que los fundamentalistas consideran como sus verdaderos enemigos, como Israel o Estados Unidos.
Pongamos como ejemplo los casos de Egipto y Libia. En el primero, Mubarak llegó al poder en 1981 mediante un golpe de Estado. Como cual-quier tirano en el poder, Mubarak cometió todo tipo de crímenes y excesos, lo que a larga le valdría el repudio de su pueblo, no obstante ciertos logros económicos y diplomáticos alcanzados durante su mandato (como su media-ción en 1993 en los acuerdos que llevaron al inicio de la autonomía pales-tina), gracias a las buenas relaciones que supo mantener con sus vecinos. En 2003 surgió un movimiento disidente, conocido popularmente como Kifaya, que buscaba una vuelta a la democracia y mayores libertades civiles, y que es el antecedente de las revueltas de 2011. Sin embargo, no fue hasta febrero de este año cuando se consiguió derrocar a Mubarak y su régimen mediante dos semanas de manifestaciones. El foco principal y permanente de la rebelión fue la famosa y representativa “Midan Tahrir” (Plaza de la Liberación), en el centro de El Cairo, donde se congregaban a diario varios cientos de miles de manifestantes. Recientemente, el 24 de junio de 2012, Egipto celebró las pri-meras elecciones presidenciales democráticas con más de un candidato de su historia, aunque sigue pendiente la aprobación de una nueva Constitución. Pese a estos avances indudables nadie podría afirmar todavía que Egipto se encuentra en una sendero democratizador claro e irreversible.
El caso de Libia es muy similar. A principios del 2011, al calor de la Pri-mavera Árabe iniciada en Egipto y Túnez, se produce una serie de protestas y una parte de la población de Libia se manifiesta contra el régimen de Gadafi mientras otro segmento mantiene su apoyo. Mediante comités popu-lares, los opositores lograron controlar varias ciudades, aunque el dictador opuso una férrea resistencia en la capital, con 120 mil leales al régimen. La prensa internacional señaló que Gadafi reprimió con gran dureza las mani-festaciones mediante mercenarios y ataques aéreos, y en Bengasi al menos 130 militares fueron asesinados por negarse supuestamente a disparar con-tra el pueblo desarmado, mientras que varios ministros, embajadores y líde-res religiosos abandonaron a Gadafi. La Organización de las Naciones Uni-das (onu) estimó en más de 2 mil los muertos civiles a manos del régimen, por lo que emitió la Resolución 1970 de su Consejo de Seguridad y solicitó una investigación internacional sobre la violenta represión y los crímenes de lesa humanidad de Gadafi. El 17 de marzo se aprobó la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la onu, estableciendo una zona de exclusión aérea, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido lanzaban misiles Tomahawk sobre objetivos militares libios cerca de Trípoli, según la operación “Odisea al amanecer”. Posteriormente, países como España y Dinamarca se unieron a la ofensiva aliada contra Gadafi. El 22 de agosto, tras la batalla de Trípoli,
| Democratizando la democracia. De la Primavera Árabe a los Indignados
31Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
el régimen de Gadafi se desmorona y el 20 de octubre de 2011 concluyó este conflicto armado con la toma de Sirte, el último reducto gadafista en pie, y la muerte del tirano. De entonces a la fecha se han dado diversas tentativas para formar un gobierno provisional y de transición, pero el proceso ha estado atravesado por múltiples conflictos y resistencias.
Pese a sus particularidades, los movimientos de la Primavera Árabe ejemplificados aquí con Egipto y Libia comparten muchas similitudes: más que transiciones pactadas con una idea clara o precisa de la democracia como meta, han sido revueltas o revoluciones en contra de tiranías persona-listas o para descabezar al régimen dictatorial; proponen una democratiza-ción a todas luces novedosa para las naciones involucradas, pues ninguna de ellas posee experiencias o referentes históricos democráticos que anteponer a sus persistentes tiranías; el deseo de libertad ha sido el impulso de sus pro-tagonistas, aún a costa de arriesgar sus vidas; han tenido como detonante una caída brusca en las expectativas de vida de su población en el actual contexto recesivo mundial; han recurrido en mayor o menor medida a las redes sociales como vehículo para socializar su lucha y conquistar adeptos; han tenido el respaldo decisivo de Estados Unidos y otros países europeos, interesados en contar con países aliados en una zona tan conflictiva como esa; no tienen asegurada la democratización de sus respectivos países aun cuando hayan derrocado a sus respectivos tiranos.
En suma, contrariamente a lo que afirman muchos despistados, los movi-mientos de la Primavera Árabe no califican como cuarta ola, no sólo porque no presentan nada realmente nuevo en la tendencia democratizadora que arrancó hace ya más de cuarenta años, sino porque, lamentablemente, es difícil que desemboquen en un tiempo razonable en democracias liberales estables y ampliamente respaldadas, salvo quizá uno o dos casos.
Pero esta no es la única confusión que los politólogos han alimentado al referirse a estos movimientos. Así, por ejemplo, hay quien incluye en la cuarta ola, además de la Primavera Árabe, otros procesos democratizadores recientes en países de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (urss), como Georgia (“Revolución de la Rosa”), Ucrania (“Revolución Naranja”), Kirguizistán (“Revolución de los Tulipanes”) o Azerbaiyán (la fallida “Revo-lución de la Sandía”), amén de incluir otros procesos en Oriente Medio, como la frustrada “Revolución Verde” en Irán o las muchas disputas inter-nas en Líbano.6 Todo lo cual ya raya en el absurdo, pues como sabe todo el mundo el impulso de la mayoría de estos movimientos no ha sido necesaria-mente democratizador sino separatista, etnicista o fundamentalista.
Contrariamente a estas caracterizaciones imprecisas e insustanciales, los movimientos de los así llamados indignados generados a partir de 2011
6 Véase, por ejemplo, Priego Moreno, op. cit., nota 1.
César Cansino / Juan Calvillo Barrios |
32 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
en España sí tienen suficientes atributos novedosos e inéditos como para establecer que con ellos presenciamos el inicio de un nuevo ciclo en el pro-ceso de democratización en el mundo, y cuyos alcances y posibilidades sólo podremos dimensionar en un futuro no muy lejano.
3. Los Indignados
Para entendernos, el movimiento de los indignados surge en España a raíz del 15 de mayo de 2011 (por lo que ahí se le conoce como el “Movimiento 15-M”) con una serie de protestas pacíficas de millones de ciudadanos con la intención de promover una democracia más participativa alejada del bipar-tidismo psoe-pp (Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, res-pectivamente), percibido como nocivo y estancado, así como una “auténtica división de poderes” y otras medidas para mejorar la democracia. Cabe señalar que se trata de un movimiento apartidista (sin afiliación a ningún partido ni sindicato), pacífico, horizontal, espontáneo y transparente. Su lema constitutivo es “¡Democracia Real Ya!” Uno de los efectos inmediatos de las concentraciones masivas del 15-M a lo largo y ancho del país ibé-rico fue el adelantamiento de las elecciones generales, las cuales llevaron al poder al PP después de un gobierno de pesadilla del PSOE, agravado por la crisis económica, y aunque este movimiento no ha logrado materializar todas sus reivindicaciones sí ha sembrado una semilla que puede dar frutos en el futuro, pero sobre todo, como trataremos de explicar más adelante, ha indicado al mundo un camino posible de la mayor importancia simbólica y práctica para la democratización de la democracia, algo que ni sus propios protagonistas imaginaban o dimensionaban ni remotamente.
Como era de esperarse, el 15-M ha sido víctima de su propio éxito, pues muchos en el poder político y económico ven con preocupación el despertar y el empoderamiento de la sociedad, lo cual puede amenazar sus intereses y privilegios. De ahí que, no obstante la inmensa base social que apoya al movimiento, se pueden encontrar en los medios y revistas especializadas españoles muchas críticas y descalificaciones para dividir y confundir a la opinión pública, desde los que sostienen que el movimiento terminó siendo cooptado por ciertos grupos políticos para su propia conveniencia hasta los que ven en estas formas de protesta expresiones arbitrarias y antidemocrá-ticas por cuanto afectan los derechos de terceros, como el de transitar libre-mente por sus calles o abrir sus comercios. Quizá haya buenos argumentos para concederle a estas críticas el beneficio de la duda, pero también es cierto que el origen del 15-M es auténticamente ciudadano, apartidista y pacífico, y que los grandes movimientos sociales suelen contaminarse, des-viarse o incluso pervertirse en el camino, un derrotero tan impredecible como posible, pero no por ello paralizante a priori.
| Democratizando la democracia. De la Primavera Árabe a los Indignados
33Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Este movimiento, como todos los que lo han secundado en el mundo, tiene la particularidad de haberse configurado y potencializado a través de las redes sociales, y en especial Twitter, que por la vía de los hechos se han convertido en la moderna ágora de deliberación pública, en la nueva plaza pública, con la peculiaridad de poder conectar en tiempo real a millones de personas, algo simplemente inconcebible hace unos cuantos años. Otra característica es su espontaneidad, pues surge en torno a una demanda sen-tida por amplios sectores de la población, los cuales se activan con la espe-ranza de ser escuchados por las autoridades, en una suerte de democracia deliberativa generadora de nuevos contenidos y valores vinculantes.
En cuanto a los antecedentes intelectuales del 15-M cabe referir el libro ¡Indignaos! (2004) del escritor y diplomático francés Stéphane Hessel, quien plantea un alzamiento contra la indiferencia y a favor de la insurrección pacífica, lo que convirtió su obra en un fenómeno mediático-editorial. Cabe señalar que Hessel fue uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, lo que le da gran autoridad moral para sostener en ¡Indignaos! que: “cuando los gobiernos no escuchan al pueblo la democracia se convierte en oligarquía”, algo que por lo demás habían afir-mado varios intelectuales en varias partes desde hacía mucho tiempo, como Hannah Arendt (1958, 1993), Cornelius Castoriadis (1975), Claude Lefort (1983, 1986), Pierre Rossanvalon (1998), Agapito Maestre (1994), entre otros muchos. Otro antecedente de los indignados, curiosamente, son los movimientos de la Primavera Árabe, por cuanto enseñaron e inspiraron a las generaciones actuales más jóvenes, y que componen en su gran mayoría a los movimientos de indignados en todo el mundo, el poder de la resistencia y la protesta sociales, al grado de que pudieron derrocar a dictadores de la peor ralea como Mubarak y Gadafi.
Bajo el influjo de los indignados en España, también se generó un movi-miento similar en Grecia, donde vaya que existen buenas razones para la indignación. Aquí, también en 2011, las protestas han estado exentas de banderas partidistas (lo han intentado los comunistas y tuvieron que salir corriendo), aunque no se puede negar una fuerte influencia izquierdista y un latente trasfondo de partidos progresistas (como en España). Pero insisti-mos, hay indignados de todos los colores e inclusive indignados sin color. La indignación griega tiene su origen en la española y como ésta también está organizada principalmente desde las redes sociales. Entre sus logros, el 31 de mayo de 2011 “encerraron” a sus políticos en el Parlamento, hasta que la policía consiguió crear un pasillo para que pudieran ir saliendo.
En el caso del continente americano destacan los movimientos de indig-nados en Estados Unidos y México. En el primer caso, el detonante fue la crisis económica de 2008 y la victoria de Barack Obama en las elec-ciones presidenciales de ese mismo año. Primero fue el Tea Party, surgido
César Cansino / Juan Calvillo Barrios |
34 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
en 2009, para demandar la reducción del gasto público, los impuestos, la deuda externa y el déficit del presupuesto del gobierno federal. En el otro extremo del abanico político, nació otro movimiento popular, sin liderazgo ni propuestas definidas, unido en torno a una indignación común frente a los abusos de los grupos financieros estadunidenses. Ocupar Wall Street se ha extendido a más de 25 ciudades de la Unión Americana. Siguiendo el esquema de los indignados de España, la revista canadiense Adbusters lanzó un llamado a ocupar Wall Street en protesta contra los abusos del sistema financiero estadunidense que ha provocado alzas en vivienda, salud y edu-cación, así como despidos masivos. El primer día sólo se reunieron menos de 300 jóvenes en el parque Zuccotti, cerca del corazón financiero de Man-hattan. Tuvieron muy poca cobertura hasta que lograron la atención de los medios internacionales cuando 700 jóvenes fueron detenidos por la policía neoyorquina por manifestarse sin permiso en el puente Brooklyn y recibie-ron el apoyo de personalidades como Noam Chomsky, Susan Sarandon, Michael Moore o el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, quien escribió en el New York Times: “Tienen razón al acusar a Wall Street de ser una fuerza destructiva económica y políticamente. El movimiento empieza a verse como un acontecimiento importante con posibilidad de transfor-marse en un punto de quiebre”. En suma, ocupar Wall Street es una pro-testa contra la usura de las corporaciones financieras que ocasionaron la cri-sis económica mundial hace cinco años y recibieron como “recompensa” un rescate de 2 billones de dólares. Es una condena contra la corrupción entre las élites política y económica, también llamada capitalismo de cuates o de trúhanes (crony capitalism), en el cual los altos funcionarios gubernamentales buscan el apoyo financiero de las élites empresariales, y viceversa. Dinero a cambio de favores políticos, como el acceso monopólico a ciertos mercados, acceso preferente a empresas gubernamentales y acercamiento a los deten-tadores del poder político. Ocupar Wall Street también es un grito contra la creciente desigualdad: 46 millones de estadunidenses viven por debajo de la línea de pobreza y 25 millones no tienen empleo. No está claro hasta dónde llegará este movimiento ni cuáles serán sus consecuencias. A primera vista parecería que la protesta de Occupy Wall Street es afín al reclamo que hizo Obama contra los abusos de la élite financiera estadunidense, pero muy pronto quedó claro que nadie puede contra el imbatible poder del dinero: en su gabinete económico permanecieron los principales artífices del desas-tre financiero.
En México, por su parte, las manifestaciones de los indignados han sido más bien esporádicas, poco nutridas, y se han articulado en torno a demandas de diverso tipo. Por una parte está el movimiento de indignados encabezado por el poeta Javier Sicilia en contra de la violencia en que el gobierno de Felipe Calderón ha sumido al país con una guerra inútil por sus
| Democratizando la democracia. De la Primavera Árabe a los Indignados
35Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
resultados ante el crimen organizado. El movimiento se llama Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y ha logrado sentar a discutir el asunto de la violencia al presidente de la República, a gobernadores y a partidos en una muestra insólita de influencia y protagonismo ciudadano. Sin embargo, en términos prácticos, es muy poco lo que este movimiento ha logrado, más allá de concientizar a la población de la inutilidad de esta guerra tal y como ha sido desplegada por el Estado mexicano.
Por otra parte, está el famoso movimiento estudiantil #YoSoy132 sur-gido espontáneamente para protestar por la imposición mediática tan burda como insultante del candidato priista a la presidencia de la República, Enri-que Peña Nieto. Poco a poco este movimiento logró modificar las percepcio-nes sociales sobre la democracia en México, al exhibir sus muchas inercias autoritarias y regresivas. Al final no cambiaron la historia, pues aspiraban a que el candidato de las televisoras no se llevara el triunfo, cosa que no logra-ron, pero mostraron una gran capacidad de organización y movilización, pero sobre todo desnudaron a las instituciones en sus perversiones y ambi-ciones, un paso de la mayor importancia en la necesaria democratización de la incipiente democracia mexicana.
4. Caracterizando la indignación
En términos teóricos, la novedad que los movimientos de indignados pre-sentan en todo el mundo ya no tiene que ver con la instauración de regí-menes democráticos desde dictaduras militares, tradicionales o carismáticas —como la Primavera Árabe, al menos en el papel— sino con la profundiza-ción o perfeccionamiento de la democracia ahí donde ya se ha conquistado en lo general, es decir, como forma de gobierno que regula el acceso al poder mediante el sufragio efectivo y el reconocimiento pleno del plura-lismo político. Se trata más bien de movimientos sociales múltiples, masivos y heterogéneos que al expresar y canalizar su indignación hacia la política realmente existente y hacia sus representantes políticos en sus respectivos países visibilizan a la ciudadanía y le restituyen una centralidad política que aquéllos le han negado al gobernar en el vacío o a espaldas de la sociedad. En otras palabras, con su protesta los indignados impulsan un tránsito no sólo necesario sino decisivo para el porvenir de la democracia, desde demo-cracias representativas, donde los políticos y partidos sólo apelan a los ciu-dadanos para obtener su voto, hacia democracias más participativas, donde los representantes no tendrán más remedio que gobernar cada vez más en tensión creativa con la propia ciudadanía, la cual ya no está dispuesta a seguir siendo ignorada o sacrificada en sus demandas y anhelos. En suma, estamos en presencia de movimientos sociales renovadores que al exigir ser escuchados por sus autoridades contribuyen a democratizar la democracia,
César Cansino / Juan Calvillo Barrios |
36 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
o sea a sustraerle centralidad a los políticos profesionales en favor de los ciu-dadanos, principio y fin de cualquier democracia.
Poner las cosas en esos términos tiene mucho sentido, pues es evidente para cualquiera que la democracia está en crisis en todas partes, no obstante haberse impuesto desde hace mucho en Occidente y en muchas otras regio-nes como la única forma de gobierno realmente legítima. Se trata sobre todo de una crisis de representación, pues los ciudadanos nos sentimos cada vez menos representados por nuestros gobernantes y partidos, por más que hayan sido elegidos democráticamente para representarnos y tomar deci-siones en nuestro nombre. Lo que vemos en todas partes es un proceso de distanciamiento efectivo entre las élites políticas y la sociedad, una suerte de corto circuito que lleva a aquéllas a ignorar a ésta, a tomar decisiones impopulares, como si detentar el poder político los autorizara a gobernar en el vacío.7 No por casualidad, uno de los temas más recurrentes de la filosofía política contemporánea ha sido precisamente el de repensar la democracia no sólo como forma de gobierno, sino sobre todo como forma de vida en común, como forma de sociedad, lo que supone concebir a la política demo-crática como el lugar decisivo de la existencia humana, y al espacio público como el lugar de encuentro de los ciudadanos en condiciones mínimas de igualdad y libertad, el espacio natural donde los individuos transparentan (en el sentido de hacer públicos) sus deseos y anhelos, sus frustraciones y congojas, y por esta vía instituyen con sus opiniones y percepciones los valo-res que han de regir al todo social, incluidos a los políticos profesionales.
Según esta concepción, nada preexiste al momento del encuentro de ciudadanos libres, el momento político por antonomasia, sino que es ahí, en el intercambio dialógico incluyente y abierto, donde se llenan de conte-nido los valores vinculantes, sin más guion que la propia indeterminación; o sea, ahí donde se encuentran individuos radicalmente diferentes (como los que integran a cualquier sociedad plural) pueden generarse consensos, pero también acrecentarse las diferencias. Huelga decir que para esta concep-ción, todo es politizable, a condición de que sea debatible. En suma, según esta noción, los verdaderos sujetos de la política son los ciudadanos desde el momento que externan sus opiniones y fijan sus posiciones sobre todo aque-llo que les preocupa e inquieta en su entorno cotidiano.
Lejos de lo que pudiera pensarse, esta forma de vivir la democracia siem-pre ha existido en las democracias realmente existentes, desde el momento que sólo este tipo de gobierno puede asegurar condiciones mínimas de igual-dad ante la ley y de libertad a los ciudadanos, lo cual resulta indispensable
7 Véase, por ejemplo, Cansino, C., “La crisis de la democracia representativa y la moderna cuestión social”, Revista de la Universidad de México, México, UNAM, Nos. 588-589, enero-febrero de 2000, pp. 45-47.
| Democratizando la democracia. De la Primavera Árabe a los Indignados
37Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
para la expresión espontánea y respetuosa de las ideas. Sin embargo, tam-bién es verdad que la esfera del poder institucional suele ser ocupada por gobernantes y representantes que, como decíamos, lejos de gobernar en ten-sión creativa con la sociedad lo hacen en el vacío. Desde cierta tradición teó-rica, el fenómeno ha sido explicado como una colonización de la sociedad por los sistemas instrumentales del poder y el dinero, que todo lo avasallan a su paso.8 Otros autores, por su parte, ven en el elitismo de la política pro-fesional, en cualquiera de sus manifestaciones posibles —como la oligarquía o la partidocracia—, el impedimento para que la sociedad sea considerada de manera más incluyente por quienes toman las decisiones en su nombre en una democracia representativa.9
Pero independientemente de las explicaciones, lo interesante es señalar que no obstante los factores reales del poder que merman el impacto de la sociedad en la democracia, confinándola casi siempre a legitimar a los polí-ticos profesionales y a los partidos mediante el sufragio, las sociedades nunca han dejado de expresarse, o sea que siempre, en mayor o menor medida, han condicionado el ejercicio del poder, necesitado siempre de legitimidad para conducirse. Es lo que algunos teóricos han denominado la capacidad instituyente de la sociedad desde sus imaginarios colectivos, o sea todo aque-llo que de manera simbólica construyen las sociedades desde su tradición, su historia, sus percepciones, sus temores y su interacción con otras socie-dades.10 Con lo que queda mejor ilustrada la concepción de la democracia como modo de vida en común. El impacto de esa capacidad o su intensidad pueden variar de una democracia a otra, pero siempre permanece in nuce, ya sea como acción o reacción, a pesar de lo que muchos políticos profesionales quisieran.
Y es precisamente aquí donde adquiere sentido el aporte de los indig-nados a la democracia.Los indignados nos recuerdan que la democracia no puede edificarse en el vacío, sino en contacto permanente con la socie-dad. Si la representatividad fue la fórmula que permitió que la democra-cia como forma de gobierno se concretara en sociedades complejas como las modernas, los indignados son una expresión ciudadana auténtica que restituye a la sociedad su centralidad y protagonismo frente a los déficits de representatividad que acusaba desde hace tiempo. De algún modo, los indignados llenan de contenido esa idea clásica de que el poder está en vilo,
8 Me refiero a Habermas, J., Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt a. M., Suhrkamp 1981.9 Agamben, G., La comunidad que viene, Valencia, Pre-Textos, 2002;De Souza Santos, B., Democratiza a democracia: os caminhos da democracia participativa, Río de Janeiro, Civilizacao Brasileira, 2002a; De Souza Santos, B., Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation, Londres, Butterworths, 2002b.10 Castoriadis, C., L’institution imaginaire de la société, París, Seuil, 1975. Véase también Cansino, C., La revuelta silenciosa Democracia, espacio público y ciudadanía en América Latina, México, buap, 2010.
César Cansino / Juan Calvillo Barrios |
38 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
nos referimos al poder ocupado por los políticos profesionales, pues su per-manencia o caída depende siempre de una sociedad cada vez más crítica, informada y participativa.
5. De indignados a indignados
Para fines analíticos, conviene no confundir los movimientos de indignados surgidos a partir de 2011 con otras formas de protesta social precedentes, incluso las más cercanas en el tiempo, aunque compartan alguna o algunas de las características de aquéllas, como pudieran ser el “Movimiento Sin Tierra” brasileño, el Foro Social Mundial de Porto Alegre, los altermun-distas, el movimiento “¡Que ser vayan todos!” en Argentina, entre muchos más. Digamos que para ser indignados, los movimientos deben cumplir en su totalidad con los siguientes requisitos: ser masivos, heterogéneos, plurales y populares; ser netamente ciudadanos y apartidistas; no contar con una ideología definida; ser tan espontáneos como las propias redes sociales que vehiculan permanentemente el sentir de sus partidarios; emerger en ordena-mientos políticos democráticos, aunque la democracia institucional le quede a deber a sus respectivas ciudadanías; no aspiran a instaurar la democracia sino que la ejercen mediante el debate público entre todos, buscando con-sensos sin pretensiones dogmáticas; ser pacíficos e institucionales, aunque muchas veces busquen reformar las instituciones; dirigir sus reclamos a la autoridad, por cuanto compete a ella responder y atender las demandas sociales; pueden tener liderazgos sociales, pero casi siempre se dan formas de organización horizontales y colectivas, donde todos participan.
De acuerdo con esta caracterización, queda claro que movimientos sociales como el Foro Social Mundial de Porto Alegre o los altermundistas, aunque muy influyentes y combativos, no califican como indignados, entre otras cosas porque están articulados en torno a una ideología más o menos precisa en sus contenidos, una ideología marxista o de izquierda, anti-neo-liberal y anti-imperialista, o porque no fueron espontáneos sino convocados explícitamente por diversas organizaciones civiles y políticas.
En términos culturales, los indignados aportan a la democracia un con-junto de valores de la mayor relevancia simbólica, pues son movimientos por principio tolerantes con las diferencias, sumamente incluyentes, hori-zontales en su organización y en la definición de sus acciones.Quizá por ello el verdadero antecedente de estos movimientos haya que buscarlo en la elección de Estados Unidos que llevó a Obama a la presidencia en 2008, por cuanto este hecho posee una carga simbólica inédita para las democracias del porvenir. En efecto, Obama es la constatación viva de que los pueblos cuando se lo proponen pueden reinventarse y llenar de nuevos contenidos los valores que Occidente ha defendido largamente pero nunca ha podido
| Democratizando la democracia. De la Primavera Árabe a los Indignados
39Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
materializar plenamente, como la tolerancia y el respeto a las diferencias, el reconocimiento e inclusión activa de las minorías, la convivencia y la frater-nidad más allá de diferencias étnicas, religiosas o ideológicas.
El mensaje es simple y complejo a la vez, pero para entenderlo debemos hacer a un lado los resentimientos y resabios históricos, justificados o no, contra Estados Unidos, simplemente por el hecho de ser el país más pode-roso del planeta. Si la paz es un ideal largamente anhelado y nunca alcan-zado por la humanidad, Obama representa, pésele a quien le pese (a pesar, incluso, de él mismo), el punto más alto conquistado hasta ahora en la bús-queda de ese ideal; es la constatación práctica, por haber alcanzado la pre-sidencia de Estados Unidos siendo él parte de una minoría étnica histórica y largamente discriminada en su país, de que la humanidad sí puede alcanzar estadios superiores de igualdad y tolerancia impensables hace apenas unos cuantos años. Obama, en suma, es la encarnación viva de los ideales siem-pre pospuestos a favor del reconocimiento y el respeto entre los individuos y las naciones, independientemente de sus diferencias de cualquier índole. El mérito de ello pertenece al pueblo estadounidense, el cual, a final de cuen-tas, es el que ha hecho posible este cambio histórico de mentalidades, el que ha exhibido la madurez que otros pueblos igualmente avanzados y supues-tamente más progresistas del mundo no han alcanzado todavía, para rein-ventarse como nación y dejar atrás siglos de discriminaciones y prejuicios étnicos. De ese tamaño es la herencia (y la lección) de Obama para Estados Unidos y el mundo, y de esa magnitud es la transformación que su llegada a la presidencia ha representado para el pueblo estadounidense. Sin lugar a dudas, la presidencia de Obama marca una nueva era para la democracia en América y más allá.11
6. La nueva ágora virtual
Dado que las nuevas tecnologías de la comunicación y en particular las redes sociales constituyen el nuevo espacio público de la indignación ciudadana, conviene avanzar algunas ideas al respecto.
Ni duda cabe que las redes sociales constituyen en la actualidad la nueva ágora, el lugar donde se construye cotidianamente la ciudadanía y se defi-nen los valores sociales. Si la representatividad fue la fórmula que permitió que la democracia como forma de gobierno se concretara en sociedades complejas como las modernas, las redes sociales son el vehículo moderno que restituye a la sociedad su centralidad y protagonismo frente a los déficits de representatividad que acusaba desde hace tiempo.
11 Sobre este tema véase Cansino, C., La nueva democracia en América, México, Miguel Ángel Porrúa, buap, 2012.
César Cansino / Juan Calvillo Barrios |
40 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Además, no podía ser de otra manera, pues si las sociedades modernas se han vuelto cada vez más complejas, es decir, más pobladas, plurales, acti-vas y heterogéneas, sus formas de expresión no podían limitarse a lo local, sino que para trascender debían irrumpir en el mundo complejo y global de las comunicaciones que sólo las redes sociales pueden ofrecer. Por eso, si en algún lugar se juega hoy la democracia, entendida como el espacio público donde los ciudadanos deliberan desde su radical diferencia sobre todos los asuntos que les conciernen, es en las redes sociales, un puente poderoso que pone en contacto en tiempo real a millones de individuos.
Huelga decir que la comunicación que fluye en las redes sociales es abierta y libre, pues es un espacio ocupado por los propios usuarios sin más condicionante o límite que su propia capacidad de expresarse. Y no es que las redes sociales vayan a ocupar el lugar que hoy ocupa la representación política, sino que la complementa, la estimula, por cuanto sus mensajes y contenidos ya no pueden ser ignorados por los gobernantes so riesgo de ser exhibidos y enjuiciados públicamente en estos modernos tribunales virtua-les. De hecho, los políticos profesionales están cada vez más preocupados por el impacto de las redes sociales, se saben vigilados, observados, y final-mente intuyen que ya no pueden gobernar a espaldas de la ciudadanía. Muchos quieren entrar en las redes sociales, congraciarse con sus usuarios, ser populares, pero no saben cómo hacerlo, pues los usuarios de las redes no se dejan engañar fácilmente, la crítica puede ser implacable. Los políticos profesionales se han dado cuenta por la irrupción de la sociedad en las redes sociales, que ya no pueden apropiarse arbitrariamente de la política, pues la política está hoy más que nunca en todas partes. En suma, las redes sociales reivindican al ciudadano, lo visibilizan frente a la sordina consuetudinaria de los políticos profesionales.
¿Por qué este rol que hoy desempeñan las redes sociales no lo realiza-ron antes otros medios de comunicación, como la radio y la televisión? La pregunta tiene sentido, pues mucho antes que llegaran las redes sociales lo hicieron los medios electrónicos, mismos que nunca pudieron convertirse en un foro auténtico de y para los ciudadanos, pese a que muy pronto inva-dieron todos los hogares. Ciertamente, tanto los medios tradicionales (la prensa, la radio y la televisión), como las redes sociales (Twitter, Facebook y otras), son medios de comunicación, pero sería un error meterlos en el mismo saco.
La primera diferencia es que los medios tradicionales siempre han sido ajenos a la sociedad, siempre han respondido a los intereses de sus dueños, por lo que la comunicación que emiten es unidireccional, vertical, del medio al receptor, sin posibilidad alguna de interacción o diálogo con la sociedad. La televisión y la radio pueden tener públicos cautivos y hasta fieles seguido-res o incluso teléfonos en el estudio para retroalimentarse de sus audiencias,
| Democratizando la democracia. De la Primavera Árabe a los Indignados
41Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
pero su razón de ser es comunicar desde los particulares intereses y valores que representan y buscan preservar. Por su parte, las redes sociales surgieron en Internet con la idea de conectar simultáneamente a miles de personas de manera horizontal, desde sus propios intereses y necesidades, sin mayor límite que su creatividad. En ese sentido, aunque Twitter o Facebook tienen dueños y sus acciones cotizan en la bolsa, su éxito reside precisamente en la libertad que aseguran a sus usuarios para comunicarse entre sí, al grado de que son los propios usuarios los que terminan ocupando las redes sociales desde sus propios intereses.
Desde cierta perspectiva, si los medios tradicionales se convirtieron en el cuarto poder en la era moderna, dada su enorme penetración social y capa-cidad de influencia, las redes sociales se han convertido repentinamente en un quinto poder, un poder detentado por la ciudadanía por el simple hecho de ejercer ahí de manera directa y masiva su derecho a expresarse, a opinar de todo aquello que le inquieta.
Por eso, si hay un lugar donde hoy se materializa la así llamada “acción comunicativa” que alguna vez vislumbró el filósofo Habermas, o sea la comunicación no interesada, horizontal, dialógica entre pares y libre del dominio de los sistemas instrumentales, ese es precisamente el que hoy ocu-pan las redes sociales,12 aunque aún están en espera de mayores y mejores teorizaciones como las que han concitado durante décadas los medios tra-dicionales, sobre todo con respecto a su relación con la política y la demo-cracia. Pero la tarea no es fácil. Ni siquiera tratándose de los medios tradi-cionales existe todavía consenso sobre la manera que impactan o influyen en la democracia.
Para unos, los apocalípticos, como Giovanni Sartori, la televisión llegó muy temprano a la humanidad y se ha vuelto contra ella, no sólo porque marca una involución biológica del homo sapiens al homo videns, sino porque alimentan la ignorancia y la apatía de una sociedad, lo cual es aprovechado por los políticos para manipularla de acuerdo a sus propios intereses.13
Para otros, algunos posmodernos y culturalistas, como Gianni Vattimo, la televisión amplió el espectro de la mirada de los ciudadanos, por lo que acercó a los políticos a la sociedad, los volvió más humanos y en consecuen-cia susceptibles de crítica y juicio, amén de que ofreció a los espectadores nuevos referentes provenientes de otras realidades, lo que les permitió, por simple contrastación, reconocer los límites y deficiencias de la suya.14
Como quiera que sea, las preocupaciones intelectuales de lo que hoy se conoce como “videopolítica” o “teledemocracia” no son las de las redes
12 Habermas, J., op. cit., nota 8.13 Sartori, G., Homo Videns. La sociedad teledirigida, Madrid, Taurus, 1997.14 Vattimo, G., “Pero el Apocalipsis no llegará por los mass-media”, Topodrilo, México, UAM-Iztapalapa, No. 3, julio de 1988, pp. 23-25.
César Cansino / Juan Calvillo Barrios |
42 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
sociales. Más aún, estos debates se volverán obsoletos conforme las redes sociales se vayan imponiendo en el gusto y el interés de las sociedades con-temporáneas. No digo que los medios tradicionales desaparecerán o dejarán de tener súbitamente el impacto que hoy tienen, pero sí es un hecho que las redes sociales, por sus características intrínsecas asociadas a la libre expre-sión de las ideas, terminarán impactando y hasta colonizando a los medios tradicionales. De hecho ya lo hacen, con frecuencia éstos aluden a lo que se dice en Twitter o Facebook para tener una idea más precisa de lo que interesa y preocupa a la sociedad, y saben que permanecer al margen de las redes sociales los aislará sin remedio.
No olvidemos además, que lo que se dice en los medios tradicionales también es motivo de deliberación pública para las propias redes sociales. Por ello, si hay una problemática a dilucidar asociada con el extraordinario avance de las redes sociales en las democracias modernas, no es si éstas “manipulan” o “desinforman” o no lo hacen, como se discute a propósito de los medios tradicionales, sino hasta qué punto podrán desarrollarse como espejos de la sociedad, como tribunales de la política institucional, antes que los poderes fácticos busquen minimizar su impacto mediante regulaciones y controles de todo tipo. De ese tamaño es el desafío que las redes sociales han abierto casi silenciosamente para los intereses de los poderosos, así como los riesgos que entraña su inusitado crecimiento.
7. A manera de conclusión
Si la democracia ha de ser concebida como algo más que una forma de gobierno, o sea como una forma de sociedad, de vida social, entonces los cambios en su seno, los más profundos y trascendentes, son los que aconte-cen en las percepciones y los imaginarios colectivos de los ciudadanos, o sea en sus valores. Sólo en la democracia, es decir en condiciones mínimas de libertad e igualdad, toca a los ciudadanos instituir desde el debate público y el diálogo permanente entre pares, los valores (y los contenidos de esos valores) que han de regir el todo social, incluida no sólo la ciudadanía sino sobre todo la autoridad.
Esta perspectiva no sólo le hace justicia a la idea de soberanía popular inherente a la democracia sino que permite aprehender de manera más rea-lista que otros enfoques, como los meramente institucionalistas, las verdade-ras transformaciones que acontecen en las democracias modernas. Cambios en el sistema de partidos o en la composición de los poderes o incluso refor-mas constitucionales más o menos amplias son cambios morfológicos inhe-rentes a todo régimen democrático, pero los verdaderos cambios de fondo son siempre los cambios culturales, los que tienen lugar en las mentalida-des de los pueblos, en sus percepciones y anhelos. Y es precisamente aquí
| Democratizando la democracia. De la Primavera Árabe a los Indignados
43Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
donde podemos reconocer lo verdaderamente “nuevo” de la democracia y el aporte de los indignados.
Más precisamente, si no hace mucho parecía que con la democracia representativa no pasaba nada nuevo, en menos de una década muchas de estas convicciones se tambalearon aparatosamente y en su lugar han apa-recido nuevas esperanzas. Y en este diapasón entre lo que comenzó a res-quebrajarse y lo que en su lugar podía reconstruirse terminó por emerger lo nuevo, lo diferente, lo distinto, o sea algo que no estaba antes y que ya no puede soslayarse al hablar de la democracia.
8. Referencias Agamben, G., La comunidad que viene, Valencia, Pre-Textos, 2002.Arendt, H., The Human Condition, Chicago, Chicago University Press, 1958 [trad.
esp.: La condición humana, Barcelona, Paidós, 1974].Arendt, H., Was is Politik?, Munich, R. Piper GimbH and Co., 1993 [trad. esp.: ¿Qué
es la política?, Barcelona, Paidós, 1997].Cansino, C., “Las propensiones conflictivas de Huntington”, La Jornada Semanal,
México, No. 162, 12 de abril de 1998, p. 17.Cansino, C., “La crisis de la democracia representativa y la moderna cuestión social”,
Revista de la Universidad de México, México, unam, Nos. 588-589, enero-febrero de 2000, pp. 45-47.
Cansino, C., La muerte de la ciencia política, Buenos Aires, Random House, 2008.Cansino, C., La revuelta silenciosa Democracia, espacio público y ciudadanía en América Latina,
México, buap, 2010.Cansino, C., La nueva democracia en América, México, Miguel Ángel Porrúa-buap, 2012.Castoriadis, C., L’institution imaginaire de la société, París, Seuil, 1975 [trad. esp.: La ins-
titución imaginaria de la sociedad, Madrid, Tusquets, 1980].De Souza Santos, B., Democratiza a democracia: os caminhos da democracia participativa, Río
de Janeiro, Civilizacao Brasileira, 2002a.De Souza Santos, B., Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emanci-
pation, Londres, Butterworths, 2002b.Gil Calvo, E., “La cuarta ola democratizadora”, El País, Madrid, 11 de marzo de
2011, p. 7.Habermas, J., Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt a. M., Suhrkamp 1981
[trad. esp.: Teoría de la acción comunicativa, 2 vols., Madrid, Taurus, 1987].Hessel, S., ¡Indignaos!, 2004. Disponible en: http://www.slideshare.net/AnselmiJuan/
indignaos-8730687.Huntington, S., La Tercera Ola. La democratización a finales del Siglo XX, Barcelona, Pai-
dós, 1994.Lefort, C., L’invention démocratique Les límites de la domination totalitaire, París, Livre de
Poche, 1983 [trad. esp.: La invención de la democracia, México, fce, 1990].Lefort, C., Essais sur le politique. XIXe-XXe siècles, París, Seuil,1986 [trad. esp.: Ensayos
sobre lo político, Guadalajara, U. de G., 1988].Maestre, A., El poder en vilo, Madrid, Tecnos, 1994.
César Cansino / Juan Calvillo Barrios |
44 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Priego Moreno, A., La primavera árabe: ¿una cuarta ola de democratizaciones?, UNISCI, Discussion Papers, No. 26, mayo de 2011. Disponible en: http://dx.doi.org/10.5209/rev_UNIS.2011.v26.37765.
Rossanvalon, P., La nueva cuestión social: repensar el Estado providencia, Buenos Aires, Manantial, 1998.
Sahagún, F., “La cuarta ola democrática en medio siglo”, El Mundo, Madrid, 7 de febrero de 2011, p. 5.
Sartori, G., Homo Videns. La sociedad teledirigida, Madrid, Taurus, 1997.Vattimo, G., “Pero el Apocalipsis no llegará por los mass-media”, Topodrilo, México,
UAM-Iztapalapa, No. 3, julio de 1988, pp. 23-25.
| Democratizando la democracia. De la Primavera Árabe a los Indignados
46 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Acerca de la certificación de la Psicología Forense y la Criminología en México*/ About certification of Forensic Psychology and Criminology in Mexico
* Recibido: 14 de enero de 2013. Aceptado: 21 de Febrero de 2013. Tla-Melaua, revista De ciencias sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México / issn: 1870-6916 / Nueva Época, Año 7 No 34, Abril — Septiembre 2013, pp. 46-59.
47Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Eric García-López**
** Investigador en Simon Fraser University, Canadá, ([email protected])
resumen
Una disciplina en desarrollo exige parámetros específicos y cuantifica-bles para su ejercicio profesional. En este artículo de reflexión, se plantea la necesidad de analizar la certifica-ción del ejercicio profesional de la criminología y la psicología forense en México, para ello, se apoya en la experiencia que viene dejando el ejercicio de la psicología jurídica en nuestro país y las propias reflexiones sobre la adecuada defensa penal y la certificación de abogados.
palabras clave
Certificación, ejercicio profesional, criminología, psicología forense.
abstract
A Developing discipline requires specific parameters that can be measurable aimed at the profession-alization of the practice. In this arti-cle of reflection, it raises the need to analyze professional certification of Criminology and Forensic Psychol-ogy in Mexico, for that it rests on the experience left by the practice of legal psychology in our country and their own reflections on an adequate criminal defense and on the certifi-cation of attorneys-at-law.
keywords
Certification, professional practice, criminology, forensic psychology.
48 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
1. Introducción / 2. Desarrollo. Puentes entre el estu-dio científico del comportamiento humano y el Dere-cho / 3. Consideraciones finales / 4. Fuentes
1. Introducción
En el texto “Certificación de abogados: condición para el ejercicio de la ade-cuada defensa penal”,1 se alude a la discusión “del texto que conformaría el artículo 4º de nuestra Carta Magna”. La cita en comento data del 18 de diciembre de 1916 (pronunciada, pues, en la Junta Inaugural del Congreso Constituyente por el diputado Paulino Machorro Narváez) y dice:
Señores diputados: […] quiero tratar un punto que exactamente cabe en el artículo 4º y en ningún otro lugar más…La adición que yo propongo es en un sentido enteramente distinto: el artículo 4º al referirse a las profesiones establece lo siguiente: “La ley determinará en cada estado cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deben llenarse para obtenerlo, y las autoridades que han de expedirlo”. Yo propongo a la Comisión la conveniencia de agregar la siguiente idea: “La ley reglamentará también el ejercicio de las profesiones”.Señores diputados, en México hemos entendido hasta la fecha, en mi concepto, el ejercicio de las profesiones llamadas liberales, preci-samente o casi exclusivamente de la medicina y la abogacía, desde la expedición de la Constitución de 57, cuyo criterio es exclusivamente liberalista, porque representa la escuela liberal francesa de 1830, se-gún la cual el hombre era libre de hacer todo lo que quisiera: la cien-cia no era nada frente al individuo; la sociedad quedaba atomizada por aquella escuela, cuyo dogma era la libertad individual…Desde entonces el ejercicio de las profesiones, principiando por las de abogado y doctor en medicina, han sido vistas como el ejercicio de una industria o de un trabajo enteramente particular…Yo soy abogado, señores, he sido abogado postulante durante más de diez años en la ciudad de Guadalajara y creo saber lo que es esta profesión y no lo que debiera ser, sino lo que es, existiendo entre nosotros un criterio erróneo, del cual se ha abusado al amparo del
1 Carrasco Daza, Constancio y García Ortiz, Yairsinio, Certificación de abogados: condición para el ejercicio de la adecuada defensa penal, México, Poder Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura Federal, 2005.
sumario
49Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
artículo 4º de la Constitución de 57…Señores diputados, la revolución ha enarbolado entre otros princi-pios, el de la justicia; yo tengo la íntima convicción de que mientras no limi-temos la profesión de la abogacía, no podremos dar al pueblo la justicia de que tiene hambre y sed. Si nosotros queremos jueces honrados, magistrados que no se inclinen a un lado ni a otro y que todo marche perfectamente, esto, señores no lo tendremos nunca mientras los abogados postulantes no vean de alguna manera reglamentado el ejercicio de su profesión…No voy a proponer un sistema, porque entiendo que no se encuentran facilidades para llevarlo a la práctica; hago presente a ustedes que en los países europeos, aunque no son un modelo de virtud, allí existe, una reglamentación, allí existe un colegio que tie-ne el poder de imponer penas disciplinarias a los abogados postulantes. Se impone la pena no solamente cuando han robado al cliente; sino se les vigila en sus costumbres y se les encamina por el sendero del bien…Yo por este motivo, señores diputados, propongo que al decretar noso-tros la Constitución ahora, en el artículo 4º no vamos a establecer una ley, no vamos a establecer un principio, sino que únicamente vamos a dejar la puerta abierta para cuando el remedio se presente, cuando se haga literatura sobre eso, se escriban los artículos, se discuta sobre ellos y se haga el reglamento; por ahora no lo haremos; pero sí dejaremos la puerta abierta. Yo, señores diputados, quisiera que al pueblo, que tiene hambre y sed de justicia, no le cerremos las puertas…2
La extensa cita y el subrayado pertenecen a Constancio Carrasco Daza, que en 2005 publicó, en la colección “Estudios de la Magistratura”, un singular análisis sobre la trascendencia de la certificación profesional del abogado.Ese autor señala que
[…] La sugerida adición al precepto constitucional [de 1917] no fue aprobada” [pero resalta que] en medio del intenso proceso de recomposición [en el contexto de la propuesta del Presidente de la República al Congreso, en marzo de 2004] del derecho sustantivo y adjetivo penal […] se coloque la vista en la profesionalización, regu-lación y control del ejercicio de la abogacía, reconociendo por fin a los defensores como corresponsables de su conducción.3
Carrasco Daza señala que con las “modificaciones substanciales al artículo 20 constitucional, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con la propuesta de una nueva Ley Federal de Defensoría, la iniciativa
2 Ibídem, pp. 9-113 Ibídem, p. 12.
Eric García-López |
50 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
tiene por objeto hacer realmente efectiva la garantía de defensa adecuada, incorporando a las facultades del Consejo de la Judicatura Federal, la certi-ficación de los abogados litigantes en la materia”.4
El texto completo, publicado en 2005 por el Poder Judicial de la Fede-ración, señala con acierto la trascendencia de la certificación del abogado litigante en el ámbito penal. Ahora bien, ¿qué relación tiene ese análisis con el ejercicio de la criminología y la psicología forense en México? Lo veremos a continuación.
2. Desarrollo. Puentes entre el estudio científico del comportamiento humano y el Derecho
Gracias a la invitación de la prestigiada Facultad de Derecho de la Benemé-rita Universidad Autónoma de Puebla y de su revista Tla-Melaua me honro en presentar estas consideraciones, a través de un artículo de reflexión como el presente, en el que se tejen los planteamientos que he dejado, a manera de bosquejo, en los distintos capítulos de Fundamentos de Psicología Jurídica y Forense,5 Mediación, perspectivas desde la Psicología Jurídica6 y especialmente en un texto publicado en 2006, en la revista Jus Semper Loquitur del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Entonces señalaba, con otros dos colegas:
El primer objetivo que debe conseguir la psicología forense en Mé-xico es la credibilidad ante los tribunales y ante la sociedad. Este objetivo es también un riesgo, acaso el mayor, pues el desempeño del psicólogo jurídico en el ámbito forense puede limitar o consolidar el desarrollo y alcance de esta disciplina en nuestro país. Este alcance no será brindado a nuestra disciplina científica por la casualidad, antes bien, requerirá de un empeño decidido y estruc-turado, fundamentado por las aportaciones más firmes de cada una de las especialidades que integran la psicología jurídica. Es sencillo prever que habrá serias dificultades para el desarrollo de la nacien-te psicología jurídica mexicana. Primero porque la psicología jurí-dica y forense como apartado específico es una disciplina que está generando mucho interés entre los profesionales de la psicología y brazos afines, lo cual además de productivo es necesario, pero por contraparte —y sirviendo los juicios orales en materia penal como catalizadores— puede provocar una tendencia al desempeño de fun-
4 Ídem.5 García-López, Eric (director), Fundamentos de Psicología Jurídica y Forense, México, Oxford University Press, 2010. 6 García-López, Eric, Mediación Perspectivas desde la Psicología Jurídica, Bogotá, Colombia, Manual Mo-derno, 2011.
| Acerca de la certificación de la Psicología Forense y la Criminología en México
51Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
ciones sin la formación académica y profesional adecuada. Es decir, el riesgo de encontrar pseudoprofesionales puede resultar bastante alto y ésta, lamentablemente, no es la preocupación principal, sino las consecuencias que dichas acciones pudieran provocar ante los profesionales del área de estudio en el que se requiere colaborar: es decir el Derecho. En este caso específico, el derecho penal.7
El estudio científico del comportamiento humano abarca varias disciplinas (psicología, psiquiatría, sociología, antropología, neurociencias, etc.), aun-que quizá la forma de agruparlas adecuadamente sería a través del vocablo “disciplinas biopsicosociales”.
Estas disciplinas biopsicosociales serían la plena y productiva interacción de las “batas blancas” y las “togas negras”. Sin embargo, para fortalecer los puentes de comunicación interdisciplinaria, valdría la pena considerar la certificación de estas disciplinas y sus comunidades. Esto implicaría estable-cer criterios de certificación para el ejercicio profesional de los campos invo-lucrados en el desarrollo del sistema de justicia y, sobre todo, del concepto de justicia en sí mismo.
En este sentido, cabe hacer una aclaración: Sabemos que tanto las Ins-tituciones de Educación Superior (IES) como sus respectivas unidades aca-démicas (facultades, institutos, escuelas, centros) cuentan con sus respectivos procedimientos de acreditación institucional. Así pues, nuestra propuesta no va encaminada hacia la acreditación de la institución, sino del profesional, y, muy particularmente, del profesional en ejercicio en los ámbitos jurídicos.
Esta acreditación podría obtenerse, por ejemplo, a través de un Cole-gio —diríamos un Colegio Nacional de Criminólogos— o bien, como está haciendo la Sociedad Mexicana de Psicología (fundada en 1950), a través del Colegio de Psicólogos, que en este año deberá poner en marcha la con-vocatoria, para los psicólogos titulados, de la evaluación ante el CENEVAL.
Lo señalado en estos párrafos, nos obliga a reiterar lo planteado en 2006:
Una de las partes novedosas en el nuevo sistema de los juicios orales será la confrontación oral […] y en este apartado específico el foren-se puede llegar a ejercer un papel muy importante; pero dicho papel puede significar el reconocimiento o el descrédito. Por eso es tan importante que la Administración de Justicia reconozca el papel fun-damental de la psicología jurídica y la incluya en un espacio interdis-ciplinario propio, pero no sólo como un área de trabajo dedicada a
7 García-López, Eric, Pérez-Marqués, Aina y Lacalle, José, “Psicología jurídica-forense y juicios orales en materia penal: Perspectivas, riesgos y desafíos”, Revista Jus Semper Loquitur, México, Poder Judicial del Estado de Oaxaca, No. 50, segundo trimestre de 2006, p. 7.
Eric García-López |
52 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
elaborar dictámenes, sino como un departamento de investigación y producción científica permanente. De no ocurrir así, el clínico podría quedar limitado a la redacción de informes con fines forenses y eso implicaría la inexistencia de un marco teórico que permitiera al Juez evitar disertaciones vacías o fangosas y especialmente nutrirse de nuevos conocimientos en la búsqueda de una aplicación más justa del Derecho con relación a la conducta humana. Además, sin dicho esquema teórico basado en la investigación, se advierte una riesgosa tentación, pues cualquier otro profesional de la psicología podría ofrecer su discernimiento y emitir diagnósticos venales, incluso podría sentirse tentado a manipular los resultados de la evaluación clínica a la conveniencia de su pagador, a disfrazar con argumentos pseudocientíficos resultados de pruebas psicológicas de dudosa aplicación y fundamento.Por eso se observa imprescindible una labor formativa por un lado y un trabajo normativo específico por el otro. En el primero parti-cipa la academia en su más amplio sentido, en el segundo se requiere el concurso de un organismo que regule, certifique, avale y sancione los marcos conceptuales de la psicología jurídica y su aplicación forense.8
En ocasiones anteriores, hemos presentado esta discusión a través de una pregunta: Imagine a un licenciado/a en medicina que es contratado para atender el consultorio médico en una institución educativa de nivel prima-ria. ¿Podría este profesional llamarse a sí mismo pediatra por el hecho de brindar atención médica a los niños de 1º a 6º año? ¿O es necesaria una formación especializada que le acredite como experto en pediatría?
Una situación similar ocurre con los profesionales de la psicología que ejercen su labor en procuradurías y tribunales de justicia, la pregunta es la misma: ¿Pueden estos profesionales llamarse a sí mismos forenses por el hecho de emitir informes periciales en los sistemas de procuración y admi-nistración de justicia? ¿O es necesaria una formación y experiencia especia-lizada que les acredite como expertos en psicología jurídica y forense?
La pregunta alcanzaría también a los profesionales de la Criminología en México, disciplina que requiere un análisis amplio por parte de sus acto-res principales y las instituciones que respaldan esta formación.
En este sentido, considero muy relevante el trabajo que están realizando las Facultades de Derecho en algunas universidades, como casos específicos tenemos la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl) y la propia Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap). Dentro de estas instituciones, destaca el trabajo
8 Ídem.
| Acerca de la certificación de la Psicología Forense y la Criminología en México
53Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
de los investigadores Luz Anyela Morales Quintero, Gerardo Saúl Palacios Pámanes, José Luis Prado Maillard y Erick Gómez Tagle. El trabajo que están realizando resulta no sólo interesante sino pionero de una renovación conceptual, académica y profesional de la Criminología.
Por mencionar sólo algunos textos sugeridos a ese respecto, vale la pena consultar el artículo publicado en 2010 por Prado y Palacios:9 “Menos Lom-broso y más Baratta. Apuntes para la actualización de la enseñanza de la criminología en México” y Criminología contemporánea: introducción a sus funda-mentos teóricos, un libro verdaderamente valioso de Palacios Pámanes.10
Asimismo, en la creación de la Licenciatura en Criminología de la BUAP, debe subrayarse el trabajo y compromiso ético de Luz Anyela Mora-les Quintero, quien además de reunir y dirigir al equipo que estructuró este proyecto universitario, logró el apoyo institucional para la integración de Erick Gómez Tagle, académico destacado, a la recién creada licenciatura.
No es un capítulo sobre el estado actual (y las prospectivas) de la crimi-nología en México, pero sí es un pre-texto que nos permite la ocasión para plantear la necesidad de empezar a distinguir entre los trabajos valiosos y los oropeles. Los trabajos valiosos suelen estar firmados por quienes compren-den que su empeño profesional implica una sincera responsabilidad social. Los oropeles son más propios de las personalidades psicopáticas.
No podemos eliminar la presencia de las personalidades psicopáticas en los distintos contextos de poder donde se encuentran, pero sí es posible limitar sus actuaciones en las disciplinas biopsicosociales, a través de un pro-ceso de acreditación de los profesionales que ejercen su labor en los ámbitos jurídicos. Este proceso de acreditación no sólo incluiría la evaluación de competencias profesionales y credenciales académicas, sino que podríamos analizar la pertinencia de la evaluación de la personalidad.11
En lo que respecta a la psicología jurídica y forense, cito nuevamente el texto de 2006 por considerarlo pertinente para este análisis:
1.- El desafío más evidente de la psicología jurídica en México es poseer personalidad propia, quizá éste sea uno de los retos de la psi-cología jurídica en América Latina. En el caso de México, un desafío importantísimo será el que mire ha-cia los grupos indígenas. Ése puede ser también su mejor distintivo,
9 Prado Maillard, José Luis y Palacios Pámanes, Gerardo Saúl,“Menos Lombroso y más Baratta. Apun-tes para la actualización de la enseñanza de la criminología en México”, Criminología y Sociedad, Anuario de Criminología, México, Plaza y Valdés, 2010 pp. 109-134.10 Palacios Pámanes Gerardo Saúl, Criminología contemporánea: introducción a sus fundamentos teóricos, Méxi-co, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2012.11 Un análisis que habrá que llevar a cabo incluyendo los documentos que al respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Eric García-López |
54 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
el estudio interdisciplinario (neurocientífico, social, clínico, antropo-lógico, evolutivo, etc.) de los grupos étnicos, del individuo indígena en particular que, si requiriese una evaluación psicopatológica al en-trar en conflicto con el Derecho, tendría que ser valorado a la luz de observaciones específicas, atentas a las características sociocultura-les propias para una mejor presentación forense, pues esta persona, como todas las demás, interesa a la psicología jurídica no sólo como presunto violador de una ley sino como sujeto necesitado de protec-ción jurídica en su interacción social.2.- Incluir la formación académica específica de esta disciplina (la psicología jurídica y forense) como parte de la formación general del psicólogo y del abogado, pero especialmente del Magistrado, bien como asignatura optativa, bien como tema específico dentro de alguna asignatura permanente. Además, promover la creación de centros académicos y de investigación que propongan cursos de postgrado específicos de esta disciplina en México (a nivel de Docto-rado y Maestría). 3.- Crear grupos interdisciplinarios e interinstitucionales que pro-muevan estudios científicos sobre psicología jurídica y forense. En este punto, el Estado está llamado a ocupar un lugar de invaluable coordinador de esfuerzos. Por un lado, las universidades deberán preocuparse por generar programas académicos de cooperación entre disciplinas afines: Psicología, Derecho, Medicina, Antropolo-gía, etc. Por el otro, las instituciones deberán promover y facilitar el acceso a sus recursos para un resultado global. Es decir, si unimos las infraestructuras de H.H Tribunales Superiores de Justicia, Procu-radurías Generales, Comisiones de Derechos Humanos, Secretarías de Salud, etc., y conseguimos un sólido vínculo de cooperación uni-versitaria e institucional los resultados obtenidos podrían ser de una aplicación práctica y visible para la sociedad. 4.- Aunado al punto anterior y en consecuencia, deberá promoverse la función asesora de la Psicología Jurídica a la Administración de Justicia, presentando resultados y sugerencias específicas sobre eva-luación del testimonio, tratamiento de las víctimas de agresión sexual (especial atención a los niños sexualmente agredidos), medidas de protección a la víctima cuando se presente en el juicio oral, etc.Tales resultados deberán verse reflejados en la legislación vigente, esa sería una muestra palpable de la función asesora de la psicología jurídica al Derecho.12
12 “Psicología Social Jurídica”, PSICOLOGIA SOCIAL JURIDICA | psicologiacuigrupo03. [Con-sulta: 23 de abril de 2013] Disponible en: http://psicolog iacuigrupo03.wordpress.com/psi-
| Acerca de la certificación de la Psicología Forense y la Criminología en México
55Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Antes de continuar y a riesgo de resultar reiterativos, cabe hacer la distin-ción entre psicología jurídica, psicología forense y psicología criminológica, que no son sinónimos. La psicología jurídica es el estudio científico del com-portamiento humano en todos los ámbitos jurídicos, la psicología forense es la aplicación de ese conocimiento a los casos específicos que requiere el sis-tema de procuración y administración de justicia. Por su parte, la psicología criminológica es la parte de la psicología jurídica que se encarga del estudio científico del comportamiento humano en un campo concreto del derecho: el derecho penal, su relación con el delito y las personas que integran el llamado drama penal.
Cuando aquí nos referimos a la psicología forense, hacemos alusión directa al ejercicio profesional del experto en psicopatología ante los tribu-nales de justicia, en el foro, muy especialmente de cara al nuevo procedi-miento acusatorio adversarial.
En este contexto de reformas jurídicas, conceptos de relevancia y formas de entender la vida (justicia restaurativa, mediación, derechos humanos) se plantea la importancia de discutir la certificación del ejercicio profesional de la psicología forense y la criminología. Para tal fin, pueden tomarse como referencia dos estructuras. Por una parte, lo planteado por el cuerpo de juristas, por ejemplo cuando afirman:
El proceso de certificación presupone la práctica de exámenes pe-riódicos, en que se califiquen los conocimientos de los abogados que pretendan ser defensores en los procesos criminales; creación de un registro actualizado de quienes cumplan con tal exigencia; y, a la par, un régimen disciplinario encargado del control y vigilancia del des-empeño frente a sus defensos y ante los propios tribunales.13
Por otra parte, la experiencia de las agremiaciones de profesionales de la psicología, concretamente las acciones que han venido realizado en gremios como la Sociedad Mexicana de Psicología (smp), en particular a través del Colegio Mexicano de Psicología (comepsi). Destaca aquí el trabajo reali-zado por Laura Hernández Guzmán y la propuesta de Olga Leticia Galicia García. Asimismo, valdrá la pena fortalecer las acciones de la Comisión Nacional de Ética en Psicología (conaep), así como reestructurar las relacio-nes institucionales y personales con gremios como la Federación Nacional de Colegios y Asociaciones de Psicología (fenapsime), el Colegio Nacional de Psicología (conapsi), el Sistema Mexicano de Investigación en Psicología
cologia-social-juridica/13 Carrasco Daza, op. cit., nota 1, p. 20.
Eric García-López |
56 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
(smip), entre otros.14 En el mismo sentido, valdrá la pena fortalecer las rela-ciones entre los gremios de la Criminología en nuestro país.
En síntesis, existen una serie de razones objetivas que obligan a realizar el análisis de un proceso de acreditación de las ciencias forenses en México, en este caso concreto, de la psicología y la criminología.
Insistimos en señalar que no se trata de un proceso donde se acredite la institución, pues ya existen procedimientos y organismos nacio-nales que elaboran y evalúan los criterios de acreditación institu-cional. En este caso, lo que sugerimos es la elaboración de criterios que evalúen el ejercicio profesional de las personas dedicadas a la psicología y la criminología relacionadas con los sistemas de justicia, con el objetivo de garantizar una atención plenamente respetuosa de los derechos humanos de todas las personas que acuden a estas instancias y que requieren no sólo —no “sólo”— el bagaje impres-cindible de conocimientos técnicos y fundamentos conceptuales de cada disciplina, sino además la estructura ética y el desarrollo moral del ejercicio profesional.
3. Consideraciones finales
La idea de una certificación o acreditación de los profesionales de la psico-logía y la criminología que actúen en los ámbitos del sistema de justicia, sur-gió a partir de un texto del Profesor, doctor Sergio García Ramírez, quien publicó en 2004 un texto llamado “Comentario a la iniciativa de reforma constitucional en materia penal del 29 de marzo de 2004”.
Allí, el autor explicó —en el inciso H— la importancia de la asistencia jurídica a los justiciables, y señaló precisamente:
En este ámbito, el proyecto del 2004 contiene dos disposiciones re-levantes. En el artículo 17 [Constitucional], relativo al acceso a la justicia, se pretende incorporar un párrafo que proteja y fortalezca el ejercicio profesional de la abogacía. Dicho texto tiene un cam-po de aplicación mayor, desde luego, que el correspondiente al área
14 Una descripción del este fenómeno, puede encontrarse en el libro coordinado por Joaquín Caso Niebla, Voces de la Psicología Mexicana, México, Sociedad Mexicana de Psicología, Facultad de Psico-logía de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2012. Este libro describe, desde las voces de algunos de sus principales actores, la situación actual de la psicología en México, reitera la importan-cia de la certificación en psicología y podría ser una guía de la historia reciente de la psicología en México y servir de antecedente a la historia actual de la criminología en nuestro país. Tal como he mencionado en otras ocasiones, parece ser un buen momento para iniciar la publicación de un texto sobre las “Voces de la psicología jurídica en México”, y también escuchar las “Voces de la crimino-logía mexicana”.
| Acerca de la certificación de la Psicología Forense y la Criminología en México
57Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
penal, y en él se recoge la preocupación internacional por mejorar los denominados “estándares” para el desempeño libre, respetable y competente de esa profesión: “Las leyes federal y locales sentarán las bases para que se garanticen la libertad, la capacidad y la probidad de los abogados.En cuanto a la materia estrictamente penal, existe una prevención interesante: el inculpado —dirá, en su hora, la fracción II del apar-tado A del artículo 20 Constitucional, tiene derecho “a una defensa adecuada a cargo de abogado certificado en términos de la ley, desde el momento en que el imputado comparezca ante el Fiscal del Mi-nisterio Público y dentro de las veinticuatro horas siguientes a que quede a disposición del juez.En la exp. de mot. justifica la propuesta sobre certificación del abo-gado defensor diciendo que “a pesar de que se ejerza la profesión (sic) de licenciado en derecho, esto no garantiza que los litigantes tengan la capacidad técnica y ética en el desempeño de sus tareas de defensa, en el marco de la protección de uno de los valores fun-damentales del hombre, como es la libertad”. La profesión a la que se refiere ese documento es, propiamente, la abogacía, no la licenciatura en derecho. Como sea, coincido con el proyecto en la necesidad de reclamar al defensor más que la simple posesión del título de licenciado en derecho, e incluso más que el desempeño pro-fesional en otros espacios de la abogacía. Este puede ser el principio de que se requiera certificación a los abogados que se desempeñan en otras materias. Es esencialmente correcta la idea de “certificación” del profesional que brinda tan importantes y delicados servicios, de los que depende la suerte misma del individuo. Esa propuesta apunta, quizás, hacia la colegiación obligatoria, aunque no la exige necesariamente […]15
Así pues, partiendo de la importancia que tienen las disciplinas científicas en el acceso a la justicia, resulta muy relevante que se realice un análisis por-menorizado de las implicaciones y prospectivas que tendría la colegiación obligatoria de criminólogos, psicólogos y aquellos profesionales relaciona-dos con el sistema de justicia.
Es decir, valdría la pena que universidades como la buap, la uanl y la unam entre otras, convocaran a un foro académico y profesional de análisis sobre la pertinencia de la certificación de los profesionales que ejercen en
15 García Ramírez Sergio, “Comentario a la iniciativa de reforma constitucional en materia penal del 29 de marzo del 2004”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie, Año XXXVII, No. 111, septiembre-diciembre de 2004. [Consulta: 23 de abril de 2013]. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoComparado/indice.htm?n=111
Eric García-López |
58 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
los ámbitos señalados, concretamente los profesionales de la psicología y la criminología.
Desde luego, esto implicaría una revisión amplia sobre la figura que los Colegios tienen en México, sus diferencias con otros cuerpos colegiados (como el caso de España o Colombia), los retos que implicaría la colegia-ción, los estándares que estructurarían los criterios de certificación y, muy importante: ¿quién certifica al certificador?
La respuesta a la pregunta del párrafo anterior atravesaría también el aspecto ideológico de los posibles evaluadores, ¿o será viable estructurar una certificación basada exclusivamente en datos cuantificables?, ¿qué valor tiene la estructura de personalidad?, ¿puede certificarse una persona que responda acertadamente a todos los cuestionamientos teóricos de la disci-plina, sin contar con un desarrollo moral adecuado?16
No son preguntas sin respuesta, son planteamientos que las universida-des están obligadas a analizar allende sus muros. La Universidad tiene la obligación de contribuir al bien común, a tal grado que afirmamos que este es el eje de la formación universitaria: la contribución al bien común. De sus aulas egresan anualmente profesionales en distintos ámbitos del saber, pero no todos sus egresados actúan con la misma ética y compromiso humano. Quizá sea el momento más oportuno para analizar la pertinencia de la certi-ficación de los profesionales de la psicología y la criminología, muy en espe-cial de aquellos que laboran o pretenden laborar en el sistema de justicia.
4. Fuentes
Carrasco Daza, Constancio y García Ortiz, Yairsinio, Certificación de abogados: condición para el ejercicio de la adecuada defensa penal, México, Poder Judicial de la Federa-ción, Consejo de la Judicatura Federal, 2005.
Caso Niebla, Joaquín, Voces de la Psicología Mexicana, México, Sociedad Mexicana de Psicología, Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2012.
García-López, Eric (director), Fundamentos de Psicología Jurídica y Forense, México, Oxford University Press, 2010.
García-López, Eric, Mediación Perspectivas desde la Psicología Jurídica, Bogotá, Colombia, Manual Moderno, 2011.
García-López, Eric, Pérez-Marqués, Aina y Lacalle, José, “Psicología jurídica-forense y juicios orales en materia penal: Perspectivas, riesgos y desafíos”, Revista Jus Semper Loquitur, México, Poder Judicial del Estado de Oaxaca, No. 50, 2006.
García Ramírez, Sergio, “Comentario a la iniciativa de reforma constitucional en materia penal del 29 de marzo del 2004”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado,
16 ¿Qué es lo adecuado? Puede preguntarse el lector, en mi opinión, lo adecuado es necesariamente la contribución al bien común.
| Acerca de la certificación de la Psicología Forense y la Criminología en México
59Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Nueva Serie, Año XXXVII, No. 111, septiembre-diciembre de 2004. [Con-sulta:23 de abril de 2013]. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoComparado/indice.htm?n=111
Prado Maillard, José Luis y Palacios Pámanes, Gerardo Saúl, “Menos Lombroso y más Baratta. Apuntes para la actualización de la enseñanza de la criminolo-gía en México”, Criminología y Sociedad Anuario de Criminología, México, Plaza y Valdés, 2010 pp. 109-134.
Palacios Pámanes Gerardo Saúl, Criminología contemporánea: introducción a sus fundamen-tos teóricos, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2012.
“Psicología Social Jurídica”, PSICOLOGIA SOCIAL JURIDICA | psicologiacuigrupo03. [Consulta: 23 de abril de 2013] Disponible en: http://psicologiacuigrupo03.wordpress.com/psicologia-social-juridica/
Eric García-López |
60 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Reflexiones sobre operaciones especiales e inteligencia en el siglo xxi*/ Reflections on Special Operations and Intelligence in the xxi Century
* Recibido: 1 de enero de 2013. Aceptado: 5 de Febrero de 2013. Tla-Melaua, revista De ciencias sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México / issn: 1870-6916 / Nueva Época, Año 7 No 34, Abril — Septiembre 2013, pp. 60-78.
61Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Marcos Pablo Moloeznik Gruer**
** Profesor investigador titular “C” en el Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, México. ([email protected])
resumen
A lo largo de esta contribución, se persigue reflexionar tanto sobre los principios de las operaciones espe-ciales, como sobre los fundamentos de la inteligencia; pilares de la res-puesta estatal en un contexto his-tórico signado por la incertidum-bre, los riesgos y las amenazas a la seguridad internacional y de los Estados-Nación.
palabras clave
Operaciones especiales, fuerzas de operaciones especiales, inteligencia, contrainteligencia
abstract
Throughout this contribution, it pursuits a reflection on both the principles of special operations, and on the basis of the fundamen-tals of intelligence; pillars of the state response in a historical con-text marked by uncertainty, risks and threats to the international security and Nation-States.
keywords
Special operations, special operations forces, intelligence, counterintelligence
62 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Introducción / 1. Marco teórico y doctrinario de las ope-raciones especiales / 1.1 Superioridad relativa / 1.2 Prin-cipios de las operaciones especiales / 2. Fundamentos de inteligencia y contrainteligencia / 2.1 Definiciones de in-teligencia seleccionadas / 2.2 Definiciones de contrainte-ligencia seleccionadas / 2.3 Fuentes de inteligencia selec-cionadas / 2.4 Inteligencia como actividad / Conclusiones
Introducción
De acuerdo con Toffler, en la actualidad y en el futuro la multiplicación de escenarios de “muchas guerras pequeñas” obliga a los planificadores mili-tares de numerosos ejércitos a reconsiderar a las “operaciones especiales” o “fuerzas especiales”, es decir a los guerreros autónomos del mañana.1
Figura 1:Curva de Riesgo
Fuente: Hughes-Wilson, John, Military Intelligence Blunders, London, Robinson Publishing Ltd., 1999, p. 306.
Así lo demuestra también la denominada curva de riesgo puesta a conside-ración por el ex jefe de inteligencia militar de su graciosa majestad britá-nica, hace ya catorce años, la que pone de relieve que la guerra nuclear que entraña el mayor peligro para la humanidad en su conjunto es la menos
1 Toffl er, Alvin and Toffl er, Heidi, War and Anti-War: Survival at the Dawn of the 21st Century, London, Warner Books, by Little, Brown and Company, 1994, p. 115. Los mismos autores insisten en la natu-raleza de la guerra en una economía global, la que en sus propias palabras viene dada por una “di-versidad estremecedora de luchas separatistas, violencia étnica y religiosa, golpes de Estado, disputas fronterizas, trastornos civiles y ataques terroristas que empujan a través de las fronteras nacionales a oleadas de inmigrantes agobiados por la pobreza y acosados por la guerra (y también a hordas de trafi cantes de drogas)”.
sumario
63Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
común o la que presenta menor grado de probabilidad de ocurrencia. En el otro extremo, el terrorismo es más común pero representa menor riesgo para el Estado.
Dicho en otras palabras, se trata de la proliferación de la denominada guerra no convencional, que es definida como:
Un amplio espectro de operaciones militares y paramilitares, con-ducidas en territorio ocupado por el enemigo, negado por el ene-migo o políticamente sensitivo. La guerra no convencional incluye, pero no está limitada, a los campos interrelacionados de la guerra de guerrillas, evasión y escape, subversión, sabotaje, misiones de acción directa y otras operaciones de naturaleza secreta o clandestina de baja visibilidad...2
Esta apreciación se ajusta a la realidad, puesto que actualmente la mayoría de los conflictos armados no son de carácter internacional; por el contra-rio, su naturaleza se corresponde con situaciones de violencia interna, tales como guerra civil, conflicto interno desestructurado o de baja intensidad, así como disturbios y tensiones domésticas que ponen en entredicho el orden público, la tranquilidad y la paz social. En general, se trata de situaciones de violencia interna y emergencia pública, caracterizadas por causar grave inestabilidad política y social y quebrantamientos sistemáticos de los dere-chos humanos y por una aparente ausencia de reglas del derecho interna-cional claramente aplicables, a las que se identifica como “zonas grises” o “zonas de sombras”.3
Se trata de la guerra de cuarta generación, que al decir de un estudioso pionero en el tema:
[…] emplea todas las redes disponibles —políticas, económicas, so-ciales y militares— para convencer a los encargados de tomar deci-siones políticas por parte del enemigo, de que los objetivos estratégi-cos son ya sea demasiado costosos o bien inalcanzables en relación con los beneficios por percibir. Es una forma desarrollada de la in-surgencia.4
2 Gobierno de los Estados Unidos, Departamento de Defensa, Joint Chiefs of Staff, Diccionario de Térmi-nos Militares y Asociados del Departamento de Defensa, Washington, D.C., septiembre de 1974, p. 345.3 Véase, Vigny, Jean-Daniel y Thompson, Cecilia, “¿Cuál es el porvenir de las normas fundamentales de humanidad?”, Revista Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, número 840, 31 de diciembre 2000, pp. 917-939. [Consulta: 15 de mayo de 2013] Disponible en: http://www.cicr.org/icrcspa.nsf/5cacf.../c67b2a2c5014fad403256a0a004ce67f?OpenDocumen4 Coronel del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos (USMC) (R) Hammes, Thomas X., “La cuarta generación de guerras evoluciona; la quinta emerge”, en Military Review, Septiembre-Octubre 2007, página 17. [Consulta: 1 de mayo de 2013] Disponible en: http://usacac.army.mil/CAC/
Marcos Pablo Moloeznik Gruer |
64 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
De esta manera, a partir de 1990 y con el fin de la era bipolar o conflicto Este-Oeste, la naturaleza de los conflictos armados evoluciona radicalmente para convertirse en la actualidad en conflictos bélicos fundamentalmente internos, de larga duración, cruentos y con un elevado costo humano, eco-nómico y social.
Para un teórico de las denominadas “nuevas guerras”, la asimetría cons-tituye su rasgo más destacado:
La impresionante superioridad que el aparato militar estadouniden-se ha alcanzado sobre todos sus potenciales enemigos en los dos últi-mos decenios se debe, en gran medida, a su capacidad de aprovechar las diversas oportunidades que se presentan para acelerar el ritmo de los acontecimientos en los diferentes niveles de combate […] No obstante, la aceleración tiene su precio; implica, ante todo, gastos cada vez mayores en logística, un número proporcionalmente decre-ciente de fuerzas de combate de la totalidad de las tropas, un aumen-to vertiginoso de los costes para equipar a éstas con armas modernas y, por último, un aparato militar cada vez más vulnerable y propenso a plantear problemas […] Una competencia entre las armas de alta tecnología y las de tecnología rudimentaria es, en cambio, asimétri-ca. Desde el 11 de septiembre de 2001, somos conscientes de que una simple navaja, si se la emplea para secuestrar un avión y estre-llarlo contra edificios o ciudades, puede servir para hacer temblar los cimientos de una superpotencia.5
Tabla 1Características esenciales de los conflictos armados de cuarta generación
Característica Significado
Asimetría Diferencia abismal entre la tecnología bélica de los países desarrollados y los periféricos y actores no gubernamentales
Privatización Actores no estatales que le disputan el poder al Estado y pérdida del monopolio estatal sobre la guerra
Desmilitarización Se diluye la distinción entre civiles y militares y se verifica un regreso de los mercenarios y milicianos
Información Propaganda: arma estratégica y operacional dominante en la Era de la Información; empleo de densas redes de comunicaciones.
milreview/Spanish/SepOct07/hammesspasepoct07.pdf. 5 Münkler, Herfried, “Las guerras del siglo XXI”, Revista Internacional de la Cruz Roja, N° 849, 31 de marzo de 2003. [Consulta: 10 de mayo de 2013] Disponible en: http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/5tedfy?opendocument
| Reflexiones sobre operaciones especiales e inteligencia en el siglo xxi
65Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Fuente: Elaborado con base en: Libicki, Martin C., “Iluminating Tomorrow’s War”, Mc Nair Paper 61, Washington, D.C., Institute for National Strategic Studies, National Defense University, October 1999; Incisa di Camerana, Ludovico, Stato di Guerra Conflitti e violenza nella post-modernitá, Roma, Ideazione Editrice, 2001; Delmas, Philippe, El brillante porvenir de la guerra, Santiago de Chile, Andrés Bello, 1996; y Ramonet, Ignacio, Guerras del siglo XXI: nuevos miedos, nuevas amenazas, Barcelona, Arena Abierta, Mondadori, 2002.
Por tanto, las amenazas presentes y futuras a la seguridad de la comunidad internacional y a la seguridad nacional de los países, obligan a dejar de lado a las operaciones militares ortodoxas o convencionales y a buscar méto-dos heterodoxos que respondan a estas nuevas realidades de la mano de la globalización.
Precisamente, el término operaciones especiales abarca una amplia variedad de misiones, desde el avituallamiento a unos aldeanos tras una catástrofe hasta el entrenamiento de soldados de un país aliado en el combate contra-insurgente. Las tropas de operaciones especiales pueden realizar incursiones clandestinas (operaciones encubiertas) para obtener información, efectuar sabotajes, rescatar rehenes o asesinar a alguien. Es posible que emprendan acciones antiterroristas o contra el narcotráfico, que libren una guerra psi-cológica o que supervisen la observancia de un alto al fuego.
En tanto que las fuerzas especiales —por lo general voluntarias— son uni-dades militares selectas concebidas para operar “en áreas hostiles, defen-didas, remotas, o culturalmente delicadas”. De todas las unidades de los ejércitos actuales, las de fuerzas especiales u operaciones especiales son las que atienden a un adiestramiento que presta un énfasis especial a la forta-leza física, la cohesión del grupo —creación de estrechos lazos emocionales entre los miembros de cada unidad— junto con una extraordinaria pericia en el combate cuerpo a cuerpo. El tipo de contienda que libran es también el más dependiente de los intangibles del combate, tales como información, motivación, confianza, ingenio, entrega emocional, moral e iniciativa indi-vidual.6 Es decir, factores cualitativos no materiales del poder militar que, incluso, se encuentran jerarquizados en el Capítulo 6, Versículos 6 a 22 del Libro de los Jueces del Antiguo Testamento, cuando Yahvé gira instruc-ciones a Gedeón para la toma del campamento de Madián: la reducción de 22,000 combatientes hebreos a 300 constituye el primer antecedente en el cual unos pocos logran derrotar a un ejército numeroso. Más tarde, en Oriente, entre los años 500 y 300 A. C. aparece en China y posteriormente en Japón una élite de guerreros caracterizados por una extraordinaria apti-tud física y espiritual, denominados “ninjas”, que significa “hombre que entra sigilosamente”.
6 Toffler, op. cit., nota 1, p. 115.
Marcos Pablo Moloeznik Gruer |
66 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Estas fuerzas resultan especialmente adecuadas para lo que los milita-res norteamericanos denominan “conflictos de baja intensidad” (low intensity conflicts), término genérico que sirve para definir a un tipo de guerra limitada que no llega a tener el carácter de contienda convencional o general.
El personal encuadrado en unidades de operaciones especiales ha de someterse a un largo adiestramiento. Apenas exagerando, dice un ex oficial de fuerzas especiales: “Cuesta diez años conseguir que un individuo sea ver-daderamente operativo. De los dieciocho a los veintiocho progresa en la curva de aprendizaje”. De cada soldado que forma parte de un pequeño equipo, se espera que domine múltiples destrezas, incluyendo el dominio de más de una lengua. Los soldados reciben la preparación más diversa, desde el dominio de armas del enemigo hasta la prudencia en el trato con otras culturas.7
En cuanto a sus antecedentes, los mismos se encuentran en la primera conflagración mundial (1914-1918), cuando los alemanes utilizaron tropas de asalto para los rápidos contraataques en el frente occidental y que sirvieron como punta de lanza de sus ofensivas finales de 1918. Asimismo, el teniente coronel, más tarde general, Paul von Lettow-Vorbeck, que ejerció el comando de las fuerzas del protectorado de África Oriental Alemana, operó durante cuatro años desafiando fuerzas muy superiores en hombres y armamento. Pero, sin duda, fue Thomas E. Lawrence el líder guerrillero por excelencia, quien logró unir a las tribus árabes para enfrentar al Imperio Otomano.8
Entre otros ejemplos actuales de las más famosas y tradicionales fuerzas de élite tenemos:
• Reino Unido de la Gran Bretaña: los British Commandos que fueron creados al calor de la segunda conflagración mundial (1939-1945) por el teniente coronel Dudley Clarke.9 Su sucesor, a la sazón como jefe de las “operaciones combinadas” fue de 1941 a 1943 Lord Louis Mountbatten y de 1943 a 1947 el general Robert Laycock. Particu-larmente fue descollante la actuación de Orde Wingate quien con-cibió y creó a los Chinditas que actuaron en la retaguardia de los japoneses en Birmania. Hoy destacan el famoso Special Air Servi-ce (SAS), cuyo jefe histórico fue el capitán David Stirling, conocido como “mayor Phantom”, y el Special Boat Squadron (SBS).
7 Ibídem, p. 116.8 Thomas E. Lawrence es, además, autor del libro Los siete pilares de la sabiduría: un triunfo, Madrid, Círculo Latino, 2005.9 En una obra ya clásica sobre el tema, se explica que el término Comando, constituido como unidad de nuevo cuño, fue tomado “de las unidades móviles de los boers que durante más de dos años desafiaron a un ejército británico de 250,000 hombres en la Guerra de los Boers (1899-1902)”. Ver Young, Peter, Comando, Madrid, Librería Editorial San Martín, 1975, Historia del Siglo de la Violencia, Armas, Libro Número 3, p. 10.
| Reflexiones sobre operaciones especiales e inteligencia en el siglo xxi
67Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Cabe recordar que en los primeros días de mayo de 1982, mediante helicóp-teros y botes inflables veloces, varias partidas de SAS y SBS comenzaron a desembarcar en las costas de las islas Malvinas para tantear la fuerza, condi-ción y despliegue de las tropas argentinas en las islas. También identificaron las playas aptas para el futuro desembarco anfibio de tropas británicas. E, incluso, una fracción del SAS ejecutó exitosamente una operación de sabo-taje nocturna en la isla Borbón, logrando destruir las aeronaves y helicópte-ros argentinos ahí basados.
• Estados Unidos: la Fuerza Delta es el primer destacamento operati-vo de fuerzas especiales del ejército norteamericano, concebido para misiones de rescate de rehenes. Aunque las fuerzas de operaciones especiales integran a las unidades Rangers, a las Fuerzas Especiales (Boinas Verdes), los Grupos de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea y las Fuerzas de Mar, Tierra y Aire de la Armada (Seal).• Rusia: unidades Spetsnaz de la ex Unión Soviética surgieron durante la segunda guerra mundial como fuerzas partisanas antinazis. En la guerra fría se les confió la misión de identificar y destruir las armas nucleares y químicas de Occidente y matar a determinados líderes de la Alianza Atlántica.
Sin embargo, el éxito de una operación especial depende de la informa-ción anticipada que se tenga sobre el enemigo u objetivo a lograr; de ahí la importancia que cobra la inteligencia.
1. Marco teórico y doctrinario de las operaciones especiales10
Una operación especial exitosa constituye un desafío a la mentalidad tradi-cional, por tratarse de la disposición de una fuerza pequeña para vencer a un oponente más grande; siendo aquella “conducida por fuerzas especialmente entrenadas, equipadas, y destinadas a un objetivo con importancia política o militar, ya sea la destrucción, eliminación o rescate”.
Para la doctrina oficial de los Estados Unidos son: Operaciones conducidas por las fuerzas militares o paramilitares es-pecialmente organizadas, entrenadas y equipadas, para lograr obje-tivos militares, políticos, económicos, o psicológicos por medios mili-tares no convencionales en áreas hostiles, denegadas o políticamente
10 La mayor parte de estos conceptos fue tomada de la obra de McRaven, William H., Spec Ops Case Studies in Special Operations Warfare: Theory and Practice, Novato, CA, Presidio Press, 1996. Cabe destacar que desde el 8 de agosto de 2011 el almirante McRaven está a cargo del U.S. Special Operations Command de Estados Unidos.
Marcos Pablo Moloeznik Gruer |
68 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
sensibles. Estas operaciones se realizan durante periodos de paz, con-flictos, y guerra, independientemente o en coordinación con opera-ciones convencionales. Frecuentemente las consideraciones político-militares emplean estas fuerzas, requiriendo clandestinidad. Las ope-raciones especiales se diferencian de las convencionales por el grado de riesgo político y físico, técnicas de operaciones, modos de empleo, independencia de apoyo y total de dependencia de inteligencia.11
1.1 Superioridad relativa
Es la condición que existe cuando una fuerza atacante, generalmente más pequeña, obtiene una ventaja decisiva sobre un enemigo bien organizado, fortalecido o más grande.
1. La superioridad relativa debe lograrse en el momento fundamental de una batalla. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los ale-manes atacaron y tomaron por asalto el fuerte belga Eben-Emael.2. Una vez que la superioridad relativa es obtenida, debe ser sostenida o retenida para garantizar la victoria. Así fue como el entonces Capitán de la Waffen SS Otto Skorzeny logra rescatar a Benito Mussolini en el hotel Gran Sasso, en el macizo de los Abruzzo.3. Si se llega a perder, es muy difícil volver a recuperarla. Esto sucedió cuando los aliados intentaron tomar el muelle Saint-Nazaire, tratando de sorprender a los alemanes, pero estos últimos fueron muy superiores, haciendo que los aliados perdieran su superioridad relativa y final-mente se vieran obligados a rendirse.
La clave de una misión de operaciones especiales es ganar la superioridad relativa de manera inicial en la lucha. El tiempo corre a favor del defensor y entre más se extienda y desarrolle la batalla, el resultado por lo general será afectado por la voluntad y oportunidades del enemigo, factores que com-prenden las fricciones de la guerra. Por lo general, la superioridad favorece a fuerzas más pequeñas, ya que presentan mejores condiciones para combinar los principios que se analizan a continuación.
1.2 Principios de las operaciones especiales
Se trata de características esenciales que presentan todas las misiones exi-tosas. Si alguno de los principios se pasara por alto, olvidara o descuidara,
11 Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 3-05 (Test): Doctrine for Joint Special Operations, Washington, D.C, Office of the Joint Chiefs of Staff, 1990.
| Reflexiones sobre operaciones especiales e inteligencia en el siglo xxi
69Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
esto provocaría una falla de alguna magnitud que pondría en riesgo el éxito de la operación.
• Simplicidad: es el factor más crucial, y en ocasiones el más difícil de conseguir. Existen tres elementos cruciales que llevan al triunfo:
– Se debe jerarquizar el número de objetivos a solamente los vitales. Por ejemplo, Hitler ordenó que se destruyera la fortaleza belga de Eben-Emael, la cual estaba protegida por 19 casamatas, aunque sólo fue necesario tomar nueve, porque los restantes se encontraban en una mala posición y no repre-sentaban una amenaza para las fuerzas armadas alemanas.– Se debe contar con inteligencia para simplificar un plan, reduciendo los factores desconocidos y el número de variables a ser tomadas en cuenta. Cuando el personal de inteligencia israelí preparaba el rescate de rehenes del aeropuerto de Entebbe, fue capaz de determinar el número de terroris-tas, el armamento, su despliegue y organización.– Se debe recurrir a la innovación, para ayudar a evitar o eliminar obstácu-los que podrían comprometer o complicar la rápida ejecución de la misión. Por lo general, se manifiesta con tecnología nueva, que también suele ser aplicada en la dimensión táctica. En este marco, para la destrucción de las casamatas y amenazas del fuerte Eben-Emael, se recurrió al ataque con planeadores y al uso de cargas explosivas cóncavas, con lo que se logró sor-prender a las tropas belgas.
• Seguridad: el propósito de una cerrada seguridad es el de preve-nir que el enemigo gane una ventaja a través del conocimiento de un inminente ataque, anticipándose a éste (contrainteligencia). La naturaleza de una operación especial es atacar una posición fortale-cida, lo que explica que el enemigo siempre esté preparado para un ataque. La seguridad previene que los enemigos lleguen a conocer el momento y el método de ataque. Fallos de seguridad pueden afectar o comprometer seriamente el éxito de una operación especial. • Repetición: es indispensable para obtener el éxito en estas misiones. Se trata de rutinas que permiten que las habilidades tácticas se me-joren o, en mayor medida, se perfeccionen. En las operaciones espe-ciales es necesario tener ensayos previos a las misiones, para conocer el equipo, las tácticas, el teatro de operaciones y si existe la posibili-dad de cumplir la misión. En materia de operaciones especiales no hay lugar para la improvisación, ya que se trata no sólo de cumplir con el objetivo, sino de la supervivencia misma de la fuerza de tareas.• Sorpresa: es la habilidad de “atacar al enemigo en un tiempo, lugar o manera, para los cuales no se encuentra listo o preparado”. En las
Marcos Pablo Moloeznik Gruer |
70 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
operaciones especiales, por lo general, las fuerzas no se dan el lujo de atacar al enemigo cuando o donde no esté preparado; sorpresa sig-nifica tomar al enemigo fuera de guardia. En una operación especial la sorpresa es obtenida a través del:
– Engaño, cuando funciona, desvía la atención del enemigo de la fuerza atacante o bien retrasa su respuesta.– Tiempo, la mayoría de las fuerzas prefieren realizar el asalto en la noche, debido a que la oscuridad les proporciona protección, pero también porque en la noche el enemigo está más cansado, menos vigilante y más susceptible a la sorpresa.– Tomando ventaja de las vulnerabilidades del enemigo, puesto que cada defensa tiene un punto débil: sorprenderlos significa explotar esa debilidad.
Por ejemplo, cuando Skorzeny llegó al Campo Imperatore para rescatar a Mussolini, trajo con él al general Soleti de los carabinieri italianos, a cargo de la custodia del principal aliado de Hitler.
• Velocidad: cuyo significado es cumplir con el objetivo lo más rápi-damente posible. Cualquier demora expande el área de vulnerabili-dad del atacante y disminuye la oportunidad de obtener la superio-ridad relativa. En la mayoría de estas operaciones hay un contacto directo con el enemigo, donde minutos o segundos hacen la diferen-cia entre el éxito y la derrota. Por lo general, las fuerzas especiales son pequeñas y llevan un armamento ligero, y por eso no pueden sostener una batalla por mucho tiempo en contra de enemigos con-vencionales. Por ejemplo, en el ataque al Valiant en el muelle de Alejandría los hombres rana italianos que participaron a las órdenes del comandante De la Penne, estaban constantemente expuestos al agua helada, y si el enemigo no los descubría, las fuerzas de la natu-raleza acabarían con ellos, por lo que ellos sabían que dependían de la velocidad.• Propósito: es el principal objetivo de la misión a ejecutar, no obs-tante los obstáculos u oportunidades que se presenten. Hay dos as-pectos de este principio que vale la pena tener presentes:
– Definición clara de la misión, esto se debe hacer para asegurar que, pase lo que pase, el combatiente entienda el objetivo primario.– Compromiso o entrega personal, los hombres deben estar inspirados en un sentimiento personal de dedicación, el cual no conoce límites. Por ejem-plo, el teniente coronel Henry Mucci, quien comandó el 6º Batallón y res-cató 512 prisioneros de guerra de un campamento de prisioneros japonés,
| Reflexiones sobre operaciones especiales e inteligencia en el siglo xxi
71Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
antes de la operación dirigió unas palabras a los Rangers bajo su comando y los motivó a morir luchando.
• Liderazgo: intangible que da cuenta de quien ejerce el comando de los efectivos a cargo de la ejecución de la operación especial o no convencional.
Por ende, tratándose de fuerzas especiales, “la influencia de su comandante, el magnetismo de su líder, es de suma importancia”.12 El teniente coronel Jonathan Netanyahu, responsable del rescate de rehenes en la antigua termi-nal aérea de Entebbe encarna las virtudes de un líder nato y también supo motivar e inculcar a sus hombres la importancia y trascendencia de la misión.
Ahora bien, la simplicidad y la seguridad, dependen de la inteligencia y la contrainteligencia, respectivamente, por lo que vale la pena detenerse en su análisis.
2. Fundamentos de inteligencia y contrainteligencia
Se entiende por inteligencia el conocimiento obtenido a partir de la reco-lección, procesamiento, difusión y protección de información relevante y oportuna para la toma de decisiones en materia de seguridad y buen funcio-namiento del Estado.13
2.1 Definiciones de inteligencia seleccionadas
• Es el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones (Ley 19974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado, República de Chile).• Es la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, ries-gos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación o Estado (Ley 25520 de Inteligencia Nacional, República Argentina).• La inteligencia como actividad es el conocimiento anticipado lo-grado a través del procesamiento de las informaciones. La difusión de la inteligencia debe ser oportuna para contribuir a la toma de de-cisiones y así poder alcanzar objetivos de seguridad y bienestar (Ley 27479 del Sistema de Inteligencia Nacional, República de Perú).
12 Young, Peter, Soldado da fortuna, Rio de Janeiro, Editora Renes Ltda., 1977, Historia Ilustrada da 2a Guerra Mundial, p. 6.13 FLACSO Chile, Reporte del Sector Seguridad en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, FLACSO, 2007, p. 111.
Marcos Pablo Moloeznik Gruer |
72 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
• El conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamien-to, diseminación y explotación de información para la toma de deci-siones en materia de Seguridad Nacional (Ley de Seguridad Nacio-nal, Estados Unidos Mexicanos)
En tanto que los candados de seguridad vienen dados por la contrainteli-gencia,14 cuyos protocolos incluyen contramedidas para negarle informa-ción propia al enemigo y evitar que logre infiltrarse en nuestras propias filas.
2.2 Definiciones de contrainteligencia seleccionadas
• Aquella parte de la actividad de inteligencia cuya finalidad es detec-tar, localizar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas por otros Estados o por personas, organizaciones o grupos extranje-ros, o por sus agentes locales, dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional (Ley 19974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado, República de Chile).• Es la actividad propia del campo de la inteligencia que se realiza con el propósito de evitar actividades de inteligencia de actores que representen amenazas o riesgos para la seguridad del Estado o Na-ción (Ley 25520 de Inteligencia Nacional, República Argentina).• Prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas acti-vidades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, la soberanía, integridad y seguridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la población. (Ley 11/2002, del Centro Nacional de Inteligencia, Reino de España)• Medidas de protección de las instancias en contra de actos lesivos, así como las acciones orientadas a disuadir o contrarrestar su comi-sión (Ley de Seguridad Nacional, Estados Unidos Mexicanos)
2.3 Fuentes de inteligencia seleccionadas15
Es importante resaltar que en los sistemas de inteligencia, en general, es posi-ble encontrar componentes de inteligencia humana (humint), inteligencia
14 La contrainteligencia son aquellas medidas de protección de las instancias en contra actos lesivos, así como las acciones orientadas a disuadir o contrarrestar su comisión. Ibídem, p. 146.15 Ver “Fuentes de Inteligencia”, La Página de ASR. [Consulta: 25 de abril de 2013] Disponible en: http://www.intelpage.info/fuentes-de-inteligencia.html También; ver La Página de ASR, www.intel-page.info; © ASR 2001 - 2011. Página Personal de ASR, Sobre Inteligencia, Espionaje y Servicios Secretos. [Consulta: 10 de mayo de 2013] Disponible en: http://www.intelpage.info/fuentes-de-inteligencia.html
| Reflexiones sobre operaciones especiales e inteligencia en el siglo xxi
73Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
de comunicaciones (comint), inteligencia de imágenes (imint) e inteligencia técnica (technit), entre otras. De donde, conviene señalar:
a) Inteligencia Humana, Human Intelligence (humint)Es la recolección de información por personal especialmente entre-nado, usando una variedad de tácticas y métodos tanto activos como pasivos, cuyo objeto son otras personas de las cuales se puede ex-traer información o colaboración para obtenerla. La inteligencia de fuente humana es la más antigua y tradicional, representada por los espías, infiltrados (topos en la jerga de inteligencia), agentes secretos, informantes, entrevistas, interrogatorios.b) Inteligencia de Imágenes, Imagery Intelligence (imint)Constituye una categoría de inteligencia derivada de la información obtenida y proporcionada por imágenes obtenidas a través de satéli-tes o medios aéreos.c) Inteligencia de Señales, Signals Intelligence (sigint)Inteligencia de señales que engloba recursos tales como:
1. COMINT: Communications Intelligence; comunicaciones, como teléfo-nos celulares y fijos, radios, transmisores, internet.
2. ELINT: Electromagnetic Intelligence; campos eléctricos (cargas y corrien-tes eléctricas) y campos magnéticos, El radar o radio (detection and ranging), es un sistema electrónico mediante el cual se puede detectar la presencia de objetos o superficies, y también su posición exacta y movimiento a distancia, gracias a la propiedad que tienen de reflejar en su totalidad o, en parte, las ondas electromagnéticas.
3. TELINT: Telemetry Intelligence; detección por telemetría, para obtener imágenes, medidas, radiaciones —tanto en el espacio como en la superficie— con imágenes ópticas, en los espectros visible e infra-rrojo, normalmente. En ocasiones cuentan con detectores radar.
d) Inteligencia de Reconocimiento y Signatura, Measurement and Signa-ture Intelligence (masint).
La misma ocupa aquel espacio de la inteligencia no atribuido, a la Inteligencia de Imágenes (imint), de Señales (sigint), Humana (humint), y de Fuentes Abiertas (osint), y agrupa varios subtipos: Inteligencia Acústica (acint o acoustint), de Radar (raDint), de Infrarrojos (irint), Láser (lasint), Nuclear (nuclint), Óptica (opint), y la de radiación no intencionada (urint).
e) Inteligencia de Fuentes Abiertas, Open Source Intelligence (osint) Inteligencia proveniente de recursos abiertos, es decir, fuentes
públicas o accesibles, a saber: medios de comunicación, legislación, presupuestos, declaraciones; además, pueden incluirse los análisis
Marcos Pablo Moloeznik Gruer |
74 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
sociológicos o el perfil psicológico de jefes de Estado y de gobierno, análisis grafológicos, entre otros. Se considera que este tipo de fuente llega a representar hasta 85 por ciento de la información bruta que recibe un servicio de inteligencia.
Por su parte, de acuerdo con europol,16 las fuentes de información e inteli-gencia pueden dividirse principalmente en tres tipos: abiertas, reservadas y confidenciales. Las abiertas consisten en información disponible al público, generalmente a un costo muy bajo o de forma gratuita (aunque algunos pro-veedores de información son caros), en tanto que la información reservada es recabada para un fin concreto, y cuyo acceso o distribución están res-tringidos. Finalmente, la información confidencial es recabada por medios encubiertos para fines específicos, incluidas las fuentes de carácter humano o técnico.17
Tampoco debe soslayarse que:18
La comunidad de inteligencia […] es un reflejo de la sociedad a la que sirve y de la cual deriva su poder e idiosincrasia. Cada país for-ja una estructura de inteligencia a su imagen. Junto con el trabajo clandestino se desarrollan una tradición popular y una mitología que reflejan el temperamento de la nación y el carácter de su cultura.
De ahí la prioridad del factor humano, cuyas competencias profesionales deben responder tanto a las propias necesidades de la inteligencia, como al compromiso por el Estado de Derecho.
Debido a las amenazas emergentes y de nuevo cuño, el diseño e imple-mentación de sistemas de inteligencia se erige como uno de los escalones del necesario proceso de modernización de las instituciones del estado.
Cualquiera sea la denominación que reciba la inteligencia, se reco-mienda distinguir y privilegiar lo estratégico sobre lo operativo:
La estrategia para “abordar” el problema, y la operación para “aten-derlo”. Lo primero sin lo segundo no tiene utilidad alguna; lo se-gundo sin lo primero es como navegar sin timón. El orden de los
16 Oficina Europea de Policía, a la sazón órgano de la Unión Europea responsable de la cooperación entre los estados miembros en las operaciones de lucha contra la criminalidad; para mayores detalles, consultar Disponible en: http://www.europol.europa.eu/ 17 Ver Glosario de términos de Inteligencia Policial. [Consulta: 25 de abril de 2013] Disponible en: http://glosarios.servidor-alicante.com/inteligencia-policial/fuentes-de-informacion-europol18 Raviv, Dan y Melman, Yossi, Todo espía un elegido La verdadera historia de los servicios de inteligencia israelíes, sus aciertos y fracasos, sus orgullos y vergüenzas, Buenos Aires, Planeta, 1991, p. 25.
| Reflexiones sobre operaciones especiales e inteligencia en el siglo xxi
75Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
factores, en este caso, sí importa. El sentido de urgencia no debe tratocar el orden de los factores.19
La importancia o peso de la misma, se desprende de su propia natura-leza: la racionalidad en el proceso de toma de decisiones y la obtención de resultados organizacionales acordes al complejo desafío de los riesgos y amenazas, demandan el diseño y desarrollo de verdaderos sistemas de inteligencia. Dicho en otros términos, la inteligencia es aquella informa-ción correcta y confiable, procesada y presentada con suficiente tiempo y oportunidad para poder tomar una decisión, cualquiera sea la acción requerida que se lleve a cabo.20
Esto se suele plasmar en un gráfico denominado ciclo de inteligencia, el cual se presenta a continuación.
19 Tello Peón, Jorge, “La seguridad pública en México. Síntesis Social”, en Benítez Manaut, Raúl et al. (editores), Atlas de la Seguridad y la Defensa en México 2009, México, CASEDE, p. 23.20 Hughes-Wilson, John, Military Intelligence Blunders, London, Robinson Publishing Ltd., 1999, p. 5.
Marcos Pablo Moloeznik Gruer |
76 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Fuente: elaboración propia con base en Moloeznik, Marcos Pablo, “Apuntes teóricos y doctrina-rios sobre las operaciones especiales”, en Chávez Marín, Clever A. (coordinador), Estudios Militares Mexicanos, Zapopan, Jalisco, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Asociación Interna-tional de Historia Militar A.C., Amate Editorial, 2006, p. 179.
2.4. Inteligencia como actividad21
En esta categoría se ubica la referencia mayoritaria que se tiene de inteli-gencia, especialmente en la recolección de información, y que se sintetiza en el denominado ciclo de inteligencia, que inicia con una directriz o con-signa, que es la definición del tema o sujetos de atención para un servicio de inteligencia; y, en un enfoque más detallado, debe incluir aspectos precisos sobre el objeto de atención, con la finalidad de lograr mejores resultados,
21 Sherman, Kent, Strategic Intelligence for American World Policy, 1949. Hay edición en español: Sherman Kent, Inteligencia Estratégica para una Política Mundial Norteamericana, Buenos Aires, Pleamar y ediciones varias.
| Reflexiones sobre operaciones especiales e inteligencia en el siglo xxi
77Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
puesto que existe una relación proporcional entre la calidad de la consigna y el producto final.
El plan de búsqueda es la etapa siguiente en el ciclo, que consiste en identificar las fuentes y la manera en que se obtendrá la información para la producción de inteligencia, considerando distintas alternativas y articula-ción de los datos obtenidos. Una vez definido el plan, se procede a la reco-lección de información, ya sea por medios humanos o técnicos, teniendo éstos últimos un amplio espectro de acción, como la inteligencia de imáge-nes (IMINT), la inteligencia de señales (SIGINT), la inteligencia humana (HUMINT), la inteligencia de comunicaciones (COMINT), la inteligencia electrónica (ELINT), las imágenes satelitales (IMAGERY) y la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT).
Una vez recolectada la información, el proceso de análisis tiene un papel fundamental, ya que es la etapa en la que se transforma la “informa-ción cruda” en insumos para la producción de inteligencia. Es importante señalar que en una etapa como la actual, marcada por un amplio espectro de información cambiante, los servicios de inteligencia deben reforzar sus capacidades para evitar que los temas o fenómenos de su interés sean sub analizados ante un gran caudal de datos que pueden nublar la objetividad en la interpretación de la información.
• Análisis. Tiene un valor central en la generación de inteligencia policial, pues permite transformar “datos crudos” en productos de inteligencia y desarrollo de operaciones de intervención. El paso si-guiente es la producción de inteligencia, que toma los insumos de análisis para confeccionar un producto de acuerdo a las característi-cas establecidas en la consigna inicial. Una vez terminado el produc-to, se sigue con la difusión, que consiste en hacer llegar a los respon-sables de la toma de decisiones, o a una audiencia más amplia, según lo marque la consigna inicial, el producto, mismo que servirá para la explotación de la inteligencia generada, ya sea en una operación, decisiones de gobierno, articulación de políticas públicas, generación de consensos o formación de opinión pública, entre otros fines.• Explotación de la información. Consiste en el despliegue de ope-raciones a partir de la generación de inteligencia o apreciación de información. Derivado de la explotación, se generan nuevas con-signas, articulando nuevamente el ciclo de inteligencia en lo que es propiamente la actividad de la materia.
Así, es importante señalar que el diseño de la fuerza operativa de interven-ción tiene como insumo los productos de inteligencia construidos con el plan de búsqueda, recopilación de información y análisis, pues estas fases
Marcos Pablo Moloeznik Gruer |
78 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
sintetizan la naturaleza y alcances de las situaciones críticas y amenazas a la seguridad.
Recapitulando, la inteligencia, como ya se demostró, se basa en el ciclo básico de inteligencia y la experiencia enseña que la apreciación y explotación pueden hacer la diferencia:
[…] la información anticipada sobre la disposición de las tropas ene-migas y su poder de fuego constituye evidentemente un factor clave para lograr la victoria, siempre que se la analice y difunda correcta-mente […]22
Conclusiones
Los riesgos y amenazas a la seguridad tradicionales y emergentes, obligan al Estado —en los albores del siglo XXI— a apostar por los intangibles o factores cualitativos no materiales, tales como las operaciones especiales, las fuerzas de operaciones especiales, la inteligencia y la contrainteligencia.
En especial, la inteligencia estratégica y la construcción de escenarios a futuro, cobran especial relevancia, más allá de la inteligencia táctico—operativa, que responde a situaciones y problemas coyunturales y de corto plazo.
Ambos pilares del aparato de seguridad-inteligencia del Estado-Nación, responden a principios y fundamentos insoslayables que interesa conocer y debatir. Como quiera que sea, en el tercer milenio se mantiene la vigencia y pertinencia de un pensador chino del siglo V a. C.
[...] lo que permite al soberano sensato y al buen general, golpear y vencer, y conseguir cosas más allá del alcance de los hombres comu-nes, es la información anticipada. Esto es, información de las dispo-siciones del enemigo, y lo que piensa hacer.23
De donde, reflexionar sobre operaciones especiales e inteligencia en el siglo XXI constituye un imperativo categórico y un campo del conocimiento a ser atendido, de manera prioritaria, por las universidades.
22 Raviv, Dan y Melman, Jossi, Todo espía un elegido, Buenos Aires, Plante, Espejo del Mundo, 2001, p. 427.23 Sun-Tzu, El Arte de la Guerra, Buenos Aires, Emecé Editores, 1982, página 146.
| Reflexiones sobre operaciones especiales e inteligencia en el siglo xxi
80 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Análisis de las reformas a la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal y al Reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal* / Analysis of the amendments to the law of Advance Directives to the federal district and the regulation of the law of Advance Directives to Federal District
* Recibido: 4 de Febrero de 2013. Aceptado: 10 de Marzo de 2013. Tla-Melaua, revista De ciencias sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México / issn: 1870-6916 / Nueva Época, Año 7 No 34, Abril — Septiembre 2013, pp. 80-101.
81Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
resumen
La Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal (LVADF) tiene por objeto establecer las normas para re-gular el otorgamiento de la voluntad de una persona con capacidad de ejercicio, para que exprese su deci-sión de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médi-cos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa termi-nal y, por razones médicas, sea impo-sible mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Con más de cinco años de vigencia en la capital de la República, su experiencia ha re-sultado positiva, y el propósito de este artículo es aportar elementos para la reflexión sobre el contenido y alcan-ces de la Ley y su Reglamento, y ha-cer algunas proposiciones que, desde nuestro punto de vista, podrían con-tribuir para su mejor cumplimiento.
palabras clave
Voluntad anticipada, cuidados pa-liativos, enfermo terminal, Notario Público, objeción de conciencia, do-cumento de voluntad anticipada, for-mato de voluntad anticipada.
abstract
Advance Directives Law for the Fed-eral District (LVADF) is to establish the rules governing the granting of the will of a person with exercise ca-pacity, to express their decision to be submitted or not to methods, medi-cal treatments or procedures seeking to prolong life when in terminal stage and, for medical reasons, would be naturally impossible to maintain life in a natural way, protecting at all times the dignity of the person. With over five years of operation in the capital of the Republic, this experi-ence has been positive, and the pur-pose of this article is to provide ele-ments for reflection on the content and scope of the law and its Rules, and make some proposals that from our point of view, might contribute to better compliance of the law.
keywords
Advance directives, palliative care, terminal illness, Notary Public, con-scientious objection, Advance direc-tives, Advance directive format
Eduardo García Villegas**
** Notario Público no. 15 del Distrito Federal, México. ([email protected])
82 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
1. Introducción / 2. Disposiciones preliminares / 3. Requi-sitos del Documento de Voluntad Anticipada / 4. Nulidad y revocación de la Voluntad Anticipada / 5. Cumplimiento de la Voluntad Anticipada y objeción de conciencia / 6. Orga-nismos involucrados / 7. El papel de los Notarios del Dis-trito Federal / 8. Seguros / 9. Modificaciones a otras leyes por efecto de la LVADF / 10. Cláusulas que debe contener un Documento de Voluntad Anticipada / 11. La Voluntad Anticipada en otras Entidades Federativas. Territorialidad / 12. Conclusiones
1. Introducción
El 27 de julio de 2012 fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal (LVADF). El 19 de septiembre del mismo año fue publicado en la propia Gaceta el Reglamento de la LVADF.
Las reformas a la LVADF de julio de 2012 corrigieron varias deficiencias contenidas en la ley publicada originalmente el 7 de enero de 2008. Así, en primera instancia, merece resaltarse que, de tener cuarenta y siete artículos, se redujo a treinta; suprimió diversas definiciones (incluyendo el concepto de ortotanasia); eliminó la posibilidad de que el Documento de Voluntad Anticipada pueda ser suscrito por familiares del interesado; eliminó formali-dades concernientes a la representación y derogó diversas disposiciones con formalidades relativas a la intervención del notario público.
Con más de cinco años de vigencia de la LVADF en la capital de la República, consideramos que su experiencia ha sido positiva y, de acuerdo con información brindada a principios de 2013 por la Secretaría de Salud del Distrito Federal, 1,438 personas (931 mujeres y 508 hombres) han sus-crito el documento respectivo ante notario público. La propia dependencia informa que se ha capacitado a 613 profesionales, entre médicos, enferme-ras, trabajadores sociales y psicólogos, tanto de la Red de Salud local como de instituciones privadas, a fin de que apliquen el Programa de Voluntad Anticipada.
El propósito de este artículo es aportar elementos para la reflexión sobre el contenido y alcances de la Ley y su Reglamento, concluyendo con algunas proposiciones que, desde nuestro punto de vista, podrían contri-buir para el mejor cumplimiento de su objeto consistente en establecer las normas para regular el otorgamiento de la voluntad de una persona con capacidad de ejercicio, para que exprese su decisión de ser sometida o no a
sumario
83Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona.
2. Disposiciones preliminares
Siendo una ley de orden público e interés social (artículo 1°), tiene por objeto establecer las normas para regular el otorgamiento de la voluntad de una persona con capacidad de ejercicio, para que exprese su decisión de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona (artículo 1º). Las disposiciones de la LVADF son relativas a la práctica médica aplicada al enfermo en etapa terminal, consistente en el otorgamiento del tratamiento de los cuidados paliativos, protegiendo en todo momento la dignidad del enfermo en etapa terminal (artículo 2º).
El tercer artículo de la LVADF contiene una sucesión de definiciones que, en buena medida, son replicadas en el Reglamento. De todas las defini-ciones, cuatro de ellas nos parecen de especial relevancia:
a) Cuidados Paliativos: cuidado integral, que de manera específica se proporciona a enfermos en etapa terminal, orientados a mantener o incrementar su calidad de vida en las áreas biológica, psicológica y social e incluyen el tratamiento integral del dolor con el apoyo y par-ticipación de un equipo interdisciplinario, conformado por personal médico, de enfermería, de psicología, de trabajo social, de odontolo-gía, de rehabilitación y tanatología (fracción II).
b) Documento de Voluntad Anticipada: instrumento, otorgado ante notario público, en el que una persona con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus facultades mentales, manifiesta la petición libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos, que propicien la obstinación terapéutica (fracción III).
c) Enfermo en Etapa Terminal: paciente con diagnóstico sustentado en datos objetivos, de una enfermedad incurable, progresiva y mortal a corto o mediano plazo; con escasa o nula respuesta a tratamiento espe-cífico disponible y pronóstico de vida inferior a seis meses (fracción IV).
d) Formato: Documento de Instrucciones de Cuidados Paliativos pre-viamente autorizado por la Secretaría, suscrito por el enfermo ter-minal, ante el personal de salud correspondiente y dos testigos, en el
Eduardo García Villegas |
84 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
que se manifiesta la voluntad de seguir con tratamientos que preten-dan alargar la vida o bien la suspensión del tratamiento curativo y el inicio de la atención en cuidados paliativos, preservando en todo momento la dignidad de la persona. (fracción V).
Como lo hemos señalado al principio, en la reforma de julio de 2012 se suprimió de la LVADF el término “ortotanasia” que era definido como “muerte correcta”.
A continuación, se dispone que la aplicación de las disposiciones esta-blecidas en la LVADF no exime de responsabilidades, sean de naturaleza civil, penal o administrativa, a quienes intervienen en su realización, si no se cumple con los términos de la misma, y, con especial relevancia, se establece que ningún solicitante, profesional o personal de salud que haya actuado en concordancia con las disposiciones establecidas en la presente ley, estará sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa (artículo 5º).
3. Requisitos del Documento de Voluntad Anticipada
En el artículo 6º de la LVADF se especifica que el Documento de Voluntad Anticipada podrá suscribirlo toda persona con capacidad de ejercicio y que, en caso de que el enfermo en etapa terminal se encuentre imposibilitado para acudir ante el notario público, podrá suscribir el Formato ante el per-sonal de salud correspondiente y dos testigos en el documento que emita la Secretaría, mismo que deberá ser notificado a la Coordinación Especiali-zada en los términos de esta ley.
El Documento de Voluntad Anticipada o Formato deberá contar con las siguientes formalidades y requisitos:
a) Realizarse de manera personal, libre e inequívoca ante notario público o personal de salud según corresponda y ante dos testigos.
b) El nombramiento de un representante1 y, en su caso, un sustituto, para velar por el cumplimiento de la voluntad del enfermo en etapa terminal en los términos del propio documento.
c) La manifestación de su voluntad respecto a la disposición de órganos susceptibles de ser donados (artículo 7º).
En torno a la representación, la LVADF dispone que podrá ser repre-sentante para el cumplimiento del Documento de Voluntad Anticipada o
1 En opinión del notario Tomás Lozano Molina, es incorrecta la denominación: “El mal llamado repre-sentante, más que un representante, es un ejecutor encargado de vigilar el cumplimiento de la voluntad del declarante”. Lozano Molina, Tomás, Tutela Cautelar y Voluntad Anticipada, México, Porrúa, Colegio de Notarios del Distrito Federal, 2008, p. 37.
| Análisis de las reformas a la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal
85Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Formato cualquier persona con capacidad de ejercicio. El cargo de repre-sentante es voluntario y gratuito, no obstante, una vez aceptado constituye una obligación desempeñarlo (artículo 11º).2
Por lo que se refiere a la disposición de órganos, el artículo 9º del RLVADF establece que cuando el enfermo en etapa terminal manifieste que existe la voluntad de donar sus órganos y tejidos, suscribirá el formato emitido por el Centro Nacional o Local de Trasplantes. No obstante, consideramos que dicho requisito no es aplicable en el caso del Documento de Voluntad Anti-cipada firmado ante notario, toda vez que el compareciente no necesaria-mente es “enfermo en etapa terminal” cuando acude a la notaría.
Concomitantemente, adquieren especial relevancia las reformas a la Ley de Salud del Distrito Federal,3 que establecen los criterios para las donacio-nes de órganos y tejidos. En virtud de la reforma, la donación se realizará mediante consentimiento expreso y consentimiento tácito. La donación por consentimiento expreso deberá constar por escrito y podrá ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes. En tanto, el consenti-miento tácito sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida del disponente y sólo podrán extraerse estos cuando se requieran para fines de trasplantes. Así, habrá consenti-miento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento del o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, ascendientes, hermanos, el adoptado o el adoptante (artículo 88º de la LSDF).
Se dispone, adicionalmente, que el notario dará aviso del otorgamiento del Documento de Voluntad Anticipada a la Coordinación Especializada (artículo 8º), aunque no se señala el plazo dentro del que deba cumplirse con esta obligación. Antes de las reformas de julio de 2012, la LVADF decía que el notario debía “notificar”, en lugar de “dar aviso”. Este cambio, en consecuencia, nos parece afortunado, ya que la “notificación” se regula en el artículo 128º de la Ley del Notariado del Distrito Federal señalando que entre los hechos por los que el notario debe asentar un acta se encuentran las notificaciones y en el 129º, 130º, 131º, 132º y 133º de esa misma ley se establece la mecánica para dichas actas y desde luego no es la intención del legislador que se “levante un acta”. Por su parte al artículo 121º de la Ley del Notariado para el Distrito Federal dispone que siempre que ante un notario
2 Con anterioridad a la reforma de julio de 2012, la LVADF disponía las causas por las que podía con-cluir la representación, incluyendo la revocación de sus nombramientos, hecha por el signatario para su realización. Al respecto, cfr. a la fracción II del artículo 2,595 del Código Civil para el Distrito Federal, relativo a la terminación del mandato por renuncia del mandatario. 3 Gaceta Oficial, 16 de mayo de 2012.
Eduardo García Villegas |
86 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
se otorgue un testamento, este dará aviso al archivo “y en el 124 bis señala siempre que ante un notario se otorgue la designación de tutor cautelar [...] este dará aviso al archivo”.
La LVADF establece que en caso de que el enfermo en etapa terminal se encuentre imposibilitado para acudir ante el notario, podrá suscribir el Formato ante el personal de salud correspondiente y dos testigos en el docu-mento que emita la Secretaría de Salud, mismo que deberá ser notificado a la Coordinación Especializada en los términos de la ley (artículo 6º). A este respecto, se estima muy delicado que cuando el enfermo no pueda otorgar el Documento ante notario, lo haga ante el personal de salud correspondiente.
Ahora bien, el artículo 19º del Reglamento de la LVADF dispone que podrán suscribir el Formato cuando el enfermo en etapa terminal se encuentre de manera inequívoca impedido para manifestar por sí mismo su voluntad y atendiendo al siguiente orden de prelación: el o la cónyuge; el concubinario o la concubina, o el o la conviviente; los hijos mayores de edad consanguíneos o adoptados; los padres adoptantes; los nietos mayores de edad; y los hermanos mayores de edad o emancipados. Al respecto, debe recordarse que el Formato es definido, tanto por la Ley como por el Regla-mento, como el documento suscrito por el enfermo terminal en el que se mani-fiesta la voluntad de seguir con tratamientos que pretendan alargar la vida o bien la suspensión del tratamiento curativo y el inicio de la atención en cuidados paliativos, preservando en todo momento su propia dignidad. En consecuencia, consideramos que el alcance del artículo 19º del Reglamento de la LVADF va en contra del espíritu de una Ley concebida, en principio, para salvaguardar y respetar la autonomía de la voluntad de una persona que toma decisiones en previsión de su propia incapacidad.
En consecuencia, no podemos sugerir con mayor vehemencia que, por un lado, se derogue el precepto aludido y, por otro, se efectúe una amplia, detallada y permanente campaña de capacitación sobre el contenido y alcances de la LVADF.
Dispone también la LVADF que el enfermo en etapa terminal o su representante deberán entregar el Documento de Voluntad Anticipada al personal de salud encargado de implementar el tratamiento respectivo, para su integración al expediente clínico y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el mismo. Los cuidados paliativos se proporcionarán desde el momento en que se diagnostique el estado terminal de la enfermedad por el médico especialista (Artículo 18º).
En los artículos 10º y 11º de la LVADF se enuncian las personas impedi-das para fungir como testigos o representantes, en tanto que el artículo 12º pormenoriza las obligaciones de la representación.
Por disposición del artículo 14º de la LVADF, el notario público hará constar la identidad del otorgante del Documento de Voluntad Anticipada
| Análisis de las reformas a la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal
87Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
conforme a lo establecido en la Ley del Notariado del Distrito Federal. Por lo que respecta al personal de salud, establece el citado artículo que identifica-rán al otorgante del Formato mediante: I. Documento oficial con fotografía, y II. La Declaración de dos testigos mayores de edad, a su vez identificados conforme a la fracción anterior, expresándose así en el formato.
Antes de las reformas de 2012, este precepto confundía identidad con per-sonalidad. Asimismo, se contenía una disposición por la que el notario debía agregar todas las señas o características físicas y/o personales del solicitante. Esto posiblemente tenía su antecedente en el artículo 1505 del Código Civil para el Distrito Federal.4 Sin embargo, esta circunstancia no está prevista por el artículo 104º de la Ley del Notariado para el Distrito Federal,5 pero se corrigió con la reforma correspondiente.
Se dispone en la LVADF que cuando el solicitante declare que no sabe o no puede firmar el Documento de Voluntad Anticipada o el Formato, según sea el caso, deberá igualmente suscribirse ante dos testigos y uno de ellos firmará a ruego del solicitante, quien imprimirá su huella digital (artículo 16º). Si el solicitante fuere enteramente sordo o mudo, pero que supiera leer, deberá dar lectura al Documento de Voluntad Anticipada o Formato correspondiente; si no supiere o no pudiere hacerlo, designará una persona que lo haga a su nombre (artículo 17º).
Finalmente, de conformidad con el artículo 13º del RLVADF las insti-tuciones de salud ubicadas dentro del territorio del Distrito Federal deberán utilizar el Formato emitido por la Secretaría.
4 Código Civil para el Distrito Federal. “Artículo 1505. Si la identidad del testador no pudiere ser verificada, se declarará esta circunstancia por el Notario o por los testigos, en su caso, agregando uno u otros, todas las señales que caractericen la persona de aquél”.5 Ley del Notariado para el Distrito Federal. “Artículo 104.- El Notario hará constar la identidad de los otorgantes por cualquiera de los medios siguientes: I. Por la certificación que haga de que los conoce personalmente en términos del artículo 102, Fracción XX, inciso a), de esta Ley. Para ello bastará que el Notario los reconozca en el momento de hacer la escritura y sepa su nombre y apellidos, sin necesidad de saber de ellos cualquier otra circunstancia general; II. Por certificación de identidad con referencia en términos del artículo citado, con base a algún documento oficial con fotografía, en el que aparezca el nombre y apellidos de la persona de quien se trate o el documento de identidad que llegaren a autorizar las autoridades competentes; III. Mediante la declaración de dos testigos idóneos, mayores de edad, a su vez identificados por el Notario conforme a alguna de las fracciones anteriores, quien deberá expresarlo así en la escritura. Los testigos en cuanto tales están obligados a asegurar la identidad y capacidad de los otorgantes, y de esto serán previamente advertidos por el Notario; deberán saber el nombre y apellidos de éstos, que no han observado en ellos manifestaciones patentes de incapacidad natural y que no tienen conocimiento de que están sujetos a incapacidad civil; para lo anterior el Notario les informará cuáles son las incapacidades naturales y civiles, salvo que el testigo sea perito en Derecho. Igualmente les informará su carácter de testigos instrumentales y las responsabilidades consiguientes. En substitución del testigo que no supiere o no pudiere firmar, lo hará otra persona que al efecto elija el testigo, impri-miendo éste su huella digital. La certificación y consiguiente fe del Notario siempre prevalecerá sobre la de los testigos en caso de duda suscitada posteriormente salvo evidencia debidamente probada que supere toda duda al respecto. En todo caso, el Notario hará constar en la escritura el medio por el que identificó a los otorgantes. Tratándose de testigos, si alguno no supiere o no pudiere firmar, imprimirá su huella digital y firmará a su ruego la persona que aquél elija”.
Eduardo García Villegas |
88 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
4. Nulidad y revocación de la voluntad anticipada
Los artículos 19 al 22 de la LVADF y 30 al 32 del Reglamento prevén las causas de nulidad del Documento de Voluntad Anticipada, cuando:
i. Es otorgado en contravención a lo dispuesto por esta Ley;ii. Es realizado bajo influencia de amenazas contra el suscriptor o sus
bienes, contra la persona o bienes de sus parientes por consangui-neidad en línea recta sin limitación de grado, en la colateral hasta cuarto grado y por afinidad hasta el segundo grado, cónyuge, concu-binario o concubina o conviviente;
iii. El suscriptor no exprese clara e inequívocamente su voluntad, sino sólo por señales o monosílabos en respuesta a las preguntas que se le hacen, y
iv. Aquel en el que medie alguno de los vicios de la voluntad para su otorgamiento.
Asimismo, el artículo 21 de la LVADF señala que el Documento de Volun-tad Anticipada y el Formato podrán ser revocados en cualquier momento mediante la manifestación de la voluntad con las mismas formalidades que señala esta ley para su otorgamiento, acotando que no podrán por ninguna circunstancia establecerse o pretenderse hacer valer disposiciones testamen-tarias, legatarias o donatarias de bienes, derechos u obligaciones diversos a los relativos a la Voluntad Anticipada en los documentos o formatos que regula la ley.
Finalmente, se dispone que en caso de que existan dos o más Docu-mentos de Voluntad Anticipada o Formatos será válido el último otorgado (artículo 22º).
5. Cumplimiento de la voluntad anticipada y objeción de conciencia
El suscriptor solicitará al médico tratante que se apliquen las disposiciones contenidas en el Documento de Voluntad Anticipada o Formato. Cuando el suscriptor se encuentre incapacitado para expresar su solicitud, le corresponde a su representante el cumplimiento de dichas disposiciones. Los familiares del enfermo en etapa terminal tienen la obligación de respetar la decisión que de manera voluntaria tome el enfermo en los términos de la ley (artículo 23º).
El personal de salud a cargo de cumplimentar lo dispuesto en el Docu-mento o Formato cuyas creencias religiosas6 o convicciones personales sean
6 En el caso del Catecismo de la Iglesia Católica, para el caso particular adquiere especial relevancia el artí-
| Análisis de las reformas a la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal
89Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
contrarias a tales disposiciones, podrá ser objetor de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en su aplicación (artículo 25º).
Sin duda, para los efectos de este trabajo, un tema polémico de gran importancia, cuya disyuntiva se encuentra pendiente en nuestro país, es el de la objeción de conciencia, que tiene por objeto eximir del cumpli-miento de ciertos deberes u obligaciones impuestos por la ley, en virtud de que dichos deberes pueden afectar a la libertad de conciencia o a la libertad religiosa de algunas personas. En muchos países la objeción de conciencia se ha aplicado, por ejemplo, para eximir a ciertas personas del cumplimiento del servicio militar. El “rechazo de conciencia”, como le llama John Rawls, consiste en desobedecer un mandato legislativo más o menos directo o una orden administrativa. Un ejemplo típico es la negativa de los primeros cris-tianos a cumplir ciertos actos de piedad prescritos por el Estado pagano o la de los testigos de Jehová a saludar a la bandera.7
La objeción de conciencia no se basa necesariamente en principios polí-ticos; puede fundarse en principios religiosos o de otra índole. En una socie-dad libre —sugiere Rawls—, nadie puede ser obligado, como lo fueron los primeros cristianos, a celebrar actos religiosos que violaban la libertad igual, como tampoco ha de obedecer un soldado órdenes intrínsecamente perver-sas mientras recurre a una autoridad superior.8
Por su parte, la libertad ideológica consiste en la posibilidad de que toda persona tenga su propia cosmovisión y entienda de la forma que quiera su papel en el mundo, su misión en la vida y el lugar de los seres humanos en el universo. La libertad ideológica protege las manifestaciones externas de los ideales que se forjan en el fuero interno de cada persona.9 Las manifestacio-nes externas que conforman el ámbito protegido por la libertad ideológica son, al menos, las siguientes:
• La libre tenencia de opiniones y creencias.• El derecho a pertenecer a grupos y asociaciones orientados por con-
vicciones y creencias.• El derecho a no declarar sobre la propia ideología o las creencias
personales.• La libre conformación de opiniones, convicciones y creencias.• Libertad de comunicación de ideas y opiniones.
culo 2278 que dispone: La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el “encarnizamiento terapéutico”. Con esto no se pretende provocar la muerte; se acepta no poder im-pedirla. Las decisiones deben ser tomadas por el paciente, si para ello tiene competencia y capacidad o si no por los que tienen los derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente.7 Rawls, John, Teoría de la justicia, México, FCE, 1995, pp. 335-336. 8 Ibídem, p. 338. 9 Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México, México, Porrúa, CNDH, 2004, p. 514.
Eduardo García Villegas |
90 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
• Libertad para arreglar la propia conducta a las creencias u opiniones que se tengan.
Este último aspecto es de suma importancia en el estudio del contenido y del alcance de las disposiciones para la propia incapacidad, ya que implica la libertad de practicar los cultos religiosos en los que se crea, así como la posibilidad de manifestar una objeción de conciencia para no cumplir con alguna obligación contraria a nuestras creencias. Este aspecto de la libertad religiosa supone, con algunas excepciones, la posibilidad de defensa de los individuos frente a tratamientos médicos que sean contrarios a sus creen-cias. Las excepciones se pueden dar cuando se trate de menores de edad; cuando la persona no tenga la posibilidad de manifestar con claridad su pensamiento y no hubiese efectuado disposiciones previas; cuando se acre-dite un estado de necesidad que ponga en peligro un bien protegido consti-tucionalmente (como puede ser la vida). Por ejemplo, un juez puede ordenar una transfusión sanguínea a pesar de la negativa del paciente.10
La objeción de conciencia pone de manifiesto uno de los problemas fundamentales de la filosofía del derecho: el de la obediencia al derecho. La pregunta fundamental es: ¿debemos cumplir una ley que nos obliga a dejar de un lado nuestras creencias filosóficas o religiosas más profundas? Es de entenderse que el derecho fundamental de libertad de conciencia y de religión no puede alcanzar para eximir a alguna persona de cumplir con un deber que le impone la misma Constitución, pero ¿qué sucede con los deberes que impone un ordenamiento subconstitucional? La LVADF da respuesta a esta interrogante, de manera acertada.11
No obstante, el artículo 32 del Reglamento de la LVADF va más allá al disponer que, en caso de objeción institucional médica o familiar sobre la validez o contenido del Documento de Voluntad Anticipada o del Formato, se suspenderá su cumplimiento hasta que el juez o autoridad competente resuelva. Consideramos que ese es un obstáculo absolutamente innecesario a la autonomía de la voluntad del suscriptor del Documento o Formato, que no tiene por qué estar sujeto a las objeciones de terceros, y menos aún a lo que determine un juez de Distrito, para que se ejerza su voluntad antici-pada. En consecuencia, este precepto tendría que ser derogado, recordando que, de conformidad con el apartado noveno de los Lineamientos para el
10 Esto, a pesar de que el artículo 1° de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público dispone que las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país, y que nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. 11 “...Esta es una norma que denota el respeto debido a las posiciones éticas o religiosas, propio de un Estado laico, donde todas las formas de pensar están tuteladas por el orden constitucional”. Valadés, Diego, op. cit. Cfr. Adib Adib, Pedro José, “Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, no. 123, Año XLI, septiembre-diciembre de 2008, p. 1551.
| Análisis de las reformas a la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal
91Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Cumplimiento de la Ley de Voluntad Anticipada en las Instituciones Priva-das de Salud del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 4 de julio de 2008, el médico objetor de conciencia informará su decisión por escrito al enfermo en etapa terminal o suscriptor, en su caso, en un plazo de 24 horas, y respetará la libertad de éstos de buscar los servicios de otro médico o institución de salud.
Finalmente, para despejar cualquier duda al respecto, la LVADF pro-híbe la eutanasia activa:
Artículo 26. El personal de salud en ningún momento y bajo nin-guna circunstancia podrá suministrar medicamentos o tratamientos médicos, que provoquen de manera intencional el deceso del enfer-mo en etapa terminal.
Y el artículo 27º enfatiza que las disposiciones contenidas en el Documento de Voluntad Anticipada o en el Formato sólo serán aplicables a enfermos en etapa terminal.
6. Organismos involucrados
En su último capítulo, la LVADF establece a la Coordinación Especializada como la unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Salud encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley y en los Documentos y Formatos de Voluntad Anticipada. Las atribuciones de su Titular están señaladas en el artículo 39º del Reglamento:
• Recibir, archivar y resguardar los Documentos de Voluntad Antici-pada y los Formatos suscritos;
• Registrar, organizar y mantener actualizada la Base de Datos de los Documentos de Voluntad Anticipada y Formatos suscritos;
• Adjuntar las modificaciones a los Documentos de Voluntad Antici-pada y a los Formatos;
• Vigilar el cumplimiento de la Voluntad Anticipada, en coordinación con las instituciones de salud;
• Realizar campañas permanentes de sensibilización y capacitación respecto a la Ley, dirigidas a la ciudadanía y al personal de salud de las instituciones de salud;
• Reportar por escrito al Ministerio Público e instancias competentes, las irregularidades en la suscripción y el cumplimiento de la Volun-tad Anticipada, observadas en las instituciones de salud;
• Vigilar que la información que se genere en función de la Voluntad Anticipada se sujete a lo dispuesto por las leyes de Transparencia y
Eduardo García Villegas |
92 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Persona-les, ambas para el Distrito Federal;
• Coadyuvar en las campañas de fomento, promoción y difusión de la cultura de donación de órganos y tejidos;
• Ser el vínculo con el Centro Nacional de Trasplantes y el Centro de Trasplantes del Distrito Federal;
• Emitir el Formato y el formato del Aviso de suscripción notarial a la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal; y
• Las demás que la Secretaría, la Ley y el Reglamento le otorguen.
Es de entenderse que la Coordinación Especializada y las áreas adminis-trativas especializadas para su funcionamiento cuentan con presupuesto de acuerdo al artículo Cuarto Transitorio del Decreto del 27 de julio de 2012.12
7. El papel de los notarios del Distrito Federal
Un aspecto a dilucidar en torno a la LVADF es si los hospitales federales y el personal médico que labora en dichas dependencias se encuentran vinculados a los efectos de esta legislación. En concordancia con la opi-nión del notario Alfonso Martín León Orantes, no hay duda en el sen-tido de que la nueva legislación en materia de voluntad anticipada cobra aplicación en instituciones privadas de salud13 en el Distrito Federal y en instituciones públicas pertenecientes a la Secretaría de Salud del Distrito Federal.14 En este sentido, el artículo 15 de la Ley de Salud para el Distrito Federal dispone que el Sistema de Salud del Distrito Federal es el conjunto de dependencias, órganos desconcentrados y organismos descentralizados del gobierno y de personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así como por los instrumentos jurídicos de coordinación que se suscriban con dependencias o entidades de la Admi-nistración Pública Federal.
Sin embargo, no se puede perder de vista lo dispuesto por el Código Civil Federal y el del Distrito Federal, el Código Penal Federal y el local, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos federal y local y la Ley del Notariado para el Distrito Federal:
12 El Artículo Cuarto Transitorio del Decreto del 27 de julio de 2012 dispone que: “La Asamblea Legis-lativa del Distrito Federal, deberá establecer en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, los recursos presupuestales correspondientes y suficientes para la operación y difusión de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal”.13 Al respecto, véanse los “Lineamientos para el cumplimiento de la Ley de Voluntad Anticipada en las Instituciones Privadas de Salud del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 4 de julio de 2008. 14 León Orantes, Martín León, La Voluntad Anticipada, México, Porrúa, Colegio de Notarios del Distrito Federal, 2010, p. 34.
| Análisis de las reformas a la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal
93Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
a) Código Civil Federal. Al ser materia estrictamente local determinada por la Constitución, el único Código Civil que debe regir es el del Distrito Federal.
b) Código Penal Federal. Determina qué conductas son punibles como delitos federales y dentro de estas conductas no se encuentran tipifi-cadas aquellas a las que pudiera referirse la LVADF. Es por esto que en relación a estas posibles conductas tipificadas en el Código Penal del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa modificó y adicionó el Código Penal del Distrito Federal en sus artículos 127º (referente al delito de homicidio); 143º bis (relativo a la ayuda o inducción al suicidio) y 158º bis (relativo a la omisión de auxilio o de cuidado a los enfermos en etapa terminal, excluyendo de responsabilidad penal de dichas conductas al personal de salud cuando éstos actúen conforme a la LVADF).
c) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servido-res Públicos. Los destinatarios de esta ley son los servidores públicos federales entre los que se encuentran los médicos y el personal que labora en los hospitales federales y en esa virtud no se les aplica la legislación equivalente para el Distrito Federal ni la Ley de Salud para el Distrito Federal.
d) Ley del Notariado para el Distrito Federal. Dicha Ley tiene como destinatarios, precisamente, a los notarios públicos de la capital de la República. Nada impide que los notarios acudan a los centros hospitalarios federales con el fin de que las personas ahí internadas otorguen sus disposiciones anticipadas, en razón de que:• Al encontrarse dichos hospitales en el D.F., y considerando que la Ley del Notariado para el D.F. obliga a los notarios a actuar dentro del D.F., el impedir su actuación iría en contra de los artículos 1º,15 3º16 y 34º17 de dicha Ley.
15 Artículo 1.- El objeto de esta Ley es regular, con carácter de orden e interés público y social la función notarial y al notariado en el Distrito Federal.16 Artículo 3.- En el Distrito Federal corresponde al Notariado el ejercicio de la función notarial, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución. El Notariado es una garantía institucional que la Constitución establece para la Ciudad de México, a través de la reserva y determinación de facultades de la Asamblea y es tarea de esta regularla y efectuar sobre ella una supervisión legislativa por medio de su Comisión de Notariado. El Notariado como garantía institucional consiste en el sistema que, en el marco del notariado latino, esta ley organiza la función del notario como un tipo de ejercicio profesio-nal del Derecho y establece las condiciones necesarias para su correcto ejercicio imparcial, calificado, colegiado y libre, en términos de Ley. Su imparcialidad y probidad debe extenderse a todos los actos en los que intervenga de acuerdo con ésta y con otras leyes.17 Artículo 34.- Corresponde a los notarios del Distrito Federal el ejercicio de las funciones notariales en el ámbito territorial de la entidad. Los notarios del Distrito Federal no podrán ejercer sus funciones ni establecer oficinas fuera de los límites de éste. Los actos que se celebren ante su fe, podrán referirse a cualquier otro lugar, siempre que se firmen las escrituras o actas correspondientes por las partes dentro del Distrito Federal, y se dé cumplimiento a las disposiciones de esta ley. Se prohíbe a quienes no son no-
Eduardo García Villegas |
94 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
• Impedir la actuación de los notarios del D.F. sería tanto como que el notario no pueda acudir al hospital federal a que un paciente otor-gue disposiciones testamentarias, en contra de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley del Notariado para el D.F.18
No obstante lo anterior, como los hospitales federales no se regulan por la Ley de Salud del Distrito Federal ni por el Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud Pública para el Distrito Federal, no estarían, por tanto, obligados a contar con los Formatos de Voluntad Anticipada a que se refiere la LVADF. Esta normatividad no es aplicable a los servicios públicos de salud federales en virtud de que el personal que labora en esta clase de instituciones se rige por la legislación federal en materia de responsabilidades de los servidores públicos y de trabajadores al servicio del Estado, además de aplicarse direc-tamente en tales casos las leyes federales en materia de salud.
Para determinar qué hospitales públicos del Gobierno del Distrito Fede-ral estarán vinculados a la observancia de la nueva norma, debe estarse al contenido del Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud Pública para el Distrito Federal y, por lo que toca a los servicios privados de salud en el territorio del Distrito Federal, no existe problemática alguna para identificar la regla de aplicación porque siendo entes privados, se rigen por el Derecho Civil, y esta nueva legislación pertenece a dicho ámbito.
Derivado de lo anterior, se concluye lo siguiente:
a) Los notarios públicos del Distrito Federal pueden acudir tanto a los hospitales dependientes de la Secretaría de Salud Federal como del Gobierno del Distrito Federal y Hospitales Privados del Distrito Federal para llevar a cabo disposiciones relativas al Documento de Voluntad Anticipada.
b) El Formato de Voluntad Anticipada puede ser suscrito ante el perso-nal de salud y dos testigos en los hospitales del Gobierno del Distrito Federal y los hospitales particulares que se encuentren en el Distrito Federal.
c) Independientemente de lo dispuesto por el segundo párrafo del artí-culo 5º de la LVADF, que establece que “ningún solicitante, profesional
tarios usar en anuncios al público, en oficinas de servicios o comercios, que den la idea que quien los usa o a quien beneficia realiza trámites o funciones notariales sin ser notario, tales como “asesoría notarial”, “trámites notariales”, “servicios notariales”, “escrituras notariales”, “actas notariales”, así como otros términos semejantes referidos a la función notarial y que deban comprenderse como propios de ésta.18 Artículo 43.- El notario podrá excusarse de actuar en días festivos o en horario que no sea el de su ofi-cina, salvo que el requerimiento sea para el otorgamiento de testamento, siempre y cuando a juicio del propio notario las circunstancias del presunto testador hagan que el otorgamiento sea urgente. También podrá excusarse de actuar cuando los solicitantes del servicio no le aporten los elementos necesarios o no le anticipen los gastos y honorarios correspondientes.
| Análisis de las reformas a la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal
95Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
o personal de salud que haya actuado en concordancia con las dispo-siciones establecidas en la presente Ley, estará sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa”, en caso de que algún servidor público que preste sus servicios en un hospital federal aplicase la LVADF, su actuación se regirá por el Código Civil para el Distrito Federal, el Código Penal para el Distrito Federal y la Ley Federal de Responsabilidades Admi-nistrativas de los Servidores Públicos, pudiendo incurrir únicamente en responsabilidad administrativa, mas no civil ni penal.
8. Seguros
Otro aspecto de peculiar relevancia, no previsto por la LVADF, es la proble-mática que se crea cuando una persona ha contratado un seguro de vida y por voluntad propia manifiesta que no desea seguir viviendo, en los térmi-nos previstos por la ley. Consideramos que el legislador debió de haber con-templado este caso y no cabe duda que una misma persona puede contratar un seguro de gastos médicos y también un seguro de vida con la misma o diversa compañía aseguradora, en cuyo caso los intereses de la compañía se pueden ver afectados o beneficiados en caso de que esta persona tome la decisión de no someterse a medios, tratamientos y/o procedimientos médi-cos que prolonguen su vida.
Por otra parte, no hay que perder de vista que la materia de seguros está reservada a la Federación por lo que estas modificaciones se deben con-templar en la ley de la materia. A menos que este aspecto sea debidamente regulado por la legislación, los casos concretos que deriven de esta laguna podrían llegar a ser dirimidos en el ámbito de la impartición de justicia.
9. Modificaciones a otras leyes por efecto de la LVADF
Código Penal para el Distrito Federal. El artículo 127º dispone que al que prive de la vida a otro, por la petición expresa, libre, reiterada, seria e inequívoca de éste, siempre que medien razones humanitarias y la víctima padeciere una enfermedad incurable en fase terminal, se le impondrá prisión de dos a cinco años. Ahora bien, con la entrada en vigor de la LVADF fueron aña-didos dos párrafos a dicho precepto.19 Como parte de la misma reforma,
19 Código Penal para el Distrito Federal, Artículo 127 (…) Los supuestos previstos en el párrafo anterior no integran los elementos del cuerpo del delito de homicidio, así como tampoco las conductas realizadas por el personal de salud correspondiente, para los efectos del cumplimiento de las disposiciones estable-cidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. Tampoco integran los elementos del cuerpo del delito previsto en el párrafo primero del presente artículo, las conductas realizadas conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal suscritas y
Eduardo García Villegas |
96 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
también se añadieron al mismo Código Penal de la Capital de la República los artículos 143º Bis y 158º Bis.20
Ley de Salud para el Distrito Federal. La fracción XX y XXI del artículo 11 establece que los usuarios de los servicios de salud tienen derecho a una atención terminal humanitaria y, en su caso, en los términos dispuestos con-forme a lo dispuesto en la Ley General de Salud y la Ley de Voluntad Anti-cipada del Distrito Federal, para recibir toda la ayuda disponible para morir lo más dignamente posible. Es también derecho de los usuarios de los servi-cios de salud el de no ser sometidos a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar innecesariamente su vida, protegiendo en todo momento su dignidad como persona, de conformidad a lo establecido en las leyes aplicables.
Por su parte, la fracción I, inciso v) del artículo 17º del mismo ordena-miento local dispone que en las materias de salubridad general el gobierno tiene la atribución de planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la pres-tación de los servicios de salud en materia del desarrollo de programas de salud para el cumplimiento de la voluntad anticipada y para la aplicación de cuidados paliativos, de conformidad a las disposiciones correspondientes.
10. Cláusulas que debe contener un Documento de Voluntad Anticipada
Entre los aspectos a considerar en un Documento de Voluntad Anticipada, las cláusulas correspondientes deben incluir, al menos, lo siguiente:
• Primera. La que manifiesta que una persona, de manera libre, cons-ciente, inequívoca y reiterada manifiesta su intención de no someterse ni ser sometida a medios, tratamientos o procedimientos que puedan propiciar la obstinación terapéutica o medidas que prolonguen de
realizadas por el solicitante o representante, en el Documento de Voluntad Anticipada o el Formato expedido por la Secretaría de Salud para los efectos legales a que haya lugar. 20 Código Penal para el Distrito Federal, Artículo 143 Bis. En los supuestos previstos en los dos artículos an-teriores no integran los elementos del cuerpo del delito de ayuda o inducción al suicidio, las conductas realizadas por el personal de salud correspondiente para los efectos del cumplimiento de las disposi-ciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. Tampoco integran los elementos del cuerpo del delito previstos en el párrafo anterior, las conductas realizadas conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal suscritas y realiza-das por el solicitante o representante, en el Documento de Voluntad Anticipada o el Formato expedido por la Secretaría de Salud para los efectos legales a que haya lugar. Artículo 158 Bis. En los supuestos previstos en el artículo 156 y primer párrafo del artículo 158, no integran los elementos del cuerpo del delito de omisión de auxilio o de cuidado, las conductas realizadas por el personal de salud para los efectos del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Dis-trito Federal. Tampoco integran los elementos del cuerpo del delito previstos en el párrafo anterior, las conductas realizadas conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal suscritas y realizadas por el solicitante o representante, en el Documento de Voluntad Anticipada o el Formato expedido por la Secretaría de Salud para los efectos legales a que haya lugar.
| Análisis de las reformas a la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal
97Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
manera innecesaria la vida cuando por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor sea imposible mantener su vida de manera natural; solicitando solamente la aplicación de las medidas mínimas ordina-rias y cuidados paliativos y sedación controlada.
• Segunda. En la que la persona designa representante a efecto de que dé cabal cumplimiento a su voluntad manifestada en el Documento.
• Tercera. En caso de que el representante se encuentre presente en el otorgamiento del Documento de Voluntad Anticipada, su manifes-tación que acepta el cargo que le fue conferido, quien protesta fiel y leal desempeño y declara su compromiso reiterado de cumplir con todas las obligaciones que asume de conformidad con lo establecido en el artículo 11º de la LVADF.
• Cuarta. La manifestación de la persona de su intención de donar o no donar todos o algunos órganos, que en términos de la legislación aplicable, sean susceptibles de ser disponibles en el momento de su muerte.
• Quinta. La declaración de la persona que revoca expresamente y que deja sin efecto ni valor legal alguno, cualquier Documento de Voluntad Anticipada que hubiere otorgado con anterioridad al presente.
• Sexta. La que dispone que los comparecientes se someten a las Leyes y Tribunales competentes del Distrito Federal, para la interpreta-ción y cumplimiento del contenido del instrumento, así como para la decisión sobre cualquier controversia que llegare a suscitarse con motivo del mismo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.
11. La Voluntad Anticipada en otras Entidades Federativas. Territorialidad
El 18 de julio de 2008 fue publicada la Ley Protectora de la Dignidad del Enfermo Terminal para el Estado de Coahuila; el 6 de abril de 2009 fue publicada la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Aguascalientes; el 7 de julio de 2009 se publicó en San Luis Potosí la Ley Estatal de Derechos de las Personas en Fase Terminal; el 21 de septiembre del mismo año fue publicada la Ley de Voluntad Vital Anticipada del Estado de Michoacán de Ocampo; el 14 de febrero de 2011 fue promulgada la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Hidalgo, y el 3 de junio de ese mismo año se publicó la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Guanajuato.
Consideramos preocupante que hasta el momento sólo siete entidades federativas hayan promulgado leyes que regulan la voluntad anticipada que,
Eduardo García Villegas |
98 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
como se ha visto, presupone valores intrínsecos de la persona humana y está sólidamente sustentada por el compromiso indeclinable con la defensa de su libertad y su dignidad.21
Ahora bien, ¿una persona que suscriba su voluntad anticipada en el Dis-trito Federal puede ejercerla en otra entidad federativa? Uno de los aspectos que mayor interés despiertan entre los estudiosos del derecho es el denominado “conflicto de leyes”, que estriba en la determinación del derecho aplicable para resolver la relación jurídica en la que existe, al menos, un elemento dudoso.
Estos conflictos de leyes son frecuentes en nuestro ámbito jurídico toda vez que la Carta Magna confiere facultades a los Estados para legislar en materia civil y penal, así como para los procedimientos relativos a dichas materias. Como es de entenderse, la heterogeneidad sociopolítica del mosaico nacional se ve reflejada en las leyes vigentes.
Los conflictos entre dos legislaciones estatales se rigen por lo que dispone el artículo 121º constitucional, sin cambios desde 1917.22
La primera base del artículo 121º constitucional menciona que las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio y que, por consi-guiente, no podrán ser obligatorias fuera de él. Esta base primera guarda estrecha relación con lo dispuesto por el artículo 120º constitucional que obliga a los gobernadores de los Estados a publicar y hacer cumplir las leyes federales y, desde luego, con el artículo 133º que establece que la Consti-tución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, serán ley suprema de toda la Unión, y que los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. En suma, esta base primera del artí-culo 121º nos remite a la jerarquía normativa del sistema jurídico mexicano.
21 Es menester tomar en consideración el texto del artículo 138 Ter. del Código Civil para el Distrito Federal que dispone que las disposiciones que se refieran a la familia son de orden público e interés social y tie-nen por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros, basados en el respeto a su dignidad.22 Artículo 121 del CPEUM. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:I. Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación.III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en éste, cuando así lo dispongan sus propias leyesLas sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otro Estado, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio, a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio.IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros.V. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con sujeción a sus leyes, serán respetados en los otros.
| Análisis de las reformas a la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal
99Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Las leyes locales y los reglamentos locales tienen un ámbito espacial de validez precisado por la base primera del artículo 121º constitucional. Las disposiciones jurídicas de esta índole se circunscriben al principio de territo-rialidad para su vigencia. Es cierto, como lo dispone el artículo 40º de nues-tra Carta Magna, que los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, pero dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concer-nientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el pacto federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la ley fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Constitución federal, de manera que si las leyes expedidas por las legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente.
Para que un individuo se encuentre en un supuesto de una legislación estatal determinada se requiere, precisamente, que dicho individuo se encuen-tre en ese momento en el territorio del Estado en cuestión, aunque no sea habitante de ese Estado. A contrario sensu, a un habitante de un Estado “X” que en un momento dado se encuentra en un Estado “Y” no se le puede aplicar la ley de su propio Estado X.
Por tanto, la respuesta a la interrogante planteada se encuentra en el principio de territorialidad, conforme al cual las leyes de una entidad fede-rativa sólo pueden obligar a quienes realicen actos jurídicos en su territorio.
La solución sería, como se ha hecho referencia, que toda entidad fede-rativa cuente con su propia legislación en materia de voluntad anticipada o bien se expida una Ley Federal de Voluntad Anticipada, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresivi-dad de los Derechos Humanos.
Asimismo, también resulta relevante la reforma de enero de 2009 a la Ley General de Salud que añadió un capítulo sobre los Derechos de los Enfermos en Situación Terminal, particularmente el artículo 166º Bis 4, que dispone:
Toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, puede, en cualquier momento e independientemente de su estado de salud, expresar su voluntad por escrito ante dos testigos, de recibir o no cualquier tratamiento, en caso de que llegase a padecer una enferme-dad y estar en situación terminal y no le sea posible manifestar dicha vo-luntad. Dicho documento podrá ser revocado en cualquier momento.Para que sea válida la disposición de voluntad referida en el párrafo anterior, deberá apegarse a lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.
Eduardo García Villegas |
100 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Si bien este precepto de la Ley General de Salud —a diferencia de las leyes de voluntad anticipada— no contempla la intervención del notario, es indu-bitablemente una reforma que federaliza la posibilidad de que toda persona con capacidad de ejercicio pueda hacer disposiciones en previsión de su propia incapacidad.
12. Conclusiones
Primera. Las reformas a la LVADF del 27 de julio de 2012 corrigieron varias deficiencias contenidas en la ley publicada originalmente el 7 de enero de 2008.Segunda. El artículo 19º del Reglamento de la LVADF va en contra del espí-ritu de una Ley concebida, en principio, para salvaguardar y respetar la autonomía de la voluntad de una persona que toma decisiones en previsión de su propia incapacidad.Tercera. La objeción de conciencia está debidamente abordada, tanto por el artí-culo 24º de la LVADF, como por los Lineamientos para el Cumplimiento de la Ley de Voluntad Anticipada en las Instituciones Privadas de Salud del Distrito Federal. Pero el artículo 32º del Reglamento de la LVADF dis-pone que en caso de objeción institucional médica o familiar sobre la vali-dez o contenido del Documento de Voluntad Anticipada o del Formato, se suspenderá su cumplimiento hasta que el juez o autoridad competente resuelva. Ese es un obstáculo absolutamente innecesario a la autonomía de la voluntad del suscriptor del Documento o Formato, que no tiene por qué estar sujeto a las objeciones de terceros y, menos aún, a lo que determine un juez de distrito, para que se ejerza su voluntad anticipada. Cuarta. Como los hospitales federales no se regulan por la Ley de Salud del Distrito Federal ni por el Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud Pública para el Distrito Federal no están, por tanto, obligados a contar con los formatos de voluntad anticipada a que se refiere la LVADF. Esta norma-tividad no es aplicable a los servicios públicos de salud federales en virtud de que el personal que labora en esta clase de instituciones se rige por la legislación federal en materia de responsabilidades de los servidores públicos y de trabajadores al servicio del Estado, además de aplicarse directamente en tales casos las leyes federales en materia de salud.Quinta. Por lo anterior, los notarios públicos del Distrito Federal pueden acu-dir tanto a los hospitales dependientes de la Secretaría de Salud Federal, como del Gobierno del Distrito Federal y hospitales privados del Distrito Federal para llevar a cabo disposiciones relativas al Documento de Voluntad Anticipada.Sexta. Un aspecto no previsto por la LVADF es la problemática que puede surgir cuando una persona ha contratado un seguro de vida y por voluntad
| Análisis de las reformas a la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal
101Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
propia manifiesta que no desea seguir viviendo, en los términos previstos por la ley.Séptima. Si el artículo 166º Bis 4 de la Ley General de Salud —a diferencia de las leyes de voluntad anticipada— no prevé la intervención del notario público es, indubitablemente, un precepto que federaliza la posibilidad de que toda persona con capacidad de ejercicio pueda hacer disposiciones en previsión de su propia incapacidad. Octava. La LVADF es un instrumento normativo de gran relevancia y como notarios públicos debemos ratificar nuestro compromiso no solo para su cabal aplicación, sino para efectuar las contribuciones necesarias para su mejoramiento. Corresponde también a las autoridades redoblar los esfuer-zos para una mayor difusión de esta valiosa herramienta jurídica a la dispo-sición de la ciudadanía.
Eduardo García Villegas |
102 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
La voluntad anticipada en México y su posible regulación a través de una ley federal* / Advance Directives in Mexico and its possible regulation by a federal law
* Recibido: 23 de noviembre de 2012. Aceptado: 8 de enero de 2013. Tla-Melaua, revista De ciencias sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México / issn: 1870-6916 / Nueva Época, Año 7 No 34, Abril — Septiembre 2013, pp. 102-131.
103Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
resumen
A través del presente artículo reali-zamos un breve análisis de la volun-tad anticipada en México y su posi-ble regulación a través de una Ley Federal. Sin embargo comenzamos por identificar su origen fuera de nuestro país y establecemos algunas de las definiciones que consideramos apropiadas del mismo, para después realizar un estudio de nuestro objeto de investigación a través de los prin-cipios sobre los que se basa (libertad, dignidad y autonomía de la volun-tad) y, finalmente, realizamos una breve descripción del marco jurídico de la voluntad anticipada en Méxi-co a través del orden jerárquico que impera en nuestro sistema jurídico, destacando a aquellos Estados de la República Mexicana que han legis-lado sobre la materia a través de una ley especial.
palabras clave
Voluntad Anticipada, dignidad, au-tonomía de la voluntad, libertad, dis-tanasia, obstinación terapéutica.
** Profesor investigador tiempo completo titular “A” en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. ([email protected]) *** Doctorando en Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universi-dad Autónoma de Puebla, México. ([email protected])
abstract
Through this article we present a brief analysis of Advance Directives in Mexico and its possible regulation by way of a federal law; however we began by identify its origin outside our country and establish some defi-nitions that we consider appropriate thereof, then undertake the study of our research subject through the principles which it is based on (free-dom, dignity and autonomy), and finally provide a brief description of the legal framework in Mexico of Advance Directives through a hier-archical order that prevails in our le-gal system, highlighting those states of the Mexican Republic that have legislated on the matter through a special law.
keywords
Advance directive, dignity, autono-my, freedom, dysthanasia, therapeu-tic obstinacy.
Carlos Antonio Moreno Sánchez**Marcos Cruz González***
104 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
sumario Introducción / 1. Origen de la Voluntad Anticipada / 2. Definición de la voluntad Anticipada / 3. Uso inapro-piado del término Testamento Vital / 4. Principios sobre los que se basa la Voluntad Anticipada / 5. Descripción del Marco Jurídico de la Voluntad Anticipada en México / 6. El impacto que ha tenido la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en las legislaciones de los Estados de la República Mexicana / 7. Estados de la Repúbli-ca Mexicana que han legislado en materia de Voluntad Anticipada / 8. Opinión de los autores respecto de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal / Conclusiones / Fuentes
Introducción
A nivel internacional nos hemos podido percatar como la Voluntad Antici-pada ha tenido, bajo diferentes denominaciones y matices, un importante desarrollo y grado de aceptación en diversos países del mundo, teniendo como punto de partida a los Estados Unidos de Norteamérica, país al cual se le atribuye su origen.1 Sin embargo, traspasó el continente americano y llegó a Europa, particularmente al Reino Unido, Suiza, Holanda, Australia, España, Italia, Francia, Alemania, etcétera.
También en Latinoamérica algunos países han comenzado a legislar sobre la materia, entre los cuales podemos citar a Argentina, Uruguay, Chile y Colombia. En este sentido, nuestro país no ha sido la excepción pues en 2008, a través del Distrito Federal2 y posteriormente a través de algunos otros Estados de la República Mexicana, nos sumaríamos a aquellos países que buscan el respeto de los derechos de los enfermos y/o usuarios de los servicios de salud pública y privada, tales como el consentimiento infor-mado, la libertad, dignidad y autonomía de la voluntad.
La importancia de contar con una legislación sobre Voluntad Antici-pada radica en el hecho de que a través de esta figura jurídica se garantiza el derecho que tenemos todos los ciudadanos, ya sea en nuestra calidad de pacientes o usuarios de los servicios de salud pública y privada de recibir información veraz y oportuna respecto de los procedimientos, tratamientos,
1 Para mayor información Consúltese: López Sánchez, Cristina, Testamento Vital y Voluntad del paciente (conforme a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre), Madrid, Dykinson S. L., 2003, p. 27.2 Decreto por el que se expide la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal; se Adiciona el Código Penal para el Distrito Federal y se Adiciona la Ley de Salud para el Distrito Federal, de fecha 19 de diciembre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, No. 247, Décimo Séptima Época, el 7 de enero del 2008, pp. 2-12. [Consulta: 11 de noviembre de 2012] Disponible en: http://goo.gl/QgJmR.
105Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
medicamentos y demás actuaciones sanitarias que se encuentran a nuestro alcance, para después elegir libremente desde el centro de salud en el cual deseamos ser atendidos hasta las actuaciones médicas que se deseamos o no recibir, al grado que podamos optar por un tratamiento paliativo en lugar de uno curativo cuando las esperanzas de restablecer nuestra salud sean escasas o nulas y, finalmente, tener la certeza de que dicha voluntad será respetada aun cuando con posterioridad nos encontremos impedidos física o legal-mente para manifestar nuevamente dicha voluntad, lo que se traduce en un respeto de la libertad, dignidad y autonomía de la voluntad de la persona.
Debemos destacar que nuestro objeto de estudio ha encontrado mayor difusión y aceptación en enfermos en situación terminal, por lo que es importante señalar que, de acuerdo al Sistema Epidemiológico de Defun-ciones en México, cerca de 495 mil decesos que se registran en nuestro país, la tercera parte (165 mil) se deben a enfermedades terminales, argumentos que se utilizaron en la exposición de motivos de las iniciativas de Ley de Voluntad Anticipada de los Estados de Puebla3 y Chihuahua,4 a través de los cuales se justificaba la necesidad de legislar al respecto.
1. Origen de la voluntad anticipada
La voluntad anticipada tiene su origen en los Estados Unidos de Norteamé-rica, a raíz del living will. Según Cárdenas González5 el origen del living will se atribuye a Luis Kutner, abogado de Chicago y cofundador de la Amnistía Internacional en 1961, quien desde 1967 defiende su implantación y publica en 1969 en el Indiana Law Journal6 un modelo de documento para expresar voluntades relativas a tratamientos médicos en caso de enfermedad terminal.
Emanuele Caló corrobora el origen norteamericano de la Voluntad Anticipada al señalar que: “El living will […] tiene una historia principal-mente americana, originada por una corriente de ideas desarrollada en los años sesenta”.7
En este sentido, Calo coincide con los anteriores autores. En su obra titulada Testamento Vital y Voluntad del Paciente, Cristina López8 remonta el ori-gen del testamento vital o directrices anticipadas a los Estados Unidos de
3 Poder Legislativo Puebla, Iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Puebla. [Con-sulta: 12 de noviembre de 2012.] Disponible en: http://goo.gl/EJFK74 Congreso de Chihuahua, Exposición de Motivos de Iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada de Chi-huahua. [Consulta: 3 de noviembre de 2011] Disponible en: http://goo.gl/c2Bln. 5 Cárdenas González, Fernando Antonio, Incapacidad Disposiciones para Nuevos Horizontes de la Autonomía de la Voluntad, 2ª edición, México, Porrúa, 2008, pp. 71-72. 6 Law Journal es una revista de interés general jurídico académico, publicada trimestralmente por los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Indiana Maurer.7 Caló, Emanuele, Bioética, Nuevos Derechos y Autonomía de la Voluntad, Buenos Aires, Argentina, Ediciones la Rocca, 2000, p. 207.8 López Sánchez, Cristina, op. cit., nota 1, p. 27.
Carlos Antonio Moreno Sánchez / Marcos Cruz González |
106 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Norteamérica a 1967, año en que Luís Kutner, un abogado de Chicago, concibió la idea de un documento en el que cualquier persona pudiera plas-mar su deseo para que no se le aplicara un tratamiento en caso de enfer-medad terminal. Así mismo, dicha autora menciona otro antecedente, la aprobación de la Ley sobre la Muerte Natural (Natural Death Act) del Estado de California de 1976, a través de la cual abría la posibilidad de que una persona adulta y con capacidad suficiente pudiera dejar plasmadas (por escrito, en un documento determinado) instrucciones a su médico en torno a la aplicación, interrupción o rechazo de ciertos procedimientos de man-tenimiento de la vida ante una enfermedad terminal o ante situaciones de inconsciencia permanente. Es así como a través de la promulgación de esta ley en diferentes Estados de la Unión Americana fueron legislando paulati-namente al respecto.
En un inicio, el impulso de instaurar en el derecho la posibilidad de con-feccionar las directrices anticipadas, surgió como un instrumento de protección del paciente frente al ensañamiento o encarnizamiento terapéutico, cono-cido también como distanasia,9 práctica médica que implica la prolongación cruel y artificial de la vida sin tomar en cuenta otras consideraciones.
Sin embargo, Ingrid Brena Sesma10 considera que el documento de voluntades anticipadas o testamento vital es una figura que fue creada por las agrupaciones médicas, que la diseñaron con el objeto de facilitar la exo-neración de la culpa de los médicos. Si éstos, atendiendo a la voluntad decla-rada de un paciente, proporcionaban o dejaban de proporcionar determi-nados tratamientos, quedarían relevados de responsabilidad profesional derivadas de las consecuencias que pudiera haber como trastornos físicos, agravamiento de la enfermedad o inclusive la muerte del paciente.
Al respecto, es oportuno señalar que José Antonio Sánchez Barroso11 señala que la voluntad anticipada puede vincularse a dos causas o detonan-tes, en primer lugar, el desarrollo del consentimiento informado debido a la introducción de la autonomía individualista a la medicina y, en segundo lugar, el temor generado en torno a la obstinación terapéutica y a la prolon-gación de los sufrimientos. Así mismo, también refiere que la voluntad anti-cipada ha sido ideada y promovida en el seno de ciertas culturas, como el de la sociedad pluralista que valora ante todo la autonomía de la persona y los derechos individuales sobre el paternalismo médico tradicional. Además
9 Distanasia. “(de dis- y el gr. thanatos, muerte).f. Muerte lenta, dolorosa; agonía prolongada”. Cfr. Diccio-nario Terminológico de Ciencias Médicas, 11ª edición, México, Salvat Editores, 1978, p. 297.10 Brena Sesma, Ingrid, “Manifestaciones Anticipadas de Voluntad”, Revista Eutanasia hacia una muerte digna, México, Colegio de Bioética y Foro Consultivo Científico y Tecnológico, julio, 2008, p. 83. 11 Cfr. Sánchez Barroso, José Antonio, “Voluntad Anticipada”, Ciclo de Conferencias Inaugurales de la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia, junio 2012. [Consulta: 8 de marzo de 2013] Disponible en: http://goo.gl/TSH7d
| La voluntad anticipada en México y su posible regulación a través de una ley federal
107Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
de estos factores culturales existe otro factor propiamente de tipo técnico, relacionado con los avances tecnológicos en el campo de la medicina que permiten alargar la vida de un paciente al máximo a cualquier coste, lo que puede conducir a la obstinación terapéutica.
2. Definición de la voluntad anticipada
Para Fernando Antonio Cárdenas González la Voluntad Anticipada es
el pronunciamiento escrito y previo por el cual una persona física capaz da instrucciones respecto al tratamiento médico que desea o no recibir en el supuesto de padecer una enfermedad terminal o irreversible que lo ubique en un estado en el que ya no pueda expre-sarse y gobernarse por sí, a efecto de que se le garantice el derecho a morir humanamente y se evite a su persona el encarnizamiento terapéutico o distanasia.12
En la mayoría de los casos se trata de la voluntad hecha por un enfermo que sabe que irremediablemente va a morir en poco tiempo, para que el lapso que lo separe de la muerte transcurra dentro del marco de posibilidad que la más amplia información técnico científico a su disposición y alcance le permita. Así mismo, tenemos que para Adib Adib la voluntad anticipada
es el documento mediante el cual una persona manifiesta sus deseos respecto a ciertas intervenciones médicas, para que tales deseos sean respetados y cumplidos por el médico o equipo sanitario cuando la persona que lo ha otorgado se encuentre imposibilitada de manifes-tar su voluntad.13
Mientras que para Teodora Zamudiola Voluntad Anticipada
Es el documento o declaración escrita que cualquier adulto capaz puede hacer en cualquier momento, disponiendo la prohibición, re-chazo o retiro de procedimientos de prolongación de la vida en caso de padecer una condición terminal.14
12 Cárdenas González, Fernando Antonio, op. cit., nota 5, p. 73.13 Adib Adib, Pedro José, “Comentarios a la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal”; Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, No. 123, septiembre-diciembre de 2008, p. 1538.14 Zamudio, Teodora, “Cuestiones Bioéticas en Torno a la Muerte”. [Consulta: 13 de diciembre de 2010] Disponible en: http://goo.gl/od0iT
Carlos Antonio Moreno Sánchez / Marcos Cruz González |
108 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
En este sentido, de acuerdo a Sánchez Barroso,15 existe diversidad de defini-ciones y conceptos sobre la Voluntad Anticipada toda vez que ha sido conce-bida de diferentes formas, pues para algunos se trata de un proceso, para otros de un documento y, finalmente, dentro de este último aspecto también ha sido considerada como un documento cuyo contenido se limita a un aspecto negativo. En el primer supuesto se considera a la Voluntad Anticipada como aquel proceso a través del cual la persona planifica o concibe aquellos trata-mientos y/o procedimientos médicos que desea o no recibir en el futuro en el caso de llegarse a encontrar incapacitada para manifestar por sí misma su voluntad. En el segundo supuesto se le ha dado la connotación de un docu-mento por el cual una persona mayor de edad, con capacidad suficiente, plasma de manera libre aquellas instrucciones que deberán tenerse en cuenta cuando le sea imposible a su suscriptor expresar personalmente su voluntad con posterioridad. Así las cosas, finalmente tenemos que en el tercer supuesto se considera a la Voluntad Anticipada también como un documento, pero a través de éste la persona planifica y declara su voluntad respecto de aquellos tratamientos y/o procedimientos médicos que no desea recibir, principal-mente aquellos considerados como extraordinarios, en caso de llegar a pade-cer una enfermedad terminal, a fin de que se respete su dignidad.
Es importante destacar que por lo que respecta a la normatividad mexi-cana y española la Voluntad Anticipada se considera desde un aspecto jurí-dico o documental, como se advierte en la definición que nos da la misma Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal reformada mediante decreto de fecha 27 de julio de 2012, la cual en su artículo 3 Fracción III a la letra reza:
Documento de Voluntad Anticipada.- Instrumento, otorgado ante Notario Público, en el que una persona con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus facultades mentales, manifiesta la petición li-bre, consciente, seria, inequívoca y reiterada de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos, que propicien la Obstinación Terapéutica.16
A su vez Cataluña, España, comunidad autónoma que fue la primera en legislar sobre Voluntad Anticipada en este país, estableció en la ley 21/2000
15 Cfr. Sánchez Barroso, José Antonio, “La Voluntad Anticipada en España y México. Un Análisis de Derecho Comparado en torno a su Concepto, Definición y Contenido”, Boletín Mexicano de Derecho Com-parado, México, nueva serie, año XLIV, No. 131, mayo-agosto de 2011, pp. 706-707.16 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, de fecha 25 de julio de 2012, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, No. 1404, Décimo Séptima Época, el 27 de julio de 2012, artículo 3, Fracción III, p. 4. [Consul-ta: 28 de julio de 2012] Disponible en: http://goo.gl/FqyOh
| La voluntad anticipada en México y su posible regulación a través de una ley federal
109Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
denominada sobre los derechos de información concerniente a la salud y la autonomía, específicamente en su artículo 8.1 que estipula que
El documento de voluntades anticipadas es el documento, dirigido al médico responsable, en el cual una persona mayor de edad, con capacidad suficiente y libremente, expresa las instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en que las circuns-tancias que concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad.17
Así las cosas, este mismo aspecto se repite en la legislación de aquellos esta-dos de la República Mexicana que han comenzado a legislar sobre la mate-ria, así como en aquellas comunidades autónomas de España que cuentan con legislaciones sobre Voluntad Anticipada.
De lo abordado hasta el momento podemos decir entonces que una defi-nición adecuada sobre la Voluntad Anticipada sería aquella en la que se tra-tara a nuestro tema de estudio no sólo como un documento limitado a esta-blecer aquellos procedimientos y/o tratamientos médicos que el paciente no desea recibir, sino que también debe ser un instrumento a través del cual se puedan planificar aquellos procedimientos, tratamientos y cuidados sanitarios que se desean o no recibir cuando por algún motivo se encuen-tre la persona incapacitada para manifestar su voluntad y en la situación que previó o se pronosticó. De otra forma limitaríamos enormemente las bondades y función que puede tener la Voluntad Anticipada, al concebirla de forma aisladas tan solo como una de las dos formas que señala Sánchez Barroso, es decir, como un documento (limitado o no a los aspectos negativos) o sólo como un proceso.
Luego entonces, tomando en cuenta las anteriores consideraciones, para nosotros la Voluntad Anticipada es
La exteriorización de la voluntad de una persona física que goza de capacidad legal y se encuentra libre de cualquier coerción para plasmar en un documento que cumpla con los formalidades esen-ciales de existencia y validez sus deseos respecto a los tratamien-tos y/o procedimientos médico-sanitarios que desea o no recibir, cuando a causa de una enfermedad o situación eventual que haya previsto o pronosticado su suscriptor, ya no le sea posible expre-sar su voluntad con posterioridad, debiéndose respetar en todo
17 Ley 21/2000, sobre los Derechos de Información Concerniente a la Salud y la Autonomía del Pacien-te, y a la Documentación Clínica, de fecha 29 de diciembre de 2000, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, No. 3303, el 11 de enero de 2001, artículo 8.1, p. 466. [Consulta: 19 de mayo de 2012] Disponible en: http://goo.gl/wldqi
Carlos Antonio Moreno Sánchez / Marcos Cruz González |
110 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
momento los principios de Libertad, Dignidad y Autonomía de la Voluntad de la persona.18
3. Uso inapropiado del término testamento vital
La Voluntad Anticipada ha presentado problemas conceptuales, y como muestra de lo anterior tenemos el término living will o bien testamento vital, a través del cual tuvo su origen nuestro tema de estudio. Recordemos que para el abogado Luis Kutner es el documento mediante el cual el propio indivi-duo indicaba el tipo de tratamiento que deseaba recibir si su estado corporal llegaba a ser completamente vegetativo y su suscriptor no pudiera recuperar sus capacidades físicas y mentales. Sin embargo, dicho término dista mucho de ser correcto tal y como refiere Sánchez Barroso, con quien coincidimos cuando hace evidente que el término testamento vital se encuentra mal empleado, toda vez que refiere que el testamento, como lo conocemos en el derecho común, y el testamento vital poseen diferente contenido, función, naturaleza, objetivos y regulación. Así, tenemos que una de las diferencias más notables entre el testamento y el mal llamado testamento vital consiste en que el primero tiene un carácter patrimonial, es decir, en él el testador dis-pone de todo su patrimonio o de una parte de él para después de su muerte, mientras que en el testamento vital se realizan u omiten acciones médicas en una persona incapaz, pero viva, para proteger su dignidad humana.
De igual forma, precisa que por lo que hace a la institución del testa-mento tenemos que al testador le resulta imposible ejecutar su última volun-tad antes de morir, toda vez que es un requisito sine qua non que contempla la ley para su ejecución. Sin embargo, cuando se trata del testamento vital no ocurre la misma situación, ya que está ideado para que en vida de su suscriptor se pueden ejecutar las disposiciones o instrucciones que se hayan dejado establecidas en dicho documento, pues la condición legal para su eje-cución radica en que su titular se encuentre incapacitado para manifestar su voluntad por sí mismo pero, además, que se encuentre en la situación clínica que previó, como por ejemplo el estado vegetativo permanente.
Lo anterior se robustece a través de José Arce Cervantes quien se refiere al testamento como
el más importante entre los actos jurídicos del derecho privado, por-que en él se dispone de todo el patrimonio o de una parte de él, por la trascendencia de los actos extramatrimoniales que pueden con-tener, y porque, a diferencia de los demás actos jurídicos, produce siempre sus efectos cuando el autor ha fallecido.19
18 Definición de los autores sobre el Documento de Voluntad Anticipada.19 Arce y Cervantes, José, De las Sucesiones, 9ª edición, México, Porrúa, 2008, p. 53.
| La voluntad anticipada en México y su posible regulación a través de una ley federal
111Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Para Cárdenas González,20 la traducción del término Living will al idioma español sería testamento de vida, por lo que opina que es claramente con-tradictorio hablar de un testamento en vida, toda vez que un testamento surte efectos a partir de la muerte. Aunado a lo anterior el autor en cita refiere que el adjetivo de vital o biológico tampoco está bien empleado, toda vez que la palabra vital deriva del latín vitalis la cual, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa perteneciente o relativo a la vida,así como algo de suma trascendencia e importancia.
Finalmente, es indispensable señalar que el término que ha predomi-nado en el campo del derecho y la medicina para referirse a los problemas bioético-jurídicos relacionados con las disposiciones al final de la vida es el de Voluntades Anticipadas, por considerado el más adecuado.
4. Principios sobre los que se basa la voluntad anticipada
La vida es el bien más preciado que tenemos y que debemos de preservar. Se requiere valor para morir pero aún más para vivir, retomando una de las frases de Xavier Hurtado Oliver, tenemos que: “La muerte no es un dere-cho es consecuencia natural de la vida; somos mortales”.21 Luego entonces tenemos que la muerte es un hecho jurídico que produce consecuencias de derecho a través de las cuales se pueden crear, conservar, modificar, trans-mitir o extinguir obligaciones y derechos, o situaciones jurídicas concretas. Sin embargo, podemos evitar que durante este proceso biológico se afecten los derechos de libertad, dignidad y autonomía de la voluntad de la persona, al evitar que se prolongue la agonía del enfermo ocasionada por la obstina-ción médica y procedimientos extraordinarios cuando el desenlace final sea irremediablemente la muerte.
Por lo que respecta a México, nuestro máximo ordenamiento legal con-templa y garantiza los derechos a la libertad, dignidad, así como el dere-cho a la salud, en términos de los artículos 1, 2 apartado A; fracción II, artículo 3, artículo 4, artículo 25, etcétera, los cuales, vinculados con la autonomía de la voluntad del enfermo, conforman en primera instancia los principios sobre los que se basa la Voluntad Anticipada. También debemos agregar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948 ya señalaba en su preámbulo y articulado el reconocimiento a todos los miembros de la familia humana de la libertad, dignidad, igualdad, justicia, paz, etcétera.
20 Cárdenas González, Fernando Antonio, op. cit., nota 5, pp. 72-73.21 Hurtado Oliver, Xavier, El derecho a la vida ¿y a la muerte?, 2ª edición, México, Porrúa, 2000, p. 130.
Carlos Antonio Moreno Sánchez / Marcos Cruz González |
112 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
En este orden de ideas, por lo que respecta al concepto y principio de dignidad, es oportuno mencionar que ha cobrado un papel cada vez más relevante en el derecho mexicano, al grado que ha sido reconocido como un derecho fundamental. Así pues, tenemos que antes de que sufriera reformas nuestra Constitución Política Mexicana su Título Primero, Capítulo I, se denominaba De las Garantías Individuales, que a partir de la reforma del mes de junio de 201222 pasara a denominarse De los Derechos Humanos y sus Garan-tías, donde ya se reconocía a la dignidad como condición y base de los demás derechos fundamentales23 como se observa de la siguiente tesis aislada que recomendamos consultar, y de la cual únicamente citamos el rubro: “Dig-nidad humana. El orden jurídico mexicano la reconoce como condición y base de los demás derechos fundamentales”.24
Así las cosas, podemos advertir el alto valor que se le atribuye a la dig-nidad, pero, ¿qué es la dignidad? La verdad resulta difícil encontrar una definición precisa al respecto. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la define de la siguiente forma: “Dignidad: (del lat. Dignitas, atis) f. cualidad de digno. Excelencia, realce. Gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse…”25 Ahora bien, ¿qué es digno? El mismo Diccionario nos da la siguiente definición: “Digno, na: (del lat. Dignus) adj. Merecedor de algo. Correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien o algo. Que tiene dignidad o se comporta con ella…”26 Hasta el momento pareciera que no está del todo claro el significado de dignidad y esto se debe a que dignidad es un sustantivo derivado del adjetivo digno. Este último fue el primero en ser empleado en los seres humanos y su com-portamiento para enaltecer uno u otro. De esta forma las personas o su comportamiento llegaron a considerarse dignos y es así como se toma el adjetivo de digno para utilizarse posteriormente como sustantivo dignidad.
Por su parte, María Moliner, en el Diccionario de Uso del Español, robustece lo anterior al darnos las siguientes definiciones:
22 Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 1 de junio de 2011, publicada en el Diario Oficial, Primera Sección, el 10 de junio de 2011, pp. 2-5. [Consulta: 9 de marzo de 2013] Disponible en: http://goo.gl/ID0iJ 23 Desde el año 2004 por iniciativa del Ejecutivo Federal ya se había propuesto una nueva denominación para el capítulo I del título primero de nuestra Constitución Política: De los derechos fundamentales, con el que se pretendía abarcar tanto los derechos humanos como las Garantías Individuales. Al respecto se recomienda consultar a García Ramírez, Sergio, “Hacia una nueva regulación constitucional sobre derechos humanos (2009-2011)”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Vol. XLIV, No. 131, mayo-agosto de 2011, pp. 819-820.24 Tesis P. LXV/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, diciembre de 2009, p. 8.25 Real Academia de la Lengua Española, Diccionario de la Lengua Española, 22ª edición, España, Espasa Calpe, 2001, p. 82326 Ídem.
| La voluntad anticipada en México y su posible regulación a través de una ley federal
113Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Dignidad. f. Cualidad de digno. Cualidad de las personas por la que son sensibles a las ofensas, desprecios humillaciones o faltas de con-sideración…”.27
Digno.- […] se aplica al que obra, habla, se comporta, etc. De mane-ra que merece el respeto y la estimación de los demás y de sí mismo, que no comete actos que degradan o avergüenzan, que no se humilla y que no tolera que le humillen.28
Este concepto ha evolucionado hasta nuestro tiempos, pues en un principio era considerado como cosa de algunos, no de todos, pues era algo que dis-tinguía a unos de otros, dándole un status más alto a una persona. Actual-mente la dignidad es de todos, pues todos somos portadores de ella, ya no la consideramos consecuencia de un buen comportamiento sino resultado de ella, la dignidad es universal, todos somos dignos de respeto, porque somos libres, autónomos.
Otro aspecto que debemos tomar en cuenta, y del cual se ha hecho men-ción en el presente apartado como fundamento de la Voluntad Anticipada es la libertad, vista como derecho, axioma, elemento inherente al hombre sin el cual no tendría sentido su existencia. La libertad es considerada como bien supremo. Carlos Sánchez Viamonte señala al respecto:
Se podría decir que la libertad consiste en el dominio del hombre so-bre sí mismo: poder de la conciencia y de la voluntad humanas sobre el organismo que integra la personalidad, y que se ejerce por medio de la ejecución de todos aquellos actos propios de la naturaleza del individuo en estado de convivencia social.29
PhilippeVan Parijsnos dice que
la libertad de una persona […] consiste en no verse impedida de hacer lo que quiere hacer, pero solamente bajo la condición de que aquello que quiera hacer sea precisamente lo que debe hacer, a sa-ber, servir al interés público o conformarse a la voluntad.30
Como se puede apreciar, la libertad es difícil de definir y su concepto es abstracto. Por otra parte, también podemos advertir que comúnmente se encuentra ligada a la facultad del ser humano, el cual hace uso de la misma
27 Moliner, María, Diccionario de uso del Español, Madrid, Gredos, 2000, p. 477.28 Ibídem, p. 478.29 Sánchez Viamonte, Carlos, La Libertad y sus Problemas, Argentina, Bibliográf ica Argentina, s. a., p. 205. 30 Van Parijs, Philippe, Libertad Real para todos, España, Paidós, SAICF, 1996, p. 38.
Carlos Antonio Moreno Sánchez / Marcos Cruz González |
114 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
para hacer o dejar de hacer de acuerdo a su propia voluntad. En algunos textos que analizamos apreciamos que la libertad se encuentra vinculada a otras facultades o virtudes como la justicia y la igualdad: “Un ser libre no está atado a la voluntad de otros de forma coercitiva. La libertad garan-tiza el respeto por la voluntad individual e implica que cada individuo debe hacerse responsable de sus actos”.31
Finalmente respecto de la autonomía del paciente, la cual sustenta la Voluntad Anticipada, podemos decir que esta a su vez es uno de los cuatro
principios básicos de la bioética, base de la deontología médica y clave de una buena práctica en salud, que adquiere relevancia en las decisiones al final de la vida. Es la capacidad de realizar actos con conocimiento de causa, información suficiente, y en ausencia de coacción interna o externa […] La autonomía del paciente reconoce que la persona enferma tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas dispo-nibles. Reconoce también que todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento.32
Consideramos que principalmente sobre estos tres pilares —libertad, dig-nidad y autonomía del paciente— podemos encontrar un sustento del documento de Voluntad Anticipada. Con el avance de las tecnologías en el ámbito de la salud se han logrado ampliar las expectativas de vida de las personas. No obstante, debemos considerar que nadie está exento de encontrarse en la hipótesis de padecer una enfermedad terminal, incluso de encontrarnos imposibilitados para manifestar nuestra voluntad. Pongamos como ejemplo la persona que sufre un accidente que lo deja en estado de vida vegetativo, sin posible recuperación o en el sufrimiento de una agonía natural sin posible regreso a la vida y pese a todo con la posibilidad de poder ser mantenido con vida artificial y por tiempo indefinido mediante proce-dimientos invasivos, que vulneran la autonomía del paciente, libertad y dig-nidad. Ante tal situación debemos hacernos la siguiente interrogante: ¿Que se debe hacer cuando la persona se encuentra en esta situación? Condición irreversible que anteriormente tenía un resultado fatal en cuestión de días, incluso horas. Para Fernando Cárdenas González, “en el fondo se trata de un conflicto entre cantidad de vida y calidad de vida”.33
31 Definición de Libertad. [Consulta: 30 de octubre de 2011] Disponible en: http://definicion.de/liber-tad/ 32 Guía de Práctica Clínica en Cuidados Paliativos, México, Secretaría de Salud, 2010, Guía Electrónica, p. 17. [Consulta: 5 de marzo de 2011] Disponible en: http://goo.gl/5Pfii 33 Cárdenas González, Fernando Antonio, op. cit., nota 5, p. 59
| La voluntad anticipada en México y su posible regulación a través de una ley federal
115Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
5. Descripción del marco jurídico de la voluntad anticipada en méxico
En el caso de México, las disposiciones legales que regulan la Voluntad Anticipada son pocas. Como la mayoría lo hace de forma indirecta, con-sideramos pertinente en el presente apartado comenzar por destacar algu-nos aspectos importantes que podemos encontrar en el marco jurídico de la Voluntad Anticipada en México comenzando por nuestra Constitución Política mexicana.34
De nuestra Carta Magna se destaca lo señalado en su artículo 4, el cual establece el derecho a la protección de la salud, así como el artículo 24 que establece la libertad religiosa, al señalar que toda persona es libre de pro-fesar la creencia religiosa que más le agrade, siempre que no constituya un delito o falta penados por la Ley. Nos permitimos citar los artículos referidos para una mejor apreciación:
Artículo 4.- […] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los ser-vicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las enti-dades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la Fracción XVI del artículo 7335 de esta Constitución […]36
Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o ac-tos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la Ley.37
Los anteriores artículos en relación con los derechos de libertad y dignidad que recoge nuestra Constitución en los artículos 1, 2 apartado A; Fracción II, y artículo 25 constituyen el fundamento legal de la Voluntad Anticipada, por lo que aunque no encontramos en nuestro máximo ordenamiento legal disposición específica que regule la Voluntad Anticipada, si encontramos los principios que la rigen.
34 Para el desarrollo del presente apartado utilizamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de octubre de 2012. [Consulta: 11 de noviembre de 2012] Disponible en: http://goo.gl/AKzd 35 Artículo 73.- “El congreso tiene facultad: …XVI.- Para dictar Leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y sa-lubridad general de la República…”, dicho artículo puede ser el fundamento Constitucional para que exista una Ley de Voluntad Anticipada a nivel Federal, toda vez que indudablemente la Voluntad Anti-cipada se encuentra vinculada a la salud. Cfr. Ibídem, artículo 73, Fracción XVI.36 Ibídem, artículo 4.37 Ibídem, artículo 24. En algunos documentos de Voluntad Anticipada hemos podido observar que se dejan disposiciones o instrucciones respecto a las ceremonias religiosas que desea el suscriptor se lleven a cabo, en caso de su fallecimiento.
Carlos Antonio Moreno Sánchez / Marcos Cruz González |
116 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas go-zarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condi-ciones que esta Constitución establece.Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, in-terdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violacio-nes a los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley.Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las Leyes.38
Artículo 2.-[…] A. Esta Constitución reconoce y garantiza el dere-cho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determina-ción y, en consecuencia, a la autonomía para: …II. Aplicar sus pro-pios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.39
Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacio-nal para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.40
Ahora bien, no existe convenio o tratado internacional alguno que haya sus-crito México y que constituya una normatividad que vincule a nuestro país a
38 Ibídem, artículo 1. El artículo en mención nos habla especialmente del principio de libertad, no obs-tante también garantiza que todos los mexicanos gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales; de lo cual podemos inferir que tales derechos se encuen-tran plasmados en la declaración universal de los derechos del hombre proclamada por la asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, así como en la misma Constitución, y dentro de los cuales encontramos la libertad, igualdad, dignidad, etcétera. 39 Ibídem, artículo 2, apartado A, Fracción II. El anterior artículo aunque se refriere especialmente a los pueblos y comunidades indígenas también contiene el respeto a los derechos humanos así como los principios de libertad, dignidad y autonomía, los cuales se encuentran en nuestro objeto de estudio.40 Ibídem, artículo 25. El artículo en cita señala que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, a fin de lograr el bienestar social, así como el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos.
| La voluntad anticipada en México y su posible regulación a través de una ley federal
117Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
su observancia en materia de Voluntad Anticipada. No obstante, nuevamente con base en los principios sobre los cuales se rige la Voluntad Anticipada podemos Invocar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,41 cuyo preámbulo dispone que el reconocimiento de la libertad intrínseca así como los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana son la base de la libertad, la justicia y la paz; de igual manera, en los artículos 1, 3, 5, 12, 22, y 28 del instrumento internacional se vuelve hacer alusión a los principios que rigen la Voluntad Anticipada al señalar:
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en digni-dad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.42
Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.43
Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crue-les, inhumanos o degradantes.44
Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la pro-tección de la Ley contra tales injerencias o ataques.45
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo na-cional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organi-zación y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.46
Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un or-den social e internacional en el que los derechos y libertades procla-mados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.47
Continuando con el orden jerárquico que hemos venido manejando, cabe hacer mención que actualmente no contamos con una Ley Federal de Voluntad Anticipada que evite la disparidad de legislaciones a nivel Estatal.
41 Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proclamada por la Asamblea General de las Na-ciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. [Consulta: 11 de noviembre de 2012] Disponible en: http://goo.gl/kgZte42 Ídem, artículo 1. Consideramos en general que la Declaración Universal de los Derechos Humanos posee los principios fundamentales que deben ser observados por todas los países en sus diversos sistemas políti-cos, por otra parte, el precepto legal establece su universalidad. 43 Ibídem, artículo 3.44 Ibídem, artículo 5.45 Ibídem, artículo 12.46 Ibídem, artículo 22.47 Ibídem, artículo 28.
Carlos Antonio Moreno Sánchez / Marcos Cruz González |
118 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Sin embargo, como dato informativo podemos mencionar que con fecha 29 de noviembre de 2007 el senador Federico Döring Casar, del grupo par-lamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con Proyecto de Decreto a través del cual proponía la creación de una Ley Federal de Voluntad Anticipada y reformas y adiciones al Código Penal Federal, y a la Ley General de Salud.48 Pero incluso con fecha anterior a dicha iniciativa (el 25 de abril de 2005) la diputada federal Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del PRD había presentado una Iniciativa de Reforma al Artí-culo 312 del Código Penal Federal, una adición a la Fracción V al Artículo 1501 y un Capítulo IX al Título Tercero del Código Civil Federal, así como la creación de la Ley General para los Derechos de las Personas Enfermas en Estado Terminal.49
Sin embargo, ambos proyectos de ley no lograron alcanzar su madu-rez en el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y convertirse en ley vigente, pero se sumaron a otros proyectos más, sirviendo de inspiración para impulsar legislaciones en materia de Voluntad Anticipada, y derechos de los enfermos terminales en el ámbito de las Legislaciones de los Estados de la República Mexicana. Incluso podemos afirmar sin temor a equivo-carnos que dichas iniciativas, junto con otras posteriores, pasaron a ser los antecedentes inmediatos sobre los cuales se inspiró la iniciativa que presentó el senador Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del PAN con fecha 1 de febrero de 2008, que culminó con la reforma a la Ley Gene-ral de Salud en el mes de enero de 2009.50
Si bien no contamos con una Ley Federal en México que regule el tema que nos ocupa, por otro lado si contamos con una adición a la Ley General de Salud del Título Octavo Bis,51 misma que se hizo casi un año después de la expedición de la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal. En esta adición podemos encontrar de forma implícita algunas regulaciones de nuestro objeto de estudio, pues entre otras cosas que se establece como derecho de los enfermos en situación terminal la posibilidad de negarse o no a los tratamientos y/o procedimientos que sean desproporcionados y que afecten su calidad de vida, para lo cual dicha negativa o autorización deberá constar por escrito y ante dos testigos. Así mismo, se establece el derecho que poseen los enfermos en situación terminal de optar por abandonar un
48 LXII Legislatura, Senado de la República, Iniciativas de Ciudadanos Senadores. [Consulta: 11 de noviembre de 2012] Disponible en: http://goo.gl/xbxh7 49 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, No. 1740-II, Iniciativas. [Consulta: 11 de noviembre de 2012] Disponible en: http://goo.gl/hM6uv50 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. [Consulta: 11 de noviembre de 2012] Disponible en: http://goo.gl/mJvAI51 Para el desarrollo del presente apartado, utilizamos la Ley General de Salud, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de junio de 2012. [Consulta: 11 de noviembre de 2012] Disponible en: http://goo.gl/DnVyJ
| La voluntad anticipada en México y su posible regulación a través de una ley federal
119Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
tratamiento curativo e iniciar en su lugar con la aplicación de los cuida-dos paliativos, en la inteligencia que todos estos aspectos indudablemente comulgan con nuestro tema de investigación.
Luego entonces, en el artículo 166 bis se establece el objeto que persigue la adición del título octavo bis en la Ley General de Salud, a través de una serie de fracciones:
En las Fracciones I y II del citado precepto legal se establece que se deberá salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal, mediante la aplicación de los cuidados y atenciones médicas necesarios para ello, a fin de que tengan una vida de calidad y se les garantice una muerte natural en condiciones dignas. Por lo que respecta a la Fracción III, se fija como objeto establecer y garantizar los derechos del enfermo en situación terminal en relación con su tratamiento.
Posteriormente en las fracciones IV, V y VI, se determinan como obje-tos dar a conocer los límites entre el tratamiento curativo y el paliativo, así como determinar cuáles son los medios ordinarios y extraordinarios en los tratamientos. Lo anterior para poder establecer los límites entre la defensa de la vida del enfermos en situación terminal y la obstinación terapéutica.
De acuerdo a la opinión de los autores Sara Bistre y Jaime Saracho Fernández,52 las reformas y adiciones que se realizaron a la Ley General de Salud en México constituyen un avance en el reconocimiento de los derechos humanos, al haberse elevado a rango de Ley el tratamiento del dolor y los cuidados paliativos en los servicios de salud, permitiendo que se colocaran las bases para mejorar la calidad de vida de los usuarios de servicios médicos. No obstante, consideran que ahora nos enfrentamos ante una tarea más difícil, pues hace falta establecer los elementos de planeación estratégica para la orientación de los servicios médicos, así como la capaci-tación y formación profesional de los recursos humanos de las instituciones de salud pública y privada.
Sin embargo, queremos enfatizar que percibimos un problema, mismo que no es único de nuestro país, pues en el caso de España también se pre-senta y es el relativo a la diversidad de legislaciones que existen sobre un mismo tema. En este sentido consideramos insuficiente la adición del Título Octavo Bis a la Ley General de Salud para garantizar los derechos de los enfermos en situación terminal que elaboren un documento de Voluntad Anticipada, en la inteligencia de que, como se verá más adelante, solo pocos Estados de la República Mexicana poseen una Ley de Voluntad Anticipada, además de que de acuerdo a la Constitución Política mexicana las Leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no
52 Bistre, Sara y Fernández Saracho, Jaime, “Legislación sobre cuidados paliativos y dolor en México”, Revista Iberoamericana del Dolor, Volumen 4, No. 2, México, 2009, p. 11.
Carlos Antonio Moreno Sánchez / Marcos Cruz González |
120 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
podrán ser obligatorias fuera de él. En este sentido resulta evidente que para la ejecución del documento de Voluntad Anticipada el suscriptor deberá encontrarse en el lugar donde lo realizó, resultando insuficiente que la Ley General de Salud reconozca este tipo de documentos.
Lo anterior en virtud de que si bien es cierto que la Ley General de Salud es una ley marco que vincula a los demás Estados de la República Mexicana a observar lo establecido en la misma, no menos cierto es que ésta solo posee los aspectos mínimos que deben contemplar las demás legislacio-nes de los Estados de la República, sin que se encuentren obligados estos últimos a legislar en términos idénticos, es decir, los Estados siempre que no contravengan claramente con lo establecido en el ordenamiento de carác-ter general tienen la facultad de legislar en sus respectivos territorios sobre la materia, situación que sigue permitiendo la disparidad de legislaciones sobre la Voluntad Anticipada, como se observa de la siguiente tesis aislada que recomendamos consultar como ejemplo de lo anterior y de la cual úni-camente citamos el rubro: “Protección a la salud de los no fumadores en el Distrito Federal. El legislador local puede adoptar medidas distintas a las previstas en la ley general para el control del tabaco”.53
6. El impacto que ha tenido la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en las legislaciones de los Estados de la República Mexicana
En años recientes nos hemos percatado como el Distrito Federal se ha con-vertido en punta de lanza en los procesos legislativos que requiere nuestro país, es decir, muchos de los temas que se han tratado en la Asamblea Legis-lativa del Distrito Federal posteriormente han irradiado a los congresos de cada uno de los Estados de la República Mexicana. Lo anterior es así por-que dichos temas revisten interés y relevancia no solo en el Distrito Federal, sino en toda la sociedad Mexicana.
Como muestra de lo anterior tenemos las leyes de Sociedad en convi-vencia, de Interrupción legal del embarazo, de Protección a la salud de los no fumadores, del Divorcio sin causa, la de Extinción de dominio, la del Uso racional del plástico, por mencionar algunas. Todas ellas con ámbito de aplicación únicamente en el Distrito Federal, de acuerdo a la Fracción I del artículo 121 de nuestra Constitución Política el cual a la letra reza:
Artículo 121.- En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de
53 Tesis P./J. 20/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIV, agosto de 2011, p. 6.
| La voluntad anticipada en México y su posible regulación a través de una ley federal
121Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de Leyes Gene-rales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y pro-cedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes: I. Las Leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.54
No obstante, como se ha venido señalando en líneas anteriores, muchas de estos trabajos legislativos irradian posteriormente a los Estados de la Repú-blica Mexicana. Sirva de ejemplo la Ley de Protección a la Salud de los no Fumadores para el Distrito Federal del año 2004, que posteriormente fue abordada en el Estado de Coahuila mediante un proyecto de Ley similar a la Ley del Distrito Federal, mismo que fue aprobado por el Congreso de esta entidad Federativa y publicado en su Periódico Oficial, en junio de 2007 con un nombre casi idéntico: Ley de Protección a la Salud de los no Fumadores en el Estado de Coahuila.
Como este ejemplo existen muchos más,y nuestro objeto de estudio no es la excepción. La Ley de Voluntad Anticipada, si bien no es una figura que haya surgido a la vida jurídica en nuestro país, si fue regulada y legislada en México primero en el Distrito Federal y, posteriormente, a través de diversos Estados de la República. En este orden de ideas, la Ley de Voluntad Antici-pada para el Distrito Federal fue publicada en su Gaceta Oficial el 7 de enero de 2008. Posteriormente dicha Ley encontró eco en algunos Estados de la República, como es el caso nuevamente de Coahuila, luego, Aguascalientes y más adelante en los Estados de San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo y Guanajuato, donde actualmente ya existe una Ley de esta naturaleza. Por su parte los Estados de San Luis Potosí y Coahuila la han denominado de diferente manera. El primero la denominó Ley Estatal de derechos de las personas en fase terminal, y el segundo Ley Protectora del enfermo termi-nal. En la inteligencia que el Estado de Chihuahua decidió incorporar un apartado a su Ley de Salud para regular dicho tema.
Es importante señalar que no consideramos que nos encontremos ante una costumbre cuya tendencia sea adoptar los procesos legislativos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en los demás Estados de nuestro país. Más bien nos aventuramos a considerar que muchos de los temas que se han tratado y legislado en recientes años en el Distrito Federal son de interés general y trascendencia en toda la sociedad mexicana, pero habían sido eludidos y postergados por los diversos Congresos de los Estados debido a la polémica que logran generar en la opinión pública.
Ahora bien, en el Distrito Federal, durante la III y IV Legislaturas de la Asamblea Legislativa se presentaron varias iniciativas con el objeto de
54 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., nota 35,artículo 121.
Carlos Antonio Moreno Sánchez / Marcos Cruz González |
122 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
regular lo que se conoce como eutanasia pasiva u ortotanasia, aprobándose por unanimidad la Ley de Voluntad Anticipada, y las adiciones correspon-dientes al Código Penal (al artículo 127, y los artículos 143 bis y 158 bis), así como a la Ley de Salud para el Distrito Federal (artículos 16 bis 3, Fracción III).55 De esa manera tenemos que: “…Para matizar el alcance de la palabra eutanasia pasiva, la Asamblea optó por utilizar la expresión Ortotanasia, ya que esta expresión es equivalente a lo que de manera convencional se denomina eutanasia pasiva…”,56 término cuyo significado generó invaria-blemente en un principio controversia por su desconocimiento.
Sin embargo, en el mes de julio de 2012 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un decreto a través del cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal,57 en el que se puede observar entre otros cambios que se eli-minó el término ortotanasia. De igual forma es importante señalar que con fecha 19 de septiembre de 2012 se publicó decreto a través del cual fueron reformados adicionados y derogados diversos artículos del Reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal.58
La Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal es una ley de orden público e interés social, la cual se fija como objetivo establecer y regu-lar las normas, requisitos y formas en las que se debe realizar la Voluntad Anticipada de aquellas personas con capacidad de ejercicio. Dicha Voluntad Anticipada consiste en exteriorizar su voluntad respecto de ser sometida o no a medios tratamientos y/o procedimientos médicos que pretendan pro-longar de manera innecesaria su vida, encontrándose en etapa terminal, protegiéndose en todo momento la dignidad de la persona.
En este sentido, haciendo una recapitulación de la regulación de la Volun-tad Anticipada en el Distrito Federal tenemos como antecedentes de tal ley y su reglamento tres iniciativas de diversos grupos parlamentarios que fueron pre-sentadas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el siguiente orden:
I.- Iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley de Salud para el Distrito Federal, el Código Penal y el Código civil, ambos para el Distrito Federal (presentada el 23 de noviembre de 2006).
55 Decreto por el que se expide la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal; se adiciona el Código Penal para el Distrito Federal y se adiciona la Ley de Salud para el Distrito Federal, op. cit., nota 2, pp. 2-12.56 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Para la libertad siete Leyes Históricas de la IV legislatura, Méxi-co, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2009, p. 23.57 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, op. cit., nota 16, pp. 3-1158 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, de fecha 17 de septiembre de 2012, publicado en la Ga-ceta Oficial del Distrito Federal, No. 1442, el 19 de septiembre de 2012, pp. 3-8. [Consulta: 20 de septiembre de 2012] Disponible en: http://goo.gl/fTRcv
| La voluntad anticipada en México y su posible regulación a través de una ley federal
123Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
II.-Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal y el Código Civil, ambos del Distrito Federal (presentada el 6 de marzo de 2007). III.- Iniciativa con proyecto de Decreto de la Ley de Voluntad Anti-cipada para el distrito Federal, y de reformas y adiciones al Código Penal para el Distrito Federal (presentada el 19 de junio de 2007)59
7. Estados de la republica mexicana que han legislado en materia de voluntad anticipada
Para 201260 se contaba con siete entidades de nuestro país, además del Dis-trito Federal, que habían legislado reconociendo la autonomía de los enfer-mos terminales a fin de que puedan aceptar o rechazar tratamientos médi-cos que prolonguen innecesariamente la vida. De igual manera, a la fecha algunos otros Estados de la República Mexicana cuentan con proyectos o iniciativas en la misma materia.
Distrito Federal. Si bien nosotros no lo consideramos como un Estado más de la República Mexicana,61lo cierto es que su Asamblea Legislativa fue la primera en legislar sobre Voluntad Anticipada en México, la cual se deno-mina Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, siendo publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de enero del 2008,62 convirtiéndose la misma en un Modelo de Ley no oficial, ya que la misma sirvió para que algunos Estados de la República hicieran lo propio. En este orden de ideas,
59 García Villegas, Eduardo, La Tutela de la Propia Incapacidad (Voluntad Anticipada, Tutor Cautelar, Poder Interdicto), México, Porrúa, 2010, p. 85.60 El día 31 de enero de 2012 se publicó en el diario El Financiero un artículo a través del cual se indicaba que a esa fecha se contaba con ocho entidades que habían legislado sobre Voluntad Anticipada. Sin embargo, al realizar una búsqueda en los Congresos de cada uno de los Estados de la República Mexi-cana solo pudimos corroborar dicha información en siete Entidades Federativas y el Distrito Federal. Cfr.Servín Magaña, Rosalía, “Voluntad Anticipada, el derecho a bien morir”, El Financiero, 31 de enero de 2012, México, D.F., p. 28.61 Llama nuestra atención que el Distrito Federal se considere como una entidad Federativa, al grado que celebra un convenio de colaboración en materia de prestación de servicios notariales representado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Luis Ebrard Casaubón con el Colegio de Nota-rios A.C., Representado por el Presidente del Consejo del citado Colegio, Notario José Ignacio Sentíes Laborde, estableciéndose en la declaración primera de dicho convenio lo siguiente: “1. EL DISTRITO FEDERAL declara:1.1 Que es un entidad federativa con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir y poseer toda clase de bienes que le sean necesarios para la pres-tación de los servicios públicos a su cargo, y en general, para el desarrollo de sus propias actividades y funciones…”. Cfr. Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios Notariales que celebran por una parte el Gobierno del Distrito Federal y por la otra el Colegio de Notarios del Distrito Federal A.C., de fecha 21 de mayo de 2008, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, No. 366, Décima Séptima Época, el 30 de junio de 2008, pp. 47-49 Como en los casos anteriores. [Consulta: 9 de septiembre de 2010] Disponible en: http://goo.gl/GFkMo62 Decreto por el que se expide la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal; se Adiciona el Código Penal para el Distrito Federal y se Adiciona la Ley de Salud para el Distrito Federal, op. cit., nota 2, pp. 2-12.
Carlos Antonio Moreno Sánchez / Marcos Cruz González |
124 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
de acuerdo al artículo primero transitorio de esta ley, entró en vigor al día siguiente de su publicación.
1. Coahuila. El 18 de julio de 2008 el Estado de Coahuila promulgó la Ley Protectora de la Dignidad del Enfermo Terminal para el Estado de Coahuila,63 misma que guarda estrecha semejanza con la del Distrito Fede-ral, variando solo en su denominación, pues en esta se aborda principal-mente el documento de disposiciones previsoras como una garantía para decidir respecto al tratamiento médico que desea o no recibir en el supuesto de padecer una enfermedad terminal. De acuerdo al artículo primero tran-sitorio de la presente ley, entró en vigor al día siguiente de su publicación.
2. Aguascalientes. Posteriormente el Estado de Aguascalientes, el 6 de abril de 2009, publicó en su Periódico Oficial la Ley de Voluntad Anticipada,64misma que en pocas palabras aborda el mismo tema que las anteriores, ya que se habla del derecho que tiene cualquier persona con capacidad de ejercicio, para declarar su voluntad libre con el fin de evitar someterse a medios, tra-tamientos y/o procedimientos tendientes a prolongar la condición terminal del enfermo. Como en los casos anteriores, entró en vigor al día siguiente de su publicación.
3. San Luis Potosí. Así las cosas, el 17 de julio de 2009, tres meses des-pués de que el Estado de Aguascalientes contara con una Ley de Volun-tad Anticipada, el Estado de San Luis Potosí hace lo propio, aprobando la Ley Estatal de derechos de las Personas en Fase Terminal,65 la cual tiene como objeto garantizar el derecho de tener una muerte digna a todo aquel enfermo terminal, pues se contempla la posibilidad de que puedan negarse a someterse a tratamientos y/o procedimientos médicos que alarguen su agonía. De acuerdo al artículo primero transitorio de la presente ley, entró en vigor al día siguiente de su publicación.
4. Michoacán. Siguiendo esta tendencia, el 21 de septiembre de 2009, el Estado de Michoacán, a través de su gobernador Leonel Godoy Rangel, publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Voluntad Vital Anticipada66 la cual, de acuerdo a algunos diarios locales, tuvo aceptación por la misma iglesia católica, ya que esta no permitía la eutanasia activa, sino que se tra-taba de evitar la prolongación innecesaria de la existencia a través de medios
63 Ley Protectora de la Dignidad del Enfermo Terminal, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, No. 58, 18 de julio de 2008, pp. 1-6.64 Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, No. 14, de fecha 6 de abril de 2009, pp. 3-865 Ley Estatal de Derechos de las Personas en Fase Terminal. [Consulta: 1 de enero de 2012] Disponible en: http://goo.gl/bULER66 Ley de Voluntad Vital Anticipada del Estado de Michoacán de Ocampo, de fecha 9 de septiembre de 2009, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, No. 40, tomo CXLVII, sección tercera, el 21 de septiembre de 2009, pp. 1-8. Disponible en: http://goo.gl/8YUIB
| La voluntad anticipada en México y su posible regulación a través de una ley federal
125Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
desproporcionados. De acuerdo al artículo primero transitorio de la pre-sente ley, entró en vigor al día siguiente de su publicación.
5. Hidalgo. En este orden de ideas, el 14 de febrero de 2011 el Estado de Hidalgo se sumó a las anteriores entidades federativas y publicó en su Perió-dico Oficial la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Hidalgo.67De acuerdo al artículo primero transitorio de la presente ley, entró en vigor a los 90 días siguientes al de su publicación.
6. Guanajuato. Continuó con esta tendencia el Estado de Guanajuato, ya que el 3 de junio de 2011 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno de ese Estado la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Guanajuato,68 la cual entró en vigor el día uno de enero de 2012 de acuerdo a su artículo primero transitorio.
7. Estado de Chihuahua. Por lo que respecta al Estado de Chihuahua, éste insertó en su Ley Estatal de Salud el Título Décimo, denominado Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal, a través del cual se regula la Voluntad Anticipada,69 en la inteligencia de que anteriormente se había pre-sentado una iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada para dicho Estado, la cual no encontró el impulso suficiente para convertirse en Ley vigente.
8. Opinión de los autores respecto de la ley de voluntad anticipada para el distrito federal
Como se ha podido observar hasta el momento la Ley de Voluntad Anti-cipada para el Distrito Federal, si bien es una ley que se basa en aspectos tan importantes como la libertad, dignidad, autonomía de la voluntad del enfermo, etc., también es cierto que presenta algunos inconvenientes que han tratado de superarse a través del decreto de reforma adición y dero-gación a la misma, de fecha 27 de julio de 2012. Creemos firmemente que cualquier trabajo legislativo debe ser lo más claro posible y congruente con la realidad que vivimos. Las Leyes de este tipo significan un avance en nuestro derecho, pero también implican una gran responsabilidad. No se trata de formar parte de las estadísticas y colocarnos entre los países innovadores que intentan proyectar hacia el exterior un significativo y constante avance en su derecho, cultura y sociedad. Más bien creemos que se trata de ser congruen-tes con nuestra realidad y las necesidades de nuestra sociedad. Llama nuestra atención la forma un tanto dura en la que se expresa Pedro José Adib70 al
67 Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Hidalgo. [Consulta: 28 de mayo de 2012] Disponible en: http://goo.gl/LJdOj68 Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Guanajuato, de fecha 23 de mayo de 2011, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, No. 88, el 3 de junio de 2011, pp. 26-41. Dispo-nible en: http://goo.gl/ouqjZ.69 Cfr. Ley Estatal de Chihuahua. [Consulta: 28 de agosto de 2012] Disponible en: http://goo.gl/zlcrK70 Adib Adib, Pedro José,op. cit., nota 13, p. 1554.
Carlos Antonio Moreno Sánchez / Marcos Cruz González |
126 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
respecto, quien considera paradójico que en México, por un lado, se expida una ley cuyo objeto se dirige al derecho para rechazar tratamientos médicos y que, por otro, para ejercer este derecho sea necesario reunir una serie de requisitos y formalidades, cuando en realidad las instituciones públicas de salud en muchas ocasiones no pueden atender a los enfermos o los atienden deficientemente o solo les niegan el servicio por falta de medicamentos o instalaciones. En otras palabras, el enfermo no recibe ningún tratamiento sin necesidad de realizar toda una serie de trámites y formalidades, por lo que crudamente, refiere el autor en cita, el enfermo simplemente se va a su casa y se muere sin tanta necesidad de trámites burocráticos.
En este sentido, compartimos el sentir de Adib Adib, pues podemos ver mucho de verdad en lo que expresa, sin restar valor a la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal que nos ocupa. Por el contrario, creemos que es un buen inicio del reconocimiento de los derechos del enfermo, llámense libertad, dignidad, autonomía de la voluntad o como se desee. No obstante, es necesario subsanar lagunas y realizar ajustes tomando en consideración la experiencia de otros países que han implementado dicha figura en su derecho con el fin de que esta ley que posee también bonda-des no se convierta en letra muerta.
Por otra parte, y a la par de los esfuerzos, recursos, disposición y voluntad por parte de nuestros respectivos representantes y sociedad en general, para que esta ley madure y pueda alcanzar los fines para los cuales fue creada, debe considerarse no solo el derecho a rechazar un tratamiento médico que consideremos atenta contra nuestra dignidad y libertad, sino el derecho que tenemos todos a recibir atención médica digna, sin distinción de sexo, condi-ción económica, creencias religiosas, etc., es decir, accesible a toda la socie-dad, para lo cual se deben de crear los mecanismo que nos permitan acce-der al derecho a la salud que se encuentra contemplado en nuestro máximo ordenamiento legal. Después de todo, la deficiencia en el derecho a la salud es una de las realidades visibles ante los ojos del grueso de la población. En síntesis, debemos de trabajar en los mecanismos que nos permitan hacer via-bles y alcanzables los objetivos que se encuentran plasmados en textos consti-tucionales y sub-constitucionales más allá de ocupar un lugar en la estadística internacional que cataloga a los países innovadores.
Conclusiones
PRIMERA. La Voluntad Anticipada tiene su origen en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando un abogado de Chicago de nombre Luis Kutner, en el año 1967 defendió su implantación, y en 1969 publicó en Indiana Law Journal un modelo de documento de este tipo para expresar voluntades rela-tivas a tratamientos médicos en caso de enfermedad terminal.
| La voluntad anticipada en México y su posible regulación a través de una ley federal
127Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
SEGUNDA. Los documentos de este tipo han tendido dos funciones: 1. Son un medio de defensa a través del cual los hospitales evitan deman-das por responsabilidad médica, presentadas por aquellos pacientes o sus familiares en caso de no encontrarse conformes con la asistencia sanitaria recibida, 2. A través de ellos se establece el derecho de los pacientes y/o usuarios de los servicios de salud para dejar instrucciones a seguir respecto al tratamiento y/o procedimiento a los que desean o no someterse en casos de que con posterioridad se pudiera ver incapacitados físicamente o legalmente para exteriorizar su voluntad.
TERCERA. Aunque nuestro objeto de estudio ha presentado diferentes denominaciones, es incorrecto referirnos a él como testamento vital toda vez que un testamento comienza a surtir efectos después de la muerte del testa-dor, pues quien lo realiza dispone lo que deba hacerse con sus bienes y dere-chos transmisibles para después de su muerte, y expresa su voluntad sobre todo aquello que, sin tener carácter patrimonial, pueda ordenar, de acuerdo con la ley. Caso contrario al de la Voluntad Anticipada en el que su suscrip-tor no ha fallecido, sino que únicamente deja constancia en un documento respecto a la asistencia sanitaria, tratamiento y/o procedimiento médico que desea o no recibir, en caso de que con posterioridad se encuentre inca-pacitado física o legalmente para exteriorizar de forma personal e inequí-voca tal voluntad.
CUARTA. Existen algunos inconvenientes en cuanto a la aplicación de la Voluntad Anticipada entre un territorio y otro, situación que se observa en mayor medida en aquellos países que conceden cierto grado de sobera-nía a los distintos Estados que los conforman, como es el caso de España, donde las comunidades autónomas constitucionalmente tienen la facultad de legislar en materia de Voluntad Anticipada. Ahora bien, dicho fenómeno ha empezado a reproducirse en México en la medida en que cada Estado de la República Mexicana ha comenzado a contar con su propia ley sobre Voluntad Anticipada, por lo que se corre el riego de que se reproduzca la misma problemática en nuestro país.
QUINTA. Encontramos en nuestro ordenamiento jurídico mexicano los fundamentos legales suficientes que permiten una recepción positiva de la Voluntad Anticipada en todo el país, con base en los principios (libertad, dignidad y autonomía de la Voluntad) contemplados en la Constitución Política mexicana, la Convención de los Derechos Humanos de 1948, la Ley General de Salud y en algunas Leyes de los Estados de la República, que han legislado sobre la materia. Aunado a lo anterior observamos en nuestra sociedad un mejor conocimiento y aceptación de nuestro objeto de investigación debido a una mayor difusión de la Voluntad Anticipada por parte de los Congresos de los Estados que han legislado al respecto, así como del Colegio de Notarios del D. F., la Secretaría General de Salud, los medios
Carlos Antonio Moreno Sánchez / Marcos Cruz González |
128 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
de comunicación en general y, claro está, a través de aquellos estudiosos del derecho y la salud que han dedicado parte de su tiempo a publicar artículos y estudios sobre el tema.
SEXTA. En México el marco jurídico de Voluntad Anticipada es inci-piente, por lo que de no contar con una Ley Federal en materia de Voluntad Anticipada corremos el riesgo de enfrentar el mismo fenómeno que se ha dado en España, es decir, la disparidad de legislaciones y conflicto de leyes en el espacio. Así mismo confiamos que en México se obtenga un mayor grado de reconocimiento y aceptación de la voluntad anticipada en los cam-pos del derecho y la medicina conforme se vayan conociendo las bondades y beneficios que representa para la sociedad en general.
Fuentes Bibliografia
Arce y Cervantes, José, De las Sucesiones, 9ª edición, México, Porrúa, 2008, 271 pp.Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Para la libertad siete Leyes Históricas de la IV
legislatura, México, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2009, 215 pp.Caló, Emanuele, Bioética, Nuevos Derechos y Autonomía de la Voluntad, Buenos Aires,
Argentina, Ediciones la Rocca, 2000.Cárdenas González, Fernando Antonio, Incapacidad Disposiciones para Nuevos Horizontes
de la Autonomía de la Voluntad, 2ª edición, México, Porrúa, 2008.García Villegas, Eduardo, La Tutela de la Propia Incapacidad (Voluntad Anticipada, Tutor
Cautelar, Poder Interdicto), México, Porrúa, 2010, 261 pp.Hurtado Oliver, Xavier, El derecho a la vida ¿y a la muerte?, 2ª edición, México, Porrúa,
2000, 219 pp.López Sánchez, Cristina, Testamento Vital y Voluntad del paciente (conforme a la Ley
41/2002, de 14 de noviembre), Madrid, Dykinson S. L., 2003, 241 pp.Sánchez Barroso, José Antonio, Voluntad Anticipada, México, D.f., Porrúa, 305 pp. Sánchez Viamonte, Carlos, La Libertad y sus Problemas, Argentina, Bibliográfica
Argentina, s. a, 380 pp. Van Parijs, Philippe, Libertad Real para todos, España, Paidós, saicf, 1996, 367 pp.
HemerografíaAdib Adib, Pedro José, “Comentarios a la Ley de Voluntad Anticipada para el Dis-
trito Federal”; Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, unam, Instituto de Investigaciones Jurídicas, No. 123, septiembre-diciembre de 2008, pp. 1533-1556.
Bistre, Sara y Fernández Saracho, Jaime, “Legislación sobre cuidados paliativos y dolor en México”, Revista Iberoamericana del Dolor, Volumen 4, No. 2, México, 2009, pp. 11-15.
Brena Sesma, Ingrid, “Manifestaciones Anticipadas de Voluntad”, Revista Eutanasia hacia una muerte digna, México, Colegio de Bioética y Foro Consultivo Cientí-fico y Tecnológico, julio de 2008.
García Ramírez, Sergio, “Hacia una nueva regulación constitucional sobre derechos
| La voluntad anticipada en México y su posible regulación a través de una ley federal
129Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
humanos (2009-2011)”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Vol. XLIV, No. 131, mayo-agosto de 2011, pp. 817-840.
Gobierno del Distrito Federal, Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios Notariales que celebran por una parte el Gobierno del Distrito Federal y por la otra el Colegio de Notarios del Distrito Federal A.C., de fecha 21 de mayo de 2008, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, No. 366, Décimo Séptima Época, 30 de junio de 2008, pp. 47-49. [Consulta: 9 de sep-tiembre de 2010] Disponible en: http://goo.gl/GFkMo
Sánchez Barroso, José Antonio, “La Voluntad Anticipada en España y México. Un Análisis de Derecho Comparado en torno a su Concepto, Definición y Con-tenido”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, nueva serie, año XLIV, No. 131, mayo-agosto de 2011.
Servín Magaña, Rosalía, “Voluntad Anticipada, el derecho a bien morir”, El Finan-ciero, 31 de enero de 2012, México, D.F.
DiccionariosDiccionario jurídico Espasa,Madrid, Espasa Calpe, S.A., 2002, 1449 pp.Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas, 11ª edición, México, Salvat Editores, 1978Moliner, María, Diccionario de uso del Español, Madrid, Gredos, 2000, 1503 pp. Real Academia de la Lengua Española, Diccionario de la Lengua Española, 22ª edición,
España, Espasa Calpe, 2001, 1180 pp.
LegisgrafíaConvenio de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios Notariales que
celebran por una parte el Gobierno del Distrito Federal y por la otra el Cole-gio de Notarios del Distrito Federal A.C., de fecha 21 de mayo de 2008, publi-cado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, No. 366, Décimo Séptima Época, 30 de junio de 2008, pp. 47-49, http://goo.gl/GFkMo
Decreto por el que se expide la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal; se Adiciona el Código Penal para el Distrito Federal y se Adiciona la Ley de Salud para el Distrito Federal, de fecha 19 de diciembre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, No. 247, Décimo Séptima Época, 7 de enero de 2008, pp. 2-12. [Consulta: 11 de noviembre de 2012] Disponible en: http://goo.gl/QgJmR
Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 1 de junio de 2011, publicada en el Diario Oficial, Primera Sección, 10 de junio de 2011, pp. 2-5. [Consulta: 9 de marzo de 2013] Dispo-nible en: http://goo.gl/ID0iJ.
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, de fecha 17 de septiembre de 2012, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Fede-ral, No. 1442, 19 de septiembre de 2012, pp. 3-8. [Consulta: 20 de septiembre de 2012] Disponible en: http://goo.gl/fTRcv
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, de fecha 25 de julio de 2012,
Carlos Antonio Moreno Sánchez / Marcos Cruz González |
130 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, No. 1404, Décimo Séptima Época, 27 de julio de 2012, artículo 3, Fracción III, p. 4. [Consulta: 28 de julio de 2012] Disponible en: http://goo.gl/FqyOh
Ley 21/2000, sobre los Derechos de Información Concerniente a la Salud y la Auto-nomía del Paciente, y a la Documentación Clínica, de fecha 29 de diciembre de 2000, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, No. 3303, 11 de enero de 2001, artículo 8.1, p. 466,[Consulta: 19 de mayo de 2012] Disponible en: http://goo.gl/wldqi
Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Aguascalientes, publicada en el Perió-dico Oficial del Estado de Aguascalientes, de fecha 31 de marzo de 2009, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, No. 14, tomo LXXII, sección primera, 6 de abril de 2009, pp. 3-8. Disponible en: http://goo.gl/UIHbT
Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Guanajuato, de fecha 23 de mayo de 2011, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, No. 88, 3 de junio de 2011, pp. 26-41. Disponible en: http://goo.gl/ouqjZ.
Ley de Voluntad Vital Anticipada del Estado de Michoacán de Ocampo, de fecha 9 de septiembre de 2009, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, No. 40, tomo CXLVII, sección tercera, 21 de septiembre de 2009, pp. 1-8. Disponible en: http://goo.gl/8YUIB
Ley Protectora de la Dignidad del Enfermo Terminal, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, No. 58, 18 de julio de 2008.
Reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, No. 307, Décimo Séptima Época, 4 de abril de 2008, pp. 8-20. Disponible en http://goo.gl/ezZFd
MesografíaCongreso de Chihuahua, Exposición de Motivos de Iniciativa de Ley de Voluntad
Anticipada de Chihuahua. [Consulta: 3 de noviembre de 2011] Disponible en: http://goo.gl/c2Bln.
Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, No. 1740-II, Iniciativas. Disponible en: http://goo.gl/hM6uv
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, 15 de octubre de 2012. [Consulta: 11 de noviembre de 2012] Disponible en: http://goo.gl/AKzd
Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948. [Consulta: 11 de noviembre de 2012] Disponible en: http://goo.gl/kgZte
Definición de Libertad. Disponible en: http://definicion.de/libertad/ Guía de Práctica Clínica en Cuidados Paliativos, México, Secretaría de Salud, 2010, Guía
Electrónica, p. 17. [Consulta: 5 de marzo de 2011] Disponible en: http://goo.gl/5Pfii
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. [Consulta: 11 de noviembre de 2012] Disponible en: http://goo.gl/mJvAI
Poder Legislativo Puebla, Iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Puebla. [Consulta: 12 de noviembre de 2012.] Disponible en: http://goo.gl/EJFK7
| La voluntad anticipada en México y su posible regulación a través de una ley federal
131Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Ley Estatal de Derechos de las Personas en Fase Terminal. [Consulta: 1 de enero de 2012] Disponible en: http://goo.gl/bULER
Ley Estatal de Chihuahua. [Consulta: 28 de agosto de 2012] Disponible en: http://goo.gl/zlcrK
“Ley de Voluntad Anticipada Favorecerá Donación, confían”, El Universal. [Con-sulta: 31 de diciembre de 2012] Disponible en: http://goo.gl/cztbk
Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Hidalgo. [Consulta: 28 de mayo de 2012] Disponible en: http://goo.gl/LJdOj
Ley General de Salud, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, 7 de junio de 2012. [Consulta: 11 de noviembre de 2012] Disponible en: http://goo.gl/DnVyJ
LXII Legislatura, Senado de la República, Iniciativas de Ciudadanos Senadores. [Consulta: 11 de noviembre de 2012] Disponible en: http://goo.gl/xbxh7
Sánchez Barroso, José Antonio, “Voluntad Anticipada”, Ciclo de Conferencias Inau-gurales de la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia, junio de 2012. [Consulta: 8 de marzo de 2013] Disponible en: http://goo.gl/TSH7d
Secretaría de Salud del Distrito Federal. [Consulta: 11 de noviembre de 2012] Dis-ponible en http://goo.gl/UmWaw
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia. [Consulta: 14 de septiem-bre de 2012] Disponible en http://goo.gl/ZfTRL
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis. [Consulta: 14 de marzo de 2011] Disponible en http://goo.gl/AQADk
Zamudio Teodora, “Cuestiones Bioéticas en Torno a la Muerte”. [Consulta: 13 de diciembre de 2010] Disponible en: http://goo.gl/od0iT
Carlos Antonio Moreno Sánchez / Marcos Cruz González |
132 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Apogeo y crisis del neoliberalismo y emergencia de nuevos liderazgos alternativos en América Latina* / Rise and crisis of neoliberalism and the emergence of new alternative leadership in Latin America
* Recibido: 4 de diciembre de 2012. Aceptado. 15 de febrero de 2013. Tla-Melaua, revista De ciencias sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México / issn: 1870-6916 / Nueva Época, Año 7 No 34, Abril — Septiembre 2013, pp. 132-153.
133Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Hernán Fair **
** Docente de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. ([email protected])
resumen
El trabajo describe las principales características y consecuencias de la aplicación de la hegemonía neo-liberal, colocando el eje en sus efec-tos sobre la región latinoamericana. En una segunda etapa, se interroga acerca del surgimiento de alternati-vas al modelo hegemónico en la re-gión, indagando en sus característi-cas y especificidades.
palabras clave
Neoliberalismo, Hegemonía, Lide-razgos políticos, América Latina.
abstract
This paper describes the main char-acteristics and consequences of the application of neoliberal hegemony, placing the axis in its effects on Latin America. In a second point, ques-tions about the emergence of alter-natives to the hegemonic model in the region, investigating its charac-teristics and specificities.
keywords
Neoliberalism, Hegemony, Political leaderships, Latin America.
134 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
1. Introducción / 2. La hegemonía neoliberal en Améri-ca Latina / 2.1 Antecedentes / 2.2 Algunas condiciones de posibilidad de la hegemonía neoliberal / 2.3 Conse-cuencias estructurales del modelo hegemónico / 3. Los límites del discurso hegemónico y la emergencia de nue-vas alternativas en la región / 3.1 Los nuevos liderazgos alternativos en América Latina / 4. Balance general del proceso de hegemonización y crisis neoliberal en Améri-ca Latina / 5. Conclusiones / 6. Bibliografía
1. Introducción
Como lo ha destacado Perry Anderson,1 el neoliberalismo es un modelo económico que surge en la posguerra como una reacción teórico-política contra el Estado Benefactor keynesiano. Sin embargo, su apogeo tiene como punto de partida la crisis de este mismo Estado Benefactor, iniciada con la recesión mundial de 1973. Esta crisis, que se expresaría en una conjun-ción entre un estancamiento económico y altos índices de inflación, ha sido descrita, alternativamente, como una crisis de legitimación del capitalismo, una crisis del modelo de acumulación, o bien ambas a la vez. No es nuestra intención analizar en detalle este particular.2 Lo que resulta importante des-tacar es que la creciente crisis estatal resultó campo propicio para el surgi-miento de un nuevo paradigma que revolucionó cada uno de los campos en los que se proyectó. Por supuesto que lejos estuvo de ser ésta una revolución popular. Más bien se trató de una revolución conservadora o restauradora de las ganancias del gran capital financiero, las empresas multinacionales y trasnacionales emergentes de lo que se conocería como el proceso de glo-balización o mundialización de la economía y los bancos internacionales de los países centrales. De allí que resulte pertinente retomar el análisis de sus características y efectos principales sobre nuestra región, la más afectada en las últimas décadas por sus “recetas” económicas.
El siguiente trabajo se propone desarrollar un balance sucinto de la hegemonía y crisis del modelo neoliberal en América Latina. Específica-mente, pretende sintetizar algunas de las claves del éxito y posterior deba-cle del neoliberalismo en la región, colocando el eje en la emergencia de
1 Anderson, Perry, “Neoliberalismo: balance provisorio”, en Sader, E. y Gentilli, P. (compiladores), La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social, Buenos Aires, Oficina de publicaciones del CBC, Universidad de Buenos Aires, 1997.2 Al respecto, véanse los clásicos trabajos de O´Connor, James, La crisis fiscal del Estado, Barcelona, Pe-nínsula, 1981; Offe, Claus, Contradicciones del Estado de Bienestar, Madrid, Buenos Aires Alianza, 1990, y Habermas, Jürgen, Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Buenos Aires, Amorrortu, 1995.
sumario
135Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
alternativas a sus dictados. Para ello, se describen, en una primera etapa, las principales características y consecuencias de la aplicación de este modelo político-económico, sintetizando sus efectos sobre la región latinoameri-cana. En una segunda parte, se interroga acerca del surgimiento de estas nuevas alternativas al modelo hegemónico, examinando sus características y especificidades.
2. La hegemonía neoliberal en América Latina
2.1 Antecedentes
Aunque los antecedentes teóricos del paradigma conocido como neo-liberalismo se remontan a 1944, con la fundamentación ideológica de Friedrich Von Hayek en Camino de servidumbre,3 al que luego se comple-mentaría el aporte del monetarismo de Milton Friedman,4 el primer país en aplicar empíricamente las medidas ortodoxas del nuevo liberalismo económico fue el Chile de la dictadura pinochetista, tras el fatídico golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, contra el gobierno del socialista Salvador Allende.5
Unos años después, las políticas ortodoxas arribarían a la Argentina, donde, no sin contradicciones, se implementarían fundamentalmente en una primera etapa extendida entre 1976 y 1981, durante el régimen dic-tatorial tripartito de la Junta Militar y bajo la tutela del Ministro de Eco-nomía, Martínez de Hoz. Básicamente, ya que la teoría ha sufrido algunas transformaciones a lo largo de los años, que no impiden hablar de ciertas “ideas fuerza” permanentes, las mismas pueden ser resumidas en la nece-sidad de privatización de las empresas públicas, desregulación de la econo-mía, apertura comercial y financiera, flexibilización del mercado laboral, reducción y/o focalización del gasto público social y, a partir de la década
3 Como señala Anderson en aquel famoso trabajo, Hayek realiza una fuerte crítica al Estado Benefactor keynesiano y, específicamente, al laborismo inglés que, mediante la intervención económica, conduci-ría “al mismo desastre que el nazismo alemán: a una servidumbre moderna”. Tres años después, Ha-yek se reuniría en el Monte Pélerin (Suiza) con otros defensores del neoliberalismo, entre ellos Milton Friedman y Ludwig Von Mises, para preparar las bases de un nuevo modelo económico contrario al igualitarismo social, la solidaridad y la regulación económica del modelo fordista-keynesiano (véase Anderson, Perry, op. cit., nota 2). Sobre el particular, véase también Ezcurra, Ana María, ¿Qué es el neoliberalismo? Evolución y límites de un modelo excluyente, Buenos Aires, Ideas, 1998.4 Ezcurra, Ana María, op. cit., nota 4.5 En efecto, mucho antes de las reformas llevadas a cabo por Reagan y Thatcher y de la ola neoliberal durante los años ´90, a partir del golpe de Estado de Pinochet, de septiembre de 1973, comenzó a aplicarse en este país, con la ayuda de los economistas de la Universidad de Chicago (“Chicago Boys”), un proceso de desregulación, privatización y redistribución de la renta en favor de los sectores más poderosos del capital. Sobre la aplicación del neoliberalismo en Chile, véase Ffrench Davis, Ricardo, Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Tres décadas de política económica en Chile, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2004.
Hernán Fair |
136 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
del ochenta, en consonancia con la crisis fiscal e inflacionaria del Estado, equilibrio macroeconómico.6
En el caso de la Argentina, estas políticas económicas comenzarían a hacerse visibles con la apertura comercial y financiera, llevadas a cabo durante 1977, y continuarían, luego, con la reducción de la inversión en el área social, a partir de lo que se conocería como el enfoque monetario de la balanza de pagos.7 En ese contexto, al que debemos agregar el proceso de privatización periférica de algunas empresas públicas, se produjo una descomunal redefini-ción de poder en favor de los grupos económicos del capital nacional y transna-cional (la denominada “patria contratista”), al tiempo que se incrementó la bre-cha de ingresos con los sectores asalariados en general, y los sectores populares, en particular. A su vez, la feroz represión estatal hacia los sectores populares, realizada con el pretexto de terminar con el peligro de la “subversión” marxista que amenazaba con extenderse a escala mundial,8 terminó debilitando aún más a los asalariados y favoreciendo la creciente concentración del ingreso y centralización del capital en un reducido grupo de agentes socioeconómicos.9
Durante los años ´80, en consonancia con la crisis externa de los paí-ses latinoamericanos y la aplicación y difusión de las ideas neoliberales en Estados Unidos e Inglaterra, durante los gobiernos neoconservadores de Ronald Reagan (1979) y Margaret Thatcher (1980), a los que seguirían Hel-mut Kohl en Alemania (1982) y Poul Schlüter (1983) en Dinamarca, este nuevo modelo de acumulación se expandiría al resto de Europa y, a partir de los casos de Carlos Salinas de Gortari (1988) en México, Carlos Menem (1989) en Argentina, Carlos Andrés Pérez (1989) en Venezuela y Alberto Fujimori en Perú (1990), las políticas neoclásicas se propagarían también a la región latinoamericana,10 generando efectos perversos sobre la estructura económica y social de cada uno de estos países.
6 Anderson, Perry, op. cit., nota 2; Ezcurra, Ana María, op. cit., nota 4.7 Este enfoque tiene como núcleo destacado un grupo de economistas de orientación monetarista co-nocidos como “Escuela de Chicago”, liderados por Milton Friedman e Irving Fisher. Su idea central afirma que, para controlar los desequilibrios externos de los países subdesarrollados, se debe llevar a cabo una apertura comercial para lograr que la tasa de crecimiento de los precios internos converja en el tiempo con la tasa de inflación internacional, más la tasa de devaluación (véase Castellani, Ana, “Gestión económica liberal corporativa y transformaciones en el interior de los grandes agentes econó-micos de la Argentina durante la última dictadura militar”, en Pucciarelli, A. (coordinador.), Militares, Tecnócratas y políticos, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2004, pp. 173-218). Cabe señalar, además, que estos teóricos tienen como premisa fundamental el logro de la libertad económica y, en un plano secundario, la libertad política, lo que los ha llevado, como en el caso de Chile y Argentina, a apoyar activamente políticas neoliberales, sin importar la orientación dictatorial del Gobierno. 8 Canelo, Paula, “La política contra la economía: Los elencos militares frente al programa económico de Martínez de Hoz”, en Pucciarelli, A. (coordinador), Militares, Tecnócratas y políticos, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2004, pp. 219-312.9 Azpiazu, Daniel, Basualdo, Eduardo y Khavisse, Miguel, El nuevo poder económico en la Argentina de los ´80, Buenos Aires, Legasa, 1989; Basualdo, Eduardo, Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad, Buenos Aires, Siglo XXI Editores-flacso, 2006. 10 Anderson, Perry, op. cit., nota 2, Ezcurra, Ana María, op. cit., nota 4.
| Apogeo y crisis del neoliberalismo y emergencia de nuevos liderazgos alternativos en América Latina
137Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
En el transcurso de los años ´90, en consonancia con el fracaso del key-nesianismo, el derrumbe del comunismo y el supuesto “Fin de la Histo-ria” predicado por Francis Fukuyama, el patrón sociocultural y político del neoliberalismo lograría hegemonizarse, en el sentido gramsciano. En ese contexto, países como la Argentina, Bolivia, Perú, México y Venezuela, lide-rados históricamente por partidos que hacían de la justicia social y la dis-tribución del ingreso en favor de los trabajadores su eje central de políticas públicas, verían con asombro el avasallamiento de la ortodoxia neoclásica.11
2.2 Algunas condiciones de posibilidad de la hegemonía neoliberal
El éxito de la hegemonía neoliberal responde a una multicausalidad de fac-tores. A grandes rasgos, lo que podemos señalar es que uno de los aspec-tos más relevantes radica en el profundo cambio estructural generado por la aplicación de las propias políticas neoliberales, un modelo de reformas excluyente que impidió a los trabajadores asalariados en general, y a los sectores populares en particular, organizarse en conjunto para luchar más eficazmente contra la revolución neoconservadora, en un contexto de fuerte fragmentación, polarización y heterogeneización social.12
Por otra parte, debemos recordar que, hacia finales de los años ´80, el Estado Social de posguerra se hallaba signado en una profunda crisis, lo que se expresaría en inéditos estallidos hiperinflacionarios, afectando la econo-mía y la situación social de gran parte de la ciudadanía.13 En ese contexto
11 Uno de los casos más extremos es el de la Argentina, caracterizado históricamente por una firme alianza entre los sectores populares y el gobierno peronista, que garantizaba a los trabajadores amplios beneficios económicos y sociolaborales. Sin embargo, y algo similar ocurrirá en países como Bolivia con Paz Estenssoro y luego Sánchez de Quesada, Salinas de Gortari y luego Zedillo en México y Fujimori en Perú, a partir de la década del ´90, las políticas neoliberales aplicadas bajo el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), lograrían implementarse en una intensidad inédita, transformando drásticamente las características del modelo de acumulación vigente desde la posguerra. Véanse Azpiazu, Daniel, “La industria argentina ante la privatización, la desregulación y la apertura asimétricas de la economía. La creciente polarización del poder económico”, en Azpiazu, D. y Nochteff, H. (editores), El Desarrollo ausente, Buenos Aires, Tesis-Norma-FLACSO, 1995, pp. 157-233; Basualdo, Eduardo, Concentración y Centralización del capital en la Argentina durante la década de los noventa, Buenos Aires, UNQUI, 2000.12 Tenti Fanfani, Emilio, “Cuestiones de exclusión social y política”, en Minujin, A. (editor), Desigualdad y exclusión: desafíos para la política social de fin de siglo, Buenos Aires, UNICEF-Losada, 1993, pp. 241-274; Villarreal, Juan Manuel, La exclusión social, Buenos Aires, Norma- FLACSO, 1996; Repetto, Fabián, “Transformaciones de la política social y su relación con la legitimidad: notas sobre América Latina en los ´90”, Postdata, 1999, No. 5, pp. 147-171.13 Más allá de las causas que llevaron a esta crisis, que para el neoliberalismo eran efecto del “exceso de demandas” incentivados por un Estado “populista” y “sobredimensionado” (Dornbusch, Rudiger y Edwards, Sebastián, Macroeconomía del populismo en América Latina, México, FCE, 1990; Llach, Juan, Otro siglo, otra Argentina, Buenos Aires, Ariel, 1997), y para el estructuralismo heredero del modelo cepaliano eran consecuencia directa de la puja intercorporativa entre las diversas fracciones del gran capital, pro-ducto, a su vez, de la inserción dependiente de la región al mercado internacional y la consiguiente esca-sez de divisas para desarrollar las industrias nacionales (véanse Nochteff, Hugo, “Los senderos perdidos
Hernán Fair |
138 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
de crisis y estancamiento económico, que se hará presente en casi todos los países de la región,14 se acrecentaría el poder político y la influencia social de las “recetas” neoliberales de ajuste estructural, más aún a partir del fracaso del comunismo “realmente existente”.15 En un marco general de deterioro de las capacidades estatales, corroído por las presiones intersectoriales y la ausencia de autonomía frente a presión de las corporaciones,16 se producirá una “concentración monocausal de todas las culpas en el Estado”,17 lo que coadyuvará a la aplicación de la “solución” neoliberal.18
Pero además de estos elementos, debemos destacar la relevancia crucial ejercida por el discurso legitimador del neoliberalismo. Se trataba de un tipo de discurso estructurado que, a partir del papel político ejercido por las empresas de medios masivos de comunicación, los empresarios del capi-tal concentrado, las fundaciones liberales (“think tanks”) y los organismos multilaterales de crédito, planteaba la ausencia de alternativas válidas y la necesidad de modernizar y eficientizar la economía mediante la aplicación de reformas y ajustes estructurales de mercado, que permitirían el ingreso masivo de inversiones, la “inserción al mundo” y el incremento de la com-petitividad. Para ello, contaban, además, con la inestimable ayuda de los tecnócratas neoliberales, economistas y financistas de prestigio del establish-ment, quienes afirmaban que nada podía hacerse para oponerse a las nuevas
del desarrollo. Elite económica y restricciones al desarrollo en la Argentina”, en Azpiazu, D. y Nochteff, H. (editores), El Desarrollo ausente, Buenos Aires, Tesis-Norma-flacso, 1995, pp. 21-156; Levit y Ortiz, 1999). Para un análisis que resume estas divergencias teóricas, véase Castellani (2007). Hemos indaga-do sobre este particular, a partir del caso argentino, en Fair, Hernán, “La interacción sistémica entre el Estado, los principales actores sociopolíticos y el modelo de acumulación. Contribuciones a partir del fracaso del modelo ISI en Argentina para pensar las restricciones políticas al desarrollo regional”, Papel Político, Vol. 14, No. 2, Bogotá, Colombia, Universidad Javeriana de Bogotá, 2009b, pp. 507-540.14 En particular en países como la Argentina, donde la inflación llegaría al 4.923,6% durante 1989 (in-Dec, 1998) y en Lima, capital de Perú, donde alcanzará una cifra del orden del 7649,5% durante 1990 (datos extraídos de http://www1.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-eco/gra001.htm).15 Recordemos que a fines de 1989 fue derrumbado el Muro de Berlín y que, dos años después, se pro-dujo la disolución definitiva del bloque soviético comunista. 16 Este fenómeno fue especialmente evidente en la Argentina, signado por el fuerte poder corporativo tanto de las fracciones empresariales, como de los sindicatos. Como lo han analizado en detalle varios trabajos especializados, la lucha liberal-corporativa impedirá en este país que el Estado logre discipli-nar a los diversos sectores sociales, siendo colonizado, en gran medida, por ellos (véanse Pucciarelli, Alfredo, “Los dilemas irresueltos en la historia reciente de la sociedad argentina”, en Pucciarelli, A. (editor), La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN, Buenos Aires, Eudeba, 1999; Castellani, Ana, “Gestión…”, op. cit. pp. 173-218; Castellani, Ana, “Los ganadores de la ‘década perdida’. La consolidación de las grandes empresas privadas privilegiadas por el accionar estatal. Argentina 1984-1988”, en A. Pucciarelli (coordinador.), Los años de Alfonsín, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2006, pp. 335-366). 17 Bustelo, Eduardo, “La producción del Estado de malestar. Ajuste y política social en América Lati-na”, en AAVV, Cuesta abajo. Los nuevos pobres: efectos de la crisis en la sociedad argentina, Buenos Aires, Losada-unicef, 1993, pp. 119-142. 18 Palermo, Vicente y Novaro, Marcos, Política y poder en el gobierno de Menem, Buenos Aires, Norma-flac-so, 1996; Beltrán, Gastón, “Acción empresaria e ideología. La génesis de las reformas estructurales”, en Pucciarelli, A. (coordinador), Los años de Alfonsín, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2006, pp. 199-243.
| Apogeo y crisis del neoliberalismo y emergencia de nuevos liderazgos alternativos en América Latina
139Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
reglas de lo que denominaban como la “globalización”, o bien la “aldea glo-bal”, un nuevo mundo moderno e interconectado que estaría manejado por las “fuerzas impersonales” del mercado”.19 Finalmente, se sostenía que la aplicación de las reformas neoclásicas traería aparejado un futuro de mayor libertad, paz y prosperidad para todos los países del planeta, ya que sus efec-tos benéficos se “derramarían” a todos los habitantes, a partir de la “mano invisible” y “autorreguladora” del mercado.20
Como señala Bourdieu,21 este tipo de discurso no era un discurso como todos los demás, sino que representaba un discurso “fuerte”, y difícil de combatir, ya que no sólo contaba con el poder político y económico y la influencia creciente de la mayoría de las empresas de medios de comuni-cación de masas y de sus “intelectuales orgánicos”, sino que, además, con-taba con la legitimación política derivada del saber científico. En efecto, los tecnócratas del neoliberalismo lograban legitimar las “recetas” neoliberales a partir del supuesto saber “experto”, garantizado por su “bagaje matemá-tico”. En ese contexto, apelaban a la autoridad y eficacia simbólica brindada por el discurso supuestamente “objetivo” y “neutral” de la ciencia matemá-tica y las ecuaciones econométricas, y al supuesto conocimiento “superior” de la economía, propio de los economistas liberales. Este saber-poder se objetivaba bajo la forma de títulos académicos, lo que permitía disimular, a partir de un vocabulario técnico, aparentemente neutral y “apolítico”, la justificación de las reformas neoliberales.22
De este modo, articulando el saber científico con presunciones de objeti-vidad y neutralidad valorativa, la apelación directa al sentido común popu-lar, la utilización de cierta concepción liberal de la democracia centrada en las ideas de modernización, integración mundial y libertad individual, y la visión impuesta acerca de la ausencia de alternativas válidas, todo lo cual se vio potenciado por el efecto de consenso generalizado incentivado por los medios masivos de comunicación, el discurso político neoliberal logró triunfar en la disputa hegemónica. Su resultado fue, durante la década de
19 Así, por ejemplo, Castells señala que los Estados-Nación son entes “obsoletos” e “impotentes” frente a la “red de poderes y contrapoderes”, y entiende a las políticas proteccionistas del mercado interno como “retórica nacionalista” (véase Castells, Manuel, La era de la información, Vol. 2, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2001, pp. 298, 335 y 395). 20 Cabe destacar, de todos modos, que el consenso general en favor del libre mercado no implica que no hubiere divergencias teóricas, tanto dentro de los propios organismos multilaterales (Santiso, Javier, The political economy of emerging markets. Actors, institutions and financial crisis in Latin America, New York, Palgrave Macmillan, 2003, p. 45), como dentro de los núcleos de poder económico (Beltrán, Gastón, op. cit., nota 19) y académico (Heredia, Mariana, “La demarcación de la frontera entre economía y política en democracia. Actores y controversias en torno de la política económica de Alfonsín”, en Pucciarelli, A. (coordinador), Los años de Alfonsín, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2006, pp. 153-198).21 Bourdieu, Pierre, Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal, Barcelona, Anagrama, 1999.22 Ídem; Montecinos, Verónica, “Los economistas y las elites políticas en América Latina”, Estudios inter-nacionales, Vol. 30, No.1, 1997.
Hernán Fair |
140 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
los ´90, la presencia de un discurso presuntamente científico y, por lo tanto, epistemológica y políticamente verdadero, que prácticamente no era puesto en cuestión de forma consistente.23
2.3 Consecuencias estructurales del modelo hegemónico
Como consecuencia de la aplicación de estos programas de reformas y ajustes estructurales, en algunos países de un modo más extremo, en otros, más moderado,24 se produciría una drástica y profunda modificación en la estructura económica y social, vigente desde la posguerra. Comenzando por el primer punto, debemos destacar la transformación producida en el modelo de acumulación que caracterizaba, si bien con ciertas diferencias, a los Estados benefactores de la región. Los mismos se centraban en el desa-rrollo de un patrón que ha sido denominado de industrialización por susti-tución de importaciones, o modelo ISI. Aunque existieron diferentes etapas sociohistóricas, conocidas como fase uno, mercado-internista o de “nacio-nal populismo” y fase dos o “desarrollista”25, cada uno de estos Estados de América Latina se basaba en el incentivo al pleno empleo, elevados salarios y desarrollo de la producción industrial, fuertemente regulada por la inter-vención estatal.
No obstante, en los últimos años, en consonancia con el poder creciente de los organismos multilaterales de crédito (especialmente el Fondo Mone-tario Internacional —FMI— y el Banco Mundial), en tanto proveedores de divisas a la región,26 este tipo de Estados proteccionistas comenzaría a
23 Fair, Hernán, “Hacia una epistemología del neoliberalismo”, Pensar. Revista de Epistemología y Ciencias Sociales, Rosario, Santa Fe, Universidad Nacional de Rosario (UNR), No. 5, 2010, pp. 131-150.24 Así, mientras Argentina privatizaba prácticamente todas sus empresas de servicios, Chile mantuvo en poder estatal el cobre, mientras que Brasil, México y Venezuela hicieron lo propio con el petróleo. Como destaca Santiso, los diferentes grados en la aplicación de las reformas del denominado Consenso de Washington estuvieron vinculados de manera estrecha con tres factores: los juegos de coaliciones conformados entre el Estado y los principales actores del sistema, las condiciones económicas heredadas y el grado de necesidad gubernamental de fondos externos o divisas (Santiso, Javier, op. cit., nota 21, p. 26). Un análisis general, que retoma algunas de estas cuestiones, puede verse en Torre, Juan Carlos El proceso político de las reformas económicas en América Latina, Buenos Aires, Paidós, 1998 y, más recientemente, en Murillo, María, Victoria Sindicalismo, coaliciones partidarias y reformas de mercado en América Latina, Bue-nos Aires, Siglo XXI Editores, 2005.25 Al respecto, véase especialmente el clásico trabajo de Cardoso y Faletto (1976). En relación al caso argentino, se destacan los textos de Nochteff, Hugo, op. cit.; y Ortiz, Ricardo y Schorr, Martín, “Crisis del Estado y pujas interburguesas. La economía política de la hiperinflación”, en Pucciarelli, A. (coor-dinador), Los años de Alfonsín, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2006, pp. 461-510.26 Debemos tener en cuenta que en 1982 se produjo la crisis de la deuda externa, lo que llevó a una mo-ratoria de pagos que se inició en México. Frente a la imposibilidad de cobrar sus préstamos adeudados, en un contexto internacional signado por la escasez de divisas, los organismos multilaterales de crédito comenzaron a exigir la implementación de ajustes macroeconómicos. En 1985, tras aliviar en parte su situación externa debido al denominado Acuerdo de Cartagena, se agregaría la “receta” para aplicar una serie de reformas estructurales, en particular de los activos pertenecientes a las empresas públicas, como un modo de abonar lo adeudado. En ese contexto, los acreedores externos, principalmente el
| Apogeo y crisis del neoliberalismo y emergencia de nuevos liderazgos alternativos en América Latina
141Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
ser desmantelado mediante las políticas neoliberales incentivadas desde los centros de poder político y económico.27 Uno de sus efectos centrales será una profunda internacionalización del capital comercial y, sobre todo, de las finanzas, que permitirá valorizar rápidamente los ingresos económicos de los grandes grupos empresariales mediante el mecanismo de la fuga de capi-tales y la especulación financiera de títulos, acciones y depósitos.28 A su vez, se perjudicará a los asalariados, particularmente los vinculados al ámbito industrial, quienes perderán el empleo, o sufrirán una creciente precariza-ción o “flexplotación” laboral.29
En ese marco, netamente funcional a la extensión de la acumulación capitalista en un reducido número de agentes económicos, los trabajado-res se fragmentarán organizativamente, impidiéndoles luchar con más fuerza contra el orden dominante.30 En efecto, la llamada “flexibilización del empleo”, realizada con el pretexto de incrementar la “competitividad”, eliminar “rigideces” del sistema laboral e incentivar la creación de empleo, promoverá una individualización de las relaciones del trabajo, que escin-dirá a los empleados de acuerdo a diferencias salariales. De este modo, se concluirá con la solidaridad y homogeneidad social que poseían hasta entonces.31
En ese contexto de creciente debilitamiento político, económico y social de los trabajadores asalariados y de los sindicatos, las políticas neoliberales de “ajuste” y reforma estructural, llevadas a cabo con la excusa de termi-nar con el Estado sobredimensionado, burocrático, corrupto, inflacionario, ineficiente y deficitario, del modelo sustitutivo de posguerra,32 terminarán
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, comenzaron a exigir la implementación de un conjunto de políticas de ajuste macroeconómico y reforma estructural de mercado, entre las que se incluía la privatización de las empresas públicas, la apertura comercial y financiera, la desregulación de la economía, la disminución del gasto público, el equilibrio fiscal y la defensa de los derechos de pro-piedad. Estas políticas, que buscaban cobrar los préstamos externos adeudados a los países de América Latina (Plan Baker), se sistematizarían en 1989, a partir del denominado Consenso de Washington (véase Basualdo, Eduardo, Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad, Buenos Aires, Siglo XXI Editores-FLACSO, 2006). 27 Ezcurra, Ana María, op. cit, nota 4; Minsburg, Naum, “Transnacionalización, crisis y papel del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial”, en Borón, A., Gambina, J., y Minsburg N. (compiladores.), Tiempos violentos. Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina, Buenos Aires, CLACSO, 1999.28 Santiso, Javier, op. cit., nota 21, pp. 8-10 y ss.29 Bourdieu, Pierre, Contrafuegos…, op. cit., nota 22, p. 126.30 Villarreal, Juan Manuel, “Los hilos sociales del poder”, en AAVV, Crisis de la Dictadura argentina, Bue-nos Aires, Siglo XXI Editores, 1985; Villarreal, Juan Manuel, La exclusión…, op cit., nota 13. 31 Repetto, Fabián, op. cit., nota 13; Marques Pereira, Jaime, “Crisis financieras y regulación política en América Latina”, Época, Vol. 3, 2001, No. 3, pp. 39-44.32 Así, según Llach, una de los defensores de este Estado “mínimo”, “los Estados nacionales del último cuarto de siglo XX se habían convertido en una traba para el desarrollo de las fuerzas productivas”, y ello en razón de sus excesivas “prestaciones sociales”, que “se caracterizan por costos crecientes y bajos aumentos de productividad”, lo que se traduce en “problemas de eficiencia”. Además, “muchos funcionarios públicos” están “más preocupados por defender sus intereses corporativos” que “en prestar
Hernán Fair |
142 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
fomentando una extraordinaria transferencia de riquezas hacia un sector ya de por sí concentrado, potenciando, de este modo, las desigualdades sociales y los índices de pobreza e indigencia de la región, al tiempo que se enrique-cía a una porción reducida del capital.33
3. Los límites del discurso hegemónico y la emergencia de nuevas alternativas en la región
Aunque la aplicación de las reformas neoliberales generó, en cada país en el que fueron implementadas sus “recetas”, profundas consecuencias que modificaron para siempre la morfología que definía al modelo de acumula-ción dominante desde la segunda posguerra, durante la década de los ´90 el mayor afectado por estas políticas ortodoxas sería América Latina. En una primera etapa, sin embargo, los llamados “efectos colaterales” del modelo no promovieron el surgimiento de una alternativa política que pudiera oponerse de manera consistente y decidida a los dictados de la hegemonía neoliberal. Si bien emergieron algunos movimientos sociales opositores,34 la etapa más cruda del ajuste no se vio acompañada de similares críticas por parte de la sociedad civil, careciendo de movimientos de protesta organiza-dos de manera articulada contra el nuevo modelo hegemónico.35
3.1 Los nuevos liderazgos alternativos en América Latina
Durante los años ´90, el éxito descomunal del nuevo modelo de acumu-lación “mercadocéntrico”36 y, en particular, de sus “métodos de objetiva-ción” y creación de “sentido común”37 tendientes a transformar de raíz el modelo de Estado regulador-integrador social de posguerra y mantener, aún así, el respaldo político de amplios sectores sociales, nos permite refe-rirnos al neoliberalismo como un discurso hegemónico, en el sentido de su capacidad de articular a diversos sectores sociales y construir una nueva
buenos servicios”. Finalmente, el Estado Benefactor presentaría como una de sus “características” el incentivo a las “corrupciones” y “corruptelas”, además de poseer intrínsecamente “menor calidad” que el sector privado, que “permitirían hacerlo mejor” (Llach, Juan, op. cit., nota 14, pp. 36-37).33 Borón, Atilio, “Los nuevos leviatanes y la polis democrática”, en Tras el búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo, Buenos Aires, FCE, 2000, pp. 103-132.34 Castells, Manuel, op. cit., nota 20, pp. 95-133; Svampa, Maristella, La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo, Buenos Aires, Taurus, 200535 Ello no implica que las protestas no hubiesen existido, sino que no pudieron organizarse de un modo consistente para luchar contra el modelo hegemónico, además de carecer de la visibilidad púbica para lograr eficacia política. 36 Cavarozzi, Marcelo, Autoritarismo y democracia (1955-1996). La transición del Estado al mercado en la Argen-tina, Buenos Aires, Ariel, 1997.37 Bourdieu, Pierre, Sociología y cultura, México D. F., Grijalbo, 1984, pp. 290-291.
| Apogeo y crisis del neoliberalismo y emergencia de nuevos liderazgos alternativos en América Latina
143Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
voluntad colectiva mediante el consenso político-ideológico, en lugar de la pura represión física.38
No obstante, en los últimos años, en particular durante la última década, han emergido diversos movimientos sociales y de protesta, que han puesto seriamente en cuestión los valores y creencias político-culturales, impuestos por la hegemonía neoliberal. Así, desde la experiencia inicial de los zapatis-tas en México (1994), el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil (1995) y los piqueteros en Argentina (1996), los cocaleros y mineros de Bolivia, los huel-guistas de Perú y el bloque indígena en Ecuador,39 pasando por las protestas más recientes de Porto Alegre (1999) y las críticas de febrero de 2001 contra el Foro Económico Mundial (FEM) en Cancún y contra el Banco Interame-ricano de Desarrollo (BID) en Chile, en marzo contra la Organización Mun-dial de Comercio (OMC), contra el Área Libre de Comercio de las Américas (ALCA) en Toronto y Buenos Aires y en julio la oposición a la cumbre del G8 en Génova, del mismo modo que las resistencias contra las privatizaciones en Arequipa; el episodio de diciembre del 2001 en la Argentina y el rechazo social en Paraguay, en 2002, a la profundización de las reformas neolibera-les, indican que el denominado “consenso por apatía” comenzó a mostrar signos de terminación.40 Finalmente, frente a los vestigios de neoliberalismo, las recientes protestas estudiantiles en Chile contra el modelo neoliberal apli-cado a la educación, nos permiten referirnos a una crisis de la hegemonía neoliberal, al menos en lo que respecta a nuestra región.
Ahora bien, además de la presencia de diversas protestas y moviliza-ciones masivas contra las premisas neoliberales, en consonancia con esta nueva era pos-neoliberal que parece surgir en nuestra región, resulta posi-ble observar también, con particular énfasis en nuestra región, la irrupción de nuevos liderazgos políticos que, no sin contradicciones, han planteado una alternativa a la hegemonía ortodoxa. Cabe destacar, en ese sentido, la emergencia de líderes políticos de centro-izquierda, como el extinto Hugo Chávez en Venezuela (el primero en poner en cuestión el discurso hege-mónico), Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Cada uno de ellos, con diversos grados y matices, ha intentado oponer propuestas
38 Esta definición de hegemonía nos retrotrae a Gramsci, aunque aquí nos basamos en la perspectiva post-marxista y anti-esencialista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia, Buenos Aires, FCE, 1987. 39 Anderson, Perry, “El papel de las ideas en la construcción de alternativas”, en Borón, Atilio (compi-lador), Nueva hegemonía mundial. Alternativas de cambio y movimientos sociales, Buenos Aires, CLACSO, 2004.40 Según el informe Latinobarómetro 2007, existe, además, un retroceso en la región al respaldo a la economía de mercado de 16 puntos (63% a 47%) entre 2005 y 2007, llegando a índices de caída del 20% en Argentina y 25% en Panamá y Guatemala, durante similar período. En ese contexto, en 2007 sólo el 35% de la población de la región consideraba que las privatizaciones fueron beneficiosas para el país, cifra que llega al 19% en países como Argentina (Latinobarómetro, 2007: 27-28 y 41-42). Muri-llo, Susana, Colonizar el dolor. La interpelación ideológica del Banco Mundial en América Latina, Buenos Aires, CLACSO, 2008.
Hernán Fair |
144 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
alternativas al modelo hegemónico. En dicho marco, los liderazgos emer-gentes en la región, en ocasiones denominados de manera despectiva como “populistas”, olvidando que el concepto deriva de la noción de representan-tes emergidos del respaldo popular o del pueblo,41 han planteado la nece-sidad de recuperar el rol crucial del Estado interventor en la regulación y redistribución económica a favor de los sectores más desprotegidos.
En Venezuela, por ejemplo, el ex presidente Hugo Chávez, electo por primera vez a fines de 1999, logró terminar con el bipartidismo elitista del Comité de Organización Política Electoral Independiente (copei) y Acción Democrática, que dominó durante casi medio siglo, adoptando una política económica de fuerte inclusión social de los sectores populares. En ese con-texto, debemos mencionar el creciente incentivo al desarrollo del empre-sariado nacional con el objeto de ampliar el suministro de bienes y servi-cios para la industria derivada del sector petrolero y la fuerte política social, ligada a cooperativas y microcréditos a pequeñas y medianas empresas pro-ductivas, lo que le permitió reducir de forma notable los índices de pobreza, desempleo y subempleo.42 El país cuenta, además, con una vasta red de hospitales con tecnología de última generación y un amplio plan de ayuda social —que abarca nada menos que el 21% del total del PBI— que garan-tiza alimentos subsidiados en un 40% por debajo del precio de venta para los sectores más pobres. En ese contexto, el presidente venezolano no sólo logró un fuerte crecimiento del PBI, del orden del 10,3% en 2006 y 8,4% en 2007, además de erradicar completamente, según cifras de la UNESCO, el analfabetismo, sino que redujo el desempleo a sólo 6,7%, en octubre de 2008. Al mismo tiempo, logró una importante reducción del porcentaje de hogares en situación de pobreza, desde un inicial 29.3%, en 1999, a 23,3% en 2007, cifra que alcanzó una merma de 13,1%, si se compara la situación de pobreza en hogares y personas durante el período 2000-2007.43
Finalmente, cabe destacar también la emergencia de liderazgos “neodesarrollistas”44 como los de Néstor Kirchner en Argentina y Luiz Inacio “Lula” Da Silva en Brasil, quienes también plantearon fuertes crí-ticas a la ortodoxia neoliberal. En el caso de Kirchner, electo en el 2003, llevó a cabo una importante renegociación de las deudas contraídas con el FMI, con el objeto de alcanzar una mayor independencia y autonomía de sus habituales “dictados” y condicionalidades políticas. En ese marco, logró
41 Laclau, Ernesto, La Razón populista, Buenos Aires, FCE, 2005.42 Parker, Dick, “¿Representa Chávez una alternativa al neoliberalismo?”, Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Universidad Central de Venezuela, 2003, pp. 83-110. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/177/17709305.pdf 43 Elaboración propia en base a datos extraídos de http://www.ocei.gov.ve/pobreza/menupobreza.asp [Consulta: 1 de julio de 2013]44 Thwaites Rey, Mabel y Castillo, José, “Desarrollo, dependencia y Estado en el debate latinoamerica-no”, Araucaria, Vol. 10, No. 19, 2008.
| Apogeo y crisis del neoliberalismo y emergencia de nuevos liderazgos alternativos en América Latina
145Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
una histórica reducción porcentual de la deuda externa, en relación al PBI, lo que le permitió al país prescindir de los ajustes estructurales tendientes a que el Estado obtuviera recursos financieros dirigidos unidireccionalmente al pago de la deuda. Además, tanto Kirchner (luego sucedido por su esposa, Cristina Fernández) como Lula Da Silva (luego reemplazado por Dilma Rousseauf), lograron importantes éxitos en el campo económico y social, con una promoción de la actividad industrial y el empleo productivo, que permitió una fuerte reducción de la tasa de desempleo y subempleo, así como de los índices de pobreza e indigencia.
En el caso de la Argentina, la actual presidenta, electa en 2007, y reelecta cómodamente en el 2011, parece haber profundizado, al menos en algunos aspectos, la lógica pos-neoliberal de su predecesor. En ese contexto se entiende la renacionalización de algunas empresas privadas, entre ellas la de asegurado-ras de fondos de jubilación y pensión (noviembre de 2008), la ex aerolínea esta-tal (diciembre de 2008) y la estratégica petrolera YPF (abril de 2012). Además, ha promovido una fuerte política de incentivo a la exportación, mediante cré-ditos subsidiados a la industria automotriz y protección a la pequeña y mediana empresa nacional y un importante incremento de la inversión pública en cien-cia y tecnología (creando un ministerio propio). Por otra parte, efectuó una importante reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, rompiendo con la lógica de estabilización neoliberal que dominaba como objetivo primordial del organismo, en los años ´90. Finalmente, junto al énfasis neodesarrollista, la presidenta lanzó un programa neokeynesiano de fomento a la demanda agregada y el consumo interno, sobre todo a partir de la implementación de la llamada Asignación Universal por Hijo, que extiende un subsidio por hijo a los sectores más humildes de la sociedad. En la misma línea, la actual presidenta ha incrementado la inversión pública social y ha convalidado la presencia de convenios colectivos regulares y actualizaciones periódicas de jubilaciones, contrastando con la imposibilidad de indexar salarios de la década de los ´90. Por otra parte, durante su gobierno se ha fomentado una activa política de protección industrial, tendiente a incentivar la sustitución de importaciones y la expansión del sector, así como un control financiero que pretende limitar los movimientos especulativos, en una lógica que va en desmedro de la apertura y desregulación económica promovida por el neoliberalismo.
Finalmente, debemos destacar el cambio cultural que se produjo en el discurso político en las últimas décadas. Así, en consonancia con las nue-vas políticas económicas y sociales aplicadas por los liderazgos regionales, ha emergido un discurso alternativo al imperante durante el auge neoliberal. Así, el denominado “socialismo del siglo XXI”, que han destacado en sus dis-cursos Chávez y Correa,45 y las críticas de la presidenta Cristina Fernández
45 Este concepto, originalmente planteado por Hugo Chávez, ha sido destacado también por el presi-
Hernán Fair |
146 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
contra los efectos del “modelo neoliberal” y en defensa de un nuevo modelo de acumulación centrado en la producción y el trabajo, parecen estar mar-cando el camino para la construcción de una nueva hegemonía cultural. Esta reforma intelectual y moral ya no busca retornar al pasado mítico del Estado Benefactor de posguerra, imposible de ser aplicado en las actuales circunstancias de internacionalización del capital, sino redefinir, “decons-truir”, en los términos de Derrida,46 el discurso hegemónico imperante, para plantear nuevas alternativas adaptadas a las actuales circunstancias políti-cas, económicas y sociales del planeta.47
4. Balance general del proceso de hegemonización y crisis neoliberal en América Latina
Hemos ofrecido hasta aquí un panorama general del proceso de construc-ción y legitimación política y social de la hegemonía neoliberal. Exami-nando, ahora, este balance con mayor detenimiento, podemos decir que, en vista de sus objetivos implícitos de desmantelar al Estado Benefactor de posguerra y reducir el poder político y organizativo de los trabajadores y sectores populares para cercenar sus derechos adquiridos, disciplinar sus demandas salariales y garantizarse, así, una mayor tasa de ganancias, su éxito ha sido más que considerable. Como señala Villarreal,48 en las últimas décadas la pirámide social homogénea, vigente hasta mediados de los años ´70, terminó transformándose en una nueva pirámide, pero ahora invertida, con sectores dominantes que “desempataron” violentamente el equilibrio sociopolítico, en desmedro de los trabajadores y lograron homogeneizarse fuertemente, al tiempo que los sectores populares se fragmentaban, hetero-geneizaban y pauperizaban cada vez más.
En ese contexto de profunda ruptura con el modelo de desarrollo regu-lador en lo económico e inclusivo-integrador en lo social, resulta claro que el “haber” para los sectores dominantes fue netamente positivo, mientras que el “debe” para los sectores subalternos fue potenciadamente negativo. De todos modos, alguna luz en el oscuro camino de este modelo socioeco-nómico y político excluyente, regresivo y antipopular, parece emerger de sus propias entrañas, con los movimientos sociales y de protesta y, sobre todo,
dente ecuatoriano Rafael Correa. Para un análisis más amplio de los principales lineamientos teóricos de la alternativa político-ideológica conocida como “socialismo del siglo XXI”, ibídem, pp. 34-43.46 Derrida, Jacques, Espectros de Marx, Madrid, Trotta, 1995.47 Ello no implica que no hubieren marchas y contramarchas. Tal vez por ello sea mejor referirse a estos liderazgos regionales como posneoliberales, en lugar de anti-neoliberales. Cabe destacar, además, que el grado de radicalidad política de liderazgos como el de Chávez han sido más profundos que otros, como en el caso de los Kirchner en la Argentina. 48 Villarreal, Juan Manuel, “Los hilos…”, op. cit., nota 31; Villarreal, Juan Manuel, La exclusión…, op cit., nota 13.
| Apogeo y crisis del neoliberalismo y emergencia de nuevos liderazgos alternativos en América Latina
147Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
con el surgimiento y expansión de los liderazgos políticos del nuevo socia-lismo democrático de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Del mismo modo, liderazgos regionales como los de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, Lula Da Silva y Dilma Rousseauf en Brasil, y podemos sumar también a José “Pepe” Mujica en Uruguay y a Fernando Lugo en Paraguay, han planteado también, con diversos grados y matices, fuertes y valederos cuestionamientos teóricos y políticos a la hegemonía neoliberal, a partir de sus concepciones de centroiz-quierda, nacional-populares, neo-keynesianas/neo-desarrollistas, socialistas o progresistas.
Aunque resulta bastante pronto para desarrollar conclusiones definiti-vas, más aún con las fuerzas del antiguo orden conservador al acecho, la emergencia de estos líderes democrático-populares parece estar marcando, con sus inevitables contradicciones y limitaciones internas, un camino de esperanza para nuestros pueblos latinoamericanos.
5. Conclusiones
En el transcurso de este trabajo examinamos aspectos referidos al éxito del orden neoliberal para hegemonizar política y culturalmente el espacio social. Ubicamos sus antecedentes socio-históricos en Chile y en la Argen-tina, a mediados de los años ´70, destacando el proceso de profundización y consolidación de sus premisas, a partir de las reformas y ajustes estructurales implementados durante la década infame de los ´90. Este modelo hegemó-nico de acumulación empresarial y disciplinamiento social ha obtenido un éxito espectacular para desestructurar cada uno de los campos en los que se proyectó. Así, logró destruir la firme alianza política entre el Estado Social de posguerra, los sectores populares y trabajadores en general, y el movi-miento obrero organizado. Al mismo tiempo, transformó salvajemente la estructura económica centrada en la regulación y el desarrollo de la indus-tria y la producción nacional y el resguardo al mercado interno, del modelo sustitutivo. Asimismo, modificó profundamente la estructura social inclu-yente y homogénea que dominaba desde la posguerra, con sus amplios y extendidos beneficios sociolaborales tendientes a la ampliación de la ciuda-danía y los derechos de los trabajadores asalariados. Finalmente, logró un importante éxito cultural para expandir sus postulados y construir un nuevo sentido común en torno a las premisas anti-estatales.
Como vimos, el triunfo de este proyecto hegemónico sólo fue posible bajo una serie de condiciones de posibilidad. En primer lugar, resultaron crucia-les los efectos estructurales de estas mismas transformaciones políticas, eco-nómicas y sociales, ya que incentivaron un creciente debilitamiento de los trabajadores en general, y de los sectores populares en particular, que resultó
Hernán Fair |
148 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
funcional al disciplinamiento del sector trabajo y a la más cómoda acumu-lación del capital más concentrado. Del mismo modo, la crisis mundial del Estado Benefactor keynesiano, expresado en la región en una creciente tasa de inflación, ineficiencia, endeudamiento externo y déficit fiscal, coadyuvó también a la hegemonización cultural de las premisas del neoliberalismo.
Pero estos dos factores no pueden ser desligados del papel clave que jugó al respecto el discurso hegemónico promovido sistemáticamente desde los centros de poder, que construyó una exitosa armazón conceptual tendiente a legitimar y justificar las reformas y ajustes neoliberales. Destacamos, en ese sentido, que, a partir de los años ´90, en el contexto de la crisis mun-dial del paradigma keynesiano, el derrumbe del Muro de Berlín y el fracaso del comunismo “realmente existente”, se insistía desde las fundaciones libe-rales, los medios de comunicación de masas, el discurso empresarial y los organismos multilaterales de crédito, que no existían alternativas posibles y que nada podía hacerse para oponer una alternativa válida al nuevo orden neoliberal. Se contaba, para ello, con la legitimación “científica” otorgada por el saber experto, supuestamente neutral y objetivo, que garantizaba el conocimiento de la ciencia matemática. En ese marco, se forjaría, un sólido discurso, difícil de combatir, ya que contaba a su favor con el poder político y económico, proveniente de los centros del poder mundial, y el poder sim-bólico, cimentado a partir del supuesto saber superior del discurso tecno-crático. Este tipo de discurso hegemonizante dificultaba la construcción de una alternativa consistente y legítima al discurso imperante. Finalmente, la apelación a una lógica de sentido común, junto con la asociación discursiva del neoliberalismo y los valores de la democracia, centrados en la libertad y los derechos individuales, y la constante apelación a ideas legitimadoras tales como la modernización y la “inserción al mundo”, convertidas en pro-mesas míticas de un paraíso de felicidad, paz y plena libertad para todos, contribuirían también a la transformación del discurso ortodoxo en un dis-curso “científico”, y por lo tanto verdadero, que triunfaría ampliamente en la disputa por la hegemonía cultural. Podemos decir, entonces, que el neoliberalismo fue exitoso a nivel cultural, porque logró realizar una fuerte articulación entre el liberalismo democrático, el liberalismo económico y el fenómeno de la globalización, integrando estos elementos a valores positi-vos y deseantes, como la idea de modernización, progreso y avance de la sociedad, la libertad humana, la paz y la felicidad del consumo ilimitado. A su vez, logró reforzar un sentido común contra el Estado interventor, en el marco de un Estado que efectivamente funcionaba de forma ineficiente, corrupta y burocrática.
A partir de la última década, este discurso hegemónico ha entrado en la región en una profunda crisis. En particular a partir de la emergencia de liderazgos con una clara orientación de centro-izquierda o de socialismo
| Apogeo y crisis del neoliberalismo y emergencia de nuevos liderazgos alternativos en América Latina
149Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
democrático, como los de Evo Morales, Hugo Chávez y Rafael Correa, aunque también con el surgimiento de líderes progresistas, como Lula Da Silva y Dilma Rousseauf, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, José “Pepe” Mujica y Fernando Lugo, comenzaron a plantearse en Latinoamérica polí-ticas económicas, junto con un nuevo discurso político, fuertemente críticos de los dictados y recetas clásicas del neoliberalismo y el alineamiento auto-mático con los Estados Unidos y los poderes corporativos del establishment.
La Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), impulsada por Hugo Chávez en 2004 como oposición al proyecto del Área Libre de Comer-cio de las Américas (ALCA), la derrota final de este proyecto de colonización económica y cultural en la cumbre de Mar del Plata de 2005, así como la fuerte y estable relación política y económica que se ha producido entre los países progresistas de la región, más aún tras la formación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que articula al conjunto de los países de la región, excluyendo a los Estados Unidos, resultan ejemplos concretos para pensar seriamente en el germen de una contra-hegemonía a las imposiciones del neoliberalismo y sus políticas dirigidas a favorecer a las elites dominantes. Sobre todo, estas alternativas resultan promisorias, porque no buscan regresar a modelos socioeconómicos, ya sea mercado-internistas-benefactores o marxistas, que ya no pueden (o nunca pudieron) aplicarse en las nuevas circunstancias de internacionalización (comercial y particular-mente financiera) de los mercados, de integración y diversificación de los sec-tores empresariales y de elevada fragmentación y debilitamiento político de los trabajadores. En lugar de ello, se han propuesto, y en algunos casos han logrado realizar, novedosas y fructíferas desconstrucciones políticas, enten-didas como destrucciones creativas y sintéticas reformuladas y adaptadas al nuevo siglo que emerge, para pensar los nuevos tiempos y los límites estruc-turales de expansión del capitalismo liberal. En los términos de Laclau,49 podemos decir que la emergencia de estos liderazgos regionales corresponde a la construcción de nuevos proyectos políticos populares, nuevos populismos nacionales de centro-izquierda, que articulan e integran equivalencialmente, aunque muchas veces sólo parcialmente,50 diversas demandas sociales insatis-fechas, en torno a valores comunes, solidarios y democrático-igualitarios, que trascienden las limitaciones inherentes a su particularidad.
49 Laclau, Ernesto, op. cit., nota 42.50 Así, por ejemplo, en el caso argentino, aunque debe reconocerse la impronta industrialista e incluyen-te de su actual modelo de acumulación, lo que le permitió al Gobierno, en la última década, aumentar fuertemente los salarios, reducir los índices de pobreza y desocupación y lograr un fuerte crecimiento económico, con bajos niveles de desocupación, persisten otros problemas, como el elevado grado de in-formalidad laboral, la inequidad social y las altas tasas de inflación. Además, la economía presenta una fuerte concentración y extranjerización. En ese contexto, deberíamos referirnos, en todo caso, a una mixtura entre elementos nacional-populares, neo-desarrollistas y neoliberales, y a una recomposición a lo sumo parcial de la ciudadanía social, destruida en las últimas décadas.
Hernán Fair |
150 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
En las actuales y difíciles circunstancias por las que atraviesa el planeta, y sin olvidar las diversas marchas y contramarchas, los avances y retrocesos, entendemos que los proyectos político-económicos que enarbolan estos lide-razgos progresistas, nacional-populares, de centroizquierda o de socialismo democrático, estos “espectros”51 que han emergido al compás de los trágicos y perversos efectos de las políticas neoliberales, constituyen el camino más prominente para la construcción de nuevas hegemonías alternativas por venir, que nos permitan construir un futuro mejor.
6. Bibliografía
Anderson, Perry, “Neoliberalismo: balance provisorio”, en Sader, E. y Gentilli, P. (compiladores), La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social, Buenos Aires, Oficina de publicaciones del CBC, Universidad de Buenos Aires, 1997.
____ “El papel de las ideas en la construcción de alternativas”, en Borón, Atilio (compilador), Nueva hegemonía mundial. Alternativas de cambio y movimientos sociales, Buenos Aires, clacso, 2004.
Azpiazu, Daniel, “La industria argentina ante la privatización, la desregulación y la apertura asimétricas de la economía. La creciente polarización del poder eco-nómico”, en Azpiazu, D. y Nochteff, H. (editores), El Desarrollo ausente, Buenos Aires, Tesis-Norma-flacso, 1995, pp. 157-233.
Azpiazu, Daniel, Basualdo, Eduardo y Khavisse, Miguel, El nuevo poder económico en la Argentina de los ´80, Buenos Aires, Legasa, 1989.
Basualdo, Eduardo, Concentración y Centralización del capital en la Argentina durante la década de los noventa, Buenos Aires, unqui, 2000.
____ Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad, Buenos Aires, Siglo XXI Editores-flacso, 2006.
Beltrán, Gastón, “Acción empresaria e ideología. La génesis de las reformas estructu-rales”, en Pucciarelli, A. (coordinador), Los años de Alfonsín, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2006, pp. 199-243.
Borón, Atilio, “Pensamiento único” y resignación política: los límites de una falsa coartada”, en Borón, A., Gambina, J. y Minsburg, N. (compiladores), Tiempos violentos. Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina, Buenos Aires, clacso, 1999, pp. 219-246.
____ “Los nuevos leviatanes y la polis democrática”, en Tras el búho de Minerva. Mer-cado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo, Buenos Aires, FCE, 2000, pp. 103-132.
Bourdieu, Pierre, Sociología y cultura, México, D. F., Grijalbo, 1984.____ Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal, Barce-
lona, Anagrama, 1999.Bustelo, Eduardo, “La producción del Estado de malestar. Ajuste y política social en
América Latina”, en aavv, Cuesta abajo. Los nuevos pobres: efectos de la crisis en la sociedad argentina, Buenos Aires, Losada-unicef, 1993, pp. 119-142.
51 Derrida, Jacques, op. cit., nota 47.
| Apogeo y crisis del neoliberalismo y emergencia de nuevos liderazgos alternativos en América Latina
151Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Canelo, Paula, “La política contra la economía: Los elencos militares frente al pro-grama económico de Martínez de Hoz”, en Pucciarelli, A. (coordinador), Militares, Tecnócratas y políticos, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2004, pp. 219-312.
Cardoso, Fernando y Faletto, Enzo, Desarrollo y dependencia en América Latina, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 1976.
Castellani, Ana, “Gestión económica liberal corporativa y transformaciones en el interior de los grandes agentes económicos de la Argentina durante la última dictadura militar”, en Pucciarelli, A. (coordinador.), Militares, Tecnócratas y políti-cos, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2004, pp. 173-218.
____ “Los ganadores de la ‘década perdida’. La consolidación de las grandes empre-sas privadas privilegiadas por el accionar estatal. Argentina 1984-1988”, en Pucciarelli, A. (coordinador.), Los años de Alfonsín, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2006, pp. 335-366.
____ “La relación entre intervención estatal y comportamiento empresario. Herra-mientas conceptuales para pensar las restricciones al desarrollo en el caso argentino”, Papeles de Trabajo, Vol. 1, No. 1, IDAES, abril de 2007. Disponible en: http://www.idaes.edu.ar/papelesdetrabajo/paginas/Documentos/CAS-TELLANI.pdf
Castells, Manuel, La era de la información, Vol. 2, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2001.
Cavarozzi, Marcelo, Autoritarismo y democracia (1955-1996). La transición del Estado al mercado en la Argentina, Buenos Aires, Ariel, 1997.
Derrida, Jacques, Espectros de Marx, Madrid, Trotta, 1995.Dornbusch, Rudiger y Edwards, Sebastián, Macroeconomía del populismo en América
Latina, México, FCE, 1990.Ezcurra, Ana María, ¿Qué es el neoliberalismo? Evolución y límites de un modelo
excluyente, Buenos Aires, Ideas, 1998.Fair, Hernán, “Las falacias del modelo neoliberal. Consideraciones a partir del caso
argentino en los ´90”, OIKOS, Vol. 13, No. 28, Santiago de Chile, Universi-dad Católica Silva Henríquez (UCSH), 2009a, pp. 215-246.
____ “La interacción sistémica entre el Estado, los principales actores sociopolíticos y el modelo de acumulación. Contribuciones a partir del fracaso del modelo ISI en Argentina para pensar las restricciones políticas al desarrollo regional”, Papel Político, Vol. 14, No. 2, Bogotá, Colombia, Universidad Javeriana de Bogotá, 2009b, pp. 507-540.
____ “Hacia una epistemología del neoliberalismo”, Pensar. Revista de Epistemología y Ciencias Sociales, Rosario, Santa Fe, Universidad Nacional de Rosario (UNR), No. 5, 2010, pp. 131-150.
Ffrench Davis, Ricardo, Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Tres décadas de política económica en Chile, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2004.
Gramsci, Antonio, Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, Buenos Aires, Nueva Visión, 1984.
Habermas, Jürgen, Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Buenos Aires, Amo-rrortu editores, 1995.
Heredia, Mariana, “La demarcación de la frontera entre economía y política en democracia. Actores y controversias en torno de la política económica de
Hernán Fair |
152 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Alfonsín”, en Pucciarelli, A. (coordinador), Los años de Alfonsín, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2006, pp. 153-198.
Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal, Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicaliza-ción de la democracia, Buenos Aires, FCE, 1987.
Laclau, Ernesto, La Razón populista, Buenos Aires, FCE, 2005.Levit, Cecilia y Ortiz, Ricardo, “La hiperinflación: prehistoria de los años noventa”,
Época, Vol. 1, No. 1, 1999, pp. 53-69.Llach, Juan, Otro siglo, otra Argentina, Buenos Aires, Ariel, 1997. Marques Pereira, Jaime, “Crisis financieras y regulación política en América Latina”,
Época, Vol. 3, 2001, No. 3, pp. 23-62.Minsburg, Naum, “Transnacionalización, crisis y papel del Fondo Monetario Inter-
nacional y del Banco Mundial”, en Borón, A., Gambina, J., y Minsburg N. (compiladores.), Tiempos violentos. Neoliberalismo, globalización y desigualdad en Amé-rica Latina, Buenos Aires, clacso, 1999.
Montecinos, Verónica, “Los economistas y las elites políticas en América Latina”, Estudios internacionales, Vol. 30, No.1, 1997.
Murillo, María, Victoria, Sindicalismo, coaliciones partidarias y reformas de mercado en Amé-rica Latina, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2005.
Murillo, Susana, Colonizar el dolor. La interpelación ideológica del Banco Mundial en América Latina, Buenos Aires, clacso, 2008.
Nochteff, Hugo, “Los senderos perdidos del desarrollo. Elite económica y restriccio-nes al desarrollo en la Argentina”, en Azpiazu, D. y Nochteff, H. (editores), El Desarrollo ausente, Buenos Aires, Tesis-Norma-flacso, 1995, pp. 21-156.
O´Connor, James, La crisis fiscal del Estado, Barcelona, Península, 1981.Offe, Claus, Contradicciones del Estado de Bienestar, Madrid, Buenos Aires, Alianza, 1990.Ortiz, Ricardo y Schorr, Martín, “Crisis del Estado y pujas interburguesas. La eco-
nomía política de la hiperinflación”, en Pucciarelli, A. (coordinador), Los años de Alfonsín, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2006, pp. 461-510.
Palermo, Vicente y Novaro, Marcos, Política y poder en el gobierno de Menem, Buenos Aires, Norma-flacso, 1996.
Parker, Dick, “¿Representa Chávez una alternativa al neoliberalismo?”, Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Universidad Central de Venezuela, 2003, pp. 83-110. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/177/17709305.pdf
Pucciarelli, Alfredo, “Los dilemas irresueltos en la historia reciente de la sociedad argentina”, en Pucciarelli, A. (editor), La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN, Buenos Aires, Eudeba, 1999.
Repetto, Fabián, “Transformaciones de la política social y su relación con la legi-timidad: notas sobre América Latina en los ´90”, Postdata, 1999, No. 5, pp. 147-171.
Santiso, Javier, The political economy of emerging markets. Actors, institutions and financial crisis in Latin America, New York, Palgrave Macmillan, 2003.
Svampa, Maristella, La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo, Bue-nos Aires, Taurus, 2005.
Tenti Fanfani, Emilio, “Cuestiones de exclusión social y política”, en Minujin, A. (editor), Desigualdad y exclusión: desafíos para la política social de fin de siglo, Buenos Aires, unicef-Losada, 1993, pp. 241-274.
| Apogeo y crisis del neoliberalismo y emergencia de nuevos liderazgos alternativos en América Latina
153Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Thwaites Rey, Mabel y Castillo, José, “Desarrollo, dependencia y Estado en el debate latinoamericano”, Araucaria, Vol. 10, No. 19, 2008.
Torre, Juan Carlos El proceso político de las reformas económicas en América Latina, Buenos Aires, Paidós, 1998.
Villarreal, Juan Manuel, “Los hilos sociales del poder”, en AA.VV., Crisis de la Dicta-dura argentina, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 1985.
____ La exclusión social, Buenos Aires, Norma- FLACSO, 1996.
Fuentes
INFORME LATINOBARÓMETRO 2007, Mes de noviembre. Disponible en www.latinobarometro.org
INDEC Anuario Estadístico de la República Argentina, Instituto Nacional de Esta-dísticas y Censos, Vol. 14, 1998.
Página oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Ministerio de Eco-nomía y Finanzas de Perú. Disponible en: http://www1.inei.gob.pe
Página oficial del Instituto Nacional de Estadística de la República de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo. Disponible en: http://www.ocei.gov.ve
Hernán Fair |
154 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Análisis de la integración latinoamericana a través del pensamiento de Albert Otto Hirschman*/ Analysis of Latin American integration considering the thought of Albert Otto Hirschman
* Recibido: 2 de enero de 2013. Aceptado: 7 de febrero de 2013.Tla-Melaua, revista De ciencias sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México / issn: 1870-6916 / Nueva Época, Año 7 No 34, Abril — Septiembre 2013, pp. 154-174.
155Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Nicolás Domingo Albertoni Gómez**
** Docente e investigador del Departamento de Negocios Internacionales e Integración en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. ([email protected])
resumen
Actualmente América Latina está siendo testigo de un enlentecimiento en la eficiencia económica y comer-cial de los proyectos de integración que desde la década del ‘90buscan ser una herramienta para el desa-rrollo de los países que los integran. De aquí surge el interés por explorar con mayor detenimiento la situación actual que vive la integración econó-mica en la región. Este artículo pre-tende analizar el tema de la integra-ción de países de la región a la luz de la mirada de Albert Hirschman, un latinoamericanista que a través de sus estudios exploró cuáles podían ser los caminos que debían transitar estos países para alcanzar el desarro-llo económico.
palabras clave
América Latina, Integración Eco-nómica, Integración Comercial, Desarrollo.
Abstract
Latin America is currently witness-ing a slowdown in economic and commercial efficiency in the integra-tion of projects since the `90s that are pursuing them as tools for the development of the countries that integrate them. This raises the inter-est to explore in greater detail the current situation of an economic integration of the region. This arti-cle analyzes the issue of integrating countries in the region in light of Albert Hirschman’s views, a Latin American who through his studies explored what could be the paths in which these countries should be moving in order to achieve economic development.
keywords
Latin America, Economic Inte-gration, Commercial Integration, Development.
156 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Introducción / 1. Breve revisión del pensamiento de Albert Hirschman / 2. La actual coyuntura de la integra-ción latinoamericana / 3. Integración y Crecimiento Eco-nómico: los casos de América Latina y Asia / 4. Uniendo la realidad actual de la integración latinoamericana con el pensamiento de Albert Hirschman / 5. Conclusiones / Referencias bibliográficas
Introducción
“…siempre le digo a mis amigos, la verdad es que yo solo sé de Colombia;
sin embargo, Marx solo conocía a Inglaterra”.
Albert O. Hirschman, A través de las fronteras, los lugares y las ideas en el transcurso de una vida
Actualmente América Latina está siendo testigo de un enlentecimiento de los proyectos de integración que desde la década del ´90 buscan ser una herramienta para el desarrollo de los países que los integran. Las fuer-tes trabas arancelarias y no arancelarias están haciendo que la región, en tiempos donde muchos la perciben como parte del mundo emergente, esté quedando rezagada en comparación con otras zonas económicas en las que la integración ha sido cada vez más profunda y traducida como herramienta central para caminar hacia el desarrollo económico. Muestra de esto son los países de Sud Este de Asia que a través de proyectos como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) pudieron gene-rar un crecimiento balaceado entre miembros cuyas estructura económica son en muchos casos diferentes.
De aquí surge el interés por explorar con mayor detenimiento la situa-ción actual que vive la integración económica en América Latina. Este artí-culo pretende analizar el tema de la integración de países de la región a la luz de la mirada de Albert Hirschman, un gran latinoamericanista que a través de sus estudios exploró cuáles podían ser los caminos que debían transitar estos países para alcanzar el desarrollo económico.
La actual coyuntura de la integración latinoamericana está dominada en los últimos 30 años por una numerosa lista de proyectos de integración económica y política. Ante la realidad actual de la situación económico-financiera internacional, este trabajo busca poner en debate si esta hiperin-flación de proyectos de integración contribuye con desarrollo económico de los países de la región o por el contrario la aleja de ella. No quedan dudas al
sumario
157Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
analizar la historia de esta región emergente que Integración y Desarrollo Económico son dos conceptos fuertemente vinculados.
Es desde esta postura que la visión de uno de los científicos sociales más relevantes de los últimos 50 años, Albert O. Hirschman, adquiere particular importancia. Sus aportes conceptuales resultan especialmente útiles en el análisis de las desigualdades económicas regionales.
Los estudios regionales se caracterizan por ser un campo del conocimiento donde se entrecruzan y complementan la economía, la antropología, la histo-ria y el análisis político. Diversos analistas sobre América Latina señalan que pocos pensadores contemporáneos se mueven traspasando con tanta facilidad las barreras disciplinarias como lo hizo Albert O. Hirschman. De aquí, que su estilo intelectual tiene una gran afinidad electiva con los estudios regionales.1
Es también pertinente traer a la actualidad las reflexiones de Hirsch-man, ante un continente latinoamericano en el que se armaron y desar-maron tantos y tantos modelos ideológicos que pretendieron abrir (o mejor dicho forzar) la realidad concreta de los países.2
Para cumplir con los objetivos propuestos, este trabajo realiza en una primera parte una revisión del pensamiento de Albert O. Hirschman para pasar después al análisis de la coyuntura actual de la integración latinoa-mericana. Finalmente se cruzan estos dos análisis buscando analizar esta integración desde la mirada de Hirschman, para concluir el trabajo con algunas reflexiones finales.
1. Breve revisión del pensamiento de Albert Hirschman
Al hablar de Albert Otto Hirschman se está —desde la subdivisión de pensadores propuesta por el filósofo inglés Isaiah Berlin— ante un ver-dadero integrante de la familia de los zorros. Berlin (1979) sugiere dos categorías de pensadores intelectuales: los erizos y los zorros. Inspirado en las reflexiones del poeta griego Arquíloco para quien “el zorro sabe muchas cosas, el erizo una sola pero grande”, Berlín decía que los erizos era aquellos que desarrollan una visión del mundo central, un sistema coherente mediante el cual analizan y piensan la totalidad de sus experien-cias y reflexiones. Mientras que los zorros, por oposición, viven, piensan y actúan sin pretender ubicar sus vidas, sus reflexiones y sus acciones dentro de un sistema coherente y global, una visión del mundo totalizadora.3
1 Meisel Roca, A., “Albert O. Hirschman y los desequilibrios económicos regionales: de la economía a la política, pasando por la antropología y la historia”, Documentos de trabajo sobre Economía Regional, Cartagena, Colombia, Banco de la República, Centro de Estudios Económicos Regionales, 2008, p. 1 2 Santiso, J., “La mirada de Hirschman sobre el desarrollo o el arte de los traspasos y las autosubversio-nes”, Revista CEPAL, No. 70, abril de 2000, p. 91. 3 Berlin, Isaiah, Le nérisson et le renard, en Berlin, Isaiah, Les penseurs russes, París, Albin Michel, 1984, pp.
Nicolás Domingo Albertoni Gómez |
158 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Como traduciendo de forma textual la visión propuesta por Berlín, el propio Hirschman dijo sobre su vida que el enemigo principal es justamente la ortodoxia: repetir siempre la misma receta, la misma terapia, para resolver diversos tipos de enfermedad; no admitir la complejidad, querer reducirla a toda costa, cuando las cosas reales son cada vez un poco más complicadas.4
No deberían quedar dudas al escuchar al propio Hirschman, que define como principal enemigo al pensamiento ortodoxo que se está ante un pensa-dor holístico y desde la visión de Berlín, ante un verdadero “zorro”. Santiso (2000) agrega a la descripción de Hirschman como “zorro” la de inmensa-mente liberal que no deja de correr, traspasando tanto las fronteras mentales como las reales, las intelectuales como las físicas, multiplicando las visiones del mundo, las subversiones y autosubversiones, intentando siempre navegar contra los vientos y las corrientes.5
Partiendo desde estas bases Hirschman se convierte en uno de los auto-res más partidarios de la tesis del crecimiento desequilibrado, defendiendo esta postura por considerarla impulsora fundamental del desarrollo econó-mico; en este sentido publicó La Estrategia del Desarrollo Económico (1958) y El comportamiento de los proyectos de desarrollo (1967).
La mirada de Hirschman sobre el desarrollo económico tiene una fuerte inspiración en los países latinoamericanos. Más allá de ser un europeo, nacido en Berlín en el seno de una familia judía y educado en Economía en la London School of Economics y doctorado en la Universidad de Trieste (1938) su pasión por América Latina se manifestó prontamente en su carrera profe-sional. Durante los años ‘50 decidió trasladarse a Colombia llegando inicial-mente como contratista del gobierno colombiano en calidad de asesor para temas de planificación en temas de planificación, cargo para el cual había sido recomendado por el Banco Mundial.6 En este mismo país se inspiró para su primer gran ensayo sobre economía del desarrollo. Su experiencia en Latinoamérica pasa por Chile, Brasil, Perú, Ecuador y Uruguay convir-tiéndose, según algunos autores, en el más europeo de los latinoamericanis-tas estadounidenses.7
Sus obras maestras continuaron definiendo una mirada económica que le empieza a dar un perfil diferenciado, destacando entre sus obras Exit, Voice and Loyalty: Responses to decline in firms organizations and states (1970); A Bias for Hope: Eassy on development and Latin America (1971); The Passion and the Interest:
57- 118 (Traducido de Isaiah Berlin, Russian thinkers, Londres, The Hogaríh Press, 1979).4 Pulecio Franco, J. H., “Un atisbo en la vida y obra de Albert Otto Hirschman (1915 -)”, Contribuciones a la Economía, 2006. Disponible en: http://www.eumed.net/ce/2006/jhpf.htm 5 Santiso, J., op. cit., nota 2, p. 92. 6 Hirschman, A. O., A través de las fronteras, los lugares y las ideas en el transcurso de una vida, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 60. 7 Santiso, J., op. cit., nota 2, p. 92.
| Análisis de la integración latinoamericana a través del pensamiento de Albert Otto Hirschman
159Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Political arguments for capitalism before its triumph (1977); Essays in Trespassing: Eco-nomics to politics and beyond (1981); Shifting Involvements: Private interest and public action (1982); y “Rival Interpretations of Market Society: Civilizing, destruc-tive or feeble?” (1982).8
En todas sus obras el autor comienza a plasmar una visión diferenciada ya sea en términos económicos y políticos como antropológicos. Beaud y Dostaler (1995) señalarían, al hablar de Hirschman, que su método es el rol del no con-formista quien, al decir de François Furet, “busca lo que no hay de económico dentro de la economía, pero al mismo tiempo desde una perspectiva econó-mica” una actitud que arriesga desconcertar a muchos economistas.9
Introduciéndose en lo que podría denominarse “mirada económica de Hirschman” se puede ver que la misma tiene si eje central plasmado en La estrategia del desarrollo económico (1961), obra en la que concluye que el subde-sarrollo es una situación de equilibrio en múltiples círculos viciosos. El resto pasaría, según esta visión de Hirschman, por encontrar los mecanismos que introduzcan un movimiento hacia otros círculos, que sean virtuosos y lleven a un proceso ascendente.10 Por esta razón, afirma que “el desarrollo consiste en jalonar los recursos y habilidades que están escondidos, dispersos o mal utilizados”.11
Planteadas esta primara conceptualización, se podría comprender por qué Hirschman se declaró a favor del crecimiento balanceado que promo-vían los economistas Ragnar Nurkse y Rosenstein Rodan, el cual servía como mecanismo de inducción para movilizar los recursos y para que se realizaran las decisiones de inversión en la dirección correcta.
Otro punto importante en el pensamiento de Hirschman pasa por un tema que denominó con el término de encadenamiento. Este concepto ser-virá posteriormente para explicar determinadas características de la inte-gración latinoamericana actualmente. Menciona dos tipos de encadena-mientos: hacia atrás y hacia adelante.
Para Hirschman, los encadenamientos hacia atrás son aquellos en los que un producto local demanda de la industria insumos que antes impor-taba. El encadenamiento hacia adelante, se refieren a productos que antes no estaban disponibles o eran muy costosos y al aparecer catalizan inversio-nes porque son utilizadas como insumos.12 Dentro del concepto de encade-namiento, Hirschman basó inicialmente su análisis en el sector industrial y
8 Hirschman, A. O., “Rival Interpretations of Market Society: Civilizing, destructive or feeble?”, Jour-nal of Economic Literature, Volume 20, The Institute for Advanced Study, Princeton, December 1982, pp. 1463-1484. 9 Beaud, M, y Dostaler, G., citados en Pulecio Franco, J. H., op. cit., nota 3.10 Meisel Roca, A., op. cit., nota 1, p. 2.11 Hirschman, A. O., The Strateg y of Economic Development, New Haven, Yale University Press, USA, 1970, p. 185.12 Meisel Roca, A., op. cit., nota 1, p. 3.
Nicolás Domingo Albertoni Gómez |
160 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
posteriormente en el primario, sumando dos tipos de encadenamiento más: los de consumo y fiscales. El primero se refiere al gasto en consumo que se genera por medio de un bien primario exportado, que a cierto nivel mínimo de demanda puede ser abastecido localmente. Los encadenamientos fiscales se refieren a los impuestos que se cobran sobre los productos exportados, encadenamientos fiscales directos, y los impuestos sobre las importacio-nes, encadenamientos fiscales indirectos. Los productos de exportación de enclave son muy propensos a los encadenamientos fiscales directos.13
Más allá de estos conceptos antes señalados que son más bien de tipo general, al analizar la visión académica de Hirschman se puede ver una combinación perfecta entre lo genérico y específico, es decir, una teoría escrita a través de ejemplos que habían sido inspirados en muchos casos en las diferentes regiones de Colombia. Santiso (2000) agregaría que:
La obra intelectual de Hirschman, desde el punto de vista de la his-toria de las ideas y de la economía del desarrollo, presenta una doble originalidad. Es a la vez una obra central y marginal. Central, porque sus reflexiones sobre la economía del desarrollo […] se convirtieron en ejes ineludibles de las discusiones sobre el desarrollo económico. Marginal, porque en la corriente de pensamiento mayoritariamente de su disciplina de origen, la economía Hirschman se convirtió en una voz apreciada pero marginada, fuera de juego (es decir, fuera de la teoría de los juegos).14
Si se tuviera que buscar un resumen sobre lo que Hirschman mencionaba como medidas para el desarrollo, se podría decir que cada país debe ser anali-zado caso por caso, mediante la explotación de los recursos locales a con-seguir para conseguir los mejores resultados. Para Hirschman, como ya se señaló antes, imponer una estructura doctrinal uniforme sin tener en cuenta las circunstancias locales es una “receta para el desastre”.15
Otra arista interesante del pensamiento de Hirschman, complemen-taria para seguir comprendiendo su mirada, es la de la interacción entre a soberanía del consumidor y la competencia empresarial. Tema que se analiza en profundidad en su reconocido libro Salida, Voz y Lealtad.16 Esta obra merece sin lugar a dudas un análisis detenido para comprender la mirada de este autor.
13 Hirschman, A. O., Essay in Trespassing, Economics to Politics and Beyond, Cambridge University Press, USA, 1981, p. 89.14 Santiso, J., op. cit., nota 2, p. 94.15 Pulecio Franco, J. H., op. cit., nota 3, p. 2. 16 Hirschman, A. O., Exit, Voice and Loyalty: Responses to decline in firms, organizations and states, USA, Presi-dent and Fellows of Harvard College, 1970.
| Análisis de la integración latinoamericana a través del pensamiento de Albert Otto Hirschman
161Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Algunos denominan al libro Salida, Voz y Lealtad como la principal obra del autor, a través de la cual explica cómo las empresas, las organi-zaciones y los estados pueden verse afectados por la salida de un cliente y sus miembros o por la voz de éstos. En este trabajo Hirschman pre-senta su oposición al análisis clásico de la economía basado en supuestos “racionales” de los agentes involucrados. Así mismo, esta obra buscó establecer un vínculo posible entre la economía y la política, tan es así que el propio autor señala en la introducción de su trabajo “al desarro-llar mi argumento sobre estas bases espero poder demostrar a los poli-tólogos la utilidad de los conceptos económicos y a los economistas la utilidad de los conceptos políticos”.17
Por otra parte, se puede ver que esta obra de Hirschman aporta insu-mos interesantes al sistema empresarial, al analizar la demanda con base en cambios en la calidad de los productos.18 Agrega el autor a este planteo que habrá empresas y organismos donde la salida no será percibida, porque sus ingresos no bajan o porque se presentará el caso donde la salida no sea posible como el caso de los monopolios estatales, entonces los consumido-res optarán por la voz, para informarles a los agentes que la calidad está bajando o que se necesita más o menos calidad del bien en cuestión. Así mismo, Hirschman agrega la presencia de la lealtad, como un mecanismo ante la opción de la salida por el cual los consumidores pueden optar por la utilizar la voz vista desde la mirada de Hirschman como la herramienta para tratar de cambiar la institución a la que son leales y de esta forma dejar la salida como última opción.19
De la visión que Hirschman fue dejando en sus distintas obras, surge una mirada antropológica también diferenciada de otros autores. Meisel Roca (2008) señala que:
Uno de los aspectos menos discutidos sobre La Estrategia del desarrollo eco-nómico y su pertinencia para entender la dinámica de las desigualdades regio-nales al interior de un país, es el tratamiento de las supuestas diferencias cul-turales que explican los desequilibrios en la prosperidad relativa. Hirschman se interesa mucho en el análisis de la construcción de un discurso regional de auto justificación, en la cual las regiones exitosas le atribuyen sus propios logros a sus características culturales”.20
17 Pulecio Franco, J. H., op. cit., nota 3, p 7. 18 Ante este planteo se puede ver que Hirschman critica la teoría de que los consumidores (ya sea de bienes y servicios de la economía, como los de servicios de las asociaciones, sindicatos, partidos político, servicios estatales, etc.) reaccionarán ante la sensación de movimientos de la calidad. Así, cuando ésta baje los consumidores reaccionarán saliendo de donde están consumiendo y, por lo tanto, los agentes económicos sentirán que algo está pasando y optarán por mejorar nuevamente la calidad. 19 Pulecio Franco, J. H., op. cit., nota 3, p. 8. 20 Meisel Roca, A., op. cit., nota 1, p. 13.
Nicolás Domingo Albertoni Gómez |
162 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Sobre este punto Hirschman señala que:
Los sectores y regiones progresistas de una economía subdesarro-llada se impresionan fácilmente con su propia tasa de crecimiento. Al mismo tiempo, tratan de diferenciarse de los menos progresistas creando una imagen de estos últimos como flojos, torpes, intrigantes y en general como casis perdidos […] en el italiano promedio, en cuyo país el progreso se ha asociado desde hace mucho tiempo con la latitud, siempre está dispuesto a declarar que África empieza un poco al sur de su provincia.21
Analizadas varias aristas de la mirada de Hirschman se vuelve difícil intentar hacer un resumen que pueda definir en una única reflexión la perspectiva de este extraordinario pensador. Pero a los efectos de este trabajo, en el que se pretende utilizar la mirada del economista alemán para explicar la realidad de la integración regional, se puede ver que sus aportes son centrales para comprender los desequilibrios regionales dando aquí una insumo teórico interesante para entender por qué los bloques económicos conformados en la región no han podido avanzar como una herramienta para el desarrollo económico. A través de los desequilibrios regionales se puede ver que resultó central del aporte de Hirschman analizar este tema desde diferentes dimen-siones y no solamente desde la teoría económica.
2. La actual coyuntura de la integración latinoamericana
La realidad que vive la integración económica y política de América Latina se podría caracterizar como diversa y en algunos casos contrapuesta. A par-tir de la década del ‘90 ha surgido un gran número de proyectos de integra-ción que fueron confeccionando lo diversos bloques comerciales, económi-cos pero también político-ideológicos que hoy se pueden ver en la región.
Al repasar la historia de esta región se puede ver que América Latina ha persistido —a través de la historia— en su postura de afianzar los vínculos de cooperación regional, con miras al ideal de integración que marcó el pro-ceso de formación de la república latinoamericana. En los tempranos años de la vida republicana, ya advertía Bernardo O´Higgins (Chile, 1778-1842) que “de la unidad y cordialidad recíproca depende el próspero destino de las Américas” y que “la división solo puede producirnos miseria y lágrimas”. Mientras tanto, José de San Martín (Argentina, 1778-1850) alertaba que “divididos seremos esclavos...”
21 Hirschman, A. O., op. cit., nota 9, p. 185.
| Análisis de la integración latinoamericana a través del pensamiento de Albert Otto Hirschman
163Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Simón Bolívar por su parte (Venezuela, 1783-1830) en 1818 señaló: “todo lo he hecho con la mira de que este continente será un país, independiente y único. Una sola debe ser la patria de los americanos”.22 Mientras que José Gervasio Artigas (Uru-guay, 1764-1850) decía en 1813 al argentino Manuel de Sarratea “...Me he visto perseguido, pero mi sentimiento jamás se vio humillado […] la libertad de la América forma mi sistema y plantearlo mi único anhelo”.23
Lo que se desprende de estas visiones de la historia de América Latina, es que la integración comenzó a entenderse desde hace mucho tiempo como un elemento vital para el desarrollo de los países que la componen. Sin embargo, pasaría más de un siglo para que estas ideas se plasmaran for-malmente en la realidad. Fue recién a partir de 1940 que comenzó a tomar fuerza el ideal integracionista. La creación de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) marcó un hito importante en la región, porque sus planteamientos consideraban la existencia de un mercado común como elemento central para el desarrollo autónomo y compartido de Latinoamé-rica.24 Entre la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión se inició una etapa de sustitución de importaciones en un contexto de inestabilidad del mercado mundial de materias primas. El derrumbe del comercio interna-cional y de los precios de los productos primarios perjudicó a las economías latinoamericanas al disminuir drásticamente la demanda internacional de café, azúcar, metales y carne.
Ante esta coyuntura los gobiernos latinoamericanos optaron por pro-teger la industria nacional y promover el crecimiento industrial: aplicando barreras arancelarias que aseguraran la competencia exitosa de las indus-trias nacionales en el mercado, aumentando la inversión directa en compa-ñías industriales y empresas estatales y motivando la demanda de productos nacionales con contratos favorables para los productores locales. El viraje a un modelo de desarrollo que la CEPAL denominó “hacia adentro” se caracterizó, por un lado, por el afrontamiento al corto plazo de preocupa-ciones vinculadas a la balanza de pagos y a la defensa de la ocupación y el ingreso; y, por el otro, por la ausencia de afanes proteccionistas, el decai-miento sustancial de la capacidad para importar. Igualmente se presentó el crecimiento del sector fabril y sus actividades complementarias sin un proyecto de industrialización explícito. 25
22 Dirección Comercial de Relaciones Económicas Comerciales, Chile. 20 años de negociaciones comerciales, Santiago, Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 2009, p. 29. Cursivas del autor.23 Barrán, José Pedro, Breve historia del Uruguay, 2002. [Consulta: 3 de enero de 2002] Texto en: http://www.revistaconene.com/numero%200/reportajes/Jose%20Pedro%20Barran.pdf. Cursivas del autor. 24 Ídem. Cursivas del autor.25 Valenzuela, Bárbara, “Crecimiento, integración y comercio de los países del Cono Sur Americano: inquietudes y desafíos”, Revista de Negocios Internacionales e Integración, UCUDAL, Vol. XIV, No. 66/67, Montevideo, Uruguay 2008, pp. 25-34.
Nicolás Domingo Albertoni Gómez |
164 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Vera-Fluixá (2000) señala que este paradigma de desarrollo económico en América Latina marcó, a principios de los sesenta, una notable diferencia con las condiciones y premisas, bajo las cuales nacía la Comunidad Econó-mica Europea. El hecho de que América Latina no había sido epicentro de las guerras mundiales le aportaba condiciones de partida para la integración completamente distintas, tanto a nivel económico como político.26 Económi-camente, si bien los conflictos bélicos mundiales habían favorecido el status de exportadores de materias primas de los países latinoamericanos, dicha situación era insostenible a largo plazo, ya que la misma, como postulaba el cepalismo, no conduciría sino al mayor deterioro y pobreza del subcontinente. Políticamente, el paradigma y la necesidad de integración no surgían como compromiso de pacificación entre los Estados participantes como en el caso europeo, sino como premisa y paradigma de desarrollo económico. El efecto más anunciante de que llegaban la crisis de 1930 y las guerras mundiales en América Latina era la necesidad de contar con perspectivas de desarrollo económico a mediano plazo.27 En la misma época, el mundo vivía una serie de hechos que marcarían una nueva etapa en las relaciones internaciona-les y que sin duda pasarían a tener una implicancia directa en las políticas comerciales de los países de la región y del resto del mundo.
Al hablar de este giro hacia la industrialización de América Latina resulta indispensable recuperar la mirada de Hirschman, quien criticó la visión dominante que tenía Harrod-Domer en aquel entonces. En Estrategia del Desarrollo Económico, Hirschman (1958) criticaba la postura de que el creci-miento dependía solamente del cociente capital-producto y de la disponibi-lidad de capital.28 De forma más general, el concepto surgió a partir de una perspectiva que ponía en tela de juicio la representación convencional de una economía partiendo de los recursos naturales, factores de producción y empresariado, todos ellos disponibles en cantidades dadas y solo necesita-ban ser asignados de modo eficiente a las diversas actividades para obtener los mejores resultados.29 En contraposición a esta postura Hirschman (1958) señalaba que el desarrollo depende no tanto de encontrar las combinaciones óptimas para los recursos y factores de producción, como de provocarlos e incorporarlos para el desarrollo de recursos y capacidades que están ocultos, diseminados o mal utilizados.30
26 Vera-Fluixá, Ramiro Xavier, “Principios de Integración Regional en América Latina y su análisis comparativo con la Unión Europea”, Discussion Papers, Center for European Integration Studies, 2000, pp. 13-20.27 Ídem. 28 Hirschman, A. O., op. cit., nota 9, p., Cap. 6. 29 Ramírez Hernández, Guillermo, “Eslabones”, 2000, Texto completo disponible en: http://www.eu-med.net/cursecon/economistas/textos/Hirschman-Eslabones.htm 30 Hirschman, A. O., op. cit., nota 9, p. 5.
| Análisis de la integración latinoamericana a través del pensamiento de Albert Otto Hirschman
165Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Es en este contexto que nace la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), con el Tratado de Montevideo de 1960, a través del cual los países sudamericanos y México tomaron decididamente el rumbo que marcaba —en esos tiempos— el nuevos escenario internacional, con énfasis en la multilateralidad por sobre los acuerdos bilaterales.31 Marcán-dose aquí uno de los principales mojones de la inserción comercial de la región, desde donde partirá el rumbo en el que hoy —con aciertos y erro-res— se basa el comercio en América Latina. Este proyecto de integración marcaría el comienzo de una era integracionista que se mantiene hasta la actualidad, marcada por un importante número de proyectos de integra-ción con objetivos similares y conformados en muchos casos por los mismos países. Esto genera una situación que, según algunos analistas, puede verse como compleja y limitante para promover un desarrollo económico que tenga como uno de sus ejes principales centrales a la integración regional.
Ante este panorama se puede ver que América Latina ha vivido dos grandes olas en materia de cooperación e integración regional económica: una en los años sesenta y otra a mediados de los ochenta. La segunda fase es la que muestra el mayor crecimiento.32
En 1960 nacieron el Mercado Común Centroamericano (MCCA), la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y, dentro de ella, en 1969, el Grupo Andino (GRAN). En los setenta, surgió el Área de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA), luego transformada en Comunidad del Caribe (CARICOM). En 1985, Argentina y Brasil resolvieron dar una vuelta a la página de la historia e iniciar un Programa de Cooperación e Integración (PICE o PICAB) que, entre 1986 y 1990, generó 24 Acuerdos de Complementación, dos Tratados y los fundamentos del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), concretado en marzo de 1991. En los noventa, fue creado el MERCOSUR. Ahora, al comienzo del siglo XXI, aparecen nue-vos esquemas: ALBA-TCP y UNASUR.
En 2004, nacieron la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN o CASA) y la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), esta última con socios en América del Sur, en América Central y en el Caribe. En 2007, la Comunidad Sudamericana de Naciones se transformó en la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). La Alternativa Bolivariana para las Américas se transformó en Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nues-tro América. Si se hace un análisis más riguroso en esta nutrida lista tam-bién se incluiría el Grupo de Río y el Bloque Uruguay-Paraguay-Bolivia (URUPABOL).33
31 Vera-Fluixá, Ramiro Xavier, op cit., nota 24. 32 Di Biase, H., “El complejo escenario de la integración regional económica en América del Sur”, Cua-derno de Negocios Internacionales e Integración, Vol. XV, No. 71-72-73, 2009, pp. 34-35. 33 Ídem.
Nicolás Domingo Albertoni Gómez |
166 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
De esta lista antes mencionada no quedan dudas de que en el último periodo han surgido nemorosos y variados esfuerzos de integración econó-mica y política. Pero la pregunta central no pasa por la fundación, sino más bien por sus resultados. Aquí es donde surgen críticas de parte de diversos analistas al proceso que atraviesa América Latina. Sunkel (2008) señala que los resultados de los proyectos de integración que han aparecido en los últi-mos años han sido “francamente decepcionantes si se los compara con la magnitud de los esfuerzos desplegados y las expectativas que en su momento generaron”.34
La importancia que adquiere la integración para los países latinoame-ricanos se hace más evidente ante la actual coyuntura internacional. Sala-zar (2008) también señala que la globalización económica-financiera está siendo marcada por un proceso de integración de economías nacionales para enfrentar horizontes globales de mercado. Así mismo, agrega que el comercio es el componente fundamental de las relaciones económicas inter-nacionales que conlleva la especialización productiva y el crecimiento eco-nómico de los países.35 Esta reflexión introduce un aspecto central cuando, al observar el mapa de proyectos de integración regionales, se aprecia un fuerte vuelco a la integración política con alto contenido ideológico. Ante este aspecto, Salazar (2008) agrega que:
Si se toma como experiencia positiva la historia de la Comunidad Europea, se verá que éstas nacieron como organizaciones interna-cionales de integración económica. La mayor parte del contenido material de la Unión Europea sigue siendo económico pese a los avances que han conseguido en los últimos años en dirección de loa integración política, de sus espacios de libertad, seguridad y justicia.36
En síntesis, lo que hoy sucede en América Latina es realmente diverso y posiblemente complejo. Más aún ante un escenario internacional que demanda sinergia y trabajo en conjunto ante un proceso de negociaciones multilaterales en el marco de la Organización Mundial de Comercio, bas-tante debilitado. Leiva (2010) señala que técnicamente hablando, conside-rando las principales vías principales de inserción económica internacional, en América Latina:
34 Sunkel, Osvaldo, “Desarrollo e Integración Latinoamericano”, en Leiva, Patricio (editor), Los Caminos para la Integración de América Latina, Santiago de Chile, Universidad Miguel de Cervantes, Instituto Lati-noamericano de Relaciones Internacionales, 2008, Cap. I, p. 51. 35 Salazar, César, “La razón de una integración: Una Perspectiva Humanizadora”, en Leiva, Patricio (editor), op. cit, nota 32, Cap. X, p. 189. 36 Ídem.
| Análisis de la integración latinoamericana a través del pensamiento de Albert Otto Hirschman
167Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Se pueden encontrar desde los simples acuerdos de preferencias comerciales hasta acuerdos que contienen numerosos ámbitos de las actividades nacionales aquellos que tienen como horizonte la formación de una nueva unidad política de los países que la com-ponen. En esta perspectiva, los diferentes contenidos que presentan permiten distinguir algunos rasgos generales que los caracterizan y que pueden considerarse modelos de integración. Todos ellos son extraídos de realidades concretas y no constituyen categorías jurí-dicas. Su valor jurídico surge, en cada caso, de la suscripción del Acuerdo correspondiente y de su reconocimiento como compati-ble con los compromisos suscritos en la Organización Mundial de comercio.37
3. Integración y Crecimiento Económico: los casos de América Latina y Asia
Paralelamente a este escenario creciente del número de proyectos de integra-ción en América Latina, es importante analizar la evolución que ha tenido la económica regional en comparación a la de otra zona emergente como es Asia.
Todas estas reflexiones antes expuestas adquieren mayor importancia cuando en el presente, al hablar de América Latina, se hace mención a una de las llamadas, al igual que en el caso de Asia del Este, “regiones emergen-tes”. La integración juega y seguirá jugando un papel preponderante en que la visión de emergente no quede únicamente en un título a futuro y se pueda hacer realidad que a través de un mayor comercio se pueda contribuir al desarrollo económico de los países que forman parte de esta región.
Seguramente pueda ser desde esta base que la mirada de Hirschman tome relevancia ante la actual coyuntura regional. Por esta razón resulta importante realizar este análisis comparado entre Asia y América Latina. Agosin (2008) señala que:
Al observar el período transcurrido desde 1975 en adelante, se puede comprobar que América Latina ha estado creciendo, en términos de producto por habitante, en forma más lenta que los países desarro-llados y los países asiáticos. En otras palabras, la región no ha estado convergiendo hacia el mundo desarrollado y, aparentemente, no ha grandes perspectivas de que lo haga en un futuro previsible.38
37 Leiva, P., “Los modelos de Integración en América Latina”, Leiva L., Patricio (editor), Relaciones Internacionales y Renovación del Pensamiento, Chile, Universidad Miguel de Cervantes, 2010, pp. 19-20. 38 Agosin, M, “América Latina en el Escenario Internacional, Una visión Económica”, en Leiva, Patri-cio (editor), op. cit., nota 32, p. 98.
Nicolás Domingo Albertoni Gómez |
168 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Agosin justifica la afirmación anterior en su examen a la evolución de la proporción que representa el producto per cápita, en términos de la paridad de poder adquisitivo (PPP), entre los países seleccionados y Estados Unidos. El estudio de Agosin habla de “El Club de la Convergencia” y, por otra parte, América Latina. Sobre el primero, integrado por países como China, Hong Kong, Singapur, Corea, Malasia y Tailandia, se puede observar según su estudio que todos han ido convergiendo de manera gradual pero notoria. Mientras, la situación de América Latina es la opuesta a la que muestran los países asiáticos señalados. Los ejemplos que señala el autor de este informe son el de Nicaragua, al reducir la importancia de su producto de 33% a 9%; Venezuela con una reducción de 36% a 15%.39 4. Uniendo la realidad actual de la integración latinoamericana con el pensamiento de Albert Hirschman
La primera transformación en la integración latinoamericana tiene su fundamento —al igual que sucedía en el resto del mundo— en el fin de la Segunda Guerra Mundial. Tras el fin de esta guerra el mundo cambió. Uno de los hitos principales fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas (onu), en octubre de 1945. Un año antes, representan-tes de 44 países, reunidos en New Hampshire, Estados Unidos, habían sentado las bases de un nuevo orden económico. El tratado que se firmó entonces, Bretton Woods, daría origen al Fondo Monetario Internacio-nal y al Banco Mundial. Los principales objetivos de este tratado eran garantizar la estabilidad monetaria en el plano internacional, para favo-recer las relaciones comerciales y la recuperación económica de los paí-ses que habían sido devastados por la guerra. Se consagró la primacía económica de los Estados Unidos y se estableció el dólar como unidad internacional de cambio.
Como ya se ha señalado, es entonces ante el fin de la Segunda Gue-rra que comienzan a desarrollarse las bases principales de la integración en América Latina. Pero será entre las décadas de ‘70 y ‘80 que se volverán a manifestar nuevas etapas en este proceso, pero fundamentadas en cam-bios políticos nacionales que se comenzaban a dar en diferentes países de la región. Los regímenes dictatoriales marcan una nueva etapa que tendrá fuertes significados en la vida económica de los países.
Durante esta época, marcada por la crisis de los sistemas democráticos en la mayoría de los países de la región, se puede ver que gran parte del conteniente caminó hacia un proceso de replanteamiento político y social.
39 Ídem.
| Análisis de la integración latinoamericana a través del pensamiento de Albert Otto Hirschman
169Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
En relación a este punto Gugliano señala que:
Principalmente en los años 70, se elaboraron diferentes hipótesis para explicar la aparición del autoritarismo y, entre estas, hubo un gran pesimismo sobre el futuro de la democracia en la región, verda-deras dudas sobre la viabilidad de de un sistema democrático en con-diciones de subdesarrollo. No obstante, entre la mayoría de los que estudiaban el tema, había un consenso de que los factores económi-cos eras claves para explicar el fenómeno: los progresistas refirién-dose a la falta de condiciones económicas para la industrialización de la democracia y los conservadores a la necesidad de gobiernos autoritarios para incrementar el desarrollo.40
En tiempos en que América Latina comenzaba a mostrar signos de recupe-ración política, iniciada la década de los ´80, salió a la luz el libro de Hirs-chman El Avance en Colectividad. Experimentos populares en América Latina. Aquí el autor dejó plasmado su conocimiento sobre la región y brindó algunos aportes conceptuales relacionados a la importancia de las iniciativas colec-tivas. Si bien es un análisis de experiencias de trabajo colectivo en ONGs, dejó una visión de cuánto más se podría hacer en materia de desarrollo si desde la región los países que integran el continente trabajaran en conjunto.
En este libro Hirschman relata sus experiencias vividas en seis países latinoamericanos (República Dominicana, Colombia, Perú, Chile, Argen-tina y Uruguay) donde pasó 14 semanas. En este libro Hirschman plasmó los beneficios que tiene para un país trabajar bajo una mentalidad colectiva y comunitaria.
En tiempos actuales donde el proteccionismo crece, incluso entre paí-ses que cuentan con acuerdos de liberalización comercial, estas reflexiones cobran un gran sentido. Muchos países se potencian ante la actual coyun-tura internacional en la que América Latina presenta tasas de crecimiento importantes. Así mismo, las reflexiones de Hirschman deberían motivar un razonamiento más serio sobre la situación que vive la integración de Lati-noamérica: mayor nacimiento de nuevos proyectos de integración y baja en el cumplimiento de acuerdos que potencien el comercio. En relación a este último punto, algunos analistas señalan que pese a que la región latinoame-ricana ha mantenido, en conjunto, tasas de crecimiento por encima de las medias mundiales, y de que, según todos los análisis, ha resistido mejor que otros continentes el efecto de la crisis económica y financiera, los modelos
40 Gugliano, Alfredo, “Modernización y consolidación democrática en Brasil: La democracia compa-rada al autoritarismo”, en Navarro García, J., Sistemas políticos y procesos de integración económica en América Latina, Sevilla, España, EEHA – Alfonso XII, 2000, p. 275.
Nicolás Domingo Albertoni Gómez |
170 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
de desarrollo dominantes en la región están teniendo costos sociales impor-tantes sobre numerosos sectores, y ello supone una amenaza para el futuro.41 Ante este tipo de planteo se vuelve a manifestar la relevancia de reflexiones como la de Hirschman.
No es menor la revisión teórica que se hace de Hirschman desde Amé-rica Latina durante la “década perdida”, tiempo durante el cual su mirada sobre el desarrollo cobró importancia en la región, como lo revelaron nume-rosos académicos y operadores. A partir de ésta época abundan las reve-rencias a su obra y a su trabajo, las que en ningún caso son totemizaciones, como señalan Foxley, McPherson y O´Donnell (1986) en la introducción de su libro dedicado al pensamiento de Hirschman. De hecho, cuando hubo totemizaciones el propio Hirschman se esforzó por rechazarlas.42
Por todo lo expuesto resulta pertinente un redescubrimiento de Hirs-chman para mirar y al mismo tiempo tratar de modificar el presente de la región. La actualidad muestra que América Latina puede tener un desarro-llo posible si se trabaja coordinadamente.
Si miramos la realidad regional se puede ve que quizá Chile sea uno de los pocos países, sino el único, que ilustre de manera idónea la trasfor-mación que puede experimentar la región. Así mismo, parece no haber sido un ejemplo seguido por otros. Así mismo, Hirschman diría sobre este punto que más allá del éxito “no hay paradigma único”. Así mismo, a par-tir de los años ochenta las políticas económicas en este país se volvieron paradigmáticas: fue acumulando las “heterodoxias”. Santiso (2000) señala que Chile, al igual que otros países en la región, no pasó del paradigma del “buen revolucionario” al del “buen liberal”: lo que entró en crisis en los años ochenta fue precisamente la política de lo imposible, la idea misma de fomentar políticas económicas pensadas y accionadas a partir de macropa-radigmas intangibles.43
De alguna forma hoy está sucediendo algo de macroparadigmas al ver la situación en el Mercosur que sigue apostando por un proyecto estilo Unión Europea, sin valorar que aún hay aspectos básicos en términos normativos que no se cumplen, por lo que llegar a una Mercado Común sigue siendo un destino lejano. Desde esta perspectiva la obra de Hirschman Salida, Voz y Lealtad se presenta como una apreciación teórica desde la cual se podría comprender la actitud que están planteando algunos socios de salirse del bloque comercial. A través del esquema presentado por el economista, se puede aplicar el análisis de desigualdad regional que puede motivar —en
41 Rey Marcos, F., “El impacto social del mal desarrollo en América Latina”, 20 de septiembre de 2011. [Consulta: 10 de octubre de 2011]. Disponible en: http://www.rnw.nl/espanol/article/el-impacto-so-cial-del-mal-desarrollo-en-am%C3%A9rica-latina 42 Santiso, J., op. cit., nota 2, p. 94.43 Ibídem, p. 95.
| Análisis de la integración latinoamericana a través del pensamiento de Albert Otto Hirschman
171Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
el caso del Mercosur— que a alguno de sus miembros no le sea “rentable” participar de este proyecto. Haciendo una breve analogía de caso, se puede ver que la “salida” está siendo cada vez más vista como opción posible por algunos Estados Parte, al ver que ante el uso de “voz” no existe respuesta. El concepto que no se debe dejar de lado es el de “lealtad”, el cual es presen-tado por Hirschman como mecanismo que ante la opción de “salida” puede ser utilizado para tratar de cambiar situaciones que no son leales, y hacer que la “salida” no sea la opción directa posterior a la “voz”.
¿Qué países en la región parecen comprender a Hirschman? Esta pre-gunta ha sido formulada por varios investigadores. Santiso (2000) señala que en la década de los ochenta Chile, presentado como el “antro neoliberal” de la región, nacionalizó sus bancos, ilustrando de manera patente la idea de Hirschman de consecuencias no intencionales (unintended consequences) de la acción humana y del posibilismo en materia económica.44
Como señala Díaz-Alejandro (1986) sobre este período, el ejemplo más claro de esta paradoja es Chile que, guiado por economistas capaces y comprometidos con el laissez-faire, mostraron al mundo un sendero más hacia un sistema bancario socializado de facto. Argentina y Uruguay exhiben tendencias similares, que pueden detectarse nítidamente en otros países en desarrollo”.45 Años después, en este mismo país, cuando cayó el régimen militar los dirigentes chilenos en vez de repudiar la herencia económica, siguieron combinando privatizaciones con regulaciones, apertura a los flu-jos de comercio y de capitales con control de capitales, matizando así, de manera posibilista, el crecimiento con equidad.46
5. Conclusiones
Este trabajo no buscó más que retomar algunas ideas del nutrido pensa-miento de Albert O. Hirschman, el que difícilmente podría ser analizado de forma completa en un solo artículo. Como ya lo han señalado diver-sos autores que han dedicado tiempo al análisis de Hirschman, al buscar concluir este trabajo, resulta complicado hacer una síntesis de las reflexio-nes de autor y más cuando se pretende usarlas como luz para analizar la actual coyuntura integracionista en América Latina, que es en sí mismo inacabada.
Como señala Juan Carlos de Pablo, al analizar la bibliografía de Hirsch-man “parecería que viola la ley de los rendimientos marginales decrecientes,
44 Ídem. 45 Díaz-Alejandro, C., “Some unintended consequences of financial laissez-faire”. En Oxley, F., A; Mc Pherson, M.; O’Donnell, G (editores), Development, Democracy, and the Art of Trespassing: Essay in Honor of Albert O. Hirschman, Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 1986. 46 Santiso, J., op. cit., nota 2, p. 95.
Nicolás Domingo Albertoni Gómez |
172 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
porque cada obra es aparentemente bien diferente y tan excitante como las anteriores”.47
Al mirar la actualidad que vive la región en materia de transformaciones en sus bloques económicos, políticos y comerciales, surge —a la luz de la mirada de Hirschman— una fuerte explicación basada en la desigualdad de avances y crecimientos. No quedan dudas, como señalara el economista alemán que “cada país debe ser analizado por sí mismo”, lo cual es más evidente en una región en que los casos existentes en materia económica son dispares. Algunos autores analizados en este trabajo señalan que estas dispa-ridades existentes fueron algo alivianadas por las reformas estructurales que muchos países de la región realizaron. Santiso (2000) señala de forma grá-fica que estas reformas consiguieron sincronizar los relojes de los países lati-noamericanos con la hora mundial. Pero muchos latinoamericanos siguen careciendo de los instrumentos mínimos indispensables para disfrutar de tal sincronización: en la educación, la salud, los ingresos.48
A la luz de la mirada de Hirschman se puede ver que el progreso econó-mico distante entre los países de un mismo bloque puede ser factor central para entender la ralentización prolongada de bloques como el Mercosur, por ejemplo. Hirschman ya señalaba iniciada la década del ´60 que el pro-greso económico no aparece en todos los países al mismo tiempo, y una vez que aparece en algún país, en este se concentra el crecimiento económico. Al estar localizado cerca de un país donde exista un crecimiento econó-mico, los países vecinos se sentirán atraídos por el ambiente creado en este. Cuando se limita el crecimiento económico de un país a un grupo o región en particular, la capacidad de seguir creciendo disminuye hasta que los paí-ses miembros del grupo o región crezcan, económicamente hablando, a la par del país con el crecimiento económico inicial. Este fenómeno ha llevado a la división del mundo en países desarrollados y sub desarrollados o en vías de desarrollo.49
Las reflexiones de Hirschman sin lugar a duda continúan teniendo una clara actualidad y seguramente también futuro. Seguramente por su forma de explicación la economía y en otros casos también al mundo empresarial. Algunos compartieron sus ideas y otros se opusieron, pero lo cierto es que como sociedad contemporánea al autor se debe seguir profundizando en su mirada para comprenderla mejor. Lo importante es que estamos ante un autor que motiva el debate y jamás se opuso a motivar a los países a repen-sarse a sí mismos porque la respuesta al desarrollo no estaba en ninguna otra
47 De Pablo, J. C., “Albert Otto Hirschman”, Escritos seleccionados (2000 –). Versión escrita tomada de la conferencia pronunciada en la Academia Nacional de Ciencias Económicas el 16 de julio de 2002. Disponible en: http://www.juancarlosdepablo.com.ar. 48 Santiso, J., op. cit., nota 2, p. 103.49 Hirschman, A. O., op. cit., nota 9, p.
| Análisis de la integración latinoamericana a través del pensamiento de Albert Otto Hirschman
173Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
parte que en el propio país. Hirschman siempre se mostró defensor de que sus ideas se pudieran debatir al alto nivel mas elevado de las decisiones polí-ticas (lo contrario, o más bien una aplicación al pie de la letra del principio de subsidiariedad) para substraerlo a la inevitable rivalidad interregional.
En definitiva, quizás como señalara alguna vez el propio Albert Hirsch-man, la clave estaba en poder encontrar una buena combinación de la capa-cidad humana de soñar, con el reconocimiento de los límites que imponen las realidades.50
Referencias bibliográficas
Agosin, M, “América Latina en el Escenario Internacional, Una visión Económica”, en Leiva, Patricio (editor), Los Caminos para la Integración de América Latina, San-tiago de Chile, Universidad Miguel de Cervantes, Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales, 2008.
Barrán, José Pedro, Breve historia del Uruguay, 2002. [Consulta: 3 de enero de 2002] Texto en: http://www.revistaconene.com/numero%200/reportajes/Jose%20Pedro%20Barran.pdf
Berlín, Isaiah, Le nérisson et le renard, en Berlín, Les penseurs russes, París, Albín Michel, 1984, pp. 57-118. (Traducido de Berlin, Isaiah, Russian thinkers, Londres, The Hogaríh Press, 1979).
De Pablo, J. C., “Albert Otto Hirschman”, Escritos seleccionados (2000 –). Versión escrita tomada de la conferencia pronunciada en la Academia Nacional de Ciencias Económicas el 16 de julio de 2002. Disponible en: http://www.juan-carlosdepablo.com.ar
Di Biase, H., “El complejo escenario de la integración regional económica en Amé-rica del Sur”, Cuaderno de Negocios Internacionales e Integración, Vol. XV, Nos. 71-72-73, 2009.
Díaz-Alejandro, C., “Some unintended consequences of financial laissez-faire”, en Oxley, F., A; Mc Pherson, M.; O’Donnell, G. (editores), Development, Demo-cracy, and the Art of Trespassing: Essay in Honor of Albert O. Hirschman, Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 1986.
Dirección Comercial de Relaciones Económicas Comerciales, Chile. 20 años de negociaciones comerciales, Santiago, Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 2009.
Gugliano, Alfredo, “Modernización y consolidación democrática en Brasil: La democracia comparada al autoritarismo”, en Navarro García, J., Sistemas políticos y procesos de integración económica en América Latina, Sevilla, España, EEHA – Alfonso XII, 2000.
Hirschman, A. O., A través de las fronteras, los lugares y las ideas en el transcurso de una vida, México, Fondo de Cultura Económica, 2000.
____ Essay in Trespassing, Economics to Politics and Beyond, Cambridge University Press, 1981.
50 Hirschman, A. O., A través de las fronteras, los lugares y las ideas en el transcurso de una vida, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 60.
Nicolás Domingo Albertoni Gómez |
174 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
____ “El paso al autoritarismo en América Latina y la búsqueda de sus determina-ciones económicas”, De la Economía a la Política y más allá, México, fce, 1981
____ Salida, Voz y Lealtad, México, Fondo de Cultura Económica, 1977. [versión en inglés, Exit, Voice and Loyalty: Responses to decline in firms organizations and states, USA, President and Fellows of Harvard College, 1970]
____ The Strategy of Economic Development, New Haven, Yale University Press, 1958. [Edición en español: La Estrategia del Desarrollo Económico, México, fce, 1961.
____ “Rival Interpretations of Market Society: Civilizing, destructive or feeble?”, Journal of Economic Literature, Volume 20, The Institute for Advanced Study, Princeton, December 1982, pp. 1463-1484.
Leiva, Patricio (editor), Los Caminos para la Integración de América Latina, Santiago de Chile, Universidad Miguel de Cervantes, Instituto Latinoamericano de Rela-ciones Internacionales, 2008.
Meisel Roca, A., “Albert O. Hirschman y los desequilibrios económicos regiona-les: de la economía a la política, pasando por la antropología y la historia”, Documentos de trabajo sobre Economía Regional, Cartagena, Colombia, Banco de la República, Centro de Estudios Económicos Regionales, 2008.
Pulecio Franco, J. H., “Un atisbo en la vida y obra de Albert Otto Hirschman (1915 -)”, Contribuciones a la Economía, 2006. Disponible en: http://www.eumed.net/ce/2006/jhpf.htm
Ramírez Hernández, Guillermo, “Eslabones”, 2000, Texto completo disponible en: http://www.eumed.net/cursecon/economistas/textos/Hirschman-Eslabo-nes.htm
Rey Marcos, F., “El impacto social del mal desarrollo en América Latina”, 20 de septiembre de 2011. [Consulta: 10 de octubre de 2011] Disponible en: http://www.rnw.nl/espanol/article/el-impacto-social-del-mal-desarrollo-en-am%C3%A9rica-latina
Salazar, César, “La razón de una integración: Una Perspectiva Humanizadora”, en Leiva, Patricio (editor), Los Caminos para la Integración de América Latina, Santiago de Chile, Universidad Miguel de Cervantes, Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales, 2008.
Santiso, J., “La mirada de Hirschman sobre el desarrollo o el arte de los traspasos y las autosubversiones”, Revista CEPAL, No. 70, abril de 2000.
Sunkel, Osvaldo, “Desarrollo e Integración Latinoamericano”, en Leiva, Patricio (editor), Los Caminos para la Integración de América Latina, Santiago de Chile, Universidad Miguel de Cervantes, Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales, 2008.
Valenzuela, Bárbara, “Crecimiento, integración y comercio de los países del Cono Sur Americano: inquietudes y desafíos”, Revista de Negocios Internacionales e Inte-gración, ucuDal, Vol. XIV, No. 66/67, Montevideo, Uruguay 2008, pp. 25-34.
Vera-Fluixá, Ramiro Xavier, “Principios de Integración Regional en América Latina y su análisis comparativo con la Unión Europea”, Discussion Papers, Center for European Integration Studies, 2000, pp. 13-20.
| Análisis de la integración latinoamericana a través del pensamiento de Albert Otto Hirschman
176 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Evaluación de la política económica neoliberal en México*/ Neoliberal Policy Evaluation in Mexico
* Recibido: 28 de noviembre de 2012. Aceptado: 30 de enero de 2013. Tla-Melaua, revista De ciencias sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México / issn: 1870-6916 / Nueva Época, Año 7 No 34, Abril — Septiembre 2013, pp. 176-190.
177Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Alex Munguía Salazar** Silvano Victoria de la Rosa***
** Profesor investigador tiempo completo titular en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. ([email protected]) *** Profesor investigador tiempo completo titular en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. ([email protected])
resumen
La política neoliberal prometía una correcta inserción en la economía, a cambio de la correcta aplicación de medidas económicas necesarias. No obstante en el caso de México, ha sido una implementación inadecua-da, reflejándose negativamente, en rubros de estabilidad y bienestar so-cial. Tomando en consideración los niveles de pobreza y exclusión de la población, se puede señalar que ha sido errónea la instrumentación de dicho modelo económico.
palabras clave
Neoliberalismo, política social, po-breza, México.
Abstract
Neoliberal policy promised a cor-rect insertion in the economy, in ex-change for the correct application of necessary economic measures. However in the case of Mexico, has been an inadequate implemented, reflected negatively in area of stabil-ity and welfare. Considering the lev-els of poverty and exclusion of the population, we can say that has been the implementation of such errone-ous economic model.
keywords
neoliberalism, social policy, poverty, México.
178 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
1. Introducción / 2. Estado, teoría, definición y surgi-miento neoliberal / 3. Entrada del neoliberalismo en Mé-xico en el sexenio de Miguel de la Madrid y la apertura comercial / 4. Política económica y social / 4.1 Defini-ción de política económica / 4.2 Definición de política social / 5. Resultados de la aplicación de la política neoli-beral contrastado con la realidad de México / 6. Conclu-sión / 7. Bibliografía
1. Introducción
Las llamadas políticas neoliberales, ejecutadas por los organismos interna-cionales y otros centros de poder, son el reflejo de la imposición de las condi-ciones de expansión de la realidad de la globalización: apertura de los mer-cados nacionales, desregulación, eliminación de obstáculos a la propiedad capitalista global (privatización), entre otras. “Para la periferia, la excesiva intervención estatal, el nacionalismo proteccionista, el viejo paternalismo de las mínimas subvenciones sociales deben ser parte del pasado, ya que su único resultado ha sido la reproducción del subdesarrollo”.1
La política neoliberal hacía su promesa en una correcta inserción en la economía, a cambio de la correcta aplicación de estas medidas necesarias. No obstante, en el caso de México ha sido una implementación inadecuada, reflejándose negativamente en rubros de estabilidad y bienestar social, tomando en consideración los niveles de pobreza y exclusión de la pobla-ción, además de la violación de derechos económicos y sociales.
2. Estado, teoría, definición y surgimiento neoliberal
En el neoliberalismo existe el problema del Estado y es parte del debate de las políticas neoliberales, ya que dichas políticas han venido a realizar cambios en los Estados benefactores, donde su prioridad y bases eran la tutela de los derechos sociales y también de las políticas de bienestar social, el Estado visto como el actor que tiene la responsabilidad de proveer a la población de dichos beneficios. Ahora dichos Estados están subordinados a ciertos organismos internacionales que tienen el poder económico y finan-ciero, que dictan políticas que sólo reducen la integridad de ciertos sectores de la población.
1 1 Martínez Peinado, Javier, El capitalismo global, España, Icaria-Antrazyt, 2001, p. 45.
sumario
179Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Señala Noam Chomsky:
El neoliberalismo es un totalitarismo, ya que pretende imponer un modelo único, pero es también un dogmatismo, debido a que sus principios se presentan como verdades incuestionables. La subordi-nación que implica del modo de vida de los pueblos a las necesidades del capital, hasta el control monopólico de los medios masivos de información con la intención de crear un nuevo mundo a la imagen de unas cuantas empresas multinacionales. Además, los principios neoliberales resultan contradictorios, como el capitalismo mismo, entre sí. La noción de mercado libre no logra encubrir que el gobier-no no apoya la libre circulación de mercancías y personas, sino por el contrario nuevos estándares proteccionistas.2
El Estado de Derecho, concebido como fundamento de la vida democrática, se encuentra en condiciones precarias en la mayor parte de los países, a pesar de lo que sostiene la retórica de los grupos dominantes y de los gobiernos. Por un lado, los derechos sociales y políticos individuales, como la libertad de expresión, la salud y la educación, siguen sin estar garantizados de forma suficiente y, por el otro, los funcionarios públicos continúan por encima de sus atribuciones legales y con frecuencia en la impunidad, lo cual tiene con-secuencias en la configuración de los órganos de poder público.
El neoliberalismo no es un cuerpo de doctrinas homogéneo, implica más bien una tendencia intelectual y política a primar, es decir, es-timar más y fomentar preferentemente, las actuaciones económicas de los agentes individuales, personas y empresas privadas, sobre las acciones de la sociedad organizada en grupos informales (pensionis-tas), formales (sindicatos), políticas (partidos) y gobiernos. Por ello se centra en todo lo que garantice la libertad de actuación de los agen-tes individuales en la economía, sobre todo la propiedad privada de los medios de producción, de las ganancias y la defensa patrimonial.3
Para el neoliberalismo, el poder político y el Estado no deben tener influen-cia alguna en las relaciones económicas y de la misma forma se rechaza cualquier política que intervenga para la regulación de la economía, pero también está en contra de cualquier medida proteccionista. Propone que el interés particular de cada individuo y la competencia con sus vecinos harán que la sociedad se mueva sola hacia el interés común de ésta.
2 Chomsky, Noam y Dieterich, Heinz, La sociedad global, México, Joaquín Mortiz, 1995, p. 8.3 De Sebastián, Luis, Neoliberalismo global, España, Trotta, 1997, p. 11.
Alex Munguía Salazar / Silvano Victoria de la Rosa |
180 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Friedman consideraba que debía aplicarse una política económica basada en el mercado y la libertad de la oferta y la demanda, pero sostiene que la inflación es un fenómeno monetario, en consecuen-cia propone la reducción de la inflación a través de la disminución continua, lo cual lógicamente exige fuerza política, porque implica crecimiento económico lento y desempleo elevado, pero un beneficio a largo plazo: la disminución de la inflación. Una vez sanada la eco-nomía se conducirá a una saludable.4
La Escuela de Chicago o monetarista, como escuela de pensamiento econó-mico, tiene tres bases teóricas fundamentales:
a) Estado no interventor. Sostiene que el Estado de Bienestar es costoso, ineficiente y obstaculizador de la libertad individual empresarial, ya que fomenta el paternalismo estatal.
b) Libre mercado y apertura del sector externo. Profesa que el mercado libre coordina adecuadamente las acciones individuales de carácter económico para conseguir una riqueza mayor. Se propone además abrir los mercados nacionales al exterior, eliminando aranceles, argumentando que conduce a la ineficiencia proteccionista.
c) Libertad de movimiento de capitales, fuerza de trabajo y mercancía. No deberían existir límites de estos tres factores para la existencia de una economía de mercado.5
Por lo tanto, el neoliberalismo admite la pobreza como necesaria y funcional para obtener mayores bienes, ya que para la ideología neoliberal los fenómenos que desde una visión ética de la realidad socioeconómica se conocen como conflictos —pobreza, desempleo, marginación, explotación, entre otros— son necesarios y positivos de la lucha de los ejemplares más fuertes de la raza humana para conseguir mayor riqueza, prosperidad, bienestar para la huma-nidad en general, aunque no necesariamente para todos los miembros de ella.6
3. Entrada del neoliberalismo en México en el sexenio de Miguel de la Madrid y la apertura comercial
En el caso mexicano el neoliberalismo entra a partir del sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) y continúa a lo largo de los años hasta el actual sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
4 Gildemeister, Alfredo, Compendio de teorías económicas y sociales, España, Herder, 1987, p. 297. 5 De Sebastián, Luis, op. cit., nota 3, p. 12. 6 Ibídem, p. 15.
| Evaluación de la política económica neoliberal en México
181Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
El neoliberalismo en México es una corriente predominante en las esfe-ras gubernamentales y en la política económica y se ha aplicado al pie de la letra en el país. En pocas palabras, el modelo neoliberal se manifiesta en las políticas públicas.
En el mismo sentido, México quería insertarse en la economía mundial desde la década de los 80, por lo que se necesitaba abrir la economía al mer-cado mundial, por lo que se inició con la incorporación al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) y posteriormente al Tra-tado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá.
Otra característica en las últimas décadas ha sido la dependencia extrema del exterior (en particular de Estados Unidos) y del comercio exterior, lo que se manifiesta en la elevada deuda externa, motivo por el cual México tiene que recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Mundial (BM) y otras instituciones con las cuales se han firmado cartas de intención donde se acepta el compromiso de aplicar políticas neoliberales en el país.
De esta forma, de acuerdo con las investigaciones realizadas, el neolibe-ralismo económico que se aplica en México tiene varias características entre las que destacan:
a) En buena medida es impuesto por el exterior y en especial por el FMI (véanse las cartas de intención).
b) El neoliberalismo lo aplica un Estado autoritario sin consultar a los principales grupos económicos del país.
c) Es centralizado porque el gobierno no toma en cuenta las necesidades y características económicas de las diversas regiones y estados del país.
e) Es un neoliberalismo incompleto porque no deja en libertad todas las fuerzas del mercado; el Estado ejerce controles y limitaciones en los aspectos que considera conveniente.
g) Se basa en una apertura comercial indiscriminada, dejando sin protec-ción alguna a muchas actividades productivas y comerciales interna.
j) Ha polarizado a la sociedad mexicana porque el ingreso se ha con-centrado en muy pocas manos en tanto que la mayoría no cuenta con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades.
k) Se basa en la corriente neomonetarista, la cual afirma que al resolver los problemas de inflación del país se ayuda a resolver todos los pro-blemas económicos.
I) Es injusto porque favorece a los grupos e individuos económicamente más poderosos en perjuicio de millones de personas que se encuentran desprotegidas y que no tienen capacidad adquisitiva suficiente para intervenir ni en el mercado ni en decisiones económicas importantes.7
7 Méndez Morales, José Silvestre, “El Neoliberalismo en México ¿Éxito o Fracaso”?, pp. 67-68. [Con-
Alex Munguía Salazar / Silvano Victoria de la Rosa |
182 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Como se ha visto a lo largo de este escrito, la política o modelo neoliberal ha prevalecido hasta nuestros días y lamentablemente su peso recae en las polí-ticas económicas y sociales, que deben desarrollarse acorde con el modelo económico neoliberal y, por tanto, es de importancia el análisis de dichas políticas para la mejor comprensión de los resultados que han tenido.
4. Política económica y social
El carácter de la política económica y de la política social consiste en siste-matizar los objetivos y de cómo se van a realizar dichos objetivos, tomando en consideración las directrices por parte del Estado y así mismo el pre-supuesto que se asigna a cada rubro. Estas políticas deben ser racionales y compatibles con el sistema socioeconómico que se tenga, y deben ir de la mano siempre, una es complemento de la otra. Pero lo esencial es que siempre deben ir dirigidas en miras del desarrollo económico y el bienestar social de la población.
4.1 Definición de política económica
La política económica se define como:Conjunto de medidas que implementa la autoridad económica de un país tendiente a alcanzar ciertos objetivos o a modificar ciertas situaciones, a través de manejos de algunas variables llamadas ins-trumentos.8
En este sentido, el Estado tiene la tarea de seleccionar y al mismo tiempo jerarquizar los objetivos y las metas que deben cumplirse; de la misma forma se deben seleccionar los instrumentos que ayudarán a que dichos objetivos y metas lleguen a su fin último.
Los objetivos de la política económica deberían ser conseguir el pleno empleo de los recursos, obtener una alta tasa de crecimiento de la eco-nomía, mantener un nivel de precios estable, propender al equilibrio externo y mantener una distribución justa del Ingreso.9
La problemática de estas políticas es la de homogeneizar y armonizar los objetivos entre sí, el decidir qué objetivo o meta debe ser preponderante ante los demás. Lo ideal sería que siempre mantuvieran preponderancia los objetivos dirigidos a la mejora y desarrollo del ser humano, a su bienestar.
sulta: 11 de diciembre de 2011] Disponible en: http://www.ejournal.unam.mx/rca/191/RCA19105.pdf. 8 Diccionario economía-administración-finanzas. [Consulta: 12 de diciembre de 2011] Disponible en: http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/POLITICA_ECONOMICA.htm 9 Ídem
| Evaluación de la política económica neoliberal en México
183Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
4.2 Definición de política social
Se conceptualiza a la política social como:
El conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a la preservación y elevación del bienestar social, pro-curando que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad con la mayor equidad.10
Ceja define a la política social como:
La forma que por medio de estrategias y políticas concretas tiene el Estado para construir una sociedad cohesionada y equitativa. En una perspectiva de mayor equidad e integración social, la política social tiene como fin principal facilitar la convergencia entre los inte-reses individuales y los intereses comunes de la sociedad.11
Maingon señala que existe una diversidad de definiciones de política social que presentan diferentes posiciones tomando en cuenta sus objetivos, exten-sión y límites, agrupándolas en atención a ello en dos bloques. Primero están las definiciones que la limitan a los programas de bienestar social y a las políticas que sustentan o conforman dichos programas. De acuerdo con ello, “política social” hace referencia a un conjunto de medidas que contribuyen al mejoramiento de una situación determinada y, por lo tanto, son políticas transitorias y sus objetivos son los de aminorar o de regular los embates de las políticas económicas. En otras palabras, la política social tiene que ver con las fallas de la política económica, es de carácter asistencial y se le asigna, por tanto, una función residual.12 Un segundo concepto considera que la función principal de la política social es la reducción y eliminación de las inequidades sociales a través de la redistribución de los recursos, ser-vicios, oportunidades y capacidades. Este concepto incluye todas aquellas actividades que contribuyen a la salud, educación, asistencia pública, segu-ridad social y vivienda de la población, y también aquellas que afectan, en general, la redistribución y distribución del ingreso y las dirigidas a construir y conservar el capital social.13
10 Viteri Díaz, G. Política Social: elementos para su discusión, 2007. [Consulta: 12 de diciembre de 2011] Disponible en: www.eumed.net/libros/2007b/297/11 Ceja Mena, Concepción, “La política social mexicana de cara a la pobreza”, Geo Crítica Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. VIII, No. 176, p. 1.12 Thais, Maingon, “Política social en Venezuela 1999-2000”, Cuadernos del CENDES, Año 21, No. 55, Tercera Época, enero-abril de 2004, pp. 48-49.13 Ídem.
Alex Munguía Salazar / Silvano Victoria de la Rosa |
184 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Repetto manifiesta que las políticas sociales y sus expresiones programá-ticas, entendidas en un sentido amplio, incluyen intervenciones sectoriales clásicas (educación, salud, seguridad social, vivienda, infraestructura básica) así como las tendencias a desarrollar acciones focalizadas en la pobreza, a la vez que también deben incorporarse bajo el concepto de política social las intervenciones estatales destinadas a promover el empleo y brindar protec-ción ante los males sociales.14
Como se puede observar, la política social tiene un gran peso en las acciones necesarias que se toman para el abatimiento de la pobreza, así como de otros rubros que son esenciales para el desarrollo humano y que a su vez forman parte de derechos económicos y sociales, de los cuales debe gozar la población en su totalidad, tales como educación, seguridad social, salud, vivienda digna, etc.
En la actualidad la instrumentación de políticas sociales va dirigida a sectores de la población menos favorecida, y se ve reflejada en programas y acciones gubernamentales, tales como:
• Seguro popular. Es un seguro público y voluntario, que ofrece un paquete de servicios de salud a la población que no es derechohabiente de ninguna institución de seguridad social. Este programa disminuye el impacto económico de las familias al enfrentar gastos médicos.
• Seguro Médico para una Nueva Generación. Es un seguro volunta-rio de gastos médicos para los niños nacidos a partir del 1 de diciem-bre del 2006 y sus familias, que no estén afiliadas a ninguna institu-ción de seguridad social.
• Oportunidades. Tiene como objetivo reducir la pobreza extrema, asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacida-des a través de apoyos monetarios para educación, salud, alimenta-ción y consumo energético.
• Desarrollo de Zonas Prioritarias. Este programa atiende los rezagos vinculados con la infraestructura básica comunitaria y la carencia de servicios básicos en las viviendas ubicadas en los municipios de muy alta y alta marginación.
• Ésta es tu casa. Es un programa de vivienda para comprar una casa, un lote con servicios, construir o mejorar una vivienda.
• Procampo. Por un mecanismo de transferencia de recursos, com-pensa a los productores nacionales por los subsidios que reciben sus competidores extranjeros, en sustitución del esquema de precios de garantía de granos y oleaginosas.
14 Repetto, Fabián, “La dimensión política de la coordinación de programas y políticas sociales: una aproximación teórica y algunas referencias prácticas en América Latina”, INDES, p. 40.
| Evaluación de la política económica neoliberal en México
185Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
• 70 y más. Este programa mejora las condiciones de vida que enfren-tan los adultos mayores, mediante la entrega de apoyos económicos y acciones orientadas a fomentar su participación en grupos de creci-miento, jornadas informativas, así como facilitarles el acceso a servicios.
• Becas para la educación superior (PRONABES). Tienen como pro-pósito lograr que estudiantes, en situación económicamente adversa y con deseos de superación, continúen sus estudios de licenciatura o técnico superior universitario en instituciones públicas.15
Los anteriores son algunos programas y acciones que el gobierno federal ha implementado y fueron preparados con la mejor de las finalidades, pero lamentablemente por las diferentes condiciones el presupuesto que se asigna a estos rubros no es suficiente y, desafortunadamente, desde el sexenio de Felipe Calderón se han asignado más recursos a la “guerra contra el nar-cotráfico”. Para validar de manera más seria las aseveraciones anteriores, a continuación se analizarán los resultados englobando la aplicación de la política neoliberal, de las políticas económicas, de las políticas sociales, desde la última crisis económica de 2009.
5. Resultados de la aplicación de la política neoliberal contrastado con la realidad de México
Como se ha desarrollado a lo largo del presente ensayo, la política neoliberal tiene otros objetivos, en cuestión del libre mercado y de la no intervención del Estado en las actividades económicas del país, entre otras ideas. Como resultado plantea que habrá desarrollo económico y bienestar para la pobla-ción. Lamentablemente, a pesar de que el gobierno federal ha implemen-tado programas dirigidos a sectores específicos ha encaminado las políticas sociales y las económicas conforme a lo planteado por el neoliberalismo, ya que México ha entrado en ese juego y debido a los préstamos concedi-dos por organismos financieros internacionales debe acatar las políticas que estos marquen. En este sentido, vemos datos y resultados fehacientes de la realidad social mexicana y comprobamos que los resultados de la imple-mentación de la política neoliberal en materia de bienestar social han sido negativos y alarmantes.
La pobreza ha sido la principal consecuencia negativa, y desde el punto de vista de los autores, si se tiene pobreza forzosamente se tendrá la falta de las demás condiciones, como por ejemplo, falta de educación, desempleo o empleo mal remunerado, desnutrición, etc. La pobreza se define como:
15 Presidencia de la República. [Consulta: 12 de diciembre de 2011] Disponible en: http://www.presi-dencia.gob.mx/gobierno/programas/page/2/
Alex Munguía Salazar / Silvano Victoria de la Rosa |
186 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Una condición humana caracterizada por la sostenida y crónica pri-vación de recursos, capacidades, opciones, seguridad y poder nece-sarios para el disfrute de un nivel de vida adecuado y otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales […] la pobreza constituye una negación a los derechos humanos.16
En la siguiente tabla donde podemos observar el nivel de pobreza refle-jado en millones de personas, puntualizando que hablamos de una pobreza extrema. Se puede observar que la pobreza había disminuido pero después de la crisis de 2009 se disparó y para 2011 la cifra de quienes padecían pobreza extrema llegó a 36 millones.
Tabla 1 / Niveles de pobrezaAño Pobreza alimentaria (millones de personas)
1996 37.4
2000 24.1
2002 20.0
2004 17.4
2006 13.8
2008 18.2
2009 22.3
Al 2011 36
Fuente: Elaboración propia, con Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Al igual que la pobreza, el desempleo, es un problema en el país, ya que en los últimos años ha aumentado el porcentaje de mexicanos que no cuen-tan con empleo. Para entender mejor tal aseveración, se tomaron cifras del INEGI donde el nivel de desempleo en el último mes de 2009 fue de 5.87% y es el más alto desde el 2005. Hablando de género, el masculino fue el más afectado ya que obtuvo el 4.98% y el femenino subió a 4.50%. En 2010 la población económicamente activa fue de 47 millones de un total de 107 millones de habitantes. La cifra de desempleados en 2010 se incrementó, en hombres fue del 6.16% y en las mujeres del 5.41%, lo que significa que la cifra de desempleados creció unos 2.75 millones de personas. En el mes de julio de 2011 el porcentaje de desempleo ascendía a 5.27%.
16 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pronunciamiento sobre la pobreza y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párrafos 1 y 8. Adoptado por el Comité durante su 25 periodo de sesiones en mayo de 2001. El documento se encuentra en la página web del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Disponible en: www.ohchr.org
| Evaluación de la política económica neoliberal en México
187Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
El trabajo es un derecho social que, como se comentó, es un problema mundial, puesto que en México al 2011 era de 5.4%, según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). El trabajo debe tener condiciones buenas y debe ser equitativo, situación que lamenta-blemente se ha viciado. Con respecto al salario igual por trabajo igual y a la remuneración equitativa, la OCDE menciona que las mexicanas trabajan 261 minutos de más al día sin remuneración alguna.17 No existen, por lo tanto, condiciones acordes para el buen desempeño del trabajo y existe una desigualdad entre géneros.
Tomando el punto de seguridad e higiene en el trabajo, datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmaron que en 2010 ocurrieron mil 412 defunciones por riesgos laborales y 411 mil accidentes de trabajo, en tanto que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), informó que cada día mueren cerca de 6 mil 300 personas en actividades relacionadas con el trabajo, esto corresponde a más de 2.3 millones de muertes al año. Además, cada año ocurren cerca de 337 millones de accidentes en el trabajo que resultan en ausencias prolongadas.18
De la misma forma en México, según el Centro de Análisis Multidisci-plinario de la UNAM, había más de 29 millones 800 mil trabajadores sin prestaciones económicas durante el sexenio calderonista y se registró una pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo de 42.06%. Finalmente, 7 de cada 10 trabajadores obtenían entre 0 y 3 salarios mínimos.19 Así se com-prueba que las medidas y programas concretos (por ejemplo, “para vivir mejor”) a través de políticas económicas y sociales no han dado los resulta-dos adecuados, pues siguen en aumento los porcentajes de condiciones que obstruyen el objetivo de alcanzar un bienestar social.
En el caso de la alimentación necesaria para tener un nivel de vida ade-cuado, México era el país número 22 de 24 (según la UNICEF) que contaba con el mayor porcentaje de desnutrición infantil (niños menores de 5 años) en el 2008 y que al 2011 prevalecía el 16% de esta cantidad: se hablaba de 1 millón 594 mil niños desnutridos.20 En el caso los servicios sociales nece-sarios, México contaba con 1.96 médicos por cada mil habitantes,21 pero como no todos los médicos se encuentran en el sector salud enfrentamos una
17 Página Oficial de la OCDE, Encuesta del 16 de marzo de 2011. [Consulta: 12 de diciembre de 2011] Dis-ponible: http://www.oecd.org/document/28/0,3746,es_36288966_36287974_38828060_1_1_1_1,00.html 18 “Mueren mil 412 personas al año por accidentes laborales”, El Informador, 13 diciembre de 2011. [Consulta: 12 de diciembre de 2011] Disponible en: http://www.informador.com.mx/mexi-co/2010/197013/6/mueren-mil-412-personas-al-ano-por-accidentes-laborales.htm 19Fernández Vega, Carlos. México S. A., La Jornada. [Consulta: ] Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2011/05/02/opinion/031o1eco. 13 Diciembre 2011.20 “México entre los países con niños más desnutridos: Unicef”, Milenio, 13 de diciembre de 2011. [Con-sulta: 12 de diciembre de 2011] Disponible en: http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/656481a84786e736e71b1fbe23647bed.21 Página Oficial de la OCDE, op. cit.
Alex Munguía Salazar / Silvano Victoria de la Rosa |
188 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
disminución del número de médicos para atender a la población. En otras palabras, no contamos con el servicio de manera adecuada.
El rubro de la educación es preocupante ya que en México el 34% de los adultos de 25 a 64 años apenas ha logrado el equivalente de un diploma de secundaria, mucho menor que el promedio de la OCDE,22 reflejo de una dudosa calidad del sistema educativo, donde el estudiante promedio obtiene 425 de los 600 puntos en capacidad de lectura, de acuerdo al último informe PISA.23 Con base en la información anterior, podemos afirmar que el derecho a la educación adecuada ha sido violentado y se debe buscar una solución a corto plazo.
En otro rubro, existe el abandono del campo por falta de incentivos y por supuesto de ganancia para poder vivir de la mejor manera posible. Lamentablemente esto puede traer una crisis alimentaria peor de lo que ya se vive. Esta crisis en gran medida es el resultado del abandono del campo y una de las propuestas es que se debe revisar la política en la materia, impul-sar la producción, otorgar créditos, reforzar subsidios, impartir asistencia técnica, etc., para abatir la dependencia alimentaria.
Se puede evitar la dependencia alimentaria ya que México cuenta con la capacidad territorial, los recursos y fuerza de trabajo para abatirla. Tenemos en maíz una dependencia del 33%, “de cada 100 kilogramos que requeri-mos, 33 los tenemos que comprar”. En trigo, las importaciones ascienden al 55%; soya, 95%, y arroz, 32%. Hasta 1980, México no adquiría más del 5% de sus necesidades alimentarias, “era un país que garantizaba su auto-suficiencia”. Hoy, el porcentaje asciende, en promedio, al 50%. En 2009, el monto total de importaciones de productos agrícolas, agroindustriales, alimentos, bebidas y tabaco, alcanzó los 18 mil 943 millones de dólares.24
6. Conclusión
Como nos podemos dar cuenta, los niveles en los rubros respectivos no han marchado de manera correcta debido a la inadecuada aplicación de políti-cas sociales y de mala distribución del presupuesto, ya que no es suficiente en materia social y es excesivo en rubros como la inversión extranjera, actos que lamentablemente responden al modelo neoliberal en el cual estamos insertos.
Dicha política neoliberal tiene como doctrina el libre mercado y la no intervención del Estado en las actividades económicas sustantivas del país.
22 Índice de la OCDE Vida Mejor. [Consulta: 13 de diciembre de 2011.] Disponible en: http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/mexico/ 23 Ídem.24 El Universal. [Consulta: 13 de diciembre de 2011] Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/745824.html
| Evaluación de la política económica neoliberal en México
189Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
El resultado no ha sido el desarrollo económico y bienestar para la pobla-ción. A pesar de que el gobierno ha implementado programas dirigidos a sectores específicos, lamentablemente ha encaminado la política social y económica, en lo general, conforme planteado por el neoliberalismo, con resultados negativos y alarmantes para la realidad social.
Si la situación sigue así, la realidad social empeorará, por lo que se deben tomar medidas necesarias para subsanar las deficiencias en la instrumenta-ción de la política social que afecta a la población y así alcanzar el bienes-tar social tan necesario. Entendiendo dicho bienestar social como el nivel alcanzado en la satisfacción de las necesidades básicas fundamentales en el ámbito económico y social de la sociedad, que se expresan en los niveles de educación, salud, alimentación, seguridad social y vivienda.25
7. Bibliografía
Chomsky, Noam y Dieterich, Heinz, La sociedad global, México, Joaquín Mortiz, 1995. Cordera, Rolando y Ziccardi, Alicia, Las políticas sociales de México al fin del milenio Des-
centralización y gestión, México, UNAM, Miguel Ángel Porrúa, 2001. De Sebastián, Luis, Neoliberalismo global, España, Trotta, 1997. Martínez Peinado, Javier, El capitalismo global, España, Icaria-Antrazyt, 2001.Gildemeister, Alfredo, Compendio de teorías económicas y sociales, España, Herder, 1987. Repetto, Fabián, “La dimensión política de la coordinación de programas y políticas
sociales: una aproximación teórica y algunas referencias prácticas en América Latina”, INDES.
HemerografíaCeja Mena, Concepción, “La política social mexicana de cara a la pobreza”, Geo
Crítica Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. VIII, No. 176.
Méndez Morales, José Silvestre, “El Neoliberalismo en México ¿Éxito o Fracaso?”. Disponible en: http://www.ejournal.unam.mx/rca/191/RCA19105.pdf.
Munguía Salazar Alex, “El Neoliberalismo y el crecimiento de la pobreza en América Latin”, Revista Debate Legislativo, México, D. F., 2000.
Thais, Maingon, “Política social en Venezuela 1999-2000”, Cuadernos del CENDES, Año 21, No. 55, Tercera Época, enero-abril de 2004.
Viteri Díaz, G., “Política Social: elementos para su discusión”. Edición elec-trónica gratuita. 2007. Texto completo disponible en: www.eumed.net/libros/2007b/297/
Cibergrafía Abogados y asesores, información y servicios legales, Lexjuridica-diccionario; 2001-
2010. Disponible en: http://www.lexjuridica.com/diccionario.php
25 Abogados y asesores, información y servicios legales, Lexjuridica-diccionario, 2001-2010. Disponible en: http://www.lexjuridica.com/diccionario.php
Alex Munguía Salazar / Silvano Victoria de la Rosa |
190 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Diccionario economía-administración-finanzas. Disponible en: http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/POLITICA_ECONOMICA.htm
El Universal. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/745824.html Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi). Indicadores de ocupación y
empleo al cuarto trimestre del 2010. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=25433&t=1
OCDE. Disponible en: htpp://www.oecd.org Presidencia de la República. Disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/
gobierno/programas/page/2/ Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo México. Informe sobre el desa-
rrollo humano del Estado Mexicano. Disponible en: http://www.undp.org.mx/spip.php?page=proyecto&id_article=1679
UNESCO. Red latinoamericana de investigación de las Defensorías del Pueblo (larno). Disponible en: http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/human-rights/advancement/networks/larno/
| Evaluación de la política económica neoliberal en México
192 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
El contrato llave en mano* / Turnkey Contract
* Osorno Sánchez, Armando, El contrato llave en mano (Turnkey Contract), México, BUAP, 2012, 413 pp. Tla-Melaua, revista De ciencias sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México / issn: 1870-6916 / Nueva Época, Año 7 No 34, Abril — Septiembre 2013, pp. 192-195.
193Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
La globalización se puede definir como un proceso dinámico de simultanei-dad y de creciente libertad e integración mundial de los mercados de tra-bajo, bienes, servicios, tecnología y capitales. Dicho proceso está basado en una serie de libertades: la libertad de comerciar con el resto de los países del mundo aprovechando las ventajas comparativas de cada uno; la libertad de invertir los capitales allí donde tienen un mayor rendimiento con un riesgo asumible y la libertad de establecerse en el país que se desee, bien para con-seguir un mayor beneficio o una mayor cuota de mercado, si se trata de una empresa, o bien para obtener un mayor salario o mejores condiciones de trabajo, si se trata de una persona (migraciones), etc.
Este fenómeno de simultaneidad mundial, que caracteriza a la situación global como sociedad informacional, se realiza en un proceso de desregulación de los controles centrales de las economías y de las formas institucionales y de organización social de los Estados y sociedades nacionales, creando un proceso de fragmentación y de ruptura interna entre ellas.1
En este orden de ideas, podemos señalar como principales característi-cas de la globalización las siguientes:
a) La globalización de la economía, representada por la interdependen-cia entre las economías nacionales, las industrias, las empresas y los bloques regionales.
b) El incremento en el comercio internacional y la gradual eliminación de barreras al mismo, lo cual permite la vinculación más estrecha y cercana entre países, las industrias y las empresas, haciendo del mundo un mercado global.
c) Incorporación de nuevas tecnologías. Mediante la globalización se permite la introducción de cambios esenciales en los métodos de produc-ción. Los avances recientes en el área de telecomunicaciones han facilitado la integración de los mercados nacionales.
d) Movilidad de capitales e inversión extranjera directa, conformando una economía mundo.
En materia económica, las personas físicas y jurídicas, además del Estado, en términos generales, son los que actúan como agentes económicos en la producción, distribución y consumo de bienes físicos transportables y
1 Pozas Horcasitas, Ricardo, “La Integración Global”, en Valero, Ricardo (coordinador), Globalidad: Una mirada alternativa, México, Centro Latinoamericano de la Globalidad, Miguel Ángel Porrúa,1999, 256 pp.
Jorge Alberto Witker Velásquez**
** Investigador titular “C” tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México. ([email protected])
194 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
servicios o intangibles. No obstante, como resultado de las tendencias glo-balizadoras, dichos sujetos se han ido modificando y han hecho partícipes sobre todo a las grandes empresas privadas transnacionales o multinacio-nales (Consenso de Washington), disminuyendo la participación del Estado como agente y regulador económico.
En los niveles conceptuales se ha intentado hacer sinónimos los con-ceptos de globalización y posmodernidad, los cuales visualizan a los Esta-dos nacionales desde perspectivas relativamente semejantes. En efecto, la modernidad se basa en la idea de Estados-Naciones fincados en territorio, población y gobierno, conceptos que han sido sustituidos por espacios globa-lizados e integrados, allende los confines del territorio de la Nación-Estado.
Por su parte, la posmodernidad que alienta la inmediatez consumista, de corto plazo, sin perspectivas ni lealtades a países o regiones, encuentra en la globalidad empresarial un referente adecuado para abatir y erosionar las instituciones estatales y sus indispensables políticas públicas. Así, desde esta perspectiva, globalidad y posmodernidad son vertientes que convergen en la cultura de los mercados actuales, que suplantan a los Estados-Nación, llevando a las sociedades contemporáneas a extremos asimétricos, concen-trados y excluyentes: las economías locales y emergentes.
Al intentar trasladar los ejes motrices de la actividad económica, de lo público a lo privado, tres fenómenos se presentan a la percepción y acción de los agentes económicos:
a) La extraterritorialidad o desterritorialización de las relaciones jurí-dicas, derivada de multifuentes que provocan la interacción empresarial global, por ejemplo, propiedad intelectual, arbitrajes privados, derechos ambientales, etc.
b) El fenómeno de la simultaneidad que, derivado de la globalidad electrónica, conjunta las categorías tiempo y espacio en donde Internet, el comercio electrónico y demás vectores de la telemática crean derechos y obligaciones a distancia que el derecho moderno no alcanza a registrar.
c) El pensamiento complejo, que incorpora elementos que hacen que las categorías jurídicas tradicionalesentren en disfunciones o desuso. Nue-vas figuras emergen al mundo mercantil empresarial: el contrato llave en mano, los contratos intangibles y los nuevos mecanismos de solución de con-troversias evidencian la noción de un derecho de softlaw que privilegia la negociación por sobre la sanción o penalidades (hardlaw). Estos fenómenos condicionan nuevas realidades y exigencias que invitan a la generación de nuevos conocimientos jurídicos y, al mismo tiempo, a inéditas soluciones pragmáticas para tales procesos.
Para atender y registrar tales escenarios, nuevas categorías y convenciones jurídicas han surgido en la arena de los negocios globales. La complejidad
| El contrato llave en mano
195Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
como categoría que rompe esquemas conceptuales clásicos emerge al mundo de la globalización jurídica.
Así, los contratos son impactados por realidades jurídicas inéditas, en donde los objetos de los mismos son polivalentes ya que recaen sobre tangi-bles e intangibles, derivando de ellos relaciones jurídicas desconocidas que convergen en obligaciones de dar y de hacer, en forma casi simultánea.
En efecto, los paradigmas contractuales clásicos, como la autonomía de la voluntad, la libertad contractual y la propia igualdad, han cedido impor-tancia ante las concentraciones y fusiones de capitales que la gran empresa impone globalmente más allá de los llamados órdenes públicos económicos estatales.
Así surgen los contratos llave en mano (turnkey contract), que en nues-tro derecho interno se relacionan, en parte, con los conocidos y polémicos contratos de servicios múltiples, últimamente llamados contratos incentiva-dos, fronterizos a los contratos de desempeño, de extendida utilización en el ámbito energético mundial.
A describir y analizar el contrato llave en mano está destinado el texto del doctor Armando Osorno Sánchez, quien evidencia una erudición a todas luces excepcional y abordael particular en cinco capítulos, escritos en un lenguaje técnico, claro y preciso.
El método comparado y analítico que integra este importante libro permite captar una información dispersa y escasa, que indudablemente coadyuvará a los estudiosos y practicantes jurídicos a familiarizarse con estos contratos que los mercados globales están exigiendo cada día más al mundo profesional del derecho.
Con agrado y satisfacción presento estas líneas a título de recensión, a este innegable esfuerzo académico del doctor Osorno Sánchez, esperando que sus logros académicos sean reconocidos y evaluados, especialmente por la comunidad jurídica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y por el Foro Nacional de los Profesionales del Derecho.
Jorge Alberto Witker Velásquez |
196 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
El dominio del lobo: estado, violencia y poder*/ The dominion of Wolf: State, Violence and Power
* Hernández de Gante, Alicia, Estados fallidos, violencia y poder, México, Gernika, 2011, Colección Ciencias Políticas, 350 pp. Tla-Melaua, revista De ciencias sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México / issn: 1870-6916 / Nueva Época, Año 7 No 34, Abril — Septiembre 2013, pp. 196-200.
197Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
El tema del libro resulta oportuno por la violencia sin control que vive México debido a la crisis del sistema de seguridad pública y al surgimiento de los grupos de autodefensa que emergen en diversas regiones del país ante la incapacidad del Estado mexicano para proteger a sus pobladores. Si el Estado moderno surge para evitar que el hombre se convierta en el lobo del propio hombre, los indicios que estamos observando con el desdibujamiento de los más elementales principios del Estado obligan a reflexionar desde una perspectiva hobbesiana. Resulta que los instintos del lobo no se diluyeron en el contrato social —sustento del Estado—, sino que el lobo se instaló en las alturas, infiltró al Estado. Con esta frontera difusa, de pugnas pero también de intercambios entre delincuentes y gobernantes, ese lobo ha mostrado su carácter depredador no sólo de abajo hacia arriba sino al interior del mismo aparato estatal. La pregunta que surge ahora es la magnitud de la falla del Estado mexicano en el cumplimiento constitucional de sus funciones sus-tantivas, anticipando, de entrada, que la noción de Estado fallido es mucho más compleja.
La denominación de Estados fallidos sólo tiene sentido en el seno de la comunidad mundial en el contexto de las relaciones entre Estados en tér-minos de relaciones de poder que, a decir de Wallerstein, sería dentro del sistema-mundo y, de acuerdo con la autora, particularmente en su relación con el gran capital. Una de las claves de la lectura es la concepción del capi-tal como un entramado de relaciones sociales, como una de las variables centrales de los teóricos de la escuela del pensamiento crítico y que lleva a la pregunta, ¿Estados fallidos para quién y en función de qué? Una respuesta tentativa radica en la operación del sistema capitalista en su conjunto, con-siderando que los Estados fuertes y los Estados débiles son parte de una totalidad con desequilibrios y desigualdades necesarios para la dominación económica y política, mostrando que las contradicciones no son un defecto del sistema sino su característica más importante. Los Estados fallidos emer-gen, entonces, como “mal necesario” dentro del sistema económico.
Otra de las claves del texto estriba en la reconstrucción histórica del Estado, a contracorriente de otras interpretaciones, que implica un salto epistemológico del sujeto para comprenderse como sujeto histórico. Docu-menta que el Estado moderno surgió como una estructura de poder por excelencia para justificar, al inicio, el poder de los reyes y, posteriormente, el
Eduardo Bautista Martínez*
* Profesor Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, México. ([email protected])
198 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
poder de la burguesía para proteger al capitalismo incipiente, constituyén-dose de este modo en la forma política del capital que, bajo el contractua-lismo, debía proteger de la violencia a sus ciudadanos. El Estado capitalista nace escindido en la esfera pública y en la privada, es decir, en lo político y en lo económico donde “las relaciones sociales son mediadas por el capital, no sólo entre los individuos sino con el Estado nacional soberano. Equivale a la clara separación de funciones y objetivos que persigue, por un lado, la sociedad civil y, por otro, el Estado”.1
Cabe apuntar que la producción del conocimiento en el Estado capita-lista se genera a través de las separaciones y especializaciones disciplinarias, es decir, de la escisión de saberes como si los ámbitos de organización fueran compartimientos estancos, en donde la política y la economía siguen rutas separadas, mismas que han llevado a pensar que los asuntos de la democra-cia y los de la desigualdad económica van por caminos distintos, sugiriendo interpretaciones sesgadas en el sentido de que podemos ser democráticos aunque seamos desiguales. Esto puede resultar provocador para quienes se formaron en las ciencias políticas separadas de las ciencias económicas, o viceversa, pero afortunadamente la autora ofrece una multiplicidad de conexiones para una perspectiva interdisciplinaria. Las escisiones como recursos del pensamiento tendrían que observarse como una estrategia del poder para ocultar las contradicciones del modelo y el papel del sistema de Estados. Nos podemos referir a las democracias en los Estados fuertes y a la falta de democracia en los Estados débiles, sin considerar la variable de la desigualdad y el dominio político y económico de los primeros sobre los segundos. Por ello más adelante la doctora Hernández de Gante afirma que “algunos de los condicionantes infalibles de lo que se ha denominado Estados fallidos, estriban en que se presentan en escenarios de Estados capi-talistas en crisis, con graves implicaciones en su gobernabilidad”.2
En términos teóricos, considero que una de las claves más pertinentes para la identificación de los Estados fallidos abreva del marxismo como un análisis crítico al sistema capitalista, rebasando desde esta perspectiva las escisiones artificiales, ya que “una de las características de los Estados en cri-sis se refleja cuando un determinado Estado o grupos de Estados no cumplen con sus compromisos aportando a la riqueza acumulada su propia cuota”, es decir, cuando resulta disfuncional para el sistema capitalista y rompe la cadena de producción no generando ni permitiendo a los Estados poderosos obtener sus beneficios. Estos hechos pueden ser catastróficos si consideramos que uno de los objetivos del capitalismo es su expansión. Desde mi punto de vista, los denominados Estados fallidos no son anomalías del sistema
1 Hernández de Gante, Alicia, op. cit., p. 39.2 Ibídem, p. 88.
| El dominio del lobo: estado, violencia y poder
199Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
sino características naturales de su propio desarrollo. La acumulación y la concentración van asociadas al despojo, la explotación y el dominio de los débiles, con la colaboración o, más bien dicho, con la subordinación de los Estados a los poderes fácticos del capital.
La perspectiva de análisis del texto es dialéctica, remite a una totalidad compleja en constantes transformaciones que obligan a repensar la noción de crisis asociadas comúnmente a una etapa final. Así, en términos de Gramsci, las crisis seculares son crisis de formaciones sociales y de un “blo-que histórico”, cuya función es “revolucionar” dicha estructura, de tal modo que el proceso de acumulación pueda de nuevo continuar sobre una base social. Por otra parte, pensando en la noción de larga duración de Braudel, la crisis no es la fase terminal del sistema, sino la oportunidad de sus ajustes y reorganización, así como de la renovación de sus mecanismos de dominio. La autora propone, después de una aguda revisión teórica (característica de todo el libro), la idea de crisis a partir de un concepto abierto, es decir, el capitalismo en crisis no es necesariamente autopoiético, dado que también puede colapsar.
La concepción de Estado fallido según el contexto global permite com-prender la política de guerra de los Estados fuertes, que está llevando al planeta a la destrucción total, resultado de las acciones de los hombres con-tra los hombres y de los hombres contra la naturaleza. El hombre como el depredador de su propio hábitat cuyos efectos los observamos en el calen-tamiento global y el desastre medioambiental propiciado por la sobreex-plotación de la naturaleza convertida en mercancía. Ante esta tendencia, ¿cómo queda el Estado? Hernández de Gante refiere la falta de capacidad y voluntad para proteger a sus ciudadanos de la violencia y tal vez incluso de la destrucción a través de la imposición de un modelo económico orien-tado a la explotación de las mayorías y el beneficio de minorías, apegado en engañosa apariencia a la fuerza de la ley y al estado de derecho. Yo agre-garía que no se trata solamente de la falta de voluntad del Estado, sino del Estado como promotor y ejecutor de la violencia. Un ejemplo inmediato es la experiencia en México que dejó un saldo de más de 80 mil muertos por la “guerra contra el crimen organizado”, polémicas acciones que demostraron ineptitud, corrupción y crisis de seguridad que se exhibe a lo largo y ancho del territorio mexicano con fuertes claroscuros en la política exterior por el tráfico de armas entre el México y Estados Unidos.
En este sentido se puede comprender que las formas dominantes del capitalismo son violentas en su estructura. Poder, Estado y soberanía cons-tituyen una tríada que tiene su razón de ser en los despliegues de pode-río político, económico y militar de los conflictos que no solamente siguen presentes, sino que adquieren mayor fuerza. La política misma se concibe en términos de polarización, en el amigo-enemigo de Schmitt, en donde
Eduardo Bautista Martínez |
200 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
la política se orienta a la eliminación del otro. El enemigo es el enemigo público que hay que eliminar. Si no hay enemigo público hay que inven-tarlo, sobre todo después del fatídico 11-S de 2001 en Estados Unidos. Si el viejo enemigo fue liquidado al finalizar la Guerra Fría, el nuevo enemigo se enmascaró en el terrorismo.
En este modelo económico neoliberal, la militarización está ligada al progreso, por lo que resulta inconcebible percibir a una potencia mundial sin el sustento y uso de las armas, registra la autora. Estado, poder y violen-cia se conjugan para marcar el derrotero de la política mundial. Siguiendo esta lógica, la eficacia del armamentismo neoliberal no radica sólo en los ins-trumentos bélicos, sino también en el uso de tecnología de punta necesaria para mantener el control del mundo como mercado abierto para las multi-nacionales y los grupos financieros, es decir, para el flujo sin restricciones del capital. Así, observamos que los denominados Estados fallidos han perdido el monopolio legítimo de la violencia, considerándose Estados en crisis que ameritan “aislamientos fundamentalistas”, “intervenciones humanitarias” y “guerras preventivas” por los Estados poderosos conduciendo a la sociedad a un riesgo global. En ello radica la aportación de la autora sobre el tema, invitando a una concienzuda reflexión que fácilmente podemos enfocar a la violencia desbordada de un país como México.
Asistimos a la fragmentación del Leviatán, figura mítica que aludía a la fusión de voluntades individuales para evitar que el hombre fuera devorado por el hombre. Siglos después del surgimiento del Estado moderno, obser-vamos el predominio del lobo como una entidad que da cuerpo al capital y su lógica depredadora y fetichista sobre las relaciones entre los hombres.
| El dominio del lobo: estado, violencia y poder
202 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
| Viaje inútil a los ínferos mexicanos.
Dos caras de una misma realidad: Adaptación de prácticas positivas en el derecho, ciencias sociales y penales* / Two sides of the same reality: an adaptation of positive practices in law, social and criminal sciences.
* Nares Rodríguez, Guillermo, Violencia y Derechos Humanos. Aportes desde el Derecho y las Ciencias Sociales, BUAP, 2012, 163 pp. Tla-Melaua, revista De ciencias sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México / issn: 1870-6916 / Nueva Época, Año 7 No 34, Abril — Septiembre 2013, pp. 202-210.
203Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
El reciente libro del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Socia-les, doctor Guillermo Nares Rodríguez, logra teorizar sobre varias ciencias de forma amena y con un sentido de reciprocidad académica en cuanto a desglosar dos problemas que circundan todas las esferas de la sociedad: vio-lencia y Derechos Humanos. Esta obra, publicada por nuestra facultad uni-versitaria, deja de lado el discurso jurídico presente en el derecho y adopta una panorámica más holística e interdisciplinaria al abordar esta temática.
Para fines prácticos, es necesario mencionar brevemente sobre el vasto currículum del autor. Guillermo Nares Rodríguez es Doctor en Derecho con mención honorífica por la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-bla (BUAP), Maestro en Derecho Constitucional y Amparo con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Investigador del Sis-tema Nacional de Investigadores (SNI), investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y profesor de tiempo completo en posgrado y direc-tor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP (2005-2009 y 2009-2013).
Para cerrar esta síntesis curricular, Guillermo Nares Rodríguez ha reci-bido por su ejercicio docente el premio “José María La Fragua” otorgado por el Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla, con lo cual queda más que reconocida su labor y experticia. Con respecto a la obra, en pri-mer lugar el libro —por su calidad de contenido tanto para profesionistas como para los estudiantes de sociología, derecho, criminología, relaciones internaciones, consultoría jurídica— es relevante por el recurso a ciencias fundamentales en el estudio y análisis crítico de un fenómeno inexorable como la violencia.
En cada capítulo se encontrará una panorámica amplia sobre los apor-tes del derecho y las ciencias sociales, los cuales conducen al lector a pro-fundizar y aplicar los conocimientos adquiridos en su formación; su lectura incluye elementos discursivos propios de una filosofía cuya consecuencia es imputarle un verdadero sentido a las palabras desde la semántica.
En segundo lugar, se destaca el carácter interdisciplinario en función de soluciones mediáticas sobre problemas de inseguridad, menores infractores, discurso del derecho, funciones de las ciencias penales, políticas públicas, gestión de desarrollo económico y educativo, efectividad de la norma, pre-vención de delitos y contra la discriminación a ciertos sectores poblacionales.
Luis Oswaldo Arriaga Toscano*
* Estudiante de la Licenciatura en Criminología en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. ([email protected])
204 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Si hablamos de violencia, sin duda también se habla de protección garante a los derechos humanos. La racionalidad de los nuevos procesos de sentencia ha adquirido gran énfasis para la erradicación de todo abuso de autoridad. Si la ley es, por un lado, dogmática para los abogados, éstos a su vez son conscientes de que la toma de decisiones requiere de la pericia de otras ciencias. La criminología, el derecho, la política criminológica, la sociología, la victimología y la psicología tienen como prioridad la preven-ción de conductas antisociales, pero sólo de manera conjunta se logrará este equilibrio cooperativo.
La lectura familiariza al lector al explicar con detalles un sinnúmero de casos reales que reclaman —en palabras del doctor Nares— una participa-ción social informada, crítica y propositiva, y el fortalecimiento de asociacio-nes interinstitucionales de estudiantes y estatales, sustentadas como directri-ces necesarias que presentaré a continuación.
La sociología de los circuitos humanos: interconexiones con la norma fundante
Toda problemática de diversa índole nos remite al estudio científico de la percepción social que se tiene en torno a sus causas estructurales y reac-ción entre los individuos; esto nos habla de una sociología de interés macro, donde la imputación de sentido de las relaciones interpersonales es muchas veces deconstruida por la criminalidad de un desacato normativo.
Cada actor social posee una capacidad de conciencia que reconoce esas relaciones sociales en las que participa, lo que implica la presencia de un sistema jurídico organizado de manera conjunta con una norma fundante, que permite el verdadero desarrollo y sentido de los procesos de civilización encaminados a la convivencia; pero aquellos que desde la perspectiva de la estructura social no respetan estos cánones de convi-vencia (debido a su ideología) acrecientan la criminalización de sus actos por parte de la colectividad.
Por otra parte, la ciencia exige neutralidad axiológica (teoría de los valo-res) durante el transcurso de un proceso de socialización, lo que significa que toda vez que se dictamine una descalificación de los hechos negativos o contrarios al derecho, esto se sujetará a reglas de reconocimiento (o normas fundantes) a través de un lenguaje, donde el ius no será visto como una cosa, sino como un medio de ejercicio de poder, donde la función manifiesta ideo-lógicamente se ve permeada por el uso legítimo de la fuerza coactiva en pro de una sociedad unificada.
Quizá como medio para generar debate, esta obra profundiza el estricto sentido del discurso prescriptivo del derecho (deber ser) como imperativo. Pero no trata de hablar de una construcción de conciencia del dominado,
| Dos caras de una misma realidad: Adaptación de prácticas positivas en el derecho, ciencias sociales y penales
205Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
sino de un logos u orden encaminado a la legalidad y legitimidad acorde a los intereses políticos y económicos, donde la voluntad del poder se alude más a una interpretación jurídica de la voluntad de poder y democratización. Hablar de modalizadores deónticos (conductas permitidas, obligatorias y prohibidas), educación y servicios públicos de calidad, respeto a derechos humanos, realidades críticas de la sociedad, teoría de las normas jurídicas (efectos logrados) y el uso de éstas, constituyen una fuerte crítica y análisis del doctor Guillermo Nares, que exige una explicación de esta generación de desigualdad ante la reproducción de relaciones sociales en un Estado de Derecho, porque sin el acto de voluntad que requiere la norma, ésta se vuelve ineficaz.
La seguridad pública: Prioridad garante para las ciencias sociales
Sagazmente esta obra habla de grandes teóricos sociales como Talcott Par-sons (¿lo recuerdan: medios, condiciones, fines, presiones, entorno?), cuyo objetivo era la articulación de un orden sistémico en las relaciones sociales, éstas últimas motivadas por sus restricciones dentro de lo que es la “con-ducta” vista como acoplamiento a sus límites y libertades, de la “personali-dad” como expresión y manifestación de la manera de ser ante la sociedad. De esta manera Parsons indicaba que el enlace “social” y “cultural” integra un sistema que iniciaría con la aparición de sus normas y valores.
Con base en lo anterior, si hablamos de sistemas de acción social habla-mos en consecuencia de límites normativos (determinismo) y de voluntades encaminados a la forma de ser y del deber ser. Esta cultura de la legalidad de la que se pretende puntualizar con propósitos críticos indica que un régimen democrático para un acato normativo requiere la confianza social ante sus autoridades y, con ello, el conocimiento y nivel de aceptación respecto a la exigencia, contenido y validez de las mismas. No obstante, esa confianza es relativa —inclusive nula— por la cuestión de la inseguridad social que tanto asola a la población: la multicausalidad criminógena. Por ello, las ciencias penales como la criminología desglosan esta etiología cuya función en el campo normativo de la legislación consiste en proponer reformas mediante la técnica legislativa para la correcta y efectiva aplicación de la ley a través de sus causas (motivos), sentido (deontológico e ideológico) y efectos (estudio de impacto).
En el continuo desglose de esta obra sabremos cómo la criminología hablará de factores criminógenos predisponentes, preparantes o desenca-denantes; de los niveles de desconfianza, corrupción, distribución inequi-tativa de ingreso, grupos vulnerables, rezago educativo, pero también de las aportaciones al sistema penal en cuanto a factores endógenos y desde
Luis Oswaldo Arriaga Toscano |
206 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
la perspectiva clínica del funcionamiento cerebral en torno al compor-tamiento antisocial. Hablar de los antecedentes de las ciencias penales reviste un interés didáctico para el alumnado interesado no sólo en el área criminológica, sino para otras sapiencias vinculadas a esta temática penal y preventiva.
Los aportes de las ciencias penales exigen una protección irrestricta a los derechos fundamentales mediante una política integral que supere la absurda centralización de procedimientos represivos mediante ilógicos máximos punibles. Recordemos que el gran descuido del Ministerio Público ha sido perseguir al delito y castigar al delincuente olvidando al principal afectado: la víctima.
Eficacia como discurso del poder: Bidireccionalidad de la función social
La facultad de ejercer control sobre una nación circunscribe un proceso señalado por el derecho y las composiciones sociales de la democracia. Esta fase concierne a la obediencia y reconocimiento de dicha función a través de la legitimidad y la legalidad. Ambas refieren a un proceso, uno a largo plazo y otro a corto plazo, donde la posición del dominado se rige mediante la ideología del dominante, y es por ello que en este orden jurídico/estatal y funcional se requiere de elementos para la coyuntura de su autonomía en un sistema social.
Una vez comprendido lo que conllevan estos circuitos de aceptación y dominación dentro de un sistema, la estructura de estas relaciones son los que denominaremos proceso de culturalización. En esta obra se maneja claramente que un conglomerado humano opera siguiendo un sistema de creencias conscientes (ideología) con un sentido de pertenencia, es decir, la imputación subjetiva a todo lo humanamente percibido, a través de la proxi-midad con la que se participe en los procesos de comunicación, por ejemplo, educación y familia.
Siguiendo la tesitura que maneja el doctor Guillermo Nares, los pro-blemas se presentan cuando la dominación genera un impacto psicoló-gico al momento de obedecerse, ¿será por convencimiento o por miedo a la represión? Considerando que el autoritarismo implica un deficiente sis-tema de normas inefectivas, la verdadera esencia de una cultura de la legali-dad, conocimiento y reconocimiento se alcanzará mediante una educación escolarizada como instrumento de orientación y estrictamente regida por el principio de igualdad ante la ley. El resultado será una cultura política de tolerancia, afianzamiento de conciencia y mantenimiento del statu quo; porque un Estado autoritario se refuerza mediante el poder coactivo, pero jamás cuenta con el apoyo ciudadano (legitimidad).
| Dos caras de una misma realidad: Adaptación de prácticas positivas en el derecho, ciencias sociales y penales
207Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Drogadicción, dependencia y conflictos con la ley
La violencia adolece cada constructo social, peor aun cuando se ejerce ante uno mismo. Las adicciones son un problema polifacético, afectan cada esfera del individuo (social, familiar, emocional, laboral, escolar y de salud), cuya problemática deja en un estado de vulnerabilidad potencial a quienes pade-cen estas enfermedades, especialmente cuando se trata de menores de edad y más aún de aquellos que se encuentran en situación de calle. Esta forma de esclavitud intrapersonal provoca una seria distorsión de los sentidos óptimos. Independientemente de que se trate de drogas alucinógenas, euforizantes y excitantes, relajantes, sedantes, depresoras, el problema reside en conocer y prevenir esta etiología de dependencia. La gran preocupación, debido a las diversas motivaciones de consumo, focaliza el trabajo en áreas médicas, psicológicas, criminológicas, psiquiátricas, sociales en el campo forense y desde luego legal.
La preocupante y alta criminalización tanto de quien consume estas sus-tancias como de quien las vende y los efectos negativos subsiguientes (por ejemplo psicosis) ha derivado en una transmisión intergeneracional de con-ductas desviadas y antisociales. Tanto la toxicomanía (necesidad compulsiva de consumir y experimentar) como la adicción (alteraciones fisiológicas por abstinencia) demandan una imperiosa necesitad de modificar, asesorar y proponer mejores políticas públicas en torno al control de venta de drogas ilegales, como ocurre con la Ley General de Salud (México) en materia de cultivo de drogas y los compendios internacionales de producción.
Tráfico de drogas, cárteles, oligopolio del narcotráfico, homicidios, deli-tos sexuales, desapariciones, deserción escolar, ruptura de matrimonios, for-man parte de una enorme oleada de violencia que circunscribe una crimi-nogénesis socio-cultural que genera una seria tendencia criminal debido al mercado de las drogas.
Los menores de edad y necesidades criminógenas
Los menores de edad en situación de calle son uno de los grupos vulnerables con clara evidencia de carencias y desigualdades. Una asidua interacción de riesgo se explica principalmente por carencias económicas que atañen a un problema social; si el rezago se vuelve permanente obliga a muchos menores de edad a trabajar para poder subsistir dentro del seno familiar. No obstante, de no ejercer una actividad productiva las consecuencias serán, en primer lugar, la exclusión del sector económicamente imperante y, en segundo lugar, la deserción escolar (que muchas veces llegará al grado de la privación de todo tipo de educación). Las niñas, niños y adolescentes aprenden mediante el ejemplo y se educan
Luis Oswaldo Arriaga Toscano |
208 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
mediante el diálogo —sostiene el doctor Nares—, es decir, si sus acciones se ven sancionadas con violencia, discriminación, escasas oportunidades de superación, etc., los resultados a futuro pueden traducirse en conflictos con la ley. Si, por el contrario, el infante o adolescente quieren ir en sentido opuesto a lo que dictan las normas, sabremos que el problema es multicausal y que manifiesta una reproducción focalizada esencialmente en la ausen-cia de necesidades en función de los correctos procesos de socialización, es decir, esta situación puede derivar de una deficiente educación familiar y escolar que impidieron al individuo diferenciar lo que es permitido, prohi-bido y obligatorio, facilitando a futuro una predisposición a ser un adulto con comportamiento antisocial.Esta situación alarmante de menores en conflicto con la ley merma cada estructura social, porque lejos de su edad evolutiva (condición de desarrollo físico) y de la dinámica incursión de las conductas divergentes, los menores de edad no distan mucho de nosotros, pero a su vez hay que reconocer que la aplicación de la psicología hacia la ley debe ser objetiva, y saber que ellos también gozan de derechos humanos. Muchas organizaciones, asociaciones y leyes hablan de propuestas sobre acciones preventivas sobre delincuencia juvenil, como las Directrices de Riad (propuestas por la Asamblea General de la ONU, 1990) con una coordinación interdisciplinaria y participación ciu-dadana para la protección educativa, sanitaria, victimológica, frente a esta problemática.
El que priva de la vida a otro… pero ¿por qué?
Otros tópicos destacados en esta obra se refieren a la responsabilidad penal y el servicio estatal de protección ciudadana. Éstas ponderan una conflagra-ción que representa verdaderos problemas debido a que todos somos poten-ciales víctimas tanto de delitos como de hechos fortuitos (inclusive autovícti-mas); el texto habla particularmente sobre un estudio social del homicidio, el cual está inmerso dentro de los tantos problemas sobre inseguridad pública.
El homicidio está tipificado en nuestros códigos penales como la acción que busca responsabilidad punible, ésta a su vez se califica por su gravedad (dolo o culpa), la cual indica la privación de la vida a un ser humano, por ende, el problema requiere de una explicación holística sobre esta acción y sus efectos. Desde la criminología se buscan las causas o circunstancias per-sonales y condiciones sociales que generan un resultado como el analizado. Mediante la prevención general positiva y medidas fácticas de política crimi-nológica se pretenden reducir los índices estadísticos sobre confrontaciones humanas de diversa índole; pero no sólo se circunscribe a eso, el criminólogo es un científico social cuya incursión lo remite directamente a la protección garante de derechos humanos comprensibles para la aplicación de las leyes.
| Dos caras de una misma realidad: Adaptación de prácticas positivas en el derecho, ciencias sociales y penales
209Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Por otro lado, en vista de que la articulación de políticas públicas tiene la finalidad de proporcionar paz y estabilidad social para los habitantes, la sociología se preocupa por todas las situaciones que conllevan la inestabi-lidad social que muchas veces es por descuido del discurso autopoiético (apli-cado para sí) del derecho.
Capacidad y discapacidad, igualdad ante los derechos humanos
Una problemática como ésta conlleva a tomar en cuenta una población olvi-dada como la discapacitada, entendiendo por discapacidad (según la Organi-zación Mundial de la Salud) “la restricción o ausencia de la capacidad de rea-lizar una actividad normal, afectando globalmente al individuo”. Una falta de atención a las necesidades de una población minoritaria es problema de todos porque formamos parte de un sistema en el cual si pedimos respeto a nuestros derechos humanos, ellos por tanto demandan las mismas necesidades.
Un sistema de capacitación sobre educación especial para personas con restricciones funcionales requiere equidad sistémica sobre diversidad social, pero ésta a su vez es necesaria para la reducción de discriminación de la población capacitada. En esta obra sorprenden los avances normativos en cuanto a reeducación, siendo ejemplo de ello las legislaciones, comisiones y prácticas de movimientos sociales y demandas institucionales menciona-das. Muestras de ello son la Ley General de Personas con Discapacidad, Derechos Humanos, una pedagogía observacional e interinstitucional (UNESCO), Asistencia Social de la Discapacidad (Declaración de los Dere-chos de los Impedidos), las cuales forman parte de los antecedentes históri-cos prosociales y proactivos que encontrarán en esta obra.
Conclusiones
Tras el análisis de esta publicación recomiendo ampliamente al lector la consulta de sus páginas. Como he mencionado en esta reseña, es de gran importancia para la institución que este libro forme parte de la colección de obras “síntesis criminológica”, pues es muy loable que un profesional en el ámbito de la abogacía priorice el carácter interdisciplinario para la resolu-ción de conflictos sociales.
Hacer de lado lo que el dogma esclarece literalmente para ponderar los factores que influyen en los comportamientos divergentes requiere de sus-tento científico de autores reconocidos (los cuales podemos corroborar en las fuentes documentales). No está de más señalar que llena de satisfacción el saber que los avances que se han logrado en nuestra unidad académica son productivos.
Luis Oswaldo Arriaga Toscano |
210 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Los derechos humanos aclaman un subvenir ante las oleadas de insegu-ridad. Las relaciones interpersonales para hacer valer sus derechos y nece-sidades acuden al ius como medio para lograr la paz, sin embargo es un medio comunicativo, persuasivo y en ocasiones manipulable para imponer control, lo cual pone en tela de juicio los alcances logrados. La colectividad dentro de cada constructo demanda protección al delegar su confianza a través de legitimidad y legalidad de sus autoridades, pero si éstas son inefec-tivas e ineficaces, seguramente seguiremos teniendo sociedades estoicas con respecto al término “seguridad”.
Democratizar a la política forma parte inherente de la participación ciudadana ante el acatamiento normativo. De esta forma los circuitos se vuelven funcionales en cuanto a la norma fundante que rige el comporta-miento de los individuos, por tanto, la presencia de los valores dejarán de ser un idílico. Recordemos que la violencia muchas veces es legalizada para reestablecer el orden social, pero el abuso de ésta vuelve violento a quien está facultado para ejercerla.
| Dos caras de una misma realidad: Adaptación de prácticas positivas en el derecho, ciencias sociales y penales
211Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Colaboradores
Alex Munguía Salazar / Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (sni) Nivel 1 y profesor huésped de la Academia Mexicana de Ciencias. Distinguido con la Medalla de honor al mérito Agustín Pinaud, por parte de la Cruz Roja Venezolana (2013), por el trabajo en el ámbito de los derechos humanos, con el Reconocimiento Universitario 2013 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap), así como con el premio Gobernador Enrique Tomás Cresto 2012 como “Líder para el Desarrollo Integral de Latinoamérica”, por el Senado de la República Argentina. Congresista en Foros Nacionales e Internacionales, con las Líneas de Investigación: Migración Internacional, Derechos Humanos, Globalización y Política Social. Sus dos últimos libros que coordinó son Estudios Fundamentales en la Enseñanza de las Relaciones Internacionales (México 2012) y Reforzar las relaciones entre la Unión Europea-América Latina y Caribe (Italia 2013).
Carlos Antonio Moreno Sánchez / Abogado, Notario y Actuario por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México (buap). Maestro en Ciencias Penales y Doctor en Derecho por la misma Institución. Mediador certificado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, el Instituto de Estudios Judiciales y la Coordinación Internacional de Mediación y por la Coordinación de Capacitación y creación de Centros de Mediación y la Dirección del Centro Estatal. Negociador certificado por Stanford University. Es miembro del Consejo Consultivo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Autor de los libros Obligaciones. Enfoque Estructural – Funcional (2012), Contratación electrónica (2012) y coautor del libro colectivo Estrategia y práctica parlamentaria en un Congreso Plural (2011), publicado por el Senado de la República. Ha participado como árbitro en distintas revistas académicas. Su último artículo lo publicó en Letras Jurídicas, Revista Electrónica de Derecho del Centro Universitario de la Ciénega, Universidad de Guadalajara, México. Actualmente se desempeña como Profesor Investigador de Tiempo Completo Titular A en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
César Cansino / Se formó como Politólogo y Filósofo en la UNAM. Se doctoró en las universidades de Florencia y Complutense de Madrid. Ha sido catedrático en varias universidades de México y el mundo, como el European University Institute, Cambridge, Florencia, Stanford y Campinas. Fundó y dirigió durante 10 años la revista Metapolítica. Actualmente se desempeña como Profesor Investigador en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap). Su extensa obra –más de treinta libros en varios idiomas y países-comprende La muerte de la ciencia política (2009), La revuelta silenciosa. Democracia, especio público y ciudadanía en América Latina (2010), La fragilidad del orden deseado México entre revoluciones (2011), El excepcionalismo mexicano (2012) y La nueva democracia en América (2013).
Eduardo García Villegas / Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam); Catedrático de pregrado y posgrado en la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudios. En 2003, la unam lo distinguió con la Medalla al Mérito
212 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Universitario y la Medalla Prima de Leyes Instituta en 2007. Ponente internacional y autor de varios artículos académicos sobre temas de Derecho Notarial, entre los que destacan “La donación”, “La personalidad jurídicas del Estado”, “Los derechos fundamentales del hombre y la misión del notario”, “El artículo 121 Constitucional y “La Tutela de la propia incapacidad, su regulación legal integral. Autor del libro La tutela de la propia incapacidad (unam 2007). Actualmente se desempeña como notario público No. 15 del Distrito Federal
Eric García-López / Doctor en Psicología Clínica, Legal y Forense por la Universidad Complutense de Madrid, España. Postdoctorado en Evolución y Cognición Humana por la Universitat de les Illes Balears, España. Doctorando en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (iij-unam). Investigador visitante del Max Planck Institute for International Criminal Law, Friburgo, Alemania. Miembro del Mental Health, Law, and Policy Institute, Simon Fraser University, Canadá. Ha sido Miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos; Director de Intercambio Académico y Director de Investigación y Posgrado; Profesor-Investigador de Tiempo Completo, Jefe del Departamento de Psicología y Jefe de Departamento en la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial. Asesor del Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, México. Presidente de la Comisión Nacional de Ética y Vicepresidente del Colegio Mexicano de Psicología. Autor y director de libros, artículos y capítulos de libro en Victimología, Psicología Jurídica, Justicia Restaurativa, Psicopatología Forense y Mediación.
Hernán Fair / Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (uba) Argentina. Magíster en Ciencia Política y Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (flacso), Argentina. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Becario Doctoral conicet (2008-2011, 2011-2013). Becario postdoctoral conicet (2013-2015). Autor de numerosos artículos y ensayos en revistas y de varios capítulos en libros nacionales e internacionales.
Juan Calvillo Barrios / Economista; Maestro en Ciencias Políticas y Doctor en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap) México. Actualmente se desempeña como Profesor Investigador de Tiempo Completo Asociado A en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la misma universidad, donde ha desempeñado los siguientes cargos académicos: Coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas (Unidad Regional Tehuacán, Puebla (2010-2013), Presidente de Academia de la Licenciatura en Ciencias Políticas (fDcs 2006-2010.) Es Candidato a Investigador Nacional (sni) y miembro del Padrón de Investigadores de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la buap. Ha escrito varios artículos y capítulos de libros sobre temas políticos. En 2010 publicó el libro La circulación de las élites y la gestión de los alcaldes empresarios en los municipios de Puebla y Tehuacán, 1975-2008.
Marcos Cruz González / Abogado Litigante. Licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap), México; Maestro en Derecho Civil y Mercantil “Ad Honorem” por la misma institución. Actualmente se encuentra cursando el Programa de Doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la buap, México.
Marcos Pablo Moloeznik Gruer / Profesor Investigador de Tiempo Completo Titular C, en el Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias
c o l a b o r a D o r e s
213Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara (uDg), México. Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá, España. Profesor Huésped de las Universidades de Colonia y Libre de Berlín, Alemania; Nacional de Rosario, Buenos Aires y El Salvador, Argentina; Alcalá, España; Leiden, Holanda; y Varsovia, Polonia. Profesor Invitado del Colegio Interamericano de Defensa y del Colegio de la Defensa Nacional de Honduras, de 2008 a 2010. Sus Líneas de Investigación son: Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas Mexicanas; La Seguridad como Política Pública (México y Jalisco). Investigador Nacional Nivel II. Autor de tres obras y más de 40 capítulos de libros.
Nicolás Domingo Albertoni GómezLicenciado en Negocios Internacionales e Integración Económica por la Universi-dad Católica del Uruguay. Candidato a PhD. en Administración por la Pontificia Universidad Católica de Argentina. En 2010 recibió el segundo puesto del Premio Academia Nacional de Economía del Uruguay. En 2011 publicó el libro Entre el barrio y el mundo ¿Mercosur o el modelo chileno? Dos alternativas para Uruguay. Obra pro-logada por los ex presidentes de la República de Chile, Eduardo Frei-Ruiz Tagle, y de Uruguay, Julio María Sanguinetti. En 2012 fue seleccionado por la Universidad de Georgetown (Estados Unidos) como uno de los 40 jóvenes líderes para la Com-petitividad Global. Investigador activo del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Actualmente es Investigador y Docente del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Uni-versidad Católica del Uruguay.
Rubén Paredes Rodríguez Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario (unr), Argentina. Magister en Integración y Cooperación Internacional (unr-Universidad Cató-lica de Lovaina Bélgica ukl). Es profesor de Economía Internacional y del Seminario Medio Oriente en la Política Internacional en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Interna-cionales de la misma Casa de Estudios. Es Investigador en el Centro de Estudios en Rela-ciones Internacionales de Rosario (cerir), área Medio Oriente-Argentina y de Proyectos de Investigación Docentes en la unr vinculados al Medio Oriente. Obtuvo la Medalla de Oro y Diploma de Honor. Mención de la Presidencia de la Nación al mérito académico en 1998. Becario ALFA de la Unión Europea. Becario Doctoral del Consejo Nacional de Investiga-ciones Científicas y Técnicas (conicet). Autor de varios artículos académicos sobre el Medio Oriente y del libro La Política Exterior de Argentina hacia Medio Oriente: una región que necesita una redefinición (2006). Actualmente es Director Adjunto del Instituto Rosario de Estudios del Mundo Árabe e Islámico (iremai-unr).
Silvano Victoria de la Rosa Doctor en Derecho Internacional Público por la Universidad Amistad de los Pueblos “Patri-cio Lumumba” de Moscú, urss. Miembro del grupo fundador de la Revista Tla-Melaua, entonces adscrita al Centro de Investigaciones Jurídicas de la Benemérita Universidad Autó-noma de Puebla (buap), México. Fundador de la revista IUS del Instituto de Ciencias Jurídi-cas de Puebla. Conferencista en diversos eventos académicos nacionales e internacionales. Autor de varios artículos académicos. Recientemente coordinó el libro Estudios fundamentales en la enseñanza de las Relaciones Internacionales (2012). Actualmente es Profesor Investigador en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap), México.
c o l a b o r a D o r e s
214 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
Tla-melaua Instrucciones para Colaboradores
tla-melaua, Revista de Ciencias Sociales, es una publicación arbitrada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que difunde trabajos inéditos de investigación en el área de las Ciencias Sociales desarrollados por la comunidad académica de la Universidad, así como por sus pares nacionales y extranjeros, con el ánimo de estimular el desarrollo del conocimiento científico y teórico en las siguientes disciplinas: Ciencias Políticas, Consultoría Jurídica, Criminología, Derecho, Relaciones Internacionales y Sociología. Los textos publicados se clasifican en 4 tipos 1.- Artículos de Investigación científica, 2.- Artículos de Reflexión, 3.- Artículos de revisión y 4.- Reseñas. El primer tipo de colabora-ción es resultado original de proyectos de investigación en cualquiera de las áreas de las Ciencias Sociales. La estructura de estos trabajos es la siguiente: introducción, metodología empleada, marco conceptual, desarrollo, resul-tados obtenidos, conclusiones y bibliografía consultada. El segundo tipo de colaboración es resultado de investigaciones desde una perspectiva analítica, interpretativa y crítica sobre un tema, asunto o autor específico. El tercer tipo de colaboración es resultado de investigaciones sobre la situación actual de cualquiera de las disciplinas de las Ciencias Sociales, con el fin de dar cuenta de sus avances, tendencias y proyección, con especial atención al caso mexi-cano. El cuarto tipo son recensiones de novedades bibliográficas nacionales y extranjeras que tengan trascendencia para el campo de las Ciencias Sociales. Éstas últimas no se consideran artículos de investigación científica. La revista tiene periodicidad semestral, y está dirigida a un amplio y variado público, destacando los siguientes: académicos, investigadores, estudiantes universita-rios, funcionarios públicos, actores sociales y representantes populares.
Requisitos formales para la presentación de colaboraciones
1. Sólo se publicarán trabajos originales e inéditos. 2. Las contribuciones recibidas serán dictaminadas por el editor responsa-
ble, quien comunicará al autor su admisión temporal o rechazo defini-tivo sobre la base de su correspondencia con el perfil de la revista (áreas temáticas y tipo de colaboración). En caso de admisión temporal, el texto será remitido a dictamen, el cual se realizará por pares académicos miembros de nuestra cartera internacional de árbitros y otros especia-listas externos invitados. En caso de rechazo definitivo, se devolverá al autor el material entregado.
215Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
3. El envío de colaboraciones a tla-melaua implica que el autor confirma que su artículo no ha sido postulado simultáneamente ni aceptado en otra revista o medio escrito o impreso.
4. La entrega de colaboraciones a tla-melaua irá acompañada de la carta cesión de derechos y certificado de originalidad que los autores deben diligenciar al momento de presentar sus colaboraciones.
5. Todas las contribuciones aprobadas por el editor responsable se some-terán a dictamen por pares académicos (especialistas nacionales e internacionales), acogiendo la modalidad de doble ciego. El proceso de arbitraje es anónimo y se desarrolla bajo las siguientes fases y aspectos: a) Relevancia, pertinencia y originalidad temática, b) Discusión de la materia y contribución para el avance de la disciplina, c), Consisten-cia y estructura de la exposición de objetivos, d) Evaluación del uso y actualización de las fuentes, e) Correspondencia de la metodología con los objetivos de la investigación y/o reflexión teórica, f) Coherencia expositiva y g) Cumplimiento de los criterios editoriales de la revista. Los árbitros contarán con un mes de plazo para realizar el dictamen. Los resultados del arbitraje pueden ser: a) admitido sin reserva, b) admitido con reserva o c) no admitido.
6. Los trabajos que hayan obtenido dictamen favorable y que por razo-nes de espacio no alcancen a publicarse en el número progresivo de la revista, se reservarán para el siguiente.
7. En hoja anexa el autor debe indicar su nombre completo, filiación ins-titucional actual y correo electrónico vigente. Así mismo, deberá incluir una reseña curricular con extensión no mayor a un párrafo (12 líneas aproximadamente), donde resalte los siguientes aspectos: institución de adscripción, grados académicos, líneas de investigación, libros y artícu-los publicados recientemente, premios recibidos, cargos y distinciones académicas, etc.
8. El idioma oficial de la revista es el español. Las colaboraciones recibidas en otros idiomas (inglés, francés, italiano o portugués), se publicarán tal cual. No obstante, se consideran inéditos los trabajos escritos en idioma diferente al español, pero que hayan sido traducidos por primera vez a éste.
9. Todas las colaboraciones deberán entregarse en versión impresa y elec-trónica, bajo las siguientes características:
a. Extensión mínima de 15 cuartillas y máxima de 25; escrito con letra Arial de 12 puntos, con interlineado de 1.5; márgenes: izquierdo y derecho de 3 centímetros; superior e inferior de 2 centímetros.
b. Para el caso de las reseñas, éstas tendrán una extensión máxima de cinco cuartillas y deberán ser de libros académicos actuales de cual-quiera de las disciplinas de las Ciencias Sociales.
216 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
10. Las colaboraciones, salvo las reseñas, deberán incluir: Título, Resumen, Palabras Claves, Sumario, Introducción, Desarrollo y Conclusiones. El título debe resumir la idea principal del trabajo de la forma más precisa y menos extensa posible. El resumen será descriptivo del contenido del trabajo con extensión no mayor a un párrafo (12 líneas aproximada-mente). Las palabras claves oscilarán entre 3 y 5, y deberán dar cuenta del contenido científico del artículo. El título, resumen y palabras clave deberán traducirse al idioma inglés.
11. Las citas y referencias se colocan a pie de página. Las fichas bibliográ-ficas deben ser elaboradas sobre el estilo (norma iso 690) y transcribir todos los datos de la fuente; por lo que no es necesario un listado de la bibliografía al final del documento. Ejemplo:
LIBROS:Vázquez Vallejo, Salvador, El pensamiento internacional de Octavio Paz, Mé-xico, Miguel Ángel Porrúa, 2006, colección Las ciencias sociales, p. 67. Nares, Guillermo y Cansino, César, La fragilidad del orden deseado. México entre revoluciones, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2011, p. 33. Aceves López, Liza Elena, “El desmantelamiento del Estado”, en Calveiro, Pilar (coord.), El Estado y sus otros, Argentina, Libros de la Araucaria, 2006, pp. 101-120.
REVISTAS: Prado Lallande, Juan Pablo, “La gobernabilidad de la cooperación internacional para el desarrollo de México”, Revista Española de Desarrollo y Cooperación, España, No. 28, primavera-verano 2011, pp. 53-65. Salazar Carrión, Luis, “Democracia, representación y derechos”. ANDAMIOS. Revista de Investigación Social, México, volumen 9, número 18, enero-abril 2012, pp. 11-34. [Consulta: 15 de Agosto de 2012]. Disponible en: http://www.uacm.edu.mx/LinkClick.aspx?fileticket=X6aVmifuW0k%3d&tabid=1906
Los trabajos deben enviarse al Departamento de Publicaciones de la Facul-tad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, indicando que desean ser publicados en tla-melaua, Revista de Ciencias Sociales, a la siguiente dirección: Avenida San Claudio y Boule-vard de la 22 sur, Colonia Jardines de San Manuel (Ciudad Universitaria), Puebla capital, c.p. 72570. Teléfonos: (52) (01.222) 4.03.87.57/2.45.93.92, Email: [email protected]
217Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
TLA-MELAUAJournal of Social Sciences
Instructions for Contributors
tla-melaua, Journal of Social Sciences is an arbitrated publication of the School Of Law and Social Sciences of the Autonomous University of Puebla, that circulates unpublished research in the areas of social sciences developed by the academic community of the University, as well as national and interna-tional peers, with the aim of stimulating the development of scientific knowl-edge and theory in the following disciplines: Political Science, Legal Counsel, Criminology, Law, International Relations and Sociology. Published texts are classified into four types. 1.- Scientific Research articles, 2.- Reflection Articles, 3.- Review articles and 4.- Reviews. The first type is the result of collaborative original research projects in any area of the social sciences. The structure of these articles is as follows: introduction, methodology, conceptual framework, development, results and conclusions. The second type of collaboration is the result of research done from a critical, interpretative and analytical view about a topic or issue from a specific author. The third type of collaboration is the result of research on the current status of any of the disciplines of Social Sciences, in order to present their progress, trends and future prospects, with a special attention to the situation in Mexico. The fourth type refers to pres-ent reviews of new domestic and foreign literature that may be relevant to the field of social sciences. The aforementioned are not considered scientific research articles. The journal is publish biannually, and is aimed at a wide and varied audience, highlighting the following: academics, researchers, students, government officials, social actors and social representatives.
Formal Requirements For Submiting Collaborations
1. Only original and unpublished papers will be published.2. Contributions received will be arbitrated by the editor, who will notify
the author of its temporary admission or final rejection based on their compliance with the profile of the journal (subject areas and type of col-laboration). In case of provisional admission, the text will be referred to an opinion, which will be held by members of our academic peers and international portfolio of adjudicators and invited external experts. In case of rejection the material provided will be returned to the author.
3. The sending of collaborations to tla-melaua implies that the author confirms that your article has not been postulated simultaneously or accepted in another journal
218 Tla-melaua – revista de ciencias sociales
4. Delivering tla-melaua collaborations will be accompanied by the trans-fer of rights letter and certificate of authenticity that authors must fill out when submitting their collaborations.
5. All contributions approved by the editor will be subjected to academic peer review (national and international experts), accepting the double-blind method. Arbitration process is anonymous and developed under the following phases and aspects: a) Relevance, applicability and the-matic originality, b) Discussion of subject matter and contribution to the advancement of the discipline, c), consistency and structure of the statement of objectives, d) Evaluation of the use and update sources, e) Correspondence of the methodology with the objectives of the research and / or theoretical reflection, f) Consistency expository g) Compliance with the editorial of the magazine. The referees will have a month to make the ruling. The results of the arbitration may be: a) accepted with-out reservation, b) admitted with in reserve or c) not supported.
6. Papers that have obtained favorable opinion and for editorial reasons fail to reach publication in the progressive number of the magazine, will be reserved for the next.
7. In attached sheet the author must provide your full name, current insti-tutional affiliation and current email. It also should include a curriculum review of no more than a paragraph (12 lines or so), which highlight the fol-lowing aspects: institution of affiliation, degrees, areas of research, recently published books and articles, awards, titles and academic honors, etc.
8. The official language is Spanish. Contributions received in other lan-guages (English, French, Italian or Portuguese), will be published as is. However, it will be considered unpublished work written in language other than Spanish, but which have been translated for the first time to Spanish.
9. All contributions must be submitted in print and online. The printed version is laser with following features:
a. Minimum length of 15 pages and a maximum of 30, written in Arial 12 point with 1.5 line spacing, margins: left and right of 3 centime-ters lower and upper 2 cm.
b. For the case of reviews, they have a maximum of five pages and must be of current scholarly books of any of the disciplines of Social Sciences.
10. Collaborations, except the reviews, should include: Title, Abstract, Key-words, Summary, Introduction, Development and Conclusion. The title should summarize the main idea of the work of the most accurate and least extent possible. The summary will be descriptive of the content of the work of no more than a paragraph (12 lines or so). The keywords
219Nueva Época – Año 7, No 34 – Abril / Septiembre 2013
will range between 3 and 5, and must account for the scientific content of the article. The title, abstract and key words must be translated into English.
11. The citations and references are placed in a footnote. Bibliographical entries should be made on the style (iso 690) and transcribe all of the source data, so you do not need a list of references at the end of the document. Example:
LIBROS:
Vázquez Vallejo, Salvador, El pensamiento internacional de Octavio Paz, México, Miguel Ángel Porrúa, 2006, colección Las ciencias socia-les, p. 67. Nares, Guillermo y Cansino, César, La fragilidad del orden deseado. Mé-xico entre revoluciones, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2011, p. 33. Aceves López, Liza Elena, “El desmantelamiento del Estado”, en Calveiro, Pilar (coord.), El Estado y sus otros, Argentina, Libros de la Araucaria, 2006, pp. 101-120.
REVISTAS:
Prado Lallande, Juan Pablo, “La gobernabilidad de la cooperación internacional para el desarrollo de México”, Revista Española de Desarrollo y Cooperación, España, No. 28, primavera-verano 2011, pp. 53-65. Salazar Carrión, Luis, “Democracia, representación y derechos”. ANDAMIOS. Revista de Investigación Social, México, volumen 9, número 18, enero-abril 2012, pp. 11-34. [Consulta: 15 de Agosto de 2012]. Disponible en: http://www.uacm.edu.mx/LinkClick.aspx?fileticket=X6aVmifuW0k%3d&tabid=1906
Papers should be submitted to the Publications Department of the Faculty of Law and Social Sciences of the Autonomous University of Puebla, indi-cating that they want to be published in tla-melaua, Journal of Social Sci-ences, at the following address: Avenida San Claudio y Boulevard de la 22 sur, Colonia Jardines de San Manuel (Ciudad Universitaria), Puebla capital, c.p. 72570. Teléfonos: (52) (01.222) 4.03.87.57/2.45.93.92, Email: [email protected]