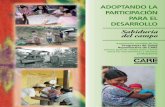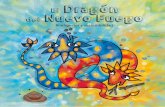La participación de los estudiantes en el gobierno y la vida universitaria
La participación pública para la sostenibilidad en México
Transcript of La participación pública para la sostenibilidad en México
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
209
LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA
LA SOSTENIBILIDAD EN MÉXICO1
THE PUBLIC PARTICIPATION FOR
SUSTAINABILITY IN MEXICO
Marisol ANGLÉS HERNÁNDEZ2
SUMARIO: Introducción, 1. La emergencia de la democracia participativa ambiental, 1.1. El impulso de
las Naciones Unidas, 1.2. El esfuerzo de la Organización de los Estados Americanos; 2. Bases jurídicas
para la participación pública en México, 3. Normativa sobre participación pública ambiental, 3.1. Ley
ambiental marco, 3.2. Leyes sectoriales - Conclusiones - Bibliografía consultada.
RESUMEN: Actualmente, resulta incuestionable que la protección ambiental y
la exigencia del derecho a un medio ambiente sano involucran el ejercicio de varios
derechos instrumentales, como el de acceso a la información y participación en la
toma de decisiones. Pero también lo es que en el contexto de globalización
económica en el que nos desarrollamos, países como el nuestro han perfilado la
participación pública en un marco democrático incipiente, resultado de ajustes
económicos que privilegian la toma de decisiones institucional, reconduciendo la
participación pública a través de mecanismos legales de simulación caracterizados
por una creciente y persistente exclusión social que nos aleja cada vez más de la
sostenibilidad ambiental y de la garantía de los derechos humanos.
PALABRAS-CLAVE: Participación pública; sostenibilidad ambiental; derechos
humanos; tratados.
ABSTRACT: Currently, it is unquestionable that the environmental protection
and the demand of the right to a healthy environment involve the exercise of several
instrumental rights, such as access to information and participation in decision-
making.
1 Data de recebimento do artigo: 23.10.2013. Datas de pareceres de aprovação: 02.11.2013 e 10.11.2013. Data de aprovação pelo Conselho Editorial: 14.11.2013. 2 Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho, UNAM. Doctora en Derecho, Programa Derecho Ambiental, Universidad de Alicante, España. Miembro del Proyecto PAPIIT IN302311: “El derecho fundamental a la consulta de los pueblos originarios frente a los megaproyectos de inversión y desarrollo” y de la Línea de Investigación Institucional: Derechos, conflictos socio-ambientales y política. Catedrática de la Especialización en Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de la UNAM. Correo electrónico: [email protected].
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
210
But also, it is true, that in the context of the economic globalization in which we
are develop, countries like ours have shaped the public participation in a democratic
framework emerging, as a result of economic adjustments that privilege the
institutional decision-making, redirecting the public participation through legal
mechanisms of simulation, the which are characterized by a persistent and growing
social exclusion, which we are increasingly moving away from environmental
sustainability and the guarantee of human rights.
KEYWORDS: Public participation; environmental sustainability; human rights,
treaties.
INTRODUCCIÓN
La participación pública como institución surge cuando el Estado censatario
entra en crisis y el sufragio, al menos masculino, llega a ser universal,
presentándose una transformación en la que se pasa del Estado de clase única a
uno de pluralidad de clases que involucra a todos a tomar parte en el ejercicio del
poder.3 A partir de entonces se modifica la posición jurídica de la sociedad frente al
Estado4 y, simultáneamente, se acorta la brecha entre ambos.5
Como noción jurídica, la participación supone que las personas tomen parte
en las decisiones de orden público, lo cual implica que las formas tradicionales del
sistema administrativo se vean alteradas. De acuerdo con MARTÍN MATEO a través
de la participación los ciudadanos se involucran activamente en la defensa de los
intereses que tienen en común,6 convirtiéndose así en protagonistas del destino de
la comunidad o de un proyecto colectivo, motivados por los conceptos de identidad,
pertenencia, compromiso, voluntariado, solidaridad y responsabilidad social.7
Asimismo, las organizaciones sociales intervienen en el establecimiento y gestión de
los intereses de carácter general, con la consiguiente pérdida del monopolio de la ley
en lo que atañe a la definición de dichos intereses, la interpenetración del interés
general y ciertas modalidades de la actividad privada.8 En definitiva, la participación
se erige en un derecho instrumental para la materialización de diversos derechos
humanos, de carácter individual y colectivo.
3 GIANNINI, M. S., Derecho administrativo, traducción de L. Ortega, Madrid, Ministerio para las
Administraciones Públicas, 1991, Vol. 1, p. 76. De acuerdo con MACÍAS GÓMEZ, L. F., el fenómeno participativo no se da al ejercer el poder, sino al tomar parte en su ejercicio, Introducción al derecho ambiental, Bogotá, Legis, 1998, p. 154.
4 Ibidem, pp. 76-77. 5 Cfr. DÍEZ SÁNCHEZ, J. J., El procedimiento administrativo común y la doctrina constitucional, Madrid,
Civitas, 1992, p. 154. 6 Cfr. MARTÍN MATEO, R., Nuevos instrumentos de tutela ambiental: Ecoetiquetas, ecoauditorías y
derecho a la información, Madrid, Trivium, 1994, p. 17. 7 Índice de participación ciudadana en América Latina, 2005. Informe México, México, Red
Interamericana para la Democracia, 2005, p. 10. 8 Véase el prólogo de ORTEGA, L., en GIANNINI, M. S., Derecho Administrativo … op. cit., p. 15.
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
211
1. LA EMERGENCIA DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA AMBIENTAL
A medida que se avanzó en la construcción democrática, la crisis ambiental se hizo
cada vez más evidente, lo que obligó a replantear el modelo de vida y los
mecanismos de toma de decisiones en un marco de racionalidad económica que
abre nuevos espacios de participación y gobernabilidad democrática en la gestión
social del proceso de desarrollo; la cual, apoyada en el conocimiento ambiental,
constituye un nuevo orden social.9
Evidentemente, los años noventa constituyen un parteaguas en la participación
pública ambiental; ya que se da una expansión de estos temas en el sector
académico, se producen movilizaciones de base de gran importancia y se incorpora
la perspectiva ambiental,10 como un aspecto transversal en el desarrollo de las
políticas públicas. Sin embargo, es un hecho que la sociedad puede participar en el
control del poder, sólo si tiene el conocimiento suficiente de los asuntos públicos; lo
cual le da la posibilidad de tomar una postura y defenderla; de igual forma sucede
con el acceso a la información, ésta podrá valorarse de acuerdo al grado de
educación del que se sea portador;11 sin olvidar la existencia de los mecanismos que
permitan la intervención de las personas, sobre todo en aquellos dcasos en los que
la administración muestre un desinterés evidente de sus funciones y
responsabilidades;12 así como de aquellos que sean de interés general, como la
protección y gestión del ambiente y los recursos naturales; la prevención y control de
la contaminación y, en su caso, la restauración ambiental.
Aunque en sus orígenes la opinión y participación públicas fueron vistas como
obstáculos para el ejercicio eficiente de la administración pública, actualmente son
alentadas; en especial, en el derecho ambiental, en donde la actividad de las
personas es de gran utilidad para las distintas agencias gubernamentales,13 quienes
se ven favorecidas; por ejemplo, mediante la identificación y denuncia de la comisión
de alguna infracción o delito de carácter ambiental. Además constituye un elemento
sine qua non para la garantía de derechos humanos colectivos, como el derecho a
un medio ambiente sano.
Es por ello que una de las máximas del Estado social y democrático de derecho y de
la administración pública es la incorporación de la iniciativa y creatividad de los
9 Véase LEFF, E., Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder, 3a. ed., México,
Siglo XXI editores-UNAM-PNUMA, 2002, pp. 254-255. 10 Cfr. Sabaté Martínez, Ana, “Género, medio ambiente y acción política; un debate pendiente en la
Geografía Actual”, Anales de la Geografía de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Vol. 20, 2000, p. 180.
11 Cfr. DE LUCAS, J., El concepto de solidaridad, 2a. ed., México, Distribuciones Fontamara, 1998, p. 111.
12 GARCÉS, A., “Participación social y gestión institucional del agua”, en GRANDE, Nuno (ed.), Una cita europea con la nueva cultura del agua. la directiva marco, perspectivas en Portugal y España. II Congreso Ibérico sobre Planificación y Gestión de Aguas, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2001, p. 314.
13 ROSENBLOOM, D. H., “The evolution of the administrative law”, en ROSENBLOOM, D. H y SCHWARTZ, R. D. (eds.), Handbook of regulation and administrative law, New York, Marcel Dekker, Inc., 1994, p. 23.
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
212
individuos en la toma de decisiones con repercusiones ambientales.14 De acuerdo con
algunos teóricos, la aceleración de este proceso de participación pública se debe a una
concatenación de, al menos, siete factores:15 1) la tendencia global a la democratización; 2)
la adopción del nuevo paradigma del desarrollo sostenible a través de los instrumentos
internacionales; 3) el movimiento ambiental internacional que impulsa la participación
pública; 4) la incorporación de los mecanismos de participación pública como parte de los
requerimientos para otorgar financiamiento internacional; 5) la incorporación de la
participación pública en el catálogo de los derechos humanos como un derecho político; 6)
el reconocimiento, cada vez mayor, de los derechos de los indígenas y de las comunidades
locales y, 7) el internet, el cual facilita la posibilidad de la sociedad de obtener y difundir la
información, subsanándose algunas de las barreras para la participación en temas de
interés público. De manera que el silencio de los entes públicos frente a los conflictos socio-
ambientales es visibilizado por los medios y, en ocasiones, también exagerado y
manipulado.
La participación pública ambiental se construye y reconstruye a partir de la
concienciación de la sociedad respecto del ejercicio de sus derechos, por lo que al darse
una vulneración de éstos, la movilización social se articula y avanza hacia la lucha por
hacerlos efectivos, ya no es más una sociedad pasiva y resignada, por el contrario, cada vez
está más informada y reclama por todos los medios su derecho de acceso a la información
respecto de las acciones u omisiones de carácter público que pueden afectarle o le afectan;
exige su derecho a ser consultada y hace uso de todas las herramientas a su alcance para
enfrentar a los grandes detentadores del poder y al avance aplastante de los capitales
transnacionales.
En definitiva, en este mundo interdependiente e interconectado, sujeto a las
presiones de los mercados globales, la participación pública, que involucra y
corresponsabiliza a todos los agentes sociales dándoles posibilidades metodológicas de
organización, comunicación, iniciativa e intervención,16 debe fortalecerse con políticas
ambientales que garanticen su ejercicio pleno, como herramienta imprescindible para
profundizar los canales democráticos17 hacia la sostenibilidad, entendida ésta no sólo
como un desiderátum a largo plazo,18 pues la sociedad actual, sensibilizada respecto de
su vínculo con el medio ambiente que le da sustento, exige aquí y ahora su derecho a
14 LOPERENA ROTA, D., El derecho al medio ambiente adecuado, reimp., Madrid, Civitas, 1998, p. 82. 15 Cfr. PRING, G. (R.) y NOÉ, S. Y., “The emerging international law of public participation affecting
global mining, energy, and resources development”, en ZILLMAN, D. N., LUCAS, A. R. y PRING, G. (eds.), Human Rights in Natural Resource Development; Public participation in the Sustainable Development of Mining and Energy Resources, New York, Oxford University Press, 2002, p. 13.
16 Lineamientos de participación social, México, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, 1989, p. 25.
17 Cfr. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Joseba y MARTÍNEZ PALACIOS, Jone, “Sustentabilidad, democracia ecológica y participación”, en XI Jornadas de Economía Crítica, Bilbao, Ecocri, 27, 28 y 29 de marzo de 2008, disponible en: http://www.ucm.es/info/ec/ecocri/eus/martinez_palacios.pdf , p. 2.
18 Cfr. ANGLÉS HERNÁNDEZ, Marisol, “El Desarrollo Sostenible al centro de la tríada: Pobreza, Medio Ambiente y Desarrollo”, Revista de Direito Ambiental, Sao Paulo, año 13, núm. 50, abr/jun, 2008, p. 306.
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
213
saber la calidad del agua que consume y del aire que respira, así como las condiciones
del suelo en el que vive,19 deja de ser simple espectadora para asumirse como actora, a raíz
de una realidad compleja y riesgosa que le afecta o puede afectarle; de manera que trabaja
en la articulación del andamiaje socio-jurídico para exigir sus derechos ambientales
legítimos.
1.1. El impulso de las Naciones Unidas.
Es ya bien sabido que en el seno de las Naciones Unidas se han desarrollado las
bases del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, desde la adopción del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual ampara sin distinción alguna a
todas las personas.20 Posteriormente, de forma específica, el Comité de Derechos Humanos
ha considerado la adopción de medidas jurídicas positivas de protección para asegurar la
participación eficaz de los miembros de comunidades minoritarias en las decisiones que les
afectan.21
Por su parte, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos asume que la
democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente y que la
democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su
propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los
aspectos de la vida. Asimismo, insta a los Estados a “garantizar la total y libre participación
de las poblaciones indígenas en todos los aspectos de la sociedad, en particular en las
cuestiones que les conciernan”.22
Desde una perspectiva ambiental, la Declaración de Estocolmo, dispone que toda
persona tenga la oportunidad de participar, individual o colectivamente, en el proceso de
preparación de las decisiones que conciernen directamente a su ambiente, quienes deben
actuar, individual o colectivamente, para alcanzar y observar los objetivos y las
disposiciones de la Carta.23 Es justo a partir de esta Conferencia que se introduce en
diversos textos nacionales e internacionales, la necesidad de efectuar una Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA) antes de llevar a cabo una actividad capaz de generar algún daño
ambiental considerable. Este requerimiento es acogido por organismos financieros
internacionales, tales como el Banco Mundial y, más recientemente, el Banco
Interamericano de Desarrollo que financian grandes proyectos de desarrollo, pues con ello
se trata de asegurar la viabilidad de éstos, al evitar ser obstaculizados a causa de una
eventualidad ambiental; es decir, de un conflicto socio-ambiental.
19 Cfr. HAZEN, Susan, “Environmental democracy”, Our planet Chemichals, 8.6, March 1997, p. 1. 20 Artículos 25 y 27, cfr. Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
Resolución 2200 A (XXI), New York, Asamblea General, 16 de diciembre de 1966. 21 Cfr. Naciones Unidas, Observación General No. 23, Comentarios generales adoptados por el Comité
de los Derechos Humanos, Artículo 27 - Derecho de las minorías, Comité de los Derechos Humanos, Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 183 (1994).
22 Cfr. Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, A/CONF.157/23, 12 de julio de 1993. 23 Declaración de Estocolmo, Principios 23 y 24.
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
214
En este sentido y tratándose proyectos capaces de afectar los recursos naturales
y/o la supervivencia de pueblos originarios, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante Corte IDH) ha sostenido que la aprobación de aquéllos sólo
podrá otorgarse luego de haber cumplido con tres garantías fundamentales: 1)
participación efectiva (consultas de buena fe que permitan a los pueblos realmente
exponer sus puntos de vista e influir en la toma de decisiones); 2) reparto de beneficios
y, 3) estudio previo de impacto ambiental y social.24 Para el caso de México, la
reglamentación vigente en materia de evaluación del impacto ambiental centra las
consultas en la determinación de medidas que se podrían adoptar para mitigar el efecto
ambiental negativo; pero, como lo advierte el Relator especial sobre los derechos de los
pueblos indígenas, no contiene alcances generales que abarquen todas las cuestiones
pertinentes para las comunidades afectadas por el proyecto.25
A manera de apuntalar el derecho a participar en la toma de decisiones de
carácter ambiental, los instrumentos internacionales adoptados subsecuentemente
reafirman este derecho y le vinculan con mecanismos procedimentales, como la
consulta y el consentimiento, ambos de naturaleza libre, previa e informada. En
interpretación de la Corte IDH, el Estado debe asegurar la participación efectiva de los
miembros de un pueblo a través de la consulta activa a la comunidad, de buena fe y a
través de procedimientos culturalmente adecuados que tengan como fin llegar a un
acuerdo, en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción que
se pretenda llevar a cabo dentro de su territorio.26 Por lo que el deber de los Estados de
garantizar el derecho de comunidades y pueblos originarios a participar en las
decisiones que les afecten implica la garantía de otros derechos, como el de acceso a la
información.
Ya en el plano de los tratados, el Convenio sobre la Diversidad Biológica regula
varios aspectos vinculados a la participación de los indígenas y al acceso equitativo de
los beneficios (artículo 1º).27 Así, se insta a cada Parte contratante para que, en la
medida de lo posible y según proceda, con arreglo a su legislación nacional, respete,
preserve y mantenga los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las
comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes
para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promueva su
aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos
conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomente que los beneficios derivados
24 Cfr. OEA, Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos
naturales: normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, Washington, D. C., Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2010, p. 93.
25 Cfr. MacKay, F. (ed.), Compilación de jurisprudencia de los órganos de los Tratados de la ONU y de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos y sus procedimientos especiales y de la asesoría del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Vol. V, United Kingdom, Forest Peoples Programme, 2013, p. 268.
26 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. vs. Surinam, Sentencia de 28 de noviembre de 2007 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C, No. 172, párrs. 129 y 133.
27 Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en 1992.
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
215
de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan
equitativamente (artículo 8º, inciso j).
Por lo que hace a la participación de pueblos y comunidades originarios, el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes (Convenio 169), es el referente obligatorio del esfuerzo por dejar del
lado el enfoque integracionista, afrontar los cambios necesarios tendentes a eliminar la
discriminación y reconocer los derechos de los pueblos originarios, entre los que se
encuentra el derecho a participar.
Este Convenio regula, como elemento previo a la participación, la consulta de los
pueblos y comunidades indígenas, la cual deberá realizarse de buena fe y de manera
apropiada a las circunstancias para poder llegar a acuerdos.28 Serán sometidos a consulta:
la explotación de los recursos naturales existentes en las tierras indígenas, incluso si son
propiedad del Estado; lo concerniente a la enajenación de tierras o transmisión de derechos
sobre ellas; los programas de formación, instituciones y medios relativos a la educación.29
La participación de dichas comunidades y pueblos implica que éstos sean
considerados por los gobiernos como parte integrante de los programas que deseen
implementar, desde el momento mismo de la planeación y hasta la ejecución, pero con una
visión incluyente que garantice su contribución a la creación, manejo y ejecución de políticas
y programas que les afecten; por ejemplo, los decretos de áreas naturales protegidas y sus
planes de manejo.30
Los Informes del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones
Unidas recomiendan a los Estados parte adoptar en su marco jurídico interno y sus planes
de desarrollo el principio de consentimiento libre, previo e informado, ya que en virtud de
éste, las comunidades y los pueblos indígenas deben participar en la toma de decisiones
que puedan afectarles.31
Por su lado, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones de la OIT32 ha considerado que “la consulta es el instrumento previsto por
el Convenio para institucionalizar el diálogo, asegurar procesos de desarrollo incluyentes
y prevenir y resolver conflictos. La consulta en los términos previstos por el
Convenio intenta armonizar intereses a veces contrapuestos mediante procedimientos
28 Cfr. ANGLÉS HERNÁNDEZ, Marisol, “La ciudadanía étnica ambiental”, en Ordóñez Cifuentes, J. E.
R. y Bautista Cruz, S. (coords.), XIX Jornadas Lascasianas Internacionales; La Enseñanza de los Contextos Étnicos-Nacionales, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, p. 69.
29 Convenio 169 de la OIT, artículos 6.2, 15.2, 17.2, 22.3, 27.3 y 28, respectivamente. 30 Idem. 31 Cfr. Morris, Meghan et. al., La consulta previa a pueblos indígenas …, op. cit., pp. 16-17. 32 La Comisión de Expertos es un órgano jurídico encargado de examinar el grado de aplicación de los
convenios y las recomendaciones por parte de los Estados miembros de la OIT.
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
216
adecuados”.33 Se trata de una herramienta jurídica que intenta frenar la discrecionalidad y
arbitrariedad del Estado y de la iniciativa privada en los territorios indígenas, en tanto permite a las
comunidades y pueblos originarios emitir su opinión y tomar parte en los procesos de toma de
decisiones susceptibles de afectarles, asimismo, pueden determinar sus prioridades en lo que a su
desarrollo se refiere.34
De manera más puntual, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas35 promueve la participación plena de los indígenas en la vida política, económica,
social y cultural del Estado; así como en la adopción de decisiones que afecten sus derechos y en la
elaboración y determinación de los programas que les conciernen.36 Enfatiza que los Estados deben
establecer y aplicar con la debida participación de los indígenas un proceso abierto y transparente
para reconocer leyes, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra tradicionales (artículo 27).
Resulta relevante el artículo 32, al señalar que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y
elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y
otros recursos.
1.2. El esfuerzo de la Organización de los Estados Americanos
En el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se trabaja sobre el tema de
la participación pública en general y, con especial ímpetu, respecto de la participación en materia
ambiental. Uno de los antecedentes más sobresalientes de esta labor se remonta a la celebración de
la Primera Cumbre de las Américas, realizada en 1994. En esta reunión los países instaron a los
sectores privado y laboral, a los partidos políticos, instituciones académicas, otros actores y ONGs a
cooperar y participar en los esfuerzos nacionales y regionales encaminados a fortalecer los vínculos
entre los gobiernos y la sociedad, garantizándose así la participación y el compromiso de los
individuos.37
Más adelante se desarrolló el Plan de Acción de la Cumbre de Bolivia sobre
Desarrollo Sostenible, el cual tuvo como uno de sus objetivos el “dar prioridad a la
formulación de una estrategia interamericana para la promoción de la participación
pública en el proceso de toma de decisiones para el desarrollo sostenible […]”; lo cual
33 Cfr. CEACR: Observación individual sobre el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989
(núm. 169) Guatemala (ratificación: 1996) Publicación: 2006, disponible en http://www.oit.org/ilolex/cgi-lex/singles.pl?query=062006GTM169@ref&chspec=06.
34 Cfr. GUTIÉRREZ RIVAS, Rodrigo, “Derecho a la consulta de los pueblos indígenas en México: Un primer acercamiento”, en FERRER MAC-GREGOR, E. y ZALDÍVAR LELO DE LARREA, A. (coords.), La ciencia del derecho procesal constitucional; Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008, T. XII, p. 540.
35 Adoptada en Nueva York, el 13 de septiembre de 2007. 36 Artículos 5, 18, 19 y 23, respectivamente. 37 Cfr. Declaración de Principios. Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad: Democracia, Libre Comercio
y Desarrollo Sostenible en las Américas, Washington, D. C., OEA, 1994, disponible en http://www.summit-americas.org/miamidec-spanish.htm
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
217
exige impulsar el intercambio de experiencias e información en lo que se refiere a la formulación, la
ejecución y el mejoramiento de políticas y programas, mecanismos legales e institucionales,
programas de capacitación y procesos de consulta” en los ámbitos nacional y regional.38
Entre los propósitos del Plan para avanzar hacia el desarrollo sostenible sobresale el hecho
de fortalecer la participación de los sectores de la sociedad civil, especialmente de grupos
vulnerables, usuarios, agricultores, mujeres, comunidades indígenas y locales y, sector privado.
Los rubros que destacan la participación pública son: el establecimiento de normas de calidad
ambiental; la prevención de enfermedades derivadas de la contaminación ambiental; la definición de
prioridades y la evaluación de programas de investigación, educación y capacitación; así como el
desarrollo de políticas relevantes para la agricultura sostenible; el establecimiento y la ejecución de
planes y programas nacionales forestales; la conservación de la diversidad biológica, la utilización
sostenible y la distribución equitativa de sus beneficios; el manejo ambientalmente adecuado en la
planificación y en el proceso de toma de decisiones relacionadas con la gestión de los recursos
hídricos y, la formulación, ejecución y el mejoramiento de políticas y programas de desarrollo
sostenible.
En respuesta a este mandato del Plan se estructuró, dentro de la Oficina de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente de la OEA, una Estrategia Interamericana para la Promoción de la
Participación Pública en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible (ISP),39 la cual busca
promover la participación pública en la toma de decisiones de una manera transparente, efectiva y
responsable, así como fomentar la formulación y ejecución de políticas de desarrollo sostenible en la
región americana.
Cabe mencionar que antes de la adopción de la ISP, un estudio de la OEA determinó que la
mayoría de los países de la región contaba con leyes y regulaciones que incluían el derecho a
participar en los procesos de toma de decisión, pero menos de la mitad de ellos realmente tenía las
herramientas para garantizar la participación. Bolivia y Chile fueron los países con mejores leyes al
respecto, mientras que Argentina, Ecuador y México se ubicaron en los países con menores
provisiones para la participación.40 Por tanto, debe trabajarse en el desarrollo de los mecanismos que
permitan y garanticen la participación efectiva de la sociedad en el esfuerzo por hacer efectivos los
derechos, como el derecho a un medio ambiente sano, el cual exige un contexto de sostenibilidad.
38 Sección III.4 del Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de las Américas, aprobado en la
Cumbre de Bolivia sobre Desarrollo Sostenible, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, diciembre, 1996, disponible en OEA, Sistema de Información de la Cumbre de las Américas, http://www.summit-americas.org/esp/cumbrebolivia.htm.
39 Por sus siglas en inglés Inter-American Strategy for the Promotion of Public Participation in Decision-Making for Sustainable Development. Cfr. Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible. Anexo, Recomendaciones para la Acción, Washington, D. C., OEA, 2000, p. 16.
40 Legal & Institutional Frameworks, Washington, D. C., Organization of American States, 1998.
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
218
Como se advierte, existe una presión internacional tendente a abrir los cauces para que las
personas puedan ejercer cada vez mayor influencia en los procesos de cambio y reforma institucional
y legislativa de los países democráticos, al reconocerse los vínculos indisolubles entre la sociedad y
el gobierno y la potencialidad de la participación pública para la sostenibilidad.
2. BASES JURÍDICAS PARA LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO.
Las reformas constitucionales del 10 de junio de 2011 concretaron en nuestra norma
fundamental el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, lo cual se concatena
con el ejercicio hermenéutico orientado a brindar mayor protección a las personas. Ello, a su vez,
obliga a observar las disposiciones de los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano,
con miras hacia la justiciabilidad y eficacia de los derechos fundamentales. Así, tenemos que las
normas relativas a los derechos humanos, como los derechos a un medio ambiente adecuado, a la
consulta y participación, se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados
internacionales de la materia, favoreciendo en todo momento la más amplia protección a las
personas.41
Previo a estas disposiciones, ya la participación pública encontraba su fundamento en la
corresponsabilidad que comparten los distintos sectores sociales con el Estado mexicano;42 ya que,
de acuerdo con nuestra Ley Suprema, aquél le corresponde la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que sea integral y sostenible, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen
democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución. […] Bajo criterios de
equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado
de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio
general, de los recursos productivos, cuidando su conservac ión y e l medio ambiente. 43
La misma Const i tuc ión señala los l ineamientos para la
par t ic ipac ión de los sectores socia les en la p laneación democrát ica del
desarro l lo nac ional , a f in de que las aspirac iones y demandas de la
soc iedad sean incorporadas a los programas y a l p lan nac ional de desarro l lo ,
instrumento a l que se sujetarán obl igator iamente los programas
41 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Tesis jurisprudencial 107/2012, Principio pro persona.
Criterios de selección de la norma de derecho fundamental aplicable”, México, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª. Época, Primera Sala, Libro XIII, 4 de octubre de 2012, p. 799.
42 Véase MÁRQUEZ ANGUIANO, J. A., “Marco de referencia para el diseño de las estrategias tendientes a fortalecer la participación ciudadana de los Estados en materia ambiental”, Lex. Difusión y Análisis, México, 3a. época, Año VI, núm. 77, noviembre 2001, p. vi.
43 Véase artículo 25, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Diario Oficial de la Federación, reformas del 28 de junio de 1999.
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
219
de la administración pública federal.44 Cabe mencionar que en el ámbito local, tanto las entidades
federativas como los municipios45 y el Distrito Federal46 pueden diseñar y promover leyes sobre
participación pública.
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y
consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación,
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará
los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el ejecutivo federal
coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte
con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.47 Por su parte, el
congreso está facultado para expedir leyes que establezcan la concurrencia de los tres niveles de
gobierno en materia de participación de los sectores social y privado.48
En lo que respecta a la Ley de Planeación, en ella se han incorporado los lineamientos para
promover la participación democrática de los diversos grupos sociales, así como de los pueblos y
comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales.49 Este cuerpo legislativo tiene como uno de sus
fundamentos la responsabilidad compartida de los particulares, cuyas acciones deben contribuir a
alcanzar los objetivos y prioridades del plan y los programas citados.50
En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y
consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones
para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas aludidos. Las organizaciones
representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; instituciones académicas,
profesionales y de investigación de los organismos empresariales y, de otras agrupaciones sociales,
participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática
relacionados con su actividad a través de los foros de consulta popular que al efecto se convocarán.
Participarán en los mismos foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión.51
44 Artículo 26.A, párrafo segundo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Diario
Oficial de la Federación, reformas del 7 de abril de 2006. 45 Artículo 115, fracción II, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 46 Facultades legislativas conferidas a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, artículo 122,
Base Primera, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 47 Artículo 26.A, párrafo tercero, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Diario
Oficial de la Federación, reformas del 7 de abril de 2006. 48 Artículo 73, fracción XXIX-L, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Diario
Oficial de la Federación, reformas del 27 de septiembre de 2004. 49 Artículo 1º, fracción IV, Ley de Planeación, México, Diario Oficial de la Federación, 5 de enero de
1983 y reformas del 13 de junio de 2003. 50 Artículos 4º y 34, Ley de Planeación. 51 Artículo 20, Ley de Planeación, México, Diario Oficial de la Federación, reformas del 13 de junio de
2003.
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
220
A partir de las disposiciones de la Ley de Planeación fue preparado el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012, el cual considera entre sus objetivos, asegurar la sustentabilidad ambiental
mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la protección, preservación y
aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, logrando así afianzar el desarrollo económico
y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.52
Por su parte, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012
considera el fortalecimiento de los mecanismos de participación social, incluida la de comunidades y
pueblos indígenas, a fin de garantizar la intervención informada y responsable de la ciudadanía en el
diseño, evaluación e implementación de las políticas públicas para prosperar hacia el desarrollo
sostenible.53
Estos dos últimos instrumentos aludidos obedecen a una programación sexenal que
coincide con el gobierno en turno, por lo que en estos momentos está en elaboración el plan
nacional de desarrollo que impulsará el gobierno del Partido Revolucionario Institucional
encabezado por Enrique Peña Nieto, cabe señalar que aunque parecen estar abiertos los
cauces participativos, la naturaleza consultiva y de “mero trámite” de la participación hace
que el ejercicio carezca de la fuerza vinculante que permita una incidencia real de la
sociedad en la planeación del desarrollo y la política ambiental.
3. NORMATIVA SOBRE PARTICIPACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL
El papel protagónico que las fuerzas sociales tienen en el desarrollo de su entorno es
manifiesto, por ello es importante estimular su participación responsable en el diseño y
supervisión de las políticas públicas ambientales. De esta forma, tanto la sociedad como las
autoridades, en todos los niveles de gobierno, interactúan en diversas instancias del sector
para hacer efectivos su obligación y derecho a participar en forma corresponsable.
3.1. Ley ambiental marco
A fin de garantizar la participación pública ambiental en México, la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la ley ambiental marco,
incorporó algunos instrumentos normativos que involucran, de manera formal, a las
personas, los grupos y las organizaciones sociales, públicas y privadas, autoridades,
52 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, México, Poder Ejecutivo Federal, 2007, pp. 26, 207, 248,
254, 264, 265, 269 y 273. 53 Véase Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, México,
SEMARNAT, 2007, el Programa cuenta con un apartado denominado: Participación ciudadana, transparencia, género y etnia, enmarcado en el respeto a los derechos humanos, a través de una participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de todos los sectores de la sociedad, y en todos los órdenes de gobierno, para la formulación de políticas y la adopción de compromisos conjuntos que contribuyan al desarrollo sostenible del país, pp. 100, 106-107, 111 y 121-125.
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
221
pueblos indígenas, instituciones académicas y de investigación mediante mecanismos
participativos, a saber:54
- Elaboración de los programas que tengan por objeto la preservación y restauración del
equilibrio ecológico y la protección al ambiente.55
- Formulación, expedición, ejecución y evaluación del ordenamiento ecológico general y
local del territorio.56
- Formulación, ejecución y seguimiento de los programas de restauración ecológica de
aquellas áreas que presenten procesos de degradación o desertificación, o graves desequilibrios
ecológicos, con el propósito de recuperar y restablecer las condiciones que propicien la
evolución y continuidad de los procesos naturales en la zona de que se trate.57
Específicamente nos referiremos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA), ya aludido, a través del cual la SEMARNAT establece las condiciones a que se sujetará la
realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los
límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y
preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos
sobre el ambiente.58
La autorización de los proyectos y actividades sujetos a EIA estará a cargo de la
SEMARNAT a quien los interesados deberán presentar una Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA) con una descripción de los posibles daños en el o los ecosistemas susceptibles de sufrir
afectación por la obra o actividad, así como las medidas de mitigación y las demás necesarias
para evitar y reducir los efectos ambientales negativos.
Una vez que la SEMARNAT reciba una MIA e integre el expediente, pondrá aquélla
a disposición del público, con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona. Y a
solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar a cabo una
consulta pública, para lo cual publicará la solicitud de autorización en materia de impacto
ambiental en su Gaceta ecológica. Y el promovente deberá publicar a su costa, un extracto del
proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de
que se trate, dentro del plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que se presente la
MIA a la SEMARNAT.59
54 Artículos 5º, fracción XVI y 7º, fracción XV y 158, respectivamente, LGEEPA, México, Diario Oficial de
la Federación, reformas del 13 de diciembre de 1996. 55 Artículo 18, LGEEPA, México, Diario Oficial de la Federación, 28 de enero de 1988. 56 Artículos 20 Bis y 20 Bis 5, fracción VII, LGEEPA, México, Diario Oficial de la Federación, reformas
del 13 de diciembre de 1996. 57 Artículos 78 y 78 Bis, LGEEPA, México, Diario Oficial de la Federación, reformas del 13 de diciembre
de 1996. 58 Artículo 28, párrafo primero, LGEEPA, México, Diario Oficial de la Federación, reformas del 23 de
febrero de 2005. 59 Como ejemplo de la falta de cumplimiento a esta obligación, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación declaró la invalidez de diversos procedimientos de evaluación de impacto ambiental tramitados ante
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
222
La solicitud a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse por escrito dentro del
plazo de diez días contados a partir de la publicación de los listados de las manifestaciones
de impacto ambiental. En ella se hará mención de a) la obra o actividad de que se trate;
b) las razones que motivan la petición; c) el nombre o razón social y domicilio del
solicitante, y d) la demás información que el particular desee agregar.60
Ahora bien, cuando las obras o actividades puedan generar desequilibrios ecológicos graves
o daños a la salud pública o a los ecosistemas, en coordinación con las autoridades locales,
la SEMARNAT podrá organizar una reunión pública de información en la que el promovente
explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate.61 Nótese
el carácter discrecional de estas disposiciones.
Cabe señalar que el procedimiento de reunión pública aún no ha sido reglamentado, debido
a ello son inexistentes los criterios o lineamientos a seguir en su realización, lo que permite
a la autoridad ambiental, en caso de que decida actuar, hacerlo discrecionalmente.62
Cualquier interesado, dentro del plazo de veinte días contados a partir de que la
SEMARNAT ponga a disposición del público la MIA, podrá proponer el establecimiento de
medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las observaciones que considere
pertinentes, mismas que serán integradas al expediente respectivo para ser consideradas
en la resolución final.63 Vale aclarar que esta posibilidad de proponer medidas adicionales no
significa per se la validación de las mismas por parte de la autoridad ambiental, por lo que,
en su caso, ésta tendría que argumentar en el expediente respectivo el porqué de su
desechamiento.
De la lectura de los párrafos que anteceden se desprende la exigencia de un interés jurídico
para poder participar. En el primer caso se refiere a la consulta pública de alguna de las
personas de la “comunidad de que se trate”; mientras que en el segundo, respecto a las
medidas preventivas y de mitigación solamente pueden ser propuestas por los interesados,
aquí quedaría abierta la puerta a la interpretación de “interesado”, ya que la ley no lo hace,
SEMARNAT, mediante los cuales se autorizó la construcción de dos centrales micro-hidroeléctricas en el municipio de Jalancingo, Veracruz, debido a que no se publicó un extracto de los proyectos referidos, en un periódico de amplia circulación en dicha entidad federativa, por lo que se impidió la difusión efectiva de los mismos y la posibilidad de que cualquier interesado pudiera solicitar el inicio de la consulta pública. Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Controversia Constitucional número 89/2010, Primera Sala, 16 de noviembre de 2011.
60 Artículo 34, LGEEPA México, Diario Oficial de la Federación, reformas del 13 de diciembre de 1996 y y artículo 40 del Reglamento de la LGEEPA en materia de impacto ambiental.
61 El proyecto de la obra o actividad debe ser publicado por el promovente en un periódico de circulación amplia en la entidad federativa correspondiente..
62 Cfr. CARRILLO, J. C. y DELGADO, M., Guía ciudadana para el acceso a la información ambiental y a la participación social, México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.-Presencia Ciudadana Mexicana, A.C., 2003, p. 36.
63 Artículo 34, fracciones IV y V, LGEEPA, México, Diario Oficial de la Federación, reformas del 13 de diciembre de 1996.
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
223
quizá el juez podría permitir la intervención de las personas que acrediten un interés
legítimo.
Ciertamente, la EIA constituye un instrumento de política ambiental indispensable, ya que de
su aplicación depende que una actividad económica determinada sea aprobada o no, que los riesgos,
tanto para la salud como para el ambiente, sean minimizados y que el camino hacia el desarrollo
sostenible se planifique; pero no sólo eso, pues la autorización de proyectos o actividades puede
involucrar serios conflictos socio-ambientales; ya que aquéllos se ubicarán en un espacio
determinado, que no se concreta en una cantidad determinada de metros cuadrados, es decir, que
tiene implicaciones mucho más complejas que pueden llegar a involucrar recursos del subsuelo, la
cosmovisión implícita entre una comunidad y/o pueblo y su territorio y el derecho a la libre
determinación de éstos, el desplazamiento forzado de las personas y la ruptura del tejido social y
afectación de prácticas sociales y culturales, sólo por mencionar algunos. Por ello deben fortalecerse
los mecanismos de participación pública, a fin de posibilitar la influencia social en la dirección de los
grandes proyectos de desarrollo que puedan causar efectos socio-ambientales negativos y respetarse
los derechos humanos que ya encuentran sustento en los tratados internacionales de los que el
Estado mexicano es parte.
Es importante señalar que recientemente se modificó la LGEEPA para permitir la
impugnación de los actos administrativos tratándose de obras o actividades que contravengan las
disposiciones de la LGEEPA y de aquellas a las cuales se aplica de manera supletoria, así como de
los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de las mismas, los programas de
ordenamiento ecológico y las declaratorias de áreas naturales protegidas; las personas físicas y
morales que tengan interés legítimo, es decir, aquellas de las comunidades posiblemente afectadas
por dichas obras o actividades, tendrán derecho a impugnar, así como a exigir que se lleven a cabo
las acciones necesarias para que sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que
demuestre en el procedimiento que dichas obras o actividades originan o pueden originar un daño al
medio ambiente, los recursos naturales, la vida silvestre o la salud pública.64
La reforma cristaliza al menos dos deficiencias, la primera, que limita el ejercicio de acciones
para la tutela ambiental a la comunidad posiblemente afectada, y la segunda, que en ella recae la
carga de la prueba, lo cual es realmente una “carga” que en muchos casos será muy difícil soportar
por los costos que implica la realización de estudios científicos y la contratación de expertos.
4.2. Leyes sectoriales
Además de la ley ambiental marco existen en nuestro orden jurídico otras disposiciones
desarrolladas por sector que han regulado tibiamente la participación pública en áreas de incidencia
ambiental.
64 Artículo 180, LGEEPA, reformas del 28 de enero de 2011.
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
224
La Ley de Aguas Nacionales dedica su Capítulo V a la organización y participación de los
usuarios y de la sociedad en la preservación y gestión sostenible del agua.65 Para mejorar el
aprovechamiento de este recurso y la preservación y control de su calidad, en el ámbito federal, la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) acreditará, promoverá y apoyará la organización de los
usuarios e impulsará su participación a nivel nacional, estatal, regional y de cuenca.66 La sociedad, a
instancias de la CONAGUA, los gobiernos de los Estados, el Distrito Federal, los municipios, los
organismos y consejos de cuenca y, el Consejo Consultivo del Agua participarán en la planeación,
toma de decisiones, ejecución, evaluación y vigilancia de la política nacional hídrica. También
corresponde a la CONAGUA promover los espacios y mecanismos para que los usuarios y la
sociedad puedan, entre otras: Participar en los procesos de toma de decisiones en materia del agua y
su gestión y asumir los compromisos explícitos resultantes de tales decisiones.67
En materia de vida silvestre, la ley regula, en su Título IV, la participación de todas las
personas y sectores involucrados en la formulación y aplicación de las medidas para la conservación
y aprovechamiento sostenible de la vida silvestre. 68 Para lo cual podrán constituirse órganos técnicos
consultivos relacionados con la vida silvestre y su hábitat, a fin de que coadyuven a la formulación y
aplicación de las medidas necesarias para su conservación y aprovechamiento sostenible. Dichos
órganos estarán integrados por representantes de la SEMARNAT, de otras dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de los Municipios, de los Estados y del Distrito
Federal involucrados en cada caso; de instituciones académicas y centros de investigación; de
agrupaciones de productores y empresarios; de ONGs y de otros organismos de carácter social y
privado, así como por personas físicas de conocimiento probado en la materia.69 En el ejercicio de
sus facultades, la SEMARNAT deberá considerar las opiniones y recomendaciones que hayan sido
formuladas por los órganos técnicos consultivos. Es de notarse que gran parte de las opciones
participativas tienen el carácter consultivo, lo cual limita considerablemente las implicaciones de los
aportes de las personas.
En lo tocante a la gestión de residuos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos tiene entre sus metas promover la participación corresponsable de todos los sectores
sociales en las acciones tendentes a prevenir la generación y valorización de los residuos, así como
alcanzar su gestión integral y
65, Diario Oficial de la Federación, 1º de diciembre de 1992, reformas del 29 de abril de 2004. 66 Artículo 14, Ley de Aguas Nacionales, México, Diario Oficial de la Federación, reformas del 29 de
abril de 2004. 67 Artículo 14 Bis, Ley de Aguas Nacionales, México, Diario Oficial de la Federación, reformas del 29 de
abril de 2004. 68 Artículo 15, Ley General de Vida Silvestre, México, Diario Oficial de la Federación, reformas del 26 de
enero de 2006 y artículo 79, fracción VI, LGEEPA, México, Diario Oficial de la Federación, reformas del 13 de diciembre de 1996.
69 Artículo 16, Ley General de Vida Silvestre.
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
225
ambientalmente adecuada.70 En consonancia con lo anterior, esta ley opera bajo el principio de
responsabilidad compartida, mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de
manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen
necesidades de la sociedad, por lo que su manejo integral implica una corresponsabilidad social
que requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores,
consumidores, usuarios de subproductos y, de los tres órdenes de gobierno según corresponda,
bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y
social.71
Esta ley faculta a la Federación para promover la participación de cámaras industriales,
comerciales y de otros entes productivos, grupos y organizaciones públicas, académicas, de
investigación, privadas y sociales en el diseño e instrumentación de acciones para prevenir la
generación de residuos, la contaminación de sitios y efectuar la gestión integral de residuos,
incluida la remediación.72 Este precepto es de gran trascendencia, pues además de involucrar a
todos los sectores implicados en la generación y gestión de los residuos, les considera como
ejes para la prevención y, no sólo eso, sino, en su caso, remediación de los sitios contaminados.
Aunque si hacemos un ejercicio honesto, debemos afirmar que apenas estamos en la fase inicial
de la concienciación ambiental, indispensable para continuar con los demás peldaños.
A fin de llevar a cabo los objetivos señalados, los distintos ámbitos de gobierno, en la
esfera de su competencia:73 fomentarán y apoyarán la conformación, consolidación y operación
de grupos intersectoriales interesados en participar en el diseño e instrumentación de políticas y
programas correspondientes, así como para prevenir la contaminación de sitios con materiales y
residuos y llevar a cabo su remediación; convocarán a los grupos sociales organizados a
participar en proyectos destinados a generar la información necesaria para sustentar programas
de gestión integral de residuos y, concertarán acciones e inversiones con los sectores social y
privado, instituciones académicas, grupos y organizaciones sociales y demás personas físicas y
morales interesadas.
De igual forma, el Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados y los Municipios,
integrarán órganos de consulta en los que participen entidades y dependencias de la
administración pública, instituciones académicas, organizaciones sociales y empresariales que
tendrán funciones de asesoría, evaluación y seguimiento en materia de política de prevención y
gestión integral de los residuos, quienes podrán emitir las opiniones y observaciones que
estimen pertinentes.74
70 Artículo 1º, fracción VIII, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, México,
Diario Oficial de la Federación, 8 de octubre de 2003. 71 Artículo 5º, fracción XXXIV, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 72 Artículo 7º, fracción XV, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 73 Artículo 35, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 74 Artículo 36, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
226
Destaca la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, entre cuyos objetivos
específicos está el desarrollar y fortalecer la capacidad institucional en un esquema de
descentralización, desconcentración y participación social, en la que se incluya a los pueblos y
comunidades indígenas en la aplicación, evaluación y seguimiento de la política forestal.75 Es por
ello que se considera como uno de los criterios obligatorios de política forestal de carácter social,
la participación de las organizaciones sociales y privadas e instituciones públicas en la
conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los ecosistemas forestales y sus
recursos.76
Uno de los preceptos más relevantes es el relativo al beneficio económico que deberán
recibir los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales que, como resultado de un
manejo forestal sustentable, conserven y/o mejoren los servicios ambientales. Se dispone que en
los instrumentos legales y de política ambiental para regular y fomentar la conservación y mejora
de tales servicios, deben garantizarse el respeto a las salvaguardas reconocidas por el derecho
internacional, así como: I. Consentimiento libre, previo e informado de ejidos, comunidades y
pueblos indígenas; II. Distribución equitativa de beneficios; III. Certidumbre y respeto a los
derechos de propiedad y posesión legítima y acceso a los recursos naturales de los propietarios
y legítimos poseedores de la tierra; IV. Inclusión y equidad territorial, cultural, social y de género;
V. Pluralidad y participación social; VI. Transparencia, acceso a la información y rendición de
cuentas; VII. Reconocimiento y respeto a las formas de organización interna, y VIII.
Transversalidad, integralidad, coordinación y complementariedad entre políticas e instrumentos
de los tres órdenes de gobierno. Ello en consonancia con el Convenio 169 del que México es
parte.
Como se desprende de este estudio, en general, las leyes están orientadas a dar un
cumplimiento discursivo a las obligaciones contraídas como Estado mexicano en relación con el
derecho a participar, pues éste involucra otros derechos instrumentales, como vimos, acceso a la
información, consulta y consentimiento, todos ellos en constante riña con intereses económicos,
tanto nacionales como internacionales, orientados a la explotación de los recursos naturales y a
la instalación de grandes proyectos de desarrollo, por citar algunos, orientados por la lógica del
mercado que se circunscribe en el marco de la globalización económica para la que la
participación pública se erige en un obstáculo para la consecución de sus fines.
CONCLUSIONES
El parteaguas que marca la diferencia respecto al tratamiento de las cuestiones ambientales es
el Principio 10 de la Declaración de Río, ya que reconoce que la mejor manera de tratar las
cuestiones ambientales es con la participación de todas las personas en la toma de decisiones.
75 Artículo 3º, fracciones XXV y XIX, respectivamente, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
México, Diario Oficial de la Federación, 25 de febrero de 2003. 76 Artículo 32, fracción IV, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
227
El fortalecimiento del proceso de participación pública descansa en factores como la
creciente democratización ambiental, el reconocimiento del paradigma del desarrollo sostenible
en el ámbito internacional, su incorporación como parte de los requerimientos para otorgar
financiamiento, la consideración de los derechos de los grupos étnicos y de las comunidades
locales y, el desarrollo científico y tecnológico.
Las etapas de participación deben permitir que el público se prepare e intervenga
efectivamente, esta situación legitima las decisiones tomadas e incentiva a todos los actores
sociales a participar en la mejora ambiental.
Como parte del ejercicio participativo debe garantizarse el derecho a la consulta y el
consentimiento libre, previo e informado de quienes puedan verse afectados por medidas
legislativas o administrativas, ya que la consulta efectiva contribuye a avanzar en la inclusión
social, disminuye el abuso y la arbitrariedad del poder público, y permite dar un salto cualitativo
en la adopción de acuerdos que concilien los intereses de las personas con los de entes
privados y/o públicos.
Las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos obligan a
profundizar en el estudio de los tratados internacionales en los que se reconocen los derechos
relacionados con la participación (acceso a la información y consulta pública) de los que el
Estado mexicano es parte, a fin ampliar la protección de los derechos de las personas.
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
ANAYA, James, Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Informe del
Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales de los Indígenas, Ginebra, Naciones Unidas, Consejo de Derechos
Humanos, 2009.
ANGLÉS HERNÁNDEZ, Marisol, “El Desarrollo Sostenible al centro de la tríada:
Pobreza, Medio Ambiente y Desarrollo”, Revista de Direito Ambiental, Sao Paulo, año 13,
núm. 50, abr/jun, 2008.
, “La ciudadanía étnica ambiental”, en Ordóñez Cifuentes, J. E. R. y Bautista
Cruz, S. (coords.), XIX Jornadas Lascasianas Internacionales; La Enseñanza de los
Contextos Étnicos-Nacionales, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
2011.
CARMONA, M. del C., “Las relaciones entre derecho agrario/derecho
ecológico/derecho indígena”, en ORDÓÑEZ CIFUENTES, J. E. R. (coord.), Balance y
perspectivas del derecho social y los pueblos indios de Mesoamérica; VIII Jornadas
Lascasianas, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999.
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
228
CARRILLO, J. C. y DELGADO, M., Guía ciudadana para el acceso a la
información ambiental y a la participación social, México, Centro Mexicano de Derecho
Ambiental, A.C.-Presencia Ciudadana Mexicana, A. C., 2003.
Carta de la Tierra, disponible en http://www.earthcharterinaction.org/content/.
CARTA de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia, Nueva York, Naciones Unidas, 1970, disponible en
http://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm#Cap10.
CEACR: Observación individual sobre el Convenio sobre pueblos
indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) Guatemala (ratificación: 1996)
Publicación: 2006, disponible en http://www.oit.org/ilolex/cgi-
lex/singles.pl?query=062006GTM169@ref&chspec=06.
COMISION DE EXPERTOS, Observación General sobre el Convenio
núm. 169, 79ª reunión, Ginebra, Organización Internacional del Trabajo, 2008.
COMISIÓN MUNDIAL SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL
DESARROLLO, Nuestro futuro común, Madrid, Alianza, 1988.
CONFERENCIA de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano,
celebrada en Estocolmo, Suecia, del 5 al 16 de junio de 1972, disponible en
http://www.pnuma.org/docamb/mh1972.php.
CONFERENCIA de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, Río de Janeiro, 1992.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Diario
Oficial de la Federación, reformas del 28 de junio de 1999, 27 de septiembre
de 2004 y 7 de abril de 2006.
DE LUCAS, J., El concepto de solidaridad, 2a. ed., México,
Distribuciones Fontamara, 1998.
DECLARACIÓN de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, Nueva York, Naciones Unidas, 13 de septiembre de 2007.
DECLARACIÓN de Principios. Pacto para el Desarrollo y la
Prosperidad: Democracia, Libre Comercio y Desarrollo Sostenible en las
Américas, Washington, D. C., OEA, 1994, disponible en http://www.summit-
americas.org/miamidec-spanish.htm.
DECLARACIÓN de Viena, adoptada en la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos, Viena, 1993.
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
229
DÍEZ SÁNCHEZ, J. J., El procedimiento administrativo común y la
doctrina constitucional, Madrid, Civitas, 1992.
ESTRATEGIA Interamericana para la Promoción de la Participación
Pública en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible. Anexo,
Recomendaciones para la Acción, Washington, D. C., OEA, 2000.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Joseba y MARTÍNEZ PALACIOS, Jone,
“Sustentabilidad, democracia ecológica y participación”, en XI Jornadas de
Economía Crítica, Bilbao, Ecocri, 27, 28 y 29 de marzo de 2008, disponible
en: http://www.ucm.es/info/ec/ecocri/eus/martinez_palacios.pdf.
FREDERICK R. A. y DANIELS, R. H., NEPA in the courts a legal
analysis of the National Environmental Policy Act, 2nd. ed., Baltimore, The
John Hopkins University Press, 1974.
GARCÉS, A., “Participación social y gestión institucional del agua”, en
GRANDE, Nuno (ed.), Una cita europea con la nueva cultura del agua. La
directiva marco, perspectivas en Portugal y España. II Congreso Ibérico sobre
Planificación y Gestión de Aguas, Zaragoza, Institución Fernando el Católico,
2001.
GIANNINI, M. S., Derecho administrativo, traducción de L. Ortega,
Madrid, Ministerio para las Administraciones Públicas, 1991, Vol. 1.
GUTIÉRREZ RIVAS, Rodrigo, “Derecho a la consulta de los pueblos
indígenas en México: Un primer acercamiento”, en FERRER MAC-GREGOR,
E. y ZALDÍVAR LELO DE LARREA, A. (coords.), La ciencia del derecho
procesal constitucional; Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus
cincuenta años como investigador del derecho, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2008, T. XII.
HAZEN, Susan, “Environmental democracy”, Our planet Chemichals,
8.6, March 1997.
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
230
ÍNDICE de participación ciudadana en América Latina, 2005. Informe
México, México, Red Interamericana para la Democracia, 2005.
KEATING, M., Cumbre para la Tierra. Programa para el Cambio. La
Agenda 21 y los demás Acuerdos de Río de Janeiro en versión simplificada,
trad. de C. Núñez, Ginebra, Centro para Nuestro Futuro Común, 1993.
LEFF, E., Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad,
poder, 3a. ed., México, Siglo XXI editores-UNAM-PNUMA, 2002.
LEGAL & Institutional Frameworks, Washington, D. C., Organization of
American States, 1998.
Ley de Planeación, México, Diario Oficial de la Federación, 5 de enero
de 1983 y reformas del 13 de junio de 2003.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
México, Diario Oficial de la Federación, 28 de enero de 1988 y reformas del
13 de diciembre de 1996, 23 de febrero de 2005 y 28 de enero de 2011.
Lineamientos de participación social, México, Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología, 1989.
LOPERENA ROTA, D., El derecho al medio ambiente adecuado,
reimp., Madrid, Civitas, 1998.
Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica: una
guía sobre el Convenio núm. 169 de la OIT, Ginebra, Organización
Internacional del Trabajo, 2009.
MACÍAS GÓMEZ, L. F., Introducción al derecho ambiental, Bogotá,
Legis, 1998.
MÁRQUEZ ANGUIANO, J. A., “Marco de referencia para el diseño de
las estrategias tendientes a fortalecer la participación ciudadana de los
Estados en materia ambiental”, Lex. Difusión y Análisis, México, 3a. época,
Año VI, núm. 77, noviembre 2001.
MARTÍN MATEO, R., Nuevos instrumentos de tutela ambiental:
Ecoetiquetas, ecoauditorías y derecho a la información, Madrid, Trivium,
1994.
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
231
MORRIS, Meghan et. al., La consulta previa a pueblos indígenas: los
estándares del derecho internacional, Colombia, Programa de Justicia Global
y Derechos Humanos-Universidad de los Andes, 2009.
MENDOZA ANTÚNEZ, C. A., “Los derechos de los pueblos indígenas
en el marco del derecho internacional”, en Procuraduría General de la
República, Debido Proceso para Indígenas, México, Programa de
Cooperación Unión Europea-México, Fortalecimiento y Modernización de la
Administración de Justicia en México, 2006.
NACIONES UNIDAS, Carta Mundial de la Naturaleza, Resolución 37/7,
el 28 de octubre de 1982.
OMS, Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005,
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2002.
PARTNERSHIP for Principle 10, http://www.pp10.org.
PARTNERSHIPS/Initiatives to strengthen the implementation of
Agenda 21, New York, United Nations, 2002, disponible en
http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/prep2final_papers/wssd_
description_of_partnerships2.doc.
PLAN de Acción para el Desarrollo Sostenible de las Américas,
aprobado en la Cumbre de Bolivia sobre Desarrollo Sostenible, Santa Cruz de
la Sierra, Bolivia, diciembre, 1996, disponible en OEA, Sistema de Información
de la Cumbre de las Américas, http://www.summit-
americas.org/esp/cumbrebolivia.htm.
PLAN Nacional de Desarrollo 2007-2012, México, Poder Ejecutivo
Federal, 2007.
PRIEUR, M., ”Le droit à l’environnement et les citoyens: la
participation”, Revue Juridique de l’Environnement, Limoges, no. 4, 1988.
PRING, G. (R.) y NOÉ, S. Y., “The emerging international law of public
participation affecting global mining, energy, and resources development”, en
ZILLMAN, D. N., LUCAS, A. R. y PRING, G. (eds.), Human Rights in Natural
Resource Development; Public participation in the Sustainable Development
of Mining and Energy Resources, New York, Oxford University Press, 2002.
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-
2012, México, SEMARNAT, 2007.
Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013
232
RODRÍGUEZ URIBE, H., “El procedimiento de impacto ambiental; Una
herramienta para planificar el desarrollo en el Estado de México”, Revista del
Instituto de Administración Pública del Estado de México, México, núm. 13,
1992.
ROSENBLOOM, D. H., “The evolution of the administrative law”, en
ROSENBLOOM, D. H y SCHWARTZ, R. D. (eds.), Handbook of regulation
and administrative law, New York, Marcel Dekker, Inc., 1994.
SABATÉ MARTÍNEZ, Ana, “Género, medio ambiente y acción política;
un debate pendiente en la Geografía Actual”, Anales de la Geografía de la
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Vol. 20, 2000.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Tesis jurisprudencial
107/2012, Principio pro persona. Criterios de selección de la norma de
derecho fundamental aplicable”, México, Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, 10ª. Época, Primera Sala, Libro XIII, 4 de octubre de 2012, p.
799.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Controversia Constitucional
número 89/2010, Primera Sala, 16 de noviembre de 2011.