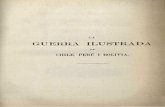La mujer como botín de guerra en América Latina
Transcript of La mujer como botín de guerra en América Latina
La mujer como botín de guerra en América Latina.
Un análisis interdisciplinario a partir de la lectura del libro de
Jueces 19 a 21.
María de los Ángeles Roberto
ISEDET
Buenos Aires
Argentina
2013
TABLA DE CONTENIDOS
Pág.
ABREVIATURAS ...................................................................................................... 1
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 2
PRIMERA PARTE .................................................................................................... 5
1. Exégesis de Jueces 19 a 21 a partir del análisis de Phyllis Trible .................5
1.1. Estructura del acto uno ..........................................................................5
1.2. Introducción: Jueces 19,1-2 ...................................................................5
1.3. Escena uno: Jueces 19,3-10 .................................................................6
1.4. Interludio: 19,11-15 ................................................................................7
1.5. Escena 2: Jueces 19, 15 b-28 ...............................................................8
1.6. Conclusión: Jueces 19,29-30...............................................................11
1.7. Acto dos ..............................................................................................12
1.8. Acto tres ..............................................................................................13
SEGUNDA PARTE ................................................................................................. 15
2. Las metáforas bélicas sobre el cuerpo de la mujer ..........................................15
2.1. La violencia sexual como arma de guerra en América Latina .......................16
2.2. La conquista insoportable .............................................................................19
2.3. El infierno en movimiento: el desplazamiento interno ...................................20
2.3.1. La violencia de género y el desplazamiento ...........................................21
2.4. El infierno en la quietud: el caso Manta en Perú ...........................................22
2.5. El silencio en Guatemala ..............................................................................24
2.6. Las muertas de Juárez .................................................................................26
2.7. El Estado Torturador en el Cono Sur ............................................................27
TERCERA PARTE.................................................................................................. 31
3. En el umbral de la puerta ................................................................................31
3.1. ¿Qué hay del otro lado del umbral? A modo de conclusión ......................35
ANEXO ................................................................................................................... 38
BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 48
ABREVIATURAS
ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados
ALC: América Latina y el Caribe
APRODEH: Asociación Pro Derechos Humanos
CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja
CODHES: Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento
Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos
CVR: Comisión para la Verdad y Reconciliación
ONG: Organización No Gubernamental
ONU: Organización de las Naciones Unidas
OEA: Organización de Estados Americanos
OXFAM: Por sus siglas en ingles, Oxford Committee for
Famine Relief
REMHI: Recuperación de la Memoria Histórica
RV60: Reina Valera 1960
SCJ: Suprema Corte de Justicia
VSBG: Violencia Basada en Género
2
INTRODUCCIÓN
El tema de este ensayo surge de la lectura del texto de
horror de Jueces 19, texto que se encadena con los capítulos 20 y
21 del mismo libro. El relato del levita y su concubina es
escalofriante. No hay cuentos de Poe o de Lovecraft que se
parezcan a esta narración bíblica estructurada sobre un sistema
patriarcal, dominante y feroz. La mujer del levita es esclava sexual,
víctima de violaciones reiteradas, tortura y asesinato. Al
descuartizamiento de la protagonista silenciada le sigue una
llamada a la guerra como venganza por un crimen en el que el
único responsable es el levita. Estos tres capítulos de la Biblia
muestran todas las atrocidades que se cometen contra las mujeres
y que actualmente están tipificadas como violencia sexual basada
en género (VSBG), femicidio y feminicidio.
La metodología de esta investigación es interdisciplinaria,
abarca la exégesis bíblica feminista, los estudios de género y las
investigaciones antropológicas y sociológicas desarrolladas por
organismos internacionales sobre la violencia contra la mujer en
situaciones de conflicto. Desde esta perspectiva múltiple se analiza
la problemática de la mujer como botín de guerra en América
Latina.1 El análisis está impregnado por las lecturas previas e
insoslayables de la narrativa latinoamericana del siglo XX y XXI.
¿Cómo se interpreta Jueces 19 a 21 hoy? ¿Se leen estos
textos en los ámbitos eclesiásticos? ¿Existe el término “la mujer
como botín de guerra”? ¿A qué situaciones se aplica? ¿Suceden
estos hechos en América Latina? ¿Por qué no se visibilizan? ¿Hay
bibliografía sobre el tema? Si es así ¿por qué no se difunde?
¿Cuál es el rol de la iglesia en situaciones de violencia sexual
basada en género? ¿Figura este tema en las agendas de las
1 Tanto Yepes como Rouquié problematizan el concepto de América
Latina por inespecífico y porque se presta a confusión. Los análisis que ambos realizan coinciden en confrontar la disparidad geográfica, cultural, social y lingüística del continente. Para esta investigación se adopta la denominación de América Latina para designar a todos los territorios del hemisferio occidental que se extienden al sur de los Estados incluyendo los países donde no se hablan lenguas romances. Alan Rouquié, América Latina: introducción al Extremo Occidente, Siglo XXI, México, 1989.
3
iglesias? Estas son algunas de las preguntas que vertebran este
trabajo.
En la primera parte se realiza una exégesis de los capítulos
19 a 21 del libro de Jueces tomando como base el modelo de
análisis del libro de Phyllis Trible, Texts of terror.2 La traducción y
adaptación del texto es propia. Trible fue la primera biblista
feminista que sacó a la luz un texto tan invisibilizado como el de
Jueces. Le siguieron autoras como Mieke Bal, Cheril Exum,
Corinne Lanoire, Violeta Rocha, Gale A. Yee, Jones- Warsaw
Koala, Mercedes Navarro Puerto y Mercedes García Bachmann.3
Cada una de ellas -con enfoques diferentes pero con una
hermenéutica feminista en común- se animó a poner en el tapete
temas de los que todavía no se habla. Ni en las academias
teológicas, ni en los hogares, ni en las iglesias.
En la segunda parte se presentan las definiciones de los
organismos internacionales sobre la mujer como arma o botín de
guerra, se reflexiona sobre la violencia ejercida contra las mujeres
en situaciones de conflictos armados y posconflicto en América
Latina y se caracteriza a la violencia sexual basada en género, al
femicidio y al feminicidio. También se señalan las dificultades que
los organismos de derechos humanos tienen para juzgar a los
perpetradores de violaciones en masa.
Se hace una referencia sincrónica a la violación como uno
de los métodos de conquista y aplastamiento de los pueblos
originarios en América Latina. No es la intención de este trabajo el
relevamiento histórico y cronológico de los crímenes sexuales en
el continente, es por eso que de la mención del siglo XVI se pasa a
la presentación del drama de los desplazados en el siglo XX en
Colombia. Se indaga hasta qué punto en situaciones de
desplazamiento interno forzado la violencia de género se agudiza.
Como contraposición al movimiento de la población se toma el
2 Phyllis Trible, Texts of terror, “An Unnamed Woman: The Extravagance
of Violence”, Fortress Press, Philadelphia, 1984, pp. 65-92.
3 Agradezco a Mercedes García Bachmann por su generosidad para
compartir bibliografía y conocimientos.
4
caso del establecimiento de bases militares con el fin de cometer
violaciones y torturas sexuales para diezmar a las comunidades en
Perú.
Se identifica el problema de la subdeclaración entre las
víctimas de VSBG durante el genocidio ocurrido en Guatemala
entre 1960 y 1996, en el marco del conflicto armado interno, con la
muerte y desaparición forzada de 200.000 personas. Se introduce
el concepto tomado de la teología feminista del binomio machismo-
marianismo como una categoría propia de América Latina y como
una de las causas de los feminicidios de Ciudad Juárez que
empezaron en los años noventa y que siguen cometiéndose en la
actualidad. En el apartado “El Estado Torturador en el Cono Sur”
se examina desde una perspectiva antropológica y en un mismo
bloque los casos de VSBG durante las dictaduras militares en
Argentina, Chile y Uruguay.
En la tercera parte se retorna al texto bíblico de Jueces 19
para pensar el lugar de la iglesia frente a situaciones de violencia
sexual en nuestro país, Argentina, y en nuestro continente. El
umbral es el lugar desde donde el levita echó a su mujer a las
fieras hambrientas de sexo. Venían por un hombre y el hombre les
entregó a su mujer. A modo de conclusión se repasa el camino
que los movimientos de mujeres junto con los organismos
internacionales realizaron para nombrar lo innombrable, para
luchar por la judicialización de los crímenes de violencia sexual
basada en género y para que se derogue la figura legal de la
prescriptibilidad con el fin de juzgar a los perpetradores por delitos
de lesa humanidad y no como a delincuentes comunes.
En el anexo se presentan testimonios directos y se indican
las fuentes de donde fueron tomados. Hay datos de países, de
pequeñas y grandes comunidades, de historias mínimas y de
grandes tragedias que no figuran en la investigación pero que
están latentes en cada uno de los relatos seleccionados para el
anexo. Este es solo un intento por afirmar que sí, que en América
Latina la mujer fue y sigue siendo botín de guerra.
5
PRIMERA PARTE
1. Exégesis de Jueces 19 a 21 a partir del análisis de Phylis Trible
1.1. Estructura del acto uno
Trible organiza el texto en una introducción (19,1-2), dos escenas (19,3-10 y
19,15 b-28) con un interludio que las separa (19, 11-15a) y una conclusión (19,29-
30). En este relato, la mayoría de los personajes son masculinos: un levita, su
criado, un padre, un anciano, un grupo de hombres. Hay dos mujeres: la concubina
del levita es central y la hija virgen del anciano recibe escasa atención. Ninguna de
ellas tiene nombre. Los hombres hablan, incluso el criado, pero las mujeres no
dicen nada.
1.2. Introducción: Jueces 19,1-2
Se presenta a los dos personajes principales a través de las polaridades de
sexo, estado y geografía: Hay un hombre que es un levita, de la región montañosa
remota de Efraín y que se opone a una mujer, que es concubina y de Belén de
Judá. La región montañosa remota y no especificada de Efraín en el norte equilibra
con la ciudad accesible y conocida de Belén en el sur. El levita tiene un lugar de
honor por encima de otros hombres. Una concubina tiene estatus inferior a otras
mujeres. Ni legal ni socialmente es equivalente a una mujer, es una esclava.
La gramática y la sintaxis de la frase inicial explotan la desigualdad.
“En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá.” (Jueces19, 1, RV60)
Él es Sujeto, ella, Objeto. Él es su dueño. Trible indaga a lo largo del texto
sobre la palabra hebrea que puede traducirse como “amo” y como “señor”.
Primer problema
Hay una inversión gramatical en 19, 2: El sujeto y el objeto están a la
inversa. La concubina realiza actos condenables. La versión hebrea (TM) y siria
afirman que "su concubina cometió adulterio" contra el levita, mientras que el griego
y el latín sostienen que "la concubina se enfadó con él." Está en juego la identidad
de la parte ofendida. Una de las preguntas clave que hace Trible es si ella le era
infiel a él o él causó su enojo.
6
Las acciones que realiza la mujer son las de ser infiel o estar ofendida
(según qué traducción se elija) y la de dejar al levita por "la casa de su padre en
Belén de Judá, y estuvo allí unos cuatro meses" (19,2; cf. 19,3 b.). Al volver a su
tierra natal, la mujer aumenta la distancia entre ella y su amo. Aunque él llamó a su
concubina, ella lo abandona. Hay oposiciones entre los roles masculinos:
Amo/Padre y los femeninos: Concubina/Hija.
Según Phyllis Trible la identidad femenina está en el centro de la oposición,
según Violeta Rocha y Corinne Lanoire,4 quienes basan su análisis en el de Mieke
Bal, el enfrentamiento yerno-suegro simboliza el cambio del patrilocalismo (patrón
de residencia posnupcial) al virilocalismo.
1.3. Escena uno: Jueces 19,3-10
A. Episodio 1: viaje del amo a Belén (19,3).
B. Episodio 2: visita a la casa del padre (19,3-9).
C. Episodio 3: salida (19,10).
A. Episodio 1: 19, 3.
Ella se fue y él la busca. Pero su búsqueda no resuelve la ambigüedad de
su deserción. Fue tras ella, dice el texto hebreo, para "hablar a su corazón, para
traerla de vuelta." La duda sigue latente. ¿Por qué lo abandonó ella?
B. Episodio 2:19,3 d-9
Los períodos de tiempo se reducen, van desde tres días, a un día y la noche
hasta un día final. En cada uno de ellos el suegro domina, aunque con disminución
de poder. Cuando deja de prevalecer, termina la visita. A medida que decrecen los
tres períodos de disminución, la cuenta de ellos incrementa de modo que cuanto
más cerca está la salida, más largo es el retardo. La expansión narrada
corresponde a la acumulación de tensión. Este patrón prefigura la segunda escena,
el corazón del terror, en el que el período de tiempo más corto produce el relato
más largo y la mayor tensión.
Segundo problema
4 Corinne Lanoir y Violeta Rocha, “La mujer sacrificada: reflexiones sobre
mujeres y violencia a partir de Jueces 19”, Xilotl, revista nicaragüense de Teología 10 (1992) pp. 49- 62.
7
El padre saluda al amo con alegría. A medida que ellos dos conversan, la
mujer que los unió desaparece de la escena que es una versión de la hospitalidad
oriental, un ejercicio de vinculación masculina. Pero: ¿Dónde está la mujer mientras
ellos comen, beben y duermen? Mercedes Navarro Puerto considera a la escena
donde los hombres comen y beben como una grieta que evidencia el alcoholismo
del levita y del padre de la muchacha.5
Las diferencias entre los hombres aparecen en el período final, hay dos
discursos del padre, cada vez más largos, que complementan el discurso narrativo
(19,8-9). A diferencia de su actuación del día anterior, los dos hombres no se
levantan juntos. La unidad entre los hombres comienza a disolverse. El suegro
detiene a su invitado y le pide que se quede para fortalecer ahora su corazón. Su
petición inicia una discusión que dura casi todo el día. Al final, los dos comen
juntos, sin la mujer. El amo es el vencedor porque se lleva a la mujer de regreso a
esa zona indefinida de las montañas de Efraín.
C. Episodio tres: 19,10
Está yuxtapuesto al primer episodio, coincide en concisión, pero contrasta
con él en el contenido.
El amo antes viajó a Belén, ahora se va. Deseoso de salir, se arriesga al
peligro del viaje. El narrador establece distancia con Jebús (es decir, Jerusalén).
Junto con él fueron un par de burros, su concubina y su criado. Al llegar por primera
vez a Belén tenía dos posesiones: su siervo y un par de asnos (19,3 b). Cuando el
amo aparece en Jebús tiene tres posesiones: el criado, los burros y la mujer que ha
sido puesta en esta categoría. Así concluye una escena.
1.4. Interludio: 19,11-15
El viaje de regreso comienza tarde, los viajeros no pueden completar el viaje
a Efraín en un solo día. El relato ofrece un interludio para la toma de decisiones.
Comienza cerca de Jebús y termina en Gabaa, que era de la tribu de Benjamín.
5 Mercedes Navarro Puerto, “El sacrificio del cuerpo femenino en la Biblia
Hebrea: Jueces 11 (la hija de Jefté) y 19 (la mujer del levita)”, Ciudad de Mujeres, 20, disponible en www.ciudaddemujeres.com/articulos/IMG/pdf/SacrificioCuerpoFemBibliaHebrea- (Consulta: 8 de junio de 2013).
8
Una conversación entre el siervo y su amo cubre la distancia (19,11-13). Hay una
violenta ironía en la decisión del amo. En su intercambio, estos dos hombres
ignoran una vez más a la mujer. No preguntan sobre su preferencia para pasar la
noche. Es igual que los asnos. La “animalización de la víctima humana” empieza a
consumarse en este relegamiento.6 El escenario está listo para la segunda escena.
1.5. Escena 2: Jueces 19, 15 b-28
El tiempo de esta escena es una sola noche en Gabaa, y sin embargo, la
longitud supera con creces la totalidad de la cuenta de los cinco días, en Belén. El
elenco de personajes aumenta, aunque el amo sigue dominando. Al igual que la
escena inicial, este es un estudio de la hospitalidad oriental. Resulta, sin embargo,
una saga de la violencia. Dos episodios organizan la acción: los primeros pasos
desde la plaza pública a una casa en Gabaa (19,15 b-21), el segundo, desde la
casa hacia el exterior y viceversa (19,22-28).
A. Episodio 1: 19,15 b-21
En este episodio la narración (19,15 b-17a y 19,21) rodea una
conversación entre los hombres (19,17 b-20). A su vez, el diálogo repite el
patrón: dos discursos del anciano (19,17 y 19,20 b) circundan las palabras
del amo (19,18-19). Ambos son extranjeros en Gabaa.
B. Episodio 2:19,22-28
Comienza en la casa, se desplaza fuera, y luego regresa. Estos tres
movimientos organizan su contenido. Una característica distintiva es el
juego entre las palabras casa, puerta y umbral. Estructurado con la
narración en discurso directo, la primera sección se abre con una fiesta.
Dentro de la casa, los viajeros "estaban gozosos" (19,22), una frase que
recuerda los días de la hospitalidad en Belén cuando el padre de la joven
instó al amo a "dejar que se alegre tu corazón" (19,6, 9). A su vez, este
6 La “animalización de la víctima humana” es un concepto propio para designar la
transformación del ser humano en un animal. Se observa en algunas narraciones bíblicas del Antiguo Testamento. No es un cambio pacífico como el que se da en los cuentos maravillosos. En este pasaje abrupto y obligado de persona a animal se rompen los vínculos que caracterizan a las personas. El Sujeto poseedor violenta al Otro hasta tal punto que no importa lo que sienta o piense porque es un animal al que se lo usa como víctima propiciatoria. Observo lo mismo en el relato de Abraham e Isaac (Gn 22). Abraham deja de ser padre para convertirse en sacrificador, el levita deja de ser concubino para ser un sacerdote en función ritual. Estos Sujetos ejercen tanta violencia simbólica o real sobre el Otro-Otra que violentan hasta la esencia y transforman al Objeto en un animal. A Isaac se lo lleva al sacrificio como a un animal y después se lo suplanta por un carnero (Gn 22:13). A la concubina se la considera igual a un animal. En el Nuevo Testamento a Jesús también se lo animaliza cuando se reemplaza su figura por la de "cordero".
9
recuerdo lleva de nuevo a la motivación del amo para ir a Belén: "hablar al
corazón de su concubina" (19,3). Hasta ahora, en la historia él no ha
hablado con ella en absoluto, solo dirigió su atención a otros hombres, a su
suegro, su criado y ahora al anciano de su territorio de origen.
En medio de esta comida (¿otra vez la bebida?) en la que se estaban
gozando, los hombres de la ciudad, catalogados por el narrador como perversos,
rodearon la casa, golpearon a la puerta y le exigieron al anciano dueño de la casa
que les entregara al hombre que había entrado allí para que lo conocieran. El
peligro llama a la puerta de la fiesta. Las extensas descripciones de los dos grupos
presagian su lucha. Los hombres de Gabaa son "hombres de los hijos de la
iniquidad "; el viejo hombre es "el señor de la casa." El poder masculino confronta al
poder masculino. "Saca al hombre que entró a su casa para que lo conozcamos"
(19,22). Aunque la frase "para conocerlo" puede ser ambigua en sí misma en los
labios de los hombres perversos presagia lo peor. Ellos desean violar sexualmente
al invitado. El hombre, el señor de la casa, responde con decisión:
“Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal; ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad.” (Jueces19,23, RV60)
El anciano les ofrece dos alternativas, su hija virgen y la concubina del
levita. Dos objetos femeninos que él brinda para proteger a un hombre de un grupo
de malvados "hermanos." Una de estas mujeres es hueso de sus huesos y carne
de su carne, su propia hija. La otra pertenece a su invitado. Por otra parte, como
señala Trible, estas dos mujeres pueden satisfacer toda la gama de preferencias
heterosexuales. Una de ellas es virgen y la otra, con experiencia. Ambas son
sacrificables para las demandas de los hombres perversos. De hecho, el señor de
la casa va a entregar a estas mujeres. El protector masculino se convierte en
facilitador. Ningún hombre será violado. A todos los hombres, incluso los malvados,
se les conceden sus deseos. Los conflictos entre ellos se resuelven a través del
sacrificio de las mujeres.
El diálogo se detiene; la negociación cesa; el viejo hombre y su hija virgen
desaparecen. Aquel a quien el narrador antes retrató con simpatía, el que iba en
busca de su concubina "para hablar a su corazón", se vuelve al enemigo para
salvarse a sí mismo.
10
“Mas aquellos hombres no le quisieron oír; por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó; y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba.” (Jueces19,25, RV60)
Cuando el levita empuja a su concubina al exterior se marca el paso a la
sección central del episodio. A través del distanciamiento del discurso narrado, se
desarrolla el cuento de terror. El crimen en sí mismo recibe pocas palabras. La
brevedad de esta sección sobre la violación femenina contrasta con los extensos
informes sobre las comidas y las deliberaciones masculinas que la preceden.
Sorprendentemente, la siguiente acción pertenece a la propia mujer:
“Y cuando ya amanecía, vino la mujer, y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día.”
(Jueces 19,26, RV60)
Por primera vez desde el comienzo de la historia, la mujer es el sujeto de los
verbos activos, a pesar de que ya no es un sujeto con poder para actuar. En
cambio, ella es la propiedad violada del hombre que la traicionó. El levita fue a
buscarla, la recuperó y después la entregó en manos de otros hombres que
golpeaban a la puerta de la casa (19,22). Ella cae delante de la puerta, su estado
físico encarna su posición servil. Mientras tanto, el amo se ha mantenido a salvo en
el interior de la casa durante toda la noche.
En lugar de disipar la oscuridad, la luz de la mañana presagia su presencia
abrumadora. Contra toda lógica, el descubrimiento del crimen conduce a más
violencia contra la mujer. El levita será el único responsable. Aunque los hombres
de Gabaa violaron la concubina durante toda la noche, él llevará a cabo su acto
despreciable “por la mañana":
“Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino; y he aquí la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: Levántate, y vámonos; pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar.” (Jueces 19,27-28, RV60)
La frase, "por la mañana ", continúa las referencias de tiempo de la segunda
sección (19,25-26). El amo se levanta por la mañana, abre la puerta de la casa y
sale para seguir su camino. Él se salvó a través de un acto de cobardía que
transfiere el peligro a su concubina. Ahora el levita debe hacer frente a la víctima.
Ella estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral,
esta imagen dramatiza su dolor e impotencia y su terrible situación. ¿Esta mujer,
violada y descartada, provoca compasión o remordimiento en su amo? Dos verbos
11
en imperativo dan la respuesta: " Levántate y vámonos”, ordena él, dirigiéndose a
ella por primera y única vez. ¿Dónde están las palabras con las que le hablaría a su
corazón?
Problema tres
“Levántate y vámonos." Pero no hubo respuesta. ¿Ella está viva o muerta?
La Biblia griega, dice, "porque ella estaba muerta", y por lo tanto convierte a los
hombres de Benjamín en asesinos, así como en violadores y torturadores. El texto
hebreo calla sobre esta cuestión, lo que permite la interpretación de que esta mujer
maltratada vive todavía. El silencio de la mujer, ya sea por agotamiento o muerte,
no disuade al levita. Lo que se propuso hacer a la luz de la mañana, lo hace. La
sube a su burro y se va a su casa. ¿Cómo habrá sido ese viaje para esa mujer en
caso de que estuviera viva? No hay palabras ni siquiera para imaginarlo.
1.6. Conclusión: Jueces 19,29-30
Con los objetivos radicalmente alterados, la conclusión de la historia juega
con la introducción (19,1-2). La narración se inició en la región montañosa de
Efraín, con el levita, pero luego se alejó con la búsqueda de la concubina a la casa
de su padre en Belén de Judá (19,1-2), los versículos finales comienzan en la casa
del levita en Efraín (19,29) y luego se alejan con la concubina por todo el territorio
de Israel (19,29-30). Pero la diferencia entre el principio y el final es que la
concubina estaba viva cuando se alejó del levita para ir a la casa de su padre y
después fue objeto de violencia y de una muerte espantosa.
Al llegar a su casa, el levita en una rápida sucesión de cuatro verbos, realiza
estas actividades: tomar, apoderarse, cortar, y enviar.
“Y llegando a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en doce partes, y la envió por todo el territorio de Israel.” (Jueces 19,29, RV60)
Violada, torturada y muerta o viva, esta mujer se encuentra todavía en el
poder de su amo. Su cuerpo maltratado evoca brutalidad, hay una escalada del
horror. Ningún agente, humano o divino (como en el caso de Isaac), interviene. Ella
está sola en un mundo de hombres. Ni los otros personajes ni el narrador
reconocen su humanidad. Ella es la propiedad, objeto, herramienta y recurso
literario. Sin nombre, sin discurso, sin poder, no tiene amigos para ayudarla en vida
o para llorar su muerte. Los hombres de Israel la han borrado totalmente.
12
Capturada, traicionada, violada, torturada, asesinada, desmembrada y dispersa,
ella no es más que los bueyes que Saúl cortó en trozos y envió a lo largo de todo el
territorio de Israel como un llamado a la guerra (1 Sam 11,07). En este texto, el
mensaje del cuerpo fragmentado lleva la consigna de la guerra:
1.7. Acto dos
Los capítulos 20 y 21 de Jueces constituyen una respuesta inmediata al
desafío lanzado por el levita. Todo el pueblo, desde Dan hasta Beerseba se reúne
“como un solo hombre”. Es una respuesta inmediata e impactante. Incluso Dios,
que estuvo ausente por completo en el capítulo anterior, es nombrado por primera
vez en el versículo 2:
“Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, cuatrocientos mil hombres de a pie que sacaban espada.” (Jueces 20,2-3, RV60)
Los cuatrocientos mil soldados exigen una explicación al levita. Su
respuesta comienza de una manera directa y en primera persona:
“Yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina, para pasar allí la noche.
Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió.” (Jueces, 20,4-5, RV60)
El levita continúa con una interpretación diferente a los hechos relatados por
el narrador en Jueces 19,22. Sus palabras ocultan la verdad. Según su propia
versión los hombres de Gabaa querían matarlo a él, violaron a su concubina y ella
está muerta. Omite por completo su contribución en la entrega de la mujer. Por el
crimen de silencio, se absuelve a sí mismo. Por otra parte, su admisión
cuidadosamente redactada, "de tal manera que murió” más que " la mataron",
refuerza la sospecha de que es asesino y traidor. El levita justifica el
desmembramiento de su mujer:
“Entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos, y la envié por
todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y
crimen en Israel”. (Jueces 20,6, RV60)
Él no teme represalias ni castigos por haber mutilado el cuerpo de esta
mujer. Ese acto es una llamada aceptable para la venganza. Por lo tanto, la ira de
todo Israel se vuelve contra los hijos de Benjamín. La indignación estalla por el
13
intento de daño causado a un hombre a través de su propiedad, pero no tiene en
cuenta la violencia ejercida contra la mujer. Una vez más, después de haber
conseguido lo que quería, el levita sale de la historia.
1.8. Acto tres
Posteriormente, las tribus de Israel demandan que la tribu de Benjamín
entregue a los hombres perversos. Pero los hijos de Benjamín se niegan, y
comienza la batalla. Con gran detallismo, el narrador describe un conflicto de
proporciones increíbles, al mejor estilo de la épica grecolatina. Miles y miles de
hombres participan. Yahweh también se une a la lucha contra Benjamín. Después
de dos derrotas iniciales, las tribus obtienen la victoria por un ardid. La matanza
está en todas partes. Más de veinticinco mil hombres de Benjamín perecen en un
día. En primer lugar la ciudad de Gabaá y después todas las ciudades de Benjamín
son incendiadas. Ni una sola mujer, niño o animal sobrevive. La tribu de Benjamín
está prácticamente aniquilada, solo se salvan seiscientos hombres que huyeron al
desierto. Este derramamiento gigantesco de violencia provoca dudas entre los
protagonistas. Los vencedores no pueden vivir con la idea de que falte una tribu de
Israel. Lloran y gritan durante toda una noche delante de Jehová (otra gran ironía
del relato) y a la mañana ofrecen holocaustos y ofrendas de paz. Arrepentidos, se
dan cuenta de que para reponerse, la tribu de Benjamín debe contar con mujeres
para los seiscientos hombres sobrevivientes. Un juramento complica el objetivo de
reponer la descendencia porque habían prometido no dar a sus propias hijas en
matrimonio con Benjamín, las otras tribus también habían jurado destruir a
cualquiera que no fuera a ayudar en la guerra. En consecuencia, atacan la ciudad
abandonada de Jabes de Galaad, asesinan a todos los habitantes a excepción de
cuatrocientas jóvenes vírgenes:
“Entonces la congregación envió allá a doce mil hombres de los más valientes, y les mandaron, diciendo: Id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes-galaad, con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón, y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes-galaad cuatrocientas doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán.” (Jueces 21,10-12, RV60)
Estas mujeres son entregadas al remanente masculino de Benjamín, de la
misma forma que el levita entregó a su concubina a los hombres malvados de
Benjamín. La violación de una mujer se ha convertido en la violación de
cuatrocientas. Aún así, los hijos de Benjamín están desconformes porque
14
cuatrocientas mujeres no pueden satisfacer las demandas de los seiscientos
soldados. Esta vez las hijas de Silo deben pagar el precio. Para complacer los
deseos de los hombres, los hombres de Israel permiten y avalan el ardid para el
secuestro de dos centenares de mujeres jóvenes cuando salen a bailar en el
festival anual de YHWH. En total, la violación de una se ha convertido en la
violación de seiscientas. Encomendada a los hombres de Israel, la historia de la
concubina justifica la expansión de la violencia contra las mujeres. Lo que estos
hombres dicen aborrecer, lo han multiplicado con la venganza. Ellos han capturado
traicionado, violado y dispersado a cuatrocientas vírgenes de Jabes-galaad y a
doscientas jóvenes de Silo. Además, han torturado y asesinado a todas las mujeres
de Benjamín y a todas las mujeres casadas de Jabes-galaad. Tal como afirma
Trible, los varones israelitas de este relato, desmembraron el cuerpo colectivo de
las mujeres israelitas.
15
SEGUNDA PARTE
2. Las metáforas bélicas sobre el cuerpo de la mujer
El término “la mujer como botín de guerra” aplicado a las
violaciones en masa de mujeres se acuñó durante las Guerras de
Yugoslavia (1991-2001). En la primavera de 1993 un comité de
investigación de la Comunidad Europea afirmó que las violaciones
en masa y la tortura sexual de las mujeres en Bosnia-Herzegovina
eran actos sistemáticos, actos ordenados secuencialmente y que
formaban parte de la estrategia de guerra serbia. A partir de este
informe de la Comunidad Europea el supuesto de que los ataques
a las mujeres constituyen acciones militares deliberadas se
convirtió por primera vez en un tema de discusión altamente
difundido en círculos internacionales.7
Las violaciones en masa y la tortura sexual de las mujeres
en tiempos de crisis y de guerra no son fenómenos nuevos pero
fue a partir de los sucesos de la ex Yugoslavia y de Ruanda que
llamaron la atención internacional, el análisis se centró en la
búsqueda de una respuesta para explicar estos hechos
aberrantes.8 El establecimiento de campamentos o bases militares
con el fin explícito de torturar sexualmente marca una nueva etapa
en la escalada de la violencia contra las mujeres.
Ruth Seifert, socióloga alemana especialista en teoría de
género y rehabilitación posbélica, considera que las explicaciones
a la violencia sexual contra las mujeres en la vida civil, así como
en la guerra, con las que tanto la comunidad académica como el
público han quedado satisfechos por mucho tiempo, ya no son
sostenibles porque se insertan en dos categorías. Una de ellas es
la del impulso sexual y otra es la del argumento de la testosterona.
7 Ruth Seifert, “El segundo frente. La lógica de la violencia sexual en las
guerras”, Isis Internacional, Ediciones de la Mujer, 15 (19962), Chile, pp.
31-42. 8 Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre 250.000 y
500.000 mujeres fueron violadas durante el genocidio de Ruanda en 1994, Informe de Médicos Sin Fronteras, Vidas destrozadas, marzo de 2009, p. 9.
16
Pero tal como indica esta socióloga “la biología no impulsa a
ningún hombre a violar.”
El botín de guerra era la recompensa que el guerrero
tomaba en el caso de que su bando ganara esa batalla. El uso del
término se lee en todos los textos de historia y también en la Biblia.
Los líderes -o a veces el mismo YHWH- permiten o prohíben que
se tomen determinados botines como resultado de una victoria. Al
usar esta expresión, la mujer es cosificada a través de la metáfora
del botín o del arma.9 Si es un arma, es un objeto, un objeto que se
usa contra sí misma y contra los hombres de su raza o de su
comunidad para que el enemigo gane una batalla. Otras de las
metáforas de referencia son las del cuerpo de la mujer como
“campo de batalla” o la del perpetrador como el “enemigo”. La
guerra es el campo semántico donde se entrecruzan todas las
palabras relacionadas con la violación en situaciones de conflicto.
2.1. La violencia sexual como arma de guerra en América Latina
La línea argumental de Jueces 19 a 21 se replica en
América Latina, la violencia ejercida contra las mujeres en
situaciones de conflicto armado y posconflicto está registrada en
documentos elaborados por los organismos internacionales
públicos, ONG y movimientos de mujeres.
Según lo describe el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) la violencia sexual y basada en género
incluye cualquier acto que cause daño o sufrimiento físico, mental
o sexual, la amenaza de tales actos, la coerción y otras formas de
privación de la libertad.10
La violencia sexual en guerras o conflictos armados es
definida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) como:
9 Lakoff, George y Johnson, Mark, Metáforas de la vida cotidiana, Cátedra, Madrid, 1995, pp.
39-41. 10
En:
http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/womenempowerment/overview.html, (Consulta: 30 de octubre de 2013).
17
“(...) Crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra de naturaleza sexual, incluyendo la violación, esclavitud sexual, aborto o esterilización forzada o toda otra manera de evitar embarazos, embarazos forzados, maternidad forzada y cuidado de niños forzado, entre otros. La violencia sexual como método de tortura se define como cualquier acto o amenaza de naturaleza sexual a través del cual se inflige un daño o sufrimiento severo, ya sea mental o físico, con el propósito de obtener información, forzar una confesión o castigar a la víctima o una tercera persona, intimidar a la víctima o a un tercero o destruir en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso (…)”.
11
Las VSBG empeoran la condición de las mujeres que la
padecen y que sufren la experiencia de la discriminación, no solo
por el hecho de ser mujeres sino por pertenecer a otras
poblaciones históricamente discriminadas en razón de su raza,
etnia, edad, discapacidad u orientación sexual.
Uno de los patrones sociales y culturales que construye y
sostiene esta violencia es la consideración de la violencia sexual
como una infracción menor, esta visión se sustenta en imaginarios
sociales y relaciones de poder verticales en las que los hombres
comunican y ratifican su superioridad mediante el ejercicio
naturalizado de la violencia sobre las mujeres, pensadas como
inferiores y débiles y que se refuerza a través de la posesión. El
cuerpo de las mujeres no les pertenece a ellas sino a ellos. En
tiempos de guerras, la mujer como botín sexual es una manera
también de humillar al enemigo varón poseyendo lo que se piensa
es de otro.12
En el Perú, por citar un ejemplo que se desarrollará en otro
apartado, las autoridades de la Comunidad de Manta se oponen al
trabajo de las ONG con las mujeres víctimas del caso emblemático
de este distrito. Por medio de este trabajo las mujeres de Manta
están ganando en autonomía. Sin embargo, las actividades se han
tenido que realizar fuera de la comunidad. La Asociación Pro
Derechos Humanos (APRODEH)13 patrocina los casos de las
11
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), Violencia sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y desplazadas internas, Guía para la prevención y respuesta, mayo de 2003, pp. 17-20. 12
La teóloga y biblista nicaragüense, Violeta Rocha, llamó mi atención
sobre este punto. Agradezco su lectura minuciosa de este trabajo. 13
http://www.aprodeh.org.pe/ (Consulta: 5 de septiembre de 2013).
18
bases militares de Capaya, Santa Rosa y Abancay, sedes militares
donde se comprobó que las mujeres fueron violentadas con un
patrón sistemático. APRODEH se asegura de que los casos
denunciados ante el Ministerio Público de Perú tengan el mismo
curso ante el poder judicial para lograr la sanción a los
perpetradores, así como justicia y reparación para las mujeres
víctimas de violación sexual que forman parte del Caso Capaya.
Los movimientos de mujeres, los organismos
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y los
grupos de Derechos Humanos como Amnistía Internacional
fomentaron que este fenómeno criminal universal se visibilizara y
deslegitimizara. La teoría feminista acuñó dos nuevos vocablos
para nombrar la muerte de las mujeres por violencia: femicidio,14
equiparable al homicidio referido al asesinato de mujeres por ser
mujeres, y feminicidio que es el exterminio sistemático de mujeres,
equiparable al genocidio, como en el caso de Ciudad Juárez y de
Guatemala. Si bien estos términos actualmente se usan como
sinónimos es importante destacar la creación de terminología con
el objetivo de darle un nombre a los sucesos. Es uno de los
principios para romper con el discurso del silencio.
14 El término “femicidio” comenzó a utilizarse en 1960 a partir del brutal
asesinato, cometido el día 25 de noviembre, contra tres mujeres dominicanas, las hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y María Teresa, por el Servicio de Inteligencia Militar de su país. Diana Russell lo utilizó públicamente por primera vez ante una organización feminista que fue denominada Tribunal de Crímenes contra la Mujer y que se celebró en Bruselas, en 1976. En esta conferencia, inaugurada por Simone de Beauvoir, alrededor de 2.000 mujeres de 40 países diferentes dieron su testimonio y refirieron las múltiples formas en que se manifiesta la violencia sobre la mujer. Russell, junto a Jane Caputi, definió el femicidio como "el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres", y más tarde, en 1992, junto a Hill Radford, definió el femicidio como "el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres".
19
2.2. La conquista insoportable
Ya desde la América conquistada por los españoles la
mujer fue botín de guerra. Las mujeres perdieron los privilegios
que tenían en el marco de las culturas ancestrales y fueron objetos
de venta, dominación, violación, abandono y rapto. La violación de
las mujeres indígenas ante las miradas de sus maridos, hermanos
e hijos se consideraba legítima. Tzvetan Todorov en La conquista
de América: el problema del Otro recopila la cita de Bernal Díaz del
Castillo, uno de los cronistas que atestiguó estos hechos:
“Todos aquellos pueblos (…) dan tantas quejas de Moctezuma y de sus recaudadores que les robaban cuanto tenían, y las mujeres e hijas, si eran hermosas, las forzaban delante de ellos y de sus maridos y se las tomaban, y que les hacían trabajar como si fueran esclavos, que les hacían llevar en canoas y por tierra madera de pinos y piedra y leña
y maíz y otros muchos servicios”.15
El modelo de guerra según el cual el cuerpo de las mujeres
es el territorio en el que los hombres libran sus batallas sigue
vigente. Se han cometido y se cometen crímenes contra las
mujeres a quienes se las usa como arma de guerra pero no se
visibilizan estas situaciones. Las mujeres enfrentan obstáculos
para obtener justicia, debido al estigma que marca a las
sobrevivientes de la violencia sexual, a las profundas
consecuencias físicas y psicológicas que las condicionan16 y a la
posición de desventaja que tiene la mujer en la sociedad.
15
Tzvetan Todorov, La conquista de América: el problema del Otro, Siglo Veintiuno, Madrid, 1982, p. 65.
16 Trastorno de estrés postraumático: Suele aparecer en sujetos que han ido al frente en la guerra o que han sido prisioneros de guerra, que han estado expuestos a ataques personales como asalto o violación, que han sido secuestrados o tomados como rehenes, que han sido torturados o han estado en campos de concentración, que han participado en accidentes automovilísticos siendo el accidentado o habiendo sido testigos de la amputación de otra persona, que han presenciado un asesinato, que han visto cuerpos fragmentados en accidentes o en explosiones de bombas o trenes y que han presenciado o han sido víctimas directas de actos terroristas.
En los niños las experiencias sexuales
inapropiadas para la edad (aunque no haya habido violencia o daño físico real, sólo abuso) se incluyen entre los acontecimientos traumáticos que provocan el TEPT. Cuando el agente estresante es obra de otro ser humano el trastorno es de mucha mayor gravedad que cuando es producto de un acontecimiento natural.
20
2.3. El infierno en movimiento: el desplazamiento interno
La novelista colombiana Laura Restrepo describe el éxodo
de los desplazados en una geografía imprecisa que puede ser
Colombia o el mundo.17 El relato está enmarcado en el
desplazamiento, la emigración, la marginación de los emigrados, la
inclemencia de las fronteras, el peregrinaje de quienes huyen del
hambre y la violencia. La intertextualidad con el Antiguo
Testamento, con el Éxodo y con la búsqueda de la tierra prometida
se explicita a lo largo de toda la novela y forma un paralelo con la
historia de todos los desplazados, desde los que aparecen en la
Biblia hasta los que protagonizan las grandes migraciones
contemporáneas.
Colombia es el país con mayor cantidad de desplazados
internos en el mundo.18 El documento de los Principios Rectores
de los Desplazamientos Internos emitido por el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) expresa en el punto 2 de la
Introducción:
“se entiende por desplazados internos las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado
una frontera estatal internacionalmente reconocida.”19
Los personajes de ficción de la novela de Laura Restrepo y
los datos de los organismos internacionales coinciden. Se registran
más de 3,7 millones de desplazados internos en ese país. La
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
(CODHES) considera que la cifra real de desplazados por el
Pierre Pichot, (coordinador general), DMS IV, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, Masson, Barcelona, 1995.
17 Laura Restrepo, La multitud errante, Alfaguara, Madrid, 2009.
18 Ver documento de ACNUR en
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/7694 (Consulta: 20 de agosto de 2013). 19
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdmhb.htm (Consulta: 20 de agosto de 2013).
21
conflicto armado interno desde mediados de los años 80 supera
los 5 millones de personas.20 Los desplazados internos lo pierden
todo, se ven forzados a abandonar sus hogares, bienes y medios
de vida y están en constante peligro, ya sea porque temen a las
represalias o porque un nuevo brote de violencia los obliga a
desplazarse nuevamente. La población más vulnerable es la de los
campesinos, los pueblos indígenas, los afro descendientes, las
mujeres, niños y niñas.21
2.3.1. La violencia de género y el desplazamiento
Las personas desplazadas son el mayor grupo de víctimas
del conflicto en Colombia, y entre ellas, las mujeres son mayoría.
Según el séptimo informe de la Comisión de Seguimiento a la
política pública sobre el desplazamiento forzado, (octubre de
2008), el 43% de las familias desplazadas tienen jefatura
femenina, y en 68 de cada 100 casos, esas mujeres desplazadas
cabeza de familia están solas.22 Según el informe del ACNUR el
conflicto tiene para las mujeres riesgos específicos basados en el
género. Entre ellos se destacan cuatro:
i) el riesgo de violencia, explotación o
abuso sexual;
ii) el riesgo de explotación o esclavización
para ejercer labores domésticas;
iii) el riesgo de reclutamiento forzado de
hijos e hijas -agravado en casos de mujeres cabeza de
familia- ; y
iv) obstáculo en el acceso a la propiedad de
la tierra. y en la protección de su patrimonio.
20
En la página oficial de CODHES están disponibles los documentos con las cifras de desplazados por departamento y por año http://www.codhes.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=55&Itemid=51. (Consulta: 4 de noviembre de 2013). 21
El orden de la enunciación del sintagma sobre vulnerabilidad es el mismo en todos los documentos leídos: campesinos, indígenas, afro-descendientes, mujeres, niños y niñas. 22
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/7269
(Consulta: 4 de noviembre de 2013).
22
La VSBG constituye uno de los riesgos más alarmantes de
las mujeres en todas las fases del desplazamiento forzado. Según
el Informe Defensorial de 2008, el 15,8% de las mujeres en
situación de desplazamiento han sido víctimas de violencia sexual.
De ellas, el 18 por ciento identificó la violencia sexual como causa
directa del desplazamiento. El riesgo es mayor entre las mujeres
más jóvenes: el 39,4% de las víctimas de violencia sexual
reportadas son niñas menores de 14 años de edad.
La teóloga colombiana Maricel Mena López en su artículo
“Violencia sexual y desplazamiento forzado a la luz del libro de los
Jueces” afirma que:
“El libro de los Jueces presenta abiertamente relaciones de violencia, muerte y sexualidad para demostrar la peligrosidad de mujeres y varones. No obstante, los varones salen victoriosos, puesto que, una de las estrategias del patriarcado es provocar el miedo femenino a la agresión masculina. Es mediante la espada y la fuerza como ellos vencen el poder femenino. Vemos claramente en estos relatos tres estrategias androcéntricas del control patriarcal sobre las mujeres sus cuerpos y su peligroso poder: la amenaza de agresión física, la recompensa, la dicotomía entre mujeres malas y buenas. Estas estrategias dan por sentado los derechos de los hombres y su poder sobre la sexualidad de las mujeres y asumen que las acciones masculinas son de algún modo análogas al comportamiento de Dios. Por esto, el cuerpo femenino es siempre un punto central de dominio y poder.
Esta situación sin lugar a duda ilumina la realidad colombiana. La resistencia femenina ante la guerra y la violación sexual anteceden la realidad de desplazamiento forzado de las mujeres en Colombia. La Relatoría de Derechos Humanos constató durante su visita a Colombia que la violencia contra las mujeres es utilizada como estrategia de guerra por los actores del conflicto armado, en su lucha por controlar territorios y las comunidades que habitan.”
23
2.4. El infierno en la quietud: el caso Manta en Perú
En Perú, durante los 12 años de conflicto interno, las
mujeres fueron víctimas de violaciones perpetradas por las fuerzas
23
Maricel Mena López, “Violencia sexual y desplazamiento forzado a la luz del libro de los Jueces”, RIBLA 63, disponible en http://www.claiweb.org/ribla/ribla63/maricel.html (Consulta: 21 de junio de 2013).
23
de seguridad del gobierno y por Sendero Luminoso. El caso Manta
fue investigado por la antropóloga peruana Mercedes A.
Crisóstomo Meza quien denunció los crímenes cometidos por
Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru,
las Fuerzas Armadas y Policiales, los grupos paramilitares y
algunas rondas campesinas. Su investigación fue asumida por la
Comisión para la Verdad y Reconciliación de Perú (CVR) y sirvió
para la judicialización del Caso Manta ante los organismos
internacionales.
La investigadora recopiló testimonios sobre la violencia
sexual ejercida contra las mujeres de Manta que indican que las
mayores violaciones a los derechos humanos en Manta fueron
responsabilidad de los integrantes del Ejército que se instaló en el
pueblo en 1984. Los militares perseguían y torturaban
sexualmente a las mujeres para sacarles información sobre los
padres, esposos o hermanos. En el contexto de guerra interna,
estas violaciones a los derechos humanos son catalogadas como
crímenes de lesa humanidad. Una de sus características centrales
es su ejecución desde el poder o con la complacencia del mismo:
“Por lo que resulta común, en estos casos, que se asegure la impunidad de los autores de tales hechos a través de la utilización perversa de las instituciones y de los poderes públicos e incluso a través de la propaganda estatal que busca legitimar estas conductas. En este contexto en el país y en Manta en particular los militares (oficiales, sub oficiales y soldados) no usaban sus nombres y apellidos para identificarse; para ello se valían de apodos o seudónimos con los que lograron perennizarse en el recuerdo de la población y con los que han garantizado la impunidad. El uso de apodos, usualmente de animales hacían que el militar torturador se sintiera como Dios, con capacidad y poder para reducir al otro y a la otra a ser su víctima o a decidir sobre su cuerpo y su vida.”
24
En Manta, de la misma forma que en las Guerras de
Yugoslavia y en Ruanda, se instalaron bases militares que
inicialmente ocuparon las instalaciones de la escuela. Después los
24
Mercedes A., Crisóstomo Meza, “La violencia sexual durante el conflicto armado interno peruano. Un caso de las mujeres rurales del Perú”, disponible en http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2011/10/mesa_9/crisostomo_mesa_9.pdf (Consulta: 5 de julio de 2013).
24
militares ordenaron cercar y construir ambientes en el estadio y en
1986 obligaron a los pobladores, mediante el sistema de turnos y
trabajos forzados a construir la Base Contrasubversiva Nº 42
denominada Pircahuasi (casa de piedra) la que permaneció activa
durante catorce años. Allí cometieron las violaciones y torturas
sexuales contra las mujeres de la comunidad.
2.5. El silencio en Guatemala
En el Informe REHMI25 tomo I, capítulo quinto “De la
violencia a la afirmación de las mujeres”, en el parágrafo 2 titulado
“La violación sexual” se reportan 149 víctimas de 92 denuncias de
violación sexual, se incluye la violación como causa de muerte,
como tortura y la esclavitud sexual con la violación reiterada de la
víctima. Sin embargo, también en uno de cada seis casos de
masacres analizados se violó a mujeres como parte del modo de
actuación por parte de los soldados o las PAC.26
El informe REMHI destaca que la violación sexual, por los
ingredientes de culpa y vergüenza que la caracterizan, es poco
denunciada con respecto a otro tipo de hechos de violencia, como
torturas o asesinatos. Los estudios sobre la violación en el mundo
occidental establecen que uno de cada cinco casos de violaciones
sexuales es declarado. La subdeclaración en Guatemala puede
ser mucho mayor que esta proporción.
“Las violaciones sexuales, tanto individuales como colectivas, aparecen en el relato de los testigos como una forma específica de violencia contra las mujeres, ejercida en muy distintas situaciones: en casos de secuestros y capturas, en masacres, operativos militares, etc. Las violaciones no han sido un hecho aislado, sino que –en esta guerra y en otras muchas– han permeado todas las formas de violencia contra las mujeres.
En el interminable listado de vejaciones, humillaciones y torturas que las mujeres padecieron, la violación sexual ocupa un lugar destacado, por ser uno de los hechos crueles más frecuentes, y que reúne unos significados más complejos en cuanto a lo que representa como demostración de poder para el victimario, y de abuso y humillación para
25
Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica en Guatemala, http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/guatemala/informeREMHI-Tomo1.htm#t1c5e2-2, (Consulta: 10 de noviembre de 2013). 26
Patrullas de Autodefensa Civil.
25
quien la sufre. En muchas ocasiones las mujeres pueden sufrir otras consecuencias como embarazos secundarios a la violación y transmisión de enfermedades.”
Los registros del horror del Informe REMHI relatan que “la
expresión pública y abierta del acto sexual violento ejercido contra
las mujeres y realizado por varios hombres, alentaba el espíritu de
complicidad machista, estimulando la exaltación del poder y la
autoridad como valores adscritos a su ‘masculinidad’". Los
testimonios fueron corroborados tanto por las víctimas como por
los victimarios.
Esta utilización del cuerpo femenino es la característica
principal de la violencia ejercida contra las mujeres, expresión que
al mismo tiempo pretende dejar claro quién debe dominar y quién
debe subordinarse. Las diferentes circunstancias y momentos en
que se manifiesta esta violencia, reflejan una concepción y una
práctica social que trasciende el conflicto armado en sí mismo.
A pesar de que las mujeres fueron consideradas objetivos
militares directos por la posibilidad de que participaran en
estructuras o actividades de apoyo a la guerrilla (correo,
información, alimentación, etc.), también fueron utilizadas para
evidenciar una victoria sobre los oponentes: en muchas ocasiones
las mujeres fueron tomadas como valiosas en función de lo que
representaban para los otros.
La violación ha sido considerada en muchos lugares como
una forma para controlar y humillar a las comunidades y familias:
los soldados violaban a las mujeres "enemigas" igual que
incendiaban sus casas, como expresión de desprecio y victoria.
En el ítem “Botín de guerra” del mismo tomo, capítulo y
parágrafo se lee en el informe REMHI que “El hecho de violar
mujeres se consideraba, además, como una especie de "premio" o
compensación para los soldados, como una forma de
"recompensar" su involucramiento en la guerra. En un contexto en
el que la violencia se concibió también como un medio para
26
adquirir poder y propiedades, el cuerpo de las mujeres fue
considerado una propiedad más:
“Encontramos a una señora, llamé a un soldado y le dije: hágase cargo de la señora, es un regalo del subteniente. Enterado mi cabo, me dijo, y llamó a los muchachos y dijo: hay carne, muchá. Entonces vinieron y agarraron a la muchacha, le quitaron al patojito y la violaron entre todos, fue una violación masiva, luego les dije que mataran a la señora primero para que no sintiera mucho la muerte de su hijo.
Informante Clave 027 (Victimario) 1982.”
2.6. Las muertas de Juárez
“Las muertas de Juárez” es una de las expresiones para
referirse a los feminicidios que se vienen cometiendo en la ciudad
mexicana de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, desde enero
de 1993. El número estimado de mujeres asesinadas hasta el año
2012 asciende a más de 700. Las víctimas eran mujeres jóvenes y
adolescentes de entre 15 y 25 años de edad, de escasos recursos
y que abandonaron sus estudios secundarios para trabajar a
temprana edad en las maquiladoras. Antes de ser asesinadas, las
mujeres fueron violadas y torturadas.
La Corte IDH considera que el estado mexicano es uno de
los principales responsables de estos hechos. Hay varias
organizaciones no gubernamentales que brindan apoyo a las
madres y familiares víctimas del feminicidio, entre ellas, Casa
Amiga, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Justicia para nuestras
hijas, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.
Entre las causas de este feminicidio, además del narco
conflicto, el impacto económico de las maquiladoras –máximo
exponente del capitalismo-, se incluye el problema de los roles de
género tradicionales que son un factor sociocultural que ha
impactado fuertemente en México en desmedro de la mujer. La
socióloga Evelyn Stevens clasificó el binomio machismo-
marianismo como una categoría propia de América Latina: “El
machismo se caracteriza por la agresión y fuerza masculina, en
tanto que el marianismo por la subordinación y roles de género
27
doméstico. Como parte de la ideología del marianismo, se espera
que la mujer cumpla con el rol doméstico de mujeres y esposas,
absteniéndose de realizar trabajos remunerados fuera del hogar.”27
En México se considera que las mujeres que dejan sus
hogares para buscar trabajo en la industria de las maquiladoras
comparten directamente como condición femenina el ideal de
marianista y a este ideal deberían sujetarse. Esto desafía la
hipermasculinidad, en la que los aspectos agresivos de la
identidad masculina son exagerados con el fin de preservar su
identidad. Según Jessica Livingston, la violencia de género en
Ciudad Juárez puede ser una reacción negativa en contra de la
mujer que “obtiene una mayor autonomía personal e
independencia, mientras que los hombres pierden su condición de
género dominante.”28
2.7. El Estado Torturador en el Cono Sur
La antropóloga chilena Ximena Bunster compara al Estado
Militar de las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay con un
Estado Torturador.29 En el artículo publicado para el tomo “La
mujer ausente. Derechos humanos en el mundo”, Bunster analiza
la aplicación de las represalias hacia las mujeres y establece
diferencias entre Centroamérica y el Cono Sur. Si bien la
esclavitud sexual como castigo a prisioneras políticas está
presente en toda Latinoamérica, el amedrentamiento armado y
organizado a las mujeres puede ser comprendido mejor en el
contexto de las fuerzas políticas, económicas y sociales presentes
27
Evelyn P. Stevens, "Marianismo: La otra cara del machismo en Latino-América"; en Ann Pescatelo, Hembra y macho en Latinoamérica: Ensayos. México, ed. Diana, 1977, p. 123. 28
Jessica Livingston, “Murder in Juárez: Gender, Sexual Violence, and the Global Assembly Line”, en Frontiers: A Journal of Women Studies, I 25 (2004), pp. 59-76. 29
Ximena Bunster, “Sobreviviendo más allá del miedo”, Isis Internacional 15 (1996
2), Ediciones de las Mujeres, Chile, pp. 45-62. Bunster también
cita a Evelyn Stevens y aplica el binomio machismo-marianismo a las salas de torturas donde las prisioneras eran violadas. Allí había imágenes e íconos de María, a la que los perpetradores aludían para que sus víctimas la tomaran como ejemplo.
28
en una situación histórica nacional determinada. Según la autora la
victimación de mujeres en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y
Honduras no tiene las mismas características que las de los países
del Cono Sur como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
En el primer grupo de países, la tortura política de mujeres
es parte del terror cotidiano. En forma más frecuente, las mujeres
son heridas y muertas en contextos de violencia generalizada en
masacres, ataques a iglesias durante las misas o en incendios de
poblados. En los países del Cono Sur las mujeres fueron
identificadas sistemáticamente como enemigas del gobierno, con
nombres, domicilio y composición familiar. Fueron metódicamente
rastreadas y encarceladas. Hubo instituciones al interior del
gobierno dedicadas específica y exclusivamente a esa tarea.
Bunster afirma que “La esclavitud sexual femenina, más
generalizada y difusa ejercida a través del estado patriarcal, se ha
cristalizado y se ha materializado –literalmente hablando- a través
del Estado Militar como Torturador.”
En Argentina, al reabrirse los procesos penales por los
crímenes cometidos durante la dictadura, luego de la declaración
de inconstitucionalidad de las llamadas leyes de impunidad,
algunas mujeres que sufrieron distintas formas de violencia sexual
en los campos clandestinos de detención comenzaron a destacar
un rasgo de la represión que había permanecido velado hasta el
presente: las violaciones sexuales y otros delitos de violencia de
género cometidos durante el terrorismo de Estado.30
Pat Finnegan, la protagonista de la novela La batalla del
calentamiento, del novelista, guionista de cine y periodista
argentino, Marcelo Figueras, fue presa política durante la
dictadura. Era la esclava sexual preferida del personaje
ficcionalizado de Astiz.31 Los traumas que arrastra la Pat Finnegan
de la literatura son los mismos que los de todas las mujeres que
30 María Sondereguer (comp.), Género y poder, Violencias de género en contextos de represión política y conflictos armados, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 2012. 31
Marcelo Figueras, La batalla del calentamiento, Alfaguara, Madrid, 2006.
29
sufrieron violencia sexual. Pat Finnegan queda embarazada de su
torturador y su hija Miranda, a pesar de haber sido engendrada en
situación de violación y de un padre demoníaco, cobra
características angélicas en la novela, debido a la crianza de su
madre Pat. Con un embarazo no deseado como consecuencia, las
sobrevivientes de esta novela, son forzadas a desplazarse por una
república inventada por el narrador en una zona parecida al
Bolsón, en la cordillera de los Andes. Los traumas que sufre Pat
son los mismos que padecen todas las mujeres sobrevivientes de
VSBG: pánico, insomnio, arousal alterado, hipervigilancia, deseos
de huída, ataques de ira, pesadillas, retornos constantes al lugar y
a la situación de abuso.
En Uruguay, la exmonja Beatriz Benzano, que militó en el
Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN) y estuvo
presa entre 1972 y 1976, promovió junto con otras 27 expresas
políticas, la primera demanda colectiva por violencia sexual
ejercida contra las detenidas en ese período. En octubre de 2011
presentaron una denuncia contra más de un centenar de militares,
policías, médicos y enfermeros que participaron de las torturas y
abusos sexuales contra las detenidas.
Si bien hay unos 15 condenados en los últimos años en
Uruguay por delitos cometidos durante la dictadura -entre ellos los
exdictadores Gregorio Álvarez y el fallecido Juan María
Bordaberry-, todos fueron culpados por el delito de homicidio. Con
el regreso de la democracia en 1985 y la aprobación un año
después de una ley que frenó las investigaciones sobre los
crímenes de la dictadura, los detenidos callaron las torturas. Luego
de que la Corte IDH ordenara en 2011 a Uruguay investigar y
juzgar los delitos de la dictadura, las expresas evaluaron que
ahora sí podían denunciar. Pero se encontraron con una gran
dificultad para hablar del tema:
"Hablamos con más de un centenar de compañeras, invitándolas a hacer la denuncia, algunas que sabíamos que habían sido violadas, y al final quedamos 28 haciendo la denuncia. Hay compañeras del grupo que jamás lo habían
30
hablado con su compañero o durante 30 años de terapia no se lo habían dicho al terapeuta ni a nadie.”
32
Las denuncias están actualmente en la Suprema Corte de
Justicia (SCJ), para que el máximo tribunal resuelva si se pliega al
pedido de la defensa de los acusados, que sostienen que los
delitos prescribieron, basándose en un fallo emitido por la propia
SCJ para otro caso este año.
En novelas como Luna de locos, del boliviano Manfredo
Kempffs, los aristocráticos protagonistas masculinos desvirgan a
las mujeres según la clase social y la etnia. En El tiempo de las
mariposas, de la dominicana Julia Álvarez, se narra la vida de las
tres hermanas Mirabal asesinadas durante la dictadura de Rafael
Trujillo. En el libro De amor y de sombra de la chilena Isabel
Allende, la protagonista, Irene, es una periodista que descubre
cadáveres de desaparecidos en una mina, allí encuentra el cuerpo
de su amiga Evangelina y de otras mujeres del pueblo que fueron
violadas por los militares. Una parte de la literatura latinoamericana
registró los aborrecimientos cometidos en dictadura, la mayoría de
estas obras se escribieron desde el exilio y se publicaron al
regreso de la democracia.
32 Fuente: http://noticias.terra.com.mx/mundo/america-latina/cuerpo-de-las-
mujeres-fue-botin-de-guerra-durante-la-dictadura-uruguaya-dice-
expresa,8317f95c2487f310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html (Consulta: 17 de
julio de 2013).
31
TERCERA PARTE
3. En el umbral de la puerta
Después de que la mujer del levita fuera violada por
muchos hombres durante toda la noche mientras el marido
descansaba (¿es que acaso pudo dormir?) en la casa de su
huésped, al amanecer
26 vino la mujer, y cayó delante de la puerta de la casa de
aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. 27
Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino; y he aquí la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral.
La escena de las manos de la mujer en el umbral de la
puerta es retomada por todas las biblistas que estudian este texto
debido a la pregnancia de la imagen. La mujer, con las manos en
el umbral, estaba afuera, desplazada forzosamente al exterior, al
lugar del espanto. El hombre se quedó en el adentro, en esa
porción de poder que eligió como dueño.
Esas manos hablan, susurran porque ya no tienen fuerzas,
piden justicia y reparación. Hay hombres y mujeres que no han
dormido ni descansado nunca para abrir todas las puertas de la
verdad, aunque del otro lado estuviera el pavor. Uno de ellos fue el
obispo guatemalteco Juan Gerardi quien participó en la Comisión
Nacional de Reconciliación. A partir de esa experiencia creó la
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala
(ODHAG), para ocuparse de las víctimas del terrorismo de Estado
y de cualquier violación a los Derechos Humanos. Gerardi fue el
que inició el proyecto interdiocesano Recuperación de la Memoria
Histórica (REMHI) y dirigió personalmente la compilación de
investigaciones y entrevistas para elaborar los reportes para la
recuperación de la memoria histórica durante el período de la
represión militar, tras el final de la guerra civil y la firma de los
Acuerdos de Paz en 1996.
32
El día 24 de abril de 1998, el proyecto REMHI fue
presentado en cuatro tomos con el título "Guatemala: Nunca más".
Dos días después de la publicación del informe, en la noche del 26
de abril de 1998, el obispo guatemalteco Juan José Gerardi fue
asesinado a golpes en la cabeza en el garage de la casa
parroquial de San Sebastián, de la zona 1 de la ciudad de
Guatemala.
Guatemala fue el único país con presencia directa de la
iglesia en la elaboración de las memorias del terror. La iglesia fue
perseguida en todos los países de América Latina.33 Hay
denominaciones que se involucraron más que otras, como es el
caso de la Iglesia Metodista con su participación en el Movimiento
Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). La teología
feminista ha buscado y busca producir cambios en las estructuras
eclesiales pero no es fácil deconstruir el discurso patriarcal de la
sociedad y de la iglesia. La teóloga feminista Rachel Starr explica
uno de los motivos de estas dificultades en casos de violencia
doméstica:
“En modelos sacrificiales de expiación, Cristo es entendido como un sustituto para la humanidad, cargando la culpa humana. En situaciones de violencia doméstica, se espera que las mujeres, de manera similar, funcionen como sustitutas, siendo sacrificadas en lugar del marido. Solo sacrificándose a sí mismas para salvar su matrimonio, la iglesia patriarcal sugiere que las mujeres obtendrán la salvación. Y solo en la vida venidera encontrarán esta salvación. Su supervivencia física es una vez más ignorada. Hasta que la supervivencia de las mujeres no sea valorada por encima de la supervivencia de un matrimonio, los líderes pastorales seguirán fracasando con mujeres que sufren violencia doméstica.”
34
33
“A partir de la década de 1970, las fuerzas armadas pusieron su mira en los sectores progresistas de la Iglesia católica argentina -considerándolos subversivos. En esa época, tienen lugar frecuentes conflictos particularmente con las diócesis de Neuquén, La Rioja y Goya, cuyos obispos, Jaime de Nevares, Enrique Angelelli y Alberto Devoto-, eran vistos con desconfianza.” Iglesia y Dictadura, por Emilio F. Mignone (Capítulo octavo), en http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/igldict/igldict_cap8.htm, (Consulta: 11 de noviembre de 2013).
34 Rachel Starr, “Cuando la salvación es supervivencia: reflexiones
teológicas feministas sobre la violencia doméstica en Argentina”, Tesis doctoral defendida el 26 de agosto de 2013 en ISEDET. Su tesis ha sido de mucha inspiración para esta investigación.
33
Maricel Mena López no es condescendiente con la
ausencia de estos temas en las agendas de la iglesia
latinoamericana y denuncia que:
“Así seguimos asistiendo a crímenes físicos, psicológicos, simbólicos. Crímenes perpetuados en el cine, en las canciones, en los anuncios, en la literatura. Crímenes que culpabilizan el poder de seducción femenino, crímenes en serie, crímenes pasionales, cuerpos marcados, crímenes silenciados. Silenciados, incluso por aquellos que pregonan ser peritos en humanidad, este es el caso del discurso teológico latino-americano, que no ha tomado muy en serio su papel profético de denuncia en lo concerniente a la realidad de estos cuerpos mutilados y lacerados. Es por esto que al analizar el caso de la concubina violada del libro de los jueces, se quiere contribuir en algo, para llenar ese vacío en el ámbito académico teológico.”
35
El análisis de la teóloga feminista colombiana es muy
certero, hay temas que es preferible no abordar, entonces se niega
la existencia de ellos o se los minimiza con ciertos permisos como
la apertura de espacios para que las mujeres hablen “entre ellas,
de esas cosas”. Pero no es una tarea comunitaria ni
comprometida. Se sigue manteniendo a la mujer en la misma
lógica arquitectónica que tenían las casas en la polis griega: el
androceo era la sala de reunión de los hombres, ocupaba el lugar
central y era el salón principal; en el lugar menos visible y
accesible, en la sala más pequeña de la casa, estaba el gineceo,
donde se reunían las mujeres. En estos gineceos eclesiales,
académicos, sociales, se estudian temas que, en el caso de salir a
la luz o ser publicados, se siguen leyendo o comentando entre
mujeres. Es el caso de la teología feminista o de la teoría de
género. La lectura de Jueces 19 a 21 aún hoy es interpretada por
líderes eclesiásticos varones como “simbólica, como cosas que
ocurrían en esa época”. ¿Qué tiene de simbólico que un anciano
ofrezca a su hija virgen y a la mujer de su huésped para que unos
35 Maricel Mena López, “Crimen de honor, guerra y religión. Memorias de
mujeres violadas en la Biblia Hebraica y en la actualidad”, Universidad de Santo Tomás, grupo Gustavo Gutiérrez O.P: Teología Latinoamericana, Bogotá, Colombia, 2012, p. 8.
34
“hombres perversos” se conformen (Jueces 19,24)? ¿Dónde está
el símbolo en la entrega que hace el levita de su mujer a la turba
de hombres que la violó y torturó durante toda la noche (Jueces
19,25)? Tanto el anciano como el levita son entregadores y
cómplices directos. No hay simbolismo posible porque eso
resultaría en una excusa, en una habilitación para que los varones
sean justificados de alguna u otra manera. Todavía se leen
comentarios bíblicos que acusan a la mujer del levita por haberlo
engañado –según el texto hebreo esta mujer le fue infiel, según la
traducción griega de la Septuaginta, estaba enojada- y que por ese
pecado mereció el castigo atroz (Jueces 19, 2).36
En los testimonios que se seleccionaron para el anexo hay
informes sobre descuartizamientos de mujeres como el que realizó
el levita con su concubina. Phyllis Trible fue la primera biblista y
teóloga feminista que advirtió en su cuidadosa exégesis y análisis
estructural de Jueces 19 que la mujer del levita no estaba muerta
cuando su marido la descuartizó.37 Esta sospecha que horroriza al
imaginar una situación de esas características, perpetúa el horror
cuando se lee lo que sucede hoy en Ciudad Juárez, México.
En Jueces 21, a partir del versículo 10 se relata la matanza
que realizan los israelitas en Jabes- galaad, ellos tenían la orden
de asesinar a la población de manera selectiva:
“11 Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón, y a
toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. 12
Y hallaron de los moradores de Jabes-galaad cuatrocientas doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. 13
Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz.
36
Ver comentario de Mathew Henry sobre Jueces 19 en Bibleworks o el blog http://www.elladofemeninodelabiblia.org/ladofemenino/html/Reprobables/Concubina_del_Levita.htm (Consulta 25 de junio de 2013). 37
Phyllis Trible, Texts of terror, Fortress Press, Philadelphia, 1984, pp.
65-87.
35
14 Y volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por
mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes-galaad; mas no les bastaron éstas.” (Jueces 21, 11-14, RV60)
Las estrategias de guerra planeadas por lo que los
organismos internacionales llaman hoy “los altos mandos”, incluían
el rapto y la violación sistemática de otras mujeres de la
comunidad. Estas mujeres iban a la fiesta de Silo, a celebrar y a
bailar. No imaginaban que serían entregadas y convertidas en
botín de guerra. Si los padres o los hermanos reclamaban por
ellas, debían ser acallados.
“Y mandaron a los hijos de Benjamín, diciendo: Id, y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos; y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas, y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos: Hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos; además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así; y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban; y se fueron, y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. (Jueces 21,20-23, RV60)
3.1. ¿Qué hay del otro lado del umbral? A modo de conclusión
El silencio es uno de los hilos que atraviesa la trama de la
victimación de las mujeres que han sido violadas en situaciones de
conflicto o posconflicto en América Latina y en todo el mundo. La
violación es el único crimen en el que la víctima se siente más
culpable que el victimario y es, por esencia, vergonzante. El
estigma individual y social es monstruoso. De allí que las
subdeclaraciones sean mayores en casos de VSBG.
Otro de los hilos de este nudo es el temor a la represalia,
muchas de estas sobrevivientes tuvieron que convivir con el/los
agresores, ya que pertenecían a su misma comunidad. O se
desplazaban o callaban. Las mujeres enfrentan un riesgo latente
de estrategias de silenciamiento por parte de los violadores a
través del hostigamiento, amenazas y persecuciones. Por otra
36
parte, el relato y la denuncia de los hechos no les aseguraron a
estas mujeres que sus perpetradores fueran encarcelados.
Los lugares donde se anudan estos entramados de
violencia contra las mujeres como arma de guerra son los
campamentos o bases militares para violar y torturar sexualmente
a las víctimas. El establecimiento de un lugar determinado forma
parte de la estrategia de guerra con el fin de destruir comunidades
enteras.
Las familias cuyos miembros han padecido VSBG se
quiebran porque la pareja no puede volver a ver a la mujer sino es
a través de los ojos de todos los otros hombres que usurparon el
cuerpo de su compañera. Se desencadena la violencia doméstica,
el desprecio. La mujer ingresa al mundo de la locura. El estrés
postraumático se hace crónico y se agrava por la incomprensión
del entorno.
En cuanto al juicio y castigo a los culpables, los organismos
internacionales no se expiden en denominarlos “crímenes de lesa
humanidad”. Las violaciones sexuales basadas en género no son
consideradas como violaciones a los derechos humanos sino
como delitos comunes. Uno de los mayores desafíos a nivel legal
es lograr la judicialización de los crímenes de VSBG contra las
mujeres y de que no prescriban. Es posible concretarlo, mediante
la estrategia de que sean calificados como delito de lesa
humanidad. Esto exige “un mayor esfuerzo probatorio puesto que
se debe corroborar la violación sexual como un patrón de violación
a los derechos humanos de las mujeres durante un período
concreto de tiempo, e identificar a los actores inmediatos y
mediatos (la cadena de mando)”. En Derecho Penal, la
prescripción produce la extinción de la acción (prescripción de la
acción penal) y de la pena (prescripción de la pena). Existe una
excepción a la prescriptibilidad de la acción y de la pena que
permite la persecución de los crímenes internacionales cualquiera
que sea la fecha en la que se han cometido. Esta excepción está
en consonancia con lo previsto en la Convención sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes
contra la humanidad del 26 de noviembre de 1968, que entró en
vigor internacionalmente el 11 de noviembre de 1970.
37
También se está evaluando la posibilidad de replantear la
estrategia judicial en la que se recurre al derecho internacional de
los derechos humanos, que considera que la violación sexual en
conflicto armado interno debe ser investigada y sancionada como
forma de tortura. Este replanteamiento se debe a que “la
judicialización por tortura presenta el riesgo de silenciar la violación
sexual en sí misma”,38 porque se ha encontrado una recurrencia en
los juzgados para desestimar la investigación fiscal ya que se
considera que no existen elementos suficientes para tipificar la
violación sexual como tortura porque no se puede demostrar la
forma, las circunstancias y quiénes fueron los perpetradores;
información que es muy difícil de recabar en casos de violaciones
sexuales ocurridas en contextos de masacres, reclutamiento
forzado o esclavitud sexual.
38
Ver documento ya citado: “Impunidad pongámosle fin: Violencia sexual contra las mujeres en conflicto armado y post conflicto en América Latina”.
ANEXO
Los testimonios seleccionados se organizan por orden alfabético de países.
COLOMBIA
Fuente: Amnistía Internacional, citado en “Crimen de honor,
guerra y religión. Memorias de mujeres violadas en la Biblia Hebraica y
en la actualidad”, de Maricel Mena López.
Entre el 18 y el 21 de febrero de 2000, más de 300
paramilitares, atacaron el corregimiento 39 de El Salado
(departamento de Bolívar), en donde mataron a
aproximadamente 49 personas. Según los informes, durante
tres días torturaron, estrangularon, acuchillaron,
decapitaron, golpearon y dispararon a la población. Las
mujeres fueron sexualmente humilladas, obligadas a
desnudarse y a bailar delante de sus maridos. Varias fueron
violadas y sometidas a diversas torturas
A una chica de 18 años con embarazo le metieron un palo
por las partes y se asomó por arriba. La descuartizaron. [...]
A las mujeres las desnudaron y las pusieron a bailar delante
de sus maridos. Varias fueron violadas. Desde un rancho
próximo a El Salado (departamento de Bolívar) se
escuchaban los gritos
En el 2003, paramilitares entraron a una pequeña
comunidad indígena de los Llanos Orientales, violaron a una
joven de 16 años que estaba embarazada. Después de
asesinarla le abrieron el vientre y le sacaron el feto. Los
cadáveres terminaron en el río y después abusaron de otras
tres niñas ante la mirada impotente de sus familiares.
A una mujer del pueblo nasa la descuartizaron, pedacito por
pedacito la abrieron con motosierra, antes la violaron. Una
niña de 14 a la que también violaron se fue para el Ecuador.
También habían violado a la madre de 38 años. Conocí del
caso porque era un caso de duelo y hago curas con plantas.
La niña desde que la violaron no comía, lloraba, y la llevaron
donde el ´taita´ para la limpieza de ´yagé´, (bejuco que se
cocina con otras plantas para curar).
Las muchachas viven acosadas y amenazadas por
milicianos [guerrilleros urbanos] y paramilitares. Las acusan
de relacionarse con los del bando contrario. Entre febrero y
marzo [de 2004] han aparecido en la zona tres cuerpos de
niñas violadas. Marcan su territorio marcando los cuerpos
de las mujeres. Es un terror sin ruido. Por un lado, castigan
a aquellas que usan descaderados, y otras veces, las
obligan a vestirse con escotados y minifaldas para
llevárselas a sus fiestas.
GUATEMALA
Fuente: Informe REMHI
Unos soldados estaban allí enfermos, tenían gonorrea,
sífilis, entonces él ordenó que esos pasaran pero de último,
ya cuando hubiéramos pasado todos verdad. Relaciones
sexuales con prostitutas, como una forma de control
psicosexual. Caso 1871 (Victimario), varios lugares, 1981-
1984.
Seis soldados violaron a la mujer de un amigo suyo, delante
del esposo. Fueron muy frecuentes las violaciones a las
mujeres por parte del Ejército; a la mujer de otro conocido y
a su hija las violaron 30 soldados. Caso 7906, Chajul,
Quiché, 1981.
El Ejército bajaba a la zona patojonas naturales con
chongos grandes en su pelo y aretes de lana. Las traían
porque decían que eran guerrilleras, las violaban y las
desaparecían. Caso 769, San Juan Ixcán, Quiché, 1982.
Había también una pareja, apartaron a ella en un cuarto a la
par donde estabamos el señor y nosotros. Dijeron los
soldados no tenga pena, vamos a cuidar a su esposa. El
pobre señor tenía que estar mirando todo lo que le hacían a
ella, torturando la pobre mujer ya no aguantaba. Los
soldados pasaban uno a uno para violarla. Después de esto
fueron a pedir dinero al esposo para comprar pastillas
porque estaba muy mala. Caso 710, Santa María Tzejá,
Ixcán, Quiché, 1982.
MÉXICO
Fuente: Martínez, Sanjuana, Cuerpo de mujer, botín de guerra.
En http://www.sigueleyendo.es/cuerpo-de-mujer-botin-de-guerra/
Escenas de la narcoguerra feminicida en siete días: una, en el
municipio de Cadereyta rumbo al Palmito, cuerpo de mujer destazado
en seis partes en el interior de un baño de lámina galvanizada. Dos, una
cabeza de mujer tirada en la avenida Gonzalitos y Francisco Rocha, en
la esquina del restaurante El Gran Pastor. Tres, un taxi estacionado
frente a Seguridad Pública del municipio de Guadalupe; en el asiento
trasero, un bote de pintura de 19 litros con cabeza de mujer. Cuatro,
dos costales de plástico tirados en una carretera de la Hacienda El
Alamito con cinco pedazos de un cuerpo de mujer sin cabeza.
En lo que va del año, más de 65 mujeres, nueve de ellas
menores de edad, han sido asesinadas en Nuevo León según métodos
salvajes, primitivos; la mayoría, ultrajadas sexualmente. Se trata del
feminicidio más cruel, el que va unido a la guerra contra el narco y está
invisibilizado; el que mutila, destaza, cuece, descuartiza, desuella.
La narcoviolencia afecta más a las mujeres. Sus cuerpos,
convertidos en botín de guerra son utilizados para la explotación sexual,
amedrentar a los rivales, amenazar y ocasionar más daño a los
enemigos. A la agresión sexual se une la saña, la inquina contra el
origen, el desprecio y el odio al género. No es fácil monitorear el horror
feminicida en estos tiempos de guerra y Alicia Leal, presidenta de
Alternativas Pacíficas, lo sabe. Lleva 15 años combatiendo la violencia
de género y sosteniendo dos albergues para mujeres maltratadas. Los
casos que ahora recibe por la narcoviolencia son terribles. Nunca en su
vida había visto lo que ahora sucede: “El cuerpo de las mujeres está
siendo un botín en esta guerra. Hay una mayor crueldad. Es una
violencia extrema en cuanto a coerción y lesiones. Hay un sadismo
impresionante. Las que no mueren y nos llegan heridas, traen huellas
de violación tumultuaria, mujeres que mientras las están violando las
queman con cigarrillos o las cortan con cuchillos. Es como una película
de terror, pero es la realidad”.
Historias de miedo
Se llamaba Perla Elizabeth Campos Garza, tenía apenas 22
años y trabajaba en un servicio de renta de vehículos ubicado en
Cadereyta, a 40 kilómetros al oriente de Monterrey, un empleo donde es
obligatorio usar blusa ceñida mostrando escote y shorts muy cortos
ajustados. Su trabajo consistía en “atraer” a los clientes desde la puerta
del negocio bailando con movimientos cadenciosos. Un sistema de
promoción con dos o tres muchachas, utilizado en los depósitos de
cerveza de Monterrey.
Perla tenía el cabello teñido de pelirrojo. Salió de trabajar a la
medianoche y no llegó a su casa. A las 8:40 horas del primero de junio
la policía recibió una llamada para avisar que una mujer mutilada había
sido abandonada en una brecha. Los oficiales buscaron pero no
encontraron el lugar. Luego a las 12 del día recibieron una segunda
llamada donde precisaban el sitio. Se trataba de la comunidad Palmitos
a tres kilómetros de Cadereyta.
Allí, en pleno monte, encontraron un baño de lámina galvanizada
de 65 centímetros de diámetro por 30 centímetros de altura. Adentro
estaba el cuerpo de Perla cercenado en seis pedazos. Tenía un
mensaje escrito en un pedazo de cartón que decía: “Pantera 6 lenón”.
El suceso fue atendido por policías locales, en lugar de agentes del
grupo de homicidios. El asesinato de Perla ni siquiera fue comentado
por las autoridades de la Procuraduría de Justicia estatal. Su caso no
mereció una mención más en los medios de comunicación los días
posteriores al hallazgo.
Alicia Leal explica que los “crímenes horrorosos” de la
narcoguerra invisibilizan los de las mujeres:”El crimen organizado está
utilizando en las poblaciones semiurbanas mujeres para explotación
sexual o prostitución forzada. Las mantienen amenazadas de que les
van a matar a los hijos, esposos o padres. Y cuando ya no les sirven las
están eliminando. Hemos recibido casos de mujeres forzadas a trabajar
para el crimen organizado y también de mujeres obligadas a pasar
droga por la frontera, incluso en los penales las presas son
amenazadas cuando tienen hijos para forzarlas a la explotación sexual”.
En Cadereyta, siete días después del asesinato de Perla,
concretamente en la comunidad rural de Hacienda El Alamito, en el
kilómetro 14 de la carretera a Allende, había dos costales de plástico
tirados en la calle junto a un depósito de cerveza. Eran las seis de la
mañana y los militares encontraron en el interior de los sacos un cuerpo
de mujer desmembrado en cinco partes, sin incluir la cabeza.
Los casos como este provocan sentimientos de dolor para
quienes como la activista feminista Irma Alma Ochoa, directora de
Artemisas por la Equidad, se dedican a contabilizarlos. Lleva 11 años
comprometida con el tema haciendo el recuento y está convencida de
que el incremento de 168 por ciento de feminicidios registrado en Nuevo
León en los primeros cinco meses de este año tiene que ver con la
narcoviolencia: “Desde que empezamos a hacer este recuento, cuando
nos encontramos con una mujer a la que asesinaron a batazos, otra a la
que decapitaron y la cabeza la metieron debajo de la cama, con
mujeres calcinadas, o heridas con ácido en la cara, nos dimos cuenta
que son casos que demuestran que es mucha la saña, la misoginia, el
odio al origen. Y con la narcoviolencia se exacerba el número de
casos”.
Sin conmiseración
El 6 de junio el cadáver de una mujer asesinada a golpes fue
encontrado en un terreno baldío de la colonia Jardines de Casa Blanca
en Guadalupe. Estaba boca abajo con el dorso desnudo y con pantalón
de mezclilla. La chica de unos 25 años de edad presentaba el rostro
desfigurado por los golpes y tenía contusiones en la espalda. Estaba
con los pies atados y un mensaje que las autoridades se negaron a
hacer público.
Cinco días antes, en el mismo municipio, una mujer destazada
fue encontrada en la cajuela de un taxi junto a su padre a unas calles
del edificio de Policía y Tránsito. Se llamaba Azalia Vanesa Cervantes
Arámbula y tenía 28 años de edad. Sobre los restos, había un mensaje
contra la alcaldesa de ese municipio, Ivonne Álvarez, que decía: “Puta
traicionera”.
A 100 metros del cuartel de la policía fue abandonado un taxi
unos días antes. En el asiento trasero encontraron la cabeza de una
mujer en un bote de pintura de 19 litros. Aún no la identifican.
El 4 de junio, el cuerpo de una mujer de entre 20 y 25 años fue
encontrado. Había sido torturada, asesinada a golpes y posiblemente
quemada viva. Tenía un alambre de púas alrededor del cuello. Eran las
10 de la mañana y en el kilómetro 17 del Libramiento Noroeste, en una
brecha del municipio de Escobedo con los límites de García, en la
colonia Portal del Fraile, cuando habitantes del lugar acudieron a cortar
leña, la encontraron con restos de cinta canela, lo cual hace pensar que
estaba maniatada cuando la arrojaron al lugar y le prendieron fuego.
Sólo quedó una sandalia blanca.
“Cada vez hay mayor crueldad. La práctica de calcinar, por
ejemplo, viene de años atrás. Es muy utilizado en sociedades donde el
patriarcado es más fuerte y se demuestra el poder masculino cuando la
primera persona que aparece colgada de un puente en Monterrey es
una mujer (La Pelirroja)”,dice Irma Alma Ochoa.
La invisibilidad
El mes de mayo ha presentado igual crueldad en el asesinato de
mujeres. El 23 de mayo encontraron en una camioneta con placas de
Texas abandonada en una brecha de la carretera a Colombia a la altura
de Salinas Victoria el cuerpo de una mujer brutalmente torturada y
rematada con tiros de gracia. Estaba esposada y con la boca tapada
con cinta adhesiva.
“Son asesinatos cada vez más deshumanizantes”, dice
Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a Derechos
Humanos. “Hechos más salvajes, más lejanos de nosotros. Y cada vez
son más mujeres. Ellas son las que sufren una peor violencia en esta
guerra, al ser más vulnerables”.
El 18 de mayo fue encontrado el cadáver de otra mujer,
torturada y con heridas de arma de fuego. La tiraron en una calle de la
colonia Morelos, en el municipio de Guadalupe, a las 4:30 de la
madrugada.
La saña con la que actúan contra las mujeres quedó de
manifiesto en el asesinato de Kitzia Rebeca Yuriditzia Cansino
Ocañas, de 23 años de edad, quien tenía su domicilio en el barrio Paso
Hondo del municipio de Allende. Estaba embarazada y tenía heridas en
el costado izquierdo y en la parte baja de la cintura. Recibió más de
cinco balazos.
Irma Alma Ochoa lo explica: “Es el odio al origen, el odio a la
madre. Quién sabe qué traigan estos asesinos para odiar incluso a
aquellas que dan vida. Lo que hemos visto es que hay más saña en
estas mujeres. El mayor grupo de mujeres asesinadas pertenece a la
edad reproductiva. Algunas, incluso embarazadas. Y a muchas las
golpean en el vientre”.
El 20 de mayo a las 7:30 de la mañana apareció un cuerpo
desmembrado de una mujer a pocos metros del palacio municipal de
Guadalupe. Estaba decapitada y la cabeza fue colocada encima de una
patrulla con un mensaje que los policías se negaron a hacer público.
Para Alicia Leal está claro que estos son feminicidios de la
narcoguerra: “Tienen un componente de género. En la mayoría de estas
muertes hay violación, hay mutilación de tipo sexual. Eso es violencia
de género. Punto. Aunque al Estado le conviene mantenerlo como algo
generalizado, la realidad es otra”.
Y es que en Nuevo León no está tipificado el feminicidio: “El
Estado sigue sin tener mecanismos para ofrecer a las mujeres
respuestas inmediatas para casos de emergencia. Hay una clara falta
de coordinación interinstitucional porque el gobierno mantiene un
ejercicio monopólico de atención a las víctimas. Y esa no es la solución.
En una semana hemos recibido tres casos de niñas violadas, algo que
nunca habíamos visto en los 15 años de trabajo”.
PERÚ
Fuente: Mercedes A. Crisóstomo Meza, “La violencia sexual
durante el conflicto armado interno peruano. Un caso de las mujeres
rurales del Perú”.
Una de las entrevistadas me narró este episodio:
―Acá está una de los tucos.- dijo. Me agarraron, sacó una
relación de nombres
― ¿Conoces a éste? Yo no los conozco, dije yo.
― ¡Ah, no conoces!, te haces la cojuda, para otra cosa sí eres
buena. Vamos al corralón, dijo. Me metieron adentro y empezó a soltar
humo de su arma que me mareé. Me seguían interrogando, me jalaban,
me golpearon. Dijo ―Ya que no quiere hablar haremos lo que es de
costumbre. Me ha empezado a violar, seis eran, el teniente era Sierra.
―Habla, si sabes habla y te vamos a dejar y si no seguiremos,
decía y toditos me han pasado los seis. Yo no podía reclamarles nada.
Seguro era por lo que mi hermanito [...] ha andado con Sendero.
En las Bases Militares quien tomaba la decisión de violar a una
mujer era el jefe o autoridad superior, después, este ordenaba e
incentivaba a sus subalternos a también hacerlo. Este testimonio así lo
indica:
―Me han maltratado, me tiraban con el arma en el cuello, en la
barriga, en la espalda, me agarraban a patadas. Me decían ―ya terruca
conchatumadre, habla, ¿dónde están las armas y los explosivos?, me
pegaban, me insultaban. Me han abusado varias veces, primero el
capitán y luego pasaba su tropa, esa vez el capitán Papilón y el
suboficial Rutti‖.
URUGUAY
Fuente:
http://www.montevideo.com.uy/notnoticias_204620_1.html
Beatriz Benzano relata que durante la última dictadura uruguaya
"el cuerpo de las mujeres fue utilizado como botín de guerra. Lo que
hicieron los militares con las mujeres detenidas fue un crimen de guerra.
En los cuarteles nos entregaban a la tropa para que hicieran lo que
quisieran con nosotras. Y como campo de batalla, por eso lo hacían
delante de compañeros o esposos. El ensañamiento era mayor por el
hecho de ser mujeres y por ser ellos una institución tan jerarquizada,
autoritaria y machista. No podían tolerar que nosotras nos hubiéramos
salido del rol tradicional de esposas, madres, amas de casa.
La desnudez forzada era lo primero que nos hacían, al llegar al
cuartel nos arrancaban la ropa. En esa situación de vulnerabilidad e
BIBLIOGRAFÍA
Aquino, María Pilar, Hacia una cultura de reconciliación: Justicia, derechos democracia-
Reflexiones finales, disponible en http://sedosmission.org/old/spa/aquino_2.htm
(Consulta: 14 de noviembre de 2013).
Bach, Alice, Rereading the Body Politic: Women and Violence in Judges
21, Biblical Interpretation 2 (1998), pp. 1-19.
Bal, Mieke, Murder and Difference, Indiana University, Indianapolis, 1988.
Begg, C.T., "The Retelling of the Story of Judges 19 by Pseudo-Philo and
Josephus: A Comparison," EstBib 58 (1999), pp. 33-49.
Brenner Athalya & Fontaine Carol (eds.), A feminist companion to
Reading the Bible: Approaches, Methods and Strategies, ed.
Fitzroy Deaborn, 1997.
Bunster, Ximena, “Sobreviviendo más allá del miedo”, Isis Internacional
n° 15 (1996), Ediciones de las Mujeres, Chile, pp. 45-62.
Chinkin Christine, “Rape and sexual abuse of women in international law”,
European Journal of International Law, EJIL 1994, 326-34,
disponible en
http://ejil.oxfordjournals.org/content/5/1/326.full.pdf+html.
de Witt, Hans, En la dispersión el texto es patria-Introducción a la
hermenéutica clásica, moderna y posmoderna, Tomo I, capítulo 5,
UBL, Costa Rica, 2010.
Figueras, Marcelo, La batalla del calentamiento, Alfaguara, Madrid, 2006.
Fundación Heinrich Boll, Femicidio: un fenómeno global desde Madrid a
Santiago, Unión Europea, Bélgica, 2013.
Fundación Solidaridad Internacional y Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación de España, y PCS, “Impunidad pongámosle fin:
Violencia sexual contra las mujeres en conflicto armado y post
conflicto en América Latina”, 2005, disponible en
http://www.solidaridad.org/Impunidad_pongamosle_fin_4cedb944c
95e6.htm
Judd, Elizabeth y Mallimaci Fortunato (coords.), Cristianismos en América
Latina, Tiempo presente, historias y memorias, CLACSO, Buenos
Aires, 2013.
Koala, Jones-Warsaw, “Toward a Womanist Hermeneutic: A Rereding of
Judges 19-21”, A Feminist Companion to Judges, Sheffield,
Sheffield, 1993.
Lanoir Corinne y Violeta Rocha, “La mujer sacrificada: reflexiones sobre
mujeres y violencia a partir de Jueces 19”, Xilotl, revista
nicaragüense de Teología 10 (1992) pp. 49- 62.
Livingston, Jessica, “Murder in Juárez: Gender, Sexual Violence, and the
Global Assembly Line”, en Frontiers: A Journal of Women Studies,
I 25 (2004).
Mena López, Maricel, “Crimen de honor, guerra y religión. Memoria de
mujeres violadas en la Biblia Hebraica y en la actualidad”,
http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/teologiaysociedad/art
icle/view/711 (Consulta: 3 de noviembre de 2013)
Mena López, Maricel, “Violencia sexual y desplazamiento forzado a la luz
del libro de los Jueces”, Ribla 63, disponible en
http://www.claiweb.org/ribla/ribla63/maricel.html (Consultado: 21
de junio de 2013).
Miller, Jeri Lynn, Thawing the Frozen Narrative of Biblical Women,
Pacifica Graduate Institute, California, 2005.
Miranda García, Gabriela, Las mujeres en la Biblia como referente simbólico, disponible
en http://www.claiweb.org/Signos%20de%20Vida%20-
%20Nuevo%20Siglo/SdV40/las%20mujeres%20en%20la%20biblia.htm (Consulta:
14 de noviembre de 2013)
Moore, Sharon L., Mieke Bal´s Contribution to Feminist Biblical Studies,
Baylor University, Texas, 1995.
Muñoz Díaz, Camilo y Aranda Correa, María Luisa, "Violencia sexual
contra la mujer como arma de guerra", Universidad de Caldas,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Manizales, 2011.
Navarro Puerto, Mercedes, “El sacrificio del cuerpo femenino en la Biblia
Hebrea: Jueces 11 (la hija de Jefté) y 19 (la mujer del levita)”,
Ciudad de Mujeres, 20, disponible en
www.ciudaddemujeres.com/articulos/IMG/pdf/SacrificioCuerpoFe
mBibliaHebrea- (Consulta: 8 de junio de 2013).
Organización de los Estados Americanos. Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Item 48, 18 de octubre de 2006.
http://www.cidh.oas.org/countryrep/ColombiaMujeres06sp/Informe
%20Mujeres%20Colombia%202006%20Espanol.pdf (Consulta:
20 de junio de 2013)
OXFAM, La violencia sexual en Colombia- Un arma de guerra, informe
de Oxfam Internacional, 9 de septiembre de 2009.
Pichot, Pierre, (coordinador general), DMS IV, Manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos mentales, Masson, Barcelona, 1995.
Pikaza, Xavier, Guerras para conquistar mujeres,
http://blogs.21rs.es/pikaza/2010/06/28/guerra-para-conquistar-
mujeres (Consulta 3 de mayo de 2013).
PNUD, Cuerpo femenino como arma de guerra, Revista Hechos del
Callejón, No. 19, octubre de 2006.
http://indh.pnud.org.co/files/boletin_hechos/Boletin_hechos_del_c
allejon_19_opt.pdf (Consulta: 20 de agosto de 2013).
Sonderéguer, María (comp.), Género y poder- Violencias de género en
contexto de represión política y conflictos armados, Universidad
Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 2012.
Soriano Hernández, Silvia, Sobre terror y mujeres en tiempos de guerra,
ponencia presentada en VI Seminario Mtro. Jan Patula Dobek
"Del terror, terrores y terrorismo en la historia y en el mundo
actual, Universidad Autónoma Metropolitana, del 2 al 6 de junio de
2003 en México.
Starr, Rachel, “Cuando la salvación es supervivencia: reflexiones
teológicas feministas sobre la violencia doméstica en Argentina”,
Tesis doctoral de Teología Sistemática defendida el 26 de agosto
de 2013 en ISEDET.
Stevens, Evelyn P., "Marianismo: La otra cara del machismo en Latino-
América"; en Ann Pescatelo, Hembra y macho en Latinoamérica:
Ensayos, ed. Diana, México, 1977.
Todorov, Tzvetan, La conquista de América: el problema del Otro, Siglo
Veintiuno, Madrid, 1982.
Trible Phyllis, Texts of terror, Fortress Press, Philadelphia, 1984.
Zin, Hernán, Viaje a la guerra, blog del periodista y documentalista argentino, director de
la película “La guerra contra las mujeres”, http://blogs.20minutos.es/enguerra/,
(Consulta: 2 de diciembre de 2013)