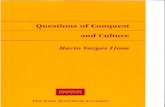Diego de Vargas' Last Will and Testament (1704): Lexical Problems
La literatura es fuego Mario Vargas Llosa y su Paraíso
Transcript of La literatura es fuego Mario Vargas Llosa y su Paraíso
1
“La literatura es fuego, poder, sabiduría.
Una lectura contemporánea de Mario Vargas Llosa”.
Por Roberto Domínguez Cáceres
ITESM Campus Estado de México
La novelística de Mario Vargas Llosa hace un manejo ejemplar de las relaciones entre
la literatura como fuego, como la búsqueda del conocimiento y la proyección de la
libertad del pensamiento. Se analizará el narrador, las estrategias irónicas en la
novelística y una propuesta de lectura de este imprescindible autor.
La figura del escritor, la figura del creador y la del revolucionario comparten esta
tensión: libertad, poder, sabiduría. Al acercar a los alumnos de otras disciplinas al poder
que encierra el texto literario como redescubridor del mundo se promueve un
conocimiento del poder que encierra la palabra para desentrañar una verdad, por ello
el potencial heurístico del texto de ficción ha de pensarse en un sentido más que
formativo, político.
Lo primero que nos llama la atención es el planteamiento constante en la obra de Vargas
Llosa de la cercanía entre la política y la literatura, el poder que ésta última tiene para
descubrir los embustes de un poder totalitario que intenta siempre hacernos creer que el
mundo está bien hecho. En cambio, la literatura tiene la capacidad de hacer evidente lo
contrario: el mundo está mal hecho, hay injusticias y desequilibrios que es necesario
denunciar, cambiar, restituir. En esta ecuación, sin embargo, notamos que se
presupone que una sociedad preocupada o interesada en ser más democrática solo será
posible si en ella abundan y se multiplican los lectores. Pronto, Vargas Llosa deja
claro que no hay democracia sin conciencia de la realidad, y que sobre ésta, la literatura
2
es una forma de intervención privilegiada. Más demandante que cualquier otro medio de
entretenimiento, la literatura permite más que eso, la construcción de una conciencia
sobre el mundo en que se habita. Ése es para nosotros el sentido del fuego: deja ver
al mismo tiempo el desequilibrio del mundo y ayuda a destruir la falsa conciencia
sobre el mundo armónico y balanceado que abunda en los medios masivos.
Estamos de acuerdo con la aseveración de que la buena literatura no puede concebirse
distanciada de la actividad política, aunque la primera sea propiamente producto de lo
íntimo y de la soledad creativa del artista, y la segunda forzosamente tiene su sentido
en lo público. Lo anterior nos descubre una mayor necesidad de instruir al lector para
que vea en la literatura esta condición:
Con la buena literatura en una sociedad, no habrá poder que pueda
convencer a ese público de que la vida está bien hecha y vamos para
mejor. La literatura es el mejor antídoto que ha creado la civilización
frente al conformismo que revela aquella convicción, porque nos
demuestra que la vida está mal hecha, que no es verdad que vayamos
para mejor (Vargas Llosa, Literatura, 54).
¿Qué estamos haciendo actualmente para asegurar, sino el éxito, por lo menos la
confianza de esa posibilidad de revelación? El lector de literatura escasea en nuestra
sociedad contemporánea mexicana. Abrumados ente la cantidad de información
chatarra, de recetas de autoayuda en diferentes formatos y tamaños, los lectores son
una suposición que no podemos seguir dando por sentada. Si queremos lectores,
tenemos que empezar a formarlos, para que luego ellos mismos se formen como
ciudadanos políticamente conscientes de la sociedad disonante e injusta en la que
viven. En ello estriba, creemos, la labor del docente de literatura: en hacer conciencia
3
en el lector de su necesidad en la vida política, en los diferentes ámbitos de la creación
de una opinión. No basta pues que la clase de literatura esté bien pensada,
impecablemente diseñada, sino que esa clase debe servir para crear conciencia. ¿Y de
dónde sacaremos a los lectores? Ésa es una pregunta que no podemos dejar de
plantear, si somos conscientes de la dimensión política de la enseñanza de la literatura,
debemos tener claro que en cada alumno hay un lector y que en cada lector hay un
ciudadano. Este ciudadano, si ha tenido una experiencia auténticamente compartida,
como asegura Vargas Llosa, se convierte en un ciudadano crítico frente a la realidad y
políticamente incorrecto: no armonizado con el bien estar o el buen decir, sino inquieto
por lograr cambios, que no estará tan dispuesto a ser engañado por la imagen del
progreso, las ventajas de la ciencia, la veracidad de los medios, la condición impoluta
de la autoridad, es decir un ciudadano que empieza a sospechar un segundo plano de
lectura en la realidad que lo rodea.
Como nada cunde más que el ejemplo, tal ciudadano ha de ver primero la experiencia
semejante a la propia en obras en las que el protagonista lee y encuentra, piensa y
entiende, cuestiona y sufre. No hemos dicho que el procedimiento esté libre de alguna
complicación. Pues la conciencia de la que hablamos, ésa que se logra por la literatura,
es posible a condición de que el lector coteje la realidad propia con aquélla, más
perfecta, acabada y armónica que le ha dado la ficción y descubra en el déficit la
posibilidad de actuar: pensar ahora de otra manera.
Vargas Llosa nos ha dado sus argumentos para asegurar que la literatura no logra
cambios tangibles e inmediatos, que no es posible elevar a rango de condición
necesaria el hecho de que más lectores implican mejores ciudadanos, sino más bien,
nos ha ido advirtiendo que si no se considera la literatura como causa del cambio, al
menos hay que procurar que no desaparezca como alternativa. No podemos ser
4
ingenuos al manejar sus contenidos, pero tampoco podemos ser desconfiados al
considerar su capacidad de iluminación y de concienciación.
Creemos por ello que al explicar la novela, al hacer la exégesis del poema, al descubrir
el sentido de la expresión metafórica, no debemos pretender encontrar un significado,
sino debemos entrenar al lector en la indagatoria educada, siempre suspicaz, de la
referencia de segundo grado que es posible al comparar la ficción con la realidad. Los
programas de las carreras profesionales hoy en día, al menos en el ITESM, promueven
que la literatura sea entendida no como lujo ni como entretenimiento. Se promueve a
través de ella un mejor y más complejo entendimiento de la realidad, pero ¿cuál
realidad? Aquí consentimos con el autor que debe haber antes que un análisis, una
introspección: al lector, más o menos formado, que ha sido invitado por el contexto
familiar, por el contexto social mediato a leer, esta tarea le será natural, incluso le
parecerá cotidiana; y es a este lector a quien se le podrá hacer avanzar un poco más:
llevarlo hacia la otra orilla, más allá del entretenimiento solaz y despreocupado, y más
hacia la curiosidad intelectual; debemos inquietarlo mostrándole los desacomodos del
mundo, el desorden de la sociedad que un novelista ofrece.
Mario Vargas Llosa escribe novelas largas que sirven para retratar no solo la sociedad,
sino lo humano.
La cantidad, el número, es un ingrediente esencial en la novela, y creo
que es el único de los géneros donde esto ocurre. Un poema de pocos
versos puede parecernos –si tiene la perfección de un poema de Góngora
o de Quevedo– el universo resumido: todo está ahí. En una novela no
ocurre así; una novela breve, de pocas páginas, no es una novela; puede
ser extraordinaria, pero una que además de extraordinaria es grande,
siempre nos parecerá más extraordinaria que una breve. ¿Por qué?
5
Porque en la novela, la cantidad, el número es un ingrediente de la
calidad. Y es así porque la novela es historia, es tiempo discurriendo, un
tiempo en el que ese conglomerado que forma parte esencial de la novela
se mueve, avanza, cambia y logra darnos esa impresión de vida
haciéndose, de realidad en movimiento que nos dan las grandes novelas.
(61).
He aquí la definición de la novela: es vida en movimiento, es tiempo discurriendo. Por
ello, el lector entrenado en leer debe ser expuesto a estas construcciones vastas sin
mayor preámbulo que la advertencia de que en ese proceso largo que será la lectura de
estos largos textos, hay una cosecha de conocimiento. Basta ya de pretender que
todo lo que se aprenderá se adquirirá breve, rápida y cómodamente. Creemos
justamente que la propuesta de Varga Llosa es diferente: es un proceso en que el lector
se irá transformado por múltiples mecanismos: reconocimiento, extrañamiento,
distanciamiento, acercamiento, como una suerte de héroe bajtiniano, irá leyendo el
lenguaje mientras “acontece” frente a él en enunciados dialógicos. Esto toma tiempo,
no se adquiere la conciencia de los diferentes planos del tiempo, por ejemplo, a menos
que tras la lectura de una de esas grandes novelas a las que se alude en la cita anterior,
haya una reflexión: ¿qué he leído?, ¿cómo se dio este proceso del cambio del personaje
de tal a cual estado? Iniciemos esta educación de los lectores para que se entrenen
leyendo textos breves como La metamorfosis de Franz Kafka, La muerte en Venecia, de
Thomas Mann, Señorita Elsa, de Arthur Schnitzler, todas excelentes novelas, sin
duda; son complejas y ricas más allá de cualquier cuestionamiento, que plantean el
drama de la humanidad en aspectos como la cosificación, el artista y lo bello, el honor
y la soledad, respectivamente. Pero luego, demos a los lectores textos más extensos
6
con los que habremos de intentar que les pase un poco de vida mientras leen, con
detenimiento, novelas tan amplias como grandes como las de Vargas Llosa.
Una de las experiencias más complejas que permite la novela grande es el tiempo: las
definiciones de la experiencia ficcional del tiempo como lo ha planteado Paul Ricœur
en la obra Tiempo y Narración I y II, nos vienen a la mente como el ejemplo a
presentar. Más precisamente, porque si queremos que el lector presencie esta
trasformación de su experiencia de lectura en una experiencia de aprendizaje, tenemos
que guiarlo por los caminos de esta metamorfosis. Para ello, proponemos esta apretada
síntesis: el tiempo, el amor, la política, la identidad, son temas cuyos planteamientos
requieren de espacio en el texto, de ser cuestionados en la mente de los personajes que
los desarrollan.
Aunque Vargas Llosa no lo precisa, esa cantidad a la que se refiere no es acumulación
de datos, sino a la precisión en describir todos los aspectos en la obra: la acción del
personaje no solo se cuenta, sino que se argumenta con sus conflictos, se calibra para
ser representativa de todos los hombres, para tener como contexto al resto del mundo
de ficción desplegado en la novela.
Habremos entonces de precisar que el lector de literatura en novelas grandes, no entra
en contacto directo con su circunstancia precisa, sino al contrario, se aleja de ella para
abarcar más que su momento y sitio, se hace para atrás para enfocar “la fotografía
completa” del mundo ante sus ojos. Pero, recordemos que no es el mundo, sino el
mundo sucediendo, la vida pasándole a algunos personajes, lo que se atestigua. Así, la
realidad concreta ha quedado atrás y estamos ante otra realidad, la estética. Será pues
por medio de la teoría de la mimesis, del efecto en el lector y de su reflexión, que
podremos entender mejor por medio de la literatura.
7
La novela, ésa de la que nos habla Vargas Llosa al citar ejemplos como Faulkner,
Flaubert o Balzac, hace referencia a la realidad que despliega por medio de una
suspensión de la referencia de primer grado y provee otra de segundo grado, posible al
detenerse la primera. En esta segunda, hay entonces la posibilidad de leer la realidad, de
regresar a ella y encontrarla ampliada, extendida, hecha horizonte de reflexión. La
novela que nos ocupa tiene en la voz del creador una forma de ampliar la perspectiva de
esta actividad reflexiva. En una fusión de horizontes nos encontramos con el mundo del
texto y el mundo del lector queda cuestionado. La compresión, lejos de ser total, es
especular, aquello que comprendemos de la realidad desplegada, es ahora parte de
nuestra experiencia.
Nuestra lectura es siempre nueva. Las anteriores, que dan cuerpo al horizonte de
expectativas, son la materia prima del pacto que instauramos con el autor, con su voz
tamizada por la del creador. No podríamos avanzar en la reflexión si no creyéramos con
Ricœur (l987) que la novela nos invita a un ejercicio dialéctico.
Veamos esta cita de la novela La fiesta del Chivo (Vargas Llosa, 2000):
¿Has hecho bien en volver? Te arrepentirás, Urania. Desperdiciar una
semana de vacaciones, tú que nunca tenías tiempo para conocer tantas
ciudades, regiones, países que te hubiera gustado ver –las cordilleras y
los lagos nevados de Alaska, por ejemplo- retornando a la islita que
juraste no volver a pisar. ¿Síntoma de decadencia? ¿Sentimentalismo
otoñal? Curiosidad, nada más. Probarte que puedes caminar por las calles
de esta ciudad que ya no es tuya, recorrer este país ajeno, sin que ello te
provoque tristeza, nostalgia, odio, amargura, rabia (12).
La novela se refiere a la vida del personaje en el sentido en que construye su propio
diálogo, el interno. Al inicio de la novela, Urania Cabral, como todos los que hemos
8
tenido que volver a un sitio, no está segura de nada. La voz del narrador la cuestiona
desde sí misma, junto con su voz se mezclan las de los exiliados, los deportados, los
ausentes de los regimenes dictatoriales latinoamericanos: todos aquellos que juraron no
volver, de alguna manera vuelven por algo, para asentar la memoria, para corregir el
pasado, para enfrentarlo y seguir viviendo. Si eso es posible, entonces el relato es la
vida a punto de volver a pasar.
Toda referencia es co–referencia, referencia dialógica; lo que el lector recibe al leer esta
cita en la novela no sólo es el sentido de la tragedia del personaje, sino también, a
través de éste, su referencia; la experiencia que ésta trae al lenguaje y, en último
término, el mundo y su temporalidad que despliega ante ella (Ricœur, 154). Urania
Cabral es la protagonista, pero todos los dominicanos pueden estar hablándonos a través
de ella.
Recibimos un sentido de la realidad desplegada por la obra. No encontramos la realidad
en ella, sino una imagen ampliada del tiempo, del pasado, de la verdad y de la ficción.
Ya no es solamente el pasado de Urania, como se advierte más adelante, sino el de
todos. Pues en la interrogante de ¿de qué se habla?, veríamos la primera parte del
itinerario al que aludimos: el mundo de la obra y cómo está dicho en la novela nos tiene
que llevar, como lectores, a sospechar que la poiesis del creador es una marca de ese
lector ideal al que debemos intentar dar cuerpo. No podremos nunca ser el lector ideal
de la novela, de ésta o cualquiera otra, pues somos más bien el cumplimiento de un
accidente.
No recuerda que cuando era niña y Santo Domingo se llamaba Ciudad
Trujillo, hubiera bullicio semejante en la calle. Tal vez no lo había, tal
vez, treinta y cinco años atrás, cuando la ciudad era tres o cuatro veces
más pequeña, provinciana, aislada y aletargada por el miedo y el
9
servilismo, y tenía el alma encogida de reverencia y pánico al Jefe, al
Generalísimo, al Benefactor, al Padre de la Patria Nueva, a su Excelencia
el Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, era más callada, menos
frenética (Fiesta 15).
¿Quién habla aquí? ¿Es la memoria de Urania o la reflexión sobre su propio silencio,
sospechosamente mezclado con el de la ciudad del pasado? Ahora, el bullicio y el
desorden señalan la libertad, la ausencia del temor. ¿Será que por eso ha regresado? ¿A
ser parte de este bullicio? Como veremos más adelante, esto la aturde. Urania no está
acostumbrada ni a hablar ni a gritar ni a hacer ruido. Ella ha sido hasta ahora, una
especie de ruina de ese silencio, porque tal vez entonces si seguimos el razonamiento de
la cita, no ha cesado en ella el temor al Líder. Sólo cuando su voz va sonando, se va
mezclando con la del silencio del pasado, es que el temor le irá desapareciendo. Así
pues, la novela dialogiza el pasado de la Isla, el pasado de una víctima y el presente de
la narración.
Cuando podemos unir estos correlatos, somos lectores incidentales capaces de refigurar
la propuesta de sentido de la novela. La lectura la hacemos desde nuestros
preconocimientos, siempre limitados, siempre tentativos. Aquí hemos visto cómo esta
tentativa se puede ver incluso en la voz del narrador, será esto, será lo otro, nos dice
constantemente. Pero finalmente hemos de decidir una lectura de la historia del país o
de la protagonista, tal como la ofrece el texto novelesco. En él, la revisión de pasado, su
lectura, que sucede en un momento, se realiza desde una propia perspectiva histórica
que debemos asumir aunque sea limitada, para poder, tras la lectura del texto de ficción,
agrandarla.
10
Si la novela nos revela el mundo de otra manera, es porque somos capaces, a través de
la fusión de horizontes, de establecer una tensión entre nuestro mundo y el acotado por
la obra, entre nuestra propia imagen del pasado y nuestra experiencia del presente: la
lectura. Para Ricœur en la Poética de Aristóteles no se habla del mythos sino de la
estructuración. Y este ordenamiento viene desde una tradición y se orienta según el
conocimiento de las llamadas condiciones de la recepción. Es decir, esta actividad
organizadora para Ricœur sólo alcanza su cumplimiento en el espectador o en el lector.
La mímesis es una actividad representativa y la síntesis es la operación de ordenar los
hechos en sistema, pero no equivale al sistema mismo. Así la poiesis exige que la
acción imitadora lleve a un acabamiento, a un término, que sólo se atestigua en "el
placer del texto". Por ello, los esbozos que se hacen de mímesis III, refiguración de la
realidad, en Aristóteles tienen ingerencia con "el placer propio" y con las condiciones de
la creación (110-112).
Detallemos ahora en qué consiste el "placer del texto": primero implica el placer de
aprender que se experimenta en la imitaciones o en la representaciones y consiste en el
placer de reconocer. El placer de reconocer es el fruto del placer que el espectador
experimenta en la composición según "lo necesario y lo verosímil". La dinámica que se
da entre lo verosímil y lo aceptable opera bajo el criterio de aquello considerado como
lo convincente. Para esclarecer esto, Ricœur saca a relucir la clasificación de
Aristóteles a propósito de las cosas representables: "o bien como eran o son, o bien
como se dice o se cree que son, o bien como deben ser" (ll3) Con lo anterior dice
Ricœur que se destaca la realidad presente y pasada o la opinión y el deber ser designan
la soberanía de lo creíble-disponible. Entonces aquello que se reconoce abarca el
concepto de lo convincente, así: “Lo convincente no es más que lo verosímil
11
considerado en su efecto sobre el espectador, y por consiguiente, el último criterio de la
mimesis”(113).
Con esto Paul Ricœur insiste en que Aristóteles hace que lo convincente sea un atributo
de lo verosímil y que lo verosímil es un atributo de la poesía (imitación creadora), con
lo que se introduce el principio de que la inteligibilidad característica de la consonancia
disonante, (lo verosímil) es el resultado común de la obra y el público, y lo convincente
nacería de su intersección. Con ello se logra el vínculo entre la prefiguración (mímesis I)
y la posibilidad de echar mano de una tradición que funciona como fuente de la
configuración (mímesis III). El lector y el creador comparten la posibilidad de una
prefiguración dada desde esa experiencia anterior de la temporalidad y el mythos.
Como lo podemos apreciar en la cita siguiente: el personaje ha avanzado muy pocos
metros desde la última digresión, pero su memoria va recuperándose del largo silencio
al que estuvo condenada por el exilio. La novela entonces nos va conformando un
como-si-pasado de los eventos y nos va preparando para el desarrollo de la trama.
Como decíamos arriba, el intento de la novela ha de ser contar la vida del personaje
como si estuviera sucediendo.
Es un olor cálido, que le toca alguna fibra íntima de su memoria y la
devuelve a la infancia, a las trinitarias multicolores colgadas de techos y
balcones, a esta avenida Máximo Gómez. ¡El Día de las Madres! Por
supuesto. Mayo de sol radiante, lluvias diluviales, calor. Las niñas
elegidas del Colegio Santo Domingo para traerle flores a Mamá Julia,
Excelsa Matrona, progenitora del Benefactor, espejo y símbolo de la
madre quisqueyana. Vinieron en una guagua del colegio, en sus
uniformes blancos inmaculados, acompañadas de la superiora y de sister
Mary. Ardía de curiosidad, orgullo, cariño y respeto. Ibas a recitarle el
12
poema “Madre y maestra, Madre Excelsa”, que habías escrito, aprendido
y recitado decenas de veces, ante el espejo, ante tus compañeras, ante
Lucinda y Manolita, ante papá, ante las sisters, y que habías repetido en
silencio para estar segura de no olvidar una sílaba (Fiesta 21).
Con la memoria refrescada por el olor Urania rinde homenaje nuevamente al recuerdo
hilvanado por la voz del narrador, que en segunda persona, la interpela para continuar
caminando por la calle; ahora la ubica dentro de la Casa de la Excelsa Matrona, años
atrás en ese mismo momento, la vida vuelve a pasar, Urania está de nuevo con el
uniforme puesto, una vez más, olvidará el poema en el momento menos adecuado. En
un guiño a Marcel Proust, Vargas Llosa concede al narrador el control de la mente de
sus personajes. La historia del país, colateralmente, tiene una nueva voz, de una niña,
que son todas y todos, que son los ausentes, las víctimas del dictador. Del olor al dolor
hay un paso en la memoria como la plantea la novela. La clave es la alusión. Pero
recordemos que una novela no solo es un personaje, ni su memoria, sino que es la
combinación de perspectivas, de velocidades narrativas, de sentidos sobre el fenómeno
que la origina. A lo largo de la novela, la memoria de Urania cambia sucesivamente a
la mente del dictador Trujillo, luego al grupo que planea el atentado, y así
sucesivamente. Como si no hubiese mayor prisa que el desenvolvimiento de la trama, el
narrador va cautelosamente tejiendo el recuerdo de esta cuasi-memoria que es la
novela, por medio de una estructura narrativa policíaca en segundo plano, psicológica
en primero.
No podemos dejar de notar una relación entre Señora Dalloway, novela de Virginia
Woolf (1926), en la que el enunciado recursivo lo inunda todo y se construye la
imagen del espacio lleno ondas del recuerdo. Resonando hasta la calle por la que
Urania pasa, así como flota por la calle donde la Señora Dalloway avanza hacia el
13
momento de su fiesta. Semejante parecido es del todo tranquilizador: dos novelas
distintas resuelve con recursos semejantes, problemas semejantes. Si, como sostiene
Vargas Llosa, la novela presenta la vida aconteciendo, entonces ha de figurar el
tiempo, al menos en tres planos: antes, durante y después de los sucesos. Luego, con
Woolf, la novela recupera el sentido de discurso del momento, el enunciado que recorre
los distintos nodos de la realidad que son las memorias humanas; avanza o más bien
trascurre entre los hombres. Así la novela de Vargas Llosa, creemos, une puntos de la
historia que no puede ser lineal.
Para Paul Ricœur, el momento de la refiguración de la realidad, una vez que hemos
leído el texto de ficción, se denomina mímesis III. El concepto adquiere para este autor
todo su valor cuando a través de ella es posible entender que:
Ésta adquiere su verdadera amplitud cuando la obra despliega un mundo
que el lector hace suyo. Este mundo es un mundo cultural. Así pues, el
eje principal de la teoría de la referencia al "después" de la obra pasa por
la relación entre la poesía y la cultura (115).
La historia del régimen trujillista, conjuntada tras un minucioso análisis del pasado, de
consultar archivos y memorias, serán las fuentes de mimesis I, que llevan al escritor a
refigurarla en una novela. La fiesta del Chivo es ese acontecimiento del “después de la
lectura de la historia” que se trasforma en un “ahora mismo”-presente de los eventos
que se están narrando, eso es mimesis II, y posteriormente, la mimesis III: la
reimaginación de todo, de nosotros mismos incluso, de lo que fue o pudo haber sido la
vida de Urania Cabral.
Esto que la obra despliega en el mundo, que experimenta el lector y que produce en él el
placer de aprender a través del placer de reconocer, es algo que antes no existía en el
mundo. Esto nuevo, ficticio en el sentido de la composición y simbólico en términos de
14
su referencialidad, hace que el novelista juegue un papel en la cultura como provocador
de reacciones en el espectador, y no sólo eso, sino que a través de esta triple mímesis
sea posible establecer que tanto el autor como el espectador están vinculados con y
desde el texto. No se habla de una empatía entre cosmovisiones expresada por el
primero y recibida por el segundo, sino de la imitación creadora como un elemento
cultural común que hace posible, más allá de los criterios de lo verosímil, el
establecimiento de un vínculo con una realidad ofrecida por el texto y actualizada por
el lector en una de sus múltiples posibilidades.
Paul Ricœur al hablar del placer del texto dice que el temor y la compasión se
inscriben en los hechos por la composición en cuanto que ésta pasa por el tamiz de la
actividad representativa. Para Vargas Llosa es el placer de escribir novelas para contar
la vida tan enorme como es, pero sin copiarla, sin reproducirla sino inventando para tal
los eventos que la forman lo que corresponde con la función de su arte en la inteligencia
del lector: la literatura va más allá.
Es decir, que ni para Vargas Llosa ni para Ricœur, la novela es una simple
reconstrucción esclarecedora del pasado, sino más bien es una provocación para el
lector. Dice Ricœur que el espectador ideal del arte es un implied spector, en el sentido
en que Wolfgang Iser habla de un implied reader, pero un espectador sensible capaz de
goce como él la entiende, “la catharsis es una purificación, una purgación que tiene
lugar en el espectador” (Ricœur ll4), quien la experimenta; pero que ha de ser
construida en la propia novela. Ese es el lector que espera enganchar Vargas Llosa.
Consciente de los cambios que ha experimentado el lector, menciona que “hay
entretenimientos más espectaculares y menos exigentes que la literatura como los que
proporcionan los medios de comunicación” (Vargas Llosa 50). Advierte que quien lee
para entretenerse, ha de lidiar con la inherente dificultad de leer para comprender más,
15
no solo para el placer. Por ello, confiamos en que tanto el teórico como el novelista,
nos prometen que hay un placer en la literatura, pero no una gratificación instantánea.
La literatura no puede realmente competir con esos otros géneros si se
propone sólo entretener, pues exige el esfuerzo de descodificación de las
palabras; aun la literatura más primitiva, más primaria, más elemental
exige ese mínimo esfuerzo intelectual que los grandes medios masivos
audiovisuales no demandan al espectador (Vargas Llosa 51).
Nos llama la atención este apunte, al mismo tiempo que pensamos entonces que el
transvase de una novela a una cinta homónima, La fiesta del Chivo (Lolafilms, 2006),
deberá ser una realización completamente distinta, con efectos y procedimientos ajenos
a la mano del lector. Son creaciones de alcance diferente incluso si van dirigidas al
mismo público; el de cine, tal vez será mucho mayor que los lectores de la novela, pero
no puede compararse sin una serie de lineamientos que escapan al interés de este texto.
Otro ejemplo, será La ciudad y los perros1(Inca Films, 1985) en la adaptación de
Francisco Lombarda sobre la primera novela exitosa del peruano.
Siguiendo con la reconstrucción de la novela, es decir la forma como el autor configura
el pasado, la realidad y el presente del relato, diremos que la triple mímesis es un
proceso de construcción tanto del poeta como del lector o espectador. Ambas
construcciones tienen como centro la obra y ésta como fuente común la prefiguración.
Hay pues construcción antes, durante y después de la creación de la obra.
Wolfgang Iser, el teórico de la recepción y el efecto en la literatura ya aludido, propone
al respecto que la recepción de la obra parte del acto de la configuración del poeta y se
logra manifestar de manera potencial al lector eso que está en la obra y que para ser
1 El l8 de junio de 1985 se estrenó en once salas de la capital La ciudad y los perros, una de las cintas
más vistas y recordadas de la cinematografía peruana. La adaptación que Pancho Lombardi hizo, gracias
al guión de José Watanabe, de la obra de Mario Vargas Llosa es un ejemplo de traducción de género
novelístico a filme.
16
experimentado debió estar antes construido en ella, a través de lo que se llamará las
estrategias del texto. Con esto se abundará en la triple mímesis ahora como una
interacción entre el texto y el lector. ¿Cómo quedaría entonces una relación entre los
efectos de la “misma” historia leída o vista, en novela o en película? Si ya hemos dicho
que son incomparables, podremos entonces argüir que son de todo distinto. Tal vez la
película es una lectura de la novela que se ofrece al espectador, mientras que la novela
es una prefiguración que se “propone” al lector. Cualquiera que sea la respuesta,
tendrá que estar apoyada en la dimensión de la mimesis que hemos trabajado.
La literatura es una entrada al mundo que nos anima a estudiarlo con una perspectiva
ampliada de la realidad. La experiencia nos enseña que entre más se lea, más se aprecia
la realidad, más se cuestiona en ella el aspecto lúdico con el que el escritor enfrenta el
asunto, modifica la realidad o redescribe el universo por medio de los recursos de la
polifonía, la multiestratificación del discursos narrativo, etc., como nos lo ensaña la
teoría de la novela polifónica de Mijaíl Bajtín.
Hay en las apreciaciones críticas de Vargas Llosa una la constante: hace énfasis en la
estrecha relación que hay entre la literatura y la vida; entre la vida y la política; entre la
ficción y aquello que nos puede enseñar. Es por ello que antes hemos desglosado el
proceso de las mimesis.
Veremos ahora el acercamiento desde la construcción del sentido. ¿Cómo hace la
literatura para ser trascendente?, ¿cómo opera por su medio un aprendizaje más allá del
entretenimiento? Las preguntas que se formula Vargas Llosa, a lo largo de ensayos y
artículos en los medios, nos permiten pensar que este novelista no se limita a su
creación o a su universo, sino que se empeña en estar en el mundo de sus lectores, a
quienes reconoce el arduo trabajo que implica leer: desde decodificar, imaginar lo
pensado, encontrar lo imaginado en el mundo o tal esfuerzo lo hacemos porque al leer,
17
dice Vargas Llosa, hay algo que nos parece atractivo, algo a lo que queremos acercarnos
aunque nos sea desconocido. Es tal vez la curiosidad de trascender, de saber más de
nosotros a través de las experiencias humanas imaginarias, totalizadas en el sentido
bajtiniano, lo que nos invita a pretender más de una realidad, que aunque desconocida,
se nos ofrece como abarcable y comprensible. No es así la realidad, no es así la vida,
pero parece serlo en la literatura. La literatura nos hace habitable el pasado,
comprensible el presente, y menos temible el futuro.
Como lectores lo que nos llama la atención es aquello que nos tienta, muchas veces
porque está alejado de nuestra realidad, por eso tal vez lo vemos como deseable. La
literatura que nos retrata la vida de otros tiempos, de lejanas geografías, de guerras
pasadas, de amores idos y extraviados, el tema es variable, toda esa literatura nos
parece atractiva porque, como dice Vargas Llosa, “y es a través de estas experiencias,
tan ajenas geográfica y temporalmente para un lector de nuestros días, que empezamos
de pronto a aprender de muchas cosas sobre nosotros mismos y nuestro derredor”
(Literatura 52). Él habla en la cita de Leon Tolstoi, pero podríamos suponer la misma
condición de aparente lejanía entre un lector joven contemporáneo y cualquier el
período. Es por la novela que el protagonista se nos acerca porque está mostrado como
ser humano, no como ser de papel y ha llegado a nuestra experiencia. Creemos que en
esta idea se asienta una gran verdad: leemos para saber de asuntos que desconocemos.
Pero no podemos desear ese nuevo conocimiento a menos que tengamos que resolver
una necesidad expresiva, a menos que estemos en un déficit de emociones, de
seguridades, etc. Justamente al otro extremo de la lectura que busca para saber algo
nuevo, está la ausencia total de curiosidad, el falso conformismo del lector que cree
saberlo ya todo, y cuyo contexto no le ha provocado cuestionar nada. Ese sujeto no
es lector, es un simple consumidor de información del mundo limitado en que habita.
18
Desconocer el mundo que manejamos, salirnos de nuestra zona de confort, indagar más
allá de lo que se quiere que veamos, son enunciaciones contemporáneas a lo que la
Ilustración denominó la sed de conocimiento, el imperativo científico que obliga a saber
más de lo que se ve.
Vargas Llosa ha sido cauteloso en proponer que la literatura entraña un poder como
talismán para lograr el cambio social. Lo repite en sus ensayos: no es posible pensar
en un cambio social derivado de una obra literaria. Es un proceso más lento y
complicado. Se perfila entonces hacia una comprensión del arte en la sociedad,
suponiendo que éste es un emisario de las ideas del cambio, pero no el cambio en sí.
Estrechamente vinculadas, la política y la literatura nos dice, son partes del mismo
conjunto, unos las creen apartadas y otras como consecuencias. “aquellos que creen que
la literatura puede ser un arma, un instrumento de acción política y social, y quienes
consideran, por el contrario, que la literatura y la política son cosas esencialmente
distintas” (Literatura 50). Su postura no es conciliante. Propone que la literatura es el
mejor antídoto que ha creado la civilización frente al conformismo que revela aquella
convicción, porque nos demuestra que la vida está mal hecha “exponiéndonos a la
experiencias de mundos que sí están bien hechos, mundos donde a diferencia de éste en
que vivos, todo es bello, incluso lo feo, lo horrible, lo atroz.” (54)
La belleza es entonces el poder de conciliación, es el verdadero fuego de la literatura. A
través de la belleza el lector podrá comprender lo trascendente, lo ajeno, conocerá lo
que ha sido ocultado de su conciencia por las “normalizaciones” de los sistemas
autoritarios o el conformismo. Además de la belleza, la literatura promueve el
entendimiento y el enjuiciamiento elevados.
Cervantes, por ejemplo, Joyce, Proust, Faulkner, todos los grandes
novelistas parecen haber conseguido lo imposible: resumir en una
19
historia, en un número relativo de capítulos y páginas, ese vértigo infinito
que es la experiencia humana. Y ahí aparece el individuo, sí, pero
también el contexto en el que ese individuo, nace, crece, se desarrolla y
muere, que es la sociedad, y aparecen aquellas actividades que, por
excelencia, sentimos inseparables de lo humano y a través de las cuales
la humanidad se realiza, por ejemplo, el amor (Literatura 58).
Por ello sus novelas tienen como protagonistas la belleza y el inconformismo.
Multiplicados en personajes y situaciones, encontramos que en Vargas Llosa, la novela
formula la relación de los seres humanos y su tiempo, siempre como una necesidad
por resolver: el anhelo es el motor del cambio, el deseo de conseguir lo que no se
alcanza a ver siquiera en el horizonte. Por ello, una de sus novelas más representativas
será El Paraíso en la otra esquina2, en la cual el discurso de la libertad, la lucha social,
la vuelta a la pureza del arte original, se metaforizan como búsquedas de la felicidad. La
pintura de Paul Gauguin –Koke– es la consecuencia especular del anhelo de Flora
Tristán por conseguir la igualdad, la libertad y la fraternidad.
Estos temas atraviesan las memorias vargallosianas vertidas novelescamente en El pez
en el agua, acaso recuerdos de ese fructífero viaje a la selva amazónica a la región del
Alto Marañon, tras el cual, dice él mismo salieron ha tenido tantos recuerdos, tantas
historias que no se agotaron en las novelas La casa verde, Pantaleón y las visitadoras o
El hablador, (Pez 519). Estos sentidos: revolución y memoria componen la utopía.
Acaso, esa misma utopía lo llevó en los noventa a una candidatura presidencial, a
celebrar el encuentro La Revolución de la Libertad, en 1990, al lado de sir Alan
Walters, Francois Revel, Enrique Krauze y Gabriel Zaid. La derrota no lo disuadirá
2 Vid. Roberto Domínguez Cáceres.“La imaginación de la utopía en El paraíso en la otra esquina, de
Mario Vargas Llosa”,(Beatriz Elizabeth Sánchez, coord.). México, en prensa.
20
de seguir su verdadera lucha: la de conseguir una libertad para el espíritu humano,
aterido por la injusticia y el poder abusivo, una historia de lucha que inició con “El
desafío” en Los Jefes (1958) y no cesará nunca, pues su propuesta de sentido es que la
literatura al ser fuego, descubre y quema para trasnformar, otorgando un don
peligroso: la inteligencia.
Muy recientemente ha comentado que en el proceso de escribir como si fuese una
suerte de destino en el que el escritor es elegido por el tema. Inicia el proceso con la
recolección de notas, trayectorias, sentidos posibles para la historia. A documentación
es fundamental en la creación del mundo en que se va a crear, luego viene el cuaderno
de notas en donde todo es como un puro magma, dice. Luego, se inicia el proceso de
escribir, lo más arduo del proceso. Él prefiere “reescribir, editar, corregir, descolocar y
recolocar la novela” (Actualidad s/p).Confiesa siempre que puede sus deudas con
Faulkner y Flaubert, uno por darle esa noción de la novela como un artificio
cuidadosamente elaborado, y el otro por evidenciarle que para cada concepto es preciso
encontrar la palabra justa.
Siempre que se le entrevista, alude al proceso de creación como un encuentro fortuito,
de azar y de magia, luego detalla la elaboración de sus notas, con las que viaja
siempre, a todo sitio. La historia por contar, dice, puede salir en cualquier momento.
El lector contemporáneo no siempre proyecta una lectura contemporánea sobre el texto
que aborda. Este principio de trabajo, herencia de la teoría de la recepción, de la
especulación con los sistemas de sentido, nos parece adecuado para aproximarnos a la
obra, larga y vasta, de este escritor.
21
Por otra parte, tal vez las ideas sobre las instituciones conservadoras, la intervención
del gobierno en las elecciones, la impureza de los motivos políticos, la vida pública
como traiciones de ideales, todo ha quedado reflejado no solo en su memoria, sino en la
novelas que siguieron a esa candidatura presidencial. Así quien lea las más de
quinientas páginas de su biografía, entenderá más al escritor, pero quien enfrente y
complete las alegorías de las cuatrocientas ochenta y cinco de la novela El paraíso en
la otra esquina o Travesuras de la niña mala, obtendrá además el conocimiento de sí
mismo, el contexto de las ideas revolucionarias, el sentido liberador del arte, la aventura
y la sexualidad, el amor y el deseo. Las vivencias recuperadas y hechas habitaciones
para todos, reflexiones más allá de la política, más cerca de la estética militante de la
inteligencia, adquirida a través de la literatura. En todas estas lecturas prevalecerá
siempre el genio de un escritor que aquí, muy brevemente, hemos comentado.
Fuentes consultadas
Bajtín, Mijaíl. Estética de la creación verbal, tr. del ruso por Helena S. Kriúkova y
Vicente Cazcarra, Madrid,Taurus, 1989.
------------------------. Estética de la creación verbal, tr. del ruso por Tatiana
Bubnova, México, Siglo XXI, 1990.
Bakhtin, M.M. Art and answerability. Early philosophopical essays by M. M.Bakthin,
edited by Michael Holquist and Vadim Liapunov, tr. y notas de Vadim Liapunov, tr.
sup. de Kenneth Brostrom. Austin: University of Texas Press Slavic series,1990.
22
Castro Ricalde, Maricruz (coord). Puerta al tiempo. Literatura latinoamericana del
siglo XX. México: Miguel Angel Porrúa Librero Editor ITESM Campus Estado de
México, 2005.
Domínguez Cáceres, Roberto. Santa Evita. Los entreamos del lector y sus obras.
México: Miguel Angel Porrúa Librero Editor ITESM Campus Estado de México, 2003.
Hernández López, Ana María (ed), Mario Vargas Llosa, Opera Omnia, Madrid:
Pliegos, 1994.
Iser, Wolfgang. El acto de leer. Teoría del efecto estético. Tr el alemán T.A. Gimbert,
tr. del inglés Manuel Barreto. Madrid: Taurus, 1987.
Ricœur, Paul. Tiempo y narración I. Madrid: Taurus, 1987.
S/A. Mario Vargas Llosa. En
http://actualidad.terra.es/cultura/articulo/mario_vargas_llosa_1878885.htm.8. 28 de
septiembre de 2007.
Vargas Llosa, Mario (1975). La orgía perpetua. Bruguera, col. Libro Amigo:
Barcelona, 1983.
------------------------ El pez en el agua, Alfaguara Biblioteca Mario Vargas Llosa,
México, 1993, 620pp
------------------------. La fiesta del Chivo. México: Alfaguara, 2000.