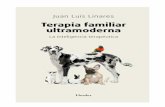La infrapolítica de los peones-gañanes vista a través del bandidaje rural. Linares (1870-1880).
Transcript of La infrapolítica de los peones-gañanes vista a través del bandidaje rural. Linares (1870-1880).
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
FACULTAD DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y LETRAS DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA
Memoria de Título: “La infrapolítica de los peones-gañanes, vista a través del bandidaje rural de la Provincia de Linares (1870-1880)”.
Memoria para optar al título de Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica
Profesora Guía: Diana Veneros Ruiz-Tagle.
Nombre:
Nicolás Girón Zúñiga
Santiago,2008
4
Agradecimientos. A lo largo de este proceso, el que permitió esta investigación y toda mi formación profesional, muchas son las personas y amigos que contribuyeron a transformarla en una experiencia recompensante y extremadamente provechosa. Los miles de minutos y momentos que compartí en la Universidad con estas personas, hicieron que este camino fuera mucho más llevadero. Por la amistad brindada y por los sueños e ideas que compartimos mis agradecimientos a Francisco Gaete, Belén Meneses, Mariana Morales, Sebastián Garrido, Mariano Vega, Denis Diaz, Karen Gomez, Patricio Cancino, Mauricio Fuentes, Ricardo Castillo, y varios otros amigos en este camino.
De forma muy especial a aquellos compañeros de viaje, cuya cercanía no solo ha fecundado una gran amistad sino que ha permitido la comunión intelectual necesaria para emprender nuevos proyectos de aquí en adelante. Mis amigos del naciente colectivo de historiadores: Jorge Navarro, José Antonio Palma, Roberto Agurto, Rodrigo Jofré y Victor Quilaqueo. Nuestras largas conversaciones han inundado de ideas refrescantes mis pensamientos y reflexiones.
A los profesores del Departamento que estuvieron siempre para apoyarnos. De modo especial, a la profesora Diana Veneros, por su paciencia, cariño y experiencia brindada en el marco de todo mi aprendizaje en la carrera. A Rodrigo Rocha y Froilán Cubillos, por apoyarme en aquellos temas donde me sentía más desprovisto de herramientas de análisis. A la amistad de los profesores Eusebio Flores, Ítalo Fuentes y el recordado Alden Gaete. Una vez más, a Jenny Valdivia por auxiliarme pacientemente cada vez que llegué a su escritorio en busca de alguna solución.
A mis amigos de la vida, por siempre estar pendientes de este personaje que he inventado, por cuidarme y por estar cuando se les necesita.
A mi familia, a quienes les debo todo. Mi trabajo es para ustedes.
A las miles de familias campesinas de este país. La historia que he podido conocer en esta dimensión de nuestra sociedad, me conmueve y me obliga a seguir trabajando en pos de mejores formas de desarrollo para nuestra gente.
Santiago, Marzo del 2009.
6
ÍNDICE
CONTENIDO PÁGINA
• Agradecimientos 4 • Índice 6 • Presentación 7 • Introducción 8
- Planteamiento del problema 12 - Hipótesis 13 - Objetivos de investigación 14 - Metodología y fuentes 15
• CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 18
1.1. Marco teórico conceptual 19 1.1.1. Modernización y sociedad tradicional en Chile 19 1.1.2. Infrapolítica y poder 24 1.1.3. Peones-gañanes 27
1.2. Discusión bibliográfica 33
• CAPITULO 2: CONTEXTO SOCIAL Y ECONÓMICO 42 2.1. Situación geográfica-administrativa 43 2.2. Población 46 2.3. Criminalidad y presidio 49 2.4. Desarrollo económico regional 51
• CAPITULO 3: CRIMEN Y CASTIGO 61 3.1. Dimensión y contexto del bandidaje rural 62 3.2. Tipificación del delito 68 3.2.1. Sujetos 68 3.2.2. Delitos 77 3.2.3. Armas y herramientas 87 3.3. Tipificación del castigo 91 3.3.1. Persecución 91 3.3.2. Juicios 96 3.3.3. Condenas, penas y presidios 101
• CAPITULO 4: BANDIDAJE E INFRAPOLÍTICA 108
4.1. Función de la infrapolítica 109 4.2. Redes económicas y sociales al interior del mundo peonal 112 4.3. Integración 116 4.4. Asociatividad 119 4.5. Identidad 124 4.6. Resistencia encubierta 125
• Conclusiones 134 • Bibliografía 138 • Anexo 140
7
Presentación
El presente estudio, titulado “La infrapolítica de los peones-gañanes, vista a través
del bandidaje rural de la Provincia de Linares (1870-1880)” analiza un conjunto de
manifestaciones sociales y culturales expresadas por el sustrato peonal, identificadas al
interior de la cultura delictual del bandidaje tradicional. Estas manifestaciones,
denominadas como la infrapolítica, correspondieron a expresiones sociales al interior del
conflicto de las relaciones de poder entre las elites dominantes y los grupos subordinados,
encarnado en la figura de los peones rurales.
Surge como una iniciativa investigativa que pretende reconocer, al interior de la
historia de la cultura peonal, algunas digresiones y críticas respecto a las lecturas realizadas
con anterioridad respecto a los preceptos hegemónicos que sostenían a la sociedad
tradicional chilena; como también a una historiografía del bandidaje rural que no ha
indagado en la relación entre el sujeto delictual y la cultura popular de la que forma parte.
A través del examen y descripción del bandidaje, utilizando diversos expedientes
judiciales de la época, se trata de interpretar los actos, actitudes, gestos y manifestaciones
del peón-bandido, como parte del desarrollo y crisis de las relaciones sociales al interior de
la sociedad tradicional.
Conceptos claves: Infrapolítica – Sociedad tradicional – Peones-gañanes –
Bandidaje rural – Cultura popular
8
Introducción
Durante los días del verano del 2007 cuando pudimos conocer a distintos habitantes
del valle superior del río Maule, y posteriormente en nuestro viaje hacia la Quebrada de
Medina, al interior del Cajón del Melado, en la pre-cordillera de Linares, uno de los tópicos
que más llamaron nuestra atención en el relato de aquellas personas fueron las constantes
alusiones a historias de bandidos, y forajidos temerarios que poblaron y asolaron esas
latitudes. En el relato de estos arrieros y crianceros, se podía percibir un sentimiento
ambivalente, de admiración y conjetura mágica por una parte, y de profundo respeto y
temor por aquellos que hasta el día de hoy, persisten en llevar ese estilo de vida. También
un opaco silencio y negación cuando se intentaba conocer respecto de la existencia del
contrabando y el cuatrerismo en la región. Dichas tensiones y el aura de misterio que se
tejía en torno a estos temas, me llevaron a interesarme por conocer e indagar en la historia
del bandidaje y el contrabandismo en la región, a propósito de la investigación y trabajo de
reconstrucción oral que por esos días realizábamos.
Mi primera internación en los archivos judiciales de Talca, Linares y la zona pre-
fronteriza de la cordillera chillaneja, fue imprecisa. Buscando aquellos vestigios
documentales que hablaran de la presencia de cuatreros y contrabandistas, pude comprobar
que éstos no aparecían en los viejos catálogos de causas judiciales seguidas durante el siglo
XIX, o anteriores. Tan sólo vagas referencias al quehacer que se daba en los pagos
cordilleranos, o en los dominios del territorio pehuenche. Esto se contraponía a la dadivosa
cultura popular, que a través de canciones, mitos y relatos, reiteraron la existencia de estos
modos de vida en el ámbito de toda la sociedad tradicional chilena. Replanteando y
precisando en mi búsqueda, tomé consideración de las crecientes causas judiciales que en
diversos distritos y departamentos de la zona central, se dieron por delitos tradicionales de
bandidaje tales como los salteos y abigeatos. Este material se transformaría, a la postre, en
la materia prima del trabajo aquí expuesto.
La historia del bandidaje rural ha sido estudiada por diversos autores, al interior de
la línea de trabajos emanados por la corriente de la historiografía social, quienes han
9
reconocido al sujeto popular como un actor fundamental en los procesos sociales,
económicos y políticos de toda la historia nacional. Algunos aspectos fundamentales de
dicho perfil esbozado respecto al bandidaje, estimularon y reforzaron la posibilidad de una
historia social de los bandidos. La gran mayoría de ellos consideró el auge de la
“judicialización” del bandolerismo durante el siglo XIX como punto de partida para la
comprensión de estos modos de vida, y también la relación que los procesos de convulsión
social exhibían conforme a los cambios y trastornos que comenzaba a experimentar la
sociedad tradicional, ante los influjos de la modernización capitalista-mercantil. De paso,
advertían sobre la distancia que este tipo de bandidaje rural tenía con el perfil trazado por el
modelo de “bandidaje social” expuesto por Eric Hobsbawm en su estudio clásico sobre las
rebeldías primitivas.
Pero otro de los puntos en común de toda esta historiografía, permitieron desarrollar
un proceso de cuestionamiento un poco más profundo. En la historia del bandidaje nos
encontramos con la criminalización permanente de los sujetos populares, puesto que dichos
estudios esquivaron la posibilidad de indagar en las relaciones sociales y de poder de la que
formaban parte estos “bandidos”, y trabajaron al peón desde una posición cómoda, que se
limitaba a otorgar densidad al discurso unívoco del poder y a la visión que las clases
dominantes generaron respecto a este actor histórico; en la historia del bandidaje, despojada
del perfil mágico que se encuentra en las canciones populares y del altruismo del típico
Robín Hood del bandidaje social, se encontraban los sujetos más miserables, anómicos y
portadores de todos los vicios y depravaciones de esta sociedad. Concibieron “la sub-
cultura marginal” como un apéndice abortivo de la “cultura popular campesina”, y en
definitiva, agotaron el tema describiendo sus delitos, sus pasiones y su sensualidad por los
beneficios que otorgaba el desarraigo peonal y su vocación al bandidaje. A propósito de
ello, pusieron especial énfasis en declarar la frontera política que diferenciaba al peón
“rebelde primitivo” de los robustos proletarios industriales y mineros del siglo XX que
cultivaron la “conciencia de clase”.
De allí, que este trabajo surge como la posibilidad de ir un poco más lejos en la
interpretación histórica, y en definitiva, de conocer a la delincuencia en una dimensión
10
distinta. En gran medida nos hacemos cargo de las visiones tradicionales respecto al
bandidaje, sometiendo a examen algunas de las premisas generales que formalizan el perfil
delincuencial de una parte del sustrato social de peones-gañanes del siglo XIX; pero
además, nos interesa explorar la proliferación y desarrollo del bandidaje como parte
integral de un sistema complejo de prácticas sociales, cuyas manifestaciones y
representaciones culturales permiten vislumbrar una buena parte del conjunto de relaciones
de poder sobre las que la historiografía social del peonaje, todavía no se ha pronunciado.
Estas expresiones muchas veces aparecen encubiertas, ataviadas a través de códigos, gestos,
y propósitos difíciles de conocer en su estado puro y explícito, pero son portadoras de
profundos significados a la luz de los acontecimientos que animan los procesos históricos.
Uno de estos conjuntos expresivos es la existencia de una infrapolítica al interior de los
grupos subordinados, y en este caso, al interior de los espacios sociales que construyen de
forma autónoma y hermética los peones-gañanes del siglo XIX.
Diferente a lo planteado por estudios anteriores, bandidos y campesinos pobres no
se distinguen en sus “esferas culturales” (como una dialéctica delictual-peonal), sino que
más bien co-existen en esa gran estructura, dinámica y compleja, que es la cultura popular.
Al interior de ella, se desarrollan procesos y relaciones sociales multi-sistémicas,
convergiendo y aproximándose a través de diversas actividades y formas de vida. En ella se
desarrollan procesos identitarios, redes sociales y además redes económicas informales y
autónomas, destinadas a vigorizar este conjunto cultural y a transformar las relaciones de
digresión y alienación en formas de reciprocidad y contención. Uno de los ámbitos
relacionales de mayor importancia al interior de la cultura popular, es la forma en que las
relaciones de poder con las elites dominantes determinan efectivamente las formas de
subordinación a las que se somete el bajo pueblo, conformado mayoritariamente por el
peonaje rural. La infrapolítica es, a partir de lo anterior, la forma discreta en que este
conflicto es expresado en un conjunto de prácticas, manifestaciones y gestos de resistencia
ante el dominio hegemónico de las clases dominantes, cuestión sobre la que ahondaremos
más adelante.
11
Huelga decirlo: este trabajo, por condiciones objetivas, no aspira a un examen
pormenorizado de cómo se origina, se desarrolla o fenece la infrapolítica. Más bien
pretende explorar y vislumbrar, a través de una de las variantes más recurrentes de acción
peonal en un contexto histórico determinado (como es el caso del bandidaje rural), cómo se
manifiesta esa infrapolítica y la orientación de sus prácticas, manifestaciones y gestos de
resistencia en una sociedad caracterizada por formas de subordinación y dominación
hegemónica. La realización de este trabajo precisa abrir nuevos problemas de investigación,
e interpretaciones diferentes en el contexto de una historiografía cada vez más prolífera en
el terreno de los estudios del mundo peonal.
En el capítulo primero, nos concentramos en describir y definir los conceptos y
teorías que subyacen a nuestra hipótesis de trabajo. Además, discutimos el estado del
conocimiento, aproximándonos a la historiografía social del bandidaje y la delincuencia
rural; y a los usos y lecturas que ha tenido este tema en el ámbito investigativo.
En el segundo capítulo, pretendemos describir cómo era la situación general de la
Provincia de Linares. Para ello, recurrimos a fuentes principalmente estadísticas, para
ilustrar la sociedad y economía de esta población del país, relacionando dicha condición
con los procesos complementarios de crisis de la sociedad tradicional e influjos de la
modernización de la segunda mitad del siglo XIX.
En un tercer capítulo, nos interesa poner en relieve el mundo de la delincuencia
rural y del bandolerismo como fenómenos presentes en la larga duración del campesinado
chileno, como también sus manifestaciones generales en el contexto particular de nuestro
estudio, la década de 1870 y 1880 en las variables de salteos y abigeatos cometidos en la
Provincia de Linares. En este ámbito, nos interesa identificar los elementos característicos
de estos modos delictuales, verificar la relación que guardan con la cultura tradicional
agraria, y describir la relación que sostienen con las estructuras dominantes de poder.
El cuarto capítulo se enfoca en lo que hemos denominado infrapolítica de los
subordinados, y pretende indagar en la relación del sustrato del mundo delincuencial con
12
los diversos componentes que manifestarían un sentido de resistencia anti-hegemónica,
expresada a través de diversos mecanismos que vinculan la práctica delictual con el
trasfondo social del peonaje.
Planteamiento del problema.
La segunda mitad del siglo XIX, fue un período de profundos cambios en las
estructuras económicas y sociales de todo el país. El agotamiento del modelo colonial,
expresado en el doble estancamiento del sistema económico (crisis monetaria y estructural),
darán lugar a una energía sin precedentes en el escenario nacional, aportando nuevos
elementos de transición hacia una sociedad moderna de corte capitalista-mercantil. Si bien
este fenómeno tendió a operar en algunos sectores del país, Chile central se mantuvo
sumido en la ruralidad y en el tradicionalismo.
Por otra parte, en la Provincia de Linares se verifica un proceso de crecimiento en
los índices de delincuencia (expresada en el marco de una creciente acción judicial contra
dichos atentados)1, cuestión asociada, además, a un fenómeno de larga data que es el
bandolerismo rural, que consistió en el asalto a mano armada de propiedades particulares y
en el robo de ganado en distintas escalas, además de otros delitos de menor resonancia
pública.
La historiografía existente ha considerado el fenómeno del bandidaje rural como
una expresión meramente de “lo criminal”, despojada de matices sociales y culturales y de
los procesos colaterales que incidieron en su funcionamiento. El problema del que se hace
cargo esta tesis, es ir más allá de estas aproximaciones clásicas; dice relación con las redes
sociales que rodearon al bandidaje rural, y las diversas prácticas sociales que subyacían a su
quehacer, las que a su vez reflejaron una resistencia oculta hacia los aspectos hegemónicos
de la sociedad tradicional y también a los cambios que comenzaba a experimentar en su
conjunto.
1 Ver supra, Cap.3, Cuadro 12, Pág. 65
13
Hipótesis de trabajo.
Como hipótesis de trabajo, consideramos que, en Linares durante el período 1870-
1880, hubo una mayor integración de sujetos al modo de vida delictual, debido al
estancamiento de la economía tradicional, pero también asociado a un proceso de exclusión
económica de larga data y de cambios de relaciones sociales en la producción (y de los
incipientes cambios relacionados con la expansión económica y la modernización agraria
impulsada por el Estado).
Se trató de campesinos pobres, en mayor cuantía de peones-gañanes que, disociados
de las estructuras laborales tradicionales, encontraron en la oportunidad de la delincuencia
ocasional, una forma de subsistencia. Esta integración se empalmó con un bandolerismo
rural de larga duración que existió en el campo chileno desde antes del proceso de
Independencia nacional.
Estas formas de delincuencias se desarrollaron en el contexto de redes sociales y
económicas de sociabilidad popular, articulando un sistema. Este sistema tuvo, entre sus
funciones, aspectos complementarios del quehacer delictual como reforzar o disimular el
bandidaje, ocultar y beneficiar a través de su acción en la reducción de especies y estimular
las formas de integración y articulación. El cariz de todas estas acciones estuvo vinculado a
lo que aquí se representa como una infrapolítica, un conjunto general de manifestaciones de
resistencia social encubierta.
La infrapolítica del sustrato peonal permitió que la actividad del bandidaje rural en
la Provincia de Linares en el período estudiado, no se desarrollara en el vacío, sino que se
insertara en las prácticas de sociabilidad tradicional, asumiendo la parte de un sistema, el
cual actuó como un mecanismo de protección del bandidaje; desde el punto de vista de las
representaciones sociales, la infrapolítica se manifestó a través de prácticas explícitas e
implícitas de resistencia social y cultural contra el poder dominante-hegemónico. Dichas
manifestaciones se ejemplifican, en este contexto, a través de prácticas de contención
social, ampliación de redes sociales, integración de sujetos al entorno delictual, entre otras.
14
Objetivos de investigación
Objetivo general.
• Analizar e identificar aspectos característicos de la infrapolítica del peonaje rural, a
través de las diversas acciones cometidas por bandidos rurales, expresadas en los
expedientes judiciales de causas de salteos y abigeatos, en el marco de la Provincia
de Linares, entre los años 1870 y 1880.
Objetivos específicos.
• Describir teóricamente los conceptos de sociedad tradicional, modernización,
infrapolítica y peones-gañanes.
• Desarrollar una revisión crítica de la historiografía referida al bandidaje y
delincuencia rural.
• Identificar aspectos generales del contexto económico y social de la Provincia de
Linares, a través de la utilización e interpretación de datos estadísticos.
• Caracterizar y describir el quehacer delictual de los bandidos tradicionales y
ocasionales, en la Provincia de Linares, entre los años 1870 y 1880.
• Analizar las diversas manifestaciones de la infrapolítica de peones-gañanes,
relacionadas con el bandidaje rural de la Provincia de Linares, entre los años 1870 y
1880.
15
Metodología y fuentes.
La metodología utilizada en el desarrollo de esta investigación, correspondió al
método histórico tradicional, basado en la revisión de fuentes primarias y secundarias,
como también la diversidad bibliográfica referida a tópicos propiamente referidos al tema
en cuestión, como también de temas adyacentes referidos a historia económica y social del
siglo XIX en Chile.
A lo largo de este trabajo, diversas fuentes documentales permitieron ir organizando
los diversos objetivos de investigación. En primer lugar, el Archivo Criminal de Linares
perteneciente al Archivo Nacional Histórico, constituyó el principal acervo documental de
esta memoria. En dicho lugar, la primera tarea fue la confección de un catálogo regular,
desde el cual se discriminó los delitos referidos al bandidaje rural propiamente tal (salteos y
abigeatos, como parte de mi elección metodológica), de aquellos casos en dónde se percibía
un menor grado de incidencia de las formas infrapolíticas que guiaron este estudio; u otros
delitos que escapaban al contexto de ruralidad tradicional (como homicidios y violaciones)
y se relacionaban más bien con una criminalidad modernizada. En la confección de este
catálogo, pudimos establecer un patrón de delictividad importante en toda la mitad del siglo
XIX, pero por una decisión metodológica se prefirió concentrar la atención en aquella
década donde hubo más material y una posibilidad cierta de lograr un buen estudio
exploratorio.
Las causas judiciales están organizadas en distintos legajos, y estos, a su vez, por
piezas; en lo concluyente a la composición de estos legajos, durante la primera década se
observó que correspondían a un año corrido entre Enero y Noviembre; esta situación
empieza a transformarse en 1876, cuando se acumulan 2 o 3 legajos por año. De un
promedio aproximado de 25 causas anuales, se pasa a un promedio de 25 causas
trimestrales. Aunque el volumen de salteos y abigeatos se mantuvo uniforme durante toda
la década, el valor de los casos y la información contenida constituyó la segunda
discriminación de material. De un número aproximado de 150 casos que contenían
información relevante respecto a los tópicos y categorías de análisis (incluyendo aquellos
16
delitos que no correspondían a salteos y abigeatos); se trabajó con un total de 90 casos, del
cual aproximadamente 70 correspondían a salteos y abigeatos, identificados como el
bandidaje rural propiamente tal. Los otros casos aportaron información anexa, que sirvieron
para establecer puentes de análisis con otras materias.
Como ahondaremos más adelante en este trabajo, las causas judiciales se componen
en su mayoría de la tramitación judicial de rigor que sigue a los procesos de delitos contra
uno o diversos reos imputados por una causa. La mayoría de esta información fue
considerada de modo muy parcial, puesto que nuestra atención principal estuvo en aquellos
“relatos” de testigos y reos inculpados en cada uno de los delitos, atendiendo a aspectos
particulares de su relación con el trasfondo social, cultural y económico de la región. Por
otra parte, cabe señalar que en algunos casos, fue muy difícil recoger y transcribir la
totalidad de la información contenida en las causas, por diversos motivos, entre los que
destacamos la mala conservación material de los documentos, o la ausencia de fojas, y
piezas de los legajos, siendo ésta última la menor de las oportunidades. Es necesario
advertir que durante la transcripción y edición de este trabajo, se mantuvo la literalidad de
los documentos trabajados.
Otra de las pesquisas fundamentales de nuestro trabajo, se dio en la Sala de
Microformatos de la Biblioteca Nacional. En ella, también se desarrolló un catálogo
referido a la disponibilidad de material de prensa local y periódicos de la época. Un aspecto
que dificultó una mayor utilización de estas fuentes, fue la poca continuidad que tuvo la
prensa local en la mayoría de sus proyectos periodísticos. En el mejor de los casos, los
informativos duraban 1 o 2 años, siendo su tiraje bastante limitado y su periodicidad poco
regular. Con todo, representaron un importante núcleo de informaciones que permitieron
ilustrar la forma en que la opinión pública percibía el fenómeno del bandidaje rural.
Como uno de los procesos más complejos en nuestra investigación, estuvo la
confección y recopilación de datos estadísticos de la Provincia de Linares para la época
estudiada. La vasta información que existe en el Anuario Estadístico, también disponible en
la Sala de Microformatos de la Biblioteca Nacional, implicó un trabajo extensivo referido al
17
ordenamiento y captura de dichos fondos. Se recopiló información estadística referida a los
distintos volúmenes de dicha publicación: Movimientos de Población, Estadística Criminal,
Patentes Fiscales, Estadística Judicial, y, en gran medida, de la Estadística Agrícola. La
información es relevante, aunque como señalan diversos historiadores, es bastante
discutible la veracidad de sus datos. En la confección de este trabajo, pretendimos buscar la
síntesis de aquellos datos, porque una revisión pormenorizada de ellos habría excedido con
creces las pretensiones de nuestro estudio.
En cuanto a la revisión bibliográfica, implicó la confección de un catálogo
basándonos principalmente en ficheros bibliográficos disponibles en formato analógico en
diversas revistas especializadas, como también en formato digital en algunos sitios de
Internet. Considerando la numerosa disponibilidad de literatura existente, se desarrolló una
revisión que procuró seguir primeramente una línea de estudios clásicos referidos al tema,
para posteriormente considerar lecturas más innovadoras y críticas de las anteriores. En su
mayoría, los estudios extranjeros permitieron una visión renovadora respecto de las
materias trabajadas; como también la posibilidad de acceder a algunas tesis universitarias,
que hacen un uso efectivo de estos nuevos autores. La notable y beneficiosa disposición de
numerosos títulos en formato digital, estimuló nuestra capacidad revisora puesto que nos
sustrajo económicamente de la necesidad de acudir, la mayoría de las veces, a los centros
de documentación y bibliotecas.
18
CAPITULO 1:
Marco teórico.
“Una nueva historia “total” deberá ocuparse
de todos los hombres y mujeres
en una globalidad que abarque tanto la diversidad de los espacios y de las culturas
como la de los grupos sociales, lo cual obligará a corregir buena parte
de las deficiencias de las viejas versiones”.
(JOSEP FONTANA, En busca de nuevos caminos, La historia de los hombres)
19
1.1. Marco teórico conceptual
Para establecer el estado de la cuestión, nos referiremos a conceptos y obras
historiográficas que permiten clarificar tres temas generales que sustentan teóricamente
nuestro estudio. En un primer tema, se trata de reconocer aspectos teóricos de la
modernización y de la sociedad tradicional en donde se enmarca el estudio, desde una
perspectiva general y otra particular, para el caso chileno. En un segundo tema, abordamos
el concepto eje de infrapolítica y los alcances que tendrá para el estudio que realizamos. Y
en un tercer lugar, identificar y situar el perfil del cuerpo social (peones-gañanes y
campesinos pobres) que constituye el actor protagónico del proceso estudiado.
1.1.1. Modernización y sociedad tradicional en Chile.
El contexto general de este estudio es el lento proceso de transición de la sociedad
tradicional a una sociedad moderna; o bien, de una economía esencialmente agraria y pre-
industrial a un capitalismo mercantil-industrial. La distinción y discusión de conceptos no
es sencilla, pues se trata de varios procesos yuxtapuestos que van relacionándose hasta
conformar estructuras históricas de larga duración. Por necesidad metodológica, hemos
decidido englobar –bajo categorías generales- los diferentes matices que subyacen a estos
procesos de amplia escala.
Un primer eslabón general de discusión respecto a la modernidad, está en los
clásicos estudios de Emile Durkheim, Karl Marx y Max Weber, por nombrar algunos. De
dichas ideas se desprende la noción de “proceso de cambio social” a escala histórica, de un
tránsito de “lo simple a lo complejo”, de una sociedad tradicional a una sociedad racional-
burocratizada (Weber), o de una sociedad precapitalista a una sociedad capitalista burguesa
(Marx). 2 El postulado racionalista que subyace a este mecanicismo lineal, es la presunción
del “progreso” genérico como orientación básica del proceso.
Durante la mitad del siglo XX, Talcott Parsons describió a la modernización como
un proceso inmanente al sistema social, dentro de una teoría estructural funcionalista, 2 Giménez, Gilberto. “Modernización, cultura e identidad social”. En Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad, Vol.1, N° 2, Enero, Abril de 1995, pp. 37-41.
20
donde la sociedad experimenta una “maduración esforzada”, apelando a la autonomía del
individuo y la gestación de la nueva sociedad en la perspectiva de “maximizar el control
social sobre la naturaleza”. 3 La modernización presupone la existencia de una sociedad
tradicional, o bien de una Tradición y Modernidad como categorías universales. La
apelación hacia una “modernización homogénea”, aplicable a un modelo social abstracto,
es uno de los principales puntos críticos respecto a esta teoría. 4 Otro aspecto cuestionable
es el modelo endógeno que promueve esta teoría, idea de que la modernización es un
proceso que se produce “desde dentro” (de la sociedad tradicional); como también la
percepción de una “naturaleza etnocéntrica” de la modernización, desde donde se mimetiza
la modernización con la occidentalización.
Desde una perspectiva discontinuista, Anthony Giddens propone que la
modernización es un proceso de “difusión y universalización de las instituciones
modernas”, que serían principalmente: a) Industrialismo, entendido como la transformación
de la naturaleza a través de medios tecnológicos, b) Capitalismo, acumulación de capital en
el contexto de mercados competitivos, c) Control y vigilancia, de la información y
supervisación social; y d) Poder militar y control de los medios de violencia. Para Giddens,
la modernidad tiende a la expansión, y por inherencia, a la globalización. 5
Otro enfoque, dentro de la línea de los modelos abstractos de la modernidad, es el
que sustentan autores como Daniel Lerner o Alexander Gerschenkorn. Proponen un modelo
exogenista, porque conciben la modernización como un proceso que las sociedades toman
contacto con otras sociedades “en vías de modernización”, por traspaso cultural o simple
emulación. Asumen las siguientes características para dicho proceso: a) los estímulos al
cambio social pueden ser exógenos o endógenos indistintamente; b) las sociedades son
sistemas abiertos; c) existen elementos de continuidad entre la tradición y la modernidad,
representando ambos los extremos del continuum; d) incertidumbre en el intervalo del
3 Id. 4 Solé, Carlota y A.D. Smith. “Modernidad y modernización”. Anthropos Editorial, 1998. 5 Giménez, Op. Cit. Ibid.
21
continuum, entendiendo una modernización que no necesariamente concluya en
modernidad; e) la preponderancia de los “agentes modernizantes”. 6
Más allá de cualquier clasificación teórica respecto a un fenómeno tan complejo
como la modernización, nuestro propósito es asentar el proceso de cambio y transición en
un contexto particular que es el de la sociedad chilena del siglo XIX. Siguiendo lo
planteado por Goicovic, entre 1850 y 1920 existe un proceso general de profundas
transformaciones de la sociedad chilena, que están relacionados parcialmente con los
elementos característicos de la modernización teórica anteriormente descrita. Define al
menos cuatro ámbitos: a) Estructura económica, por la consolidación del modo capitalista
de producción en la minería, modernización agraria incipiente y la irrupción del sector
industrial; b) Sectores socio-laborales, en particular a través de la masificación del proceso
de proletarización; c) Sistema político, re-adecuaciones al interior de las clases dominantes
(crisis inter-oligárquica) y emergencia de movimientos sociales; d) Representaciones socio-
culturales, a través de la re-significación de identidades colectivas y sentidos de
pertenencia (clase, patria, partido). 7
Como señalara E.H. Carr, las fuerzas de la modernización surgen históricamente
desde la Revolución Industrial en el siglo XVIII. “Su objetivo era, nada menos, desalojar
del campo a la clase trabajadora y dirigirla hacia los talleres y las fábricas. No había
ninguna tradición social que indujera a los hombres y las mujeres de esa generación a
dejarse asalariar en empleos tan desusados y poco atractivos”8. Efectivamente este influjo
requería de una disposición política hacia incentivos de orden drástico, y de coacción
social. Este proceso comenzará a desarrollarse en Chile a contar de la segunda mitad del
siglo XIX, conforme a los ámbitos de aplicación de la modernidad.
Pero, ¿cuál es la denominada “tradición” que está desmantelando paulatinamente
este influjo de la modernidad? ¿Qué aspectos trascendentales de esta tradición impedían un
tránsito histórico hacia el progreso en la sociedad chilena del siglo XIX? Al igual que la 6 Solé, Op.cit p.73 7 Goicovic, Igor. “Los escenarios de la violencia popular en la transición hacia el capitalismo”. En: Revista Espacio Regional, Año 3, Volumen 1, Osorno, 2006. Pp. 75-80. 8 Carr, Edward Hallet. “La nueva sociedad”. FCE México, 1969. Pág. 62-63.
22
modernización, definir la “sociedad tradicional” en abstracto resulta impreciso, pues no se
trata de un conjunto homogéneo de condiciones absolutas. Usualmente, se define como
todo estado social anterior a la modernización; o bien, en la situación de la noción de
“sociedad pre-industrial”, como toda sociedad sin desarrollo de la industria. Pero como
hemos señalado, la modernización no surge en un instante como quien presiona el
interruptor y enciende la luz; bien existe un influjo incipiente de la modernización en donde
no encontramos a la par un proceso de alta industrialización, o bien, existen sociedades
donde la industria ha penetrado lo suficiente en la mentalidad laboral de la sociedad, sin
que existan condiciones ulteriores para un proceso sostenido de modernización social.
Entonces, ante la imposibilidad de zanjar una teoría general sobre la “sociedad tradicional”,
diremos que se trata de un conjunto de condiciones generales de un momento histórico
previo a la modernización propiamente tal, pero cuyas raíces están tan relacionadas con la
cultura popular y la mentalidad de toda la sociedad que probablemente resistan a las fuerzas
de cambio que de dicha modernidad se desplieguen.
La necesidad de definir esta sociedad tradicional surge en el mismo seno de la
definición de lo que es la modernización. De tal modo que en la obra de los mismos
teóricos “clásicos” (Hegel, Durkheim, Weber y Marx) existen constantes alusiones a la
sociedad “tradicional”, “pre capitalista”, “agraria” o sencillamente “pre-moderna”. Al
interior de estas acepciones, encontramos fundamentos que convergen y permiten hablar,
funcionalmente hablando, de una sociedad tradicional compuesta por diversos elementos de
orden político, económico, cultural y social. En el plano político, se apela a la existencia de
una autoridad tradicional donde el poder está concentrado en individuos, y no en estructuras
supuestamente impersonales como el Estado. Aun bajo la co-existencia de este poder
personal y una burocracia, lo que vendría a imponerse en este régimen tradicional es la
presencia de un paternalismo social, o formas conservadoras de inmovilidad autoritaria. Por
otra parte, este poder está “legitimado” por una mentalidad social en donde todo está sujeto
a códigos religiosos o morales. En la dimensión económica, se caracteriza por formas
artesanales de producción (ausencia de alta industrialización), y una precaria distribución
del trabajo, a diferencia del capitalismo en donde se hacen necesarios más oficios y
profesiones. Además, la principal actividad económica es de orden primario, y en
23
particular, la agricultura, en un contexto rural y precario (a diferencia de la modernidad
urbana y tecnificada). Por último, se destaca la inmovilidad de las clases sociales y su
composición estamental.
En general, la historiografía se ha dedicado a relativizar el uso de este concepto,
pues muchos de los contextos particulares de este ámbito tradicional deben ser vistos como
procesos graduales y arrítmicos de evolución histórica, donde eventualmente algunos pre-
existen, o están ausentes y también desaparecen. En el contexto de la sociedad chilena del
siglo XIX, la presencia de un Estado burocratizado y nacional no asegura netamente la
ausencia de poderes locales asentados en la ruralidad todavía colonial y hacendal. El
incipiente poder del Estado está mediado por la lucha inter-oligárquica de poder entre
conservadores y liberales, y aunque reactivos al poder irracional de la monarquía, la
capacidad modernista del Estado está en suspenso. La agricultura todavía persiste como la
actividad económica fundamental y aunque en un proceso de franco retroceso, como hemos
señalado anteriormente, se trata aquí de una crisis en la producción y en las estructuras
laborales. Además, la gran masa de la población nacional vive bajo el seno de la vida rural,
con un proceso progresivo de urbanización en las villas del centro del país, y una naciente
organización de las estructuras político-administrativas que comienzan a consolidarse como
polos de desarrollo. Finalmente, se destaca la fortaleza de una cultura popular arraigada en
la mentalidad campesina y mestiza desarrollada durante los siglos que duró la Colonia, que
acostumbra a refugiarse en ámbitos de sociabilidad cada vez más cercenados por los
avances del Estado y de la modernización. En este escenario, la presencia de una gran masa
de campesinos en vías de proletarizarse bajo el influjo de los cambios en la producción,
surge como el caldo de cultivo para una serie de conflictos materiales y culturales revelados
bajo el signo de la transición. 9
9 El proceso transicional de la sociedad tradicional a la modernidad capitalista-mercantil para el caso chileno ha sido estudiado desde diversas perspectivas. Fundamentalmente, la historiografía social-cultural, que es, la que a mi juicio, desarrolla una visión más integral de estos cambios, nos ha dejado interesantes obras. V. cfr. Illanes, María Angélica. “Chile-descentrado: Formación socio-cultural republicana y transición capitalista (1810-1910)” LOM Ediciones, Santiago, 2003; Goicovic, Igor. “Sujetos, mentalidades y movimientos sociales en Chile” Ediciones CIDPA, 1998; Grez, Sergio. “De la regeneración del pueblo a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890)”. DIBAM-RIL, 1997; Salazar, Gabriel y Julio Pinto “Historia contemporánea de Chile 1: Estado, legitimidad, ciudadanía”, LOM, 1999.
24
1.1.2. Infrapolítica y poder.
El concepto central de nuestro planteamiento es el de infrapolítica, el cual ha sido
acuñado por James Scott, cientista político norteamericano, de cuyos estudios acerca de las
insurrecciones campesinas, y de la vida política de los grupos subordinados este trabajo es
tributario. Para este autor, el planteamiento esencial es que se ha ignorado mucho de la
vida política activa de los grupos subordinados (y en nuestro caso, el del estrato peonal)
porque se realiza en un ámbito de relaciones que no está familiarizado con lo que se conoce
como político, y con la naturalización que surge respecto al uso de los términos de
ideología y poder, desde un sentido más tradicional de dichos conceptos. Para ello,
emprende una crítica referida al uso del concepto de la hegemonía, concepto acuñado por
Antonio Gramsci, para describir el conformismo político de las clases subordinadas
respecto al orden social surgido de la ideología dominante-hegemónica.
Scott ha señalado la existencia de una versión fuerte y de una débil de la teoría de la
“falsa conciencia”. Para el caso de la versión fuerte, se afirma que “la ideología dominante
logra sus fines convenciendo a los grupos subordinados de que deben creer activamente en
los valores que explican y justifican su propia dominación”, y una versión débil que se
limita a sostener que la ideología dominante, para lograr el sometimiento, convence a los
grupos subordinados de que el orden social en el que viven es natural e inevitable.10 El
autor afirma que ninguna de las dos versiones es realmente sustentable, dado que no
excluyen el hecho de que bajo ambos canales de hegemonía hayan vuelto incompatible para
los grupos subordinados el rechazo e incluso el odio por las clases dominantes. “Lo que no
dice no es que uno ama su condición predestinada; sólo que esa condición está aquí para
quedarse, le guste o no”.11 Scott prefiere orientar la discusión hacia la comprensión de
cómo la dominación genera elementos sociales que “confirman” la noción de hegemonía.
Aunque la teoría débil de la naturalización concibe que los conceptos de justicia y
legitimidad son irrelevantes (la inevitabilidad de la dominación tiene el mismo valor que la
inevitabilidad del clima), las sociedades tradicionales tienden a desnaturalizar lo inevitable
10 Scott, James. “Los dominados y el arte de la resistencia”. Ediciones Era, 1ª ed. en español, México, 2000. Pp.97-102. 11 Ibíd. Pág. 102.
25
para intentar personificarlas y elaborar ritos para manipularlas. Pensando en la
inevitabilidad del clima, cuando dichos esfuerzos de manipulación fracasan, los agricultores
tienden a maldecir el clima. Es decir, no confunden la inevitabilidad con la justicia. Pero
aunque este tipo de aceptación y negación sea convincente, se equivoca al suponer la
ausencia de un conocimiento de un orden social alternativo, produce la naturalización del
presente. Scott describe dos hazañas de la imaginación de los grupos subordinados: a) la
recurrencia de la imaginación del mundo al revés (“los últimos serán los primeros, y los
primeros los últimos”); y b) la imaginación negativa del orden social vigente; pues sin
haber conocido nunca otro, los subordinados pueden pensar una matriz de igualdad donde
“los príncipes y señores trabajarán para ganarse el pan”. En resumen, lo que se plantea es
que aún cuando existan numerosos obstáculos para el cambio, no excluye la capacidad de
los subordinados para imaginar un orden social contrafáctico, y que esos valores
constituyen la base de toda inversión, negación y actuación desesperada, en las ocasiones
que las circunstancias lo permiten.12
El consentimiento y la sumisión parecen, para Scott, provenir de otros factores.
Señala que, en general, los subordinados tienen interés en evitar cualquier manifestación
explícita, desde una perspectiva práctica de la resistencia: minimizar exacciones, trabajos y
humillaciones. Aquellas formas de resistencia evitan una confrontación abierta con las
estructuras de autoridad, en beneficio de la seguridad y el éxito, vuelven “oculta” su
resistencia. Las medidas más drásticas solamente se exhiben cuando las condiciones de
subsistencia se encuentran amenazadas o hay signos de relativa seguridad para cumplir un
desafío abierto y directo. Este signo, la actitud moderada y la necesidad de congraciarse con
los dominadores, contribuyen a lo que el autor llama “la producción social de apariencias
hegemónicas”, pues la “obediencia obtenida en circunstancias rigurosas” constituye una
fuente de incentivos que conviene a ambas partes del conflicto. 13
De esta forma, Scott distingue unas formas abiertas de resistencia (declaradas,
públicas) y que son aquellas que más llaman la atención de los intelectuales, y por otra
parte, una resistencia debajo de la línea, aquella que es discreta e implícita, que comprende 12 Ibíd. Pág. 108 13 Ibíd. Pp. 112-116
26
el ámbito de la denominada “infrapolítica”. Bajo esta distinción, una buena parte de su
trabajo apunta a demostrar “cómo la resistencia material y resistencia simbólica son parte
de un mismo conjunto de prácticas coherentes entre sí”, dando cuenta de que tanto la una
como la otra explican como un grupo cultiva “fuera de escena” un quehacer (sea a través de
la acción declarada, el discurso o el gesto) que resiste a la hegemonía de los grupos
dominantes.14 Scott define la infrapolítica como “el ámbito discreto del conflicto político”
cuya principal motivación es “la forma estratégica que debe tomar la resistencia de los
oprimidos en situaciones de peligro extremo”, y en donde convergen la “gran variedad de
formas de resistencia (...) que recurren a formas indirectas de expresión”. El sentido de esta
búsqueda, para el autor, es lograr una visión más amplia de la tradicional concepción de la
política que comienza en el dominio de la protesta social abierta “para levantar el velo de la
anuencia y la sumisión”, en vez de suponer que la disidencia se realiza germinalmente en
un contexto de formas veladas de resistencia que transcurren hacia formas más
dramáticas.15
Nuestra apuesta teórica es concebir, al interior de la cultura del bandolerismo y
delincuencia rural desarrollada en el contexto de este estudio, una serie de acciones y
manifestaciones de una resistencia discreta, representadas y sustentadas por una serie de
componentes (el ámbito infrapolítico) basado en instituciones y mecanismos que
trascienden a la comisión del delito en sí, y apuntan más bien a “ocultar” públicamente la
realización de la dimensión delictual, y con ella, las formas de disidencias y resistencias
implícitas que a través de esta realización se desatan. En este sentido, en este estudio se
trata de vincular una acción que “ha sido pública” (como la comisión de un delito) ante los
ojos de las instituciones y agentes del Estado, pero cuyo sentido original ha sido
mantenerse estratégicamente fuera de escena. “En una época en que las leyes de propiedad
y el control del estado se estaban imponiendo, cualquier manifestación de oposición directa
era normalmente muy peligrosa”16 Fundamentalmente, lo que se trata de demostrar es que
“estas formas que adopta la lucha política cuando la realidad del poder hace imposible
14 En este contexto, Scott ejemplifica pensando en la ruptura abierta que representó el movimiento del black power, de los años sesenta y se pregunta cómo es posible comprender este tipo de auge sin echar un vistazo a los discursos anteriores (y concretamente “fuera de escena”) por parte de estudiantes, clérigos, y feligreses negros. Ibíd., Cap. VII, pp.217-236. 15 Ibíd. Pp. 41-70. 16 Ibíd. Pág. 223.
27
cualquier ataque frontal” constituyen un proceso de acumulación de actos que –
aparentemente “insignificantes”- recogen una serie de prácticas y costumbres que utilizadas
regularmente se transforman en casi lo mismo que un derecho legal y la forma primordial
que los subordinados “ocupan” para resistir al peso de la dominación y expoliación
material.
En este caso, encontramos que aparejadas a la comisión de salteos y abigeatos por
parte de peones-gañanes y campesinos pobres de la Provincia de Linares, existen
mecanismos que constituyen un primer eslabón del ámbito infrapolítico, como son las
formas de integración y asociatividad en la comisión de delitos, las redes económicas
informales que asisten en la reducción de especies, y la compleja actividad al interior de
ámbitos de sociabilidad popular que constituyen el espacio social predilecto de la
disidencia. En un segundo eslabón, se trata de acciones tendientes a denostar, esquivar y
resistir la responsabilidad ante la institucionalidad del Estado: nos referimos
particularmente a la fuga, la corrupción de funcionarios y el falseamiento de la identidad,
entre otras prácticas, que van configurando una trama compleja de negación, desacato y
resistencia infrapolítica.
1.1.3. Peones-gañanes.
Dentro de los estudios de la historiografía social respecto al campesinado chileno
del siglo XIX, sin duda el más importante es Labradores, peones y proletarios. Formación
y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX, de Gabriel Salazar Vergara.
Basándonos en su obra, nos proponemos examinar cuál es el estado de este cuerpo social
para el siglo estudiado, y los alcances de la actividad histórica de dichos sujetos populares.
El texto está organizado en dos capítulos generales, y éstos, en una serie pormenorizada de
temas que atraviesan la composición general de dichos temas. El fundamento principal de
esta organización es poder evaluar la experiencia formativa de la clase trabajadora, en
función de su trayectoria histórica a partir de su relación con los sucesivos modos de
producción puestos en marcha desde la Colonia hasta fines del siglo XIX y comienzos del
XX.
28
Salazar define primeramente cual fue el concepto de “fuerza de trabajo” realizado
por los primeros colonizadores, quienes tuvieron a su haber un poder colateral (exploración
y conquista), y no el poder económico y político (en manos de mercaderes y funcionarios,
respectivamente). El ‘trabajo-masa’ a contar de la maximización del trabajo sobre la masa
indígena conquistada “aparecía como una reserva inagotable de trabajadores”17, y de tal
modo que la “esclavitud de conquista” se transforma la forma laboral óptima. Esta lógica
económica no tenía sustentabilidad en el corto plazo, y contravenía perpendicularmente
contra los parámetros ideológicos, morales y sociales impuestos desde la Corona y la
Iglesia (el poder real).
La formación de la encomienda representó la pugna por un modelo laboral que
contó con la mentalidad patronal a favor de la persistencia del ‘trabajo-masa’ por una parte,
y por otra de la resistencia de otros grupos, como los jesuitas, dispuestos a hacer valer la
legislación laboral impuesta por la casa monárquica y, por cierto, de los propios araucanos,
cuya extinción fue mermando la capacidad real de dicho propósito. De todos modos, para
Salazar, la encomienda es un “servicio de elite” y por ello no puede considerarse como el
sistema laboral dominante. Fueron pocos los conquistadores agraciados con encomiendas
(en su primera repartición), y este índice fue disminuyendo de forma constante. Este
fenómeno es visible desde otro ángulo: la poca sustentabilidad de la sujeción indígena,
africana y mestiza a un número limitado de encomenderos. Desde dicha perspectiva, es
posible que “las relaciones de producción predominantes eran aquellas que se
desenvolvían al margen del sistema de encomienda”18. El autor señala que esto era posible
en la medida de que los colonos no solo formaron su fuerza de trabajo subyugando indios,
sino que discriminando colonos pobres e individuos racialmente mezclados: fueron
llamados los “vaga mundos”.
El número de “vaga mundos” creció de manera sostenida, y su discriminación por
segregación se transformó en segunda prioridad ante la “necesidad de dictar normas
coercitivas para obligar a los vagabundos a trabajar”. Las masas de pobres se
17 Salazar Vergara, Gabriel. “Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX”. 3ª edición, Editorial LOM, Santiago, Chile. 2000. Pág. 23 18 Ibíd. Pág. 26
29
estereotiparon judicialmente como “vagabundos mal entretenidos”; lo que significaba ser
un delincuente potencial. Por otra parte, la legislación que recaía sobre la delincuencia cayó
también sobre los pobres que no eran delincuentes. “Es que pertenecer al bajo pueblo, aun
cuando se poseyera una pequeña propiedad rural o se desempeñase un oficio manual,
equivalía a perpetrar un pre-delito”. La orientación de estas normas no es más que la
necesidad de impulsar a estos hombres al trabajo y a la vida ordenada; es decir, como
disciplinamiento.19
Por otra parte, la monetarización del mercado ocurrió al margen del sistema de
encomienda. El ‘trabajo-masa’ dio lugar al ‘trabajo artesanal’, donde la mayoría de los
grupos discriminados continuaron existiendo al margen del sistema oficial de trabajo, y
aunque su aumento fue sostenido, los patrones del siglo XVII se mostraron renuentes a
reclutar y capacitar “vagabundos”. Según Salazar, la persistencia de una mentalidad
esclavista por parte de los patrones, les hizo considerar “más adecuado para depositar y
recuperar la inversión laboral-capacitadora” a los trabajadores “apropiables” (indios de
guerra y africanos) que a los “inapropiables” (colonos pobres y mestizos). Esta es una
cuestión que no queda del todo clara, pues las fuentes poco dicen al respecto.
En condiciones en donde el suministro de un sistema semi-esclavista era
insuficiente, los patrones reconocieron necesario buscar formas intermedias, “que oscilaran
entre la esclavitud y el trabajo a contrata”. Detrás de este concepto, surge la validación del
“trabajo artesanal”, y el surgimiento de los grupos germinales de la clase trabajadora
nacional: labradores y peones. Su primera manifestación concreta fueron “los indios de
estancia”20. Los cambios en la coyuntura económica del siglo XVIII, a través de la
masificación de la exportación de trigo al Perú, y con ello, de la lógica febril de la
“explotación-masa”, promovieron la densificación y masificación de estas “formas
intermedias”.21
19 Ibíd. Pág. 27 20 Cfr. Góngora, Mario. “Origen de los inquilinos en el Valle Central”. ICIRA, Santiago, Chile. 1974. 21 Ibíd. Pág. 29
30
Desde este momento, de forma silenciosa, gradual pero sostenidamente, los
vagabundos serán reclutados por el sistema central colonial, donde ni la Iglesia y tampoco
la Corona pusieron oposición, pues “sus esquemas ideológicos ni su soberanía estaban
diseñados para regir grupos marginales y formas laborales de ajuste local”. Las formas de
resistencia elaboradas a la presión peonal, y la creciente explotación (sin acceso a la tierra,
ni a bienes de producción con los cuales reunir un capital originario), dieron lugar, según
Salazar, a una particular forma de pre-lucha de clases.
De tal proceso fundamental de campesinización, surge un primer ramal (imperfecto
y espurio, según Salazar), que es la inquilinización (labradores), un tipo de campesinado
que deambula entre la pre-proletarización y el semi-esclavismo, a partir de la relación de
sujeción que surge entre este grupo de campesinos y el sistema de haciendas. Salazar señala
que uno de los principales problemas en torno al concepto y número de labradores, es la
dificultad por reconocer matices al interior de las economías campesinas no-latifundistas
que se distribuyeron a partir de este proceso, y de tal manera en las diversas fuentes que
utiliza el autor se distinguen denominaciones tales como “agricultores”, “labradores”,
“inquilinos”, “chacareros”, “huerteros”, “cosecheros”, entre otros; y por otra parte, la
mayoría de los estudios y crónicas que se concentraron en torno a este segmento, haciendo
prevalecer la imagen del “campesinado típico”, debido al impacto que generó en los
observadores extranjeros y criollos la situación opresiva en la que vivían estos agricultores.
En general, para este autor, el proceso de campesinización es de “naturaleza abortiva”, pues
en lugar de absorber la masa total de desempleados y desposeídos, la fue multiplicando
gradualmente. Esta economía campesina, caracterizada como un proceso de incipiente
iniciativa empresarial, fue continuamente asfixiada por el advenimiento de presiones
compulsivas a la pequeña producción y la coyuntura expansiva de la economía triguera (a
comienzos del siglo XVIII).
La economía campesina “ingresó en una espiral crítica que fue lanzando los hijos de
los labradores a lo largo de escapes –crecientemente transitados- de descampesinización”, y
31
de este proceso es de dónde emerge la figura del “peón-gañan”.22 Señala también que “los
factores estructurales que oprimían a la sociedad campesina de la primera mitad del siglo
XIX, reforzaron el carácter cíclico y endémico de la crisis económica y por cierto, de la
hambruna popular”.23 Posterior al año 1825, tiempo en el cual la Comisión de Hacienda
concluye con un dramático estado de la situación general del país, la hambruna se hizo
menos grave, aunque el carácter intermitente de la crisis no cesó de aquejar a las
autoridades. Entre 1839-1943, las malas cosechas se sucedían año a año, y los campesinos
hambrientos bajaban a las ciudades más importantes o agolpándose sobre las autoridades,
clamando por comida. También surgieron centenares de campesinos y peones hambrientos
que se lanzaron a robar a los campos, abriendo forados en las casas; las autoridades nada
podían hacer al respecto, ya que las cárceles rurales estaban absolutamente repletas, y
también era difícil alimentarlos a ellos. La pena de azotes volvió a hacerse legítima, como
una forma de punición que permitía subsanar el colmo de la prisión. La situación fue grave,
y así se solicitó la ayuda del gobierno central para resolver el problema; con $4000, se
compró una cantidad de víveres para alimentar a la vecindad de los sectores más
aquejados.24
Las hambrunas campesinas de estos 20 años (1820-1840) “marcaron el nivel de
profundidad de la crisis del campesinado y las exacciones monopolistas de los grandes
mercaderes-hacendados”. Además “pusieron al desnudo [...] el carácter abortivo del
proceso de campesinización”. Como consecuencia de ello, una de las vías de escape de esta
tensión social acumulada fue la sedimentación del gigantesco estrato peonal, que “vendría a
ser la reproducción ampliada y exasperada del lejano “vagabundaje colonial”. Masas de
peones desempleados, sin calificación, sin tierras, sin fe en las empresas productivas o
comerciales de sus padres labriegos, sin respeto por los patrones, ni por las autoridades ni
por la propiedad ni aun por la muerte, comenzarían a salir, repletos de ira contenida, en
22 Salazar señala que, “a la inversa de los inquilinos y labradores independientes, que estaban definidos por el proceso de campesinización, los peones-gañanes lo estaban por el proceso opuesto de descampesinización, que, durante la segunda mitad del siglo XIX, iba a entroncar con el de proletarización urbano-industrial”. Ibíd. Pp. 30-48. 23 Ibíd. Pág. 143 24 Id.
32
busca de empleos, de tierra, de posibilidades...” Estos no hallarían sino, un tipo distinto de
frustración.25
El peonaje, el segmento más masivo y multitudinario del campesinado
decimonónico, se hizo “visible” para los ojos del patriciado solo a contar del siglo XIX.
“Los testimonios comenzaron a hablar, con creciente alarma, de “nubes de mendigos”, de
las “plagas devoradoras de frutas” que iban de una hacienda a otra buscando empleo, de
“lobos merodeadores” orillando las grandes ciudades en busca de posibles revueltas y
saqueos”. Según Salazar, los documentos comienzan también a describir un cierto grado de
temor ante estos sujetos, pero no pensando en “(...) un temor por el desarrollo de un
adversario político, sino de otro más primitivo: el temor propietarial al saqueo de la
riqueza acumulada”.26 El mecanismo de sujeción que utilizó el patriciado para mantener al
peonaje “a raya”, fue el de someterlos masivamente a trabajo forzado (no estaban en
condiciones de asalariar), ocasional y también servidumbre sin remuneración real. La
emergencia de un peonaje asalariado está más asociada a la contingencia de un núcleo
empresarial extranjero que a la evolución de la mentalidad empresarial criolla, que siempre
discrepó de la actitud de los patrones foráneos en este sentido.
Salazar describe al peón del siglo XIX como “el heredero directo del vagabundo
colonial” y sus características específicas son: carece de propiedad de tierras, no comanda
una familia propia, y no tenía vocación particular por el salario (“no esperaba mucho
de...”). Además, señala que a diferencia del vagabundo colonial que provenía de varios
orígenes, el peón-gañán del siglo XIX solo proviene “de un mismo canal de desecho social:
la crisis del campesinado criollo”.27 Se trata, en su mayoría, de “hijos de labradores
escapando de la residencia campesina de la tierra”. Este sentido de “escape” es, para el
autor, el punto cúlmine del desarrollo de una mentalidad de desarraigo en los peones,
quienes asimilaron como propia una cultura de trashumancia y estuvieron animados por un
25 Id. 26 Ibíd. Pág. 148. Las cursivas son nuestras. 27 Ibid. Pág. 151
33
propósito más simple: “buscar la fortuna personal en los caminos, en los golpes de suerte
o, más vago aún, en el hipotético ahorro de los salarios peonales.”28
1.2. Discusión bibliográfica.
El tema central de esta discusión bibliográfica es la historiografía relacionada al
bandolerismo y delincuencia rural, el cual nos permite atender a una reflexión necesaria
respecto a los dominios de la resistencia campesina y a las formas de desacato del mundo
popular rural. Dentro de los estudios más importantes que nos interesan recoger, están
aquellos estudios generales sobre bandolerismo emanados de la literatura universal y que
han servido para posicionar el tema en el ámbito académico. Luego contamos con estudios
chilenos, realizados conforme al auge de una historiografía social más apegada a los sujetos
populares; y finalmente una variedad de artículos de revistas y tesis universitarias que han
abierto, complejizado y matizado las cuestiones referidas a los espacios de transgresión
social.
Eric Hobsbawm, historiador británico, ha sido uno de los principales propulsores de
una historiografía referida al bandolerismo, cuestión principalmente enfocada desde la
perspectiva de las “rebeldías primitivas”. Su principal motivación es la distinción de un tipo
social específico, que es el denominado “bandido social”, sujeto con características
particulares que lo diferencian sustantivamente de los delincuentes comunes y corrientes.
Para este autor, el bandolerismo social es el tipo ideal que caracterizaría el
repertorio de acción encarnado en Robín de los Bosques, o aquel “que robaba al rico para
dar al pobre, y que nunca mató, salvo en legítima defensa o por justa venganza”,
heroíficado, mitificado y, a su vez, protegido por la comunidad campesina. Hobsbawm
intenta hacerse cargo de aquellos sujetos que más bien podrían asociarse al “buen ladrón”,
por diferenciarlo de “los profesionales del pillaje y los bajos fondos”, o “los vengadores de
la sangre”. Ciertamente, lo que hace el bandolero social es algo “que la opinión local no
considera delictivo, pero que es criminal ante los ojos del Estado o de los grupos rectores 28 Id.
34
de la localidad”. Este tipo ideal, dice Hobsbawm, es un modelo universal cuya historia se
divide en tres partes: el nacimiento, “cuando las sociedades anteriores al bandido pasan a
formar parte de sociedades de clase y estado”, una transformación bajo el auge del
capitalismo, y su larga trayectoria bajo los diversos estados y matices intermedios. 29
Los ecos de la obra de Hobsbawm han sido múltiples, y constituye sin duda el punto
de partida para una historiografía social que puso más atención en las sociedades
campesinas y en sus formas de sociabilidad. Las pretensiones que subyacen, tanto en
Primitive Rebels (1959) como en Bandits (1969) son las que ocuparon a gran parte de la
historiografía social de izquierda durante la segunda mitad del siglo XX, y son las de
examinar el origen (o las formas “arcaicas”) de los movimientos sociales que
protagonizaron los escenarios de lucha de los grandes procesos de cambio y convulsión que
animaron la historia contemporánea. Como toda buena obra influyente, no estuvo exenta de
críticas, las que fueron abordadas consecuentemente por el autor en ediciones posteriores
de Bandidos, y que también permitieron ampliar el horizonte de este nicho investigativo.
Anton Blok, en su estudio sobre la mafia siciliana30, señala que Hobsbawm presta
escasa atención a la relación que surge entre el bandolerismo y las estructuras de poder que
contienen a la sociedad tradicional, aduciendo además que el historiador inglés concentra
su modelo de bandolerismo social pensando más en el mito que genera, y no tanto en el
quehacer cotidiano del bandolero.31 También cuestiona su excesiva predilección por las
fuentes literarias, ignorando sustantivamente el valor de los expedientes judiciales u otras
fuentes reales emanadas por las instituciones de poder, aspecto transversal en otras tantas
críticas. Glenn Serentan también destaca el hecho de que el fenómeno del bandolerismo
social no está simplemente aparejado a las sociedades agrarias premodernas, y que también
se encuentran tipos de bandolerismo en sociedades de carácter urbano-capitalistas, en
donde persisten las formas de identidad tradicional en comunidades marginadas del modelo
29 Hobsbawm, Eric. “Rebeldes primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX”. Editorial Ariel, España. 1983. Y también en su versión ampliada: “Bandidos”. Editorial Crítica, 2000. 30 Blok, Anton. “The Mafia of the Sicilian Village”. Cambridge, 1988. 31 Hobsbawn señala que “para el mito del bandido, la realidad de su existencia puede ser secundaria. A pocas personas (...) les importa realmente identificar al Robín de los bosques original, suponiendo que existiera. Sabemos que Joaquín Murieta de California es un invento literario; pese a ello, forma parte del estudio estructural del bandolerismo como fenómeno social”. En “Bandidos”, pág. 23.
35
social.32 Otra de las ampliaciones fundamentales a la noción de bandolerismo
proporcionada por Hobsbawm es la que ha señalado Richard W. Slatta, quien a partir de sus
trabajos referidos a los bandidos de la pampa argentina33 como también a otras
recopilaciones34, señaló que la diversificación de la acción de bandidos provenía de dos
estirpes: un bandolero guerrillero, basado en coyunturas de conflicto en donde prevalecía el
beneficio personal (sin base ideológica), y por otra, un bandolero político vinculado a
movimientos o partidos en una lucha con objetivos conscientes, aunque sin una adscripción
tácita al contenido “de clase” de dichos movimientos.
Para Andy Daitsman, el bandolerismo de Hobsbawm es ante todo, una
“construcción social”. “No son los bandidos los que crean el concepto de bandoleros
sociales, sino que lo hacen las comunidades desde las cuales ellos surgen. El bandido tiene
la opción de adaptarse a la imagen o dejarla a un lado.”35 El comportamiento del llamado
“bandido social” estaría asociado a seguir una pauta conductual ceñida (o negociada) con la
comunidad que sustenta una lucha ante la opresión, y su conversión en leyenda parte de la
base de cumplir las expectativas del prestigio que detenta. De tal condición depende de que
el bandolerismo, en su variante social, se transforme en un discurso campesino de legítima
defensa.36 Para Daitsman, el caso del campesinado chileno ofrece una propuesta distante a
la de Hobsbawm, pues su lazo precario con la tierra (Daitsman está pensando en el peonaje)
distingue a una comunidad móvil (que trasciende en sus usos del espacio geográfico) a la
categoría comunitaria y aldeana que aparentemente concita al bandolero social. De tal
modo, la contradicción surge cuando “(...) de un lado, están los mitos que, si no justifican
precisamente el bandolerismo, por lo menos lo presentan como una posible alternativa a la
actual organización de la sociedad [mientras que] de otro lado, tenemos al bandido mismo,
que actúa para satisfacer su hambre u otras necesidades”.37
32 Serentan, Glenn. “The ‘New’ Working Class and Social Banditry in Depression America”. Mid-America 63, Abril-Julio (1961), pp. 107-117. Citado en: Marco, Jorge. “Guerrilla, bandolerismo social, acción colectiva...”. En: Cuadernos de Historia Contemporánea, 2006, vol.8, pp. 281-301. 33 Slatta, Richard. “Los gauchos y el ocaso de la frontera”. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, Argentina. 1985. 34 Slatta, Richard. “Bandidos”. Greenwood Press, Connecticut. 1987. 35 Daitsman, Andy. “Bandolerismo: mito y sociedad. Algunos apuntes teóricos”. En Revista Proposiciones. Vol. 19, Ediciones SUR, Chile, 1990. Pág. 264 36 Id. Pág. 265. 37 Id. Pág. 266-267.
36
En la historiografía chilena tradicional, encontramos escuálidas menciones al tema
del bandolerismo y la delincuencia rural. Mario Góngora fue uno de los precursores,
tomando consideración principal de los estudios realizados por Fernand Braudel respecto al
Mediterráneo, y centrando su atención en los siglos coloniales y en un sujeto masivo de
contextura histórica semejante al bandido: el vagabundo. En efecto, para este autor, “el
vagabundo puede asimilarse al bandolerismo, cuando es agresivo (...) pero, en el fondo, no
se identifica nunca duraderamente con estas formas fijas (...) si se confunde con ellas, es
porque la necesidad de subsistencia o de defensa lo obliga pasajeramente a ello.”38 En
cualquier modo, para este autor, la importancia del vagabundaje –siempre colindante con la
delincuencia rural- es la formación de una geografía de los marginados, base operacional
para la formación de una cultura asociada a la transgresión social. Esta correspondería a los
frentes pioneros, excluidos de la matriz de desarrollo económico, “tierras pobres”, y del
“ambiente peculiar del desarraigo”, refiriéndose al espacio fronterizo que se dilata entre
Curicó y los fuertes de Concepción, frontera ganadera que entra en contacto con la frontera
indígena del Bio Bio de forma paulatina durante todo el siglo XVIII.
En la vertiente del marxismo clásico, las menciones al fenómeno del bandolerismo
son cautelosas en señalar que constituyen “eslabones primarios de la lucha de clases”,
cobijándose al amparo de las nociones reveladas por Hobsbawm. Luis Vitale señala que “la
raíz social de este problema, que se remonta a la época colonial, hay que buscarla en la falta
de tierra y de trabajo permanente y no en el infundio de una pretendida “maldad intrínseca”
del campesino que se veía obligado a expropiar animales para satisfacer su hambruna”.39
Para Marcelo Segall, otro representante de esta corriente, los bandidos “fueron los típicos
protagonistas de la resistencia silvestre, primitiva de una clase social aún no madura”, cuya
principal función era “la venganza ácrata” ante las injusticias sociales.40 En general, el
bandolerismo fue un fenómeno de poca importancia para esta historiografía, cuya
simplificación al extremo se relacionaba con la ausencia del componente político moderno
en la acción delictiva de estos sujetos.
38 Góngora, Mario. “Vagabundaje y sociedad fronteriza en Chile (siglos XVII – XIX)”. Edición digital en Memoria Chilena. Universidad de Chile. 1966. Pág. 2. 39 Vitale, Luis. “Interpretación marxista de la Historia de Chile”. Edición digital, Universidad de Chile. Vol. 3, Pág. 88 40 Segall, Marcelo. “Las luchas de clases en las primeras décadas de la República de Chile. 1810-1846”. En Anales de la Universidad de Chile. Santiago, 1962. Pág. 28.
37
En un contexto más contemporáneo, Ana María Contador contempla en el caso de
Los Pincheira una caracterización del modelo del bandolerismo social planteado por Eric
Hobsbawm. Para esta historiadora, el quehacer de Los Pincheira se puede entender como
“bandolerismo social” por la razón de que tiene sus objetivos medianamente definidos, a
saber: la defensa de la causa del rey y de la religión durante la época de post-
independencia, y que dicha función está relegada al componente esencial de este modelo
que es “la resistencia del campesinado a fuerzas que destruyen el orden tradicional de las
cosas”.41 La obra de Contador, original y copiosamente documentada, descansa
cómodamente en una reflexión ligera respecto al uso del carácter social y político del
bandolerismo a la usanza de Hobsbawm. Estudios posteriores referidos al tema, han puesto
de relieve que el movimiento de Los Pincheira no fue el único que concretó una resistencia
realista y que, muy por el contrario a las prerrogativas de Contador, tampoco fue
homogéneo en cuanto a sus pretensiones, las que aun siendo estrictamente políticas, se
desdibujaban absolutamente del ideal “justiciero” que subyace al modelo del bandolerismo
social. 42
Otra de las obras influyentes surgidas en el contexto historiográfico nacional ha sido
la de Jaime Valenzuela, y su estudio sobre el bandidaje rural en Curicó. Valenzuela toma
elementos de la psicología social y la historia de las mentalidades, para situarse en el
problema que suscita la modernización económica ante la cultura inherentemente
“marginal” de los bandidos. Para este historiador, “se pretende que el análisis vaya más allá
de establecer una relación general entre marginalidad socioeconómica, vagabundaje y
bandidaje”, y su objetivo es mostrar como esa “marginalidad” se relacionaba con la
dinámica interna de la actividad delictual. 43 Los elementos que aporta Valenzuela son la
posibilidad de reconocer en el bandolerismo rural, “una conducta social armónica”, lo que
constituye el acceso a la identificación de una mentalidad social particular de los sectores
sociales que protagonizan este quehacer. Para el autor, la base de este accionar es la
41 Contador, Ana María. “Los Pincheira: un caso de bandidaje social en Chile”. Bravo y Allende Editores, Santiago, Chile. 1998. Pág. 20 42 Cfr. Manara, Carla. “La frontera surandina: centro de la conformación política a principios del siglo XIX”. Citado en: Girón Zúñiga, Nicolás. “Espacio, poder y relaciones sociales: La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche”. En: Grupo de Historiadores Caminantes, Huellas Cordilleranas, UMCE, 2008. Págs. 42-45 43 Valenzuela, Jaime. “El bandidaje rural en Curicó. 1850-1900”. Centro de Investigaciones Barros Arana DIBAM. Santiago, Chile. 1991. Págs. 16-17.
38
“ilegalidad” que representa a un “sistema opuesto de pautas formales y explícitas por las
cuales se rige la sociedad”; en tal sentido, consideramos que Valenzuela simplifica la
posibilidad de estudiar, en rigor, las bases materiales que pugnan en el comportamiento de
la supuesta “sociedad bandida”, de carácter marginal, centrando su atención en la
constitución de una moralidad opuesta a la trama valórica impuesta por las clases
dominantes. De tal modo, el estudio de este historiador se traduce en una apuesta teórica
más psico-criminológica, ignorando una visión más socio-cultural y política.
Desde la perspectiva de la historia indígena, Leonardo León desarrolla una obra
extensa donde habitualmente se abordan los ejes investigativos referidos a la violencia
social-rural durante la Colonia y los albores de la República.44 Su percepción de la relación
mestizo-mapuche destaca el hecho de la ruptura de las relaciones sociales arcaicas en el
seno de la irrupción del Estado en la historia política nacional. Para León, la relación de los
sujetos ante las estructuras de poder resulta fundamental para comprender el sistema de
relaciones transgresivas desatadas a la luz de los acontecimientos de violencia social. El
nuevo contexto social, caracterizado por el choque entre la sociedad estatal y los viejos
arcaísmos tribales, revelaban una condición del “ser afuerino” que siempre representaba al
conflicto general. Y por otra parte, el papel que jugaban las condiciones objetivas para la
formación de dicho contexto. “La distancia de los poblados, la debilidad de los dispositivos
estatales y la omnipotencia que gozaban los agentes del gobierno a nivel local, se
combinaron para facilitar los abusos.”45 Para este historiador, “la violencia no era ni ciega
ni arbitraria, ni tampoco procedía de un supuesto barbarismo de los sujetos populares”, y
procedía, en el caso de los “afuerinos” de la frontera mapuche, de “su tradicional resistencia
al orden y la disciplina con un nuevo y marcado resentimiento social”.46
Desde revistas especializadas y artículos publicados, han surgido aportes
significativos que han revisitado la cuestión del bandidaje y la delincuencia rural,
considerando los aportes de otros enfoques. Igor Goicovic señala que, si bien los estudios 44 León Solís, Leonardo. “La violencia mestiza y el mito de la pacificación. 1880-1900.”, Universidad ARCIS, 2005. También ver: “Los bandoleros de la frontera mapuche, 1880-1925”, “Bajo pueblo y cabildo en el Chile colonial. 1758-1768”. “Reglamentando la vida cotidiana en el Chile colonial: Santiago, 1750-1770”, entre otros artículos y ensayos. 45 León Solís, Leonardo. “La historia olvidada: Violencia inter-étnica en la Araucanía, 1880-1900”. En Revista de Historia y Ciencias Sociales, ARCIS, Santiago, Chile, Vol. 1, 2003. Págs. 184-188. 46 Id.
39
de Valenzuela, Contador y otros, recrean la imagen intensa de un bandolerismo como
conflicto agudizado en torno al problema de la tierra y la subsistencia legítima, una de sus
principales carencias está en su incapacidad de hacerse cargo de las matrices culturales
comunes que constituyen el ethos social del sujeto popular (en función de otros tipos de
violencia social desatados durante procesos de transición). El autor señala que “el
bandolerismo se convierte (...) en una clave de la cultura de sometimiento que se construyó
en la sociedad chilena del siglo XIX”, y que constituye el origen de la rebeldía y la protesta
popular. El proceso de transformación estaría integrado en la migración del mundo agrario
hacia las ciudades, y con ello, en el acentuamiento de los conflictos sociales explicados
como conductas delictuales. 47
Desde la perspectiva de los estudios subalternos (corriente inaugurada por el
historiador indio Ranajit Guha, a partir de su obra Las voces de la Historia, y su ensayo
sobre La prosa de la contrainsurgencia), Raúl Rodríguez Freire y Mauricio Rojas han
advertido sobre la dislocación discursiva en la construcción de la historiografía de la
insurgencia campesina48. Desde una perspectiva teórica, Rodríguez Freire señala la
posibilidad de una lectura divergente respecto al bandidaje en tanto que protesta social;
mientras que Rojas advierte, a la usanza de Guha, sobre las diversas voluntades que
subyacen al texto de las fuentes oficiales, y de la contextura de la contrainsurgencia
representada por la conciencia campesina (soterrada). Para este autor, “la tradición y las
costumbres han permitido ir consolidando prácticas que resultaban adecuadas para ciertos
sectores de la comunidad”, constituyendo lo que E.P. Thompson denominaba una
“economía moral”, entendida como “el consenso popular en cuanto a qué prácticas eran
legítimas y cuáles eran ilegítimas...”.49
47 Goicovic, Igor. “Consideraciones teóricas sobre la violencia social en Chile (1850-1930)”. En Revista Última Década, CIDPA Valparaíso, 2004. Págs. 121-145. 48 Ambos artículos en: Cuadernos de Historia, Universidad de Chile. N°26, año 2007. Rodríguez Freire, Raúl. “Rebeldes campesinos: notas sobre el estudio del bandidaje en América Latina (siglo XIX)”, y Rojas, Mauricio F. “Aspectos económicos relacionados con el delito de abigeato en la provincia de Concepción. 1820-1850”. Ver también Rojas, Mauricio. “Entre la legitimidad y la criminalidad: el caso del “aparaguayamiento” en Concepción, 1800-1850.” En: HISTORIA, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, N° 40, Vol. II, 2007. Págs. 419-444. 49 Rojas, Mauricio. “Entre la legitimidad y la criminalidad...”. Respecto al concepto de economía moral: Ver Thompson, Edward Palmer. “Tradición, revuelta y conciencia de clases. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial”. Barcelona, Crítica, 1989. También en Scott, James C. “The moral economy of the peasant. Rebellion and Subsistence in Southeast Asia”. Yale Press, University of Yale, 1977.
40
Otra importante vertiente relativa a una crítica hacia el bandolerismo a secas, es la
que proporcionan las numerosas tesis del pre-grado y magíster de las universidades
chilenas. A contar de 1990, encontramos un auge en temas asociados al bandolerismo
propiamente tal y también en temas colaterales; la importancia que adquiere esta vertiente
historiográfica está principalmente representada en estudios emanados de centros
académicos estatales, donde la presencia de docentes adscritos a la historiografía social y
cultural es más activa.50 En particular, dos son los estudios que llaman especialmente
nuestra atención. El primero, de Abel Cortez51, constituye un aporte significativo al
plantear que las formas delictivas del mundo rural peonal del siglo XIX en el valle de
Aconcagua, trascienden a la figura del bandido clásico (forajido temerario), y que más bien
revelan la creciente disposición de sencillos campesinos pobres que delinquen por ocasión,
y caracterizándose por delitos de connotación no-violenta. Consagrados a un sistema
delictivo unificado, bandidos y delincuentes ocasionales hacen uso patente de diversas
redes sociales de apoyo para asegurar su quehacer y disimular sus acciones. La importancia
y consistencia que adquieren estas redes es, para el autor, fundamental para comprender por
qué este tipo de acciones fueron, para la sociabilidad popular, un mecanismo recurrente de
transgresión social.
En la misma línea, también está el estudio realizado por Mauricio Montecino52, el
cual apela a descentrar la imagen del ser delictivo constituyente del peonaje en Talca entre
1830 y 1850, para prestar atención a una expresión trascendental, que son las redes sociales
que constituyen “el eje de la autonomía del peonaje”, y también a las redes económicas
informales que potencian sus prácticas sociales orientadas a la creación de un orden social,
diferente y alternativo, propio del peonaje. Para este autor, la proyectualidad histórica del
50 Algunos títulos recogidos aleatoriamente de diversos catálogos electrónicos son: Albornoz, María Eugenia. “El bandolero, sujeto marginal: el caso de Ciriaco Contreras: Historias de bandidos de Rafael Maluenda (1870-1890)” (PUC); Araya, Claudia. “La mujer y el delito en Talca, 1825-1872” (Magister USACH); Rioseco, Amalia et. al. “La violencia en la provincia de Talca 1850-1875” (UTAL); Alcatruz, Paula. “Un delito un castigo. Disciplinamiento punitivo y delincuencia, transformaciones culturales de una época en transición. El caso de Talca entre 1780-1880”. (U. de Chile); Ayala, Ignacio. “Criminalidad social y autonomía en el peonaje urbano de Santiago y Valparaíso (1900-1907)”. (U.de Chile); Bersezio, Alberto. “Bandolerismo en Rancagua. 1850-1890”. (Magister USACH); Arrigorriaga, María. “Bandolerismo en Colchagua durante el siglo XVIII”. (U. de Chile). 51 Cortez, Abel. “Delincuencia, redes sociales y espacios en la vida cotidiana rural de Chile central: Valle de Aconcagua, 1820-1850”. Tesis de grado, Universidad de Chile. Profesor guía: Gabriel Salazar V., 2004. 52 Montecino Tapia, Mauricio. “Peonaje en Talca (1830-1850). Redes sociales, economía informal y autonomía”. Seminario de grado: “Experiencias de politización del movimiento popular chileno. 1830-1891”. Profesor Guía: Pablo Artaza; Universidad de Chile, 2007.
41
peonaje no está signada por la búsqueda de un proyecto de cambio social integral, sino más
bien de un estado social que valoriza y aspira a la conservación de la libertad y la
autonomía de los peones. Siguiendo a Montecino, adscribimos a una concepción del delito
(robos, salteos y abigeatos) como un repertorio de acciones “vehiculares”, tendientes a
vigorizar esas redes económicas informales y a construir un orden social alternativo
sustentado en valores como la reciprocidad y el contenimiento del otro.
Finalmente, como corolario a esta discusión bibliográfica, nos interesa señalar que
la proliferación de estudios referidos tanto al bandidaje (como un fenómeno particular),
como a las manifestaciones sociales del mundo rural, expresan una creciente necesidad por
resolver aspectos indecisos del pasado historiográfico. Tradicionalmente estudiados como
una imagen estática de los valores oficiales, los nuevos enfoques expresan, a través de sus
investigaciones, la posibilidad de una historia polifónica, capaz de concebir “otras voces”
al interior de sus relatos historiográficos. Los aspectos que más interesaron en nuestra
orientación bibliográfica, están relacionados con aquella actividad crítica que, no sin
dificultades, es capaz de ilustrar la densidad y complejidad que existe en el ámbito de los
sujetos populares. Consideramos que esta es una cuestión sumamente necesaria para
develar el verdadero sentido de la transgresión social del peonaje del siglo XIX, por
asistémica y “primitiva” que parezca ante los ojos del historiador y la ciudadanía.
43
En este capítulo, se describe el contexto social y económico que existió en la Provincia
de Linares durante el período estudiado, y la relación entre los procesos regionales y los
procesos nacionales. En este sentido, centramos nuestra atención principalmente en
aspectos referidos a la población local, a la vocación económica de la región y en
generalidades que dan cuenta de estas materias.
2.1. Situación geográfica administrativa.
Uno de los primeros contratiempos de nuestra investigación, fue la dificultad de
cifrar con exactitud, la adscripción de Linares a un ámbito político-administrativo más o
menos concreto. El problema surge debido a que en esta época, todavía no se realiza una
división efectiva del territorio nacional y existen constantes modificaciones a las cartas
constitucionales y a las sub-divisiones del país, a las nominaciones administrativas, a la
superposición de demarcaciones eclesiásticas que a veces surgen en los anuarios
estadísticos, y en definitiva, se puede resumir una gran confusión que en la organización
política del país. No obstante, nuestro período estudiado coincide con una etapa de
asentamiento definitivo de las estructuras político-administrativas, y tal es que en 1873
surge la Ley que formaliza la Provincia de Linares, marco general de nuestro estudio.
Aunque nuestra investigación considera expedientes judiciales anterior a este período de
formalización de la provincia, la organización posterior de los archivos documentales se
realizó conforme la adscripción administrativa que, a la postre, fue duradera hasta entrado
el siglo XX.
La provincia de Linares se ubicó al Norte del Río Maule, siendo éste su límite con
Talca; al Este, la Cordillera de los Andes; al Sur, el río Perquilauquén, siendo éste su límite
con la provincia de Ñuble; y al Oeste, con el mismo río Perquilauquén, el Loncomilla, el
cajón de Huaquil y el estero de Tabon-Tinaja. Su extensión aproximada fue de 9036
kilómetros cuadrados (Loncomilla: 2.050 km2; Linares: 4.900 km2; y Parral: 2.086 km2). Se
subdividió –para el período estudiado- en tres Departamentos, que constituían la
subdivisión general provincial, los que a su vez estuvieron divididos en distintas
44
subdelegaciones. La composición de la provincia es la siguiente: Departamento de
Linares, al Nor-Este de la Provincia; Departamento de San Javier de Loncomilla (y
posteriormente Loncomilla), al Nor-Oeste; y Departamento de Parral, al Sur. Las
distintas subdelegaciones que constituyeron cada uno de los departamentos fueron las
siguientes:53
Departamento de Linares: 1ª y 2ª Linares, 3ª Arrayanes, 4ª Yerbas Buenas, 5ª
Esperanza, 6ª Arquen, 7ª Colbún, 8ª Panimávida, 9ª Putagán, 10ª San Antonio, 11ª Vega de
salas, 12ª Ancoa, 13ª San José, 14ª Longaví, 15ª Mesamávida, 16ª Catentoa, 17ª Bodega y
18ª Pilocoyán. Además tenía dos municipales o comunas: 1ª. Linares, y 2ª. Yerbas Buenas.
Estaban adscritas geográficamente las parroquias de Linares y Yerbas Buenas.
Departamento de Loncomilla: 1ª San Javier, 2ª Maule, 3ª Loncomilla, 4ª Cunaco,
5ª Carrizal, 6ª Huerta y 7ª Vaquería. Además tenía tres municipales o comunas: 1ª San
Javier, 2ª Villa Alegre y 3ª Huerta del Maule. Estaban adscritas geográficamente las
parroquias de San Francisco Javier de Loncomilla y Huerta.
Departamento de Parral: 1ª Oriente de la ciudad, 2ª Poniente de la ciudad, 3ª
Perquilauquén, 4ª Curipeumo, 5ª San José, 6ª San Nicolás, 7ª Rinconada, 8ª Santa
Filomena, 9ª Huenutil, y 10ª Pencagua. Además tenía dos municipalidades o comunas: 1ª
Parral y 2ª Rinconada de Parral. Estaba adscrita geográficamente la parroquia de Parral.
Como ha señalado el estudio de Orlando Zamudio, del Instituto Nacional de
Estadísticas, en lo que se conoció posteriormente como la Provincia de Linares, existían –a
lo menos- dos asentamientos importantes al momento de la llegada del hombre europeo a
este territorio. Estos “pueblos de indios” eran las localidades de Putagán y Loncomilla. Con
la incursión de la empresa de conquista en el sur del país, estos territorios estuvieron
sometidos a la encomienda de indios, en las que aparecen como encomenderos Bartolomé
Flores (Putagán), Juan de Cuevas (Loncomilla), y Juan Gómez de Alvarado (S. del río
Maule). Con el pasar del tiempo, durante la colonia, los territorios se transformaron en
corregimientos, y luego en partidos. En la mayoría de estas sub-divisiones, la posterior 53 Zamudio, Orlando. Chile. “Historia de la división político-administrativa (1810-2000)”. Instituto Nacional de Estadística, Oficina Nacional de los Censos, 2001. Pp. 47-48. Ver también: Espinoza, Enrique. “Jeografía descriptiva de la República de Chile”, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Cuarta edición, 1897. Edición digital en memoriachilena.cl, Pp. 309-319.
45
Provincia de Linares estuvo adscrita generalmente a los territorios de Maule, o como a fines
del siglo XVIII, al partido de Cauquenes. Hacia el final de este siglo y comienzos del siglo
XIX, el territorio nacional se dividió en dos Intendencias (Santiago y Concepción),
quedando los territorios al sur del río Maule gobernados por esta última intendencia.
Linares fue uno de los partidos de cabecera de la Intendencia de Concepción, el cual fue
nominado como Isla de Maule. 54
Con la independencia nacional y los intentos por ejercer un nuevo estilo de gobierno
en el país, el Censo de 1813 entregó una nueva división del territorio, esta vez dividiendo
por Provincias. Las Provincias, a su vez, se dividieron en distritos; pero a excepción de la
mayoría, la Provincia de Concepción (que consagró a los territorios al sur del Río Maule
hasta el archipiélago de Chiloé) entregó su información en Curatos y además en Partidos.
En ella, encontramos los Curatos de Linares, Huerta del Maule, y Parral; además de los
Partidos de Cauquenes y Huerta del Maule, Linares y Parral, entre varios otros. Hacia 1822,
la separación del territorio se realizó por Departamentos, y estos a su vez en Delegaciones.
El departamento de Concepción contuvo, entre otros, la delegación de Parral, con capital en
la Villa de Parral (Distritos: Villa cabecera, Monteflor, Curipeumo, Piquelemo, Selva, San
José y Rinconada); y la delegación de Linares, con capital en la Villa San Ambrosio
(Distritos: Santa Cruz de Abranquil, San Antonio, Guaraculén, Llepu, Putagán,
Longomilla, Cunaco, Longaví, Maule y Maica). A contar de 1826, el territorio se divide en
Provincias, y tanto Linares como Parral quedan adscritos a la Provincia del Maule, en
calidad de delegaciones. Entre 1833 y 1889, las provincias dieron lugar a Departamentos, y
estos a Subdelegaciones; siendo Linares y Parral elevados a la categoría de Departamentos,
al interior de la propia Provincia del Maule. Finalmente, en 1873, se crea la Provincia de
Linares, cuyas subdivisiones ya hemos mencionado anteriormente. 55
54 Zamudio, Op. cit. Pp. 12-24. 55 Id. Pp. 26-48.
46
2.2. Población.
Siguiendo un patrón de asentamiento regular para el territorio, la población que
habitó estos territorios, lo hizo ubicándose mayoritariamente en el valle central de la región,
y en menor medida, en potreros de cordillera y hacia la costa. Esto se explica
principalmente debido a que las actividades económicas de mayor importancia estuvieron
concentradas en las haciendas agrarias de la Depresión Intermedia, conforme a la
disposición de territorios adecuados para el desarrollo de la agricultura, cuestión que
examinaremos más adelante.
Si bien es cierto que para esta época existen algunos asentamientos urbanos cada
vez más importantes, la provincia de Linares es, como casi todas las regiones adyacentes,
un territorio eminentemente rural, donde la población de estas características alcanzaba
niveles importantes. Una estadística del año 1860, así lo exhibe, para el caso de la Provincia
del Maule (ver Cuadro 1).
Cuadro 1: Porcentaje de población rural (1860)
PROVINCIAS RELACION POR 100 Chiloé 84Llanquihue 73Valdivia 77Arauco 83Concepción 84Ñuble 82Maule 90Talca 72Colchagua 86Santiago 53Valparaíso 38Aconcagua 75Coquimbo 50Atacama 37 Nacional 70Fuente: Anuario Estadístico de Chile (A.E.Ch). 1861. PCH-570
47
Otra de las dificultades persistentes en esta investigación, fue la necesidad de
cuantificar el volumen de la población de la Provincia. Debido al hecho de que los censos
se actualizan con una periodicidad relativa de una década, la información con que se cuenta
nunca proviene de un cálculo demasiado exigente, y conforme a los datos especificados,
esta información solamente puede deducir tendencias generales conforme a los
instrumentos y planes de desarrollo censitario con que se contaban en la época. Otro
aspecto que dificulta la pesquisa es, una vez más, el problema que se desprende de la
confusión político-administrativa a la que hemos hecho mención. No obstante, atendiendo a
la información que entregan las diversas demarcaciones eclesiásticas para los años en que
no se realiza el censo, las estadísticas nos permitieron desarrollar el siguiente cálculo
estimativo (Cuadro 2)
Cuadro 2: Población de la Provincia de Linares (1859-1880) AÑO Total Total nacional 1859 (1) 38.272 1.572.250 1860 (1) 39.632 1.598.399 1869 (2) 79.599 1.938.830 1871 (3) 80.180 2.013.346 1872 (3) 80.525 2.032.542 1873 (3) 81.952 2.065.764 1874 (3) 82.857 2.100.198 1876 (4) 119.088 2.116.778 1877 (4) 120.932 2.136.724 1878 (4) 119.820 2.155.029 1879 (4) 127.439 2.183.434 1880 (4) 129.135 2.204.915 FUENTE: A.E.Ch (1): Obispado de Concepción. Parroquias de Linares y Yerbas Buenas (2): Departamentos de Linares y Parral (3) Obispado de Concepción. Parroquias de Linares, Parral, San Fco. Javier y Yerbas Buenas (4): Estadística provincial
Durante el período, se observa un aumento constante en el crecimiento poblacional
de la Provincia, proceso regular acaecido en la mayoría de las regiones del país; el único
año que ofrece una excepcionalidad es el año 1878, donde se dio el único crecimiento
negativo en todo el país a nivel provincial (1902 nacidos contra 3902 muertos); cuestión
que además puede ser explicada también por una movilidad de habitantes a otras regiones,
48
a propósito del supuesto impacto de la coyuntura cerealera en la región. Lamentablemente,
no contamos con evidencia como para corroborar esta situación; pero, sin duda, el dato más
relevante es que la población de la provincia mantuvo una permanente tendencia al alza, lo
cual no ofrece ninguna novedad en relación a otras provincias.
Otra de las informaciones relevantes pesquisadas a lo largo de este proceso
investigativo, fue la posibilidad de obtener una relación de la población conforme a las
concentraciones de población. Como se puede observar en el Cuadro 3, esta situación
mantuvo una cierta homogeneidad durante la década; debido a que las diversas poblaciones
reforzaron formas de asentamiento desarrolladas conforme al estado productivo de cada
sector a lo largo de todo el siglo XIX, manteniendo un ritmo constante durante la década.
Cuadro 3: Población por Parroquias correspondientes a la Provincia de Linares.* Parroquia 1871 1872 1873 1874 1876 1878 1879Linares 28827 28638 29136 29094 38569 39237 38614Parral 23626 23936 24442 25225 33661 34535 33928Loncomilla 16145 16126 16239 16156 20725 20787 20705Yerbas buenas 11582 11825 12195 12382 14704 15029 15241Huerta 16642 16851 16993 - 18461 18962 18951TOTAL 96822 97376 99005 82857 126120 128550 127439Fuente: A.E.Ch.
Conforme a ello, el Departamento más densamente poblado fue el de Linares, quien
también era el que contaba con mayores extensiones territoriales, y por ende, con una
capacidad de arrastre mayor hacia actividades productivas relacionadas con la extracción
primaria y el desarrollo de la agricultura y la ganadería. El Cuadro 4, exhibe la densidad
habitacional de la Provincia para el año 1871.
Cuadro 4: Población por Departamentos en el año 1871 * DEPTO Población Superficie Km2 DensidadLinares 54160 4900 11,05Parral 34917 2086 16,74Loncomilla 40200 2050 19,61TOTAL 129277 9036 14,31FUENTE: A.E.Ch
49
2.3. Criminalidad y presidio.
Aunque este es un ámbito en el que profundizaremos más adelante, una de las
premisas investigativas giró en torno a la cuantificación de la criminalidad, como indicador
genérico de la voluntad poblacional a actividades de corte delictual (entre ellas, el
bandidaje tradicional caracterizado por salteos y abigeatos). Nos pareció relevante tratar de
verificar en qué medida, los recursos estadísticos dejaron entrever esta situación de auge
criminal y su relación proporcional con la cantidad de población en la Provincia. Una de las
dificultades, en este sentido, fue que no siempre la publicación del Anuario Estadístico dio
continuidad a los tópicos de estudio, y de tal modo, fue necesario acudir a distintas
variables para poder contener una imagen general del estado de la delincuencia en la
Provincia para los años estudiados.
Los primeros datos relevantes que surgieron de esta re-construcción, estaban
relacionados con la cantidad de personas, signadas en su calidad de criminales, sobre las
cuales se abrieron procesos por delitos. En el Cuadro 5, se puede apreciar una relación
existente entre este indicador y la población total de la provincia, y su porcentaje a nivel
nacional, entre los años 1859 y 1875.
Cuadro 5: Procesados por delitos. 1859-1875 AÑO N° criminales Relación población Total nacional (T) % de T 1859 74 1 de 21080 habs. 866 8,55 1871 128 1 de 627 2682 4,77 1872 123 1 de 657 3100 3,97 1873 137 1 de 597 3113 4,40 1874 - - 3667 1875 198 1 de 419 3275 6,05 Fuente: A.E.Ch.
A primera vista, puede llamar la atención el detalle que en aproximadamente una
década, el volumen de los procesados por delitos creció considerablemente en su relación
con el porcentaje de habitantes; pero, a lo largo de este estudio, atendemos a diversos
factores que inciden en la deformación de estas conclusiones estadísticas, asociados a
cuestiones endógenas de la construcción de la muestra, pero también referido a
50
incapacidades administrativas del poder judicial, como también a asuntos derivados del
ejercicio de la punición de actividades de orden delictual. De todos modos, la muestra
contiene aspectos importantes y veraces respecto al crecimiento de la delincuencia durante
la segunda mitad del siglo XIX, cuestión que aparece reforzada y atendida por otros
estudios anteriores referidos al tema (como el de Jaime Valenzuela, referido al bandidaje en
Curicó).
También es posible extrapolar el auge de la delincuencia a través de la estadística
presidiaria, la cual precisamente considera la otra mitad de la década que la anterior no
cubre. De ella, se desprende lo siguiente:
Cuadro 6: Numero de los reos entrados en Linares (Estado neto del presidio). 1875-1880 (1) AÑO N° criminales Relación población Total de reos nacional * % de T
1875 250 1 de 331 3657 6,841877 292 1 de 414 3047 9,581878 357 1 de 336 5852 6,101879 301 1 de 423 5539 5,431880 244 1 de 529 5166 4,72
FUENTE: A.E.Ch. * Total de reos deducido del Movimiento. (1) No existe estadística provincial para años anteriores.
El estado neto del presidio considera los totales de entrados durante un año, pero no
considera la movilidad poblacional carcelaria experimentada durante el mismo; lo cual
reduce las posibilidades de análisis, conforme a que se atiende a una parte del conjunto de
factores que permiten establecer las condiciones de vida al interior de las cárceles, y el
estado de saturación y colapso de las mismas. Sin embargo, lo relevante de esta
información es que refuerza la noción de que, conforme aumenta la delincuencia en todo el
territorio, también aumenta la capacidad punitiva de los diversos agentes del Estado por
encarcelar a los malhechores. No obstante lo anterior, se insiste en el hecho de que estos
datos contienen una inexactitud tanto en su forma como en su fondo; como se desarrolla en
los capítulos venideros, cuantificar el fenómeno delictual en su real magnitud y
trascendencia es un asunto tremendamente complejo, principalmente debido a la
imposibilidad de una estadística más exigente, y de la capacidad (creciente, pero
51
igualmente deficiente) de la policía local por hacer frente de forma efectiva a la voluntad
delincuencial.
2.4. Desarrollo económico regional.
Con pocas particularidades, la región económica de Linares constituyó una de las
extensiones territoriales vinculadas con el desarrollo de la agricultura; básicamente, su
vocación económica estuvo ligada a las mismas actividades productivas de toda la parte
central de Chile, y en tal sentido, corresponde prestar atención a las formas en que dichas
actividades siguieron un patrón más o menos funcional a este sistema económico general.
Siguiendo lo planteado por Jacques Chonchol, hacia comienzos del siglo XIX, la
propiedad agrícola estuvo extraordinariamente concentrada en manos de unos pocos
terratenientes, en relación a la inmensa mayoría de población que constituyó la gran unidad
básica de producción: la hacienda.56 En un primer momento, la hacienda contaba con un
número estable de inquilinaje y peones estables ligados por obligaciones de servidumbre,
los que eran remunerados no con salario sino con facilidades para producir su
subsistencia57. A mediados del siglo XIX, surgieron nuevas perspectivas de exportación de
trigo, harina y otros productos agrícolas, a propósito del descubrimiento de oro en
California y el aumento de migración hacia esa zona. Los primeros cargamentos de trigo, a
contar del año 1848, permitieron la ampliación de las exportaciones chilenas hacia esas
latitudes, aprovechando las ventajas comparativas que ofrecía el transporte a través del
Pacífico. Aunque este mercado no duró más de una década, fue complementado y
sustituido por Australia, cuyo proceso de colonización requirió un consumo creciente del
trigo chileno. De este modo, en un marco de diez años, la producción cerealera en Chile se
volcó casi exclusivamente hacia los mercados internacionales.58 Cuando la región
australiana pudo autoabastecerse, y además competir en igualdad de condiciones en la 56 Chonchol, Jacques. “Sistemas agrarios en América Latina: De la etapa prehispánica a la modernización conservadora”. Fondo de Cultura Económica, México, 1994. Pp. 165-170. 57 Un análisis detallado de las relaciones de producción desarrolladas con anterioridad al proceso descrito se puede encontrar en la obra de Gabriel Salazar, “Labradores, peones y proletarios” (1985); y también en Francisco Vío Grossi, “Resistencia Campesina en Chile y México” (1990). 58 En relación al análisis de las formas y volumen de este proceso de “internacionalización” del cereal chileno, se puede consultar a Sergio Sepúlveda y su estudio sobre “El trigo chileno en el mercado mundial” (1959), y también en “Expansión económica de una sociedad tradicional” (1970) de Arnold Bauer.
52
exportación de cereales, las exportaciones chilenas se volcaron hacia los mercados de Río
de la Plata, y una mayor demanda del mercado interno en el norte minero (cuestión ligada
al auge de la minería). En el intertanto, también surgió la posibilidad de exportaciones hacia
Inglaterra, entre 1865 y 1871. En este contexto productivo, las economías regionales del
centro del país, incluyendo la economía provincial de Linares, se inclinaron a la producción
de cereal en estos mercados.
Como demuestra el Cuadro N°7, a comienzos de la década de 1870, era notoria la
vocación de los terratenientes por destinar mayor cantidad de tierras al cultivo de cereales,
en desmedro de otras producciones.
Cuadro 7: Demostración de cuadras sembradas, y su relación con el tipo de cultivo (1873) CULTIVO Áreas sembradas Fanegas producidas % de Áreas Relación F/ACereales 19586 352286 83,35 18 por 1Legumbres 2525 46684 10,75 18 por 1Hortalizas 1388 58933 5,91 42 por 1TOTAL 23499 457903 100,00 20 por 1Fuente: A.E.Ch. Estadística Agrícola.
Como ha señalado Arnold Bauer, en las regiones cerealeras se dio, a la par
conforme crecían sus oportunidades en los mercados exteriores, una actividad productiva
diversificada, pero de menor escala que la que conducía la producción de trigo. En el
contexto de Linares, esta producción está casi totalmente ligada a la producción de granos y
cereal, y en menor medida en hortalizas, legumbres, licores, otros subderivados (como la
lana, el charqui, el sebo), y una ganadería de relativa importancia, sobre todo cuando ésta
debía competir por la ocupación de la tierra en pos de talaje contra la producción extensiva
del trigo. Lo que es importante señalar es que durante este proceso de expansión y auge
agrícola debido a la mayor demanda de exportaciones, los volúmenes de producción
tendieron a aumentar, conforme a un proceso que aprovechaba la alta disponibilidad de
tierras para cultivar y el aprovechamiento de los factores productivos de la mano de obra
abundante y barata.59
59 Aunque constituyó una de las pesquisas fundamentales de nuestra investigación, hemos preferido (por razones de espacio y tiempo) referenciar la abundante información estadística referida a la producción económica de la región, al Anuario Estadístico de Chile (en los capítulos referidos a Información Agrícola). Sin embargo, como ha señalado el
53
Como se ha señalado anteriormente, la tenencia de la tierra estuvo concentrada por
una minoría de terratenientes, afincados en la región desde los tiempos coloniales. Una de
las fuentes documentales más apropiadas para analizar el funcionamiento de ellas, lo
constituyen los sumarios referidos al estado de los fundos rústicos para cada Departamento.
Como una muestra (ver Anexo 1) hemos tomado como referencia la información disponible
para el Departamento de Linares en el año 1873, punto omega en el auge del proceso de
expansión agrícola experimentado por las exportaciones de trigo. Aunque esta información
no fue permanente en las ediciones consecutivas del Anuario, al menos permitió
interrogarnos respecto a informaciones esenciales, como la cantidad y tipología de las
propiedades rurales de cada Departamento, los cultivos a que se destinaban, la composición
volumétrica de la producción de cada cual, y el desarrollo de factores productivos de
importancia, como la pertenencia de maquinarias agrícolas y los planteles de trabajadores
“al día”. Respecto a estos factores productivos, bastará con realizar algunas observaciones
generales.
Uno de los tópicos más recurrentes en la historia económica del país, es la relación
estudiada para el período del siglo XIX con las formas de modernización agraria y
mercantil que empezaron a afectar el funcionamiento de las haciendas tradicionales en todo
el país. Sin duda, una primera aproximación frecuentemente asimilada es la modernización
de las vías de transportes y comunicaciones; basadas sustancialmente en el desarrollo de
líneas de ferrocarril, y caminos públicos. Este avance infraestructural permitió agilizar y
abaratar el transporte terrestre de los productos de la creciente demanda triguera del
exterior; hacia 1840, se configuraron las bases para que dicha innovación permitiera la
llegada del tren hacia la región del Maule, en lugares donde antes se desarrollaba la
movilidad económica aprovechando el régimen navegable del río Maule, hacia el puerto de
Constitución. En 1875 la red ferroviaria finalmente llegó a Talca, conectando toda esta
región agraria (incluyendo a Linares) con el Puerto de Valparaíso, y motivando la
decadencia de Constitución como puerto de salida. Sin duda, este primer factor constituyó
un resorte fundamental para la expansión económica, pues permitió al trigo chileno
competir con precios más adecuados en los mercados externos; no obstante, y como historiador Arnold Bauer, conviene examinar críticamente estos números, ya que se perciben notorias falencias en su composición; aunque permiten formarse una imagen general del funcionamiento general de la producción en la región.
54
retomaremos más adelante, se realizó a destiempo conforme a las debilidades estructurales
del sistema económico nacional.60
Un segundo aspecto estudiado en esta tentativa por reconocer aspectos de la
modernización en el terreno de la producción agraria, es el impacto que surgió debido a la
incorporación de maquinaria y tecnología a las faenas agrícolas. Salazar estudia con
atención los procesos de adquisición de máquinas y herramientas que permitieron
crecientemente “tecnificar” y “mecanizar” el trabajo al interior de las haciendas, en el
período entre 1835 y 1908; que permitieron agilizar el transporte interno, el uso de fuentes
diversas de energías, y que se levantaron silos, plantas refrigeradoras, fábricas de
subproductos, molinos, entre otros; contraviniendo, en gran media, el fundamento
esencialista referido al carácter feudal, ausentista y súper-consumista de la oligarquía
terrateniente.61 Siguiendo a Valenzuela, la trampa radica en que esta “explosión
tecnológica”, si bien fue creciendo en cantidades importantes sobre todo a contar de 1860,
no tuvo una expansión geográfica significativa, concentrándose primordialmente en las
regiones de Aconcagua y Santiago, en donde predominaban agricultores diferentes,
imbuidos de ideales progresistas, y principalmente ligados a la Sociedad Chilena de
Agricultura, donde se estimulaba la puesta en práctica de programas formales de
tecnificación del agro. 62
Para el caso de la Provincia de Linares, hemos podido recoger parcialmente la
información referida a la pertenencia de maquinarias y tecnología al interior de los
departamentos de Linares y Parral para el año 1872 (Cuadro 8). En ella es posible apreciar
que la cantidad de maquinas destinadas a reforzar la faena agrícola, apenas constituye un
valor agregado para los aportes a la producción general, y que dudosamente este es un
aspecto que pueda relacionarse con la expansión general de su desarrollo económico para la
década estudiada.
60 Bauer, Óp. cit., Pp. 166-167 61 Salazar, Óp. cit., Pág. 164. 62 Valenzuela, Óp. cit., Pág. 33. Ver también en: Correa, Luis. “Agricultura Chilena”, Santiago, 1938; Bengoa, José. “Historia social de la agricultura chilena”, Santiago, 1988.
55
Cuadro 8: Demostración de la maquinaria destinada a cultivos en el año 1872.
Año
: 187
2
Departamento
Apr
ensa
r
Arn
ear
Ave
nta r
Cul
tiva r
Des
tilla
r
Des
gran
a r
Des
tronc
a r
Dec
epa r
Enga
villa
r
Fabr
icar
Man
tequ
illa
Lim
pia r
Mol
e r
Pica
r pas
to
Reg
ar
Sega
r
Saca
r agu
a
Sem
bra r
Trill
ar
Tasc
ar c
áñam
o
Tras
pala
r
Ven
dim
iar
No
se e
xpre
sa su
obj
eto
Tot
al
Linares 2 31 27 60
Parral 2 3 1 11 11 1 5 34
Fuente: A.E.Ch
Al igual como se puede deducir de la muestra de los fundos rústicos del
Departamento de Linares (Anexo 1), un aproximado de 20 propiedades contaban con no
más de 63 máquinas (igualmente rústicas, ya que difícilmente se trató de maquinarias
importadas desde el extranjero), manteniendo de este modo, las formas tradicionales de
producción. En particular, para estas regiones menos tecnificadas y más mediadas por la
mentalidad rentista de los terratenientes, la expansión triguera devino por la explotación
intensiva del sistema de cultivos y barbechos tradicional, sin producir mayores
innovaciones, y además extendiendo los cultivos hacia terrenos anteriormente vacantes.
Como ha señalado Bauer, la principal causa de la expansión triguera no estuvo relacionada
con el mayor o menor impacto que produjeron la incorporación (efectiva) de maquinaria al
proceso productivo; se trató más bien de oportunismo geográfico en relación a las
condiciones de producción y transporte que afectaban a otros centros exportadores. Por tal
razón, esta tampoco puede ser concebida como la causa principal de la decadencia y
estagnación del sistema agrario tradicional.63
Arnold Bauer ha puesto de manifiesto que no se justificaba invertir más capital para
incrementar la producción, lo cual se conseguía empleando una cantidad adicional de
hectáreas, o bien utilizando la mano de obra barata y abundante.64 Esta mano de obra se
63 Bauer, Óp. cit., Pp. 150-154. 64 Ibid. Pág. 200
56
puede dividir en dos grupos generales. Los inquilinos, trabajadores estables al interior de
las propiedades, habían devenido en su condición de arrendatarios (primeramente a través
de un canon de su producción), en meros empleados prestadores de servicios, sometidos a
un canon de trabajo. El segundo grupo, conformado por los peones-gañanes, se transforma
en el tipo mayoritario del campesinado, siendo éste el excedente laboral desintegrado de las
haciendas.
Como hemos señalado anteriormente, durante aproximadamente quince años (1865-
1880) la agricultura chilena estuvo caracterizada por una bonanza ilusionante; pero
conforme a que las producciones de otros países comienzan a inundar la oferta con mejores
precios y posibilidades de expansión, la producción de trigo en Chile comienza un proceso
de estancamiento, que va en detrimento de la prosperidad alcazada por la “coyuntura
cerealera”. El año 1878 parece ser el punto más bajo en esta espiral devaluativa de las
exportaciones de trigo. La mayoría de los estudios citados en esta investigación, realizan un
análisis interesante y pormenorizado de dicha situación de “crisis estacionaria”, por lo cual
solamente nos limitaremos a decir que, aunque la agricultura nacional aprovechó nuevas
condicionantes reforzada por las expansiones territoriales hacia el sur de Chile con
posterioridad a nuestro período, las exportaciones sufrieron una fuerte contracción llegando
paulatinamente a pulverizarse. En definitiva, la ausencia de un desarrollo orgánico de la
agricultura nacional, retrotrae el funcionamiento de las haciendas y diluyendo, en
definitiva, la subsistencia de este modo de producción.65
En un primer comienzo de esta investigación, nos interesaba relacionar las formas
de impacto social que resultaron de este proceso de crisis estacionaria, y la relación con las
formas de convulsión social que se desarrollaron a contar de esta suma de factores
explicativos. Lamentablemente, la ausencia de fuentes específicas como también la poca
complejidad del aparato crítico utilizado en esta investigación, limitan la posibilidad de
explorar con mayor cercanía este tipo de relación. Pero queda la posibilidad de escudriñar
en algunas condicionantes que si nos pueden decir algo al respecto. Una de las principales
cuestiones que nos llamó la atención, es la forma en que la desestructuración del sistema
65 Bauer, Op. cit. Pág. 221.
57
agrario tradicional pudo traducirse en una crisis de subsistencia alimenticia para las capas
campesinas. Para ello, nos valemos principalmente de la historiografía que examinó y se
interrogó en torno al tema del costo de subsistencia de un trabajador durante un día.
Gabriel Salazar calcula el costo medio de subsistencia de un trabajador, tomando
como base la situación de los detenidos en cárceles rurales, que, en su opinión, se debe
considerar como bastante miserable como para marcar un “mínimo absoluto”. De dicha
información se desprende que cómo máximo se gastaba ¾ de real; y que un vagabundo
sometido a trabajo en obras públicas recibía esta misma suma para financiar su comida
diaria. Los hospitales rurales señalan entre 1,5 y 2 reales para la mantención diaria de un
paciente (considerando leña y comida); una chingana en Valparaíso cobraba la suma de 2
reales por un almuerzo. Los hacendados calculaban la alimentación de un individuo en ¾
de real. De todas estas informaciones, Salazar describe que el costo de subsistencia peonal
fluctuaba (en 1840) entre el mínimo absoluto de ½ real (para un preso) y 2 reales (en un
hospital). El gasto de alimentación no debería absorber más del 60 por ciento del gasto
diario, lo cual permite deducir que el costo mínimo de subsistencia para un peón libre
fluctuaba entre 2,5 y 3 reales diarios; en el caso de hombres casados con familia, ese costo
subía a 8 reales diarios. Un peón debía ganar $123 al año para subsistir en un estándar
mínimo, mientras que uno casado alrededor de $250. Los salarios rurales fluctúan, hacia
1870, entre $40 y $80 pesos en función de cálculos desagregados para algunos distritos y
haciendas del valle central; pero la mayoría de los peones no trabajan todo el año, y esto
reduciría en la mitad del ingreso neto calculado. Muchas veces reciben una ración, que
luego deducen de su jornal, y que esa ración correspondía, en la mejor de las ocasiones en
“un pan”.66
Arnold Bauer señala que la estructura social tan rígida impidió una demanda para
una agricultura diversificada; pocas personas tuvieron acceso a alimentarse más allá de
granos o legumbres, y mucho menos, de carne. Algunos cálculos de ración se encuentran
en documentos exiguos de contratos de trabajadores para una construcción pública. Un
almuerzo consistente en “dos panes de diez onzas, o harina sernida con grasa, comida de
66 Salazar, Óp. cit. Pp. 173-174.
58
frijoles con grasa, sal y hají”. El peonaje regular basaba su dieta principalmente en la harina
tostada con agua, y porotos cocidos; mientras que el inquilinaje, mientras tuvo acceso a una
ración de tierras, estuvo en condiciones de generar algunos alimentos como maíz, papas y
otros vegetales, y ocasionalmente carne.67
Para profundizar en esta materia, debemos conocer el proceso y el volumen de la
producción provincial. En el siguiente cuadro, se da a conocer el estado de la producción de
trigo blanco durante la década de la Provincia de Linares (ver Cuadro 9).
Cuadro 9: Producción de Trigo Blanco en Linares (1872-1880) Año Fanegas Litros 1872 324434 315200661873 328006 318165821874 280348 271937561875 258286 250537421877 - 203391541878 - 258274301879 - 277796741880 - 32380216FUENTE: A.E.Ch.
El trigo blanco constituyó la principal producción para la Provincia de Linares
durante el período referido. Para el año más crítico de la producción nacional (1878), las
diversas agencias económicas del país (como el Comité de Hacienda, o la Sociedad Chilena
de Agricultura) realizan estudios comparativos para analizar la situación crítica del país. Un
dato que llama nuestra atención es que durante este año, la Provincia de Linares mantiene
una producción elevada, superando en 5.488.276 litros la producción del año anterior,
contrastando con el déficit nacional de 32.258.660 litros en relación a 1877. Es decir,
mientras en el resto del país las cosechas se arruinan o se minimizan por razones derivadas
de la baja creciente en la demanda exportadora, la provincia de Linares mantiene sus
rendimientos en alza, y con seguridad hasta el final de la década, donde incluso supera por
sí sola la barrera del déficit anticipado por la coyuntura.
67 Bauer, Op.cit. Pp. 138-139.
59
Cuadro 10: Producción y consumo de trigo amarillo durante 1874 a nivel nacional. PROVINCIAS COSECHA EN KG CONSUMO EN KG Chiloé 5699951 6953440 Llanquihue 4033723 4850872 Valdivia 6067376 3218384 Arauco 27683681 9951656 Concepción 17932399 17117256 Ñuble 27096440 13766580 Maule 24026045 14357408 Linares 20044223 8617128 Talca 31635399 11772636 Curicó 17845282 10932584 Colchagua 43467407 16838640 Santiago 74774218 40714752 Valparaíso 17524575 15406040 Aconcagua 20435007 14247896 Coquimbo 891943 17162912 Atacama 1027228 8845720 TOTAL 348212897 214753864 Fuente: A.E.Ch
Conforme a los datos revelados por el Cuadro 10, se puede además reforzar lo
planteado por los historiadores Bauer y Salazar, referidos a que la economía interna del país
no fue capaz de absorber la producción en proporciones de consumo. La estructura social
rígida que existía en el país, no permitió estimular una economía doméstica capaz de
absorber la caída de la demanda externa. Una ligera inspección de estos datos nos permite
deducir que la transformación de ese porcentaje excedentario, sustituyeron la afección que
surgió de la desmonetización de la plata y la desvalorización del peso. Por otra parte,
aumentan nuevamente las producciones en ganadería de ovejunos y cabríos (ver Cuadro
11), re-valorizando el uso de suelo en función de estos talajes, y al ser estas actividades de
menor demanda de mano de obra, esto implica ir disminuyendo, por consiguiente las plazas
de trabajo al interior de las propiedades rurales.
60
Cuadro 11: Producción de ganadería en la Provincia de Linares (1871-1879)
AÑO Vacunos Caballares Ovejunos y cabríos Cerdos 1871 13321 3552 49452 7198 1872 8559 2065 37157 2930 1873 11100 2182 31097 3054 1874 14108 2763 42444 3493 1878 12686 3062 46479 2082 1879 16028 2589 52060 3904 Fuente: A.E.Ch
Aunque las condiciones de subsistencia al interior del mundo peonal no podían ser
más miserables de lo que ya lo eran con anterioridad al proceso de expansión económica al
interior de la coyuntura cerealera, tampoco se puede precisar hasta qué punto dichas
condiciones de producción estimularon una incidencia en las estructuras laborales; o mejor
dicho, hasta qué punto se le puede imputar una función directa a la coyuntura triguera en el
proceso de desmantelamiento y pauperización de las relaciones tradicionales de producción
desarrolladas al interior de las haciendas. Lo que si queda claro es que la “crisis
estacionaria” no refractó económicamente en una “crisis de subsistencia alimenticia” en el
sutrato campesino, puesto que nunca las condiciones de subsistencia fueron lo
suficientemente dignas como para percibirse una alteración en los patrones de hambruna
popular. Como ha señalado Salazar, este proceso está más decidido de antemano por la
larga duración de las relaciones semi-esclavistas y pre-proletarizantes de producción
desarrolladas con anterioridad y durante todo el siglo XIX, y por la condición alienada del
“peonaje obligado”, de la asfixia de los “proyectos empresariales” del inquilinaje, y en
consecuencia, de la poca sustentabilidad de que los labradores jóvenes ligaran su destino a
la tierra. Si aceptamos este hecho, el peonaje libre era principalmente un movimiento de
migración en emergencia. Bajo este contexto de desempleo y desarraigo, las adopciones de
formas de vida delictual se transformaron en una salida dolorosa, pero de último recurso
para quienes se resistían a dejar atrás la cultura campesino-peonal.
61
Capítulo III
Crimen y Castigo
“Mi estilo es el caos con ojos, o el cosmos con manos de alacrán de fuego y diente de demente
iluminado, o un emperador con la cabeza cortada, es la matemática esotérica de lo discontinuo, es el
incoherente trascendental de la mecánica psicológica, automáticamente gritada ella misma por ella misma,
sin perseguir un objetivo que ignora, desde un punto de partida que ignora, hacia un punto de llegada que
ignora, ignorando todos los caminos e ignorándose, y UNIENDO lo antagónico,
y yo soy un callejón de aldea, por el cual camina el velorio del vecino asesinado, completamente lleno de
muertos, porque todos son muertos que conducen muertos, en caballos muertos, en carretas muertas, en avíos
muertos, por chilenos muertos, por muertos, entre muertos muertos, muertos (...)”
(PABLO DE ROKHA, Demonio a caballo, Morfología del espanto)
62
El siguiente capítulo pretende esbozar una imagen en relieve de lo que constituye la
cultura del bandolerismo y de la delincuencia rural, a partir del análisis de diversas fuentes
primarias relacionadas con la Provincia de Linares en el período estudiado. Se trata
principalmente de concebir la forma en que se desarrolló, por una parte, una creciente
escalada de acciones delictivas llevadas a cabo por bandidos y campesinos pobres de la
región; y por otra, una decidida voluntad estatal por extirpar los males de la delincuencia
rural, que no siempre coincidió con sus posibilidades objetivas para acorralar estos modos
antagónicos. En el presente, nos proponemos realizar el perfil del crimen, caracterizando a
los sujetos delincuentes, sus modos de acción, y la cultura material con que desarrollaron su
quehacer; y el perfil del castigo, esbozando una imagen referida a la mala fama que
animaba la persecución, a los juicios y a los castigos que caracterizaron a la estructura
judicial dominante.
3.1. Dimensión y contexto del bandolerismo rural.
““INSEGURIDAD.- No puede ser mayor la que desagraciadamente
esperimentamos; tanto en los pueblos del interior, cuanto en los campos en cuanto a
personas i bienes.”68. Así rezaba un encabezado de la prensa local de la ciudad de Linares,
durante el transcurso de los primeros días de Marzo del año 1877. De esta forma, se trataba
de alertar a la opinión pública nacional de la calamitosa situación de una región asolada por
maleantes, los que, desde hace algunos años actuaban con un inusitada y creciente
recurrencia en estos territorios.
“(...) A propósito de la inseguridad que se vive en los campos i de que al principio hablamos, hemos visto que en los últimos días del próximo pasado Febrero, hizo una milagrosa escapada, merced a la superioridad de su caballo el rejidor señor Valenzuela regresando de Putagan: que no tuvo igual suerte el vecino José Antonio Tapia, ni en otra ocasion don Luis Muñoz i sus cuñados, que a corta distancia de esta ciudad se salteó revólvers en mano dos yuntas de bueyes a unos infelices que traian fruta a venta, i que la noche del domingo 25 del mismo mes fue acesinado un individuo en Longaví, i otro en Arquen, habiendo sido salteado poco antes en San
68 El aviso, Linares, 9 de marzo de 1877. Pág. 2
63
Juan un Zenteno i un Villalobo en Catentoa, cuyos nueve crímenes han quedado impugnes.”69 Para el incipiente periodismo local, “no es la crisis monetaria la escasa de trabajos
ni de mantenciones la que nos ha conquistado la situación asaroza que insinuamos”70; sino
la facilidad que tienen los sujetos para burlarse de la ley, la ausencia de policías que
frecuentan los pueblos, la saturación de las cárceles, y la falta de escarmientos públicos y
ejemplificadores para poner fin a esta situación.
“En Linares, rara es la noche que no suceden robos i escalamientos, i mui escepcional la en que es custodiado por tres guardianes, porque de ordinario solo es servido por uno o dos; i sin embargo, al pueblo se le hace exivir la misma contribucion del seis por ciento que se pagaba antes.”71
Pero lo cierto es que, desde al menos un año atrás, las autoridades del gobierno
central habían puesto énfasis en resolver la problemática que ocasionaba el bandolerismo
en las regiones dilatadas del país, recogiendo una serie de peticiones que provenían desde
dichos centros. En 1876, se promulgaba una nueva Ley de Bandalaje, extrema y enérgica,
donde se entregaba plena potestad a los jueces para condenar aún cuando no existieran
evidencias suficientes para comprobar la culpa de un imputado. Algunos de los aspectos
más significativos de esta ley fueron la concatenación de la pena de muerte a condenas
desde delitos menores (como el robo), la renovación de antiguas formas de punición, como
por ejemplo, “veinticinco azotes por cada seis meses de presidio”, y la potestad del
Presidente de la República para dictar los reglamentos referidos a las penas que conciernen
a la ley en cuestión.72 ¿Cuánta voluntad pondrían las autoridades locales en hacer valer esta
palabra?
La débil presencia institucional del Estado en las regiones pre-fronterizas aún era un
tema que dejaba en suspenso la eficacia de las leyes en estos lugares; con el escaso
profesionalismo de la policía rural, y con los pocos recursos con que contaban las agencias
estatales, sumando a ello la impopularidad de un ejercicio despótico por parte de los jueces,
69 Id. 70 Id. 71 Id. 72 La voz de Linares, Linares, 26 de Agosto de 1876. Pág. 2
64
eran suficientes factores como para atar de manos a las autoridades. Un ejemplo de ello lo
constituye la negativa de los funcionarios por convertirse en verdugos ante los ojos de la
población: “En la cárcel existen varios procesados condenados a la pena de azotes, a la
que no se ha podido dar cumplimiento ya que no hay ni nada quiere ser verdugo de sus
compatriotas, ni a precio de oro.”73 Mucho menos, si de vez en cuando, los que se atrevían
a azotar, lo hacían contra una persona que no tenía culpa que asistir.
“En la mañana de hoi se presentó en nuestra oficina Juan Alvarado i nos dio cuenta que ayer fue conducido por ajentes de la policia fuera de la poblacion i le pegaron doscientos azotes –Alvarado se encuentra en un estado lamentable. Sobre este individuo no ha recaido ninguna sentencia que le mande aplicar semejante castigo. El hecho se ha denunciado a la justicia ordinaria para que se forme el correspondiente sumario indagatorio. Veremos si se hace justicia o se encubre el delito para dejar impune a los delincuentes [...]”74
En un contexto donde las autoridades eran los “delincuentes” y los delincuentes los
regentes ante el vacío de la ley, la Ley de Bandalaje fue letra muerta. En 1876, la ciudad de
San Javier era un caos, debido a la ineptitud y conducta viciosa de los subdelegados. El
Conservador, del 2 de julio, así ilustraba la situación: “Ahí están los subdelegados,
inspectores i jueces que ha nombrado, casi todos están procesados o con órdenes de
prisión encima. D. Pedro Merino se halla procesado actualmente por delito; D. Joaquín
Rojas procesado i célebre por sus condenas de seis meses de prisión, arrogándose
facultades de un juez de letras, D. Gregorio Antonio Garcia con órden de prision i con tres
procesos de gravedad iniciados en su contra, i con una sentencia condenatoria por delitos;
D. Manuel Antonio García, D. Gregorio Cruzat i D. José Antonio Solar igualmente con
procesos iniciados, asi como D. Juan Esteban Lagos, el inspector José Miguel Troncoso,
con órden de prisión.”75 Con todo a favor, proliferaban los bandidos en la región, asolando
los campos y las nacientes ciudades, los caseríos de las subdelegaciones más pequeñas y
bajo el signo del statu-quo de la ilegalidad.
73 La voz de Linares, Linares. 19 de febrero de 1876. 74 El conservador, Linares. 26 de noviembre de 1876. 75 El conservador, Linares. 2 de julio de 1876.
65
Pero además de desarrollarse un caldo de cultivo que propiciaba el progreso de la
criminalidad, surge el problema de cuantificar el fenómeno en su dimensión real. Puesto
que el estado de impunidad aseguraba una alta probabilidad de éxito en el quehacer
delictivo, resulta complejo conocer con precisión la masividad del bandolerismo en estas
condiciones. En efecto, los archivos judiciales para la época estudiada nos demuestran un
crecimiento en las causas criminales seguidas por los juzgados provinciales (ver Cuadro
12).
Cuadro 12. Causas seguidas en el Juzgado Criminal de Linares (1870-1880)
Año N % 1870 11 2,54 1871 21 4,85 1872 18 4,16 1873 27 6,24 1874 37 8,55 1875 24 5,54 1876 40 9,24 1877 62 14,32 1878 84 19,40 1879 60 13,86 1880 49 11,32 Total 433 100 Fuente: A.C.L.
Durante el transcurso de esta década, en Linares se siguieron 433 causas,
pronunciándose un aumento significativo (casi un 20%) durante el año 1878, el año de
mayor agudeza de la crisis de exportación triguera. Pero ¿qué significancia tienen 433
casos, en una población que sobrepasa las 80.000 personas? ¿Cuál es la inseguridad que
representan estos números en la ciudadanía de Linares? En general, la mayoría de los
delitos a los que se le siguió una causa durante el seguimiento de este período, son aquellos
considerados delitos menores, por la simpleza del móvil y por la poca connotación que
tuvieron en el ámbito público. Nos referimos a numerosos casos de hurto, heridas de
pendencia, las llamadas “faltas de policía”, y un sinnúmero de otras tipificaciones que
constituían una buena parte de los delitos más rebuscados del Código Penal. En el contexto
de los delitos que nosotros aquí consideramos, o bien propios del bandolerismo permanente
66
de las regiones de Chile central, o bien un tipo de delincuencia rural tradicional, es decir,
los casos de salteos y abigeatos que interesan a este estudio; el número tiende a ser aún más
escaso (ver Cuadro 13).
Cuadro 13. Causas seguidas contra delitos tipificados de bandolerismo y delincuencia rural.
Año N Salteos (S) % (S) de N Abigeatos (A) % (A) de N 1870 11 1 0,23 2 0,46 1871 21 1 0,23 7 1,62 1872 18 0 0,00 8 1,85 1873 27 0 0,00 9 2,08 1874 37 2 0,46 4 0,92 1875 24 2 0,46 2 0,46 1876 40 2 0,46 7 1,62 1877 62 4 0,92 1 0,23 1878 84 8 1,85 4 0,92 1879 60 1 0,23 1 0,23 1880 49 1 0,23 1 0,23 Total 433 22 5,08 46 10,62 % 100 5,08 10,62 Fuente: A.C.L.
Pensando en la homogeneidad de la muestra, resulta extraño pensar que una razón
de 2 salteos y 4 abigeatos anuales pudieran alertar realmente a la población de la Provincia.
Pero precisamente este es el dato que permite cuestionar la verdadera dimensión del
fenómeno, puesto que la alarma surge de la incapacidad policial por abordar la masa
delictiva, y no del opúsculo ficticio que provoca la estadística criminal y los avances en
materia jurídica, o la disposición de los jueces por hacer prevalecer una ley específica. Si
consideramos la tipificación del delito, además, debemos considerar que la mayoría de las
causas seguidas consideraba a varios bandidos en el caso de los salteos (con suerte se podía
capturar a uno de los involucrados), y que en el caso de los abigeatos, se trataba de un
delito predominante de los campos (donde había menos policías). En el caso de regiones
vecinas, de mayor densidad demográfica, como el caso de Talca o Concepción, la tendencia
al crecimiento explosivo de las causas seguidas fue más visible, pensando en que dichos
centros constituyeron, además, poblaciones de mayor importancia social y económica.
Pese a lo anterior, queda pendiente el hecho de saber si la voluntad de persecución y
punición dispuesta por el Estado constituyó un factor explicativo en el crecimiento de las
67
causas judiciales seguidas por los juzgados locales. Probablemente dicha expresión tuvo
más asidero en el contexto de las pequeñas ciudades que constituyeron este espacio
geográfico, y muy por el contrario, en el contexto de la gran mayoría de una población
asidua a los modos rurales de territorialidad.
“Creemos que estos desgraciados acontecimientos se repetiran a menudo, pues el policial del punto nos dijo que solo andaban cuatro o seis jentes de policia en toda la ciudad (...)”76
La percepción de inseguridad seguida por la prensa local está pendiente del mundo
que se bifurca detrás de las curvas de los ríos, en los caminos interiores, y en el problema
que ello suscita para los estratos dominantes de los latifundios de la región.
“Hace poco días fue asaltado en su casa Juan de Dios Ramires por seis bandidos. Vive Ramires a un lado del camino que conduce a Parral, al otro lado del rio Ancoa. Los bandidos despues de maltratar a Ramires le robaron cuanto poseia. Deseariamos que la autoridad se ponga en guardia para perseguir a los malhechores.”
“En la subdelegación de Catentoa ha tenido lugar otro salteo; el asaltado fue don Blas Troncoso. Los asaltantes eran ocho; dispararon algunos balazos al interior de la casa, e hirieron a dos sirvientes de Troncoso, quien fue amarrado tambien e intimado con la muerte si no entregaba todo el dinero [...] I el señor Subdelegado Villalobo qué medidas ha tomado? Ha perseguido a los bandidos? Qué ha hecho? Nada, absolutamente nada i ojalá fuera tan delijente para perseguir a los malhechores como lo ha sido para perseguir a los Electores Independientes.”77
Aunque la masividad o dimensión real de la criminalidad rural sea un aspecto difícil
de dilucidar, queda la oportunidad de recoger el sentido real de lo que constituye “la
inseguridad” y el drama social que inspira a numerosos estudios referidos al tema en los
espacios geográficos colindantes, y al sustrato de la cultura popular que contiene las
numerosas leyendas sobre bandidos que no aparecen en los expedientes, los que nunca
existieron, o –mejor aún- los que nunca fueron capturados. De todos modos, consideramos
que la fuente judicial, en tanto que muestra en perspectiva, constituye una puerta de acceso
76 La voz de Linares, Linares. 27 de mayo de 1876. 77 El Conservador, Linares. 2 de julio de 1876.
68
necesaria para formarse una idea general de lo que constituyó el amplio nicho de la cultura
delictiva rural, y una expresión adecuada de un bandolerismo en ebullición transitoria.
3.2. Tipificación del delito.
3.2.1. Sujetos.
Describir bandidos fuera de la imagen mítica y heroíficada que cuentan las leyendas
y las canciones populares ha sido un escollo permanente para el historiador social. Las
pocas referencias a aspectos de su humanidad y su gestualidad que entregan los
documentos oficiales se deben a que la condición que los han llevado hasta ese punto,
precisamente aspira a presentarlos como personajes despreciables ante el rigor del poder.
Fuera de ello, debemos conformarnos con esbozar el perfil social estándar de un cuerpo que
apenas habla por sí mismo en estas condiciones, y que caracteriza solo los aspectos gruesos
de la vida de los delincuentes rurales.
De este modo, la estructura de los interrogatorios siempre entrega datos relevantes
respecto a la constitución tipificada del sujeto, tales como el nombre, la procedencia, la
edad, la ocupación u oficio, entre otros datos aleatorios. Dudosamente es el lenguaje del
gañán, sino que una reverberación de su voz en la inteligencia del escribiente, en las cuales
rigen lógicas de síntesis judicial que cubren la corporalidad real del imputado y donde co-
existen y se disputan las pronunciaciones en primera y tercera persona del singular, y el rico
lenguaje popular con el frío lenguaje de los juristas y las instituciones.
“Me llamo como lo tengo dicho, soi natural de este departamento, salteador de oficio, trabajador al dia, no sabe leer ni escribir.”78 “Me llamo Pedro Antonio Quintana, natural de Meica, subdelegación de Pilocoyan, de veinte i seis años de edad, soltero, gañan (...)”79 “(...) que se llamaba como lo tenía dicho, es hijo de este pueblo, soltero, sabe leer i escribir, i trabajado en el campo (...)”80
78 Archivo Criminal de Linares (en adelante A.C.L). Causa seguida contra Zacarías Escobar, Leg. 8, Pieza 20, 1873. 79 A.C.L. Causa contra Pedro Quintana por abigeato. Leg. 9, Pieza 34, 1874. 80 A.C.L. Causa contra Santiago Pincheira y otros. Leg. 10, Pieza 27, 1876. Fjs. 7v-8
69
“Vistos: se ha formado este proceso en contra de Manuel Antonio Gonzales, de esta ciudad, de veintitres años, casado, zapatero, sabe leer i escribir, i nunca preso; de Eujenio Albornoz i Lopez, de esta ciudad, de cuarenta i nueve años, viudo, carpintero, no sabe leer ni escribir i nunca preso; de Ladislao Ferrada i Troncoso, de esta ciudad, de veintiseis años, casado, escribiente, sabe leer i escribir i ha estado preso otra vez pero fue absuelto; i de Lizardo Cerda i Echeverría, natural de Chillan, de veinticuatro años, casado, pintor, sabe leer i escribir (...)”81 “(...) se le pregunto como te llaman dijo como esta dicho i tengo mas de treinta años de edad soi criado inasido (sic) en el lugar de gualpe (sic) soi casado oficio agricultor no hai (sic) estado preso jamas (...)”82
Durante el transcurso de esta investigación, de alrededor de 150 causas que
constituyeron la materia prima de trabajo (incluyendo aquellas que, sin ser propiamente
salteos y abigeatos, contenían cierta información relevante respecto al quehacer delictual
del mundo rural), consideramos un muestreo de 64 declaraciones de imputados, en donde
los sujetos expresan diferidamente algunos detalles de sus vidas. En el contexto general,
podemos señalar que se trata de una actividad mayoritariamente masculina (solo
encontramos el caso de 2 mujeres imputadas, por complicidad), y que compromete a una
cohorte etaria más bien juvenil (entre los 19 y los 29 años). Como se demuestra en el
Cuadro 14, podemos comprobar que efectivamente se trata de sujetos jóvenes, lo que no se
desdice con otros estudios al respecto que han señalado esta misma tendencia.
Cuadro 14. Edad de los imputados (Linares 1870-1880)
Edad N %18-29 años 33 51,5630-39 años 9 14,0640-49 años 4 6,2550 años ó + 6 9,38N.A. 12 18,75Total 64 100Fuente A.C.L.
El promedio neto de edad entre los declarantes es de 25 años, estimando que además
se trata de un núcleo mayoritario de población económicamente activa, y por ende, más
vulnerable a los efectos de la exclusión económica. Los estudios tradicionales, incluyendo a
81 A.C.L. Causa seguida contra Manuel Antonio González y otros. Leg. 15, Pieza 24, Fjs. 14v-15. 82 A.C.L. Causa seguida contra Pedro José Vázquez, Ancoa. Leg. 15, Pieza 28, 1878.
70
Hobsbawm y al propio Jaime Valenzuela para el caso chileno, han señalado que el
bandidaje en general se enmarca en esta etapa de la vida (entre la pubertad y el
matrimonio), donde la vida de los hombres trascurren sin el peso de las responsabilidades
familiares y además cuentan con la energía biológica que les permitía desempeñarse en
acciones peligrosas que implican mayor capacidad física. Pero un aspecto que nos parece
interesante, al menos para el caso estudiado, es la relativa paridad existente en torno al
Estado Civil de los delincuentes (ver Cuadro 15).
Cuadro 15. Estado civil de los imputados (Linares 1870-1880)
Estado Civil N % Casado 24 37,50 Soltero 30 46,88 Viudo 2 3,13 N.A. 8 12,50 Total 64 100 Fuente A.C.L.
En efecto, existe una serie de condiciones que facilitan que los hombres solteros
sean más proclives a este tipo de quehacer delictual, por las razones señaladas por los
historiadores antes mencionados y también por factores explicativos propios de la docilidad
psicológica de estos sujetos; pero esta pequeña muestra nos impide recoger una imagen
ampliada de la sostenida participación de hombres casados, y en menor medida de viudos,
en la comisión de los delitos.
“En efecto, cuando el hombre está soltero, procede, las mas veces, sin considerar el resultado de sus acciones, i solo por el impulso de sus inclinaciones o instintos; no sucede lo mismo al que se encuentra en estado de matrimonio: ya por amor a sus descendencia i cargos que le son anexos, obra con calma, i piensa con mas detencion en las consecuencias que le podrian sobrevenir de una mala accion: hai, pues, una dificultad mas que vencer antes de dar rienda suelta a las pasiones [...]”83
Una explicación tentativa a este hecho puede estar cobijada en el aspecto coyuntural
de la crisis agraria que somete a los padres de familia, viejos desempleados, a buscar
formas de subsistencia que no significaran tener que emigrar hacia la ciudad; o bien, un
reflejo de la profunda crisis moral que afecta al mundo campesino como resultado de la 83 A.E.Ch. Criminalidad. Tercera entrega. PCH 570. Pág. 8
71
fragilidad social que constituye su drama de vida. Entendemos que el bandidaje es,
generalmente, una actividad de camaradería masculina, donde los engranajes tradicionales
de la familia juegan un papel que, si bien no es excluyente, impone lógicas divergentes y/o
conflictivas ante la cultura del hampa. De cualquier forma, esta es una problemática difícil
de resolver y que no constituye de ningún modo el objeto central de esta investigación, pero
sin embargo deja entrever aspectos interesantes sobre la relación existente entre la dinámica
social del mundo privado de los sujetos con el ámbito público donde se recrea la
delincuencia en particular.
No obstante el dicho problema, un detalle que engarza nuestras observaciones con el
modelo general tradicional del bandidaje, es la procedencia ocupacional de los individuos.
Como señala el Cuadro 16, los declarantes recurren a una amplia taxonomía de oficios y
ocupaciones. Cuadro 16. Oficios y ocupaciones de los imputados. (Linares 1870-1880)
Oficio-ocupación N % Agricultor 16 25,00 Gañán ** 16 25,00 Trabajador al día 6 9,38 Zapatero 5 7,81 Labrador 3 4,69 Trabajador en el campo 2 3,13 Carpintero 2 3,13 Otros* 7 10,94 N.A. *** 7 10,94 Total 64 100 Fuente A.C.L. * (1) Salteador, Cochero, Aserrador de madera, Escribiente, Pintor, Comerciante ** Se agregó (1) que señaló ser "peón" *** Se agregó (1) que señaló "no tener oficio"
Lo que subyace a esta imagen amplia sobre la división del trabajo rural, es la
realidad que constituyó las profundas modificaciones de las relaciones sociales de
producción experimentadas en el campesinado criollo durante el transcurso del siglo XIX.
En efecto, como ha señalado Salazar, las haciendas habiendo alcanzado un cierto equilibrio
demográfico, comenzaron a funcionar como un núcleo hermético que repelía trabajadores
72
en vez de absorberlos.84 De modo que el antiguo estrato de población labradora semi-
dependiente de la hacienda (el inquilinaje) devino pronto en una condición de “peonaje
estable” u “obligado” sin capacidad de sobrellevar exitosamente el dilema empresarial de la
autoproducción, y menos de costear los altos cánones que impuso el patriciado. Hacia 1875,
el peonaje constituía la forma laboral dominante al interior y fuera de las haciendas, y la
“proletarización” in-situ de los campesinos de hacienda era un proceso estancado a medio
camino, por la marcada mentalidad patriarcal de los patrones y su incapacidad de ajustarse
a formas mercantiles de acumulación. Las categorías de “agricultores”, “labradores”,
“trabajador en el campo” constituyen, en este momento histórico, tan solo un matiz de
diversas formas de peonajes, que más bien definen por oposición a los “gañanes”, que son
los peones de siempre, masa flotante y ambulante de trabajadores sin rumbo fijo y vocación
por la tierra. Los “trabajadores al día” también forman parte de este último segmento, y
además se caracterizan por cumplir cualquier labor pues, como señala el propio Salazar,
han alcanzado el punto máximo de maestría en los trabajos que habían demandado por
siglos la “vieja economía patricia”: flexibilidad, disposición, imaginación, resistencia a la
fatiga, etc.
“...en este individuo (el peón libre) se personifican todos los vicios de nuestras clases trabajadoras. Lleva a las haciendas, junto a sus harapos, la semilla de la desmoralización y el crimen”. 85
Deambulando por toda la Provincia, y aún más, atravesando de tope a tope las
regiones centrales de Chile, los campesinos pobres (a pie) y los bandidos (a caballo),
peones trashumantes o agricultores-ganaderos, tuvieron un amplio conocimiento del
espacio geográfico que los contenía. No es sorprendente, por ello, que la procedencia de los
imputados estuviera dividida, por una parte por los campesinos nacidos y criados en el
propio Departamento de Linares, y por otra, por sujetos venidos desde otra comarca (ver
Cuadro 17).
84 Salazar, Óp. Cit. Pág. 147-177 85 Primer Congreso Libre de Agricultores de la República de Chile (Santiago, 1876), Pág. 141. Citado en: Salazar, Gabriel. Óp. Cit. Pág. 171.
73
Cuadro 17. Procedencia de los imputados (Linares 1870-1880)
Procedencia N % Linares 32 50,00 Talca 4 6,25 Chillán 3 4,69 Parral 2 3,13 Santiago 2 3,13 Otros* 14 21,88 N.A 7 10,94 Total 64 100 * Arquén, Cauquenes, Coibungo, Constitución, Coronel, Huerta del Maule, Hualpe, Loncomilla, Niblinto, Itata, Pilocoyan, San Carlos, San Javier, Yancanao Fuente A.C.L.
Los lugares de origen que predominan en esta relación, son aquellos que por
diferentes motivos, constituyen ámbitos económicos y socio-culturales semejantes a la
provincia de emigración, que es Linares. Lugarejos de distinta índole, villorrios o pueblos
que conforman un sistema espacial de integración bastante claro, constituyendo las regiones
cerealeras y ganaderas por excelencia del centro del país. Además, como examinaremos
más adelante, un aspecto interesante es la capacidad de movilidad que representan los
sujetos en la perpetración de un delito más allá del lugar de su procedencia, pues como es
posible de suponer, los bandidos de profesión intentan delinquir en aquellos lugares en
donde no podrán ser reconocidos por la vecindad, mientras que los ladrones ocasionales (y
en este caso, muchos de los abigeos) lo hacen en la localidad de la cual son habitantes,
animados por una oportunidad o por un impulso.
Otro detalle posible de obtener a partir de las declaraciones presenciales de los
imputados, es el contexto de su alfabetización (ver Cuadro 18).
74
Cuadro 18. Alfabetización de los imputados. (Linares 1870-1880).
Alfabetización. N %No sabe leer y escribir 23 35,94Sabe leer y escribir 18 28,13Sabe leer 1 1,56Sabe firmar 1 1,56N.A. 21 32,81Total 64 100
Fuente: A.C.L.
Durante el siglo XIX, existía convicción respecto de que “los crímenes de homicidio
i parricidio provienen regularmente de los hábitos e instintos salvajes no depurados por la
educación i la instruccion (...) Los delitos de hurto i abijeato provienen tambien de la
misma causa, i de la falta de ocupacion de quien los comete”86, como también una
discusión extensa sobre si la educación “(...) dulcificando las costumbres i depurando los
instintos naturales del hombre, disminuye los delitos, o a lo menos les quita el sello de
barbarie con que se pronuncia en los pueblos (...)”87 o bien, “produce efectos contrarios
en la criminalidad; agusando la intelijencia del hombre, el crímen es mas fino sin duda,
pero se perpetra mas astuta o insidiosamente”88. Lo cierto es que probablemente durante la
época señalada, la mayoría de la población rural en que se concentra este estudio no haya
tenido contacto con instancias de educación y alfabetización, lo que hace mucho más
presumible que exista una tendencia acentuada a delincuentes sin instrucción; aun cuando
este muestreo exhiba una relativa paridad de la cuestión, sin dejar de atender al hecho de
que un 32% de los declarantes omitió la información.
Además de lo que explícitamente dan cuenta los declarantes a través de la
presentación que realizan ante el juzgado al momento de realizarse los interrogatorios,
también es posible concebir algunos gestos propios que hablan, más que del sujeto bandido
en sí mismo, de la cultura popular en la que están insertos, o bien de las condiciones de vida
que rodean a este sujeto. Para la visión oficial, este es un punto esclarecedor que permite
muchas veces explicar por qué surgen los crímenes o bien, formarse un juicio abreviado y
86 A.E.Ch. Criminalidad. Tercera entrega. PCH 570. Pág. 9 87 Ibíd. Pág. 72 88 Íd.
75
reduccionista sobre la “barbarie intrínseca” de los “marginales”. Como lo señala el redactor
del Anuario Estadístico de Chile, en su Tercera Entrega referida a la Criminalidad, en 1863:
“En la diversidad de causas que contribuyen a pronunciar el crimen, aparecen como principales las siguientes: 1° La disposicion orijinal inherente al temperamento físico del delincuente; 2° La atmosfera moral que ha vivido; i 3° Las circunstancias tentadoras que le han rodeado. Combinadas jeneralmente entre sí estas varias causas pretenden medir su importancia o deslindar su influencia en la perpetracion del crímen, es osar quizá romper el velo del misterioso mecanismo de las leyes jenerales que rijen el mundo.”89 Un ejemplo de esto lo constituyen las apreciaciones subjetivas y físicas respecto a
los reos imputados, que en boca de los funcionarios representan indistintamente una
muestra de asombro, temor y también una sutil admiración hacia los sujetos. Tal es el caso
de la relación que hace el Inspector de la localidad de Vaquería, al juez de San Javier de
Loncomilla respecto a Bárbaro Muñoz:
“El reo Bárbaro es sumamente diestro para fugarse, de la guardia del inspector de esta se ha fugado dos veces, se hallaba engrillado, i colocado en la barra, se refaló los grillos, i corrió el anillo de la barra con una sutilesa increíble, el pie lo tiene demasiado chico i mui suelto (...)” 90
Otras veces, dichas expresiones se transforman en apreciaciones que constituyen
abiertamente el tipo de desprecio que sentían los funcionarios por los delincuentes. Tal es la
observación del médico que realiza el peritaje para establecer la condición mental de
Ignacio Torres, cuya argucia era la de hacerse pasar por demente y así ser inimputable por
el juez: “(...) Todo lo que observe fue en el modo de hacer su relación, cierto grado de
estupidez.”91. De tal modo, el carácter agudo, ladino y huidizo del peonaje quedaba
fundamentalmente adscrito a una incapacidad de aquel hombre por ser “otro”, a la
condición natural del ser mestizo.
89 A.E.Ch. Criminalidad. Tercera entrega. PCH 570. Pág. 71 90 A.C.L. Causa por salteo seguida contra los hermanos Muñoz, Legajo 16, Pieza 4, fj. 10 91 A.C.L. Causa seguida contra Ignacio Torres. Legajo 17, Pieza 3. Fj. 12.
76
Uno de los tópicos recurrentes en el perfil peonal esbozado por el patriciado es su
debilidad por las costumbres perniciosas, las que en clave regular constituyen una de las
caras visibles de la compleja cultura popular. Y aunque su afición por los vicios y las
prácticas marginales es una cuestión que los grupos dominantes se apuran en destacar,
habitualmente estos subalternos hacen uso de dicha condición para zafar de algunas
situaciones. El problema que suscita la embriaguez peonal impone una dificultad adicional
en la ardua tarea de reconstruir los hechos delictivos, como también un ingrediente en la
perpetración del crimen.
“Es efectivo que el domingo catorce de Junio estuvieron en mi casa Francisco Campos, Valentina Vergara, i su marido bebiendo. Como a las oraciones se retiró Valentina i su marido. Este estaba ebrio aunque no mucho. En ese momento hecho de menos a Francisco Campos i no lo vi más.”92 “(...) i como en esta casa habia chingana me puse a beber mosto todo el día hasta que me embriagué completamente. A las oraciones me invitó mi mujer para irnos, i salimos de acaballo, yendo yo mui ebrio que poco me acuerdo.”93 “[...] Estaba ebrio el día de ayer, por lo cual no recuerdo nada sobre lo que se me pregunta. Se ratificó [...]”94 “(...) yo no pude verlo bien porque a pesar de ser de noche benia un poco ebrio.”95 “(...) Es de advertir que yo no me bine directamente al punto que Pincheira me acordó para reunirnos, sino me dirijí a casa de Juan de la Cruz Sagal (...) en esta poblacion, allí me serví medio Decalitro de mosto (...)”96 Como señala Valenzuela, probablemente la ingesta de alcohol representa, para la
constitución del delito, un estímulo de valentía y para la complexión propia del sujeto
bandido y su quehacer, una carga inusitada de violencia.97 Pero el lugar del alcohol en la
socialización del mundo rural del siglo XIX, difícilmente se encuentra alojado de forma
exclusiva en las esferas del peonaje, o en particular, en las de las gavillas de hampones y
bandidos rurales; más bien, constituye un elemento transversal a la vida de campo, tanto de
subalternos como de los grupos dominantes. La embriaguez circula en torno al quehacer
92 A.C.L. Causa contra Francisco Campos, Legajo 9, Pieza 18, 1874 93 Id. 94 A.C.L. Causa contra Bautista Sepúlveda, Legajo 12, Pieza 6 95 A.C.L. Causa contra Ramón Ortega, Legajo 17, Pieza 4, fj. 4 96 A.C.L. Causa contra Julián Cabrera, Legajo 17, Pieza 4, fj. 10 97 Valenzuela, Jaime. Óp. Cit. Pág. 83
77
delictual pero difícilmente está en la composición esencial de su cultura; de otro modo, no
se explicaría la actitud fría y premeditada de algunos de los atentados recurrentes de la
época. Pocos estudios han abordado el tema de la embriaguez (o del alcoholismo) de la
sociedad decimonónica, pero sin embargo, resulta realmente especial que, siendo a menudo
el campesinado tipificado como un actor sumiso, pasivo ante los ojos de la autoridad
patronal e incluso sobre la autoridad judicial, emergiera en el contexto de la relación entre
la alcoholización y el delito, un sujeto más atrevido y rebelde capaz de transgredir con
mayor vehemencia, el velo de la sumisión.
Probablemente de esto último se compone una buena parte de la transformación del
discurso oculto de los subordinados, en una actuación pública de resistencia que apela a una
insurgencia directa pero discreta; ausentista y vacía de contenido ideológico o de proyecto
de cambio social, pero potenciada por sentimientos ocultos de rencor e ira, o también por la
instintiva búsqueda de libertad que de esta emotividad se desprende. En lo que sigue a este
apartado, intentaremos dar cuenta de cómo estas subjetividades, a través de su campo y
formas de acción (que constituye la comisión de los delitos), transitan en un contexto de
identidades sociales que se vinculan y potencian: la del bandido con el sujeto popular y la
del sujeto popular con la del bandido.
3.2.2. Delitos.
Uno de los objetivos de la presente investigación ha sido el describir el proceso de
empalme y vinculación de un tipo de bandolerismo típico de las zonas rurales de Chile
central constituyente de un proceso de larga duración, y conformador de una cultura
particular; con el bandolerismo incipiente y menor surgido como respuesta coyuntural a una
situación de crisis económica que impactó en los procesos de descampesinización y
desempleo del peonaje rural. Una de las vías para examinar este proceso es a través del
análisis en la constitución del delito y las características particulares que se cifran en cada
cual, y en los vasos comunicantes que articulan el sistema integral del bandolerismo de la
época. Habitualmente, la historiografía ha comprendido este sistema como un “todo
cultural” que formaliza, desde una perspectiva criminológica, un tipo de quehacer
78
recurrente en el accionar de todo bandido rural98; y por otra, un enfoque que aborda la
escisión definitiva entre bandidos profesionales y delincuentes ocasionales motivados por la
oportunidad que generaba el ocio y el desempleo.99 Nuestra motivación es percibir cómo
ambas lecturas se engarzan al interior de una institución informal que, por una parte,
describe cierto “profesionalismo” en un espectro del bandidaje, y por otra, una vinculación
eficaz pero a su vez menos sofisticada de campesinos pobres que delinquen. En otras
palabras, hacemos nuestra la premisa de que no todos los bandidos son parte constituyente
del campesinado más vulnerable a las crisis de subsistencia, y no todos los campesinos
pobres que delinquen ocasionalmente pueden ser considerados bandidos; pero, con todo,
sus formas de interacción y formalización del delito, los comprometen en un sistema
cultural que, ante los ojos de la ley, constituyen en su conjunto el denso mundo de la
delincuencia rural.
El primer apronte sería, entonces, señalar que lo que usualmente se conoce como
“bandidaje”, o la acción de bandidos profesionales, están generalmente asociados al delito
tipificado como “salteos”. En efecto, el salteador (o asaltante), ya sea en los caminos o al
interior de las propiedades privadas, constituye el quehacer delictual típico de sujetos que
entienden su acción como una labor habitual, que incluso es considerable en tanto que
trabajo. El bandolero puede mimetizarse con soltura al interior del mundo peonal porque en
definitiva, es parte de él, cumplir labores ocasionales al interior de una hacienda o un
trabajo específico, pero su experticia y afinidad está puesta en el dominio de los
implementos, las armas, y en las redes de integración y asociatividad delictual. También es
posible que dichos sujetos cometan otros ilícitos, con diversos matices de uso de violencia,
desde homicidios, violaciones y hasta delitos de menor connotación, como hurtos y
pequeños robos; pero ninguno de ellos constituye el quehacer preferido del bandido
“profesional”, y más bien se consideran situaciones excepcionales. Siendo el hurto, la más
repetida de las causas delictuales en el contexto de la ruralidad, difícilmente podríamos
aceptar que es característica de unos bandidos que aspiran atentados de mayor escala, con
mejores beneficios y con una capacidad de vulneración más sofisticada.
98 Tal es el caso de los trabajos citados de Jaime Valenzuela, María Arriogorriaga, y Ana María Contador, entre otros. 99 Cortez, Abel. Óp. cit.
79
Pero otra de las características masivas del conjunto que hemos denominado
“bandidaje”, está en la predilección hacia un elemento primordial de la cultura rural: la
propiedad de animales. El uso del caballo es factor condicionante no sólo en la comisión de
delitos, sino en la capacidad de desplazarse por las extensas regiones en busca de salteos, o
para protagonizar la huída y desaparición a través de la misma; y por otra parte, las puntas
de animales que proporcionan alimento y subproductos, un bien altamente cotizado en los
núcleos de sociabilidad delictual, y por ende, un aspecto constituyente de la riqueza
material a la que aspiraría cualquier sujeto. María Aparecida de S. Lopes, historiadora
mexicana, a partir de su estudio referido al abigeato en el Estado de Chihuahua a fines del
siglo XIX, ha señalado que el delito llamado abigeato, como actividad ilícita, parecía
mostrar dos facetas. Primero, como “una organizada colectivamente, con objetivos
claramente definidos”, considerado abigeato profesional y luego como “una infracción
supeditada a los cambios o desajustes cotidianos”, de cuyos agentes difícilmente se podía
perfilar al “marginado social”, y cuyo volumen (individual) tampoco representaba un gran
flagelo para el estado de la ganadería privada, considerándose técnicamente como abigeato
menor.100 A ello se podría agregar la existencia de un robo de animales considerado
cuatrerismo y contrabandismo, que podría considerarse parte del conjunto general
conformado por los abigeatos profesionales, difiere en la excepcionalidad de mezclar
componentes de la naturaleza de los salteos (uso de la violencia) con el robo de animales y
en la mayor escala de cabezas de ganado que comprometen (el cuatrerismo usualmente se
identifica con el asalto de puntales mayores de ganado vacuno o caballares, en el período de
veranadas). En nuestro contexto, nos centramos sobre los dos tipos más usuales de
abigeato, dado que las fuentes judiciales no informan sobre la presencia de cuatreros
propiamente tal, aun cuando suponemos que tuvieron alguna repercusión sobre todo en el
sector cordillerano de la Provincia.
Como hemos señalado, los salteos proporcionan el marco de acción típico para el
bandido rural. A través de diversas expresiones, podemos denotar que en estos delitos se
desenvuelve la dimensión temeraria de estos individuos. En Cunaco, el subdelegado
describió, como auto cabeza de proceso: 100 S. Lopes de, María Aparecida. Los patrones de la criminalidad en Chihuahua. El caso del abigeato en las últimas décadas del siglo XIX. En: Revista Historia Mexicana, Vol. 50, N° 3, 2001. Págs. 513-553.
80
“(...) la noche del Lunes doce del presente habia sido asaltada por una partida de vandidos la casa de don Calisto Basoalto situada en este punto me contituí en el mismo lugar del suceso i presencié ocularmente la destruccion de puertas i ventanas que se había cometido como tambien las muchas manchas de sangre que allí se encontraban”101. La víctima, Calisto Basualto, apenas pudo reaccionar cuando los bandidos
acorralaron su casa. Con una alta carga de violencia, escuchó los sonidos desde afuera de su
casa, lugar en el que se maltrataba a sus sirvientes. “En ese momento todas las puertas de
mi casa estaban cerradas desde hacia ya algunos momentos pues ya me iva a dormir. A un
mismo tiempo senti por varias partes que se forsaba las puertas, i sentí que la puerta del
patio la habian echado al suelo, i llegaban a las ventanas de las piezas donde me
encontraba con mi familia”102. El motivo de la visita era pues la sabida fortuna que
Basualto guardaba en su casa, ante lo cual los forajidos estaban dispuestos a todo:
“(...) cuando principio el asalto sentí gritos que me dirijian de que les entregara cuatro mil pesos i se retiraban pero al mismo tiempo, gritos de matenlo, no lo dejen vivo, su cabesa es lo que queremos, repitiendose esta ultima asta la [...] conclucion.”103 Aunque durante los salteos son habituales las armas, los tiros e incluso la sangre, los
bandidos rara vez cumplen respecto a sus amenazas de muerte, no porque estuvieran
indispuestos a cumplirlas, sino simplemente porque mayoritariamente no constituyen la
finalidad prioritaria de su acción. Con todo, muchas veces el salteo propiamente tal se
confunde por la intervinencia de algún vendetta pendiente, lo cual refuerza el carácter
premeditado de toda función delictual al interior de este sustrato. Ramón Ortega deja
entrever, en su declaración, cómo funciona este dilema:
“El jueves de la semana pasada mi despues de haber asaltado al individuo de que ya he hecho merito, en union de Santiago Pincheira i Delfin Alfaro asaltamos un coche en el camino de Peñuelas creyendo que en el venia Prudencia Lazcano a quien teniamos el proposito de acesinar, luego que lo detuvimos, [vimos] que solo iban dos señoritas en el que por mis compañeros se me dijo que era la mujer de don
101 A.C.L. Causa por salteo seguida contra Calisto Vásquez y otros. Abril de 1875, Legajo 10, Pieza 6, fjs. 1-3 102 Id. 103 Id.
81
Emilio Concha, i le dejamos pasar sin ofenderles pues el decidido interes de nosotros era solo matar a Lazcano.”104
Principalmente reunidos con un objetivo claro, un aspecto importante de la comisión
de este delito es la masividad de su participación a través de la constitución de una banda.
“(...) los vandidos habian encendido una lampara a cuya luz pude distinguir eran cuatro o seis, a cuyo grupo disparé un balaso, el que creo irió a uno de los bandidos casi en el mismo momento noto que otra fuerza de facinerosos me rompen la puerta de la misma pieza que cae al sur a cuyo grupo disparé otro tiro con el cual creo e erido a otro en el vientre o cerca de hai (...)”.105
Muchos de estos sujetos ni siquiera se bajan del caballo para acometer su función en
el crimen. Y es que detrás de la masividad del delito, está la organización previa en dónde
se designan los roles específicos a cumplir durante el atentado. Tal es el caso de los
bandidos liderados por Galo Cañón, que la noche del 25 de mayo de 1873, acorralaban la
casa de Salvador Zurita.
“La noche del veinticinco de Mayo próximo [pasado] llegaron a casa de Salvador Zurita, situada a pocas cuadras de este pueblo, varios individuos a caballo golpeando la puerta i segun lo declaran este i su mujer, por las palabras que oian de adentro, llevaban intencion de acesinarlos”106
Probablemente, muchas de estas indicaciones provenían de una observación previa
del recinto a atacar. De este modo, recuerda Isabel Encinas que logró reconocer a uno de
sus captores durante el salteo perpetrado a la casa de José Tapia, lugar en el que se
encontraba visitando a la mujer de éste.
“Las dos dormiamos en el corredor i luego que llegaron los salteadores, amarraron a la dueña de casa. De los tres que fueron solo conocí a Jacinto Norambuena, quien habia pasado el dia antes por ahí a pedir agua.”107
104 A.C.L. Causa seguida contra Santiago Pincheira, Ramón Ortega y otros. Legajo 17, Pieza 7, fj. 2v 105 A.C.L. Causa seguida contra Calisto Vásquez y otros. (1875) 106 A.C.L. Causa seguida contra Galo Cañón y otros. Pieza 15, Legajo 6. 107 A.C.L. Causa seguida contra Jacinto Norambuena y otros. Legajo 10, Pieza 2, fj. 6
82
Para evitar el reconocimiento, el modus operandi del salteo implicaba un factor
disuasivo importante: el horario. La gran mayoría de estos delitos ocurre al anochecer, o
bien entrada la noche, para aprovechar la oscuridad como parte de la táctica de éxito.
“Sería las ocho y media probablemente cuando senti llegar a mi casa un gran tropel de caballos montados por ombres desconosidos (...)”108 “(...) el sabado dieciocho del actual como a las dies de la noche se presentaron a su casa del fundo denominado el “Carmen” cinco bandidos, armados uno al parecer con un trabuco de los antiguos, pero todos con armas de fuego con el fin de saltear, principiando por amarrar a la sirviente José Dolores Rebolledo que estaba en el comedor, e interrogandolo en seguida sobre todos los movimientos de la casa (...)”109 “Esteban i Teodoro Castro han sido procesados por imputárseles haber tomado parte en un salteo ejecutado en casa de Juan Contreras en la subdelegacion de Catentoa de este departamento la noche del veintisiete de diciembre último. El asalto fue de noche (...)”110
Algunas veces el motivo del salteo no implicaba una participación masiva de un
grupo armado, constituyéndose para ciertas ocasiones un número menor de bandidos. La
función que determina este contexto es, ciertamente, el volumen del botín y la dificultad del
móvil. “El veinti uno de Septbre en la noche fueron a saltearme en mi casa en Arquen tres
individuos armados en puñal i rebólvers, habiendo sido uno de ellos Guillermo
Basualto”111. Cuando el volumen del botín es escaso, probablemente los bandidos se
contentan llevándose otro tipo de especies, por insignificante que parezcan, y de este modo
justifican el valor del atentado.
“(...) lo amarraron con los brasos por detras, sacándolo como a la rastra i que les entregara la plata que tenia; que por las amenasas que le acian cargandolo con los brasos por detras les entregó una suma de cuatrocientos a quinientos pesos, llebandose ademas unas espuelas de plata, con rebolber de seis tiros envainado, una vombilla de plata, un cuchillo desacodillador, un corte de casimir color plomo de cuadro chico i otro de palto de color oscuro (...)”112
108 A.C.L. Causa seguida contra Calisto Vásquez y otros (1875). 109 A.C.L. Proceso para indagar sobre el salteo realizado a don Mateo Bobadilla. Legajo 11, Pieza 7. Fj. 1-2v 110 A.C.L. Causa seguida contra Esteban Castro y Teodoro Castro. Legajo 14, Pieza 18, fjs. 11-11v 111 A.C.L. Causa seguida contra Guillermo Basualto. Legajo 14, Pieza 3, fjs. 1-1v 112 A.C.L. Proceso para indagar sobre el salteo realizado a don Mateo Bobadilla.
83
En resumidas cuentas, podemos fijar que el salteo es el tipo de delito en el cual se
refuerza el carácter temerario de quien lo comete, el bandido, y cuya operación requiere una
organización elemental, que se basa en la pre-meditación, la participación masiva, una serie
de objetivos, un modo de salvaguardar el anonimato de la escena (el horario), el
componente violento y un botín que puede contener especies y dinero. En el caso del
abigeato profesional, varios de estos elementos se mantienen, a excepción de que el botín
esencial son las cabezas de ganado, y se dosifica el uso de la violencia, por tratarse de un
delito que no es frontal ante un propietario.
Un elemento principal de la recurrencia de los bandidos hacia el abigeato, es la
posibilidad de una reducción eficaz e inmediata. Tal es el caso del renombrado Santiago
Pincheira, quien junto a otro bandido de mala fama, Adolfo Basualto fueron sorprendidos
cuando llevaban a cabo esta acción.
“(...) ayer como a las tres P.M. tube noticias que en la casa de Gregorio Molina estaban matando una baca, cuyo animal lo habian traido a esa casa el mismo dia como a las tres de la mañana entre Santiago Pincheira i Adolfo Basoalto. Este hecho fue visto por Efraín Ramires, Juan Ramires i María Antonia Jofré, cuyos individuos dieron parte de lo ocurrido a su patrón Dn Benjamin Novoa. Tan pronto tube noticia de lo ocurrido me dirijí a casa de Molina i encontre en su citio a una baca que la estaba despostando i tenian un ternero de meses amarrado, en esta operacion estaban Santiago Pincheira i Adolfo Basoalto, los que tomaron la fuga habiendo logrado (capturar) a Pincheira en la puerta de la casa se encontraba Molina i Estanislao Insulza (...)”113
Los propios bandidos están premunidos del conocimiento y las herramientas como
para hacerse de esta labor, como también prima en la comisión de un abigeato funcional, la
posibilidad de conocer los mejores animales y saber qué productividad les otorga. Por esta
razón, los primeros sospechosos eran aquellos peones que –habiendo conocido el ganado de
cierta propiedad- manejaban información respecto a cuáles eran los más adecuados para sus
propósitos gananciales.
“(...) Soi mayordomo de las propiedades que tiene en compañía don Pedro María del Campo i el primero del presente se hurtaron una yunta de bueyes, el catorce
113 A.C.L. Causa seguida contra Santiago Pincheira, Ramón Ortega y otros.
84
otra con una mula. Tengo sospechas que el autor haya sido Isidro Lastra, que desde hace poco ha dejado de ser mayordomo de las carretas, por que los dos primeros bueyes que se hurtaron eran compañeros i solo Lastra como conocedor podia escojer la yunta (...)”114 Otro elemento diferencial respecto al abigeato menor, es la disposición de la especie
posterior a la perpetración del robo del animal. De tal forma, algunos delincuentes asiduos
al robo de ganado, cumplían con re-ubicar su botín en una zona de talaje donde poder
engordar al “bicho” y pronto venderlo a un mejor precio.
“(...) estoi preso desde ayer por aber robado una yunta de vueyes mulatos afines del mes de octubre ultimo de la quinta que el cura Bivanco tiene en Linares, al norte de las de las Señoras Lovos: las tomé al amanecer i los lleve para las launillas (sic) propiedad de Don Carlos Federico Benavente donde los puce atalaje aun peso almes por cada unos.”115 En términos de volumen del abigeato, los abigeos de profesión tienden a elegir y
llevarse varios animales, tantos cuanto la organización lo permita. A mayor bandidos
perpetrando el robo, mayor será la cuantía de ganados. “(...) salimos de Talca de casa de
Manuel Rodesno (Alias amaro amarillo) el Miercoles once del mes actual en unión
también de Domingo Farias con miras de ir a robar mulas, pasamos el Maule en el Bar de
Duao trayendo Farias un caballo tordillo que robe en Santiago i se lo bendí en ocho pesos
i otro potran negro que no supe donde lo robo”116. En el caso de los abigeos menores, se
trata de uno o quizás dos animales, terciados en gran medida, por la ocasión y no así por la
premeditación.
“Me llamo como queda dicho, nasí en el departamento de Linares, soi casado i de oficio agricultor, se que me an traido prezo por creeserme autor del rovo de un buei por el solo echo de haberme encontrado conduciendo un buei el dia tres del precente mes ya serrada la noche, en compañía de Candelario Vurgos (...)”117 “Don Abraham Vivanco se ha presentado a este juzgado haciendo relación verbal que el dia cuatro del corriente, en la noche, le hurtaron de su fundo nombrado “San José” (...) dos bueyes de su propiedad...”118
114 A.C.L. Causa seguida contra Isidro Lastra. Legajo 10, Pieza 18, fjs. 1v-2. 115 A.C.L. Causa seguida contra José del Tránsito Vásquez. Legajo 10, Pieza 22, fjs. 2-2v. 116 A.C.L. Causa seguida contra Gabriel Brito y Lorenzo Gutiérrez. Legajo 8, Pieza 15. 117 A.C.L. Causa seguida contra Manuel Muñoz y Candelario Burgos. Legajo 13, Pieza 20. 118 A.C.L. Causa seguida contra José Domingo Troncoso. Legajo 8, Pieza 9. Fj. 1-1v.
85
El gesto usual del abigeato profesional es la predilección y el cierto grado de
debilidad que despierta en ellos la tenencia de animales y los bienes que de ella se
desprenden; es que transformados en signo de riqueza, el que roba más ganado también
aspira a un cierto estigma de privilegio al interior del espectro del bandidaje. De este modo,
se jactaba Bárbaro Muñoz ante el Juez:
“(...) el caballo i la mula que le rové este año a don Jose Ramon Mendez, el caballo lo cambié en Bule a Francisco Barrera, compañero mio en este salteo que ibamos a hacer, la mula se la bendí a Pedro Bravo compañero tambien, el macho quele rové a Eujenio Orellana, lo vendí en Chillan en qunce pesos a don Benjamin Videla, este está en poder del dueño, la yegua i caballo que hai en poder del inspector don José María Arellano, me los rové el primero en la costa de Colquecura i el segundo en [...] el departamento de San Carlos, los bueyes que tengo a la vista los trajo Raimundo Quiñones i Francisco Barrera, yo no he tenido parte en ese rovo. Es berdad que a don Lucas Gonzalez le fui a robar su caballo i cuando monté en él traté rovar carne i este me disparó un balaso, dejé el caballo i me arranqué de apie, es berdad que a Santos Orellana, le rové un caballo como un mes a la fecha i a Domingo Gonzalez, la montura, una i otra cosa se las presté al ladron Miguel Troncoso amigo mio, i se las llevó, es berdad que le rové la silla, espuelas i demás utiles a don Gregorio Lopez, incluso un lazo, esto último no lo lleve pues era una soga, i de la casa de Lopez fue donde me llevé la silla i demas. El caballo [...] cobrado por uno de San Carlos i que yo usaba me lo habia prestado un tal Pincheira del mismo punto (...)”.119 En el caso del abigeo menor, su disposición al delito es mucho más incauta, o al
menos, es lo que trata de representar, haciendo como que su hecho no tuviera la
connotación delictual que el juicio público le otorga. Juan Manuel González, de oficio
agricultor, señala que su acto tuvo un fin loable.
“Se que me han traido preso por un caballo que yo montaba, i un corte de pantalón que se me encontró en mi poder. Con respecto al caballo espongo que lo hagarré en el Cerro de Upo, en propiedad de los Moranes por habersele gastado el caballo que montaba a la subida del Cerro, que dista de mi casa como legua i media i cuando lo tomé fue al benir el día, i esto fue sin gusto de nadie, porque me dirijia a Talca en busca de trabajo.”120 “La montura que se reclama como hurtada la traía yo para mi uso i me la hallé en Abranquil en un potrero sin saber a quien se le habia perdido.”121
119 A.C.L. Causa seguida contra los hermanos Muñoz. Legajo 16, Pieza 4, fjs. 3v-4. 120 A.C.L. Causa seguida contra Juan Manuel González. Legajo 16, Pieza 23, fj. 2 121 A.C.L. Causa seguida contra Ramón Carrasco. Legajo 15, Pieza 10, fj. 2.
86
El abigeato menor habitualmente responde al impulso vital de consumir el animal;
aún cuando esto no excluye que los abigeos profesionales también lo hagan, da la
impresión de que este es el motivo primordial que implica a los delincuentes ocasionales a
romper los cercos. Como ha señalado Candelario Burgos:
“Estoi preso por haberme rovado un novillo, que segun he sabido es de propiedad de Paulo Cofré. Dicho novillo lo carniamos con Juan Vasquez, que me acompaño a irlo a buscar llebando el su parte i yo la mia. Yo oculté carne en una loma como media cuadra de la casa de mi madre (...)”122
En este contexto, es de suponer que el abigeato menor tuvo un mayor margen de
éxito que los desafíos ganancistas a que aspira el bandido profesional, ya que al constituirse
el botín en presa de una reducción inmediata, la capacidad de disimular y esconder el
cuerpo del delito fue mayor. Y al masificarse esa posibilidad exitosa, el abigeato menor se
constituyó en una valorada vía para la subsistencia.
“La vaca gorda la llevaron Ignacio Tapia i Prudencio Hernandez para Rari: i dijeron que la iban a carnear donde Facundo Cabrera: i el buei barroso está en el otro lado del Maule donde don José Vergara (...)”123
La baja atestiguación en dichos delitos se sumaba además al conjunto de factores
que hacían imposible la prueba tangible del delito y una condenación sustentable
jurídicamente.
“Tramitada la causa en contra del ya citado José del Rosario Cáceres i Agusto, natural de Cauquenes, por un aspecto de cuarenta años, artesano i que no sabe ni leer ni escribir, este ha negado la efectividad de tal delito, i aunque en el primitivo proceso existia la prueba suficiente en que constaba que el habia traspasado el caballo a Cancino Vasquez, no ha sido posible ratificar en sus declaraciones sino al testigo Justo Valdes, lo que imposibilita fundar una condenacion basada en la prueba testimonial recogida (...)”124
Resulta difícil comprobar si estos “pequeños bandidos” nacidos bajo el alero de la
supervivencia, intentaron ir un paso más allá en el escalafón de la delincuencia. Pero lo que 122 A.C.L. Causa seguida contra Manuel Muñoz y Candelario Burgos. Legajo 13, Pieza 20. 123 A.C.L. Causa seguida contra José Miguel Muñoz. Legajo 11, Pieza 17, fjs. 3v-4 124 A.C.L. Causa seguida contra José del Rosario Cáceres, Cancino Vásquez y otros. Legajo 12, Pieza 15, fjs 43-43v.
87
no fue extraño fue el creciente vínculo entre bandidos asiduos al abigeato sin el dejo
“profesional” que los caracterizó asiduamente, alternando sus salteos con estas quitadas de
ganado en los bordes camineros.
“(...) han resultado que una oveja que traian se la han rovado a doña Tomasa Benites segun lo confiesan ellos, i tambien ha sido reconocida por el mayordomo, se le han quitado tambien dos yeguas i una novilla negra i la otra mulata ensilladada con sillas de buena clase frenos i espuelas i algunos sovaderos; un paltó de cuasimodo, un chaleco mismo jénero, un revólver, un puñalito, un laque, doce llaves, entre ellas una gansua, y unos papelitos [...]”125 “Hace mas de dos años robé dos o mas bien dicho tres caballos a don Erasmo Escala recidente al Norte del rio Ñuble en union de Peasagrio Benegas, individuo que es un bandido sin recidencia.”126
Finalmente, tanto abigeatos “profesionales” como el abigeato menor, tienden a
fundirse al interior de una misma trama general en donde los individuos con un mayor
historial delincuencial terminan por encubrir la acción ocasional de ladrones menores, los
que mayoritariamente se ven atraídos por el consumo del ganado y no tanto por el valor de
cambio del mismo; y además aprovechan el letargo que constituye la profunda crisis de
gobernabilidad y el estado de anarquía permanente que pavimentaron los bandidos
tradicionales.
3.2.3. Armas y herramientas.
Como ha señalado Jaime Valenzuela en su estudio relacionado con el bandidaje
rural de Curicó, la línea general de bandidaje compuesta por bandas pequeñas e
intrascendentes, también demuestra una ocupación rudimentaria de elementos en la
comisión de salteos y, mucho más en el caso de los abigeatos.127 Premunidos de arma
blanca, machetes, porras, palos y garrotes, los delincuentes manifiestan la espontaneidad de
sus actos a través de la elementalidad de sus implementos.
125 A.C.L. Auto cabeza de proceso, en causa seguida contra Juan de Dios Torres y otros. Legajo 17, Pieza 13, fj 1 126 A.C.L. Causa seguida contra Santiago Pincheira, Ramón Ortega y otros. 127 Valenzuela, Óp. Cit. Pág. 59
88
“(...) No estaba yo en mi casa cuando Jacinto Norambuena llegó a ella e injurió a mis hijas, a quienes amenasó de puñaladas, segun me han dicho ellas, pero no sacó arma, (...)”128
“(...) el domingo en la tarde (...) caminando por el camino publica cerca del Fundo Arrayanes me salieron a saltear tres hombres de acaballo uno de ellos armado i valiéndose de la fuerza i tirándome varias puñaladas que yo logré parar (...)”129
“Ayer salía de mi casa e iba por el camino publico de Catentoa junto con don Pedro Vasquez e Ignacio Espinoza cuando nos salieron al camino dos individuos de a caballo i uno de ellos comensó a tirarme de machetazos con una espada de que iba armado (...)”130
Otras ocasiones, se trataba de armas fungidas artesanalmente las que eran
remachadas y afiladas por los propios campesinos, como aquella que remitió el
subdelegado de Arquén al señor Juez de Linares:
“Muñoz hizo resistencia con un puñal como de cuarenta centimetros de largo el cual le remito a Us.”131
Estos implementos constituyen una parte fundamental en la vida y cultura de
cualquier peón-gañán, puesto que habitualmente sirven a la par durante el tiempo en que
transfieren sus energías a alguna faena agrícola, o que bien que han sustraído precisamente
de estos lugares. Todavía más rudimentarias son aquellos delitos donde las “armas” fueron
improvisadas durante el crimen y en el mismo lugar donde se cometían; cualquier elemento
punzante, o macizo (incluyendo piedras) servía en el caso de no contar previamente con los
implementos necesarios.
“(...) i luego sali como por detras le di la piedrada en la cabeza cayendo en tierra en el acto i como intentara levantarse, le cargué el cuerpo i le di otras dos pedradas en la cabesa”132
“las piedras puntillas de arado i otros utiles de que los vandidos habian hecho uso para el asalto proyecto”133
128 A.C.L. Causa seguida contra Jacinto Norambuena, Legajo 10, Pieza 2, fj. 2-3 129 A.C.L. Causa seguida contra Guillermo Basualto, Legajo 14, Pieza 3, fj.1v 130 A.C.L. Causa seguida contra Juan de Dios Torres y otros, Legajo 17, Pieza 13, fjs. 39-39v 131 A.C.L. Causa seguida contra Manuel Muñoz, Legajo 11, Legajo 23 fj. 1 132 A.C.L. Declaración de Fortunato González. Causa seguida contra Ignacio Torres, Legajo 17, Pieza 3, fj 2v-3 133 A.C.L. Causa seguida contra Calisto Vásquez, Legajo 10, Pieza 6, fj. 1
89
“(...) fui atada por algunos de ellos en un pilar del corredor de la casa i maltratada cruelmente”134
También es notable considerar el uso de implementos típicos del ladrón, entre las
que encontramos ganzúas, cortaplumas y otros accesorios para desarrollar artes manuales.
“(...) la puerta por donde se salio solo tenia dos tornillos i estos probablemente con algunos cortapluma o cualquier cosa facilmente le ha servido para destornillar”.135 “(...) el que habia sido cometido el dia diezisiete de agosto del mismo año pasado por la noche en unas piezas de don Gregorio Villouta en esta ciudad, a las que penetraron los ladrones con el uso de llaves ganzúas (...)”136
Las armas de fuego se reservaban principalmente para aquellas bandas que contaban
con un grado de organización mayor, y ciertamente con una experticia en el manejo de
ellas. Se trataba de armas antiguas, ocupadas tradicionalmente por los patrones al interior
de las haciendas y obtenidas probablemente a través de nexos clandestinos, o bien, como el
caso de los “chocos” que eran escopetas recortadas.
“(...) armados uno al parecer con un trabuco de los antiguos, pero todos con armas de fuego.” 137 “Respecto del primer hecho, don Juan Bautista Castro marchaba por el camino público con Pedro Vasquez i Francisco Espinoza cuando les salieron inesperadamente al encuentro cuatro individuos armados, uno con carabina i otro con una espada, llevando tambien revólvers i laques (...)”138
Pero, sin duda, uno de los detalles especiales de este período estudiado, es la
emergente y creciente utilización de armas de fuego cortas (revólvers), en manos no solo de
bandas mayores, sino que en las bandas menores y en el uso individual de abigeos y
salteadores comunes. El uso del revolver comienza a ser tan común como el uso del
cuchillo, y constituye un punto de partida en la “modernización” de las formas delictivas.
134 A.C.L. Causa seguida contra Calisto Vásquez, Declaración de Petronila Méndez, Legajo 10, Pieza 6, fj. 1v 135 A.C.L. Causa seguida contra Pedro López y otros. Legajo 9, Pieza 23. 136 A.C.L. Causa seguida contra Santiago Pincheira y otros, Legajo 11, Pieza 27, fj. 55 137 A.C.L. Proceso indagativo por el salteo a Don Mateo Bobadilla. 138 A.C.L. Causa seguida contra Juan de Dios Torres y otros, Legajo 17, Pieza 13, fjs. 39-39v
90
“Pongo a disposición de Us. a Jilberto Pareja, por creerse ser el autor del asesinato de Santiago Vasquez, hecho en Cunaco departamento de San Javier; como tambien por cargar un revolver de seis tiros i un puñal.”139 “Las armas que teníamos eran dos revolvers de a seis tiros cada uno, tres pistolas siendo una de dos tiros, puñales i cuchillos [...].”140 “Beniamos por el camino cuando divisamos que venia policia i otras dos personas mas, cuando pasaron dos adelante sacando revolvers e internandonos prisión, nosotros nos entregamos i dimos las armas que triamos que eran mi compañero un revolver i yo un revolver i un cuchillo”141 “Concluida la cena pidió una tonada que le cantó Clorinda Hernández i al terminar sacó un revolver, como para celebrarla i disparó un tiro”142
El uso del revólver, siendo común a contar de este último tercio del siglo XIX,
parece también constituir una suerte de valor agregado al perfil del bandolero,
constituyendo otro aspecto de la predilección de estos sujetos. El cuidado de las armas,
como también el préstamo del revólver para agilizar el trámite del delincuente, se
transforma en un mecanismo recurrente en el transcurso del crimen.
“(...) Que en Talca estuvieron almorzando en la recoba; que Gutierrez fue a mandar componer un revolver, mientras el declarante quedó dándole de comer a los caballos (...)”143
“[...] Llegué a este pueblo a mandar componer un ave (sic) i me paré en casa de Juana Vallejos, a donde llegó la policía i me tomo preso, como tambien un puñal i un revolver que estaban en la casa i no se a quien pertenecian.”144 “Yo fui el que le descargué el valaso que le causó la muerte con un rebolber que en esos instantes me pasó Rodriguez (...)”145 Este factor era sumamente preocupante para las autoridades. De este modo lo
señalaba Benjamín Vicuña Mackenna en 1875, cuando discutiendo en torno a la Ley de
Bandalaje en la Cámara de Diputados, decía: 139 A.C.L. Causa seguida contra Gilberto Pareja, Legajo 16, Pieza 22, fj. 1 140 A.C.L. Declaración Fortunato González en Causa seguida contra Calisto Vásquez, , Legajo 10, Pieza 6, fj.2 141 A.C.L. Causa seguida contra Pedro López y otros, Legajo 9, Pieza 23. 142 A.C.L. Causa seguida contra Manuel Vásquez, Legajo 11, Pieza 26 143 A.C.L. Causa seguida contra Pedro López y otros, Legajo 9, Pieza 23. 144 A.C.L. Causa seguida contra Gilberto Pareja, Legajo 16, Pieza 22, fj. 2-2v 145 A.C.L. Declaración del reo Ramón Ortega, Causa seguida contra Santiago Pincheira y otros. Legajo 17, Pieza 4.
91
“Es preciso que la Cámara tenga presente que lo que alienta y facilita el bandalaje entre nosotros es la introducción que se ha hecho de las armas modernas. Los bandoleros en Chile han nacido con los revólveres; cuando los bandidos no cargaban más que cuchillo no se veían estos asaltos en cuadrillas con la frecuencia que vienen presenciándose últimamente”146.
Podemos establecer, finalmente, que durante el período estudiado existe un perfil
para definir una tipología de delitos basada sustancialmente en el uso de armas
tradicionales y mayormente rudimentarias, constituyendo un primer eslabón en la base del
bandolerismo profesional y en la delincuencia ocasional; para entonces, y con seguridad
hacia 1875, la incorporación del revólver se torna más habitual, en el contexto de los casos
de salteo y bien también para aquellos bandidos que indistintamente integran en su
repertorio de acción el abigeato menor, transfiriendo dicho elemento al perfil general de la
delincuencia rural de la época. Esta situación supuso una mayor complejidad para la
capacidad de punición que tenían los agentes policiales que muchas veces se vieron
superados en armamento por las cuadrillas de bandidos, agregándole con esto otro factor a
la imposibilidad de ejercer dominio sobre el quehacer de estos sujetos.
3.3. Tipificación del castigo.
3.3.1. Persecución.
Dentro de las características que permiten describir el funcionamiento de las
estructuras administrativas y judiciales de la época estudiada, una de las más importantes es
la función de capturar y juzgar a los bandidos detrás de cada crimen. Hemos esbozado
anteriormente la noción de que, para esta época, existían muchos factores que hacían que la
labor de los agentes policiales tuviera bastantes obstáculos; pero sin afán de quedarnos
soterrados en un conjunto absoluto de percepciones y prejuicios respecto a la ineficacia del
aparato punitivo de las zonas rurales, nuestro interés es mostrar cómo, pese a los
inconvenientes señalados anteriormente, los policías rurales, y demás funcionarios
146 Sesiones de Cámara de Diputados (Ordinarias), 1 de julio de 1875. En: Valenzuela, Jaime. Óp. Cit. Pág. 81.
92
administrativos y judiciales hicieron frente al mal del bandolerismo que afectaba a la
Provincia.
Lo primero a señalar es que, durante este período, las agencias de policías rurales
contaron con muy poco personal como para abarcar los extensos dominios de los tres
Departamentos que componen la Provincia de Linares (Linares, San Javier de Loncomilla y
Parral) y que, por ello, la labor de persecución y captura fue una tarea afrontada
indistintamente por diversos funcionarios, partiendo por las guardias locales de cada
subdelegación, inspectores, e incluso por los mismos subdelegados, que asumiendo la tarea
como una cuestión personal, no tuvieron otra opción que tomar sus caballos y salir tras la
pista de los malhechores. Las características de las condiciones de una captura aparecen, en
los registros judiciales, en el primer apartado reconocido como el “auto cabeza de proceso”,
donde habitualmente los subdelegados derivan la causa a un Juez, señalando todos los
antecedentes que contribuyen a esclarecer el motivo de la captura y los mecanismos
utilizados.
“Pongo a disposicion de Ud a Francisco Rodriguez i a José Mercedes Aravena i a Jose Luis Montecini que han sido aprehendidos por el cabo de servicio Eleuterio Zalazar a la entrada del pueblo de esta ciudad (...) por creeserlos sospechosos (...)”147 “Pongo en conocimiento de Us, que el viernes cuatro del actual como a las ocho PM me dio aviso el juez de Ilepo Dn Palomo Urrutia, que en ese lugar se estaban reuniendo varias personas desconocidas: temía fueran asaltar algun vecino, inmediatamente hice avisar [a] dos ajentes de policía para que acompañasen al juez Urrutia, el cual sorprendio a cinco individuos desconocidos a las cuatro AM del dia cinco en la montaña de Ilepo, las que emprendieron la fuga tan pronto avistaron la tropa, habiendo logrado tomar a Manuel Muñoz, individuo de mala fama, i cuatro caballos ensillados que dejaron los que escaparon (...)”148 “Pongo a disposición de Us., [a] Isidrio Lastra por haber sospechas de ser el autor de un robo de cuatro animales vacunos i un mular, echo a Dn. Pedro María del Campo. Este individuo fue aprendido el dies i nueve, i el veinte i uno estando en el cuartel de policía mientras se pasaba el parte, atropelló al vijilante i se montó en un caballo (...) que estaba afuera i emprendió la fuga, habiendo sido alcanzado por el sargento Villagran como a tres leguas de la poblacvion; debo advertir a Us que
147 A.C.L. Causa seguida contra Juan de Dios Torres y otros. Legajo 17, Pieza 13, fjs. 1-1v 148 A.C.L. Causa seguida contra Manuel Muñoz, Pieza 23, Legajo 11, fj. 1
93
en al acto de la aprencion, hizo resistencia con el sargento, abiendole disparado un tiro de revolver (...)”149
Teniendo un dominio relativo sobre la población de cada subdelegación, estos
funcionarios locales eran los más apropiados para hacerse cargo de la persecución y captura
de cada bandido; pero, excepcionalmente, el trámite se realizó con la seguridad de
reconocer al sujeto in-fraganti durante algún delito, o bien, sin una dosis de resistencia
agresiva al apresamiento. Los bandidos más avezados en su trabajo, sabían disimular con
astucia, no sólo su identidad durante el propio delito, sino que su cometido posterior a ellos.
Al confundirse en la notable homogeneidad de la pobreza del mundo peonal, las distintas
agencias de poder tuvieron la necesidad de desarrollar un perfil acabado del sospechoso, a
partir de observaciones tales de sus comportamientos y conductas sociales, estado de sus
vestimentas, lugares de tránsito, y la pertenencia a ciertos lugares (los forasteros eran un
prospecto inmediato de la sospecha), o simplemente, la intuición arbitraria. “Por creérseme
sospechoso” es una de las frases más repetidas durante las causas; y es que, incapacitados
de alcanzar la verdad objetiva, la necesidad de punir desde una perspectiva ejemplificadora
era más imperiosa que la justicia real.
“Yo venia solo no me junte con nadie en el camino i al parar por la subdelegacion de Catentoa vi que habia un tumulto i luego se me fueron encima i me tomaron preso, creyendome sin duda algun malhechor.” 150 “Al pasar por el lugar en que fui tomado preso no vi apariencias de que se cometiera ningun salteo i yo me di preso porque un individuo se me acercó, me lo mandó i me tomó (sic).” 151 “(...) tuve curiosidad por ver si les habia quedado algo a los individuos i porque me habia inspirado sospecha su conducta”152 “(...) ha sido ahora procesado por sospechas de haber tomado parte en el hurto de dos caballos en la noche del cuatro de junio próximo pasado.” 153
Otras ocasiones, el propio juicio arrojaba luces, a partir de las propias
contradicciones de los imputados, en alimentar las sospechas respecto a un crimen
cometido. 149 A.C.L. Causa seguida contra Isidro Lastra. Legajo 10, Pieza 18, Fj. 1. 150 A.C.L. Causa seguida contra Juan de Dios Torres. Legajo 17, Pieza 13. 151 Id. Declaración de Manuel Jesús Muñoz. 152 Id. Declaración de Bautista Rivera. 153 A.C.L. Causa seguida contra Estanislao Valdés, Legajo 16, Pieza 3.
94
“(...) figuran en el proceso presuciones muchas de alta gravedad i que concurren a establecer fuertes sospechas contra Rafael Vasquez i Baldomero Cisternas; nacidas ya de sus negativas a confesar actos anteriores o posteriores que han sido establecidos por otras declaraciones (...)”154 “(...) En esa época supe que me persiguió el subdelegado don José del Rosario Gallegos, i presumo que ese sería el motivo, pero la verdad es que yo no cometí tal delito.”155
Pero una de las premisas más influyentes en la conjetura del bandidaje, era la
recurrente alusión a la denominada “mala fama” de los individuos. Durante el período
estudiado, recogemos diversas versiones que permiten establecer un número indeterminado
de “bandidos conocidos”, y que además, son los que también se repiten durante los
expedientes de esta década. Algunos casos notables son los de Galo Cañón, Santiago
Pincheira, Gilberto Pareja, por nombrar algunos. En otras ocasiones, los testimonios de los
reos imputados también demuestran la posibilidad del auto-reconocimiento (la identidad)
que surge en el seno del bandidaje, a partir de códigos sociales como los sobrenombres y
también por la delación, mecanismo que permite transferir culpabilidad a los renombrados.
Pensamos que, en situaciones de riesgo, más que una delación “efectista” para los fines
judiciales (y a su vez, aquella entendida en tanto que “traición hacia la camaradería”), se
trata de una delación funcional, que engendra confusión y entrampamiento, ante la
inviabilidad de capturar a los más curtidos, quienes no aparecen enjuiciados.
“(...) Ortega conocido también por Lamilla i Manuel Gonzalez llamado por sobrenombre el Flaco (...) Juan Bahamondes de San Carlos, un individuo llamado por sobrenombre el abarcador quien se encuentra actualmente en la carcel de Constitucion”156 “Conozco a Clorindo Reyes como ladron (...) De los bandidos que aqui se encuentran presos conoce tambien a Lorenzo Pinochet como profugo de la cárcel de Linares (...)”157
A partir de estos antecedentes, la cuestión de la “mala fama” surge como un
compendio desde las autoridades hacia el segmento peonal, como una forma de establecer
154 A.C.L. Causa seguida contra Rafael Vásquez y Baldomero Cisternas. Legajo 13, Pieza 11. 155 A.C.L. Causa seguida contra Estanislao Guajardo. Legajo 11, Pieza 38, Fj. 1v. 156 A.C.L. Causa seguida contra Santiago Pincheira y otros. Legajo 16, Pieza 4, declaración de Clorindo Reyes. 157 Id. Declaración de Ladislao Ferrera.
95
un panóptico previo a la captura, en relación a los delincuentes más buscados, al carácter de
dichos sujetos, y a los lugares y personas que frecuentan.
“(...) escusado será indicar a U. la infinidad de rovos cometidos por Bárbaro, U. save de muchos de ellos, i el reo los confiesa todos”158 “(...) i que habiendo en la casa espresada de mayordomo un hombre de mala conducta llamado Juan Palma, pide su apreención, pues ese individuo se fugo de la carcel del subdelegado don Pedro Alisandri (de esta misma subdelegación) habiendo estado sumariándose por el ravo de una vaca, como tambien la de un peon de la misma casa llamado José del Rosario Salazar, pues en este tiene las mismas sospechas por haber cido tambien juzgado por el Subdelegado de Longaví por el rovo de una vaca también.”159
El precepto de la “mala fama” era, en estos contextos, un significado de la
valoración de la carrera delictual ejercida por los bandidos. De tal forma, el sustrato de
dicha valoración aparece contenida en las palabras del juez Vidal, para referirse a los actos
de complicidad ejecutados por un campesino llamado José Manuel Muñoz.
“Juez - ¿Conoces tu que Salvador i Sebastian Muñoz, Ignacio Tapia i Facundo Cabrera son hombres de mala fama? Reo – Al principio nada sospeché de ellos: pero despues no los jusgué de buena fama (...)”160
No obstante la “mala fama” de un sujeto, no siempre constituía el atributo de fuerza
para llegar a una conclusión condenatoria. Tal es la suerte que corrieron los hermanos
Clemente y Zacarías Escobar:
“La mala fama de los procesados i demas méritos de proceso constribuyen a no dejar nada de culpabilidad siendo el ladron principal Clemente i los dos restantes complices”.161
La efectividad del perfil de la sospecha, la composición de un número
indeterminado de “bandidos conocidos”, como la mala fama de varios de los sujetos
reconocidos a través de las causas seguidas en los diversos crímenes, constituyen
158 A.C.L. Causa seguida contra Pedro Pablo, Ambrosio y Bárbaro (Álvaro) Muñoz. Legajo 16, Pieza 4, oficio del Inspector N° 2 de Vaquería, al juez de Linares. 159 A.C.L. Causa seguida contra Juan Palma y José del Rosario Salazar. Legajo 11, Pieza 21, declaración de Nolberto Espinoza. 160 A.C.L. Causa seguida contra José Miguel Muñoz y otros, Legajo 12, Pieza 17, Fj. 3v. 161 A.C.L. Causa seguida contra Clemente y Zacarías Escobar, Legajo 8, Pieza 20.
96
primordialmente mecanismos de presión social a los que difícilmente se le puede atribuir
un ejercicio asertivo de justicia pública (a la que aspiran de forma indirecta), sino que más
bien a ejercer una presencia efectiva del poder del Estado (“producción social de
apariencias hegemónicas” como diría Scott) ante la comunidad y específicamente, ante el
sustrato peonal, de donde provienen mayoritariamente los tipos de bandidaje rural que
venimos estudiando. Como veremos posteriormente, ello engarzaba con el posterior
desarrollo de los juicios, y la continuidad de dichos mecanismos para sustentar una política
tendiente al disciplinamiento y coerción social, más que al ejercicio de justicia y la
constitución de una verdad respecto al caso.
3.3.2. Juicios.
Generalmente, los procesos judiciales comienzan, como hemos señalado
anteriormente, con la captura del sujeto y el establecimiento de la causa en función de las
condiciones en que se desarrolló dicho apresamiento, y bajo la tutela del funcionario
correspondiente. Son mayoritarios los casos en que los sub-delegados, remiten a través de
un oficio, las generalidades del caso hacia el Juzgado del Crimen de Linares, cuyo juez es
quien resuelve en primera instancia la condena de un imputado, y derivando hacia la Corte
de Apelaciones de Concepción, en el caso de que así procediera; o bien a la Corte Suprema
de la misma ciudad, para una condena calificada, y al Gobierno central en el caso de la
petición del indulto por pena capital. La duración de los casos es relativa, siendo las más
complejas seguidas incluso por varios años, y las más simples resueltas en semanas, o bien
desechadas en caso de ausencia de evidencia probatoria. En nuestro caso, nos interesa
describir cómo se ejecutan dichos juicios, quienes intervienen, cómo se producen las
intervenciones de los sujetos imputados, y qué componentes constituyen un factor en el
establecimiento de una sentencia.
Aunque el procedimiento judicial consta de diferentes principios, rituales,
tecnicismos y guiños, lo que nos interesa es establecer algunas características
fundamentales que se desprenden de ellos, y que permiten perfilar la imagen de los
delincuentes rurales ante las modernas instituciones formales. Al comienzo de cada causa,
97
los primeros trámites constituyen la toma de conocimiento por parte del Juez respecto al
crimen que abre un expediente y la consiguiente declaración del imputado, a menudo
representada por las formas de presentación que hemos referido anteriormente en este
capítulo (“Me llamo como lo tengo dicho...”); yendo consecutivamente los distintos reos a
cumplir con este trámite. Posteriormente declaran las víctimas, y entregan su versión sobre
los hechos; para luego apercibir a los diferentes involucrados en la revisión de sus
declaraciones anteriores y saber si algo quieren cambiar al respecto. Al analizar los
primeros antecedentes, el Juez ya puede planificar nuevos trámites y cauciones respecto a
los testimonios. Uno de los componentes esenciales en esta “segunda parte”, lo constituyen
interrogatorios más específicos respecto a las condiciones en que se habría desarrollado el
delito.
“El señor juez: Le advierto que es inutil que niegue su culpabilidad pues del sumario consta lo contrario. Reo. Aseguro a Ud. Que he sido mandado por José Miguel Valdes, como moso que estaba a su servicio (...) que respecto del robo es inocente pues no ha hecho más que cumplir la orden de su patrón. Juez. Como se llama la persona en donde estaban los bueyes cuando fue a sacarlos para venderlos?
Reo. Ignoro hasta ahora su nombre. Juez. Diga que ha hecho a donde estan unos caballos que le robó a Don Manuel
Antonio Rodriguez? Reo. Ignoro el robo pues lo único que sé es que Don Juan de Dios Rodriguez padre de D. Manuel Antonio andaba buscando unos caballos en ese entonces.
Juez. Preguntado cuantas veces ha estado preso, a mas de la presente? Reo. Esta es la unica vez pues me procesan, a mas, de este delito, me siguen
juicio sobre hurto de unos animales.”162 Como demuestra el interrogatorio, el Juez es capaz de increpar directamente al
acusado, aun cuando no ha resultado del propio caso, una sentencia condenatoria capaz de
sustentar la opinión del magistrado. Además, como es frecuente en la síntesis de las actas
judiciales, en el transcurso del interrogatorio las formas verbales se confunden
alternativamente, instalando en la voz del acusado, las prerrogativas del poder judicial.
“Juez. ¿Conocez al dueño de ezos vueyes? Reo No señor, pero me dijo que era de villa alegre ignoro su nombre i apellido. Juez Quien mas te acompañó a sacar los vueyes de la propiedad Reo Nadie señor los arrie yo solo del callejon
162 A.C.L. Causa seguida contra Gilberto Pareja, Legajo 9, Pieza 21.
98
Juez Cuantas veses as estado preso antes de aora i por que cauza Reo En ves pasada estube preso en Linares dia i medio por aber ido asacar un buey de mi patron aun corral ajeno (...)”163 Los interrogatorios, en su mayoría, pretenden resolver a través de la dilación, las
contradicciones entre los diversos testimonios entregados por los acusados, lo que permite
discernir al Juez el valor de una coartada. Estos testimonios son contrastados por un
segundo ámbito, que constituyen la situación de las pruebas incriminatorias y los testigos.
“(...) Procesados por este delito el antedicho Molina, Santiago Pincheira i Adolfo Basualto, el primero niega haber tenido participacion alguna en él, pero obra en su contra la circunstancia de haberse encontrado dentro de su casa i con su conocimiento la vaca hurtada i de no comprobar la escepcion que opone de haber recibido la res en parte de pego i de ignorar su mala procedencia (...)”164
Las pruebas fehacientes (o los delitos flagrantes), derriban cualquier tentativa por
esbozar una coartada ante el Juzgado. Pero en la mayoría de las ocasiones, las pruebas
resultan casi más esquivas que la propia captura de los acusados; y este factor se convierte,
indirectamente, en una de las principales fortalezas en la constitución del bandidaje rural,
que se expresa a través de la facilidad con que se reducen las especies, las armas y se
resguarda el anonimato.
“El reo niega el hecho confiesa que en un viaje a Talca donó un caballo a Pedro María Perez el que vendió en esa ciudad. Respecto al primero de dichos hurtos, el sumario arroja solo presunciones de ser Lobo el autor, i del segundo no hai más constancia de su existencia que la confesión del mismo.”165 “Vistos: con motivo de un salteo que se practicó el mes de Agosto próximo en casa de don Cirilo Aravena, departamento de San Javier, se ha (...) tenido este proceso teniéndose como reos a Pedro Lopez, Lorenzo Gutierrez i Juan Manuel Gonsales (...) no resultan sino algunas presunciones en su contra, en lo que debe agregarse que ni Aravena, ni otra persona [...] conocieron a los autores, i al contrario, el ofendido dice que tiene sospechas en José Miguel Aravena.”166
163 A.C.L. Causa seguida contra José del Tránsito Vásquez. Legajo 10, Pieza 22. 164 A.C.L. Causa seguida contra Santiago Pincheira y otros. Legajo 11, Pieza 27, fj. 54-54v 165 A.C.L. Causa seguida contra José Santos Lobo, Legajo 8, Pieza. 21. 166 A.C.L. Causa seguida contra Pedro López y otros bandidos Legajo 9, Pieza 23.
99
En el caso de la atestiguación, sucede algo parecido. La mayoría de los casos de
salteo, las víctimas han sido lo suficientemente atemorizadas como para tener que –además-
revivir la experiencia traumática, en un momento donde las instituciones judiciales no son
capaces de resguardar los riesgos corporales que surgen del careo ante un criminal de fuste.
Y en el caso de los abigeatos, la ocasión delictual ha surgido como producto de la ausencia
de testigos, cuestión que funciona como una condición objetiva para el éxito del delito. No
obstante, la presencia de testigos es aparentemente fundamental para la posibilidad de una
sentencia condenatoria.
“(...) no hai un solo testigo que culpe a Campos de haber ofensas i ellas no se han constatado sino por las declaraciones de los mismos ofendidos. En cuya virtud, vista la lei 25, art. 1, part 1ª., absuelvo al mencionado reo de la acusación, poniéndole desde luego en libertad”.167
“Vistos: se procesa a Pedro José Vasquez por el hurto de una mula estimada en catorce pesos, delito verificado de noche i en lugar abierto. El reo niega haberlo cometido i aunque declaran en su contra dos testigos que lo vieron arriando el animal hurtado despues de cometido el hecho, dichos testigos no son hábiles por la edad para hacer fe en causa criminal.”168
En suma, habiendo solo sospechas ante el inculpado, no existiendo pruebas ni
testigos que justifiquen la veracidad de la causa seguida, solo queda un mecanismo que
prevalece sobre todos los demás: la confesión. Cuando un reo confiesa, incluso
indirectamente, que ha participado en la perpetración de un crimen, es verdad suficiente
como para aseverar la condena. Tal es el caso del peón Pedro Antonio Quintana, abigeo
menor, quien fue procesado por el robo de un buey:
“(...) el lunes siete del mismo mes por la noche me entregó Vicario Montecino, sacado de la propiedad denominada “Lisonjera” de D. Guillermo Delano, siendo el buei de este señor; pues yo me quedé esperando fuera de la propiedad, el otro lo sacó i me lo entregó para D Rómulo Quintana, con el fin de que este lo bendiera (...) El reo ha tratado de probar su inocencia con la prueba rendida al tenor del indagatorio de fj 9, pero ella no puede desvirtuar su confesión (...)”169
167 A.C.L. Causa seguida contra Francisco Campos, Legajo 9, Pieza 18. 168 A.C.L. Causa seguida contra Pedro José Vásquez, Legajo 10, Pieza 15. 169 A.C.L. Causa seguida contra Pedro Antonio Quintana, Legajo 9, Pieza 34.
100
Existiendo tal valoración y presión por la confesión de un reo, no es extraño que
durante la época, varias de las declaraciones de los testigos se hayan obtenido bajo medidas
de fuerza, que implicaban la tortura de los procesados. De este modo, lo hacía ver Jacinto
Norambuena:
“(...) i si yo declaré que habia sido el autor ante el subdelegado con Miguel Mendez i Juan Bautista Varas, fue porque aquel me agotó i no pudiendo resistir el castigo tuve que decir lo que él quería (...)”.170
El cuestionamiento hacia las formas de obtención de la confesión de un inculpado
hacía al juzgado a recurrir, potencialmente, a un vuelco en la investigación que esclareciera
la situación; y esto era bien sabido por los reos, que comprendían que la tramitación tenía
varios efectos, tales como la dilación del juicio (y el desgaste consecuente de los peritajes),
y un poco más de tiempo antes de ser encarcelado definitivamente, ganancia estratégica
para complejizar el juicio o bien, para planificar una fuga. Esta última fue la opción que
siguió Norambuena:
“Este jusgado jamas ha empleado con los reos castigos de ningun jenero para averiguarles la verdad de los hechos por que son denunciados. Más puedo decir a Ud. Que Jacinto Norambuena fue capturado en esta por complicidad de un salteo fugandose en seguia (sic) sin habersele alcanzado a escribir declaracion; pero habiendo sido interrogado bervalmente por el que suscribe confesó espontaneamente haber sido él el autor del salteo perpetrado a José Tapia “de esta seccion” en union de Miguel Mendez i Juan Bautista Varas, recidentes en la ciudad de Talca (...)”.171
Los alcances respecto a las torturas suelen estar llenos de detalles escabrosos,
obtenidos a través de largos interrogatorios a los reos inculpados.
“(...) como es cierto que cuando el subdelegado, D. Daniel Encinas aprehendió a Calisto Vasquez, le hizo colgar con los brazos atados a la espalda a fin de que confesara que habia cometido el salteo de D. Calisto Basoalto (...) como es cierto que el sarjento de policia, Bernardo Villagran, i D Eleuterio García fueron los que por orden del subdelegado, colgaron a Vasquez.”172 “(...) fue tanta la crueldad que emplearon con Vasquez, que no podia servirse de sus manos, pues los brazos i las muñecas quedaron con las hendiduras que orijinan
170 A.C.L. Causa seguida contra Jacinto Norambuena, Legajo 10, Pieza 2. 171 Id. 172 A.C.L. Causa seguida contra Calisto Vásquez y otros. Legajo 10, Pieza 9. Fjs. 52-52v
101
las amarras (...) es cierto D. Feliciano García, vio cuando condujeron a Vasquez a la piesa en que le colgaron; i habiendo querido entrar, se lo impidió un soldado; pero supo que le habian colgado para que se declarase culpable (...) Paulino Morales fue igualmente colgado i azotado por los mismos de orden del subdelegado durante algunas horas de tres diversos días (...)”.173 “(...) fue público que los azotó todos i a mi tambien me azotaron (...) como a mi también me tenian preso, presencié que una vez lo colgaron i en seguida sentí las lamentaciones de los azotes (...)”174 “(...) me consta por haberlo visto colgado pues yo estaba preso en el cuarto contiguo i lo vi por una rendija i sentí las lamentaciones (...) 2° lo vi por una rendija que Villagran i García lo azotaron (...) 3° solo le vi las muñecas y tenía señales (...) 9° me consta que Villagran i García azotaron a Bartolo Vasquez y Paulino Morales (...)10° me consta que azotaron a Morales Villagran i Garcia, ignoro lo demas (...) 11° lo vi cuando lo sacaron (...)”175
Aún cuando la palabra de los reos estuviera resuelta en hacerse escuchar, y
conscientes de que la situación en la que se encontraban era producto de abusos de poder, el
Juez difícilmente otorgaba alguna licencia al respecto, haciéndose el prevalecer el principio
de la confesión, ignorando las condiciones en que ella se había obtenido:
“(...) En el plenario han tratado de probar los reos la violencia que empleó con ellos el subdelegado al tomarles su confesion i tambien la coartada; que no han conseguido lo primero i lo segundo es inadmisible en vista de la confesion (...)”.176
3.3.3. Condenas, penas y presidio.
El último componente de la estructura judicial lo constituyen las condenas, y las
penas y castigos que hicieron regir sobre los imputados. Como hemos visto, una primera
aproximación en este sentido, lo constituyen –fuera de ley- las prácticas de tortura, o
flagelaciones pre-condenatorias, las que además de posibilitar la confesión bajo presión
forzosa, constituyen mecanismos coercitivos en sí mismos y prácticas ejemplificadoras.
Esta desvirtuación del marco judicial se puede dar tanto al momento de la captura, como en
el transcurso de la causa judicial, o bien durante el presidio. 173 Id. 174 Ibíd. Declaración de Zacarías Escobar. 175 Ibíd. Declaración de Manuel Cisternas. 176 Ibíd. Fj. 76
102
Pero ateniéndonos a los marcos legales, podemos examinar los diversos tipos de
penas y castigos que otorgó el Juzgado del Crimen de Linares, entre 1870 y 1880,
dependiendo de los logros de la investigación realizada por el juez. Como se puede entrever
en las conclusiones que conllevan al Juez a realizar sentencia condenatoria, el patrón de las
penas a conceder está detallado en el Código Penal, y además contrapuesto a reglamentos,
edictos y otros decretos que “actualizan” la vigencia del derecho penal, y vigorizan el
espíritu de las leyes. Al momento de dictar sentencia, los jueces establecen condiciones,
agravantes y excepciones. En la sentencia de Lorenzo Pinochet, ausente por fuga, se pueden
describir algunos de estos mecanismos:
“(...) se ha formado este proceso para establecer la efectividad del hecho i de el resulta que el procesado verificó su evasion con motivo de que salio sin custodia alguna de orden de la Intendencia para ejecutar la limpia i el aseo del jardin de la plaza. La causa se ha seguido con los estrados, despues de citado i emplazado por edictos con arreglo a la lei. El ajente fiscal ha dictaminado que en el presente caso no ha habido quebrantamiento de condena, pues Pinochet no ha ejercido violencia para verificar su evasion i ha pedido tambien que se encause al alcaide de la cárcel, a quien considera directamente responsable por haber cumplido sin protesta la órden de la Intendencia de dejar salir al reo sin autoridad fuera del establecimiento penal (...) Se condena a Lorenzo Pinochet a un año de incomunicación con personas estrañas a la cárcel pública, quedando durante el mismo tiempo sujeto al rejímen mas estricto del establecimiento i debiendo ser oido sobre esta pena cuando se presentare o fuese aprehendido.”177
En ocasiones, el presidio va acompañado de otras restricciones, como la
inhabilitación para ejercer cargos públicos, y la suspensión de los derechos políticos, como
fue el caso de la condena realizada hacia José Miguel Muñoz.
“(...) Por lo relacionado y teniendo en cuenta la lei 2ª., tit. 19, pieza 3ª. (...) este magisterio opina porque se condene al referido reo a tres años i un día de presidio menor, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos i temporal, por el tiempo de la condena, para cargos y oficios públicos. (...)”178
¿Qué motivaciones podría haber tenido el señor Juez para inhabilitar los “derechos
políticos” de forma absoluta y perpetua de un campesino pobre, que había sido juzgado por
177 A.C.L. Causa seguida contra Santiago Pincheira y otros. Legajo 17, Pieza 4. Fj. 45v 178 A.C.L. Causa seguida contra José Miguel Muñoz, Legajo 11, Pieza 17, Fj. 14.
103
tener en su poder “ocho animales pertenecientes a distintos dueños”? ¿Qué peligro
“político” representaba un sujeto de esta envergadura ante los ojos de la opinión pública?
Debido a su lugar fundamental en la complicidad del delito y en la reducción de especies, el
castigo para Muñoz no era solo un castigo ejemplar sino también una marca indeleble para
aquel que quisiera ayudar a bandidos. De este mismo modo, pagaban los co-autores de los
abigeatos perpetrados por la banda de Santiago Pincheira, el único absuelto de la causa.
“(...) a Agustin Zenteno i Lorenzo Pinochet a la pena de cinco años de presidio, a contar desde el veintiocho de agosto próximo pasado, fecha de su aprehension, quedando ademas inhabilitados absoluta i perpetramente para el ejercicio de derechos políticos e inhabilitados absolutamente para cargos i oficios públicos durante el tiempo de la condena; (...) a Juan de Dios Muñoz a la pena de cuatro años de presidio menor con iguales inhabilitaciones que los anteriores i a contar desde el treinta i uno de agosto próximo pasado, fecha en que fue detenido (...)”179
En el mismo caso anterior, las agravantes son la circunstancia de ser el ganado
robado denominado “reses mayores” (yeguas, bueyes, mulas o vacunos).
“(...) a Gregorio Molina a la pena de presidio menor en su grado medio por el término de dos años, a contar desde el veintiocho de agosto próximo pasado, fecha de su aprehensión, habiendose establecido al aplicar la pena una compensacion racional entre la circunstancia agravante de ser lo hurtado ganado mayor i la atenuante de haber probado el reo una conducta anterior irreprochable (...)”180
En el contexto de los delitos de salteo, constituyen las agravantes y la compensación
del delito, el monto estimado de los daños y perjuicios ocasionados durante la perpetración
del crimen, como la suma y estimación de los bienes sustraídos. Una circunstancia extrema
para la sentencia condenatoria, la constituyen aquellos casos en donde el salteo va
aparejado a un homicidio, las que, como hemos señalado, constituyen tan solo una porción
minoritaria de los casos estudiados.
“(...) Juan de Dios Torres i Jose Riquelme deben sufrir la pena de muerte i en caso de no ser ejecutados deben quedar remitidos a las inhabilidades señaladas en el art. 27 del mismo código. Se advierte que estos reos fueron aprehendidos el veinticuatro de mayo del año pasado i que Juan de Dios Torres se halla cumpliendo una
179 A.C.L. Causa seguida contra Santiago Pincheira, Legajo 11, Pieza 27, Fjs 56v-57. 180 Id.
104
condena de cinco años de reclusion que principió a correr desde el dieziciete de febrero próximo pasado (...)”181
También, aunque con cada vez menos regularidad, la pena va acompañada de una
flagelación ejemplificadora consistente en la tradicional “pena de azotes”; medida
impopular, que no cumple otro rigor que el de resumir la forzosa transición entre las formas
tradicionales y las formas modernas de ejercer paternalismo sobre los cuerpos de los
imputados.
“En mérito de estos antecedentes i con arreglo a la lei 2ª., art. 13, partida 3ª. i articulos 454, 446, num 3°, 449 inciso 2°, 12 núm. 16ª. i 14 del Código Penal, vengo en condenar: 1° a Manuel Muñoz a la pena de año i medio de presidio, que se contará desde el cuatro de setiembre proximo pasado en que fue aprehendido i sufrir sesenta i cinco azotes conforme a lo dispuesto en el art. 4° de la lei de 3 de agosto de 1876; i 2° a Candelario Burgos a las penas de quinientos cuarenta i un dia de presidios, que se contaran desde el dieciocho de octubre pasado, i a sufrir cincuenta azotes.”182
En general, para la época estudiada, y como producto de las dificultades que existen
en la investigación de casos en donde se han consagrado exitosamente las estrategias para
disimular la actividad perpetrada, es mayoritaria la situación en que una investigación no
arroja resultados suficientes como para establecer una condena. Este hecho es sumamente
relevante para describir que, aunque las autoridades locales estaban instigados a combatir el
mal del bandidaje (preceptos contenidos en la Ley de Bandalaje de 1876) aun sin necesidad
de evidencias formales y basándose tan solo en la presunción y sospechas, no pudieron (o
no quisieron) hacer valer este derecho.
“Fueron reducidos a prision Estevan i Teodoro Castro i Castillo por créerselas autores del salteo denunciado. Seguido el sumario no ha podido justificárseles culpabilidad alguna: no hai un solo testigo que declare que los citados reos hayan cometido el delito que se les imputa, estando por consiguiente, exentos de toda responsabilidad criminal. En consecuencia, i con arreglo a lo dispuesto en la lei 26, tit 1°, pat. 7ª., este ministerio es de opinion que U. S. debe sonbresser hasta que obren mejores datos.”183
181 A.C.L. Causa seguida contra Juan de Dios Torres y otros, Legajo 17, Pieza 13, Fj. 139v 182 Causa seguida contra Manuel Muñoz y Candelario Burgos. Legajo 13, Pieza 20. 183 A.C.L. Causa seguida contra Esteban y Teodoro Castro, Legajo 14, Pieza 18. Petición del Fiscal al Juez.
105
“(...) no dando lugar al sobreseimiento pedido, en atencion a que el procesado Ramon Carrasco está confeso de haberse encontrado una montura i de no haberla entregado a la autoridad correspondiente, con arreglo a los articulos 494, num 19 y 448 del Código Penal, se le condena a sesenta días de prision, los que estando cumplidos, debe ponerse al procesado en libertad (...)”184 “(...) cuando ya tarde de la noche se retiraban de la casa de Gonzales en que habian estado jugando al naipe i que habian salido gananciosos los ofendidos (...) a pesar de las pesquisas practicadas no ha podido establecerse la efectividad de la narracion de éstos, negando tenazmente los procesados el hecho imputado. Apareciendo de lo observado que no ha de poderse adelantar la investigacion con probabilidades de éxito, con arreglo a la lei 26, tit.1, partida 7ª, sobreséase en este sumario mientras se presentan mejores datos, i pongase en libertad a los procesados (...)”185 El sobreseimiento de una causa significa la suspensión del caso, por falta de
pruebas, o por obstrucciones legales que impiden continuar con la investigación. Todavía
existiendo “fuertes sospechas” sobre los reos inculpados, el Juez decide suspender –de
forma definitiva o temporal- el caso, siendo necesario en toda ocasión poner en libertad a
los reos, hasta una nueva pesquisa que permita antecedentes fundamentales para la re-
activación de la causa. Siendo casi imposible probar la gran mayoría de los casos
enjuiciados, el sobreseimiento es recurrente en este contexto. Más excepcional lo
constituyó la absolución del sujeto de la causa.
“Que respecto de Alvaro Muñoz, se dice que fue azotado para prestar una confesion, existe el certificado de f. del actuario de la causa en que se espresa que cuando llegó a la cárcel de San Javier, venia con algunos cardenales en las partes posteriores del cuerpo, producidas al parecer por flajelaciones; Que en lo relativo al salteo de don Gregorio Antonio García no aparece que hubiera ninguna tentativa de ejecutarlo, pues ni el ofendido ni los procesados manifiestan que hubiera en el hecho algun acto directo para la perpetración del delito; Que lo unico que a pesar de las declaraciones de los procesados fue que hubo conspiracion para llevarlo a efecto; i la conspiracion no tiene pena determinada en este caso; Con arreglo a la lei 26, tit. 1, partida 7ª., se declaran absueltos de la acusacion a Pedro Pablo i Ambrosio Muñoz, i absuelvo unicamente de la instancia a Alvaro Muñoz, con relacion a los hurtos i robos que se expresan en su declaracion de fj.2 Pongáse en libertad a este último i cancélese la fianza rendida por los primeros. (...)”186
184 A.C.L. Causa seguida contra Ramón Carrasco y otros. Legajo 15, Pieza 10. 185 A.C.L. Causa seguida contra Manuel González y otros, Legajo 15, Pieza 24. 186 A.C.L. Causa seguida contra los Hermanos Muñoz, Legajo 16, Pieza 4, Fjs. 70v-71.
106
La absolución constituye la instancia judicial a través de la cual se reconoce la no-
culpabilidad (inocencia) de los inculpados, y procede a ello la finalización de todas las
medidas que obraban en torno al sujeto juzgado, como también la imposibilidad de ser
juzgado por el mismo delito. La dificultad por establecer la inocencia de un inculpado
procede de los mismos factores que se orientan a establecer su culpabilidad, y por ello se
trata de situaciones excepcionales.
Tanto en los casos de salteo o abigeato, la mayoría de las penas de presidio
establecían un período máximo de 9 a 18 meses (en calidad de presidio menor, en conducta
anterior irreprochable y sin agravantes, respectivamente), hasta 5 años de presidio menor en
su grado máximo. Siendo las primeras las más recurrentes, a través de ella se puede
suponer la alta movilidad carcelaria experimentada tanto para el caso de los salteos como
para los abigeatos (ver Cuadros 19 y 20), a contar de 1874, época desde cuando existe
estadística criminal desagregada para la Provincia de Linares.
Cuadro 19: Presidio masculino por abigeato - Provincia de Linares (1870-1880)*
Año Existencia previa Entrados Salidos Total Total Nacional1874 22 23 22 23 2691876 24 56 46 34 4261878 30 81 50 61 4941879 61 42 78 25 3341880 25 27 35 17 217
FUENTE: A.E. Ch. * No hay estadística desagregada por delitos entre 1870-1873; no hay estadística para los años 1875 y 1877
Cuadro 20: Presidio masculino por salteo - Provincia de Linares (1870-1880)*
Año Existencia previa Entrados Salidos Total Total Nacional1874 1 6 3 4 1061876 18 20 14 24 2061878 29 36 41 24 4391879 24 30 34 20 3521880 20 18 25 13 256
FUENTE: A.E. Ch. * No hay estadística desagregada por delitos entre 1870-1873; no hay estadística para los años 1875 y 1877
Tanto el movimiento penal experimentado por el presidio por causas de abigeato
como aquellas por causas de salteo, parecen estar en relación directamente proporcional
conforme al movimiento experimentado por las causas judiciales en el Juzgado del Crimen.
107
El año 1878 constituye el año en dónde hubo mayor entrados a la cárcel pública de Linares
(81 por casos de abigeato, y 36 por casos de salteos), aun cuando las 12 causas de aquel año
que califican como la materia prima de este trabajo, representen exiguamente la naturaleza
de esta movilidad, y poniendo en entredicho una vez más, la verdadera dimensión
cuantitativa del fenómeno del bandidaje rural. Con todo, este trabajo aspira a resumir una
lectura capaz de orientar su análisis a aquellos engranajes mayores constituyentes de un
movimiento masivo y ubicuo, que trasciende sin duda alguna a los límites superficialmente
aparentes para cualquier tipo de observación histórica.
108
Capítulo IV Bandidaje e infrapolítica.
“El cuatrero y el contrabandista, y los remotos vagabundos lluviosos,
esos sombreros negros de la historia,
pernoctaban a horcajadas en los salones o en los rincones telarañosos,
y el bandido
fraternal Liborio Pacheco, con el corvo de empuñadura de oro,
jugaba a las chapitas con el sacristán Ramirez, o remojaba las agallas de tiburón de la misericordia,
con los guindados y los apiados de Pocoa-Arriba o Pocoa-Abajo (...)”
(PABLO DE ROKHA, Tonada a la posada de Don Lucho Contardo, Estilo de masas)
109
En el siguiente capítulo, pretendemos explorar la forma en que el fenómeno del
bandidaje rural, a través de los vínculos que desarrolló con los ámbitos de sociabilidad
popular y de redes sociales y económicas, permite interpretar, o al menos vislumbrar la
existencia de una infrapolítica al interior del sustrato peonal y del bajo pueblo durante el
período estudiado. Explotando la riqueza que nos entregan las causas judiciales trabajadas,
se pretende establecer los nexos de la actividad delictual con una dimensión de resistencia
inherente a los procesos de dominación, subordinación y hegemonía de las capas populares
de la sociedad tradicional chilena, y del sentido y composición del desarrollo infrapolítico
de los grupos subalternos. Primeramente abordamos la función contextual de la
infrapolítica, y la existencia de redes sociales y económicas en los ámbitos de sociabilidad
popular; para finalmente, analizar los modos de interacción que se dieron entre las esferas
del bandidaje con las esferas de la infrapolítica, en el marco cronológico y geográfico que
hemos decidido estudiar.
4.1. Función de la infrapolítica.
Una de las premisas básicas para comprender el sentido de cualquier tipo de
infrapolítica, es la aceptación de la existencia de relaciones de poder basadas en la
dominación (subyugación material y política) que ejercen las elites dominantes sobre otro,
y en la producción social de un grupo subordinado.187 Como hemos señalado anteriormente,
una de las principales dificultades para analizar estas relaciones de poder es que muchas de
las interpretaciones que sobre ellas se deducen, han reforzado la naturalización de este
orden social al interior de la relación dialógica entre dominantes y subordinados, y de paso,
han sublimado la conclusión hegemónica de dicho orden social. En otras palabras, han
contemplado solamente la forma en que un grupo dominante presenta una representación de
su poder social a partir de la hegemonía que produce material y simbólicamente. De tal
modo, los grupos subordinados y en particular, aquellos que explícitamente no se rebelan
contra el aparente “pacto social”, se nos presentan como agentes pasivos de una
187 James Scott ha definido, en términos muy básicos, que el discurso público comprende un ámbito de apropiación material (por ejemplo, de trabajo, granos, impuestos), otro de dominación y subordinación pública (rituales de afirmación, de deferencia, expresiones verbales, castigos y humillaciones), y un ámbito de justificación ideológica de las desigualdades (la visión explícita del mundo, religiosa y política, de la elite dominante). En: Scott, James. Óp. Cit. Pp. 137-140.
110
dominación que, a todas luces, es suficientemente inevitable como para pretender alterarla.
Pero poco se ha dicho respecto a la forma subterfugia en que estos “dominados” (y a veces
inconsciente) resisten al carácter inevitable de esta hegemonía, y a la manera en que su
quehacer cotidiano se refuerza estratégicamente ante la amenaza de una peor dominación o
la posibilidad insustancial de dar un golpe a la cátedra y suponer el “mundo al revés”. Esta
dimensión, para nosotros es considerada la fricción consustancial de las relaciones de poder
entre dominantes y subordinados, y debe considerarse como la forma elemental de la
resistencia contra-hegemónica. La función de la infrapolítica, en este contexto, es
primordial pues permite que, bajo las condiciones históricas en donde están desdibujadas
las herramientas para una revolución o una insurgencia permanente como caso excepcional,
los subordinados “negocien” al interior de la misma relación de subordinación, sus
márgenes de acción (limitados) y desarrollen su potencial creativo de poder subalterno.
Esta “negociación” (versión débil de la resistencia) no está despojada de conflicto, pero si
requiere de un uso estratégico y, la mayoría de las veces, se mantiene oculta.188 Tal uso
estratégico, el de la resistencia encubierta, es el que consideramos la infrapolítica, la cual es
inherente a la producción de apariencias hegemónicas y al proceso mismo de la
dominación.
Siguiendo a James Scott, se ha dicho que la infrapolítica es “la forma estratégica
que debe tomar la resistencia de los oprimidos en situaciones de peligro extremo”, pues está
inmersa en el proceso mismo de la dominación. Aquel imperativo estratégico es lo que la
diferencia en grado y en su lógica intrínseca de la acción política directa y deliberada. “No
se hacen demandas públicas, no se definen ámbitos simbólicos explícitos”, y todo quehacer
infrapolítico aparece detrás de formas elaboradas para oscurecer y ocultarse detrás de
apariencias inocentes. No hay actuaciones en nombre propio ni propósitos declarados, pues
sería contraproducente, y de ahí que prevalezca el anonimato o la negación. En la sustancia
de la infrapolítica no está la actividad política explícita, pues está prohibida; a cambio,
están las redes informales, la comunidad y las lógicas clandestinas que cobran formas de
institucionales cuando se instalan en la cultura popular, en el quehacer cotidiano. De este
modo, se manifiestan inocentes y flexibles, pertenecen al dominio de lo pequeño y cuando
188 Gilly, Antonio. El siglo del relámpago. Siete ensayos sobre el siglo XX. Itaca-La Jornada, México, 2000. Pág. 21.
111
se masifican, se disfrazan. Silenciosamente ejercen presión contra hegemónica, “probando
los límites de lo permisible”, y aunque elementalmente, constituyen un paso fundacional de
cualquier intento de política revolucionaria y de insurgencia: por tanto, son política real, en
condiciones donde la vida política abierta es restringida y tiránica.189
La relación que surge entre el bandidaje rural (ya sea en su función permanente o
coyuntural) y la existencia de la infrapolítica en los sustratos subordinados de la sociedad
tradicional chilena, es compleja por diversos motivos. Ante todo, la infrapolítica contiene
aspectos trascendentales que desbordan al bandidaje, el cual queda circunscrito en ella
como una manifestación particular y también ocasional; el bandidaje, bajo una lógica de
transgresión y dilema, desarrolla un quehacer efectivamente delictual que muchas veces
transgrede el propio aparato moral de la infrapolítica, sobre todo cuando las víctimas son
personas del mismo estrato social. En otras palabras, el bandidaje no se manifiesta como y
con la totalidad de la infrapolítica del mundo peonal, pero sí se vincula y se le adscribe
cuando el beneficio de su quehacer, indirectamente, cumple funciones de redistribución, de
re-apropiación material, movilización social, y especialmente, cuando atañe a la
transgresión de normas, leyes, preceptos, valores y símbolos de la cultura dominante, de
manera consciente o inconsciente. Todo ello contribuye al desarrollo infrapolítico de otras
expresiones de resistencia que emanan de la cultura subordinada y catalizan el amplio
marco de relaciones sociales que la sustentan.
El segundo problema que se nos presenta, es el hecho de que la infrapolítica –como
ha sido dicho- no se expone, sino que se mantiene oculta. El hecho de que el bandidaje, tal
como lo hemos analizado, esté circunscrito a un ámbito judicial, y en definitiva, a una
interrogación directa por parte de las esferas dominantes, determinan la imposibilidad de
encontrar el discurso infrapolítico como pensamiento puro: los peones no hablan
propiamente del trasfondo que oculta su quehacer. Existe en la medida que es practicado,
articulado, manifestado y diseminado al interior de sus espacios sociales autónomos.190 Su
acción es develada a través de pequeños guiños y gestos que pronuncian en torno al delito
por el cual están siendo interrogados, donde eventualmente se ven obligados a develar un 189 Scott, James.Op.cit. Pág. 233-237. 190 Id.
112
sustrato social donde la transgresión es fundamental. Las causas judiciales exponen tan solo
el puntal de las condiciones verdaderas que han obrado en el desarrollo de la resistencia
contra-hegemónica, y vislumbrar este dispositivo es lo que concierne al estudio realizado.
4.2. Redes económicas y sociales al interior del mundo peonal.
Aunque un estudio formal sobre las redes sociales y económicas del mundo peonal
requeriría al menos un margen más amplio de relaciones históricas, pretendemos explicar
cuál es la trascendencia de éstas al interior de la cultura popular, y cuál es la relación
funcional que las redes de acción delictiva establecen con ellas y a partir de ellas. Ambas
esferas de acción social están diferenciadas, en gran medida, por la funcionalidad y por la
permeabilidad de ellas. Mientras que las redes sociales y económicas están arraigadas en la
propia constitución de la cultura popular, funcionando con una cierta autonomía y
especialmente “abiertas” a la exposición pública como también a su
integración/desintegración al interior del sustrato popular, las redes de acción delictivas
parecen funcionar como núcleos más cerrados, discretos, herméticos, y en cierta medida,
comunicándose con las primeras desde una perspectiva simbiótica. Es decir, recurren a ellas
en función de una conveniencia recíproca que aspira al desarrollo y vigorización de las
formas sociales al interior de este sistema.
Las redes sociales pueden ser definidas como “campos de relaciones sociales (...)
que se estructuran sobre la base de intercambios permanentes”, los cuales apuntan más bien
a la producción y flujo de recursos sociales de todo tipo (afectivos, de resguardo, de poder,
entre otros). Funcionan como micro-sistemas, a los cuales los integrantes de la comunidad
en que se desarrollan, acuden a ellas para proveer o proveerse de carencias relacionales.191
En un contexto de suma dificultad para la sobrevivencia emocional, y la carestía de
necesidades básicas, las redes funcionan como aspectos esenciales para el desarrollo del
individuo. En el caso del mundo peonal, permiten el acercamiento a “otros” en condiciones
donde la interacción social está basada en el resguardo corporal, en el esparcimiento, la
diversión, la procuración de afectos, información, y re-distribución de apoyo y contención.
191 Cortez, Abel. Óp. cit. Cap.3, Ap.I
113
Son los propios ámbitos de sociabilidad popular los que, a partir de estas redes, funcionan
como espacios de comunión y congregación del peonaje. Como tales, le pertenecen a toda
la comunidad, y su pertenencia o aceptación en ellas está adecuada socialmente por las
formas de identidad que construyen en torno a su acción. Este aspecto, que funciona como
un “control natural” y tal vez inconsciente, es el primer resguardo que los grupos
subordinados construyen socialmente para no ser permeados por la potestad hegemónica de
los grupos dominantes.
Como parte de ellas, o cercana a ellas, encontramos las redes económicas, las cuales
pueden ser formales o informales según la pertinencia de los intercambios y la tipología de
recursos realizados a través de su desarrollo. Mientras que las economías campesinas se
desarrollaron con cierto grado de autonomía, su posibilidad “empresarial” permitió la
“formalización” de un mercado formal al interior de la sociedad tradicional, con la venia de
las elites dominantes. Estos intercambios, basados principalmente en la posibilidad de los
campesinos de producir y costear una parte de su subsistencia, tuvieron una débil presencia
en el escenario económico de las regiones agrarias, por el continuo asfixiamiento
monopolista que ocupó a las clases terratenientes del país hacia esta economía campesina
formal. Bajo este sistema formal y asfixiante, se desarrollaron formas más tradicionales de
intercambio, que se mantuvieron al margen del “avispamiento” del mercado regular; en
ellas se desarrollaron trueques, y formas de intercambio basadas en el uso de favores, y las
lógicas de reciprocidad que inundaron la sociabilidad popular. Al interior de ellas, las redes
de acción delictual proveyeron como agentes dinamizantes, a partir de la re-apropiación
material de ganado y especies, que permitieron unas formas de interacción más o menos
regulares. La reducción de especies es, en este contexto, el vaso comunicante de una red
con otra.192
Cuando las redes sociales y económicas funcionan de forma relativamente
autónoma y dinámica, lo hacen ocupando intersticios legítimos e aparentemente
“inocentes” ante los ojos de la autoridad o el grupo dominante. De tal forma, la producción
de la ilusión hegemónica surge cuando la elite o el Estado es capaz de “autorizar” la
192 Montecino, Óp. cit. Pp. 47-52
114
participación de estos grupos subordinados en las instancias de sociabilidad popular que
ellos contribuyen a regir. Este juego simbólico les permite a los integrantes de las redes
sociales y económicas, tener un cierto grado de autonomía el cual todavía no son capaces
de explorar. Públicamente, las redes sociales (y en menor medida, las económicas)
contribuyen al falseamiento del “orden social convencional” y a la producción social de
apariencia hegemónica al interior del seno de la sociedad tradicional. Este espacio común,
de solidaridad y reciprocidad, comienza a tornarse interiormente peligroso cuando al
interior de ellos comienza a trasvasijarse el contenido del “discurso oculto” de la
subordinación: en aquel momento cuando ya no es necesario reprimir la cólera, y donde las
relaciones de dominación están fuera, se puede concretar un cierto grado de autonomía y
libertad, que aunque efímera, permite una re-adecuación parcial de las reglas del juego. En
dicha negociación, la dinámica que aportan las redes delictuales, entre las miles de formas
de transgresión explícitas o simbólicas, cobran un rol fundamental.
Al interior de los ámbitos de sociabilidad peonal, está el compromiso y la
manifestación de toda la identidad popular. Estos espacios sociales, como puntos
integradores de las redes sociales, económicas y también delictivas, funcionan como
núcleos centrípetos, atrayendo al conjunto de subordinados para dar rienda suelta a sus
formas identitarias, y, como se ha dicho, a liberar el discurso oculto que contiene la cólera
ante la represión que los subordina. No sólo se trata de espacios festivos, como el caso de
las chinganas o tabernas, sino que también de espacios “privados”; tampoco se trata de
espacios físicos necesariamente, sino de ámbitos en dónde la cultura se socializa; y en este
sub-conjunto de valores, se puede otorgar valor a las conversaciones a escondidas, a la
formalización de un lenguaje codificado, a los grupos de viejas chismosas que echan a
correr un falso rumor, entre muchas otras derivaciones.
En todos estos ámbitos, la principal motivación es la transgresión, la posibilidad de
echar abajo la realidad, y de aislarse (aunque sea por un corto instante) de las formas de
dominación y subordinación que gobiernan su existencia. Aunque adquieren un cierto
grado de autonomía, en la práctica, el festejo de esas pequeñas conquistas, y la propulsión
de la violencia interna, el desorden, el vicio y los juegos que generaban estos encuentros,
115
las elites dominantes entendieron que debían llevar su vigilancia hacia estos lugares y
ejercer control social sobre ellas. Como ha señalado Fernando Purcell, en su estudio sobre
diversiones y juegos populares, el baile, el canto, el alcohol y la violencia que se
engendraron en las miles de chinganas, ramadas, carpas y fondas de Colchagua en el siglo
XIX, transformaron políticamente ante los ojos de la elite ese escenario social como un
lugar en dónde se concentraban la mayoría de los males de la sociedad rural, y donde la
principal fue reacción por parte de ellos, fue intentar corregir esas conductas, como parte de
su permanente repertorio “paternalista” respecto a las clases populares.193 El origen de este
discurso, si bien es portador de un mensaje moralizador y paternalista, tiene una relación
directa con el miedo que penetró en las clases dominantes ante la posibilidad (inasible) de
insurgencias campesinas. Estos espacios de sociabilidad se transformaron en espacios en
pugna, donde la hegemonía luchó por penetrar y por regir las formas de comportamiento,
no sólo porque las consideraban inapropiadas y salvajes, sino porque además constituían el
caldo de cultivo para la reproducción masiva de bandidos, salteadores y cuatreros en las
distintas regiones del Chile Central. Los sujetos populares también entendieron cuando se
trató de “transgredir” sus propios espacios, y aunque sus opiniones no están en el discurso
explícito, su crítica es expresada en la capacidad de reproducir transgresivamente la
proliferación de estos espacios.194
A partir de ello, es posible establecer una cierta dialéctica entre estos espacios de
sociabilidad popular, que constituyeron a su vez, el espacio en dónde convergieron los
distintos engranajes del sistema social popular, basado en sus redes sociales, económicas; y
los espacios hegemónicos de subordinación, en donde las relaciones sociales eran
naturalizadas sobre la base del juego escénico de la producción de apariencias
hegemónicas. A las ciudades, la propiedad privada patrimonial, los caminos oficiales y
normados, se le opusieron los territorios lejanos, los escondites de bandidos, la re-
distribución material, los mercados informales y las chinganas, lenocinios y los caminos
rurales y la ribera de los ríos.
193 Purcell, Fernando. “Diversiones y juegos populares. Formas de sociabilidad y crítica social. Colchagua 1850-1880”. Centro de investigaciones Barros Arana-DIBAM. Santiago, 2000. Pp. 135-137 194 Id.
116
4.3. Integración:
Al reconocer aspectos comunicantes entre las redes de acción delictual con las
formas de sociabilidad popular y las redes sociales, uno de los principales mecanismos de
densificación del bandidaje, está relacionado con las formas de integración. Se trata de una
integración social efectiva que viene dada de antemano por las relaciones sociales de los
individuos, y que requiere de ciertas condiciones, por razones estratégicas asociadas a la
efectividad del delito, pero también por el resguardo y la disimulación posterior al atentado.
Cuando no se trata de condiciones limitantes, también se puede otorgar valor a aquellas
condiciones que facilitan y apoyan este precepto fundamental de ocultamiento. En el caso
de Pedro López, procesado por varios abigeatos junto a otros sujetos, el valor agregado está
relacionado con la forma de habitar:
“Que hace como meses i medio que se bino de Constitución donde estuvo preso por hurto de un novillo, que despues fue puesto en libertad (...) por no habersele probado el delito (...)”195 La trashumancia, como parte del estilo de vida del bandidaje, constituyó una
condición importante al momento de integrar al sujeto a una acción delictual. El hecho de
no tener domicilio conocido, sustrajo la preocupación de tener vecinos que pudieran delatar
en relación a la “mala fama” de un sujeto, o a una actitud sospechosa que hiciera fracasar
algún plan. Por otra parte, aseguraba que el sujeto en cuestión tenía un dominio del medio
geográfico, que le permitía perderse con facilidad en cualquier lugar al que se fuera. En ese
mismo sentido, el valor de la proximidad geográfica entre los integrantes de una banda,
constituyó otro de los aspectos importantes para facilitar la integración.
“Vivo como a doce cuadras distante de esta casa, el sabado próximo llegó a invitarme Joaquín Cofré para que salteasemos a don Calisto Basualto, pero yo no le acepté la invitacion, i el efecto [...] a la una de la tarde me fui a Villa Alegre alojandome esa noche en casa de Juan de Dios Morales que vive en la misma calle del lugar indicado: ahi estuvimos hasta el dia siguiente que fue cuando me aprehendieron. Cofré al invitarme me dijo que iba a venir con Jacinto, i Cayetano
195 A.C.L. Causa seguida contra Pedro López y otros. Legajo 9, Pieza 23.
117
Valenzuela, Bartolo, Pedro i Calisto Vasquez. Cuando vino a mi casa, andaba también con Fortunato Gonzalez.”196
En el caso de que las condiciones anteriores no estuvieran aseguradas, una
característica que tiende a ser bastante recurrente en las formas de integración, son las
expresiones de confiabilidad basadas en el parentesco familiar. De tal modo, se podía
cautelar la idoneidad de un sujeto conforme al juicio previo de su comportamiento, y
también respondiendo a las formas afectivas naturales de dicha cercanía.
“(...) Pocos dias despues y que vendrian unos Vasquez del otro lado del Locomillo, con otros Valenzuelas, i tambien los dos que trajeron el plan de convenio es decir Joaquin Cofré y el compañero. (...)”197
“Veniamos de viaje de Abranquil para Achibueno con mi yerno Ramon Carrasco i otro individuo mas i al llegar a esta población mientras ellos hacían una dilijencia yo me dirijí a la recova (...)” 198
Cuando la integración es efectiva, y las condiciones mínimas para el desarrollo de la
integración se dan, los integrantes de una red delictual pueden desarrollar su quehacer con
un mayor grado de afinidad, basándose principalmente en una repartición justa, o bien, en
lograr cada cual el mayor beneficio posible, sin mediar en la mayor o menor ponderación
de lo que hace el “otro”. Este “pacto de equidad” está implícito en el siguiente testimonio:
“(...) el jueves siete del presente mes como a las tres pasado meridiano en el camino de Peñuelas a Maule saltié un individuo a quien no conocí en union de Delfin Alfaro a quien le quitamos una montura silla chapeado con platada, fabrica americana i una mas [ilegible] de lana; con estas prendes me retiré yo quedando Alfaro con el asaltado, por lo que no ce si este le quitó otras prendas.(...)”199.
Al ser el bandidaje una actividad que, en lo ideal, se realiza socialmente, a partir de
ciertos modos de interacción, es esperable que el resultado de la misma también persiga las
mismas lógicas de sociabilidad. Los rasgos de la delincuencia ocasional no siempre están
relacionados a un tipo de “bandidaje menor”, o de poca experticia. La ocasionalidad, 196 A.C.L. Causa seguida contra Calisto Vásquez y otros. Legajo 10, Pieza 6. 197 Id. 198 A.C.L. Causa seguida contra Ramón Carrasco y otros. Declaración de Antonio Rojas Troncoso. Legajo 15, Pieza 10, Fj. 1v 199 A.C.L. Causa seguida contra Santiago Pincheira y otros. Legajo 17, Pieza 4.
118
recurrentemente, tiene mucho que ver con los grados de complicidad y omisión que pueden
desprenderse de la posición de cada sujeto en el quehacer del delito. Clemente Escobar
señala cómo se “sabe” al interior de un núcleo social, respecto al abigeato cometido:
“Esta operación la practiqué con Zacarías Escobar i para hacerlo rompimos la cerca divisoria del potrero. De la carne nos partimos i convidamos con ella a Braulio i a Fidel Escobar quienes supieron como la habíamos obtenido.” 200
Esta afinidad también se expresa en la posibilidad de improvisar más y mejor en la
comisión de un delito cualquiera, el que a través de su gesto carga con toda la voluntad
transgresiva de los bandidos. Ramón Ortega así lo cuenta:
“(...) Cuando se paso adelante dijo Solis: “Quitemos a este el caballo?” Le aprobamos i para mi tengo que Vasquez se apersibió de nuestro proyecto, pues volvió para atras i nos descargó un valaso (...)”201
Con relación a los grados de permanencia en torno a la integración de una banda
delictual, ya se ha analizado como en el núcleo del bandidaje co-existen bandidos
experimentados que “integran” a otros más inexpertos, desarrollando a través de estos
nodos una especie de maestría en relación a sus aprendices. Pero otra forma usual de
integración, también de carácter permanente y siguiendo más o menos las mismas
condiciones aquí expuesta, está relacionada con la ampliación y comunicación de la
actividad del bandidaje con las redes económicas informales. En el caso de José Miguel
Muñoz, quien decía no haber participado en la comisión del delito, se puede reconocer esta
forma de integración como una modalidad necesaria al interior de la infrapolítica peonal:
“(...) esos animales eran llevados a su fundo por varias personas que ésta, i que él, los recibía sospechando fuesen mal habidos; relacion que por cierto, no seria su responsabilidad (...) Juez – ¿Desde que tiempo que tienes relaciones, de amistad, con los Muñoces,
Hernandez iTapia? Reo – Con los Muñoces i Hernandez, desde el veinte del abril último i con Tapia como medio año a la fecha. Juez - ¿Cuantos viajes han hecho con animales a tu casa los arriba nombrados?
200 A.C.L. Causa seguida contra Clemente y Zacarías Escobar. Legajo 8, Pieza 20. 201 A.C.L. Causa seguida contra Santiago Pincheira y otros. Declaración de Ramón Ortega. Legajo 17, Pieza 4, Fj. 3
119
Reo – Cuatro viajes señor Juez - ¿Sabes tú de onde trajeron los cinco bueyes que más arriba se nombran? Reo – Me dijo Salvador Muñoz que una yunta negra que venia, se la habia pasado un hermano i que habia sido traida de Ancoa.” 202
Como en muchas ocasiones, es necesario también resguardar el grado de
complicidad de los actores involucrados a través de intercambios ilegales, una expresión
igualmente recurrente tuvo que ver con hacer “cómo que se ignora” a quien se le llevaban
los animales para su venta.
“Hace como dos años recuerdo que tambien, robé un caballo a un señor Butierrez (sic), vecino del portesuelo (...), el que pasé a un tal Anselmo Rodriguez, de los lados del sur.”203 La integración constituyó un eslabón básico en la relación entre la actividad
delictual y las redes sociales y económicas desarrolladas con anterioridad en la intensa vida
social del mundo peonal. En este cruce de oportunidades y condiciones, se dieron las
orientaciones primordiales para la obtención de beneficios, la vigorización de las
economías informales y el resguardo de la actividad delictual. En lo que sigue, se verá
como esta integración expresada de manera natural y conforme a los ámbitos de
sociabilidad popular, propició ciertas formas de asociatividad en la conjetura del delito.
4.4. Asociatividad: La asociatividad en el mundo peonal, cualquiera fueran sus pretensiones, ya sea en
el ámbito de las redes delictuales, o en la posibilidad de enganches laborales, o en la
concreción de una actividad en común, se solidificó principalmente al interior de ámbitos
de sociabilidad popular que propiciaron estos modos de interacción. El poder infrapolítico
de este dominio de la actividad social, estuvo relacionado esencialmente con asegurar los
efectos de la integración y el “enredamiento”. En el ámbito privado, las reuniones festivas y
los intersticios sociales encontramos señales de este posicionamiento colectivo.
202 A.C.L. Causa seguida contra José Manuel Muñoz, Legajo 11, Pieza 17, Fj. 14 203 A.C.L. Causa seguida contra Santiago Pincheira y otros. Legajo 17, Pieza 4, Fj. 3. El subrayado es nuestro.
120
“El acusado dice haber estado en Linares, víspera del día de la Purísima, durmiendo “en casa de María Delfina Vergara, de este pueblo, donde me pasé divirtiéndome también todo el día ocho sin separarme, con varios otros individuos (…) Que no recordaba con exactitud el mes en que estuvo en su casa (...) pero fue un dia siete u ocho que llegó ebrio de una fiesta, con lo cual le ratificó, dijo que no le tocaban los generales de la lei i que no sabía firmar (…)”204.
“(...) me han traido a la cárcel por haber dicho la mujer de Paulino Morales que yo ese mismo día habia llevado una carne de buei a su casa, pero ese hecho es falso por que solo el jueves a las nueve del día he llegado a este pueblo de unas carreras de Parral i ese mismo dia como a las diez de la mañana me dirijí a Batuco en busca de un caballo para irme a Talca i de paso estuve en la quinta donde el soldado de policia Jorge Tapia cuidaba una yegua tordilla negra (...)”205
Estos espacios sociales, de los que ya hemos hecho mención, se abrieron como
centros de conexión, información y conflagración en torno a la actividad propia del
bandidaje. Una de sus principales características fue dotar de cierta “familiaridad” al
entorno del bandido, y de propiciar la organización de los delitos.
“(...) en la noche de ese dia alojamos donde Contreras i nos comimos una casuela i tomamos arto vino. Al dia siguiente Jueves por la mañana nos fuimos los seis con el dueño de casa a una fiesta que abia al Sur del río Putagan: allí invite a mis compañeros a ir a Yerbas Buenas a buscar caballos porque los nuestros estaban malos para continuar nuestras correrías, aceptaron quedándose Farias ebrio en casa de D Rufino Billalobos i jirando los cuatro para Yerbas Buenas a buscar caballos a Llano Blanco”206
La asociatividad, orientada hacia la organización del delito, otorgaba un resguardo
estratégico previo a la acción, que permitía realizar una acción con un grado probable de
éxito. Como hemos señalado anteriormente, este aseguramiento estaba mediado por la
peligrosidad del contexto en que se desarrollaba este bandidaje, un peligro no evaluado
conforme a las pautas valóricas de la sociedad tradicional y los dominios de la hegemonía,
pero si analizado desde la perspectiva del peligro físico y la puesta en riesgo del propio
cuerpo. La mayor cantidad de antecedentes e informaciones referidas al lugar del objetivo,
permitió un dominio del medio, como lo aseguró Gabriel Brito.
204 A.C.L. Causa seguida contra Galo Cañón, Legajo 8, Pieza 1. 205 A.C.L. Causa seguida contra Adolfo Basualto, Legajo 9, Pieza 29. 206 A.C.L. Causa seguida contra Gabriel Brito y Florencio Gutierrez. Legajo 8, Pieza 15.
121
“(...) siempre con nuestras miras de irnos bien montados para el Sur a robar, siendo yo en todo centido conocedor de los lugares para el urto de caballos”.207 O también, una observación previa, bastaba para saber si valía la pena correr el
riesgo. Esto es lo que pensó Paulino Morales cuando propuso a Calisto Vásquez la
realización de un salteo.
“seria bueno saltear a dicho caballero i que tenia arta plata esto se lo dije por que asi lo creia ultimamente”208
Un aspecto importante de la organización y la asociatividad estaba ligado al
ejercicio de liderazgo. No está del todo claro si esta es una posición que otorga un cierto
“estatus”, o es más bien un precepto organizativo, de quien comanda un grupo para
coordinarlo en función de un beneficio mayor. La existencia de un líder, de todos modos,
parece no haber excluido un cierto sentido de horizontalidad en torno al beneficio que se
obtiene en el conjunto.
“El sabado diez del presente estando en casa de Bartolo Vasquez con Joaquin Cofré i Daniel Carrasco i Cayetano Valenzuela convinamos el plan de venir a saltear a don Calisto Basoalto invitando a otros mas i el que hacia de jefe era Joaquin Cofré.”209
Es de suponer que, al cometerse el delito y repartir lo más rápido posible el
beneficio de los atentados cometidos, la banda se disolviera, aparejando a ello la condición
de ocasionalidad y coyuntura que subyace a todo liderazgo. El reconocimiento de ciertos
cabecillas pudo estar también ligado a la experticia de los bandidos, quienes se imponían
normalmente por carácter natural, como sucede en todo grupo humano conformado por
diversas personalidades.
Otro aspecto de la asociatividad, y en términos más concretos, está referido a la
composición de las comisiones, los bienes correspondidos y la reducción de especies. A
excepción del abigeato común y menor, la mayoría de los bandidos estuvo dispuesto a
cometer delitos solamente cuando el beneficio era suficiente (lo que se ha expresado 207 Id. 208 A.C.L. Causa seguida contra Calisto Vásquez, declaración de Paulino Morales. Legajo 10, Pieza 6. Fj. 11v-12. 209 Id.
122
anteriormente en el testimonio de Paulino Morales). La reducción de especies fue la manera
más usual de convertir el botín en un beneficio propio.
“El reo niega el hecho confiesa que en un viaje a Talca donó un caballo a Pedro María Perez el que vendió en esa ciudad.” 210
En algunas causas, los peritajes lograron establecer el volumen del botín, cuando los
inculpados fueron apresados con anterioridad a la reducción; el requisamiento de los bienes
nos permite ahora conocer la composición de bienes robados y la estimación del precio de
algunas prendas y objetos.
“1 terno ropa negra en buen estado que costó $48
1 id de casimir en buen estado color negro $45 1 sobretodo oscuro, chaleco del mismo color i un pantalon plomo $46 1 levita i dos chalecos de paño negro i 1 paltó de Crin $44
Como 13 camisas blancas i 6 de color, 8 pañuelos de mano de hilo, 8 pares guantes, 1 par zapatos charol con sati, 2 relojeros, 6 llaves de color, 1 cordón de pelo con pasador de oro, i las iniciales A.M, dos ganchos de oro, 2 cordones mas de pelo, i otro de seda, 1 cadena con pasador de metal amarillo, 1 maletita de viaje nueva de resorte con mas de 200$ en documentos i como 20$ en oro, plata, i billetes que ivan dentro del cajon, i varias otras menudencias que no recuerdo; retratos, medias, ropa blanca de cama, i paños de mano no puedo recordar el número que puedan haberse llevado.”211
“(...) Plata en moneda corriente, cincuenta pesos cincuenta centavos (50$ 50c) en moneda antigua tres pesos (3$), doce varas de lienzo, tres id tocuyo, cinco enaguas, tres sabanas, un par pantalones de cacimir de lana, un palto de mescla de algodon, un pañuelo, un maseto, un sombrero de señora, dos pares de zapatos de señora tambien, tres llaves de candado, estimando el total en cien pesos (100$) (...)”212
De lo anterior se desprende que no existió una especial valoración distintiva por uno
u otro tipo de especies y prendas robadas, o una afición particular por el dinero, dado que
éste sólo servía para comprar en el mercado formal, lo cual siempre fue un ámbito muy
exclusivo para los grupos dominantes, y por ende, la sola imaginación de un campesino con
dinero despertaba sospechas inmediatas. De ahí que cada una de las especies robadas estaba
210 A.C.L. Causa seguida contra José Santos Lobo, Legajo 8, Pieza 21. 211 A.C.L. Causa seguida contra Santiago Pincheira y otros. Declaración de Gregorio Villouta, Legajo 11, Pieza 27, Fj. 11. 212 A.C.L. Causa seguida contra Juan Palma y José del Rosario Salazar. Legajo 11, Pieza 21, Fj. 1v
123
valorada por su posibilidad de ser trocada por otros artículos y alimentos, y por supuesto, al
valor de uso que se le daba al objeto.
Otra de las oportunidades que regularmente se propiciaba en este mercado informal,
era la demanda del abigeato por encargo. La recurrencia de este quehacer refuerza todavía
más el carácter integrador y asociativo que tuvieron las redes económicas informales en su
relación con el ámbito delictual. Tanto Galo Cañón como Santiago Pincheira, estaban
relacionados con esta forma de interacción, como se puede apreciar en las siguientes
testificaciones.
“(...) a principio de Junio del presente año le hurtaron a don Eusebio Campos, de su propiedad que tiene en Maica, dos yuntas de bueyes los que fueron encontrados en poder de don Eduardo Cordines, vendidos por el reo Pareja i luego entregados a su dueño, segun sentencia de este juzgado. En las declaraciones (...) confirma el reo la efectividad de la venta i haber recibido por los bueyes ciento veinte pesos que entregó a José M. Valdés, quien los mandó a vender, aun cuando dijo al señor Cordines al principio que eran suyos i despues que era mandado por don Eugenio Campos.” 213
“el sábado por la mañana se vio conmigo Mariano Duran i me dijo que le habian robado una vaca parida parda i que me la encargaba. Al dia siguiente supe por Gregorio Molina que Adolfo Basualto le habia llevado una vaca parida, la fui a ver si era la misma que se me había encargado entonces fui a darle cuenta a su dueño.”214
Aunque muchas de estas testificaciones operaban como mecanismos persuasivos
para confundir a la autoridad (y dejando muy en entredicho la veracidad de estos
“negocios”), lo importante es observar cómo el mundo peonal, a través de la experiencia
del bandidaje, desarrolló y estimuló las condiciones asociativas que desplegaron entre sus
ámbitos de sociabilidad, y las redes sociales y económicos que sustentaban su cultura
social. Sin estas formas de operar, probablemente el bandidaje habría resultado ser una
actividad poco reluciente, de altos costos objetivos y de pocos beneficios subjetivos; la
relación más eficiente que desarrollan estos modos de interacción gira en torno al sentido
de re-distribución material que subyacía a la actividad delictual. Sin estas condiciones,
213 A.C.L. Causa seguida contra Galo Cañón, Gilberto Pareja y José Manuel Valenzuela. Legajo 9, Pieza 21. 214 A.C.L. Causa seguida contra Santiago Pincheira. Legajo 11, Pieza 27, Fjs. 7v-8.
124
tampoco hubiera sido posible que una infrapolítica propiciara una estructura de incentivos
tan formal como la que desarrolló el bandidaje.
4.5. Identidad: Aunque este es un aspecto sumamente complejo de distinguir, a partir de las voces
que surgen desde el frío y ambiguo dominio del expediente judicial, existen algunos
elementos dignos de comentar, en torno a la constitución de la identidad peonal, derivada a
través de gestos y actitudes de los bandidos rurales. La importancia que tiene este tópico en
la configuración de la infrapolítica, es bastante difícil de mensurar, debido a que los rasgos
que se desprenden son bastante escuálidos y hacen imposible una composición más o
menos integral, al menos desde el terreno del bandidaje.
Con todo, es posible denotar que el auto-reconocimiento y la apreciación del otro
como un igual, forma una parte importante en la dinamización de las redes sociales, y que
el bandidaje opera como uno de sus vectores posibles. En la configuración de las esferas
delictuales, habituados a una camaradería masculina y machista, donde las formas afectivas
aparecen dilatadas en gestos de difícil comprensión para el observador exterior, el valor de
la fraternidad y el compañerismo es una fuente inagotable de poder social, sin importar si
éstas tienen una connotación anti-social o funcional al quehacer delictual. Esto es lo que
contó Pedro López de cuando se encontró con otro semejante.
“(...) en el camino alcansó a Lorenzo Gutierrez de este lado del Lircai, que en compañía de él llegaron a Talca, esto es al día siguiente de la salida de Curicó; que en el camino le preguntó a Gutierrez a que punto iba i habiéndole contestado que para San Carlos, entonces el declarante le espuso que llevaba la misma direccion i se ofrecieron juntarse hasta llegar al lugar.”215
Difícilmente este tipo de compañía se aprecia o se busca en un ámbito de poder
desigual, o en el contexto de las relaciones de poder que subordinan la mayor parte del
tiempo al bajo pueblo. De ahí que la reunión y el acompañamiento formalizan esa instancia
215 A.C.L. Causa seguida contra Pedro Lopez y otros. Legajo 9, Pieza 23.
125
de reconocimiento como parte de una misma aflicción o de una condición social que los
identifica.
En otro contexto, también es posible describir que estos sujetos si tenían sus propios
límites morales, y que no cometían cualquier barbaridad porque se les atravesaba el día. Las
lógicas de contención que pocas veces se expresan propiamente como tal, permiten al
sujeto re-considerar el motivo de sus pulsiones y actitudes. Gabriel Brito pensaba distinto,
hasta que su compañero Florencio Gutiérrez lo hizo entrar en razón.
“En el Portezuelo llamado Pata de Baca encontré a D Eliceo Mendes, lo ise aser alto i lo amenase por que me diera plata. Avanso Gutierres i me dijo deja a ese caballero nada te ace i en seguida le pidió plata a lo que le pasó cuatro pesos, quiso repartirla entre todos, pero renegamos recibirla, pidiéndole yo dos pesos prestados i Gutierres uno.” 216
Es que una de las características más difíciles de referir y significar ante el poder
dominante, es la consideración consciente de que muchas veces se cometen actos en los que
se transgrede las normas, valores y preceptos de la sociedad dominante, sin por ello dejar
de ser una persona con un sentido moral concreto aunque diferente. La culpabilidad es, en
muchas ocasiones, una forma de resignación ante lo inevitable.
“Mis otros compañeros no tienen responsabilidad ninguna en este suceso i yo mismo justificaré como soi una persona honrada.” 217
4.6. Resistencia encubierta: Aunque en este estudio solamente nos referimos a aspectos particulares de la
infrapolítica que se pueden distinguir a partir del bandidaje, lo que se ha de llamar
“resistencia encubierta” (al interior de este conjunto teórico) concibe una gran variedad de
repertorios de acción, que permiten reconocer la disidencia simbólica y las formas
cotidianas de resistencia. En nuestro caso, designamos esta resistencia encubierta a
acciones, gestos y manifestaciones que, sin constituir resistencias explícitas, manifiestan en
216 A.C.L. Causa seguida contra Gabriel Brito y Florencio Gutierrez. Legajo 8, Pieza 15. 217 A.C.L. Causa seguida contra Ramón Carrasco. Fj. 2v
126
cierto sentido, un componente activo de negación, desvirtuación y forcejeo ante el poder
hegemónico de las clases dominantes. Las acciones que ejemplifican este quehacer, para
nuestro caso, son la fuga, la corrupción de funcionarios (o infiltración), y el uso de falsa
identidad por parte de sujetos que delinquen, como parte de las estrategias para minimizar
el control material y represivo de la elite y el Estado. Es importante entender que si bien
estos “desafíos simbólicos”, expresados de forma prudente y discreta, se presentan ante
nosotros como meras negaciones, resulta impredecible el efecto social que tienen en el
micro-forcejeo de las relaciones de poder. Por una parte, estimulan el que “otros hagan lo
mismo” (desvirtuando la ilusión hegemónica), o bien acrecientan la presión cuando se
vulnera de forma escandalosa al poder dominante; y por otra, refuerzan la necesidad de
establecer castigos ejemplificadores, para reforzar abiertamente el poder ante cualquier
intento por violar la frontera de lo admisible.
La fuga, su constitución y su sentido, permitió que en el contexto de la dominación
material, se representara socialmente al conjunto de agentes coactivos y policiales de la
sociedad tradicional como incapaces de reducir efectivamente la fuerza y la manifestación
implícita de la libertad peonal. En otro sentido, consistió en la forma simbólica de rechazo
por parte de los sujetos, ante el conjunto valórico y normativo por el cual estaban siendo
juzgados. Como es lógico, esta práctica no es ajena a las fantasías de ningún reo; pero el
dilema objetivo de “volver a transgredir” también otorgó a la efectividad del hecho, un dejo
de suspenso.
“Certifico que anoche se fugó de la prisión en que estaba el reo Avelardo Maureira, junto con el celador Eliceo Ose(s) que lo custodiaba habiéndose limado los grillos con que se hallaba asegurado.”218 En este caso, el “celador que lo custodiaba” actuó en complicidad al reo, explicando
en gran parte que las probabilidades de éxito, estaban bien encaminadas cuando los policías
eran tentados fácilmente por los presos. Este principio nos lleva a la noción de que las
debilidades del sistema carcelario constituyeron oportunidades que hubiera sido
irresponsable no aprovechar por parte de los inculpados.
218 A.C.L. Causa seguida contra Abelardo Maureira, Legajo 8, Pieza 17.
127
“(...) el reo Lorenzo Gutierrez, a quien U. instruye sumario, se ha fugado de la carcel pública en la madrugada del día de hoy; en cuya virtud lo pongo en su conocimiento” 219
“Basualto siendo perseguido por la policía por el hurto del buei de que se hace referencia, en su fuga, saltando la muralla del sitio en donde se encontraba una yegua que estaba al cuidado de la policía, la tomó i arrancó en ella alcansándolo los soldados a una legua de distancia (...)”. 220
Como se desprende del párrafo anterior, el mecanismo de la fuga no estaba
despojado de peligros y no pocas veces de coreografías espectaculares, sobre todo cuando
los policías se cercioraban de la fuga y procedían a perseguir a los facinerosos. Uno de los
aspectos característicos de algunas fugas, es que posterior a ellas, la mayoría de las veces
les procedía un nuevo delito en el propio lugar de encarcelamiento: el robo de un caballo.
Ese es el caso de Isidro Lastra, quien no tuvo reparos en tomar prestado el caballo de un
sargento.
“(...) Es efectivo que el veinte i dos de Septiembre se fugó de la policía atropellando al soldado de guardia que habia en la puerta Isidro Lastra; se montó en el caballo del sargento Villagran que estaba al lado de afuera de la puerta y huyó habiéndolo alcansado la policia a tres leguas del pueblo (...)” 221
Para aquellos que ya se habían hecho personajes frecuentes al interior de las
cárceles, la fuga constituyó un pequeño trámite que se resolvía al poco tiempo de que se les
capturaba.
“Jacinto Norambuena se fugó de esta el día de su captura, i por lo tanto no se alcansó formarsele el correspondiente sumario i por falta de tiempo.”222
Por si no fuera poco, ponían en contra aviso a sus celadores, explicando y
significando a través de este gesto que el sentido de la fuga tenía un denso contenido
burlesco, que despreciaba absolutamente cualquier forma de represión. Este es el caso de
Álvaro Muñoz, que se jactaba ruidosamente de sus pretensiones:
219 A.C.L. Causa seguida contra Pedro López y otros. Legajo 9, Pieza 23. 220 A.C.L. Causa seguida contra Adolfo Basualto. Legajo 9, Pieza 29. 221 A.C.L. Causa seguida contra Isidro Lastra, Legajo 10, Pieza 18, Fj. 3. 222 A.C.L. Causa seguida contra Jacinto Norambuena, Legajo 10, Pieza 2. Fj. 3
128
“(...) hace alarde de fugarse de todas partes i ha dicho antes de salir de esta que no durará preso en esa cárcel mas de ocho días, pues se fugará a toda costa; ha pensado segun dijo ha otro sacarse parte del cutis de los pies a fin que se le inchen i le muden los grillos que lleva para de este modo escapar. (...)”223
El valor de la fuga, al interior del funcionamiento de la infrapolítica, es que permite
equilibrar y minimizar el respeto ante el poder judicial y las diversas formas de coerción
por las que están siendo apresados los bandidos. Este precepto permite interpretar que, a lo
largo de la década estudiada, lejos de inspirar temor o de impartir efectivamente la justicia,
las estructuras del poder dominante funcionaron de forma irregular y con ello estimularon y
dinamizaron no sólo la actividad delictual, sino que todas las formas de resistencia
cotidiana que transgredían a las pretensiones hegemónicas de los grupos dominantes, aun
cuando se trató de acciones disimuladas y estratégicamente precavidas.
En otro contexto de la infrapolítica, la corrupción surge como una acción más
exclusiva y delicada, como parte de un repertorio más sofisticado en el marco de las
resistencias encubiertas. Aunque son menos recurrentes que las fugas, la corrupción
esclarece un aspecto poco usual en el marco de las relaciones de poder entre subordinados y
dominantes.
“Desde antes de ser tomado preso tenía en mi poder una pequeña lima. Era noche hice propuestas a Oses que me custodiaba para que me permitiere evadirme, ofreciendo algunas ventajas, como ser gratificaciones de dinero en la medida de mis recursos. Al principio se escusó manifestandome temores; pero en seguida (ilegible) i con acuerdo de él procedí a limar los grillos. Concluida esta operacion nos fuimos a San Javier a casa de Silvestre Villagra. Permanecí tres días en ese punto, i al cabo de ellos fui tomado preso nuevamente., quedando Ose(s) en la casa de Villagra (...)”.224
En estas acciones, propuestas decididas que los capturados realizan a sus celadores,
se da un fenómeno interesante: la posibilidad de “bandolerizar” a ese otro agente que, en
ubicado en el otro lado de la dialéctica, es cuestionado en su función primordial que es la de
vigilar y procurar el funcionamiento de la lógica punitiva. En este contexto, el bandido es el
223 A.C.L. Causa seguida contra los Hermanos Muñoz. Legajo 16, Pieza 4, Fj. 10. 224 A.C.L. Causa seguida contra Abelardo Maureira. Legajo 8, Pieza 17.
129
resultado de una serie de relaciones sociales en el seno de su actividad que lo empoderan
para proponerle a su celador una salida beneficiosa para ambos. Pero ese “otro” no es
cualquiera: probablemente se trata del representante menos empoderado de la cadena
jerárquica vertical que configura el poder hegemónico, y en tal sentido, es el agente más
aproximado para un subordinado en una condición de sumisión. El “negocio” consiste en
sustraer poder al “otro” (mediante propuestas que aseguran beneficios, principalmente
económicos), en el punto donde radica su vulnerabilidad más visible. Este ejercicio permite
calibrar el poder propio con aquel que se está corrompiendo, haciendo efectivo un lazo de
reciprocidad, y por cierto, de fisura hegemónica.
Otro ámbito de relaciones de corrupción, surge cuando los propios funcionarios y
representantes del poder dominante, “flirtearon” con las redes delictuales, seducidos por la
beneficiosa cadena de beneficios económicos que se desprendió de los mercados
informales. La complicidad de un subdelegado, es en este caso, el señuelo de la
negociación de poder:
“Estas sospechas se fundan de que cuando Belarmino Castro estaba preso donde el Subdelegado de Cunaco, pero antes de traido para este juzgado, me fui a su prision i averiguandole sobre el robo de mis bueyes, me dijo que me los habia hurtado Pascual Castro i José Oses i que los había llevado al Empedrado, donde un subdelegado los había prometido comprarlos (...)” 225
En ciertas ocasiones, la corrupción cobró una forma más discreta, expresándose
como un ámbito de omisiones, donde los celadores “ignoraban” el contenido de la
desvirtuación del poder.
“durante mi guarda lo único que he visto es que dos personas desconocidas le dieron diez centavos a cada uno; no he visto que le hayan pasado alguna otra cosa.” 226
Cuando en los juicios finalmente se interrogó respecto a estas conductas
“inesperadas” por parte de los funcionarios, la mayoría de las veces se apelaba a una
225 A.C.L. Causa seguida contra José Oses. Legajo 8, Pieza 18. 226 A.C.L. Causa seguida contra Pedro López. Legajo 9, Pieza 23.
130
reacción que se escudó en la ingenuidad o, como se ha dicho anteriormente, en la
ignorancia de las consecuencias de ciertos actos.
“Yo le supliqué que me la arquilase (sic) para ir en busca del caballo a Batuco i aun cuando él resistio por las órdenes que tenía, me la alquiló (...) por cincuenta centavos, bajo la condición que se la devolviera inmediatamente i me fuese solo al trote en ella.” 227
Resulta muy impreciso conocer hasta qué punto estas formas de corrupción se
dieron en una regularidad institucionalizada al interior de las agencias de policías rurales;
pero en el caso de Clorindo Reyes, su vinculación fue tan lejos que incluso supuso un
contrasentido: el bandido que se corrompe ante el poder y que se admitió infiltrado,
perdiendo su punto de referencia.
“Se positivo (sic) que Clorindo Reyes a quien tienen o tiene el comandante de Linares en calidad de policia secreto, es amigo de Delfin Alfaro, de Santiago Pincheira, i mio hace como un año”. 228 Cuando la “articulación” es descubierta, y puesta en el vértice del bienestar
institucional, el poder hegemónico tiende a repeler cual vínculo de corrupción con
subordinados. Este rechazo genera confusión, pero le recuerda al subordinado cuál es su
lugar en las relaciones de poder. En un primer momento, Reyes manifiesta lo siguiente:
“(...) a cuyo punto yo me comprometí acompañarles i perpetrar con ellos el hecho que se proponian; sin embargo que mi intencion era debolverme del camino i acusarles en Linares, donde desempeño el destino de policia secreto (...)” 229 En cierto momento de su confesión, Reyes expresa: “La mayor parte de lo que
hasta aqui tengo espuesto es falso i lo que hai de verdad es lo siguiente.”230
Surge una torpe honestidad en el relato del inculpado, donde declara haber
participado en múltiples salteos, quitadas de ganado e incluso homicidios. La declaración
que sigue es tan larga y exhaustiva que se suspende y se prorroga para el día siguiente. Bajo
227 A.C.L. Causa seguida contra Adolfo Basualto, Legajo 9, Pieza 29. 228 A.C.L. Causa seguida contra Santiago Pincheira y otros. Declaración de Ramón Ortega. Legajo 17, Pieza 4, Fj. 3. 229 Id. Declaración de Clorindo Reyes, Fj. 6v 230 Id.
131
ese contexto, la corrupción “a la inversa” suele ser siempre un ejercicio contraproducente,
porque ante todo, el poder dominante nunca será benévolo con el sumiso. Ese malestar
permanente se manifiesta en forma de pesimismo y resignación, cuando la justicia es
impracticable o bien, obediente a los intereses de la apariencia hegemónica.
“Juez – De acuerdo perfectamente que Ud me espuso, apenas cayó preso en esta carcel que estaba convenido con Santiago Pincheira, i varios otros que no recuerda para ir a robar a Manuel Silva al otro lado del Achibuen. Reo – Si lo dice S.S., así será. Juez – Es o no es. Reo – No formaba parte de la partida.”231
Cuando ya no es posible seguir burlando al poder, o cuando las formas de
resistencia encubierta cobran un porcentaje de peligro a través el dispositivo de la acción
delictual, el falseamiento de la identidad surge como una técnica para preservar el
anonimato y “des-bandolerizar” el sí mismo, aunque sólo superficialmente. Los bandidos
que utilizan otros nombres, y otras historias para contar su vida, usualmente son los que han
tenido que emigrar de un lugar a otro, buscando nuevas condiciones para la preservación de
sus fechorías.
Aunque James Scott describe las formas elementales del disfraz, como parte del
imperativo del diálogo político con el poder dentro del discurso público, estas formas de
“falseamiento” solo aspiran al resguardo del anonimato al interior del dominio encubierto
de la transgresión. Difícilmente estos formatos de “encubrimiento” apelan al sentido de
protesta cautelada ante el poder hegemónico.
De todas maneras, los casos aquí expuestos sirven para graficar cómo usualmente
los bandidos desarrollan estrategias de escapismo, basadas en el simple ejercicio de decir
que son otros. Clorindo Reyes, agente de policía secreto, amigo de bandidos, fue también
Emilio Faro en Talca, y Marcelino Torres, en San Fernando. La siguiente cita es un poco
extensa, pero bien sirve para exponer esta situación:
231 Id. Declaración de Lorenzo Pinochet. Fj. 23v
132
“Es falso lo que espuse en mi declaracion de f.6 que se me acaba de leer i si lo hice fue por temor al castigo.-
Juez – Estuvo Ud. Preso en San Fernando? Reo – No señor. Juez – Ud. Ha estado preso en Talca con otro nombre i tambien en Linares.- Reo – En esta cárcel fui condenado ahora cinco años a un año de presidio por
hurto, bajo el nombre de Emilio Faro. En Linares, he estado despues, dos veces preso; la primera por resistencia a la autoridad estuve procesado ocho meses i salí absuelto; la segunda por salteo, permanecí preso cuatro meses i también salí absuelto.
Juez – Se que Ud. Ha estado preso en San Fernando. Reo – Es verdad que estuve preso en esa ciudad por salteo; como un año i sali absuelto, bajo el nombre de Marcelino Torres, ahora tres años.”232
Siendo Marcelino Torres, había sido aprehendido en la ciudad de San Fernando. En
aquella ocasión, dio cuenta como también había estado preso en Valparaíso. Impecable en
su coartada, Marcelino fue absuelto de la causa que se le seguía por salteo.
“Que era verdad que habia prestado la confesion de fojas veinticinco i habia dado todas las esplicaciones que en ella se espresan; pero que son falsos los hechos, pues no ha estado en el salteo i solo la dio porque lo obligaron a ello; i que el dia del hecho estaba preso en Valparaiso habiendo estado en la carcel el diez i seis de junioi salio el veitiseis o veintisiete. Se pidio informes a Valparaiso i uno de los secretarios de ese juzgado dice a fojas cientocuarenta i dos que es efectiva la fecha en que el reo entró a la carcel de esa ciudad sin que haya constancia de su salida; el otro asevera lo mismo respecto a las fechas de entradas; (...) Por estos fundamentos, absuelvo solo de la instancia al reo Marcelino Torres Muñoz.”233 En el caso de Juan de Dios Torres, también se da la necesidad de falsear su
identidad; su recurrencia, y su condición de fugado de la cárcel, lo implican aún más en el
proceso que se le sigue.
“Me llamo como queda dicho, de veinte i dos años, natural de este departamento, casado, sabe leer i no escribir i ha estado otra vez preso en esta carcel bajo el nombre de Manuel Rodriguez, habiendose fugado de la prision durante el proceso. Interrogado convenientemente agregó vivo en Pahuil de Constitucion e hacer como quince dias sali de mi casa con direccion a Parral a casa de Manuel Jesus
232 A.C.L. Causa seguida contra Clorindo Reyes. Legajo 17, Pieza 4. Fj. 24 233 Id. Fj. 29v-30
133
Fernandez que vive cerca de la estacion de Parral aunque esta por trasladarse a la estacion de la rinconada.” 234 A los días de esta declaración, Juan de Dios Torres fue condenado a pena de muerte,
por haber cometido varios homicidios, salteos y además por mantener pendiente una pena
de reclusión por cinco años en la Cárcel de Linares. Aunque en diciembre de 1879 su pena
fue conmutada por el supremo gobierno, a quince años de Penitenciaría, Juan de Dios
Torres se logró fugar nuevamente pocos días después de la cárcel de Linares. Su nombre
nunca más volvió a aparecer en los registros judiciales de la ciudad.
La resistencia simbólica de la cultura popular no aspira, en esencia, a transformarse
en algo que vaya más allá de estas formas de escapismo y negación que hemos asumido
como parte integral de la infrapolítica. Su sentido, a menudo plausiblemente inocente o
anómico, precisa mantenerse en ese espacio de sombras y existencias ambiguas. Aunque a
partir de éstas formas elementales se pueden cimentar formas más complejas e
institucionales, no preservan el significado objetivo de estos acontecimientos de menor
escala, cuya finalidad es mantenerse imperceptibles. Dejar pocos rastros, borrar huellas,
preservar el anonimato, constituyen los engranajes políticos de una sociedad a la que la
política formal no representa ni se le incluye: al interior de estos modos de interacción, los
peones-gañanes, siendo bandidos, vagabundos, medieros, pequeños agricultores, o lo que
sean, ejercen presión, prueban, se organizan y arriesgan. Tales han sido las características
esenciales de la resistencia oculta ante todas las formas de injusticia y opresión sufridas por
los peones en la sociedad tradicional de Chile en el siglo XIX.
234 A.C.L. Causa seguida contra Juan de Dios Torres. Legajo 17, Pieza 13, Fj 43v.
134
Conclusiones.
A lo largo de este trabajo, se ha pretendido analizar e identificar los aspectos
característicos de la infrapolítica del peonaje rural, a través de las diversas acciones del
bandidaje rural expresadas en los casos de salteos y abigeatos, en la Provincia de Linares,
entre los años 1870 y 1880. Se ha señalado que este período correspondió a un momento
histórico de incipientes cambios en las estructuras sociales y económicas del país,
desarrollándose elementos de estancamiento y transición de la sociedad tradicional hacia
una sociedad moderna-capitalista. Por otra parte, se ha puesto atención al auge de la
delincuencia y bandidaje rural expresado en el aumento de causas judiciales para la
Provincia de Linares en el período señalado; este fenómeno ha sido particularmente
interesante para poder explotar las causas judiciales y el valor del bandidaje, como
“ventanas” al reconocimiento de una infrapolítica. Esta tentativa investigativa ha sido
dispuesta como una forma de ver “más allá” de lo que la historiografía tradicional ha visto
en el bandidaje, como en la dimensión política de los grupos subordinados y el bajo pueblo
chileno.
En primer lugar, se ha intentado verificar en qué medida existieron condiciones
objetivas que estimularan la creciente actividad delincuencial, expresada en la mayor
integración de sujetos al bandidaje rural, como también a la exclusión económica propia de
la estructura social rígida que caracterizó a la sociedad tradicional chilena. En torno a los
tópicos que sugerían un proceso de expansión económica, derivado del auge de las
exportaciones trigueras, y considerando el aporte de la historia económica referido a este
proceso, se puede concluir que en Chile no existieron cambios sustanciales destinados a
modernizar la agricultura, puesto que la expansión económica se dio en un marco
sumamente dependiente y oportunista de las condiciones geográficas que sirvieron como
una coyuntura momentánea. Este antecedente, bien conocido por la clase terrateniente
nacional, sustrajo la posibilidad de desarrollar procesos tendientes a dinamizar las
estructuras agrarias tradicionales en Chile, o a reforzar los mercados internos. La “época de
oro” de la agricultura chilena terminó cuando otros mercados fueron capaces de competir
en mejores condiciones con el trigo chileno; este proceso de estancamiento de la agricultura
135
exportadora, se dio en esta década, generando una crisis estacionaria que impactó en la
composición de los cuadros laborales al interior de las haciendas, y en el contexto
productivo nacional. Si bien la Provincia de Linares no estuvo ajena a ello, uno de los
aspectos que queda pendiente es conocer en detalle hasta qué punto el auge del bandidaje
rural estuvo relacionada de forma directa con esta situación de crisis.
En este contexto, uno de los aspectos que nos hacen dudar de esta supuesta relación,
en la poca incidencia de la crisis exportadora en la subsistencia material de las capas
populares del campesinado chileno. Esto se debe a que, en gran medida, la expansión
económica no se tradujo en beneficios concretos para la creciente masa de peones-gañanes
que constituían la mano de obra barata y abundante sobre la que se cimentó este proceso; al
contrario, pues se reforzó el carácter monopolista y exacionista de los hacendados
nacionales respecto a sus cuadros laborales. Este proceso, como ha señalado Salazar, habría
estado concatenado con la larga duración de la exclusión económica del peonaje; pues el
peonaje libre, es, sencillamente, el peonaje en su proceso de migración, pre-proletarizado.
La pauperización de la hacienda triguera, indirectamente forzó a los peones a migrar. Una
vía alternativa de resistencia a esta migración, pero de largo aliento, la constituyó la
actividad del bandidaje.
Se ha intentado demostrar cómo el fenómeno del bandidaje, difícil de cuantificar en
su magnitud real, se manifestó como un problema importante para las autoridades locales y
nacionales, como también para el conjunto de las elites dominantes que veían con temor la
forma en que campesinos pobres y bandidos oportunistas, se arrojaban con entusiasmo al
saqueo de las propiedades privadas y los campos. Una descripción más o menos
pormenorizada de lo que constituyó el bandidaje en la provincia de Linares, consideró,
entre algunos aspectos, el perfil subjetivo de quienes animaron esta actividad, las
características de los delitos, el uso de armas, y la tipificación del castigo.
Dentro de ello, resulta destacable el hecho de que se pudo recoger cómo al interior
de la actividad delictual se complementaron dos tipos de bandidaje al interior del conjunto
general: por una parte, una actividad de bandidaje recurrente y tradicional, con un cierto
136
dejo de profesionalismo y organización (basado esencialmente en actos de salteo y abigeato
mayor); y por otra, un bandidaje de menor experticia, ocasional y oportunista, que
constituyó la integración y caudal principal de la creciente actividad delincuencial de la
época. Además, se pudieron establecer cómo la estructura del poder judicial, criminalizó a
estos sujetos, a partir de una caracterización que puso atención en los castigos, en las penas
y en la experiencia del presidio.
Finalmente, y como el punto central de esta investigación, se trató de analizar la
forma en que este bandidaje rural se sustentó y retroalimentó al interior de un contexto
sistémico de relaciones sociales, relacionándose con redes sociales y económicas pre-
existentes en la sociedad peonal; y cómo a través de esta dinámica relacional, permitió el
desarrollo de una crítica y resistencia social encubierta, basada en manifestaciones, gestos,
símbolos y actitudes que tendían a reforzar el marco de las transgresiones como aspectos
que develaron un rechazo hacia las esferas de poder dominante, en un contexto de
subordinación. Este conjunto de manifestaciones, denominadas como infrapolítica,
permitieron que la actividad del bandidaje no se desarrollara en el vacío, sino que estuviera
en permanente contacto con las formas de sociabilidad popular, actuando como un eje de
reciprocidad que articulaba a toda la cultura peonal.
Respecto a estos tópicos, se asume aquí el hecho de que es muy complejo asir la
profundidad y la densidad de estas relaciones de poder y manifestaciones de resistencia,
dado que la gran mayoría de ellas cumple su función solamente en la medida que no se
dejan ver, que se escabullen y que se pierden en el rastro de la naturalización del orden
hegemónico. No obstante, la posibilidad parcial de una lectura más comprensiva de las
formas políticas desarrolladas por el sustrato peonal, nos permiten cuestionar el sentido
despectivo con que usualmente han sido catalogadas las fronteras de “lo político” con
relación a las formas “pre-políticas” o “no-políticas”. Aquellas denominaciones,
ciertamente elitistas, buscan predominar y asentar formas políticas allí donde solo unos
pocos tienen representatividad y poder histórico. Esta pretensión por escudriñar en la
dimensión política del mundo peonal no busca reíficar en el interior de la cultura peonal, la
“política formal”; ni tampoco dar cuenta de la tentativa por reconocer en ellos el añorado
137
“proyecto político”, basado más que nada en delirios de historiadores e intelectuales. Se
trata más bien de pensar en cómo se expresan políticamente las relaciones de poder en un
contexto de absoluta desigualdad, y sin acceso al estereotipo del discurso formal.
Considero que la importancia de la comprensión infrapolítica de cualquier grupo en
condiciones de subordinación, permite leer los códigos de “lo político” allí donde
aparentemente no los hay. Permítasenos sospechar. Nuestra sociedad formal y
“democrática” tiende a apuntar con el dedo a miles de jóvenes que, por no formar parte de
los registros electorales, “no existen”. Mi lectura es que muchos de esos jóvenes han
reflexionado de un modo profundo sus decisiones para marginarse del sistema político
formal, y que esa mera decisión es una declaración de principios, absolutamente críticos y
resistentes, a las formas de hacer política y al entronizamiento de “viejos vinagres” en el
poder. Sus ámbitos de participación se desbordan, a través de colectivos culturales,
educación popular, voluntariados, clubes deportivos, redes de comunicación social,
lenguajes divergentes; todos ámbitos relegados de los códigos políticos, cercenados de la
“cultura oficial”, están en conformidad con la nueva sociedad que ellos quieren construir:
su estrategia es lograrla silenciosamente, sin aspavientos. ¿Qué conseguirán? Cualquier
cosa, menos “no existir”.
138
Bibliografía Documentos:
‐ Archivo Criminal de Linares (A.C.L.): (Legajo, Pieza). ‐ (5: 4,6,8) ‐ (6: 1,3,14,15,16,18,19) ‐ (7:1,3,4,5,6,9,14,15,17,18) ‐ (8: 1,4,9,15,17,19,18,19,20,21,22,26) ‐ (9: 4,15,18,21,23,29,34,35) ‐ (10: 2,6,18,22,13,21) ‐ (11: 7,15,17,18,21,22,23,27,32,38) ‐ (13: 5,11,20, 23) ‐ (14: 5, 18) ‐ (15: 10,16,24,28) ‐ (16: 4,7,11,17,22) ‐ (17: 3,4,13) ‐ (18: 11,15) ‐ (19: 19,26) ‐ (20: 4,26,30) ‐ (21: 8,17, 18,25) ‐ (22: 8,14,16,24)
Periódicos:
‐ El aviso, Linares, 9 de marzo de 1877. ‐ El conservador, Linares. 2 de julio de 1876. ‐ El conservador, Linares. 26 de noviembre de 1876. ‐ La voz de Linares, Linares. 19 de febrero de 1876. ‐ La voz de Linares, Linares, 26 de Agosto de 1876. ‐ La voz de Linares, Linares. 27 de mayo de 1876.
Estadísticas:
‐ Anuario Estadístico de Chile. (PCH 574: Entrega de 1870-71; hasta PCH 578: Entrega de 1880-81) Libros:
‐ Bengoa, José. “Historia social de la agricultura chilena”, Santiago, 1988. ‐ Blok, Anton. “The Mafia of the Sicilian Village”. Cambridge, 1988. ‐ Carr, Edward Hallet. “La nueva sociedad”. FCE México, 1969. ‐ Chonchol, Jacques. “Sistemas agrarios en América Latina: De la etapa prehispánica a la
modernización conservadora”. Fondo de Cultura Económica, México, 1994. ‐ Contador, Ana María. “Los Pincheira: un caso de bandidaje social en Chile”. Bravo y Allende
Editores, Santiago, Chile. 1998. ‐ Correa, Luis. “Agricultura Chilena”, Santiago, 1938 ‐ Espinoza, Enrique. “Jeografía descriptiva de la República de Chile”, Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad de Chile, Cuarta edición, 1897. Edición digital en memoriachilena.cl ‐ Goicovic, Igor. “Sujetos, mentalidades y movimientos sociales en Chile” Ediciones CIDPA, 1998 ‐ Góngora, Mario. “Origen de los inquilinos en el Valle Central”. ICIRA, Santiago, Chile. 1974. ‐ Góngora, Mario. “Vagabundaje y sociedad fronteriza en Chile (siglos XVII – XIX)”. Edición digital
en Memoria Chilena. Universidad de Chile. 1966. ‐ Grez, Sergio. “De la regeneración del pueblo a la huelga general. Génesis y evolución histórica del
movimiento popular en Chile (1810-1890)”. DIBAM-RIL, 1997
139
‐ Grupo de Historiadores Caminantes, Huellas Cordilleranas, UMCE, 2008. ‐ Guha, Ranajit. “Las voces de la historia y otros estudios subalternos”. Editorial Crítica, 2002. ‐ Hobsbawm, Eric. “Bandidos”. Editorial Crítica, 2000. ‐ Hobsbawm, Eric. “Rebeldes primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos
sociales en los siglos XIX y XX”. Editorial Ariel, España. 1983. ‐ Illanes, María Angélica. “Chile-descentrado: Formación socio-cultural republicana y transición
capitalista (1810-1910)” LOM Ediciones, Santiago, 2003 ‐ León Solís, Leonardo. “La violencia mestiza y el mito de la pacificación. 1880-1900.”, Universidad
ARCIS, 2005. ‐ Purcell, Fernando. “Diversiones y juegos populares. Formas de sociabilidad y crítica social.
Colchagua 1850-1880”. Centro de investigaciones Barros Arana-DIBAM. Santiago, 2000. ‐ Salazar Vergara, Gabriel. “Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de la sociedad
popular chilena del siglo XIX”. 3ª edición, Editorial LOM, Santiago, Chile. 2000. ‐ Salazar, Gabriel y Julio Pinto “Historia contemporánea de Chile 1: Estado, legitimidad,
ciudadanía”, LOM, 1999. ‐ Scott, James C. “Los dominados y el arte de la resistencia”. Ediciones Era, 1ª ed. en español,
México, 2000. ‐ Scott, James C. “The moral economy of the peasant. Rebellion and Subsistence in Southeast Asia”.
Yale Press, University of Yale, 1977. ‐ Slatta, Richard. “Bandidos”. Greenwood Press, Connecticut. 1987. ‐ Slatta, Richard. “Los gauchos y el ocaso de la frontera”. Ed. Sudamericana, Buenos Aires,
Argentina. 1985. ‐ Solé, Carlota y A.D. Smith. “Modernidad y modernización”. Anthropos Editorial, 1998. ‐ Thompson, Edward Palmer. “Tradición, revuelta y conciencia de clases. Estudios sobre la crisis de
la sociedad preindustrial”. Barcelona, Crítica, 1989. ‐ Valenzuela, Jaime. “El bandidaje rural en Curicó. 1850-1900”. Centro de Investigaciones Barros
Arana DIBAM. Santiago, Chile. 1991. ‐ Vitale, Luis. “Interpretación marxista de la Historia de Chile”. Edición digital, Universidad de
Chile. ‐ Zamudio, Orlando. Chile. “Historia de la división político-administrativa (1810-2000)”. Instituto
Nacional de Estadística, Oficina Nacional de los Censos, 2001. Artículos:
‐ Bauer, Arnold. “Expansión económica de una sociedad tradicional”. Historia-UC, 1970. ‐ Daitsman, Andy. “Bandolerismo: mito y sociedad. Algunos apuntes teóricos”. En Revista
Proposiciones. Vol. 19, Ediciones SUR, Chile, 1990. ‐ Giménez, Gilberto. “Modernización, cultura e identidad social”. En Espiral, Estudios sobre Estado
y Sociedad, Vol.1, N° 2, Enero, Abril de 1995. ‐ Gilly, Antonio. El siglo del relámpago. Siete ensayos sobre el siglo XX. Itaca-La Jornada, México,
2000. ‐ Goicovic, Igor. “Consideraciones teóricas sobre la violencia social en Chile (1850-1930)”. En
Revista Última Década, CIDPA Valparaíso, 2004. ‐ Goicovic, Igor. “Los escenarios de la violencia popular en la transición hacia el capitalismo”. En:
Revista Espacio Regional, Año 3, Volumen 1, Osorno, 2006. ‐ León Solís, Leonardo. “La historia olvidada: Violencia inter-étnica en la Araucanía, 1880-1900”.
En Revista de Historia y Ciencias Sociales, ARCIS, Santiago, Chile, Vol. 1, 2003. ‐ Marco, Jorge. “Guerrilla, bandolerismo social, acción colectiva...”. En: Cuadernos de Historia
Contemporánea, 2006, vol.8. ‐ Rodríguez Freire, Raúl. “Rebeldes campesinos: notas sobre el estudio del bandidaje en América
Latina (siglo XIX)”. Cuadernos de Historia, Universidad de Chile. N°26, año 2007. ‐ Rojas, Mauricio F. “Aspectos económicos relacionados con el delito de abigeato en la provincia de
Concepción. 1820-1850”. Cuadernos de Historia, Universidad de Chile. N°26, año 2007.
140
‐ Rojas, Mauricio. “Entre la legitimidad y la criminalidad: el caso del “aparaguayamiento” en Concepción, 1800-1850.” En: HISTORIA, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, N° 40, Vol. II, 2007.
‐ S. Lopes de, María Aparecida. Los patrones de la criminalidad en Chihuahua. El caso del abigeato en las últimas décadas del siglo XIX. En: Revista Historia Mexicana, Vol. 50, N° 3, 2001.
‐ Segall, Marcelo. “Las luchas de clases en las primeras décadas de la República de Chile. 1810-1846”. En Anales de la Universidad de Chile. Santiago, 1962.
‐ Tesis universitarias:
‐ Cortez, Abel. “Delincuencia, redes sociales y espacios en la vida cotidiana rural de Chile central: Valle de Aconcagua, 1820-1850”. Tesis de grado, Universidad de Chile. Profesor guía: Gabriel Salazar V., 2004.
‐ Montecino Tapia, Mauricio. “Peonaje en Talca (1830-1850). Redes sociales, economía informal y autonomía”. Seminario de grado: “Experiencias de politización del movimiento popular chileno. 1830-1891”. Profesor guía: Pablo Artaza B., 2006.

















































































































































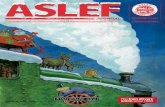




![Lucian GIURA, Despărţământul Sebeş al Astrei în documente inedite (1870-1900) [The Sebeş Division of ASTRA in Inedited Documents (1870-1900)]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63221f4a64690856e10903cd/lucian-giura-despartamantul-sebes-al-astrei-in-documente-inedite-1870-1900.jpg)