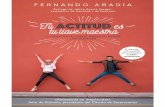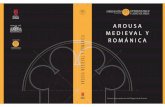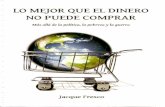La educación no puede esperar: una iniciativa de movilización social
Transcript of La educación no puede esperar: una iniciativa de movilización social
1
LA EDUCACIÓN NO PUEDE ESPERAR: UNA INICIATIVA DE MOVILIZACIÓN SOCIAL1.
María Jesús Martínez Usarralde UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
“Solos aquí y allá sabiendo que algo nos une y nos convoca
son, somos, una tribu de solos una tribu con vida que convida”.
Mario Benedetti (El Olvido está lleno de recuerdos).
Todos los días el mundo `pierde´ 30.500 niños2, 11 millones por año, debido a
causas que, en la mayor parte de los casos, es posible prevenir (UNICEF, 2005a). Más allá de pretender hacer referencia a un análisis etiológico de estas muertes,
de estas desapariciones, por muy desgarradoras y carentes de sentido que sean, el sentido de esta presentación es, así, bien diferente: constituir una ventana para observar a los millones de niños perdidos que siguen viviendo, transformados en virtualmente invisibles por la pobreza más extrema, no registrados al nacer, y que siguen soportando su triste destino desde la más profunda oscuridad. Precisamente, la denominación de `niños perdidos´ resulta, así, erigirse en un concepto heurístico que traduce de manera fiel la realidad a la que se aboca buena parte de esta infancia, localizada en los países en desarrollo (o en los países desarrollados, pero que no respetan ni cumplen algunos artículos de la Convención de Derechos de la Infancia de 1989), permitiéndose incuso hacer un sutil juego de palabras y aludir, con ello, a una doble realidad3, tal y como apunta Somavía (2000): son, por un lado, los niños que, por diferentes circunstancias (maltrato, niños de la calle, prostitución, niños de la guerra), se han marchado obligatoriamente del hogar familiar y se consideran en buena medida `irrecuperables´ (por tanto, perdidos) y, desde otra perspectiva, los que son interpretados como `perdidos´ para las estadísticas que tanto organismos internacionales como ONGD confeccionan, porque sencillamente no existen, no forman parte de las cifras con las que sus países describen las tendencias económicas, sociales, políticas, culturales (de natalidad, de población, de educación, etc). La consecuencia más evidente de esta infancia perdida es, así, la `invisibilidad´: los niños que se han perdido, comienzan a ser invisibles para diferentes sectores de la sociedad que los acaban concibiendo como irrecuperables. Dentro de esta lógica, no resulta en absoluto casual, a mi parecer, que el
1 Este trabajo se enmarca en una investigación financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia, número de proyecto SEJ2007-66225/EDUC. 2 Utilizaré `niño´ y `niños´ en un sentido amplio y global, haciendo referencia con ello a la situación tanto de niños como de niñas. 3 Aunque otra denominación, la de `infancia amenazada´ (Bellamy, 2005), resulte igualmente significativa por cuanto también refleja de manera fiel esta realidad que va a ser objeto de revisión en el transcurso de estas páginas.
2
informe más reciente de UNICEF (2005) haya propuesto, como título inspirador `excluidos e invisibles´.
Pero, y recomponiendo, y, ante todo, reivindicando su identidad, ¿quiénes son estos niños? Son los niños más pobres de las regiones, que viven en las calles, vendiendo, mendigando o robando para sobrevivir; son niños prostituidos, vendidos y maltratados; muchos regresan a sus casas por las noches o los fines de semana, pero otros fueron abandonados por sus padres o tuvieron que huir de hogares donde abusaban de ellos. Los niños perdidos son al mismo tiempo los más explotados, los más pobres de entre los pobres y bajo este criterio se cobija una enorme y heterogénea casuística: niños soldados, niñas prostitutas, niños sicarios, jóvenes trabajadores en condiciones de cautiverio en fábricas, talleres, campos y hogares de nuestro aparentemente próspero planeta, niños desplazados... Se roba a esos niños su salud, su crecimiento, su educación, y con frecuencia, incluso sus vidas.
Precisamente, las vidas de esta `infancia amenazada´ (Bellamy, 2005) están en
situación de riesgo desde su nacimiento debido a la desnutrición, las frecuentes enfermedades y los entornos antihigiénicos, entre otros. Todos ellos son, con mucha probabilidad, hijos de hogares y padres pobres, fortaleciendo de este modo la transmisión intergeneracional de la pobreza, y subsisten, tal y como insisten las cifras, con menos de un dólar diario.
Es bien posible que los niños perdidos pertenezcan a minorías étnicas que no
dominan el idioma nacional y cuyas tradiciones no forman parte de la cultura hegemónica en un país. Al quedar excluidos de esta manera, también es posible que se les deniegue sus derechos a la ciudadanía y a la educación y que, por consiguiente, sean más vulnerables a la explotación en todas sus manifestaciones. Los niños excluidos suelen ser niños que viven en entornos aislados geográficamente, en zonas donde escasean las escuelas, al igual que otros servicios sociales básicos, lo que constriñe de manera tácita sus posibilidades de desarrollo, en sensu lato. Dos de las realidades más estudiadas y analizadas tanto por organismos internacionales como por ONGD hacen referencia a los niños trabajadores y a los niños de la calle, a las que me referiré aquí muy brevemente, aun siendo consciente de que hay muchas más miradas y que este breve trazo no hace sino referirse a una proporción necesariamente limitada de esta infancia.
En cuanto a la primera realidad, los niños trabajadores, es posible encontrar a
niños de corta edad en zonas rurales, en tierras de cultivo de sus padres, junto a los adultos en explotaciones agrícolas comerciales, siendo éste un fenómeno extensible tanto a países industrializados como a países en desarrollo. Los peligros, en este caso, se producen a partir, por ejemplo, de contactos con productos químicos y plaguicidas: se calcula, así, que en las zonas rurales pierden la vida más niños trabajadores debido al envenenamiento con plaguicidas que a causa de todas las demás enfermedades más comunes de la infancia combinadas. Conjuntamente a esta situación, deseo referirme también a la explotación infantil que obliga a los niños a trabajar en fábricas, como son las maquilas, extensamente analizadas desde las políticas de la OIT y su denodada lucha para la erradicación de las peores formas de trabajo y explotación infantil que afecten al desarrollo psicológico, físico, moral y social de los niños (OIT, 2002, 2004 Y 2007) y
3
que son respondidas desde el Convenio 182 sobre la eliminación de estas modalidades de trabajo (OIT, 1999), el programa IPEC contra el trabajo infantil (OIT, 2004) y desde estudios que corroboran los beneficios reales de la erradicación de este tipo de trabajo (OIT, 2004a; 2007), entre otros.
En cuanto a la segunda, los niños de la calle, merece la pena recordar que este escenario ha supuesto desde siempre un lugar de gran atractivo para ellos, máxime si en sus hogares están sufriendo maltratos físicos y psíquicos constantes, y por otro lado, encuentran en los grupos una identidad y roles reforzados día a día. De hecho, no es la calle, en sí misma, la que constituye un riesgo, pero cuando un niño no tiene otra posibilidad que permanecer en ella y deambular por la ciudad durante gran parte del día, cuando la referencia familiar es prácticamente nula y debe, además de conseguir el sustento diario, además de dormir a veces en la vía pública, la calle no solamente se torna peligrosa para el niño, sino que pasa a constituir un atentado permanente contra todos sus derechos.
Un último apunte antes de pasar a analizar la compleja realidad de la infancia a
través de los discursos políticos quiere hacer referencia a que muchos de los niños perdidos son niñas (UNICEF, 2005a), como tendremos ocasión de analizar con algo más de profundidad más adelante. La discriminación por motivos de género se combina con la pobreza para aniquilar su sentido de autonomía y de su propia personalidad, así como su potencial como persona inserta en una sociedad: en más de una ocasión se ha hecho referencia a que la pobreza en el mundo tiene rostro de mujer. Muchas familias pobres, así, cuando han de optar entre enviar a una hija o un hijo a la escuela, postergan a la niña el cuidado de la casa y la familia y hacen prevalecer la asistencia del niño a la escuela.
En consecuencia, en lugar de recibir una educación, millones de niñas tienen que
aceptar el trillado camino de las tareas domésticas, el trabajo en el hogar para sus propias familias o fuera del hogar para otros. Esas niñas, paradójicamente, figurarán entre los menos visibles de todos los niños así explotados, pues las tareas domésticas realizadas por niñas y mujeres ni siquiera suelen estar dignificadas con la denominación “trabajo”, a pesar de reconocerse cómo, si este trabajo se valorara objetivamente a nivel mundial, el PIB de los países del Sur ascendería en un 123%, según reconoce un estudio publicado en el Centro Nuevo Modelo de Desarrollo (1994).
Además, varios millones de estos niños perdidos, principalmente niñas, se ven
obligados a incorporarse al mundo de la explotación sexual, datos que carecen de precisión debido a la naturaleza clandestina y delictiva de estas actividades. Las condiciones que sufren estas niñas tienen consecuencias a largo plazo, que ponen en peligro sus vidas: los traumas psicológicos, los riesgos de embarazo precoz con su riesgo concomitante, y el contagio con el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, figuran entre los más significativos.
Soy consciente, finalmente, de que en esta necesariamente atropellada revisión
faltan otros niños, igualmente explotados, a quien he nombrado pero no me referiré en esta introducción: los niños que participan en conflictos armados, los niños refugiados, los niños cuyos pueblos han sido masacrados, la realidad de las redes de prostitución
4
infantil, etc. De un modo u otro, todos ellos constituyen un grupo humano que, desde el punto de vista estrictamente iusinternacionalista, como señala Trinidad (2003), se encuentra en situación de especial desprotección. Añade, así, que quizá por ello determinados derechos adquieren una dimensión especial cuando afectan a la infancia (como es el derecho a recibir una educación) (p. 14). Frente a esta realidad, Juániz (2001) sostiene, contraponiéndose al anterior, cómo muy frecuentemente, casi en la generalidad de las situaciones, el derecho considera al menor más como el objeto de la iniciativa legal que como ciudadanos con intereses propios, y hasta en situaciones más límites, siempre víctima de una sociedad que ni siquiera ha tenido la oportunidad de definir (p. 59).
Esta realidad, aunque sea mínimamente bosquejada, pretende demandar, en
definitiva, el derecho a la educación de esta infancia, como derecho impostergable a partir del cual puedan ejercerse otros, y ayude a estos niños a desarrollarse. En este sentido, como apunta Tomasevsky (2004) “el derecho a la Educación implica asegurar los derechos económicos y sociales que permiten liberar tiempo y asegurar condiciones esenciales para aprender, disfrutar del aprendizaje y aprovecharlo para mejorar la propia calidad de vida”. Lo anterior supone, así, reivindicar entornos económicos y socialmente sostenibles para que el ejercicio de dicho derecho constituya una realidad.
El cometido de este capítulo no es otro que, tras esta presentación cuyo único fin
ha sido el de visibilizar a los niños, hacer un recorrido en el que efectuaremos cuatro paradas. La primera de ellas, necesaria, acometeré un diagnóstico de la realidad de la infancia, necesariamente global, para contextualizar los factores que inciden de una manera tácita en la falta de educación de esta infancia decididamente excluida. Solo así podremos avanzar hacia un segundo enclave, en el que se especificarán los dos Objetivos del Milenio relacionados de manera más directa con la educación (ODM 2 y ODM 3) y sobre los que reflexionaremos en un cuarto momento. Finalmente, en el horizonte se halla nuestra última parada, que llevará a cabo una valoración final para concluir con unas reflexiones que vuelven sobre el trasfondo de la cuestión, proponen futuribles líneas de análisis y acción y están obligando, en definitiva, a releer las estrechas interacciones entre infancia y desarrollo.
Mientras, las cifras de estos niños perdidos e invisibles van engrosándose a
golpe de catástrofes, crisis, hambrunas, y otros fenómenos que continúan asolando a las naciones, en pleno siglo XXI, quienes por su parte asisten, perplejas, a la extensión de éstos. 1. Realidad de los niños perdidos. Algunos datos para la reflexión. A continuación deseo dar unas pinceladas a un lienzo que representa una imagen que, siguiendo la metáfora, nunca se llega a acabar. Para ello utilizaré dos tonos: uno para destacar cuáles son algunos de los rasgos más significativos de la infancia actual en el mundo, y otro para significar la situación de las niñas.
5
1.1. Tendencias más sobresalientes de la infancia y vinculación con la educación. A pesar del declive general mundial de la proporción de niños menores de 18 años (si tomamos como ejemplo el continente asiático, desde 1970 hasta la actualidad el número de niños ha descendido del 46,7% al 30,9%), la generación actual de jóvenes es la mayor en la historia del mundo. Solo con este dato podríamos, pues, legitimar la importancia que conlleva atender a la infancia del mundo, con la sola mirada a sus cifras. Continuando con esta somera revisión, alrededor del 85% de los niños vive en los países en vías de desarrollo. En los países del Sur se concentra un mayor número de niños de edades más tempranas: mientras en estas regiones supera la cifra de 537.000 niños, en las más desarrolladas se halla en torno a 67.000. Sin embargo, el orden de estas cifras se invierte cuando nos centramos en la franja de 15 a 18 años, ya que se habla de 454.000 en los países en desarrollo frente a 80.000 en los países desarrollados, cifra ésta última sensiblemente más elevada (Banco Mundial, 2007).
En términos generales, las posibilidades de los niños de disfrutar de una vida larga y saludable estás afectadas por muchos condicionantes. Aquí señalaré, al menos, cuatro, escogidos por considerarlos como prioritarios: la pobreza, la enfermedad, la desnutrición y los conflictos4. Haré una breve referencia a cada uno de estos elementos limitantes de la calidad y condiciones de vida infantiles:
Respecto a la pobreza, en la actualidad puede aludirse, sin temor a equivocarnos,
que las posibilidades de que un niño o una niña sobrevivan o se desarrollen dependen del lugar donde han nacido. Casi un 30% de la población de los países empobrecidos vive con menos de un dólar al día; siendo en su gran mayoría mujeres o niños. En países como Madagascar el índice es sensiblemente superior, con la escalofriante cifra de que un 72% de la población subsiste con menos de un dólar al día. Entre las causas de esta denostada pobreza, se encuentra la deuda externa, que limita de manera ostensible el desarrollo de las regiones del Sur desde la década de los años setenta. Ésta afecta directa y profundamente al bienestar de la infancia, ya que el dinero que se utiliza para pagar los préstamos e intereses acumulados deja de estar disponible para la educación, la salud y otros servicios sociales básicos. Esta situación, que apenas afecta a los países de Europa Occidental, puesto que la deuda contraída no sobrepasa el 20% del PNB (Producto Nacional Bruto), colapsa a los países en desarrollo como Guyana, Somalia o Angola, donde la deuda contraída es superior al 200% del PNB.
En lo relativo ahora al segundo elemento, la enfermedad, la lacra de la peste heredada del siglo XX, el VIH/SIDA, se erige en motivo y causa principal en la reducción de la esperanza de vida e incremento de las tasas de mortalidad en lactantes. Por ejemplo, en Botswana se dan 39 muertes de cada 1000 niños en lactantes sin VIH/SIDA, mientras que en el caso de los niños infectados por el
4 En efecto, pobreza, enfermedad y desnutrición constituyen serios obstáculos para tratar de disminuir las cifras de mortalidad infantil en las regiones del Sur, de modo que el Objetivo 4 del Desarrollo del Milenio (reducción en dos terceras partes la tasa de mortalidad en menores de 5 años entre 1990 y 2015), a juzgar por el ritmo y evolución actuales, va a constituir un empeño casi imposible para 98 países, en los que la infancia se encuentra trágicamente amenazada por el espectro del SIDA, la enfermedad y otros conflictos.
6
VIH/SIDA la muerte se produce en 58 de cada 1000. Save the Children (2004) confirma cómo en la actualidad más de 2.000.000 de niños menores de 15 años se hallan infectados por el VIH5. Otro gran problema adherido a esta lacra es que los niños no se contagien, pero queden huérfanos ante la muerte de sus padres y familiares más cercanos: 250.000 niños de África Subsahariana han quedado huérfanos debido al VIH/SIDA, según datos arrojados por ONUSIDA, UNICEF y USAID (2001 y 2004).
Sin extendernos más en los efectos de la pandemia del SIDA, el dato más demoledor es el que hace referencia a que la diferencia de las tasas de mortalidad de menores de 5 años entre los países en vías de desarrollo y los industrializados ha aumentado llamativamente, y en algunos países del Sur las tasas son en la actualidad 50 veces más elevadas que en el mundo industrializado (Save The Children, 2004).
Respecto a la desnutrición, éste constituye uno de los factores que contribuyen a más de la mitad de las muertes de menores en las regiones del Sur: en Latinoamérica, Machinea y Serra (2007) sostienen que un 9% de los niños de la región están subalimentados. Por su parte, en países como India o Mauritania, el índice crece exponencialmente, dado que un 30% o más de menores de 5 años padecen retraso en el crecimiento grave o moderado a causa de la desnutrición (Banco Mundial, 2007).
Finalmente, quisiera detenerme en el último de los condicionantes aludidos, el
conflicto, término bajo cuya sombra se cobijan una multiplicidad de situaciones cuya frecuencia se ha multiplicado exponencialmente en los actuales contextos internacionales. Bellamy (2004) estima, así, que un 90% de las muertes relacionadas con conflictos en todo el mundo desde 1990 han sido de civiles, de los que, a su vez, un 80% de las víctimas lo constituyen mujeres y niños. `Conflicto´ es, en este sentido, sinónimo aquí de `riesgo´, de `entornos inestables´6 y de `conflictos armados´, entre otros, y afecta de diferentes maneras a los niños que aquí reproduzco, de manera sumaria:
- En cuanto a los niños y adolescentes en situación de riesgo, la Convención sobre los Derechos del Niño estipula que los niños y adolescentes vulnerables tienen derecho a una protección especial. Países como Mali, Níger, Sierra Leona o Afganistán tienen un índice de alto riesgo para los niños, teniendo en cuenta los siguientes indicadores: mortalidad en menores de 5 años, niños que no asisten a la escuela primaria, porcentaje de niños con
5 De ahí que, por ejemplo, otra institución como UNICEF haya lanzado una Campaña Mundial a Favor de los Huérfanos y niños Vulnerables a causa del VIH/SIDA, cuyo cometido no es otro que proporcionar a estos niños enfermos y huérfanos, en muchas ocasiones, servicios esenciales en materia de educación, nutrición y salud. Esta campaña, hoy por hoy, se concentra en África Subsahariana, la región más damnificada por la pandemia del SIDA y la que menos armas posee para luchar contra ella. 6 La propia escuela, en este sentido, puede constituir un entorno inestable y objetivo directo de conflicto, tal y como lo demostró el dramático hecho acontecido en septiembre de 2004 en la ciudad rusa de Beslán donde chechenios hicieron rehenes y mataron a 150 niños y adultos en una escuela.
7
peso inferior al normal en grado moderado o grave, riesgo de conflicto armado y del VIH/SIDA en algún miembro de la familia, si no de él mismo.
- Más de 250 millones de niños en los países en desarrollo (por ejemplo Mozambique) trabajan, muchos de ellos en labores peligrosas o explotadoras (OIT, 2007).
- Aproximadamente 540 millones de niños- uno de cada 4- viven en un entorno peligroso e inestable (UNESCO, 2007).
- Los Gobiernos o grupos armados de la oposición reclutan a la fuerza a niños-soldado, algunos de los cuales no tiene más de 10 años, principalmente en África y Asia, aunque en países como Colombia se han contabilizado hasta 14.000 en los últimos dos años. UNICEF (2006), en el informe `Estado Mundial de la Infancia 2007. La mujer y la infancia: el doble dividendo de la igualdad de género´, habla incluso de la dura realidad de las niñas combatientes, una realidad que también se va extendiendo y cuya reintegración requiere de fórmulas diferentes a las de sus compañeros varones.
- Las catástrofes ambientales, como las inundaciones, los huracanes y los terremotos, tienen repercusiones muy graves sobre los niños. En la inundación provocada por los tsunami de diciembre de 2004 en todo el Sudeste Asiático, solo en Indonesia 35.000 niños se quedaron sin uno o dos de sus padres. Además, añadido al desastre, las autoridades alertaron de un aumento alarmante de tráfico ilegal de niños con diferentes fines (adopción, venta de órganos, redes de prostitución).
- Los niños y las mujeres conforman la mayor parte de los civiles que sufren física y psicológicamente cuando sus países están desgarrados por la guerra y el conflicto.
- De 8.000 a 10.000 niños mueren o resultan heridos todos los años a causa de las minas terrestres. Sin embargo, cabe decir aquí que el número de países que produce minas terrestres ha descendido desde 50 en 1992, hasta 15 a mediados del 2003.
- Tal y como sostiene Save The Children (s.d.), en su informe `Reescribamos el futuro´: si 18% de la población mundial infantil no asiste a la enseñanza primaria, 43% de estos niños (uno de cada tres) viven en países afectados por conflictos (por ejemplo, en el Chad esta situación afecta a un 41,7% de la infancia). Frente a esta realidad, solo el 30% de ayudas a la educación de la AOD mundial fueron asignados a países considerados por STC como `países frágiles´. Haciendo la estimación correspondiente, se reconoce que, de los 10.000 millones de dólares de la ayuda exterior, se necesitarían 5800 para estos países7.
7 Precisamente, y bajo una experiencia de más de 80 años en el trabajo sobre el terreno con niños en países afectados por conflictos, Save the Children (s.d.) se compromete a: garantizar que, en el 2010, tres millones de niños que no tienen acceso a la escuela tengan una educación de calidad, mejorar para otros cinco millones de niños dicha calidad de programas educativos, y finalmente hacer llamamientos a los gobiernos y organismos internacionales para que establezcan las políticas y destinen los recursos necesarios para proporcionar una educación de calidad para todos los niños.
8
1.2. El obstáculo de nacer mujer o la necesidad de políticas de género en educación
La violación sistemática de los derechos fundamentales es un hecho probado en más de 100 países del mundo. La desigualdad entre sexos en la educación pone de manifiesto la denegación del derecho a la educación que sufren en su mayoría las niñas, presentándose como uno de los principales obstáculos para su desarrollo económico, cultural y socio-humano, con claras consecuencias de diverso tipo y calado para el conjunto de la sociedad en la que inscriben su cotidianeidad.
Organizaciones internacionales de diverso calado son conscientes de esta realidad y de la necesidad de acortar las diferencias dramáticas provocadas por esta situación de negación al acceso de una educación adecuada y de calidad para las niñas. En la Conferencia de Dakar (2000) se estableció la consecución de la paridad entre géneros en primaria y secundaria como uno de los objetivos prioritarios de la agenda internacional en materia de derechos humanos, para el año 2015, en todos los países del mundo. Transcurridos siete años de esta declaración, a pesar de los logros alcanzados en muchos países, los diversos informes de seguimiento y estudios realizados por organizaciones internacionales como UNESCO (2003, 2004, 2005, 2007), UNICEF (2003, 2004, 2005, 2007), OIT (2004, 2007), CEPAL (2005 y 2007) y el Banco Mundial (2004 y 2007) evidencian que este objetivo no se logrará antes de 2015 en, al menos, 54 países.
En este sentido, existen tanto causas objetivas como, por tanto, consecuencias de la denegación del derecho a la educación a la que se ven sometidas más de 70 millones de niñas en todo el mundo (Bellamy, 2004), destacando, con ello, la trascendencia estratégica consistente en consolidar y extender el derecho de la educación de las niñas para legitimar desarrollo social y económico de sus países. Situar de forma correcta este análisis constituye, así, un punto crucial en la ejecución de los objetivos, los programas y las políticas de los organismos a los que hemos hecho referencia en el párrafo anterior.
Y es que las niñas representan cerca del 60% de la población infantil que no asiste a la escuela, tal y como lo confirma el informe titulado `Estado mundial de la infancia´ de UNICEF (2007) en el que puede leerse que “más de 121 millones de niños y niñas en edad escolar primaria no asisten a clase; la mayoría son niñas” (p. 2). En muchos países esta diferencia en materia de género se amplía aún más cuando se trata de educación secundaria. En concreto, “uno de cada dos niños vive en un país sin un acceso equitativo al primer ciclo de educación secundaria, y cuatro de cada cinco niños viven en un lugar donde no hay paridad en el segundo ciclo de secundaria” (Instituto de Estadística-Unesco, 2004:30). Las diferencias se hacen más evidentes conforme aumenta el nivel de educación. Así, los datos de los que se disponen señalan que la gran mayoría de los países en desarrollo se enfrentan al reto de incrementar, por un lado, el acceso a la escuela secundaria, y por otro lado, la mejora de las condiciones idóneas para una educación de calidad en primaria y secundaria.
En esta línea de argumentación, y tomando como referencia el informe de seguimiento de la EPT en el mundo de la UNESCO (2007), los principales datos
9
referidos a la citada denegación del derecho a la educación de las niñas nos acercan a una denostada realidad según la cual:
• Las niñas representan el 57% de los 104 millones de niños sin escolarizar. Estas cifras no deben, sin embargo, inducirnos al optimismo: cuando esa niña se convierte en adolescente y en mujer, las cifras de analfabetismo ascienden vertiginosamente: actualmente, los dos tercios de los 860 millones de adultos analfabetos tienen rostro femenino.
• Volviendo sobre las cifras anteriores, entonces, la escolarización de las niñas ha progresado más deprisa que la de los niños en el periodo de 1990-2007. A nivel mundial, el IPS (índice de paridad entre sexos) aumentó de 0,89 a 0,93 y alcanzó el 1,00 en la región de Asia Oriental y el Pacífico. Los países industrializados y en transición alcanzaron la paridad entre los sexos desde 1990. En las tres regiones donde se evidencia con más fuerza, es decir, África Subsahariana, Estados Árabes y Asia Meridional y Occidental, las disparidades entre niños y niñas disminuyeron sustancialmente.
• Las naciones que acusan más la disparidad entre los sexos (IPS inferior a 0,80) tienden a figurar entre las más desfavorecidas en el plano económico, a menudo con una renta per capita inferior a un dólar diario.
• La cifra más elevada de niñas que no van a la escuela corresponde al África Subsahariana (23 millones), seguida por Asia Meridional y Occidental (21 millones).
Por tanto, y como afirma Williams (2003), la paridad entre los sexos en el
ámbito de la educación constituye una aspiración hoy por hoy todavía muy lejana para gran parte de los países del África Subsahariana, Pakistán, India y China.
Las causas que permiten explicar estas divergencias, en primer lugar, en el acceso igualitario de la educación entre niños y niñas, y en segundo lugar, en las limitaciones que las niñas tienen en sus vidas, posibilidades y opciones frente a los niños son, siguiendo a Colclough (2003): a) el confinamiento de las niñas en el hogar; b) los valores sociales asociados a la herencia y descendencia; c) la discriminación de las hijas por encima de los hijos en los primeros años de vida; d) la obligación a trabajar como medio de subsistencia familiar (un ejemplo de ello son Nepal y Bangladesh, donde las niñas llegan a trabajar una media de diez horas diarias); e) el matrimonio precoz que agudiza la dependencia de la mujer al hombre; f) el conflicto armado, convirtiéndolas en niñas de la guerra; g) la explotación sexual; y, h) la carencia de una educación secundaria gratuita y obligatoria generalizada que implica primar la educación de los hijos frente a la de las hijas.
Las consecuencias derivadas de estas causas básicamente se reducen prácticamente a tres: a) el incremento del riesgo de padecer enfermedades contagiosas como el VIH/SIDA, que en zonas como el África Subsahariana afecta a un 58% de las mujeres del total de la población infectada; b) la ocupación de trabajos poco cualificados y con baja remuneración; y c) la imposibilidad de conseguir una vida autónoma y plena que le permita cubrir sus necesidades básicas.
10
Por su parte, los beneficios sociales y económicos de la extensión del derecho a la educación de las niñas han quedado demostrados, año tras año, en aquellos países que atienden sus compromisos morales, jurídicos y políticos. Estos beneficios se traducen en (Banco Mundial, 2004; Colclough, 2003):
• Beneficios financieros para las familias a largo plazo. • Mejoras en la disponibilidad de mano de obra cualificada. • Incremento de la productividad en las actividades agrícolas. • Reducción de la feminización de la pobreza. • Adquisición de competencias en materia de ahorro, salud y
planificación familiar. • Mejoras en el civismo hacia la naturaleza y en la misma sociedad. • Participación política de las mujeres y fortalecimiento del Estado. • Aumento de la calidad de vida y de los niveles de salud. • Disminución de las tasas de fecundidad prematura y cambios de
modelos familiares tradicionales. • Reducción de la proporción de mujeres dependientes debido a las
transformaciones en su autonomía.
Tal es la importancia de los beneficios sociales y económicos del derecho a la educación para las niñas que UNESCO, el Banco Mundial, OIT, Save the Children, y UNICEF, entre otras, han desarrollado políticas y acciones concretas para hacer realidad la extensión del derecho a la educación de las niñas. Como trasfondo, la discriminación de género en el acceso a la educación no es un tema baladí: si las cifras referentes a la educación de las niñas no se optimizan y se producen avances importantes en este ámbito, peligrarán todas las actividades internacionales relacionadas con el desarrollo, incluso los Objetivos de Desarrollo del Milenio auspiciados por UNESCO, el Banco Mundial y la OCDE
Los ejes fundamentales de UNESCO (2005), en este sentido, son tres: a) el protagonismo del Estado en la promoción de la igualdad de la educación para todos a través de reformas legislativas y estructurales; reformas en los planes de estudios; mecanismos de incentivos; aumento de la oferta educativa en zonas desatendidas y mejora de la formación de los y las docentes; b) contar con una redistribución de recursos que cubran las necesidades educativas concretas de las niñas; y c) la emancipación de las mujeres mediante la activación de iniciativas sanitarias, medioambientales y educativas.
Por su parte, el Banco Mundial insta a los gobiernos para que éstos creen las condiciones oportunas para la inversión extranjera, constituyendo la educación de las niñas un factor fundamental en un escenario de desarrollo social y económico adecuado, es decir, “una mayor inversión en la educación de las niñas favorece una mejor integración en el mundo laboral de éstas y un desarrollo económico positivo” (Banco Mundial, 2004:18).
En lo que respecta a la OIT (2005), en los aspectos específicos para una agenda regional referidos a la materia de educación y género, el organismo propone estrategias y líneas de acción sincrónicas con los esfuerzos que subyacen de los compromisos
11
propuestos por la UNESCO. Estas acciones se centran en la inclusión de la perspectiva de género en los discursos, así como, en la equidad en el acceso a la educación, en los procesos de aprendizaje y en los resultados que las niñas tienen. Para ello, proponen, en primer lugar, trabajar con experiencias ejemplares e innovadoras que incluyan la visibilización, sistematización y difusión de buenas prácticas de inclusión de perspectiva de género; en segundo lugar, la institucionalización de la perspectiva de género a través de instituciones públicas y, en tercer lugar, el seguimiento de los acuerdos a través del monitoreo y acciones pro-activas. Save the Children prioriza la educación de las madres para prevenir la muerte prematura en su informe `Salvar la vida de las madres´ (2006). Desde esta perspectiva, y tras el análisis comparativo pertinente, propone acometer:
- Políticas de supervivencia de madres y recién nacidos. - Acciones a favor de la reducción de mortalidad: programas eficaces, como
“salvar la vida de los recién nacidos, que lleva desempeñándose desde el año 2000.
- Preparación de la siguiente generación de madres. - Importancia crucial de la educación de la madre. De ahí que una e las formas
más eficaces de reducir riesgos en las madres y los recién nacidos sea la escolarización de un mayor numero de niños y la consiguiente terminación de sus estudios.
- Necesidad de políticas de sensibilización e incidencia sobre los beneficios de los cuidados de recién nacidos.
- “La voluntad política es más importante que la riqueza nacional”: los países que salvan la vida de los recién nacidos mejoran las perspectivas de crecimiento económico y desarrollo social. Save The Children ha publicado informes sobre lo que los costes que la muerte de los recién nacidos supone para la sociedad y de la importancia de la inversión en soluciones de bajo coste y sin elevadas necesidades estratégicas.
Para ir concluyendo este apartado, la educación de las niñas constituye, en
definitivas cuentas, un aspecto básico del desarrollo, y UNICEF ( 2006) lo expresa de dos maneras muy significativas, al sostener que “cada año que una niña asiste a la escuela representa un paso más hacia la eliminación de la pobreza y un avance hacia el desarrollo humano sostenible, además de fomentar la igualdad de los géneros y combatir la propagación del VIH/SIDA”, pero también, al mismo tiempo, “cada año en que a una niña se le niega su derecho a la educación de calidad aumenta la probabilidad de que en el futuro sea víctima de la violencia y la explotación, y más vulnerable a las enfermedades, incluso al VIH/SIDA” (UNICEF, 2006:13).
De ahí, también, que organismos como Save the Children y UNICEF centren en la actualidad buena parte de sus esfuerzos en campañas de educación de las niñas8, trabajando denodadamente a fin de garantizar que todas las niñas, partiendo de las
8 Un buen ejemplo de ello lo constituye la reciente campaña “Letras para las niñas”, llevada a cabo en el 2003, con la finalidad de sensibilizar, movilizar y hacer partícipes a los alumnos españoles de educación primaria y secundaria, a través de múltiples actividades para conocer esta realidad en el mundo, a la vez que recaudar fondos para programas específicos para ellas. Desde Save The Children, por su parte, se trabaja este tema de manera transversal en todos los programas acometidos desde la ONGD.
12
mismas condiciones que los niños, disfruten del derecho a una educación pertinente y de buena calidad. Solo así logrará, a juicio de las instituciones, su finalidad, tal y como apostilla una de ellas: “Creemos que si nos concentramos en la educación de las niñas lograremos alcanzar con un mayor ímpetu nuestro objetivo final: la educación para todos (sic) los niños y las niñas” (UNICEF, 2001:32). De ahí que, coadyuvado por la colaboración de otros muchos organismos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, UNICEF y Save The Children encabezan campañas mundiales en el transcurso de las cuales se sigue instando a ayudar a las niñas a que asistan a clases a través de programas de concienciación a familias, así como expansión de ayudas paralelas e incentivos a las que así lo hagan. De este modo, estos programas tienen como objetivo aumentar las expectativas de la población utilizando como estrategias la educación, la movilización de la acción política y el fomento del apoyo financiero para posibilitar la educación de las niñas.
Finalmente, en el informe recientemente publicado, desde el Center of Global
Development (2007): Ausencias inexcusables: por qué 70 millones de niñas no están en la escuela, y qué hacer sobre ello, hacen una serie de recomendaciones que complementarían de manera global a las anteriores:
- Eliminar las barreras legales y administrativas para la educación de las niñas. - Expandir las oportunidades a través de un fondo especial de programas
multilaterales cuyo objetivo sean las niñas excluidas: este fondo financiaría opciones de escolarización alternativas, programas innovadores para adolescentes, transporte para estas chicas e incluso construcción de infraestructuras para ellas.
- Mejora de la calidad de las escuelas financiando la provisión de libros, textos, y con a formación de profesores que promuevan tolerancia e inclusión, y diversidad y dotando de becas.
- Estableciendo un entorno seguro que de confianza a los padres para enviar a sus hijas a las escuela sin que sufran abusos o violaciones.
- Promoviendo políticas de discriminación positiva a través de acciones compensatorias que ayuden a superar las inequidades, y financiando los costos asociados a estas políticas: programas para los padres, creación de redes, becas y comidas para las niñas, etc.
- Expandiendo el conocimiento de base sobre lo que funciona a la hora de mejorar la participación de la escuela y la integración de niñas excluidas creando un fondo de evaluación de educación de estas niñas financiado convenientemente que constituya una base de datos .
- Insistir en la necesidad de seguir contando con profesores y maestros bilingües, así como libros y materiales instructivos para la población indígena.
2. ODM 2 Y ODM 3: PENSANDO EN LA INFANCIA DESDE LAS CIFRAS. Los Objetivos del Desarrollo del Milenio (a partir de ahora, `ODM)´9 constituye un esfuerzo sin precedentes, por parte de organismos transnacionales como Naciones
9 Objetivos que, por su parte, suscriben organismos internacionales como Naciones Unidas, Banco Mundial, FMI y OCDE, y cuyas aspiraciones se estima no se logren, a juzgar por los desiguales y/o muy
13
Unidas, Banco Mundial, FMI y OCDE, que cristaliza en un proyecto a escala mundial estructurado en ocho metas que giran en torno a temas relacionados con el fin de la pobreza, la consecución de un medio ambiente sostenible o la consolidación de una asociación mundial para el desarrollo, entre otros, cuya consecución ha de conseguirse antes del 2015. Si bien todos los Objetivos del Milenio comportan la variable `educación´, de una manera más o menos implícita, a continuación me interesa centrarme, aunque sea de manera descriptiva, en los dos ODM en los que la educación aparece explícitamente: el segundo y el tercer ODM, destinados específicamente a la escolarización mundial de niños y niñas y a la igualdad de género a través de la educación, respectivamente. 2.1. Antecedentes a los ODM en materia educativa.
Pero antes de conocer en qué consisten ambos ODM y desentrañar las variables
que miden tales propósitos, resulta razonable reconocer cómo, al menos en materia educativa, existen claros antecedentes en los que ya se vislumbra el interés por parte de organismos internacionales, cuya naturaleza e ideología es diversa, en concertar una serie de objetivos que debieran ser conseguidos en la fecha del 2015. En efecto, los organismos que activan programas explícitos en pro de la infancia (UNICEF, UNESCO y OIT, señalando dos instituciones significativas, en este sentido, que han sido aquí nombradas), han ido articulando desde la década de los años noventa hasta la actualidad diferentes acontecimientos educativos (en forma de reuniones, convenios, foros, etc., todos ellos de carácter transnacional) que han tenido como uno de los protagonistas clave a la infancia como sector susceptible de ser trabajado de manera sinérgica.
Demostrando, así, cómo la preocupación sobre la situación mundial de los niños
y las niñas del mundo no cesa, mi intención es la de analizar y emitir un juicio comparado de algunos de los más significativos. Para ello, a continuación se presenta el análisis de 5 diferentes hitos celebrados en torno a la infancia, desde la década de los noventa hasta la actualidad. Algunos de ellos tienen en sus respectivas agendas como tema específico el ámbito que ahora nos ocupa, la infancia, mientras que otros lo tratan de manera transversal.
El primero de ellos es la Cumbre de Jomtien (1990), celebrada bajo el lema de
`Conferencia Mundial de Educación para Todos´, la mayor conferencia organizada conjuntamente por UNESCO, PNUD, UNICEF y Banco Mundial, que contó con la participación de 155 gobiernos, 20 organismos internacionales, 2000 agrupaciones y ONGD.
En Jomtien se defendió el lema de la necesidad de `satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje´, para lo que se transformó el principio de «educación para todos» en un objetivo político de primer orden. Para conseguirlo, se articularon las conocidas como `las seis dimensiones de Jomtien´, aspiraciones que habían de conseguir los países comprometidos antes del 2005. En el siguiente cuadro se reflejan,
deficientes avances en cada uno de los 8 objetivos, a menos que los gobiernos del mundo tomen medidas concertadas.
14
de todas ellas, aquellas que demuestran una relación estrecha con la consideración de la variable `infancia´:
DIRECTA
Desarrollo primera infancia, en especial los niños pobres, desasistidos e impedidos. Acceso universal a educación primaria. Mejora de resultados de aprendizaje de una muestra de edad (el 80% de los mayores de 14 años) hasta alcanzar logros.
RELACIÓN
CON LA INFANCIA
INDIRECTA
Reducción tasas de analfabetismo de adultos a la mitad. Ampliación de servicios de educación básica a jóvenes y adultos. Aumento de la adquisición de conocimientos, capacidades y valores necesarios para vivir mejor y conseguir un desarrollo racional y sostenido.
Cuadro 1: Cumbre de Jomtien (1990). Relación directa e indirecta con la infancia.
Fuente: Elaboración propia a partir de UNESCO (1990). Como comentario general, cabe destacar cómo éste constituye un encuentro por y para la educación que renueva el sentido de la formación a través del concepto de `educación básica´, sobre el que recaen compromisos fortalecidos, dada la visión más amplia (Torres, 2000) que se deriva de la misma. Otro de los conceptos que nos remite a esta idea es la `educación para todos´, reconociendo con ello una visión más integral y posibilista de educación, por cuanto no se cierra en las cuatro paredes del aula, sino que muestra estar acorde con el principio de `educación a lo largo y ancho de la vida´.
El segundo, celebrado en el mismo año, es La Cumbre Mundial a favor de la Infancia, una de las primeras consecuencias de la Convención de los derechos del Niño (1990), celebrada en el seno de las Naciones Unidas, en Nueva York, durante los días 29 y 30 de septiembre de 1990, siendo su máxima inspiradora y prioridad dar a los niños y niñas del mundo una mejor oportunidad en la vida (Dávila, 2001).
Dada la toma de conciencia de los dirigentes de los países del mundo en relación
con los problemas que aún afectan a la infancia de los países en vías de desarrollo a pesar de encontrarse a finales del siglo XX (en la fecha en la que se convocó), se adoptó la decisión de actuar de forma concertada para acometer de manera enérgica programas frente a los altos índices de mortalidad y sufrimiento infantil. Dentro de la Cumbre se sitúa un principio al que se concede máxima prelación, que consiste en conceder prioridad a la protección de la vida y el desarrollo físico y mental de la infancia, así como la asignación de las capacidades sociales. Este compromiso debería mantenerse en todo momento y su aplicación sería de carácter universal. A fin de operativizarlo, en ella se marcaron una serie de objetivos globales para el horizonte del año 2000, que volvemos a ver representados utilizando el marco del gráfico anterior:
15
DIRECTA Reducción de un tercio de las tasas de mortalidad de los menores de cinco años (niveles inferiores al 70% de nacidos vivos). Reducción de la desnutrición moderada y grave de los menores de 5 años. Educación básica y terminación de la enseñanza primaria por al menos el 80% (niños/as comprendidos entre 6 y 11 años). Protección de los numerosos millones de niños en circunstancias difíciles y aceptación (sobre todo en conflictos bélicos) y observancia en todos los países de la convención sobre los derechos del niño.
RELACIÓN
CON LA INFANCIA
INDIRECTA - Reducción a la mitad de las tasas de mortalidad materna.
- Agua potable y saneamiento ambiental para todas las familias.
- Reducción a la mitad de la tasa de analfabetismo adulto e igualdad de oportunidades educativas.
Cuadro 2: Cumbre Mundial a Favor de la Infancia (1990). Relación directa e indirecta con la infancia.
Fuente: elaboración propia a partir de UNESCO (1990)
Además, la Cumbre fijó una serie de objetivos más específicos:
- Protección para las niñas y las mujeres (planificación familiar, atención
prenatal, y necesidades especiales de la mujer). - Nutrición (aspirando a un aumento de peso al nacer de los niños, así como a la
desaparición de la anemia por carencia de hierro en las mujeres, al igual que la carencia de yodo y vitamina A, apoyo a la lactancia materna).
- Salud infantil (erradicación de la polio, del tétanos neonatal). - Educación (facilidad para el acceso a las familias y a los conocimientos básicos
para la mejora de la vida cotidiana y el desarrollo personal).
De alguna manera se instaura, como señala Grant, una nueva ética a favor de la infancia, ética que se manifiesta esperanzada y optimista que espera ser ampliada y extendida con los nuevos acontecimientos, que se ratifican en el `Estado Mundial de la Infancia´, publicación anual de UNICEF, y que reconocen en definitiva la importancia que radica en el desarrollo sostenible y en la ayuda internacional.
En tercer lugar, el otro gran hito lo constituye el Foro Mundial sobre Educación de
Dakar (2000). En el transcurso del citado Foro, los objetivos que se plantean son:
16
DIRECTA
Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente los niños más vulnerables y desfavorecidos. Velar por que antes del 2015 todos los niños, y sobre todo los que se encuentren en situaciones difíciles, y los que pertenecen a minorías étnicas, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen. Suprimir las disparidades entre los géneros de primaria y secundaria de aquí al 2015
RELACIÓN
CON LA INFANCIA
INDIRECTA
Velar por que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa. Aumentar de aquí al 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular mujeres y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables.
Cuadro 3: Foro Mundial de Dakar (2000). Relación directa e indirecta con la infancia.
Fuente: elaboración propia a partir de UNESCO (2005).
Los objetivos pueden parecer muy similares a los planteados en Jomtien, pero se detectan sutiles diferencias (Ferrer, 2001: 154): entre ellas, merece destacar el hecho de que en Dakar se amplían más los plazos que respecto a Jomtien. Además, los “objetivos” aparecen bajo la óptica más humilde de las “aspiraciones” a las que deberían llegar los países. Finalmente, merece la pena destacar en este rápido repaso que Dakar incluye la necesidad de conseguir una igualdad de acceso y trato en función del género.
Es en este contexto, marcado por el fracaso relativo de las propuestas de Jomtien10, y por la consiguiente búsqueda de alternativas más realistas, donde se reconsideran aspectos como el papel de los organismos internacionales y se replantean no tanto las líneas directrices de la política educativa, sino su modus operandi, esto es, las estrategias de acción que se han de llevar a cabo. Si bien los objetivos (ahora `aspiraciones´) se muestran más realistas y operativos, y traducen el nuevo lema, la `adquisición de competencias necesarias para la vida activa´, los organismos se comprometen ética y también políticamente, apelando de forma directa a la cooperación internacional (Internacional Consultative Forum on Education For All, 2000; Little & Miller, 2000).
10 Década a la que el propio Koffi Annan, director de la ONU, se refiere a la misma como “una década de grandes promesas y modestos logros” (UNICEF, 2001a), debido a la falta de prioridad de que han sido objeto las políticas de infancia con respecto a otras políticas sectoriales en los países en desarrollo.
17
En Dakar, por su parte, habida cuenta de que la actividad educativa no cesa en el lapso que media entre ambas, se percibe, sin embargo, cierta sensación de desconcierto, cansancio e incluso malestar y finalmente de fatídico desencanto, al no corresponderse las expectativas vertidas y los resultados obtenidos (Ferrer, 2001: 129). Dakar sirve, así, de evaluación a los diez años que han transcurrido desde la convocatoria de Jomtien y que ha obligado a los países a aplicar las políticas educativas consensuadas en ésta, con muy desiguales resultados y, sobre todo, obstáculos de diversa naturaleza económica y política. En cuanto a la infancia, así, ésta demuestra erigirse en un problema de múltiples aristas, tal y como se ha ido exponiendo a lo largo de estas páginas, y cuyo abordaje requiere, lógicamente, de directrices a diferentes escalas.
En cuarto lugar, en el transcurso de estos diez años han tenido lugar, en efecto, un buen número de evaluaciones sobre los logros alcanzados con respecto a las aspiraciones iniciales. En lo que respecta a la infancia, merece la pena destacar el documento `Progress since de World Summit For Children´ (UNICEF, 2001a), en el que se hace un balance de los esfuerzos acometidos desde los gobiernos y a la vez se muestran los avances que se producen desde los noventa en materia de recopilación de estadísticas referentes a la infancia. Una muestra, sintetizada, de dichos avances, al tiempo que se ofrece un listado de los obstáculos que persisten, se presenta en el siguiente cuadro:
OBJETIVO RESULTADO PERO… Entre 1990 y 2000, reducción de la tasa de mortalidad de niños de hasta cinco años en un tercio de los casos.
La tasa de mortalidad declinó un 11% en términos globales (de 93 muertes en 1990 a 83 muertes por cada 1000 niños en 2000). Cerca de 60 países consiguieron la reducción de un tercio.
Se espera que más de la mitad del fallecimiento de estos niños se produzca en África Sub-sahariana antes del 2010. La situación se agrave por el incremento de muertes en estos niños por causa del HIV/SIDA y la baja cobertura de inmunización como resultado de los débiles sistemas de salud.
Reducción de malnutrición severa y moderada de niños menores de 5 años en la mitad.
El bajo peso declinó del 32 al 28% en los países la pasada década. Los progresos más remarcables se han dado en Asia del Este y el Pacífico.
Los altos niveles de sub-nutrición en niños y mujeres en Sudasia y África Sub-sahariana suponen el mayor reto para la supervivencia y el desarrollo del niño en estos momentos.
Acceso universal a agua potable.
Durante la década la cobertura global ascendió del 77 al 82%: 1 billón más de personas tuvieron acceso a recursos de agua potable durante la década.
Cerca de 1.1. billones de personas todavía carecen de acceso. La cobertura permanece baja, especialmente en áreas rurales pobres de África y en asentamientos peri-urbanos informales.
En el año 2000, el acceso a la educación básica será universal, y se completará la educación primaria al menos en un 80%.
En 1990, 80% de los niños en edad escolar de primaria asistieron a la escuela. Al final de la década, la ratio global se incrementó un 82%. Las diferencias de género han ido aliviándose, pero todavía continúan siendo un escollo en tres regiones.
A pesar de los avances, el número de niños en edad de hallarse en escuela primaria sigue siendo de 120 millones, desde el comienzo de década, en parte debido al crecimiento de población.
Entre 1990 y 2000, reducción de la tasa de mortalidad materna a la mitad.
Se ha incrementado la atención profesional en todas las regiones en desarrollo.
En regiones como África Sub-sahariana, el acceso a cuidados prenatales no ha mejorado significativamente.
Cuadro 4: Progress since de World Summit For Children (2001).
Relación directa e indirecta con la infancia. Fuente: elaboración propia a partir de UNICEF (2001a).
18
Para ir concluyendo, en el año 2002, 190 gobiernos, importantes personalidades empresariales, confesionales, artísticas, académicas y de la sociedad civil, 5 Premios Nobel de la Paz, 1700 delegados de ONG de 117 países, y, por primera vez en la historia de Naciones Unidas, más de 400 niños, se reunieron con motivo de una Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas a favor de la Infancia, con el fin de evaluar los logros del final de la década en el tema de la infancia, crear alianzas para el cambio y establecer la agenda para el próximo milenio. Además, lo anterior se acometía desde una perspectiva innovadora y a la vez extremadamente sencilla: escuchar a los niños, hacerles partícipes (Rodríguez, 2003). A partir de estos objetivos, los países se comprometieron a acelerar los progresos en el desarrollo de la niñez, compromisos que se han reflejado de manera patente en un nuevo pacto internacional, denominado “Un mundo apropiado para los niños” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2002).
Dicho documento se complementa, a su vez, con el que constituye, finalmente, el
quinto gran hito, aprobado veinte meses antes del anterior, durante la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas, denominado `Los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM)´, del que ya hemos hablado en la presentación de este apartado, y que contemplan, de un total de ocho metas cuya consecución ha de conseguirse antes del 2015, la realidad de la infancia en los siguientes objetivos que a continuación aparecen reflejados en el cuadro:
DIRECTA `Reducir la mortalidad de la infancia´. `Lograr la educación básica universal´. `Promover la igualdad de género y potenciar a la mujer´.
Reducir en dos terceras partes la mortalidad en niños menores de 5 años. Velar porque niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria para el 2005, y todos los niveles de enseñanza antes del 2015.
RELACIÓN
CON LA INFANCIA
INDIRECTA `Erradicar la pobreza extrema y el hambre´. `Combatir el VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades´. `Garantizar la sostenibilidad ambiental´. `Mejorar la salud materna´. `Crear una asociación mundial para el desarrollo´.
Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre. Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA. Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable y saneamiento básico. Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes.
Cuadro 5: Cumbre del Milenio de Naciones Unidas (2002).
Relación directa e indirecta con la infancia. Fuente: elaboración propia a partir de Naciones Unidas (2002).
En definitiva, la revisión de estos cinco momentos, unos centrados de manera más
explícita en la infancia, y otros considerándolo de manera complementaria con otros objetivos cuyo cumplimiento ha de seguir siendo impostergable, reconoce las dos caras
19
del discurso que se entrelaza en el seno del actual panorama mundial: la insistencia, en la retórica procedente de organismos como UNESCO, UNICEF y otras instituciones internacionales, de seguir considerando a la infancia como un sector prioritario, para lo que continúa demandando, en esta línea, compromisos concretos para lograr un entorno social, educativo, ambiental, económico… que garantice unos mínimos de calidad de vida en el niño, por un lado. Pero, por otro, el enquistamiento y aun fortalecimiento de situaciones que continúan obligando a la infancia a abandonar sus casas y familias, a soportar las peores formas de trabajo, a prostituirse, a morir de hambre por no tener cubiertas ni siquiera sus necesidades básicas. Una vez revisados, así los antecedentes que llevan a la consolidación de las políticas que rigen los ODM, a continuación nos centraremos en estos dos objetivos que tienen como centro a la educación. 2.2. ODM 2: `Lograr la enseñanza primaria universal´.
Este objetivo cristaliza en la denominada `Meta 3: Velar para que, en el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria´. La trascendencia que entraña el mismo resulta, a todas luces, evidente: lograr el objetivo relacionado con la educación servirá para promover el progreso de todos los demás objetivos del milenio, dado que educar a los niños y niñas contribuye, entre otras cosas, a reducir la pobreza y promover la igualdad entre los géneros.
Para la observación de esta meta, se han establecido una serie de indicadores, todos ellos promovidos y analizados desde UNESCO:
- Tasa neta de matrícula en la escuela primaria. - Porcentaje de estudiantes que comienzan el primer grado y llegan al quinto
grado de escuela primaria. - Tasa de alfabetización e las personas en edades comprendidas entre los 15 y los
24 años. El objetivo es alcanzable, pero, en la actualidad, 113 millones de niños siguen sin ir a la escuela, contrastando de manera ilógica e hiriente con el axioma de que los niños tienen derecho a una educación básica gratuita y de calidad. Afirma con vehemencia Tomasevsky (2004) que, en el mundo en que vivimos, se puede hablar del derecho a la educación como un derecho tan irrenunciable como conculcado. Continúa sosteniendo que “la primera visión es ampliamente desarrollada en una amplia gama de tratados internacionales de los derechos humanos y constituciones nacionales. La segunda tiene su origen en la inexistencia efectiva del derecho a la educación” (p. 63). En efecto, aunque las tasas de matriculación en primaria han aumentado mundialmente desde 1980 (en Oriente medio y el África septentrional, entre 1980 y 1996 se dio un aumento de 75% al 85% de total de niños escolarizados en primaria11), hoy por hoy se
11 Datos recientes, procedentes de EPT (2007), en su informe `La Bases sólidas: atención y educación de la primera infancia´, reconoce que en un tercio de los países sobre los que se dispone de datos, menos de un 75% de los alumnos llegan a cursar el quinto grado de primaria. El informe destaca, además, a partir de un análisis pormenorizado de los datos, que en muchas partes del mundo los escolares no sacan
20
sigue reconociendo la cifra que mostré líneas arriba de niños en edad escolar de los países en vías de desarrollo que crecen sin tener acceso a la educación básica (UNICEF, 2007). Lo anterior desemboca en que muy posiblemente el segundo objetivo del Desarrollo del Milenio (la consecución de la educación básica para todos los niños del mundo en el 2015) tampoco se conseguirá, viendo denegado este derecho 75 millones de niños (buena parte de los cuales, el 70%, se concentra en África Subsahariana). Quizá haga falta una observación más profunda, acompañada de políticas de acción más contundentes, de la vulneración de otros derechos que basculan alrededor de este derecho a la educación y que se erigen en conditio sine qua non para el buen cumplimiento del mismo: el derecho a la nutrición, a la participación, a la no explotación, a la protección frente a la violencia, a la justicia, al respeto de opiniones… tantos y tantos derechos conculcados cuyo cumplimiento revertirían en el éxito del derecho a la educación. Quizá haga falta también una mayor atención a la calidad de la educación, o, más bien, a la pertinencia de la misma: contar con educaciones útiles, adaptadas a su medio, y no meramente exportadas, con las consecuencias más evidentes que ello acarrea: los niños van desconectando gradualmente de la cotidianeidad de las aulas y acaban por no acudir (deserción escolar), dado que el tiempo destinado al trabajo o a las ayudas de las familias los acaba absorbiendo. O los niños sí que acuden, pero, frente a la falta continua de interés y motivación, repiten (la denominada `repitencia´ en Latinoamérica) un año tras otro. Ya sea para un caso u otro, tal y como sostiene Save The Children (s.d.) en `Reescribamos nuestro futuro: “Si la educación no es de buena calidad, puede convertirse en un arma que potencie el conflicto. Los libros de texto pueden estereotipar o estigmatizar a diferentes grupos sociales. Las clases diarias pueden ser un instrumento de propaganda divisiva”. Estos motivos que aduce esta ONGD son, a mi parecer, lo suficientemente substanciosos como para que se tenga en más consideración el mismo. Al final, la equidad es el elemento que resulta más vulnerado, a todas luces, obligando a gobiernos a tomar medidas, en forma de políticas compensatorias o bien de políticas de discriminación positiva, a fin de aspirar a alcanzar este ideal.
Finalmente, y no menos importante, quizá haga falta un mayor compromiso político que responda a la incidencia que está teniendo este objetivo a escala mundial por parte de las ONGD: si frente a la retórica de “los gobiernos se comprometen a adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar” (Convención de Derechos del Niño, 1989: artículo 28 apartado 2), nos encontramos, tal y como arroja el EPT (2007) con que en 89 países se sigue cobrando derechos de escolaridad o que, como denuncia Save The Children (s.d.), los países en conflicto no están siendo suficientemente atendidos como prioritarios dentro de la consecución de este objetivo, cuando 43% de estos niños (uno de cada tres) viven en países afectados por conflictos (por ejemplo, en el caso del Chad alcanza a un 41,7% de esta infancia invisible), realmente no cuesta entender por qué este segundo Objetivo parece que no va a cumplirse. provecho de la enseñanza debido a la calidad insuficiente de los sistemas de educación, lo que dificultará muy probablemente el logro de los objetivos del milenio por parte de algunos países.
21
2.3. ODM 3: `Promover la igualdad entre sexos y la autonomía de la mujer´. El tercer ODM, por su parte, y si bien, tal y como reza el título, no contempla inicialmente a la educación, sí que lo hace al cristalizar en la meta 4: `Eliminar las desigualdades de géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para fines del año 2015´, convirtiéndola, por tanto, en instrumento inexcusable para conseguir la deseada igualdad. Para ello, se concentran en las cifras arrojadas por los siguientes indicadores, referentes tanto a niñas como a mujeres adultas, y consecuentemente, en lo concerniente tanto a la educación como al entorno laboral, tal y como se puede comprobar de sus títulos:
- Relación entre niñas y niños en los niveles de educación primaria, secundaria y Superior (UNESCO).
- Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y hombres entre los 15 y 24 años (UNESCO).
- Proporción de mujeres entre los empleados remunerados (OIT). - Proporción de puestos ocupados por mujeres en el Parlamento Nacional (IPU). - Relación entre remuneración media de trabajo de mujeres y hombres (CEPAL).
De un modo u otro, con este ODM se persigue trabajar de manera concentrada en las siguientes aspiraciones:
- “Promover la igualdad entre género y el empoderamiento de la mujer”. Se ha demostrado cómo en la actualidad se está reduciendo la diferencia entre los géneros en la tasa de matriculación en países desarrollados, lo que constituye un primer paso para reducir las desigualdades existentes y que tiene como enclave, precisamente, la reformulación del rol de la mujer desde el papel político que ésta pueda acometer: el empoderamiento entendido como la consecución de capacidades de la mujer para la toma de decisiones en cuanto a que se considera ciudadana activa en los contextos democráticos mundiales, con voz y voto.
- “Promover la igualdad de género y su autonomía”. Las mujeres representan una pequeña proporción de los empleos asalariados, pero éstos se continúan identificando con trabajos inestables, mal remunerados, bajo condiciones a veces infrahumanas, además del hecho de que siga sin estar representada de forma equitativa en el mundo en relación a los hombres en materia laboral.
- “Reducción de la pobreza y exclusión de las mujeres”. Las mujeres no únicamente resisten una carga desproporcionada de la pobreza mundial, sino que, en algunos casos, la globalización ha aumentado esta brecha, ya que acaban perdiendo una proporción muy superior de empleo, prestaciones y derechos laborales. Para ayudar a reestablecer las condiciones del área económica, se establecen dos estrategias fundamentales (Banco Mundial, 2004): incorporar las perspectivas de género al comercio y a las políticas económicas y expandir el acceso de las mujeres a los mercados, bienes y servicios.
- “Erradicación de la violencia a las mujeres”. La violencia contra las mujeres constituye un problema universal, y una de las violaciones más generalizadas de
22
los Derechos Humanos. Una nueva forma de violencia es, precisamente, la trata mundial de mujeres y niños. Como estrategias de prevención articuladas en torno a estas aspiraciones, se reconocen, entre las más significativas: crear más leyes protectoras y medidas nacionales, conceder un mayor apoyo a las organizaciones de mujeres y atender a las diferentes iniciativas de género que surgen y se plantean en situaciones de conflicto y post-conflicto.
- “Igualdad de género en la gobernanza democrática”. La participación política de las mujeres se erige en un requisito fundamental para conseguir la igualdad de género y para establecer los cimientos y los principios de una democracia auténtica. Frente a este desideratum, las leyes, políticas e instituciones gubernamentales, hoy por hoy, no reflejan esta realidad, a juzgar por su infra-representación de la totalidad, ya que no reflejan las necesidades de la ciudadanía ni apoyan los avances en la esfera de los derechos de las mujeres.
En cuanto a las estrategias globales ideadas para convertir dichas aspiraciones en realidades, destacaría, por todo ello:
- La primera, es inexcusable e impostergable: superar el hambre, la pobreza y las enfermedades que sufren las mujeres, dado que `igualdad en los géneros´ implica entre otros asuntos la igualdad en todos los niveles sociales, así como en el control y uso de recursos culturales, políticos y educativos.
- En segundo lugar, promover la igualdad de género, a través del apoyo de nuevas estructuras legales y legislativas.
- En tercero, insistir en políticas de incidencia que hagan de la participación plena de las mujeres en la configuración de las instituciones políticas una realidad.
- Finalmente, un elemento clave en la potenciación de la mujer es el ejercicio de un poder de decisión en pie de igualdad con el hombre en campos que afectan a su vida, desde la familia hasta los niveles más altos de gobierno, tal y como lo refleja, por ejemplo, el indicador 4 del IPU, `proporción de puestos ocupados por mujeres en el Parlamento Nacional´.
Para concluir este apartado, ayudándome con ello a enlazar con el siguiente, me remitiré a una cifra que lo que trata es de contrastar el volumen retórico con la realidad manifiesta: desde 1997 se han hecho progresos notables, pero… 2/3 de los analfabetos del mundo siguen siendo mujeres y el 80% de los refugiados, mujeres y niños. ¿Qué es lo que continúa fallando, por tanto?... 3. Reflexiones comparadas sobre políticas internacionales centradas en la infancia.
Después de esta revisión sobre la retórica de los ODM 2 y 3, así como los
antecedentes que, en el caso de la educación, marcan unas líneas directrices de política educativa y social clara que perfila un continuum entre unas y otras, cabe hacer una breve comparación entre ambos acontecimientos, extraer una serie de conclusiones críticas y, finalmente, apuntar una posible vía de trabajo sobre la que seguir avanzando.
Con respecto a la comparación sincrónica que puede hacerse entre los diferentes
hitos, destacaría al menos, 3 aspectos:
23
- La retórica política en las que se basan las premisas, ya sean específicamente educativas, ya sean de calado más social, resulta ser significativamente parecida12. Ésta se basa en demandas muy amplias, excesivamente globales, cristalizadas en objetivos. Tomando un ejemplo: El acceso universal y definitivo a la educación primaria es abordado desde Jomtien (1990), la Cumbre Mundial a favor de la infancia (1990), el Foro Mundial de Dakar (2000), el texto de Progreso desde la Cumbre a favor de la Infancia (2001) y, finalmente, los Objetivos del Desarrollo del Milenio (2002).
- Aparecen, de igual modo, aspiraciones reiteradas. Con respecto a las premisas con relación directa con a infancia caben destacar, desde el punto de vista educativo: el abordaje educativo de la primera infancia, así como de los jóvenes y adolescentes, el acceso a la educación por parte de las niñas (desde la vertiente más educativa), y desde una perspectiva social, la protección de la infancia en situación de riesgo, la reducción de la mortalidad, la malnutrición, el acceso a agua potable o el control de algunas enfermedades. Lo mismo puede aplicarse de las premisas que tienen una relación indirecta con la infancia, y que están haciendo referencia en buena medida a las condiciones sociales y familiares que rodean a la infancia.
- La tendencia a cuantificar las cifras y fijar una fecha en la que se espera conseguir los objetivos. Siguiendo con el ejemplo anterior, desde la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia (1990) la aspiración a conseguir una educación primaria se cuantifica (“al menos el 80%”) y desde el Foro Mundial de Dakar (2000) se planifica hasta el 2015, aspectos éstos que son tenidos en cuenta, por ejemplo, en el texto de Progresos desde la `Cumbre Mundial de la Infancia´ (2001).
Lo anterior nos lleva, como conclusión, a volver sobre una reflexión general: las
políticas internacionales, “¿se preocupan o meramente se ocupan?”. La consideración de la educación dentro de las agendas políticas internacionales de desarrollo no sorprende, así, desde el momento en que ésta es fruto de consensos de organismos clásicamente encontrados, de modo que se ha elaborado un discurso en el que conviven las aspiraciones neoliberales con la orientación más humana y social del desarrollo. En esta línea, puede hacerse una crítica generalizada al modus operandi a escala internacional de la problemática de la infancia desde la visión que nos procuran los organismos internacionales (no solo UNICEF o Save The Children, sino los que se comprometen de manera global con este sector, como son todos los organismos que suscribieron, por ejemplo, los Objetivos del Milenio), apelando a una serie de aspectos sobre los que habría que hacer incidencia para que esa `ocupación´ llegue, efectivamente, a ser `preocupación´:
- Con respecto estrictamente a las conclusiones que pueden extraerse de la
comparación anterior, la primera percepción es la de que cabe cuestionarse la operatividad de premisas definidas como objetivos a conseguir, en alto grado
12 De hecho, y como trasfondo, tal y como señala Mundy (2006) todos los organismos internacionales han comprendido cuáles son las ventajas de trabajar sobre un conjunto de prioridades, perdiendo, con ello, sus clásicas señas de identidad: mientras el Banco Mundial se dirige hoy hacia cuestiones relacionadas con equidad y pobreza con mayor regularidad, las organizaciones de Naciones Unidas se muestran menos escépticas ante el papel del mercado y del sector privado para el desarrollo (p. 29).
24
coincidentes, y con `fecha de caducidad´. Si la falta de resultados, en efecto, obliga a posponer una y otra vez dichas premisas, quizá sea el momento de modificar la filosofía positivista en la que se basa esta política internacional.
- En la línea anterior, quizá resultaría más realista enfocar los objetivos dentro de
un marco que se preocupe más por la etiología de esas realidades, constituyendo una herramienta heurística de carácter indudablemente más político. Procurar, en ese sentido, argumentos que incidan de manera directa en las causas que originan el actual estado del mundo, traduciendo la desigualdad imperante, podría conducir a una visión más realista de los objetivos, y por tanto ampliar las posibilidades de su final cumplimiento. Esta aspiración a la que me estoy refiriendo se bosqueja, aunque muy tímidamente, con el objetivo 8 del Milenio, `creación de una asociación mundial para el desarrollo´, en el que se adelantan, por ejemplo, a aspirar por un mundo sin barreras arancelarias, en especial para los países en desarrollo. Pero esta filosofía aludida, de carácter más político, se muestra todavía muy tímida como para manifestarse en toda su complejidad, y pasar de la lógica de la aspiración a la de la denuncia. Es, precisamente, lo que hace Tomasevsky (2004) en su valiente texto de `El asalto a la educación´, a través del cual se reconoce abiertamente que los objetivos de la educación de los países no se consiguen porque no hay voluntad política de los países para que así se produzca, siendo otras las prioridades (las armamentísticas, por ejemplo, en un mundo en el que la seguridad se globaliza a ritmo acelerado).
- Lo anterior no se podría conseguir si no existe, como trasfondo, un cambio en el
paradigma del desarrollo. Ésta es una de las consecuencias más desoladoras, dado que el modelo imperante en los países desarrollados se identifica con el modelo de capital humano, coadyuvado por el neoliberalismo como modelo político y económico. De ahí, también, que algunos organismos con un planteamiento mucho más humanista y social, basado en el modelo de desarrollo humano y sostenible, como UNESCO y UNICEF, se hallen en buena medida limitados en sus acciones. Así lo sostienen Werner et al. (2000) cuando parten de que los organismos internacionales no pueden cumplir la mayor parte de sus metas por varias razones. Aluden, así, a que, a nivel interno, los organismos internacionales que trabajan en el Sur forman parte de la estructura de poder dominante, siendo buena parte de los expertos y funcionarios que trabajan en ellas elegidos tras campañas de presión por parte de los gobiernos, y a pesar de las fuertes protestas por parte de los países en desarrollo y las ONGD a escala mundial. También hacen referencia a que la mayoría de los fondos de estos organismos proceden de países desarrollados: Estados Unidos ha amenazado, según estos autores, con recortar su contribución si las agendas se convertían en “demasiado políticas”, es decir, “si los intereses de los pobres chocan con los de las grandes empresas o si piden con demasiada insistencia los cambios macroeconómicos necesarios para reducir la pobreza”. En suma, los gobiernos de los países desarrollados, a juicio de los autores, tienden a resistirse a las iniciativas sobre desarrollo que trabajan en serio por una distribución más justa de los recursos y del poder de decisión. Como consecuencia: “por estas diversas razones, organismos de corte más social, como UNICEF y OMS, han seguido con frecuencia el camino más cómodo. Incapaces de llevar a la práctica de forma
25
eficaz su cautelosa petición de un orden social y económico mundial más justo, suelen emplear intervenciones provisionales, a modo de parches, para limitar el daño causado por el injusto orden mundial actual”. En sus textos aparecen reflejadas las consecuencias del desequilibrio y consiguiente dependencias generadas unilateralmente, pero en buena medida son adoptadas como hechos inalterables y difícilmente superables. Mientras tanto, la cooperación internacional de los países desarrollados y, con ello, sus respectivas Ayudas Oficiales al Desarrollo, van ofreciéndonos cifras en constante descenso. Países como Bélgica, Finlandia, Francia, Irlanda y Gran Bretaña han dejado de lado una política firme para llegar a la cifra, ya clásica, del 0,7% del PIB destinado a la ayuda oficial (Mundy, 2006: 40).
- Y, conjuntamente con ese cambio de paradigma, quizá una demanda que se
continúa haciendo, y que serviría como instrumento catalizador de esta transformación requerida, es que se siga incidiendo en el papel que cumplen los que materializan estas aspiraciones, o la causa de las mismas, como se ha señalado: las organizaciones sociales, las asociaciones y ONGD (que detentan, por su parte, un papel definitivo, tanto en la educación como en la alfabetización de adultos), la sociedad civil, en definitiva, que ha tomado partido de la situación y trabaja denodadamente, desde el ámbito socioeducativo, para hacer que `pensar globalmente, actuar localmente´ sea algo más que un lema. Un buen ejemplo de lo dicho constituye, precisamente, la Campaña Global por la Educación, que cuenta con el apoyo y compromiso de un buen número de ONGD internacionales (Action Aid, Global March y Oxfam, Save the Children, Entreculturas, entre las más significativas), coaliciones EFA y buena parte de representantes de la citada sociedad civil.
4. Valoraciones finales: futuras líneas de pensamiento y acción. ¿Cuáles son los siguientes pasos, una vez detectadas las carencias? Ahora, más que nunca, el mundo debe obligarse a enfrentar y cambiar el miserable destino de los niños para los cuales los adelantos fueron escasos o simplemente nulos13. Como trasfondo, tal y como señala Rodríguez (2003), se halla el reconocimiento de la dignidad intrínseca y el de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Solo por ello, apostilla, debemos seguir trabajando (Rodríguez, 2003: 79). En esta línea, también sostiene UNICEF (2005a) que se trata “sobre todo de una cuestión de perspectiva y prioridades, respaldadas por compromisos, una firme determinación y recursos” (p. 26). Poniendo como ejemplo la ola de solidaridad que surgió en el mundo a raíz del tsunami que afectó el sudeste asiático, la organización sugiere que existen nuevas esperanzas para que el mundo supere la tendencia inmovilista actual y que priorice las exigencias que la propia humanidad demanda en estos momentos. 13 En este sentido, quizá puedan resultar especialmente significativas la aplicación de medidas concebidas estratégicamente con carácter de urgencia, como es la iniciativa “25 para 2005” en la que UNICEF (2005a) se centra en los 25 países que corren el riesgo de no cumplir las disparidades de género en educación o las denominadas `iniciativas de impacto rápido´ que se idean desde el Proyecto del Milenio para impulsar el acceso a los servicios esenciales de los niños que requieren más ayudas en este momento (UNICEF, 2005 y 2007), y que pueden consultarse en el documento “Ejecución de los programas de acción en favor de los países menos adelantados para el decenio 2001-2010”.
26
Dentro de esta lógica, la labor fundamental de organismos internacionales como UNICEF ha consistido en que, partiendo de una legislación que obliga `moralmente´ a los países firmantes (la Convención de Derechos del Niño, de carácter vinculante, constituye un buen ejemplo de lo apuntado), ha extendido una conciencia generalizada de que en estos momentos resulta impostergable la atención que merecen las políticas de infancia, de entre las cuales la educación ocupa un lugar preponderante. Esta acción ha tratado de movilizar a países en desarrollo, que requieren, según se ha comprobado, más ayuda internacional que nunca (procedente, casi en su totalidad, de la Ayuda Oficial al Desarrollo), pero también a los países desarrollados. En ellos, en efecto, se da una doble realidad: por un lado, y a través de las evaluaciones de que son objeto por parte de la Comisión de los Derechos del Niño, se han cerciorado cómo la situación de la infancia no es tan óptima como en principio debiera caber en estos países. De ahí las reflexiones sugeridas en torno a una mayor consideración tanto de las causas que han llevado legítimamente a dicha situación, como de la necesidad de reformular modelos de desarrollo.
Desde esta perspectiva se acuña el “enfoque basado en los derechos humanos”,
emitido desde las Naciones Unidas, bajo la consideración de que todos los programas de desarrollo han de fortalecer los derechos humanos, de modo que “los principios de igualdad, participación, inclusión y responsabilidad deberían orientar las estrategias de desarrollo desde su concepción” (Bellamy, 2005: 97). Este enfoque, relativamente nuevo en sus planteamientos, hace hincapié sobre los derechos como elemento central de las estrategias de desarrollo humano, concediendo prioridad a los bienes y servicios esenciales para la supervivencia, salud y educación de la infancia, construyendo un entorno protector que defienda a los niños contra la violación de los mismos. Quizá haya que insistir e indagar más sobre este modelo de desarrollo, su impacto y las acciones que de él se deriven desde el futuro más inmediato, como modelo que pueda complementar de manera integrada al paradigma del desarrollo humano, sostenible y social.
De un modo u otro, las recomendaciones que hace la directora de UNICEF,
Carol Bellamy, para el futuro más inmediato, pueden servir para concluir este tema, desde el momento en que los derechos humanos son perfectamente extensibles a los derechos del niño. Éstas no hacen sino referencia a que:
- El mundo debe reafirmar sus responsabilidades morales y jurídicas hacia la infancia y volver a comprometerse con ella. Si no se concede, en este sentido, una mayor atención a la prestación de servicios de atención básica de salud y educación para la infancia, la mayoría de objetivos de Desarrollo del Milenio a los que he hecho referencia sencillamente no se alcanzarán en la fecha estipulada, el 2015.
- Todos los países deben aplicar un enfoque de desarrollo social y económico basado en los derechos humanos.
- Los gobiernos deben adoptar políticas sociales responsables, que tengan como objetivo focal de primer orden a la infancia. Un punto esencial, en esta línea, consistiría en abolir los costos escolares a fin de aliviar los gastos familiares que permiten a sus hijos acudir a las escuelas.
27
- Los donantes y gobiernos deben invertir y buscar fórmulas financieras alternativas en fondos adicionales a la infancia, ya sean bilaterales, ya multilaterales14. Una medida podría ser, en sintonía con esta idea, crear un fondo sectorial específico cuya financiación contara con una cantidad estipulada previamente, estable todos los años. En esta línea, una iniciativa concreta es la denominada `Alianza para la Supervivencia infantil´, impulsada por diferentes países y organizaciones con el fin de apoyar los programas de supervivencia infantil y poder cumplir, así, el cuarto de los Objetivos de Desarrollo del milenio.
Todos, en definitiva, países y gobiernos, pero también nosotros, debemos tener la
voluntad para participar, comprometernos y cumplir nuestras obligaciones hacia la infancia del mundo, en especial esa infancia perdida a la que hacía referencia al inicio, desde nuestras posibilidades y competencias en el ámbito educativo y el social, desde la interpretación, la crítica, la reflexión y la acción.
Para finalizar, solo un apunte más, a modo, si se quiere, de epílogo: otra medida que
debiera articularse, sobre todo desde el enclave educativo y pedagógico desde el que nos movemos, debería hacer referencia a las implicaciones de enseñar y aprender derechos humanos en las aulas a fin de ir consolidando esta cultura de los derechos específicos y, por ende, de los derechos de la infancia a los que he hecho referencia a lo largo de estas páginas15.
Aunque, y antes de continuar sobre esta reivindicación que se hace extensiva, de
alguna manera, a la divulgación del conocimiento de los derechos humanos y del niño, quizá resulte clarificadora la matización que hacen Dávila y Naya (2005) sobre el doble acercamiento desde el que puede analizarse del tema de la educación bajo la perspectiva de los derechos humanos: la enseñanza de los derechos humanos y la revisión de la temática de la educación en el marco de los derechos de la infancia. La segunda orientación temática ha sido presentada de manera jalonada a lo largo del texto, por lo que concluiremos con la primera.
Volviendo sobre la enseñanza de los derechos humanos, desde que, en efecto,
Amnistía Internacional (2003) y, más recientemente López (2005) llamaran la atención sobre la falta de formación, tanto de pedagogos como de maestros, psicopedagogos y educadores sociales, en cuanto a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos en el informe `Derechos Humanos: una asignatura suspensa´, se ha consolidado todo un estado de la cuestión en torno a la perentoria necesidad de contar con una formación básica desde el ámbito educativo para poder dar a conocer esta realidad multiforme en las aulas escolares, aunque no únicamente. De hecho, se demuestra cómo los artículos 14 Una medida, objeto actual de debate por parte de ONGD y organizaciones sociales, que se está adoptando en esta línea en España lo constituye la propuesta concreta del gobierno consistente en poner en marcha una serie de operaciones de conversión de deuda por educación en algunos países latinoamericanos, lo que afectaría de manera directa a la infancia (Ayuda en Acción, Entreculturas e Intermon Oxfam, 2006). 15 Una contribución, en este sentido, sumamente clarificadora, es la realizada por Otero (2005). En la misma se acomete una exhaustiva revisión de los recursos y propuestas educativas que el autor ha recopilado sobre derechos humanos, tanto en lo referente a bibliografía y webgrafía, como a alternativas pedagógicas disponibles en la red.
28
reflejados en la Convención de los Derechos del Niño pueden ser analizados en la escuela, dado que es desde este contexto desde donde pueden conocerse las diferentes realidades que rodean a la infancia, sus obstáculos y la manera de poder aliviarlos.
¿Cómo abordarlas en el aula? De los trabajos de Tomasevsky (2004 y 2005) se
extraen las cuatro dimensiones desde las que puede estudiarse el derecho a la educación por parte de la infancia, constituyendo con ello una atractiva propuesta para ser analizada desde la perspectiva educativa. Estos cuatro aspectos susceptibles de ser estudiados son:
- Asequibilidad: la obligación por parte del Estado a legitimar la educación como
derecho civil y político. Los gobiernos han de asegurar que la educación sea gratuita y obligatoria para todos los niños y niñas en edad escolar. Hacerla asequible, además, pasa por reconocer el respeto a la diversidad, a través de los derechos de las minorías.
- Accesibilidad: implica que el derecho de la educación requiere una acción
progresiva, posibilitando el acceso a todos los niveles de la educación. La educación obligatoria ha de ser gratuita.
- Aceptabilidad. Supone, para Tomasevsky (2005), abordar la calidad de la
educación: demanda a los gobiernos el control de determinados estándares de calidad en la educación. Sostiene, así, que “la niñez como titular del derecho a la educación y en la educación ha extendido las fronteras de la aceptabilidad hasta los programas educativos y los libros de texto, así como también a los métodos de enseñanza y aprendizaje, que son examinados y modificados con el objeto de volver la educación aceptable para todos y todas” (p.69).
- Adaptabilidad. Finalmente, esta premisa exige que la escuela se adapte al niño,
según el principio del interés superior del niño sostenido desde la Convención sobre los Derechos del Niño. Con este principio se desea, así, salvaguardar la promoción de los derechos humanos a través de la educación, animando igualmente al análisis de su impacto.
A estas 4-A, tal y como la propia autora las define, añaden Dávila y Naya (2005) las
consecuencias que pueden derivarse desde el entorno escolar, aspectos éstos que se reflejan en el siguiente cuadro:
29
Cuadro 6: Dimensiones de la infancia adaptadas a la escuela. Fuente: Dávila y Naya (2005).
Del cuadro pueden desprenderse varios aspectos, con los que concluyo:
- En primer lugar, las obligaciones que tanto el Estado como padres comparten en
materia de cumplimiento del derecho a la educación. Aparecen, así, los padres como co-responsables del hecho educativo.
- En segundo lugar, la progresión que las 4 A tienen en el proceso definitorio de los derechos de la educación: la `asequibilidad´ supone `accesibilidad´, de la que a su vez se deriva la `aceptabilidad´ y desemboca en la `adaptabilidad´.
- La derivación lógica y natural de la `accesibilidad´ en la gratuidad y la libertad de elección de centros y la `aceptabilidad´ en la educación inclusiva.
- En tercer y último lugar, las consecuencias escolares, que incluye la necesidad de contar con la educación en derechos humanos en las dos últimas premisas.
Ésta no es, en definitiva, sino una sugerencia más para el futuro abordaje
curricular que encierra en sí misma muchas virtudes por las posibilidades que ofrece el citado modelo. Un ejemplo más para tratar de contrarrestar el aparente olvido de la aparición de los derechos humanos y del niño en los curricula escolares. Esperemos que, con el tiempo, se extiendan dinámicas que traten de ir en esta línea, con la aspiración final de que todos los niños y niñas puedan conocer tanto sus derechos como la vulneración de los mismos en diferentes partes del mundo, y qué hacer para ir logrando, en definitiva, que la premisa `un mundo donde quepan otros mundos´ vaya siendo una realidad.
ESTADO PADRES CONSECUENCIAS ESCOLARES
ObligatoriedadGratuidad Libertad de
elección
Educación inclusiva
Educación en DD. HH.
-Primaria -Pública -Obligatoria -Gratuita
-Elección padres -Privada -Libertad para crear instituciones
No discriminatoria: raza, sexo, idioma, religión, origen social, étnico, etc.
-Educación de calidad -Proceso de enseñanza-aprendizaje conforme con los DD.HH.
Para todo/as los/las niños/as
Ajustada al interés superior
del niño/a
Mejorar todos los DD.HH.
Educación basada en los
DD.HH.
ASEQ
UIBILID
AD
A
CC
ESIBILIDA
D
AC
EPTABILID
AD
D A
DA
PTABILID
AD
30
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS AMNISTÍA INTERNACIONAL (2003): Educación en derechos humanos: asignatura
suspensa. Informe sobre la formación en las Escuelas de Magisterio y Facultades de Pedagogía y Ciencias de la Educación en materia de Derechos Humanos. Madrid. Amnistía Internacional.
ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS (2001): Nosotros los niños: examen de final de decenio de los resultados de la Cumbre Mundial a favor de la infancia. Informe del Secretario General. Nueva York: ONU.
ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS (2002): Un mundo apropiado para los niños. Nueva York: UNICEF.
AYUDA EN ACCIÓN, ENTRECULTURAS E INTERMON OXFAM (2006): Luces y sombras. Un análisis de los canjes de deuda por educación en el marco de las Cumbres Iberoamericanas. Madrid: Campaña Mundial por la Educación.
BELLAMY, C. (2005): Estado mundial de la infancia 2005. La infancia amenazada. Ginebra: UNICEF.
BANCO MUNDIAL (2004): Perspectivas económicas globales y los países en desarrollo 2003. Washington: Banco Mundial.
BANCO MUNDIAL (2007): Informe sobre el desarrollo mundial. El desarrollo y la próxima generación. Panorama general. Washington: Banco Mundial.
BANCO MUNDIAL, FMI, NACIONES UNIDAS y OCDE (2000): Un mundo mejor para todos. Consecución de los objetivos de desarrollo internacional. Washington, D.C.
CENTER OF GLOBAL DEVELOPMENT (2007): Inexcusable absences. Why 60 million girls aren´t in School and what to do about it. New York: CGD.
CENTRO NUEVO MODELO DE DESARROLLO (1994): Norte y Sur: la fábrica de la pobreza. Madrid: Editorial Popular.
DÁVILA, P. (2001): Los derechos de la infancia. UNICEF y la educación. En L. Naya (coord.): La educación a lo largo de la vida, una visión internacional. Donostia: Erein/Fundación Santamaría. pp. 100-114.
DÁVILA, P. Y NAYA, L.M. (2005): Infancia y educación en el marco de los derechos humanos”. En L.M. NAYA (coord.): La educación y los derechos humanos. Donostia: Erein. pp., 91-136.
EPT (2004): Hacia la igualdad entre los sexos. París: UNESCO. ETP (2007): Bases sólidas: atención y educación de primera infancia. París: UNESCO. FERRER, F. (2001): La educación para todos: entre el mito y la realidad, de Jomtien a
Dakar. En L.M. NAYA (coord.): La educación a lo largo de toda la vida, una visión internacional. Donostia: Erein. pp. 119-170.
INTERNATIONAL CONSULTATIVE FORUM ON EDUCATION FOR ALL (2000): Global synthesis. Paris: UNESCO.
JUÁNIZ, J.R. (2001): XXI retos para un siglo con derechos humanos. Valencia: Patronat Sud-Nord- Publicaciones de la Universitat de València-La Nau Solidaria.
LITTLE, A. & MILLER, E. (2000): The International Consultative Forum on Education for All 1990-2000. An Evaluation. A Report to the Forum´s Steering Committee.
LÓPEZ, P. (2005): Educación en derechos humanos: suspenso. En L.M. NAYA (coord.): La educación y los derechos humanos. Donostia: Erein. pp., 155-173.
31
MACHINEA, J.L. et al. (2005): Los Objetivos del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: PREAL.
MACHINEA, J.L. y SERRA, J. (eds.) (2007): Visiones del desarrollo en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: PREAL.
MUNDY, K. (2006): Education for All and the New Development Compact, Review of Education 52, pp. 23-48.
NACIONES UNIDAS (2002): Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM): www.un.org/spanish/millenniumgoals. Consultados el 15 de marzo de 2006.
OIT (1999): Convenio 182 sobre la eliminación de las peores formas de trabajo. Ginebra: OIT.
OIT (2002): Un futuro sin trabajo infantil. Ginebra: OIT. OIT (2004): La acción del IPEC contra el trabajo infantil. Hechos sobresalientes 2004.
Ginebra: OIT. OIT (2004a): Invertir en todos los niños: estudio económico de los costes y beneficios
de erradicar el trabajo infantil. Ginebra: OIT. OIT-ILO (2007): World Day Against Child Labour 2007: new global partnership
against Child Labour Agriculture. Ginebra: OIT. OTERO, H. (2005): Educar en derechos humanos: recursos y propuestas educativas. En
L.M. NAYA (coord.): La educación y los derechos humanos. Donosita: Erein. pp., 137-154.
RODRÍGUEZ, M.J. (2003): La infancia: una misión, un reto. Revista Española de Educación Comparada, 9, pp. 49-82.
SAVE THE CHILDREN (2004): Más allá de los objetivos. Reino Unido: Alianza Internacional Save The Children.
SAVE THE CHILDREN (2006): Salvar la vida de las madres. Reino Unido: Alianza Internacional Save The Children.
SAVE THE CHILDREN (s.d.): Reescribamos el futuro. Madrid: Save The Children España.
SOMAVÍA, J. (2000): Los niños perdidos. En UNICEF: El desarrollo de las Naciones. Ginebra: UNICEF. pp. 27-30.
TOMASEVSKY, K. (2004) El asalto a la educación. Madrid: Intermon Oxfam. TOMASEVSKY, K. (2005): El derecho a la educación, panorama internacional de un
derecho irrenunciable. En L.M. NAYA (coord.): La educación y los derechos humanos. Donostia: Erein. pp., 63-90.
TORRES, R.M. (2000): Una década de Educación para Todos: la tarea pendiente. Buenos Aires: IIPE-UNESCO.
TORRES, R.M. (2001): From Dakar yo Cochabamba. Education for All. Follow up in Latin America and the Caribbean. Buenos Aires. Instituto Fronesis. www.fronesis.org. Consultado en marzo de 2003.
TRINIDAD, P. (2003): ¿Qué es un niño? Una visión desde el derecho internacional público. Revista Española de Educación Comparada, 9, pp. 13-47.
UNESCO (1990): World Declaration on Education for All: Meeting basic Learning Needs.www2.unesco.org/wef/en-conf/Jomtien%20Declaration%20eng.sthm, consultado en enero de 2002.
UNESCO (2005): Education For All. The qualitative Imperative. Paris: UNESCO. UNESCO (2007): La educación, victima de la violencia armada. División de
Coordinación de Prioridades de Naciones Unidas en Educación-UNESCO. UNESCO-UNAIDS (2001): HIV, aids and Human Rights. París: UNESCO-UNAIDS.
32
UNICEF (1990): Cumbre Mundial a favor de la Infancia. www.unicef.org/wsc/declare. .htm, consultado el 22 de marzo de 2006. UNICEF (2001): Las prioridades de UNICEF para la infancia 2002-2005. Nueva
York: UNICEF. UNICEF (2001a): Progress since de World Summit for Children. Ginebra: UNICEF. UNICEF (2005): Excluidos e invisibles. Estado Mundial de la Infancia 2006. Nueva
York: UNICEF. UNICEF (2005a): Progreso para la infancia. Un balance sobre la enseñanza primaria
y la paridad de géneros. Ginebra: UNICEF. UNICEF (2006): Estado Mundial de la Infancia 2007. La mujer y la infancia. El doble
dividendo de la igualdad de género. Nueva York: Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo
VV.AA. (2005): Educación para todos y todas: la deuda pendiente. Documento policopiado.
WERNER, D. ET AL. (2000): El papel de UNICEF y la OMS. www.netcom.es/davidps//cls/apendice.htm, consultado el 15 de marzo de 2006.
WORLD EDUCATION INDICATORS (2007): Education counts. Montreal: UNESCO Institute of Statistics.