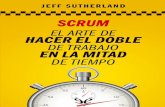La doble determinación del nivel histórico en el saber expresivo. Hacia una nueva delimitación...
Transcript of La doble determinación del nivel histórico en el saber expresivo. Hacia una nueva delimitación...
La doble determinación del nivel histórico en el saber expresivo. Hacia una nueva delimitación
del concepto de tradición discursiva*
Por Araceli López Serena
Was wir benötigen, ist eine Theorie der diskurstraditionellen Universalien,
eingebettet in eine allgemeine Theorie kultureller Traditionen.
Peter Koch (1997)
Abstract
Contemporary linguistics has finally begun to pay attention both to the different (uni-versal, historical and actual) levels in which linguistic competence and performance can bearticulated and to the importance of textual or discourse variation and situation-relatedvariation. However, the increasing attention given to the actual complexity and heterogeneityof language has not led to a clear division among the different specific areas of variationreferred to by terms such as genres, discourse traditions, styles, registers, conceptional vs. dia-phasic variation, etc. Following some previous proposals from Coserian and German varia-tional linguistics, this paper calls for a theoretical clear-cut distinction between these catego-ries, based on the opposition between universal and historical types of variation, on the onehand, and on the demarcation between discourse and situational variation, on the otherhand. Moreover, it aims to profit from the well established difference between system andnorm in the field of idiomatic competence by ways of transferring it to the area of discoursecompetence in order to achieve a more precise and hence more profitable theoretical use ofthe nowadays trendy concept of discourse tradition.
1. Introducción
La lingüística contemporánea parece haber devenido por fin una auténtica lin-güística integral, en el sentido en que la vislumbraba Eugenio Coseriu (2007; cf.también Copceag 1981; Loureda 2007; López Serena en prensa), es decir, una
* Este trabajo se inserta en los proyectos P08-HUM-03561, „Conciencia lingüística y usosidiomáticos en la Andalucía de la era de la información“ y FFI2011-23573, „Variación yadaptación en la interacción lingüística en español“, que desarrolla actualmente el grupode investigación El español hablado en Andalucía (HUM-134). Agradezco a Antonio Narbona, Wulf Oesterreicher, Lola Pons, Elena Méndez, Margarita Borreguero, DanielSáez, Daniel Jacob y Álvaro Octavio de Toledo sus observaciones sobre versiones previas,a las que pude dar forma final durante una estancia en la FU de Berlín gracias a unainvitación del DAAD.
DOI 101515/roma.62.3
lingüística que, centrada en el hablar – o sea, en los distintos niveles en que seestructura la competencia lingüística y en sus diferentes dimensiones de variación –,ha tenido que prestar atención a los diversos moldes de construcción e interpreta-ción de los discursos1 que constituyen los diferentes registros, estilos, tipos de tex-tos o géneros, y lo que, en la Romanística germánica – y más concretamente en elmarco de lo que podríamos llamar lingüística de las variedades alemana2 – sedenominan tradiciones discursivas y perfiles concepcionales 3. La atención crecientea la complejidad y heterogeneidad reales del lenguaje no se ha visto, sin embargo,acompañada por una disociación clara entre los ámbitos de variación específicosque acotan estos diversos conceptos, que por lo general (aunque hay excepcionesque en seguida veremos) se entiende que no designan categorías equivalentes.Debido, entre otras razones, a que muchos de los parámetros se manejan indistin-tamente para delimitar tanto lo propio de la variación discursiva como lo relativoa la variación situacional, no existe, hoy por hoy, acuerdo sobre qué aspectos de laconfiguración de los discursos estarían vinculados con el género y / o con la tradi-ción discursiva 4 y cuáles estarían relacionados más bien con la selección de undeterminado registro (o estilo) o con la manifestación de un perfil concepcionalparticular. Y hay quien directamente llega a poner en duda, incluso, que seanecesario realizar distinción alguna entre géneros y registros 5.
La falta de unanimidad imperante se debe a muy distintos motivos6, entre ellosla diferencia de propósitos que persiguen los distintos estudios y taxonomías, o lasdiversas opciones teóricas, metodológicas y epistemológicas que profesan los
Araceli López Serena60
1 Por las razones que aduzco en López Serena (2007c: 133 s., n. 1), en lo que sigue utilizaréindistintamente los términos texto y discurso (así como textual y discursivo/a).
2 Con respecto a esta escuela lingüística y su filiación estructuralista, cf. López Serena(2006a).
3 Sobre el concepto de tradición discursiva, cf. Schlieben-Lange (1983), Koch (1988, 1997),Oesterreicher (1997, 2007b, 2011), Wilhelm (2001), Kabatek (2004a, 2004b, 2005a, 2005b,2005c, 2008b, 2011), Guzmán (2006, 2008) y los trabajos incluidos en Jacob / Kabatek(eds.) (2001), Aschenberg / Wilhelm (eds.) (2003) y Kabatek (ed.) (2008a). Son, asimismo,interesantes las contribuciones de Sáez (2006) y Casado / Loureda (2009). Sobre la varia-ción concepcional, cf. infra § 4.
4 Conceptos sobre cuya relación jerárquica de hiperonimia e hiponimia respectiva tampocohay acuerdo, y de los que en este trabajo proponemos sacar provecho como tecnicismosdiferenciados (cf. infra § 3.3.2.).
5 Este es el caso, por ejemplo, de Bustos Gisbert (1996: 19) o Company (2008: 37, n. 11), encuya opinión, „[l]a etiqueta ,género discursivo‘ se recubre casi totalmente con el término,registro‘ empleado por Biber (1986a, y otros muchos trabajos posteriores [cf. p. ej. Biber1988, 1995; Biber / Davies 2006]) y la tradición sociolingüística, pero […] atiende tambiénal concepto más amplio de ,tradiciones discursivas‘ empleado por las corrientes de laNueva Filología)“.
6 A algunos de ellos se refieren Zimmermann (1978: 21 s.), Bernárdez (1982: 213 s.), Isen-berg (1983 [1987]: 102), Maingueneau (2000: 45 y ss.) y Charaudeau / Maingueneau(dirs.) (2002 [2005]: 285–288), entre otros.
investigadores7. Con todo, lo que me interesa aquí no es detenerme a examinar enprofundidad las discrepancias más importantes que quepa detectar en este ámbito(o los motivos de su existencia), ni tampoco tratar de identificar los principalescriterios que se hayan manejado a este respecto, a fin de poder determinar cuálespodrían parecer más adecuados como cimientos sobre los que edificar la investiga-ción presente y venidera.
Como preámbulo indispensable a tales valoraciones, en otro lugar (López Serenaen prensa) he tratado de poner de relieve sobre qué bases considero que cabríafundamentar – dentro del marco de la lingüística integral y funcionalista coseriana,así como de la lingüística de las variedades alemana, heredera de aquella – algunasdistinciones claves en el estudio de géneros, tradiciones discursivas, perfiles concep-cionales y registros como ámbitos de variación diferenciados: o mejor aún, en elestudio del saber que manifiestan los hablantes a la hora de construir sus discursosdentro de los cauces provistos por los diferentes géneros, tradiciones discursivas,perfiles concepcionales y registros que manejan8. A tal efecto, he querido destacarla rentabilidad que, para el establecimiento de una demarcación clara entre estascategorías, ofrece la distinción entre parámetros universales e históricos 9, así como
La doble determinación del nivel histórico en el saber expresivo 61
7 Son precisamente tales discrepancias las que determinan la difícil conciliación entre propuestas de tipologización formalistas como la de Isenberg (1978, 1983 [1987]) y aproximaciones que tienen en cuenta el propio saber de los hablantes, ya que los requi-sitos formales de estructuración lógica no tienen por qué poder trasladarse a una teoríade la comunicación interesada por la mediación de los tipos de discurso en la construc-ción e interpretación lingüísticas. Pese a ello, no suele ponerse de relieve el hecho de queIsenberg seguía, en su propuesta programática, la concepción estándar de teoría cientí-fica de la Concepción Heredada de la filosofía de la ciencia, ni se hace el suficiente hinca-pié en que los requisitos que pudieran resultar pertinentes para las teorías científicas en elsentido sintacticista de complejos de enunciados (en que las concebía la visión propo-sicional axiomática de las ciencias naturales a la que se acogía Isenberg) pudieran no seren absoluto adecuados para dar cuenta de objetos culturales complejos como los génerostextuales, las tradiciones discursivas y los registros. Cf., al respecto, Tophinke (1997: 164 s.,179), López Serena (2007c); para otras críticas a la propuesta de Isenberg, cf. Gülich(1986: 40), Vilarnovo / Sánchez (1992: 35), Ciapuscio (1994: 57–59), Adamzik (1995: 21,37).
8 También para Schlieben-Lange (1983, 1990), Steger (1983: 30), Luckmann (1988: 282),Koch (1997: 55, 71), Heinemann / Viehweger (1991), Ciapuscio (1994), Adamzik (1995),Heinemann (2000: 15 y passim) y el resto de contribuciones en Adamzik (ed.) (2000), Wil-helm (2001: 469) o Loureda (2008) este tipo de distinciones cobra su máximo sentidocuando el propósito es explicar cómo está configurada la competencia lingüística de loshablantes.
9 O entre aspectos esenciales y contingentes, una dicotomía que Albrecht (2003: 43) con-sidera crucial en las ciencias humanas. Sobre la necesidad de tal distinción en el marco dela tipologización textual, cf. también Vilarnovo / Sánchez (1992: 54), Borreguero (2006:55). Sobre los diferentes conceptos de historicidad en el marco de la lingüística coseriana,cf. Coseriu (1978b), Schlieben-Lange / Weydt (1979), Kabatek (2004b) y Oesterreicher(2001, 2006a, 2006b, 2007a).
la diferenciación entre lo propio de la variación situacional y lo relativo a la varia-ción textual o discursiva, que, si bien en muchos casos serán difíciles de deslindarclaramente entre sí en los discursos particulares, conviene tener en mente al menoscomo delimitación teórica en que enmarcar la investigación. Como continuaciónde tales reflexiones, en estas páginas propongo explotar la distinción entre losaspectos funcionales y los meramente consuetudinarios que operan en la modela-ción de los discursos, en analogía con los conceptos de sistema y norma que Cose-riu acuñó para realizar tal diferenciación en el plano del saber idiomático.
2. La distinción entre normas idiomáticas y textuales dentro del nivel histórico
Todos los hablantes se valen de un determinado conjunto de saberes para cons-truir e interpretar los diferentes tipos de textos mediante los que llevan a cabo infinidad de actividades humanas que, debido a su diversidad, requieren actuacio-nes comunicativas que sean también diferenciadas10; de ahí que en ellas inter-vengan necesariamente modos del discurso, géneros, tradiciones discursivas, modali-dades concepcionales y registros distintos11. Tal repertorio de moldes de variaciónes parte fundamental de la competencia de los hablantes y, sin embargo, paradójica-mente – tal y como señalaba ya Bajtín –, aunque su dominio sea intrínseco a lacompetencia lingüística, y como hablantes dispongamos „de un rico repertorio degéneros discursivos orales y escritos. En la práctica los utilizamos con seguridad ydestreza, pero teóricamente podemos no saber nada de su existencia“ (Bajtín 1979[1982/112003]: 267 s.; la cursiva es mía). Y es que el saber que poseemos los hablantesen relación a los moldes genéricos tradicionales dentro de cuyos cauces configura-mos nuestros discursos no es, naturalmente, un saber explícito (cf. Gauger /Oesterreicher 1982: 86; Oesterreicher 1997: 25; cf. también Schlieben-Lange 1990:116–118). Más bien todo lo contrario: el saber originario (de naturaleza esen-cialmente social y no mental)12 en el que se fundamenta la lingüística no puede sermás que un mero punto de partida para la posterior elaboración teórica, cuyocometido es, precisamente, explicitar y explicar tal saber13. Se trata, además, de un
Araceli López Serena62
10 Cf. Bajtín (1979 [1982/112003]: 248, 267 s. y passim), Todorov (1978: 50 s.), Van Dijk(1972: 297 s.); también infra nota 45.
11 Para una propuesta de diferenciación conceptual entre estos términos, cf. infra § 5.1.12 Para una primera consideración de esta distinción ontológica y de sus implicaciones
epistemológicas, cf. Itkonen (2003 [2008]). Cf. también López Serena (2008a, 2009b,2009d) y las referencias bibliográficas a las que se remite allí.
13 Cf. Coseriu (1954 [1973]: 142, 167–171; 1981b: 53 s.), Itkonen (2003 [2008]), López Serena(2009b: § 4.2.2). También Heinemann (2000: 9): „Textsorten sind […] Alltagsphänomene,und das Wissen über Textsorten darf daher als etwas ,intuitiv ungemein Einleuchtendes‘(Sitta 1973: 64), Alltägliches, ja Selbstverständliches angesehen werden […]. Wenn sichvor allem Linguisten […] mit Fragen der Textsortenkennzeichnung befassten, so verfolg-ten sie vor allem das Ziel, das alltägliche Phänomen zu ,verfremden‘ im Sinne Brechts, esgenauer zu erfassen mit seinen Wesensmerkmalen, es empirisch [sic] einzugrenzen undabzugrenzen von verwandten Erscheinungen.“ Cf. asimismo Raible (1996: 59).
tipo de saber peculiar, puesto que no constituye únicamente un saber algo, noequivale a estar en posesión de un conjunto de conocimientos sobre determinadasrealidades (aunque para hablar se necesiten, naturalmente, tales conocimientos),sino que es también, y quizá sobre todo, un saber hacer, un saber que está confor-mado por el dominio de una serie de técnicas necesarias para el desarrollo de unadeterminada actividad14, concretamente, en este caso, para el desarrollo de laactividad de construcción e interpretación de discursos en que consiste la comuni-cación. Esto quiere decir, por tanto, que nos enfrentamos a un conocimiento, node observador, sino de agente15, que es, además, de carácter complejo. Incluso sihiciéramos abstracción de los aspectos relativos al componente fisiológico o bio-lógico que necesariamente posee toda competencia lingüística, aún tendríamosque vérnoslas, de acuerdo con la célebre propuesta de Eugenio Coseriu16, con trestipos de saberes lingüísticos diferenciados y, en cierta medida, autónomos, aunquetodos ellos concurran simultáneamente en cada interacción comunicativa parti-cular:
Como se sabe, para reflejar los dos tipos de historicidad – la que tiene que vercon la competencia idiomática y la que está vinculada con el saber producir textossegún tradiciones y modelos históricos, que pertenece también al saber socio-históricamente determinado, pero independiente de las tradiciones de las lenguasparticulares –, Peter Koch ha propuesto subdividir el nivel histórico de la siguientemanera:
La doble determinación del nivel histórico en el saber expresivo 63
14 Sobre los distintos tipos de saber en la lingüística coseriana y la necesidad de analizaresta cuestión con más detenimiento, cf. Zlatev (2011).
15 Y esta es una cuestión que tiene repercusiones metodológicas y epistemológicas funda-mentales para nuestra disciplina, en las que, lamentablemente, va a ser imposible entraraquí. Cf., a este respecto, las referencias bibliográficas a las que se remite en la nota 12supra, todas ellas relacionadas con la defensa de una postura epistemológica hermenéu-tica en el estudio de los objetos humanos.
16 Cf., por ejemplo, Coseriu (1956/57, 1988b); también Schlieben-Lange (1983: cap. 1; 1990:114–117), Koch (1988: 330; 1997: 43–45) y Oesterreicher (1988: 357–361).
nivel universal saber elocucional saber hablar en general, de acuerdo con losprincipios generales del pensar y con la experiencia general humana acerca del mundo
nivel histórico saber idiomático saber hablar de acuerdo con las normas de la lengua que se realiza
nivel discursivo saber expresivo saber hablar en situaciones determinadas,saber estructurar los discursos de acuerdo con las normas de cada uno de sus tipos
Fig. 1: Los saberes elocucional, histórico y expresivo (adaptado de Coseriu 1956/57)
De acuerdo con esta primero tri- y luego cuatripartición, el saber elocutivo espor definición común para hablantes de lenguas distintas como el español, el francés, el italiano o el alemán, pero el saber idiomático es específico de cada lengua, por lo que, aunque como aprendices de lenguas extranjeras podamoshacer uso siempre del mismo saber elocutivo a la hora de construir discursos con-gruentes, para cada nueva lengua que deseemos estudiar resulta imprescindibleadquirir un saber o acervo idiomático nuevo: no en vano, „es posible saber unalengua y poseer un saber elocucional deficiente, así como es corriente que se poseaun amplio saber elocucional y se hable mal una lengua determinada“ (Coseriu1956/57: 24). Del mismo modo, también el dominio de modelos textuales históri-camente determinados es específico para determinadas comunidades sociohistóri-cas, aunque, tal como se observa en el esquema propuesto por Koch, su extensiónno coincida ni necesaria ni habitualmente con la de las comunidades idiomáticas19.
Araceli López Serena64
17 Coincido con Koch (1997: 45, n. 3) en que en el nivel universal es preferible privilegiar eluso de los términos principios o reglas y evitar así el de normas debido a la naturalezadecididamente histórica de estas últimas. Sobre este último concepto, cf. también Koch(1988). Por ello precisamente resultaría más oportuno en este esquema hablar de normasidiomáticas y de normas discursivas (y no de reglas) en relación con el saber histórico. Enel mismo sentido, para este mismo nivel de análisis lingüístico el concepto de tradicióndiscursiva es preferible al de tipos de texto porque si bien la palabra „tipo“ puede resultarambigua en cuanto a su adscripción, bien al nivel universal, bien al nivel histórico de latipologización, el vocablo „tradición“ no admite dudas en cuanto a su naturaleza histórica.
18 Cf. también Koch (2008: 54), Oesterreicher (1997: 19–21), Wilhelm (2001: 468), Albrecht(2003: 44 s.), Aschenberg (2003: 5).
19 Ya el propio Bajtín había puesto de relieve la falta de coincidencia entre los saberesidiomático y expresivo en los siguientes términos: „Muchas personas que dominan la lengua de una manera formidable se sienten, sin embargo, totalmente desamparadas enalgunas esferas de la comunicación, precisamente por el hecho de que no dominan lasformas genéricas prácticas creadas por estas esferas“ (Bajtín 1979 [1982/112003]: 269). Encuanto a Coseriu, al menos desde su intervención en Schlieben-Lange / Weydt (1979: 77),es posible rastrear muestras de su insistencia en la importancia de distinguir la histori-cidad de las lenguas de la historicidad de los textos, incluso en casos en que ciertosgéneros se encuentran vinculados de forma muy estrecha con una determinada lengua,como ocurre por ejemplo con el soneto y la comunidad lingüística italiana o el haiku y lacomunidad de lengua japonesa (cf. también Schlieben-Lange 1982: 107 s.; 1983: 139 y
nivel dominio tipo de reglas
universal actividad del hablar reglas17 elocucionales
histórico lengua histórica particular reglas idiomáticas
tradición discursiva reglas discursivas
actual / individual discurso
Fig. 2: Niveles y dominios de lo lingüístico (adaptado de Koch 1997: 4518)
Y es que, aunque cuando en el marco teórico coseriano inicialmente se hablaba denormas históricas tradicionales generalmente se entendía que estas eran las queconformaban las distintas lenguas particulares (razón por la que para el dominiode las técnicas históricas del hablar se suele emplear el término saber idiomático),la reformulación hecha por Koch destaca que „los textos tienen también sus tradi-ciones particulares, independientes de las lenguas“ (Coseriu 2007: 137 s.). Este es el motivo de que podamos hablar, asimismo, de tradiciones textuales (o, como se suele preferir en la actualidad) de tradiciones discursivas, tanto en relación con„los textos incorporados a la tradición lingüística misma“ (Coseriu 2007: 138) (porejemplo, las formas históricamente establecidas en una comunidad idiomáticapara el saludo o para las secuencias de cierre de una conversación) 20, como en „elcaso de los [tipos de] textos supraidiomáticos, […], [en relación con los cuales]debería resultar evidente que existe una configuración tradicional enteramenteindependiente de la tradición del hablar según una técnica transmitida históri-camente (= independiente de las lenguas históricas)“ (Coseriu 2007: 13921).
Toda forma de saber hablar puede entenderse como una técnica [= saber hacer, técnh][omito nota]. En analogía con las distinciones [entre diferentes niveles del lenguaje]cabe distinguir diversas técnicas del hablar: la técnica del hablar en general, la técnicade la lengua histórica y, finalmente, la técnica de los textos, esto es, el saber sobrecómo se configuran determinados textos o clases de textos. (Coseriu 2007: 140)
Hay que observar, asimismo, que – si bien es cierto que el escalón del lenguaje al quecorresponde el saber expresivo es ,particular‘, en el sentido de que se trata de rea-lizaciones concretas, individuales y ocasionales de la actividad lingüística – ello noimplica que ese saber sea particular en cuanto a su contenido y a su esfera de apli-cación, ni que sea necesariamente individual en cuanto a su extensión en las comu-nidades lingüísticas. Por su contenido, el saber expresivo se aplica a tipos de circuns-tancias y, por ende, de discursos […]. Y en cuanto a su extensión, este saber puede,por ciertos aspectos, pertenecer a comunidades muy limitadas, y hasta a un solo indi-viduo, pero presenta, también aspectos de extensión mucho más amplia. […]. Detodos modos, salvo casos especiales, los aspectos interesantes del saber expresivo sonlos que presentan, en ambos sentidos, cierto grado de generalidad. Tales aspectospueden ser universales o históricos. Son universales los que se relacionan con lanaturaleza propia del hombre y con la experiencia humana en general; sonhistóricos los que dependen de ámbitos de experiencia o de cultura históri-camente determinados. Es decir que el saber expresivo posee su propia universa-
La doble determinación del nivel histórico en el saber expresivo 65
passim; 1990: 116; Oesterreicher 1993: 268; 1997: 20; Maingueneau 2000: 29; Kabatek2008b: 9; Coseriu 2007: 139; Briz [coord.] 2008: 16). Ahora bien, como señala Maass(2003: 71), la autonomía entre lenguas y tradiciones discursivas no obsta para que, confrecuencia, una determinada comunidad cultural dé preferencia sistemáticamente a unalengua en particular para la realización de una determinada tradición discursiva (cf. alrespecto también Koch 1997: 49).
20 Que Dimter (1985 [1999]: 260), para diferenciarlas de las funciones idiomáticas, deno-mina „convencionalismo[s] de textualización“.
21 Cf. también Coseriu (1988 [1992]), Loureda (2008), Kabatek (2011).
lidad y su propia historicidad. Existen, en efecto, modos universales (no idiomáti-cos) de hablar en tipos de circunstancias y modos universales de estructurarciertos tipos de discurso (por ejemplo, discursos narrativos), y, análogamente,modos históricos de ambas especies. […]. Los aspectos históricos del saber expresivopueden superar en extensión las comunidades idiomáticas abarcando varias de ellas(ser, por ejemplo, propios de la ,cultura occidental‘), superar los límites de las co-munidades idiomáticas sin abarcarlas (ser, por ejemplo, propios de los estratos cultosde las comunidades ,occidentales‘), corresponder a comunidades menores dentro delas comunidades idiomáticas; y pueden hasta coincidir con las comunidades idio-máticas, en la medida en que los límites de ciertos hechos de experiencia o de culturacoincidan, precisamente, con los límites de esas comunidades. (Coseriu 1956/57,ápud Coseriu 2007: 142 s., n. 124. La versalita es mía)
En relación con toda esta serie de consideraciones, y aun a sabiendas de que en ladescripción de prácticas discursivas concretas no va a resultar siempre fácil deter-minar qué aspectos del saber expresivo son universales y cuáles históricos, nicuáles están determinados por la situación y cuáles por la elección de un deter-minado molde discursivo, creemos que al menos en relación con la modelaciónteórica de la competencia pragmático-discursiva de los hablantes sí merece la penatrazar esta diferenciación. Como hemos visto, Coseriu distingue, en relación conlos géneros discursivos, dos tipos de realidades diferentes, de acuerdo con que setrate de
– „modos universales (no idiomáticos) de hablar en tipos de circunstancias“,– de „modos universales de estructurar ciertos tipos de discurso (por ejemplo,
discursos narrativos)“ – o bien de „modos históricos de ambas especies“.
Sabemos que los modos históricos que tienen que ver con la estructuración deldiscurso (no con los tipos de circunstancias), tanto si se trata de formas textualestradicionales (géneros o tradiciones discursivas) como de textos incorporados a latradición lingüística misma, tradicionales en su formulación (fórmulas de saludo,de apertura y cierre conversacional, etc.), son los que Coseriu denomina tradicio-nes textuales 22. Pero, entonces, ¿cómo designar a los modos universales de hablaren tipos de circunstancias (es decir, a los propios de la variación situacional) y a losmodos universales de estructurar ciertos tipos de discurso (o formas universales dela variación textual)?
Por otra parte, no parece que las formas históricamente establecidas en unacomunidad idiomática para el saludo o para las secuencias de cierre de una con-versación y los tipos de textos supraidiomáticos – por más que en ambos casos setrate de formas históricas del hablar relacionadas con la construcción textual –constituyan realidades que quepa meter exactamente en un mismo saco. ¿Cómopodríamos, entonces, plantear de una manera más precisa el estudio diferenciadode los modos universales e históricos de configurar los discursos, así como de los
Araceli López Serena66
22 Una diferenciación terminológica de ambos tipos de tradiciones se propone más adelanteen § 3.3.1.
distintos niveles de complejidad dentro de los moldes y elementos del acervo deconocimientos discursivos que son de naturaleza histórica?
Para aventurar una primera respuesta a estas preguntas, en las páginas quesiguen me propongo estipular de una manera lo más sistemática posible, y de acuerdo con lo ya expuesto, (1) en qué sentido podríamos manejar los términosmodos del discurso, géneros, tradiciones discursivas, modalidades concepcionales yregistros como conceptos diferenciados y (2) en qué medida esta diferenciación estárelacionada con el hecho de que los tipos de variación lingüística a que dan lugarunos y otros estén determinados por factores de carácter, (a) bien universal, bienhistórico, así como, dentro del nivel histórico, (b) por el hecho de que su natura-leza sea, bien sistemática o funcional 23, bien consuetudinaria pero no esencial parala constitución del género.
Para ello, habrá que valerse aún de un cuarto concepto, el de variación concep-cional (cf. Koch / Oesterreicher (1985, 1990 [2007] / 22011), y contraponerlo, enrelación con los modos históricos de hablar en tipos de circunstancias, al conceptode registro. De esta manera, dispondríamos de una paleta de términos diferen-ciados, algunos de los cuales emplearíamos para hacer referencia a factores devariación universales y otros a la variación históricamente constituida (sujeta, a suvez, a ulteriores determinaciones o variaciones, tanto históricas como individua-les). A la diferenciación entre lo universal y lo histórico hay que sumar la que seda entre el ámbito de la estructuración de los tipos de discursos (o de la variacióngenérica o textual), por una parte, y el del hablar en tipos de circunstancias (o variación situacional), por otra, entre las que – a pesar de que existan relacionesclaras – me parece indispensable establecer una distinción teórico-metodológicasistemática (cf. también López Serena en prensa). Al primero de estos dos ámbitosestá dedicado el apartado 3. De los modos universales e históricos del hablar entipos de circunstancias nos ocuparemos en § 4.
3. Los modos universales y los modos históricos de estructuración del discurso
3.1. Una difícil delimitación
Cuando se hacen propuestas de tipologización textual, es evidente que la can-tidad y el grado de generalidad de los conjuntos de textos que se obtengan comoresultado variará en función del número y de la naturaleza de las característicasque se hayan escogido para el establecimiento de las diferentes clases24; de ahí quealgunos autores se hayan preocupado de proponer un aparato terminológico-con-ceptual que permita la consideración diversificada de distintos niveles de abstrac-ción. Este es el caso por ejemplo de Heinemann (2000: 16 s.), quien, en una línea
La doble determinación del nivel histórico en el saber expresivo 67
23 Conceptos que, aplicados al ámbito no idiomático, al que los restringía Coseriu, sino aldiscursivo, tienen una naturaleza meramente metafórica, claro está (cf. infra nota 36).
24 La cosa se complica además por el hecho de que, en el terreno de la interacción discur-siva, es posible delimitar clases de textos de acuerdo con parámetros tanto lingüísticoscomo extralingüísticos.
ascendente desde lo más concreto a lo más abstracto sugiere diferenciar entre variantes de formas textuales (Textsortenvarianten), formas textuales (Textsorten),clases de formas textuales (Textsortenklasse) y tipo de texto (Texttyp), de acuerdocon el siguiente esquema:
Ahora bien, con respecto a lo que se discute en estas páginas, el problema coneste tipo de jerarquías es que, en tanto en cuanto su pretensión no es construir modelos de la competencia de los hablantes, sino presentar de manera ordenada losparámetros que se manejen en la descripción y delimitación de las diferentes formastextuales consideradas, su carácter es meramente formal y en ellas los niveles se pueden multiplicar indefinidamente a partir de los rasgos que se consideren en laclasificación. Frente a este estado de cosas, la diferenciación entre modos univer-sales y modos históricos de modelación de los discursos en el marco de la lingüísticacoseriana tiene como principal objetivo el interés por diferenciar, dentro de la com-petencia expresiva de los hablantes, los distintos saberes a los que estos recurren a lahora de construir e interpretar los diferentes tipos de textos de que hacen uso. En estesentido, se impone no multiplicar innecesariamente los diferentes subórdenes de tipo-logización, sino atenerse más bien a los que tenga sentido establecer de acuerdo connuestra concepción del saber pragmático-discursivo del que dispongan los hablantes.
En relación con este saber expresivo, habíamos adelantado ya que no es unsaber particular, sino un saber sobre tipos de circunstancias y sobre tipos de discur-sos. En principio, dado que las circunstancias de la comunicación pertinentes parala caracterización externa de los discursos están conformadas por parámetrossituacionales y extralingüísticos, la incidencia de distintas constelaciones comuni-cativas en la variación discursiva podría ser concebida, al menos en cuanto posibi-lidad, como universal. No me refiero a que se trate de universales empíricos o gene-ralidades históricas, esto es, a que constituyan tipos de modalidades discursivasuniversales porque su existencia haya sido constatada en todas las comunidades
Araceli López Serena68
Fig. 3: Niveles de jerarquización de textos con características comunes (adaptado de Heinemann 2000: 17)
lingüísticas existentes. Lo que quiero decir es que, en la medida en que se tratasede constelaciones comunicativas y de modos de discurso o formas de actuacióndiscursiva constituidos por rasgos universales de la comunicación, aunque deter-minados tipos de constelaciones y modos comunicativos no se produjeran efectiva-mente en determinadas sociedades, aun así resultarían perfectamente imaginablescomo posibilidad y serían, por tanto, universales conceptuales25.
Con todo, muy pocas tipologías de géneros cumplen con esta condición deestar definidas por parámetros universales (y, por ello, entre otras razones, parecepreferible hablar de modos del discurso y no de géneros en relación con las formasuniversales de estructuración del discurso; cf. infra § 3.2.). Así, por ejemplo, aunqueen un principio se pudiera pensar en el mitin electoral como posibilidad universalde la comunicación (de manera que, aunque en una determinada comunidadsociohistórica pudiera no existir en un momento determinado la constelacióncomunicativa particular que demanda el uso del género mitin electoral – porque se trate, por ejemplo, de una sociedad dictatorial –, dicho género existiese comoposibilidad en cualquier comunidad lingüística, y no exclusivamente en aquellasque se rijan por regímenes democráticos)26, más bien parece que algunos aspectosimportantes de la caracterización – incluso externa – de esta forma de comuni-cación no conforman factores universales de la comunicación, sino parámetroshistóricamente determinados, por cuanto dependen de ámbitos de experiencia ode cultura que están, a su vez, históricamente determinados, como el tipo de régi-men político vigente en la comunidad discursiva en cuestión.
Desde los tiempos fundacionales de la Retórica, en el nivel de abstracción quetrata de comprehender los rasgos universales de las formas genéricas de construc-ción del discurso en tanto que posibilidades universales de actuación, el aspectoque se ha considerado siempre fundamental para su estipulación ha sido la fina-lidad de la comunicación, aunque esta se haya puesto siempre en relación conotros elementos de la situación de comunicación (cuyo carácter puede ser, bienuniversal, bien histórico). Así, desde Aristóteles (cf. infra § 3.2.) hasta nuestrosdías, se entiende, con Bajtín, que „los diversos géneros discursivos presuponendiferentes orientaciones etiológicas, varios objetivos discursivos en los que hablano escriben“ (Bajtín 1979 [1982/112003]: 258).
La doble determinación del nivel histórico en el saber expresivo 69
25 En el sentido en que Coseriu (1978a: 151 s.) distingue entre tres tipos de universalidadprimarios: universalidad conceptual o universalidad en cuanto posibilidad, universalidadesencial o universalidad en cuanto necesidad racional, universalidad en cuanto generali-dad histórica (o empírica).
26 Aunque los sonetos y los mítines electorales no sean formas genéricas del todo equivalen-tes, creo que un problema similar se presenta en relación con la consideración, por partede Coseriu, del soneto como algo que „ha sido siempre una posibilidad universal de cons-truir un texto, incluso también en la época en que sólo había sonetos escritos en ita-liano“ (Coseriu 2007: 116). Y es que, a mi modo de ver, el soneto no constituye posibili-dad universal alguna, sino que es, más bien, un género histórico (puesto que se trata deun molde textual históricamente determinado) que comenzó realizándose exclusivamentemediante las formas idiomáticas de la lengua italiana, pero que después cobró naturalezasupraidiomática, como suele ocurrir, precisamente, con los géneros.
En tanto en cuanto se habla de formas genéricas como posibilidades comuni-cativas o discursivas universales que dan lugar a patrones de actuación discursiva,en principio podría parecer también posible sustituir los términos texto, discurso,géneros discursivos o modalidades de habla por la expresión acto de habla y se tendríala impresión de seguir diciendo exactamente lo mismo, a saber, que en la comuni-cación lingüística existe un conjunto de actos de habla, determinados funda-mentalmente por la finalidad o intención comunicativa que persigan, que consti-tuyen posibilidades universales de la actividad lingüística o, si se prefiere laalusión intertextual, posibilidades universales de hacer cosas con palabras (cf.Austin 1975 [1996]), y que la realización exitosa de tales actos tiene que ver con lascaracterísticas del emisor, del receptor, del contexto, etc., que determinan el tipode constelación comunicativa asociado a tal acto de habla. De hecho, también seapuntaría a una lectura similar en Coseriu (1956/57: 37), donde se afirma que undiscurso es, asimismo, „una acción, un acto de conducta“; así como en algunospasajes de Vilarnovo / Sánchez (1992: 45), para quienes „[l]os tipos de texto sontipos de funciones en la sociedad, son modos de interacción“ y „actos de habla“(ibíd.: 55, 59), o de Maingueneau (2000: 51), que los considera „acte[s] de langaged’un niveau de complexité supérieure“27.
Ahora bien, en relación con los actos de habla, aunque las propuestas funda-cionales de Searle y Austin tuvieran pretensión de universalidad, resulta contro-vertido si nos encontramos, realmente, ante categorías de validez tan general. Enel ámbito de la Romanística alemana, es conocida la disputa que Brigitte Schlie-ben-Lange y Harald Weydt mantuvieron a este respecto28. Y es que, obviamente, amenos que se conciban con un altísimo grado de abstracción (y que queden, portanto, por encima de las numerosas finalidades discursivas que están asociadas acomunidades o momentos sociohistóricos concretos), el conjunto de cosas que sepueden hacer con palabras es virtualmente infinito, y se encuentra, en la mayoríade los casos, subdeterminado por las ilimitadas constelaciones históricas que pueden dar lugar a la realización de todos esos infinitos actos de habla posibles(cf. también infra § 5.2.) 29.
Araceli López Serena70
27 Sobre las raíces aristotélicas de la consideración del lenguaje como actividad, cf. Bernár-dez (1982: 59–61), quien remite, a su vez, a Weinrich (1976: 23–29) en busca de otrosantecedentes de la moderna teoría de los actos de habla.
28 Cf. Habermas (1981), Schlieben-Lange / Weydt (1979), y, en defensa de la historicidad delos actos de habla, Schlieben-Lange (1976, 1982, 1983: 30 y passim); cf. asimismo Schif-frin (1987: 11 s.) y Kabatek (2004b). También en otro ámbito de la investigación prag-mática actualmente muy en auge, el de la teoría de la (des)cortesía, ha habido una ampliadiscusión en torno a la imposibilidad de establecer universales de la protección de la imagenpropia y ajena, en los términos en que los propusieron fundacionalmente Brown / Levin-son (1978 [1987]). Para un repaso actualizado a las principales aportaciones críticas conlos planteamientos de estos autores, cf. Brenes (2011: 21 ss.); para un estado de la cuestión previo, cf. Iglesias (2001).
29 Al mismo tiempo, tampoco en el nivel histórico parece que los actos de habla equivalgana lo que se suele entender por géneros o tradiciones discursivas. Por esta razón, se suelen
3.2. Los modos universales del discurso
En todo caso, y con independencia de las dificultades esbozadas, en la medidaen que la construcción e interpretación de discursos es una actividad humana universal, y en la medida en que, por tanto, es concebible que existan funciones ofinalidades comunicativas que constituyan universales antropológicos de la interacción lingüística, no podemos renunciar a identificar ciertos modos de con-formación de los discursos de naturaleza suprahistórica. Para ello se impondríaadoptar, naturalmente, un grado de generalidad muy alto en la consideración delos diferentes moldes genéricos posibles (única manera en que, además, cabría concebir tales modos discursivos como universales de la comunicación), de maneraque las tipologías resultantes habrían de constar de un número extremadamentereducido de elementos.
En esta senda, las tipologías más generales que se han propuesto en la recientelingüística textual, como la de Werlich (1976) y la de Adam (1992) – que tomacomo base precisamente la de aquel –, distinguen solamente, en el primer caso,entre „géneros“ narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo e instructivo, y, enel segundo, entre „secuencias“ narrativas, descriptivas, argumentativas, explicativasy dialógicas o conversacionales. Para Schlieben-Lange (1983: 145), las modalidadesdel hablar más generales que cabe tener en cuenta son la narración (Erzählung)como un hablar sobre sucesos temporales, la descripción (Beschreibung) como unhablar sobre objetos y estados y la argumentación (Argumentation) como un hablarsobre hechos conflictivos. Briz (coord.) (2008: 206, 253), por su parte, reduce a tres los tipos de finalidades que pueden estar presentes en cualesquiera géneros:(1) informar o exponer, (2) argumentar y (3) emocionar. Y también eran tres lasdistinciones aristotélicas recuperadas por Vilarnovo / Sánchez (1992: 23), en cuyaopinión „todos los textos pueden clasificarse de acuerdo con el criterio de finali-dad […] en la triple distinción aristotélica: logos apafántico (sic) (aquel texto que dice verdad o falsedad), logos poético (crea un mundo con necesidad interna que no coincide necesariamente con el mundo real), logos pragmático (aquel usodel lenguaje que hace una determinada acción o que busca que alguien hagaalgo)“30.
La doble determinación del nivel histórico en el saber expresivo 71
concebir más bien como constituyentes de tales géneros y tradiciones discursivas en losque necesariamente se despliegan (cf., p. ej., Wilhelm 2001: 470), es decir, como modosdiscursivos históricos y no universales, cuyo grado de abstracción es superior al de lastradiciones discursivas propiamente dichas (de ahí que su grado de complejidad sea, co-rrespondientemente, menor). Algo diferente parece, sin embargo, la visión de Albrecht(2003: 41), quien diferencia los „ad-hoc-Sprechakte“, de naturaleza universal, de los„historisch verfestigte Techniken der Realisierung bestimmter Sprechakte“.
30 En relación con los tres géneros de causa diferenciados por la Retórica clásica, cf. tam-bién, por ejemplo, Hernández Guerrero / García Tejera (1994: 36), Pons Rodríguez (2006:68). Otras propuestas de clasificación de las diversas funciones del lenguaje posibles serevisan en Charaudeau / Maingueneau (dirs.) (2002 [2005]: 279–281).
A este respecto, y para evitar la confusión con el concepto de género, que cir-cunscribimos al dominio de las especies históricas, pienso que los términos másadecuados para el nivel universal podrían ser, precisamente, bien el de finalidad,bien el de secuencia, en el sentido acuñado por Adam (1992; cf. supra), o bien, sim-plemente, los de forma o modo de comunicación – en sintonía, también, con laexpresión modalidades del hablar (Modalitäten des Sprechens) que emplea Schlie-ben-Lange (1983: 145; cf. supra) a este respecto, y con el marbete discourse modepor el que se decanta Schiffrin (1987: 15). Entre otras ventajas de estos términos,tanto forma como modo o modalidad constituyen conceptos susceptibles de serempleados para hacer referencia a un nivel de abstracción superior al del género,y se pueden combinar perfectamente con los adjetivos que habitualmente designanestas formas universales de la comunicación: modos / formas / modalidades narra-tivo/as, argumentativo/as, expositivo/as, dialógico/as …
3.3. Los modos históricos del discurso
3.3.1. La ambivalencia del término tradición discursiva
Al margen de la frontera, como hemos visto no siempre diáfana, entre losmodos universales y los modos históricos que guían la actividad discursiva, si nosceñimos a los aspectos exclusivamente históricos que la lingüística de las varie-dades alemana ha tratado de subsumir bajo la rúbrica de tradición discursiva – y que son los que concitan el grueso de nuestra atención en este trabajo –, en oca-siones se antoja extremadamente difícil no tener que recurrir a subcategorizacio-nes complementarias. Esto se debe, fundamentalmente, a que los ejemplos de tradiciones discursivas a los que a veces se alude no parecen constituir en todos los casos moldes discursivos de un grado de abstracción equivalente, ni parecen,tampoco, ser fruto de procesos de conformación y subdeterminación históricasemejantes. Así ocurre, por ejemplo, cuando Peter Koch propone como muestrasde tradiciones discursivas los siguientes: „editorial, novela, small talk, chiste; estilollano, manierismo; diferentes tipos de actos lingüísticos como bautizar, pro-meter, etc.“ (Koch 2008: 54; cf. también Koch 1997: 45).
A la luz de tal variedad de ejemplos, no cabe sino concluir que la extensión delconcepto tradición discursiva es, sin lugar a dudas, extremadamente amplia (por nodecir excesiva). Y ello no puede apuntar más que a la inexistencia de una defini-ción intensiva precisa que excluya la polisemia31. En efecto, en una primera con-sideración meramente superficial de la cuestión, cualquier lector que se acerque alnada desdeñable número de publicaciones sobre tradiciones discursivas que se haido acumulando en las últimas décadas en la bibliografía, se topa, al menos, contres concepciones diferentes de esta categoría.
(1) Por una parte, está muy extendida la que parece la concepción más ampliadel término, de acuerdo con la cual tradición discursiva es un hiperónimo que engloba todas las formas históricas tradicionales de construcción e interpretación
Araceli López Serena72
31 De acuerdo, Sáez (2006: 89).
de discursos ajenas a lo específico de la historicidad lingüística vinculada con laslenguas históricas – es decir, con el saber idiomático –. Esta concepción amplia deltérmino es la que encontramos en algunas afirmaciones de Coseriu a las que ya se ha hecho mención: „los textos tienen también sus tradiciones particulares, inde-pendientes de las lenguas“ (Coseriu 2007: 137 s.), en algunas afirmaciones deKoch: „Gattungen sind Diskurstraditionen spezieller Art“ (Koch 1997: 51), y endiversas aproximaciones al concepto debidas a Kabatek:
El término tradiciones discursivas abarca una amplia gama de fenómenos. Se trata de un término generalizante para todos los elementos históricos designables y rela-cionables con un texto: textos particulares como actos individuales e irrepetibles,ciertos tipos fundamentales de enunciación (o actos de habla), ciertas formas textualesy determinadas constelaciones de actuación y de entornos. (Kabatek 2001: 98 s., n. 5)
Entendemos por TD la repetición de un texto o de una forma textual o de una maneraparticular de escribir o de hablar que adquiere valor de signo propio. (Kabatek2005a: 151; cf. también Pons Rodríguez 2008: 200)
Y aparece, asimismo, en tomas de postura como la de Kaiser:
Den Begriff Diskurstradition verwende ich – im Unterschied zu Koch und Oester-reicher – nicht synonym zu Textsorte, sondern als übergeordnete Kategorie, mit derneben Textsorten auch Stilmaximen, rhetorische Kategorien etc. umfasst werden.(Kaiser 2002b: 65, nota 3; cf. también Kaiser 2002a: 40–47)
(2) Por otra parte, las tradiciones discursivas se conciben también como formas textuales tradicionales, esto es, como moldes textuales específicos, entendidos nor-malmente como equivalentes a los géneros o clases de textos:
los [tipos de] textos supraidiomáticos, […], [en relación con los cuales] debería re-sultar evidente que existe una configuración tradicional enteramente independientede la tradición del hablar según una técnica transmitida históricamente (= indepen-diente de las lenguas históricas). (Coseriu 2007: 139)32
(3) Por último, encontramos subsumidos bajo esta misma etiqueta aspectos tradicionales de los discursos de menor complejidad que los tipos de textossupraidiomáticos: se trata de formulaciones tradicionales en la actividad discur-siva, de „textos incorporados a la tradición lingüística misma“ (Coseriu 2007: 138),o de textos que son tradicionales en su formulación (Coseriu en Schlieben-Lange /Weydt 1979: 77), como por ejemplo, las formas históricamente establecidas enuna comunidad idiomática para el saludo o para las secuencias de cierre de unaconversación.
Así las cosas, en vista de las confusiones a las que se puede prestar este solapa-miento de acepciones en un único término, no hay duda de que podría resultarprovechoso normalizar un único tecnicismo para cada una de ellas. Cabría, porejemplo, emplear formulaciones como modos, moldes o patrones históricos del dis-curso como hiperónimo tanto de género como de tradición discursiva (es decir, en elsentido de la acepción 1 del párrafo anterior) y reservar la denominación fórmulas
La doble determinación del nivel histórico en el saber expresivo 73
32 Cf. también las referencias a las que se remite en la nota 21 supra.
discursivas para los saludos, las aperturas o los cierres conversacionales y todo elresto de expresiones que en los discursos son tradicionales (en el sentido de laacepción 3 del párrafo anterior), pero que no alcanzan la complejidad de un géneroo de un patrón textual supraidiomático adscrito a un determinado género (acep-ción 2). En relación con todas estas acepciones, la noción para la que, en la pro-puesta de diferenciación terminológico-conceptual que presento aquí, me parecemás adecuado restringir el término tradición discursiva trataría de evitar, por unaparte, la excesiva generalidad de la concepción amplia de esta categoría (acepción 1)(de acuerdo con la cual tradición discursiva constituiría un hiperónimo de género yque en alemán expresa mejor el término Diskurstraditionelles que el marbeteDiskurstradition; en español podríamos hablar, en este sentido, de tradicionALIDAD
discursiva), y, por otra, la también excesiva vaguedad que le ha permitido com-prehender tanto géneros (acepción 2) como fórmulas textuales tradicionales deltipo de los saludos o las aperturas y cierres conversacionales (acepción 3). Paraevitar la polisemia y la ambivalencia a las que ha llevado el empleo indiscriminadodel término para estos tres referentes distintos, lo que propongo es hacer un nuevouso específico de él, distinto de las tres acepciones que acabo de enumerar, peroque retome, naturalmente, la esencia de lo que comúnmente se entiende por tradi-ción discursiva.
Ahora bien, en cualquier caso, apostar por una diferenciación terminológicaque evite la confusión entre los tres significados distintos que suelen confluir enesta expresión no implica, de ninguna manera, que haya que dejar de reconocerque, conceptualmente, tal como expone Kabatek (2011: 99), todos los géneros seantradiciones discursivas en el sentido amplio del término – es decir, constituyan for-mas históricas de construcción e interpretación textual – (acepciones 1 y 2), perono todas las tradiciones discursivas – todo lo que en los discursos particulares esnorma tradicional – (acepciones 1 y 3) sean géneros, puesto que hay diferencias enel nivel de las tradiciones discursivas, así como en el de lo que aquí preferimos llamar fórmulas discursivas, que no dan lugar a la gestación de un género distinto,y, al mismo tiempo, no todo lo que es tradicional en los discursos conforma inme-diatamente un molde genérico.
Por otra parte, si se acepta reservar la expresión modos históricos del discurso(o modos de tradicionalidad discursiva) para la noción más amplia de tradición discursiva, es decir, para todas las formas históricas tradicionales de construccióne interpretación de discursos ajenas a lo específicamente idiomático, así como darpreferencia a la acuñación fórmulas discursivas para las expresiones discursivastradicionales de complejidad inferior a los patrones textuales supraidiomáticos,al mismo tiempo que se trata de evitar emplear el término tradición discursivasimplemente como sinónimo de género, ¿de qué sentido específico podemos dotara este concepto?
3.3.2. El género como sistema y la tradición discursiva como norma
Si retornamos a la reformulación propuesta por Koch de los niveles universal,histórico y actual del lenguaje tal como los había diseñado Coseriu, es, obvia-
Araceli López Serena74
mente, imposible no estar de acuerdo con él en que en tanto en cuanto „[s]epuede practicar, por ejemplo, la tradición del editorial en diferentes lenguas humanas, [es necesario] duplicar el nivel histórico y añadir el dominio de las tradiciones discursivas“ (Koch 2008: 54 s.; y antes en Koch 1997: 44 s.). Ahorabien, lo que me importa en estas páginas es que precisamente en la medida en queinteresa aprehender la tradicionalidad o historicidad de un tipo textual como eleditorial, parece imponerse también la necesidad de distinguir entre, por unaparte, las constantes – no universales, naturalmente, en la medida en que la prensa escrita no es una forma universal de la comunicación, pero sí sistemática ofuncionalmente constitutivas – del género editorial periodístico (el conjunto de rasgos sin los cuales no reconoceríamos este género) y, por otra parte, las tradiciones discursivas históricamente determinadas y las diversas evoluciones –naturalmente también históricas –, en formas de cambios en las tradiciones discursivas, que tal género haya podido presentar, desde su constitución comoforma de comunicación específica, a lo largo de su existencia, en distintosmomentos diacrónicos del devenir de diferentes comunidades sociohistóricas. Eneste sentido, considero que, al igual que ha dado buenos frutos aplicar al estudiode las formas y moldes de construcción e interpretación del discurso la distincióncoseriana entre los niveles universal, histórico e individual del estudio lingüístico,que originariamente estaba destinada a diferenciar saberes relativos a la puesta enpráctica de formas exclusivamente idiomáticas (es decir, vinculadas a las lenguas,y no a los géneros discursivos), también resultaría rentable servirnos de la quequizá constituye la más célebre diferenciación terminológica de este mismo autor:me refiero, naturalmente, a la distinción entre sistema y norma (cf. Coseriu 1952[21967]).
Si aprovechamos, en relación con la necesidad de distinguir, en el ámbito delos modos históricos de estructurar los diferentes tipos de discurso, los términosgénero y tradición discursiva como análogos de sistema y norma, podríamos con-cebir los géneros como tipos más generales y de un nivel de abstracción superior alas tradiciones discursivas 33 (sin por ello confundirlos con posibilidades univer-sales de estructuración de los discursos, puesto que pese a su mayor nivel de generalización continúan teniendo naturaleza histórica)34 y especializar el tér-
La doble determinación del nivel histórico en el saber expresivo 75
33 Adviértase que, aunque a primera vista mi distinción entre géneros y tradiciones discur-sivas parecería equivaler a la que se colige de Aschenberg (2003: 7) cuando se refiere alos primeros como a „tradiciones discursivas más complejas“ [„komplexeren Diskurs-traditionen wie Gattungen zuzuordnen sind“] (cf., sin embargo, la opinión justamentecontraria de Kaiser 2002b: 65, n. 3 reproducida al principio de § 3.3.1.), la diferencia-ción que se propone aquí pretende establecer distintos niveles de abstracción y no decomplejidad. Véase, asimismo, de nuevo, la referencia a Kabatek (2011: 99) al final de § 3.3.1.
34 Es, asimismo, de naturaleza histórica y no universal el referente de la categoría universosdel discurso, acuñada por Coseriu para referirse a los diferentes valores de verdad que exigen los productos discursivos dependiendo de los mundos – como el de la literatura, laciencia, la religión o la vida cotidiana – que tomen como referencia. Aunque, de acuerdo
mino tradición discursiva para hacer referencia a un tipo de patrón de construc-ción del discurso intermedio entre el género y las realizaciones discursivas efec-tivas. Creo que esto resulta coherente con el uso que desde sus inicios se ha dadoa ambos marbetes, vinculados en ambos casos con particiones sociohistóricas – y sujetas, por tanto, a variación – de la actividad comunicativa, y también con el hecho, puesto de relieve por Koch (1997: 59), de que a pesar de que las designa-ciones de los géneros hacen gala de una considerable estabilidad a lo largo del tiempo, la realidad genérica que subyace a tales denominaciones (esto es, lastradiciones discursivas en que se despliegan tales géneros, – que Koch (1997: 60)denomina Ausprägungen und Untertypen der betreffenden Gattung –) resulta másbien cambiante e inestable:
Wir haben also einerseits eine Tendenz zur Konstanz von Benennungen für Diskurs-traditionen, andererseits eine Mischung von konstanten und veränderlichen Elemen-ten in der Realität der Diskurstraditionen (in diachronischer, aber auch in synchroni-scher Hinsicht. (Koch 1997: 59 s.)35
De acuerdo con todo esto, si concebimos, en el ámbito del „sistema de signos“ o„técnica del hablar de segundo orden“ que constituyen los moldes discursivos (cf. Albrecht 2003: 41, 50) la categoría tradición discursiva como análoga a la denorma, por contraste con el concepto de género como equivalente al de sistema 36,las tradiciones discursivas, en tanto que conjuntos específicos de normas para construir e interpretar textos particulares en el marco de determinados géneros,quedarían definidas, única y específicamente, como subdeterminaciones históricasde los géneros (cf. también infra § 5.1.).
Araceli López Serena76
con Schlieben-Lange (1983: 140), también este concepto constituye un grado superior deabstracción con respecto al de los tipos de textos – en tanto en cuanto los universos deldiscurso son tipos de tipos de textos [„Diskursuniversen sind die Typen der Texttypen“] –,tanto ellos como los tipos de actos de habla cuya combinación da lugar a diferentestipos de texto son realidades de carácter sociohistórico: „Wir müssen im Auge behalten,daß die Texttypen Traditionen auf einer mittleren Ebene sind. Einerseits sind ihnen […]Sprechhandlungen untergeordnet. Andererseits können sie selbst wieder Finalisierungenauf einer höheren Ebene untergeordnet sein. Auch diese Finalisierungen von Texttypenauf bestimmte Ziele hin kann [sic] historischen Traditionen unterliegen. […] Diskurs-universen […] sind die, je historischen, Prinzipien der Gestaltung von Textbereichen.[…] Die Diskursuniversen haben selbstverständlich […] etwas zu tun mit der gesell-schaftlichen Organisation“ (Schlieben-Lange 1983: 145–147; cursiva original, la versalitaes mía).
35 Un ejemplo concreto de controversia sobre la legitimidad de aplicar un mismo marbete alas tradiciones que se transformaron, desplazaron y subvirtieron en la creación del nuevomolde de la novela sentimental se analiza en Pons Rodríguez (2008: 198).
36 Aunque, como es obvio, en este sistema de signos de segundo orden no podamos encon-trar una organización estructural tan rígida o estricta como la del sistema lingüístico(cf. Albrecht 2003: 41). Cf. supra nota 23.
Volviendo al ejemplo del mitin electoral que veíamos antes: en la medida en queeste género – que ya excluimos como modo universal del discurso – admite mani-festaciones históricas diferentes o, lo que es lo mismo, se puede realizar mediantetradiciones discursivas diferentes, será necesario discriminar entre las característi-cas funcionales constantes del género y constitutivas de él (lo que, en analogía conla distinción coseriana entre sistema y norma, podríamos decir que pertenecería asu sistema) y los rasgos específicos de la realización históricamente determinadade este género por medio de tradiciones discursivas particulares (que podríamosconcebir como parte integrante de las distintas normas históricas de un mismogénero o, lo que sería lo mismo, de las distintas tradiciones existentes para la realización de un género).
También Loureda (2008: § 7.2.9) distingue, en un sentido muy similar al esbo-zado aquí, entre características esenciales de un discurso para su constitucióncomo género y otros rasgos discursivo-tradicionales:
Nicht alles, was an den Diskursen traditionell ist, ist wesentliche Eigenschaft oderVoraussetzung für ihre Konstitution als Gattung. Die meisten Merkmale der Text-sorten sagen nicht, was diese oder jene Gattung ist, sondern nur, wie sie ist. DieseMerkmale sind begleitender oder akzessorischer Natur, deshalb aber nicht unbedeu-tend oder irrelevant. Sie wirken bei der Ausgestaltung der Textsorte mit, aber sieschaffen sie nicht. Sie tragen zur Ausformung ihrer Komplexität und zu ihrer schnel-len Identifizierbarkeit bei, aber sie stellen keine wesentlichen Grundanforderungendar. Es handelt sich daher um Charakteristika, die in den Diskursen üblicherweiseauftreten: Alle oder fast alle Sprecher halten sich daran; und alle oder fast alle erwar-ten sie beim Sprechen der anderen. Sie funktionieren unterhalb der essentiellenMerkmale als Konventionen von Sprechergruppen. Es sind, kurz gesagt, reguläreDiskurstraditionen.
En consonancia con lo dicho37, podríamos reservar el término género para la de-signación de las configuraciones históricas de las posibilidades universales queofrecen un número muy reducido de modos del discurso. Tales configuracionesgenéricas estarían determinadas por un conjunto de rasgos mínimos, cuya realiza-ción efectiva en discursos particulares (en los que obviamente, caben todo tipo deinnovaciones, infracciones o combinaciones de estas reglas discursivas genéricas38)necesitaría aún de la intermediación de una o varias tradiciones discursivas especí-ficas para ese género.
Tal como sucede en relación con la justificación de la diferenciación entre elsaber elocutivo, el idiomático y el discursivo como competencias autónomas, o con
La doble determinación del nivel histórico en el saber expresivo 77
37 Una tripartición en tres niveles de abstracción y complejidad distintos a los que aquí semanejan, o a los dos propuestos por Loureda, defiende Wilhelm (2001: 468–470), quien,siguiendo a Coseriu (31994), distingue entre (a) universos discursivos (clases de génerostextuales o discursivos como las conformadas por la literatura, la vida cotidiana, la cien-cia y la religión) (cf. al respecto también Schlieben-Lange 1983: 146 s.; Kabatek 2011),(b) géneros textuales o discursivos y (c) fórmulas.
38 Cf. Oesterreicher (1997: 30 s.).
la distinción, dentro del dominio de la técnica histórica del hablar que constituyecada lengua natural, entre sistema y norma, la necesidad de establecer, dentro de lacompetencia discursiva de naturaleza histórica, es decir, en lo que respecta aldominio de modos históricos de construir e interpretar los discursos, dos nivelesde abstracción diferenciados – los géneros y las tradiciones discursivas – se puedeargumentar acudiendo a la existencia de juicios de suficiencia e insuficiencia queafectan a ambos dominios por separado. Como hemos visto, es perfectamenteposible que „un francés adulto se […] exprese de manera cabal (en su idioma) peroignore el español“ y la conclusión que se extrae de ello no es que tal hablante„carece por esto del ,saber elocucional‘, sino sólo de un determinado ,saberidiomático‘: desconoce la técnica histórica del lenguaje correspondiente a la comu-nidad lingüística española“ (Coseriu 1956/57: 24). Pues bien, asimismo ocurre quese domine el español o el francés pero se sea incapaz de elaborar un discurso deacuerdo con un determinado molde discursivo histórico en uso en esas comuni-dades lingüísticas, por ejemplo el soneto, la conferencia científica, la carta de pésame, el artículo periodístico, la novela sentimental, la charla distendida entrecolegas, etc.
Veamos otro argumento. Por lo que respecta al saber histórico exclusivamenteidiomático, se asume además, siguiendo en esto, nuevamente, a Coseriu, que „[e]nlos actos concretos del individuo, junto a […] lo distintivo y funcional, es decir, elsistema […], también ha de estar implicado en ellos lo regular y lo constante, lanorma, so pena de que el hablante quede comunicado, pero desarraigado de sucomunidad“ (Méndez García de Paredes 1999: 110). De acuerdo con esto, a alguienque domina las reglas idiomáticas de una lengua pero no algunas reglas discur-sivas no se le tilda de „no hablante de esta lengua“ (Nicht-diese-Sprache-Sprechen-den), sino de „no perteneciente a esta comunidad“ (Nicht-dieser-Gemeinschaft-Angehörenden) (Coseriu en Schlieben-Lange / Weydt 1979: 75). En la misma línea,dado que también se da el caso de que un hablante sea capaz de producir un deter-minado tipo de texto dentro de los cauces propios del género en que se mueva (porejemplo un currículum), pero no domine la tradición discursiva específica queimpere en cuanto a ese género en concreto en el momento y en la comunidadsociohistóricos en particular en cuyo seno esté redactando tal currículum, podríaser útil concebir las categorías género y tradición discursiva, tal como acabo dedefender, de manera análoga a las de sistema y norma. Y ello por cuanto, enambos casos, siempre que se permanezca dentro de los límites del primero de losconceptos de cada par de términos (es decir, dentro del sistema, en el caso delsaber idiomático, y del género en el del discursivo), cuando se infringen reglas rela-tivas, bien a las normas idiomáticas, bien a la tradición discursiva (en el sentido enque la entendemos aquí, como subdeterminación histórica de un género), lo quequeda dañado no es la comunicación, sino la imagen del hablante como miembrono pleno de la comunidad en cuestión.
De acuerdo con lo expuesto, si se toma como base el esquema anteriormentereproducido de Koch, mi propuesta para la modelación del saber discursivo decarácter histórico, en la que destaco en cursiva los elementos novedosos, podríaquedar reflejada gráficamente del siguiente modo:
Araceli López Serena78
De esta forma, al igual que el concepto de modos universales del discurso nos proporciona tanto el hiperónimo como el tertium comparationis imprescindiblepara la consideración, en estudios de índole contrastiva, de las formas históricasen que se despliegan, en diversos momentos del devenir de las diferentes comu-nidades, los modos narrativos, descriptivos, dialógicos, argumentativos, etc., deldiscurso, también el concepto de género nos serviría, dentro del nivel histórico,tanto de hiperónimo como de tertium comparationis en los estudios diacrónicos ocontrastivos (tanto inter- como intralingüísticos) de las tradiciones discursivasentendidas en el sentido estricto que se ha pretendido conferir aquí a este con-cepto. Y ello porque, en ambos casos, el haz de rasgos que comprenda cada modouniversal del discurso – en la relación entre lo universal y lo histórico – y cada género – en la relación entre lo funcional y lo meramente consuetudinario dentrodel nivel histórico – constituirá el conjunto de características comunes impres-cindibles para poder establecer las comparaciones oportunas entre diferentesgéneros (en relación con los modos universales del discurso) y diferentes tradicionesdiscursivas (en relación con los géneros).
4. Los modos universales e históricos de hablar en tipos de circunstancias:variación concepcional y registros
4.1. La variación concepcional frente a la variación discursiva
Además de para la delimitación de modos narrativos, argumentativos, exposi-tivos, etc., también se ha recurrido a parámetros de naturaleza universal para elestablecimiento de otro tipo de variación, la que ya hemos mencionado que sesuele denominar concepcional, y que no tiene que ver con los modos de estructura-ción de los diferentes tipos de discursos (es decir, con la variación textual o discur-siva), sino con el hablar en diferentes tipos de circunstancias (o variación situa-
La doble determinación del nivel histórico en el saber expresivo 79
nivel dominio tipo de reglas
universal actividad del hablar reglas elocucionales
sistema reglas idiomáticas
lengua histórica particularnorma
reglas propias de cada normaconsuetudinaria en particular
formas género sistema reglas discursivas funcionales,histórico discursivas constantes, constitutivas del género
independientes tradición norma reglas discursivas propias de lasde las discursiva diversas subdeterminaciones idiomáticas históricas que pueda presentar un
género
actual / individual
discurso
Fig. 4: Los géneros y las tradiciones discursivas como formas discursivas históricas
cional ). Son, pues, universales los parámetros que, siguiendo a Steger et al. (1974),han propuesto Koch / Oesterreicher (1985, 1990 [2007] / 22011; cf. también Schlie-ben-Lange 1983: 46 ss.) con el fin de ubicar distintos tipos de constelaciones situa-cionales posibles entre la máxima inmediatez y la máxima distancia comunicativas(cf. Koch / Oesterreicher 1990: 12; 2007: 34; 2011: 13). En este caso, el objetivo noes aún delimitar modos de comunicación o géneros distintos, sino constelacionescomunicativas diferentes que propicien estrategias de verbalización universales, enel sentido de que están determinadas por tipos de circunstancias universales, sibien, obviamente, para la realización efectiva de tales estrategias de verbalizaciónserá necesario recurrir a formas idiomáticas históricas específicas (como tambiénpara la realización efectiva de cualquier forma narrativa, expositiva, argumenta-tiva, etc., hay que pasar necesariamente por los filtros que constituyen primero elgénero y luego la tradición discursiva prevista en esa comunidad histórica deter-minada para la ejecución de tal género).
Por lo que concierne a la rentabilidad de estos criterios para la delimitación detipos de géneros – o mejor, modos discursivos – posibles, a pesar de que no es esteel propósito principal de los parámetros enumerados por Koch / Oesterreicher(obsérvese que no se incluye la consideración de la finalidad de la comunicación,que ya hemos dicho que se considera determinante para la identificación de unmodo discursivo), es obvio que cualquier forma de comunicación imaginable (y, por tanto, también las formas prototípicas de los géneros39) está necesariamentecaracterizada por un haz de valores paramétricos de estas condiciones comunica-tivas concretas. Esta es también la postura de Barbara Frank-Job, quien para lasdistinciones en el nivel universal adopta las condiciones comunicativas propuestaspor Koch / Oesterreicher40, subdeterminadas, a su vez, en el proceso de construc-ción de los discursos particulares, por las estrategias y formas históricas propias dela comunidad, las tradiciones discursivas:
Dieses universell gültige Kontinuum schlägt sich nun auf der Ebene historischerSprachgemeinschaften in der Ausbildung und Verfestigung bestimmter Strategienund Formen der Versprachlichung nieder, den Diskurstraditionen. Zur historischenVerankerung von Diskurstraditionen gehört es jedoch, daß diese sich nicht einfachzurückführen lassen auf die universell gültigen Parameterwerte des konzeptionellenKontinuums, sondern daß sie stets Elemente der Lebenswelt einer Sprachgemein-schaft sind und als solche dem gesellschaftlichen Wandel und der gesellschaftlichenInterpretation unterliegen (Frank-Job 2003: 20 s.);
siguiendo en esto las consideraciones de Wulf Oesterreicher:
Araceli López Serena80
39 Cf., al respecto, Wilhelm (1996: 14–16), Koch (1997: 60), Oesterreicher (1997: 31),Tophinke (1997); también Fishelov (1991: 131 ss.).
40 „Auf der universellen Ebene menschlichen Sprechens können wir mit Koch / Oester-reicher (1994) fundamentale ,Kommunikationsbedingungstypen‘ unterscheiden, welchedie Strategien und Formen der Versprachlichung in Sprachhandlungen bestimmen“(Frank-Job 2003: 20).
Der Erwerb diskurstraditionellen Wissens zeigt, daß es sich bei Diskurstraditionenum Abstraktionen handelt, die aus ganz bestimmten kommunikativ fundierten Identi-fizierungs-, Konstantisierungs-, Habitualisierungs- und Legitimierungsprozessenresultieren. […]. Wir können hiermit […] Diskurstraditionen bestimmen als konven-tionalisierte Kristallisationskerne von bestimmten Parameterwerten der oben skiz-zierten Kommunikationsbedingungen und mehr oder minder strikt vorgeprägten Ver-sprachlichungsanforderungen einerseits sowie von bestimmten gesellschaftlich deter-minierten inhaltlich-thematischen Wissenskomplexen andererseits. (Oesterreicher1997: 24; cf. también Koch 1997: 56 s.)
De acuerdo con estos planteamientos, Koch / Oesterreicher (1990 [2007]: 28 s.;ahora también 2011: 8 s.) suelen poner como ejemplos los valores paramétricos dela carta privada, el sermón y la entrevista personal 41. Sin embargo, no obstante larentabilidad de estas posibles caracterizaciones para discursos particulares, talcomo se argumenta de manera más prolija en López Serena (en prensa; cf. tam-bién infra § 4.3.), no parece conveniente proponer conjuntos de valores paramétri-cos fijos ni para los géneros, concebidos, tal como hemos hecho, como individuoshistóricos que presentan unas determinadas constantes (el género como „sistema“históricamente determinado para la realización de una forma discursiva), ni paralas subdeterminaciones, también históricas, de estos géneros en forma de tradi-ciones discursivas socioculturalmente aún más específicas que los géneros, porcuanto lo propio de estos géneros y tradiciones discursivas es albergar diferentesposibilidades de variación concepcional en su interior. Y es que, como bien advertíaBajtín (1979 [1982/112003]: 269), „existen formas elevadas, estrictamente oficialesde estos géneros, junto con las formas familiares de diferente grado y las formasíntimas (que son distintas de las familiares)“42.
4.2. Variación concepcional frente a registros
Debido a su carácter universal, las modalidades que resultan de la variaciónconcepcional no coinciden con los registros, que son variedades idiomáticas y nouniversales (precisamente por ello se denominan también estilos de lengua). Y elloa pesar de que la aparición de esquemas de verbalización universalmente inmedia-tos y de rasgos propios del registro coloquial de una determinada lengua se veafavorecida exactamente por el mismo tipo de circunstancias enunciativas, comoprecisamente trata de mostrar el modelo de la cadena variacional:
La doble determinación del nivel histórico en el saber expresivo 81
41 Aplicaciones similares de los parámetros de la variación concepcional a otros pa-trones situacionales-discursivos se pueden encontrar en López Serena (2008a) y Del Rey(2011).
42 Asimismo es necesario tener en cuenta lo que Bajtín denominaba „reacentuación de losgéneros“ o empleo de determinados géneros en situaciones comunicativas que no son lasprototípicamente asociadas a ellos.
Precisamente, el propósito con el que Koch / Oesterreicher construyeron estemodelo fue el de mostrar las interrelaciones que se producen entre los factores uni-versales que determinan tanto la variación concepcional (que es universal) como lavariación diafásica (que está constituida por fenómenos idiomáticos y de carácter,por tanto, histórico) así como el de diferenciar, en los discursos con condiciones de producción e interpretación características, bien de la máxima inmediatez, biende la máxima distancia comunicativa, o bien, obviamente, de constelaciones inter-medias entre la inmediatez y la distancia, entre fenómenos lingüísticos universales(los propios de la variación concepcional) y fenómenos históricos específicos (lospropios de la variación diafásica de cada lengua). Dicho de otro modo, estemodelo explica de qué manera en los discursos particulares podemos encontrar (o no), dependiendo de las circunstancias de la comunicación, tanto fenómenosuniversalmente propios de la inmediatez o de la distancia comunicativa, como ele-mentos idiomáticamente marcados, en una lengua histórica determinada, comodiatópicos, diastráticos o diafásicos.
4.3. Variación situacional y variación textual
Ahora bien, por más que sea posible tender puentes entre las circunstancias quedeterminan la variación situacional y los contextos en que se recurre al empleo dedeterminados géneros, el modelo de la cadena variacional reproducido en el apar-tado anterior no contempla la variación textual históricamente determinada y, de
Araceli López Serena82
Fig. 5: La cadena variacional (cf. Koch / Oesterreicher 1990 [2007]: 39)
hecho, en relación con los géneros, es posible que para cada molde textual históri-camente dado haya que prever la existencia, en su realización individual, de unavariación interna similar a la que manifiesta el modelo de la cadena variacional(aunque tal variación, dependiendo de los géneros, no sea siempre de espectro tanamplio como el que conforma el modelo en su conjunto). En efecto, en relacióncon la concepción de la conversación coloquial como un tipo de discurso resultantede la intersección entre un modo universal de la comunicación (la interaccióndialógica) y un tipo de perfil concepcional también universal (delimitado por lacombinación del conjunto de parámetros universales que configuran la inmediatezcomunicativa), a mi modo de ver, el perfil concepcional constituye una determina-ción subsidiaria de la modalidad del hablar en que consiste la interacción conversa-cional. De acuerdo con esto, habría que hablar de conversación en general y, dentrode ella, distinguir subclases de conversaciones de acuerdo con el perfil concepcionalmás o menos inmediato de tales conversaciones. Lo mismo ocurre con géneros oformas discursivas de comunicación que, a diferencia de la conversación, no son decarácter universal. Aunque (debido a que los rasgos situacionales que determinanla elección de géneros coinciden, en gran medida, con los rasgos situacionales quedeterminan este tipo de variación) los modos históricos de estructurar el discursopuedan estar, en muchos casos, prototípicamente asociados con determinados tiposde variación concepcional, esto no excluye la variación concepcional en el interiorde un género, de manera que habrá, por ejemplo, cartas privadas comunicativa-mente más o menos inmediatas, entrevistas personales más o menos inmediatas, eincluso sermones más o menos inmediatos.
De hecho, como advierte Oesterreicher (1997: 30) – y se argumenta también enKabatek (2012a) y López Serena (en prensa) –, hay que considerar la necesidad deprestar atención al tipo de cambio lingüístico que consiste en una evolución histórica,bien hacia la inmediatez, bien hacia la distancia, de las tradiciones discursivas par-ticulares que estén en funcionamiento, en diferentes comunidades socioculturales,para la realización de determinados géneros. Así, por ejemplo, dentro de génerosconversacionales como la tertulia, en el ámbito histórico del español hablado,podríamos encontrar tertulias más o menos distantes, más o menos inmediatas(dependiendo, claro está, de los parámetros que configuran la constelación comu-nicativa particular en que nos hallemos) y, debido a ello, mayor o menor presenciade rasgos diatópica, diastrática o diafásicamente marcados, así como de estrategiasde verbalización universalmente asociadas con la inmediatez o con la distancia. Y, ala vez, podríamos estudiar si los perfiles concepcionales que caracterizan al proto-tipo del género pueden, en su conformación histórica dentro del ámbito sociocul-tural español, europeo, occidental, etc., sufrir procesos de inmediatización hasta elpunto de que las muestras procedentes de tales corpus nos pudieran servir perfecta-mente para la localización de determinados rasgos lingüísticos que podríamoshaber presumido exclusivos de la conversación coloquial prototípica43.
La doble determinación del nivel histórico en el saber expresivo 83
43 Podríamos, por tanto, en el nivel histórico de la reflexión, analizar las diferencias entrelos grados de inmediatez o de distancia que se hayan instituido como norma histórica
Es cierto que la necesidad de esta diferenciación entre variación concepcional yvariación diafásica no se ha entendido bien por parte de los autores que se hanhecho eco de las propuestas de Koch y Oesterreicher (cf., por ejemplo, las opinio-nes al respecto que reseño en López Serena 2002). En este sentido, es posible quela distinción entre modos o formas universales de comunicación, géneros y tradicionesdiscursivas que se ha defendido aquí nos ayude, quizá, a comprenderla mejor.
Naturalmente, los discursos particulares que se produzcan en cada situacióncomunicativa individual no son únicamente el resultado de determinaciones uni-versales como la realización de una forma de comunicación en particular con unperfil concepcional determinado, por medio del empleo, ya en el nivel histórico, delas formas idiomáticas (gramaticales, léxicas …) propias de la(s) técnica(s) históri-ca(s)44 particulares de la(s) lengua(s) en que se construya el discurso, entre ellas,las propias del registro que convenga emplear. Nuestro saber histórico comohablantes comprende también el dominio de determinadas técnicas históricas, lasque solemos denominar géneros, y de variaciones históricas de estos géneros, paralas que, como hemos expuesto, creemos preferible reservar como tecnicismo el término tradiciones discursivas, y que constituyen modelos dentro de cuyos caucesconstruimos nuestros discursos particulares. Es decir, que para cada forma decomunicación (narración, exposición, interacción dialógica, etc.), como posibi-lidad comunicativa universal, pueden existir géneros y tradiciones discursivas dife-rentes con características históricas específicas que estén vigentes en comunidadesde extensión mayor, menor o equivalente a la comunidad idiomática. Y estas tra-diciones discursivas, o variantes históricas para la realización de determinadosgéneros, están, obviamente, sujetas a los cambios propios de cualquier objetohistórico45.
Araceli López Serena84
para la producción de discursos de un mismo género en una o en distintas comunidadesde habla (la presencia de elementos del registro coloquial en el tipo de discurso „clase enla universidad“ es probablemente mayor en unas comunidades socioculturales que enotras, por lo que nos encontraríamos ante manifestaciones históricas diferenciadas de unmismo género, o, lo que es lo mismo, ante tradiciones discursivas diferentes), o rastrear lahistoria de la coloquialización paulatina que, en época reciente, han experimentado, porejemplo en nuestro país, discursos mediáticos como el televisivo (cf. López Serena 2009a,2009c, Brenes 2011) o la columna periodística (cf. Mancera 2009).
44 El plural se debe a que, como es obvio, un discurso no tiene por qué hacer uso exclusivode una única lengua, por más que esto pueda ser lo más habitual (cf. Coseriu 2007: 133,nota 105; López Serena 2007b).
45 Ya advertía Bajtín (1979 [1982/112003]: 253), aunque en otro sentido, que „[l]os cambioshistóricos en los estilos de la lengua están indisolublemente vinculados a los cambios delos géneros discursivos“, de manera que „[l]a transición de un estilo de un género a otrono sólo cambia la entonación del estilo en las condiciones de un género que no le es propio, sino que destruye o renueva el género mismo“ (1979 [1982/112003]: 254). De dife-rentes tipos de cambios en los modos históricos del discurso, como la convergencia detradiciones, la diferenciación interna, su multiplicación, mezcla, revitalización o muerte,se ocupan Koch (1997; cf. también Oesterreicher 1997: 30) o Wilhelm (2001: 471 s.).
De acuerdo con lo anterior, tendríamos, por tanto, cinco conceptos relevantespara el estudio del saber expresivo, dos referidos al carácter universal de ciertosprincipios o configuraciones necesarias en la producción discursiva, así como deciertos esquemas de verbalización característicos de determinadas constelacionescomunicativas estipuladas a partir de parámetros universales (los modos del discursoy la variación concepcional) y tres referidos a los cauces históricos específicos quecondicionen el saber textual socioculturalmente específico de los hablantes dedistintas comunidades (idiomáticas o supraidiomáticas): el dominio de la variacióndiafásica, vinculado con el saber idiomático, y el conocimiento de los modelos textuales tradicionales de los que los hablantes de diferentes ámbitos sociohistóricosse valen para producir muestras de los diferentes géneros que su actividad comuni-cativa precise en cada momento, que hemos subdividido en el saber relativo a losgéneros y el saber relativo a las tradiciones discursivas.
Es obvio que en muchos casos resultará difícil distinguir con claridad qué per-tenece al modo discursivo universal, qué al género, qué a la tradición discursiva, quéal registro y qué a la variación concepcional, pero al menos hay que intentar que ladiferenciación teórica de ámbitos de variación distintos esté bien delimitada comohorizonte de la investigación. Y ello porque el conocimiento, tanto de los modeloshistóricos que, para la realización de determinados actos de habla, están previstosen determinadas sociedades, como del perfil concepcional que en tales sociedadescaracteriza a tales modelos históricos, así como de los registros con que se esperaque estén asociados tales modelos textuales (o tradiciones discursivas) resulta, atodas luces, tan fundamental para la interacción comunicativa, como lo sería, conel mismo grado de diferenciación entre pautas universales y normas históricas, elconocimiento de las diferentes normas de cortesía que puedan imperar en esamisma sociedad.
5. Apuntes finales
5.1. Los conceptos de modo del discurso, género, variación concepcional,tradición discursiva y registro. Propuesta de delimitación
Concluyo con unas reflexiones programáticas que recuperan, en primer lugar,las definiciones de los conceptos que he propuesto delimitar en el estudio del saberexpresivo (cuyas interrelaciones presento a continuación de forma gráfica en unaúltima figura que hace las veces de síntesis final), y se refieren, en segundo lugar, alproblema de la tipologización textual. En relación con estos ámbitos de la investi-gación (como en relación con el estudio de cualquier otra modalidad lingüística),a la luz de lo expuesto, parecería necesaria – o, si se prefiere, podría ser rentable –una diferenciación entre:
(1) modos discursivos, concebidos como posibilidades universales de la actua-ción lingüística, y determinados fundamentalmente por la finalidad de la inter-acción comunicativa, estipulados con un nivel de abstracción tan alto como paraconstituir, efectivamente, universales antropológicos;
La doble determinación del nivel histórico en el saber expresivo 85
(2) géneros o modelos históricos para la construcción de discursos, definidospor el conjunto mínimo de rasgos constantes que sea imprescindible para el re-conocimiento del género como tal, subsidiariamente determinado, también demanera histórica, por diferentes normas de realización posibles, que llamaremostradiciones discursivas (de modo análogo a como, en relación con las formasidiomáticas, los sistemas lingüísticos, concebidos como sistemas de posibilidades ydistinciones funcionales, se realizan en el habla por medio de normas históricasdeterminadas);
(3) tradiciones discursivas (o textuales), en el sentido de subdeterminacioneshistóricas de los modelos textuales más generales que constituyen los géneros, yque sirven de cauce expresivo a la realización de estos determinados géneros en elseno de comunidades sociohistóricas particulares;
(4) fenómenos propios de la variación concepcional, no conformados por formasidiomáticas específicas (aunque, obviamente, para su realización sea imprescin-dible valerse de tales formas), sino producto de las diferentes combinaciones posibles de rasgos universales propios de la situación de comunicación, querequieren estrategias de verbalización adecuadas a tales circunstancias específicasde la enunciación, dependiendo de si nos hallamos más o menos próximos a lamáxima inmediatez o a la máxima distancia comunicativa. En el caso de la inme-diatez, serían universales las configuraciones sintácticas que presentan las diversasposibilidades formales y funcionales de empleo de la repetición en forma de di-ferentes figuras de sintaxis, y en el de la distancia, los recursos lingüísticos propiosde las variedades elaboradas de todas las lenguas, relacionados con la mayorvariación y precisión léxicas, la mayor integración sintáctica, la preferencia por lareferencialización simbólica en detrimento de la deíctica, etc.;
(5) registros o estilos, constituidos por formas idiomáticas históricas especí-ficas, cuya aparición en situaciones comunicativas determinadas está relacionada,no obstante, con parámetros universales de la variación, como los que permitenestablecer distintos tipos de constelaciones comunicativas posibles entre los polosextremos de la máxima inmediatez y la máxima distancia comunicativa (claro quetambién estos parámetros favorecen la aparición de rasgos sociolectales y dia-lectales específicos, no lo olvidemos).
Aunque el concurso de cada uno de estos diferentes aspectos en la conforma-ción de los discursos particulares es, naturalmente, simultáneo, podríamos tratarde representar su influjo de manera secuencial, disponiéndolos gráficamente comosi constituyeran filtros sucesivos en cada ocurrencia individual de la actividad delhablar:
Araceli López Serena86
Como es obvio, estas diferenciaciones analíticas no implican de ninguna maneraque las realizaciones discursivas particulares que resulten de la puesta en prácticade todo este conjunto de saberes y acervos de normas diferenciados (a los que sesumarán también aspectos individuales que quedan fuera de esta modelación)hayan de resultar homogéneas o monotípicas (en el sentido de Isenberg). Todo locontrario: lo esperable es que en más de una ocasión en los discursos particularesse encuentren tradiciones discursivas, normas idiomáticas, géneros, sistemas,modos del discurso y perfiles concepcionales diversos. Y ello por cuanto hay inter-acciones comunicativas en cuyo transcurso nada obliga a que las finalidades (y por tanto los modos del discurso que se empleen) y los parámetros situacionalesque determinan tanto la variación concepcional como la selección de unas u otrasnormas idiomáticas deban permanecer inmutables de principio a fin (cf. Reich2002), como tampoco en constelaciones de plurilingüismo se espera que una conversación que puede haber empezado a desarrollarse en una lengua no vaya aterminar en cualquier otra, o a dar cabida a un uso indistinto de varias de ellas entodos los modos de combinación imaginables dentro de los límites que permitanlas competencias idiomáticas (activas y pasivas) de quienes participen en ella.
5.2. Repercusiones para la tipología textual en general
De lo aquí expuesto se pueden extraer también algunas conclusiones relacio-nadas con la espinosa cuestión de la tipologización textual. Ya he mencionado depasada una de ellas: no parece rentable emplear los parámetros propios de lavariación concepcional para la delimitación de géneros, puesto que, con indepen-dencia de que ciertamente los prototipos de los distintos géneros estén asociados adeterminados perfiles concepcionales, todos los géneros permiten variación con-cepcional interna y, de hecho, la rutinización de ciertas constelaciones de pará-metros dentro de un género determina, en parte, su variación y evolución histó-
La doble determinación del nivel histórico en el saber expresivo 87
SABER EXPRESIVO. COMPONENTES UNIVERSALES
SABER IDIOMÁTICO-EXPRESIVO: COMPONENTES HISTÓRICOS
MODOS DE HABLAR EN TIPOS DE CIRCUNSTANCIAS
MODOS DE ESTRUCTURAR LOS TIPOS DE DISCURSOS
VARIACIÓN CONCEPCIONAL MODOS UNIVERSALES DEL DISCURSO
LENGUAS MOLDES HISTÓRICOS DEL DISCURSO
SISTEMAS GÉNEROS
TRADICIONES DISCURSIVAS NORMAS DIATÓPICAS, DIASTRATICAS Y DIAFÁSICAS (REGISTROS)
CONSTELACIÓN COMUNICATIVA FINALIDAD
Fig. 6: Los componentes del saber expresivo e idiomático de los hablantes
ricas en forma de tradiciones discursivas distintas. Más bien al contrario, de acuer-do con las delimitaciones que se han trazado en estas páginas, y de acuerdo, asi-mismo, con la diferenciación entre modos de hablar en tipos de circunstancias ymodos de estructurar los tipos de discursos a la que hemos visto que parecíaapuntar Coseriu, resultaría más aconsejable distinguir, al menos como horizontede la investigación, entre variación situacional (concepcional y diafásica), por unaparte, y variación textual o discursiva, por otra, aunque los aspectos que deter-minan uno y otro tipo de variación sean en ocasiones difícilmente discernibles y,en las realizaciones discursivas individuales y concretas se presenten, natural-mente, entremezclados (cf. López Serena en prensa).
La otra reflexión general que suscita lo discutido aquí está relacionada con elrecurrente problema de que la lingüística textual carezca, a día de hoy, de una pro-puesta de tipos de géneros definitiva. En este sentido, me gustaría hacer hincapiéen que se trata de un falso problema. Si, tal como se ha defendido aquí, tanto losactos de habla como los géneros constituyen, en tanto que entidades históricas,posibilidades infinitas de la actuación lingüística, determinadas fundamentalmentepor la finalidad de la interacción comunicativa y, subsidiariamente, también pordiferentes configuraciones del resto de elementos de la situación comunicativa,resulta a todas luces imposible llegar – no hoy, ni mañana, sino nunca – al estable-cimiento de una tipología de géneros definitiva46. Obviamente, en la medida enque el elenco de actividades humanas es potencialmente infinito, también ha deser necesariamente infinita la nómina de los géneros que concebimos como posi-bilidades de la actuación lingüística47. De acuerdo con esto, y en relación con lacelebérrima propuesta de Isenberg sobre los criterios exigibles a toda tipología textual, a las críticas que ya se han hecho sobre la inconsistencia de requisitoscomo la monotipia y la homogeneidad (cf., por ejemplo, las que se reseñan enLópez Serena 2007c), habría que añadir una más, esta vez con respecto al requisitode exhaustividad. Y es que pretender, como propone Isenberg, que toda tipología
Araceli López Serena88
46 De acuerdo, Charaudeau / Maingueneau (dirs.) (2002 [2005]: 290): „La renovación cons-tante de los géneros conduce lógicamente a la imposibilidad de establecer tipologías a priori“. Cf. también Aschenberg (2003: 7 s.), quien remite a Raible (1996: 72) y Wilhelm(2001: 469), así como Loureda (2008: § 7.2.7). Según Fishelov (1991: 126), Weitz (1956,1964, 1977) iba aún más allá en relación con esta imposibilidad y, en relación, específi-camente, con los géneros literarios, debido a la naturaleza intrínsecamente creativa delarte y la evolución diacrónica de las diferentes formas genéricas, negaba incluso que fuerafactible enumerar un conjunto de rasgos necesarios y suficientes para determinar, no yauna tipología definitiva de géneros, sino cada uno de los géneros en particular.
47 „Las diversas esferas de la actividad humana están todas relacionadas con el uso de lalengua. Por eso está claro que el carácter y las formas de su uso son tan multiformescomo las esferas de la actividad humana. […]. La riqueza y diversidad de los géneros discursivos es inmensa, porque las posibilidades de la actividad humana son inagotablesy porque en cada esfera de la praxis existe todo un repertorio de géneros discursivos quese diferencia y crece a medida de (sic) que se desarrolla y se complica la esfera misma“(Bajtín 1979 [1982/112003]: 248).
textual sea exhaustiva y que, como tal, abarque todos los tipos de géneros posibleses, llana y simplemente, un imposible epistemológico48.
Quizá se trata de un imposible epistemológico que, en la medida en que nosobliga a prescindir de determinados esquematismos simplificadores, pueda ha-cernos aparecer como menos rigurosos, pues, como señalaba Coseriu en relacióncon las críticas que recibiera en su momento la postura antinaturalista de Bréal,
efectivamente, los dogmas y los esquemas simplificadores que eluden la infinitavariedad de lo real parecen ,más rigurosos‘. Pero sólo lo parecen. […]. [N]o hay queconfundir el rigor propio de los esquemas en cuanto tales (que es un rigor instrumen-tal) con el rigor de su relación con la realidad […]. En cuanto a los dogmas, ellos suelen ser rígidos, más no rigurosos. (Coseriu 1981b: 42 s.)
Y en este, como en tantos otros casos en que la aplicación de esquemas y requi-sitos ajenos al estudio del lenguaje ha resultado fallida, no nos queda más remedioque concluir, parafraseando de nuevo a Coseriu que,
[s]i una concepción de la ciencia y el método correspondiente [en este caso una con-cepción de cómo ha de ser una tipología de géneros discursivos] obligan a ignorarprecisamente aquello que es esencial y definitorio de un objeto [en nuestro caso queel elenco de géneros posibles es, por definición, infinito], hay que optar por el objeto;es decir, que esa concepción y ese método deben rechazarse por inadecuados. (Coseriu1981b: 115–11849)
O, en palabras de Itkonen,
La descripción debe ser tan rigurosa y científica como sea posible, y la descripcióndebe ser adecuada a su objeto de estudio. Si estos dos presupuestos entran en con-flicto, el último es el que debe prevalecer sobre el primero. (Itkonen 2003 [2008]: 278)50
En este sentido, es posible que las distinciones entre modos de discurso, géneros,tradiciones discursivas, variación concepcional y variación diafásica, que hemos enparte retomado y en parte redefinido aquí en connivencia con los presupuestos del
La doble determinación del nivel histórico en el saber expresivo 89
48 Como también es, exactamente por las mismas razones, epistemológicamente imposiblela apuesta de Vilarnovo / Sánchez (1992: 22) por conseguir „un sistema [de tipologiza-ción] simple pero cuyos criterios (o criterio) clasificatorios sean definitivos“, puesto que,como ellos mismos reconocen, „se trataría de una clasificación que tendería al infinito“(ibíd.: 24), en la medida en que „los tipos posibles son infinitos“ (ibíd.: 58). Una reflexiónsimilar aplicada al ámbito de la tipologización formal y funcional de marcadores del dis-curso hacemos en López Serena / Borreguero (2010).
49 Cf. también López Serena (2009b: 16).50 Cf. López Serena (2009b: 17). En la misma línea, frente al requisito de monotipia exigido
por Isenberg, Vilarnovo / Sánchez (1992: 24) esgrimen que „el único camino que nopuede tomarse es el de la negación de la realidad misma de los textos“. Cf. también ibíd.,pág. 36: „El deseo de rigor de Isenberg es loable, pero hay que saber qué podemos o nopodemos esperar de una tipología. Sin embargo, esto no debe interpretarse como unadebilidad o incapacidad de la lingüística, o como que las tipologías son por naturalezaimperfectas, pues la perfección de la lingüística y de las tipologías está precisamente enadecuarse a su objeto“.
marco de la lingüística integral coseriana y de la lingüística de las variedades ale-mana heredera de aquella, puedan parecer atractivas por el hecho de que favorecenun tratamiento más riguroso de estos distintos tipos de variación. Con todo, suverdadero valor – y la legitimidad que más interesa –, como también la justifi-cación de su propuesta, procederá, si así ocurre, de que realmente se constate supresencia en el saber que los hablantes ponen efectivamente en práctica en la cons-trucción e interpretación de sentidos discursivos, que ya anticipamos que era elobjeto de estudio que nos interesaba, a cuya naturaleza propia estamos obligadosa adecuar nuestras distinciones terminológicas.
Sevilla, diciembre de 2011
Referencias bibliográficas
Adam, Jean-Michel (1992): Les textes: types et prototypes. Récit, description, argumentation,explication et dialogue, París: Nathan.
Adamzik, Kirsten (1995): Textsorten – Texttypologie. Eine kommentierte Bibliographie,Münster: Nodus Publikationen.
Adamzik, Kirsten (ed.) (2000): Textsorten. Reflexionen und Analysen, Tubinga: Stauffenburg.Albrecht, Jörn (2003): „Können Diskurstraditionen auf dem Wege der Übersetzung Sprach-
wandel auslösen?“, en: Heidi Aschenberg / Raymund Wilhelm (eds.), 37–53.Albrecht, Jörn / Lüdtke, Jens / Thun, Harald (eds.) (1988): Energeia und Ergon. Studia in
Honorem Eugenio Coseriu, 3 vols., Tubinga: Narr.Aschenberg, Heidi (2003): „Diskurstraditionen – Orientierungen und Fragestellungen“, en:
ídem / Raymund Wilhelm (eds.), 1–18.Aschenberg, Heidi / Wilhelm, Raymund (eds.) (2003): Romanische Sprachgeschichte und Dis-
kurstraditionen, Tubinga: Narr.Austin, John L. (1975 [1996]): Cómo hacer cosas con palabras: palabras y acciones, Barce-
lona: Paidós. [Versión esp. de la compilación original en inglés realizada por J. O. Urm-son, How to do things with words, Oxford 1975].
Bajtín, Mijaíl Mijáilovich (1979 [1982/112003]): Estética de la creación verbal, Madrid: SigloXXI. [Versión esp. del original ruso Estetika slovesnogo tvorchestva, Moscú 1979].
Bernárdez, Enrique (1982): Introducción a la Lingüística del Texto, Madrid: Espasa-Calpe.Bernárdez, Enrique (comp.) (1987): Lingüística del texto, Madrid: Arco Libros.Biber, Douglas (1986a): „Spoken and Written Textual Dimensions in English: Resolving
contradictory findings“, en: Language 62/2, 384–414.Biber, Douglas (1986b): „On the Investigation of Spoken / Written Differences“, en: Studia
Linguistica 40/1, 1–21.Biber, Douglas (1988): Variation across speech and writing, Cambridge: CUP.Biber, Douglas (1995): Dimensions of register variation. A cross-linguistic comparison, Cam-
bridge: CUP.Biber, Douglas / Davies, Mark (2006): „Spoken and written register variation in Spanish“,
en: Corpora 1, 7–38.Borreguero Zuloaga, Margarita (2006): „Las tipologías textuales en la lingüística contem-
poránea: qué se ha hecho y qué queda por hacer“, en: Marta Fernández Alcaide / AraceliLópez Serena (eds.), 55–65.
Brenes Peña, Ester (2011): Descortesía verbal y tertulia televisiva. Análisis pragmalingüístico,Berna: Lang.
Araceli López Serena90
Briz Gómez, Antonio (coord.) (2008): Saber hablar, Madrid: Aguilar / Instituto Cer-vantes.
Brown, Penelope / Levinson, Stephen C. (1978 [1987]): Politeness. Some universals in languageusage, Cambridge: CUP.
Bustos Gisbert, José M. (1996): La construcción de textos en español, Salamanca: Universidad.Casado Velarde, Manuel / Loureda Lamas, Óscar (2009): „La Textlinguistik alemana y su
recepción en España: balance y perspectivas“, en: Montserrat Veyrat Rigat / EnriqueSerra Alegre (coords.), La lingüística como reto epistemológico y como acción social.Estudios dedicados al profesor Ángel López García con ocasión de su sexagésimo aniver-sario, Madrid: Arco Libros, 275–292.
Charaudeau, Patrick / Maingueneau, Dominique (dirs.) (2002 [2005]): Diccionario de aná-lisis del discurso, Buenos Aires: Amorrortu. [Trad. esp. de Irene Agoff, supervisada porElvira Arnoux, del original francés Dictionnaire d’analyse du discours, París 2002].
Ciapuscio, Guiomar Elena (1994): Tipos textuales, Buenos Aires: Universidad.Company Company, Concepción (2008): „Gramaticalización, género discursivo y otras
variables en la difusión del cambio sintáctico“, en: Johannes Kabatek (ed.), 17–51.Copceag, Demetrio (1981): „El ,realismo lingüístico‘ o doctrina de Eugenio Coseriu“, en:
Horst Geckeler / Brigitte Schlieben-Lange / Jürgen Trabant / Harald Weydt (eds.), LogosSemantikos: Studia Linguistica in honorem Eugenio Coseriu 1921–1981, vol. 2, Berlín /Nueva York / Madrid: de Gruyter / Gredos, 7–18.
Coseriu, Eugenio (1952 [21967]): „Sistema, norma y habla“, en: Revista de la Facultad deHumanidades y Ciencias (Montevideo) 10, 113–177. [Reproducido en Teoría del lenguajey lingüística general, Madrid 1967, 11–113].
Coseriu, Eugenio (1954 [1973]): „Forma y sustancia en los sonidos del lenguaje“, en: Teoríadel lenguaje y lingüística general. Cinco estudios, Madrid: Gredos, 115–234. [Publicadooriginariamente en Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias (Montevideo) 12(1954), 143–217, y en edición independiente, Montevideo].
Coseriu, Eugenio (1956/57): El problema de la corrección idiomática, Montevideo, manus-crito inédito custodiado en el Archivo Coseriu de la Universidad de Tubinga (Alemania)(www.coseriu.de). Archivo Coseriu (Nr. B XXXIV, 16). También: Competencia lingüísticay criterios de corrección (transcripción de una conferencia impartida en octubre de 1987en la Pontificia Universidad Católica de Chile, editada por A. Matus y J. L. Samaniego,Santiago de Chile).
Coseriu, Eugenio (1978a): Gramática, semántica, universales. Estudios de lingüística funcio-nal, Madrid: Gredos.
Coseriu, Eugenio (1978b): „Humanwissenschaften und Geschichte. Der Gesichtspunkteines Linguisten“, en: Det Norske Videnskaps-Akademi-Årbok (Oslo), 118–130.
Coseriu, Eugenio (1981a): Sincronía, diacronía e historia. El problema del cambio lingüístico,Madrid: Gredos.
Coseriu, Eugenio (1981b): Lecciones de lingüística general, Madrid: Gredos.Coseriu, Eugenio (1988 [1992]): Sprachkompetenz. Grundzüge der Theorie des Sprechens,
Tubinga: Francke. [Hay versión esp.: Competencia lingüística. Elementos de la teoría delhablar (elaborado y editado por Heinrich Weber, versión esp. de Francisco Meno Blanco).Madrid 1992].
Coseriu, Eugenio (1988a): Einführung in die allgemeine Sprachwissenschaft, Tubinga:Francke. [Publicado previamente en esp. con el título Lecciones de lingüística general(versión del italiano de José Azáceta y García de Albéniz). Madrid 1981].
Coseriu, Eugenio (1988b): „Die Ebenen des sprachlichen Wissens. Der Ort des ,Korrekten‘in der Bewertungsskala des Gesprochenen“, en: Jörn Albrecht / Jens Lüdtke / HaraldThun (eds.), vol. 1, 327–364.
La doble determinación del nivel histórico en el saber expresivo 91
Coseriu, Eugenio (31994): Textlinguistik. Eine Einführung (ed. de Jörn Albrecht), Tubinga:Narr. [Hay versión esp. (cf. Coseriu 2007)].
Coseriu, Eugenio (2007): Lingüística del texto. Introducción a la hermenéutica del sentido(edición, anotación y estudio previo de Óscar Loureda Lamas), Madrid: Arco Libros.
Del Rey Quesada, Santiago (2011): „Oralidad y escrituralidad en el diálogo literario: el casode los Coloquios de Erasmo“, en: José Jesús de Bustos Tovar / Rafael Cano Aguilar /Elena Méndez García de Paredes / Araceli López Serena (eds.), Sintaxis y análisis deldiscurso hablado en español. Homenaje a Antonio Narbona, vol. 2, Sevilla: Servicio dePublicaciones de la Universidad, 695–711.
Dimter, Matthias (1985 [1999]): „Sobre la clasificación de textos“, en: Teun van Dijk (ed.),Discurso y literatura. Nuevos planteamientos sobre el Análisis de los Géneros Literarios,Madrid: Visor Libros, 255–273. [Versión esp. de Diego Hernández García del originalinglés „On Text Classification“, en: Teun van Dijk, Discourse and Literature, Ámster-dam / Philadephia, 215–230].
Fernández Alcaide, Marta / López Serena, Araceli (eds.) (2006): Cuatrocientos años de lalengua del Quijote. Estudios de historiografía e historia de la lengua española. Actas del V Congreso Nacional de la AJIHLE (Sevilla, 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2005), Sevilla:Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
Fishelov, David (1991): „Genre theory and family resemblance – revisited“, en: Poetics 20/2,123–138.
Frank, Barbara / Haye, Thomas / Tophinke, Doris (eds.) (1997): Gattungen mittelalterlicherSchriftlichkeit, Tubinga: Narr.
Frank-Job, Barbara (2003): „Diskurstraditionen im Verschriftlichungsprozeß der romani-schen Sprachen“, en: Heidi Aschenberg / Raymund Wilhelm (eds.), 19–35.
Gauger, Hans-Martin / Oesterreicher, Wulf (1982): „Sprachgefühl und Sprachsinn“, en:Hans-Martin Gauger / Wulf Oesterreicher / Helmut Henne / Manfred Geier / WolfgangMüller (eds.), Sprachgefühl? Vier Antworten auf eine Preisfrage, Heidelberg: Schneider,9–90.
Gülich, Elisabeth (1986): „Textsorten in der Kommunikationspraxis“, en: Werner Kall-meyer (ed.), Kommunikationstypologie, Düsseldorf: Schwann, 19–40.
Gülich, Elisabeth / Raible, Wolfgang (eds.) (1972/21975): Textsorten. Differenzierungskrite-rien aus linguistischer Sicht, Wiesbaden: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion.
Guzmán Riverón, Martha (2006): „Tradiciones discursivas e historia de la lengua españolaen América“, en: Marta Fernández Alcaide / Araceli López Serena (eds.), 79–87.
Guzmán Riverón, Martha (2008): „Tradiciones discursivas en textos coloniales del Caribe:características, origen, evoluciones“, en: Concepción Company / José G. Moreno deAlba (eds.), Actas del VII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española,vol. 2, Madrid: Arco Libros, 1851–1867.
Habermas, Jürgen (1981): Theorie des kommunikativen Handelns, 2 vols., Fráncfort delMeno: Suhrkamp.
Heinemann, Wolfgang (2000): „Textsorten. Zur Diskussion um Basisklassen des Kommuni-zierens. Rückschau und Ausblick“, en: Kirsten Adamzik (ed.), 9–29.
Heinemann, Wolfgang / Viehweger, Dieter (1991): Textlinguistik, Tubinga: Niemeyer.Hernández Guerrero, José Antonio / García Tejera, M.ª del Carmen (1994): Historia breve
de la retórica, Madrid: Síntesis.Iglesias Recuero, Silvia (2001): „Los estudios de la cortesía en el mundo hispánico. Estado
de la cuestión“, en: Oralia 4, 245–298.Isenberg, Horst (1978): „Probleme der Texttypologie. Variation und Determination von
Texttypen“, en: Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig. Ges. undSprachwiss. Reihe 27/5, 565–579.
Araceli López Serena92
Isenberg, Horst (1983 [1987]): „Cuestiones fundamentales de tipología textual“, en: EnriqueBernárdez (comp.), 95–129. [Trad. esp. de Luis Acosta del original alemán de 1983publicado en Linguistische Studien 112, 303–342].
Itkonen, Esa (2003 [2008]): ¿Qué es el lenguaje? Introducción a la filosofía de la lingüística(traducción esp. y edición de Araceli López Serena del original inglés What is Language?A Study in the Philosophy of Linguistics, Turku 2003), Madrid: Biblioteca Nueva.
Jacob, Daniel / Kabatek, Johannes (eds.) (2001): Lengua medieval y tradiciones discursivas en la Península Ibérica. Descripción gramatical – pragmática histórica – metodología,Madrid / Fráncfort del Meno: Iberoamericana / Vervuert.
Kabatek, Johannes (2001): „¿Cómo investigar las tradiciones discursivas medievales? Elejemplo de los textos jurídicos castellanos“, en: Daniel Jacob / Johannes Kabatek (eds.),97–132.
Kabatek, Johannes (2004a): „Algunas reflexiones sobre las tradiciones discursivas“ [enlínea]. http://www.kabatek.de/discurso.
Kabatek, Johannes (2004b): „Zur Historizität von Texten“ [en línea]. http://www.kabatek.de/discurso.
Kabatek, Johannes (2005a): „Tradiciones discursivas y cambio lingüístico“, en: Lexis 29,151–177.
Kabatek, Johannes (2005b): „A propos de l’historicité des textes“ (versión francesa de EsmeWinter), en: Adolfo Murguía (ed.), Sens et références. Mélanges Georges Kleiber, Tubinga:Narr, 149–157.
Kabatek, Johannes (2005c): „Las tradiciones discursivas del español medieval: historia detextos e historia de la lengua“, en: Iberoromania 62, 28–43.
Kabatek, Johannes (ed.) (2008a): Sintaxis histórica del español y cambio lingüístico: Nuevasperspectivas desde las tradiciones discursivas, Madrid / Fráncfort del Meno: Iberoameri-cana / Vervuert.
Kabatek, Johannes (2008b): „Introducción“, en: ídem (ed.), 7–16.Kabatek, Johannes (2011): „Diskurstraditionen und Genres“, en: Sarah Dessì-Schmid /
Ulrich Detges / Paul Gévaudan / Wiltrud Mihatsch / Richard Waltereit (eds.), Rahmendes Sprechens. Beiträge zu Valenztheorie, Varietätenlinguistik, Kreolistik, Kognitiver undHistorischer Semantik, Tubinga: Narr, 89–100.
Kabatek, Johannes (2012a): „Nuevos rumbos en la sintaxis histórica del español“, en: EmilioMontero Cartelle (ed.), Actas del VIII Congreso de la AHLE, Madrid: Arco Libros,2575–2598.
Kabatek, Johannes (2012b): „Tradição discursiva e gênero“, en: Tânia Lobo et al. (orgs.),ROSAE: linguística histórica das línguas e outras histórias. Homenagem a Rosa VirginiaMattos e Silva, Salvador: EDUFBA, 577–586.
Kaiser, Dorothee (2002a): Wege zum wissenschaftlichen Schreiben. Eine kontrastive Unter-suchung zu studentischen Texten aus Venezuela und Deutschland, Tubinga: Stauffen-burg.
Kaiser, Dorothee (2002b): „Möglichkeiten und Grenzen kontrastiver Textsortenforschungam Beispiel wissenschaftlicher Diskurstraditionen in Venezuela und Deutschland“, en:Martina Drescher (ed.), Textsorten im romanischen Sprachvergleich, Tubinga: Stauffen-burg, 63–78.
Koch, Peter (1988): „Norm und Sprache“, en: Jörn Albrecht / Jens Lüdtke / Harald Thun(eds.), vol. 2, 327–354.
Koch, Peter (1997): „Diskurstraditionen: zu ihrem sprachtheoretischen Status und ihrerDynamik“, en: Barbara Frank / Thomas Haye / Doris Tophinke (eds.), 43–79.
Koch, Peter (2008): „Tradiciones discursivas y cambio lingüístico: el ejemplo del tratamien-to vuestra merced en español“, en: Johannes Kabatek (ed.), 53–87.
La doble determinación del nivel histórico en el saber expresivo 93
Koch, Peter / Oesterreicher, Wulf (1985): „Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. Münd-lichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte“,en: RJb 36, 15–43.
Koch, Peter / Oesterreicher, Wulf (1990 [2007]): Lengua hablada en la Romania: español,francés, italiano, Madrid: Gredos. [Versión esp. de Araceli López Serena del originalalemán Gesprochene Sprache in der Romania: Französisch, Italienisch, Spanisch, Tubinga1990].
Koch, Peter / Oesterreicher, Wulf (22011): Gesprochene Sprache in der Romania: Französisch,Italienisch, Spanisch, Berlín / Nueva York: de Gruyter.
López Serena, Araceli (2002): Reseña de Peter Koch / Wulf Oesterreicher, GesprocheneSprache in der Romania: Französisch, Italienisch, Spanisch, Tubinga: Niemeyer, 1990, en:Lexis 26/1, 255–271.
López Serena, Araceli (2006a): „La impronta estructuralista de las escuelas de Tubinga yFriburgo. Presente, pasado y futuro de la lingüística de las variedades alemana“, en:Antonio Roldán / Ricardo Escavy / Eulalia Hernández / José Miguel Hernández / MaríaIsabel López (eds.), Caminos actuales de la Historiografía Lingüística. Actas del V Con-greso Internacional de Historiografía Lingüística, Murcia, 7, 8, 9 y 10 de noviembre de2005, Murcia: Universidad, 996–1007.
López Serena, Araceli (2006b): „Las tradiciones discursivas en la historiografía lingüística yen la historia de la lengua española“ (introducción a la mesa redonda de idéntico título),en: Marta Fernández Alcaide / ídem (eds.), 49–54.
López Serena, Araceli (2007a): Oralidad y escrituralidad en la recreación literaria del españolcoloquial, Madrid: Gredos.
López Serena, Araceli (2007b): „La importancia de la cadena variacional en la superaciónde la concepción de la modalidad coloquial como registro heterogéneo“, en: RSEL 37,371–398.
López Serena, Araceli (2007c): „Criterios para la constitución y evaluación de tipologíasdiscursivas en la actual lingüística de la comunicación“, en: Pablo Cano López / IsabelFernández / Miguel González / Gabriela Prego / Montserrat Souto (eds.), Actas del VICongreso de Lingüística General (Santiago de Compostela, 3–7 de mayo de 2004), vol. 1:Métodos y aplicaciones de la Lingüística, Madrid: Arco Libros, 133–142.
López Serena, Araceli (2008a): „La escritura(liza)ción de la sintaxis oral en la edición deentrevistas periodísticas“, en: Roland Schmidt-Riese / Elisabeth Stark / Eva Stoll (eds.),Romanische Syntax im Wandel, Tubinga: Narr, 531–547.
López Serena, Araceli (2008b): „Introducción: La Filosofía de la Lingüística de Esa It-konen: hermenéutica frente a monismo metodológico“, en: Esa Itkonen, 13–31.
López Serena, Araceli (2009a): „Los medios de comunicación audiovisual como corpus para el estudio de la sintaxis coloquial“, en: M.ª Victoria Camacho Taboada / José Javier Rodríguez Toro / Juana Santana Marrero (eds.), Estudios de lengua española:descripción, variación y uso, Madrid / Fráncfort del Meno: Iberoamericana / Vervuert,405–437.
López Serena, Araceli (2009b): „Eugenio Coseriu y Esa Itkonen: Lecciones de filosofía de lalingüística“, en: Energeia. Online Zeitschrift für Sprachwissenschaft und Sprachphilo-sophie (Tubinga, Alemania) 1, 1–49 [en línea]. www.energeia-online.de.
López Serena, Araceli (2009c): „Un tipo de manipulación: la coloquialización del discursomediático“. Ponencia presentada en las Jornadas sobre información y manipulación en eldiscurso mediático, Sevilla: Facultad de Comunicación / Fundación Tres Culturas, 21–23de octubre de 2009.
López Serena, Araceli (2009d): „Intuition, acceptability and grammaticality: a reply to Rie-mer“, en: Language Sciences 31/5, 634–648.
Araceli López Serena94
López Serena, Araceli (en prensa): „Lo universal y lo histórico en el saber expresivo: varia-ción situacional vs. variación discursiva“, en: El estudio del lenguaje según Coseriu (anejode Analecta Malacitana).
López Serena, Araceli / Borreguero Zuloaga, Margarita (2010): „Los marcadores discur-sivos y la variación lengua hablada vs. lengua escrita“, en: Óscar Loureda Lamas / Espe-ranza Acín (eds.), La investigación sobre marcadores del discurso en español, hoy, Madrid:Arco Libros, 415–495.
Loureda Lamas, Óscar (2003): Introducción a la tipología textual, Madrid: Arco Libros.Loureda Lamas, Óscar (2005): „Pasado, presente y futuro en la investigación de los tipos de
texto“, en: Gerda Hassler / Gesina Volkmann (eds.), The History of Linguistics in Textsand Concepts, vol. 2, Münster: Nodus, 783–794.
Loureda Lamas, Óscar (2007): „Presentación del editor. La Textlinguistik de Eugenio Cose-riu“, en: Eugenio Coseriu, 19–81.
Loureda Lamas, Óscar (2008): „Zur Frage der Historizität von Texten“, RJb 58, 29–50.Luckmann, Thomas (1988): „Kommunikative Gattungen im kommunikativen Haushalt
einer Gesellschaft“, en: Gisela Smolka-Koerdt / Peter Michael Spangenberg / DagmarTillmann-Bartylla (eds.), Der Ursprung von Literatur, Múnich: Fink, 279–288.
Maass, Christiane (2003): „,Die lingua latina in toscana tradocto‘. Zum Problem der Über-setzung im Kreis um Lorenzo de’ Medici“, en: Heidi Aschenberg / Raymund Wilhelm(eds.), 71–87.
Maingueneau, Dominique (2000): Analyser les textes de communication, París: Nathan.Mancera Rueda, Ana (2009): ,Oralización‘ de la prensa española: la columna periodística,
Berna: Lang.Méndez García de Paredes, Elena (1999): „La norma idiomática del español: visión histó-
rica“, en: Philologia Hispalensis 13, 109–132.Oesterreicher, Wulf (1988): „Sprachtätigkeit, Einzelsprache, Diskurs und vier Dimensionen
der Sprachvarietät“, en: Jörn Albrecht / Jens Lüdtke / Harald Thun (eds.), vol. 2,355–386.
Oesterreicher, Wulf (1993): „Verschriftung und Verschriftlichung im Kontext medialer undkonzeptioneller Schriftlichkeit“, en: Ursula Schaefer (ed.), Schriftlichkeit im frühen Mittelalter, Tubinga: Narr, 267–292.
Oesterreicher, Wulf (1997): „Zur Fundierung von Diskurstraditionen“, en: Barbara Frank /Thomas Haye / Doris Tophinke (eds.), Tubinga: Narr, 19–41.
Oesterreicher, Wulf (2001): „Historizität – Sprachvariation, Sprachverschiedenheit, Sprach-wandel“, en: Martin Haspelmath / Ekkehard König / Wulf Oesterreicher / WolfgangRaible (eds.), Language Typology and Language Universals / Sprachtypologie und sprach-liche Universalien / La typologie des langues et les universaux linguistiques, vol. 2, Berlín /Nueva York: de Gruyter, 1554–1595.
Oesterreicher, Wulf (2006a): „La historicidad del lenguaje: variación, diversidad y cambiolingüístico“, en: José Jesús de Bustos Tovar / José Luis Girón Alconchel (eds.), Actas delVI Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, vol. 1, Madrid: ArcoLibros, 137–158.
Oesterreicher, Wulf (2006b): „Historisch-vergleichende Sprachwissenschaft und Sprach-typologie im Spannungsfeld der Historizität der Sprache“, en: Wolfgang Dahmen / Gün-ter Holtus / Johannes Kramer / Michael Metzeltin / Wolfgang Schweickard / Otto Win-kelmann (eds.), Was kann eine vergleichende romanische Sprachwissenschaft heute (noch)leisten? Romanistisches Kolloquium XX, Tubinga: Narr, 69–99.
Oesterreicher, Wulf (2007a): „Historicismo y teleología: el Manual de gramática históricaespañola en el marco del comparatismo europeo“, en: Lexis 31, 277–304.
Oesterreicher, Wulf (2007b): „Gramática histórica, tradiciones discursivas y variedades
La doble determinación del nivel histórico en el saber expresivo 95
lingüísticas – Esbozo programático“, en: Revista de Historia de la Lengua Española 2,109–128.
Oesterreicher, Wulf (2011): „Referencialidad y tradiciones discursivas“, en: José Jesús deBustos Tovar / Rafael Cano Aguilar / Elena Méndez García de Paredes / Araceli LópezSerena (coords.), Sintaxis y análisis del discurso hablado en español. Homenaje a AntonioNarbona, vol. 2, Sevilla: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 887–906.
Pons Rodríguez, Lola (2006): „Retórica y tradiciones discursivas“, en: Marta FernándezAlcaide / Araceli López Serena (eds.), 67–78.
Pons Rodríguez, Lola (2008): „El peso de la tradición discursiva en un proceso de textua-lización: un ejemplo en la Edad Media castellana“, en: Johannes Kabatek (ed.), 197–224.
Raible, Wolfgang (1996): „Wie soll man Texte typisieren?“, en: Susanne Michaelis / DorisTophinke (eds.), Texte – Konstitution, Verarbeitung, Typik, Múnich: Lincom Europa,59–72.
Reich, Uli (2002): „Erstellung und Analyse von Corpora in diskursvariationeller Perspek-tive: Chancen und Probleme“, en: Claus Pusch / Wolfgang Raible (eds.), RomanistischeKorpuslinguistik / Romance Corpus Linguistics. Korpora und gesprochene Sprache / Cor-pora and Spoken Language, Tubinga: Narr, 31–44.
Sáez Rivera, Daniel M. (2006): „Tradiciones discursivas, historiografía lingüística e historiade la lengua“, en: Marta Fernández Alcaide / Araceli López Serena (eds.), 89–111.
Schiffrin, Deborah (1987): Discourse markers, Cambridge: CUP.Schlieben-Lange, Brigitte (1976): „Für eine historische Analyse von Sprechakten“, en: Hein-
rich Weber / Harald Weydt (eds.), Sprachtheorie und Pragmatik. Akten des 10. Linguisti-schen Kolloquiums Tübingen 1975, vol. 1, Tubinga: Niemeyer, 113–119.
Schlieben-Lange, Brigitte (1979 [1987]): Linguistische Pragmatik, Stuttgart: Kohlhammer.[Hay versión esp.: Pragmática lingüística (trad. de Elena Bombín), Madrid 1987].
Schlieben-Lange, Brigitte (1982): „Für eine Geschichte von Schriftlichkeit und Mündlich-keit“, en: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 47, 104–118.
Schlieben-Lange, Brigitte (1983): Traditionen des Sprechens. Elemente einer pragmatischenSprachgeschichtsschreibung, Stuttgart: Kohlhammer.
Schlieben-Lange, Brigitte (1987): „Sprechhandlungen und ihre Bezeichnungen in der volks-sprachlichen Historiographie des romanischen Mittelalters“, en: Hans-Robert Jauß /Erich Köhler (eds.), Grundriß der Romanischen Literaturen des Mittelalters, vol. 3, Hei-delberg: Winter, 755–756.
Schlieben-Lange, Brigitte (1990): „Normen des Sprechens, der Sprache und der Texte“, en:Werner Bahner / Joachim Schildt / Dieter Viehweger (eds.), Proceedings of the FourteenthInternational Congress of Linguistics, vol. 1, Berlín: Akademie Verlag, 114–124.
Schlieben-Lange, Brigitte / Weydt, Harald [con contribuciones de Eugenio Coseriu y Hans-Ulrich Gumbrecht] (1979): „Streitgespräch zur Historizität von Sprechakten“, en: Lin-guistische Berichte 60, 65–78.
Searle, John R. (1975): „A Taxonomy of Illocutionary Acts“, en: Keith Gunderson (ed.),Language, Mind and Knowledge, Minneapolis: University of Minnesota Press, 344–369.
Sitta, Horst (1973): „Kritische Überlegungen zur Textsortenlehre“, en: ídem / Klaus Brinker(eds.), Studien zur Texttheorie und zur deutschen Grammatik. Festgabe für Hans Glinzzum 60. Geburtstag, Düsseldorf: Schwann, 63–72.
Steger, Hugo (1983): „Über Textsorten und andere Textklassen“, en: Vorstand der Vereini-gung der deutschen Hochschulgermanisten (ed.), Textsorten und literarische Gattungen.Dokumentation des Germanistentages in Hamburg vom 1. bis 4. April 1979, Berlín:Schmidt Verlag, 25–67.
Steger, Hugo / Deutrich, Karl-Helge / Schank, Gerd / Schütz, Eva (1974): „Redekonstella-tion, Redekonstellationstyp, Textexemplar, Textsorte im Rahmen eines Sprachverhal-
Araceli López Serena96
tensmodells. Begründung einer Forschungshypothese“, en: Hugo Moser et al. (eds.),Gesprochene Sprache. Jahrbuch 1972, Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann, 39–97.
Stempel, Wolf-Dieter (1972): „Gibt es Textsorten?“, en: Elisabeth Gülich / Wolfgang Raible(eds.), 175–179.
Todorov, Tzvetan (1978): Les genres du discours, París: Éditions du Seuil.Tophinke, Doris (1997): „Zum Problem der Gattungsgrenze – Möglichkeiten einer proto-
typentheoretischen Lösung“, en: Barbara Frank / Thomas Haye / ídem (eds.), 161–182.Van Dijk, Teun (1972): „Foundations for Typologies of Texts“, en: Semiotica 6, 297–323 [en
línea]. http://www.discourses.org/OldArticles/Foundations for Typologies of Texts.pdf.Van Dijk, Teun (ed.) (1985 [1989]): Discurso y literatura: nuevos planteamientos sobre el aná-
lisis de los géneros literarios, Madrid: Visor. [Trad. esp. de Diego Hernández García deloriginal inglés Discourse and Literature, Ámsterdam 1985].
Vilarnovo, Antonio / Sánchez, José Francisco (1992): Discurso, tipos de texto y comuni-cación, Pamplona: EUNSA.
Weinrich, Harald (1976): Sprache in Texten, Stuttgart: Klett.Weitz, Morris (1956): „The role of theory in aesthetics“, en: Journal of Aesthetics and Art
Criticism 15, 27–35.Weitz, Morris (1964): Hamlet and the philosophy of literary criticism, Chicago: University of
Chicago Press.Weitz, Morris (1977): The opening mind. A philosophical study of humanistic concepts,
Chicago: University of Chicago Press.Werlich, Egon (1976): A Text Grammar of English, Heidelberg: Quelle & Meyer.Wilhelm, Raymund (1996): Italienische Flugschriften des Cinquecento (1500–1550). Gat-
tungsgeschichte und Sprachgeschichte, Tubinga: Niemeyer.Wilhelm, Raymund (2001): „Diskurstraditionen“, en: Martin Haspelmath / Ekkehard
König / Wulf Oesterreicher / Wolfgang Raible (eds.), Language Typology and LanguageUniversals / Sprachtypologie und sprachliche Universalien / La typologie des langues et lesuniversaux linguistiques. An International Handbook / Ein internationales Handbuch /Manuel international, vol. 1, Berlín / Nueva York: de Gruyter, 467–477.
Zimmermann, Klaus (1978): Erkundungen zur Texttypologie, mit einem Ausblick auf die Nut-zung einer Texttypologie für eine Corpustheorie, Tubinga: Narr.
Zlatev, Jordan (2011): „Can cognitive and integral linguistics be integrated?“, Conferenciaimpartida en el Coloquio „Itkonen retires – but never tires“ celebrado en la Universidadde Turku (Finlandia) el 29 de abril de 2011.
La doble determinación del nivel histórico en el saber expresivo