La dialéctica en sentido estricto: Jacques Derrida y el Mittelpunkt hegeliano (2009)
Transcript of La dialéctica en sentido estricto: Jacques Derrida y el Mittelpunkt hegeliano (2009)
LA DIALECTICA EN SENTIDO ESTRICTO. JACQUES DERRIDA Y EL MIITELPUNKT HEGELIANO
/win Trujillo Universidad Alberto Hurtado
Hay una problematica del punto y de Ia puntualidad (ponctualite) en Jacques Derrida que es posible rastrear a traves de varios textos escritos en los anos sesenta, comienzos de los setenta e, incluso, mas aca. Asf, por ejemplo, y tan solo mencionando aquellos en los que aparece de manera expHcita, a prop6sito de Ia loca audacia del cog ito cartesiano y su punto de certeza no encentable;' como tambien de un cierto punto de no reserva bataillano que atane a Ia dialectica hegeliana:2 asimismo. a prop6sito de Ia identidad consigo del ahara como punto en HusserV del punto y dellevantamiento circular de su lfmite de Arist6teles a Hegel; o con ocasi6n del punto medio en Hegel,4
del texto y de Ia imposibilidad del pun to como imposibilidad de situar y establecer una posicion puntual;5 o bien, a propos ito de Ia differance y su proximidad casi absoluta con Hegel;6 o mucho mas recientemente, por ejemplo, con el testimonio y con un cierto punto de un momenta reunido en Ia punta de una, asf Hamada, instantaneidad.7
Lo anterior muestra que de partida resulta muy diffcil querer dar con Ia problematica del pun to en Derrida sin recorrer practicamente toda su obra. Como si no hubiese en Ia obra derridiana ningun Iugar privilegiado, o suficientemente apropiado, para tamar el punto y desde ahf describir su trayectoria o su itinerario.
l. J. Derrida: «Cogito et histoire de !a folie», L'ecriture et la difference, Paris, Seuil, !967, p. 87. 2. J. Derrida: «Del' economie restreinte a I' economie generate. Un hegelianisme sans reserve» (ibid.,
pp. 355 y ss.). 3. J. Derrida: La voix et le phenomime, Paris, PUF, 1967, p. 68. 4. Lo primero en «Ousia et gramme». Lo segundo en <<Le puits et Ia pyramide. Introduction a Ia
semiologie de Hegel>>. Ambos en Marges-De Ia philosophie, Paris, Minuit, 1972, pp. 69 y 92, respectivamente. 5. J. Derrida: Positions. Paris, Minuit, 1972, p. 58. Aqul en nota, y a prop6sito de Ia puntualidad,
se hace referencia a «La parole soufflee» (L'ecriture et Ia difference), a Ia La voix etle phenomene, a «Ousia et gramme» y a <<Signature evenement contexte» (estos dos en Marges).
6. J. Derrida: Positions, p. 60. 7. J. Derrida: <<Demeure», Passion de Ia litterature, Paris, Galilee, 1996, pp. 23-26.
127
1- -""'"" 11'..\.JJlLL\.J
Sin embargo, se puede reconocer cierta insistencia relacionada con el nombrc de Hegel. Sea que se trate de Bataille, de Artaud, de Husser!, de Heidegger o de Aristlltcles: sea que se trate de Ia representaci6n y el teatro, de una economfa general y sin rcserva, del espacio y de Ia puntualidad temporal, del texto y del signo, Ia problematica del punto que concierne a Hegel concierne tambien a varios temas y arrastra consigo un sinffn de otras problematicas.8 Aqui, entonces, quiza resuene mas que nunca ese «Hegel todavfa, siempre», que Derrida deposita en su <<Tympan».
Ahora bien, aunque nose pueda limitar Ia problematic a derridiana acerca del puntoy de Ia puntualidad a su relaci6n con Hegel, ella resulta bastante visible -desde aqui, al menos- y durante un tiempo importante en el desarrollo del pensamento derridiano. Cuando lo anteriormente enunciado sucede, esta problematica aparece sobre todo en rclaci6n con Ia mediaci6n dialectica, como, por ejemplo, podemos observar bajo Ia forma de Ia circularidad dialectica y de Ia triplicidad! o, mas decididamente aun, relacionada con el punto medio o Mittelpunkt. 10 Evidentemente esto no significa que se pueda circunscribir ni menos reducir Ia relaci6n de Derrida con Hegel a esta problematica. Esa relaci6n tiene contornos muy amplios y rafces muy profundas que harlan fracasar, inmediatamente, cualquier intento delimitador. Es mas, el pensamiento derridiano mismo no puede ser vis to en una privilegiada relaci6n con Hegel en Ia forma de un posthegelhinismo ode un antihegelianismo, dado que su pensamiento ni se limita a una relacion con un determinado segmento de Ia tradici6n filos6fica o de Ia historia de Ia filosofia, ni tam poco a Ia sola tradici6n filos6fica. Y, no obstante, en el punto que me interesa, Hegel goza de una notable insistencia."
Hasta cierto pun to, se puede decir que Derrida ha elaborado su diferencia con Hegel, y tal como lo ha hecho notar, en relaci6n con un cierto punta de no ruptura, por lo que le ha resultado falta de senti doe infructuosa otra relacion. En su texto que lleva por titulo «La differimce» (Marges-De la philosophie, MPH), a Derrida se le encuentra sosteniendo que es necesario distinguir differance de diferenciaci6n, es decir, que «el movimiento (activo) de Ia (produccion de Ia) diferencia sin origeM noes aquel de Ia unidad organica que eventualmente se divide, que recibe una diferencia que le sobreviene. Pas a enseguida a comentar Ia traducci6n de Koyre de unos pasajes de Ia LOgica de Jena
8. Dentro de los textos ya citados, «Tympan», «Le puits et Ia pyramide. Introduction a Ia semiologie de Hegel», «Ousia et gramme». En La dissemination (Paris. Seuil, 1972): «Hors livre. Prefaces». En Positions: «Positions». Habra que agregar tarnbien Glas (Paris, Galilee, 1974), dedicado a Hegel y a Genet.
9. En «Ousia et gramme», «Hors livre. Prefaces», Glas y tam bien La verite en peinture (Paris, Flammarion, 1978).
10. En <<Le puits etla pyramide. Introduction ala semiologie de Hegel>> y Glas. ll. Tenemos ala vista aquf, aunque s61o de reojo, el tratarniento que Rodolphe Gasche hace del Mit
telpunkt hegeliano en su fabuloso libro sobre el pensamiento derridiano Le tain du miroir. Derrida etla philosophie de Ia reflexion (Paris, Galilee, 1995).
128
LA DIALECT!CA EN SESTlDO ESTRICTO ...
de Hegel en Ia cual este utiliza Ia palabra alemana de rafz latina different al momento de tratar del tiempo y del presente ( Gegenwart). Derrida hablara aquf de «traducir a Hegel en este punto particular que es tambien un punto absolutamente decisivo de su discursO>>. Este punto es el que conecta Ia palabra different, utilizada por Hegel, con Ia escritura de las palabras francesas differant o differance empleadas por Derrida. Punto de atinidad profunda entre el discurso hegel!ano y Ia diferencia derridiana. Pun to de no ruptura. A lomas, de una operacion consistente en «una especie de desplazamiento a Ia vez
· fnfimo y radical>> (MPH 15). Todo parece indicar que, en este punto, Derrida se explica con Hegel. Quiza de
una manera muy proxima a aquella en que, segun Derrida, Hegel se explica en un cierto pun to, muy decisivo, con Kant. En ambos casos, lo que parece estar en juego es que otra relaci6n puede haber allf donde, se supone, explicarse con otro es explicarse con lo opuesto. Todo lo anterior comenzaremos a verlo aquf. pero. antes, resulta conveniente intentar responder de que manera sucede que a partir de una problematica tradicional del punto y de Ia puntulidad se secreta esta otra relaci6n. De Arist6teles a Hegel, se podrfa decir, si esta problematica es lo que atafie tambien a Ia cuesti6n heideggeriana de Ia presencia como <<determinacion onto-teologica del sentido del sen> (MPH 36). Sin embargo, y por un !ado, aunque de Arist6teles a He gel-ante todo des de Hegel- sea una explicitacion de Ia problematica en Aristoteles que incluye a Kant y, hasta cierto punto, a Heidegger mismo. Y ello en Ia medida en Ia cual Hegel, como ningun otro, lleva esa problematica del punto y de Ia puntualidad al punto que vuelve imposible no pensar otra relaci6n de explicaci6n con el otro que ya no sea al modo de una contradiccion entre opuestos. Por otro !ado, no solo de Arist6teles a Hegel, sino tambien «de Parmenides a Husser!». Y porque de uno al otro «el privilegio del presente no ha sido nunca cuestionado» (ibid.), resulta que, tradicionalmente, aquella otra relaci6n sin contradicci6n no se ha hecho nunca presente, dado que precisamente ella es «dominada a partir del punto de un ente presente» (MPH 15). Y, si es verdad, como dice Heidegger, que Husser! va a romper con el concepto de tiempo heredado de Arist6teles, entonces habra de mostrarse en que consiste ese espacio de juego que en Husser! tiene todavfa Ia puntualidad del ahara. Para Derrida, es en aquel espacio de juego donde despunta una diffhance que Ia indefinidad del infinito husserliano nunca hara aparecer como tal, Io
que, por su parte, sf harfa el hegelianismo. 12
! 2. Se pod ria decir que el itinerario seguido aqul es estrategico en Ia medida en que Ia articulaci6n trarnada est<i fundamentalmente centrada en la relaci6n de Derrida con Ia filosofla trascendental, prescindiendo asi explicitamente de ese doble texto que en Derrida es siempre tan caracteristico (sobre todo cuando se cite Glas). Sin embargo, es ese otro texto en que Ia filosoffa, que nose limita solo a acompanar!a, puede tarnbien ser aquf Ia problematica del pun to y de !a puntualidad.
129
IV AN TRUJILLO
I. DE LA PUNTUALIDAD DEL PUN TOY DE SU TEMPORALIZACION:
ESPACIAMIENTO Y CONTRADICCION
Pensar en un punto que ya noes un punto sino una lfnea que se rechaza. Pero si es un cfrculo el que despierta Ia potencialidad de un punto despertando Ia lfnea que hay
en el, obliterando asf el rechazo que no puede ejercer, entonces el punto es puesto secretamente en lfnea y se da a leer como lo que produce al tiempo. Y si la lfnea que no
(es mas que el cfrculo que Ia oblitera) imposibilita el retorno circular del punto, entonces quiza da (el) tiempo. Sera necesario preguntarse en adelante que otro lazo podria
haber con aquello que se rechaza. La cuesti6n del punto, entonces.
1.1 Husser/ y el extrafio juego del punta
En La voix et le pMnomime (VPH), texto, como se sabe, dedicado a Husser!. De
rrida intenta mostrar de que manera en este -del cual Heidegger dice que rompe con un concepto del tiempo heredado de Ia Ffsica de Aristoteles-, 13 el «concepto de puntuali
dad -del ahara como stigme- tendrfa todavia un gran espacio de juego» (VPH 68). En la apertura impresentable de este espacio de juego, de acuerdo con Ia manera en que,
segun Derrida, aparece ello en Husser!, veremos anunciarse una problematica del punto que habra de retrotraernos a Hegel, quien, con mayor radicalidad que Husser! (y que
Kant), Ia lleva a su disoluci6n (Auflosung). Y si con Hegel mismo esta problematica y
su soluci6n nos conducen ha<>ta Arist6teles, pero sin de jar de pasar por Kant y su imaginaci6n trascendental, entonces quiza deberia devolversenos un Hegel mas apremia
do. En cierto sentido estricto, tambien mas vendado. Pues bien, en Husser! el despliegue (etalement) irreductible de las vivencias in
tencionales es «pensado y descrito a partir de Ia identidad consigo del ahora como punto» (ibfd.). Es Ia cuesti6n del comienzo, del punto-fuente, de Ia cabeza y de la cola del
cometa; en fin, de un con junto de temas que Derrida va a tratar en relaci6n con el husserliano «im selben Augenblick». Ahora bien, tras decir que Ia temporalidad en Husser!
posee un «centro no desplazable, un ojo o un nucleo viviente» que no es otro que «Ia
puntualidad del ahara puntual» (VPH 69), Derrida va a realizar un alcance mucho mayor, uno concemiente a Ia filosoffa misma en general, a su ojo, y tambien a Ia posibili
dad de removerlo:
No hay por otra parte ninguna objeci6n posible, en el interior de Ia filosofia, con respecto a este privilegio del ahora-presente. Este privilegio define el elemento
13. Se trata de las Lecciones sobre lafenomenologia de Ia conciencia intema del tiempo (trad. cast. de A. Serrano de Haro, Madrid, Trotta. 2002), impartidas por Husser! e.ntre los alios 1904 y 1905.
130
LA DfALECTICA EN SE>ITIDO ESTRICTn ..
[element) mismo del pensamiento filos6t1co, es Ia evidencia [evidence] misma, el pensamiento consciente de sf mismo, rige todo concepto posible de Ia verdad
y del sentido. Nose puede sospechar de ei sin comenzar a enuclear [enucleer]la
conciencia misma desde otra parte [ailleurs] de Ia filosoffa que quite [ate] toda seguridad, todofundamento posible a! discurso (VPH 70).
Desde entonces, lo que tiene Iugar en Ia fenomenologfa tiene Iugar en ella como filosoffa. Y lo que tiene Iugar como filosoffa es una especie de historia del ojo en Ia que el presente y el valor de presencia a ella vinculado constituyen algo metaffsicamente in
soslayable. Si se hade remover este centro o enuclear este nucleo, habra entonces que buscar en un cierto afuera de Ia filosoffa, en otra parte de ella, las condiciones de su im
posibilidad. No se tratara, por lo tanto, de oponer un contrario al valor de presencia, He aquf Ia medida misma en que este predominio de Ia presencia se afirmaria y estarfa fun
dado en un sistema de oposiciones. 1' Lo que habria que hacer, mas bien, seria analizar
el juego de oposiciones tal y como tiene Iugar en el texto filos6fico; reconocer, por ejem
plo, en Husser!, las distinciones con las que cuenta, interrogar el «suelo de su evidencia» y el <<medio [milieu] de estas distinciones», es decir, lo que las relaciona y consti
tuye Ia posibilidad de su comparaci6n. 15
La inmediata atencion a este media (milieu) !leva a Derrida a observar en Husser! una composici6n continua entre Ia presencia (del presente percibido) y la no-presencia
como no-percepci6n en Ia forma de Ia retenci6n y Ia protenci6n. Insistiendo en este factor de continuidad y de no-presencia irreductible, de continuidad entre el ahara y el no
ahara, de intimidad entre Ia alteridad y Ia presencia en Ia que se «acoge al otro en Ia identidad consigo del Augenblick>> (VPH 73), Derrida llama Ia atencion sobre el cierre
de Ia evidencia implicado en este parpadeo (Augenblick), Que Husser! no pueda renunciar a el sin dejar de ser fie! «a las cosas mismas», y que, al mismo tiempo, intente mante
ner la retenci6n en «Ia esfera de Ia certeza originaria», haciendo que Ia «frontera entre
Ia originariedad y Ia no originariedad» pase entre «<a retenci6n y Ia re-presentacion» y no ya entre «el presente puro y el no presente», constituye para Derrida un desplaza
miento afincado en Ia inquietud husserliana por «salvar juntas dos posibilidades aparentemente inconciliables)) (VPH 75). Pese a esto, Husser! no dejaria de pensar Ia tem
poralizaci6n trascendental a partir de Ia presencia de un presente, pero «pensada a partir
14. <<El dominio del ahora no hace sistema solamente con Ia oposici6n fundadora de Ia metafisica, a saber, aquella de Ia forma (o del eidos ode Ia idea) y de Ia materia como oposici6n del acto y de Ia patencia ("El ahora actual es necesariamente y permanece como algo puntual: es una forma que persiste [Veharrende] mientras que la materia es siempre nueva"). Asegura Ia tradici6n que continua Ia metafisica ··modema" de la presencia como conciencia de sf, metafisica de Ia idea como representaci6n (Vorstellung)» (VPH 70).
15. Irreductibilidad en Husser! «de Ia re-presentaci6n (Vergegenwartigung, Repriisentation) a Ia percepci6n presentativa (Gegenwiirtigen, Prdsentieren), del recuerdo secundario y reproductive a Ia retenci6n, de Ia imaginacion a Ia impresi6n originaria, del ahora re-producido a! ahora actual, percibido o retenido, etc.» (VPH 71).
131
IV AN TRUHLLO
del pliegue del retorno», esto es, del '<movimiento de Ia repetici6n» (VPH 76).''' Dil'ho con brevedad: Derrida planteara esta temporalizacion trascendental en terminos de awoafecci6n pura. Auto-afeccion pura dado que Ia intuicion del tiempo depende de una i m
presion originaria que es un comienzo absoluto ( <<recepci6n que no recibe nada, ), por Io que queda que una «diferencia pura», una <<huella» (trace) alojada en el «prcscnte viviente», constituini, desde Ia panida, un espaciamiento de Ia tcmporalizaci6n del scntido: «Como Ia huella [trace] es Ia relaci6n de Ia intimidad del presente viviente con su afuera, Ia apcnura a Ia exterioridad en general, a lo no-propio, etc., La temporali;:acitin
del sentido es desde La partida [ d' entree de jeu] "espaciamiento"» (VPH 96). Desdc cntonces, no hay en el trascendentalismo husserliano un tiempo absoluto de Ia subjetiddad. Porque abierto por dentro, «nO hay mas interioridad absoluta, el "afuera" se ha insinuado [insinue1 en el movimiento por el cual el adentro del no-espacio [non-espace ]. lo que se llama el tiempo, se aparece, se constituye, se "presenta". El espacio es "en" el tiempo, es Ia pura salida fuera de sf del tiempo, es el fuera-de-sf [hors-de-soi] como
relaci6n consigo del tiempo» (ibfd). · Por tanto, en Ia temporalizaci6n como espaciamiento acontece este extrafio juego
del punto, desde la partida. Y si al final de este juego resulta que no hay fmal, sino Ia ;<indefiniciad de un "hasta el infinito"» en Ia medida en que Husser! siempre habrfa pensado Ia infinitud en senti do kantiano, entonces el canicter derivado de Ia diferencia (dij~ jerence), que no obstante se afirma desde Ia presencia, resulta, al parecer, menos radical, y, acaso, menos consistente que lo hecho por el hegelianismo. Derrida dini al tina! de La voix et le phenomene: «En el interior de este esquema, el hegelianismo parece mas radical: por excelencia, hasta el punto [au point] en que hace aparecer que el infinito positivo debe ser pensado (lo que noes posible mas que si se piensa el mismo) para que Ia indefinidad de Ia differance aparezca como tal» (VPH 114). Tenemos que habernoslas con este pun to de Hegel, hasta el punto en que el extrafio juego del punto -asf in
terpreto aquf Ia differance- ya no tenga espacio, es decir, tiempo. Lo qu.e nos pone en Ia lfnea del tiempo que Arist6teles habrfa trazado en Ia Ffsica, en Ia misma lfnea que unirfa a Hegel con Kant. Y esto, segtin Derrida, pese a que Heidegger habrfa querido sa
car de en medio a Kant, yendo de Aristoteles a Hegel.
1.2 Del punto al drculo, de Arist6teles a Hegel: contradicci6n y alineamiento
Como se sabe, en «Ousia et gramme. Note sur une note de Sein und Zeit», discu
tiendo Ia excepcionalidad que Heidegger le ha otorgado a Kant en Ia tradicion del con-
16. Este retorno seria en Husser! el retorno de lo mismo como idealidad de Ia forma. Antes ha di
cho Derrida, a! respecto: «La idealidad de Ia forma (Form) de Ia presencia misma implica, en efecto, que pueda re-petirse a! infinito, que su re-torno. como retorno de lo mismo, sea necesario hasta el infinito e inscrito
en Ia presencia como tal» (VPH 75-76).
132
LA DIALECTIC A E!'< SENT!DO ESTRICTO ...
cepto vulgar de tiempo que vade Aristoteles a Hegel. y donde este, en Ia Enciclopedia de las cienciasjilos6ficas, no habria hecho mas que unaparafrasis del tratado aristotelico del tiempo, Derrida se plantea Ia posibilidad de que Kant este en «el hilo directo [droitfil] que, segun Heidegger, conduce de Arist6teles a Hegeh> (MPH 49), desde que el sensible-insensible kantiano forma pane de Ia parafrasis hegeliana en el §258 de Ia Enciclopedia de las ciencias filos6ficas. 17 Derrida hablara luego de una explicitaci6n. Si Arist6teles ha anticipado el concepto de sensible/insensible, en virtud del cual ha instal ado «las premisas de un pensamiento del tiempo que no estarfa mas dominado simplemente por el presente» (MPH 56 y ss.), es decir, «del ente dado en Ia forma de Ia Vorhandenheit y de Ia Gegenwiirtigkeit>>, y si, en el hilo de esta superacion Ia imaginacion trascendental kantiana parece por su pane escapar al dominio del presente, entonces Ia originalidad kantiana «no transgrede el concepto vulgar del tiempo mas que explicitando [en explicitant] una indicacion de Ia Fisica IV>> (MPH 56-57). En el hilo de esta expli
citaci6n conducente directamente a Hegel, habra que suponer el que este tambien realice una explicitaci6n de Ia Fisica IV, por supuesto, lo cual darla a entender, restrictivamente, Heidegger. Tambien en Kant, si es cierto que, en Ia parafrasis de Arist6teles, Hegel no deja de introducir a Kant, '8 y si, ademas, resulta que, en relacion con Kant, Hegel parece tam bien explicarse a propos ito de cierto Mittelpunkt cuya operaci6n es sin termino medio; entonces habra que preguntarse cual podra ser Ia explicitaci6n dialectica de un punto cuya multiplicidad o heterogeneidad nose deja unificar sino mediante una unidad estricta. Mientras tanto, parece necesario saber hast a que punto Hegel es, segun Derrida, una explicitaci6n de Aristoteles. Procedere aquf a exponer, en trazos muy circunscritos, el camino que conduce de Arist6teles a Hegel, qui en aparecera, en lo que sigue, ante todo volviendo mas explfcito el texto de Arist6teles, proceder este que creo
17. «Hacienda a! us ion a este sensible-insensible -dice Derrida- Heidegger no relaciona este con
cepto hegeliano con su equivalente kantiano y sabemos como a sus ojos Hegel habrfa recubierto en muchos respectos y borrado Ia audacia kantiana» (MPH 49). Pero Ia observacion en tomo al tratamiento heideggeriano de Hegel no se detiene ahi. En Kant y el problema de Ia metafisica el parentesco con Hegel se dejarfa ver en Ia definicion del tiempo como auto-afeccion y en Ia critica a La intratemporalidad (Hegel tomarfa distancia de la caida en el tiempo ). Finalmente, porque Ia objecion de considerar a Hegel como parafrasis de Aristoteles parece hacer rebotar a toda Ia ttadicion aqui considerada sobre La metaffsica griega, Derrida termina
por observar que Ia eternidad es lo que permite pensar Ia forma misma del tiempo, el presente. AI punto que Ia presencia «es La intemporalidad en el tiempo o el tiempo en Ia intemporalidad» (aiiade Derrida inmediatamente que esto es «quiza lo que hace imposible una temporalidad originaria» ). Y esta presencia, ademas, debe
ser distinguida del presente como ahora. Como Jetzt (ahora) y no como Gegenwart, se pertenece a Ia naturaleza y no a! tiempo.
18. Suscribiendo hasta cierto pun to Ia observacion hecha por Derrida, Catherine Malabou (L' avenir de Hegel. Plasticite. Temporalite. Dialectique, Paris, Vrin, 1996) se refiere a Ia doble determinacion, aristotelica (griega) y kantiana (modema). del concepto hegeliano del tiempo. Doble determinacion que en Hegel
darla Iugar a La «instancia sintetica» de un voir venir, cuya diferenciacion temporal tiene Ia marca de Ia plasticidad. V ease tambien el importante comentario de Derrida allibro de Malabou, <<Le temps des adieux. Heidegger (lu par) Hegel (lu par) Malaoou», Revue Philosophique de Ia France et de l'Etranger CLXXXVIII,
Paris, PUF, !998, pp. 3-47.
133
IV AN TRUHLLO
justiticable a partir del texto del mismo Derrida. Mi hilo conductor es, como ya se sab<!.
Ia cuesti6n del punto o el punto en cuesti6n. Derrida viene de enunciar Ia primera parte de Ia aporia aristotelica del tiempo. El
tiempo es «<o que noes». Rigurosamente: «EI tiempo esta compuesta de no-entes». Pcn
sandose el tiempo a partir del ahara, el tiempo aparece como lo que noes. Cuesti6n que obliga a pensar en Ia divisibilidad del tiempo. Pero Aristoteles se mostrarfa reacio a identificar el tiempo con una parte: «EI ahara no es una parte, el tiempo no esta compuesto de ahoras (min)» (MPH 43). Enseguida, y bajo el subtitulo «La paraphrase: point, .
ligne, surface», Derrida va a mostrar, en una confrontaci6n cenida con Heidegger, como
es que Ia aporia aristotelica del tiempo expuesta en Fisica IV es «comprendida [com
pris], pensada [pensee 1 y asimilada [ assimitee 1 en lo que es propiamente Ia dia/ecticm> (MPH 48). Derrida subraya la palabra diatectica. y lo que al menos se quiere indicar con ello es que Hegel esta viendo en Aristoteles una dificultad metaffsica a Ia que Ia dhl
lectica parece poder responder de una manera radical, o para repetir Ia misma palabra utilizada· mas arriba, «por excelencia». En este senti do, no se puede decir que Ia dialectic a
hegeliana sea una parafrasis. Ahora bien, en el movimiento dialectico del releve (vol
vere mas adelante sobre Ia interpretacion-traducci6n derridiana del movimiento de Ia
Aujhebung), '9 del pun to a Ia superficie pasando por Ia linea, habria un proceso de desespacializaci6n (de-spatialisatian). Si es el punta Ia primera negaci6n a traves de Ia cual
se espacializa el espacio (Ia espacialidad del espacio saca al espacio de su indeterminacion: «La espacia!idad pura se determina negando propiamente Ia indeterminacion que
la constituye, es decir, neg an dose a sf misma» [MPH 45]); si el se «espacializa o se espacia», es decir, se niega relacionandose consigo como otro punto; si Ia linea niega Ia
determinacion del punto (Ia espacializaci6n del espacio que es el punto: Ia lfnea no esta compuesta de puntos, sino de puntos negados), volviendose ella espacial, «ser-espacial
del punto»; si Ia negaci6n de esta negaci6n es Ia superficie (Ia linea no esta compuesta
de lfneas, sino de lfneas negadas), siendo por ello «Ia restauraci6n» de «<a totalidad es
pacial», entonces, si todo eso es asf:
El espacio ha devenido concreto por haber retenido en sf lo negativo. Ha deveni
do espacio perdiendose, determinandose, negando su pureza originaria, Ia indi
ferenciaci6n y Ia exterioridad absolutas que Ia constitufan [a Ia pureza] ensues
pacialidad. La espacializaci6n, el cumplimiento de Ia esencia de Ia espacialidad,
es una des-espacializaci6n e inversamente (MPH 46).
Que Ia superficie no este compuesta sino de lineas negadas, que Ia linea no este
eompuesta sino de puntos negados, da cuenta de Ia circularidad y Ia reversibilidad de
19. Explicando laAujhebung, Derrida dini en otra parte, en «Les fins de l'homme»: <<Aujhebung, es dedr, en el sentido en que "relevar" [relever] quiere decir a Ia vez desplazar, elevar, reemplazar y promover
en un unico y mismo movimiento» (MPH l·B).
134
LA DIALECTICA EN SENTIDO ESTRICTO ...
Ia producci6n de Ia superficie como totalidad concreta del espacio. Por este circulo ten
dremos que volver a pasar. \[ientras tanto, podemos preguntar: i..Y el tiempo? Derrida dira que es demasiado tarde para preguntar por el tiempo: «El ya-no-ser y el ser-todavfa que ponfan en relacion Ia linea con el punto y Ia superficie con Ia lfnea, esta nega
tividad en Ia estructura de Ia Aujhebung, era ya [deja 1 el tiempo» (MPH 47). El tiempo
es lo requerido por Ia Aujhebung para producir Ia verdad de Ia determinacion anterior. Negacion espacial del espacio, el tiempo es Ia verdad del espacio. Espaciandose. refiriendose a sf, negandose, el espacio es (el) tiempo. Esto desde el punto a Ia linea y de
Ia lfnea a Ia superficie. El espacio se temporaliza, se relaciona consigo y se mediatiza como tiempo. El tiempo, desde entonces, «es espaciamiento» (espacement). Como re
laci6n a sf del espacio, es su para-sf. El tiempo «releva [releve] el espacio» (ibid.).
Justo antes del subrayado de Derrida sobre Ia palabra diatectica, va a hacer ver Ia estrecha ligazon, circular, que Heidegger establece entre el punto y el tiempo en Hegel
(siguiendo a Arist6teles): «Heidegger destaca que el espacio asf noes mas que pensada como tiempo. El espacio es el tiempo en tanto que el se determina a partir de Ia negatividad (primera o ultima) del punto» (ibid.). Insistir aquf en esta dependencia es in
sistir en Ia dependencia hegeliana (en detinitiva aristote!ica) de Ia filosoffa del espiritu
con respecto a Ia filosoffa de Ia naturaleza, lo que Derrida va a objetar en Ia nota 13 (MPH 51-52). Pero, entre tanto, Derrida ha profundizado en el «devenir intuido» hegeliano del
§258 de Ia Enciclopedia de las ciencias filas6ficas, para reconocer que Ia filiacion aris
totelica de Hegel es tambien su filiacion kantiana: «El tiempo es, como el espacio, una forma pura de !a sensibilidad o del intuir, lo sensible insensible (das unsinnliche Sinn
liche)» (MPH 49). Y se tratarfa de extender, con y contra Heidegger, el alcance de Ia parafrasis, demostrando que ella incluye tambien a Kant, sino fuera porque tanto Ia ex
plicitaci6n kantiana de Arist6teles como tambien Ia hegeliana guardan cierto secreta en
Ia filiaci6n y tambien de Ia filiaci6n. Algo que pasa secretamente con el tiempo y el espacio, y que ya noes ni el tiempo ni el espacio.
Ahora bien, este pasaje secreto estarfa bloqueado desde Ia partida. En principio,
todo residirfa en una omision metaffsica. Heidegger es, segun Derrida, quien ha sacado a Ia luz esta omision. 20 Y si esta omision lo incluye tam bien a el, en Ia medida en
que se reconoce en el punto de ruptura kantiano, entonces no se trata ya de una simple
omisi6n:
Por un cierto punto [par uncertain point]la destrucci6n de Ia metaffsica perma
nece interior a Ia metaffsica, no hace mas que explicitar su motivo [esta cursiva
es mfa]. He ahf una necesidad que habrfa que interrogar en este ejemplo y cuya
20. Omisi6n «porIa cualla metafisica ha crefdo poder pensar el tiempo a partir de un ente ya silenciosamente predetenninado en su relaci6n con el tiempo>>, en Ia medida en que piensa el tiempo «en lenninos de pertenencia al ente o al no-ente. habiendo sido el ente detenninado ya como ente-presente» (MPH 53).
135
regia habrfa que formaJizar. Aquf Ia ruptura kantiana estaba preparada por Ia F£sica fV; y se podra decir lo mismo de Ia «reasunci6n» heideggeriana del gesto kantiano en Sein und Zeit yen Kant y el problema de Ia metaflsica (MPH 54, n. 21).
Por tanto, Io que se ha anunciado ya sobre lo sensible-insensible en Arist6teles -a saber, que es a lo que esta ligado Hegel pasando directamente por Kant- es lo que puede pasar asimismo tambien directamente en Heidegger por el punto de ruptura con el que se reconoce en Kant. No siendo una parafrasis lo que nombra la filiaci6n, sino mas bien una «explicitaci6n de la cuestiOn eludida», es necesario pensar esta explicitaci6n· como aquello que «se mantiene siempre y necesariamente en el sistema de lo eludido» (MPH 57). Visto desde este punto, toda explicitaci6n se mantiene en (el) secreto.j, Y que hay, desde entonces, de Ia explicitacion de Hegel dentro del «sistema de lo eludido» 121
Antes de abordar el pun to de Arist6teles, es decir, el caracter problematico de Ia unidad y de Ia identidad del ahora, Derrida observa que Arist6teles ha podido decir que el tiempo es no-ente en Ia medida en que «ya, secretamente, se ha determinado el ente como pre'sente, Ia etantiti (ousia) como presencia» (MPH 58). Por ello es que el tiempo puede volverse indisociable de Ia manifestaci6n discursiva de la negatividad. Lo cual atafie, por supuesto, a Hegel. En efecto, y en relaci6n con este asunto, Hegel no hara nias que «explicitar Io que es dicho de Ia ousia como presencia» (ibfd.). Pero Derrida ha dicho tambien que en Hegel el tiempo es circular, y «es el circulo en tanto que se oculta a sf mismo su propia totalidad, en tanto que pierde en la diferencia la unidad de su comienzo y de su fin» (MPH 60). Que como diferencia esta perdida pueda dejar una cierta huella imborrable, depende de hasta que punto Ia oposici6n en la que dicha diferencia es mantenida (re-presentada) se pueda asegurar en totalidad. Ahora bien, el tiempo no deja de ocultar su propia totalidad basta que no haya sido suprimido, es decir, basta que no se plantee Ia cuesti6n de su sentido, de su aparecer, de su verdad, de Ia presencia o Ia esencia en general. Lo cual sucede si el tiempo «es aquello mismo que borra (tilgt)
el tiempo» (ibid.). Y donde borrar (asf Ia traducci6n de Derrida de la palabra alemana tilgen en este contexto) equivale al tiempo de Ia significaci6n, vale decir, !11 tiempo de una «escritura que da a leer el tiempo y lo mantiene suprimiendolo>>; Tilgen (borradura) como Aujhebung (ibid.). Cuando mas adelante veamos a Derrida preguntandose por
21. Esta cuesti6n se identifica con todo el problema del presente escrito. Lo que implica, obviamente, que no intentare darle una respuesta aquf. Me limito mas bien a trazar una ruta de acceso a1 problema, lo que no equivale a darle salida 'o soluci6n. Enfrentado aJ siempre dificil texto derridiano, sobre todo cuando se trata de textos dedicados a pensadores ya diffciles y a pasajes de sus pensarnientos de entre los mas diffciles de Ia, historia de Ia filosoffa, Ia tentaci6n de abandonar los textos esta siempre ahi. Tal vez todo consista en poder abandonarlos en el tiempo justo en que apareceotro. En el supuesto, claro esta, que haya otro texto como abandorw. Que no haya fuera de texto habrfa querido decir siempre que no hay texto que se cierre por afuera: «Lo que no puedo comprender jarnas, en una estructura, es por que no esta cerrada», J. Derrida: L' ecriture et la difference, p. 238. Quiza, hasta cierto punto, no haya alguien mas pr6ximo a Hegel que Derrida.
136
LA DIALEcnCA EN SENTIDO ESTRICI'O ...
el texto del Saber Absoluto o estableciendo el modo en que Hegel pone a punto el don que sacrifica, veremos aparecer todavfa mas incisivamente ciertos efectos de escritura en el texto hegeliano.
Ahora, y ya en el punto de Arist6teles, resulta que los ahoras no existen simultaneamente, pero una cierta relacion entre los ahoras tiene que haber para que haya tiempo. Lo que Arist6teles va a explicar dialecticamente, se dejarla explicar «de manera rigurosamente dialectica>> en sentido hegeliano (MPH 62). El «p<>r excelencia» que hacfa notar mas arriba alcanza aquf todo su peso. Leer a Arist6teles con Hegel en este punto, en Ia cuesti6n del punto, es, de un lado, leer lo que le faltaba a Arist6teles para dejarse leer, o comprender. S6lo habia que explicitar un poco mas Ia aporia para borrar, mediante contradicci6n de oposiciones, toda posible fuente de rechazo. Eso, claro esta, a condici6n de que borrar sea al mismo tiempo escribir, y que obliterar, o escribir borrando, pueda evitar dejar mas de una huella. Pero por eso mismo es tambien, de otro Iado, leer en Ia dialectica hegeliana aquello que, al menos desde Arist6teles., Ia produce estrictamente.
AI comienzo habfa planteado Ia posibilidad de pensar en un punto que ya no es un pun to sino una linea que se rechaza. S6lo habiendo llegado al punto en que ahora nos encontramos, parece posible reconocer Ia envergadura de lo que esta en juego en ese extrano juego del punto que Derrida advertfa en Husser!. Y esto incluso si, para Derrida, lo que este llama «el privilegio del presente» no ha sido nunca puesto en cuesti6n de Parmenides a Husserl (MPij 36). Que sea «a partir del punto de un ente-presente» (MPH 15) que se pueda dominar, gobemar y derivar ese extraiio juego del punto o differance, exige considecar esa derivaci6n en su mas radical sentido, que es tambien su sentido mas estricto.
La cuesti6n entonces consiste en comenzar a saber de que manera Hegel, en Ia linea de Arist6teles, es capaz de comprender en sentido estricto el rechazo que ella irnpone.
Si Ia problematica derridiana del punto aparece muy concemida por el punto de Arist6teles, es precisamente en el punto en que ya no se trata simplemente de un punto o de un ahora presente. Ello, con todos los efectos metafisicos del caso. Aquf, por de pronto, que no se trate de una linea significa que para pensar el antes y el despues, lo anterior y lo posterior del tiempo, Arist6teles va a pensar en el punto. Pero tambien basta cierto punto en una linea, en Ia medida en que sin ella no puede representarse el movimiento. Derrida va a decir: « Y, puesto que el movimiento esta deterrninado segun el antes y el despues, Arist6teles necesita, y a Ia vez excluye, Ia representaci6n grafica lineal del tiempo» (MPii 68). Una gratica lineal del tiempo no darla para Arist6teles el tiempo. Una representaci6n del movimiento basado en detenciones, en principio y en fin~ es la suministrada porIa representacion de una cierta estructura del g rama (gramme), entendida esta como «Una inscripci6n lineal en el espacio» (MPH 62). Pero lo que haria Arist6teles noes recusar el grama como tal, sino un grama en tanto que composici6n de partes, en cada caso un limite detenido. Conservarla asf Ia analogfa del grama entendido este como una linea en acto, pensada a partir de las extremidades. Pensar el tiempo y el movimiento a partir del grama, pero a cierta disUlJ1cia de el, significa
137
IV AN TRUJILLO
poder pensarlos «a partir del telos de un grama acabado, en acto, plenamente presen~ te, recogiendo el trazo, es decir, bornindolo en un cfrculo» (MPH 69). Es el circulo el que despierta Ja potencialidad del punto poniendolo en linea, es decir, haciendo del gra~ rna algo comprensible entre el punto y el circulo, entre Ia potencia y el acto. Pero necesitando lo que excluye, Arist6teles tambien ha hecho que Ia comprensibilidad temporal del trazo pase por lo que en este paso vuelve incomprensible el tiempo. Una linea que no (es mas que el ci'rculo que Ia oblitera) imposibilitaria ellevantamiento circular del punto. Lo haria porque ella supondria un despliegue de Ia puntualidad sin regreso. Una salida de sf del punto o un doble. Una pura desigualdad consigo mismo del punto. Un punto fuera de punto.
Pero antes de precipitarse Ia circularidad, Derrida ha dicho en su texto que Arist6teles habria definido el tiempo como dialectica de los contrarios y como soluci6n de las confradicciones aparecidas en tenninos de espacio; asf, Ia soluci6n de Ia contradicci6n del punto es Ia lfnea, pero que «sin embargo noes Ia lfnea».22 Como ya fue dicho, que no sea Ia Hnea significa aquf que se rechaza Ia representaci6n del tiempo como grama. Pero, asimismo, rechazar Ia linea no equivale en Arist6teles a identificar el ahora con el punto. Los ahoras son, en tanto indivisibles, puntuales, es decir, sucesivos, mienttas que los puntos son indestructibles y simultaneos. Rechazar Ia representaci6n lineal del tiempo, en tanto que serie :de puntos, es rechazar una simultaneidad generadora de un doble,23 vale decir, to que vuelve imposible Ia mismidad del tiempo. Y, no obstante, esta imposibilidad es posible en cuanto «implica en su esencia, para ser lo que es, que el otro ahora con el cual un ahora no puede coexistir, sea tambien, en cierta manera, el mismo; sea tambien un ahora como tal y coexista con lo que no puede coexistir con el» (MPH 63). De manera que no seria sino a partir de cierta coexistencia o simultaneidad que se puede plantear Ia no simultaneidad. Derrida dira que no es sino en el elemento diferenciado de una cierta mismidad en que se mantienen juntas Ia identidad y Ia alteridad del ahora. He aqui una simultaneidad de lo no simultaneo que Derrida advertirii en el texto de Arist6teles a partir de Ia discreta aparici6n de Ia palabra griega hdma. Mas arriba se hablaba acerca del rechazo de una cierta llnea, del grama como serie de puntos, y de su utilizaci6n anal6gica como una lfnea en acto recogida en un cfrculo. Segun Derrida, reconducci6n apenas desplazada del enigma del «al mismo tiempo» como clavija de Ia esencia («La cheville de I' essence» es el subtftulo de las pii.ginas 61-66 de MPH).
22. «Este manejo dialectico esta ya -como lo sera siempre- gobemado por Ia distinci6n entre Ia potencia y el acto, resolviendose las afirrnaciones contradictorias desde que se tiene en cuenta Ia relaci6n bajo Ia cual se las considera: en potencia o en acto. Y esta distinci6n entre Ia potencia y el acto no es, evidente- , mente, simetrica; ella misma esta dominada por una teleologia de Ia presencia, por el acto (em!rgeia) como presencia (ousfa, parousfa)» (MPH 62).
23. Necesidad esencial: <<EI ahora es (en el presente del indicativo) Ia imposibilidad de coexistir consigo mismo: coqsigo mismo, es decir, con un otro sf mismo, un otro ahara, un otro mismo, un doble» (MPH63).
138
LA DIALEcnCA EN SENTIDO BSTRICTO ...
Sucede entonces que para que el ahora no sea un punto, para afirmarse a sf mismo, debe dejarse producir tanto por cierto efecto lineal que Ia coexistencia espacial del punto produce, como por Ia temporalizaci6n necesaria que produce dicha coexistencia. Visto el ahora de Arist6teles desde este punto, es decir, desde esta doble ligaz6n o ligaz6n doble que Derrida entiende como una cierta sintesis, sin posicion y sin agente, que sefiala bacia el origen com6n del tiempo y del espacio, 24 y en definitiva bacia el «comparecer como condici6n de todo aparecer del ser» (MPH 65), visto asi, desde este punto, Ia linea que se abre con el no se dejaria Jevantar ya en un circulo que Ia niega y Ia comprende. Y, como veremos mas adelante, sera precisamente un pun to heterogeneo aquello que, como Mittelpunkt, despuntara en el medium de Ia dialectica, como su (im)posibilidad misma.
Sin embargo, ha sucedido que el trazado del punto ha sido puesto en linea por un circulo que lo comprende, lo cual tendria Iugar de Arist6teles a Hegel. Y lo que ha tenido Iugar siempre en la historia de Ia metafisica, lo ha tenido sobre todo desde este ultimo, en Ia medida en que una rigurosa dialectica ha previsto que Ia problematica del punto y Ia puntualidad sea comprendida en tenninos de contradicci6n entre opuestos. Y si lo anterior tiene que ver con aquello que Heidegger llama «concepto vulgar del tiempo», Hegel, entonces, ha vuelto imposible oponersele, puesto que ha vuelto imposible no pensar el tiempo en tenninos de oposici6n. Por eso dirii. Derrida que «quizii. no hay concepto vulgar del tiempo» (MPH 73).
Que, a este respecto, Hegel sea una explicitaci6n de Arist6teles, sin dejar de incluir a Kant y a Heidegger y su «concepto vulgar de tiempo», indica que es preciso pensar de otro modo el tiempo, y, con el, de otro modo Ia problematica del punto y Ia puntualidad. Quiza este otro modo haya comenzado ya de una cierta manera alii donde se piensa en el fantasma de Ia oposici6n.
2. EL FANTASMA DE LA OPOSICI6N
2.1 Hegel sin termino medio: signo y MiUelpunk.t
Dentro de los multiples pasajes que aparecen entre las filosoffas de Kant y Hegel, marcados las mas de las veces por Ia ruptura o Ia diferencia radical, hay momentos o aspectos en que ambas se vinculan con una coincidencia notable. Uno de estos aspectos es destacado por Derrida en Marges-De la philosophie a prop6sito de Ia irnaginaci6n productiva en Hegel. En efecto, en «Le puits et Ia pyramide. Introduction a Ia semiologie de Hegel», va a decir, en relaci6n con Ia imaginaci6n productiva, que «el motivo hegeliano por excelencia no comporta por una vez ninguna critica implicita de Kant»
24. Dira Derrida que es Hegel quien habrfa mostrado que <<hay un con del tiempo que hace posible el con del espacio, pero que no se producirfa como con sin Ia posibilidad del espafio» (MPH 65).
139
IV AN TRUJILLO
(MPH 90).25 Siendo este motivo el de Ia unidad del concepto y de Ia intuici6n, de Ia espontaneidad y de la receptividad, etc., Ia imaginaci6n es lo que aparece como «Ia instancia en Ia que se nubian o se anulan todas las oposiciones kantianas regularmente criticadas por Hegel» (ibfd.).26
Ahora bien, lo que esta diciendo Derrida aquf atafie especfficamente al concepto hegeliano de signo, cuya localizaci6n tiene precisamente Iugar en su teorfa de Ia imaginaci6n, y que Derrida entiende mas precisamente como «fantasiologfa» o «fantastica».
Comentando unos pasajes de Ia Enciclopedia de las ciencias filos6ficas (§455 y ss. ), Derrida ha comenzado por establecer que en Hegella representacion (Vorstellung) es intuici6n «rememorada-interiorizada» (erinnerte), es decir, es lo propio de la inteligencia (lnteligenz) en cuanto consiste en Ia interiorizaci6n de una intuici6n sensible «para ponerse en ella misma como teniendo Ia intuici6n desde ella rnisma» (MPH 88). As(, la inteligencia «se' recuerda a si misma deviniendo objetiva». El recuerdo interiorizante (Erinnerung) consiste en convertir en imagen dicha intuici6n sensible prepanindola asf para la conceptualidad. La imagen «interiorizada en el recuerdo (erinnert) no esta mas ahl, no es mas existente, presente, sino que esta guardada en una estancia inconsciente, conservada sin conciencia (bewusstlos aujbewahrt)» (ibid.). En Ia inteligencia, luego, las imagenes estan guardadas como el «agua de un pozo noctumo». Por esta tenencia en reserva de las imagenes, Ia inteligencia puede exteriorizar lo suyo propio, prescindien- -do de la intuici6n exterior. Sefial de que la imagen «no pertenece ya a "la simple noche"». Con ello se puede ya en tender que en la capa mas profunda y secreta del signo, en tanto elemento insconsciente, hay un cierto afuera; si bien un afuera todavfa interior, sin producci6n exterior. No obstante, en dicha capa, la representaci6n no serfa, probablemente, del simple dorninio de una psicologfa.
Pero aquello no serfa mas que del dorninio de Ia imaginaci6n reproductiva. Dorninio en el cualla inteligencia se ha reencontrado, aunque s6lo en la unilateralidad subjetiva o en «Ia pasividad de la impresi6n», en Ia medida en que todavfa recibe el contenido de lo que forma. Frente a esta, en el dominio de la imaginacion productiva, Derrida
25. Localizando este debate de Hegel con Kant en Ia Crltica de Ia facultad de juzgar, Derrida va a hablar incluso de algo que «se parece cada vez mas a una explicaci6n (explication) y menos a una ruptura». Pero, l,que podrla llegar a ser una «explicaci6n» cuando, en el caso de Hegel, Derrida no ha considerado s6lo que se trata de un simple «desarrollo», sino tambien de un «desplazamiento»7 Para comenzar a responder a esta pregunta, habrfa que confrontar esta exp/icacion con aquella «explicitaci6n» (explicitation) de Ia que se ha hablado ya mas arriba. De acuerdo con eUo, deberfamos esperar en esta parte que lo que pueda llegar a ser semejante explicitaci6n no sea ajena a un explicarse con el otro ya sin contradicci6n, auspicio de lo que po- · drfa llegar a ser una cierta «hostilidad absoluta». Sobre Ia hostilidad absoluta, vease J. Derrida: Politiques de l'amitii, Paris, Galilee, 1994, pp. 131 y ss.
26. Destacando Ia continuidad existente entre Hegel y Kant. Derrida pondni en relaci6n el motivo hegeliano por excelencia con los siguientes aspectns de Ia filosofia kantiana: I) Ia imaginaci6n trascendental como «una especie de arte natural»; 2) el esquematismo trascendental y los predicados contradictorios que comporta; 3) Ia imaginaci6n trascendental y Ia temporalizaci6n.
140
LA DIALECTICA EN SENTIDO ESTRICTO ...
va a destacar que la intuici6n de sf se va a exteriorizar, a producirse en el mundo como signo, cosa singular «engendrada por una producci6n fantastica, por una imaginaci6n que hace signo, que hace el signo» (MPH 90).27 Se trata todavia de una exteriorizaci6n, de «una puesta afuera de un contenido interior», pero tambien, inversamente, de una producci6n fantastica, capaz de producir intuiciones (§457). Segun Derrida, una creaciOn espontanea de lo que «se da para ver [voir], por lo rnismo que asf puede ver [voir] y recibir [recevoir]» (ibid.). Como pnxtucci6n e intuici6n, el signo es presentado como el Iugar del cruce de rasgos contradictorios:
Todas las oposiciones de conceptos se reunen, se resumen y se hunden allf. Todas las contradicciones parecen resolverse alii, pero, simultaneamente, lo que se anuncia bajo el nombre de signo parece lrreductible o inaccesible a todas las oposiciones fonnales de oooceptos: siendo a Ia vez lo interior y lo exterior, to espontaooo y lo receptivo, lo inteligible y lo sensible, lo misrno y lo otro, etc., el signo no es nada de todo ello, ni esto ni aquello, etc. (MPH 92).
Desde entonces, el signo no aparece como una instancia de soluci6n. Como si en el signo Ia contradicci6n por oposici6n ya no tuviera soluci6n; como si el signo fuera Ia instancia de una contradicci6n absoluta; o mejor, como si hiciera absolutamente imposible la contradicci6n: secreta paso de uno en el otro.
Sometida Ia contradicci6n dialectica a esta secreta instancia, Derrida llega a plantearse que esta contradicci6n sin soluci6n pueda llegar a ser la dialecticidad en si misma. Que la fantasia que hace signo sea para Hegel el «punto medio» (Mittelpunkl) en el cual «lo universal y el ser, lo propio (das Eigene) y el ser hallado (Gefundensein), lo interior y lo exterior estan perfectarnente unificados ( vollkommen in Eins geschaffen sind)»; que punta media pueda querer decir medio en cuyo punto tiene Iugar una convergencia de opuestos (point milieu), un elemento o medium y un paso de los opuestos unos en otros (point moyen), auspicia para Derrida la operaci6n incontenible del campo del signo, el cual, sin embargo, Hegel recortarfa dialecticamente como un momento formal con vistas ala verdad.28 Ahora bien, y con todo, Derrida no dejara de discemir en un signo
27. Un estrecho lazo entre imaginaci6n y memoria va a tener Iugar en las inmediaciones del pensamiento. Lo cual va a hacer posible que una intuici6n de sf tenga existencia exterior. Se trata de una cierta memoria como Gediichtnis, de Ia cual, Paul de Man, por su parte, va a querer sacar todas las consecuencias. Vl:ase Paul de Man: «Sign and symbol in Hegel's Aesthetics», Aesthetic Ideology, Minneapolis, Minnesota UP, 1997.
28. Tras decir que Hegel hace del signo una reserva provisoria, que es un momento semi6tico que sigue siendo formal, puesto que su contenido «sigue siendo inferior, anterior y exterior>>, Derrida va a citar lo que dice mas adelante el §457: «En general se considera que las formaciones de Ia fantasia son unificaciones de lo propio y de lo interior del espiritu con el elemento intuitivo; su contenido, mejor determinado, pertenece a otros dominios. No enfrentaremos aquf este taller interior (innere Werkstittte) mas que segun sus momentos abstractos. La fantasia es raz6n en tanto es Ia actividad de esta unificaci6n. Pero s6Io Ia raz6nfor· mal en Ia medida en que el contenido ( Gelralt) de Ia fantasia como tal es indiferent~ Mientras que Ia raz6n como tal determina tambien el contenido (llllullt) con vistas a Ia verdad (zur Warhett)>> (MPH 92).
141
que ya no es un simple accidente empfrico con vistas a Ia verdad, el despuntar de un movimiento mas incontenible y general. Desde que Ia verdad es tambien -dialecticamente- una soluci6n en el horizonte del no-signo,. puesto que Ia verdad que se anuncia,
como «presencia adecuada a sf», se anuncia «Como ausencia en el signo» (MPH 93), phantasia y phainesthai parecen tener en la «luz, el brillo [brillance] del aparecer que
da aver» una misma fuente. Unafenomenalidad mds general sean uncia aquf. Una que noes ni phantasia ni phainesthai, y que acosa como un fantasma a Ia posibilidad de oponer dialecticamente ambos.
Sin poder identificar todavfa todos los alcances que para Derrida puede tener esta especie de fenomenalidad mas general,29 habrfa que decir por lo menos que nose trata
aqui' ni de una retracci6n puramente semiol6gica ante Ia verdad (al modo de una estructuralismo), ni de un recubrirniento semiol6gico sobre esta (al modo hermeneutico),
ni tan s61o de un predominio esta vez inverso de Ia phantasia sobre el phainesthai (al modo estetico).30 En este sentido, se podrfa decir tal vez que si Ia phantasia es produc
tora de signos, y que lo es con vistas a1 aparecer de Ia verdad (phainesthai), entonces lo que produce fantasticamente el aparecer (teleol6gico) de Ia verdad puede no produ
cirla. 0 tal vez asi: lo que de manera absolutamente contradictoria-<> mas exactamen
te, ya sin contradicci6n dialectica- da a ver fantasticamente aquello con vistas a Ia verdad, es tambien lo que puede no hacerlo. Cierto fantasma que da a ver algo sin hacerse nunca presente des punta en este punto.l1
29. En otra parte, habra que seguir a Derrida en este punto de cruce entre phantasia y phainesthai mas alia de los contomos inmediatamente hegelianos en los que aquf es presentado, ya que por supuesto no podemos intentarlo por ahora. Sin embargo, se puede decir aquf por lo menos que Ia instancia de unafenomenalidad mas general ha sido planteada tempranaruente a prop6sito de Ia «anarqufa del noema» en «Genese et structure» (L'tcriture et la difference) y tambien, mas tardiaruente, a prop6sito de Ia articulaci6n entre «anarqufa del noema» y «espectralidad», en Spectres de Marx, Paris, Galilee, p. 215, n. 2. Mas adelante se insist:ini aquf sobre esta referencia.
30. Punto de (in)sensiblilidad. Veo a Derrida en cierto modo retrafdo con respecto a cualquier privilegio estetico. Privilegio que, para hablar bien o para hablar mal de eso, alcanza Ia forma de un prejuicio bastante difundido. Incluso si ese privilegio se da bajo Ia forma de un antiestetismo, un anestetismo o de un pensamiento de lo sublime. Intento desarrollar un estudio contrastado entre el pensamiento de Derrida y el pensamento de otros filos6fos muy cercanos a el en relaci6n con este retraimiento; por ejemplo, Paul de Man en Estados Unidos y Philippe Lacoue-Labarthe en Francia.
31. En trabajos mas tardios, Derrida no dejara de hacer referencia a esta si'ntesis heterogenea como fantastica. Asf, en Memoires-Pour Paul de Man (Parfs, Galilee, 1988, p. 76): «Y esta "sintesis como fantasma" (phantom) nos capacita para reconocer en Ia figura del fantasma [fant6me] el obrar de lo que Kant y Heidegger asignan a Ia irnaginaci6n trascendental y cuyos esquemas temporalizadores y capacidades de sintesis son en verdad aquellos de una fantastica [fantastique]; son, en palabras de Kant, las de un arte oculto en las honduras del alma». Alii' mismo tambien, en relaci6n con Paul de Many elfin del arte, a prop6sito de lo fantastico, de la memoria productiva y de los signos: «Lo fantastico de las artes de "memoria productiva" es comun, a pesar de muchas diferencias, tanto a Kant como a Hegel. Se trata intrfnsecaruente de un arte y del origen de las artes, Ia fuente productiva de los sfmbolos y los signos» (ibfd.). En Schibboleth. Pour Paul Celan (Parfs, Galilee, 1986), a prop6sito de Ia fecha y del esquematismo trascendental: «Aquf habrfa que reubicar Ia cuesti6n del esquematismo trascendental, de Ia imaginaci6n y del tiempo, como cuesti6n de Ia fecha -de la vez->>. En Spectres de Marx, a prop6sito de lo que precede a cualquier determinaci6n de algo como tal,
142
LA DIALECTICA EN SENTIDO ESTRICfO ...
En todo caso, en este punto donde nos encontramos, o donde nos des-encontra
mos dada Ia absoluta falta de contradicci6n, se trata de una especie de umbra! o de paso secreto en el que se precipitan los opuestos unos en otros. Umbra! o paso secreto en el
que Hegel se explica con Kant. Ponto ya no de simple oposici6n. Ponto o Mittelpunkt en el que Derrida, por su parte, tambien parece explicarse con Hegel. Habra por lo tanto que detenerse un tiempo en este punta media que, seg(in Derrida, anula o nubla Ia
oposici6n, e intentar ver alii cuan estrictamente se organiza Ia escena de una contradicci6n
de oposiciones. Escena de oposici6n absoluta o, mas estrictamente -si lo estricto aqui no comporta ninguna restriccion ni tampoco ninguna exactitud-, de una oposici6n im
posible o contradicci6n sin contradicci6n.32
Procederemos reconociendo con este punto cierto desarreglo de la oposici6n tal y como tiene Iugar en Glas de Derrida. Enseguida -y sobre Ia base una cierta explica
ci6n del punto que regresa circularmente sobre si mismo en Hegel-, comentaremos pa
sajes de ese cfrculo familiar sin reconciliaci6n que Derrida aborda en Glas con respec-
antes que tal o tal tipo de fenomenalidad, una fenomenalidad general (un «fainesthai», dira. Derrida), «lleva Ia muerte, da muerte, trabaja (en) el duelo» (p. 215). Hablando del espectro, al que «nose le puede mas asignar un punto de vista», Derrida va a decir a prop6sito de las objeciones que se le puede hacer al principio fenomenol6gico en general: "1) Ia forma fenomenica del mundo mismo es espectral; 2) el ego fenomenol6gico (yo, tU., etc.) es un espectro. El phainesthai mismo (antes de su determinaci6n como phlnomene o como phantasme, como phant/Jme entonces) es Ia posibilidad misma del espectro, !leva Ia muerte, da muerte, trabaja en el duelo». Entonces, una posibilidad general o espectral hace que cada vez uno mismo sea otro, que allf donde no hay mas que uno ya haya demasiados: "Bien entendido, no se reducira nunca el concepto estrecho y estricto del fant/Jme o del phantasma a Ia generalidad del phaiesthai» (ibfd.). Finalmente, en Donner le temps (Parfs, Galilee, 1991 ), a prop6sito de lo imposib1e y del don, el problema de una fenomenalidad que, no dejando de parecer suertllila, pueda no aparecer como tal, quiza ficcionalmente. En efecto, dado que lo que no debe dejar de parecer suertudo es tambien 1o que al mismo tiempo aparece coma tal, ella coma tal aparece como una ficci6n. Pero si Ia ficci6n es lo que es coma tal cuando siempre puede (no) ser lo que es (p. 89), entonces Ia ficci6n puede siempre no aparecer como tal. Tarubien en Donner Ia mort (Parfs, Galilee, 1999), a prop6sito del secreto y Ia ficci6n (literaria): el secreta sin profundidad de Ia ficci6n, «Ia superficialidad esencial de su fenomenalidad»,lo «demasiarlo-evidente» que da aver (p. 194).
32. Dado que nos hemos abierto a Ia problematica del punto y de Ia puntualidad en Hegel en relaci6n con ese extraiio juego del punto husserliano, cuya situaci6n en relaci6n con Ia Idea en sentido kantiano debfa aparecer menos consistente que el pensaruiento de Hegel, me siento tentado a ver en lo que Derrida va
· a Hamar striction una comunicaci6n implfcita (ya que Derrida parece no decir nada a este respecto) e indirecta (ya que se trata aquf del texto de Hegel y de sus decisiones conceptuales) con Ia noci6n husserliana de ciencia estricta o rigurosa (strenge Wissenschaft). En sus textos dedicados a Husser!, Derrida ha insistido en esta distinci6n. Por ejemplo, alii' donde, tras seiialar que Ia fenomenologia es una ciencia <<anexacta», explica (por ejemplo, en «Genese et structure», p. 242) que lo que le interesa subrayar a Husser!, cuando hace Ia distinci6n entre ciencia exacta y ciencia morfol6gica, «es Ia irnposibilidad por principio, Ia irnposibilidad esencial, estructural, de cerrar una fenomenologfa estructural. Es Ia abertura infinita de Ia vivencia, significada en diversos momentos del ana!isis husserliano por medio de una referencia a una ldea en el sentido kantiarw, irrupci6n de lo infinito ante Ia conciencia, que permite uuificar el flujo temporal de esta, de Ia misma manera en que ella unifica el objeto y el mundo, por anticipaci6n y a pesar de un inacabaruento irreductible. Es Ia extraiia presencia de esta Idea lo que permite ademas todo paso allfmite y Ia producci6n de toda exactitud>>. V ease tam bien, y mas recientemente, Ia relaci6n que Derrida establece en Husser! entre rigor ( rigueur) y cal-
culabilidad (calculabilite), en Vouyous, Parfs, Galilee, 2003, pp. 185 y ss. !'
143
IV AN TRUJILLO
to a1 paso de Ia «Religi6n absoluta» bacia el <<Saber absoluto» en Ia Fenomenologla del esplritu. Momento signado porIa representacion (Ia escisi6n) yen el que Derrida abor~ da Ia problematica del fantasma de Ia oposici6n. La relaci6n entre phantasia y phainesthai recien aludida deberfa ver anunciar alli su incidencia. Enseguida, tambien en Glas, retomaremos el motivo hegeliano del signo saliendo del «pozo noctumo» basta alcanzar el punto de su erecci6n pirarnidal entre dos soles, tal y como Derrida aborda los tres tiempos de la religion en Ia secci6n <<Religion», tambien dentro de Ia Fenomenolog(a del espfritu de Hegel. Dado que alii Ia piramide apaga el fuego que todo lo quema monumentalizando el sacrificio, veremos actuando una re-stricci6n econ6rnica, o a Ia dialectica en sentido estricto. Finalmente, con tres puntos cerraremos este escrito, cuya textualidad no hara mas que quedar (abierta).
2.2 El rechazo en sentido estricto: dialeetiea y striction
a) Aufhebung y antiereccion
En una aproxirnacion muy preliminar a la problematica del Mittelpunkt begeliano, tal y como es enfocada por Derrida, quisiera comenzar abriendo tan s6lo dos pagimts de Glas (G), reconocer sus temas y exarninar sus contextos. Lo que interesa aquf sobre todo es el modo por el que en cada caso el Mittelpunkt parece poder enervar Ia oposici6n.
Para empezar, en Ia columna izquierda de Ia pagina 30, Derrida viene de bablar de la libertad infinita del espfritu (Derrida ha comenzado a comentar los pasajes de las Vorlesungen uber die Philosophie der Gesehichte: «Libertad infinita, el otro nombre del espfritu en tanto que se da a sf mismo su propio elemento [element] y se mantiene entonces "junto a si rnismo"» [G 29]). Se interesa por este estar junto a sf, pero sobre todo en el modo de esta cercanfa: se numtiene [ se tient done], quedando junto [en restant pres} y morando [demeure toujours ]. Derrida esta enfrascado en la familia de Hegel. Mucho antes se ha preguntado a prop6sito de la Aufhebung: «i, C6mo el idioma de una generacion familiar puede pensarse, es decir, negarse erigiendose en la universalidad del tipo especulativo?>> (G 17). Ahora se pregunta: «t,Por que [el espiritu] se despega [detachet-il] en el bogar farniliarmismo, en el centro [centre] de su cfrculo?» (G 29). Dicho de otra manera: por que el espiritu llegaria a estar en familia. Procede entonces a introducir el problema que remata en una cita de las Vorlesungen. Procede a decir que el espiritu, libre e infinito, no tiene «opuesto absoluto». Tendrfa opuesto pero no absoluto, puesto que el serfa el absoluto. Opuesto no absoluto del espfritu serfa la materia. Ella no es libre. Es pesada. Ella cae (tombe) como en la turnba (tombe). Habria una ley de pesantez de la materia. Considerando su pesantez y dispersion en la exterioridad, Hegel reconoceria una tendencia (tendanee), «un esfuerzo tendido bacia la unidad y la reunion de sf» (G 29 y ss.). Bajo Ia influencia de esta tendencia (que es un despegue) bacia una • reuni6n, Ia materia se opone a1 espiritu en tanto permaneee resistente (reste resistante:
144
LA DIALECI1CA EN SEN1100 ESTRICTO ...
resta resistente) a esta tendencia, vale decir, en tanto se opone a «SU propia tendencia». Pero solo puede oponerse en ella a su tendencia si ella es espiritu. Y lo es tam bien si no la resiste. Ella es, en todos los casos, espiritu. Su esencia es espiritual. Como btisqueda del centro, Ia materia es pesantez. Como bUsqueda de Ia unidad, es dispersi6n: « Y si ella nose reune [rejoint: se dice de Ia familia] con su esencia, permanece [reste: queda] (materia) pero no tiene ya esencia: ella no permanece [reste: queda] (lo que es)» (G 30).
Mientras tanto, contiguo y en Ia columna o banda derecba, viniendo de comentar unos pasajes de Genet, bablando de la flor y del trance (transe), Derrida escribe, como en continuidad con algunas frases del pasaje de Hegel, sobre Ia nada que se da o que hay (it y a), que bande (conecta, que envuelve, que venda). Bande (banda) que liga (lia).
Ahora, tras lo dicho sobre la materia, y tras haber citado a Hegel en donde se habla del Mittelpunkt, «Ia materia (Materie) es pesada en Ia medida en que existe en ella un impulso (Trieb) bacia el centro [le milieu: Mittelpunkt])). Derrida va a agregar que Ia materia no tiene esencia, que su esencia es su contrario, «su esencia es no tener esencia)). Entonces (done), «al ser, Ia materia habra-ya-devenido espiritu)). Y como ella «DO
habra sido nada antes de devenir espiritu, es siempre el espfritu que se habra precedido o acompaiiado el mismo hasta elfin de la proeesi6n. La materia no se precede o no resta [reste: queda, permanece] (primera 0 ultima) mas que como espiritu: elevando 0
erigiendo lo que cae [tumbe})) (G 31; cursivas mias). Entonces (done), queda (reste) el espiritu, o el espiritu resta. 0 quiza: el espiritu (es esta) resta.
Pero si de lo que se trata aqui es del espiritu, entonces de lo que se trata es de una «unidad ligada a sf, envueltajunto y alrededor de si)); el espiritu no tiene su esencia, su centro y su unidad mas que en sf mismo. Y este estar en sf o junto a sf se produce activamente a traves de una negatividad que no tiene limite: «ldentidad dialectica de Ia identidad y de Ia no identidad». En este sentido, Ia Aufhebung constituye un cierto contraimpulso de ese impulso bacia el centro que es la materia. Es como tal que el espiritu eleva o erige lo que cae. Cuestion de lazo o de banda. Quiza doble lazo o doble banda. Volveremos sobre esto. En todo caso, Derrida, un tanto mas adelante, se referini a este contra-impulso como a una antiereccion:
El proceso de idealizaci6n, Ia constituci6n de Ia idealidad como medio [milieu} del pensamiento, de lo universal, de lo infinito, es la represi6n del impulso fpoussee, traducci6n de Trieb, y que Derrida distingue del deseo (desir) y de la pulsi6n
(pulsion)]. La Aujhebung es ala saz6n tambien un contra-impulso, una contra
fuerza, una Hemmung, una inhibici6n, una especie de anti-erecci6n (G 34).
Si se pasa ahora, en segundo Iugar, a la otra pagina (G 60), hay que tener presente dos cosas. 1) Inserto en Ia columna izquierda hay un judas o mirilla, mas o menos como un corchete, incrustado en un costado de la cita de Hegel, precisamente cuando Hegel est:i hablando de la posibilidad de la materia de «relevarse ella misma)) (sich selbst
145
aufzuheben). Derrida habla de «Ia afinidad esencial» entre el movimiento de «reteve (Aufhebung) y el eleve» en general: «elevation, elevement, elevage». y un poco mas abajo de ese mismo Iugar: el concepto (Begrijj) gana contra Ia muerte: «Erigiendose basta en la tumba [tombe: tarnbien caida]. La sepultura se eleva [eleve: se educa, se domestica]» (G 30). Mas adelante esto se podra decir asf: «La l6gica del concepto es del aguila[/ 'aigle], el resto de piedra. El aguila coge [saisit] Ia piedra entre sus garras [grijfes] e intenta elevarla [I' elever]» (G 66). La piedra habra sido aquf el judfo. 2) Habrfa que pasar a otro texto, a «Speculer. Sur Freud», comentando Mas alia del principia del placer de Freud, para ver alii como en una «economfa estrictural» o especulativa, como lo se- · rfa Ia freudiana, una Bindung es lo que «se tiende y no cesa de poster [enviar, destlJ(:ar, desplazar, reernplazar] basta el extremo, sin conclusion sin solucion, sin paso al acto y sin orgasmo fmal ( ... )en Ia linea de mas alta tension, en ellimite del mas alia del PP [principio del placer]>>.33 Se trata de una produccion estrictural o ligante del placer: porque el PP «Se envfa a sf mismo todo lo que quiere y no encuentra en suma ninguna oposici6n, desencadena en ello otro absoluto».34 0 dicho tarnbien asf: entre Ia vida y Ia muerte, banda tras banda, el placer, que no tiene contrario, se encadena a1 desencadenamiento.
La banda (bande) que se ha introducido antes, todavfa apenas insinuada, y que en cierto modo hemos contrabandeado aquf (Msicamente porque es un inmenso tema que no podemos tratar [G 50 y ss~]),3s estaba Iigada ya al trance simultaneo de Ia erecci6n y Ia castraci6n. Podemos considerarla ahora, saltando 30 paginas mas adelante (y de regreso a los textos de juventud de Hegel), a prop6sito de lo que Pompeyo no hall6 en el (templo) judfo, o el no-ser que hall6 en el Mittelpunkt. Entre medio: el espfritu se habrfa comenzado a encontrar consigo mismo en Ia animalidad; surge Ia cuesti6n de Ia filiaci6n y de Ia semilla; aparece el relevo de Ia familia natural; Kant el judio, el judfo y Ia naturaleza, el griego y la naturaleza (Ia belleza), Ia hostilidad abrahamica a Ia naturaleza, la castraci6n y su condici6n medusante. El judfo medusa (a Ia griega, lo destacara Derrida). Materializa, suspende lo que se eleva, releva el relevo: castra. Hace todo eso para evitar que eso suceda. Derrida va a hablar de una parad6jica 16gica apotropaica: «Castrarse ya, siempre ya, para poder castrar y rechazar la amenaza de castraci6n, etc.» (G 56). Tras lo cual-o en relaci6n con lo cual- eljudfo aparece como lo insensible. Su infinita insensibilidad se sustrae del entendimiento. Con el irrumpe lo infinito o Ia raz6n. Permanece abstracto y desertico. Nose une concretarnente a las formas del entendimiento, de Ia imaginaci6n o de Ia sensibilidad. Relaci6n inadecuada entre el judfo
33. J. Derrida: La carte postale. De Socrate a Freud et au-deta, Paris, Aubier-Flammarion, 1980, pp. 423-424.
34. lbfd., p. 302. 35. La circuncisi6n, en tanto que pliegue natural, seria Ia incisi6n practicada por el judfo para re
forzar Ia identificaci6n tras el corte con ellazo familiar (Abraham), y as£ llamarse familia. La circuncisi6n haria quedar (rester) atado (attach!) a1 corte. El judfo es Ia separaci6n. 0 Ia castraci6n.
146
LA DIALECTICA EN SENTIDO ESTRIC1'0. ..
y la imaginaci6n (ahora en las Lecciones sobre Ia esretica). El judio queda dellado de lo sublime: «luego libre sin forma, juego natural y sublime a Ia vez pero sin determinaci6n formal, juego infinito pero sin arte, espiritu puro y materia pura» (G 59). «Es· piritu puro y materia pura>>. El judfo ha petrificado todo el espacio entre el espiritu y Ia materia. 0 ha hecho que el espacio que no hay entre ambos sea lo que hay entre ambos.
Anteriormente se habfa hablado aquf del despego (ya tambien del despegue) del espfritu. De Ia Aujhebung y de Ia antierecci6n. Y se habia citado a Derrida diciendo: Ia materia «no habra sido nada antes de devenir espfritu, es siempre el esp(ritu que se ha·
bra precedido o acompaiiado el mismo hasta elfin de Ia procesi6n. La materia no se precede 0 no resta [reste: queda, permanece] (primera 0 ultima) mas que como espfri· tu: elevando o erigiendo lo que cae [tombe]». El espiritu ados bandas, habiamos adelantado, pero ahora en el tabernaculo judfo, es decir, en el Mittelpunkt, o el secreto.
Cubierto de bandas. «Sensibles ala ausencia de toda forma sensible», sensible
insensible, eljudio no figura nada. Su hogar es como una casa vacfa. Un espacio vacfo como la muerte: «Una muerte o un muerto porque, segun Hegel, el espacio es Ia muerte y que este espacio es tambien de una vacuidad absoluta>> (ibid.). Digamos aqui un mero punto muerto, a condici6n de que el punto no se deje levantar con nada. Pero tambien un puro tel6n, tras lo cual no hay nada que ver. Secreto absoluto. Sin profundidad. Tras citar a Hegel, cierro con este punto: «La Geheimnis judfa, el hogar en el que se busca el centro bajo Ia envoltura sensible -Ia tienda del tabernaculo, Ia piedra del templo, el vestido que cubre el texto de Ia alianza- se descubre finalmente como espacio vacfo; no se descubre, no termina de descubrirse a1 que no tiene nada que mostrar» (G 60).
b) El circulo sin reconciliaci6n: Ia religion absoluta y el fantasma de Ia oposici6n
Acabamos de cerrar con un punto en cuyo medio al parecer no hay nada. Nada para quien, como Pompeyo, espera ingenuamente ver algo. Tan vacfo y duro como el coraz6n de piedra del judfo. Dependiendo siempre de una venda para su camino de infinito extraiiamiento. Sin poder jamas volver a su mismo punto.
El punto en Hegel serfa puntual. Llegarfa siempre a tiempo. Serfa capaz de comprender, pensar y asimilar toda demora. Toda divisibilidad. Como ya vimos mas arriba, el punto circula. Mas arriba consignamos que, para Derrida, el tiempo en Hegel es ese circulo que, ocultandose a si mismo su propia totalidad, «pierde en la diferencia Ia unidad de su comienzo y de su fin». Entonces observabamos que dicha perdida podia dejar una huella imborrable si algo acontece con Ia oposici6n en que dicha diferencia es totalmente comprendida. Que algo suceda con Ia oposici6n significa que acontezca mientras haya tiempo, pues una vez suprimido este, deja de ocultar su propia totalidad. 0 para decirlo de otra manera, esta vez hacienda trabajar el verbo tilgen que Derrida traduce tanto por suprimir como por borrar y anular (una deuda): que en el proceso en que el tiempo borra (tilgt) al tiempo, Ia significaci6n que el da a leer no se deje ya borrar (til-
l''
147
fV AN TRUJILLO
gen) sin dejar huella, huella que volveria imposible que el tiempo barre a! tiempo apa
reciendo como tal. 0 tambien dicho asf: si el tiempo anula (tilgt) Ia deuda contraida en el tiempo, entonces algo sucederia con el tiempo si Ia deuda no se puede anular (tilgen ). Dicho de ese modo, habria que preguntarse c6mo es que una tal anulaci6n puede no saldar Ia deuda de tiempo que habria debido anular. Y en el horizonte de esta pregunta, habra que intentar reconocer antes, en el caracter incompleto del ( concepto de) tiempo del Sa (Saber absoluto), Ia posibilidad de su movimiento. Pero antes que eso, sin duda, es preciso identificar un momento notable de esa diferencia en que el tiempo pierde Ia unidad de su comienzo y de su fin. Momento que todavfa ocurre con el relevo de Ia religi6n en Ia filosoffa. Momento aquel de Ia religi6n absoluta.
Momento que es tambien el relevo de Ia estructura familiar en Ia estructura de Ia sociedad civil (burguesa). No sin un cierto reparto (partage) entre lo espiritual y lo polftico. Pen ultimo capitulo de Ia Fenomenologia del espiritu: Ia religi6n absoluta precede su propia verdad, el saber absoluto o Sa (escrito estenogr.ificarnente por Derrida, legible tambien, al mismo tiempo, como fa):
A traves de Ia muerte del tennino mediador, Ia reconciliaci6n queda [reste] todavia afectada porIa oposici6n adversa de un mas alia ( Gegensatze eines Jenseits), permanece [reste] lejos, en Ia lejania de un porvenir (el Juicio Final para Ia comunidad religiosa) y en Ia lejania de un pasado (Ia Encarnaci6n de Dios ). No est<i presente. Presente en el coraz6n, esta cortada de Ia conciencia, dividida en dos (entzweit). Su efectividad esta quebrada. Lo que entra en Ia conciencia como el en-sf, es Ia reconciliaci6n, en tanto que se mantiene mas alla; pero lo que entra como presencia, es el mundo que espera su transfiguraci6n. De ahf el reparto entre lo espiritual y lo politico (G 108).
Ahora bien, Ia escisi6n entre Ia presencia y Ia representaci6n, entre el para-si y el en-si, es tambien Ia desigualdad entre el padre y Ia madre, desigualdad que habria de ser relevada en el paso de Ia religi6n absoluta en el Sa. Lo que equivale a decir paso circular del Sa en el Sa.
Salvo porIa religi6n absoluta: <<La religi6n absoluta todavia noes lo que ya es: el Sa. La religi6n absoluta (Ia esencia del cristianismo, religi6n de Ia esencia) ya es eso que ella todavfa noes: el Sa que el mismo ya noes mas eso que es todavfa, Ia religi6n absoluta» (G 244). Si de lo que se trata es de lo mismo, es decir, del Sa, entonces, t,se puede en tender el ya aht del todavia no y el ya no mas del todavfa? Segun Derrida, no se puede entender desde que sobrepasa el entendimiento formal finito, y constituye aquello a lo cualla raz6n releva absolutamente. Es mas, ambOs «no pertenecen mas al tiempo, es decir, a Ia sensibilidad-insensible pura» (ibid.). Este cfrculo es eterno e intemporaL Dentro del privilegio absoluto concedido al cristianismo por Hegel, el acceso a Ia esencia absoluta de Ia familia no es posible mas que pensando lo absoluto de un pas-liz (no ahf, un inexistente que es tam bien un paso): «Para pensar Ia familia hay que [ilfaut] pensar ab-
148
LA DIALECTICA EN SENTIDO ESTRICTO ...
solutamente el ser del ya ahi del no todav{a o lo todav£a del ya mas» (G 245). Pero no hay tiempo para pensar esto. 0 mas exactamente, porque todavia hay tiempo resulta extremadarnente diffcil pensar al Sa en su tiempo. La religi6n absoluta no hace mas que representarse anticipadarnente a Ia reconciliaci6n absoluta. Lo que se anuncia queda exterior. Nose ha cumplido todavfa Ia reconciliaci6n entre el sujeto y el objeto, el adentro y el afuera. La reconciliaci6n esta a Ia espera. Es el tiempo de la espera, o simplemente, el tiempo: «Si en la religi6n absoluta de Ia familia absoluta hay un ya del todav£a no o un todavia no del ya (del Sa), es sencillamente, si se puede decir, porque hay -todav{a[el] tiempo. Lareligi6n es representativa porque necesita [illuifaut] el tiempo» (G 246).
El tiempo es aquf el tiempo de Ia representaci6n. Lo que equivale a decir tarnbien, el espacio. Que el Sa sea una supresi6n o borradura y un relevo del tiempo, volviendo imposible pensar su tiempo, hace por otra parte posible Ia temporalizaci6n o el espacio entre el ya no y el no todavia: «El motivo temporal (movimiento de trascendencia, relaci6n con un no presente futuro o pasado de presentaci6n) es Ia verdad de un motivo metaf6ricamente espacial (lo "lejano", lo no pr6ximo, lo no propio)» (G 247). Esta metaf6rica espacial es el tiempo. La re-presentaci6n que el es. 0 la representaci6n que falta para ser lo que el es. i, Y si lo que falta pudiera no llegar? i, Y si lo que hace falta no es otra cosa que Ia relaci6ndel tiempo que hay con su misma vacancia?
No nos adelantemos. Mientras tanto, no falta Ia familia. No se pasa el tiempo mas que en familia. En el circulo incompleto de lo familiar. Bajo el signo de la separaci6n. El foco religioso esta separado del foco filos6fico. En cierto sentido produce un efecto critico de este ultimo. Esto «si se considera que Ia filosoffa -el Sa- es el mito de Ia reapropiaci6n absoluta, de Ia presencia a sf absolutamente absuelta y recentrada» (G 247-248). Si nos abrimos aqui a lo que dice Jean-Luc Nancy en Les Muses, otro tanto quiza habria que decir del arte en Ia medida en que, no haciendo parte ya del servicio religioso (asf en el episodio de Ia joven doncella en la Fenomenolog{a del espiritu y sobre todo en las Lecciones sobre Ia estetica), parece escapar al elemento representative de Ia religi6n sin dejarse relevar por el elemento del puro pensamiento.36 Mas cuando, con Derrida, partimos aqui de Ia base que es por el tiempo que resta para Ia reconciliaci6n absoluta en elSa por lo que Ia familia esta signada por la escisi6n y Ia hostilidad y debemos empezar a considerar a Ia representaci6n como Ia instancia de lo fantasmatico.
En efecto, la falta de acabamiento afecta a Ia reconciliaci6n del padre y de la madre en el hijo: «.Jesus sufre tarnbien del divorcio de sus padres. El padre (el saber) esta
36. Nancy se refiere a! «destino contradictorio y desgarrado de Ia religion hegeliana ( cristiana)» de Ia siguiente manera: «No se trata de ninguna relacion imnediata de una persona divina con una persona humana. sino que es el desarrollo mediatizado de Ia subjetividad infinita que se revela en sf misma en tanto que ella sale de sf misma para volver en sf. Asl, el elemento hegeliano de Ia religion esta constituido por una fragilidad Intimae infinita: esta en suma y de entrada repartido entre el devenir para-sf del Absoluto (el puro pensamiento) y Ia manifestaci6n irreductiblemente sensible de este mismo devenir. De una cierta manera, Ia religion no tiene aquf nada verdaderamente propio, y no tiende a ser ninguna otra cosa que Ia linea de clivaje inestable, indecidible, entre el arte y Ia filosoffa», J.-L. Nancy: Les Muses, Paris: Galilee, 1994, pp. 84-85.
149
IV AN TRUJILLO
cortado de Ia efectividad, Ia madre (el afecto) es demasiado natural y esta privada [destetada, sevree] de sabeD> (G 249). La oposici6n entre el padre y Ia madre es equivalente «a Ia oposici6n en sf misma en tanto que constituye Ia estructura de Ia representacion» (ibid.). Lo que elSa habra relevado, en definitiva, es Ia diferencia sexual como oposicion. Y cuando las diferencias sexuales se convierten en la diferencia sexual, hay un cierto compromiso homosexual. Lo cual atafie aqui a Ia virginidad de Ia madre, es decir, a Ia Inmaculada Concepcion: «Desde que se determina Ia diferencia en oposicion, no se puede evitar el fantasma (palabra por determinar) de Ia IC [escritura estenogrMica de. Ia Inmaculada Concepcion], a saber. un fantasma de dominio infinito de los dos lados de la relacion de oposici6n» (G 250). Derrida agrega enseguida:
La virgen madre no necesita del padre efectivo, tanto para gozar como para concebir. El padre en sf, autor real, sujeto de Ia concepci6n incluso de Ia anunciaci6n, no necesita de Ia mujer, de aquello respecto a lo cual s6Io pasa sin tocar. Todas las oposiciones que se encadenan alrededor de aquello (activo/pasivo, raz6n!coraz6n, mas alla/aquf abajo, etc.} tienen por causa y por efecto el mantenimiento inmaculado de cada uno de los terminos, su independencia y por consiguiente su dominio absoluto. Dominio absoluto que ellos se confieren fantasmaticamente en el momento mismo en que son invertidos y subordinados ( ... ). El fantasma se denunda y delimita como tal desde el Sa que hace aparecer el momento de Ia religi6n absoluta como simple representaci6n (Vorstellen) (ibfd.).
Dig amos de paso que este fantasma de Ia oposici6n, que determina Ia diferencia como oposicion, podrfa ser considerado desde Ia relacion entre Ia phantasia y el phainesthai, en la medida misma en que precisamente dependen ambos de un «aparecer que los da a veD>. Habria que tirar este hilo desde aqui hasta Spectres de Marx para intentar exarninar lo que pudiesen ser las condiciones de este aparecer, asf en relacion con Ia anarquta del noema, traida por Derrida desde La ecriture et Ia difference, y entendida en Spectres de Marx como Ia <<poSibilidad espectral [general] de toda espectralidad».37
Lo anterior tarnbien, sin de jar pasar Ia ligazon del fantasma de Ia oposici6n con el modelo homosexual en las 16gicas fratemocniticas y Ia hostilidad absoluta en el trance indecidible de la decision (Politiques de la amitie).
Digamos, para terminar aquf esta parte, que Derrida hablara de Ia dife'rencia sexual como oposici6n, de la IC, como una «equivalencia general de Ia verdad y del fantasma» (G 251). El fantasma dana «Ia medida de Ia verdad en sf misma, Ia revelaci6n de la verdad, la verdad de la verdad». Mucho antes se trataba de saber en que consistia ellfmite apenas franqueable que separaba Ia religion absoluta con el Sa. Si el Sa es lo que permite hacer aparecer este limite como tal, si es lo que permite hacer ver el fantasma en su verdad, entonces Derrida se pregunta si el Sa, «resolucion de la oposicion
37. J. Derrida: Spectres de Marx, n. 2, p. 215.
150
LA DIALEcnCA EN SENTIDO ESTRICTO ...
absoluta, reconciliaci6n del en-sf y del para-sf, del padre y de la madre, no es acaso el Sa mismo del fantasma» (ibfd.).
c) La reapropiaci6n circular como re-stricci6n: la ereccion de Ia piramide entre dos soles
Para terminar, tendremos que seguir aquf a Derrida preguntandose por el resto del tiempo. Pero por un resto que ya no este precomprendido estrictarnente en el cfrculo del Sa. «Estrictamente» podrfa referir aquf al «mouvement de striction». Derrida va a comenzar a hablar de este movimiento a partir de Ia pagina 114 de Glas con ocasi6n de Ia doctrina de la pena de muerte en Hegel y de Ia decision que este toma al oponer rigurosamente zwingen a bezwingen. Ha comenzado por consignar que se trata de verbos con sentidos muy pr6ximos, los cuales remitirian a un movimiento de striction: es «estrechar [etreinte], constricci6n [contrainte], restriccion [restriction]».
En efecto, a proposito de la doctrina de Ia pena de muerte en el artfculo «De las maneras cientificas de tratar el derecho natural», Hegel, de una manera affn a Rousseau y a Kant, haria aparecer Ia pena de muerte como condicion de Ia libertad. Para este, poner en riesgo Ia vida serfa la condicion de una subjetividad libre: «Aceptando el principio de una pena que no tiene por fin Ia pena, el castigo, Ia mutilaci6n, sino al contrario elevar Ia libertad de la comunidad etica, el individuo singular se vuelve libre, se hace reconocer como tal porIa sociedad, es entonces "bezwungen aber nicht gezwungen"» (G 115-116). Derrida afiade que ambos verbos, de sentidos muy pr6ximos, remiten «a lo que llamaria un movimiento de striction: apretura, constreii.imiento, restriccion; se tratasiempre de estrechar, contener [reprimer], someter, comprimir, reprimir [refouler],
domar, reducir, forzar, subyugar, esclavizar, cercar>> (G 116). Hegel, por su parte, escogerfa disociar y oponer rigurosamente zwingen a bezwingen. Distingue Ia striction del bezwingen de la simple aplicacion de una coacci6n (contrainte.: constreiiimiento) empfrica. Esta striction es aquello que eleva a Ia libertad a un individuo empfrico. Y lo mas alto de esta erecci6n es Ia muerte. Por encima de cierto tipo de stricti on (Zwang) no puede, sin embargo, dirigirse asf «mas que al sufrir el incremento absoluto de una contre
striction que, al castigar absolutarnente, lo Iibera totalmente de la striction anterior, que se llama natural, empfrica, etc., y que siempre es mas debil. La Bezwingung [striction
como castigo infinito] erige Ia libertad levantando el Zwang [ contrainte: coaccion o constreiiimiento empfrico]» (ibid.). Y si este levantamiento es un incremento (surcroit), todo consistiria en un «incremento absoluto~>, colosal, de una contra-erecci6n.
La cuesti6n es, desde entonces, como tomar en cuenta un incremento tal. Y como tener en cuenta -en Ia cuenta- Ia muerte. C6mo contar con ella en el calculo de lo que se quiere erigir: «Lo que se eleva aquf nose eleva simplemente, sino primero (se) releva (aujhebt). Luego, el calculo no puede determinar nada, ya que el relevo suspende toda determinidad, sea positiva o negativa, suspende el mas y el menos» (ibid.). La muerte
151
IV AN TRUJILLO
anula el calculo, se sustrae a Ia operaci6n de Ia deuda finita. Porque en Ia pena de muerte Ia equivalencia con Ia deuda es infinita, no hay ninguna semejanza, no hay conmensurabilidad entre Ia deuda y el castigo. No se tratarfa, por tanto, del caso de un individuo sometido a Ia pena de muerte. Esta infinitud concieme al «funcionamiento de una comunidad etica>>, al pueblo. Se trata de un «movimiento estricto [strict]»: «La Bezwingen,
Ia striction infinita y por tanto no constriiiente [ coaccionante: contraignante] de Ia muerte, produce lo estricto [strict]: lo que se llama el espiritu, Ia libertad, lo etico» (ibid.).
Mucho despues, en Ia pagina 214 (habiendo utilizado varias veces ya este concepto ), Derrida se pregunta si acaso se puede pensar Ia represi6n (refoulement) segun Ia dialectica. Enseguida se pregunta: «La heterogeneidad de todas las restricciones [restric
tions], de todas las contra-fuerzas de striction (Hemmung, UnterdriJckung, Zwingen, Bez
wingung, zuriJckdriingen, ZuriJcksetzung), l,define siempre especies de Ia negatividad general, formas de Aujhebung, condiciones del relevo?» (G 214). Cuesti6n de inscripci6n. De economfa (y) de inscripci6n. La represi6n (refoulement) podrfa ocupar varios
lugares con respecto a estas re-stricciones (re-strictions). Sefialo aqui Ia tercera: «AI exterior dentro del interior, como un transcategorial o un trascendental de toda re-stricci6n posible» (ibid.). Habra que esperar basta las paginas 271-272 para que se formalice este desencadenamiento de Ia striction, o para que se formalice cierto encadenamiento que no se produce sin desencadenamiento. Pero suspendamos, por el momento, este desencadenamiento y su formalizaci6n.
i,C6mo pensar un resto de tiempo que cayera fuera del cfrculo del Say cuyo caer no fuera reapropiado del todo? Convencido de que Ia estructura circular no puede ni asi
milar ni dejar caer el resto, Derrida opta en primer termino por suspender el resto e interrogar el cfrculo. Ahora bien, tras decir que esta estructura circular es ejemplarmente trinitaria ( «El Sa hace el sentido pleno en Ia unidad sin res to de una estructura triaogulo-circular>> [G 254]), hace notar que el no todav(a, es decir, lo que queda de tiempo, se encuentra «reducido, cuando no suspendido, entre el relevo (Aujhebung) y Ia anulaci6n (Tilgen)» (G 255). Aunque Derrida traduce Tilgen por anulaci6n, poruendo en relaci6n
Ia nulidad y el anular, sobre todo si se va a tratar de anular o amortizar una deuda (Schuld tilgen), no dejara enseguida de consignar mas de un sentido, uno de los cuales_ya he men
cionado (borrar, effacer) a prop6sito del movimiento de Ia significaci6n y de Ia significaci6n metaf6rico-espacial. En relaci6n con este sentido, se va a preguntar por el tiempo del «texto» del Sa: «l,A que ''tiempo" pertenece desde entonces el "texto" del Sa, sobre elSa, el tiempo de su repetici6n, de su legibilidad -plena o vacfa-?» (ibid.). Tras citar
enseguida un pasaje del «Saber absoluto» de Ia Fenomenolog{a del espfritu, en el que Hegel se refiere al concepto y el tiempo, Derrida hara notar que el caracter incomple
to del ser ahi del concepto ( el tiempo) es lo que lo mantiene en movimiento. Caracter
incompleto como vacfo semaotico. Afectandose el mismo de esta vacancia, vaciandose en vista de determinarse, elSa se da (el) tiempo: «Se impone una separaci6n al sig
'Ilarse. El Da [abO del Sa noes otro que el movimiento de Ia significaci6n» (G 256). Lue-
152
LA DIALECTICA EN SENTIDO ESTRICTO ...
go, si Ia separaci6n significante (significatij) perrnite que un texto siempre pueda funcionar en vacfo, entonces el concepto «puede siempre no llegar a sf en un texto». Llegando elSa al texto, el triaogulo y el cfrculo pueden quedar abiertos.38 Sin embargo, el Sa interpreta el acontecimiento como momento, como su negatividad y bajo diversas formas (naturalidad, representaci6n o significaci6n vacia).
La pregunta por el tiempo del texto del Sa, en cuanto pregunta por el tiempo de su repetici6n, de su legibilidad, parece ser aqui tarnbien Ia pregunta por el tiempo de Ia escritura, por lo que el mismo da a leer mientras se borra. Escribiendose antes de borrarse completarnente en el tiempo, elSa se repite a sf mismo en el trance de su legibilidad (todavia representacional). Todo seria cuesti6n de una puntualidad, es decir, de un punto apenas lineal, o lineal en tanto que circular, si no fuera porque el Sa se mantiene en movimiento en tanto que incompleto, relacionaodose consigo mismo porque todavfa no es completo o vacante. Desde que elSa funciona a traves de una separaci6n significante relacionaodose con su propia incompletud, un texto es lo que hace posible que el circulo del Sa pueda no cerrarse.39 1ncluso, ello, si elSa puntualiza el tiempo a titulo de momento.
38. Tambien en 1.LJ disserninntion: <<Frente a esta triplicidad de muerte, Ia dialectica especulativa prefiere Ia triplicidad viva del concepto. Otra prnc-tica de los numeros, Ia diseminaci6n pone en escena una farmacia en que no se puede mas contar ni por uno, ni por dos, ni por tres, comenzando totalmente por Ia dfada. La oposici6n dual (remedio/veneno, bien/mal, inteligiblelsensible, altolbajo, espiritu/materia, vida/muerte, dentro/fuera, palabralescritura, etc.) organiza un campo conflictivo y jerarquizado que no se deja ni reducir a Ia unidad, ni derivar de una simplicidad primera, ni relevar o interiorizar dialecticamente en un tercer termino. El "tres" no darn mas Ia idealidad de Ia soluci6n especulativa, sino el efecto de una re-marca estrategica que refiera, por fase y simulacro, el nombre de uno de los dos !t~rminos al afuera absoluto de Ia oposici6n, a esta alteridad absoluta que fue marcada -una vez mas- en Ia exposici6n de Ia differance. Dos/cuatro, y Ia "clausura de Ia metafisica", no tiene mas, no ha tenido Iiunca Ia forma de una lfnea circular alrededor de un campo, una cultura finita de oposiciones binarias, sino Ia' figura de un reparto totalmente otro. La diseminaci6n desplaza el tres de Ia onto-teologfa segun el angulo de un cierto repliegue. Crisis del versus: estas marcas no se de jan mas reswnir o "decidir'' en el dos de Ia oposici6n binaria ni relevar en el tres de Ia dialectica especulativa (puesto que el movirniento de estas marcas se transrnite a toda Ia escritura y no puede, pues, encerrarse en una axinornia finita, menos aun en un Iexico en tanto tal), elias destruyen el horizonte trinitario>> (p. 35). Y un poco mas adelante: cUn triangulo abierto en su cuarta cara, el cuadrado» (pp. 35-36).
39. Como puede suceder con un prefacio. Examinando ellugar que Hegel otorga al prefacio, podemos leer en 1.LJ dissemination lo siguiente: <<0 bien el pre facio pertenece ya a esta ex posicion del todo, lo compromete y se compromete en ello, y el no tiene ninguna especificidad, ningun Iugar textual propio, el forma parte del discurso filos6fico; o bien el escapa a ello de alguna manera y no es nada: forma textual de vacancia, conjunto de signos vacfos y muertos, tumbados [tombes], como Ia relaci6n matematica, fuera del concepto vivo. No es mas que una t?petici6n maquinal y hueca, sin lazo intemo con el contenido que pretende anunciar» (p. 23). Enseguida dice: «l,Pero por que aquello se explica en los prefacios? l,Cua.I es el estatuto de este tercer termino que, como texto, no esta simplemente ni en lo filos6fico, ni fuera de el, ni en las marcas ni en Ia marcha ni en los margenes ni en ellibro? l,Quien noes jamas relevado sin resto por el metodo dialectico? Quien noes ni una forma pura, enteramente vacfa, puesto que anuncia el camino y Ia producci6n semantica del concepto, ni un contenido, un momento del sentido, puesto que queda exterior allogos y alimentando indefinidarnente Ia critica, j,no seria porIa separaci6n entre lo raciocinante y Ia racionalidad, Ia historia empirica y Ia historia conceptual? A partir de las oposiciones formalcontenido, significante/significado, sensible/inteligible, nose puede comprender Ia escritura de un prefacio. Pero para quedar [rester], lun prefacio existe? Su espaciarniento (prefacio a una lectura) se separa en ellugar de la·xWPa» (pp. 23-24).
153
IV AN TRUJILLO
Cuando mas arriba habhibamos del concepto de signo, deciamos que para Derrida habia en Hegel un punto de heterogeneidad cuyo medium volvfa imposible una solucion dialectica. Imposibilidad que Hegel sin embargo parecfa poder disolver poniendo al signo como una formalidad con vistas a Ia verdad. En ese contexto, apenas hablamos dicho que Hegel erigfa el signo a partir de un pozo noctumo, cual pinimide egipcia. 40 A esta piramide y su relacion circular con el pozo noctumo que ella siempre habia sido, Derrida le ha dedicado atencion en el texto «Le puits et Ia pyrarnide» que citabamos arriba. Retomamos ahora Ia piramide, pero esta vez no saliendo ya solamente del pozo, sino . del fuego. A punto, si pudiera decirse asf. 0 mas exactamente: saliendo de un pozo nocturno fermentado por el calor del fuego y elevado como monumento del sacrificio.41
Habria en operaci6n, entonces, una fermentaci6n como Aujhebung mediante el calor. Operacion espiritual sobre lo natural regido por dos principios opuestos: de un lado, lo femenino y sus valores asociados a Ia noche y al silencio natural de Ia substancia; de otro lado, lo masculino y sus val ores asociados de luz, logos de Ia conciencia de sf, devenir sujeto de Ia substancia (G 263):42 « Viniendo a sf mismo en el calor, produciendose como repeticion de sf, el espfritu se eleva, se releva y se mantiene en suspensi6n sublime por encima de Ia fermentacion natural como el gas o el efluvio» (ibfd.). Todo consistira en interiorizar el resto.
Esta operacion tiene Iugar en Ia Fenomenologfa del espfritu, en el concepto de religi6n y sus tres momentos. El consumarse de Ia figura (Gestalt) y de Ia representaci6n (Vorstellung), digamos tambien, ademas, Ia relevancia del signo, tendra Iugar entre dos soles. Entre el origen y el fin de Ia religion, antes y despues de ella. Entre Ia esencia luminosa de la religi6n natural y Ia presencia absoluta del Sa. Derrida va a destacar que la luz de la religion natural, pura y sin figura, lo quema todo (brUle tout): «Juego y pura diferencia, he aquf el secreto de un quema-todo imperceptible, el torrente de fuego que se abraza a sf mismo. Arrastrandose a sf misma, Ia diferencia pura es diferente de si misma, luego indiferente. El juego puro de Ia diferencia no es nada, no se relaciona incluso con su propio incendio» (G 266). Si hade haber sujeto, habra de ser necesario apagar este puro incendio. El sol tiene que poder declinar, ponerse de algun modo, volverse poniente.
Ahora bien, l,C6mo es que este consumo ilimitado puede dejar un resto? Convirtiendo Ia pira en piramide. La pira s6lo puede ser lo que es si se vuelve en su contrario. Debe guardarse guardando su movirniento de pura perdida. Ella solo aparece como lo que es desapareciendo: «Desde que aparece, desde que el fuego se muestra, queda [ il reste ], se retiene, y se pierde como fuego. La pura diferencia, diferencia de sf, cesa de ser
40. «EI signo es una cierta intuici6n inmediata que representa un concepto completamente distinto del que ella tiene para sf misrna: Ia piramide -subra)'a Hegel- en Ia que un alma extraiia (einefremde Seele) es transportada ( ... ) y guardada» (MPH 96). ·
41. Monumento perteneciente a Ia religi6n de las flores y que en las Lecciones sobre Ia estitica va 'II corresponder a Ia forma de arte simb6lica.
42. Por ejemplo, veresta oposici6nsobre todo enG 160-169.
154
LA DIALECfiCA EN SENTIDO ESTRICTO ...
lo que es para permanecer [rester] lo que es» (G 268). De la religi6n del sol a Ia religi6n de las flo res. Momento entonces de Ia erecci6n de Ia picimide. Saliendo esta vez del fuego, ella es tambien en cierto modo el fuego. Ella es el holocausto del fuego. El quematodo, ofreciendose en holocausto al para-si, se sacrifica. Pero para ninguna otra cosa que para «asegurar su guarda, ligarse a sf mismo, estrictamente [strictement], devenir si mismo, para sf, cerca de sf» (ibid.). El fuego nose apaga sino en el sacrificio simb6lico. La dialectica requiere el holocausto. Derrida ha observado antes el uso hegeliano de un «debe» (muss): «Pero esta vida tambaleante [titubeante, tumultuosa, taumelnde] debe [muss; l,pOr que ella debe?] determinarse y ser-para-sf y dar una consistencia (Bestehen) a sus figuras evanescentes» (ibid.). S61o asi hay paso de Oriente a Occidente. Pero lo que se pone en juego en el holocausto del juego de la diferencia piromana de la religion del sol es lo que Derrida no puede anunciar mas que bajo Ia forma adverbial del quiza, o de un puede que no: «El don, el sacrificio, Ia puesta en juego o a fuego de todo, el holocausto, estan en potencia de ontologfa» (G 269). Y si en potencia quiere decir aquf Ia dialectica, entonces una anterioridad de la donaci6n por pensar esta en juego y a fuego.
A punto de Ia striction y de su des-encadenarniento. A pun to, pero ya sin posibilidad de consumar. Desencadenarniento en el encadenarniento: des-encadenarniento. Regalo (cadeu) en cadena (chaine). Habria quiza un proceso del don sin intercambio que, como holocausto del holocausto, compromete o encadena (engage) la historia del ser sin pertenecerle. Nose puede no donar. Un deber sin deber se irnpone. Un es preciso (II Jaut). Siempre que Ia striction de este deber apresa Ia energia loca del don, se abre el espacio de la deuda. Una striction como re-striction es al mismo tiempo la deuda y su amortizaci6n: «Yo te doy sin esperar nada a cambio, pero esta misma renuncia, desde que aparece [apparait], forma el mas potente e interior de los ligamentos. Este lazo [lien] del para-sf y de Ia deuda, esta contractura [contracture] del sentido, es ya Ia astucia de la raz6n dialectica a Ia obra como lo negativo en el holocausto» (G 270).43 La donacion hay que pensarla antes de Ia constitucion del Selbst. En un giro muy pr6ximo a su trabajo en tomo a Georges Bataille, Derrida va a decir: «El movimiento anular re-stringe [re-streint] Ia economfa general en economfa circulante» (G 271).44 La striction es ese
43. La cursiva es nuestra. Habrfa que confrontar esta contractura del senti do como elligamento mlis potente e interior con Io que Derrida llama en Spectres de Marx «soldadura», «adherencia artefactual» (p. 151 ).
44. Nos referimos aquf a «De l'economie restreinte a l'economie generale. Un hegelianisme sans reserve». Hablando de un cierto deslizamiento bataillano, ligado a Ia experiencia del continuum como experiencia de Ia diferencia absoluta (es decir, ya no Ia diferencia de Hegel), y del instante como «modo temporal de Ia operaci6n bataillana», Derrida va a decir que lo que bay que encontrar, en no menor medida que una palabra que introduzca e1 silendo en ellenguaje articulado, «es el punto [esta cursiva es miaJ, ellugar en un trazado [trace1 en el que una palabra que haya sido cogida de Ia vieja lengua, jus to por estar puesta ahf y quedar afectada por ese movimiento, se ponga a deslizarse y a hacer deslizar todo el discurso» (p. 387). Creemos posible ligar este punto o Iugar en un trawdo a cierta problematica derridiana del pun to, que es Ia de Ia ponctualite y de Ia trace, en lo que vuelve imposible (y posible a Ia vez, cuasi-trascendentalmente) el cfrculo hegeliano del saber absoluto. Punto sin retorno o punto que, dando lugar a1 tiempo desde Arist6teles, ya no es un punto, sino una linea que se rechaza. ·
155
des-encadenamiento ( o encadenamiento desencadenante) que se hurta a Ia categoria ontologica, pero que sirve para pensar lo ontologico y lo trascendental. Es un «trans-ca
tegorial», un «trascendental de trascendentab. Como tal, no puede no producir el efecto filos6fico que produce. De ahi que al hacer un discurso contra lo trascendental, una
stricture exige que lo no trascendental sea puesto en posicion estructurante, en trascen
dental del trascendental, contra-banda trascendental; asi, siempre que deviene contradiccion dialectica, Ia stricture queda otra cosa que lo que hade devenir; ·ta stricture, en
definitiva, entraiia esa relacion con lo imposible, con Ia differance o con el otro, con Ia
multiplicidad o heterogeneidad, por lacual es preciso, es necesario o hacefalta una unidad estricta de Ia multiplicidad, es decir, Ia oposicion y Ia disolucion dialectica de Ia oposicion:
Cada vez que se sostiene un discurso contra lo trascendental, una matriz -Ia stric
tion misma- constriiie al discurso a poner lo no trascendental, el afuera del campo tras
cendental, lo excluido, en posicion estructurante. La matriz en cuestion constituye lo excluido en trascendental del trascendental, cuasi-trascendental, en contra-banda trascendental (G 272).
Si como contra-banda trascendental Ia striction deviene «necesariamente» contradiccion dialectica, entonces ella «queda [reste] otra cosa que lo que, necesariamen
te, hade devenir» (ibid.). Entonces, «ley (no dialectica) de Ia stricture (dialectica), del
lazo, de Ia ligadura, del garrote, del desmos en general cuando viene a apretar para producir ser>> (ibfd.).
3. TRES PUNTOS AL FINAL
«Lo que cuenta -dira Derrida en una entrevista un tiempo despues de haber pu
blicado Glas- es lo que lirnita las defensas, anticipacion o tiempo de escribir; lo que aquel
que se defiende paga, sin saberlo, por su defensa, aquello de lo que se desprende [se
fend] para defenderse [se defendre], aquello que queda como huella del pago>>.4' Si esto
le concieme aquf a Hegel, un resto de autoinmunidad le habra impedido, entonces, sal
dar enteramente sus deudas. A la cuenta de Ia cuenta sin fondos o de Ia deuda, para de
cirlo con Rodolphe Gasche.46 Asi, al preguntar por las huellas que elSa ha dejado en su constituci6n, habria que decir que estas huellas le conciemen, pero ya no mas le perte
necen. Y porque dicha no pertenencia es el no saber que lo inscribe, quiza haya que ha
blru; de una cierta hostilidad absoluta. 0 para ser mas explicito: de un lado, en la me
dida en que Hegel hace de lo que sabe (por ejemplo, de Ia escisi6n) el saber que sabe
que aquello es el resultado de una verdad que avanza en totalidad a traves de dicho sa
ber, este avance esta hecho a base de una solucion de contradicciones que constituye
45. J. Derrida: «Ja, ou le faux-bond», Points de suspension. Entretiens, Paris, Galilee, 1992, p. 55. 46. R. Gasche: Le tain du miroir, p. 143.
156
LA DIALECT!CA EN SENTIDO ESTRICTO ...
siempre una definida de-limitacion de los terminos en oposici6n. Pero, de otro lado, desde el instante en que el punto de Ia contradicci6n nose deja ya saber, en (el) medio de un punto asi (Mittelpunkt) parece desatarse toda Ia hostilidad que la dialectica querrfa
poder contener. Como aplazamiento de esta hostilidad, que Ia incluye tambien a ella, a
la dialectica se la puede ver tambien precipitandose bacia lo otro. En ella se des-ata o
se des-encadena una hostilidad de la que ya puede no saber, para decirlo aquf brevemente. Dejemos enunciado en tres puntos lo que podria llegar a ser una cierta suspension
textual, del presente texto, por cierto, pero sobre todo de Ia filosoffa, del afuera que su
interior se querria poder suministrar. . 1. Habiamos dicho al comienzo de este trabajo que, para Derrida, el privilegio del
presente en Ia historia de Ia metaffsica dominada a partir del pun to de un ente presen
te, no solo iba de Aristoteles a Hegel, sino tambien de Parmenides a Husserl. Con esto
se franquea un tanto Ia delimitacion epocal heideggeriana en Ia epoca de Sein und Zeit. En Ia abertura de nuevos parentesis, se juega Ia posibilidad de Ia abertura misma de Ia
filosoffa. Si el extraiio juego del punto husserliano arroja una temporalizacion como es
paciamiento, entonces Husserl obliga a abrir el parentesis que se habia cerrado con Hegel explicitando a Arist6teles. Y lo abre, sobre todo, porque seria Hegel mismo quien
habria comprendido dialecticamente, en sentido estricto, ese extraiio juego del punto.
En Ia medida en que to ha comprendido por oposicion, ha vuelto imposible un pensa
miento del tiempo que no presuponga ya la contradiccion. Por lo mismo ha vuelto imposible oponer no hegelianamente un pensarniento del tiempo a lo que Heidegger ha lla
mado «concepto vulgar del tiempo». Por eso Derrida dice que quiza no haya concepto
vulgar del tiempo. La cuesti6n es c6mo pensar mas alia del horizonte de la contradic
ci6n. Segun Derrida, tras Ia interrupcion de Sein und Zeit, Heidegger se ha encamina
do bacia un pensarniento de Ia presencia que calcula Ia fisura del texto metaffsico y de su cierre. Esta fisura, de algona manera todavfa significativa dentro del texto metaffsi
co, seria a tal punto extraiia a este que su inscripcion podria ser descrita como su bo
rrarse dentro de el: «Asi es como Ia diferencia entre el ser y el ente, eso mismo que ha
bria sido "olvidado" en la determinacion del ser en presencia y de Ia presencia en presente, esta diferencia esta enterrada hasta tal punto [a ce point] que ya no queda ni huella [trace]» (MPH 76). De lo que no queda huella en el texto metafisico noes de Ia presencia,
sino de Ia huella de la desaparici6n de Ia huella. Y si esta huella es lo que inevitablemente debe poder ser trazado en este texto, entonces Ia presencia sera «Ia huella de la
huella, la huella del borrarse de Ia huella». Desde aqui, «no hay contradicci6n en pensar juntos lo borrado y lo trazado de la huella» (MPH 77). S6lo que ya noes posible Ia
huella en si misma o Ia aparici6n de Ia diferencia como tal. lncluso, si el ser no ha que
rido decir otra cosa mas que el ente bajo la perspectiva del olvido griego del ser Y de la
forma misma de su venida, «entonces la diferencia es quiza mas vieja que el ser mis
mo» (ibid.). Habra que ver en otra parte, mas expllcitamente, por que una diferencia mas
vieja que la diferencia ontologica vuelve imposible cualquier restit.ncion ontol6gica. En
157
IV AN TRUJJU,O ,
I~ huella impensada de esta diferencia des punta una escritura pensable ya sin teologfa, sm teleologfa y sin ontologfa; un pensamiento que desarregla toda dialectica.
2. El pensamiento de una tal escritura excederia Ia forma metaffsica dei grama aristotelico, «en su punto, en su linea, en su circulo, en su tiempo yen su espacio». No seria mas su explicitaci6n. 0 ya no lo seria mas que en una diferencia que no se deja relevar. Y si lo que se explicita desde entonces en Ia historia de Ia metaffsica es un motivo cuyo secreto no puede hacerse presente nunca, explicarse con Heidegger, con Hegel
0 con Kant, es explicarse con un punto cuya puntualidad ha sido excedida siempre, un punto en que Ia contradicci6n por oposici6n es de tal hostilidad que, o ya ninguno puede oponerse al otro sin oponerse a sf rnismo, o s6lo puede oponerse porque desde siempre pue_de ya no oponerse. En este secreta de Ia (desa)filiaci6n habra que ver por que bajo e~ SI~no de Ia hostilidad absoluta resulta tan diffcil separar al amigo del enemigo y que stgmfica que una herencia sea (lo) insoportable. Habria que ver esto en Ia relaci6n de Marx con Max Stirner, de Freud con Nietzsche, por ejemplo. Pero tambien a prop6sito d~ una ciert~ «psique judeo-alemana>>, en Ia que habria que analizar Ia relaci6n que cons1dera Demda entre Rosenzweig y Heidegger, entre Rosenzweig y Hermann Cohen o Ia relaci6n entre Heidegger, Benjamin y Schmitt. E, incluso, una posible relaci6n en~ tre Uvinas y Schmitt. Todo esto precisamente allf donde aparece comprometida una supuesta oposici6n absoluta.
, 3. Antes habhibamos de Ia posibilidad de que un punto no fuera un punto sino una !mea que se rechaza. Tambien habhibamos de que para Derrida Ia operaci6n del signo podria en Hegel extender infinitamente su campo, pero que Hegello habria reducido a titulo de formalidad abstracta, incluyendolo en una dialectica que Io comprende. Con Glas, pero visto desde «Hors livre. Prefaces» en La dissemination, se podria tomar ese extraiio pun to sin punto y comenzar a decir que si un prefacio es ya ellibro, si es al mis
mo tiempo ~llibro y su resultado, entonces ellibro es relevado y elevado, depende y pende, de un htlo (jil) o un hijo (jils) que, al rnismo tiempo que el produce, Io corta 0 Io descose. El prefacio es una especie de hijo bastardo de Ia esencia del padre. Desde entonces, nada mas sujeto que el desgarro de una filiaci6n.
158
EL DESVELAMIENTO DEL Sf MISMO COMO CONCIENCIA. LA DIALECTICA DEL RECONOCIMIENTO Y LA TEO RIA SMITHIANA DEL ESPECTADOR IMPARCIAL
Juan Jose Padial Universidad de Malaga
1. LA ENVIDIA EN LA FENOMENOLOGIA DEL ESPIRITU
Las pinturas de Hyeronimus Bosch (El Bosco) son siempre un buen motivo para las cavilaciones de quien pasee por las estancias del Museo del Prado. Hacia 1485 pin~ t6 una tabla al 6leo, que Felipe ll destinaria al Monasterio del Escorial, conocida como Ia Mesa de los pecados capitales (figura 1). Quiza lomas atractivo de Ia pintura de El Bosco sea esa inaudita combinaci6n de realismo unida a su abundante empleo de formas simb61icas. Que Ia tabla sea circular y que en su centro este el ojo de Dios que todo lo ve, o que se advierta Ia c6lera divina, son motivos mas que suficientes para que un hegeliano detenga su atenci6n, hechizada por esta magnifica obra de Ia pintura flamenca del siglo XV. Pero aun mayor sera Ia seducci6n 'de El Bosco cuando Ia mirada del visitante se encuentre con Ia escena sobre Ia envidia (figura 2). Nuestro pintor busca establecer una alegoqa entre un refran flamenco, «Dos perros con un hueso rara vez llegan a un acuerdo», y el comportamiento de Ia envidia. Los perros desean el hueso que no tienen, olvidando desparramados por el suelo aquellos otros de los que sf podfan alimentarse. A su izquierda aparece un galan de Ia naciente burguesfa flamenca que, con flores en Ia mano, intenta conquistar Ia voluntad de una mujer que no es Ia suya. A su derecha, el siervo que marcha al trabajo, doblado por el duro peso de un costal, se come con Ia vista los ricos ropajes y basta el halc6n con que su amo marcha .de cetreria. Desde luego, a quien haya lefdo Ia FeTWmenologia del espiritu, 0 mas aun, si tiene noticia de los debates que su lectura ha suscitado, esta escena de El Bosco le evocara las paginas en que Hegel comenta el surgir de Ia autoconciencia, donde habla del deseo, de Ia vida y del Yo, del amo y del esclavo. Rfos de tinta han provocado esas paginas: desde Marx, quien se apoya en elias para criticar al propio autor de estas, basta Kojeve, Hyppolite, Sartre, Lukacs, Habermas, Gadamer o Ludwig Siep en nuestros dfas. Querria de-
159




















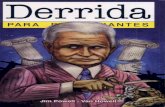
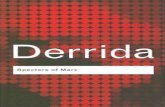
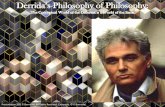








![Aura e imagen dialéctica [final]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631d416593f371de1901d874/aura-e-imagen-dialectica-final.jpg)






