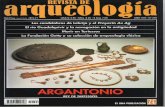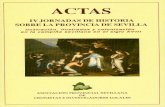La Arqueología como “fuente” de la Historia
Transcript of La Arqueología como “fuente” de la Historia
1Rafael Goñi et al
La arqueología como “fuente” de la historia
Rafael Goñi1 y Amalia Nuevo Delaunay2
“Si no hay pueblos sin historia, la de estos es probablemente la más concisa” Carlos Moyano, 1887.
A B S T R A C T
The use of Historical sources for interpreting, explaining and evaluating archaeological contexts and/or social processes has been a common practice in Patagonian Archaeology. On the other hand, Ar-cheology as a source for hypothesis in History has not been frequently considered. This situation may be explained by the historical relationship between both disciplines, where archaeologists have frequently needed documental sources, but historicists rarely needed archaeological interaction.Nevertheless, Archaeology represents an important source for interpreting historical region-al processes. In the post-contact centuries, even during the 20th century, historical sources lead the understanding of the Patagonian past scenario and refer specially to the coastal terri-tory leaving the inland almost unreferenced. This situation suggests the necessity to use the ar-chaeological record, in order to understand and explain more deeply the processes under study.This paper proposes that Archaeology has the potential to generate hypothesis in or-der to be tested in the Historical field. Two study cases are presented herein; one in Neuquén (northern Patagonia) and the other in Santa Cruz (southern Patagonia).
INTRODUCCIÓN
1 INAPL/UBA/UNICEN. Correo electrónico: [email protected] INAPL/UBA. Correo electrónico: [email protected]
El uso de fuentes históricas para interpretar, explicar o evaluar algunos contextos arqueológi-cos o procesos sociales ha sido una constante en la arqueología patagónica. La Arqueología como una fuente explicativa o de hipótesis para la Historia no ha sido tan frecuentemente “consultada”. Estas si-tuaciones pueden ser explicables desde la relación histórica de ambas disciplinas, donde los arqueólo-gos han requerido de los historiadores o de las fuen-tes documentales, pero estos últimos rara vez han necesitado de la interacción con arqueólogos. Sin embargo, la Arqueología es una fuente importante de explicaciones, alternativas o no, para procesos regionales de momentos históricos. Así, una suerte de axioma de la historia de Patagonia dice que lue-go del contacto “todo” cambió pero, ¿cómo saber qué cambió si no conocemos qué había? Asimismo,
en los siglos siguientes al contacto, incluido el siglo XX, las fuentes históricas dominan el escenario del pasado patagónico, concentrado especialmente en los límites del territorio costero casi sin referencia a su interior, verdadera caja de resonancia de los pro-cesos en gran escala. Es en estas condiciones que se manifiesta la necesidad de escuchar la campana arqueológica, a los fines de entender y explicar más profundamente los procesos históricos bajo estu-dio. Este trabajo propone que la Arqueología tiene la capacidad y potencialidad de generar hipótesis y/o nuevo conocimiento para ser puestas a prueba en el campo de la Historia y desde cualquier abor-daje histórico. Para ilustrar nuestro argumento se presentan dos casos, uno del norte de Patagonia, en la provincia del Neuquén y el otro del sur de Pa-tagonia, en la provincia de Santa Cruz.
CASO 1: PATAGONIA SEPTENTRIONAL
Este caso corresponde a la provincia del Neu-quén, de sitios ubicados en el arroyo Haichol, el
arroyo Quilca, el arroyo Vilcunco y el río Malleo (Figura 1). Todos ellos corresponden a cronologías
2
ArqueologíadelaPatagonia-Unamiradadesdeelúltimoconfín
tardías, ubicables entre ca. 500 años AP y el siglo XIX. En todos los casos se refieren a estructuras de piedra -muchos de ellos conocidos como malales-, que habrían cumplido funciones, según la región, de corrales, miradores o recintos estratégico-de-fensivos.
La unidad de análisis seleccionada fue geográ-fica (valles) y la cronología, como se señaló, mo-mentos tardíos e históricos. Inicialmente se identi-ficó un patrón de uso del espacio y de los valles en relación con una infraestructura constructiva a los fines del manejo de hacienda y bienes en el sector fronterizo de pasos bajos cordilleranos, durante el siglo XIX, incluyendo probablemente su etapa final como una estrategia defensiva durante el proceso de la Conquista del Desierto (Goñi 1983-1985, 1986-1987). Este patrón fue distinguido inicialmente en los valles del Haichol y del Malleo, ambos con pasos cordilleranos bajos a Chile (Pino Hachado y Mamuil Malal respectivamente). Sin embargo, a los fines de verificar si se trataba de un patrón específico del siglo XIX para un posible manejo de hacienda malo-queada en Pampa Húmeda o si se trataba de un pa-trón previo de raíz andina, se buscó muestrear va-lles que no tuvieran paso directo a Chile, paralelos a la cordillera (arroyo Quilca) o sin salida a la misma
(arroyo Vilcunco). En ambos casos, se registraron una serie de estructuras similares a las del Malleo o del Haichol, pero dentro de las cuales los mate-riales arqueológicos recuperados no presentaban ningún tipo de tecnología de origen europeo como en los dos anteriores, por el contrario, sólo cerámi-ca local y artefactos líticos dominaban los conjun-tos (Goñi 1988, 1991). De tal manera, se postuló que la profundidad temporal de esta estrategia del uso del espacio y de los valles excedería la crono-logía del siglo XIX y podría remontarse inclusive a momentos previos a la llegada de los europeos al continente. Prospecciones iniciales en los valles de Ruca Choroy y Pulmarí han dado resultados simila-res. A continuación se hará una breve descripción de las características del registro arqueológico de los cuatro valles mencionados más arriba. El arroyo Haichol presenta una serie de estructuras tipo corral en el Álamo de la Mina, en el Álamo de Haichol (Goñi 1983-1985) y en el Puesto de Solor-za; con estructuras menores semicirculares en la Peña Haichol. El material arqueológico registrado y analizado (incluye cerámica y lítico local y lozas, vidrios, metales, etc. de origen tecnológico euro-peo) corresponde a una cronología del siglo XIX y fue interpretado como “...puntos de una importan-tísima cadena de “paradas” para el mantenimiento de hacienda maloqueada...Podríamos decir que se trata de una transhumancia comercial...” (Goñi 1983-1985: 381).
En el valle del río Malleo se registraron doce si-tios, la mayoría de los cuales corresponde a estruc-turas circulares en la cima de cerros de baja altura, de entre 10 y 20 metros de diámetro, con paredes interiores que llegan a medir 180 cm (Figura 2). La técnica constructiva era la de acumulación de rocas sin mortero, con una proyección exterior de hasta tres metros (Goñi 1986-1987). Otros sitios impor-tantes sobre cerros pero sin estructuras dominaban el entorno del valle. Los materiales arqueológicos recuperados en varios de ellos (en especial cuentas vítreas, metales, lozas, etc.) remiten con seguridad a una cronología del siglo XIX, aunque, al igual que en Haichol, no puede asegurarse que no hubiera ocupaciones anteriores. En tal sentido se sugirió que:
“El sistema de manejo territorial tratado no es otra cosa que el reflejo de la respuesta aborigen a un proceso de cambio, que en nuestro caso se pun-tualizó en el impacto Nacional en la región, pero que puede tener amplia correspondencia volcado en el tiempo y sugerir un constante acomodamien-to a otros impactos, como pudieron ser el europeo o el incaico...esta respuesta...es el producto de una unidad de intereses verificada en la unidad econó-
Figura 1. Mapa del Neuquén señalando los arroyos Haichol, Quilca, Vilcunco y el río Malleo.
Laarqueologíacomo“fuente”delahistoria
3Rafael Goñi et al
mica a nivel regional y estipulada por una empresa comercial en gran escala, como fue el comercio de hacienda vacuna con Chile, cuya infraestructura de mantenimiento hemos presentado en parte...” (Goñi 1986-1987:60).
El valle del arroyo Quilca corre en dirección noreste-sudoeste y desemboca en el río Aluminé; en su curso medio (el sector relevado) se registra-ron cinco sitios que responden a las características constructivas ya descriptas. Entre ellas se destaca el denominado La Querencia por ser una estructu-ra de piedra que corona un cerro de altura media, cuya proyección de rocas exterior es de las más importantes registradas (de unos 4 m), con un aco-modamiento de rocas que hacen las veces de ram-pa de acceso. Al igual que en otros casos registra-dos en éste y otros valles, su emplazamiento y las construcciones de las paredes que lo circundan, le otorgan un carácter de altísima dificultad de acce-so (Figura 3). En ninguno de los sitios visitados se registraron materiales arqueológicos de origen tec-nológico europeo, todos fueron artefactos líticos y cerámicos. Entonces, esta evidencia se interpreta como reflejo de una cronología en la cual la influen-cia europea o nacional era muy baja o inexistente (Goñi 1988).
Finalmente, el del arroyo Vilcunco es un valle
de corta trayectoria este-oeste, en el cual se regis-traron seis estructuras de piedra, en un tramo de no más de 5 kilómetros (Figura 4). Al igual que en los otros valles, existe variación entre el tamaño y ubicación de los recintos, algunos en cerros de me-diana altura y otros muy bajos, incluyendo un alero pircado. Los artefactos arqueológicos recuperados son del tipo de los del Quilca, con ausencia de ar-tefactos de origen europeo. Oportunamente se le asignó una cronología que podría exceder el mo-mento de contacto del siglo XVI (Goñi 1991).
Discusión Caso 1
¿Cuál es el interés que reviste este ejemplo? La idea se puede resumir en que se trata de un mun-do desconocido para las fuentes historiográficas en general, un espacio interior que presenta una dinámica y organización social no referida desde la óptica occidental. Una parte de nuestra tarea como arqueólogos es mostrar, aún en momentos históricos, aquello que puede no ser “visto” desde la historia. Complementar, suplementar, refren-dar o contradecir los documentos históricos (Little 1994) es parte del juego arqueológico y, en nuestra perspectiva, “informar novedades” también lo es. El particular manejo de los valles en la región cordi-llerana del Neuquén puede resumirse en: a) series de construcciones de piedra que actúan en funcio-nes diferentes (defensivas, corrales, etc.); b) que en todos los casos constituyen un sistema planificado generalizado y extendido geográficamente; c) con cronologías diversas, de momentos históricos, pero que podrían excederlos.
Esta “fuente” de información que brinda la Ar-queología nos provee de algunas consecuencias de interés histórico. En primer lugar, una profundidad temporal bastante extendida para este patrón sig-nificó que estas sociedades no podían seguir sien-do consideradas como cazadores-recolectores, tal como algunos autores seguían sosteniendo (Fer-nández 1988-1990:695). La pregunta que sigue es ¿qué tan profundo temporalmente es este fenóme-
Figura 2. Río Malleo. Sitio Palitué 1.
Figura 3. Arroyo Quilca. Sitio La Querencia.
Figura 4. Arroyo Vilcunco, sitio Vilcunco 2.
4
ArqueologíadelaPatagonia-Unamiradadesdeelúltimoconfín
no? Pregunta arqueológica que lamentablemente aún no podemos responder, pero que genera un interesante tema de discusión. En segundo lugar, este patrón de manejo del espacio parece más cer-cano a un patrón andino norteño que a estrategias patagónicas de cazadores. Algunos de los prime-ros viajeros españoles del siglo XVI nombraron a estas estructuras en el sector chileno como “buca-ra” (Góngora Marmolejo 1862), similar al vocablo “pukara”, fortificación común en el sector andino central. Luego, fueron comúnmente conocidas como “malal” cuya primera acepción según Ha-rrington (1946) fue la de fortaleza y no la de corral como es la actual. Es decir, que en territorios actua-les neuquinos (patagónicos) se mantenía y utiliza-ba, aún hasta el siglo XIX, un patrón defensivo de los territorios del mismo tipo del que fuera cono-cido para el mismo Incanato. ¿El Incanato llegó al Neuquén? A esto nos referimos cuando hablamos de “caja de resonancia” de importantes fenómenos sociales y políticos al norte cordillerano; un válvu-la de descompresión que se activa por los sectores más bajos de la cordillera austral, influyendo no sólo en territorios neuquinos sino también en todo el sector panpampeano y norpatagónico y esto sí es de importancia histórica. En tal sentido, debería-mos plantearnos cuál es el correlato, arqueológico e histórico, de tales procesos y fenómenos. A modo de ejemplo, sobre las luchas locales contra el avan-ce incaico, vale citar los trabajos del historiador
León Solís (v.g.1983, 1989) referidos a los comba-tes en los pucaraes incas y fortalezas indígenas en Chile Central. Este ejemplo neuquino también es un buen caso para aportar a la historia de la deno-minada “Conquista del Desierto” (1879-1885), dado que, como ya se ha expresado en otros trabajos, esta infraestructura fue montada a lo largo de la cordillera neuquina, mendocina y región pampeana (Piana 1981, Goñi 1986-1987, 1991). La misma ha-bría facilitado el traslado y mantenimiento de ha-cienda “maloqueada” en Pampa Húmeda para ser comercializada allende la cordillera, a través de los numerosos pasos bajos, en especial del Neuquén. Para llevar adelante una empresa de esa escala es necesario un importante nivel de cohesión social, política y económica; características que van más allá de la enunciación de una “jefatura” o “cacicato” y que, como se señalara en su momento: “La im-portancia geopolítica de una unidad económica de tales características, es el punto alrededor del cual proponemos la discusión a nivel histórico...” (Goñi 1986-1987). Esta discusión, hasta dónde llega nues-tro conocimiento, aún no ha sido muy desarrollada. Consideramos que esto podría deberse a una suer-te de subvaloración de las sociedades indígenas como actoras firmes de la transformación política de nuestro país durante el siglo XIX. La Arqueología puede ayudar a adjudicarles roles poco reconoci-dos por la historiografía tradicional.
CASO 2: PATAGONIA MERIDIONAL
El segundo grupo de casos presentado en este trabajo corresponde a evidencia proveniente de Pa-tagonia Meridional, en la zona comprendida entre las cuencas de los lagos Cardiel y Strobel (Provincia de Santa Cruz). Se trata de asentamientos o “pues-tos” ocupados, hacia principios y mediados del siglo XX, por pobladores indígenas según fuentes históricas orales (Quintillán comunicación personal 2003; Vázquez comunicación personal 2003; Citadi-ni comunicación personal 2004). La ocupación de estos sitios se produce para momentos en que ya había comenzado el avance de la frontera ovina sobre el área y consecuentemente el proceso de creación de Reservas Indígenas para circunscribir estas sociedades (Barbería 1996; Bandieri 2005). El emplazamiento de estos “puestos” se produce en áreas que para los primeros momentos de ocupa-ción por parte de la sociedad ganadera son consi-deradas marginales por encontrarse alejadas de puertos y zonas pobladas (Barbería 1996). El tipo de evidencia que constituyen estos asentamientos emplazados en áreas marginales, que corresponde
a casos insertos en procesos regionales actuales, se encuentra escasamente representada en trabajos escritos desde una perspectiva histórica, excep-to por escasas reseñas en trabajos etnográficos o etnohistóricos. En este trabajo destacamos la po-tencialidad de la Arqueología como fuente de ex-plicaciones de procesos regionales generando co-nocimiento independiente del de otras disciplinas como la Historia. El tratamiento arqueológico de los casos trabajados, cuya cronología y ocupacio-nes son asignables a través de referencias de la his-toria oral (Quintillán comunicación personal 2003; Vázquez comunicación personal 2003; Citadini co-municación personal 2004) y que han sido contex-tualizados a través de la documentación histórica (Lenzi 1980; Barbería 1996; Bandieri 2005), permi-te describir un tipo de estrategia desarrollada por ciertos actores insertos en procesos regionales, de la que no está dando cuenta el registro histórico.
Avance ganaderoPara la segunda mitad del siglo XIX comienza a
Laarqueologíacomo“fuente”delahistoria
5Rafael Goñi et al
incorporarse la región patagónica argentina al siste-ma productivo del modelo agroexportador de país (Barbería 1996). El avance ganadero se enmarca en Argentina dentro de una serie de leyes que siste-matizan, entre otras regulaciones, el otorgamiento de tierras a particulares. De especial aplicación en el territorio de la provincia de Santa Cruz fueron: la Ley de Inmigración y Colonización, y la Ley Ge-neral de Tierras. La primera, Ley de Inmigración y Colonización (Nº 817) del 14 de octubre de 1876, fi-jaba la política y las bases para la transferencia de la tierra a particulares. Se insistía principalmente en la exploración de los territorios para decidir el des-tino y uso de sus terrenos. Esta ley estuvo vigente entre 1878-1900 (Barbería 1996). La segunda, Ley General de Tierras (Nº 4167), estuvo vigente entre 1904 y 1920. Ésta, conjuntamente con la anterior, reglamentó la mayoría de las concesiones. La ex-pansión de la frontera ovina en la actual provincia de Santa Cruz (Figura 5) comienza hacia 1880 con la ocupación de las zonas de mejor calidad en tér-minos de productividad ganadera y accesibilidad (Barbería 1987, 1996; Bandieri 2005; Nuevo Freire y Vázquez 2006). Este último aspecto hace referen-cia a las características de la zona según su cercanía a puertos y áreas pobladas. Esta primera etapa de la expansión del ganado lanar se corresponde con la ocupación del área de costa. En una segunda eta-pa, a partir de principios del siglo XX, se empieza a ampliar la frontera ovina hacia el interior del te-rritorio. Por último, a partir de 1915, se ocupan las zonas llamadas marginales, caracterizadas por su menor productividad en términos ganaderos, por tratarse de zonas de difícil acceso y lejanía de puer-tos y zonas pobladas, y así menos favorables para la comercialización de los bienes producidos.
Reservas Indígenas
A medida que el espacio es progresivamente ocupado por parte de la sociedad ganadera el Es-tado Nacional crea las Reservas Indígenas (Figura 6), con el fin de circunscribir a la sociedad indígena a un determinado espacio y poder así distribuir la tierra entre particulares para crear estancias dedi-
cadas a la producción ganadera (Barbería 1996). Las tierras para las reducciones fueron destinadas por la Oficina Central de Tierras y Colonias, oficina creada por la Ley de Inmigración y Colonización. En su artículo 100 establecía que “el Poder Ejecutivo procurará por todos los medios posibles el estable-cimiento en las secciones de las tribus indígenas, creando misiones para atraerlas gradualmente a la vida civilizada, auxiliándolas en la forma que crea más conveniente y estableciéndolas por familias en lotes de 100 ha.” (Martínez Sarasola 1992).
Las Reservas Indígenas de la provincia de Santa Cruz fueron creadas paralelamente y en relación a la progresiva ocupación de las áreas por la sociedad ganadera “…ya que -desde el punto de vista del ganadero y del gobierno- los desplazamientos de los tehuelches en función de la caza, entorpecían el normal desenvolvimiento de los establecimien-tos, además del robo de hacienda” (Barbería 1996). Así, la primera en crearse en 1898 es la reserva de Camusu-Aike, en segundo lugar se crean: la reserva del lago Viedma en 1920, la reserva del lago Cardiel (lote 6) en 1922 y la reserva de Las Heras en 1927. Por último, en 1940 se crean dos reservas más, una segunda reserva del lago Cardiel (lote 28bis) y una segunda en Las Heras. La etapa final de este progresivo proceso de ocupación de la tierra por parte de la sociedad ganadera y el confinamiento del indígena, se relaciona con la plena ocupación
Figura 5. Etapas de expansión de la frontera ovina.
Figura 6. Reservas Indígenas.
6
ArqueologíadelaPatagonia-Unamiradadesdeelúltimoconfín
del territorio por parte de particulares. Esto con-llevó la invasión progresiva de las áreas de Reserva para la explotación de la tierra y la presión de los miembros de la sociedad ganadera por el traslado último de los integrantes de la sociedad indígena hacia las zonas pobladas. Finalmente, hacia media-dos de 1960, se levantan las Reservas y se venden sus tierras a particulares, haciéndose efectivos los desalojos de “intrusos” (Barbería 1996). De esta manera terminan por regularizarse la tenencia de las tierras otorgándose los títulos de propiedad de las mismas.
Los sitios: Puesto Yatel y Puesto Quintillán
Una forma de ocupación alternativa al traslado institucional y colectivo hacia las Reservas Indíge-nas, está representado por ocupaciones familiares ubicadas en áreas marginales. Estos asentamien-tos, de cronología y adscripción asignables según fuentes orales (Quintillán comunicación personal 2003; Vázquez comunicación personal 2003; Citadi-ni comunicación personal 2004, 2006), cuentan con una tecnología que da cuenta de la continuidad de prácticas tradicionales de la sociedad indígena, con incorporación de nuevas tecnologías propias de la sociedad indígenas ganadera (Nuevo Delaunay y Goñi 2004; Nuevo Delaunay et al. 2006; Nuevo De-launay 2007). Los sitios que aquí se presentan se ubican en la zona de los lagos Cardiel y Strobel (Pro-vincia de Santa Cruz), específicamente en la cuen-ca del Lago Strobel (Figura 7). Los asentamientos Puesto de Yatel y Puesto de Quintillán fueron ocu-pados entre ca.1920 y 1940 para el primero de los casos y entre ca.1939 y 1968 para el segundo. Las Reservas Indígenas cercanas que estaban en fun-cionamiento para la época en que los sitios estaban siendo ocupados, son la Reserva del Lago Cardiel lote 28bis y la Reserva del Lago Cardiel lote 6.
Según las características de los sitios, presen-tadas anteriormente en distintos trabajos (Nuevo Delaunay y Goñi 2004; Nuevo Delaunay et al. 2006; Nuevo Delaunay 2007), los mismos se correspon-den con momentos de una ocupación que defini-mos como marginal, desarrollándose por fuera de las Reservas Indígenas y de la cual el registro his-tórico no hace referencia. Por esto es que describi-mos este tipo de ocupación no institucional (la ocu-pación institucional estaría dada por las Reservas Indígenas creadas por el Estado Nacional) como inmersa en un “silencio histórico”, del cual sólo estaría dando cuenta el registro arqueológico. En cuanto a la evidencia presente en los sitios, la mis-ma ya ha sido presentada en trabajos previos (Nue-vo Delaunay y Goñi 2004; Nuevo Delaunay 2007); se presentará aquí sólo un resumen de la misma. Tanto en el Puesto de Yatel, de ocupación previa, como en el Puesto de Quintillán, la evidencia es de distinto tipo (Figura 8): en primer lugar se encuen-tra la tecnología puramente arquitectónica con-formada en ambos casos por una serie de recintos confeccionados en piedra y adobe de origen local. Por otro lado se presenta toda una tecnología de reciclado de artefactos de metal, correspondientes a usos diversos como utensilios de uso doméstico, recipientes contenedores y equipamiento relacio-nado al manejo de animales. El conjunto más sig-nificativo está formado por la evidencia en vidrio, raspadores y sus subproductos asociados confec-cionados sobre vidrio de botellas y frascos. En los sitios aparecen no solamente los productos termi-nados de esta tecnología, sino que se encuentran representadas todas las etapas de manufactura de los mismos (restos de botellas utilizadas en la ela-boración de los raspadores, lascas de manufactura de los mismos y lascas de reactivación del filo de los mismos). Por último, se cuenta en menor medida con evidencia lítica correspondiente a algunos ar-tefactos confeccionados en piedra, entre la que se encuentran preformas de bolas de boleadoras. En el caso de “Puesto Yatel” esta última evidencia se asocia con la presencia de un total de 46 bolas de boleadoras de la “Laguna del Potrero”, área cerca-na caracterizada como zona de caza.
Discusión Caso 2
Arqueológicamente vemos en esta modalidad de ocupación representada por asentamientos ais-lados con evidencia de tecnología de autoabasteci-miento y reciclado de artefactos y prácticas de caza y cría de animales, una adecuación en términos de marginalidad a las nuevas condiciones impuestas por el avance de la sociedad ganadera. Esta res-puesta de ciertos actores de la sociedad indígena
Figura 7. Puesto Yatel y Puesto Quintillán.
Laarqueologíacomo“fuente”delahistoria
7Rafael Goñi et al
como alternativa a las Reservas, conlleva una bús-queda y una continuidad de prácticas tradicionales con incorporación de nuevas prácticas y tecnolo-gías. Resumiendo, desde el registro histórico ve-mos que la respuesta dada por los grupos indígenas ante el avance ganadero se refiere a una modalidad de asentamiento de tipo institucional y colectivo representada por las Reservas Indígenas. Por otro lado, desde el registro arqueológico vemos que otro tipo de respuesta dada por dichos grupos se
refiere a una modalidad de asentamiento de tipo no institucional y marginal visible arqueológicamente en asentamientos o puestos que combinan prácti-cas tradicionales con tecnología y prácticas propias de la sociedad ganadera. Este tipo de modalidad de ocupación también podría verse representada a ni-vel más amplio y en otras áreas donde el avance de la sociedad criolla conllevó la creación de Reservas Indígenas.
Figura 8. Evidencia Puesto Yatel y Quintillán.
CONCLUSIONES
En ambos casos presentados en este trabajo vemos que se trata de procesos regionales que han sido ignorados o tratados “desde afuera” por parte de la Historia. Un factor que ha sido importante en esta falta de información histórica en ciertas regio-nes ha sido el factor de alejamiento geográfico de los centros que en cada período fueron los gene-radores de data histórica, dado que muchos de los puntos que tratamos fueron visitados por viajeros de origen europeo recién en la segunda mitad del si-glo XIX y ya casi en el XX. En el caso correspondien-te a Patagonia Septentrional, se trata de procesos con una gran profundidad temporal, probablemen-te desde el Incanato o con anterioridad hasta mo-mentos de las Campañas al Desierto; mientras que en el caso correspondiente a Patagonia Meridional se trata de procesos regionales actuales. Así, se evi-dencia cómo la falta de información o tratamiento adecuado limitan la comprensión de la compleji-dad de los procesos, algunos de los cuales tienen sus raíces anteriores a los eventos específicos que a veces se tratan o estudian (ver por ejemplo Goñi et al. 2000-2002).
Entonces para finalizar, planteamos en primer lugar el uso de la arqueología como una campa-na diferente e independiente de la campana de la Historia, esto no en términos absolutos, sino como
otra manera distinta de ver los procesos, a veces de manera muy similar o complementaria (Little 1994), pero siempre como una campana diferen-te. Si así no fuera, la Arqueología no sería más que una simple técnica “materializadora” de la Historia, hecho tan común desde el nacimiento mismo de nuestra disciplina que llega, sin cuestionamientos, hasta nuestros días. En segundo lugar, destacamos a la Arqueología como fuente de explicaciones para procesos regionales, refiriéndonos a la ca-pacidad de la misma para dar cuenta de procesos tanto temporales como espaciales de gran escala; escalas que no son las que en América usualmente maneja la Historia. La Arqueología usada como una fuente de la Historia permitiría entender y explicar procesos históricos de otra manera, enriqueciendo la perspectiva general. Si el resultado será mejor o peor dependerá de las habilidades de los investiga-dores y no será una responsabilidad de las discipli-nas mismas.
Este escrito no ha buscado generar una discu-sión más profunda desde el plano epistemológico o metodológico, paso que sería interesante llevar adelante. Futuros simposios como los propuestos en las VII JAP son ámbitos propicios para este deba-te. El artículo tuvo como objetivo principal mostrar cómo sólo dos ejemplos de estudio muestran la au-
8
ArqueologíadelaPatagonia-Unamiradadesdeelúltimoconfín
sencia o silencio de las fuentes históricas respecto de aspectos importantes de procesos poblacionales y sociales en escalas amplias y en geografías casi ocultas para la mirada occidental. Existen muchos más ejemplos que se nos han presentado a lo lar-go de nuestras investigaciones arqueológicas en la Patagonia. No se ha buscado en el trabajo señalar que la explicación o el trabajo arqueológico es me-jor o peor que el histórico, no ha sido ese el espíritu del mismo; simplemente se ha hecho un llamado
a la confianza de los arqueólogos en que cuando de momentos históricos se trata (Goñi 2000), la Arqueología no es sólo una hermana menor o una técnica de la Historia, sino una excelente “fuente” de información y explicaciones alternativas que permitirían comprender más cabalmente comple-jos procesos históricos.
“Si no hay pueblos sin historia, la de estos por cierto que no era concisa”
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos principalmente a las organizadoras del simposio “Patagonia y sus fuentes” de las VII JAP, Silvana Buscaglia y Marcia Bianchi Villelli, por habernos brindado este espacio de discusión positiva. Agradecemos también a la evaluadora de nuestro trabajo por su aporte para enriquecer nuestro trabajo. Las investigaciones fueron financiadas con fondos de ANPCYT PICT’04 Nº 26295, Secretaría de Cultura de la Nación (INAPL) y UBACYT nº F065.
NOTA
Esta nota tiene como finalidad aclarar algunos aspectos de nuestro trabajo que han sido discutidos por parte de quien ha evaluado el mismo. En primer lugar, resaltar el título del escrito en el cual se especi-fica claramente que, en un simposio de fuentes de Patagonia, las cuales son generalmente históricas (tal como lo demostraron el resto de los trabajos presentados al mismo), la arqueología también es una fuen-te. No reemplaza ni niega otra disciplina, es una fuente que puede ser utilizada tanto por historiadores como arqueólogos (u otras ciencias), para abrir nuevos caminos en las explicaciones acerca del pasado. Fuente especialmente de hipótesis, tal como se señala desde la Introducción en el texto, lo cual significa un aporte, ideas desde otro lado que pueden ser útiles o desechables, pero no ignoradas. En realidad, consideramos que éste es el centro del trabajo, teniendo en cuenta las fuentes y documentos históricos (tal como se subraya en el primer párrafo y en el resto del escrito), buscar qué nos ofrece el registro ar-queológico para aportar al conocimiento de los procesos sociales e históricos de la región patagónica, en especial durante el período que comenzó a partir de la llegada de los europeos a la región en el siglo XVI. Estos procesos no se refieren sólo a un momento de contacto sino también se continúan hasta nuestros tiempos, tal como hemos ejemplificado en este trabajo.
En segundo lugar, este trabajo no se ha referido al uso de fuentes o registros históricos, por lo cual no se ha buscado hacer un examen profundo de las mismas. Se citan en el texto aquellos autores que se consideraron apropiados para cada caso, sin ignorar la información histórica pertinente. Este es un tra-bajo fundamentalmente de Arqueología. Discusiones metodológicas y epistemológicas más amplias no fueron el objetivo de esta presentación, las cuales ya se han propuesto (Goñi y Madrid 1998, Senatore y Zarankin 1996). En el marco de la Arqueología Histórica o de Momentos Históricos, se establecen a me-nudo escenarios donde se discuten temáticas relacionadas con el trabajo interdisciplinario entre Historia y Arqueología, lugar que presenta opiniones diversas y encontradas, por lo cual consideramos que no era oportuno ni nuestro objetivo plantearlas en este lugar. Como se definió desde el principio, el objetivo del escrito fue muy específico: ilustrar con un par de ejemplos tomados de nuestra experiencia arqueológica cómo se pueden ofrecer alternativas de interés para el estudio del pasado patagónico; no esperaba ser más abarcativo. Si estos mismos casos pueden ser estudiados desde la historiografía local o ya han sido tratados en extenso (hasta donde sabemos no ha sido así) no invalida en absoluto nuestra propuesta, a lo sumo la enriquecería.
En tercer lugar, tal como se plantea en nuestro trabajo, la Arqueología tiene la capacidad de estudiar procesos a escalas temporales y espaciales amplias, lo cual le brinda una perspectiva de interés para mo-mentos o lugares en los que no se cuenta con documentos o fuentes históricas.
En síntesis, el objetivo de nuestro trabajo ha sido ejemplificar cómo la Arqueología puede ser “fuente” para comprender y explicar de mejor manera procesos y dinámicas sociales de nuestro pasado patagó-nico en tiempos históricos. Fuente de ideas, hipótesis o interpretaciones que necesariamente deben ser
Laarqueologíacomo“fuente”delahistoria
9Rafael Goñi et al
puestas a prueba por diferentes disciplinas. Seguimos sosteniendo que se trata de una “campana” dife-rente a la histórica, pero en ningún momento hemos manifestado que sea mejor o peor, o, lo que sería más grave, que no tengan puntos de contacto e interacción entre ambas. La Arqueología americana ha sido siempre una arqueología de pueblos sin historia; por qué? Porque en muchos casos ha existido de hecho un silencio documental. Estos puntos están considerados en el texto. En definitiva, este escrito ha buscado alentar a los arqueólogos a ver el registro de momentos históricos como una fuente explicativa importantísima de procesos que van más allá de nuestra propia disciplina, brindando nuestro aporte al mejor conocimiento del pasado patagónico.
Goñi, R. A., G. Barrientos y G. Cassiodoro2000-2002 Condiciones previas a la extinción de las poblaciones humanas del sur de Patagonia: una dis-cusión a partir del análisis del registro arqueológico de la cuenca del algo Salitroso. Cuadernos del INAPL n°19: 249-266. Buenos Aires.
Harrington. T.1946 Contribución al estudio del indio Gúnüna Küne. Revista del Museo de La Plata (NS), Antropología Nº14 volumen 2:237-276.
Lenzi, J. H.1980 Primitivos habitantes. En Historia de Santa Cruz, editado por A. R. Segovia, pp. 41-55. Río Gallegos.
León Solís, L.1983 Expansión inca y resistencia indígena en Chile central, 1470-1536. Chungara,10: 95-115.
León Solís, L.1989 Pukaraes Incas y Fortalezas Indígenas en Chile Central, 1470-1560. Londres.
Little, B.1994 People with History: an Update on Historical Ar-chaeology in the United Status. Journal of Archaeolo-gical Method and Theory, Vol.1, nº 1:5-40.
Martinez Sarasola, Carlos.1992 Nuestros paisanos los indios. Editorial Emecé, Buenos Aires
Nuevo Delaunay, A.2007 Tecnología vítrea en el siglo XX, Lago Strobel (Santa Cruz, Argentina) En Arqueología de Fuego-Patagonia. Levantando piedras, desenterrando huesos...y develando arcanos. Editado por F. Morello, M. Martinic, A. Prieto y G. Bahamonde, pp. 853-859. Ediciones CEQUA, Punta Arenas, Chile.
Nuevo Delaunay, A. y R. A. Goñi2004 Desarticulación del modo de vida cazador-reco-lector Tehuelche: dos casos de estudio en la Meseta Central de la Pcia. de Santa Cruz. En Resúmenes del XV Congreso Nacional de Arquología Argentina, pp. 367. Universidad de Río Cuarto, Córdoba.
Nuevo Delaunay, A., L. Ceçuk y L. Gimenez2006 Últimos pobladores indígenas de la cuenca del Cardiel/Strobel. En Arqueología de los lagos Cardiel y Strobel (Santa Cruz). Poblamiento Humano y Pa-leoambientes. Capítulo 8. Ms.
Nuevo Freire, C. y A. Vázquez2006 Cardiel y Strobel. En Arqueología de los lagos Cardiel y Strobel (Santa Cruz). Poblamiento Humano y Paleoambientes. Capítulo 10. Ms.
Piana, E.
BIBLIOGRAFÍA
Bandieri, S.2005 Historia de la Patagonia. Sudamericana, Buenos Aires.
Barbería, E. M.1987 El avance de la ganadería ovina y el indígena de Santa Cruz. En Mundo Ameghiniano 7: 19-53. Vied-ma.
Barbería, E. M.1996 Los dueños de la tierra en la Patagonia Austral, 1880-1920. Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Santa Cruz.
Fernández, J.1988-1990 La Cueva de Haichol. Arqueología de los Pinares Cordilleranos del Neuquén. Cap. 20:695. Anales de Arqueología y Etnología 43/45 vol. I-III. Men-doza, Argentina.
Góngora Marmolejo, A.1862 Historia de Chile. Colección Historiadores de Chi-le, Tomo II, Santiago, Chile.
Goñi, R. A.1983-1985 Sitios de ocupación indígena tardía en el departamento Picunches, Pcia. del Neuquén (Repú-blica Argentina). Cuadernos del INA nº 10: 363-386.
Goñi, R.A.1986-1987 Arqueología de sitios tardíos en el valle del río Malleo, Pcia. del Neuquén. Relaciones de la Socie-dad Argentina de Antropología, vol. XVII, nº 1: 37-66.
Goñi, R.A.1988 Arqueología de sitios tardíos en el Valle del Arro-yo Quilca (Pcia. del Neuquén, Argentina). Resúmenes de ponencias científicas del IX Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Buenos Aires.
Goñi, R.A.1991 Arqueología de sitios tardíos en el valle del arro-yo Vilcunco (Pcia. del Neuquén, Argentina). En Actas del XI Congreso Nacional de Arqueología Chilena. Santiago de Chile, pp: 217-223.
Goñi, R.A.2000 Arqueología de momentos históricos fuera de los centros de conquista y colonización: un análisis de caso en el sur de la Patagonia. En Desde el País de los Gigantes. Perspectivas arqueológicas en Patagonia, editado por Belardi, J. B; Carballo Marina, F. y S. Espi-nosa Tomo I pp. 283-296. Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Río Gallegos.
Goñi, R. A. y P. E. E. Madrid1998. Arqueología sin hornear: sitios arqueológicos históricos y el Fuerte Blanca Grande. Intersecciones en Antropología 2: 69-83.
10
ArqueologíadelaPatagonia-Unamiradadesdeelúltimoconfín
1981 Toponimia y Arqueología del siglo XIX en La Pam-pa. Eudeba, Buenos Aires.
Senatore, M. X. y A. Zarankin1996 Perspectivas metodológicas en Arqueología Histórica. Reflexiones sobre la utilización de la evi-dencia documental. Páginas sobre Hispanomérica Co-lonial. Sociedad y Cultura 3: 113-122.