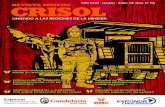CUANDO LA ARQUEOLOGÍA SE HACE AGUA. LA ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA EN ARGENTINA
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of CUANDO LA ARQUEOLOGÍA SE HACE AGUA. LA ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA EN ARGENTINA
3
INDICE
Introducción 5
Capítulo 1: Observando el paisaje
1.1 ¿Por qué pensar en el agua como parte
del paisaje? 8
II- Oscilaciones del nivel de las aguas en las
costas Argentinas durante el período Glaciar 12
III- Antecedentes de diferentes regiones del país 14
IV- Consideraciones generales 19
V- Consideraciones teóricas 22
Capítulo 2: Arqueología sin fronteras
I- Observando el sitio arqueológico: otras
Perspectivas 27
II- Historia de los comienzos de las técnicas
de buceo 31
III- Aplicación de nuevas tecnologías 37
Capítulo 3: Arqueología subacuática en el mundo
I- Trabajos pioneros 45
II- Distintos conceptos para la misma actividad 47
Capítulo 4: Haciendo historia
I- Breve recorte de la Historia Arqueológica 56
Argentina
II- Primeras corrientes teóricas de la actividad 56
III- Nueva Arqueología…, una etapa diferente 60
4
Capítulo 5: Arqueología Subacuática en Argentina
I- Trabajos que se pueden relacionar con
la arqueología subacuática 67
II- De esta forma se inician los trabajos
Subacuáticos 69
Capítulo 6
Consideraciones finales 83
Anexos
Glosario 89
Índice de imágenes 91
Agradecimientos 92
Bibliografía 94
5
Introducción
Desarrollar un trabajo de revisión referido al origen de cualquier disciplina
científica implica hacer un corte puntual –siempre algo arbitrario, siempre
cuestionable- en una historia que por lo general se extiende de modo mucho más
amplio. El presente trabajo, orientado a analizar las condiciones históricas del
surgimiento y consolidación de la arqueología subacuática en nuestro país, toma
como punto de inflexión para dicho corte la percepción de los sitios arqueológicos
como paisajes integrados.
Históricamente la arqueología como ciencia ha evolucionado incorporando
progresivamente elementos a su contexto de análisis; en otros casos, se produjo
literalmente un salto evolutivo que incorporó nuevos elementos al campo de la
disciplina. Tal fue el caso de la arqueología subacuática, resultante de un proceso
progresivo de exploración de ambientes que el hombre ocupó en el pasado y que
culminó con la necesidad de avanzar aguas adentro para tener una verdadera
perspectiva integral de dicha ocupación. Ello supuso tanto la superación de ciertas
propuestas teórico-metodológicas –los límites del sitio arqueológico son los que le
asigna el arqueólogo pero todo sitio puede extenderse más allá de los límites que le
impone la percepción actual del investigador- como la superación de ciertos límites
físicos inmediatos – ¿cómo desarrollar un trabajo sistemático en un ambiente en el
que no es posible respirar libremente?-.
A fin de presentar con claridad el momento de inflexión o quiebre en el cual la
visión que los arqueólogos tenían de los sitios comenzó a cambiar, en tal sentido, se
optó por desarrollar un trabajo sistemático de revisión documental -a fin de reflejar
con la mayor fidelidad posible el dicho de los autores citados a continuación, se ha
optado por presentar las citas en su idioma original en todos aquellos casos en que el
texto original estuviera disponible, en caso contrario, se emplearon versiones
traducidas al castellano de los mismos-.
6
El resultado de este análisis se presentará dividido en dos partes. La primera se
enfoca en dar cuenta cómo se originó formalmente la arqueología subacuática en el
mundo, y cuáles fueron las características singulares que adquirió. En la segunda
etapa, se analiza el devenir de la actividad en la República Argentina, relacionándolo
con el contexto general del desarrollo histórico de la arqueología en nuestro país y
con aquellas corrientes teórico-metodológicas que, a nuestro entender, abrieron el
camino para su incorporación como especialidad a la ciencia actual.
En esta segunda instancia, se revisaron y tomaron en cuenta casi el total de
trabajos de arqueología subacuática desarrollados en el territorio nacional -en muchos
de los cuales la autora participó directamente-, debiendo mencionarse que los que
quedaron fuera de consideración son aquellos cuyos resultados no han sido
publicados. Resta esperar que tal detalle en el relevamiento permita presentar la
variedad y amplitud de los temas abordados en las mencionadas investigaciones,
posibilitando mostrar cómo se avanzó hacia un abordaje e interpretación integral del
sitio arqueológico, desde una perspectiva que se alejó de las construcciones más
tradicionales.
El objetivo de este escrito es presentar los trabajos de arqueología terrestre y
subacuática como parte de un mismo proceso de interpretación del pasado,
entendiendo que los diversos ambientes en que actualmente pudiera encontrarse el
registro implican solamente la utilización de una metodología adaptada al medio para
la recuperación. El desarrollo de la arqueología subacuática debe ser considerado
como un paso adelante en la intención de la ciencia actual de obtener la mayor
cantidad de información posible sobre las sociedades pasadas, ampliando su
conocimiento sobre las mismas y sus posibilidades de análisis y conservación del
registro material que da cuenta de dicho pasado.
8
“El agua a lo largo de la historia ha ocupado un papel primordial en el
patrón de asentamiento humano y en el desarrollo mismo de la sociedad. El valor
sociocultural del agua se expresa a través de las diferentes cosmovisiones, mitos,
percepciones y arquetipos que conectan a los seres humanos con un origen sagrado y
divino” (Ávila García, 2005:1).
I- ¿Por qué pensar en el agua como parte del paisaje?
La arqueología de principios del siglo XXI acepta como parte de sus
postulados básicos que el entorno total en que el hombre desarrolló sus actividades en
el pasado es objeto de interés y análisis de la disciplina tanto como lo son los restos
materiales derivados de dicha actividad. El estudio de tales restos como parte integral
de una cultura se realiza teniendo en cuenta la relación bidereccional entre los
hombres y el medio ambiente que habitan, siendo esta relación percibida como
condición de supervivencia. Se espera así alcanzar un conocimiento del ser humano
en su contexto espacio-temporal y social, intentando extraer de él la información más
completa posible sobre su forma de vida, sus sensaciones, inquietudes, adaptación al
medio, desarrollo intelectual, material y su capacidad de estructuración social
(Martín-Bueno 1992a). En tal sentido, la apropiación de la naturaleza por parte del
ser humano no es –ni ha sido- un fenómeno a-histórico ni espontáneo, sino que se ha
dado en el marco de una determinada organización social, lo que implica que
distintas sociedades impactaran y transformaran de modo diferente el medio que
habitan.
El paisaje que rodea al hombre es percibido por la arqueología moderna como
una parte importante de su desarrollo social, necesario para su subsistencia y tan
variable en sus condiciones y características como lo son las actividades humanas que
se relacionan con éste. Acordamos con Curbelo cuando plantea que:
9
“(…) un paisaje, está lejos de ser solo el escenario externo de los movimientos
de los seres humanos. No es ni la distribución de los recursos naturales ni el
ordenamiento simbólico del espacio. Un paisaje se constituye como un registro de las
vidas y trabajos de generaciones pasadas, que han vivido en él y han dejado algo de
ellos mismos. Entre el paisaje y la gente que lo habitó se desarrolla una relación
dialéctica” (Curbelo 1999:105).
Así, se acepta que todo cambio observado en el medio ambiente tendrá un
impacto más o menos significativo en las estrategias adaptativas implementadas por
las poblaciones humanas que en ese momento subsisten en él.
“El hombre da significado a su ambiente asimilándolo a sus propósitos al
mismo tiempo que se acomoda a las condiciones que ofrece” (Norberg-Schulz 1975:
12).
Criado Boado plantea que la construcción del espacio en el cual está inmerso
todo sitio de ocupación se presenta como una parte esencial del proceso social, dando
lugar al montaje de un tipo de realidad materializado por un determinado grupo -
incluyendo aquí todo su bagaje cultural: creencias, mitos, ritos, etc.- y que es, de este
modo, compatible con la organización socioeconómica. Este espacio
“(…) en vez de ser una entidad física “ya dada”, estática y mera ecología, es
también una construcción social, imaginaria, en movimiento continuo y arraigada en
la cultura” (Criado Boado 1993: 12).
La interacción del hombre con el medioambiente produjo un registro material
que no discriminó espacios de acción, extendiéndose de modo amplio por toda la
superficie del planeta.
Carballo, Espinosa y Belardi así lo afirman al mencionar que
10
“Desde nuestra perspectiva, el registro arqueológico es visto como una
distribución más o menos continua de artefactos en el espacio (...) La base de esta
consideración radica en que el comportamiento de las poblaciones humanas no sólo
sucede en sectores específicos del espacio, sino que se hace un uso continuo del
mismo (…) entonces si el comportamiento es continuo, lo mismo es esperable para su
manifestación material: el registro arqueológico” (Carballo, Espinosa y Belardi
1999:219).
En la constante interacción con el ambiente, el hombre dependió del agua en
múltiples niveles, utilizándola como fuente de alimento, vía de comunicación e
intercambio con otras sociedades. Asimismo, la presencia de espejos y cursos de agua
fue con frecuencia factor determinante en la creación de asentamientos que se
ubicaron en las costas de mares, ríos y lagos. Como plantean Rapp y Hill:
“Flowing water is a major force in landscape development and the creation of
the habitat context of human prehistoric occupations” (…) “It is no overstatement to
say that every major river system in the world contains important archaeological
sites.” (Rapp y Hill 1998:59)
Es por ello que la actividad arqueológica actual desarrolla búsquedas
sistemáticas en dichos ambientes, entendiendo que allí se encuentra evidencia clave
para una adecuada comprensión de los hechos del pasado.
Así, uno de los grandes temas de la arqueología de nuestro continente ha sido
el estudio de la fluctuación de los niveles del agua ocurridos durante el último
período glaciar. Tal evento no solo produjo muy significativos cambios en el paisaje
del territorio americano, sino que tuvo una relación directa con la presencia del
hombre en esta parte del mundo y con la conservación del registro material derivada
de ella.
Sin embargo, una revisión de la historia de la arqueología pone en evidencia
que tal noción de “registro integrado” –que se extiende y debe ser explorado a través
de diversos ambientes- es relativamente reciente y que su construcción supuso un
11
cambio epistemológico considerable en relación con la anterior visión fragmentaria
de la arqueología, en la cual ambiente y cultura no se relacionaban ni se insinuaba
una interacción entre ellas (March 1997). Hasta hace algunas décadas, la mayor parte
de los investigadores solo prestaban atención a la parte emergida del contexto que
analizaban, pasando por alto aquella que pudiera encontrarse cubierta por agua. En
cierta medida, es posible afirmar que ello derivaba de una imposición de límites
actuales a los eventos arqueológicos, en la que los sitios se delimitaban teniendo
como referencia las líneas de costas actuales sin considerar en profundidad la
posibilidad de que algún sector del mismo que por entonces se encontrara sumergido
hubiera estado emergido al momento de la ocupación del lugar o que sus ocupantes
hubieran desarrollado algún tipo de actividad en un espacio cubierto por agua.
Asimismo, resultaba impensable el desarrollo de un proyecto arqueológico
exclusivamente enfocado en el análisis de un evento sumergido sin continuidad
directa con otro de tierra firme, y fue necesario el desarrollo de una nueva rama de la
disciplina para que dichas posibilidades fueran discutidas e implementadas
empíricamente.
El trabajo de la arqueología subacuática en sitios en cuyas proximidades existe
una fuente de agua resultó fundamental en el proceso de construcción del sitio
arqueológico como “un solo sitio”, compuesto por una porción terrestre y una
acuática. Tal percepción integrada de los sitios y del registro, aún hoy está relegada,
pero paralelamente, ha ganado adeptos a raíz de su enorme potencial explicativo. Un
hito de enorme importancia en tal sentido lo constituyen los ya mencionados estudios
del período glaciar.
12
II- Oscilaciones del nivel de las aguas en las costas Argentinas durante el período
Glaciar
“Es necesario en arqueología prescindir un poco del tiempo para pensar un
poco más en el espacio” (Criado Boado 1993: 17).
Como mencionamos antes, el estudio de las fluctuaciones de la línea de costa
durante el período glaciar constituye en nuestro continente el primer conjunto de
trabajos que abordaron orgánicamente el estudio de un proceso de transformación del
paisaje a gran escala producido por el agua, imponiendo a la vez la necesidad de
explorar tanto las superficies actualmente emergidas como las sumergidas a fin de
relevar la presencia de un registro que con certeza se extiende a ambos ambientes.
Reconocer que la geografía en la que accionaron los grupos humanos de los períodos
glaciares fue muy diferente a la actual y que ello obligaba a considerar el registro en
una escala espacial más amplia que la hasta entonces utilizada resultó clave en el
éxito de los trabajos que abordaron la temática.
Las oscilaciones del nivel de las aguas en el período comprendido entre el
Pleistoceno final y el Holoceno medio fueron decisivas para el asentamiento humano
de determinadas zonas del continente americano, a la vez que influyeron de modo
determinante en la futura formación, preservación y visibilidad del registro
arqueológico (Politis 1984; Borrero 1998; Bonomo 2005). Durante este período y a
consecuencia de los sucesivos ciclos de aumento y disminución de la temperatura y la
humedad, se produjeron profundos cambios en el paisaje americano, resultando
particularmente impactadas como consecuencia de ello las zonas costeras en todas
sus variedades –fluviales, lacustres, marinas-. Los efectos de las últimas glaciaciones
son tal vez los más estudiados hasta el momento, habiéndose determinado que cuando
la capa de hielo crecía y a medida que el agua quedaba atrapada en los glaciares, el
nivel del mar bajaba; cuando el hielo se fundía, el nivel subía nuevamente (Renfrew y
Bahn 1993; Adelson 1997; Rapp y Hill 1998; Cremaschi 2004; Bonomo 2005).
13
Durante el período de máximo glaciar -entre el 7.500 y el 6.000 AP- el nivel
del mar estaba unos 100 a 120 m por debajo de su cota actual, lo que significa que
una superficie de considerable extensión de la plataforma continental se encontraba
expuesta. Hacia el 6.000 AP se inició un proceso de ascenso progresivo del nivel del
mar que culminó al alcanzar su cota actual (Dikov 1987; Renfrew y Bahn 1993;
Gómez Otero 1995; Adelson 1997; Rapp y Hill 1998; Cremaschi 2004; Gutiérrez
2004; Bonomo 2005).
La evaluación del descenso y ascenso de los niveles de los cursos de agua en el
pasado y los efectos de dicha oscilación sobre las primitivas poblaciones americanas
requiere de un estudio detallado de parte de las superficies sumergidas bajo las cotas
actuales.
Tomando en cuenta lo que plantea Bonomo:
“De los cambios ambientales que se sucedieron a lo largo del tiempo en la
región pampeana se destaca, por su influencia sobre el litoral marítimo, el aumento
del nivel marino ocurridos desde el Pleistoceno final hasta el Holoceno medio. (…)
Durante este período el mar anegó grande extensiones de llanuras habitables
provocando retracciones de la línea de costa. Por este motivo, los sitios costeros del
Pleistoceno final- Holoceno temprano se encontrarían a distancia de hasta 100 Km
de la línea de ribera moderna. La elevación del nivel marino estaría sesgando
cronológicamente la presente distribución de sitios litorales que tienen una
antigüedad mayor a 6.000-5.000 años.” (Bonomo 2005: 45).
Teniendo en cuenta la magnitud de los mencionados cambios ambientales,
coincidimos plenamente también, con lo planteado por Gómez Otero:
“El estudio sobre el poblamiento temprano de la costa patagónica es el que
mayores dificultades presenta. Hacia la época de ocupación inicial de la Patagonia
(cerca de 12.000 años A.P.), el nivel del mar estaba varias decenas de metros por
debajo de su altura actual. Uno, dos o tres milenios antes de esa fecha, el nivel había
14
comenzado a elevarse paulatinamente. Hace unos 5.000 años ese nivel se estableció.
Si hubo asentamientos humanos junto a la costa entre el 12.000 y el 5.000 A.P., y si
no se produjeron alzamientos tectónicos (como los hay en la Patagonia) que
contrarrestaron el ascenso eustático, es probable que sitios arqueológicos de esa
antigüedad se encuentren actualmente sumergidos” (Gómez Otero 1995: 61-105).
Las muy importantes transformaciones ambientales registradas en nuestro
continente a raíz de las antes mencionadas variaciones climáticas condicionaron tanto
el espacio ocupable como la oferta de recursos para las poblaciones prehistóricas;
asimismo, dichas oscilaciones influyeron en la configuración de un paisaje con
características completamente diferentes a las actuales, variabilidad que no solo se
evidencia en las especies de flora y fauna por entonces presentes, sino también en
regímenes fluviales y pluviales completamente diferentes (Gómez Otero 1995;
Carballo Marina, Cruz y Ercolano 1998).
III- Antecedentes de diferentes regiones del país
Cabe mencionar que si bien la arqueología de la franja de costa patagónica
emergida/sumergida durante el período glaciar se desarrolló más o menos
tempranamente en todo el país, otras zonas de contacto tierra-agua registraron
situaciones diferentes.
En el litoral paranaense se desarrollaron trabajos desde fines del siglo XIX,
entre los que cabe mencionar los de Ambrosetti 1894; Outes 1902; Torres 1903;
Serrano 1923; Aparicio 1925 y Badano 1940; los que contribuyeron a dar cuenta de
la existencia de restos materiales en sitios próximos a la cuenca del Paraná y sus
afluentes. En particular, merece destacarse el trabajo de Torres “Los primitivos
habitantes del Delta del Paraná”, donde lleva a cabo un trabajo exhaustivo en las
costas e islas a lo largo del Delta del Río Paraná. En él describe las formaciones
15
geológicas las cuales dieron origen a las elevaciones o túmulos y es allí donde se
hallan evidencia de que fue una zona habitada tanto por los enterratorios como por
los restos materiales.
(…) donde considero el nivel del delta, los paraderos indios ofrece muy buenos
puntos de apoyo para poder calcular el levantamiento gradual de las islas durante el
curso de un siglo, y yo creo que para saber hasta dónde tenían su influencia las
crecientes del río de la Plata, pues en la zona inundable por éste, no se encuentran
los mencionados túmulos, sino en la mitad y más elevado la que suele quedar
sumergido cuando en algunas ocasiones las aguas del Paraná salen de madre”
(Torres 1911: 23).
En otro pasaje plantea que: “(…) fuera de la zona en que las crecientes del río
de la Plata tienen o ejercen influencia, pues de lo contrario este fenómeno hubiera
dificultado en mucho la estadía en dichos lugares” (Op. Cit.: 418).
Muy interesante resulta también el publicado en 1942 en el Boletín de la
Sociedad Argentina de Antropólogos, en el que se comenta un caso particular: en las
cercanías del Arroyo Leyes, en la provincia de Santa Fe, se había detectado un sitio
cuyo potencial arqueológico sería explorado mediante un trabajo de investigación
puntual. Sin embargo y pese a que los fondos solicitados para realizar dicha actividad
ya habían sido asignados,
“(…) debido a las inundaciones, no se puede llegar al sitio, (…) fuertes
crecidas provocadas por las lluvias han sacado de madre al Río Paraguay y elevado
considerablemente el nivel del Río Paraná (…)” (Mayo 1942: 23).
Tres meses más tarde vuelve a publicarse: “(…) la consecuencia de las
crecidas continúan perjudicando la realización de las excavaciones en el Arroyo
Leyes (…)” (Agosto 1942: 13).
16
Este ejemplo plantea la dificultad que la presencia de agua sobre el registro
material originaba a los investigadores de mediados de siglo al momento de realizar
los trabajos de campo, sin que se considerara en ningún momento la posibilidad de
meterse al agua para continuar con la intervención. Lo singular del caso de Arroyo
Leyes es que los investigadores tenían clara conciencia de la existencia de un registro
en una zona anegada por el agua, mientras que en muchos otros casos la existencia de
dicho registro directamente no era considerada como posibilidad.
Un relevamiento en las actas de los Congresos Nacionales de Arqueología
Argentina a partir de 19831 permitió el hallazgo de trabajos referidos a sitios que
muestran una íntima relación entre el registro terrestre y una fuente de agua lindantes,
lo que constituye una importante muestra –con más de 60 ponencias- en las cuales se
revela lo que intentamos exponer. En dichos trabajos se efectuaron prospecciones o
incluso excavaciones en las orillas de las fuentes de agua, pero en ninguno de los
casos se plantea continuarlas dentro de ella, ni hay indicios de que se quiera realizar
alguna tarea en etapas futuras, o por lo menos no se deja constancia de ello en los
trabajos publicados.
Por ejemplo:
El sitio “La Olla”, de ocupación prehispánica, ubicado a 6 km al oeste de la
ciudad de Monte Hermoso en provincia de Buenos Aires, es un depósito
limoarcilloso de una laguna holocénica que aflora en la playa actual; dos veces al día
la pleamar cubre el sector y solamente queda visible durante la bajamar. En 1984 se
pudo realizar una excavación rápida y hubo que esperar hasta 1993 para que el sitio
quedara expuesto y hacer nuevas recolecciones y estudios de los perfiles geológicos
(Politis et al. 1994: 240; Bayón y Politis 1998: 12-20).
El trabajo de rescate en el curso inferior del Arroyo “Las Conchas”, en la
provincia de Entre Ríos es un caso semejante; se realizó allí una recolección
superficial de material en una isla que cuenta con una laguna interna y se encuentra
externamente rodeada por el Río Paraná (Ceruti y Hocsman 1997, t. III: 378).
1 Los Congresos Nacionales faltantes se debe a que no existe la publicación de las Actas ni los Libros deresúmenes. Estos Congresos son: 1983- VII CNAA realizado en San Luís; 1985- VII CNAA realizado enConcordia; 1989- IX CNAA realizado en Ciudad de Buenos Aires; 1991- X CNAA realizado en Catamarca.
18
pilas óseas de guanaco, originalmente depositadas por seres humanos (Gutiérrez y
Kaufmann, 2004:179).
Vale hacer una aclaración respecto a los ejemplos tomados de los Congresos: el
hecho de que la mayor parte de ellos provengan de la región pampeana y/o
patagónica se debió al auge del estudio de estas dos zonas a partir de la década del
ochenta hasta la fecha. Un breve recorrido por dichos trabajos sirve para dar cuenta
de la cantidad de investigaciones efectuada en sitios con fuentes de aguas muy
cercanas al lugar de excavación.
A mediados de la década del setenta, con los trabajos de Madrazo, se consolida
la visión ecológica de la arqueología pampeana, comenzando a desarrollarse
investigaciones con equipos de trabajo multidisciplinarios por todo el territorio
pampeano-patagónico, con una continuidad deslumbrante (Bonomo 2005). Este
enfoque plantea la observación detenida de los cambios en los sistemas culturales
donde intervienen tanto factores internos de la propia dinámica social como factores
externos relacionados a los cambios producidos en el ambiente que rodea a ese grupo
humano (Politis 1988). Así, la ocupación de estas diversas regiones es altamente
dependiente de las variables climáticas que las afectan, y en particular de los factores
que controlan la disponibilidad de agua en el paisaje. Bajo este enfoque, se
desarrollaron muchísimos trabajos, entre los que se destacan los de Flegenheimer
(1980); Politis (1984); Fidalgo (1986); Loponte y Acosta (1986); Loponte (1987);
Crivelli y Montero (1987); Salemme (1987); Madrid y Salemme (1991); Mazzanti
(1993); Bayó y Politis (1996); Bayón y Zavala (1997); Martínez (1997); Bonomo
(1999); Gutiérrez (2004); entre otros.
La mayoría de estas investigaciones se desarrollaron en zonas donde los cursos
de aguas -permanentes o estacionales- son muy comunes en la geografía. Algunos de
estos cuerpos de agua, desaguan directamente en el mar, pero otros no llegan a su
destino, porque las cadenas de médanos le obstruye el paso, formando cuencas
cerradas donde se depositan aguas pluviales determinando la formación de cuerpos
lacustres (Aparicio 1932; Bonomo 2005). Junto con la evidencia material encontrada
tales accidentes geográficos hacen pensar que las poblaciones de cazadores-
20
del mismo. “Es la mirada la que construye el paisaje, que hasta que es observado y
descodificado es sólo un espacio” (Ballesteros Arias et al. 2005). Es por ello que uno
de los intereses de este trabajo es intentar resaltar la necesidad de observar en nuestra
disciplina el total de los procesos históricos que modificaron la situación del registro.
La metodología base de elaboración de esta tesina fue el relevamiento de la
bibliografía disponible sobre el tema, a partir del cual se desarrollaron una serie de
hipótesis de análisis del mismo. En tal sentido intentaremos:
1- Dar cuenta de la importancia de interpretar integralmente todo sitio
arqueológico, asumiendo que los mismos poseen variabilidad en
términos de los ambientes por los cuales se extienden.
2- Comprender el desarrollo teórico promovido en nuestro país a partir
de la década de 1980, asumiendo que la misma tuvo mucho que ver
en la consolidación de la arqueología subacuática.
Resulta clave destacar entonces que el objetivo del presente trabajo es revisar
el desarrollo histórico en Argentina del concepto de sitio arqueológico como evento
integrado “tierra–agua”; en otras palabras, se pretende favorecer la percepción del
sitio como espacio total, teniendo en cuenta para el análisis, el rol jugado por la
arqueología subacuática en dicho proceso. Observaremos, en una primera instancia,
cómo se dio este proceso en el resto del mundo donde se desarrolló la actividad e
intentaremos luego mostrar el desarrollo de los trabajos de arqueología subacuática
en nuestro país que permitieron superar la imposición de límites actuales en sitios con
cursos de agua lindantes.
Cabe esperar que el trabajo conjunto de la arqueología en ambos ambientes
permita una interpretación más amplia de los sitios y de la dinámica de la actividad
humana en el pasado con relación a su entorno. Esta visión proporcionará nuevos
datos a favor de la elaboración de una idea del uso total de los espacios, así como
también de los procesos de transformación que afectaron y afectan al mismo -erosión,
inundación, bioperturbación, entre otros-, contribuyendo al conocimiento de la
dinámica de la transformación del sitio y evidenciando la ausencia de sectores
comprometidos por la acción hídrica (Renfrew y Bahn 1993; Lanata 1996).
21
Una observación muy clara de lo expresado en el párrafo anterior fue
mencionado por Torres en su célebre trabajo de 1907, cuando plantea que:
“(…) los continuos avances del río de la Plata y las crecientes del Paraná,
llevan y depositan en la superficie arena y residuos de diferente calidad”. Más
adelante afirma también: “(…) las aguas del Paraná, como se sabe, arrancan y
desprenden sedimentos de las barrancas de la formación pampeana que dichas
aguas bañan en una considerable extensión” (Torres 1907: 14).
Mucho más recientemente, Rambelli denominó como “sitios terrestres
sumergidos” a aquellos que en algún momento, estuvieron en tierra firme y
actualmente, por diferentes causas, están bajo agua. En este sentido plantea que:
“(...) numerosos sítios que, anteriormente, se localizavam sob a água, estão
agora submersos, seja em conseqüência de abalos tectônicos, seja em conseqüência
da elevação do nível da água, seja em conseqüência dos dois. As mudanças naturais–
geológicas/ climáticas- do nível das águas (oceânicas e/ou interiores) e os
rebaixamentos dos solos (deformações tectônicas da terra) se fizeram de diferentes
maneiras ao longo da história do ser humano sobre o planeta: por catástrofes-
erupções vulcânicas, terremotos e maremotos isolados ou combinados-, acarretando
em tragédias humanas, ou por mudanças graduais sem prejuízo de vidas humanas”
(Rambelli 2002: 52).
Según entendemos, tal relación entorno-sociedad es la que define la
habitabilidad de los distintos sitios, habida cuenta el hecho estadísticamente
comprobado de que las poblaciones humanas tienden a asentarse en regiones donde
los recursos hídricos están a su alcance, facilitando de esta manera su utilidad que es
fundamental para la vida. Por ello es necesario incorporar todo el paisaje
arqueológico a las investigaciones sin dejar a un lado ninguno de los sectores que lo
componen.
22
V- Consideraciones Teóricas
La presencia del hombre y los productos de su accionar han influido –e
influyen de modo cada vez más marcado- en las características ambientales y
geomorfológicas del planeta; así, que no es posible ya afirmar que el paisaje está solo
definido por sus agentes naturales o que los paisajes naturales son en realidad
espacios marginales y residuales. El paisaje es una realidad socio-territorial para el
hombre, quien constantemente oscila entre una construcción natural y otra cultural
del paisaje, estableciendo una dinámica singular entre ambas concepciones. Los
espacios utilizados por el hombre no permanecen nunca estáticos, dado que éste los
adapta en función de sus necesidades, y que dichas necesidades cambian de modo
constante a través del tiempo.
Corresponde a la corriente teórica conocida como Ecología del Paisaje el
mérito de haber contribuido a la construcción de tal concepción actual del paisaje
humano. Surgida hacia fines de la década de 1960, el tipo de análisis paisajístico
propuesto por esta línea de pensamiento tomó fuerza a partir del diseño de
intervenciones que utilizaban conocimientos de disciplinas tan diversas como la
geografía, la botánica, la zoología, la ecología o la sociología en la elaboración de
interpretaciones referidas a la acción del hombre en el espacio.
Este enfoque contribuyó a que los arqueólogos “levantaran la cabeza” de los
yacimiento en singular, y se embarcaran en el estudio de cuestiones tales como
cambios y variaciones del paisaje a nivel regional (p. ej.: Binford 1962, 1965, 1977,
1994; Schiffer 1987, 1988, entre otros), asumiendo que ciertos vínculos humanos
pueden verse influidos por factores físicos (elementos naturales como ríos, montañas,
etc) y funcionales (vivienda, agricultura, recursos) además de los sociales y culturales
(representaciones simbólicas y estéticas) (Norberg-Schultz 1975).
Actualmente, todo análisis del paisaje debe considerar integralmente todos los
elementos que lo conforman, incluyendo tanto la fauna, la flora, los estratos
sedimentarios y las huellas de la actividad humana sobre todos estos, como las
23
relaciones existentes entre todos ellos. Una parte del análisis del paisaje tiene por
objeto reconstituir los vínculos existentes entre los elementos del paisaje, con el fin
de observar los cambios que lo afectaron, basándose para ello en las relaciones que
han sido definidas para ese espacio en particular y en el conocimiento de la historia
global del lugar.
En las últimas dos décadas del siglo pasado, se desarrolló un pensamiento que
tomó los elementos de la Ecología del Paisaje y que se denominó Arqueología del
Paisaje. Desde este punto de vista, se entiende por paisaje a la conjunción de tres
tipos específicos de circunstancias distintas:
“El ambiente, medio natural o matriz sobre la que el hombre desarrolla sus
actividades. La sociedad, que transforma el espacio físico anterior en una realidad
transitiva, en una construcción social. La cultura que configura el espacio como una
categoría cultural, como resultado de las concepciones alumbradas por el
pensamiento de un grupo humano” (González Méndez y Criado Boado 2000:56).
En tal sentido, se entiende el paisaje arqueológico como el producto de la
relación natural entre la persona y el espacio que ocupa; en otras palabras, deriva de
la significación única del contexto relacional de las formas en que la gente se
involucra con el mundo. Siguiendo esta perspectiva, un sitio o yacimiento
arqueológico “no es una entidad aislada y autónoma, sino el eje (o núcleo) de un
paisaje artificial prehistórico o histórico del que depende y al que representa”
(Amado Reino et al. 2002: 23). Es por ello que el sitio no debe ser entendido como
una “isla” en la que las sociedades desarrollaron su accionar, sino como el núcleo
interactivo a partir del cual dichos grupos humanos desarrollaron estrategias para
apropiarse del espacio circundante -de allí la noción de interrelación entre entorno y
sociedad, la que implica de que todo cambio en uno generará a la vez cambios en el
otro- (Criado Boado 1995, 1999; Lanata 1996; Fábrega Álvarez 2004; Ballesteros
Arias et al. 2005). El paisaje no solo es la construcción simbólica producida por las
poblaciones, sino también es el entorno en donde las comunidades llevan a cabo sus
24
actividades, el medio en el que sobreviven y se sustentan (Anschuetz et al. 2001);
apropiándose de él según sus necesidades.
En función de una necesidad metodológica, el arqueólogo realiza un recorte del
total del espacio que analiza, definiendo para ellos lo que considera los límites del
sitio en el cual enfocará su actividad; en gran medida, dicho recorte define y se ve
influido por el criterio de visibilidad arqueológica, la cual puede ser definida como
“la forma de exhibir y destacar los productos de cultura material que reflejan la
existencia de un grupo social” (Criado Boado 1995: 99). La visibilidad arqueológica
es una de las variables consideradas como más significativas al momento de, por
ejemplo, definir el tamaño de un asentamiento. Teniendo en cuenta la extensión de
las superficies visiblemente ocupadas de cada sitio, será posible inferir la
potencialidad de cada poblado. Pero es fundamental también evaluar las posibles
continuidades y discontinuidades de esa superficie visible, dado que puede extenderse
también a superficies no inmediatamente accesibles -marítima, intermareal, terrestre-
pero no por ello menos significativas. La presencia de fuentes de aguas cercanas a un
sitio obligan al arqueólogo a considerar que, cuando menos, se encuentra frente a un
registro de límites poco definidos, dada la posibilidad de que una parte importante de
este se encuentre alterado, por ejemplo, por la erosión del agua y el transporte y
redepositación de sedimentos.
El agua constituye, sin lugar a dudas, uno de los procesos transformadores de
mayor importancia en los análisis históricos; debiendo tenerse en cuenta no solo los
efectos de su acción como agente natural, sino también como agente artificialmente
manipulado por el hombre (entubamientos, embalses, represas, etc.). Estos procesos
causan deterioro en los artefactos o alteran parcial o totalmente los sitios; por esta
razón, se lo debe tener muy en cuenta para extender las labores a este entorno
(Schumm 1977; Muckelroy 1978; Hanson 1980; Gladfelter 1985; Schiffer 1987). El
análisis de los procesos de formación y transformación del sitio, i. e. erosión,
redepositación de sedimentos en determinados sectores, contribuirá a la resolución de
los problemas que plantea el abordaje del sitio y el registro asociados a los ambientes
con espejos de agua.
25
Esta ampliación en la mirada del paisaje nos aporta un marco histórico-cultural
para evaluar e interpretar la variabilidad espacio-temporal de la organización y
estructura del registro material. A su vez nos permite discutir el marco
paleoecológico y ambiental en las cuales las tácticas y estrategias humanas tuvieron
lugar, teniendo en cuenta los diferentes procesos evolutivos que pudieron haberse
dado en el pasado (Criado Boado 1995, 1999; Lanata 1999; Anschuetz et al. 2001;
Fábrega Álvarez 2004).
La consideración globalizadora del espacio como extensión del yacimiento
tiene efectos prácticos para poder llevar a cabo nuestro estudio. En este sentido y al
margen del debate sobre los cambios y permanencias ambientales, se define una
Arqueología “hecha desde el presente” teniendo en cuenta la superposición de
paisajes sucesivos (Ingold 1993) y por ende las transformaciones del medio a lo largo
de la Historia. Para ello se asume que el estudio del paisaje pretérito solo es posible a
partir del estudio del paisaje presente, la Arqueología de algún modo es el estudio del
pasado a partir de sus productos originales tal y como se recuperan en la actualidad.
Por tanto trataremos de estudiar el paisaje pretérito a partir del estudio del paisaje
presente con todos los problemas que entraña y todas las precauciones que conlleva.
27
I- Observando el sitio arqueológico: otras perspectivas
“Una investigación arqueológica comienza con el hallazgo fortuito de un sitio
(…) o como consecuencia de un riguroso plan de investigación (búsqueda, sondeos,
etc.) sobre una potencial zona, diseñadas en base a las necesidades de dar solución a
uno, o a una serie de problemas, surgidos del estado actual del conocimiento
científico, y acerca de un universo cuyas dimensiones varían de acuerdo a los
intereses del investigador” (Boschín et al. 1985: 48).
La información presentada en el capítulo anterior permite iniciar éste con la
siguiente afirmación: la arqueología subacuática, en tanto especialidad de una
ciencia mayor -la arqueología- amerita la misma definición que ésta, la de una
actividad dedicada a la recuperación de información relativa al pasado del hombre,
con la salvedad de que al desarrollarse en medio ambiente singular presenta ciertas
dificultades técnicas, hoy ya fácilmente salvables (Bass 1966; Gianfrotta y Pomey
1980; Martín-Bueno 1993; Rodríguez Asensio 1996). La designación de dicha
especialidad simplemente hace referencia al ambiente en el cual se lleva a cabo la
recuperación de la evidencia material luego analizada y no a otras diferencias
significativas.
En tal sentido, es posible afirmar también que la arqueología subacuática y la
arqueología terrestre comparten un cuerpo teórico y metodológico semejante, y que la
única diferencia sensible entre ambas es que la actividad subacuática posee una serie
de peculiaridades técnicas que responden al campo de acción en el cual se desarrolla
su trabajo. En tal sentido, la exploración del fondo de mares, lagos, ríos y distintos
entornos anegados como turberas y pantanos (Barinov 1972) requiere de una
disciplina que “bucee” en las profundidades del terreno que se extiende bajo el agua,
sin que ello suponga una separación tajante -e indebida- con respecto al trabajo
desarrollado en tierra firme, como si se tratara de dos disciplinas diferentes o
antagónicas. Esos fondos, cubiertos por las aguas y muchas veces por sedimentos o
28
vegetación, construyen una enorme reserva de información que debemos recuperar o
conocer si deseamos disponer de una historia completa del pasado de ha humanidad
(Martín-Bueno 1992a). Asimismo, es necesario tener en cuenta los múltiples desafíos
que presentan los espacios de transición hacia los terrenos sumergidos, tales como
pantanos, zonas costeras u orillas de lagunas, dado que la mirada arqueológica debe
incluirlos también al momento de construir su definición de paisaje arqueológico y de
establecer los límites del sitio en que trabaja.
El esfuerzo puesto por los arqueólogos en elaborar interpretaciones integradas
debe buscar reflejar una continuidad intrínseca del registro arqueológico, a la vez que
evitar una arqueología fragmentaria con dos corpus de información generados por dos
“diferentes arqueologías”. Dado que el paisaje continúa más allá de nuestra vista
(Valentini 1998b; Rocchietti 1998; Valentini et al. 2004) y que los diferentes eventos
de la sociedad se extendieron más allá de la orilla, es impensable que un trabajo
arqueológico que pretenda ser integral se limite a un único ambiente.
Cabe recordar que la excavación es solo una pequeña parte del proceso de
investigación arqueológica y que en ese momento en que se observan las ya
mencionadas variaciones técnicas relativas a la recuperación de los materiales; los
pasos a seguir a partir de allí se enmarcan en las generalidades de cualquier otro
trabajo de análisis e interpretación. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que
“(…) la actual disponibilidad de equipos y medios técnicos para realizar todo
tipo de actividades subacuáticas obligan a efectuar este tipo de arqueología con el
mismo rigor metodológico y técnico que en tierra” (Elkin 1998: 1).
Abordar el análisis de la evidencia material desde esta perspectiva, como un
conjunto único, permite entenderla como un todo a la hora de interpretarla, ya sea que
los restos materiales en cuestión hayan sido recuperados en tierra o en agua, a la vez
que favorece una reconstrucción del pasado que dé cuenta de las múltiples
posibilidades de la relación tierra-agua que el hombre desarrolló desde la prehistoria.
Ya en año 1978, el Consejo de Europa planteaba:
29
“La arqueología realizada en un medio acuático ha provocado,
equívocamente, una indebida y tajante separación entre la arqueología terrestre y
subacuática. La Arqueología es única, el que la realicemos sobre tierra o bajo el
agua, aún con sus lógicas limitaciones, es una cuestión de medios y/o modo, y no de
rigor científico” (Consejo de Europa, 1978, Recomendación 848, Apartado 4).
Según entendemos, tal afirmación proporciona un acercamiento lógico muy
interesante acerca de cómo deben ser consideradas las investigaciones que se realizan
bajo agua, descartando que solo porque se deba incluir algo más de equipo
tecnológico en su desarrollo, ello no implica que se trate de una disciplina diferente.
En tal sentido, coincidimos con Gianfrotta y Pomey, quienes plantean algo similar:
“(…) l` archeologia subacquea appunto, che non e` né potrebbe essere un
ramo scientificamente autonomo dell` archeologia in generale: si tratta infatti
semplicemente di una tecnica, del resto non del tutto nuova, che permitte di
recuperare una documentazione particularmente rilevante (…) l´archeologia,
naturalmente, deve essere chiamata semplemente archaeologia” (Gianfrotta y Pomey
1980: 8).
La aceptación de la noción de “arqueología subacuática como arqueología”
contribuirá a cumplir el objetivo general de la disciplina, favoreciendo
interpretaciones más acabadas y precisas, al permitirnos corroborar o refutar datos,
contrastar la información surgida de otras fuentes -si las hubiera- o aportar elementos
nunca antes contemplados en los análisis. Es preciso mantener como una constante la
consideración del paisaje arqueológico como una entidad integrada, cuya adecuada
interpretación posibilitará una mejor comprensión de la dinámica de la vida de los
grupos que habitaban cada lugar y su relación con el espacio que los circundaba. Por
el contrario, si solo reconociéramos la existencia o recogiéramos los datos de uno
solo de los ambientes, estaríamos sesgando la información que se puede obtener en
estos tipos de sitios, por lo que se concluiría en una investigación incompleta.
30
“La arqueología es una ciencia que intenta explicar qué sucedió en el pasado,
a unos grupos específicos de seres humanos y generalizar los procesos de cambio
cultural. (…)los arqueólogos no pueden observar el comportamiento de la gente a la
que estudia(…), por ello, deben inferir el comportamiento y las ideas, desde los
restos materiales, de todo aquello que los grupos humanos han creado y utilizado,
teniendo en cuenta, asimismo, el impacto medioambiental de sus actuaciones”
(Trigger 1992: 29-30).
De esto se desprende que el desafío asumido por la arqueología subacuática no
es diferente al de la arqueología de alta montaña, la arqueología de glaciares o la
arqueología de cuevas. En los cuatro casos, el desarrollo de la actividad requiere de
un equipamiento y conocimiento logístico específico para moverse en un ambiente y
geografía particular, sin que ello modifique en lo absoluto la naturaleza de la acción
científica en sí. Al decir de Rambelli, la acción del arqueólogo debe enfocarse en
“(...) reconstrução dos processos culturais do passado a partir da análise da
cultura material. O fato de os vestígios materiais estarem submersos, em cima de
uma montanha ou dentro da uma caverna pode ser diferenciado apenas pelas
técnicas mais apropriadas para o resgatar da informação existente nos diferentes
ambientes, pois os princípios teóricos são os mesmos” (Rambelli 2002: 39).
Cabe recordar lo que mencionamos anteriormente acerca de que, con
frecuencia, lo que se presenta como un obstáculo en el camino del arqueólogo
(montañas, hielo, agua) no es más que lo que antes definimos como los límites
aparentes del registro y que la interpretación de una dinámica social del pasado
requiere de un abordaje contextual más amplio.
“ (…) tener en cuenta la unidad entre lo terrestre y lo acuático es entender
cómo se formó y transformó el sitio, sin perder el nivel de complejidad e integridad
al que nos enfrentamos al construir el registro arqueológico, en un paisaje que
podemos denominar como ‘paisaje de agua” (Rocchietti 1998:2).
31
La percepción de ciertos escenarios arqueológicos como espacios mixtos
(Valentini 1998a; Rocchietti 1998) ha sido –cuando menos en nuestro país- un
desarrollo bastante reciente. Corrió mucha agua bajo el puente hasta que la
arqueología superó su convencimiento de que no era posible recuperar un registro
que no podía ver –o que, para el caso- requería de sumergirse para averiguar su
existía. Afortunadamente, en la actualidad la arqueología subacuática está abocada a
diseñar estrategias de investigación que permitan extraer la mayor cantidad de
información posible de la evidencia arqueológica sumergida que haya sobrevivido
hasta el presente, y que es llevada a la superficie con el objeto de determinar su
significado cultural en el contexto de una investigación completa (García Cano y
Valentini 2001).
Mencionamos antes y de modo recurrente la existencia de un factor “técnico” o
“tecnológico” que afecta y define de modo ineludible el trabajo de la arqueología
subacuática y posibilita la construcción de investigaciones integrales; así, el
desarrollo de una tecnología que permitiera al hombre superar las limitaciones
propias de intentar cualquier actividad sistemático en el ambiente acuático resultó de
enorme importancia para la disciplina arqueológica.
II- Historia de los comienzos de las técnicas de buceo
“(…) Eurínome, hija del retluente Océano. Nueve años viví con ellas
fabricando muchas piezas de bronce –broches, redondos brazaletes, sortijas,
collares- en una cueva profunda, rodeada por la inmensa, murmurante y espumosa
corriente del Océano”
(La Ilíada [circa VIII aC] 2003: 298).
“(…) ¡Oh Dioses! ¡Muy ágil es el hombre! ¡Cuán fácilmente salta a lo buzo!
Si se hallara en el ponto, en peces abundase, ese hombre saltaría de la nave, aunque
32
el mar estuviera tempestuoso, y podría saciar a muchas personas con las ostras que
pescara. (…) Es indudable que también los troyanos tienen buzos”
(La Ilíada [circa VIII aC] 2003: 265).
“(…) dos capitanes de los aquivos, revestidos de bronce, han perecido (…) el
otro, Áyax sucumbió con su nave de largos remos: (…) dijo que, aún a despecho de
los dioses, escaparía al gran abismo el mar. Poseidón oyó sus jactanciosas palabras,
y al instante, (…) golpeó la nave y la partió, cayéndose Áyax, el cual fue arrastrado
al abismo” (La Odisea, [circa IX aC] 1994: 70).
Los objetos sumergidos bajo las aguas han captado la atención del ser humano
desde la más remota antigüedad. Ya textos clásicos como la Iliada y la Odisea
incluyen descripciones sobre hechos ocurridos en la ribera o en el fondo del mar y,
desde entonces, muchas otras obras literarias dieron cuenta de la atracción que las
aguas han ejercido sobre los hombres a lo largo del tiempo. Para el hombre, adaptado
a la vida en tierra y a respirar aire sin esfuerzo, las cuencas hídricas se presentaban
como un elemento extraño, como un sitio al que no pertenecía y al que pese a ello
insistían en explorar. Sin embargo, fue necesario que pasara mucho tiempo antes de
que la búsqueda de alimentos y/o el rescate de souvenires o curiosidades se
transformaran en un trabajo sistemático de investigación llevado a cabo en diferentes
sitios y con una metodología de registro apropiada.
Hay datos que indican que ya en el Neolítico el hombre introdujo en su dieta
diferente tipos de peces, moluscos y crustáceos, lo que nos permite pensar en la apnea
como técnica de inmersión por medio del cual obtenían esos alimentos. Otro
antecedente interesante se remonta a fines de la antigüedad clásica, en Grecia, donde
hay registros de hábiles pescadores de perlas y esponjas que realizaban sus
inmersiones con la misma técnica (Barinov 1972; Bass 1975 Nieto Prieto 1984;
Hoffmann 1985; Blot 1997; Delgado 1997; Bonomo 2005; entre otros).
Registros del siglo II a.C., efectuados por Tito Livio, dan cuenta de lo que tal
vez puede ser el primer rescate de materiales del que se tengan registro: el Rey Perseo
33
de Macedonia, inquieto por el avance de las tropas romanas, decide “mandar a tirar”
todos los tesoros de la ciudad de Pella, para evitar que caigan en manos de los
enemigos; al pasar el peligro, se recuperaron los objetos escondidos en el fondo del
mar (Nieto Prieto 1984; Blot 1997). Otras labores bajo las aguas se mencionan en
documentos de la época romana, en los que hay inscripciones que hablan de los
“urinatores”, nadadores cuyo trabajo incluía tanto la recuperación de objetos caídos
en los puertos y en los ríos Tiber y Ostia -los dos únicos lugares donde se conoce su
existencia- como realizar reparaciones en las embarcaciones allí fondeadas y
participar en la recuperación de cargamentos de naves hundidas.
En líneas generales –y dejando de lado las tareas de búsqueda y captura de
alimento- es posible afirmar que la recuperación de materiales del fondo del mar
registra dos grandes vertientes: la primera de ellas es un conjunto de actividades no
sistemáticas, en las que prevalece la recuperación de materiales “valiosos” o con
calidad de tesoros, frecuentemente incorporados a colecciones de personajes
poderosos de su época. La segunda vertiente es aquella definida por tareas de rescate
enfocadas en la recuperación de elementos que, por su elevado costo como materia
prima o manufactura, podían ser reutilizados en un nuevo contexto.
El problema fundamental de la actividad, ya detectado en épocas remotas, era
cómo conseguir que los nadadores se mantuvieran más tiempo bajo el agua; la
inmersión en apnea se presentó como la primera alternativa para alcanzar dicho
objetivos (Barinov 1972; Nieto Prieto 1984; Hoffmann 1985; Blot 1997; Delgado
1997). Luego, comenzó la búsqueda de alternativas que permitieran efectuar con
mayor eficacia las actividades bajo el agua y, progresivamente, se fueron
desarrollando equipos que permitieron a los buzos mantenerse más tiempo
sumergidos y a mayores profundidades. Un breve bosquejo de la evolución de las
técnicas de inmersión que sucedieron a la apnea podría incluir:
-las campanas de madera, mencionadas en los escritos del período de
Alejandro Magno y perfeccionadas en Europa a fines del siglo XV. El buzo
estaba de pie en el interior de este dispositivo, que solo le cubría la mitad
superior del cuerpo; para respirar no disponía sino del aire contenido en la
39
oscilaron entre los 2 y los 35 m- el equipo autónomo de buceo (con el que se respira
aire comprimido) solo permite a su operador llegar a una profundidad de unos 50 m,
lo que implica que si los sitios que deben ser intervenidos se encuentran a mayor
profundidad, es necesario disponer de tecnología que permita acceder a ellos, tal
como ROVs, sonares de barrido lateral, magnetómetros y otros dispositivos
semejantes. El sonar de barrido lateral -el más utilizado de este conjunto de equipos-
mide la capacidad de absorción del lecho mediante la emisión de señales acústicas; la
absorción diferencial de dicha señal da cuenta de la existencia de materiales de
diferente densidad, lo que puede indicar la presencia de objetos sumergidos. El rebote
de la señal es enviada por un cable a una PC instalada en el barco que remolca el
equipo emisor. La PC por medio de un programa especial, convierte en gráficos la
lectura hecha por el sonar. Estos gráficos son como fotografías planas del fondo y se
ven casi simultáneamente cuando el sonar lo lee desde el lecho. Incluye además este
equipo, un GPS (Global Positioning System) que nos permite posicionar exactamente
las señales emitidas por el sonar. Además la información obtenida se puede cruzar
con las cartas náuticas a través de las coordenadas obtenidas por el GPS.
“Utilizando esta técnica se obtienen mapas subacuáticos del suelo, que se
construyen leyendo la permeabilidad al sonido de los materiales que están en la
superficie del lecho” (Valentini et al. 2005: 204)
Foto 5: Equipo de sonar de barrido lateral y PC instalada en el barco base para leer la
información enviada por el sonar. (Obtenida en www.fundacionalbenga.org.ar)
40
Foto 6: Imagen obtenida por el sonar de barrido lateral.
(Obtenida en www.fundacionalbenga.org.ar)
Una ventaja del sonar de barrido lateral es que no es necesario tener una buena
visibilidad pues lo que lee es el lecho obteniendo de así la información:
“al no depender de la “visión” para “visualizar” el lecho bajo el agua,
cualquier cuenca puede ser “vista” más allá de la cantidad de partículas en
suspensión que tenga” (Valentini y García Cano 2005: 288).
El segundo equipo muy utilizado en prospección subacuática es el ROV
(Remotely Operated Vehicles) que permite obtener relevamientos tanto planos como
oblicuos con información tridimensional ya que posee eco-sondas, cámaras de video
digital y fotográfico. Las imágenes obtenidas se capturan en una computadora y
puede analizarse cuidadosamente para ayudar a interpretar el contexto arqueológico.
Estos vehículos a control remoto se manejan desde el barco base donde se instala la
PC, la cual captará todas las imágenes enviadas desde el ROV; allí se analizan y si es
necesario, el investigador decidirá si se realizan las inmersiones por parte de los
buzos al haberse detectado el hallazgo.
41
Foto 7: Equipo ROV. (Obtenida en www.fundacionalbenga.org.ar)
El segundo factor que motiva el empleo de equipos sofisticados en la
investigación subacuática, son las tareas de prospección y búsqueda en grandes áreas.
El desarrollo de una intervención en una superficie extensa hace imprescindible la
utilización de una tecnología que permita optimizar los recursos disponibles,
barriendo una superficie del lecho mayor a la visión del buzo en un tiempo
considerablemente menor y con igual o mayor eficacia. Al igual que en cualquier otro
trabajo de indagación arqueológica, la implementación de tareas previas de
relevamiento bibliográfico y/o de tradición oral referidas al sitio permite obtener
precisiones acerca del mismo que serán capitalizadas en el curso del trabajo de
campo. Como lo plantea Rambelli:
“Nunca será bastante insistir na importância das pesquisas preparatorias. O
tempo gasto na reflexão dentro das bibliotecas ou na consulta de arquivos pode
significar a economia de muito mais tempo, este mais custoso e árduo, de trabalho
no fundo do mar” (Rambelli 2002: 76).
La utilización de embarcaciones y equipos sofisticados se relaciona con el tipo
de intervención a desarrollar; sin embargo, en un porcentaje significativo de los cosas
es suficiente contar con equipos de buceo y material de relevamiento arqueológico
42
muy simple para hacer un excelente trabajo subacuático. Como dice Luna “el mejor
magnetómetro es un pescador” (Luna 2001b:5), y con frecuencia la historia oral de
los lugareños resulta fundamental para la obtención de resultados exitosos. En otras
palabras, no es necesario comprar un Calypso en todos los casos, ya que en muchos
trabajos se puede prescindir del equipamiento y tecnología sofisticada.
“(...) uma equipe de pesquisa utilizar os mais aperfçionados instrumentos
electrônicos e aparelhos controlados por computador não significa que o projeto
esteja bem orientado. Não se deve confundir tecnologia apropriada com técnica
apropriada. A tecnologia é simplesmente o material, ou seja, o equipamiento
electrônico ou de outra natureza empregado em um trabalho (...) a técnica é a
maneira correta de utilizá-los. Sem a técnica adequada, o sucesso passa a depender
de um lance de sorte" (Rambelli 2002: 76).
Por lo general, en los distintos países de Europa y América del Norte donde se
llevan a cabo trabajos subacuáticos, se utiliza con asiduidad toda la tecnología
disponible, puesto que tienen los medios económicos así también como los
tecnológicos a su alcance. Otro factor que influye es que la mayoría de las
investigaciones se realizaron en mar abierto –algunos de ellos helados como el mar
del Norte-, a grandes profundidades, por lo que se hace indispensable la utilización de
toda la tecnología disponible. En nuestro país, se ha utilizado esta tecnología gracias
a un convenio con la Universidad Tecnológica de Noruega, quien proporcionó un
sonar de barrido lateral y un ROV, que se utilizaron en trabajos de prospecciones en
el mar.
El hecho de que los materiales que sirven como objeto de estudio
arqueológico se encuentren sumergidos –lo que sin duda dificulta su recuperación,
dado que medio acuático no es el medio natural del ser humano y éste se ve obligado
a recurrir a una cantidad considerable de instrumental especializado para hacerlo-
posee, por otra parte, una ventaja intrínseca. En un porcentaje más que considerable,
los vestigios materiales que yacen en los fondos acuáticos presentan un mejor grado
43
de conservación que sus pares terrestres, lo que posibilita un análisis más detallado de
los mismos y la construcción de modelos interpretativos más precisos.
45
I- Trabajos pioneros
Los últimos cincuenta años de la arqueología subacuática como disciplina
científica registran una serie de hitos significativos cuya revisión permite comprender
un poco más en detalle las características actuales de la actividad. Sin lugar a dudas –
y si bien existen otros ejemplos de variada importancia- el punto de quiebre entre la
recuperación asistemática de material y la arqueología subacuática como la
entendemos hoy en día se produjo en la década de 1950 en las costas de la ciudad
italiana de Albenga. Fue entonces cuando Nino Lamboglia creó el Centro
Experimental de Arqueología Submarina en el seno del Instituto de Estudios
Ligurinos, considerado como la institución pionera en la arqueológica submarina
mundial.
La primera intervención llevada a cabo por el equipo del Centro se desarrolló
con la participación de buceadores experimentados que, bajo la precisa dirección
Lamboglia -quien permaneció embarcado por la simple razón de que no sabía bucear-
recuperaron cientos de ánforas de una nave mercantil romana del siglo I a.C.
Lamboglia se mostró asombrado por la cantidad de material presente en el sitio (se
estima que ese tipo de naves podía transportar cerca de 10000 ánforas), pero al
observar que la recuperación de las piezas por parte de buzos no familiarizados con la
metodología arqueológica estaba dañando el sitio, detuvo los trabajos.
A partir de entonces, Lamboglia comenzó a cuestionarse y reflexionar acerca
de posibilidades de trasladar la precisión científica del trabajo arqueológico terrestre a
las intervenciones desarrolladas bajo las aguas. En 1957, varios años después del
primer intento, realizó una segunda intervención, en la cual utilizó un sistema de
cuadriculación del sitio que servía luego como base para la documentación gráfica y
fotográfica del trabajo realizado, posibilitando además la individualización,
posicionamiento y numeración de los hallazgos realizados en el cargamento. La
aplicación de dicha metodología se complementó con un entrenamiento teórico para
los buzos que hacían el trabajo en el agua, en que se los instruía acerca de la
necesidad e importancia de efectuar un registro sistemático y controlado de la
46
actividad, así como también acerca de la conservación de los materiales recuperados
(Barinov 1972; Bass 1975; Nieto Prieto 1984; Hoffmann 1985; Blot 1997; Delgado
1997).
El segundo gran hito en la historia de la arqueología subacuática mundial
puede ser ubicado en la década de 1960 en los sitios Cabo Chelidonia y Yassí Ada, en
Turquía, con la excavación de restos de un pecio Bizantino del siglo VII. Hasta este
momento, lo trabajos habían sido desarrollada por buzos deportivos o profesionales,
dado que los directores del proyecto no sabían bucear, George Bass se convirtió en el
primer arqueólogo que aprendió las técnicas de inmersión para poder investigar el
sitio desde el agua, participando como buzo de la intervención. Simultáneamente a la
excavación completa y relevamiento total de la carga, se utilizó por primera vez la
fotogrametría como método de registro de un hallazgo subacuático. Dichos avances
significaron un gran salto en términos de calidad de trabajo y precisión arqueológica,
contribuyendo al desarrollo de una actividad que se tornaba cada vez más rigurosa y
científica (Barinov 1972; Bass 1975; Nieto Prieto 1984; Hoffmann 1985; Blot 1997;
Delgado 1997).
Tanto Lamboglia como Bass realizaron aportes significativos en lo que
respecta a la ampliación de los límites de la metodológica arqueológica y a la
construcción de un abordaje heurístico pertinente a sitios sumergidos, al igual que a
la sistematización de las investigaciones bajo el agua.
A partir de entonces se multiplicaron los trabajos sistemáticos en “pecios”,
motivo por el cual suele decirse que la arqueología subacuática nació como una
“arqueología de barcos”. En aquellos primeros trabajos, el imaginario de los
investigadores se alimentaba con la consideración de los pecios como una muy bien
preservada “cápsula de tiempo” (Muckelroy 1978: 56), llegándose a pensar que se
trataba de un sitio virtualmente intacto en el cual no había ocurrido cambio alguno
desde el momento del hundimiento. Tal idea fue muy difundida, a semejanza de la
imagen de “Pompeya” en el ámbito terrestre. La progresiva expansión de los
sucesivos trabajos de campo y el desarrollo en paralelo de diferentes teorías
arqueológicas modificó tal percepción, haciéndose evidente que también en los
47
lechos subacuáticos se producen cambios naturales o artificiales -según Schiffer
(1987)- que intervienen en la formación y transformación del sitio arqueológico, así
como en el posicionamiento de los restos allí presentes.
II- Distintos conceptos para la misma actividad
Indudablemente el impulso que tuvo la actividad gracias a la proliferación de
los trabajos de campo derivó en distintas maneras de pensar la arqueología
subacuática. Mientras que en el aspecto teórico los diferentes paradigmas existentes
en el campo arqueológico cubrieron sin dificultad la propuesta de la incipiente
especialidad, las cuestiones metodológicas resultaron más problemáticas. La
búsqueda de alternativas viables que permitieran adaptar adecuadamente la
metodología de tierra para utilizarla bajo agua generó conflictos entre los
arqueólogos, muchos de los cuales se resistieron, en un primer momento, a aceptar
que esta nueva forma era también arqueología.
El segundo punto de conflicto tuvo que ver con las pequeñas variantes en la
denominación dada a la actividad por los arqueólogos de los distintos países en que
se llevaba a cabo. Es posible que ello tuviera que ver con que inicialmente el énfasis
de las investigaciones estuvo puesto sobre sitios con pecios, lo que generó una
diferenciación artificial entre la arqueología tradicional y la arqueología marítima.
De hecho, la primera denominación dada a la actividad fue la de arqueología
submarina, dado que –como ya mencionamos- los trabajos estaban masivamente
centradas en sitios localizados en aguas marinas; solo a posteriori y gracias a la
ampliación de los intereses y las áreas de trabajo de los arqueólogos comenzó a
utilizarse con mayor propiedad el término arqueología subacuática (Blánquez Pérez
y Martínez Maganto 1993). En 1958 el II Congreso de Arqueología Submarina,
celebrado en la ya mencionada ciudad de Albenga, propuso el cambio de
denominación: de “arqueología submarina” a “arqueología subacuática”.
48
Curiosamente, dicho intento casi no tuvo quórum, por lo que hasta la década de 1970
se continuó utilizando la nomenclatura que llevaba desde un principio, sin perjuicio
de que las tareas se realizasen en agua dulce. La resistencia al cambio de
denominación respondía a una razón indiscutible: la arqueología subacuática había
nacido en la mar (Atti, 1958; Vallespin Gómez 2000-2006), y para muchos resultaba
impensable nombrarla de otra forma.
Ello explica que muchas de las denominaciones utilizadas por los especialistas
dependieran de las características de los sitios intervenidos, tales como barcos de
guerra, mercantes, etc. El marcado interés en las embarcaciones militares fue la razón
por la cual por entonces se popularizó también la denominación de “arqueología
naval” para la actividad.
Aquellos participantes del Congreso que, como George Bass (1966: 15),
refutaron el término “arqueología submarina” lo hicieron argumentando que
resultaba demasiado exclusivo, dejando a un lado las investigaciones en aguas dulces,
lagos o ríos, solo en ventaja del ambiente marino. Para Bass, la denominación de esta
nueva actividad debería ser mas “inclusiva”, por lo que propone llamarla
“archaeology under water”, pero inmediatamente precisando que: “(…) should be
called simple archaeology (…) the basic aim in all these cases is the same, it is all
archaeology”.
Hacia fines de la década de 1960 surgen los primeros modelos teóricos propios
de la arqueología subacuática, en los que se hace hincapié en el contexto tanto físico
como cultural de los pecios investigados. Dicha temática, de enorme trascendencia en
su momento, posibilitó el surgimiento de los conceptos de arqueología naval y
náutica (García Cano 2001a). Muckelroy mencionaba al respecto:
“maritime archaeology is concerned with all aspects of maritime culture; not
just technical matters, but also social, economic, political, religious, and a host of
other aspects. It is this fact which distinguishes the sub-discipline from the closely
allied subject of nautical archaeology which is here taken to mean the specialised
49
study of maritime technology, in other words, ships, boats, and other craft, together
with the ancilliary equipment necessary to operate them” (Muckelroy 1978: 4).
Para él no existía otro contexto arqueológico más que el que se encuentra bajo
el mar, descartando del estudio de la arqueología marítima a determinados sitios,
expresándolo de esta manera:
“(...)it is only at sea that seafaring disasters can occur, so that it is under the
surface of the sea that the bulk of the evidence must lie (...) boat and ship finds which
are in a totally non-maritime context, notably grave finds (...) and submerged ancient
land surfaces” (Op. Cit: 9).
En este punto es donde muchos autores no estuvieron de acuerdo con
Muckelroy, por su planteo de excluir de la investigación a toda aquella porción de
registro que no estuviera sumergida. Tales investigadores sostenían que era
irrazonable pensar que la actividad del hombre en relación al mar estuviera solamente
bajo agua, motivo por el cual proponían que si se encontraban restos fuera del agua
que pudieran tener relación o puntos de contacto con aquellos sumergidos había que,
con mayor razón, continuar con las investigaciones.
En el año 1981 se realizó en Santa Fe, Estados Unidos, una serie de
conferencias llamadas Shipwreck Antropology Conferences, a las cuales asistieron
representantes de diversas orientaciones, incluyendo tanto arqueólogos terrestres y
náuticos, como también antropólogos culturales; la conclusión alcanzada en dicha
oportunidad fue que las investigaciones potenciales de naufragios deben tenerse en
cuenta para poder comprender todo lo relativo a la navegación como así también a la
construcción de los diferentes tipos de barcos. Por otra parte, esta reunión fomentó el
impulso de los arqueólogos terrestres de trabajar en sitios sumergidos o relacionados
con las aguas, como vía para ampliar y complementar las investigaciones
tradicionalmente desarrolladas hasta ese momento.
50
En un texto de 1984 McGrail planteó que la limitada definición de contexto
subacuático propuesto por Muckelroy era imposible de aceptar, proponiendo
entonces su propia definición de:
Maritime Archaeology: “(…) is linked to Man´s use of all types of waterways
(lakes, rivers, seas) with its focus on the vehicles of that use, the rafts, boats and
ships: how they were built, from the selection of the raw material to launching; and
how they were used. Thus we seek answers to such questions as: how, when, where,
why, and by whom was this raft/ boat/ ship/ built and used” (McGrail 1984: 12).
Luego continua afirmando que:
“They evidence for these topics may come from any site, underwater, inter-
tidal or on land, and is supplemented by relevant documentary and iconographic
evidence. Ethngraphy, Naval Architecture, Botanical Sciences and experimental
Archaeology may throw further light on some of the questions raised by the
excavated material” (Op. Cit.: 13).
De esa forma, el autor amplió la visión de contexto hasta entonces empleada,
incluyendo en su enfoque a sitios que están relacionados con el agua pese a no estar
cubiertos por ella, a la vez que planteó la importancia de realizar trabajos en otro tipo
de cursos de agua, como lo son los ríos, lagunas y lagos.
La implementación del adjetivo “subacuática” permitió eventualmente
agrupar en un solo término la totalidad de las investigaciones arqueológicas
practicadas debajo del agua (Blot 1998), si bien ello no supuso el fin de las
discusiones. Delgado plantea algo similar a Blot, expresando:
“Because maritime and underwater archaeology is a relatively new science,
the terms “underwater” and “maritime” archaeology require some explanation.
Underwater archaeology is the practice of archaeology, on any type of site, in a
submerged environment. Mayan sites, Roman sites, prehistoric sites, and shipwrecks
(...) Maritime archaeology refers to the archaeological study of maritime culture
51
through sites such as shipwrecks, buried ships, and harbors. Not all archaeologists
who practice in the field adhere to these definitions of what they do; some refer to
their work as “nautical” or “shipwreck” archaeology. Others may simply refer to
themselves, for example, as prehistoric archaeologists who sometimes work
underwater, as well as on land” (Delgado 1997:7).
Todo indica que estos dos autores aceptan las diferentes terminologías sin
considerar la situación conflictiva, entendiéndola en cambio como una manifestación
de la diversidad de opiniones existentes al interior de la disciplina.
Para el arqueólogo noruego Jasinski existen tres conceptos que refieren a la
arqueología relacionada con el agua y los define así:
“Underwater archaeology: is a term belonging within methodology, i. e.
underwater archaeology is an archaeological field method. Underwater methodology
is applied in archaeological research when and where it is necessary or desirable,
irrespective of whether the problem is maritime- related, or of a terrestrial nature.
Marine archaeology: is the part of archaeological research practice that
centers around the underwater cultural heritage. Marine archaeology is often looked
upon as the research field concerned with man’s use of the sea and its natural
resources, using the cultural elements that have come to rest in the sea- floor
sediments as evidence. The term is particularly relevant for, and most applied in
cultural heritage conservation- the management and investigation of underwater
cultural relicts.
Maritime archaeology: understood as an archaeological sub- discipline,
studies every sphere of man’s affinity with the sea, both technopractical and symbolic
aspects. Maritime archaeological evidence embraces both material, and to some
extent, non- material evidence, irrespective of whether it is found under water or on
land”(Jasinski 2000: 58).
52
Para este autor lo más interesante con respecto a los problemas de la
arqueología marítima era averiguar qué elementos entraban en juego en la relación
hombre/ sociedad/mar, concluyendo que además de los elementos obvios unidos a la
navegación, pesca y caza marina, existen otros elementos o factores que integran los
sistemas simbólicos, cognitivos y mentales, de las poblaciones humanas que están
relacionados con las actividades en el mar.
Para Underwood, miembro de la Nautical Archaeological Society del Reino
Unido, la “arqueología marítima” es solo una parte del paisaje histórico y cultural
más amplio que se extiende más allá del carácter subacuático que usualmente se
asocia al término. Desde su punto de vista, la arqueología marítima incluye todos los
aspectos de la actividad marítima del hombre, tales como el comercio local e
internacional, la evolución de la construcción de las embarcaciones, los sistemas de
transporte por agua, los naufragios, los puertos y toda la infraestructura que permitió
que estas actividades tuvieran lugar. Todo esto, forma parte del paisaje histórico y el
estudio de un sitio individual debería ubicarse dentro de este contexto geográfico más
amplio (Grosso 2005). En tal sentido, estudiar los materiales que han sobrevivido de
las actividades del pasado en/alrededor de los mares, siendo que de ellos deriva el
conocimiento de los hombres y las sociedades que los produjeron, esto resulta
esencial para el estudio de la arqueología. Esta información obtenida contribuye al
acercamiento de las conceptos originales de la investigación aunque a veces pueden
ser contradictorias, pero por sobre todo, cualquiera sean las conclusiones vale para
tener una visión complementaria en lo que incluye al campo del estudio marítimo en
cual se define como el estudio científico de los restos materiales de los hombres en
sus actividades en el mar (Muckelroy 1978).
Varios autores consideran a la arqueología subacuática como una técnica que
ayuda a la arqueología tradicional a realizar las investigaciones, haciendo posible
obtener más información que se encuentra bajo agua.
“L´archeologia subacquea non sfera autonoma, né disciplina archeologica,
ma soltanto tecnica particolare al servizio dell´archeologia, tecnica che permette all´
53
archeologia di estendere il suo campo d´indagine al mondo subacqueo” (Gianfrotta y
Pomey 1980: 10).
También Rambelli expresa esta idea
“arqueologia subaquática serve apenas para indicar que as pesquisas são
realizadas debaixo d´água, (…) ja que os inúmeros aperfeiçoamentos técnicos-
científicos foram acontecendo e (...) tal forma essas atividades, que elas passaram a
ser realizadas com o mesmo rigor científico das pesquisas arqueológicas terrestres”
(Rambelli 2002: 31).
Más adelante en su libro plantea que
“(…) os cascos de navios são objeto de estudo da chamada “arqueologia
naval” especialidade de muitos arqueólogos que trabalham com sítios de naufrágios
que possibilita o conhecimento sobre as técnicas de construção através dos tempos”
(op. cit: 43).
Haciendo nuestro el planteo de Gianfrota, Pomey, Jasinski y Rambelli,
coincidimos en afirmar que el tipo de restos bajo estudio y el tipo de agua -marítima,
oceánica o interior- en que se encuentren, resulta menos importante que la
investigación que se lleve a cabo, aplicando la metodología más adecuada para
proteger y conservar el registro material en cuestión, asumiendo que la arqueología
subacuática es en realidad un método de trabajo de campo de la arqueología.
De igual modo, concordamos con García Cano, cuando plantea que:
“A medida que la diversidad de los sitios aumentó en su conformación, se
elaboraron terminologías que intentaron clasificar estos sitios y delimitar el tipo de
información a obtener (arqueología marina, portuaria, de lagos, etc.) Es claro que
los conceptos elaborados por Sean McGrail, tampoco igualan la valoración de la
54
diversidad de los tipos de sitios y de las preguntas a formular ampliamente sobre el
hombre del pasado y los restos que hoy podemos estudiar desde la arqueología
subacuática” (García Cano 2001a: 2).
En algún punto, la discusión antes detallada perdió fuerza, al continuarse con
los trabajos sin que importara demasiado el tipo de denominación dada a los mismos.
En la actualidad, el hecho de que la disciplina sea nombrada de una manera u otra
tiene que ver con el país en que los trabajos se lleven a cabo, ya que por ejemplo en
Europa la mayoría de ellos la siguen denominando “submarina”, al igual que en
América del Norte. En América del Sur, en cambio –y sobre todo en la Argentina- se
utiliza la denominación de “subacuática”, quizá porque la discusión de la
terminología no se desarrolló aquí y solo surgió una de las nomenclaturas, o tal vez
porque se hace más hincapié en la diferenciación de las aguas en donde se trabaja.
Asimismo, puede haber influido el hecho de que en muy poco tiempo se desarrolló
una gran variedad de trabajos y muy pocos de ellos fueron en el mar, en comparación
con otros países.
A nuestro entender, lo fundamental, no es la denominación que se le dé a la
arqueología bajo el agua sino como se procedió en la investigación, así como se
realizó la preservación, conservación y valorización del patrimonio histórico cultural
en cada uno de los trabajos. La diversidad de los sitios y temas locales obliga a la
construcción de marcos teóricos y metodológicos específicos, que permitan intentar
buscar respuesta a situaciones más específicas, dando lugar a una comprensión más
rigurosa de los fenómenos que afectaron a los habitantes de estas latitudes.
56
I- Breve recorte de la historia de la arqueología Argentina
Si bien no es nuestra intención –ni mucho menos- realizar una revisión
exhaustiva de la historia de la arqueología en este trabajo, consideramos pertinente
mencionar algunos aspectos de la misma que influyeron en la construcción de la
arqueología subacuática de nuestro país. Utilizaremos los datos aportados por autores
que han abordado el tema con anterioridad –incluyendo a Fernández 1982; Politis
1988, 1992; González 1992; Trigger 1992; Renfrew y Bhan 1993; Haber 1994, 1997;
Nastri 2004- para definir el contexto histórico del surgimiento de la arqueología
subacuática en nuestro país. Para ello detallaremos brevemente el recorrido teórico
sufrido por la disciplina hasta llegar a ser reconocida como ciencia autónoma, para
luego comprender cómo emerge la actividad subacuática, por qué comienza a
utilizarse esta técnica y en qué época particular ocurre ello.
II- Primeras corrientes teóricas de la actividad
Las primeras referencias a la cultura material argentina que podríamos
denominar arqueológicas surgen de los relatos de los cronistas y viajeros que, durante
el período colonial, fueron enviados a nuestro país para recolectar datos y objetos que
llevar a Europa.
“La arqueología de esta etapa se caracteriza por ser anticuaria en sus
métodos, acumulativa en sus fines, precursora en su desenvolvimiento, romántica en
su espíritu y su accionar” (Fernández 1982: 25).
La expansión económica generó un torrente de personas interesadas en relevar
las riquezas de nuestro país, tanto por la diversidad en los grupos humanos, como en
la naturaleza, geografía, entre otros.
57
La acumulación de datos y materiales obtenidos durante este primer período
careció por completo de cualquier método arqueológico, pero marcó el camino para
una disciplina que se encargara de recuperar dicha información de modo sistemático.
Como una segunda etapa de desarrollo de la incipiente arqueología, surgen en
la segunda mitad del siglo XIX los trabajos de Florentino Ameghino, uno de los
investigadores argentinos más de su época –definidos como evolucionista darwiniano
con influencias lamarkianas- y en cuya obra se vislumbra ya un estudio más
sistemático y profundo del pasado (Politis 1988). Su obra más conocida fue “la
Antigüedad del Hombre en la Plata” publicada en 1880 en París. En el Tomo I de este
libro se realizan descripciones de material lítico y propone una tipología, clasifica
material cerámico, restos faunísticos, diferencia épocas de ocupación de la provincia
de Buenos Aires. En el Tomo II trabaja con las cuestiones geológicas (las
formaciones Terciaria, Pampeana y Post-pampeana) y con las evidencias
paleontológicas con la cual desarrollo la teoría llamada “el hombre fósil americano”
(Fernández 1982; Politis 1988, 1992).
“Ameghino produjo un avance importante en la arqueología y la antropología
de la época (…) ya que proporcionó el establecimiento del paradigma evolucionista
frente al catastrofismo de Cuvier o el más ortodoxo creacionismo religioso” (Politis
1988: 65).
En este enfoque, se manifiesta que el cambio cultural es propio del hombre y se
trabaja sin tener en cuenta el contacto con otras culturas y ajeno al medio ambiente,
presentando a los restos arqueológicos como si fueran fósiles o minerales, sin darle
ningún valor histórico y otorgándole solamente una significación natural (Haber
1994).
En 1877 había nacido el Museo de Antropología y Arqueología de Buenos
Aires, bajo la dirección de Francisco P. Moreno, por ese entonces el más importante
de Argentina por sus completas y diversas colecciones. Este destacado centro de
investigación se convirtió en 1889 en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata,
58
quedando definitivamente instalado en esa ciudad (Fernández 1982; Politis 1988,
1992; González 1992; Haber 1994, 1997), donde Ameghino desarrolló casi el total de
sus trabajos y en la actualidad se encuentran depositados los materiales de sus
colecciones.
Una tercera etapa del florecimiento de nuestra disciplina se dio entre la primera
mitad del siglo XX hasta la década el ´60, al desarrollarse una completa renovación
teórica- metodológica luego de que una muy marcada crisis que marca el abandono
del paradigma evolucionista y la incorporación de los novedosos aportes de la
escuela norteamericana por un lado y de la escuela Histórico-Cultural por la otra.
Estas dos tendencias teóricas, individualmente contrapuestas, produjeron un
crecimiento importante en nuestra disciplina a partir de su conjunción. La escuela
histórico-cultural poseía todos los atributos necesarios para aportar a la arqueología
nacional una mayor eficiencia, e indudablemente, tuvo una enorme cantidad de
adeptos, ya que sus principales seguidores disponían de posiciones académicas
importantes, por lo cual obtuvo una difusión rápita y fluida. De esto se desprende
que, esta corriente, sería empleada casi exclusivamente en este período, continuando
hasta entrada la década del ´80, encontrándose rasgos y elementos de esta escuela
modificados y/o entremezclados con aportes de otras corrientes (Fernández 1982;
Politis 1988, 1992; González 1992; Haber 1994, 1997; Nastri 2004).
En esta etapa, se produce un interés particular en la recolección, descripción y
clasificación de información del registro y la sistematización en cuanto a las técnicas
de excavaciones -se comienza a tenerse en cuenta la estratigrafía- y a partir de aquí se
intenta elaborar una reconstrucción de las sociedades del pasado teniendo en cuenta
su estructura sociopolítica, así como la relación con el paisaje que lo rodea. El criterio
tipológico que se emplea en la arqueología americana (como por ejemplo el realizado
en Perú) se intenta aplicar en Argentina pero la propuesta no prospera como se
esperaba.
“La importancia del trabajo de campo es obvia. Suministra la materia prima
sobre la que luego, el arqueólogo, elabora conocimiento y conclusiones (…) los
59
pioneros de nuestra arqueología, J. B. Ambrosetti y luego S. Debenedetti, fueron
grandes trabajadores de campaña. En la generación que siguió, la labor del terreno
decayó notablemente. Esto resulta claro cuando se examinan (…) las obras de los
años 40- 50. Recién después de los años 50 se comienzan con las excavaciones de
estructuras como “caza pozo” y la práctica de la estratigrafía” (González 2000:
103).
Un dato importante, originado en la posguerra, es la aplicación de la técnica de
datación radiocarbónica (se descubre la desintegración radiactiva a un ritmo
constante); pero en Argentina, el empleo de esta técnica se da tiempo después, a pesar
de que el Dr. Alberto Rex González (al volver de Estados Unidos en 1948) intentó
aplicar esta técnica sin éxito porque esto significaba novedades y cambios con los
cuales algunos colegas no estaban de acuerdo (Fernández 1982; Politis 1988, 1992;
González 1992; Renfrew y Bhan 1993; Haber 1994, 1997; Nastri 2004).
En este período se fueron desarrollando gran cantidad de trabajos de campos,
detectándose y sondeándose nuevos sitios, prestando atención a los materiales para
realizar descripciones extensísimas y comparativas, apareciendo la estadística,
seriación, sistematizándose las técnicas de recolección superficial; en tanto que
comienzan los problemas de la acumulación de material, ya que los museos van
quedándose sin espacio.
En la segunda mitad del siglo XX, la arqueología argentina se va organizando
científicamente, y en lugar de ser cultivada por personalidades aisladas lo es por
academias, institutos y universidades, hecho extraordinariamente fecundo que
permitió la organización de auténticas misiones científicas cuyo objetivo fundamental
era la excavación sistemática de yacimientos arqueológicos (Fernández 1982). Este
fomento de la creación de centros que se dedican a la investigación arqueológica,
carreras universitarias de antropología y el aumento de museos, se produce con gran
énfasis en este período, paralelamente se sigue promoviendo en Buenos Aires y se da
una importante cabida en el interior. En 1958, se lleva a cabo la fundación del
Consejo Nacional de Investigación de Ciencia y Técnica (CONICET), esencial para
60
el impulso de las investigaciones científicas de nuestro país (Fernández 1982; Politis
1988, 1992; González 1992; Nastri 2004).
III- Nueva Arqueología… una etapa diferente
Durante la década de 1960 la investigación arqueológica nacional se vio
enriquecida con el aporte de las nuevas perspectivas teóricas que por ese entonces se
consolidaban en los Estados Unidos; en tal contexto, el surgimiento de la denominada
“Nueva Arqueología” de la mano de Binford (1962, 1965, 1977 y 1994), y los
aportes de Clarke, Schiffer, Flannery y Renfrew, entre otros, permitieron la
incorporación de todo un abanico de nuevos aportes a la disciplina.
En nuestro país, esta novedosa corriente teórica tuvo una repercusión
significativa sobre la arqueología nacional de mediados de la década del ochenta, a
partir de la propuesta del análisis hipotético-deductivo de los datos; el uso explícito
de teoría, métodos, modelos, leyes e hipótesis con coherencia interna y rigurosamente
contrastadas; la adopción de una metodología estadística para el tratamiento de la
información; y la construcción de modelos explicativos de los cambios producidos en
las culturas en contraposición al énfasis puesto en la descripción de los materiales de
los paradigmas anteriores.
Por ese entonces, Binford definía a la cultura como
“(…) la forma extrasomática de adaptación al medio de los seres humanos que
se emplea en la integración de una sociedad con su medio natural y con otros
sistemas socio-culturales” (Binford 1965: 205).
Con ello pretendía expresar que los cambios en los sistemas culturales podían
ser interpretados como respuestas adaptativas a alteraciones ocurridas en el medio
ambiente, lo que obligaba a entender los restos materiales de las diferentes culturas
61
analizadas como sistemas integrados; esto es, como componentes que interactuaban
entre sí componiendo un todo cuya definición excedía la de una simples sumatoria de
objetos, independientes unos de otros. De ahí que todo cambio cultural debía ser
interpretado en forma de procesos culturales (Trigger 1992), aplicándose para ello
modelos, métodos y conceptos derivados básicamente del enfoque ecológico-
sistémico. De esta manera, se ponía énfasis en el estudio de las prácticas de
subsistencia, tecnología, organización social, que permitían observar la dinámica
relación entre los aspectos de la vida del hombre del pasado con el medio ambiente,
como base para los procesos de cambio cultural.
“Dentro de este marco es consistente ver a la tecnología, aquellos
instrumentos y las relaciones sociales que articulan al organismo con el ambiente
físico, como relacionada estrechamente con la naturaleza del ambiente” (Binford
1962:2).
En otro pasaje, el autor plantea que
“los cambios en la distribución temporo-espacial (…) se considera que está
relacionada a cambios en la estructura de los sistemas socioculturales, tanto por
procesos in situ o por cambios en el ambiente al cual están adaptados. (…) Por lo
tanto cuando se buscan explicaciones debe ser investigado el contexto adaptativo
total del sistema sociocultural en cuestión (Binford 1962: 5).
La Nueva Arqueología se preocupó por obtener reglas universales válidas para
todos los grupos humanos en cualquier época y lugar, partiendo del supuesto de que
los hombres siempre actúan de la misma manera, buscando minimizar los esfuerzos y
maximizar los resultados (Fernández 1982; Politis 1988, 1992; Trigger 1992;
Renfrew y Bhan 1993; Binford 1994; Haber 1994, 1997; Johnson 2000; Funari 2003;
Aguirre y Lanata 2004; Nastri 2004). Bajo este paradigma, el objetivo de la
arqueología se extendía más allá del objeto material, buscando desentrañar el sentido
62
de la sociedad en funcionamiento y cómo los elementos materiales se articulaban en
el contexto social y con el ambiente que lo rodea. Este último obra como un
integrante fundamental en el desarrollo de este sistema integrado, ya que es una
innovación incluida por la Nueva Arqueología. A partir de aquí, se comienza a
introducir el concepto de adaptación; con este concepto se entiende que los grupos
humanos para poder subsistir en los diversos ambientes debían desarrollar tácticas y
estrategias efectivas, aquí intervienen entonces en igual magnitud tanto los aspectos
socio- culturales como la naturaleza (Fernández 1982; Trigger 1992; Renfrew y Bhan
1993; Binford 1994; Aguirre y Lanata 2004).
Como lo expresa Politis:
“Las innovaciones en métodos y técnicas analíticos, en recursos interpretativos
y en la utilización de conceptos (…), han sido relevantes para construir un nuevo
camino que permita conocer los sistemas sociales del pasado a partir de los restos
materiales” (Politis 1988: 85).
En este período la arqueología evidencia un acercamiento desde un punto de
vista novedoso al registro arqueológico, ya que el desarrollo tecnológico en distintas
áreas -la datación radiocarbónica, la obtención del ADN a partir de muestras
biológicas, la construcción de perfiles de estructuras de fibra de colágeno en material
óseo mediante técnicas atómicas, por mencionar solo algunas- posibilitará la
obtención de un tipo y cantidad de información insospechada hasta unos años antes.
Empezó entonces una era diferente de análisis, que se alejaba definitivamente de la
acumulación, descripción y comparación de materiales que había caracterizado a la
disciplina de principios del siglo XX. Asimismo, quedó establecida de modo
contundente la importancia del trabajo multidisciplinar en las investigaciones
arqueológicas y el trabajo codo a codo con los especialistas de otras áreas y campos
tecnológicos, como vía de acceso a datos diversos que posibilitan un estudio e
interpretación exhaustiva tanto del registro como del sitio arqueológico (Madrid y
Politis 1991; Lanata et al. 2004). A la perspectiva interdisciplinaria del paradigma
63
ecológico-sistémico se incorporan gradualmente los estudios tafonómicos, los cuales
son consecuencia de una necesidad de estudiar no solo las actividades humanas que
generan directamente el registro arqueológico, sino también el conjunto de procesos
culturales y naturales que lo afectan a posteriori.
El desarrollo de los postulados de la Nueva Arqueología en nuestro país
impulsó además, y de modo muy significativo, una expansión extraordinaria del
trabajo de campo en sus múltiples variantes. La creación, para la misma época, de las
carreras de antropología y arqueología en varias ciudades del interior del país, así
también de varios nuevos centros de investigación arqueológica, posibilitó un acceso
más inmediato y constante a sitios que antes eran explorados en menor detalle. El
trabajo de campo adquirió por entonces una sistemática precisa, implementándose la
estratigrafía como metodología base y observándose una constante preocupación por
la utilización de conceptos y terminología exacta (Fernández 1982; Politis 1988,
1992; González 1992; Pérez Gollan y Arenas 1993; Haber 1994; Nastri 2004). Pero
además, y en particular, se enfatizó la importancia de los estudios por áreas y
regiones, lo que derivó en una regionalización del trabajo que se lleva a cabo en todo
el territorio nacional, posibilitando que comiencen a registrarse las diferencias en los
ambientes habitados por el hombre en el pasado y la del registro arqueológico
asociados a ellos, así como a observarse en detalle la relación existente entre
tecnología y medio ambiente.
Binford mismo había señalado la importancia de tal abordaje, al afirmar que
“(…) mis observaciones, sobre la formación de los yacimientos, indican
claramente que los arqueólogos carecen normalmente de métodos apropiados para
detectar los modelos del uso del espacio, enormemente complicados, empleados por
cazadores- recolectores (…). El uso del espacio y los modelos de asentamiento a
escala regional, nos permiten entender ciertos niveles de comportamientos que deben
entenderse en términos de grupos de yacimientos o en términos de actividades en
lugares concretos” (Binford 1994: 118).
64
Esta corriente teórica puso, sin lugar a duda, el énfasis en lo metodológico, en
la consideración del medio ambiente en la construcción de modelos arqueológicos, en
los trabajos de arqueología regional y en la excavación de superficies amplias; la
definición del contexto y del paisaje arqueológico como un continuum (Borrero y
Lanata 1992), este ha sido uno de sus aportes más significativos a la disciplina. Ello
implicaba la necesidad de observar en su totalidad la ubicación del sitio arqueológico,
involucrando todo aquel elemento del paisaje que permitiera al arqueólogo
comprender más acabadamente la dinámica social humana en el pasado; así, las
fuentes de aguas cercanas a un sitio terrestre se convirtieron también en centro de
atención. La elaboración de modelos que daban cuenta de una utilización
especializada del espacio incrementó significativamente el hallazgo de sitios en las
cercanías de las distintas fuentes de agua. En este sentido, Blánquez Pérez y Martínez
Maganto plantean:
“(…) la década del ´70 puso en evidencia la progresiva madurez de la
Arqueología Subacuática; paralelamente a la que se estaba produciendo en la de
Tierra. No en vano una y otra son una misma cosa. La toma de conciencia del valor
del contexto y las ventajas de una correcta metodología de trabajo la beneficiaban”
(Blánquez Pérez y Martínez Maganto 1993:24).
En otro pasaje sostienen que:
“(…) esta década supuso para el desarrollo de la Arqueología Subacuática un
nuevo avance, tanto cuantitativo por el número de trabajos de campos realizados
como cualitativo por la mayor rigurosidad metodológica” (Op. cit: 26).
Como hemos podido observar, a lo largo del desarrollo de toda la historia
teórica de la arqueología argentina, los restos arqueológicos fueron interpretados de
diferentes maneras y en la medida que la disciplina fue madurando estos diversos
modos de investigar y asimilar el pasado fueron cambiando. Cada enfoque tuvo
65
puntos fuertes que los arqueólogos pudieron elegir –y de hecho siguen eligiendo- a
fin de elaborar las estrategias consideradas como más efectivas para cada uno de sus
trabajos, lo que permite entender el por qué de la coexistencia de una gran cantidad
de propuestas teóricas en la actualidad.
“(…) los contextos arqueológicos no son estáticos, por ello es necesario
considerar, cómo se originan y qué factores los modifican, para explicar, cómo se
presentan a la observación. Este procedimiento, trata de exponer las conexiones
entre: nuestros objetos de observación empírica (los materiales y contextos
arqueológicos) y nuestros objetos de investigación (la historia de las sociedades) que
conocemos y explicamos, a través de inferencias lógicas” (Bate 2001: XXII).
67
I- Trabajos que se pueden relacionar con la arqueología subacuática
Como resumimos brevemente en el capítulo anterior, hasta mediados del siglo
XX la arqueología argentino hizo foco en la porción visible del registro material y en
aquella que presumiblemente se encontraba bajo tierra; sin embargo, y salvo contadas
ocasiones, no se consideró que otras zonas próximas a los sitios pero igualmente no
visibles –tales como costas de mares, pantanos, lagunas o ríos- pudieran constituir un
riquísimo reservorio de material arqueológico. A continuación, detallaremos como la
evolución de la actividad incorporó el contexto acuático al desarrollo de la historia de
la arqueología nacional. Se observa entonces el paso de una serie de hallazgos
aislados y descontextualizados, realizados sin sistemática científica y de los cuales
solo conocemos algunos objetos, hasta los primeros trabajos subacuáticos en los que
progresivamente se observa la incorporación de métodos y técnicas específicas.
Los trabajos referenciados aquí se recopilaron a partir de textos publicados y de
la comunicación personal con sus autores. Cabe mencionar que la falta de
publicaciones específicamente dedicadas al tema subacuático en la Argentina
dificultó el hallazgo de información pertinente, y que fue necesaria una revisión de
amplio espectro en distintos congresos nacionales e internacionales, revistas de
universidades e instituciones científicas, revistas electrónicas y páginas web, para
reunir algo de la información dispersa; asimismo, se revisaron publicaciones
especializadas extranjeras en las cuales los autores nacionales publicaron trabajos a
fin de obtener una visión más amplia del tema.
El proceso de búsqueda y revisión bibliográfica permitió identificar, como uno
de los antecedentes más tempranos de la actividad que luego sería llamada
arqueología subacuática, los trabajos de ampliación de la ciudad de Buenos Aires, un
conjunto de excavaciones en que se recuperó -de forma aislada y poco sistemática-
material proveniente del que había sido lecho del río. Tal rescate, realizado fuera del
marco de una investigación exhaustiva y sin que se impidiera que el resto del
hallazgo fuera destruido, da cuenta de que apenas empezaba a asignarse alguna
68
importancia a este tipo de restos, a la vez que permite presuponer que quizá hubo
muchos otros sitios semejantes destruidos sin dejar registro alguno.
*En 1887, realizando las excavaciones para la construcción de la Dársena Sur –
hoy área de Puerto Madero- los obreros hallaron los restos de un antiguo casco de
madera, por ese entonces cubierto por más de tres metros y medio de arena. Tres años
después, en 1890, continuaban las tareas en la zona, y los trabajos en el sector del
Dique 3 se vieron dificultados por el hallazgo de otro casco de madera muy bien
conservado, a una profundidad de algo más de dos metros. Ambos hechos llamaron
mucho la atención de los trabajadores y del público, ya que la costa del Río de la
Plata se encontraba bastante alejada del lugar, por lo cual no se entendía como tales
embarcaciones podían haberse aproximado tanto a tierra firme. Dentro y en los
alrededores de los cascos se hallaron restos de cañones y arcabuces, balas de cañones
y otros elementos semejantes. Lamentablemente, no se realizaron relevamientos
gráficos o fotográficos del hallazgo y los cascos fueron destruidos y utilizados en el
relleno del terreno (Fernández 1999).
*En el año 1933, al realizar los trabajos de dragado para la construcción de la
Dársena Norte -Dársena A del Puerto Nuevo, hoy Puerto Madero- se encontraron los
restos del casco de la Fragata 25 de Mayo, igualmente depositados sobre el antiguo
lecho del río. En dicha ocasión, y si bien tampoco se desarrolló ningún tipo de tarea
sistemática in situ, los materiales recuperados (cañones, partes de la quilla, codaste,
timón, ancla) fueron tratados con mayor cuidado y llevados al Museo Naval de la
Nación, en el Tigre (Luqui Lagleyze 1999; Aldazabal 2002), lo que da cuenta de un
creciente interés en la valoración histórica de este tipo de restos.
Estos antecedentes, susceptibles de ser relacionados con la actividad de la
arqueología subacuática por el tipo de registro hallado, son de los pocos registrados
hasta fines de la década del 70, momento en el cual comienzan a desarrollarse el tipo
de trabajos sistemáticos y específicos que darían cuerpo en nuestro país a la
incipiente especialidad.
69
II- De esta forma se inician los trabajos subacuáticos
El conjunto de trabajos que constituyen los primeros antecedentes orgánicos de
investigaciones de arqueología subacuática en Argentina pueden ser agrupados en
dos grandes grupos: el primero de ellos incluye las intervenciones desarrolladas en
pecios, en la que puede ser definida como la línea más tradicional cuando se habla de
arqueología subacuática; el segundo grupo, por su parte, incluye los trabajos
desarrollados en asentamientos humanos de distintos períodos, ubicados a orillas de
las fuentes de agua, en los que se observa con mayor claridad la continuidad del sitio
bajo el agua. En nuestro país, esta segunda vía de investigación se desarrolló más que
en otros países, demostrando una mayor variabilidad temática que en el resto del
mundo.
71
A nuestro entender, la primera operación de arqueología subacuática practicada
en la Argentina con un propósito exclusivamente científico -ya que estaba a cargo de
un arqueólogo y se realizó con metodología específica-, permitió tanto el rescate de
los restos así también como el registro del contexto en el cual estaban inmersos los
mismos.
*En 1978, Jorge Fernández realiza la extracción de los restos de una Canoa
Monoxila hundida en Playa Bonita en el Lago Nahuel Huapi, provincia de
Neuquén. El hallazgo revolucionó la arqueología del Noroeste Patagónico, dado que
hasta entonces no existían evidencias arqueológicas contundentes de que los
indígenas de la región tuvieran tradición en navegación, hecho que sí aparecía
mencionado en las crónicas históricas del siglo XVIII. Tal canoa proporcionó además
evidencia concreta de la existencia de comunicación entre los grupos humanos
procedentes del litoral pacífico (hoy territorio Chileno) y los habitantes de la
Patagonia Argentina. Los restos se encontraban a una profundidad de unos 12 m,
depositados en el escalón de uno de los acantilados lacustres y cubiertos por
sedimento; el recubierto de fango favoreció una excelente conservación de la
estructura. Antes de llevarse a cabo el rescate, se pudo observar que, ni en el interior
ni en los alrededores de la embarcación, se hallaban otros restos materiales. Las
dimensiones de la embarcación son: 4,70 m de eslora, 0,85 m. de puntal y 0,83 m. de
manga, y para su manufactura se utilizó madera de un cóihue (Nothofagus dombeyii),
un árbol gigantesco típico de la región y capaz de proveer troncos largos, gruesos y
rectos, necesarios para la construcción de este tipo de canoas. Actualmente, esta pieza
se encuentra bajo el cuidado de la Administración del Parque Nacional Nahuel Huapí
(Fernández 1978, 1997; Braicovich 2004).
Otro hito en relación a las primeras actividades formales de arqueología
subacuática en Argentina se produjo en el año 1985, cuando se conformó el Grupo de
Trabajo sobre Patrimonio Subacuático (GTPS), perteneciente al Comité Argentino
del ICOMOS y Patrimonio Mundial. Dicho grupo se constituyó luego de realizarse
tres Seminarios de Arqueología Subacuática a cargo del especialista italiano Arq.
Antonio Di Stéfano y se mantuvo gracias a la labor realizada durante la década del 80
72
por el Arq. García Cano, designado como su coordinador. Entre los años 1986 y 1989
el GTPS llevó adelante tareas de relevamiento destinadas a recopilar información
para futuras experiencias de campo en las ciudades de Puerto Madryn, Mar del Plata,
Brandsen y Benavídes. Luego de esas labores, se publicaron informes técnicos que
dieron a conocer los resultados de cada uno de esos trabajos y que sentaron las bases
de las primeras experiencias con aplicación de metodología científica bajo el agua en
nuestro país (Pernaut 1995; García Cano 2001a). En cierto sentido la creación de este
grupo marcó el inicio de un interés científico por la preservación y análisis del
Patrimonio Cultural Sumergido.
*Entre fines de los años ochenta y principios de los noventa se incrementaron
considerablemente los trabajos arqueológicos que consideraban el registro terrestre y
el sumergido, gracias a la interacción entre grupos de trabajo que construyendo la
investigación a la par, contribuyendo para obtener una visión completa de los sitios
que de otra manera hubiera sido mucho más fragmentaria. Buen ejemplo de ello son
las tareas llevadas a cabo en el sitio “Santa Fe La Vieja”, ubicado a orillas del río
San Javier -un brazo del Paraná- en la provincia de Santa Fe, y lugar en el cual el
curso de agua erosionó las barrancas arrastrando bajo las aguas un tercio de la ciudad
fundada en el siglo XVI. El trabajo desarrollado tanto en los restos del casco urbano
de la ciudad, como en las barrancas y bajo el agua ha permitido contrastar toda la
información obtenida en los diversos sectores del sitio, dando coherencia a la
investigación y permitiendo comprender como se aprovechó la totalidad del sitio
durante su período de ocupación.
*En junio de 1989 el GTPS realizó Prospecciones en la costa Paranaense de
Posadas, provincia de Misiones; como parte del Proyecto de Rescate e Investigación
Cultural y Natural de la Entidad Binacional Yacyretá, bajo la dirección de la
Licenciada Ruth Poujade. Dicho trabajo tuvo como resultado el hallazgo de diecisiete
sitios arqueológicos en la costa paranaense; si bien estos sitios no fueron excavados
sistemáticamente, se detectó allí la presencia de talleres náuticos, pecios y
73
embarcaciones cuya antigüedad oscilaba entre el siglo XVII y tiempos recientes. El
trabajo se convirtió en el primero realizado con una metodología científica en aguas
de visibilidad cero en nuestro país (Pernaut 1995; García Cano 1997).
*En 1996, en el sitio Las Encadenadas, provincia de Buenos Aires, se realizó
una campaña de arqueología en la costa y en los sectores altos que rodean el sistema
de lagunas que existe en el lugar. Un cambio temporal del nivel de las aguas,
sumergió un sector del sitio terrestre que por ese entonces estaban siendo explorados
por el Doctor Antonio Austral, lo que llevó al investigador a emplear técnicas de
arqueología subacuática para continuar con su investigación de la dinámica social de
los habitantes prehistóricos de la pampa bonaerense. La aplicación de dichas técnicas
tuvo otros dos objetivos: primero, llamar la atención sobre la necesidad de emplear
las técnicas de la arqueología subacuática como parte de la rutina de las
prospecciones en los sitios costeros; segundo, obtener un conocimiento más completo
del sitio y contribuir al planteo de la problemática de la visibilidad arqueológica. El
estudiar los materiales recuperados del lecho lagunar permitió comprender la
dinámica hídrica pretérita, así como explicar los procesos transformadores ocurridos
en el sitio (Austral y García Cano 1999; Valentini et al. 2004)
*A partir del año 1995 se realizaron las excavaciones en el sitio Santa Fe La
Vieja como parte del Programa de Arqueología Histórica dirigido por la Profesora
María Teresa Carrara, destinado a obtener precisiones referidas a la primera
fundación de la ciudad, llevada a cabo por Juan de Garay en 157 y siendo esta la
primera ciudad española -diagramada en damero- en territorio argentino. Por los
inconvenientes ocasionados por el río San Javier -un brazo del Paraná- la ciudad
debió ser trasladada a su emplazamiento actual en 1660, ya que las inundaciones
dejaban aislada la ciudad y ocasionaba la constante erosión de la barranca. Dicho
proceso de transformación produjo la pérdida de cerca de un tercio del sitio
arqueológico, que fue a dar bajo las aguas, motivo por el cual la directora del
Proyecto acordó el desarrollo de un trabajo conjunto de excavación en ambos
74
ambientes, tierra y agua. Se realizaron tres campañas subacuáticas –en los años 1995/
1996/ 1998- los que tuvieron varios objetivos, incluyendo: conocer la dinámica actual
del río, la conformación del lecho y los niveles de sedimentación que producía, la
capacidad de arrastre de materiales arqueológicos y naturales del agua, detectar las
zonas de depositación del mismo y establecer el grado de destrucción que el torrente
produce en las barrancas. Los trabajos de campo sirvieron como escenario de la
Primera Escuela de Campo en Arqueología Subacuática en Aguas sin visibilidad en
la Argentina, de la que participaron tanto investigadores y estudiantes del país como
de Uruguay, Chile y Noruega (Valentini y García Cano 1996, 1997, 1999a, 2001a;
Valentini 2001; Valentini et al. 2004)
Los trabajos subacuáticos realizados en el sitio proporcionaron evidencias del
proceso transformador que llevado adelante por el río San Javier, ya que pudo
establecerse que tanto las corrientes como su velocidad producen alteración y
redepositación de sedimentos en determinados sectores, proceso en el cual también
influyen la profundidad y el ancho del río. Este río es una parte importante y
compleja del sistema transformador de la región, en el que la remoción y
depositación de sedimento -y por lo tanto, del material arqueológico- es una
constante, pese a lo cual fue posible identificar zonas específicas de almacenamiento
provocadas por las corrientes y el trayecto seguido por el río.
*Entre los años 1997 y1998 se realizaron prospecciones y excavaciones en el
sitio San Bartolomé de los Chaná-La Boca del Monje, en la provincia de Santa Fe,
como parte de un proyecto dirigido por la Licenciada Ana María Rocchietti. El sitio
se corresponde con el de una Reducción Franciscana del siglo XVII, surgida como
producto de la política colonial de ocupación del territorio desde Santa Fe la Vieja. Se
desarrollaron entonces dos campañas con trabajos conjuntos tierra-agua destinada a
entender el paisaje del sitio en términos de “paisaje de agua”. El objetivo principal
del trabajo fue entender la formación y transformación causadas por la acción del río
Coronda y arroyo Monje que rodean al sitio, conocer las dinámicas de ambos cursos
de agua y observar si existía una continuidad del registro arqueológico entre ambos
75
sectores (Valentini 1998c; Rocchietti et al. 1999; Valentini y García Cano 1999b,
2000, 2001ª; Valentini et al. 2004). Las tareas subacuáticas allí realizadas permitieron
observar la existencia de zonas de depositación de material –el cual era de baja
densidad en el Coronda, por tratarse de un lecho poco arcilloso- mientras que el
mucho más arcilloso lecho del arroyo Monje posibilitó el hallazgo de una mayor
cantidad de material arqueológico integrado a su perfil sedimentario.
*Entre los años 1999 y 2001 se desarrollaron en el Lago Nahuel Huapi, en la
provincia de Neuquén, nuevos trabajos de arqueología subacuática, gracias a un
proyecto conjunto del Lic. Adam Hajduk, el Museo de la Patagonia “Francisco
Moreno” y la Fundación Albenga Alrededor del lago se encuentran distintos sitios
que formaron parte del sistema de postas en la navegación utilizados por los
primitivos habitantes y que repitieron los jesuitas del siglo XVIII en su entrada al
territorio desde la Isla de Chiloé (Chile). Se comenzó a trabajar el sitio de contacto
hispano indígena “Cancha Pelota”. Los trabajos estuvieron orientados a indagar en
los procesos de formación y transformación del sitio producto de la inmediación al
lago y las actividades de navegación del mismo, a la vez que identificar posibles
restos arqueológicos visibles en épocas de bajante. Los trabajos subacuáticos
confirmaron la relación que se preveía entre el sitio terrestre y el sector costero
inmediato, posibilitando la obtención de material de manufactura hispánica,
semejante al recuperado en la porción terrestre del sitio (Hajduk et al. 2001; Hajduk y
Valentini 2002; Valentini et al. 2004). En este sitio también, se pudo integrar el
paisaje arqueológico con sus dos sectores y cruzar las informaciones proporcionadas
por ellos, incluyendo las numerosas crónicas del siglo XVIII.
*En el año 1999 se desarrollan trabajos en el Puerto de Buenos Aires, en la
costa del Río de la Plata bajo la dirección del Dr. Daniel Schávelzon en el sector
terrestre y la del Arq. García Cano en el subacuático. Allí, se llevaron a cabo
relevamientos de las distintas estructuras que formaron parte del antiguo puerto de la
ciudad, con el objetivo de recopilar información que permitiera reseñar las sucesivas
76
modificaciones portuarias, observar los cambios de morfología del puerto y el río, así
como relevar el potencial arqueológico de la zona de estudio (García Cano et al.
2001; Valentini et al. 2004).
*En el año 2000, se realizaron trabajos en la localidad de San Pedro, provincia
de Buenos Aires, en el paraje conocido como Vuelta de Obligado como parte de un
proyecto interdisciplinario dirigido por el Lic. Mariano Ramos del Departamento de
Ciencias Sociales. Universidad de Nacional de Lujan. El objetivo del mismo fue
obtener un conocimiento más acabado de los acontecimientos producidos en el año
1845, en el sitio donde tuvo lugar el combate de Vuelta de Obligado, en el cual las
fuerzas argentinas se enfrentaron a una muy poderosa escuadra anglo-francesa. Tal
enfrentamiento, notablemente desarrollado en un escenario combinado tierra-agua –
dado que luego del combate naval se produjo el desembarco de las fuerzas
extranjeras- constituye una temática de análisis poco usual en la arqueología
argentina, ya que se dedica a un “campo de batalla” en la cual la acción bélica no se
dividió en las fases tierra-agua sino que, por el contrario, derivó en un uso integral del
espacio. Para el combate las tropas argentinas asentaron baterías y puestos de
artillería en puntos elevados de la costa, enfrentando inicialmente desde allí a
enemigos que operaban desde embarcaciones de diversos portes moviéndose por el
río, un escenario que sin duda requiere de un estudio integral. El desarrollo de un
trabajo interdisciplinario buscó combinar los aportes de distintos campos del
conocimiento a fin de desentrañar el desarrollo de la lucha a través de los restos
materiales (Ramos 1998; Igareta et al. 2001; Valentini et al. 2004). Un gran problema
del trabajo desarrollado en este sitio fue que a escasos 80 m de la costa del río se
encuentra el canal por donde navegan los barcos de gran calado y que éste tiene una
profundidad aproximada de unos 50 m, lo que aumenta de manera considerable la
velocidad de la corriente del agua y limitó el trabajo subacuático a un corto trayecto
entre la orilla y el borde del canal.
77
*En el año 2000 el Profesor Juan Carlos Cantoni, de la Universidad de Morón,
da comienzo a los primeros trabajos de arqueología subacuática en la provincia de
Córdoba, en la localidad de Bialet Masé, explorando el potencial arqueológico del
lugar, integrado por tomas de agua, canales, acueductos, piletas, viviendas, tramos de
vías, basurales, escombreras, fabricas, túneles, hornos de cal, tanques de agua y el
Dique del Lago San Roque. En éste último sector se desarrolló un relevamiento de las
estructuras existentes bajo el agua que habían formado parte del sistema hidráulico
del complejo de la localidad construidas hacia 1880, pudiéndose determinar el estado
actual de los restos (Rocchietti y Lodeserto 2001; Valentini et al. 2004).
Entre los antecedentes argentinos correspondientes a la línea de trabajo
definida tradicionalmente como “arqueología de barcos” se agrupan las
investigaciones realizadas en pecios como por ejemplo la Swift, Bagliardi, entre
otros. Si bien este tipo de sitios parecen estar totalmente desligados de aquellos
revisados hasta ahora, en los que siempre existen de modo evidente dos ambientes de
acción, una visión más detenida del asunto permite observar que lo que se busca en
estos trabajos es interpretarlos a partir de su conexión con tierra, con los distintos
puertos que tocaron como barcos en sus viajes, de donde venían y hacia donde iban,
que rutas tomaron, que comercializaban, a que país pertenecían. Por otra parte, se
estudian detalles propios de este tipo de registro, tales como las características
constructivas del barco, lo que permite determinar de qué país provenía el
constructor, en que época fue construido, así como los materiales utilizados a este fin,
etc.
*En 1987 el GTPS lleva adelante cuatro campañas para relevar los restos del
“H. M. S. (His Majesty´s Ship) Swift”, una corbeta de guerra inglesa del tipo
“sloop”, que naufragó en 1770 en la ría de Puerto Deseado, en la provincia de Santa
Cruz. Sin haberse concluido, el proyecto se detuvo en 1989 por falta de fondos. En
1994, la Fundación Albenga realiza nuevamente una campaña al buque, haciéndose
relevamiento del sitio por medio de dibujos, videos y fotografías de los restos. Esta
intervención fue “no intrusiva”, ya que solo se relevo el material sin hacer excavación
78
(García Cano 1996, 1999). Desde el año 1997 el equipo de Arqueología Subacuática
del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL),
bajo la dirección de la Dra. Dolores Elkin, se hace cargo de la asistencia científica-
técnica solicitada por las autoridades gubernamentales de la provincia de Santa Cruz
para la investigación arqueológica de este sitio. Se comienzan las excavaciones en
1998, realizando el correspondiente relevamiento del casco de unos 28 m de eslora y
8 m de manga, correspondientes a una nave de tres palos. El sitio se encuentra
actualmente a unos 15 m de profundidad, si bien ésta varía dependiendo las corrientes
marinas que afectan a la ría. Actualmente continúan los trabajos de excavación y todo
el material obtenido de dichas excavaciones se encuentran en expuestos y en proceso
de conservación en el Museo Municipal “Mario Brozoski”, Puerto Deseado (Elkin
2000b).
En el año 2006 se realizo en el sitio un hallazgo de singular importancia, el
esqueleto de uno de los dos único tripulantes desaparecidos durante el hundimiento y
cuyos restos presentan un muy buen estado de conservación producto de la rápida
cobertura del cuerpo con sedimento -lo que funciona como barrera al aislar los
materiales de los organismos existentes en el agua- así como las bajas temperaturas
de las aguas. En una primera instancia se pensó realizar estudios de ADN, si la
conservación del ADN del esqueleto es adecuada y si existieran familiares vivos de
los tripulantes desaparecidos; actualmente, el Dr. Gustavo Barrientos de la
Universidad Nacional de La Plata se encuentra abocado al análisis de los restos.
*En 1992, en la localidad de Puerto Gaboto, en la provincia de Santa Fe, se
llevó adelante una prospección en la confluencia de los ríos Carcarañá y Coronda en
busca de los restos del Fuerte Santi Spíritu y de una embarcación de la expedición de
Sebastián Gaboto. El trabajo estuvo dirigido por Cristian Murray, a cargo de un grupo
de investigadores del Instituto Nacional de Antropología (García Cano 1997).
Actualmente se están llevando a cabo excavaciones en tierra.
79
*En los años 1998, 1999, 2002, 2003 se realizaron trabajos en Caleta de los
Loros en el Golfo de San Matías, en provincia de Río Negro, gracias a un proyecto
de la Fundación Albenga dirigido por la Lic. Mónica Valentín y el Arq. García Cano,
financiado por el diario Ámbito Financiero. Contó con la colaboración del Instituto
Marítimo de la Universidad Tecnológica de Noruega (NTNU) que coordinaba el Dr.
Marek Jasinski. Con este proyecto se intentaba hallar, impulsado por las creencias
populares y la historia oral, dos submarinos nazis hundidos en las aguas de la
Patagonia argentina, los cuales habrían llegado con algunos principales nazis al
finalizar la Segunda Guerra Mundial. Para ello, se llevaron a cabo cuatro campañas
de relevamiento, en dos de las cuales se empleó el sonar de barrido lateral y en una
tercera se ha utilizado un ROV (tecnología última generación que se empleaba por
primera vez en trabajos en nuestro país) (Valentini et al. 2004; Valentini et al. 2005;
Valentini y García Cano 2005). Con la aplicación de estas tecnologías y los datos
obtenidos se pudo construir una carta del lecho marino del Golfo de San Matías
(Valentini y García Cano 2005), lo que luego posibilitó un análisis más exhaustivo de
las transformaciones producido en el lecho –ya que año a año se observaban
movimientos de los médanos sumergidos, tanto como la aparición o desaparición de
las formaciones rocosas bajo la arena- así también como las posibles zonas donde se
podía encontrar material dependiendo las características del mismo.
*En el año 2001 se realizan trabajos en el partido de Ensenada, provincia de
Buenos Aires, como parte de las tareas de localización de del Pecio de Bagliardi.
Este proyecto de la Fundación Albenga contó con la colaboración con la Armada
Argentina, lo que posibilitó localizar en la zona restos de embarcaciones y artillería
que se habrían utilizado en alguna de las batallas en la Guerra contra el Brasil durante
el primer cuarto del siglo XIX (García Cano y Valentini 2001b; Valentini et al.
2004).
Nave Hoorn, trabajo desarrollado por el Programa de Actividades subacuáticas
del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento latinoamericano. Es una nave
Holandesa naufragada en Puerto Deseado, Santa Cruz, a fines de 1615. Pertenecía a
80
la expedición de la Zuidelijk Compagnie, sociedad holandesa del siglo XVII creada
para el comercio de especies con el Pacífico, pero en su estadía en Puerto Deseado
sufrió un incendió y se hundió (Vainstub y Murray 2004).
*En el año 2002, se llevó a cabo un trabajo de campo en el Pecio de Reta,
ubicado en Balneario de Reta, partido de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aire,
dirigido por la Lic. Valentini, M y Fundación Albenga. En este trabajo se ubicaron
restos, en zona de playa, de una embarcación de casi 30 metros de eslora muy
probablemente de fines del siglo XIX (debido a la presencia de un forro metálico
externo, cuyo uso comienza en 1762). Esta excavación se realizó con la participación
y colaboración de los habitantes de la localidad de Reta -los cuales un año antes,
habían hallado los restos y avisado a la Fundación de su presencia-, convirtiéndose en
una de las primeras experiencias participativas de una comunidad en la excavación
arqueológica de restos náufrago (Valentini et al. 2004; Valentini y González 2004;
García Cano 2004; Roca et al. 2006). Los restos de madera del naufragio, no se
extrajeron ya que la conservación del mismo sería muy costosa, por lo que se
realizaron todas las mediciones y se tomaron muestras del registro arqueológico, para
hacer los estudios correspondientes; volviéndose a cubrir, para investigaciones
futuras. Dentro de este grupo, el pecio de Reta, es un caso especial, porque se trabajó
en las playas y no bajo el agua; por lo cual mucha gente pensó que no era pertinente
llamarlo subacuática. Pero es debido a que se deben adoptar los cuidados de
conservación específicos de los materiales saturados en agua –como es la madera de
este pecio que estuvo o está todavía hoy en contacto con este medio- y realizar
estudios de las técnicas de construcción naval, que se la asocia directamente con la
arqueología subacuática.
Para concluir, la mención de todos estos trabajos nos permiten ver cómo se fue
llevando a cabo, en nuestro país, la arqueología subacuática, y de esta manera se
fueron desarrollando, con mayor frecuencia, trabajos conjuntos. A la vez es muy
importante observar cómo se fue introduciendo en los distintos ámbitos académicos y
81
público en general a través de charlas, simposios, programas de difusión,
ocasionando una buena recepción de los trabajos efectuados.
En este sentido, es importante mencionar que a lo largo de este período, desde
los comienzos de las actividades subacuáticas hasta la actualidad; recién en el XI
Congreso Nacional de Arqueología Argentina, desarrollado en San Rafael –Mendoza
en 1994- se encuentran trabajos dispersos en distintas simposios, sobre esta temática.
Pero luego en el año 2000, en el I Congreso Nacional de Arqueología Histórica,
realizado en la ciudad de Mendoza, se tuvo el primer espacio para una mesa de
comunicaciones sobre Arqueología Subacuática. Allí se exponen todos los trabajos
que se desarrollan en el agua, así como también los trabajos que están relacionados
con estos como ser el análisis de distintos materiales -metal, madera, cerámica,
vidrio-, búsquedas en archivos para el análisis de distintos tipos de documentos, etc.
Desde esa fecha, en los subsiguientes Congresos Nacionales se desarrollaron mesas
de comunicaciones específicas sobre este tema.
83
De acuerdo a lo planteado en los primeros capítulos de esta tesina, esperamos
haber presentado las evidencias necesarias en favor de la importancia de una
interpretación integral de los sitios arqueológicos como vía de comprensión de forma
total al paisaje arqueológico, reflejándose perfectamente en los sitios con fuentes de
agua cercana en donde existen más de un ambiente a investigar.
En los casos a los cuales hicimos referencia en relación a contemplar la
extensión total del sitio, esperamos haber establecido la importancia de que los
investigadores tengan en cuenta que las variaciones en el entorno –como por ejemplo
los cambios en los niveles de agua- abran la posibilidad de que exista material
sumergido, de que el registro continúe allí una vez que el agua lo cubrió. Por lo tanto,
la observación e interpretación de todos los ambientes involucrados en cada uno de
los sitios deben ser trabajadas como una unidad y no como una dualidad. La
utilización de las técnicas subacuáticas, permite que la arqueología extienda su
campo de investigación al mundo sumergido, posibilitándole “ver” la totalidad del
sitio así cómo analizar los procesos que formaron y transformaron ese yacimiento,
contribuyendo a la comprensión de la evidencia material, consecuencia de la
actividad humana y la dinámica de la vida del hombre en el pasado.
Como una modalidad más de la arqueología, la subacuática lleva implícita la
aplicación de una metodología que resuelve los problemas científicos planteados y
permite documentar con mayor precisión el conjunto de estos restos arqueológicos
conservados y su posición en el espacio; obteniéndose una visión global del sitio
(Valentini y García Cano 1998, 1999, 2001a, 2001b).
Todos los trabajos que se hicieron, se están haciendo o se harán en el sector
subacuático son de gran importancia para reforzar los trabajos realizados en tierra, ya
que se podrá generar una complementariedad entre ambas metodologías,
profundizando y ampliando de esta manera el conocimiento que se tenga del sitio
hasta ese momento. Trabajando a la par los dos equipos de tareas, se amplía el campo
de investigación, que combina un gran número de abordajes, dándonos una excelente
84
y más completa información de cómo vivía la gente en ese lugar, sus costumbres, las
tareas desarrolladas, como se relacionaban con otros grupos humanos cercanos.
El arqueólogo siempre funciona como mediador entre el presente y los trozos
del pasado que ya no existe, desde y hacia donde se efectúa la “lectura” de vestigios
(Shanks y Tilley 1987). Esta lectura dependerá pura y exclusivamente del
arqueólogo, por tanto mientras más información se obtenga del sitio más completa
será su visión del mismo. El desarrollo de esta nueva visión sobre los sitios
arqueológicos es fundamental para poder entender al sitio en su conjunto y evitar
visiones sesgadas y fragmentadas que no darán cuenta acabadamente de la riqueza
del registro arqueológico (Austral y García Cano 1997; Rocchietti 1998; Valentini y
García Cano 1998, 2001; Valentini 1998a). La actividad subacuática ha demostrado
con la práctica que los datos obtenidos surgen con la misma rigurosidad científica y
metodológica aplicada en las investigaciones realizadas en tierra firme; en cualquier
caso, permiten estudiar estos momentos de la historia de la humanidad, que de otra
manera serían inaccesibles y permite un enfoque más completo de estos
acontecimientos.
En los capítulos 4 y 5 se abordaron las temáticas de la historia de la
arqueología subacuática en relación al desarrollo de la arqueología como ciencia, en
los cuales se fueron exponiendo las sucesivas etapas teóricas que se aplicaron en la
Argentina relacionándolas de esta manera con el reciente desarrollo de la subacuática.
En este sentido entonces, proporcionamos evidencias de los conceptos y abordajes
efectuados en las teorías arqueológicas de la década del ochenta en la República
Argentina y la consolidación de la arqueología subacuática como rama de la
disciplina.
Desde nuestro punto de vista creemos que las ideas difundidas en esa década
en cuanto a trabajar los sitios arqueológicos en relación con el entorno, tomando en
cuenta el material no como elementos aislados sino vinculados con el espacio que lo
rodeaba, nos permitió reflexionar como se fue motivando a los investigadores a que
se interesaran por el medio ambiente en el cual estaba inmerso el sitio.
85
Así se comenzará, a partir de este período, con una manera distinta de asimilar
al sitio observándolo desde otra perspectiva, donde se da la importancia de completar
el paisaje arqueológico al que se enfrenta el investigador expandiendo los alcances de
la actividad. Dando cuenta de las posibilidades de acceder al mismo y de hacerlo de
modo sistemático y científico, incluso bajo condiciones de trabajo que a primera vista
no parecían permitirlo.
Un punto reforzado en esta década es la complementariedad entre grupos de
trabajo, implicando una interdisciplinariedad, en el sentido de que se necesita
profesionales de otras disciplinas (historiadores, geólogos, ingenieros, biólogos,
físicos, además de buzos profesionales así como los deportivos) para combinar
nuestras labores y así poder reconstruir nuestra historia. Esta interdisciplinariedad
posibilita a la arqueología subacuática acceder a una porción del registro que sin
bucear permanecería inaccesible, incorporando un conocimiento técnico y logístico
para desarrollar la actividad.
En el capítulo 6 se llevó a cabo una descripción de todas las investigaciones
realizadas en nuestro país, con la finalidad de mostrar el auge que tuvo esta actividad
en la década del noventa, teniendo en cuenta los conceptos teóricos utilizados en ese
momento y a su vez la variedad de temas trabajados.
A nuestro entender, todos los trabajos fueron fundamentales para comprender
los grupos que habitaban las zonas aledañas a esas fuentes de agua, así como las
ciudades que luego se fundaron a sus alrededores y también porqué no comprender
cómo era la vida abordo en los pecios que se encuentran en nuestras costas. Estas
investigaciones nos permitieron comprender una vida pasada por medio de un paisaje
arqueológico actual.
Cada una de esas investigaciones, aplicó una metodología determinada
dependiendo las características y los problemas que se presentaban en cada sitio.
Es así como la interrelación de los resultados obtenidos en el ámbito terrestre
con aquellos surgidos del acuático está al nivel de la integración de los dos corpus de
datos arqueológicos, pero eso no implica en modo alguno que no puedan
desarrollarse actividades en uno u otro ámbito de modo independiente. Es importante
86
proporcionar elementos a favor de la construcción integral del sitio, -tomando en
cuenta la existencia de este- ya sea que se piense o no desarrollar tareas subacuáticas.
A la vez, los trabajos subacuáticos no son exclusivos solamente de estos tipos de
sitios –los cuales poseen ambientes contiguos- ya que también se desarrollan en una
amplia variedad de paisajes sumergidos por lo que se deben efectuar proyectos
propios, que le permitan abordar problemáticas específicas de su interés –como por
ejemplo los pecios- tengan o no contacto directo con proyectos de tierra. Tales
paisajes le son propios y exceden ampliamente la idea de sitios cercanos al agua.
Como comentario final, deseamos señalar un hecho que nos parece
significativo con respecto a la naturaleza de lo “poco visible” del registro
arqueológico sumergido: se trata de un documento material del pasado del hombre
que debe ser conservado y protegido a futuro. Si los restos sumergidos son parte del
patrimonio total que los arqueólogos estudiamos y analizamos debe ser parte también
de aquel que cuidamos.
La protección del registro arqueológico debe ser un convencimiento de todos,
ya que la necesidad de proteger nuestro Patrimonio Cultural Terrestre y Subacuático,
tiene por finalidad incrementar el conocimiento de nuestra historia.
De esta manera, como dice García Canclini,
“(…) el patrimonio es un conjunto de bienes y prácticas tradicionales que nos
identifican como nación, algo que recibimos del pasado (…) la perpetuidad de esos
bienes, los vuelve fuentes del consenso colectivo” (García Canclini 1990: 150).
De este modo, los sitios y restos arqueológicos, pueden construirse en símbolo
que identifica el sentimiento que un pueblo tiene de pertenecer a un territorio y a una
tradición histórica y cultural. La arqueología no solo debe responder a la visión de
otros arqueólogos sino también es fundamental responder a las inquietudes de los no-
arqueólogos, les debemos la explicación de lo que hacemos y para que les sirve en la
vida cotidiana (Orser 2000).
87
De allí, el importante papel que la arqueología puede desempeñar en el
desarrollo de una Nación, enriqueciendo el conocimiento de la diversidad de las
culturas a través de los tiempos, e indudablemente, proporcionando ideas nuevas y
desafiantes sobre la vida en el pasado. Todo ello, contribuye al entendimiento de la
vida de hoy y de este modo, anticiparnos a futuros desafíos.
Es importante recalcar que el registro arqueológico sumergido, conforma
también un yacimiento arqueológico que nos ofrece, al igual que el terrestre, un
sinnúmero de datos distintos pero a la vez complementarios unos con otros; y la
mejor manera de interpretar este material es por medio de un tratamiento científico.
Estos vestigios materiales aparecen, indistintamente, en todo tipo de ambientes (tierra
o agua) no tiene un espacio único de existencia. Por ello, la arqueología es una única
disciplina, que la realicemos en tierra, en agua, en la montaña, es con el mismo rigor
científico que la vamos a llevar adelante.
Para concluir, consideramos fundamental afirmar que al realizarse una
investigación arqueológica en la que se toman en cuenta la mayor cantidad posible de
elementos contextuales, nos encontramos frente a una actividad que puede ser
definida con una única palabra: ARQUEOLOGÍA, hecha en tierra o agua. La
necesaria e irrenunciable unión entre la arqueología terrestre y subacuática, permitirá
alcanzar el objetivo final de la arqueología.
89
Glosario
ANCLA: Pieza con ganchos que se utiliza para aseguras la embarcación,
aferrándose al fondo del lecho marino, río, etc.
APNEA: utilizando la reserva de aire que está limitada a la capacidad pulmonar
de cada persona, las inmersiones de este tipo duran poco tiempo y rara vez se superan
los 10 mtrs de profundidad.
ARCABUZ: Arma de fuego antigua semejante al fusil
BAOS: Piezas transversales, ligeramente curvas que unen las cuadernas de
babor a estribor y sostienen la cubierta.
CALYPSO: es el nombre que tenía el barco de Jacques-Yves Cousteau, uno de
los más importantes investigadores del Océano, está equipado con un laboratorio
móvil. Actualmente, se puede ver en La Rochelle.
CANOA MONOXILA: canoa excavada en un solo tronco.
CASCO: Cuerpo de la nave.
CODASTE: Pieza resistente que tiene pie en la quilla y que forma el extremo
posterior del casco.
CUADERNAS: Cada uno de los elementos curvos transversales del esqueleto
interno del barco, que derivan de la quilla hacia arriba y afuera, determinando la
forma del casco, haciendo de armazón para el maderamen.
ESLORA: Longitud máxima de la embarcación, desde el codaste hasta la roda
por la parte interior.
EQUIPO AUTONOMO O SCUBA: El buzo lleva consigo el aire para respirar
bajo el agua, dentro de un cilindro de aluminio, los cuales se encuentran en la espalda
del buzo, tipo mochila. La autonomía de tiempo sumergido depende de factores como
la profundidad, temperatura del agua, condiciones físicas del buzo, etc.
EUSTÁTICO: Movimientos o cambios en los niveles de los mares
MANGA: Anchura máxima de un barco
PECIO: es una nave, trozo de ella, o de su cargamento que se encuentra
hundido, bajo el agua, en ocasiones puede estar en tierra.
90
PUNTAL: Altura del casco desde la quilla a los baos (términos que provienen
de la Arquitectura Naval)
QUILLA: Madero que forma el eje anterior de la nave y que se une por su
extremo interior a la roda, o a una pieza intermedia y en la popa con el codaste o una
pieza intermedia.
SLOOP: Nave ligera, podía tener dos o tres palos, variando su arboladura.
TEREDO NAVAL: un gusano que atacan y carcome la madera que no está
cubierta por arena.
TIMÓN: Pieza utilizada para dar al buque la dirección deseada.
U-BOATS: proviene de la palabra alemana U-Boot (ayuda info) así mismo es
una abreviatura de Unterseeboot (literalmente “barco submarino”). La distinción
entre U-Boats y el submarino es común en el uso, el término en alemán U-Boot
refiere a cualquier submarino.
91
Índice de Imágenes
Foto 1 Trabajo de campo en Arroyo “Las Conchas” 17
Foto 2 Pleamar y Bajamar 19
Foto 3 Buzos excavando con tridimención 37
Foto 4 Buzos utilizando bombas de succión para retirar la
arena de lecho 38
Foto 5 Equipo de sonar de barrido lateral 39
Foto 6 Imagen obtenida por el sonar de barrido lateral 40
Foto 7 Equipo ROV 41
Figura 1 Campanas de diferentes materiales 34
Figura 2 Trajes que acompañaban a las escafandras 35
Figura 3 Antiguos y actuales reguladores autónomos de aire comprimido 36
Figura 4 Mapa de la República Argentina 70
92
Agradecimientos
Primero que nada, quiero agradecer el respaldo obtenido de mi familia, sobre
todo a María Emilia, mi mamá, la cual me sostuvo en los momentos más difíciles de
este largo camino. No quiero dejar de mencionar a mis papás, hermanos –
especialmente a Marchu- y mis bellas sobrinas.
A la Directora Lic. Ana Igareta y la Co- directora Lic. Mónica Valentini, que
gracias a su ayuda, apoyo y formación, no podría haber llegado nunca a este
momento.
Desde ya que mi eterno agradecimiento es para ambas; pero específicamente a
Mónica quien me permitió conocer y querer a la arqueología subacuática, además fue
quien me dio la posibilidad de desarrollarme en ese tema y me incentivó en ello. Mil
gracias.
Asimismo, agradezco profundamente toda la enseñanza y divertidos momentos
compartidos con Javier García Cano, a lo largo de mi desarrollo en esta actividad.
Le estoy muy agradecida también a Daniel Schávelzon quien se tomó un
momento, en su agitada agenda, para leer y realizar aportes valiosos a esta tesina.
Debo reconocer el gran esfuerzo por aguantar mis malos ratos, de mis
amigas/os, quienes hicieron llevadero esos momentos con risas y apoyo
incondicional. Entre ellas/os se encuentran Yanina Marotta, Paloma Ferrero, Carolina
Giobergia, Paola Sportelli, Ana Igareta, Georgina Capocasa, Andrea Miglio, Pedro
Zidek, Carolina Lema, Romina Braicovich, Laura Roda, Victoria Roca, Fran, Bea,
Marina Iwonow, Daniel González Lens, Sergio Bogan, Nicolás González.
Agradezco también a todo los chicos/as que estuvieron en el área de
arqueología subacuática, con los cuales pude compartir campañas buenísimas y a su
vez aprender mucho de cada uno de ellos: Sebastián Fernández, Daniela Beltrami,
Carlos Iguri Degano, Mariano Darigo, Matias Wor, Javier Almiron, Gustavo Lewile,
Paula Del Río, Gabriela González, David Rossetto, Juliana Ricatti, y espero no
olvidarme de ninguno.
93
Asimismo, agradezco a la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de
Humanidades y Artes, Escuela de Antropología y especialmente al Departamento de
Arqueología que me permitieron formarme como profesional de esta ciencia y crecer
como persona gracias a los conocimientos ofrecidos. A todos los profesores de la
carrera de Antropología y especialmente a Ana María Rocchietti y Nely Degrandis.
Por último, quisiera agregar que la totalidad del trabajo es de mi entera
responsabilidad.
94
Bibliografía
A.A.V.V.
1981. Conservation of the Underwater Heritage. Thecnicals Handbook of Museums
and Monuments. Nº 4. UNESCO.
Acevedo, G. Y Grosso, M.
2000. Informe de las prospecciones realizadas en la costa de Puerto Deseado en
relación al campamento de los náufragos de la sloop Swift (1770). Postulado de
probables modelos de uso del espacio. Desde el País de los Gigantes. Perspectivas
arqueológicas en Patagonia. Tomo II: 673-682. UNPA. Río Gallegos, Argentina.
Adelson, S.
1997. Geomorfología en las investigaciones arqueológicas. CLIO: Revista do
Programa de Pós Graduaçäo em História da Universidade Federal de Pernambuco-
Serie Arqueología – Recife- PE- V. 1- Nº 12. UFPE. Pp: 205-214.
Aguirre, A. M. y J. M. Lanata.
2004. Las bases teóricas del conocimiento científico. Explorando algunos temas de
arqueología. Comp: Aguirre, A. M. y J. M. Lanata. Capitulo 1: 17-34. Biblioteca de
Educción. Buenos Aires. Argentina.
Aldazabal, V.
2002. La Arqueología Naval desde el Museo Naval de la Nación, Tigre, Buenos
Aires. I Congreso Nacional de Arqueología Histórica: 344- 349. Mendoza.
Argentina.
Almiron, J.; R. Braicovich, M. Darigo, C. Lema, L. Salvatelli, P. Sportelli
95
2002. Arqueología y comunidad: construyendo ciencia para todos. I Congreso
Nacional de Arqueología Histórica: 351- 354. Mendoza. Argentina.
Amado Reino, X.; D. Barreiro Martínez; F. Criado Boado; M. C. Martínez
López
2002. Especificaciones para una gestión integral del impacto desde la arqueología del
paisaje. TAPA 26 Traballos de arqueoloxía e Patrimonio. Noviembre: 23. Galicia.
España. Web http://www-gtarpa.usc.es/TAPA
Amores, C. L.
1997. Arqueología Marina: La gran aventura del mar, Especial Arqueología Sin
Fronteras, Año 1, Nº 1. Barcelona. España.
Anschuetz, K. F.; R.H. Wilshusen and C.L. Schieck
2001. Una arqueología de los paisajes: perspectivas y tendencias. An Archæology of
Landscapes: Perspectives and Directions. Anschuetz, Kurt F. et alii. Journal of
Archæological Research, vol. 9, nº 2, pp. 152-197.
Aparicio, F.
1932. Contribución al estudio de la arqueología del Litoral Atlántico de la provincia
de Buenos Aires. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. 32(B):
1-180. Córdoba. Argentina.
Aparicio, F.
1936. El Paraná y sus Tributarios. De la Historia de la Nación Argentina. Vol I: 470-
510. Editada por la Junta de Historia y Numismática Americana. Buenos Aires.
Argentina.
Atti II Congresso Internazzionale di Archeologia Sottomarina
1958. Albenga. Italia.
96
Austral, A. y J. García Cano.
1997. La integridad del Registro Arqueológico de los sitios costeros y la pertinencia
de la Arqueología Subacuática. Libro de Resúmenes Congreso Nacional de
Arqueología de Uruguay. Colonia. Uruguay. MS.
Austral, A. y J. García Cano.
1999. Un caso de arqueología en lagunas pampeanas, el sitio SA 29 LE, Las
Encadenadas en el Partido de Saavedra, Provincia de Buenos Aires. Aplicación de
Técnicas de prospección subacuática. XII Congreso Nacional de Arqueología
Argentina. Tomo III, 1997: 87-94. Facultad de Ciencias Naturales y Museo.
Universidad Nacional de La Plata. La Plata. Buenos Aires. Argentina.
Avila García, P
2005. El valor cultural y social del agua. I Congreso Latinoamericano de
Antropología. CD. Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes,
Universidad Nacional de Rosario. Rosario, Argentina.
Barinov, M.
1972. Las fronteras de la Arqueología en el fondo del mar. El Correo, una ventana
abierta al mundo. UNESCO. Mayo, Año XXV: 5-15. España.
Ballart, J.
2002. El Patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso. Editorial: Ariel
Patrimonio. Barcelona. España.
Ballesteros Arias, P., Otero Vilariño, C. y Varela Pousa, R
2005 Los Paisajes Culturales desde la arqueología: propuestas para su evaluación,
caracterización y puesta en valor. Revista de Arqueología en Internet ISSN: 1139-
9201 ArqueoWebhttp://www.ucm.es/info/arqueoweb - 7(2) sept./dic. 2005.
97
Bass, G
1966. Archaeology Under Water. Thames and Hudson. London. Inglaterra.
Bass, G
1972. La arqueología Submarina: Conjunción de ciencia y deporte. El Correo, una
ventana abierta al mundo. UNESCO. Mayo, Año XXV: 8-15. España.
Bate, L.F.
1998. El proceso de investigación en Arqueología. Editorial Crítica. Barcelona.
España.
Bate, L.F.
2001. Teorías y Métodos en Arqueología. ¿Criticar o Proponer? XIII Congreso
Nacional de Arqueología Argentina. Actas. Tomo I: XVII-XXIV. Córdoba.
Argentina.
Bayón, C. y G. Politis
1998. Las Huellas del Pasado: Pisadas humanas prehistóricas en la costa pampeana.
Ciencia Hoy, Revista de divulgación Científica y Tecnológica de la Asociación
Ciencia Hoy. Volumen: 8, Nº 48, Septiembre-Octubre: 12-20. Buenos Aires.
Argentina.
Belardi, J.B; R. A, Goñi; T. J, Bourlot y A.C. Aragone
2001. Paisaje, cronología y paisajes arqueológicos en la cuenca del Lago Cardiel. Ver
comunicación presentada en: XIV Congreso Nacional de Arqueología Argentina.
Libro de Resúmenes: 225.Rosario, Argentina.
Berón, M; R, Curtoni; G, Visconti; C, Montalvo
98
2001. Laguna de Chillué (Dto. Guatraché, La Pampa, R. A.). Arqueología de los
asentamientos humanos en el ambiente lagunar. Ver comunicación presentada en:
XIV Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Libro de Resúmenes: 59. Rosario,
Argentina.
Binford, L.
1962. Archaeology as Anthropology. American Antiquity, 28 (2): 217- 225. E.E.U.U.
Traducción: Andrés Laguens.
Binford, L.
1965. Archaological systematic and the study of culture process. American Antiquity,
31: 203- 210. E.E.U.U.
Binford, L.
1977. For theory building in archaeology. Essays on faunal remains, aquatic
resources, spatial analysis and systemic modeling. Comp. For Lewis Binford: 1-10.
Academis Press. E.E.U.U.
Binford, L.
1994. En busca del Pasado. Crítica. España.
Bixio, B.
1998. El conflicto interétnico en Córdoba del Tucumán (S. XVI y XVII). XII
Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Tomo II: 405-409. Editorial de la
Universidad Nacional de La Plata. Argentina.
Blánquez Pérez, J. J. Y J. M. Martínez Maganto.
1993. Historia de la arqueología subacuática en España. II Curso de Arqueología
Subacuática. Editores: Sergio Martínez Lillo y Juan José Blánquez Pérez.
99
Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de
Prehistoria y Arqueología: 15-53. Madrid. España.
Blot, J-Y.
1997. Tesori sommersi l´archeologia subacquea. Universale Electa/ Gallimard, Nº
98. Italia.
Blot, J-Y.
1998. Palavras de Água. Glosario avulso do passado náutico. AL-MADAN, II serie.
Nº 7. Arqueología- Patrimonio- Historia Local. Especial: Arqueología e o mar.
Octubre 1998: 117-134. Editado: Centro de Arqueología de Almada. Portugal.
Boletín del centro.
1991. Publicación del centro de registro del patrimonio arqueológico y
paleontológico. Año 1, nº 2, septiembre de 1991.
Boletín de la Sociedad Argentina de Antropólogos
1942. Mayo Nº 1: 23; Agosto Nº 2: 13. Buenos Aires. Argentina.
Bonomo, M.
2005. Costeando las llanuras. Arqueología del litoral marítimo pampeano. Sociedad
Argentina de Antropología. Buenos Aires. Argentina.
Borrell Bentz, P
2001. Historia de los trabajos de arqueología submarina realizados en República
Dominicana en los últimos 20 años. Actas de las I Jornadas Latinoamericanas de
Arqueología Subacuática. Gestión, Investigación, Conservación y Difusión del
Patrimonio Cultural Subacuático: 13-22. Ed. Pedro Pujante Izquierdo. Universidad
Internacional SEK. Santiago de Chile. Chile.
100
Borrero, L. A.
1998. Arqueología de la Patagonia Meridional “Proyecto “Magallania”. Ediciones:
Búsqueda de Ayllu. Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina.
Borrero, L. A.
2004. Arqueología en América del Sur. ¿Se requiere un acercamiento teórico
especial? Teoría arqueológica en América del Sur. Edit. Politis, G. y R. Peretti. Serie
teórica Nº 3. INCUAPA. UNICEN: 71-85. Buenos Aires. Argentina.
Borrero, L. A. y J. L. Lanata
1992. Arqueología espacial en Patagonia: nuestra perspectiva. Análisis espacial en la
Arqueología Patagónica. Comp: Borrero, L. A y J. L. Lanata: 145- 162. Ayllu.
Buenos Aires. Argentina.
Boschín, M; A. Brito; A. M. Llamasares y C. Vulcano
1985. Perspectiva de la Arqueología. Antropología. Comp. Lischetti: 47-51. Eudeba.
Buenos Aires. Argentina.
Braicovich, R
2004. Las canoas del Parque Nacional Nahuel Huapí. Tesis de Licenciatura Escuela
de Antropología Facultad de Humanidades y Artes, Diversidad Nacional de Rosario.
Inédita.
Carandini, A.
1997. Historias de la tierra. Manual de excavación Arqueológica. Crítica. España.
Carballo Marina, F.; I. Cruz y B. Ercilano
101
1996-1998. El cuaternario en el Río Gallegos (Provincia de Santa Cruz): Poblaciones
Humanos y Paleoambienes. PALIMPSESTO. Revista de Arqueología 5: 127-134.
Buenos Aires. Argentina.
Carballo Marina, F; S. Espinosa; J. B. Belardi
1999. Estudios del impacto ambiental (EsIA) sobre el recurso arqueológico en la
Provincia de Santa Cruz. Propuestas teórico metodológicas. Arqueología 9: 215-237.
Revista de la Sección Arqueología. Instituto de Ciencias Antropológica. Facultad de
Filosofía y Letras. UBA. Buenos Aires, Argentina.
Carrara, M.T.
1996. Santa Fe la Vieja. Primer enclave urbano en el Cordón Paranaense. I Jornadas
de Antropología de la Cuenca del Plata, Tomo II: 135-146. Rosario, Argentina.
Ceruti, C.; S. Hocsman:
1997. Investigaciones Arqueológicas en la cuenca inferior del Arroyo Las Conchas;
Dpto Paraná, Pcia. De Entre Ríos. XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina.
Actas tomo III: 378-383. La Plata. Argentina.
Chang, K. C.
1990. Nuevas Perspectivas en Arqueología. Alianza. Madrid. España.
Consejo de Europa.
1978. Recomendación 848, apartado Nº 4.
Cremaschi, M.
2003. Manuale di geoarcheologia. Editori Laterza. Roma. Italia.
Criado Boado, F.
102
1995. Construcción social del espacio y reconstrucción arqueológica del paisaje. La
perspectiva espacial en arqueología. Compilación: Barros, C. y J. Nastri: 75- 112.
Centro Editor de América Latina. Buenos Aires. Argentina.
Criado Boado, F.
1993. Límites y posibilidades de la Arqueología del Paisaje. SPAL Revista de
Prehistoria y Arqueología. 2: 9- 55. Universidad de Sevilla. España.
Criado Boado, F.
1999. Del Terreno al Espacio: Planteamientos y perspectivas para la arqueología del
paisaje. CAPA 6. Criterios y Convenciones en Arqueología del Paisaje. Grupo de
Investigación de Arqueología del Paisaje, Universidad de Santiago de Compostela.
España. Web http://www-gtarpa.usc.es/CAPA
Curbelo, C.
1999. Análisis del uso del espacio en “San Francisco de Borja del Yi” (Departamento
de Florida, Uruguay). Sed Non Satiata. Teoría Social en la Arqueología
Latinoamericana Contemporánea. Ed: Zarankin, Andréa y Félix A. Acuto. 25: 97-
116. Ediciones Del Tridente. Buenos Aires. Argentina.
Curbelo, C.
2004. Reflexiones sobre el desarrollo del pensamiento teórico en la arqueología
Uruguaya. Teorías Arqueológicas en América del Sur. Ed: Politis, G.; D., Peretti.
Series Teóricas-Nº3: 259- 280. INCUAPA. UNICEN. Argentina.
Delgado, J.
1997. Encyclopaedia of Underwater and Maritime Archaeology. British Museum
Press. London. Gran Bretaña.
Dikov, N. N.
103
1987. Beringia. Un gran “puente intercontinental” que unía a Asia y América en la
época prehistórica. El Correo. UNESCO. Noviembre 1987. Año XL: 32-34. Paris.
Elkin, D.
1998. Arqueología Subacuática y Reflexiones sobre el ejercicio de la Arqueología.
Naya (Revista Electrónica). Año 2, Nº 21; Enero/Febrero. Argentina.
Elkin, D.
2000a. Procesos de formación del registro arqueológico subacuático: una propuesta
metodológica para el sitio Swift (Puerto Deseado, Santa Cruz). Desde el País de los
Gigantes. Perspectivas arqueológicas en Patagonia. Tomo I: 195-202. UNPA. Río
Gallegos, Argentina.
Elkin, D.
2000b. H. M. S. Swift: Arqueología submarina en Puerto Deseado (Santa Cruz).
Desde el País de los Gigantes. Perspectivas arqueológicas en Patagonia. Tomo II:
659-671. UNPA. Río Gallegos, Argentina.
Endere, M.L.
1997. ¿Quién protege el Patrimonio Arqueológico Subacuático en la Argentina? XII
Congreso Nacional Arqueología Argentina. Tomo II: 293-298. La Plata. Argentina.
Fábrega Álvarez, P.
2004. Poblamiento y Territorio de la Cultura Castreña en la comarca de Ortegal.
CAPA 19 Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio. Primeira edición, xuño de 2004.
Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe (IIT – USC). Galicia España.
Web http://www-gtarpa.usc.es/CAPA.
Farro, M.; I. Podgorny y M.D. Tobías
104
1997. Notas para un ensayo sobre la recepción de la “Nueva Arqueología” en la
Argentina. Revista do Museo de Arqueología e Etnologia de Sao Paulo. Suplemento
3: 221-234. Sao Paulo. Brasil.
Fernández, J.
1978. Resto de embarcaciones primitivas en el lago Nahuel Huapí. Anales demarques
Nacionales. Tomo XIV: 45-47. Bueno Aires. Argentina.
Fernández, J.
1982. Historia de la Arqueología Argentina. Anales de Arqueología y Etnología,
Asociación Cuyana de Antropología, XXXIV- XXXV. Mendoza. Argentina.
Fernández, J.
1997. Canoas Arqueológicas de un Palo (huampus) Recuperada en Lagos Andinos
del Noroeste Patagónico. Clasificación de los encuentros navales que en 1883
sostuvieran patrullas del 7º de Caballería de Guarnición de Neuquén. ANUARIO de la
Universidad Internacional SEK, Nº 3: 49-63. Ediciones de la Universidad
Internacional SEK. Santiago de Chile. Chile.
Fernández, J.
1999. Juntando los pedazos: Primeros hallazgos arqueológicos subacuáticos de la
Argentina (1887-1890). XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Tomo I,
1997: 427- 431. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de
La Plata. La Plata. Buenos Aires. Argentina.
Flores, R.; A. Gaviorno y J. Garciá Cano
1994. El problema de la Legislación. Proyecto de Ley sobre la defensa, preservación,
conservación y acrecentamiento del Patrimonio Cultural Subacuático. Actas y
Memorias del XI Congreso Nacional de Arqueología Argentina. (Resúmenes y
105
Resúmenes Expandidos), Segunda parte: 24-26. Revista del Museo de Historia
Natural de San Rafael. San Rafael. Mendoza.
Funari, P. P.
2003. Arqueología. Editora: Contexto. Sao Paulo. Brasil.
Gallardo Abazuza, M.
1993. La prospección Arqueológica Geofísica Subacuática. El caso de la Bahía de
Cádiz. II Curso de Arqueología Subacuática. Editores: Sergio Martínez Lillo y Juan
José Blánquez Pérez. Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Filosofía y
Letras, Departamento de Prehistoria y Arqueología: 70-76. Madrid. España.
Gamble, C.
2002. Arqueología Básica. Ariel Prehistoria. Barcelona. España.
García Canclini, N.
1990. Culturas Híbridas. Ed. Grijalbo. México.
García Cano, J
1996. Operación no intrusiva en un sitio de arqueología subacuática en Argentina. El
caso de la sloop H.M.S. Swift. Anuario de la Universidad Internacional Sek. Nº2: 45-
65. Ediciones de la Universidad Internacional Sek. Santiago de Chile. Chile.
García Cano, J
1997. Informe sobre: El Patrimonio Cultural Subacuático en Argentina (1978-1997).
IX Foro de Ministros de Cultura y Responsables de Políticas Culturales de América
Latina y El Caribe. Comisión Nacional de Museos y Monumentos, y de Lugares
Históricos. Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Buenos Aires.
Mayo 1997. Argentina.
106
García Cano, J
1999. Arqueología de barcos de guerra. El caso de la Sloop H.M.S. Swift. XII
Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Tomo I, 1997: 442- 454. Facultad de
Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata. La Plata. Buenos
Aires. Argentina.
García Cano, J
2001a. Diversidad y problemas arqueológicos de los sitios subacuáticos. Arqueología
Subacuática. CD. Equipo NAyA. http://www.naya.org.ar/educación/
García Cano, J
2001b. El valor de las operaciones no intrusivas de arqueología subacuática en
Argentina. Actas de las I Jornadas Latinoamericanas de Arqueología Subacuática.
Gestión, Investigación, Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural
Subacuático: 99-106. Ed. Pedro Pujante Izquierdo. Universidad Internacional SEK.
Santiago de Chile. Chile.
García Cano, J
2004. Primeras aproximaciones al análisis de la construcción. El Pecio de Reta. Ver
comunicación presentada en: XV Congreso Nacional de Arqueología Argentina.
Libro de resúmenes: 279. Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto. Córdoba.
Argentina. Inédito.
García Cano J. y M. Valentini
2000. Para la Preservación del Patrimonio Cultural Subacuático MONJE. Campaña
de "LA BOCA DEL MONJE DESDE SU SECTOR SUBACUATICO".
http://www.fundacionalbenga.org.ar/albenga/monje/monje.htm
García Cano J. y M. Valentini
107
2001a. La porción sumergida de Santa Fe la Vieja. Arqueología Subacuática. CD.
Equipo NAyA. http://www.naya.org.ar/educación/
García Cano J. y M. Valentini
2001b. El pecio de Bagliardi. Una batalla Naval. XIV Congreso Nacional de
Arqueología Argentina. Simposio: Descubriendo la Arqueología Subacuática en
América del Sur. Libro de resúmenes: 346. Rosario. Argentina. En prensa.
García Cano, J., M. Valentini, S. Sferco, V. Biondi, N. Blejer, J. Dubitzky y M.
V. Marull
2001. Puertos y ciudades desde la Arqueología Subacuática. XIV Congreso Nacional
de Arqueología Argentina. Simposio: Descubriendo la Arqueología Subacuática en
América del Sur Libro de resúmenes: 350. Rosario. Argentina. En prensa.
Gianfrotta, P. y P. Pomey
1980. Archeologia Subacquea. Storia, Tecniche, Scoperte e relitti. Editore: Arnaldo
Mondadori. Milan. Italia.
Gladfelter, B.
1985. Sobre la interpretación de sitios Arqueológicos en escenarios aluviales.
“Archaeological Sediments in Context”. Stein, J. y Farraud, W. Peoppling of the
Americas. Editad Volume Series VI. CFEM.
Gómez Otero, J.
1995. Bases para una arqueología de la costa Patagónica Central (entre el Golfo San
José y Cabo Blanco). Arqueología 5. Revista de la Sección Prehistoria: 65-78.
Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras- UBA. Buenos
Aires. Argentina.
González, A. R.
108
1947. Investigaciones Arqueológicas en las Nacientes del Paraná Pavón. Tomo
XVII. Universidad Nacional de Córdoba; Instituto de Arqueología, Lingüística y
Folklore “Dr. Pablo Cabrera”. Córdoba. Argentina.
González, A. R.
1985. Cincuenta años de Arqueología del Noroeste Argentino (1930- 1980): Apuntes
de un casi testigo y algo de protagonista. American Antiquity, vol: 50 Nº: 3: 505-517.
By: Society for American Archaeology. Copyright. E.E.U.U.
González, A. R.
1992. A cuatro décadas del comienzo de una etapa. Apuntes marginales para una
historia de la Antropología argentina. RUNA Vol. XX (1991-1992): 91-110. Buenos
Aires. Argentina.
González, A. R.
2000. Tiestos Dispersos. Voluntad y azar en la vida de un arqueólogo. Emecé.
Buenos Aires. Argentina.
González Méndez, M. Y F. Criado Boado
2000. La Edad del Hierro: de la investigación a la ilustración. Planteamientos y
diseño del proyecto de recuperación del castro de Elvira. CAPA 12.Criterios e
Convencións en Arqueoloxía da Paisaxe. Gestión Patrimonial y Desarrollo Social.
Coord:María del Mar Bóveda López. Diciembre 2000: 51-61. Laboratorio de
Arqueoloxía e Formas Culturais, IIT, Universidade de Santiago de Compostela.
Galicia. España. Web http://www-gtarpa.usc.es/CAPA
Goñi, R; S, Espinosa; J. B, Belardi; R, Molinari; F, Savanti; A, Aragone; G,
Cassiodoro; G, Lublin; D, Rindel
109
2005. Poblamiento de la estepa Patagónica: Cuenca de los Lagos Cardiel y Strobel.
XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Actas. Tomo 4: 7-17. Córboba,
1999. Brujas. Argentina.
Gould, R. A.
2000. Archaeology and the Social History of Ships. Cambridge University Press.
London. Gran Bretaña.
Grenier, R. y M-A. Bernier
2001. Les defis de l’ archeologie subaquatique. Arqueología Subacuática, CD,
Equipo NAyA. http://www.naya.org.ar/educación/.
Grosso, M.
2005. Entrevista al arqueólogo marítimo Chris Underwood. Novedades de
Antropología, Año: 15, Nº: 51: 7-10. Boletín Informativo del Instituto Nacional de
Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Buenos Aires. Argentina.
Gutiérrez, M. A.
2004. Tesis Doctoral: Análisis Taxonómico en el área interserrana (provincia de
Buenos Aires). Trabajo de Tesis para optar al título de Doctor en Ciencias Naturales.
Inédita.
Gutiérrez, M. A. y C. A. Kaufmann
2004. El rol de la acción fluvial en los procesos de formación del sitio Paso Otero 1.
Ver comunicación presentada en: XV Congreso Nacional de Arqueología Argentina.
Libro de resúmenes: 179. Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto, Córdoba,
Argentina.
Haber, A.
110
1994. Supuestos Teóricos-Metodológicos de la etapa formativa de la arqueología de
Catamarca (1875-1900). Cuadernos de Investigación de la Facultad de Filosofía y
Humanidades 47 (Publicaciones Arqueológicas): 31-54, Universidad Nacional de
Córdoba. Argentina.
Haber, A.
1997. La casa, el sendero y el mundo. Significados culturales de la arqueología, la
cultura material y el paisaje en la Puna de Atacama. Estudios Atacameños, Nº 14:
373-392. Escuela de Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca. Catamarca.
Argentina.
Hajduk, A. y M. Valentini
2002. Prospecciones subacuáticas en el Nahuel Huapí. El caso del sitio “Cancha de
Pelota”. Actas I Congreso Nacional de Arqueología Histórica 2000: 369-374.
Corregidor. Mendoza. Argentina
Hajduk, A., R. Braicovich, M. War
2001. Arqueología Subacuática en el Lago Nahuel Huapi. Tras los Puelches y
Jesuitas que lo navegaban. Ver comunicación presentada en: XIV Congreso Nacional
de Arqueología Argentina. Libro de resúmenes: 347. Rosario. Argentina. En prensa.
Hanson, C.B.
1980. Fluvial taphonomic processes: Models and Experiments. A. K. Behrensmeyer
and A. P. Hill (eds), Fossils in the Making. University of Chicago Press. Chicago. E.
E. U. U.
Hernando Gonzalo, A.
1992. Enfoque teórico en Arqueología. SPAL Revista de Prehistoria y Arqueología,
1: 11- 35. Separata. Universidad de Sevilla. España.
111
Hodder, I.
1994. Interpretación en Arqueología. Corrientes actuales. Crítica. España.
Hoffmann, G.
1985. Mundos Sumergidos. Una historia de la arqueología subacuática. Americana
Planeta. Barcelona. España.
Homero
1996. La Odisea. Losada. 11º edición. Buenos Aires. Argentina.
Homero
2003. La Ilíada. Centro Editor de Cultura. Buenos Aires. Argentina.
ICOMOS.
1996. Carta Internacional de ICOMOS sobre Protección y Administración del
Patrimonio Cultural Subacuático. Actas 11ª Asamblea General. Sofía, Bulgaria.
Igareta, A; M. Darigo, C. Lema, L. Salvatelli, P. Sportelli
2001. Las Vueltas Obligadas de una Batalla. Ver comunicación presentada en: XIV
Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Libro de resúmenes: 347. Rosario.
Argentina. En prensa.
Ingold, T
1993. The temporality of landscape. World Archaeology, 25-2: 152-74. E.E.U.U.
Jasinski, M.
1993. The Maritime Cultural Landscape- An Archaeological Perspectiva.
Archeologia Polski. Zeszyt 1. Instytut Archeologii y Etnologii, Polkiej Akademii
Nauk. Noruega.
112
Jasinski, M.
2000. Which way now? Maritime Archaeology and Underwater Heritage into the
21ST century. I Congreso Nacional de Arqueología Histórica: 57-75. Mendoza.
Argentina.
Johnson, M.
2000. Teoría Arqueológica. Una introducción. Arial Historia. España.
Keatts, H. and G. Farr.
1990. Dive into History. Warships.Volume 1. Pisces Books. Houston. Texas.
E.E.U.U.
Lanata, J.L.
1996. Analizando los componentes del Paisaje Arqueológico. II Jornadas de
Antropología de la Cuenca del Plata: 87-96. Rosario, Argentina.
Lanata, J. L., M. Cardillo, V, Pineau y S. Rosenfeld
2004. La reacción de la década de 1980 y la diversidad teórica posprocesual.
Explorando algunos temas de arqueología. Comp: Aguirre, A. M. y J. M. Lanata.
Capitulo 1: 17-34. Biblioteca de Educción. Buenos Aires. Argentina.
León Amores, C.
1995. Procedimientos topográficos en arqueología subacuática. III Cuadernos de
Arqueología Marítima de Cartagena. Museo Nacional de Arqueología Marítima.
Centro de Investigaciones Submarinas. Edición Científica de Belén Martínez Díaz:
159-180. Cartagena. España.
Luna Erreguerena, P.
113
2001a. Ponencia Introductoria. Pasado, Presente y Futuro de la Arqueología
Subacuática en México. Memorias del Congreso Científico de Arqueología
Subacuática de ICOMOS: 39-49. Colección Científica. CONACULTA. INAH.
México.
Luna Erreguerena, P.
2001b. El compromiso de México con su Patrimonio Arqueológico Subacuático. II
Jornadas Latinoamericanas de Arqueología Subacuática. Inventarios y Cartas
Arqueológicas aplicadas al Patrimonio Sumergido. Dossier de Resúmenes. Inédito.
Santiago de Chile. Chile.
Luqui Lagleyze, J. M.
1999. Breve historia arqueológica del Puerto de Buenos Aires. 1536-1827. Anuario
de la Universidad Internacional SEK. Nº 5: 33-46. Ediciones de la Universidad
Internacional SEK. Santiago de Chile. Chile.
Madrid, P. y G. Politis
1991. Estudios Paleoambientales en la región Pampeana: Un enfoque
multidisciplinario del sitio La Toma. Actas del XI Congreso Nacional de Arqueología
Chilena. Tomo I: 131-153. Santiago de Chile. Chile.
March, J. M; G. De La Fuente y S. Martín
1997. La Relación Cultura/Ambiente en investigaciones arqueológicas del NOA.
Entre 1970 y 1980. Primeras aproximaciones hacia un análisis meta teórico de la
arqueología del Noroeste. XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Tomo
III: 311-320. La Plata. Argentina.
Martín-Bueno, M.
114
1992a. La nave de Cavoli y la Arqueología Subacuática en Cerdeña. Monografías
Arqueológicas Nº 37. Departamento Ciencias de la Antigüedad (Arqueología)
Universidad de Zaragoza. España.
Martín-Bueno, M.
1992b. La arqueología Subacuática. Arqueología Hoy. Cuadernos de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. Editor: Gisela Ripio López: 143-152. Madrid.
España.
Martín-Bueno, M.
1993. La arqueología subacuática y los recursos del Patrimonio Cultural sumergido.
II Cuadernos de Arqueología Marítima de Cartagena. Museo Nacional de
Arqueología Marítima. Centro de Investigaciones Submarinas. Edición Científica de
Belén Martínez Díaz: 13-26. Cartagena. España.
Martín Ruiz, J. M.; J. A. Martín Ruiz y P. J. Sánchez Bandera
1997. Arqueología a la Carta. Relaciones entre Teoría y Método en la práctica
arqueológica. Centro de Ediciones de Diputación de Málaga (CEDMA). España.
Martorell Carreño, A.
2001. Itinerarios Culturales: Vasos comunicantes de la Historia. El Patrimonio
Intangible y otros Aspectos relativos a los Itinerarios Culturales. Congreso
Internacional del Comité Internacional de Itinerarios Culturales (CIIC) ICOMOS.
Navarra, España.
Matthew, J.
2000. Teoría Arqueológica. Una introducción. Ariel Historia. España.
McGrail, S.
115
1984. Maritime Archaeology. Present and Future. McGrail S (ed): Aspectsof
Maritime Archaeology and Ethnography: 11- 40. Nacional Maritime Museum.
Londron. Gran Bretaña.
Muckelroy, K.
1978. Maritime archaeology. Cambridge. University Press. London. Gran. Bretaña.
Nastri, J.
2004. La Arqueología Argentina y la Primacía del Objeto. Teorías Arqueología en
America del Sur. Editores: Politis, G y Peretti, R. INCUAPA. UNICEN. Nº 3: 213-
231. Buenos Aires. Argentina.
Nieto Prieto, J.
1984. Introducción a la Arqueología Subacuática. CYMYS. Barcelona. España.
Nieto Prieto, J.
1992. Arqueología Subacuática. Ciencias, Metodologías y Técnicas aplicadas a la
Arqueología. Editora: Isabel Roda. Fundación Caixa de Pensiones. Universidad
autónoma de Barcelona: 155-164. Barcelona. España.
Nieto Prieto, J. y R. Casanovas
1992. Arqueología Subacuática. Un nou camp professional. Nº 2. Institut Catalá de
Noves Professions. Barcelona. España.
Norberg-Schultz, C.
1975. Existencia, espacio y arquitectura. Ed. Bluma. Barcelona. España.
Orejas, A.
116
1998. El estudio del Paisaje: visiones desde la Arqueología. Arqueología Espacial.
Arqueología del paisaje. Nº 19-20. Seminario de Arqueología y Etnología Turolense.
Instituto de Estudios Turolenses: 9-19. Teruel. España.
Orser, Ch.
2000. Introducción a la Arqueología Histórica. Traducción: Andrés Zarankin.
Asociación Amigos del Instituto Nacional de Antropología. Buenos Aires. Argentina.
Pérez Ballester, J y G. Pascual Berlanga (eds)
1997. Actas: III Jornadas de Arqueología Subacuática. Reunión Internacional sobre
Puertos y Comercio Marítimo. Generalitat Valenciana. Departament de Prehistória i
Arqueologia. Universitat de Valencia. España.
Pérez Gollan, J. y P. Arenas
1993. El sur también existe. (Los últimos 20 años de Arqueología en la Argentina.
Balance de la Antropología en América Latina y el Caribe: 97- 110. Comp. Arizpe y
Serrano. Universidad Autónoma de México.
Pernaut, C.
1995. Los Primeros pasos de la Preservación del Patrimonio Cultural Subacuático en
la Argentina. La Gestión no Gubernamental del ICOMOS. Ponencia para El
Simposio de Historia Marítima y Naval Iberoamericana, Buenos Aires, Argentina.
http://www.fundacionalbenga.org.ar
Politis, G.
1984. Arqueología del Área Interserranan Bonaerense. Tesis Doctoral inédita.
Facultad de Ciencias Naturales y Museo. UNLP. MS. Buenos Aires. Argentina.
Politis, G.
117
1988. Paradigmas, modelos y métodos en la Arqueología de la Pampa Bonaerense.
Arqueología Contemporánea Argentina, actualidad y perspectivas: 59-107.
Ediciones Búsqueda. Buenos Aires. Argentina.
Politis, G.
1992. Política Nacional, Arqueología y Universidad en Argentina. Arqueología en
América Latina Hoy: 70-87. Ed. Gustavo Politis. Argentina.
Politis, G.; P. Lozano y L. Guzmán
1994. Evidencia de la ocupación Humana Prehistórica del litoral Bonaerense en el
sitio La Olla. XI Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Actas y Memorias,
Segunda Parte: 240-241. San Rafael. Mendoza. Argentina.
Politis, G. y P. Madrid
2001. Arqueología Pampeana: Estado actual y perspectivas. En: Berberian, E. y A.
Nielsen (eds.); Historia Argentina Prehispánica II: 737-814. Brujas. Córdoba.
Argentina.
Rambelli, G.
2002. Arqueologia até debaixo d´água. Editora Maranta. Sao Pablo. Brasil.
Ramos Fernández, R.
1981. Arqueología: Métodos y Técnicas. Bellaterra. España.
Rapp, G Jr. y Ch. Hill
1998. Geoarchaeology. The Earth-Science Approach to Archaelogical Interpretation.
Yale University Press. New Haven and London. Reino Unido.
Raposo, J.
118
1998. Arqueología em meio náutico histórico. AL-MADAN, II serie. Nº 7.
Arqueología- Patrimonio- Historia Local. Especial: Arqueología e o mar. Octubre
1998. Editado: Centro de Arqueología de Almada. Portugal.
Renfrew, C
1985. La Nueva Arqueología. El Correo, una ventana abierta al mundo. UNESCO.
Julio, Año XXXVIII: 4-8. España.
Renfrew, C. y P. Bahn
1993. Arqueología. Teoría, Métodos y Prácticas. Edición AKAL. Madrid. España.
Ripoll Perelló, E
1992. Notas para una Historia de la Arqueología. Arqueología Hoy. Cuadernos de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Gisela Ripio López (ed): 143-152.
Madrid. España.
Roca, M. V.; L. Roda; L. Salvatelli
2006. Pecio de Reta: reflexiones acerca de la construcción del patrimonio cultural.
Ver comunicación presentada en: III Congreso Nacional de Arqueología Histórica.
“Continuidad y cambio cultural en la Arqueología Histórica” Rosario Argentina.
Inédito.
Rocchietti, A.M.
1996. Arqueología: una perspectiva Latinoamericana. II Jornadas de Etnolingüística
y Jornadas de la Cuenca del Plata, Tomo II: 16-25. Escuela de Antropología.
Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario. Propuesta
gráfica. Rosario. Argentina.
Rocchietti, A.M.
119
1998. Arqueología histórica: teoría y práctica de las formaciones arqueológicas
americanas. Revista de la Escuela de Antropología, volumen IV: 139-145.
Universidad Nacional Rosario. Rosario. Argentina.
Rocchietti, A.M.
2001. Registro Arqueológico integrado: incorporación de la investigación subacuática
en los sitios isleros. CD Arqueología Subacuática. Equipo NAyA.
http://www.naya.org.ar/educacion/.
Rocchietti, A. M.; N. De Grandis; B. Vicioso; L. Martínez; J. García Cano y M.
Valentini
1999. San Bartolomé de los Chaná: Arqueología Histórica. XII Congreso Nacional de
Arqueología Argentina. Tomo I, 1997: 489-500. Facultad de Ciencias Naturales y
Museo. Universidad Nacional de La Plata. La Plata. Buenos Aires. Argentina.
Rocchietti, A. M.; A., Lodeserto
2001. Arqueología e Historia Social: La obra hidráulica de Juan Bialet Masé. Ver
comunicación presentada en: XIV Congreso Nacional de Arqueología Argentina.
Libro de resúmenes: 162. Rosario. Argentina.
Rodríguez Asensio, J. A.
1996. Introducción. III y IV Jornadas de Arqueología Subacuática en Asturias (Gijón
1992-1993). Universidad de Oviedo. Asturias, España.
Rodríguez, J.
1999. La preservación del patrimonio y la sociedad de cara al tercer milenio. Comité
Prevención de Riesgos de la XII Asamblea Internacional del ICOMOS. México.
Schiffer, M. B.
120
1987. Formation process of the Archaeological Record. University of New México
Press. Alburquerque. E.E.U.U.
Schiffer, M. B.
1988. The Structure of Archaeological Theory. American Antiquity. 53: 416-485.
E.E.U.U.
Schumm, S. A.
1977. The Fluvial Sistem. Wiley. New York. E.E. U. U.
Shanks, M. y C. Tilley
1987. Social Theory and Archaeology. Polity Press, Cambridge.
Throckmorton, P.
1995. La aventura en el mar. El Hombre y el mar. Folio. Barcelona. España.
Torres, L. M.
1907. Informe sobre la exploración arqueológica al Delta del Paraná y sur de Entre
Ríos. Anales de la Sociedad Científica Argentina, tomo LXIV: 129 y sig. Buenos
Aires. Argentina.
Torres, L. M.
1911. Los primitivos habitantes del Delta del Paraná. Tomo IV Universidad
Nacional de La Plata. Buenos Aires. Argentina.
Trigger, B. G.
1992. Historia del Pensamiento Arqueológico. Editorial Crítica. Barcelona. España.
Vainstub, D.; C. Murray
121
2004. Proyecto Hoorn. Ver comunicación presentada en: XV Congreso Nacional de
Arqueología Argentina. Libro de Resumen: 279. Universidad de Río Cuarto.
Córdoba, Argentina. En prensa.
Valentini, M.
1998a. Balance de las Primeras Jornadas Latinoamericanas de Arqueología
Subacuática. Santiago de Chile 25 al 28 noviembre 1997. Revista de la Escuela de
Antropología. Universidad Nacional de Rosario. Volumen IV: 147- 152. Rosario.
Argentina.
Valentini, M.
1998b. La integración subacuática en los sitios de la región nordeste. Conferencias de
arqueología subacuática. Archivo y Museo histórico del Banco de la Provincia de
Bs. As. Argentina. Inédito.
Valentini, M.
1998c. La Boca del Monje. Un paisaje de agua. Inédito.
Valentini, M.
2001. Una mirada desde el río San Javier. Las campañas de arqueología subacuática
realizadas en Santa Fe La Vieja. Revista de la Escuela de Antropología. Volumen VI:
145- 154 Universidad Nacional de Rosario. Rosario. Argentina.
Valentini, M. Y J. García Cano.
1996. Arqueología en aguas sin visibilidad. II Jornadas de Etnolingüística y
Jornadas de la Cuenca del Plata, Tomo II: 76-86. Escuela de Antropología. Facultad
de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario. Propuesta gráfica.
Rosario. Argentina.
Valentini, M. Y J. García Cano.
122
1997. Arqueología Subacuática en una Fundación Española del Siglo XVI. Ruinas de
Santa Fe la Vieja, un enfoque metodológico. Anuario de la Universidad
Internacional SEK. Nº 3: 25-48. Ediciones de la Universidad Internacional SEK.
Santiago de Chile. Chile.
Valentini, M. Y J. García Cano.
1999a. Primeros indicadores del proceso de erosión fluvial del sitio de Santa Fe La
Vieja, provincia de Santa Fe. Resultados de las campañas de arqueología subacuática
1995 y 1996. XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Tomo I, 1997: 523-
527. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata. La
Plata. Buenos Aires. Argentina.
Valentini, M. Y J. García Cano.
1999b. La Boca del Monje desde su sector subacuático. XIII Congreso Nacional de
Arqueología Argentina. Actas. Tomo 4: 200-203 Año 1999. Córdoba. Argentina.
Valentini, M. Y J. García Cano.
2001a. La integración subacuática en sitios de la región nordeste. Los casos de Santa
Fe La Vieja y La Boca del Monje, Provincia de Santa Fe, Argentina. Memorias del
Congreso Científico de Arqueología Subacuática de ICOMOS: 109-119. Colección
Científica. CONACULTA. INAH. México.
Valentini, M. Y J. García Cano.
2005. Derrotero misterioso. ¿Submarinos Alemanes en la Patagonia Argentina? Una
instancia de confrontación a través de la arqueología. ANALES Del Instituto de Arte
Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo”, 37- 38, (2002- 2004):
285- 314. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo. Buenos Aires. Argentina.
Valentini, M; García Cano, J; Jasinski, M; Soreide, Fredrik
123
2005. Técnicas no intrusitas de prospección y registro subacuático. Experiencias y
potencial en Argentina. XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Actas.
Tomo 4: 203-212. Año 1999. Córdoba. Argentina.
Valentini, M.; G. González
2004. Entre navegantes y naufragios se incorporan nuevas voces en la valoración del
Patrimonio. XV Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Libro de resúmenes:
279. Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto. Córdoba. Argentina.
Valentini, M.; L. Salvatelli; P. Sportelli,
2004. ¿De quienes el pasado? Reflexiones sobre la protección del Patrimonio
Cultural Subacuático en la Argentina. Mediterraneum: Tutela e valorizzazione dei
beni culturali ed ambientali. Edición especial: Tutela, conservazione e valorizzazione
del Patrimonio Culturale Subacqueo. Volumen 4: 319-326. Editore Massa. Italia.
Vallespin Gómez, O.
2000-2006. Primero, el nombre: Arqueología Submarina. www.jublilatas.com.
Revista electrónica.
Valverde, O.
1999. Comunicación y buen uso del patrimonio: actores y paradigmas. Libro de
Resúmenes: Comité Prevención de Riesgos de la XII Asamblea Internacional del
ICOMOS: 26. México.
Watson, P.; S. LeBlanc y Ch. Redman
1974. El método científico en Arqueología. Alianza Universidad. España.
Zarankin, A.; Acuto, F.
1999. Sed Non Satiata. Teoría Social en la Arqueología Latinoamericana
Contemporánea. 25 Ediciones Del Tridente; colección Científica. Argentina.
Buy your books fast and straightforward online - at one of world’s
fastest growing online book stores! Environmentally sound due to
Print-on-Demand technologies.
Buy your books online at
www.get-morebooks.com
¡Compre sus libros rápido y directo en internet, en una de las
librerías en línea con mayor crecimiento en el mundo! Producción
que protege el medio ambiente a través de las tecnologías de
impresión bajo demanda.
Compre sus libros online en
www.morebooks.esVDM Verlagsservicegesellschaft mbH
Heinrich-Böcking-Str. 6-8 Telefon: +49 681 3720 174 [email protected] - 66121 Saarbrücken Telefax: +49 681 3720 1749 www.vdm-vsg.de