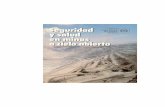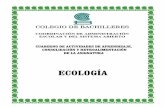Estudio de Mercado para la Apertura de un nuevo Punto de ...
'La apertura de datos como una forma de participación política en un gobierno abierto. El caso de...
Transcript of 'La apertura de datos como una forma de participación política en un gobierno abierto. El caso de...
Universidad Nacional de La PlataDoctorado en Comunicación (FPyCP)
Asignatura: Taller de Tesis II.Profesor: Dr. Alejandro Kaufman.
Alumna: María Celeste Gigli Box [email protected]
La apertura de datos como una forma de participación política en
un gobierno abierto: el caso de las hackatones.
En las líneas que siguen presentamos una de las dos partes de la evaluación final para este
Taller de Tesis II: un capítulo de nuestra tesis final de doctorado. Dado que la segunda parte
de nuestra entrega -el diseño de la tesis propiamente dicho-, plantea esta cuestión según un
orden diferente (que por supuesto responde a nuestra argumentación), consideramos
presentar estas hojas con un desarrollo autosuficiente, com el fin de facilitar la lectura y la
labor evaluatoria. De este modo, aquí comenzaremos con un recorrido general acerca del
tópico principal de nuestra tesis (la apertura de la gestión de gobierno), para luego poder
avanzar hacia la especificidad que aquí nos aúna: una de las nuevas formas de participación
ciudadana que constituyen los hackatones de datos abiertos.
El desarrollo de la cuestión será muy simple. Comenzaremos con las cuestiones
fundamentales acerca de la apertura de un gobierno a través de una caraterización general
• 1 •
que recupere la dimensión histórica y las sucesivas reconfiguraciones de la noción de
gobierno abierto (open government), junto con algunas caracterísitcas que consideramos
determinantes en su conceptualización actual. Este recorrido inicial nos permitirá incorporar
una multiplicidad de fenómenos que atraviesan tanto la modernización del Estado como la
comunicación digital, y refractan con particularidades específicas a la hora de conformar la
apertura de la gestión de gobierno (como la denominada tecnopolítica1, innovaciones
democráticas y datos, etc.). En un segundo apartado, recuperaremos un fenómeno de las
hackatones, esas maratones donde un grupo de desarrolladoras y desarrolladores
informáticos trabajan con datos disponibilizados libremente por el Estado para construir
aplicaciones informáticas que serán utilizadas por la comunidad (ciudadanas y ciudadanos,
o rganizaciones del tercer sector e incluso empresas). Este tipo de eventos suelen ser vistos
-de manera acertada, claro- como espacios donde la transparencia se concreta com
participación directa y colaboración de ciudadana (Chiareti, 2013): pero en estas líneas,
pensaremos a caracterizar el fenómeno de los hackatones, no sin antes recuperar el ethos
que encarnan. Por último, finallizaremos estas hojas com una reflexión donde finalmente
podamos destacar el espacio y la instancia de participación política que constituyen estos
eventos para organizaciones de la sociedad civil (OSC), para los desarrolladores voluntarios
y para los ciudadanos individuales que solicitan la utilización de los datos públicos a
resguardo del Estado.
1 El término tecnopolítica refiere a la capacidad de apropiación de herramientas digitales para la acción
colectiva (Toret, 2012), que, como nuevo paradigma implica: 1) una organización y estructuración tecno-lógica
(SuNotissima, Quodlibetat, Axebra, et al, 2012: 12) del trabajo común y distribuído del general intellect; 2)
comucación y difusión posmediática (dado que atraviesa dispositivos de poder político y económico-
financiero); 3) una acción apoyada en el denominado smart swaming, es decir, el acceso a la Internet por medio
de dispositivos móviles (tabletas y relojes y telefonos inteligentes), lo que potencia la capacidad de auto-
organización para acciones coordinadas, con tiempos de preparación y reacción reducidos (SuNotissima,
Quodlibetat, Axebra, et al, 2012). Es necesario diferenciarla del mero ciberactivismo -aunque ambos implican
una acción colectiva mediada tecnológicamente-, dado que éste se limita, de suyo, a la esfera digital. La
tecnopolítica alude a prácticas colectivas que pueden acontecer -o partir de Internet-, pero que no acaban
necesariamente en la Red (Toret, 2012).
• 2 •
1. Gobierno Abierto: Una manera de socializar la información pública.
En este primero apartado abordaremos una caracterización comprehensiva acerca de la
noción de gobierno abierto. Platearemos sus relaciones con otros fenómenos concomitantes
que suelen estar presentes en la órbita de la apertura de la gestión (generalmente
relacionados con tecnologías de la comunicación y la información, la innovación pública y el
uso y desarrollo de las redes sociales digitales). Luego recuperaremos sus antecedentes,
incluyendo su rol en el actual corpus conceptual. Paso seguido expondremos el recorrido del
concepto y enunciaremos una definición operativa. Por último, completaremos la definición
rescatando dos de sus dimensiones determinantes: el gobierno 2.0 y las innovaciones
públicas democráticas.
1. 1. Una caracterización general
La perspectiva de la apertura de la gestión pública tal como la concebimos hoy (Girao, 2013)
ha cobrado un especial interés por diferentes razones: utilidad pública (Ramírez-Akujas,
2012), potencialidades para la modernización de la gestión (Abal Medina, 2008), el impulso
de empresas desarrolladoras de software, y también -por qué no decirlo- la mera moda
(muchas veces estimulada por diferentes servicios de consultoría política). Pero también es
un término en constante transformación (Sainz Peña, 2013), dadas las diferentes maneras
de implementarlo en las oficinas de gobierno, los cruces con otros fenómenos tecnológicos
y/o comunicacionales (desarrollos en apertura de datos, el llamado 'gobierno móvil' 2,
avances de la estructura de la Internet -como la consolidación de la web semántica 3-, el
2 Es decir, el conjunto de aplicaciones de gobierno electrónico ejecutables en plataformas móviles (télefonos,
computadoras portables -notebooks y netbooks-, y tabletas), que vinculan las relaciones en y entre
instituciones gubernamentales, como las relaciones entre éstas y la ciudadanía (OEA, 2012)
3 La web 3.0 o 'semántica' es una Red integrada desde el significado, donde la imbricación suceda desde los
términos y no desde las páginas (a través de sus 'direcciones' o URLs). Esto facilitará la búsqueda, la capacidad
• 3 •
mayor desarrollo de aplicaciones móviles y web para organizaciones de la sociedad civil y
oficinas de gobierno de menor jerarquía en las administraciones públicas, etc). Este
crecimiento y desarrollo contínuo obsta que podamos establecer con certeza una ruta
crítica futura para el gobierno abierto en su dimensión digital, por lo que consideramos que
la mejor introducción a este tópico es exponer algunos de los valores públicos que se le han
sindicado.
En este sentido, la apertura de las gestiones de gobierno ha sido presentada como un vector
de fortalecimiento democrático por la instrumentación de escrutinio público que ofrece
(Conejero Paz, 2013), como también la posibilidad de erigirse en bastión contra indebidas
acumulaciones de riqueza o poder en las manos de pocos (OCDE, 2005: 2) y como un
modelo de gestión que provee más oportunidades para la participación pública (lo que
requiere medidas para fortalecer a la sociedad en su capacidad de favorecerse de esta nueva
lógica)4. Pero estos pilares -si bien muy interesantes y a toda vista deseables-, se presentan
como aspectos muy generales a la hora de ver ventajas concretas (Ramírez-Alujas, 2012).
Por eso enumeraremos algunas cuestiones que caracterizan el gobierno abierto y son dables
de cotejarse en la gestión cotidiana del gobierno -o de una oficina pública- que establezca
una estrategia de apertura.
En primero ligar, abrir una gestión de gobierno (en las diferentes direcciones en que puede
implementarse, como veremos más adelante) propone establecer una mayor confianza de
de compartir, procesar y transferir información. Esta tarea ya ha comenzado, pero lo que aún falta es mucho
más que lo realizado (para un mayor desarrollo de lo que se proyecta a futuro para la Web 3.0, cf.:
http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/WebSemantica)
4 Organismos especializados de la esfera de Naciones Unidas aseguran que incluso existe una consecuencia en
el crecimiento económico (no ya en el desarrollo) por adoptar políticas de gobierno abierto: estudios
comparativos del Banco Mundial encontraron que países con mayores niveles de transparencia y monitoreo
parlamentario efectivo muestran mayores niveles de crecimiento económico en relación a los países que
poseen menores estándards (OCDE, 2003; 2005).
• 4 •
la ciudadanía en el gobierno u oficina de la administración pública que la implemente (Naser
y Concha, 2012). Esta confianza posibilita la voluntad de apoyar las políticas de ese gobierno
(Villoria, 2010) y el acercamiento a la posibilidad de codiseño de programas y servicios que
incluya a las y los ciudadanos en sus roles comunitarios, asociativos y/o privados (además de
poner a disposición un mayor reservorio de ideas para una política pública y hacer más
precisa la intervención universal -sobre necesidades concretas- o la focalizada -sobre grupos
determinados-). En segundo lugar, abrir la gestión también incorpora a personas y grupos
como parte de una administración colectiva (Sainz Peña, 2013), lo que permite la inserción
de diferentes objetivos e intereses en la hechura de políticas. También democratiza el
umbral de acceso (Conejero Paz, 2013), nivelando el ingreso a ciudadanas y ciudadanos que
perciben -en algún sentido-una barrera para su participación (Ramírez-Alujas, 2012). Por
último, las lógicas de la apertura de gobierno hacen también accesible las nuevas formas de
innovación y la creación de valor público, tanto para el propio sector público como para el
privado (sobre todo, en cuestiones de datos abiertos5). Hecha esta caracterización
introductoria y general, esbocemos una definición dinámica y acotada, que sirva de
sustento conceptual a estas líneas.
1.2. Una definición operativa
Para exponer una definición de gobierno abierto, plantearemos el término según dos
5 Los datos públicos abiertos (del original open government data) son aquéllos datos de titularidad pública
puestos a disponibilidad libre para ser utilizados por particulares (fueren individuos o colectivos) y por
reparticiones del mismo Estado. Usualmente denominados datasets (conjuntos de datos), constituyen uno de
los principales vectores para la transparencia en un gobierno abierto (Fumega y Scrolloni, 2013). Los avances
tecnológicos permiten que estos datos puedan ser utilizados en los procesos internos de las oficinas públicas,
pero también puestos a disponibilidad (cumpliendo con unos requisitos de operabilidad informática y
preferentemente comprendidos en una ley de acceso a la información) para que, a partir de ellos, se
desarrollen aplicaciones digitales utilizables sin ningún conocimiento previo en la vida cotidiana (Yu y
Robinson, 2012). Y además, son la base de nuevas áreas de la utilización de la información, realizando
interpretaciones a partir de ellos: esa es la labor del periodismo de datos (Fumega y Scrolloni, 2013).
• 5 •
dimensiones principales: una histórica y la otra conceptual. Comenzaremos desarrollando la
histórica, y para el caso de la conceptual tendremos especialmente en cuenta dos
dimensiones que consideramos esenciales: 1) las innovaciones democráticas en la gestión
pública, y 2) la comunicacional del 'gobierno 2.0' (O'Reilly, 2010), reflejo en la administración
pública y la política de la llamada web 2.0 (representada por las redes sociales y otros
espacios colaborativos como las wikis).
1.2.1. La dimensión histórica
Hacer un recorrido histórico de la noción nos coloca frente dos cuestiones: 1) tener en
cuenta los antecedentes de fenómenos con objetivos comunes -como el acceso a la
información pública y el gobierno electrónico-, junto con el rol que ellos juegan ante la
propia irrupción del gobierno abierto; y 2) un recorrido de corte genealógico que permita
cotejar los diferentes aspectos del decurso de la apertura de la gestión pública.
1.2.1.1. Antecedentes (y componentes del presente)
A la hora de hablar de la apertura de la gestión, dos antecedentes resultan ineludibles: las
leyes de acceso a la información y el gobierno electrónico (Ramírez-Alujas, 2010). Pero antes
de desarrollarlos es necesario destacar que ambos no se reducen a la mera precedencia: son
fenómenos que también forman parte de la implementación actual de la apertura,
completando el espectro de ella, como también ofreciendo herramientas que la
instrumentan. En palabras más simples, podemos decir que preceden al gobierno abierto (y
con seguridad tienen un desarrollo teórico y práctico mayor), pero progresivamente han
comenzado a formar parte de su próprio corpus (Domínguez y Coroján, 2013), proveyendo
• 6 •
perspectivas prácticas y rutas de instrumentación (Banfi, 2013; Pardinas, 2013)6. Veamos,
pues, cada uno de ellos.
1-Las leyes de acceso a la información pública: una legislación adecuada y pertinente que
instrumente el derecho a saber7 resulta un mecanismo inestimable para crear una cultura de
la apertura (Ramírez-Alujas, 2012)8. Todos los esfuerzos enderredor del acceso a la
información pública encuentran su nexo directo en la apertura por medio de la
transparencia y el principio de rendición de cuentas (accountability). Hoy por hoy, dada la
irrupción del gobierno abierto en consonancia con un constante crecimiento de
herramientas informáticas para disponer de grandes volúmenes de datos, asistimos a una
nueva configuración del acceso a la información en manos del Estado (Sainz Peña, 2013).
Concretamente, acontecen dos fenómenos: por un lado, un gobierto puede abrirse con
mayor facilidad y en más sentidos (Yu y Robinson, 2012) que antes de la configuración
societal que hoy llamamos sociedad de la información (Castells 2001); y por otro lado, el
ejercicio de la rendición de cuentas y la transparencia pública se combina con la posibilidad
de crear valor público (Tapscott, 2011) a manos de los ciudadanos y ciudadanas
(individualmente u organizados colectivamente). Esto se concreta a través de un Estado que
disponibiliza grandes volúmenes de datos y así permite: 1) una ciudadanía que puede crear
aplicaciones informáticas para mejorar sus vidas (sea porque las utilizan para la circulación
de información en una causa determinada o porque crean valores privados para rédito
6 Pero así como se han incorporado a la esfera de la apertura, tenemos que enfatizar con firmeza que su
implementación no se define solamente por estos antecedentes, ni se reduce a una combinación de ellos.
7 Desde que EE. UU. sancionó su Acta de Acceso a la Información [Pública] o Freedom of Information Act
(FOIA) en 1966, fueron sumándose países a la disponibilización de la información pública en manos del Estado
(Dinamarca y Noruega hacia 1970, Francia y los Países Bajos en 1978, Australia y Canada en 1982, Hungría en
1992, Irlanda en 1997, el Reino Unido en 2000, Japón y Méjico en 2002, Alemania en 2005 (Ramirez-Alujas,
2010). Lamentablemente, la situación de Argentina es muy precaria en este aspecto (Montes, 2014): no
contamos con una ley de acceso a la información pública, sino que el proyecto que se había logrado ingresar a
la discusión legislativa perdió estado parlamentario en noviembre de 2013.
8 Como también la experiencia que otorga el proceso de promoción, legislación y sanción de la ley, que
redundará en la consolidación de prácticas políticas para uso de este mecanismo jurídico con regularidad.
• 7 •
propio), 2) la batería de acciones circunscriptas en la gestión cotidiana de lo público
(podríamos señalar aquí sumariamente la posibilidad de rastrear asignaciones de recursos -y
los criterios con que éstas se realizan-, cotejar las materias que son priorizadas en los
presupuestos, ver progresiones de crecimiento económico, recaudación fiscal, conocer los
planes y programas vigentes en cada cartera, etc.).
2. El gobierno electrónico: por él entendemos todas las estrategias de aplicación de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a los procedimientos y procesos de la
gestión pública (Naser y Concha, 2012)9. El gobierno electrónico pretende alcanzar fines
públicos por medios digitales: sevicios en línea (lo que implica la progresiva
'despapelización' del Estado y la simplificación de procesos -con el fin de alcanzar una
ventanilla única para diferentes trámites-), la capacitación y educación a distancia de
funcionarios y usuarios (sobre todo, en los procedimientos para realizar trámites y acceder a
servicios); y, como ventaja derivada, la mejora en la respuesta al ciudadano (Naser, 2011),
dado que el gobierno electrónico propone una mejor comunicación e interacción Estado-
Sociedad (Ramírez-Alujas, 2010). Pero esta modernización se circunscribe a la incorporación
de tecnología sin avanzar sobre ningún cambio de valores. Sólo una consecuencia derivada
de la utilización de software (Gascó, 2013) lo liga al gobierno abierto: la transparencia y
rendición de cuentas (accountability), con la posibilidad de publicación de gastos de
funcionarios públicos, erogaciones y demás asignaciones de fondos públicos10.
9 Podríamos agregar que esta aplicación de TIC a la gestión pública compete a procesos internos como
externos a la administración (la ciudadanía y el sector privado -empresas y organizaciones de la sociedad
civil-). Dentro de la literatura especializada, suelen presentarse cuatro tipos de relaciones en el gobierno
electrónico: gobierno – ciudadanas/nos (o 'G2C' de acuerdo a sus siglas en inglés: 'government to citizen'),
como en el caso de los portales que ofrecen información o servicios públicos; gobierno a empresas (o 'G2B':
government to business) como por ejemplo, los portales que informan sobre licitaciones y compras públicas ;
gobierno al empleado (o 'G2E': government to employee) usualmente de Intranet, destinados a informar y
recibir información de la planta de empleados; gobierno a gobierno (o 'G2G': government to government),
como el caso de los sistemas de información pública comunes a varias oficinas de gobierno, muchas veces
también en la esfera de la Intranet (Naser, 2011).
10 Hemos presentado sumariamente la imbricación de las TIC a la gestión pública y sus potencialidades. Por
• 8 •
Desde ya que también el corte modernizador en la gestión de lo público también está
presente en el gobierno abierto, pero dentro de él encarna un cambio de lógica, una
diferencia cualitativa: principalmente centrada en la colaboración ciudadana (Lathrop y
Ruma, 2010). La idea de apertura en el gobierno implica la convicción de la administración
pública de repensar el modo de interacción del Estado a su interior, y de éste con la sociedad
toda, en un medio de mayor porosidad en el espacio liminar de la gestión pública
(Valenzuela, 2014). Es un movimiento desde las jerarquías hacia las redes, desde la
burocracia al trabajo de compromisos transversales con otros actores -públicos y/o
privados- para construir valor público (Harrison et al, 2011).
1.2.1.2. Decurso del concepto
Dados estos antecedentes principales -y como refractan al interior de la apertura del
gobierno-, tenemos que hacer una brevísima referencia al decurso del propio término
'gobierno abierto' en el escenario de la gestión pública. Lo primero y principal reside en
señalar que no es un término nuevo en lo absoluto: a finales de la década de los setentas del
siglo pasado, apareció en el escenario político británico (Chapman y Hunt, 1987). En ese
entonces, refería a la necesidad de superar la secrecía gubernamental y abrir la posibilidad
del escrutinio ciudadano para reducir la opacidad burocrática. Con el paso del tiempo, esta
primera aproximación fue usada para definir la capacidad democrática de las y los
ciudadanos para demandar una respuesta por parte de los gobiernos acerca de sus acciones
y cotejar la legitimidad de las medidas que toma (Ramírez-Alujas, 2010). Ese derecho esto mismo creemos insoslayable enunciar lo inconveniente que resulta presentar el espacio digital como el
triunfo de la transparencia, la interacción no jerárquica, igualitaria y libre (Sfez, 2002) sin hacerse eco de su
interrelación dialéctica (Perret, 2014) con leyes, formas de apropiación, políticas y poderes corporativos. A esto
debemos agregar los problemas de acceso que presenta la tecnología (brecha digital) y a los bienes simbólicos
(Caijao Brito y Tapia del Salto, 2011) que en ella se intercambian. Si tenemos en cuenta estos aspectos, pues se
ilumarán una serie de problemas que socavan, complejizan y hasta reubican el debate Internet-democracia en
prioridades que hacen más compleja su potencialidad transparentadora, participativa o colaborativa.
• 9 •
ciudadano también incluía la solicitud de información de la gestión de sus oficinas de
gobierno y de su administración interna eficaz y eficiente (Naser y Concha, 2012). En las
siguientes dos décadas, hablar de gobierno abierto significó recurperar los ejercicios del
acceso a la información pública, la protección de datos en manos del Estado, la reforma de
leyes que propendían a la secrecía y la necesidad constante de avanzar a una democracia
más completa garantizando el acceso cívico a la actividad del Estado por cualquier persona
que lo solicitase, sin tener que acreditar ninguna condición más que la de su mera
ciudadanía (Ramírez-Alujas, 2012).
A partir del nuevo milenio, la noción de gobierno abierto es tomada con mayor especificidad,
señalando un nuevo eje articulador para la mejora de las capacidades de gestión y
modernización las administraciones públicas. Aquí son los trabajos de la OCDE (2001, 2003,
2005) los que sistematizan el término y preparan las condiciones para la noción que
manejamos en la actualidad. En esencia, referían con un gobierno abierto a aquél que
contaba con tres elementos esenciales: a) transparencia (en términos de brindar la
posibilidad al escrutinio público), b) accesibilidad a cualquier ciudadana/o en cualquier
momento y lugar (ODCE, 2005: 2), c) dispuesto a nuevas ideas y demandas. En estos
estudios se comienza a destacar la apertura como una noción que comprende pero también
excede la de mera transparencia,y se señalan las diferentes rutas11 y dificultades de la
implementación (OCDE 2003; 2005). Huelga decir que los desarrollos refieren a la órbita de
los países que conforman la OCDE12.
11 En las aperturas que por entonces se habían puesto en marcha -fenómeno que se sigue repitiendo en la
actualidad-, no todos los países habián seguido el mismo decurso en el camino hacia un open goverment:
México preferió el escrutinio ciudadano en la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas. Dinamarca,
apuntó a construir un gobierno (más) amigable en términos de servicios, mientras Canadá procuró aumentar la
interacción con diferentes actores sociales (especialmente OSCs) para mejorar y hacer participativo el armado
de políticas (OCDE, 2005). Allende la dirección de la implementación, todas contribuyen al objetivo de
fortalecer la confianza en el gobierno como condición previa para la eficacia de la política pública (Navarro
Martínez, 2013).
12 Los informes de la OCDE mencionan que esos países tienen dos razones principales para construir un
gobierno abierto: 1) apuntalar la legitimidad y credibilidad de la democracia como forma de gobierno. 2)
• 10 •
1.3. La dimensión conceptual.
Llegado el año 2009, la sucesión de resignificaciones del término encuentra una
preeminencia lo suficientemente importante como para sentar una base conceptual: la
noción que actualmente sustenta las aperturas de gobierno se basa en el Memorandum
de Transparencia y Gobierno Abierto de enero de 2009, con que Barack Obama lanzó su
gestión de gobierno. En él su administración se comprometía a implementar una apertura
sin precedentes, garantizar la confianza pública y establecer un sistema de transparencia,
participación pública y colaboración. Por transparencia, la directiva interpretó un gobierno
que proporciona información sobre la gestión -a la cual considera un bien nacional-,
disponibiliza sus fuentes y bases de datos, y hace públicos su accionar debido a su
responsabilidad en la rendición de cuentas (Ramírez-Alujas, 2012). Esto posibilita el
contralor social, lo que redunda en confianza pública y fortalecimiento institucional13. El
segundo eje lo constituyó la participación, entendida como el derecho de la ciudadanía a
participar activamente en la formulación de las políticas públicas y la creación de nuevos
espacios de diálogo para la implicación y deliberación ciudadana. En este nuevo formato de
gestión, la tecnocracia y las jerarquías internas del funcionariado dejan lugar a plataformas
deliberativas, a la comunicación de doble vía en las redes digitales y a contemplar la
existencia de la sabiduría de las multitudes (Obama, 2009). Y por último, el tercero eje, la
colaboración: donde se implica a ciudadanas y ciudadanos (individual o colectivamente) y
demás agentes sociales (organizaciones sociales, universidades, etc) en el trabajo de
resolución de los problemas públicos, aprovechando el potencial personal, profesional y/o
laboral que aquéllos tienen. Esto supone cooperación y trabajo coordinado de las diferentes
alcanzar metas de igual importancia como crecimiento económio o cohesión social sobre la base de la primera
razón (OCDE, 2005: 2).
13 En este principio se inserta el concepto de datos abiertos, vector de apertura e innovación pública, donde se
utilizan y re-utilizan datos que el Estado pone a disposición para desarrollar aplicaciones y plataformas
informáticas, las que luego se apropiarán organizaciones de diverso tipo (como también alguna oficina de
Estado). Esta innovación social erige al Estado como nuevo proveedor de activos (los datos) en las manos de
diferentes colectivos sociales que, mediante la participación directa (usualmente obteniendo el trabajo de
desarrolladores informáticos) se valen de esa innovación social para empoderar sus actividades cotidianas.
• 11 •
oficinas al interior de la administración pública a través de sus funcionarios14.
1.4. Dimensiones Esenciales: Gobierno 2.0 e Innovaciones democráticas
La apertura de una gestión encarna los últimos tres principios pero también combina otros
componentes. En este sentido, creemos que la dimensión comunicacional incorporada por
los medios sociales refracta en el mundo de lo público como el 'gobierno 2.0', constituyendo
una dimensión específica e insoslayable de la vinculación entre gobiernos y ciudadanos hoy
por hoy. Y en adición a ésta, encontramos las innovaciones públicas de corte democrático
(Moore, 1995), procesos mediados por software -o su desarrollo- que acontecen en redes
sociales digitales, herramientas colaborativas (usualmente wikis) y espacios ad hoc (como el
caso de los hackatones de datos públicos).
En primer lugar, el denominado gobierno 2.0 (O'Reilly, 2010) refiere a la introducción de los
principios que fundamentan la web 2.0 en la esfera de la gestión pública. Esta lógica implica
una reducción dramática de los intermediarios en la comunicación entre
políticos/funcionarios y ciudadanas y ciudadanos15 (Naser y Concha, 2012). También brinda 14 Vale señalar que tomar la Directiva promovida Barack Obama como parámentro conceptual conlleva
algunas consecuencias. En primero lugar, tal documento hace especial hincapie en la transparencia (de
carácter presupuestaria) por sobre la participación y la colaboración (García Álvarez, 2013). En segundo lugar,
existe una relación dispar entre la administración pública y ciudadanía: mientras el gobierno otorga
información para recibir colaboración de ciudadanas y ciudadanos; no pretende brindar colaboración ni
obtener información de éstos (García Álvarez, 2013). Pero aquí no terminan las observaciones que pueden
hacerse: en la mayor parte de la bibliografía se toma la definición como un parámetro, sin hacerle casi ninguna
reformulación (Sainz Peña, 2013; Lathrop y Ruma, 2010), algo que se replica en las producciones teóricas de
autores latinoamericanos (Ramírez-Alujas, 2012) como en europeos especializados en nuestra región (Naser y
Concha, 2012). No es éste el espacio de realizarlo, por eso simplemente anotamos que la Directiva es pasible
de críticas constructivas o variaciones que adapten su contenido a otras configuraciones sociales.
15 Nos referimos a dos intermediarios en particular: 1) los medios de comunicación convencionales (donde las
administraciones públicas solían centralizar una parte de su comunicación con la ciudadanía a través de avisos,
• 12 •
la posibilidad c oncreta que tanto ciudadanos y ciudadanas -de manera individual como
organizados- puedan participar y/o colaborar abiertamente con oficinas de la
administración pública, con mayor posibilidades de conocer y acalar/criticar la actividad de
sus representantes. Y lo más notorio -sobre todo con posterioridad a las grandes
movilizaciones de la llamada 'Primavera Árabe' o el llamado 15M-: facilitar la organización
para la movilización en pos de una causa, idea o demanda de implementación de una
política pública, con ínfimos costos de transacción de la información y coordinación
(Ramirez-Alujas, 2012) en tiempo real. El factor determinante en estas potencialidades es su
organización reticular. El gobierno 2.0 es el espacio donde se puede construír una
inteligencia colectiva (con un/os grupo/s y parte del gobierno o de grupos entre sí), pero
donde también se puede co-crear capital social (Criado y Rojas Martín, 2013).
Este enorme cambio en los patrones comunicacionales y en la manera de producir
conocimiento, nos muestra una sociedad intensiva en el uso de la información (Castells,
2007) que presenta sistemas de gestión de información con un alcance mayor, pasibles de
ser puestos al servicio lograr la apertura de la gestión. Si el poder de la sociedad red es la
comunicación (Castells, 2010), el enorme potencial del gobierno 2.0 no es la excepción:
implica un Estado que se vale de la comunicación para compartir decisiones,
responsabilidades y procesos entre diferentes sectores de la administración pública y la
ciudadanía, de variar y simplificar procedimientos (Criado y Rojas Martín, 2013), informar y
responder inquietudes de manera más expeditiva a los procedimientos burocráticos
establecidos, y una multiplicidad de acciones que, seguramente hace dos décadas vista,
eran imposibles siquiera de proyectar. Pero además de ello, el desarrollo de la web 2.0 y sus
estrategias relacionadas con la política han aportado al escenario político un alcance
potencial mayor y la posibilidad de incluir a más ciudadanos y ciudadanos (individual y
coninformación de servicios y gestión, tandas em radios y televisión , etc.), y 2) las oficinas de prensa que
organizaban la comunicación externa en las diferentes carteras y oficinas públicas (en la actualidad, la
comunicación digital 2.0 suele ser mayoritariamente asumida por cada oficina, con casos -más escasos de los
deseables- de una comunicación independiente de cada oficina articulada com una comunicación central de
mayor jerarquía (Vañó Sempere, 2014)).
• 13 •
colectivamente) en la comunicación con el gobierno (e incluso, de manera más cotidiana).
En segundo lugar, encontramos la dimensión de la/s innovaciones en el sector público, hoy
por hoy presentadas como un proceso colectivo, muchas veces configurado dentro de redes
(tangibles o digitales) (Agranoff y McGuire, 2003)16. Lo primero que debemos saber acerca
de la innovación es que reviste un proceso, y no ya un resultado17 (Benavente, 2005). En la
esfera del Estado se la reviste de un valor especial a la luz de generar una respuesta eficaz a
los cambios en las necesidades públicas y las expectativas ciudadanas, bajar costos y
aumentar eficiencia, aprovechando el potencial de las TIC para crear valor público (Mulgan,
2007: 6). Pero enfrentamos un problema: las innovaciones tecnológicas que conocemos
suelen provenir del sector privado, y estar asociadas a la producción de bienes y servicios de
todo tipo (Benavente, 2005). En el ciclo innovador, el Estado sólo suele aparecer como quien
financia investigaciones en innovaciones que promoverán algún valor para la sociedad, o
bien como apoyo directo del desarrollo innovador a través de subsidios. Hoy por hoy el
Estado es permeable a la tecnología (como lo es la sociedad toda -al menos, la que tiene
acceso a ella-), por lo que la renovación de procesos en pos de la practicidad pero también
de la recuperación de la legitimidad es un objetivo ccreciente en las organizaciones públicas
(Ramírez-Alujas, 2012).
Desde el surgmiento del gobierno abierto, combinado con otros fenómenos concomitantes
16 Es imposible soslayar que pensar el fenómeno de la innovación en el Estado se hace dificultoso: la
innovación no refiere a un objeto o aspecto determinado, por lo que la ambigüedad dificulta su anclaje
conceptual (Pollitt, 2008). Ello también se hace presente a la hora de establecer disquisiciones necesarias al
momento en que la innovación intercepta otros fenómenos como la modernización del Estado, la tecnificación
de procesos, e, incluso, el propio gobierno abierto.
17 La literatura económica suele abordar la innovación como una caja negra, donde se distinguen sólo los
resultados finales, es decir, la incorporación de procesos productivos nuevos que sintetizan tiempo y/o costos
en relación a procedimientos anteriores (Fagerberg y Verspagen, 2003).
• 14 •
que relacionan política con tecnología18, las innovaciones cambian de eje: ya no es sólo el
Estado quien innova -o el quien toma una innovación del sector privado-, sino que es la
propia ciudadanía la que adquiere lugar en ese proceso (proveyéndola, demandándola o
generando un espacio de colaboración público-privado para ello)19. Esto implica un cambio
de lógica en el funcionamiento de lo público, de naturaleza política y con implicaciones
normativas (Ramírez-Alujas, 2012). Es por ello que las innovaciones deben ser adjetivadas
como democráticas, ya que desde las instituciones públicas se imbrican ciudadanos que
proponen aumentar y profundizar la participación ciudadana en la toma de decisiones de
políticas públicas (Smith, 2009). Este tipo de innovaciones públicas se concretan en diversos
dispositivos y procesos (plataformas de participación y emprendimiento cívico, laboratorios
de innovación, hubs20, hackatones organizadas por el sector privado y/o el público, etc)
donde la meta reside en informar, consultar y hacer participar a los ciudadanos en tanto que
pilares de todo buen gobierno. También constituye un medio para concretar la apertura, y
una inversión para la mejorar en la elaboración de las políticas públicas (OCDE, 2003).
18 Con esto nos referimos a fenómenos tan diversos como los relacionadas como el hacktivismo cívico (es
decir, aquéllas personas que se juntan a para crear soluciones abiertas -usando datos abiertos, con el fin de
resolver desafíos relevantes en su localidad, ciudad, provincia o país), o bien a las movilizaciones que buscan
una democracia más real (como por ejemplo las inciativas que signaron el 15M en España).
19 Dado que estos fenómenos están ligados al uso y/o desarrollo de software, se hace presente un nuevo
dispositivo, una nueva trama de particularidades al interior de esa inteligencia que representa el código: si bien
no es el objeto de estas páginas, creemos insoslayable anotar la importancia que reviste la cualidad del
software -open source al menos, libre en el mejor de los casos- a la hora de innovar.
20 Un hub es una comunidad global con personas de todo tipo de extracciones profesionales y laborales que
se articulan para enfrentar desafíos sociales, culturales y ambientales. Su objetivo es inspirar, conectar y
empoderar a innovadores sociales.
• 15 •
2. Gobierno Abierto y participación: muchas caras de un mismo fenómeno.
En este segundo apartado general recuperaremos uno de los principios que caracterizan un
gobierno abierto -la participación ciudadana-, para encontrarla en el espacio signado por
de los hackatones de datos abiertos21. Esta posibilidad de 'hacer cosas con datos' (Durán
Valvede, 2012), un fenómeno emergente de la disponibilidad de tecnología para disponer de
datos públicos que pertenecen a la ciudadanía pero hasta ahora sólo han estado en manos
del Estado, nos coloca frente a una oportunidad: producir información a partir de
información (Mendo, 2013), de manera veloz, colaborativa y experimental, en un período de
tiempo acotado, gracias a aplicaciones de software (Bortz, 2013)22.
Pero no nos adelantemos. Para plantear esta cuestión, es preciso primero caracterizar una
racionalidad diferente de abordaje, intervención y titularidad de la información, que tiene
por protagonistas a las y los hackers.
21 Los hackatones de datos abiertos suelen ser señalados como un espacio (entre otros) donde se concreta el
principio de transparencia a través de la utilización de datos abiertos (Cottica, 2014; Fundación Orange,
2014; ). Esto es cierto parcialmente. En otras palabras, presentar el trabajo con datos que se produce en
hackatones como garantía de transparencia, corre el riesgo de sumergirnos en cierta ingenuidad a la hora de
cotejar los hechos: la idea de open data no asegura transparencia per se, sólo genera sensación de transparencia
si no hay trabajo periodístico encima. Es necesario que los periodistas “intervengan” esas plataformas digitales
para encontrar historias (Blejman, 2012: 55). Esto nos lleva a fenómenos muy relacionados con el gobierno
abierto como el periodismo de datos -la intervención sobre grandes volúmenes de datos- para verificarlos,
cotejar fuentes, presentar visualizaciones interactivas, evaluar su consistencia-, como también el periodismo
abierto (u open journalism) que refiere a la apertura de los procesos de producción periodística. Si bien ninguno
de ellos es el objeto de estas líneas, no carece de valor anotarlos y señalar que no todo termina en la apertura
de unos datos y ponerlos a disponibilidad del público.
22 Este tipo de eventos habitualmente presentan una modalidad de competencia entre equipos de trabajo
(basados en intereses y capacidades de programación). Se trabaja por 12 a 72 horas. Al finalizar el evento se
presentan los desarrollos y un jurado (organizadores, inversores, pares que también desarrollan tecnología,
incluso las ONG que participan) eligen ganadores y entregan premios.
• 16 •
2.2. Hackers: conocer cómo funciona un sistema por dentro.
Poder pensar y comenzar a indagar los hackatones como una esfera activa de la
participación ciudadana nos obliga a retroceder en la historia, para poder conocer el
colectivo hacker que los sustenta, pero también, nos compele hacer un sumario recorrido de
su decurso en la producción de software (Levy, 1984).
No es posible seguir avanzando en la cuestión si no deslindamos la palabra hacker de las
connotaciones delictivas directas (Rodríguez, 2001) que ha recibido com frecuencia. Esta
asociación, debida a la utilización que los medios de comunicación masiva comenzaron a
darle en la década de los ochenta del siglo pasado (Levy, 1984; Himmanen, 2002)
construyeron un estereotipo criminal, donde los hackers no era más que criminales
informáticos intrusando sistemas para alguna actividad delictiva (propia o ajena). Por esta
razón, el propio colectivo hacker designó con el término específico 'cracker' (Jargon File,
1997) a toda persona que incurra en un delito de cualquier índole, con el fin de poder
diferenciar su labor de quienes sobrepasan los límites. Para un cracker, fisurar la seguridad y
conseguir un acceso a un sistema sabe tanto mejor cuanto más seguro aparentemente
resulte, y mejor aún cuanto más sensibles sean los datos que contenga. Por esta sencilla
razón, son también conocidos como black hats (es decir, ‘sombreros negros’) designación
figurada para quienes tienen propósitos espurios a la hora de interactuar con un sistema
informático23. En resumen, allende los sensacionalismos mediáticos, es fundamental
destacar que los límites legales y morales están claros para los hackers. Como sintetizó Eric
Raymond -uno de los hackers más reconocidos en la promoción del software de código
abierto-: mientras los hackers construyen cosas, los crackers las destruyen (Raymond,
2001).
23 La expresión proviene de los primeros Westerns de cine mudo, donde los villanos lucían sombreros negros,
denotando sus intenciones oscuras.
• 17 •
Habiendo deslindado la connotación negativa, nos queda caracterizar propiamente a un
hacker. En primero lugar, tenemos que dejar claro que un hacker es un entusiasta de lo que
hace, por lo que su condición sólo habla de la relación que tiene con su trabajo, sin estar
centrado en la informática o cualquier desarrollo tecnológico: un docente, un artista o un
carpintero pueden ser considerados hackers (Cerverón Lleó y Grimaldo Moreno, 2010). Para
el caso que nos ocupa aquí, referiremos a aquellas personas apasionadas por la exploración
informática, ávidas por conocer el funcionamiento interno de algo para poder expandir sus
límites o repensar su uso (Grammatikopoulou, 2010). Hackear tiene que ver con perseguir un
conocimiento con la predisposición para resolver problemas prácticos como requisito (los
hackers sostienen el principio de 'manos a la obra' constante (Levy, 1984)), y la disposición a
la ayuda voluntaria mutua. En términos colectivos, la comunidad hacker se define
globalmente: su espacio es la Red de redes, la Internet (Levy, 1984; Raymond, 2010). Puede
connotarse cierta vaguedad o laxitud en esta pertenencia, pero la comunidad hacker tiene
criterios de selección meritocrática basados en las habilidades de programación, por lo que
la etiqueta 'hacker' sólo puede ser adjudicada según la reputación del ingresante según el
criterio de los miembros más experimentados de esa comunidad (Raymond, 2001). La razón
de esto es muy simple: ser un hacker no es una pose, por lo que ostentar actitud hacker no
convierte a un programador en tal: Lo verdaderamente definitorio es el conocimiento de
lenguajes de programación, la práctica, y la creatividad (Coleman y Golub, 2008).
2.2.1 El ethos hacker.
Como todo colectivo -aún cuando no esté formalmente organizado-, encuentra su cohesión
por algunas creencias comunes, por una concepción acerca de la realidad y de su trabajo.
Hacia la época en que los estereotipos delictivos comenzaron a pesar sobre ellos (circa
1985), los hackers se dieron ‘una ética’, que en realidad es principalmenteuna manifestación
de principios (Levy, 1984). El primero de ellos promueve un acceso total e irrestricto a las
computadoras y a todo dispositivo que muestre cómo funciona el mundo en esta sociedad
• 18 •
de la información: los hackers creen que toda informacón debe ser libre (particularmente,
en el caso de la que está contenida en un programa informático: es decir, el tan mentado
código de programación). En la medida en que se tenga acceso a toda la información, se
podrán modificar creativamente sus usos y potencialidades, como también intervenir en el
perfeccionamiento de ella (esta idea aplica principalmente al código de programación y la
capacidad de retocarlo para aumentar su funcionalidad) (Himmanen, 2002). Los hackers
también promueven la desconfianza a la autoridad, principalmente de dos maneras: por un
lado, la autoridad que ostentan las burocracias -gubernamentales, universitarias o
corporativas- imponiendo restricciones según razones de su propia organización y no de la
lógica de la programación. Por otro lado, su desconfianza al autoritarismo señala que la
acumulación de poder cultiva la censura y secrecía, además de oponerse a la lógica de
funcionamiento que los define -la cooperación voluntaria y el intercambio libre de
información-. Incluso, dado que cualquier tipo de opacidad les resulta revulsiva, sus
principios los compelen a hacer algo en contra de ella (Levy, 1984). No está alejado de esta
cuestión su férreo convenicimiento por la descentralización de la información (donde resulta
determinante el uso de sistemas operativos abiertos escritos en software libre -o en su
defecto de código abierto-). En adisión a lo anterior, los hackers sostienen que sólo
puedenser juzgados por su trabajo (programar) y no por criterios externos como edad, raza,
condición socioeconómica o títulos universitarios (la meritocracia hacker está asociada al
hacer, no al acreditar competencias). Pero la ética hacker no se termina en los criterios que
escogieron para regular su funcionamiento grupal: Existen dos principios que exceden la
esfera de la programación para resolver problemas o perfeccionar sistemas. De este modo,
reservan un lugar para derivaciones estéticas (creen que una en una computadora se puede
crear arte y belleza), y además, que ellas pueden mejorar nuestras vidas (Levy, 1984)
Este código de comportamiento no está excento de obligaciones: La práctica de aquéllos
principios está sujeta a unos cuidados, unas recomendaciones: nunca dañar algo
intencionalmente (por el simple hecho que conduce a mayores problemas, mientras el ethos
hacker tiene que ver con el trabajo constante para solucionarlos), también se exhorta a
modificar código sólo con un criterio de tolerancia: entrar a un sistema y evitar ser
• 19 •
identificado24. Podemos o no coincidir con estas reglas, pero hay algo innegable: ella guió
desde los años ochenta del siglo pasado a esta suerte de colectivo organizado
informalmente llamado hackers.
Los años pasaron, y cuando llegó el nuevo milenio no sólo los informáticos escribieron sobre
sus experiencias con el colectivo hacker: algunos cientistas sociales se interesaron sobre
esta comunidad de programadores que se regían con parámetros diferentes a los de la
racionalidad que atraviesa a nuestra sociedad contemporánea. Con los desarrollos del
filósofo Pekka Himanen, se comenzó a delinear lo que hoy se llama con mayor precisión
como ‘ética hacker’ (Himanen, 2002). Esta ética no sólo resalta las particularidades al
interior del colectivo hacker y su sistema de convivencia, sino que muestra una clara
diferenciación con la racionalidad instrumental señalada por Max Weber (1964) para las
sociedades modernas: sencillamente, es una racionalidad social del trabajo, dado que
desafía la relación que la sociedad industrial tiene con el uso del tiempo (los hackers valoran
la flexibilidad en el uso del tiempo, la artesanalidad, y el estado de prueba constante -o
'beta', como se dice en la jerga- que les permite experimentaciones en cualquier instancia de
su trabajo). La racionalidad hacker también desafía la relación con el dinero (los hackers
mantienen una relación lúdica con el trabajo, y no necesariamente retributiva), junto con la
relación acerca de la posesión de la información (bajo la racionalidad instrumental moderna,
se obtiene un lucro por su posesión -como por ejemplo, la fórmula de una bebida gaseosa-):
pero los hackers promueven la puesta en común la información y su apertura (openness) a
través de mecanismos legales disponibles para ello (de este criterio derivan las licencias
creative commons y la copyleft)25.
24 Esta obligación conlleva una recomendación que creemos vulnera ciertos parámetros éticos, porque
demuestra un comportamiento estratégico: nos referimos a la intervención desde servidores remotos (dado
que cuanto más cercanos sean, más fácil es rastrear a la/el hacker)
25 Suele pensarse al movimiento hacker como underground, contracultural. Esto no quiere decir que un sector
de ella no comience a ser embebida por otros espacios que antaño le eran ajenos (en algunos casos, hasta
pueden resultar contradictorios con sus principios): tal es el caso de la contratación de hackers en Facebook
para construir continuas mejoras (cf. https://www.linkedin.com/job/facebook/hacker-jobs/)
• 20 •
Estas consideraciones pueden sonar utópicas para nuestra racionalidad instrumental
moderna -en plena vigencia aún-, pero es interesante destacar que gran parte de los pilares
que sostienen la sociedad de la información en que vivimos han sido construidos por
personas que trabajan bajo estos principios, como Linus Torvalds, creador del sistema
operativo de software libre Linux; Eric Raymond, el portavoz del movimiento de código
abierto; Stephen Wozniak, cofundador de Apple; Denis Ritchie, uno de los padres del
lenguaje C; Tim BernersLee, creador de la World Wide Web; entre otros. Seamos conscientes
o no, los hackers han diseñado gran parte de nuestras interacciones digitales y por lo tanto,
gran parte de nuestras vidas, dada la injerencia que aquélla tiene en los procesos que
conforman nuestra cotidianeidad.
2.2.2. De los hackers cívicos
El adjetivo cívico nos señala la dirección del trabajo de los hackers: el desarrollo de
herramientas para mejorar el acceso público a datos útiles en manos de los gobiernos (Rosa,
2014). Este tipo de acciones redunda en el camino hacia la transparencia gubernamental y lo
que es más importante aún: la mejora del compromiso de la ciudadanía con su comunidad.
Aquí, los hacker ponen a disposición su expertise para desarrollar aplicaciones de programas
que realizan diferentes acciones en una computadora o en un teléfono inteligente, tomando
conjuntos de datos (datasets) en manos del Estado (que deberían ser de acceso público,
pero que usualmente no lo son), y con ellos desarrollan software que luego podrán a
disposición de la comunidad. Usualmente, el hackerismo cívico se concreta en tres espacios:
1) organizaciones y redes específicas (como Hack & Hackers26, Code for America27, etc), 2)
26 Hacks & Hackers es una red global (con capítulos en diferentes países) donde confluyen hackers,
periodistas, diseñadores y activistas de diferentes sectores de la sociedad civil. En América Latina se nuclean
bajo esta red unos cinco mil miembros (uno de los capítulos más desarrollados es el de nuestro país), y han
devenido en un núcleo de innovación, apertura (apoyan las licencias abiertas y software libre) y
patrocinamiento de otros proyectos en periodismo de datos.
27 Code For America (Programa para Estados Unidos de América) es una organización sin fines de lucro y
• 21 •
hacklabs o hackerspaces: espacios donde los hackers se juntan para generar proyectos y
socializar ideas, y 3) los más conocidos: hackatones o maratones de hackeo28 (eventos de
muchas horas de duración, donde se juntan los desarrolladores a programar utilizando los
datos liberados por el Estado)29. A diferencia de otros intentos de acceso a la información en
soporte papel como el pedido de documentos, expedientes y demás registros (Banfi, 2013),
los hackers cívicos prefieren que la información gubernamental sea liberada una vez
digitalizada para poder acceder a conjuntos mayores de datos, legibles por las máquinas,
que luego pueden ser analizados detenidamente para encontrar información más
significativa (patrones, tendencias, disrupciones, etc.).
La labor de los hackers cívicos se enmarca, como ya hemos mencionado, en lo que se
denominan datos abiertos dentro de las políticas de gobierno abierto (open government
data). Esta innovación cívica aúna ciudadanía, desarrolladores de software, diseñadores y
organizaciones de la sociedad civil (OSC) y/o emprendedores a colaborar creando nuevas
soluciones usando datos públicos, programación y tecnología para resolver los desafíos que
existen en su organización, comunidad, ciudad, provincia o nación (Bortz, 2013). El
hackerismo cívico encierra un cambio cultural en el gobierno para trabajar de manera más
efectiva y creativa con su ciudadanía y su característica privativa reside en ser un proceso
apartidaria que desde 2009 se propone vincular el sector privado y público (principalmente trabajan en
innovación a nivel local) con herramientas de código abierto (open source). Code for America organiza hackers
cívicos para desarrollar aplicaciones, patrocinan emprendimientos y se suma a otras iniciativas similares (como
por ejemplo OpenPlans, que vncula los sistemas de transporte con la apertura de gobierno).
28 Existen diferentes tipos de hackatones. Según su objetivo de desarrollo, como aplicaciones determinadas
(móviles, videojuegos, desarrollo web); según el lenguaje utilizado (HTML5, PHP, Python, etc.); según la
finalidad comercial (como los emprendimientos tecnológicos o start-ups); como método de reclutamiento de
desarrolladores para empresas; como espacio de promoción de la innovación; entre otros tipos más. Aquí nos
interesaremos en los hackatones cívicos, donde se desarrollan soluciones tecnológicas para una OSC, una
causa, o una problemática social, involucrando hackers cívicos. Este tipo de hackaton está ligado a ideas y
movimientos de gobierno abierto apertura de datos públicos (open government data) (Boltz, 2013).
29 Si tuviésemos que pensarlo en los términos más generales posibles, podríamos afirmar que una hackatón es
una transferencia de valor desde el espacio del contenido -los datos- hacia la dimensión del software -la
inteligencia, en términos de un tipo determinado de iteración informática-, y viceversa (Antón Bravo, 2013)
• 22 •
orientado por la tecnología30, pero también por dos factores más, típicos de los principios
hacker: 1) la filosofía del 'manos a la obra', y 2) la conducción determinante de la ciudadanía.
En menos palabras, el hacking cívico implica el trabajo rápido, creativo y mancomunado de
la ciudadanía, valiéndose de tecnología y diseño para hacer que un gobierno local o una
organización de la sociedad civil tenga una mejor administración de recursos y capacidad de
respuesta a los problemas (Scrollini, 2013).
3. Participación en hackatones: Hackers, OSCs y público en general.
La participación política refractada en la esfera del gobierno abierto suele ser abordada por
la bibliografía especializada de diferentes maneras. Sin pretender ser exhasutivos,
mencionaremos aquellas asociadas a la colaboración en el diseño de políticas públicas
(Villoria, 2010; Ramírez-Alujas, 2012; Inzulza, 2013); a la resolución de problemas comunes y
provisión de servicios y bienes públicos (Subirats, 2013); a la utilización de plataformas
30 Existen posiciones críticas acerca de la productividad de las hackatones cívicos. Por un lado, podemos
señalar que los prototipos de software desarrollados tal vez nunca alcancen la forma de una aplicación a
disposición del público (Bortz, 2013)-, por lo que implica una pérdida de tiempo y esfuerzo considerable (los
desarrollos de un hackaton -las líneas de código que se escriben-, deberían ser alojadas en un repositorio para
quedar a disposición de la comunidad. No siempre es posible contar con este espacio, y el trabajo comenzado
queda perdido). Otra gran limitación reside en la investigación necesaria para desarrollar una herramienta
adecuada: en el escaso tiempo de un hackatón se trabaja en propuestas que sólo acaban por presentar una
respuesta intuitiva de un grupo de desarrolladores (nos explicamos com un ejemplo: supomngamos el caso de
una OSCs que presenta una necesidad de su labor cotidiana. Los desarrolladores la interpretan -sin ser
especialistas en el objetivo de esa OSC-, y ofrecen una opción para solucionar tal necesidad con una aplicación.
Esto sucede en un tiempo limitado -'sobre la marcha'-, y sin la indagación que pudiere ser necesaria para
aquélla problemática). Para cotejar algunas de las posturas críticas, cf. Claire Topalian: “'Hackathon' Events: Do
They Really Help Anyone? http://www.forbes.com/sites/groupthink/2013/04/19/hackathon-events-do-they-
really-help-anyone/; cf. Jake Porway You Can’t Just Hack Your Way to Social Change en
https://hbr.org/2013/03/you-cant-just-hack-your-way-to; cf.
• 23 •
digitales para compartir conocimiento y experiencias para la construcción de sinergias
(O'Reilly, 2010); entre otras perspectivas. Aquí nos centraremos en una perspectiva donde la
participación estará relacionada a la transparencia en tanto que acceso la información en
manos del Estado, y la intervención de los y las ciudadanas se concreta por medio de la
utilización de las tecnologías de la información (Peschard Mariscal, 2013).
No obstante lo prolífico que comienza a ser el campo de la apertura de la gestión pública -en
sus múltiples dimensiones y casuística-, creemos que los desarrollos que vinculan datos
abiertos con hackatones en un marco de apertura de gestiones públicas (Bojórquez, 2013;
Barros, 2013; Güemes y Ramírez-Alujas, 2013) no avanzan lo suficiente sobre prácticas que
resultarán cada vez más determinantes en la configuración del espacio social digital.
Y aquí reside la diferencia conceptual que queremos plantear en estas páginas: al momento
de considerar la dimensión participativa que creemos existe en los hackatones iremos un
poco más lejos que recuperar el universo conceptual de la participación política tal como es
concebida en el campo del gobierno abierto, para avanzar en un universo de sentido de un
fenómono nada nuevo, pero que también incursiona en los espacios de la apertura de la
gestión como se la concibe hoy en día: el hacktivismo31. Fusión de los términos 'hacker' y
'activismo', el hackativismo refiere a la intervención sobre la realidad a través de tecnología
para alcanzar un objetivo social o político (Wray, 2003). La intervención socio-tecnológica
que implica desarrollar aplicaciones con datos abiertos puestos a disponibilidad por parte
del Estado, suele ser pensada en relación a las y los hackers, en cuanto su expertise
31 Desde ya, este énfasis tiene su razón de ser: la enorme diferencia que representa que el Estado ponga en
manos de la ciudadanía conjuntos de datos que antaño no alcanzaban más que a funcionarios, tracciona el
interés de los especialistas en gobierno abierto. Nuestro interés se centra en pensar lo que sucede com esos
datos abiertos, adentrarnos en las prácticas que signan estos espacios de desarrollo, y fundamentalmente, en
visibilizar el lenguaje del 'hackerismo cívico' y sus implicancias en una nueva sociedad (la misma que dio un
nuevo impulso y decurso a lo que llamábamos gobierno abierto a principios del siglo XXI). Ampliar la
perspectiva, encontrar fenómenos enderrerdor de la apertura de la gestión redunda en conocer de qué
maneras abordar essa apertura, pero imbricada en un lógica social mayor, de la que es depositaria en gran
parte.
• 24 •
(programar), y no como una manera de intervenir en la esfera pública32 a través de un vector
conocido como código33.
En un hackaton de datos públicos, los desarrolladores escriben código de manera
desinteresada a cambio de la comida y la bebida que aportan los organizadores a través de
sus sponsors. Concurren bajo la modalidad de convocatoria abierta, y reciben las demandas
de una organización no gubernamental de manera directa, para ofrecerles una solución
estimada (desde ya que estas organizaciones del tercer sector también participan de la
ayuda de la comunidad -en este caso a través de hackers-, pero el resultado final -el
desarrollo informacional que llevan a su organización o bien continúan desarrollando por su
cuenta-, es parte de un dispositivo hacker vasto, que aúna un ethos, una dinámica de
funcionamiento social34 con un particularísimo vector: el código. De este modo, las OSC
obtendrán como mejoras a su trabajo cotidiano según aquello que los hackers determinen
con su escritura).
Concebir, cotejar y comenzar a tender puentes entre la apertura de la gestión de gobierno y
los fenómenos socio-informacionales que la intersectan -como el hackativismo- nos
enfrenta a cuestiones que quedan fuera de la apertura de gobierno en los análisis técnicos,
pero en la realidad se encuentran profundamente imbricadas (sin ir demasiado lejos,
encontramos el colectivo Wikilieaks, con clara similitud a uno de los intereses hacktivistas
más atávicos: desterrar la secrecía de la esfera gubernamental con anterioridad a la
Directiva de Obama y a otros antecedentes de la actual apertura de gobierno). Comenzar a
32 Los hackers crean, introducen nuevas entidades en el mundo. En algunos casos, cuestionan conceptos pre-
existentes y modos de representación establecidos (Kelty, 2008). Por esta razón suele decirse que hackear es
sinónimo de reconfigurar, de ir más allá de lo que los protocolos delimitan (Amadeu da Siveira, 2010)
33 El código, es nada menos que el único lenguaje ejecutable (Galloway, 2004). Performático por definición, en
él significado y acción son una y la misma cosa (Amadeu da Siveira, 2010). Ya Leissing (2002) había asegurado
que el escribir codigo es establecer las leyes que determinan nuestras acciones. Participar en una maratón de
datos abiertos pone en acto este fenómeno rizomático llamado hacktivismo.
34 Stewart Brand, uno de los organizadores de la Conferencia Hacker en 1984 y un referente de la cultura
hacker (cuando las connotaciones del término eran positivas), aseguró que un verdadero hacker no es una
persona, sino grupos (Galloway, 2004).
• 25 •
visibilizar cruces, construir espacios teóricos que asocien prácticas, ampliar la perspectiva
para verla según sus implicaciones, nos ayudará a ver los diferentes aspectos de la apertura
de la gestión de gobierno.
4. Bibliografía
• Amadeu da Silveira, Sérgio (2010): Ciberativismo, cultura e o individualismo colaborativo, en
Revista USP, São Paulo, n.86. pp. 28-39.
• Abal Medina, Juan Manuel (2008), entrevista en Revista Nuevo Espacio Público, Revista de
Gobierno y Políticas Públicas; N° 1, IPAP: Río Negro.
• Antón Bravo, Adolfo (2013): El periodismo de datos y la web semántica en CIC, Cuadernos
de Información y Comunicación, UCM, vol. 18. pp: 99-116
• Alvarado, Sara; Ospina, Héctor; Botero, Patricia y Muñoz, Germán (2008). Las tramas de la
subjetividad política y los desafíos a la formación ciudadana en jóvenes en Revista Argentina
de Sociología, vol. 6, n. 11. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S1669-32482008000200003&lng=es&nrm=iso [consultado el 15 de
diciembre de 2014]
• Antoun, Henrique y Fábio Malini: Monitoramento, vazamento e anonimato nas revoluções
democráticas das redes sociais da Enternet, Revista Fronteiras: Estudos Midiáticos, São
Leopoldo: Unisinos, v. 14, n.2. pp: 68-76
• Alcalá, María y Nelesi Rodrigues Hacktivismo: a nueva cara de la participación en
Comunicación (instituto Gumilla), N 159 y 160, Caracas. Pp: 38-45
• Banfi, Karina (2013): América Latina: las organizaciones no gubernamentales ante las
políticas de apertura de los gobiernos en Hofman, Andrés; Ramírez-Alujas, Álvaro y José
Bojorquez (comps): "La promesa del gobierno abierto para América Latina". Disponible en
http://www.lapromesadelgobiernoabierto.info/ [Consultado el 16 de diciembre de 2014].
• Blejman, Mariano (2012): De qué sirve a los periodistas el gobierno abierto, en Revista
Cuestión de Derechos, Asociación de Derechos Civiles, número 2, Buenos Aires.
• 26 •
• Boix, Montserrat (2012): Redes Sociales: un cambio imparable, en Boletín 94, Fundación
Mujeres: Madrid.
• Bortz, Gabriela (2013): El hackatón como metodología de producción de bienes
informacionales. Limitaciones y desafíos en la producción de aplicaciones de software para la
resolución de problemas sociales y ciudadanos en Hipertextos, Vol. I, N° 1: Buenos Aires. pp:
133-162.
• Cajiao Brito, Fernando y Nina Tapia del Salto (2011): Internet como un espacio de
interacción social y opinión: Diferencias entre ecuatorianos que estudian, no estudian, trabajan
a tiempo completo y tiempo parcial en ComHumanitas, vol 2, N° 1.
• Cerveron Lleó, Vicente y Francisco Grimaldo Moreno (2010): Entrevista a Richard Stallman,
en Novática nº 203, enero-febrero. pp 42-44.
• Chiareti, Alessandro (2013): Datos abiertos (enlazados) y acceso a la información en Chile,
ponencia ante el XIV Simposio de la Internacional del Conocimiento 2013: Santiago de Chile.
• Criado, Ignacio y Rojas-Martín, Francisco (eds) (2013). Las redes sociales digitales en la
gestión y las políticas públicas. Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya.
• Conejero Paz, Enrique (2013): Gobierno Abierto Y Democracia Participativa en Hofman,
Andrés; Ramírez-Alujas, Álvaro y José Bojorquez (comps): "La promesa del gobierno abierto
para América Latina". Disponible en http://www.lapromesadelgobiernoabierto.info/
[Consultado el 16 de diciembre de 2014].
• Coleman, Gabriella y Alex Golub (2008) Hacker practice: Moral genres and the cultural
articulation of liberalism, en Anthropological Theory, vol.8, número 225.
• Durán Valverde, Oscar (2012): Open data en 'Hacia la Sociedad de la Información y el
Conocimiento', PROSIC, Universidad de Costa Rica.
• Garman, Tabetah (2012): We are legion: Civil desobedience in the Cyber Age, Northeast State
Community College: Blountville.
• Grammatikopoulou, Christina (2010): On Becoming A Hacker: A new political and cultural
practice [consultado el 22 de diciembre de 2014], disponible en
http://interartive.org/2010/12/cultural-hacking/#sthash.sIRpq5QY.dpuf
• Girao, Augusto (2013): Gobierno Abierto: un paradigma participativo en la gestión pública
actual, ponencia ante el VII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP): Bogotá.
• 27 •
• Fagerberg, Jan y Bill Verspagen (2003) Innovation, Growth and Economic Development:
Why Some Countries Succeed and Others Don’t, ponencia ante la conferencia “Innovation
Systems and Development Strategies for the Third Millenium”: Rio de Janeiro, Brasil.
• Fundación Orange (2014) Datos abiertos en las Comunidades Autónomas y sus mayores
ayuntamientos, Resumen ejecutivo, s/d. [Consukltado el 20 de diciembre de 2014 en
http://www.proyectosfundacionorange.es/docs/eE2014/Datos_Abiertos_2014_resumen_eje
cutivo.pdf]
• Herranz De La Casa, José y Francisco Cabezuelo Lorenzo (2009): Comunicación y
Transparencia en las Organizaciones Sociales en Icono 14, Nº 13, Madrid. pp. 172-194.
Himmanen, Pekka (2002): La ética hacker y el espíritu de la era de la información, Editorial
Destino: Buenos Aires.
• Insulza, José (2013): Prólogo en Hofman, Andrés; Ramírez-Alujas, Álvaro y José Bojorquez
(comps): "La promesa del gobierno abierto para América Latina". Disponible en
http://www.lapromesadelgobiernoabierto.info/ [Consultado el 16 de diciembre de 2014]
• Lemos, André: Cibercultura, tecnología e vida social na cultura contemporánea. Porto
Alegre: Sulina, 2002.
• Lévy, Pierre (1997): A Inteligência Colectiva – para uma antropologia do ciberespaço, Lisboa:
Instituto Piaget.
• Levy, Steven (1984): Hackers: heroes of computers revolution, O'Reilly: Massachussets.
• Instituto Universitario Ortega y Gasset (2012): Goberna América Latina, Fundación José
Ortega y Gasset: Madrid.
• Islam, Roumeen (2003): Do More Transparent Governments Govern Better?, Documento de
Trabajo, Banco Mundial N° 3077, junio: Washington.
• Giddens, Anthony (1995): La constitución de la sociedad, Amorrortu: Buenos Aires.
• López, Orlando (2003): Hackers & Crackers & Phreackers: Una perspectiva ética, en Revista
de Tecnología, Volumen 2 N° 2, Universidad del Bosque.
• Magallón Rosa (2014): Tecnologías cívicas y participación ciudadana en Revista Estudios de
Juventud, UCIII, núm. 105: Madrid. [Consultado el 22 de diciembre de 2014] Disponible
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/44/publicaciones/4%20Tecnologias%20civicas
%20y%20participacion%20ciudadana.pdf
• 28 •
• Mendo, C; Ramos, L. F.; Arquero, R.; Del Valle-Gastaminza, F.; Botezán, I.; Sánchez, R.;
Tejada, Carlos; Peón, Jaime; Cobo, Silvia et al. (2013). Del acceso a la reutilización, del dato al
documento: una visión conceptual de la información pública en Revista Española de
Documentación Científica, 36 (3). Madrid.
• Naser, Alejandra y Gastón Concha (2012): Gobierno abierto a la hora de la igualdad,
CEPALILPES: Santiago de Chile.
• Navarro Martínez, Fredy (2013) ¿Qué Transparencia Requiere El Gobierno Abierto? en
Revista de Gestión Pública Volumen II, Número 2, Julio-Diciembre. pp. 303-333
• Piscitelli, Alejandro (2009): Nativos digitales: dieta cognitiva, inteligencia colectiva y
arquitecturas de la participación, Santillana: Buenos Aires.
• Obama, Barack (2009). Transparency and open government. Memorandum for the heads of
executive departments and agencies, en Federal Register, nº 15, vol. 74, pp. 4685–4686.
• OCDE (2001): Citizens as Partners: Information, Consultation and Public Participation in
Policymaking. Resúmen de avance: Washington.
• OCDE (2003): Public Sector Modernisation, OECD, Resumen de políticas: Washington.
• OCDE (2005): Public Sector Modernisation: Open Government, Resumen de Políticas:
Whashington
• OEA (2012): E-gobierno y m-gobierno (Bol etín Foro E-Gobierno), Canadá: CIDA.
• Open Government Partnership (2011): Declaración de Gobierno Abierto, septiembre:
Washington D.C. Disponible en http://www.opengovpartnership.org/es/acerca-de/declaraci
%C3%B3nde-gobierno-abierto (Consultado el 18 de diciembre de 2014)
• Oliveira Loureiro da Silva, Lídia (s/d): Comunicação: A Internet – a geração de um novo
espaço antropológico, Biblioteca Online de Ciencias de la Comunicación (BOOC). Disponible
en http://bocc.ubi.pt/pag/silva-lidia-oliveira-Internet-espaco-antropologico.html#_ftnref1
[Consultado el 11 de diciembre de 2014]
• Peschard Mariscal, Jacqueline (2013): Del gobierno abierto a la transparencia proactiva: la
experiencia del IFAI en 2011 en Hofman, Andrés; Ramírez-Alujas, Álvaro y José Bojorquez
(comps): "La promesa del gobierno abierto para América Latina". Disponible en
http://www.lapromesadelgobiernoabierto.info/ [Consultado el 16 de diciembre de 2014]
• Prada Madrid, Ennio (2005): Las redes de conocimiento y las organizaciones en Revista
• 29 •
Bibliotecas y tecnologías de la información Vol. 2 No 4 (Octubre Diciembre).
• Pelaya, Lucía y Ana Sanllorenti (2010): Las Miserias contra la filosofía, en Beatriz Busaniche
(comp.) “Argentina copyleft: la crisis del modelo de derecho de autor y las prácticas para
democratizar la cultura”, Fundación Vía Libre: Buenos Aires.
• Perret, Gimena (2014): Notas básicas en torno a la relación tecnología-sociedad. Internet:
¿Tecnología democrática? en Monsalve Patricia y Verónica Cáceres (comps.): “Hacia la
Promoción y Protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Argentina”,
actas de las I y II Jornadas DESCA-IDH, Universidad General San Martín: Polvorines.
• Ramírez-Alujas, Álvaro (2011): Open Government and Modernization of Public Management:
Current Trends and the (inevitable) way forward: Seminal Reflections, Instituto Universitario
de Investigación Ortega y Gasset Madrid, España Vol. IX, N° 15. pp: 99-125.
• ------------------- (2012): Open Government And Public Management Modernization: A New
Paradigm? GIGAPP -Ortega y Gasset University Research Institute (IUIOG). Ponencia ante el
Congreso Internacional de IIAS 2012 - Mérida.
• Ramírez Alujas, Álvaro y Manuel Villoria (2012): Innovaciones de raíz democrática en la
Administración: ¿Recuperando legitimidad ante la crisis? en Revista Vasca de Economía
'Ekonomiaz' Nº 80, edición segundo cuatrimestre: Euzkadi.
• Raymond, Williams (1997): The new hacker's dictionary (o 'The Jargon File, Version 4.4.8),
Editado por cath.org. Disponible en http://www.catb.org/jargon/ [consultado el 7 de
diciembre de 2014]
• Raymond, Williams (2010): How to become a hacker. Versión original y actualizada
disponible en http://www.catb.org/~esr/faqs/hacker-howto.html [Consultado el 17 de
diciembre de 2014]
• Raymond, Edward (2001) The Cathedral and the Bazaar: Musing on Linux and Open Source
by an Accidental Revolution, O'Reilly Media: Sebastopool.
• Renee Irvin y John Stansbury (2004): Citizen Participation in Decision Making: Is It Worth the
Effort?, en Public Administration Review N° 64, 1, Graduete Institute Gineva: Santiago.
• Rodríguez, Pablo (2001): Feos, sucios y malos. La imagen de los hackers en los medios de
comunicación, ponencia ante el IV Congreso Chileno de Antropología. Disponible en
Naturalis: http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/id/20120424010364 [Consultado el 17 de
• 30 •
diciembre de 2014]
• Rosteck, Talcott, (1994). Computer Hackers: rebels with a cause. Honours thesis. Sociology
and Anthropology, Concordia University, Montreal.
• Sáinz Peña, Rosa (2013): Las TIC en el gobierno abierto, Fundación Telefónica-Ariel:
Barcelona.
• Soares, Luís (1999): Contra a Corrente: Sete premissas para construir uma comunidade
virtual en Alves, José; Campos, Pedro y Brito, Pedro (coord.) (1999) “O Futuro da Internet –
Estado da arte e tendências de evolução”, Centro Atlântico, Lisboa. pp: 75-77.
• Bubiratz, Joan (2013): Preámbulo en Hofman, Andrés; Ramírez-Alujas, Álvaro y José
Bojorquez (comps): "La promesa del gobierno abierto para América Latina". Disponible en
http://www.lapromesadelgobiernoabierto.info/ [Consultado el 16 de diciembre de 2014].
• Toret, Javier (2013): Tecnopolítica: la potencia de las multitudes conectadas. El sistema red
15M, un nuevo paradigma de la política distribuida, en IN3-WPS – Internet Multidisciplinary
Institute de la Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en
http://in3wps.uoc.edu/index.php/in3-working-paperseries/article/view/1878 [consultado el
13 de diciembre de 2014].
• Vanhaverbeke, Wim (2006). The Interorganizational Context of Open Innovation, en
Chesbrough, Henry, Wim Vanhaverbeke & John West (eds): "Open Innovation: Research a
new paradigm", Oxford University Press: Oxford. pp. 205-219.
• Vañó Sempere, Mayte (2013): Estrategias de implantación y gestión de las redes sociales en
el sector público, ponencia ante el V Congreso Internacional en gobierno, Administración y
Políticas Públicas GIGAPP-IUIOG e INAP (España), Madrid.
• Villoria, Manuel (2010). La democratización de la Administración Pública: Marco Teórico en
'Gobernanza Democrática y Fiscalidad: Una reflexión sobre las instituciones', Jesús Ruiz-
Huerta y Manuel Villoria (dir), Editorial Tecnos: Madrid.
• Wray, Stefan (2003) Electronic Civil Disobedience and the World Wide Web of Hacktivism.
Disponible en: http://switch.sjsu.edu/web/v4n2/stefan [Consultado el 27 dicembre de 2014]
• Wolton, Dominique (1999): Internet et après?. Une théorie critique des nouveaux médias,
Paris: Flammarion.
• 31 •