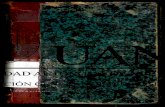Julián Volio Llorente. El Canciller
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Julián Volio Llorente. El Canciller
Edición aprobada por el Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta.Primera Edición: julio 2013.
Revisión de pruebas: Carlos Humberto Cascante Segura, Jorge Francisco Sáenz Carbonell y Luis Fernando Ceciliano Piedra.Fotografía de la portada: http://www.tiquicia.org/cancilleres/canci.asp?ID=7 .Edición: Charles S. Hernández Viale.Diseño y diagramación: Imprenta Nacional.Preimpresión: Imprenta Nacional.Impresión: Imprenta Nacional.Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta, San José, Costa Rica. Avenida 7-9, Calle 11-13, San José. Teléfono (506) 2539-5487. www.rree.go.cr
Impreso en Costa Rica.Reservados todos los derechos.Prohibida la reproducción, no autorizada por cualquier medio, mecánico o electrónico, del contenido total o parcial de esta publicación. Hecho el depósito por ley.
El texto es propiedad exclusiva del autor y no debe ser reproducido sin su autorización. Asimismo, no constituye un documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por lo cual las opiniones expresadas en él son de exclusiva responsabilidad del autor.
92V915C Cascante Segura Carlos Humberto, 1977 -
Julián Volio Llorente: el Canciller / Carlos Humberto Cascante Segura. __ San José, CR: MREC, Instituto Manuel María de Peralta, 2013.
94 p. : 21x14 cm. __ (Serie Yvonne Clays, no. 13) ISBN 978-9977-76-020-9
1. BIOGRAFÍAS. 2. COSTA RICA. 3. HISTORIA. 4. CANCILLERES. 5. VOLIO LLORENTE JULIÁN. I. Título. II. Serie.
C H C S
J V L E
VII
Í
Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Lazos familiares y primeros años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Una carrera política inevitable: facciones y conflictos en la Costa Rica de mediados del siglo XIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Un panorama conflictivo, la Centroamérica de Rafael Carrera y Gerardo Barrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Julián Volio Llorente en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Un acercamiento a la visión internacional de Costa Rica en el mundo de los grandes imperios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
La guerra centroamericana y la delicada neutralidad costarricense . . . . 29
El asilo al general Barrios, entre las percepciones internas y las visiones sobre Centroamérica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Los diferendos limítrofes con Nicaragua durante la gestión de Volio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Los asuntos limítrofes con Colombia: negociaciones diplomáticas entre sociedades masónicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
El servicio exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Las complicaciones de la segunda candidatura y los años posteriores a la Cancillería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
C H C S
J V L E
P
“La humanidad no es un regimiento que marche á toque de tambor: la componen hombres que fácilmente se precipitan á lo desconocido, y otros que retardan el movimiento, con lo que se restablece el equilibrio. Si solamente existiese en el organismo social el último de estos factores, la sociedad perecería por estancamiento; y si sólo existiese el primero, iría de tumbo en tumbo hasta romperse. De la misma manera que una nave necesita velas que la impulsen y lastre que regularice el movimiento, de la misma manera la sociedad está sujeta al sistema de compensación (sic).”
Julián Volio Llorente18871
En 1961, la Asamblea Legislativa de Costa Rica honraba a Julián Volio Llorente asignándole el título de benemérito de la Patria. En general, se reconocía su aporte a la educación pública, dado que fue su proyecto de ley, elaborado durante el segundo gobierno del doctor José María Castro Madriz, el que ordenaba la extensión de la instrucción pública para convertirla en una obligación para los
1 Volio Llorente, Julián, Morazán, en Costa Rica y Morazán, Imprenta de San José, San José, 1887, pp. 25-26.
C H C S
J V L E
ciudadanos, pero costeada por el Estado. Principio que pasó a ser constitucional en el segundo gobierno de Jesús Jiménez Zamora.
Sobre Volio Llorente se han escrito una gran cantidad de semblanzas y anecdotarios2, asimismo, muchos textos de historia general de Costa Rica recogen momentos importantes de su vida, en especial durante su labor en la década de 1860.3 Ha guardado en estos trabajos especial relevancia un detalle de su labor como secretario de Relaciones Exteriores:, la defensa del asilo al general y ex presidente de El Salvador Gerardo Barrios Espinoza. Sin que este detalle supere la preeminencia que se ha brindado a su participación en las luchas políticas y su labor en la cartera de Instrucción Pública y Hacienda.
A diferencia de dichos trabajos, este texto se dirige primordialmente a analizar la participación de Volio Llorente en las relaciones exteriores del Estado costarricense. Por tal motivo, no se analiza con detenimiento el pensamiento y actuaciones del influyente político en otros temas relevantes en los cuales participó, tales como la materia financiera y la reorganización jurídica de la década de 1870. No obstante, tangencialmente, se retoman dichos temas cuando sea necesario para comprender ciertos giros de la vida política de Volio vinculadas con su labor diplomática.
En esta investigación, se ha realizado un esfuerzo consciente por establecer una relación entre las estructuras sociales y la labor de Volio, lo cual constituye el reto más dif ícil del el género biográfico: equilibrar, en su justa medida, el ejercicio del individuo en las estructuras que lo rodean.4 Con tal fin, la obra se encuentra estructurada en diez apartados. Los primeros dos dedicados a contextualizar el arribo de Julián Volio a la política nacional, así como el peso que en este proceso tuvieron sus relaciones familiares
2 Ver por ejemplo Rodríguez Volio, Ana, Síntesis de la vida y la obra del licenciado Julián Volio Llorente, documento inédito, San José, 1975. Este documento hace una síntesis de muchos documentos periodísticos de la vida de Volio. En el mismo estilo, Oconitrillo García, Eduardo, Los grandes perdedores: semblanza de dieciocho políticos costarricenses, San José, Editorial Costa Rica, 2000.
3 Ver, por ejemplo, Fallas Santana, Carmen María, El Estado nacional: institucionalización de la autoridad y centralización del poder 1849-1870, en Botey, Ana (compiladora), Costa Rica: estado, economía, sociedad y cultura. Desde las sociedades autóctonas hasta 1914, San José, Editorial Universidad de Costa Rica, 1999.
4 Sobre los problemas historiográficos presentes al hacer una investigación biográfica ver Carreras Panchón, Antonio, La biograf ía como objeto de investigación en el ámbito universitario. Reflexiones de un retorno, en Revista Asclepio, Vol. LVII, N° 1, 2005, pp. 125-133.
C H C S
J V L E
y sociales. Los siguientes siete se encuentran dirigidos a revisar los procesos de mayor relevancia acaecidos durante la labor de Volio, primero como agente diplomático, y, posteriormente, como secretario de Relaciones Exteriores. El último acápite, muy sucintamente, describe los pasos de Volio tras dejar sus cargos luego de su fracaso en la elección presidencial de 1868. Debe señalarse, que se tomó la decisión de analizar el periodo de Volio como un espacio de seis años y no como dos administraciones distintas. En esta decisión pesaron dos factores: la continuidad que Volio mantuvo en los gobiernos de Jiménez Zamora y Castro Madriz, así como la necesidad de valorar ciertos asuntos de la política exterior de ese periodo sin un corte artificial producido por el cambio de gobierno.
Sin dejar de lado la importancia de ciertos detalles históricos ya conocidos, se consideró importante abordar ciertos temas desde el concepto de construcción de identidad. Sin lugar a dudas, la política exterior conforma una de esas facetas fundamentales para formación de discursos identitarios, no obstante, este tema no ha sido abordado con la profundidad del caso en la historiograf ía nacional. Desde esta perspectiva los discursos relativos a la situación política centroamericana y en especial el caso del asilo al general Gerardo Barrios abren espacio a una nueva lectura e interpretación de los actos de las élites costarricenses. Asimismo, para enmarcar la política exterior del periodo se tomaron los elementos clave de la política interna y la política centroamericana durante la década de 1860. La cual, sin duda, se puede valorar como uno de los más interesantes periodos de la formación del Estado costarricense.
Deseo, finalmente, agradecer al profesor Jorge Francisco Sáenz Carbonell, director del Instituto del Servicio Exterior e impulsor del proyecto de biograf ías de ex cancilleres, así como a su equipo de trabajo, por la oportunidad de publicar este texto.
Carlos Humberto Cascante Segura5 de marzo de 2013
C H C S
J V L E
L
Resulta común escuchar que las personas son el producto de sus circunstancias familiares. En la Costa Rica del siglo XIX tal apreciación constituía un hecho tangible en la arena política. Así, las lealtades y rencillas familiares se encontraban complementariamente ligadas con los negocios públicos, pese a existir una cierta unidad basada en la necesidad de expansión del comercio del café.5 En dicho panorama, las afrentas entre familias se arrastraban inexorablemente a los vaivenes políticos, de forma que la cuna y el matrimonio influían profundamente en las ubicaciones que dentro de la política seguían las personas llamadas, la mayoría de las veces, en virtud de los antecedentes mencionados, a ocupar los cargos más relevantes dentro del naciente Estado.
La vida de Julián Volio Llorente no escapó a esa realidad. Esta estuvo condicionada por los entronques políticos de sus progenitores, especialmente por su línea materna, y por sus propias decisiones. Nacido en Cartago, el 17 de febrero de 1827, fueron sus padres José María Volio y Zamora y Juana Llorente y Lafuente. Su familia estuvo compuesta además por sus hermanos Carlos, Casimira y María de los Dolores.6 Su padre José María Volio fue la primera generación de su estirpe nacida en el país. Único hijo sobreviviente de un inmigrante italiano, heredó a la muerte de este todas las propiedades y bienes, que consistían en fincas en Cartago y Nicoya, así como un significativo negocio
5 Fallas Santana, El Estado nacional: institucionalización de la autoridad y centralización del poder 1849-1870, pp. 239-240.
6 Ver página electrónica Rodovid, en dirección electrónica http://es.rodovid.org/wk/Persona:642080. Revisada 13 de diciembre de 2012.
C H C S
J V L E
ganadero.7 Por otra parte, su madre fue hermana de Anselmo Llorente y Lafuente, no solo primer obispo de Costa Rica, sino una de las figuras más controversiales durante las conflictivas décadas de 1850 y 1860.8
La niñez de Volio transcurrió durante una década especialmente convulsa. En esta, las élites políticas experimentaban la indecisión de pertenecer, o no, a los fracasados proyectos de Federación Centroamericana. Además, eran los actores de las divergencias entre los intentos de consolidación de un poder centralizado, representado por la mano firme del jefe de Estado, Braulio Carrillo; y los esfuerzos por mantener la autonomía de las altas familias cartaginesas, heredianas y alajuelenses. Este último conflicto concluyó con la denominada “Guerra de la Liga”, entre setiembre y octubre de 1835, que permitió a Carrillo, gracias a un triunfo militar aplastante, continuar con una serie de reformas para consolidar un Estado independiente, lo que le brindó una relativa estabilidad al país.9
Pocos años después de esos eventos, en 1839, al amparo de las posibilidades económicas de su familia materna, el joven Volio viajó a Guatemala, con el fin de continuar sus estudios. En dicho país se encontraban su tío Anselmo Llorente y Lafuente, así como tres miembros de la familia Llorente que habían seguido uno la vida clerical y los dos restantes la vida monacal.10 Durante esos años, la sociedad guatemalteca retornaba a la estabilidad tras los duros enfrentamientos producto de la disolución de la Federación Centroamericana, así como las disputas entre los denominados partidos liberal y conservador.
Más allá de la división maniquea entre liberalismo y conservadurismo que se extendió en los estudios iniciales sobre este periodo, Centroamérica vivía duros enfrentamientos intraclase. En tal sentido, la élite consolidada durante la colonia enfrentaba a nuevos miembros en ascenso, lo que tenía como
7 Bariatti, Rita, La inmigración italiana en Costa Rica, en Revista Acta Académica, Universidad Autónoma de Centroamérica, N° 22, pp. 109-114, mayo, 1998. En dirección electrónica http://www.prolades.com/cra/regions/cam/cri/italiana-2.htm. Revisada el 16 de diciembre de 2012.
8 Una biograf ía de Anselmo Llorente y la Fuente en Sanabria Martínez, Víctor Manuel, Anselmo Llorente y la Fuente, primer obispo de Costa Rica: apuntamientos históricos, Editorial Costa Rica, Segunda edición, 1972.
9 Obregón Quesada, Clotilde, Carrillo: una época un hombre 1835-1842, EUNED, 1989.
10 Montúfar, Lorenzo, Memorias autobiográficas, Tipograf ía Nacional, 1898, p. 293.
C H C S
J V L E
reflejo las encarnizadas luchas entre ciudades y gobiernos.11 Bajo este panorama, desde 1840, había asumido el poder en Guatemala el general Rafael Carrera y Turcios. Carrera había establecido nuevamente la preeminencia del partido conservador guatemalteco y expulsado al ex presidente de la República Federal Francisco Morazán Quesada, para lo cual obtuvo el apoyo de la poderosa jerarquía eclesiástica de ese país y la gran mayoría de la población indígena, ligadas, respectivamente, por la protección que Carrera prometió a los derechos de la iglesia y las comunidades indígenas.
Muchos años más tarde, en un debate sobre la decisión de dar nombre al actual Parque Morazán12, Volio recordaba algunos de los acontecimientos acaecidos durante esos meses:
“Solamente que sea cierto que la más gloriosa batalla es la que se consigue con una carrera á tiempo, estaré dispuesto a admirar el genio y valor heroico de Morazán, porque la dió el 19 de marzo de 1840, desde la plaza de Guatemala hasta la de San Salvador, no hay otro que pueda gloriarse de haberla hecho en tan corto tiempo y con tanta velocidad. Poseído de un pánico espantoso al oír cantar la salve á la indiada de Carrera; sin otra precaución que la de arrojar el parque á la fuente de la plaza, y dejando comprometida una gran parte de su ejército, huyó a uña de caballo con vertiginosa celeridad. Todavía recuerdo haber visto al General Carrera reir á mandíbula batiente del descomunal susto que le había dado á Morazán con sólo sonarle la vaina de la espada.” (sic)13
11 Gudmunsud, Lowell, Sociedad y política (1840-1871), en Historia General de Centroamérica, Tomo III, San José, Flacso, 1994, pp. 207-208.
12 El 15 de setiembre de 1887 el gobierno de Bernardo Soto decidió construir un parque, en la denominada plaza de “La Laguna” en San José, asimismo, acordó darle el nombre de Parque Morazán. Este acto provocó una dura polémica en la prensa nacional, de la cual fue participe Julián Volio, quien para ese momento contaba con 60 años de edad. Una recopilación de esta polémica en Costa Rica y Morazán, Imprenta de San José, San José, 1887.
13 Volio Llorente, Julián, Morazán, en Costa Rica y Morazán, Imprenta de San José, San José, 1887, pp. 25-26.
C H C S
J V L E
Una vez en el poder, Carrera empleó la represión de toda disidencia interna a sus designios, con lo que se mantuvo en el gobierno hasta su muerte, acaecida en 1865. El arribo de Carrera también produjo el exilio de distinguidos miembros del partido liberal guatemalteco, que se asilaron en el resto de las repúblicas centroamericanas.14
La relativa estabilidad también comenzaba a percibirse en el urbanismo de ese país. Descrita en 1840 como una ciudad con “calles llenas de fango, edificios públicos y privados todavía parcialmente construidos y deplorables condiciones sanitarias caracterizaban su apariencia”15, los conservadores lograron mejorar, al menos en parte, el aspecto de la ciudad de Guatemala durante el tiempo que Volio estudio en ese país. El viajero inglés Robert Glasgow Dunlop la describía de esta manera en 1844:
“el número de hermosas iglesias y los árboles y jardines interpuestos entre las casas le dan a Guatemala una muy hermosa apariencia cuando se le aprecia a una corta distancia; pero al entrar a la ciudad la ilusión se desvanece, pues, aunque las calles son anchas, rectas y muy limpias, las casas tienen un aspecto ruin y triste, ya que ninguna tiene más de la planta baja y las ventas son pequeñas con rejas de hierro”16
En Guatemala, Volio concluyó sus primeras letras en el Colegio de Belén y luego siguió sus estudios en Filosof ía, pero finalmente tomó la carrera de Derecho en la Universidad de San Carlos Borromeo.17
Graduado como abogado, Volio regresó a Costa Rica en 1848. El panorama había cambiado notablemente en esos diez años de ausencia. El auge cafetalero había impulsado la economía del Valle
14 Sobre la llegada de Carrera y Turcios al poder ver Woodward, Ralph Lee, Rafael Carrera y la creación de la República de Guatemala 1821-1871, Vermont, Plumsock Mesoamerican Studies, 2002.
15 Woodward, Ralph Lee, Rafael Carrera y la creación de la República de Guatemala 1821-1871, Vermont, Plumsock Mesoamerican Studies, 2002, p. 240.
16 Glasgow Dunlop, Robert, citado por Ibid, p. 241.
17 Montúfar, Memorias autobiográficas, p. 294.
C H C S
J V L E
Central, en especial de la ciudad de San José, de forma que en esta se desarrolló un mercado de alquiler de casas y locales comerciales tales como hoteles, fondas, veterinarias, talabarterías, sastrerías, boticas, así como oficinas de profesionales liberales. San José pasó a convertirse en el centro de atracción de inmigrantes nacionales y extranjeros18, por lo que no resulta dif ícil de entender que el joven abogado Julián Volio trasladase su oficina de Cartago a San José por esos años.19
La expansión de la economía cafetalera no estuvo ligada necesariamente a la tranquilidad política. Durante los años de ausencia de Volio Llorente se había experimentado una contrastante inestabilidad, dada la caída de Carrillo y la dictadura de Morazán; los cortos gobiernos Antonio Pinto Soárez (1842), José María Alfaro Zamora (1842-1844 y 1846-1847), Francisco María Oremuno (1844-1846); así como el inestable gobierno del Dr. José María Castro Madriz (1847-1849). Esta convulsa etapa concluyó en 1849, con la llegada al poder de Juan Rafael Mora, quien ejecutó una serie de medidas para consolidar el predominio del Ejecutivo y la centralización del poder estatal. Mora recibió el apoyo de la oligarquía cafetalera, la cual buscaba la estabilidad necesaria para garantizar el crecimiento y la exportación de la producción cafetalera.20
En este ambiente político, Volio Llorente casó con su prima, María Cristina Tinoco Iglesias, en 1854. Este enlace también sería fundamental para su carrera política. María Cristina era hija de Saturnino Tinoco López del Cantarero, quien emigró de Nicaragua a Costa Rica a principios del siglo XIX. Una vez en el país fue consejero de Estado y luego diputado. Contrajo matrimonio con María Joaquina Iglesias Llorente, hermana del presbítero Llorente y Lafuente.21 Asimismo, por la rama materna, María Cristina era sobrina de Francisco María Iglesias Llorente y Demetrio Iglesias
18 Fumero Vargas, Patricia, Vida cotidiana en el Valle Central: 1850-1914. Los cambios asociados a la expansión del café, en Botey, Ana (compiladora), Costa Rica: estado, economía, sociedad y cultura. Desde las sociedades autóctonas hasta 1914, San José, Editorial Universidad de Costa Rica, 1999, p. 309.
19 Oconitrillo García, Eduardo, Los grandes perdedores: semblanza de dieciocho políticos costarricenses, San José, Editorial Costa Rica, 2000, pp. 9-10.
20 Fallas Santana, El Estado nacional: institucionalización de la autoridad…, p. 241.
21 Meléndez Obando, Mauricio, Los Tinoco, en página electrónica La Nación Digital, en dirección electrónica http://wvw.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/raices/tinoco.html. Revisada 16 de diciembre de 2012.
C H C S
J V L E
Llorente (primos de Volio Llorente), ambos connotadas figuras de la élite costarricense; quienes ocuparon diputaciones y secretarias de Estado, en otros cargos importantes dentro del país.22 La pareja procreó tres hijos: Carlos Diego de Jesús, nacido en 1858; José Gerardo, en 1860; y María Guadalupe Ramona Matilde, en 1870.23 Así, el matrimonio garantizaba la prolongación y fortalecimiento de los lazos familiares de los Volio, los Llorente, los Tinoco y los Iglesias, una de las facciones por las que se encontraba compuesta la oligarquía cafetalera costarricense, la cual tendría un papel relevante en las décadas por venir.
Además de los vínculos familiares, un componente importante de la vida de Volio Llorente fue su introducción temprana en las redes masónicas costarricenses. Estas constituían un interesante espacio de socialización, lucha y cooperación ideológica y política entre sus miembros. Dentro de estas participaban relevantes figuras de la política nacional, que influyeron decididamente en el proceso de construcción del Estado costarricense en la segunda mitad del siglo XIX. Así los círculos masones reunían, en otras figuras, al Dr. José María Castro Madriz, Manuel Argüello Mora, Manuel Aragón Quesada, Bruno Carranza Ramírez, Tomás Guardia Gutiérrez, Bernardo Soto Alfaro y Ascensión Esquivel Ibarra.24 El ligamen oficial de Volio con la masonería se produjo en 1865, cuando fue iniciado en la recién fundada Logia Caridad de San José, posteriormente, llegó a ocupar el cargo de venerable maestro (presidente de la asociación) en 1868. Asimismo, tras la disolución de la Logia Caridad participó en diversos intentos de unificación de la masonería costarricense, así como otras actividades de este tipo de asociaciones.25
22 Ver Cascante Segura, Carlos Humberto y Sáenz Carbonell, Jorge Francisco, Diccionario biográfico de la Diplomacia costarricense, San José, Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta, 2005, pp. 28 y 139.
23 Ver página electrónica Rodovid, en dirección electrónica http://es.rodovid.org/wk/Persona:642080. Revisada 13 de diciembre de 2012.
24 Esquivel Martínez, Ricardo, Masones y Masonería en Costa Rica en los albores de la modernidad (1865-1899), Tesis sometida a la consideración de la Comisión del Programa de Estudios de Posgrado en Historia para optar al grado y título de Maestría Académica en Historia Centroamericana, Universidad de Costa Rica, 2012, pp. 267-276.
25 Ibid, pp. 295-296.
C H C S
J V L E
U : C R
XIX
Junto con su actividad profesional, durante la década de 1850, Volio dictó clases de Filosof ía en la Universidad de Santo Tomás. Gracias a ambas facetas se relacionó con las figuras más descollantes de la Costa Rica de la época, lo que pronto lo llevó a ocupar cargos públicos de importancia y participar en las discusiones legales del país. Durante la Campaña Nacional, asumió interinamente la Comandancia de Moracia y la plaza de Liberia, mientras el titular de los cargos servía en el ejército expedicionario que se desplazó a Nicaragua.26 Pasada la Campaña, el 22 de setiembre de 1858, Volio Llorente fue nombrado por el Congreso Nacional magistrado de la Corte Suprema, dado el deseo de integrar dicho órgano únicamente con profesionales en Derecho.27
Empero, la magistratura fue apenas el inicio de una ajetreaba vida política. En razón de los antecedentes familiares descritos, pronto Volio se convertiría en un actor destacado dentro de los serios conflictos existentes en el país. En efecto, para 1858 las relaciones entre el presidente Juan Rafael Mora Porras y una buena parte de la oligarquía se encontraban en franco deterioro. Los principales conflictos provenían de la oposición de una parte a las acciones militares de Costa Rica en 1856, así como el desplazamiento que Mora había efectuado de representantes
26 Oconitrillo, Los grandes perdedores…, p. 10.
27 Sáenz Carbonell, Jorge Francisco y otro, Historia de la Corte Suprema de Justicia, San José, Corte Suprema de Justicia, 2006, p. 105.
C H C S
J V L E
de la élite en el gobierno a favor de sus familiares, entre ellos el rubro del crédito. Varias familias cafetaleras percibían cómo la conducta de Mora desplazaba a la mayoría de la oligarquía de los beneficios del gobierno, que caían únicamente en manos de Mora y sus allegados. En tal sentido, el autoritarismo de Mora, que lo había catapultado a finales de la década de 1840 al poder como un medio de estabilización, se convertía tras los años de gobierno en un factor de desestabilización.28
Particularmente, las familias Llorente, Iglesias y Tinoco habían entrado en un fuerte diferendo con el presidente Mora Porras. En 1856, el gobierno acusó a su suegro Saturnino Tinoco Cantero y su primo Francisco María Iglesias Llorente de organizar un levantamiento contra el presidente. Esta versión fue negada por Iglesias Llorente en un largo documento que, sin embargo, se aprovechó para atacar duramente al gobierno. Se desprende, asimismo, que el diferendo provenía de la administración de la Fábrica Nacional de Licores, que regentaban Iglesias y Tinoco. 29 Además, se produjo un duro conflicto judicial vinculado con el Banco Nacional impulsado por Mora y su protegido Crisanto Medina junto con la casa comercial Tinoco y Cía., propiedad de Iglesias Llorente y Tinoco Cantero; y de la cual Volio fue abogado. En un sonado fallo, Tinoco y Cía. fue obligado a pagar 50 000,00 pesos a Medina, lo que contribuyó a tomar la decisión de acabar por la fuerza con el gobierno de Mora.30
Para agravar aún más, si cabe, los problemas existentes, en 1858, el en ese momento ya obispo Anselmo Llorente y Lafuente entró en conflicto con Mora Porras, en razón de los tributos que el presidente ordenó cobrar a ciertos curatos. El obispo ordenó a los curas realizar una misa de rogación, en la cual se explicarían los motivos de la convocatoria a dicho acto. Ante esta situación, el presidente Mora, temeroso de la influencia de la Iglesia sobre
28 Para comprender con amplitud las vicisitudes de la década de 1850 ver Fallas Santana, Carmen María, Elite, negocios y poder en Costa Rica, Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, Alajuela, 2004. Asimismo, puede leerse Gobierno de Costa Rica, Conjuración de Iglesia y Tinoco, Imprenta Nacional, San José, 1856; y Iglesias Llorente, Francisco María, Vindicación, Imprenta Nacional, San José, 1856.
29 Obregón Loría, Rafael, Conflictos militares y políticos de Costa Rica, San José, Imprenta La Nación, 1951, p. 32.
30 Rodríguez Vega, Eugenio, Julián Volio Llorente (1829-1889), en Revista Educación, N° 30 (especial), Editorial Universidad de Costa Rica, pp. 25.
C H C S
J V L E
la población, decidió expulsar a Llorente y Lafuente.31 Ambas acciones no hicieron más que consolidar a la facción en cuestión y, junto con otra serie de decisiones autoritarias, consolidar al resto de la oposición que terminó por provocar la caída de Mora. Este proceso tuvo la activa participación de Volio Llorente, a quien se le ha atribuido la autoría intelectual del golpe32, y que a partir de ese momento se convirtió en una de las figuras más relevantes de la facción a la cual pertenecía mucha de su parentela.33
Tras la salida de Costa Rica y el posterior fusilamiento de Mora Porras, durante la década de 1860, se conformaron en Costa Rica tres grupos de poder. La facción ligada a los Montealegre, conformada por los miembros más relevantes del comercio, los cafetaleros e intelectuales liberales, dentro de los que se encontraban, además de los hermanos José María y Francisco Montealegre; Aniceto Esquivel Sáenz, Manuel José Carazo, Lorenzo Montúfar y León Fernández Bonilla. Por otra parte, la denominada facción “tinoquista”, compuesta por el propio Volio Llorente, Francisco María Iglesias y Saturnino Tinoco; todos ligados por lazos familiares al obispo Llorente y Lafuente. Adicionalmente, ambos grupos debían granjearse el apoyo de los líderes militares de la época: los generales Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, el primero adepto al grupo “montealegrista” y el segundo al grupo “tinoquista”.34
Por último, con el paso de los años, se fue reestructurando una facción “morista”, integrada por familiares de Mora Porras, dentro de los cuales se destacaba Manuel Argüello Mora. No obstante, esta no llegó a tener el peso que tenían las anteriores. “Montealegristas” y “tinoquistas” tenían enfoques distintos sobre la tolerancia religiosa, la construcción de un ferrocarril al Atlántico, la educación pública y, en especial, sobre el manejo del sistema financiero. Tal situación provocó fuertes enfrentamientos en el Congreso y una serie de complicados juegos políticos para integrar los gobiernos durante esta coyuntura.35
31 Ibid, p. 36.
32 González Flores, Luis Felipe, Licenciado Julián Volio Llorente (1829-1889), en Revista Educación, N° 30 (especial), Editorial Universidad de Costa Rica, p. 34.
33 Oconitrillo, Los grandes perdedores…, p. 10.
34 Ibid, p. 11.
35 Fallas Santana, El Estado nacional…, pp. 253-254.
C H C S
J V L E
En tal sentido, el 14 de agosto de 1859, al asumir el poder José María Montealegre Fernández, se intentó establecer un gobierno que, mediante sus nombramientos y mecanismos informales, equilibrase a ambos bandos. De tal forma, durante los días del gobierno provisorio los dos ministerios que integraban el gabinete fueron confiados a personajes ligados ambos grupos. Por un lado, Relaciones Exteriores e Instrucción Pública a Jesús Jiménez Zamora, en ese momento aparentemente más ligado al “montealegrismo” y, por otro, Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos a Julián Volio Llorente, quien fue nombrado el 16 de agosto de 1859.36 El 2 de octubre fue electo diputado por San José a la Asamblea Constituyente, dentro de la cual fue nombrado miembro de la comisión redactora.37 Finalizados los trabajos de esta, se presentó como candidato para formar parte de la Cámara de Representantes del Congreso (dado que la Constitución de 1859 había establecido un sistema bicameral), en la cual resultó electo para el periodo 1860-1862. Durante ambos años ocupó la presidencia de dicha Cámara.38
Las facciones mencionadas tuvieron un pequeño momento de tregua, cuando decidieron colaborar en la formación de una “Compañía de Crédito Hipotecario”, pero el fracaso de esta provocó que los Montealegre tomasen la decisión de establecer, junto con un importante capital británico, el Banco Anglo Costarricense y tomasen la iniciativa y el dominio de las finanzas en Costa Rica.39 Empero, conforme se acercaba la campaña electoral de 1862 se incrementó la animosidad entre todas los grupos. El peso de Julián Volio Llorente quedó demostrado cuando fue el candidato elegido por el grupo “tinoquista”; por otra parte, Aniceto Esquivel Sáenz fue propuesto por los “montealegristas”. Empero, la intransigencia de ambos bandos llevó a un “punto muerto” en la negociación. De tal forma, junto con los militares y el grupo “morista”; Francisco Montealegre Fernández impulsó un candidato de transacción, el
36 Sáenz Carbonell, Jorge Francisco, Historia Diplomática de Costa Rica 1821-1910, Tomo I, San José, Editorial Juricentro, 1995, p. 270.
37 Meléndez Chaverri, Carlos, Dr. José María Montealegre, Academia de Geograf ía e Historia de Costa Rica, San José, 1968, pp. 71-72; Obregón Loría, Rafael, El Poder Legislativo en Costa Rica, San José, Asamblea Legislativa, San José, 1995, p. 298.
38 Obregón Loría, El Poder Legislativo…, p. 309.
39 Villalobos Vega, Bernardo, Bancos emisores y banco hipotecarios en Costa Rica 1850-1910, Editorial Costa Rica, 1981, pp. 84-101.
C H C S
J V L E
cual fue aceptado por todas la facciones. De tal forma, resultó electo como presidente de la República Jesús Jiménez Zamora.40
40 Meléndez Chaverri, Dr. José María Montealegre, p. 158-159.
C H C S
J V L E
U : C R C
G B
Si el panorama nacional resultaba arto conflictivo, las perspectivas de la región tampoco se perfilaban halagüeñas. Para muchos de los desplazados políticos de la Centroamérica del siglo XIX, el exilio y el asilo se encontraban acompañados por la ilusión del retorno triunfante. Ejemplos de esta conducta habían sido Francisco Morazán y Juan Rafael Mora Porras, entre otros. Por tal motivo, Carrera pretendía asegurarse que los gobiernos vecinos le fueran lo suficientemente leales como para garantizar que las aventuras del retorno no tuvieran el apoyo suficiente para ser exitosas, esa necesidad resultaba especialmente perentoria con los países vecinos: El Salvador y Honduras. Esta política, denominada por el historiador estadounidense Ralph Lee Woodward como la “Pax Carrera”, tenía como límite los recelos que mantenía Carrera al gobierno liberal de México. No obstante, durante un breve periodo, comprendido entre la derrota de los filibusteros en Nicaragua y los primeros años de la década de 1860, el gobernante guatemalteco logro establecer niveles aceptables de estabilidad.41
La “Pax Carrera” fue rápidamente desafiada por el surgimiento en San Salvador del general Gerardo Barrios Espinoza. La enemistad entre ambos caudillos reflejaba el tradicional antagonismo entre las élites políticas y económicas de Guatemala y San Salvador, que provenía de sus desavenencias comerciales heredadas del pasado colonial. Tras una serie de intervenciones militares
41 Woodward, Rafael Carrera…, pp. 422-423.
C H C S
J V L E
contra el gobierno de Francisco Dueñas, Barrios se autoproclamó presidente de El Salvador el 12 de marzo de 1859, nombramiento que le fue ratificado por cinco años más por la Asamblea Nacional, el 21 de enero de 1860.42
Si bien al principio ambos políticos mantuvieron una supuesta relación amistosa, tanto Carrera como Barrios se consideraban una amenaza recíproca. Esta percepción iba más allá de un antagonismo entre liberales y conservadores. La visión compartida de los dos caudillos consistía en considerar que la sobrevivencia de uno implicaba la desgracia del otro. El nuevo gobernante salvadoreño se consideró como un nuevo caudillo liberal, de forma que inició una dura política anticlerical y estrechó los lazos con Honduras y Nicaragua. En esta línea, las propuestas de unión centroamericana de Barrios tenían más bien un tinte de alianza ofensiva o defensiva. El ligamen de Barrios con ambos países siguió rutas distintas. Con Nicaragua pronto se enturbió, cuando brindó su apoyo al militar liberal Máximo Jeréz Tellería y la posible intentona de este para invadir de Nicaragua.43 Por otro parte, en Honduras los intereses de Carreras y Barrios por controlar la política de ese país se transformaron en insalvable punto de discordia.
En efecto, quien lograse controlar al gobierno de Honduras podía abrir dos frentes contra su enemigo. La situación se complicó aún más con el asesinato del entonces presidente de ese país, José Santos Guardiola Bustillo, acaecido el 11 de enero de 1862, cuya autoría intelectual se atribuyó a Barrios. Tras la muerte Guardiola, tomó el poder José Francisco Montes Fonseca, quien rápidamente estableció una cordial relación con Barrios; lo cual fue visto como un incremento de las amenazas sobre Carrera.44 La gota que derramó la paciencia del caudillo guatemalteco fue la firma en marzo de 1862 de un tratado de alianza ofensiva y defensiva suscrito por El Salvador y Honduras, que se establecía
42 Sobre el gobierno de Gerardo Barrios ver López Bernal, Carlos Gregorio, Compadrazgos, negocios y política: las redes sociales de Gerardo Barrios (1860-1863), artículo publicado en página electrónica de la Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica, dirección electrónica http://afehc-historia-centroamericana.org. Revisada el 14 de marzo de 2013; y Lindo-Fuentes, Héctor, Los límites del poder en la era de Barrios, en Jean Piel y Arturo Taracena (comp), Identidades nacionales y Estado moderno en Centroamérica, San José, FLACSO, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1995, pp. 87-97.
43 Sáenz Carbonell, Historia Diplomática… p. 280.
44 Woodward, Rafael Carrera…,, pp. 442-459.
C H C S
J V L E
por sobre un tratado similar de 1859 del que formaban parte Guatemala, Honduras y El Salvador.45 Por otra parte, hacia Costa Rica ambos caudillos se habían mostrado hostiles tras la caída de Mora Porras. Carrera había declarado “ilegal e inexcusable” el golpe de Estado de 1859, e incluso había recibido al ex presidente costarricense.46 Igual actitud había tomado Barrios, quien colaboró abiertamente a la invasión de Mora Porras en 1860.47 Tras el fracaso de este, en El Salvador se tributaron honras fúnebres para el ex presidente costarricense y se ordenó la ruptura de relaciones diplomáticas, que se restablecieron poco después.48
Los hechos descritos permitieron a Volio Llorente enfrentar sus primeras responsabilidades diplomáticas. Precisamente, como parte de los esfuerzos de la administración Montealegre por contener las ambiciones del general Barrios, había sido enviado en una misión como ministro a Nicaragua y Honduras a principios 1861. De acuerdo con las expresiones emitidas por el presidente Montealegre, el objetivo de la misión consistía en:
“[…] promover asuntos de común interés que tiendan á la unidad Centro-americana, acredité cerca de sus respectivos Gobiernos un Ministro Plenipotenciario y Enviado extraordinario, quien se halla actualmente en el desempeño de la importante mision que se le dió.
Costa-Rica desea sinceramente esta union; quiere dar un paso hácia este vital objeto, uniformando en lo posible los grandes intereses nacionales, y sobre todo la Representacion en el Exterior.
La unidad que fuese el resultado de la
conquista, la expoliacion y la violencia, sería
45 Sáenz Carbonell, Historia Diplomática…, p. 279.
46 Ibid, p. 442.
47 Meléndez, Dr. José María Montealegre…, pp. 106-107.
48 Ibid, p. 134.
C H C S
J V L E
atentatoria é insubsistente; ella debe ser la consecuencia necesaria de la conviccion de voluntarias concesiones y de pacíficos esfuerzos. Tiempo es ya de que Centro-América conozca los peligros que la rodean, si sigue presentándose débil y disuelta, y sino aparece ante los otros pueblos fuerte y unida en el interior, cuerda y justa en sus relaciones con los demas Gobiernos.” (sic)49
No obstante, la misión nunca planteó una integración política. En su lugar, se pretendía asegurar una alianza entre Costa Rica y Nicaragua, en la cual el vecino del norte serviría como una barrera a los intereses de Barrios. Así el 7 de marzo de 1861, Volio consiguió la firma de un tratado de alianza ofensiva y defensiva; dichas acciones sería coordinadas por un Consejo de Delegados con sede en Nicaragua. El tratado quedó abierto a las subscripción de las otras repúblicas centroamericanas y fue aprobado por los congresos de ambos países con algunas modificaciones. Volio no pudo dirigirse a Honduras y, dado que no aceptó un nombramiento como ministro en Guatemala, retornó al país. 50
Producto de los hechos acaecidos en Honduras, Carrera y el gobierno de Nicaragua pretendieron obtener el apoyo costarricense. El gobierno tuvo una fuerte contradicción respecto a las acciones a seguir en el conflicto. Por un lado, el canciller Francisco María Iglesias se dirigió con el pretexto de recuperar su salud, primero al puerto de Corinto y luego a Guatemala; donde, respectivamente, se reunió con los presidentes de ambos países. Iglesias brindó el apoyo total a la causa de ambos, tanto moral como material.51 Por el contrario, sin conocimiento del canciller, el presidente Montealegre siguió una línea distinta y buscó fomentar un acuerdo entre los beligerantes, para lo cual acreditó representantes en Guatemala y El Salvador, dichas misiones fueron intrascendentes.52
49 Mensaje del Presidente de la República de Costa Rica al Congreso Constitucional de 1861, en página electrónica CODIMEP-CR, en dirección electrónica: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZW5zYWplcHJlc2lkZW5jaWFsY3J8Z3g6M2E1NzA0NTJhZjBmYjM5OA. Revisado 18 de diciembre de 2012.
50 Sáenz Carbonell, Historia Diplomática…, p. 279.
51 Meléndez, El Dr. José María Montealegre…, p. 137.
52 Ibid, p. 128.
C H C S
J V L E
La invasión francesa a México en 1862 permitió a Carrera establecer una política más agresiva hacia el gobierno de Barrios, pues eliminaba un eventual enemigo en el norte. Es así como, asegurado el apoyo de nicaragüense, Carrera lanzó una ofensiva militar e invadió El Salvador en enero de 1863.
Tras el inicio del conflicto, el gobierno costarricense decidió mantenerse neutral, lo que provocó la renuncia del canciller Yglesias, el 9 de abril de 1863.53 La percepción de estos hechos por parte de la élite política costarricense será fundamental para comprender cómo durante la gestión de Volio, lo que se expondrá de seguido, se consolidó la construcción de la imagen internacional de Costa Rica, los efectos internos de esta y el establecimiento definitivo de una línea política hacia las grandes potencias y el resto de Centroamérica.
53 Meléndez Chaverri, El Dr. José María Montealegre…, p. 140.
C H C S
J V L E
J V L S R E. U
C R
Al asumir el poder, el presidente Jesús Jiménez Zamora nombró a Juan José Ulloa Solares como secretario de Interior y carteras anexas; Francisco Echeverría como secretario de Hacienda; y, mantuvo en el cargo de secretario de Relaciones Exteriores a Aniceto Esquivel Sáenz.54 El primero y el segundo de su total confianza, el tercero muy ligado al grupo “montealegrista”. Contrariamente a las perspectivas de Francisco Montealegre, Jiménez Zamora prefirió muy rápidamente rodearse de personas cercanas al “tinoquismo”. De tal forma, pocos días después, el 1° de junio de 1863, el presidente Jiménez Zamora sustituyó a Esquivel Sáenz y nombró como secretario de Relaciones Exteriores e Instrucción Pública a Volio Llorente.55 No fue posible determinar las razones por las cuales se produjo esta permuta, no obstante, dado el contexto interno que rodeaba al gobierno de Jiménez Zamora, el cambio fue un reflejo de las primeras desavenencias del recién electo presidente en contra del “montealegrismo” y su acercamiento al “tinoquismo”. Asimismo, ambos tenían algún
54 Argüello Mora, Páginas de Historia, p. 192.
55 Sáenz Carbonell, Historia Diplomática…, p. 293.
C H C S
J V L E
parentesco, dado que el abuelo del presidente Jiménez Zamora, José Romualdo Zamora Flores, era bisabuelo de Volio Llorente.56
Volio se mantuvo en el cargo de canciller hasta 1868, pues tras el cambio de gobierno en 1866, el presidente Castro Madriz decidió dejarlo dentro de su gabinete. El Dr. Castro había llegado a la presidencia tras un nuevo acuerdo de las facciones de la élite, el cual se gestó por la capacidad de una serie de “amigos” del ex presidente para convencer a los mandos militares del país de apoyarlo. Contribuyó, además, la inercia de los “montealegristas” ante la candidatura, que los llevó a no realizar algún movimiento para presentar otro candidato.57 En general, la oligarquía conservaba la percepción de que el Dr. Castro tendría la suficiente flexibilidad política para conseguir equilibrios entre los bandos, pese a su mayor cercanía con los “tinoquistas”, lo que fue cierto durante los primeros dos años de su gobierno.58
Una vez electo, contrario a lo esperado por sus “amigos” y pese al descontento de estos, Castro nombró como sus dos ministros a hombres fuertes de ambos bandos.59 En tal sentido, a la par de Volio, nombró como secretario de Gobernación y carteras anexas a Aniceto Esquivel Sáenz, además, nombró un consejo íntimo, del que formaban parte Demetrio Iglesias (yerno de Castro y ligado al grupo “tinoquista”) y Lorenzo Montúfar (cercano al “montealegrismo”).60 Posiblemente, en la elección de Volio pesó la amistad que lo unía con el presidente Castro, así como su relación en otras empresas como el Crédito Rural de Costa Rica, además de su relación dentro de la Logia Masónica La Caridad. Sin importar las motivaciones existentes, lo cierto es que la selección de Volio abrió fuertes fisuras con otras connotadas figuras de la política costarricense tanto en el ámbito público como privado. Así, por ejemplo, se produjo la salida de la Logia Caridad de Lorenzo
56 Ver página electrónica Rodovid, en dirección electrónica http://es.rodovid.org/wk/Persona:642080. Revisada 13 de diciembre de 2012.
57 Dentro de los “amigos” se encontraban Manuel Argüello Mora, Eusebio Figueroa, el general Máximo Blanco y Manuel Antonio Bonilla. Detalles de esta campaña en Argüello Mora, Manuel, Páginas de Historia, Imprenta El Fígaro, San José, 1898, pp. 203-209.
58 Fallas Santana, El Estado nacional…, p. 265.
59 Argüello Mora, Páginas de Historia, p. 210.
60 Montúfar, Memorias autobiográficas, p. 380-381.
C H C S
J V L E
Montúfar y Bruno Carranza Ramírez, quienes fundaron la Logia Unión Fraternal.61
Volio no solo continuó al mando de las carteras de Relaciones Exteriores e Instrucción Pública, sino que asumió, además, la importante cartera de Hacienda, con lo que se convirtió en el hombre fuerte del gobierno62, situación que lo llevó a una serie de conflictos que se describirán más adelante.
El periodo de Volio Llorente, de casi seis años, al frente de las relaciones exteriores del país constituye un interesante espacio para comprender la forma en que la élite costarricense de la época percibía y se comportaba en el ámbito internacional. Lo cierto es que pese a la existencia de disputas internas, la visión de lo internacional resultaba un componente de unión entre las facciones en pugna de la política nacional, como se verá de seguido. Esta relación abarcaba, por una parte, los vínculos con las grandes potencias del momento: la Gran Bretaña, Francia, España (en franco decrecimiento) y los nacientes Estados Unidos. Por otra parte, se encontraban las relaciones de vecindad que generaban una serie de intereses (territoriales - económicos) y construcciones identitarias; las cuales se estudiarán con detenimiento en los próximos acápites.
Dos preocupaciones dominaron el discurso y las acciones tomadas en relación con las potencias. Por un lado la pequeñez y debilidad del Estado, es decir, sus posibilidades de sobrevivencia en solitario en el mundo de grandes imperios; por otro lado, se intentaba resolver el problema de cómo posicionarse ante estos.
Desde esta perspectiva, el primer componente se encontraba vinculado con las posibilidades de subsistencia del Estado. Este tema fue especialmente debatido entre las décadas de 1840 y 1870. En efecto, el surgimiento de la Gran Bretaña y Francia, junto con sus intereses de expansión económica y territorial; la acelerada expansión estadounidense, y los últimos estertores del otrora poderoso imperio español63, lucían como amenazas para un país recién independizado y sin las ventajas de territorio y
61 Martínez Esquivel, Ricardo, Masones y masonería…, p. 295.
62 Rodríguez Vega, Eugenio, Julián Volio Llorente (1829-1889), p. 26.
63 Sobre el desarrollo del proceso imperialista en esos años ver Hobsbawn, Eric, La edad del Imperio 1875-1914, Crítica Editorial, Segunda Reimpresión, Buenos Aires, 1999.
C H C S
J V L E
población que tenían otros. Tres factores vinieron a consolidar en el discurso de las élites la posibilidad de subsistencia. Por un lado el crecimiento económico gracias a la exportación de café. Por otro lado, dos situaciones de índole internacional:, el triunfo en la Campaña Nacional, el cual ha identificado Acuña como un soporte psicológico de la nacionalidad64, y el primer gran litigio jurídico internacional celebrado pocos años después. En este último el incipiente Estado obtuvo significativo triunfo sobre las reclamaciones presentadas por ciudadanos estadounidenses, con el apoyo del gobierno estadounidense, terminó por fortalecer la visión65. En este contexto, la Comisión de Relaciones Internacionales e Instrucción Pública del Congreso señalaba en esa ocasión que:
“De esta manera la Nación ha sido exonerada de una obligación injustamente exigida de cerca de dos millones de pesos, que pesaba sobre su erario público, sobre su crédito y su libre movimiento. Pero no es esta la mayor ventaja. Igual beneficio le reporta el ejemplo de que aún el débil es dable sostener su derecho contra el fuerte, siempre que le asiste la justicia: el ejemplo de que el derecho de gentes es una verdad respetada por los que poseen el poder para quebrantarlo impunemente […]”66
En esta línea de pensamiento, y como veremos más adelante, las grandes potencias constituían una de las posibles amenazas para la independencia política dados los ejemplos que se presentaban en otras partes del continente. En este sentido, Volio establecería con claridad la desfachatez de pensar en términos jurídicos las realidades políticas prácticas, así en 1867 al referirse al principio de igualdad señalaría en 1867:
64 Acuña Ortega, La invención de la diferencia costarricense, p. 211.
65 Cascante Segura, Carlos Humberto, La elaboración de una imagen y diplomacia incipiente. El primer litigio internacional de Costa Rica (1860-1863), En Boletín AFEHC N°46, de la Asociación para el Desarrollo de los Estudios Históricos en Centroamérica, publicado el 04 septiembre 2010, en dirección electrónica: http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=2509. Revisado: 28 de octubre de 2010.
66 Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores é Instrucción Pública, al Congreso de 1863, en La Gaceta Oficial, Nº 246, semestre 9, 12 de diciembre de 1863, págs. 1-2.
C H C S
J V L E
“La hermosa teoría que fundada en la razón y el derecho, nivela las entidades políticas, cualquiera que sea el lugar que ocupan y los recursos de que disponen, excluyendo el imperio de la fuerza y los medios materiales de hacerla valer, aumenta el peligro de la fascinación y no pocas veces arrastra a los pueblos a su ruina y exterminio”.67
No obstante, la relación con las potencias se concebía por Volio y gran parte de la élite política no solo como una amenaza, sino también como una esperanza. Pues la relación con estas se categorizaba como indispensable para el progreso del país, en razón de un crecimiento económico basado en el comercio exterior. En tal sentido, de acuerdo con el discurso profesado por Volio, la relación con las grandes potencias favorecía el progreso nacional, siempre y cuando se lograse establecer la imagen de un país civilizado y respetuoso del derecho. Así por ejemplo, en 1864, el ya canciller señaló en su informe al Congreso que:
“Reducida nuestra propia acción a una estrecha y limitada esfera, tenemos que recurrir con frecuencia al Extranjero para obtener en gran parte los recursos materiales e intelectuales que nos faltan. Allá encontramos las experiencias que, desgraciada o afortunadamente hemos dejado de adquirir en nuestra sencilla y corta carrera política.
De la misma manera que el joven se educa por el ejemplo, el estímulo y el auxilio de los adultos, así un pueblo nuevo e incipiente debe sacar provecho de las Naciones que ya tienen una historia, y ensanchar por este medio el horizonte de sus ideas”68.
67 ANCR, Fondo Congreso N° 7072.
68 ANCR, Fondo Congreso N° 6981.
C H C S
J V L E
Como se destaca en las expresiones de Volio, la debilidad y pequeñez del país ya no constituían en sí mismas un óbice para su existencia. Desde el prisma de lo internacional, un Estado débil puede sobrevivir, pero requiere, dada su pequeñez e inexperiencia, mantener relaciones estables con las potencias, las que son además de una fuente de riqueza comercial, la fuente de valores “civilizatorios”.
En la imagen de Volio existía también un claro componente de la visión de progreso y futuro que la oligarquía se encontraba atribuyendo cada vez al Estado en formación.69 En tal sentido, el país es un joven y, al igual que estos, tiene futuro. De esta forma, el discurso sobre lo internacional establecerá al lado de la viabilidad de la República, la cual se encuentra fundamentada en la “diferencia” costarricense. Así, a pesar de que se producen intervenciones indirectas en los conflictos centroamericanos y en algunos periodos un alto grado de involucramiento en los asuntos del istmo70, se desarrolló con fuerza no solo la visión de ser un país diferente y ajeno a los conflictos de los demás países centroamericanos, sino que esta realidad debe ser difundida internacionalmente para garantizar la existencia del Estado. Este comportamiento resulta especialmente claro al revisar los discursos producidos con relación al asilo del general Barrios.
¿De qué forma este discurso de prudencia y admiración por las grandes potencias fue llevado a la práctica? En términos generales, el país prefirió conservar los lazos con estas y establecer una neutralidad ante los conflictos que las envolvían en contra de las repúblicas americanas. Tres casos pueden servir para establecer dicha situación: la Guerra de Secesión en Estados Unidos, la intervención francesa en México y la Guerra del Pacífico. Estos conflictos eran apreciados por Volio con especial atención, pues les consideraba como una lucha entre la monarquía y el republicanismo; a saber, las antiguas formas y valores de organización política contra las nuevas. Esa lucha que venía desde
69 Dachner Trujillo, Yolanda, De la individual política a la predestinación singular: Costa Rica en la obra de Osejo, Molina y Peralta, en Anuario de Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, 22(2), 1996, pp. 107-116.
70 Por ejemplo durante las dif íciles décadas de 1870 y 1880, cuando se produjo una franca enemistad con el proyecto integracionista de Barrios. Véase Sáenz Carbonell, Historia Diplomática de Costa Rica 1821-1910…, Pp. 361-366; 407-409 y 437-442. El involucramiento se da en diversos periodos, especialmente, en el sistema de tratados de Washington en 1907-1917 y la política exterior de la primera mitad de la década de 1920.
C H C S
J V L E
los extremos del continente afectaría directamente al Istmo; dado que: “[n]uestra posición dif ícil demanda más que nunca la mayor circunspección, tino y actividad”.71
La Guerra de Secesión no causó un cambio en las relaciones de Costa Rica y los Estados Unidos. Desde el principio, el gobierno estableció un claro apoyo al gobierno de la Unión y mantuvo su representación en Washington. Incluso, en 1864, el canciller consideraba que, a diferencia de las administraciones de la década anterior, el gobierno estadounidense había fundado sus relaciones sobre bases de justicia y cordura. Asimismo, el hecho de que Costa Rica hubiese obtenido un buen resultado en el arbitraje relativo a las reclamaciones de ciudadanos americanos, producidas a causa de la guerra contra los filibusteros, contribuyó a establecer una mejor imagen de los Estados Unidos.72 En esta perspectiva, el temor a que el gobierno de los Estados Unidos estableciese colonias de negros libertos en Costa Rica, cuya intención había aflorado a principios de la década, había desaparecido por completo.73 Lo cual no resultaba del todo cierto, pues las autoridades de los Estados Unidos insistieron en esa iniciativa hasta el asesinato del presidente Abraham Lincoln. En este sentido, debe señalarse que Volio percibía con gran admiración el desarrollo de los Estados Unidos, pues seguía el camino de una nación joven, que poco a poco se consolidaba como una nueva potencia. Igualmente, admiraba el respeto a las instituciones políticas y, lo que a su juicio, implicaba la eliminación del “caciquismo” político, común en la política centroamericana.74
Además, los Estados Unidos representaban una posibilidad de inversión en la infraestructura nacional y, por ende, un aliado en la tan ansiada ruta del progreso. En tal sentido, durante la administración Castro Madriz se realizó el primer intento concreto de contrata para la construcción de un ferrocarril interoceánico. El proyecto se concretó mediante una contrata con varios inversionistas estadounidenses, mediante la cual se constituyó la Compañía del Ferrocarril de Costa Rica. Esta compañía integrada por una serie de especuladores y figuras
71 ANCR, Fondo Congreso N° 6981.
72 Sobre ese proceso y sus repercusiones ver Cascante Segura, Carlos Humberto, La elaboración de una imagen y diplomacia incipiente…
73 ANCR, Fondo Congreso N° 6086.
74 Volio Llorente, Julián, Morazán…, p. 27.
C H C S
J V L E
de truculentos antecedentes terminó por no cumplir con sus obligaciones de inversión, por lo que el contrato en cuestión caducó sin mayor novedad.75
Por otro lado, en relación con las intervenciones europeas en América, Costa Rica mantuvo una clara neutralidad hacia los casos de México y el Perú. La posición ante la invasión francesa en México fue una de las más significativas, dado que a pesar de que se expresó la solidaridad a la “Nación mejicana”, no se produjo ruptura alguna de las relaciones con Francia. Incluso se recibió al recién nombrado Encargado de Negocios de Francia en Centroamérica, quien garantizó que la política francesa sería favorable a “la tranquilidad, a la independencia y a la prosperidad comercial y política de Costa Rica”.76
Por otra parte, la amenaza y posterior intervención de España en las costas del Perú, llevaron a este país a buscar mecanismo de apoyo regional, basado en el concepto unión continental. De tal forma, las autoridades peruanas propusieron la celebración de un nuevo Congreso Americano, el tercero con esas características. Una primera convocatoria abarcó un número menor de países, sin que se incluyesen a los Estados centroamericanos. No obstante, por insistencia de Chile y dado la agresividad de España en su reclamo de las islas Chincha, que fueron tomadas en abril de 1864, Perú realizó una segunda ronda de invitaciones en la que se incluyó a Costa Rica.77
Al recibir la invitación y la noticia de la toma de las islas Chincha, el canciller tomó la decisión de no participar en el Congreso78, pero brindar un apoyo solidario al Perú.79 Empero, con el escalamiento del conflicto, que terminó por arrastrar a Chile, la posición de Costa Rica no pasó de extender sus condolencias por
75 González García, Yamileth, La Segunda Administración del Doctor José María Castro Madriz, 1866-1868, Tesis de grado para optar por el título de licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, San José, 1971, pp. 41-49.
76 ANCR, Fondo Congreso N° 6044.
77 De la Reza, Germán, La Asamblea Hispanoamericana de 1864-1865, en Revista de Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, N° 39, enero-junio 2010, p. 82.
78 Carta del Dr. José María Castro Madriz al canciller Julián Volio Llorente, 22 de diciembre de 1864, en Sáenz Carbonell, Jorge, La primera misión diplomática de Costa Rica en Colombia, Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta, 2009, p. 10.
79 ANCR, Fondo Congreso, p. 6086.
C H C S
J V L E
su situación. En tal sentido, en la memoria al Congreso de 1866, con suma practicidad Volio señalaba:
“Costa Rica ha tenido que lamentar los conflictos que estas dos repúblicas hermanas y amigas, se han encontrado últimamente, con la España, absteniéndose de tomar parte en una cuestión que, por más que se diga, no afecta inmediatamente sus intereses, ni compromete su seguridad.”80
Como se estudiará de seguido, la tesis pragmática de Volio, que lo alejaba de los conflictos de las potencias, también se aplicará en los asuntos con los vecinos. En este caso, dicha practicidad se dirigirá a posiciones concretas sobre problemas muy cercanos.
80 ANCR, Fondo Congreso, p. 6879.
C H C S
J V L E
L
Como se describió anteriormente, en los meses finales de la administración Montealegre se había producido un duro enfrentamiento de posiciones respeto de la postura costarricense dentro del conflicto centroamericano. De tal manera, en su discurso de toma de posición el presidente Jiménez fijó la línea costarricense de la siguiente forma:
“Por desgracia las otras de Centro-América se ven hoy empeñadas en una lucha que el Gobierno de Costa-Rica no ha podido evitar, procurando un arreglo pacífico de los asuntos que tienen en desacuerdo a los de Guatemala y San Salvador.— En tal situación, Costa-Rica se conservará neutral; pero siempre dispuesta a emplear su influjo en favor de la paz centro-americana.”81
Así las cosas, los primeros días en el cargo fueron para Volio complicados en el ámbito internacional y nacional. En el primero recibió una serie de informes provenientes del gobierno nicaragüense y del ministro plenipotenciario en Washington, Luis Molina y Bedoya, sobre una serie de movimientos del gobierno
81 Programa Administrativo presentado al Congreso de Costa Rica por el Licdo. Don Jesús Jiménez, Presidente de la República, 8 de mayo de 1863, en página electrónica CODIMEP-CR, en dirección electrónica: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZW5zYWplcHJlc2lkZW5jaWFsY3J8Z3g6MzcwZGZlN2I5MWQ1YWFkYg. Revisado 18 de diciembre de 2012.
C H C S
J V L E
salvadoreño. Estos consistían en la contratación de agentes filibusteros y negros libertos que se unirían al ejército salvadoreño; pero que podrían provocar desmanes tales como los de William Walker años atrás. En el ámbito interno, su gestión no escapaba del conflicto general que experimentaban las facciones de la oligarquía. Lo cual quedo patente cuando el 7 de julio, canciller Volio solicitó al Congreso se concedieran al Poder Ejecutivo potestades extraordinarias para enfrentar la amenaza.82
El Congreso decidió pasar la solicitud a la Comisión de Relaciones Exteriores y Guerra de cada cámara. En ambas comisiones predominaban figuras del “montealegrismo”. Por lo que, en un largo documento conjunto, las mencionadas comisiones respondían a Volio que sus informes si bien no erróneos si eran exagerados. Asimismo, puso en duda las intensiones del gobierno al realizar esta petición, al señalar que:
“La Comisión se promete de vosotros, señores Senadores y Representantes, que no se le pondrá en la necesidad de puntualizar en el dictamen que le ocupa, además de los ya mencionados, los muchos motivos reales o aparentes que la mueven a recomendaros neguéis, como innecesarios en lo que se refiere a lo exterior y peligrosas en lo interior, las facultades extraordinarias que el Supremo Poder Ejecutivo pide al Congreso Nacional le confiera.”83
La decisión del Congreso demostraba la desconfianza existente entre ambos bandos. La respuesta del canciller Volio, transcrita años más tardes por González Víquez, fue igualmente amarga y sarcástica. En ella indicaba que desconocía las razones que tenía el Congreso para no prestar atención a las inquietudes de Luis Molina; pero que solicitaba una copia certificada de la resolución del Congreso para “en su vista tranquilizarse y tranquilizar al público sobre una eventualidad que no hay que temer a que se
82 González Víquez, Cleto, El sufragio en Costa Rica ante la historia y la legislación, San José, Editorial Costa Rica, pp. 163-164.
83 Texto completo del dictamen en González Víquez, El sufragio en Costa Rica…, pp. 271-276.
C H C S
J V L E
realice [la amenaza].”84 Este enfrentamiento fue zanjado un mes después cuando el gobierno decidió disolver el Congreso, parapetado en una supuesta incompatibilidad entre puestos diputadiles y municipales, cuando muchos de los miembros del Congreso ocupan cargos en el régimen municipal.85
Los poderes extraordinarios no fueron necesarios. Para ese momento Carrera estaba decidido a aniquilar la resistencia salvadoreña, que le había causado una dolorosa derrota en su primer intento. Así que, nuevamente, invadió el territorio de ese país. San Salvador terminó por caer a finales de octubre de ese año y Carrera volvió a establecer en el poder a Francisco Dueñas. En Honduras el gobierno de Montes cayó y se instauró en el poder a José María Medina. La afinidad del recién nombrado presidente provisorio salvadoreño quedó demostrada cuando en el artículo quinto del primer decreto emitido por el nuevo gobierno establecía la obligación de:
“colocar un retrato de cuerpo entero del Excelentísimo Señor Presidente don Rafael Carrera en el salón de sesiones del Cuerpo Legislativo y otro en el salón del despacho del Supremo Gobierno en testimonio de reconocimiento por el tino, valor y prudencia con que ha dirigido la presente campaña”.86
Por su parte, el gobierno costarricense, siguiendo un criterio de practicidad, procedió a reconocer a los nuevos gobiernos de El Salvador y Honduras.87 De acuerdo con el mensaje del canciller Volio al Congreso, el reconocimiento se realizó con la esperanza de que “los precedentes y buenas intenciones de las personas elegidas daban las más segura prenda para la paz interior y, la mejor garantía amistad y perfecta inteligencia para las Repúblicas hermanas.”88 Los hechos subsiguientes demostrarían que estas perspectivas resultaban demasiado optimistas.
84 Citado por González Víquez, en Ibid, p. 165.
85 Ibid, p. 166.
86 Woodward, Rafael, Carrera…, p. 460.
87 ANCR, Fondo Congreso, N° 6981.
88 Ibid.
C H C S
J V L E
E B,
C
De acuerdo con el texto de Víctor Hugo Acuña, “La invención de la diferencia costarricense”89:
“[e]n la década de 1860, la conciencia de su diferencia respecto de los otros países centroamericanos y su voluntad de caminar por su propia vía había avanzado en el seno de las elites de una manera casi irreversible.”90
Al iniciarse esa década, no obstante, permanecía la idea una futura unión política, incluso dentro del discurso presidencial la idea de fomentar la unidad centroamericana aparece en 1861, como se transcribió anteriormente; igualmente en la memoria de 1861, el canciller Iglesias señalaba:
“Un hecho que merece una mención especial, es el que a pesar de las escazas relaciones entre las Repúblicas Centroamericanas, de la poca intimidad de sus Gobiernos, de las diferentes tendencias
89 Acuña Ortega, Víctor Hugo, La invención de la diferencia costarricense 1810-1870, en Revista de Historia de la Universidad Nacional – CIHAC de la Universidad de Costa Rica, No 45, enero-junio, Heredia-San José, 2002, pp. 191-228.
90 Ibid, p. 213.
C H C S
J V L E
de que están animados y de la variedad de intereses que por desgracia los mueven, la nacionalidad se conserva latente y que en lo concerniente a integridad territorial y a conservación de la independencia proclamada el 15 de setiembre de 1821, se mantienen solidarios.”91
El propio Iglesias propuso poco antes del conflicto centroamericano de 1863 una nueva iniciativa para la unión.92 Desde esta perspectiva, dentro de la élite existía para esos años al menos una disputa en torno a la relación que debía construirse con los demás países centroamericanos. De tal forma, la amenaza extranjera se convertía en un acicate para fomentar una unión que, como señala Ortega, “[n]o la deseaba en ese momento pero tampoco la rechaza definitivamente”.93 Por consiguiente, cabe preguntarse sobre los efectos que sobre ese conflicto identitario tuvo la guerra centroamericana y qué papel jugó el canciller Volio dentro de este proceso.
La conflagración descrita fue percibida claramente como una amenaza para la estabilidad costarricense. No obstante, una de sus consecuencias inmediatas, la situación producida por el asilo al general Barrios, tendría un mayor impacto sobre la visión que la elite empezaría a desarrollar en torno a sí misma y, especialmente, hacia sus vecinos. En tal medida, resulta pertinente determinar cómo afectó el conflicto la identidad que la oligarquía estaba forjando a lo interno y la imagen que deseaba proyectarse en el entorno internacional.
Tras su derrota, Barrios se había desplazado a Nueva York, donde no consiguió apoyo para enfrentar nuevamente a Carrera, por tal motivo, decidió volver a Centroamérica. Mediante partidarios suyos exiliados en Costa Rica, dentro de los que se destacaba Lorenzo Montúfar, Barrios solicitó el asilo político, pese a la hostilidad que había mantenido durante los años de su gobierno y el apoyo que había brindado a las aspiraciones del ex presidente
91 ANCR, Fondo Congreso, N° 5800.
92 Sáenz Carbonell, Historia Diplomática…, p. 280.
93 Acuña Ortega, La invención de la diferencia costarricense…, p. 214.
C H C S
J V L E
Mora Porras de recuperar el poder.94 Una vez conocida la noticia, el gobierno de Guatemala, mediante una nota diplomática, expresó que el otorgamiento del asilo enturbiaría las relaciones entre Guatemala y Costa Rica. Por este motivo, el canciller Volio indicó que la decisión de asilo no había sido tomada, pero que esta no implicaba un acto inamistoso, por estar apegada al derecho costarricense y al derecho internacional. Una amenaza similar fue realizada por el gobierno de Nicaragua.95
Bajo estos auspicios, Barrios arribó a Costa Rica el 27 de diciembre de 1864 e inmediatamente presentó su solicitud de asilo.96 Al parecer la llegada de Barrios despertó sentimiento encontrados en la sociedad costarricense, como lo demuestra una edición del periódico “El Ensayo”, que circulaba por esos días en el país. El 11 de enero, el editor del semanario describía la llegada de Barrios de la siguiente forma:
“La semana antepasada llegó á esta ciudad el Sr. General Barrios acompañado a su llegada por una numerosa concurrencia, que con anterioridad se había adelantado algunas leguas á topar al ilustre proscrito. Ya entre nosotros ha sido visitado por toda, ó casi toda la sociedad Josefina que le ha dado no pocas muestras de simpatía y aprecio, queriendo sin duda hacer una formal protesta contra ciertas exigencias de las otras Repúblicas Centro Americanas…”97
En ese mismo periódico se publicó una carta de respuesta, firmada por “Unos costarricenses” que contradecía estas apreciaciones al indicar que:
“Es sobre manera sensible que el Señor Redactor haya dado cabida en las columnas
94 Montúfar, Memorias autobiográficas, p. 381.
95 Sáenz Carbonell, Historia Diplomática…, p. 297-298.
96 Ibid, p. 299.
97 El Ensayo, 11 de enero de 1865, p. 1. En página electrónica de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, dirección electrónica: http://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/Periodicos/El%20ensayo%201/El%20ensayo%201865/ak-El%20Ensayo_11%20ene_1865.pdf. Revisado 19 de diciembre de 2012.
C H C S
J V L E
del “Ensayo” á un artículo que de suyo no tiene una correspondencia real y positiva; cuando fueron muy pocas las personas que se dignaron favorecer al expresado General, en su ingreso á esta ciudad; habiendo sido la mayor parte de ella parientes de Su Señora, y tres ó cuatro emigrados movidos por la identidad que con el conservan en principios políticos.- Mas ahora, si por esto se ha lanzado nuestro articulista á deducir que la sociedad Josefina, abriga fuertes simpatías en favor de Barrios, por cierto que una lógica muy peregrina…”98
Más allá de las simpatías, o la inexistencia de estas, en la población; el debate fundamental dentro del gobierno se concentraba en la decisión sobre el otorgamiento del asilo al general Barrios. Por un lado, el ex canciller Francisco María Iglesias se mostraba favorable al otorgamiento, dado que “Costa Rica ha sido siempre un asilo sagrado y seguro para todos aquellos que sufren el ostracismo, sean quienes fueren, y su suelo han encontrado protección, amistades y hogares”.99 Por el otro, el canciller Volio se encontraba completamente en contra, dado los conflictos que este acto podía traer hacia el país, es especial la amenaza conjunta de las demás repúblicas centroamericanas, quienes al tener a Nicaragua como alidada podían emplear su territorio para atacar a Costa Rica.100
En algún momento, Lorenzo Montúfar, uno de los principales detractores de Volio, señaló que su oposición al asilo se fundaba en el apoyo que el canciller deseaba brindarle a Carrera, en razón de su ideología conservadora.101 Sin embargo, esta versión no guarda consistencia con las posteriores expresiones de Volio hacia el resto de Centroamérica, así como la amistad que lo unió a uno de los principales liberales de la época, el doctor Castro Madriz.
98 El Ensayo, fragmento sin identificación de fecha. En página electrónica de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, dirección electrónica: http://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/Periodicos/El%20ensayo%201/El%20ensayo%201865/dt-El%20Ensayo_s.f..pdf. Revisado 19 de diciembre de 2012.
99 Citado por Rodríguez Vega, Eugenio, Biograf ía de Costa Rica, San José, 4ta Edición, Editorial Costa Rica, 2010, pp. 132-133.
100 Oconitrillo, Los grandes perdedores…, p. 13.
101 Montúfar, Memorias autobiográficas, p. 381.
C H C S
J V L E
En una acalorada conversación con el presidente Jiménez, ambos decidieron llevar el asunto a una comisión de notables.102 En esta se tomó la decisión de aprobar el asilo, que fue otorgado el 5 de enero de 1865, bajo la condición para Barrios de no realizar actos que contravinieran la neutralidad costarricense. Como era de esperarse, se produjo una ruptura de las relaciones diplomáticas con el resto de los países centroamericanos: El Salvador, el 3 de enero; Nicaragua, el 20 de enero; Guatemala, el 28 de enero; y Honduras, el 18 de febrero.103
En relación con esta situación, y como demostración del temor latente hacia la actitud del resto de países centroamericanos, el presidente Jiménez señalaba en su informe al Congreso que:
“Provistos los almacenes de guerra con un valioso armamento comprado últimamente en Inglaterra, y convenientemente organizadas las milicias, nos encontramos en posesión de los medios de defensa, que todo pueblo libre e independiente debe procurarse cuando se halla en paz.”104
Más adelante, agregaba:
“Por desgracia, las Repúblicas de Centro-América, exagerando los peligros que contra su existencia pudieran surgir, de la presencia de un asilo político en esta, han creído indispensable para su conservación y tranquilidad, cerrar sus relaciones diplomáticas, comerciales y sociales con la de Costa-Rica, privándose de esta manera de los medios que la amistad ponía a su alcance para vigilar y contener a la persona que tantas inquietudes les causa, desviando
102 Idem.
103 Sáenz Carbonell, Historia Diplomática…, p. 299-300.
104 Mensaje del Presidente de la República de Costa Rica al Congreso Nacional de 1865, 1° de mayo de 1865, en página electrónica CODIMEP-CR, en dirección electrónica: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZW5zYWplcHJlc2lkZW5jaWFsY3J8Z3g6NzVmODA3NGZiMWQ2YzYwMg. Revisado 19 de diciembre de 2012.
C H C S
J V L E
de sus puertos nuestro pequeño comercio y ahondando la escisión que, ya la diversidad de principios ya la oposición de intereses ya la diferente organización política, habían abierto entre pueblos que por su origen y su situación geográfica, están llamados a unirse. Nicaragua, sin embargo, ha dejado abiertas las relaciones oficiales.
El Gobierno se ha limitado a protestar contra la injusticia de semejantes medidas; excusando discutir sus actos de soberanía y rechazando la presión que sobre él se haya pretendido ejercer. Su conducta ha merecido elogios de los Gobiernos y de la prensa imparciales.”105
Las palabras de Jiménez Zamora y la correspondencia diplomática del periodo permiten comprender que el asilo de Barrios contribuyó a consolidar el desarrollo de un discurso nacional y una concepción sobre las relaciones con el resto de los países centroamericanos. En tal sentido, Volio escribía al ministro costarricense en Washington, Luis Molina, lo siguiente:
“Yo sé perfectamente que Costa Rica es un país pequeño, desprovisto de toda clase de recursos, sin elementos para hacerse respetar y que su debilidad la expone a mil peligros, decepciones y a veces faltas de consideración; pero por otra parte conozco que la unión con los otros Estados de Centro América no la haría cambiar esta situación, complicaría sus dificultades y aumentaría su debilidad y su miseria, sujetándola además a sufrir las consecuencias del necio orgullo de sus vecinos […]
[…] Lo mismo que Ud. nací centroamericano; pero solo quiero ser
105 Mensaje del Presidente de la República de Costa Rica al Congreso Nacional de 1865…
C H C S
J V L E
costarricense, y nada deseo tanto como que en el exterior se sepa que esta República nada tiene de común con las que un día formaron la Federación, en buena hora tan ilógica y tan imposible que no volverá a pensarse en ella mientras subsistan las condiciones actuales de aquellos pueblos.” 106
Como puede apreciarse, la visión de diferencia que se había ido construyendo en los años anteriores es acompañada con rotundos calificativos hacia un entorno amenazante: Centro América. Asimismo, la idea de la unión dejó de ser una posibilidad futura, para convertirse en un intento del pasado, que debía ser superado. Por ello, Volio planteaba la necesidad de construir una imagen internacional, para que los países ajenos al istmo pudiesen conocer las diferencias entre Costa Rica y Centroamérica.
El sentimiento soberanista se encontraba más allá de la visión que se tuviera sobre el caso específico de Barrios, empero, este brindaba el escenario ideal para su expresión. En tal sentido, en la memoria al Congreso, el canciller Volio realizaba la siguiente consideración:
“No obstante la esperanza en que por muchos años permanecieron, de volver a formar un solo cuerpo de nación, expresada en las leyes fundamentales inmediatamente promulgadas; esperanza que ha dado motivo a que algunos crean, por lo menos latente, natural y tan solo aplazada la antigua unión; es lo cierto que cada una aisló sus intereses, declaró su propósito de no intervenir en los negocios de las otras, y vinieron a tratarse entre sí, como si nunca hubiesen estado ligadas […]
[…] Así deslindado el lugar que Costa Rica ocupa respecto a las otras Repúblicas de Centro América, fácil es encontrar la regla de conducta que el gobierno debió
106 Citado por Acuña Ortega, La invención de la diferencia costarricense…, p. 213-214.
C H C S
J V L E
seguir cuando el General Barrios, proscrito político de la del Salvador, pidió ser admitido en nuestro territorio”.107
En otros términos, para las autoridades costarricenses el asilo no resultaba un asunto vinculado exclusivamente con Barrios, iba más allá. Esta decisión constituía un ejercicio de autodeterminación, de soberanía nacional. Igualmente, representaba –de acuerdo con las perspectivas de la élite costarricense- el momento ideal para dejar clara la diferencia entre un país que respetaba las normas de los “pueblos civilizados” por sobre cada uno de los demás países centroamericanos, quienes actuaban con fundamento en la “barbarie”. De tal forma, en la nota que informaba el asilo de Barrios a los gobiernos del istmo se indicaba:
“Si el pueblo y el Gobierno de Costa Rica se creyeran dispensados de obedecer las sagradas leyes de la hospitalidad; si el humanitario principio sentado por el gobierno Frances en el año de 1844 y aceptado por todo el mundo culto, no tuviese eco en este pequeño y generoso; si desatendido de nuestra propia dignidad, olvidásemos los deberes que contrajimos al declarar la neutralidad que Costa Rica asumió en la guerra contra el General Barrios, todavía tendríamos que someternos á las leyes consignadas en nuestro códigos, y mas aun, á los Tratados celebrados, tanto con la República de Guatemala, como con la del Salvador, mas inmediatamente interesadas en este asunto (sic).”108
Igualmente, las consecuencias políticas de la ruptura eran soslayadas por algunos de los personajes más influyentes de ese periodo. En tal sentido señalaba el Dr. Castro Madriz:
107 ANCR, Fondo Congreso, N° 6086.
108 Nota del canciller Julián Volio Llorente a los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, 5 de enero de 1865. Extracto en El Ensayo, 11 de enero de 1865. En página electrónica de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, dirección electrónica: http://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/Periodicos/El%20ensayo%201/El%20ensayo%201865/dt-El%20Ensayo_s.f..pdf. Revisado 19 de diciembre de 2012.
C H C S
J V L E
“Yo creo que la suspensión de relaciones que ocurrido (sic) el Gobierno de El Salvador, seguramente también el de Nicaragua y remotamente el de Guatemala es más perjudicial a sus respectivos pueblos que los de Costa Rica, y que ésta debe manifestarse fría e indiferente en semejante emergencia”.109
Los acontecimientos descritos también permitieron realizar intentos por establecer una imagen internacional. En tal sentido, se pretendía “ganarse las simpatías de las Naciones poderosas”, al establecer el carácter progresista y civilizado del pueblo y el gobierno. Este proceso no resultaba novedoso para la época, sino que había sido una constante en la labor de la incipiente diplomacia costarricense.110 En esta ocasión, el medio fue la elaboración de una circular para el cuerpo diplomático acreditado en el país, en ese momento integrado, al menos, por representantes de los Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Italia, Bremen, Chile y Francia. En esta se sostenía el ligamen de Costa Rica con el derecho de las naciones civilizadas y lo riesgoso de la posición del resto de los países centroamericanos.111
El discurso descrito en Volio se puede apreciar con mayor claridad al revisar la reacción que se produjo en la prensa de la época. Esta permitía difundir las ideas que sobre el conflicto y sus causas se fueron elaborando durante esas semanas. Asimismo, demuestra que el proceso de construcción del discurso identitario se encontraba más difundido de lo que se había afirmado anteriormente. En este sentido, completamente libre de óbices diplomáticos, el redactor de “El Ensayo” inició a partir del 11 de enero una serie de notas y artículos cortos dirigidos a respaldar la
109 Carta del Dr. José María Castro Madriz al canciller Julián Volio Llorente, 7 de febrero de 1865, en Sáenz Carbonell, Jorge, La primera misión diplomática de Costa Rica en Colombia, Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta, 2009, p. 24.
110 En este sentido ver Gólcher, Ericka, Imperios y ferias mundiales: la época liberal, en Anuario de Estudios Centroamericanos, San José, Volumen 24, Nº2, 1998, págs. 75-94; Cascante Segura, Carlos Humberto, La elaboración de una imagen y diplomacia incipiente. El primer litigio internacional de Costa Rica (1860-1863), En Boletín AFEHC N°46, de la Asociación para el Desarrollo de los Estudios Históricos en Centroamérica, publicado el 04 septiembre 2010, en dirección electrónica: http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=2509. Revisado: 28 de octubre de 2010.
111 ANCR, Fondo Congreso, N° 6879.
C H C S
J V L E
decisión del gobierno y a construir una explicación de la situación política que se experimentaba. Desde esta perspectiva, señalaba en referencia a los gobierno Guatemala y El Salvador:
“¿Creerá el partido servil ó conservador dominante hoy en otras secciones de Centro-América que nosotros hemos perdido, ó sacrificado como ellos en las ambiciones o el interés personal el pundonor nacional? - ¿Creerán acaso, que por debilidad dejaremos hollar impunemente nuestra soberanía y nuestro orgullo de pueblo libre? Oh! Se equivocan, si tal creen: el pueblo entero tiene á honor repetir con su Gobierno las nobles y valientes frases con que el H. Ministro Sr. Volio ha sabido revindicar el honor nacional.” (sic)112
En esa misma edición, el cronista encargado de las noticias internacionales, luego de hacer un resumen de las reacciones de tres de los países centroamericanos ante la posibilidad del asilo de Barrios en Costa Rica, realizó una grosera comparación entre Costa Rica y Guatemala de la siguiente manera:
“En efecto, no puede haber mancomunidad de ideas ni intereses entre dos países, si se quiere antípodas. Guatemala cuando se independizó Centro América era, como la Metrópoli, la más adelantada de los seis Estados. Allí habían más luces y mayores riquezas, Costa Rica entonces casi no existía: tal era el atraso en que se encontraba. Hoy Guatemala ha retrocedido cien años, y se encuentra respecto de Costa Rica en un nivel muy bajo; y más bajo aun respecto de su anterior posición. […] […] Los que manejan el
112 El Ensayo, 11 de enero de 1865. En página electrónica de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, dirección electrónica: http://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/Periodicos/El%20ensayo%201/El%20ensayo%201865/dt-El%20Ensayo_s.f..pdf. Revisado 19 de diciembre de 2012.
C H C S
J V L E
estado en Guatemala propenden por el absolutismo, están educados bajo las ideas de privilegios y distinciones sociales, y tienen horror a todo aquello propenda á igualar las clases, y predican por la desigualdad de sangre y castas. En Costa Rica no hay círculo exclusivo que maneje los intereses de la nación, y los que hoy forman gobierno son republicanos de corazón amantes de su país y que profesan las doctrinas más benéficas y humanitarias del siglo.” (sic)113
Como puede notarse de los citados extractos, dentro del discurso del periódico en cuestión, el problema había dejado de estar concentrado exclusivamente en la situación del general Barrios. El conflicto que envolvía a Costa Rica con sus vecinos tenía raíces más profundas, provenía de las diferencias en la constitución de los cuerpos políticos de Costa Rica y los demás países centroamericanos, aún sin establecer las razones para estas diferencias. En este caso, la atención se dirige, particularmente, al distanciamiento de las élites gobernantes en Costa Rica y Guatemala se producía dado la orientación “moderna” de la primera y el anquilosamiento de la segunda. Con lo cual se constituye una relación dialéctica entre la Costa Rica “democrática” y la Centroamérica “autoritaria”, liderada en este caso por Guatemala. En las ediciones del 9 y 26 de febrero, el editor y sus colaboradores endurecieron aún más su lenguaje.
“Un particular puede muy bien romper sus relaciones á la hora que se le antoje sin que nadie pueda quejarse, porque á nadie se perjudica; pero los gobiernos deben actuar de muy distinto modo: su conducta está sugeta á reglas establecidas en los principios del derecho internacional. Estas reglas pues, no están al antojo y al capricho de cada uno, y si se falta a ellas su resultado es una grave responsabilidad de que tendrán que dar
113 El Ensayo, 11 de enero de 1865. En página electrónica de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, dirección electrónica: http://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/Periodicos/El%20ensayo%201/El%20ensayo%201865/dt-El%20Ensayo_s.f..pdf. Revisado 19 de diciembre de 2012.
C H C S
J V L E
cuenta en su día los Gobiernos del Salvador y Nicaragua.
En cuanto á Costa Rica si las cosas no pasan del actual estado, lo que debemos esperar de la prudencia y tino de la administración, más bien tendrá que felicitarse por la ruptura de las relaciones con las otras Repúblicas. Nuestras relaciones con los Estados C. Americanos estaban reducidas desde hace mucho tiempo á un pequeño comercio que traia ropa de lana de Guatemala; azúcar, arros, sombreros, petates, rebosos y tabaco del Salvador; sombreros, petates, jáquimas, cacao y ganado de Nicaragua, cosas que se pagaban a dinero constante, porque ninguna de nuestras producciones se consume en aquellos estados. Hoy pues esos productos se manufacturan en el país, porque la necesidad es madre de la industria, ó se traerán de otra parte donde se puedan pagar con nuestro café; de modo que los Estados pierden un mercado regular, y Costa Rica gana unos centenares de miles de pesos.”(sic)114
Como puede apreciarse, la confianza en las oportunidades de sobrevivencia del país superaban las vicisitudes provocadas por el rompimiento de relaciones con las demás repúblicas centroamericanas. Incluso, se establece que dichas relaciones son insignificantes e inútiles para Costa Rica, por lo que se descarta la posibilidad de una unión y el entorno centroamericano se caracteriza como un componente de poca importancia, en el mejor de los casos; o bien, obstaculizador, en el peor, del futuro costarricense. No obstante, aún falta por determinar cuáles son
114 El Ensayo, 9 de febrero de 1865. En página electrónica de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, dirección electrónica: http://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/Periodicos/El%20ensayo%201/El%20ensayo%201865/bh-El%20Ensayo_9%20feb_1865.pdf. Revisado 22 de diciembre de 2012.
C H C S
J V L E
las razones que han provocado estas diferencias. De tal manera, en la edición del 26 de febrero se puntualizará lo siguiente:
“Bien miradas las cosas, Costa-Rica nada pierde con el rompimiento de toda relación. Los lazos que un día unieron a la República Federal de Centro-América mas bien eran ficticios que verdaderos lazos fraternales, no existiendo como no ha existido nunca la cacareada identidad de origen, de costumbres, de hábitos ni de leyes. En el pueblo Costarricense domina el elemento blanco descendiente de colonias gallegas, que como es bien sabido se conservaron en la península ibérica libres de toda mezcla con los árabes ó moriscos africanos, mientras que en las otras Repúblicas Centro americanas, por una parte las masas son indias, y por otra parte el elemento blanco desciende de colonias venidas de los reinos meridionales de España que durante siete siglos estuvieron bajo dominación de los moriscos; de ahí la profunda diferencia que se nota en los hábitos y costumbres de ambos pueblos, y de aquí también las revoluciones periódicas en unos, y la paz y el progreso en el otro.”(sic)115
De esta forma el cronista ligaba los destinos de Costa Rica y el resto sus vecinos con el pasado colonial. El de Costa Rica caracterizado por la pureza racial, los otros países conformados a partir de mezclas perjudiciales primero de elementos árabes y luego por componentes indios. Estos elementos serán claramente retomados y profundizados en las décadas siguientes en el ámbito
115 El Ensayo, 26 de febrero de 1865. En página electrónica de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, dirección electrónica: http://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/Periodicos/El%20ensayo%201/El%20ensayo%201865/bt-El%20Ensayo_23%20feb_1865.pdf. Revisado 22 de diciembre de 2012.
C H C S
J V L E
interno para establecer una identidad nacional en Costa Rica.116 El caso en cuestión también demuestra como los acontecimientos internacionales fueron un acicate del proceso de elaboración del discurso nacional costarricense, que merece ser estudiado con mayor profundidad en otras oportunidades.
Pocos meses después de otorgado el asilo, en mayo de 1865, el general Barrios decidió abandonar Costa Rica. El ex presidente salvadoreño, quien seguía con la ilusión del retorno, se quejaba de haber recibido únicamente un “medio asilo”, pues no había encontrado las condiciones para concretar sus planes. Barrios intentó retomar el poder a mediados de junio de ese año, pero la intentona montada en El Salvador fracasó. Por tal motivo, se desplazó a Panamá, no obstante, durante su travesía una tormenta lo obligó a atracar en el puerto de Corinto, donde las autoridades nicaragüenses lo apresaron. Bajo promesa de que se respetaría su vida, el gobierno nicaragüense lo entregó al gobierno salvadoreño. Sin embargo, Barrios fue sometido a un consejo de guerra y fue sumariamente fusilado, el 29 de agosto de 1865.117
La salida de Barrios allanó el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Nicaragua y Honduras.118 No así con Guatemala y El Salvador que se restablecieron algunos años después del fusilamiento de Barrios. Empero, la guerra centroamericana y, en especial, el problema del asilo habían consolidado en el discurso identitario de la oligarquía costarricense la idea de que, al ser país diferente dentro de istmo centroamericano, se encontraba amenazado por sus vecinos. Esta percepción de amenaza contribuyó a establecer una animadversión por la idea de la unión centroamericana en los años subsiguientes y los mecanismos de relación con el resto de estados centroamericanos.
116 Sobre este proceso en la década de 1870 ver PALMER, Steven, Socied.ad anónima y cultura oficial: inventando la nación en Costa Rica, 1848-1900, en MOLINA, Iván y PALMER, Steven, Héroes al gusto y libros de moda: sociedad y cambio cultural en Costa Rica (1750–1900), (San José, Costa Rica, Editorial Porvenir y Plumsock Mesoamerican Studies, 1992, pp. 169-205.
117 Sáenz Carbonell, Historia Diplomática…, pp. 300-301.
118 ANCR, Fondo Congreso, N° 6086.
C H C S
J V L E
L N V
Como parte de su proceso de construcción estatal, uno de los primeros objetivos de la clase política costarricense fue la apropiación excluyente y exclusiva del territorio en el cual comenzaba a establecerse119. Este proceso se estructuró en dos fases, una de carácter interno y la otra en el plano internacional. La primera consistió en la definición de la organización territorial interna, así como la exploración y ocupación del territorio (faceta que fue cada vez más importante, dado el auge cafetalero y la necesidad de extender la frontera agraria). La segunda se desarrolló como un proceso de definición de límites con los Estados vecinos: Nicaragua y Colombia durante todo el siglo XIX, posteriormente, Panamá, tras su independencia en 1903.
Si bien la clase política, como se observó anteriormente, se dirigió a no participar directamente en los conflictos centroamericanos, sino que se optó por una intervención indirecta y fragmentaria, los problemas con los países limítrofes fueron inevitables. La determinación de estos límites se encontraba enmarcada en un contexto nacional e internacional complejo. Dos factores contribuyeron a esta situación. Por un lado, los procesos de construcción del Estado que experimenta Costa Rica y sus estados vecinos, donde el territorio jugaba un papel ideológico y económico. Por otro lado, los gobiernos de Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, así como empresarios privados de esos países, procuraban la ejecución del proyecto canalero en la
119 Meléndez Dobles, Silvia, Aportes geográficos al imaginario costarricense, en Revista Reflexiones, número 83 (1), San José, Costa Rica, 2004, pp. 57-85.
C H C S
J V L E
región. En tal sentido, los alambicados elementos jurídicos de este proceso de definición territorial fueron supeditados a los intereses económicos, ligados a los diversos intentos de canalización, como estableceremos a continuación.120
Al igual que los ministros que le precedieron, y muchos de los que le sucedieron, el canciller Volio tuvo que lidiar con dos conflictos limítrofes abiertos con Nicaragua y Colombia. Ambos tenían características distintas. Por un lado, con Nicaragua la existencia de proyectos canaleros fomentaba la participación de los Estados Unidos y la Gran Bretaña. Con Colombia se trataba de un conflicto muy desigual, dado el tamaño y recursos con que contaba este país. Durante la gestión de Volio, sin embargo, los diferendos en cuestión mantuvieron una relativa estabilidad, como se describirá a continuación.
Una vez finalizada la guerra en contra de los filibusteros se inició un proceso de negociación de los límites entre Costa Rica y Nicaragua. El 6 de julio de 1857, los representantes de ambos gobiernos suscribieron en Managua el tratado Cañas-Juárez. Este reconocía a Costa Rica el derecho de libre navegación en el San Juan y establecía como lindero el curso de este río hasta un punto situado dos millas inglesas antes del Castillo Viejo y después una línea imaginaria hasta la bahía de Salinas. El tratado Cañas-Juárez no llegó a ser ratificado, y el 8 de diciembre de 1857 se firmó otro, el Cañas-Martínez, en el cual se acordaba que Costa Rica podría escoger si los límites debían ser los fijados en el Cañas-Juárez o los antiguos linderos del partido de Nicoya, que no fueron precisados. Este convenio fue aprobado por el Congreso de Costa Rica el 17 de diciembre, pero la Asamblea Constituyente de Nicaragua lo rechazó en enero de 1858.
El 15 de abril de 1858, con base en las propuestas presentadas por el Plenipotenciario nicaragüense Máximo Jerez Tellería,
120 Sobre la importancia estratégica de la región en razón del paso interoceánico ver Rodríguez, Rosario, El interés geopolítico norteamericano en Centroamérica, Ponencia presentada en el VI Congreso Centroamericano de Historia, Universidad de Panamá, Panamá, 22 al 26 de julio de 2002; Granados Chaverri, Carlos, Geopolítica, destino manifiesto y filibusterismo en Centroamérica, Boletín AFEHC N°36, publicado el 04 junio 2008, disponible en: http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=1920 y Angulo Jaramillo, Felipe, Entre el olvido y los intereses geoestratégicos. América Central en los relatos de viaje de la Revue des Deux Mondes a mediados del siglo XIX, Boletín AFEHC N°42, publicado el 04 septiembre 2009, disponible en: http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=2260
C H C S
J V L E
se suscribió en San José el tratado Cañas-Jerez, en el cual se estableció la actual frontera entre los dos países. En este convenio se atribuye a Nicaragua el dominio y sumo imperio sobre el río San Juan en toda su extensión y se dispone que Costa Rica tendrá en su curso inferior derechos perpetuos de libre navegación con objetos de comercio. El tratado fue ratificado por ambos países y sus ratificaciones se canjearon en Rivas el 26 de abril de 1858. Al brindar una serie de derechos a Costa Rica y al gestarse en ese momento la idea del ansiado Canal de Nicaragua, el tratado necesariamente determinó los derechos de Costa Rica respecto de la futura realización de esa obra. Sobre este componente esencial para los intereses de ambos estados el artículo 8 del convenio ordena que:
“Si los contratos de canalización o de tránsito celebrados antes de tener el Gobierno de Nicaragua conocimiento de este convenio, llegase a quedar insubsistentes por cualquier causa, Nicaragua se compromete a no concluir otro sobre los expresados objetos, sin oír antes la opinión del Gobierno de Costa Rica acerca de los inconvenientes que el negocio pueda tener para los dos países; con tal que esta opinión se emita dentro de treinta días después de recibida la consulta; caso que el de Nicaragua manifieste ser urgente la resolución; y no dañándose los derecho naturales de Costa, este voto será consultivo.”
En efecto, el requisito de participación costarricense generó que ante cada eventual proyecto canalero se avivara la discordia entre ambos países, dado que por lo general Nicaragua no solicitó la opinión costarricense, y de solicitarse, las propuestas para indemnizar o permitir alguna participación costarricense en el proyecto resultaban insatisfactorias121.
Volio conocía directamente dicha situación. En 1861, como ministro plenipotenciario de Costa Rica y Nicaragua, le
121 Ver sobre este proceso Sáenz Carbonell, Historia Diplomática..., Tomo I, Op. cit. Pp. 337, 338 y 339.
C H C S
J V L E
correspondió realizar las gestiones necesarias para que en un contrato de esta especie se introdujese una cláusula que salvaguardase los intereses costarricenses.122
Nuevamente, uno de estos casos se presentó en 1863, cuando Volio ya ocupaba la cartera de Relaciones Exteriores. El primer acercamiento al problema se produjo en relación con la conflictiva relación que tenía Nicaragua con la Compañía del Tránsito Centro-Americana. Dicha compañía fue acusada por el gobierno nicaragüense de colaborar con ataque de los gobiernos de El Salvador y Honduras a Nicaragua en la Bahía de La Virgen. Motivo por el cual, el canciller nicaragüense solicitaba al gobierno costarricense establecer una fuerza militar en el Sarapiquí.123
Asimismo, las autoridades nicaragüenses pretendían dejar sin efecto el contrato con la citada compañía y firmar una nueva contrata con el francés Felix Belly, con la cual se pretendía restablecer una ruta del tránsito y la navegación de vapores al interior del San Juan.124
Precisamente, la amenaza hondureña-salvadoreña a Nicaragua permitiría una relativa estabilidad y cooperación en las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua durante la gestión del canciller Volio. Por lo que en su primera nota a Nicaragua, en tal cargo, en mayo de 1863, recomendó no firmar un nuevo contrato hasta no solucionar la situación con la Compañía Centro-Americana. Asimismo, se negó a enviar tropas al Sarapiquí, dado que se consideraba que no existía peligro inminente en el San Juan.125
Pronto los problemas con la Compañía Centro-Americana se extenderían a Costa Rica. El 15 de julio, el canciller remitió una enérgica protesta a las autoridades nicaragüenses por las actividades de esta en el río Colorado. La compañía en cuestión realizó un recorrido por el río Colorado y “había marcado varios puntos con el objeto de cerrarlo echando a pique, cuatro goletas
122 Pérez Zeledón, Pedro, Informe sobre la cuestión de validez del tratado de límites de Costa Rica y Nicaragua y punto accesorias sometidos al arbitraje del Señor presidente de los Estados Unidos de América; presentado en nombre del gobierno de Costa Rica por Pedro Pérez Zeledón, Gibson Bros., Printers Washington, D.C., , 1887, p. 74.
123 Ibid, p. 224-225.
124 Idem.
125 Pérez Zeledón, Informe sobre la cuestión de validez del tratado de límites de Costa Rica y Nicaragua…, pp. 227-228.
C H C S
J V L E
con piedra y arena”. La respuesta del gobierno de Nicaragua fue clara y reflejaba sus disputas con la Compañía Centro-Americana, pues veía toda obra como un intento de permanecer a pesar de la disputa existente. En tal sentido, Nicaragua reconocía la realización de actos en territorio costarricense, se reprendía a la Compañía y se alentaba al gobierno costarricense a rechazar por los medios necesarios dicha actividad.126 Por consiguiente, el gobierno nicaragüense consideraba al costarricense un aliado en contra de la Compañía, lo que permitiría negociar un nuevo contrato. 127
Asimismo, el hecho que Luis Molina, ministro de Costa Rica en Washington, había asumido también la representación de Nicaragua facilitaba los intentos de encuentro entre ambos países. Como quedó demostrado en marzo de 1864, con la contrata firmada por el gobierno de Nicaragua con Betford C. T. Pim, representante de la Compañía del Tránsito Centro-Americana. Acuerdo que fue negociado por Molina en Washington, y luego consultada y aprobada por el gobierno costarricense.128
Tras la guerra centroamericana, y en razón de las vicisitudes que provocó el asilo del general Barrios, se rompieron relaciones con Nicaragua. Estas se restablecieron en 1864, y siguieron una línea similar a la descrita. Así se presentó un incidente similar en 1866, cuando, por un lado, la Compañía de Tránsito se había percatado que para tener éxito en sus proyectos debía cerrar la boca del Colorado, para restablecer el caudal del San Juan. Por otro, Costa Rica defendía sus derechos; mientras que Nicaragua aceptaba las protestas costarricenses.129
No obstante, se produjeron algunos problemas por la falta de delimitación de la frontera. Por ejemplo, el establecimiento de un cordón sanitario por parte de Costa Rica, que Nicaragua alegaba violentaba su territorio.130 Así como la detención de una expedición costarricense a la orilla del San Juan, que procuraba
126 ANCR, Fondo Congreso, N° 6044.
127 Pérez Zeledón, Informe sobre la cuestión de validez del tratado de límites de Costa Rica y Nicaragua…, pp. 236.
128 Idem.
129 Pérez Zeledón, Informe sobre la cuestión de validez del tratado de límites de Costa Rica y Nicaragua…, pp. 239-242.
130 Sáenz Carbonell, Historia Diplomática…, 312-313.
C H C S
J V L E
encontrar una ruta rápida al Castillo Viejo.131 Ambas situaciones se resolvieron de común acuerdo, en la primera Costa Rica decidió establecer el cordón en una zona indiscutidamente costarricense. En el caso de los expedicionarios, Nicaragua liberó a los detenidos y solicitó a Costa Rica informar sobre nuevas recorridos de este tipo.132
Un incidente similar se produjo en mayo 1867, esta vez en el río Taura. En este, la Compañía del Tránsito Centroamericana había realizado trabajos para obstruir la salida de aguas del río San Juan, con el objeto de aumentar el caudal de este último. El canciller Volio envió un comisionado con instrucciones de precisar la existencia de dichas obras, las cuales se encontraban a una cuarta parte del trabajo; y oponerse a estas. Confirmado el hecho el comisionado se dirigió a las oficinas del agente de la Compañía en San Juan del Norte, ante la protesta costarricense la empresa en cuestión suspendió los trabajos. Asimismo Costa Rica volvió a protestar contra el gobierno de Nicaragua, el cual reiteró el respeto a los términos del tratado. En la memoria de Relaciones Exteriores de ese año, el canciller Volio señalaba la necesidad de llegar a ciertos acuerdos para aprovechar las contratas del tránsito, dado que estas requerirían de trabajos en el territorio costarricense, de lo que Costa Rica podría sacar provecho.133
El tono amistoso de las relaciones continuó en 1868, con la acreditación como ministro en Costa Rica de José María Zelaya. A parte de otros tratados, Volio y Zelaya firmaron un tratado de paz y amistad; así como un convenio para la exploración de las bocas del Colorado y el San Juan para determinar el mejor lugar para un puerto.134
El tratado de Paz establecía una sería de cláusulas muy avanzadas para ambos países, entre ellas la igualdad de derechos y deberes (salvo el servicio militar y empréstitos forzosos) entre nicaragüenses y costarricenses en el territorio de ambos países; la aplicabilidad de actos públicos de cada país en territorio del otro; se facilitaba la extradición entre ambos Estados; se garantizaba
131 Pérez Zeledón, Informe sobre la cuestión de validez del tratado de límites de Costa Rica y Nicaragua…, pp. 238-239.
132 Idem.
133 ANCR, Fondo Congreso, N° 7072.
134 Sáenz Carbonell, Historia Diplomática…, 313.
C H C S
J V L E
el asilo político; y se garantizaban los derechos de los agentes diplomáticos de ambos países.135
Por otra parte, la Convención preliminar el reconocimiento de las bocas del Colorado y el San Juan establecía lo siguiente:
“Artículo 1.Se practicará un reconocimiento
científico del río Colorado y del San Juan, por medio de una comisión compuesta de personas nombradas, una por el Gobierno de Costa Rica y otra por el Gobierno de Nicaragua, con el objeto de examinar cuál de los dos puertos sería más fácil mejorar, haciendo que el todo o parte de las aguas de los dos ríos en que se divide el Alto San Juan, tome solo un cauce.
Artículo 2.La comisión levantara los planos y
presupuestos necesarios, y hará extensivo su informe a todos los demás puntos que juzgue convenientes al objeto de su importante misión. Los dos Gobiernos de Costa Rica y Nicaragua, con presencia de estos informes, darán nuevas instrucciones a sus respectivos Ministros para formar un arreglo definitivo sobre el particular, si lo creyeren conveniente.
Artículo 3.Esta Convención será ratificada por el
Presidente de la República de Costa Rica y por el Presidente de la Republica de Nicaragua, pudiendo cualquiera de ellos someterla a la aprobación del respectivo Poder Legislativo, é inmediatamente
135 El texto en página electrónica Biblioteca Enrique Bolaños, en dirección electrónica: http://enriquebolanos.org/tratados_pdf/34_Tratado_paz_y_amistad_Zelaya_Volio.pdf. Revisado 2 de febrero de 2013.
C H C S
J V L E
después de las ratificaciones se pondrá en ejecución.”136
Estas muestras de cooperación y entendimiento perdurarían hasta el final de la década de 1860. No obstante, pasarían al olvido en la década de 1870, cuando el reclamo de invalidez del Cañas – Jerez, por parte de Nicaragua; así como la intención costarricense de participar en la contratas canaleras, llevarían a una serie interminable de diferendos entre ambos países. Los cuales, por materias distintas, se mantienen hasta la actualidad.
136 El texto en página electrónica Biblioteca Enrique Bolaños, en dirección electrónica: http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs//32_CONV_para_mejorar_uno_de_los_rios.pdf. Revisado 2 de febrero de 2013.
C H C S
J V L E
L C:
Los antecedentes del conflicto territorial con Colombia databan de 1803, cuando una real orden del rey Carlos IV dispuso segregar de la capitanía general de Guatemala (no del reino) las islas de San Andrés y la Costa de Mosquitos, desde el cabo de Gracias a Dios hacia el río Chagres. La orden tenía un fin militar, pero dejaba intacta el manejo los asuntos administrativos. Además, esta imprecisa disposición se ejecutó únicamente con respecto a las islas, pero sirvió de base a Nueva Granada (Colombia), después de la separación de España, para reclamar la totalidad del litoral caribeño de Costa Rica y Nicaragua. En el tratado Molina-Gual, suscrito entre Centroamérica y Colombia en 1825, se consagró el principio del uti possidetis para la fijación de las fronteras, pero no fue posible establecer ninguna línea, porque Colombia consideraba que su territorio llegaba hasta el Cabo Gracias a Dios y Centroamérica rechazaba tales pretensiones. En 1836, Colombia ocupó militarmente el territorio costarricense de Bocas del Toro y expulsó a las autoridades centroamericanas existentes allí; pero continuó reclamando toda la costa caribeña hasta el cabo Gracias a Dios.137
Para tratar de resolver el asunto se firmó en 1856 el tratado Calvo-Herrán, en este Colombia redujo considerablemente sus expectativas, pero no llegó a canjearse, dado que no satisfizo completamente a ninguno de los dos países. Las complicaciones producto de esta disputa se incrementaron a principios del decenio siguiente, cuando las autoridades colombianas ocuparon la punta
137 Amplio en detalles de este conflicto Sáenz Carbonell, Historia Diplomática…
C H C S
J V L E
de Burica y otros territorios costarricenses situados al oeste del río Chiriquí Viejo. En 1863 el diferendo se reactivó, dado que la Asamblea del Estado de Panamá emitió una ley para el arriendo de cocales ubicados entre Punta Burica y Golfo Dulce. Tras consulta al ministro en Washington, Luis Molina, quien recomendó emitir una protesta enérgica; el gobierno decidió solicitar a las autoridades colombianas resolver el asunto mediante un tratado de arbitraje, posibilidad que Colombia se negaba a aceptar.138
Con la intención de solucionar definitivamente este diferendo, a finales de 1864, el canciller Volio decidió acreditar como enviado extraordinario y plenipotenciario en Bogotá al ex presidente y ex canciller José María Castro Madriz.139 La visita a Colombia no tenía únicamente por objeto resolver la cuestión limítrofe, además se pretendía obtener el auspicio del Gran Oriente y Supremo Consejo Neo-Granadino, con sede en Cartagena, para organizar una logia masónica en Costa Rica. La evidencia estudiada para este trabajo no revela exactamente qué misión surgió primero, pero no resulta extraño que la Logia Masónica Caridad, se fundase en 1865 y tuvo como “gran auspiciador” al Gran Oriente y Supremo Consejo Neo-Granadino. Su fundador, el presbítero Francisco Calvo, fue primo de Castro Madriz, quien también fue uno de los creadores de dicha organización.140 Tampoco parece resultar casualidad que el propio Volio, como se mencionó antes, fuera uno de los primeros iniciados por la recién creada Logia.
Los estudios sobre las sociedades masónicas en Costa Rica demuestran que estos grupos tuvieron una clara impronta en la construcción del Estado y los movimientos políticos de las élites costarricenses durante la segunda parte del siglo XIX.141 Esa
138 Ibid, p. 305.
139 Sáenz Carbonell, Jorge, La primera misión diplomática de Costa Rica en Colombia, Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta, 2009, p. 4.
140 Martínez Esquivel, Ricardo, Actividades masónica en la ciudad de Puntarenas (1870-1876), En Revista Inter-Sedes, Revista de las Sedes Regionales de la Universidad de Costa Rica, vol. VIII, núm. 15, 2007, p. 95.
141 Sobre este punto ver Esquivel Martínez, Ricardo, ¿Desmasonización de la política costarricense o despolitización de las logias masónicas costarricenses?, ponencia presentada en el XIV Encuentro de Latinoamericanista Españoles, 2010, disponible en página electrónica Yoususcribe.com, en dirección electrónica: http://es.youscribe.com/catalogue/informes-y-tesis/conocimientos/ciencias-humanas-y-sociales/desmasonizacion-de-la-politica-costarricense-o-despolitizacion-de-1601481, revisado 17 de febrero de 2013; Guzman-Stein, Miguel, Masonería, Iglesia católica y Estado: Las relaciones entre el Poder Civil y el Poder Eclesiástico y las formas Asociativas en Costa Rica (1865-1875), en Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña, Vol. 1, N° 1, mayo-noviembre 2009, disponible en dirección electrónica: http://www.latindex.ucr.ac.cr/rehmlac-1-1/rehmlac-1-1-07.pdf, revisado 17 de febrero de 2013.
C H C S
J V L E
relación también era aprovechada en otros aspectos de la política estatal, en tal sentido, uno de los elementos que garantizaba que el doctor Castro tuviese buenas posibilidades de terminar con éxito su misión era su condición de masón.142 Los entronques de Castro dentro de las redes de contactos masónicos le permitirían integrarse a círculos políticos colombianos con mayor facilidad, dada la comunidad de ideas políticas y sociales que compartían dentro de estas instancias. En efecto, durante esos años los gobiernos liberales colombianos se encontraban claramente ligados con organizaciones masónicas. Incluso, el presidente de Colombia a la llegada de Castro Madriz, Manuel Murillo Toro (1864-1866), también era un destacado masón e ideólogo liberal; quien se encontraba afiliado a una logia bogotana ligada al Gran Oriente y Supremo Consejo Neo-Granadino.143
Además, Murillo Toro formaba parte de un grupo de acérrimos liberales, a los que se les dio el mote de “gólgotas” o “radicales”, este último por llevar hasta sus últimas consecuencias los postulados liberales y el deseo de expandir estos más allá de las fronteras colombianas. Dichos principios habían quedado estampados años antes, en la denominada Constitución de Río Negro, de la que Murillo Toro, paradójicamente, no había sido redactor, dado que se encontraba nombrado como ministro plenipotenciario en Washington.144
Castro Madriz salió de Costa Rica el 15 de diciembre de 1864, para llegar Bogotá, previo transbordo en Panamá, el 16 de enero de 1865.145 En la capital colombiana, el enviado costarricense fue recibido con honores y según el mismo narró tuvo una serie de conferencias “privadas, francas y cordiales” con el presidente Murillo Toro.146 En estas, según relata Castro Madriz, percibió
142 Martínez Esquivel, Ricardo, Composición socio-ocupacional de los masones del siglo XIX, en Diálogos, Revista Electrónica de Historia, N° 8, Universidad de Costa Rica, agosto 2007- febrero 2008, p. 134. En dirección electrónica: http://historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2007/vol2/6vol8n2martinez.pdf. Revisado 6 de febrero de 2013.
143 Loaiza Cano, Gilberto, La masonería y las facciones del liberalismo colombiano durante el siglo XIX. El caso de la masonería de la Costa Atlántica, en Revista Historia y Sociedad, N° 13, Medellín, noviembre, pp. 70 y 76.
144 Llano Isaza, Rodrigo, Historia resumida del Partido Liberal Colombia, Publicaciones del Partido Liberal, Bogotá, Colombia, 2009, p. 35.
145 Segundo informe de la misión del Dr. José María Castro Madriz a Colombia, 16 de febrero de 1865. En Sáenz Carbonell, La primera misión diplomática de Costa Rica en Colombia, p. 12.
146 Ibid, p. 17.
C H C S
J V L E
que de aceptar ciertos principios liberales podría obtener mayores ventajas en la negociación.147 Igualmente, el Dr. Castro Madriz sostuvo reuniones con el canciller colombiano, Antonio del Real. Tras estas, el canciller designó al Dr. Teodoro Valenzuela Sarmiento, quien había dejado ese cargo semanas atrás, para seguir las conversaciones en torno al diferendo limítrofe.148
Las reuniones con Valenzuela Sarmiento se extendieron del 6 al 30 de marzo. En estas, el Dr. Castro presentó un borrador inicial, que fue rechazado por el representante colombiano, quien a su vez presentó otro.149 El límite del plenipotenciario colombiano radicaba en la existencia de villas y municipios que se encontraban administrados por autoridades colombianas, motivo por el cual no se podían entregar algunos de los territorios solicitados por Costa Rica. Pese a que un primer momento Castro persistió en su intento, pronto tomó nota de que no había caso llevar la negociación a otro fracaso y aceptó la posibilidad que brindaba el representante colombiano, que resultaba mucho mejor que las disposiciones contenidas en el tratado de 1856.150 De acuerdo con Lorenzo Montúfar, quien escribió sobre este asunto unos pocos años después, tanto el presidente, como el plenipotenciario colombiano se encontraban dispuestos a renunciar a un territorio que no podían manejar. Así se estableció una línea limítrofe sumamente favorable a Costa Rica; a cambio, los liberales colombianos solicitaron la implementación, en la constitución costarricense, de una serie de principios ideológicos.151
En tal sentido, ambos plenipotenciarios firmaron un tratado de amistad, comercio, navegación y límites el 30 de marzo. El límite entre ambos Estados se establecía de acuerdo con el mapa que puede observarse en la Figura N° 1; este no resultaba el que Costa Rica había pretendido desde 1853, no obstante, resultaba muy
147 Carta personal del Dr. José María Castro Madriz al canciller Julián Volio Llorente, Bogotá, 17 de abril de 1865. En Sáenz Carbonell, La primera misión diplomática de Costa Rica en Colombia, p. 54.
148 Segundo informe de la misión…, Ibid, p. 14
149 Costa Rica-Panama arbitration: Documents annexed to the argument of Costa Rica before the arbitrator, Hon. Edward Douglass White, Chief Justice of the United States: under the provisions of the convention between the Republic of Costa Rica and the Republic of Panama, concluded March 17, 1910, v. 2, pp. 274-275.
150 Ibid, pp. 275-278.
151 Montúfar, Lorenzo, Reseña Histórica de Centro-América, Litograf ía El Progreso, Ciudad Guatemala, 1881, p. 276.
C H C S
J V L E
beneficioso pues se obtenía un control completo de Golfo Dulce en el Pacífico; así como la Bahía de Almirante y el gran lago de Chiriquí en el Atlántico. Además, Colombia se convertía en el garante de la seguridad costarricense, lo cual estaba concatenado al conflicto suscitado por el asilo al general Gerardo Barrios y las gestiones realizadas por Castro en relación con ese asunto. A cambio, Costa Rica debía reformar su normativa para aceptar una serie de principios similares a los que componían la mencionada Constitución de Río Negro.152
Figura N° 1. Mapa de las pretensiones de Costa Rica y Colombia durante
las negociaciones de 1865
Fuente: elaboración propia a partir de Sáenz Carbonell, Jorge, Historia Diplomática de Costa Rica 1821-1910, p. 308.
En términos generales, el tratado establecía la igualdad de derechos entre costarricenses y colombianos, incluso establecía el derecho de adquirir la ciudadanía de uno u otro país con una
152 El tratado completo en Sáenz Carbonell, La primera misión diplomática de Costa Rica en Colombia, pp. 62-75.
C H C S
J V L E
simple solicitud. Estos derechos se detallaban en el artículo 8°, el cual ordenaba entre otros la prohibición de la pena de muerte y la infamia; la libertad de culto; la libertad absoluta de imprenta (sin responsabilidad legal); la libertad de tránsito; el derecho de propiedad privada; la eliminación del servicio militar; y la eliminación de los empréstitos forzosos por motivo de guerra.
El tratado se aseguraba también de fomentar algunos principios de la economía liberal. De tal forma, establecía la eliminación de aranceles entre ambos países, además, una serie de derecho de protección de las propiedades adquiridas por ciudadanos de un país en el territorio del otro, así como la libertad de comercio e industria.
A pesar de ser aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes del Congreso colombiano, fue duramente criticado en Colombia. 153 Tampoco fue plenamente aceptado en Costa Rica, donde se señaló que muchos de esos principios chocaban con la Constitución costarricense; asimismo, se dijo que el objetivo de brindar ciudadanía expedita a los nacionales colombianos pretendía inundar al país de inmigrantes de ese país, que luego impulsaría la unión de Costa Rica a Colombia.154
En defensa de su trabajo diplomático, el Dr. Castro consideraba que el tratado resultaba sumamente favorable, dado que “[h]emos dado pues lo imaginario en cambio de lo positivo…”.155 Desde esta perspectiva, el ex presidente sostenía que resultaba fácil variar esos principios si fuera del caso; pero que constituían algunos de los principios que las naciones civilizadas, como Costa Rica, debían seguir en el futuro.
No obstante, la discusión dentro del ámbito costarricense se tornó ociosa. Justamente, en esos meses se produjo un intento de independencia panameño, en el cual participaron varios
153 La Constitución de Río Negro organizó a Colombia como una federación, con un congreso bicameral. El texto completo de esta constitución en página electrónica: Constituciones hispanoamericanas, Biblioteca Cervantes Virtual; en dirección electrónica: http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/07030730122947295209079/index.htm. Revisado 10 de febrero de 2013.
154 Montúfar, Reseña histórica de Centro-América, p. 277.
155 Carta personal del Dr. José María Castro Madriz al canciller Julián Volio Llorente, Bogotá, 17 de abril de 1865. En Sáenz Carbonell, La primera misión diplomática de Costa Rica en Colombia, p. 56.
C H C S
J V L E
ciudadanos costarricenses. Esta situación permitió a los adversarios del tratado en la política colombiana contar con el argumento necesario para retrasar la aprobación definitiva del convenio, pues se cuestionó la buena fe de Castro Madriz y la transparencia de la posición costarricense. El transcurso del tiempo del trámite terminó por impedir su aprobación, de forma tal que fue rechazado por la Cámara Alta del Congreso colombiano en 1866.156 Con esta situación se extinguió la mejor oportunidad de alcanzar un acuerdo beneficioso para Costa Rica. Posteriormente, los gobiernos costarricenses de turno se embarcarían en dos arbitrajes, uno de los ante el presidente de la República Francesa y otro ante el Chief Justice de los Estados Unidos. Los actuales límites demuestran que especialmente el primer proceso arbitral dejó al país sin una significativa porción de su territorio en la vertiente atlántica y, por ende, en sus derechos marinos en la zona.
156 Sáenz Carbonell, Historia Diplomática, Tomo I, p. 309.
C H C S
J V L E
E
Durante los seis años de Volio al frente de la Cancillería, el servicio exterior costarricense siguió los patrones que había tomado desde la fundación de la República, trece años antes: pocos funcionarios remunerados, junto con una gran cantidad de consulados de carácter honorario. Como puede apreciarse en el Cuadro N° 1, para 1862, el país contaba con 20 funcionarios, uno de los cuales era funcionario diplomático (Luis Molina y Bedoya); mientras que 19 eran funcionarios consulares.
Cuadro N° 1. Servicio diplomático y consular de Costa Rica en 1866
Cargo Ciudad / paísNombre del funcionario
Año de nombramiento
Años en servicio
Ministro Plenipotenciario
WashingtonLuis Molina y Bedoya
1857-1866 9
Encargado de Negocios
WashingtonEzequiel Gutiérrez Iglesias
1866-
Cónsul General ValparaísoJohn �ompson
1850 16
Cónsul General MadridLuis M. de Tapia
1850 16
Cónsul General Francia Gabriel Lafond 1849 17
Cónsul General Londres Jorge G. Ewen 1864-1866 2
Cónsul General LondresEduard F. Hikman
1866 1
C H C S
J V L E
Cónsul General HamburgoGustavo Mulzenbecker
1865 1
Cónsul General BogotáEustacio Latorre Narvaez
1855 11
Cónsul General Boston Alfredo Garsía 1866
Cónsul HavreFederico S. de Connick
1851 15
Cónsul Southamptom Adan Shoales 1851 15
Cónsul Civita VechhiaJuan B. Fraticelli
1852 13
Cónsul Burdeos Gustavo Baour 1852 13
Cónsul Boston Patricio Grant 1852 13
Cónsul Filadelfia Morris Valh - -
Cónsul Bremen Johan Jantzen 1860 6
Cónsul BayonaRaimundo Lafond
1860 6
Cónsul MarsellaCamilo Rousier
1860 6
Cónsul SevillaIsidro Ortiz Urrueta
1861 5
Cónsul Panamá Gregorio Miró 1862 4
Cónsul GénovaCarlos Balestrino
1862 4
Cónsul BruselasJosé María Grillón
1862 4
Cónsul AmberesLeón de Ferwagne
1862 4
Cónsul Nueva York Eli Budd 1864-1866 2
Cónsul Nueva YorkGustavo �eisen
1866 2
Cónsul Londres�omas L. Hart
1864 2
Cónsul Vigo Mariano Peres 1865 1
Cónsul SuizaGuillermo Yoos
1865 1
Cónsul Cartagena Luis de Porras 1865 1
C H C S
J V L E
Cónsul Nápoles Luis Rossi - -
Cónsul RotterdamH. van Ryckervorsel
- -
Cónsul Nueva Orleáns J.A. Quintero 1866 2
Cónsul LouisvilleAllan A. Burton
1866 -
Cónsul PrusiaFrancisco Ellendorff
1867 -
Cónsul MálagaRamón Portal y Porta
1867 -
Cónsul LimaRicardo Hartley
1867 -
Cónsul Glasgow �omas Skiner 1867 -
Cónsul Nápoles José Bruno 1867 -
Cónsul Castilla La ViejaCándido González
1867 -
Cónsul Massennes Adolph Huard 1867 -
Cónsul Venecia G. Guerrana 1867
Vicecónsul CallaoJosé Santiago Freund
1858 8
Vicecónsul Falmouth Howard Fox 1861 5
Vicecónsul ParísGustavo Kirgener
1864 2
Agente Consular LimaClímaco Gómez Valdéz
1867 1
Fuente: Elaboración propia a partir de ANCR, Fondo Congreso, N° 6879, Gaceta Oficial, N° 20, del 6 de junio de 1867 y ANCR, Fondo Congreso, N° 7072.
De esos 20 funcionarios que integraban el servicio exterior, nueve habían sido nombrados al menos trece años antes, muchos durante el primer viaje de Felipe Molina, como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario a Europa. Once habían sido nombrados en las administraciones de Mora Porras y Montealegre Fernández. El funcionamiento de consulados, una inmensa mayoría de carácter honorario, respondía al crecimiento del sector exportador cafetalero y los intentos de diversificación
C H C S
J V L E
de los mercados internacionales para dicho producto157. No obstante, estos intentos, para esos años, y hasta la II° Guerra Mundial, la Gran Bretaña se convirtió en el principal mercado del café de Costa Rica.158
La gestión de Volio siguió dichas tendencias. A lo largo de su gestión se abrieron 22 oficinas consulares. Por un lado, quiso fortalecer y proteger el comercio con la Gran Bretaña. De tal forma, en 1864, se abrió un Consulado General en Londres, donde se nombraron dos funcionarios honorarios. 159 Por otro, se quiso diversificar las plazas de venta del café costarricense. De tal manera, entre 1864 y 1867, se establecieron consulados en ciudades de los Estados Unidos como Nueva York (el principal puerto del norte de ese país), Nueva Orleáns y Louisville (rutas de entrada a los estados del sur)160. Asimismo, se inauguraron consulados en otros estados importantes de Europa como los Países Bajos (en el importante puerto de Rotterdam), Italia, España y el creciente estado prusiano. Igualmente, se amplió la cantidad de cónsules en la ciudad de Lima, uno de los puertos de transporte del café a Europa.
Otro de los fines que perseguían los nombramientos consulares fue la atracción de la inmigración europea hacia Costa Rica. En tal sentido, “[…] los representantes del Estado soñaron ver las áreas para entonces “vacías” pobladas de colonos europeos y hasta llegaron a crear proyectos de importación de blancos jornaleros para impulsar la expansión de la hacienda cafetalera […]”.161 Así, los agentes diplomáticos y consulares se dedicaron
157 Sobre los procesos de diversificación agrícola ver VIALES HURTADO, Ronny, Las bases de la política agraria liberal en Costa Rica, 1870-1930. Una invitación para el estudio comparativo de las políticas agrarias en América Latina. En Diálogos Revista Electrónica de Historia, Vol. 2, Nº 4, San José, Costa Rica, julio 2001 - octubre 2001). En dirección electrónica: http://www.fcs.ucr.ac.cr/~historia/articulos/p-agrari.htm. Revisado el 12 de abril de 2010.
158 Montero Mora, Andrea, El mercadeo del café de Costa Rica ante las tendencias y coyunturas críticas del mercado internacional (1890-1950), Ponencia presentada en el IX° Congreso Centroamericano de Historia, San José, Costa Rica, 2008, Número especial de la revista Diálogos. Dirección electrónica: http://historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2008/especial2008/articulos/05-Economia/59.pdf. Revisado el 5 de marzo de 2010. Pp. 1389.
159 ANCR, Fondo Congreso N° 6981.
160 ANCR, Fondo Congreso, N° 7072.
161 Alvarenga Venuotolo, Patricia, La inmigración extranjera y la nación costarricense, en Revista Istmo, No. 4, julio – diciembre 2002. En dirección electrónica: http://collaborations.denison.edu/istmo/n04/articulos/inmigracion.html. Recuperado 12 de setiembre de 2010. S.n.
C H C S
J V L E
a promover la inmigración europea, mediante la negociación de contratos con compañías privadas dedicadas a trasladar y formar colonias agrícolas en los territorios no explotados de países latinoamericanos como Costa Rica. Volio no escapaba a la aspiración de fomentar la colonización de territorios aún no explorados, en tal sentido, consideraba que Costa Rica era “el mejor punto en la actualidad para recibir a los honrados y laboriosos suizos”.162 Con tal fin, se procedió al nombramiento de cónsul en Suiza en 1865, pues un año antes se había conformado una compañía inmigración en ese país, la cual buscaba afanosamente encontrar voluntarios para establecer en nuestro país.163
Por otra parte, uno de los más interesantes puntos de la gestión de Volio fue la relación con el ministro en Washington, el guatemalteco Luis Molina y Bedoya. El perfil de Molina concordaba con el de su hermano Felipe, quien había sido el primer enviado diplomático de Costa Rica a Europa y los Estados Unidos. A la muerte de este en 1857, Luis asumió el cargo de ministro plenipotenciario en Washington.164 Resultaba claro que el nombramiento de Molina no se encontraba vinculado con lealtades directas hacia las facciones mencionadas anteriormente, y, por ende, su trabajo no respondía a los comunes enfrentamientos de las élites costarricenses, durante las décadas de 1850 y 1870. Molina contaba con estudios formales en Derecho, condición que resultaba relevante, dado que uno de los temas centrales de la política exterior costarricense consistía en defender los derechos territoriales, además, le permitía brindar, sin planearlo, la imagen de un país respetuoso de la legalidad.
El vínculo entre Volio y Molina comenzó cordialmente; en el marco del juicio por las reclamaciones estadounidenses, presentadas con motivo de las acciones militares durante la campaña contra los filibusteros. Asimismo, a lo largo de los años, como se indicó, el canciller pedía una serie de consejos a su ministro, en relación con la situación centroamericana o los asuntos limítrofes. Sin embargo, para julio de 1865, Molina pensaba que iba ser sustituido por el agregado de la Legación, Ezequiel Gutiérrez Iglesias, quien
162 ANCR, Fondo Congreso N° 6086.
163 Idem.
164 Obregón Quesada, Clotilde, Felipe Molina Bedoya. Correspondencia diplomática, en Revista del Archivo Nacional, San José, Costa Rica, Archivo Nacional, enero-diciembre, 1988, pág. 158.
C H C S
J V L E
era una figura muy cercana al canciller Volio, con quien mantenía algún parentesco.165 Ese incidente pudo agriar las relaciones entre ambos y tal situación pudo haber causado la dimisión de Molina en agosto de 1866, en su lugar se nombró como encargado de negocios, precisamente, a Gutiérrez Iglesias. La falta de alguna referencia elogiosa al trabajo desarrollado por Molina Bedoya en la memoria que anuncia su renuncia, revela que la ruptura entre el canciller y el ministro no se dio en los mejores términos.166
En conclusión, la gestión de Volio siguió los patrones de un Estado en construcción. Donde los bandos políticos y económicos reconocían de una u otra forma la realidad internacional y buscaban relacionarse con esta, pero que en términos presupuestarios y construcción del Estado priorizaban otros problemas como el proceso educativo y el mejoramiento económico por encima de las relaciones exteriores. De tal forma, que para solventar las necesidades de este ramo de la administración se recurriese al nombramiento de personal honorario. Debe reconocerse, que durante los seis años de gestión de Volio, se puso especial atención en la consolidación de aquellas plazas importantes para la venta del café costarricense.
165 Carta de Ezequiel Gutiérrez Iglesias a Julián Volio Llorente, Nueva York, 7 de julio de 1865, en Gutiérrez Braun, Hernán, Ezequiel Gutiérrez Yglesias a través de su correspondencias, Separata de Anales de la Academia de Geograf ía e Historia de Costa Rica, 1974-1976, Imprenta Nacional, San José, 1977, p. 113. Ezequiel Iglesias Llorente, nacido en 1940, era sobrino de la esposa del canciller Volio, primo segundo del propio Volio. Los datos genealógicos en página electrónica Rodovid, en dirección electrónica: http://es.rodovid.org/wk/Persona:635734, revisado 2 de marzo de 2013.
166 Gaceta Oficial, N° 20, del 6 de junio de 1867.
C H C S
J V L E
L
C
Al acercarse las elecciones, dado que en ese momento se había fijado un periodo presidencial de tres años, surgió nuevamente el conflicto entre “montealegristas” y “tinoquistas”. El presidente Castro inició un fuerte apoyo a la figura de Volio Llorente, sin embargo, este no era bien visto por el grupo liderado por los Montealegre. Dos proyectos seguidos durante su gestión de secretario de Hacienda generaban la antipatía política hacia Volio. Por un lado, su labor como principal promotor de un banco con participación activa del Estado y con monopolio de moneda de curso para las oficinas estatales. Esta última disposición afecta la política seguida por los Montealegre de asegurar la pluralidad de emisores. Si bien el Banco Nacional inició funciones en 1867, el Congreso dominado por los aliados del partido “montealegrista”, aprobó la ley de creación del nuevo banco, sin que se estableciese, como estaba en el proyecto enviado a su conocimiento, regulación alguna sobre el monopolio de la emisión. Asimismo, el recién creado banco no contó con la solvencia económica esperada y no pudo competir con el Banco Anglo Costarricense.167
Otro motivo, y quizás más grave a ojos de muchas importantes figuras de la palestra política, fue la negativa de apoyar una eliminación del impuesto a la exportación del café. El proyecto empezó a gestarse en junio de 1858, dado el bajón en las compras de café y, consecuentemente, de una crisis económica para los
167 Villalobos Vega, Bancos emisores y banco hipotecarios …, pp. 111-123.
C H C S
J V L E
grupos exportadores. Volio adversó durante el proyecto y señaló que restar dicho impuesto le impediría al gobierno cumplir con obras básicas para favorecer que los no hacendados pudieran soportar los problemas económicos. Su posición tampoco encontró eco y así se aprobó una ley que sustituía el impuesto a la exportación de café, por otro que gravaba la compra de aguardiente y licor extranjero.168
Estas derrotas no impidieron que Volio siguiese aspirando a la presidencia. Empero, la campaña fue muy dura dado que tuvo que enfrentar una serie de acusaciones que surgieron en la prensa. Entre estas se encontraban el utilizar su cargo de secretario de Hacienda para enriquecerse, el nombramiento irregular de funcionarios y ser el autor mediato de la disolución del Congreso. Además, se le acuso de que 1866 utilizó su influencia para que del tesoro público se pagase a la casa Tinoco y Cía. 50 000,00 pesos, en relación con el litigio que dicha empresa había tenido años atrás contra Crisanto Medina, en relación con el Banco Nacional, fundado por presidente Mora Porras.169 Durante esos meses su visión pesimista hacia los países de la región se extendió, en especial, a la clase política costarricense. En tal sentido, escribió privadamente a Ezequiel Gutiérrez Iglesias lo siguiente:
“Las cinco repúblicas tienen abundantísimos recursos de riqueza i civilización: se forman de pueblos, aunque ignorantes y preocupados, sumisos y bastante aptos para recibir una buena dirección; pero sus hombre prominentes, los llamados a guiar las masas, carecen, generalmente hablando, de tacto, de ilustración i de patriotismo. No hai uno solo de ellos que no se crea un jenio; que no encuentre analogías entres su personalidad i la de Washington; que no trate los negocios más graves i trascendentes, aparentemente con el aplomo i la circunspección del que los
168 Ibid, p. 124-125.
169 Fallas Santana, El Estado nacional: institucionalización de la autoridad y centralización del poder 1849-1870, pp. 257-258.
C H C S
J V L E
entiende; i en la realidad con el egoísmo ó con la frívola indiferencia de un niño.”170
Para bajar el alcance de los ataques, Volio tuvo que renunciar a su cargo el 21 de agosto de 1868. El presidente Castro Madriz, con el afán de reducir la tensión política existente comisionó al ex canciller una misión diplomática en Europa. La salida de Volio se realizó con la pompa y circunstancia del caso, con muestras propias de una campaña electoral.171 Sin embargo, la ausencia de Volio debilitó su capacidad de influir en los hechos subsiguientes, las razones del porqué aceptó la misión no han sido explicados claramente hasta ahora. ¿Sentía tal seguridad en su triunfo que pensó no necesitar estar presente con vistas a la campaña?; o bien, ¿la serie interminable de denuncias en su contra debieron haber pesado en su ánimo, por lo que decidió no seguir en la palestra política? Lo cierto es que esa sería la última oportunidad de ocupar la Presidencia de la República.
Dada la reducción de la animadversión hacia Volio, Lorenzo Montúfar hizo circular la noticia de que Mariano Montealgre aspiraría también a la presidencia. No obstante, Montealegre renunció a cualquier tipo de candidatura. Movimiento calculado o no, el anuncio contribuyó a incrementar la tensión, dado que los opositores al gobierno consideraron que esa situación aumentaba los temores de que Volio triunfase en las siguientes elecciones. De tal forma, con apoyo de los generales Máximo Blanco y Lorenzo Salazar organizaron un nuevo golpe de Estado, que llevó al poder por segunda ocasión a Jesús Jiménez Zamora.172
El presidente Jiménez Zamora dejó fuera del gobierno a Volio, quien regresó a sus actividades privadas. Dos años más tarde, un nueva asonada militar, esta vez ideado por Francisco Montealegre, pero liderado por el coronel Tomás Guardia Gutiérrez, termina con el gobierno de Jiménez Zamora. Tras un breve “interregno”, Guardia asumiría la Presidencia de la República, la cual conservaría, con algunas pequeñas escaramuzas hasta su muerte
170 Carta de Julián Volio Llorente a Ezequiel Gutiérrez Iglesias, San José, 25 de marzo de 1868, en Gutiérrez Braun, Hernán, Ezequiel Gutiérrez Yglesias a través de su correspondencias, Separata de Anales de la Academia de Geograf ía e Historia de Costa Rica, 1974-1976, Imprenta Nacional, San José, 1977, p. 115.
171 Oconitrillo, Los grandes perdedores…, p. 23.
172 Martínez Esquivel, Masones y masonería…, pp. 259-260.
C H C S
J V L E
acaecida en julio de 1882. Las disputas entre la dictadura y Volio iniciaron tempranamente, por lo cual este último decidió exiliarse en Guatemala, donde llegó a ocupar el puesto de ministro de Hacienda y temporalmente, por sustitución, el de jefe de Estado.173
El cambio violento de gobierno en Guatemala que llevó a Justo Rufino Barrios al poder lo obligó a salir nuevamente de ese país. Volio no era af ín a los manejos políticos del dictador y renunció a su cargo, a cambio el nuevo hombre fuerte de Guatemala le entregó una orden de destierro y, posteriormente, intentó capturarlo. Sobre su relación Barrios señalaría:
“Barrios injurió de hecho y de palabra á todos los que creyó sus enemigos, mientras que á mí no me dirigió una sola mal sonante; no me mandó á la cárcel confundido con los presos comunes, y si me desterró, fué con comedimiento y obligado, según me dijo, por las circunstancias (sic).”174
Así Volio se exilió en California, donde fue recibido, paradójicamente, por la familia Montealegre. Así, en unos cuantos meses Guardia se había encargado de estabilizar los conflictos que habían perdurado una década. Tras un año en San Francisco, Volio regresó junto con su familia a Costa Rica en 1874. En diciembre de ese año murió su esposa Cristina.
Durante la dictadura de Guardia el país entró en un proceso de reestructuración de su organización jurídica y política. Tras la muerte de este, al discurso civilizatorio implantado en las décadas anteriores se adicionó un contenido anticlerical. Asimismo, se configuró un discurso sinónimo jurídico mesiánico, según el cual las nuevas leyes vendrían a morigerar las costumbres existentes, lo que conllevaría el encuentro del ansiado progreso. No obstante, estos cambios respondían a nuevos matices dentro de un discurso preexistente en el país sinónimo.
Sobre su relación con el general Guardia años después Volio explicaba:
173 Oconitrillo, Los grandes perdedores…, pp. 25-26.
174 Volio Llorente, Julián, Morazán, en Costa Rica y Morazán…, p. 61.
C H C S
J V L E
“El General Guardia jamás me persiguió, y antes bien me hizo ofrecimientos que yo sentí no poder admitir. Cuando hablaba de mí con mis amigos, decía: “Volio es tonto, pero honrado;” con lo que me daba todo lo que yo he apetecido.”175
La mala relación con la dictadura de Guardia, llevó a Volio a pasar la mayor parte de esos años en San Ramón, donde había realizado denuncios de tierras desde 1850.176 Esa población creció económicamente a un ritmo menos vertiginoso que otros espacios del país, pese a que también experimentó el auge cafetalero y se intentó una diversificación productiva con el cultivo de caña de azúcar, la ganadería, los granos y la minería. Empero, adolecía de vías de comunicación adecuadas con las otras poblaciones cercanas (Puntarenas, San Carlos y Alajuela), lo que provocaba un relativo aislamiento de otros núcleos económicos.177 A pesar de este inconveniente, Volio fomentó e invirtió en una serie de actividades productivas con resultados diversos: fue un exitoso cafetalero, pero fracasó en el negocio minero.178
De igual manera, realizó una profunda y decidida obra educativa y cultural, con la fundación de una Escuela de Derecho y una biblioteca, que fue caracterizado por el obispo Bernardo Augusto �iel, en 1882, como dotada de obras “perniciosas”, pues poseía textos de Víctor Hugo, Alejandro Dumas y Kock.179 Días después los socios de la biblioteca fueron excomulgados por el presbítero de San Ramón, quien también ordenó la quema de los libros de biblioteca. Este hecho provocó la molestia de Volio y los grupos liberales del país, que no dudaron en tachar a la Iglesia de retrógrada.180
175 Ibid, p. 62.
176 Pineda González, Miriam y Castro Sánchez, Silvia, Colonización, poblamiento y economía: San Ramón 1842-1900, Avances de Investigación, N° 15, Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Costa Rica, San José, 1986, p. 25.
177 Ibid, p. 21-22
178 Oconitrillo, Los grandes perdedores…, p. 27.
179 Ibid, p. 30.
180 Sandí Morales, José Aurelio, Las leyes anticlericales de 1884 en Costa Rica; una relectura desde otra perspectiva, en Siwo Revista de Teología, N° 3, Universidad Nacional, 2010, pp. 59-100.
C H C S
J V L E
En 1880 volvió a la política nacional al ser electo diputado a la Asamblea Constituyente, convocada por el general Guardia (ya previamente había recibido algunos ofrecimientos del gobierno que había decidido rechazar). En ella Volio fue electo presidente, pero siguió su política de crítica a la dictadura. La Asamblea, convertida en un espacio abierto de diatribas en contra de Guardia, no alcanzó más de veinte sesiones, tras las cuales el presidente acusó a los constituyentes de socavar el orden público. Por consiguiente, Volio volvió a exiliarse en San Ramón hasta el final de la administración dictatorial. Empero, ni en los gobiernos de Próspero Fernández y Bernardo Soto volvió a los primeros puestos que ocupó en la década de 1860. La nueva generación de liberales, vinculada con ambos gobiernos se convertiría aceleradamente en los nuevos dirigentes políticos del país.181
A partir de 1883 y hasta 1866, Volio se reincorporó a significativas tareas públicas: la administración del Banco Nacional, una diputación por Alajuela y la presidencia del Colegio de Abogados.
En 1883, fue nombrado administrador del Banco Nacional de Costa Rica. Este banco, fundado durante la administración del general Guardia, repetía el intento que desde su participación como ministro de Hacienda, en 1866, se había realizado para dotar al gobierno de un banco propio, que le permitiera ejercer controles sobre la emisión de dinero.182 En tal sentido, Volio era todavía firme partidario de favorecer un banco estatal, lo que causó su renuncia en 1884, cuando se firmó un convenio entre el ministro de Hacienda, Bernardo Soto y el administrador del Banco de la Unión, Gaspar Ortuño. El convenio Soto-Ortuño brindaba al Banco la potestad exclusiva de emitir moneda hasta por el doble de su capital, a cambio de lo cual el casa bancaria se comprometió a otorgar al gobierno un crédito permanente por doscientos cincuenta mil dólares ($250 000). La operación acababa, por el momento, con las aspiraciones de un banco estatal.183
En 1884, fue electo diputado por Alajuela. Posiblemente, los antecedentes de la biblioteca de San Ramón provocaron que participase activamente en la elaboración del informe sobre
181 Rodríguez Vega, Julián Volio, p. 29.
182 Villalobos Vega, Bancos emisores y bancos hipotecarios…, p. 225.
183 Ibid, pp. 225-227.
C H C S
J V L E
la situación de las comunidades religiosas y monásticas, que concluyó con las leyes anticlericales de ese año. No permanecería por mucho tiempo en su curul, en 1885, tuvo que renunciar a esta, por motivo de la enfermedad que lo aquejaba.184
Al salir del Banco Nacional y aún como congresista, ocupó el cargo de presidente del Colegio de Abogados, desde 1884 hasta 1886. A partir de ese espacio participó en los debates jurídicos más importantes de la época, los cuales estuvieron vinculados a las reformas liberales concentradas en la promulgación del Código Civil y la Ley de Tribunales. En tal sentido, Volio estaba convencido de la necesidad de introducir cambios más profundos en la normativa para alcanzar el progreso nacional. De tal manera, los cambios más radicales al régimen de divorcio e independencia jurídica de la mujer fueron fruto de la labor del Colegio y no de la comisión redactora del Código.185
Pronto una grave enfermedad lo llevó a salir del Colegio y recluirse en su casa: se le detectó cáncer en su rostro186. Sin embargo, mantuvo alguna participación en la prensa nacional. En una de sus últimas polémicas, relativa a la figura de Morazán, en razón de la construcción del parque que lleva ese nombre, Volio expresó una áspera crítica a los dictadores propios y ajenos, de tal forma, en 1887 indicaba lo siguiente:
“No bien un audaz cualquiera secuestra en su provecho la soberanía del pueblo, haciendo crujir el látigo del capataz, nos prosternamos ante él, abdicamos nuestra dignidad y nos apresuramos á besar la mano que nos azota.
Carrera, Morazán, Chancha Prieta, Rufino Barrios, y otros, y otros, altezas, libertadores, padres de la patria, dictadores, etc. etc, son el tipo más acabado de la grandeza para los adoradores de
184 Oconitrillo, Los grandes perdedores, pp. 27-28.
185 Badilla Gómez, Patricia, Ideología y Derecho: El espíritu de la reforma jurídica costarricense (1882-1888), en Revista de Historia, Universidad Nacional, N° 18, p. 195.
186 Rodríguez Volio, Ana, Síntesis de la vida y la obra del licenciado Julián Volio Llorente, p. 15.
C H C S
J V L E
ídolos cuando en realidad solo deberían ser delincuentes justiciables ante la ley que insolentemente hollaron.”187
Este enfrentamiento fue una de sus últimas batallas. Julián Volio Llorente falleció el 25 de noviembre de 1889. El gobierno ordenó que se tributasen funerales con honores de general de división, en concordancia con los servicios rendidos a lo largo de su vida pública. Luego de la ceremonia religiosa, el cuerpo fue trasladado, con gran cantidad de personas, hasta el Cementerio General. En la ceremonia emitieron sendos discursos dos figuras que dominarían la política costarricense en el siglo XX: Ricardo Jiménez Oreamuno, en ese entonces ministro de Relaciones Exteriores; y Máximo Fernández. Finalizados estos actos, una división de la artillería efectuó la ráfaga de salvas de reglamento, mientras lentamente el féretro era sepultado.188
Volio fue el producto de su tiempo. De una Costa Rica en plena formación, signada por los conflictos de las élites, por la preeminencia de los grupos familiares y por la encarnizada competencia por el poder. Por el intento de construir un Estado y relacionarse con las grandes potencias, los países vecinos, los nuevos comerciantes y los inversores. Conocedor de agrias derrotas y sonadas victorias, la visión pragmática, que esa realidad lo obligó a desarrollar, le permitió conocer cuando resulta indispensable renunciar algunas de sus aspiraciones para alcanzar otras. Así como para comprender, como le expresó a uno de sus amigos en su lecho de muerte, que “[e]l hombre tiene que tener el valor de soportar con serenidad todo lo que la vida le depara. Si no es un cobarde.” 189
187 Volio Llorente, Julián, Morazán, en Costa Rica y Morazán…, p. 26.
188 Rodríguez Volio, Síntesis de la vida y obra del licenciado Julián Volio…, p. 21-22.
189 Citado por Sotela Bonilla, Rogelio, citado por Oconitrillo, Los grandes perdedores…, p. 32
C H C S
J V L E
B
F
Memorias de la Secretaría de Relaciones Exteriores
ANCR, Fondo Congreso N° 6044.ANCR, Fondo Congreso N° 6086.ANCR, Fondo Congreso N° 6086.ANCR, Fondo Congreso N° 6981.ANCR, Fondo Congreso N° 6981.ANCR, Fondo Congreso N° 7072.ANCR, Fondo Congreso, N° 5800.ANCR, Fondo Congreso, N° 6044. ANCR, Fondo Congreso, N° 6086.ANCR, Fondo Congreso, N° 6879.ANCR, Fondo Congreso, N° 6981.ANCR, Fondo Congreso, N° 7072.
M
Mensaje del Presidente de la República de Costa Rica al Congreso Constitucional de 1861, en página electrónica CODIMEP-CR, en dirección electrónica: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZW5zYWplcHJlc2lkZW5jaWFsY3J8Z3g6M2E1NzA0NTJhZjBmYjM5OA. Revisado 18 de diciembre de 2012.
C H C S
J V L E
Mensaje del Presidente de la República de Costa Rica al Congreso Nacional de 1865, 1° de mayo de 1865, en página electrónica CODIMEP-CR, en dirección electrónica: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZW5zYWplcHJlc2lkZW5jaWFsY3J8Z3g6NzVmODA3NGZiMWQ2YzYwMg. Revisado 19 de diciembre de 2012.
Programa Administrativo presentado al Congreso de Costa Rica por el Licdo. Don Jesús Jiménez, Presidente de la República, 8 de mayo de 1863, en página electrónica CODIMEP-CR, en dirección electrónica: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZW5zYWplcHJlc2lkZW5jaWFsY3J8Z3g6MzcwZGZlN2I5MWQ1YWFkYg. Revisado 18 de diciembre de 2012.
P
El Ensayo, 11 de enero de 1865. En página electrónica de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, dirección electrónica: http://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/Periodicos/El%20ensayo%201/El%20ensayo%201865/dt-El%20Ensayo_s.f..pdf. Revisado 19 de diciembre de 2012.
El Ensayo, 9 de febrero de 1865. En página electrónica de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, dirección electrónica: http://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/Periodicos/El%20ensayo%201/El%20ensayo%201865/bh-El%20Ensayo_9%20feb_1865.pdf. Revisado 22 de diciembre de 2012.
El Ensayo, 26 de febrero de 1865. En página electrónica de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, dirección electrónica: http://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/Periodicos/El%20ensayo%201/El%20ensayo%201865/bt-El%20Ensayo_23%20feb_1865.pdf. Revisado 22 de diciembre de 2012.
El Ensayo, fragmento sin identificación de fecha. En página electrónica de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, dirección electrónica: http://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/Periodicos/El%20ensayo%201/El%20ensayo%201865/dt-El%20Ensayo_s.f..pdf. Revisado 19 de diciembre de 2012.
C H C S
J V L E
Gaceta Oficial, N° 20, del 6 de junio de 1867.
Volio Llorente, Julián, Morazán, en Costa Rica y Morazán, Imprenta de San José, San José, 1887.
C
Carta de Ezequiel Gutiérrez Iglesias a Julián Volio Llorente, Nueva York, 7 de julio de 1865, en Gutiérrez Braun, Hernán, Ezequiel Gutiérrez Yglesias a través de su correspondencias, Separata de Anales de la Academia de Geograf ía e Historia de Costa Rica, 1974-1976, Imprenta Nacional, San José, 1977.
Carta de Julián Volio Llorente a Ezequiel Gutiérrez Iglesias, San José, 25 de marzo de 1868, en Gutiérrez Braun, Hernán, Ezequiel Gutiérrez Yglesias a través de su correspondencias, Separata de Anales de la Academia de Geograf ía e Historia de Costa Rica, 1974-1976, Imprenta Nacional, San José, 1977.
Carta del Dr. José María Castro Madriz al canciller Julián Volio Llorente, 22 de diciembre de 1864.
Carta del Dr. José María Castro Madriz al canciller Julián Volio Llorente, 7 de febrero de 1865.
Carta personal del Dr. José María Castro Madriz al canciller Julián Volio Llorente, Bogotá, 17 de abril de 1865.
Nota del canciller Julián Volio Llorente a los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, 5 de enero de 1865. Extracto en El Ensayo, 11 de enero de 1865. En página electrónica de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, dirección electrónica: http://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/Periodicos/El%20ensayo%201/El%20ensayo%201865/dt-El%20Ensayo_s.f..pdf. Revisado 19 de diciembre de 2012.
Segundo informe de la misión del Dr. José María Castro Madriz a Colombia, 16 de febrero de 1865.
C H C S
J V L E
O
Costa Rica - Panama arbitration: Documents annexed to the argument of Costa Rica before the arbitrator, Hon. Edward Douglass White, Chief Justice of the United States: under the provisions of the convention between the Republic of Costa Rica and the Republic of Panama, concluded March 17, 1910, v. 2.
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores é Instrucción Pública, al Congreso de 1863, en La Gaceta Oficial, Nº 246, semestre 9, 12 de diciembre de 1863.
Gobierno de Costa Rica, Conjuración de Iglesia y Tinoco, Imprenta Nacional, San José, 1856; y Iglesias Llorente, Francisco María, Vindicación, Imprenta Nacional, San José, 1856.
F
L,
Montero Mora, Andrea, El mercadeo del café de Costa Rica ante las tendencias y coyunturas críticas del mercado internacional (1890-1950), Ponencia presentada en el IX° Congreso Centroamericano de Historia, San José, Costa Rica, 2008, Número especial de la revista Diálogos. Dirección electrónica: http://historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2008/especial2008/articulos/05-Economia/59.pdf. Revisado el 5 de marzo de 2010.
Acuña Ortega, Víctor Hugo, La invención de la diferencia costarricense 1810-1870, en Revista de Historia de la Universidad Nacional – CIHAC de la Universidad de Costa Rica, No 45, enero-junio, Heredia-San José, 2002, pp. 191-228.
Alvarenga Venuotolo, Patricia, La inmigración extranjera y la nación costarricense, en Revista Istmo, No. 4, julio – diciembre 2002. En dirección electrónica: http://collaborations.denison.edu/istmo/n04/articulos/inmigracion.html. Recuperado 12 de setiembre de 2010. S.n.
C H C S
J V L E
Angulo Jaramillo, Felipe, Entre el olvido y los intereses geoestratégicos. América Central en los relatos de viaje de la Revue des Deux Mondes a mediados del siglo XIX, Boletín AFEHC N°42, publicado el 4 septiembre 2009, disponible en: http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=2260, revisado el 13 de febrero de 2013.
Argüello Mora, Manuel, Páginas de Historia, Imprenta El Fígaro, San José, 1898.
Badilla Gómez, Patricia, Ideología y Derecho: El espíritu de la reforma jurídica costarricense (1882-1888), en Revista de Historia, Universidad Nacional, N° 18, p. 187-202.
Bariatti, Rita, La inmigración italiana en Costa Rica, en Revista Acta Académica, Universidad Autónoma de Centroamérica, N° 22, pp. 109-114, mayo, 1998. En dirección electrónica http://www.prolades.com/cra/regions/cam/cri/italiana-2.htm. Revisada el 16 de diciembre de 2012.
Carreras Panchón, Antonio, La biograf ía como objeto de investigación en el ámbito universitario. Reflexiones de un retorno, en Revista Asclepio, Vol. LVII, N° 1, 2005, pp. 125-133.
Cascante Segura, Carlos Humberto y Sáenz Carbonell, Jorge Francisco, Diccionario biográfico de la Diplomacia costarricense, San José, Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta, 2005.
Cascante Segura, Carlos Humberto, La elaboración de una imagen y diplomacia incipiente. El primer litigio internacional de Costa Rica (1860-1863), En Boletín AFEHC N°46, de la Asociación para el Desarrollo de los Estudios Históricos en Centroamérica, publicado el 04 septiembre 2010, en dirección electrónica: http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=2509. Revisado: 28 de octubre de 2010.
Dachner Trujillo, Yolanda, De la individual política a la predestinación singular: Costa Rica en la obra de Osejo, Molina y Peralta, en Anuario de Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, 22(2), 1996, pp. 107-116.
C H C S
J V L E
De la Reza, Germán, La Asamblea Hispanoamericana de 1864-1865, en Revista de Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, N° 39, enero-junio 2010, pp. 71-91.
Fallas Santana, Carmen María, El Estado nacional: institucionalización de la autoridad y centralización del poder 1849-1870, en Botey, Ana (compiladora), Costa Rica: estado, economía, sociedad y cultura. Desde las sociedades autóctonas hasta 1914, San José, Editorial Universidad de Costa Rica, 1999, pp. 237-271.
Fallas Santana, Carmen María, Elite, negocios y poder en Costa Rica, Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, Alajuela, 2004. Fumero Vargas, Patricia, Vida cotidiana en el Valle Central: 1850-1914. Los cambios asociados a la expansión del café, en Botey, Ana (compiladora), Costa Rica: estado, economía, sociedad y cultura. Desde las sociedades autóctonas hasta 1914, San José, Editorial Universidad de Costa Rica, 1999, p. 303-338.
Gólcher, Ericka, Imperios y ferias mundiales: la época liberal, en Anuario de Estudios Centroamericanos, San José, Volumen 24, Nº2, 1998, págs. 75-94.
González Flores, Luis Felipe, Licenciado Julián Volio Llorente (1829-1889), en Revista Educación, N° 30 (especial), Editorial Universidad de Costa Rica, p. 33-47.
González Víquez, Cleto, El sufragio en Costa Rica ante la historia y la legislación, San José, Editorial Costa Rica, pp. 163-164.
Gudmunsud, Lowell, Sociedad y política (1840-1871), en Historia General de Centroamérica, Tomo III, San José, Flacso, 1994.
Guzman-Stein, Miguel, Masonería, Iglesia católica y Estado: Las relaciones entre el Poder Civil y el Poder Eclesiástico y las formas Asociativas en Costa Rica (1865-1875), en Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña, Vol. 1, N° 1, mayo-noviembre 2009, disponible en dirección electrónica: http://www.latindex.ucr.ac.cr/rehmlac-1-1/rehmlac-1-1-07.pdf, revisado 17 de febrero de 2013.
C H C S
J V L E
Hobsbawn, Eric, La edad del Imperio 1875-1914, Crítica Editorial, Segunda Reimpresión, Buenos Aires, 1999.
Lindo-Fuentes, Héctor, Los límites del poder en la era de Barrios, en Jean Piel y Arturo Taracena (comp), Identidades nacionales y Estado moderno en Centroamérica, San José, FLACSO, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1995, pp. 87-97.
Llano Isaza, Rodrigo, Historia resumida del Partido Liberal Colombia, Publicaciones del Partido Liberal, Bogotá, Colombia, 2009.
Loaiza Cano, Gilberto, La masonería y las facciones del liberalismo colombiano durante el siglo XIX. El caso de la masonería de la Costa Atlántica, en Revista Historia y Sociedad, N° 13, Medellín, noviembre, pp. 65-89.
López Bernal, Carlos Gregorio, Compadrazgos, negocios y política: las redes sociales de Gerardo Barrios (1860-1863), artículo publicado en página electrónica de la Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica, dirección electrónica http://afehc-historia-centroamericana.org. Revisada el 14 de marzo de 2013.
Martínez Esquivel, Ricardo, Actividades masónica en la ciudad de Puntarenas (1870-1876), En Revista Inter-Sedes, Revista de las Sedes Regionales de la Universidad de Costa Rica, vol. VIII, núm. 15, 2007, p. 93-108.
Martínez Esquivel, Ricardo, Composición socio-ocupacional de los masones del siglo XIX, en Diálogos, Revista Electrónica de Historia, N° 8, Universidad de Costa Rica, agosto 2007- febrero 2008, p. 134. En dirección electrónica: http://historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2007/vol2/6vol8n2martinez.pdf. Revisado 6 de febrero de 2013.
Martínez Esquivel, Ricardo, ¿Desmasonización de la política costarricense o despolitización de las logias masónicas costarricenses?, ponencia presentada en el XIV Encuentro de Latinoamericanista Españoles, 2010, disponible en página electrónica Yoususcribe.com, en dirección electrónica: http://es.youscribe.com/catalogue/informes-y-tesis/conocimientos/
C H C S
J V L E
ciencias-humanas-y-sociales/desmasonizacion-de-la-politica-costarricense-o-despolitizacion-de-1601481, revisado 17 de febrero de 2013.
Meléndez Chaverri, Carlos, Dr. José María Montealegre, Academia de Geograf ía e Historia de Costa Rica, San José, 1968.
Meléndez Dobles, Silvia, Aportes geográficos al imaginario costarricense, en Revista Reflexiones, número 83 (1), San José, Costa Rica, 2004, pp. 57-85.
Meléndez Obando, Mauricio, Los Tinoco, en página electrónica La Nación Digital, en dirección electrónica http://wvw.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/raices/tinoco.html. Revisada 16 de diciembre de 2012.
Montúfar, Lorenzo, Memorias autobiográficas, Tipograf ía Nacional, 1898, p. 293.
Montúfar, Lorenzo, Reseña Histórica de Centro-América, Litograf ía El Progreso, Ciudad Guatemala, 1881.
Obregón Loría, Rafael, Conflictos militares y políticos de Costa Rica, San José, Imprenta La Nación, 1951.
Obregón Loría, Rafael, El Poder Legislativo en Costa Rica, San José, Asamblea Legislativa, San José, 1995.
Obregón Quesada, Clotilde, Carrillo: una época un hombre 1835-1842, EUNED, 1989.
Obregón Quesada, Clotilde, Felipe Molina Bedoya. Correspondencia diplomática, en Revista del Archivo Nacional, San José, Costa Rica, Archivo Nacional, enero-diciembre, 1988. Oconitrillo García, Eduardo, Los grandes perdedores: semblanza de dieciocho políticos costarricenses, San José, Editorial Costa Rica, 2000.
Palmer, Steven, Socied.ad anónima y cultura oficial: inventando la nación en Costa Rica, 1848-1900, en Molina, Iván y Palmer, Steven, Héroes al gusto y libros de moda: sociedad y cambio cultural en
C H C S
J V L E
Costa Rica (1750–1900), (San José, Costa Rica, Editorial Porvenir y Plumsock Mesoamerican Studies, 1992, pp. 169-205.
Pérez Zeledón, Pedro, Informe sobre la cuestión de validez del tratado de límites de Costa Rica y Nicaragua y punto accesorias sometidos al arbitraje del Señor presidente de los Estados Unidos de América; presentado en nombre del gobierno de Costa Rica por Pedro Pérez Zeledón, Gibson Bros., Printers Washington, D.C., 1887.
Pineda González, Miriam y Castro Sánchez, Silvia, Colonización, poblamiento y economía: San Ramón 1842-1900, Avances de Investigación, N° 15, Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Costa Rica, San José, 1986.
Rodríguez Vega, Eugenio, Julián Volio Llorente (1829-1889), en Revista Educación, N° 30 (especial), Editorial Universidad de Costa Rica, 2006, pp. 23-31.
Rodríguez, Rosario, El interés geopolítico norteamericano en Centroamérica, Ponencia presentada en el VI Congreso Centroamericano de Historia, Universidad de Panamá, Panamá, 22 al 26 de julio de 2002; Granados Chaverri, Carlos, Geopolítica, destino manifiesto y filibusterismo en Centroamérica, Boletín AFEHC N°36, publicado el 04 junio 2008, disponible en: http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=1920 , revisado 13 de febrero de 2013.
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco y otro, Historia de la Corte Suprema de Justicia, San José, Corte Suprema de Justicia, 2006. Sáenz Carbonell, Jorge Francisco, Historia Diplomática de Costa Rica 1821-1910, Tomo I, San José, Editorial Juricentro, 1995.Sáenz Carbonell, Jorge, La primera misión diplomática de Costa Rica en Colombia, Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta, 2009.
Sanabria Martínez, Víctor Manuel, Anselmo Llorente y la Fuente, primer obispo de Costa Rica: apuntamientos históricos, Editorial Costa Rica, Segunda edición, 1972.
C H C S
J V L E
Sandí Morales, José Aurelio, Las leyes anticlericales de 1884 en Costa Rica; una relectura desde otra perspectiva, en Siwo Revista de Teología, N° 3, Universidad Nacional, 2010, pp. 59-100.
Viales Hurtado, Ronny, Las bases de la política agraria liberal en Costa Rica, 1870-1930. Una invitación para el estudio comparativo de las políticas agrarias en América Latina. En Diálogos Revista Electrónica de Historia, Vol. 2, Nº 4, San José, Costa Rica, julio 2001 - octubre 2001). En dirección electrónica: http://www.fcs.ucr.ac.cr/~historia/articulos/p-agrari.htm. Revisado el 12 de abril de 2010.
Villalobos Vega, Bernardo, Bancos emisores y banco hipotecarios en Costa Rica 1850-1910, Editorial Costa Rica, 1981.
Woodward, Ralph Lee, Rafael Carrera y la creación de la República de Guatemala 1821-1871, Vermont, Plumsock Mesoamerican Studies, 2002.
O
González García, Yamileth, La Segunda Administración del Doctor José María Castro Madriz, 1866-1868, Tesis de grado para optar por el título de licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, San José, 1971.
Martínez Esquivel, Ricardo, Masones y Masonería en Costa Rica en los albores de la modernidad (1865-1899), Tesis sometida a la consideración de la Comisión del Programa de Estudios de Posgrado en Historia para optar al grado y título de Maestría Académica en Historia Centroamericana, Universidad de Costa Rica, 2012.
Rodríguez Volio, Ana, Síntesis de la vida y la obra del licenciado Julián Volio Llorente, documento inédito, San José, 1975.
C H C S
J V L E
S
Página electrónica Rodovid, en dirección electrónica http://es.rodovid.org/wk/Persona:642080. Revisada 13 de diciembre de 2012.
Julián Volio Llorente: El cancillerse terminó de imprimir en el mes de setiembre de 2013,
en los talleres gráficos de la Imprenta Nacional.Su edición consta de 180 ejemplares impresos
en papel bond 75 g con forro de cartulina barnizable tipo C.