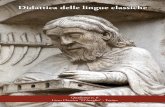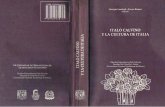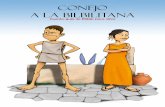Italo Calvino y el cuento popular
Transcript of Italo Calvino y el cuento popular
La importancia de la atención que Italo Calvino prestó
al cuento popular se sustenta en ser la visión de un
artista que no quiso ser un estudioso. Su aportación como
teórico, en una breve pero jugosísima bibliografía, y como
recopilador, con su colección de cuentos italianos, supone
un impulso que coloca a los estudios del cuento ante nuevos
retos.
Italo Calvino, italiano nacido en Santiago de Cuba en
1923, publica en 1949 su primer artículo sobre los cuentos
de hadas en el periódico L’Unità, a partir de la aparición
en Italia de la traducción del estudio de Vladimir Propp
Las raíces históricas del cuento. La teoría etnográfica soviética le
parece a Calvino desde el primer momento una base válida
para interpretar el oscuro origen de los cuentos de hadas.
Militante desde 1944 hasta 1957 del Partido Comunista
Italiano, Calvino ve en el materialismo histórico una clave
valiosísima para comprender los orígenes históricos de los
mitos de la Antigüedad (1998, 148). En 1953 comienza a
trabajar en la selección y trascripción de doscientos
cuentos del folclore italiano, que aparecen en 1956 con el
título Fiabe italiane. Este proyecto, que pretendía ofrecer a
Europa una recopilación de cuentos italiana a la altura de
la llevada a cabo por los Grimm o Afanasiev, tuvo una gran
acogida en el país transalpino. Acerca de lo que supuso
para él este trabajo investigador, Calvino afirma en su
autobiográfico Ermitaño en París:
En cuanto a trabajos que impliquen un ciertoesfuerzo de estudio y de investigaciones
2
bibliográficas hice el de los Cuentos popularesitalianos (1956); me ocupó un par de años y megustaba, pero luego no seguí el camino delestudioso; me agrada más ser escritor y eso yame hace sudar bastante. (1994, 29)
Hasta la década de los setenta no vuelve a interesarse
por el cuento de hadas: en 1969 escribe “Las ‘Parità’ y las
historias morales de nuestros aldeanos de Serafino Amabile Guastella”
acerca del llamado barón de los aldeanos, noble literato que
únicamente escribió sobre costumbres campesinas (1998, 73-
86); en 1971 llama su atención la publicación de Mimi siciliani
de Francesco Lanza, colección de historietas campesinas
obscenas de claro eco oral y popular (1998, 95-103);
apuntes sobre recopilaciones regionales que le habían
servido para su colección de Cuentos populares italianos y que se
publican en Italia en esta década son “Novelline popolari
sicialiane (compiladas y anotadas por Giuseppe Pitrè)” en 1978
(1998, 143-146) y “La fiabe mantovane de Isaia Visentini”
(1998, 151-155). El primero es un homenaje a la monumental
obra de Pitrè y también a la más frecuente de sus
informantes, la campesina Agatuzza Messia, figura a la que
Calvino dedica gran atención tanto en esta reseña como en
la ya mencionada introducción a su propia recopilación. En
la misma dirección va la referencia a Visentini,
folclorista mantuano del siglo XIX. En 1973 lleva a cabo lo
más parecido a un análisis teórico del fenómeno de los
cuentos, junto con un repaso interpretativo de las escuelas
más significativas del siglo XX, en su colaboración en
Storia d’Italia Einaudi de Ruggiero Romano y Corrado Vivanti: “La
3
tradición popular de los cuentos” (1998, 105-120) contiene
del modo más explícito el legado de Calvino al estudio del
género. Otro bloque de artículos lo constituyen aquellos
que surgen a partir de la edición en Italia de las grandes
colecciones de cuentos europeos: en 1970, selecciona y
presenta la de los hermanos Grimm bajo el título de Le fiabe
del focolare (1998, 87-94); en 1974 coincide la aparición de
la trascendental edición de Il Pentamerone de Giambattista
Basile, llevada a cabo por Benedetto Crocce, y la de los
Cuentos de Charles Perrault junto con los de Madame
d’Aulnoy. La reseña sobre las colecciones francesas lleva
el título de “Cuentos de Tía Ansarona de Charles Perrault” y es
un breve repaso de las cuestiones que más han llamado la
atención de los especialistas acerca de la figura de
Perrault y su tratamiento del género (1998, 137-142). “El
mapa de las metáforas” es un detenido comentario del uso de
esta figura por parte de Basile, puesta en relación con la
importancia que alcanzan en sus cuentos el ciclo día-noche
y los binomios amor-muerte y belleza-fealdad (1998, 121-
136). Para completar el repaso a las aportaciones de
Calvino sólo caben añadir dos reseñas a dos muy distintas
ediciones: la de Fiabe africane de Paul Radin, que apareció en
1955, y después en 1979, y la de Las fábulas irlandesas de
William B. Yeats, aparecidas cuatro años antes de que
Calvino falleciera en Siena un día de septiembre de 1985.1
1 “Las fábulas africanas” es un artículo que se muestra válido inclusotranscurridos más de veinte años entre las dos ediciones de loscuentos (1998, 17-23); el dedicado a Yeats se compone de dos escritosaparecidos en muy breve espacio de tiempo: el primero titulado “Fiabiirlandesi” y el segundo, “Il poeta mangiato da un gatto” (1998, 157-162).La edición española de De fábula concluye con una completa cronología de
4
LA RELACIÓN DE CALVINO CON LOS CUENTOS
Esta aproximación a la labor de Italo Calvino sobre el
material folclórico se va a articular en tres aspectos
claves:
a) La revisión de las teorías del cuento, alguna de
ellas contemporánea a sus propios comentarios, y de las que
tomará sin exclusiones previas aquellos aspectos que le
resulten útiles para sus propias concepciones;
b) Sus aportaciones al género como teórico, si bien
nada ambiciosas, pues no aspiró a ofrecer jamás una teoría
general del cuento, sí profundas en aquellos puntos que
abordó;
c) Su papel como recreador y recopilador del material
existente en su cultura, con una explícita intención de
hacerlo merecedor de situar su colección de Cuentos populares
italianos a la misma altura que las grandes colecciones
europeas precedentes.
Cabe pensar que el conocimiento en Italia de Las raíces
históricas del cuento de Propp abre para Calvino un inmenso campo
de descubrimientos. Al menos, la lectura de la reseña que
le dedicó en 1949 transmite un entusiasmo que sabeItalo Calvino llevada a cabo por César Palma.
5
contagiar: el cuento de hadas llega de un tiempo anterior
al del mito religioso, de la época de las primitivas
comunidades de cazadores, incluso anterior al momento de la
invención de la agricultura y la ganadería, y se convierte
tras los estudios etnológicos soviéticos en el principal y
casi único documento que nos han legado aquellos remotos
tiempos. Calvino percibe la importancia del estudio de
Propp para la interpretación del género: la incorporación a
la misma de la evolución histórica. Lo que para los
expertos anteriores al profesor de Leningrado se había
convertido en un lastre incómodo del que era necesario
desprenderse, aun a riesgo de conformarse con visiones
parciales del fenómeno, se situaba en el centro de la
investigación como su motor necesario.
El ahistoricismo de los folcloristas del XIX dejaban
abocadas a las investigaciones del cuento, ya a mediados
del XX, al ejercicio de una bonancible actividad
recopilatoria regido por la intención de salvar un
patrimonio susceptible de desaparición y tratado con un
“exceso de pietas”, como el que trabaja con un material
perteneciente a un paraíso incorrupto (Calvino 1998, 74).
Después de Propp, se abre la posibilidad de utilizar el
cuento como documento histórico. E incluso, aunque no lo
refleje explícitamente en su breve reseña de 1949, Calvino
va avanzando en sus artículos posteriores y entiende que
puede seguirse el rastro histórico más allá de la
transición de la sociedad de los cazadores a la de los
agricultores. En la introducción a su colección de Cuentos
6
populares italianos ya resalta la importancia en ellos de la
impronta medieval y plantea la necesidad de estudiar las
relaciones entre el cuento de hadas y la epopeya
caballeresca, con origen en la Francia gótica y su
posterior expansión por las otras culturas europeas. No le
falta razón a la vista de cuentos como “Fioravante y la
bella Isolina” (nº 79) o “Liombruno” (nº 134).
Si el cuento de hadas, por lo tanto, se cubriósucesivamente con los atuendos de diversassociedades, el último de ellos fue elfeudalismo occidental (pese a que hoy nosencontremos a menudo con ciertos ejemplos deatuendo decimonónico, como es el personaje delmilord inglés en el sur), mientras que enOriente triunfó el cuento maravilloso “burgués”que aludía a las fortunas de Aladino o de AlíBabá. (Calvino 2004, 64)2
El proceso de formulación común de los cuentos llevado
a cabo por la corriente finesa, lejos de distanciarlos de
los intereses del historiador, dejan más al descubierto los
contenidos concretos de la vida social con que se adorna
esa especie de “esqueleto”, de modo que pueden apreciarse
mejor los valores que cada momento histórico les confirió.
Y como Lévi-Strauss ya enseñó que la relación entre el
paradigma y el sintagma no es nunca arbitraria, que todos
los elementos del cuento pueden reducirse a unidades de
significado (zoemi) en relación con su contexto, Calvino no2 El personaje del Lord inglés aparece en cuentos de su colección como“La pava” (nº 141) o “El Rey de España y el Milord inglés” (nº 158).En nota a este último, Calvino apunta a este personaje como típico delfolclore meridional con iguales atributos que todos los reyesmetahistóricos, hasta superior a los reyes en fortuna.
7
duda en la capacidad del investigador de poder “historiar”
la mayor parte de los tipos de cuentos que nos ofrece en su
colección. Es interesantísimo el estudio que Calvino lleva
a cabo acerca de un personaje típicamente italiano
(presente ya en Straparola y en Basile) y que Perrault hizo
popular con el sobrenombre de “El gato con botas” (2004,
110-113). En la variante siciliana de la colección de
Pitrè, titulada “Don Giuvanni Misiranti”, el ayudante del
héroe no es un gato sino un haba guardada respetuosamente a
pesar del hambre. Como algo sin valor, pero que representa
el fundamento de la riqueza futura, gato y haba significan lo
mismo en sus respectivos cuentos. Y ambos cuentos muestran
un contexto en el que se juzga favorablemente la aparición
de una nueva burguesía no dispuesta a perder la menor
ocasión de escapar de la miseria. El equivalente a este
tipo en la colección de Calvino es “El conde Peral” (nº
185), en el que el ayudante es una zorra que será
finalmente traicionada por el héroe (como por otra parte
ocurre con todos los ayudantes de este tipo, excepto en la
versión de Perrault).
Como queda dicho más arriba, Calvino nunca pretendió
establecer una crítica sistemática acerca de las teorías
existentes del cuento ni, en ningún momento, invalidar con
argumentos propios los precedentes. Bien al contrario,
aprecia el impulso ético y estético de los demopsicólogos del
siglo XIX a pesar de sus errados planteamientos – “¿por qué
iban a investigar usanzas, dichos, cantos y fábulas de los
pobres iletrados si no creyesen que allí se ocultan una
8
belleza y una verdad que merece sacarse a la luz?” (1998,
73)-, elogia Einfache Formen de André Jolles aun evidenciando
que el capítulo dedicado al Märchen diste de ser el mejor
del estudio o se admira de la ambición que mueve Sémantique
structurale de Greimas (1998, 108). Toma el legado de los
investigadores que le anteceden como un buen narrador las
historias que ha escuchado y se dispone a contar a su
auditorio: da continuidad a aquellos elementos que la
experiencia y la reflexión han mostrado como eficientes
para su propósito e incorpora nuevos elementos que, de
tener fortuna, pasarán a incorporarse al acerbo común de
las investigaciones. Ésta es, quizás, su primera gran
lección.
A lo largo de todos los artículos y reseñas que
escribió acerca del cuento, Calvino no ofrece una
definición como tal, explícita, del género. Sin embargo,
siempre que en sus comentarios se aproxima a lo que podría
ser una formulación del mismo, hace hincapié en dos
aspectos sobre los que no es aventurado conjeturar que
hubiera basado esa hipotética definición: el cuento es una
explicación general de la vida trasmitida desde sus remotos
orígenes a nuestros días a través de los más
desfavorecidos. La primera de estas ideas apunta a una
visión de totalidad que sitúa a los cuentos por encima del
resto de géneros, al menos en la ambición de su propósito;
la segunda plantea el apasionante asunto de los narradores
y de la trasmisión del conocimiento.
9
“Los cuentos de hadas son verdaderos” afirma Calvino
para transmitir que encierran todo lo que puede caber en la
realidad (1998, 32): la igualdad sustancial que no
contraría la división entre ricos y pobres; la dialéctica
inherente a la persecución y a la liberación que se
alternan a lo largo de una existencia; el deber elemental
de liberarse y liberar a los otros de inexorables fuerzas
ininteligibles pero naturales; la salvación y el triunfo
como fin que espera a los que se mantienen puros de corazón
y fieles a sus empeños; la belleza, aun metaforseada en
fealdad; el amor y la conciencia de pertenecer a una
Unidad, un Todo, por encima de las infinitas posibilidades
de las apariencias y las categorías. Un catálogo de
destinos que pueden padecer los seres humanos desde su
nacimiento, su juventud, hasta alcanzar la vida adulta. Y
todo esto a pesar de la miseria, que el cuento trata sin la
negatividad irredenta de otros géneros, como las leyendas,
las anécdotas o las parità (alegorías y parábolas) o los
chascarrillos de mofa de tontos y cornudos, inspirados
todos ellos en un duro sarcasmo que surge de la
desigualdad. Calvino ve en el cuento “una visión de
universo total” que supera también el tiempo. Y aunque no
haya que olvidar que el cuento, por su propia naturaleza,
se orienta hacia el pasado, también es cierto que nos habla
del futuro de los pueblos, como Calvino afirmó para cerrar
su reseña en 1955 sobre una colección de cuentos africanos
(1998, 23). Es en este aspecto de los cuentos en el que
Calvino más y mejor demuestra su condición de escritor a la
10
hora de expresar eso, casi inasible, que le fascina de
estas narraciones. Además de lo parafraseado más arriba,
sirva como nuevo ejemplo este fragmento con el que culmina
la introducción de su colección italiana y donde recurre a
las imágenes para captar toda esta idea sustancial de los
cuentos:
Quien sepa lo raro que resulta, en la poesíapopular (y no popular), construir un sueño sinrefugiarse en la evasión, apreciará estosextremos de una autoconciencia que no rehúsa lainvención de un destino, esta fuerza derealidad que estalla totalmente en fantasía.Mejor lección, poética o moral, no podríandarnos los cuentos de hadas. ( 2004, 71)
El hecho de la trasmisión de los cuentos a través de
las conciencias campesinas hasta nuestros días, y por
consiguiente el modo como el narrador afronta su papel de
unión entre la tradición y su presente, es el segundo
aspecto que llama la atención de Calvino a lo largo de
muchos de sus artículos. Dentro de la técnica de
construcción del cuento, Calvino equipara la importancia
del respeto a la tradición y de la libertad inventiva del
narrador. Por un lado, están ese cierto número de pasos
obligados (motivos) para llegar a la resolución de la
historia; por otro, la propia organización que de ellos
realiza quien la actualiza, “utilizando como cemento su
arte grande o pequeño, los añadidos propios, el colorido de
sus paisajes, sus fatigas y sus esperanzas, sus propios
‘contenidos’” (1998, 69). La atención de los estudiosos
11
acerca del papel del narrador en los cuentos ha sido una
constante desde comienzos del siglo pasado. Los estudios de
Mark K. Azadovski sobre vagabundos deportados en Siberia,
que narraban historias a cambio de hospedaje, son quizás
los más interesantes dentro de las corrientes positivistas;
las tesis de Holbek daban también un papel especialmente
relevante a los narradores en la comprensión del fenómeno
de los cuentos, aunque al final de las mismas quedara
reducido a un mecanicismo claramente insatisfactorio.
Calvino, siempre con una mayor humildad de objetivos, deja
unas pinceladas sobre el asunto que, en su doble condición
de teórico y narrador, merecen una reflexión.
El relato vale por lo que sobre él teje una yotra vez el que lo cuenta, por ese nuevoelemento que se le adhiere al pasar de boca enboca. Quise ser, también yo, un eslabón de laanónima e infinita cadena por la cual setransmiten los cuentos populares, eslabones queno son jamás puros instrumentos, transmisorespasivos, sino sus auténticos “autores”. (1994,40)
Los narradores que aportan a los compiladores los
cuentos que servirán de base a Calvino para su colección
italiana adquieren en alguno de los casos una especial
importancia. Así es el caso de Agatuzza Messia, el ama
analfabeta de Giuseppe Pitrè, y de cuyas artes narrativas
el médico siciliano hace una encendida loa en la
introducción a su recopilación. Calvino la trascribe
íntegramente en la de su propia colección (2004, 44-46),
12
resultando inevitable la comparación entre la Messia y
aquella otra admirable anciana de Kassel, llamada
Viemännin, que contó y dictó literalmente las narraciones
que recordaba a otros dos hermanos alemanes apasionados por
este mundo. Sin embargo, Calvino va a un poco más allá,
quizás por esa doble condición de teórico y narrador, y
confiere una categoría superior a la acostumbrada también a
aquellos autores cultos que han afrontado la tarea de
trasladar esta cultura oral y popular a la escrita y culta.
Lo percibe así en los Grimm, a pesar de sus variables
incursiones estilísticas en el material trascrito, a los
que valora su afán por hacer “un libro anónimo, un libro
cuyo autor fuese el pueblo” (1998, 87). Incluso en
Benedetto Croce y su tarea de recreación del Pentamerone de
Basile, hasta reconocerle como el segundo autor del libro
(1998, 121). Hay pues en los escritos teóricos de Calvino,
y como se verá después también en su trabajo directo con el
material popular, una comprensión del papel del trasmisor
de dicho material que lo engrandece. Si, como es el caso a
estas alturas de los estudios del género, se cuenta con la
información suficiente como para distinguir con claridad
qué elementos pertenecen a la tradición y cuáles otros son
aportaciones del autor culto, y así evitar antiguos errores
interpretativos garrafales que pretendían trasladar al
acerbo popular imágenes surgidas de un genio individual,
entonces se dan las condiciones para analizar qué postura
ha de adoptar el escritor culto para encontrarse en
sintonía con las voces anónimas que le han trasmitido el
13
cuento. En definitiva: entender lo que convierte la
colección de Perrault, por ejemplo, en unos cuentos escritos
por Perrault y las colecciones de los Grimm, con
matizaciones, o la propia de Calvino en cuentos recopilados
por los Grimm o Calvino. El italiano ofrece un sucinto
comentario que permite proseguir en la interpretación de
este aspecto no menor, y que está relacionado con el
didactismo de los cuentos populares.
“El papagayo” (nº 15) es un precioso cuento, de claros
ecos hindúes, que Calvino recrea a partir de dos versiones
italianas obtenidas por Domenico Comparetti, una monferrina
y otra pisana. Un mercader ha de salir de viaje, pero teme
dejar sola a su única hija porque un Rey la pretende.3 La
muchacha le pide al padre que le compre un papagayo que le
haga compañía, a lo que el padre accede gustoso. En cuanto
el mercader se marcha, el Rey se pone de acuerdo con una
vieja para hacerle llegar una carta suya a la chica; pero
ésta, inmediatamente, ha entablado conversación con el
papagayo, que comienza a distraerla contándole una historia
tras otra. Siempre que la vieja se anuncia, la muchacha
prefiere seguir escuchando el relato; si éste parece haber
llegado a su fin y el recado del Rey aguarda en la puerta,
el papagayo retoma la historia y vuelve a atraer la
atención de la pretendida. Cuando es el padre, ya de
regreso, el que entra en la casa, el papagayo concluye su3 En los cuentos de la Toscana, donde nunca han tenido rey, “rey” es untérmino desprovisto de rasgos institucionales y sirve para designaruna condición ilustre, como si se dijera “ese señor”. Afirma Calvinoal respecto: “Podemos encontrarnos, pues, con reyes que viven en casasvecinas, se miran por la ventana y se visitan como buenos paisanos dela misma aldea” (2004, 70).
14
narración y desvela su secreto: él es en realidad otro Rey
que se había enamorado de la muchacha y, conocedor de las
intenciones de su oponente, se había metamorfoseado en
papagayo para mantener su honestidad y pedir al padre la
mano de su hija. El padre accede y el Rey rival muere de
rabia.
Las versiones de esta deliciosa historia encabezan
tanto la colección de Comparetti como la de Pitrè, no
parece ser por casualidad, a modo de prólogo. Para Calvino,
la historia puede entenderse en el sentido de un moralismo
prudente y pragmático: el papagayo, narrador de una
historia interminable, salva la honestidad de la muchacha.
El cuento impide caer en el pecado. Pero ésta es una
justificación que el propio Calvino tilda de reduccionista
y conservadora, y extrae una conclusión más profunda: es el
triunfo de la inteligencia del narrador para hablar de sus
propios sentimientos. La moraleja de los cuentos queda
siempre implícita, su función moral no se encuentra tanto
en la orientación de sus contenidos como en su misma
institución, en el hecho de contarlos y oírlos. Calvino lo
deja ahí (1998, 68-69). Y sin embargo, deja abierto el
camino a una interpretación nueva del didactismo en los
cuentos basada en el concepto folclórico de autoridad.
Porque el carácter realmente diferenciador del didactismo
de los cuentos radica en esa posición del trasmisor que
resulta ajena al propio concepto de autoría. La autoridad
con la que habla el narrador es una autoridad prestada por
la tradición, no ostensible, una voz que surge literalmente
15
del auditorio y que forma parte de él, a la que resulta
ajena cualquier relación jerárquica. De aquí surge ese
didactismo extraño, sin jerarquía entre emisor y receptor,
trasmitiendo a la propia actualización del cuento la visión
de un universo global que en él se trasmite. Bajo este
didactismo sin autoridad hay que entender “Y siete” (nº 5)
de la colección italiana. Es un cuento con cierto éxito en
las recopilaciones de cuentos cultas: aparece como “Le sette
contennuzze” en Basile y bajo el título “Las tres
hilanderas” en los Grimm. No existe en él ningún elemento
que muestre una enseñanza provechosa sino que, bien al
contrario, la pereza y la necedad obtienen al final una
recompensa inmerecida. En la versión italiana ni siquiera
aparecen las tímidas loas al trabajo que se dejan entrever
en “Las tres hilanderas”, aunque también en la versión
alemana trabajo y fealdad queden equiparados. La holgazana
protagonista alcanza el objetivo de casarse con su capitán
mostrando una indolencia ofensiva. Y sin embargo, de modo
implícito, es un cuento que deja tras su lectura un mensaje
didáctico claro en el papel desempeñado por las tres feas
hilanderas que, a cambio solamente de ser invitadas a la
boda, sacan de todos los atolladeros a la protagonista.
Calvino, que combina para su historia no menos de una
docena de versiones, sabe como buen narrador enfocar hacia
las verdaderas protagonistas de la historia, sin serlo, y
las toca con la varita de la risa al colocarlas, en el
banquete de bodas, en “una mesa redonda aparte, pero tan
pequeña que entre las pestañas de la una, los labios de la
16
otra y los dientes de la tercera, ya no se veía nada”
(2004, 71). Por otra parte, la comprensión de esta forma de
didactismo contraria al didactismo de la literatura culta
es fundamental también para comprender algunas claves del
papel de recopilador en Calvino.
ITALO CALVINO COMO RECOPILADOR
Durante los dos años anteriores a 1956, Italo Calvino
trabajó en su colección de cuentos italianos partiendo de
dos objetivos confesos:
1.º representar todos los tipos de cuento popular cuya
existencia se halle documentada en los dialectos italianos;
2.º representar a todas las regiones de Italia. (2004,
35)
No existe contradicción, para Calvino, en ser
plenamente consciente del origen prehistórico de los
cuentos y en emprender la búsqueda de aquellos de sus
rasgos en que puedan apreciarse elementos nítidamente
italianos. Si en cada versión queda “algo de vida” de la
comunidad en que el cuento es narrado, sí es factible de
esos datos extraer aquellos significativos de una
determinada zona geográfica. Citando a Vittorio Santoli,
recopilador de cuentos toscano, Calvino afirma que “la
17
circulación internacional [de los cuentos] no excluye la
diversidad que se expresa a través de la elección o rechazo
de ciertos motivos, la predilección por ciertas especies,
la creación de ciertos personajes, la atmósfera que
envuelve el relato, las características de estilo que
reflejan una determinada cultura formal” (1998, 37). Para
captar dicha atmósfera, Calvino trabajó con cerca de
setenta ediciones de cuentos, de todas las regiones de
Italia y escritos en sus distintos dialectos. Tras cada uno
de los doscientos cuentos de los que finalmente consta su
recopilación, Calvino explica cuidadosamente la fuente de
la que ha tomado el tipo o alguno de los motivos que
aparecen. Explícitamente, Calvino elogia las recopilaciones
de la Toscana, llevada a cabo por Gherardo Nerucci, y la
siciliana del ya mencionado Pitrè. Junto con las
referencias a las colecciones anteriores italianas, tiene
en cuenta las grandes colecciones europeas escritas:
Strapparola, Basile, Perrault, los Grimm y Afanasiev. El
procedimiento de Calvino se basa en la refundición de los
elementos constantes en el mayor número de versiones, pero
ajustándose a las características particulares de cada
historia: a veces, se basa en una única versión concreta,
desdeñando otras (nº 151); otras veces, se destacan en nota
aspectos que se han quedado fuera de la versión definitiva
(nº 142); muchas veces, el propio Calvino introduce
elementos que no aparecen en las versiones con las que
trabaja para remarcar un estilo homogéneo entre los dos
centenares de cuentos (nº 11). En estos casos, siempre
18
aparece en nota la explicación del trascriptor explicando
las razones que le han llevado a acentuar su presencia en
la historia, de tal modo que el lector acaba conociendo los
criterios que le mueven a los cambios.
La otra gran información que Calvino no descuida en
ninguno de los cuentos de su colección es la del género.
Leyendas locales, lacrimosa istoria, cuentos de tontos... En
ningún momento el autor se propone establecer criterios
para establecer una clasificación genérica de las
historias, pero está permanentemente atento a los rasgos
que pueden servir para establecerlos. Sirva como ejemplo la
confrontación entre las versiones que ofrece de “Juan sin
miedo” (nº 1) y “El tonto sin miedo” (nº 80). Calvino sitúa
“Juan sin miedo” en el primer lugar de su colección, además
de por su indudable belleza, por motivos sentimentales:
guardaba el recuerdo del relato en boca de su padre, que
decía habérselo escuchado a viejos cazadores en el dialecto
de San Remo (2004, 877). Aporta libremente la desaparición
del hombre, miembro por miembro, para establecer un
paralelismo con su aparición. Pero en el resto de los
motivos, Calvino se mantiene en ambos tipos muy fiel a la
tradición. La gran diferencia entre los dos protagonistas
es su actitud: Juan es consciente de todos sus actos, se
enfrenta a su problema con dominio de la situación, casi se
le puede imaginar siempre con una sonrisa en los labios; el
tonto sin miedo es un inconsciente, un botarate. “El mozo
que quería aprender lo que es el miedo” de los Grimm
muestra un protagonista más cercano, en los aspectos
19
fundamentales, al Juan del primer cuento. Por eso, el
destino de ambos será distinto al héroe de “El tonto sin
miedo”: se harán ricos y conocerán lo que es el miedo. Sin
embargo, el final más difundido en Italia de las aventuras
de Giovannin era muy distinto, y consistía en que el héroe
moría de miedo al haberse pegado la cabeza al revés y
haberse asustado al verse la espalda. No puede aceptar este
final Calvino, como no lo hicieron los Grimm para su héroe,
porque merece por su comportamiento ese final feliz, del
mismo modo que “el tonto” no debe obtener recompensa alguna
por su estulticia. Aquéllos ven claro que el cuento
pertenece a otro género, no es un cuento de tontos, sino
que el héroe merece la obtención del premio por su
comportamiento.
Como les ocurre a algunos de los grandes nombres del
estudio de los cuentos populares, Italo Calvino interesa
más por los caminos que dejó abiertos, que por una
formalización de los aspectos que le preocuparon. Su doble
condición de teórico y creador dan a su visión un brillo
que es imposible de encontrar en otros pensadores del
género. Sus Cuentos populares italianos marcan un modo de
afrontar el material popular, combinando respeto a la
tradición y vida, que puede resultar paradigmático para el
futuro. Sus apuntes teóricos establecen preguntas con
respuestas que inspiran en los investigadores que le
preceden la confianza para seguir preguntando.
20
BIBLIOGRAFÍA
AZADOVSKI, Mark K. Eine Sibirische Märchenerzählenn. Helsinki: FFC
Communications 68, 1926.
CALVINO, Italo. “Sono solo fantasia i racconti di fate?”.
L’Unità (ed. de Turín), 26-150 (1949): 3.
______________. Ermitaño en París. Páginas autobiográficas. Madrid:
Siruela, 1994 [1990].
______________. De fábula. Trad. César Palma. Madrid:
Siruela, 1998 [1988].
_____________. Cuentos populares italianos. Madrid: Siruela,
2004.
HOLBEK, Bengt. Interpretation of Fairy Tales: Danish Folklore in a
European Perspectiva. F. F. Communications 239. Helsinki:
Soumalainen Tiedeakatemia, 1998 [1987].
PROPP, Vladimir. Las raíces históricas del cuento. Trad. José
Martín Arancibia. Madrid: Fundamentos, 1987 [1974].
21