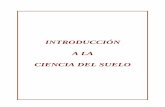Introducción al concepto de idea en la filosofía de George ...
Introducción a la filosofía de
Transcript of Introducción a la filosofía de
Introducción a la filosofía de
la!psicología
-Teorías de la ciencia
Para averiguar el lugar de la psicología hay que partir de una teoría
de la ciencia. Se presentan tres:
-La teoría teoreticista de la ciencia: el criterio para determinar qué es
ciencia se encuentra en la forma o la teoría. Esta concepción liga la
ciencia a sus condiciones teóricas (Popper, Russell).
-La teoría adecuacionista: esta concepción está generalizada en la
cultura occidental. En ella, ciencia es aquello que refleja
adecuadamente la realidad. La ciencia es el espejo de la realidad, y
será más acertada cuanto mejor refleje la realidad.
-Materialismo filosófico (Gustavo Bueno), también llamada “Teoría del
Cierre Categorial“. Esta teoría se opone a las dos previas. Para
Bueno, la ciencia se encuentra inserta en la realidad misma. Critica la
adecuacionista, puesto que para poder afirmar adecuación con la
realidad habría que salirse fuera de la realidad, y no se puede.
El materialismo pluralista de Bueno no se refiere a materia física
(partículas), sino a toda materialidad (moral, legal, etc); se considera
materia todo lo que se puede transformar. De lo contrario, la sola
consideración de la materia física supondría caer en un
reduccionismo científico.
No existe un solo método científico, cada ciencia aplica uno distinto,
porque sus contenidos y operaciones son distintas también. Las
ciencias son construcciones operatorias surgidas de las prácticas
técnicas previas, concretamente, de los conflictos que estas técnicas
generaban.
Las ciencias deben ser entendidas en el espacio de un ámbito
gnoseológico; la ciencia no se trata desde el sujeto, sino desde un
espacio gnoseológico que, para Bueno, tiene tres ejes: práctico,
semántico y sintáctico. Las ciencias tratan campos, no substancias,
es decir, no tratan de El Hombre, sino de las culturas concretas, las
relaciones parentales, etc.
Los campos científicos se componen de tres partes: términos,
operaciones y relaciones. Ambos tres deben estar presentes en las
ciencias. Mediante las operaciones físicas orientadas
cognoscitivamente realizadas sobre términos, se desprenden las
relaciones que forman teorías. Una vez se llega al teorema, la verdad
se separa de las operaciones; las operaciones que previamente han
permitido su construcción desaparecen, y esa demostración
verdadera se desprende de su proceso de creación y pasa a ser
aplicable de manera universal.
-La psicología en el materialismo filosófico
Observemos ahora qué lugar ocuparía la psicología en la
clasificación de Gustavo Bueno.
En el campo de la psicología nunca desaparecen las operaciones, al
igual que en la economía o la antropología, no se puede entender la
verdad resultante sin el proceso concreto y material del que ha
surgido. Tampoco hay términos; en geometría, el triángulo es un
término, pero el objeto de la filosofía es! el ser humano, que es un
objeto que no puede dejar de actuar, es un objeto de estudio que es
operatorio, con una vida que es una temporalidad operatoria.
Por tanto, no pudiendo desprenderse de sus operaciones, y siendo
su objeto de estudio tan singular y plural que es irreductible a
término, la psicología no es una ciencia. La psicología es una técnica
y, por ello, una práctica; y el psicólogo es bueno en medida en que
puede relacionar sus operaciones con la de su objeto de estudio, el
ser humano y de esta relación obtener resultados positivos.
Según esta misma clasificación, el médico sería un tecnólogo (y no un
técnico) porque se sirve de los teoremas de ciencias estrictas como
la física (por ejemplo, cuando hace uso de aparatos cuya
construcción se sirve de los conocimientos de la física). La psicología
es una técnica porque no aplica teoremas científicos, que se han
mostrado imposibles de explicar de manera absoluta y terminante los
fenómenos psicológicos (no hay teoremas universalmente aplicables
para el tratamiento de trastornos psicológicos, no son más que
ligeras pautas a seguir, etc). La psicología, por tanto, es una técnica
para modificar la conducta.
Por tanto, es una técnica dotada de control experimental, pero que
no genera teoremas y por ello no es ciencia; y no se sirve de
teoremas, por lo que no es tecnología. Antes de sistematizarse su uso
a mediados del siglo XIX, existía inmersa en la medicina, en la filosofía
o en la teología.
-La filosofía en el materialismo filosófico
Para Bueno, la filosofía es un saber de segundo grado, es decir, solo
puede reflexionar sobre algo que previamente ya está dado, los
saberes de primer grado, que están unidos a las prácticas
materiales.
Los instruments de la filosofía son las ideas. Estas ideas no están
desligadas de la realidad material, sino que están entretejidas en la
realidad misma, en las prácticas técnicas en cuyo contexto surgen.
Así, por ejemplo, la libertad no es una idea abstracta, sino que surge
en disciplinas como el derecho o la economía para resolver
determinados conflictos técnicos o prácticos. Sobre estas ideas de
libertad se realiza una crítica (entendiendo crítica como clasificación),
y al enfrentarse los diferentes tipos de libertad de manera dialéctica,
entre todas ellas se entretejerá la idea de libertad, ya no abstracta e
indiferenciada, sino vinculada a la materialidad.
CEREBRO, HOMINIZACIÓN
Y!HUMANIZACIÓN
-Origen y evolución de los procesos psicológicos y de los
procesos neurofisiológicos que acompañan a los primeros
El sistema nervioso es la condición de posibilidad de los procesos
psicológicos, pero no los determina. Defender que sí los determina
sería caer en un monismo materialista.
La neurociencia, precisamente, apunta a que no es la persona la que
percibe o ama, sino el cerebro. Esto se denomina “falacia
mereológica”; intentan entender el todo desde una parte. Para estos
neurocientíficos, es el cerebro el que construye la realidad.
Pero entonces, ¿qué es el cerebro? Porque forma parte de la
realidad, entonces ¿se constituye a sí mismo? Si el cerebro crea la
realidad, ¿está dentro? ¿está fuera?
-¿Qué es el psiquismo?
El psiquismo establece mediante las relaciones entre el cuerpo, la
conducta y la cultura, estas tres instancias se codeterminan y
coevolucionan juntas. Estas tres generan la conciencia. El psiquismo
no es el cerebro.
Se trata, claro está, de una conciencia material, porque cuerpo,
conducta y cultura son materia. Pero no materia física (que solo es
una modulación de la materia), la idea de materia también abarca
argumentos, moral, ideas… La materia es todo aquello que puede
ser tratado operatoriamente.
La tesis defendida aquí, por tanto, es un materialismo pluralista, que
no trata la materia como algo físico, sino como objeto de
transformaciones y operatoriedad. El cuerpo del que se habla no es
el anatómico, sino su experiencia, su movimiento.
1. La filogenia del sistema nervioso
No todos los organismos poseen un sistema nervioso. Esto es debido
a que el sistema nervioso es producto de la evolución biológica. Las
plantas y protozoos no tienen sistema nervioso; en su lugar, poseen
un sistema de integración orgánica. Esto es debido a su autotrofismo:
al no tener que buscar alimento fuera de sí, hay poca necesidad de
movimiento y, por tanto, de estímulos y respuestas. El sistema de
integración orgánica es químico, y también lento e impreciso.
La naturaleza de los sistemas nerviosos no es química, sino
bioeléctrica; son más rápidos y efectivos. Hay dos tipos de sistemas
nerviosos:
-Reticulares: p.ej, medusas. Sus operaciones requieren de
complejidad y precisión. Su estructura es en red, no tiene centro,
carece de cerebro. El estímulo viaja en la red en dos direcciones.
-Ganglionares: p.ej, estrellas de mar, moluscos, pulpos.
Conformados por ganglios, que son paquetes de neuronas, cada uno
de los cuales se encarga de una tarea distinta. Las neuronas están
conectadas entre sí mediante sinapsis. Las conexiones no viajan en
las dos direcciones, sino solamente en una. Los gusanos planaria,
por ejemplo, ya tienen unos ganglios que funcionan conectados a
través de un proto-cerebro; pero, en los sistemas nerviosos
ganglionares, en general, no hay apenas unidad.
Es importante mencionar la diferenciación que suponen los
vertebrados en lo que a sistema nervioso se refiere. Los vertebrados
se caracterizan por poseer una estructura ósea: la columna vertebral.
Darán lugar a dos tipos:
-Vertebrados inferiores: anfibios, peces, reptiles
-Vertebrados superiores: aves, mamíferos
Ambos grupos poseen columna vertebral, pero los superiores poseen
mayores cráneo, cerebro y masa encefálica. Dentro de los
superiores, en el caso de los mamíferos hay mayor despliegue de
masa neuronal.
En cerebro no obedece, en su desarrollo, solo a presiones internas,
sino que el medio moldea los cerebros; en el caso humano, no solo el
medio, sino también la cultura.
Es importante en el caso humano la presencia del neocórtex, zona
cerebral en la que solo hay relaciones entre neuronas, que no hacen
funcionar el organismo, sino que simplemente se conectan entre
ellas; es la llamada zona “muda”, que se encarga, entre otras cosas,
de los procesos asociación.
El proceso de hominización consiste en una evolución que deja atrás
los reflejos genéticos incondicionados, y cuya conducta pasa a
depender del aprendizaje; el cerebro empieza a desarrollarse en un
ámbito cultural. El cerebro, en el momento del nacimiento, no es más
que el 30% del adulto: el resto es aprendizaje que solo se puede dar
en el marco de normas de una cultura humana.
2. Sociogénesis de la conducta humana
La sociogénesis ya comienza con los póngidos (chimpancés), que
mantienen entre sí débiles relaciones sociales; los póngidos también
usan instrumentos de manera esporádica.
-Australopithecus: relaciones sociales más complejas e instrumentos
también.
-Homo habilis: primera especie de nuestro género. Trabajaban la
piedra. Carroñeros.
-Homo erectus: Industria lírica más compleja. Caza organizada.
Manipula y conserva el fuego.
-Homo antecessor, Neanderthal…
-Homo Sapiens Sapiens: Es capaz de dotarse de una cultura.
Lenguaje simbólico complejo. Domestican animales. La evolución del
hombre no es tanto natural, sino cultural.
Un cerebro por sí mismo no genera conductas humanas, sino que el
cuerpo debe ser sometido a las normas de una conducta humana.
Los factores que permiten un desarrollo del psiquismo hasta que se
constituye el psiquismo humano (factores humanizantes) son:
-Postura y locomoción erectas.
-La expansión del cerebro
-La prolongación de la gestación y de la infancia
-La organización de la caza
-Uso y fabricación de instrumentos
-La comunicación simbólica
Todos estos factores se codeterminan los unos a los otros. No hay,
por tanto, una sola causa eficiente o humanizante, son varias, con
relaciones dialécticas entre ellas.
Dos de ellas son importantes: el uso y fabricación de instrumentos y
la comunicación simbólica; ambos factores se entretejen.
El hombre no es el único animal que utiliza instrumentos. En nuestra
especie se da una conducta instrumental de segunda clase: no solo
usa instrumentos; los fabrica (Homo Faber). La fabricación supone
dos instrumentos, la materia prima y el producto. La fabricación es
característica de nuestra especie (y de otras del género).
Existen igualmente otros organismos que se comunican entre sí, pero
lo hacen a través de señales. En nuestro caso, nos comunicamos a
través de símbolos: un símbolo es la señal de una señal: conducta
comunicativa de segundo orden. La señal (por ejemplo, un grito de
dolor) se caracteriza por su semejanza con lo que señala. Un símbolo
no tiene por qué asemejarse a lo que simboliza.
Algunos animales pueden aprender lenguajes articulados, pero
utilizarán sus conceptos como señales. Nosotros podemos hablar
acerca del lenguaje, ningún otro organismo puede hablar sobre sus
señales: no tienen metalenguaje.
Estas dos facultades, instrumentos y lenguaje, se entrecruzan en la
mano humana. La mano humana es una mano peculiar que realiza
conductas que no realiza ninguna otra mano: tiene un pulgar
oponible, que se puede oponer al resto de los dedos. Esto permite
manipular objetos pequeños de la naturaleza, lo que genera
operaciones de mucha mayor precisión.
La mano posee una oposición cubital: los dos dedos más cercanos al
cúbito (meñique y anular) son oponibles a la base del pulgar. Así,
podemos asir palos o piedras con precisión, de modo que se alineen
con nuestro brazo, triplicando la fuerza de un posible golpe. Esto
permite una conducta ofensiva o defensiva que permite la
colonización de otros ecosistemas (traslación a Asia o Europa). Esta
situación creará problemas, que requerirán nuevas soluciones,
evolucionando con esta problemática el neocórtex.
Así, los cambios en el psiquismo no solo tienen que ver con el
cerebro, sino con la estructura anatómica (en este caso, la mano),
que a su vez modifica el cerebro.
La fabricación de instrumentos, martillos que prolongan la mano,
cuencos que imitan la estructura cóncava de las manos, pasan a ser
“manos anónimas” de la comunidad, cuyo uso genera mayores y más
complejas relaciones sociales, es lo que se llama co-operación,
operación conjunta.
La mano también explica el origen del pensamiento. La estructura de
la mano nos permite aprehender fácilmente las formas, con nuestra
mano arrancamos las morphés (ideas) que están contenidas en la
materialidad práctica del mundo. Pensar es algo que tiene que ver
con las manos.
Pensar es establecer relaciones entre términos: al separar términos,
se analiza; al juntarlos, se sintetiza; esto proviene de la operatoriedad
física con objetos, del uso de las manos. Las ideas las arrancamos
del mundo para hacernos una idea de él.
Esto está relacionado con la comunicación simbólica. Al fabricar
objetos complejos que requieren varias personas y en tiempos
diferentes, surgirán los pronombres y los tiempos verbales. La
fabricación está ligada con la comunicación, y ambas están
entretejidas en la mano.
3.- Evolución del psiquismo
Hay 5 factores que favorecen la evolución y complejidad del
psiquismo para todos los organismos:
-Perfeccionamiento de la percepción distal (a distancia): oído, vista,
olfato.
-Mayor plasticidad de los procesos de manipulación y locomoción
-Incremento de la memoria y el aprendizaje
-Socialización creciente
-Aumento de las diferencias individuales
Los procesos intelectivos complejos dependen del aprendizaje. Si un
niño del paleolítico (o de una tribu del mundo moderno que aún viva
como en el paleolítico) es llevado al mundo moderno, criado y
educado allí, se comporta exactamente igual que los demás. Su
cerebro es igual, pero su conducta difiere dependiendo del entorno
donde se eduque.
Es importante el hecho de que nuestras coordenadas intelectuales
envuelven a las suyas, nosotros podemos entender a los paleolíticos
y ellos a nosotros no (lo mismo sucede con los animales).
Diferencias entre la mentalidad paleolítica y la actual:
-Los conceptos de la mentalidad primitiva están atravesados por la
imaginación (recuerdos, fantasía); nosotros tenemos conceptos
abstractos. Hay que distinguir entre pensar e imaginar. Pensar es
hablar con uno mismo.
-El modo de argumentar. En la cultura occidental, los argumentos se
basan en el principio de identidad, A=A, y así se construyen
relaciones lógicas más complejas, que pueden aislar las cosas en
función de su identidad. Para el primitivo, sin embargo, una cosa
puede ser ella misma y simultáneamente otra. A puede ser A y a la
vez B sin dejar de ser A. Esto mismo hacen los niños al jugar (una
caja es a la vez un castillo).
-La concepción del tiempo: para los primitivos, el presente no es más
que una repetición del pasado. Para nosotros, sin embargo, el tiempo
es lineal.
-La concepción práctico-material del cuerpo de los individuos: para
nosotros el cuerpo termina en los límites anatómicos. Para los
primitivos, las pertenencias de cada uno, incluso la sombra del
sujeto, forman parte del cuerpo, así como el aire que sale de la boca
y el reflejo en el agua o el eco. Esto da lugar a un psiquismo diferente
al nuestro, denominado psiquismo mágico.
-Las categorías: Para nosotros el espacio se conforma
geométricamente a partir de puntos geográficos, que construimos a
partir de la intersección de dos rectas materialmente existentes. De
esto, abstraemos el Norte y lo utilizamos con independencia del
contexto. Para los salvajes solo hay contexto: el lugar de caza de
búfalos, la cueva, etc.
4.- La explicación cibernética del psiquismo
Según estas personas, se puede establecer una igualdad entre
ordenador y cerebro, entendiendo los procesos cerebrales como
procesos computacionales. La estructura que esta paralelismo
confiere a ambos elementos es la siguiente: hay un impulso externo
que es recibido, y a partir de unas reglas lógicas o “programa”, se
elabora una respuesta determinada.
Así, el programa del ordenador es paralelo a la mente de los sujetos
(la mente es un programa lógico y el cerebro son los circuitos. La
tesis que plantea esta teoría es que una máquina podría pensar. Esta
tesis afirma que el cerebro es un procesador de información, pero no
existe ningún teorema formado sobre la información.
Un intento de explicarla fue el que realizó el ingeniero Shannon. Para
él, información era la probabilidad de ocurrencia de un símbolo en un
mensaje cuyos símbolos pertenecen a un código. Cuanto menor es
esa probabilidad, mayor es la información. Esta definición que intentó
es meremamente sintáctica: no importa el significado, solamente la
probabilidad.
Pero en el lenguaje humano hay algo no meramente sintáctico; de
hecho, lo importante es el significado. Nuestra información es
significativa: tiene un carácter semántico. Las máquinas solo
procesan lenguaje forman (sintáctico) mientras que nosotros tenemos
lo que se denomina lenguaje natural.
Las diferencias entre lenguaje formal y natural son:
-Formal: El contenido del mensaje está siempre previamente
definido. Los algoritmos con los que trabaja el software, por ejemplo,
están previamente definidos.
-Natural: El significado del lenguaje no está previamente definido,
sino que depende del uso de sus términos en cada contexto
práctico. El lenguaje natural está atravesado por la imprecisión, y
precisamente por ello, tiene una flexibilidad y adaptabilidad al
contexto material que le permite comunicar.
Las máquinas computadoras pueden marcar la incertidumbre (azar,
estadística, probabilidad, pronóstico) pero no la imprecisión. No
pueden porque no tienen mundo, no están abiertos al mundo a
través de un cuerpo sensible. Entendiendo cuerpo no solo como el
anatómico, sino nuestro cuerpo anatómico sumergido en una cultura
determinada.
Es el cuerpo el que nos permite incorporarnos al mundo: el cuerpo,
trabajando, operando, topándose con el mundo, es como crea el
mundo. Antes que lo verdadero y lo falso existen el placer y el dolor,
y estos solo se dan con un cuerpo sensible.
Las máquinas no tienen mundo semántico porque no tienen
experiencia práctico-operatoria. Las máquinas no tienen afecciones
(placer-dolor); solo ven imágenes, reciben píxeles, unos o ceros, y sin
afecciones no hay ni significado ni mundo.
EL PROBLEMA PSICOFÍSICO Y LA
RELACIÓN!CUERPO-MENTE
La evolución biológica ha dotado a los organismos de una estructura
por la cual establecen contacto con el medio: la sensibilidad, que es
irritabilidad frente a estímulos. Hay estímulos del medio físico, que
podemos mensurar, y sensaciones, que son productos del choque
entre medios y organismo. El problema psicofísico consiste en cómo
se produce el tránsito de estímulo objetiva y cuantitativamente
mensurable, a sensación, que no es mensurable, y cuya constitución
es cualitativa y subjetiva.
A este respecto, Johannes Müller planteó la Ley de las energías
específicas de los nervios: la cualidad no depende de la energía
exterior, sino de la estructura neuro-fisiológica de los receptores.
La psicología soviética afirmaba que no se puede reducir ni a la
energía, ni al sistema nervioso: las sensaciones son el fruto del
choque dialéctico de ambas.
Esta relación cuerpo-mente también tiene un profundo recorrido
filosófico.
Descartes al principio plantea un dualismo radical entre mente-
cuerpo, que luego se convertirá en un dualismo interaccionista. Ya en
el renacimiento se hace una distinción entre lo objetivo y lo subjetivo.
La filosofía coge las prácticas científicas de la época e intenta pensar
sobre ellas, a veces justificarlas.
Descartes inicia la modernidad porque rompe con la escolástica
mediante la crítica. Su objetivo es epistemológico, trata la cuestión de
la validez del conocimiento. Usa la duda metódica para llegar a la
certeza. Lo que Descartes lleva a cabo es una crítica de Aristóteles,
para quien la verdad se basaba en la adecuación entre objeto e idea
a través de la experiencia. Para Descartes, la certeza está en el
pensamiento, en el proceder puro de la razón o res cogitans.
El método cartesiano consiste en analizar un fenómeno troceándolo
hasta toparse con sus partes elementales, aquellas que se conocen
de manera clara y distinta, y después volverlas a juntar. Pero el
hecho de que sean claras y distintas no explica su existencia, para
esto es necesaria otra estructura: Dios. La idea de Dios garantiza que
todo lo que es pensado como claro y distinto, existe. Aquí llega
Descartes al punto en que necesita demostrar la existencia de Dios.
Argumento ontológico: Dios es un ser perfecto, y por tanto debe
contener todas las perfecciones. Así, la misma idea de Dios prueba
su existencia. Como Dios no puede engañar, todo lo claro y distinto
existe, porque Dios es bueno.
SENSIBILIDAD Y!PERCEPCIÓN
El sujeto no experimenta sensaciones, como parcelas separadas,
sino que la base de nuestra experiencia son las percepciones, que
suponen una estructura relacional. Es una estructura que no puede
ser despedazada en elementos más pequeños.
No existen unidades de experiencia por debajo de la percepción. En
este tema vamos a ver las relaciones entre la percepción y la cultura,
la percepción y el aprendizaje, y también cuáles son las
características generales de la percepción.
1. Características generales de la percepción
Decimos que la percepción siempre posee la característica de
mostrarse como una figura (o estructura figurada) en relación
necesariamente a un fondo. La escuela de la Gestalt afirma que en
toda percepción nos encontramos con estos dos componentes,
figura y fondo: es una característica necesaria de la percepción. Esta
manera de la percepción no solo es estudiada por la psicología, sino
también por la filosofía, concretamente, por la fenomenología
(Husserl, Brentano). Gestalt y fenomenología están ligadas
íntimamente.
Una segunda característica es el aspecto dinámico de la percepción.
La percepción se mantiene como un proceso, tiene un carácter
procesual y, por tanto, dinámico. La figura no es una imagen fija,
como una suerte de fotografía, sino que la percepción es una
imagen-movimiento. Esta imagen-movimiento va a componer lo que
se ha denominado “corriente de conciencia”, una especie de fluir
psíquico, en el cual no podemos distinguir con claridad la percepción
pasada, de la presente o futura; no hay cortes concretos en la
corriente perceptiva, sino que es un fluir constante.
La característica fundamental de esta percepción dinámica es el
tiempo. El tiempo es el que canaliza este fluir; un tiempo que va a ser
duración. No se trata de un tiempo que se puede reducir al espacio
(que es lo que habitualmente se ha hecho en la cultura occidental),
es decir, reducir el tiempo a movimiento espacial. Para Versonne no
es posible esta espacialización del tiempo: el tiempo tiene un aspecto
subjetivo, y esto es lo que le conforma en cuanto a duración. Así, dos
personas, ante al proyección la misma película, la brevedad es
diferente en cuanto que a duración psicológica (aunque no en tanto
que objetivación del tiempo en función del espacio). Este tiempo
psicológico está anclado en la subjetividad de los individuos. Así, se
entiende que el tiempo es el que estructura la corriente de
conciencia.
La percepción nos ofrece siempre un significado. Este es un
significado pre-lógico, es decir, el significado mismo que se nos
ofrece en la percepción no está mediado por conceptos. Una
percepción es experimentar una presencia, pero esta presencia no
proviene de una representación, esto es, de un concepto en mi
mente, sino que la experiencia directamente nos ofrece una
presencia, sin mediación lógica.
Una cuarta característica es el carácter multisensorial de la
percepción. No existe prácticamente ninguna percepción que pueda
canalizarse a través de un solo canal sensorial, sino que las
percepciones se pueden dirigir por diversos canales. Así ocurre con
el movimiento, cuya percepción podemos tener a través de la vista,
del oído, del tacto; puede ser a través de uno solo o de varios de
ellos. Los canales sensoriales de la percepción se encuentran
entretejidos unos con otros. Este carácter multisensorial está ligado a
la característica esencial del lenguaje natural (no formal); de él
proviene la presencia del lenguaje metafórico o analógico en el
lenguaje natural: es el cuerpo el que nos permite entender las
metáforas, por tanto, la multisensorialidad es la que genera el
lenguaje natural a través del cuerpo.
2. La percepción de los aspectos de la realidad
¿Qué entendemos por percepción en este caso? Entendemos la
percepción como un punto de vista en una circunstancia. La
percepción va a ser una perspectiva en una situación, en el interior
mismo de una circunstancia.
No cabe hablar de que percibimos objetos en sí mismos, lo que
percibimos naturalmente son aspectos de una circunstancia, que
entendemos de manera conjunta. En la circunstancia, el sujeto no
sólo contempla cual res cogitans, sino que opera. La diferencia entre
operaciones sobre un mismo objeto cambia por completo la
percepción de esto (no es lo mismo ver un ayuntamiento
estéticamente haciendo turismo, que la percepción que tenemos de
él cuando vamos a hacer un trámite). El edificio tomado desde todos
los puntos de vista ya no es el edificio visto, sino el edificio pensado.
El edificio percibido, siempre lo es desde un punto de vista concreto
(aunque, en función de su recurrencia en la percepción, llamamos a
algo “objeto”, pero en su origen no hay percepciones de los objetos,
sino de los aspectos de las circunstancias).
Entendiendo la realidad como circunstancia en la que se opera,
hablemos de la percepción de los aspectos de esta realidad.
Empecemos por el tamaño.
La percepción del tamaño no es reductible a fenómenos
neurofisiológicos. Los neurofisiólogos entienden que la experiencia
del tamaño de un objeto está en relación directa con el tamaño
objetivo físico del objeto, que podemos mensurar. Este tamaño
objetivo va a proyectar una imagen en la retina (imagen retiniana), y
esta imagen va a ser isomorfa con nuestra experiencia del tamaño.
¿Pero existe tal correlación entre el tamaño objetivo y el tamaño
fenoménico? Pues no existe tal correspondencia.
P.Ej: Cuando un sujeto de 180 cm da un paso atrás, el tamaño de la
imagen retiniana desminuye un 50%. Sin embargo, nuestra
percepción de su altura permanece igual: nadie piensa que, dando
un paso atrás, el señor pase a medir 90 cm.
El tamaño depende también del valor que tenga el objeto percibido.
Así, todos aquellos objetos en una cultura que son radicalmente
deseados o indeseados se perciben con un mayor tamaño (cuando
un testigo reconoce a un asesino, las descripciones crecen a medida
que el asesino es considerado más peligroso por el testigo). Pero los
valores no son, los valores valen, y valen en función del proceso de
aprendizaje del que han sido sujetos las personas de una sociedad
concreta.
El espacio no forma parte de una realidad exterior que después es
percibida por los sujetos, sino que la misma experiencia es espacial.
En todas las experiencias, podemos hablar de los cercano, lo lejano
y lo contiguo. El espacio es más una condición de posibilidad de la
percepción que algo percibido. Pero ¿qué da lugar a la percepción
del espacio?
El espacio es una construcción operatoria, es una relación entre
objetos, pero objetos que en un principio van a estar unidos también
a emociones y prácticas. No podemos hablar de espacio geométrico
más que como un producto científico desprendido a partir de
prácticas operatorias concretas. El espacio experimentado no es un
espacio geométrico, no puede ser despedazado en puntos, planos,
curvas… el espacio perceptivo está constituido por los lugares,
teñidos estos por la operatoriedad de los sujetos.
El espacio es también multisensorial. No solo percibimos el lejos o el
cerca dependiendo de la vista, sino a través del olfato, el oído, etc. El
espacio se construye a través del choque del cuerpo del sujeto con
otros cuerpos. En este choque se construye la lejanía, se construye
operatoriamente el espacio.
Los protozoos se orientan por medio del choque, aunque esto
supone un derroche de energía, que se va a ir reduciendo a medida
que se desarrolla la evolución biológica. La evolución da lugar a un
ojo, y este ojo ya no derrocha la energía para orientarse que lo hacía
el choque, sino que el ojo lo que hace es “tocar a distancia”.
La profundidad forma parte de la percepción del espacio, aunque
tiene su propia lógica interna. La percepción de la profundidad
natural (no representacional, no dibujos, sino real) se constituye
básicamente por la lejanía entre el cuerpo y un objeto, o entre dos
cuerpos, y que es experimentada por un sujeto. Esta profundidad no
se puede explicar neurofisiológicamente, dado que las retinas son
planas, solo disponen de estimulación en dos dimensiones. Para los
neurofisiólogos, la profundidad es un proceso cerebral. Pero si solo
está basado en una imagen en dos dimensiones, ¿cómo surge la
profundidad?
La profundidad surge de un proceso de aprendizaje basado en el
cuerpo. La profundidad procede de la construcción operatoria en el
manejo y manipulación de objetos, así como en el cambio de
perspectivas y el movimiento o tránsito entre los objetos. Así, las
experiencias corpóreas personales son las que crean la profundidad.
Pero las imágenes visuales por sí mismas no tiene profundidad.
Con la percepción del tiempo sucede lo mismo que con la
percepción del espacio: no podemos decir que ocurra de manera
objetiva más allá de la conciencia. Como ya se ha dicho, el tiempo es
duración, y esta depende de la experiencia subjetiva. El tiempo es
una construcción operatoria ligada a la velocidad, pero no la
representada en fórmulas, sino con la velocidad entendida como el
tiempo con el que se suceden unas tareas operatorias con otras (la
comida, el sueño, el trabajo). De ahí la diferencia entre el tiempo en
ambientes rurales (más despacio) y el tiempo en ciudades
industriales (más rápido).
La velocidad es una dimensión práctico-material. La velocidad es
una calzada romana, un caballo, la construcción del calzado, son
pragmatas de sociedades humanas concretas. La velocidad no es
algo abstracto, sino material. En la medida en que aumenta la
velocidad en las culturas, estas son más complejas y a la vez son
más poderosas, porque pueden recorrer más espacio en menos
tiempo que otras culturas. Hay determinados saltos en la historia que
dan saltos cualitativos en la velocidad, por ejemplo, la revolución
Industrial, que produce este salto en la velocidad de la producción
(máquina de vapor de Watts) y también aumenta la velocidad de las
transacciones.
El capitalismo de producción lo que intenta es saciar las necesidades
primarias de la población, sin embargo, el capitalismo de consumo,
que tiene su auge entre 1945 y 1989, que produce otra mercancía:
consumidores, producidos por empresas de publicidad y marketing
(masificación de la televisión). En su último estadío, encontramos el
capitalismo de hiperconsumo. Este capitalismo está ligado al modo
de producción, y a la aparición de los nuevos pragmatas digitales. Si
antes se había distinguido entre el valor de uso y el valor de cambio,
en el capitalismo de hiperconsumo se intenta (y se consigue) reducir
cualesquiera valores de uso a valores de cambio. Y estos valores de
consumo son condicionados por la publicidad a través de la
transmisión de valores.
La publicidad no se basa en información, sino en adherir emociones
a una mercancía.
El taylorismo (producción en cadena) se ha sustituido por el
toyotismo, que aplica a la producción de coches la gestión de la
venta en supermercados. Toyota no genera un stock de automóviles,
sino que unifica la demanda con la producción. Igual que en el
supermercado se reponen las mercancías en los mostradores
cuando son comprados, igualmente los coches se van a reponer a
medida que sean vendidos.
Los pragmatas de nuestra época (computacionales y robóticos)
llevan nuestra operatoriedad a la velocidad máxima, la velocidad luz.
En el capitalismo financiero, los mercados funcionan a velocidad luz.
En milésimas de segundo se compran y venden acciones, por
ejemplo, o el propio internet. El lenguaje máquina se transmite a
velocidad luz. Las acciones humanas, por tanto, alcanzan la
velocidad límite del universo. Con esto, el espacio planetario se
reduce al aumentar la velocidad; pero si se reduce el espacio,
también se va a reducir el tiempo.
Las operaciones productivas y financieras están incorporadas al
tiempo vital, así como las operaciones virtuales. La total ocupación de
nuestras vidas por este tiempo de producción y mundo virtual resulta
en una desaparición de nuestras biografías, que se construyen en la
vida real y no en los medios computacionales. Así, el pasado y el
futuro desaparecen, y solo queda un presente ocupado por los
mundos productivo, financiero, virtual, etc. Este presente acaba
resultando en una demanda continua de flexibilidad y adaptabilidad,
tanto en la vida laboral, como, en consecuencia, en nuestra vida
personal e incluso emocional. Se trata de generar trabajadores que
continuamente se adapten a las variaciones del mercado. Esta
adaptabilidad es la que nos lleva a no ser nada, solo acabamos
siendo la capacidad de adaptación al medio, pero no somos nada en
cuanto que estructura biográfica. [La entrega y supeditación al modo
de producción industrial olvida los cuerpos, las personas, las
relaciones.]
Todo esto resulta en la destrucción de la política. Cuanto mayor sea
la regulación, más lentas son las tomas de decisiones. El modo de
producción demanda rapidez, y esto supone una eliminación de la
política, de cualquier regulación. Y esta nulidad de la política conlleva
una nulidad de la libertad, no de libertad de elegir (que es negativa),
sino libertad de decidir (positiva). No es lo mismo elegir entre los
objetos de un supermercado que decidir qué objetos hay ahí. Es
necesario ejercitar el poder de decisión (p. ej, representación de los
trabajadores en los consejos de administración de las empresas).
3. Cultura y percepción
La idea de cultura no es unívoca. El término “cultura” es análogo,
esto es, modifica su significado cuando introducimos, además del
término “cultura”, segundos o terceros términos.
Cabe concebir la idea de cultura desde un punto de vista estético,
político, administrativo o, que es la que aquí se manejará, la cultura
antropológica. Esta cultura está siempre filtrada por el lenguaje, de tal
manera que se entiende que la cultura es todo aquello que puede
pasar como contenido conductual que puede pasar de una
generación a otra por medio del lenguaje oral.
Desde el punto de vista de los etólogos, la cultura no es
esencialmente humana; también existen culturas animales, puesto
que los animales también son capaces de transmitir conductas de
una generación a otra, a través de lo que se llama aprendizaje por
observación. Pero la cultura humana y la animal son distintas.
La cultura humana se construye a partir de instituciones (como la
agricultura, la caza mayor, la arquitectura, etc). Estas instituciones
están compuestas por normas supraindividuales, que rigen para
todos los individuos. Se trata de normas práctico-operatorias. Estas
normas contienen, a su vez, conductas que, gracias a la conducta
proléptica de nuestra especie (capaz de anticipar acontecimientos
futuros), puede establecer normas práctico-materiales para llevar a
cabo la institución de la caza o la agricultura. El ejercicio de estas
normas supone una planificación, que es el discurso en grupo acerca
de estas normas. Esta capacidad de planificar para obtener fines por
recurrencia (los procedimientos se repiten y se obtiene el mismo
resultado) constituye la cultura humana. Esto nos distingue
claramente de los animales, que no tienen capacidad proléptica, no
pueden anticipar situaciones futuras, y solo transmiten conductas por
observación. Nuestra cultura incluso genera normas acerca de las
normas, es decir, códigos normativos, morales o jurídicos, que
regulan las instituciones.
Tener responsabilidades significa tener la capacidad de responder
frente al cumplimiento de un deber. Los animales no tienen deberes
ni responsabilidades, no son sujetos de derecho ni de moral, porque
no pueden decidir.
Si se pretende afirmar que la percepción está en relación con la
cultura (y se hará), debemos decir que no se percibe de un modo
distinto porque se piense de modo diferente, sino porque se hacen
cosas diferentes. De hecho, porque hacemos cosas diferentes
pensamos de modo diferente.
Nosotros vivimos en ciudades carpinteadas: nuestros edificios se
forman de líneas rectas y ángulos rectos. Por ello, somos
susceptibles a la ilusión óptica de Müller-Lyer:
>————<
<————>
En otras sociedades no sucede esto, no caen en la ilusión, solo
sucede en la sociedad occidental del siglo XIX en adelante. Así,
vemos cómo la institución arquitectónica modifica la percepción.
No se puede distinguir de manera clara y distinta qué es cultura y
qué es percepción.
*
4. El aprendizaje perceptivo
…
-Relación figura-fondo
1. Cuando dos áreas tienen un límite común, lo que se percibe como
teniendo forma es la figura.
2. La figura resalta sobre el fondo de tal manera que el fondo parece
que se extiende por detrás de a figura.
3. Lo que toma un significado es la figura.
4. El color de la figura es más denso y sólido que el del fondo.
5. La figura parece más cercana que el fondo.
6. La memoria actúa mejor sobre la figura que sobre el fondo.
7. El contorno o límite común entre la figura y el fondo pertenece a la
figura y no al fondo.
Algunos de los gestaltistas se interrogaron acerca de qué tiene más
peso, si la figura o el fondo. Pero no se puede imaginar ni pensar una
percepción que solo tenga figura y que carezca de fondo. Sin
embargo, sí podemos imaginar percepciones que contengan
solamente fondo y carezcan de figura. Esto es lo que dicen que pasa
en la oscuridad o el silencio, pero eso es una falacia, porque para
que haya percepción debe haber estímulo (fotones o ondas de
audio). Cuando se va la luz y la oscuridad es total, utilizas el cuerpo
de manera táctil y tu cuerpo pasa a ser la figura sobre un fondo.
Un señor probó que algunas percepciones solo incluyen un fondo
(metiéndole a un sujeto la cabeza en una pecera con niebla). Este
sujeto solo vería un fondo si le cortaran la cabeza; recordemos que la
percepción es multisensorial: en casos extremos, la figura es nuestro
cuerpo, concretamente en el aspecto táctil de nuestra sensorialidad.
-Agrupaciones por proximidad: En igualdad de circunstancias, la
proximidad entre estímulos constituyentes de la percepción tiende a
formar totalidades. Los chimpancés no llevan a cabo asociaciones,
cuando hay dos cosas próximas como puntitos, solo perciben una
figura.
-Principios de organización de totalidades, buena figura o
pregnancia, y cierre o clausura. El primer afirma que varias
organizaciones geométricamente posibles, se percibe la que tiene
una figura más simple y más estática. El segundo es que de dos
organizaciones perceptuales posibles se tiende a percibir la
organización cerrada más que una abierta.
-Derivaciones psicofilosóficas de la teoría de la Gestalt
Gurwitch intenta estudiar la conciencia a partir de la fenomenología
con los resultados que se obtienen con la psicología de la Gestalt.
Maurice Merleau-Ponty igualmente toma estas dos corrientes para
explicar el comportamiento.
Para Gurwitch, la conciencia siempre se nos presenta como un
campo de conciencia. No funciona como objetos desperdigados
aquí y allá, sino que la percepción conforma un campo perceptivo en
el cual los objetos están relacionados unos con otros, formando un
campo o contexto. Unos objetos entretejidos con los otros. Este
campo de conciencia está conformado por los datos que se dan en
un momento dado en la conciencia de manera simultánea.
Está compuesto por distintas regiones: el tema, el campo temático y
el margen. El tema viene a ser lo que es la figura para la Gestalt,
aquello que ocupa el centro de la conciencia. El campo temático son
aquellos datos simultáneos en la conciencia que tienen relación o son
pertinentes con el tema. Por último está el margen, es copresente con
el resto de datos pero no tiene relación con el tema ni con el campo
temático.
Por ejemplo: un sujeto está resolviendo un problema aritmético. El
tema en su conciencia será el problema aritmético a resolver. El
campo temático serán las reglas aritméticas, y el margen sería el
sonido del tráfico que entra por la ventana.
Esta noción de margen da cuenta de objetos que no están en el
centro de la conciencia de los objetos, pero que tampoco están
ausentes; podrían declararse como inconscientes.
La percepción tiene un carácter indeterminado. Parte de la
percepción estará presente (la parte delantera de un edificio),
mientras que otra parte será inminente (la parte trasera que no
vemos); esta segunda parte siempre es indeterminada, pero está
incluida en la percepción. Del mismo modo que el lenguaje natural es
indeterminado, la percepción también debe serlo.
ESBOZO DEL CONOCIMIENTO
CLÁSICO E INSTRUMENTAL. EL
CONDUCTISMO
RADICAL!SKINNERIANO
Llamamos aprendizaje a la modificación de la conducta mediante la
experiencia.
Existen formas anteriores de aprendizaje. Por ejemplo, el
habituamiento. Son aprendizajes negativos: el organismo aprende a
no hacer.
Sin embargo, el modo de explicar el aprendizaje positivo, en el cual
el organismo aprende a hacer algo nuevo, en el cual se ha
modificado su conducta: el organismo va a hacer algo que antes no
hacía.
-Condicionamiento clásico
Este condicionamiento clásico (Pavloviano) es aquello de las
palomas: abres una puerta para darles de comer. Si la abres justo
cuando mueven las alas, volverán a moverlas para que la puerta se
abra de nuevo y puedan comer. El ejemplo de Pavlov es: le das un
poco de ácido al perro, que no le gusta, mientras suenas un
diapasón; el perro saliva por el ácido. Basta con que luego
experimente solo el sonido del diapasón, para que la respuesta de la
salivación vuelva a producirse.
Estímulo incondicionado: ácido
Respuesta incondicionada: salivación
Estímulo neutro: ruido
Cuando solo suena el diapasón, este estímulo neutro es estímulo
condicionado, y la salivación pasa a llamarse respuesta
condicionada: el organismo ha aprendido a salivar con algo que no
tiene ver con su mera genética, ha aprendido a partir del ruido de un
metrónomo.
Pavlov es un fisiólogo, no un psicólogo. El método que se aplica en
estas ciencias es intentar explicar un fenómeno atendiéndose a
generar relaciones físico-contiguas entre objetos. Cuando todo ese
camino se reconstruye, surge la explicación.
Pavlov se va a encontrar con lo que él llama “secreciones psíquicas”,
y que no se dan dentro del marco fisiológico en el cual él mismo se
encuentra. Él está estudiando la fisiología del sistema nervioso. Estas
secreciones no presentan un contacto físico-contiguo, y entorpecen
el trabajo fisiológico de Pavlov. Por ejemplo, el perro no tiene que
probar la carne para salivar, sino que saliva solo con ver la bata
blanca del científico que le lleva la carne.
Pavlov construyó las causas físicas de ese comportamiento
psicológico, y dio lugar a los estímulos condicionados. Todo esto
desborda al ámbito de la fisiología y pasa al ámbito de la psicología.
Lo que se hace en psicología es relacionar experiencias entre sí. Así,
comer una pieza es algo fisiológico; acecharla, sin embargo, es algo
psicológico. Es la distancia la que marca la distancia entre la
fisiología y la psicología; esto es lo que encontramos en los
experimentos de Pavlov.
Esto va a dar lugar al conductismo clásico, a la cabeza del cual se
encuentra un psicólogo norteamericano, Watson. Va a entender que
cualquier conducta se puede explicar partiendo del
condicionamiento clásico (pavloviano).
-Condicionamiento instrumental
Es más complejo que el condicionamiento clásico, es decir, da una
explicación de conductas más complejas que las que intenta explicar
el clásico. El clásico solo da respuestas relacionadas con el
movimiento de la musculatura lisa de los cuerpos (la estriada es la
que mueve el esqueleto). El instrumental va a dar cuenta, no
solamente de lo que da cuenta el clásico, sino de conductas más
complejas, porque dan cuenta de conductas en las cuales
intervienen los músculos esqueletales o estriados.
La diferencia más importante y llamativa es que, mientras que en el
conductismo clásico al sujeto le sobrevenían diferentes estímulos, en
el instrumental, los organismos pueden operar libremente. La
estructura del clásico es: estímulo incondicionado – respuesta
incondicionada, pero en el caso del condicionamiento instrumental
es: respuesta operante – reforzador.
Las primeras investigaciones del condicionamiento instrumental
fueron realizadas por Thorndike, que hablará de la “Ley del efecto”.
Él experimentaba a partir de lo que él llamaba “cajas problema”. Allí
introduce a un gato al que se le había privado de alimento (tenía
hambre); en el exterior de la caja se pone un trozo de alimento. La
primera Respuesta operante que lleva a cabo es una operante
agresiva: se mueve arañando los barrotes de la jaula hasta que, por
casualidad, pulsa un determinado resorte que abre la jaula, sale el
gato, y se alimenta de ese alimento que es el Reforzador. Repitiendo
esto, el organismo va eliminando las conductas que no estén
orientadas a pulsar el resorte que abre la caja. Esto se denomina
aprendizaje por ensayo y error.
Aquí se puede observar como funciona la “Ley del efecto”; si el
Reforzador es positivo, hace que se repita la respuesta operante. Si
el Reforzador es negativo, la operante se inhibe. La conducta se
organiza pues en virtud de los efectos de la misma conducta. El
organismo ha establecido una relación instrumental entre el resorte y
el alimento, pero es una relación operatoria y no mental, que tiene
como instrumento el propio cuerpo del organismo (el gato), la relación
entre resorte y alimento es el cuerpo del organismo, no una relación
mental.
-Conductismo radical
Tiene como suelo lo que se llama condicionamiento operante. Este
conductismo es solo uno de los conductismos posibles (está el
clásico también, o el neoconductismo -en el que las variables están
en el interior del organismo, y que luego derivará en la psicología
cognitiva-, o el conductismo filosófico).
Esta posición se trenza en torno a cuatro características:
1.- La perspectiva del conductismo radical es ateórica y meramente
descriptiva.
Skinner va a criticar a todos aquellos psicólogos y a todos aquellos
científicos que van a construir una teoría y van a utilizar la práctica
experimental únicamente para afianzar la teoría previamente
construida. A juicio de Skinner, esto se lleva a cabo en virtud de que
los autores que construyen previamente las teorías entienden que
una explicación científica debe estar referida al principio de
causalidad. A estos autores les preocupa cómo y por qué una causa
produce un efecto. Con ello, el trabajo experimental estará lastrado
con la teoría previa.
Además, para Skinner explicar un fenómeno no es asociar una causa
con su efecto; para él explicar es controlar experimentalmente. Las
conductas no podrán ser explicadas a partir de causas mentales.
Esto no quiere decir que Skinner niegue la existencia de la
conciencia: lo único que afirma es que la conciencia es superflua,
porque la conciencia no se puede controlar experimentalmente; si
para él explicar es controlar, deja de lado la mente y la conciencia,
porque da lo mismo. Para Skinner, la labor de Freud es excelente por
conectar el psiquismo infantil con el adulto, aunque le critica que
Freud haya tenido que referirse a un aparato psíquico complejo del
que no hay referente controlable experimentalmente.
Para él va a ser más importante una recogida intensiva de datos
sobre los organismos que una teoría. Cuando los supuestos
científicos aluden a teorías previas que luego solamente son
confirmadas por la práctica, estas teorías son meros pasatiempos.
Cuando un científico no sabe explicar un fenómeno, hace una teoría
sobre él; de lo contrario, haría experimentos sobre el fenómeno. Las
teorías deben partir de la práctica experimental.
2.- Skinner discrimina entre lo que es una respuesta respondiente y
lo que es una respuesta operante.
Esto es lo mismo que discriminar entre condicionamiento clásico y
condicionamiento operante. En el condicionamiento clásico, se actúa
a partir de respuestas respondientes, esto es, al organismo le
sobrevienen los estímulos impuestos por el experimentador; lo que se
aprende es a responder a algo que ya causaba previamente la
respuesta.
Skinner parte de respuestas operantes, que son “un tipo de
respuesta que surge espontáneamente, en ausencia de cualquier
estimulación con la que pueda ser específicamente correlacionada”.
En su medio, el animal realiza estas operantes para encontrar
reforzantes y desarrollar su conducta. El gato del experimento
instrumental no está condicionado, dentro de la jaula hace lo que
quiero. Así, Skinner aboga por un condicionamiento operante.
Ahora bien, Thorndike decía que el reforzador estaba basado en el
placer (subjetivo) que el gato tiene al comer. El reforzador para
Skinner no va a ser nada que tenga que ver con experiencias
internas del organismo, sino que un Reforzador para Skinner es
aquello que aumenta la tasa de operables (sea cual sea la causa del
aumento). Esta es la diferencia fundamental entre el
condicionamiento instrumental y el radical.
3.- Las leyes del aprendizaje son las mismas para cualquier
organismo o especie animal.
Skinner realiza su práctica experimental en lo que se denomina una
“caja de Skinner”: se introduce allí al animal para que se comporte y
en la caja puede hacer algo que le proporcione el alimento. En los
“programas de razón fija”, por ejemplo, cada vez que la paloma
pulse una vez la palanca, obtiene alimento. La razón es fija: se pulsa
una vez, se obtiene alimento.
En los “programas de razón variable” no hay razón fija, esto es, la
palanca se puede pulsar una vez y obtiene alimento, tres veces y
obtiene alimento, etc. Se comprueba que todos los organismos
sometidos a este aprendizaje son más resistentes a la desaparición
de la conducta: esto sucede en todos los organismos, tanto ratas
como mujeres.
Esta ley del aprendizaje, según la cual los programas de razón
variable hacen más difícil que se extinga la conducta, es así para
todas las especies. Para su experimentación, Skinner pone también
entre paréntesis las diferencias esenciales entre personas y animales
inferiores.
4.- La crítica frontal que lleva a cabo Skinner de las causas
tradicionales de la conducta
Existen dos causas tradicionales de la conducta: las causas
populares y las causas internas. Las causas populares intentan
explicar la conducta aludiendo a un hito de su biografía, por ejemplo,
la astrología. Pero solo se puede considerar como científico algo que
es falsable, esto es, cuando el mismo científico fija las condiciones
bajo las cuales su teoría es falsa. Y las pseudociencias no lo son.
Por otro lado, las causas internas son imposibles de entender: hay
neuronas que tienen 3.000 entradas con solo un axón de salida, son
casi incomprensibles para nosotros, pues imagina multiplicar eso por
el número de neuronas diferentes, etcetc.