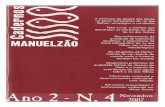Informe sobre los colombianos refugiados en Ecuador, Panama y Venezuela entre 2006-2009. Tensión...
Transcript of Informe sobre los colombianos refugiados en Ecuador, Panama y Venezuela entre 2006-2009. Tensión...
1
Tensión en las Fronteras
Un análisis sobre el conflicto armado, el desplazamiento forzado y el
refugio en las fronteras de Colombia con Ecuador, Venezuela y Panamá
Zully Laverde y Edwin Tapia
Bogotá D.C., julio de 2009
2
Tensión en las Fronteras
Un análisis sobre el conflicto armado, el desplazamiento forzado y el
refugio en las fronteras de Colombia con Ecuador, Venezuela y Panamá
Zully Laverde y Edwin Tapia
Bogotá D.C., julio de 2009
3
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
CODHES
Jorge E. Rojas Rodríguez
Presidente
Marco A. Romero Silva
Director
Zully Johanna Laverde M.
Investigadora Regional
Edwin Manuel Tapia G.
Investigador Regional
Diana Rivera
Sistema de Información SISDHES
Natalia Estupiñan
Colaboración en calidad de Pasante
Este documento es el resultado de una investigación en terreno que se realizó con el apoyo del
Consejo Noruego para Refugiados –NRC-. Los conceptos y afirmaciones aquí expresadas son
responsabilidad de CODHES y no comprometen a la institución donante.
Agradecimientos:
CODHES y los investigadores agradecen a todas las organizaciones de derechos humanos, agencias
internacionales, organismos de Iglesia, alcaldías, gobernaciones e instituciones estatales
entrevistados en cada una de estas regiones y en los países vecinos, especialmente a aquellas
organizaciones que permitieron el acompañamiento en terreno. Este apoyo, así como las misiones
humanitarias no ayudaron a conocer las dimensiones de la crisis humanitaria y de derechos
humanos, en particular el desplazamiento forzado y el refugio, en las fronteras y nos permite
ahora hacerlas visibles con la intención de actuar para proteger los derechos de las personas
afectadas y procurar mecanismos de prevención.
4
Zully Johanna Laverde Morales
Investigadora del Área de Fronteras de CODHES, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, candidata a Magister en Análisis
de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo IAED, la
Academia Diplomática San Carlos y la Universidad Externado de Colombia.
Edwin Manuel Tapia Góngora
Investigador del Área de Fronteras de CODHES, Administrador Público de la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-, docente en Pensamiento Administrativo
Público y candidato a Magister en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo, la
Academia Diplomática San Carlos y la Universidad Externado de Colombia.
5
Dedicamos de manera especial esta publicación
A todas las personas en situación de desplazamiento forzado y a las organizaciones de población desplazada de los departamentos de Chocó, Nariño, Putumayo, Guajira, Norte de Santander y Arauca;
A las colombianas y colombianos refugiados en Panamá, Ecuador y Venezuela;
A las personas repatriadas de Panamá en el municipio de Juradó, Chocó;
A las niñas y niños que han tenido el orgullo de nacer en los hermosos territorios fronterizos de Colombia, que en medio de las más difíciles circunstancias mantienen la alegría, la espontaneidad y la esperanza de una Colombia en paz;
A todas las personas víctimas del conflicto armado que con sus testimonios y sobre todo con sus valiosas experiencias de vida nos ayudaron en la construcción de una parte de este diagnóstico, esperamos que contribuya a hacer visible la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran hoy, y sea un paso en la propuesta hacia la construcción de políticas públicas que ayuden a superar la crisis humanitaria que afecta a los departamentos fronterizos.
6
CONTENIDO
PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN
I. LA FRONTERA CON ECUADOR: LA AGUDIZACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO Y LA RUPTURA DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS
A. LAS RELACIONES BINACIONALES
B. EL CONFLICTO ARMADO Y LA SITUACIÓN HUMANITARIA EN NARIÑO Y PUTUMAYO
C. DESPLAZAMIENTO FORZADO Y RESPUESTA INSTITUCIONAL
D. EL DESPLAZAMIENTO FORZADO TRANSFRONTERIZO Y EL REFUGIO EN ECUADOR
II. LA FRONTERA CON VENEZUELA: LAS DIFERENCIAS POLÍTICAS EN MEDIO DE LAS ZONAS DE EXCEPCIÓN, EL CONTROL SOCIAL Y LA REACTIVACIÓN PARAMILITAR
A. LAS RELACIONES BINACIONALES
B. EL CONFLICTO ARMADO Y LA SITUACIÓN HUMANITARIA EN ARAUCA, GUAJIRA Y NORTE DE SANTANDER
C. DESPLAZAMIENTO FORZADO Y RESPUESTA INSTITUCIONAL
D. EL DESPLAZAMIENTO FORZADO TRANSFRONTERIZO Y EL REFUGIO EN VENEZUELA
III. LA FRONTERA CON PANAMÁ: UNA RELACIÓN AISLADA Y UN CONFLICTO LATENTE
A. LAS RELACIONES BINACIONALES
B. EL CONFLICTO ARMADO Y SITUACIÓN HUMANITARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
C. DESPLAZAMIENTO FORZADO Y RESPUESTA INSTITUCIONAL
D. EL DESPLAZAMIENTO FORZADO TRANSFRONTERIZO Y EL REFUGIO EN PANAMÁ
IV. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS PARA LAS ZONAS DE FRONTERA
7
PRESENTACIÓN
La muerte del jefe guerrillero de las Farc Raúl Reyes en el caserío de Angostura, territorio
ecuatoriano fronterizo con Colombia, mediante una operación militar que violó la
soberanía del vecino país, es el hecho más relevante del conflicto armado en las zonas
limítrofes durante 2008. Este hecho desencadenó una crisis diplomática con Ecuador y
Venezuela que aún persiste y que pone en evidencia la regionalización del conflicto
armado colombiano y las duras consecuencias que esta pugnacidad tiene sobre los
habitantes de las regiones fronterizas y los comerciantes y productores que dependen de
la relación económica con estos países.
Este estudio se refiere a la evolución del conflicto armado, las dinámicas de la crisis
humanitaria y las respuestas institucionales al desplazamiento forzado en los
departamentos fronterizos de Chocó, Nariño, Putumayo, Guajira, Norte de Santander y
Arauca durante 2008 y recoge los resultados de la investigación en terreno realizada por el
Área de fronteras de CODHES. También hace referencia al flujo de colombianos
solicitantes de asilo en Ecuador, Panamá y Venezuela.
La investigación se desarrolló mediante un triple acercamiento a las zonas de frontera: 1)
seguimiento, revisión y análisis de de la prensa escrita de Ecuador, Panamá, Venezuela,
Colombia y de los diarios que circulan en las zonas de fronteras, con el fin de identificar
posturas, conceptos, políticas y percepciones que orientan la construcción el imaginario
de conflicto armado y sus consecuencias en las zonas de frontera. 2) Participación en
misiones de acompañamiento a comunidades en zonas limítrofes rurales de alta
conflictividad, articulación con iniciativas sociales en defensa de los derechos humanos,
entrevistas con líderes sociales, de organizaciones de población en situación de
desplazamiento, funcionarios responsables de la atención a estas poblaciones y agentes
humanitarios nacionales e internacionales que operan en los departamentos visitados.
Este seguimiento desde las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos
se contrastó con el discurso oficial y el mensaje de los medios para asegurar una
8
percepción de múltiples fuentes de la realidad fronteriza. 3) Contrastación de fuentes y
bases de datos sobre el desplazamiento forzado: Sistema de Información sobre
Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos -SISDHES- de CODHES, Registro Único de
Población Desplazadas -RUPD- de la Agencia Presidencia para la Acción Social y otras
fuentes locales e internacionales. Este ejercicio permitió identificar variables, escenarios y
tendencias que a simple vista parecían como un desarticulado collage de hechos en la
frontera.
No obstante este marco metodológico, la investigación se limita a una fotografía de la
realidad del conflicto y los derechos humanos en las fronteras en un año crítico como
2008, por lo cual debe asumirse como un trabajo parcial que debe complementarse con
los estudios realizados por CODHES y otras organizaciones en la última década. La idea es
que pueda aportar como una línea de análisis que contribuya a la resolución de los
problemas identificados en la investigación.
9
INTRODUCCIÓN
Las zonas de frontera son el espacio de lo interméstico, el lugar donde convergen los
procesos sociales, económicos y políticos de los pueblos asentados a lado y lado de los
países, sin embargo, en el caso colombiano las fronteras se han caracterizado por décadas
de abandono que las han convertido en un ejemplo de desigualdad económica y social. Es
evidente que sólo salen del olvido cuando se trata de extracción de petróleo, erradicación
de cultivos de uso ilícito y acciones propias de la seguridad y el conflicto armado.
Este hecho explica por qué los departamentos fronterizos no se han integrado a los
circuitos económicos del país y la razón de la persistencia de una infraestructura vial
precaria y de índices de necesidades básicas insatisfechas por encima del nivel nacional.
En estas circunstancias de empobrecimiento e informalidad emergen grupos armados de
guerrillas, paramilitares y narcotraficantes que dinamizan economías ilegales (drogas,
armas, combustibles y mercancías de contrabando) e imponen métodos arbitrarios que
estructuran y garantizan modelos paraestatales de control social y político. Por supuesto
que la población civil, es decir, campesinos, colonos, indígenas, se convierten en población
funcional a este orden y en objetivo militar de quienes lo promueven. En este contexto se
implementan proyectos multinacionales de explotación minera y de hidrocarburos en el
marco de una economía extractiva que crece en medio del empobrecimiento de la
mayoría de la población y de fenómenos de corrupción administrativa que impiden la
inversión del estado en servicios esenciales.
La política del estado, con fuerte cooperación internacional vía Plan Colombia, Plan
Patriota y Plan Consolidación, se orienta a promover una anexión autoritaria de estos
territorios al concepto centralista de nación, a asegurar la presencia militar estratégica
frente a los países vecinos, a imponer formas de control de una población considerada
hostil, a erradicar cultivos de uso ilícito y a asegurar los proyectos energéticos y
macroeconómicos. Los temas sociales, derechos humanos y de participación democrática
quedaron relegados a un segundo plano. Este modelo se ha incrementado con el marco
10
de la política de seguridad democrática del gobierno nacional que ha llevado a los grupos
guerrilleros a replegarse en las zonas de frontera, convertidas ahora en teatros de guerra.
La situación es diferente para cada una de las fronteras por particularidades geográficas,
culturales, políticas y militares. En todo caso, es evidente la persistencia del conflicto
armado a pesar (o por) la militarización de las zonas de frontera, de los golpes
contundentes propiciados por la Fuerza Pública a las Farc y al Eln de la anunciada
desmovilización paramilitar. Pero el conflicto armado transciende las normas humanitarias
que protegen a la población civil, que sigue atrapada y sometida a todo tipo de
arbitrariedades por parte de la Fuerza Pública y de los grupos irregulares
Las cifras que indican la reducción de la violencia y la desmovilización parcial de los grupos
paramilitares llevó a la opinión pública nacional a soslayar los reiterados excesos y
vulneraciones que periódicamente se denunciaban en estas regiones, pero desde fines del
año 2007 y sobre todo en 2008, el cambio en las estrategias de operación de los grupos
armados ilegales, la persistencia del narcotráfico, el ya indiscutible rearme paramilitar
(definido eufemísticamente como Bandas Emergentes Asociadas al Narcotráfico),
advierten la continuidad de episodios de violación a los derechos humanos e infracciones
al Derecho Internacional Humanitario.
Pero la crisis de las fronteras va más allá del territorio colombiano y se instala, por
diversas vías, en los países vecinos: incursiones armadas que violan la soberanía,
instalación de campamentos guerrilleros o paramilitares en predios de los vecinos, flujos
de desplazados y refugiados y ruptura de relaciones, hacen más complejo un escenario
que, de por sí, está polarizado por razones políticas e ideológicas.
En efecto, el conflicto armado colombiano en las zonas de frontera, ha generado
impactos en los países vecinos, en un contexto en el cual la región está experimentando
importantes cambios en sus tendencias políticas, y en el cual se han hecho visibles las
diferentes posturas y visiones acerca de la relación entre Estado, sociedad y mercado ,
11
llevando a Colombia a un relativo aislamiento en el área andina, también por la forma del
gobierno colombiano al conceptualizar y abordar el conflicto armado.
Las diferencias entre Colombia y sus vecinos por el conflicto armado se hicieron visibles
en la sesión de la Organización de Estado Americanos de marzo de 2008, en la cual se
discutió la violación de la soberanía ecuatoriana por parte de las fuerzas militares
colombianas, en desarrollo de la doctrina de la legitima defensa, argumento que posicionó
la administración Bush, que aplica activamente Israel y, que fue rechazado por los países
latinoamericanos en esta cumbre y en la reunión de emergencia del Grupo de Río
realizada en Santo Domingo, República Dominicana.
Los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua parten de la base de que la
militarización de las fronteras amenaza sus proyectos políticos, sobre todo cuando el
gobierno colombiano, aliado estratégico de Estados Unidos, ofrece su territorio y sus
bases aéreas y marítimas para desplegar tropas extranjeras, ante la decisión del gobierno
ecuatoriano de cerrar la base de Manta1.
Esta alineación del gobierno colombiano con la administración del presidente Obama, es
un éxito que asegura un apoyo que se remonta a la política antiterrorista de
administración Bush, pero provoca desconfianza en la región.
Los controles y exigencias en derechos humanos frente al paquete de ayuda militar de
Estados Unidos a Colombia emergen como aspecto positivo en medio de la militarización
de las fronteras. En el congreso de Estados Unidos hay reparos de la mayoría demócrata
que condicionan la asistencia militar, e incluso la aprobación del Tratado de Libre
Comercio, al respeto por los derechos humanos, pero es apenas un aliciente en medio de
la crisis.
1 El Tiempo. Con traslado de base de Manta, Estados Unidos tiene en la mira varias pistas del suroccidente
del país”, 14 marzo de 2009
12
Fronteras calientes que se convierten en epicentro de disputas y contradicciones entre
países que se proclaman hermanos pero que se alejan de las soluciones diplomáticas y, de
manera creciente, asumen posturas militaristas con consecuencias que pueden ser
lamentables.
En este estado de tensión y militarización se generan riesgos para las personas que viven
en estos territorios sometidos a altos niveles de vulnerabilidad por la precariedad para el
ejercicio de sus derechos. Sobra decir que están en peligro los esfuerzos de muchos años
por la integración regional y la amistad entre los pueblos de los países
Tal es el complejo escenario sobre el cual CODHES presenta este informe de investigación
orientado a estudiar el conflicto y sus consecuencias sobre la población en las zonas de
frontera.
13
LA FRONTERA CON ECUADOR: LA AGUDIZACIÓN DEL CONFLICTO
ARMADO Y LA RUPTURA DE LAS RELACIONES DIPLOMATICAS
14
LAS RELACIONES BINACIONALES
Desde comienzos de 2008, Colombia y Ecuador han protagonizado la peor crisis
diplomática de toda su historia. Ecuador rompió relaciones con Colombia desde el 3 de
marzo, dos días después de que el Ejército de Colombia bombardeara un campamento de
las FARC en territorio ecuatoriano, en el cual murieron varias personas, entre ellas Raúl
Reyes, miembro del secretariado de la organización guerrillera.
Desde ese momento las relaciones no se han restablecido, por el contrario, cualquier
incidente o pronunciamiento ha profundizado las tensas relaciones entre los dos países. El
congelamiento en las relaciones, ha producido serias consecuencias para los dos países,
que si bien habían mostrado en un pasado reciente diferencias políticas y posiciones
divergentes frente al conflicto armado que se mantiene en Colombia, no habían llegado
hasta el retiro del embajador ecuatoriano en Bogotá por parte de Ecuador, ni a denuncias
ante la OEA por nexos de Ecuador con las FARC, por parte de Colombia, en un continuo
malestar.
Las relaciones entre Colombia y Ecuador han estado caracterizadas por constantes
diferencias y dificultades en los últimos años, principalmente a causa del conflicto armado
colombiano. Con la iniciación del Plan Colombia en el año 2000, Ecuador señaló los
problemas que a causa de la fumigación podría sufrir su país por los impactos en la zona
fronteriza, llevando sus denuncias ante la OEA, la ONU y recientemente ante la Corte
Internacional de Justicia de la Haya, a raíz de esto el gobierno colombiano se comprometió
a suspender en 2005 las fumigaciones a 10 km de la frontera, compromiso que no fue
cumplido a cabalidad y que años más tarde en febrero de 2007 volvió a realizar para
anunciar la suspensión definitiva de las fumigaciones en zona fronteriza.
Sin embargo las fumigaciones no han sido el único tema de tensión en los últimos años
entre los dos países. Lo han sido también las divergencias por las comunicaciones aéreas y
por los radares, frente a lo cual se presentaron serios incidentes en 2005 que finalmente
se resolvieron con el compromiso de una homologación entre los radares para determinar
15
si en operaciones el Ejército colombiano traspasaba sus límites aéreos y violaba el espacio
aéreo ecuatoriano.
El tema migratorio no ha sido un tema relevante en las relaciones entre Ecuador y
Colombia, a pesar del constante flujo migratorio entre los dos países, que va desde lo
comercial, hasta posdesplazamientos forzados en frontera y las solicitudes de refugio.
Ecuador es el país de América Latina que mayor número de solicitudes de refugio recibe,
de las cuales la mayoría son de colombianos.
El año de la crisis
La incursión del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano según lo expresado por el
presidente Correa constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario y la
“peor agresión que haya sufrido Ecuador por parte de Colombia”. A pesar de los
argumentos iniciales del gobierno colombiano en negar dicha violación de la soberanía
ecuatoriana, con argumentos sobre principio de legítima defensa, hoy
resulta innegable pensar que otra violación similar al territorio ecuatoriano u otro país no
desencadenara una profunda crisis internacional.
El intercambio de señalamientos, las solicitudes mutuas de mayor acción en la zona de
frontera, las denuncias sobre incursiones y violaciones territoriales, y los llamados para
fortalecer la cooperación militar, se han convertido en la dinámica regular de las
relaciones entre los dos países en los últimos años. Sin embargo fue durante el 2008
cuando s desató la crisis que hasta la fecha no parece encontrar soluciones dado que los
acercamientos para el dialogo son inexistentes.
Pocos días después del 1 de marzo, el gobierno de Venezuela, en apoyo a Ecuador, rompió
relaciones con Colombia, retirando también su embajador de Bogotá, y anunciando un
posible envío de tropas militares a la frontera, con el fin de defender la soberanía de su
país en caso de que Colombia decidiera realizar otra violación como la incursión militar en
territorio de Ecuador. Sin embargo para mediados de año, y en parte por presiones para
16
restablecer las relaciones comerciales tan fluidas en la frontera, las relaciones de
Colombia con Venezuela intentaron salir de la crisis, aunque el acercamiento no se haya
traducido en una intención de reducir sus diferencias políticas2.
Durante este año, por la crisis de Colombia, Ecuador y Venezuela, llegó a pensarse en la
posibilidad de una guerra más allá de la ruptura de las relaciones diplomáticas, sin
embargo como lo afirma Laura Gil, la interdependencia económica de estos tres países es
tal que es absolutamente impensable un conflicto bélico abierto3, lo que no significa que
no pueda haber incidentes en la frontera.
Las tensas relaciones con Ecuador hicieron más evidentes las diferencias políticas que
Colombia mantiene con sus vecinos en la región, y lo distante que se encuentra de la
integración para solucionar, o intentar incluir en la agenda asuntos de interés común.
Durante los meses siguientes al incidente de Reyes, los dos gobiernos se dedicaron a
defender sus posiciones en diferentes medios de comunicación, frente a organismos
internacionales e incluso frente a otros países en reuniones presidenciales.
Durante la cumbre de Río celebrada en República Dominicana en marzo de este año, hubo
un llamado del mandatario dominicano al dialogo y la reconciliación, sin embargo esta
solo fue una distensión aparente dado que el estrechón de manos que no resolvió nada,
pues el diálogo entre los dos países nunca se dio y muestra de ello, es que a la fecha
Ecuador sigue pidiendo a Colombia explicaciones sobre los hechos ocurridos el 1 de marzo
y sobre la información incautada en los computadores del campamento guerrillero.
Las relaciones entre los dos países durante todo el 2008 y lo que va corrido de 2009,
pueden catalogarse como un diálogo de sordos, en la medida en que cada uno ha
mantenido una posición muy distante con respecto a la de su vecino. Por un lado,
Colombia ha apelado a la cooperación del Gobierno ecuatoriano, para que adopte una
2 Ver el capitulo III de este informe sobre las relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela.
3 El Espectador. “La región andina tras la crisis”. Bogotá. Colombia. Edición del 12 de marzo de 2008.
Disponible en: http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=117100&sts=1.
17
posición más firme y decidida contra los grupos irregulares colombianos, particularmente
con las FARC. Y por otro lado, el interés de Ecuador es evitar que el conflicto armado
colombiano afecte su seguridad Nacional y en particular, la seguridad y el bienestar de la
zona de frontera contigua a Colombia, por lo que sus señalamientos siempre han estado
dirigidos a la incapacidad del gobierno colombiano para controlar su territorio.
Con relación a los computadores de Raúl Reyes, incautados en el bombardeo, expertos
ecuatorianos determinaron que hubo manipulación en el acceso a la información4. Según
el gobierno de Colombia, en las computadoras de Reyes se encontró información sobre
supuestos vínculos de la guerrilla con el gobierno de Ecuador5. El presidente Álvaro Uribe
denunció que las FARC habrían financiado la campaña electoral del mandatario Rafael
Correa. Sin embargo, el director nacional de Informática de la Fiscalía dijo que "desde el
punto de vista jurídico y técnico, esa información contenida en los computadores de Raúl
Reyes no tiene una validez jurídica en el sentido de que se obtuvo con violación a las
normas establecidas en Ecuador"6.
De igual forma el gobierno colombiano denunció la presencia de campamentos de las
FARC en territorio ecuatoriano. Por su parte, el ministro de defensa ecuatoriano Javier
Ponce, indicó que el Ejército colombiano ha ido empujado a la guerrilla hacia su frontera
sur y, que la situación en la zona es grave y complicada, pues en lo que va del año se han
efectuado 102 operativos para encontrar campamentos e instalaciones de narcotráfico.
Añadió que "la población ecuatoriana en la frontera vive una situación particular,
presionada por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), por las AUC
4 El Espectador. “Existió manipulación en el acceso a los computadores de Reyes”. Octubre 2 de 2008.
Disponible en: http://www.elespectador.com/raul-reyes/articulo-existio-manipulacion-el-acceso-computadores-de-reyes ; También ver: Diario Hoy. “Ordenadores de Reyes “fueron manipulados”. Octubre 3 de 2008. Disponible en: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ordenadores-de-reyes-fueron-manipulados-309558.html . 5 El Universo. “Computadoras fueron manipuladas”. Octubre 3 de 2008. Quito. Ecuador Disponible en:
http://www.eluniverso.com/2008/10/03/0001/8/CA7B73FF801449038142097E636C4A89.html 6 Agencia EFE. “Expertos de Ecuador determinan que hubo manipulación en el acceso a ordenadores de
“Reyes”. Octubre 2 de 2008. Disponible en: http://www.soitu.es/soitu/2008/10/02/info/1222980263_138501.html .
18
(Autodefensas Unidas de Colombia), el propio Ejército colombiano y, en ocasiones, se
vuelve cómplice de esas fuerzas y es difícil llegar en el momento oportuno a un
campamento"7
Las relaciones se hicieron más tensas, cuando Colombia denunció al gobierno ecuatoriano
ante la Organización de Estados Americanos por la supuesta presencia de 16
campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en territorio
ecuatoriano8. Dicha denuncia produjo la respuesta inmediata del presidente Rafael
Correa, afirmando: “Como siempre, todo es mentira, no es posible aceptar los continuos
desplantes y acusaciones del gobierno del presidente Uribe. No ha perdido ocasión para
manifestarnos su mala voluntad y su cinismo. En esas condiciones no tenemos el menor
interés en reanudar relaciones diplomáticas”9.
Pese a las declaraciones de Correa, el Ministro de Defensa ecuatoriano Javier Ponce aclaró
que las Fuerzas Armadas no tienen ningún plan de guerra contra Colombia10. Correa había
ordenado a los militares que tomaran las medidas pertinentes para evitar una nueva
agresión del Ejército colombiano. Para el ministro Ponce, estas declaraciones deben ser
bien entendidas. Dijo que el mensaje a las FF.AA. es que “tienen que hacer todos los
7 El Espectador. “Ecuador cree que Ejército colombiano ha empujado a las FARC a su territorio”, Octubre 8
de 2008. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo42628-ecuador-cree-ejercito-colombiano-ha-empujado-farc-su-territorio ; Ver también: Diario Hoy. “Ministro de Defensa cree indudable la presencia de guerrilla colombiana en Ecuador”.
Octubre 8 de 2008. Disponible en:
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ministro-defensa-cree-indudable-la-presencia-guerrilla-colombiana-en-ecuador-310570.html. 8 El Tiempo, edición digital. “Colombia también se queja ante la OEA”. Marzo 27 de 2008. Disponible en:
www.eltiempo.com/archivos. 9 El Universo. “Correa advierte a Colombia durante ceremonia militar”. Quito. Ecuador. Octubre 28 de 2008. Disponible en: http://www.eluniverso.com/2008/10/28/0001/8/6CBB6C70E0FA4A2C86A10E4E1E8BA406.html. 10
El Universo. “Ecuador no tiene plan de guerra con Colombia”. Octubre 29 de 2008”. Quito. Ecuador Disponible. en: http://www.eluniverso.com/2008/10/29/0001/8/0C04FADE46C84B4AA0CC0075DB64EF57.html.
19
esfuerzos necesarios para que nunca más haya una agresión como la de Angostura. Si
esto ocurriera, la frenaremos en la medida que sea necesario frenarla”11.
Adicionalmente, las constantes incursiones de los grupos organizados al margen de la ley
en territorio ecuatoriano, han conllevado a la profundización de las tensas relaciones
colombo-ecuatorianas, pues el presidente ecuatoriano no dudo en afirmar desde octubre
que restringirá el ingreso de ciudadanos colombianos al país si el Estado colombiano no
puede ejercer control en su territorio y si continúan los secuestros de ecuatorianos por
parte de bandas colombianas12. Esta restricción en efecto ocurrió en el mes de diciembre
con la reanudación de la norma que exige a los colombianos el certificado judicial para el
ingreso a Ecuador.
Las Fuerzas Armadas de Ecuador iniciaron un operativo para reforzar los controles en la
frontera con Colombia .La misión de los militares es requisar armas en caso de hallarlas y
verificar la documentación de las personas que ingresan en territorio ecuatoriano.
Pese a todos los incidentes registrados en la frontera, el Canciller Colombiano Jaime
Bermúdez aseguró que Colombia quiere reanudar las relaciones con Ecuador. "En lugar de
sentarnos a hacer recriminaciones recíprocas debemos mirar hacia adelante para ver
cómo podemos coordinar mecanismos para ser más eficaces" en la frontera, señaló el
funcionario13.
A finales del mes de diciembre el gobierno de Ecuador, a través de su canciller Falconí
emitió un comunicado en el cual establece cinco condiciones necesarias para restablecer
las relaciones con Colombia, recordando que Colombia debe dar claras muestras de
11 Ibíd.
12 ARGENPRESS. “Ecuador: anuncian la restricción al ingreso de ciudadanos colombianos”. Octubre 28 de
2008. Disponible en: http://www.argenpress.info/2008/10/ecuador-anuncian-la-restriccin-al.html. 13
El Comercio. “Colombia expresa su deseo de reanudar relaciones con Colombia”. Quito. Ecuador Disponible en: http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=237354&id_seccion=3
20
respeto a la soberanía de Ecuador, cumpliendo los requerimientos mínimos realizados por
el Gobierno del señor Presidente, Rafael Correa14:
1. Que desvirtúe y termine con la campaña de vincular al Ecuador y sus autoridades con
las FARC;
2. Que comprometa la presencia efectiva de la fuerza pública en la zona fronteriza;
3. Que viabilice la entrega de la información solicitada sobre la incursión de 1 de marzo;
4. Que haga efectiva la entrega de información sobre las computadoras encontradas en
Angostura
5. Que haya una contribución de Colombia al ACNUR, en relación con los refugiados.
Las condiciones que exige Ecuador resumen los puntos en los cuales Colombia y Ecuador
deben centrar las discusiones para resolver los temas que desde hace muchos años no
han sido parte fundamental de su agenda y que hoy por hoy no pueden dar más espera. El
gobierno colombiano debería atender con el mayor compromiso estos temas con el fin de
no dejar avanzar más los desacuerdos en materia de seguridad fronteriza, además de
colocar especial cuidado en todo lo relacionado con los temas humanitarios y de refugio
de colombianos en Ecuador, dado que en los últimos años no ha dado muestras de ello y
la situación cada vez es más alarmante.
Lo que hoy es imposible de negar es que la incursión del Ejército colombiano en territorio
ecuatoriano, sin consultarlo con el gobierno ecuatoriano, fue un acto de violación a su
soberanía, rechazado desde el mes de marzo por la OEA15 y rechazado también por países
de la región en la Cumbre de Río. Quedan dudas frente a la responsabilidad ecuatoriana
por la presencia del campamento guerrillero en su territorio, sin embargo, a todas luces la
respuesta acusatoria que tuvo Colombia frente al gobierno ecuatoriano, lejos de de
admitir sus responsabilidades frente a la inseguridad que se vive en la frontera, deja las
14 Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Boletín de Prensa No. 716, “Ecuador reitera su posición
pacífica y soberana”. Quito. Ecuador. 23 de diciembre de 2008. 15
Resolución de la Organización de Estados Americanos –OEA- del 17 de marzo de 2008. Washington. Estados Unidos de América.
21
mayores dudas frente al rol que los vecinos deben jugar en un conflicto tan desbordado
como el colombiano.
En el momento de publicar este informe se conocieron fuertes declaraciones del
presidente Correa anunciando respuesta militar si se produce otra agresión de Colombia
contra su país. Además un juez de la provincia de Sucumbíos ordenó la captura del
Ministro de Defensa colombiano de la época del bombardeo de Angostura Juan Manuel
Santos, lo que aumento la tensión entre ambos países. Incluso un grupo de abogados
colombianos anuncio una demanda en la Corte Penal Internacional contra el presidente
Rafael Correa y varios de sus funcionarios, bajo la acusación de fomentar el terrorismo por
su supuesto apoyo a las Farc. Además, el presidente Uribe denunció la existencia de
cohetes antiaéreos vendidos por Suecia a Venezuela y que habrían aparecido en
campamentos de la guerrilla de las Farc, atizando el conflicto. La pregunta es ¿a quién le
interesa incentivar una confrontación entre países como Colombia, Ecuador y Venezuela?
Restricciones al ingreso de colombianos en Ecuador
Como una de las consecuencias de la tensión entre los dos países y las dificultades para
encontrar el diálogo en temas fundamentales para restablecer la confianza en temas
relacionados con el conflicto y la frontera, el gobierno de Ecuador emitió el 11 de
diciembre de 2008, el Decreto Ejecutivo 1471 mediante el cual restablece condiciones
para el ingreso de colombianos en territorio ecuatoriano, este decreto vuelve a exigir el
certificado judicial para todos los colombianos, norma que había estado vigente desde
mayo de 2004 hasta el 1 de junio de 2008, momento en el que se había derrogado. Sin
embargo seis meses después el gobierno ecuatoriano la restablece manifestando que:
“La seguridad nacional se ha visto gravemente afectada debido a la incursión, principalmente de colombianos, que en algunos casos pasan a formar parte de asociaciones con fines delincuenciales”, y siendo “deber del Estado ecuatoriano, a través de sus instituciones, atender a la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional”, se decreta que “para autorizar el ingreso de ciudadanos colombianos al territorio del Ecuador, en calidad de turistas o de transeúntes, además de los requisitos previstos en los convenios internacionales, las leyes y reglamentos de la materia, se requerirá el documento otorgado
22
por la autoridad competente de Colombia debidamente legalizado, por el cual demuestren que no tienen antecedentes penales, previo a autorizar su ingreso al territorio nacional”16.
Más adelante, a principios del 2009, el gobierno ecuatoriano endurece las medidas de
ingreso de colombianos en su territorio con el Decreto No. 1522 del 19 de enero de 2009,
a través del cual se solicita apostilla para el certificado judicial de los colombianos. “Existe
una amplia percepción (...) en muchos sectores de la ciudadanía, judicatura y fiscalías, de
que el libre ingreso de los colombianos ha contribuido a la inseguridad ciudadana en este
país, y esta medida responde a esa percepción, (…) el apostillado será implantado para
tratar de alguna forma de reducir las posibilidades de que pueda existir fraude, aumentar
las seguridades de control", afirmo el ministro de Gobierno Fernando Bustamante17.
Diferentes sectores de la sociedad civil en Ecuador y en Colombia, así como organizaciones
regionales andinas18 se han pronunciado frente a la aplicación de esta medida,
exponiendo argumentos sobre el respeto a los derechos humanos y a la no discriminación,
resaltando a su vez el no cumplimiento de Tratados Internacionales de Derechos Humanos
como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, Convención Internacional sobre los Derechos de todos los
trabajadores migratorios y sus familias y otros. En este sentido también el Defensor del
Pueblo de Ecuador expresó su desacuerdo con la petición de pasado judicial a los
colombianos19 y a comienzos del mes de marzo de 2009 diversas organizaciones de la
16 Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. “Boletín de Prensa No. 706”. Quito. Ecuador. 11 de
diciembre de 2008. Disponible en: http://www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/novedades/pol_exterior/diciembre2008/bol706.htm 17 EcoDiario, Ecuador endurecerá requisitos para ingreso de colombianos”. Disponible en: http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/982853/01/09/Ecuador-endurecera-requisitos-para-ingreso-de-colombianos.html 18
Ver Comunicado Comisión Andina de Juristas sobre el Decreto 1471 del 29 de enero de 2009. 19
Diario Los Andes, Defensor del Pueblo en desacuerdo con pedir pasado judicial a colombianos, Disponible en: http://www.diariolosandes.com.ec/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=11695
23
sociedad civil de Ecuador, presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte
Constitucional Ecuatoriana20.
En este orden de ideas, es posible afirmar que en ausencia de mecanismos que propendan
por el dialogo y la normalización de las relaciones entre los dos países, existe una
distanciamiento a nivel diplomático, que se profundiza con este tipo de medidas y que
tienen un impacto directo sobre la sociedad civil en ambos países, por lo que una vez más
se hace necesario.
¿Cómo es la frontera?
La frontera de Colombia con Ecuador se extiende a lo largo de 640 kilómetros, de los
cuales 586 son terrestres, comprendiendo los departamentos de Putumayo y Nariño en el
territorio colombiano, y las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos en Ecuador. La
población fronteriza por el lado ecuatoriano es de aproximadamente 670.000 habitantes
(385.233 en Esmeraldas, 153.000 en Carchi, y 129.000 en Sucumbíos).21 Por el lado de
Colombia, la población asciende a 1’852.088 habitantes de acuerdo con el censo del 2005
(1.541.956 en Nariño y 310.132 en Putumayo)22. La economía de la región fronteriza está
basada especialmente en la producción agropecuaria. El plátano, la yuca, el maíz, la papa y
la caña panelera son los principales productos en la agricultura, y en la ganadería, se
desarrollan los aspectos lecheros y de cría, levante y ceba de vacunos.23 Para el caso de
Esmeraldas, se destaca la exportación de camarón y banano. No obstante, se debe tener
en consideración que para muchos pueblos pequeños, el comercio transfronterizo es
20 Organizaciones de la sociedad civil demandan la inconstitucionalidad de los decretos Ejecutivos por los
cuales se exige el pasado judicial apostillado a ciudadanos colombianos. Disponible en: http://www.sjrmecuador.org.ec/portal/files/Acci%C3%B3n%20de%20Inconstitucionalidad.pdf 21
Observatorio Internacional por la Paz –OIPAZ-. “Testimonios de frontera”. Quito. Ecuador. Marzo de 2004. Página 17. 22
Departamento Administrativo Nacional de Planeación –DNP-. “Censo 2005”. Bogotá. Colombia. 23
www.miputumayo.com
24
cuestión de supervivencia. Comunidades como Tulcán, Lago Agrio y San Lorenzo en
Ecuador, e Ipiales en Colombia históricamente han dependido del comercio entre ellas.24
La provincia de Esmeraldas que limita con Nariño en el lado colombiano posee grandes
riquezas naturales, bosques húmedos tropicales, playas, arrecifes coralinos, las principales
actividades económicas son la agricultura, la pesca y la actividad maderera. La Provincia
de Carchi conocida como la provincia del comercio, también se dedica a la agricultura y la
ganadería y Sucumbíos que limita con Putumayo del lado colombiano tiene como
actividad económica principal es la agricultura, en esta última provincia se ubica gran
parte del potencial de hidrocarburos del país y las principales instalaciones para la
industrialización del petróleo.25
La población de las provincias ecuatorianas fronterizas con Colombia está constituida por
grupos mestizos, afrodescendientes, e indígenas de las etnias Awá (en Esmeraldas y
Carchi), Chachi, Epera (en Esmeraldas), Kichwas (en Carchi y Sucumbíos), Cofán, Secoya,
Siona y Shuar (en Sucumbíos), en general las condiciones económicas de las provincias de
frontera son precarias y con una alto porcentaje de pobreza extrema y de vulnerabilidad,
que para las tres provincias superan los indicadores de la media nacional en estos dos
aspectos26.
En los últimos años el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, así
como los efectos negativos de la aplicación del Plan Colombia y del Plan Patriota, y la
situación humanitaria traducida en desplazamientos transfronterizos y refugiados
colombianos en busca de protección internacional en Ecuador, constituyen los principales
problemas que afectan a la zona fronteriza. Sin embargo no son los que han
determinando la agenda binacional y los acuerdos para enfrentarlos.
24 International Crisis Group –ICG-. “La Frontera con Colombia: el Eslabón Débil de la Política de Seguridad
de Uribe”. Informe sobre América Latina No. 9. 2004. Página 12. 25
Ibíd., Pagina 18. 26
Indicadores tomados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador -INEC-
25
Actividades Ilegales
Tráfico de Armas
Ecuador desempeña un papel importante en el tráfico de armas con destino a los grupos
armados en Colombia. Así como la topografía favorece el contrabando ilegal de drogas
hacia los océanos, las armas, que en su mayor parte provienen de Centroamérica, llegan a
Suramérica por las mismas costas27.
De esta forma, se ha dado paso a un creciente tráfico ilegal de diferentes productos, entre
ellos el de armas, municiones y explosivos, según lo afirma un informe de Naciones Unidas
sobre “Violencia, Crimen y Tráfico Ilegal de Armas en Colombia” 28, según el cual Ecuador
se ha constituido en una fuente principal de explosivos, particularmente de dinamita, con
destino a la actividad terrorista de grupos como las FARC. Dentro de la actividad minera
en Ecuador, existen sectores que desvían ese material explosivo hacia traficantes
internacionales, quienes lo compran para venderlo posteriormente a los grupos armados
colombianos. El mismo informe afirma que es la frontera colombo-ecuatoriana por donde
entra la mayoría de explosivos hacia los grupos irregulares.
Los pasos fronterizos tanto legales como ilegales hacia Putumayo y Nariño son las
principales rutas que se utilizan para ingresar las armas a Colombia. Se habla de la
existencia de por lo menos 26 rutas de tráfico de armas desde Ecuador29.
El aislamiento geográfico y la precaria presencia de autoridades estatales que caracterizan
la mayoría de los territorios fronterizos de Colombia, es visible también en el territorio
fronterizo con Ecuador, que comparte estas características, y por sus facilidades de
comunicación y los numerosos pasos de frontera -a diferencia de la frontera con Panamá
que recae en un mayor aislamiento por su incomunicación geográfica-, lo cual ha facilitado
27 Organización de las Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito. “Violencia, Crimen y Tráfico ilegal
de Armas en Colombia”. Diciembre 20 de 2006. 28
Ibíd., Página 39. 29
"Arms Trafficking and Colombia", RAND National Defense Research Institute, 2003
26
la proliferación de actividades ilegales en paralelo al comercio y al dinamismo de las
actividades legales de la frontera.
Por los puentes internacionales de Rumichaca (Nariño) y San Miguel (Putumayo) existe un
flujo constante de personas y actividades comerciales que los dos países comparten desde
hace años, así como también por otros pasos autorizados y legales, sin embargo a lo largo
de la frontera existen innumerables pasos ilegales que favorecen otro tipo de actividades,
entre las que se destacan el narcotráfico y el tráfico de armas, que involucran no solo a los
actores al margen de la ley asociados al conflicto armado sino también entre bandas
organizadas con fines criminales y delictivos de ambos lados de la frontera.
En cuanto al armamento y munición, según datos del informe de Naciones Unidas, se
afirma que las operaciones de incautación realizadas por las autoridades dan cuenta de
munición calibre 7.62 mm, granadas de mano, granadas de fusil y de fragmentación,
fusiles Ruger mini 14, AK-47 y AKM. La modalidad más común para este tráfico terrestre,
es camuflando las armas entre mercancías legales, por lo que también se utilizan rutas
autorizadas, como los puentes internacionales, pasando el armamento en camiones y
vehículos que a diario se movilizan por la frontera. En el tráfico marítimo la modalidad
más común es el uso de barcos pesqueros en los cuales las armas se camuflan en los
cuartos fríos, desde San Lorenzo y Esmeraldas (Ecuador) hasta Tumaco y hasta
Buenaventura (Colombia) por el Océano Pacifico; y fluvialmente desde San Miguel
(Ecuador) hasta el Valle del Guamuez (Colombia) por el río San Miguel, Tetetes (Ecuador)
hasta Puerto Asís (Colombia) por los ríos San Miguel, Cohembi y Putumayo.
El puente internacional Rumichaca; los puentes colgantes que comunican a las localidades
de Trufiño (Ecuador) y Chiles (Colombia); Maldonado (Ecuador)-Cumbal-Guachavez-Chiles-
Tuquerres (Colombia); Nueva Loja-Lago Agrio-Río San Miguel-Puerto Ospina por trocha
hasta Remolinos del Caguán; Tulcán (Ecuador)-Veredas Taramvinas- Paja Blanca- Ipiales
(Colombia); Tulcán (Ecuador)-Vereda El Piro-Ipiales (Colombia); Quito-Ibarra-Tulcan-
27
Ipiales; Santo Domingo de los Colorados-Lago Agrio-Tulcán-Ipiales, son las principales
rutas terrestres para el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos30
Los cultivos de uso ilícito
Debido a su ubicación estratégica para el cultivo, la comercialización, la distribución y la
exportación de cocaína, diferentes zonas de los departamentos de Nariño y Putumayo se
encuentran en fuerte disputa por grupos armados al margen de la ley, entre los que se
encuentran las guerrillas de las FARC y el ELN, y los grupos neoparamilitares31 presentes
en ambos departamentos reconocidos como Águilas Negras, Nueva Generación, Rastrojos,
Machos, y otros.
El departamento de Nariño, continúa siendo, desde el 2006, el departamento con mayor
área sembrada de coca en todo el territorio nacional (21% del total del país), a finales de
2007 con relación al año anterior presentó un incremento del 30%, pasando de 15.606
hectáreas en 2006 a 20.259 en 200732. El departamento de Putumayo también ha
presentado incrementos en los últimos años pasando de 12.254 hectáreas sembradas de
coca en 2006 a 14.813 hectáreas.
Si se tiene en cuenta que para finales de 2007 el total de hectáreas sembradas de coca en
Colombia fue de 99.000 hectáreas, los departamentos de Nariño y Putumayo en la
30 Ídem.
31 A lo largo de este documento utilizaremos el concepto de Neoparamilitares, para hacer referencia a los
grupos paramilitares que operan en Colombia y que no necesariamente son nuevos y posteriores a los procesos de desmovilización de las AUC, sino que en muchos casos hacen parte de estructuras que no se desmovilizaron, o se desmovilizaron parcialmente, y en cuyas filas pueden hacer parte tanto ex combatientes como nuevos combatientes paramilitares. No utilizamos la expresión de nuevos grupos paramilitares por no considerar que estos grupos sean nuevos, tampoco los denominamos solamente Paramilitares para no confundir el concepto con los paramilitares de las AUC dado que su actual su estructura y modus operandi aunque mantiene rasgos de las AUC no resulta exactamente similar a los Bloques que funcionaban de manera anterior a la desmovilización. Tampoco les llamamos Bandas Criminales Emergentes porque con este concepto se desligarían de su naturaleza paramilitar, que no puede confundirse, con las fuentes de financiación de las cuales se mantienen producto de sus vínculos con el narcotráfico y organizaciones criminales, además de no ser nuevas porque muchos de sus mandos actuales tienen claros nexos o son miembros de la antigua estructura de las AUC. 32
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). “Censo de Cultivos Ilícitos en Colombia 2007”. Junio de 2008. Página 13.
28
frontera con Ecuador representaron el 35.4% de este total nacional. Parte del incremento
nacional en la siembra en 2007 puede explicarse por el incremento superior al 20% en
ambos departamentos. Los cultivos de uso ilícito constituyen la región más densamente
poblada de la frontera, y también una de las más pobres. La combinación de pobreza y
alta concentración demográfica podría explicar la densidad de los cultivos de coca, así
como la alta tasa de resiembra.33
La coca se ha convertido en una verdadera industria en el litoral pacífico de Nariño. Al
darse cuenta de que la proximidad a las fronteras les permite utilizar rutas más cortas
hasta la costa con menos riesgo de intercepción por parte de las autoridades, los grupos
neoparamilitares y la guerrilla, principalmente de las FARC han llegado a un modus
operandi en conjunto (una excepción en su relación por lo general mala) que permite que
uno de los grupos controle las zonas de cultivo y que el otro controle el negocio de
exportación.
De esta manera, no se producen confrontaciones armadas siempre y cuando ninguno de
los grupos rompa las reglas. Cualquier civil que no acepte este arreglo es considerado
objetivo militar por uno u otro bando. Las poblaciones ecuatorianas cercanas, como San
Lorenzo y más hacia el sur Esmeraldas, al igual que Lago Agrio en la provincia de
Sucumbíos hacia el este, han presenciado asesinatos selectivos y un sicariato más
generalizado34, sobre todo después de 2002, fecha en la cual los cultivos de coca del
Putumayo a causa de la fumigación y el Plan Colombia se trasladan hacia Nariño.
Se afirma que cerca del 20 por ciento de las drogas ilícitas de Colombia es llevado a
Ecuador, y el dinero del narcotráfico se lava fácilmente en la economía dolarizada del país
33 UNDOC. “Censo de cultivos de Coca 2004”. Página 33.
34 Revista SEMANA. “La nueva Tranquilandia”. Edición No. 1164. Bogotá. Colombia. Agosto de 2004.
29
vecino. Los destinos de exportación de cocaína mas conocidos son Guayaquil, Manta y
Esmeraldas.35
B. EL CONFLICTO ARMADO EN NARIÑO Y PUTUMAYO Y LA SITUACIÓN
HUMANITARIA
Foto: Codhes. Zona rural en cordillera nariñense.
Nariño
Durante los últimos años, Nariño ha sido uno de los escenarios de guerra más importantes
del país, en este departamento confluyen la presencia de toda clase de actores armados
ilegales, la existencia de cultivos de uso ilícito en aumento, operaciones del Ejército
Nacional y de la infantería de Marina, y la existencia de diversos megaproyectos en su
territorio, dentro de un contexto social que no sale de su asombro por la premura en la
cual en conflicto se ha venido tomando la mayoría de los municipios del departamento.
35 "Arms Trafficking and Colombia", RAND National Defense Research Institute, 2003, p.18.
30
El conflicto armado en el departamento de Nariño ha experimentado una tendencia en
aumento, durante el 2008 esta tendencia no cambió y por el contrario se agudizó dado el
aumento de la confrontación entre todos los grupos armados que hacen presencia en el
departamento, entre los cuales se cuentan: FARC, ELN, ACNG o ONG, Rastrojos, Machos,
Mano Negra y el Ejército Nacional.
Nariño continúa siendo uno de los departamentos que mayor número confrontaciones
armadas y acciones militares tiene a nivel nacional36, los teatros de operaciones armadas
diversos a lo largo de su territorio, dan cuenta de una prolongación, que ha sido notable
desde el año 2002, situación que estuvo acompañada desde sus inicios por el aumento de
los cultivos de uso ilícito en diferentes municipios del departamento. Actualmente el
despojo de tierras no solamente tiene que ver con la confrontación armada entre los
diferentes grupos, los operativos militares de contraguerrilla y antinarcóticos, sino
también con acciones enmarcadas en diferentes intereses dentro de un laboratorio de
guerra, en el cual es difícil establecer controles territoriales, dado que los grupos armados
se han movilizado y realizado alianzas entre ellos que desdibuja anteriores zonas de
consolidación territorial.
Las disputas territoriales de los grupos armados que hoy sacuden este departamento no
pueden desligarse de la importancia que han tenido los cultivos de uso ilícito en Nariño
desde el año 2000, cuando por efecto del Plan Colombia, los cultivos de coca en el
Putumayo y en Caquetá comenzaron a ser fumigados y erradicados, y éstos empezaron a
trasladarse al vecino departamento de Nariño. Según cifras oficiales, en el año 2003
Nariño tenía 17.673 hectáreas sembradas de coca, para el 2005 se presentó una reducción
pasando a 13.875 hectáreas, en 2006 aumenta a 15.606 y en 2007 se incrementa de
36 Desde el año 2002 se observa un aumento en la confrontación armada en Nariño, que alcanza sus puntos más altos en 2004, 2005, 2006 y 2007 con acciones en casi todos los municipios del departamento entre rangos de 21-50 acciones por año en municipios del sur del departamento como Tumaco y otros del piedemonte costero. Ver Mapas de Focos y continuidad del conflicto armado en Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/mapas/confrontacion98_0608_080904.pdf
31
nuevo en un 30% llegando a 20.259 hectáreas, colocando hasta este año a Nariño en el
departamento con mayor área sembrada de coca en el país, con el 21% de total nacional,
el 35% del total de los lotes menores a ¼ de hectárea y con cultivos en la mitad de su
territorio, dado que se encontraron cultivos de coca en 23 de sus 64 municipios37.
Gráfico 1. Cultivos de coca en el departamento de Nariño 2000-2007
0
10.000
20.000
30.000
Cultivos de Coca en el Departamento de Nariño
Año 2000 - 2007Fuente: UNODC- SIMCI 2008
Hectáreas Cultivadas 9.343 7.494 15.131 17.628 14.154 13.875 15.606 20.259
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dados los grados de confrontación38, la numerosa presencia de actores armados, las
disputas territoriales y los desplazamientos masivos, existen por lo menos cuatro
escenarios del desarrollo del conflicto armado hoy en el departamento:
- El primero tiene que ver con la zona de cordillera (municipios de La Llanada, Los
Andes Sotomayor, Policarpa, Cumbitara, Samaniego) en la cual hacen presencia las
guerrillas de las FARC y en mayor medida el ELN, y desde la desmovilización del Bloque
Libertadores del Sur de las AUC en 2005, comenzó a operar el grupo Autodefensas
37 Organización de las Naciones Unidas. Oficina contra las Drogas y el Delito. “Censo de Cultivos de Coca
Colombia, 2007”. Junio de 2008. 38
Según el Sistema Integrado de Información Humanitaria de OCHA, durante 2008 se registraron combates en 25 municipios del departamento, y en 12 de ellos en un rango de 3-4 combates.
32
Campesinas Nueva Generación ACNG conocido también como ONG Organización Nueva
Generación, los primeros municipios con presencia de la Nueva Generación en la
cordillera fueron Policarpa y Los Andes Sotomayor, sin embargo desde el 2007 éste grupo
ha tenido una expansión hacia otros municipios como Cumbitara, Rosario, Leiva en las
riveras del río Patía. En Samaniego municipio con fuerte presencia de ELN la dinámica del
conflicto responde a una táctica defensiva del ELN para evitar la incursión tanto de las
FARC como del Ejército, encaminada fundamentalmente a aumentar de manera
indiscriminada campos minados, en vías principales y secundarias sobre todo en el sector
rural montañoso del norte del municipio.
En la región de cordillera se han presentado enfrentamientos entre FARC y Nueva
Generación, entre FARC y ELN, entre Nueva Generación y Ejército, y no es claro el control
sobre los cultivos de uso ilícito de las zonas rurales de Policarpa y Cumbitara.
Foto: Codhes. Samaniego, Nariño. Iglesia en vereda abandonada por sembrado de minas antipersonales.
33
Durante el 2008 la zona de cordillera registró enfrentamientos de Ejército, FARC y ACNG,
así como operativos militares de erradicación manual y fumigación de cultivos de uso
ilícito. En los últimos años, en esta zona se ha desarrollado una irrupción de antiguos
grupos paramilitares, que se presentan como nuevos grupos paramilitares en diferentes
municipios como La Llanada, Policarpa, Cumbitara, Samaniego, éstos grupos
neoparamilitares están empleando el recurso de la violencia contra funcionarios locales,
contra las diferentes formas de organización comunitaria y los movimientos sociales
contrarios a sus intereses39, y vale la pena señalar que desde el 2007 un grupo de
organizaciones de sociedad civil dentro de las que se incluyen locales, internacionales y de
Iglesia cuyo trabajo en el departamento se relaciona directamente con las víctimas del
conflicto armado, han sido amenazadas por grupos autodenominados Autodefensas de
Nueva Generación, sin que hasta la fecha se conozcan resultados sobre la investigación
pertinente al respecto40.
- El segundo escenario de conflicto lo constituye la zona de la costa pacífica
nariñense, esta zona desde el año 2007 ha sido objeto directo de una fuerte estrategia
militar por parte del Ejército y la Armada Nacional para ejercer su presencia en el
territorio, como en los casos de los municipios de El Charco, Santa Barbará (Iscuandé), La
Tola y Olaya Herrera, esta estrategia militar que se desarrolló principalmente en el Charco
y la Tola en 2007, causó desplazamientos forzados de una gran número de personas.
39 Alcaldía de Samaniego. “Informe de Derechos Humanos en Samaniego”. No. 16 de 2007.
40 Según un comunicado público del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos
Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) del 3 de abril de 2007, de acuerdo con las informaciones, el 20 de marzo de 2007, varias organizaciones civiles del departamento de Nariño recibieron vía correo electrónico una amenaza enviada por un grupo presuntamente paramilitar autodenominado “Nueva Generación”, calificándolas como “terroristas en estafetas de derechos humanos”. Las organizaciones amenazadas fueron la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco, la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CPDH- Nariño), la Organización Internacional de Migraciones (OIM), la Fundación Desarrollo y Paz (FUNDEPAZ), el Apoyo a Víctimas de Violencia Sociopolítica pro Recuperación Emocional (AVRE), la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), el Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (MODEP) y la Federación Universitaria Nacional (FUN).
34
Simultáneamente a la confrontación armada entre guerrillas y la Fuerza Pública se han
adicionado fuerzas paramilitares en esta zona costera, con incursiones en Olaya Herrera,
específicamente en Bocas de Satinga, en donde se han hecho frecuentes las amenazas y
los asesinatos selectivos para la comunidad41.
- El tercer escenario tiene que ver con la zona del piedemonte costero y la zona de
frontera: Los municipios de Barbacoas y Ricaurte en el piedemonte costero, que también
son municipios fronterizos con el Ecuador han sido completamente estratégicos para los
actores armados al estar ubicados en la vía que conduce a Tumaco y la salida hacia
Pacifico, en estos municipios existe presencia guerrillera de FARC y ELN , para las FARC
resulta importante mantener un control sobre muchos de sus territorios, incluidos los
territorios de la comunidad indígena Awá42, y los caminos en conexión a la Costa y a la
cordillera, accesibles también desde este punto, en una especie de contención tanto a la
avanzada de tropas del Ejército, como de las incursiones paramilitares. Este escenario de
disputa se complementa con el accionar del ELN, que al parecer ha realizado alianzas con
41 Durante el 2008, en el municipio de Olaya Herrera ocurrieron cinco desplazamientos masivos, entre los
meses de abril y junio, con 1.365 personas en situación de desplazamiento forzado, en tres de estos éxodos las personas se vieron obligadas a desplazarse fuera de Nariño, dirigiéndose hacia Cali y Buenaventura, en el Valle del Cauca. Según SISDHES_CODHES. 42
El Pueblo Awá de Nariño se encuentra principalmente en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Ricaurte y Samaniego, la situación humanitaria de este pueblo indígena ha sido crítica desde hace varios años como consecuencia del desarrollo de acciones del conflicto armado en sus territorios. Mediante Resolución Defensorial No. 53 de 5 de junio de 2008, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre las graves violaciones de las cuales eran víctimas los awás, instando a los diferentes entes estatales y gubernamentales para iniciar las gestiones correspondientes para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas de la región mediante acciones de prevención, así como el apoyo al proceso de la elaboración de los planes de vida de sus comunidades. A pesar de esta importante Resolución, así como los informes de Riesgo y las alertas tempranas emitidas por esta misma Institución, durante los primeros días del mes de febrero de 2009, ocurrió una masacre en la cual murieron 17 indígenas awá por parte de las FARC, entre los cuales se encontraban dos mujeres en estado visible de embarazo, las FARC reconocieron mediante comunicado público el asesinato de 8 de ellos argumentando que los indígenas eran informantes del Ejército Nacional. Actualmente el Pueblo Awá ha sostenido reuniones con el Gobierno Nacional para poner en marcha el cumplimiento del Auto 004 de 2009 ordenado por la Corte Constitucional en el diseño de un Plan de Garantías y un Plan de Salvaguarda étnico que para 34 pueblos indígenas en riesgo de desaparecer.
35
grupos paramilitares en diferentes zonas de influencia costera, generando desde hace
varios años disputas entre las dos guerrillas en varios puntos de estos municipios43.
En lo relacionado con Ipiales, como municipio fronterizo, especialmente en el área rural, el
frente 48 de las FARC ha mantenido una fuerte influencia, por lo que se registran
frecuentes hostigamientos y enfrentamientos del grupo guerrillero con el Ejército,
especialmente en veredas del corregimiento de la Victoria, ubicado en la línea fronteriza.
En este punto fronterizo el control del territorio es en su mayoría del grupo guerrillero, y
el Ejército que no mantiene una presencia permanente en el corregimiento, pone a la
población constantemente en riesgo al entrar de manera esporádica e intentando buscar
de manera irregular información entre la población civil44.
Foto: Codhes. Indígenas Awá El Diviso, Nariño.
43 Durante el 2008 se presentaron tres desplazamientos masivos en el municipio de Barbacoas, afectando a
1.185 personas, en uno de estos éxodos 180 personas se desplazaron por causa de enfrentamientos entre el ELN y las FARC, según SISDHES-CODHES. 44 En La Victoria la población es víctima de la intimidación tanto de la guerrilla como de las FARC, civiles han sido asesinados y otros desplazados por causa del señalamiento de ambos actores armados, lo cual pone en riesgo a toda la población por el alto nivel de intimidación y amenaza. De alguna forma se produce una situación de confinamiento, dado que existen restricciones para salida de sus habitantes quienes se encuentran estigmatizados por la presencia de grupos armados en su territorio, también se han presentado limitaciones en el ingreso de bienes de primera necesidad hacia esa zona.
36
La situación de conflicto armado del Nariño, como ha sido enunciada anteriormente
configura un difícil escenario para la población civil de muchos municipios y zonas rurales,
el escalonamiento de la violencia por parte de los actores armados ha llegado a niveles en
los cuales se recurre frecuentemente al uso de minas antipersonal y a otras prácticas
violatorias del DIH. El municipio de Samaniego, en la cordillera nariñense así como otros
municipios Policarpa, La Llanada y Cumbitara, ha padecido el drama de las minas desde
hace varios años, en el cual han fallecido muchos civiles entre ellos menores de edad.
En relación con la difícil situación de las minas antipersona, la Corte Constitucional emitió
en el primer semestre del 2008 el Auto 09345 con relación al confinamiento presentado en
zona rural del municipio de Samaniego a causa de las minas antipersonal ordenando al
Gobierno la atención oportuna y eficiente de las víctimas del confinamiento y del
desplazamiento por esta causa, y en el mes de octubre con el Auto 284 ordena “por la
alta urgencia del asunto, las medidas necesarias para garantizar que la población civil del
municipio de Samaniego, tanto la que se encuentra confinada como la que ha sido
desplazada, reciba atención humanitaria de emergencia en forma inmediata, continua,
integral, completa y oportuna”46
Putumayo
El panorama de conflicto armado en el departamento del Putumayo no es más alentador,
actualmente se encuentra en un escenario activo, si bien es cierto que los combates y
confrontaciones entre los grupos armados legales e ilegales presentes en su territorio, así
como los ataques de grupos irregulares contra la Fuerza pública han disminuido en el
45 El Auto 093/08 afirma que “existe un vinculo causal directo entre las personas en situaciones de
confinamiento y la ocurrencia de posteriores desplazamientos forzados de alto riesgo. Las situaciones de bloqueo o aislamiento de la población civil en el marco de un conflicto armado son, a su vez, causas directas de violaciones de los derechos constitucionalmente protegidos, particularmente de los derechos a la vida en condiciones dignas, la integridad personal, la libertad, la alimentación, la salud y el trabajo.” 46
En el Auto 284/08 la Corte Constitucional ordena “al Director de Acción Social que el 1 de diciembre de 2008 remita a la Corte un cronograma para realizar actividades de desminado humanitario en el municipio de Samaniego y en corregimientos y veredas aledañas, así como en otras zonas del país que también sean prioritarias en esta materia, vinculadas a problemas atinentes al desplazamiento interno.”
37
departamento47, esto no se traduce en una reducción del conflicto armado , otras
prácticas se hacen presentes tales como las amenazas, asesinatos selectivos, comisión de
ejecuciones extrajudiciales, etc y la confrontación a diferencia de otros departamentos del
país se mantiene en casi la totalidad de sus municipios48.
La confrontación armada sigue siendo importante en el departamento, a pesar de su
disminución, dado que existen zonas de disputa territorial para de consolidación del
territorio, especialmente por parte de la guerrilla de las FARC y los grupos paramilitares
presentes. Durante el 2008 se registraron combates en 9 de los 13 municipios del
departamento, siendo Puerto Guzmán el municipio que mayor número de combates
registró de 10 a 12 combates; seguido de Puerto Asís de 6-9 combates; Puerto Leguízamo
y San Miguel de 4-5 combates; y Valle del Guamuéz, Orito y Villagarzón registraron de 1-3
combates49.
El Putumayo ha sido desde el año 2000 el departamento que ha recibido con mayor
intensidad los impactos de las estrategias nacionales antinarcóticos y contrainsurgente,
consolidadas en el Plan Colombia y el Plan Patriota, a lo largo de su territorio se identifica
la presencia de 8 frentes de las FARC (Frente 2, Frente 13, Frente 14, Frente 15, Frente
32, Frente 48, Frente 49 Frente Amazonas); grupos paramilitares que después de la
desmovilización actúan bajo la presencia de “Los Rastrojos” y “Águilas Negras”50 quienes
47 Según el informe Especial de la Fundación Seguridad y Democracia Conflicto Armado 2007, en Putumayo
los ataques de los grupos irregulares contra la Fuerza Pública se redujeron a la mitad pasando de 34 en 2006 a 18 en 2007, de la misma forma los retenes se redujeron en un 88%, pasando de 17 en 2006 a 2 en 2007. 48
Según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, en su mapa: Focos y continuidad geográfica de la confrontación armada en Colombia Enero-Junio 2008, disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/mapas/confrontacion98_0608_080904.pdf, puede observarse que el Putumayo durante el primer semestre de 2008 tuvo confrontaciones con número de acciones de 1-5 en casi todos sus municipios. 49
OCHA, Sistema Integrado de Información Humanitaria Sidih. Mapas/categorías/ Acciones Bélicas/Combates. Disponibles en: http://www.colombiassh.org/site/ 50
Según la Fundación Seguridad y Democracia, en el Putumayo se ha identificado el predominio de los “Rastrojos” dedicados al narcotráfico y que posee un poder armado el cual no es propiamente contrainsurgente. Los municipios más afectados por esta presencia son en el Bajo Putumayo: Puerto Asís,
38
principalmente ejercen un control y disputa sobre los cultivos de coca y el comercio en los
centros urbanos; en cuanto a la presencia de policía en el Putumayo existen 16 estaciones
de Policía51
La Fuerza Pública en número de Batallones del Ejército y de la Armada tiene una gran
presencia en el departamento, el Ejército opera con la Brigada 27 perteneciente a la
División Sexta del Ejército con seis Batallones con presencia en Villagarzón, La Tagua, La
Hormiga, Orito, Mocoa, Puerto Asís (2 Batallones de Infantería No. 25 y de Selva No. 49, 1
batallón Contraguerrillas No. 59, 1 Batallón de Plan Especial Energético y Vial No.9, 1
Batallón ASPC No. 27 y 1 Batallón Plan Especial Energético Vial), la Brigada Móvil 13 con
sede en Santa Ana (cuenta con cuatro Batallones contraguerrillas No. 87, 88, 89 y 90), la
Brigada contra el Narcotráfico, ubicada también en Santa Ana (con dos batallones de lucha
contra el Narcotráfico No. 1 y 2 bajo la dirección operacional de la Fuerza Tarea Conjunta
del Sur. La Armada opera en Putumayo mediante la Brigada Fluvial de Infantería No. 1 con
1 Batallón Fluvial No. 60 en Puerto Leguízamo52.
Su condición limítrofe con Ecuador y con Perú, ha significado para el Putumayo ser
considerado como un territorio de gran importancia para los grupos armados ilegales, en
lo que tiene que ver con el cultivo y comercialización del cultivo de coca, aunque los
cultivos de coca en el departamento disminuyeron notablemente durante el 2002 y el
2004 , teniendo en cuenta que para el año 2000, el Putumayo concentraba el 40% del
Valle del Guamuez, Orito y San Miguel, y en el Alto Putumayo, Puerto Guzmán. Fundación Seguridad y Democracia. “Los grupos armados emergentes en Colombia”. Contenido en “Coyuntura de Seguridad. Boletín No. 20. Enero-Marzo de 2008”. Bogotá. Colombia. Abril de 2008. Disponible en http://www.seguridadydemocracia.org. 51
Informe de Misión de Observación a la Situación de Derechos humanos en el Bajo Putumayo. Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga; Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Benposta Nación de Muchachos; Colectivo de Objetores y Objetoras de Conciencia –ACOOC-; Corporación Paz y Democracia, Defensa de los Niños Internacional -DNI-; Fundación Creciendo Unidos; Fundación para la Educación y el Desarrollo -FEDES-; JUSTAPAZ; Taller de Vida; Tierra de Hombres –Alemania; Servicio Jesuita a Refugiados); Comisión Intereclesial Justicia y Paz; Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado; Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES-; Programa Conjunto Secretariado Nacional de Pastoral Social-Catholic Relief Services. Junio de 2008. 52
Ministerio de Defensa Nacional. Ejército Nacional. www.ejercito.mil.co
39
total nacional con 66.000 hectáreas sembradas de coca, sin embargo desde 2005 se
observa un incremento con un aumento del 105% en 2005 pasando a 8.963 hectáreas, en
2006 registra de nuevo un incremento, del 37% con 12.254 hectáreas y en 2007 un
incremento del 21% con relación al año anterior, para 14.813 hectáreas, colocando a este
departamento actualmente en el segundo lugar en el país en área sembrada de coca
después de Nariño53.
Gráfico 2. Cultivos de coca en Putumayo 2000-2007
0
50.000
100.000
Cultivos de Coca en el Departamento de Putumayo
Año 2000 - 2007Fuente: UNODC- SIMCI 2008
Hectáreas Cultivadas 66.000 47.120 13.725 7.559 4.386 8.963 12.254 14.813
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Los bajos niveles de presencia estatal en muchos de sus municipios y principalmente en
zonas rurales, sumado a economías ilícitas relacionadas con la presencia de cultivos de
coca y diferentes acciones relacionadas con el conflicto armado interno, han determinado
altos grados de vulnerabilidad para su población campesina y rural especialmente en lo
que tiene que ver con su situación económica. Gran parte de las actividades económicas
en el Putumayo, estuvieron por muchos años vinculadas al narcotráfico, el cultivo y
procesamiento de la coca, años después de que empezaran a trasladarse los cultivos hacia
Nariño y hacia otros departamentos del país, esta situación propicio que otros negocios de
desconocida procedencia como las pirámides financieras y las empresas captadoras de
dinero, se hicieran cargo de atraer a muchos de sus habitantes, ocasionando años después
53 Organización de las Naciones Unidas. Oficina contra las Drogas y el Delito. “Censo de Cultivos de Coca
Colombia, 2007”. Op cit.
40
una de las peores crisis del país y de la economía de estos departamentos a finales del
2008.
En contexto de departamentos como Putumayo y Nariño, con altos índices de
Necesidades básicas insatisfechas54, e impactos directos por el conflicto armado y la
violencia, promesas de rendimientos financieros superiores a los de los bancos, se
hicieron más atractivos que en lugares donde existen oportunidades de empleo y mayor
inversión social. Para los putumayenses, intereses por encima del 17% cada seis meses, o
de 250 y 300% hicieron que casi todos invirtieran en esas “empresas” y quienes no tenían
con que hacerlo, se endeudaran con tal de obtener ganancias55.
Situación humanitaria
Dados los escenarios de confrontación armada que se desarrollan en Nariño, la
reconfiguración de las zonas de influencia de los actores armados presentes y las disputas
territoriales por los mismos, así como las continúas violaciones de los derechos humanos y
al derecho internacional humanitario, se puede afirmar que este departamento presenta
una situación de crisis humanitaria.
En algunas zonas de la costa pacífica y la cordillera, esta situación se hace más visible, sin
embargo el departamento presenta cifras alarmantes sobre su situación en derechos
humanos, en el 2008 se presentaron: 18 eventos de desplazamientos masivo que
afectaron a 5.062 personas de 11 municipios, 723 homicidios, 2 masacres con 9 victimas,
54 Los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE sobre el Censo de 2005, dan
cuenta de unos niveles de Necesidades básicas Insatisfechas para Nariño del 56,31% (municipios como Barbacoas, Olaya Herrera, Magui, Barbacoas, Cumbal, Cumbitara, El Charco, El Rosario, La Llanada, La Tola, Leiva, Santa Barbara superan el 70% de NBI) y para Putumayo del 78.77% (municipios como San Miguel y Santiago tienen niveles del 100% de NBI (Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Pto. Guzmán, Pto. Leguizamo, Valle del Guamuez y Villagarzón por encima del 70%) , frente a Bogotá que cuenta con un porcentaje 17,28
55 Ver: EL ESPECTADOR, El Putumayo en su peor momento, Diciembre 1 de 2008. Disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso95281-el-putumayo-su-peor-momento?page=0,0
41
1 homicidio a un Concejal, 15 homicidios de indígenas, 4 homicidios de maestros no
sindicalizados, 18 secuestros, 77 eventos por minas antipersonal de los cuales 27 civiles
resultaron heridos y 9 murieron y 17 militares resultaron heridos y 4 militares murieron56,
3 eventos de confinamientos (resguardos Awá en Ricaurte y Barbacoas, 23 veredas de la
zonas rural de Samaniego), aumento de homicidios en Tumaco 30 y en Pasto 1657.
Cuadro 1. Cifras Situación de Derechos Humanos en Nariño
Comparativo Enero-Diciembre 2007 y 2008
Ene - Dic 2007
Ene - Dic 2008
Variación en el periodo
Homicidios 778 723 -7%
Casos de masacres 2 2 0%
Víctimas de masacres 9 9 0%
Homicidios de Alcaldes y exalcaldes 0 0 0%
Homicidios de Concejales 1 1 0%
Homicidios de Indígenas 12 15 25%
Homicidios de Maestros No Sindicalizados 0 4 100%
Homicidios de Maestros Sindicalizados 2 1 -50%
Homicidios de sindicalistas de otros sectores 0 0 0%
Homicidios de Periodistas 0 0 0%
Secuestro 34 18 -47%
Personas desplazadas (Por fecha expulsión) 34.692 22.531 -35%
Personas desplazadas (Por fecha declaración) 27.757 20.429 -26%
Eventos por Map y Muse 124 77 -38%
Civiles Heridos por Map y Muse 40 27 -33%
Civiles muertos por Map y Muse 17 9 -47%
Militares Heridos por Map y Muse 22 17 -23%
Militares Muertos por Map y Muse 15 4 -73%
56 Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario. “Estadísticas departamento Nariño”. Disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/departamentos/narino.pdf 57
OCHA, “Humanitarian Information Trends Colombia, January – June 2008”. Disponible en: http://www.colombiassh.org/site/IMG/pdf/Humanitarian_Situation_Sheets_Colombia_2008.pdf
42
Fuentes: Policía Nacional, Fedemunicipios, Fenacon, FLIP, Ministerio para la Protección Social, Fondelibertad, Acción Social, Programa Presidencial de Acción Integral Contra Minas Antipersonal
y Observatorio de DDHH y DIH. Elaborado por: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH; Vicepresidencia de la
República. Enero 2009
Según los datos oficiales consignados en el cuadro anterior, con relación al 2007, el 2008
reportó igual número de masacres, aumentó el número de homicidios a indígenas,
disminuyeron las cifras de secuestro y desplazamiento, así como el número de muertos y
heridos por minas antipersonal (MAP, MUSE), sin embargo, de la misma forma que en
2007, son mayores los heridos y muertos civiles por MAP y MUSE que los militares. Lo que
demuestra el involucramiento involuntario de la población civil en el conflicto armado.
Existe un deterioro creciente del nivel de vida de cada vez más personas y grupos sociales
en Nariño, acelerando procesos de empobrecimiento y exclusión, los niveles de
impunidad que perpetúan situaciones de violencia, agresiones, despojo y desplazamiento,
también se hacen visibles.
Por otro lado, gran parte de lo que está ocurriendo hoy en Putumayo producto de la alta
militarización en su territorio, el auge y presencia de nuevos grupos paramilitares y la
expansión de frentes de las FARC, se esconde bajo altos niveles de impunidad, falta de
confianza en las autoridades locales, temor a la denuncia y la invisibilización de los
desplazamientos forzados58. El conflicto y la disputa por territorios productivos para el
cultivo de coca y para la extracción petrolera, así como las zonas de consolidación
estratégica y transporte de armas y drogas hacia los países vecinos, explica en parte, la
intensificación del conflicto actual, que ha reportado miles de desapariciones, homicidios
(con una tasa de 38 muertes violentas por cada 100 mil habitantes en 2007, mientras la
tasa nacional para ese periodo es de 31 por cada 100 mil habitantes según cifras de la
58 Testimonios recogidos en la zona del Bajo Putumayo durante la Misión de Observación a la situación de
Derechos Humanos en el Bajo Putumayo, de la cual hizo parte CODHES, Abril de 2008.
43
Policía Nacional), violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario, con graves impactos para las mujeres, jóvenes, niños y niñas59.
Durante el 2008 se presentaron 2 desplazamientos masivos que afectaron a
aproximadamente a 500 personas que salieron de Puerto Asís y San Miguel 60; 221
homicidios, 2 homicidios de maestros sindicalizados, 12 secuestros, 29 eventos por minas
antipersonal, en los cuales 18 civiles quedaron heridos y 5 murieron y 9 militares
quedaron heridos y 5 murieron61, homicidios en un rango de 4-10 en Pto. Asís62. .
Cuadro 2. Cifras Situación de Derechos Humanos en Putumayo
Comparativo Enero-Diciembre 2007 y 2008
Ene - Dic 2007
Ene - Dic 2008
Variación en el periodo
Homicidios 380 211 -44%
Casos de masacres 2 0 -100%
Víctimas de masacres 17 0 -100%
Homicidios de Alcaldes y exalcaldes 0 0 0%
Homicidios de Concejales 0 0 0%
Homicidios de Indígenas 1 0 -100%
Homicidios de Maestros No Sindicalizados 0 0 0%
Homicidios de Maestros Sindicalizados 0 2 100%
Homicidios de sindicalistas de otros sectores 0 0 0%
Homicidios de Periodistas 0 0 0%
Secuestro 12 12 0%
Personas desplazadas (Por fecha expulsión) 14.106 9.526 -32%
59 Informe Misión de Observación a la Situación de Derechos Humanos en el Bajo Putumayo. Op cit.
60 Uno de ellos transfronterizo, recepcionado en Lago Agrio y Puerto del Carmen, Ecuador, lugar al que llegaron en abril de este año 150 personas provenientes de Teteyé, Puerto Asís. 61
Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Estadísticas departamento Putumayo. Disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/departamentos/putumayo.pdf 62
OCHA. “Humanitarian Information Trends Colombia, January – June 2008”. Op. Cit.
44
Personas desplazadas (Por fecha declaración) 7.113 7.075 -1%
Eventos por Map y Muse 66 29 -56%
Civiles Heridos por Map y Muse 6 18 200%
Civiles muertos por Map y Muse 2 5 150%
Militares Heridos por Map y Muse 8 9 13%
Militares Muertos por Map y Muse 7 5 -29% Fuentes: Policía Nacional, Fedemunicipios, Fenacon, FLIP, Ministerio para la Protección Social, Fondelibertad, Acción Social, Programa Presidencial de Acción Integral Contra Minas Antipersonal y Observatorio de DDHH y DIH. Elaborado por: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH; Vicepresidencia de la República. Enero 2009
Frente a ejecuciones extrajudiciales, el Putumayo fue el segundo departamento después
de Norte de Santander en mayor número de denuncias durante 2008, con 12 denuncias
(11% de los casos denunciados en el país), en 2007 el número de denuncias en Putumayo
por estas violaciones fue de 2663. Entre 2007 y 2008 en Putumayo se denunciaron 38
casos, equivalentes al 7% de los casos denunciados en todo el país para estas violaciones.
Resultan preocupantes estos datos en un departamento que ha localizado las principales
acciones del Plan Colombia y en el cual se viene implementando, como en otros en el país,
la Doctrina de Acción Integral a través de la implementación de los Comandos de
Coordinación de Acción Integral (CCAI).
Según datos de Amnistía Internacional, de julio de 2006 a julio de 2007 en Putumayo se
produjeron 9 ejecuciones extrajudiciales por las Fuerzas Armadas, se estima que durante
todo el 2007 se produjeron 15 ejecuciones extrajudiciales en los municipios de Puerto
Asís, Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo64. Durante el 2008 se reportó 1 caso en Puerto
Leguízamo65Las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales en este departamento, en los
últimos años, han sido principalmente campesinos e indígenas66.
63 Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Observatorio de Derechos Humanos y Derecho
Humanitario. “Ejecuciones Extrajudiciales: realidad inocultable 2007-2008”. Pp. 7 64 Amnesty International. “Assisting Units that Commit Extrajudicial Killings: A Call to Investigate US Military Policy toward Colombia”. Abril de 2008. Pp. 35. Disponible en: http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR23/016/2008/en/116d6edf-236b-11dd-89c0-51e35dab761d/amr230162008eng.pdf 65
CINEP, Informe Especial Segundo Semestre de 2008. 66
Según información compilada por la Asociación Minga.
45
C. EL DESPLAZAMIENTO FORZADO Y LA RESPUESTA INSTITUCIONAL67
Foto: Codhes. Desplazados de El Charco.
En el año 2000, Putumayo presentaba mayores niveles de desplazamiento que Nariño, sin
embargo a partir de esa fecha, los desplazamientos en Nariño han aumentado todos los
años con excepción del 2003, presentando su nivel más alto en 2007, periodo en el que se
registró el desplazamiento más grande de la historia del departamento en el municipio de
El Charco.
67 En los gráficos de las tendencias de desplazamiento que se presentan para cada uno de los
departamentos de estudio, se incluyen las cifras de CODHES y de Acción Social, con el fin de realizar un
comparativo entre las mismas, sin embargo a lo largo del documento el análisis tendrá como referencia las
cifras de CODHES.
46
Gráfico 3. Comparativo de la recepción de personas en situación de desplazamiento en
Nariño y Putumayo 2000-2008
Durante el 2008, Nariño registró una recepción total de 24.662 personas en situación de
desplazamiento, siendo el tercer departamento después de Bogotá y Antioquia, en
recepción de población desplazada a nivel nacional, con relación 2007 presentó una
reducción en el desplazamiento del 25%. En número de eventos de desplazamientos
masivos, Nariño continúa siendo el principal a nivel nacional con 18 éxodos que afectaron
aproximadamente a 5.062 personas de 11 municipios (Samaniego, Córdoba, Cumbitara,
Olaya Herrera, Barbacoas, La Llanada, Mosquera, Policarpa, Pasto, Cumbal y Tumaco).
Durante 2007 Nariño también se constituyó en el primer referente en este sentido,
solamente durante el primer semestre de 2007 ocurrieron 16 desplazamientos masivos68,
y al finalizar el año se registraron aproximadamente 24 en todo el departamento.
68 En junio de 2007 el Gobernador de Nariño Eduardo Zuñiga Erazo envió una carta al Procurador General de la Nación Edgardo Maya Villazón, advirtiendo la grave situación humanitaria del departamento y solicitando la intervención de las instancias gubernamentales del orden nacional, haciendo especial mención al tema del desplazamiento forzado que solamente para los cinco primeros meses de 2007 de acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo y de ACNUR, 16 casos de desplazamiento masivo en diferentes municipios, que afectaban a más de 12.000 personas.
47
En análisis del periodo 2000-2008, los 10 municipios de mayor afectación (por recepción)
de desplazamiento forzado en Nariño son en su orden: Pasto, Tumaco, El Charco,
Policarpa, Barbacoas, Samaniego, Santa Bárbara (Iscuandé), Ricaurte, Ipiales y Taminango.
Gráfico 4. Comportamiento de la recepción de personas en situación de desplazamiento
en Nariño. Período 2000-2008
Si bien la tendencia desde hace un par de años en Nariño la constituyen los
desplazamientos masivos e interveredales, existe una alta invisibilización de los
desplazamientos individuales, se ha llegado a un nivel de confrontación armada, de
amenaza y de alta vulnerabilidad para la población civil en más de 25 municipios del
departamento, que el riesgo en general para la población civil ha aumentado, la
Defensoría del Pueblo ha advertido de 7 informes de riesgo de los cuales 5 se han
convertido en alerta temprana. Sin embargo los desplazamientos individuales y algunos
48
masivos69 cada vez tienen por parte de las autoridades locales y departamentales mayores
trabas en su reconocimiento y así mismo para su atención oportuna.
La respuesta institucional al fenómeno del desplazamiento que es reciente y además
desbordado, ha llevado al gobierno departamental a aumentar los esfuerzos para
contrarrestar los efectos negativos, la anterior gobernación comprometió el tema dentro
del Plan de Desarrollo, y en repetidas ocasiones envió comunicaciones al Gobierno Central
en solicitud de apoyo nacional a su problemática de desplazamiento70, logrando también
el año pasado la realización en Pasto de una reunión del Comité Nacional de Atención
Integral a la Población Desplazada, para viabilizar la magnitud de esta situación en el
orden nacional.
Para la actual Gobernación Departamental, el tema no requiere de una visibilización en el
orden nacional dado que se está atendiendo de manera correcta a la población en
situación de desplazamiento, para el Gobernador las causas de los desplazamientos están
asociadas al conflicto armado, pero no en su totalidad, dado que gran parte de los
desplazados del departamento responden también a una situación de pobreza histórica71.
Lo que sin embargo resulta innegable es que el desplazamiento forzado en Nariño ha
presentado aumentos considerables desde el año 2000 y desde el 2003 una tendencia
constante de incremento anual y que en vista de la prolongación del conflicto y la
69 Caso Sidón, Cumbitara y desplazamientos por fumigaciones y por erradicación manual forzada.
70 En carta enviada carta enviada el 18 de junio de 2007 por el anterior Gobernador de Nariño, Eduardo
Zuñiga Erazo al Procurador General de la Nación, al Presidente de la República, al Vicepresidente de la
República, al Ministro de Defensa, al Ministro del Interior y de Justicia, al Ministro de Agricultura, al Ministro
de Protección Social, al Ministro de Ecuación, y al Defensor del Pueblo, expresa: “El Comité Departamental
de Atención Integral a Población Desplazada del Departamento de Nariño, consciente de la necesidad de
atender con la mayor prontitud y eficacia las justas demandas de la población desplazada, comedidamente
solicita que desde las instancias del orden nacional encargadas de implementar la ejecución de la política
pública en todas las fases de atención, adopten, de manera urgente, las acciones adicionales necesarias para
fortalecer financiera y operativamente las diferentes instituciones integrantes del SNAIPDV en el
Departamento de Nariño con el objeto de que se pueda garantizar plenamente el acceso y goce efectivo de
los derechos de la población desplazada. (…)”.
71 Entrevista de CODHES. Agosto 18 de 2008.
49
intensificación de los enfrentamientos de los diferentes actores armados en las zonas
rurales, esta tendencia no parece tener una disminución en el corto plazo.
Durante los últimos años ha sido posible identificar situaciones de desplazamientos
masivos simultáneos en el departamento, que en muchos casos colapsan la respuesta
departamental o aquella centralizada en la ciudad de Pasto que requiere de envío hacia
los diferentes municipios, tal y como ocurre con la regional de Acción Social con sede en la
capital del departamento. Por lo que en cualquier caso las instituciones responsables
deben aunar sus esfuerzos para permitir una rápida y efectiva atención, que de todas
maneras no llega a las condiciones deseadas dadas las innumerables emergencias.
En general pueden observarse grandes diferencias en la atención humanitaria de
emergencia y el resto de fases dependiendo del municipio receptor del desplazamiento.
Según información obtenida en el municipio de Pasto por parte del Secretario de
Gobierno de la Alcaldía, y diferentes entidades estatales y del gobierno departamental72,
así como organizaciones locales, el desplazamiento gota a gota que llega al municipio de
Pasto diariamente ha alcanzado grandes proporciones en los últimos años, y algunos
funcionarios de la alcaldía consideran que esto puede darse principalmente porque la
atención que reciben los desplazados que llegan a Pasto es muy buena si se compara con
el resto de municipios del departamento.
En el caso del departamento de Putumayo la situación de desplazamiento forzado,
aunque no alcanza los altos niveles de Nariño, preocupa por sus incrementos en los
últimos años, muestra de que el conflicto en el departamento no ha disminuido y por el
contrario continúa arrojando miles de víctimas. Los desplazamientos masivos no
constituyen una tendencia en este momento, y los individuales presentan una alta tasa de
subregistro, dado que por la precaria institucionalidad del departamento las personas aún
no cuentan con la información necesaria para declarar su situación o en gran parte de los
72 Entrevistas en el municipio de Pasto con funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Secretaría de Gobierno
Municipal y Departamental 2007 y 2008
50
casos tienen temor de hacerlo por la posible comunicación que los actores armados
puedan tener de esta denuncia.
A la Unidad de Atención y Orientación –UAO- de Puerto Asís, llegan diariamente cientos
de personas en su mayoría en espera de la asistencia humanitaria de emergencia, a pesar
de que muchos se han desplazado hace más de 1 año, en este sentido es necesario
resaltar que se percibe una alta congestión en los procedimientos humanitarios, dado que
no hay una clara información sobre los derechos que tienen las personas en situación de
desplazamiento, mientras se siguen atendiendo nuevos desplazamientos que a veces
logran tener una atención más rápida que los anteriores que llevan meses y años en el
municipio.
Según funcionarios de la UAO en Puerto Asís73 las causas de los actuales desplazamientos
se asocian principalmente con las erradicaciones de coca, que aunque aumenta la
vulnerabilidad de las comunidades ésta causa no se considera por el Gobierno Nacional
como válida para incluirse como desplazado en el registro único; otras causas son el
reclutamiento forzado de niñas, niños y jóvenes en zonas rurales, los confinamientos y el
temor generalizado por presencia de actores armados.
La situación de los desplazados en Mocoa, Puerto Asís, Puerto Guzmán, así como en la
mayoría de municipios es precaria, con frecuencia se ubican en barrios a las afueras de la
zona urbana del municipio, casi en límites con lo rural, con casas de construcción manual y
en territorios no seguros.
73 Entrevista de CODHES. Noviembre de 2008
51
Foto: Codhes. Puerto Guzmán, Putumayo, casas de población desplazada.
Durante el 2008, el desplazamiento forzado en Putumayo afectó aproximadamente a
9.276 personas, con relación al 2007, el desplazamiento parece constante, disminuyó en
un 0,7% teniendo en cuenta que durante 2007 la recepción de desplazamiento en el
departamento fue de 9.341 personas aproximadamente.
Gráfico 5. Comportamiento de la recepción de personas en situación de desplazamiento
en Putumayo. Período 2000-2008
52
Entre el 2000 y el 2008, el desplazamiento forzado en Putumayo ha presentado niveles
entre un rango de 5.000 y 9.000 personas aproximadamente, siendo el 2007 y 2008, los
años de mayor nivel de desplazamiento, con niveles superiores a las 9.000 personas; y los
años 2001 y 2006 los que registran menores niveles entre 5.000 y 6.000 personas aprox.
respectivamente. Es importante señalar, que aunque no existe una relación directa ni
proporcional entre los cultivos de coca y el desplazamiento en el departamento, en los
últimos años se observa un aumento en los niveles de ambos, relación que demuestra la
importancia que tienen los cultivos de coca dentro de las variables de conflicto armado en
el departamento.
En análisis del periodo 2000-2008, los 10 municipios de mayor afectación (por recepción)
de desplazamiento forzado en Putumayo son en su orden: Puerto Asís, Mocoa, Valle del
Guamúez, Orito, Villagarzón, San Miguel, Puerto Leguízamo, Sibundoy, Puerto Guzmán y
Puerto Caicedo.
Según la Defensoría del Pueblo en Mocoa74, la mayoría de quejas recibidas por parte de
personas en situación de desplazamiento, tienen que ver con la deficiente e inoportuna
prestación del servicio, con relación a la Atención Humanitaria de Emergencia AHE, las
quejas se dirigen porque no es oportuna y la prorroga para la misma es inoperante o tarda
demasiado en obtener respuesta.
Actualmente gran número de declaraciones que se reciben en Mocoa y Puerto Asís,
provienen de las zonas rurales de Puerto Guzmán, por la situación de conflicto que se
presenta en su zona rural, en especial en las veredas de Buena Esperanza, Cerro Guadua y
Acacias, así como en el resguardo indigena Chimborazo y las operaciones militares en las
mismas.
74 Entrevista de CODHES. Noviembre de 2008
53
La zona rural de Puerto Guzman que comunica al departamento con Cauca y Caqueta, es
una zona de retaguardia de las FARC, en la cual han seguido manteniendo el control
poblacional y militar, muestra de ello es que una gran parte de las familias desplazadas en
la cabecera de este municipio relatan estar desplazadas porque algunos de sus hijos
varones tuvieron que prestar el servicio obligatorio militar con el Ejército y la guerrila les
expulsó con amenazas y en algunos casos con persecusión y muertes.
Aunque el departamento no tiene en la actualidad cultivos extensivos de coca si se
presenta un aumento en su cultivo75, a pesar de la agresiva politica de fumigación y
erradicación que ha vivido el departamento desde el Plan Colombia. Sin embargo los
cultivos con máximo 2 hectareas que se mantienen en el departamento son muy pocos,
en su mayoría son cultivos de ¼ de hectarea, y los planes para erradicarla mantienen
oposición por parte de muchas comunidades dada la inexistencia de planes de cultivos
alternativos y la presencia de proyectos productivos en las zonas rurales y de frontera.
La política de prevención y atención al desplazamiento forzado en Putumayo no puede
desligarse de un adecuado manejo en el tema de la erradicación de los cultivos de uso
ilícito. La política antinarcoticos ha demostrado su total fracaso, en medio de una pobreza
cada vez más atenuada de la población, un conflicto armado prolongado y alta
vulnerabilidad de su población ante la falta de inversión del gobierno nacional en este
departamento.
75 UNDOC. “Censo de Cultivos de Coca 2007”. Op. Cit.
54
D. EL DESPLAZAMIENTO FORZADO TRANSFRONTERIZO Y EL REFUGIO EN LA
FRONTERA
Foto: Codhes. Puente internacional San Miguel Putumayo-Sucumbíos
El desarrollo del conflicto armado en municipios fronterizos de Nariño y Putumayo, ha
producido desplazamientos forzados de personas que por su ubicación geográfica y
necesidad de protección, recurren hacia diferentes puntos del territorio ecuatoriano en
las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Este tipo de desplazamientos han sido
más frecuentes en esta frontera, que en la frontera con Panamá o Venezuela. En los
últimos años se han hecho más frecuentes los desplazamientos transfronterizos en
Nariño. En los últimos tres años, el 2006 ha sido el año con mayor número de
desplazamientos hacia Ecuador, se registraron cerca de 22 éxodos hacia el vecino país 18
de ellos originados en Nariño y 4 en Putumayo. Aunque durante el 2007 y 2008 el número
de desplazamientos transfronterizos masivos se redujo de manera significativa, esto no
refleja una tendencia sobre el flujo total de desplazamientos forzados en la frontera, dado
que muchos de ellos se realizan de manera individual y no colectiva.
55
Durante el 2007, especialmente en el segundo semestre se registraron desplazamientos
transfronterizos en Nariño (Sur de Tumaco hacia San Lorenzo) que involucraron a más de
2.500 personas en esta situación y en Putumayo (San Miguel y Puerto Leguizamo)
asociados con la presión que los actores armados presentes en la zona ejercieron sobre las
comunidades para evitar la erradicación manual forzada de cultivos de uso ilícito.
Mapa 1. Dinámica de movilidad de Colombia a Ecuador.
Fuente: CODHES-Área de Fronteras.
56
En 2008, durante el primer trimestre del año, se registro un desplazamiento
transfronterizo en Putumayo desde Teteyé (Puerto Asís) hacia Lago Agrio y Puerto del
Carmen (Provincia ecuatoriana de Sucumbíos), originado por combates entre el Frente 48
de las FARC y el Ejército Nacional, afectando a 150 personas en esta situación.
El desplazamiento transfronterizo continúa siendo una realidad latente en las regiones de
los departamentos de frontera del país, sin embargo por las condiciones en que se
presenta no siempre es fácil obtener el número exacto de colombianos que cruzan las
fronteras en esta situación, debido a que muchos de ellos no solicitan refugio ni se
presentan ante ninguna autoridad de los países vecinos a los cuales llegan. Con frecuencia
se hace más fácil el registro de los desplazamientos masivos, sin embargo es conocido que
este desplazamiento también se hace de manera individual y casi siempre es invisible.
De acuerdo a información recogida por CODHES en las visitas de terreno en municipios
fronterizos de Putumayo, en el resguardo de San Marcelino de la etnia Quechua ubicado
en el municipio de San Miguel, desde el año 2002 más de 150 personas pertenecientes a
esta comunidad han pasado hacia el Ecuador y sus familiares desconocen el estado en que
se encuentran en este momento, las razones que les llevaron hacia este desplazamiento,
principalmente responden a amenazas de los actores armados, desapariciones y
reclutamiento de menores.
Para el caso de los desplazamientos transfronterizos de Nariño, una gran parte de los
registrados en 2006 y 2007 han retornado a Colombia, sin embargo es incalculable el
número de personas que ha decidido quedarse en el Ecuador. Los colombianos que han
pasado la frontera desde los departamentos del sur de Colombia, especialmente desde
Nariño y Putumayo, lo han hecho principalmente desde el año 2000, aunque según
57
ACNUR, a partir de 2005 esta tendencia al aumento ha estado más marcada76, lo cual está
relacionado directamente con la intensificación del conflicto armado en estos
departamentos fronterizos, y que también puede observarse en el aumento del
desplazamiento interno en los mismos departamentos, como se ha señalado
anteriormente.
EL REFUGIO EN ECUADOR
El tema migratorio en Ecuador tiene dos perspectivas de análisis, por un lado es un país de
alta emigración y por otro lado tiene una alta afluencia como receptor, principalmente de
colombianos, pero también de peruanos, y adicionalmente tiene la población más grande
de refugiados en América Latina, procedente principalmente de Colombia.
La ley de migración y extranjería actual de Ecuador, se basa en decretos obsoletos
expedidos durante periodos de dictadura en 197177, los cuales contienen regularizaciones
basadas en concepciones de seguridad nacional, selectividad, control y criminalización de
los extranjeros78. Sin embargo con la expedición de la Nueva Constitución de 2008 y la
conformación de la Secretaria Nacional del Migrante SENAMI, existe un nuevo
direccionamiento hacia la construcción de una política migratoria integral del Ecuador, en
la cual todos los residentes del Ecuador y sus emigrantes disfruten de sus derechos
fundamentales.
76 ACNUR Ecuador. Necesidades de Protección Internacional de la población colombiana presente en la
frontera norte del Ecuador. Informe Preliminar de investigación. Ecuador, Febrero 2008. 77
Decretos Supremos 1897 y 1899 78
Coalición Interinstitucional para el seguimiento y difusión de la Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus familiares- Ecuador, Informe Sombra al Primer Informe del Estado Ecuatoriano sobre cumplimiento de la convención internacional para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Abril 2007. Pp.5.
58
Dinámica del refugio
En materia de refugiados79, Ecuador ratifico en 1955 la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados de 1951, en 1969 ratificó el Protocolo de 1967. Igualmente ha adoptado
normativa nacional para desarrollar las disposiciones de los convenios internacionales en
la materia, a través del Decreto Ejecutivo 3301 del 6 de mayo de 1992. Dicho decreto
establece el órgano nacional encargado, el procedimiento a seguir y los criterios para la
determinación de la condición de refugiado en el país. Tanto la Ley de Extranjería de 1971
como su Reglamento de 1986 (Decreto 1897) contienen normas complementarias en
materia de refugiados. La definición ampliada de refugiado propuesta por la Declaración
de Cartagena sobre refugiados de 1984 fue adoptada: por el Decreto Ejecutivo 3301 del 6
de mayo de 1992.
Hasta finales de 2008 En Ecuador existían aproximadamente entre 16.000 y 20.000
colombianos con status reconocido de refugio, una cifra todavía cuestionable de 250.000
colombianos en necesidad de protección en todo el territorio ecuatoriano80 y según el
último estudio del ACNUR en la frontera norte (Provincias de Sucumbíos, Orellana, Carchi,
Esmeraldas e Imbabura) aproximadamente 60.000 colombianos entre refugiados de facto
y algunos que han iniciado procesos de regularización, han declarado necesitar protección
internacional, en vista de que las razones por las cuales salieron de Colombia se
encuentran relacionadas con el conflicto armado.
La cifra total de Refugiados, solicitantes de refugio y personas con necesidad de protección internacional –fundamentalmente, personas de nacionalidad colombiana- que se encuentran en Ecuador y no han solicitado aún el estatuto de refugiados, es desconocida. Sin embargo, varias estimaciones sitúan en aproximadamente 135.000 personas el número de aquella población vulnerable (la gran mayoría en situación de irregularidad
79 Plan Operativo del Ecuador en Derechos Humanos de extranjeros, migrantes y refugiados 1999-2003. Pp.
3 80 El ACNUR estima que existen entre 130.000 y 140.000 colombianos en Ecuador que viven en situaciones similares a los refugiados y que requieren de protección internacional. Ver Informe: ACNUR, Realidades de los Refugiados, Evaluación de las necesidades globales, informe piloto, octubre de 2008. Sin embargo la cifra de los 250.000 colombianos en necesidad de protección en Ecuador ha sido utilizada por diferentes organismos internacionales, organizaciones nacionales y autoridades ecuatorianas y se reseña en las estadísticas del último informe anual del ACNUR Global Trends 2009 con datos de refugio 2008.
59
migratoria y, por ende, objeto de fácil explotación de toda índole), lo que constituye una tercera parte de todos los refugiados colombianos de la región. La mayor parte de esta población con necesidades de protección internacional, no se dirige a las autoridades ecuatorianas para su registro como solicitantes por diversas razones, entre ellas: limitaciones económicas, geográficas, logísticas, desconocimiento de sus derechos o desconfianza a cualquier autoridad81.
En frontera norte de Ecuador, la mayoría de personas reconocen no haber accedido al
procedimiento para solicitar refugio principalmente por la falta de conocimiento y por las
limitadas facilidades de acceso a las instancias oficiales, sumado a los controles de
frontera que limitan el movimiento de personas indocumentadas, así como también se
han hecho evidentes las razones de desconfianza que muchas personas tienen sobre el
sistema dado que han recibido malas referencias del mismo, según lo asegura el mismo
informe82.
Cuadro 3. Número de solicitudes de refugio de colombianos en Ecuador.
Presentadas y aceptadas 2005-2008
Año Solicitudes Aceptadas
2005 7.091 2.453
2006 7.784 1.956
2007 10.662 2.937
2008 11.662 7.031 Fuente: MRECI Ecuador y ACNUR. Elaboración CODHES
81 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración MRECI de Ecuador. La protección de
refugiados en Ecuador. Boletín Informativo 2009. 82
ACNUR Ecuador. Necesidades de Protección Internacional de la población colombiana presente en la frontera norte del Ecuador. Informe Preliminar de investigación. Ecuador, Febrero 2008.
60
En los datos presentados en el cuadro No. 3, durante 2008, desde el 1 de enero hasta el 3 de
diciembre, según información de la Dirección General de Refugiados (DGR), 7.031 casos fueron
aceptados con un total de 11.662 personas como nuevos registros de refugio, principalmente en
Quito (3116 personas), en Lago Agrio (2.094 personas), en Cuenca (1191 personas). Estas
estadísticas muestran un incremento sustancial en las aceptaciones de solicitantes que en años
anteriores no superaba los 3.000 casos aceptados por año.
Según la DGR, de los nuevos casos registrados en 2008, correspondientes a refugiados
colombianos, la mayoría de casos se registraron en Quito (Pichincha), seguido de Lago Agrio
(Sucumbíos), San Lorenzo (Esmeraldas), Cuenca e Ibarra (Imbabura), Santo Domingo (Santo
Domingo) y Tulcán (Carchi), en su orden. Lo cual demuestra que después de la capital las dos
ciudades que registran mayor número de refugiados colombianos corresponden a las provincias
fronterizas de Sucumbíos y Esmeraldas.
En cuanto al número de solicitudes de colombianos por provincia ecuatoriana de 2001 a 2007, la
ciudad de Quito ha concentrado el 46% de éstas, seguido de Lago Agrio (20%), Ibarra (11%),
Cuenca (7%), Santo Domingo (4%), Esmeraldas (3%). Como puede observarse en el cuadro No. 4.
Cuadro No. 4. Solicitudes De refugio de colombianos por Provincias ecuatorianas
TOTAL SOLICITUDES POR PROVINCIA 2001-2007
LOCALIIDAD TOTAL %
Colombianos
Quito 20,500 46.12
Guayaquil 14 0.03
Cuenca 3,521 7.92
Ibarra 5,201 11.70
Lita 186 0.42
Tulcan 800 1.80
Otras localidades Carchi 160 0.36
Esmeraldas 1,322 2.97
San Lorenzo 529 1.19
Lago Agrio 9,016 20.28
Otras localidades Sucumbios 176 0.40
Orellana 145 0.33
Santo Domingo 1,778 4.00
Otras Nacionalidades 1,103 2.48
Fuente: Min. Relaciones Exteriores. Ecuador
61
Frente a las solicitudes de refugio de colombianos en Ecuador, éstas también se han
incrementado en los últimos años, en 2005 el número de solicitudes fue de 7.091, en 2006
de 7.784, en 2007 las solicitudes de colombianos aumentaron a 10.662 y en 2008 se
hicieron 11.662 nuevas solicitudes de refugio de colombianos. En 2005, el 34.12% de las
solicitudes presentadas fueron aceptadas, en 2006 esta aceptación fue del 25.12%, en
2007 la aceptación correspondió al 27.5% y en 2008 Ecuador aceptó el 60% del total de
solicitudes presentadas por colombianos durante ese año.
Cuadro No. 5 Estadísticas de Refugio en Ecuador
ESTADISTICAS REFUGIO ECUADOR
Enero 2000 – Mayo 2008
AÑO
SOLICITUDES DE
REFUGIO
REFUGIADOS
RECONOCIDOS
2000 475 390
2001 3,017 1,406
2002 6,766 1,578
2003 11,460 3,270
2004 7,858 2,395
2005 7,091 2,453
2006 7,784 1,956
2007 10,622 1,369
2008 (hasta
mayo) 4,756 1,702
2000-2007 70,615 17,952
Fuente: MRECI Ecuador
62
A pesar de estas tasas de aceptación, Ecuador continúa siendo el país vecino que acepta
mayor número de solicitudes de refugio de colombianos anualmente, dado que en
Venezuela y Panamá el nivel de rechazo es más alto, de cualquier modo el número de
colombianos que decide quedarse en los países vecinos después de que su solicitud de
refugio fue negada es muy grande, y las condiciones en las que se encuentran
actualmente son desconocidas tanto para los gobiernos de los países de recepción como
para Colombia.
La situación de los refugiados en Ecuador está llena de necesidades, , las provincias de la
zona de frontera tienen altos índices de pobreza, dentro de las consultas realizadas por el
gobierno ecuatoriano para poner en marcha el Plan de Registro Ampliado83, con el cual se
propone identificar a un mayor número de colombianos en necesidad de protección y
otorgarles el derecho al asilo, se identificaron problemas como la distante ubicación de
gran parte de estas personas de los centros urbanos y la falta de documentación.
Frente al tema de acogida de los refugiados en Ecuador, existen percepciones diferentes,
algunas comunidades sobre todo en las regiones fronterizas han mostrado su apoyo y
solidaridad, sin embargo esta percepción cambia en los centros urbanos y la capital del
país, en donde “los refugiados son con frecuencia objeto de la discriminación y la
marginación, ya que consideran que los refugiados establecen más presión sobre los
programas de asistencia estatal y humanitaria que ya de por sí no dan abasto”84
83 A partir del 2008, Ecuador adoptó una Política de Asilo de naturaleza progresista con el fin de fortalecer la protección a los refugiados, en una experiencia sin precedentes de marzo a junio de 2008 se realizara la primera jornada de registro ampliado con la cuál se pretende dar refugio a 50.000 personas con necesidades de protección en la frontera norte. 84
ACNUR, Realidades de los Refugiados, Evaluación de las necesidades globales, informe piloto, octubre de 2008. Pp. 13
63
En general, el tema de discriminación de los colombianos en Ecuador no es un tema nuevo
y adicionalmente se viene incrementando en los últimos años, funcionarios de los últimos
gobiernos han señalado en diferentes oportunidades que la causa de la inseguridad y
criminalidad en Ecuador, es la inmigración afluente de colombianos. El ex presidente
Gutiérrez afirmó en 2004 que la mayoría de los delincuentes capturados en Ecuador eran
colombianos85, sin embargo un estudio sobre el seguimiento a la violencia que realizó
OIPAZ, llego a la conclusión que “sobre los 220 hechos delictivos registrados en
Esmeraldas por el Diario La Hora durante tres meses, 16 hechos corresponden a violencia
domestica, 23 fueron perpetrados por bandas, pandillas o grupos de más de 3 personas y
en 139 casos (que corresponden al 63%) de los hechos registrados los autores fueron
identificados, de estos en apenas 12 casos hay presencia de colombianos, en 3 de ellos
como víctimas, y en 5 casos se trata de detenciones de indocumentados”86
Funcionarios de la Dirección General de Refugiados de Ecuador87, afirman que el gobierno
ecuatoriano se encuentra en un total compromiso con el tema de refugio de colombianos,
entendiendo que Colombia atraviesa por una delicada situación de conflicto armado y que
muchos colombianos buscan protección en su país, de la misma manera advierte que
algunas de estas solicitudes son rechazadas por inconsistencias, sin embargo reafirma que
la intención del gobierno es otorgar protección a quien lo necesita.
El Estado ecuatoriano considera que la situación de los refugiados en zonas de frontera
norte, presenta muchos desafíos en cuanto al acceso de la población a los servicios
básicos (educación, salud, agua, electricidad, vivienda digna, etc), dado que las
comunidades fronterizas que acogen a los refugiados han tenido estas dificultades en
materia de servicios básicos desde hace mucho tiempo.
85 Diario La Hora, 7 octubre de 2004
86 OIPAZ, Testimonios de frontera, Op. Cit. Pp. 80
87 Entrevista en Quito, Abril de 2008
64
El cuadro No. 4 resume la inversión del Ecuador para aproximadamente 135.000 personas
con necesidad de protección en zonas de frontera de Ecuador con Colombia:
Cuadro 4. Inversión del Ecuador en Población con Necesidades de Protección
Internacional
Beneficiarios Inversión por Sector (USD) Total
135.000
Salud Educación Gas MRECI
39.051.109 17.685.000 16.303.680 4.362.429 700.000 Fuente: MRECI Ecuador, Abril 2009.
Dentro del actual Plan de Acción propuesto por el gobierno ecuatoriano en materia de
refugio, condición de acogida y protección que presta a las personas con necesidad de
protección internacional, se priorizan 4 programas88:
1) Normativa y Fortalecimiento del Sistema de Asilo: Incluye el Registro
Ampliado en 2009 para la frontera Norte y 2010 para el resto del país, la
reforma del sistema actual (reforma del decreto de refugio), Ley Integral de
Movilidad Humana, Reforma Institucional y fortalecimiento de alianzas2)
Ciudades y Fronteras Solidarias: Mantener el tema de refugio en la prioridad
del Plan Ecuador y en la región 1, fortalecer la capacidad de las instituciones
estatales, construir una red de ciudades solidarias y generar aportes para
autosuficiencia económica y social de los refugiados
3) Cultura de Paz: Ampliar el conocimiento sobre compromisos
constitucionales acerca del refugio, concientización a la opinión pública y
autoridades ecuatorianas en la dimensión humanitaria de la situación y
fortalecer convivencia pacifica entre ecuatorianos y colombianos.
4) Agenda Regional e Internacional: Concienciar a la comunidad intenacional
en relación a la problemática de refugio en Ecuador y la respuesta del Estado
88 MRECI Ecuador. Op. Cit., 2009.
65
ecuatoriano y visibilizar el refugio colombiano en el Ecuador en relación a la
región.
Para la puesta en marcha de este Plan de Acción, el Ecuador requiere de un
financiamiento de 7.917.407 USD para el 2009 y de 8.388.758 para 2010. El
programa 1 que incluye para 2009 el registro ampliado para frontera Norte supone
una financiación de 3.189.591 USD.
Resulta muy significativo, que Ecuador al ser uno de los países que mayor número de
refugiados ha recibido, ponga en marcha un Plan con programas tan específicos hacia la
reforma y el fortalecimiento de su sistema de asilo, con el fin de crear conciencia
humanitaria dentro y fuera del Ecuador, los retos sin embargo, son enormes, porque la
afluencia de colombianos en Ecuador ha generado rechazo por muchos de sus habitantes,
desafortunadamente las tensiones políticas que se acentuaron en 2008, ha profundizado
las expresiones de xenofobia en algunas zonas de las provincias fronterizas, así como
también en otras ciudades ecuatorianas.
Los programas encaminados al fortalecimiento de la convivencia, son necesarios y
prioritarios, más aún cuando paralelo a este Plan de acción y el desarrollo de la política
pública en materia migratoria en el Ecuador, no se restablecen las relaciones diplomáticas
con Colombia, y se generan nuevas restricciones para el ingreso de colombianos en su
territorio. Se hace necesario hoy más que nunca que el derecho de asilo responda a una
situación humanitaria que debe desvincularse del enfoque que en materia de seguridad y
defensa puedan tener los países.
66
II. LA FRONTERA CON VENEZUELA: LAS DIFERENCIAS POLÍTICAS
EN MEDIO DE LAS ZONAS DE EXCEPCIÓN Y REACTIVACIÓN DEL
CONTROL SOCIAL PARAMILITAR
67
A. LAS RELACIONES BINACIONALES
Las zonas de frontera son los escenarios de lo interméstico, es decir los puntos en que
convergen las directivas de política que emiten los estados vecinos, en el caso de la
frontera entre Colombia y Venezuela, los departamentos de Arauca, Cesar, Guajira y Norte
de Santander son los espacios que experimentan con mayor intensidad las consecuencias
de los procesos económicos, políticos y culturales que se desencadenan en cada país.
En particular, entre los años 2007 y 2008 el tono que ha adoptado la interacción entre los
gobiernos de Caracas y Bogotá, afectó de manera sensible el día a día de los pueblos de la
frontera. En efecto, la cotidianeidad de las relaciones que se desarrollan entre los
habitantes de los departamentos antes mencionados con los de los estados venezolanos
de Apure, Táchira y Zulia, se ha visto afectada por las controversias entre ambos
gobiernos. Las principales consecuencias son el endurecimiento de los controles
migratorios del lado venezolano, la mayor intervención al comercio informal que se hace
en la zona de frontera, un rebrote de manifestaciones anti colombianas en ciertas
localidades del país vecino y el estancamiento de las iniciativas de integración comercial
para la zona.
En resumen, las relaciones binacionales para los departamentos de frontera con
Venezuela, están determinadas por dos escenarios: por un lado, la dinámica que asumen
las interacciones entre los gobiernos centrales de Colombia y Venezuela y, por otro, la
dinámica que asumen las relaciones entre los pueblos y gobiernos regionales a lado y lado
del límite fronterizo. En este orden, a continuación se abordara el detalle de cada uno de
estos dos escenarios.
68
La relación entre los gobiernos de Colombia y Venezuela
Colombia y Venezuela, desde la década de los cuarenta del siglo pasado, han desarrollado
una serie de instrumentos que regulan las actividades económicas y de migración entre
ambos países. Sin embargo, la efectividad de estos instrumentos ha tendido a depender
del estado de la relación entre ambos gobiernos, dado que la política exterior de estos dos
países suele insertarse más en la lógica de las políticas de gobierno que en la de políticas
de Estado.
Foto: Codhes. Caserío en la frontera entre Colombia y Venezuela. Departamento de Arauca.
Dentro de la diversidad de instrumentos bilaterales que regulan el comercio y las
migraciones se puede mencionar: el Estatuto de Régimen Fronterizo, el cual fue suscrito
en Caracas en agosto de 1942 y ratificado en febrero de 1944, el Tratado de Tonchalá de
noviembre de 1959, el Acuerdo Comercial de Desarrollo Económico de julio de 1963; En el
marco multilateral del Pacto Andino esta: el Convenio Simón Rodríguez, de Integración
Socio Laboral, suscrito en Caracas en octubre de 1973; Ya bajo la Comunidad Andina de
Naciones –CAN- se identifican, la Decisión 501 de 2001 sobre Zonas de Integración
69
Fronteriza y la Decisión 116 o Instrumento Andino de Migraciones Laborales, sustituido en
el 2003 por la Decisión 54589.
A su vez, existen una serie de instancias de dialogo binacionales para temas de fronteras
sobresale la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos Colombo-
Venezolanos –COPIAF-, y la Comisión Binacional Fronteriza –COMBIFROM-, ambas creadas
en 1989 por los Presidentes Virgilio Barco y Carlos Andrés Pérez, la primera tiene el
encargo específico de estudiar y preparar los acuerdos específicos relativos al desarrollo
económico y social de las áreas fronterizas y la segunda, guarda relación con el manejo de
asuntos de seguridad en esta zona (de esta última se hará referencia más adelante en
relación con las situaciones de seguridad en la frontera).
En este contexto, desde inicios de la administración del Presidente Hugo Chávez (1999), se
ha acentuado el que la dinámica de la relación binacional dependa de la sintonía entre los
presidentes. Este hecho no es sólo propio de la diplomacia venezolana, sino que también
empieza a hacer un patrón característico de la política exterior colombiana con el
gobierno de Álvaro Uribe.
A tal grado ha llegado la personalización de las relaciones exteriores, que algunos analistas
afirman que las relaciones diplomáticas binacionales entre estos dos estados se han
“presidencializado”90.
En este escenario, se entiende porque entre 1999 y 2008, la relación entre los gobiernos
nacionales de Colombia y Venezuela ha fluctuado entre la tensión y la cooperación: por
un lado, hay tensión por efecto de los diferendos fronterizos que aun existen entre ambos
países, por otro lado, se presentan importantes procesos de cooperación e integración en
el plano comercial, industrial y de proyectos de infraestructura.
89 Álvarez de Flores, Raquel. “La dinámica migratoria colombo-venezolana: evolución y perspectiva actual”.
Contenido en Revista “GEOENSEÑANZA”. Volumen 9. Julio – diciembre de 2004. Estado Táchira. Venezuela. 90
Ramírez, Socorro. “Relaciones Colombia- Venezuela. El momento crítico de una vecindad perpetua”. Contenido en “Las fronteras del Conflicto”. Revista Foro No. 64. Foro Nacional por Colombia. Bogotá. Colombia. Julio de 2008.
70
En este marco, el año 1989 puede entenderse como un momento de inicio de una
distensión entre ambos gobiernos: como una forma de reducir y resolver las fricciones por
las denuncias de ingresos de autoridades militares y policiales venezolanas a territorio
colombiano y en el marco de la búsqueda de una disminución en la tensión por el
diferendo del golfo de Venezuela, ambos países acuerdan crear la Comisión Binacional
Fronteriza –COMBIFRON-, una instancia de coordinación e intercambio de información
para que las acciones de las fuerzas militares y de seguridad en el ámbito fronterizo fueran
exitosas y transparentes.
La primera administración Chávez (1999) implica un rompimiento en términos de las
prácticas políticas de Venezuela, la elite de los dos partidos tradicionales (COPEI y Acción
Democrática) es expulsada del ejecutivo central y se inicia un proceso constituyente en el
vecino país, esto cambios también se van a expresar en el plano de la política exterior y en
particular se hará evidente que a lado y lado de la frontera hay dos gobernantes que no
comparten los mismos paradigmas políticos y económicos. Se produce entonces un
quiebre en la dinámica binacional entre los gobiernos de Colombia y Venezuela y los
esquemas de diálogo y concertación, antes enunciados, sufren un traspié: la COMBIFROM
deja de reunirse y hay interrupción de los canales de comunicación y mecanismos de
cooperación en materia de seguridad en la frontera91.
Afirma la investigadora Socorro Ramírez, frente a los intereses que separan a ambos
gobiernos: “el gobierno colombiano busca evitar la incidencia de su homologo venezolano
en la dinámica del conflicto interno tratando de garantizar al mismo tiempo los negocios
binacionales y, el gobierno bolivariano procura incidir sobre el destino político de
Colombia que –por ser su mayor vecino, el más grande país andino, el puente obligado de
91 Fundación Seguridad y Democracia. “Seguridad y Defensa en la frontera Colombia – Venezuela”.
Contenido en “Coyuntura de Seguridad. Boletín No. 21. Abril-Junio de 2008”. Bogotá. Colombia. Agosto de 2008. Disponible en http://www.seguridadydemocracia.org.
71
Venezuela hacia dos de ellos y el más cercano al gobierno de Estado Unidos- resulta
decisivo para la extensión y consolidación del proceso bolivariano”92.
Tomando como punto de partida la administración Chávez, la analista Socorro Ramírez93
identifica entre los años 1999 a marzo de 2008, tres períodos de la relación binacional: 1.
Neutralidad venezolana frente al conflicto colombiano (1999-2003); 2. Conciliación
mutuamente ventajosa (2004-noviembre de 2007), esta última implicó dejar aun lado las
diferencias ideológicas con la administración Uribe y concentrarse en los proyectos
económicos de mutuo beneficio; 3. Escalamiento acelerado y peligroso de la tensión entre
ambos gobiernos (noviembre de 2007 – 7 de marzo de 2008).
Por otra parte, dadas las dinámicas que asumió la relación binacional en el segundo
semestre de 2008, Codhes agrega dos períodos adicionales; 1. Estancamiento de los
procesos integracionista y baja interacción entre los gobiernos, que cubre los meses de
marzo a diciembre de 2008 y; 2. Agenda binacional recortada, a partir de enero de 2009 a
la fecha, en esta última, las interacciones entre los gobiernos centrales se concentran en
el plano del intercambio comercial (para lo cual se aprestan a nombrar embajadores con
una clara experticia en materia de comercio), y se evita al máximo choques entre los
presidentes, pues estos no abordan en sus cumbres temas políticos sensibles como el
intercambio humanitario, el conflicto armado colombiano y la seguridad en la frontera,
dejando que mandos medios, como los Ministros y representantes de los partidos
políticos, asuman el desgaste de estos debates, vía la democracia del micrófono.
Frente a las periodizaciones en materia de relaciones bilaterales, es necesario destacar
que, entre los años 2007 y 2008 las relaciones binacionales entre los dos gobiernos se
vieron afectados por los desencuentros entre Caracas y Bogotá, con ocasión de la decisión
del gobierno Uribe de interrumpir de manera abrupta la mediación del Presidente Chávez
92 Ramírez, Socorro. Ibíd. Página 16. 93 Ramírez, Socorro. Op cit. Páginas 15 a 22.
72
en materia de intercambio humanitario (noviembre de 2007) y la crisis andina que desató
la muerte en marzo de 2008, del líder guerrillero de las FARC Raúl Reyes, en territorio
ecuatoriano por parte de fuerzas colombianas, en abierta violación a la soberanía
ecuatoriana y en desarrollo de la doctrina de la legítima defensa.
Por otra parte, del lado venezolano, hay prevenciones sobre una posible interrupción
violenta del gobierno Chávez y del proceso del socialismo del siglo XXI por parte de los
Estados Unidos, pues, por efecto del programa de cooperación militar entre Colombia y
Estados Unidos denominado “Plan Colombia”94, el país del norte podría intervenir en
Venezuela, usando a Colombia como punta de lanza. Sospecha que aun siguen en pie, a
pesar del inicio, en enero de 2009, de la administración Obama, la cual, en teoría, plantea
un nuevo tono en materia de política exterior, pero que sin embargo, no desaprovecha la
oportunidad para hacer reparos a Venezuela en temas como su grado de cooperación en
la lucha antidrogas, además que realiza crecientes acercamientos con el gobierno
colombiano para trasladar sus efectivos y equipos militares apostados en la base de
Manta (Ecuador) a territorio colombiano, ante la negativa del Presidente Correa de
mantener ese destacamento en el territorio ecuatoriano95.
Estos hechos políticos y militares, explican que se mantenga la percepción venezolana de
la existencia de una amenaza de intervención militar a su territorio, dado el rol que juegan
el Plan Colombia y la doctrina de la legítima defensa como factores que afectan los
equilibrios militares en la zona andina y amenazan la soberanía de los países vecinos a
Colombia. Por ende, este escenario permite entender el actual bloqueo de la agenda
política Colombo-Venezolana y porque, hoy en día, se puede argumentar que existe una
agenda binacional recortada, es decir, limitada a destrabar los problemas que surgen de la
94 Torres de León, Jacobo. “La frontera colombo-venezolana: una larga historia de desencuentros”. Contenido en “Las fronteras del Conflicto”. Revista Foro No. 64. Foro Nacional por Colombia. Bogotá. Colombia. Julio de 2008. 95
Diario El Tiempo. “Delegación del Pentágono llegó al país este fin de semana para seguir negociando nuevo acuerdo de defensa. Aeronaves de E.U. llegarían a tres bases”. Página 1-4 Bogotá. Colombia. Edición del domingo 15 de marzo de 2009.
73
relación de intercambio comercial , mientras que otros asuntos, como el problema de
seguridad ciudadana en zonas de frontera, el narcotráfico, el comercio de armas y la trata
de personas que ocurren en la frontera común, entre otros asuntos, quedan en el
congelador o son invisilibilizados por los gobiernos.
La relaciones binacionales en la zona de frontera
Existe una relación histórica de intercambio comercial y cruce migratorio entre los pueblos
a lado y lado de la frontera común y una recurrente interacción entre los gobiernos
regionales (departamentos en el lado colombiano y estados del lado venezolano) con
miras a facilitar el comercio y proyectos de infraestructura conjuntos. Estas interacciones
son independientes de las políticas nacionales y su dinamismo atraviesa los límites que
imponen las jurisdicciones nacionales, lo cual lleva a que los habitantes de ambos lados
compartan muchos rasgos y estilos de vida y que en ocasiones sean las presiones de estas
poblaciones y los gobiernos locales los que han impulsado estos procesos de integración,
los cuales tienden a desarrollarse al margen de los tiempos y preocupaciones coyunturales
de los gobiernos de Caracas y Bogotá96.
Sin embargo, a pesar de estas articulaciones entre los habitantes de la frontera, no hay un
discurso único frente al vecino y las comunidades fronterizas tienen dos posturas que son
contradictorias:
1. Frente a los gobiernos centrales de cada país, hablan de la integración comercial
fronteriza y los lazos culturales y familiares que unen a los habitantes a lado a lado de la
línea divisoria.
96 A mediado de la década de los ochenta se desarrollo de la mano de autoridades del estado Táchira y del
departamento de Norte de Santander y sectores locales a lado y lado de la frontera, un interesante ejercicio de asambleas binacionales, el cual fue llevado ante el Parlamento Andino con el fin de lograr un respaldo político a este tipo de iniciativa de cooperación. Esta fue apoyada por este organismo en noviembre de 1992, sin embargo, el poco peso de decisión que tiene esta instancia en el ámbito comunitario y la percepción de los gobiernos centrales de Colombia y Venezuela que la consideraban como un riesgo en materia conatos independentistas, frustraron la continuidad de esa experiencia. Fundación Friedrich Ebert Stiftunt en Colombia –FESCOL- Fundación Hanns Siedel, y otros. “Desarrollo transfronterizo e integración andina: escenarios para Colombia”. Policy paper No. 10. FESCOL. Bogotá. Colombia. 2004.
74
2. Frente a las situaciones de inseguridad que se presentan en la frontera… “hacen uso
del nacionalismo y hasta del “chauvinismo” frente a los problemas que comparten con los
vecinos” 97.
Según Fescol en las relaciones binacionales de frontera…“Sigue primando la crítica
generalizada y sin propuestas, la informalidad en las relaciones, el mero aprovechamiento
de las ventajas que por el diferencial cambiario se suscitan a uno y otro lado de la frontera,
la presión política frente a asuntos particulares más que por problemas colectivos y la
mirada de corto plazo y coyuntural”98.
Por último en el plano de la cotidianidad de los tres departamentos de frontera con
Venezuela, objeto de este estudio (Arauca, Guajira y Norte de Santander), las tensiones
de la relación entre los dos gobiernos vienen afectando desde fines de 2007, los siguientes
aspectos:
1. En comercio fronterizo, hay una mayor presión y control por el gobierno venezolano al
comercio “informal” de mercancías y gasolina que se hace a lo largo de la frontera, lo cual
afecta las condiciones de vida de cientos de colombianos que viven de estas actividades;
2. En materia migratoria, se presenta una menor tolerancia a los colombianos que cruzan
de manera irregular la línea divisoria, lo cual se expresa en un aumento en el número de
deportaciones, la estigmatización que se vive en ciertas localidades del vecino país y los
pocos avances en materia de los tramites de las solicitudes de refugio;
3. En el plano de la seguridad común, hay limitaciones para lograr una cooperación
efectiva entre ambos gobiernos, con el fin de neutralizar el accionar a lado y lado de la
frontera, de grupos armados ilegales, al punto que en la prensa regional venezolana es
frecuente encontrar reportes acerca de acciones de las guerrillas, de los grupos de neo
paramilitares y de narcotraficantes colombianos;
97 FESCOL- Fundación Hanns Siedel, y otros. “Desarrollo transfronterizo e integración andina: escenarios
para Colombia”. Op cit. Página 7. 98
FESCOL. “El aumento de los problemas en las fronteras”. Op cit. Página 7.
75
4. En el plano de la cooperación entre administraciones públicas a lado y lado de la
frontera, se presentan limitaciones para lograr consolidar una agenda binacional en
materia económica, servicios públicos y migratoria, dado que la discrepancias entre los
gobiernos nacionales recorta los márgenes de autonomía de los gobiernos regionales para
impulsar una agenda común, que por años ha sido debatida y concertada por estos.
En resumen, frente a las problemáticas de la relación binacional, la coyuntura de
distensión en la relación entre los gobiernos centrales de Colombia y Venezuela, que se
instaura luego del dialogo entre los presidentes Chávez y Uribe durante la cumbre de
Santo Domingo (República Dominicana) en marzo de 2008 , conllevó una pausa y revisión
de iniciativas de desarrollo binacional que se estaban formulando para la zona de
frontera, además, durante buena parte del año pasado no existió embajador en propiedad
de Venezuela en Bogotá y de Colombia en Caracas, lo cual llevó a que los asuntos se
manejaran por un embajador encargado.
A raíz de la cumbre de Cartagena en enero de 2009, se espera que estos hechos empiecen
a superarse. Sin embargo, dada la personalización de la política exterior y la existencia de
una contradicción ideológica entre caracas y Bogotá, persiste un estado de permanente
incertidumbre sobre un posible nuevo escalamiento de la tensión99, ante cualquier hecho
o declaración de funcionarios que afecten sensibilidades a lado y lado de la frontera, como
lo acaecido con las declaraciones del Ministro de Defensa colombiano, al reiterar su
99 Por ejemplo, un hecho que generó malestar del lado colombiano fue la instalación de un busto en honor
del desaparecido líder máximo de las FARC Manuel Marulanda en el barrio 23 de enero de la ciudad de Caracas, hecho que no fue una acción oficial del gobierno venezolano. Por otra parte, causó malestar del lado venezolano, la desafortunada intervención que a mediados de diciembre hiciera el Ministro de Defensa Nacional de Colombia, en la que descalifica la candidatura del exvicepresidente de Venezuela José Vicente Rangel al cargo de Secretario General de la Organización de Estados Americanos –OEA-, declaración que fue inmediatamente desestimada por el Canciller colombiano, al recordar que sólo el Presidente de la República y el Canciller tienen la vocería en materia de relaciones exteriores. Ver frente al incidente del busto de líder guerrillero: Periódico el Universal. “Develan busto de Manuel Marulanda Tirofijo en Caracas”. Caracas. Venezuela. Edición digital del 26 de Septiembre de 2008. Disponible en www.eluniversal.com.mx/notas/541894.html; Al respecto de las declaraciones del Ministro colombiano: Diario El Tiempo. “Gobierno retira las palabras de Santos. Criticó candidatura de Rangel”. Edición del sábado 20 de diciembre de 2008. Bogotá. Colombia.
76
sintonía con la doctrina de la legítima defensa, en momento en que se cumplía un año del
operativo colombiano en territorio ecuatoriano, lo cual molesto sumamente a
funcionarios del lado venezolano y ecuatoriano.
La situación de estancamiento o menor dinamismo binacional genera una serie de
interrogantes sobre el futuro de las relaciones en temas tradicionales como la integración
comercial, pero en particular, la necesidad de construir una agenda humanitaria
binacional para tratar las situaciones de desplazamiento forzado transfronterizo de
Colombia a Venezuela, así como el estado de miles de colombianos solicitantes de refugio
en el vecino país, asuntos que hoy en día no están incorporados en las agendas
binacionales de los gobiernos centrales de ambos lados ni en los regionales, pues se habla
de flujo de mercancías y dineros, pero se omite el de personas.
B. EL CONFLICTO ARMADO Y LA SITUACIÓN HUMANITARIA EN ARAUCA, GUAJIRA Y
NORTE DE SANTANDER
En los tres departamentos, entre los años 2007 y 2008, se produce una reconfiguración
del conflicto armado y la situación humanitaria, que se expresa en: 1. El tránsito de un
momento de disputa territorial a uno de administración del copamiento territorial logrado
y focalización de los puntos de control; 2. Fragmentación del control territorial y; 3.
Incremento de las violación a los derechos humanos y las practicas violentas de disciplina
social, en el marco de un discurso oficial que niega este nuevo ciclo de violencia.
Frente a esto último, desde el discurso oficial se considera que la “amenaza” guerrillera es
frágil o inexistente, pues asumen que se encuentran debilitadas militarmente y replegada
a las zonas de selva o alta montaña, por lo que están limitadas a retener las economías
ilícitas que los financian, además, las autoridades consideran que el paramilitarismo ya no
existe, por lo que los grupos que se organizan en sus antiguas zonas de influencia son un
fenómeno de bandas delincuenciales al servicio del narcotráfico.
77
Este panorama de guerra, se define desde las voces oficiales como un escenario de
“Consolidación de la política de seguridad democrática”, el cual conlleva, además, el
considerar que se vive una situación de posconflicto y de confianza inversionista, esto
último se expresa en la expectativa e instalación de importantes complejos energéticos de
naturaleza extractiva: palma aceitera, carbón y petróleo en las zonas antes dominadas por
los grupos armados ilegales.
Los departamentos de Arauca, Guajira y Norte de Santander, son desde hace seis años, los
escenarios de una importante avanzada militar oficial, que ha llevado a que las guerrillas
se replieguen a zonas selváticas de la Sierra Nevada de Santa Marta (ubicada entre los
departamentos de Guajira, Cesar y Magdalena), el Catatumbo norte santandereano y la
zona del piedemonte llanero en Arauca. Esta ofensiva ha implicado también, el
copamiento por la fuerza pública de ciertos espacios desocupados por los grupos de
paramilitares desmovilizados entre los años 2003 y 2005, pero asimismo, una fuerte
presión y disciplinamiento por parte de las fuerzas militares y de policía sobre las
comunidades rurales y autoridades civiles de los municipios, otrora bajo influencia
subversiva, y que ahora cuentan con presencia de la institucionalidad militar estatal.
Sin embargo, a pesar del éxito inicial (2003-2006) que tuvo esta estrategia de copamiento
territorial, hoy en día muestra visos de agotamiento para lograr neutralizar a los grupos
armados ilegales, acabar con el narcotráfico, y desarticular las estructuras sociales,
económicas y políticas que creó el paramilitarismo en estas regiones, este agotamiento se
expresa en hechos como:
1. El mantenimiento del accionar de los grupos guerrilleros, ahora enfrascados en ataques
selectivos y una guerra de desgaste contra la fuerza pública;
2. La persistencia del narcotráfico y todo tipo de tráficos ilegales en las zonas de frontera;
78
3. La emergencia de grupos de nuevos paramilitares o neo paramilitares, que ahora
despojados de cualquier ideología y discurso antisubversivo se dedican al narcotráfico,
construyen alianzas con grupos guerrilleros y en lo urbano, retoman las prácticas de
control social de los barrios marginados, el ataque a líderes sociales, a las organizaciones y
víctimas que reclaman el restablecimiento de sus derechos, violados durante la ofensiva
paramilitar de la década de los ochenta y noventa, así como al manejo de economías
ilegales como el tráfico de gasolina desde la vecina Venezuela, en una reedición de las
actuaciones de los paramilitares desmovilizados, y;
4. La incapacidad de las fuerzas militares para adelantar una ofensiva antisubversiva y
antinarcóticos que no implique el involucramiento y afectación de los derechos de la
población civil, esto último expresado en: crecientes denuncias de estigmatización de
individuos, organizaciones y comunidades por parte de comandantes militares, capturas
masivas con testimonios falsos originadas en desmovilizados (lo cual implica la posterior
liberación de los sindicados pero sin el mismo despliegue mediático de la captura) y la
presentación como guerrilleros dados de baja en combate, de individuos que luego
resultan ser campesinos y habitantes indefensos (situación denominada como falsos
positivos en el argot periodístico).
Sin embargo, frente a este diagnóstico oficial, las prácticas de guerra que despliega los
actores armados en estas zonas, muestra que no hay posconflicto y, que la reducción de
los indicadores de violación masiva a los derechos humanos lo que reflejan es una
modificación de las estrategias militares de los actores que ahora se orientan hacia una
intervención focalizada, a una guerra de desgaste y por ende, en la cual no necesitan de
grandes despliegues de tropa.
En este contexto, a continuación vía la explicitación de los escenarios de conflicto y
humanitario que se presentan en la frontera colombo-venezolana en general y en cada
departamento, se espera visibilizar la realidad que viven estas regiones, la cual dista
mucho de la realidad que muestra el discurso oficial.
79
El escenario de conflicto armado para la frontera con Venezuela
Un análisis del panorama de conflicto armado a partir de las prácticas de guerra que
desarrollan los actores armados, permite establecer, como se enunció anteriormente,
que en la frontera con Venezuela se presenta un escenario de transito de una guerra por
el control territorial a una fase de “administración del territorio”. Esto implica una
reducción de los combates, la distribución de parcelas de influencia y una creciente
reducción de la capacidad para obtener mayor control territorial por cada combatiente
dispuesto en la zona, pues el costo expresado en heridos y bajas es creciente dada la
geografía y distancia a los centros de abastecimiento. Los actores irregulares como las
guerrillas se dedican a una guerra de desgaste, prefieren los atentados dinamiteros y las
emboscadas, la fuerza pública se circunscribe a unas áreas geográficas delimitadas y los
paramilitares buscan mimetizarse. Incluso se asocian adversarios como paramilitares y
guerrilla para manejar el negocio del narcotráfico.
En este escenario, frente a cada actor armado se observa:
Fuerza publica
Existe un significativo copamiento territorial, el cual va de la mano del incremento del pie
de fuerza: brigadas móviles, policía, carabineros, soldados campesinos, etc.; Sin embargo,
su accionar no va principalmente de la mano de los combates, sino vía el uso de la
inteligencia por equipos y humana (redes de informantes construidas con desmovilizados)
que apuntan a desarticular las redes operacionales de estos grupos y a intervenciones
puntuales contra los campamentos e infraestructura de cultivo, procesamiento e incautar
cargamentos de droga.
El énfasis en la inteligencia llevan a que la fuerza pública recurra cada vez más a la
aplicación selectiva de la violencia y a intervenciones focalizadas, por lo que se reduce el
número de intervenciones en el territorio, pero aumentan la “eficiencia” de sus acciones,
sin embargo, un aspecto negativo de los datos de inteligencia humana a partir de
80
desmovilizados, es que han dado pie a reiterados episodios de capturas masivas con una
débil base probatoria, que más que desarticular redes, lo que hace es golpear la confianza
de las poblaciones en la institucionalidad estatal.
Por otra parte, la mayor presencia y control militar que actualmente existe, no ha sido
suficiente para construir una legitimidad de cara a los ciudadanos de a pie, dado que
prácticas como: la constante presión a las comunidades para que hagan parte de la red de
informantes, las ejecuciones extrajudiciales llamadas “falsos positivos”, las capturas
masivas (especialmente en el corregimiento de la Trinidad en julio de 2007 y en Arauquita
en enero y noviembre de 2008), las quejas de destrucción de bienes por parte de las
unidades móviles y de maltratos a lugareños en los puntos de control, han impedido que
se construyan relaciones de confianza entre Estado y sociedad local.
Guerrillas
Replegadas a zonas de difícil acceso: valles y selvas, su accionar se considera como
residual y se caracteriza por ataques a la infraestructura económica, aparentemente están
debilitadas y por ende, carecen de capacidad de resistir el avance de la fuerza pública.
Sin embargo, en la zona de la carretera entre Arauca y Tame, las guerrillas han
demostrado una capacidad militar que les ha permitido sostener dos frentes de guerra,
por un lado entre ellos y por el otro, frente a la fuerza pública. En el Catatumbo, las
guerrillas del ELN y las FARC han logrado mantener su participación en la economía de la
droga y hacer reiterados hostigamientos a la fuerza pública, y; en el caso de la Guajira, las
FARC mantienen la capacidad para hacer acciones puntuales en la zona de Maicao y la
línea férrea que transporta el carbón desde la mina en El Cerrejón hasta Puerto Bolívar.
A la luz de estos teatros de la confrontación se deduce que las guerrillas mantienen una
capacidad para: 1. Sostener frentes de guerra, por un lado contra grupos armados ilegales
y por el otro, frente a la fuerza pública; 2. Mantener su participación en la economía de la
droga y; 3. Adelantar secuestros, paros armados y acciones de sabotaje como las
81
realizadas en la zona de Maicao y la línea férrea100, todo esto, si contar con las milicias que
mantienen en las zonas urbanas de los tres departamentos.
Nuevos grupos paramilitares
Dado la reedición de las prácticas de vulneración a los derechos humanos y control social
de poblaciones que ejercían los paramilitares desmovilizados, analíticamente es más
exacto hablar de nuevos grupos paramilitares que de bandas delincuenciales. Esto último
plantearía que hay diferencias significativas entre ambos tipos de agrupaciones armadas,
lo cual empíricamente no es sostenible, dado que no se entiende por qué estos nuevos
grupos mantienen la pretensión (que tenían las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-)
de establecer una institucionalidad paraestatal101 en las zonas que ocupan y bloquear los
intentos de las víctimas de la violencia paramilitar de los noventa de exigir la reparación a
sus derechos.
La aplicación de la noción de bandas delincuenciales al servicio del narcotráfico que
utilizan las autoridades estatales, lleva a que se consideren a estos grupos como
prestadores de un servicio de seguridad a los carteles o si acaso, a que se les considere
como el brazo armado de un actor económico ilegal (un cartel) por ende, esta definición
invisibiliza el rol político y de disciplinamiento social que en los barrios marginales de la
ciudades capitales de los tres departamentos despliegan estos grupos, pero tampoco da
cuenta de cómo estas prácticas de control social se articulan al “plan de negocios” del
cartel del que hacen parte.
100 Fundación Seguridad y Democracia. “Colombia: la seguridad y la defensa en las fronteras”. Contenido en
“Coyuntura de Seguridad No. 21. Op cit. 101
En este texto se entenderá como para estatalidad a los órdenes sociales, económicos y políticos, levantados tanto en abierta competencia con la institucionalidad estatal que fija la Constitución política y la ley colombiana, como a aquellos que se configuran por autorización de esta, como es el caso de las llamadas Zonas de Rehabilitación y Consolidación -ZRC- que se aplicó por la primera administración Uribe (2002-2006), en el departamento de Arauca y en lo económico, las llamadas zonas francas son un ejemplo de estas. En este sentido lo paraestatal guarda relación con la emergencia de zonas de excepción, en las cuales la normativa nacional queda en suspenso o derogada por normas y reglas fijadas por actores estatales y no estatales, sean estos de naturaleza jurídica legal o ilegal.
82
En Arauca, La Guajira y Norte de Santander la para estatalidad que desarrollan estos
grupos implica la aplicación de prácticas de control social sobre las poblaciones y
territorios en los que hacen presencia mediante panfletos, asesinatos de habitantes
vulnerables (limpieza social), el boicot a los intentos de las comunidades y organizaciones
para exigir la restitución de los derechos vulnerados y tierras apropiadas por los antiguos
jefes paramilitares desmovilizados bajo la administración Uribe, así como la retención de
los comercios ilegales que se desarrollan en las zonas urbanas próximas a la frontera con
Venezuela.
Este rearme paramilitar sólo tiene como elemento diferenciador del paramilitarismo que
emerge en los ochentas y noventas, el abandono del discurso anti insurgente y la
adopción de un pragmatismo económico que lleva a que en zonas como el Catatumbo, en
su afán por retener y explotar la economía de la droga, construyan alianzas con las
guerrillas de las FARC y el ELN.
Los nuevos paramilitares tienen un bajo perfil, concentrándose en ataques selectivos a
todos aquellos que afecten el manejo de las economías otrora bajo control de los grupos
desmovilizados: narcotráfico, juegos de azar como el chance, extorsiones, venta de
gasolina por pimpineros, etc. Así mismo, el ataque a aquellos actores sociales e
institucionales que denuncien sus vínculos con la institucionalidad estatal o sean
determinantes en los procesos de justicia y paz que se vienen adelantando en estos
departamentos.
Los escenarios de conflicto en cada departamento
A pesar de presentar de manera agregada un escenario de “administración de territorios”
en la zona de frontera, los equilibrios de la guerra en Arauca, Guajira y Norte de Santander
no son iguales, hay matices dados por la geografía y la correlación de fuerzas dispuestas
83
por los actores en cada territorio, lo cual llevan a que en unos se presente con mayor o
menor intensidad prácticas de guerra que crean escenarios diferenciados entre estos.
Por otra parte, la ubicación como zona de frontera de estos tres departamentos le da a las
dinámicas de guerra una variable adicional, pues la posibilidad de ingresar al territorio
nacional por la frontera con Venezuela todo tipo de material bélico, usar el territorio de la
República Bolivariana como zona de refugio cuando la guerra arrecia en Colombia y
sostener tráficos ilegales que financian a los actores armados ilegales, le dan un
permanente combustible a las hostilidades que se despliegan en estos tres
departamentos.
En este orden, recientes análisis plantean que la aplicación de la política de seguridad
democrática está implicando una desbordamiento de la violencia colombiana a los
estados venezolanos vecinos por la vía de la movilización de tropas de los grupos
irregulares a los estados venezolanos de Apure, el Zulia y Táchira y la “internacionalización
de la crisis humanitaria colombiana”, dado el creciente flujo de colombianos que cruzan la
frontera en busca de protección.
En el caso de Arauca y Norte de Santander, se observan sensibles limitaciones de la
estrategia de consolidación de la seguridad democrática para liquidar definitivamente la
economía del narcotráfico y neutralizar el accionar guerrillero y de neoparas, lo cual se
expresa en las alarmantes cifras de desplazamiento forzado y asesinato, mientras que en
la Guajira, se presenta una situación de mayor control. Sin embargo, aun ocurren
atentados a la infraestructura carbonera y energética y no se ha logrado cerrar los
corredores que desde la Sierra Nevada de Santa Marta permiten el transporte de
narcóticos y secuestrados a la vecina Venezuela102.
102 Fundación Seguridad y Democracia. “Coyuntura de Seguridad. Boletín No. 21. Abril-Junio de 2008”. Op
cit.
84
A continuación se presentan las dinámicas particulares de la guerra que se despliegan en
cada uno de los tres departamentos de frontera.
Arauca
En el caso de Arauca, la confluencia de un incremento de las acciones de la fuerza pública,
las guerrillas y la emergencia neo para ha llevado a que en el departamento no se llegue
plenamente a la situación de distribución del control territorial que se observa en Norte
de Santander y Guajira. En esta región no hay una sola lectura del conflicto, hay tres
escenarios de guerra, que se reparten por la geografía del departamento y operan
simultáneamente:
1. Una zona de “Consolidación de la política de seguridad democrática”, que implica
recurrencia ataques selectivos, invisibilización de las violaciones a los derechos humanos y
un fuerte control social. Esto ocurre en la zona por donde corre el oleoducto Caño Limón-
Coveñas y los cascos urbanos de Arauca, Arauquita y Saravena.
En paralelo, la militarización oficial del territorio ha logrado coexistir con los reductos neo
paramilitares de “Águilas”103, Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia
(ERPAC) y el Bloque Llaneros en las zonas de Arauca, Saravena y Tame.
En lo que se refiere las ramificaciones del paramilitarismo con la clase política regional,
apenas en este año se empezó a visibilizar estos vínculos, situación de la que es un hecho
emblemático, la investigación que se le sigue al saliente Gobernador Julio Acosta Bernal, el
cual se encuentra huyendo de la justicia104.
103… “Otras fuentes hablaban de un grupo que operaba en Tame denominado “Las Águilas” y comandado
por alias El sicario, a comienzos de 2007, en Saravena, Arauca y Tame era rutinaria la presencia de civiles armados que patrullaban los municipios, realizaban extorsiones y amenazas a civiles…también se ha tenido noticia de que, las autodenominadas Águilas Negras provenientes del departamento de Norte de Santander intentan consolidarse en la zona, así como el llamado grupo Dignidad por Arauca”. Fundación Seguridad y Democracia. “Los grupos armados emergentes en Colombia”. Op cit. Página 17. 104
El Espectador. “Ordenan captura de Julio Acosta. Ex paramilitares lo relacionan como ficha de las AUC en el departamento de Arauca”. Bogotá. Colombia. Edición del 11 de junio de 2008. Disponible en http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-ordenan-captura-de-julio-acosta
85
2. Localidades bajo un escenario de “contención guerrillera de la avanzada de la fuerza
pública”, en este los grupos guerrilleros recurren a la colocación de minas anti persona y
artefactos explosivos, dada la capacidad limitada de estas para defender sus posiciones
sobre el terreno. Este escenario se caracteriza por presentar recurrentes violaciones a los
derechos humanos. Esto ocurre principalmente en las zonas rurales de Arauquita y
Saravena, y;
3. Presenta zonas de “disputa territorial”, hecho que ocurre entre las guerrillas de las
FARC (frentes 10, 45 y 28) y el ELN (Domingo Laín Sanz) alrededor de la franja rural que
bordea la carretera que une a la ciudad de Arauca con el municipio de Tame. En este
escenario hay fuertes enfrentamientos armados y la recurrencia a ataques masivos
(masacres y desplazamientos) contra la población, lo cual genera persistentes
desplazamientos masivos a los cascos urbanos de Arauquita y Saravena.
Según fuentes de prensa en relación con esta guerra…“El ELN se resiste a dejarse sacar de
la zona porque tienen control sobre el narcotráfico, utiliza la frontera como ruta para
abastecerse y cuando las operaciones militares se intensifican, utiliza el territorio
venezolano para evadirlas”105.
En términos de las zonas de confrontación, la región del piedemonte llanero, entre los
municipios de Fortul, Tame y la zona de Arauquita y Arauca, concentra el eje de los
enfrentamientos (FARC-ELN), es así que, a fines de marzo de 2008, se presentan
enfrentamientos entre la fuerza pública y el ELN, estos eventos ocurren en los municipios
de Tame (18 de marzo), Saravena y Puerto Rondón (20 de marzo)106.
105
Diario El Tiempo. “ELN señalado por el crimen, está reactivándose en la zona. Familia asesinada por ELN en Arauca era desplazada”. Bogotá. Colombia. Edición del sábado 27 de diciembre de 2008. 106
Vicepresidencia de la República. Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Bitácora del 19 al 25 de marzo. Bogotá. Disponible en http://www.derechoshumanos.gov.co/modules.php?name=informacion&file=article&sid=839#3a
86
Guajira
Si bien existe un incremento del pie de fuerza, no se ha logrado detener el uso de los
corredores que permiten la movilización entre el Caribe Colombiano y el vecino estado
venezolano de Zulia, por parte de los grupos armados ilegales, con lo cual, aun se sigue
presentando el tránsito de armas, secuestrados y de insumos para el procesamiento y
exportación de droga.
Las zonas montañosas de los municipios de Barrancas, Fonseca y San Juan del Cesar son la
retaguardia estratégica de las guerrillas, frente 59 de las FARC y Luciano Ariza del ELN,
pues las características geográficas de esta área – ubicada entre la Península y la Serranía
del Perijá- han favorecido el movimiento continuo de guerrilleros y del grupo neo para
Águilas Negras107.
La guerrilla FARC también se ubica en jurisdicción de los municipios de Urumita,
Villanueva, El Molino, Distracción, Hato Nuevo, Maicao, y también se ha dado la presencia
del Frente 59, entre los meses de abril y mayo de 2008, en los corregimientos Ebanal,
Matitas, Cascajalito, Las Palmas y Penjamó, ubicados en Riohacha en las estribaciones de
la Sierra Nevada de Santa Marta, hecho que ocasionó temor y zozobra en la población,
como quiera que no sólo profirieron amenazas anunciando retaliaciones contra los
supuestos colaboradores de los paramilitares sino que incendiaron tres tracto mulas que
transportaban carbón al puerto de Santa Marta.
En lo respecta al ELN, esta se ubica en la Serranía del Perijá, principalmente a lo largo de la
frontera con Venezuela, en los sectores de Zulia, Machosolo, Punto Fijo y Río Limón, en
jurisdicción del corregimiento de Charapilla (Maicao). El Frente “Gustavo Palmesano
Ojeda” circula con frecuencia en el área donde se localiza La Cuchilla del Totumo en las
107 Según las autoridades…“la expresión Águilas Negras es usada por diferentes agrupaciones delincuenciales
pero que están muy debilitadas en la Guajira”. Fundación Seguridad y Democracia. “Los grupos armados emergentes en Colombia”. Op cit. Página 20.
87
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta del municipio de Riohacha, extendiendo
su presencia hasta las municipalidades de San Juan del Cesar y Dibulla.
Al respecto de la presencia de nuevos paramilitares, en Guajira existían a comienzos de
2008, por lo menos seis grupos operando: 1. Águilas Negras, en los municipios de Maicao
y la capital Riohacha; 2. El grupo comandado por alias Pablo, conformado por
aproximadamente 40 hombres, con presencia en Dibulla; 3. La Banda Riohacha y Maicao,
que estaría integrados por cerca de 30 miembros y operaría en Riohacha, Maicao,
Barrancas, Fonseca, Dibulla y Mingueo; 4. Antiguas estructuras del Bloque Central Bolívar,
liderados por “Mono Teto” y “Leo”; 5, Estructuras que estaban al servicio de los mellizos
y; 6. Integrantes de la red de finanzas de los “Nevados” 108.
Ya a finales del mes de octubre de 2008, una indagación sobre estos grupos muestra que
es la organización de Daniel Herrera alias “Don Mario” que ahora controlalos más
importantes grupos neoparas que operan en la Guajira y extiende sus ramificaciones al
también fronterizo departamento de Cesar. A la par, este grupo mantiene contactos con
el grupo de Arnulfo Sánchez, alias “Pablo” que estaría operando en la alta guajira y que
tiene en la ciudad de Maicao un centro logístico de operaciones, en donde tendría
influencia en los barrios Montebello y Santacruz, Libertador, Colombia Libre y Camilo
Torres.
Según reportes, estos neoparas manejan una red de sicarios conformada por cerca de 20
hombres que recorren de civil la ciudad de Maicao portando armas cortas. Esta estructura
es la que maneja el tráfico de estupefacientes y ejerce el control de la gasolina que desde
Venezuela se introduce al país.
Existen además, otros dos grupos de nuevos paramilitares, uno que operan en el
municipio de Dibulla, en los corregimientos de Mingueo, Ríoancho y Palomo y, una
segunda agrupación, que ejerce influencia en los mercados y algunos barrios periféricos
108 Fundación Seguridad y Democracia. “Los grupos armados emergentes en Colombia”. Op cit. Página 20.
88
de Riohacha. Uno de los líderes de esa banda era Ana Luz Crespo Claro, alias “La Mano”,
quien cayó asesinada en Riohacha en septiembre de 2008. Ambos grupos se dedican a la
extorsión de comerciantes y transportadores.
Según algunos informes puede haber tensión entre neoparas dado que “Don Mario”
mediante el movimiento de tropas hacia el corregimiento de Palomino en Dibulla, está
buscando colocar un tapón a la expansión del grupo denominado “Los Paisas” que opera
en el vecino departamento de Magdalena, el cual depende de “La oficina de Envigado”
organización al mando del extraditado jefe paramilitar Diego Murillo alias “Don Berna”.
Norte de Santander
En esta región, la dinámica del conflicto armado ha conllevado una creciente militarización
y control social de ciertas zonas del Catatumbo, se estimaba para el año 2006 que habían
aproximadamente 4.500 efectivos militares desplegados en esta zona, distribuido entre el
personal de la Brigada No. 30 y la Móvil No. 15 y los efectivos de la Armada que recorrían
los ríos Catatumbo y Oro109.
Sin embargo, este incremento de la presencia militar no ha logrado acabar con la
economía de la coca y la actuación de los grupos armados ilegales en la zona de frontera.
Además, la implementación de la estrategia oficial de control poblacional viene
debilitando la legitimidad del Estado frente a las comunidades campesinas, la cuales son
objetivo de fuertes presiones para que se articulen a la red de informantes. Los operativos
incluyen controles al ingreso de insumos y el paso por puntos de control en los que
constantemente se indaga por sus datos personales. Otras facetas de la institucionalidad
estatal como la inversión en infraestructura vial (que haga viable la agricultura legal) o las
infraestructuras educativas (que permita que los jóvenes tengan opción de superar el
quinto grado de primaria) no se concretan, por lo que sólo se observa el componente
109 Tapia, Edwin. “Respuesta institucional al desplazamiento forzado en Norte de Santander: Cuando la
atención se fragmenta en 4 enfoques”. CODHES. Bogotá. Colombia. Diciembre de 2007. Disponible en www.codhes.org
89
militar del Estado en el marco de unas instituciones estatales locales sumamente débiles
para proveer una oferta social y la protección de derechos que, además están bajo la
influencia militar 110.
En lo que se refiere a las guerrillas de las FARC y ELN (frentes guerrilleros 33 de las FARC;
Armando Cacua Guerrero y Camilo Torres Restrepo del ELN), estas vienen aplicando una
focalización de sus acciones de guerra mediante el uso de minas antipersonal como
mecanismo para detener el copamiento del territorio y los operativos de erradicación
antinarcóticos, así como ataques a la infraestructura eléctrica.
Estos grupos han adoptado una postura pragmática que los lleva a forjar alianzas entre sí y
con las llamadas bandas emergentes o neoparas, con el fin de asegurar que la economía
de la coca se mantenga: las guerrillas cuidan los cultivos y los Águilas Negras aseguran el
tránsito de la coca por los cascos urbanos.
En lo que se refiere a las Águilas Negras, este grupo neo para se caracteriza por una
estrategia de retoma del control de las economías ilícitas que administraba el
desmovilizado Bloque Catatumbo, incluida la provincia de Ocaña. Como se mencionó
anteriormente, mediante alianzas con las guerrillas, renuncian al discurso antisubversivo y
enfatizan su participación en la economía del narcotráfico.
En lo urbano, los neoparas, que toman diversas denominaciones como Águilas Negras,
Doradas y Azules, logran hacerse al control de los comercios informales de la zona de
frontera como la venta de gasolina, para lo cual despliegan toda la arbitrariedad que
permite su acción ilegal. Así ocurre en municipios limítrofes con Venezuela como Puerto
Santander y la propia de Cúcuta, en donde agreden personas, instituciones e, incluso
obstaculizan políticas como la regularización de la venta de gasolina venezolana en
110 Colectivo Luís Carlos Pérez. “Informe final de la II Comisión de Verificación y Seguimiento a la situación
de derechos humanos en la región del Catatumbo. 6 al 11 de Julio de 2008”. Cúcuta. Norte de Santander. Agosto de 2008.
90
cooperativas al estilo wayuu que planteó la gobernación de Norte de Santander a
comienzos de 2008.
Además, hay denuncias sobre el control de instancias de la administración local, la
administración de justicia, de la inteligencia y las estructuras operativas de la policía y de
las fuerzas militares, con el fin de mantener y fortalecer el manejo de las economías
ilegales bajo su control111.
Situación humanitaria en los tres departamentos
En Arauca, Guajira y Norte de Santander se presenta una situación de deterioro de los
derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitaria –DIH-, sin embargo, son
Arauca y Norte de Santander los departamentos que presentan los panoramas más
complejos de infracciones. En estas zonas se presenta con mayor intensidad la
confrontación armada de las guerrillas con las fuerzas oficiales, así como la emergencia de
los grupos neo paramilitares. No es casual que en estos departamentos es más frecuente
la ocurrencia de “falsos positivos”112, el ataque a líderes y a organizaciones sociales de
naturaleza sindical, campesina y de derechos humanos, los cuales tradicionalmente han
sido señalados como afines a la subversión.
Arauca
En lo que se refiere al departamento de Arauca, al estar atravesada por tres escenarios de
guerra, su panorama humanitario tiende a ubicarse en una situación de “deterioro
progresivo y creciente de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario –
DIH-”. Este escenario consiste en la ocurrencia simultánea de eventos de vulneración
111 Fundación Seguridad y Democracia. “Los grupos armados emergentes en Colombia”. Op cit. Página 21. 112
Según información de prensa, a diciembre de 2008, en relación con los falsos positivos en Colombia han sido condenados 46 militares y 956 están vinculados a procesos judiciales, se indaga sobre 21 policías, 20 miembros de la Armada y 4 agentes del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-. Periódico El Tiempo. “25 militares, en líos por “falsos positivos”. Casos subieron de agosto a noviembre”. Bogotá. Colombia. Edición del 23 de diciembre de 2008.
91
individuales (extorsión y sicariato113) en las cabeceras municipales de Arauca, Arauquita,
Saravena, Tame y Fortul) con ataques en masa (masacres y desplazamientos masivos) en
las zonas rurales de Arauquita y Tame por efecto de la guerra entre guerrillas.
En este escenario humanitario, la fuerza pública no logra disminuir el accionar de los
grupos irregulares. Sin embargo, estos poseen una capacidad menguada para defender un
territorio, por lo que recurren a la instalación de minas anti persona y esporádicos ataques
a la infraestructura energética, en un intento para detener el avance de la fuerza pública o
desviar la presión de esta sobre ciertas zonas114.
Frente al uso de Minas Anti persona –MAP y Munición Sin Explotar –MUSE-, el Programa
Presidencial para la Acción Integral contra las Minas antipersonal establece que al primero
de septiembre de 2008, se han presentado 27 víctimas de MAP y MUSE-, de estas, 23 son
militares y 4 son civiles115. Sin embargo al comparar las cifras del primer semestre de
2008 vs. el primer semestre de 2007, se establece que hay un decrecimiento del 46%, al
pasar de 52 incidentes en el primer semestre de 2007 a 28 en igual período de 2008.
La guerra entre guerrillas ha implicado que el primer trimestre de 2008 sea el período de
mayor agudización de los indicadores de situación humanitaria, por lo que entre enero y
marzo los homicidios se dispararon en un 75%, al pasar de los 48 registrados durante el
primer trimestre de 2007 a 84 víctimas en 2008. Según información de prensa, en Arauca
han muerto en el año 2008 producto de esta guerra 60 personas, siendo el último
113 En el primer trimestre de 2008 el porcentaje de homicidios frente al primer trimestre de 2007 se
incremento en un 74%, al pasar de 47 casos a 82. Fundación Seguridad y Democracia. “Coyuntura de Seguridad. Boletín No. 20.”. Op cit. 114
Fundación Seguridad y Democracia. “Coyuntura de Seguridad. Boletín No. 21. Abril- Junio de 2008”.Op cit. 115
Vicepresidencia de la República. Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas antipersonal. “Frecuencia municipal de victimas por MAP Y MUSE. 1990 - 1 de Septiembre de 2008”. Bogotá. Colombia. Septiembre de 2008.
92
incidente de este proceso la masacre de 5 personas en el área rural del municipio de
Arauquita, ocurrida en la madrugada del 25 de diciembre116.
Los grupos neo paramilitares Águilas Negras y Ejército Revolucionario Popular
Antiterrorista de Colombia (ERPAC) y los frentes 10, 45, y 28 de las FARC, son según la
Fundación Seguridad y Democracia los causantes del incremento del 62% en las cifras de
homicidios en el tercer trimestre de 2008 frente a las cifras del tercer trimestre de 2007,
pues se pasó de 45 casos en el período julio –septiembre de 2007 a 73 en igual ciclo de
2008117.
La tasa de homicidios por cada cien mil habitantes (hpch) pasó de 226 asesinatos en 2007
que equivale a una tasa de 97,4 hpch a un incremento en 2008 de un 40%, 321 hechos de
asesinatos, con lo que la tasa del departamento pasó a 138, hpch, lo cual coloca a Arauca
en el tercer lugar dentro del escalafón de los departamentos con mayor incremento
porcentual en su tasa de homicidios durante el año 2008118.
Establece la Fundación Seguridad y democracia que…“La mayor concentración de
homicidios en este departamento (29%) durante el 2008 se registró en Arauquita con un
total de 92 casos y con 72 más que en el 2007 lo cual representa un incremento del 360%.
Le siguió el municipio de Tame con un total de 90 homicidios (28%) y Saravena con el 22%
del total de delitos de este tipo cometidos en Arauca”.
Por otra parte, hay dos hechos que requieren una especial mención como síntoma de la
degradación que progresivamente se vive en Arauca, por un lado, está la persistencia en
las detenciones masivas, basadas en delaciones de desmovilizados y por el otro, están los
hechos de falsos positivos que periódicamente aparecen en el departamento.
116 Periódico El Tiempo”. “ELN señalado por el crimen, está reactivándose en la zona. Familia asesinada por
ELN en Arauca era desplazada”. Op cit. Página 1-6. 117
Fundación Seguridad y Democracia. “Evolución reciente del conflicto armado. Julio – Septiembre de 2008”. Contenido en “Coyuntura de Seguridad. Boletín No. 22. Julio-Septiembre de 2008”. Bogotá. Colombia. Octubre de 2008. Disponible en http://www.seguridadydemocracia.org. 118
Fundación Seguridad y Democracia. “Balance de seguridad. Enero-Diciembre de 2008”. Contenido en “Coyuntura de seguridad Número 23. Octubre-Diciembre de 2008”. Bogotá. Colombia. Diciembre de 2008.
93
Frente a lo primero, la detención de la Personera del municipio de Arauquita, el 12 de
enero de 2008, en el marco de una detención masiva de presuntos auxiliadores de las
FARC, y la reedición de esta práctica el 4 noviembre, cuando en Arauquita se capturaron
14 personas por rebelión y terrorismo, todos ellos defensores de derechos humanos y
sindicalistas, que coincidencialmente habían denunciado el clima de violencia y violación a
los derechos humanos en la audiencia pública que realizó la comisión de derechos
humanos de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, el 31 de julio
pasado. Este hecho que fue denunciado por el presidente de dicha comisión como una
forma de persecución por las denuncias hechas por estos líderes sociales119.
Frente a los falsos positivos, el 28 de agosto de 2008se sentó un precedente con la
destitución del comandante de las fuerzas especiales que opera en el departamento de
Arauca, dos capitanes, un subteniente y dos soldados profesionales, por parte de la
Procuraduría General de la Nación, por hechos relacionados con el asesinato de tres
sindicalista en el área rural del municipio de Saravena, el 3 de agosto de 2004.
Este hecho que fue presentado inicialmente como el resultado de la resistencia de estos a
su captura, se demostró posteriormente, como denunciaron desde un primer momento
las organizaciones de derechos humanos del departamento, correspondió a una violación
del Derecho Internacional Humanitario120.
Estos militares fueron destituidos e inhabilitándolos para ocupar cargos públicos por 20
años, hecho que además, abre la puerta para el desarrollo de otros procesos judiciales, de
naturaleza penal contra estos ex funcionarios públicos y de reparación pecuniaria contra
el propio Estado.
119 Caracol radio. “Congresista denuncia captura masiva de sindicalistas en Arauquita”. Noviembre 4 de 2008. Disponible en www.caracol.com.co/nota.aspx?id=703945 120
Periódico El Tiempo. “Destituido comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército por muerte de 3 sindicalistas en Arauca”. Bogotá. Colombia. Edición digital. Disponible en www.eltiempo.com/.../destituido-comandante-de-las-fuerzas-especiales-del-ejercito-por-muerte-de-3-sindicalistas-e
94
Cuadro 7. Cifras de situación de derechos humanos en Arauca.
Comparativo 2007 y 2008.
Ene - Dic 2007
Ene - Dic 2008
Variación en el periodo
Homicidios 222 321 45%
Casos de masacres 0 1 100%
Víctimas de masacres 0 5 100%
Homicidios de Alcaldes y ex alcaldes 0 0 0%
Homicidios de Concejales 1 1 0%
Homicidios de Indígenas 0 5 100%
Homicidios de Maestros No Sindicalizados 0 0 0%
Homicidios de Maestros Sindicalizados 0 1 100%
Homicidios de sindicalistas de otros sectores 0 0 0%
Homicidios de Periodistas 0 0 0%
Secuestro 31 5 -84%
Personas desplazadas (Por fecha expulsión) 11.043 8.252 -25%
Personas desplazadas (Por fecha declaración) 8.526 7.161 -16%
Eventos por Map y Muse 144 65 -55%
Civiles Heridos por Map y Muse 14 3 -79%
Civiles muertos por Map y Muse 4 3 -25%
Militares Heridos por Map y Muse 65 20 -69%
Militares Muertos por Map y Muse 15 4 -73%
Fuente: Vicepresidencia de la República. Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario. “Indicadores sobre derechos humanos y DIH”. Bogotá. Colombia. Enero de 2008.
En términos de la geografía de la vulneración a los derechos humanos y el Derecho
Internacional Humanitario, la región del piedemonte llanero, entre los municipios de
Fortul, Tame y la zona de Arauquita y Arauca, se convierte en el eje de las prácticas
violentas contra la población civil y esto coincide con la zona de confrontación de las
guerrillas (FARC-ELN), esto explica porque aumentan los asesinatos y masacres.
A la par, en este eje también se presentan los eventos por minas y artefactos explosivos,
los cuales se concentran en los militares como los principales afectados, dado que estos
instrumentos se convirtieron en el principal medio que usan los grupos subversivos para
detener el avancen de la fuerza pública. No obstante, en 2008 se redujo en un 55%, el
número de eventos por Minas Anti Persona –MAP- y Municiones Sin Explotar -MUSE- al
95
pasar de 144 en 2007 a 65 eventos en 2008. Algo similar ocurre con los indicadores de las
víctimas civiles y militares, lo cual es coincidente con una nueva fase en la cual la fuerza
pública ya ha copado el territorio que le interesa controlar (alrededor de la zona
petrolera) y dado el clima de guerra entre las guerrillas y el minado de caminos, prefiere
focalizar su intervención, con lo cual reduce su exposición a caer en campos minados.
Por último, en términos de los tipos de vulneración hay dos aspectos relevantes, por un
lado, con los ataques masivos (masacres) se vienen presentando ataques selectivos
(asesinatos en general y dirigidos a unas personalidades sociales y sindicales específicas)
Por otro lado, y a pesar de este complejo de confluencia de varias violencias, el secuestro
disminuye, lo cual es un indicador de la reducción de la capacidad operativa de los actores
irregulares para desarrollar este tipo de operaciones. Esto puede ser producto de la guerra
entre las guerrillas que reduce su disponibilibilidad logística, pero también un reflejo de
los golpes a las estructuras de operación a los grupos irregulares por la fuerza, por ende,
es un tema, en el cual hay que profundizar, para encontrar las causalidades.
Guajira
En este departamento se presenta una paradójica situación en términos de derechos
humanos, por un lado, las estadísticas oficiales muestran una significativa reducción de las
confrontación, pero las cifras de homicidios y masacres van en aumento, lo cual ratifica el
deterioro creciente de las condiciones de seguridad, hecho que es constantemente
denunciado por las comunidades campesinas y de líderes de organizaciones de población
desplazada que establecen una recurrente situación de vulneración y limitaciones de las
garantías de protección y restablecimiento de los derechos para aquello que expresan
algún tipo de inconformidad o adelantan acciones para reclamar el goce efectivo de sus
derechos.
96
En Guajira121 se observa un escenario de “violación persistente de derechos humanos”, es
decir, la aplicación de una estrategia de ataques selectivos (asesinatos) por parte de los
actores armados, la cual individualiza las agresiones y lleva a que se desdibuje el carácter
de acción sistemática contra todo tipo de protesta social, y a la vez que se presenta un
reiterado discurso oficial que pretende minimizar estos hechos.
Cuadro 8. Cifras situación de derechos humanos en La Guajira.
Comparativo 2007 y 2008
Ene - Dic. 2007
Ene - Dic. 2008
Variación en el periodo
Homicidios 214 227 6%
Casos de masacres 0 3 100%
Víctimas de masacres 0 14 100%
Homicidios de Alcaldes y ex alcaldes 0 0 0%
Homicidios de Concejales 0 0 0%
Homicidios de Indígenas 9 4 -56%
Homicidios de Maestros No Sindicalizados 0 0 0%
Homicidios de Maestros Sindicalizados 0 0 0%
Homicidios de sindicalistas de otros sectores 0 1 100%
Homicidios de Periodistas 0 0 0%
Secuestro 5 6 20%
Personas desplazadas (Por fecha expulsión) 5.414 2.745 -49%
Personas desplazadas (Por fecha declaración) 4.000 5.997 50%
Eventos por Map y Muse 19 5 -74%
Civiles Heridos por Map y Muse 0 0 0%
Civiles muertos por Map y Muse 0 0 0%
Militares Heridos por Map y Muse 0 3 100%
Militares Muertos por Map y Muse 1 1 0% Fuente: Vicepresidencia de la República. Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario. “Indicadores sobre derechos humanos y DIH”. Bogotá. Colombia. Enero de 2008.
121 Frente al primer trimestre de 2007, el mismo período de 2008 presenta un incremento del 12% en el
número de homicidios, al pasar de 50 casos a 56. Fundación Seguridad y Democracia. “Coyuntura de Seguridad. Boletín No. 20. Enero-Marzo de 2008”. Bogotá. Colombia. Abril de 2008”.
97
Por otra parte, como muestra el cuadro, en el frente de las Minas Anti persona –MAP y
Munición Sin Explotar –MUSE- el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las
Minas antipersonal establece una reducción del 74% en el número de eventos, al pasar de
19 eventos en 2007 a 5 en 2008, lo cual es síntoma de un cambio en la lógica de la
confrontación. Pero al igual que Arauca, este cuadro muestra un cambio en la estrategia
de los actores, que reducen los eventos, pero aumenta la letalidad y capacidad de daño,
lo que se interpreta como una mayor capacidad en estas prácticas que infringen las
normas humanitarias.
En cuanto a la tasa de asesinatos por cada cien mil habitantes (hcph), Guajira se pasa de
una tasa de 31,4 hcph, con 214 asesinatos en el 2007 se incrementa a 227 personas que
equivale a una tasa de 33,3 hcph en 2008122. Este hecho, evidencia el recrudecimiento de
la violencia en esta región, producto del rearme del control social paramilitar y las
limitaciones de la actual estrategia de seguridad para lograr reducciones significativas,
luego de la desmovilización de los grupos paramilitares Resistencia Wayuu y el Bloque
Norte.
Como lo corroboran los datos del Observatorio de la Vicepresidencia de la República, hay
un cambio en las formas de vulneración producto del nuevo escenario de guerra que las
autoridades tratan de negar. En efecto, los datos de programa vicepresidencial muestran
que hay un incremento de un 100% en el número de víctimas de masacres y asesinatos a
sindicalista y paradójicamente ante la militarización de la región, el secuestro se
incrementa en un 20% entre los años 2007 y 2008, lo cual es síntoma de una situación
de deterioro creciente del clima de garantías al derecho a la vida y de que mayor
presencia militar es sinónimo de seguridad.
122 Fundación Seguridad y Democracia. “Balance de seguridad. Enero-Diciembre de 2008”. Op cit. Página 44.
98
En cuanto a la geografía de la vulneración a los derechos humanos123 se establece que
existen dos grandes zonas de afectación:
1. Sierra Nevada.
Los reportes de la Sala de Situación Humanitaria de OCHA, establecen para el período, que
las poblaciones que comparten jurisdicción sobre la Sierra Nevada, y que están ubicadas
en el sur de La Guajira, norte del Cesar y este del Magdalena, son escenarios de combates,
homicidios contra personas protegidas y ataques a población civil124.
En la Guajira, las zonas afectadas incorpora los municipios de Dibulla, San Juan del Cesar y
Villanueva.
2. Parte media de la Guajira.
Comprende los municipios de Manaure y Riohacha, en esta zona se presentan ataques
contra civiles125 y un difícil ambiente de tensión social en lo urbano, que se expresa en un
clima latente de ansiedad que se rompe con cada nuevo asesinato y amenazas.
Norte de Santander
En Norte de Santander126, al igual que en la Arauca, se observa un escenario de “deterioro
progresivo y creciente de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario –
DIH-”, hecho que es patente con la recurrencia a situaciones de “falsos positivos”, el cual
puede ser leído como un indicador del estancamiento de la ofensiva oficial, lo cual llevaría
a que ciertos efectivos militares falseen el estado de avance de la fuerza pública, lo cual
123 Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios –OCHA-. Sala de situación Humanitaria –SSH-. Informe
de Situación Humanitaria Número 9/10. Marzo 18 – Abril 4. 2008. 124
OCHA. Op cit. 125 OCHA. Sala de Situación Humanitaria –SSH-. Informe de Situación Humanitaria Número 8. Marzo 7-17. 2008. 126
Frente al primer trimestre de 2007, el mismo período de 2008 presenta un incremento del 16% en el número de homicidios y del 400% en el de secuestros, al pasar de 155 casos en 2007 a 181 asesinatos en 2008 y de uno a 5 casos de secuestro en igual período. Fundación Seguridad y Democracia. “Coyuntura de Seguridad. Boletín No. 20”. Op cit.
99
lleva a que no tengan reparos para contactar a desmovilizados de los grupos paramilitares
con el fin de obtener víctimas con las cuales inflar las estadísticas operacionales de
guerrilleros dados de baja .
Al respecto, en Norte de Santander la cifra de falsos positivos a diciembre de 2008, estaba
en 50 casos, y es significativo resaltar que en el mes de noviembre fue llamado a calificar
servicios el Comandante de la Brigada 30, asentada en Cúcuta, por su omisión en relación
con la investigación sobre la muerte de 11 jóvenes del municipio de Soacha,
departamento de Cundinamarca, que aparecieron en la morgue del municipio de Ocaña,
Norte de Santander y que fueron presentados como guerrilleros dados de baja en
combate127. En resumen, es tal la situación alrededor de los falsos positivos que el
gobierno nacional se vio obligado en el mes de enero de 2009 a cerrar la Brigada móvil
número 15 y abrir una nueva.
En lo que se refiere a las prácticas de agresión a la población civil por parte de los grupos
armados, se observa un patrón se dirige hacia líderes y organizaciones sociales (de
derechos humanos, sindicales y campesinas) que pretenden:
1. Reclamar al cuerpo de justicia resultados en materia de verdad, justicia y reparación
para las víctimas del paramilitarismo desmovilizado;
2. Reivindicar cualquier tipo de autonomía social y rechazo a los proyectos de enclave
minero y agroindustrial que se están ubicando en el Catatumbo;
3. Denunciar las violaciones a los derechos humanos que están trayendo las estrategias
antinarcóticos y antisubversiva que se viene aplicando y;
4. Evidenciar falacias en materia de seguridad y garantías a los derechos que presenta el
escenario pos desmovilización de los grupos paramilitares y de paz regional, que los
127 Periódico El Tiempo. “25 militares, en líos por “falsos positivos”. Casos subieron de agosto a noviembre”.
Op cit. Página 1-5.
100
principales estamentos políticos nacional y regional se empeñan en presentar a la opinión
pública128.
En cuanto a la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes (hpch), se tiene que si bien
el número de asesinatos disminuye en un 18% al pasar de 765 hechos en 2007 a 627
situaciones en 2008, que equivale a pasar de una tasa de 61,5 hpch en 2007 a 50,4 hpch
en 2008, lo cual es positivo en cuanto a reducción pero es superior (12,8 hpch) a la tasa
nacional (37,6 hpch)129.
Al respecto de estos escenarios de vulneración, el Observatorio de Derechos Humanos de
la Vicepresidencia de la Republica presenta el siguiente panorama humanitario entre
2008 frente al año 2007.
Cuadro 9. Cifras situación de derechos humanos en Norte de Santander.
Comparativo 2007 y 2008.
Ene - Dic 2007
Ene - Dic 2008
Variación en el periodo
Homicidios 765 627 -18%
Casos de masacres 1 1 0%
Víctimas de masacres 6 4 -33%
Homicidios de Alcaldes y ex alcaldes 0 0 0%
Homicidios de Concejales 0 0 0%
Homicidios de Indígenas 0 0 0%
Homicidios de Maestros No Sindicalizados 0 0 0%
Homicidios de Maestros Sindicalizados 2 3 50%
Homicidios de sindicalistas de otros sectores 0 0 0%
Homicidios de Periodistas 0 0 0%
Secuestro 20 37 85%
Personas desplazadas (Por fecha expulsión) 7.804 4.963 -36%
128 Periódico El Tiempo. “El escándalo. falsos positivos. Se mueve el caso de Soacha”. Bogotá. Colombia.
Edición del martes 23 de diciembre de 2008. Página 1-10. 129
Fundación Seguridad y Democracia. “Balance de seguridad. Enero-Diciembre de 2008”. Op cit. Página 43.
101
Personas desplazadas (Por fecha declaración) 7.122 8.766 23%
Eventos por Map y Muse 149 54 -64%
Civiles Heridos por Map y Muse 5 5 0%
Civiles muertos por Map y Muse 1 0 -100%
Militares Heridos por Map y Muse 48 27 -44%
Militares Muertos por Map y Muse 7 17 143%
Fuente: Vicepresidencia de la República. Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario. “Indicadores sobre derechos humanos y DIH”. Bogotá. Colombia. Enero de 2008.
En paralelo, al igual que en Guajira, hay incremento del secuestro, pero en este caso, el
crecimiento es muy superior (85%), lo cual muestra una capacidad logística de los grupos
armados irregulares para manejar este tipo de financiamiento de sus operaciones, lo cual,
evidencia la existencia de parcelas de control relativo de los grupos armados irregulares,
mientras que en paralelo las cifras de eventos de minas disminuyen , pero también la
letalidad contra la fuerza pública (143% de incremento en la afectación de militares)
En este panorama, en Norte de Santander, se identifican tres zonas de conflicto y
vulneración de los derechos humanos en el año 2008:
1. Catatumbo.
En esta zona, localidades como Convención, Tibú y Teorama, vive una intensa
reconfiguración de los equilibrios de poder, producto de los intentos de las FARC para
copar los espacios dejados por los grupos desmovilizados de las AUC, en paralelo se
presentan operativos de recuperación territorial y antinarcóticos de la fuerza pública y los
intentos de grupos de bandas neoparas de recuperar los espacios abandonados por el
Bloque Catatumbo en diciembre de 2004.
102
2. Zona metropolitana de Cúcuta.
En esta zona, los municipios de Cúcuta y Puerto Santander son escenario de ataques a
personas protegidas y eventos por minas y artefactos explosivos130.
3. Sur.
En la zona del municipio de Chitagá, en el período se establece la ocurrencia de combates
entre la fuerza pública y la guerrilla de las FARC.
A manera de conclusión de este literal, se deduce de las cifras de violencia y hechos de
violación al derecho internacional Humanitario, que en la región de frontera que
conforman los departamentos de Arauca, Guajira y Norte de Santander hay un creciente
agotamiento del efecto de “reducción” de la violencia que causó la presión militar iniciada
desde finales del año 2002 y la desmovilización paramilitar.
Por otra parte, la emergencia del neo paramilitarismo, el cambio de estrategias de las
guerrillas, y el persistente narcotráfico que alimenta a los grupos ilegales, muestra las
limitaciones de la estrategia de seguridad democrática como política de derechos
humanos.
Además, las estrategias de inteligencia basadas en delaciones de desmovilizados, así como
la presión oficial para presentar crecientes números de bajas y capturas, en momento en
que se estanca el avance militar, están llevando a que las operaciones militares más que
una garantía de protección se conviertan en un factor de riesgo, como lo atestiguan los
recurrentes falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales) y las capturas masivas, que sólo
llevan a alejar mucho más al ejercito de las comunidades a las que se pretende proteger,
con lo que se mina un más la legitimidad de un Estado que durante muchas décadas no
hizo presencia y que hoy en día sólo se acerca con su rostro securitario, con lo cual, se
130 OCHA. Informe de Situación Humanitaria Número 8. Op cit.
103
esperaría una revisión de las acciones realizadas y sobre todo el convencimiento de la
inutilidad de la vía militar para asegurar la protección derechos.
C. DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO Y RESPUESTA INSTITUCIONAL
En los tres departamentos se presentan hechos que afectan el establecimiento de la
magnitud de este delito, como por ejemplo, el aumento del número de no inclusiones de
declaraciones de desplazamiento en el registro oficial, la adopción de un sistema de
“cupos de atención” diarios para tomar la declaración (dos por día) en las Personerías y un
discurso oficial que desestima cualquier declaración de desplazamiento que no defina a la
guerrilla como el actor que causa el éxodo. Así mismo, el rechazo a declaraciones que
mencionen grupos paramilitares, fumigaciones y operativos de la fuerza pública como
motivos de la salida forzada.
Una valoración de los datos de no inclusión de las declaraciones de desplazamiento
muestra un preocupante nivel de rechazo, que en el caso del departamento de la Guajira
para el primer semestre de 2008, llega a niveles por encima del 50%, con lo cual se
muestra las limitaciones de seguir estimando la magnitud del desplazamiento forzado en
Colombia a partir de los datos que arroja el sistema administrativo denominado Registro
Único de Población Desplazada –RUPD-. Este sistema está diseñado para identificar a las
personas a atender, es decir, para focalizar el gasto público, pero que no está formulado
para monitorear en tiempo real la dinámica de este delito.
Por otra parte, la inclusión no sólo implica establecer si ha existido la comisión o no de un
delito, sino que conlleva el reconocimiento de un derecho de acceso preferencial a una
oferta social del Estado. Es decir, un aumento de las personas a atender con los programas
sociales, a lo cual son reacias las administraciones nacionales y regionales que operan en
los departamentos, dado que estas se mueven en escenarios de ajuste fiscal y una
tradición de asignación clientelista del presupuesto público.
104
Al respecto de la magnitud del desplazamiento para los tres departamentos, el Sistema de
Información en Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado de Codhes –SISDHES-
establece para el primer semestre de 2008, un panorama desigual en materia de
recepción del desplazamiento para esta frontera, lo cual es propio de las diferentes
escenarios de conflicto y humanitarios que experimentaron estos departamentos en 2008.
En la Guajira, hay una significativa reducción de la recepción, 12% frente a igual período
de 2007; Y en el caso de Norte de Santander y Arauca, se evidencia un preocupante
incremento en la magnitud de la recepción: 63% y 153% respectivamente, producto de la
reactivación de la guerra que va de la mano de la militarización oficial y la actividad
guerrillera y neo paramilitar antes mencionadas.
Gráfico 6. Comparativo de la recepción de personas en situación de desplazamiento en
los tres departamentos. Período 1999- 2008.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ARAUCA 2,000 1,776 2,440 3,349 2,967 4,330 1,580 4,016 7,587 10,084
LA GUAJIRA 1,931 3,108 2,244 5,184 4,146 10,106 3,340 5,029 4,700 5,355
NORTE DE SANTANDER 20,892 7,313 6,235 36,319 12,233 12,663 14,093 7,224 7,486 8,713
05,000
10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000
Número de Personas DesplazadasDepartamentos de Arauca, Guajira y Norte de Santander
Año 1999 - 2008Corte abril de 2009
Fuente: SISDHES - CODHES
105
Como se observa en los datos del gráfico, hay una tendencia creciente, con un pico en el
año 2002, un decrecimiento en 2003 y a partir del año 2005 se reinicia en los tres
departamentos una tendencia sostenida de crecimiento que se mantiene en el pasado
2008.
El comportamiento en 2008, reafirma la noción de que en la zona esta presentadose un
agotamiento de la estrategia de copamiento y control territorial de la fuerza pública
como política de prevención y protección del desplazamiento forzado, pues las zonas de
mayor militarización y control de la vida social por la fuerza pública como Norte de
Santander y Arauca, son a la vez las que más desplazados presentan. Entre 2007 y 2008
se hizo patente que mayor presencia de tropas no es sinónimo de seguridad.
En este marco, a continuación se presenta la dinámica de recepción en cada
departamento.
Dinámica del desplazamiento forzado en Arauca
Las cifras de monitoreo del SISDHES permiten establecer que en el departamento de
Arauca el desplazamiento forzado se disparó en un 32.91% entre el año 2008 frente al
2007, siendo las localidades de Arauquita (88.87%) y Tame (64.99%) , los lugares de
mayor recepción de personas por efecto de los desplazamiento masivos del primer
trimestre y de fines del mes de julio, están en ciernes de entrar en una situación de crisis
humanitaria, por lo que estos municipios deberían ser objeto de una sistemática respuesta
institucional e internacional y no sólo las gestiones en los momentos en que ocurre la
emergencia.
106
Gráfico 7. Comportamiento de la recepción de personas en situación de desplazamiento
en Arauca. Período 2000-2008
Dinámica del desplazamiento forzado en Guajira
En lo que se refiere a la magnitud de personas desplazadas, el departamento presenta un
preocupante incremento de un 13, 9% entre el año 2008 y el 2007.
Gráfico 8. Comportamiento de la recepción de personas en situación de desplazamiento
en La Guajira. Período 2000-2008
107
Por otra parte, en materia de la geografía de la recepción, el SISDHES establece un
complejo panorama de reconfiguración de los sitios de recepción: en ciertas localidades la
recepción desaparece, como Distracción (- 92,2%) y Manaure (-85,5%) mientras que en
municipios como Hato Nuevo (incremento del 84,2) y Maicao (incremento del 78,7%) la
recepción se dispara de una manera que debería activar todas las alarmas y plantear una
posible emergencia social en esas zonas. Sin embargo, en Guajira el desplazamiento
forzado se asume como algo del pasado y desde el discurso de algunas autoridades
territoriales se plantea un escenario de posconflicto, cuando las cifras de situación
humanitaria y desplazamiento evidencia el creciente deterioro de la seguridad y falta de
garantías de protección a los derechos humanos.
Dinámica del desplazamiento forzado en Norte de Santander
En lo que se refiere a la magnitud y la geografía de la recepción de personas en situación
de desplazamiento, las cifras de monitoreo del SISDHES, permiten establecer que el
desplazamiento no cede y se mantiene concentrado en la región del Catatumbo
(Convención, El Carmen, El Tarra, Ocaña, Tibú) por efecto de la guerra antisubversiva y
antinarcóticos que se despliega en esa zona.
Gráfico 9. Comportamiento de la recepción de personas en situación de desplazamiento
en Norte de Santander. Período 2000-2008
108
Como zona en disputa y control relativo, Norte de Santander muestra a la par de
importantes incrementos en las cifras de recepción, impactantes descensos o
eliminaciones totales del desplazamiento al comparar las magnitudes entre los años 2008
y 2007, esta situación refleja el complejo escenario de guerra y cambio en las prácticas de
violación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que trae este
nueva fase del conflicto armado en la región.
En efecto, al comparar la situación del año 2008 vs. El 2007, los datos deberían ser objeto
de una alarma social y toma de decisiones radicales frente a la situación de recepción de
las personas que llegaron a los municipios de San Calixto (936,36% de incremento),
Puerto Santander (528,5%), el Tarra (416%), Ocaña (253%) y Pamplona (206,2%).
A la par, en localidades como Bucarasica y Santiago hay un radical decrecimiento de la
recepción (-100%), así como en Herrán (-97.7%), Arboleda (-87%), Durania (-86.3%) y Villa
Caro (-81.8%), donde la recepción se reduce de manera significativa.
Esta geografía cambiante en materia de recepción, muestra las modificaciones en los
lugares de la guerra, evidenciando que en 2008, Catatumbo vuelve a ser una zona de
disputa que conjuga patrones de expulsión y recepción.
Los niveles de desplazamiento en Norte de Santander entre los años 2007 y 2008, colocan
al departamento en un punto intermedio entre la situación de reinicio de la violencia que
se observa en Guajira a la situación de degradación y múltiples escenarios de guerra que
hay en Arauca.
Sin embargo, el departamento se fragmenta en parcelas de control relativo: las guerrillas
presentan significativa capacidad de resistencia, principalmente en la zona del Catatumbo
y los neoparas influyen en los cascos urbanos de Ocaña y el área metropolitana de Cúcuta
e imponen sus reglas de control social, en paralelo, la fuerza pública, concentra su acción
en zonas estratégicas donde se explota o proyecta realizar enclaves mineros y
agroindustriales, las carreteras que comunican estos con puertos y centros de
109
procesamiento y comercialización, así como algunas partes de las localidades del área
metropolitana de Cúcuta y los cascos urbanos de los municipios.
Atención a las personas en situación de desplazamiento
Para entender las actuales dinámicas que asume la respuesta estatal a las personas en
situación de desplazamiento en los tres departamentos, es pertinente considerar que los
procesos de construcción económica, social y político basados en enclaves extractivos,
definieron patrones o reglas de comportamiento en relación con la gestión de lo público
que ha implican unas administraciones públicas regionales capturadas por grupos
privados131 y una débil cultura de derechos humanos132.
En efecto, en los departamentos en cuestión, sitios como los márgenes de la Sierra
Nevada de Santa marta133, la alta guajira, la región del Catatumbo134 y el Piedemonte
llanero135 se configuren durante el siglo XX como espacios de excepción, es decir zonas
construidas al margen de los procesos de centralización y monopolio del poder que
empieza a edificar el Estado nacional desde Bogotá; Son lugares donde no hay un
desarrollo de la economía monetaria, industrial y comercial que se empieza a desplegar en
las ciudades del centro del país y el litoral Caribe desde finales del siglo XIX.
131 En relación con el programa Familias en Acción En Cáchira, Norte de Santander… “hay denuncias
documentadas de algunos candidatos al concejo que llegan a las veredas más pobres y dicen a los campesinos que si quieren recibir el próximo año los subsidios bimensuales, deben votar por el candidato de la administración”. Vote bien. com. “Alto Riesgo”. Artículo disponible en www.terra.com.co/elecciones_2007/articulo/html/vbe851.htm 132
Para un conocimiento detallado del mapa de programas y proyectos que despliegan en atención al desplazamiento forzado en los tres departamentos, se recomienda ver los siguientes informes de Codhes: 1. Melguizo, María. Ahumada, Madeleine. “Respuesta del gobierno y atención humanitaria”. Contenido en “La disputa de las sierras, el valle y el desierto nororiental. Informe regional Cesar-Guajira”. Op cit; 2. Álvarez, Joanne. “Respuesta institucional al desplazamiento forzado por la violencia”. Contenido en “Arauca: Dilemas de guerra, desafíos humanitarios”. Op cit, y; 3. Tapia, Edwin. “Respuesta institucional al desplazamiento forzado”. Contenido en “Respuesta institucional al desplazamiento forzado en Norte de Santander: Cuando la atención se fragmenta en cuatro enfoques”. Op cit. 133
Melguizo, María. Ahumada, Madeleine. “La disputa de las sierras, el valle y el desierto nororiental. Informe regional Cesar - Guajira”. Op cit. 134
Tapia, Edwin. “Economía política de la guerra”. Contenido en “respuesta institucional al desplazamiento forzado en norte de Santander”. Op cit. 135
Álvarez, Joanne. “Arauca: Dilemas de guerra, desafíos humanitarios”.Op cit.
110
El establecimiento de modelos de economía de enclave en estos tres departamentos
configuraron patrones de poblamiento y lógicas económicas en las que actores no
estatales como, terratenientes, colonos, multinacionales y comerciantes, devienen en
agentes que estructuran las micro sociedades de estos lugares apartados. En este orden,
se identifican cuatro tipos de zonas de excepción o enclaves que hoy en día operan en
estos departamentos de frontera con Venezuela:
1. Enclave minero, que en el caso de Norte de Santander se inicia a comienzos del siglo XX
de la mano de las multinacionales petroleras, en el caso de Arauca a fines de la década de
los cincuenta con la perforación del pozo la Heliera 1 en Puerto Rondón, pero es ya en los
ochenta con la explotación petrolera en Caño Limón que el departamento se convierte en
el productor petrolero que es hoy en día, y, en la Guajira con la explotación carbonera en
el Cerrejón y posteriormente con la del gas.
2. Enclave comercial, que corresponde a aquellas localidades que por su zona de frontera
se ubican como puertos mercantiles nacionales e internacionales, en el caso de la Guajira
esta la ciudad de Maicao y en el caso de Norte de Santander, la ciudad de Cúcuta.
3. Enclaves de cultivos de uso ilícito, es decir puntos de la geografía de estos
departamentos, en donde la coca es el motor de la vida económica y principal motivo de
la presencia de grupos armados, los cuales se disputan el control de las zonas de cultivos,
procesamiento y corredores de exportación de narcóticos. En esta categoría se incluyen
amplias zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Catatumbo, el área rural de Tame (y
hasta hace poco Arauquita) y la zona metropolitana de Cúcuta como punto de lavado de
activos. Esto lugares generan una alta circulación de dinero y consumo, pero no una
economía que permitan construir el capital humano y la infraestructura que posibilite
salir de la situación de pobreza de sus habitantes, hacer encadenamientos productivos
con otros sectores económicos y superar el aislamiento que viven las zonas rurales de
estos departamentos, y;
111
4. Enclaves políticos, que corresponden a la apropiación de la esfera de lo público por
élites agrarias, comerciales y financieras regionales que se rotan y heredan los cargos de
elección popular, capturan las administraciones públicas regionales y las nacionales
seccionales, y utilizan su acceso a los recursos públicos para cerrar la posibilidad a
opciones alternativas136.
Este última zona de excepción, lleva a que las administraciones públicas regionales se
asuman como botín electoral y por ende, hay poca o nula aplicación de principios
weberianos en la conformación de sus cuadros administrativos, y en términos de la
concepción de derechos de estas élites político-administrativas. Estas tienden a mantener
la idea de que las políticas sociales son expresión de un principio de solidaridad más no de
responsabilidad estatal, lo cual lleva a que las políticas públicas municipales y
departamentales en atención al desplazamiento forzado, se asuma como un beneficio que
otorgan los funcionarios y políticos, más no como la ejecución de un deber, también
explica el poco desarrollo de políticas diferenciales y a que se tienda a confundir la
atención a las víctimas de la violencia con la atención a la población vulnerable por
pobreza137.
Teniendo en cuenta los anteriores zonas de excepción, en Arauca, Guajira y Norte de
Santander, el Estado nacional viene intentando, desde la década de los noventa, integrar
estas zonas a las dinámicas nacionales, ya sea mediante su inclusión en el ordenamiento
institucional (caso Arauca, que se convierte en departamento) o mediante su integración
económica (creación de las Zonas Económicas de Exportación y el combate al contrabando
que ingresa por estas zonas). Desde el año 2003, el gobierno nacional, vía el programa de
seguridad democrática, busca la incorporación de estas regiones como zonas de
seguridad, lugares donde se focaliza la aplicación de las iniciativas anti insurgente y
antinarcóticos.
136 Álvarez, Joanne. “Economía petrolera”. Contenido en “Arauca: Dilemas Humanitarios”. Op cit.
137 Tapia Góngora, Edwin. “La atención a la población desplazada en Medellín. Cuando lo humanitario se
asume como un asunto de vulneración por pobreza”. CODHES. Bogotá. Colombia. Febrero de 2006.
112
La aplicación del enfoque de seguridad democrática, se expresa en el uso de fuertes
dispositivos de control social del orden cívico-militar138 en las zonas “problema” de los tres
departamentos. La acciones cívicas se expresan en un paquete de políticas de corte
asistencialista que buscan articular a las comunidades excluidas de los modelos de enclave
minero, comercial y turístico y; Con la intervención militar, se busca no sólo neutralizar al
enemigo insurgente, al delincuente organizado en bandas de neoparas o narcotraficantes,
sino en particular, disciplinar y regular la vida social de los habitantes de las “zonas
problema”, mediante la aplicación de restricciones a la movilidad e ingreso de alimentos y
ciertos materiales a lugares de los departamentos, así como el constante chequeo de los
documentos de identidad de los viajeros y de la carga que transitan a lo largo de la vías
arterias, las detenciones masivas y la fragmentación del tejido social con la aplicación de
redes de informantes.
Foto: Codhes. Barrio de población desplazada 4 Diciembre en Saravena Arauca.
138 Gómez Serrano, Hernando. “La Acción Integral como estrategia de guerra. “365 días de trabajo que
hacen la diferencia”. Contenido en “Le Monde Diplomatique. Número 68. Edición Colombia. Bogota. Colombia. Disponible en http://www.eldiplo.info/mostrar_articulo.php?id=720&numero=68
113
En paralelo, a este despliegue de estatalidad securitaria, en los tres departamentos se
viene implementando una política económica liberal, que busca crear las condiciones para
el desarrollo de proyectos mineros, turísticos y de infraestructura comercial, sin embargo,
el grado de libertad económica que se otorga a los inversionistas configura verdaderas
zonas de despeje en el plano económico.
Ya en lo que se refiere a las políticas de atención al desplazamiento forzado que se vienen
aplicando en 2008 en estos departamentos, hay dos situaciones a considerar:
1. La tendencia a la reducción por vía administrativa del número de víctimas de
desplazamiento a atender:
Producto del endurecimiento de los criterios de valoración de las declaraciones de
desplazamiento, la negación del fenómeno paramilitar y las vulneraciones por
fumigaciones, se viene presentando un incremento del nivel de rechazo en la inclusión del
Registro Único de Población Desplazada.
Por otra parte, los funcionarios responsables de la atención suelen considerar que los
últimos años el incremento en el número de declaraciones y de rechazos se debe a que las
personas declaran atraídos por una expectativa de una “mayor” oferta de servicios
sociales por efecto de la Sentencia T-025, y por ende, que los declarantes serían
población vulnerable por pobreza que pretende presentarse como desplazados por la
violencia. Al margen de estudios y cifras objetivas que den validez a estas afirmaciones, de
ser cierto, no es más que un indicador del grado de pobreza y la inefectividad de las
políticas sociales y económicas aplicadas en lo regional, dado que si una persona decide
hacerse pasar por una víctima desplazamiento, la cual por lo general es objeto de
estigmatización, no es más que un síntoma de una grave situación social cuyo resolución
se logra con una revisión de los enfoques de política social y económica liberales aplicados
a la fecha, más que en seguir con este discurso.
114
2. Despliegue de una política social asistencial que no permite superar las
vulnerabilidades.
En estas zonas, se adelanta un despliegue de programas sociales subsidiados para la
población vulnerable y en situación de desplazamiento (vivienda de interés social,
Familias en Acción, ampliación de coberturas del régimen público de salud y educativo,
capital semilla, entre otros) de naturaleza asistencial. Estos programas no afectan las
condiciones económicas y sociales de exclusión, pues no buscan modificar la
concentración de la propiedad rural y urbana, los límites al acceso al crédito comercial, la
estigmatización de las personas en situación de desplazamiento y las víctimas en general,
ni definir criterios diferenciales en los programas.
Para las víctimas de desplazamiento y los desempleados que no logran integrarse a los
complejos extractivos se les incluye en programas de emprendimiento y empleo, es decir,
la toma de cursos cortos con el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- o con ONG
operadoras, para que se ocupen en artes y oficios y desarrollen labores como micro o
famiempresarios en iniciativas productivas de bajo valor agregado e innovación
tecnológica, los cuales rayan o se acercan a la economía informal: venta de comidas en las
aceras, modistería, peluquerías y ventas al detal de mercancías, principalmente139.
139 Frente al enfoque de las políticas de empleo y social que propone el Gobierno nacional en el Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2011, el profesor Cesar Giraldo establece que…“Los derechos al trabajo son reemplazados por la atención de las necesidades básicas de los pobres y por la empleabilidad. La atención de las necesidades es considerada como un favor, del cual los pobres deben estar agradecidos: “¡Adelante Presidente!”. A los pobres malagradecidos se les manda la policía. Tales favores se traducen en una explosión de programas asistenciales (que el Plan llama “Promoción Social”): Superación de la pobreza extrema, régimen subsidiado de salud, adulto mayor, comedores comunitarios, banca de oportunidades y muchos más”. Giraldo, Cesar. “Política Social Uribe Vélez. Sombras nada más”. Artículo publicado en “Le monde Diplomatique”. No. 58. Edición Colombia”. Bogotá. Colombia. Julio de 2007.
115
Foto: Codhes. Población en jornada de inscripción de Familias en Acción 2008.
Por último, el ejercicio de valoración de la respuesta institucional que se despliega en
Arauca, Guajira y Norte de Santander para 2008, muestra que hay cuatro hechos que
deben ser objeto de una mayor reflexión sobre la respuesta institucional oficial, con miras
a lograr la superación del Estado de Cosas Inconstitucional –ECI- en que se encuentran las
personas en situación desplazamiento forzado interno, que establece la Sentencia T-025
de 2004, estos hechos son:
1. La crisis de los procesos de retorno en medio del conflicto.
Casos como los eventos de retorno de las comunidades asentadas en las veredas el Limón,
La Laguna y Potrerito en la jurisdicción de Riohacha, la fallida reubicación en el año 2007
de un grupo de familias en situación de desplazados en el predio “Campana de la Vega” en
el municipio de Dibulla y el predio “El Totumo” en jurisdicción rural de Riohacha, así como
l retorno sin garantías de seguridad, de las comunidades de la Trinidad en el Catatumbo
norte santandereano ocurrida en marzo de 2003, son ejemplos de iniciativas de
restablecimiento sin un acompañamiento institucional y sin plenas garantías de seguridad,
lo cual explican porque estas comunidades aun no han logrado salir del estado de
vulnerabilidad, pese a llevar algunas más de cuatro años desde que iniciaron el proceso de
restablecimiento.
116
Estos casos deberían obligar a la revisión de los protocolos de retorno y reubicación, no
para que las administraciones públicas seccionales y regionales omitan su responsabilidad
y dejen a su suerte a los campesinos cuando no existan las condiciones de seguridad o de
disponibilidad de presupuesto, que es la tónica que ha caracterizado a estas entidades,
sino para que efectivamente se provean soluciones de restablecimiento.
2. La ausencia de políticas diferenciales para mujeres, niños y niñas, comunidades
indígenas y afrocolombianas en riesgo y en situación de desplazamiento
En los departamentos en cuestión, a pesar de los discursos contenidos en los planes de
desarrollo, no hay políticas diferenciales en términos de atención a mujeres, niños y niñas,
grupos étnicos en riesgo y en situación de desplazamiento forzado, lo que hay es la
aplicación de la política social regular.
En lo que se refiere a las mujeres en situación de desplazamiento, casi nada se ha
avanzado en términos de la aplicación del Auto 092: en los tres departamentos se carece
de diagnósticos diferenciales, los programas de atención se circunscriben a la atención en
salud sexual y reproductiva regulares y al subsidio del programa Familias en Acción y en el
frente del restablecimiento económico (vivienda, generación de ingresos, atención
psicosocial) no existe una oferta de programas específica para ellas.
En lo que se refiere a los niños y niñas, la oferta es pobre y no se compadece con los
desarrollos de la Sentencia T-025 de 2004, pues la atención se reduce a los cupos
escolares en el sistema educativo público, los comedores escolares y los programas que
brinda el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-. Así, quedan de lado temas
como la superación de los traumas causados por la guerra, la superación de la extra edad,
la inconveniencia de que haya jóvenes en situación de desplazamiento se les pretenda
obligar a prestar el servicio militar y además que este sea en las zonas de su expulsión,
cuando la ley de reclutamiento permite otras opciones como el servicio social ambiental y
el deportivo en las zonas de recepción.
117
En cuanto a los pueblos indígenas, en el departamento de Arauca, las comunidades del
resguardo La Esperanza, vienen siendo afectados por la inseguridad alimentaria y el riesgo
de morir bajo las minas anti persona sembradas las guerrillas, estos pueblos sufren
episodios de confinamiento, además los insurgentes pretenden regular sus ciclo de vida, al
limitar su desplazamiento por su territorio ancestral para realizar su labores tradicionales
de caza.
Por otra parte, en el caso del pueblo Hitnu asentado en San José de Lipa, zona rural de la
ciudad de Arauca, es significativo las vulneraciones a sus derechos que traen las
modificaciones al medio ambiente (secamiento de ríos y estanques) que realizan las
petroleras.
En el caso de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicados entre los
departamentos de Guajira y el Cesar, la situación de los Kogui (kaggaba), Kankuamo,
Arahuaco (Ika) y Wiwa (Armarios), es preocupante, pues deben vivir con la constante
presencia de las guerrillas, neoparas, carteles de la droga que pululan en la Sierra Nevada
de Santa Marta, sino que además deben soportar los efectos de las fumigaciones y
bombardeos que traen los operativos antinarcóticos y anti insurgentes, la presión en el
ingreso de alimentos y revisión que adelantan las autoridades militares al iniciar la subida
a la Sierra, además, que su grado de interlocución con las autoridades civiles es débil140.
140 Es especialmente significativo de estas situaciones las pronunciamientos acerca de las violaciones a los derechos humanos que están implicado las acciones militares, la impunidad acerca de los asesinatos de indígenas adelantados por los grupos paramilitares durante la década de los noventa y las ausencias y desaciertos de las políticas públicas implementadas hacia ellos, que adelantaron los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en la Audiencia defensorial realizada el 20 de junio de 2008 en la Quinta de San Pedro Alejandrino a la afueras de la ciudad de Santa Marta.
118
Foto: Codhes. Comunidad indígena Wiwa. Resguardo Tezhunque
Al respecto es de resaltar la labor del pueblo Wiwa, que entre los años 2007 y 2008 ha
contado con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los
Refugiados –ACNUR- y la Defensoría del Pueblo, para empezar la identificación de las
personas de su etnia que están en situación desplazamiento por efecto de la violencia
paramilitar acaecida a mediados de los noventa del siglo pasado. este proceso, al que se
sumó recientemente la gobernación del Cesar, pero que no ha contado con el apoyo de la
gobernación de la Guajira, no ha establecido un plan de restablecimiento integral de este
grupo, por efecto del desplazamiento masivo interno y transfronterizo que protagonizaron
por la masacre de bahía Portete, ocurrida en el año 2004.
Y en lo que se refiere a Norte de Santander, el pueblo Motilón Bari, ubicado en la reserva
forestal del Catatumbo, presenta dos factores de riesgos, por un lado, la presión militar ha
empujado los grupos guerrilleros a su territorio lo que agudiza los efectos que trae la
economía de la droga en el medio ambiente y, por otro lado, los intereses de explotar el
carbón están presionando fuertemente para que se revise los límites de la reserva forestal
aprobada en 1951, por ley de la República, con el fin de redefinirlos para poder explotar
los inmensos yacimientos por ahora intocables mientras estén bajo la zona de reserva. El
ecosistema y el modelo de vida de estas comunidades están en peligro.
119
Otro punto que requiere mención es lo referente a las comunidades afrocolombianas de
la Guajira como de Arauca, las cuales tienden a ser invisibilizadas, a ser asimilados bajo el
patrón cultural dominante en cada región, a saber: el costeño de la guajira y en el llanero,
por lo que sus reclamos por políticas diferenciales que permitan superar su situación de
vulneración, mantener su cultura afro y asegurar unos canales de movilidad para los
jóvenes, tienden a ser omitidos e integrados al conjunto de políticas sociales regulares.
En Arauca son especialmente significativos los esfuerzos que algunos jóvenes y líderes
hacen para recuperar sus raíces y no ser capturados por el clientelismo tradicional.
3. Las deficiencias en los canales de participación y comunicación que las
administraciones públicas han dispuesto para interlocutar con las víctimas y
organizaciones de población en situación de desplazamiento.
En los tres departamentos la interlocución con las organizaciones de Población Desplazada
–OPD-, en desarrollo de la Sentencia T-025 y el Decreto 250 de 2005 ha sido un
interesante aprendizaje, que por ahora tiene en Norte de Santander, los mayores
desarrollos en cuanto a construcción de una Mesa de Fortalecimiento de Población
desplazada como lo establece el Decreto 250 de 2005.
En el caso de Guajira y Arauca, a fines de 2008, aun no se había constituido el espacio de
la mesa de fortalecimiento de población desplazada, y había la preferencia de trabajar con
una parte del movimiento de líderes de población en situación de desplazamiento, lo que
incide en la fragmentación dé los liderazgos. Son especialmente reiterativas las denuncias
acerca de la configuración de OPD de bolsillo y progubernamentales.
En el caso de Arauca, la gestión de agencias internacionales como ACNUR, ha permitido
tender puentes entre la administración departamental y las OPD y en particular, jalonar la
construcción del Plan Integral Único –PIU- regional. Proceso que por lo demás, en 2008,
sea visto en los tres departamentos, afectado por la ausencia de diagnósticos en términos
de derechos, las dificultades para la ejecución del presupuesto en virtud de una nueva
120
reforma al estatuto de contratación pública que empezó a regir en 2008 y a la baja
ejecución presupuestal que en el caso de Guajira y Arauca, departamentos muy
dependientes de las regalías mineras141, ha sido muy evidente.
Fuera de estos aspectos, es común que la incidencia en la formulación de las políticas
públicas de atención al desplazamiento forzado por las OPD en los tres departamentos
sea baja, que su participación en los Comités Departamentales y Municipales de Atención
Integral a la Población Desplazada sea sólo de tipo consultivo y limitadas a expresar
quejas. En estas circunstancias, los procesos de formulación de las políticas de atención
como el Plan Integral Único –PIU-, tiende a ser depositadas en consultores contratados
por las gobernaciones y alcaldías, no construidos colectivamente.
Por otra parte, a pesar de existir un programa nacional de protección a líderes en cabeza
del Ministerio del Interior, estos líderes están en riesgo dada la campaña de ataques
selectivos que se presentan en estas regiones. Ejemplo de esto es el caso de una líder del
grupo de desplazados del predio Campana de la Vega que debió salir de la zona de Dibulla
y el atentado en Saravena contra las instalaciones de la organización de derechos
humanos Joel Sierra, edificio en donde también se ubica una Asociación de Población de
Desplazados.
4. La necesidad de diseñar planes de restablecimiento integral con enfoque de derechos
y de sensibilizar a los funcionarios responsables.
Dado que las ofertas sectoriales son desarticuladas, pues en desarrollo del modelo de
oferta pública sectorial, cada entidad maneja sus tiempos de ejecución y sus requisitos de
acceso, se observa que no hay una intervención simultánea e integral de las agencias
gubernamentales y de cooperación internacional que actúan en los tres departamentos,
este hecho lleva a que las personas en situación desplazamiento no puedan de una vez
141 En 2008, el Departamento Nacional de Planeación –DNP- aumento los controles a la ejecución de
proyectos de inversión con cargo a los recursos de regalías, dadas las denuncias y escándalos de corrupción en el manejo de estos recursos, acaecidos en el año 2007.
121
acceder a los paquetes de servicios que incluye las fases de Atención Humanitaria de
Emergencia –AHE- y Estabilización Socioeconómica de que habla la Ley 387 de 1997. Estos
deben tramitar ante cada entidad responsable el acceso a los servicios que prestan,
además, la ejecución de los programas entre entidades no están conectados y siguen sus
propios tiempos de operación por lo que no hay una respuesta concatenada.
En cada departamento sobran los ejemplos de descoordinación institucional en la
provisión de los servicios sociales tanto en los niveles de las agencias nacionales que
operan en estos, entre si, como entre estas agencias y los entes territoriales, lo cual limita
le potencial de establecer sinergias para lograr el restablecimiento de los derechos
vulnerados de las personas en situación desplazamiento.
En el departamento de Arauca, un ejemplo de lo anterior, es la situación de
desprotección a que están expuestos los habitantes del barrio de invasión 4 de diciembre
ubicado en el municipio de Saravena. A pesar de que el Instituto de Desarrollo Rural –
INCODER- cedió a inicios de 2008 a la Alcaldía de Saravena el predio sobre el que se
asentó la invasión, esta no había, a fines del año pasado, legalizado este barrio, sus
habitantes, la mayoría familias en situación de desplazamiento (aproximadamente 150),
están expuestos a un acceso parcial a los servicios sociales del Estado: cuenta con el
servicio de energía, pero no con el de agua potable, con las consabidas consecuencia en
materia de salubridad.
En cuanto a la Guajira, no se había logrado mejorar la articulación entre las alcaldías y la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción Social-,
en relación con el manejo del programa Familias en Acción. Esta situación se refleja en las
constantes quejas sobre la falta de transparencia en los montos de los desembolsos;.
También están los problemas de articulación entre el Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural –INCODER-, Acción Social, el Banco Agrario y la Gobernación departamental para
lograr procesos exitosos de adjudicaciones de tierras, uno de cuyos caso paradigmáticos
es la adjudicación a campesinos desplazados del Predio Campana de la Vega en el
122
municipio de Dibulla, los cuales debieron salir nuevamente desplazados en diciembre de
2007, por combates en la zona y lcuando decidieron volver se enfrentaron a la ocupación
por parte de una etnia indígena y en actualidad se encuentran con una deuda financiera
ante el Banco Agrario, con recriminaciones en lugar de apoyo por parte de los
responsables a nivel regional. Todo lo cual lleva a que estos campesinos opten por el
retorno voluntario, sin garantías ni compromisos previos de inversión social y seguridad, a
inicios de febrero de 2009, pero sin el acompañamiento de las autoridades, las cuales, van
a la saga de los acontecimientos.
Y en el caso de Norte de Santander, no se había a fines de 2008, aun resuelto lo
relacionado con la insuficiencia del capital semilla como mecanismo para apalancar un
proyecto productivo, asunto ya diagnosticado por las OPD del departamento y Codhes
desde finales del año 2007142.
También es significativo que los gobiernos municipales no habían logrado, a fines de 2008,
una articulación efectiva con la Gobernación para el diseño de los Planes Integrales Únicos
municipales y establecer políticas de atención más allá de la oferta social regular que
manejan por la Ley 715 de 2001 (primer nivel de salud, educación básica primaria y
secundaria, y acceso a saneamiento básico).
A partir de todo lo anterior, se concluye en lo referente a la atención al desplazamiento
forzado para los tres departamentos que, para el restablecimiento de los derechos
vulnerados en ocasiones es más importante mejorar la capacidad institucional y
administrativa de las agencias responsables, así como el que haya voluntad política de
desarrollar programas de atención con enfoques en derechos humanos y diferenciales,
que la existencia de disponibilidad de recursos, los cuales en los tres departamentos del
análisis no es un factor determinante.
142 Tapia, Edwin. “Recomendaciones de acción frente a la política pública de atención a la población en
situación de desplazamiento”. Contenido en “respuesta institucional al desplazamiento forzado en norte de Santander: Cuando la atención se fragmenta en cuatro enfoques”. Op cit.
123
En efecto, Norte de Santander, es un ejemplo de lo anterior, pues, si bien es un
departamento menos privilegiado por riquezas mineras que Arauca y Guajira, presenta un
mejor desarrollo y continuidad en las políticas en la materia, siendo el ente territorial de la
zona de estudio, donde más avances se ven en materia de la participación de las OPD en
los espacios de deliberación pública y una institucionalidad ya establecida. Pero esto
ocurre porque hay voluntad política no tanto por que disponga de más recursos que otros
departamentos de frontera.
Arauca y Guajira apenas comienzan a recorrer el camino hacia políticas de derechos
humanos, por lo cual muchos de sus funcionarios aun están imbuidos de lógica
asistencialista y tienden a tener una relación de prevención frente a las OPD.
En este marco general, se entiende porqué a pesar de los significativos presupuestos
asignados por el gobierno nacional para dar cuenta de la Sentencia T-025, más los
recursos de cooperación que se aplican y las apropiaciones que de manera explícita viene
estableciendo estos gobiernos regionales desde el año 2007, la estructura institucional
dispuesta en estas regiones es inefectiva y aun no se logran armonizar las lógicas
sectoriales nacionales con las territoriales descentralizadas, con lo que se reduce la
efectividad de las políticas públicas dispuestas.
La Sentencia T-025 y en particular, la Ley 1190 de 2007, abrió en 2008 espacios para que
los gobiernos departamental y municipal de los departamentos de Arauca, Guajira y Norte
de Santander, iniciaran el proceso de articulación y formulación de programas de
atención. Sin embargo, los resultados son dispares. Mentras en Norte de Santander se
observó voluntad política y una continuidad del proceso desarrollado por la
administración departamental del período 2004-2007, en las gobernaciones de Arauca y
Guajira, los gobiernos parten de cero, pues el desplazamiento no estaba en la agenda de
los anteriores administraciones, pese a que desde 1997 con la Ley 387 estos habían
constituido los Comités Territoriales de Atención Integral que fija esta norma; De las
124
entrevistas realizadas con comunidades en situación de desplazamiento y autoridades
responsables, queda la percepción de que es necesario una mayor campaña de
sensibilización de los funcionarios y de la sociedad civil local y regional, para lograr una
intervención más eficaz y posicionar el tema en la agenda pública.
En este contexto, en el frente de los enfoques de los programas sociales que despliegan
las entidades públicas nacionales y territoriales en Arauca, Guajira y Norte de Santander
para las personas en situación de desplazamiento, se observa que hay un énfasis en
políticas de corte asistencialista, que los enfoques diferenciales son débiles o inexistentes
y que hay un deseo de mostrar cifras de coberturas, pero no hay un esquema de
seguimiento que permita establecer si los recursos invertidos, las gestiones realizadas, los
planes diseñados y la reuniones convocadas, efectivamente sientan las bases para un
restablecimiento de derechos permanente, por lo cual aún hay mucho trecho por andar
para lograr superar el ECI en estos tres departamentos .
D. DESPLAZAMIENTO FORZADO TRANSFRONTERIZO Y REFUGIO EN VENEZUELA
Colombia y Venezuela comparten una extensa frontera, con una línea limítrofe de 2,216
kilómetros de extensión. En este límite los departamentos de Arauca, Guajira y Norte de
Santander mantienen una intensa relación de intercambio comercial y flujo migratorio
que ha llevado a que sus economías sean interdependientes y a que los habitantes de
lado y lado suelan tener doble nacionalidad y familiares del otro lado.
Esta conexión también es política, como se observó con ocasión de la experiencia de
establecer una asamblea binacional entre Norte de Santander y el estado Táchira durante
la década de los ochenta y la instalación de vallas publicitarias en Cúcuta en favor de la
aprobación del referendo sobre la reelección presidencial que fue votado en Venezuela a
fines del mes de febrero de 2009. Sin embargo, a esta integración le falta un correlato que
es cada vez más notorio, a saber: un manejo acorde con la normativa internacional e
125
interna del creciente flujo de colombianos que cruza la frontera en busca de protección
ante el conflicto colombiano.
Foto: Codhes. Comunidad indígena de frontera. Pueblo Wiwa. Departamento del Cesar.
En efecto, la migración de estos colombianos ha generado una serie de tensiones en el
vecino país, las cuales se han expresado en esporádicos discursos xenófobos y las quejas
que cada cierto tiempo emiten políticos del lado venezolano acerca de la “carga” que
representan estos colombianos para la institucionalidad del vecino país.
Al respecto, el candidato a la gobernación del Táchira por el Partido Socialista Unido de
Venezuela –PSUV-, Leonardo Salcedo expresaba en un momento de la campaña electoral
de noviembre de 2008, que era necesario controlar la inmigración proveniente de
Colombia…“porque de lo contrario cada día crecerán los problemas y necesidades en las
comunidades de la frontera venezolana. Los municipios fronterizos no podrán soportar la
inmigración, porque colocamos un acueducto y tengan la seguridad que a los seis meses
ya no da abasto, porque se multiplican los barrios, crecen las necesidades, los
problemas…Nosotros vamos avanzados como podamos, pero ojala la gente nos colabore,
nos ayude y sobre el problema de la inmigración vamos a sostener conversaciones con el
126
Norte de Santander. Vamos a dividirnos las cargas, vamos a sincerar el conflicto social que
tenemos, porque no puede ser solo Venezuela la que soporte” 143.
Por otra parte, la exportación a Venezuela de la violencia colombiana por la vía de la
presencia de grupos paramilitares colombianos y el traslado de la guerra que libran las
guerrillas en Arauca a territorio del vecino país, ha implicado una dinámica de
securitización de la frontera y mayor control poblacional del lado venezolano. Al respecto,
afirma la ONG internacional Consejería en Proyectos que, desde el año 2007 se inicia una
creciente militarización de la vida social en las fronteras, lo cual se expresa en: “alcabalas,
retenes y restricciones que afectan al conjunto de la población, determinadas por el
funcionamiento de los Teatros de Operaciones Número 1 (Guasdualito) y Numero 2 en San
Cristóbal (Táchira), además del funcionamiento de otros 2 Teatros de Operaciones, hacia
la frontera con Brasil (Puerto Ayacucho)144.
En resumen, los procesos de desplazamiento forzado transfronteriza de colombianos
hacia Venezuela, en la medida en que no ha sido objeto de una reflexión y acción
sistemática desde el frente humanitario ha desembocado en un manejo securitario y en la
estigmatización de estos migrantes, los cuales se perciben como una carga y un factor
adicional a la inestabilidad social que vive hoy en día el vecino país.
En este contexto, a continuación se presentan dos dimensiones del análisis del
desplazamiento forzado transfronterizo, que se consideran, permiten un abordaje
relativamente integral de este: por un lado, está el análisis del proceso de desplazamiento
forzada transfronterizo y, por el otro, las dinámicas institucionales que presenta la
143 La Nación. Edición del 16 de noviembre de 2008.
144 Consejería en Proyectos –PCS-. “Situación general de la frontera colombo-venezolana”. Lima. Perú. Junio
de 2007.
127
respuesta estatal del vecino país al continuo ingreso de colombianos en búsqueda de
protección.
Desplazamiento forzado transfronterizo de colombianos a Venezuela
Históricamente, el fenómeno de la migración ha estado presente en las relaciones
colombo-venezolanas, pero su motivación estuvo principalmente influenciada por causas
económicas, hecho que explica porqué buena parte de los instrumentos binacionales
definidos desde la década de los cuarenta del siglo pasado se concentraban en regular la
migración laboral145; Sin embargo, la agudización del conflicto armado colombiano a fines
el siglo pasado, llevó a un aumento de la migración forzada y no por razones económicas,
de colombianos rumbo a Venezuela.
Debido a la reconfiguración de los flujos migratorios durante la década de los noventa, se
han identificado tres tipos de cruce transfronterizo de colombianos:
1. Personas que cruzan la frontera durante la noche y regresan a territorio
colombiano durante el día para trabajar;
2. Personas que usan como tránsito el cruce de frontera, saliendo de sus lugares de
origen para entrar nuevamente por otros pasos que les representen mayor seguridad y;
3. Personas que cruzan la frontera y desean quedarse en territorio venezolano en
condición de refugiados. Según la investigadora Nubia Pedraza, este grupo en un
“lenguaje común se tiende a catalogar como refugiados, sin embargo, el término
refugiado tiene una connotación legal muy restringida. La mayoría de estos migrantes
forzosos no cumplen con los requisitos exigidos por los organismos internacionales para
145 Ver atrás el apartado sobre “La relación entre los gobiernos centrales de Colombia y Venezuela”.
128
tener el beneficio de refugiado, dado que muchos de ellos son desplazados dentro de su
propio país de origen y caen en la categoría de desplazados internos”146.
Esta reflexión lleva entonces a la necesidad de un análisis más detallado en lo teórico y
con bases empíricas, sobre los desplazamientos forzados transfronterizos, para lograr
determinar si las personas que cruzan la frontera en busca de protección pueden
catalogarse como refugiados según la normativa internacional.
Gráfico 10. Comportamiento de las solicitudes de refugio de colombianos en Venezuela.
Período 2004-2008.
Los años 2006 y 2008 son los momentos de mayor número de solicitudes de protección, lo
cual es paradójico dado que son los años de mayores impactos de la política de seguridad
democrática y por ende, se esperaría una reducción en este dato. Por otra parte, en
cuanto a la ubicación de la estos migrantes forzados por la violencia, según un estudio de
ACNUR Venezuela, la distribución de los colombianos con necesidad de protección
146 Pedraza Palacios, Nubia “Dinámicas migratorias y de refugio”. Op cit. Páginas 8 y 9.
129
humanitaria era en 2007: Zulia (48%), Táchira (36%), Apure (13%) y Amazonas (3%). Estos
lugares corresponden con los estados fronterizos147
En lo que se refiere a los puntos de transito de Colombia hacia Venezuela, operan tres
lugares: 1. De Norte de Santander al estado Táchira: opera el paso de San Antonio - Ureña,
Boca de Grita y Las Delicias; 2. De Arauca al estado Apure: el paso se da por el río Arauca
hacia las comunidades de El Amparo, La Victoria y Puerto Infante y; 3. De Guajira al estado
Zulia, se ingresa por Paraguachón, Tres Bocas y por la Serranía del Perijá148.
Mapa 2. Puntos de tránsito en la frontera colombo-venezolana.
Fuente: Codhes-Área de Fronteras
147 ACNUR. “El perfil de la población colombiana con necesidad de protección internacional. El caso de
Venezuela”. Venezuela. 2008. 148
Pedraza Palacios, Nubia “Dinámicas migratorias y de refugio”. Contenido en “Género, desplazamiento y refugio. Frontera Colombia y Venezuela” Página 37. Bogotá. Colombia. Diciembre de 2005.
Guajira
Cesar
.
Arauca
Vichada
Guainía
Boyacá
Pto. Inirida.Río Guaviare
Pto. Carreño.
Río
Orin
oco
.Pto. Ayacucho
.Río Meta . Pto. Páez
Apure.Arauca
.El Amparo
.Guasdualito.Cubará
. .Pto. Bolívar
.Cúcuta..San Cristobal
Catatumbo
Ser
ran í
a de
l Per
ij á
.Maicao
.Maracaibo
MAR CARIBE
Hacia diferentes partes de Venezuela
Tachira
Zulia
N
Convenciones
Ciudades en orden de importancia
Flujo de desplazamiento
..
Estado de Amazonas
San Antonio del Táchira
Casuarito .
Bucaramanga
Santander
De Barrancominas(Guaviare)
Boca de Grita
.El Carmen
De Santander, Nte Santander, Chocó, Sur de Bolívar, Arauca
. Río de Oro
.
.Teorama.Ocaña
.Convención .Tibú
Pto Santander.
.Saravena
.Tame
130
Como se estableció en el literal sobre relaciones binacionales colombo-venezolanas, las
problemáticas sobre movilidad humana (económica y forzada transfronteriza) y
humanitarios no son un asunto relevante en los contactos binacionales que suelen
adelantar los gobiernos centrales y regionales. La tendencia es a invisibilizar este
fenómeno y darle mayor relevancia a los problema de comercio ilegales (contrabandos).
La migración se asume sólo como una dinámica de movilidad por razones económicas o
por la tradición cultural y así se invisibiliza el hecho de que cientos de nacionales
colombianos de los departamentos de frontera cruzan en busca de protección. Mientras
tanto, las autoridades regionales insisten en que es un tema de cruce ancestral o que es
un fenómeno de colombianos de otros departamentos. Al respecto, las cifras recabadas
por la agencia internacional Consejería en Proyectos, desvirtúan ese discurso, como se
muestra a continuación.
Cuadro 10. Departamentos de procedencia de los solicitantes de refugio en Venezuela.
Año 2006.
Departamento Casos
Antioquia 11
Atlántico 54
Bolívar 23
Cesar 144
Córdoba 16
Cundinamarca 9
Guajira 101
Magdalena 35
Norte de Santander
35
Sucre 16
Valle del Cauca 48
Sin información 4
Otros 37 Fuente: Consejería en Proyectos –PCS-. “Situación general de la frontera colombo-venezolana”. Op cit. Página 3.
131
Como se observa en el cuadro, los departamentos de fronteras (cuadros subrayados) no
presentan una dinámica marginal de cruce a Venezuela en búsqueda de protección, por lo
que las posturas oficiales de los ámbitos departamentales deberían redefinir su discurso y
entrar abordar una agenda de derechos humanos que incluya este problema y no seguir
argumentado que sólo hay transito por razones comerciales o cruce forzado sólo por
problemas personales. Esta es una forma de negar las dinámicas del conflicto que se viven
en sus regiones.
Tal omisión implica que no se busque desactivar los factores de riesgo que en las zonas de
frontera impulsan a las personas a cruzar el borde y que no existan prácticas regulares de
dialogo binacional al respecto. Por esta vía, el desplazamiento forzado transfronterizo se
desenvuelva en un clima de irregularidad del lado venezolano e invisibilidad del lado
colombiano.
Dinámica del refugio de colombianos en Venezuela
El continuo desplazamiento forzado transfronterizo y las solicitudes de refugio son la
expresión de la “internacionalización de la crisis humanitaria colombiana”. Según las
cifras de ACNUR a diciembre de 2008, habían 2.960 personas solicitantes de refugio ante
el Estado Venezolano, y entre 2004 y el primer trimestre de 2009, se había reconocido
1,144 solicitudes149.
En este contexto, el estado venezolano para el abordaje de las solicitudes de refugio,
viene implementando desde el año 2001, la Ley Orgánica sobre Refugiados y Asilados
(LORA) y en desarrollo de esta, ha conformado la Comisión Nacional de Refugiados y las
Comisiones Técnicas Regionales.
149 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR- en Venezuela.
“Solicitantes de la condición de refugio. Año 2004-2008”. Caracas. Venezuela. 2009.
132
En teoría, este esquema institucional ubica a Venezuela a la vanguardia de los países
garantes de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo,
como muestran las cifras del cuadro sobre estadísticas sobre refugio para el período 2003
a marzo de 2007, la operación de este esquema ha demostrado no responder con la
celeridad que requieren los solicitantes de refugio, dado que en ese período de cuatro
años ha dado respuesta sólo al 8,6% de los colombianos solicitantes. Esto muestra las
difíciles condiciones a que se enfrentan los nacionales en el vecino país, pues a l no tener
el estatus de refugiado ven limitaciones su opciones para reiniciar un plan de vida, están
obligados a vivir en la sobra, huyendo de una posible deportación y con serias limitaciones
para obtener un empleo legal.
Según la ONG internacional Consejería en Proyectos -PSC-150 los aspectos que explican el
lento ritmo de los trámites de refugio en Venezuela, son:
1. “Predominio de un enfoque de seguridad para abordar el tema del refugio: se verifican
los datos ofrecidos por cada solicitante a través de órganos de seguridad de inteligencia:
los miembros de las Secretarías Técnicas reconocen que eso puede tomar incluso un año.
2. Composición multisectorial de la Comisión Nacional: la Comisión Nacional es el único
órgano competente para reconocer o denegar el estatus de refugiado a los solicitantes. Sin
embargo, sus reuniones requieren de la coordinación de sus miembros, que pertenecen a
distintos sectores del Estado.
3. Escasos recursos de la Comisión Nacional y las Secretarías Técnicas: el personal no da
abasto para atender a los solicitantes con la celeridad necesaria ni en la Comisión ni en las
Secretarías. En cada Secretaría trabajan dos personas, que deben ocuparse del trámite de
refugio: solicitud, entrevistas de pre-elegibilidad, entrevista, elaboración de un informe
para la Comisión sobre cada caso. A ello hay que agregar que existe un “embalse” de
150 Consejería en Proyectos –PCS-. “Situación general de la frontera colombo-venezolana”. Op cit. Página 6.
133
población colombiana con necesidad de protección desde la época anterior a la Comisión
Nacional y las Secretarías, más allá de las deportaciones que anteriormente tuvieron
lugar”151.
En la actualidad, la dinámica de la respuesta institucional venezolana a la crisis
humanitaria colombiana se ha visto afectada por:
1. Prácticas sociales de estigmatización de colombianos por parte de los nacionales
venezolanos que los identifican como importadores de la violencia colombiana a su suelo;
2. Las ya enunciadas limitaciones del Estado venezolano para tramitar de manera
eficiente las solicitudes de refugio y;
3. La influencia de los procesos políticos internos venezolanos y los roces diplomáticos
entre los gobiernos Chávez y Uribe, los cuales inciden en el clima de aceptación de
colombianos en el vecino país.
Estos factores están afectando la efectividad de la política de refugio en el vecino país y
permiten explicar, más allá de las cifras de solicitudes aceptadas y rechazadas, la
pertinencia de revisar la actual institucionalidad para aumentar sus niveles de respuesta,
así como la conveniencia de plantear soluciones binacionales y multilaterales de
restablecimiento. El Plan de Acción de México sería una opción frente al drama de miles
de desplazados forzados transfronterizos colombianos asentados en Venezuela que hoy
en día están en el limbo jurídico, ante la insuficiencia de la institucionalidad venezolana
para tramitar este problema.
151 Consejería en Proyectos –PCS-. “Situación general de la frontera colombo-venezolana”. Op cit. Página 6.
135
A. RELACIONES BINACIONALES
Durante el 2008 a pesar de las fuertes tensiones en las relaciones diplomáticas entre
Colombia con sus vecinos de Ecuador y Venezuela, Panamá ha tenido un papel más bien
invisible en los temas relacionados con las fronteras que bordean el conflicto con
Colombia. En los principales diarios de circulación nacional de Panamá se destacan
artículos relacionados con Colombia, el conflicto y la seguridad, sin embargo en menor
proporción que en la prensa ecuatoriana o venezolana. Así mismo han sido los
pronunciamientos de su canciller o presidente al referirse a la situación colombiana.
Frente a la seguridad en las zonas limítrofes de Colombia, el tema más señalado en
prensa y medios de comunicación en Panamá durante el segundo semestre de este año,
ha sido los pronunciamientos por parte del Ministro de Defensa de Colombia, Juan
Manuel Santos, quien asegura que ante su débil estructura económica, las FARC recurren
a acciones en otros países, “la precaria situación económica que atraviesa la guerrilla de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) la ha obligado a financiarse con
secuestros y extorsiones en Ecuador, Panamá y Venezuela”152. Frente a este
pronunciamiento el Ministro de Gobierno encargado de Panamá,, Rodrigo Cigarruista,
señaló a la prensa que los dos únicos casos de secuestro que se han producido en los
últimos años en Panamá, no han sido vinculados a las FARC, sino a otros grupos al margen
Después de la Cumbre de Río en marzo de este año, cuando las relaciones entre Colombia,
Ecuador y Venezuela pasaban por un alto momento de tensión ocasionada por la
incursión armada de Colombia en territorio ecuatoriano en la cual se dio muerte a Raúl
Reyes, miembro del secretariado de las FARC, Torrijos expresó su felicitación por los
avances logrados para la consolidación de la paz en la región. En esta oportunidad se
abstuvo de tocar algún tema relacionado con los refugiados colombianos en Panamá o de
152 Noticia publicada en los Diarios Panamá Digital y La Prensa. Noviembre 11 de 2008.
136
la seguridad en las fronteras, tema que anteriores gobiernos en Panamá han resaltado
como importantes en las relaciones binacionales con Colombia.
Las comisiones de vecindad entre Colombia y Panamá han seguido realizándose de
manera normal, la última de ellas se celebró el 1 y 2 de septiembre de este año, y fue
presidida por los cancilleres de Colombia y Panamá, Jaime Bermúdez y Javier Lewis.
Durante esta reunión los temas de migración e integración no fueron centrales, como si lo
fueron otros temas económicos como el acuerdo para dar paso a la interconexión
eléctrica, también se trato el tema de la carretera del tapón del Darién, en el que Panamá
contesto que como ha venido expresando sus gobiernos en anteriores oportunidades,
este aspecto de la carretera no está en la agenda por parte de Panamá153.
Las relaciones entre los dos países han estado marcadas por las relaciones comerciales
principalmente, en Panamá existen inversiones colombianas en industria, comercio,
finanzas y educación, las empresas colombianas predominan entre las 600 empresas más
prósperas del país154 y han estado así menos marcadas por razones humanitarias
asociadas al conflicto armado, que de todas maneras no es menor en esta frontera, sino
que se dificulta más y parece estar aislada por su posición geográfica y la impenetrabilidad
del Tapón del Darién.
“La situación humanitaria es compleja en la provincia fronteriza panameña de Darién, pues
en ella hay más de 300 colombianos, cuya situación jurídica es aún indeterminada. En todo
el territorio panameño hay 800 colombianos en una situación de protección temporal, que
no es lo que más les garantiza su seguridad. La principal respuesta del gobierno de Torrijos
153 La Comisión de vecindad colombo-panameña se reunirá en Panamá. Disponible en: http://portal.araujoibarra.com/biblioteca-y-articulos/noticias-de-comercio-exterior-1/articulos-colombia/noticias-colombia/la-comision-de-vecindad-colombo-panamena-se-reunira-en-panama 154
Soberon, Ricardo. “Mirada a las fronteras, Mayo 26 de 2006”. Disponible en: www.observatoriofronteras.com/documentos/2006/mayo.doc
137
no ha sido extender la protección humanitaria, sino el incremento de medidas de seguridad
policial a lo largo de la frontera”.155
De esta manera, en la frontera también se han presentado incidentes relacionados con el
paso de actores armados irregulares provenientes de Colombia a territorio panameño,
con menor frecuencia que los ocurridos con Ecuador y Venezuela, pero no por esto de
menor importancia. Recientemente en el mes de agosto, reportes del Canal 2, informaron
sobre la supuesta incursión de las FARC en su territorio, ante lo cual la Policía Panameña
desplazo cerca de 200 agentes para reforzar la seguridad en la frontera156, aunque la
incursión no fue confirmada de manera oficial por el gobierno panameño.
¿Cómo es la frontera?
La frontera que comparte Colombia con Panamá es la más corta de todas con una
extensión de 266 Kilómetros, esta frontera es muy rica en ecosistemas naturales, selvas y
paisajes biodiversos. Del lado colombiano el único departamento que tiene límites
terrestres con Panamá es Chocó y 4 de sus 21 municipios limitan directamente con este
país: Acandí, Unguía, Riosucio y Juradó; en el lado panameño limitan con Colombia la
provincia del Darién y la Comarca indígena San Blas (KunaYala).
La infraestructura vial es inexistente para comunicar al departamento con el país vecino,
los pasos posibles pueden hacerse por vía marítima con un elevado costo, dado que
atravesar el tapón del Darién no es una alternativa viable por la espesura de sus selvas.
En un contexto histórico, a diferencia de otras fronteras, la frontera colombo-panameña
no ha tenido un flujo comercial importante, así como tampoco una migración importante
que responda a esta causa, se conoce de pasos fronterizos por los cuales las comunidades
155 Ibíd.
156 Nuestra Tele Noticias. “Panamá refuerza su frontera con Colombia ante posible incursión de las FARC”.
Agosto 3 de 2008. Disponible en: http://www.nuestratele.tv/content/panama-refuerza-su-frontera-colombia-posible-incursion-farc
138
indígenas de la zona han compartido tradiciones culturales y mantenido vínculos cercanos
en diferentes puntos de la frontera, sin embargo los principales flujos migratorios
empiezan a darse en la década de los noventa con el paso de colombianos desde
municipios chocoanos hacia territorios panameños, especialmente por el conflicto armado
y con objetivos de protección para salvaguardar sus vidas.
La población colombiana que ha pasado la frontera por esta causa se encuentra en su
mayoría en las provincias de Jaqué, es indeterminado el número de personas con estatus
de refugio en esta zona, la mayoría son refugiados de facto, y las personas con estatus de
refugiados se encuentran en diferentes provincias pero especialmente en la capital del
país.
Entrada ilegal de armamento
La frontera con Panamá se ha convertido en el punto principal de ingreso de armamento
proveniente de países centroamericanos, pero también de Estados Unidos, países de
Europa, Asía y Medio Oriente157. La frontera marítima entre Colombia y Panamá ha sido la
zona de entrada de armamento proveniente de los remanentes conflictos
centroamericanos, un estudio de Rand en 2003158, establece que las armas de cinco países
(El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y en menor medida Costa Rica) representan el
36% de las armas pequeñas y ligeras que entran ilegalmente a Colombia.
157 Organización de las Naciones Unidas. Oficina Contra la Droga y el Delito. “Violencia, Crimen y Tráfico
ilegal de armas en Colombia”. Página 37. 158
Informe Corporación Rand. “Arms, trafficking and Colombia”. 2003
139
Existen por lo menos seis rutas para el ingreso de armamento desde Panamá hacia
Colombia, siendo los principales puntos de entrada Acandí, Capurganá y Turbo159.
B. EL CONFLICTO ARMADO Y LA SITUACIÓN HUMANITARIA EN EL DEPARTAMENTO
DEL CHOCÓ
Actualmente en su territorio hacen presencia los grupos armados ilegales: FARC y el
ELN160, y los grupos paramilitares Águilas Negras y Rastrojos, principalmente. La dinámica
más intensa hoy en lo que tiene que ver con los escenarios de disputa territorial y
reconfiguración de la presencia de actores armados en este departamento, se concentra
en la parte del centro del departamento (Medio y Alto Atrato, Alto Baudó); y de allí hacia
el sur del departamento en Bajo Baudó y los municipios límites con Risaralda y Valle del
Cauca (Alto, Medio y Bajo San Juan). Es necesario resaltar que durante este semestre la
dinámica de conflicto fue particularmente especial en el municipio del Litoral del San
Juan161.
Hacia el sur del departamento, después de la desmovilización del Bloque Pacifico
perteneciente a las AUC, las Águilas Negras habían hecho presencia en los mismos
territorios controlados por este bloque paramilitar, en especial en Istmina, en otros
municipios como Sipí y San José del Palmar en los cuales existía una fuerte influencia de la
guerrilla de las FARC, desde 2006 incursionaron los Rastrojos en una clara disputa de
159 Organización de las Naciones Unidas. Oficina Contra la Droga y el Delito. “Violencia, Crimen y Tráfico
ilegal de armas en Colombia”. Op cit. Página 38. 160
El 24 agosto del presente año, en el municipio Carmen del Darién se presentó la desmovilización de los últimos 45 integrantes del Ejército Revolucionario Guevarista ERG, grupo guerrillero que hacía presencia en este departamento desde hace 15 años y que inició su accionar como una disidencia del ELN. Su presencia se enfocaba principalmente en el suroriente chocoano, el suroeste antioqueño y el occidente de Risaralda. 161
El 14 de junio de 2008, la Defensoría del Pueblo emitió el Informe de Riesgo No. 014-08 para el municipio de Litoral del San Juan, en el cual advierte del potencial riesgo en el que se encuentran aproximadamente 5.600 habitantes del municipio, afrocolombianos e indígenas (etnias Embera y Wounaan) asentados en la cabecera municipal, en 37 corregimientos, 12 resguardos y territorios de las comunidades negras.
140
control territorial, y desde finales del año pasado, y durante todo lo que va corrido del
2008, la diputa entre Águilas Negras y Rastrojos que se desarrolla en el Alto, Medio y Bajo
San Juan, así como en Alto y Bajo Baudo, se ha concentrado en el municipio de Istmina,
tanto en la zona rural como en la cabecera municipal, por ser éste un municipio
estratégico geográficamente que conecta las regiones del litoral del pacifico con Bojayá.
De la parte media del departamento hacia el sur se concentran también la mayor parte de
cultivos de coca del departamento162, y los municipios de Istmina y Condoto se
caracterizan también por ser regiones mineras controladas desde hace años por
diferentes grupos armados ilegales, lo cual explica la confrontación por la disputa
territorial.
Gráfico 11. Cultivos de coca en Chocó. Período 2000-2007
0
500
1000
1500
Cultivos de Coca en el Departamento del Chocó
Año 2000 - 2007Fuente: UNODC- SIMCI 2008
Hectáreas Cultivadas 250 354 453 323 1.025 816 1.080
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
162 Ver el informe “Censo de Cultivos de Coca” del SIMCI-UNODC, 2008. En 2007, el departamento de Chocó
tuvo un incremento del 32% con relación al 2006, en el número de hectáreas de coca sembradas en su territorio, pasando de 816 en 2006 a 1.080 en 2007.
141
La incursión paramilitar en Sipí desde 2006 responde a una disputa por el corredor que
comunica a Nóvita con el Norte del Valle y que había sido controlado principalmente por
las FARC. En el municipio de Pizarro, perteneciente a la subregión del Litoral Pacífico, se
tiene conocimiento de la existencia de un nuevo grupo paramilitar llamado “Seguridad
Armada Campesina de Colombia”, encargado de la comercialización de los cultivos de uso
ilícito163.
Durante el semestre y siguiendo esta dinámica, las acciones armadas de los diferentes
actores se han concentrado en confrontación entre grupos paramilitares y guerrillas, no se
reportan confrontaciones del Ejército, la disputa territorial por las zonas estratégicas para
los cultivos de coca y sus corredores estratégicos.
Dadas las condiciones actuales de reconfiguración de la presencia de actores armados
ilegales en el territorio, así como el aumento de la confrontación armada por la disputa
territorial164, el departamento de Chocó presenta elementos para considerar una crisis
humanitaria señalados principalmente por el aumento de las vulneraciones de los
derechos fundamentales de la población civil.
Durante el 2008, se presentaron: 13 desplazamientos masivos, afectando
aproximadamente a 3.012 personas (regiones del Medio Atrato, Litoral Pacífico y Alto,
Bajo y Medio San Juan), durante el primer semestre del año se presentaron 3 masacres,
que dan cuenta de 18 personas asesinadas (2 en litoral del San Juan y 1 en Pizarro)165, el
163 Fundación Seguridad y Democracia. “Los grupos armados emergentes en Colombia”. Op cit. 164
Según el Sistema Integrado de Información Humanitaria de OCHA, durante 2008 se registraron combates en 10 municipios del departamento, dentro de los cuales Carmen de Atrato, Nóvita y San José del Palmar registraron combates en un rango de 3-6. 165
OCHA. “Informe Semestral Situación Humanitaria Enero – Junio. Departamento de Chocó”. Junio de 2008. Disponible en: http://www.colombiassh.org/site/IMG/pdf/Informe_semestral_Choco_sinGTP.pdf
142
homicidio de 1 indígena, 12 secuestros, 7 eventos por minas antipersona y 2 civiles
heridos por minas antipersona166.
Cuadro 11. CIFRAS SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CHOCÓ
Comparativo Enero - Diciembre 2007 y 2008
Ene - Dic 2007 Ene - Dic 2008 Variación en el periodo
Homicidios 113 157 39%
Casos de masacres 1 3 200%
Víctimas de masacres 6 12 100%
Homicidios de Alcaldes y exalcaldes 1 0 -100%
Homicidios de Concejales 0 0 0%
Homicidios de Indígenas 1 2 100%
Homicidios de Maestros No Sindicalizados 0 0 0%
Homicidios de Maestros Sindicalizados 0 0 0%
Homicidios de sindicalistas de otros sectores 0 0 0%
Homicidios de Periodistas 1 0 -100%
Secuestro 18 32 78%
Personas desplazadas (Por fecha expulsión) 9.899 7.307 -26%
Personas desplazadas (Por fecha declaración) 12.201 4.999 -59%
Eventos por Map y Muse 10 14 40%
Civiles Heridos por Map y Muse 0 5 100%
Civiles muertos por Map y Muse 0 1 100%
Militares Heridos por Map y Muse 1 4 300%
Militares Muertos por Map y Muse 1 0 -100%
Fuentes: Policía Nacional, Fedemunicipios, Fenacon, FLIP, Ministerio para la Protección Social, Fondelibertad, Acción Social, Porgrama Presidencial de Acción Integral Contra Minas Antipersonal y Observatorio de DDHH
y DIH. Elaborado por: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH;
Vicepresidencia de la República. Enero 2009.
166 Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario. “Estadísticas departamento Chocó”. Disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/departamentos/choco.pdf
143
Frente al tema del desplazamiento forzado, como una de las situaciones que a
consecuencia del conflicto armado en la zona ha tenido un incremento notable durante
este año, en especial lo que tiene que ver con los desplazamientos masivos. Se observa
una precaria atención y respuesta, el municipio de Istmina (cabecera) que recibió
aproximadamente a 1.500 personas en situación de desplazamiento provenientes de tres
desplazamientos en veredas de la zona rural del municipio, ocurridos durante los meses
de enero, marzo y mayo de 2008, hasta mediados de año todavía se encontraban
funcionando dos albergues provisionales sin la adecuada atención, uno de ellos siendo
institución educativa, en los cuales se encuentra gran parte de la población desplazada de
estas veredas167, muchas personas han retornado sin cumplir con los criterios necesarios
para que los retornos puedan realizarse y es conocido por algunos de sus habitantes que
unas personas que han retornado tienen impedimento de volver a salir por parte de los
actores armados al margen de la ley presentes en la zona les han impedido volver a salir.
La desatención o precaria atención a las víctimas no solo de desplazamiento forzado sino
víctimas del conflicto armado en Chocó, ha sido una constante desde hace años, la
situación humanitaria tiene niveles de agudización y durante el año 2008 los hechos
ocurridos hacia el sur del departamento, dan cuenta de esto agravando múltiples
situaciones desatendidas en el pasado.
Los altos niveles de impunidad ante las acciones de violencia en el departamento,
continúan, frente al aumento de los homicidios y masacres, no existen claras denuncias ni
procesos para la investigación, la Defensoría del Pueblo afirma que ante los casos
ocurridos pocos son los conocidos, dado que muchos no son denunciados de manera
formal. Dentro de las masacres presentadas en el semestre casi todas corresponden a
167 Visita realizada por CODHES julio de 2008
144
grupos paramilitares. Persisten los señalamientos y amenazas directas a comunidades y
personas por parte de los diferentes grupos armados y la situación de protección a pesar
de los informes de riesgo emitidos, no dan cuenta de efectivos mecanismos de protección
ni atención. La presencia de la Fuerza Pública se hace visible en cabeceras municipales, no
hay condiciones de seguridad para ingresar a veredas de los territorios del San Juan y del
Litoral Pacífico, particularmente.
Dado el actual escenario de disputa territorial, que por ahora se presenta principalmente
en la región centro hacia el sur del departamento, dando cuenta de confrontaciones
armadas, repliegues estratégicos, homicidios, masacres y desplazamientos forzados, es
muy posible que la situación el 2009 continúe en la línea de intensificación de la
confrontación entre las Águilas Negras y los Rastrojos por control sobre Istmina y sus
alrededores, de las FARC y los Rastrojos por el control en Sipí y en el Litoral del San Juan, y
que la ruta que han tenido las masacres siga subiendo hacia el centro del departamento,
dado que estas dan cuenta de una clara estrategia de posicionamiento paramilitar con
control en el territorio y sin una contención fuerte que se expande por Pizarro hacia el
Baudó, hasta llegar cerca de la capital del departamento.
C. DESPLAZAMIENTO FORZADO Y RESPUESTA INSTITUCIONAL EN EL
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
Foto: Codhes. Chocó
145
Desplazamiento Forzado
Durante el 2008 el departamento del Chocó registró según el Sistema de Información
SISDHES-CODHES un total de 5.607 personas en situación de desplazamiento, con
relación al 2007, año en que el desplazamiento fue de 6.829, se presento una reducción
del 18%. Sin embargo el número de desplazamientos forzados masivos para el 2008
aumentó significativamente en 2008, al presentarse 13 casos, frente a 7 casos en 2007.
En un análisis de 2000-2008, los 10 municipios de mayor afectación (por recepción) de
desplazamiento forzado en Chocó son en su orden: Quibdó, Istmina, Bojayá, Carmén del
Darién, Riosucio, Condoto, Lloró, Bajo Baudó, San José del Palmar y Sipí.
Gráfico 12. Comportamiento de la recepción de personas desplazadas en Chocó. Período
2000-2008
146
Otros departamentos de frontera como Nariño, Arauca y Putumayo, reflejaron durante el
2008 niveles de desplazamiento superiores a los de Chocó, sin embargo con relación a
municipios afectados, Istmina se encuentra entre los primeros 101 municipios del país,
según tasa por cada cien mil habitantes, afectados por el desplazamiento forzado,
ocupando el séptimo lugar en el total nacional, después de los municipios de Valdivia y
Tarazá en Antioquia; Saravena en Arauca; Puerto Libertador en Córdoba; y los municipios
de Córdoba y Barbacoas en Nariño. Con relación a los principales municipios receptores,
en Chocó se identifican Istmina, Quibdó y Bajo Baudó, entre los primeros 100 municipios a
lo largo del territorio nacional.
Como se menciono anteriormente el número de eventos de desplazamientos masivos
durante 2008 en Chocó fue de 13: en Istmina (3), Bajo Baudó (4), Bagadó (2), Litoral San
Juan (1), Medio Baudó (1) y Alto Baudó (2), en los cuales aproximadamente 3.012
personas se desplazaron de manera forzada, 450 de ellas indígenas y 2.562
afrodescendientes. Doce de los trece eventos desplazamiento masivo tuvieron su
recepción al interior del departamento, mientras que 144 indígenas que salieron
desplazados de Bagadó llegaron a la ciudad de Bogotá durante el segundo trimestre del
año, por causa de enfrentamientos entre el Ejército y las FARC y crisis alimentaria, según
lo expresado por miembros de la comunidad al momento de llegar a la capital del país.
En el departamento del Chocó persiste una situación de crisis humanitaria agravada por
los altos índices de desplazamiento forzado. La atención y los programas de
restablecimiento para poblaciones que se encuentran hace muchos años en esa situación,
147
son hoy invisibles y se hacen confusas entre las condiciones de pobreza extrema que vive
la mayoría de la población del departamento168.
D. EL DESPLAZAMIENTO FORZADO TRANSFRONTERIZO, EL REFUGIO EN PANAMÁ Y
EL CASO DE LAS REPATRIACIONES
Por su posición de lugar de tránsito entre Centroamérica y Suramérica, Panamá es lugar
un punto de recepción de importantes contingentes de migrantes económicos y personas
que huyen en busca de protección, es así que en su suelo se encuentran ciudadanos que
migraron desde la década de los setenta y ochenta proveniente de Chile, Cuba y
Centroamérica, a los que recientemente se suman los colombianos que en los noventas y
en la actual década arriban huyendo de la intensificación del conflicto armado
colombiano.
Esta constante llevó a que este país venga adoptando, desde fines de la década de los
setenta, una institucionalidad para dar cuenta de este reto. Sin embargo, la aplicación que
se ha dado de la Convención de 1951 viene progresivamente separándose del espíritu
garantista de derechos y desde fines de los noventa empieza a primar un sentido
securitario y de fomento a las migraciones de inversionistas en la normativa oficial.
168 Según el DANE las Necesidades Básicas Insatisfechas NBI en el Chocó son del 80,39% de las más altas del
país, la mayoría de sus municipios se encuentran con NBI por encima del 80% incluyendo a Quibdó como capital.
148
Mapa 3. Dinámica del desplazamiento forzado transfronterizo de colombianos a
Panamá.
Fuente: CODHES-Área de Fronteras.
El refugio en Panamá
En 1997 con la expedición del Decreto 23 de 1998 empieza entonces a tomar fuerza una
visión restringida en el manejo de los procesos de refugio, que conlleva la emergencia de
una figura sui generis en el ordenamiento internacional en la materia: el protegido
temporal humanitario, que no es un refugiado pero que tampoco es un residente
149
permanente. Esta norma fija la siguiente estructura institucional, del orden
gubernamental:
1. La oficina Nacional para la Atención los Refugiados –ONPAR-, organismo adscrito al
Ministerio de Gobierno y Justicia, que se encarga de llevar el registro de las personas que
ingresan al país en busca de protección y que son susceptibles de recibir el estatus de
protegido humanitario, así como de determinar si es pertinente o no la solicitud de
refugio, así como de coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores todo lo
relacionado con repatriaciones;
2. La Dirección Nacional de Naturalización y Migración, que responde por el manejo del
situación de los extranjeros que ingresan al país, por lo que en las zonas donde no hay
dependencias de ONPAR termina siendo la instancia que recibe la solicitudes de refugio, la
cual la convierte en el primer filtro administrativo de estas, pues puede decir si el caso
aplica o no para solicitar ese estatus y por ende, si hace transito a ONPAR o no. Este
organismo fue reemplazado por el Servicio Nacional de Migración en el Decreto Ley 3 de
2008;
3. El Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encarga de todo lo referente a los
convenios o acuerdos que se firman para el manejo de los solicitantes de refugio entre
actores estatales y no estatales como ACNUR, así como el establecimiento de acuerdos
para coordinar los proceso de repatriación, como fue el caso de lo ocurrido con Colombia
en el año 2001.
Por otra parte, en virtud del artículo 9 del Decreto Ley 3 de 2008, el Ministro de Gobierno
y Justicia entra asumir un rol protagónico en materia de regulación de las políticas
migratorias, con lo cual este tema pasa a tomar fuerza en la agenda interna de seguridad;
150
4. Policía Nacional, que en sus rol de garante de la seguridad de los habitantes de todo el
país, es la primera institución estatal que se encarga del manejo de los colombianos y
demás extranjeros que llegan a las zonas de frontera y donde no se encuentre algún ente
migratorio, por ende, es la primera autoridad con la que interactúan los colombianos en
situación de desplazamiento forzado transfronterizo y que solicitan refugio y;
5. La Comisión Nacional de Elegibilidad para la atención de los refugiados (o Consejo
Nacional para la Protección de los Refugiados), que como última instancia administrativa,
se encarga de valorar las solicitudes de refugio que le presenta ONPAR (se reúne cada tres
meses), conformada principalmente por funcionarios del gobierno nacional, aunque hay
una pequeña participación de organismos internacionales, con voz pero sin voto, como el
ACNUR169.:
En el año 2008, con la expedición en febrero 22 del Decreto Ley número 3, se produce
una reconfiguración de la normativa sobre refugio que consolida mucho más la
concepción securitaria sobre el manejo de los refugiados, tema que preocupan a las
organizaciones sociales que manejan este tema en Panamá así como del lado colombiano,
dado que la crisis humanitaria de los noventas y que persiste hoy en día, llevó a un
contingente significativo de colombianos a cruzar la frontera por lo que en la actualidad, la
nueva normativa lleva a una situación de menores garantías a la luz de las disposiciones
de esta norma.
En este marco, el análisis de la situación de refugio de colombianos en la República de
Panamá para el año 2008, evidencia dos grandes temas que deberían ser objeto de
reflexión y acción por parte de las autoridades estatales responsables del vecino país y
169 Sánchez, Alberto. “Los refugiados y la legislación sobre el derecho de asilo en la legislación Panameña”.
Ciudad de Panamá. Diciembre de 2003.
151
organismos internacionales, con miras a cumplir con el espíritu de las normas
internacionales suscritas por este Estado y aliviar la situación de desprotección en la que
se encuentra los colombianos desplazados forzados transfronterizos y solicitantes del
estatus de refugiado, a saber:
1. Los impactos en materia de garantías de protección de derechos que implica el
Decreto Ley 3 de 2008 para los solicitantes de refugio y desplazados forzados
transfronterizos.
Desde diversas instancias de la sociedad civil panameña reiteradamente se han hecho
llamados a revisar el Decreto Ley 3, evidenciando su inconveniencia desde el marco de
obligaciones contraídas por el Estado panameño y en particular, probando los aspectos
que serán vulnerados por la aplicación de este nuevo marco y que justifican su
revocatoria o reforma.
En este sentido, la Mesa Nacional de Refugiados y Migrantes de Panamá (MENAMIRE)
durante el año 2008 ha identificado los siguientes factores de vulneración que trae la
aplicación de la mencionada Ley170:
- No se incluyen las salvaguardas sobre protección internacional contenidas en la
Convención de 1951 y el Decreto 23 de 1998, como por ejemplo, el principio de no
devolución de solicitantes de refugio.
170 Mesa Nacional de Refugiados y Migrantes de Panamá –MENAMIRE-. “Posición sobre el decreto Ley 3 de
22 de Febrero de 2008. Que crea el servicio nacional de migración, la carrera migratoria y dicta otras disposiciones. Documento elaborado para la XIII Conferencia Regional de Migraciones. Tela. Hondura. Mayo de 2008.
152
- No se incluye un glosario sobre términos relacionados como sería el de Refugiado,
lo cual abre la puerta a que los funcionarios en terreno interpreten la norma con
discrecionalidad.
- Impedimento para que los refugiados opten por soluciones migratorias
permanentes, como por ejemplo, el que deban renunciar al estatus de refugiado para
obtener la residencia.
- No se resuelve el limbo en que se encuentran las personas que están bajo el
estatus de protegido temporal humanitario, dado que con la nueva norma están
supeditados a renovar la tarjeta que certifica ese estatus cada dos meses por parte de la
Comisión Nacional legibilidad, además que viola el acuerdo bilateral de 2006 entre los
gobiernos panameño y colombiano sobre resolución de esta situación.
- Plantea una discriminación por factores económicos, en efecto, en la medida en
que el decreto ley aumenta las multas por entrar de manera irregular al país y no hace
distinciones entre migrantes económicos y por razones de violencia en el pago de ellas, y
en el caso de los trabajadores extranjeros que están en situación irregular, desestimula las
denuncias de casos de trabajos en condiciones degradantes, por miedo a que además de
la vulneración de derechos que sufren deban asumir el pago de las multas.
- Se afecta la unidad de familias integradas por migrantes indocumentados, dado
que no establece consideraciones para aquellos que han construido un núcleo familiar con
ciudadanos y ciudadanas panameñas, por lo que están expuestos a la deportación.
153
- Un posible fomento a la trata de personas y a formas de trabajo esclavo, en la
medida en que, se endurecen las condiciones de ingreso (se privilegia a las personas con
recursos económicos), las deportaciones rompen con unidades familiares y que se aplican
onerosas multas a los trabajadores ilegales, elementos estos que fomentan que las
personas decidan ingresar al país vía mafias y que los patronos carguen los costos de las
multas al salario de los trabajadores, tema especialmente sensible en el caso de las
mujeres que desarrollan la prostitución, pues nunca terminan de pagar la deuda o se
someten a tratos degradantes con tal de no ser denunciadas, creando un estímulo al
trabajo esclavo.
- Se llama la atención sobre la inconveniencia de entregar (artículo 13 del Decreto
Ley número 3) a los consulados la función de autorizar las visas no permanentes (turismo,
por estudios, etc.), dada la falta de capacidad administrativa para dar cuenta del aumento
de solicitudes a las que se enfrentaran estas dependencias y la posibilidad de hechos de
corrupción en la materia.
Por último, la MENAMIRE llama la atención sobre el hecho de que no fueron tenidos en
cuenta los comentarios de la sociedad civil en materia de la violación de la normativa
internacional precedente y el acuerdo bilateral con el gobierno colombiano en lo
referente a lo protegidos humanitarios al momento de expedir este Decreto y ley, por lo
que ya en el vecino país se viene gestando un movimiento de la sociedad civil para incidir
en la macha atrás en esta norma.
Por otra parte, el decreto ley en cuestión, no resuelve fallas institucionales que la
estructura administrativa dispuesta para la atención del refugio viene padeciendo desde
de hace varios años, en este sentido, es pertinente entrar a hacer una reflexión sobre esos
asuntos inconclusos en materia de diseño institucional y procedimental que están
154
contribuyendo a la situación de vulnerabilidad de los solicitantes de refugio y de los
desplazados forzados transfronterizo de nacionalidad colombiana en particular.
2. Los problemas de diseño institucional pendientes
Producto del insuficiente alcance territorial de las entidades responsables del tema de
refugio, de la tramitología, la insuficiencia de recursos, la prevención contra los efectos
desestabilizadores del conflicto armado colombiano en las zonas de frontera y de una
mentalidad en los funcionarios que ve en los migraciones y los desplazados forzados
transfronterizo una amenaza, se vienen presentando una serie de situaciones que limita la
posibilidad de proveer una respuesta institucional oportuna y con sentido humanitario.
En este sentido las situaciones a que se enfrentan los desplazados forzado transfronterizo
y solicitantes de refugio en general, y que no lograron ser resueltas con el Decreto Ley 3
de 2008, son:
1. Un enfoque de atención que ve en las migraciones un problema de seguridad.
En la zona de frontera colombo-panameña, hay un déficit de cobertura territorial de los
organismos que manejan los temas de refugio y migración, en este sentido, por lo general
son los efectivos de la policía, los primeros funcionarios estatales que intervienen en la
materia, sin embargo, a pesar de las capacitaciones en derechos humanos ante las
situaciones de violencia e incursiones de grupos armados ilegales del lado colombiano, y
por la naturaleza de cuerpo de seguridad que tiene la policía, en esta tiende a no
prevalecer una concepción humanitaria en el tratamiento de estas personas.
155
Los colombianos suelen ser “retenidos” por la policía mientras la autoridad migratoria u
ONPAR se hace cargo de estas personas, esta retención lleva a que sean ubicados en
instalaciones de reclusión, con lo cual son revictimizados, pues entran en contacto con los
delincuentes que permanecen en esos sitios mientras se obtiene una respuesta de las
autoridades migratorias o de refugio competente. Este hecho desestimula las solicitudes
de protección, pues las personas prefieren invisibilizarse para no ser capturados o
deportados. Al respecto, el cuadro 5, muestra el número de deportados entre enero y
marzo de 2008.
Cuadro 12. Extranjeros deportados de la República de Panamá.
Período 2007-marzo de 2008.
País Total Hombres Mujeres
Colombia 1,332 790 542
China 180 138 142
Ecuador 97 81 16
Nicaragua 82 58 24
Perú 69 46 23
República
Dominicana
65 29 36
Guatemala 31 24 7
Estados
Unidos
29 23 6
México 23 22 1
Jamaica 21 19 2
Fuente: Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados (MENAMIRE). “Extranjeros deportados de la República de Panamá”. Contenido en “Informe de Panamá”. Op cit.
156
2. Tramitología y baja resolución de las solicitudes de refugio.
Dada la existencia de tres instancias que valoran la petición de refugio se considera que
hay violación al debido proceso, estas instancias son: 1. Servicio Nacional de Migración,
que en las zonas de frontera decide si envía o no la solicitud de refugio; 2. ONPAR y; 3.
Comisión Nacional de Elegibilidad para la atención de los refugiados que en teoría es el
órgano que toma la decisión de entregar o no el estatus de refugiados.
Cuadro 13. Refugiados en Panamá (información no oficial proveniente de datos de
ONPAR y ACNUR).
Situación 2005 2007
Refugiados reconocidos (acumulado) 829 996
Nuevas solicitudes de refugio 435 358
Solicitudes de refugio pendientes (acumulado) 447 530
Personas bajo protección temporal (fronteras
con Colombia)
901 894
Fuente: Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados (MENAMIRE). “Informe de Panamá”. Ciudad de Panamá.
Mayo de 2008.
Al finalizar el año 2008 según el Anexo Estadístico del Informe anual del ACNUR 2009, en
Panamá existen 3.097 personas de origen colombiano en calidad de refugiadas y bajo la
protección del ACNUR. Aunque las personas que han recibido el estatus de refugio se
aproximen a 1.000, se estima que cerca de 15.284 personas estarían en necesidad de
protección según el ACNUR.
157
Por otra parte, dado que el Decreto Ley 3 de 2008 no incluye la denominación del término
refugiado hay un vacío jurídico. En efecto el artículo 14 de la citada norma, establece
cuatro categorías migratorias, dentro de las cuales estaría la de refugiado: 1. No
residente; 2. Residente temporal; 3. Residente permanente y; 4. Extranjeros bajo
protección de la República de Panamá (acá es donde la norma incluye a los refugiados y
apátridas).
Por otra parte al no explicitar esta norma, el procedimiento para otorgar el refugio, se
sigue aplicando la norma que sólo analiza como causal la persecución estatal con lo cual
se omite como criterio de decisión que haya persecución y acciones de vulneración por
actores no estatales como las guerrillas, neoparamilitares y carteles de la droga.
Al respecto de la problemática del refugio, MENAMIRE establece
que…“aproximadamente más del 60% de los migrantes deportados es de nacionalidad
colombiana. Se están dando situaciones de violaciones de derechos humanos de migrantes
indocumentados e inclusive solicitantes de refugio y corrupción de parte de los agentes de
policía porque se les está amenazando con entregarlos a las autoridades migratorias si no
les pagan una suma de dinero
También, en ciertos casos han ocurrido violaciones del debido proceso contra solicitantes
de refugio en trámite, quienes han sido detenidos por la policía nacional sin orden previa
de autoridad competente, y quienes finalmente coincidentalmente y luego de que
Migración comunicara la situación, no admitidos a trámite por la ONPAR.
Existen personas de nacionalidad salvadoreña, nicaragüense, cubanas que llevan más de
20 años de estar viviendo en nuestro país y no tienen status migratorio alguno ya sea
porque fueron estafadas por abogados, no calificaron como refugiados o no realizaron
trámite alguno o no califican para algún tipo de visa. Muchos de ellos tienen hijos
158
panameños, pero tendrían que ser personas de la tercera edad para ser reclamados por
sus hijos”171.
3. Irresolución de la situación de los colombianos bajo el estatus de protegido temporal.
Las personas que se encuentran bajo el estatuto de protección temporal, seguirán sin un
marco que les otorgue estabilidad jurídica y migratoria definitiva, dado que el Decreto Ley
3 de 2008, sigue manteniendo la necesidad de una permanente revisión de la validez de la
situación de estas personas (artículo 24 del Decreto Ley número 3), con lo que el gobierno
nacional panameño dilata el cumplimiento del compromiso de regularización migratoria
como residentes que se fijó en el acuerdo binacionales con el gobierno de Colombia del
año 2006.
Por otra parte el otorgamiento del estatus de refugiado no es una condición permanente,
pues el Servicio Nacional de Migración deberá expedir un “permiso de residencia
temporal” válido por un año y prorrogable por igual período, “siempre que las autoridades
competentes certifiquen que mantiene dicha condición” (artículo 24 del Decreto Ley
Número 3).
Por otra parte, la norma no resuelve la limitación que tienen hoy en día los protegidos
temporales para buscar trabajo y el que se supedite su circulación fuera del territorio de
vigencia del permiso de protegido temporal, sólo a razones de enfermedad, con lo cual
se mantiene la situación de cuasi confinamiento a la que están expuestos estas víctimas
de la violencia colombiana.
171 Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados (MENAMIRE). “Extranjeros deportados de la República de
Panamá”. Contenido en “Informe de Panamá”. Op cit. Página 2.
159
A manera de conclusión de este apartado, se afirma que en materia de protección a los
desplazados forzados transfronterizos y solicitantes de refugio, la nueva norma más que
aumentar el nivel de protección de estas personas, crea un marco que desestimula estas
solicitudes y condena a estas poblaciones a seguir al margen de la institucionalidad estatal
y a los migrantes económicos ilegales a estar en condiciones de precariedad y expuestos a
la explotación laboral, por lo que no amplia las protección, dado que busca profundizar en
el enfoque restrictivo y securitario que permea a la institucionalidad migratoria y de
refugio de los países vecinos de Colombia desde mediados de la década de los noventa.
Las repatriaciones: el caso de Juradó
Foto: Codhes. Juradó, Chocó.
A causa del conflicto armado en el departamento de Chocó, en 1999 cerca de 800
personas habitantes de Juradó, -municipio fronterizo con Panamá- tuvieron que salir
desplazadas hacia Jaqué (Panamá) y en menor medida hacia otros lugares del
departamento como Bahía Solano y Quibdó. Juradó quedo prácticamente desocupado,
160
con la incursión paramilitar gran parte de la población fue acusada y señalada como
guerrillera, los asesinatos y las amenazas no se hicieron esperar, dado que el municipio
había mantenido una fuerte presencia guerrillera en los años anteriores.
Como ocurre con frecuencia en el país, la población civil quedo inmersa en una ola de
violencia en medio de ambos bandos y la única alternativa para preservar la vida fue el
desplazamiento, en este caso hacia territorio panameño que geográficamente era más
cercano y seguro que otras regiones del mismo departamento. El Ejército Nacional para
esa fecha no hacía presencia en ese territorio y la población se encontraba bajo la
autoridad total de los grupos irregulares, la presencia de otras autoridades o instituciones
estatales, era prácticamente inexistente.
En el año 2003, se llevo a cabo un proceso de repatriación de cerca de 50 familias172, en
ese momento se realizó por parte de la Presidencia de la República y la Red de Solidaridad
Social (hoy Acción Social) un Plan de Repatriación Voluntaria de las familias que se
encontraban en Jaqué hacia el municipio de Juradó, que constaba de dos fases en las
cuales las entidades acompañantes: Red de Solidaridad Social del Nivel Nacional y la
Unidad Territorial Chocó, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación
Nacional, Ministerio de Protección Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Policia Nacional, CHF (organismo no gubernamental de carácter internacional), Defensoría
del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Personería Municipal, y las entidades
observadoras: el ACNUR y la OIM, se comprometían en ciertos aspectos necesarios para
garantizar la voluntariedad, seguridad y dignidad del retorno.
En estos compromisos el Gobierno panameño y la ONPAR también se comprometían con
algunos aspectos relacionados con el transporte de las personas repatriadas y la provisión
de elementos de seguridad y aseo necesarios.
172 Para el cual CODHES realizó una visita en el año 2004 y posteriormente publico un informe sobre este
caso, Ver: CEBALLOS, Marcela y MÚNERA, Liliana, En: Documentos CODHES No. 4, Las repatriaciones: obstáculos, retos y alternativas para alcanzar la integración local, Bogotá D.C., Abril de 2006.
161
Previamente a la repatriación, la Red de Solidaridad coordinaría en la comunidad
receptora la adecuación de los lugares de alojamiento de las personas que llegaban, en el
documento oficial del Plan de Repatriación173 se habla también de las gestiones necesarias
para la asignación de lotes para la construcción de vivienda nueva apoyada en recursos
disponibles de CHF y la OIM, atención psicosocial por 15 días, entrega de elementos de
aseo, asistencia alimentaria por tres meses, realización de sesiones permanentes del
Comité Municipal de Atención a Población Desplazada.
La mayoría de los compromisos se cumplieron parcialmente, especialmente en el tema de
acompañamiento continuo a esta población y en el tema de vivienda, en los cuales se
observan grandes debilidades, a su llegada a Juradó la comunidad retornada se ubico en
unas casas que les informaron serían temporales mientras la alcaldía gestionaba lotes
para la adecuación de sus viviendas definitivas, cinco años después de su retorno a
Colombia, las familias continúan viviendo en dichas casas que mantienen una
infraestructura deficiente y no cuentan con el saneamiento básico para ser definitivas
además de encontrarse en terrenos fandagosos dada su cercanía al río Apartadó que pasa
por el municipio.
173 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL, Propuesta de Plan de Repatriación
Voluntaria de las Familias que se encuentran en Jaqué hacia Jurado y otros lugares de Colombia.2003
162
Foto: Casas de los repatriados en Juradó. CODHES noviembre 2008
Después de cinco años de su retorno, las personas repatriadas tienen la sensación de que
el gobierno no les cumplió a cabalidad sus compromisos, sienten que después del retorno
todo se olvidó y rescatan como positiva la presencia del Ejército en el municipio, sin
embargo no olvidan la escalada de violencia vivida y las precarias condiciones en las que
vivieron en Panamá y que continúan viviendo en medio de la pobreza y las dificultades
para el progreso.
“eso allá era muy difícil también, por lo menos no habían combates y esas cosas, pero nunca pudimos hacer nuestra vida normal, había un lugar que era como la cárcel le llaman La Palma, para los colombianos que nos encontraran después de las 7 de la noche nos cogían y a veces teníamos que pasar días metidos en ese calabozo sin saber por qué, a un compañero de acá una vez lo tuvieron más de 6 meses, eso fue duro, su señora estaba en embarazo y a quién le decíamos algo? a quién?”174
174 Testimonio de un hombre repatriado de Jaqué. Entrevista realizada por CODHES en noviembre de 2008.
163
Juradó es un municipio que parece no ser del departamento de Chocó por su lejanía, las
dificultades y altos costos necesarios para llegar hasta allí, es por esto que sus habitantes
que hace pocos años están regresando, exigen una mirada más integral tanto del gobierno
departamental como del gobierno nacional, pues en sus declaraciones afirman que
prácticamente todos sus habitantes en algún momento vivieron el desplazamiento
forzado bien sea para Panamá o para otros lugares. Sin embargo no existe un plan de
restablecimiento que contemple proyectos productivos y en general se siente
desconfianza de las instituciones que en ocasiones visitan el municipio porque muchas
veces han contado lo ocurrido y no pasa nada.
Foto: Comunidades indígenas en Dichardí, Juradó. CODHES, noviembre 2008
“Yo no me quería quedar ni un minuto más en Panamá, uno esta enseñado a vivir pobre en su municipio, pero allá es peor, por eso apenas vimos la posibilidad del regreso no lo pensamos, otras personas si no podían regresar porque su situación era peor y estaban amenazados o les habían matado familiares y aunque nos decían que aquí ya estaba el Ejército todavía no sabíamos bien que iba a pasar, de todas maneras nosotros bien mal que veníamos pues lo primero que nos dieran, eso cogíamos, pero no es lo correcto”175
175 Ibíd.
164
En Panamá, aún permanecen familias colombianas, comunidades indígenas de la frontera
afirman familias de sus comunidades están en territorio panameño desde hace años, y
que han manifestado tener deseos de regresar, sin embargo este acompañamiento
todavía no se da ni las condiciones para garantizarles un retorno seguro, por lo que instan
a las autoridades gubernamentales a no olvidarse de estas personas.
Se hace necesario que en estos procesos de acompañamiento a retornos sea por
desplazamientos dentro del territorio nacional o fuera de éste, tanto el gobierno nacional
como las entidades internacionales que se comprometan en el acompañamiento a las
comunidades retornadas, cumplan los compromisos acordados y que dentro de los mimos
se contemplen planes integrales de restablecimiento para lograr superar el estado de
cosas inconstitucionales que se mantienen para esta población en la mayoría de los casos.
166
Conclusiones
1. Frente a las relaciones binacionales
La ausencia de mecanismos de diálogo entre los gobiernos de Colombia con Ecuador y
Venezuela, no solo para tratar temas humanitarios como ocurría en el pasado, sino para
todos los temas relacionados con fronteras y conflicto armado, ha derivado en una
profunda desconfianza y en una prolongación indefinida de la crisis.
De esta forma, la dependencia que tiene las relaciones binacionales con la sintonía que
puedan tener los gobiernos vecinos con Colombia ha impedido la institucionalización de
una política exterior común que no se base en figuras presidenciales sino en políticas de
Estado.
En lo que se refiere al estancamiento de las relaciones colombo-venezolanas y colombo-
ecuatorianas se generan una serie de interrogantes sobre el futuro de las relaciones
binacionales. En particular, sobre la necesidad de construir una agenda humanitaria
binacional para tratar las situaciones de desplazamiento forzado transfronterizo y el
estado de miles de colombianos solicitantes de refugio en Venezuela y Ecuador, asuntos
que hoy en día no están incorporados en las agendas de los dos gobiernos centrales ni en
los regionales de los tres países, así como para regularizar la cooperación en materia de
seguridad.
En el caso de Panamá, se hace necesario que la agenda de los dos países empiece a tocar
temas relativos a las fronteras e incluir de igual forma asuntos humanitarios y de refugio,
con el fin de consolidar las relaciones y no mantener un dialogo aislado con este país,
evitando no solamente posibles crisis internacionales, sino reconociendo la precaria
situación humanitaria en la que se encuentran los colombianos en las provincias
fronterizas de Panamá.
167
2. En relación con el conflicto armado
En Chocó, Nariño, Putumayo, Arauca, Guajira y Norte de Santander, producto de la
intensificación de las iniciativas contrainsurgentes y antinarcóticos desde los últimos seis
años, hoy en día, se vive una persistente situación de violación de los derechos humanos,
de tensión social y debilidad institucional, lo cual es paradójico, dado el incremento del pie
de fuerza oficial en estas zonas y a la aplicación de fuertes dispositivos de control.
La persistente violencia y tensión social en el Catatumbo en Norte de Santander, la zona
del San Juan en Chocó, la costa y la cordillera nariñense y en las zonas pobres o
vulnerables de Pasto, Mocoa, Quibdó, Istmina, Puerto Asís, Villagarzón, Arauca, Arauquita,
Saravena, Tame, el área metropolitana de Cúcuta, Ocaña, Riohacha, Maicao, Dibulla y San
Juan del Cesar evidencian los límites para garantizar la protección de derechos y la
prevención del desplazamiento forzado a partir de la estrategia de seguridad democrática.
Las políticas de seguridad continúan siendo un factor de vulneración de derechos, además
del propio riesgo que se origina en la presencia de grupos armados ilegales, pues el actual
tránsito de la una estrategia de seguridad centrada en el control territorial a una
estrategia de control poblacional, está colocando como objetivo privilegiado de las
acciones contrainsurgentes y antinarcóticos a las poblaciones urbanas y rurales, y para el
caso de los municipios de Arauquita, Tame y Saravena en Arauca, Convención, El Carmen,
El Tarra, San Calixto, Puerto Santander y Tibú en Norte de Santander, y para la Guajira,
los municipios de Maicao, San Juan del Cesar, el Molino y las estribaciones de la Sierra
Nevada de Santa Marta, las situaciones de expulsión los están llevando a ser auténticos
puntos de crisis humanitaria.
3. En relación con los escenarios humanitarios
En las tres zonas de frontera se presenta una situación de deterioro creciente de los
derechos humano e Internacional Humanitario. Sin embargo, existen matices en el grado
de afectación según el grado de disputa-control territorial se haya avanzado.
168
En Chocó, La Guajira y Putumayo, se observa un escenario de violación persistente de
derechos humanos, este consiste en una creciente invisibilización de las situaciones de
violación a los derechos humanos debido a la aplicación de una estrategia de ataques
selectivos por parte de los actores armados, la cual individualiza las agresiones y lleva a
que se desdibuje el carácter de acción sistemática contra todo tipo de acción social
comunitaria.
Y en lo que se refiere a los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Nariño estos
tienden a ubicarse en un escenario de deterioro creciente de la situación de derechos
humanos, el cual consiste en la ocurrencia simultánea de eventos de vulneración
individuales (extorsión y sicariato) y ataques en masa (masacres y desplazamientos
masivos) en las zonas rurales. Y en cuanto a Guajira, en la medida en que la fuerza pública
logre desactivar la presencia de los grupos neoparas y mantener el repliegue guerrillero es
posible que se mantenga el escenario de “violación persistente de derechos humanos”,
que presenta hoy en día e inclusive pasar a uno de esporádicas acciones de violencia,
aunque al costo de seguir aumentando la presión social y la militarización de las zonas de
fronteras y puntos de tránsito hacia Venezuela.
4. Acerca de la respuesta institucional para las personas en situación de desplazamiento
forzado
La persistente situación de recepción de desplazados y las limitaciones institucionales para
resolver rápidamente los déficit históricos ha creado una crisis institucional en la cual la
demanda ha desbordado la oferta pública, esto a pesar de los mandatos de la Sentencia T-
025, que ha ordenado que hayan asignaciones presupuestales específicas y que obliga a
las autoridades territoriales a que coloquen en la agenda este problema humanitario.
En este sentido, el mayor esfuerzo hasta el momento ha estado en manos de los
programas nacionales y la oferta regional es casi invisible concentrada en redistribuir las
partidas de inversión que por la Ley 715 de 2001 reciben como participación en los
ingresos corriente de la nación.
169
En los departamentos fronterizos observados, así como en otros departamentos del país,
durante mucho tiempo se asumió que la atención al desplazamiento era un problema de
la nación y ahora con la Ley 1190, están obligados, en tiempo record, a dar pasos en la
materia. Sin embargo, la preeminencia del principio de solidaridad como criterio para la
asignación de la inversión social sigue obstaculizando el tránsito hacia políticas públicas de
derechos, estas últimas más costosas que las políticas asistenciales, lo cual es clave en un
escenario de crisis de las finanzas nacionales para 2009 y recorte al crecimiento de las
transferencias intergubernamentales hasta el 2016, con ocasión del Acto legislativo 04 de
julio de 2007.
En el caso de Norte de Santander, a pesar de sus avances, aun tiene que superar
obstáculos como la fijación de una política diferencial, la persuasión de los alcaldes
municipales para que se integren a la estrategia departamental y en particular lograr
sinergias con los actores estatales y no estatales que hoy en día convergen en la atención
y que hasta el momento no se han logrado poner de acuerdo, y que deben empezar por la
Alcaldía.
Los departamentos de Chocó y Putumayo deben hacer los máximos esfuerzos para
superar las condiciones precarias en las que vive gran parte de la población en situación
de desplazamiento desde hace más de 10 años, así como desarrollar programas de
estabilización para los nuevos y viejos desplazados en sus territorios.
5. Sobre la respuesta institucional en materia de refugio
Es claro que la emergencia humanitaria desbordó a la institucionalidad de los países
vecinos, esto se expresa en la lentitud de la respuesta y en que no se conoce la situación
de derechos de las personas que no solicitan el estatus de refugiado, de los solicitantes de
este y de los que se les ha negado.
El refugio se convirtió en un campo de intervención que hasta el momento ha estado
plagado por el formalismo en la garantía de derechos y el diletantismo en la respuesta
170
institucional, elemento este que se convierte en un factor de vulneración, dado que deja a
los colombianos en un limbo jurídico y por ende, su vida queda congelada, no pueden
buscar trabajo formal, no pueden cambiar de lugar de residencia y están expuestos a ser
objetos de la sospecha ante el clima de estigmatización y anticolombianismo que la
inseguridad en las zonas urbanas de las fronteras ha desatado en los años recientes.
¿Cuáles son las perspectivas de Colombia en sus relaciones con los vecinos?
Muchos expertos han señalado que la situación de aislamiento de Colombia con sus
vecinos puede desencadenar en una crisis regional, teniendo en cuenta la intensidad de su
conflicto armado y las no menores consecuencias que los países vecinos han asumido por
este conflicto –en tema de militarización, desplazamientos, Plan Colombia, refugiados,
fumigaciones, entre otros.
Juan Tokatlian afirma que aunque Colombia no es un Estado anárquico (ausencia
completa de gobierno central) si esta cerca de transformarse en un Estado fracasado176, es
decir, incapaz de proteger a sus individuos y las comunidades de las fuerzas que amenazan
su seguridad existencial. De la misma forma el tema del conflicto armado ha dejado de ser
domestico pues Estados Unidos se ha involucrado paulatinamente en el mismo,
convirtiendo al país en una guerra de baja intensidad, cada vez más internacionalizada,
porque a pesar de no existir un consenso definitivo entre Estados Unidos y América Latina,
sobre la mejor salida del conflicto armado colombiano, si hay un relativo acuerdo sobre
los potenciales efectos continentales, en particular entre los países vecinos177.
176 Tokatlian, Juan Gabriel. “Colombia: más inseguridad humana, menos seguridad regional”. Contenido en:
GÓMEZ, José María, (Comp). “América Latina y el (des)orden global neoliberal”. CLACSO, abril de 2004. Página 175. 177
Ibíd., Pp. 177
171
Socorro Ramírez sostiene que la centralidad del conflicto armado en la política exterior de
Colombia, ha llevado a los últimos gobiernos a creer que bastaba pedirle a los países
colindantes que actuaran conforme a las prioridades colombianas, sin tener en cuenta que
los vecinos empezaban a tener otra mirada del asunto y a reaccionar contra el
involucramiento estadounidense en la confrontación colombiana178.
Es por esto fundamental que Colombia dentro de la posición que ha asumido con Estados
Unidos como su único aliado, considere que la mirada hacia sus vecinos como una
oportunidad necesaria para fortalecer el apoyo y la solución del conflicto armado. Todavía
no son claros los nexos que los gobiernos de Ecuador y Venezuela puedan tener con las
FARC, sin embargo no es con el aislamiento y las acusaciones que Colombia pueda
averiguarlo ni con exigencias de cooperación no construidas pueda lograrlo.
1. Las relaciones binacionales
En el caso de las relaciones binacionales de Colombia con Ecuador y Venezuela es muy
posible que no se recupere el dinamismo del período previo a la crisis desatada con el
ataque colombiano a territorio ecuatoriano en marzo de 2008.
2. En materia del conflicto armado
No se vislumbra una superación de los actuales equilibrios militares en las zonas de
frontera, lo cual llevaría a un cambio de escenarios y por ende, la modificación de las
prácticas de guerra desarrolladas en 2008, las cuales colocan en el eje de las acciones de
los diferentes grupos armados, la disputa territorial, el control de las poblaciones y la
explotación de las economías ilícitas. Se considera que en 2009, persistirán las prácticas
178 Ramírez, Socorro. “Predominio de miradas nacionales a problemas transfronterizos”. Contenido en la
Revista “Actualidad Colombiana No. 450”. Disponible en:
http://www.actualidadcolombiana.org/boletin.shtml?x=2123.
172
de ataque masivo en la frontera con Ecuador y la violación individual o selectiva de los
derechos humanos hacia ciertas figuras de los derechos humanos y el movimiento social
en Nariño, Putumayo y Chocó, en la frontera Colombo-venezolana, más allá del discurso
del inicio del fin de la guerrillas que permea a la institucionalidad estatal colombiana.
Los grupos de nuevos paramilitares mantienen sus redes económicas, sociales y políticas
que tejieron en el pasado, dado que la verdad no saldrá a la luz en virtud de la extradición
de los jefes paramilitares y las excarcelaciones que se están empezando a ver de los
políticos implicados con ellos.
3. En relación con los escenarios humanitarios
Se mantendrán las limitaciones para la labor de los agentes humanitarios internacionales
en materias como el canje humanitario y el ingreso a espacios rurales de agentes
humanitarios.
La movilidad de los agentes se verá seriamente restringida en razón de la lógica de ataque
selectivos y la perdida de protección que implica el desprestigio que ocasionó el uso de los
emblemas de la Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR- en la operación Jaque, dado
que los grupos armados ilegales ahora desconfían de la veracidad y neutralidad de las
personas que portan estos símbolos, como lo atestigua el ataque a una comitiva del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a comienzos del mes de diciembre.
Por otra parte, los actores armados están interesados en que se invisibilice las diferentes
formas de vulneración que despliegan en estos territorios contra las organizaciones
sociales y liderazgos locales, desean que se invisibilice su existencia, dado que esto es
funcional a todos: al gobierno le permite seguir afirmando que la violencia cede producto
de su estrategia militar y fomentar la paraestatalidad de los enclaves energéticos que
pululan en las zonas liberadas por la seguridad democrática y, a los grupos armados
173
ilegales, les permite silenciar a todo aquel que erosione el monopolio del hacer y el decir
que reivindican y seguir en su ejercicio de construcción de ordenes sociales y la
explotación de economías legales e ilegales.
4. Acerca de la respuesta institucional para las personas en situación de
desplazamiento forzado.
La puesta en marcha de los programas de atención establecidos en los planes municipales
y departamentales de desarrollo y de las estrategias de los Planes Integrales Únicos
diseñados en este año, pueden darle un nuevo aire al tono de la atención por parte de los
gobiernos territoriales, el cual se ha caracterizado por sus carácter reactivo y estar a la
saga de las iniciativas nacionales.
Sin embargo, en la medida en que este campo de intervención no se institucionalice ya
sea por Autos de seguimiento de la Sentencia T-025 por parte de la Corte Constitucional o
el inicio al fin, de la competencia disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la
Nación, frente a la gestión de los gobernantes regionales en la materia, no se considera
que existan incentivos que rompan las trayectorias de los programas aplicados en 2008 y
en la aptitud asistencialista de los funcionarios de las administraciones nacionales y
regionales, observadas durante las visitas de campo, más aun cuando el 2009 es un año
preelectoral y ya se observan movimientos clientelistas en torno al presupuesto público y
la nómina de las entidades del nivel nacional que funcionan en las regiones: las oficinas
seccionales.
5. Sobre la respuesta institucional en materia de refugio
Las solicitudes de refugio de colombianos han aumentado en los tres países que
contempla este estudio, los niveles de conflicto armado y la situación de desplazamiento
forzado en los departamentos fronterizos de Colombia no presentan una disminución en
174
el corto plazo. Las aceptaciones que hacen los países vecinos, de las solicitudes de refugio
de colombianos, exceptuando a Ecuador, tiende a ser cada vez menores, complicando el
escenario humanitario para las personas en busca de protección internacional. Dados el
déficit de atención en la materia que presentan los gobiernos de los países vecinos, la
respuesta institucional en materia de refugio de Ecuador, Panamá y Venezuela plantea
tres escenarios:
1. Dejar las cosas como están, permitiendo que al igual que en Colombia se acumule un
creciente déficit de atención de víctimas y aumentar los controles en la frontera para que
no ingresen más colombianos a solicitar el refugio, todo bajo la excusa de una política de
seguridad de fronteras ante el incremento de la violencia colombiana en sus territorios,
situación contraria al derecho internacional de los refugiados en el mundo.
2. Adelantar una profunda reforma institucional a la administración encargada del tema
de refugio, como lo plantea Ecuador, para aumentar su capacidad de respuesta, escenario
que llevado a cabo de manera individual por cada uno de los países sin permitir un dialogo
regional, puede llevar a resultados no esperados y;
3. Buscar soluciones multilaterales, que permitan la reactivación de estrategias como el
Plan de Acción de México, fortaleciendo los programas de reasentamiento y de tercer país
de recibo, con el fin de dar cuenta del creciente número de colombianos que no están
siendo atendidos y minimizar situaciones de irregularidad y explotación laboral.
El tercer escenario al involucrar a los países de la región en esta problemática también
regional, apuesta a soluciones más duraderas y al respeto por los derechos humanos. Este
dialogo no debe ser un asunto pendiente, por el contrario, entre más rápido los gobiernos
incluyan este tema en su agenda, podrán empezar a tener acuerdos regionales para dar
pleno cumplimiento a la protección internacional de las y los refugiados colombianos
evitando que este tema se convierta en otro punto de tensión futura entre Colombia y sus
vecinos.