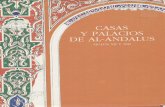Identificación de componentes orgánicos como aglutinante de la decoración post-cocción al...
Transcript of Identificación de componentes orgánicos como aglutinante de la decoración post-cocción al...
1
ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
“Identificación de componentes orgánicos como aglutinante de la decoración post-cocción al pseudo-cloisonné de cerámica
arqueológica. Estudio de caso de objetos provenientes de los sitios La Higuerita, Tala, Jal., Plan del Guaje, Tonalá, Jal. y Cerro
del Teúl, Teúl de González Ortega, Zac.”
TESIS QUE PRESENTA
MARIELA SARAI CARRILLO DÍAZ
PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES
Directoras de Tesis Dra. Martha Lorenza López Mestas Camberos
Lic. Martha Cecilia González López
Asesores Q. Miguel Ángel Canseco Martínez
QFB. Elvira Ríos Leal
GUADALAJARA, JALISCO 19 DE DICIEMBRE DE 2014
5
Science is the attempt to make the chaotic
diversity of our sense experience correspond to
a logically uniform system of thought.
Albert Einstein
7
AGRADECIMIENTOS
Les ofrezco un profundo agradecimiento a mis co-directoras de tesis Lorenza López
Mestas y Cecilia González quienes, desde que la vida les dio la tarea de transmitirme una
parte de su enorme conocimiento, creyeron en mí y depositaron su confianza personal y
profesional pudiendo lograr, después de varios años, la consolidación del presente
trabajo. Es preciso plasmar mi admiración por ambas, ya que son además de destacadas
profesionales cada una en su disciplina, maravillosas personas que me apoyaron de
diversas maneras para poder estudiar esta carrera.
Así mismo, ofrezco un agradecimiento a los arqueólogos Lorenza López Mestas,
Marisol Montejano, Laura Solar y Peter Jiménez, responsables de las piezas en estudio,
por facilitarme el acceso a las colecciones, promoviendo el trabajo interdisciplinario que
forma parte importante de este trabajo. Particularmente doy las gracias a Laura y a Peter
por las facilidades en el comienzo de este trabajo y por acercarme al mundo de la
arqueología de Occidente.
Agradezco también a Miguel Ángel Canseco y Elvira Ríos por colaborar con la
realización de los análisis instrumentales, compartiendo no solamente su experiencia
profesional sino también su enorme amabilidad y cariño. Por otro lado, agradezco a
Rodrigo Esparza por favorecer la realización de varios de estos estudios.
Doy gracias a la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente por la
formación profesional y otorgarme un estandarte que llevo con orgullo. Además,
8
agradezco al Instituto Nacional de Antropología e Historia por el apoyo para la realización
de este trabajo y por darme la oportunidad de poner en práctica mis conocimientos para
la conservación del patrimonio cultural mexicano.
Incluyo en estos agradecimientos a Claudia Blas por sus constantes asesorías,
información, bibliografía, entre otros, que fueron enriqueciendo de manera importante el
contenido de esta investigación.
Agradezco a Jocelyn Alcántara por ayudarme en la consolidación de la
interpretación de los resultados. Extiendo el agradecimiento a Maricela Esquivez, Pedro
Enríquez, Guadalupe Villegas y Roberto Jacobo, quienes colaboraron en la obtención de
algunas materias primas. De igual manera doy gracias a Osvaldo Díaz por todas las
facilidades otorgadas en la biblioteca de la ECRO y su amabilidad, paciencia y apoyo a lo
largo de toda la carrera.
No puedo evitar hacer mención de mi gratitud a todas las personas que me
ayudaron en mi crecimiento personal durante este proceso. Me gustaría comenzar
expresando mi enorme cariño y agradecimiento hacia Cecy, quien me ha apoyado
incondicionalmente desde hace tanto tiempo, construyendo maravillosas experiencias
profesionales y de vida: con esas profundas, y a veces sin sentido, discusiones de química
y restauración por las tardes; varios momentos de consuelo en tiempos difíciles con la
firmeza y ternura maternal que la caracteriza; por ser amiga, cómplice, mentora y casi
madre adoptiva; a quien con estas simples palabras no será posible retribuir
mínimamente pero espero que la vida me dé la oportunidad de hacerlo.
Mi gratitud es también para mi madre a quien le debo gran parte de lo que soy,
que me condujo a salir adelante igual que ella lo hizo y me enseñó a ser responsable y a
hacer siempre lo mejor posible, y quien también me apoyó en la culminación de este
trabajo.
Le doy mil gracias a Clau, mi Ollita, quien me ha apoyado incondicionalmente
desde el inicio de la carrera y me ha acompañado como amiga y casi hermana en el
quehacer profesional y personal; sin su importante ayuda, pero sobre todo sin su enorme
9
cariño y compañía, en esas tardes de tesis en las que avanzábamos poco pero nos reíamos
mucho para descargar las frustraciones, esto no hubiera sido posible.
También quiero agradecer a los muéganos, quienes me adoptaron como parte de
su grupo, me brindaron su amistad y de quienes aprendí que, a pesar de las diferencias
entre cada uno, trabajando en equipo pueden lograrse muchas cosas y que todo es mejor
divirtiéndose.
Finalmente, sin restar importancia, expresaré mi gratitud a todas mis amigas y
amigos por brindarme su sincera amistad, a Mary, Judith, Juan, Ramón, Ivette, Aura, Luis,
Enrique, Tía Laura, Martha y Toño, apoyándome moralmente durante este proceso y
quienes nunca dejaron de preguntar por mi avance ni de darme ánimos para continuar.
11
I NDICE
AGRADECIMIENTOS ...........................................................................................................................7
ÍNDICE ..............................................................................................................................................11
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................15
Justificación ......................................................................................................................................16
Objetivos ..........................................................................................................................................19
Objetivos específicos:...................................................................................................................19
Estructura de la investigación ..........................................................................................................20
CAPÍTULO 1
LA CERÁMICA DECORADA AL PSEUDO-CLOISONNÉ. MARCO HISTÓRICO .........................................23
1.1 La cerámica y su decoración .......................................................................................................23
1.2 La decoración pseudo-cloisonné ................................................................................................26
1.2.1. Antecedentes del término ..................................................................................................26
1.2.2. Temporalidad y distribución...............................................................................................33
1.2.3 Características formales y de diseño ..................................................................................39
1.2.4 Iconografía ..........................................................................................................................45
1.3 Las vasijas al pseudo-cloisonné en los sitios de La Higuerita, Plan del Guaje y El Cerro del Teúl 47
1.3.1. La Higuerita ........................................................................................................................49
Contexto geoclimático .............................................................................................................49
12
Investigaciones arqueológicas ................................................................................................. 49
1.3.2 Plan del Guaje..................................................................................................................... 53
Contexto geoclimático............................................................................................................. 53
Investigaciones arqueológicas ................................................................................................. 54
1.3.3. Cerro del Teúl .................................................................................................................... 56
1.4 Contexto social actual ............................................................................................................... 58
CAPÍTULO 2
ANTECEDENTES EN EL ESTUDIO MATERIAL DE LA DECORACIÓN PSEUDO-CLOISONNÉ SOBRE
CERÁMICA ....................................................................................................................................... 61
2.1 Componentes inorgánicos ......................................................................................................... 62
2.2 Componente orgánico ............................................................................................................... 69
2.3 Conformación de la policromía ................................................................................................. 75
2.3.2 Capa pictórica ..................................................................................................................... 77
2.3.3 Aglutinante ......................................................................................................................... 80
Proteínas ................................................................................................................................. 81
Polisacáridos............................................................................................................................ 81
Aceites ..................................................................................................................................... 82
CAPÍTULO 3
PROBLEMÁTICAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PSEUDO-CLOISONNÉ APLICADO A CERÁMICA
PREHISPÁNICA ................................................................................................................................. 85
3.1 La conservación in situ............................................................................................................... 86
3.2 La conservación en laboratorio ................................................................................................ 89
3.3 La importancia del conocimiento de la técnica de factura de la decoración para definir criterios
de intervención ............................................................................................................................... 96
3.4 Implicaciones de la existencia de un componente orgánico como aglutinante de la decoración
para su conservación y restauración ............................................................................................... 99
3.4.1 La técnica de factura ........................................................................................................ 100
3.4.2 El contexto de enterramiento .......................................................................................... 101
13
3.4.3 Deterioros de la decoración pseudo-cloisonné: proceso patológico de un padecimiento 103
3.4.4 Comentarios finales de posibles aglutinantes orgánicos del pseudo-cloisonné.................108
CAPÍTULO 4
DISEÑO METODOLÓGICO EXPERIMENTAL .....................................................................................111
4.1 Análisis formal, técnica de factura y diagnóstico de las piezas pertenecientes a los sitios
arqueológicos La Higuerita, Plan del Guaje y Cerro del Teúl ..........................................................114
4.1.1 Análisis formal ...................................................................................................................114
La Higuerita ............................................................................................................................114
Plan del Guaje ........................................................................................................................116
Cerro del Teúl .........................................................................................................................117
4.1.2 Técnica de factura ............................................................................................................118
La Higuerita ............................................................................................................................118
Plan del Guaje ........................................................................................................................121
Cerro del Teúl .........................................................................................................................123
4.1.3 Diagnóstico material.........................................................................................................126
La Higuerita ............................................................................................................................127
Plan del Guaje ........................................................................................................................130
Cerro del Teúl .........................................................................................................................135
4.2 Selección de especímenes ........................................................................................................138
4.3 Descripción de los métodos analíticos empleados ...................................................................139
4.3.1 Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier con Reflectancia Total Atenuada
(FT-IR con ATR) ...........................................................................................................................141
4.3.2 Cromatografía de Gases y Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución .......................142
Cromatografía de Gases con Detector de Ionización de Flama (GC-FID) ................................143
Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución con Detector de Índice de Refracción (HPLC-IR)
...............................................................................................................................................144
4.4 Desarrollo de la experimentación ............................................................................................145
4.4.1 Elaboración de patrones ...................................................................................................145
4.4.2 Toma de muestras .............................................................................................................148
4.4.3 Análisis con FT-IR con ATR .................................................................................................151
14
4.4.4 Cromatografía .................................................................................................................. 152
CAPÍTULO 5
RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS Y DISCUSIÓN ................................................................................ 154
5.1 Resultados del FT-IR con ATR .................................................................................................. 154
5.1.1 Espectros de muestras patrón .......................................................................................... 154
5.1.1 Espectros de muestras de pseudo-cloisonné .................................................................... 157
5.2 Discusión de los resultados del FT-IR con ATR ......................................................................... 160
5.3 Resultados de GC-FID y HPLC-IR .............................................................................................. 163
5.3.1 GC-FID.............................................................................................................................. 163
5.3.2 HPLC-IR ............................................................................................................................ 166
5.4 Discusión de resultados de GC-FID y HPLC-IR .......................................................................... 167
CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 169
6.1 Líneas de investigación ............................................................................................................ 172
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................ 175
ANEXOS ......................................................................................................................................... 189
ANEXO 1 ........................................................................................................................................ 191
ANEXO 2 ........................................................................................................................................ 193
Referencias .................................................................................................................................... 203
ANEXO 3 ........................................................................................................................................ 205
ANEXO 4 ........................................................................................................................................ 211
ANEXO 5 ........................................................................................................................................ 217
15
INTRODUCCIO N
El hombre ha plasmado su cosmovisión y percepción de la vida y del contexto en que se
sitúa y desarrolla en diversos objetos que ha facturado por medio de la manipulación de
sus recursos. Son estas piezas, el medio a través del cual podemos conocer los diversos
aspectos que dan cuenta de la cotidianeidad de las sociedades pasadas y del sistema
cultural en que se desenvolvían. Un ejemplo importante corresponde a la cerámica
prehispánica con decoración al pseudo-cloisonné, la cual, además de ser particular en
cuanto a la técnica de elaboración: policromía, materiales, complejidad y finura, se
encuentra cargada de símbolos y escenas iconográficas que aportan información
importante al estudio en el modo de vida de estas sociedades y su manera de proyectar
en éste su perspectiva del universo.
La técnica decorativa al pseudo-cloisonné actualmente es reconocida en el ámbito
arqueológico por ser característica del occidente de México en época prehispánica,
aunque ha sido encontrada esporádicamente desde el sureste mexicano hasta más allá de
la frontera septentrional mesoamericana. El término empleado para este tipo de
policromía tiene su origen en la asignación que algunos exploradores y arqueólogos le
otorgaron en sus reportes de recorridos de superficie y excavaciones. Esta técnica
decorativa tiene implicaciones tecnológicas particulares y ha sido encontrada asociada a
contextos importantes, por lo que son consideradas como objetos suntuosos. Cabe aclarar
que fue utilizada en la decoración de objetos de diversa naturaleza: cerámica, concha,
16
guajes y posiblemente textiles o madera, sin embargo, el caso de estudio se encuentra
limitado a la cerámica, ya que es la más abundante, facilitando la accesibilidad como
primer acercamiento al desarrollo del presente tema.
Las principales investigaciones que se han realizado específicamente del pseudo-
cloisonné fueron efectuadas por Noemí Castillo Tejero y Thomas Holien entre las décadas
de los 60 y 70 del siglo pasado. El trabajo de Castillo se enfocó tanto en la problemática de
la delimitación del término de acuerdo a la técnica de factura y a la identificación de los
materiales utilizados en numerosos fragmentos de diversos sitios. Por su parte, Holien
abordó el tema desde una perspectiva más antropológica, relacionando algunos hallazgos
arqueológicos y piezas de saqueo para conocer su distribución, iconografía e iconología,
funciones, relaciones de intercambio y posible evolución a la actualidad.
A partir de entonces, son pocos los datos que se han publicado acerca del estudio
de esta decoración. De hecho, el presente trabajo es el primero en abordar el tema como
objeto de estudio de la restauración, donde la necesidad de conocer los materiales para
favorecer la conservación.
Justificación
En el año de 2005, se presentó la oportunidad de tener un acercamiento a una vasija con
decoración al pseudo-cloisonné, en el segundo semestre de la licenciatura dentro del
Seminario-Taller de Restauración de Cerámica. Se trataba de una Olla Códice proveniente
del sitio arqueológico La Higuerita, en el municipio de Tala en Jalisco, la cual tenía algunos
años de ser extraída del contexto arqueológico por la arqueóloga Lorenza López Mestas.
Antes de la intervención, se conocía la fragilidad de la decoración por experiencias previas
de la profesora Cecilia González, sin embargo, la pieza presentó una problemática
particular durante los procesos de liberación y limpieza, lo cual condujo a implementar
soluciones específicas y, a su vez, generó diversas incógnitas con respecto a los materiales
constitutivos y su comportamiento frente a la humedad.
17
Para el año 2006, como parte de las actividades que realizaba para el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH), trabajé en la microexcavación y limpieza de un
bloque de piezas con decoración al pseudo-cloisonné proveniente de la excavación del
sitio de Plan del Guaje, en Tonalá, Jalisco. En esta práctica ya se tenía cierto conocimiento
de las vicisitudes de esta técnica decorativa, por lo que se tomaron ciertas medidas
preventivas para evitar pérdidas; no obstante, hubo casos particulares en los que era
latente la fragilidad de la policromía.
Como otra experiencia personal, el acercamiento a piezas con decoración de este
tipo en 2009, procedentes de saqueo pero entregadas al Proyecto Arqueológico Cerro del
Teúl, en Teúl de González Ortega, Zacatecas, me permitió apreciar ciertas diferencias con
respecto a las vasijas de los otros dos sitios. Los colores de la policromía eran
especialmente brillantes y variados y el estado de conservación se apreciaba
considerablemente mejor.
Por todo lo anterior surgió, entre otras cosas, la inquietud por conocer el tipo de
material que mantenía fijos los pigmentos de la decoración a la cerámica. Por las
observaciones realizadas durante las intervenciones mencionadas de las piezas de La
Higuerita y Plan del Guaje, era evidente que este posible material aglutinante empleado
en la elaboración era soluble al agua después de su extracción; sin embargo, no fue
posible determinar la causa de dicha propiedad, es decir, si el origen de este
comportamiento se debe a la naturaleza química del material empleado originalmente en
su factura o si la solubilidad es debida al deterioro que éste ha tenido en el contexto de
enterramiento, donde se sabe que los materiales están expuestos a transformaciones
químicas importantes.
También se generó la interrogante con respecto a las diferencias de las cerámicas
del Cerro del Teúl, pues se evidenciaba que varios de los materiales podrían ser
diferentes, por lo que se consideró relevante saber si el material utilizado para adherir los
colores también fuese de otra naturaleza y si esto influía en el estado de conservación.
Como ya se mencionó anteriormente, existen análisis previos en identificación de
pigmentos de esta técnica decorativa, sin embargo, hasta la fecha no se han realizado
18
para el aglutinante, por lo que esta tesis será el punto de partida para la identificación del
material orgánico empleado en piezas que comparten características técnicas y formales.
Aunque existe la posibilidad de tener acceso a más de estos objetos en otras colecciones,
se decidió centrar el universo de estudio en estas tres debido a que las arqueólogas
responsables de ellas mostraron gran interés en la investigación, facilitando la
accesibilidad a las piezas y el desarrollo del trabajo. Además, el estudio de los objetos de
estos tres sitios arqueológicos amplía el conocimiento sobre su forma de producción en
otras sociedades contemporáneas. Esto aporta información que amplía el alcance hacia
otras disciplinas como la Arqueología, ayudando a encontrar o descartar vínculos
tecnológicos de esas sociedades.
Los resultados obtenidos permitirán generar y complementar una base de datos
con más objetos cerámicos de este tipo pertenecientes al Occidente del país. Con esto se
podrá contribuir a la delimitación del término “pseudo-cloisonné” que ha sido empleado
en diversas decoraciones de pintura post-cocción.
En la actualidad, la Conservación y Restauración en México cuenta con un diseño
metodológico para el acercamiento a su objeto de estudio y uno de los procedimientos
necesarios es el análisis del estado de conservación que requiere, primeramente, la
identificación de los materiales constitutivos y el proceso de factura (Cruz, 2000).
Entonces, a partir de la problemática de desconocer los materiales empleados en la
manufactura del pseudo-cloisonné y, por ende, la falta de comprensión de sus procesos de
deterioro, dentro de la práctica profesional surge la inquietud y la necesidad de realizar
análisis instrumentales que permitan despejar estas incógnitas, por lo tanto, el presente
trabajo resulta fundamental para el conocimiento de la técnica de factura de una
decoración que no ha sido estudiada con fines de conservación.
Esta investigación también es relevante debido a que ha implicado un trabajo
multidisciplinar y multiinstitucional. Esto confirma cómo la disciplina de la restauración
está colocada en medio de conocimientos humanísticos y científicos, por lo que logra
consensos entre estos campos de estudio con la finalidad de conservar el patrimonio
cultural en México.
19
Objetivos
El objetivo general de la presente investigación fue el de identificar el posible aglutinante
empleado en la factura de la decoración post-cocción al pseudo-cloisonné en cerámicas
arqueológicas mediante el empleo de métodos instrumentales. Fueron analizadas piezas con
dicha decoración provenientes de los sitios La Higuerita, en Tala y Plan del Guaje en
Tonalá, ambos en el estado Jalisco, y Cerro del Teúl en Teúl de González Ortega,
Zacatecas.
Objetivos específicos:
Realizar el diagnóstico de cada elemento con pseudo-cloisonné perteneciente a las
tres colecciones, como herramienta metodológica para la evaluación y selección de
las piezas que cumplieran las características requeridas para la aplicación de
análisis instrumentales.
Solicitar los permisos correspondientes al Consejo de Arqueología del INAH para la
extracción de muestras.
Efectuar la toma de muestras de pseudo-cloisonné, respetando la integridad
estética y estructural de los objetos cerámicos.
Preparación de muestras patrón de posibles materiales utilizados, necesarias para
realizar comparaciones y buscar posibles correspondencias.
Efectuar la identificación de posible aglutinante con las técnicas de Espectroscopía
de Infrarrojo por Transformada de Fourier y Cromatografía de Gases y de Líquidos.
Interpretar y discutir los resultados para complementar los datos existentes acerca
de la técnica de factura de la decoración al pseudo-cloisonné aplicada a cerámica.
Comenzar una base de datos con los resultados de las técnicas aplicadas, que
pueda ser ampliada y sirva como referencia para que esta y otras disciplinas
incrementen el conocimiento de los materiales utilizados en época prehispánica en
el occidente de México.
20
Estructura de la investigación
En la primera parte del Capítulo 1 se comienza con una breve explicación de los tipos de
decoraciones prehispánicas mesoamericanas que se conocen, a fin de identificar y
diferenciar las características tecnológicas del pseudo-cloisonné. Posteriormente se realiza
una síntesis de los hallazgos arqueológicos de este tipo de piezas, los cuales condujeron al
empleo del término para identificarlas; también se expone la distribución espacial y
temporal, así como las características formales e iconográficas que suelen presentar estas
vasijas. En la segunda parte, se realiza una somera descripción del contexto geoclimático
de los tres sitios de los cuales provienen las piezas en estudio (La Higuerita, Plan del Guaje
y Cerro del Teúl), además de una reseña de los asentamientos prehispánicos que
ocuparon estas zonas y su relación con el pseudo-cloisonné. Finalmente, se describe la
manera en que actualmente es valorada esta técnica decorativa.
En el Capítulo 2 se abordan los antecedentes en el estudio de los materiales y la
técnica de factura particulares del pseudo-cloisonné; a partir de los cual se desglosan los
componentes y se mencionan las posibles materias primas que pudieron ser utilizadas
como aglutinantes, de acuerdo con referencias de investigadores del Occidente.
Adicionalmente se exponen las características necesarias para que un aglutinante
funcione como tal y, de manera general, la composición y estructura química que
conforma cada uno de estos materiales.
El Capítulo 3 aborda la problemática de conservación que ha presentado esta
suntuosa decoración, desde el momento en que es encontrada en excavaciones
arqueológicas hasta cuando ya se encuentra en laboratorio. A partir de esto, se realiza una
discusión que relaciona los deterioros identificados con las posibles causas que los
generan.
En el Capítulo 4 se expone el diseño metodológico experimental desarrollado para
este trabajo. Para ello se realizó el análisis formal, la identificación de la técnica de factura
y el diagnóstico de todas las piezas con pseudo-cloisonné de los tres sitios.
Posteriormente, se presentan las piezas seleccionadas para la toma de muestras y se
21
describen, de manera general, los principios del funcionamiento las técnicas analíticas
utilizadas: FT-IR con ATR, GC-FID y HPLC-IR. En la última parte de esta sección, se explican
todos los procesos realizados en esta experimentación, desde la elaboración de muestras
patrón, la toma de muestras de decoración y, finalmente, los análisis instrumentales
realizados y sus especificaciones.
El Capítulo 5 presenta los resultados obtenidos de cada técnica analítica y, a partir
de la interpretación de éstos, la discusión de resultados, donde se conjunta la información
de los antecedentes de los capítulos previos con los resultados químicos.
Finalmente, en el último capítulo se exponen las conclusiones generales como
resultado de este trabajo, además de las posibles líneas de investigación que pueden ser
estudiadas a futuro dentro de la Restauración pero igualmente con un trabajo
multidisciplinario.
23
CAPI TULO 1 LA CERA MICA DECORADA AL PSEUDO-CLOISONNÉ. MARCO HISTO RICO
1.1 La cerámica y su decoración
En el ámbito del arte y la arqueología el término cerámica “se refiere a utensilios de
cocina y de mesa y a objetos de arte fabricados de barro” (Rice, 1998: 4). En el México
prehispánico muchos de estos objetos no solamente cumplían una función utilitaria o
meramente estética, sino que además estaban cargadas de simbolismo tanto en su forma
como en su decoración y fueron usadas como ofrendas en altares, tumbas y templos
(Ségota, 2004).
El estudio de la cerámica es uno de los principales puntos de atención para la
arqueología, pues éste ha constituido “uno de los recursos de que dispone para conocer
las posibles relaciones entre culturas y establecer secuencias cronológicas” (García y del
Valle, 1988: 249). Es por esta razón que la mayoría de las investigaciones de estos
materiales prehispánicos ha sido y es realizada principalmente por arqueólogos. Sin
embargo, Sugiura (2008) señala que solamente a partir de datos etnográficos es posible
deducir el proceso productivo de este tipo de objetos cerámicos, donde se reconocen
convencionalmente cinco etapas para la construcción del cuerpo: “extracción, preparación
y amasado de las arcillas, la formación y acabado de las piezas, el secado y finalmente la
cocción” (Sugiura, 2008: 45). Por otro lado, existen también estudios importantes que
abordan, de manera general, los aspectos tecnológico y físico-químico de cerámicas de
24
baja temperatura a los que corresponden las prehispánicas (Rice, 1998), razón por la cual
no se profundizará en dicho tema. No obstante, es necesario referirlo someramente más
adelante, ya que los diversos tipos de decoración encontrados en el Occidente pueden
realizarse desde la formación del cuerpo cerámico hasta después de haberse re la cocción.
En la tabla 1.1 se sintetizan las técnicas decorativas identificadas en cerámica
prehispánica mesoamericana de acuerdo con Lorenza López Mestas y Cecilia González
(2005). En dicha tabla puede observarse que algunas decoraciones implican la eliminación
de material cerámico, mientras que para otras se adicionan materiales o se realizan ambas
acciones como en el caso del champb-levé. A excepción del esgrafiado, donde se retira
parte del barro cocido que constituye la pieza para llevar a cabo una decoración post-
cocción aplicada sobre cerámica, es necesario el empleo de un aglutinante que presente
cualidades adhesivas y cohesivas1, que permita fijar partículas de color. No obstante, cada
técnica decorativa presenta características visuales y materiales diversas, lo que las
convierte en un objeto de interés para su restauración, donde la problemática de
conservación específica debe ser estudiada.
1 La definición de aglutinante y lo relacionado con el concepto será estudiado en el capítulo siguiente.
25
Tabla 1.1. Técnicas decorativas en cerámica arqueológica prehispánica
Momento de
conformación Nombre Breve descripción
Pre- cocción
Incisa Líneas realizadas en el barro fresco con un
instrumento punzante
Pintura pre-
cocción Aplicar pigmentos en la superficie en el barro seco
Calado Extraer con un instrumento material de las paredes
en el barro fresco
Punzonado Marcas con la punta de un instrumento en el barro
fresco
Estampado Imprimir la forma con un sello o un molde no
convencional
Aplicaciones Formas pre-modeladas de barro añadidas al cuerpo
cerámico
Durante la
cocción Negativo Aplicación de cera para bloquear los espacios con
diseños específicos
Post- cocción
Esgrafiado Líneas con un instrumento punzante
Colores fugitivos
o pintura post-
cocción
Aplicar pigmentos en la superficie
Embutido Aplicar pigmentos en líneas esgrafiadas o incisas
Fresco Colocar una capa de estuco de cal y aplicar pigmentos
antes del fraguado
Champb-levé Bajorrelieve en el cuerpo cerámico y rellenando con
pintura
Pseudo-cloisonné Una capa gruesa de color donde se excavan los
diseños los cuales son rellenados con pintura
26
1.2 La decoración pseudo-cloisonné
1.2.1. Antecedentes del término
Actualmente, a pesar de que no se conoce el posible aglutinante que pudo ser empleado
para aglutinar y adherir los materiales minerales que componen el pseudo-cloisonné, sus
características técnicas y visuales la
vuelven una decoración particular que ha
sido objeto de estudio desde principios
del siglo pasado. De acuerdo con Thomas
Holien (2001) el primero en describir
brevemente y dibujar una vasija con
decoración al pseudo-cloisonné fue
Charnay en 1888, dibujada nuevamente
dos años después por Peñafiel en una
impresión de edición limitada llamada
Monumentos del arte mexicano antiguo,
sin especificar su procedencia ni otra
descripción más que señalada como “decoración única” (Figura 1.1).
Sin nombrar aún la técnica decorativa, pero señalando su aparente proceso de
elaboración, el antropólogo físico Aleš Hrdlička en 1903 a su paso por Totoate, Jalisco,
encontró dos vasijas asociadas a entierros cremados, cuya decoración denominó “pintura
incrustada” (Hrdlička, 1903) (Figura 1.2). Por la misma época, Carl Lumholtz señaló haber
encontrado vasijas similares a las mostradas por Hrdlička y detalló que fueron realizadas
con la técnica actual de los tarascos, refiriéndose posiblemente a las lacas michoacanas,
aunque añadió que la cocción era posterior a la aplicación de la decoración (Lumholtz,
1902).
Figura 1.1. Cajete trípode dibujado por Peñafiel en
1890 (Tomado de Holien, 2001).
27
Figura 1.2. Fotografías del interior y exterior de las vasijas encontradas por Aleš
Hrdlička en Totoate (Imágenes tomadas de Hrdlička, 1903).
28
Manuel Gamio aparentemente utilizó por primera vez el término cuando fue
comisionado para visitar los monumentos arqueológicos de Zacatecas; recorriendo el sitio
de Alta Vista localizó, en excavaciones dentro del salón de las columnas, algunas
inhumaciones con vasijas asociadas; estas últimas las describió como “piezas de cerámica
de ornamentación superpuesta, ó de cloisonnés” (Gamio, 1910: 486). Su definición
factiblemente se basa en una analogía visual con la técnica decorativa en metales llamada
cloisonné en francés y tabicado o alveolado en español, cuyo procedimiento consiste en
soldar finas tiras de metal a la placa del soporte y posteriormente se aplican esmaltes para
rellenar los espacios (Calvo, 1997) (Figura 1.4 a). Al parecer esta técnica tuvo su origen en
Figura 1.3. Dibujos de algunas de las ollas adquiridas por Lumholtz en Estanzuela (Imágenes tomadas
de Lumholtz, 1902).
29
el Imperio Bizantino y se extendió por
Europa, en la cultura islámica y llegó al
Lejano Oriente, principalmente a China,
donde se adaptó la técnica a cerámica de
alta temperatura adquiriendo gran
relevancia y profusión, siendo conocida
actualmente como esmaltado (Figuras 1.4
b y c).
Gordon Ekholm en una publicación
de 1940 fue quien propuso el término
“pseudocloisonné” en tiestos y fragmentos
de guajes identificados con el llamado
cloisonné por Gamio (Castillo, 1968). Sin
embargo, para 1942 determina suprimir el
prefijo pseudo, por carecer de contenido
descriptivo, a esta decoración prehispánica
y propone entonces el nombre de
“cloisonné pintado” (Ekholm, 2008) sin
especificar la técnica debido al
desconocimiento del aglutinante utilizado.
La primera en realizar un estudio a
fondo del concepto, fue Noemí Castillo en
1968, quien inicialmente se preocupó por
establecer las características propias de
esta decoración haciendo evidente el uso
tan inconstante del término, lo que
causaba especulaciones en cuanto a la
técnica de manufactura, ya que los
Figura 1.4. a) Imagen de San Jorge matando al
Dragón hecha en placa de oro con pseudo-
cloisonné, S XV; b) Plato esmaltado de la
dinastía Quing; y, c) Tazón esmaltado de la
dinastía Ming (Imágenes tomadas de
cloisonné.com)
a
b
c
30
investigadores en diversos sitios del país, por su simple apariencia, en ocasiones sólo
mencionaban la presencia de “cloisonnés” sin describir o ilustrar las piezas. En otros casos,
por ejemplo, se utilizaba indistintamente tanto “cloisonné” como “estuco”, entre otros
términos. Castillo describe las diversas técnicas pictóricas y algunas decorativas para
establecer las diferencias con el pseudo-cloisonné, haciendo énfasis tanto en los
materiales como en el proceso de factura. Dentro de sus comparaciones concluye que al
parecer ninguna de las técnicas tradicionales conocidas coincide con la del pseudo-
cloisonné.
Thomas Holien (2001) también realiza una importante investigación bibliográfica
que confirma y profundiza en el uso indiscriminado del término “pseudo-cloisonné” por
parte de los arqueólogos para describir decoraciones post-cocción de vasijas de diversos
sitios. El autor manifiesta que en realidad ninguna palabra define o describe la decoración,
puesto que los términos que se han empleado no incluyen ni la técnica de factura ni los
materiales empleados. Por otro lado, utiliza el término “investment”2 para clasificar
genéricamente esta decoración que, al igual que otras decoraciones prehispánicas,
presenta tres componentes: pigmento, aglutinante y un mineral que forma un
recubrimiento con un espesor característico.
A partir de estas investigaciones, la técnica de factura fue adoptada por los
arqueólogos mesoamericanistas, asumiendo que el proceso consistía como se muestra en
la figura 1.5 en: inicialmente aplicar sobre la superficie de un objeto cerámico, ya cocido
(a), una capa de color que varía de gris claro a oscuro (b), en la cual se marcan (c) y
excavan diseños dejando en bajorrelieve el delineado (d); posteriormente, los espacios
son rellenados con pigmentos de colores (e y f), ya sea rojo, rosa, amarillo, naranja, blanco
o verde (Ekholm, 2008; Lister y Howard, 1955; Noguera, 1965; Castillo, 1968; Kelley y
Abbott, 1971; Holien, 2001).
2 Pudiera traducirse como “revestimiento”.
31
Es importante señalar que en la actualidad aún existe confusión para el
reconocimiento de esta técnica decorativa, por lo que también es imprescindible
corroborar que los reportes arqueológicos de cerámica con pseudo-cloisonné realmente
se refieran a esta técnica. El colorido y la apariencia no son las únicas características del
pseudo-cloisonné y, por ello, es necesario ampliar las investigaciones, ya que entre los
autores mencionados hay propuestas diferentes con respecto a la técnica, tanto en la
secuencia de los procesos como en los posibles materiales utilizados. Por ejemplo, en
Figura 1.5. Esquema del proceso general de factura de la decoración pseudo-
cloisonné (Basado en Castillo, 1968).
32
imágenes expuestas por Weigand y Beekman (1998) aparecen vasijas procedentes de una
colección privada señalados como “con diseños emblemáticos en pseudo-cloisonné”
(Figura 1.6), las cuales visiblemente difieren tecnológicamente de la imagen expuesta en
la misma página de una de las ollas obtenidas por Lumholtz en Estanzuela (Figura 1.7a),
que actualmente se encuentran en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Otro caso
corresponde a una vasija procedente de Teotihuacán resguardada en el Museo Nacional
de Antropología, la cual se encuentra catalogada como pseudo-cloisonné estilo
michoacano y fue analizada por Ruvalcaba et al. (2009); sin embargo, visualmente se
aprecian diferencias importantes con los dos ejemplos anteriores (Figura 1.7b).
Figura 1.7. a) Olla efigie con pseudo-cloisonné expuesta por los
mismos autores, corresponde con el proceso tecnológico más
reconocido como esta decoración (Imagen tomada de Weigand
y Beekman, 1998: 51). b) Vasija catalogada como pseudo-
cloisonné estilo michoacano donde se aprecia que el color negro
se encuentra como color de fondo y los colores están
sobrepuestos. (Imagen tomada de Ruvalcaba et al., 2009)
b
a
Figura 1.6. Vasijas señaladas
por Weigand y Beekman
(1998) con pseudo-
cloisonné, aunque
aparentemente presentan
un fondo rojo generalizado
sobre el cual se pintaron
diseños amarillos, blancos y
azules.
33
1.2.2. Temporalidad y distribución
Las investigaciones arqueológicas han permitido ubicar la decoración pseudo-cloisonné
prácticamente en el primer milenio de nuestra era dentro del Clásico tardío/Epiclásico (ca.
450 d.C. a 900 d.C.). Los hallazgos indican la presencia de esta decoración principalmente
en las regiones conocidas como el Occidente y Noroccidente mesoamericanos,
predominantemente en los estados de Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Durango,
Guanajuato y Aguascalientes (Kelley, 1974), en parte de San Luis Potosí y en el sur de
Querétaro e Hidalgo (Tula) tardíamente y con adaptaciones locales (Solar, 2006). En el
Mapa 1.1 se señalan los sitios más importantes donde se ha reportado cerámica pseudo-
Mapa 1.1. El sombreado indica la propuesta de Charles Kelley en 1974 de la zona de distribución de la
cerámica pseudo-cloisonné. También se señalan los principales sitios donde se ha reportado hasta la
actualidad (Mapa tomado y modificado de Pérez, 2007: 146)
.
.
.
. .
.
. .
.
.
.
. . .
. . 2
4
5
12
.
13
. 19
20
. .
24 23
. 1
3
6
7 8
9
10
11
14
15
16
17
18
.
21 22
. . . 25
1-Alta Vista. 2-La
Quemada. 3-Ixtépete-El
Grillo. 4-Cerro Encantado
5-Totoate. 6-El Cóporo
7-Cerro del Huistle. 8-La
Florida. 9-Estanzuela.
10-Buenavista. 11-La
Purísima. 12-Schroeder
13-Momax 14-Los
Pilarillos. 15-Ahualulco.
16-Ixtlán del río.
17-Jiquilpan. 18-Cerro
Tepizuasco. 19-San
Aparicio. 20-El Teúl.
21-El Ocote. 22-El Piñón.
23-La Higuerita. 24-Plan
del Guaje. 25-Sayula
34
Figura 1.8. Detalle de figuras geométricas de colores en bloques de tierra extraídos de la tumba de tiro de La Florida. Fotografía del autor, Proyecto Arqueológico
Cerro del Teúl-INAH.
cloisonné en el Occidente y en los siguientes párrafos se hará referencia a algunas de las
excavaciones más trascendentes.
Hasta el momento el origen preciso de esta decoración es desconocido; sin
embargo, Jorge Ramos y Lorenza López Mestas consideran al pseudo-cloisonné como
originario del Occidente (Ramos y López Mestas, 1999) debido a su presencia tan
temprana (no exclusivamente de cerámica) desde el Preclásico tardío y Clásico temprano
dentro de la tradición de Tumbas de Tiro. Dicha presencia es reportada, por primera vez,
por Marie-Areti Hers en 1983 en excavaciones de entierros de este tipo en el sitio Cerro
del Huistle, Zacatecas, donde encontró diseños en pigmentos de colores que
presumiblemente habían perdido un soporte orgánico. En este mismo estado, en el
rescate de la tumba de tiro en La Florida ubicada en el municipio de Valparaíso,
encabezado por la arqlga. Laura Solar en el año 2009, se encontraron vestigios de esa
decoración, sin algún soporte
aparente, pero cercanos a un
material de apariencia fibrosa que
aún no ha sido analizado para su
identificación. Los diseños de La
Florida, que se aprecian en la figura
1.8, son solamente figuras
geométricas de círculos, cuadros y
triángulos enmarcados por líneas,
aunque debido al estado de
conservación no fue factible
identificar la posible técnica de
factura.
En la rica ofrenda funeraria de la tumba de tiro de Huitzilapa ubicada en el
municipio de Magdalena, Jalisco, fechada hacia el 65 d.C., fueron halladas algunas formas
geométricas elaboradas con pigmentos pero sin soporte, además de un hacha de piedra
con resto de pigmento. Otros objetos muy importantes que formaban parte de la
35
Figura 1.9. Trompeta de caracol con pseudo-cloisonné encontrado en la tumba de tiro de
Huitzilapa (Imagen tomada de: www.mna.inah.gob.mx
suntuosa ofrenda fueron trompetas de caracol decoradas con diseños de serpientes
bicéfalas y cruces al pseudo-cloisonné con colores variados como el rosa, naranja, negro,
rojo, blanco, verde y amarillo (López Mestas, 2004). En el caso de estos últimos objetos
(Figura 1.9), cabe señalar la diferencia tecnológica con la conocida para cerámica, pues al
parecer se utilizó tanto el color gris como
algunos otros pigmentos para colocar
bandas o segmentos que posteriormente
fueron excavados para formar los
diseños (Lorenza López Mestas,
comunicación personal, 2014).
Secuencialmente, durante el
periodo Clásico tardío/Epiclásico, las
investigaciones arqueológicas señalan
que el pseudo-cloisonné se convirtió en
elemento decorativo importante para
cerámica, a tal grado que en conjunto con otros elementos forma parte de varios
complejos cerámicos que distinguen estos periodos.3 Estas cerámicas son marcadores de
una importante relación que se extiende desde el valle de Atemajac, en Jalisco, hasta
Chalchihuites, en Durango y Zacatecas (Holien, 2001). En este mismo sentido, Peter
Jiménez explica detalladamente las esferas de interacción que comunican rasgos en un
corredor geográfico que ocupa el “área del Valle de Atemajac-el Cañón de Juchipila-los
Altos-el Valle de Malpaso-Chalchihuites” (Jiménez, 1989: 25) donde ha sido más notable la
presencia de esta cerámica.
3 Solar (2006) cita a Smith et al. (1960) para definir el concepto de complejo cerámico de la siguiente
manera:
[…] la cerámica de una cultura o región que se conoce para un intervalo de tiempo particular.
Como tal es directamente comparable con la cerámica conocida para otra cultura, o la misma
cultura en diferente región, durante un intervalo de tiempo particular, si la cerámica está
documentada con el mismo nivel de abstracción y en los mismos términos de síntesis (tipos y
variedades de un complejo). (: 5)
36
Para este periodo, en Jalisco ha sido encontrada cerámica con esta decoración en
numerosos sitios y como parte del complejo cerámico llamado El Grillo, sitio que se
relaciona fuertemente con el Ixtépete conformando la denominada cultura Ixtépete-El
Grillo (Beekman, 1996). Una de las principales características de esta fase es el cambio en
patrones funerarios manifestado en la sustitución de tumbas de tiro y de pozo por tumbas
en forma de caja con un complejo cerámico caracterizador dentro del cual forma parte el
pseudo-cloisonné (Beekman, 1996). Por su parte, Lorenza López Mestas y Marisol
Montejano (2009) manifiestan la profusión de esta técnica decorativa en conjunto con el
negativo y nuevos tipos cerámicos como marcadores importantes de una reordenación de
los grupos humanos en Jalisco conformando nuevos centros ceremoniales para dicha
época, dejando atrás la tradición Teuchitlán del periodo anterior.
El primer hallazgo de cerámica perteneciente al complejo El Grillo con esta
decoración, fue realizado en un rescate por Javier Galván en el año de 1976, donde
encontró algunas ollas miniatura asociadas a un entierro de tumba de caja en el
fraccionamiento Tabachines (Galván, 1976). En 1969, Otto Schöndube y Javier Galván
encontraron una ofrenda con algunas vasijas de este tipo en el Ixtépete; sin embargo, ya
que el río cercano al sitio las dejó expuestas no fue posible el registro completo del
contexto. Un posterior hallazgo de este tipo decorativo fue reportado por Otto Schöndube
en un rescate en el Hospital de Belén en la ciudad de Guadalajara en 1982, donde fue
localizada una olla al pseudo-cloisonné, aunque antes de la excavación fue removida, por
lo que se desconoce su contexto preciso (Schöndube, 1983).
Resultado de excavaciones hechas hace poco más de diez años, para el sitio de la
Higuerita en Tala, Jalisco, López Mestas y Montejano (2009) reportan algunos entierros
primarios y secundarios de la única tumba que presentó restos humanos (Caja Oeste), los
cuales tenían copas pseudo-cloisonné ofrendadas. Así mismo, en el sitio de Plan del Guaje
en Tonalá, Jalisco, también se encontraron numerosas vasijas como parte de la rica
ofrenda funeraria de un entierro secundario (Montejano, 2007). Ambos hallazgos hacen
evidente la utilización de la cerámica de este tipo para rituales funerarios de personajes
de elite dentro de sociedades jerarquizadas y la posible importancia del linaje, donde la
37
Figura 1.10. Fotografía de la ofrenda in situ encontrada
por Kelley donde se observan las copas con pseudo-
cloisonné (Imagen tomada de: www.mna.inah.gob.mx).
profusión de entierros secundarios en el complejo El Grillo (al que pertenecen ambos
sitios) evidencia la necesidad de estrechar la relación con los antepasados por el grupo
dirigente (López Mestas y Montejano, 2009).
En 1908, en el extremo septentrional de la zona en estudio, Manuel Gamio realizó
el primer hallazgo de cerámica con esta decoración asociada a un entierro de la cultura
Chalchihuites, en Zacatecas4,
dentro del conjunto arquitectónico
conocido como el Salón de las
Columnas del centro ceremonial de
Alta Vista. Décadas después, en los
70, Charles Kelley fue uno de los
principales investigadores de dicha
cultura, los resultados lo llevaron a
considerar a la cerámica pseudo-
cloisonné como diagnóstica de
Chalchihuites, ya que fue
encontrada asociada a diversas
fases cronológicas que ha fechado
desde el 200 d.C. al 1000 d.C.; sin
embargo, es durante el Epiclásico
que se vuelve más destacada su producción (Pérez, 2007). En 1971, se realizó uno de los
principales hallazgos en el mismo Salón de las Columnas, pues fueron encontradas cuatro
copas y un fragmento de pipa decorados al pseudo-cloisonné asociadas a un entierro que
4 “El término Cultura de Chalchihuites se refiere a una serie de eventos culturales relacionados que tuvieron
lugar en el occidente de Zacatecas y Durango, en México entre 100 ó 200 y 1,250 ó 1,300 años d.C. Durante
ese tiempo, la Cultura de Chalchihuites representó la extensión máxima, en esa dirección, del área cultural
mesoamericana y de su civilización, a lo largo de la ladera oriental de la Sierra Madre Occidental” (Kelley,
1983: 3).
38
Figura 1.11. Fotografía de un espejo de pirita
procedente del sitio Grewe, Arizona (Imagen
tomada de: www.mna.inah.gob.mx).
se muestra en la figura 1.10 (Medina & García, 2010: 217), piezas a las cuales se refieren
de la siguiente manera:
Sin embargo, otro tipo de cerámica aparece en pequeñas cantidades formando parte
de esa fase y en Alta Vista es la llamada Vista Paint Cloisonné encontrada en un
entierro que se supone se refiere a Tezcatlipoca. Esta cerámica muestra técnica y
diseño sofisticados y es claramente una intrusa en la cultura local así como en las
locales de La Quemada y Totoate. En Jalisco y Michoacán se han encontrado lozas
emparentadas ampliamente distribuidas; los diseños se parecen a los de Mesoamérica
Central, incluyendo a los de Teotihuacan, y son de un contenido altamente ceremonial.
En la cultura Chalchihuites es una cerámica para tumbas asociada al sacrificio humano.
Parece haber tenido su origen en un centro del Occidente de México que representó
tal vez una unidad política regional que caía bajo el control teotihuacano (Aveni,
Hartung y Kelley, 1982: 208).
Hace más de una década, en el
espacio arquitectónico conocido como La
Ciudadela en el sitio arqueológico de La
Quemada, Zacatecas, Achimm Lelgemann
encontró en excavación dos vasijas con la
decoración en estudio. Estas piezas fueron
depositadas en el norte y oeste a manera
de ofrenda y acompañadas de numerosos
fragmentos de varias cerámicas de este
mismo tipo esparcidos alrededor con
intenciones rituales (Pérez, 2007).
Al norte del país, la técnica al
pseudo-cloisonné fue encontrada
decorando placas de piedra arenisca que soportaba espejos en los sitios de Snaketown
(fechados entre 700 y 900 d. C.) y Grewe, Arizona (Figura 1.11) y en Pueblo Bonito, Nuevo
39
México (Ekholm, 2008). En el nororiente se ha reportado en El Bolsón de Mapimí, La
Cueva de Paila y en el área de la Huasteca (Holien, 2001).
Con respecto a temporalidades más tardías o fuera del área del Occidente y
Noroccidente mesoamericano existen pocos hallazgos que Enrique Pérez menciona:
Se ha reportado su existencia tardía entre los materiales cerámicos en la región central
del Altiplano en Tula, sitio asociado al río Pánuco Moctehuma (río Tula), durante el
Posclásico Temprano (Braniff 1972:292, Holien 1977); y en la sierra nevada en el sitio
de Tenenepango, en Puebla. De temporalidad incierta aparece en la cuenca de México
(Braniff 1972: 292) en sitios como Atzcapotzalco, Teotihuacán y Culhuacán (Holien
1977) en la zona Maya aparece en Chichen Itzá (complejo Sotuta) del Posclásico
Temprano 900-1200 d. C. (Pérez, 2007: 148).
1.2.3 Características formales y de diseño
La aplicación de esta técnica decorativa sobre objetos cerámicos fue muy común desde el
Clásico tardío o Epiclásico, principalmente en la decoración de ollas, copas y cajetes de
carácter ritual, es decir, vasijas que funcionan como contenedores pero que no
demuestran huellas de uso por lo menos sobre la decoración. Sólo un caso especial hasta
el momento es la flauta hallada por Kelly en Alta Vista, puesto que no se han encontrado
referencias de otro tipo de objetos cerámicos a los ya mencionados decorados con esta
técnica.
En el caso de las ollas el cuerpo es generalmente de forma esférica o globular
(Figura 1.12); sin embargo, también existen algunas variantes, como por ejemplo las ollas
efigies procedentes del sitio de Plan del Guaje (Figura 1.12b) y Estanzuela, Jalisco, así
como también una olla antropomorfa procedente del sitio de El Cóporo, en Guanajuato
(ver Pérez, 2007: 145), o algunas de las piezas de El Otero, Michoacán, que presentan un
cuerpo de silueta compuesta (Figura 1.12e). Las copas son de soporte anular o de
40
pedestal, predominantemente con cuerpos hemisféricos (Figuras 1.13b, c y d), aunque hay
algunos ejemplares con paredes rectas como en la figura 1.3a. Los cajetes son
normalmente de paredes rectas divergentes o hemisféricos de base anular (Figura 1.14).
Figura 1.12. a) Olla Códice procedente de La Higuerita (Fotografía del autor). b) Olla efigie procedente
del sitio Plan del Guaje (Fotografía del autor). c) Olla globular procedente de Alta Vista (Imagen obtenida
de www.mna.inah.gob.mx). d) Olla miniatura del sitio Plan del Guaje (Fotografía: Ramón Avendaño).
e) Olla Códice procedente del sitio El Otero (Imagen obtenida de www.mna.inah.gob.mx).
a
b
c
d
e
41
Figura 1.13. Copas con decoración pseudo-cloisonné
procedentes de varios sitios: a) La Quemada (Imagen tomada
de: Museo La Quemada, postal); b) La Higuerita (Fotografía
del autor); c) Cerro de Teúl (Fotografía del autor, Proyecto
Arqueológico Cerro del Teúl); d) Plan del Guaje (Fotografía:
Iris González).
a b
c
d
Figura 1.14. a) y b) Cajetes de base anular
procedentes del Cerro del Teúl (Fotografías del
autor, Proyecto Arqueológico Cerro del Teúl).
c) Cajete de base anular de La Florida (Imagen
obtenida de Cabrero, 2012).
a
b
c
42
En relación a los motivos decorativos, existe una gran diversidad, la mayoría son
figurativos, principalmente representaciones naturalistas y/o geométricas (Figura 1.15),
entre los primeros se pueden observar algunos motivos zoomorfos como aves y reptiles o
bien algunos animales mitológicos. Lo anterior se puede observar claramente en algunos
de los ejemplares de Alta Vista o del Cerro del Teúl, en Zacatecas (Figuras 1.16 b, d y e). En
ocasiones suelen aparecer también personajes ricamente ataviados como los que decoran
las vasijas de Estanzuela y Totoate en Jalisco, o incluso los de las vasijas del sitio de La
Higuerita (Figura 1.16a), también en Jalisco, el Cerro del Teúl, en el sur de Zacatecas
(Figura 1.16b), o El Cóporo, en Guanajuato (ver Pérez, 2007: 145). Finalmente es
importante mencionar que en los diseños geométricos abundan las líneas en zig-zag, los
ojos, las grecas escalonadas y las líneas horizontales paralelas (Figura 1.15).
Figura 1.15. Detalles de diseños geométricos en piezas procedentes de Cerro del Teúl (a, b y d)
(Fotografías del autor, Proyecto Arqueológico Cerro del Teúl) y de Plan del Guaje (c) (Fotografía: Juan
Rivera).
a
b
c d
43
Figura 1.16. Detalles de diseños antropomorfos ataviados y zoomorfos procedentes en vasijas con
pseudo-cloisonné procedentes dela Higuerita (a) (Fotografía del autor), Alta Vista (b y e) (Imágenes
obtenidas de: www.mna.inah.gob.mx), Cerro del Teúl (Fotografías del autor, PACT-INAH) y El Otero (f)
(Imagen obtenida de www.mna.inah.gob.mx).
a
b
c d
e f
44
Thomas Holien estableció un sistema de clasificación y descripción para este tipo
de cerámica. En él incluye la descripción formal del objeto, seguida de la zona de la vasija
que se encuentra decorada, las características tecnológicas, así como la composición y los
elementos convencionales del diseño (Holien, 2001: 409-411). Esta sistematización resulta
muy importante ya que, como se mencionaba en párrafos anteriores, existen ciertos
patrones estilísticos claramente perceptibles que permiten considerar los datos mínimos
necesarios para el registro de cualquier obra que presente esta decoración. En este
sentido, cabe destacar que es posible realizar una propuesta de ficha clínica específica que
considere estos aspectos, propuestos por Holien, dentro del apartado de estudio formal,
aunado a las observaciones realizadas con respecto al proceso tecnológico y a los
deterioros específicos que serán expuestas en capítulos posteriores, para así conformar el
registro de técnica de factura y estado de conservación, de acuerdo con la metodología de
la Restauración para un primer acercamiento a la obra.
Adicionalmente, el mismo Holien (Ibíd.) llega incluso a generar una categorización
estilística regional en donde distingue 12 áreas: cultura Chalchihuites rama Súchil, cultura
Chalchihuites rama Guadiana, Guadalajara-Ixtlán-Sayula, cuenca del lago de Chapala, río
Lerma Medio, alto río Santiago, Occidente, Altiplano Central, Costa Occidental, Suroeste
de E.U.A., Mesa del Norte y área de la cultura Huasteca. Sin embargo, es probable que a la
fecha sea necesario complementar el análisis con los hallazgos arqueológicos de las
últimas tres décadas.
45
1.2.4 Iconografía
Entre los investigadores que han hablado sobre el significado de la compleja iconografía
plasmada en esta cerámica es comúnmente aceptada la elevada carga ritual y simbólica
de sus motivos decorativos, lo cual también se presume si tomamos en cuenta los escasos,
pero relevantes, contextos rituales en donde han sido encontradas estas vasijas, así como
también la complejidad de la técnica decorativa en comparación con la de otros tipos
cerámicos. Las investigaciones arqueológicas y la analogía etnográfica han sido hasta el
momento los principales recursos para acercarse al entendimiento del simbolismo
plasmado en la cerámica pseudo-cloisonné. Sin embargo, hasta ahora son muy pocos los
estudios iconográficos que se han realizado con este tipo de cerámicas y para los fines de
este trabajo baste con mencionar algunas de las propuestas del significado iconográfico de
algunas vasijas.
En el ya mencionado hallazgo de Charlles Kelley en Alta Vista, se localizó un entierro en
masa en donde las cuatro copas decoradas con esta técnica se encontraban dispuestas en
cada uno de los cuatro puntos cardinales. Tomando este hallazgo como principal ejemplo,
Holien (2001) habla de una relación formal por la presencia de ollas y copas en las
ofrendas donde se encontró pseudo-cloisonné, por lo que llama a esta asociación el
Complejo Copa-Olla como elementos que evocan la intoxicación ritual con bebidas;
ademá,s señala que las variaciones formales se deben a modificaciones locales, como en
el caso de los cajetes trípodes y del soporte anular (Ibíd.). Dicha propuesta acota que no
necesariamente ambos elementos formales deben presentar decoración pseudo-
cloisonné, sino que otro tipo cerámico puede llegar a sustituirlo materialmente, mas no
iconográficamente. Por su parte Anthony Aveni, Horst Hartung y Charles Kelley (1982:
202) también describen algunas de los motivos principales de las mismas copas: “La copa
de cada vasija de sacrificio está decorada con la representación de un águila; las águilas
llevan en sus picos y garras emblemas de serpientes o relámpagos” (Figura 1.17). Tanto la
disposición en que fueron ofrendadas las piezas, como las características formales e
46
iconográficas, fueron interpretadas como elementos rituales característicos realizadas al
dios Tezcaltlipoca por los mexicas descritas en algunos códices (Holien 2001).
En 1992 Phil Weigand analizó a fondo los componentes simbólicos de dos de las
vasijas de Lumholtz. En una de ellas señala los atributos presentes, los cuales
corresponden a Ehecatl (dios del viento y del firmamento), por lo que prefiere llamar a
este personaje como un proto-Ehecatl. En el segundo caso Weigand, habla de la posible
representación de cuatro personajes con importantes diferencias en sus atavíos, por lo
que presume una jerarquía específica para cada uno y menciona que podrían tratarse de
gobernantes, divinidades y/o sacerdotes relacionados, aunque no necesariamente de
manera temporal, como lo sería por ejemplo un linaje dinástico (Weigand, 1992). Así
mismo, Weigand identifica por lo menos 51 posibles glifos que son repetitivos en las
vasijas con pseudo-cloisonné.
Por su parte Nora Rodríguez (2009) interpreta las copas de Alta Vista, encontradas
por Gamio, a partir de la “nueva analogía etnográfica”, la cual resulta útil en los casos
Figura 1.17. Dibujos del interior de algunas de las copas encontradas por
Charlles Kelley en Alta Vista (Imagen tomada de Pérez, 2007).
47
donde no se cuenta con referencias históricas directas. Su propuesta retoma algunas
propuestas de las posibles coincidencias entre la ideología del pueblo wixaritari (huichol) y
la iconografía plasmada en las vasijas arqueológicas y considerando que la cosmovisión de
los antepasados de los huicholes hubiera tenido alguna relación con la de la cultura
Chalchihuites (Medina y García, 2010). La representación del águila devorando la
serpiente que se encuentra en las piezas prehispánicas que Rodríguez analiza, pudiera
tener una correspondencia simbólica con lo que Robert Zingg (1982), citado por la misma
autora, reportó que para los huicholes es la lucha cósmica entre los animales del Padre Sol
y de la Abuela Crecimiento, lucha que permite el equilibrio del mundo, ya que remite a los
cambios de temporada de lluvias y secas.
Finalmente y con respecto al origen de esta cerámica, algunos investigadores han
hecho notar una similitud estilística clara con las representaciones teotihuacanas (Ekholm,
2008; Kelley 1974; Aveni, Hartung & Kelley, 1982; Jiménez 1989 y 1995; Strazizich, 1995).
Para Javier Galván, la cerámica pseudo-cloisonné corresponde a una imitación de las
vasijas decoradas al fresco. En contraste, Ekholm (2008) fue el único en proponer que la
cerámica al fresco de Teotihuacán es una probable imitación del pseudo-cloisonné o como
él le llamó “cloisonné pintado”, aún sin conocer los hallazgos posteriores de esta técnica al
interior de tumbas de tiro.
1.3 Las vasijas al pseudo-cloisonné en los sitios de La Higuerita, Plan
del Guaje y El Cerro del Teúl
Con la finalidad de ayudar en el entendimiento de la técnica de factura de este tipo de
cerámica y en específico del aglutinante utilizado, se seleccionaron para el presente
trabajo algunas vasijas procedentes de los sitios: La Higuerita y Plan del Guaje, en la zona
central de Jalisco, así como del Cerro del Teúl, en el sur de Zacatecas. Como pudo
observarse en el mapa 1.1, estos tres sitios se ubican en el área central de la zona
48
identificada con presencia de vasijas con pseudo-cloisonné y, como puede apreciarse en el
mapa 1.2, se localizan en los valles de Atemajac, Tequila y Tlaltenango, respectivamente,
resultando evidente la mayor accesibilidad y cercanía entre los primeros dos. Esto último
es relevante ya que hace referencia a las esferas de interacción señaladas anteriormente
propuestas por Kelley en 1974, ya que probablemente las características geográficas
influyeron en las direcciones de la comunicación y los intercambios culturales que se
reflejan en los objetos.
Las ofrendas y las estructuras arquitectónicas donde fueron encontradas las vasijas
con pseudo-cloisonné en los dos sitios de Jalisco forman parte del complejo Ixtépete/El
Grillo abordado anteriormente. Por su parte, del Cerro del Teúl ha demostrado mayores
Mapa 1.2. Mapa orográfico del centro-norte de Jalisco y sur de Zacatecas donde se
señalan con puntos rojos los sitios de las piezas en estudio (Mapa obtenido de
www.inegi.gob.mx).
49
relaciones con sitios más al norte, lo cual posiblemente sea el reflejo de una diferencia
perceptible en el uso de materiales de las piezas, por lo menos de algunos pigmentos, más
brillantes y variados, además con un mejor estado de conservación (ambos aspectos serán
abordados en el Capítulo 4). A partir de estas observaciones, del interés de las
arqueólogas responsables de las colecciones por el desarrollo de esta investigación y la
posibilidad de ampliar el alcance de los análisis, se decidió abarcar los ejemplares de estos
tres sitios, ya que desde esta perspectiva pudieran conocerse, entre otras cosas, algunas
conexiones. A continuación se presentan datos generales de cada uno de los sitios con el
objetivo de contextualizar las piezas en estudio.
1.3.1. La Higuerita
Contexto geoclimático
Este sitio se localiza en la parte central del estado de Jalisco, específicamente al noreste
de la cabecera municipal de Tala, ubicada en al este de la región conocida como Valles, es
decir, dentro de la zona orográfica del valle de Tequila (aledaño al volcán del mismo
nombre), misma que a su vez se encuentra en el extremo poniente del eje neovolcánico
transversal (www.inegi.org.mx, 2013). El clima del municipio de Tala es semi-cálido
subhúmedo, con una temperatura media anual de 20.5°C. La precipitación media anual
para este lugar es de 970 mm (SIEG de Jalisco, 2012).
Investigaciones arqueológicas
En este lugar se llevó a cabo un proyecto de rescate en el año 2002 a cargo de la
arqueóloga Lorenza López Mestas, en el que se excavó una plataforma monumental de
forma rectangular, siendo de los pocos vestigios que aún se conservaban, pues el
crecimiento urbano ha hecho desaparecer gran parte del asentamiento. Este sitio, junto
con Plan del Guaje, están incluidos como parte del complejo cultural conocido como El
50
Grillo (López Mestas y Montejano, 2009). Como ya se mencionó, este complejo cuenta con
elementos constructivos y tipos cerámicos muy característicos. Además, La Higuerita es
considerado un sitio ceremonial importante por sus dimensiones y su destacada tradición
funeraria, lo cual refleja que “[…] estas tumbas pertenecieron a miembros de la elite
dominante y, probablemente, integrantes de un linaje o grupo de parentesco ampliado”
(López Mestas & Montejano, 2009, p.142).
En general, la excavación e investigación de este sitio ha permitido fechar su
ocupación en el periodo Clásico, aproximadamente del 450 al 650 d. C., aportando una
fecha más temprana para este complejo (El Grillo) que las que habían sido propuestas
algunas décadas atrás. Esto resulta importante para la arqueología regional, ya que es
posible conocer las relaciones que pudo tener con otras sociedades mesoamericanas
contemporáneas.
Las excavaciones se realizaron en una plataforma monumental, al centro de la cual
fueron hallados tres contextos de enterramiento denominados “tumbas de caja”, las
cuales fueron dispuestas con orientación a los puntos cardinales (López Mestas y
Montejano, 2009). Este espacio funerario dentro de la plataforma estaba delimitado por
un muro de piedra. Fueron excavadas dos de estas tumbas, la oeste y la sur; sin embargo,
dentro de esta última había en realidad dos tumbas, una sobre otra y separadas entre sí
por jal5, mismas que fueron nombradas como Sur I y Sur II. Las piezas de pseudo-cloisonné
que interesan en este trabajo fueron recuperadas de las tumbas Sur I y Oeste.
El contexto de la Caja Sur I es descrito de la siguiente manera:
[…] estaba cubierta por una banqueta de piedras, debajo de la cual también se
hallaron dos agrupamientos de ofrendas. Al igual que en la Caja Oeste, sobre el jal se
colocó un piso de barro preparado encima del cual se depositaron los restos óseos, las
ofrendas y después la banqueta mencionada. Los huesos se encontraban en muy mal
5 “También llamada PIEDRA POMEZ o TEPOJAL: Es un tipo de piedra volcánica extrudida, la cual se produce
cuando la lava es expulsada por un volcán con un alto contenido de agua y gases denominados volátiles.”
(cladimaco.com, 2014).
51
estado de conservación; aunque se detectaron algunos huesos largos muy
fragmentados en la esquina SW, así como pequeños pedazos de hueso cubiertos por
bateas de cerámica. Las ofrendas se ubicaron en agrupamientos hacia las cuatro
esquinas y adosadas a los muros; consisten en abundante cerámica, macrolascas de
obsidiana y cuentas de piedra verde y turquesa (López Mestas y Montejano, 2009:
141-142).
Las vasijas con pseudo-cloisonné de la Caja Sur I son un tecomate y una Olla Códice
(Figura 1.18). Cabe mencionar que el descubrimiento de esta tumba sucedió debido a los
trabajos que se realizaban para la construcción de una escuela, en los cuales se dañó una
de las esquinas de la tumba donde se encontraba depositada la olla códice, por lo que se
desconoce el grado de alteración que ocasionó la maquinaria en esta sección (Lorenza
López Mestas, comunicación personal, 2005).
En la Caja Oeste, se encontraron varios individuos como entierros primarios y
varios secundarios. La ofrenda de esta inhumación resultó ser la más rica en materiales, ya
que fueron rescatados más de un centenar de objetos cerámicos, de los cuales 19 fueron
copas con decoración pseudo-cloisonné. En este caso, seis copas (Grupo 9) fueron
depositadas cerca de uno de los individuos, hacia el sur (Figura 1.19), otras tres más se
encontraban intercaladas en el grupo hacia el oeste donde se estaban la mayoría de las
piezas amontonadas y las diez restantes se encontraron en un nivel superior hacia el muro
este.
52
Figura 1.18. Caja Sur I, vista oblicua desde el
sur, donde se muestran los lugares donde se
encontraban depositados el tecomate (a) y la
Olla Códice (b) y detalles de éstas in situ
(Fotografías del Proyecto Arqueológico La
Higuerita).
a
b
53
1.3.2 Plan del Guaje
Contexto geoclimático
Este sitio se localiza en el municipio de Tonalá, Jalisco, en el extremo oriental del valle de
Atemajac, ubicado en el borde oeste de la barranca del río Santiago (López Mestas y
Montejano, 2009: 143) (Figura 1.20). El clima en este sitio es semicálido subhúmedo, las
lluvias se presentan en verano (631mm anuales), aunque por su parte el invierno es
semiseco y la primavera seca y semicálida, considerando en general una humedad media
(Salazar, 2003, en Montejano, 2007). El arrastre de secciones aledañas elevadas tiende a
depositarse en las pendientes. El bosque tropical caducifolio donde se encuentra Plan del
Guaje genera que el contenido de materia orgánica sea de media a alta (Ibíd.).
Figura 1.19. Caja Oeste, vista oblicua desde el oeste, donde se señala con un círculo la
ubicación de las seis copas con pseudo-cloisonné del Grupo 9. Fotografía: Proyecto
Arqueológico La Higuerita.
Grupo 9
Muro este
54
Investigaciones arqueológicas
Plan del Guaje se encuentra muy cercano al sitio de Coyula, registrado en los años 70 del
siglo pasado como un sitio importante y considerado como posible centro rector de la
zona, con plataformas monumentales y una ocupación clara del Epiclásico (Ibíd.). Al
parecer, el sitio de Plan del Guaje fue identificado como una unidad residencial con uso
funerario, pero de dimensiones menores al de Coyula. Aparentemente los datos apuntan
a que en este sitio no se realizaron actividades productivas, sino sólo de consumo de
bienes de prestigio, los cuales debieron ser adquiridos y consumidos por un grupo de élite
(López Mestas y Montejano, 2009).
En el año 2006 se realizó un proyecto de rescate arqueológico en este sitio
encabezado por la arqueóloga Marisol Montejano. En la excavación fue localizado un
Figura 1.20. Excavaciones en Plan del Guaje. Proyecto Arqueológico Plan del Guaje. Fotografía:
Marisol Montejano.
55
conjunto arquitectónico dentro del cual, en la Unidad Sur, se encontraron seis entierros
cuyas ofrendas corresponden tipológicamente al complejo El Grillo (Montejano, 2007).
Uno de ellos, el Entierro 2, se trató de un posible entierro secundario donde sólo se
rescataron la bóveda craneal y algunos huesos largos en posición vertical, pero a su vez
presentaba la ofrenda más numerosa “de más de 90 piezas de cerámica y un collar de 134
cuentas de piedra verde y concha” (Ibíd.: 141). De entre todas las vasijas, las que interesan
en este trabajo son las 23 que tienen decoración pseudo-cloisonné, incluyendo varias
copas de base pedestal y ollas de varios tamaños. Como se muestra en la figura 1.21, la
mayoría de las piezas se dispusieron de forma lineal delimitando el sureste de la tumba,
colocando las ollas y posteriormente las copas; un poco más hacia el centro fue colocada
una olla efigie de mayor tamaño que pertenece al mismo grupo. En el sur fueron
ofrendadas una olla globular y cuatro ollas miniatura alineadas más cerca de la esquina
suroeste.
Figura 1.21. Sección sur de la ofrenda del Entierro 2 vista desde el oeste; se encuentran circuladas las
vasijas con decoración pseudo-cloisonné y se señalan los grupos a los que pertenecen. Proyecto
Arqueológico Plan del Guaje. Fotografía: Marisol Montejano.
Cráneo
Entierro 2
Grupo C, Bloque Norte
Grupo E
Grupo C
Grupo D
56
1.3.3. Cerro del Teúl
El sitio Cerro del Teúl se localiza en el municipio de Teúl de González Ortega (Figura 1.20),
en el sur del estado de Zacatecas y dentro de la Provincia de la Sierra Madre Occidental
(SPP, 1981). El municipio presenta dos tipos de climas: semicálido subhúmedo y templado
subhúmedo; ambos con lluvias en verano y precipitación invernal muy baja. El primero de
ellos se encuentra en la cabecera municipal, de donde provienen los objetos
arqueológicos en estudio, presentando una precipitación media anual entre 600 y 1000
mm y una temperatura media de 18 a 22°C (Ibíd.).
A partir del año 2008 se ha desarrollado un proyecto arqueológico de manera
permanente, el cual ha sido dirigido por los arqueólogos Peter Jiménez y Laura Solar.
Dicho proyecto ha centrado sus actividades en el llamado Conjunto Oriente, en donde se
ubican los principales y más grandes conjuntos arquitectónicos del antiguo centro
ceremonial. Estos trabajos han arrojado numerosos hallazgos que corresponden a estas
diversas temporalidades; de hecho, la arqueóloga Laura Solar (2012) ha señalado que el
sitio cuenta, por lo menos, con 18 siglos de ocupación prehispánica continua,
Figura 1.20. Cerro del Teúl visto desde el norte. Fotografía del autor.
57
remontándose probablemente a varios siglos antes de Cristo y hasta la entrada de los
españoles a la región.
Dentro de los vestigios más antiguos se encuentran los que pertenecen a la
llamada Tradición de Tumbas de Tiro (ca. 100 a.C.-400/450 d.C.), mientras que algunos
tipos cerámicos diagnósticos atestiguan la ocupación del Clásico temprano y medio. Así
mismo, se tiene bien establecida la intensa ocupación del periodo Epiclásico (600-900
d.C.), del cual es muy característica la cerámica con decoración al pseudo-cloisonné,
misma que formaba parte importante de las redes de interacción de la época y que
vinculó a este sitio con asentamientos como La Quemada y Altavista al norte (Solar,
2012).
El siguiente periodo identificado en la secuencia del sitio es el Postclásico
temprano y medio, el cual representa el momento de apogeo y ocurre aproximadamente
entre los años de 900 a 1350 d.C. Es en este momento cuando el sitio participa en la
llamada red Aztatlán de la costa del Pacífico y se adoptan una ideología, sistemas y estilos
constructivos y tecnológicos propios de la época. Finalmente, varias fuentes históricas
atestiguan la ocupación caxcana del asentamiento durante el Postclásico tardío, periodo
que marca la última ocupación indígena del asentamiento (Ibíd.).
Enfocándose en el periodo Epiclásico, periodo en el que la cerámica pseudo-
cloisonné forma parte importante de la vajilla ritual, es importante mencionar que hasta el
momento aún no se han recuperado piezas completas de esta cerámica en contextos de
excavación (sólo tiestos). Sin embargo, se cuenta con numerosas piezas, la mayoría de
ellas completas, que proceden de contextos saqueados y que fueron entregadas al INAH
por parte de algunos pobladores del municipio. Todos estos objetos evidencian una
impresionante destreza tecnológica, pues es posible observar dentro de la técnica
decorativa líneas muy finas, detalles y diseños intrincados que manifiestan una verdadera
especialización en el manejo de esta técnica.
58
1.4 Contexto social actual
La importancia de un bien cultural radica esencialmente en la valoración que le otorga el
grupo social en el que se encuentra inmerso. En la actualidad los objetos arqueológicos
prehispánicos son transmisores materiales de significados que el arqueólogo debe inferir
para divulgarlos, es decir, son principalmente de interés en el ámbito académico para la
investigación de los grupos humanos que los crearon. Para la Restauración, este tipo de
objetos se encuentran en un proceso de revaloración mediante el cual se intenta conocer
el uso que tuvieron originalmente. Las investigaciones arqueológicas permiten acercarse
al conocimiento del valor original codificado en estos objetos, lo que a su vez promovió su
creación. En ocasiones, las piezas y la información obtenida son expuestas al público,
donde continúa este proceso de revaloración, ahora por un grupo social más amplio.
Con este objetivo, “la restauración contribuye a la lectura del objeto arqueológico
y a su construcción, porque hace fehaciente su organización y la pone a disposición de
otros observadores” (Jiménez Ramírez, 2004). La cerámica con decoración pseudo-
cloisonné es un claro ejemplo de ello, donde una oportuna intervención permite la
apreciación del discurso iconográfico de manera más completa y, al mismo tiempo,
procura su preservación, tanto para su presentación al público como para el futuro.
Las vasijas con pseudo-cloisonné fueron objeto de estudio en décadas pasadas por
la arqueología y también apreciadas estética y tecnológicamente desde principios de siglo
por viajeros y exploradores en el Occidente y Noroccidente de México. La importancia
que ha adquirido esta decoración en el ámbito arqueológico desde los primeros hallazgos
y hasta el momento es sintetizada por Ramos y López Mestas (1999: 256) de la siguiente
manera:
Se ha señalado una serie de características propias que operan y determinan el
carácter ceremonial de este tipo cerámico, entre las que se cuentan: una
estandarización formal y funcional de la decoración; una cohesión iconográfica como
referente ideológico; la asociación recurrente de artefactos específicos; contextos
59
recurrentes de depositación, como serían las áreas funerarias; así como una práctica
de uso contemporáneo a nivel regional (Holien, 1979; Kelley, 1974).
Desde otra perspectiva, cada vez más la interdisciplinariedad de los últimos años
ha permitido que estos artefactos de origen prehispánico sean adoptados como objeto de
estudio de otras ciencias con intereses particulares. Por ejemplo, es cada vez más común
que la Restauración, encargada de la conservación de estos bienes, se sirva también de
otras disciplinas, como la física y química, para generar conocimiento que sea utilizado
para su propio fin y, a su vez, estas áreas científicas generen metodologías específicas con
nuevas tecnologías.
61
CAPI TULO 2 ANTECEDENTES EN EL ESTUDIO MATERIAL DE LA DECORACIO N PSEUDO-CLOISONNÉ SOBRE CERA MICA
En el campo de la Restauración, el estudio material se refiere a la identificación de
aquellos aspectos que conforman el objeto en sentido tangible, es decir, todas aquellas
materias primas que se utilizaron en la elaboración, así como de los procesos necesarios
para su factura.
La conjunción de este conocimiento genera una idea de las características formales
y visuales de la obra una vez concluida su elaboración y antes que se integre a la sociedad
misma que lo concibió para determinado fin. Comparando esta concepción original con
los deterioros presentes al momento del reconocimiento, se deducen entonces los
mecanismos que pudieron generar las transformaciones en el objeto y sus posibles
causas. Es decir, es punto de interés para la disciplina el conocer la naturaleza de los
materiales, su composición e interacción entre sí y con el medio que les rodea para
entender su transformación. Así pues, es a partir de esta investigación que el restaurador
realiza un proceso cognitivo que le permite determinar los criterios de intervención más
adecuados para cada objeto en particular, mismos que serán analizados en apartados
posteriores para el caso de estudio.
Para los procesos anteriormente descritos, la Restauración se sirve del
conocimiento generado, tanto de otras disciplinas como por sí misma. En la presente
cuestión, las fuentes principales son el resultado de investigaciones realizadas décadas
62
atrás por algunos arqueólogos y antropólogos que se preocuparon por definir los
componentes del pseudo-cloisonné. Ciertamente, la mayoría de los pocos análisis
arqueométricos realizados se enfocaron al estudio e identificación de los componentes
inorgánicos de tiestos y pocos objetos completos con esta decoración; esto debido
principalmente al desarrollo tecnológico con el que se contaba para este tipo de material
desde hace más de medio siglo. Sólo dos investigadores han intentado encontrar, por
diferentes medios, el posible origen del aglutinante que se presume fue empleado para
dicha técnica decorativa y que serán expuestos más adelante.
Resulta poco asertivo el intentar analizar la posible existencia de un componente
orgánico en el pseudo-cloisonné, sin tomar en cuenta los análisis realizados con
anterioridad a sus compuestos inorgánicos, ya que todos los elementos constituyentes
interaccionan entre sí para otorgarle características y propiedades particulares que a la
vez son las que la distinguen del resto de las decoraciones. Así pues, a continuación se
exponen los análisis realizados, tanto arqueométricos como etnohistóricos, preámbulo a
las posibilidades del presente estudio.
2.1 Componentes inorgánicos
El primero en reportar estudios de esta decoración fue Gordon Ekholm (2008) realizados
en 1942 por el Sr. Jones, del Laboratorio de Etnobotánica de la Universidad de Michigan.
El reporte de este análisis indica que el mineral del “material principal” -factiblemente
refiriéndose a la capa de color gris- posiblemente fue calcita, ya que se señala que algunos
“cristales de cuarzo” no mostraron reacción al ácido clorhídrico como el resto del
material6. Los anteriores resultados fueron confirmados por el Dr. Matson, entonces
curador del museo de la misma universidad, mediante luz polarizada bajo el microscopio
6 Reacción química de efervescencia que sucede en compuestos con presencia de carbonatos como la
calcita.
63
(Ekholm, 2008 ). Además, se efectuaron las mismas pruebas por dichos investigadores a
muestras de artesanías de lacas de Uruapan de esa época, concluyendo que el material
que conformaba esta capa no era dolomita como había informado el mismo Ekholm al
encargarlas. Con respecto a los pigmentos de los demás colores solamente se pudo
comprobar, de manera general, su naturaleza inorgánica por su estabilidad por exposición
al calor y, específicamente, la posible composición calcárea del blanco por estudio a través
de la reacción con HCl.
En secuencia cronológica, Noemí Castillo (1968) realizó importantes estudios
arqueométricos a la pasta y a la decoración de numerosos tiestos y algunas vasijas
procedentes de diversos sitios. Éstos consistieron, principalmente, en observaciones
microscópicas para reconocer la estratigrafía; posteriormente, análisis petrográficos y, en
algunos casos, químicos. Realizó una clasificación importante tanto de la técnica como de
los materiales utilizados en 60 muestras provenientes de 12 sitios y diez de origen
desconocido. En el Anexo 1 se muestra una tabla con algunos de los resultados
particulares que Castillo obtuvo con respecto a los materiales constitutivos de la
decoración. Cabe señalar que esta autora utiliza el término capa-base para referirse a la
capa gris o negra que es aplicada inicialmente y sobre la cual se excavan los diseños, por lo
que se empleará de igual manera a partir de ahora.
Castillo (1968) reporta que la pasta de los tiestos muestreados y analizados por
petrografía procede del mismo sitio donde fueron encontrados, pues los desgrasantes7
son originarios de yacimientos cercanos a los mismos. Con este dato y tomando en
cuenta la variabilidad de tipo de piezas, la misma autora afirma que se trata de una moda
del estilo decorativo y no de comercio de objetos.
Como se puede observar en la gráfica 2.1, los componentes que identificó Castillo
como posibles cargas para la capa-base presentaron tres variables: cal, arcillas y mezcla de
7 Los desgrasantes o cargas son materiales que se añaden al barro al momento de la construcción del cuerpo
cerámico, con la finalidad de distribuir las fuerzas de contracción y expansión al momento del secado y la
cocción.
64
cal y arcillas, predominando esta última. Por otro lado, realizó una caracterización aparte
del material empleado como pigmento para este estrato, donde la mayoría mostraron
presencia de carbón vegetal y, eventualmente, malaquita o arcillas limoníticas (Gráfica
2.2). Se identificó sólo una variante local en el sitio del Cóporo, Gto., donde el color de la
capa fue dado por arcillas limoníticas que originaron tonalidades rojizas (Castillo, 1968).
Gráfica 2.1. Posibles cargas identificadas en la capa-base por Noemí Castillo donde se
muestra el porcentaje de presencia en el total de los especímenes.
65
Con respecto al material utilizado para embutir los espacios excavados, los
resultados arrojaron la presencia de pigmentos minerales, predominantemente de fácil
obtención, que bien pueden ser también de cada localidad: limonita, malaquita, hematita
y cal (Castillo, 1968). Hubo algunas excepciones claramente identificadas como el caso del
cinabrio, probablemente importado de la Sierra Madre del Sur y parte de Querétaro y
Guanajuato, donde se conocen yacimientos de mercurio (Castillo, 1968). Cabe señalar que
resulta necesario confirmar la procedencia de los pigmentos, para lo cual podrían
aplicarse técnicas no destructivas como la fluorescencia de RX para conocer los elementos
traza y compararlos con depósitos de cada lugar. Los materiales que más destacaron por
abundancia fueron la cal blanca y la malaquita para los colores blanco y verde,
respectivamente (Gráfica 2.3). Los pigmentos de color rojo también fueron cuantiosos,
pero en este caso el porcentaje fue muy similar entre la hematita y el cinabrio, además de
la combinación de ambos.
Gráfica 2.2. Posibles pigmentos identificados en la capa-base por Noemí Castillo donde se
muestra el porcentaje de presencia en el total de los especímenes.
66
En el aspecto tecnológico, fueron encontradas hasta cinco variantes en los colores
de relleno: en algunos casos se empleó una mezcla de cal con los pigmentos; en otros
casos se aplicó una capa de cal y posteriormente la de pigmento; otra variante fue la
mezcla de pigmentos con arcillas en sustitución de cal; una más donde se presentaron
combinadas dos de las anteriores; y, finalmente, una variante donde sólo se utilizó
cinabrio para rellenar los campos.
Poco más de una década después, Marie-Areti Hers publicó algunas observaciones
de vestigios de esta técnica decorativa en las excavaciones de la tumba de tiro en Cerro
del Huistle. En esta investigación apunta que los materiales empleados para la elaboración
del pseudo-cloisonné son muy similares a los caracterizados por Castillo para La Quemada:
la capa-base presentó carbonato de calcio, arcillas y carbón vegetal, mientras que los
pigmentos de relleno identificados fueron carbonato de calcio, hematita y limonita (Hers,
1983). Cabe resaltar que el color verde empleado en estos ejemplares fue hecho con
Gráfica 2.3. Posibles pigmentos de relleno identificados por Noemí Castillo donde se muestra el
porcentaje de presencia en el total de los especímenes.
67
celadonita (Hers, 1983), señalado por la autora como de procedencia local aunque en
ninguno de sus datos especifica la técnica utilizada para su análisis.
Otro estudio importante que ha sido publicado más recientemente fue el de Nicola
Strazizich (2002), quien menciona los materiales constitutivos de la decoración que se
conservó en algunos fragmentos de vasijas procedentes de La Quemada, aunque tampoco
señala la técnica analítica utilizada para la identificación. Para la capa-base hace mención
de tierra de diatomeas como carga, lo cual resulta un dato muy interesante, ya que el uso
de este material otorgaría características muy particulares de brillo, textura, color,
plasticidad e higroscopicidad. Además, fue caracterizada ilmenita como el mineral que
aporta el color negro de este estrato. En cuestión del tema los pigmentos de relleno
fueron identificados: celadonita para el pigmento verde; geotita y limonita en el amarillo
y, hematita o, con menos frecuencia, rutilo mezclado con minerales arcillosos para los
rojos. También fue reportado que todas las celdas de color fueron primeramente
rellenadas con calcita y posteriormente con los pigmentos. Además, las variaciones
tonales se llevaron a cabo mediante mezclas con calcita, volviendo los colores más claros
(Strazicich, 2002).
Algunos datos presentados por Strazicich son iguales a los resultados que
obtuvieron Castillo y Hers décadas atrás, mientras que otros complementan o contrastan.
Por ejemplo, los tres estudios coinciden en el uso de hematita y limonita como pigmentos
y algunas arcillas del mismo origen. Strazizich no menciona cal como componente de la
capa-base, pero señala una mezcla de arcillas con minerales dentro de los cuales puede
estar o no incluida la calcita. Por su parte, es posible que una de las mencionadas como
arcillas por Castillo se trate en realidad de la tierra de diatomeas que describe Strazizich.
Una variación importante entre estos estudios es la caracterización del pigmento
verde. Castillo señala que todos los pigmentos verdes en sus muestras estaban
constituidos por malaquita, mineral a base de cobre, con casos aislados de azurita; sin
embargo, en su trabajo no reporta análisis específicos que identifiquen este catión (Cu+)
más allá de la petrografía. Como ya fue apuntado, Strazizich y Hers no mencionan qué
tipo de análisis químico realizaron o su fuente bibliográfica; no obstante, destaca que la
68
celadonita, utilizada en este color, se encuentra en yacimientos cercanos a los sitios de La
Quemada y Cerro del Huistle, respectivamente; sin embargo, Strazizich apunta que la
“huella digital” en la composición química determinó la procedencia de los minerales.
Otro dato contrastante es la caracterización efectuada por Strazizich, donde la
ilmenita aparece como el material que otorga el color a la capa-base y que no fue
reconocido por Castillo o por Hers, quienes mencionan que el color negro es dado por el
uso de carbón vegetal en todos los especímenes.
Recientemente Patricia Acuña (2012) expone el resultado de varios análisis de una
muestra de origen prehispánico que señala como la “laca prehispánica”, en un tecomate
procedente del cerro La Garrafa en el Estado de Chiapas. 8 Aquí se identificó la presencia
de carbonato de calcio correspondiendo con los datos obtenidos por Castillo y los
reportados por Ekholm. El ejemplar, que logra apreciarse en la figura 2.1, evidentemente
no parece la misma técnica del pseudo-cloisonné del Occidente, en la que una capa-base
es excavada y rellenada de colores.
8 En este caso además del uso del MEB se utilizó Energía Dispersiva de Rayos X (EDS) y Fluorescencia de
Rayos X.
Figura 2.1 Vistas de un tecomate con una decoración llamada “laca prehispánica” procedente del cerro
La Garrafa, Chiapas (Imagen obtenida de Acuña, 2012).
69
2.2 Componente orgánico
Dentro de los mismos análisis que Ekholm encargó a la Universidad de Michigan en 1942,
también se buscaron residuos de materiales grasos como aglutinante, presumiendo la
correspondencia con las lacas michoacanas. En este estudio no fueron encontrados
resultados favorables en las muestras de contexto arqueológico pero tampoco se
especifica el método utilizado (Ekholm, Excavaciones en Guasave, Sinaloa, 2008 ).
Una fuente bibliográfica importante en el desarrollo del presente tema de
investigación es la tesis doctoral de Thomas Holien (2001), quien se preocupó por realizar
una extensiva compilación de datos etnohistóricos procurando, entre otras cosas,
encontrar la posible evolución de la técnica del pseudo-cloisonné, principalmente del
aglutinante utilizado. Dicha investigación presenta una fuerte tendencia a relacionar la
técnica prehispánica con el actual trabajo de las lacas o maques realizadas en Michoacán,
atendiendo a que previamente algunos autores como Carl Lumholtz en 1902, Gordon
Ekholm para 1942, Donald Brand en 1944, Herbert Spinden para 1948 y Miguel
Covarrubias en 1957 ya habían propuesto o asegurado esta correspondencia (Holien,
2001: 32-33). En términos generales, Holien propone que es muy evidente que los
procesos entre las características observables del pseudo-cloisonné y las artesanías
actuales son sistemáticamente paralelos, aunque reconoce que no existe una referencia
precisa que describa la elaboración de una decoración como la que actualmente se
conoce como pseudo-cloisonné. Las fuentes que cita este autor hablan del uso
prehispánico del aceite de chía9 y el aje10 para decorar y/o barnizar o lustrar vasijas en el
centro de México y en el área maya, entre ellos las obras de Fray Bernardino de Sahagún y
Fray Diego de Landa.
9 El aceite se extrae de las semillas de la planta de chía, como se le conoce comúnmente en México. Ver más
en el Anexo 2. 10
El aje es una “Grasa animal que se obtiene de la cocción y trituración del cuerpo de un insecto hemíptero
denominado Llaveia axin o Coccus axin […] Este insecto habita en ciertos arbustos o árboles como el ciruelo,
el jobo, la acacia, el piñolero, el palo mulato, etc.” (Ordóñez et al., 2002: 252).
70
Castillo (1968) transcribe una descripción hecha por Sahagún en una versión de
1956, en donde hace referencia de algunas maneras de decorar con laca las jícaras y
venderlas:
El que vende jícaras cómpralas de otro para tomarlas a vender y venderlas bien, primero
las unta con cosas que las hacen pulidas; y algunos las bruñen con algún betún con que las
hacen relucientes, y algunas las pintan rayando o raspando bien lo que no está llano, ni
liso y para que parezcan galanas úntanlas con axin o con los huesos de zapotes amarillos
molidos, y endurécelas o cúrales al humo, colgándolas en la chimenea y todas las jícaras
véndelas poniendo aparte o por sí las que traen de Guatimela y las de México, y las de
otros pueblos unas de las cuales son blancas, otras prietas, otras amarillas, otras pardas,
unas bruñidas de encina, otras untadas con cosas que les dan lustre, unas son pintadas,
otras llenas sin labor […] (: 17-18)
La descripción resulta un poco confusa con respecto a las decoraciones, Castillo
(1968) lo interpreta como referencia a lacas monócromas proponiendo que el incrustado
fue resultado de la influencia de los taraceados árabes, mientras que Holien (2001) y
Acuña (2012) aseguran que Sahagún también habla de la técnica incrustada. En este
sentido, tampoco se conoce una fuente que hable del origen de las lacas michoacanas; sin
embargo, Gonzalo Obregón asegura que Francisco P. de León en su obra Los esmaltes de
Uruapan demostró que la técnica no tenía su origen en influencias orientales más que en
los diseños a partir del siglo XVIII (Obregón, 1964), aunque el mismo Holien remite a
algunos autores que señalan viajes de navíos orientales a la Nueva España desde la
segunda mitad del siglo XVI (Holien, 2001).
En el trabajo de las lacas michoacanas es claramente diferenciada la existencia de
dos técnicas: el maqueado y el incrustado (Castillo, 1968; Holien, 2001; Ordóñez et al.,
2002). El proceso de maqueado implica “la aplicación de una capa de ‘tiza o dolomía’ de
color deseado y en la de un aceite (generalmente de chía) con gotas de aje, […] una vez
seca la capa se procede al pulido de la misma valiéndose de un lienzo suave” (Castillo,
1968). Por otro lado, la técnica conocida como incrustado y que es tradicional del
71
municipio de Uruapan, es a la que todos los autores hacen referencia y que,
aparentemente, podría llevar el mismo procedimiento que la decoración prehispánica en
estudio, donde una vez maqueado el objeto se marcan los motivos decorativos,
extrayendo el material previamente aplicado para rellenar nuevamente los huecos con el
mismo procedimiento que al inicio; finalmente, una vez seca la incrustación, ésta se pule
con un lienzo suave aplicando aje. Ordóñez et al. especifican un poco más los materiales
colorantes utilizados:
El aje […], el aceite de chía o de chicalote […] y una tierra blanca pulverizada de origen
mineral denominada dolomía (carbonato doble de magnesia de cal), a la que se agregaban
otras tierras y diversos colorantes de origen mineral (como las tierras), vegetal (como el
palo de Brasil) o animal (como la grana) (Ordóñez et al.,2002: 253).
Sin embargo, estudios recientes de Patricia Acuña (2012) realizados a lacas
michoacanas de la época virreinal, han revelado datos importantes con respecto a la
evolución de la composición de la mezcla a lo largo de varios siglos. En objetos que datan
de finales del siglo XVI o principios del XVII, se caracterizó el uso de puzolanas, mediante
Microscopio Electrónico de Barrido (MEB-EDS), como material constitutivo de la
decoración de piezas que además mostraban un muy buen estado de conservación
(Acuña, 2012). Por otro lado, ejemplares elaborados a partir del siglo XVIII presentaban
otros minerales constitutivos como sulfato de calcio y ocasionalmente dolomita, además
de presentar mayores deterioros. Estos análisis ponen en cuestión el uso de dolomita
como el material tradicional descrito por los frailes. Por otro lado, Acuña también
menciona que al parecer en las muestras más antiguas existen vestigios de algún
aglutinante orgánico, dato también trascendente, ya que demuestra que a pesar del uso
de puzolanas era necesario el empleo de un aglutinante que permitiera la adhesión al
soporte, como se ha señalado para el pseudo-cloisonné.
72
Por otro lado, Holien evoca el tiempo de secado lento que caracteriza a los aceites
secantes como una factibilidad para realizar el corte en la capa-base cuando aún no
secaba completamente. Sin embargo, en reportajes actuales de la técnica tradicional es
mencionado que este proceso se realiza
“ya que se secó bien” la capa de laca
(Sánchez, s.f.). De acuerdo con Castillo, la
plasticidad o suavidad de la capa-base era
una característica del momento de
factura, ya que bajo el microscopio no se
observaron marcas de herramienta sobre
la superficie de cerámica que se
efectuaran al momento de excavar la
decoración, lo cual indica que no se
trataba de un utensilio tan afilado o duro, para lo que ella propone el uso de una tira de
otate11 como herramienta para realizar los cortes y la extracción (Castillo, 1968).
En relación a lo anterior, vale la pena aludir el caso de la aplicación de bol para
estofado en escultura virreinal, el cual contiene como materiales constitutivos cola de
conejo y arcillas rojas muy plásticas. Esta mezcla hace permisible generar capas de grosor
considerable con cierta flexibilidad y, además, es posible reblandecerlas con agua por lo
menos al poco tiempo de su aplicación.
Otros materiales orgánicos de los cuales se tiene registro de su uso para fines
artísticos en época prehispánica son los mucílagos de tzauhtli y de nopal. En ambos casos
no se cuenta con una referencia directa que los relacione con el pseudo-cloisonné o con
11 Otate: nombre que deriva de los aztequismos: otatli: caña dura; ótatl: caña maciza y recia. Es una planta
parecida al carrizo, pero de mayor tamaño y resistencia; tallo cilíndrico, leñoso, con nudos a 10 cm uno de
otro, aproximadamente; color verde o verde amarillento; alcanza unos 10 m de alto. (Guerrero Cultural Siglo
XXI, rescatado en 2012 en http://www.enciclopediagro.org/index.php/indices/indice-flora-y-fauna/1206-
otate).
Figura 2.2. Tallos de otate (Imagen obtenida de
http://www.enciclopediagro.org/).
73
algún otro artefacto en el Occidente; sin embargo, ninguno es lejano de ser una opción
factible por su origen y distribución geográfica en esa época.
El tzauhtli fue empleado como adhesivo y aglutinante en la época prehispánica y
colonial. Es extraído de seudobulbos de las orquídeas y su proceso de extracción y usos
fueron documentados desde el siglo XVI en el Códice Florentino (González, 1996) y por
Francisco Hernández, médico e historiador de Felipe II, en su obra Historia de las plantas
de la Nueva España, donde señala:
[..] se prepara con ella un gluten excelente y muy tenaz que usan los indios y
principalmente los pintores para adherir más firmemente los colores, de suerte que no se
borren fácilmente las figuras. Se corta la raíz en trozos pequeños, se seca al sol y se muele,
y con el polvo se prepara este famoso gluten. Podía ser llevada esta planta a España, pues
vive en cualesquiera lugares, altos o bajos, y principalmente en los más cálidos.
(Hernández, 1943, págs. 376-378)
Este material fue ampliamente estudiado por Rocío González (1996) quien reporta
como principales usos el de adhesivo para mosaicos de plumas y como aglutinante de
papel, pinturas, esculturas de pasta de caña, entre otros. En el caso de la pintura reconoce
la poca bibliografía existente al respecto, tal es el caso de la previa descripción de
Hernádez (1943), quien nunca especifica a qué tipo de soporte se aplicó. La mayoría de las
referencias corresponden a grupos con los cuales los españoles entraron en contacto y
realizaron el registro de estas actividades, como los mexicas o los tarascos. Es importante
señalar que en análisis recientes de la policromía del relieve monumental de la diosa
Tlaltecuhtli del Templo Mayor, fueron encontradas bajas concentraciones de glucosa y
manosa como aglutinante (Barajas, 2012)12, por lo que se presume podría tratarse del
mismo tzauhtli.
12 El método analítico utilizado en este estudio fue la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de
masas.
74
El posible uso del mucílago de nopal en obras pictóricas fue estudiado por Diana
Magaloni en las pinturas murales del sitio arqueológico de Cacaxtla, en el estado de
Tlaxcala; dicha identificación fue realizada por métodos cromatográficos (Magaloni, 1994)
encontrando coincidencias entre los azúcares de una muestra patrón y una prehispánica.
Schöndube menciona algunas de las especies de plantas endémicas del occidente
mexicano previo a la introducción de especies por los españoles: “También estaba la chía,
que se añadía a algunas bebidas, la papaya, el maguey o agave; los humildes nopales”
(Schöndube, 2006: 209). De los cuales la chía y el nopal pueden ser considerados como
materia prima para la extracción de sustancias aglutinantes de las que se conocen
referencias. Adicionalmente, Rocío González (1996) reporta varias de las especies de
orquídeas productoras de tzauhtli presentes en todos los estados del occidente y
noroccidente donde se ha reportado la presencia de pseudo-cloisonné.
En todos los casos mencionados, donde fueron identificados posibles aglutinantes
para objetos con finalidades artístico-simbólicas, los grupos sociales prehispánicos que los
utilizaron no se encuentran relacionados temporal ni geográficamente con el uso del
pseudo-cloisonné; sin embargo, si se comerciaron artefactos a largas distancias durante
diferentes épocas, por lo que no resulta imposible que también el conocimiento de las
propiedades de los materiales fuera ampliamente conocido e incluso aplicado para
diversos fines a través del tiempo.
Dentro de los aglutinantes convencionales a los que el hombre tiene fácil acceso se
cuentan algunas proteínas. Estos compuestos están presentes de manera abundante en la
naturaleza, principalmente en animales. No se ha encontrado alguna referencia
etnohistórica que hable del uso de sustancias proteicas para fines decorativos en
cerámica; sin embargo, ha sido documentada la existencia y la domesticación de varias
especies animales en época prehispánica, de las cuales pudieron obtenerse proteínas
tanto del huevo como por la cocción de los huesos. Por ejemplo, se mencionan algunas
especies animales de las cuales pudo extraerse material proteico y que pudieron ser los
domesticados en esa época como “el perro y el pavo, […] y el pato muscovy que todavía se
ve como ave de corral en algunos ranchos aislados de la región” (Schöndube, 2006: 210).
75
Por otro lado, en contextos arqueológicos se han encontrado restos óseos de animales
endémicos a los cuales evidentemente tuvo acceso el hombre: “[…] venado, pecarí, liebre,
conejo, armadillo, tejón, zarigüeya, perrito de las praderas, pato, ganso, paloma, codorniz,
tortuga, pescado, cangrejo y langostinos, entre muchos otros”, de los cuales también era
factible obtener materia prima para diversos fines.
Otro de los compuestos naturales disponibles con posibilidades de este uso son las
gomas que exudan algunas especies de árboles. Un ejemplo de éstos procede del árbol
conocido como huizache, del cual se tienen referencias de su uso prehispánico solamente
como planta medicinal en el Códice Florentino (BDMTM-UNAM, 2009). Sin embargo,
María Vázquez (2010) señala otras especies que contienen estas gomas y de las cuales se
tienen registros etnográficos de su empleo para pintar en las Tierras Bajas Mayas.
En términos generales de la técnica de manufactura, Kelley y Abbott (1971)
proponen que los técnicos que realizaban este trabajo conformaban un gremio artístico-
ceremonial de especialistas en cada generación, que esencialmente tenían conocimientos
tanto de la técnica como del contenido religioso. Esto es importante para poder entablar
premisas acerca del origen del conocimiento tecnológico, su transmisión espacial y
temporal y las probables adaptaciones locales que pudieran ser necesarias. Por lo
anterior, y en base a la procedencia identificada de la cerámica y de los pigmentos del sitio
de La Quemada, parece factible que el aglutinante pueda también tener su origen en
alguna especie local, vegetal o animal, para obtener las mismas propiedades y
características necesarias en la elaboración del pseudo-cloisonné.
2.3 Conformación de la policromía
Dentro de los análisis arqueológicos, desde hace varias décadas, el material que añade
color a la superficie de una pieza cerámica es considerado una decoración y se clasifica de
acuerdo a la cantidad de colores aplicados. Así pues, cuando existe sólo un color en toda
la superficie se le llama monócroma, cuando son dos diferentes se conoce como bícroma
76
o también a partir de esta cantidad es considerada polícroma; en este caso se suele
sustituir “decoración polícroma” con la acepción “policromía”. Como fue señalado en el
capítulo anterior, el pseudo-cloisonné es considerado una clase de decoración post-
cocción, por ello entra en la clasificación de polícroma.
El pseudo-cloisonné difiere del resto de las decoraciones de cerámica
mesoamericana y de técnicas pictóricas tradicionales, aunque sí comparte características
visuales con otros tipos prehispánicos y ciertas similitudes materiales con técnicas de
pintura que no deben ser pasadas por alto. Este fenómeno pareciera generado por una
combinación particular e interesante de varias técnicas que otorgan propiedades formales
y cromáticas especiales sobre un soporte poco convencional.
En el caso de estudio, es posible generar una discusión en torno a la acepción que
debería emplearse. Gómez (2002) señala una importante diferencia entre policromía y
capa pictórica para objetos reconocidos como artísticos:
La policromía es más un ‘maquillaje’ que no se debe asimilar a una representación
pictórica que sugiere una forma ficticia, sino a la iluminación o acabado de una
escultura o elemento arquitectónico u ornamental cuyo modelado viene dado ya por
la forma plástica (Gómez, 2002: 17).
Por lo anterior, el pseudo-cloisonné no está lejos de ser considerado como obra
pictórica, pues como se ha visto no se trata de una simple policromía que decora
elementos tridimensionales, como en el caso de la escultura policromada, sino que el
estrato de color forma por sí mismo una imagen que es la transmisora material del
significado que el ejecutor de la obra intentó plasmar. Si bien es cierto que estas
definiciones son utilizadas por la disciplina de la historia del arte para objetos “artísticos”,
resulta importante efectuar una revaloración del pseudo-cloisonné no solamente desde el
punto de vista arqueológico, sino también de la trascendencia de su componente
expresivo. El reconocimiento implicaría la apreciación de la imagen generada, su
contenido simbólico y la destreza con el uso de los materiales para lograrla. En este
77
sentido, para las obras pictóricas que incluyen componentes iconográficos, también
Gómez menciona que éstas pueden estar conformadas por una gran diversidad de
imágenes “[…] pasando desde la expresión de una mancha gestual, formas geométricas,
fitomorfas, zoomorfas y representaciones humanas, hasta la de escenas y paisajes”
(Gómez, 2002: 18).
Por otro lado, no puede ignorarse la funcionalidad visual de la capa-base, la cual no
otorga per se efectos volumétricos, ya que la imagen final se presenta de manera
bidimensional; sin embargo, debe existir una razón por la cual no solamente se pintó todo
el diseño sobre las vasijas, sino que se determinó llevar a cabo todo el complejo proceso
que ya ha sido descrito.
2.3.2 Capa pictórica
Los estratos que normalmente constituyen una obra pictórica, ya sea mural o de caballete,
son tres: soporte, base de preparación y capa pictórica. Si se intentara cotejar el presente
caso de estudio con una obra pictórica, el soporte correspondería al cuerpo cerámico
aunque, como también se mencionó en el apartado del marco histórico, ha sido
encontrada sobre otro tipo de soportes inorgánicos como placas de pirita, u orgánicos que
presumiblemente se trataron de guajes, textiles o madera , o mixtos como los caracoles.
En el caso del pseudo-cloisonné no se cuenta con una base de preparación como
tal, la cual se emplea para otorgar un aspecto uniforme a la superficie y favorecer la
adhesión al soporte (Calvo, 1997), sino que los pigmentos fueron colocados directamente
sobre la cerámica. No obstante, como se expuso anteriormente, se han observado capas
blancas de cal por debajo de algunos pigmentos de relleno, las cuales pueden estar
cumpliendo una o varias funciones. Por un lado, es posible que se empleara el carbonato
de calcio para mejorar la adherencia de algunos pigmentos o aumentar el brillo del color
mediante la vibración con el blanco de fondo; aunque pudiera tener alguna otra finalidad
técnica, como por ejemplo ocupar más espacio y así utilizar menor cantidad de pigmentos,
78
los cuales pudieron estar más lejos del alcance del artista, como en los casos que
identificó Castillo (1968) de La Quemada o algunos observados en Cerro del Teúl.
El estrato que funciona como transmisor de una imagen es conocido como capa
pictórica. Ésta, de manera general, se conforma por la mezcla de un pigmento o carga a
manera de suspensión en una sustancia filmógena, la cual cohesiona las partículas de
color y a su vez las adhiere al estrato donde será aplicada (Matteini y Moles, 2001; Gómez,
2002). Es posible reconocer, entonces, que el estrato que podría resultar equivalente en el
pseudo-cloisonné a una capa pictórica está conformado por dos tipos de mezclas que
cumplen funciones distintas: la capa-base y los pigmentos de relleno. Como se expuso en
el primer apartado, los análisis presentados por Castillo (1968) y Strazicich (2002) con
respecto a la identificación de elementos inorgánicos, coinciden en que la capa-base
difiere de manera importante con los pigmentos de relleno, en cuanto a la composición
química y la cantidad de materiales presentes. Sin embargo, ambas mezclas se encuentran
estratigráficamente en un mismo nivel y, en conjunto, funcionan como transmisoras de la
imagen, por lo que se puede considerar que su conformación responde de manera
importante a intenciones también estéticas y no solamente técnicas.
Así pues, la capa-base tiene como componente constante una carga finamente
molida, ya sea cal o tierra de diatomeas de acuerdo con la bibliografía, además de un
pigmento que le otorga su color característico que va de gris claro a negro (dado por
carbón vegetal o ilmenita según los reportes).13
Por otro lado, los pigmentos de relleno han sido identificados como pigmentos
minerales, ya sean solos o eventualmente combinados. Es importante destacar que “Los
pigmentos están constituidos por unos polvos muy finos, coloreados, e insolubles. Al
mezclarse con el aglutinante forman una pasta más o menos densa que manifiesta
propiedades cubrientes a veces muy relevantes” (Matteni & Moles, 2001: 25). Así, los
materiales no deben reaccionar químicamente entre sí al ser mezclados, para que se
13 Esto está basado en la bibliografía y no se realizarán análisis del material inorgánico, ya que el objetivo de
este estudio se concentrará en el posible material orgánico empleado.
79
conserven las características cromáticas, y una de las propiedades más importantes de los
pigmentos es su estabilidad, especialmente los minerales que componen
mayoritariamente el pseudo-cloisonné.
Cabe destacar la adición de cal a ciertos pigmentos en especímenes de algunos
sitios, posiblemente con la finalidad de emplearla como carga. A continuación se presenta
una definición de carga en una capa pictórica, con la que pueden entenderse algunas
posibles causas del uso del mineral mencionado:
Las cargas son materiales orgánicos o inorgánicos sin color, generalmente blancos, de bajo
índice de refracción (similar al del aglutinante con el que se ligan). Sirven para mezclar con
pigmentos, para dar menor cuerpo al pigmento y hacerlo más transparente, para abaratar
el pigmento o crear ciertos efectos especiales en la pintura (Palet, 1997).
Sin embargo, todos estos materiales no poseen, por sí solos, la capacidad de
adherirse a la superficie, por lo que es necesario un material que funcione como
aglutinante, para así formar una capa pictórica. Por dicha razón, se presume la adición de
un aglutinante tanto en la capa-base como en los pigmentos de relleno, lo que a su vez
conforma la hipótesis de este trabajo, ya expuesta con antelación.
También en el arte pictórico existe una manera de clasificar las obras de acuerdo al
aglutinante utilizado, a lo que se conoce como técnicas pictóricas. En el presente caso de
estudio, la naturaleza del aglutinante empleado es desconocida, por lo que no es posible
determinar, de acuerdo con la clasificación tradicional, si pertenece a alguna técnica
pictórica. Castillo (1968) ya intentó aclarar este aspecto, exponiendo la falta de datos que
confirmen los términos empleados por los exploradores que asociaron la decoración post-
cocción pseudo-cloisonné de cerámica arqueológica con técnicas como el fresco, el secco o
al óleo.
80
2.3.3 Aglutinante
Un aglutinante es una sustancia con la capacidad de cohesionar partículas de pigmento y
cargas entre sí y, a su vez, poder adherirlas a una superficie determinada (Calvo, 1997); en
estos compuestos también se suele buscar que su adición no altere significativamente las
propiedades cromáticas de las partículas de color. Los aglutinantes se clasifican por su
composición química en inorgánicos y orgánicos; estos últimos serán explicados a
profundidad, ya que son el tema de interés del presente de estudio.
Los aglutinantes inorgánicos son también llamados aglomerantes; constituyen
sólidos conformados por cristales que alternan con las partículas de pigmento (Gómez,
2002). Un ejemplo sería el caso de la técnica pictórica conocida como fresco, donde la cal
aglutina el color, que fue propuesto por varios investigadores para el pseudo-cloisonné
como se expuso anteriormente.
Los compuestos orgánicos que se emplean como aglutinantes están químicamente
conformados por largas cadenas de átomos de carbono a los cuales normalmente se unen
átomos de hidrógeno y dependiendo del componente también hay oxígeno, nitrógeno y
azufre con diversos tipos de enlaces entre sí. Este tipo de moléculas pueden estar
clasificadas como proteínas, polisacáridos o aceites de acuerdo con sus componentes y
estructura. Las proteínas y los polisacáridos son conocidos como polímeros, ya que son
macromoléculas que están conformadas por moléculas más sencillas llamadas
monómeros; así, cada tipo de compuesto orgánico está conformado por un tipo específico
de monómeros o unidades estructurales. Sin embargo, los aceites utilizados en el arte
pictórico no son polímeros, sino hasta tiempo después de ser aplicados en una superficie,
ya que las reacciones químicas que experimentan naturalmente al volverse sólidos los
transforma en macromoléculas.
81
Proteínas
En el caso de las proteínas o polipéptidos, las unidades estructurales son llamadas
aminoácidos, cuya característica primordial es la presencia del grupo funcional amino14, es
decir, un átomo de nitrógeno unido a hidrógenos y a un carbono que, a su vez, se
encuentra enseguida de un grupo funcional ácido carboxílico (Brown, LeMay, Bursten y
Murphy, 2009). Cuando estas unidades estructurales se unen entre sí para conformar el
polímero, el grupo funcional amino se transforma en amida y presenta la siguiente
estructura general, donde R es una cadena policarbonada diferente para cada aminoácido
que está unido:
Polisacáridos
Los polisacáridos están conformados por la unión de numerosas moléculas de azúcares,
los cuales se conforman por cadenas de enlaces de carbono, hidrógeno y oxígeno. Estas
últimas se clasifican en hidroxialdehídos o aldosas y polihidroxicetonas o cetosas
14 El grupo funcional se define como el sitio de reactividad de una molécula, por lo que determina su
comportamiento.
Figura 2.3. Representación del enlace amida (abajo) a partir del enlace de
dos aminoácidos (arriba) por la pérdida de agua (Basado en Peris, 2007).
R R
82
(González, 1996), de acuerdo con el tipo de átomos que se unen para formar el grupo
funcional. Cuando se unen los
monosacáridos forman el enlace
glucosídico, cuyo grupo funcional es un éter,
como se aprecia en la figura 2.4.
Las moléculas de los polisacáridos son
predominantemente de tipo lineal; sin
embargo, las gomas y mucílagos que se
utilizan como aglutinantes son
normalmente ramificados y conformados
por varios tipos de azúcares, por lo que son
clasificados como heteropolisacáridos
(González, 1996). Este tipo de moléculas
presentan ciertas propiedades como solubilidad y adhesividad, gracias a la elevada
cantidad de grupos hidroxilos (OH) que forma enlaces entre los hidrógenos (Masschelein-
Kleiner, 1995). Como ejemplos de estos polímeros ya mencionados se encuentran la baba
de nopal, el tzauhtli y la goma de huizache.
Aceites
Los aceites secantes, como se conoce a los tipos de aceites empleados en obras pictóricas,
son moléculas conocidas como triglicéridos, conformados por la unión ácidos grasos
insaturados y glicerol. Los ácidos grasos son largas cadenas de carbono, con uno o más
enlaces dobles entre carbonos, además de un grupo funcional ácido carboxílico en el
extremo; los ácidos grasos más comunes en los aceites secantes son el oleico, linoléico y
linolénico. El glicerol es un alcohol (grupo funcional OH) de tres carbonos y se une a tres
ácidos grasos (que pueden ser iguales o diferentes) mediante hidrólisis para constituir un
enlace éster, el cual se convierte en el grupo funcional del triglicérido.
Figura 2.4. Formación de un enlace glucosídico a
partir de la unión de dos azúcares (Tomado de
http://medicina.usac.edu.gt).
83
Una vez que el aceite fue aplicado como parte de una obra pictórica, los enlaces
dobles reaccionan con el oxígeno atmosférico y se oxidan formando enlaces
entrecruzados entre una cadena y otra de ácidos grasos (Figura 2.5), formando un
polímero de muy elevado peso molecular (Peris, 2008). De entre las referencias
mencionadas, el aceite de chía es considerado como un aceite secante pues lo constituyen
los tres principales ácidos grasos mencionados (Figura 2.5).
Finalmente, cabe destacar que cada tipo de aglutinante de origen orgánico natural,
ya sea polisacárido, lípido o proteína, presenta características particulares que son
determinadas por la conjunción de sus propiedades físicas y químicas, las cuales deben ser
observadas y evaluadas empíricamente por el artista durante el proceso de factura para
determinar el procedimiento correspondiente. Sin embargo, cuando pigmentos y
aglutinante se combinan, se crean características físicas específicas de cada mezcla que
permiten su manipulación y trabajo en determinada manera, para que el objeto adquiera
la imagen y forma deseada una vez que quede concluido.
Figura 2.5. Representación de la oxidación de los ácidos grasos que conforman los triglicéridos de los
aceites secantes (Tomado de Peris, 2007).
85
CAPI TULO 3 PROBLEMA TICAS PARA LA CONSERVACIO N DEL PSEUDO-CLOISONNÉ APLICADO A CERA MICA PREHISPA NICA
La problemática de conservación de la decoración al pseudo-cloisonné ha sido reportada
por investigadores décadas atrás reconociendo que “es un tipo de decoración inusual y a
veces espectacular cuando la aplicación frágil es fortuitamente conservada” (Holien, 2001:
7). Por otro lado, Kelley y Abbott (1971) hicieron una importante distinción en la que
señalan que la base negra es más resistente que los colores de relleno que son altamente
fugitivos. Por su parte, Ekholm (2008) describe esta decoración como quebradiza con
apariencia de gis, mientras que Galván (1976) atribuye su fragilidad a que fue aplicada
posterior a la cocción. A partir de estos reportes arqueológicos, es posible presumir que la
fragilidad de esta decoración es predominantemente debido a los materiales utilizados y a
la técnica de factura, comparada con otras decoraciones cerámicas, pues a pesar de que
se ha localizado en sitios distantes con características climáticas y geológicas diversas, son
inminentes los faltantes o fragilidad del estrato.
Por otra parte, tomando como base la definición de Salvador Muñoz del concepto
de conservación, específicamente dentro de la disciplina de la Restauración, donde
establece que es la actividad que consiste en adoptar medidas directamente sobre un
bien, para que éste experimente el menor número de alteraciones (Muñoz, 2003), resulta
inminente encontrar dichas condiciones más aptas para esta decoración, ya que
lamentablemente el estado de conocimiento parcial de la técnica de factura evita que la
investigación en torno al tema se desarrolle.
86
De manera personal, gracias a la experiencia en el ámbito escolar y laboral,
principalmente en conservación de cerámicas con decoración al pseudo-cloisonné
procedentes de excavaciones en Jalisco, se logró observar durante los procesos de
microexcavación y limpieza que la decoración era extremadamente frágil en determinadas
condiciones, puesto que los objetos de un sitio y otro presentaron problemáticas
diferentes, tanto por el momento en el que se realizó la intervención como por las
características particulares de las piezas. Por dicha razón, más adelante se expondrán las
problemáticas observadas en los procesos mencionados, ya que fue en estos momentos
donde surgió la interrogante de la constitución del pseudo-cloisonné.
3.1 La conservación in situ
La conservación in situ, en ocasiones también llamada conservación arqueológica, se
realiza desde hace poco más de 20 años en México (Orea, Grimaldi y Magar, 2001), cuyo
objetivo principal consiste en procurar la recuperación de la mayor cantidad de
información del hallazgo y su contexto, al mismo tiempo que se facilita el estudio
posterior de los objetos (Alonso López, 1996). Dentro de los trabajos en campo pueden
realizarse actividades ya sea de conservación o conservación preventiva. Los primeros
implican la intervención directa sobre los objetos, realizando procesos que garanticen la
estabilidad estructural; por otro lado, la conservación preventiva se preocupa de controlar
los agentes que pueden llegar a incidir en el objeto para evitar de forma indirecta el
deterioro.
Al momento de realizar el hallazgo de objetos en un contexto arqueológico, éstos
son susceptibles a transformaciones, “debido a que la materia se encuentra en una
búsqueda constante de equilibrio termodinámico con su medio” (Guevara, 2001) y dicho
proceso se ve alterado por la incidencia de agentes externos de manera abrupta
reiniciando procesos de deterioro (Alonso Olvera, 1998). Inmediatamente después de que
los objetos son liberados “los principales factores que pueden causar deterioro son el
87
cambio de temperatura, luz, humedad, pH y salinidad, aunado a estos están los agentes
biológicos, y los objetos asociados al contexto donde se encuentran” (Guevara, 2001).
Orea et al. (2001) señalan la importancia que tiene para la conservación de bienes
arqueológicos no realizar tratamientos in situ, principalmente consolidaciones, puesto que
se elimina la posibilidad de análisis químicos o bioquímicos a futuro, los cuales aportan
datos importantes del contexto o del objeto mismo y que deben realizarse únicamente si
se ha definido previamente que lo que se desea conservar es sólo la forma de la pieza.
Por esta razón, es necesario conservar los objetos en condiciones lo más similar posibles o
por lo menos sin fluctuaciones, con acciones de conservación preventiva, en tanto se
realiza el registro gráfico y fotográfico del hallazgo, así como también durante su
levantamiento y transporte al laboratorio.
El trabajo en campo debe realizarse muy de cerca con el arqueólogo responsable
de la excavación, pues la comunicación entre los especialistas es la clave para rescatar los
objetos en las mejores condiciones, junto con la mayor cantidad de información de su
contexto. Ciertamente, lo más deseable es la planeación del levantamiento, en la cual se
puedan prever el tipo de materiales que pueden encontrarse y los mejores métodos para
realizar tratamientos emergentes y el levantamiento. Las condiciones en un hallazgo
pueden presentar innumerables variables que implican diversos factores, desde las
características del contexto, el tipo de material, las condiciones ambientales, el tiempo,
los recursos del proyecto, entre otros. Sin embargo, resulta necesario exponer las
recomendaciones básicas que permitan la conservación de piezas con decoración al
pseudo-cloisonné desde su hallazgo hasta su traslado al laboratorio.
Como referencia, es imprescindible mencionar los tratamientos de rescate
realizados a las piezas encontradas en el sitio Plan del Guaje (Figura 3.1). A pocos días del
hallazgo por la arqueóloga Marisol Montejano, la profesora Cecilia González realizó una
visita al sitio. Algunas vasijas fueron extraídas en bloque por el Seminario-Taller de
Restauración de Cerámica (STRC) de la Escuela de Conservación y Restauración de
Occidente (ECRO) en el año 2006. El objetivo principal fue evitar la desecación en campo y
con ello el desprendimiento de la policromía, teniendo ya conocimiento del
88
comportamiento de esta decoración frente a las fluctuaciones de humedad, gracias a las
observaciones realizadas en la intervención de la Olla Códice, Elemento 7, Grupo A, Caja
Sur I, proveniente de La Higuerita un año antes (caso que será expuesto más adelante);
por ello, se determinó que lo más adecuado sería que las piezas recibieran tratamientos
de conservación en laboratorio.
La deposición de los objetos era muy compleja, ya que las piezas se encontraban
ofrendadas en forma de herradura, apiladas y colocadas de costado (identificadas como
Grupos C, D y E). Por esta razón, se determinó levantar previamente las vasijas que no
ostentaban dicha decoración, para permitir la accesibilidad al conjunto con pseudo-
cloisonné. Posteriormente, se dividió en tres secciones de manera transversal con
espátula de pintor, eliminando la tierra excedente para delimitarlos. En cada sección se
detalló el banqueo que había realizado previamente la arqueóloga previamente durante el
Figura 3.1. Levantamiento en bloque de vasijas con pseudo-
cloisonné en Plan del Guaje. Fotografía: Daniel Gallo.
89
hallazgo e inmediatamente después se inició con la colocación de capas de protección: la
primera fue una capa de Egapack® colocada de manera longitudinal; la segunda capa fue
conformada por varios fragmentos de papel aluminio, ajustando mediante presión manual
para amoldar a la forma de las piezas cerámicas; la última capa fue de vendas enyesadas
cortadas en trozos pequeños y dispuestos alternadamente para evitar la contracción
unidireccional al secar. Debido a la complejidad del terreno no fue posible cortar la tierra
con una lámina continua, por lo que fue necesario auxiliarse de espátulas para cortar el
soporte de manera paulatina y liberar el bloque. Una vez eliminadas las concreciones de
tierra que lo adherían, el bloque fue volcado sobre una charola plástica y, en algunas
ocasiones, la parte de matriz expuesta fue cubierta con la misma estratigrafía de
protección del anverso. Finalmente, fueron envueltos en plástico burbuja y sujetados con
cinta canela a la charola para su transporte. El mismo día fueron trasladadas a la ECRO
donde se había preparado una cámara de monitoreo para recibirlas (González,
comunicación personal, 2014).
3.2 La conservación en laboratorio
Una vez que los materiales arqueológicos se encuentran en laboratorio “la velocidad y los
diversos tipos de cambios a los que se someten los objetos dependen tanto de las
características de la materia prima como las de su nuevo ambiente” (Filloy, 2000). Es por
esta razón que las facilidades que un ambiente controlado ofrece deben ser aprovechadas
al máximo; con ello es posible establecer condiciones ambientales que favorezcan la
conservación de los objetos provenientes de excavación, para introducirlos en un proceso
de climatización que permita su posterior intervención sin su detrimento material. Una
vez estabilizados, los objetos son analizados más detalladamente, tanto macro como
microscópicamente, con la finalidad de poder identificar la técnica de factura, materiales
constitutivos, posibles usos y mecanismos de deterioro (Suárez, 2011).
90
Sin embargo, controlar las condiciones de un objeto después de su levantamiento
no siempre es posible. En numerosas ocasiones, las piezas arqueológicas llegan a manos
del restaurador tiempo después de la excavación, generalmente por la falta de recursos
para la asesoría de un profesional en campo. Laura Suárez (2011) enumera y describe de
forma generalizada los procesos más comunes realizados a cerámica arqueológica en
laboratorio: microexcavación, limpieza, unión de fragmentos, reposición de faltantes,
resane y reintegración de color. Sin embargo, cada pieza presenta problemáticas
específicas que pueden incluir todos estos procesos, incluso sólo uno o muchos más.
La Olla Códice, Elemento 7, Grupo A, Caja Sur I, es una olla globular con
decoración pseudo-cloisonné que fue hallada en el sitio La Higuerita, municipio de Tala,
Jalisco, en el año 2002 por la arqueóloga Lorenza López Mestas (comunicación personal,
2005). La compleja iconografía que fue lograda mediante la aplicación de esta decoración
hace que sea reconocida por los arqueólogos como una Olla Códice. La ofrenda a la cual
pertenecía esta olla fue “matada”, es decir, fracturada de forma intencional por razones
rituales al momento de colocarla (López Mestas, comunicación personal, 2005). Esta pieza
fue encontrada fragmentada y, al igual que el resto de los objetos rescatados del sitio, fue
resguardada en el Centro INAH Jalisco, dentro de contenedores de cartón.
En el año 2005, como parte de la práctica del STRC en la ECRO, me fue asignada
esta pieza para iniciar su intervención. El objeto se encontraba fragmentado, los tiestos se
estaban cubiertos de tierra de contexto la cual unía a varios de ellos entre sí, por lo que
era necesario realizar microexcavación y limpieza para lograr apreciar las características
de los fragmentos. Se comenzó con la limpieza mixta de tiestos independientes, esto
mediante el empleo de agua-alcohol 1:1 y espátulas dentales para retirar las concreciones
más grandes de tierra y con hisopo ya cerca de la superficie. Durante el proceso se
observaron desprendimientos que fueron resueltos como se describe a continuación
(Figura 3.2):
Debido a que al secarse, la decoración se desprendía de la pasta y quedaba adherida a la
concreción de tierra, fue imprescindible fijar la decoración mediante el goteo, con una
91
jeringa, de una solución de Paraloid B72 al 3% en xilol. En ocasiones, esta concentración no
fue suficiente y se aumentó gradualmente al 5%, 7.5% y finalmente se llegó al 15%,
consiguiendo así una mayor estabilidad de la capa pictórica. A pesar de esto, se desprendía
la tierra junto con la decoración, por lo que se procedió a fijar las escamas, con el adhesivo
Mowithal B60H diluido en una concentración del 15% en acetona. (López Mestas y
González, 2005).
El proceso más problemático fue la separación de varios fragmentos que se
encontraban adheridos entre sí por la tierra de contexto; en este caso, la adhesión de la
decoración era mayor a la matriz arcillosa que al mismo soporte cerámico. La propuesta
de la profesora Cecilia González fue colocar el bloque de tiestos dentro de una cámara de
humidificación, esto con el objetivo de humectar de manera paulatina y constante todos
los materiales a fin de alcanzar una humedad relativa (HR) elevada y estable (Figura 3.3).
Con este procedimiento se pretendía generar la disminución de la fuerza de cohesión de la
Figura 3.2. Abajo, imagen del proceso de fijado de la
decoración de un tiesto de la Olla Códice; a la
derecha, un detalle del proceso. Fotografías: Claudia
Blas.
92
tierra por debajo de la fuerza de adhesión de la policromía a la cerámica. Este proceso se
realizó de la siguiente manera:
Para esto, se armó un dispositivo que comprendía una cámara de cristal cuadrangular,
donde fueron colocados los fragmentos empalmados sobre una gradilla que permitiera la
circulación de la humedad; se utilizó una lámina de plástico para establecer conexión entre
el humidificador y la cámara, se cubrió con plástico Egapack y se selló con cinta adhesiva,
con lo que se obtuvo un sistema casi cerrado, dejando salir parcialmente la humedad por
un orificio, pero siempre manteniendo la saturación de la humedad. Cuando se observaba
que las concreciones, en conjunto con los fragmentos estaban totalmente humedecidos,
se sacaron del sistema y se continuó con la remoción del lodo con un bisturí, manteniendo
un control del secado de los fragmentos húmedos cubriéndolos con bolsas de poliuretano
[polietileno], para conservar la humedad y que la evaporación fuese lenta y gradual, con el
fin de evitar contracciones diferenciales entre las arcillas y causar mayores deterioros. El
empleo de este método resultó favorable, pues la separación fue casi inmediata al sacarlos
de la cámara y sin pérdidas de policromía (López Mestas & González, 2005).
Figura 3.3. Cámara de humidificación utilizada en la intervención de la Olla Códice. Fotografía del
autor.
93
En este último caso la humectación favoreció la realización de la microexcavación y
limpieza con la menor cantidad de pérdida de decoración. Esto debido probablemente a
que las moléculas de agua hidrataron la arcilla aumentando su volumen y disminuyendo
su dureza y la adhesión a la policromía. Al finalizar el proceso de unión de fragmentos, se
realizó un fijado general con Paraloid B72® por aspersión con aerógrafo; cabe señalar
también, que después de casi nueve años de haber fijado la Olla Códice de La Higuerita, la
decoración se observa estable y la superficie no aparenta tener cambios cromáticos.
Otro fenómeno importante es la pérdida de decoración pseudo-cloisonné que
tuvieron algunas copas de este mismo sitio, pero de una ofrenda diferente. Estas piezas
fueron re-decoradas, es decir, originalmente fueron decoradas pre-cocción y durante la
cocción, con técnica al negativo en rojo sobre naranja o monócromas en naranja, todas
con acabado pulido, posteriormente les fue aplicado el pseudo-cloisonné lo que ocasionó
falta de adhesión al sustrato (González, comunicación personal, 2014).
En el ya mencionado caso de extracción en bloque de los objetos provenientes de
Plan del Guaje, el mecanismo que se realizó para una climatización cuando las piezas se
encontraban ya en laboratorio, fue la implementación de una cámara de humidificación
que mantuviera los bloques de piezas extraídos en un nivel de humedad relativa (HR) en
un rango constante, para evitar que la tierra aún contenida secara y ocasionara con su
contracción el desprendimiento de la decoración. Esto se logró construyendo un espacio
cerrado con plástico bajo una mesa; dentro, la humedad era incrementada y estabilizada
con un humidificador ultrasónico marca Sun Shine modelo HUM005, monitoreando el
nivel con un termohigrómetro marca Radio Shack modelo 63-1032. Cuando se estabilizó la
humedad relativa se comenzó el proceso de desecación y microexcavación controlada del
Bloque 1 Norte la siguiente manera:
Una vez asegurado el bloque en una cama de arena, con un bisturí se realizó un corte
longitudinal y luego otro perimetral para retirar la parte superior del yeso junto con la
lámina de aluminio y la película plástica que envolvían el bloque, para dejar al descubierto
las piezas con la misma disposición que presentaban en el pozo de excavación.
94
Al final de cada jornada de trabajo, con un aspersor se humectaban las piezas
nuevamente, se colocaban algodones húmedos alrededor del bloque para conservar el
nivel de humedad, y se cubría la caja de plástico con plástico burbuja.
El nivel de la tierra se fue rebajando con una espátula de dentista, al tiempo que se
procuró humectar constantemente con un aspersor para conservar la humedad y facilitar
la remoción del material.
Cuando las concreciones más grandes ya habían sido eliminadas, se limpiaba la superficie
de las piezas con hisopo rodado impregnado con agua destilada, hasta el punto en el que
todas las piezas fueran evidentes, por lo que para cada elemento se llegó a una
profundidad diferente que fue registrada en los esquemas, señalando el punto cero como
el más alto. Se utilizó una retícula con medidas de 5x5 cm por cuadrante para realizar el
registro gráfico. (González & Montejano, 2006)
Figura 3.4. Proceso de microexcavación del Bloque 1 Norte. a) Eliminación parcial del material
amortiguante colocado en el levantamiento; b) microexcavación con espátula dental; c) Vista general
del bloque sobre cama de arena una vez que se limpió el primer nivel visible. Fotografías: Cecilia
González y del autor.
95
Durante este proceso, la Olla
miniatura, Elemento 6, Grupo C, Pozo
5742, Bloque 1 Norte, manifestó falta de
adhesividad de la decoración; para
mantener las escamas en su lugar, fue
necesario aplicar de manera emergente y
debido a que la pieza se encontraba
húmeda Primal AC33 al 3% por goteo
(Figura 3.5). Valorando la adhesión
insuficiente del polímero aplicado, una vez
liberado y seco el objeto, se aplicó Paraloid
B72® al 5% para asegurar la adhesión de algunas escamas y proseguir con la limpieza.
Por otro lado, las piezas del Cerro del Teúl demuestran una mayor preservación de
la decoración donde, a pesar de tener elevada complejidad en el diseño, se observa mejor
adherencia de la capa-base y de los colores de relleno. En la intervención de la Copa de
base pedestal con decoración pseudo-cloisonné 2013PJ039, solamente se observó
fragilidad al momento de retirar concreciones salinas de la superficie del pigmento de
relleno, para lo cual fue necesario fijar con Paraloid B72®, para poder realizar la remoción
con bisturí.
A partir de las primeras observaciones realizadas con la microexcavación y
limpieza, los objetos de suntuosa pero frágil policromía provenientes de La Higuerita y
Plan del Guaje, es posible proponer algunas recomendaciones referentes principalmente a
la humedad relativa. De manera general, es recomendable evitar fluctuaciones; los rangos
no deben ser muy bajos o muy altos, ya que aparentemente el comportamiento
diferencial entre el soporte cerámico, que es más estable, y la decoración que presenta
características higroscópicas, al manifestar variaciones dimensionales genera su propio
desprendimiento.
Figura 3.5. Proceso de fijado por goteo del
Elemento 6. Fotografía del autor.
96
3.3 La importancia del conocimiento de la técnica de factura de la
decoración para definir criterios de intervención
No cabe duda que la situación actual de la Restauración en México y diversas partes del
mundo, conduce a la misma disciplina a valerse de diversas herramientas que le permitan
conocer a fondo su objeto de estudio. Ciertamente, “el conocimiento de las propiedades
de los materiales que constituye un bien material es indispensable para poder elegir
materiales y métodos de restauración adecuados” (González R. , Tesis de licenciatura,
1996). Pero, finalmente surge la interrogante de la realización de análisis científicos a los
objetos y la utilidad de esto para la Restauración: ¿por qué realmente esta clase de
estudios sirve a la Restauración?, ¿en qué punto convergen las disciplinas y cuál es el
límite en el campo de estudio?
Una de las principales funciones de la restauración consiste en “preservar los
datos que contiene la obra ante todo, para que los investigadores puedan estudiarlos y
contribuir el conocimiento sobre el ser humano” (Alcántara, 2000). A fin de cubrir esta
necesidad y como parte de la profesionalización de la disciplina, en nuestro país se ha
generado una metodología específica donde no sólo se observa el estado material del
objeto para realizar una intervención, sino que se han establecido una serie de instancias
que deben ser tomadas en cuenta. Adriana Cruz (2000) los agrupa en cuatro procesos
fundamentales: contextualización y valoración, análisis del estado de conservación,
propuesta de restauración y, finalmente, documentación. Estos son los pasos que
normalmente suelen encaminar a una intervención integral, con una evaluación crítica
que le sirve al restaurador para comprender el estado actual del objeto y generar el nuevo
estado que será transmitido al futuro.
Dentro del análisis del estado de conservación, Cruz Lara (Ibíd.) señala que, como
primer paso, es necesario realizar la identificación de los materiales que conforman el
objeto. De esta manera se podrán conocer las materias primas empleadas y la técnica,
para poder entender entonces los efectos de deterioro existentes y que son propios de
cada tipo de material en un contexto específico.
97
En el caso de estudio de las cerámicas con decoración al pseudo-cloisonné no se
cuenta con este conocimiento previo específico y es necesario realizar una investigación
que permita llegar a él. Los análisis por métodos instrumentales más modernos “significan
un complemento útil a los análisis microscópicos y microquímicos, ya que aportan
aspectos nuevos más específicos y no obtenibles por otras vías” (Cabrera, 1994), y se
convierten en una herramienta imprescindible, debido a la carencia de datos históricos
acerca de los materiales y la técnica de factura de esta decoración.
Mucho se ha discutido acerca del uso de ciencias exactas, como la Química, la
Física y la Biología en el ámbito de la Restauración. Esto debido a que hace algunos años
llegaron a convertirse en parte de la metodología a tal grado que, con la justificación de
una total objetividad en la intervención, se dejaban de lado todos aquéllos aspectos que
aportaran subjetividad a una intervención, nombrada a partir de entonces como
Restauración científica. Como respuesta a esta situación, surgió la llamada “teoría
contemporánea de la Restauración”, la cual se preocupó por aquellos valores inmateriales
y subjetivos que un objeto restaurable posee y cuestiona la pertinencia y verdadero
alcance de los análisis científicos. Sin embargo, en la actualidad se pretende que el estudio
de un objeto sea de manera integral, donde se conjunten el conocimiento de la
materialidad y su significado actual, para conformar un discurso coherente en el contexto
actual de la obra intervenida y que a su vez favorezca su conservación.
Por lo anterior, es necesario hablar de una “ciencia aplicada a la Restauración”, a la
que se conoce como “una rama de la ciencia que se ocupa de los problemas planteados en
esta disciplina” (Muñoz, 2003). Dicha vertiente tiene como objetivos específicos, de
acuerdo con Reedy (citado por Muñoz, Ibíd.):
a) Conocer los componentes materiales de los objetos
b) Conocer los procesos de deterioro de los objetos
c) Conocer las técnicas y materiales empleadas en restauración
Tomando en consideración los puntos anteriores, cabe destacar que la
metodología utilizada en este estudio se enfoca principalmente en la materialidad de
98
objetos arqueológicos, lo cual suele conocerse como estudios arqueométricos15. En este
sentido, es importante el apoyo en la investigación arqueológica y etnohistórica, pero
además, resulta trascendental abordarlo desde la perspectiva de la Restauración como
parte de su objeto de estudio. En cuestiones prácticas, la cerámica al pseudo-cloisonné se
convierte en uno de estos objetos cuando surge la necesidad de su preservación como
testigo material de numerosos signos plasmados en el momento de su elaboración varios
siglos atrás y que ahora buscan ser reinterpretados.
Actualmente, la tendencia que promete llevar a cabo una restauración íntegra
consiste en la actuación de un sistema interdisciplinario, donde Ciencias Sociales y Exactas
en conjunto con la Restauración aborden el objeto desde sus propios puntos de vista, pero
que al mismo tiempo confluyan y se complementen en aras de la conservación del
patrimonio cultural. Es por esto que “el experto en restauración tiene que ser, además, un
estudioso de ambas disciplinas para poder intervenir de la manera más adecuada,
logrando no solo la recuperación de la obra sino, sobre todo, de su significado.” (Matteni,
2001). Es aquí donde comienza la investigación y el papel de la Restauración como una
ciencia generadora de conocimiento de una manera independiente, por lo menos, del
ámbito arqueológico, ya que esta ciencia puede ocupar parte del estudio del objeto como
lo son su iconografía, uso, técnica de factura y contexto de enterramiento, pero sólo la
restauración puede estudiar y determinar cómo estos factores inciden en el estado actual
del objeto proyectado en sus patologías y proponer, a partir de esto, una intervención que
promueva su conservación, pero también transmita un discurso plenamente sustentado.
Para este caso en particular, es necesario cotejar los estudios arqueológicos
previos, tanto de Noemí Castillo, Thomas Holien y Nicola Strazicich, junto con las
observaciones durante las intervenciones ya efectuadas y los resultados que se obtengan
del análisis instrumental, para entonces poder construir las pautas que permitan dar un
15 La Arqueometría se ocupa, principalmente, de análisis científicos de los objetos arqueológicos, aunque
también se ha incluido el análisis de objetos artísticos en periodos históricos. (Montero, García y López-
Romero, 2007)
99
paso más en el conocimiento de la técnica decorativa al pseudo-cloisonné y, por ende, de
la cultura prehispánica en el Occidente de México.
Desde el punto de vista de la Restauración, este acercamiento científico apoyará
en el desarrollo de la metodología propia de la disciplina “que se lleva a cabo mediante la
imbricación constante de una práctica y una reflexión abstracta y científica” (Schneider,
2009); dando lugar a la ejecución de intervenciones fundamentadas donde los procesos
dependan y sean determinados a partir de las características materiales y significantes del
objeto y no en sentido contrario.
Mauricio Jiménez (2004) señala la importancia de las relaciones de derivación a
partir de las cuales la Restauración comienza a desentrañar el proceso de ontogénesis. En
un principio este fenómeno ocurre mediante la observación del estado actual, donde se
infieren sus transformaciones y estados previos. A partir de esto, es posible realizar
acciones predictivas del comportamiento a futuro, tanto del objeto como de los
materiales y procesos de intervención aplicados, para recomendar un contexto ambiental
conveniente.
3.4 Implicaciones de la existencia de un componente orgánico como
aglutinante de la decoración para su conservación y restauración
Hasta el momento, las pocas fuentes que hablan de la posible técnica de factura del
pseudo-cloisonné, coinciden en la factibilidad de que un componente orgánico fuera
utilizado como aglutinante. Pensando en dicha eventualidad, es necesario adentrarse un
poco en las implicaciones tanto tecnológicas como de todos aquellos factores que inciden
en el patrimonio cultural y que son objeto de estudio de la Restauración. Además, cabe
mencionar que la existencia de un aglutinante orgánico sería de gran interés no sólo para
la Restauración, sino también para la Arqueología, pues abre pautas para efectuar
investigaciones acerca del origen natural del aglutinante, ya sea una resina, aceite,
100
mucílago, entre otros, así como su posible procedencia. Es sabido que, tratándose de un
componente de esta naturaleza, es ciertamente muy complicado encontrar las
correspondencias con las especies endémicas a partir de análisis instrumentales, debido a
las anomalías de las estructuras químicas degradadas por un contexto arqueológico. Sin
embargo, esta ciencia puede valerse también de otras herramientas como las
antropológicas y etnohistóricas, para intentar reconstruir parte del pasado prehispánico,
tanto en la técnica como en visiones cosmológicas palpablemente propiciadas por redes
de intercambio ideológico y comercial.
Así pues, en términos de conservación, las posibilidades del conocimiento obtenido
de esta investigación tendrían tres aportaciones consecuentes importantes, que son
cruciales para la disciplina y, a su vez, conducen el presente estudio:
a) Conocer la naturaleza química del supuesto aglutinante para definir la técnica de
factura.
b) Descifrar el proceso ontogénico en conjunto con los deterioros de dicha
decoración.
c) Comenzar discusiones críticas con respecto a métodos y criterios de restauración
adecuados para estos bienes y el cuestionamiento de los ya aplicados.
Si se logra saber si se utilizó algún aglutinante y de qué tipo es, entonces se puede
definir qué ocasiona el deterioro para que la Restauración busque los criterios más
adecuados para este tipo de material y los procesos de conservación que son necesarios
para evitar o tratar los deterioros.
3.4.1 La técnica de factura
En sentido tecnológico, el proceso de factura que incluye el empleo de material orgánico
en la decoración consistiría en la preparación de una mezcla de arcillas, cargas y
aglutinante que cubrirían el cuerpo de las vasijas, aunque se desconoce si la combinación
101
se realizaría directamente sobre el cuerpo cerámico, como en el caso del maque
michoacano actual (propuesta de varios autores abordada anteriormente) , o si la
elaboración sería previa y se aplicaría en estado líquido para hacer un baño o mediante
brocha o en estado sólido a manera de pasta; cabe señalar que existe la posibilidad de que
ocasionalmente se aplicara por capas como se expondrá en una vasija en el capítulo
siguiente. Una vez que los diseños fueran excavados se rellenarían con pintura, es decir,
una mixtura de pigmentos y aglutinante, con algunas cargas eventuales que, en este caso,
sólo podía ser de consistencia pastosa, aplicado con herramientas como pinceles o
espátulas o mezclado sobre la pieza como proponen varios autores por la correspondencia
con el maque.
Los factores que determinan el estado material de un artefacto durante su devenir
en el tiempo se pueden clasificar de manera general en dos grupos: intrínsecos y
extrínsecos. Los primeros se refieren a las particularidades del objeto, determinadas por
sus materiales constitutivos y técnica de factura; los segundos, a las características del
contexto que lo rodea (Guevara, 2001). Sin embargo, en pocas ocasiones es un solo factor
el que genera deterioros en un bien, ya que normalmente las causas intrínsecas son
acentuadas por factores externos o viceversa, las características propias de los materiales
son facilitadores de ciertas alteraciones.
3.4.2 El contexto de enterramiento
Al finalizar la factura de la decoración de estas vasijas (las cuales no presentan huellas
visibles de uso posterior), fueron ofrendadas en contextos donde comenzó su proceso
ontogénico (transformaciones en el tiempo), cumpliendo en primera instancia con el uso
ritual para el que fueron elaboradas. Consecutivamente, el objeto es transformado tanto
por la matriz donde fue enterrado como por los elementos a los que estuvo asociado. Las
alteraciones materiales ahí generadas pueden llevarse al cabo de unos segundos como
102
hasta a lo largo de varios siglos, por diferentes causas y mecanismos. No obstante, en la
mayoría de los casos, el restaurador solamente logra apreciar la manifestación de estas
transformaciones en el bien cultural, debiendo atender a su conocimiento y a la
investigación para entender los procesos y posteriormente el origen.
A diferencia de la mayoría de los objetos culturales que se encuentran en uso o
formando parte de un acervo, las piezas arqueológicas presentan en su proceso el común
denominador de permanencia bajo tierra por un lapso determinado de tiempo,
diacrónicamente mayor en objetos prehispánicos -como en el caso de estudio- que en los
coloniales. Este suceso es sumamente relevante para el estado de conservación de los
objetos de este tipo, pues las incidencias de los procesos edafoquímicos en los suelos son
tales sobre los objetos orgánicos, que solamente en ciertos contextos el material logra
preservarse.
En el caso de los materiales arqueológicos, los factores extrínsecos de tipo
ambiental son determinantes en la generación de transformaciones en los objetos
enterrados, agentes que son ocasionados principalmente por el clima y las características
fisicoquímicas del suelo (Brito, 1999; Guevara, 2001; Alonso, 1998; Grimaldi, 2001), donde
la incidencia de ambos genera las condiciones específicas que forman el contexto. Como
elementos del clima destacan el agua (gravitacional, subterránea e higroscópica) y la
temperatura (Guevara, 2001). Dentro de las características del suelo se encuentran:
composición, tamaño y forma de partícula, pH, gases disueltos, profundidad y procesos
edafogenéticos (Guevara, 2001). Esta situación ha llevado a la disciplina a cierta
especialización en el estudio y tratamiento de este tipo de objetos, desde el momento del
hallazgo, su traslado e intervención posterior.
Los materiales orgánicos tienden a ser mucho más susceptibles de deterioro
químico por los agentes externos, más aún en un contexto de enterramiento. Por un lado,
estos materiales son utilizados por algunos organismos como alimento. González (1995)
menciona que si existe un porcentaje de humedad relativa (HR) de 65%, con poca
ventilación y ausente de luz, los microorganismos pueden desarrollarse y debilitar los
materiales.
103
Todas estas características del suelo conforman un sistema de agentes que actúan
de un modo en particular con cada tipo de material y su técnica de factura, produciendo
una vasta cantidad de variables patológicas del patrimonio cultural, a tal grado que dos
objetos similares en una misma ofrenda pueden presentar deterioros diferentes. Sin
embargo, es posible acotar algunos efectos de deterioro que sí se presentan de manera
constante en cada material, aunque en menor o mayor grado, como es el caso de la
decoración en estudio.
3.4.3 Deterioros de la decoración pseudo-cloisonné: proceso patológico de
un padecimiento
En términos médicos, una patología es el conjunto de síntomas que manifiesta una
enfermedad (Real Academia Española, 2001). Esta similitud ha sido abordada en algunos
trabajos de investigación en el ámbito de la Restauración, principalmente en bienes
culturales inmuebles (Broto, 2006; Correal, 1994) y algunos bienes muebles (Contreras,
2010). Así pues, al extrapolar esta definición se podría usar como analogía de patología el
faltante de la decoración pseudo-cloisonné sobre cerámica, donde el proceso patológico
(mecanismos) logra ser analizado y entonces deducir las posibles causas. Una de estas
últimas puede ser la presencia de un aglutinante orgánico que genera esta “enfermedad”
o padecimiento; sin embargo, es factible presumir que otra posibilidad es que los
materiales utilizados conjuntamente y su interacción con el contexto sean los
responsables, ya que pocas veces los factores son aislados. No obstante, como en muchos
casos médicos, es necesario realizar análisis para tener mayor certeza de las causas de las
alteraciones.
Ahora bien, como parte del trabajo de la Restauración existe la oportunidad y la
necesidad de hacer algunas inferencias del devenir de los objetos, construidas a partir de
la observación de las patologías y algunos de sus procesos. Estos últimos se han
identificado en el pseudo-cloisonné como los siguientes deterioros: higroscopicidad-
solubilidad (si no es original de factura), craqueladuras, escamación, pulverulencia, falta
104
de adhesión al soporte e incidencias mecánicas. Así pues, a continuación se describen
estas transformaciones observadas en el objeto de estudio y sus probables causas.
Higroscopicidad-solubilidad
Esta particularidad puede ser la principal causa de pérdida de la decoración en correlación
con su contexto de enterramiento, puesto que la humedad a la que son expuestos estos
objetos genera la hidratación y el reblandecimiento del pseudo-cloisonné. El origen de
este efecto es una de las principales incógnitas por resolver a partir de los resultados de
este estudio, pues si los análisis confirman la presencia de un aglutinante orgánico y
determinan la naturaleza de éste, será entonces posible establecer si es una característica
propia de la decoración o si es propiciado por la alteración del material orgánico.
Craqueladuras
Están presentes tanto en la capa-base como en la pintura de relleno. Se manifiestan como
delgadas fisuras o grietas sin un patrón aparente y de manera poco prolongada. Es posible
que este fenómeno se origine por el secado abrupto del estrato al momento de la factura ,
contrayendo el aglutinante, o por fluctuaciones de la humedad en el contexto (Figura 3.6).
105
Escamación
Este tipo de desprendimiento de la decoración ha sido identificado principalmente en la
capa-base y esporádicamente en los pigmentos de relleno. Este efecto se puede apreciar
como separación de la decoración desde el soporte cerámico y normalmente es de 0.1 a
2.0 cm de extensión (Figura 3.7). El desprendimiento se ha observado por alguna acción
mecánica durante su manipulación y, en ocasiones, la separación está limitada por el
craquelado. Las causas probables de esta alteración pueden ser también las fluctuaciones
de humedad en el contexto o el deterioro del aglutinante; cualquiera de los anteriores
aunado al contacto físico con el material constitutivo, donde ya no existe suficiente
anclaje mecánico entre el soporte y la decoración.
Figura 3.6. Detalle de la decoración exterior de una copa procedente de Plan del
Guaje donde se observan craqueladuras en los colores rojo y amarillo. Fotografía
del autor.
106
Pulverulencia
Este deterioro se ha detectado únicamente en las zonas de color que rellenan los espacios
excavados en la decoración. Se manifiesta como falta de cohesión de las partículas de
pigmento desprendiéndose como polvo (Figura 3.8). Dentro de las posibles causas se
pueden mencionar algunas reacciones químicas debido a las características del suelo (pH,
gases disueltos, etc.). En caso del empleo de un aglutinante en la factura, la pérdida de
cohesión estaría originada por un proceso de despolimerización sucedido en el contexto.
Figura 3.7. Detalle de la decoración interior de una copa de Cerro del Teúl,
donde se aprecia escamación de la capa-base y craqueladuras en los demás
colores. Fotografía del autor, Proyecto Arqueológico Cerro del Teúl-INAH.
107
Falta de adhesión al soporte
Se han observado algunos ejemplares con este
problema que se debe principalmente a la
reutilización de las vasijas, donde la decoración
presenta una extrema fragilidad notablemente
mayor a la sensibilidad propia de la decoración. Los
casos referidos son de algunas piezas procedentes
de La Higuerita y Plan del Guaje, que inicialmente
fueron concebidas con un acabado de superficie no
apto para generar el anclaje del pseudo-cloisonné,
como es el pulido (Figura 3.9).
Figura 3.8. Detalle de sección de color verde que se percibe pulverulenta de
la decoración exterior de un cajete de base anular del Cerro del Teúl.
Fotografía del autor, Proyecto Arqueológico Cerro del Teúl-INAH.
Figura 3.9. Olla miniatura procedente de
Plan del Guaje donde se aprecia la
cerámica roja pulida debajo del pseudo-
cloisonné. Fotografía del autor.
108
3.4.4 Comentarios finales de posibles aglutinantes orgánicos del pseudo-
cloisonné
Como se ha explicado con antelación, para la determinación del proceso de deterioro de
un aglutinante primero debe conocerse su composición química; sin embargo, a partir de
las referencias antes citadas acerca del posible material utilizado en época prehispánica,
en conjunto con las problemáticas de conservación observadas, es posible realizar
algunas conjeturas de las transformaciones que presentan estos materiales ante la
humedad. Por un lado, la disolución al agua puede deberse a la naturaleza química del
material empleado originalmente como aglutinante en su factura; aunque por otro lado,
esta característica puede ser generada por el deterioro que el material ha tenido en el
contexto de enterramiento, donde se sabe que puede estar expuesto a transformaciones
por el contacto con el suelo y ser degradado.
En experiencia personal, al momento de realizar micro-excavación a ollas con
pseudo-cloisonné de dos sitios diferentes, fue claramente observada la fragilidad que
evidenciaba la decoración, demostrando la afinidad del estrato con el agua, de manera
que presentaba una alta capacidad de absorción y solubilidad ante la misma. Esto es un
fuerte indicativo de que el aglutinante empleado tiende a comportarse, en origen, como
un polisacárido o una proteína, ya que estos materiales son total o parcialmente solubles
en agua.
Ahora bien, tomando en cuenta la propuesta antes abordada de Holien (2001), es
necesario aclarar que cuando se emplean aceites secantes, en este caso el de chía y/o aje,
“la capa filmógena formada está constituida por materiales insolubles en agua y posee
elevada hidrofobicidad, por lo que una vez formada constituirá una eficaz protección
contra los efectos de la humedad en los pigmentos y capas inferiores” (Peris, 2008).
Entonces, si la decoración al pseudo-cloisonné fue elaborada primordialmente de esta
manera, indicaría que el contexto de enterramiento de los objetos produce un deterioro a
tal grado que los ácidos grasos polimerizados se vuelven solubles al agua. Esto puede
tener su origen en la ruptura de los dobles enlaces cuando aún la molécula no se
109
encuentra completamente polimerizada o por la separación de las cadenas en este mismo
lugar cuando el ácido graso se encuentra ya oxidado, formando ácidos carboxílicos de bajo
peso molecular formando comúnmente ácido azelaico (Ibíd).
Por otro lado, como fue expuesto en el capítulo anterior, tampoco es posible
hablar de la cal como aglutinante inorgánico, puesto que un porcentaje elevado de los
especímenes analizados por Castillo no presentaron este compuesto como constituyente.
En todo caso, si se se hubiera empleado cal este estrato sería insoluble, ya que una de las
características del hidróxido de calcio como técnica decorativa es que, una vez que fragua
adquiere esta propiedad y se vuelve altamente resistente. Esto significaría que, en caso de
presentar deterioro, éste sería de origen químico y se manifestaría predominantemente
como pulverulencia y no como escamación.
Se ha observado poca cantidad de pigmento blanco conservado comparado con
otros colores, esto conduce a reflexionar si en este caso el origen de dicho deterioro tiene
que ver con la interacción que tienen las partículas de este pigmento con el aglutinante
que probablemente se empleó.
En síntesis, este análisis de los procesos patológicos de la decoración al pseudo-
cloisonné acerca cada vez más a la hipótesis de varios investigadores desde los primeros
hallazgos y ratificada desde finales de los 60´s por Noemí Castillo (quien asume esta
técnica como post-cocción) en cuanto a la factible presencia de un aglutinante. Por ello es
imprescindible, desde varias ciencias, tener un conocimiento objetivo que confirme o
deseche esta teoría; para esto, se requiere de un análisis científico con apoyo de la
investigación arqueológica y etnohistórica.
111
CAPI TULO 4 DISEN O METODOLO GICO EXPERIMENTAL
Como se mencionó al inicio de esta investigación, el objetivo principal es la identificación
de componentes orgánicos como aglutinante de la decoración pseudo-cloisonné de
cerámica arqueológica proveniente de los sitios La Higuerita, Plan del Guaje y Cerro del
Teúl. Para alcanzarlo, se propuso un diseño metodológico experimental que consistió
inicialmente en realizar la observación y registro de cada uno de los objetos de las tres
colecciones, cuya finalidad es determinar el estado actual de cada uno. Se ha señalado con
antelación que en la actualidad existe una metodología específica para el registro dentro
de la disciplina de la Restauración, de manera que, atendiendo a ello, se realizó el registro
de los datos generales de cada pieza, características formales y de técnica de factura, su
estado de conservación incluyendo las intervenciones anteriores y cualquier dato
particular que aportó información relevante.
La información anterior fue condensada y analizada para realizar la selección de
especímenes aptos para la toma de muestras que serían sometidas a los análisis
experimentales. Como parte de este proceso selectivo se evaluaron los requerimientos
técnicos de las muestras, cotejando con las posibilidades que ofrece cada pieza cerámica
conforme a los datos obtenidos para determinar la pertinencia de la extracción.
Posteriormente, se identificaron las zonas adecuadas, donde no se comprometía de
manera importante las características visuales de la obra.
112
Cuando fue determinado el número de muestras factible de obtener de cada
colección, se procedió a solicitar los permisos correspondientes al Consejo de Arqueología
del INAH exponiendo los requerimientos. Una vez con la autorización, se efectuó la toma
de muestras: una de La Higuerita, dos de Plan del Guaje y dos más de Cerro del Teúl. Por
otro lado, se efectuó también la preparación de muestras de polímeros naturales para
generar patrones de comparación, con la finalidad de encontrar posibles
correspondencias con las muestras de pseudo-cloisonné.
Posteriormente, se realizó el análisis de los patrones y las muestras con el método
de Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier con Reflectancia Total Atenuada
(FT-IR con ATR) por el químico Miguel Ángel Canseco Martínez, en el Instituto de
Investigación en Materiales de la Universidad Autónoma de México. Así mismo, con las
mismas muestras se efectuaron posteriormente los análisis de Cromatografía de Gases
con Detector de Ionización de Flama (GC-FID) y Cromatografía de Líquidos con Detector de
Índice de Refracción (HPLC-IR) por la Dra. Elvira Ríos Leal en el Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados de la Universidad Politécnica Nacional. Los resultados serán
presentados en el siguiente capítulo.
A continuación se expone el diagrama de flujo de las actividades propuestas para
esta investigación:
113
DIA
GR
AM
A D
E FL
UJO
Inve
stig
ació
n
pre
limin
ar
Reg
istr
o d
e
cara
cter
ísti
cas
form
ales
,
técn
ica
de
fact
ura
y
esta
do
de
con
serv
ació
n
Tom
a de
mu
estr
as
An
ális
is c
on
FTIR
co
n
AT
R
An
ális
is c
on
GC-
FID
y
HP
LC-I
R
Sele
cció
n
de
obra
a
anal
izar
Ges
tió
n d
e
per
mis
os
Co
nse
jo d
e
Arq
ueo
logí
a
Pre
pa
raci
ón
de
mu
estr
as p
atró
n co
n
pro
babl
es
aglu
tina
nte
s
Inve
stig
aci
ón
bib
lio
grá
fica
y
red
acci
ón
de
tesi
s
Inte
rpre
taci
ón
y
dis
cusi
ón
de
resu
ltad
os
114
4.1 Análisis formal, técnica de factura y diagnóstico de las piezas
pertenecientes a los sitios arqueológicos La Higuerita, Plan del Guaje
y Cerro del Teúl
4.1.1 Análisis formal
El análisis formal responde a la identificación de las características del cuerpo cerámico
con respecto a su forma, de acuerdo con convencionalismos utilizados por la Arqueología,
para reconocer el uso que pudo tener el objeto. De manera general, las piezas de
cerámica de estos tres sitios son únicamente vasijas, es decir, piezas que por su forma
tienen la capacidad de ser contenedores, de los cuales es posible identificar tres tipos:
ollas, copas y cajetes. Los ejemplares que cuentan con decoración pseudo-cloisonné de La
Higuerita son copas, una olla y un tecomate, en Plan del Guaje solamente existen ollas y
copas, mientras que en Cerro del Teúl hay copas y cajetes.
La Higuerita
Como ya se mencionó en el primer capítulo, son 21 los objetos decorados con pseudo-
cloisonné encontrados en las excavaciones realizadas en este sitio, 19 corresponden a
copas, una olla y un tecomate. Las piezas provienen de las Tumbas de Caja Sur I y Oeste;
en la primera fueron halladas las dos vasijas que difieren formalmente del resto y las
demás, que corresponden a copas, fueron encontradas en la segunda. A continuación se
presenta una tabla con los datos de cada pieza:
115
Tabla 4.1 Piezas cerámicas con pseudo-cloisonné de La Higuerita
Título* Datos Arqueológicos
Olla Códice Elemento 7, Grupo A, Caja Sur I
Tecomate Elemento 35, Grupo D, Caja Sur I
Copa Elemento sin número, Grupo 2, Caja Oeste
Copa miniatura Elemento 5, Grupo 2, Caja Oeste
Copa miniatura Elemento 6, Grupo 2, Caja Oeste
Copa miniatura Elemento 7, Grupo 2, Caja Oeste
Copa miniatura Elemento 8, Grupo 2, Caja Oeste
Copa miniatura Elemento 9, Grupo 2, Caja Oeste
Copa miniatura Elemento 10, Grupo 2, Caja Oeste
Copa miniatura Elemento 11, Grupo 2, Caja Oeste
Copa miniatura Elemento 12, Grupo 2, Caja Oeste
Copa miniatura Elemento 13, Grupo 2, Caja Oeste
Copa miniatura Elemento 14, Grupo 2, Caja Oeste
Copa Elemento sin número, Grupos 9, Caja Oeste
Copa miniatura Elemento 1, Grupo 9, Caja Oeste
Copa miniatura Elemento 2, Grupo 9, Caja Oeste
Copa miniatura Elemento 3, Grupo 9, Caja Oeste
Copa miniatura Elemento 4, Grupo 9, Caja Oeste
Copa miniatura Elemento 5, Grupo 9, Caja Oeste
Copa miniatura Elemento 6, Grupo 9, Caja Oeste
Copa de base anular Elemento 74, Grupo 10, Caja Oeste
* No fue incluida la palabra pseudo-cloisonné del título original, ya que todas presentan esta decoración
116
Plan del Guaje
El total de piezas que cuentan con decoración pseudo-cloisonné de este sitio asciende a
23, todas como parte de la ofrenda del Entierro 2 de la Unidad Sur. De estas piezas, diez
son copas de base pedestal y 13 ollas: una globular efigie y 12 globulares (diez de ellas
miniaturas).
Tabla 4.2 Piezas cerámicas con pseudo-cloisonné de Plan del Guaje
Título* Datos Arqueológicos
Olla globular Elemento 2, Grupo C, Pozo 5742
Olla miniatura Elemento 3, Bloque 1 Norte, Grupo C, Pozo 5742
Olla miniatura Elemento 4, Bloque 1 Norte, Grupo C, Pozo 5742
Olla miniatura Elemento 5, Bloque 1 Norte, Grupo C, Pozo 5742
Olla miniatura Elemento 6, Bloque 1 Norte, Grupo C, Pozo 5742
Olla miniatura Elemento 7, Bloque 1 Norte, Grupo C, Pozo 5742
Olla miniatura Elemento 8, Bloque 1 Norte, Grupo C, Pozo 5742
Copa de base pedestal Elemento 11, Bloque 1 Norte, Grupo C, Pozo 5742
Copa de base pedestal Elemento 12, Bloque 2 Norte, Grupo C, Pozo 5742
Copa de base pedestal Elemento 13, Bloque 2 Norte, Grupo C, Pozo 5742
Copa de base pedestal Elemento 14, Bloque 2 Norte, Grupo C, Pozo 5742
Copa de base pedestal Elemento 15, Bloque 2 Norte, Grupo C, Pozo 5742
Copa de base pedestal Elemento 16, Bloque 2 Norte, Grupo C, Pozo 5742
Copa de base pedestal Elemento 17, Bloque 2 Norte, Grupo C, Pozo 5742
Copa de base pedestal Elemento 18, Bloque 2 Norte, Grupo C, Pozo 5742
Copa de base pedestal Elemento 19, Bloque 1 Norte, Grupo C, Pozo 5742
Copa de base pedestal Elemento 20, Bloque 2 Norte, Grupo C, Pozo 5742
Olla efigie Elemento 24, Grupo C, Pozo 5742
Olla globular Elemento 6, Grupo D, Pozo 5742
Olla miniatura Elemento 1, Grupo E, Pozo 5742
Olla miniatura Elemento 2, Grupo E, Pozo 5742
117
Tabla 4.2 Piezas cerámicas con pseudo-cloisonné de Plan del Guaje
Título* Datos Arqueológicos
Olla miniatura Elemento 3, Grupo E, Pozo 5742
Olla miniatura Elemento 4, Grupo E, Pozo 5742
* No fue incluida la palabra pseudo-cloisonné del título original ya que todas presentan esta decoración
Cerro del Teúl
Dentro de las vasijas que fueron entregadas al INAH, a través del proyecto, se cuenta en
total con nueve piezas: cuatro cajetes de base anular y cinco copas de base pedestal.
Tabla 4.3 Piezas cerámicas con pseudo-cloisonné de Cerro del Teúl
Título* Número de inventario
Copa de base pedestal 2013PJ023
Copa de base pedestal 2013PJ024
Copa de base pedestal 2013PJ038
Copa de base pedestal 2013PJ039
Cajete de base anular 2013PJ040
Cajete de base anular 2013PJ073
Cajete de base anular 2013PJ074
Copa de base pedestal 2013PJ0158
Cajete de base anular 2013PJ0159
* No fue incluida la palabra pseudo-cloisonné del título original, ya que todas presentan esta decoración
118
4.1.2 Técnica de factura
La técnica de factura de los objetos cerámicos consiste en la identificación del
procedimiento empleado por el alfarero al momento de levantar los cuerpos cerámicos así
como de su posterior decoración. Sin embargo, se enfatizará en detalles particulares
observados en la técnica de la decoración, a fin de que esta información ayude a conocer
más acerca del tema en estudio.
Todas las piezas fueron elaboradas en barro cocido a baja temperatura,
probablemente en una fogata, puesto que presentan variaciones en la cocción y golpes de
fuego que hablan de una atmósfera heterogénea. Las arcillas utilizadas varían hasta en un
mismo sitio, aunque en varias piezas no logran apreciarse; de manera general, tienden a
ser claras en colores como bayo, amarillo, rosa o naranja. El estudio de los desgrasantes
no se aborda en este texto, ya que eso requiere mayor detalle e investigación.
La Higuerita
Existen algunas diferencias en cuanto a la construcción de los cuerpos de estas vasijas,
aunque de manera general en las copas se utilizaron moldes no convencionales para los
cuerpos y se añadieron rollos o placas para colocar los soportes. Por otro lado, la Olla
Códice fue elaborada a partir de rollos con los soportes pre-modelados y añadidos
posteriormente (López Mestas y González, 2005). En el caso del tecomate, al parecer se
emplearon placas y moldes no convencionales. Resulta importante mencionar que en la
Olla Códice y en el tecomate se observan algunas transformaciones que se realizaron
intencionalmente antes de ser enterrados (Figura 4.1). En el primer caso, la pieza carece
de los tres soportes y solamente hay vestigios de éstos en la unión con el cuerpo. En el
tecomate existe un desgaste intencional en el borde, donde se aprecia el canto de la
cerámica, esto conduce a presumir que el objeto originalmente se trataba de una olla y le
fue retirado el cuello (López Mestas y González, 2004).
119
Es de llamar la atención la gran cantidad de piezas que fueron re-utilizadas, es
decir, recibieron una decoración original pre-cocción con un acabado pulido que,
posteriormente, se cubrió con pseudo-cloisonné. Las copas presentan colores como rosa o
naranja en la superficie y algunas tienen una línea roja en el borde y/o diseños muy
tenues al negativo en el cuerpo (Figura 4.2a); algunas de estas piezas muestran un
texturizado en la pasta de origen desconocido (Figura 4.2b). Adicionalmente, es posible
apreciar, desde el borde hasta el cuello de la Olla Códice, una decoración roja pre-cocción
con acabado pulido; no obstante, es difícil precisar hasta dónde se extiende, ya que la
mayoría está cubierta por la decoración, aunque hay secciones del cuerpo en las que aún
se observa parte del rojo debajo del gris como se observa en la figura 4.2c.
Figura 4.1. A la izquierda, vista de la base de la Olla Códice donde se observan las huellas donde se
encontraban los soportes. A la derecha, boca del tecomate donde se aprecia el canto de la pasta
cerámica. Fotografías del autor.
120
En todas las piezas de este sitio se observa la técnica de factura del pseudo-
cloisonné con el proceso general, es decir, primero se aplica la base gris la cual se excava y
se rellenan los vacíos con pigmentos. La capa-base es de color gris medio,16 aunque
16 Recuérdese que en el Capítulo 2 se mencionó la adopción de este término al hablar de la capa gris, que es
colocada al inicio de la elaboración de la decoración pseudo-cloisonné en la cual se excavan los diseños.
Figura 4.2. a) Copa donde se aprecia una banda color rojo en el borde con acabado pulido bajo la
capa-base gris. b) Copa donde son evidentes numerosos rayones en la pasta. c) Olla Códice donde se
observa la decoración roja pre-cocción donde se ha perdido mayor cantidad de pseudo-cloisonné.
Fotografías del autor.
a
c
b
121
existen variaciones con tonos ligeramente más azules y otros más oscuros. En algunos
casos se utilizó el color de la capa-base para formar algunos diseños sin la necesidad de
excavar (Figura 4.3). Con respecto a los pigmentos de relleno, el color que se encuentra en
la mayoría de las piezas que aún lo conservan es el rojo; sin embargo, se ha observado
adicionalmente amarillo y verde en la Olla Códice y blanco en el Elemento 74, Grupo 10,
Caja Oeste (López Mestas y González, 2005).
Plan del Guaje
En general, los cuerpos cerámicos de las piezas que presentan esta decoración fueron
elaborados a partir de placas sobre moldes no convencionales con formas hemisféricas.
Los soportes de las copas fueron pre-modelados también con placas y posteriormente
añadidos; los bordes de las ollas se realizaron agregando un rollo o placa delgada, dando
la forma por pellizcado. En el caso de la Olla efigie, la figura añadida fue modelada a mano
Figura 4.3. A la izquierda, detalle de personaje de la Olla Códice donde se aprecia el faldellín y otros
detalles conformados por la capa-base. A la derecha, algunas figuras geométricas formadas por la
base gris en el interior de una copa. Fotografías del autor.
122
en una placa, unida por arrastrado y decorada mediante incisión y punzonado (González y
Montejano, 2009).
La mayoría de las vasijas de Plan del Guaje con este tipo de decoración al parecer
fueron elaboradas ex profeso, es decir, su acabado de superficie alisado conduce a
presumir que desde la construcción se pensó en que la cerámica sería cubierta con
pseudo-cloisonné pues con esta característica se facilita el anclaje (Figura 4.4a). Sin
embargo, existen cuatro ollas en las que es posible observar un acabado de superficie de
color rojo muy liso que da la apariencia de pulido o bruñido (aunque no es posible
apreciar marcas), donde la decoración post-cocción no parece premeditada, por lo que es
posible pensar en una reutilización.
El color de la capa-base de las piezas en estudio es variado, pues va de gris muy
claro a gris medio;17 en varias ocasiones también se utilizó este material para formar
17 Colores Munsell registrados: 10YR 7/1, Gley 1 7/N, Gley1 8/10Y, GLEY 2 6/5PB.
Figura 4.4. a) Olla en la que logra apreciarse la superficie de la pasta cerámica a la que fue colocada la
decoración post-cocción (Fotografía: Daniel Gallo). b) Olla miniatura que presenta una superficie roja
pulida bajo el pseudo-cloisonné (Fotografía: Giovana Jaspersen).
a
b
123
figuras. Por otro lado, los pigmentos de relleno aquí presentes son rosas, rojos y amarillos,
con algunos posibles residuos de blanco y verde (González y Montejano, 2009).
Cerro del Teúl
La simetría de los cuerpos de los nueve objetos estudiados de este sitio, indica que fueron
elaborados a partir de placas colocadas sobre moldes no convencionales (Figura 4.5). En el
caso de las copas, el cuerpo y el soporte se realizaron de manera independiente y,
posteriormente, se unieron mediante arrastrado; en cambio, al cuerpo de los cajetes de
base anular les fue añadido un rollo o una placa delgada para conformar el soporte.
Las vasijas pseudo-cloisonné de este sitio aparentemente fueron también
elaboradas con la finalidad de ostentar dicha decoración, pues todas las piezas estudiadas
presentan un acabado de superficie alisado, con lo que probablemente se facilitó el
anclaje de la capa-base (Figura 4.5a). Solamente los cajetes de base anular 2013PJ040 y
2013PJ159 tienen pintura roja pre-cocción, con acabado de superficie pulido en el exterior
del soporte; esto evidencia la finalidad del alfarero por dejar el cuerpo de los cajetes
preparados para recibir la decoración post-cocción y complementar la imagen con la
franja roja que genera la decoración del soporte (Figura 4.5b).
Figura 4.5. a) Detalle de copa donde se aprecia la superficie de la cerámica en faltantes de pseudo-
cloisonné. b) Cajete que presenta el soporte con decoración pre-cocción rojo pulido. Proyecto
Arqueológico Cerro del Teúl. Fotografías del autor.
a b
124
Analizando la técnica de factura de la decoración de estas vasijas fue posible
apreciar que la capa-base fue colocada de manera convencional; sin embargo, cabe
señalar que el color de este estrato es prácticamente negro. La mayoría de las
delineaciones son muy finas y las representaciones muy intrincadas que, en conjunto,
denotan una enorme destreza en la técnica. Los pigmentos de relleno de estas piezas se
distinguen por ser más diversos, ya que hay verdes, amarillos, rosas, rojos, naranjas y
blancos, además de ser éstos abundantes y brillantes. En algunas zonas se utilizó el mismo
material de la capa-base para conformar figuras, al igual que en las vasijas de los otros dos
sitios.
Se aprecian algunas particularidades generadas en el proceso de elaboración que
vale la pena resaltar. Algunas de las piezas de este sitio presentan una base blanca
aplicada previamente a la colocación de algunos pigmentos rojos y amarillos, proceso
también identificado por Castillo (1968) para tiestos de La Quemada. (Figura 4.6) Esta
característica está presente sólo en los colores mencionados, incluso en piezas que
contienen tonos variados; además, se aprecia que la superficie de estas zonas se
encuentra con un acabado más compacto, liso y saturado que los colores que no cuentan
con el fondo blanco.
Figura 4.6. A la izquierda el detalle del exterior de un cajete y a la derecha el interior de una copa, en
ambos casos se aprecia una capa blanca debajo de los colores de relleno. Proyecto Arqueológico
Cerro del Teúl. Fotografías del autor.
125
Se observan algunas “reintegraciones” donde se perdió parte de alguna línea de la
capa-base y fueron completadas posteriormente con los pigmentos de relleno por el
mismo artífice o, en otros casos, aparentemente no se colocó la línea negra y se
delimitaron los espacios sólo con los pigmentos (Figura 4.7). En la copa de base pedestal
2013PJ024 existe una forma en zig-zag que fue recortada, pero que no se excavó en su
totalidad, lo cual permite apreciar el grosor del instrumento utilizado (Figura 4.8a). Otra
particularidad es la presencia de capa-base en las copas 2013PJ023 y 2013PJ024, al
interior de los soportes; en la primera al parecer estuvo todo cubierto, aunque solamente
se conserva la sección unida al cuerpo; en el segundo caso se encuentra en las paredes,
mas no llega hasta la unión con el cuerpo (Figura 4.8b).
Figura 4.7. a) Interior de una copa donde aparentemente se utilizó el color rojo para cubrir algunas
secciones donde se perdieron partes de la capa-base. b) Exterior de un cajete donde los colores de
relleno no están separados entre sí por líneas de capa-base. Proyecto Arqueológico Cerro del Teúl.
Fotografías del autor.
a b
126
Existen algunas piezas que forman parte de la misma colección a la que pertenecen
las vasijas en estudio, que presentan restos de pigmento con la apariencia de ser pseudo-
cloisonné sobre una decoración al negativo hecha pre-cocción. Es difícil precisar si este
fenómeno se deba a que fueron redecoradas y debido al acabado de superficie pulido que
todas tienen se desprendió la decoración, o al contacto que pudieron tener con otras
piezas de la misma ofrenda que sí fueron decoradas. Lo anterior se presume a partir de
que piezas cerámicas procedentes tanto de contextos de Tumba de Tiro (Solar, 2010)
como del Epiclásico (Solar y Padilla, 2013) han presentado estos residuos. Sin embargo, en
general los cajetes de base anular con decoración al negativo con estos residuos de
pigmento, que son las piezas pertenecientes al Epiclásico, presentan mayor cantidad de
vestigios de este tipo en la superficie, que las del Preclásico que son cajetes trípodes y
ollas miniatura.
4.1.3 Diagnóstico material
El diagnóstico material consiste en hacer la identificación de los efectos de deterioro
presentes en cada una de las piezas para, posteriormente, entender el mecanismo que se
llevó a cabo para que el objeto llegara a ese estado y, finalmente, determinar la o las
a b
Figura 4.8. a) Copa de base pedestal 2013PJ024 que presenta la línea de corte de la capa-base
marcada. b) Interior del soporte de una copa donde se aprecia que las paredes presentaron capa-
base. Proyecto Arqueológico Cerro del Teúl. Fotografías del autor.
127
causas. Conocer el origen de las transformaciones es vital en la disciplina, puesto que con
esto es posible detener, desacelerar o prevenir el deterioro en el objeto o bienes que
puedan presentar la misma problemática.
La Higuerita
Como fue señalado en el capítulo anterior, la pérdida de policromía es el padecimiento
característico de la decoración pseudo-cloisonné, en la colección de La Higuerita es posible
encontrar faltantes mínimos del 20% hasta casi la pérdida total.
Como puede observarse en la tabla 4.4, algunas piezas presentan escamación,
pulverulencia e higroscopicidad-solubilidad y sólo una craqueladuras; sin embargo,
ninguna de ellas tiene falta de adhesión al soporte debido a un acabado de superficie tan
liso como en ejemplares de otros sitios. Es importante señalar que todas las piezas fueron
intervenidas en diversas temporadas de trabajo dentro del STRC de la ECRO, por lo que
algunos de estos deterioros ya fueron tratados mediante procesos de fijado y la
escamación, pulverulencia o higroscopicidad-solubilidad no se encuentran activas; razón
por la cual no fueron contemplados en la tabla, aunque originalmente sí estaban
presentes en las piezas, según fue señalado en los informes correspondientes. Como fue
descrito en el capítulo anterior, estos deterioros son resultado de la posible presencia y
alteración de un material orgánico como aglutinante, debido tal vez a su propia naturaleza
y a la exposición a una importante cantidad de agentes físico-químicos y biológicos
presentes en el suelo donde fueron depositados.
Todas las piezas presentan abrasión en la superficie, la cual pudo también ser
generada por las partículas de diferente granulometría del contexto de enterramiento
que, debido a la humedad presente y al reblandecimiento de la decoración, pueden
resultar muy abrasivas.
Algunos de los deterioros sobre el pseudo-cloisonné de estas vasijas, que
claramente fueron generados en el contexto de enterramiento, son las manchas. Por un
lado, existen manchas de manganeso que son generadas por bacterias que fijan este
128
metal (Pickering y Cuevas, 2003). Solamente el tecomate tiene una gran mancha amarilla
posiblemente de azufre y algunas manchas de naturaleza desconocida que aparentan ser
residuos de material orgánico como alguna resina (López Mestas y González, 2004) (Figura
4.9).
Figura 4.9. Vista oblicua del tecomate, donde al lado izquierdo se aprecia la mancha amarilla
presumiblemente de azufre. Fotografía del autor.
129
TABLA 4.4 Estado de conservación de la decoración pseudo-cloisonné de piezas de La Higuerita
Dat
os
arqu
eoló
gico
s
% A
pro
x. f
alta
nte
gen
eral
Cra
quel
adu
ras
Esca
mac
ión
Pulv
eru
len
cia
Falt
a d
e ad
hes
ión
al
sopo
rte
Hig
rosc
op
icid
ad-
solu
bili
dad
Ab
rasi
ón
Co
ncre
cion
es s
alin
as
Ray
one
s
Tier
ra d
e co
nte
xto
Man
chas
de
man
gan
eso
Otr
as m
anch
as
Inte
rven
cion
es a
nte
rior
es
Res
tau
raci
ón
Otr
os
E. 7, G.
A., C. S. 1 20
E. 35, G.
D., C. S. 1 45 SR
E. s/n, G.
2, C. O. 30
E. 5, G. 2,
C. O. 25
E. 6, G.
2, C. O. 60
E. 7, G. 2,
C. O. 55
E. 8, G.
2, C. O. 93
E. 9, G.
2, C. O. 60
E. 10, G.
2, C. O. 80
E. 11, G.
2, C. O. 85
E. 12, G.
2, C. O. 99
E. 13, G.
2, C. O. 70
E. 14, G.
2, C. O. 97
E. s/n, G.
2 y 9, C.
O.
50
130
TABLA 4.4 Estado de conservación de la decoración pseudo-cloisonné de piezas de La Higuerita D
ato
s ar
queo
lógi
cos
% A
pro
x. f
alta
nte
gen
eral
Cra
quel
adu
ras
Esca
mac
ión
Pulv
eru
len
cia
Falt
a d
e ad
hes
ión
al
sopo
rte
Hig
rosc
op
icid
ad-
solu
bili
dad
Ab
rasi
ón
Co
ncre
cion
es s
alin
as
Ray
one
s
Tier
ra d
e co
nte
xto
Man
chas
de
man
gan
eso
Otr
as m
anch
as
Inte
rven
cion
es a
nte
rior
es
Res
tau
raci
ón
Otr
os
E. 1, G.
9, C. O. 25
E. 2, G. 9,
C. O. 70
E. 3, G.
9, C. O. 95
E. 4, G. 9,
C. O. 95
E. 5, G.
9, C. O. 99
E. 6, G. 9,
C. O. 25
E. 74, G.
10, C. O. 25
S= Mancha amarillenta, posible azufre.
R= Mancha café oscuro, posible resina.
Plan del Guaje
Los porcentajes de faltante son menores en las vasijas de Plan del Guaje, puesto que no
superan el 60% en la decoración más deteriorada. De manera general, estas piezas
presentan deterioros muy similares a las de La Higuerita y también en este caso todas
fueron intervenidas en la ECRO, por lo cual, a continuación se explicarán los deterioros
que no ha sido mencionados y solamente están presentes en esta colección.
131
En las piezas de Plan del Guaje es probable que la mayor conservación se deba a
los procesos de rescate, climatización y microexcavación en laboratorio que estas piezas
recibieron, ya que evitaron que la contracción de la tierra de contexto o de la misma
decoración, debido a la desecación abrupta, generara mayores desprendimientos. En
experiencia personal, las tierras que contenían tanto las piezas de La Higuerita como las
de Plan del Guaje eran arcillosas con inclusiones angulosas;18 sin embargo, estas últimas
se encontraban en mayor cantidad en el segundo sitio arqueológico. También es
importante apuntar que la arcilla de la Higuerita era de color café y muy plástica, aunque
más rígida debido a la cantidad de inclusiones; en cambio, la de Plan del Guaje era color
café muy oscuro y menos plástica. Las características de esta última ocasionan que la
contracción de la matriz sea menor pero a su vez favorece un secado rápido.
Un deterioro que no fue mencionado anteriormente y que parece constante en la
decoración pseudo-
cloisonné de esta colección
es un “efecto de picado”,
es decir, numerosos
orificios que generan una
superficie irregular, que
resulta muy evidente en la
capa-base de algunas
piezas (Figura 4.10). Esta
alteración pudo generarse
por la incidencia de las
numerosas inclusiones
angulosas que presentaba
18 También cabe señalar que en La Higuerita se colocó un piso de barro extremadamente rígido que estaba
en contacto con algunas piezas con pseudo-cloisonné.
Figura 4.10. Base de una olla donde se aprecian pequeñas marcas en
la superficie del pseudo-cloisonné. Fotografía del autor.
132
la tierra de este contexto durante el reblandecimiento de la decoración por la presencia
de humedad elevada.
Un caso particular es la olla miniatura, Elemento 7, Grupo C, pues al parecer
presenta exfoliación en algunas zonas, alteración que consiste en el desprendimiento de
delgadas láminas, en este caso de la capa-base, que no ocupan el espesor completo del
sustrato (Figura 4.11). Para que este deterioro suceda, primero debe existir una
estratificación de la capa (al menos dos capas); por ello es que probablemente la causa
sea la técnica de manufactura, es decir, que la capa-base se aplicara por capas
subsecuentes, posiblemente por retoque o para engrosar al estrato, no en un mismo
momento o debido la falta de incorporación de todos los componentes. Esto sucede
cuando existe falta de anclaje entre una capa y otra, por las características de las dos
superficies unidas, fenómeno que normalmente se acentúa por diferencias de humedad
entre las capas y fluctuaciones de humedad o temperatura en el contexto, donde ocurre
un esfuerzo diferencial de los estratos por dilatación o contracción.
Figura 4.11. Detalle de exfoliación en el cuello y borde del Elemento 7.
Fotografía: Ramón Avendaño
133
TABLA 4.5 Estado de conservación de la decoración pseudo-cloisonné de piezas de Plan del
Guaje
Dat
os
arqu
eoló
gico
s
% A
pro
x. f
alta
nte
gen
eral
Cra
quel
adu
ras
Esca
mac
ión
Pulv
eru
len
cia
Falt
a d
e ad
hes
ión
al
sopo
rte
Hig
rosc
op
icid
ad-
solu
bili
dad
Ab
rasi
ón
Co
ncre
cion
es s
alin
as
Ray
one
s
Tier
ra d
e co
nte
xto
Man
chas
de
man
gan
eso
Otr
as m
anch
as
Inte
rven
cion
es a
nte
rior
es
Res
tau
raci
ón
Otr
os
E. 2,
G. C 20
E. 3,
G. C 10 P
E. 4,
G. C 20 p
E. 5,
G. C, 15 P
E. 6,
G.C 15 P
E. 7,
G. C 20 X
E. 8,
G. C 20 P
E. 11,
G. C 35 P
E. 12,
G. C 25
E. 13,
G. C 40 p
E. 14,
G. C 40 T
E. 15,
G. C 30
E. 16,
G. C 7.5 P
E. 17,
G. C 20 T
134
TABLA 4.5 Estado de conservación de la decoración pseudo-cloisonné de piezas de Plan del
Guaje
Dat
os
arqu
eoló
gico
s
% A
pro
x. f
alta
nte
gen
eral
Cra
quel
adu
ras
Esca
mac
ión
Pulv
eru
len
cia
Falt
a d
e ad
hes
ión
al
sopo
rte
Hig
rosc
op
icid
ad-
solu
bili
dad
Ab
rasi
ón
Co
ncre
cio
nes
sal
inas
Ray
one
s
Tier
ra d
e co
nte
xto
Man
chas
de
man
gan
eso
Otr
as m
anch
as
Inte
rven
cion
es
ante
rio
res
Res
tau
raci
ón
Otr
os
E. 18,
G. C 25 PT
E. 19,
G. C 45 TPR
E. 20,
G. C 40 TP
E. 24,
G. C 55 *
E. 6,
G. D, 60
E. 1, G.
E 25 P
E. 2,
G. E 15 R
E. 3,
G. E 15
E. 4, G.
E 15 P
P= Efecto de picado
X= Exfoliación local
T= Transformación química
R= Marcas de raíces
135
Cerro del Teúl
El estado de conservación de la decoración de las vasijas de este sitio es mucho mejor
(Tabla 4.6), a pesar de que fueron extraídas por saqueo. Existen varias razones probables
por las que el pseudo-cloisonné se preservó en un grado mayor; una de ellas puede ser la
diferencia en la utilización de determinados materiales constitutivos (pigmentos y/o
aglutinante), puesto que a simpe vista la decoración se observa más estable y con
abundancia de pigmentos muy brillantes, lo cual puede indicar que los materiales
disponibles localmente son en general más estables. También es posible que el evidente
dominio de la técnica haya generado que la decoración fuera más firme o compacta,
formando una superficie más resistente a las incidencias externas. Otra posibilidad que
pudo favorecer el estado de conservación es el contexto de enterramiento, puesto que la
mayoría de las piezas de esta misma colección (incluyendo los cajetes de base anular al
negativo contemporáneos, mencionados anteriormente) tienen depositadas en la
superficie concreciones salinas insolubles (Figura 7.12), las cuales en algunos casos han
ayudado a conservar la decoración como fue el caso de piezas de Tumbas de tiro que
conservaron policromías post-cocción, incluso en superficies bruñidas, y que fueron
protegidas por una gruesa capa de sales que también se observaron en las paredes de las
cámaras de tumbas del sitio (Carrillo, 2010). Estas sales han sido identificadas como
sulfatos por reacciones a la gota, aunque posiblemente se encuentren combinadas con
silicatos como señalan Susan Buys y Victoria Oakley (1993) y que son arrastrados de la
roca madre por filtraciones de agua y depositados en las piezas (Carrillo, 2012).
136
Un deterioro presente en todas las piezas es la presencia de concreciones de color
blanco grisáceo sobre la decoración, presumiendo que se trata de las sales mencionadas
anteriormente, aún no identificadas. Sin embargo, existen otras concreciones muy
blanquecinas que se aprecian muy pulverulentas, pero se desconoce su naturaleza.
Como se aprecia en la figura 4.13, un efecto muy particular de la copa de base
pedestal 2013PJ038, es la presencia de craqueladuras en la base blanca y que no se
reflejan en el color que se colocó encima. Éstas posiblemente se debieron a que sucedió
un secado abrupto, que la mezcla tenía una excesiva cantidad de aglutinante o que la
propia naturaleza de éste generó contracción al secar.
Figura 4.12. Vista del interior de un cajete donde se observan concreciones salinas
blancas, principalmente cerca del borde. Proyecto Arqueológico Cerro del Teúl.
Fotografía del autor.
137
En el interior del cuerpo del cajete 2013PJ073, decorado con líneas que forman
círculos concéntricos, se observan marcas de corte en la cerámica, perpendiculares a las
líneas de la capa-base, por lo que se asume que se utilizó un objeto más duro que la
cerámica; desafortunadamente la tierra y sales depositadas en esta pieza y en el cajete de
base anular 2013PJ074, que presenta el mismo tipo de decoración, no permiten evaluar
completamente la causa pero, al parecer, fueron realizados luego de su extracción. El
cajete de base anular 2013PJ040 tiene en la superficie unas incisiones circulares de una
posible herramienta metálica y, además, cuenta con deyecciones de insecto; ambas
alteraciones posiblemente fueron generadas por agentes externos donde fueron
almacenadas después del saqueo.
Finalmente, otro deterioro de tipo visual presente en cinco piezas son las
intervenciones anteriores, en este caso de unión de fragmentos. Para esta acción se
utilizó, presumiblemente, un adhesivo comercial que penetró en los poros de la cerámica
y la decoración, generando manchas oscuras y, adicionalmente, en una de ellas se añadió
una pasta epóxica para reforzar la unión.
Figura 4.13. Detalle de craquelado en la capa blanca colocada debajo del
color rojo. Proyecto Arqueológico Cerro del Teúl. Fotografía del autor.
138
TABLA 4.6 Estado de conservación de la decoración pseudo-cloisonné de piezas de El Cerro del
Teúl N
úm
ero
de
inve
nta
rio
% A
pro
x. f
alta
nte
gen
eral
Cra
quel
adu
ras
Esca
mac
ión
Pulv
eru
len
cia
Falt
a d
e ad
hes
ión
al
sopo
rte
Hig
rosc
op
icid
ad-
solu
bili
dad
Ab
rasi
ón
Co
ncre
cion
es s
alin
as
Ray
one
s
Tier
ra d
e co
nte
xto
Man
chas
de
man
gan
eso
Otr
as m
anch
as
Inte
rven
cion
es
ante
rio
res
Res
tau
raci
ón
Otr
os
2013PJ023 45
2013PJ024 50 Gp
2013PJ038 55 Gp
2013PJ039 50
2013PJ040 40 D
M
2013PJ073 15 I
2013PJ074 5
2013PJ015
8 55
2013PJ015
9 85
G= Golpe I= Incisiones D= Deyecciones de insecto M= Marca de posible herramienta
4.2 Selección de especímenes
Como se especificó en la introducción del diseño metodológico, se realizó una selección
de las vasijas factibles de ser muestreadas para el análisis. Los criterios que determinaron
las opciones fueron los siguientes:
1. Que las piezas se encontraran disponibles para ser evaluadas.
139
2. Aquellas que aún conservaran en su superficie una cantidad considerable de pseudo-
cloisonné.
3. Que tuvieran una zona donde la extracción no afectara de manera importante la
lectura de la imagen, según los requerimientos de los estudios a realizar.
4. Que no hubieran recibido una intervención en la decoración con procesos de fijado o
consolidación en la sección que se considerara más viable.
Finalmente, se determinó obtener, por lo menos, una muestra de la capa-base de
una pieza de cada sitio y una muestra de algún pigmento, que en este caso se optó por el
rojo o rosa debido a su mayor abundancia en las tres colecciones.
4.3 Descripción de los métodos analíticos empleados
La Química analítica involucra todos los métodos que se utilizan para determinar la
composición química de la materia (Skoog, Holler y Nieman, 2001). Éstos se clasifican
históricamente en clásicos e instrumentales; estos últimos comenzaron a desplazar a los
primeros a principios del siglo XX. Los clásicos incluyen reacciones químicas con
compuestos específicos para laidentificación, mientras que los instrumentales utilizan
fenómenos que en su mayoría “requieren una fuente de energía para estimular una
respuesta medible que procede del analito” (Skoog et al., 2001: 2).
Convencionalmente, por motivos de accesibilidad y costos, en el campo de la
Restauración la identificación de componentes orgánicos constitutivos de un objeto se ha
realizado principalmente por el método clásico conocido como microquímico o “análisis a
la gota”. Los procedimientos correspondientes fueron adoptados de la histoquímica19 y se
basan en la tinción de grupos funcionales característicos de aceites, proteínas y
carbohidratos empleados en la factura de capas pictóricas. Por otro lado, desde hace
19 “[…] es una rama particular del análisis químico que hace uso de reacciones específicas, sobre todo
colorimétricas, para la evidenciación e identificación de diferentes estructuras sobre una lámina delgada de
un tejido biológico” (Matteini y Moles, 2001: 69)
140
algunas décadas, los análisis instrumentales, en especial los no destructivos, han ido
adquiriendo gran importancia en el estudio del patrimonio cultural. Este tipo de estudios
permiten no solamente identificar de manera más específica los tipos de moléculas
constitutivas que los métodos clásicos, sino que además la cantidad de muestra requerida
es mucho menor y, en algunos casos, no es necesaria, ya que la lectura puede realizarse
directamente sobre el objeto.
El empleo de análisis microquímicos resulta complicado para el estudio del posible
aglutinante en el pseudo-cloisonné, debido a que son pocas las muestras que pueden
extraerse de colores aptos para lograr apreciar la coloración generada exclusivamente por
los reactivos en el aglutinante, sin que interfieran los pigmentos. Esta limitante ocasiona
que no se pueda hacer comparación para corroborar resultados. Además, el contexto del
cual provienen estos objetos tiende a deteriorar en alto grado los compuestos orgánicos,
donde la cantidad que haya logrado conservarse puede ser mínima.
Para la realización de análisis más precisos, se determinó en la presente
investigación el uso de métodos analíticos instrumentales, debido a su elevada
sensibilidad y capacidad de caracterización a nivel molecular y atómico con muestras muy
pequeñas. La selección de estas técnicas se realizó a partir de las referencias bibliográficas
que señalan a la espectroscopía infrarroja y a la cromatografía de gases y líquidos como
las más útiles y prometedoras para el análisis de materiales orgánicos que constituyen el
patrimonio cultural (Peris, 2008; García, 2008).
De forma particular, se determinó el uso de FT-IR con ATR como estudio inicial ya
que el equipo permite la colocación de una muestra mínima directamente y sin
preparación previa; por lo que se utilizaría solamente una pequeña fracción de cada
muestra de pseudo-cloisonné. Posteriormente, lo restante se sometería a los análisis de
cromatografía (GC-FID y HPLC-IR), los cuales requieren la extracción de los componentes,
por lo que es necesaria una mayor cantidad de muestra (considerando que las muestras
de material original en este caso son muy pequeñas) para poder analizar el residuo de la
extracción que en este caso se presumía era mínimo debido a la antigüedad y probable
deterioro del material orgánico.
141
4.3.1 Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier con
Reflectancia Total Atenuada (FT-IR con ATR)
La espectroscopía se ocupa del estudio de la estructura de las moléculas mediante las
reacciones físicas de su interacción con la luz. Es posible realizar la detección de la energía
que es absorbida, reflejada o transmitida por los movimientos que presentan los tipos de
enlaces que componen la molécula. Por dicha razón es que esta técnica analítica es
empleada para la caracterización de componentes orgánicos, pues las diferencias entre
ellos se presentan principalmente en la estructura y forma de asociación entre los átomos.
La espectroscopía infrarroja se basa en la identificación de los enlaces químicos
característicos que conforman los compuestos orgánicos, mediante la detección de la
reflexión de radiaciones electromagnéticas vibracionales particulares, utilizando la energía
con longitudes de onda del infrarrojo medio que se ubican entre 4000 a 660 cm-1
(Brewster, VanderWert y McEwen, 1970). La Espectrometría Infrarroja por Transformada
de Fourier utiliza una pieza llamada interferómetro, que permite un análisis simultáneo en
todo el espectro; las señales son captadas mediante numerosos detectores y un
microprocesador convierte de manera inmediata toda la información utilizando la
transformada de Fourier y se obtienen las amplitudes de onda generadas por la muestra a
manera de espectro (Rouessac y Rouessac, 2003).
El método de reflectancia total atenuada (ATR) consiste en el uso de un material de
índice de refracción elevado que sostiene la muestra y ocasiona que el haz penetre
débilmente, atenuando la señal y generando varias reflexiones (Ibíd.). Con esto es posible
realizar la lectura directamente sobre la muestra en su conjunto, sin necesidad de alguna
preparación especial como disolución o extracción de los componentes orgánicos (Ibíd.).
Técnicamente, para realizar la lectura en el espectroscopio es necesario realizar lo
siguiente:
Para obtener el espectro de una muestra, primero se obtiene el espectro del fondo
mediante la transformada de Fourier del interferograma que proviene de dicho fondo
142
(disolvente, agua del ambiente y dióxido de carbono), después se obtiene el espectro de la
muestra y finalmente se calcula la relación entre ambos espectros para trazar la gráfica de
absorbancia o transmitancia20 frente a la longitud de onda o el número de onda (Skoog,
West, Holleret al., 2010: 786).
El análisis con FT-IR con ATR es un método no destructivo que en las últimas
décadas ha ido adquiriendo gran importancia en la identificación de componentes
orgánicos, por su característica no destructiva y altas posibilidades en el procesamiento de
espectros que permite análisis de micromuestras (Rouessac y Rouessac, 2003). Esto
facilita enormemente el estudio del patrimonio cultural, ya que es importante extraer la
menor cantidad posible de material original.
4.3.2 Cromatografía de Gases y Cromatografía de Líquidos de Alta
Resolución
La cromatografía se describe en términos generales de la siguiente manera:
El principio sobre el que se funda el proceso cromatográfico para la separación de los
componentes de una mezcla es el distribuirlos en dos fases diferentes (por ejemplo, en
dos líquidos inmiscibles, en un líquido y un sólido, en un líquido y un gas, etc.). Una de las
dos fases (fase móvil21) se caracteriza por su movilidad respecto de la otra (fase
estacionaria22). Así, la disposición diferenciada de los componentes en cada una de las
fases lleva a su separación. Las dos fases son dos sustancias con propiedades físico-
químicas muy diferentes de modo que una solución entre ellas no sea posible. (Matteini
& Moles, 2001: 87)
20 Absorción o transmisión de la energía infrarroja que tiene la muestra cuando es expuesta a ella.
21 La fase móvil es un gas o un líquido que arrastra los componentes de la muestra (Gómez, 2008).
22 La fase estacionaria es un líquido o un sólido que puede retener los componentes de la muestra de
acuerdo a su afinidad (Gómez, 2008).
143
Los equipos se encargan de registrar los tiempos de retención de cada compuesto
presente en la muestra, este lapso corresponde al tiempo en minutos desde que la
muestra es inyectada hasta la aparición del pico en el detector cuando sale de la columna
cromatográfica. El tiempo de cada componente es particular, por lo cual aporta
información cualitativa y se refleja en un cromatograma a manera de pico, la altura o área
de éste indica la cantidad (García, 2008).
A partir de este principio, existen diferentes tipos de cromatografía de acuerdo con
la naturaleza de las fases, que a su vez son más adecuadas para el análisis de
determinados compuestos. En el presente estudio se utilizaron dos cromatografías,
tomando en cuenta la naturaleza de los patrones a analizar y la disponibilidad de
materiales y equipo: una llamada Cromatografía de Gases con Detector de Ionización de
Flama (GC-FID) y la otra Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución con Detector de
Índice de Refracción (HPLC-IR); a continuación se describen los principios generales de
cada uno se éstas.
Cromatografía de Gases con Detector de Ionización de Flama (GC-FID)
La cromatografía de gases (GC) consiste en el empleo de gases como fase móvil además
de vaporizar la muestra a analizar, el gas arrastra la mezcla y ambos entran en la fase
estacionaria. Esta fase puede tener afinidad a determinados componentes de la muestra y
retenerlos en lapsos diferentes. El detector percibe la temperatura específica o el tiempo
de retención (si la temperatura se mantiene estable) a la que cada componente del analito
se evapora (García, 2008). Debido a que no todas las sustancias presentan la propiedad de
ser volátiles se requiere obtener los derivados que sí lo sean, mediante el procesamiento
con reacciones químicas con la mezcla, para ser sometidos a este tipo de análisis (Matteini
& Moles, 2001). Es importante señalar que esta técnica requiere de muestras estándares
que faciliten la comparación de los tiempos registrados, ya que de no ser así solamente se
obtiene una medición relativa (Ibíd.).
144
Para la realización de análisis mediante esta técnica, es necesario tomar en cuenta
que los compuestos a analizar deben ser estables a las temperaturas que utilizan estos
equipos para volatilizar, es decir, deben tener las características de ser volátiles y a su vez
estables a temperaturas desde los 50 hasta los 300°C (Christian, 2009).
La ionización de flama es un tipo de detección que mide la polaridad de los
compuestos orgánicos cuando son expuestos a una flama donde la medición corresponde
a la cantidad de átomos de carbono y a su estado de oxidación (Ibíd.). Este tipo de
detector es altamente sensible pues permite medir concentraciones de partes hasta por
mil millones, además de ser insensible a la mayoría de compuestos inorgánicos (Ibíd.).
Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución con Detector de Índice de
Refracción (HPLC-IR)
En esta cromatografía, la fase móvil se trata de un líquido y la fase estacionaria
corresponde a un sólido. Por tal motivo, se utiliza para el análisis de compuestos que no
son volátiles o que se descomponen con la exposición a altas temperaturas (García, 2008).
Entonces, “los parámetros fundamentales en HPLC para la separación son función de las
propiedades del sólido adsorbente, de la fase móvil y de la naturaleza del soluto (García,
2008: 177). En esta técnica, debido a la baja difusión entre ambas fases, es necesario el
uso de presiones altas para favorecer la elución23.
El tipo de detector IR se constituye por una celda de vidrio dividida, una sección de
referencia y la otra de la muestra. La primera contiene sólo la fase móvil y la segunda
recibe la muestra junto con el solvente, ambos son irradiados por un haz de luz, que
registra las diferencias de la flexión que generan los componentes de la muestra con
respecto al eluyente solo (Shodex, s.f.).
23 Proceso mediante el cual los solutos son arrastrados a través de una fase estacionaria por el movimiento
de una fase móvil (García, 2008: 175).
145
4.4 Desarrollo de la experimentación
En este apartado se describe el proceso experimental, para el cual el paso inicial fue la
extracción de materiales para la generación de patrones de comparación; posteriormente,
se realizó la toma de muestras de decoración pseudo-cloisonné y, finalmente, se
efectuaron los análisis experimentales de FT-IR con ATR y GC-MS.
4.4.1 Elaboración de patrones
El objetivo principal fue la extracción de materias primas orgánicas naturales disponibles
en la región desde épocas prehispánicas, cuyas propiedades fisicoquímicas son tales que
presentan posibilidades de haber funcionado como aglutinantes para técnicas decorativas
post-cocción sobre cerámica como el caso de estudio. Esto serviría para generar patrones
de comparación con los resultados de los análisis de la decoración y encontrar posibles
correspondencias. Para esto se eligió por lo menos un compuesto de los principales
grupos de polímeros que se han utilizado a lo largo de la historia para conformar capas
pictóricas, es decir, algunos tipos de lípidos, proteínas y polisacáridos. Retomando la
información del Capítulo 2, acerca de las especies de las que se conoce su presencia
prehispánica en la región, se determinó utilizar para este estudio: baba de nopal, goma de
huizache y mucílago de chía como ejemplos de polisacáridos, aceite de chía como patrón
de lípidos y huevo de guajolota y cola de conejo como ejemplos proteínicos.24 La
metodología utilizada para cada material se expone a continuación:
24 Los especímenes utilizados fueron solamente elegidos por disponibilidad, sin realizar a fondo la búsqueda
de todas las especies autóctonas, puesto que se trata de un primer acercamiento al estudio de los
materiales de esta región. Más información de los materiales utilizados puede verse en el Anexo 2.
146
Baba de nopal
Los ejemplares fueron cortados
directamente del Cerro del Teúl. Se
extrajo el mucílago poniendo los nopales,
previamente picados, a macerar en agua
durante 24 horas. Se obtuvo un líquido
transparente y viscoso; posteriormente,
se aplicaron capas de este mucílago con
una brocha de pelo sobre la superficie
limpia de un vidrio. Una vez seco por
evaporación, se retiraron las pequeñas
láminas casi a manera de polvo mediante
el uso de un bisturí (Figura 4.14) y finalmente se almacenaron en frascos de vidrio.
Huevo de guajolota
El huevo fue conseguido de guajolotes criados en corral en el municipio de Teúl de
González Ortega. El huevo fue abierto y se separaron la yema de la clara, luego se
aplicaron películas de cada componente sobre un vidrio mediante una brocha (Figura
4.15). Enseguida se retiraron las capas ya
secas, mediante un bisturí, y se
almacenaron por separado en frascos de
vidrio.
Cola de conejo
La cola de conejo fue adquirida de manera
comercial en la ciudad de Guadalajara, en
presentación de perla. Las perlas se
hidrataron con agua purificada durante 24
Figura 4.14. Empleo de bisturí para retirar la
película de baba de nopal del vidrio. Fotografía
del autor.
Figura 4.15. Colocación de la yema del huevo
sobre un vidrio. Fotografía del autor.
147
horas y posteriormente se colocó la cola a baño María para convertirla a estado líquido.
Luego se disolvió al 10% en agua purificada y se volvió a calentar a baño María; enseguida
se aplicó la cola tibia en estado líquido sobre vidrio para formar películas que una vez
secas fueron retiradas con bisturí e igualmente almacenadas en un frasco de vidrio.
Goma de huizache
La goma fue tomada directamente del tronco de un árbol de huizache, localizado al pie del
Cerro del Teúl, y almacenada en un frasco de vidrio.
Aceite de chía
En este caso las semillas de chía fueron compradas en un local comercial del municipio
de Teúl de González Ortega. Inicialmente se molieron las semillas en un mortero de
porcelana y, posteriormente, se colocaron en un vaso de precipitados y se agregó
hexano, dejando reposar por 36
horas en una campana de
extracción en laboratorio. Se
obtuvieron dos fases, en la parte
superior la capa de aceite y en la
inferior los residuos de las semillas
con un poco de líquido turbio que
parecía agua mezclada también
con algún otro componente de la
semilla. El aceite fue separado por
decantación y almacenado en un
frasco (Figura 4.16).
Figura 4.16. Proceso de decantación del aceite. Fotografía
del autor.
148
Mucílago de chía
Las semillas de chía en este caso fueron adquiridas en la Ciudad de México. Para la
extracción del mucílago se colocaron en agua y fueron calentadas a 50°C durante 1 hora,
posteriormente se filtró el líquido resultante y se aforó con agua.
4.4.2 Toma de muestras
Se realizó la extracción de cinco muestras de pseudo-cloisonné, tres de capa-base y dos de
pigmento rojo. En la tabla que se muestra a continuación se exponen los datos de las
piezas y en la figura 4.19 se ilustran los objetos muestreados.
Tabla 4.7 Piezas seleccionadas para la extracción de muestras
Sitio Capa-base Pigmento Rojo
La Higuerita
“Copa”
Elemento s/n, Grupo 9, Caja
Oeste
_
Plan del Guaje “Olla efigie”
Elemento 24, Grupo C, Pozo 5742
“Copa de base pedestal”
Elemento 16, Grupo C
Cerro del Teúl “Cajete de base anular”
2013PJ073
“Copa de base pedestal”
2013PJ023
La toma de muestras se realizó una vez que las piezas y la zona específica fueron
seleccionadas. Antes de comenzar el procedimiento, se tomaron fotografías generales y
de detalles para evidenciar el estado de la pieza antes de la extracción. Posteriormente, se
realizaron esquemas para señalar la zona de la extracción (Ver Anexo 3); además, se
149
elaboró una plantilla en la cual se tuviera 1 cm2 como ventana para poder tener una
referencia de la superficie que sería extraída (Figura 4.17).
El corte de la decoración pseudo-cloisonné, tanto de capa-base como de
pigmentos, se realizó con una navaja de bisturí nueva en cada ejemplar para evitar
contaminación y la muestra fue almacenada en frascos de vidrio nuevos (Figura 4.18). Se
realizó registro fotográfico de cada proceso.
Figura 4.18. Proceso de toma de muestra en algunas vasijas. Fotografías del autor.
Figura 4.17. Ejemplo de plantilla utilizada para la toma de muestras.
Fotografía del autor.
150
Adicionalmente, se tomó una muestra de tierra asociada que fue retirada del
Elemento 24, Grupo C, de Plan del Guaje durante el proceso de restauración en el año
2006 y que hasta la fecha se encontraba almacenada en una bolsa de polietileno con
cierre hermético. Esto con el objetivo de conocer los posibles contaminantes que aporta el
suelo en el contexto y que aún pudiera contener la muestra de decoración de esta pieza.
Figura 4.19. Vasijas a las cuales se le extrajo
muestra de decoración: La Higuerita (a), Plan del
Guaje (b y c) y Cerro del Teúl (d y e). Fotografías
del autor.
151
4.4.3 Análisis con FT-IR con ATR
El objetivo de este análisis fue realizar espectros patrones mediante FT-IR con ATR de
algunos compuestos orgánicos de diversa naturaleza que pudieron emplearse en época
prehispánica como aglutinantes en la factura de decoración pseudo-cloisonné, así como
analizar muestras de dicha técnica decorativa con el mismo método infrarrojo para
realizar comparaciones y encontrar posibles correspondencias. Operativamente se
realizaron dos sesiones: en la primera se realizaron los espectros de las muestras patrón
que ya estaban preparadas, así como una muestra de tierra asociada a una de las piezas y
las muestras de material original arqueológico. En esta misma sesión se realizó la
preparación para la extracción del aceite de chía. Fueron inicialmente analizados para la
generación de espectros patrón los compuestos naturales siguientes:
1. Baba de nopal
2. Clara de huevo de guajolota
3. Cola de conejo
4. Cola de conejo molida
5. Yema de huevo de guajolota
6. Goma de huizache
Antes de realizar los análisis para generar los espectros, fue necesario establecer el
background, el cual realiza una lectura del ambiente y el resultado es eliminado de los
futuros espectros. Posteriormente, todas las muestras patrón fueron colocadas en estado
sólido y sin disolver sobre el detector mediante una espátula. No obstante, las láminas de
cola de conejo que se habían obtenido no permitían obtener un espectro claro, debido al
gran espacio de aire que generaban, por lo que el responsable determinó moler cola de
conejo en perla (directo del envase comercial) en un mortero de ágata. También en el
caso de la goma de huizache fue necesaria la molienda para poder colocarla sobre el
accesorio de ATR.
152
Además, se generó el espectro de la muestra de tierra asociada al Elemento 24,
Grupo C, de Plan del Guaje. Esto con el objetivo de observar a partir de los espectros si los
contenidos de la tierra de contexto pueden llegar a contaminar las muestras de
decoración pseudo-cloisonné en estudio.
Finalmente, se analizaron las cinco muestras de pseudo-cloisonné extraídas de
piezas originales procedentes de los tres sitios arqueológicos. La cantidad necesaria para
colocar en el detector fue muy pequeña, por lo que se utilizó solamente una fracción de la
decoración extraída. La secuencia fue la siguiente:
1. Rosa Plan del Guaje
2. Rojo Cerro del Teúl
3. Capa-base Higuerita
4. Capa-base Cerro del Teúl
5. Capa-base Plan del Guaje
En la segunda sesión se repitió un espectro de la capa-base de La Higuerita, ya que en el
primero no se obtuvo un espectro claro. También se realizaron comparaciones de la
muestra original con su tierra asociada, utilizando la muestra de tierra como background
de manera que el resultado de un nuevo espectro de la olla efigie de Plan del Guaje fuera
solamente del componente orgánico de la misma. Finalmente, se efectuó el análisis del
aceite de chía en estado líquido que resultó de la extracción25.
4.4.4 Cromatografía
El objetivo de este análisis fue separar los componentes de algunos compuestos orgánicos
endémicos que pudieron ser empleados para la elaboración del pseudo-cloisonné
mediante técnicas cromatográficas, así como realizar posteriormente este mismo análisis
25 Con esta técnica analítica no se realizó análisis de mucílago de chía.
153
a muestras originales de pseudo-cloisonné para encontrar posibles correspondencias. El
estudio se efectuó con dos técnicas diferentes de acuerdo al tipo de compuestos que se
intentaba comparar, así pues, como se mencionó al inicio del capítulo se utilizó
Cromatografía de gases con detector de ionización de flama (GC-FID) para la
caracterización de ácidos grasos y Cromatografía de líquidos con detector de índice de
Refracción (HPLC-IR) para polisacáridos, ambos tanto en patrones como en muestras de
decoración. A continuación se describen los procedimientos realizados por la Q.F.B. Elvira
Ríos Leal y el I.Q. Gustavo Medina en ambas técnicas.
En este estudio Las muestras patrón fueron casi las mismas que se utilizaron en los
anteriores solamente se añadió una muestra de mucílago de chía. El tratamiento de las
muestras fue realizado consecutivamente en embudos de separación para lograr extraer
componentes de diferente naturaleza. Debido a la polaridad química de los patrones,
inicialmente cada muestra se disolvió en 2ml de agua y se agitó por 15 minutos para
extraerlos. Posteriormente, para la extracción de ácidos grasos de naturaleza no polar se
adicionaron 2ml de hexano y se volvió a agitar por el mismo lapso dejando separar las
capas; se separaron ambas fracciones y se llevaron a secar mediante proceso de vacío
para evitar la degradación de los compuestos. En el residuo se repitió el proceso dos veces
más para lograr extraer la mayor cantidad de componentes orgánicos.
La fracción acuosa seca se aforó con agua a 200µl, de esta fracción una alícuota se
analizó por Cromatografía de Líquidos para obtener un perfil cromatográfico de
compuestos de Pesos Moleculares (PMs) de mayor a menor. Para esto se utilizó un
Cromatógrafo Perkin Elmer Series 200, con Detector de Índice de Refracción y una
columna TOSOH Bioscence TSK gel G5000PW 7.8mm X 30cm, 10µ.
La fracción orgánica también seca se derivatizó hidrolizando y metilando los ácidos
libres y como metil ésteres se determinaron los ácidos grasos por Cromatógrafo de Gases
Perkin Elmer Auto System con Detector de Ionización de Flama, con nitrógeno como gas
de acarreo y con una columna Zebron FFAP de 30m, 0.25mm X 0.25µm.
154
CAPI TULO 5 RESULTADOS DE LOS ANA LISIS Y DISCUSIO N
5.1 Resultados del FT-IR con ATR
5.1.1 Espectros de muestras patrón
En la figura 5.1 pueden observarse los espectros de las muestras patrón; las
interpretaciones de éstos se realizaron en base a las tablas presentadas por Ralph Shriner
(2012) y R. Brewster, C. VanderWert y W. McEwen (1970).
Baba de nopal
Se observa una banda ancha con la parte más estrecha en 3200 posiblemente de
enlaces O-H asociados (Miguel Canseco, comunicación personal, 2013). En los análisis
cromatográficos realizados por Diana Magaloni (1994) fueron identificados como
azúcares característicos de la baba de nopal la galactosa, arabinosa, xilosa y ramnosa.
Posiblemente el banda de 1594 sea del enlace C=O (Shriner, 2012) que se encuentran
en los monosacáridos. En el caso de las bandas que se encuentran entre 1000 y 1400
155
pueden corresponder al estiramiento26 del C-O o a la flexión de los O-H de los
alcoholes (Ibíd.).
Aceite de chía
Se observan varias bandas características: una de los dos más importantes en 2924 a
los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados (Brewster et al, 1970). Por otro
lado, la otra banda prominente se encuentra en 1743 que, junto con el de 1160 y
algunas cercanas, son características de los estiramientos de los enlaces ésteres que
se encuentran en los triglicéridos, el primero del C=O y el segundo del C-O (Shriner,
2012).
Clara de huevo de guajolota
Dos bandas características de amidas: la primera en 3283 corresponde al estiramiento
del N-H; la segunda, en 1636, se trata de la vibración de estiramiento del C-O y flexión
del N-H (Ibíd.), posiblemente igual que en 1534.
Dos bandas más en 2930 y 2962 del estiramiento del enlace N-H (Ibíd.).
Yema de huevo de guajolota
Presenta bandas tanto de proteínas como de grasas que contiene la yema. Las cimas
de los lípidos son más intensas y se encuentran entre 2921 y 2852 por largas cadenas
hidrocarbonadas; también tiene el de 1743 de los ésteres de los triglicéridos, pero en
mucha menor proporción comparado, por ejemplo, con el aceite de chía. Las bandas
de proteínas se localizan en 3283, 1648 y 1541, de manera similar como pudo
registrarse en el espectro de la clara del mismo tipo de huevo.
26 El estiramiento (ya sea simétrico o asimétrico) y la flexión (angular) son los tipos de movimientos más
comunes que manifiestan los enlaces cuando son sometidos al infrarrojo y son característicos de cada tipo
de molécula, por lo que se reconocen como “huella digital” (Rouessac y Rouessac, 2003).
156
Cola de conejo
Bandas características que corresponden a las amidas en las proteínas son en 3302 y
3272, por el estiramiento del enlace N-H; los picos de 1634 y 1532 corresponden al
estiramiento de C-O y 1450 al estiramiento del C-N. Los aminoácidos que conforman
el colágeno son: cisteína, glicina, prolina, hidroxiprolina (Peris, 2008).
Goma de huizache
Se observa la banda entre 3250 a 3400 que corresponde al estiramiento de los O-H de
los azúcares; el pico en 1031 corresponde al estiramiento de C-O, la cima en 1419 que
podría trarse de la flexión del enlace O-H, el de 1597 por el estiramiento del enlace
C=O de cetonas; los anteriores característicos de los polisacáridos.
Figura 5.1. Espectros obtenidos de patrones: baba de nopal, aceite de chía, clara de huevo de guajolota,
yema de huevo de guajolota y cola de conejo (Espectros: Miguel Canseco, 2013).
157
5.1.1 Espectros de muestras de pseudo-cloisonné
Como es posible apreciar en la figura 5.2, todas las muestras presentaron prácticamente
las mismas bandas con variaciones únicamente en cuanto a intensidad. La principal banda
se presentó entre 1000 y 1030, en ocasiones con una segunda dentro del mismo rango,
éstas acompañadas de otra en 906-910. Picos menores se encontraron en 1640-1630,
1410-1415 y 795-785. Dos de los espectros, el rojo de La Higuerita y el gris de Plan del
Guaje, tienen un par de cimas muy claras en 3695-3700 y 3625-3530; los demás parece
que también los presentan, pero en medio de varios picos que, en conjunto, podrían
tratarse de ruido27 (Miguel Canseco, 2013, comunicación personal). A continuación se
presentan los espectros de las cinco muestras analizadas con FT-IR.28
27 El ruido se refiere al límite de sensibilidad del equipo de infrarrojo que no corresponde a la muestra
(Claudia Hernández, comunicación personal, 2014). 28
Los espectro de forma independiente se encuentran en el Anexo 4.
MC GRIS CERRO DEL TEUL
MC R OJO PLA N D EL GUA JE
MC R OJO CE RRO D EL TE UL
MC GRIS P LAN DE L GU AJE
MC GRIS LA H IGU ER ITA
MC GRIS C ER RO DE L TEU L
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
%T
1000 1500 2000 2500 3000 3500
Wavenumbers (cm-1)
Bandas
de CO2 Bandas
1640-1630
Bandas
1000-1030
Bandas
906
Bandas
795-785
Banda de
3200 a 3400
Bandas
1410-1415
Bandas
3700-3530
Figura 5.2. Los cinco espectros FT-IR con ATR de las muestras de pseudo-cloisonné con las bandas más
importantes señaladas; cada uno se distingue por un color (Espectros: Miguel Canseco; imagen: Mariela
Carrillo, 2013).
158
Las bandas entre 1000-1030, 905-910, 3300-3500, 3625-3530 y 3695-3700, fueron
detectadas por la base de datos del software InterpretIR+, dentro del mismo programa
OMNIC® utilizado para generar los espectros, como coincidentes con
aluminosilicatos/arcillas caoliníticas (Figura 5.3).
Como fue posible observar, los resultados de las muestras de pseudo-cloisonné
representan un espectro en donde no es posible determinar un solo componente. Como
se mencionó anteriormente, existe una coincidencia de la mayor parte de las bandas con
el espectro de arcillas caoliníticas/aluminosilicatos que encontró la base de datos del
equipo, lo cual evidentemente corresponde a los componentes inorgánicos que
conforman la decoración, puesto que en esta técnica analítica no se realizó la extracción
Figura 5.3. Comparación del espectro de muestra color rojo procedente de Plan del Guaje con las
bandas características de arcillas caoliníticas/aluminosilicatos existente en la base de datos del equipo.
Espectros: Miguel Canseco; imagen: Mariela Carrillo, 2013.
159
de componentes orgánicos. Debido a esto, es necesario enfocarse en las bandas donde no
interfieren las arcillas que correspondería a los restos de material orgánico aún presentes.
Así pues, las bandas a tomar en cuenta se localizan en 1640-1630, 1415-1410 y
795-785. Estas bandas se insertan en los rangos señalados por Shriner (2012) y Brewster
et al (1970) como correspondientes a las amidas: la banda en 1640-1630 correspondería al
estiramiento del enlace C-O y flexión del N-H; la que se ubica en 1415-1410 podría
tratarse del estiramiento del enlace C-N; y, la de 795-785 sería una banda por el balanceo
de la unión N-H.
Como puede apreciarse en la figura 5.4, al momento de comparar el espectro de la
muestra extraída del Elemento 24, Grupo C, de Plan del Guaje, con la muestra de tierra de
contexto que le fue retirada años atrás durante su restauración, ambos parecen muy
similares, aunque en el de la tierra la intensidad está entre 1300 y 1700. Esto conduce a
presumir que la interacción entre el objeto cerámico y el contexto produce posiblemente
migración de compuestos.
Figura 5.4. Espectros obtenidos del Elemento 24, Grupo C (rojo) y de la tierra de contexto que se
encontraba adherida a éste (azul). Espectros: Miguel Canseco; imagen: Mariela Carrillo, 2013.
160
5.2 Discusión de los resultados del FT-IR con ATR
Retomando los análisis previos a los compuestos inorgánicos por otros investigadores,
posiblemente los aluminosilicatos detectados se traten de las arcillas que mencionan
Castillo (1968) o Strazizich (2002) como componentes de la capa-base y de los pigmentos
o contaminación del contexto puesto que, como pudo observarse anteriormente, también
la tierra de contexto presentó estas bandas. Eliminando estas bandas muy definidas, las
resultantes son muy pocas y de tamaño muy reducido, las cuales es posible que se trate
de componentes orgánicos aún presentes en las muestras. Sin embargo, cabe resaltar que
también el espectro de la tierra asociada presentó estas bandas, pero en menor
intensidad, lo cual puede deberse a la migración de componentes del aglutinante hacia el
suelo o viceversa. Sin embargo, debido a que todos los espectros de la decoración de las
otras piezas presentaron las mismas bandas y proceden de contextos de enterramiento
diversos, se presume que se trate del componente orgánico aún presente en el pseudo-
cloisonné.
Si se comparan entonces los espectros de las muestras de decoración con los de
los patrones de naturaleza proteica, como son el de cola de conejo y huevo de guajolota,
es posible apreciar que no todas las bandas coinciden; sin embargo, resulta necesario
tomar en cuenta que el pseudo-cloisonné es un material deteriorado por agentes del
contexto de enterramiento (agua, pH, etc.), el cual puede alterar algunas de sus
características químicas y, por consiguiente, se puede reflejar como ligeros
desplazamientos de las bandas en IR. Por lo pronto, las bandas que presentan los
resultados de la decoración coinciden con los rangos que los autores mencionados
señalan para las amidas.
Como se muestra en la figura 5.5, María Luisa Gómez (2008: 205) presenta un
espectro también complejo de una mezcla de carbonato de calcio y cola animal, en donde
señala como bandas del carbonato los que se encuentran en 712, 876 y 1428 y especifica
que el pico del componente proteínico está en 1654, el cual se encuentra dentro del rango
característico de las amidas, que debe corresponder, como ya fue mencionado
161
anteriormente, a los enlaces C-O y C-N presentes en las proteínas (Brewster et al., 1970;
Rouessac et al. 2003; y Shriner et al., 2012). Algunas de las bandas del carbonato de calcio
que detecta Gómez (2008) podrían incluso corresponder con bandas de enlaces de las
amidas presentes los espectros de las muestras de pseudo-cloisonné, por lo que,
probablemente, ella toma en cuenta sólo el que se localiza en 1654 para descartar el
material inorgánico que interfiere en los mismos rangos.
Mediante esta técnica analítica fue posible observar que ninguna banda
corresponde con el aceite de chía en estado líquido. Sin embargo, contemplando la
similitud del aceite de linaza con el de chía, tampoco correspondería ninguno con el aceite
de chía en estado sólido, ya conformando capas pictóricas, como se muestra en el
espectro de una pintura del siglo XIX (Figura 5.6), donde las bandas de 1739, 2926 y 2865
corresponden a los ácidos grasos al igual que en estado líquido (Juanes y Ferrazza, 2012).
En todo caso, si se tomara en cuenta el deterioro mencionado por Peris (2008) para los
Figura 5.5. Espectro FT-IR presentado por Ma. Luisa Gómez (2008) de una mezcla de carbonato de calcio
y cola animal; en rojo está señalada la banda identificada como característica de las proteínas.
162
ácidos grasos en pinturas al óleo, donde se empleó aceite de linaza (muy similar en
composición al de chía), el espectro del pseudo-cloisonné demostraría picos característicos
de ácidos carboxílicos que se forman cuando se hidrolizan los ácidos grasos reticulados.
Estas cimas se observarían como: una banda ancha de estiramiento de los O-H de 3340 a
2500, un pico prominente de estiramiento del C=O entre 1780 y 1660, así como dos
bandas cercanas una entre 1430 y 1350 y otra entre 1325 y 1200 (Shriner, 2012). Por lo
tanto, la única correspondencia sería la banda ancha de 3340 a 2500; sin embargo, en este
caso la presencia de arcillas evita tomarla en cuenta.
Figura 5.6. Espectro FT-IR presentado del aceite de linaza presente en una pintura mural del siglo XIX
analizada por Juanes et al (2012), donde se señalan las bandas propias de los ácidos grasos (con flechas
rojas), las cuales corresponden con las que presentó el aceite de chía en estado líquido.
163
5.3 Resultados de GC-FID y HPLC-IR
5.3.1 GC-FID
Los resultados de los cromatogramas en esta técnica aplicada a ácidos grasos indicaron
que el 80% de las muestras de pseudo-cloisonné tuvieron de entre cuatro y nueve
coincidencias con los tiempos de retención de los ácidos grasos existentes en el patrón de
cola de conejo29 (los cromatogramas independientes pueden ser consultados en el
apartado de Anexos). En la siguiente tabla se condensan los resultados reportados por la
Q.F.B. Elvira Ríos Leal:
TABLA 5.1 RESULTADOS DE ÁCIDOS GRASOS EN LAS MUESTRAS CON TÉCNICA CG-FID
SITIO ELEMENTO COLOR MUESTRA PATRÓN DE
COINCIDENCIA
La Higuerita “Copa”
Elemento s/n, Grupos 2 y 9, Caja
Oeste
Gris Cola de conejo
Plan del Guaje
“Olla efigie”
Elemento 24, Grupo C, Pozo 5742 Gris Cola de conejo
“Copa de base pedestal”
Elemento 16, Grupo C Rosa Cola de conejo
Muestra de tierra asociada a
Elemento 24, Grupo C, Pozo 5742 - Aceite de chía
Cerro del Teúl
“Cajete de base anular”
2013PJ073 Gris Aceite de chía
“Copa de base pedestal”
2013PJ023 Rojo Cola de conejo
29 Con este tipo de análisis no es posible definir la especie de la cual proviene la proteína, solamente se toma
en cuenta la similitud como un posible origen animal.
164
A continuación se muestran algunos cromatogramas para ejemplificar las
correspondencias entre los patrones y las muestras de pseudo-cloisonné identificadas por Leal:
Figura 5.7. Arriba: cromatograma obtenido de cola de conejo por GC-FID. Abajo: cromatograma de la muestra de la Copa de base pedestal, Elemento 16, Grupo C, de Plan del Guaje con la misma técnica; en
éste se señalan con flechas rojas las nueve bandas que coinciden con las de la cola de conejo (Cromatogramas: Elvira Ríos, 2014).
165
Figura 5.8. Arriba: cromatograma obtenido de aceite de chía por GC-FID. Abajo: cromatograma de la muestra de la Cajete de base anular, 2013PJ073, de Cerro del Teúl con la misma técnica; en éste se
señalan con flechas rojas las seis bandas que coinciden con las del aceite (Cromatogramas: Elvira Ríos, 2014).
166
5.3.2 HPLC-IR
Los resultados obtenidos por esta técnica cromatográfica, que se efectuaron con la
finalidad de identificar correspondencias de polisacáridos entre los patrones y las
muestras tipo, revelaron resultados más complejos, pues en los especímenes de pseudo-
cloisonné aparecen mezclas variadas de bandas de los patrones donde predominaron las
que presentaron el mucílago de chía y la baba de nopal; sin embargo, hubo algunas pocas
correspondencias con la cola de conejo.
A continuación se presenta una tabla donde se especifican las correspondencias de
cada muestra de decoración con los patrones que fueron también reportados por Ríos
(2014) y algunos ejemplos en cromatogramas (Figura 5.9).30
TABLA 5.2 RESULTADOS DE POLISACÁRIDOS EN LAS MUESTRAS CON TÉCNICA HPLC-IR
SITIO ELEMENTO COLOR MUESTRA PATRÓN DE
COINCIDENCIA
La Higuerita
“Copa”
Elemento s/n, Grupos 2 y 9, Caja
Oeste
Gris Cola de conejo + Baba de
nopal
Plan del
Guaje
“Olla efigie”
Elemento 24, Grupo C, Pozo 5742 Gris Mucílago de chía + Baba de
nopal
“Copa de base pedestal”
Elemento 16, Grupo C Rosa Mucílago de chía
Muestra de tierra asociada a Elemento
24, Grupo C, Pozo 5742 -
Mucílago de chía-Cola de
conejo
Cerro del
Teúl
“Cajete de base anular”
2013PJ073 Gris Baba de nopal
“Copa de base pedestal”
2013PJ023 Rojo
Mucílago de chía + Baba de
nopal
30 Los cromatogramas de cada uno se muestran en Anexo 5
167
5.4 Discusión de resultados de GC-FID y HPLC-IR
Los estudios cromatográficos realizados fueron de una gran importancia para la
complementación de los análisis previos con la técnica FT-IR con ATR. Específicamente, la
técnica de GC-FID ayudó a reafirmar la posible naturaleza proteica del aglutinante. En este
Figura 5.9. Cromatogramas de muestras de pseudo-cloisonné obtenidos por HPLC-IR donde se señalan las correspondencias con los cromatogramas de mucílago de chía (MC), baba de nopal (BN) y cola de
conejo (CC). Arriba: Copa, Elemento s/n, Grupo 9, Caja Oeste, de La Higuerita. Abajo: Olla efigie, Elemento 24, Grupo C, Pozo 5742, DE Plan DEL Guaje (Cromatogramas: Elvira Ríos, 2014).
168
sentido, se puede decir que la metodología de procesamiento de las muestras fue de gran
utilidad, ya que se conocieron los componentes de los ácidos grasos de forma individual.
La importancia de esto radica en que los procesos de deterioro que llegó a tener el
aglutinante en el contexto de enterramiento pudieron haber alterado en un grado
indeterminado la estructura polimérica; sin embargo, al hidrolizar o separar en unidades
estructurales tanto las muestras patrón como las muestras de pseudo-cloisonné, es
posible tener información más compatible entre sí que pueda ser comparada. Es decir, de
esta manera se pudieron analizar los componentes de manera independiente en todas las
muestras y no moléculas completas de patrones recién extraídos versus moléculas de las
muestras tipo, que tienen altas posibilidades de no encontrarse íntegras debido al
deterioro.
Cabe destacar que con esta técnica de cromatografía de gases también se pudo
visualizar una posible diferencia con el material aglutinante utilizado en el color rojo de
relleno de las celdas de la muestra del Cerro del Teúl. Esta información podría ser
analizada nuevamente con otra técnica para ser corroborada.
Además, con la GC-FID fue posible identificar de manera más específica la
divergencia del material orgánico contenido en la tierra de contexto comparada con la
muestra de color gris de Plan del Guaje a la cual se encontraba asociada, descartando la
pérdida total del aglutinante o una contaminación importante debida a los componentes
del medio de enterramiento.
Por otro lado, la cromatografía de líquidos ayudó a conocer la presencia de
compuestos solubles en agua, posiblemente polisacáridos adicionales a las probables
proteínas animales en las muestras de pseudo-cloisonné. Esta información también resulta
de gran importancia pues al parecer el aglutinante empleado presenta gran cantidad de
componentes de naturaleza diversa.
169
CAPI TULO 6 CONCLUSIONES
Gracias a los análisis instrumentales realizados con la técnica espectroscópica FT-IR con
ATR y las cromatográficas GC-FID y HPLC-IR fue posible corroborar la hipótesis de la
presencia de componentes orgánicos que conforman el aglutinante utilizado en la factura
de la decoración pseudo-cloisonné. La evidencia experimental sugiere que el aglutinante
está conformado por compuestos de diversa naturaleza, por lo menos ácidos grasos y
polisacáridos. Sin embargo, los resultados de las técnicas FT-IR con ATR y GC-FID apuntan
a que el principal componente del aglutinante utilizado tiene posiblemente su origen en
una proteína animal.
Cabe mencionar que también fue posible encontrar diferencias, en cuanto a la
composición, entre los constituyentes orgánicos de la decoración de una vasija y la tierra
de contexto que le fue retirada durante la intervención, mediante una técnica altamente
sensible como la cromatografía. Esta diferencia también resulta relevante para comenzar
a conocer el alcance del deterioro de estos materiales en contexto, pues el compuesto
orgánico que compone al pseudo-cloisonné conserva su naturaleza en algún grado,
aunque aún es necesario ampliar la investigación para poder confirmarlo.
Como parte de la metodología requerida para los exámenes analíticos, se
generaron espectros patrón de algunos materiales disponibles en época prehispánica, los
cuales pudieron ser utilizados para diversos fines. Con esto se comenzó a formar una base
170
de datos que será fundamental para futuras investigaciones de aglutinantes de decoración
post-cocción de cerámica arqueológica del Occidente de México.
Si bien con los análisis realizados a la decoración no ha sido posible precisar el
origen de la proteína, el uso de algún animal ya sea de caza o doméstico para este fin no
parece ahora tan lejano. El empleo de estos recursos en época prehispánica,
específicamente el manejo y la crianza de conejos y liebres en Teotihuacán
(contemporáneo al uso de pseudo-cloisonné en el Occidente), recientemente investigado
por Somerville et al (2014), es de gran importancia puesto que existe la posibilidad del
empleo de estas especies, no solamente para alimentación, sino también para el factible
aprovechamiento del material como pudo ser la extracción de colágeno con propiedades
aglutinantes que quizá se relacione de alguna manera con la factura del pseudo-cloisonné.
Cotejando las observaciones realizadas durante las intervenciones de objetos
cerámicos con pseudo-cloisonné, en conjunto con los resultados obtenidos de los análisis,
es posible presuponer que el comportamiento que presenta esta decoración
posteriormente a su excavación, se deba en cierta medida a la posible naturaleza proteica
del aglutinante. De esta manera, el aglutinante pudo ser, en origen, soluble o
parcialmente soluble en agua y, por lo tanto, la sensibilidad de la decoración a la humedad
quizá no es a causa del deterioro en contexto.
En el presente estudio el trabajo interdisciplinario resultó de gran importancia,
pues fue necesario reunir la información existente generada por las diversas disciplinas
que estudian el patrimonio cultural, desde las perspectivas propias de análisis, ya sea
desde el punto de vista de las ciencias sociales o exactas, para conocer los antecedentes y
las posibilidades que encaminaran esta investigación. Sin embargo, es necesario resaltar
que a pesar de que la hipótesis de la existencia de un aglutinante orgánico ya se había
planteado décadas atrás por varios investigadores, es desde la perspectiva del objeto de
estudio de la Restauración donde surge la necesidad imperante de conocer los materiales
constitutivos para un fin en sí mismos, que es la intervención de estos objetos de la
manera más favorable para su preservación.
171
Con este trabajo, aún no se descarta completamente la hipótesis de la derivación
del pseudo-cloisonné al actual maque michoacano, propuesta y estudiada extensamente
por Thomas Holien, sino que se abren nuevas líneas de investigación para conocer más a
fondo la complejidad que hasta el momento presentan los materiales. Es posible pensar
en una técnica mixta de proteínas y polisacáridos, que posteriormente pudo ser
trasformada o adaptada regionalmente durante los varios siglos que ocupó el Postclásico,
donde no se tienen evidencias de la continuación en el uso de pseudo-cloisonné sobre
cerámica. También cabe resaltar el importante análisis realizado recientemente por
Patricia Acuña, donde la evidencia experimental señaló que algunas piezas de maque de
finales del S. XVI y principios del XVII (las más tempranas conocidas hasta el momento) no
presentan dolomita en su composición, como se maneja en la mayoría de la bibliografía,
sino puzolanas y que, a su vez, difiere de una decoración prehispánica a la que reconoce
como posible antecedente.
La intervención previa de piezas con esta suntuosa decoración, no solamente
condujo a generar la problemática de conocer los materiales constitutivos, sino a efectuar
tratamientos emergentes y oportunos que fomentaron la preservación integral de estos
objetos. En este sentido, cabe resaltar los resultados altamente favorables de los trabajos
de levantamiento in situ durante las excavaciones y de las medidas preventivas para
realizar una aclimatación gradual al momento que se realizaba la microexcavación en
laboratorio de los objetos provenientes de Plan del Guaje. Con estos procesos se evitaron
numerosas pérdidas de decoración y se facilitó la intervención posterior. Así pues, es
posible resaltar la importancia de la participación que debe tener el restaurador desde el
momento del hallazgo, pues resulta imprescindible realizar climatización y secado gradual
a la par de los procesos de microexcavación y limpieza para la conservación del pseudo-
cloisonné.
Por su parte, la intervención en laboratorio de la olla códice, procedente de La
Higuerita, manipulando las condiciones de humedad durante la microexcavación y
limpieza, a pesar de que la intervención fue muy posterior a su extracción, también
172
permitió conservar en lo mayor posible el importante discurso iconográfico materializado
en una compleja y frágil técnica pictórica.
6.1 Líneas de investigación
En las muestras analizadas se pudieron encontrar correspondencias entre los
ácidos grasos presentes en el pseudo-cloisonné y los de la muestra patrón
correspondiente a las proteínas. Para corroborar el empleo de proteínas como
aglutinante, resultaría conveniente realizar análisis de Cromatografía de Gases con
Espectrómetro de Masas (GC-MS) de proteínas, para lo cual será necesario determinar la
factibilidad del estudio y la cantidad necesaria de muestra, sin poner en riesgo la
decoración de las piezas. Dicho estudio podría ser efectuado en el CIVESTAV del IPN.
Por otro lado, aunque las vasijas con pseudo-cloisonné intervenidas presentan un
buen estado de conservación después de varios años de su intervención, con este primer
acercamiento a los materiales constitutivos orgánicos valdría la pena retomar el tema de
las intervenciones realizadas y evaluar los materiales aplicados mediante análisis
instrumentales como MO-UV, MEB, FT-IR, entre otros, propiedades como la penetración,
envejecimiento, resistencia, etc. Lo anterior, en conjunto con nuevas investigaciones a
futuro podría conducir a la propuesta del empleo de nuevos materiales consolidantes o
fijativos o a continuar con el uso de los ya empleados hasta el momento.
Gracias a que con esta investigación se determinó una técnica post-cocción y el uso
de un aglutinante posiblemente proteico, resultaría interesante la reconstrucción de la
técnica de factura mediante el uso de probetas, conjuntando los resultados con los
estudios de pigmentos de investigaciones anteriores. Esto sería útil, por un lado, para
conocer más a fondo el proceso de preparación de materiales y la técnica de aplicación y
sus particularidades.
De manera general, es imprescindible continuar con el análisis de éstos y otros
materiales constitutivos y las técnicas de factura de los objetos prehispánicos en el
173
Occidente de México, pues este estudio es apenas un preámbulo al conocimiento de los
posibles recursos utilizados por las sociedades en esta región, desconocidos aún en
muchos aspectos, información de vital importancia para entender los mecanismos de
deterioro y así poder realizar intervenciones favorables para la conservación.
175
BIBLIOGRAFI A
Alonso, Alejandra
1998 Conservación de materiales arqueológicos. Agosto. México: ENCRyM, INAH.
Alonso, María
1996 Obtenido de Cursos sobre el patrimonio histórico. www.personales.ulpgc.es. (J. M.
Iglesias, Ed.) pp. 131-144:
http://www.personales.ulpgc.es/emartin.dch/tutorialCD/documentacion/conserva
cion_preventiva2.pdf
Acuña, P.
2012 El maque o laca mexicana. La preservación de una tradición centenaria. Zamora,
Michoacán: El Colegio de Michoacán y Fideicomiso "Felipe Teixidor y Monserrat
Alfau de Teixidor".
Aveni, A., Hartung, H. y Kelley, C.
1982 Alta Vista, un centro ceremonial mesoamericano en el Trópico de Cáncer:
Implicaciones astronómicas. Interciencia, 7(4), Julio-Agosto, pp. 200-210.
Barajas, M.
2012 El relieve monumental de la diosa Tlaltecuhtli de Templo Mayor: estudio para la
estabilización de su policromía. Intervención, Año 3(5), enero-junio, pp. 23-33.
BDMTM-UNAM.
2009 Huizache. Recuperado el agosto de 2013, de Biblioteca Digital de la Medicina
Tradicional Mexicana:
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/monografia.php?l=3yt=Huizac
heyid=7841
176
Beekman, C.
1996 El Complejo El Grillo del centro de Jalisco: Una revisión de su cronología y
significado. En E. Williams, P. Weigand, E. Williams, y P. Weigand (Edits.), Las
cuencas del Occidente de México (págs. 247-291). México: ORSTOM, El Colegio de
Michoacán, CEMCA.
Brewster, R., VanderWert, C. y McEwen, W.
1970 Curso práctico de Química orgánica. Barcelona: Alhambra.
Brito, E.
1999 El deterioro de restos óseos humanos y su relación con el tiempo de enterramiento.
México: INAH.
Broto, X.
2006 Enciclopedia Broto de patologías de la construcción. Links versión PDF.
Brown, T., LeMay, H., Bursten, B. y Murphy, C.
2009 Química. La ciencia central (Decimoprimera ed.). México: PEARSON EDUCACIÓN.
Buys, S., y Oakley, V.
1993 The Coservations of ceramics. (T. Camacho, Trad.) Great Britain: Butterworth-
Heinemann.
Cabrera, M. A.
1994 Los métodos de análisis físico-químicos y la historia del arte. Granada: Universidad
de Granada.
Cabrero, T.
1989 Civilización en el norte de México. México D. F.: UNAM.
2012 Presencia de la cerámica pseudo-cloisonné en la cultura Bolaños, Jalisco y
Zacatecas. Arqueología Iberoamericana(16).
177
Calvo, A.
1997 Conservación y resauración. Materiales, técnicas y procedimientos. De la A a la Z.
Barcelona: Ediciones del Serbal.
Castillo, N.
1968 Algunas técnicas decorativas de la cerámica arqueológica de México. México: INAH.
Carrillo, M.
2010 Informe del optativo: Conservación arqueológica dentro del proyecto "Cerro del
Teúl". Teúl de Gonazález Ortega, Zacatecas: Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente; Proyecto arqueológico El Cerro del Teúl, INAH-
Zacatecas.
2012 Procesos de conservación y restauración realizados a objetos cerámicos de la
Coleccion Raíces. En L. Solar, y P. Jiménez, El Cerro del Teúl. Desarrollo histórico y
contexto regional de un centro ceremonial de la gran Caxcana (págs. 690-730).
Teúl de González Ortega, Zacatecas: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Christian, G.
2009 Química analítica. McGraw Hill.
CLADIMACO
2014 Jal. Clasificadora y Distribuidora de Materiales para Construcción. Rescatado en
diciembre de 2014 en: http://cladimaco.com/jal.html
Contreras, J.
2010 El camino de la fórmula: el caso del uso de tiourea para limpieza de plata.
Intervención(1), 45-51.
Correal, G.
(1994). Conservación de materiales constructivos en contexto arqueológico : Aproximación
a la patología de los materiales calcáreos. México D.F.: Material inédito.
178
Ekholm, G.
2008 Excavaciones en Guasave, Sinaloa (1942, Original en inglés ed.). (V. Schussheim,
Trad.) México: Siglo XXI, El Colegio de Sinaloa, INAH.
Filloy, L.
2000 Deterioros estructurales de la madera arqueológica. En M. Marín, Casos de
conservación y restauración en el Museo del Templo Mayor (págs. 159-180).
México: INAH.
Galván, J.
1976 Rescate Arqueológico en el Fraccionamiento Tabachines, Zapopan, Jalisco. Zapopan:
INAH.
Gamio, M.
1910 Los monumentos arqueológicos de las inmediaciones de Chalchihuites, Zacatecas.
México: Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología.
García, C. y del Valle, M. D.
1988 La Antropología en México. Panorama histórico. México: INAH.
García, M. A.
2008 Técnicas cromatográficas aplicadas al estudio de bienes muebles. En I. d. Español,
La Ciencia y el Arte. Ciencias experimentales y conservación del Patrimonio
Histórico (págs. 173-182). España: Ministerio de Cultura e Instituto del Patrimonio
Histórico Español.
Gómez, M. L.
2002 La Restauración. Examen científico aplicado a la conservación de obras de arte
(Tercera ed.). Madrid: Cuadernos Arte Cátedra-IPHE.
González, M.
1995 Materiales orgánicos: su conservación en yacimientos arqueológicos. Pátina(7),
144-151.
179
González, M. y Montejano, M.
2006 Informe de Trabajos de Estabilización de Objetos Cerámicos Pertenecientes al Pozo
5742 del Rescate Arqueológico Plan Del Guaje, Tonalá, Jalisco. Guadalajara, Jal.:
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2009 Informe de los procesos de conservación y restauración de objetos cerámicos de
Plan del Guaje, Tonalá, Jalisco. Seminario-Taller de Restauración de Cerámica.
Guadalajara, Jalisco: Escuela de Conservación y Restauración de Ocidente.
González, R.
1996 El tzauhtli: mucílago de orquídeas; obtención, usos y caracterización. Tesis de
licenciatura. México, D.F.: ENCRyM.
Grimaldi, D.
2001 Conservación de los objetos de concha de las ofrendas del Templo Mayor. México D.
F. : INAH. Colección científica.
Guerrero Cultural Siglo XXI, A. C.
s.f. enciclopediaagro.org. Recuperado el 2012, de
http://www.enciclopediagro.org/index.php/indices/indice-flora-y-fauna/1206-
otate
Guevara, M.
2001 Conservación preventiva de objetos cerámicos en excavaciones arqueológicas. En R.
Schneider, Conservación in situ de materiales arqueológicos. Un manual (págs. 89-
100). México: INAH.
Hernández, F.
1943 Historia de las plantas de Nueva España (Vol. Tomo II). México, D. F.: UNAM,
Instituto de Biología.
Hers, M.-A.
1983 La pintura pseudocloisonné, una manifestación temprana de la cultura
Chalchihuites. (X. Moyssen, Ed.) Anales del Instituto de Investigaciones
Estéticas(53), 25-39.
180
Holien, T.
2001 Mesoamerican pseudo-cloisonné and other decorative investments (Cuarta ed.).
New Mexico: University of New Mexico.
Hrdlicka, A.
1903 The Region of the Ancient "Chichimecs," with Notes on the Tepecanos and the Ruin
of La Quemada, Mexico. Julio-septiembre. Recuperado el Mayo de 2011, de
http://www.jstor.org/stable/659122.
Jiménez, Mauricio
2004 El objeto de la restauración. Fundamentos teóricos de una práctica. Tesis de
licenciatura. México: ENCRyM, INAH, SEP.
Jiménez, Peter
1989 Perspectivas sobre la arqueología en Zacatecas: una visión periférica. Arqueología,
1(5), 7-50.
1995 Algunas observaciones sobre la dinámica cultural de la arqueología de Zacatecas.
En B. Dahlgren, y M. d. Soto de Arechavaleta, Arqueología del norte y del occidente
de México (págs. 35-65). México: IIA de la UNAM.
Juanes, D., y Ferrazza, L.
2012 Estudio de los materiales perteneciente a la pintura mural del "ECCE HOMO" de
Borja (Zaragoza). Agosto. Recuperado el 1 de julio de 2014, de Instituto Valenciano
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JwpjsVZe2DoJ:www.bor
ja.es/servicios-municipales/descarga-de-impresos/category/6-
fundaci%25C3%25B3n-sancti-
sp%25C3%25ADritus.html%3Fdownload%3D9:an%25C3%25A1lisis-del-ecce-
homo+ycd=6yhl=es-419yct=clnkygl
Kelley, C. y Abbott, E.
1971 Mesoamerican Studies. An Introduction to the Ceramics of the Chalchihuites Culture
of Zacatecas and Durango, Mexico. Part I: The Decorated wares (Vol. Number 5).
Carbondale, Illinois: University Museum of Southern Illinois University.
181
Kelley, Charles
1974 Speculations of the Culture History of Northwestern Mesoamerica. En B. Bell, y B.
Bell (Ed.), The Archaeology of West Mexico (págs. 19-39). Ajijic, Jalisco: Sociedad de
Estudios Avanzados del Occidente de México.
1983 Cátedra extraordinaria "Alfonso Caso y Andrade". El centro ceremonial en la Cultura
Chalchihuites. México, D. F.: UNAM.
Lister, R. y Howar, A.
1955 The Chalchihuites Culture of Northwestern Mexico. American Antiquity, 21(2), 122-
129.
López Mestas, L.
2004 El intercambio de concha en el occidente de México durante el Preclásico Tardío y
el Clásico Temprano. En E. Ed. Williams, Bienes estratégicos del antiguo occidente
de México (págs. 207-227). Zamora: El Colegio de Michoacán.
López Mestas, M. y González, M.
2004 Informe de trabajo. Colección La Higuerita, Tala, Jalisco. Seminario-Taller de
Restauración de Cerámica. Guadalajara, Jalisco: Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente.
2005 Técnicas decorativas de cerámica prehispánica mesoamericana. No publicados.
Guadalajara: Seminario-Taller de Restauración de Cerámica, ECRO.
2005b Informe de los procesos de conservación y restauración realizados a objetos
provenientes del Sitio Arqueológico La Higuerita, Tala, Jalisco. Escuela de
Conservación y Restauración de Occidente. Guadalajara, Jal.: Seminario Taller de
Restauración de Cerámica.
2009 Informe de los procesos de conservación y restauración de objetos cerámicos de La
Higuerita, Tala, Jalisco. Temporada 2009. Seminario-Taller de Restauración de
Cerámica. Gudalajara, Jalisco: Escuela de Conservación y Restauración de
Occidente.
182
2010 Informe de los procesos de conservación y restauración de La Higuerita, Tala,
Jalisco. Temprada 2010. Seminario-Taller de Restauración de Cerámica.
Guadalajara, Jalisco: Escuela de Conservación y Restauración de Occidente.
López Mestas, L., y Montejano, M.
2009 El complejo El Grillo del centro de Jalisco.Redes de intercambio y poder durante el
Clásico Tardío. En E. Williams, L. López Mestas, y R. Esparza, Las sociedades
complejas del occidente de México en el mundo mesoamericano. Homenaje al Dr.
Phil C. Weigand (págs. 135-161). Zamora: El Colegio de Michoacán.
López Mestas, L., y Ramos, J.
1998 Excavating the tomb at Huitzilapa. En R. Townsend, Ancient West Mexico. Art and
Archaeology of the unknown past (págs. 52-70). Chicago: The Art Institut of
Chicago.
Lumholtz, C.
1902 Unknown Mexico (Digitalización: books.google.com ed., Vol. II). New York: Hardvard
University.
Magaloni, D.
1994 Metodología para el análisis de la técnica pictórica mural prehispánica: El Templo
Rojo de Cacaxtla. México, D. F.: INAH.
Masschelein-Kleiner, L.
1995 Ancient binding media, varnishes and adhesives. (J. Bridgland, S. Walston, y A. E.
Werner, Trads.) Roma: ICCROM.
Matteini, M., y Moles, A.
2001 Ciencia y Restauración. Método de investigación. (M. Martínez de Marañón, Trad.)
Sevilla: Nerea, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura-IAPH.
Medina, J., y García, B.
2010 Alta Vista, a cien años de su descubrimiento. México DF: INAH.
183
Montejano, M.
2007 El Complejo El Grillo en la porción oriental del Vale de Atemajac, Jalisco.Desarrollo
cultural en Tonalá, durante el Clásico Tardío/Epiclásico (450-900 d.C.). Guadalajara:
Uniersidad Autónoma de Guadalajara. Tesis de licenciatura.
Montero, I., García, M. y López-Romero, E.
2007 Arqueometría: cambios y tendencias actuales. Trabajos de Prehistoria, (enero-
junio). 61(1), pp.23-40, v rsión PDF, rescatado en diciembre de 2014 en:
http://digital.csic.es/bitstream/10261/8681/1/ARQUEOMETR%C3%8DA.pdf
Muñoz, S.
2003 Teoría contemporánea de la Restauración. Madrid: Editorial Síntesis.
Noguera, E.
1965 La cerámica arqueológica de Mesoamérica. México: UNAM, Instituto de
Investigaciones Históricas.
Obregón, G.
1964 Influencia y contrainfluencia del arte oriental en la Nueva España. (INAH, Ed.)
Octubre-diciembre. Recuperado el agosto de 2012, de codex.colmex.mx:
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/VYT8SFL6FM2
4BNFK312JYMCEX3KQST.pdf
Ordóñez, C., Ordóñez, L. y Rotaeche, M. D.
2002 El mueble. Coservación y restauración. Donosita- San Sebastián: Nerea/Nardini.
Orea, H., Grimaldi, D., y Magar, V.
2001 La conservación de los materiales arqueológicos durante los procesos de registro,
excavación y extracción. En R. comp. Shneider, Conservación in situ de materiaes
arqueológicos. Un manual (págs. 9-18). México: INAH-ENCRyM.
Palet, A.
1997 Identificaciòn quìmica de pigmentos artísticos. Barcelona: Universidad de Barcelona,
Departamento de pintura.
184
Pelz, A. y Jiménez, J.
2007 Arqueología en Aguascalientes. El Ocote. En V. C. González, La reinvención de la
memoria. Ensayos para una nueva historia de Aguascalientes (págs. 83-107).
Colima: Instituto Cultural de Aguascalientes.
Pérez, E.
2007 L a región del Río Verde Grande y el sitio Arqueológico de Buenavista. Una
aproximación a la dinámica de interacción interregional del sureste de Zacatecas
durante el Epiclásico. Tesis de licenciatura. Zacatecas: Universidad Autónoma de
Zacatecas.
Peris, J.
2008 Estudio analítico de materiales empleados en barnices, aglutinantes y consolidantes
en obras de arte mediante métodos cromátográficos y espectrométricos. Valencia:
Universidad de Valencia. Tesis doctoral.
Pickering, R., y Cuevas, E.
2003 Las cerámicas antiguas de la región mexicana de Occidente. Diciembre.
Investigación y ciencia (327), pp.74-82.
Real Academia Española
2001 Diccionario de ls lengua española. Octubre. Recuperado el 2013, de
http://lema.rae.es/drae/
Ramos, J., y López Mestas, L.
1999 Materiales cerámicos en la región Alteña de Jalisco. En E. Williams, y P. Weigand
(Edits.), Arqueología y etnohistoria: región del Lerma (págs. 245-269). CIMAT-
COLMICH.
Rice, P.
1998 Pottery analysis: a sourcebook. (T. Camacho, Trad.) Chicago: University of Chicago
Press.
185
Rodríguez, N.
2009 El conjunto iconográfico Águila-Rombo-Serpiente. Un acercamiento a través de la
analogía wixarika. México D. F.: Tesis de licenciatura, ENAH.
Rouessac, F., y Rouessac, A.
2000 Análisis químico. Métodos y técnicas instrumentales modernas. (L. U. Cuadros,
Trad.) Paris: Mc. Graw Hill.
2003 Análisis químico. Métodos y técnicas instrumentales modernas. (L. Cuadros, Trad.)
España: McGraw Hill, Interamericana de España S. A.
Ruvalcaba, J., Filloy, L., Sánchez, R., Tapia, L., Lozoya, C., Aguilar, V. y otros.
2009 Non destructive study of Teotihuacan vases with post-firing decoration. XVII
International Materials Research Congress. México D. F.: UNAM-INAH-ECRO.
Sánchez, M.
s.f. Maque, pasión y tradición de artistas michoacanos. Cuasarttv. Recuperado el agosto
de 2013, video rescatado de youtube.com:
http://www.youtube.com/watch?v=J_oa1BsYSyQ
Secretaría de Programación y Presupuesto
1981 Síntesis geográfica de Zacatecas. Coordinación General de los Servicios Nacionales
de Estadística, Geografía e Informática.
Ségota, D.
2004 La cerámica en el México antiguo. Arqueología Mexicana (Especial 17), 8-17.
Schneider, R.
2009 La conservación-restauración en el INAH. . En C. R. Schneider, La conservación-
restauración en el INAH. El debate teórico. México: INAH.
Schöndube, O.
1983 Hallazgos en el Hospital de Belén. Pantoc(5), 51-68.
186
2006 Recursos naturales y asentamientos humanos en el antiguo occidente. En R.
Townsend, Perspectivas del antiguo occidente de México (págs. 209-219).
Guadalajara: The Art Institute of Chicago; Secretaría de Cultura del Gobierno de
Jalisco; Guachimontones y Naturaleza A. C. .
Shriner, R.
2012 Identificación sistemática de compuestos orgánicos. Limusa Wiley.
Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
2012 Tala. Julio. Recuperado el noviembre de 2013, de sieg.gob.mx:
http://sieg.gob.mx/contenido/Municipios/cuadernillos/Tala.pdf
2012 Tonalá. Julio. Recuperado el noviembre de 2013, de sieg.gob.mx:
http://sieg.gob.mx/contenido/Municipios/cuadernillos/Tala.pdf
Skoog, D., Holler, J. y Nieman, T.
2001 Principios de análisis intrumental (Quinta ed.). Madrid: McGraw Hill.
Skoog, D., West, D., Holler, J. y Crouch, S.
(2010). Fundamentos de Química Analítica (Octava ed.). México, D.F.: Cengage Learning.
Solar, L.
2002 Interacción Interregional en Mesoamérica. Una aproximación a la dinámica del
Epiclásico. México, D.F.: Escuela Nacional de Antropología e Hstoria. Tesis de
Licenciatura.
2006 El fenómeno Coyotlatelco en el centro de México: consideraciones en torno a un
debate académico. En L. Solar, El fenómeno Coyotlatelco en el centro de México:
tiempo, espacio y significado (págs. 1-29). México D. F.: CONACULTA-INAH.
2010 La extensión oriental de la Tradición de Tumbas de Tiro.Algunos rasgos de los
complejos funerariostempranos en el centro y sur de Zacatecas. En L. Solar (Ed.), El
sistema fluvial Lerma-Santiago durante el Formativo y el Clásico Temprano (págs.
217-242). México, D. F.: INAH.
2012 Zona de Monumentos Arqueológicos Cerro del Teúl, Zacatecas. Expediente Técnico.
Teúl de González Ortega: INAH.
187
Solar, L. y Padilla, A.
2013 Cerámicas diagnósticas del sur de Zacatecas durante el periodo de apogeo regional,
con énfasis en el valle de Tlatenango y cañón de Juchipila. En C. Pomédio, G.
Pereira, y E. Fernández-Villanueva (Edits.), Tradiciones cerámicas del Epiclásico en
el Bajío y regiones aledañas (págs. 189-202). Londres: Archaeopress.
Somerville, A., Sugiyama, N. y Schoeninger, M.
2014 An isotopic investigation of lagomorph management and breeding at Teotihuacan,
Mexico. 79th annual meeting of the Society for American Archaeology. Austin.
Solís, J.
2006 Al rescate de la chía, una planta alimenticia prehispánica casi olvidada. Recuperado
el julio de 2012, de Revista digital La Cencia y el hombre; septiembre-diciembre,
en:
http://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol19num3/articulos/chia/index.htm
Strazicich, N.
2002 La Quemada´s Pseudo-cloisonné Tradition. (B. Nelson, y W. Christian, Edits.)
Archaeology Southwest, 16(1), 7.
Suárez, L.
2011 Restauración de cerámicaa arqueológica. Uniendo fragmentos para entender el
pasado. (E. Vela, Ed.) Arqueología Mexicana, XVIII(108), 38-42.
Sugiura, Y.
2008 Técnicas alfareras. Artes de México (88), febrero, pp.42-51.
Vibrans, H.
2009 Malezas de México. Recuperado el agosto de 2012; julio, de Salvia polystachya
Ort.: http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/lamiaceae/salvia-
polystachya/fichas/ficha.htm#2. Origen y distribución geográfica
188
Weigand, P.
1992 Ehecatl: ¿Primer dios supremo del occidente? En B. Bohem de Lameiras, y P. e.
Weigand, Origen y desarrollo del Occidente de México (págs. 205-237). México: El
Colegio de Michoacán.
Weigand, P. y Beekman, C.
1998 The Teuchitlan Tradition rise of a statelike society. En R. Townsend, Ancient West
Mexico. Art and Archaeology ok the unknown past (págs. 35-52). Chicago: Thames
and Hudson y The Art Institute of Chicago.
191
ANEXO 1
Cal
Arc
illa
sC
al y
arc
illa
s
Car
bó
n
vege
tal
Mal
aqu
ita
Arc
illa
s
lim
on
ític
asO
tro
sM
alaq
uit
a
Mal
aqu
ita
y
cris
oco
laLi
mo
nit
a
Arc
illa
s
lim
on
ític
asH
em
atit
aC
inab
rio
He
mat
ita
y
cin
abri
oA
zuri
taC
al r
osa
Cal
bla
nca
Arc
illa
bla
nca
ALa
Qu
em
ada,
Zac
.7 9 26 28 34 35 38 39 40
?
41 42 47 53 54 55 61 62 65 66 67 69 70
BJi
qu
ilp
an, M
ich
14
Am
atit
lán
, Jal
.17
La Q
ue
mad
a, Z
ac.
29 30 31
33 36 37 43 44 45 52 56 57 58 59 60
Tula
, Hid
algo
64 68
CTe
ne
ne
pan
go, P
ue
.6
Co
loti
tlán
, Jal
.11
Am
atit
lán
, Jal
.15 16
El C
óp
oro
, Gto
.18
La Q
ue
mad
a, Z
ac.
32 46?
48 50 51
La P
aila
, Co
ahu
ila
116
DLa
Qu
em
ada,
Zac
.1
Co
loti
tlán
, Jal
.12
La Q
ue
mad
a, Z
ac.
27
EA
lta
Vis
ta,
Zac
2
La Q
ue
mad
a, Z
ac.
8 49
FLa
Qu
em
ada,
Zac
.19 20 21 22 23
DEC
OR
AC
IÓN
PIG
MEN
TOS
TIP
OSI
TIO
MU
ESTR
A N
O.
CA
PA
BA
SE
Co
mp
on
en
tes
Pig
me
nto
s
Alg
un
os
de
los
resu
ltad
os
de
los
anál
isis
rea
liza
do
s p
or
No
emí C
asti
llo (
1968
)
193
ANEXO 2
Aceite de chía
La chía
La chía (Salvia hispánica) “es una planta anual, de verano, que pertenece a la familia de las
Lamiaceae; es originaria de áreas montañosas de México” (Di Sapio, Bueno, Busilacchi, &
Severin, 2008).
La semilla de la chía tiene un alto contenido de ácidos grasos insaturados,
aproximadamente el 33% (Di Sapio, Bueno, Busilacchi, & Severin, 2008), Adicionalmente,
Figura 1. A la izquierda la planta de chía y arriba la
semilla. Fotografías tomadas de:
www.fcagr.unr.edu.ar
194
la semilla de chía presenta los siguientes componentes de acuerdo con Osvaldo Di Sapio,
Mirian Bueno, Héctor Busilacchi y Cecilia Severin (2008):
23% de proteína, con aminoácidos esenciales entre los cuales se encuentra la lisina
714 mg de calcio en la semilla entera y 1180 mg en las semillas parcialmente desgrasadas
(harina)
6,4 mg de hierro
390 mg de magnesio
700 mg de potasio
1.057 mg de fósforo
buenos valores de cinc y manganeso, muy pobre en sodio
27% de fibra, principalmente soluble
Otros estudios reportan que este aceite “contiene, adicionalmente, compuestos con
potente actividad antioxidante, como ácido cafeíco, miricetina, quercetina y kaemperol”
(Solís, 2006).
Aceite de chía
El 75% de los ácidos grasos en el aceite de chía son insaturados, predominando el
linolénico con un 50.7%, el linoléico con 18.8% y en menor cantidad el oleico en 6.9% del
total (Solís, 2006). A continuación un cuadro comparativo presentado por Di Sapio et al
(2008) donde se exponen las diferencias en composición con otros compuestos
considerados con altos niveles de ácidos grasos.
Cuadro 1: Composición de los ácidos grasos de la chía, lino, pez menhaden
195
Figura 2. Conejo Oryctolagus cuniculus de donde
posiblemente se extrae la cola. Imagen obtenida de:
www.asociacionparquecordillera.cl
Cola de conejo
El conejo
El conejo pertenece al orden Lagomorpha, que en conjunto con la liebre y la pica se
conocen como lagomorfos. Los dos primeros pertenecen a la familia Leporidae (IB-UNAM).
La alimentación de estos mamíferos es principalmente de “pastos, hierbas, arbustos y
algunas partes de los árboles” (INECC, 2007).
En general se distribuyen por todo el mundo aunque no presentan gran diversidad
pues sólo existen 78 especies (IB-UNAM), de las cuales 14 se encuentran en México de
acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático:
Cuenta con nueve diferentes especies de conejos, ocho conocidas científicamente
como Sylvilagus y una más como Romerolagus, más cinco diferentes tipos de
liebres conocidos como Lepus. La mayoría de estos conejos y liebres (ocho en total)
son endémicos o exclusivos de nuestro país, y se restringen a zonas muy pequeñas
con excepción del conejo montés o mexicano (Sylvilagus cuntcularlus) y de la liebre
torda (Lepus caüotfs), que a pesar de ser endémicos viven en una superficie
relativamente mayor dentro del territorio nacional (INECC, 2007).
Cola de conejo
La cola de conejo, ya sea en presentación
granulada o en polvo se obtiene de la piel o
partes del conejo; ya que su uso es
conocido tradicionalmente en Europa,
probablemente la especie más utilizada
para su elaboración y comercialización sea
196
Oryctolagus cuniculus (conejo europeo que se muestra en la Figura 2).
El colágeno constituye el principal componente de las colas animales, el cual está
conformado por glicina, prolina e hidroxiprolina y el peso molecular varía de 40,000 a
10,000 (Masschelein-Kleiner, 1995), aunque también están presentes algunas otras
proteínas y glicerina (Peris, 2008). La estructura de este compuesto forma tres cadenas
enrolladas helicoidalmente unidas por puentes de hidrógeno, no obstante sus
propiedades físicas y químicas dependen de la fuente de extracción y del proceso (Peris,
2008).
Figura 3. Cola de conejo en presentación en perla. Imagen
obtenida de: www.classic-conservation.com/
197
Baba de nopal
Nopal
De acuerdo con el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la
Universidad de Guadalajara, el nopal (Figuras 4 y 5) presenta las siguientes características:
Pertenecen a la familia de las cactáceas, que son plantas carnosas de formas diversas que
almacenan jugos lechosos o gomosos que les permiten resistir la sequía; tienen una cutícula muy
gruesa casi todos con espinas y por lo general sin hojas. Crecen en climas cálidos y templados; en su
flores constan de cáliz de muchos sépalos y pétalos, estambres indefinidos y ovario ínfero; su fruto
es una baya. Se reproducen por semilla o por fragmentos de tallo.
Pertenece al grupo de las Platyopuntias que se caracterizan por presentar los tallos redondos y
aplanados. Los nopales tienen tallos articulados, compuestos de piezas ovales o redondeadas
(pencas) cubiertas de grupos de espinas, pues las hojas solamente se ven durante algún tiempo en
pencas jóvenes. Sus flores en su mayoría son amarillas y crecen en la parte superior de las pencas.
Son plantas típicamente mexicanas, muy abundantes y variadas particularmente en las regiones
áridas. Algunas especies existen por el norte y sureste de los Estados Unidos y por el Sur hasta
Argentina y Chile, pero México posee el mayor número de especies (CUCBA-UDG).
De acuerdo con esta misma fuente (CUCBA-UDG), la penca de nopal presenta los siguientes
componentes:
Agua 6.840%
Grasa 2.158%
Carbohidratos 43.016%
Proteínas 5.254%
Fibra 14.320%
Cenizas 28.412%
198
Baba de nopal
De acuerdo con Nora Pérez (2009), la composición de la baba o mucílago de nopal
presenta la siguiente composición:
El extracto acuoso del mucílago del nopal se ha caracterizado como un polisacárido compuesto de
proporciones variables de D-galactosa, L-arabinosa (formando tanto anillos de furanosa como
piranosa), D-xilosa y L-ramnosa, siendo estos los principales monosacáridos neutros. Asimismo, se
ha notado un alto contenido de ácido D-galacturónico. La estructura primaria propuesta para este
mucílago consiste de una repetición lineal de una “unidad” estructural compuesta principalmente
por la unión (1-4) de ácidos _-D-galacturónicos interrumpidos por la inserción (1-2) de unidades de
L-ramnosa. Unidas al O(4) de los residuos de L-ramnosa se encuentran cadenas de trisacáridos de
_(1-6)-D-galactosa. Los residuos de galactosa a su vez presentan cadenas laterales ya sea en sus
posiciones O(3) u O(4). La composición de estas cadenas laterales es compleja: al menos 20 tipos de
oligosacáridos (principalmente disacáridos y trisacáridos) han sido identificados. Éstos
invariablemente contienen residuos de L-arabinosa presentes como residuos unidos por medio de
enlaces O(1-5) así como unidades únicas de D-xilosa presentes como grupos terminales, dando una
relación xilosa:arabinosa aproximada de 1:2 (Pérez, 2009).
Figura 4. Plantas de nopal.
Fotografía tomada de:
colotlan.wordpress.com
Figura 5. Detalle de pencas de nopal del
municipio de Teúl de González Ortega, Zac.
Fotografía: Juan Rivera, 2011.
199
Huevo de guajolota
El guajolote
El guajolote, como se le conoce generalmente en México al pavo (Melleagris gallopavo
L.)31, es un ave que puede encontrarse en estado silvestre y mayoritariamente
domesticado (Figura 6). “El hábitat típico del guajolote silvestre son los bosques de pino-
encino, pero se le puede encontrar también en bosques de coníferas, bosques de encino,
matorral xerófilo y en bosques mesófilos, debido a que se adapta con facilidad a esos
ambientes” (Márquez, García, González, & Tarango, 2005). En el territorio mexicano se
han identificado cuatro subespecies que han existido y/o aún existen: M. g. gallopavo, M.
g. mexicana, M. g. merriani, M. g. intermedia; de éstas, la primera es la que corresponde
al pavo domesticado (Camaco-Escobar, Jiménez-Hidalgo, Arroyo-Ledezma, & Sánchez-
Bernal, 2011).
31 Existen más de 30 nombres populares, además de las denominaciones en las lenguas indígenas existentes
en México.
Figura 6. A la izquierda un guajolote o pavo domesticado; imagen
obtenida de: www.larednoticias.com.
200
De manera natural, el guajolote “es un excelente granívoro y consume cualquier
tipo de alimento (vegetal o animal) según la época del año, requerimientos nutricionales,
y según la diversidad, abundancia, disponibilidad y apetencia de los nutrimentos”
(Márquez, García, González, & Tarango, 2005).
Huevo de guajolota
Existen ciertas diferencias en composición entre la clara
y la yema de huevo, probablemente incluyendo el de
guajolota (Figura 7). Los datos para el huevo en general
indican que la clara contiene cerca del 87% de agua,
12% de proteínas y aproximadamente un 2% de
polisacáridos (Masschelein-Kleiner, 1995). El 65% de las
proteínas de la clara la constituye la ovoalbúmina,
formando una disolución acuosa coloidal que expuesta
al calor tiene la capacidad de coagularse (Masschelein-
Kleiner, 1995; Peris, 2008); esto mismo sucede “cuando
está diluida y extendida en una capa fina, y exponerse a
la luz” (Peris, 2008: 20).
Por otro lado, la yema es una emulsión que contiene más del 51% de agua, más un
porcentaje del 17 al 38 de proteínas (livetina y fosvitina), así como cerca del 2.2% de
lecitina la cual ayuda como surfactante (Masschelein-Kleiner, 1995).
Figura 7. Huevo de una guajolota
de crianza en el municipio de Teúl
de González Ortega, Zac. Imagen
del autor, 2013.
201
Goma de huizache
Huizache
La planta conocida como huizache en la región de occidente de México presenta las
siguientes características:
Arbusto espinoso o árbol pequeño, perennifolio subcaducifolio, de 1 a 2 m de altura la forma
arbustiva, de 3 a 10 m la forma arbórea, con un diámetro a la altura del pecho de hasta 40 cm.
Copa redondeada. Hojas plumosas, alternas, frecuentemente aglomeradas en las axilas de cada par
de espinas, bipinnadas, de 2 a 8 cm de largo incluyendo el pecíolo, con 2 a 7 pares de folíolos
primarios opuestos y 10 a 25 pares de folíolos secundarios.
Tronco corto y delgado, bien definido ramificado desde la base con numerosos tallos. Ramas
ascendentes y a veces horizontales, provistas de espinas de 6 a 25 mm de longitud.
[…]Sus brillantes flores están apiñadas en bolas densas y mullidas y con frecuencia cubren el árbol
en forma tal que éste da la sensación de una masa amarilla.
[…] Vainas moreno rojizas, semiduras, subcilíndricas, solitarias o agrupadas en las axilas de las
espinas, de 2 a 10 cm de largo (CONAFOR-SEMARNAT).
Figura 8. A la izquierda, arbusto de huizache
del municipio de Teúl de González Ortega,
Zacatecas; arriba, detalle de goma exudada
del tronco. Fotografías del autor.
202
Se localiza en prácticamente todos los estados de la República Mexicana, a
excepción del Edo. De México, Tlaxcala y el Distrito Federal (CONAFOR-SEMARNAT). Tiene
la capacidad de crecer en una amplia gama de suelos ya sean muy arenosos hasta muy
arcillosos: “rendzina, xegorendzina, vertisol, arenoso, húmedo, caliza, yeso, lutita y
aluvión” (CONAFOR-SEMARNAT). Debido a esto suele encontrarse cerca de caminos,
arroyos, terrenos que se encuentran en desuso, donde predominan climas cálidos o
semicálidos, con precipitaciones anuales medias (CONAFOR-SEMARNAT).
Goma de huizache
No se han encontrado reporte de la composición química específica de la goma de
huizache; sin embargo, se sabe que la estructura polimérica de polisacáridos de las gomas
de acacias es muy compleja, pues están conformadas por una gran variedad de azúcares
(algunas contienen ácido urónico) distribuidos irregularmente y en composiciones
variables (Masschelein-Kleiner, 1995).
203
Referencias
Camaco-Escobar, M., Jiménez-Hidalgo, E., Arroyo-Ledezma, J., & Sánchez-Bernal, E.-L. E.
(marzo de 2011). Historia natural, domesticación y distribución del guajolote
(Melleagris gallopavo) en México. (M. Estrada, Ed.) Recuperado el julio de 2014, de
Revista Universidad y Ciencia:
http://www.universidadyciencia.ujat.mx/sistema/documentos/volumenes/27-3-
2011/528.pdf
CONAFOR-SEMARNAT. (s.f.). Acasia Farnesiana. Recuperado el agosto de 2014, de
Sistema Nacional de Informacion Forestal:
http://www.bioplanet.com.mx/www/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=58:huizache-clave-aa004&catid=13:catalogo&Itemid=91
CUCBA-UDG. (s.f.). Nopal. Recuperado el agosto de 2014, de cucba.udg.mx:
http://www.cucba.udg.mx/anterior/sitiosinteres/coaxican/nopal.htm
Di Sapio, O., Bueno, M., Busilacchi, H., & Severin, C. (abril de 2008). Chía: importante
antioxidante vegetal. Recuperado el agosto de 2014, de Revista Agromensajes de
la Facultad: http://www.fcagr.unr.edu.ar/Extension/Agromensajes/24/3AM24.htm
IB-UNAM. (s.f.). Características de los lagomorfos. Recuperado el Octubre de 2014, de
Instituto de Biología: http://www.ibiologia.unam.mx/amcela/Lagomorfos.html
INECC. (noviembre de 2007). Los familiares del conejo zacatuche. Recuperado el octubre
de 2014, de Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático:
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/7/familia.html
Márquez, M., García, E., González, C., & Tarango, L. (abril de 2005). Composición de la
dieta del guajolote silvestre (Melleagris gallopavo mexicana, Gould,
1856)introducido en "Sierra Fría", Aguascalientes, México. (FMVZ-UNAM, Ed.)
Recuperado el octubre de 2014, de fmvz.unam.mx:
http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/revvetmex/a2005/rvmv36n4/rvm36403.pdf
Masschelein-Kleiner, L. (1995). Ancient binding media, varnishes and adhesives. (J.
Bridgland, S. Walston, & A. E. Werner, Trads.) Roma: ICCROM.
Pérez, N. (2009). Formulación de un mortero de inyección con mucílago de nopal para
restauración de pintura mural. Tlaquepaque, Jalisco: Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Occidente.
204
Peris, J. (2008). Estudio analítico de materiales empleados en barnices, aglutinantes y
consolidantes en obras de arte mediante métodos cromátográficos y
espectrométricos. Valencia: Universidad de Valencia.
211
ANEXO 4
Espectros FT-IR con ATR
MC BABA DE NOPAL
1046
.5
1115
.21239
.5
1396
.11515
.1
1594
.0
3198
.7
MC B ABA D E NOP AL
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
%T
1000 1500 2000 2500 3000 3500
Wavenumbers (cm-1)
MC CHIA
552.
256
5.5
590.
5
721.
8
1099
.3
1160
.9
1237
.9
1375
.6
1458
.4
1743
.2
2853
.4
2924
.0
3010
.0
MC C HIA
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
%T
1000 1500 2000 2500 3000 3500
Wavenumbers (cm-1)
212
MC CLARA DE GUAJOLOTA
558.
156
7.8
1075
.3
1235
.4
1309
.8
1396
.1
1449
.1
1534
.3
1636
.7
2930
.829
62.3
3283
.2
MC C LARA D E GUA JOLOTA
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95%
T
1000 1500 2000 2500 3000 3500
Wavenumbers (cm-1)
MC COLA DE CONEJO POLVO 2
1532
.9
1634
.8
1646
.53275
.4
3302
.8
3561
.335
84.7
3627
.8
3674
.8
3729
.6
3851
.0
MC C OLA DE CONE JO P OLVO 2
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
%T
1000 1500 2000 2500 3000 3500
Wavenumbers (cm-1)
213
MC YEMA DE HUEVO
1088
.8
1162
.81235
.7
1377
.8
1465
.2
1541
.5
1648
.1
1743
.3
2852
.1
2921
.9
3009
.1
3283
.9
MC Y EMA D E HUE VO
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
%T
1000 1500 2000 2500 3000 3500
Wavenumbers (cm-1)
MC GOMA DE HUIZACHE
556.
6
1031
.7
1419
.6
1597
.0
2927
.1
3309
.3
MC GOMA D E HUIZACH E
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
%T
1000 1500 2000 2500 3000 3500
Wavenumbers (cm-1)
214
MC GRIS LA HIGUERITA
910.
6
1001
.3
1634
.8
3416
.4
3616
.1
3690
.5
MC GRIS LA H IGU ER ITA
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
%T
1000 1500 2000 2500 3000 3500
Wavenumbers (cm-1)
MC GRIS PLAN DEL GUAJE
792.
9
1023
.5
2355
.2
MC GRIS P LAN DE L GU AJE
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
%T
1000 1500 2000 2500 3000 3500
Wavenumbers (cm-1)
215
MC PLAN DEL GUAJE TIERRA 2
906.
4
1110
.1
3616
.1
3694
.4
MC P LAN DE L GU AJE TIE RRA 2
-0.26
-0.24
-0.22
-0.20
-0.18
-0.16
-0.14
-0.12
-0.10
-0.08
-0.06
-0.04
-0.02
-0.00A
bs
orb
ance
1000 1500 2000 2500 3000 3500
Wavenumbers (cm-1)
MC ROJO PLAN DEL GUAJE
785.
1
906.
4
1030
.4
2359
.1
3627
.8
MC R OJO PLA N D EL GUA JE
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
%T
1000 1500 2000 2500 3000 3500
Wavenumbers (cm-1)
216
MC GRIS CERRO DEL TEUL
560.
6
785.
1
906.
4
1027
.3
2355
.2
2930
.8
3367
.5
MC GRIS C ER RO DE L TEU L
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
%T
1000 1500 2000 2500 3000 3500
Wavenumbers (cm-1)
MC ROJO CERRO DEL TEUL
796.
8
910.
4
1008
.6
2359
.1
3416
.4
MC R OJO CE RRO D EL TE UL
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
%T
1000 1500 2000 2500 3000 3500
Wavenumbers (cm-1)