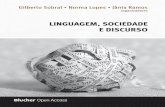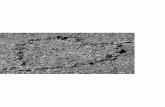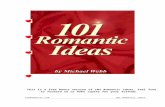HUNTINGTON: IDEAS Y DISCURSO
Transcript of HUNTINGTON: IDEAS Y DISCURSO
UNIVERSIDAD DE CARABOBOÁREA DE ESTUDIOS DE POSTGRADODOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES
MENCIÓN ESTUDIOS CULTURALES
Seminario: Globalización y Multiculturalismo
HUNTINGTON: IDEAS Y DISCURSO
| Heddy Hidalgo Rivero
E-mail:[email protected]
1
Universidad de Carabobo. Área de Estudios de Postgrado.Doctorado en Ciencias SocialesMención: Estudios CulturalesSeminario: Globalización y Multiculturalismo
Heddy Hidalgo Rivero E-mail: [email protected]
Huntington, S.P. (1996). ¿Una civilización universal?Modernización y Occidentalización En: El choque decivilizaciones y la reconfiguración del orden mundial (Cap. 3; pp.65-91). Barcelona: Paidós
La palabra con significado es un microcosmos de la conciencia humana
Vigotsky
HUNTINGTON: IDEAS Y DISCURSO
Resumen: Uno de los puntos más controversiales de la tesis de
Huntington en El choque de civilizaciones y la reconfiguración del ordenmundial es la negación de una civilización universal.Específicamente en el Capítulo III de este libro, él exponesu visión de lo que este tipo de civilización supone, de losdos elementos fundamentales que la conforman -la lengua y la
2
religión- y de los tres factores que la han originado: eluniversalismo, la cultura mundial común y la modernización.Uno de sus planteamientos básicos es que la noción de unacivilización universal es producto de las interpretacionesdistorsionadas que el mundo occidental ha hecho de algunascaracterísticas y procesos vividos en las sociedadescivilizadas. El análisis que se presenta a continuación seenfoca, principalmente aunque no exclusivamente, en lainformación de tipo lingüístico que él emplea para sustentarsus ideas y en las formas discursivas que maneja paraexponerlas. Inicialmente, se comentan sus planteamientos, sepresentan las críticas de otros autores (Crystal, 1997;Graddol, 1997; Kachru, 1998; Yurdusev, 1997; Said, 2001)sobre los mismos y por último, se examina el lenguajeempleado por Huntington para la exposición de sus ideas desdela perspectiva del Análisis del Discurso. De la revisiónefectuada para este artículo, puede concluirse que su posturaes el resultado de una interpretación occidentalizada de larealidad y no de un estudio formal y sistemático de ésta. Conrelación a su discurso, se observa una completa articulacióncon la ideología occidental y un gran potencial fragmentador.
Civilización Universal: Significados
El capítulo 3 se inicia con una alusión al término civilización
universal, el cual implicaría “la confluencia de la humanidad y
la creciente aceptación de valores, creencias, orientaciones,
prácticas, e instituciones comunes por pueblos y personas de
todo el mundo” (p.65). Sin embargo, Huntington rechaza la
idea de que por el hecho de que existan algunos valores
básicos compartidos por casi todas las sociedades, deba
aceptarse la idea de que exista también una civilización
3
universal. Él afirma que si bien es cierto que los seres
humanos tienen valores morales muy semejantes, también es
verdad que estos se agrupan en tribus y naciones con
diferentes religiones, actitudes, costumbres y tradiciones
históricas. Por otra parte, Huntington sostiene que el hecho
de que la expresión civilización universal pueda aceptarse para
hacer referencia a los aspectos comunes que caracterizan a
las sociedades civilizadas (ciudades, alfabetización, entre
otros) y las diferencian de las sociedades primitivas y
bárbaras, no implica que se niegue su connotación de
pluralidad y uso en otros contextos para denotar la
multiplicidad de rasgos culturales que generan las distintas
civilizaciones. Igualmente, Huntington desestima la
posibilidad de existencia de una civilización universal,
alegando que muchas veces el término se emplea para señalar
supuestos “valores y doctrinas que comparte actualmente
mucha gente en la civilización occidental y algunas personas
en otras civilizaciones” (p.66) como, por ejemplo, cuando se
habla de la cultura Davos; pero que en realidad, en éste y en
muchos otros casos, con esta expresión sólo se está haciendo
referencia a una cultura intelectual elitesca que es común
para apenas un 1% de la población mundial.
Por último, en esta primera sección, Huntington analiza la
difusión a escala mundial de las pautas de consumo y la
cultura popular occidentales, centrados en los bienes de
consumo y en los medios de comunicación como promotores y
4
productores de una civilización universal. A este respecto,
Huntington dice que la difusión de las pautas de consumo ni
tienen consecuencias significativas ni representan el triunfo
de la civilización occidental, pues éstas son más bien modas
pasajeras que no afectan la cultura de la civilización
receptora y no convierten a sus integrantes en seres
occidentalizados. El único argumento de cierto peso para
sustentar la creencia de una cultura popular universal, pero
que resulta igualmente refutable, lo constituye, según él, la
aceptación general y por ende, el dominio notable de la
industria cinematográfica y televisiva occidental;
específicamente, la que se desarrolla en los Estados Unidos
como medio de transmisión de sus propios valores y cultura.
No obstante, este autor presenta, entre varios aspectos, dos
que particularmente le sirven de apoyo para refutar dicho
argumento: En primer lugar, señala que “la diversión no
equivale a conversión cultural” (p. 68); en segundo lugar,
agrega que toda información es interpretada sobre la base de
los propios valores del receptor.
En la primera parte del Capítulo III, Huntington, al refutar
la posibilidad de una civilización universal, presenta
argumentos que aluden más al término cultura que a la noción
de civilización. De hecho, muchas veces emplea ambos vocablos
como sinónimos y otras como nociones diferenciadas, uso que
es rechazado ampliamente por otros autores como Yurdusev
(1997), quien sostiene que el término civilización es mucho más
5
general e implica la inclusión de cultura como una de sus
subcategorías o componentes. Por otra parte, además de lo
confuso que resulta su alusión a estos conceptos a lo largo
de todo el texto, también se le critica el tratamiento que
les da a ambos términos en su libro, pues en ningún momento
menciona cómo se obtienen la civilización y la cultura y
tampoco cómo es su proceso de aprehensión o cuáles son los
nuevos elementos que las conforman. A este respecto, Said
(2001) afirma que el término cultura ha tenido una gran
evolución y que la forma en que se emplea en El choque de
civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial es extremadamente
reduccionista. Por otra parte, al vocablo civilización se le
atribuye, según Yurdusev, el significado de ser una
condición particular de todos los hombres y de todas las
sociedades. En este sentido, la civilización se concibe como
un proceso y una condición o estado de la sociedad; es decir,
que es una característica aplicable a, y lograda por,
cualquier sociedad; es una especie de fase dentro del curso
de la vida de todos los seres humanos a lo largo de la
historia de la humanidad. De esta forma, la civilización
tiene una connotación de singular. En otras palabras,
Yurdusev sí plantea la existencia de una civilización
universal compuesta por múltiples culturas.
Por otra parte, el proceso de globalización, el cual supone
el acortamiento de las distancias geográficas como
6
consecuencia de la expansión de las redes de comunicación
mundiales que hacen del planeta un lugar más pequeño, es
presentado de manera distinta por Huntington en su obra. Él
asume que esta globalización refuerza las diferencias
civilizatorias entre las distintas civilizaciones. Esto es
factible, pero también, lo contrario es igualmente factible.
Muchos argumentan que una sociedad internacional cosmopolita
que comprenda diferentes elementos y características de
distintas culturas dentro de una misma civilización puede
estar en proceso de creación (Yurdusev, 1997).
De acuerdo a lo que Huntington expone, existen dos elementos
fundamentales en cualquier cultura o civilización: la lengua
y la religión. En este sentido, la existencia de una
civilización universal implicaría por fuerza que también
hubiere una lengua universal y una religión universal, pero
según él, no hay pruebas que respalden la suposición de que
uno de estos dos elementos ejerza una predominancia a nivel
mundial o de que se haya desarrollado de manera dominante.
Por el contrario, él plantea que los datos existentes en
cuanto a uso lingüístico y creencias religiosas comunes
reflejan un descenso en la proporción de la población mundial
y una creciente tendencia hacia: a) la promoción y definición
de la propia identidad por medio del manejo de la/s lengua/s
autóctona/s y b) la intensificación de la conciencia
religiosa y la aparición de movimientos fundamentalistas.
7
En lo que concierne a la posibilidad de un idioma universal
para la comunicación planetaria, Huntington plantea que a
través de la historia se ha observado que el despliegue de
las lenguas en el mundo ha reflejado la distribución del
poder político y económico. De ahí que cuando un país
comienza a avanzar hacia su independencia, inicia también un
proceso de reavivación de sus lenguas tradicionales que en
gran medida contribuye a la reconstrucción de su identidad.
Por lo tanto, la aceptación y ocurrencia de una lengua
franca solo son posibles cuando ésta “no se identifica con un
grupo étnico, religión o ideología particulares” (p. 71). En
el caso específico del inglés, él dice que este idioma se ha
indigenizado y ha asumido matices locales por efectos de uso
de sus múltiples usuarios, trayendo como consecuencia la
formación de una gran cantidad de variedades dialectales que
poco a poco se diluyen y quedan absorbidas en las culturas de
dichos usuarios. Este proceso, de acuerdo a lo que él
plantea, lejos de reafirmar el estatus del inglés, lo coloca
en una posición de declive.
Desde el punto de vista lingüístico, algunas de las
afirmaciones de Huntington, con relación a la expansión y
desarrollo del inglés, resultan objetables debido a que los
argumentos que él emplea para sustentarlas carecen de
fundamentos científicos. Además de no presentar datos que
sean el producto de estudios formales y sistemáticos sobre la
evolución de la lengua inglesa ni analizar datos de otras
8
investigaciones, él examina este fenómeno lingüístico con los
mismos criterios que emplea para los fenómenos políticos y
económicos, produciendo, en consecuencia, una visión
simplista, superficial y reduccionista de lo que significa
el surgimiento de una lengua franca y todos los procesos
sociales y lingüísticos que le subyacen.
En su crítica sobre algunos de los planteamientos de
Huntington en cuanto al uso del inglés como lengua universal,
Kachru (1998) plantea que la visión expuesta por este autor,
además de reflejar una postura antagónica hacia un posible
uso del inglés como lengua franca, está sustentada en datos
inexactos. Por ejemplo, una de las suposiciones de Huntington
es que una lengua como el inglés, la cual no es la lengua
materna para el 92% de la gente del mundo, no puede ser
considerada una lengua universal. Esta afirmación tiene,
para Kachru, cuatro aspectos problemáticos. El primero se
refiere al porcentaje total de usuarios de esta lengua, pues
según él, los datos obtenidos a través de estudios
lingüísticos para 1998 estimaban un número de usuarios entre
1 y 2 billones de personas, lo cual significa un porcentaje
que varía entre el 18% y el 36% de la población mundial. Por
otra parte, Kachru dice que no importa cual de las dos cifras
es la más precisa, ya que lo que interesa es cuántas personas
no nativo-hablantes del inglés “usan” esta lengua y
cualquiera de las dos muestra que el número de no nativo-
hablantes usuarios del inglés sobrepasa al número de usuarios
9
nativo-hablantes. Sobre este punto, Crystal (1997) afirma
que el estatus del inglés como idioma global no está
relacionado con su número de nativo-hablantes, sino con sus
áreas de influencia en todo el mundo, pues la evidencia
sugiere que esta lengua es la voz dominante en la política y
la banca internacionales, en la prensa y los medios de
telecomunicación mundiales, en la industria, en la ciencia y
en la tecnología.
Así mismo, García Canclini (2004) expresa que la difusión
del conocimiento científico está, cada vez más, asociado al
inglés, pues muchos científicos, sin importar su lugar de
origen, escriben y publican directamente en este idioma.
Además, menciona que
las referencias preferidas para medir la presencia delas lenguas en la literatura científica son laspublicaciones. Según tales registros aproximadamente el70% de los productos científicos circula en inglés, entanto el 16,89% aparece en francés, el 3,14% en alemán yel 1,37% en castellano. Es evidente el desacuerdo deesos porcentajes con el volumen de población hablante deesas lenguas, e incluso con su número de universitarios.(p.185)
La afirmación de García Canclini (2004) es sustentada por
Morrow (2004), quien dice que de las cinco lenguas con mayor
número de hablantes actualmente -el chino, el inglés, el
hindú, el ruso y el español- sólo el inglés es usado
ampliamente para la comunicación entre personas de distintas
10
culturas y con diferentes backgrounds lingüísticos. A este
respecto, en la página web Internet World Stats (2007) se
destaca que el idioma que tiene el mayor número de usuarios
por Internet es el inglés, el cual presenta un total de
365.893.996 personas en relación con las 166.001.513 que
emplean el chino, el cual se ubica en el segundo lugar, y
las 28.782.300 que utilizan el árabe, el cual se coloca en la
décima posición. De acuerdo a estos datos, el pronóstico
realizado por Huntington sobre el descenso en el uso del
inglés no se ha cumplido.
El segundo aspecto se relaciona con el hecho de que el perfil
demográfico del inglés, a través de las culturas, es
totalmente distinto al presentado por otras lenguas como el
mandarín y el castellano, entre otros. De acuerdo a Kachru
(1998), el inglés ha desarrollado una identidad y un rango
funcional únicos en cada continente. Él reporta que en la
India para 1997 el número de usuarios de esta lengua era de
330 millones mientras que en China, ya había 200 millones de
estudiantes inscritos en cursos de inglés, cifras que
reflejan la presencia masiva de esta lengua en zonas donde se
supone, según lo expuesto por Huntington, existe un rechazo
hacia ella y hacia la cultura occidental que ella representa.
El tercero, tiene que ver con el hecho de que Huntington no
distingue entre los dominios funcionales comparativos de las
11
lenguas y su número de hablantes. Él no jerarquiza las
lenguas en términos de su rango de funciones ni en términos
de su penetración social, particularmente dentro de lo que se
considera como contextos no nativos. Por ejemplo, en la
Asociación Internacional de Lingüística Aplicada, el inglés
es usado casi exclusivamente para publicaciones, congresos,
encuentros de expertos (Graddol, 1997), es decir, que es la
lengua oficial de dicha institución. Esta situación de uso
lingüístico que se repite en múltiples ámbitos de igual
relevancia pone de manifiesto el estatus del inglés como
código comunicacional compartido a nivel mundial.
El cuarto aspecto mencionado por Kachru (1998) se refiere a
la posición del inglés después del período post-imperial en
países como Malasia, Filipinas y Singapur, en los cuales hubo
una política de “re-evaluación” y “revalorización” de otras
lenguas distintas del inglés. Al contrario de lo que expone
Huntington, este autor afirma que esas políticas favorecieron
al inglés, pues en esos países se asumió la separación entre
la lengua y la identidad. En Malasia, por ejemplo, se
considera que el inglés es necesario para que el país
permanezca competitivo y es visto como una entidad que puede
ser separada de la cultura inglesa: urge aprender inglés, más
no su cultura. En otras palabras, el usar el inglés para
propósitos específicos no implica la negación de la lengua
materna ni la alienación a su cultura. En el caso de
Singapur, el inglés siempre ha tenido el estatus de lengua
12
dominante, pero ahora ha sido elevado a la categoría de
primera lengua o L1 por las generaciones más jóvenes que no
dudan en considerarla su lengua materna. Por su parte, en
Filipina, la posición sobre esta lengua también es favorable,
hasta el punto de que se asume que su población de usuarios
ha colonizado el idioma. Esta posición del inglés hace
tambalear otra de las suposiciones de Huntington que afirma
que la gente que habla inglés ha indigenizado la lengua y le
ha conferido coloraciones locales, las cuales han producido
múltiples variedades dialectales casi ininteligibles unas de
las otras.
Con relación a la afirmación anterior, Kachru (1998), aunque
acepta la tesis de la indigenización, no comparte la idea de
múltiples variedades del inglés que son casi ininteligibles
unas de las otras, pues en términos de uso pragmático y
funcional de la lengua inglesa, lo que en realidad sucede es
que este idioma es empleado de forma efectiva para pensar
globalmente y es usado por escogencia personal para “vivir
localmente”, lo cual permite establecer un vínculo pragmático
entre las dos entidades. Por otra parte, autores como Graddol
(1997) también rechazan la noción de pérdida del sistema
lingüístico que según Huntington sufre el inglés y sostienen
que la industria de Enseñanza de la Lengua Inglesa (ELI)
opera bajo un mecanismo que tiene el efecto de preservar la
unidad de esta lengua a pesar de su diversidad, ya que
alrededor del mundo no importa si este idioma es hablado por
13
nativos o no nativos; siempre hay dos de sus componentes que
son enseñados sin ninguna variación: su gramática y su
vocabulario básico. Además, Kachru sostiene que las
estadísticas y los perfiles numéricos que provee Huntington
no sólo son parcialmente confiables, sino que también
esconden las políticas y las actitudes de los países hacia el
uso del inglés. Para Kachru, la huella invisible y la
diseminación de la lengua inglesa es extensa y se ha
desarrollado dentro de una industria de dólares multi-
bilionaria bajo el nombre de el Imperio de la Enseñanza de la
Lengua Inglesa ELT (English Language Teaching) Empire.
En lo que concierne a la asunción de una religión universal,
Huntington indica que la población mundial se “adhiere a las
dos principales religiones proselitistas, el Islam y el
cristianismo” (p.76), claramente identificadas con dos de los
grandes bloques civilizatorios. Sin embargo, este autor
afirma que a pesar de que la figura de Jesús, probablemente
produzca una mayor satisfacción espiritual en una gran parte
de la población, es Mahoma, quien a la larga tendrá una mayor
difusión debido al factor de crecimiento demográfico de las
regiones con preferencia musulmana. Este aumento en la
difusión del Islam impactará con fuerza el ámbito político a
través de la intensificación de la conciencia religiosa y de
la aparición de movimientos fundamentalistas, pues más que
ningún otro factor, según Huntington, la afiliación religiosa
significa “Quienes somos” y “Quienes no somos”. La religión
14
identifica a los iguales y a los posibles rivales. Por lo
tanto, la religión tiene un papel preponderante en la
identidad cultural y política de un pueblo.
Esta premisa no es fácilmente aceptada por quienes como
Bacevich (1997) consideran errado el rol que este autor le
asigna a la religión. Según éste, Huntington ve la religión
en occidente como un anacronismo, como algo que una vez tuvo
vida y poder, pero que ahora sobrevive como una especie de
artefacto momentáneo. Igualmente, en esta asignación de rol
de tarjeta de identificación cultural conferido a la
religión, Huntington está malinterpretando y destruyendo todo
tipo de significado que ésta tenga. Además, aunque el
Occidente sea mayormente cristiano, ni el cristianismo está
confinado a esta región ni ésta al cristianismo; de ahí que
el cristianismo pueda ser visto como un fenómeno
intercivilizatorio. El cristianismo no es una fuerza que seha gastado a si misma repartiendo sus dones a la civilización
y que sólo sobrevive como una pequeña referencia pasiva de
una cultura que una vez existió. Para Bacevich la iglesia
cristiana es vasta, variada, y está continuamente
evolucionando y manteniendo las esperanzas y los ojos de sus
fieles en la verdad. Por lo tanto, el cristianismo no sesubordina a la civilización. Por el contrario, se mantiene en
un diálogo permanente con ella para que cada interlocutor
continuamente influya sobre el otro. En resumen, mientras que,
15
Huntington está correcto al concebir la religión como un
factor esencial en la nueva era, se equivoca al verla sólo
como la piedra angular de la cultura y al no percibir que
este rol trasciende la cultura, la civilización y la historia
misma.
Por otra parte, no sólo la visión de Huntington sobre el
cristianismo es rechazada, sino también su imagen acerca del
Islamismo. De acuerdo a Said (2001), el Islam actual y los
distintos grupos de musulmanes no constituyen una
civilización monolítica, pues sus características son tan
diversas que no pueden ser generalizadas a todas la población
de musulmanes e impiden que éstos puedan ser homogeneizados.
Tampoco sus creencias son tan sencillas de clasificar como
para formar un perfil uniforme de religiosidad a lo largo de
las fronteras geográficas que propone Huntington. No
obstante, Huntington presenta una visión estandarizada y
única que convierte a grupos divergentes en el otro, en el
enemigo que hay que identificar fácilmente.
Civilización Universal: Fuentes
La noción del surgimiento de una civilización universal, de
acuerdo a lo que plantea Huntington, se le atribuye
principalmente a tres factores: El universalismo, la cultura
mundial común y la modernización.
16
El primero de estos elementos, el universalismo, es definido
por Huntington como la “ideología de Occidente en sus
confrontaciones con las culturas no occidentales” (p.77).
Esta idea surge a raíz del derrumbamiento del régimen
comunista soviético que dio pié a que algunos pensaran que la
desaparición de este sistema político representaba una
victoria universal de la democracia liberal. El segundo, la
cultura mundial común, es presentado como un efecto de la
creciente interacción entre los seres humanos debido al
comercio, a la inversión, al turismo, a los medios de
comunicación, entre otros. El tercero y el mayormente
abordado por parte de este autor, la modernización, remonta
su origen al siglo XVIII y es producto de la expansión del
conocimiento científico y tecnológico que dan lugar a una
serie de fenómenos como: la industrialización; el crecimiento
urbano; y el incremento de los niveles de alfabetización,
de las condiciones de salud, de la movilidad social y de las
estructuras ocupacionales. No obstante, Huntington afirma
que aunque puedan encontrarse en las sociedades modernas
características comunes, esto no significa que las mismas se
conviertan en un todo homogéneo, más aún cuando lo que se
asume como sociedad moderna obedece a un único modelo, al
modelo occidental que identifica como sinónimos los términos
moderno y occidental. Ahora bien, lo que este autor no aclara
en su análisis es si el concepto que él emite al inicio del
capítulo 3 sobre la civilización universal como “la
17
confluencia de la humanidad y la creciente aceptación de
valores, creencias, orientaciones, prácticas, e instituciones
comunes por pueblos y personas de todo el mundo” (p. 65)
implica, obligatoriamente, la homogeneización de todas las
sociedades. En caso de ser así, no podría hablarse de ningún
tipo de civilización, pues dentro de una misma nación la
homogeneización no es factible.
Para Huntington, la relación de equivalencia entre
modernización y occidentalización pareciera limitar la
existencia de la civilización occidental al surgimiento del
proceso de modernización y con ello negar las características
históricas que no sólo la han precedido y formado, sino que
también la han diferenciado de otras civilizaciones. Con
relación a estos rasgos, el autor menciona los siguientes:
El legado clásico. Este se refiere a la herencia
recibida de la civilización clásica, específicamente a
la filosofía y al racionalismo griego, al derecho
romano, al latín y al cristianismo.
El Catolicismo y el Protestantismo. Para este autor,
constituyen la característica más importante de la
civilización occidental por cuanto fue esta creencia
religiosa la que en un principio hace surgir entre los
pueblos cristianos de occidente, el sentimiento de
colectividad.
Las lenguas europeas. Están integradas por una gran
variedad de idiomas agrupados principalmente en dos
18
amplias categorías, románicos y germánicos, con una
predominancia inicial del latín, el cual cede su lugar
al francés. Estas lenguas representan otro factor de
gran importancia para la diferenciación de las
civilizaciones.
La separación de la autoridad espiritual y temporal. Se
concibe la Iglesia y el Estado como dos entidades
diferentes y separadas con autoridades igualmente
distintas.
El imperio de la ley. Este proviene del legado romano
que origina posteriormente el asentamiento del
constitucionalismo y de la protección de los derechos
humanos que conforman las bases de una vida civilizada.
El pluralismo social. Este fenómeno se manifiesta,
principalmente, en la formación de grupos autónomos y de
asociaciones de personas sobre bases distintas de las
familiares. Según Huntington, este pluralismo asociativo
se complementa con el pluralismo de clases.
Los cuerpos representativos. Son producto del
pluralismo social, pues los Estados, los Parlamentos y
otras instituciones surgen para representar los
intereses de un grupo o asociación particular de
personas (la aristocracia, el clero, los mercaderes,
etc.).
19
El individualismo. Este rasgo aparece hacia los siglos
XIV y XV y se desarrolla a medida que los derechos y
libertades individuales van siendo aceptados.
Reacciones ante Occidente y la Modernización
Como último punto de este capítulo, Huntington analiza los
aspectos que, según él, han caracterizado a las reacciones
del mundo no occidental hacia el impacto de Occidente. En ese
sentido, hace alusión a tres formas de conducta observadas:
El rechazo a ultranza. Éste supone el rechazo tanto de
la modernización como de la occidentalización. El autor
plantea que esta postura conlleva a un aislamiento que
además de ser prácticamente imposible de sostener hoy
día, resulta totalmente carente de sentido.
El Kemalismo. Esta postura implica la aceptación tanto
de la modernización como de la occidentalización.
Completamente contraria a la visión anterior, esta
perspectiva asume como deseable, a la modernización y
como inevitable, a la occidentalización. Bajo esta
óptica, la propia cultura e identidad se desdibujan
hasta desaparecer.
El Reformismo. Esta concepción apunta hacia la
aceptación de la modernización y hacia el rechazo de la
occidentalización. En este sentido, se intenta hacer uso
de las innovaciones que se producen en Occidente sin
20
abandonar la propia cultura y sin adoptar otros valores
de forma indiscriminada.
Para cerrar el capítulo 3 y particularmente este último
punto, Huntington replantea el significado del proceso de
modernización, separándolo del de occidentalización y
estableciendo que el desarrollo que este proceso suscita,
fortalece la propia cultura e intensifica la conciencia de la
propia identidad. No obstante, al analizar esta ultima
proposición, se observa que él no explica cómo discriminar
entre los valores occidentales que se pueden adoptar sin
abandonar la propia cultura y los que no se pueden aceptar
porque la diluyen.
Algunas consideraciones sobre el Capítulo III desde laperspectiva del Análisis del Discurso.
Al estar enraizada profundamente en lo personal y en lo
social, la lengua permite que el sujeto exprese y remarque
quién es (personal y socialmente), tanto de forma consciente
como inconsciente, a través de las selecciones lingüísticas
que hace al hablar o al escribir (Warschaue, 2001). En este
sentido de expresión que vincula lo personal con lo social,
Habermas (1996) sostiene que la lengua realizaría tres
funciones. Una primera función que consistiría en la
transmisión y actualización de los elementos culturales; una
segunda función que sería la integración de planes sociales
21
producto de la interacción entre los distintos actores en
una comunidad; y por último, una tercera función que
incluiría la identificación y la comprensión cultural de las
necesidades. Estos roles reflejan la posición de la lengua
en la expresión de lo que se es (como ser individual y como
ser social) y en el compartir lo que se es (como sujeto
individual y como sujeto social) con los demás miembros de un
grupo. En el caso específico de El Choque de Civilizaciones y la
reconfiguración del orden mundial se cumplen las tres funciones. En
primer lugar, Huntington transmite los valores y la visión
de mundo del grupo al cual él representa; en segundo lugar,
él intenta convencer a todo integrante de la cultura
occidental de la importancia de colaborar para conformar un
solo bloque civilizatorio que lo proteja del enemigo común;
por último, Huntington trata de hacerle ver a sus
interlocutores que sus mundos coinciden lo suficiente como
para que se identifiquen como occidentales y compartan un
único modelo de civilización.
Dentro de las dos dimensiones anteriormente expuestas, el
discurso es una realización de la lengua como práctica social
que reproduce y transforma a la sociedad a partir de sus
tres dimensiones de eventos comunicativos: a) la lengua en
uso, b) la comunicación y la cognición y c) la interacción.
Desde esta perspectiva, el discurso se vislumbra como una
práctica compleja, tanto por lo que representa en el proceso
comunicativo como por su carácter de intención cognitiva y
22
social (el discurso es un asunto de cognición y realidad),
que conduce a todos los sujetos a una dinámica retórica y
argumentativa, es decir, a usar la lengua para interactuar y
comunicar sus ideas, creencias y emociones en unas
situaciones determinadas. En consecuencia, el discurso
plantea la lengua más allá de la oración para producir un
encuentro comunicativo entre los seres humanos (Firth &
Wagner, 1996), para formar en ellos el sentido de un mundo
social y para determinar las relaciones y eventos con los
cuales se involucran y a los cuales se integran.
Es de esta forma que el discurso, dentro del mundo de las
relaciones sociales, ofrece una serie de oportunidades (que
pueden ser iguales o desiguales) para intervenir o participar
activamente en el logro de objetivos comunes que conduzcan a
la integración social. Sin embargo, el sentido inverso
también puede darse. Según Van Dijk (1996), el discurso puede
reflejar los sistemas discriminatorios de algunas prácticas
sociales como, por ejemplo, la del racismo y reproducirlas
a través de distintas formas o medios de comunicación (la
educación, la política, la televisión, los medios impresos,
entre otros), sin que los usuarios de la lengua lo perciban.
En este caso, el discurso en lugar de ser un factor
integrador, se convierte en un elemento fragmentador dentro
de la sociedad. Los integrantes de los grupos pierden su
autonomía al ser manipulados por un discurso cuyo significado
23
o contenido sólo procesan de manera superficial y que no son
capaces de interpretar en toda su extensión. De ahí la
importancia del discurso dentro de las prácticas sociales, de
ahí también el vínculo entre discurso y poder. Cuando se
intenta “vender” un modelo político como el que elabora
Huntington, empleando argumentos de índole subjetiva y
haciendo alusión a sólo una parte de la información para
reflejar parcialmente una realidad tan compleja, se pretende
al mismo tiempo manipular y “controlar” las mentes de los
interlocutores a fin de que interpreten esa realidad de
acuerdo a los intereses del emisor y para que actúen de una
manera específica (Van Dijk, 2000). De esta manera se llega a
la masificación y por ella, a la reproducción de un discurso
con intenciones ocultas para los interlocutores.
En este sentido, Van Dijk (2004) afirma que el significado o
contenido de un discurso es controlado por las
interpretaciones subjetivas que realizan los usuarios de la
lengua de la situación o evento del cual trata el discurso,
es decir, por sus modelos mentales que van construyendo a lo
largo de sus vidas. La gente entiende un discurso si es capaz
de construir un modelo con él. Pero para la construcción de
ese modelo se necesita una identidad y un conocimiento
comunes: creencias sociales, actitudes, valores. Éste es el
caso de Huntington, quien basado en la ideología de
occidente, específicamente en el pensamiento individualista,
24
tecnocratizante y competitivo que predomina en sus culturas,
construye, a través de su discurso, una propuesta política
apoyado más en sus experiencias y valores que en datos
totalmente científicos. Esto se refleja cuando presenta un
mapa mundial imaginario en el que sólo aparecen las
civilizaciones que él considera, porque las demás no existen,
en tanto no representen un peligro para occidente. Sin
embargo, el hecho de que él las omita, no indica que estas
civilizaciones no existan. El peligro está en el potencial de
construcción de realidades sesgadas y en la posibilidad de
control sobre estas realidades que tiene un discurso como el
de Huntington en el contexto político actual a nivel mundial.
El uso de la lengua en general y la comprensión y producción
del discurso en particular dependen de cómo interpretan los
usuarios de un idioma las propiedades relevantes de las
situaciones comunicativas y de cómo se identifican con ellas.Según Cantera y de Arriba (1997), todo discurso que se emite
es un modelo parcial del modelo de mundo del emisor y todo
discurso que se comprende es interpretado a través de filtros
que se van formando por efecto de las experiencias previas de
cada persona. En otras palabras, las vivencias ayudan a
conformar la visión de mundo de un ser humano y esta visión,
a su vez, incide en la producción específica del discurso y
en las interpretaciones que se hagan del mismo. De acuerdo
a Van Dijk (2004), estas interpretaciones son las que además
25
de controlar el procesamiento del discurso y darle
coherencia en términos lingüísticos, hacen que un sujeto lo
acepte o lo rechace por considerarlo socialmente apropiado o
inapropiado, según se identifique con él
Debido a que la realidad de un sujeto no es estática, su
forma de concebir la realidad y todo lo que de ella se
deriven, como la emisión y la comprensión del discurso,
también son cambiantes. Estas variaciones que puedan surgir
en su producción e interpretación discursiva son producto de
lo que Cantera y de Arriba (1997) denominan procesos de
modelado, entre los cuales están la generalización, la
cosificación, la eliminación y la distorsión. Cuando se
analiza el discurso de Huntington a través de ciertos
indicadores lingüísticos propuestos por estos dos autores, se
encuentran características que reflejan, particularmente, el
primero de los cuatro procesos anteriores y que develan una
intención comunicativa que no se evidencia claramente en una
primera lectura de su obra El Choque de Civilizaciones y la
reconfiguración del orden mundial.
Se observa así, que para la expresión de sus ideas,
Huntington emplea distintos elementos lingüísticos propios de
la generalización que le permiten eliminar de la realidad los
detalles que obstruyen su propósito comunicativo (Cantera y
de Arriba, 1997). El efecto final de esta estrategia
discursiva es por una parte, la reducción de la realidad
26
mundial a sus líneas más generales; y por la otra, el
empobrecimiento y manejo simbólicos de ésta en el marco
ideológico en el cual se conforma el modelo de mundo que él
exhibe en su obra.
Un ejemplo que ilustra lo anterior es el uso frecuente de
cuantificadores universales que se concretan por medio de
expresiones como: todo, nada, cada vez, la mayoría, siempre,
nunca, las cuales muestran la generalización absoluta que
este autor hace de una realidad que es mucho más compleja.
Cuando Huntington plantea la posibilidad de existencia de una
civilización universal, diciendo que “pueblos y personas de
todo el mundo” (p. 65) deben compartir los mismos valores,
creencias, etc., le está indicando al lector que esa
civilización no es posible, pues la dimensión de ocurrencia
de tales características es demasiado ambiciosa para que se
cumpla y extremadamente amplia para poder observada. Además,
le está confiriendo al mundo una homogeneidad total en cuanto
a aspectos que no pueden ser determinados con facilidad
debido a su nivel de complejidad. Lo mismo sucede cuando
expresa que “la mayoría de las personas, en la mayoría de las
sociedades, tienen un sentido moral semejante” (p. 65), pues
está despojando a la moral de toda su profundidad y
trascendencia.
En la generalización de sus planteamientos, es igualmente
constante la presencia de sustantivos inespecíficos como: la gente,
27
algunas personas, algunos, las personas, ciertas personas,
las cosas y los asuntos. A través de estas expresiones,
Huntington evade la presentación de información concreta que
señale directamente los referentes de los sustantivos
empleados y que pueda comprometer la veracidad de su
discurso. En el caso particular del primer párrafo del
capítulo 3, las frases: algunas personas, pueblos y personas y cosas
profundas son empleadas para darle al lector una impresión
de vaguedad sobre el significado de una civilización
universal y hacerle rechazar la idea de que ésta es posible.
Otros indicadores de generalización frecuentemente
encontrados en su discurso son las construcciones
impersonales (los pronombres neutros, el sujeto vacío en
inglés) las cuales son significativas por cuanto son
empleadas para crear el sentimiento de objetividad e
imparcialidad por parte de Huntington ante sus lectores.
Estas construcciones, generalmente, se dejan sin aclarar y se
perciben como ambiguas, pues el agente de la acción es al
mismo tiempo nadie y todo el mundo. Así, cuando él dice “…lo
que se quiere decir con…”, realmente es él quien desea decir o
afirmar algo.
Por otra parte, Huntington también realiza generalizaciones
al emitir juicios de valor por medio de comparativos,
superlativos y adverbios (evidentemente, por supuesto, por
tanto) que reflejan su opinión, pero que él hace ver como
28
afirmaciones de carácter objetivo o como verdades
universalmente aceptadas. Por ejemplo, en frases como “Por
supuesto, éste es el significado …”, “La cultura Davos, por
tanto, es tremendamente importante” y “La modernización es
fruto de una tremenda expansión …” él produce en su
interlocutor (o lector) la sensación de que no hay
posibilidad de refutar la información que ellas expresan.
Algo parecido ocurre cuando hace declaraciones absolutas que
exponen un hecho que se da por cierto, aunque sólo obedezca
a su interpretación o a sus creencias particulares, tal
como cuando afirma que “La humanidad se divide en subgrupos:
tribus, naciones y entidades culturales más amplias
llamadas civilizaciones”.
De forma similar, se observan frases –Adivinaciones- en las que
él manifiesta saber lo que piensa, siente o quiere el
interlocutor y en las que comúnmente emplea verbos en primera
persona del plural como podemos, hemos, tenemos para crear un
sentimiento de comunidad o de identidad colectiva que
involucra al lector con sus ideas. Por ejemplo:
“…o hemos de inventar …” y “…o tenemos que dar …” son dos
expresiones en las que él coloca al interlocutor de su mismo
lado y le hace ver que ambos coinciden o piensan lo mismo.
Las generalizaciones a través de las Identificaciones semánticas
son propias de su discurso para relacionar las ideas que
están implícitas en un texto, pero que no son expuestas
29
directamente por él en su discurso y que muchas veces son
aceptadas por el interlocutor sin ningún cuestionamiento. Por
ejemplo: los pueblos cristianos occidentales. Esta frase comprende
varias ideas: Hay pueblos que son cristianos; hay pueblos que
son occidentales; hay pueblos que son cristianos y
occidentales; hay pueblos que son cristianos, pero que no son
occidentales. Al analizar todas las implicaciones de la
primera frase, se observa que sus distintos significados
resultan contradictorios en relación con las delimitaciones
geográficas que son planteadas por Huntington.
Huntington también realiza Identificaciones sintácticas por medio de
construcciones simétricas para identificar explícitamente un
elemento con otro. Así, cuando afirma que “la expansión
de Occidente ha promovido tanto la modernización como
la occidentalización”, esta igualando los dos términos; es
decir, está identificando la “modernización” con la
“occidentalización”, lo cual implica una contradicción,
pues él alega por una parte, que ésta identificación ha sido
una de las interpretaciones erróneas de los occidentales, y
por la otra, que es necesario separar los significados de
ambos procesos y establecer que el desarrollo del primero
fortalece la propia cultura
Conclusión
A lo largo de todo el capítulo III, Huntington ha negado no
sólo la existencia de una civilización universal, sino
30
también la posibilidad de formación de ésta. Específicamente
ha expuesto una visión de civilización caracterizada por
culturas antagónicas, en constante lucha por la supremacía
económica y la hegemonía del poder político. Los dos
elementos fundamentales que conformarían una civilización
universal -la lengua y la religión- nunca tendrán el
estatus de común para todos los pueblos, pues ambos tienen un
papesl primario dentro del proceso de creación de la
identidad social que le permite a los grupos reconocerse como
miembros iguales dentro de un espacio geográfico determinado.
En el caso particular de la lengua, Huntington hace
declaraciones desvinculadas de la realidad y mal
fundamentadas en lo que concierne a sus funciones, rangos de
uso y penetración social para rechazar la posición del inglés
como lengua franca. Con respecto de la religión, él confina
el cristianismo a occidente, homogeneiza al Islam y
subordina todas las creencias a la civilización. Sobre los
tres factores -el universalismo, la cultura mundial común y
la modernización- que han originado la creencia en el
advenimiento de una civilización universal, él asevera que
los mismos se producen por efecto de las interpretaciones
que el mundo occidental ha hecho de algunas características y
procesos vividos en las sociedades civilizadas.
El análisis y la interpretación de este capítulo conllevan a
afirmar que el discurso político de Huntington está
estratégicamente articulado con la ideología de occidente:
31
hace que los grupos coincidan o difieran, los une y los
separa según sus necesidades. Las equivalencias léxico-
semánticas entre términos como “modernización y
occidentalización”, “Europa y occidente” “Estados Unidos y
occidente” le permiten realizar una serie de identificaciones
distorsionadas que a primera vista parecieran lógicas y, por
ende, fáciles de comprar. De esta forma, logra que el
occidente, por ser lo más conocido para los habitantes de
países como los latinoamericanos, se convierta en lo común
para estas personas y, por ende, en el modelo y en el
territorio con los cuales se han de identificar y han de
construir un nosotros, aunque ni siquiera se incluya a sus
culturas dentro de una civilización o se les considere como
formadoras de una civilización distinta. Por otra parte, el
énfasis en vocablos como fuera y dentro y el uso constante de
términos como occidentales y no occidentales suponen una
polarización total en el mundo y reflejan, en gran medida,
un discurso de fronteras y límites culturales y territoriales
que hace que los grupos coincidan o difieran, según él lo
considere necesario.
REFERENCIAS
Bacevich A. J. (May 1997). Comments on The Clash ofCivilizations and the Remaking of World Order. First Things.Retrieved on July, 24, 2007. From:http://www.firstthings.com/article.php.3?ld_article=5428
32
Buonfino, A. (n/d). Politics, Discourse and Immigration as a security concern in the EU: a tale of two nations, Italy and Britain. Cambridge University, UK. Retrieved on: July 25, 2007. From: http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/paperarchive/uppsala/ws16/Buonfino.pdf
Cantero, F.J. & de Arriba, J. (1997). Psicolingüística deldiscurso. Barcelona: Octaedro
Crystal, D. (1997). English as a global language. Cambridge:
Cambridge University Press.
Firth, A. & Wagner, J. (1996). On Discourse,Communication, and (Some)
Fundamental Concepts in SLA. Paper presented at the AILA Conference (Scientific Commission on Discourse Analysis)Jyväskylä, Finland, August, 1996 (Thurs., 8th Aug., 9am-12pm, room S305)
García Canclini, N. (2004). Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad. Barcelona: Gedisa.
Graddol, D. (1997). The future of English. A guide to forecasting the popularity of the English language in the 21st century. The British Council (Ed.). Retrieved on July, 24, 2007. From: http://britishcouncil.mtk1.com/perl/mtk1.pl?download=INDIA FutureofEnglish&file=http://britishcouncil.mtk1.com/perl/mtk1.pl?
download=learning-research-future-of- english&file= http://www.britishcouncil.org/learning-elt-future.pdf
Habermas, J. (1996). Conciencia moral y acción comunicativa (6ª ed.). Barcelona: Ediciones Península
33
Huntington, S.P. (1996). ¿Una civilización universal?Modernización y Occidentalización En: El choque decivilizaciones y la reconfiguración del orden mundial (Cap. 3; pp.65-91). Barcelona: Paidós
Internet World Stats (2007). World Internet Usage Statistics Top Languages. Retrieved on: July 22, 2007.
From: http://www.internetworldstats.com/stats7.htm
Kachru, B. B. (1998). World Englishes and Culture Wars. Universityof Illinois. Urbana-Champaign, U.S.A.
Morrow Ph. (2004). English in Japan: The World Englishes Perspective. JALT Journal, 26. Retrieved on: July 22, 2007. From
http://www.jalt-publications.org/jj/articles/2004/05/perspectives
Van Dijk, T. A. (1996). Estructuras y Funciones del Discurso.México D.F.: Siglo veintiuno editores, s.a.
Van Dijk T. (2000). El discurso como interacción en lasociedad.. En T. Van Dijk (Comp.). El discurso como interacciónsocial (Cap. 1; pp. 19-66). Barcelona: Gedisa
Van Dijk T. (2004). Ideology and Discourse Analysis. IdeologySymposium Oxford, September 2004. Retrieved: on July 6,2007. From:http://www.discourses.org./UnpublishedArticles/Ideology%20and%20discourse%20analysis.htm
Said, E. (October 22, 2001). The Clash of Ignorance. The Nation [Electronic version]. Retrieved on: July 21, 2007. From: http://www.thenation.com, 1.
34
Warschauer, M. (October 2001). Language, Identity and the Internet. Mots pluriels 19. Retrieved on: June 25, 2007. From: http://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP1901mw.html
Yurdusev, N. (June, 1997). The end of the cold world and intercivilizational relations: The implications for security issues and NATO. Retrieved on: July 23, 2007. From: http://www.nato.int/acad/fellow/95-97/yurdusev.pdf
35