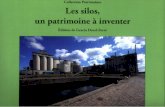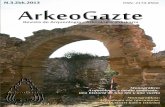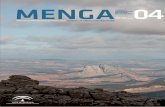Hoyos, silos y otras cosas. Catálogo de estructuras prehistóricas de Europa
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Hoyos, silos y otras cosas. Catálogo de estructuras prehistóricas de Europa
HOYOS, SILOS Y OTRAS COSAS
CATÁLOGO DE ESTRUCTURAS
PREHISTÓRICAS
DE EUROPA
Josep Miret i Mestre
Mayo de 2015
2
Título original: Fosses, sitges i altres coses. Catàleg d’estructures prehistòriques
d’Europa. Traducción del autor.
Fotografía de la portada: Cabañas de la Pornacal, en Somiedo, Asturias, fotografiadas
en el año 1999.
© Josep Miret i Mestre, por el texto.
5
HOYOS, SILOS Y OTRAS COSAS
Índice de materias 1.-Introducción ............................................................................................................. 9
Construcciones......................................................................................... 10
Estructuras positivas ................................................................................ 11
Estructuras negativas ............................................................................... 14
2.-Casas y construcciones ........................................................................................... 27
Casas de piedra ........................................................................................ 29
Casas de barro ......................................................................................... 29
Casas de madera ...................................................................................... 32
Agujeros de poste .................................................................................... 33
Zanjas de fundación ................................................................................. 33
Almacenes y graneros .............................................................................. 34
Fondos de cabaña .................................................................................... 39
Cercas y empalizadas ............................................................................... 41
Fosos ........................................................................................................ 42
3.-Estructuras domésticas .......................................................................................... 55
Hogares ................................................................................................... 55
Fosas de combustión ............................................................................... 57
Hornos domésticos .................................................................................. 57
Hornos con piedras calientes................................................................... 61
Otras fosas con piedras calientes ............................................................ 63
Trojes y rinconeras ................................................................................... 64
Poyos o bancos corridos .......................................................................... 66
Pozos de agua ......................................................................................... 67
Balsas ...................................................................................................... 71
Hoyos para basura y estercoleros ........................................................... 72
Morteros excavados en el suelo .............................................................. 74
Soportes de molino y zonas de molienda ................................................ 75
6
4.-Silos para conservar cereales ................................................................................. 85
Silos subterráneos.................................................................................... 85
Silos semisubterráneos .......................................................................... 101
Silos elevados ......................................................................................... 102
Modelos de conservación del grano en silos ......................................... 105
5.-Fosas y silos para conservar alimentos ................................................................ 113
Silos para frutos secos ........................................................................... 113
Silos para tubérculos.............................................................................. 116
Silos para forrajes .................................................................................. 117
Fosas con lecho de arena ....................................................................... 118
Cavas ...................................................................................................... 118
Silos con cerámicas enteras ................................................................... 121
Soportes de vasija .................................................................................. 123
Tinajas enterradas hasta el cuello ......................................................... 126
Fosas con cerámicas soterradas ............................................................ 128
Contenedores de líquidos ...................................................................... 129
Fosas de fermentación .......................................................................... 130
6.-Estructuras agrarias .............................................................................................. 139
Marcas de arado .................................................................................... 139
Hoyos y zanjas de plantación ................................................................. 140
Límites de parcelas y mojones ............................................................... 141
Canales de drenaje ................................................................................ 143
Eras y zonas de trilla .............................................................................. 143
Pajares.................................................................................................... 144
Corrales y establos para el ganado ........................................................ 145
7.-Escondrijos o depósitos ........................................................................................ 151
Escondrijos domésticos ......................................................................... 152
Escondrijos de distribución .................................................................... 155
Tesoros ................................................................................................... 157
8.-Fosas rituales o bothroi ........................................................................................ 163
Depósitos de fundación ......................................................................... 164
Fosas con huesos de animales en conexión anatómica ........................ 167
Fosas con restos de banquetes.............................................................. 172
Fosas relacionadas con libaciones ......................................................... 175
Fosas con elementos de culto ............................................................... 178
Hallazgos en las ciénagas ....................................................................... 180
7
9.-Fosas sepulcrales ................................................................................................. 187
Sepulturas en silos ................................................................................. 188
Sepulturas de animales en tumbas o en necrópolis .............................. 192
Vestigios de banquetes y libaciones funerarios .................................... 194
10.-Estructuras industriales ...................................................................................... 197
Hoyos para extraer arcilla ...................................................................... 197
Hoyos para decantar y amasar la arcilla ................................................ 199
Hornos de cerámica ............................................................................... 200
Vertederos de cerámica ......................................................................... 202
Hornos de cobre .................................................................................... 203
Herrerías ................................................................................................ 204
Carboneras ............................................................................................. 205
Hornos de cal ......................................................................................... 206
Hornos de pez ........................................................................................ 208
Fosa de tenería ...................................................................................... 209
Hoyo para ahumar pieles ....................................................................... 211
Trampas de caza .................................................................................... 211
11.-Estructuras naturales ......................................................................................... 227
Hoyos de arranque de árboles............................................................... 227
Paleocanales .......................................................................................... 228
12.-Ciclos de utilización y reutilización ..................................................................... 231
Glosario...... ............................................................................................................... 239
Bibliografía ............................................................................................................... 243
Resum: Fosses, sitges i altres coses. Catàleg d’estructures
prehistòriques d’Europa ........................................................................ 313
Resumé: Trous, silos et autres. Catalogue des structures
préhistoriques d’Europe ........................................................................ 329
Abstract: Pits, silos and other aspects. A catalogue of prehistoric
features in Europe ................................................................................. 345
9
Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
Del mismo modo que un ceramólogo consulta una tabla de formas para poder
clasificar una cerámica o un arqueozoólogo un atlas de clasificación de los huesos de
algunas especies animales, en este trabajo he intentado dar un catálogo útil para el
arqueólogo de campo, para que cuando excave un yacimiento al aire libre pueda
clasificar las estructuras que encuentra de acuerdo con su función.
Este libro no es más que un catálogo de unas sesenta estructuras que podemos
encontrar en una excavación prehistórica, en el cual se buscan los elementos que
permiten identificar la función que tenían. En vuestras manos tenéis mi trabajo de los
últimos diez años, desde 2004. Aproveché los conocimientos que tengo de agronomía
(que fue mi profesión entre los años 1989 y 2009) con los de prehistoria y de
arqueología y afronté los silos para almacenar cereales con un enfoque
multidisciplinar, desde la agronomía, la etnografía y la arqueología. Fruto de este
esfuerzo fueron tres artículos publicados en las revistas Cypsela y Revista
d’Arqueologia de Ponent (Miret 2005, 2006, 2008). Pronto vi que el tema de los silos
era más complejo de lo que me había planteado al principio y que había silos de
muchos tipos y además había muchos tipos de fosas que no eran para conservar
cereales. Así nació Sistemes tradicionals de conservació dels aliments en fosses i sitges:
un enfocament multidisciplinar, publicado en red por Scribd en agosto de 2010. En
aquella monografía se estudiaban una treintena de fosas diferentes, muchas de ellas
dedicadas a la conservación de alimentos, pero también había estructuras domésticas
e industriales.
El siguiente paso fue ver que había un buen número de fosas que contenían cerámicas
enteras, llamadas "depósitos de cerámica" en la bibliografía. El estudio de estas
estructuras supuso la publicación de la monografía Els dipòsits de ceràmica a Europa
durant la prehistòria, publicado en red por Scribd en noviembre de 2011.
10
Finalmente llega ahora la tercera entrega de la serie, que es una recopilación más
amplia de todas las estructuras prehistóricas, tanto las dedicadas a la conservación de
los alimentos, como las estructuras domésticas, agrarias, industriales, escondrijos,
fosas rituales, fosas sepulcrales en contexto de hábitat, etc.
Han sido muchas las personas que me han orientado a la hora de escribir este trabajo,
o lo han leído y me han comentado sus puntos de vista, o me han ayudado a revisar las
traducciones de los resúmenes en otras lenguas. En especial quisiera expresar mi
agradecimiento a Sílvia Boquer, Lluís García, Teresa Miret, Marie-Agnès Minard, Maite
Miró, Victoria Pounce y Josep Maria Solias.
En general en este libro vais a encontrar poca teoría y mucho sentido práctico. No os
extrañéis, los agricultores somos gente de acción y de poco pensar. De hecho, soy
medio arqueólogo medio agricultor y a veces me encuentro nadando entre dos aguas,
sin compartir las reflexiones a menudo etéreas de mis amigos arqueólogos ni tirar por
la vía derecha como mis amigos agricultores. En estos momentos estoy en un proceso
creativo, donde ni yo mismo sé dónde me llevará. Ya veremos.
Cambiando de tema, he procurado que el protocolo de identificación de estructuras
fuese muy simple, tanto como ha sido posible. He procurado que la identificación de la
función de una fosa se realizara de la manera más "natural" posible, a través de la
forma, del contenido o de algunas características fácilmente verificables. A pesar de mi
esfuerzo, muchas estructuras siguen siendo difíciles de definir o incluso son
controvertidas: vamos a encontrar numerosos ejemplos a lo largo de este libro.
Comenzaremos clasificando las estructuras en positivas y negativas. Como es sabido,
las estructuras positivas son aquellas que están formadas por la aportación de material
(sedimento, piedras, barro), mientras que las negativas son recortes en el sustrato que
forma la base del yacimiento. A su vez, las estructuras positivas se clasificarán por el
tipo de material que las compone: piedra o barro. Por otra parte, las estructuras
negativas se clasificarán por su forma, después por su contenido o por algunas
características específicas (por ej. la rubefacción de las paredes).
Construcciones Con carácter general, las construcciones se pueden clasificar en función del material
principal que se utiliza para construir sus paredes, lo que nos permite hablar de casas
de piedra, de barro o de madera. Si son de técnica mixta, es decir, si se utilizan
materiales diferentes, prima el principal. Los tejados casi siempre son de materia
vegetal (troncos de árbol, ramas, paja...).
Casas de piedra. Las casas de piedra pueden tener las paredes formadas con piedra
seca, cuando no se utiliza ningún tipo de aglutinante para unir las piedras, o de piedras
unidas con barro. Las casas de paredes de piedra se encuentran en los lugares en
donde abunda, como en el Mediterráneo.
Casas de barro. En la construcción con barro se distinguen distintas técnicas: adobe,
tapial, tierra amasada (en francés, bauge) y barro con cestería (en francés, torchis,
11
inglés wattle and daub). A menudo las casas hechas con adobes o con tapial tienen un
zócalo de piedra seca que evita la humedad del suelo.
Casas de madera. Son las casas que tienen paredes formadas por postes de madera
clavados en el suelo que soportan el peso del tejado. Las paredes pueden estar
formadas exclusivamente por troncos pero es muy corriente que se forme un cañizo
con ramas urdidas recubierto por una capa de barro (torchis). En arqueología las casas
de madera se detectan por el hallazgo de agujeros de poste dispuestos de forma
regular o bien de zanjas de fundación con agujeros de poste.
Almacenes y graneros. El granero es una habitación o un edificio destinado a
almacenar todo tipo de granos de cereales y leguminosas. Se utilizaba
preferentemente para almacenar grandes volúmenes de cereales y leguminosas a
corto y medio plazo. El granero puede tener muchas formas, ya que puede tratarse de
un edificio independiente o de una habitación alta de la casa. En este trabajo se
distinguen graneros con trojes, graneros sobre postes, graneros sobre piedras y
graneros sobre muros paralelos. En el capítulo 2 del libro se ofrece una descripción de
cada uno de ellos.
TIPO FORMA ELEMENTOS IDENTIFICADORES
Casas de piedra Circular, oval, rectangular... Con muros de piedra
Casas de barro Circular, oval, rectangular... Con muros de barro
Casas de madera Circular, oval, rectangular... Con muros formados con troncos de árbol
Almacenes y graneros Circular, rectangular Variantes: - Con trojes - Sobre palos de madera - Sobre piedras - Sobre paredes
Tabla 1.1: Tipos de construcciones documentadas en la prehistoria de Europa.
Estructuras positivas
Estructuras de piedra
Las estructuras de piedra suelen ser empedrados que pueden corresponder a alguna
de las estructuras que describo a continuación, ordenadas de mayor a menor
extensión.
Eras. Las eras son los lugares donde se trillan los cereales y las leguminosas.
Ordinariamente consisten en plazas de planta circular de gran diámetro (unos quince
metros en las eras tradicionales). Pocas veces en la prehistoria un excavador ha
identificado una era, pero como entre las tradicionales hay alguna adoquinada creo
que por lo menos hay que citarlas.
Pajares. Los pajares tradicionales son montones de paja, normalmente acumulada a
partir de un poste central. En algunas regiones los pajares tradicionales tienen la parte
12
de arriba protegida con una capa de barro. Sin embargo, en muy pocas ocasiones se ha
identificado un pajar de época prehistórica.
Muros de piedra. Se trata de muros hechos principalmente con piedras, que pueden
ser de piedra seca (si no tienen ningún elemento que las una) o pueden ir ligados con
barro, cal o algún otro aglutinante.
Poyos o bancos corridos. Un poyo es una pared de poca altura (típicamente unos 0,5
m) adosada a otra, que sirve de repisa donde poner molinos, tinajas y todo tipo de
herramientas. Una variante del poyo es la cantarera, que tiene pequeñas depresiones
que sirven para dar cabida a la base de las tinajas. Existen también bancos corridos y
cantareras de adobes, como podremos ver más abajo.
Bases de granero. Son enlosados de forma generalmente circular que sirven de apoyo
a un granero de madera. Estas estructuras se encuentran en el exterior de las casas y
son de forma y tamaño variable. Se pueden ver ejemplos en el párrafo “Almacenes y
graneros” del capítulo 2.
Bases de silo elevado. Se trata de empedrados de forma circular o rectangular que
pueden estar dentro de las casas o en el exterior. Entre las piedras y por encima de
ellas (si se ha conservado) tiene que haber una capa de arcillas decantadas y el inicio
de las paredes de barro. Se pueden hallar más datos en el capítulo 4.
Soleras de hogar. Algunos hogares tienen una solera formada por guijarros de piedra
que tienen la misión de almacenar el calor del fuego que tienen encima y soltarlo poco
a poco para cocer lentamente los alimentos. Estas soleras suelen ser de planta circular
y tener un diámetro cercano a los 0,60 m, aunque también se conocen ovaladas e
incluso un poco irregulares.
Trojes y rinconeras. La troj es un departamento de poca altura dentro del granero o en
una habitación de la casa que sirve para contener el grano a granel. Puede ser de
piedra o de arcilla. La troj de piedras se forma con losas puestas verticalmente que
delimitan un espacio. Si se sitúa en un rincón de una habitación se llama rinconera.
Soportes de molinos. Los soportes de molinos consisten en una estructura de piedra o
de arcilla que sirve para fijar el molino en el suelo, para recoger la harina o para elevar
el molino del suelo y hacerlo más accesible.
Soportes de vasija. De planta circular y de pequeño diámetro, se trata de piedras que
sirven de soporte de una tinaja o de una cesta. Los soportes de vasija también pueden
ser estructuras negativas, como veremos más abajo.
13
TIPO FORMA ELEMENTOS IDENTIFICADORES
Era Circular Empedrado de gran diámetro
Pajar Circular Empedrado grande
Muro de piedra Alargada Piedras alineadas
Poyo Alargada Muro de poca altura
Base de granero Generalmente circular Empedrado
Base de silo elevado Circular o rectangular Empedrado con restos de barro
Solera de hogar Circular o cuadrada Conjunto de piedras o guijarros Cenizas y carbones
Troje o rinconera Circular o cuadrada Losas puestas verticalmente
Soporte de molino Circular Empedrado encima del cual se encuentra un molino de mano
Soporte de contenedor De planta circular y pequeño diámetro
Círculo de piedras de pequeño diámetro
Tabla 1.2: Estructuras positivas de piedra.
Estructuras de barro
Existen un buen número de estructuras hechas con barro. Desde silos elevados, trojes,
hornos, hogares, etc. Nótese que en algún caso se repiten las mismas estructuras que
las de piedra. Esto se debe a que hay estructuras que se pueden hacer con piedras o
con arcilla. Las describo por orden de las más grandes a las más pequeñas.
Silos elevados de cereales. Es un silo que se encuentra por encima del nivel del suelo.
No hay unanimidad entre arqueólogos, etnógrafos y agrónomos sobre qué diferencia
existe entre un granero y un silo elevado. Una misma construcción puede ser descrita
por un autor como granero y por otro como silo. A falta de un consenso, propuse
reservar la palabra "granero" a las construcciones para guardar el grano hechas con
madera y fibras vegetales y la palabra "silo elevado" para las hechas con barro y sus
derivados (Miret 2010: 52 -53). Nótese que un silo elevado de arcilla puede tener una
base de piedra (ver más arriba).
Poyo o banco corrido. Como hemos dicho más arriba, es una pared de poca altura
adosada a otra, que sirve de repisa donde poner molinos, tinajas y todo tipo de
herramientas. En este caso se trata de un poyo hecho con adobes.
Hornos de cerámica con bóveda. El tipo de horno de cerámica más conocido son los
hornos con bóveda y doble cámara, con una cámara de fuego y una cámara de cocción
separadas por una parrilla con perforaciones. Algunas veces hallamos hornos bastante
bien conservados, pero a menudo identificamos los hornos de cerámica por el hallazgo
de fragmentos de la parrilla de barro cocido.
14
Hornos domésticos con bóveda. Los hornos domésticos (hornos para cocer pan y otros
alimentos, que se encuentran dentro de las casas o en sus inmediaciones) se pueden
dividir entre hornos con bóveda y hornos excavados en el suelo. En el primer caso son
estructuras positivas y en el segundo, negativas. Los hornos con bóveda se construyen
con una malla de ramas que soportan las paredes de arcilla de forma semiesférica o en
tronco de cono. Para cocer pan, se enciende un fuego en el interior y cuando se
alcanza la temperatura deseada se retiran las cenizas y los troncos y se ponen los
panes o los alimentos que se deben cocer. En una excavación a veces encontramos la
base de los hornos pero a menudo sólo identificamos fragmentos de paredes de barro
vertidos dentro de un hoyo para basura.
Trojes y rinconeras. La troj es un departamento de poca altura hecho con barro
amasado o barro con cestería que sirve para contener grano. La rinconera es una troj
que se sitúa en un rincón de una habitación y sirve para conservar grano u otros
elementos. Puede estar formada por dos paredes rectas o una pared curva en cuarto
de círculo.
Hogares. Hay hogares que presentan una solera de barro que les sirve de base y refleja
el calor del fuego encendido encima. Por debajo pueden tener una capa de fragmentos
de cerámica o de guijarros de piedra.
TIPO FORMA ELEMENTOS IDENTIFICADORES
Silo elevado Circular o cuadrada Paredes de barro amasado o de torchis
Poyo o banco corrido Alargada Muro de poca altura Puede tener cavidades para sostener tinajas
Horno de cerámica con bóveda
Circular o cuadrada Dos cámaras separadas por una parrilla de barro cocido Paredes de barro cocido
Horno doméstico con bóveda Circular Solera de barro y piedras Paredes de barro cocido
Troje o rinconera Circular o cuadrada Paredes de barro de poca altura En una casa o granero
Hogar Circular o cuadrada Solera de barro Carbones y cenizas
Tabla 1.3: Estructuras positivas de barro.
Estructuras negativas Más arriba ya he definido las fosas o estructuras negativas. Ahora sólo pretendo
señalar que las estructuras negativas pueden ser profundas o someras (de poca
profundidad). Primero trataremos las estructuras profundas, que son las que tienen
una profundidad superior a la anchura, y veremos que se pueden clasificar en función
15
de su planta en circulares, rectangulares, ovales y alargadas. Más adelante hablaremos
de las estructuras somas, de las de formas especiales (normalmente fosas industriales,
destinadas a obtener algún producto) y de las de forma inespecífica, definidas por los
objetos que se encuentran dentro.
Estructuras profundas, de planta circular
En primer lugar hablaremos de las estructuras negativas profundas, y dentro de ellas,
de las que presentan planta circular. Están ordenadas por su diámetro, de mayor a
menor.
Silos subterráneos de cereales. Se puede considerar el tipo de fosa más corriente
dentro de los poblados prehistóricos europeos excepto en los yacimientos con casas
de madera, donde la estructura más numerosa es el agujero de poste. En cuanto a la
forma, la búsqueda de bibliografía agronómica, etnográfica y arqueológica pone de
manifiesto que los silos para almacenar cereales son las únicas estructuras
subterráneas que presentan morfologías troncocónicas, ovoides o en forma de botella.
También son normales las cilíndricas, pero esta morfología es compartida por otros
tipos de hoyo, lo que obliga a buscar más elementos para identificar correctamente un
silo para cereales. Otros criterios que permiten identificar un silo son: 1) Un análisis
carpológico del sedimento del fondo del silo, en el cual aparezcan granos de cereal. 2)
El recubrimiento de barro de las paredes que se hace para impermeabilizar mejor. 3)
Una ligera rubefacción de las paredes, causada por la quema de residuos de un
ensilado anterior. 4) Presencia de losas circulares de piedra o tapaderas de barro, etc.
Silos con cerámicas enteras. Los silos con cerámicas enteras son silos para cereales
que cuando están vacíos (normalmente en verano) se utilizan para conservar
alimentos en cerámicas. Se identifican por la presencia de cerámicas enteras en el
fondo de un silo. Las cerámicas deben ser preferentemente tinajas de
almacenamiento, que es el elemento clave que las diferencia de los escondrijos
domésticos y de las fosas rituales.
Silos semisubterráneos de cereales. En los silos semisubterráneos el grano se
encuentra parte bajo tierra y parte por encima del suelo. En etnografía no son muy
corrientes y en arqueología hay que notar que resultan difíciles de identificar porque la
base que pervive es una cubeta o una fosa cilíndrica poco profunda, difícil de distinguir
de otros tipos de fosas.
Silos para tubérculos. El silo para tubérculos es propio de otras latitudes. En Europa no
se documenta con seguridad hasta finales de la Edad Media.
Silos para forrajes. El silo para forrajes no se generaliza hasta el siglo XIX, aunque
algunos autores piensan que se podría utilizar ya en la edad del hierro.
Pozos. Es un cilindro de profundidad notable que llega desde la antigua superficie del
suelo hasta la capa freática, donde se encuentra el agua. La profundidad es casi
siempre superior a los 2 o 3 m y existen pozos neolíticos de hasta 15 m. Los de época
posterior pueden ser todavía más profundos. Generalmente presentan la parte baja de
16
las paredes recubiertas con troncos o muros de piedra seca. Los prehistoriadores
centroeuropeos distinguen varios tipos de pozos: Kastenbrunnen, Röhrenbrunnen,
wickerwork, etc. en función de la estructura que impide el derrumbe de las paredes.
Fosas con lecho de arena. Se trata de un tipo de estructura rara en prehistoria (no
conozco ningún ejemplar seguro) pero que se encuentra bien descrita por los antiguos
agrónomos y por la etnografía. Se trata de fosas cilíndricas o cúbicas que tienen en la
base una capa de arena donde se depositan los alimentos que se quieren conservar
(frutas, tubérculos, frutos secos...).
Depósitos de líquidos. Se trata de fosas cilíndricas que eran recubiertas por una piel y
eran utilizadas para contener líquidos como el suero de la leche. No conozco
ejemplares prehistóricos europeos y sólo tengo informaciones procedentes de la
etnoarqueología.
Fosas de fermentación. Son fosas recubiertas de hojas donde fermentan algunos
frutos y tubérculos, permitiendo de esta manera que estos productos se puedan
conservar más tiempo. Se utilizan sobre todo en zonas tropicales y son desconocidas
en Europa.
Silos para frutos secos. Los pocos silos prehistóricos para conservar frutos secos que
conocemos son de forma cilíndrica y de dimensiones más modestas que los silos para
cereales. Se conocen también ejemplares etnográficos de planta rectangular. En
arqueología los silos para frutos secos se identifican por el hallazgo de restos de frutos
secos (generalmente carbonizados) en el interior de una fosa cilíndrica.
Tinajas enterradas hasta el cuello. Se trata de tinajas que se entierran hasta el cuello
en fosas cilíndricas con base normalmente cóncava y ajustada a la forma del vaso. Las
tinajas enterradas hasta el cuello contenían líquidos como vino, aceite o agua pero de
acuerdo con datos etnográficos también podían conservar algunas frutas.
Morteros excavados en el suelo. Es un tipo de mortero que consiste en un simple
hoyo hecho en el suelo, donde se depositan las semillas que se quieren decorticar
utilizando un bastón o una maza de madera. Las medidas son modestas, 0,30 o 0,40 m
de diámetro y una profundidad similar.
Agujeros de poste. Es un tipo de estructura que permite identificar las casas de
madera. Consiste en un cilindro de diámetro reducido y una profundidad varias veces
su diámetro. También puede servir como fundamento de una empalizada u otras
estructuras como puentes, palos de pajar, etc.
Estructuras profundas, de planta rectangular u oval
Existen pocas estructuras negativas de planta rectangular. Pueden ser rectangulares
los pozos, los silos (de todo tipo), los fondos de cabaña o incluso algunos graneros
semisubterráneos. Cuando en una excavación prehistórica hallamos una fosa de planta
rectangular en principio debemos pensar que se trata de una cava.
Cavas. En prehistoria la cava es una fosa de planta rectangular u oval, aunque se
conocen también cavas en forma de corredor con las paredes formadas con muros de
17
piedra. Las cavas se utilizaban para conservar alimentos de todo tipo. Los alimentos se
pueden poner en las cavas dentro de cerámicas, en barricas, en cajas, en sacos,
colgados, etc. La conservación de los alimentos en la cava se basa en la mayor
estabilidad de temperaturas que hay bajo tierra, especialmente en el fresco que se da
en los meses de verano.
En algunos yacimientos se conocen cavas que tenían un cajón de madera que evitaba
el contacto de los alimentos con las paredes de la fosa.
Estructuras profundas, de planta alargada
Las fosas de planta alargada se pueden clasificar de muchas maneras. Aquí he puesto
primero las fosas relacionadas con los poblados y luego las estructuras agrarias y
naturales.
Cavas. Más arriba he dicho que existen unas cavas en forma de corredor con las
paredes muradas.
Zanjas de fundación. Se trata de zanjas que fundamentan un muro de piedra seca o
una pared de troncos portantes. Las zanjas de fundación, si van asociadas a agujeros
de poste, nos permiten definir las casas de madera.
Cercas y empalizadas. Las cercas y las empalizadas se detectan por alineamientos de
pequeños agujeros de poste o de zanjas de fundación más estrechas que las de un
muro. Las cercas pueden ser para el ganado o para delimitar un poblado. Las
empalizadas pueden tener función defensiva cuando se encuentran asociadas a fosos.
Fosos. Suelen delimitar los poblados, se asocian a empalizadas y normalmente se les
atribuye una función defensiva. Los fosos neolíticos a menudo son discontinuos y se
disponen uno detrás de otro.
Marcas de arado. Son las marcas que deja el arado en el sustrato de una parcela de
cultivo. Se trata de pequeñas zanjas paralelas que se orientan por el lado largo de la
parcela y que a menudo son atravesadas por otras marcas ortogonales. Normalmente
los arados modernos borran las marcas dejadas por arados más antiguos de tal manera
que muchas marcas de arado se han preservado bajo túmulos prehistóricos que sellan
un campo de cultivo más antiguo.
Límites de parcela. Son zanjas que delimitan una antigua parcela de cultivo. Muy a
menudo son conocidos a través de fotografías aéreas o de altimetría láser,
permitiendo detectar antiguos parcelarios. Son varias las regiones de Europa templada
en las que se conocen parcelarios prehistóricos, conocidos normalmente con el
nombre de "campos celtas”.
Canales de drenaje. Son zanjas que recogen el agua de un poblado o de una parcela de
cultivo y la derivan hacia un río o torrente. Se pueden detectar por fotografía aérea o
directamente por excavación.
Paleocanales. Son antiguos canales por donde discurría el agua de lluvia que han sido
cubiertos por terrazas agrícolas. No se trata de estructuras antrópicas, sino de
18
elementos naturales. Si se incluyen en este trabajo es porque los podemos encontrar
en una excavación arqueológica.
TIPO FORMA ELEMENTOS IDENTIFICADORES
Silo subterráneo de cereales Cilíndrica, troncocónica, ovoide o en forma de botella
Granos de cereal carbonizados Recubrimiento de las paredes con arcilla Ligera rubefacción de las paredes Improntas de granos Presencia de tapaderas
Silo con cerámicas enteras Cilíndrica, troncocónica, ovoide o en forma de botella
Cerámicas de almacenaje enteras
Silo semisubterráneo de cereales
Cubeta cilíndrica Granos de cereal carbonizados
Silo para tubérculos Cilíndrica
Silo para forrajes Cilíndrica o alargada
Pozo Cilíndrica Gran profundidad, hasta la capa freática Elementos de protección en su parte baja (troncos, muros de piedra)
Fosa con lecho de arena De planta circular o cuadrada Capa de arena o de ceniza en el fondo
Depósito de líquidos Cilíndrica
Fosa de fermentación Cilíndrica
Silo para frutos secos Cilíndrica Frutos secos carbonizados
Tinaja enterrada hasta el cuello
Cilíndrica con la base cóncava
Tinaja conservada bastante entera (más de la mitad)
Mortero excavado en el suelo Cilíndrica Dimensiones reducidas Capa de arcilla en las paredes
Agujero de poste Cilíndrico, estrecho y profundo
Sedimento con carbones o con materia orgánica (coloración oscura) Piedras de calza
Cava De planta rectangular, oval o alargada
Se pueden conservar las tinajas que contenía Puede tener una caja de madera Puede tener las paredes con muros
Zanja de fundación Alargada Asociada a un muro
Cerca o empalizada Alargada Línea de agujeros de poste o zanjas de fundación que delimitan un espacio Puede estar asociado a un foso
19
Foso Alargada Suelen delimitar un espacio de hábitat Pueden estar asociados a una empalizada
Marca de arado Alargada Pequeños canales que siguen la dirección del lado largo de un campo o cruzados
Límite de parcela Alargada Suele ser rectilíneo y delimitar un campo rectangular
Canal de drenaje Alargada Puede estar en un espacio de hábitat o delimitar campos de cultivo
Paleocanal Alargada Antigua arroyada formada por la naturaleza
Tabla 1.4: Estructuras negativas profundas, más hondas que anchas.
Estructuras somas (de poca profundidad)
Siguiendo con las estructuras negativas, vamos a explicar algunas estructuras regulares
que se caracterizan por su escasa profundidad. Las ordeno de más a menos extensas.
Balsas. Se trata de grandes depresiones, normalmente próximas a los poblados, donde
se acumula el agua de lluvia. Al fondo de la balsa se detectan capas de arcilla y de
limos arrastrados por el agua. Si se realiza un estudio del sedimento se pueden
encontrar esqueletos de diatomeas y otros organismos propios de aguas estancadas.
En algunas ocasiones se han encontrado en el fondo cerámicas que se supone que
eran utilizadas para extraer agua y se perdieron.
Fondo de cabaña. Es un tipo de estructura clásica y bastante controvertida.
Corresponde a una cabaña que tiene el suelo en una fosa regular. En algunos casos
puede corresponder a una vivienda entera pero los ejemplos prehistóricos europeos
apuntan más bien a una finalidad concreta: taller, corral, almacén, etc. Hasta los años
1980 se daba el nombre de "fondo de cabaña" a cualquier estructura negativa.
Hornos con piedras calientes, también llamados “hornos polinesios”. Es un tipo
especial de horno consistente en una fosa circular o alargada en la que se cuecen los
alimentos por la adición de piedras muy calientes que se sacan de un fuego que se
encuentra cerca o dentro de la misma fosa. Los alimentos se envuelven en hojas y se
cuecen lentamente. Los estudios etnográficos indican que los hornos con piedras
calientes se utilizan sobre todo en fiestas y banquetes, ya que es un horno que permite
asar un animal entero y en cambio resulta poco apto para cocer las pequeñas
cantidades de alimento que se necesitan en el día a día.
Fosas de combustión. A veces los hogares se construyen en cubetas que sirven para
concentrar el fuego sobre el recipiente que se cuece. Las fosas de combustión se
detectan cuando se encuentra una cubeta con las paredes rubefactadas y el interior
lleno de cenizas y de carbones.
20
Soportes de vasija. Se trata de una pequeña concavidad con el fondo plano o cóncavo
que servía para aguantar una tinaja. A menudo para ajustar la base de la tinaja a la
forma de la fosa se utilizaba arena o piedras de calzo.
TIPO FORMA ELEMENTOS IDENTIFICADORES
Balsa De tendencia circular y gran diámetro
Puede tener un canal de alimentación que lleve el agua Limos en el fondo
Fondo de cabaña Circular o rectangular Suelo llano Puede tener estructuras domésticas como hogares, hornos, trojes, etc.
Horno con piedras calientes (horno polinesio)
Circular o rectangular alargada
Piedras termoalteradas Puede tener grandes carbones
Fosa de combustión Circular Rubefacción de las paredes Carbones y cenizas
Soporte de vasija Circular con la base cóncava Base de una tinaja in situ Piedras de calzo
Tabla 1.5: Estructuras negativas poco profundas
Estructuras de formas especiales
Se trata de fosas que se identifican por las diferentes formas que presentan, ya que
pueden ser cilíndricas, en forma de embudo, alargadas, etc. Muchas de estas fosas son
industriales, o sea que servían para elaborar algún producto. En algunas estructuras
industriales se detecta la presencia del producto que se obtenía o sus escorias. A
menudo en la obtención de este producto interviene el fuego y entonces detectamos
carbones, cenizas y rubefacciones.
Hornos domésticos de fosa. Se trata de una variedad de horno doméstico que se
encuentra cuando en un fondo de cabaña se excava en una pared lateral la cámara de
un horno. La mayoría de ejemplos que se conocen en Europa son de época medieval,
pero hay alguno más antiguo. La planta suele ser circular y las paredes acaban en una
bóveda.
Hoyos para extraer arcilla. Son fosas de apariencia irregular pero que si se observan
con detalle se ve que son una combinación de varias fosas ovales. Cada fosa oval
representa un operario que extrae la tierra que tiene a su alrededor (lo que le da el
brazo, típicamente 1,5-2 m de eje mayor) con un frente vertical delante del operario y
un frente opuesto no tan abrupto, por donde se retira el sedimento. Las fosas se
cortan entre sí y dan un suelo que recuerda los cráteres de la luna. Hasta los años 1980
la mayoría de estas fosas se clasificaban como fondos de cabaña.
21
Hoyos para decantar y amasar barro. Normalmente son hoyos para extraer arcilla que
se reutilizan para decantar o amasar el barro que se usará en la construcción de
estructuras y edificios cercanos.
Hornos de cerámica de fosa. Los vasos de cerámica se pueden cocer en hornos de
fosa. La etnografía y la arqueología experimental nos muestran numerosas formas
posibles para estos hornos, desde los de forma cilíndrica (en cubeta) o los que
presentan un pozo de acceso y una cámara de cocción excavada en el suelo.
Vertederos de cerámica. En un taller de ceramista, se trata de los sitios donde se tiran
las cerámicas que han salido mal cocidas o deformadas. Puede ser un simple montón o
una fosa, normalmente un antiguo hoyo para extraer arcilla. También se aplica el
nombre sensu lato a cualquier acumulación de cerámicas.
Cerámicas soterradas. Es un tipo de estructura muy especial, hasta el punto que no
conozco ningún ejemplar seguro en la prehistoria europea. La definición parte de los
antiguos tratados de agronomía, que dicen que se pueden conservar frutas frescas y
frutos secos dentro de cerámicas cerradas herméticamente y enterradas en un lugar
seco.
Carboneras. Era la estructura donde se obtenía el carbón necesario para alimentar los
hornos metalúrgicos, de ahí que se crea que se desarrolló sobre todo a partir del
eneolítico, a pesar de que las primeras carboneras identificadas con seguridad
corresponden a la edad del hierro. La etnografía y la historia de las técnicas nos
muestran varias formas de hacer carbón, ya que se puede obtener en pilas o en fosas.
La carbonera se detecta por la presencia de numerosos carbones de especies aptas
para el carboneo, como son robles, encinas, haya, pino, brezo, etc. en la zona
mediterránea, o aliso, tilo, arce, olmo, etc. en la Europa templada.
Hornos de cobre. Existen muchos tipos. Hay que distinguir los hornos de reducción,
que obtienen el cobre a partir del mineral y se sitúan en las zonas mineras, y los hornos
de fundición, que se encuentran en el taller del artesano broncista y se localizan cerca
de los centros de consumo. Los hornos de reducción más conocidos consisten en una
fosa cuadrangular situada en un lugar en pendiente, con paredes de piedra y el interior
lleno de carbones y escorias de cobre. Los hornos de fundición se componen de un
crisol puesto sobre una fosa donde había carbón vegetal que era encendido con mucha
intensidad con la ayuda de la corriente de aire provocado por un fuelle acoplado a una
tobera. Los elementos que identifican un horno de fundición son el crisol, la fosa, la
tobera o las escorias de metal.
Hornos de hierro. Como en el cobre, se deben distinguir por un lado los que servían
para obtener hierro del mineral (hornos de reducción) de los hornos de fundición o
fraguas, que encontramos en el taller del herrero. En los hornos de reducción se
obtiene la esponja de hierro, la cual se vuelve a calentar en el horno y se martillea
repetidamente para obtener un objeto de hierro. Cerca de la fragua suele aparecer el
yunque, que es una piedra sobre la que el herrero golpeaba el hierro.
22
Hornos de cal. Mal documentados en la prehistoria, se conocen sobre todo por algún
experimento y más que nada por informaciones etnográficas y de los agrónomos
antiguos.
Hornos de pez. Tampoco nos han llegado hornos de pez prehistóricos que hayan sido
identificados y estudiados. Casi toda la información que poseemos proviene de
experimentos y de hornos más recientes.
Fosas de tenería. Son fosas problemáticas, largas y estrechas, llamadas por los
alemanes Schlitzgruben. Antes se consideraban fosas para curtir las pieles mediante la
inmersión en líquidos que contenían taninos, pero actualmente se tiende a
interpretarlas como trampas de caza.
Hoyos para ahumar pieles. Se trata de pequeñas fosas donde se quemaban materias
que daban mucho humo y servían para ahumar las pieles. Aunque son bien conocidos
en América del Norte, en Europa no conozco ejemplos.
Trampas de caza. Es un tipo de fosa controvertida, ya que incluye las Schlitzgruben,
tipo de fosa particular encontrada en muchos lugares de Europa, de forma alargada,
profunda, y muy a menudo con el fondo con depresiones. Años atrás era considerada
una fosa de tenería pero actualmente hay tendencia a considerarla una trampa de
caza.
Hoyos de plantación. Son hoyos hechos en el suelo de los antiguos campos de cultivo
que servían para plantar cepas u otros árboles. Las cepas se plantan en hileras
manteniendo unas determinadas distancias entre ellas a fin de facilitar el paso del
arado. La mayoría de hoyos y zanjas de plantación que conocemos son ya de época
romana, pero se conocen de la edad del hierro y alguna más antigua en las islas del
Mediterráneo.
Hoyos de arranque de árbol. Se trata de fosas irregulares causadas por la caída de un
árbol arrastrado por la fuerza del viento. Al caer el árbol, estira las raíces y se lleva un
pan de tierra en forma de D algo irregular. Son fosas causadas por la naturaleza pero
ocasionalmente son aprovechadas por el hombre.
TIPO FORMA ELEMENTOS IDENTIFICADORES
Horno doméstico de fosa De planta circular con un pozo de acceso
Intensas rubefacciones
Hoyo para la extracción de arcilla
Hoyo formado por la combinación de diversas fosas ovales que se yuxtaponen
El sustrato tiene que ser de arcillas
Hoyo para decantar y amasar el barro
Suele reciclar un hoyo para la extracción de arcilla
Suele contener arcilla decantada en el fondo
Horno de cerámica de fosa Cilíndrica Ligera rubefacción
Vertedero de cerámica Suele utilizar una fosa preexistente
Acumulación de cerámicas mal cocidas o deformadas
23
Cerámica soterrada Formado por la combinación de varias fosas que se yuxtaponen, de medidas más modestas que los hoyos de extracción de arcilla
Carbonera De planta circular o cuadrangular
Carbones aptos para el carboneo Pueden hallarse en un taller de herrero o alejados de los asentamientos
Horno de cobre De planta circular o cuadrangular
Rubefacción de las paredes Carbones Toberas Crisoles Escorias
Horno de hierro De planta circular o cuadrangular
Rubefacción de las paredes Carbones Toberas Crisoles Escorias
Horno de cal Cilíndrica Rubefacción de las paredes Restos de cal Proximidad a una balsa para amarar la cal
Horno de pez Forma de embudo (y otras) Rubefacción de las paredes Carbones
Fosa de tenería Forma en Y-V-W, larga y estrecha
Acumulación de materia orgánica, fósforo, nitrógeno, etc.
Hoyo para ahumar pieles Cilíndrica con la base cóncava
Presencia de carbones que producen mucho humo Capa de humo en las paredes
Trampa de caza Forma en Y-V-W, larga y estrecha
Lejos de los asentamientos Se presentan agrupadas
Hoyo de plantación Hoyos situados a intervalos regulares
Se identifican en ocasión de grandes decapajes
Hoyo de arranque de árbol En forma de D Paredes irregulares
Tabla 1.6: Estructuras de forma especial
Estructuras de forma inespecífica
Son estructuras en las que la forma de la fosa es indiferente, ya que lo que las
caracteriza es su contenido de objetos. A menudo aprovechan fosas excavadas con
otras funciones, tales como silos, agujeros de poste, fosas para la extracción de arcillas,
etc.
Escondrijos o depósitos. Los escondrijos son fosas (o, a veces, simples loci) donde
aparecen un número más o menos importante de herramientas, utensilios y bienes
24
que se supone que se escondían bajo tierra porque no se necesitaban en ese momento
o quizás porque había una situación de inseguridad que hacía recomendable ocultar
bienes valiosos. En un trabajo anterior clasifiqué los escondrijos en domésticos, de
distribución y tesoros (tabla 1.7) (Miret 2010: 117-119).
Fosas rituales. Las fosas rituales son aquellas fosas que contienen en su interior
elementos que se atribuyen a rituales mágico-religiosos o que se identifican como
ofrendas a las divinidades. Los hay de muchísimas clases y en general son bastante
controvertidas. A fin de no divagar excesivamente con un tipo de estructuras que se
prestan a especulación, he optado por utilizar los pocos conocimientos que tenemos
de época clásica, donde nos son conocidos algunos aspectos de su religiosidad, y
retroceder en el tiempo para ver si lo que encontramos en la prehistoria se puede
ajustar al registro arqueológico que conocemos de la época clásica. De esta forma he
tomado en consideración los siguientes tipos (tabla 1.7): depósitos de fundación, fosas
con huesos animales en conexión anatómica, fosas con restos de banquetes, fosas
relacionadas con libaciones, fosas con elementos de culto y hallazgos en las ciénagas.
Estas estructuras se describen con detalle en el capítulo 8.
Fosas sepulcrales. El número de estructuras y construcciones prehistóricas
relacionadas con la muerte es muy amplio: sepulcros de corredor, cistas, túmulos,
campos de urnas, hipogeos, tumbas de fosa, etc. En esta monografía sólo se estudian
unas pocas estructuras sepulcrales: silos para cereales reaprovechadas como lugar de
enterramiento, sepulturas animales dentro de tumbas o necrópolis, etc.
Hoyos para basura. A partir de los trabajos etnoarqueológicos de Hayden y Cannon
(1983) se pueden distinguir dos tipos de hoyos para basura. Los autores mencionados
sostienen que los desechos sufren dos tipos de selecciones: En primer lugar la
selección provisional (provisional discard), en la que los restos de comida o las cenizas
se tiran en un vertedero temporal (como puede ser el estercolero), las cerámicas rotas
se guardan por si pueden ser utilizadas para dar de beber a los animales o para
proteger una planta del huerto, etc. De vez en cuando, normalmente una vez al año, se
realiza la selección definitiva (final discard): el contenido del estercolero se echa a los
campos de cultivo y los objetos que no pueden ser aprovechados se tiran a cualquier
tipo de hoyo que ha perdido su uso original, sea un silo, un hoyo para extraer arcilla,
un pozo, etc., o el cauce de un torrente.
25
TIPO FORMA ELEMENTOS IDENTIFICADORES
Escondrijo o depósito doméstico
Suele reutilizar una fosa preexistente
Cerámicas de muchos tipos, herramientas, molinos, materias primas. Dentro de los asentamientos
Escondrijo o depósito de distribución
Suele reutilizar una fosa preexistente
Series repetidas de bronces, de hachas de piedra o de herramientas de sílex Depósitos de fundidor con objetos rotos Alejado de los asentamientos
Tesoro Suele reutilizar una fosa preexistente
Collares, herramientas de bronce, monedas Propio de tiempos históricos
Depósito de fundación En un agujero de poste, una zanja de fundación o una fosa cubierta por el pavimento de una casa
Puede contener cerámicas enteras, el esqueleto de un animal sacrificado o monedas
Fosa ritual con huesos de animales en conexión anatómica
Suele reutilizar una fosa preexistente
Esqueleto total o parcial de un animal sacrificado Dentro de un asentamiento o santuario
Fosa ritual con restos de banquetes
Suele reutilizar una fosa preexistente
Restos de comida de tipo excepcional (especies poco corrientes) Dentro de santuarios o en necrópolis
Fosa ritual relacionada con libaciones
Suele reutilizar una fosa preexistente
Series de vasos de uso individual (copas, boles)
Fosa ritual con elementos de culto
Suele reutilizar una fosa preexistente
Depósito de objetos de culto (calderas, figurillas, vasos en miniatura...)
Hallazgos en las ciénagas Objetos de todo tipo echados en las ciénagas o enterrados en sus proximidades
Fosa sepulcral (en un asentamiento)
Suele reutilizar una fosa preexistente, generalmente un silo
Sepulturas en silos, bajo las casas, etc. Puede ser primaria o secundaria
Hoyo para basura Suele reutilizar una fosa preexistente
Toda clase de basura y ripio
Tabla 1.7: Estructuras de forma inespecífica, caracterizadas por su contenido.
27
Capítulo 2
CASAS Y CONSTRUCCIONES
Una casa o una vivienda es un edificio (o un conjunto de edificios) donde se realizan
diversas funciones y actividades domésticas: dormitorio, cocina, zona de reunión,
almacén, taller de actividades artesanas y corral para el ganado.
Existen casas compactas en donde se concentran todas las actividades mencionadas en
un solo edificio, como podría ser el caso de las pallozas de Los Ancares y de la Cabrera
(montañas que hay entre León y Galicia, al NO de España), que se utilizaron hasta bien
entrado el siglo XX (fig. 2.1). En una zona vecina, en Somiedo, Asturias, se conocen
otras construcciones de cubierta vegetal, llamadas brañas, que utilizaban los vaqueiros
de alzada para vivir los meses de verano, ellos y sus vacas, hasta hace pocos años. En
1999 tuve la ocasión de visitarlas (fig. 2.2).
En contraste, en África encontramos ejemplos actuales de viviendas compuestas de
varias cabañas cada una de las cuales tiene una función diferente. Por ejemplo, entre
los mofu y otras etnias de Camerún una casa es un conjunto de cabañas de pequeñas
dimensiones entre las que destacan la cabaña del marido, las de las mujeres y los
niños, el granero, la cocina, los corrales, incluso puede haber cabañas en las cuales se
hace la molienda, etc. (Seignobos 1984). En Botsuana se conocen casas compuestas de
un número elevado de pequeñas cabañas de funciones diversas, con una valla de
delimitación (Lepekoane 2001). Entre los nuba de Sudán también son habituales las
viviendas formadas por la combinación de varias cabañas (Hodder 1982).
Es posible que la utilización de un solo edificio o muchos vaya ligado a la disponibilidad
de los troncos de gran envergadura necesarios para construir edificios de grandes
dimensiones. En las regiones donde la climatología permite encontrar árboles
corpulentos se pueden construir grandes edificios, pero en donde la disponibilidad de
troncos de árbol es limitada hay que ir a la construcción de pequeñas cabañas.
28
Cuando queremos conocer la función que tenía una habitación o un edificio,
habitualmente creemos que los prehistóricos eran gente ordenada que al abandonar
su casa nos dejaban sus objetos y sus herramientas bien arregladas para que los
arqueólogos pudiéramos identificar sin dificultad su función a partir de los vestigios
encontrados. Nada más lejos de la realidad, cuando los prehistóricos abandonaban una
casa se llevaban todo lo que les era útil y con posterioridad se producía la rapiña de
todos los elementos reutilizables. Sólo en los casos en que se producía el abandono de
una vivienda por causas de fuerza mayor, como un incendio, una subida repentina del
nivel del lago en un poblado palafítico o una erupción volcánica, encontraremos los
objetos en el mismo sitio en donde los dejaron los prehistóricos. Los asentamientos
que han sufrido un abandono repentino y nos proporcionan una "fotografía" de tal
como era el yacimiento en el momento inmediatamente anterior a su preservación son
francamente escasos y merecen una excavación muy cuidadosa.
Entre las casas quemadas hay que mencionar la Loma del Betxí (De Pedro 1990, 1998),
Cabezo Redondo de Villena (Hernández et al. 2012), Vincamet (Moya et al. 2005), el
Barranc de Gàfols (Belarte 1997: 38), la Hoya Quemada (Burillo, Picazo 1986, 1997),
Los Castellares (Burillo, de Sus 1986), Martigues (Chausserie-Laprée, Nin 1990), Lattes
(Roux 1999), Lugo di Romagna (Degasperi, Ferrari, Steffè 1996) y Sitagroi (Renfrew
1970). Entre los graneros y almacenes quemados hay que citar Roseldorf (Holzer
2008), Brig-Glis (Curdy et al. 1993), Le Camp du Roi (Gransar, Malrain, Matterne 1997)
y la Croix de Fer (Esperou 2007).
No puedo dar ningún ejemplo de casas cercanas a un lago afectadas por una
inundación. Recuerdo hace unos años haber leído un artículo de un poblado
prehistórico de la zona de los Alpes que fue abandonado repentinamente por la subida
del nivel del lago. Pero permitidme ser sarcástico conmigo mismo: ese día no tomé
nota y ahora no soy capaz de localizar el artículo.
Finalmente, como hallazgo excepcional, cabe mencionar el poblado de la edad del
bronce de Nola, en la Campania, afectado por una erupción del Vesubio-Somma de
hacia el año 1600 aC, que nos ha dado un poblado de cabañas perfectamente
preservado bajo los fangos volcánicos (Albore Livadie et al. 2005).
En las casas de época prehistórica es frecuente distinguir entre casas hechas con
piedra, con barro o con madera como elementos principales de soporte de las paredes.
Las cubiertas suelen ser de fibras vegetales a pesar que en las zonas más áridas del
Mediterráneo se pueden utilizar las terrazas cubiertas con barro. De hecho, una parte
de las técnicas de construcción se deben considerar técnicas mixtas porque mezclan
elementos diferentes: son muy frecuentes los zócalos de piedra en muros de barro o
las estructuras de madera recubiertas con una capa de barro (técnica conocida con el
nombre de torchis, vid. más abajo).
29
Casas de piedra Las casas de piedra son propias de las zonas en donde abundan, como en el
Mediterráneo. De hecho, las paredes de piedra pueden ser de piedra seca, en las
cuales no se utiliza ningún tipo de aglutinante para rejuntar las piedras, o paredes de
piedra unidas con barro. Conocemos también paredes formadas por un zócalo de
piedra sobre el cual se asienta un muro de barro, aunque en este caso se suelen
considerar paredes de barro (vid. más abajo).
Se diferencian diversas técnicas de construcción con piedras, entre ellas la
mampostería y el paramento doble con relleno interno. La primera consiste en un
aparato irregular hecho con piedras de forma y tamaño diferentes reunidas sin un
orden determinado. La segunda consiste en la disposición de una doble hilada de
piedras para formar el grueso del muro, de tal manera que la cara de la piedra que
forma la cara vista ha sido escuadrada mientras que la parte interna se deja sin
desbastar (Belarte 1997: 64).
Existen muchos tipos de cabañas de piedra prehistóricas. Las hay circulares, ovales, en
forma de naveta, rectangulares (aisladas o adosadas con paredes medianeras), etc. La
piedra se utiliza para construir las paredes, pero también se utiliza en otras estructuras
como hogares, bases de silos, trojes, poyos, hornos, etc.
Como muestra de cómo eran las casas de piedra prehistóricas creo que podemos
utilizar la figura 2.3. Arriba podemos ver la reconstrucción de una casa de la cultura de
Fontbuisse, que se extendió por el Languedoc en el eneolítico, según un dibujo
aparecido en la revista L’Architecture vernaculaire (Supl. 3, 1983). Otro ejemplo es la
casa de Conderton, de la edad del hierro, que fue reconstruida experimentalmente en
la Butser Ancient Farm (Reynolds 1988: 31-35; 1990: 22-24).
Casas de barro Las casas de barro son las que tienen las paredes hechas con este material, a pesar de
que tengan un zócalo de piedra o la cubierta vegetal. La forma de estas casas es
variable: pueden ser circulares, ovales, en forma de naveta, rectangulares...
En la figura 2.4 se puede ver como muestra la reconstrucción de una casa del poblado
de Vladimirovka, en Ucrania, de la cultura neolítica de Cucuteni-Tripolje.
Los especialistas en construcciones con tierra han clasificado las técnicas de
construcción de casas de barro que podemos encontrar en una excavación prehistórica
en las cuatro siguientes1:
Adobe: Se trata de masas de arcilla de forma paralelepípeda que se forman al moldear
la arcilla dentro de unos cajones de madera y dejarlos secar al sol. Los adobes
prehistóricos a menudo han sido elaborados a mano y no resultan tan regulares. Una
vez secos, estos adobes se apilan y sirven para construir una pared, poniéndolos a 1 La bibliografía principal que he utilizado para elaborar esta parte es Belarte 1993, 1997, 2008; Bruno 2010; Bruno et al. 2010; Chazelles 1997, 2005; Ferrer 2010; García 2009; García, Lara 1999, 2005; Jongsma 1997; Roux 2008; Sánchez 1999; Tasca 1998.
30
soga. A menudo la arcilla se mezcla con materiales como la paja a fin de darle más
resistencia y ese es uno de los elementos que permite identificarlos. Además de
paredes, los adobes se utilizan para construir tabiques, trojes y rinconeras, armarios,
bancos de piedra, etc.
Como los adobes no resisten la acción de la lluvia muy a menudo en las excavaciones
encontramos una masa amorfa de arcilla que no permite dar una interpretación
correcta. En otros casos se han encontrado muros caídos de adobes que pueden ser
descritos en una excavación cuidadosa (por ejemplo, en el Barranc de Gàfols, vid.
Belarte 1993: 120).
Tapial: Es una técnica tradicional que sirve para construir paredes y que no necesita
tanta aportación de agua. Para dar forma al tapial se utilizan las tapias, que son
tablones de madera que sirven para moldear la tierra. Una vez decidida la anchura del
muro, que corresponde a la anchura que marcan las tapias, se van llenando de tierra
que se compacta con la ayuda de una maza en espesores de 0,10 a 0,20 m (Font,
Hidalgo 1991). Estas líneas horizontales de cambio de tapial son las que permiten
identificar un aparato de tapial en una excavación arqueológica. El otro elemento es la
presencia de gravas y arenas en la masa de arcilla. Según los especialistas, no hay por
ahora indicios del uso del tapial en la prehistoria. Los primeros casos documentados
remontan a la segunda edad del hierro dentro de la cultura ibérica, ya en tiempos
históricos (Chazelles 2005).
Tierra amasada (en francés, bauge): Consiste en amasar barro y elaborar unas masas
que se van pegando unas con otras para formar tabiques y algunas estructuras como
silos elevados, trojes, etc. Es una técnica poco descrita porque es de difícil
conservación y sobre todo de difícil identificación.
Barro con armazón de cestería (en francés, torchis; inglés Wattle and Daub; alemán
Lehmbewurf): Es una técnica ampliamente utilizada desde el Neolítico y que se
caracteriza por utilizar tierra amasada para recubrir un armazón de cestería realizado
con troncos y ramas flexibles. La estructura de troncos soporta el peso de los tejados
cuando esta técnica se utiliza para construir las paredes de las cabañas.
Esta técnica se identifica por el hallazgo de restos de barro que han estado en contacto
más o menos esporádico con el fuego. En unos casos se trata de contactos
accidentales mientras que en otros se deben a formar parte de estructuras en las que
el fuego es fundamental, como pueden ser los hornos y los hogares. Normalmente son
estos últimos los que se encuentran mejor conservados.
En relación con las casas de barro podemos citar aquellas estructuras construidas con
arcilla, muchas veces con armazón de cestería, que descubrimos en las excavaciones
prehistóricas. El torchis se utiliza para construir numerosas estructuras de barro, como
trojes, hornos, hogares, etc. Como normalmente las estructuras de barro nos llegan de
forma fragmentada, los especialistas distinguen diferentes tipos de torchis a partir de
su forma:
31
Fragmentos irregulares, que no precisan descripción (fig. 2.6, 1).
Fragmentos irregulares con una cara plana, difíciles de adscribir por sí solos a un tipo
de estructura concreta (fig. 2.6, 2).
Fragmentos con improntas de troncos paralelos: Pueden corresponder a una pared, a
un techo o a tapaderas de silo, depende del contexto y del diámetro de los troncos. Si
aparecen dentro de una casa se interpreta que han caído del techo o de las paredes
(fig. 2.6, 3 y fig. 2.7, 1) y si se encuentran en el fondo de un silo probablemente
proceden de la tapadera. Pueden presentar una cara plana (fig. 2.6, 4).
Fragmentos con improntas de troncos hendidos: Pueden corresponder a una pared de
troncos hendidos recubierta con barro (fig. 2.6, 5 y 6 y fig. 2.7, 2). A menudo los
troncos presentan una sección triangular.
Fragmentos con improntas de ramas: Las ramas tienen un diámetro no superior a 3
cm y están dispuestas en paralelo (fig. 2.6, 7 y 8). Pueden corresponder a techos y
terrados.
Fragmentos con improntas de cestería: Corresponden a paredes hechas con una
estructura de troncos y una trama de ramitas recubierta con barro (fig. 2.7, 3). Las
improntas de ramas tienen que estar urdidas, es decir, las ramas tienen que pasar de
un lado a otro alternativamente, tal como podemos ver en la figura 2.6, 9 y 10. Se
puede comparar con la fig. 2.6, 8, donde las impresiones de ramas son paralelas, y
notar las diferencias.
Fragmentos con una cara alisada y impresiones de hierbas: Como en el caso anterior,
pueden pertenecer a un techo de una casa o a tapaderas de silo y se atribuirán a unos
u otros en función del contexto (fig. 2.6, 11).
Fragmentos con una cara alisada y improntas de guijarros de piedra: Pertenecen a
hogares o soleras de hornos (fig. 2.6, 12).
Fragmentos con una cara alisada y fragmentos de cerámica: Como en el caso anterior,
proceden de hogares o de soleras de hornos.
Fragmentos con una cara alisada y la otra con ceniza: Parece que forman parte de
hogares.
Fragmentos de paredes de recipientes de arcilla, con dos caras lisas y un espesor de 3-
5 cm. Corresponden a recipientes de arcilla cruda o de boñiga mezclada con arcilla. No
presentan armazón de cestería.
Fragmentos de paredes de trojes, silos elevados o rinconeras. El grosor suele ser unos
4-7 cm. Cuando es un simple fragmento de pared es difícil decidir de cuál de estas tres
estructuras se trata (fig. 2.6, 13). Se ve más claro si entre los restos se conserva algún
fragmento del cuello o del borde. Los ejemplares que conocemos no presentan
armazón de cestería.
Bordes de recipientes, de trojes, de silos elevados, de rinconeras, de hornos o de
braseros. Fragmentos pertenecientes a la parte de la boca o del borde de la estructura
o recipiente (fig. 2.6, 14). Se atribuirán a uno u otro en función de sus medidas, de la
32
forma y del contexto. A menudo es difícil decidir qué tipo se trata, especialmente
cuando el material se encuentra muy fragmentado.
Fragmentos de parrillas: Se detectan por la presencia de agujeros en paredes de arcilla
muy cocidas. Parece que pertenecen a hornos de cerámica de doble cámara (fig. 2.6,
15).
Braseros, de forma cilíndrica, con un diámetro en torno a 0,50 m. También se
presentan con la arcilla bastante cocida. Se identifican por su forma cuando se
encuentra un ejemplar bastante completo. No presentan armazón de cestería (fig. 2.7,
4).
Fragmentos de hornos de bóveda, con espesores de 8-10 cm. Se presentan con la
arcilla bastante cocida debido al contacto con el fuego. Algunos hornos de bóveda
presentan un armazón de ramas que les sirve de soporte (fig. 2.7, 5).
De todas las posibilidades mencionadas, los fragmentos que podemos identificar con
más facilidad son los que pertenecen a estructuras que están en contacto con el fuego:
hogares (con una cara alisada y guijarros, fragmentos de cerámica o ceniza en la
opuesta), hornos de bóveda (cara alisada con huellas de ramas o fragmentos de la
boca) o braseros.
Quizás este es el momento indicado para hacer notar que algunas casas de barro
tenían las paredes decoradas con diferentes colores de pintura, tal como encontramos
en Le Haut des Chaillots, en la Champagne, de la edad del bronce, en el cual
aparecieron fragmentos de torchis con pintura blanca y roja (véase www.lgv-est.com).
En el Barranc de Gàfols se conocen algunos adobes con revoque y restos de pintura
roja (Belarte 1997: 70).
Casas de madera Las casas de madera tienen las paredes formadas por postes de madera clavados en el
suelo que forman la estructura y soportan el peso del tejado. Las paredes pueden estar
formadas exclusivamente por elementos de madera pero es muy corriente que se
forme un cañizo con ramas urdidas recubierto por una capa de barro (torchis, definido
más arriba).
En arqueología las casas de madera se detectan por el hallazgo de agujeros de poste
dispuestos de forma regular o de zanjas de fundación con agujeros de poste. Las casas
de madera se encuentran allí donde haya árboles corpulentos. En prehistoria son el
tipo de casa dominante en la mayor parte de Europa templada y del norte.
Se han celebrado algunos congresos dedicados a la construcción, como los de Nancy
(Buchsenschutz, Mordant 2005) o el de Roma (Brandt, Karlsson 2001). También existen
trabajos dedicados a las casas largas del neolítico danubiano (Coudart 1998),
construcciones prehistóricas de los Países Bajos (Gerritsen 2003), etc.
En la figura 2.5 se puede ver la reconstrucción de una casa del yacimiento del neolítico
antiguo de Reichstett, en Alsacia (Guilaine 1991: 55) y en la figura 2.8 la réplica
33
experimental de la casa de Pimperne Dow, reconstruida en la Butser Ancient Farm
(Reynolds 1988: 36-40).
Agujeros de poste (postholes, trous de poteaux) Los agujeros de poste son una categoría bastante bien conocida por los arqueólogos.
Consisten en unos agujeros estrechos de forma cilíndrica con un diámetro entre 0,10 y
0,40 m y una profundidad muy variable pero que suele superar los 0,60 m.
Ocasionalmente, sin embargo, el diámetro puede llegar hasta el metro en el caso de
graneros sobre postes, que deben ser muy reforzados para aguantar las presiones
laterales del grano (Valenti, Fronza 1997). A destacar los agujeros de poste que tienen
un diámetro inferior a 10 cm, que se identifican con estacas de empalizadas (ingl.
Stake hole).
El agujero de poste es la estructura principal que permite identificar una casa de
madera en una excavación arqueológica. Muy a menudo los agujeros de poste se
encuentran alineados o formando círculos, lo que nos permite definir los edificios en
planta.
El relleno de un agujero de poste puede variar en función de las manipulaciones que
sufre el palo después de su abandono. En principio podemos hablar de tres casos
diferentes:
a) Si el poste de madera no se ha movido de su sitio, el relleno contendrá una tierra
orgánica que se formó debido a la descomposición de la madera, detectable por una
coloración más oscura (fig. 2.9, 1).
b) Si el edificio o el poste se queman pueden dar lugar a un relleno de carbones y
cenizas dentro y alrededor del agujero de poste (fig. 2.9, 2).
c) Finalmente, si el poste se saca de su sitio (por ej. para aprovecharlo para otro
edificio o para quemarlo) el agujero se llenará de tierra de alrededor y puede ser difícil
de detectar (Cavulli 2008: 304-306). Normalmente se desdibuja la forma cilíndrica del
agujero (fig. 2.9, 3).
Si un poste se pudre, puede ser sustituido por otro ensanchando el agujero o
excavando uno al lado (Barker 1996: 22-26). Muy a menudo los postes se calzan con
piedras planas antes de ser rellenados con la misma tierra que se ha extraído del
agujero. Estas piedras permiten alinear mejor los postes. Las piedras de calzo puestas
en posición vertical alrededor del hoyo son los elementos que permiten identificar con
mayor claridad un agujero de poste (fig. 2.9, 4).
Zanjas de fundación Las zanjas de fundación son excavaciones alargadas que sirven para fundamentar un
muro o un edificio. En los edificios construidos con piedra, la zanja de fundación sirve
para cimentar las paredes.
Algunos edificios construidos sobre postes combinan agujeros de poste y zanjas de
fundación, como encontramos en Villeneuve-Saint-Germain, en la Picardía (Ferdie
34
1988: 55), en Colmschate, Overijssel (Hermsen 2003) o en Oss-Ussen, Brabante
(Fokkens 1.991).
Se pueden utilizar también para fundamentar una empalizada, como por ejemplo los
poblados neolíticos del Lugo de Grezzana (Cavulli, Pedrotti 2001) o del Lugo di
Romagna (Degasperi, Ferrari, Steffè 1996).
Almacenes y graneros El granero es una habitación o un edificio destinado a almacenar todo tipo de granos
de cereales y leguminosas. El granero se utilizaba preferentemente para almacenar
grandes volúmenes de cereales y leguminosas a corto y medio plazo. En las zonas más
frescas del Mediterráneo y en las regiones de Europa templada, donde el gorgojo del
trigo y otras plagas no llevaban tantos problemas para su conservación, se podía
utilizar para el almacenamiento a largo plazo, eso sí, a costa de una notable inversión
de trabajo, ya que había que remover periódicamente el grano con una pala o con una
criba para turbar el gorgojo.
El granero puede tener muchas formas, ya que se puede tratar de un edificio
independiente o de una habitación alta de la casa. Puede ser una dependencia
específica para los granos o un almacén donde se agrupan todo tipo de productos
alimenticios o incluso herramientas y utensilios diversos. El grano puede ocupar todo
el edificio (caso de la canasta de la fig. 2.11 o de algunos graneros africanos sobre
postes) o puede ser una habitación donde el grano se deposita en montones o en
trojes. Cuando es un edificio independiente, puede aislarse del suelo utilizando una
estructura sobre postes, sobre piedras o sobre paredes. A continuación describiré
algunos de los graneros más frecuentes que he encontrado en la bibliografía
arqueológica.
Granero con trojes. El granero con trojes es una habitación o edificio con varios
departamentos de poca altura, llamados trojes, donde se almacena cada uno de los
productos agrícolas. Se puede encontrar descripciones muy detalladas tanto entre los
agrónomos de época clásica (Catón, Varrón, Columela, Plinio el Viejo) como entre los
medievales (Ibn al-'Awwām, Ibn Luyun, Crescenzi, etc.). Sin embargo en la prehistoria
conocemos pocos edificios de este tipo y más que nada encontramos casas y
almacenes que presentan alguna troj o rinconera que supuestamente serviría para
guardar el grano.
En Roseldorf, en la Baja Austria, se conoce un granero de la segunda edad del hierro
que ha conservado numerosos restos debido a que se quemó. A partir de los restos
recuperados y basándose en datos etnográficos la autora reconstruye un granero de
madera con trojes y con un piso superior (Holzer 2008).
Otro granero que se incendió es el B852 de Brig-Glis, en el Valais, sur de Suiza. Se
realizó un análisis carpológico por flotación de los sedimentos que mostró que cada
especie de cereal ocupaba un espacio diferente. Los productos eran mijo (Panicum
35
miliaceum), cebada (Hordeum vulgare), panizo (Setaria italica), lenteja (Lens culinaris)
y esporádicamente otros cereales y leguminosas (fig. 2.10) (Curdy et al. 1993: 145).
Un buen ejemplo de construcción de este tipo es el granero medieval de L'Esquerda,
en la Plana de Vic, Cataluña, con departamentos de poca altura hechos con carrizos
recubiertos de barro. Este granero fue reconstruido y se han realizado pruebas de
conservación de los granos (Ollich, Reynolds, Rocafiguera 1998; Cubero et al. 2008).
Granero sobre postes. El granero sobre postes es un clásico de la literatura etnográfica
de todo el mundo. El objetivo principal de este granero es alejar el grano de la
humedad del suelo, así como dificultar el acceso a ratones y otros animales que
podrían consumir el grano.
Existen buenos ejemplos en África, sobre todo al sur del desierto del Sahara. A
principios del siglo XX se publicó un trabajo pionero sobre las maneras de conservar el
grano en África (Ziegfeld 1922-1929). Con posterioridad han aparecido otros trabajos
dedicados a describir todas las variedades de graneros y de silos del continente (entre
otras Garine 1981; Kodio 1989; Moifatswane 1993; Giles 2009). Es particularmente
interesante la consulta de la base de datos de la FAO www.cd3wd.
com/cd3wd_40/INPHO / DB_LOCAL / PHOTOBAN / EN / P001_50.HTM (consultado en
agosto de 2013).
En Bihar, en la India, se conocen algunos tipos de graneros hechos sobre postes
llamados bakhari. Se construyen sobre una plataforma para evitar la humedad y tienen
las paredes hechas de madera y bambú y recubiertas con barro. Se almacena trigo,
cebada, maíz, guisantes, etc (Fletcher, Ghosh 1921, 725).
En Europa también se conservan ejemplares etnográficos de graneros construidos
sobre postes, como algunos hórreos del norte de la Península Ibérica (Frankowski
1986; Gómez-Tabanera 1973; Casado 1980), los espigueiros portugueses (fig. 2.11)
(Dias, Veiga de Oliveira, Galhano 1961) y algún ejemplar disperso en Europa central
(Haberlandt 1926: III, 420-430; Schmaedecke 2002).
En los yacimientos prehistóricos de la mayor parte de Europa templada se conocen
agrupaciones de cuatro, cinco, seis o nueve agujeros de poste dispuestos de manera
regular. Generalmente se interpretan como graneros de madera montados sobre pies
derechos que los soportan. Los postes de soporte deben ser reforzados ya que tienen
que soportar el peso del grano y la presión lateral sobre las paredes.
En toda Europa sólo en unos pocos graneros se ha podido demostrar su uso para
conservar cereales a través de análisis carpológicos. Con motivo del presente trabajo
he localizado once graneros sobre postes con datos carpológicos en Francia,
Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido y Alemania, que describo en la tabla 2.1.
36
Yacimiento periodo bibliografía Rotherly, Inglaterra edad del hierro Wainwright 1968: 113-114 Tollard Royal, Inglaterra edad del hierro Wainwright 1968: 112-116; Evans, Bowman
1968 Maisnil, Nord-Pas-de-Calais edad del hierro Matterne 2001: 153-154 Le Camp du Roi, Picardía edad del hierro Gransar, Malrain, Matterne 1997; Matterne
1996 Compiègne, Picardía edad del hierro Matterne 2001: 153-154 Ciry-Salsogne, Picardía edad del hierro Matterne 2001: 153-154 granero de Metz, Lorraine romano Matterne 2001: 153-154 Someren, Brabante edad del hierro Gerritsen 2003: 91 Oss-Schalkskamp, Brabante edad del hierro Gerritsen 2003: 91 Overbygård, Dinamarca edad del hierro Matterne 2001: 153-154 Langweiler, Renania del Norte-Westfalia
neolítico Knörzer 1972, citado por Gyulai 1993: 38
Tabla 2.1: Yacimientos con graneros sobre postes con semillas de cereal que han sido
estudiadas.
De los graneros de la tabla 2.1 yo destacaría el granero 2 de Le Camp du Roi, en la
Picardía, de la edad del hierro. El granero 2 era un granero sobre postes que se quemó,
la estructura se tumbó y cayó dentro de un foso cercano, de tal manera que el análisis
carpológico permitió detectar los cereales que se guardaban: en una zona, escanda
menor (Triticum dicoccum) y en otra, cebada vestida (Hordeum vulgare), seguramente
en montones diferentes (Gransar, Malrain, Matterne 1997).
La conclusión que sacamos de los estudios carpológicos de la tabla 2.1 es obvia: la
interpretación como graneros sobre postes de estructuras cuadrangulares formadas
por cuatro o más agujeros de poste es razonable pero no demostrada en la inmensa
mayoría de los casos. No podemos generalizar a partir de un número tan reducido de
yacimientos donde se ha confirmado este uso. Debemos ser prudentes, seguir
investigando y hay que tener presente que existen formas alternativas de interpretar
estas asociaciones de agujeros de poste. Sólo como ejemplo, Ellison y Drewett (1971)
realizan una búsqueda bibliográfica en trabajos de etnografía donde muestran que
vestigios similares pueden ser debidos a los cimientos de una torre de defensa, de un
almacén sobre postes, de plataformas funerarias, etc.
Se considera que la máxima expansión de los silos y los graneros sobre postes se
produce en la edad del hierro. F. Gransar ha publicado un trabajo sobre los silos y los
graneros en la edad del hierro en Europa y señala regiones donde nunca más hubo
silos para almacenar cereales (Gransar 2000: 278, fig. 1).
Granero sobre piedras. Se puede considerar una variante del granero sobre postes y
consiste en disponer la plataforma que sostiene el granero sobre un enlosado de
piedras o sobre un grupo de piedras dispuestas regularmente. En el continente
africano estas plataformas con piedras son bien conocidas por informes etnográficos y
agronómicos pertenecientes a la época actual. En Europa los graneros sobre piedras
37
han sido descritos en muy pocas ocasiones. En el yacimiento neolítico de la Draga,
junto al lago de Banyoles, al NE de Cataluña, se han conservado varias plataformas
empedradas de forma cuadrada con los ángulos redondeados (fig. 2.11), donde se han
encontrado numerosas semillas de cereal. Consisten en unos empedrados de 3 o 4 m
de lado con agujeros de poste en todo el perímetro y con uno o dos palos centrales
que debían soportar la cubierta a doble vertiente. Las paredes debían estar formadas
por varas entrelazadas de avellano o de sauce que urdían los palos del perímetro. Los
enlosados serían para aislar el grano del suelo. En su interior el grano se disponía en
vasijas de cerámica o en cestos (Bosch, Chinchilla, Tarrús 2000, 75-78).
Otros yacimientos neolíticos catalanes con empedrados son el Barranc d’en Fabra, en
el curso bajo del Ebro (Bosch, Forcadell, Villalví 1992) y Plansallosa, en la Garrotxa
(Bosch et al. 1998), pero en esos casos no se recuperaron semillas de cereal y tienen
función imprecisa.
En el poblado neolítico de Riols I, en el Bajo Aragón, se conocen empedrados circulares
u ovales formados por losas calizas. El contorno exterior está formado por losas
clavadas verticalmente. Los más grandes tienen un diámetro (o eje mayor) de 2,60 m y
se interpretan como cabañas (yo añadiría que también podrían ser bases de almacenes
o graneros). El fondo 2, además, presentaba ocho agujeros de poste alrededor que
podrían ser soportes de un tejado cónico (Royo, Gómez 1992: 302; Royo, Gómez 1996:
768-769). Los empedrados más pequeños, en torno a un metro de diámetro, tienen
una función indefinida. Se consideran "auxiliares" a las cabañas, pero también se dice
que algunos empedrados tenían una capa de tierra cenicienta debajo de las piedras, lo
que nos llevaría a interpretarlos como hogares.
Granero sobre muros paralelos. En los últimos años ha sido identificado un tipo
particular de granero. Se trata de edificios caracterizados por muros paralelos que
sostenían un granero o una plataforma elevada (fig. 2.12). El granero ha desaparecido
pero los muros paralelos son fáciles de identificar.
En el neolítico de Oriente Próximo se detectan yacimientos con almacenes y graneros
que tienen su base en muros de piedra y de arcilla dispuestos en paralelo. Los
encontramos por ejemplo en Dja'de el Mughara o Tell Halula (Coqueugniot 1998;
Molist et al. 2004: 51). Sus excavadores los relacionan con el almacenamiento o el
secado de productos agrícolas, es decir, que consideran que son graneros o
plataformas para el secado de productos agrícolas.
En el neolítico de Turquía se conocen algunos poblados que presentan conjuntos de
muros en paralelo que se supone que sostenían la plataforma de un granero, como
Bakla Tepe o Çayönü (Erkanal 2008; Ozdogan, Ozdogan 1989).
En Emporio, yacimiento neolítico de la isla de Quíos, conocemos un posible granero
formado por muros paralelos (Hood 1981: I, 138-141). El mismo autor cita
construcciones semejantes en Thermi, Argissa y Saliagos, todos en la zona del Egeo.
38
En la isla de Creta, en la zona de almacenes del palacio de Knossos, y en otros palacios
de la edad del bronce, se conocen conjuntos de muros paralelos interpretables como
graneros (Gracia 2009: 23).
En la Península Ibérica se conocen algunas evidencias de la edad del bronce final en las
que se detectan posibles graneros sobre paredes en el Cerro de la Encina, en el Cerro
de Cabezuelos o el Peñón de la Reina, en el Alto Guadalquivir, Andalucía. En el poblado
del Cerro de la Encina se conserva una habitación de unos 7 m2 formado por 8 muros
paralelos de losas clavadas unidas en algunos casos por otras losas horizontales que
forman un piso (fig. 2.12, 1) (Aranda, Molina 2005: 177-178). En el Cerro de Cabezuelos
se conoce una zona contigua a la cabaña C con 6 muros paralelos de piedras (fig. 12.02,
2) (Contreras 1982: 314-315).
En la primera edad del hierro de Navarra conocemos una habitación del poblado del
Alto de la Cruz de Cortes de Navarra con cinco muros paralelos de adobes (Taracena,
Gil, Bataller 1954). En el poblado de Las Eretas se encuentra una "curiosa estructura"
de 18 m2 con muros paralelos de piedras y dos hornos domésticos a su lado
(Armendáriz 1995-1996: 300). En su momento estas estructuras pasaron por alto a los
excavadores y recientemente han sido identificados por Francisco Burillo (Burillo 2009:
324-326).
En la calle de la Riereta de Barcelona aparecieron algunos muros paralelos de piedra
datables en la edad del bronce. Su excavador señala que podrían ser algún tipo de
secadero de grano (fig. 12.2, 3) (Pujades 2006: 169). X. Carlús, J. González y E. Nadal
han estudiado estos hallazgos y han buscado los paralelos que me han permitido
elaborar el presente resumen (Carlús, González, Nadal 2010). Los datos de que
disponemos son todavía muy fragmentarios y resulta difícil establecer qué relación
existe entre los dos extremos del Mediterráneo.
Si nos adelantamos a la prehistoria y entramos en la historia, en la segunda edad del
hierro de la Península Ibérica (cultura ibérica) han sido reconocidos graneros sobre
muros en una veintena de poblados ibéricos de la costa catalana y valenciana (Gracia
1995; Gracia, Munilla 2000; Gracia 2009; Abad, Sala 2009 y otras comunicaciones del
congreso de Cuenca). Francisco Gracia y Gloria Munilla relacionan estos hallazgos con
algunos textos antiguos referentes a graneros sobreelevados. En concreto, el ingeniero
Filón de Bizancio, del siglo III aC, en su obra Sintaxis mecánica comenta que el trigo se
puede conservar en construcciones elevadas en las que se han construido en altura los
muros y el suelo, que disponen de ventanas y de numerosos orificios de ventilación
orientados hacia el norte, sellados con rejas para que no puedan pasar los pájaros y
otros animales (Garlan 1974, 301-303). El agrónomo romano Marco Terencio Varrón,
del siglo I aC, también describe unos graneros elevados que sitúa en la Hispania
Citerior y la Apulia, en los que el aire circulaba no sólo por las ventanas si no también
por el suelo del granero (R.R. I, 57, 3).
En época romana son bien conocidos los granaria y horrea de algunas regiones del
Imperio: graneros elevados con un soporte de muros paralelos como atestiguan varios
39
estudios (Willerding 1998: vol. 12, p. 11-30, sv Getreidespeicherung; Salido 2003-2004,
2011).
Una advertencia final. Hay que tener en cuenta que no siempre que encontramos
muros paralelos deben corresponder necesariamente a soportes de graneros o
secaderos. Olivier Aurenche, en su diccionario de arquitectura de Oriente Próximo,
señala que algunas plataformas actuales con muros paralelos de Irak sirven para
dormir en las calurosas noches de verano (Aurenche 1981: 262-263).
Otros tipos de graneros. Para acabar este párrafo expongo dos graneros conocidos por
la arqueología que resultan muy originales y no tienen paralelos etnográficos. El
primero es el encontrado en el yacimiento eneolítico de la Croix de Fer (Espondeilhan,
Languedoc), que no entra dentro de ninguna clasificación ya que no conocemos
ninguna estructura similar. En este lugar se excavó un foso dentro del cual salieron los
restos de una construcción paralelepípeda compuesta por numerosos fragmentos de
barro cocido a baja temperatura con improntas de troncos de árbol y de tallos
vegetales. En su interior se encontraron huesos de buey, algunos de los cuales todavía
en conexión, y un nivel compuesto por cerámicas aplastadas con numerosos restos de
cereales carbonizados. El autor lo interpreta como una estructura de conservación de
cereales y de piezas de carne que se derrumbó. Los datos dejan entrever que un
incendio destruyó la estructura (Esperou 2007).
Un tipo particular de granero sobre postes se encontró en la cueva de Planches-pres-
Arbois, en el Franco Condado. Los excavadores realizaron un intento de restitución a
partir de los datos extraídos en la excavación (Pétrequin 1985 a; Pétrequin 1985 b: 81-
86).
Fondos de cabaña Antes de los años 1970 en Europa se calificaba de "fondos de cabaña" a cualquier
estructura rehundida hallada al aire libre, fuese cual fuese su forma y dimensiones.
Más adelante se vio que lo que llamaban "fondo de cabaña" eran en realidad silos,
hoyos para extraer arcilla y otros tipos de fosas de funciones diferentes.
Los fondos de cabaña son estructuras rehundidas que corresponden a una vivienda o a
alguna parte de ella. Puede ser una vivienda entera, tipo lodge, o algún almacén o
taller de trabajo. En el primer caso los mejores ejemplos etnográficos los encontramos
en Norteamérica entre los pawnees, iowa, omaha, mandan, arikara, hidatsa, etc. Se
trata de grandes lodges semisubterráneos de hasta 8 m de diámetro recubiertos de
tierra o de turba que se utilizaban sobre todo durante el invierno (Gilman 1987; Wilson
1934; Fletcher, La Flesche 1992).
En la etnografía europea no parece que abunden los ejemplos de grandes lodges como
los americanos. Las cabañas rehundidas nos han llegado como refugios temporales de
agricultores, pastores y pescadores en zonas alejadas de su casa, como podrían ser las
cabañas de pescadores de Nádudvar en la zona de Debrecen que nos describe Ottó
Herman en 1898, los refugios de pastores de Nagysárret y de Nagyberek o las cabañas
40
de viña de Sztána (fig. 2.13), todos ellos en Hungría, de acuerdo con la recopilación que
realizó Tibor Sabján (Sabján 1999, 2002).
Víctor Jiménez es autor de un trabajo en el que se estudian a nivel etnográfico y
arqueológico las características de las cabañas rehundidas. Dice que los fondos de
cabaña deben ser de forma regular (rectangular, circular u oval) con el suelo plano y
con las paredes verticales (Jiménez 2006-2007). Dice que hay una mayor frecuencia de
aparición de cabañas semisubterráneas en las zonas frías del planeta y allí donde hay
una fuerte amplitud térmica. Señala que una cabaña puede estar compartimentada y
con elementos tales como bancos corridos y camas, pero considera que estos
elementos no son imprescindibles. En cambio, a su juicio, es casi indispensable que la
cabaña cuente con un hogar para calentar y para cocinar. Yo no estaría muy de
acuerdo en que todos los fondos de cabaña deben tener un hogar. Ya he dicho más
arriba que una casa puede estar compuesta de varios edificios. Los edificios dedicados
a cocina y a alojamiento deben de tener hogar, pero los otros no.
Entre los yacimientos que contienen fondos de cabaña que incluyen las diferentes
funciones que se pueden dar en una vivienda, podemos mencionar el yacimiento
neolítico de Lugo di Romagna, donde salió un fondo de cabaña de 10 x 7 m dividido en
dos habitaciones por un tabique, que se ha conservado en buen estado debido a un
incendio (fig. 2.14). La habitación mayor tenía un fuego en la parte central y un horno
cerca de la pared. La otra habitación, más pequeña, estaba dedicada a almacén y
contenía numerosas cerámicas enteras, un molino, industria lítica y numerosas
semillas de cereal carbonizado (Degasperi, Ferrari, Steffè 1996).
En la edad del hierro de Alsacia se conocen varios fondos de cabaña como el de
Souffelweyersheim, rectangular, de 4,00 x 2,60 m con dos agujeros de poste opuestos
y con un hogar y una pequeña cubeta en un lado (Lefranc, Boës, Véber 2008: 45-46). La
función de este fondo de cabaña es desconocida. En la misma región y con la misma
cronología encontramos el fondo de cabaña de Rosheim, también con dos agujeros de
poste opuestos y función desconocida (Deyber 1984).
En la prehistoria europea parece que lo más corriente son los fondos de cabaña de
pequeñas dimensiones que forman parte o están asociadas a viviendas más grandes.
En este caso las cabañas se dedican a una función específica, como por ejemplo en
talleres textiles, refugios de ganado, etc.
Por ejemplo, se conocen algunos talleres de confección de tejidos donde aparece un
telar vertical, identificado por un conjunto de pesas de telar, dentro de un fondo de
cabaña de planta rectangular. La cubierta debía de ser a dos vertientes, y al fondo de la
cabaña aparece normalmente un conjunto de dos agujeros de poste centrados, uno en
cada extremo de la fosa. Algunos especialistas consideran que estas cabañas
semisubterráneas tendrían un ambiente con un elevado grado de humedad relativa, lo
que a nivel técnico favorece el trabajo de fibras textiles como el lino (de Meulemeester
2003: 170). En la prehistoria europea se puede poner el ejemplo de la estructura 4375
de Wustermark en la región de Brandemburgo, una estructura de 4,07 x 3,57 m con
41
siete agujeros de poste perimetrales en la cual aparecieron unas treinta pesas de telar
(fig. 2.15). Se fecha a finales de la edad del bronce y principios de la edad del hierro
(Peters 1999: I, 43-46). Un hallazgo similar es el de Herzsprung, en el distrito de
Uckermark, con 36 pesas de telar (Leube 1989: 534, citado por Peters 1999)2.
Otra función conocida es la de refugio para los animales, que documentamos en varias
recopilaciones etnográficas. En la Hungría del siglo XIX se describen algunos establos
para el ganado parcialmente excavados en el suelo y recubiertos con tierra y vegetales
(Sabján 1999: 137-139; 2002: 325-326). Hay que decir que en prehistoria pocas veces
se han definido edificios dedicados a establos, ya que se necesitan análisis de fitolitos
para demostrar la presencia de excrementos de animales y análisis químicos de
sedimento que muestren una elevada presencia de fósforo.
También debemos mencionar la función de almacenamiento, favorecida por la
estabilidad de temperaturas que podemos encontrar bajo tierra. En el yacimiento
campaniforme del Alto del Romo, en la Mancha, se descubrió la estructura FC-2, de
forma alargada de 6 x 2,5 m, con dos agujeros de poste que sostenían la cubierta y dos
silos en el interior. Posiblemente las paredes de la cabaña eran de adobes (Vicente et
al. 2007). Sus excavadores se extrañan de no encontrar un hogar en este fondo de
cabaña, pero si es correcta mi interpretación que estaba destinada a almacén, no
necesita ningún hogar. De todas formas los almacenes semisubterráneos entiendo que
es mejor clasificarlos como cavas y por eso los encontrareis descritos en el capítulo
correspondiente.
Si tenéis dudas sobre cómo distinguir un fondo de cabaña de otras estructuras que
podrían presentar morfologías similares, podéis consultar la tabla 10.2 del capítulo 10.
Cercas y empalizadas Las empalizadas delimitan grandes recintos y pueden tener finalidad defensiva,
recintos para el ganado, zonas de hábitat, etc. Se pueden asociar a fosos y otros
elementos defensivos.
En el neolítico del norte de Italia se conocen algunos poblados con empalizadas. En el
Lugo de Grezzana, en el Véneto, se descubrió una empalizada que delimita el poblado
(Cavulli, Pedrotti 2003). En Lugo di Romagna, en la Romagna, se excavó la puerta de
una empalizada con un foso delante (fig. 2.16) (Degasperi, Ferrari, Steffè 1996).
También se conoce la zanja de fundación de una empalizada en Botteghino, Parma, en
la región Emilia-Romagna (Mazzieri, dal Santo 2007: 116). En estas zanjas de fundación
se encuentran piedras de calzo e incluso tablones de refuerzo. El fondo de las zanjas es
más o menos regular cuando la empalizada está formada por una hilera de troncos,
pero cuando se trata de empalizadas de troncos verticales puestos a cierta distancia y
entrelazados con una trama de ramas, la sección longitudinal muestra un fondo
sinuoso con depresiones donde se asentaban los postes dispuestos de forma regular.
2 Otros ejemplos mejor conservados ya son de época medieval: Zimmermann 1981 y Baumhauer 2003, II, fig. 52 y 53.
42
También se ha localizado una interesante empalizada en la terramara de Santa Rosa di
Poviglio, en la Emilia-Romagna, que pudo seguirse en una longitud de 34 m (Bernarbò
et al 2007: 23).
En el poblado de Monte dos Remedios, en Galicia, se descubrió la zanja de fundación
de una empalizada perimetral (Bonilla, César, Fábregas 2006). El yacimiento neolítico
de la Serreta, en Cataluña, también dio las estructuras E-46 y E-64, consideradas
empalizadas (Esteban et al. 2011: 32). En el oppidum de la edad del hierro de Le
Gondole, en Auvergne, se conocen algunas empalizadas que se presentan como
trincheras de fundación y se pueden seguir algunas decenas de metros (Deberge et al.
2009: 59-66). También tienen una empalizada los poblados de Vermand, en Picardía
(Lemaire, Malràs, Méniel 2000) y de la Poste-Vieille, en el Languedoc (Vaquer 2011).
Fosos Desde que se empezó a utilizar la fotografía aérea en arqueología el número de
enclosures y recintos rodeados por un foso ha ido creciendo. Estos recintos aparecen
en el neolítico antiguo de los grandes poblados del neolítico danubiano (3789 av. J.-C.
1989), pero también se conocen anillos, recintos de santuarios, etc. La interpretación
de los fosos prehistóricos siempre es controvertida: desde fosos defensivos que
rodean un poblado hasta recintos para el ganado o recintos ceremoniales. Muy a
menudo el problema es que no sabemos muy bien qué había dentro del recinto.
Cuando aparecen los restos de un poblado con cabañas se le atribuye una función
defensiva, pero cuando no tenemos contexto, a menudo por qué no se ha excavado,
son posibles todas las hipótesis.
A continuación doy una muestra de yacimientos prehistóricos en los que se ha
detectado algún foso.
Yacimiento periodo bibliografía Fairfield Park, Inglaterra bronce final Webley, Timby, Wilson 2007: 13 Battlesbury Hillfort, Inglaterra edad del hierro Ellis, Powell, Hawkes 2008: 20-24 Winnall Down, Inglaterra edad del hierro Davis 2008 Grove Farm, Inglaterra edad del hierro Clay 1992 Dalladies, Escocia edad del hierro Watkins 1978-1980 Carronbridge, Escocia edad del hierro Johnston 1994 Perdigões, Alentejo neol. final-eneolítico portugueseenclosures.blogspot.com Alcalar, Algarve eneolítico portugueseenclosures.blogspot.com Porto Torrão, Alentejo neolítico final portugueseenclosures.blogspot.com Alto do Outeiro, Alentejo eneolítico portugueseenclosures.blogspot.com Moreiros 2, Alentejo neolítico final portugueseenclosures.blogspot.com La Revilla del Campo, Castilla neolítico Rojo, Garrido, García 2012: 489-491 Camino de las Yeseras, región de Madrid
eneolítico Liesau et al. 2008: 110
Cabezo de la Cruz, Aragón edad del hierro Rodanés, Picazo, Peña 2011 Els Vilars d’Arbeca, Cataluña 2ª edad del hierro Junyent et al. 2009-2010 Niuet, País Valenciano neolítico Bernabeu et al. 1994 Mas d’Is, País Valenciano neolítico Rojo, Garrido, García 2012: 396-401
43
Vilanava-Tolosana, Languedoc neolítico Vaquer 2011 La Farguette, Languedoc neolítico Vaquer 2011 La Poste-Vieille, Languedoc neolítico Vaquer 2011 Chateau-Percin, Alta Garona neolítico Vaquer 2011 Auriac, Languedoc neolítico Vaquer 2011 Mourral, Languedoc neolítico Vaquer 2011 Roc d’en Gabit, Languedoc edad del bronce Vaquer 2011 La Croix du Buis, Limousin edad del hierro Poux 2000 Fontenay-le-Comte-Les Genâts, País del Loira
edad del hierro Poux 2000
Mont Beuvray, Borgoña edad del hierro Ferdière 1988: 54 Grange des Moines, Picardía edad del hierro Auxiette et al. 2000 Vermand, Picardía edad del hierro Lemaire, Malrain, Méniel 2000: 163-167 L’Etoile, Picardía neolítico 3789 av. J.-C. 1989: 20 Berry-au-Bac, Picardía neolítico 3789 av. J.-C. 1989: 21 Bazoches-sur-Vesle, Picardía neolítico 3789 av. J.-C. 1989: 25 Catenoy, Picardía neolítico 3789 av. J.-C. 1989: 28 Ribemont-sur-Ancre, Picardía edad del hierro Poux 2000 Naux-aux-Forges, Lorraine edad del hierro Poux 2000 Rosières-aux-Salines, Lorraine bronce final Koenig et al. 2005: 105 Noyen-sur-Seine, Ile-de-France neolítico Mordant, Mordant 1972 Grisy-sur-Seine, Ile-de-France neolítico 3789 av. J.-C. 1989: 23 Balloy-Bois-de-Roselle, Île-de-France
edad del hierro Poux 2000
Ittenheim, Alsacia neolítico antiguo Lefranc, Denaire, Boës 2010 Darion, Valonia neolítico Cahen 1985 Kyhna, Sajonia neolítico Stäuble 2002: 305 Eythra, Sajonia neolítico Stäuble 2002: 306 Zwenkau, Sajonia edad del bronce Stäuble 2002: 309 Fornace Cappucini, Italia neolítico Cavulli 2008: 306 Faenza, Italia neolítico Cavulli 2008: 307 Savignano sul Panaro, Emilia-Romagna
neolítico Cavulli 2008: 307
Lugo di Romagna, Romagna neolítico Cavulli 2008: 307
Tabla 2.2: Yacimientos prehistóricos europeos que presentan fosos.
44
Fig. 2.1: Cabaña de Balouta, en Galicia, de planta oval, paredes de piedra y tejado de paja, llamada “palloza”. En estas casas, que todavía se pueden ver en las montañas de Los Ancares, vivían los pastores y sus vacas. Fotografía realizada en una excursión el verano de 1999.
Fig. 2.2: Cabañas de la Pornacal, en Somiedo, Asturias, de planta rectangular, paredes de piedra y tejado vegetal, llamadas “brañas”. Hasta hace poco eran utilizadas por los vaqueros cuando se desplazaban con sus vacas a la montaña durante el verano. Fotografía realizada el verano de 1999.
45
Fig. 2.3: Ejemplos de casas con muros de piedra. Arriba, reconstrucción de una casa de la cultura de Fontbuisse, en el sur de Francia. Abajo, la casa Conderton como fue reconstruida en la Butser Ancient Farm. Se muestra parte de la estructura de troncos de la cubierta. Fuente: L’Architecture Vernaculaire, Sup. 3 y croquis basado en fotografías publicadas por P. Reynolds 1988.
46
Fig. 2.4: Reconstrucción de una casa del poblado neolítico de Vladimirovka, Ucrania, con paredes de adobes. Fuente: Passek 1949, reproducido por Bosch Gimpera 1975: 323.
Fig. 2.5: Reconstrucción de una casa larga del poblado neolítico de Reichstett, en Alsacia, con una estructura de soporte de madera. Fuente: Guilaine 1980: 55, fig. 4.
47
Fig. 2.6: Clasificación de diferentes tipos de fragmentos de arcilla que se pueden hallar en una excavación prehistórica. Al lado dibujo el cuerpo que ha dado forma a la impronta. Fuente: Basado en Holub et al. 2005: 63, fig. 26.
48
Fig. 2.7: Estructuras de arcilla que podemos hallar en una excavación prehistórica. 1) Estructura de troncos recubierta con arcilla. 2) Estructura de troncos hendidos recubierta con arcilla. 3) Estructura de cestería recubierta con arcilla. 4) Brasero de arcilla, procedente de la Bòbila Madurell (Cataluña, bronce final). 5) Restos de un horno de bóveda del bronce final de Quitteur, Saboya. Fuentes: 1-2) Tiné 2009: 134, fig. 68. 3) Cavulli 2008: 326, fig. 7.46. 4) Miret 1992: 69, foto 2. 5) Piningre, Nicolas 2005: 359, fig. 7.
49
Fig. 2.8: La casa de Pimperne Down, de la edad del hierro, como fue reconstruida en la Butser Ancient Farm. Arriba, planta de la excavación con los agujeros de poste que dieron lugar a la reconstrucción. En el centro, estructura principal de postes y troncos. Abajo, aspecto externo. Fuente: Fotografías y dibujos publicados por Reynolds 1988.
50
Fig. 2.9: Distintos tipos de agujeros de poste. 1) Con una mancha central oscura que corresponde al poste de madera descompuesto. 2) Con carbones de madera (cuando se ha quemado el poste o el edificio). 3) Agujero irregular que queda cuando se retira el poste. 4) Piedras de calzo para fijar el poste.
Fig. 2.10: Planta del granero B852 de Blig-Glis, Suiza, de la edad del hierro. Era una construcción de madera que se incendió, con planta baja y piso. Fuente: Curdy et al. 1993: 146
51
Fig. 2.11: Graneros sobre postes y sobre piedras. Arriba, canasta tradicional del norte de Portugal utilizada para almacenar maíz. Obsérvese la fosa de base con un enlosado. Abajo, granero neolítico del poblado de la Draga, en el lago de Banyoles, Cataluña. Se ha conservado un enlosado, un círculo perimetral de postes con dos postes centrales y numerosas varas de avellano. Fuente: Dias, Veiga de Oliveira, Galhano 1961: 51; Bosch, Chinchilla, Tarrús 2000: 77, fig. 53.
52
Fig. 2.12: Graneros sobre muros paralelos de la edad del bronce en la Península Ibérica. Arriba, Cerro de la Encina, Andalucía. En el centro, poblado del Cerro de Cabezuelos, Andalucía. Abajo, calle de la Riereta, Barcelona. Fuente: 1) Aranda, Molina 2005: 176, fig. 3. 2) Contreras 1982: fig. 6. 3) Carlús, González, Nadal 2010: 164, fig. 5.
53
Fig. 2.13: Cabaña de viña de Sztána-Kalotaszeg, en Hungría, utilizada hasta el siglo XX. A destacar que posee una parte semisubterranea. Fuente: Sabjan 2002: 325, fig. 10.
Fig. 2.14: Fondo de cabaña neolítico de Lugo de Romagna. Fuente: Degasperi, Ferrari, Steffè 1996.
54
Fig. 2.15: Fondo de cabaña de Wustermark, utilizado como taller para elaborar tejidos, de la edad del bronce. Fuente: Peters 1999: vol. 1, p. 45, fig. 8.
Fig. 2.16 Empalizada y foso del poblado neolítico del Lugo di Romagna, en la Romagna. Parte de la empalizada se cayó y quedaron los postes preservados bajo la capa freática. Fuente: Degasperi, Ferrari, Steffè 1996.
55
Capítulo 3
ESTRUCTURAS DOMÉSTICAS
Hogares Los hogares son estructuras bien conocidas por los arqueólogos ya que dejan vestigios
fácilmente detectables en la excavación. Existen numerosos trabajos y tesis que han
estudiado los diferentes tipos de hogares que podemos hallar en los yacimientos,
entre ellos los de Gascó (1985); Molist (1986); Beeching, Gascó (1989); Pons, Molist,
Buxó (1994); Soler (2003) y Lejay (2010-2011). Además se han celebrado algunos
congresos como el de Nemours del año 1987, el de Arles-sur-Rhône en 1989, el de
Treignes de 1995 (que fue publicado en la revista "Civisations" en 2002), el de Bourg-
en-Bresse y Beaune en octubre de 2000 o el último dedicado a tafonomía en Valbonne
en 2008 (Thery-Parisot, Chabal, Costamagna 2010).
Los hogares son estructuras universales que podemos encontrar en casi todas las
culturas (Lieberherr 2006). También han sido objeto de estudio de la arqueología
experimental (Baars, Baars, Zeimens 1997; Buzea, Cotruţa, Briewig 2008; Soler 2003).
La arqueóloga Sandra Prevost-Dermarkar publicó una comunicación en el congreso de
Treignes (Bélgica) con una clasificación de los hogares y de los hornos que creo que
vale la pena de reproducir aquí. Esta autora divide los fuegos en hogares planos,
hogares en cubeta y hogares sobreelevados. A mi modo de ver quizás es mejor hablar
de "hogares con solera" que de "hogares sobreelevados", aunque son términos
parecidos. Otros autores como Enriqueta Pons y Miquel Molist (en el congreso de
Arles-sur-Rhône, 1989) subdividen cada una de estas categorías en simples o ilimitados
(cuando no hay ningún elemento que marque el final de la zona de combustión) y en
limitados (cuando los límites del fuego están marcados por un círculo de piedras o un
reborde de arcilla). En resumen se puede diferenciar entre los siguientes tipos de
hogares:
56
Hogar plano simple: Es un hogar hecho en el suelo sin ningún tipo de preparación
especial. A menudo en las memorias de excavación se lo define como hogar lenticular
porque en las secciones aparece como una mancha de cenizas y carbones en forma de
lenteja (más grueso en el centro y más delgado en la periferia). Es la forma básica de
un hogar y lo podemos hallar en todos tiempos y en todas las culturas, en el interior o
en el exterior de las casas (fig. 3.1, 1).
Hogar plano limitado: Es un hogar hecho en el suelo, normalmente sin ninguna
preparación especial, que se delimita por un círculo de piedras alrededor. Como todos
los hogares, la zona del medio aparece con cenizas y carbones. Se pueden hallar
ejemplos en los poblados de Bitarandos (Bettencourt et al. 2003), Castelo dos Mouros
(fig. 3.1, 2) (Pedro 1996), etc.
Hogar con solera simple: Se trata de un hogar al cual se le ha hecho una solera de
materiales diversos que sirve para irradiar el calor del fuego hacia los alimentos que se
cuecen (fig. 3.1, 3). A menudo la solera se fabrica con arcilla (Negre, Vilà 1993; Escala
et al. 2011; Patroi 2008; Moya 2005) pero también puede contener piedras o
fragmentos de cerámica en la base (Gascó 2002; Audouze 1989: 328; Dron et al. 2003).
La forma de la solera puede ser variada, dominando las circulares y cuadradas.
Hogar con solera limitado: Es un hogar con solera que presenta un reborde hecho con
arcilla o con piedras que limita el fuego. Conocemos ejemplos en la Viña da Soutilha en
el norte de Portugal (fig. 3.1, 4) (Jorge 1986: I, 219), Piscul Cornisorului en Oltenia
(Patroi 2008), Roc de Dourgne o Abri Jean Cros en el Languedoc (Gascó 2002: 13). Un
caso particular ocurre en el poblado lacustre de Charavines, donde se conoce un hogar
que tenía una solera de arcilla bajo la cual había unos tablones y al lado tenía otro
tablón vertical que servía de límite (Bocquet, Caillat, Lundstrom- Baudais 1986).
Hogar en cubeta simple: Se trata de hogares que han sido construidos dentro de una
pequeña fosa o cubeta. Los hogares en cubeta o fosas de combustión se tratarán en el
párrafo siguiente.
Hogar en cubeta limitado: Como el anterior pero con la cubeta recubierta con losas de
piedra que cumplen la misión de refractante. También será tratado más abajo.
Hogar empedrado: El hogar empedrado se caracteriza por la presencia de un nivel de
piedras alteradas por el fuego. A menudo se lo define como un enlosado. Es un tipo de
hogar bastante corriente y se pueden encontrar ejemplos en la tabla 3.1. De hecho
tengo estos empedrados en una categoría provisional. Pienso que algunos de los
hogares empedrados que se citan en la tabla podrían ser hogares con una solera de
piedras (hogar con solera simple, vid. más arriba) o bien podrían ser hornos con
piedras calientes que se encuentran muy arrasados (vid. más abajo).
57
Yacimiento periodo bibliografía UE 5 y UE 27 de Valada do Mato, Alentejo
neolítico antiguo Diniz 2007; Diniz, Angelucci 2008:153
Cabeço da Velha, Portugal neolítico Cardoso et al. 1998 Sant Pau del Camp, Barcelona neolítico Molist, Vicente, Farré 2008 Collet de Brics d’Ardèvol, Cataluña
eneolítico Castany, Alsina, Guerrero 1992: 36-37
Bosc del Quer, Cataluña eneolítico Carlús, de Castro, e.p. Torre la Sal, País Valenciano neolítico Flors et al. 2009: 151-153 Institut Antoni Pous de Manlleu, Cataluña
eneolítico Boquer et al. 1995: 32
Tesero Sottopedonda, Trentino, Italia
2ª edad del hierro Pisoni 2008: 79
Taula 3.1: Yacimientos con hogares empedrados.
Fosas de combustión (en inglés, fire pits) El hogar de cubeta o fosa de combustión consiste en un fuego, generalmente
doméstico, realizado en una cubeta. Las cualidades térmicas de estos fuegos son
notables, ya que irradian todo el calor hacia la vasija que tienen encima. Se conocen
numerosos ejemplos etnográficos. En el entorno de los Montes Zagros, desde Irak a
Irán y en Turquía, se usan a menudo unas fosas de combustión que utilizan como
combustible unas "galletas" de heces de vaca. Estas fosas tienen un pequeño conducto
que les sirve de entrada de aire (fig. 3.2, 1) (Peters 1972; Makal 1963: 21-23; Kramer
1982). En la zona entre el Kurdistán y el Luristán usan hogares en cubeta delimitados
por losas de piedra en los cuales queman "galletas" de boñiga de vaca (fig. 3.2, 2)
(Watson 1979: 122-124).
En América del norte las fosas de combustión suelen llamarse fire pits y se hallan
ampliamente documentadas en los asentamientos de los indios americanos (Stewart
1977).
Las fosas de combustión suelen dar lugar a importantes rubefacciones e incluso a la
cocción parcial de las paredes de la fosa. Además suelen encontrarse llenas de cenizas
y de carbones procedentes del último fuego.
Como he indicado en el párrafo anterior los hogares de cubeta o fosas de combustión
se dividen en simples y en limitados. En los simples la cubeta no presenta piedras de
delimitación y en el limitado sí. Algunos ejemplos de hogar de cubeta simple aparecen
en Battlesbury Hillfort, Inglaterra (Ellis, Powell, Hawkes 2008) y Minferri, Cataluña
(Saula 1995: 18) (fig. 3.3, 1). Ejemplo de hogar de cubeta limitada: Bois, Ile de Re,
Poitou-Charentes (fig. 3.3, 2) (Lejay 2010-2011: 51).
Hornos domésticos Casi treinta años después, el trabajo de Jörg Petrasch sigue siendo la base sobre la que
basar el estudio de los hornos prehistóricos. Petrasch dividió los hornos entre los de
58
una cámara y los de varias cámaras (tabla 3.2) (Petrasch 1986). Los de una cámara se
subdividían en hornos en fosa, de bóveda simple y de bóveda con más de una
abertura. Los de varias cámaras se subdividían en hornos con parrilla y hornos con
túnel de alimentación largo.
1.- Hornos de una cámara 1.1.- Hornos en fosa
1.2.- Hornos de bóveda simple
1.3.- Hornos de bóveda con más de una abertura
2.- Hornos de diversas cámaras 2.1.- Hornos con parrilla
2.2.- Hornos con túnel de alimentación largo
Tabla 3.2: Clasificación de los hornos neolíticos según Jörg Petrasch.
Los hornos de una cámara se utilizaban fundamentalmente como hornos domésticos,
es decir, para cocer pan y otros alimentos. La temperatura que alcanzan no suele
sobrepasar los 300 ºC. Los hornos de varias cámaras se utilizaban sobre todo para
cocer cerámicas y se estudiarán en el capítulo correspondiente.
Los hornos domésticos ocupan un lugar destacado en la cocina de las casas
prehistóricas. Pueden estar excavados bajo tierra y entonces tenemos los hornos en
fosa (en alemán, Ofengrube), de los cuales hay buenos ejemplos en Lintshie Gutter,
Hébécrevon, Těšetice y Borovce (tabla 3.3). Consisten en un pozo de acceso (o una
fosa más o menos profunda) de la que sale la bóveda del horno excavada en el suelo
(fig. 3.4). Sobre el nivel del suelo tenemos los hornos de bóveda simple, formados por
una plataforma sobre la cual se levanta la bóveda del horno, con una sola abertura en
frente por donde se introduce el combustible y los alimentos que se deben cocer (fig.
3.5). Existe una variante de este tipo formada por hornos que tienen una salida de
humos en la parte alta (fig. 3.6). Esta salida de humos crea una tiraje que permite
calentar el horno a más temperatura3.
Para el estudio de los hornos prehistóricos tenemos la suerte de que algunos tipos de
hornos de bóveda todavía se utilizan en regiones marginales de Grecia, Turquía y Siria,
llamados tannur, tabun, saj y waqdiah (Prévost-Dermarkar 2003; Peters 1972: lámina
124; Mulder-Heymans 2002). También se conocen hornos de pan de forma cónica en
el Atlas marroquí, en Túnez o en Yemen (Bruneton 1975; Vaquero 1986: 183-187;
Bornstein-Johansen 1975).
Por otro lado se han hecho ensayos de reconstrucción y experimentación con hornos
de pan de tipología prehistórica (Adamek et al. 1990; Pfaffing, Pleyer 1990; Prévost-
Dermarkar 2003; Werner 1990, 1991). Estos hornos se utilizan sobre todo para la
3 En el norte de Marruecos los hornos domésticos utilizados para cocer pan, que son del tipo con salida de humos, se utilizan ocasionalmente para cocer alguna cerámica (González et al. 2001; Gutiérrez 1996: 63).
59
cocción del pan. Primero se enciende un fuego en el interior del horno y se procura
que la temperatura de las paredes vaya subiendo poco a poco. Cuando la temperatura
del horno es suficiente4 se retira la leña no quemada y se dejan las brasas a un lado o
al fondo y ya se pueden poner los panes dentro, en el suelo del horno o apretados
contra la pared.
Existen numerosos yacimientos prehistóricos europeos que disponen de hornos para
cocer pan. Los hay en el interior de las casas y en el exterior. Los hay que se cree que
deben ser comunitarios aunque la mayoría parecen corresponder a una unidad
doméstica. En la tabla 3.3 se anotan algunos hornos encontrados en diversas regiones
de Europa5.
Yacimiento período bibliografía Grove Farm, Inglaterra edad del hierro Clay 1992: 31 Lintshie Gutter, Escocia edad del bronce Terry 1995: 384 Monte Moliao, Portugal edad del hierro Arruda et al. 2008 Lajinha 8, Alentejo neolítico Bruno 2010: 93-97 y anexo Xarez 12, Alentejo neolítico Bruno 2010: 93-97 Carraça 1, Alentejo neolítico Bruno 2010: 93-97 Horta do Albardão 3, Alentejo neolítico/eneolítico Bruno 2010: 93-97 y anexo Perdigões, Alentejo eneolítico Bruno 2010: 93-97 Porto Torrão, Alentejo eneolítico Bruno 2010: 93-97 Vincamet, Aragón* bronce final Moya et al. 2005: 25 La Loma del Lomo, la Mancha (horno arrojado a la fosa 12E-3)
edad del bronce Valiente 1992: 132-136
Alarcos, La Mancha 2ª edad del hierro García et al. 2006 Calatrava la Vieja, La Mancha 2ª edad del hierro García et al. 2006 Cerro de las Cabezas, La Mancha 2ª edad del hierro García et al. 2006 Genó, Cataluña bronce final Maya, Cuesta, López 1998: 36 y 52 Barranc d’en Fabra, Cataluña neolítico antiguo Bosch, Forcadell, Villalví 1992 Bòbila Madurell, Cataluña (hornos arrojados a las fosas D-7b y D-26)
edad del hierro Martín et al. 1988: 18; Memoria de la excavación de 1987, inédita
Montbarbat, Cataluña 2ª edad del hierro Negre, Vilà 1993: 178 La Ferradura, Cataluña edad del hierro Negre, Vilà 1993: 178 La Moleta del Remei, Cataluña edad del hierro Negre, Vilà 1993: 178 Puig de Sant Andreu, Cataluña 2ª edad del hierro Negre, Vilà 1993: 178 Molí d’Espígol, Cataluña 2ª edad del hierro Negre, Vilà 1993: 178 Barranc de Gàfols, Cataluña edad del hierro Belarte 1993: 124; Belarte 1997: 103 Tossal de les Paretetes, Cataluña bronce final Belarte 1993: 124 Les Étomelles, Picardía (horno tirado a la fosa 10)
edad del hierro Auxiette et al. 2003: 38
Carsac, Carcassona, Lenguadoc (en las fosas 7 y 26 aparecieron numerosos fragmentos de horno)
edad del hierro Guilaine et al. 1986: 183-185
Dampierre-sur-le-Doubs (horno arrojado a la fosa 19)
edad del bronce Petrequin, Urlacher, Vuaillat 1969
4 Hay quien pone la mano cuatro segundos en la boca del horno. Si la puede aguantar más tiempo o la tiene que retirar antes es que no está a la temperatura adecuada. 5 Esta lista es sólo orientativa. Jörg Petrasch recoge en su trabajo más de un centenar de hornos neolíticos europeos así como numerosos modelos de arcilla (Petrasch 1986).
60
Quitteur, Franco Condado bronce final Piningre, Nicolas 2005: 358 Hébécrevon, Normandía neolítico medio Dron et al. 2003 Lugo di Romagna, Romagna neolítico Cavulli 2008: 324 Gorgo del Ciliegio, Toscana bronce medio Moroni, Arrighi 2010 Santa Maria di Ripalta, Puglia bronce medio Nava, Pennacchioni 1981 Aichbühl, Suabia neolítico Petrasch 1986 Riedschachen, Suabia neolítico Petrasch 1986 Tĕšetice, Moravia neolítico Petrasch 1986 Borovce, Eslovaquia neolítico Staššíková-Štukovská 2002 Százhalombatta-Földvár, Hungría edad del bronce Visy 2003:154 Obre, Bosnia neolítico Petrasch 1986 Zadubravlje, Croacia neolítico Minichreiter 2001: 203-205 Vučedol, Croacia neolítico Petrasch 1986 Kormadin, Serbia neolítico Petrasch 1986 Vinča, Serbia neolítico Petrasch 1986 Mihalič, Tracia neolítico Petrasch 1986 Sitagroi, Macedonia, Grecia neolítico Renfrew 1970: 132 Drăgușeni, Moldavia, Rumania neolítico Comșa 1976 Bodești, Moldavia, Rumanía neolítico Comșa 1976 Hangu, Moldavia, Rumanía neolítico Comșa 1976 Ariușd, Transilvania neolítico Comșa 1976 Bernadea, Transilvania neolítico Comșa 1976 Tărtăria, Transilvania neolítico Comșa 1976 Parţa, Transilvania neolítico Comșa 1976 Cîrcea, Valaquia neolítico Comșa 1976 Vădastra, Valaquia neolítico Comșa 1976 Jivala, Valaquia neolítico Comșa 1976 Cernica, Valaquia neolítico Comșa 1976 Vidra, Valaquia neolítico Comșa 1976 Vărăști, Valaquia neolítico Comșa 1976 Ostrovul Corbului, Oltenia eneolítico Patroi 2008 Techirghiol, Dobrudja neolítico Comșa 1976 Karanovo, Bulgaria neolítico Petrasch 1986 Čavdar, Bulgaria neolítico Petrasch 1986 Gălîbovtz, Bulgaria neolítico Comșa 1976: 361
*Este horno presenta una base con guijarros.
Tabla 3.3: Hornos domésticos de Europa de edad prehistórica.
A destacar que en algunos yacimientos (La Loma del Lomo, Les Étomelles, Carsac, etc.)
las bóvedas de los hornos aparecen fragmentadas en posición secundaria dentro de
fosas. Probablemente se trata de hornos amortizados que fueron arrojados a una fosa
cercana.
Un tipo particular de horno que no se ajusta a ninguna de las clasificaciones
propuestas es el de Hochdorf II, Grube 458, considerado un horno para secar grano.
Consiste en una fosa cilíndrica al fondo de la cual había una estructura circular de
arcilla con indicios de fuego (Keefer 1988: 39-42).
61
Hornos con piedras calientes (earth ovens, fours polynésiens) Un caso especial de horno doméstico, no recogido en el apartado anterior, es un horno
para cocer alimentos llamado “horno polinesio”, "four polynésien" o "earth oven" en la
literatura arqueológica y etnográfica6, aunque yo prefiero utilizar el término horno con
piedras calientes que es un simple descriptor. Los hornos con piedras calientes se
conocen en gran parte del planeta. Los estudios etnográficos los sitúan en las islas del
Pacífico, en Nueva Guinea, en Nueva Zelanda, en Australia y en varias regiones de
América del Norte y del Sur (Heibreen 2005, y también la entrada "earth oven" de
en.wikipedia.org).
Un horno con piedras calientes consiste en una fosa poco profunda (normalmente de
0,40 a 0,60 m) y de uno a dos metros de diámetro, aunque también se conocen formas
rectangulares alargadas. En un lugar cercano o en la misma fosa se enciende un gran
fuego y se calientan un grupo de piedras hasta que se ponen al rojo vivo. Entonces se
colocan en el fondo de la fosa (si es que no estaban allí). Los alimentos que se deben
cocer se envuelven con hierbas y hojas y se depositan en la fosa, sobre las piedras
calientes, de tal manera que se cuecen lentamente, bien tapados con tierra (fig. 3.7).
En arqueología habitualmente encontramos una fosa de planta circular o rectangular
alargada, de diámetro superior a un metro y profundidad escasa, llena de piedras
alteradas por el fuego o con numerosos carbones y cenizas. En algunos casos, como en
Las Juilleras, Baume de Ronce, Abri de Roche-Chèvre, Jeuss o Mileto se han
conservado, medio carbonizados, los tizones que sirvieron para hacer fuego (fig. 3.8).
Otras fosas se conservan limpias de carbones y cenizas probablemente porque el fuego
estaba al lado y en la fosa sólo se ponían las piedras calentadas y los alimentos (fig.
3.9).
La mayoría de informes etnográficos señalan que este es un horno que se utiliza
preferentemente con ocasión de grandes fiestas y celebraciones. Es un horno que
consume una notable cantidad de leña y que no se puede utilizar para cocer las
pequeñas cantidades de alimentos que necesita una familia nuclear en el día a día. Es
un horno ideal para cocer un animal entero y por eso en lugares como Nueva Guinea
se utiliza en banquetes en los que participan muchísimas personas. En el neolítico
europeo se han encontrado agrupamientos de muchos hornos con piedras calientes
(en Vilanava-Tolosana, en Eyre, en Pérignat-les-Sarlièves...) que confirman su carácter
ritual y ceremonial.
En la tabla 3.4 presento una lista de yacimientos prehistóricos europeos que contienen
hornos con piedras calientes. No pretendo ser exhaustivo, ya que hay muchos, sobre
todo neolíticos. Algunos estudios como Fortó, Martínez, Muñoz (2008) incluyen
bibliografía abundante.
6 La bibliografía principal que he utilizado para redactar este capítulo es: 3789 avant J.-C. 1989: 48-51; Best 1941: 416-417; Fish, Fish, Madsen 1992; Gascó 2002; Greer 1965; Labiste 2005; Lerche 1970; C. Orliac 2003; C. Orliac, M. Orliac 1980; C. Orliac, Wattez 1989; M. Orliac 2003; Phillipps 1956; Saunders 1920; Sopade 1998; Thoms 1998, 2003).
62
Yacimiento periodo bibliografía Monte dos Remedios, Galicia neolítico Fábregas, Bonilla, César 2007; Martín,
Uzquiano 2010 Porto dos Valos, Galicia neolítico Martín, Uzquiano 2010 A Gándara, Galicia neolítico Martín, Uzquiano 2010 Los Cascajos, Navarra neolítico García, Sesma 2005-2006: 262 Paternanbidea, Navarra neolítico García, Sesma 2005-2006: 262 Epertegui, Navarra neolítico García, Sesma 2005-2006: 262 Matamala, Navarra neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008: 308 La Renke, País Vasco neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008: 308 Can Roqueta, Cataluña neolítico Oliva et al. 2008 Ca l’Estrada, Cataluña neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 Carrer de la Riereta, Barcelona neolítico Oliva et al. 2008 Can Xac, Cataluña neolítico Manzano, Agustí, Colomeda 2003-2004 La Draga, Cataluña neolítico antiguo Bosch, Chinchilla, Tarrús 2000: 55-58 La Carrerassa, Cataluña Norte bronce antiguo Vignaud 2001 Les Juilleras, Provenza bronce final Lemercier et al. 1998: 8 Château Blanc, Provenza neolítico Hasler et al. 2003 Saint-Priest, Provenza edad del hierro Jacquet et al. 2003 La Petite Bastide, Provenza neolítico Hasler 2003 Puech d’Auzet, Aveyron neolítico Hasler et al. 2003 Vilanava-Tolosana, Languedoc neolítico Vaquer 1990 Fontcouverte, Languedoc neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 Compasses, Labro, Languedoc neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 Pla de Peyre, Languedoc neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 Saint Martin-des-Faux, Languedoc
neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008
Al Claus, Languedoc neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 Le Verdier, Languedoc neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 Saint Genés, Languedoc neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 La Pouche, Languedoc neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 Cap de Joan, Languedoc neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 Chateau-Percin, Languedoc neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 Saint-Michel-du-Touch, Languedoc
neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008: 309
La Vache, Languedoc neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 Moulin-de-Garonne, Languedoc eneolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 Lapeyre, Languedoc eneolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 Millas, Languedoc neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 Poste-Vielle, Languedoc neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 La Salle, Languedoc neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 La Fageole, Languedoc neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 Auriac, Languedoc neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008; Claustre,
Vaquer 1995: 231 Roc d’en Gabit, Languedoc neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 Le Mourral, Languedoc neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 Les Plots, Languedoc neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 Métairie-Grande, Languedoc neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 Langel, Languedoc neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 Claireaux, Poitou-Charentes neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 Civaux-Valdivienne III, Poitou-Charentes
neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008
Condé-sur-Ifs, Normandía neolítico medio Dron, Ghesquière, Marcigny 2003 Cairon, Normandía neolítico Dron, Ghesquière, Marcigny 2003
63
Noyen-sur-Seine, región de Paris
neolítico 3789 avant J.-C. 1989, 48-51; Henocq-Pochinot, Mordant 1991: 205-206
Les Coteaux de la Jonchère, Île-de-France
bronce final March, Soler, Vertongen 2003
Le Closeau, Île-de-France bronce final March, Largeau, Guénot 2003 Champ-Chalatras, Centro de Francia
neolítico medio Pasty et al. 2008
Muides-sur-Loire, Centro de Francia
neolítico Irribarria 2003
Vivoin-Le Parc, País del Loira neolítico medio Ghesquière, Marcigny 2003 Le Chemin Creux, País del Loira neolítico medio Marchand et al. 2009 Eyrein, Lemosín edad del hierro Beausoleil et al. 2006-2007 Sierentz, Alsacia bronce final Rougier 2003 Davayat, Auvergne edad del hierro Mennessier-Jouannet, Vernet 1992 Auviat, Auvergne edad del hierro Mennessier-Jouannet, Vernet 1992 Beauregard-Vendon, Auvergne edad del hierro Mennessier-Jouannet, Vernet 1992 Pérignat-les-Sarlièves, Auvergne edad del hierro Liabeuf, Surmely 1997 Acilloux, Auvergne neolítico Müller-Pelletier, Pelletier 2010 La Boise, Roine-Alps prehistórico Nuoffer 2006: 46 Gournier, Montelimar, Roine-Alps
neolítico Treffort, Alix 2010; Cordier 2003
Baume de Ronze, Ardeche neolítico Beeching, Moulin 1981 Clairvaux-les-Lacs, Franco Condado
neolítico Lenoble, Nierlé, Petrequin 1986
Abri de Roche-Chèvre, Franco Condado
neolítico Lenoble, Nierlé, Petrequin 1986
Boissia, Franco Condado neolítico Lenoble, Nierlé, Petrequin 1986 Jeuss, Friburg, Suiza edad del hierro Ramseyer 1985 Cassa di Risparmio de Travo, Emília Romagna
neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008
Ello, Trentino neolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 Mileto, Toscana neolítico Sarti, Martini, Pallecchi 1991 Fonti di San Callisto, Abruzzos eneolítico Fortó, Martínez, Muñoz 2008 Catignano, Abruzzos neolítico Pitti, Tozzi 1976 Gråfjell, Noruega edad del bronce Fretheim 2003
Tabla 3.4: Yacimientos europeos que contienen hornos con piedras calientes.
En el año 2000 se celebró en Bourg-en-Bresse y Beaune (Francia) un congreso sobre
hogares y otras estructuras de combustión en el cual se pueden encontrar muchos
datos sobre este tipo de estructura (Frère-Sautot 2003).
Otras fosas con piedras calientes Además de hornos para cocer alimentos las fosas con piedras calientes también se
utilizan para otras funciones: para hervir líquidos en fosas sin la utilización de
cerámicas y para producir vapor de agua en instalaciones del tipo sauna.
En los países escandinavos se conocen fosas con piedras alteradas por el fuego, llenas
de carbones y cenizas, llamadas kokegroper, que se fechan en la edad del bronce y en
época medieval. En el año 2001 se realizó en Oslo un seminario sobre estas estructuras
(Gustavson, Heibreen, Martens 2005).
64
En Irlanda y Gran Bretaña se conoce un tipo de yacimiento llamado fulacht fiadh (en
gaélico irlandés, "lugar para cocinar") que consiste en un montón de piedras,
corrientemente en forma de creciente o de herradura. En el centro de las piedras, las
excavaciones revelan una fosa rellena de piedras y carbones (Desmond 2006). Una
descripción de 1908 señala que los cazadores irlandeses enviaban sus ayudantes a una
determinada colina, en cuyo lugar encendían un gran fuego y excavaban dos fosas.
Una parte de la carne que habían cazado la ponían a asar al fuego, mientras con la otra
hacían fardos con hierbas y la ponían a hervir en una de las fosas, añadiendo
constantemente piedras al rojo vivo que sacaban del fuego (Keating 1908: 2, 326,
citado por Wood 2000). La arqueóloga Jacqui Wood, basándose en estos testimonios,
realizó algunos experimentos de cocción de la carne por ebullición en fosas calentadas
con piedras calientes en el festival que cada año se organiza en Biskupin, Polonia
(Wood 2000: 90-93).
Un testimonio etnográfico del uso de fosas para hervir líquidos procede de América del
Norte. Algunas tribus indias excavaban una fosa de 0,54 m de diámetro y 0,36 m de
profundidad, la recubrían con un trozo de piel de bisonte y echaban piedras calientes
para hervir el agua (Kennedy 1961, citado por Heibreen 2005: 17).
En el siglo XIX, en la zona de los Grandes Lagos, algunas tribus elaboraban azúcar de
arce reduciendo la savia de este árbol en calderas de metal. Cuando no disponían de
recipientes de metal podían excavar una fosa o trinchera que recubrían con una piel y
tiraban piedras calientes dentro del líquido para reducirlo (Dunham 2000: 232-233).
Otra interpretación de los fulachta fiadh que hemos mencionado antes es la de baños
de vapor. M. Hodder y L. Barfield realizaron algunos experimentos para comprobarlo
(Hodder, Barfield 2003). También encontramos datos etnográficos que confirman este
uso. Por ejemplo, algunos aborígenes australianos utilizaban fosas con piedras
calientes para curar ciertas enfermedades. Encima de estas fosas colocaban una
especie de plataforma de troncos donde colocaban al enfermo envuelto con mantas.
Cuando echaban agua sobre las piedras calientes el vapor envolvía al paciente y era
considerado un buen sistema de curación (Taplin 1878: 75, citado por Heibreen 2005:
18). Algunas tribus de Norteamérica también tenían algún lodge en el centro de los
cuales había una fosa con piedras previamente calentadas con función de sauna
(Heibreen 2005: 18-19).
En resumen, en las fosas que presentan piedras alteradas por el fuego se les puede
atribuir, además de la función de cocer los alimentos, la opción de hervirlos o de
producir vapor de agua con finalidad terapéutica.
Trojes y rinconeras Las trojes son estructuras de planta rectangular o circular compuestas de una base de
losas o de gravas con unos tabiques de poca altura (raramente superan el metro) que
servían para almacenar el grano o la harina. Los tabiques se construyen a menudo con
una estructura entretejida de troncos y ramas recubierta de barro (torchis) o
65
simplemente de barro amasado (bauge). A menudo las trojes se sitúan al lado de una
pared y cuando se encuentran en un rincón en el cual se juntan dos paredes reciben el
nombre específico de rinconeras (fig. 3.10, 1).
En los ejemplos arqueológicos resulta difícil distinguir entre los silos elevados (véase
capítulo 4) y las trojes construidas con barro (fig. 3.10, 2). En teoría la diferencia es
simple: el silo elevado es más alto que la troj y tiene una boca que se tapa con una
tapadera de piedra, de barro o de madera. La troj es un recipiente abierto y el silo es
cerrado, ya que se pretende aislar el grano del exterior. Pero en arqueología
normalmente sólo encontramos la base de estas estructuras y resulta que las bases
son prácticamente iguales.
También tenemos dificultades para distinguir los soportes de molino de las trojes.
Normalmente sólo se conserva un enlosado de base en el interior de una habitación
que es difícil de adscribir a una u otra estructura. La presencia o ausencia de un molino
puede ser un indicio a tener en cuenta.
A continuación doy una lista de yacimientos prehistóricos que presentan estructuras
interpretables como trojes:
Yacimiento periodo bibliografía Pastoria, Trás-os-Montes eneolítico Jorge 1986a: vol. 1, p. 444-445; vol. 2, lám.
141 Vinha da Soutilha, Trás-os-Montes
eneolítico Jorge, Soeiro 1981-1982; Jorge 1986a: vol. 1 p. 219; vol 2, lám. 37; Jorge 1986b: 22
Hoya Quemada, Aragón edad del bronce Burillo, Picazo 1997: 43-44 Cabezo de Monleón, Aragón edad del hierro Ruiz, Lorrio, Martín 1986: 89 Záforas, Aragón bronce final Ruiz, Lorrio, Martín 1986: 91 Las Costeras, Aragón edad del bronce Burillo, Picazo 1997: 42-43 Loma de los Brunos, Aragón bronce final Eiroa, Bachiller 1985: 164 Alto de la Cruz, Navarra edad del hierro Munilla et al. 1993: 146 Cueva de Arevalillo, Castilla edad del bronce Fernández-Posse 1981 Puig Castellet, Cataluña 2ª edad del hierro Pons, Llorens 1991:102-103 Estructura CR-83 de can Roqueta, Cataluña
edad del hierro García, Lara 1999: 202
Puig Roig, Cataluña edad del hierro Belarte 1997: 104-105 Barranc de Sant Antoni, Cataluña
edad del hierro Belarte 1997: 104-105
Barranc de Gàfols, Cataluña edad del hierro Belarte 1997: 104-105 Serra del Calvari, Cataluña edad del hierro Vázquez et al. 2006-2007: 79 Genó, Cataluña bronce final Maya, Cuesta, López 1998: 49-54 Roques de Sarró, Cataluña 2ª edad del hierro Alonso 1999:268-270 Habitación E-20 del Molí d’Espígol, Cataluña
edad del hierro Maluquer et al. 1971: 40
Loma del Betxí, País Valenciano edad del bronce de Pedro 1990: 336-337; de Pedro 1998: 47 Orpesa la Vella, País Valenciano edad del bronce Olaria 1987 Lattes, Languedoc edad del hierro Belarte 2008: 100 Ile de Martigues, Provenza edad del hierro Chausserie-Laprée, Nin 1990: 109-110; Nin
1989 Sector 8 sur de Le Pègue, Delfinado
2ª edad del hierro Chazelles-Gazzal 1997: 115
La Pierre d’Appel, Lorraine edad del hierro Deyber 1984:89
66
Nola, Campania edad del bronce Albore Livadie et al. 2005: 501 Çatalhöyük, Anatolia neolítico Bogaard et al. 2009
Taula 3.5: Yacimientos con trojes para almacenar granos.
De los yacimientos de la tabla anterior vale la pena comentar brevemente algunos de
los más destacables:
En el nivel de la primera edad del hierro del poblado del Alto de la Cruz de Cortes de
Navarra aparecieron dos cubetas, una rectangular de 0,80 x 0,30 m construida con
adobes y otra de planta oval de 0,60 m de eje máximo y construida con tierra batida y
adobes. En el interior se encontró abundante material paleocarpologico formado sobre
todo por Triticum dicoccum. A su lado había un horno de doble cámara y un hogar. Los
excavadores relacionan el conjunto con la conservación, el secado y la molienda de los
granos (Munilla et al. 1993, 146; Maluquer, Gracia, Munilla 1990, 34).
En la Cueva del Arevalillo, en Castilla, apareció un enlosado de forma cuadrada con las
losas del centro planas y las de fuera de lado, recubierto por una capa de cereal y de
bellotas carbonizadas. Podría tratarse de una troje. A su lado tenía cuatro fosas de
combustión (Fernández-Posse 1981). Otros ejemplos de trojes delimitadas por piedras
son: Pastoria, Viña da Soutilha y La Pierre d’Appel (v. tabla 3.5).
Un caso curioso es el poblado del bronce antiguo de Nola, cerca del Vesubio. Este
poblado desapareció como consecuencia de una erupción del volcán fechada en torno
el año 1600 aC. Se excavaron tres cabañas de planta en forma de herradura, que
quedaron perfectamente preservadas gracias a los lodos que cayeron del volcán. La
cabaña 3 presentaba al fondo un área de almacenamiento en cerámicas, en el centro
un horno y cerca de la entrada una troj de planta circular con una estructura de ramas
recubiertas de barro. Diámetro interno, 1,30-1,40 m, altura máxima 1,28 m. A su lado
ha quedado la impronta de una tapadera realizada con materia vegetal (Albore Livadie
et al. 2005: 501). La capacidad de esta troj es de 1,4 m3, es decir, unos 1000 kg de trigo
trillado7.
Poyos o bancos corridos Los poyos son paredes de poca altura adosadas a un muro que servían para colocar
cerámicas, molinos y otros enseres domésticos. Se pueden construir con piedras o con
adobes y pueden ir revocados con barro e incluso encalados con cal o con pintura roja
(como en el poblado de Orpesa la Vella, País Valenciano). Los poyos casi siempre van
asociados a la construcción de casas de planta rectangular con muros de piedra o de
adobes y normalmente se encuentran al fondo de las casas en zonas consideradas de
almacén.
7 Cálculos sacados a partir de la fórmula de un cilindro (πr2 h) considerando un peso específico del trigo de 0,7.
67
Yacimiento período bibliografía Alto de la Cruz, Navarra edad del hierro Maluquer, Gracia, Munilla 1990 Cabezo de Monleón, Aragón edad del hierro Ruiz, Lorrio, Martín 1986: 89 Vincamet, Aragón bronce final Moya et al. 2005 Molí d’Espígol, Cataluña edad del hierro Camañes 2010 Serra del Calvari, Cataluña edad del hierro Vázquez et al. 2006-2007: 75 Recinto C de Aldovesta, Cataluña
edad del hierro Belarte 1993: 125
Tossal de Solibernat, Cataluña edad del hierro Belarte 1993: 125 La Colomina, Cataluña edad del hierro Belarte 1993: 125 Genó, Cataluña bronce final Belarte 1997: 104 Orpesa la Vella, País Valenciano edad del bronce Olaria 1987: 17 La Bastida de les Alcuses, País Valenciano
2ª edad del hierro Ferrer 2010: 293
Habitación XXVII del Cabezo Redondo, País Valenciano
edad del hierro Hernández et al. 2012
Lattes, Languedoc edad del hierro Belarte 2008: 100 La Ramasse, Languedoc 2ª edad del hierro Chazelles-Gazzal 1997: 173-180 Montlaurès, Languedoc 2ª edad del hierro Chazelles-Gazzal 1997: 173-180 Ile de Martigues, Provenza 2ª edad del hierro Chazelles-Gazzal 1997: 173-180
Taula 3.6: Yacimientos prehistóricos que presentan bancos de piedra o de adobes
adosados a una pared.
A destacar que en la habitación XXVII del Cabezo Redondo de Villena, en el País
Valenciano, se descubrió un poyo adosado a la pared que presentaba una depresión
circular con una estera carbonizada debido a que la habitación sufrió un incendio
(Hernández et al. 2012).
Pozos de agua (en inglés, wells) Otra categoría de fosas que aparece de vez en cuando en los yacimientos
arqueológicos es el pozo de agua. Los pozos más antiguos de Europa parece que son
tres pozos del yacimiento mesolítico de Friesack Klockenhagen Vom en Brandemburgo,
realizados por cazadores recolectores.
En el Mediterráneo los pozos se documentan desde el neolítico precerámico B,
alrededor del 8000 aC (PPNB) en Kissonerga-Mylouthkia y Shillourocambous en Chipre,
mientras que en la Europa central, el primer pozo neolítico data de principios de la
cultura Starčevo (alrededor de 6000 aC), en Slavonski Brod (Croacia). Otros pozos bien
fechados son los de Mohelnice (Moravia) con unos tablones fechados
dendrocronologicamente del 5540 ± 5 aC al 5460 ± 5 aC, a pesar de que faltan anillos
de albura. Otros pozos como los de Plaußig, Eythra 2, Brodau y Dresde-Cotta datan del
5300-5200 aC. Otro conjunto de pozos se fecha alrededor de 5100 aC, como Erkelenz-
Kückhoven, Eythra 1 y Altscherbitz.
68
El pozo más profundo de época neolítica es el de Morschenich en Hambach que tiene
unos 15 metros de profundidad8.
Yacimiento periodo bibliografía Mount Farm, Inglaterra medieval Lambrick 2010 Iwade, Inglaterra edad del bronce Bishop, Bagwell 2005: 15-16 y 25 Hoya 32 de Valladares I, La Mancha
eneolítico García et al. 2008: 140
Necrópolis púnica de Cádiz, Andalucía (sepulcral)
2ª edad del hierro Niveau de Villedary 2006
El Amarejo, País Valenciano (ritual)
2ª edad del hierro Broncano 1989
Can Xercavins, Cataluña edad del hierro Francès, Carlús 1995 Les Toixoneres, Cataluña edad del hierro Asensio et al. 1996 Bruyères-sur-Oise, Île-de-France edad del hierro Toupet et al. 2005 Coteau de Montigné, Poitou-Charentes
edad del bronce Patreau 1981: 114
Saint-Jacques, Provenza romano Dumoulin 1965 Pozos 1 y 2 de la caserne Rauch, Midi-Pyrénées (ritual)
edad del hierro Gruat, Izac-Imbert 2007: 878-879
Lattes, Languedoc romano Piqués, Buxó 2005 Bernard, país del Loira (ritual) romano Sanquer 1974 Dourges, Bretaña (sepulcral) romano Demolon, Tuffreau-Libre 1976 Le Cendre-Gondole, Auvergne (ritual)
romano Deberge, Blonde, Loughton 2007: 75-78
Limoges, Lemosín romano, s. III dC Loustaud, Viroulet 1981: 76 Pozo 120 del Bois d’Echalas, Centro de Francia
edad del hierro Séguier et al. 2006-2007
Fontaine des Mersans, Centro de Francia (ritual)
romano Allain, Fauduet, Dupoux 1987
St. 1049-1050 y 1114-1113 de Villey-St.-Etienne-Les Croquelottes, Lorraine
2ª edad del hierro Delatour-Nicloux 1997: 92 i 95
St. 57 de Ennery-Capelle, Lorraine
edad del hierro Delatour-Nicloux 1997: 92
St. 209 y 605 de Laines-aux-Bois-La Source de Bréban, Champagne
bronce final Delatour-Nicloux 1997: 92 i 95
St. 1213 y 845 de Chevrières-La Plaine du Marais, Picardía
2ª edad del hierro Delatour-Nicloux 1997: 95
Villeneuve-Saint-Germain, Picardía
edad del hierro Auxiette et al. 2003: 24-27
Bliesbruck, Alsacia edad del hierro Schaub et al. 1984: 242-246; Petit 1988 Ittenheim, Alsacia neolítico Lefranc, Denaire, Böes 2010: 74-77 Ehl, Alsacia edad del hierro Deyber 1984: 93 Sorcy, Alsacia edad del hierro Deyber 1984: 93 Saxon, Alsacia
edad del hierro Deyber 1984: 93
8 La mayor parte de la información de este párrafo se ha extraído de la Wikipedia sv. “Bandkeramischer brunnenbau”. La bibliografía sobre pozos es notable y se le ha dedicado algún congreso como el simposio internacional de Erkelenz de 1997 (Koschik 1998), que no he podido consultar, o el congreso Ancient Wells in the Carpathian Bassin celebrado en Budapest los días 26 y 27 de noviembre de 1998, publicado en la revista “Antaeus”, nº 26, 2003.
69
Hologne-Douze Bonniers, Valonia
neolítico Jadin, Cahen, 1998, citado por Lefranc, Denaire, Böes 2010
Sint-Andries, Flandes edad del bronce Hillewaert, Hollevoet 2006: 124 Erps-Kwerps-Villershof, Flandes edad del hierro Hoorne et al. 2009: 27-29 Someren, Brabante edad del hierro Gerritsen 2003: 73 Weert, Limburgo edad del hierro Gerritsen 2003: 73 Mierlo-Hout, Brabante edad del hierro Gerritsen 2003: 73 Kontich, Países Bajos edad del hierro Gerritsen 2003: 73 Oss-Schalkskamp, Brabante edad del bronce Gerritsen 2003: 73 Colmschate-Skibaan, Países Bajos
Hermsen 2007
Butsene on Møn, isla de Sjælland, Dinamarca (ritual)
edad del bronce Levy 1982: 17
Mannheim-Straßenheim, Baden-Württemberg
neolítico LBK Antoni, Koch 2002, citado por Lefranc, Denaire, Böes 2010
Mannheim-Vogelstang, Baden-Württemberg
neolítico LBK Elburg 2011
Erkelenz-Kückhoven, Renania-Westfalia
neolítico Weiner 1998, citado por Lefranc, Denaire, Böes 2010
Arnoldsweiler, Renania-Westfalia neolítico LBK Elburg 2011 Morschenich, Renania-Westfalia neolítico LBK Elburg 2011 Fußgönheim, Renania-Pfalz neolítico LBK Elburg 2011 Pozos B17, B21, B22 de Eythra, Sajonia
neolítico Windl 1998, citado por Lefranc, Denaire, Böes 2010
Rehmsdorf, Sajonia neolítico Einicke 1998, citado por Lefranc, Denaire, Böes 2010
Altscherbitz, Sajonia neolítico Elburg 2008, Elburg, Herold 2010 Brodau, Sajonia neolítico LBK Stäuble, Elburg 2011: 50 Dresden-Cotta, Sajonia neolítico LBK Elburg 2011 Meuselwitz-Zipsendorf, Sajonia neolítico LBK Elburg 2011 Plaußig, Sajonia neolítico LBK Elburg 2011 Niederröblingen, Saxen-Anhalt neolítico LBK Elburg 2011 Krefeld, Renania-Westfalia edad del bronce Ickler 2007: 362-366 Riedlingen, Baden-Württemberg medieval Bräuning 1996 Retzow, región de Mecklenburg edad del bronce Brandt 1987, citado por Beilke-Voigt 2007,
264 Wernikow, región de Brandemburgo
edad del bronce Bauer 2007
Eching, Baviera edad del bronce Biermeier, Kowalski 2005: 12 Lébény, Baja Austria neolítico Elburg 2011 Schletz, Baja Austria neolítico Windl 1998, citado por Lefranc, Denaire,
Böes 2010 Würnitz, Baja Austria neolítico Elburg 2011 Pixendorf, Baja Austria edad del hierro Blesl 2006 Campo del Ponte, Lombardía neolítico Cavulli 2006: 378 Campo Cinque Fili, Lombardía neolítico Cavulli 2006: 378 Campo Ceresole, Lombardía neolítico Cavulli 2006: 378 Alba, Piemonte neolítico Cavulli 2008: 311 Razza di Campegine, Reggio Emilia
neolítico Bagolini, Ferrari, Pessina 1993: 36
Chiozza, Emilia Romagna neolítico Cavulli 2006: 378; Cavulli 2008b, 310-312 Botteghino, Emilia Romagna neolítico Mazzieri, dal Santo 2007: 115 Via Revoluzione d’Ottobre, Emilia-Romagna
neolítico Mazzieri, dal Santo 2007: 115
70
Santa Rosa di Poviglio, Emilia-Romagna (ritual)
edad del bronce Bernabò et al. 2007: 37; Cremaschi, Pizzi 2011
Konari, Polonia neolítico Grygiel 2002 Bohunice, Moravia neolítico LBK Elburg 2011 Most, Bohemia neolítico LBK Elburg 2011 Mohelnice, Bohemia neolítico LBK Windl 1998, citado por Lefranc, Denaire,
Böes 2010 Gánovce-Hrádok, Eslovaquia bronce final Studeníková 2003 Pobedím-Hradištia, Eslovaquia bronce final Studeníková 2003 Bratislava-Vajnory-Ivanka pri Dunaji, Eslovaquia
edad del hierro Studeníková 2003
Balatonöszöd, Hungría (sepulcral)
eneolítico Hórvath, Juhasz, Köhler 2003
Füzesabony-Gubakút, Hungría neolítico LBK Elburg 2011 Polgár-Csöszhalom, Hungría neolítico Elburg 2011 Zadubravlje, Croacia neolítico Minichreiter, 2001: 207
Tabla 3.7: Lista de yacimientos prehistóricos y posteriores con pozos de agua.
La mayoría de estos pozos presentan los muros protegidos con ramas y troncos con el
fin de evitar el desprendimiento de las paredes (timber lined wells, puits cuvelées)
debido al flujo del agua. Los autores reconocen tres tipos de pozos: los pozos de caja
(en alemán Kastenbrunnen), formados por una caja de tablones de madera con encajes
en los extremos (fig. 3.11), los pozos de tubo (en alemán Röhrenbrunnen), con un tubo
de madera que recubre las paredes del pozo (fig. 3.12) y los que tienen las paredes con
ramas entretejidas (en inglés wickerwork). Entre los primeros se pueden señalar los
pozos 349 y 485 de Ittenheim, los de Krefeld o el de Pixendorf. Entre los
Röhrenbrunnen destacan los pozos B21 de Eythra, de Wernikow, de Eching y de Erps-
Kwerps. Del tercer tipo, con ramas entretejidas, hay pocos, pero se puede señalar el de
Sint-Andries, en Flandes.
Para mantener las paredes también se podían recubrir con piedras, construyendo un
muro circular de piedra seca. Con piedra seca conocemos los pozos de Lattes, de la
necrópolis de Gadir, etc.
El arquitecto romano Marco Vitrubio en su obra "Los diez libros de arquitectura"
dedica el libro 8 al agua, y concretamente los capítulos 1 y 8 a la excavación de pozos y
confección de cisternas. Antes de comenzar un pozo, Vitrubio recomienda guiarse por
el tipo de terreno y por árboles y plantas que sólo pueden vivir en lugares donde haya
una cierta humedad, como juncos, sauces, olmos, cañas, hiedras, etc. Vitrubio
recomienda excavar un pozo de muestra de tres pies de lado y cinco pies de
profundidad. A la puesta de sol se coloca un recipiente de bronce o de plomo puesto
boca abajo con las paredes internas untadas de aceite, o un vaso tapado de tierra
cruda; si al día siguiente aparecen gotas de agua dentro del recipiente es que hay agua
en ese lugar y hay que ahondar el pozo (De Architectura 8, 1).
Los pozos de agua contienen a menudo acumulaciones de cerámica en el fondo. Se
trata de cerámicas que cayeron dentro del pozo cuando se intentaba sacar agua y no
71
se pudieron recuperar. En este caso, necesariamente deben ser formas identificadas
como contenedores de líquidos (cántaros, ánforas, jarras con asas). Algunos ejemplos
conocidos son los de Limoges, Konar, Pixendorf o Riedlingen (v. Tabla 3.7). Otro motivo
por el que pueden aparecer cerámicas en el fondo es la necesidad de mantener fresco
algún alimento. Antes de la invención de las neveras domésticas si se quería refrigerar
algún alimento las únicas opciones eran ponerlo en una cava bajo tierra o bajarlo al
pozo. Así, el agrónomo renacentista castellano Gabriel Alonso de Herrera dice que
para conservar la manteca de cerdo durante los meses de verano se podía poner en
una cerámica cerrada herméticamente y bajarla al pozo (o enterrarla en un lugar
fresco) (Alonso de Herrera 1996: 395). Es evidente que alguno de estos vasos se podía
perder u olvidar.
Pero también encontramos pozos con ofrendas que hemos clasificado entre las fosas
rituales y serán estudiados en el lugar correspondiente. Entre los pozos rituales
destacaríamos los del Amarejo, de Santa Rosa de Poviglio o de la Caserne Rauch. Ya de
época romana son los pozos de Krefeld, con numerosa cerámica, los de Bliesbruck, con
cerámicas enteras, esqueletos de animales, figuras, etc. o los de Bernard, con
numerosos restos de fauna, cerámicas enteras, monedas, estatuas...
Balsas Las balsas consisten en una depresión extensa de forma vagamente regular, a menudo
oval, con un eje mayor que puede superar los 20 m. La profundidad suele ser
alrededor de uno o dos metros. En algunas ocasiones las balsas aprovechan una
excavación anterior correspondiente a un hoyo para la extracción de arcilla. Algunas
balsas tienen un canal que deriva el agua hacia ella.
El tema de las balsas para almacenar agua de lluvia ha sido estudiado por Meritxell
Oliach (2010) y por Emili Junyent, Àngel Lafuente y Joan B. López (1994). Gracias a ellos
he podido desarrollar la siguiente lista de yacimientos prehistóricos con balsas:
Yacimiento periodo bibliografía Mount Farm, Inglaterra edad del bronce Lambrick 2010: 34-36 La Codera, Aragón edad del hierro Montón 2003-2004 Regal de Pídola, Aragón bronce final Barril, Delibes, Ruiz 1982: 369 Safranals, Aragón bronce final Montón 1988 Záforas, Aragón edad del hierro Pellicer 1959: 141 Cabezo de Monleón, Aragón edad del hierro Beltrán 1984: 54-55 Fuente Álamo, Andalucía edad del bronce Schubart, Pingel, Arteaga 2000, citado por
Oliach 2010. Peñón de la Reina, Andalucía edad del bronce Martínez, Botella 1980: 287-289 La Rosella, Cataluña edad del hierro Escala et al. 2011: 224 y 230 CRTR-179 de Can Roqueta, Cataluña
edad del bronce Carlús et al. 2007: 45
El Pujolet de Moja, Cataluña edad del hierro Mestres et al. 1997: 141-142 El Pou Nou 2, Cataluña edad del hierro Nadal, Socias, Senabre 1994 E-104 dels Cinc Ponts, Cataluña edad del hierro Esteve et al. 2011: 28 Sant Pau del Camp, Barcelona neolítico Granados, Puig, Farré 1991-1992: 29
72
Tossal de les Tenalles, Cataluña
edad del hierro Garcés, Marí 1988
La Pierre d’Appel, Lorraine edad del hierro Deyber 1984: 93 St. 45 y 100 d’Ennery-Capelle, Lorraine
edad del hierro Delatour-Nicloux 1997: 92
St. 601, 607 de Vandières-Les Grandes Corvées, Lorraine
bronce final Delatour-Nicloux 1997: 92
St. 43 de Westhouse, Altmatt, Alsacia
bronce final Delatour-Nicloux 1997: 92 i 99
St. 51 de Lingolsheim, Les Sablières Modernes, Alsacia
edad del hierro Delatour-Nicloux 1997: 92
La Bure, Alsacia edad del hierro Deyber 1984: 93 Someren, Brabante edad del hierro Gerritsen 2003: 74 Sammardenchia-Cûeis, Friül neolítico Ferrari, Pessina 1999: 226, 335-337 y 343 Campo Ceresole, Lombardía neolítico Cavulli 2008: 312 Noceto, Emilia-Romagna (balsa ritual)
edad del bronce Bernabò, Cremaschi 2009
Tabla 3.8: Yacimientos prehistóricos que presentan balsas para recoger el agua de
lluvia.
De hecho, estos trabajos demuestran que los mejores ejemplos de balsas están en los
poblados ibéricos de la segunda edad del hierro. A destacar que algunas balsas como la
estructura 153 de Sammardenchia-Cûeis han sido estudiadas a través de análisis
micromorfológicos de sedimentos, que sugieren una deposición lenta de limos
(Ottoman 1999). Además, en esta balsa se recuperó una jarra bastante entera que se
supone serviría para extraer agua (Ferrari, Pessina 1999).
Un caso curioso apareció en la terramara de Noceto, en la cual se descubrió una balsa
de 11 x 6 m, fechada en el siglo XV aC, protegida con grandes troncos de árbol, que se
conservaron por estar bajo la capa freática. Se considera una balsa ritual, ya que en el
fondo aparecieron numerosas figuritas, vasos enteros y herramientas agrícolas, entre
ellas tres arados de madera y numerosos cestos (Bernabò, Cremaschi 2009).
Hoyos para basura y estercoleros (middens) En los últimos años hemos asistido al debate abierto entre los prehistoriadores sobre si
los hoyos para la basura son una categoría de fosas dedicadas explícitamente a esta
función o si simplemente se trata del último aprovechamiento como vertedero de una
fosa amortizada. Normalmente nos encontraremos con este último caso, pero vistos
los ejemplos etnográficos nunca se podrá excluir que hubiera fosas dedicadas
específicamente a esta función.
Existen dos tipos de fosas para basura. El primer tipo los componen los estercoleros,
que son aquellas fosas donde se deposita la materia orgánica y las cenizas que luego se
utilizarán para abonar los campos de cultivo. En los estercoleros los objetos arrojados
lo son de forma provisional, ya que posteriormente se echarán a las parcelas de
cultivo.
73
El segundo tipo lo componen aquellas fosas en las que los objetos arrojados son
rechazados de forma definitiva. En arqueología esta será la fórmula que
encontraremos más a menudo, aunque no tiene por qué ser la más utilizada.
El uso de los estercoleros se encuentra bien documentado desde la antigüedad. Entre
los agrónomos romanos el que describe más extensamente los estercoleros es L. J.
Moderato Columela. Este autor estaba convencido de que el estiércol retornaba a la
tierra los "jugos" que las plantas habían extraído con las raíces. Por eso era tan
importante aprovechar todos los desechos que se producían en la casa, recogerlos en
un hoyo o fosa, a poder ser con el fondo enlosado, y mezclados con el estiércol de los
animales esparcirlos por los campos de cultivo (De agr. 1, 6). Otros agrónomos de
época posterior seguirán los preceptos de Columela y algunos de ellos, como los
árabes andalusíes, darán fórmulas más o menos sofisticadas sobre las mezclas de
excrementos y residuos más adecuados para determinados cultivos (Bolens-Halimi
1981).
En un trabajo anterior (Miret 2011, 12-15) expliqué el tratamiento que daban varias
sociedades a sus desechos. Me basaba en información etnográfica de diversas
poblaciones del planeta e intentaba buscar un modelo más o menos universal aplicable
a la prehistoria. Como es natural, no encontré ningún modelo universal pero sí me
atreví a proponer un modelo simple y general:
a) La mayoría de arqueólogos aceptan que los desechos sufren al menos dos
selecciones antes de llegar a su entierro definitivo (Needham, Spence 1997; Hayden,
Cannon 1983). En muchas sociedades las herramientas y los objetos se utilizan hasta
que se rompen y no se pueden reparar. Entonces sufren una primera selección,
llamada selección provisional (provisional discard, siguiendo la terminología de Hayden
y Cannon): los restos de alimentación y los restos de cosecha sirven para alimentar a
los animales domésticos, el estiércol y la materia orgánica van a parar al estercolero,
los restos recogidos al barrer la casa también se tiran al estercolero o en un extremo
del patio, restos de muebles o de cestos se queman en el hogar y la ceniza se vierte al
estercolero, los trozos grandes de cerámicas se utilizan para proteger plantas del
huerto y las botellas de vidrio se almacenan cerca de la casa. Luego, normalmente con
frecuencia anual, se produce un segundo desplazamiento de residuos (final discard):
desde el estercolero a los campos de cultivo o desde un lugar de almacenamiento
temporal a un lugar definitivo como un vertedero de desperdicios, una fosa o el cauce
de un torrente.
b) Los residuos de las sociedades del fin de la prehistoria hasta las sociedades
tradicionales se componen de fragmentos de cerámica, cenizas, carbones, huesos de
fauna, conchas y caracoles, herramientas rotas (de hueso, de piedra, de metal, de
madera), restos de talla lítica, restos de arcilla cocida. En tiempos más recientes se
añade el vidrio, el plástico y otros elementos como las latas.
c) En un vertedero todas las cerámicas se encuentran en un estado muy fragmentario,
después de haber pasado por un reciclaje si aún los fragmentos se podían reutilizar de
74
alguna manera (fragmentos grandes que servían para proteger las plantas del huerto,
para dar agua a los animales, etc.).
d) Todos los instrumentos líticos o de metal deben tener síntomas de desgaste intenso,
de rotura, después de haber pasado por reparaciones, avivamientos, etc.
e) Todos los huesos de fauna deben mostrar trazas de descarnado, trazas culinarias,
roturas para extraer el tuétano y muy a menudo marcas causadas por los dientes de
los perros.
f) Gran parte de los residuos no forman ningún depósito arqueológico ya que se
destruyen, se reciclan o se dispersan: sirven para alimentar a los animales domésticos,
se queman o se tiran al lado de los ríos y torrentes para que se los lleve el agua.
g) Ordinariamente los residuos que han sufrido la selección final son arrojados en
vertederos o middens cercanos a las casas. Los vertederos consisten en montones de
residuos situados en lugares donde no molesten. Muchos pertenecen a una sola
familia, pero los hay compartidos o de toda la comunidad. A menudo los niños y los
animales domésticos dispersan y trocean los materiales.
h) El entierro de los residuos no es una práctica muy extendida. En los ejemplos
etnográficos actuales se aplica sobre todo a residuos potencialmente peligrosos, como
los cristales rotos o las latas. Se aprovechan fosas de extracción de arcilla, silos y otras
fosas, aunque también hay algún ejemplo puntual de fosa de desechos excavada
expresamente.
e) El proceso de relleno de una fosa con desechos es relativamente corto, a menudo
inferior a un año, aunque puede alcanzar los cinco años, y normalmente cada casa
tiene su propio vertedero o basurero.
Hay que matizar que este modelo es una propuesta de interpretación y no siempre
encontraremos ejemplos que se adapten. Por ejemplo, los azande de Sudán tiran
directamente su basura orgánica a los campos de cultivo (Schlippé 1986) o podemos
señalar también las fosas para basura cercanas a las casas tradicionales de Hungría
descritas por W. Buttler en que se produce directamente el entierro definitivo (Buttler
1934: 136 = Buttler 1936: 26).
Morteros excavados en el suelo Los morteros son útiles conocidos de los arqueólogos y los etnólogos, fabricados
generalmente en madera, piedra o cerámica. Existe sin embargo un tipo especial de
mortero que consiste en un simple hoyo hecho en el suelo, donde se deposita el
producto que se quiere aplastar utilizando un bastón o una maza de madera.
En el centro de Australia un grupo aborigen llamado alyawara utilizaban unos morteros
excavados en el suelo de unos 0,45 m de diámetro y de la misma profundidad que les
servían para decorticar las semillas de gramíneas silvestres (O'Connell, Latz, Barnett
1983: 89).
En la zona de los Grandes Lagos, en América del Norte, algunas tribus cosechaban
arroz salvaje y lo decorticaban aplastándolo con los pies o con una mano de mortero
75
en unos hoyos excavados en el suelo que recubrían con arcilla o con pieles de animales
(Dunham 2000, 231-232).
En el norte de Marruecos se ha documentado un tipo de mortero consistente en un
hoyo de 0,20 a 0,30 m de diámetro y 0,20-0,40 m de profundidad, que se usa para
decorticar la escaña (Triticum monococcum) con la ayuda de una maza de madera (fig.
13.3) (Peña-Chocarro et al 2000, 407-408).
No tengo conocimiento de que se hayan identificado estructuras de tipo mortero en
yacimientos arqueológicos europeos, pero la posibilidad existe y hay que tenerla en
cuenta. Por ejemplo, el yacimiento neolítico de Les Codomines en la Cataluña Norte
presenta silos de pequeñas dimensiones (de 0,38 m de diámetro y 0,45 m de
profundidad) con una capa de 7 cm de arcilla (Vignaud 1995: 292). ¿Podría ser un
mortero?
Otro ejemplo: en el yacimiento de Iwade, condado de Kent, Inglaterra, apareció una
pequeña fosa de 0,60 x 0,40 m con las paredes recubiertas de arcilla, fechada en la
edad del bronce. Se considera demasiado pequeña para ser un silo (Bishop, Bagwell
2005: 14), lo que nos abre la posibilidad de que fuera un mortero.
Y un tercer caso: en el yacimiento de la edad del hierro de Bussy-Saint-George, en la
región Centro de Francia, apareció una cubeta de 0,30 m de diámetro y de 0,30 m de
profundidad. En el interior había un centenar de bellotas carbonizadas y decorticadas
con una mano de mortero de gres encima. Hay que señalar que Véronique Matterne la
considera una estructura de conservación de frutos secos (Matterne 2001: 151) pero la
interpretación como mortero para decorticar las bellotas también sería posible.
Soportes de molinos y zonas de molienda Los soportes de molino consisten en unas estructuras de piedra o de barro que sirven
para fijar el molino en el suelo, hacerlo más accesible y recoger la harina. Los mejores
ejemplos los encontramos en Europa del este, como en Poduri o Medgidia (fig. 3.14).
Los soportes de molino son un tipo de estructura doméstica que no ha sido muy
estudiado. Dispongo sólo de datos dispersos procedentes de diferentes regiones de
Europa con las que he podido elaborar el siguiente cuadro:
76
Yacimiento período bibliografía Casa 2 de Los Castellares, Aragón
edad del hierro Burillo, de Sus 1986: 221
Vincamet, Aragón bronce final Moya et al. 2005 Peñalosa, Andalucía edad del bronce Alonso 1999: 244 Los Millares, Andalucía edad del bronce Alonso 1999: 244 Cerro de la Cruz, Andalucía 2a edad del hierro Vaquerizo, Quesada, Murillo 1991: 183 Les Roques del Sarró, Cataluña edad del bronce Equip Sarró 2000: 137; Alonso 1999: 269 La Colomina, Cataluña bronce final Alonso 1999: 244-246 Els Vilars, Cataluña edad del hierro Alonso 1999: 244-246 Aldovesta, Cataluña edad del hierro Alonso 1999: 244 E-6 y E-8 del Molí d’Espígol, Cataluña
2a edad del hierro Camañes 2010; Maluquer et al. 1971: 32 y 36 Alonso 1999:244-246
Lattes, Languedoc edad del hierro Roux 1999 Poduri, Rumanía eneolítico Monah 2002 Medgidia, Rumanía eneolítico Monah 2002
Tabla 3.9: Lista de yacimientos prehistóricos europeos que presentan soportes de
molino.
En algunas ocasiones los soportes de molino han sido detectados por un enlosado
dentro de una casa junto al cual aparece un molino. Considero estos casos como algo
dudosos ya que se pueden confundir fácilmente con las bases de trojes y silos elevados
(v. más arriba).
Se da el caso particular de algunas fosas en las cuales se realizaba la molienda de los
cereales, como las fosas FS6 de Mas Castellar de Pontós (López, Pons, Fernández 2001;
Canal 2001) y de la Vinya del Regalat (Coll, Molina, Roig 1993).
77
Fig. 3.1: 1) Hogar plano simple, St. 54 de Carnac, en la Bretaña. 2) Hogar plano, limitado con piedras, de Castello dos Mouros, en Trás-os-Montes. 3) Hogar con solera simple del Cabeço da Velha. 4) Hogar con solera limitada de la Vinha da Soutilha, en Trás-os-Montes. Fuente: 1) Lejay 2010-2011: 40. 2) Pedro 1996: 192. 3) Cardoso et al. 1998: 5, fig. 2. 4) Jorge 1986: vol. II, lám. 37.
78
Fig. 3.2: Fosas de combustión utilizadas por poblaciones subactuales. 1) Fosa de combustión de Tazakand, Takht-i Suleiman, Kurdistán, con un conducto de ventilación, donde queman “galletas” de estiércol seco. 2) Hogar de cubeta de Hasanabad, Irán, delimitado con losas de piedra. Fuente: 1) Peters 1979: 140. 2) Watson 1979: 124, fig. 5.2.
Fig. 3.3: Fosas de combustión u hogares de cubeta prehistóricos. 1) Hogar LL-2 de cubeta simple, de Minferri, en el llano occidental catalán, edad del bronce. 2) Hogar de cubeta limitada de Bois, Ile de Rè, Normandía, neolítico. Fuente: 1) Saula 1995: fig. 10. 2) Lejay 2010-2011: 51, fig. 33.
79
Fig. 3.4: Horno de fosa de Těšetice, Bohemia. Planta y sección. Neolítico antiguo. Fuente: Petrash 1986: 35, fig. 1.
Fig. 3.5: Reconstrucción de un horno de bóveda en Obre, Bosnia, del neolítico. A destacar la base de guijarros y arcilla y la bóveda sostenida por una estructura interna de ramas flexibles. Fuente: Petrash 1986: 38, fig. 3.
80
Fig. 3.6: Reconstrucción de un horno doméstico hallado en la fosa 7 de Carsac, Carcasona, Languedoc, según sus excavadores. Edad del hierro. Fuente: Vaquer 1986: fig. 3.
Fig. 3.7: Sección de un horno con piedras calientes, llamado umu, de Tahití, con indicación de las diferentes capas que lo componen. En el fondo, brasas y piedras calientes, por encima los alimentos (carne, pescado y verduras) y más arriba una capa de hojas y otra de tierra y piedras. Fuente: Paul Huguenin 1902: fig 29, reproducido en http://sylvianeg.blogspot.com.es/2009/09/ ahimaa-le-four-polynesien.html, consultado en febrero de 2014.
81
Fig. 3.8: Plantas y secciones de un horno con piedras calientes del neolítico hallado en Mileto, sur de Italia, que conservó carbonizados los troncos que se utilizaron de combustible. Fuente: Sarti, Martini, Pallecchi 1991: 26, fig. 2.
Fig. 3.9: Horno con piedras calientes de Mazières-en-Mauges, estructura 1 de Le Chemin Creux, País del Loira. Fuente: Marchand et al. 2009: 740, fig. 6 y Lejay 2010-2011: 64, fig. 43.
82
Fig. 3.10: 1) Troj (rinconera) de la habitación 20 de Tornabous, de la segunda edad del hierro, con el suelo enlosado y las paredes de piedra. 2) Troj circular de arcilla de la Île de Martigues, de la segunda edad del hierro. Medidas: diámetro 0,55 m, altura 0,18 m. Fuente: 1) Maluquer et al. 1971. 2) Chausserie-Laprée, Nin 1990: 109, fig. 82.
83
Fig. 3.11: Pozo 1114-1113 de Villey-Saint-Étienne, en la Lorraine, de la segunda edad del hierro, con estructura de tablones de madera del tipo llamado Kastenbrunnen, conservada por hallarse bajo la capa freática. Fuente: Delatour-Nicloux 1997: fig. 3, modificado.
Fig. 3.12: Pozo II.363 de Erps-Kwerps-Villershof, Flandes, con estructura de protección de las paredes del tipo llamado Röhrenbrunnen. Fuente: Hoorne et al. 2009: 14, fig. 8.
84
Fig. 3.13: Mortero excavado en el suelo, utilizado hasta hace poco en Marruecos para decorticar la escaña con la ayuda de un mazo de madera. Fuente: Croquis dibujado a partir de una fotografía publicada por Peña-Chocarro et al. 2000: 408.
Fig. 3. 14: Soporte de dos molinos del yacimiento eneolítico de Medgidia, en la Dobrudja. El soporte lleva un reborde de arcilla que permite recoger la harina. Fuente: Monah 1996: 84, fig. 7.
85
Capítulo 4
SILOS PARA CONSERVAR CEREALES
Los silos para cereales son las fosas más corrientes que podemos hallar en un
yacimiento prehistórico de la mayor parte de Europa. Generalmente se considera que
los silos para cereales se empiezan a utilizar en el neolítico y alcanzan su cenit durante
la edad del hierro, periodo en que tienen su máxima difusión en Europa. La expansión
del imperio romano cambiará un poco esta tendencia ya que los romanos eran
partidarios de conservar el grano en graneros o en dolia. En época medieval vuelven a
florecer los silos en toda Europa para entrar de nuevo en decadencia en la edad
moderna. En la Europa templada los silos desaparecen al final de la edad media
mientras que en el Mediterráneo perduran más tiempo, hasta el siglo XX en algunas
regiones como Hungría, Eslovaquia, sur de Italia, Extremadura, País Valenciano, etc.
En trabajos anteriores (Miret 2005, 2006, 2008, 2010) he estudiado a fondo esta
estructura. En este trabajo me limitaré a describir los datos más importantes sobre los
silos, quien quiera ampliar el tema puede consultar la bibliografía citada.
Los silos deben la buena conservación de los cereales a cuatro factores:
- La falta de oxígeno asociada a la riqueza de dióxido de carbono de la atmósfera
intergranular del silo.
- La baja temperatura.
- La baja humedad.
- La asociación a productos tóxicos o repelentes para las plagas.
Los silos se pueden clasificar en tres grandes grupos en función de la posición que
ocupan respecto al nivel del suelo. Normalmente se habla de silos subterráneos,
semisubterráneos y elevados. A continuación trataremos uno por uno estos grupos.
Silos subterráneos Los silos subterráneos son el tipo de silo más numeroso en la mayor parte de regiones
del planeta. Tan sólo en algunas regiones de África pueden tener más importancia los
silos elevados que los subterráneos.
86
Los silos subterráneos pueden ser clasificados de muchas maneras. Se puede utilizar
como criterio la forma, el sustrato, el recubrimiento de las paredes o el tipo de cierre.
Vamos a ver cada uno de ellos.
Clasificación según la forma
Los silos subterráneos pueden ser clasificados según su forma en cilíndricos,
troncocónicos, ovoides o en forma de botella, y finalmente una última categoría que
incluiría otras formas no habituales. Se trata de una clasificación sumaria, podríamos
decir que básica, en la que encontraremos ejemplares que se encuentran en el límite
de dos categorías o que no pueden ser clasificados.
Cilíndrica. La forma más simple que puede tener un silo es la cilíndrica. Es una forma
muy antigua, que ya tenemos documentada desde el neolítico. Durante las edades del
bronce y del hierro se utilizaron con mucha profusión, aunque en época posterior
cedió su puesto a favor de otras formas más evolucionadas. La forma cilíndrica ha
perdurado hasta el siglo XX en pequeños silos dedicados a la autosubsistencia en
Túnez y Jordania (fig. 4.1, 1) pero también en fosas de mayor tamaño como las que se
utilizaban en el NE de Hungría y la India.
En la prehistoria europea los silos cilíndricos son muy frecuentes y a menudo los
encontramos asociados a los silos troncocónicos.
Troncocónica (simple y con cámara superior). La forma troncocónica es una de las
más corrientes, ya que se encuentra distribuida por todo el planeta. Las paredes del
silo troncocónico pueden ser rectas y formar un tronco de cono más o menos regular o
pueden estar un poco abombadas y con frecuencia son descritas en forma de colmena
(en inglés, beehive type) o de campana (en francés, en cloche) y si están muy
abombadas se describen como en forma de saco.
El silo troncocónico es conocido desde el neolítico europeo. Es una de las formas más
utilizadas en las edades del bronce y del hierro y continuará durante la edad media y
posteriormente (por ejemplo en Hungría, fig. 4.1, 2). En Europa a partir de la edad
media aparece una variante que es el silo troncocónico con una cámara superior en
forma de cubeta, que podemos hallar en el silo 59/73 de Lunel Viel, fechada entre el
900-1100 dC (Raynaud 1990: 82). La etnografía nos documenta estos silos con cámara
superior en Yemen, en Etiopía, en Marruecos, en Argelia y en América del Norte, sin
que se sepa qué antigüedad tienen en estas regiones del planeta. La cámara superior
tiene por función profundizar la fosa del grano y permite poner una tapadera de
troncos o una losa de piedra con más comodidad.
Ovoide. Los silos ovoides parece que surgen al final de la prehistoria, al menos en
Europa. Los primeros silos de forma claramente ovoide pertenecen a la segunda edad
del hierro.
En la edad moderna los silos ovoides fueron ampliamente utilizados en casi todo el
mundo, en Europa, en Oriente Próximo, en el Lejano Oriente, en América, etc. (fig. 4.1,
3).
87
En forma de botella. Se trata de una forma tardía que se utiliza sobre todo en época
moderna y contemporánea, aparentemente sólo en el sur de Europa. Normalmente se
excavaba un pozo cilíndrico y se fabricaba una bóveda de ladrillos en la cual se
construía el pozo de acceso. Se los conoce en diversas regiones del Mediterráneo (figs.
4.1, 4).
Otras formas (de planta cuadrada, etc.). A pesar de que no son muy conocidos ni
excesivamente corrientes, existen silos para almacenar cereales de planta cuadrada o
rectangular en varias regiones del planeta. Se conocen silos en forma de cubo en
Somalia, en Nigeria, en Sudáfrica y en la India (Gilman, Boxall 1974). Otras formas poco
corrientes son las de planta ovalada, en forma de casco de barco (en Somalia) y en
forma de embudo en Yemen (Kamel 1980).
¿Se puede identificar correctamente un silo subterráneo sólo por su forma? Confieso
que años atrás cuando empecé a investigar sobre los silos era muy reacio a hacerlo de
esta manera, pero con el paso del tiempo me di cuenta que las formas troncocónicas,
ovoides y en forma de botella prácticamente sólo corresponden a silos para almacenar
cereales. La búsqueda de bibliografía agronómica, etnográfica y arqueológica me ha
puesto de manifiesto que los silos para almacenar cereales son las únicas estructuras
subterráneas que presentan estas morfologías9. Por lo tanto, mi opinión es que si
hallamos una fosa de alguna de las tres formas mencionadas podemos hablar con toda
naturalidad de silos para almacenar cereales, o si acaso, si nos gusta ser escrupulosos,
de "fosas del tipo silo para almacenar cereales" como escriben algunos autores más
meticulosos.
En cambio los silos con morfología cilíndrica son difíciles de identificar correctamente.
Las fosas de forma cilíndrica pueden tener utilidades muy diferentes, tal como se
puede ver en el capítulo 5, de tal modo que es mejor hablar de "fosa cilíndrica" o de
"cubeta" (si la profundidad es reducida), excepto cuando aparezcan otros elementos
que permitan definir una función concreta.
¿Cuáles son los elementos que permiten identificar un silo? Al menos tenemos siete
elementos que nos ayudan a identificar un silo para almacenar cereales:
1) Análisis morfológico, como hemos visto más arriba.
2) Análisis carpológicos del sedimento del fondo.
3) Recubrimientos de arcilla para impermeabilizar las paredes.
4) Rubefacciones en las paredes, causadas por la quema de residuos de un
ensilado anterior.
5) Improntas de granos germinados en las paredes.
6) Asociación a otros silos. Por ejemplo, si en una silería aparecen fosas
troncocónicas y cilíndricas de tamaños similares, las primeras se consideran
9 Dicen que toda regla debe tener sus excepciones. Por ejemplo, los silos para conservar patatas de Zahoři, en Moravia (Kunz 1951) o los silos para conservar tubérculos y frutos silvestres de Zimbabue (Robinson 1963), de forma troncocónica.
88
silos por su forma, mientras que las segundas se pueden interpretar como silos
por su asociación con las otras.
7) Finalmente, cuando encontramos una fosa cilíndrica con cerámicas enteras
al fondo, se puede interpretar como un silo que cuando se encontraba vacío de
granos se aprovechó para almacenar otros alimentos dentro de tinajas. De este
tema hablaremos en el capítulo 5.
De los siete criterios para identificar un silo, se considera que el estudio que más datos
aporta es el análisis carpológico del sedimento que las rellena. Pero la búsqueda de
estudios de carpología en yacimientos con silos dio un resultado algo desalentador.
Sólo una pequeña parte de los silos estudiados muestran conjuntos de semillas
interpretables como el contenido primario de un silo, como podemos ver en la
siguiente tabla:
Tipo Yacimiento periodo bibliografía TR Silo E-143 d’O Bordel, Galicia medieval Rodríguez 2011 OV Verdelha dos Ruivos, Portugal prehistórico Zbyszewski et al. 1976 CIL Silo 26 de la cabaña E de Itford Hill,
Sussex, Inglaterra edad del bronce Burstow, Holleyman 1957: 177-
178 QUADR Camelon, Escocia romano Proudfoot 1977-1978 OV Vilar del Met, Cataluña edad del hierro Castilla, Enrich, Serra 1991;
Cubero 1991 TR Montmeló, Cataluña neolítico Bosch et al. 2001 CIL Bòbila Roca, Cataluña bronce final Miret, Mormeneo, Boquer 2002 CIL Fosas 1 y 56 de Sandun, País del Loira neolítico Letterlé 1990: 305 TR Semide, les Ardennes edad del hierro Buchsenschutz 1984: 187 TR Silo 13 de Las Bòrdas, Languedoc medieval Cazes 1990-1991: 9-10 Estructura 11 de Thiais, Île-de-France edad del hierro Matterne 2001: 152 CIL Estructura 89 de Menneville, Picardía edad del hierro Matterne 2001: 152; Bakels
1984: 5 Estructura 103 de Bailly, Île-de-France edad del hierro Matterne 2001: 152 Estructura 3596 d’Arcy-Romance,
Ardennes edad del hierro Matterne 2001: 152
Estructura 71 de Louvres, Île-de-France
edad del hierro Matterne 2001: 153
Silo 670 de Chadalais, Centro de Francia
medieval Conte 1992: 268
LLARG Silo F41 de Champ-Chalatras, Centro de Francia
neolítico medio Pasty et al. 2008: 602
TR Cussy La Pointe, Baja Normandía bronce final Marcigny, Ghesquière 1998: 49 La Vigne, Auve, Champagne edad del hierro www.lgv-est.com QUADR Sainte-Geneviève, Lorraine edad del hierro Buchsenschutz 1984: 192 Fosa DA-83-51 de Darion, Valonia neolítico antiguo Cahen 1985: 80; Heim 1985: 41 TR Loon op Zand, Brabante edad del bronce Gerritsen 2003: 91 CIL Oss-Horzak, Brabante edad del hierro Gerritsen 2003: 91 Riethoven, Brabante edad del hierro Gerritsen 2003: 91 CIL Neerlanden, Flandes edad del hierro Gerritsen 2003: 91 CIL Neerharen-Rekem, Flandes edad del hierro Gerritsen 2003: 91 Haagsittard, Flandes edad del hierro Gerritsen 2003: 91 CIL Oirlo, Limburgo edad del hierro Gerritsen 2003: 91 Colmschate, Paises Bajos edad del hierro Buurman 1986 TR Geleen-Krawinkel, Limburgo, Países edad del hierro Gerritsen 2003: 91
89
Bajos OV Maastricht, Limburgo, Países Bajos edad del hierro Gerritsen 2003: 91 Ichterhausen, Turingia edad del hierro Schultze-Motel, Gall 1967, citado
por Gyulai 1993: 38 Bösenburg, Sajonia edad del hierro Schmidt, Schultze-Motel, Kruze
1965 CIL 173V/8.5J de Dresden-Nickern, Sajonia
(capa de guisantes carbonizados) neolítico Šumberová 1996: 88-89
QUADR 160.50V/13J de Dresden-Nickern,
Sajonia neolítico Šumberová 1996: 88-89
Monte Traboccheto, Italia edad del hierro Arobba, Caramiello, del Lucchese 2003
Estructura 892 de Brześć Kujawski, Polonia
neolítico Šumberová 1996: 88-89
Prasklice, Bohemia edad del bronce Tempir 1961, citado por Gyulai 1993: 39
Estructura 765 de Hrdlovka-Liptice, República Checa
neolítico Šumberová 1996: 88-89
Estructura 25 de Bíňa, Eslovaquia neolítico Šumberová 1996: 88-89 Estructura 14 de Pári-Altacker, Hungría neolítico Šumberová 1996: 88-89
CIL: Cilíndrica, TR: Troncocónica, OV: Ovoide, QUADR: de planta cuadrada o rectangular, LLARG: de
forma alargada. Los ejemplos que quedan en blanco se dan porqué la fuente que utilizo no describe la
forma del silo.
Taula 4.1: Silos de los cuales se dispone de estudios carpológicos que permiten deducir
una función de depósitos de cereales.
A destacar que la mayoría de silos presentan alguna de las tres formas que hemos
considerado como propia de ellos. Pero tenemos que señalar los silos de Itford Hill,
Bòbila Roca y Sandun, entre otros, que tienen forma cilíndrica, y Camelon y Sainte-
Geneviève que son de planta rectangular y responden a lo que formalmente llamamos
una cava, aunque queda claro que servían para almacenar cereales (vid. más abajo,
cap. 5).
Los paleocarpólogos recomiendan que en una excavación se recojan de cada nivel una
muestra de 20 litros de sedimento para ver qué riqueza de semillas puede tener. Si la
muestra da resultados positivos se puede ampliar la muestra a volúmenes mayores
(Alonso et al. 2003). En los silos y fosas, que suelen ser lugares donde se concentran
semillas de cereales, los especialistas recomiendan recoger la totalidad del sedimento
de los niveles que en el test de los 20 litros han dado positivo, someterlo a una
máquina de flotación y pasarlo por cribas a fin de recoger las semillas que pudiera
haber (Associació Catalana de Bioarqueologia 2010-2011).
En la mayoría de los estudios de carpología se hace constar que la muestra recogida
corresponde a vertidos de residuos de actividades de trilla o de torrefacción de los
cereales realizados fuera del silo (por ej.: Matterne 2001: 165; Alonso, Buxó 1991: 33;
Cammas, Marti, Verdin 2005: 41) o bien de limpieza de las gavillas de paja para hacer
el techo de una cabaña (tal como sugiere Reynolds 1993). Tan sólo en los casos en los
90
que aparece una capa de cereales carbonizados en el fondo de un silo se puede
aceptar que éste fue el contenido del silo en su última utilización.
Por eso pienso que tal vez habría que mejorar la metodología de recogida de muestras
arqueobotánicas para que puedan ser más útiles para identificar la función de una
fosa. Por ejemplo, en el yacimiento medieval de Lunel-Viel se intentó una metodología
consistente en tomar dos muestras, una de la misma pared del supuesto silo y otra del
sedimento adyacente (muestra de control). Si las dos muestras daban el mismo
resultado significaría que la muestra de la pared no recogía el contenido primario del
silo sino el mismo vertido interno de la misma. De todas formas la prueba realizada en
este yacimiento no dio ningún resultado concluyente porque tanto la muestra
carpológica como la polínica resultaron demasiado pobres (Ruas 1990; Diot 1990).
Otro estudio similar se realizó en unos silos medievales de Santiago de Compostela, en
Galicia. En estos silos se tomaron muestras de polen y de fitolitos de la pared y del
fondo, acompañadas de una muestra de control del sedimento del interior del silo. En
varias fosas se detectó un nivel relativamente alto de polen de cereales y de fitolitos
de inflorescencias de poáceas (Teira et al. 2010).
En un trabajo anterior sugerí la posibilidad de excavar un silo reservando una pequeña
capa de sedimento pegada a las paredes con el fin de obtener una buena muestra
carpológica (Miret 2010: 150-151). Otra posible alternativa sería tomar muestras
puntuales del sedimento de las paredes (de semillas, polen, fitolitos) como ocurre en
algunos estudios forenses. De todos modos la mejor alternativa nos la deben dar los
especialistas arqueobotánicos.
Clasificación según el sustrato
Los silos normalmente se excavaban en un lugar alto y seco, preferentemente en
pendiente para que el agua de la lluvia corra hacia abajo en vez de infiltrarse. Se solían
elegir terrenos arcillosos o margosos que no resultaran permeables. La arcilla es un
componente del suelo bastante impermeable debido al pequeño tamaño de sus
partículas, que pueden frenar el paso de las moléculas de agua, pero que no pueden
impedir el paso de los gases excepto en el caso de una arcilla ligeramente húmeda en
la que las moléculas de agua sellan los espacios que dejan libres las partículas de
arcilla. Se puede demostrar experimentalmente que los sustratos más idóneos para la
conservación de los granos son los que contienen un alto porcentaje de arcillas (en
torno a un 40-60%) sin llegar a ser arcillas puras, ya que entonces se producen grietas
en el sedimento debido a la contracción que sufren las arcillas al secarse. Si damos
crédito a los informes etnográficos, la elección del lugar idóneo se produce por
experiencia. Si un agricultor excava un silo en un determinado lugar y el grano se
conserva bien, los demás lo imitan y ponen sus silos alrededor. Posiblemente este es el
origen de muchas silerías a las que estamos tan acostumbrados los arqueólogos. Por
ejemplo, un hombre mayor de la etnia kanuri de Nigeria que había excavado muchos
silos a lo largo de su vida explicaba por qué los silos se excavaban en un determinado
91
lugar: "Cavas tu silo en el lugar en que otra gente ha cavado los suyos y debe ser en un
lugar alto donde no estén otros cavados. Esto es lo que vemos hacer a nuestros
antepasados y nosotros lo seguimos haciendo" (Platte, Thiemeyer 1995: 122).
La duración de un silo se suele estimar en unos 10 años (Reynolds 1988: 111) pero hay
que tener en cuenta no sólo la resistencia física del sustrato donde está excavado, sino
también factores culturales y ambientales. En el ejemplo que he puesto más arriba de
los kanuri de Nigeria, sabemos que excavan una fosa nueva a cada uso (Gronenborn
1997: 436). En cambio, entre los hidatsa de Norteamérica se recicla un silo mientras los
ratones no consigan hacer túneles. Entonces las caches se abandonan o pasan a
utilizarse como escondrijos para guardar herramientas y utensilios que no se necesitan
en ese momento (Wilson 1917: 95).
En algunas zonas se revestían las paredes de mortero o de obra a fin de lograr una
mejor impermeabilización, y, además, se conseguía que el silo perdurara más tiempo.
Es el caso de algunos silos de Jordania, que tienen las boquillas reforzadas con piedras
(Ayoub 1985: 158), de Yemen, donde se utilizan silos de forma troncocónica con una
cámara superior recubierta de piedras (Gast 1979), de muchos silos de Turquía (Esin
1968), de los silos del sur de Italia (de Troya 1992), de los silos de Burjassot cerca de
Valencia (Blanes 1992), etc. La mayoría de ejemplos que conozco son de época
medieval o moderna, a pesar de que existe el caso especial del silo prehistórico de
Verdella dos Ruivos, en Portugal, de sección elíptica, con las paredes recubiertas con
un muro de piedra. En el nivel inferior había una capa de tierra carbonosa con restos
de cebada desnuda (Zbyszewski et al. 1976). Se trata de uno de los pocos ejemplares
de silos prehistóricos con las paredes muradas.
También era posible la excavación de un silo en la roca. El esfuerzo de cortar la roca
era muy superior, pero el silo perduraba mucho tiempo. Todos los ejemplos de silos
excavados en la roca son de épocas históricas, ya que es casi imprescindible disponer
de herramientas de hierro. Se conoce buenos conjuntos de silos excavados en la roca
en el poblado medieval de Olèrdola (Alt Penedès, Cataluña).
Si el sustrato donde está excavado el silo es de arcillas se puede producir el fenómeno
de la rubefacción. La rubefacción permite identificar una fosa como silo para
almacenar cereales y se produce a causa de los fuegos encendidos en su interior con la
intención de secar las paredes, o, cuando se reutiliza el silo, de la quema de la camisa
de paja y otros elementos vegetales que servían para aislar el grano de la humedad de
la tierra.
En etnografía la quema de leña o de residuos dentro de un silo no es una práctica
universal que se aplique a todos los silos pero podemos decir que es conocida en todo
el mundo: En Hungría (Fenton 1983: 582; Ikvai 1966: 365; Kunz 2004: cap. 8.1),
Moravia (Kunz 2004: cap. 2.4), Rumanía (Neamtu 1975: 261), la isla de Rodas
(Triantafyllidou-Baladie 1979: 155), Ucrania (Lasteyrie 1819: 22), Marruecos (Bartali et
al. 1990: 298; Peña-Chocarro et al. 2000: 411), Argelia (Sigaut 1978: 117; Vignet-Zunz
1979: 216), Etiopía (Boxall 1974: 42), Somalia (Lavigne 1991: 573), Yemen (Kamel 1980:
92
28), Sudán (Kamel 1980: 33), Camerún (Tourneux, Daïrou 1998 sv ngaska gawri),
Zimbabue (Robinson 1963: 63), América del Norte (Hill 1938: 42)...
Como hemos dicho, estos fuegos tienen un notable interés para los arqueólogos
porque son los causantes de que se puedan encontrar una serie de indicios en la
excavación que permiten atribuir una fosa a la función de silo para almacenar cereales,
ya que provocan la carbonización de algunos granos de cereal germinados que habían
quedado adheridos a las paredes y también pueden provocar la rubefacción de las
paredes si el sustrato es de arcillas con un elevado contenido de óxidos ferrosos.
Finalmente, si el sustrato es arcilloso, existe la posibilidad de que elementos vegetales
como esteras, paja u hojas puestos como protección dejen alguna impronta en las
paredes. Con el fuego, estas improntas en la arcilla se pueden endurecer y conservarse
hasta nuestros días.
La rubefacción se puede producir en terrenos arcillosos que contienen una cierta
proporción de óxidos ferrosos. Los óxidos ferrosos son de coloraciones amarillentas,
pero cuando se calientan se transforman en óxidos férricos que son de coloraciones
rojizas. Por eso cuando se calienta una arcilla que contiene óxidos ferrosos se vuelve
de color rojo debido a la reacción química de cambio de valencia que llamamos
rubefacción.
Los ejemplos de silos con rubefacciones no son muy numerosos pero abarcan diversas
etapas de la historia y varias regiones europeas, tal como podemos ver en la siguiente
tabla:
Yacimiento periodo bibliografía E-2 de Mas d’en Boixos, Cataluña
neolítico Farré et al. 1998-1999: 117
Estructura 6 de la Bòbila Roca, Cataluña
edad del bronce Miret, Mormeneo, Boquer 2002: 36
Les Jovades, País Valenciano neolítico Bernabeu et al. 1993: 34 Castro de Sacaojos, Castilla edad del bronce Misiego et al. 1999: 50 Las Saladillas, La Mancha edad del bronce García, Morales 2004: 249 Silo 1 de Las Empedradas, Castilla
edad del bronce Palomino, Rodríguez 1994: 62
Fosa 21/V de La Aceña, Castilla edad del bronce Sanz et al. 1994: 75 Silo 46 de la Casa de San Isidro, Madrid
medieval Serrano, Torra 2004: 148
Las Bòrdas, Languedoc medieval Cazes 1990-1991 Cussy La Pointe, Baja Normandía
bronce final Marcigny, Ghesquière 1998: 48
Souffelweyersheim, Alsacia edad del hierro Lefranc, Boës, Véber 2008: 45
Tabla 4.2: Silos de yacimientos europeos en los cuales se observan rubefacciones en las
paredes.
Hay que notar que estas rubefacciones parece que deben ser modestas. Los fuegos
que se encienden dentro de los silos no pueden ser tan potentes ni continuados como
93
los que se encienden en los hornos y fosas de combustión. Una fosa con las paredes
totalmente rubefactadas yo más bien la clasificaría como horno o fosa de combustión
que como silo.
Clasificación según el recubrimiento de las paredes
La documentación sobre los silos revela varias posibilidades en cuanto al
recubrimiento de las paredes:
Sin recubrimiento. La arqueología experimental ha demostrado que es posible
almacenar el grano en simples fosas abiertas en el suelo sin ningún tipo de
recubrimiento. De hecho, en numerosos experimentos de Peter J. Reynolds en la
Butser Ancient Farm se ha depositado el grano directamente en contacto con las
paredes. Esto supone perder un grueso de granos cercano a las paredes del orden de
unos dos centímetros (Reynolds 1988: 87).
Peter Reynolds escribe que en los silos experimentales excavados en las margas
calcáreas del sur de Inglaterra los granos que se encuentran en contacto con las
paredes germinan y tras varias utilizaciones las raicillas de los granos germinados
provocan el redondeo de las paredes del silo. Dice Reynolds que este mismo redondeo
de las paredes se observa en muchos silos de la edad del hierro excavados en el sur de
Inglaterra, entre ellos los de Danebury y de Maiden Castle (Reynolds 1988: 108-109).
Este puede ser un elemento a tener en cuenta a la hora de identificar la función de una
fosa.
Con recubrimiento de arcilla. Ocasionalmente, para aumentar la impermeabilización
de las paredes de silos excavados en sustratos porosos se podía poner un
recubrimiento de arcilla, de arcilla mezclada con paja o de boñiga de vaca. Los estudios
etnográficos y agronómicos documentan estos recubrimientos en Rumania (Neamtu
1975: 260), en la isla de Rodas (Triantafillidou-Baladie 1981: 155), en Marruecos
(Bakhella, Kaanana, Baba 1993: 7; Bartali et al. 1990: 298; Lefébure 1985: 219; Peña-
Chocarro et al. 2000: 411), en Argelia (Sigaut 1978: 117; Vignet Zunz 1979: 216), en
Jordania (Ohannessian-Charpin 1995: 198), en Túnez (Vignet Zunz 1979: 216), entre los
tuareg (Gast 1968: 392), en Sudán (Kamel 1980: 33), en Camerún (Tourneux, Daïrou
1998 sv ngaska gawri) o Irán (Watson 1979: 126). La arqueología también muestra
numerosos ejemplos de silos con recubrimientos de arcilla, tal como podemos ver en
la tabla 4.3:
Yacimiento periodo bibliografía Defesa de Cima 2, Alentejo neolítico Bruno 2010: 94-97 y 121-131 Santa Vitória, Alentejo eneolítico Bruno 2010: 94-97 Porto Torrão, Alentejo eneolítico Bruno 2010: 94-97 Monte Buxel, Galicia edad del bronce Lima 2002 Fuente Lirio, Castilla eneolítico Bruno 2010: 94-97 Barcial del Barco, Castilla edad del bronce Rodríguez, del Val 1990: 201 La Huelga , Castilla edad del bronce Pérez et al. 1994: 12, 18 Las Empedradas, Castilla edad del bronce Palomino, Rodríguez 1994: 62 La Aceña, Castilla edad del bronce Sanz et al. 1994: 75
94
El Juncal, región de Madrid eneolítico Díaz del Río 2001: 187 Fosa 6 de Huerta Plaza, La Mancha
eneolítico Rojas, Gómez 2000: 21-43
El Garcel, Andalucía edad del bronce Gossé 1941: 64 Los Millares, Andalucía eneolítico Bruno 2010: 94-97 Campos, Andalucía edad del bronce Martín et al. 1985: 134 Silo CRII-223 de Can Roqueta, Cataluña
primera edad del hierro
Carlús et al. 2007: 63
Estructuras E-12 y E-50 de els Mallols, Cataluña
tardoromano Francès 2007: 99 y 104
Estructura 1 de la Facultat de Medicina de la UAB, Cataluña
edad del hierro Francès 2002: 29, 33, 60
Silo 22 del poblado de Burriac, Cataluña
edad del hierro Pujol, Garcia 1982-1983: 51 y 62
Mas Castellar de Pontós, Cataluña
edad del hierro Pons 2002: 191
Poble Sec, Cataluña romano Barrasetas, Carbonell, Martínez 1991-1992: 105
La Colata, País Valenciano neolítico Bruno 2010: 94-97 La Horna, País Valenciano edad del bronce Hernández 1994: 91; Serna 1995: 83, 85, 87 Silo 201 de Réal, Languedoc eneolítico Noret 2002: 307 Silos 10 y 22 de Ensérune, Languedoc
edad del hierro Gallet de Santerre 1980: 154
Fosa 66 de Martins, Provenza neolítico final Gilabert 2009: 295 Fosas 332, 333 y 330 de Moulin, Delfinado
neolítico Brochier, Ferber 2009: 147
Gussage All Saints, Inglaterra edad del hierro Wainwright, Spratling 1973: 113 Fairfield Park, Inglaterra edad del hierro Webley, Timby, Wilson 2007: 32-38 Gearraidh na h’Aibhne, Isla de Lewis, Escocia (recubrimiento de cestería)
edad del bronce Duffy 2006
Fosa 3156 del castillo de Scribla, Calabria
medieval Noyé 1981
Estructuras 21, 22 y 23 de Fagnigola, Friul
neolítico Bagolini et al. 1993
Savignano sul Panaro, Emilia-Romagna
neolítico Bagolini, Ferrari, Pessina 1993: 35
Ichterhausen, Alemania edad del hierro Schultze-Motel, Gall 1967, citado por Gyulai 1993: 38
Tabla 4.3: Silos que presentan una capa de arcilla en las paredes.
Más problemáticas son aquellas fosas en las cuales se han descubierto fragmentos de
arcilla endurecida por el fuego dentro de los rellenos. Algunos autores creen que
podría tratarse de restos desprendidos del recubrimiento de las paredes (por ejemplo,
Edo 1989, González 1993, Brotons 1997, Pujante 1999, Lima 2002). Según la tesis de
Patricia Bruno sobre estructuras de barro se deben distinguir entre los revoques lisos
encontrados dentro los silos, que posiblemente corresponden al enlucido de las
paredes del silo, de los que presentan huellas de troncos, que deben corresponder a
estructuras de barro provenientes del exterior, como hornos, revoques de paredes de
cabañas, etc. (Bruno 2010: 95). Finalmente, debemos recordar que en el fondo de los
95
silos es posible encontrar fragmentos de las tapaderas de barro que se utilizaban para
taparlos, que presentan una cara lisa y la opuesta con huellas de hierbas o de paja (vid.
más abajo).
Recubrimiento con paja. Las fuentes históricas y etnográficas del Mediterráneo nos
indican que el almacenamiento en silos se hacía habitualmente con una camisa de paja
puesta en el fondo y en las paredes. Corrientemente se depositaba una cantidad de
paja en el fondo del silo antes de empezar a echar el grano. A continuación conforme
se llenaba la fosa de grano se depositaba una capa de paja alrededor de las paredes
que quedaba fijada con la misma presión del grano. Se utilizaba de preferencia el
bálago, que es una paja larga obtenida al aserrar las espigas de las gavillas o al trillarlas
con mayales (bastones), ya que tiene la ventaja de ser más larga que la paja trillada en
las eras y no está pisoteada. Otras fuentes citan la paja de centeno, que es más larga y
más fuerte que la del trigo y corrientemente se trilla con mayales (Alonso de Herrera
1996: 70; Jourdain 1819: 361). En las montañas del Rif, en el norte de Marruecos, se
utilizaba la paja de escaña (Triticum monococcum) (Peña-Chocarro et al. 2000: 411).
Una vez lleno el silo se depositaba más paja por encima para aislar el grano del
dispositivo de cierre.
Una variante de este sistema consistía en utilizar un rollo de paja trenzada que se
desarrollaba conforme se llenaba silo, tal como se documenta en Mallorca (Rokseth,
1923: 160) y en la Toscana (Lasteyrie 1819: 18).
En la prehistoria tenemos pocos indicios de la utilización de paja para recubrir las
paredes de los silos, porque es un elemento orgánico que se destruye con facilidad y
no pervive hasta nuestros días. Por eso normalmente sólo encontramos indicios
indirectos de la presencia de paja a través de la rubefacción causada por la quema de
residuos (v. más arriba) o por la aparición de zonas oscuras cerca de las paredes
verosímilmente causadas por la acumulación de materia orgánica. Un buen ejemplo
puede ser un silo del Camp Cinzano (Amorós 2008: 32-34).
Pero a pesar de los pocos indicios que hallamos de época prehistórica lo que sí está
claro es que en el momento que tenemos los primeros textos agronómicos la paja se
utiliza para recubrir las paredes. Los escritores griegos y romanos Filón de Bizancio,
Marco Terencio Varrón y Plinio mencionan que la paja se utilizaba para recubrir las
paredes de los silos. En tiempos medievales, Ibn Luyun, Ibn al-'Awwām, Pietro de
Crescenci, Michelangelo Tanaglia y Corniolo della Cornia también comentan de poner
paja en las paredes de los silos para conservar mejor el grano10.
En silos de la edad moderna e incluso medievales se han conservado restos de los
recubrimientos de las paredes. En Calabria, en el silo 1135 del castillo de Scribla,
10 La bibliografía principal es: Filón de Bizancio: Sintaxe mecanique (Garlan 1974: 301-303). Varrón: Rerum rusticarum 1, 57, 2; 1, 63). Plinio: Naturalis Historia 18, 73. Ibn Luyūn: Tratado de agricultura (Eguaras 1975: 253). Ibn al’-Awwām: Le livre de l’agriculture, p. 512-513. Crescenzi: Ruralia commoda, lib 3, cap. 2, fol. 30. Tanaglia: De agricoltura, versos 1222-1239. Corniolo della Cornia: La divina villa (Bonelli 1982: 81). Los textos anteriores se recogen en el apéndice 1 de Miret (2010: 188-190).
96
fechado hacia el año 1064 dC, se hallaron los restos podridos de la camisa de paja
(Noyé 1981: 434).
Otra técnica consistía en recubrir las paredes de paja o de bálago antes de llenar el
silo. Se podían emplear unas horquillas de madera que se clavaban a las paredes y
soportaban cañas o pértigas flexibles de madera que fijaban las gavillas de paja a las
paredes. Este procedimiento era conocido en Moravia y en Eslovaquia (fig. 4.1, 3)
(Kunz, 1981: 121), en el Languedoc (Lasteyrie 1819: 20), en Barcelona (Jourdain, 1819:
361), en la Capitanata (Iarussi 1986: 118; de Troya 1992: 53-54), en Marruecos (Peña-
Chocarro et al. 2000: 411) y, dando un salto en el espacio, en América del Norte entre
los indios hidatsa (Wilson 1917: 90).
El sistema de fijar la paja con horquillas de madera y cañas o ramas flexibles no parece
que sea demasiado antiguo, ya que los indicios más lejanos no van más allá del final de
los tiempos medievales. En Budmerice, Eslovaquia, se encontraron marcas de las
horquillas de madera que soportaban el recubrimiento de paja en unos silos de los
siglos XV-XVI (Polla 1959). En Detlak, en Bosnia, se encontraron unos silos con unos
agujeros en las paredes de 2 cm de diámetro y 3-6 cm de profundidad, asimilables a las
horquillas que sostenían la camisa de paja. En Cejkovice, en Moravia, en unos silos
modernos también se detectaron marcas en las paredes (Kunz 2004: cap. 8.2).
Recubrimiento con esteras vegetales. El ingeniero griego del siglo III aC Filón de
Bizancio menciona que las paredes de los silos se podían proteger con cañizos (Garlan
1974: 303). En algunos silos modernos en forma de botella se depositaba una estera
de esparto o de juncos en el fondo del silo y una más pequeña en el cuello. Esta
práctica se documenta en diversas localidades del País Valenciano y de Cataluña: en
Burjassot (Blanes 1992: 39), en Barcelona (Jourdain 1819: 362) y en la comarca del
Penedés (Miret 2010: 195).
Según informes etnográficos o agronómicos también se utilizaban esteras en algunas
regiones de África, concretamente en el norte de Nigeria, donde los silos belaá ngawuli
tenían esteras vegetales en las paredes y en la parte alta del silo (Hall, Haswell, Oxley
1956: 5; Gilman, Boxall 1974: 24; Platte, Thiemeyer 1995: 123). En Madagascar, en
Sudáfrica y Swazilandia también eran utilizadas las esteras (Gilman, Boxall 1974: 28-
29).
En la prehistoria europea esa posibilidad ha sido deducida del hallazgo de restos de
cañizos en algunos silos ingleses de la edad del hierro. Según Peter Reynolds, los
cañizos se pueden detectar arqueológicamente por un círculo de agujeros que se
localizan en la parte baja del silo (Reynolds 1974: 127-128). En 1969 se encontró en
Appleford, Berkshire, un silo de época romana, situada bajo la capa freática, que tenía
al fondo una corona de doce palos con ramas entrecruzadas, con un espacio vacío
entre el cañizo y la pared rellenado con arcilla (Wilson, Wright 1970: 301). En el
yacimiento de Gussage All Saints, de la edad del hierro, se han preservado agujeros en
las paredes de algunos silos, que podrían formar parte de un recubrimiento de cestería
(Wainwright, Spratling 1973: 113). También en el yacimiento medieval de Maxey, en
97
Inglaterra, conocemos la fosa P14 que presenta en el centro del fondo un círculo de
estacas con ramitas entrecruzadas que forman como una cesta, conservadas por
encontrarse bajo la capa freática (Addyman 1964: 39- 40).
En el castillo de Boves, en la Picardía, apareció un silo cilíndrico del siglo X dC con un
fondo de madera y un encañizado en las paredes, perfectamente conservado (Racinet,
Droin 2006: 102). Ya con más dudas, en el yacimiento de Besançon, en el Franco
Condado, de los siglos I aC y I dC, se conservaron algunos restos vegetales dentro de
las fosas debido a hallarse siempre bajo la capa freática. La fosa 4 era un posible silo
cilíndrico con trazas de madera, semillas y ninfas de insectos, que conservaba marcas
de azada en las paredes (Passard, Urlacher 1997: 174).
En el norte de Portugal, en el poblado prehistórico de Lavra, se excavaron al menos
cinco silos, de profundidad comprendida entre 0,70 y 1,30 m. Dos silos, los F-1 y F-5,
presentaban cerca del fondo ramas carbonizadas entrecruzadas que parecían
elementos de protección (Sanches 1988).
La estructura 185 de Békásmegyer en Budapest, de época eneolítica, era un silo de
forma troncocónica excavado en las arcillas. Al fondo presentaba una corona de ocho
agujeros que podrían fijar un encañizado (Szilas 2008: 95).
Pero atención al yacimiento medieval de Næs, en Dinamarca, fechado en los siglos VIII-
X dC. En este yacimiento aparecieron varias fosas cilíndricas con recubrimientos de
cestería (bien preservados por encontrarse bajo la capa freática) que los autores
relacionan con el procesado del lino (Linum usitatissimum), ya que dentro de las fosas
han aparecido fibras de esta planta (Møller, Høier 2000).
Recubrimiento con corteza. El etnógrafo Ludvík Kunz registra el uso de recubrimientos
de corteza en varias poblaciones del este de Europa y Asia: en Estonia, Ucrania,
Bielorrusia y en las montañas del Altai (Kunz 2004: cap. 8.1).
Entre los indios de Norteamérica a veces se recubría el fondo o las paredes del silo con
corteza de árbol, tal como vemos entre los iroqueses y los navajos (Parker 1910: 35;
Hill 1938: 42-45).
Recubrimiento con pieles. En el alto valle del Missouri los indios hidatsa excavaban
silos de forma troncocónica donde guardaban maíz, calabazas y judías durante el
invierno y otros productos en verano. Al fondo de la fosa colocaban una piel de bisonte
cortada de forma circular con el fin de aislar el grano de la humedad del suelo.
También en la boca, debajo de los tablones de madera que cerraban la fosa, podían
poner una pieza circular de piel (Wilson 1917: 93-94).
No he encontrado ninguna documentación sobre los recubrimientos con pieles o
corteza en silos prehistóricos de Europa, pero es una posibilidad a tener en cuenta.
Clasificación según el dispositivo de cierre
Existen varias maneras de tapar un silo: con tapaderas, con tejadillos de madera o de
paja, etc. El sistema más simple consistía en un montón de tierra arcillosa sacado de la
misma excavación del silo que excedía el diámetro de la boca. La forma cónica del
98
montón de tierra provocaba que el agua de lluvia se escurriera hacia los lados del silo y
no pudiera entrar. A menudo se cavaban unos canales alrededor para quitar el agua
hacia el exterior.
Aunque no es un hallazgo corriente, en varios yacimientos prehistóricos se han
documentado agujeros de poste alrededor de algunos silos, que podrían ser
interpretados como estructuras de protección en forma de pequeños tejados (tabla
4.4):
Yacimiento periodo bibliografía E-14 de Can Roqueta, Cataluña edad del hierro Boquer, Parpal 1994: 16 El Cementerio-El Prado, Castilla edad del bronce Rodríguez, Abarquero 1994: 38 L’Arriasse, Languedoc edad del hierro Dedet, Pène 1995: 91 Silo de la Jardelle, Poitou-Charentes
edad del hierro Patreau, Gómez de Soto 1999: 335
Sarmsheim, Palatinado neolítico Šumberová 1996: 90 Köln-Lindenthal, Westfalia neolítico Šumberová 1996: 90 Bylany, Bohemia neolítico Šumberová 1996: 90
Tabla 4.4: Yacimientos que presentan agujeros de poste alrededor de la boca del silo,
interpretables como estructuras de protección.
En catalán los “cobertins” son tapaderas que sellan la boca de los silos (Griera 1935-
1947, sv cobertí). Pueden ser de materiales diferentes, como la piedra, el barro y la
madera.
Tapadera de piedra. La tapadera de piedra es una losa de piedra de forma más o
menos circular que tiene un diámetro de 0,50 a 0,70 m. Se hallan en varios yacimientos
y muy a menudo se encuentran en el fondo del silo por haber caído dentro. Las
tapaderas de época prehistórica suelen ser simples losas de piedra, como por ejemplo
en Minferri, Cataluña (Prats 2013: 109), en Aparrea, Navarra (Sesma, García 1995-
1996: 294), o en el hoyo 5 de Balsa la Tamariz, en Aragón (Rey, Royo 1992: 24).
En la segunda edad del hierro las tapaderas de piedra se regularizan y se transforman
en circulares. Por ejemplo en el yacimiento ibérico de les Guardies (El Vendrell,
Cataluña) se encontró un conjunto de 28 silos algunos de las cuales presentaban
tapaderas de forma circular con un diámetro entre 0,45 y 0,60 m, cuatro in situ y ocho
en el fondo del silo (Morer, Rigo, Barrasetas 1996-1997: 83-84; Morer, Rigo 2003: 336).
En el silo 7 del Bosc del Congost (Sant Julià de Ramis, Cataluña) se encontró una losa de
forma circular de pizarra que medía 0,57 x 0,50 m y 0,10 m de espesor (Sagrera 2001:
106).
De época medieval existen otros ejemplos como los silos encontrados en las iglesias
catalanas de Sant Marçal de Terrassola y de Santa Margarida, esta última con una
tapadera de piedra arenisca de 0,80 a 0,83 m de diámetro y 6,5 cm de espesor con una
perforación en su centro (Fierro, Domingo 1987: 426; Navarro, Mauri 1986: 436).
En la tabla siguiente resumo algunos hallazgos de tapaderas:
99
Yacimiento periodo bibliografía Fosa 1 de Aparrea, Navarra edad del bronce Sesma, García 1995-1996: 294 Fosas 5 y 15 de Balsa la Tamariz, Aragón
edad del bronce Rey, Royo 1992: 24; Rey, Royo 1993: 22
Fosas 10, 15, 20 y 21b de Las Saladillas, La Mancha
edad del bronce García, Morales 2004: 246, 251-255
Monzón de Campos, Castilla medieval De la Cruz, Lamalfa 1994: 605 Can Roqueta II, Cataluña edad del bronce Bouso et al. 2004: 83 Silo 1 del Pla d’Almatà, Cataluña medieval Alòs et al. 2006-2007: 151 Minferri, Cataluña edad del bronce Prats 2013: 109 Mas Castellar de Pontós, Cataluña
edad del hierro Pons 2002: 190
Silo 7 del Bosc del Congost, Cataluña
edad del hierro Sagrera 2001: 106
Silo 3 de can Bonells, Cataluña edad del hierro Sánchez 1986 Les Guàrdies, Cataluña edad del hierro Morer, Rigo 2003: 334 El Vilar, el Penedès, Cataluña edad del hierro Nieto 2005: 9 Pont de la Pedrera, Cataluña edad del hierro Noguera 2006: vol II, lám. 127 E-106 y E-180 de els Mallols, Cataluña
romano Francès 2007: 104
Fosa 66 de Martins, Provenza neolítico final Gilabert 2009: 295
Taula 4.5: Ejemplos de silos con tapaderas de piedra.
Cuando hallamos una losa de piedra en el fondo de un silo podemos creer
razonablemente que su boca debía tener un diámetro similar al que indica la tapadera,
aunque haya desaparecido a causa de la erosión o de derrumbes de las paredes.
Tapadera de arcilla. Una de las fórmulas más sencillas para sellar un silo consiste en
formar un tapón con una capa de arcilla dispuesta sobre el grano o sobre la capa de
paja que lo recubre.
La tapadera de arcilla es un poco difícil de detectar arqueológicamente, a pesar de
conocer el ejemplo excepcional del yacimiento de la edad de bronce del Cerro de la
Cervera en la región de Madrid. Del fondo 1 CCII se conservó un tercio de la estructura
en planta. En contacto con la base apareció una tapadera de arcilla con trama vegetal
radial, con un diámetro máximo conservado de 0,52 m y un espesor de 8 cm
(Asquerino 1979: 133-135). Aparte de este ejemplar de conservación excepcional a
causa del fuego, en otros yacimientos se han señalado fragmentos de arcilla con
huellas vegetales como posibles tapaderas de los silos. La estructura 19 del poblado
neolítico de Fagnigola, en la llanura de Friul, tenía en el centro del fondo una masa de
arcilla endurecida de forma circular de unos 0,40 m de diámetro con huellas de
troncos. Andrea Pessina cree que se trata de una tapadera de madera recubierta con
barro caída desde la boca (Pessina 1998: 68).
Elena García ha estudiado los elementos de arcilla cruda encontrados en varios
yacimientos prehistóricos y da las características de los fragmentos que corresponden
100
a una tapadera de silo: son fragmentos con una cara plana y otra con huellas de
hierbas, de los que se han hallado en los yacimientos que se pueden ver en la tabla 4.6.
Esta investigadora señala que los fragmentos de tapaderas de barro y los del techo de
una casa son muy similares y deben ser adscritos a uno u otro en función del contexto
en que se encuentran (García 2009: 102).
Yacimiento periodo bibliografía Cova del Parco, Cataluña neolítico Petit 1996: 26-27 Cova 120, Cataluña neolítico Agustí et al. 1987:12 Cerro de la Cervera, región de Madrid
edad del bronce Asquerino 1979: 121
Les Bruyères, Ardéche neolítico Gilles 1975: 2,3 i 5 Fagnigola, Friul * neolítico Bagolini et al. 1993: 48
* Según sus excavadores es un silo para conservar bellotas.
Tabla 4.6: Ejemplos de tapaderas de arcilla halladas en yacimientos prehistóricos.
Tapadera de madera. La tapadera de madera aparece en numerosos ejemplos
históricos y etnográficos. Por ejemplo, en el sur de Italia las bocas de los silos se
tapaban con tablones de madera y tierra por encima (Yriarte 1877; de Troya 1992: 58;
de Nicolò 2004: 282).
En la región de Hārer, en Etiopía, los agricultores colocaban varios troncos de madera
en paralelo para cubrir la boca del silo. Los silos, de forma troncocónica, disponían de
una cámara superior que facilitaba la operación. Los troncos se sellaban con arcilla
(Boxall 1974).
En Nigeria algunos silos que tienen las paredes recubiertas de esteras se cubren con un
conjunto de troncos, una lámina de plástico, un nivel de cascabillo y una capa de arena
o de arcilla (Adejumo, Raji 2007: 9-10) .
Los indios hidatsa de las llanuras del Missouri sellaban sus cache pits con tablones de
madera y por encima ponían hierbas, una piel de forma circular, tierra, cenizas y
basura para disimular los silos. También en este caso los silos tenían una cámara
superior (Wilson 1917: 93).
En arqueología conocemos ejemplos de tapaderas de madera que se detectan por
haberse quemado y haber caído sus carbones al fondo del silo o bien por haber
conservado restos de arcilla con improntas de troncos al fondo. Algunos ejemplos que
conozco los expongo en la tabla siguiente:
101
Yacimiento período bibliografía Cimalha, Douro Litoral edad del bronce Almeida, Fernandes 2008: 39 Rúa Bordel de Padrón, Galicia medieval Teira et al. 2010: 86 Santa María de Estarrona, País Vasco*
edad del bronce Baldeón, Sánchez 2006
Silo 1 de Guadix, Andalucía medieval Bertrand 1987: 458 Iglesia de Sant Marçal de Terrassola, Cataluña
medieval Fierro-Macía, Domingo 1987
Silo de Houplin-Ancoisne, Norte de Francia
s. II dC Leman 1983: 220
Pozzetto 20 de Santa Rosa di Poviglio, Emilia-Romagna
edad del bronce Bernabò et al. 2007: 26; Bernabò, Cremaschi 1997
*Este es del tipo que he llamado silo con cerámicas enteras (v. capítulo 5).
Tabla 4.7: Yacimientos en los cuales se documentan tapaderas de silo formadas por
troncos de madera.
Silos semisubterráneos Son los silos en los cuales el grano se encuentra parte bajo tierra y parte por encima.
No son muy frecuentes y por ejemplo a nivel etnográfico sólo puedo citar algunos silos
que tenían los beduinos del valle del río Jordán (Ayoub 1985: 160). Consistían en una
pequeña cubeta excavada en el suelo con un montón de grano que se cubría con paja y
con una capa de tierra de protección.
Los tuvanos, en el sur de Siberia, también tenían algunos silos semisubterráneos, y en
Hungría, en sustratos arenosos, excavaban fosas rectangulares poco profundas en los
cuales el grano sólo se conservaba un año (Kunz 2004: cap. 5.2).
En el interior de Somalia se utilizan unos silos semisubterráneos, conocidos con el
nombre de bakar, con la parte inferior cilíndrica y un pie derecho central terminado en
Y que sostiene una trama cónica de troncos recubierta con tallos de sorgo y con una
capa de tierra. Las paredes se recubren con tallos de sorgo o hierba. En un costado se
deja una boca tapada a menudo con una plancha de hierro (fig. 4.2, 1).
En las regiones costeras de Somalia los silos no tienen esa superestructura de ramas. El
grano (maíz o sorgo) se dispone en un montón por encima del nivel del suelo, se cubre
con tallos de la misma planta entrecruzados y finalmente se deposita una capa de unos
0,30 m de tierra. La capacidad de los silos de los agricultores varía entre las 5 y las 25
toneladas, mientras que las de los mercaderes pueden llegar a las 100 Tm. (Lavigne
1991; Watt 1969).
En Sudán, especialmente en la llanura central, también se utilizan silos
semisubterráneos de forma cilíndrica con una capacidad en torno a las 2 o 3 toneladas
de sorgo (Sorghum bicolor). Los tamaños más habituales son 1,5 metros de diámetro y
la misma profundidad, con un montón de grano recubierto de tierra. También pueden
tener la planta cuadrada. La conservación ordinariamente no sobrepasa el año. En
Sudán algunas experimentaciones de los agrónomos han demostrado que se
102
consiguen los mejores resultados en silos de poca profundidad, excavados en arcillas
que no se agrietan, con un recubrimiento de tallos de sorgo y con una capa de tierra
de 0,5 m de espesor (Abdalla et al. 2002; Itto 1988; Shazali 1992; Shazali, El Hadi,
Khalifa 1996).
En arqueología los silos semisubterráneos son algo difíciles de identificar, ya que
entran en el grupo que llamamos cubetas y fosas cilíndricas. Por ello es necesario
añadir otras maneras de identificar la función, normalmente a través de un análisis
carpológico, como se hizo en los silos de Itford Hill (Burstow, Holleyman 1957: 177-
178) y Sandun (Letterlé 1990: 305).
Otra manera es a través de los agujeros que presentan algunos silos en el centro del
fondo. Existe un grupo de silos prehistóricos europeos de forma cilíndrica que
presentan un agujero en el centro del fondo con semejanzas formales notables con los
silos que he descrito en Somalia (tabla 4.8 y fig. 4.2, 2). Soy consciente de que se trata
de un paralelismo forzado y que por tanto hacen falta más elementos para identificar
la función de estas fosas.
Yacimiento periodo bibliografía Fosa 8 de Aparrea, Navarra edad del bronce Castiella 1997: 46 Fosa 29BD de La Huelga, Castilla
edad del bronce Pérez et al. 1994: 21
Fosa 4B-2 de la Loma del Lomo I, La Mancha
edad del bronce Valiente 1987: 78-85
El Negrón, Andalucía eneolítico Cruz-Auñón, Rivero 1987: 278; Jiménez, Márquez 2006: 46
E-115 de els Mallols, Cataluña edad del bronce Francès 2007: 55 Can Serra, Cataluña edad del hierro Ortega, Rojas 2006 Fosa 20 de Carsac, Carcasona, Languedoc
edad del hierro Guilaine et al. 1986: 121
Auriac, Carcasona, Languedoc neolítico Claustre, Vaquer 1995: 231 Fs 1228 de Cournon-d’Auvergne Auvergne
edad del bronce Carozza, Bouby, Ballut 2006: 556-557
ES-348 de Lugo di Grezzana, Véneto
neolítico Cavulli 2006: 385; Cavulli 2008: 230
Fosa 125 de Scolo Gelmina, Véneto
eneolítico Salzani, Salzani 2001
Tabla 4.8: Silos prehistóricos europeos de forma cilíndrica con un agujero en el centro
del fondo.
Silos elevados Los silos elevados son construcciones que contienen grano y se hallan por encima de la
superficie del suelo. En la literatura etnográfica y agronómica existen diversidad de
criterios a la hora de diferenciar entre un granero y un silo elevado, de tal forma que
una misma construcción puede ser definida de una u otra forma según el criterio del
autor. Por eso en este trabajo he intentado caracterizar cada una de estas
construcciones en la tabla 4.9:
103
Granero Silo elevado
- El grano normalmente se dispone en montones, en trojes o en cestos, pero en algunos graneros puede ocupar todo el receptáculo. - El material de construcción permite que se airee el grano. Generalmente se utiliza madera, caña y todo tipo de material vegetal. - El granero puede tener puerta de acceso y numerosas ventanas.
- El grano ocupa todo el receptáculo. - El material de construcción no permite que se airee el grano. Generalmente se utiliza el barro (solo, amasado con paja o recubriendo un cañizo). - El silo elevado suele disponer de un solo acceso por arriba con el fin de entrar el grano y un agujero de salida por la parte baja. Estas oberturas se procura que estén bien cerradas.
Tabla 4.9: Diferencias entre un granero y un silo elevado.
En definitiva en arqueología, en agronomía y en etnografía yo consideraría graneros
los almacenes para guardar granos (y ocasionalmente otras cosas) que están
construidos con materiales vegetales, mientras que definiría como silo elevado los
construidos con barro y derivados. Ya sé que es una cuestión de definición y por tanto
acepto que quizá no todo el mundo estará de acuerdo. Pero en todo caso es una
propuesta muy clara y pienso que se debe hacer.
Los silos elevados pueden ser de dos tipos: Los que se sitúan en el exterior son
construcciones, a menudo aisladas, con tejado para proteger el grano de la lluvia. Las
situadas en el interior de edificios suelen ser de dimensiones más reducidas y
lógicamente no necesitan ningún elemento de protección de las inclemencias del
tiempo.
Los datos etnográficos sobre los silos elevados son bastante abundantes. Por ejemplo
en la isla de Chipre se mantuvo hasta los años 1970 un tipo de silo elevado llamado
pilini, situado en el interior de la casa. Se trataba de un silo cilíndrico de 1-1,5 m de alto
con las paredes de barro y paja de un espesor de 10 cm. Tenía una base con tres pies y
una tapadera de madera o una losa de piedra (Papademetriou, Varna 1997: 177-179).
En el Líbano la casa tradicional suele tener una despensa con varios silos elevados
adosados a la pared, hechos de arcilla cruda o de heces, llamados tābūt (los mayores) y
kwāra (los pequeños). Los silos se llenan por arriba y disponen de un agujero con un
tapón en la parte inferior. Pueden estar adosados unos a otros (Kanafani-Zahar 1994:
151-161). Construcciones similares se conocen en Irán (Christensen 1967: figs. 5 y 8a),
Turquía (Peters 1972, 1979) y en otras regiones de Oriente Próximo (Aurenche 1977,
sv silo; 1981: I, 257-265).
En Siria y en algunos otros lugares se utilizan unos silos de barro de forma cilíndrica
con la parte superior en forma de cúpula, con una ventana en lo alto que sirve para
llenar el silo (Aurenche 1977, sv silo). En Hungría, hasta principios del siglo XX se
utilizaron unas construcciones similares (Fuzes 1981: 74-75).
Al sur de Irak se utiliza un silo elevado construido con barro que contiene un
encañizado dentro, llamado sidana (en plural, sidain). Suele ser de planta cuadrada y
104
se monta sobre una plataforma que lo aísla del suelo. Se utiliza para guardar todo tipo
de bienes: alimentos, bebidas, ropa, lana, etc. (Ochsenschlager 1974: 168-169). En Siria
algunas construcciones de planta cuadrada construidas con barro sirven para
almacenar la paja (Aurenche 1977, sv silo).
En África los silos elevados son ampliamente utilizados por muchas etnias sobre todo
en las zonas áridas y semiáridas del continente. Existen silos de tantos tipos diferentes
que renuncio a describirlos y remito al lector a la base de datos INPHO dedicada al
almacenamiento tradicional en África (www.cd3wd.com/cd3wd_40/INPHO/DB_LOCAL
/PHOTOBAN/EN/P001_50.HTM, consultado en agosto de 2013). La mayoría se
disponen sobre una plataforma de piedras que lo aísla de la humedad del suelo y se
construyen con barro amasado con paja o con cañizos (fig. 4.3, 1 y 2).
Los silos elevados conocidos por la arqueología no son muy abundantes porque se
fabrican con un material (el barro) que es de difícil conservación en su estado original.
En el yacimiento neolítico del Trou Arnaud (Saint-Nazaire-le-Désert, en el Delfinado) se
encontró un silo de forma troncocónica de barro crudo, que tenía una capacidad de
unos 70 litros. A partir del análisis polínico los autores dedujeron que el silo contenía
semillas u hojas de algunas hierbas, especialmente bledos (Chenopodium sp) y
llantenes (Plantago major/media), que son comestibles (Argant, Daumas, Laudet
1996).
Más difícil de interpretar resulta la estructura GH 20 F8 de la grotte des Cazals, en el
Languedoc, que apareció con cebada carbonizada y parece ser la base de un silo
elevado (Gascó, 1983; van Zeist, Guilaine, Gascó 1983).
Un yacimiento que ha ofrecido los restos mejor conservados y mejor estudiados de
silos elevados es el Quartier de l’Ile de Martigues, en la Provenza, de la primera edad
del hierro. Algunas habitaciones tenían un silo de planta circular o cuadrangular con los
ángulos redondeados, hecho con barro, que ha sobrevivido a causa de un incendio. A
destacar que sólo una pequeña parte de silos conservaban las paredes de barro, los
restantes se detectaban por un basamento que se puede componer de losas, adobes o
gravas (Chausserie-Laprée, Nin 1990; Nin 1999).
También se han conservado las bases de silos elevados de barro en el poblado de
Lattes, cerca de Montpellier, en las casas destruidas por un incendio en el siglo IV aC
(Roux 1999), y en otros yacimientos del sur de Francia (Lagrand 1957; Lagrand 1979;
Verdin 1996-1997). A destacar el yacimiento de Le Pègue, en el Delfinado, que ha
permitido una reconstrucción precisa de los silos (fig. 4.3, 3) (Lagrand, Thalmann 1973:
54-56).
Existen otros yacimientos no tan bien conservados, como el poblado de Las Costeras
de Formiche Bajo, en Aragón, donde se encontraron unos silos de barro, de planta
rectangular, uno de ellos con una división interna, en la que aparecieron abundantes
bellotas carbonizadas y algún grano de cereal (Burillo, Picazo 1997: 42-43).
El yacimiento neolítico de Salema, en el Alentejo, presentaba la base de una estructura
de barro de planta circular que posiblemente es un silo elevado (Bruno 2010: 94-97).
105
En Europa del Este se conocen algunos yacimientos eneolíticos con silos elevados
construidos con barro: en Poduri y Teiu (Rumania), en Bykov y Banjata (Bulgaria), etc.
Algunos de ellos presentan semillas carbonizadas (Monah 1996, 2002).
En el yacimiento neolítico de Dikili Tash, en la Macedonia oriental, Grecia, se
encontraron unos pequeños silos elevados de forma cilíndrica fabricados con barro.
Con el fin de probar la eficacia de estos sistemas de conservación, se realizó un
experimento consistente en guardar una determinada cantidad de trigo durante el
invierno (Blackman 2000-2001: 102).
En el yacimiento neolítico de Sitagroi, en Macedonia, se excavó una cabaña quemada
de planta absidal al fondo de la cual había dos silos de barro de planta circular
(Renfrew 1970).
Quizás podemos citar en este capítulo algunas estructuras del poblado neolítico de
Favella, en Calabria, en el cual se conocen cinco empedrados subrectangulares de
guijarros de unas dimensiones en torno al metro y medio o dos metros. Se considera
que formaban parte de cabañas construidas con estructura de madera recubierta de
barro (Tiné 2009: 525-532).
En Çatalhöyük, en Anatolia central, se descubrieron unos depósitos de barro con una
capacidad estimada de 1,2 m3. Los excavadores creen que eran para conservar
alimentos (granos, frutos secos, leguminosas, mostaza) (Bogaard et al. 2009).
En muchos yacimientos únicamente se conserva un empedrado que sirve de base al
silo. Por ejemplo la habitación 1/5 del poblado ibérico de la Rosella (Urgell, Cataluña)
presenta dos empedrados. Uno circular, situado cerca de un ángulo de la habitación,
podría ser la base de un silo elevado (Escala et al. 2011: 222). También en Besançon
Saint-Paul se conoce un empedrado circular de 0,65 m de diámetro sin cenizas ni
carbones, de función incierta, que en mi opinión se podría interpretar como la base de
un silo elevado (Pétrequin 1979: 66).
Modelos de conservación del grano en silos Un repaso a la literatura agronómica y etnográfica nos muestra diferentes modelos de
conservación del grano en silos. No todas las culturas guardaban el grano de la misma
manera: unos no tocaban el grano hasta el final del periodo de almacenamiento
mientras que otros abrían los silos de manera más o menos periódica para extraer
pequeñas cantidades para el consumo, para sembrar o para vender.
Se pueden distinguir tres modelos principales que se diferencian según si el silo se abre
de forma periódica, o no, y en el caso de los silos que no se abren hasta el final si la
conservación es a medio o largo plazo (es decir, de unos meses a más de un año).
Modelo con silos que se abren y se cierran (a medio plazo)
El primer modelo aparece en sociedades basadas en la autosubsistencia y lo
encontramos documentado en zonas marginales del Mediterráneo y en algunos
puntos de África y de América caracterizados por una autarquía importante. El modelo
106
consistía en utilizar el silo para el almacenamiento a medio plazo, abriendo y cerrando
el silo de forma regular. Así sabemos que en las montañas del Rif, en el norte de
Marruecos, se retiraba una parte del grano para el consumo cada 3 o 4 semanas (Peña-
Chocarro et al. 2013) o cada mes o dos meses (Peña-Chocarro et al. 2000: 411). En
Argelia, en el Ouasernais, se retiraba la parte necesaria para la alimentación cada dos o
tres meses (Vignet-Zunz 1979: 217). También en Argelia, en la región de El Asnam, J.
Holtz dice que los silos se abrían unas tres veces al año. La primera vez, a principios de
octubre, para la semilla de siembra. La segunda vez se destinaba al consumo y la
tercera se vaciaba completamente (Sigaut 1978: 118-119).
A principios del siglo XIX en la Toscana, según el testimonio del conde de Lasteyrie,
algunos silos se abrían y se cerraban en función de las necesidades del consumo
(Lasteyrie 1819: 14 y 17). En la localidad de Akanthou, al norte de la isla de Chipre, los
silos se abrían para extraer el grano de forma regular, normalmente una vez a la
semana (Hall, Haswell, Oxley 1956: 5).
Fuera del ámbito mediterráneo, en Somalia, los silos que contienen sorgo suelen
abrirse y cerrarse cada semana (Lavigne 1991: 577). Otra fuente nos confirma que los
agricultores somalíes abrían sus silos según se necesitaba e incluso rellenaban un silo
en el cual quedaba grano de la cosecha anterior con el de la cosecha actual (Watt
1969: 30). En Etiopía los silos se abren una vez al mes según A. A. Blum y A. Bekele
(2000: 9) o a intervalos regulares para extraer pequeñas cantidades según R. A. Boxall
(1974: 42). E. Platte y H. Thiemeyer (1995: 124) observan que entre los kanuri del NE
de Nigeria los silos belaá ngawuli son propiedad del marido y se utilizan para el
consumo diario. En Madagascar los silos se llenaban los meses de mayo y junio y se
vaciaban poco a poco entre octubre y abril (Gilman, Boxall 1974: 28-29). En Suazilandia
los silos se podían destinar al consumo a medio plazo, abriendo el silo cada 1-3 meses,
o a largo plazo, sin abrirlo hasta el final (Gilman, Boxall 1974: 28-29).
En América del norte varias tribus indias almacenaban el maíz durante el invierno,
como los iroqueses, los hidatsa y los omaha. En concreto los iroqueses migraban a
cazar bisontes y dejaban sus cosechas de maíz en silos para poder consumir en
invierno. Uno de los primeros europeos que estuvo en contacto con los iroqueses fue
Samuel de Champlain, que realizó algunos viajes a la región de los Grandes Lagos a
partir del año 1603 y describe sus costumbres, entre ellas la de guardar el maíz en
silos, y dice que sacaban el grano de los silos conforme lo requerían (Champlain 1951).
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que este modelo no mantiene el grano en tan
buenas condiciones como en los silos que disponen de cierre hermético. Una de las
consecuencias de abrir un silo, retirar sólo una parte del grano y volver a tapar, es que
durante un periodo de tiempo el silo permanece medio vacío, en unas condiciones que
no son las óptimas para la conservación (Miret 2010: 134- 138).
No dispongo de datos comparativos ni de la zona mediterránea ni de la templada, pero
la información que nos llega de Etiopía, donde conviven los dos modelos, señala que
107
las pérdidas en los silos que se abren y se cierran son muy superiores a los que se
mantienen cerrados herméticamente (Boxall 1974: 44; Dejene 2004: 8).
Modelo con silos herméticos (a medio plazo)
El segundo modelo corresponde a los silos herméticos con conservación a medio plazo.
Fue propuesto por el arqueólogo Peter Reynolds para el sur de Inglaterra durante la
edad del hierro y en la época medieval. Se basa en las siguientes observaciones:
o Tradicionalmente en la Europa atlántica se combinan las siembras de otoño con
las de primavera. En estas regiones parte del invierno el suelo se ve cubierto de
nieve. Los cereales están bien adaptados a estas circunstancias. El agricultor
puede sembrar en otoño y así la nieve llega cuando el grano ya ha germinado.
La siembra de otoño es indicada especialmente para los cereales de
crecimiento lento como la espelta y algunas variedades de trigo. La siembra de
primavera se realiza cuando ya ha desaparecido la nieve y está especialmente
indicada para los cereales de crecimiento rápido como la cebada o los que
necesitan temperaturas altas para crecer, como el mijo o el panizo.
o En las siembras de otoño no hay ninguna necesidad de guardar el grano de
semilla en silos ya que el tiempo que pasa entre la trilla y la siembra no supera
los tres meses. En las siembras de primavera el tiempo transcurrido entre la
trilla en verano hasta la siembra en la primavera siguiente es de seis meses.
o Los experimentos realizados sobre silos en la región atlántica muestran que el
grano se conserva en buenas condiciones durante los meses de invierno,
gracias a las bajas temperaturas y al hermetismo de las paredes del silo.
o El historiador romano Tácito explica que en la antigua Germania, con un clima
parecido al de Inglaterra, los agricultores almacenaban el grano bajo tierra y lo
protegían con boñiga (Germania 16, 4).
Reynolds combinó estas premisas y a partir de ahí formuló su hipótesis: en la edad del
hierro los agricultores almacenaban su grano en silos durante el invierno y los abrían
en primavera como semilla, para el consumo o para vender. Tengo que matizar que
entre los esquemas de Peter Reynolds y los míos existe una diferencia importante:
Para Reynolds es obligatorio que no se abran los silos hasta el final del periodo de
almacenaje, en cambio para mí es conveniente porque contribuye a una mejor
conservación, pero no es imprescindible. Normalmente en los silos que se abren y se
cierran la conservación es a medio plazo, mientras que las que se mantienen sin abrir
la conservación puede ser a medio o largo plazo, pero hay que señalar que los datos
etnográficos de que dispongo son de las zonas mediterránea y tropical, y el modelo de
Reynolds es de la Europa templada.
A pesar de que el modelo de Reynolds fue planteado para las sociedades del pasado
que son objeto de la arqueología, también he encontrado algunas sociedades más
recientes susceptibles de ser estudiadas por la etnografía que se adaptan a este
modelo. Así, en Anatolia, a mediados del siglo XX, gran parte del grano era vendido
108
después de trillado, del resto una parte se molía y se conservaba como harina y otra
parte se ponía en silos para utilizar el grano como semilla para la siembra de primavera
o para venderlo en invierno (Makal 1963: 19-20). En Eslovaquia, entre las dos guerras
mundiales, los agricultores preferían utilizar como grano para la siembra de primavera
el grano de un silo de la cosecha anterior, si podía ser grano del centro del silo y mejor
de un silo grande que de uno pequeño (Kunz 2004: cap. 12.2). En el valle del Danubio
los silos se abrían en primavera (marzo o abril) para sembrar, para el consumo o para
vender. Si se abrían en invierno indicaba una situación difícil (Kunz 2004: cap. 12.3).
Modelo con silos herméticos (a largo plazo)
El tercer modelo es el más importante en época moderna. Todo el grano que se
necesitaba para el consumo a corto y medio plazo se conservaba en el granero o en
otras formas de almacenamiento, y al silo sólo iba a parar el grano que no podía ser
consumido en un año. Al silo le era confiado una función de acumulador: almacenar el
grano de cosechas abundantes para poder librarlo los años de carestía. Este modelo es
el que hallaremos descrito en la mayoría de obras de agronomía ya que es la manera
de mantener el grano en las mejores condiciones.
En economías de mercado los silos tenían fundamentalmente el papel de
contenedores de mercancías que se encontraban a la espera de una demanda a mejor
precio. En palabras de un agrónomo del siglo XVIII llamado Georgius Krieger "Los silos
son reservas subterráneas dedicadas al almacenamiento del grano que no puede
entrar en los graneros; se usan sobre todo los años favorables en los que el grano no
puede ser vendido a buen precio" (Kunz 1981: 120). En las economías en las cuales
intervenía el intercambio, los circuitos que seguía el grano eran muy complejos.
Los modelos de conservación del grano en la prehistoria
Resulta difícil de aclarar cuál de estos tres modelos se utilizaba en la prehistoria
europea. A modo de hipótesis y sin que lo pueda argumentar, yo propondría un
modelo a medio plazo porque creo que es el que mejor se adapta a las economías de
autosubsistencia. Para la Europa mediterránea, me inclino por el modelo de los silos
que se abren y se cierran para proporcionar grano a las poblaciones prehistóricas
durante el invierno y la primavera siguiente, complementado con formas de
conservación a corto plazo (cestos, cerámicas, trojes). De forma ocasional, si la cosecha
de un año había sido muy buena y al llegar a la siguiente cosecha quedaba todavía
algún silo medio vacío, podían optar por dejarlo en reserva y gastar el grano del año.
Mientras tanto, el grano viejo de los silos, procedente de una cosecha anterior, se iría
dañando debido a no encontrarse en buenas condiciones, pero no dejaría de ser un
recurso en caso de hambre11.
11 Esta hipótesis se me ocurrió a raíz de leer un informe agronómico sobre el NE de Nigeria (Lale, Yusuf 2000: 184). Los agrónomos analizaron las diversas maneras que tenían las poblaciones locales de
109
Para la Europa templada, creo que el modelo propuesto por Peter Reynolds se adapta
bien a los datos que conocemos de la prehistoria. Coincido con Reynolds en que una
vez trillado el cereal se pondría en graneros y en tinajas para el consumo inmediato y
los silos se mantendrían cerrados hasta la primavera siguiente para la siembra de
primavera o para el consumo.
conservar el grano y encontraron un silo subterráneo que contenía grano de cuatro años en mal estado (un 80 % del grano atacado por los insectos).
110
Fig. 4.1: Diferentes tipos de silos para cereal conocidos en todo el mundo, utilizados hasta el siglo XX. 1) Mațmūra de Túnez, de forma cilíndrica. 2) Silo troncocónico de Orosháza, Hungría, con una tapadera de troncos. 3) Silo ovoide de Eslovaquia. 4) Silo en forma de botella de Burjassot, cerca de Valencia. Fuente: 1) Louis 1979: 211. 2) Nagy 1963: 85, reproducido por Kunz 2004. 3) Kunz 1965: 171. 4) Elaboración propia a partir de Blanes 1992.
111
Fig. 4.2: 1) Silo semisubterraneo de Somalia, con un poste central en el cual se apoya una estructura cónica de troncos, tallos de sorgo y tierra. El acceso se realiza por un lado con una tapadera de madera o una plancha de hierro. 2) Estructura E-115 de els Mallols, Cataluña, de la edad del bronce, de forma cilíndrica con un agujero de poste en el centro. Fuentes: 1) Croquis realizado a partir de fotografías. 2) Francès et al. 2007: 56, fig. 4.3.
Fig. 4.3: Silos elevados. 1 y 2) Aspecto exterior y sección de un silo elevado de los hausa, en Níger, realizado con barro, protegido con un tejado de paja y puesto encima de un zócalo de piedras. 3) Silo de Le Pègue, de la edad del hierro, hallado en una habitación. Fuente: 1 y 2) Echard 1967: 61, lám. IV. 3) Lagrand, Thalmann 1973, lám. 33.
113
Capítulo 5
FOSAS Y SILOS PARA CONSERVAR ALIMENTOS
En este capítulo estudiaremos un grupo de fosas y silos para conservar alimentos (que
no sean cereales y leguminosas en grano, ya estudiados en el capítulo anterior). La lista
de fosas para conservar alimentos bajo tierra es bastante larga e incluye silos para
frutos secos, cavas, silos con cerámicas enteras, soportes de contenedor y tinajas
enterradas hasta el cuello. Existen también otros tipos de fosas descritas por la
etnografía o por antiguas obras de agronomía que no han sido identificadas en
yacimientos prehistóricos europeos y por ello sólo serán tratados de una manera
sucinta.
Silos para frutos secos La conservación de los frutos secos en fosas es conocida probablemente desde los
tiempos paleolíticos, ya que conocemos pueblos cazadores-recolectores que
almacenan frutos silvestres (Verjux 2004). Ya desde antes de Cristo tenemos noticias
escritas de ellos a través de la obra del médico griego Claudio Galeno. En su obra
Galeno dice que los agricultores cavaban fosas en el suelo para conservar las bellotas
que daban a los cerdos. Cuando un año apareció el hambre y había una gran
abundancia de bellotas y de frutos silvestres, los agricultores se vieron obligados a
matar a los lechones y a comérselos, abrieron sus fosas y comenzaron a vivir de
bellotas durante todo el invierno y la primavera en vez de pan de trigo (Galeno 1821-
1833: VI, 620 = Galien 1552: 144-144v).
En las dehesas de Extremadura los cerdos de raza ibérica se alimentan de bellotas
durante la época de engorde para poder obtener el jamón más estimado. Como sólo
hay bellotas en otoño, hasta mediados del siglo XX en algunas fincas se almacenaban
las bellotas en fosas de planta rectangular (medidas habituales: longitud: 2,50-3 m,
anchura: 1-1,25 m, profundidad: 1,25-1,50 m). Estos silos para bellotas tenían una capa
de piedras en el fondo, de drenaje, y una capa de paja de 10-12 cm de espesor en el
114
fondo y paredes. Por encima de las bellotas ponían otra capa de paja y un montón de
tierra batida de 0,30 hasta 0,35 m de altura, con pendiente hacia los lados para que
corriese el agua (Pascual 1949).
El etnobotánico vasco Daniel Pérez Altamira ha recogido en la zona de Izkiz, en el País
Vasco, algunos testimonios sobre el uso de unas fosas de un metro de profundidad y
cuatro de diámetro en las que se depositaban las castañas dentro de su erizo. Después
se tapaban con ramas, tierra y grandes piedras, a fin de evitar el ataque de los jabalíes
(Ibargutxi 2007).
Quizás el lugar del planeta donde se ha conservado más documentación sobre el
tratamiento y la conservación de las bellotas es en la costa oeste de América del Norte.
Algunas tribus indias vivían sobre todo de la recolección de las bellotas de varias
especies de Quercus de la zona. Se conocen silos para almacenar las bellotas y fosas
para lixiviarlas y sacarles la amargura causada por los taninos. De hecho, la forma más
habitual de almacenar las bellotas era en cestas puestas encima de plataformas
elevadas o dentro de las casas, pero algunas tribus también utilizaban los silos
subterráneos. Los atsugewi conservaban las bellotas en fosas de 1,20 a 1,50 metros de
diámetro y cerca de 0,90 m de profundidad, con las paredes recubiertas de corteza y
de hojas de pino (fig. 5.1). La fosa se cubría con una capa de hojas de pino, otra de
corteza, y por encima tierra y piedras, a fin de proteger las bellotas del ataque de los
roedores (Campbell 2005: 83).
En arqueología los silos para conservar frutos secos se identifican por el hallazgo de
frutos secos carbonizados. El punto de partida es siempre una fosa en la que aparecen
sus restos carbonizados. A partir de aquí la evidencia etnográfica nos dice que pueden
ser silos para conservar frutos secos, fosas para tostarlos, o en el caso de las bellotas,
fosas para lixiviarlas. La primera función es la que nos interesa aquí. Recordemos que
los silos para conservar frutos secos pueden ser silos en las que el producto ocupa todo
el receptáculo o fosas con un lecho de arena (ver más abajo).
En el año 2002 Juan Pereira y Enrique García publicaban un interesante artículo sobre
las bellotas en la prehistoria de la Península Ibérica, al cual seguían otros (Pereira,
García 2002; García, Pereira 2002; Pereira 2011). En estos trabajos los autores
recopilan todos los hallazgos carbonizados de bellotas de la Península Ibérica. A
destacar los restos hallados dentro de fosas de conservación: en Ámela, Portugal,
correspondiente al neolítico; en el campo de Sant Antoni de Oliva, en el País
Valenciano, del eneolítico; la Muntanyeta de Cabrera (Valencia) y la Guingueta
(Solsona, Cataluña) de la edad del bronce; el castro de San Vicente de Cha, en Portugal,
y la fosa del interior de la cabaña núm. 4 del yacimiento de Atxa, País Vasco, de la
segunda edad del hierro.
En la Cueva de Chaves, en Aragón, aparecieron numerosas cubetas del neolítico
antiguo cerca de las cuales había hogares con restos carbonizados de bellotas. Los
autores creen que podrían ser silos para conservar bellotas o para lixiviarlas (Zapata,
Baldellou, Utrilla 2008).
115
La estructura E-3 del yacimiento del Pou Nou 2 (Alt Penedès, Cataluña), del neolítico
antiguo, era una fosa circular de 2,30 m de diámetro y una profundidad conservada de
sólo 0,20 m. Al fondo de la fosa había un lecho de bellotas y por encima se halló una
sepultura en posición fetal. Es difícil decidir si este lecho de bellotas se puede
relacionar con un silo de almacenamiento o si tiene relación directa con la sepultura
(Nadal, Socias, Senabre 1994).
En el yacimiento de la edad del hierro de Bussy-Saint-George, en el centro de Francia,
apareció una cubeta de dimensiones modestas, de 0,30 m de diámetro y de la misma
profundidad. En el interior había un centenar de bellotas carbonizadas y decorticadas
(Matterne 2001: 151). Véronique Matterne la considera una estructura de
almacenamiento, pero yo pienso que también podría ser un mortero para decorticar
las bellotas (v. capítulo 3)
El yacimiento del bronce final de Quitteur, en el Franco Condado, contiene la fosa 253,
que es un silo en el interior del cual aparecieron 40 litros de bellotas carbonizadas
(Piningre, Nicolas 2005: 354).
En Boezinge, Flandes, se excavó el fondo de una fosa de planta oval de 2,30 x 1,75 m y
0,30 m de profundidad conservada, llena de bellotas carbonizadas. A partir de las
muestras carpológicas se estima que debía contener unas 69.000 bellotas. El hallazgo
se fecha en la edad del hierro (Deforce et al. 2009).
En la fosa P 52 del yacimiento de la edad del hierro de Oss-Ussen, ubicada cerca de una
cabaña, apareció una concentración de bellotas carbonizadas (Bakels 1998, citado por
Gerritsen 2003: 91).
En el yacimiento neolítico de Fagnigola, en el norte de Italia, se encontró un nivel de
avellanas carbonizadas en la estructura 19, de 1,80 m de diámetro y una profundidad
conservada de 0,30 a 0,35 m. Se supone que se trata de un silo para almacenar
avellanas (Bagolini et al. 1993: 48).
En Irlanda disponemos de un interesante trabajo de Anne McComb y Derek Simpson
sobre la explotación de la avellana en la prehistoria (McComb, Simpson 1999). En
Irlanda se conocen numerosos yacimientos prehistóricos donde se han hallado estos
restos, generalmente carbonizados. En el período mesolítico se conocen dos
yacimientos en los cuales se documenta la recolección y el almacenamiento de
avellanas en silos. En el yacimiento de Mount Sandel se excavaron los restos de
algunas cabañas y numerosas fosas, algunas de las cuales contenían restos de
avellanas. Los silos tenían forma cilíndrica de aproximadamente un metro de diámetro
y 0,40 hasta 0,50 m de profundidad. Una de ellas, denominada F56/1 contenía al fondo
unas entalladuras que parecían destinadas a fijar un encañizado (Cunningham 2005:
56). Otro yacimiento mesolítico irlandés es el de Lough Boora, en el cual aparece una
pequeña depresión de 0,30 m de diámetro excavada en las arcillas en la cual se
recuperaron unas 487 avellanas.
Los yacimientos neolíticos y de la edad del bronce irlandeses no presentan casos tan
claros de fosas destinadas al almacenamiento. Sin embargo se puede citar la
116
estructura 283 de Haughey’s Fort, de la edad del bronce, que es una fosa de 0,85 x
0,70 x 0,30 m en la que aparecieron semillas de cebada (Hordeum vulgare) y cáscaras
de avellana (Corylus avellana), que podrían sugerir los restos de alguna preparación del
tipo muesli más que un silo de almacenamiento (McComb, Simpson 1999: 12).
La profesora Penny Cunningham ha ensayado en varias ocasiones silos experimentales
para conservar avellanas y bellotas (Cunningham 2005, 2010). Esta autora recoge una
quincena de fosas prehistóricas con evidencias de haber servido para almacenar frutos
secos (Cunningham 2010: 11-12).
Los silos para conservar frutos secos suelen ser de tamaños más modestos que los de
almacenar cereales. Las medidas que conozco varían entre 1 m de diámetro y 0,40 a
0,50 m de profundidad de Mount Sandel y 1,80 m de diámetro y 0,30 m de
profundidad del silo de Fagnigola, aunque se conoce algún ejemplo de
aprovechamiento industrial de las castañas en el País Vasco en fosas de 4 m de
diámetro y 1 m de profundidad, tal como hemos visto más arriba. Las formas, en
general, son cilíndricas.
Silos para tubérculos El almacenamiento de raíces y tubérculos parece que no es una práctica de los países
del Mediterráneo sino de la Europa templada y quizá por eso no he encontrado
referencias entre los agrónomos clásicos. Que yo sepa el primer agrónomo que
describe la conservación de tubérculos en fosas es el francés Charles Estienne, que
escribe su obra a mediados del siglo XVI. En concreto habla de la conservación de los
rábanos en fosas y otros productos en cavas con lecho de arena (Estienne, Liebault
1625: 175). Otras menciones de silos para almacenar tubérculos las dan Johannes
Colerus para la zona de Meißen, en Sajonia, en su obra Oeconomia ruralis et
domestica, editada por primera vez en 1593, y también la obra de agricultura de
Melchior Sebizius, editada en 1580 (Kunz 2004: cap. 13.4).
La etnografía también aporta algunos datos interesantes. En Europa central
encontramos silos dedicados al almacenamiento de patatas, rábanos o nabos en fosas
de planta circular, oval o cuadrada con las paredes verticales o ligeramente abiertas.
Solían protegerse con paja y el dispositivo de cierre no era nunca hermético: o bien la
cubierta tenía un agujero por donde podía circular el aire o bien el cuello del silo
presentaba un ensanchamiento que tenía la función de agujero de ventilación (fig. 5.2)
(Buttler 1934: 137-139 = Buttler 1936: 29-31).
A nivel arqueológico me interesa remarcar los dos puntos siguientes: primero, que los
silos para tubérculos se caracterizan por tener algún tipo de ventilación, y segundo,
que suelen ser de forma cilíndrica o de planta oval o rectangular, con una variabilidad
importante, lo que los hace difíciles de identificar correctamente. De hecho no
117
conozco ningún yacimiento prehistórico europeo donde se hayan identificado silos
para almacenar tubérculos12.
Silos para forrajes Tradicionalmente en el Mediterráneo la paja y el heno eran conservados en pajares o
heniles después de haberlos secado debidamente. Ahora bien, los silos también se
podían utilizar para conservar forrajes. En este caso la hierba parcialmente secada se
depositaba en un contenedor hermético, se comprimía a fin de que hubiera el mínimo
de aire y de esta manera se producían una serie de fermentaciones anaeróbicas (sin
oxígeno) que favorecían la conservación y hacían el forraje más asimilable.
Los silos experimentales que describe P. Reynolds son cilíndricos. En la parte superior,
una vez lleno de heno, se deposita un lecho de piedras que tienen por misión aplastar
la hierba para que quede el mínimo de aire dentro del silo y por encima se dispone una
capa de arcilla que tiene por función sellarlo herméticamente (Reynolds 1990: 21 y 43).
Según Reynolds, la fermentación de la hierba produce pequeñas cantidades de ácido
láctico. Este ácido, si el sustrato donde se encuentra excavado el silo es calcáreo, da
lugar a lactato de calcio, sustancia insoluble en agua y muy estable que puede ser
identificada gracias al análisis químico de una muestra de sedimentos procedentes de
la pared de silo (Reynolds 1979: 79).
Habría que estudiar si ese tipo de silo ya era conocido desde antiguo o si es de
aparición relativamente moderna. En Inglaterra es posible que se utilizaran en la edad
del hierro, según P. Reynolds (Reynolds 1990: 21 y 43), pero los historiadores de la
agronomía que he consultado dicen que el ensilado de forrajes no se generaliza hasta
mediados del siglo XIX (Béranger 1998: 276). La primera noticia que tengo del
almacenamiento de forrajes procede de Italia. A finales del siglo XVIII en Italia
guardaban las hojas para dar de comer a los bueyes en invierno puestas en una barrica
de madera que era enterrada (Symonds 1786, citado por Miles 1889: 18).
En el siglo XIX los silos son semisubterráneos, con la base al nivel del suelo o en una
cubeta cilíndrica de poca profundidad. El diámetro no suele superar los tres metros a
fin de poder recubrir fácilmente de tierra la pila de forraje y la altura puede llegar a ser
de 1,5 m. Alrededor del silo se debe excavar un canal para alejar el agua de lluvia (fig.
5.3) (Tiersonnier 1877: 77-79; López, Hidalgo, Prieto 1885-1889, sv silo).
No tengo constancia de ningún silo en contexto arqueológico al cual se le ha atribuido
la función de almacenar forraje, pero de todos modos es una posibilidad a tener en
cuenta a la hora de interpretar un yacimiento con silos de forma cilíndrica o cubetas
que podrían formar parte de un silo semisubterráneo.
12 Se pueden encontrar más datos en Miret 2010: 83-84.
118
Fosas con lecho de arena Una variante de los silos aparece cuando los alimentos que se deben almacenar en
fosas no es conveniente que estén en contacto. Así sucede con algunos tubérculos y
frutas que si se tocan se pueden traspasar podredumbres. Si entre pieza y pieza
ponemos un elemento neutro como arena, ceniza o algunas hojas, podemos dificultar
la propagación de las plagas.
Las fosas con lecho de arena sirven para conservar tubérculos, frutos secos, frutas
frescas y hortalizas. Se puede hallar alguna información entre los agrónomos antiguos
y algunos datos etnográficos procedentes tanto de Europa como del resto del mundo
(fig. 5.4) (Miret 2010: 87-91). Sin embargo, en arqueología las referencias a fosas con
lecho de arena son raras. Por ejemplo Aurora Martín (1977: 53-55) menciona tres silos
del yacimiento ibérico de Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà, Cataluña) que tenían
en el fondo un lecho de arena, que ella interpreta con función de drenaje, pero que a
la vista de estas informaciones me pregunto si no podrían ser fosas con lecho de arena.
En Galicia, Álvaro Rodríguez menciona que el yacimiento medieval de O Franco
aparecen algunos silos troncocónicos con un lecho de arena y conchas trituradas al
fondo (Rodríguez 2013). ¿Se trata de una simple capa de drenaje?
Otro ejemplo que tengo en duda es la fosa 1 del sector 1 de Feurs, en el centro-este de
Francia. Se trata de una cava de planta cuadrada que ha conservado trazas de un cajón
de madera y que en el fondo presentaba una capa de arena (Vaginay, Guichard 1988:
28-32). La pregunta es: ¿debe considerarse una cava, como creen sus descubridores, o
bien una fosa con lecho de arena, como sugiere la capa de arena que se encuentra en
el fondo?
De hecho, las fosas con lecho de arena están bien representadas en los estudios
etnográficos y en los antiguos tratados de agronomía, pero en cambio yo no he
encontrado casi ninguna referencia de ellas en trabajos de arqueología. Por lo tanto a
los arqueólogos nos queda mucho trabajo por hacer y lo primero será buscar en la
bibliografía silos, fosas y cavas con un lecho de arena o de cenizas en el fondo.
Cavas En trabajos de prehistoria se considera una cava aquella fosa de planta regular, pero
no circular, que se supone que estaba destinada a la conservación de alimentos
puestos dentro de recipientes. En cambio, en épocas históricas, recibe el nombre de
cava una habitación subterránea, especialmente si se destina a elaborar y conservar el
vino en jarras o en barricas, aunque puede contener cualquier tipo de alimento que
convenga mantener en fresco. Los productos alimenticios se conservan en las cavas en
el interior de cerámicas, barricas, cestos, cajas, sacos, etc. o simplemente colgados.
El agrónomo romano Columela describe con detalle un tipo de cavas que servían para
conservar granadas y membrillos. Dice que en un lugar muy seco se cavaba un hoyo de
tres pies de profundidad, al fondo del cual ponían tierra fina, y se clavaban unas ramas
de saúco que servían para soportar las granadas por su rabillo, procurando que las
119
granadas no se tocaran y que quedaran al menos a cuatro dedos del fondo. En lo alto
del hoyo colocaban una tapadera que se ajustaba con barro y paja y encima se echaba
la tierra que se había sacado del hoyo (Columela, R. R. 12, 44, 5). La misma información
será recogida posteriormente por Plinio (NH 15, 18), por Gargilio Marcial (De ortis, p.
89), por Pietro de Crescenzi (1490: fol. 60 v) y por C. della Cornia (Bonelli 1982: 242).
En Jordania las manzanas, las granadas, los limones y algunas legumbres se podían
guardar dentro de sacos en unas fosas cubiertas por una losa, llamadas localmente
gūra. Estas fosas solían estar situadas al lado de los árboles y las frutas se conservaban
hasta tres o cuatro meses. Las dimensiones solían ser reducidas, del orden de 0,60 m
de diámetro y de la misma profundidad. Al fondo de la fosa se depositaba una capa de
paja o de hojas secas de cepa o de higuera. El saco se sostenía con la ayuda de un
bastón, y por encima una losa de piedra y un montón de tierra tapaban la boca
dejando una pequeña abertura de ventilación (Ayoub 1985: 160).
Anna Ohannessian-Charpin (1995: 198) señala que en el valle del Jordán los beduinos
guardaban la mantequilla o el yogur secado en pequeñas bolas en jarras de cerámica
puestas dentro de fosas tapadas con ramas, arcilla y tierra. Algunas jarras eran de gran
tamaño y podían contener de 18 a 40 Kg de productos lácteos.
En la región de Valaquia, en Rumania, algunas cavas de planta rectangular recubiertas
con un tejado de paja servían para almacenar frutas, verduras y tubérculos, a menudo
en cajas, en barriles o colgadas. Los productos almacenados eran sobre todo frutas,
patatas, calabazas, pimientos (paprika) y cebollas (fig. 5.5, 1) (Buttler 1934: 138-139 =
Buttler 1936: 30-31).
En Norteamérica, los navajo utilizaban un tipo de cava de planta rectangular de 0,90 m
de ancho, 1,80 m de largo y 1,50 m de profundidad, con las paredes recubiertas con
corteza de cedro y con la boca cubierta con troncos recubiertos con tierra. En estas
cavas almacenaban calabazas, sandías y melones pero también podían guardar maíz en
sacos (Hill 1938: 45).
En arqueología las cavas son bastante corrientes aunque ni mucho menos son tan
habituales como los silos con cerámicas enteras que veremos más abajo (tabla 5.1).
Tipo Yacimiento periodo bibliografía MUR Dalladies, Inglaterra edad del hierro Watkins 1978-1980 MUR Northwaterbridge, Inglaterra edad del hierro Watkins 1978-1980 La Hoya Quemada, Aragón edad del bronce Burillo, Picazo 1986: 11-12 Fosa 23 de Sacaojos, la Meseta edad del bronce Misiego et al. 1999 Puig Castellet, Cataluña edad del hierro Pons, Llorens 1991: 105-107 C-S E-19 y SJ-156 de Minferri, Cataluña edad del bronce Prats 2013: 113-114 La Carrerassa, Cataluña Norte edad del bronce Vignaud 2001 C-S Fosa 8146 de Nîmes, Languedoc neolítico final Breuil et al. 2006: 251-253; Jallot
2009: 224 C-S Fosa 2092 del Mas de Vignoles IV,
Languedoc neolítico Breuil et al. 2006: 251-253; Jallot
2009: 224 C-S Plaine de Chrétien, Montpeller,
Lenguadoc neolítico Jallot 2009: 223
C-S Saint-Martin-de-Colombs, neolítico Jallot 2009: 224
120
Languedoc C-S, MUR La Capoulière, Languedoc neolítico Jallot 2009: 224 C-S Zac esplanade sud de Nîmes,
Languedoc neolítico Jallot 2009: 224
C-S Saint-Laurent, Provenza neolítico Jallot 2009: 224 C-S Le Moulin Villard, Languedoc neolítico Jallot 2009: 224 Champ Redon a Valros, Languedoc neolítico final Loison et al. 2011: 334 C-S Valagrand-Mas de Chèvres,
Languedoc eneolítico Gutherz 1986: 363 Jallot 2009:
224 MUR Peirouse ouest, Languedoc neolítico Jallot 2009: 224 MUR L’Horte a Touronzelle, Languedoc neolítico final Guilaine, Coularou, Briois 1995 Coteau de Montigné, Poitou-
Charentes bronce final Patreau, Gómez de Soto 1999:
337 Besançon, Franco Condado romano Passard, Urlacher 1997: 174-177 CAIXA Feurs, Centro-este de Francia* romano Vaginay, Guichard 1988: 28-32 Forest-Monthiers, Picardía edad del hierro Matterne 2001: 154 Jeoffrecourt, Picardía medieval Martin 2002 Cava 185 de Villeneuve-Saint-
Germain, Picardía edad del hierro Villes 1985: 650
Suippes, Champagne edad del bronce Villes 1985: 650 Molay-les-Chapes, Borgoña neolítico medio Mordant, Poitout 1982: 171-172;
Thévenot 1982: 349-350 Oppidum de Bibracte, Borgoña edad del hierro Olmer, Paratte, Luginbhül 1995 Oppidum de Gondole, Auvergne edad del hierro Deberge, Blonde, Loughton
2007: 66-68 Habsheim, Alsacia edad del hierro Deyber 1984: 90 CAIXA Pierre d’Appel, Lorraine edad del hierro Deyber 1984: 92 CAIXA Erding, Baviera edad del bronce Biermeier, Kowalski 2010: 20-21 CAIXA Cavas 57 y 67 de Eching, Baviera bronce final Biermeier, Kowalski 2005: 13 Altdorf-Römerfeld, Baviera edad del bronce Stapel 1999: 281, 283 Santa Rosa di Poviglio, Emilia-
Romagna edad del bronce Bernabò et al. 2007: 37
Bezmĕrov, Moravia edad del bronce Palátová, Salaš 2002: 21-23
C-S: “Cave-silo”. MUR: Con muros de piedra seca. CAIXA: Cajón de madera.
* En realidad podría ser una fosa con lecho de arena (v. p. 118).
Tabla 5.1: Yacimientos prehistóricos europeos (y alguno posterior) en los cuales
aparecen cavas.
Existen varias formas distintas de cavas. En el Languedoc y la Provenza conocemos un
tipo de cava especial que Luc Jallot ha llamado "cave-silo" por su forma de silo con el
fondo lleno de depresiones donde se colocaban las tinajas que contenían alimentos
(fig. 5.5, 2). Tenemos ejemplares en Nimes, Mas de Vignoles, Plaine du Chrétien, Saint-
Martin-de-Colombs, etc. Otro caso especial lo componen las cavas con muros de
piedra seca como las que se encuentran en la Capoulière, Peirouse ouest y L’Horte de
Touronzelle (fig. 5.5, 3). En otros yacimientos encontramos cavas excavadas en el suelo
que tenían las paredes aisladas con un cajón de madera (fig. 5.5, 4). Algunos cajones
de madera se han conservado en La Pierre de Appel, en Erding y en Eching. Hay que
notar que si no se conservan trazas del cajón de madera estas cavas son difíciles de
121
identificar, ya que tal como se puede ver en el ejemplo que mostramos, la fosa es una
simple depresión irregular. Cabe señalar que se conocen algunos experimentos de
conservación en cavas en Suiza (Brogli, Schibler 1999).
A destacar que el Coteau de Montigné se encontró una cava de la edad del bronce final
de planta rectangular (1 x 0,5 x 0,5 m) con las paredes recubiertas de arcilla que
presentaban improntas de hojas (Patreau, Gómez de Soto 1999: 337).
Silos con cerámicas enteras Como hemos dicho en el capítulo 1 de esta monografía, un silo con cerámicas enteras
no es más que la reutilización de un silo vacío como receptáculo donde depositar
algunos alimentos en el interior de cerámicas o en recipientes perecederos.
La búsqueda de datos en el terreno de la etnografía y de la historia de la agronomía
nos aporta algunas sugerencias interesantes. Un informe etnográfico dice que en
Jordania el aceite se podía conservar en grandes tinajas de 1,50 a 2 m de altura que se
metían dentro de un silo vacío (Ayoub 1985: 165).
En Bielorrusia, Lituania y zonas cercanas de Rusia, según el libro Sarmatiae Europeae
descriptio de Alexander Gwagnin, editado por primera vez en 1578, en los silos se
conservaba, además de trigo, carne de cerdo salada, legumbres, ropa etc.,
especialmente en tiempos de guerra (Gwagnin 1581: 62v). La fuente no indica en qué
recipientes se guardaban estos alimentos, pero resulta bastante factible que además
de sacos y cestos se usaran cerámicas.
En Norteamérica algunas tribus indias usaban las caches, que eran silos subterráneos
destinados a almacenar alimentos. En el valle alto del río Missouri, entre los indios
hidatsa, eran unas fosas troncocónicas con las paredes recubiertas de hierba que se
utilizaban durante el invierno para almacenar maíz y calabazas secas. En primavera,
cuando se habían vaciado, se podían utilizar para almacenar frutos silvestres
desecados en cestos de corteza o piezas de carne seca de bisonte (Wilson 1917: 87-
97).
Los indios mandan, en el Alto Missouri, también guardaban maíz, carne seca y
pemmican en sus caches, según nos indica George Catlin, que los visitó en varias
ocasiones (Catlin 1859: 200). Aunque Catlin no lo indica explícitamente, se deduce que
estos alimentos se guardaban en sacos de piel o en recipientes de corteza.
Entre los chippewa de la región de los Grandes Lagos los alimentos que no se
necesitaban para el consumo inmediato se escondían en caches cerca de las casas. En
las caches se guardaba maíz, azúcar de arce y frutos silvestres desecados metidos en
contenedores de corteza, arroz silvestre en sacos hechos de corteza de cedro, carne o
pescado secos puestos dentro de cortezas y algunas hortalizas secas. En tiempos más
recientes, hacia 1933, algunos indios confinados en las reservas tenían caches con
patatas o con frutos silvestres puestos en botes de conserva de vidrio (Mason jar)
(Hilger 1992: 149-150).
122
Hemos podido ver que los textos históricos y agronómicos resultan en general escasos,
al igual que la información etnográfica. En cambio en la prehistoria europea
conocemos un número elevado de cerámicas enteras halladas en el fondo de silos
(tabla 5.2 y figs. 5.6 y 5.7).
Yacimiento periodo bibliografía Bouça do Frade, Baiao, Portugal bronce final Jorge 1988: 56 y 59-60 Fosa 15 de Balsa la Tamariz, Aragón
edad del bronce Rey, Royo 1992: 24; Royo, Rey 1993: 22
La Torrecilla, Madrid, Castilla bronce final Cerdeño et al. 1980: 220 La Huelga, Castilla bronce medio Misiego et al. 1992: 21-24; Pérez et al. 1994:
12 y 14 Muela de Alarilla, Castilla edad del bronce Méndez, Velasco 1984: 11-12; 1988: 186 Fosa 1A-1 de la Loma del Lomo, Castilla
edad del bronce Valiente 1987: 30-39
Las Saladillas, Castilla edad del bronce García, Morales 2004 Silo 5 de Los Dornajos, La Mancha
edad del bronce Galán, Fernández 1983: 34 y 41
La Paul, País Vasco edad del bronce Llanos 1991 Santa María de Estarrona, País Vasco
edad del bronce Baldeón, Sánchez 2006
Silo 2 de la calle Floridablanca de Lorca, Murcia
neolítico final Martínez, Ponce 1997: 300-302
Cova 120, Cataluña neolítico Agustí et al. 1987: 37-46 Cova de la Pólvora, Cataluña neolítico Bosch et al. 1996, Palomo et al. 1998: 44 Bòbila Palazón-Bòbila Madurell, Cataluña
neolítico Miret 2011: 20; Martín et al. 1995: 450
CRII-833 de Can Roqueta, Cataluña
edad del bronce Carlús et al. 2007: 63
E-20 del Poliesportiu de la Universitat Autònoma de Barcelona
edad del bronce Francès 1993: 8
SJ-18 del Turó de la Font de la Canya, Cataluña
siglo IV aC Asensio, Cela, Morer 2005: 184
E-62 de Mas d’en Boixos 1, Cataluña
neolítico final, bronce, hierro
Farré et al. 1998-1999: 122; Miret 2011: 20-21
Poblado ibérico de Burriac, Cataluña
2ª edad del hierro Ribas, Lladó 1977-1978: 167
Carretera de Cànoes, Cataluña Norte
neolítico medio Vignaud 2007
F11 de la Cova de les Cendres, País Valenciano
neolítico Bernabeu, Fumanal 2009: 48-49
Llano de los Morenos, Murcia tardoantiguo García 1996: 226-228 Fosa 60 de Carsac, Carcasona, Languedoc
bronce final Guilaine et al. 1986: 161
F8a de Vilanava-Tolosana, Languedoc
neolítico Vaquer 1990: 253
Saint-Pons-de-Manchiens, Languedoc
neolítico Gutherz 1986: 368-369
Les Bruyères, Ardéche neolítico final Gilles 1975 St. 8-194 del Bulevard perifèrico norte de Lyon, Roine-Alps
bronce antiguo Vital et al. 2007: 83
123
Fosa 65 de Cuiry-les-Chaudardes, Picardía
neolítico Soudsky et al. 1982: 100-101
Osly-Courtil, Picardía bronce final Dubouloz 2000 Estructura 6251 de Rosières-aux-Salines, Lorraine
bronce final Koenig et al. 2005: 104
Les Hautes Chanvières, Mairy, les Ardennes
neolítico Marolle 1989; 1998
Les Hussards 2, Pas-de-Calais edad del hierro Lebrun et al. 2008: 64 St. 58 de Pfulgriesheim, Alsacia neolítico medio Meunier 2002, Meunier, Sidera, Arbogast
2003: 277-285 Kremmin, Pomerania occidental edad del hierro Keiling 1981 Döbeln-Masten, Sajonia edad del bronce Coblenz 1973 Gerwisch, Sajonia edad del bronce Böttcher 1982 Dyrotz 25, región de Brandemburgo
medieval Werner 2000
Fosa 2874 de Ansfelden, Alta Austria
bronce antiguo Trebsche 2003: 6
Campo Ceresole del Vhò di Piadena, Lombardía
neolítico Bagolini, Balista, Biagi 1977: 84-85
Pozzetto 20 de Santa Rosa di Poviglio, Emilia-Romagna
edad del bronce Bernabò et al. 2007: 26; Bernabò, Cremaschi 1997
Bylany, Bohemia neolítico Šumberová 1996: 87-88 Praga 4-Modřany, Bohemia edad del hierro Kovářich 1981 Bozice, Moravia eneolítico Lichardus 1976 Olbramovice, Moravia bronce medio Kos 2004 Ivanovice na Hané-Borůvka, Moravia
bronce final Balek et al. 2003: 145
Békásmegyer, Hungría bronce antiguo Szilas 2008: 97 Kőérberek, Budapest eneolítico Horváth et al. 2005: 144-145 Negrilești-Centrala Termică, Moldavia, Rumanía
edad del bronce Adamescu, Ilie 2011: 25
Tabla 5.2: Yacimientos europeos en los cuales aparecieron silos con cerámicas enteras
al fondo.
Los dos elementos que permiten identificar los silos con cerámicas enteras son, por un
lado, la forma de la fosa (troncocónica, ovoide, en forma de botella o, eventualmente,
cilíndrica) y la presencia de tinajas y cerámicas de almacenaje enteras en el fondo.
Cuando digo enteras me refiero al momento de su deposición, ya que se aceptan como
válidas las cerámicas aplastadas por el peso de los sedimentos.
Soportes de vasija Otra manera de conservar los alimentos consiste en meterlos en tinajas
convenientemente tapadas. El sistema está ampliamente documentado en la literatura
etnográfica y agronómica. Las tinajas servían no sólo para almacenar cereales y
leguminosas si no también todo tipo de alimentos, entre ellos aceite, vino, fruta,
manteca y carne confitada, frutos secos, etc. Tradicionalmente las cerámicas se
guardaban en repisas clavadas en las paredes de la despensa o en algún mueble con
124
estantes o específicamente en unos muebles similares a un banco con unos agujeros
en donde se colocaban las cerámicas, llamados vasares.
Cuando las vasijas eran muy grandes, como las utilizadas para contener granos, aceite,
vino, etc., normalmente se depositaban en un soporte de vasija, en el cual se colocaba
el fondo de la tinaja. Un soporte de vasija puede ser una estructura positiva o negativa.
Cuando es positiva consiste en un círculo de piedras o un reborde de arcilla. Cuando es
negativa es un simple hoyo de poca profundidad, planta circular y fondo plano o en
casquete de esfera que recibe la base de la tinaja. Ordinariamente un soporte de vasija
contiene una cerámica de gran capacidad, como hemos dicho, pero también puede
sostener un recipiente de arcilla cruda o de boñiga de vaca o incluso un cesto hecho
con fibras vegetales (fig. 5.8).
Los soportes de vasija están en todas partes y no resulta difícil encontrar ejemplos
etnográficos. Por ejemplo en Cisjordania el vino y el aceite se conservaban en grandes
tinajas que tenían la boca tapada con un paño recubierto por una capa de cal. La tinaja
se depositaba en un hoyo proporcionado a su base y se procuraba que el espacio entre
el sustrato y la cerámica (unos 10 cm) se llenara de arena o de ceniza para aislar de la
humedad (Ayoub 1985: 165-166).
En el Líbano estaba bastante extendida la conservación de los alimentos en cerámicas.
Se utilizaban una gran cantidad de tinajas de medidas distintas para almacenar todo
tipo de alimentos: confituras, mantequilla, queso, sal, cereales, leguminosas, harina,
aceitunas, aceite, vinagre... Las tinajas de fondo convexo se colocaban sobre soportes
de tierra o de piedras (fig. 5.8, 1) (Kanafani-Zahar 1994: 161-165).
Entre los hausa, en Níger, cuando necesitan almacenar pequeñas cantidades de grano
utilizan una jarra de arcilla cruda sostenida con piedras (fig. 5.8, 3) (Echard 1967: 60).
En Túnez la harina y la sémola de trigo se guardaban normalmente en grandes tinajas
alineadas junto a los muros de los graneros domésticos (Ferchiou 1979: 192). Entre los
nómadas del sur de Túnez se utilizan unas cestas llamadas "rûnîya" y "gambuț",
dispuestas sobre un soporte de piedras para aislar de la humedad del suelo (fig. 5.8, 5)
(Louis 1979: 211).
En otras zonas tenemos noticia de la utilización de recipientes de cerámica para
conservar los granos, especialmente las semillas, como en Nigeria, Transvaal
(Sudáfrica) y Suazilandia (Platte, Thiemeyer 1995: 124; Mijinyawa, Mwinjilo, Dlamini
2006; Moifatswane 1.993).
En la India se podían utilizar vasos de cerámica para conservar granos de hasta unos
150 Kg de capacidad. Se cubrían con una tapadera sellada con boñiga y arcilla, pero a
pesar de esta barrera los insectos podían atacar el grano (Fletcher, Ghosh 1921: 725).
Entre los agrónomos de época clásica y medieval existen numerosas referencias a la
conservación de productos alimenticios en cerámicas. Por ejemplo, Catón el Censor
menciona la conservación en cerámicas de diferentes alimentos: grano, aceite, vino,
jamones (De Agr. 11, 23, 66, 162). Más de mil años después el agrónomo renacentista
castellano Gabriel Alonso de Herrera menciona granos, garbanzos, habas, uvas, etc.
125
(Alonso de Herrera 1996: 71, 77, 80, 125). Entre los agrónomos árabes medievales se
cita a menudo la conserva de frutas y raíces dentro de vasos inmersos en conservantes
como la salmuera, miel, vino, vinagre etc. (García 1994), si bien en estos casos, más
que grandes tinajas clavadas en el suelo, se trata de tarros puestos sobre estantes.
En las excavaciones es corriente hallar soportes de vasija en las zonas de hábitat. Se
detectan cuando se encuentra una cubeta que contiene los fragmentos de una tinaja y
a veces piedras para calar o una capa de arena (Roux, Verdier 1989). También es
posible encontrar algunos soportes de arcilla situados sobre un poyo, tal como sucede
en algunos yacimientos que describiré más abajo. En este último caso se puede utilizar
el término vasar.
Yacimiento periodo bibliografía Buraco da Pala, Mirandela, norte de Portugal
eneolítico Sanches 1987: 63 y 73
Bouça do Frade, Baião, norte de Portugal
bronce final Jorge 1988: 51
Vinha da Soutilha, Trás-os-Montes
eneolítico Jorge, Soeiro 1981-1982: 13
Eldon’s Seat, Reino Unido Cunliffe, Phillipson 1968: 197, 203 A50149 de Marnel Park, Reino Unido
edad del bronce Wright, Powell, Barclay 2009: 8
Corona de Corporales, Asturias edad del hierro Sánchez-Palencia, Fernández-Posse 1986: 149
Alto de la Cruz, Cortes de Navarra
edad del hierro Cubero 1990: 200
Los Cascajos, Navarra neolítico García, Sesma 2001: 301 Vertavillo, Castilla edad del hierro Abarquero, Palomino 2006: 52 La Hoya Quemada, Aragón bronce medio Burillo, Picazo 1986: 11 Vincamet, Aragón bronce final Moya et al. 2005 Minferri, Cataluña edad del bronce Alonso 1999: 225; Alonso, López 1997-1998:
288-289: Saula 1995: 23; Prats 2013 La Draga, lago de Banyoles, Cataluña
neolítico Bosch, Chinchilla, Tarrús 2000: 75
Riera de Masarac, Cataluña neolítico Tarrús, Chinchilla 1985 E21 del Bosc del Quer, Cataluña edad del bronce Carlús, de Castro e. p. Escoles nacionals de Santa Perpetua de Mogoda, Cataluña
neolítico final Marcet, Morral 1982
Poliesportiu de la Universitat Autònoma de Barcelona
neolítico Francès 1995: 152-153
Can Roqueta, Cataluña edad del bronce García, Lara 1999: 202; Bouso et al. 2004: 79; González, Martín, Mora 1999: 86; Carlús et al. 2007: 70
E-45 de la Serreta, Cataluña edad del bronce Esteve et al. 2011: 32 Barranc de Gàfols, Cataluña edad del hierro Belarte 1993: 126 La Colomina, Cataluña edad del hierro Belarte 1993: 126 Puig Roig, Cataluña edad del hierro Belarte 1993: 126 Villa de els Mallols, Cataluña medieval Francès 2007, 109-111 Sant Miquel de la Vall, Cataluña medieval Riu 1999: 281 Pla d’Almatà, Cataluña medieval Alòs et al. 2006-2007: 158 Lloma del Betxí, País Valenciano edad del bronce de Pedro 1990: 337; de Pedro 1998: 47 La Horna, País Valenciano edad del bronce Hernández 1994: 93
126
Cova de les Cendres, País Valenciano
neolítico antiguo Bernabeu, Fumanal 2009: 48 y 29 fig. 1.18
Le Rossignol, Mailhac, Languedoc
neolítico final Taffanel, Taffanel 1980: 37
Cueva de Foissac, Languedoc Bouby, Marinval 2005 Lattes, Languedoc edad del hierro Belarte 2008: 100 Peirouse ouest, Languedoc neolítico final Jallot 2009: 237 Vaso 1161 de Cournon-d’Auvergne, Auvergne
edad del bronce Carozza, Bouby, Ballut 2006: 559
Quitteur, Franco Condado bronce final Piningre, Nicolas 2005: 351 La Noue, Borgoña campaniforme Salanova, Ducreux 2005: 44-45 Cuperly, Champagne medieval Delor-Ahü 2005: 104 Eching, Baviera edad del bronce Biermeier, Kowalski 2005 Erding, Baviera edad del bronce Biermeier, Kowalski 2010 Abrigo de Scaffa Piana, Córcega neolítico medio Magdeleine, Ottaviani 1983
Tabla 5.3: Yacimientos prehistóricos europeos en los cuales se han hallado soportes de
vasija.
De los yacimientos de la tabla 5.3 quizás habría que destacar el hallazgo excepcional de
dos cestos fechados en el neolítico medio recuperados al abrigo de Scaffa Piana en la
isla de Córcega, que han llegado a nuestros días gracias a la sequedad de la cueva (fig.
5.8, 6). El mejor conservado tenía forma hemisférica, de unos 0,80 m de diámetro, con
un cuello cilíndrico corto. Estaba puesto dentro de una fosa recubierta con losas
(planas al fondo, verticales a los lados). En la parte superior, restos de una cuerda, de
ramas de madera y de barro dejan suponer una estructura que sostenía la parte alta
de la cesta (Magdeleine, Ottaviani 1983). Conocemos otros soportes de vasija de
estructura similar a los de Scaffa Piana, como el de Peirouse ouest, con losas planas en
el fondo y un círculo de losas verticales alrededor. Parece posible que en Peirouse
sirviese de apoyo a un recipiente de cestería más que a una tinaja.
Otro ejemplo muy interesante es la fosa F13 de la Cova de les Cendres en el País
Valenciano, fechada en el neolítico antiguo, que contenía una cesta hecha con fibras
vegetales (Bernabeu, Fumanal 2009: 48 y 29 fig. 1.18). Como la cita que utilizo no da
muchos detalles no sé si considerarlo un soporte de un cesto de fibras vegetales o un
silo recubierto de cestería.
Tinajas enterradas hasta el cuello Otra fórmula para conservar alimentos dentro de cerámicas la tenemos en aquellas
grandes tinajas que se entierran y sólo se puede ver la boca en la superficie del suelo.
Aunque no es una solución muy utilizada, existen ejemplos etnográficos, agronómicos
y arqueológicos.
En algunas regiones del Himalaya conservan una especie de limones llamados galgal
(Citrus pseudolimon) dentro de tinajas enterradas hasta el cuello (fig. 5.9). De esta
manera los frutos se pueden mantener durante 25-30 días sin malograrse (Verma
1998).
127
Las tinajas y dolia enterrados hasta el cuello se han utilizado habitualmente para la
elaboración del vino en las bodegas. Plinio el Viejo (Nat. Hist. 14, 27) y posteriormente
Casiano Baso (6, 2, 3) explican que las tinajas utilizadas para fermentar el mosto de la
uva deben estar enterradas bajo tierra. En concreto en las zonas donde se hacen vinos
flojos, dos tercios de la tinaja, y sólo hasta la mitad en lugares donde se hacen vinos
recios. Bajo la tinaja tiene que haber una capa de arena gruesa, una cierta cantidad de
junco aromático y el resto del espacio cubierto con tierra seca13.
El agrónomo castellano G. Alonso de Herrera, que publicó su obra en 1513, menciona
algunas cavas con tinajas enterradas para fermentar la uva y elaborar vino (Alonso de
Herrera 1996: 130-131).
En Georgia se han mantenido hasta hace pocos años algunas bodegas donde el vino se
guardaba en tinajas enterradas que tenían una capacidad de hasta 1500 litros y se
fabricaban por partes. La boca se tapaba con una tapadera de piedra o de madera. Las
tinajas se podían encontrar en el interior de edificios o en el exterior, en este último
caso sobre la tapadera se colocaba un montón de tierra (Reigniez 1999).
En los yacimientos arqueológicos las tinajas enterradas hasta el cuello se encuentran
un poco por todas partes: se conocen en buena parte de la geografía europea y no ha
sido difícil encontrar ejemplos, tal como puede verse en la tabla 5.4:
Yacimiento periodo bibliografía Fosa 101 de Iwade, Inglaterra bronce medio Bishop, Bagwell 2005: 15 y 24 Fosas 14 y 77 del Teso del Cuerno, Castilla
edad del bronce Martín 1988; Martín, Jiménez 1988-89: 267-268; 1989: 21; González 1993: 312
Valencina de la Concepción, Andalucía
edad del bronce López et al. 2001: 626
L’Herm de Canteloup, Languedoc
neolítico final Montjardin 1980: 223
Mas de Vignoles IV, Languedoc neolítico final Breuil et al. 2006: 250-251 Mas Neuf, Languedoc neolítico final Breuil et al. 2006: 251 Les Barres, Eyguières, Provenza
neolítico final Barge 2009
Fosa 246 de Quitteur, Franco Condado
bronce final Piningre, Nicolas 2005
Rosières-aux-Salines, Lorraine bronce final Koenig et al. 2005: 102 Sarup, isla de Fyn neolítico Andersen 1976: 12-15 Fosa 38 de Breda, Brabante edad del hierro Berkvens 2004: 101 Erding, Baviera edad del bronce Biermeier, Kowalski 2010 Petea, Rumanía bronce final Marta 2007
Tabla 5.4: Yacimientos prehistóricos europeos en los cuales se han hallado tinajas
enterradas hasta el cuello.
¿Qué diferencias existen entre los soportes de vasija y las tinajas enterradas hasta el
cuello? Si tenemos un yacimiento con un suelo de ocupación bien conservado no hay
13 Esta parte del texto de Casiano Baso resulta un poco difícil de interpretar. Como no tengo competencias en lengua griega lo he leído traducido al español (Meana, Cubero, Sáez 1998: 250).
128
duda: en los soportes de vasija la fosa es de poca profundidad y la cerámica
normalmente sólo conserva la base. Por el contrario, en la cerámica enterrada hasta el
cuello la fosa es de la profundidad de la tinaja, ya que ésta sólo sobresale ligeramente
del suelo. En este caso, si la tinaja se ha conservado, se hallará bastante entera. El
problema lo tenemos en los yacimientos más o menos erosionados y con estructuras
bastante destruidas sin contexto. He tenido este problema en varias ocasiones, y
después de pensarlo un poco actúo como hizo el rey Salomón: partir por la mitad. Es
decir, que en hallazgos sin contexto, si encontramos más de la mitad inferior de la
tinaja o de la fosa la consideraremos cerámica enterrada hasta el cuello, y si no llega a
la mitad, soporte de vasija. De esta manera las fosas de los yacimientos de Minferri y
Erding se han clasificado dentro de los soportes de vasija y las del Teso del Cuerno,
Mas Neuf y Petea en las cerámicas enterradas hasta el cuello (fig. 5.9).
Soporte de vasija Tinaja enterrada hasta el cuello
- Fosa de poca profundidad con el fondo cóncavo, un poco mayor que la base de la tinaja. - Cuando a causa de la erosión o por falta de datos no se conoce la profundidad real de la fosa se considera soporte de vasija si solo se conserva la base de la tinaja. - Cuando la tinaja ha sido extraída resulta difícil de identificar. Solo queda una cubeta y las piedras de calar.
- Fosa profunda donde cabe casi toda la tinaja y solo sobresale el cuello. - Cuando a causa de la erosión o por falta de datos no se conoce la profundidad real de la fosa se considera tinaja enterrada hasta el cuello si se ha conservado por lo menos la mitad de la cerámica. - Cuando la tinaja ha sido extraída resulta difícil de identificar. Solo queda una fosa profunda y las piedras de calar.
Tabla 5.5: Diferencias entre un soporte de vasija y una tinaja enterrada hasta el cuello.
Aún más difícil de identificar es la fosa que contenía una tinaja enterrada hasta el
cuello que fue recuperada por los prehistóricos después de su uso o con motivo del
abandono del asentamiento. Sólo en el yacimiento de Rosières-aux-Salines, en la
Lorena, los excavadores identifican algunas fosas que presentan la misma morfología
que las que contienen una cerámica pero que ha sido recuperada (fig. 5.10) (Koenig et
al. 2005: 102)
Fosas con cerámicas soterradas Leyendo obras de los agrónomos romanos y medievales he encontrado un buen
conjunto de referencias a la conservación de los alimentos (frutas, frutos secos,
manteca de cerdo, etc.) en cerámicas que se enterraban en fosas cercanas a las casas,
generalmente en un suelo seco. Las referencias, como he dicho, son sobre todo de los
antiguos agrónomos, aunque también existe algún dato etnográfico esporádico. Años
atrás recogí en un estudio algunos de estos datos (Miret 2011: 49-50). Ahora me limito
a explicar que algunos agrónomos romanos y medievales escriben que frutos como las
peras o las serbas se podían poner en una cerámica impermeabilizada con pez que se
enterraba boca abajo en un lugar seco o cerca de un curso de agua. El mismo
tratamiento podían tener la mayoría de los frutos secos. Las citas se pueden calificar
129
de numerosas: de ello escriben Paladio, Columela, Ibn al-'Awwām, Corniolo della
Cornia, Alonso de Herrera, Miquel Agustí...
A pesar de las numerosas menciones que nos han dado los antiguos agrónomos, no
conozco ninguna cerámica soterrada identificada en un yacimiento arqueológico. ¿Por
qué no conocemos ningún caso concreto? Pues porque cuando los prehistóricos
decidían comer los alimentos que contenían retiraban las cerámicas y dejaban una
simple fosa, imposible de identificar con esa función. Sólo algunas cerámicas
soterradas que fueron olvidadas se podrían identificar correctamente, y todavía
tendríamos la duda de si son ofrendas rituales de alimentos.
Intuitivamente pienso que las cerámicas soterradas deben encontrarse en fosas con
alvéolos, o sea que tienen el suelo como los cráteres de la luna, ya que si seguimos las
indicaciones de los agrónomos antiguos parece que deben ser fosas secantes (es decir,
que se cortan entre ellas) y de dimensiones reducidas (diámetro de 0,60 hasta 0,80 m).
Habrá que ir buscando fosas que presenten este aspecto. Yo ya he empezado a
buscarlas pero no he obtenido resultados visibles. Tan sólo he encontrado unos pocos
yacimientos que podrían dar fosas como éstas en Cuiry-lès-Chaudardes, Picardía,
donde apareció una fosa muy erosionada, llamada fosa 173, que presentaba
numerosos alvéolos. En uno de estos alvéolos aparecieron unos 1500 fragmentos de
cerámica entre los que había cuatro vasos en forma de tulipán aplastados in situ
(Soudsky et al. 1982: 103). Otro ejemplo podría ser la fosa FI-74 del yacimiento de la
edad del bronce de Minferri, en la llanura occidental catalana, clasificada como "fosa
irregular" y formada por la yuxtaposición de varias fosas de dimensiones reducidas (fig.
5.11) (Equipo Minferri 1997: 167). Pero en ambos casos se trata de fosas de función
incierta. Todavía queda mucho trabajo por hacer14.
En el capítulo 10, al final de las fosas para la extracción de arcilla, encontrareis un
cuadro comparativo que quizás os ayudará a aclarar las diferencias formales que
existen entre tres estructuras que tienen algunas semejanzas formales y que en
muchas ocasiones han sido confundidas: fondos de cabaña, fosas para la extracción de
arcilla y fosas con cerámicas soterradas.
Contenedores de líquidos El arqueólogo estadounidense Christopher Evans dio a conocer dos fosas cilíndricas
que encontró en la excavación etnoarqueológica de un poblado de pastores
contemporáneos de Irán (fig. 12.5). De acuerdo con los informantes las fosas se
utilizaban para elaborar unas galletas de trigo triturado que se sumergía en el suero de
la leche durante tres días y luego se dejaba secar al sol. Estos contenedores se
impermeabilizan recubriendo las paredes con arcilla y con una lámina de plástico
sostenida con piedras alrededor de la fosa. Según los informantes, antes de la
aparición de los plásticos, este tipo de fosas iban recubiertas de una piel de cabra
14 En el estudio Els dipòsits de ceràmica... (Miret 2011: 50) citaba un par de yacimientos más que en la revisión que he realizado ahora creo que más bien son hoyos para la extracción de arcilla.
130
(Evans 1982: 173). No tengo noticia de estructuras de este tipo ni en Europa ni en el
Mediterráneo, pero es una posibilidad a tener en cuenta a la hora de interpretar una
fosa.
Fosas de fermentación Las fosas de fermentación se encuentran en regiones de clima tropical en las que los
principales productos alimenticios son los tubérculos y algunos frutos. Cuando estos
productos no pueden ser cultivados durante todo el año se necesitan sistemas de
conservación que permitan mantener los alimentos el máximo tiempo posible. Una de
las técnicas utilizadas es la fermentación, con la que se obtiene un producto
ligeramente ácido que resiste mejor los ataques de muchos microorganismos y por
tanto es más duradero. La fermentación del producto se puede producir en recipientes
como cerámicas o en fosas impermeabilizadas con hojas (fig. 5.13). Se conocen
ejemplos de conservación de tubérculos y frutos en fosas de fermentación en varios
países africanos, en la India y sobre todo en las islas del Pacífico. Dado que las fosas de
fermentación son desconocidas en la prehistoria europea, me limitaré a hacer una
remisión a un estudio anterior donde se puede encontrar más información (Miret
2010: 98-100).
131
Fig. 5.1: Silo para bellotas de los indios atsugewi, en Estados Unidos. Las bellotas se protegían con una capa de hojas de pino y de cortezas y por encima ponían una capa de tierra y de piedras. Fuente: Croquis dibujado a partir de Campbell 2005.
Fig. 5.2: Fosa para almacenar patatas de Văltcele, en Rumanía. A destacar el respiradero que presenta en la parte alta. Fuente: Buttler 1934: 138, fig. 5.
132
Fig. 5.3: Silo semisubterráneo para almacenar forrajes, concretamente maíz verde, según un estudio de agronomía de finales del siglo XIX. Los silos para almacenar forrajes podían ser de planta circular o alargados. Fuente: Tiersonnier 1877: 77, redibujado.
Fig. 5.4: Fosa con lecho de arena utilizada para conservar unos frutos llamados “galgal” (Citrus pseudolimon) en el Himalaya, en capas separadas por ceniza, según un informe agronómico. Fuente: Verma 1998, fig. 7.8.
133
Fig. 5.5: 1) Cava de Baňeasa, Rumanía, para almacenar frutas y hortalizas en cajas, barriles o colgadas, utilizada a principios del siglo XX. 2) “Cave-silo” de Valagrand, Vers-Pont-du-Gard, con el fondo lleno de cavidades para colocar una tinaja. Neolítico final-eneolítico. 3) Cava con muros de piedra seca de Peirose ouest, del eneolítico. 4) Cava con un cajón de madera de la edad del bronce de Erding, Baviera. Fuente: 1) Buttler 1934: 139, fig. 7. 2) Gutherz 1986: 363. 3) Jallot 2009: 234, fig. 16. 4) Biermeier, Kowalski 2010: 20, fig. 40, redibujado.
134
Fig. 5.6: Silo con 6 cerámicas de Pfulgriesheim, Alsacia, del neolítico medio. Fuente: Croquis a partir de fotografías publicadas por Meunier, Sidéra, Arbogast 2003.
Fig. 5.7: Silo con 22 cerámicas de Olbramovice, Moravia, del bronce medio. Fuente: Kos 2004: 159, fig. 9.
135
Fig. 5.8: Soportes de vasija. 1) Tinaja del Líbano, dispuesta sobre un soporte de piedras y una piel, destinada a contener aceite de oliva y otros alimentos. 2) Soporte de vasija del yacimiento de la edad del bronce de Courgnon d’Auvergne, excavado en el suelo. 3) Recipiente de barro crudo de los hausa del Níger, destinado a contener cereales. 4) Recipientes de barro crudo del yacimiento de Coudouneu, en la Provenza. 5) Cesto destinado a contener cereales de Túnez, dispuesto sobre una base de piedras. 6) Cesto neolítico de la cueva de Scaffa Piana, en Córcega, dispuesto sobre una fosa recubierta de piedras. Fuente: 1) Kanafani-Zahar 1994: 164, fig. 20. 2) Carozza, Bouby, Ballut 2006: 559, fig. 17. 3) Echard 1967: 61, lám. IV. 4) Verdin 1996-1997: 179, fig. 14.1. 5) Louis 1979: 211. 6) Magdeleine, Ottaviani 1983: 28, figs. 6 y 9.
136
Fig. 5.9: 1) Conservación en una tinaja enterrada hasta el cuello de galgal (Citrus pseudolimon) en el Himalaya, en tiempos recientes, según un informe agronómico. 2) Tinaja enterrada hasta el cuello del yacimiento del neolítico final de Mas Neuf, en Nîmes, Languedoc. Fuente: 1) Verma 1998: fig. 7.9a. 2) Hervé 2000, reproducido por Breuil et al. 2006: 251, fig. 4.
137
Fig. 5.10: Tinajas enterradas hasta el cuello del yacimiento del bronce final de Rosières-aux-Salines. A la izquierda, estructura 7188, con la base de la tinaja, y a la derecha la estructura 7185, que no contenía ninguna cerámica pero se le atribuye la misma función. Fuente: Koenig et al. 2005: 101, fig. 7.
Fig. 5.11: Pequeñas fosas secantes del yacimiento del bronce de Minferri, en Cataluña, que podrían ser atribuidas a hoyos dejados por cerámicas soterradas. Fuente: Equip Minferri 1997: 167.
138
Fig. 5.12: Contenedor de productos lácteos de un campamento de pastores nómadas contemporáneos de Irán. 1) La fosa tal como apareció en la excavación etnoarqueológica. 2) Reconstrucción a partir de los informantes. Una capa de arcilla y una lámina de plástico impermeabilizan las paredes de la fosa. Font: Evans 1982, redibujado.
Fig. 5.13: Sección de una fosa para la fermentación de la mandioca en las islas Salomón, en la Melanesia. Fuente: Brown, Mayer 1993.
139
Capítulo 6
ESTRUCTURAS AGRARIAS
En este capítulo estudiaremos un conjunto de estructuras que se relacionan con la
agricultura y la ganadería. Se estudiarán las marcas de arado, los hoyos y zanjas de
plantación de árboles, los límites de los campos de cultivo, los canales de drenaje, las
eras para trillar y los pajares. Son estructuras que aparecen en las antiguas parcelas de
cultivo a pesar de que en algún caso las podemos encontrar en las zonas de hábitat.
Al final de este capítulo vamos a estudiar los corrales para el ganado, que son las
estructuras más importantes vinculadas a la ganadería.
Marcas de arado Las marcas de arado son las trazas longitudinales que deja la reja del arado en el
sustrato de tierra de los cultivos. Las marcas de arado únicamente se conservan
cuando el sustrato es suficientemente consistente y no se produzcan otros trabajos
agrícolas posteriores (aterrazamientos, arados mecánicos) que las destruyan. Por
debajo de algunos túmulos prehistóricos se han hallado marcas de arados
prehistóricos fosilizados por el túmulo que recubre una antigua parcela (por ejemplo,
South Street, Inglaterra, fig. 6.1). Un caso excepcional es el yacimiento de Gricignano
en la Campania, donde una erupción del Somma-Vesubio en el siglo XVIII aC recubrió
de cenizas y fosilizó un campo labrado (Forni, Marcone 2001-2002: 104).
Los pocos arados de madera prehistóricos que se han conservado (la mayoría en el
centro y norte de Europa, vid. Lerche 1995) corresponden a modelos con reja de
madera y sin vertedera. Las marcas que dejan estos arados consisten en unos
pequeños canales paralelos separados por unos centímetros (fig. 6.2). Se forma una
superficie negativa donde queda marcado el paso del arado. Estos arados, a diferencia
de los arados modernos, no dan la vuelta al pan de tierra, de modo que únicamente
realizan un surco en el lugar donde se clava la reja. Justamente para favorecer la
remoción de la tierra, con estos arados suele ser necesario hacer otra pasada de arado
140
al través, dando lugar a un palimpsesto de marcas de arado, unas en la dirección del
lado largo del campo (lo que los agricultores llamamos labrar a lo largo) y otras
transversales en la dirección del lado corto del campo (lo que los agricultores
llamamos labrar al través). En el Mediterráneo, el sistema de labrar una vez a lo largo y
en la siguiente al través se utilizó desde la prehistoria hasta el siglo XIX, cuando
aparecen nuevos arados de hierro con vertedera. En cambio en la Europa templada a
partir de los romanos ya se empezaron a utilizar los arados de vertedera, que dan unas
marcas distintas.
Yacimiento periodo bibliografía
South Street, Inglaterra neolítico Fowler, Evans 1967
Phoenix Wharf, Londres,
Inglaterra
bronce antiguo Bakels 1997
As Pontes, Galicia medieval López et al. 2003
Brétignoles, País del Loira edad del bronce Marcigny 2012: 78
Haarlem, Países Bajos edad del bronce Bakels 1997
Bornwird, Países Bajos neolítico Bakels 1997
Rapola, Finlandia medieval Vikkula, Seppälä, Lempiäinen 1994
Archsum-Melenknop, isla de
Sylt, Alemania
edad del bronce Bakels 1997
Gricignano, Campania edad del bronce Forni, Marcone 2001-2002: 104
Valle de Aosta, Italia neolítico Guilaine 1991: 74-76
Tabla 6.1: Algunos lugares en los cuales se han detectado marcas de arado de época
prehistórica (o posterior).
Hoyos y zanjas de plantación En un momento impreciso de la edad del bronce en Creta y en otras islas del
Mediterráneo oriental se empezó a diversificar la agricultura. Ya no sólo se sembraban
cereales y leguminosas sino que poco a poco empezaron las primeras plantaciones de
vid y algún otro árbol frutal.
A finales de la prehistoria descubrimos que en el Mediterráneo occidental comenzaron
las primeras plantaciones de vid en las laderas del Languedoc, de Cataluña, del País
Valenciano... Se dice que estas plantaciones seguían el modelo de las viñas griegas y
consistían en zanjas separadas unas de otras por determinadas distancias, en las cuales
se plantaban las cepas (fig. 6.3).
El decapado de grandes superficies como consecuencia de grandes obras viarias ha
puesto al descubierto antiguas viñas con sus zanjas de plantación. Entre ellas yo
destacaría los yacimientos que se pueden ver a continuación (tabla 6.2), casi todos ya
de época romana.
141
Yacimiento periodo bibliografía
Les Girardes, Languedoc romano Boissinot 2000
Clermond, Languedoc romano Boissinot 2000
Château-Blanc, Provenza preromano? Boissinot 1997: 102-103
Saint-Jean-du-Desert, Provenza edad del hierro Boissinot 1997: 108-109
Champ Chalatras, Auvergne romano Vallat, Cabanis 2009
Bruyères-sur-Oise, la Tourniole,
Picardía
romano Toupet, Lemeitre 2003
Gevrey-Chambertin, Borgoña romano Garcia 2011
Saint-Martin-des-Champs,
Centro de Francia
romano Dumassy et al. 2011
Beaune-la-Rolande, Centro de
Francia
romano Cribellier, Fourré 2011
Tabla 6.2: Yacimientos europeos en los cuales se han detectado zanjas de plantación de
árboles, especialmente viñas.
Límites de parcelas y mojones Se conocen numerosos parcelarios fechados en las edades del bronce y del hierro,
detectados gracias al uso de fotografías aéreas y altimetría láser. Las parcelas de la
prehistoria son conocidas en Irlanda, Inglaterra, País de Gales, Suecia, Dinamarca,
Alemania, Países Bajos, Vosgos, Jura, Alsacia, etc. Se trata normalmente de parcelas
rectangulares con una superficie de entre 0,15 y 0,25 ha que forman una malla
continua alrededor de los asentamientos, limitadas por zanjas, por pequeños taludes o
por muretes de piedra (Guilaine 1991: 65; Ferdière 1988: 123-129).
En ciertas ocasiones se han realizado sondeos o excavaciones en los límites de los
campos y han aparecido zanjas y taludes, como por ejemplo en los yacimientos que se
pueden ver en la siguiente tabla:
Yacimiento periodo bibliografía
Mount Farm, Inglaterra edad del bronce Lambrick 2010: 32-34
Iwade, Inglaterra edad del bronce Bishop, Bagwell 2005: 16-19
Wittenham, Inglaterra edad del bronce Baker 2002
Eight Acre Field, Inglaterra bronce final/hierro Mudd 1995
Bankside Close, Inglaterra bronce medio Hull 1999
Fengate, Inglaterra edad del bronce Barker 1985: 206
Longueil-Sainte-Marie, le Vivier
des Grès, Picardía
2ª edad del hierro Marechal 2003
Verberie, la Plaine d’Herneuse,
Picardía
2ª edad del hierro Marechal 2003
Champ Chalatras, Auvergne romano Vallat, Cabanis 2009
Saint-Martin-des-Entrées
Normandía
edad del hierro Marcigny et al. 2004
Luc-sur-Mer, Normandía edad del bronce Marcigny 2012
142
Tatihou, Normandía edad del bronce Marcigny 2012
Bayeux, Normandía edad del bronce Flotté et al. 2012
Cairon, Normandía edad del bronce Flotté et al. 2012
Guesnain, Coeur d’Illot, Norte de
Francia
edad del hierro Delpuech 2008
Flers-en-Escrebieux, La Longue
Borne, Norte de Francia
edad del hierro Compagnon 2001
Peelo-Kleuvenveld, Países Bajos edad del hierro Gerritsen 2003: 170-171
Hijken, Países Bajos edad del hierro Gerritsen 2003: 171
Zeijen – Noordse veld, Países
Bajos
edad del hierro Arnoldussen 2012
Tabla 6.3: Parcelarios y límites de campos de cultivo prehistóricos (y alguno de
posterior) que han sido excavados.
Para la época romana los arqueólogos Laurent Vidal y Hervé Petitot han estudiado las
diferentes maneras que tenían los antiguos de delimitar las propiedades o los límites
del recinto sacro de un santuario o de una necrópolis. Señalan que los límites más
utilizados son los mojones de piedra, generalmente anepígrafos, pero una lectura de
los llamados Gromatici Veteres (entre ellos, Hyginus y Siculus Flaccus) (Castillo 1998)
nos muestra que también eran válidos como límites un árbol, un mojón de madera,
divisorias de aguas, pilas de piedras, taludes, etc., los primeros de los cuales resultan
difíciles de definir en arqueología. Vidal y Petitot insisten mucho en que además del
mojón que sobresale del suelo hay que fijarse sobre todo en las fosas donde se
asientan y documentar muy bien elementos como las piedras de calzo o los testigos
(que son unas losas que marcan la dirección del deslinde).
Uno de los elementos utilizados por los antiguos para marcar una partición eran las
cerámicas, enteras o rotas, según dice el tratado Ex libris Dolabellae (Vidal, Petitot
2003, 90). Basándose en estas descripciones Vidal y Petitot ponen el ejemplo de la villa
romana de Garisson en Béziers, en el Languedoc, en la cual aparecieron tres ánforas y
una urna dispuestas en línea recta, que ellos interpretan que indicaban un límite
(Vidal, Petitot 2003: 88).
En prehistoria raramente se citan mojones excepto cuando se dice que algunos
menhires podrían señalar los límites de determinados territorios tribales. Un lugar en
el cual se habla de mojones es el yacimiento neolítico de los Cascajos, en Navarra,
donde se encontraron unas cubetas con un gran bloque de piedra arenisca puesto en
vertical. Se cree que podrían ser mojones o marcas, quizás asociados a sepulturas
(García, Sesma 2001: 301). En Mezőcsát, en la llanura húngara, fue encontrada una
estela que al parecer marcaba el límite de una necrópolis (Visy 2003: 136). Otros
yacimientos neolíticos donde se han identificado posibles mojones de piedra son
Costamar, en el País Valenciano, en la estructura denominada GE-174-427 (Flors 2009:
156), y Botteghino, en la Emilia-Romagna (Mazzieri, dal Santo 2007: 133).
143
Canales de drenaje Los canales de drenaje son zanjas que sirven para desaguar el agua de lluvia hacia un
torrente o un lugar en donde no moleste. Se pueden hallar en el interior de los
poblados entre las casas o en los campos de cultivo, y en este caso tienen por objetivo
evitar la excesiva humedad que podría traer problemas de ahogamiento a las plantas
que crecen o a los animales que tienen que arar. Algunos yacimientos prehistóricos
que presentan canales de drenaje en zonas de hábitat o en las parcelas de cultivo son
los siguientes:
Yacimiento periodo bibliografía Merton Rise, Inglaterra bronce final Wright, Powell, Barclay 2009: 6 Monte dos Remedios, Galicia edad del bronce Bonilla, César, Fábregas 2006 E-22 del Camp Cinzano, Cataluña
ibero-romano Amorós 2008: 63
Can Roqueta, Cataluña bronce final González, Martín, Mora 1999: 43 Costamar, País Valenciano edad del bronce Flors et al. 2009: 154 Lugo di Grezzana, Italia neolítico Cavulli 2008: 309 Pavia di Udine, Italia neolítico Cavulli 2008: 309 Casalnoceto, Italia neolítico Cavulli 2008: 309 Piancada, Italia neolítico Cavulli 2008: 309
Tabla 6.4: Canales de drenaje hallados en poblados prehistóricos o en antiguos campos
de cultivo.
Eras y zonas de trilla Tradicionalmente en el Mediterráneo la trilla (es decir, la separación del grano de la
paja) se realiza en las eras. Las eras son superficies circulares llanas (típicamente entre
8 y 15 m) con el suelo bien preparado con una capa de arcilla o con un enlosado
circular, donde se trillan y se avientan los cereales con la ayuda de animales que dan
vueltas a la era y pisan las gavillas. Las eras son de difícil identificación porque se trata
de una superficie plana situada en un lugar alto donde le dé el viento. Tampoco dejan
huella las eras temporales dispuestas en el mismo campo de cultivo. Una de las pistas
que podemos utilizar es que al lado de las eras se encuentran los silos subterráneos
(donde se meterá el grano una vez limpio) o el pajar (montón de paja o edificio donde
se guarda).
Tan sólo en un pequeño número de yacimientos se han identificado posibles eras. Así,
el lugar fortificado eneolítico de Leceia, en Estremadura, Portugal, ha conservado tres
círculos pavimentados con losas de piedra que se consideran eras (Cardoso 2008: 57).
El neolitista Vincenzo Tiné (Tiné 2009: 531) identifica eras para trillar cereales en los
yacimientos de Ripa Tetta, sector B, y de Santo Stefano di Ortucchio, fase I. En el
primer yacimiento se recuperaron en el enlosado circular cariópsides de cereales y un
horno a su lado.
144
Otro yacimiento es el poblado de la edad del bronce de Nola, en la Campania, que fue
sepultado por una erupción del Vesubio hacia el año 1600 aC. Al lado de las cabañas
existe una cerca de tendencia circular de unos 16-18 m de diámetro, a pesar de que
sólo se conoce en un tercio de su superficie, delimitado por una valla de estacas con
varas entrecruzadas. En su interior se recuperaron semillas carbonizadas y dos fosas en
sus extremos (Albore Livadie et al. 2005: 506).
Pajares El pajar es un montón de paja dispuesta junto a la era que sirve para conservar la paja
o las gavillas. Tengo que aclarar que en la agricultura tradicional de Europa existen dos
grandes zonas con pajares diferentes:
1) En el Mediterráneo la trilla se realiza en la era y en el pajar sólo se deposita
la paja (sin grano). Como el Mediterráneo es en general seco, no se necesitan
elementos de protección de la lluvia. En los pajares tradicionales mediterráneos
a veces se embarra la parte superior del pajar pero en muchas zonas no tienen
ningún tipo de protección.
2) En la Europa templada, en general más húmeda, la trilla se realiza a cubierto
y los pajares en realidad son fajinas, es decir, pilas de gavillas que se secan y
esperan la trilla. A menudo las gavillas (con el grano) se guardan en una granja,
se depositan sobre una plataforma o tienen un techo de protección.
El arqueólogo W. Haio Zimmermann es quien mejor ha estudiado el tema de los
pajares en la prehistoria, con estudios multidisciplinares que incluyen la arqueología, la
etnografía y la historia de la agronomía (Zimmermann 1991, 1992). Hay que decir de
entrada que existen muy pocos yacimientos prehistóricos en los cuales se han
identificado pajares. De hecho casi todos nuestros conocimientos proceden de la
época medieval y moderna. Los pajares se detectan por un anillo de 7-10 m de
diámetro que servía de zanja de drenaje. Algunos ejemplos son Altenwalde y Chopdike
Drove (tabla 6.5) (fig. 6.4, 1).
También se conocen grupos de agujeros de poste de planta circular. Los reforzados de
4-5 m de diámetro se supone que eran plataformas en las cuales se ponía la paja, el
heno o las gavillas (fig. 6.4, 2 y 3). Los pajares que disponen de un techo móvil son
conocidos en alemán con el nombre de Rutenberg y se documentan desde época
medieval. Los agrupamientos circulares de pequeños agujeros de poste de 8-10 m de
diámetro parece que pertenecían a las vallas que rodeaban los pajares para evitar la
entrada del ganado (Gardiner 2013: 25).
Yacimiento periodo bibliografía
Chopdike Drove, Inglaterra medieval Gardiner 2013: 25
Higham Ferrers, Inglaterra medieval Gardiner 2013: 25
Wharram Percy, Inglaterra medieval Gardiner 2013: 25
Scholes Lodge Farm, Inglaterra medieval Gardiner 2013: 25
Yarnton, Inglaterra medieval Gardiner 2013: 27
145
Barranc d’en Fabra, Cataluña neolítico Bosch, Forcadell, Villalví 1992
Poses, Normandía medieval Peytremann 2013: 40
Mendeville, Normandía medieval Peytremann 2013: 40
La Grande Paroise, región de
París
medieval Peytremann 2013: 40
Écuelles, región de París medieval Peytremann 2013: 40
Woippy, Lorraine medieval Peytremann 2013: 40
Vasse, Overijssel edad del bronce Zimmermann 1991: 82
Baalder, Overijssel medieval Zimmermann 1991: 84
Gasselte, Drenthe, Países Bajos medieval Zimmermann 1991: 84
Odoorn, Drenthe, Países Bajos medieval Zimmermann 1991: 84
Drengsted, Dinamarca romano Zimmermann 1991: 84
Meppen, Baja Sajonia edad del hierro Zimmermann 1991: 82
Altenwalde, Baja Sajonia medieval Zimmermann 1991: 85
Westick, Westfalia romano Zimmermann 1991: 78
Warendorf, Westfalia medieval Zimmermann 1991: 82
Dalem, Baja Sajonia medieval Zimmermann 1991: 82
Böhme, Baja Sajonia romano Zimmermann 1991: 84
Sontheim, Baden-Württemberg medieval Zimmermann 1991: 84
Bremen-Grambke, Baja Sajonia medieval Zimmermann 1991: 82
Tabla 6.5: Pajares de época prehistórica, romana y medieval identificados en Europa.
El único ejemplo que conozco de un pajar prehistórico situado en el Mediterráneo es el
del poblado neolítico del Barranc d’en Fabra, en el sur de Cataluña. Sus excavadores
encontraron junto a las cabañas un enlosado de forma oval de unos cinco metros de
eje mayor con un agujero de poste en medio. Creen que podría tratarse de un pajar en
el cual la paja se dispondría sobre el enlosado y alrededor del poste (Bosch, Forcadell,
Villalví 1992). La hipótesis es sugerente aunque no ha podido ser demostrada.
Algunos autores, a modo de hipótesis, consideran que las combinaciones de dos o tres
agujeros de poste de los poblados prehistóricos podrían pertenecer a los cimientos de
un pajar o a secaderos de heno. Gerhard Bersu, un arqueólogo alemán que en los años
1930 excavó Little Woodbury e identificó las fosas como silos para almacenar cereales
también consideró los agujeros de poste que se encuentran por parejas como
secaderos de heno o de paja (Bersu 1940: 94). Otros autores piensan que los agujeros
de poste que en planta forman un triángulo equilátero son pajares (Hermsen 2007: 37-
38). Podría ser correcto, pero tendríamos que contrastar las hipótesis con análisis
polínicos, estudios experimentales, información etnográfica, etc.
Corrales y establos para el ganado Entre los cercados más importantes que podemos encontrar en un yacimiento
prehistórico hay que destacar las cercas para el ganado. Años atrás se realizó un
estudio etnoarqueológico de un grupo de poblados masai abandonados cercanos al río
Rombo, en Kenia, con numerosos corrales para el ganado. Los poblados estaban
146
rodeados por una gran valla en la cual estaba encerrado el ganado mayor. Su interior
contenía varias cabañas y cercas más pequeñas para los terneros y las cabras. Se
estudiaron cuatro poblados en función de los años que llevaban abandonados: 1 año
(llamado AB1), veinte (AB20), treinta (AB30) y cuarenta años (AB40). Las vallas y las
cabañas se degradan en menos de 20 años, de tal manera que en los poblados más
antiguos los investigadores tuvieron que basarse en el relato de un informante masai
que había vivido allí. Los estudios de micromorfología, mineralogía y contenido de
fitolitos del sedimento permitieron identificar los hogares (relacionados con las
cabañas), los hoyos para la basura y las entradas al poblado (Shahack Gross, Marshall,
Weiner 2003; Shahack Gross et al. 2004).
En muy pocas ocasiones han sido descritos cercas para el ganado de época
prehistórica. La identificación del lugar donde estaban los animales en los yacimientos
prehistóricos no es fácil. Se puede realizar a través del estudio de fitolitos (hallazgo de
esferolitos procedentes del estiércol) y ocasionalmente por el hallazgo de coprolitos o
de dientes de leche de los animales (Helmer et al. 2005: 170). En ciertos casos resultan
útiles los análisis químicos del sedimento, especialmente el fósforo.
El profesor W. Haio Zimmermann ha escrito algunos artículos sobre la ganadería en la
prehistoria y las instalaciones que usaban para cercar el rebaño. Zimmermann ha
buscado documentación de época prehistórica y de los antiguos agrónomos en busca
de formas de explotación del ganado distintas de la explotación intensiva actual.
Resumiendo lo poco que conocemos de la ganadería prehistórica parece que podemos
distinguir tres tipos de instalaciones diferentes:
1.- En primer lugar tenemos las cuevas utilizadas como corrales, que son relativamente
frecuentes (Tabla 6.6). Se identifican por la acumulación de estiércol quemado en los
sedimentos de la cueva.
2.- En segundo lugar se pueden hallar los edificios donde se estabulaban los animales
durante la noche y muy especialmente en invierno. Esta práctica es corriente a partir
de la época romana pero ya existen algunos indicios de época prehistórica.
Zimmermann menciona varias casas neolíticas en los yacimientos de Thayngen-Weier y
Egolzwil 3 en Suiza y de Pestenacker en Baviera en los cuales se han identificado
establos. También se conocen yacimientos de la edad del bronce como el de
Wasserburg Buchau, en Baden-Würtemberg o de Ezinge, en los Países Bajos. La
utilización de edificios como establos se documenta a partir de la identificación de
estiércol, de pequeñas cercas para los animales o se deduce del estudio de sedimentos
con un nivel de fósforo elevado, indicativo de niveles de materia orgánica importantes
asociados a las deyecciones ganaderas (Zimmermann 1999 b: 130-131).
Entre los establos destaca el poblado de la edad del bronce de Moncín, en Aragón, en
el cual se descubrió una construcción rectangular de 4,5 m de lado hecha con muros
de piedra que según sus excavadores podría ser un establo destinado a guardar el
ganado durante invierno (Andrés, Moreno 1986: 387-388). En la Loma del Lomo, otro
poblado de la edad del bronce, situado en la Mancha, también se conoce una zona
147
dedicada a los animales domésticos cercada con un muro de piedra (Valiente 1987:
138-139).
3.- En tercer lugar se conocen grandes corrales delimitados con vallas en los cuales se
encierra el rebaño durante el invierno. Estas cercas pueden tener algún refugio de
cañizos o de cualquier otro material que dé una cierta protección a los animales.
Zimmermann define el sistema del dung-yard, modelo que basa en los agrónomos
ingleses del siglo XIX y que consiste en una cerca de bastante extensión en la cual se
estabulan los animales durante el invierno. El pastor debía aportar forrajes para
alimentar a los animales y para hacer un lecho de cama que con las deyecciones
ganaderas se convertía en estiércol. Llegado el buen tiempo y una vez pasado el
periodo de estabulación se extraía el estiércol y los sedimentos ricos en materia
orgánica del suelo y se esparcían por los cultivos. El resultado eran fosas con el suelo
irregular, muy a menudo rellenadas con nuevos sedimentos para nivelar de nuevo el
suelo (Zimmermann 1999 en, 1999 b).
En la Baja Normandía, concretamente en la llanura de Caen, se conocen varias "granjas
indígenas" formadas por una cerca rectangular dentro de la cual se detecta una balsa
de agua (yacimiento de Mondeville "Haut-Saint-Martin") o fosas de extracción de
sedimentos que sus excavadores interpretan a partir de las hipótesis de Zimmermann.
Se trata de una docena de yacimientos, entre ellos Mondeville "l'Étoile 1", Ifs
"Object'Ifs Sur", etc. (Van den Bosche, Carpentier, Marcigny 2009).
Otro ejemplo lo encontramos en Chens-sur-Léman, "Véreître", cerca del lago Leman.
Se ha excavado una zona del poblado de la edad del hierro en el cual se detectan, por
una parte, varias empalizadas y en el centro zonas de extracción de sedimentos, que
los autores creen que podrían utilizarse para obtener estiércol para abonar los cultivos
(Neré, Isnard 2012).
Continuando con más ejemplos, el poblado neolítico de Darion, en Valonia, se
encontraba rodeado por un foso y una empalizada. En la zona sur del poblado se
reconocieron las plantas de varias casas largas mientras que la zona norte aparece sin
vestigios y podría ser a criterio de su excavador el lugar donde encerraban el ganado
(Cahen 1985: 80).
Un ejemplo de conservación excepcional de un corral lo encontramos en el poblado de
Nola, en la Campania, donde el Vesubio-Somma sepultó en una erupción próxima al
1600 aC varias cabañas y algunos corrales para el ganado, delimitados por vallas
hechas con estacas y varas entrelazadas, que se detectan por la impronta que dejan los
lodos volcánicos que recubrieron el yacimiento. También se detecta un hoyo que
recogía el agua de lluvia y numerosas huellas de animales y de personas con los pies
desnudos (Albore Livadie et al. 2005: 506).
148
Tipo yacimiento periodo bibliografía CUEVA Cueva del Mirador, Castilla neolítico Angelucci et al. 2009 CUEVA Cova de les Cendres, País
Valenciano neolítico Badal 1999
CUEVA Cova Bolumini, País Valenciano
neolítico Badal 1999
CUEVA Cova de Santa Maira, País Valenciano
neolítico Badal 1999
CUEVA Cova de la Guineu, Cataluña
neolítico Bergadà, Cebrià, Mestres 2005
CUEVA Cova del Parco, Cataluña neolítico Petit 1996 ESTABLO Moncín, Aragón edad del bronce Andrés, Moreno 1986: 387-388 ESTABLO Loma del Lomo, la Mancha edad del bronce Valiente 1987: 138-139 CUEVA Cueva de los Husos, País
Vasco eneolítico Fernández, Polo 2008-2009
CUEVA Cueva de San Cristóbal, País Vasco
eneolítico Fernández, Polo 2008-2009
CUEVA La Grande Rivoire, Delfinado
neolítico Nicod et al. 2010
CORRAL Mondeville Haut-Saint-Martin, Normandía
edad del hierro Van den Bosche, Carpentier, Marcigny 2009
CORRAL Mondeville l’Étoile 1, Normandía
bronce medio Van den Bosche, Carpentier, Marcigny 2009
CORRAL Ifs Object’Ifs Sud, Normandía
edad del hierro Van den Bosche, Carpentier, Marcigny 2009
CORRAL Chens-sur-Léman, Véreître, Alta Saboya
bronce final Neré, Isnard 2012
ESTABLO Thayngen-Weier, Suiza neolítico Zimmermann 1999 b: 130 ESTABLO Egolzwil 3, Suiza neolítico Zimmermann 1999 b: 130 CORRAL Darion, Valonia neolítico Cahen 1985: 80 ESTABLO Ezinge, Países Bajos edad del bronce Zimmermann 1999 b: 131 ESTABLO Pestenacker, Baviera neolítico Zimmermann 1999 b: 130 ESTABLO Wasserburg Buchau,
Baden-Würtemberg edad del bronce Zimmermann 1999 b: 131
CUEVA Riparo Gaban, Trentino neolítico Angelucci et al. 2009 CUEVA Arene Candide, Liguria neolítico Courthy, MacPhail, Wattez 1991 CORRAL Nola, Campania edad del bronce Albore Livadie et al. 2005: 506
Tabla 6.6: Cercados para el ganado identificados en la prehistoria europea.
149
Fig. 6.1: Marcas de arado bajo un túmulo en South Street, Inglaterra, con pases cruzados. Fuente: Fowler, Evans 1967.
Fig. 6.2: Sección transversal de un surco de arado. A la derecha como lo deja el arado y a la izquierda, sombreado, la parte inferior que resta cuando los documentamos en arqueología. Fuente: Vikkula, Seppälä, Lempiäinen 1994: 47, fig. 8.
150
Fig. 6.3: Líneas de hoyos de plantación de viña en Gevrey-Chambertin, de época romana. Fuente: García 2011.
Fig. 6.4: Pajares. 1) Pajar de Westick, Westfalia, de época romana, con un poste central
y una zanja circular a su alrededor. 2) Plataforma de pajar medieval de Dalem, en la
Baja Sajonia. 3) Reconstrucción de un pajar medieval sobre plataforma.
Fuente: Zimmermann 1991: 77, fig. 2 i 81, fig. 3.
151
Capítulo 7
ESCONDRIJOS O DEPÓSITOS
En la prehistoria europea de vez en cuando hallamos silos o simples fosas dentro de las
cuales aparecen un número más o menos importante de herramientas, utensilios y
bienes que se supone que se escondieron bajo tierra porque no se necesitaban en ese
momento, o porque los habitantes del poblado habían migrado temporalmente a otro
campamento, o quizás porque estaban en una situación de inseguridad que
recomendaba esconder algunos bienes valiosos. Los hallazgos de este tipo se
denominan escondrijos o depósitos.
Caroline von Nicolai define un depósito como uno o varios objetos depositados
deliberadamente en el mismo momento y en el mismo lugar (Von Nicolai 2009: 75).
Según la autora "los depósitos encontrados en contexto de hábitat son normalmente
interpretados como 'tesoros' o 'escondrijos' enterrados voluntariamente con la
intención de recuperarlos más adelante. El redescubrimiento fortuito [...] es puesto en
relación con la trágica desaparición de sus propietarios, acaecida durante periodos de
crisis o de guerras" (p. 76). "Muchos investigadores tienen tendencia a utilizar la
reversibilidad o irreversibilidad de los depósitos como criterio para distinguir entre los
depósitos profanos y los depósitos votivos" (p. 83). En la introducción del capítulo 8,
dedicado a las fosas rituales, recuperaremos estos argumentos.
Un artículo publicado en la revista Paléorient trata de depósitos de instrumentos y
láminas de sílex y otras materias del neolítico precerámico de Oriente Próximo (Astruc
et al. 2003). Los autores detectan dos tipos de comportamiento: 1) Los depósitos
compuestos de piezas diversas (láminas, lascas, núcleos, útiles usados o no) que
representan una reserva de material, listo para su uso. Los productores de los útiles y
los usuarios pertenecen a la misma unidad doméstica. 2) Los conjuntos homogéneos
de productos (de láminas, núcleos no agotados o puntas de flecha) que se encuentran
preparados para el transporte. A menudo el lugar de producción de los útiles y el de
utilización son distintos. Las pautas dadas por Astruc y sus compañeros me han
permitido distinguir entre los depósitos líticos domésticos y de distribución. Así, en un
152
estudio anterior (Miret 2010: 117-119) ya clasifiqué los escondrijos o depósitos en
domésticos, de distribución y tesoros.
Escondrijos domésticos Los depósitos domésticos aparecen en contextos de hábitat, dentro de fosas, de cajas
de madera, de cestos, de cerámicas, etc. A menudo se supone que son útiles
fabricados por la misma unidad de producción que se encuentran a la espera de ser
utilizados. Lo forman elementos diversos, como herramientas de sílex, de piedra
pulida, de metal, de hueso, cerámicas, molinos, etc. que aparecen enteros y en buen
estado. A menudo estos utensilios están bien dispuestos: las cerámicas invertidas y los
molinos con la cara activa hacia abajo, para proteger las zonas más delicadas (figs. 7.1
a 7.3).
La etnografía nos aporta algunos ejemplos de escondrijos domésticos. Las caches o
cache pits son silos para conservar maíz que utilizaban algunas tribus indias de las
grandes llanuras de América del norte, como los hidatsa o los omaha. Estas tribus
disponían de un asentamiento fijo y de campamentos móviles que utilizaban en la caza
del bisonte. Cuando se marchaban a los campamentos de caza dejaban sus poblados
con los silos llenos de maíz y en algunas fosas vacías guardaban utensilios que no se
podían llevar a los otros campamentos: morteros con sus manos, cerámicas, insignias,
ropa que no utilizaban, etc. (Wilson 1917: 95-96; Fletcher, La Fesche 1992: 98-99).
Retornando a Europa hay que notar que durante la guerra civil española de 1936-1939
algunos silos que ya no se usaban se utilizaron para esconder objetos, como por
ejemplo en la masía de Ca n'Amat, en el término municipal de Viladecans, Cataluña
(Villa 2003: 459).
Otro ejemplo que ya he citado es el libro Sarmatiae Europeae descriptio de Alexander
Gwagnin, editado en 1581, en el cual se dice que en los silos de Bielorrusia, Lituania y
zonas cercanas de Rusia se conservaban alimentos y también ropa y utensilios caseros,
especialmente en tiempos de guerra (Gwagnin 1581: 62v).
En la tabla 7.1 se expone una amplia muestra de escondrijos domésticos de época
prehistórica hallados en Europa.
yacimiento contenido período bibliografía Vinha da Soutilha, Trás-os-Montes, Portugal
LIT eneolítico Jorge 1986: 109
Fosa 6 de Santo Ovidio, norte de Portugal
CER, MET romano Martins 1991
Cimalha, Douro Litoral, Portugal
MOL edad del bronce Almeida, Fernandes 2008: 38
Os Remedios, Galicia MOL eneolítico Bonilla, César, Fábregas 2006: 260; Fábregas, Bonilla, César 2007: 30; Bonila, César 2005: 56
Virgen de la Salud de Lorca, Murcia
CER, OS, LIT, POL
eneolítico Eiroa 1989: 58-61
153
Carril de Caldereros, Lorca, Murcia
CER, OS, LIT, MOL
neolítico final Delgado 2008: 477
Silo 1 de la calle Floridablanca, Lorca, Murcia
MOL neolítico final Martínez, Ponce, 1997: 300-301
Fosa 102 de Los Cascajos, Navarra
MOL neolítico García, Sesma 2001: 305
Cabaña 7 de los Cascajos, Navarra
LIT neolítico Erce et al 2003
El Negralejo, región de Madrid
CER, LIT edad del bronce Blasco 1983: 61
Fosas 56-57 y 100 de la Fábrica de Ladrillos, región de Madrid
MOL edad del bronce Blanco et al 2007: 44-45
Hoyo 27 del Teso del Cuerno, Castilla
CER, MOL edad del bronce Martín 1988: 143
Fosa 2B-3 de la Loma del Lomo, Castilla
CER edad del bronce Valiente 1987: 58-62
Fosa 9 de Las Saladillas, La Mancha
CER edad del bronce García, Morales 2004: 244-246
D-19, D-23 y D-32 de la Bòbila Madurell, Cataluña
MOL bronce/hierro Memoria de la excavación de 1987, inédita
CR-48 y CR-68 de Can Roqueta, Cataluña
MOL edad del bronce González, Martín, Mora 1999: 86, 374 y 393
Galhan, Lenguadoc CER, MET edad del hierro Dedet, Schwaller 1990: 152 St. 274 de Quitteur, Franco Condado
MET bronce final Piningre, Nicolas 2005: 354
Chaussée-Saint-Victor, Centro de Francia
CER siglo IV-inicios del siglo III aC
Riquier, Frenée 2004
Saint Denis, île-de-France MOL neolítico antiguo Hamon, Samzun 2004 Berry-au-Bac, Picardía MOL neolítico Hamon 2005 Cuiry-les-Chaudardes, Picardía
MOL neolítico Hamon 2005
Vasseny, Picardía MOL neolítico Hamon 2005 Villeneuve-la-Guyard, Falaises de Prépoux, Borgoña
MOL neolítico Hamon 2004: 125; Prestreau 1992: 180
Sougères-sur-Sinotte, Borgoña
CER, MOL edad del hierro Nicolle 1962: 199-200
Acy-Romance, Ardennes MOL edad del hierro Lambot 2007: 575 Kerléan, Bretaña CER, MOL neolítico medio Hamon 2009: 126-127 Aubechies, Valonia MOL neolítico Hamon 2004: 125 Darion, Valonia MOL neolítico Hamon 2004: 125 Irchonwelz, Valonia MOL neolítico Hamon 2004: 125; Constantin et al.
1978 Oleye, Valonia MOL neolítico Hamon 2004: 125 Vaux-et-Borset, Valonia MOL neolítico Hamon 2004: 125 Fosas DA.83-38 y DA.84-109 de Darion
MOL neolítico antiguo Cahen 1985: 80
Zeijen, Países Bajos CER edad del hierro Waterbolk 1961 Breda-Moskes, Brabante CER edad del hierro Gerritsen 2003: 85 Someren, Brabante CER, MOL edad del hierro Gerritsen 2003: 85 Bladel, Brabante CER edad del hierro Gerritsen 2003: 84-87 Maastricht, Limburgo
CER, MOL edad del hierro Gerritsen 2003: 85
154
Nijmegen-Lent, Países Bajos
CER, PES, MOL, MET
edad del hierro Gerritsen 2003: 85
Kotten, Países Bajos CER, MOL edad del hierro Gerritsen 2003: 85 Allershausen, Baviera CER edad del bronce Winghart 1985-1986 Grube 2/26 de Breisach, Baden-Würtenberg
CER, MOL edad del hierro Balzer 2006: I, 41-42
Obermeisa, Sajonia CER, MOL edad del bronce Strobel, Viol 2006: 12 Pescale, Emília MOL neolítico Cavulli 2008: 332 Fosa RR121 del Lugo di Grezzana, Véneto
LIT neolítico Cavulli 2008: 236
US 104 del Lugo di Grezana, Véneto
OS, LIT neolítico Cavulli 2008: 334
Savignano sul Panaro, Emilia-Romagna
OS neolítico Cavulli 2008: 333
Vhò-Campo Ceresole, Lombardía
OS neolítico Cavulli 2008: 333-334
Fonte Tasca, Abruzzo MOL bronce final di Fraia 1995 Kőerberek, Hungría MOL eneolítico Horváth et al. 2005: 150 Calle Királyok, Budapest, Hungría
CER, MOL bronce medio Szilas 2009: 71-72
Vermeţti, Rumanía MOL neolítico Cotiugă, Haimovici 2004: 320 Tell Russe, Bulgaria LIT neolítico Avramova 2008: 212 Tell Hotnitsa, Bulgaria LIT neolítico Avramova 2008: 213 Tell Smyadovo, Bulgaria LIT neolítico Avramova 2008: 213 Khirokitia, Chipre LIT neolítico Astruc et al. 2003, 68
CER: cerámica, LIT: industria lítica, MET: metal, MOL: molino, OS: industria ósea, PES: peso de arcilla,
POL: piedra pulida.
Tabla 7.1: Escondrijos (o depósitos) domésticos hallados en yacimientos prehistóricos
europeos.
Una pista importante que podemos seguir para identificar un escondrijo doméstico
consiste en el hallazgo de molinos de piedra en el interior de una fosa. Estudios
etnoarqueológicos demuestran que las unidades domésticas suelen tener uno o dos
molinos, raramente tres o más (Hayden 1987; David 1998). Los molinos son objetos
pesados que no suelen moverse si se produce una migración de la población. Las
poblaciones semisedentarias que recorren un determinado territorio y vuelven
periódicamente al mismo lugar suelen esconder los molinos a fin de volver a utilizarlos
cuando retornan al mismo lugar. Tenemos ejemplos etnográficos entre los indios de
Norteamérica (que guardan sus morteros y manos en caches, vid. más arriba), entre
los tuareg en el desierto del Sahara (Gast 1968: 348; Gast 1995) y en algunas
comunidades aborígenes de Australia (Stahl 1989: 174).
Si se trata de molinos rotos o amortizados no hay duda que son elementos inservibles
echados en una fosa. Pero cuando hallamos molinos en buen estado en el fondo de un
silo podemos sospechar que se trata de escondrijos, siempre y cuando el contexto sea
el adecuado. Ejemplos de hallazgos de molinos enteros dentro de fosas son el
yacimiento del neolítico final de la calle Floridablanca de Lorca, la estructura 102 de
155
Los Cascajos, en Navarra, un silo con dos molinos de vaivén en el Monte dos Remedios,
en Galicia, etc. En el norte de Italia, durante el neolítico, existen numerosos molinos
hallados en el fondo de fosas o silos, como Pescale, en donde aparecieron seis molinos.
El arqueólogo Fabio Cavulli duda de si se trata de contextos funcionales o rituales
(Cavulli 2008: 332), aunque yo me inclino por la primera solución. El mismo Fabio
Cavulli reporta algunos yacimientos neolíticos del norte de Italia que presentan astas
de ciervo en el fondo de las fosas (Cavulli 2008: 332-334). Cavulli las interpreta en
posible clave ritual, pero yo creo que podrían ser escondrijos domésticos de asta de
ciervo, que era una materia prima muy estimada.
El hallazgo de molinos más numeroso que yo conozco es una fosa del yacimiento
rumano de Vermeţti, situada bajo la habitación 1, que contenía 6 grandes molinos y 21
fragmentos más, todos ellos con la cara activa para abajo (Cotiugă, Haimovici 2004:
320).
Escondrijos de distribución Los escondrijos de distribución se encuentran en el interior de fosas o en grietas de las
rocas, en lugares alejados de los hábitats, en antiguos bosques, cultivos o caminos, y
normalmente se interpretan como escondrijos de artesanos itinerantes. Se han
encontrado depósitos de bronce o de herramientas líticas en fosas protegidas por
losas, en cajas de madera, en sacos de piel. Entre los depósitos de distribución
podemos distinguir tres grandes grupos: a) Los que tienen series repetidas y
homogéneas de objetos de bronce o herramientas de piedra pulida o tallada (hachas,
láminas etc.). Las piezas se encuentran enteras y sin uso, como en Samieira, con
algunas decenas de palstaves, o Villethierry, con un conjunto importante de agujas de
bronce puestas en una cerámica. b) Los depósitos de bronce en los que aparecen
piezas rotas que se supone que eran para refundir. Los fragmentos no superan los 8-10
cm, que es el tamaño que puede caber dentro de un crisol. De este tipo, destacaríamos
los depósitos de Ford Harrouard, de Petters Sports Field o de Cannes-Ecluse. c) Fi-
nalmente los depósitos que deben ser escondrijos de fundidor porque entre los
objetos de bronce aparecen yunques y otras herramientas relacionadas con un
broncista. Sería el caso de Porcieu-Amblagnieu, Fresné-la-Mère o Valdevimbre.
Muchos años atrás los pioneros de la prehistoria europea (John Evans, Gabriel de
Mortillet o Joseph Déchelette) interpretaron los hallazgos de metal realizados en
numerosos lugares de Europa como escondrijos de los artesanos itinerantes que
recorrían el territorio ofreciendo sus servicios a los poblados por donde iban pasando.
En los últimos años se tiende a considerar algunos de estos hallazgos como ofrendas
votivas y por tanto han sido catalogados entre las fosas rituales (Essink, Hielkema
2000; Levy 1982; Vilaça 2006: 24).
o Existe un grupo de depósitos que se componen de objetos de bronce
relacionados con el culto, como por ejemplo calderas, jarras, incensarios, que
156
antes eran calificados de "tesoros" y actualmente se relacionan con el culto
(Golosetti 2009) (v. fosas rituales relacionadas con el culto).
o Otro grupo importante de depósitos se han encontrado en ciénagas. Podrían
ser escondrijos, pero actualmente se consideran hallazgos rituales (v. fosas
rituales halladas en las ciénagas).
o Algunos investigadores señalan que se repiten con excesiva frecuencia los
depósitos de armas en ríos y ciénagas (Beylier 2009; Montero et al. 2002).
Podrían ser hallazgos rituales, aunque por el momento los mantengo en la
clasificación tradicional de depósitos de distribución porque los ríos son las
principales vías de comunicación de la prehistoria. Habría que tener en cuenta
si los bronces corresponden a un determinado momento o abarcan un periodo
amplio de tiempo. El primer ejemplo lo podríamos relacionar con un naufragio
mientras que en el segundo deberíamos considerar el aporte de ofrendas de
forma continuada.
o La tendencia actual consiste en pasar la mayoría de los depósitos de metal a las
fosas rituales. Tom Woolhouse escribe: "Las colecciones de herramientas de
bronce desgastadas y rotas a menudo se han interpretado como depósitos de
fundidor reunidos para su reciclaje. No obstante, esta interpretación se ve
socavada por la frecuencia con que estos "tesoros" nunca fueron recuperados
por sus propietarios" (Woolhouse 2007: 1).
o Finalmente, no sé si por mimetismo con los depósitos de metal, en los últimos
años se tiende a considerar como depósitos rituales los hallazgos de hachas de
piedra pulida o de sílex (Avramova 2008).
Quizás estudios más profundos sobre depósitos de bronces aportarán nuevos datos
que permitirán una mejor clasificación funcional (Lagarde, Pernot 2010; Gabillot 2000).
En la tabla 7.2 y en las figuras 7.4 y 7.5 se pueden ver ejemplos de depósitos de
distribución los cuales se supone que pertenecían a un artesano itinerante: talladores
de sílex, de hachas de piedra o broncistas.
Yacimiento contenido periodo bibliografía Lodge Farm, Inglaterra* MET bronce final Woolhouse 2007 Petters Sport Field, Inglaterra
MET bronce final Delibes, Fernández 2007: 20
Vila Cova de Perrinho, norte de Portugal
MET bronce final Vilaça 2006: 67
Samieira, Galicia MET bronce final Delibes, Fernández 2007: 21 Llavorsí, Cataluña MET edad del bronce Gallart 1991 Cova dels Muricecs, Cataluña
MET edad del bronce Gallart 2006
Valdevimbre, Castilla y León
MET bronce final Delibes, Fernández 2007: 21
Puertollano, la Mancha* MET bronce final Montero et al. 2002 Ría de Huelva, Andalucía*
MET bronce final Ruiz 1995
157
Bégude-de-Mazenc, Provenza
POL neolítico Cordier, Bocquet 1973; Cordier, Bocquet 1998
Auzet, Provenza* MET edad del hierro Beylier 2009 Cachette des Ayez, región del Loira
LIT neolítico Cordier, Riquet 1961
La Creusette, región del Loira
LIT neolítico Geslin, Bastien, Mallet 1975
Malassis, Centro de Francia
MET bronce medio Briard, Cordier, Gaucher 1969
Porcieu-Amblagnieu, Delfinado
MET bronce final Delibes, Fernández 2007: 21
Fresné-la-Mère, Normandía
MET bronce final Delibes, Fernández 2007: 21
B137 de Ford Harrouard, Centro de Francia
MET bronce final Delibes, Fernández 2007: 21
Cannes-Ecluse, Ile-de-France
MET bronce final Delibes, Fernández 2007: 20
Villethierry, la Borgoña MET edad del bronce Mordant, Mordant, Prampart 1976 Depósito de Meucon, Bretaña
MET edad del bronce Briard 1965: 82
Saint-Jean-le-Boiseau, Bretaña
MET edad del bronce Briard 1965: 112
Depósito de Vern en Möelan, Bretaña
MET edad del bronce Briard 1965: 201-203
Depósito de Kerhon en Roudouallec, Bretaña
MET edad del bronce Briard 1965: 243-245
Bogoudonou en Mahalon, Bretaña
MET edad del bronce Briard 1965: 82
Sageby, Dinamarca MET edad del bronce Levy 1982: 17 Leshnitsa, Bulgaria** LIT neolítico Avramova 2008: 212 Svoboda, Bulgaria* POL neolítico Avramova 2008: 212 * Considerado un hallazgo ritual según la fuente que utilizo.
** Cercano a una cantera de sílex.
LIT: industria lítica, MET: metal, POL: piedra pulida
Tabla 7.2: Depósitos de distribución hallados en Europa.
Tesoros En la prehistoria no son muy corrientes los hallazgos de tesoros. De hecho, en
prehistoria la mayoría de depósitos que se califican de tesoros se relacionan con el
culto y suelen relacionarse con santuarios, ceremonias, ofrendas en las ciénagas, etc.
Al llegar a los tiempos históricos, posiblemente en relación con la aparición de la
propiedad privada, aparecen los tesoros tal como los entendemos hoy en día,
formados por joyas, monedas y objetos de gran valor.
Entre los tesoros de época prehistórica destacaría el depósito eneolítico de Brad, en
Moldavia, descubierto en 1982. En el interior de un vaso de tipo askos, en una
pequeña fosa, se encontró un depósito con más de 480 objetos de metal y hueso,
compuesto por un hacha de cobre, dos brazaletes, dos discos de oro, 274 perlas de
cobre, 15 cuentas de pasta vítrea, 190 caninos de ciervo agujereados, dos cuentas de
158
mármol y dos anillos de cobre. Su descubridor lo considera el ajuar de un brujo
(Ursachi 1990).
En Skeldal, Dinamarca, se halló un tesoro con varias hachas, un torques y algunos
brazaletes de bronce, y dos brazaletes de oro puestos en un joyero fabricado con
chapa de bronce (fig. 7.6). El hallazgo se fecha en la edad del bronce (Mörtz 2009).
En Tell Ormutag, del eneolítico de Bulgaria, se encontró un vaso dentro del cual
aparecieron 11 fragmentos de brazaletes de Spondylus, fragmentos de conchas,
colgantes de hueso y de piedra, 3 dientes incisivos de cerdo, 2 fragmentos de hojas de
sílex, una "hacha pulida en miniatura" (en realidad parece una azuela pequeña) y 2
pulidores de cuarcita (Avramova 2008: 213).
Otros ejemplos de depósitos con objetos de metales preciosos o de gran valor
calificados de "tesoros" se han incluido en las fosas rituales con elementos de culto (v.
capítulo 8), ya que aparecen calderas y objetos de metal que los relacionan con el
culto.
159
Fig. 7.1: Escondrijo doméstico de Breisach, en Baden-Würtenberg, con unos veinte vasos y dos molinos. Fuente: Balzer 2003: vol. 3, lám. 53.
Fig. 7.2: Escondrijo doméstico con molinos y una cerámica, hallado en Kerléan, Bretaña, del neolítico medio. Fuente: Hamon 2009: fig. 5.
160
Fig. 7.3: Escondrijo doméstico de molinos en una fosa del yacimiento neolítico de Irchonwelz, en Valonia. Fuente: Constantin et al. 1998
Fig. 7.4: Depósito de distribución neolítico formado por 133 láminas de sílex, hallado casualmente en La Creusette, región del Loira. Fuente: Croquis realizado a partir de fotografías publicadas por Geslin, Bastien, Mallet 1975: 404-406.
161
Fig. 7.5: Depósito de distribución de bronces de Vila Cova de Perrinho, en el norte de Portugal, dispuestos en el interior de una cerámica. Fuente: Vilaça 2006: 67, fig. 29.
Fig. 7.6: Tesoro de Skeldal, Dinamarca, formado por diversas hachas, un torques y un brazalete de bronce y dos anillos de oro puestos en una cajita de bronce. Fue hallado a poca distancia de la superficie con un detector de metales. Fuente: Croquis realizado a partir de Mortz 2009: 234, fig. 1.
163
Capítulo 8
FOSAS RITUALES O BOTHROI
Las fosas rituales son aquellas que contienen en su interior elementos que se atribuyen
a rituales mágico-religiosos o que se identifican como ofrendas a las divinidades. Se
utiliza a menudo el nombre griego bothros, en plural bothroi, que significa fosa. Otros
nombres son favisae, stips, thesauros, etc. Algunos autores han intentado definir con
más precisión estos términos pero a menudo los textos antiguos los utilizan de forma
poco definida o dispar (Hackens 1963, Bouma 1996, Crawford 2003). Las fuentes
literarias hablan de varias ofrendas pero en general son poco explícitas. Las más
antiguas corresponden al Antiguo Testamento, se conocen también algunos textos
hititas, siguen las fuentes griegas (Homero) y entre las latinas destaca M.P. Catón y
Ovidio. De época medieval cabe mencionar a Veda el Venerable o un hechizo inglés de
finales del siglo X o principios del XI llamado "Æcerbot" (Hamerow 2006: 27).
A mediados del siglo XX los prehistoriadores clasificaban los depósitos con objetos
enteros en dos grandes grupos. Por un lado, los depósitos asociados a escondrijos de
un artesano itinerante que escondía la mercancía cada vez que llegaba a un territorio
desconocido o potencialmente hostil. Por otro, se situaban todos los demás hallazgos
que no estaban dentro del grupo precedente. De hecho se aceptaban todos los
hallazgos a los cuales no se podía dar una explicación razonada, que eran clasificados
como rituales. Este criterio maximalista dio como resultado un número ingente de
depósitos rituales. Todo lo que no se entendía se metía en el cajón de sastre de las
fosas rituales.
A partir de los años 1970 se abre un debate entre los arqueólogos sobre qué
diferencias existen entre los depósitos profanos y los depósitos rituales. János Makkay
presentó en el simposio de Valcamonica de 1972 una comunicación en la cual daba a
conocer algunos hallazgos rituales del neolítico europeo. Siguiendo a Carsten Colpe
señalaba que la determinación del carácter religioso de un material arqueológico
depende de la conjunción de dos criterios: la repetición y la rareza, por no formar
164
parte de la vida cotidiana (Colpe 1970, citado por Makkay 1975: 161). Otra
investigadora que abordó el tema fue Janet Levy, que intentó encontrar patrones en el
mundo de la antropología aplicables a los ritos (Levy 1982). Levy distinguió entre
depósitos situados en lugares secos y en lugares húmedos como los ríos y ciénagas. Los
primeros fueron considerados depósitos de los artesanos y los segundos depósitos
rituales.
En los últimos años se ha ido matizando el tema en numerosos trabajos como los de
Caroline von Nicolai (2006, 2009), Andrea Stapel (1999) e Ines Beilke-Voigt (2007). En
general la tendencia consiste en quitar depósitos profanos y pasarlos a fosas rituales.
Yo no sé si a estas alturas ya tenemos un punto de equilibrio o si se trata de una moda
y dentro de poco tiempo volveremos a desandar el camino. De hecho, algunos
arqueólogos despistados califican de "ritual" todo lo que les parece extraño y como en
la prehistoria tenemos muchísimas cosas que no se parecen en nada a nuestro mundo
moderno el número de elementos supuestamente rituales es anormalmente alto. Por
eso hay que acotar adecuadamente las fosas rituales y buscar qué elementos nos
permiten identificar una fosa como la evidencia material de un rito.
Afrontar el ritual en la prehistoria es una tarea que nos puede llevar con toda facilidad
a la especulación. Para evitarlo propongo ser prudentes y partir del conocimiento que
tenemos de las religiones griega y romana y retroceder en el tiempo para ver si lo que
encontramos en la prehistoria se puede ajustar al registro arqueológico que
conocemos de la época clásica. Basándome en estos principios propongo de entrada
seis grupos de fosas rituales, esperando que la propia dinámica de la investigación nos
lleve a añadir, quitar o matizar estas propuestas. De hecho mi propuesta no es nueva:
ya había sido utilizada de forma más o menos explícita en los trabajos de Makkay
(1975), Makiewicz (1988), Andrea Stapel (1999), Hana Palátová y Milan Salas (2002) o
Ines Beilke-Voigt (2007), entre otros.
Depósitos de fundación Los depósitos de fundación son depósitos de objetos que se entierran con motivo de la
construcción de un edificio. Los objetos que se depositan son muy variados e incluyen
el cuerpo de un animal sacrificado (huesos en conexión de un perro, de una oveja u
otros animales), una ofrenda de alimentos (representado por una cerámica entera),
monedas, etc.
Se han conservado algunos textos antiguos que se refieren a los actos rituales que se
celebraban con motivo de la fundación de una ciudad romana (Baldinotti 2007: 11 y
29) y sabemos que también se realizaban ritos en la construcción de una casa. Los
depósitos de fundación se hallan siempre en contextos de habitación o en un
santuario, en el interior de agujeros de poste, en trincheras de fundación o en
pequeñas fosas situadas bajo el pavimento de las casas. En este último caso hay que
aclarar con precisión la posición estratigráfica de la fosa respecto al suelo de la casa.
165
Ejemplos de depósitos de fundación los encontramos en la casa M de Haps (fig. 8.1),
en Lattes, en Kelheim-Kanal I, etc.
En principio todos los arqueólogos tenemos conocimientos elementales de
estratigrafía. Pero al consultar la bibliografía que trata de los depósitos de fundación
he visto que a menudo el excavador sólo indica que el depósito se encontró "bajo" (o
sea, a una cota inferior) el nivel de pavimento o de suelo de la casa sin indicar la
relación estratigráfica que hay entre ellos (cubre, corta, etc.). Normalmente el lapsus
se debe a que en la excavación arqueológica no se detectó la supuesta fosa que
contenía el depósito porque el sedimento interno era muy similar al de la capa de
preparación del suelo de la casa o los niveles de pisoteo han sido arrasados. En estos
casos no hay relación estratigráfica conocida entre los dos elementos.
Con la intención de aclarar un poco ese tema propongo reservar la denominación de
"depósito de fundación" a aquellos depósitos votivos que estratigráficamente son
anteriores a la construcción del edificio o casa. Pueden ser depósitos situados en los
agujeros de poste de un edificio, en una trinchera de fundación o en una fosa cubierta
por el nivel de preparación del pavimento de la casa. En los demás casos creo
preferible hablar de "posibles depósitos de fundación".
Existe cierto riesgo de confusión entre los depósitos de fundación y los escondrijos
domésticos. Por eso he elaborado un cuadro con las características de cada uno de
ellos:
Depósitos de fundación Escondrijos domésticos (p. 152)
- Los objetos pueden ser: cerámicas, un esqueleto de animal (entero o parte), monedas, joyas... - Los objetos se depositan en un agujero de poste, en una zanja de fundación o en una fosa cubierta por el pavimento de la casa. Estratigráficamente son anteriores al nivel de pisoteo.
- Los objetos pueden ser: cerámicas enteras, herramientas, molinos enteros, botones o fíbulas (ropa). - Los objetos se depositan en una fosa excavada en el pavimento de la casa. Estratigráficamente son posteriores al nivel de pisoteo.
Tabla 8.1: Diferencias entre los depósitos de fundación y los escondrijos domésticos.
En la tabla 8.2 doy a conocer una muestra de yacimientos que presentan depósitos de
fundación, desde el neolítico hasta la época romana.
Yacimiento periodo bibliografía Calle de Roc Chabàs, Valencia 150-130 aC Marín, Ribera 2002: 290 Palau de les Corts Valencianes, Valencia, País Valenciano
romano Marín, Ribera 2002: 291
Puerta de la ciudad romana de Valencia, País Valenciano
romano Marín, Ribera 2002: 292
Puig de la Nau, País Valenciano circa 450 aC Oliver, Perea 1999 Lorca, Murcia romano Pérez 2007 DP53164 de Lattes, Lenguadoc edad del hierro Belarte, Gailledrat, Roux 2010: 17-18 FS26221 de Lattes, Lenguadoc circa 25-60 dC Rovira, Chabal 2008 Cuciurpula, Córcega edad del hierro Pêche-Quilichini 2010
166
Ekeren, Flandes edad del hierro Gerritsen 2003: 66 Haps M, Holanda Meridional edad del hierro Gerritsen 2003: 66 Hoogkarspel F, 2a/2b, Frisia edad del hierro Gerritsen 2003: 66 Raalte-de Zegge, Overijssel edad del hierro Gerritsen 2003: 66 Assendelft Q, Países Bajos edad del hierro Gerritsen 2003: 66 Ezinge, Groningen edad del hierro Gerritsen 2003: 66 Højris, Jutlandia edad del hierro Nielsen 1983, citado por Beilke-Voigt 2007:
95 Spjald, Jutlandia edad del bronce Beilke-Voigt 2007: 87 Grøntoft, Jutlandia edad del hierro Beilke-Voigt 2007: 91-93 Hodde, Jutlandia edad del hierro Beilke-Voigt 2007: 94 Lundehøj, isla de Sejerø, Dinamarca
neolítico Beilke-Voigt 2007: 77
Sorte Muld, isla de Bornholm, Dinamarca
romano Beilke-Voigt 2007: 112
Fraugde Radby, isla de Fyn, Dinamarca
romano Beilke-Voigt 2007: 118
Pozo de Brodau, Sajonia neolítico antiguo Stäuble, Elburg 2011: 50 Kelheim-Kanal I, Baviera bronce final Trebsche 2005: 2008 Inzersdorf-Walpersdorf, Baja Austria
bronce final Trebsche 2005: 2008
Lugo de Romagna, Romagna neolítico Degasperi, Steffè, von Eles 1997; Cavulli 2006: 387
Colle Santo Stefano, Abruzzo neolítico Radi 2004 Apalle, Suecia edad del bronce Beilke-Voigt 2007: 90 Úholičky, Eslovaquia eneolítico Dobeš, Vojtĕchovská 2008 Endrőd, Hungría neolítico antiguo Makkay 2002 Bicske, Transdanubia, Hungría neolítico final Makkay 1983: 162-164 Káloz-Nagyhörcsök, Transdanubia, Hungría
neolítico Makkay 1983: 160-161
Șeușa-Gorgan, Transilvania neolítico Ciută 2010 Preutețti-Dl. Cetate, Rumanía neolítico Cotiugă, Haimovici 2004: 319 Templo de Astarté de Kition, isla de Chipre
edad del bronce Karageorghis 1976: 108
Tabla 8.2: Depósitos de fundación.
Es muy interesante una fosa correspondiente a un agujero de poste de una cabaña de
Bicske, en Transdanubia, Hungría. En su interior aparecieron dos cráneos de buey (Bos
taurus L.) y más arriba dos hachas de piedra (fig. 8.2). En una cabaña de Káloz-
Nagyhörcsök, en Hungría, apareció un depósito de fundación consistente en el cráneo
y buena parte de los huesos de una cabra (Capra hircus L.) (fig. 8.3).
En el yacimiento neolítico de Lugo de Romagna se excavó una empalizada asociada a
unos fosos defensivos. Al lado de una puerta, en la trinchera de fundación de la
empalizada, aparecieron los huesos de una pata de perro por debajo de un vaso
invertido (Degasperi, Steffè, von Elles 1997).
Es curioso el pozo encontrado en Brodau, del neolítico antiguo. Fuera de la caja de
madera que protegía la parte baja del pozo aparecieron los restos de dos lechones. Se
interpreta como un depósito de fundación (Stäuble, Elburg 2011: 50).
167
M.H. Crawford (2003) trata de depósitos votivos con monedas. Al final de la prehistoria
y en épocas históricas las monedas se utilizan en depósitos de fundación. Por ejemplo,
el Puig de la Nau, en el País Valenciano, contiene un depósito de fundación en un
almacén formado por unas joyas y una moneda, fechado hacia el 450 aC (Oliver, Perea
1999).
Fosas con huesos de animales en conexión anatómica Estas fosas rituales se caracterizan por contener huesos de fauna en conexión
anatómica, que se asocian a un sacrificio ritual en el cual no se consume todo el
animal, si no que se entierra todo o sólo una parte. Como ejemplos de fosas rituales
con restos de animales en conexión anatómica podemos citar las estructuras 5375 y
5376 de Geispolsheim, en Alsacia, con restos de tres cerdos y una oveja
respectivamente (fig. 8.4).
Los esqueletos de animales en conexión anatómica pueden aparecer en contextos muy
distintos y eso nos complica su interpretación. Los encontramos:
a) En depósitos de fundación (agujeros de poste, trincheras de fundación o bajo el
pavimento de las casas) como hemos visto más arriba.
b) En contextos de habitación, en silos o fosas que se aprovechan para depositar
los restos de animales sacrificados. Este es el contexto que estudiaremos en el
presente párrafo.
c) En santuarios, en fosas o en los fosos que lo rodean, que serán estudiados
también en este párrafo.
d) En contextos sepulcrales, dentro de las sepulturas o dentro de los cementerios.
Este caso lo estudiaremos con las fosas sepulcrales en el capítulo 9.
e) En ciénagas, caso que será estudiado al final del capítulo 8.
f) En pozos de agua que se supone que han sido inutilizados, ya estudiados en el
capítulo 3.
Se pueden considerar tres tipos de depósitos de animales según los huesos que
encontramos:
a) Esqueleto entero.
b) Partes de un esqueleto, como una paletilla o un costillar, interpretado como
ofrenda de carne.
c) Combinación de un cráneo con las patas, que generalmente se asocia a la piel
del animal que ha sido desollada. Si se empaqueta la piel con el cráneo y los
extremos de las patas se obtiene un depósito con el cráneo y las patas al lado
(fig. 8.5), situación que se repite en numerosas ocasiones.
168
Yacimiento especie periodo bibliografía Batlesbury Hillford, Inglaterra
BOS, EQ, CAN
edad del hierro Ellis, Powell 2008
Danebury, Inglaterra EQ, CAN, SUS
edad del hierro Green 1998: 102
Winklebury, Inglaterra VUL, CRV edad del hierro Green 1998: 101 Twywell, Inglaterra SUS, CAN edad del hierro Green 1998: 102 E-55 de Mas d’en Boixos 1, Cataluña
SUS, CAN edad del bronce Farré et al. 1998-1999: 122
E-11, D-48 y D-58 de la Bòbila Madurell, Cataluña
OV/CAP CAN
edad del bronce/ hierro
Martín et al. 1988: 18; Memoria de la excavación de 1987, inédita
Can Roqueta, Cataluña CAN edad del bronce González, Martín, Mora 1999: 282 y 429; Carlús, de Castro e. p.
Turó de ca n’Oliver, Cataluña
OV/CAP edad del hierro Albizuri 2011
Serrat dels Espinyers, Cataluña
CAN, EQ 2ª edad del hierro Belmonte et al. 2013
La Facería, Navarra BOS edad del bronce Sesma, García 1995-1996: 295 La Torrecilla, región de Madrid
BOS, CER edad del bronce Blasco et al. 1984-1985
Sector III de Getafe, región de Madrid
BOS, SUS edad del bronce Blasco, Barrio 1986: 83, 88-89
Fondo 76-78 de la Fábrica de Ladrillos de Getafe, región de Madrid
BOS, CAN edad del bronce Liesau et al. 2004; Liesau et al. 2008: 107
Fondo 319 del Camino de las Yeseras, región de Madrid
BOS, SUS, CAN, OV/CAP
edad del bronce Liesau, Blasco 2006
Hoya 14 de Valladares I, Castilla-La Mancha
CAN eneolítico García et al. 2008: 137
Loma del Lomo, Castilla SUS, CAN edad del bronce Valiente 1987: 62; Valiente 1992: 102-104, 129-131 y 232-237; Valiente 1993: 256
Polideportivo de Martos, Andalucía
CAN, BOS edad del bronce Lizcano et al. 1991: 280 y 285; Cámara et al. 2008: 63-64
Calle Dolores Quintanilla de Carmona, Andalucía
BOS, CAN eneolítico Márquez 2006
La Pijotilla, Extremadura BOS, CAN neolítico Márquez 2006: 18 Puebla del Río, Andalucía BOS eneolítico Márquez 2006 Villares de Alcane, Andalucía
CAN neolítico Márquez 2006
Marroquíes Bajos, Andalucía
CAN neolítico Márquez 2006: 18
Castillas de Rognac, Provenza
OV/CAP edad del hierro Nin 1999: 265
Saint-Pierre-les-Martigues, Provenza
CAP edad del hierro Nin 1999: 265
Saint-Blaise, Provenza VUL edad del hierro Nin 1999: 265 Mourre-du-Tendre, Provenza
SUS neolítico Blaise 2009, II, 487-488
Ponchonnière, Provenza CAP neolítico Blaise 2009, II, 489 Martins, Provenza CAP, SUS neolítico Blaise 2009, II, 489 Pozo 7250 de Bruyères-sur-Oise, Francia
siglo I dC Toupet et al. 2005: 14-23
169
Fontaine des Mersans, en Argentomagus, Centro de Francia
BOS, CAP romano Allain, Fauduet, Dupoux 1987
Bourges, Port-Sec sud, Centro de Francia
EQ edad del hierro Bayle, Salin 2013: 203
Le Cendre-Gondole, Auvergne (pozo)
CAN edad del hierro Deberge et al. 2009: 75-78
Leimen, Rosheim, Alsacia CRV, CAN, SUS
neolítico Lefranc et al. 2010: 87
Bruechel, Geispolsheim, Alsacia
SUS neolítico Lefranc et al. 2010: 90
Schwobenfeld, Geispolsheim, Alsacia
BOS, EQ, SUS, OVI, CAN
edad del hierro Putelat, Landolt 2013
Hoftatt, Marlenheim, Alsacia SUS, CER neolítico Lefranc et al. 2010: 90 Sablière Maetz de Rosheim, Alsacia
CAN neolítico Lefranc et al. 2010: 90
St. 299 de le Moulin, Wittenheim, Alsacia
SUS neolítico Arbogast 2013: 193
St. 33 del Aérodrome de Colmar, , Alsacia
CRV neolítico Arbogast 2013: 195
St. 28 y 31 du Domaine de la Couronne d’Or, Marlenheim, Alsacia
EQ edad del hierro Bandelli, Méniel, Thomas 2013
Fosa 100 de Bliesbruck, Lorena
CAN romano Schaub et al. 1984: 232; Petit 1988: 79-80
Besançon-Saint-Paul, Franco Condado
CAN neolítico Petrequin 1979: 66-69
Gournay-sur-Aronde, Picardía (foso de santuario)
BOS, OVI, SUS, ARM
edad del hierro Brunaux 1984; Lévêque 1986; Méniel 1992: 25
Vermand, Picardía OVI, BOS, SUS, AVI
edad del hierro Lemaire, Malrain, Meniel 2000: 170-172
Ribemont-sur-Ancre, Picardía
BOS edad del hierro Méniel 1992: 27
St. 426 y 612 de le Fond du Petit Marais, Bucy-le-Long, Picardía
BOS, CAN edad del hierro Auxiette 2013: 169 i 170
St. 2094 de le Bois Rond, Milly-la-Foret, Île-de-France
BOS edad del hierro Auxiette 2013: 169
Bennecourt, Île-de-France SUS, BOS edad del hierro Méniel 1992: 27 Boury-en-Vexin, Île-de-France (foso)
OVI, BOS, SUS
neolítico 3789 avant J.-C. 1989: 51
St. 62 de les Merisiers, Bailly, Île-de-France
SUS edad del hierro Auxiette 2013: 171
St. 8379 del Pôle d’activités du Griffon, Baranton-Bugny, Île-de-France
OVI edad del hierro Auxiette 2013: 171
Silo 154 de le Bois Bouchard IV, Mesnil-Aubry, Île-de-France
BOS, EQ, OVI
2ª edad del hierro Jouanin, Laporte-Cassagne 2013
St. 15 de Romain, Cense Sauvage, Champagne
CRV edad del hierro Auxiette 2013: 172
Vertault, Borgoña EQ, CAN, OV, BOS
romano Méniel 1992: 29; Jouin, Méniel 2001
170
Hautes Chanvières, Les Ardennes
BOS, CAN OV/CAP
neolítico Arbogast 1989; Chertier 1986: 321-324; Marolle 1989: 113
Bad Doberan, Pomerania occidental
BOU edad del hierro Schirren 1995: 330
Künzing-Unternberg, Baviera
CAN neolítico Petrasch 2004
Mamming, Baviera SUS neolítico Lang 2006: 25 Neckarsulm-Obereisesheim, Baden-Württemberg (foso)
BOS, CAP neolítico Höltkemeier, Hachem 2013: 183
Heilbronn-Klingenberg, Baden-Würtemberg (foso)
SUS neolítico Höltkemeier, Hachem 2013: 183
Avenches, Suiza BOS, CAN edad del hierro Méniel 1992: 45 Arbon Bleiche, Suiza CAN neolítico Arbogast 2005 Mormont, Suiza BOS, EQ,
SUS, OVI, CAP, CAN
edad del hierro Kaenel, Weidmann 2007
Bernhardsthal, Baja Austria CAN neolítico Bauer, Ruttkay 1974 Unterhautzenthal, Baja Austria
EQ edad del bronce Pucher 1992
Laion-Gimpele I, Alto Adigio CAN edad del hierro Pisoni, Tecchiati 2006 Madonna del Piano, Toscana
CAN, BOS edad del bronce Cencetti et al. 2006
Le Cerquete-Fianello, Lacio EQ eneolítico Curci, Tagliacozzo 1994 Osteria del Curato-via Cinquefrondi, Lacio
CAN eneolítico Anzidei et al. 2007
Tas-Silġ, isla de Malta OV/CAP, PIS, MOL
edad del hierro De Grossi Mazzorin, Batta 2012
Biskupin, Kujavia SUS, CAN neolítico final Szmyt 2006: 4 Bożejewice, Kujavia CAN neolítico final Szmyt 2006: 4; Kołodziej 2011: 63 Dobre 6, Kujavia BOS, SUS,
OV/CAP neolítico final Szmyt 2006: 4; Lang 2006: 25;
Kołodziej 2011: 66 Kuczkovo, Kujavia BOS,
OV/CAP neolítico final Szmyt 2006: 4; Kołodziej 2011: 59-
60 i 70-71 Opatowice, Kujavia BOS neolítico final Szmyt 2006: 4; Kołodziej 2011: 74 Radziejow, Kujavia BOS neolítico final Szmyt 2006: 4; Kołodziej 2011: 77 Siniarzewo, Kujavia BOS, SUS neolítico final Szmyt 2006: 4; Kołodziej 2011: 60 Żegotki 2, Kujavia BOS neolítico final Szmyt 2006: 4: Kołodziej 2011: 86 Inowroclaw, Kujavia CAP, CAN edad del hierro Makiewicz 1988: 95-96 Krusza Zamkowa, Kujavia SUS, CAP edad del hierro Makiewicz 1988: 96 Janikowo, Kujavia CAN edad del hierro Makiewicz 1988: 101-102 Pikutkowo, Pomerania CAN, BOS,
SUS neolítico Kołodziej 2011: 62 i 75
Kurzątkowice, Silesia BOS neolítico Kołodziej 2011: 71-72 Mierzanowice, Polonia BOS neolítico Kołodziej 2011: 71-72 Hrubanovo, Bohemia CAN neolítico Ambros, Novotný 1953 Bučany, Eslovaquia CAN neolítico Petrasch 2004 Lébény, Hungría CAN neolítico Németh 1994: 242 Békásmegyer, Hungría BOS, CAN bronce antiguo Szilas 2008: 95-96 y 102 Kőérberek, Budapest, Hungría
CAN edad del hierro Horváth et al. 2005: 153-154
Carrer Királyok, Budapest, Hungría
BOS neolítico Szilas 2009: 67
Estructura G26/2005 de Miercurea Sibiului-Petriș, Transilvania
BOS neolítico Luca et al. 2009
171
Măgura Buduiasca, Muntenia
BOS, AVI romano Radu et al. 2009
Bucțani, Rumanía BOS neolítico Cotiugă, Haimovici 2004: 319 Zau de Campie, Rumanía BOS, CRV neolítico Cotiugă, Haimovici 2004: 319 Cârcea, Rumanía BOS neolítico Cotiugă, Haimovici 2004: 321 Sălcuta, Rumanía BOS neolítico Cotiugă, Haimovici 2004: 321 Parța-tell 1, Rumanía BOS neolítico Cotiugă, Haimovici 2004: 321 Zorlențu Mare, Rumanía BOS neolítico Cotiugă, Haimovici 2004: 321 Baia, Rumanía BOS neolítico Cotiugă, Haimovici 2004: 321 Verbicioara, Rumanía BOS neolítico Cotiugă, Haimovici 2004: 321 Izvoare, Rumanía BOS neolítico Cotiugă, Haimovici 2004: 321 Aiud-Cetătuie, Rumanía BOS neolítico final Popa 2006: 48
BOS: buey, OVI: oveja, CAP: cabra, OV/CAP: ovicaprinos, SUS: cerdo, CAN: perro, EQ: caballo, VUL:
zorra; CRV: ciervo; AVI: avifauna; PIS: peces, MOL: moluscos, CER: cerámicas enteras, ARM: armas.
Tabla 8.3: Fosas con huesos de animales en conexión anatómica hallados en contextos
domésticos.
Un estudio atento de la tabla 8.2 muestra que para enterrar los animales se utilizan
antiguos silos de cereales o fosas para la extracción de arcilla (calle Királyok de
Budapest), pero también se conocen fosas rectangulares (como Le Cerquette-Fianello
o Vertault) y sobre todo los fosos de algunos santuarios (Boury-en-Vexin y Gournay-
sur-Aronde). Existen notables acumulaciones de carcasas de fauna en los fosos de
poblados y santuarios prehistóricos, que se interpretan como los lugares donde se
exponían los restos de los sacrificios ofrecidos a las divinidades.
Como veremos más abajo, algunos estudios de fauna hallada en santuarios de época
clásica nos pueden servir de pauta para interpretar los hallazgos prehistóricos. En
época romana los sacrificios a las divinidades variaban de especies, edad, sexo y color
del pelo. Esta última característica no puede ser reconocida por los estudios de fauna,
pero las otras sí. Parte de los cuerpos de los animales eran quemados en los altares y
otras partes podían ser enterradas en fosas o expuestas.
Es interesante siempre que sea posible saber cuál es la posición exacta del animal, ya
que nos puede ayudar a entender si la muerte se produjo de forma natural o si el
animal fue sacrificado, que seguramente es lo más frecuente. Algunos animales
presentan las patas unidas, lo que puede indicar que estaba atado de pies en el
momento de morir degollado. Un ejemplo sería un perro de Besançon-Saint-Paul
(Pétrequin 1979: 60).
Otros indicios de sacrificio se encuentran en toros y caballos que presentan fuertes
golpes en los cráneos hechos con un mazo o con un hacha con el fin de aturdir la bestia
y poderla degollar. En los yacimientos de Vertault y de Posidonia-Paestum han
aparecido cráneos de toros y caballos con heridas en la frente (Van Andriga, Lepetz
2003: 93). En can Roqueta II (Cataluña) se descubrieron tres cráneos de perro con un
fuerte golpe en el hueso frontal (Albizuri 2011: 17). Por último, en los yacimientos de
Parchatka y Zlota (Polonia) y Krasnoe Selo (Ucrania) salió un punzón entre las costillas
172
de unos bueyes en conexión anatómica. Se considera que podría ser el arma de
sacrificio (Pollex 1999).
Otro descubrimiento interesante es una oveja adulta enterrada entera en una fosa
funeraria del yacimiento de Can Roqueta II, que presentaba marcas en la cara ventral
de la primera vértebra cervical (el atlas) atribuibles al cuchillo que le cortó el cuello
(Albizuri 2011: 17).
El tema de las sepulturas de perros ha sido tratado por Tadeusz Makiewicz (1987;
1988: 99-103). Makiewicz nota que en Polonia se conocen unas 48 sepulturas de
perros de la edad del hierro, parte en lugares de hábitat y parte en necrópolis. A nadie
le extraña que en la prehistoria los perros se utilizaran como pastores y guardianes
pero quizás sorprende que fueran sacrificados, que ocasionalmente se consumiera su
carne y que se utilizaran como animales de carga (Arbogast 2005; Auxiette et al., 2003;
Albizuri, Fernández, Tomás 2011; Sanchis, Sarrión 2004; Morey 2006).
Fosas con restos de banquetes Existe otro grupo de fosas rituales que se relacionan con los banquetes. Los banquetes
se identifican por la acumulación de restos de comida de especies no habituales junto
con vasos rotos e indicios de fuego, aunque si no se dispone de buenos estudios de
fauna puede ser difícil distinguir los restos de un banquete de la basura doméstica
corriente.
Para definir mejor las fosas relacionadas con un banquete he intentado buscar
bibliografía de arqueología clásica para ver si encontraba pautas aplicables al final de la
prehistoria, pero la investigación ha dado un resultado desalentador: el tema casi no
ha sido tratado por los arqueólogos clásicos y sólo he encontrado algunas ideas
generales en historias de la alimentación (Grotanelli 2004; Dupont 2004). De acuerdo
con estos estudios, los antiguos sentían repugnancia a comer carne de animales
muertos por enfermedad. Los animales domésticos eran sacrificados siguiendo unas
normas rituales que comportaban una ofrenda a los dioses. En los sacrificios públicos
se mataban cerdos, ovejas y bueyes, de edad diferente según el rito y la divinidad. En
los sacrificios domésticos las víctimas eran más pequeñas, como corderos, cabritos,
lechones y pollos. Cuando se sacrificaba un animal tenían que ofrecer una parte a los
dioses (normalmente vísceras, sangre, grasa, elementos difíciles de detectar en una
excavación), que se quemaban en un altar y el humo resultaba placentero a los dioses.
Otra pequeña parte se daba a los sacerdotes que realizaban el sacrificio. Según Fries-
Knoblach (2006) el cráneo y la piel se daban a los sacerdotes, a pesar de que según
Barberà también podían ser para el oferente del sacrificio (Barberà 1998: 133). Existían
sacrificios en los cuales no se consumía la carne, como los destinados a la adivinación a
través de la interpretación de las vísceras. En resumen, el consumo de animales
domésticos siempre se acompañaba de un sacrificio destinado a los dioses.
Jelle W. Bouma es el autor de un interesante trabajo sobre los depósitos votivos de los
siglos V-III aC del santuario de Satricum, en el Lacio, cerca de Roma (Bouma 1996).
173
Bouma recoge algunas fuentes clásicas que describen el ritual en los santuarios:
Plauto, Varrón y Tito Livio. Algunos datos recogidos por Bouma son:
a) En unas ollas hervían las entrañas de los animales sacrificados (p. 223).
b) Las cabezas de los animales eran ofrendas adecuadas a los dioses. Faltan
algunas partes del cuerpo de los animales, que se interpreta que eran
consumidas por los participantes y no aparecen en los depósitos votivos (p.
234).
c) Algunos huesos de fauna calcinados encontrados en depósitos votivos de los
templos romanos sugieren que en ciertos casos se ponían piezas de carne
directamente sobre las llamas para que se consumieran (p. 237).
d) Los depósitos votivos podían contener: cerámicas, restos de animales
sacrificados, vasos de libaciones y elementos arquitectónicos (Bouma 1996:
247).
Sin embargo, los trabajos mencionados (excepto el de Bouma) se basan en textos
literarios antiguos y en ninguna parte explican que pasaba con los desechos del
banquete. O sea que, falto de datos concretos, me vi obligado a trabajar por simple
intuición y presenté los resultados de la mejor manera que sabia (Miret 2011: 83-84).
Posteriormente descubrí el estudio de Mattieux Poux, mejor elaborado, que me aclaró
algunas dudas que yo tenía. Según M. Poux los restos de un banquete se identifican a
partir de la conjunción de cinco criterios o argumentos: criterio de cantidad, de
calidad, de homogeneidad, de ritual y de contexto (Poux 2002).
1) Criterio de cantidad: Se detecta una acumulación masiva de elementos ligados a la
preparación, servicio y consumo de alimentos y bebidas. Ejemplos: acumulaciones
de restos de fauna correspondientes a decenas o incluso a centenas de animales
sacrificados, como en Fesques o Acy-Romance. A veces se hallan miles de
fragmentos de ánforas de vino como en Lyon, Aix-en-Provence o Corent, que
deben asociarse a libaciones.
2) Criterio de calidad: El banquete exige alimentos y bebidas que salgan de lo normal.
Por ejemplo en Ribemont-sur-Ancre, Benencourt o Fesques destaca la notable
presencia de cerdos y ovejas jóvenes. Los huesos se presentan menos troceados
que en los vertederos domésticos (López, Albizuri 2009: 61). Es especialmente
definitorio el hallazgo de especies exóticas como pájaros, peces, animales salvajes,
etc. En cuanto a la bebida se detecta una preferencia por el vino (ánforas vinarias)
por delante de la cerveza o el hidromiel, que eran bebidas más corrientes. La
aparición de elementos de lujo como vajilla metálica, calderas, sítulas, parrillas,
morillos, etc. pueden indicar un banquete.
3) Criterio de homogeneidad: Se debe tener constancia de que los depósitos hallados
fueron enterrados en un corto periodo de tiempo. A veces no estamos seguros de
que el depósito hallado corresponda a un solo banquete, ya que se podría producir
por acumulación de restos de varios banquetes.
174
4) Criterio de ritual: En algunos lugares se detectan comportamientos inhabituales
atribuibles en principio a rituales. El más frecuente es la destrucción de los
elementos utilizados en un festín o en un ritual, con la intención de que no se
pudieran volver a utilizar, mediante su rotura o su entierro.
5) Criterio de contexto: Los hallazgos de huesos de fauna y ánforas en zonas de
templos o santuarios pueden ser atribuidos a banquetes, excepto los esqueletos
enteros que se deben considerar ofrendas. En zonas de hábitat en cambio los
huesos de fauna se interpretan normalmente como desechos de comida.
Un tipo particular de yacimiento relacionado con banquetes y libaciones son las
Viereckschanzen de la edad del hierro, que son recintos cuadrangulares delimitados
por un foso o una empalizada. Se encuentran sobre todo en el sur de Alemania, pero
también se distribuyen por Suiza, Austria, Bohemia y norte de Francia.
Mayoritariamente dentro de estos recintos podemos encontrar edificios de vocación
agrícola, como graneros, pozos y fondos de cabaña, por eso en general se deben
considerar granjas agrícolas. Pero algunas Viereckschanzen se pueden interpretar
como recintos sagrados donde se realizaban banquetes y libaciones, como puede ser
Nordheim, en Württemberg. En los fosos que los rodean suelen encontrarse
elementos que permiten identificar los rituales, como una gran acumulación de huesos
de fauna o de ánforas vinarias15.
Algunos yacimientos en los cuales han sido hallados fosas rituales que contenían restos
culinarios de un banquete son los siguientes:
yacimiento periodo bibliografía Mas Castellar de Pontós, Cataluña
edad del hierro Pons, García 2008; García, Pons 2011
L’Almoina, Valencia romano, 5 aC-5 dC Marín, Ribera 2002: 294-295 La Monédière, Lenguadoc siglo VI aC Nickels, Genty 1974 Saint-Pierre-les-Martigues, Provenza
siglo I aC Nin 1999: 264 y nota 37
Aix-en-Provence, Provenza edad del hierro Poux 2002: 354 Lyon, Verbe Incarné, Rhône-Alps
edad del hierro Poux 2002: 350
La Croix du Buis, Limousin (Viereckschanze)
edad del hierro Poux 2000: 226-228
Santuario de Corent, Auvergne (Viereckschanze)
edad del hierro Poux 2002: 355; Poux, Foucras 2008
Fontenay-le-Comte, Les Genâts, País del Loira (Viereckschanze)
edad del hierro Poux 2000: 221
Ouessant, Bretaña edad del hierro Poux 2002: 347 Fosa 250 de la Grange aux Moines, Fesques, Normandía
edad del hierro Poux 2002: 352
Grange des Moines, Braine, Picardía (Viereckschanze)
edad del hierro Auxiette et al. 2000
Ribemont-sur-Ancre, Picardía (Viereckschanze)
edad del hierro Poux 2000; Poux 2002: 353
Verberie, les Gats, Picardía edad del hierro Poux 2002: 347
15 La mayor parte de la información procede de http://de.wikipedia.org/wiki/Viereckschanze.
175
Bliesbruck, Lorraine edad del hierro Schaub et al. 1984; Petit 1988 Naux-aux-Forges, Lorraine edad del hierro Poux 2000 Acy-Romance, Ardennes (Viereckschanze)
s. II aC Poux 2002: 349 i 356
Entzheim, Alsacia bronce final Landolt, van Es 2009: 220 Oderzo, Véneto edad del hierro Ruta et al. 2007 Unčovice, Moravia bronce medio Dohnal 1989 Nopigeia-Drapanias, Creta bronce final Hamilakis, Harris 2011
Tabla 8.4: Fosas relacionadas con banquetes.
Existe un grupo de fosas con restos de banquetes, muy a menudo halladas en
santuarios, que además presentan elementos de culto y serán estudiados más abajo.
También conocemos restos de banquetes en necrópolis. En este caso se relacionan con
un banquete funerario. Algunos ejemplos son la necrópolis fenicia de Gadir o el campo
de urnas de Can Roqueta, que serán estudiados en el capítulo 9.
Fosas relacionadas con libaciones Basándonos en relatos de época histórica, sabemos que se celebraban grandes
banquetes y libaciones y la vajilla utilizada podía ser retirada de la circulación o
guardada para otra ocasión. Los depósitos relacionados con una libación se
caracterizan por el hallazgo de un número elevado de vasos enteros de pequeñas
dimensiones (copas, tazas, cuencos) muy a menudo asociados a un ánfora o una tinaja.
Las tazas y cuencos se encuentran dentro de vasos más grandes o recubiertos por un
gran recipiente invertido. No resulta difícil de intuir que se trata de vasos utilizados en
una libación que se habían guardado a la espera de otra ceremonia. Los depósitos de
vasos relacionados con una libación suelen ser hallazgos bastante espectaculares, tal
como podemos ver en las figuras 8.6 a 8.8.
Yacimiento periodo bibliografía Fosa 12 y “tumba” 2 de la Fábrica de Ladrillos de Getafe, región de Madrid
edad del bronce Blanco et al. 2007: 47-48, 50-57, 240
Fay-de-Bretagne, País del Loira edad del hierro Allard, L’Helgouach, Poulain 1971 St. 235 de Quitteur, Franco Condado
bronce final Piningre, Nicolas 2005: 354
Balloy Bois de Roselle, Ile-de-France (Viereckschanze)
edad del hierro Poux 2000: 222-223
Valdivienne, Poitou-Charentes (Viereckschanze)
edad del hierro Poux 2002: 358
Dodow, distrito de Mecklenburg, norte de Alemania
edad del bronce Bartels 1990, citado por Veilke-Voigt 2007: 268
Muchow, Mecklenburg edad del bronce Brandt, Kluck 1989, citado por Beilke-Voigt 2007: 256-258
Raddusch, región de Brandemburgo
edad del bronce Hänsel 1998: 427
Altdorf-Römerfeld, Baviera edad del bronce Stapel 1999: 277, 280-281, 282, 282-283 Altheim, Baviera edad del bronce Stapel 1999: 285
176
Oberravelsbach, Baja Austria edad del hierro Lochner 1986 Schrattenberg, Baja Austria bronce medio Eibner 1969 Enzersdorf an der Fischa, Baja Austria
bronce antiguo Kreen-Leeb, Derndarsky 1998-1999
Großmugl, Baja Austria bronce medio Lauermann, Hahnel 1998-1999 Drösing, Baja Austria edad del bronce Kühtreiber 1994; Draganits 1994 Maisbirbaum, Baja Austria bronce medio Doneus 1991, 1994; Dell’Mour 1991 Santa Rosa de Poviglio, Emilia-Romagna
bronce medio y reciente
Bernabò, Cremaschi 1997; Cremaschi, Pizzi 2011
Wrocław Widawa, Polonia bronce final Baron 2010; Baron 2012 Horní Počaply, Praga bronce medio Bouzek, Sklenář 1987 Fosa 5/76 de Za Homoli, Praga 9-Bĕchovice
edad del bronce Vencl, Zadák 2010
Brod nad Dyjí, Moravia edad del bronce Palatová, Salaš 2002: 23 Dolní Věstonice, Moravia edad del bronce Palatová, Salaš 2002: 25 Lednice, Moravia edad del bronce Palatová, Salaš 2002: 27-29 Lovčičky, Moravia edad del bronce Palatová, Salaš 2002: 29-30 Moravský Písek, Moravia edad del bronce Palatová, Salaš 2002: 30-32 Mušov, Moravia edad del bronce Geisler, Stuchlíková 1986; Palatová, Salaš
2002: 33-34 Mutěnice, Moravia edad del bronce Palatová, Salaš 2002: 34-37 Pavlov, Moravia edad del bronce Palatová, Salaš 2002: 37-39 Staré Hvězdlice, Moravia edad del bronce Palatová, Salaš 2002: 40-41 Starý Liskovec, Moravia edad del bronce Palatová, Salaš 2002: 41-44 Těšetice, Moravia edad del bronce Palatová, Salaš 2002: 45-48 Veterov, Moravia edad del bronce Palatová, Salaš 2002: 48-50 Želešice, Moravia edad del bronce Palatová, Salaš 2002: 50-52 Zohor, Eslovaquia edad del bronce Bartík, Hajnalová 2004: 25 Lozorno, Eslovaquia edad del bronce Bartík, Hajnalová 2004 Kopčany, Eslovaquia edad del bronce BBartík, Hajnalová 2004 Báhoň, Eslovaquia edad del bronce Bartík, Hajnalová 2004 Vlaha, Transilvania edad del hierro Gogâltan, Németh, Apai 2011; Gogâltan,
Nagy 2012: 106-108 Remetea Mare-Gomila lui Gabor, Transilvania
edad del hierro Gogâltan, Nagy 2012: 114
Valea lui Mihai, Transilvania edad del bronce Ordentlich 1965
Tabla 8.5: Fosas rituales con conjuntos de cerámicas vinculados a libaciones.
A pesar que la mayoría de hallazgos se realizan en fosas excavadas expresamente, en
algunos casos se aprovechan silos (Horní Počaply).
Tal como he dicho más arriba en el párrafo dedicado a las fosas relacionadas con un
banquete, uno de los tipos de yacimiento de la edad del hierro en el cual podemos
encontrar vestigios de libaciones son las Viereckschanzen, definidas como recintos
rituales delimitados por un foso.
Por último, hay que destacar los depósitos de Drösing y de Maisbirbaum, que
presentan unas características especiales, ya que sus excavadores los consideran
depósitos de distribución de artesanos ceramistas. En 1985 se descubrió en Drösing,
Baja Austria, un depósito de 17 cerámicas de la edad del Bronce a 1,20 m de
profundidad. En una fosa irregular había una gran urna bicónica tapada con un plato
177
cónico y alrededor diez vasos más pequeños, la mayoría puestos boca abajo. Dentro de
la urna había seis vasos pequeños, unos puestos de pie y otros boca abajo, diez
guijarros (verosímilmente alisadores de cerámica) y una concha. El autor cree que se
trata del escondrijo de un ceramista, ya que todos los vasitos son de un tipo similar, y
además se asocian a los alisadores (Kühtreiber 1994). En Maisbirbaum, Baja Austria, se
encontró un depósito similar. Se hallaron un total de 52 cerámicas, mayoritariamente
tazas, correspondientes a dos momentos de la edad del bronce, y 12 guijarros de
piedra que se interpretan como alisadores de cerámica (Doneus 1991). Yo, aunque
reconozco que no puedo dar una explicación satisfactoria para los guijarros que
aparecen en los dos depósitos, pienso que los vasitos de cerámica son demasiado
parecidos a otras fosas relacionadas con una libación y por tanto los clasifico en este
apartado.
Otros hallazgos especiales los encontramos en la edad del bronce de Creta. En algunos
santuarios y palacios -como en Knosos y Rousses- han aparecido cientos de escudillas
puestas en el suelo boca abajo, que han sido relacionadas con rituales de libación
(Privitera 2004).
Es posible que después de haber visto tantos tipos de fosas que contienen cerámicas
enteras os acabéis haciendo un lío. En diversos capítulos he tratado de silos con
cerámicas enteras, escondrijos domésticos y fosas rituales relacionadas con una
libación. A fin de diferenciar cada una de ellos creo conveniente ofrecer en un cuadro
sus características principales (tabla 8.5):
Silo con cerámicas enteras (pág. 121)
Escondrijo doméstico (pág. 152)
Fosa ritual relacionada con una libación
- Silo o fosa cilíndrica reaprovechada - Tinajas o cerámicas de almacenaje - Sin asociación con otros elementos - Contexto doméstico
- Fosa de forma inespecífica - Cerámicas de todo tipo - Asociado a molinos, industria lítica, herramientas, etc. - Contexto doméstico
- Fosa de forma inespecífica - Cerámicas de pequeñas di-mensiones: copas y boles, pero también pueden ser ánforas - Sin asociación con otros elementos - Contexto doméstico, de santuario o sepulcral
Tabla 8.6: Diferencias entre tres tipos de fosas que presentan cerámicas enteras.
En resumen, en el silo con cerámicas enteras la fosa debe tener alguna de las formas
características del silo y las cerámicas deben ser tinajas o vasos de almacenaje, en los
escondrijos las cerámicas deben ser variadas y pueden estar asociadas a molinos
enteros, industria lítica y otros elementos y en las fosas rituales deben repetirse un
número elevado de pequeños vasos de uso individual (copas y cuencos).
178
Fosas con elementos de culto Otro grupo lo forman las fosas que contienen elementos propios del culto, como por
ejemplo incensarios, pebeteros o figuritas antropomorfas o zoomorfas de terracota.
También entran en este grupo los elementos valiosos de metal (calderas, sítulas, etc.)
que se relacionan con santuarios.
En algunos yacimientos se hallan pequeños vasos, llamados "vasos en miniatura", de
unos pocos centímetros de altura, que han sido estudiados en los trabajos de S. Băcueţ
Crisan (2011) y de M. Králik y M. Hložek (2007). Algunos autores suponen que los vasos
en miniatura eran utilizados en época clásica para hacer ofrendas de alimentos a los
dioses. Otras teorías dicen que los vasos en miniatura en realidad eran para contener
principios activos en medicina y serían la forma de administrarlos a los enfermos
(Josep Maria Solias, comunicación personal). Otra alternativa sería considerarlos
juguetes para los niños y en esta última opción no tendrían nada que ver con el culto.
M. Králik y M. Hložek (2007) han estudiado los vasos en miniatura del yacimiento
neolítico de Těšetice-Kyjovice y han observado las improntas de dedos del alfarero que
presentan. La conclusión es que gran parte de las improntas son infantiles, lo que va a
favor de una utilización como juguetes. Sin embargo, en esta monografía interpreto los
vasos en miniatura como elementos de culto, pero habrá que ver cómo evoluciona la
investigación.
J. Makkay en un trabajo publicado en el Acta Archaeologica de Budapest (Makkay
1978) da a conocer un grupo de yacimientos prehistóricos en los cuales se encontraron
molinos de vaivén. Makkay, a partir de algunos textos antiguos sobre la molienda ritual
deduce que podría tratarse de molinos que se usaron para moler ofrendas (por
ejemplo las primeras espigas recogidas en un campo) y que una vez amortizados
fueron retirados a una fosa junto con otros elementos relacionados con el culto (por
ejemplo, figuritas o restos alimenticios de un banquete). Tengo que notar que la
propuesta de Makkay no la he tenido en cuenta en este trabajo, ya que se contradice
con la propuesta de considerar los depósitos de molinos como escondrijos que hice en
el capítulo anterior.
Finalmente, habría que tener presente que no todas las figuritas deben ser
consideradas elementos de culto. Análisis químicos de contenidos sugieren que hay
cerámicas del neolítico en forma de animal que eran lámparas de aceite y por lo tanto
no tienen necesariamente un carácter ritual (Marangou, Stern 2009). Otro ejemplo
puede ser el silo de Porumbenii Mari-Várfele, en Transilvania, que presenta desechos
domésticos, entre los cuales existe un fragmento de figurilla zoomorfa (Nagy, Körösfői
2010).
179
Yacimientos elementos periodo bibliografía Puntal dels Llops, País Valenciano
MIN edad del hierro Moneo 2003: 179
Cueva del Valle, Extremadura
FIG, MIN siglos V y II aC Moneo 2003: 82-84
Castrejón de Capote, Extremadura*
FIG, ARM, PEV, CER
edad del hierro Berrocal 1989; Berrocal 2004
Castillo de San Pedro, Extremadura*
FIG, CER romano Berrocal 2004
Castelo Velho de Vaiamonte, Alentejo*
FIG, CER edad del hierro Berrocal 2004
Castelo de Garvâo, Alentejo*
FIG, PEV, CER
edad del hierro Berrocal 2004; Beirao et al. 1985-1986
Tesoro de Monsanto, Beira (vasitos de plata)
CAL edad del hierro Berrocal 2004
Noyen-sur-Seine, región de Paris
FIG neolítico Mordant, Mordant 1972: 567-568
Muides-sur-Loire, Centro de Francia
MIN bronce final/ hierro
Irribarria, Moireau 1991: 92
Fosa 39 de Bliesbruck, Alsacia
FIG edad del hierro Schaub et al. 1984: 233
Evans, Franco Condado (vajilla de bronce)
CAL bronce final Piningre, Mosca, Bonvalot 1999
Mirebeau-sur-Beze, Borgoña
MIN edad del hierro Joly, Barral 2007: 62
Tintignac, Lemosín ARM, CAL, FIG
edad del hierro Maniquet 2008
Großörner, Sajonia CAL edad del bronce Hänsel 1998: 428 Mormont, Suiza* CAL, CER, edad del hierro Dietrich, Kaenel, Weidmann 2007;
Kaenel, Weidmann 2007 Balsa de Noceto, Emilia-Romagna
FIG, CER edad del bronce Bernabò, Cremaschi 2009
Laghetto del Monsignore, Lacio
MIN edad del hierro Kleibrink 2000
San Pietro di Cantoni, Sepino, Molise*
CER siglo III aC Matteini et al. 1997-2000
Torre di Satriano, Lucania FIG, PEV, CER
siglos V-III aC Nava, Osanna 2001
Těšetice-Kyjovice, Moravia MIN neolítico Králik, Hložek 2007 Bagod-Kelet, Hungría FIG edad del bronce Bálint 2006 Ikewár, Hungría FIG, CAL edad del hierro Nagy et al. 2012 Čatež-Sredno, Eslovenia MIN neolítico Tomaž 2005 Colonia romana de Apulum, Transilvania
PEV, CER romano Fiedler 2005
Alba Iulia-Dealul Furcilor-Monolit, Rumanía
FIG, CER edad del hierro Lascu 2006; Ciugudean 2009
Scânteia, Rumanía FIG neolítico Cotiugă, Haimovici 2004: 322 Truțețti, Rumanía FIG, CER neolítico Cotiugă, Haimovici 2004: 322 Târgu Frumos, Rumanía FIG neolítico Cotiugă, Haimovici 2004: 322 Şomartin, Rumanía CAL edad del hierro Ciugudean, Luca, Georgescu 2008 Porţ, Transilvania MIN neolítico Băcueţ Crişan 2011 Pericei, Transilvania MIN neolítico Băcueţ Crişan 2011 Bocşa, Transilvania MIN neolítico Băcueţ Crişan 2011 Zalău, Transilvania MIN neolítico Băcueţ Crişan 2011
180
Sebeș-Râpa Roșie, Transilvania
FIG neolítico final Popa 2006
Nemea, Peloponeso FIG, MIN siglos VII-V aC Barfoed 2009 Santuario de Tegea, Peloponeso
FIG, ARM, CER
edad del hierro Thomassen 2009
Santuario de Isthmia, Peloponeso
FIG, ARM, CAL, CER
edad del hierro Thomassen 2009
Santuario de Argive Heraion, Peloponeso
FIG, CAL, CER
edad del hierro Thomassen 2009
MIN: vasos en miniatura; FIG: figuras, exvotos; CER: cerámicas; PEV: Pebeteros, quemadores y
aspergillus; ARM: armas; CAL: calderas y vajilla de bronce
* Además de elementos de culto aparecen restos de un banquete.
Tabla 8.7: Yacimientos con fosas que contienen elementos de culto.
Hallazgos en las ciénagas Finalmente tenemos los hallazgos de los pantanos y ciénagas, como los
descubrimientos de Skævinge o Radziejöw Kujawski. Muchos arqueólogos consideran
que como los pantanos son lugares donde es difícil de recuperar los bienes tirados, los
depósitos de las ciénagas deben representar forzosamente ofrendas rituales. En los
pantanos se echaron restos de banquetes y libaciones, cerámicas relacionadas con
rituales, objetos de culto, etc., tal como podemos ver en la tabla 8.7.
Yacimiento periodo bibliografía Flag Fen, Inglaterra bronce final Delibes, Fernández 2007: 24 Saint Clair, Normandía bronce final Delibes, Fernández 2007: 23 Pantano de Skævinge, isla de Sjælland, Dinamarca
romano Becker 1970: 147-150
Hundstrup Mose, isla de Sjælland, Dinamarca
edad del hierro Becker 1970: 130-131
Fjaltring, Jutlandia edad del hierro Becker 1970: 160-161 Varbro, Jutlandia edad del hierro Becker 1970: 150-151 Lundtoft, Dinamarca edad del hierro Becker 1970: 151-154 Tibirke, isla de Sjælland, Dinamarca
edad del hierro Becker 1970: 155
Bukkerup, Dinamarca edad del hierro Becker 1970: 157 Forlev, Dinamarca edad del hierro Becker 1970: 162-163 Riedstadt-Goddelau, Hessen romano Wagner 1985 Radziejöw Kujawski, Polonia edad del hierro Makiewicz 1988: 106-107
Tabla 8.8: Hallazgos rituales en las ciénagas europeas.
Algunos hallazgos de las ciénagas se relacionan con banquetes (aparecen cerámicas
asociadas a fauna, como en Varbro o Lundtoft), otros con libaciones (aparecen tazas y
copas, como en Hundstrup Mose o Fjaltring) o aparecen elementos propios del culto,
como figuras antropomorfas de madera (en Forlev).
181
La mayoría de los hallazgos de los pantanos deben ser atribuidos al mundo del ritual,
pero no siempre. Caben otras posibilidades, como los escondrijos y el mantener los
alimentos frescos, como veremos a continuación. A nivel metodológico es muy
interesante el estudio del arqueólogo H. Geißlinger, que, como muestra de
comparación, analizó once depósitos de metales preciosos del siglo XVII dC
encontrados en las marismas danesas. Como están datados en la edad moderna,
sabemos por informaciones históricas que estos depósitos son escondrijos, ya que los
restos fueron depositados a causa de la inseguridad de la época y finalmente se
perdieron. El razonamiento de Geißlinger es simple: si en la edad moderna los
pantanos eran utilizados para ocultar bienes valiosos, ¿por qué en la prehistoria tenía
que ser diferente? Por lo menos nadie negará que las ciénagas eran un lugar seguro
para esconder bienes que luego podían ser recuperados (Geißlinger 2004).
Los pantanos también se utilizaban para mantener los alimentos frescos. En el pantano
de Langaaker en Noruega se encontró un vaso de la edad del hierro con restos
orgánicos adheridos que podrían ser mantequilla (Schetelig 1914: 34 y 38, citado por
Beilke-Voigt 2007: 278). Un caso similar se da en Øvre Finn, también en Noruega
(Schetelig 1914: 38, citado por Beilke-Voigt 2007: 278). Estos hallazgos se interpretan
como recipientes en los que se guardaba la mantequilla fresca durante unos meses,
sumergiéndolos en los pantanos, tal como lo hacían en Irlanda y Escocia hasta el siglo
XVIII (Earwood 1997).
En los pantanos no sólo se tiraban ofrendas rituales si no que en ciertas ocasiones
también se inhumaban cuerpos de personas. Estos hallazgos normalmente son
clasificados como ofrendas rituales, aunque yo prefiero vincularlos a los yacimientos
sepulcrales. Algunos ejemplos son el pantano de Valmose, en Jutlandia, Dinamarca, en
el cual aparecieron los restos de 4 hombres y 11 caballos, datados en la edad del hierro
(Monikander 2006: 4) y de Östra Vemmerlöv, Suecia, donde fueron descubiertos los
esqueletos de 4 hombres, 20 perros, 5 zorros y restos de caballo, buey, cabra/oveja,
oso pardo y ciervo (Jennbert 2011: 114).
182
Fig. 8.1: Depósito de fundación hallado en un agujero de poste de la casa M de Haps, Holanda Meridional, consistente en un pequeño vaso. Fuente: Verwers 1972, figs. 41 y 51, reproducido por Gerritsen 2003: 64, fig. 3.20.
Fig. 8.2: Depósito de fundación en un agujero de poste de una cabaña neolítica de Bicske, en Hungría, consistente en dos cráneos de buey (Bos taurus L.) y dos hachas de piedra. Fuente: Makkay 1983: 163, fig. 75.
183
Fig. 8.3: Depósito de fundación consistente en los huesos de una cabra (Capra hircus L.) hallada en un agujero de poste de una cabaña neolítica en Káloz-Nagyhörcsök, Hungría. Fuente: Makkay 1983: 161, fig. 73.
Fig. 8.4: 1) Silo 5375 con tres esqueletos enteros de cerdos (Sus domesticus L.) del yacimiento de Geispoldsheim-Schowobenfeld, en Alsacia, edad del hierro. 2) Silo 5376 del mismo yacimiento, con un esqueleto entero de oveja (Ovis aries L.). Fuente: Putelat, Landolt 2013: 42, fig. 25 y p. 39, fig. 19.
184
Fig. 8.5: 1) Cráneo y patas de un buey (Bos taurus L.), atribuibles a una piel de ese animal depositada en la fosa. Yacimiento de Bad Doberan, en la Pomerania occidental, de la edad del hierro. 2) Cráneo y patas de un caballo (Equus caballus L.), identificables como el depósito de una piel, del yacimiento de Sorte Muld, isla de Bornholm, Dinamarca, de época romana. Fuente: 1) Schirren 1995: 331, fig. 9. 2) Klindt-Jensen 1957: 83 fig. 65, reproducido por Beilke-Voigt 2007: 112, fig. 29.
185
Fig. 8.6: Depósito de cerámicas de Enzendorf an der Fischa, en la Baja Austria, de la edad del bronce final. Se hallaron unas 65 tazas puestas en el interior de siete grandes platos. En este dibujo sólo aparecen una parte de las cerámicas recuperadas. Fuente: Kreen-Leeb, Derndarsky 1998-1999, fig. 5.
Fig. 8.7: Depósito de seis tazas del yacimiento de Vlaha-Pad, en Rumanía, dentro de un silo. Fuente: Gogâltan, Németh, Apai 2011: 168: fig. 2.
186
Fig. 8.8: Depósito de nueve tazas y una tinaja de Wrocław-Widawa, Polonia, de la edad del bronce final. Hay que notar la presencia de numerosos vasitos que indican una fosa relacionada con una libación. Fuente: Baron 2010: 425, fig. 4.
187
Capítulo 9
FOSAS SEPULCRALES (BURIAL PITS)
En primer lugar tengo que advertir que cuando en este trabajo utilizo el término “fosas
sepulcrales” me refiero sólo a las fosas sepulcrales que podemos hallar en contextos
domésticos, en las habitaciones de las casas o cercanas a los asentamientos. También
incluyo los hallazgos de los santuarios, pero no tomo en consideración las tumbas que
encontramos en megalitos, túmulos, cuevas sepulcrales, campos de urnas, hipogeos,
etc., que formarían las necrópolis.
En el capítulo anterior he comentado que a mi modo de ver la categoría "sepulcral"
pasa por encima de las otras categorías. Para mí cualquier estructura en la que aparece
un resto humano es una fosa sepulcral y en este punto soy consciente de que discrepo
de otros autores que consideran las sepulturas infantiles halladas bajo el pavimento de
las casas como depósitos de fundación (o sea fosas rituales) o que clasifican los silos u
otras fosas con restos humanos entre los depósitos especiales. En arqueología suele
haber una diferenciación clara entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos,
entre los asentamientos y las necrópolis. En nuestra ciencia la categoría "sepulcral" se
define a partir del hallazgo de restos humanos. Un resto humano es una prueba
irrefutable de que puede ser verificada mediante memorias de excavación, estudios
antropológicos, fotografías, etc., mientras que el calificativo "ritual" es siempre una
interpretación del excavador.
Insisto que para mí una estructura que contiene restos humanos es una fosa sepulcral.
Ahora bien, soy consciente de que si clasificamos como sepulcral cualquier fosa donde
aparezca un solo resto humano nos exponemos a dar como sepulcrales fosas de otros
tipos por el mero hecho de aparecer accidentalmente algún hueso humano
procedente de tumbas olvidadas. Como todo se puede discutir, yo estaría dispuesto a
clasificar las fosas que sólo contienen uno o dos restos humanos como sepulcrales
188
dudosos o incluso como no sepulcrales, en función de los otros elementos que
encontremos dentro de la fosa.
Ya que hablamos de restos humanos quizás es el lugar indicado para explicar que los
sedimentos ácidos destruyen los huesos y muchas sepulturas se detectan por la
estructura que las contiene (cista, túmulo) y por el ajuar funerario, porque el esqueleto
ha desaparecido. En estos casos es importante realizar estudios de fosfatos (Ernée,
Majer, Gaul 2009).
Sepulturas en silos Varios autores han notado que es frecuente el hallazgo de restos humanos en el
interior de silos en diversos momentos de la prehistoria europea (Cunliffe 1992;
Delattre et al. 2000; Márquez 2004, Lefranc et al. 2010). Barry W. Cunliffe señala que
el 40% de las más de 1700 fosas encontradas en el yacimiento inglés de la edad de
hierro de Danebury contenían depósitos especiales: restos humanos, carcasas de
animales, cereales carbonizados, molinos, pesas de telar, herramientas de hierro, etc.
Este autor considera que en la edad del hierro del sur de Inglaterra los hombres
prehistóricos ofrecían a las divinidades ctónicas diversas ofrendas, entre ellas sus
difuntos, cuando el silo ya había dejado de almacenar grano.
No es muy frecuente encontrar detalles sobre sepulturas en trabajos de historia o de
etnografía. Quizá por eso vale la pena citar un par de noticias que he encontrado
buscando datos en Internet. Las dos proceden de Sudáfrica, lugar en el cual se
utilizaron los silos para almacenar cereales hasta unos decenios atrás. La primera
noticia es que en 1828 el rey zulú Shaka fue asesinado y su cuerpo enterrado en un silo
vacío recubierto con piedras y barro (http://en.wikipedia.org). La segunda se refiere a
las muertes masivas que se produjeron los años 1856-1857 entre los xhosa de
Sudáfrica. El hambre fue tan extremo que en algunos lugares los cuerpos de los
difuntos quedaron a merced de los buitres y los perros y en algunos casos se utilizaron
los silos vacíos para enterrar a los muertos (Peires 1989: 243). Si consideramos estos
datos históricos, el entierro en un silo no sería un hecho habitual sino que vendría
motivado por causas excepcionales: un asesinato o una gran mortandad.
Las características principales que encontramos en estas sepulturas son:
1) Se hallan en el interior de los asentamientos.
2) Son fosas reutilizadas que fueron excavadas para otras funciones. La más
frecuente es la de silo para cereales. También se conocen, aunque no son tan
frecuentes, sepulturas en otros tipos de fosas: fosos, fosas ovales, fosas irregulares,
etc.
3) Ocasionalmente los cadáveres se presentan en posiciones poco cuidadas o
inhabituales, incluso en algunos casos se deduce que son arrojados a la fosa.
4) Pueden ser inhumaciones primarias (huesos en posición anatómica) o en
posición secundaria (paquetes de huesos o huesos sin conexión).
189
5) La mayoría de inhumaciones son individuales, aunque conocemos sepulturas
dobles o triples en Vermand y en Am Schluesselberg.
6) Raramente presentan ajuar funerario.
7) Unos pocos casos muestran signos de violencia (Lefranc et al. 2010: 84).
A continuación vamos a ver una muestra amplia de yacimientos europeos que
presentan silos reaprovechados para enterrar personas (tabla 9.1 y fig. 9.1).
Yacimiento periodo bibliografía Battlesbury Hillfort, Inglaterra edad del hierro Ellis, Powell, Hawkes 2008: 34-42 Casarão da Mesquita 3, Alentejo edad del bronce Santos et al. 2008: 78-81 Fuente Celada, Castilla eneolítico Alameda et al. 2011: 60-62 Cerro de la Cabeza, Castilla bronce final Fabián, Blanco 2011 San Román de Hornija, Castilla edad del bronce Delibes 1978 Las Matillas, región de Madrid edad del bronce Díaz del Río et al. 1997: 103-105 Camino de las Yeseras, región de Madrid
eneolítico Liesau et al. 2008: 108-109
Hoya 22 de Valladares I, Castilla-La Mancha
eneolítico García et al. 2008: 138
La Loma del Lomo, Castilla-La Mancha
edad del bronce Valiente 1992:104
Hoyo 3 de Aparrea, País Vasco edad del bronce Sesma, García 1995-1996: 294 Paternanbidea, Navarra neolítico García 1998 Los Cascajos, Navarra neolítico García, Sesma 2001 Hoyo 9 de Cortecampo II, Navarra (con 4 perros)
edad del bronce Sesma et al. 2009: 56 i 74
Hoyos 2 y 3 de Balsa la Tamariz, Aragón
bronce medio Royo, Rey 1993
Polideportivo de Martos, Andalucía
edad del bronce Lizcano et al. 1991: 284; Cámara et al. 2008: 74-77
Valencina de la Concepción, Andalucía
neolítico Márquez 2004: 116-117
El Acebuchal, Andalucía eneolítico Márquez 2004: 118 San Bartolomé de Almonte, Andalucía
eneolítico Márquez 2004: 118
Loma del Agostado, Andalucía eneolítico Márquez 2004: 118 Quincena, Andalucía eneolítico Márquez 2004: 118 Cantarranas-La Viña, Andalucía neolítico Márquez 2004: 118 El Trobal, Andalucía neolítico Márquez 2004: 119 Morro de Mezquitilla, Andalucía eneolítico Márquez 2004: 120 El Llanete de los Moros, Andalucía
eneolítico Márquez 2004: 122
Costamar, País Valenciano neolítico Flors 2009: 133-139 Institut de Batxillerat Antoni Pous, Cataluña
eneolítico/ bronce antiguo
Boquer et al. 1995
Estructura 21 de la Font del Ros, Cataluña
neolítico antiguo Bordas, Mora, López 1996: 401
Els Pinetons, Cataluña (con 3 ovicaprinos)
edad del bronce Balsera, Matas, Roig 2009: 255 i 261-262
Horts de can Torres, Cataluña neolítico Coll, Roig 2003-2004 Can Soldevila III, Cataluña (con restos de un perro)
edad del bronce Costa et al. 1982: 20
190
Can Ballarà, Cataluña bronce inicial Carlús, Díaz 1995 CR-4 de Can Roqueta, Cataluña bronce inicial Boquer et al. 1990; Castillana, Malgosa, Subirà
1999 Can Roqueta II, Cataluña (con zorro, oveja, cerdo)
bronce inicial Albizuri 2011
D-14, D-18, D-38 y D-61 de la Bòbila Madurell, Cataluña
edad del bronce Martín et al. 1987-1988; Martín et al. 1988: 18; Memoria de la excavación de 1987, inédita
Camp Zinzano, Cataluña edad del bronce Amorós 2008: 25-32 y 45-47 Els Cinc Ponts, Cataluña bronce antiguo Esteve et al. 2011: 27 E-151 del Bosc de Quer, Cataluña
bronce inicial Carlús, de Castro e.p.
Silos 17 y 59 de Sant Julià de Ramis, Cataluña
edad del hierro Burch, Sagrera 2009: vol. 3 p. 154
Carretera de Canoès, Cataluña Norte
neolítico medio Vignaud 2007: 33
Pirou, Lenguadoc (con restos de perro)
neolítico Loison et al. 2011:321-323
les Barres, Eyguières, Provenza neolítico final Barge 2009: 273 Estournelles, Roine-Alps edad del hierro Blaizot et al. 2000 La Plaine, Roine-Alps edad del hierro Blaizot et al. 2000 Saint-Paul-Trois-Châteaux, Les Moulins, Delfinado
neolítico Beeching 2010
Montélimar, Gournier-Fortuneau, Delfinado
neolítico Beeching 2010: 59
Châteauneuf-du-Rhône, Gornier-La Roberte, Delfinado
neolítico Beeching 2010: 60
Neuville-aux-Bois, Centro de Francia
edad del hierro INRAP 2006: 64
Les Pierrières, Batilly, Centro de Francia
edad del hierro Bayle, Salin 2013: 203
Bassée, región de París neolítico final Mazingue, Mordant 1982: 131 Au Levant des Gours aux Lions, Marolles-sur-Seine, Île-de-France
edad de hierro Delattre et al. 2000: 27
Str. 866 de la Grande Paroise, Les Sureaux, Île-de-France
edad de hierro Delattre et al. 2000: 26
La Grande Paroise, Les Rimelles, Île-de-France
edad de hierro Delattre et al. 2000: 26
Barley, Le Chemin de Montereau, Île-de-France
edad de hierro Delattre et al. 2000: 27
Varennes-sur-Seine, Proche le Marais du Colombier, Île-de-France
edad de hierro Delattre et al. 2000: 26
Varennes-sur-Seine, le Grand Marais, Île-de-France
edad de hierro Delattre et al. 2000: 26
Marolles-sur-Seine, Motteux, Île- de-France
edad de hierro Delattre et al. 2000: 26
St. 27 Chilly-Mazarin, la Butte aux Bergers, Île-de-France (con caballos)
edad del hierro Auxiette 2013: 172
Vermand, Picardía edad del hierro Lemaire, Malrain, Méniel 2000: 169 Verberie, Les Gats, Picardía bronce final Gransar et al. 2007: 556 Fresnes-Mazancourt, La Sole du Moulin, Picardía
edad del hierro Rougier, Watel, Blondiaux 2003
Framerville-Rainecourt, Le Fond d’Herleville, Picardía
edad del hierro Rougier, Watel, Blondiaux 2003
191
Auve, La Vigne, la Champagne edad del hierro Bonnabel et al. 2007 Avenay-Val d’Or, Sorange, la Champagne
edad del hierro Bonnabel et al. 2007
Bussy-Lettrée, Petit Vau Bourdin, la Champagne
edad del hierro Bonnabel et al. 2007
Bussy-Lettrée, Mont-Lardon, la Champagne
edad del hierro Bonnabel et al. 2007
Juvigny, La Voie Moïse, la Champagne
edad del hierro Bonnabel et al. 2007
Sarry, Les Anges, la Champagne edad del hierro Bonnabel et al. 2007 Taissy, Le Mont de la Cuche, la Champagne
edad del hierro Bonnabel et al. 2007
Neuflize, Le Clos, les Ardennes edad del hierro Bonnabel et al. 2007; Achard-Coromp et al. 2010
Souffelweyersheim, Les Sept Arpents, Alsacia
edad del hierro Lefranc, Boës, Véber 2008: 47
Geispolsheim, Forlen, Alsacia neolítico final Lefranc et al. 2011: 58-60; Lefranc et al. 2010: 97
Sablière Maetz de Rosheim, Alsacia
neolítico Thévenin, Sainty, Poulain 1977; Lefranc et al. 2010: 102
Rosheim, Leimen, Alsacia neolítico final Lefranc et al. 2010: 100 Matzenheim, Le Lavoir, Alsacia neolítico final Lefranc et al. 2010: 99 Didenheim-Morschwiller-le-Bas, La Rocade ouest, Alsacia
neolítico final Lefranc et al. 2010: 105-106
St. 17, 49 y 56 del Aerodromo de Colmar, Alsacia (con un esqueleto de cerdo)
neolítico final Lefranc et al. 2010: 102-104; Arbogast 2013: 193-196
Fosa 426 de le Moulin, Wittenheim, Alsacia (con un esqueleto de buey)
neolítico Arbogast 2013: 197
Silo 5553 de Schwobenfeld, Geispolsheim, Alsacia (con una liebre)
edad del hierro Putelat, Landolt 2013: 53-54
Entzheim, Geispolsheim, Alsacia neolítico final Lefranc et al. 2010: 96 Gougenheim, Alsacia neolítico final Lefranc et al. 2010: 97 Am Schluesselberg, Alsacia neolítico final Lefranc et al. 2010: 97 Marlenheim, Hofstatt, Alsacia neolítico final Lefranc et al. 2010: 98 Reichstett, Alsacia neolítico final Lefranc et al. 2010: 100 Rosheim, Rosenmeer, Alsacia neolítico final Lefranc et al. 2010: 101 Didenheim, Lerchenberg, Alsacia neolítico final Lefranc et al. 2010: 104; Jeunesse 2010 Riedisheim, Rue des Violettes, Alsacia
neolítico final Lefranc et al. 2010: 106
Holtzheim, Almatt, Alsacia neolítico Jeunesse 2010 Mundolsheim, Alsacia neolítico Jeunesse 2010 Herxeim, Palatinado neolítico Zeeb-Lanz et al. 2007 Grube 17/4 de Breisach, Baden-Würtenberg
edad del hierro Balzer 2006: I, 41-42
Oberderdingen-Großvilars, Baden-Würtemberg
neolítico Jeunesse 2010
Großmehring, Baviera neolítico Jeunesse 2010 Grube 14, 48 y 355 de Altdorf-Römerfeld, Baviera
edad del bronce Stapel 1999: 276, 278 y 283
Grube 248 de Altheim, Baviera edad del bronce Stapel 1999: 285 Le Mormont, Suiza edad del hierro Dietrich, Nitu, Brunetti 2009; Dietrich et al.
2009
192
Trassano, Basilicata neolítico Guilaine 1995: 536 Giebułtow, Polonia (con un esqueleto de buey)
neolítico Kołodziej 2011: 59
Ivanovice na Hané 3 Padělky od Medlovic, Moravia
edad del bronce Bálek et al. 2003: 142
Estr. K 591 de Prostejov-Drzovice, Moravia (con un esqueleto de perro)
neolítico Jeunesse 2010
Estr. 128 de Zadovice, Moravia (con un esqueleto de buey)
neolítico Jeunesse 2010
Bratislava, Mlynská dolina, Eslovaquia
neolítico antiguo Farkáš 2002: 26 i 30
Bajč, Eslovaquia neolítico antiguo Farkáš 2002: 27; Jeunesse 2010 Štúrovo, Eslovaquia neolítico antiguo Farkáš 2002: 34 Káloz-Nagyhörcsök, Hungría neolítico Makkay 1983: 161-162 Kőerberek, Hungría eneolítico Horváth et al. 2005: 145-146 Calle Királyok, Budapest, Hungría bronce medio Szilas 2009: 67 Tečić, Serbia neolítico antiguo Chapman 2000: 73 Traian, Moldavia, Rumanía neolítico final Chapman 2000: 69 Babadag, Dobrudja edad del hierro Ailincai et al. 2005-2006
Tabla 9.1: Yacimientos que presentan silos reaprovechados para enterrar personas.
Hay que destacar las sepulturas en el interior de silos en las cuales el individuo
humano se acompaña de los restos de animales sacrificados. Existen numerosos
ejemplos, entre los que se pueden mencionar Cortecampo II, Drzovice, Zadovice,
Giebułtow, etc.
Además de silos, se puede hallar sepulturas en otros tipos de fosas, como por ejemplo
en pozos de agua (Dourges, Balatonősződ, vid. capítulo 3), fosas ovales (Vermand) o
fosas irregulares (Bratislava, Tečić, Brześć Kujawski). Un lugar en el cual es frecuente
encontrar restos humanos en contextos no sepulcrales es en los fosos (Pariat 2006:
403). En los fosos se echaban restos humanos y carcasas de animales. En el foso del
yacimiento neolítico de Ittenheim, en Alsacia, se hallaron varios restos humanos
(Lefranc, Denaire, Boas 2010) y lo mismo ocurre en el foso neolítico de Noyen-sur-
Seine (Mazingue, Mordant 1982) o en el de Valencina de la Concepción (Márquez
2004). Otro ejemplo es el santuario celta de Gournay-sur-Aronde, donde aparecieron
numerosos restos humanos en los fosos junto con restos de fauna (Brunaux 1984).
En Ribemont-sur-Ancre, en la Picardía, se descubrió un templo celta con una base
formada por huesos humanos (sobre todo huesos largos) correspondientes a un
mínimo de 200 individuos (Brunaux 1984).
Sepulturas de animales en tumbas o en necrópolis En casi todos los estudios que he consultado sobre las sepulturas de animales los
autores distinguen entre los esqueletos de animales hallados en contextos de
habitación (v. capítulo 8) de los hallados en contextos funerarios (Kołodziej 2011,
Szmyt 2006). Entre los depósitos de animales asociados a tumbas se diferencia entre
193
los restos de fauna que se encuentran dentro de la misma fosa sepulcral (contexto I de
Szmyt 2006 y tipo 6 de Kołodziej 2011) o en una fosa aparte en una zona de necrópolis
(contexto II de Szmyt 2006 y tipo 7 de Kołodziej 2011). A continuación presento dos
tablas, la primera corresponde a hallazgos de esqueletos de animales en el interior de
las tumbas y la segunda a tumbas de animales en las necrópolis. En el primer caso los
restos se pueden considerar ofrendas de alimentos o animales sacrificados durante el
ritual funerario, mientras que en el segundo sólo pueden ser animales sacrificados
durante el ritual funerario.
Yacimientos especie periodo bibliografía Hort d’en Grimau, Cataluña
ASI edad del hierro Mestres, Sanmartí, Santacana 1990
Sepultura 17 de Sant Pau del Camp, Barcelona
CAP neolítico Molist et al. 2012: 455
Lloma del Betxí, País Valenciano
CAN edad del bronce Sanchis, Sarrión 2004: 180
Le Cendre-Gondole, Auvergne
EQ edad del hierro Deberge et al. 2009: 59-60
Les Tirelles, Chilleurs-aux-Bois, Centro de Francia
BOS, EQ edad del hierro Bayle, Salin 2013: 203-204
Aeródromo de Colmar, Alsacia
CRV, SUS neolítico Lefranc et al. 2010: 88
Inowrocław-Szymborze 1, Kujavia
BOS neolítico Szmyt 2006: 4; Kołodziej 2011: 67
Zdrojówka, Kujavia BOS neolítico Szmyt 2006: 4; Kołodziej 2011: 79-80
Parchatka, Polonia BOS neolítico Kołodziej 2011: 75 Estructura XV de Klementowice, Kujavia-Pomerania
BOS neolítico Kołodziej 2011: 67-69
Raciborowice, Polonia BOS, OVI neolítico Kołodziej 2011: 76 Złota, Polonia BOS, SUS,
OVI neolítico Kołodziej 2011: 80-86
Tumba 533 de Micenas, Peloponeso
CAN edad del bronce Day 1984: 24
Kolonos Agoraios, Atenas CAN edad del hierro De Grossi Mazzorin 2008: 74 Cementerio Kolonaki de Tebas, Grecia
CAN edad del bronce Day 1984: 24
Volos, Tesalia CAN siglo VI aC Day 1984: 24 Tumba IX de Knossos, Creta
CAN edad del bronce Day 1984: 23
Gournes, Creta CAN edad del bronce Day 1984: 23 Lapithos, isla de Chipre CAN, ASI edad del bronce Day 1984: 22-23 Politiko, isla de Chipre CAN, EQ edad del bronce Day 1984: 23
BOS: buey, CAP: cabra, OV/CAP: ovicaprinos, SUS: cerdo, CAN: perro, EQ: caballo, ASI: asno, CRV:
ciervo.
Tabla 9.2: Sepulturas de animales con los huesos en conexión dentro de tumbas.
194
Yacimientos especie periodo bibliografía Can Roqueta II SUS,
OV/CAP, CAN bronce inicial Albizuri 2011
Via Radicofani de Fidene, cerca de Roma
CAN romano De Grossi Mazzorin 2001
Dębice Kolonia, Kujavia BOS neolítico Szmyt 2006: 4 Krusza Zamkowa 13, Kujavia
BOS neolítico Szmyt 2006: 4; Kołodziej 2011: 69-70
Pitutkowo 5, Kujavia BOS, SUS, OV/CAP,CAN
neolítico Szmyt 2006: 4
Rzeszynek 1, Kujavia BOS neolítico Szmyt 2006: 4; Kołodziej 2011: 77
Strzelce 2 y 3, Kujavia BOS, CAN, CRV
neolítico Szmyt 2006: 4; Kołodziej 2011: 78
Zdrojówka, Kujavia BOS neolítico Szmyt 2006: 4; Kołodziej 2011: 79-80
Topolany 3-Nad žlebem, Moravia
CAN edad del bronce Bálek et al. 2003: 138
BOS: buey, CAP: cabra, OV/CAP: ovicaprinos, SUS: cerdo, CAN: perro, CRV: ciervo.
Tabla 9.3: Sepulturas de animales con los huesos en conexión en fosa aparte en una
necrópolis.
De todos los yacimientos mencionados en las tablas 9.2 y 9.3 yo destacaría los
siguientes:
En Atenas, en un pozo de la zona de Kolonos Agoraios se encontraron los restos de
unos 450 bebés o fetos a término, acompañados de unos 150 perros, que se interpreta
que fueron sacrificados para purificar la muerte de los niños (de Grossi Mazzorin 2008:
74).
La estructura XV de Klementowice, Kujavia-Pomerania, del neolítico, es una tumba con
dos mujeres y un niño y los esqueletos de dos toros sin cráneos (Kołodziej 2011: 67-
69). En el mismo yacimiento se conocen otras tumbas que combinan restos humanos y
de fauna.
En Zdrojówka, Kujavia, se halló una tumba neolítica que contenía restos humanos y de
cerdo y oveja. A su lado se enterró una pareja de bueyes (Kołodziej 2011: 79-80).
En Les Tirelles, en la región Centro de Francia, se excavó la tumba de un hombre con
tres toros y un caballo (fig. 9.2) (Bayle, Salin 2013: 203-204).
Vestigios de banquetes y libaciones funerarios En las necrópolis, junto al difunto, pueden aparecer huesos de fauna en conexión
anatómica, que pertenecen a alguna parte del cuerpo, interpretadas como piezas de
carne que se depositan como ofrenda alimentaria. Gonzalo Aranda y José Antonio
Esquivel han estudiado la fauna que aparece en las tumbas de la cultura del Argar, que
ocupa buena parte de la edad del bronce del sur de España. Dentro de las tumbas se
195
hallan preferentemente paletillas y muslos de ovicaprinos y de bovinos. Los autores
suponen que en el ritual funerario se sacrificarían bueyes u ovejas, en función del
estatus del difunto, y serían consumidos en banquetes, excepto la pieza de carne que
formaría parte del ajuar funerario (Aranda 2008; Aranda, Esquivel 2007).
En la necrópolis de incineración del bronce final y la primera edad del hierro de Can
Roqueta existe un estudio de fauna realizado por Javier López Cachero y Sílvia Albizuri.
Creen que las diversas coloraciones de los huesos quemados permiten distinguir
aquellas piezas de carne que se cocinaron (de tonos marrones, temperaturas bajas) de
las que se incineraron (coloraciones blancas indicativas de temperaturas muy altas).
Las primeras serían los restos del banquete, mientras que las segundas formarían parte
de la ofrenda al difunto, y mencionan que hay que estudiar muy bien el contexto del
hallazgo (López, Albizuri 2009: 62).
De hecho, existen pocos estudios de fauna procedente de necrópolis, tal como puede
verse en la tabla 9.4:
Yacimiento periodo bibliografía Can Roqueta, Cataluña edad del hierro López, Albizuri 2009 Los Cipreses, Murcia edad del bronce Aranda, Esquivel 2007 Madres Mercedarias de Lorca, Murcia
edad del bronce Aranda, Esquivel 2007
Necrópolis púnica de Gadir, Cádiz, Andalucía
edad del hierro Niveau de Villedary 2006
Fuente Álamo, Andalucía edad del bronce Aranda, Esquivel 2007 Cuesta del Negro, Andalucía edad del bronce Aranda, Esquivel 2007 Cerro de la Encina, Andalucía edad del bronce Aranda, Esquivel 2007 Necrópolis de Villa Bruschi Falgari, Etruria
edad del hierro Minniti 2012
Necrópolis del Palazzo dei Conservatori, Etruria
edad del hierro Minniti 2012
Necrópolis del Foro di Cesare, Roma
edad del hierro Minniti 2012
Tabla 9.4: Necrópolis prehistóricas europeas en las cuales se han estudiado los restos
de fauna. Parte corresponden a ofrendas alimentarias ofrecidas al difunto y parte a los
restos de banquetes funerarios.
En algunas necrópolis se localizan conjuntos de cerámicas enteras iguales que los que
en el capítulo 8 hemos definido como procedentes de una libación. En Krusza
Zamkowa, Polonia, se encontró un depósito de cinco tazas en la necrópolis de la edad
del hierro (Makiewicz 1988: 106-108). El hallazgo se podría relacionar con una libación,
ya que las tazas son de un modelo muy parecido.
En la necrópolis del Cabezo Lucero, en Valencia, del siglo IV aC, Aranegui y Grévin
(1993: 46) explican que los vasos de libación del interior de las tumbas se encuentran a
menudo boca abajo, lo que se relaciona con el vertido de un líquido en su interior.
196
Fig. 9.1: Sepulturas en silos. 1) Sepultura en un silo neolítico de Holtzheim-Altmatt, Alsacia. 2) Sepultura en un silo de Ivanovice 3, Padělky od Medlovik, estructura 518, con una mujer y tres niños. Moravia, bronce final. Fuente: 1) Jeunesse 2010: 31, fig. 3. 2) Bálek et al. 2003: 142, fig. 8.
Fig. 9.2: Sepultura de un individuo masculino (a la izquierda de la fosa) con tres bueyes y un caballo en Les Tirelles, Centro de Francia. Fuente: Fournier 2010, reproducido en Bayle, Salin 2013: 204, fig. 4.
197
Capítulo 10
ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
En este capítulo nos centraremos en las estructuras que sirven para obtener o elaborar
materias y productos que eran utilizados por las sociedades prehistóricas. Las
llamamos estructuras industriales porque en ellas se fabricaban materias, útiles y
objetos que formaban parte de los conocimientos técnicos de una sociedad.
En principio, de todas las estructuras industriales que se describen aquí tenemos
indicios que fueron utilizadas en la prehistoria europea, aunque algunas han sido poco
estudiadas o se encuentran mal conservadas. El resultado es que de algunas de ellas
sólo puedo dar indicaciones a través de descripciones etnográficas o de textos
antiguos.
Hoyos para extraer arcilla (en inglés, clay pits) Antiguamente la arcilla era muy utilizada en la construcción de las casas y edificios.
Con el fin de proveerse de arcilla excavaban unos hoyos cerca de las casas de donde
extraían el material de construcción por debajo del nivel superficial. Estos hoyos tienen
una morfología peculiar: están formados por la acumulación de unas cavidades de
forma vagamente oval, más o menos regulares, con un frente de excavación con
paredes casi verticales y una parte opuesta de paredes de inclinación más suave, por
donde se saca la arcilla (Gascó 1985: 16). La intersección de varias fosas de extracción
da lugar a grandes fosas con un suelo similar a los cráteres de la luna. El ejemplo
etnográfico que da Werner Buttler de una fosa para extraer arcilla de la zona de
Debrecen, en Hungría, es muy característica (fig. 10.1) (Buttler 1934: 135 = Buttler
1936: 26).
Los hidatsa del valle del Missouri utilizaban lodges para vivir en invierno, que recubrían
con turba o con tierra. Para recubrir el tejado del lodge las mujeres hidatsa cavaban
fosas para extraer la tierra de unos seis pies de diámetro y tres pies de profundidad
(Wilson 1934, 366-368).
198
En arqueología probablemente las fosas para extraer arcilla más conocidas son las de
los poblados del neolítico danubiano. Algunas de las casas largas tienen a su alrededor
fosas de diversa profundidad de las que se extrajo la arcilla utilizada para recubrir las
paredes de las casas con la técnica del torchis (fig. 10.2).
En el siguiente cuadro (tabla 10.1) se citan algunas fosas para extraer arcillas recogidas
en la bibliografía. Tengo que destacar que algunas de ellas han sido catalogadas por
sus excavadores como "fondos de cabaña", pero las he incluido aquí porque tienen
morfologías características. En las figuras 10.3 y 10.4 se pueden ver algunos ejemplos.
Yacimiento periodo bibliografía
Santo Ovidio, Portugal edad del hierro Martins 1991
Alfar de Rabatún, Andalucía romano García, López 2008: 286-287
Alicante, País Valenciano medieval Rosser, Quiles, Rosselló 1993
GE17, GE195 y GE97-350 de
Costamar, País Valenciano
bronce final Flors 2010: 148-151
Mas d’Is, País Valenciano neolítico Rojo, Garrido, García 2012: 396-401
Camp Cinzano, Cataluña edad del bronce Amorós 2008: 54-56
Can Roqueta, Cataluña bronce inicial Terrats 2010: 150
Vall Suau, Cataluña bronce inicial Carlús 1996
Els Pinetons, Cataluña bronce final Balsera, Matas, Roig 2009
La Solana, Cataluña tardoantiguo Barrasetas, Járrega 2007
La Jasse d’Eyrolles, Languedoc bronce final Gascó 1980
Jonquies, Languedoc bronce final Grimal 1979
Fosa 64 de Carsac, Carcasona,
Languedoc
bronce final Guilaine et al. 1986: 33-51
Ornaisons-Médor, Languedoc edad del bronce Guilaine et al. 1989: 165-168
La Pinede, Languedoc romano Alliot, Théveny 2009
Le Cendre-Gondolle, Auvergne edad del hierro Deberge, Blonde, Loughton 2007: 75-78
Cournon-d’Auvergne, Auvergne bronce medio Carozza, Bouby, Ballut 2006
Besançon-Saint-Paul, Franco
Condado
neolítico Petrequin 1979: 68
Passy, Richebourg ouest,
Borgoña
bronce final Muller, Nicolas, Auxiette 2010
Cuiry-les-Chaudardes, Picardía neolítico Ferdière 1988: 47
Colmschate-Skibaan, Países
Bajos
romano Hermsen 2007
Wustermark, Haveland,
Alemania
bronce final Peters 1999
Saladorf, Austria neolítico antiguo Masur 2008
Sammardenchia Cûeis, Italia neolítico Bagolini, Ferrari, Pessina 1993: 34
Favella, Calabria neolítico Tiné 2009: 99-172
Bořitov VII, Moravia eneolítico Ondráček, Dvořák, Matĕjičková 2005: 24-33
Blažovice I, Moravia eneolítico Ondráček, Dvořák, Matĕjičková 2005: 46
Nemojany I, Moravia eneolítico Ondráček, Dvořák, Matĕjičková 2005: 93-94
Holubice, Moravia eneolítico Ondráček, Dvořák, Matĕjičková 2005: 83-91
Úholičky, Bohemia eneolítico Dobeš, Vojtĕchovská 2008
199
Liptice, Bohemia eneolítico Zápotocký 2008:397-399
Košice-Červený rak, Eslovaquia neolítico Kaminská, Kaczanowska, Kozlowski 2008
Balatonboglár–Berekre-dûlõ,
Hungría
edad del hierro Honti et al. 2002: 28-31
Fundort Dobri-Alsó-mező,
Hungría
eneolítico Horváth, Simon 2004
Tabla 10.1: Hoyos para extraer arcilla.
Para intentar aclarar diferencias entre tipos de fosas parecidas se expone la tabla 10.2,
en la cual intento apuntar los elementos morfológicos discriminantes.
Fondos de cabaña (p. 39) Hoyos para extraer arcilla Fosas con cerámicas soterradas (p. 128)
- De planta regular, general-mente rectangulares o circulares. - Base plana. - Pueden presentar estructuras domésticas como agujeros de poste, hogares, hornos, etc.
- De planta aparentemente irregular, formada por la yuxtaposición de diversas fosas de extracción de planta oval de1,50-2 m de eje máximo. - Base irregular, en forma de cavidades que recuerdan los cráteres de la luna. - No suelen presentar estructuras domésticas en su interior.
- De planta aparentemente irregular, formada por la yuxtaposición de diversas fosas de planta circular de pequeño tamaño (0,60-0,80 m). - Base irregular, en forma de cavidades que recuerdan los cráteres de la luna, de tamaño más pequeño. - No pueden presentar estructuras domésticas en su interior.
Tabla 10.2: Diferencias morfológicas entre los fondos de cabaña, los hoyos para extraer
arcilla y las fosas con cerámicas soterradas.
Los hoyos para extraer arcilla pueden ser utilizados posteriormente para otras
utilidades: fosas de decantación de la arcilla, fosas para amasar la arcilla, balsas para
abrevar los animales con el agua de lluvia, vertederos de basura, etc. (Cavulli 2008: 13-
15). Algunos reaprovechamientos se estudiarán en los párrafos siguientes.
Hoyos para decantar y amasar arcilla Los hoyos para decantar arcilla suelen ser fosas anchas y poco profundas, de paredes
irregulares, donde se decantaba la arcilla con agua. Los hoyos para amasar arcilla y
mezclarlo con paja, heces u otros elementos tienen una morfología similar.
Normalmente estas fosas aprovechan la depresión dejada por una fosa de extracción
de arcillas y su fondo se encuentra rellenado por una capa de arcillas y limos. Si las
arcillas contienen materia orgánica tendremos que pensar en fosas para amasar arcilla
con elementos como la paja. En el norte de Italia existen varios yacimientos neolíticos
que presentan fosas para mezclar la arcilla: Savignano sul Panaro, Casalnoceto, Campo
Ceresole, Brignano Frascati, etc. (Cavulli 2008: 314-315).
200
En ciertas ocasiones los hoyos para amasar o decantar arcilla son un poco más
elaborados. En el barrio artesanal de la edad del hierro de Le Cendre-Gondole, en
Auvernia, se han conservado cerca de los hornos de cerámica algunas fosas con el
suelo empedrado o con un lecho de fragmentos de cerámica, rellenadas con una capa
de arcilla, en las que se supone que se amasaba el barro. En la misma zona aparecen
unas fosas con indicios de haber contenido una caja de madera en la cual se producía
la decantación de las arcillas (Deberge, Blonde, Loughton 2007: 75-78).
Hornos de cerámica En varias ocasiones los arqueólogos se han planteado de qué manera se podían cocer
las cerámicas prehistóricas. Se han realizado algunas experimentaciones y el resultado
ha sido que se podían utilizar hornos muy simples para cocerlas (Anghel 1999, 2000,
2003, 2011; Palamarczuk 2004; Thera 2004). De hecho, la etnoarqueología y la
experimentación muestran que los hornos que hemos llamado "domésticos" (v.
capítulo 3) se pueden utilizar ocasionalmente para cocer cerámicas, pero además
conocemos otras maneras de cocer la cerámica.
Cocción en pila: Una de las fórmulas conocidas por la etnoarqueología es la cocción en
pila, consistente en apilar los vasos y la leña sobre el suelo o en una ligera depresión
(fig. 10.5). El profesor Felix-Adrian Tencariu ha estudiado las diferentes maneras que
existen de cocer las cerámicas al aire libre, con datos etnoarqueológicos de
poblaciones de los cinco continentes, especialmente de África (Tencariu 2010). La
lectura del trabajo de Tencariu nos permite ver que ésta era seguramente la manera
de cocer las cerámicas más utilizada en la prehistoria. Ahora bien, la cocción en pila
resulta poco visible en arqueología. Cuando se han retirado las cerámicas sólo quedan
restos de carbones y cenizas, fragmentos de las cerámicas rotas durante el proceso de
cocción y los fragmentos usados para proteger o para tapar las bocas de las cerámicas.
Cuando se reutiliza el horno se limpian las cenizas y su uso continuo crea una base
ligeramente rubefactada que permite identificarlos, pero en algunos lugares como en
el norte de Marruecos tienen la costumbre de hacer los hornos en cárcavas, de tal
manera que cuando llegan las lluvias desaparece la evidencia (González et al. 2001:
16).
Horno en fosa, consistente en una fosa donde se depositaban los vasos que se querían
cocer y entre ellos se metía el combustible, generalmente troncos y ramas de árbol,
pero también hierbas o boñiga de vaca secada en las zonas donde escaseaba la leña.
En algunas zonas de Marruecos los alfareros utilizaban simples cubetas de forma
cilíndrica de 1,5 m de diámetro para cocer las cerámicas. El espacio era ocupado por
las cerámicas y por el combustible (Herber 1932).
En Níger, las ceramistas hausa cocían las cerámicas tradicionales en hornos de unos
dos metros de diámetro y 0,50 a 0,70 m de profundidad. En la parte de abajo ponían
un lecho de excrementos secos de animales y encima las cerámicas y la leña, cubierta
por otra capa de boñiga. El horno se encendía a la puesta del sol y quemaba con llama
201
viva una hora aproximadamente. Durante la noche se dejaba que se enfriaran las
cerámicas y no se tocaban hasta el día siguiente (fig. 10.6) (Dupuis, Echard 1971: 31-
32).
En California, en el W de Estados Unidos, las mujeres yuman y shoshon eran unas
expertas artesanas de la cerámica. Para cocer 8 piezas de cerámica, una mujer utilizaba
una fosa de 0,60 m de diámetro y 0,40 m de profundidad, con las cerámicas cubiertas
con troncos de yuca y cortezas (Campbell 2005: 129-135).
A pesar de que se deberían contrastar los datos con experimentaciones o con una
mejor información etnoarqueológica, parece que estas fosas, como las fosas de
combustión, deben dar importantes rubefacciones y en ciertos casos incluso la cocción
parcial de las paredes. No tengo por ahora confirmada ninguna fosa con este uso en la
prehistoria europea. Habrá que ser un poco pacientes, ya que deben estar confundidas
con fosas de combustión y otros tipos de hornos.
Horno en fosa con pozo de acceso: Este horno consiste en un pozo o una rampa que
comunica con la cámara de cocción, de forma cónica con una salida de humos, que
genera un tiraje mejor y permite alcanzar temperaturas más altas. No existen muchos
ejemplos conocidos, pero se pueden citar los hornos neolíticos de Besançon-Saint-
Paul, descrito por Pétrequin (1979: 63-66) (fig. 10.7), el de Notre Dame-de-Marceille
(Vaquer 1994), el de Reichstett-Schamli, en Alsacia (Duhamel 1978/79: 55-56) o el de
Otaslavice en Moravia (Duhamel 1978-79: 55), este último de la edad del hierro.
Podrían ser del mismo tipo los hornos E-68 del Mas d'en Boixos (Farré et al. 1998-
1999: 119-120), E-56 de Cinc Ponts (Esteban et al. 2011: 28) o el CJ-II-1 de cal Jardiner
(Martín, Pou, Carlús 1997: 24-25), todos en Cataluña, pero se hallan muy arrasados.
Horno de bóveda con dos cámaras, que a pesar de parecer más evolucionado lo
tenemos documentado ya desde el neolítico en el este de Europa. El fuego se
concentra en la cámara inferior (cámara de fuego) y las cerámicas para cocer se meten
en la cámara de cocción, normalmente en forma de bóveda, separada de la cámara de
fuego por una parrilla de barro con agujeros que dejan pasar el aire caliente (fig. 10.8).
En la tabla 10.3 doy algunos ejemplos sacados de la bibliografía que he consultado.
Yacimiento período bibliografía
Can Gambús 2, Cataluña bronce inicial Artigues, Bravo, Hinojo 2006: 118-119
Portal Vielh de Vendres,
Languedoc
bronce final Carozza, Burens 2000
La Sauzaie, Poitou eneolítico Duhamel 1978-1979: 55-56
Clermont-Ferrand, Auvergne edad del hierro Duhamel 1978-1979: 63
Florange, Lorraine edad del hierro Duhamel 1978-1979: 59
Sévrier, Saboya bronce final Duhamel 1978-1979: 56-58
Hohlandsberg, Alsacia bronce final Duhamel 1978-1979: 56
Achenheim, Alsacia bronce final Duhamel 1978-1979: 56
Marlenheim, Alsacia edad del hierro Duhamel 1978-1979: 58
Rosheim, Sablière Helmbacher,
Alsacia
edad del hierro Duhamel 1978-1979: 58-59
202
Sissach-Brühl, Suiza edad del hierro Duhamel 1978-1979: 62
Wien III-Engelsberggasse-
Riesgasse, Baja Austria
edad del hierro Duhamel 1978-1979: 62
Bieskau, Silesia, Polonia edad del hierro Duhamel 1978-1979: 63
Postoloprty, Bohemia neolítico Duhamel 1978-1979: 55
Hlinsko, Bohemia neolítico Petrasch 1986:44
Brno-Horní Heřpice, Moravia edad del hierro Duhamel 1978-1979: 61
Opatovice Velké, Moravia edad del hierro Duhamel 1978-1979: 62
Kramolin, Moravia neolítico Petrasch 1986:44
Žvanec, República Checa neolítico Petrasch 1986:44
Kamenin, Eslovaquia eneolítico Duhamel 1978-1979: 55
Bratislava, Eslovaquia edad del hierro Duhamel 1978-1979: 60
Budapest-Bekásmegyer,
Hungría
edad del hierro Duhamel 1978-1979: 61
Židovar, Serbia edad del hierro Duhamel 1978-1979: 63
Kosteški IX, Moldavia neolítico Petrasch 1986:44
Cîrcea, Valaquia neolítico Petrasch 1986:44
Leu-La Tei, Rumanía neolítico Petrasch 1986:44
Tărtăria, Rumanía neolítico Petrasch 1986:44
Glăvăneștii Vechi, Moldavia neolítico Comșa 1976: 359
Valea Lupului, Moldavia neolítico Comșa 1976: 359
Tabla 10.3: Ejemplos de hornos de cerámica prehistóricos de Europa con dos cámaras.
La mayoría de hornos de la tabla 10.3 se encuentran en buen estado y se conserva la
base de las dos cámaras que los componen. Pero a menudo nos encontramos con
restos dañados de hornos que se identifican sólo por el hallazgo de fragmentos de una
parrilla de barro.
Vertederos de cerámica Todos los arqueólogos hemos visto alguna excavación en la cual aparece una
acumulación notable de cerámicas dentro de un silo, una fosa, un terraplén. Estas
acumulaciones de cerámicas normalmente se consideran vertederos de cerámica de
un horno de alfarero, aunque muy a menudo se da el nombre de vertedero al lugar
donde aparece una acumulación notable de cerámica, sea cual sea su origen. Incluso
en algunos casos se utiliza el término, claramente abusivo, de "depósito de cerámica".
Cuando son vertederos de cerámica de un alfar se localizan los hornos en su
proximidad o bien se detectan ejemplares de cerámica mal cocida o deformada. Un
buen ejemplo es el alfar romano de Rabatún, en Jerez de la Frontera, Andalucía, en el
cual se conocen hornos de ánforas y cerámica común. Al lado de estos hornos se hallan
los vertederos, entre los que destaca la UE 640, una fosa para la extracción de arcilla
(fig. 10.9) que fue rellenada con tejas y otro material constructivo, ánforas, cerámica
común y restos de fauna (García, López 2008: 286-287).
203
Yacimiento periodo bibliografía
Alfar de Rabatún, Andalucía romano García, López 2008: 286-287
Portal Vielh de Vendres,
Languedoc
bronce final Carozza, Burens 2000
La Pinede, Languedoc romano Alliot, Théveny 2009
Oppidum de Bibracte, Borgoña edad del hierro Olmer, Paratte, Luginbhül 1995
Fosa OZ87046 de Oleye-Al
Zèpe, Hesbaye, Bélgica
neolítico Cahen, Jadin 1996
Fosa 258 de Sarup, Isla de Fyn,
Dinamarca
neolítico Andersen 1976
Dumesti-Între pâraie, Moldavia neolítico Alaiba 2005
Tabla 10.4: Yacimientos europeos en los cuales se han localizado vertederos de
cerámica en fosas.
Algunos ejemplos de vertederos sensu latu que no corresponden al modelo de una
alfarería pueden ser el vertedero de cerámica púnica de Can Vicent d’en Jaume en la
isla de Eivissa (Pérez, Gómez 2009), el silo 1 de la villa romana del Bosquet (Bosch,
Miret 1989) o el vertedero de la calle del Baró de Petrès, en la ciudad romana de
Valencia, con más de un centenar de cerámicas entre ánforas y cerámicas comunes
(Marín, Ribera 2002: 296).
También existen algunos ejemplos de acumulaciones de fragmentos de cerámica en el
fondo de una fosa que resultan difíciles de adscribir a una función concreta. Sería el
caso de las fosas 93 y 94 de Kösching en Baviera (Biermeier, Kowalski 2009), de
Znojma-Hradiště en el sur de Eslovaquia (Čižmář 2004), de la estructura 385 de Cuiry-
les-Chaudardes (Lasserre-Martinelli, Le Bolloch 1982), de la calle Angosta de los
Mancebos de Madrid (Caballero et al. 1985, Priego 1994), de Budai Skála en Budapest
(Beszédez, Horváth 2007: 148-149), etc. En estos casos no me atrevo a decir si son silos
que se utilizaron como vertederos o si deben incluirse entre los silos con cerámicas
enteras. A destacar que en la calle Angosta de los Mancebos se detectan importantes
aportaciones de cenizas, huesos y arcilla cocida, lo que nos permitiría considerar el
hallazgo de Madrid como una simple fosa de desperdicios.
Hornos de cobre Los hornos de cobre son las instalaciones donde se obtiene el cobre o sus aleaciones.
En los últimos años el estudio de las escorias halladas en las excavaciones y unas
cuidadas experimentaciones han dado como resultado un cierto conocimiento de los
procesos técnicos que permitían la fabricación de objetos de cobre y de bronce a partir
de minerales presentes en las minas (Ambert 1998; Carozza, Mille 2007; Happ et al.
1994). Las instalaciones que se asocian a la elaboración del cobre son
fundamentalmente dos tipos de hornos:
Hornos de reducción: Son los hornos en los que se cuece el mineral de cobre mezclado
con carbón vegetal y se obtiene cobre y numerosas escorias. Los hornos de reducción
204
suelen estar situados en las zonas mineras. Los más conocidos son los de Mitterberg,
en los Alpes austriacos, que consisten en una fosa cuadrangular situada en la ladera de
una montaña con paredes de piedra unida con arcilla por tres lados, con la boca del
horno por delante y el interior lleno de carbones y escorias de cobre adheridas a las
paredes (fig. 10.10). Paul Ambert, en un artículo publicado hace unos años, pasa
revista a otros hornos conocidos en toda Europa (Ambert 1998).
Hornos de fundición: El producto obtenido en el horno de reducción se limpia y se
eliminan las escorias y la masa de cobre se vuelve a fundir en unos hornos llamados
hornos de fundición. Se trata de fosas donde estaba el combustible (normalmente
carbón vegetal) y en las cuales se producían elevadas temperaturas gracias a la
utilización de un fuelle con una tobera que forzaba el aire. La masa de cobre e
impurezas se fundía en un crisol de cerámica y el cobre o bronce fundido se echaban
en unos moldes de gres que daban forma a la pieza.
Se conocen algunos hornos de fundición más o menos bien conservados en los
poblados de Minferri, en el llano occidental catalán (fig. 10.11) (Saula 1995: 15; Equip
Minferri 1997), y en Le Cendre-Gondole, en Auvernia, Francia (Deberge, Blonde,
Loughton 2007: 79-81).
Herrerías (smithies) En los últimos años los estudios paleometalúrgicos han permitido conocer cómo se
producía el proceso de elaboración de productos de hierro. Como en la elaboración del
cobre, los estudios de siderurgia antigua se han centrado en los análisis químicos de
los objetos de hierro y escorias encontradas en los yacimientos prehistóricos, además
de una cuidadosa experimentación que ha permitido descubrir la cadena operativa del
trabajo del metal (Garçon 2006; Kmošek 2008; Kmošek, Kmošek 2008; Pleiner 1997,
2000; Serneels 1997). A veces han sido de provecho los estudios etnoarqueológicos
como el de J.P. Ossah Mvondo sobre los hornos de hierro en Camerún (Ossah Mvondo
1998).
Simplificando, tres son las estructuras principales que encontramos ligadas a la
siderurgia prehistórica: 16
Hornos de reducción: En los hornos de reducción se pone el mineral de hierro junto
con carbón vegetal en el interior de un cilindro refractario con toberas conectadas a
fuelles por donde pasaba una intensa corriente de aire. En el fondo del horno había un
depósito de escoria en el cual se recogía el producto de la reacción. La corriente de
aire activaba la combustión del carbón y la reducción de los óxidos de hierro presentes
en el mineral, liberando el hierro, que quedaba en el fondo del horno en una masa
llamada esponja de hierro.
Los hornos de reducción suelen encontrarse cerca de las minas de hierro. Se conocen
algunos hornos de la cultura de Hallstatt en Waschenberg, Austria, y de la cultura de La
16 Radomir Pleiner (1997, 2000) diferencia entre más tipos de hornos. Aquí me limito a señalar los más importantes.
205
Tène en la región de Praga: en Chŷně I, en Ořech y en Podbořany (figs. 10.12 y 10.13)
(Pleiner 1997, 2000: 141 -155).
Fraguas: Las fraguas son los hornos donde el herrero calienta la esponja de hierro que
ha salido de los hornos de reducción para ponerla al rojo vivo y poder martillear en el
yunque. Normalmente las fraguas y los yunques se suelen asociar el taller del herrero,
como podemos ver en el yacimiento de la segunda edad del hierro de Mas Castellar de
Pontós, en el NE de Cataluña (fig. 10.14) (Rovira 1997, 2002).
Yunques: Los yunques consistían normalmente en una piedra cercana a la fragua en la
cual el herrero golpeaba el hierro, eliminaba algunas impurezas y le daba forma.
Carboneras Se trata de una estructura industrial llamada carbonera, que corresponde al lugar
donde tradicionalmente se hacía el carbón vegetal para las cocinas y para la industria
siderúrgica.
Existen tres tipos principales de carboneras tradicionales. El primer tipo era llamado
carbonera francesa o pila alta por los carboneros catalanes y consiste en un montón
de leña de forma cónica de unos 10 m de diámetro con una chimenea en su centro
cubierta con ramas verdes y tierra (fig. 10.15, 1). Normalmente se pone la leña más
gruesa en medio y la más delgada en los extremos. La carbonera se enciende durante
unos días y cuando ya sólo sale humo limpio y transparente se tapan los agujeros de
ventilación y se deja que se extingan las llamas. La carbonera francesa es conocida en
la Península Ibérica, Francia, Italia, Alemania, etc., presenta numerosas variantes según
la región y es el tipo de carbonera más extendido. 17
Otro tipo son las carboneras de fuelle o pila tortosina en las que la leña se pone dentro
de una construcción trapezoidal de piedra seca de cuatro o cinco metros de largo y
uno o dos metros de alto (fig. 10.15, 2). En la parte trasera tienen tres respiraderos por
donde entra el aire y otro por delante (Euba, Ribes 2010; Solà 2003). Otras formas de
carboneras de este estilo los encontramos en el centro de Europa y en Suecia, algunas
de ellas sin muro de piedra seca (Kader 2009, 2010; Hennius et al. 2005).
Finalmente tenemos otro tipo de carbonera que en la Rioja se denomina cisco de hoyo
y que también podríamos llamar carbonera de fosa. Consiste en una fosa circular de
1,5 ó 2 m de diámetro y 0,80 m de profundidad donde apilan raíces de brezo (Erica
arborea), se encienden y al final se cubre con una capa de tierra para parar la
combustión (fig. 10.15, 3). Se conocen en el País Vasco y La Rioja (Pascual, García 2007;
Pérez 2009) y en puntos dispersos de Europa (Kadera 2010).
En las carboneras que se sitúan en medio del bosque los elementos que permiten
identificarlas son, en primer lugar, una plaza de 8 a 10 m de diámetro donde se
construye la carbonera y en la cual se apilan los materiales que se necesitan (leña,
17 La bibliografía etnográfica que he utilizado es: Deis 2009, Giorgerini 2009, Gómez 2008, Gutiérrez 1996, Ferruzzi 2007, Food and Agriculture Organisation 1987, La Carbunara 2006, Pérez 2009, Rinaldi 1927, Rosellini 2009, Stöllner 2010, Straulino 2002.
206
tierra, hojas). En segundo lugar, la carbonera suele producir una dispersión de
pequeños carbones que puede ser identificada durante decenios o incluso siglos. Se
tiena que realizar un análisis cuidadoso de los carbones que se hallan en la plaza de la
carbonera, que deben ser especies aptas para el carboneo: en las zonas mediterráneas
todos los Quercus (encinas y robles), haya, pino, brezo, olmo, etc. y en las zonas de la
Europa templada las hayas, abetos y robles así como los géneros Alnus, Tilia, Acer,
Carpinus, Ulmus, etc. El tercer elemento varía en función del tipo de carbonera. En la
carbonera francesa puede encontrarse un círculo de piedras que limitaba la pila, en la
carbonera de fuelle saldrán más o menos definidas las paredes de delimitación de
piedra seca y en las de fosa el hoyo en el fondo del cual están los carbones de la leña
quemada.
Generalmente se vincula la obtención de carbón vegetal con la fundición y reducción
de metales, especialmente el cobre y el hierro. El carbón vegetal permite llegar a las
temperaturas de fundición de los metales, lo que lo hace el combustible ideal para la
metalurgia. De ahí que en la prehistoria las primeras referencias del uso de las
carboneras las encontramos al inicio de la edad de los metales, aunque no resultan
claras hasta la edad del hierro. Los primeros vestigios de carboneras de pila los
hallamos en Karlskron, en Baviera, y los de carboneras de fosa en los yacimientos de
Siegen-Niederschelden en Alemania, de Waschenberg en Austria y Praga-Bubeneč en
la República Checa (fig. 10.16) (Stöllner 2010: 10; Pleiner 2000: 121 y 125; Pertlwieser
1970). En el occidente europeo podemos mencionar la fosa 301 de Mas Castellar de
Pontós, al NE de Cataluña, cerca de un horno metalurgico (Rovira 2002). En época
romana podemos citar las carboneras de la Vallferrera en los Pirineos, de los siglos III-
IV dC (Pèlachs 2004) y la fosa de Kellerberg en Postdam (Pleiner 2000: 121). A destacar
el estudio de Woitsch (2009) y el trabajo experimental realizado por J. Kmošek (2011),
que ensayó carboneras de fosa y de pila.
Las carboneras son descritas por Catón (R.R. 38), por Plinio el Viejo (Nat. Hist. XVI, 30)
y por Teofrasto (Hist. Plant. V, 9). En el Renacimiento el libro de Vannoccio Biringuccio
(1559: 135v-140v) nos ha dejado una descripción interesante sobre las carboneras (de
pila y de fosa) y con posterioridad el trabajo de Duhamel du Monceau (1761) resulta
un clásico sobre el tema.
Hornos de cal Los hornos de cal son estructuras industriales dedicadas a la obtención de cal. La cal se
utiliza especialmente en la construcción, para hacer mortero de cal, para blanquear las
paredes, etc. La cal se obtiene a partir de la combustión a unos 1000 grados
centígrados del carbonato de cal o piedra caliza, presente en la mayor parte de zonas
del entorno mediterráneo. La mayoría de hornos tradicionales tienen forma cilíndrica
con una gran cámara de combustión con un cenicero y una bóveda de piedras calizas
que soporta una masa importante de rocalla calcárea. Pueden tener la cámara de
207
cocción subterránea o ser totalmente aéreos. En este último caso resultan más difíciles
de identificar.
En Oriente Próximo la cal ya era utilizada en el neolítico para hacer figuritas, "vajilla
blanca" y enlucidos de muros. A partir de algunos experimentos de laboratorio y de
estudios petrográficos P. Karkanas concluye que la mayoría de revoques prehistóricos
se forman con cal obtenida por combustión de piedras calizas porosas como el tufo
mezclado con cenizas y desperdicios (Karkanas 2007). Resulta muy interesante un
horno de cal experimental realizado en el yacimiento de Kfar HaHoresh, en Israel,
basado en los restos encontrados en la excavación (Goren, Goring-Morris 2008). Se
trata de una fosa cilíndrica que fue rellenada con leña y con piedra caliza y estuvo
encendida durante veinticuatro horas (fig. 10.17). La temperatura máxima alcanzada
fue de 870 ºC. Se obtuvieron unos 250 Kg de cal viva y se consumieron unos 1000 kg
de combustible. Nueve años después del experimento, la erosión y la bioturbación
deshicieron la fosa y dispersaron los restos de cal alrededor del horno.
En el occidente europeo los primeros hallazgos de hornos de cal remontan a finales de
la prehistoria y la protohistoria. En la ciudadela ibérica de Calafell, en los recintos J y E,
de los siglos IV y III aC. se encontró una gran mancha de cenizas encima de la cual
había piedras calizas parcialmente deshidratadas, y a su lado algunas capas finas de
cal. Los excavadores interpretan que la cal se obtenía por combustión directa de la
piedra caliza y se apagaba en balsas (Sanmartí, Santacana 1992: 46).
Los romanos hicieron uso intensivo de los hornos de cal en la construcción, siendo
numerosos los lugares donde se han identificado hornos: la Teuleria dels Àlbers
(Bermúdez, Varas ep), la villa del Vinyet (Revilla, García 2007) y la villa dels Antigons
(Capdevila, Massó 1979) en Cataluña; Torre la Sal (Flores 2009: 190), el Camí dels
Lladres de Denia (Ronda 2006) y Rótova (Moscardó 2008: 182-183) en el País
Valenciano. Otros yacimientos son la villa de Villaverde Bajo en Madrid (Pérez de
Barradas 1931-1932), Priego de Córdoba en Andalucía (Carmona, Luna 2007),
Brétinoust en el Centro de Francia (Sumer, Veyrat 1997), Herrsching en Baviera
(Biermeier 2005: 24), Linz en Alta Austria (Krenn, Leingartner, Anzenberger 2008: 44-
45), etc. En Francia, D. Lavergne y F. Suméra han inventariado unos cincuenta y cinco
yacimientos con hornos de cal de época romana (Lavergne, Suméra 2000). En
Siedlemin, Polonia, se descubrió un horno de cal de época romana que en el fondo
tenía una ofrenda con huesos de cabra (Makiewicz 1988: 98).
Varios escritores latinos describen la fabricación de la cal. El arquitecto Vitruvio
describe la fabricación y utilización de la cal para hacer morteros y revoques (De Arch.
II, 5, 1 y VII, 2). Catón el Censor describe un horno de cal de 10 pies de ancho y de 20
pies de altura con una o dos fosas para las cenizas (R.R. 38). También los describen
Plinio el Viejo (Nat. Hist. 36, 53) y Paladio 1, 10. El diccionario de Daremberg-Saglio sv
structura menciona los usos de la cal para hacer morteros.
208
Hornos de pez (tar pits) Otra estructura industrial es el horno de pez. En este capítulo tomo en consideración el
producto adhesivo producido por la destilación seca de la madera de pino (pine tar), la
de la corteza de abedul (birch bark tar) o algunos aceites especiales como el aceite de
enebro, obtenido del enebro (Juniperus communis y J. oxicedrus), muy utilizado en
medicina tradicional y en veterinaria.
Ya desde los tiempos paleolíticos se conocen algunos proyectiles de sílex empotrados
en flechas de madera utilizando como adhesivo pez de pino o de abedul (Aveling,
Heron 1999; Osipowicz 2005: 12). Esta pez se obtenía en hornos rudimentarios del tipo
de los ensayados por la arqueología experimental o conocidos por la etnografía.
También se utilizó la pez para impermeabilizar algunas cerámicas neolíticas, de
acuerdo con los estudios químicos que se han realizado (Józwiák et al. 2006; Urem-
Kotsou et al. 2002), y para proteger la madera (Ruthenberg, Weiner 1997).
La pez y otros aceites vegetales se obtenían a partir de la destilación de la madera. Las
estructuras vinculadas a la obtención de pez pueden ser alguna de las siguientes: 18
Hornos en forma de embudo. El naturalista griego Teofrasto (371-287 aC) en su obra
Historia de las plantas describe unos montones para destilar pez semejantes a las
carboneras. Las astillas de pino se ponen verticalmente sobre un suelo con pendiente
hacia un canal donde se recoge la pega, y toda la leña se recubre con una capa de
tierra que le obliga a quemar de manera mortecina (Hist. Plant. IX, 3).
Los primeros hornos identificados como hornos para obtener pez los encontramos a
partir de la época romana y sobre todo en tiempos medievales. Son fosas en forma de
embudo que se identifican como hornos de pez a partir de su semejanza con hornos
tradicionales escandinavos (Hjulström, Isaksson, Hennius 2006; Hennius et al. 2005;
Wawruschka 1998-1999: 362 y fig. 14; Bialeková 1997). Los más antiguos se hallaron
en las montañas cercanas a Uppsala, Suecia, donde se conocen varios hornos como el
de Sommaränge fechado en 260-440 cal dC (fig. 18.10), el de Fullerö fechado en 130-
420 cal dC o el de Snåret, de un tipo mayor, fechado en 680-890 cal dC (Hjulström,
Isaksson, Hennius 2006: 289; Hennius et al. 2005: 19-21). Una réplica de estos hornos
fue ensayada con éxito en un experimento en el Museumsdorf Düppel de Berlín (fig.
19.10) (Todtenhaupt 2008).19
Horno con dos recipientes de cerámica, el superior puesto boca abajo y lleno de
madera a destilar y el inferior que recoge el aceite o la pez (fig. 10.20). Se conocen
versiones tradicionales en el País Valenciano (Gusi, Barrachina, Aguilera 2009: 263), en
Marruecos (Julin 2008: 18-20) y en Polonia (Kadera 2010). Una variante la formarían
los hornos que tienen un conducto que va de un recipiente a otro, como los que se
18 Clasificación basada especialmente en los tipos establecidos por Andreas Kurzweil y Dieter Todten-haupt (1991). 19 Curiosamente unos años atrás se había realizado otro experimento en el cual se reconstruía la fosa en forma de embudo con el método de la doble olla (véase más abajo). Rectificar es de sabios.
209
utilizaban en Guadalajara, La Mancha (Gusi, Barrachina, Aguilera 2009: 263) o en
Nogueruelas, en Aragón (Monesma 1997).20
El método de la destilación en dos ollas está descrito por Konrad von Megenberg hacia
1350 y en el libro de Vannoccio Biringuccio editado por primera vez en Venecia en
1540 (Kurzweil, Todtenhaupt 1991: 71-72; Biringuccio 1559: 271). La arqueología
documenta algunas cerámicas con el fondo perforado que se cree que se utilizaban
para destilar algunas pegas y alquitranes a partir del siglo VII dC, en los yacimientos de
Rossow y de Priborn, en la Pomerania (Kurzweil, Todtenhaupt 1991: 70-71).
Hornos con una base de piedra con surcos. En algunos puntos de la Península Ibérica,
Alemania (Sajonia, Baviera, Pomerania), Alta Austria, República Checa, Noruega y
Suecia se conocen unos hornos que producen la destilación seca de ramas de pino o de
enebro sobre una piedra que lleva incisos unos surcos que dirigen la pez líquida hasta
un recipiente (fig. 10.21) o hacia un agujero que atraviesa la piedra (Gusi, Barrachina,
Aguilera 2009; Fàbrega 2006: 93; Kurzweil, Todtenhaupt 1991; Kainzbauer 1997; Zach
1979; Farbregd 1989; Kadera 2010). Se desconoce la antigüedad de la técnica, pero a
pesar de que aparenta ser bastante primitiva casi todos los documentos provienen de
la época moderna.
Hornos de obra y otros hornos. A partir del siglo XIX se utilizan hornos de obra de
planta circular con el suelo en pendiente hacia un canal que desemboca en un
depósito que recoge la pega. Existen ejemplos en la Península Ibérica y en la Provenza
(Gusi, Barrachina, Aguilera 2009; Fàbrega 2006; Porte 1994; Aufan 1997; Acovitsioti-
Hameau, Hameau, Rosso 1993, 1997; Ñacle 2005).
A pesar de que no conocemos hornos de pez de época prehistórica hay que suponer
que algún procedimiento similar a los propuestos se debería utilizar para obtener la
pez que encontramos en herramientas prehistóricas.21
Fosas de tenería (tan pits) A principios del siglo XX se producen los primeros descubrimientos de unas fosas de
forma alargada, profundas y estrechas, a menudo con depresiones en los extremos
(fig. 10.24), que los arqueólogos de habla alemana bautizaron con el nombre de
Schlitzgrube "grieta", "fosa de ranura". Las fosas no tenían paralelos claros en
etnografía y por este motivo fueron consideradas de función desconocida. Algunos
excavadores, sin embargo, se atrevieron a dar las primeras interpretaciones. En 1911
Wolff publicó una de estas fosas hallada en el yacimiento neolítico de Windecken, al
fondo de la cual apareció el esqueleto entero de un corzo. Por eso Wolff interpretó
20 Se conocen otras formas de destilación documentadads sólo por experimentos como la destilación de corteza de abedul puestas en el interior de una campana de arcilla cruda (Osipowicz 2005), la destilación en una sola cerámica (Neubauer, Schwörer 1991) o con pidras calientes que provocan la destilación parcial de la corteza de abedul (Czarnowski, Neubauer 1991). 21 También se puede consultar una introducción sobre la pez entre los autores clásicos (Fàbrega 2006).
210
que eran trampas para cazar animales (Wolff 1911: 21, citado por Van de Velde 1973).
Más tarde Werner Buttler y Waldemar Haberey en su excavación del poblado neolítico
de Köln-Lindenthal dan una segunda interpretación que es la que nos interesa aquí:
fosas donde se producía el curtido de las pieles (Buttler, Haberey 1936: 65, citado por
Van de Velde 1973: 56-57). Todavía existen otras interpretaciones que no han tenido
tanto éxito, como la de fosas para enriar el lino (Dzięgielewski 2011), pozos de hielo
(Lenneis 2013), etc.
La hipótesis de Buttler y Haberey fue retomada por Pieter van de Velde en un artículo
publicado en 1973. Se cree que las depresiones que tienen las fosas "con perfil en W"
corresponden al asentamiento de dos postes verticales que sostendrían una piel
tensada (Ferrari, Steffè 1997). Según otra versión, el espacio entre la piel y la pared
tenía que estar llena de hojas de roble, de corteza de roble o de haya, etc, que son
productos que contienen taninos y son utilizados en la tenería tradicional. El proceso
de curtido y de eliminación del pelo de las pieles se puede conseguir también con
productos como la orina.
Algunos estudios de pedología indican que los rellenos de las fosas de tenería deben
ser bastante orgánicos y se tienen que encontrar niveles altos de fósforo y nitrógeno
en las muestras de sedimento. En el yacimiento neolítico de Sittard, en los Países
Bajos, fue encontrada una fosa que podría ser una fosa de tenería. Con el fin de
contrastar la hipótesis se tomaron muestras de tierra para analizar el contenido de
fosfatos y nitrógeno en diferentes capas del sedimento. No se detectó ninguna
anomalía en el contenido de estos elementos químicos, por lo que no se confirmó la
hipótesis y la fosa se considera de función incierta (Wijk 2006: 14-15). Lo mismo
ocurrió con el estudio de sedimentos de una docena de Schlitzgruben halladas en las
excavaciones realizadas con motivo de una tubería de gas cercana a Colonia, en
Alemania. Los rellenos estaban constituidos por la acumulación de suelo agrícola
formado por la quema de vegetación causada por una agricultura de roza (Eckmeier et
al. 2008). Más recientemente, los análisis químicos del sedimento realizados en los
yacimientos belgas de Remicourt y Voroux (C, P, N y Ph) descartan actividades
artesanales como el curtido de las pieles o el enriado de fibras textiles. Un análisis de
fitolitos en Voroux sugiere una capa de paja en la fosa (Bosquet, Goffioul, Chevalier
2013: 252-253).
Como sea que los análisis no confirman el uso para curtir las pieles de las Schlitzgruben
en los últimos tiempos han tomado fuerza otras interpretaciones como la de
considerarlas trampas de caza (Achard et al. 2011). En el párrafo dedicado a las
trampas de caza explicaré estas hipótesis.
El descubrimiento de abundantes extremidades distales de patas de animales en un
depósito arqueológico se considera un indicio de actividades de curtido. Sin embargo,
el estudio atento de los huesos, con la ayuda de las proporciones de las diversas partes
esqueléticas, muestra que la actividad generadora de estos restos óseos no es tan
simple (Rodet, Olive, Forest 2002; Deferrari 1997).
211
Hoyos para ahumar pieles (smudge pits) Otra técnica para conservar las pieles consiste en ahumar su cara interna en unos
hoyos estrechos donde se ponen vegetales que al quemarse producen mucho humo,
como las mazorcas vacías de maíz.
El arqueólogo estadounidense Lewis R. Binford, a partir de algunas descripciones
etnográficas de los indios y de algunos vestigios arqueológicos hallados en
excavaciones, definió una fosa oval de unas dimensiones medias de 0,30 m de eje
máximo y 0,33 m de profundidad (fig. 10.22), en las que se detectaban restos
vegetales carbonizados que daban mucho humo y servían para ahumar y curtir las
pieles (Binford 1967). Poco después de la publicación del artículo de Binford, P. J.
Munsen contestaba que también se podían usar para ennegrecer el interior de algunas
cerámicas (Munsen 1969). Finalmente Mary McCorvie sugirió que los fuegos que
producían mucho humo se podrían utilizar para alejar a los mosquitos (McCorvie 1987:
65-66, citado por Mansberger 2005). Los últimos estudios han vuelto a reavivar las
teorías de Binford (Skibo, Franzen, Drake 2007).
Hay que destacar que algunas fosas han conservado las paredes ennegrecidas por el
humo, como las de la fig. 22.10. Por eso se interpreta que son fosas que se utilizaron
varias veces.
En principio en Europa no hay referencias a fosas para ahumar pieles. En opinión de
Claire Chahine en la prehistoria europea se conocía el uso de aceites, humo y taninos
vegetales para curtir las pieles, siendo la última la más usada en tiempos históricos
(Chahine 2002: 21-23).
Trampas de caza Existen muchas clases de trampas para cazar animales, pero en este párrafo me
centraré en aquellas que consisten en una fosa profunda en la cual cae el animal que
se quiere capturar. He encontrado tres ejemplos etnográficos de trampas de caza en
puntos muy alejados del planeta: en Europa, América y Oceanía.
En la llanura húngara se utilizaba una trampa para cazar lobos, consistente en un pozo
de dos o tres metros de profundidad. En el centro tenía un palo con un trozo de carne
y un suelo falso formado por juncos, eneas, etc., que cedía al ponerse el animal
(Balassa, Ortutay, 1984: fig. 103).
En Norteamérica los indios navajo cazaban águilas para sus rituales. Para cazarlas
utilizaban pozos de formas diversas y usaban como cebo un conejo vivo atado cerca de
la trampa (Hill 1938: 161-166).
Los maori de Nueva Zelanda utilizaban una trampa para cazar cierto tipo de ratas,
llamada rua torea. Consistía en una fosa de unos 1,20 m de profundidad que tenía la
forma de una pirámide truncada, de planta cuadrada y con las paredes reentrantes a
fin de que la rata que cayera no pudiese escapar. En la boca de la fosa colocaban
algunos palillos clavados horizontalmente con una baya silvestre en la punta. Cuando
212
la rata pretendía coger la baya, caía dentro de la fosa y no podía salir (Best 1941: II,
501-502).
En la prehistoria europea los mejores conjuntos de trampas de caza los hallamos en los
países escandinavos. Allí desde la prehistoria hasta los tiempos medievales se
utilizaron trampas de fosa para cazar renos o alces. Al sur de Noruega conocemos
fosas con las paredes de piedra seca en las cuales se cazaban renos, como las del lago
Langvatn (fig. 10.23), con líneas de estacas o de cercas para dirigir los animales hacia
las trampas (Bang-Andersen 2009; Barth 1983; Stenvik 1989; Olsen 2013). Y en Suecia
se conocen acumulaciones y lineas de fosas en muchos lugares, que en algunos sitios
pueden ser más de un centenar. Grupos numerosos de personas asustaban los
rebaños de renos para dirigirlos hacia las líneas de trampas y allí caían en fosas
profundas (Jordhøy et al. 2005; Jordhøy 2007).
En los últimos años han tomado fuerza las hipótesis que consideran las fosas largas y
estrechas, llamadas fosas "à profil en Y-V-W" por los arqueólogos franceses o
"Schlitzgruben" por los alemanes como trampas de caza (fig. 10.24). Estas
interpretaciones se basan en que fosas de este tipo aparecen con restos esqueléticos
de animales salvajes en el fondo y que se hallan fuera de los asentamientos (Achard
2011; Fechner 2011). Recientemente se ha organizado en Chalons-en-Champagne un
coloquio sobre las fosas "con perfil en Y-V-W", del que recientemente se han publicado
las actas (Achard-Corompt, Riquier 2013).
Las trampas de caza con perfil en Y-V-W se extienden por algunos puntos de Escocia,
norte de Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, República Checa, Austria, Hungría, norte
de Italia y los países escandinavos. La cronología es sobre todo neolítica pero llega
hasta el Bronce final (Achard-Corompt, Riquier 2013: 52).
En la tabla siguiente expongo una lista bastante larga (pero no completa) de algunos
yacimientos prehistóricos que presentan fosas estrechas y alargadas, con la
bibliografía correspondiente.
Yacimientos periodo bibliografía Mye Plantation, Escocia neolítico final Achard-Coromp et al. e.p LGV Montpellier-Nîmes, Languedoc
---- Achard-Coromp et al. e.p
Pithiviers, Bois Médor, Centro de Francia
edad del hierro Dubuis, Bayle, Gay 2013
Barley, le Chemin de Montereau, Île-de-France
neolítico Issenmann, Peake 2013
Marolles-sur-Seine, le Grand Canton
neolítico Issenmann, Peake 2013
Ville-Saint-Jacques, le Bois d’Echalas
neolítico Issenmann, Peake 2013
Neuville-sur-Oise, Île-de-France neolítico Marti et al. 2013 Plouedern, Leslouc’h, Bretaña neolítico? Blanchet, Legall 2013 Saint-Just, Normandía neolítico Achard-Coromp et al. 2011 Éterville, Normandía neolítico Marcigny 2013
213
Mondeville, Normandía neolítico Marcigny 2013 Achicourt, le Fort, Norte de Francia
bronce final Lorin et al. 2013
Maroeuil, rue Curie, Norte de Francia
bronce final Lorin et al. 2013
Aire-sur-la-Lys, ZAC du Hameau de Saint Martin, Norte de Francia
bronce final Lorin et al. 2013
Isle-Aumont, Champagne ---- Achard-Coromp et al. e.p Saint-Martin-sur-le-Pré, Champagne
neolítico Achard-Coromp et al. 2011
Bussy-Lettrée, Champagne neolítico Achard-Coromp et al. 2011 Aulnay-aux-Planches, Champagne
---- Achard-Coromp et al. e.p
Arcis-sur-Aube, Champagne neolítico Achard-Coromp et al. e.p Saint-André-les-Vergers, Champagne
edad del hierro Achard-Coromp et al. e.p
Neuflize-Les Clos, Champagne edad del hierro Achard-Coromp et al. e.p Buchères, Mousney, Saint-Leger-Près-Troyes, Champagne
neolítico Achard-Coromp et al. 2010
Parc Logistique de l’Aube, Champagne
neolítico Achard-Coromp et al. e.p
Bezannes, Champagne edad del bronce Bontrond et al. 2013 Thilois, Champagne neolítico Bontrond et al. 2013 Rosheim, Alsacia neolítico antiguo Biermann 2001: 590 Duntzenheim, Alsacia neolítico Ertlen et al. 2013 Gougenheim, Alsacia neolítico Ertlen et al. 2013 Fexhe-le-Haut-Clocher, Voroux-Goreux, Valonia
neolítico Bosquet, Goffioul, Chevalier 2013: 248
Remicourt, En Bia Flo II, Valonia neolítico antiguo Biermann 2001: 590; Bosquet, Goffioul, Chevalier 2013: 250
Remicourt-Momalle, Valonia neolítico antiguo Biermann 2001: 590 Sittard, Países Bajos neolítico Wijk 2006: 14-15 Obermeisa, Sajonia neolítico? Strobel, Viol 2006: 7-8 Moringen-Großenrode, Baja Sajonia
neolítico Biermann 2001: 183
Einbeck-Kohnsen, Baja Sajonia neolítico Biermann 2001: 183 Duderstadt, Baja Sajonia
neolítico Velde 1973: 57
Köln-Lindenthal, Renania del Norte-Westfalia
neolítico antiguo Achard-Coromp et al. e.p.
Eschweiler-Lohn 03 / Weisweiler 39, Renania
neolítico antiguo Biermann 2001: 590
Aldenhoven, Renania del Norte-Westfalia
neolítico antiguo Biermann 2001: 590
Müddersheim, Renania del Norte-Westfalia
neolítico antiguo Biermann 2001: 590
Titz-Hasselsweiler, Renània del Norte-Westfalia
neolítico antiguo Biermann 2001: 590
Inden / Lamersdorf, Inden 01, Renania del Norte-Westfalia
neolítico Biermann 2001: 183
Monsheim, Renania-Palatinado neolítico antiguo Achard-Coromp et al. e.p. Plaidt, Renania-Palatinado neolítico antiguo Velde 1973: 56; Achard-Coromp et al. e.p. Münster-Sarmsheim an der Nahe, Renania-Palatinado
neolítico antiguo Biermann 2001: 590
214
Langweiler 02, Renania-Palatinado
neolítico antiguo Biermann 2001: 590
Windecken, Hesse neolítico Velde 1973: 56; Achard-Coromp et al. e.p. Münzenberg-Oberhörgern, Hesse
neolítico antiguo Biermann 2001: 590
Heutingsheim/ Monrepos, Baden-Württemberg
neolítico Velde 1973: 56; Achard-Coromp et al. e.p.
Ulm-Eggingen, Baden-Württemberg
neolítico antiguo Biermann 2001: 590
Hilzingen, Baden-Württemberg neolítico antiguo Biermann 2001: 590 Bad Friedrichshall-Kochendorf, Baden-Württemberg
neolítico Biermann 2001: 590; Friedrich 2013
Freiburg im Breisgau-Hochdorf, Baden-Württemberg
neolítico Biermann 2001: 590
Eberstadt, Baden-Württemberg neolítico Velde 1973: 56 Erfurt, Turingia neolítico Biermann 2001: 590: Lippmann 1985 Wandersleben, Turingia neolítico antiguo Biermann 2001: 590 Hienheim, Baviera neolítico antiguo Velde 1973 Landshut, Baviera neolítico antiguo Biermann 2001: 590 Moosburg an der Isar-Kirchamper, Baviera
neolítico antiguo Biermann 2001: 590
Rosenburg im Champtal, Austria neolítico Achard-Coromp et al. e.p. Vhò Campo Ceresole, Lombardía
neolítico Bagolini, Ferrari, Pessina 1993: 35-36
Belforte di Gazzuolo, Lombardía neolítico Bagolini, Ferrari, Pessina 1993: 35-36 Brońsko, Polonia edad del bronce Dzięgielewski 2011 Podłęże, Polonia edad del bronce Dzięgielewski 2011 Modlnica, Polonia edad del bronce Dzięgielewski 2011 Brzezie, Polonia edad del bronce Dzięgielewski 2011 Branč-Helyföldek, Eslovaquia neolítico Velde 1973: 57; Achard-Coromp et al. e.p. Törökbálint, Hungría eneolítico Rajna 2009
Tabla 10.5: Schlitzgruben o trampas de caza de la prehistoria europea.
215
Fig. 10.1: Hoyo para extraer arcilla de Szemet-Gödör, Hungría, de principios del siglo XX. Fuente: Buttler 1934: 135, fig. 1a.
Fig. 10.2: Planta de una casa larga del neolítico danubiano con los hoyos que se utilizaron para extraer arcilla a ambos lados de la construcción. Casa 245 de Cuiry-les-Chaudardes, Picardía. Fuente: Soudsky 1982: 74, fig. 11.
Fig. 10.3: Hoyo para extraer arcilla del yacimiento del bronce final-hierro de Pinetons II, Cataluña, definida por sus excavadores como una “estructura compleja”. Fuente: Balsera, Matas, Roig 2009: 266, fig. 21.
216
Fig. 10.4: Hoyo para extraer arcilla de Bořitov, en Moravia, fechado en el eneolítico. Fuente: Ondráček, Dvořak, Matějičková 2005: lám. 17.
Fig. 10.5: Horno de cerámicas en pila, utilizado recientemente en la Kabilia, norte de Argelia. Las cerámicas y el combustible (leña y boñiga seca) se apilan en el suelo. Fuente: Balfet 1956, reproducido por Gutiérrez 1996: 64, fig. 12, redibujado.
Fig. 10.6: Horno en fosa para cocer cerámicas de las ceramistas hausa, en el Níger. Fuente: Dupuis, Echard 1971: 32, fig. 10.
217
Fig. 10.7: Horno de cerámica en fosa con pozo de acceso de Besançon-Saint-Paul, según interpretación de Petrequin. Fuente: Petrequin 1979: 65, fig. 45.
Fig. 10.8: Reconstrucción de hornos de cerámica con dos cámaras separadas por una parrilla. 1) Glăvăneștii Vechi, Rumanía. 2) Sévrier, Alta Saboya. Fuente: 1) Florescu 1965, reproducido por Comșa 1976: 360, fig. 5. 2) Bocquet, Couren 1974, reproducido por Duhamel 1978-1979: 58, fig. 14.
218
Fig. 10.9: Vertedero de cerámicas de época romana del alfar de Rabatún, en Andalucía. Se trata de un hoyo de extracción de arcillas que fue reutilizado. Fuente: García, López 2008: 287, fig. 5.
Fig. 10.10: Horno para reducir el mineral de cobre de Serso-Croz del Cius, en los Alpes italianos. Fuente: Perini 1992, reproducido por Ambert 1998: 8, fig. 5.
219
Fig. 10.11: Cubeta metalúrgica para fundir bronce de Minferri, Cataluña. Fuente: Saula 1995: fig. 8.
Fig. 10.12: Horno de reducción de hierro de Waschenberg, uno de los más antiguos de Europa. En la fosa se encontró una escoria ferrosa (marcada F en el dibujo) que permitió identificar su función. Fuente: Pertlwieser 1970: 53, fig. 4,2.
220
Fig. 10.13: Experimentos de reducción del hierro en un horno del tipo Podbořany. A la izquierda, las capas de mineral y de carbón antes de encender el horno. A la derecha, después del experimento. Fuente: Pleiner 2000: 150, fig. 35.
Fig. 10.14: FR262. Fragua de un herrero de la segunda edad del hierro de mas Castellar de Pontós, Cataluña. Fuente: Rovira 2002: 525, fig. 23.7.
221
Fig. 10.15: Tipos de carboneras tradicionales de diferentes puntos de Europa. 1) Carbonera francesa de Eslovaquia. 2) Carbonera de fuelle del Tirol. 3) Carbonera de fosa de la Rioja, con raíces de brezo (Erica arbórea) puestas en una fosa que se quema y se apaga con tierra. Fuente: 1 y 2) Kadera 2010. 3) Pascual, García 2007.
Fig. 10.16: 1) Carbonera de fosa de Waschenberg, de la edad del hierro. 2) Carbonera de fosa de Praha-Bubeneč, de la edad del hierro. Fuente: 1) Pertlwieser 1970: 55, fig. 5.4. 2) Pleiner 1958, reproducido por Kmošek 2008: 15, fig. 7.
222
Fig. 10.17: Horno de cal experimental de Kfar HaHorest, en Israel, basado en un horno neolítico del mismo yacimiento. Arriba, planta del horno después de su encendido, después de retirada la cal. Abajo, la misma zona nueve años después. Fuente: Goren, Goring-Morris 2008: 791-792, figs. 6 y 7.
223
Fig. 10.18: Hornos de pez, en forma de embudo. 1) Horno A4177 de Sommaränge, Suecia, fechado en 260-440 cal dC. 2) Horno 720 de Düppel, Berlín, de la edad media. Fuentes: 1) Hjulström, Isaksson, Hennius 2006: 285, fig. 3. 2) Kurzweil, Todtenhaupt 1991: 71, fig. 13.
Fig. 10.19: Reconstrucción experimental de un horno de pez medieval, a partir de los restos descubiertos en Düppel, cerca de Berlín. Fuente: Todtenhaupt 2008.
224
Fig. 10.20: Croquis de un horno de pez con el sistema de dos recipientes que se utilizaba hasta pocos años atrás en Cortes de Arenoso, País Valenciano, de acuerdo con un informante. Fuente: Gusi, Barrachina, Aguilella 2009: 262, fig. 10.
Fig. 10.21: Hornos de pez con una base de piedra con surcos. 1) Horno de pez de Alta Austria. 2) Sección y funcionamiento de un horno de Moravia. Fuentes: 1) Kainzbauer 1997: 138, fig. 3. 2) Kadera 2009.
225
Fig. 10.22: Hoyos para ahumar las pieles de los yacimientos de Gete Odena y de Burrell Orchard site, Estados Unidos. Fuentes: 1) Skibo, Franzen, Drake 2007: 82, fig. 5.2. 2) Redmond, Scanlan 2009: 17, fig. 14.
Fig. 10.23: Trampa de caza utilizada per cazar renos en el lago Langvatn, al SW de Noruega, consistente en una fosa profunda recubierta con losas de piedra. Fuente: Bang-Andersen 2009: 65, fig. 7.4.
226
Fig. 10.24: Trampas de caza del tipo Schlitzgrube. 1) Fosa 844 de Plouedern, Leslouc’h, Bretaña. 2) Achicourt, Le Fort, región Norte de Francia, con un esqueleto de ciervo en el fondo. Fuentes: 1) Blanchet, Legall 2013: 206, fig. 4. 2) Lorin et al. 2013: 178, fig. 3.
227
Capítulo 11
ESTRUCTURAS NATURALES
En este capítulo estudiaremos dos elementos debidos a la acción de los agentes
naturales que podemos encontrar en una excavación arqueológica y confundirlos
fácilmente con estructuras hechas por el hombre prehistórico. Al tratarse de
elementos hechos por la naturaleza el término "estructuras naturales" posiblemente
es forzado, pero lo mantengo por comodidad.
Hoyos de arranque de árboles (tree throw) Los hoyos de arranque de árboles se producen cuando en un bosque un árbol
corpulento cae como resultado de una fuerte ráfaga de viento. En su caída el árbol
arrastra un buen cepellón y deja un hoyo en forma de D (fig. 11.1). Sus paredes no
suelen ser muy regulares ya que dependen de la tierra que arrastran las raíces rotas.
Christopher Egghart sugiere que los indios americanos habrían podido favorecer el
proceso de caída de árboles con la ayuda del fuego, al quemarlos, a fin de eliminar los
tocones que les impedían o dificultaban la labor de los cultivos (Egghart 2005). En la
misma línea se definen P. Goldberg y R. I. MacPhail (2006: 193-201).
En arqueología conocemos ejemplos de hoyos de arranque de árboles que aparecen
en yacimientos arqueológicos o fueron aprovechados por los prehistóricos para
realizar alguna actividad. Por ejemplo, en Iwade, condado de Kent, en Inglaterra, se
documentó un hoyo de arranque de árbol que un grupo de cazadores mesolíticos
utilizaron como cobijo para elaborar algunos microlitos (Bishop, Bagwell 2005: 11). En
Polonia, en el yacimiento de Podłęże, también se conoce una fosa de este tipo,
estudiada por Karol Dzięgielewski (Dzięgielewski 2007).
228
Paleocanales Los paleocanales son antiguas zanjas y cárcavas, normalmente realizados por la
naturaleza, que han sido enterrados por los cultivos agrícolas y aparecen en las
excavaciones arqueológicas.
En el yacimiento neolítico de Botteghino, en Emilia-Romagna, se encontró un canal
(estructura 19-77) que parece ser natural (Mazzieri, dal Santo 2007: 115).
En la masía de Carro, en Cataluña, se descubrió un grupo de piedras en el talud de una
carretera (fig. 11.2). Al realizar la excavación se vio que se trataba de un antiguo
paleocanal que los romanos taparon con piedras y cubrieron con tierras de cultivo
(Miret 1985).
229
Fig. 11.1: Hoyos de arranque de árbol. 1) Esquema según Gallaway et alii. 2) Hoyo de arranque de árbol de Iwade, en Inglaterra, que fue aprovechado por los cazadores mesolíticos para elaborar herramientas de sílex. Fuentes: 1) Gallaway, Martin, Johnson 2009: 1262, fig. 5. 2) Bishop, Bagwell 2005: 14, fig. 12.
Fig. 11.2: Sección de un canal de drenaje romano descubierto en el talud de una carretera cerca de la masía de Carro, en Vilanova i la Geltrú, Cataluña. Fuente: Miret 1985.
231
Capítulo 12
CICLOS DE UTILIZACIÓN Y REUTILIZACIÓN
Ahora que ya tenemos descritas numerosas estructuras y que disponemos de pautas
para clasificar las fosas y otros restos que encontramos en un yacimiento, podemos
pasar al siguiente nivel y considerar que las funciones que aquí se proponen no son
fijas si no que varían en el tiempo. A ver si me explico: existen estructuras que sufren
ciclos de utilización y reutilización y que tienen un tiempo de espera entre uno y otro
momento. Por ejemplo, un silo para cereales puede llenarse en verano, después de
trillar el grano, y se puede vaciar en invierno o en la primavera siguiente. Al año
siguiente se puede repetir el mismo esquema y volver a llenar y vaciar el silo, y así
hasta que se produzca el hundimiento de una parte de las paredes. Más aún, al final de
primavera y en verano, si el silo está vacío, se puede utilizar para conservar otros
alimentos dentro de cerámicas o cestos. Es lo que llamamos un silo con cerámicas
enteras.
En la tabla 12.1 muestro algunas posibilidades. Las estructuras del lado derecho de la
tabla son fosas que suelen reutilizar una fosa preexistente (las que he puesto en la
parte izquierda) para usarlas con otra función. Así los silos con cerámicas enteras,
muchos escondrijos, algunas fosas sepulcrales, algunas fosas rituales, vertederos y
hoyos para basura suelen reutilizar silos, hoyos para extraer arcilla, fosos, pozos y
cavas, entre otros. La reutilización se puede producir inmediatamente o después de un
tiempo de espera. Lo mismo debo decir del abandono de una estructura, que se puede
producir al final de su uso o cuando está a la espera de otro aprovechamiento.
232
Tabla 12.1: Esquema de los ciclos de utilización, reutilización y abandono que pueden
sufrir algunas estructuras arqueológicas.
La información procedente de la etnografía y de la agronomía confirma que una parte
de las fosas que estudiamos en este trabajo pueden sufrir varios ciclos de utilización y
reutilización. En estos ciclos, de forma simplificada, se pueden diferenciar tres etapas:
1) La primera etapa corresponde a la excavación y utilización o reutilización de la fosa
con una determinada función o con la combinación de varias funciones (silo, silo con
cerámicas enteras, escondrijo, etc.).
2) Existe un cierto tiempo de inactividad en la cual la fosa permanece vacía a la espera
de un nuevo uso. Si se produce la reutilización pasaremos de nuevo a la primera fase,
de lo contrario pasaremos a la tercera.
3) Etapa de abandono en la que la fosa se rellena de sedimentos por causas naturales,
por relleno con tierras o por vertido de desechos domésticos.
Otro aspecto a considerar es que muchas de las fosas que se han tratado responden a
un uso que he procurado aclarar a través del estudio etnográfico o de los antiguos
tratados de agronomía. Sin embargo las descripciones que dan los etnógrafos y los
agrónomos son de estructuras en uso, mientras que los vestigios que encontramos los
arqueólogos son tal y como quedan tras su abandono. Es interesante -y lo hemos
hecho en la mayoría de fosas- comparar las versiones etnográfica y arqueológica de
una misma estructura, porque nos muestran momentos diferentes en su evolución.
En arqueología raramente se documentan las etapas de utilización de las fosas y sólo
en circunstancias excepcionales encontraremos un silo lleno de grano o una cava con
los alimentos dentro de las cerámicas que los contenían, ya que normalmente los
alimentos eran retirados por los antiguos pobladores. En arqueología lo más corriente
es que encontramos las fosas en una etapa de espera de una nueva utilización que no
se llegó a producir o después de la amortización y abandono de la estructura.
233
Si consideramos las tres etapas mencionadas para cada tipo de fosa encontraremos
elementos que nos ayudarán a interpretar correctamente cada fase. En este apartado
he considerado unos dieciséis tipos de fosas (figs. 12.1 a 12.3) y en cada caso se han
tenido en cuenta los vestigios que quedan cuando están en uso, cuando están vacías a
la espera de una reutilización y finalmente cuando se abandona la estructura. Hay que
notar que se trata de esquemas simplificados y evidentemente existen otras opciones
no contempladas. Por ejemplo, en el abandono se ha elegido la opción de un relleno
simple de las fosas, pero son posibles otras realidades: vertidos de desechos,
derrumbamiento de paredes, procesos erosivos, etc.
La primera estructura que tomamos en consideración es el hogar y la fosa de
combustión. El hogar cuando se utiliza se llena de leña, se quema y produce cenizas y
carbones. Durante la espera a una nueva utilización la ceniza permanece en la
estructura hasta que una limpieza lo vuelve a poner en disposición de encender un
nuevo fuego. Si se abandona el asentamiento la ceniza del último fuego nos permitirá
identificar la estructura sin problemas.
Algo parecido ocurre con los hornos domésticos. Primero se llenan de leña y se
encienden y cuando ya están a la temperatura adecuada se retiran los troncos a medio
quemar y se ponen a cocer los alimentos. Después de la cocción permanecen pocas
cenizas y carbones dentro del horno, ya que han sido limpiados en el proceso de
encendido. Si se agrieta la bóveda del horno, se tiran los fragmentos a un vertedero y
se construye una nueva o se abandona.
Los hornos con piedras calientes también se pueden utilizar varias veces. Cuando se
utiliza, el horno contiene piedras calientes por encima de las cuales se depositan la
carne y los vegetales que se han de cocer envueltos con hojas y hierbas. Una vez
cocidos, se retiran los alimentos y permanecen en la fosa las piedras con indicios de
alteraciones térmicas que nos permiten identificar el horno. Si se reutiliza, se sacan las
piedras, se ponen al fuego y cuando están calientes vuelven a la fosa.
Cuando se vacía un silo para cereales éste permanece con los restos de una película de
granos germinados adheridos a las paredes o bien con los restos de la camisa de paja
que las recubría (si las hubiera). Si se abandona el silo estos elementos vegetales se
pudren y resultan difíciles de detectar, pero si se reutiliza, se puede producir la quema
de los residuos, que se acumulan en el fondo y perduran en el tiempo al estar
carbonizados. Son estos restos carbonizados los que permiten identificar un silo para
granos.
Con carácter general, todos los silos (para cereales, frutos secos, tubérculos, forrajes)
pasan por períodos en que están llenos y otros en los que esperan un nuevo uso. La
repetición de ciclos depende de la consistencia de los sustratos donde está excavado el
silo y también de factores culturales.
Los silos con cerámicas enteras son silos para almacenar cereales en los cuales se
aprovecha la cavidad cuando se halla vacía de grano. En su etapa de utilización, el silo
con cerámicas puede contener una o varias cerámicas enteras puestas de pie u otros
234
recipientes con alimentos. En su etapa de espera para una nueva utilización, las
cerámicas vacías se disponen a menudo boca abajo o se retiran (fig. 12.1).
En las fosas con lecho de arena cuando ha sido retirado el producto alimenticio
perdura la capa de arena en el fondo. Si se reutiliza la fosa se mantiene la arena en el
fondo, y si no una capa de relleno inutiliza la fosa. Pero si en vez de arena se ponen
cenizas o cualquier tipo de tallos vegetales que nos dicen las fuentes escritas que se
utilizaban, a los arqueólogos nos puede costar detectar fosas de este tipo.
Las cavas pueden ser utilizadas varias veces durante muchos años. Cuando se
encuentra en uso, una cava mantiene los productos alimenticios en varios recipientes
(sacos, cajas, cestas, cerámicas, etc.), pero cuando se halla a la espera de una nueva
utilización los recipientes se retiran (a pesar de que las cerámicas se pueden poner
boca abajo para que no se ensucien) y así hasta que se produce el abandono o la
amortización de la fosa. Si una cava se abandona cuando ya se han retirado las
cerámicas puede ser difícil de identificar.
Los soportes de vasija son estructuras que difieren poco entre la etapa de utilización y
el tiempo de espera de un nuevo uso. La cerámica permanece estable hasta que se
produce el abandono del asentamiento. Si no se retira la tinaja, se suele identificar la
función de la estructura sin mucha dificultad. Pero si se retira la cerámica puede ser
difícil de identificar la estructura, ya que sólo permanece una cubeta con arena o
ceniza o con las piedras de calzo que fijan la tinaja como únicos indicadores.
Las tinajas enterradas hasta el cuello tampoco presentan muchas diferencias entre la
etapa de utilización o de espera, ya que la tinaja permanece estable hasta que se
rompe y se amortiza la estructura. Pero si se produce la extracción de la tinaja la fosa
puede resultar difícil de detectar correctamente y los únicos elementos a tener en
cuenta pueden ser las piedras de calzo de la tinaja.
Los alimentos conservados en cerámicas enterradas se pueden disponer con la
cerámica de pie o hacia abajo. En el primer caso, normalmente llevan una tapadera de
cerámica o de piedra, mientras que si se cubren con una piel tensada o un trapo suelen
ponerse boca abajo para aguantar mejor la presión de la tierra. Cuando se retiran los
alimentos, la fosa permanece abierta hasta una nueva utilización o hasta su abandono.
La fosa sin cerámica es de difícil identificación y sólo nos queda la forma irregular del
suelo.
En los depósitos de líquidos la piel que impermeabilizaba la fosa se retira o se
abandona cuando deja de utilizarse. Las piedras que fijaban la piel pueden ir al fondo
de la fosa.
Los escondrijos son estructuras que pueden pasar por varias etapas de funcionamiento
o de espera. Estas fosas se llenaban y se vaciaban en función de las necesidades que
los prehistóricos tenían los objetos que había escondidos. De hecho, cuando hablamos
de depósitos de bronces o de sílex nos referimos a escondrijos que por alguna razón
los prehistóricos no recuperaron y llegan más o menos intactos a nuestros días.
235
En muchas estructuras industriales se documentan fases de utilización. Un horno de
cerámicas puede sufrir varias cocciones. Al retirar las cerámicas quedan en el horno los
fragmentos utilizados para separar las cerámicas, las cenizas y los carbones. Si el horno
era de doble cámara con parrilla de barro de vez en cuando se resquebrajaba y había
que rehacerla. Cuantas más cocciones ha tenido un horno más refacciones de la
bóveda o de la parrilla y más rubefacciones tendrá.
Las carboneras se pueden encender varias veces en el mismo lugar o en la misma fosa.
Cuanto más potentes sean las rubefacciones, más veces se ha utilizado la carbonera.
Recordemos que siempre al lado o dentro de la fosa se encontrarán pequeños
carbones que no fueron recogidos.
En los hornos de cal después de la cocción se retira la cal y se dejan las cenizas. Si se
abandona algunos restos de cal se esparcen por alrededor y permiten identificar la
función de la estructura.
Podemos destacar que el resto de estructuras no presentan ciclos de utilización /
espera: ni los vertederos de cerámica, ni las fosas rituales ni las fosas sepulcrales. Las
últimas en todo caso siguen unos esquemas propios (inhumaciones sucesivas,
enterramientos primarios / secundarios) que en nada se parecen a lo expuesto aquí.
Y eso es todo, amigo lector. Felicidades por haber llegado al final y me disculpo por si
te he causado un empacho de datos o una migraña. En la universidad me explicaban
que la arqueología es un gran puzzle del que sólo tenemos unas pocas piezas. Pero
resulta que el rompecabezas de la arqueología tiene tantos millones de piezas que
creo que nadie lo acabará nunca...
236
Fig. 12.1: Diferentes etapas que sufren las estructuras prehistóricas, desde que están en
uso hasta su abandono.
237
Fig. 12.2: Diferentes etapas que sufren las estructuras prehistóricas, desde que están en
uso hasta su abandono (continuación).
238
Fig. 12.3: Diferentes etapas que sufren las estructuras prehistóricas, desde que están en
uso hasta su abandono (continuación).
239
GLOSARIO
Construcciones CATALÁN INGLÉS FRANCÉS ESPAÑOL
estructura structure, feature
structure estructura
casa de pedra stone house maison en pierre casa de piedra
casa de fang mud house maison en terre casa de barro
tova, tovot mud brick, adobe
brique crue, adobe adobe
tàpia mud wall pisé tapial
terra pastada, bauge cob bauge tierra amasada
torchis wattle and daub
torchis torchis
casa de fusta wooden house maison en bois casa de madera
graner granary, barn grénier granero
fons de cabana pit house fond de cabane fondo de cabaña
Estructuras positivas CATALÁN INGLÉS FRANCÉS ESPAÑOL
era threshing floor aire era
paller haystack meule pajar
mur wall mur muro, pared
pedrís bench banquette poyo, banco corrido
llar de foc fire hearth foyer hogar
calàs, raconera grain compartment
compartiment de grains
troj, troje
suport de molí millstone support
support de meule soporte de molino
suport de contenidor, cantirer
pot holder support de contenant
soporte de vasija, cantarera, vasar
forn de ceràmica de volta
domed pottery kiln
four de potier voûté
horno de cerámica de bóveda
forn domèstic de volta domed domestic oven
four domestique voûté
horno doméstico de bóveda
sitja elevada above ground silo
silo surélevé silo elevado
240
Estructuras negativas CATALÁN INGLÉS FRANCÉS ESPAÑOL
sitja storage pit, silo, cache pit
silo silo
cobertí, tapadora cover bouchon tapa
llosa lid dalle losa
bocatge, boquera, boca
mouth, entrance bouche, embouchure
boca
cambra superior upper cavity chambre supérieure
cámara superior
sitja subterrània underground silo silo souterrain silo subterráneo
sitja semisubterrània semi-underground silo
silo sémi-souterrain silo semisubterráneo
sitja amb ceràmiques senceres
storage pit with intact pottery
silo contenant des poteries entières
silo con cerámicas enteras
sitja per tubercles root cellar, root storage pit
silo pour racines silo para tubérculos
sitja per farratges silage pit silo à fourrage silo para forrajes
fossa amb llit de sorra
sandy bed pit fosse dont le fond est recouvert d’un lit de sable
fosa con lecho de arena
cava storage cellar, storage pit
cave depósito, cava
contenidor de líquids vat réservoir à liquides contenedor
fossa de fermentació fermentation pit fosse de fermentation
fosa de fermentación
sitja per fruits secs storage pit for nuts
silo pour fruits à coque
silo para frutos secos
suport de contenidor pot holder support de contenant
soporte de vasija, vasar
tenalla enterrada fins al coll
storage jar buried to the neck
pot enfoui jusqu’au col
tinaja enterrada hasta el cuello
fossa amb ceràmica soterrada
buried storage jar fosse avec céramique enterrée
hoyo con cerámica enterrada
morter fet a terra underground mortar
mortier creusé dans le sol
mortero excavado en el suelo
forn domèstic de fossa
underground domestic oven
four domestique creusé
horno doméstico de fosa
forn amb pedres calentes
earth oven, cooking pit
four polynésien horno polinesio
fossa de combustió, llar de cubeta
fire pit trou de combustion foyer en cuvette
fosa de combustión hogar en cubeta
pou well puits pozo
241
bassa pool bassin balsa
forat de pal post hole trou de poteau agujero de poste
rasa de fundació foundation trench
tranchée de fondation
zanja de fundación
palissada palisade palissade empalizada
vall, fossat ditch fossé foso
clot d’extracció d’argila
clay pit trou pour extraire l’argile
hoyo para extraer arcilla
clot per decantar i pastar fang
pits to settle and knead clay
trou servant à décanter et petrir l’argile
hoyo para decantar y amasar la arcilla
forn de ceràmica de fossa
underground pottery kiln
four de potier creusé
horno de cerámica en fosa
abocador de ceràmica
pottery dump dépotoir de céramique
vertedero de cerámica
carbonera charcoal pile charbonnière, meule de bois
carbonera
forn de coure copper furnace four à cuivre horno de cobre
forn de ferro smithy, furnace four à fer horno de hierro
forn de calç lime kiln four à chaux horno de cal
forn de pega, peguera
tar kiln four à poix horno de pez
fossa d’adoberia tannery pit fosse de tanneur fosa de tenería
clot per fumar pells smudge pit trou pour fumer des peaux
hoyo para ahumar pieles
trampa de caça pit trap piège trampa de caza
clot de plantació planting pit trou de plantation hoyo de plantación
marca d’arada ard mark, plough mark, plough line
marque de labour marca de arado
límit de parcel·la plot boundary limite de champ límite de parcela
canal de drenatge drainage channel canal de drainage canal de drenaje
paleocanal paleochannel paléochenal paleocanal
clot d’arrencada d’arbre, tree throw
tree throw trou provoqué par le déracinement d’un arbre
hoyo de arranque de árbol, tree throw
amagatall domèstic, dipòsit domèstic
domestic cache pit, domestic depot
dépôt domestique escondrijo doméstico
amagatall de distribució, dipòsit de distribució
distribution cache pit, distribution depot
dépôt de distribution, cachette
escondrijo de distribución
tresor hoard trésor tesoro
dipòsit de fundació foundation depot dépôt de fondation depósito de fundación
242
fossa ritual amb ossos d’animal en connexió anatòmica
ritual pit with animal bones in anatomical connection
fosse rituelle contenant des os d’animaux en connexion anatomique
fosa ritual con huesos de animales en conexión anatómica
fossa ritual amb restes de banquets
ritual pit with banqueting remains
fosse rituelle contenant des restes de banquets
fosa ritual con restos de banquetes
fossa ritual relacionada amb una libació
ritual pit related to libation
fosse rituelle lié à libations
fosa ritual relacionada con libaciones
fossa ritual amb elements de culte
ritual pit with objects of worship
fosse rituelle contenant des elements de culte
fosa ritual con elementos de culto
troballes als aiguamolls
findings in swamps
découvertes dans les marais
hallazgos en las ciénagas
fossa sepulcral grave, burial pit fosse sépulcrale fosa sepulcral
clot per escombraries midden, waste pit
trou à ordures hoyo para basura
243
BIBLIOGRAFÍA
Esta bibliografía incluye revistas y libros consultados en las bibliotecas y trabajos leídos en internet. Cuando de un mismo documento existen dos versiones cito siempre la versión en papel, puesto que las citas bibliográficas de libros y revistas en papel son estables y en cambio la mayoría de direcciones de internet quedan obsoletas en poco tiempo. Si quereis saber si un determinado estudio se puede encontrar en la red hay que introduir el título del trabajo en un buscador (o la palabras más importantes) y el buscador devolverá algun documento en formato .pdf o .htm, si existe versión electrónica. En el caso contrario, hay que ir a la biblioteca. Cuando los documentos solo tienen versión electrónica doy la dirección y indico la fecha en la cual lo consulté por última vez. Si el documento aun existe en la red no tenemos ningún problema, pero si no debemos buscar la dirección en www.archive.org, que permite recuperar algunos documentos que actualmente no se encuentran activos en la red. Hay que tener paciencia porque puede tardar bastante.
3789 AVANT J.-C. 1989, 3789 avant J.-C. en Bassin parisien: une révolution
tranquille au néolithique, París (catálogo de exposición).
ABAD, L.; SALA, F. 2009, “Sistemas de almacenamiento y conservación de alimentos
en tierras valencianas”, in R. García y D. Rodríguez, eds.: Sistemas de
almacenamiento entre los pueblos prerromanos peninsulares. Cuenca, España,
117-151.
ABARQUERO, F. J.; PALOMINO, A. L. 2006, “Vertavillo, primeras excavaciones
arqueológicas en un oppidum vacceo del Cerrato palentino”, Publicaciones de la
Institución Tello Téllez de Meneses, 77, Palencia, España, 31-116.
ABDALLA, A. T. et al. 2002, “Traditional underground grain storage in clay soils in
Sudan improved by recent innovations”, Tropicultura, 20 (4), Bruselas, 170-175.
ABU ZACARIA 1988: Libro de agricultura su autor el Doctor excelente Abu Zacaria
Iahia. Traducido al castellano y anotado por don Josef Antonio Banqueri,
Madrid, 2 vols. (versión española del libro de Ibn al-‘Awwām, facsímil de la
edición de 1802).
ACHARD-COROMPT, G. et al. 2010: “Chasse, culte ou artisanat? Premiers résultats
du projet de recherche relativ aux fosses à profil ‘en V, Y, W’”, Bulletin de la
Société préhistorique française, 107(3), París, 588-591.
ACHARD-COROMPT, N.; RIQUIER, V, dir 2013: Chasse, culte ou artisanat? Les
fosses ‘à profil en Y-V-W’. Structures énigmatiques récurrentes du Néolithique
aux âges des Métaux en France et alentour, Actes de la table-ronde de Chalons
en Champagne, 15-16 novembre 2010, Revue Archeologique de l’Est, 33ème
Supplément, Dijon.
ACHARD-COROMPT, N. et al. 2011: “Les fosses ‘à profil en V-Y-W’/ Schlitzgruben:
retour sur une énigme”, Actes du 29e Colloque interrégional sur le Néolithique,
Villeneuve d’Ascq, 2-3 octobre 2009, Revue archéologique de Picardie, no.
spécial 28, Amiens, 549-558.
ACHARD-COROMPT, N. et al. e. p., “’Schlitzgruben’, ‘fentes’, ‘V-shaped pits’: a
European research for a European phenomenon”, European Associaciation of
Archaeologists, 18th annual meeting, August 29th-September 1st 2012,
Helsinki, in press, documento accesible en www.academia.edu.
244
ACOVITSIOTI-HAMEAU, A.; HAMEAU, P.; ROSSO, T. 1993: “Fours à cade, fours à
poix: de l’étude architecturale à la distillation expérimentale”, Techniques et
Culture, 22, Paris, 105-143.
ACOVITSIOTI-HAMEAU, A.; HAMEAU, P.; ROSSO, T. 1997: “Note on the
destructive distillation of the wood of Juniperus oxicedrus L.” Proceedings of
the First International Symposium on wood tar and pitch, held by the Biskupin
Museum (department of the State Archaeological Museum in Warsaw) and the
Museumsdorf Düppel (Berlin) at Biskupin Museum, Poland, July 1st-4th 1993,
Warszawa, 269-272.
ADAMECK, M. et al. 1990: “Versuche zum Brotbacken in der späten Bronzezeit”, in
M. Fansa, dir. Experimentelle Archäologie in Deutschland, Oldenburg, 131-138.
ADAMESCU, A.; ILIE, C. 2011: “Aşezarea din perioada bronzului târziu de la
Negrileşti, jud. Galaţi”, Studia Antiqua et Archaeologica, 17, Iaşi, Rumanía, 19-
47.
ADDYMAN, P. V. 1964, “A dark-age settlement at Maxey, Northants”, Medieval
Archaeology, 8, 20-73.
ADEJUMO, B. A.; RAJI, A. O. 2007: “Technical appraisal of grain storage systems in
the Nigerian Sudan sabanna”, Agricultural Engineering International: the CIGR
Ejournal. Invited overview No. 11, vol 9, september 2007 (accesible en
http://cigr.ejournal.tamu.edu/, consultado en febrero de 2014).
AGUSTÍ, M. 2007: Llibre dels secrets de agricultura, casa rústica y pastoril,
Vilafranca del Penedès, Cataluña (facsímil de la edición de 1617).
AGUSTÍ, B. et al. 1987: Dinàmica de la utilització de la cova 120 per l’home en els
darrers 6000 anys, Girona.
AILINCAI, S. C. et al. 2005-2006, “Early Iron Age complexes with human remains
from the Babadag settlement”, Peuce, 77-108.
ALAIBA, R. 2005: “Olăritul în cultura cucuteni”, Arheologia Moldovei, 28, Iaşi,
Rumanía, 57-73.
ALAMEDA, M. C. et al. 2011: “El ‘campo de hoyos’ calcolítico de Fuente Celada
(Burgos): datos preliminares y perspectivas”, Complutum, 22(1), Madrid, 47-69.
ALBIZURI, S. 2011: “Animales sacrificados para el cortejo fúnebre durante el bronce
inicial (2300-1300 cal BC). El asentamiento de can Roqueta II (Sabadell,
Barcelona)”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 29, 7-26.
ALBIZURI, S.; FERNÁNDEZ, M.; TOMÁS, X. 2011: “Evidencias sobre el uso del
perro en la carga durante el Bronce Inicial en la Península Ibérica: el caso de
Can Roqueta II (Sabadell, Barcelona), Archaeofauna, International Journal of
archaeozoology, 20, Madrid, 139-155.
ALBORE LIVADIE, C. et al. 2005: “Sur l’architecture des cabanes du Bronze ancien
final de Nola (Naples, Campanie)”, in O. Buchsenschutz y C. Mordant, eds.
Architectures protohistoriques en Europe occidentale du Néolithique final à
l’Âge du Fer, Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et
scientifiques, 127e. congrès (Nancy, 15-20 avril 2002), Paris, 487-512.
ALLAIN, J.; FAUDUET, I.; DUPOUX, J. 1987: “Puits et fosses de la Fontaine des
Mersans à Argentomagus. Dépotoirs ou dépôts votifs?”, Gallia, 45, París, 105-
114.
ALLARD, M.; L’HELGOUACH, J.; POULAIN, H. 1971: “Un dépôt de poteries à
l’Alnais à Fay-de-Bretagne, Loire-Atlantique”, Annales de Bretagne, 78, 99-121.
ALLIOT, P.; THÉVENY, J.-M. 2009, “Fosse d’extraction d’argile et dépotoir de potier
des IIe/Ive siècles de n. è. aux Paluns de la Pinede (La Cadiere et Le Castelet,
Var)”, in M. Pasqualini, ed.: Les céramiques communes d’Italie et de
245
Nanbonnaise: structures de production, typologies et contextes inédits: IIe siècle
av. J.-C.-IIIe siècle apr. J.-C. Actes de la table ronde de Naples organisée les 2
et 3 novembre 2006, Naples, 615-630.
ALMEIDA, P. B.; FERNANDES, F. 2008: “O povoado da idade do Bronze da
Cimalla”, Actas do I Encontro de Arqueologia das Terras do Sousa, Oppidum,
número especial, 29-44.
ALONSO DE HERRERA, G. 1996, Agricultura general, compuesta por Alonso de
Herrera, que trata de la labranza del campo y sus particularidades, crianza de
animales y propiedades de las plantas. Edición crítica de Eloy Terrón, Madrid,
3a. ed.
ALONSO, N. 1999, De la llavor a la farina. Els procesos agricoles protohistòrics a la
Catalunya occidental, Lattes, Francia, 1999.
ALONSO, N.; BUXÓ, R. 1991: “Estudi sobre les restes paleocarpològiques al Vallès
Occidental: Primers resultats del jaciment de les sitges UAB (Cerdanyola del
Vallès)”, Limes, 1, Cerdanyola del Vallès, Cataluña, 19-35.
ALONSO, N.; LÓPEZ, J. B. 1997-1998, “Minferri (Juneda, Garrigues): Un nou tipus
d’assentament a l’aire lliure a la plana occidental catalana, durant la primera
meitat dels segon mil·lenni cal B.C.”, Tribuna d’Arqueologia, Barcelona, 279-
306.
ALONSO, N. et al. 2003: “Muestreo arqueobotánico de yacimientos al aire libre y en
medio seco”, in R. Buxó y R. Piqué, dirs., La recogida de muestras en
arqueobotánica: objetivos y propuestas metodológicas. La gestión de los
recursos vegetales y la transformación del paleopaisaje en el Mediterráneo
occidental, Encuentro de Grupo de Trabajo de arqueobotánica de la Península
Ibérica (Barcelona, Bellaterra, 29, 30 noviembre y 1 diciembre 2000),
Barcelona, 31-48.
ALÒS, C. et al. 2006-2007: “El Pla d’Almatà (Balaguer, la Noguera): primeres
aportacions interdisciplinàries a l’estudi de les sitges i els pous negres de la zona
5”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 16-17, Lleida, 145-168.
AMBERT, P. 1998: “Métallurgie préhistorique, metallurgie expérimentale, les fours,
état de la question, perspectives de recherches”, in M.-C. Frère-Sautot, dir.:
Paleometallurgie des cuivres, Actes du colloque de Bourg-en-Bresse et Beaune,
17-18 octobre 1997, 1-16.
AMBROS, C.; NOVOTNÝ, B. 1953: “Trouvaille d’un squelette de chien de l’epoque
de la céramique spiralée à Hrubanovo”, Archeologické Rozhledy, 5, Praha.
AMORÓS, J. 2008: Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al Camp
Zinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès), documento accesible
en http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/DGPC/Documents/
memories/2009/qmem6970.pdf, consultado en febrero de 2014.
ANDERSEN, N. H. 1976, “Sarup Keramikgruber fra to bebyggelsesfaser”, Kulm
København, 11-46.
ANDRÉS, M. T.; MORENO, G. 1986, “Informe sobre el yacimiento de Moncín (Borja,
Zaragoza). Campaña de 1986”, Museo de Zaragoza, Boletín 5, 387-392.
ANGELUCCI, D.E. et al. 2009, “Shepherds and karst: the use of caves and rock-
shelters in the Mediterranean region during the Neolitic”, World Archaeology,
41(2), 191-214.
ANGHEL, D. 1999, “Experiment privind realizarea unei arderi reducătoare”, Buletinul
Cercurilor Stiintifice Studenteşti, 5, Alba Julia, Rumanía, 167-171.
ANGHEL, D. 2000: “Influenta conditülor de ardere asupra ceramicii”, Buletinul
Cercurilor Stiintifice Studenteşti, 6, Alba Julia, Rumanía, 171-173.
246
ANGHEL, D. 2003: “Contribuţii experimentale cu privire la metodele de utilizare a
diferitelor tipuri de instalaţii neo-eneolitice pentru arderea ceramicii”, Apulum:
Arheologie, Istorie, Etnografie, 40, Alba Julia, Rumanía, 523-534.
ANGHEL, D. 2011: “Experimente de ardere a ceramicii în cuptoare de tip arhaic”,
Terra Sebus : Acta Musei Sabesiensis, 3, Alba Julia, Rumanía, 339-350.
ANTONI, G.; KOCH, U. 2002: “Ein Brunnen der Bandkeramik in Straßenheim,
Mannheim-Wallstadt, Flur Apfelkammer”, Archäologische Ausgrabungen in
Baden-Württemberg, Stuttgart, 39-41.
ANZIDEI, A. P. et al. 2007: “L’abitato eneolitico di Osteria del Curato-via
Cinquefrondi: nuovi dati sulle facies archeologiche di Laterza e Ortuccio nel
territorio di Roma”, Atti della XL Riunione Scientifica dell’Instituto Italiano di
Preistoria e Protostoria. Strategie di insediamento fra Lazio e Campania in età
preistorica e protostorica (Roma, Napoli, Pompei, 30 novembre-3 dicembre
2005), Firenze, vol. 2, 477-508.
ARANDA, G. 2008: “Cohesión y distancia social. El consumo conmensal de bóbidos
en el ritual funerario de las sociedades argáricas”, Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología de la Universidad de Granada, 18, 107-123.
ARANDA, G.; ESQUIVEL, J. A. 2007: “Poder y prestigio en las sociedades de la
cultura de El Argar. El consumo comunal de bóbidos y ovicápridos en los
rituales de enterramiento”, Trabajos de Prehistoria, 64(2), Madrid, 95-118.
ARANDA, G.; MOLINA, F. 2005: “Intervenciones arqueológicas en el yacimiento de
la edad del Bronce del Cerro de la Encina (Monachil, Granada)”, Trabajos de
Prehistoria, 62, Madrid, 165-179.
ARANEGUI, C.; GRÉVIN, G. 1993: La nécropole iberique de Cabezo Lucero
(Guardamar del Segura, Alicante), Madrid.
ARBOGAST, R.-M. 1989, “IV. Les animaux domestiques des fosses silos”, Gallia
préhistorie, 31, Paris, 139-158.
ARBOGAST, R.-M. 2005: “Du loup au ‘chien des tourbières’. Les restes de canidés sur
les sites lacustres entre Alpes et Jura”, Revue de Paléobiologie, vol. spécial 10,
Genève, 171-183.
ARBOGAST, R.-M. 2013: “Les dépôts d’animaux en fosse circulaire du Néolithique
récent dans la plaine du Rhin superieur: les données des fouilles récentes”, in G.
Auxiette y P. Méniel, Les dépôts d’ossements animaux en France, de la fouille à
l’interpretation, Montagnac, Francia, 191-200.
ARGANT, J.; DAUMAS, J.-C.; LAUDET, R. 1996, “Apport de l’analyse pollinique à
la compréhension d’une structure enigmatique au Trou Arnaud, Saint-Nazaire-
le-Désert (Drôme)”, L’archéometrie dans les pays européens de langue latine,
l’implication de l’archéometrie dans les grands travaux de sauvetage
archéologique, Rennes, 177-180.
ARMENDÁRIZ, J. 1995-1996, “Poblado de las Eretas (Berbinzana). Campañas de
1994, 1995 y 1996”, Trabajos de Arqueología Navarra, 12, Pamplona, 298-303.
ARNOLDUSSEN, S. 2012, Het celtic field te Zeijen-Noordse veld: Kleinschalige
opgravingen van walen en velden van een laat-prehistorisch akkersysteem,
Groningen, Países Bajos.
AROBBA, D.; CARAMIELLO, R.; DEL LUCCHESE, A. 2003: “Archaeobotanical
investigations in Liguria: preliminary data on the Early Iron Age at Monte
Traboccheto (Pietra Ligure, Italy)”, Vegetation History and Archaeobotany, 12
(4), december 2003, Berlín, 253-262.
247
ARRUDA, A. M. 2008: “Monte Molião (Lagos): resultados de um projecto em curso”,
Actas do 5º encontro de Arqueologia do Algarve (Silves, 25-27 Outoubro de
2007), Xelb, 8, Silves, Portugal, 161-192.
ARTIGUES, P. L.; BRAVO, P.; HINOJO, E. 2006, “Excavacions arqueològiques a Can
Gambús 2, Sabadell (Vallès Occidental)”, Tribuna d’Arqueologia, Barcelona,
111-140.
ASENSIO, D. et al. 1996, “Una mina d’aigua a l’interior de la ciutadella ibèrica
d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès)”, Miscel·lània Penedesenca, 24, Sant
Sadurní d’Anoia, Cataluña, 107-143.
ASQUERINO, M. D. 1979, “’Fondos de cabaña’ del Cerro de la Cervera (Mejorada del
Campo, Madrid)”, Trabajos de Prehistoria, 36, Madrid, 119-150.
ASSOCIACIÓ CATALANA DE BIOARQUEOLOGIA 2010-2011: “Protocol de
recollida i mostreig de restes bioarqueològiques”, Tribuna d’Arqueologia
Barcelona, 101-113.
ASTRUC, L. et al. 2003: “’Dêpots’, ‘reserves’ et ‘caches’ de materiel lithique taillé au
néolithique précéramique au Proche Orient: quelle gestion de l’outillage?”,
Paléorient, 29 (1), París, 59-78.
AUDOUZE, F. 1989, “Foyers et structures de combustion domestiques aux âges des
métaux”, in M. Olive y Y. Taborin, eds.: Nature et fonction des foyers
préhistoriques: actes du Colloque International de Nemours, 12-14 mai 1987,
327-334.
AUFAN, R. 1997: “Production techniques of wood tar in France (Archaeological
discoveries in the Bunch and Born, Aquitaine)”, Proceedings of the First
International Symposium on wood tar and pitch, held by the Biskupin Museum
(department of the State Archaeological Museum in Warsaw) and the
Museumsdorf Düppel (Berlin) at Biskupin Museum, Poland, July 1st-4th 1993,
Warszawa, 123-126.
AURENCHE, O., dir. 1977: Dictionnaire illustré multilingue de l’architecture du
Proche Orient ancient, Lyon.
AURENCHE, O. 1981: La maison orientale. L’architecture du Proche Orient ancien
des origines au milieu du quatrième mil·lenaire, París.
AUXIETTE, G. 2013: “Evolution des dépôts du Néolithique a l’Antiquité tardive en
contexte non funéraire: un premier état des lieux”, in G. Auxiette y P. Méniel,
eds: Les dépôts d’ossements animaux en France, de la fouille à l’interpretation,
Montagnac, Francia, 167-176.
AUXIETTE, G. et al. 2000: “Structuration générale du site de Braine ‘La Grange des
Moines’ (Aisne) à la Tène finale et particularités: présentation preliminaire”,
Revue archéologique de Picardie , 1-2, Amiens, 97-103.
AUXIETTE, G. et al. 2003: “Un site de Hallstatt à Villeneuve-Saint-Germain ‘Les
Étomelles’ (Aisne)”, Revue Archeologique de Picardie, 3-4, Amiens, 21-65.
AVELING, E. M.; HERON, C. 1999: “Chewing tar in the early Holocene: an
archaeological and ethnographic evaluation”, Antiquity, 73, 281, Cambridge,
579-584.
AVRAMOVA, M. 2008: “’Special’ stones in prehistoric practices: cases from
Bulgaria”, in R. I. Kostov, B. Gaydarska, M. Gurova, eds: Geoarcheology and
Archaeomineralogy. Proceedigs of the International Conference (Sofia, 29-30
October 2008), Sofia, 211-215.
AYOUB, A. 1985: “Les moyens de conservation des produits agricoles dans le nord-
ouest de la Jordanie actuelle”, in M. Gast, F. Sigaut y C. Beutler, eds., Les
248
techniques de conservation des grains à long terme. Leur rôle dans la
dynamique des systèmes de cultures et des sociétés, París, III, 1, 155-169.
BAARS, D; BAARS, J.; ZEIMENS, G. M. 1997: “A middle range research project in
fire pit technology”, The Wyoming Archaeologist, 41(2), 37-48.
BĂCUEŢ CRIŞAN, S. 2011: “Vasele miniaturale în discoperirile arheologice.
Aşezările neolitice din judeţul Sălaj, Crisia Magazine, 41, Oradea, Rumanía, 69-
82.
BADAL, E. 1999, “El potencial pecuario de la vegetación mediterranea : las cuevas
redil”, II Congrès del Neolític a la Península Ibèrica, Saguntum-PLAV, Extra 2,
València, 69-75.
BAGOLINI, B.; BALISTA, C.; BIAGI, P. 1977: “Vhò, Campo Ceresole: scavi 1977”,
Preistoria Alpina, 13, Trento, Italia, 67-98.
BAGOLINI, B.; FERRARI, A.; PESSINA, A. 1993: “Strutture insediative nel Neolitico
dell’Italia settentrionale”, in A. Gravina: Strutture d’abitato e ambiente nel
Neolitico italiano. Atti del 13º Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria
e Storia della Daunia (San Severo, 1991), Foggia, II, 35-52.
BAGOLINI, B. et al. 1993: “Fagnigola Bosco Mantova (Azzano Decimo-Pordenone),
notizie preliminari sull’intervento 1991”, Atti della Società per la Preistoria e
Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia, 7, Pisa, 1992, 47-64.
BAKELS, C. C. 1997: “The beginnings of manuring in western Europe”, Antiquity, 71,
Cambridge, 442-445.
BAKELS, C. C. 1998: “Fruits and seeds from the Iron Age settlements at Oss-Ussen”,
in H. Fokkens, ed.: The Ussen project. The first decade of excavations at Oss,
Leiden, 337-348.
BAKER, S. 2002: “Prehistoric and Romano-British landscapes at Little Wittenham and
Long Wittenham, Oxfordshire”, Oxoniensia, 67, Oxford, 1-28.
BAKHELLA, M.; KAANANA, A.; BABA, M. 1993: “Effect of underground storage
on some chemical and rheological properties of wheat”, Al-Awamia, Revue
Marocaine de la Recherche Agronomique, 83, Rabat, Marruecos, diciembre
1993, 5-28.
BALASSA, I.; ORTUTAY, G. 1984: Hungarian ethnography and folklore, Budapest
(título original: Magyar Neprajz, Budapest 1979).
BALDEÓN, A.; SÁNCHEZ, M. J. 2006: Depósitos en hoyos de la Edad del Bronce en
Álava, Santa María de Estarrona (Estarrona, Vitoria-Gazteiz), Peracho y Alto
Viñaspre (Kripan), Vitoria-Gazteiz.
BALDINOTTI, S. 2007: Oltre la soglia smarrimento e conquista. Culti e depositi votivi
alle porte nel mondo italico, tesi di laurea, Roma.
BÁLEK, M. et al. 2003: “Předběžné výsledky první etapy záchranného archeologického
výzkumu v trase dálnice D1 Vyškov – Mořice”, Přehled výzkumů, 44, Brno,
República Checa, 137-150.
BALFET, H. 1956: “Les poteries modelées d’Algerie dans les collections du Musée du
Bardo”, Libyca, 4, Alger, 2e. semestre 1956, 289-349.
BÁLINT, H. 2006: “A bagodi idol”, Zalai Museum, 15, 63-105.
BALSERA, R.; MATAS, O.; ROIG, J. 2009: “Els Pinetons, un assentament prehistòric
i medieval a la plana del Vallès (Ripollet, Vallès Occidental)”, Tribuna
d’Arqueologia, Barcelona, 237-284.
BALZER, I. 2006: Chronologisch-chorologische Untersuchung des späthallstatt- und
frülatènezeitlichen ‘Fürstensitzes’ auf dem Münsterberg von Breisach
(Grabungen 1980-1986), Stuttgart.
249
BANDELLI, A.; MÉNIEL, P.; THOMAS, Y. 2013: “Les dépôts de chevaux du site
hallstattien de Marlenheim, ‘Domaine de la Couronne d’Or’ (Bas-Rhin)”, in G.
Auxiette y P. Méniel, dir.: Les dépôts d’ossements d’animaux en France, de la
fouille à l’interprétation. Actes de la table ronde de Bibracte, 15-17 octobre
2012, Montagnac, 17-24.
BANG-ANDERSEN, S. 2009: “Prehistoric Reindeer Traping by the stone-walled
pitfalls: news and views”, in N. Finlay et al., eds.: From Bann flakes to
Bushmills: papers in honour of professor Peter Woodman, Oxford, 61-69.
BARBERÀ, J. 1998: “Los depósitos rituales de restos de óvidos del poblado ibérico de
la Penya del Moro en Sant Just Desvern (Baix Llobregat, Barcelona)”, Actas del
Congreso internacional “Los iberos, príncipes de occidente” (Barcelona, 12-14
marzo 1998), Saguntum, extra 1, València, 129-136.
BARFOED, S. 2009: An archaic votive deposit from Nemea. Ritual behavior in a
sacred landscape, University of Cincinnati.
BARGE, H. 2009: “La structuration de l’habitat dans le massif des Alpilles au IIIe.
millenaire av. J.-C.”, in A. Beeching e I. Sénépart, eds., De la maison au village.
L’habitat néolithique dans le sud de la France et le Nord-Ouest méditerranéen
(Marseille, 23-24 mai 2003), Marseille, 267-275.
BARKER, G. W. 1985: Prehistoric farming in Europe. New studies in Archaeology,
Cambridge.
BARKER, P. H. 1996: Techniques of archaeological excavation, London.
BARON, J. 2010: “Deposyt naczyú z późnej epoki brazu odkryty na osadzie we
Wrocławiu Widanie”, Mente et sutro. Studia archeologica Johanni Machnik viro
doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, collegis et discipulis oblata,
Rzeszów, 421-430.
BARON, J. 2012: “The ritual context of pottery deposits from the Late Bronze Age
settlement at Wrocław Widana in Southwestern Poland”, Journal of
Archaeology and Ancient History (online), 3, 1-24.
BARRASETAS, E.; CARBONELL, E.; MARTÍNEZ, J. 1991-1992: “El jaciment romà
del Poble Sec. Sant Quirze del Vallès. Vallès Occidental”, Tribuna
d’Arqueologia, Barcelona, 103-109.
BARRASETAS, E.; JÁRREGA, R. 2007: La Solana. Memòria de l’excavació
arqueològica al jaciment (Cubelles, Garraf), Barcelona.
BARRIL, M.; DELIBES, G.; Ruiz, G. 1982: “Moldes de fundición del Bronce Final
procedentes de El Regal de Pídola (Huesca)”, Trabajos de Prehistoria, 39,
Madrid, 369-383.
BARTALI, E. H. et al. 1990: “Performance of plastic lining for storage of barley in
traditional underground structures (matmora) in Morocco”, Journal of
Agricultural Engineering Research, 47, Londres, 297-314.
BARTELS, N. 1990: “Eine Siedlungsgrube der jüngsten vorrömischen Eisenzeit aus
Dodow, Kr. Hagenow”, Informationen des Bezirksarbeitskreises fu r Ur- und
Fru hgeschichte Schwerin, 30, Schwerin, Alemania, 26-32.
BARTH, E. K. 1983: “Trapping reindeer in South Norway”, Antiquity, 57, nº 220,
Cambridge, 109-115.
BARTÍK, J.; HAJNALOVÁ, M. 2004: “Hromadný nález keramiky z Lozorna.
Prispevok ku keramickým depotom stredodunajskej mohylovej kultúry na
západnom Slovensku“, Zborník Slovenského Národného Múzea, 98, Archeológia
14, 9-42.
250
BAUER, K.; RUTTKAY, E. 1974: „Ein Hundeopfer der Lengyel-Kultur von
Bernhardsthal, NÖ“, Annales Naturhistorisches Museum Wien, 78, Viena, 13-
27.
BAUER, U. 2007: „Eine jungbronzezeitliche Siedlung mit Brunnen bei Wernikow, Kr.
Otspringrutz“, accesible en www.archaeologische-baubegleitung.de/doc/Sied-
lung.pdf, consultado en febrero de 2014.
BAUMHAUER, M. 2003: Archäologische Studie zu ausgewählten Aspekten der
mittelalterlichen Handwerkstopographie im deutschprachigen Raum.
Bestandsaufnahme der Handwersbefunde vom 6.-14. Jahrhundert und
vergleichende Analyse, tesis doctoral, Universität Tübingen.
BAYLE, G.; SALIN, M. 2013: « Les dépôts particuliers d’équidés à l’âge du Fer en
région Centre », in G. Auxiette y P. Méniel, eds. : Les dépôts d’ossements
animaux en France, de la fouille à l’interpretation, Montagnac, Francia, 201-
208.
BEAUSOLEIL, J.-M. et al. 2006-2007: “Un alignement de fours à pierres chauffées du
premier âge du Fer: la ligne de feux d’Eyrein (Corrèze)”, Documents
d’archéologie méridionale, 29-30, Lattes, Francia, 75-111.
BECKER, C. J. 1970: „Zur Frage der eisenzeitlichen Moorgefäße in Dänemark“, in H.
Jankuhn, ed.: Vorgeschichtliche Heilingtümer und Opferplätze in Mittel- und
Nordeuropa (Gottingen, 14 bis 16 Oktober 1968), Gottingen, 119-166.
BEECHING, A. 2010: “Nouvelles réflexions sur la question des sépultures complexes
et des organisations funéraires chasséennes en moyenne vallée du Rhône“, in L.
Baray y B. Boulestin, dir.: Morts anormaux et sépultures bizarres. Les dépôts
humains en fosses circulaires ou en silos du Néolithique à l’âge du Fer (Sens, 29
mars-1 avril 2006), Dijon, 54-65.
BEECHING, A.; GASCÓ, J. 1989: “Les foyers de al préhistoire récente du sud de la
France (Descriptions, analyses, et essais d’interpretation)”, en M. Olive e Y.
Taborin, eds.: Nature et fonction des foyers préhistoriques: actes du Colloque
International de Nemours, 12-14 mai 1987, Nemours, Francia, 275-292.
BEECHING, A.; MOULIN, B. 1981: “Les structures de combustion des niveaux
supérieurs de la Baume de Ronze (Ardèche). Première approche”, Bulletin de la
Société prehistorique française, 78, París, 10-12.
BEILKE-VOIGT, I. 2007: Das ‚Opfer‘ im Archäologischen Befund. Studien zu den sog.
Bauopfern, kultischen Niederlegungen und Bestattungen in ur- und
frühgeschichtlichen Siedlungen Norddeutschlands und Dänemarks, Rahden,
Alemania.
BEIRAO, C. M. et al. 1985-1986: “Un depósito votivo da II idade do Ferro, no Sul de
Portugal, e as suas relações com as culturas da Meseta”, Veleia: Revista de
Prehistoria, historia antigua, arqueología y filología clásicas, 2-3, Vitoria-
Gazteiz, País Vasco, 207-221.
BELARTE, M. C. 1993: “Arquitectura domèstica al bronze final i primera edat del ferro
a Catalunya: habitacions construïdes amb materials duradors: estat de la
qüestió”, Pyrenae, 24, Barcelona, 115-140.
BELARTE, M. C. 1997: Arquitectura domèstica i estructura social a la Catalunya
protohistòrica, Barcelona.
BELARTE, M. C. 2008: Habitat et pratiques domestiques des Ve-IVe s. av. J.-C. dans
la ville de Lattes”, Gallia, 65, París, 91-106.
BELARTE, M. C.; GAILLEDRAT, E.; ROUX, J.-C. 2010: “Recherches dans la zone 1
de la ville de Lattara. Evolution d’un quartier d’habitation dans la deuxième
moitié du Ve siècle av. n. è.”, Lattara, 21, tome 1, Lattes, Francia, 7-134.
251
BELLIDO, A. 1996: Los campos de hoyos. Inicios de la economía agrícola en la
submeseta norte, Valladolid, España.
BELMONTE, C. et al. 2013: “Èquids i gossos en l’economia i en els rituals. Resultats
de l’estudi dels materials dipositats en el sitjar iberoromà del Serrat dels
Espinyers (Isona, Pallars Jussà)”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 23, Lleida,
201-222.
BELTRAN, A. 1984: “Las casas del poblado de la I Edad del Hierro del Cabezo de
Monleón (Caspe)”, Museo de Zaragoza Boletín, 3, Zaragoza, 23-101.
BÉRANGER, C. 1998: “Récolter et conserver l’herbe. Un bref historique”, Fourrages,
155, sep. 1998, Versailles, 275-285.
BERGADÀ, M.; CEBRIÀ, A.; MESTRES, J. 2005: “Prácticas de estabulación durante
el neolítico antiguo en Cataluña a través de la micromorfología: cueva de la
Guineu (Font-rubí, Alt Penedès, Barcelona)”, Actas del III Congreso del
Neolítico en la Península Ibérica (Santander 5-8 octubre 2003), Santander, 187-
196.
BERKVENS, R. 2004: “Bewoningsporen uit de periode Late Bronstijd-Midden-Ijzertijd
(1100-400 v. Chr.)”, en C.W. Koot y R. Berkvens, eds: Bredase akkers
eeuwenoud. 4000 jaar bewoningsgeschiedenis op de rand van zand en klei,
Breda, 95-124.
BERMÚDEZ, X.; VARAS, O. e.p.: “La vil·la romana de la Teuleria dels Àlbers (La
Granada, Alt Penedès)”, Jornades d’Arqueologia del Penedès (Vilafranca del
Penedès, 21-22 octubre 2011), en prensa.
BERNABEU, J., dir. 1993: “El III milenio a.C. en el País Valenciano. Los poblados de
Jovades (Concentaina, Alacant) y Arenal de la Costa (Ontinyent, València)”,
Saguntum, 26, València, 9-180.
BERNABEU, J. et al. 1994: “Niuet (l’Alqueria d’Asnar). Poblado del III milenio a.C.”,
Recerques del Museu d’Alcoi, 3, Alcoi, País Valenciano, 9-74.
BERNABEU, J.; FUMANAL, M. P. 2009: “La excavación, estratigrafía y datación
C14”, en J. Bernabeu y L. Molina, eds., La Cova de les Cendres (Moraira-
Teulada, Alicante), Alacant, 31-52.
BERNABÒ, M.; CREMASCHI, M. 1997: “La terramara di S. Rosa di Poviglio: le
strutture”, en M. Bernabò, A. Cardarelli y M. Cremaschi, eds., Le terramare. La
prima civiltà padana, Catálogo della mostra de Modena, Milano, 196-212.
BERNABÒ, M.; CREMASCHI, M. 2009: Acqua e civiltà nelle terramare. La vasca
votiva di Noceto, Milano.
BERNABÒ, M. et al. 2007: Gli scavi nella terramara Santa Rosa a Fodico di Poviglio:
Guida all’exposicione, Poviglio, Itàlia.
BERROCAL, L. 1989: “El asentamiento ‘céltico’ del Castrejón de Capote (Higuera la
Real, Badajoz)”, Cuadernos de Patrimonio. Universidad Autónoma de Madrid,
16, 245-295.
BERROCAL, L. 2004: “Banquetes y rituales colectivos en el suroeste peninsular”,
Cuadernos de Patrimonio. Universidad Autónoma de Madrid, 30, 105-119.
BERSU, G. 1940: “Excavations at Little Woodbury, Wiltshire”, Proceedings of the
Prehistoric Society, New Series, 6, 1, Londres, 30-111.
BERTRAND, M. 1987: “Los covarrones-refugio de Guadix. Primeros datos
cronológicos”, II Congreso de Arqueología Medieval Española (Madrid, enero
de 1987), Madrid, II, 451-462.
BEST, E. 1941: The Maori, Wellington, New Zealand, 2 ed., 2 vols.
BESZÉDEZ, J; HORVÁTH, L. A. 2007: “Őslori és római kori lelőhelyek a Budai Skála
bontása során / Prehistoric and Roman period sites uncovered during the
252
demolition of the Budai Skála department store”, Aquincumi Füzetek, 14,
Budapest, 141-157.
BETTERCOURT, A. et al. 2003: “O povoamento Calcolitico do alveolo de Vila Chã,
Esposende (Norte de Portugal). Notas a propósito das escavações arqueologicas
de Bitarandos”, Portugalia, Nova Serie, 24, Porto, 25-44.
BEYLIER, A. 2009: “Une manifestation rituelle protohistorique originale: le dépôt
d’objets métalliques d’Auzet (Alpes-de-Haute-Provence)”, en S. Bonnardin et
al., Du matériel au spirituel: réalités archéologiques et historiques des “dépôts”
de la préhistoire à nos jours, actes des rencontres (Antibes, 16-18 octobre 2008),
Antibes, 333-337.
BIALEKOVÁ, D. 1997: “Funde von Teersiedereien aus groβ- und nachgroβmährischer
Zeit aus dem Gebiet der Norddonauslawen”, Proceedings of the First
International Symposium on wood tar and pitch, held by the Biskupin Museum
(department of the State Archaeological Museum in Warsaw) and the
Museumsdorf Düppel (Berlin) at Biskupin Museum, Poland, July 1st-4th 1993,
Warszawa, 63-72.
BIERMANN, E. 2001: Alt- und Mittelneolithikum in Mitteleuropa. Untersuchungen zur
Verbreitung verschiedener Artefakt- und Materialgruppen und zu Hinweisen auf
regionale Tradierungen, Koln. Documento accesible en www.rheinland-
archäologie.de/biermann2001_2003.pdf
BIERMEIER, S. 2005: Grabungsberitch Herrsching 7933/18 Neubau Pflegezentrum,
Landkreis Starnberg, Oberbayern. Documento accesible en www.singularch.de,
consultado en febrero de 2014.
BIERMEIER, S.; KOWALSKI, A. 2005: Grabungsbericht Eching 7635/195, Object
0403-Dieselstraße 3, Landkreis Freising, Oberbayern. München. Documento
accesible en www.singularch.de, consultado en febrero de 2014.
BIERMEIER, S.; KOWALSKI, A. 2009: Grabungsbericht Kösching-Wolfsdrossel, M-
2008-1299-2, 13.11.2008-22.12.2008, Landkreis Eichstätt, Oberbayern.
München. Documento accesible en www.singularch.de, consultado en febrero de
2014.
BIERMEIER, S.; KOWALSKI, A. 2010: Grabungsbericht Erding-Kletthamer Feld,
Kampagnen 2006-2008 und 2009, Landkreis Erding, Oberbayern. München.
Documento accesible en www.singularch.de, consultado en febrero de 2014.
BINFORD, L. R. 1967: “Smudge pits and hide smoking: the role of analogy in
archaeological reasoning”, American Antiquity, 32 (1), Washington, 1-12.
BIRINGUCCIO, V. 1559: Pirotechnia del s. Vannuccio Biringuccio senese, nella quale
si tratta non solo della diversita delle minere, ma ancho di quanto si ricerca alla
pratica di esse, Venezia.
BISHOP, B; BAGWELL, M. 2005: Iwade. Occupation of a North Kent Village from
the Mesolitic to the Medieval period, London.
BLACKMAN, D. 2000-2001: “Archaeology in Greece 2000-2001”, Archaeological
Reports, 47, 1-144.
BLAISE, E. 2009: Economie animale et gestion des troupeaux au Neolithique final en
Provence : approche archéozoologique et contribution des analyses isotopiques
de l’émail dentaire. Tesis doctoral, Université de Provence, 3 vols.
BLAIZOT, F. et al. 2000: “Un ritual original de l’Âge du Bronze: les inhumations en
fosse des sites des Estournelles et de la Plaine à Simandres (Rhône)”, Gallia
préhistoire, 42, Paris, 195-256.
BLANCHET, S.; LEGALL, V. 2013: “Découvertes inédites de fosses à profil en ‘Y,
W’ en Bretagne: l’exemple du site de Plouedern ‘Leslouc’h’ (Finistère)”, en N.
253
Achard-Corompt y V. Riquier, dir: Chasse, culte ou artisanat? Les fosses ‘à
profil en Y-V-W’. Structures énigmatiques récurrentes du Néolithique aux âges
des Métaux en France et alentour, Actes de la table-ronde de Chalons en
Champagne, 15-16 novembre 2010, Revue Archeologique de l’Est, 33ème
Supplément. Dijon, 203-212.
BLANCO, J. F. et al. 2007: “Análisis de las estructuras”, en C. Blasco et al., El Bronce
Medio y Final en al región de Madrid. El poblado de la Fábrica de Ladrillos
(Getafe, Madrid), Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas, 14-15, 29-
68.
BLANES, R. 1992: Los silos de Burjassot (1573-1600). Un monumento desconocido,
València.
BLASCO, M. C. 1983: “Un nuevo yacimiento del bronce madrileño. El Negralejo,
Rivas-Vaciamadrid”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 17, Madrid, 43-190.
BLASCO, M. C. et al. 1984-1985: “Depósito votivo en un yacimiento de la edad del
Bronce en el valle del Manzanares (Perales del Río, Getafe, Madrid)”,
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, 11-12, Madrid, 11-23.
BLASCO, M. C.; BARRIO, J. 1986: “Excavaciones de dos nuevos asentamientos
prehistóricos en Getafe (Madrid)”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 27,
Madrid, 75-142.
BLESL, C. 2006: “Die brunnen der urnenfelderzeitlichen Siedlung von Pixendorf in
Niederösterreich”, Nachrichtenblatt Arbeitskreis Unterwasserarchäologie, 13,
92-93.
BLUM, A. A.; BEKELE, A. 2000: “The use of indigenous knowledge by farmers in
Ethiopia when storing grains on their farms”, 16th. Symposium of the
International Farming Systems Association (Santiago, Chile, 27-29 November
2000).
BOCQUET, A.; CAILLAT, B.; LUNDSTROM-BAUDAIS, K. 1986: “Alimentation et
techniques de cuisson dans le village de Charavines-Isère. Premiers documents”,
in Le Néolithique de la France: hommage à Gérard Bailloud, Paris, 319-329.
BOCQUET, A.; COUREN, J. P. 1974: “Le four de Sévrier, Haute-Savoie”, Études
Préhistoriques, 9, Lyon, juin 1974, 1-6.
BOGAARD, A. et al. 2009: “Private pantries and celebrated surplus: storing and
sharing food at Neolithic Çatalhöyük, Central Anatolia”, Antiquity, 83,
Cambridge, 649-668.
BOISSINOT, P. 1997: “Archéologie des façons culturales”, in La dinamique des
paysages protohistoriques, antiques, médievaux et modernes, XVIIe Rencontres
Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, Sophia-Antipolis, 85-112.
BOISSINOT, P. 2000: “À la trace des paysages agraires. L’archéologie des façons
culturales en France”, Études rurales, 153-154, 23-38.
BOLENS-HALIMI, L. 1981: Agronomes andalous du Moyen Âge, Genève.
BONELLI, L. 1982: La Divina Villa di Corniolo della Cornia, Lezioni di agricoltura
tra XIV e XV secolo, Siena.
BONILLA, A.; CÉSAR, M. 2005: “Calcolítico: Monte dos Remedios”, Traballos de
Arqueoloxía e Patrimonio, 35, Santiago de Compostela, 55-58.
BONILLA, A.; CÉSAR, M.; FÁBREGAS, R. 2006: “Nuevas perspectivas sobre el
espacio doméstico en la prehistoria reciente del NO: el poblado de Os Remedios
(Moaña, Pontevedra)”, Zephyrus, 59, Salamanca, 257-273.
BONNABEL, L. et al. 2007: “Stockage des denrées et dépôt de cadavres humains au
cours de l’âge du Fer en Champagne-Ardenne”, in L’âge du Fer dans l’arc
jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer.
254
Actes du XXIX colloque international de l’AFEAF (Bienne, Suisse, 5-8 mai
2005), Besançon, vol. 2, 585-604.
BONTROND, R. et al. 2013: “Deux ensembles de fosses à profil en ‘V-Y’ de la
periphérie rénnoise: Bézannes et Thillois (Marne)”, in N. Achard-Corompt y V.
Riquier, dir: Chasse, culte ou artisanat? Les fosses ‘à profil en Y-V-W’.
Structures énigmatiques récurrentes du Néolithique aux âges des Métaux en
France et alentour, Actes de la table-ronde de Chalons en Champagne, 15-16
novembre 2010, Revue Archeologique de l’Est, 33ème Supplément. Dijon, 93-
108.
BOQUER, S.; PARPAL, A. 1994: Can Roqueta: estructures prehistòriques i
medievals: campanya 1991, Barcelona.
BOQUER, S. et al. 1990: “Les estructures del Bronze Antic-Bronze Mitjà al jaciment
arqueològic de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental)”, Arraona, Revista
d’Història, 7, Sabadell, Cataluña, tardor de 1990, 9-25.
BOQUER, S. et al. 1995: El jaciment de l’Institut de Batxillerat Antoni Pous. Un
assentament a l’aire lliure de finals del calcolític (Manlleu, Osona), Barcelona.
BORDAS, A.; MORA, R.; LÓPEZ, V. 1996: “El asentamiento al aire libre del neolítico
antiguo en la Font del Ros (Berga, Berguedà)”, I Congrès del Neolític a la
Península Ibèrica (Gavà-Bellaterra 27-29 març de 1995), Rubricatum, 1, vol. I,
397-406.
BORNSTEIN-JOHANSEN, A. 1975: “Sorghum and millet in Yemen”, in M.L. Arnott,
ed.: Gastronomy. The anthropology of food and food habits, The Hague, 287-
295.
BOSCH, A. et al. 1996: “Cova de la Pólvora (Albanyà, Alt Empordà). Una cueva de
almacenamiento en el interior del macizo de la Alta Garrotxa, en el Pre-Pirineo
oriental”, I Congrès del Neolític a la Península Ibèrica (Gavà-Bellaterra, 27-29
març de 1995), Rubricatum, 1, 415-421.
BOSCH, A. et al. 1998: El poblat neolític de Plansallosa. L’explotació del territori dels
primers agricultors-ramaders de l’Alta Garrotxa, Olot, Cataluña.
BOSCH, A.; CHINCHILLA, J.; TARRÚS, J. 2000: El poblat lacustre neolític de la
Draga. Excavacions de 1990 a 1998. Girona.
BOSCH, J.; FORCADELL, A.; VILLALVÍ, M. M. 1992: “Les estructures d’hàbitat a
l’assentament del Barranc d’en Fabra (Montsià)”, 9è. Col·loqui Internacional
d’Arqueologia de Puigcerdà (Puigcerdà y Andorra, abril de 1991), Andorra,
1992, 121-122.
BOSCH, J.; MIRET, J. 1989: “L’excavació de la vil·la romana del Bosquet (Sant Pere
de Ribes)”, Miscel·lània Penedesenca, Vilafranca del Penedès, Cataluña, 135-
166.
BOSCH, J. et al. 2001: La prehistòria de Montmeló (Vallès Oriental) a partir de la
col·lecció Cantarell. Montmeló, Cataluña.
BOSCH-GIMPERA, P. 1975: Prehistoria de Europa, Madrid.
BOSQUET, D.; GOFFIOUL, C.; CHEVALIER, A. 2013: “Les Schlitzgruben associés
aux enceintes rubanés de Rémicourt et Voroux-Goreux (province de Liège,
Belgique): une fonction votive?”, in N. Achard-Corompt y V. Riquier, dir:
Chasse, culte ou artisanat? Les fosses ‘à profil en Y-V-W’. Structures
énigmatiques récurrentes du Néolithique aux âges des Métaux en France et
alentour, Actes de la table-ronde de Chalons en Champagne, 15-16 novembre
2010, Revue Archeologique de l’Est, 33ème Supplément. Dijon, 245-260.
BÖTTCHER, G. 1982: “Ein Gefäßdepot der Aunjetitzer Kultur aus Gerwich, Kr.
Burg”, Ausgrabungen und Funde, 27, Berlin, 172-175.
255
BOUBY, L.; MARINVAL, P. 2005: “Conservation, traitement et consommation des
produits végétaux dans la grotte chalcolithique de Foissac (Aveyron). Les
données carpologiques”, Gallia Préhistoire, 47, Paris, 147-165.
BOUMA, J. W. 1996: Religio votiva: the archaeology of Latial votive religion: the 5th-
3rd c. BC: votive deposit South West of the main temple at “Satricum” Borgo Le
Ferriere, 3 vols.
BOUSO, M. et al. 2004: “Anàlisi comparatiu de dos assentaments del bronze inicial a la
depressió prelitoral catalana: Can Roqueta II (Sabadell, Vallès occidental) i Mas
d’en Boixos-1 (Pacs del Penedès, Alt Penedès)”, Cypsela, 15, Girona, 73-101.
BOUZEK, J.; SKLENÁŘ, K. 1987: “Jáma středobronzové mohylové kultury v Horních
Počaplech, okr. Mĕlník”, Archeologické rozhledy, 39, Praga, 23-39.
BOXALL, R. A. 1974: “Underground storage of grain in Harar Province, Ethiopia”,
Tropical Stored Products Information, 28, 1974, Slough, Reino Unido, 39-48.
BRANDT, J. 1987: “Ein jungbronze-früheisenzeitlicher Brunnen von Retzow, Kr.
Lübz”, Informationen des Bezirksarbeitskreises fu r Ur- und Fru hgeschichte
Schwerin, 27, Schwerin, Alemania, 24-27.
BRANDT, J. R.; KARLSSON, L. 2001: From huts to houses: transformations of ancient societies: proceedings of an international seminar organized by the
Norwegian and Swedish Institutes in Rome, 21-24 September 1997, Stockholm.
BRANDT, J.; KLUCK, L. 1989: “Zwei jungbronzezeitliche Fundcomplexe aus
Muchow, Kr. Ludwigslust”, Jahrbuch für Bodendenkmalpflege in Mecklenburg
1988, 109-118.
BRÄUNING, A. 1996: “Grabungen in einer mittelalterlichen Wüstung bei Riedlingen
an der Donau, Kreis Biberach”, Archäologische Ausgrabungen in Baden-
Würtemberg, 197-200.
BREUIL, J.-Y. et al. 2006: “Les structures de stockage au néolithique final (3500-2200
av. J.-C.) en Vistrenque (Nîmes, Gard)”, in M. C. Frère-Sautot, ed., Des Trous...
Structures en creux pré- et protohistoriques (Dijon et Baume-les-Messieurs,
mars 2006), Montagnac, 247-262.
BRIARD, J. 1965: Les dépôts bretons et l’âge du Bronze atlantique, Rennes.
BRIARD, J.; CORDIER, G.; GAUCHER, G. 1969: “Un dépôt de la fin du Bronze
Moyen à Malassis, commune de Chéry (Cher)”, Gallia préhistoire, 12, Paris, 37-
73.
BROCHIER, J.-E. 1996: “Feuilles ou fumier? Observation sur le rôle des poussières
sphérolithiques dans l’interprétation des dépôts archéologiques holocènes”,
Anthropozoologica, 24, Paris, 19-30.
BROCHIER, J. L.; FERBER, F. 2009: “Méthode d’approche du fonctionnement des
fosses du site chasséen des Moulins, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Drôme (d’après
l’étude de leur remplissage sédimentaire)”, in A. Beeching y I. Sénepart:
L’habitat néolithique dans le Sud de la France et le Nord-Ouest méditerranéen
(Marseille, 23-24 mai 2003), 143-151.
BROGLI, W.; SCHIBLER, J. 1999: “Zwölf Gruben aus der Spathallstatt-Frülatènezeit
in Möhlin”, Jahrbuch der schweizerischen Gesellschaft für Ur- und
Frühgeschichte, 82, Suiza, 79-116.
BRONCANO, S. 1989: El depósito votivo ibérico de El Amarejo. Bonete (Alicante),
Madrid.
BROTONS, F. 1997: “El poblado calcolítico de Casa Noguera de Archivel.
Excavaciones vigentes durante 1997 en la calle Reyes-calle casa Noguera”,
Memorias de Arqueología, 12, Murcia, 215-234.
256
BROWN, S.; MAYER, E. 1993: “Saving it for hard times: Indigenous food
preservation”, Ileia Newsletter, October 1993, vol. 9 nº 3, 7-8.
BRUNAUX, J.-L. 1984: “Lieux de culte et pratiques rituelles des celtes. Nouvelles
découvertes en France”, Fornvännen, 79, Stockholm, 150-164.
BRUNETON, A. 1975: “Bread in the region of the Moroccan High Atlas: a chain of
daily technical operations in order to provide daily nourishment”, in M. L.
Arnott, ed.: Gastronomy. The anthropology of food and food habits, The Hague,
275-285.
BRUNO, P. 2010: Arquitecturas de terra nos espaços domesticos pré-historicos do Sul
de Portugal. Sitios, estruturas, tecnologias e materiais, tesis doctoral,
Universidad de Lisboa.
BRUNO, P. et al. 2010: “Earth mortars use on prehistoric habitat structures in Southern
Portugal. Case studies”, Journal of Iberian Archaeology, 13, Porto, Portugal, 51-
67.
BUCHSENSCHUTZ, O. 1984: Structures d’habitat et fortifications de l’âge du fer en
France septentrionale, París.
BUCHSENSCHUTZ, O.; MORDANT, C., eds. 2005: Architectures protohistoriques en
Europe occidentale du Néolithique final à l’Âge du Fer, Actes des congrès
nationaux des sociétés historiques et scientifiques, 127e. congrès (Nancy, 15-20
avril 2002), Paris.
BURCH, J.; SAGRERA, J. 2009: Excavacions arqueològiques a la muntanya de Sant
Julià de Ramis, Sant Julià de Ramis, Cataluña, 3 vols.
BURILLO, F. 2009: “Estructuras de almacenaje en el valle medio del Ebro y sistema
Ibérico central durante el primer milenio a.C.”, in R. García y D. Rodríguez,
eds.: Sistemas de almacenamiento entre los pueblos prerromanos peninsulares,
Cuenca, 315-350.
BURILLO, F.; DE SUS, M.L. 1986: “Estudio microespacial de la casa 2 del poblado de
época ibérica ‘Los Castellares’ de Herrera de los Navarros (Aragón)”,
Arqueología espacial, 9, Coloquio sobre el microespacio-3, Teruel, 209-236.
BURILLO, F.; PICAZO, J. V. 1986: El poblado del Bronce Medio de la Hoya
Quemada (Mora de Rubielos, Teruel), Teruel.
BURILLO, F.; PICAZO, J. V. 1997: “El sistema ibérico turolense durante el segundo
milenio aC”, Saguntum, 30, València, 29-58.
BURSTOW, G. P.; HOLLEYMAN, G. A. 1957: “Late Bronze Age settlement on Itford
Hill, Sussex”, Proceedings of the Prehistoric Society, 23, Londres, 167-212.
BUTTLER, W. 1934: “Gruben und Grubenwhoningen in Südosteuropa”, Bonner
Jahrbücher, 139, Köln-Graz, 134-144.
BUTTLER, W. 1936: “Pits and Pit-dwellings in Southeast Europe”. Antiquity, 37,
Cambridge, March 1936, 25-36 (traducción inglesa de Buttler 1934).
BUTTLER, W.; HABEREY, W. 1936: Die bandkeramische Ansiedlung Köln-
Lindenthal, Berlin, Leipzig.
BUURMAN, J. 1986: “Graan in ijzertijd-silos uit Colmschate”, in R. M. Heeringen:
Voordrachten gehouten te Middelburg ter gelegenheid van het afscheid van Ir. J.
A. Trimpe Burger als provinciaal archeoloog van Zeeland, Nederlandse
archeologische rapporten, 3, 67-73.
BUZEA, D.; COTRUŢA, M.; BRIEWIG, B. 2008: “Experimental archaeology. The
construction of a fire installation (hearth) on the model of those discovered at
Păuleni Ciuc-Ciomortan ‘Dâmbul Cetăţii’, Harghita county”, Acta Terrae
Septemcastrensis, 7, Bucarest, 217-232.
257
CABALLERO, L. et al. 1985: “Informe de la excavación arqueológica realizada durante
los meses de abril y mayo de 1984 en la calle Angosta de los Mancebos 3 de
Madrid”, Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas, 4, Madrid, 177-
188.
CAHEN, D. 1985: “Résultats des fouilles à Darion en 1984”, Bulletin de la Société
Royale Belgue d’Anthropologie et de Préhistoire, 96, 7-16.
CAHEN, D.; JADIN, I 1996: “Économie et société dans le rubané récent de Belgique”,
Bulletin de la Société prehistorique française, 93, Paris, 55-62.
CAMAÑES, M. P. 2010: “Estudio funcional de los espacios de Molí d’Espígol
(Tornabous, l’Urgell): transformación, elaboración y consumo de alimentos”,
Cypsela, 18, Girona, 193-208.
CÁMARA, J. A. et al. 2008: “Apropiación, sacrificio, consumo y exhibición ritual de
los animales en el polideportivo de Martos. Sus implicaciones en los orígenes de
la desigualdad social”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología. Universidad de
Granada, 18, 55-90.
CAMMAS, C.; MARTI, F.; VERDIN, P. 2005: “Aménagement et fonctionnement de
structures de stockage de la fin de l’âge du Fer dans le Bassin parisien: approche
interdisciplinaire sur le site du Plessis-Gassot Le Bois-Bouchard (Val-d’Oise)”,
in O. Buchsenschutz, A. Bulard, Th. Lejars, eds., L’âge du Fer en Ile-de-France,
Actes du XXVI colloque de l’Association française pour l’étude de l’âge du fer
(París, Saint Denis, 9-12 mai 2002) thème régional, Tours, París, 33-54.
CAMPBELL, P. D. 2005: Survival skills of native California, Salt Lake City, Estados
Unidos.
CAPDEVILA, R.; MASSÓ, J. 1979: “Trabajos de salvamento de la villa romana de ‘Els
Antigons’, Reus”, Boletín Arqueológico, época IV, fasc. 133-140, Tarragona,
312-313.
CARDOSO, J. L. 2008: “The Chalcolithic fortified site of Leceia (Oeiras, Portugal)”,
Verdolay, 11, Murcia, España, 49-66.
CARLÚS, X. 1996: Memòria d’excavació del jaciment arqueològic de la Vall Suau,
documento accesible en http://calaix.gencat.cat/handle/10687/8353 (consultado
en febrero de 2014).
CARLÚS, X.; DE CASTRO, O. e. p.: “Resultats de la intervenció arqueològica al
jaciment del Bosc del Quer (Sant Julià de Vilatorta, Osona), Tribuna
d’Arqueologia 2011-2012, en prensa.
CARLÚS, X.; DÍAZ, J. 1995: “El jaciment del bronze inicial de Can Ballarà (Terassa,
Vallès Occidental)”, Terme, 10, Terrassa, Cataluña, 38-45.
CARLÚS, X. et al. 2007: Cabanes, sitges i tombes. El paratge de can Roqueta
(Sabadell, Vallès Occidental) del 1300 al 500 aC, Sabadell, Cataluña.
CARLÚS, X.; GONZÁLEZ, J.; NADAL, E. 2010: “Estructures de l’edat del bronze
tipus grill plan al litoral de Barcelona”, Cypsela, 18, Girona, 157-169.
CARMONA, R.; LUNA, D. 2007: “Priego romano: el horno de cal y la necrópolis de
c./ Ramón y Cajal nº 39. Informe de la Actividad Arqueológica Urgente
realizada en 2007”, Antiquitas, 18-19, Priego de Córdoba, España, 43-80.
CAROZZA, L.; BOUBY, L.; BALLUT, C. 2006: “Un habitat du Bronze moyen à
Cournon-d’Auvergne (Puy-de-Dôme): nouvelles données sur la dynamique de
l’Âge du Bronze moyen sur la bordure méridionale du Massif central”, Bulletin
de la Société préhistorique française, 103(3), París, 535-584.
CAROZZA, L.; BURENS, A. 2000: “Les habitats du Bronze final de Portal Vielh à
Vendres (Hérault)”, Bulletin de la Société préhistorique française, 97(4), París,
573-581.
258
CAROZZA, L.; MILLE, B. 2007: “Chalcolithique et complexification sociale: quelle
place pour le métal dans la définition du processus de mutation des sociétés de la
fin du Néolithique en France?”, in J. Guilaine, dir: Le Chalcolithique et la
construction des inegalités, t. 1, Le continent européen, séminaire du collège de
France, Paris, 151-190.
CASADO, C. 1980: “Ayer y hoy de la cultura popular leonesa”, Tierras de León:
Revista de la Diputación Provincial, vol. 20, 38, León, 135-160.
CASTANY, J.; ALSINA, F.; GUERRERO, L. 1992: El Collet de Brics d’Ardèvol. Un
hàbitat del calcolític a l’aire lliure (Pinós, Solsonès), Barcelona.
CASTELLANA, C.; MALGOSA, A.; SUBIRÀ, M.E.: “L’individu adult de Can
Roqueta. Campanya 1990”, in P. González, A. Martín y R. Mora, coords., Can
Roqueta. Un establiment pagès prehistòric i medieval (Sabadell, Vallès
Occidental), Barcelona, 283-287.
CASTIELLA, A. 1997: “A propósito de un campo de hoyos en la cuenca de Pamplona”,
Cuadernos de Arqueología. Universidad de Navarra, 5, Pamplona, 41-80.
CASTILLA, M.; ENRICH, J.; SERRA, J. 1991: “El Vilar del Met (Vilanova del Camí-
Anoia): Estudi de dues sitges”, Estrat, 4, Igualada, Cataluña, 21-34.
CASTILLO, M. J. ed. 1998: Hyginius et Siculus Flaccus. Opuscula Agrimensorum
Veterum, Logroño.
CATLIN, G. 1859: Letters and notes on the manners, customs, and conditions of the
North American indians, Philadelphia.
CATÓ, M. P. 1927: D’agricolia. Traducció de Mn. S. Galmés. Barcelona.
CAVULLI, F. 2006: “Les structures anthropiques interprétables du néolithique ancien
de l’Italie septentrionale”, in M. C. Frère-Sautot, ed., Des trous... Structures en
creux pré- et protohistoriques (Dijon, Baume-les-Messieurs, marzo de 2006),
Montagnac, 371-390.
CAVULLI, F. 2008: Abitare il neolitico: le più antiche strutture antropiche del
neolitico in Italia Settentrionale, Preistoria Alpina, 43, Supplemento 1, Trento.
CAVULLI, F.; PEDROTTI, A. L. 2001: “L’insediamento del Neolitico antico di Lugo
di Grezzana: la palizzata lignea”, Preistoria Alpina, 37, Trento, 11-24.
CAZES, J.-P. 1990-1991: “Un village castral de la plaine lauragaise: Lasbordes
(Aude)”, Archéologie du Midi médieval, 8-9, Carcasona, 3-25.
CENCETTI, S. et al. 2006: “Madonna del Piano (Sesto Florentino, Florence, Central
Italy) ox and dog: a case of intentional Iron Age inhumation”, Geobios, 39(3),
Lyon, 328-336.
CERDEÑO, M. L. et al. 1980: “El yacimiento de la edad del bronce de ‘La Torrecilla’
(Getafe, Madrid)”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 9, Madrid, 215-242.
CHAHINE, C. 2002: “Évolution des techniques de fabrication du cuir et problèmes de
conservation”, Le travail du cuir de la préhistoire à nos jours, XXIIe rencontres
internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, Antibes, Francia, 13-29.
CHAMPLAIN, S. de 1951: Les voyages de Samuel Champlain: Saintongeais, père du
Canada: introduction, choix de textes et notes par Hubert Deschamps. París.
CHAPMAN, J. 2000: “Pit-digging and structured deposition in the Neolithic and
Copper Age”, Proceedings of the Prehistoric Society, 66, Londres, 61-87.
CHAUSSERIE-LAPRÉE, J.; NIN, N. 1990: “Le village protohistorique du quartier de
l’Ile à Martigues (B.-du-Rh.). Les espaces domestiques de la phase primitive
(début Ve. s.-début IIe. s. av. J.C.), I- Les amenagéments domestiques”,
Documents d’Archéologie Méridionale, 13, Lattes, 35-136.
CHAZELLES-GAZZAL, C.-A. de 1997: Les maisons en terre de la Gaule méridionale,
Montagnac, Francia.
259
CHAZELLES, C.-A. de 2005: “Les architectures en terre crue du sud de la France aux
âges des métaux (Bronze final-Âge du Fer)”, in O. Buchsenschutz y C. Mordant:
Architectures protohistoriques en Europe occidentale du Néolithique final à
l’âge du Fer. Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et
scientifiques, 127 congrès, (Nancy, 15-20 avril 2002), Paris, 25-39.
CHERTIER, B. 1986: “Circonscription de Champagne-Ardenne”, Gallia Préhistoire,
29, 2, París, 321-336.
CHRISTENSEN, N. 1967: “Haustypen und Gehöftbilgung in Westpersien”, Anthropos,
62, Friburg, 89-138.
CIUGUDEAN, H. 2009: “Câteva observaţii privind cronologia aşezării fortificate de la
Teleac”, Apulum: Ahreologie, Istorie, Etnografie, 46, Alba Julia, Rumanía, 313-
336.
CIUGUDEAN, H.; LUCA, S. A.; GEORGESCU, A. 2008: Depozite de bronzuri
preistorice din colecţia Brukenthal, Sibiu, Rumanía.
CIUTĂ, M. M. 2010: “Despre o groapă de fundare a unei locuinte Coţofeni descoperită
la Şeuşa-Gorgan (com. Ciugud, jud. Alba)”, Terra Sebus. Acta Musei
Sabesiensis, 2, Sebeş, Rumanía, 47-69.
ČIŽMAŘ, Z. 2004: “Nová pravĕká sídlište z katastru Znojma-Hradištĕ (přispĕvek k
poznání pravĕkého osidlení severovýchodního okraje národního parku podyjí)”,
Thayensia, 6, Znojmo, República Checa, 91-111.
CLAUSTRE, F.; VAQUER, J. 1995: “Grotte ou plein air. Acquis et perspectives pour
le néolithique nord-pyrenéen, X Col·loqui Internacional d’Arqueologia de
Puigcerdà, Puigcerdà, Cataluña, 221-239.
CLAY, P. 1992: “An Iron Age Farmstead at Grove Farm, Enderby, Leicestershire”,
Transactions of the Leicestershire Archaeological and Historical Society, 66,
Leicester, 1-82.
COBLENZ, W. 1973: “Eine Aunjetitzer Vorratsgrube mit Getreide aus Döbeln-
Masten”, Ausgrabungen und Funde, 18, Berlín, 70-80.
COLL, J. M.; MOLINA, J. A.; ROIG, J. 1993: “La Vinya del Regalat (Castellar del
Vallès, Vallès Occ.): un àmbit d’ús domèstic del calcolític-bronze antic (2000-
1800 aC)”, Arraona, Revista d’Història, 13, Sabadell, Cataluña, tardor 1993, 63-
77.
COLL, J. M.; ROIG, J. 2003-2004: “La intervenció arqueològica als Horts de Can
Torras (Castellar del Vallès): un assentament del neolític i un vilatge de
l’antiguitat tardana”, Tribuna d’Arqueologia, Barcelona, 113-127.
COLPE, C. 1970: “Theoretische Möglichkeiten zur Identifizierung von Heiligtümen
und Interpretation von Opfern in ur- und parahistorischen Epochen”, in H.
Jankuhn, ed.: Vorgeschichtliche Heiligtümer und Opferplätze in Mittel- und
Nordeuropa (Göttingen 14. vis 16. Oktober 1968), Göttingen, 18-39.
COLUMELA, L. M. 1959: Los doce libros de agricultura, traducción de Carlos J.
Castro, Barcelona, 2 vol.
COMPAGNON, E. 2001: Flers-en-Escrebieux (Nord), La Longue Borne, Echangeur
A21-RN 455, documento accesible en www. academia.edu (consultado en
febrero de 2014).
COMŞA, E. 1976: “Die Töpferöfen im Neolithikum Rumäniens”, Jahresschrift für
Mitteldeusche Vorgeschichte, 60, 353-364.
CONSTANTIN, C. et al. 1978: “Fouille d’un habitat néolithique à Irchonwelz (Hainaut
occidental)”, Revue archéologique de l’Oise, 13, 1978, 3-20.
260
CONTE, P. 1992. “Souterrains, silos et habitat médiéval, état de la question
archéologique en Limousin et Perigord”, Heresis, 2, 1990, Carcassonne, 243-
281.
CONTRERAS, F. 1982: “Una aproximación a la urbanística del bronce final en la Alta
Andalucía. El Cerro de Cabezuelos (Úbeda, Jaén)”, Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología de la Universidad de Granada, 7, 307-329.
COQUEUGNIOT, E. 1998: “Dja’de el Mughara (moyen-Euphrate), un village
néolithique dans son environnement naturel à la veille de la domestication”,
Travaux de la Maison de l’Orient méditerranéen, 28, 109-114.
CORDIER, F. 2003: “Approche méthodologique des structures à galets: le site du
Gournier (Drômer, France)”, in M. C. Frère-Sautot, ed.: Le feu domestique et ses
structures au Néolithique et aux Âges des Métaux (Bourg-en-Bresse, Beaune, 7-
8 octobre 2000), Montagnac, 267-276.
CORDIER, G. 1986: “Les dépôts de lames de silex en France”, Études préhistoriques,
17, 33-48.
CORDIER, G; BOCQUET, A. 1973: “Le dépôt de la Bégude-de-Mazenc (Drôme) et les
dépôts de haches néolithiques en France”, Études préhistoriques, 6, 1-17.
CORDIER, G; BOCQUET, A. 1998: “Le dépôt de la Bégude-de-Mazenc (Drôme) et les
dépôts de haches néolithiques en France: note complémentaire”, Bulletin de la
Société préhistorique française, 95(2), Paris, 221-238.
CORDIER, G.; RIQUET, R. 1961: “Un point de technique à propos des lames de la
cachette des Ayez”, Bulletin de la Société préhistorique française, 58, París,
672-676.
COSTA, F. et al. 1982: “El jaciment prehistòric de Can Soldevila (Santa Perpètua de
Mogoda)”, Fulls d’Arqueologia i Història de Santa Perpètua de Mogoda, Santa
Perpètua de Mogoda, Cataluña, 9-48.
COTIUGĂ, V.; HAIMOVICI, S. 2004: “Fosses cultuelles (bóthroi) et à caractère
cultuel du néolithique et de l’enéolithique de la Roumanie”, in L’Âge du cuivre
au Proche Orient et en europe (Liège, Belgique, 2-8 septembre 2001), Oxford,
BAR International Series 1303, 317-324.
COUDART, A. 1998: Architecture et société néolithique: l’unité et la variance de la
maison danubienne, Paris.
COURTY, M. A.; MACPHAIL, R.I.; WATTEZ, J. 1991: “Soil micromorphological
indicators of pastoralism, with special reference to Arene Candide, Finale
Ligure, Italy”, Rivista di Studi Liguri, 57 (1-4), Bordighera, 127-150.
CRAWFORD, M.H. 2003: “Thesauri, hoards and votive deposits”, in O. de Cazenove y
J. Scheid, eds.: Sanctuaires et sources dans l’antiquité. Les sources
documentaires et leurs limites dans la description des lieux de culte (Naples, 30
novembre 2001), Napoli, 69-84.
CREMASCHI, M.; PIZZI, C. 2011: “Water resources in the Bronze Age villages
(terramare) of the north Italian Po plain: recent investigation at Terramara Santa
Rosa di Poviglio”, Antiquity on the website, 85, No. 327, March 2011, accesible
en http://antiquity.ac.uk/
CRESCENZI, P. de, 1490: Ruralia commoda, [s.l.] (versión italiana).
CRIBELLIER, C.; FOURRÉ, A. 2011: “Nouvelles données sur la viticulture chez les
sénons autour de Beaune-la-Rolande (Loiret)”, Gallia, 68(1), París, 151-162.
CRUZ-AUÑON, R.; RIVERO, E. 1987: “Yacimientos del Negrón (Gilena, Sevilla),
campaña 1987”, Anuario arqueológico de Andalucía 1987, 2, Actividades
sistematicas, 278-280.
261
CUBERO, C. 1990: “Análisis paleocarpológicos de muestras del Alto de la Cruz”, in J.
Maluquer de Motes, F. Gracia y G. Munilla: Alto de la Cruz, Cortes de Navarra,
campañas 1986-1988, Trabajos de Arqueología Navarra, 9, Pamplona, 199-217.
CUBERO, C. 1991: “Estudi de les llavors trobades a la sitja II del Vilar del Met
(Vilanova del Camí)”, Estrat, 4, Igualada, Cataluña, 34-36.
CUBERO, C. et al. 2008: “From the granary to the field; archaeobotany and
experimental archaeology at l’Esquerda (Catalonia, Spain)”, Vegetation History
and Archaeobotany, 17, Berlín, 85-92.
CUNLIFFE, B. W. 1992: “Pits preconceptions and propitiation in the British Iron age”,
Oxford Journal of Archaeology, 11 (1), 69-83.
CUNLIFFE, B.; PHILLIPSON, D. W. 1968: “Excavations at Eldon’s Seat, Encombe,
Dorset, England”, Proceedings of the Prehistoric Society, 34, Londres, 191-237.
CUNNINGHAM, P. 2005: “Assumptive holes and how to fill them”, EuroREA, 2,
Hradec Králové, República Checa, 55-66.
CUNNINGHAM, P. 2010: “Cache or carry: food storage in Prehistoric Europe”, in
D.C.E. Millson, ed.: Experimentation and interpretation. The use of
experimental archaeology in the study of the past, Oxford, 7-28.
CURCI, A.; TAGLIACOZZO, A. 1994: “Il pozzeto rituale con scheletro di cavallo
dall’abitato eneolitico di Le Cerquete-Fianello (Maccarese, Roma). Alcune
considerazioni sulla domesticazione del cavallo e la sua introduzione in Italia”.
Origini, 18, Roma, 297-350.
CURDY, P. et al. 1993: “Brig-Glis/Waldmatte, un habitat alpin de l’âge du Fer. Fouilles
archéologiques N9 en Valais”, Archäologie der Schweiz, 16(4), Basel, 138-151.
CZARNOWSKI, E.; NEUBAUER, D. 1991: “Aspekte zur Production und verarbeitung
von Birkenpech”, Acta Praehistorica et Archaeologica, 23, Berlín, 11-13.
DAREMBERG, C.; SAGLIO, E. 1877-1912: Dictionnaire des antiquités grecques et
romaines, Paris.
DAVID, N. 1998: “The ethnoarchaeology and field archaeology of grinding at Sukur,
Adamawa State, Nigeria”, African Archaeological Review, 15, Cambridge, 13-
63.
DAVIS, O. 2008: The Early Iron Age enclosure at Winnall Down II: an interim report
on the 2006 excavations, Cardiff Studies in Archaeology, Specialist Report
Number 28, accesible en http://www.cardiff.ac.uk/share/resources/CSA_28_
Davis_O.pdf, consultado en febrero de 2014.
DAY, L. P. 1984: “Dog burials in the Greek world”, American Journal of Archaeology,
88, Boston, 21-32.
DE GROSSI MAZZORIN, J. 2001: “L’uso dei cani nei riti funerari. Il caso della
necropoli di età imperiale a Fidene-via Radicofani”, in Römischer
Bestattungsbranch und Beigabensitten im Rom, Norditalien und den
Nordwestprovinzen von der spaten Republik bis in die Kaiserzeit, Wiesbaden,
77-82.
DE GROSSI MAZZORIN, J. 2008: “L’uso dei cani nel mondo antico nei riti di
fondazione, purificazione e passaggio”, in F. D’Andria, J. De Grossi Mazzorin y
G. Fiorentino, eds.: Uomini, pianti e animali nella dimensione del sacro, Bari,
71-81.
DE GROSSI MAZZORIN, J.; BATTAFARANO, M. 2012: “I resti faunistici
provenienti dagli scavi di Tas Silġ a Malta: testimoniance di pratice rituali”, Atti
6º Convegno Nazionale di Archeozoologia (Orecchiella 2009), Pisa, 357-363.
DE LA CRUZ, A.; LAMALFA, C. 1994: “Monzón de Campos: la transformación del
sistema de almacenamiento como consecuencia del cambio en las estructuras
262
sociales”, IV Congreso de Arqueología Medieval Española, sociedades en
transición, actas (Alacant, octubre de 1993), Alacant, III, 605-610.
DE MEULEMEESTER, J. 2003: “Fonds de cabane et caves semi-enterrées: une
réflexion ethnographique”, in J. Klapste, ed.: The rural house, from the
Migration period to the oldest still standing buildings, Ruralia IV, Památky
archeologické, Supplementum 15, Praga, 169-170.
DE NICOLÒ, M. L. 2004: “Antichi manufatti ipogei: le fosse granarie di San Giovanni
in Marignano (Rimini)”, Quaderni di Scienza della conservazione, 4, Bologna,
277-299.
DE PEDRO, M. J. 1990: “La Loma de Betxí (Paterna): Datos sobre técnicas de
construcción en la Edad del Bronce”, Archivo de Prehistoria Levantina, 20,
València, 327-350.
DE PEDRO, M. J. 1998: La Lloma de Betxí (Paterna, Valencia). Un poblado de la edad
del bronce, València.
DE TROIA, G. 1992: Il piano delle fosse di Foggia e quelli della Capitanata, Fasano,
Itàlia.
DEBERGE, Y.; BLONDE, F.; LOUGHTON, M. 2007: Le Cendre-Gondole 2007.
Recherches aux abords de l’oppidum (3). Le faubourg artisanal gaulois.
Rapport intermediaire de fouille pluriannuelle, accesible en http://oppidumde
gondole.free.fr/pdf/RapportGondole2007.pdf (consultado en febrero de 2014).
DEBERGE, Y et al. 2009 a: “L’oppidum arvenne de Gondolle (Le Cendre, Puy-de-
Dôme). Topographie de l’occupation protohistorique (La Tène D2) et fouille du
quartier artisanal: un premier bilan”, Revue Archéologique du Centre de la
France, 48, Vichy, 33-130.
DEBERGE, Y. et al. 2009 b: Le Cendre-Gondole 2008. Recherches aux abords de
l’oppidum (4). Le faubourg artisanal gaulois. Rapport intermediaire de fouille
pluriannuelle, accesible en http://oppidumdegondole.free.fr/pdf/RapportGondo
le2007.pdf (consultado en febrero de 2014).
DEDET, B.; PÈNE, J.-M. 1995: “L’Arriasse à Vic-le-Fesq, Gard: un habitat du début
du premier Age du fer et ses silos”, Documents d’Archéologie Méridionale, 18,
Lattes, 79-94.
DEDET, B.; SCHWALLER, M. 1990: “Pratiques cultuelles et funéraires en milieu
domestique sur les oppidums languedociens”, Documents d’Archéologie
Méridionale, 13, Lattes, 137-161.
DEFERRARI, G. 1997: “Per un’archeologia della produzione in conceria: possibili
percorsi d’indagine”, I Congresso Nazionale di Archaeologia Medievale (Pisa,
maggio 1997), Firenze.
DEFORCE, K. et al. 2009: “Iron Age acorns from Boezinge (Belgium): the role of
acorn consumption in prehistory”, Archäologisches Korrespondenblatt, 39,
Mainz, 381-392.
DEGASPERI, N.; FERRARI, A.; STEFFÈ 1996: L’insediamento neolitico di Fornace
Gatelli a Lugo di Romagna, Lugo di Romagna, Italia.
DEGASPERI, N.; STEFFÈ, G.; VON ELES, P. 1997: “Lugo di Romagna, Fornace
Gatelli”, Archeologia dell’Emilia-Romagna, I/2, Bologna, 36-38.
DEIS, E. 2009: Das Köhlerhandwerk, accesible en www.gede-modellpilot.de/
mediapool/61/612113/data/Das_Koehlerhandwerk_1_.pdf, consultado en febrero
de 2014.
DEJENE, M. 2004: Grain storage methods and their effects on sorghum grain quality
in Hararghe, Ethiopia, Tesis doctoral, Swedish University of Agricultural
Sciences, Uppsala, 2004.
263
DELATOUR-NICLOUX, I. 1997: “Les puits à eau protohistoriques du quart nord-est
de la France”, Revue archéologique de l’Est, 48, Dijon, 89-117.
DELATTRE, V. et al. 2000: “De la rélegation sociale à l’hipothèse des offrandes:
l’exemple des dêpots en silos protohistoriques au confluent Seine-Yonne (Seine-
et-Marne)”, Revue Archéologique du Centre de la France, 39, Vichy, 5-30.
DELGADO, S. 2008: Prácticas económicas y gestión social de recursos (macro)líticos
en la prehistoria reciente (III-I milenios aC) del Mediterraneo occidental, tesis
doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona.
DELIBES DE CASTRO, G. 1978: “Una inhumación triple de facies Cogotas I en San
Román de la Hornija (Valladolid)”, Trabajos de Prehistoria, 35, Madrid, 225-
250.
DELIBES DE CASTRO, G.; FERNÁNDEZ, J. 2007: “¿Para los hombres o para los
dioses? Certezas y sospechas sobre la intención de los depósitos del Bronce
Final atlántico”, in El Hallazgo leonés de Valdevimbre y los depósitos del
Bronce Final atlántico en la Península Ibérica, León, 10-35.
DELL’MOUR, R. W. 1991: “Petrographische Analyse der mittelbronzezeitlichen
keramikdepots von Maisbirbaum”, Archaeologia Austriaca, 75, Viena, 129-135.
DELOR-AHÜ, A. 2005: “Contribution à la definition de faciès céramiques en
Champagne durant le Haut Empire. Analyse du mobilier de quelques habitats
ruraux de la Marne”, Revue Archéologique de l’Est, 54, Dijon, 95-133.
DELPUECH, P. 2008: Guesnain, ‘Coeur d’ilot’, Rapport de diagnostic, documento
accesible en http://netia59a.ac-lille.fr/douaicantin/IMG/pdf/465-07_Guesnain
_coeur_d_ilot.pdf (consultado en febrero de 2014).
DEMOLON, P.; TUFFREAU-LIBRE, M. 1976: “Le puits gallo-romain nº 37 à Dourges
(Pas-de-Calais)”, Gallia, 34(2), París, 285-292.
DESMOND, S. 2006: “4.500 years in 45 kilometres: Scenes beneath the M7/M8
motorway scheme”, Seanda, 1, Dublin, 28-29.
DEYBER, A. 1984: “Les structures d’habitat laténien des peuplades préromaines du
nord-est de la Gaule”, Les structures d’habitat à l’Âge du Fer en Europe
temperée. L’evolution de l’habitat en Berry, Actes du Colloque de Chateauroux,
Bourges-le-Chateau, Levroux, octobre 1978, Paris, 89-100.
DI FRAIA, T. 1995: “L’abitato dell’età del Bronzo finale di Fonte Tasca (comune di
Archi, Chietti): studio preliminaire su alcune classi di manufatti”, Origini, 19,
Roma, 447-477.
DIAS, J.; VEIGA DE OLIVEIRA, E.; GALHANO, F. 1961: Sistemas primitivos de
secagem e armazenagem de produtos agrícolas: Os espigueiros portugueses,
Porto.
DÍAZ DEL RÍO, P. 2001: “La formación del paisaje agrario: Madrid en el III y II
milenios BC”, Arqueología, paleontología y etnología, 9, Madrid.
DIETRICH, E.; KAENEL, G.; WEIDMANN, D. 2007: “Le sanctuaire helvète du
Mormont”, Archäologie Schweiz, 30 (1), Basel, 2-13.
DIETRICH, E.; NITU, C.; BRUNETTI, C. 2009: “Le Mormont. Un sanctuaire des
Helvètes en terre vaudoise vers 100 avant J.-C.”, Laussanne, 2009.
DIETRICH, E. et al 2009: “Le site helvète du Mormont (canton de Vaud, Suisse),
résultats de la campagne 2008”, Annuaire d’archéologie suisse, 92, 247-251.
DINIZ, M. 2007: O sítio da Valada do Mato (Évora): aspectos da neolitiçao no
Interior/Sul de Portugal, Lisboa.
DINIZ, M.; ANGELUCCI, D. E. 2008: “O povoado do neolitico antigo da Valada do
Mato (Évora, Portugal): primeras observações sobre estruturas de habitat e
processos pósdeposicionais”, in M.S. Hernández, J. A. Soler y J.A. López, eds.:
264
Actas del IV Congreso del Neolítico Peninsular (27-30 noviembre 2006),
Alicante, vol. 1, 149-156.
DIOT, M.-F. 1990: “Etude palynologique du silo 232”, in C. Raynaud, Le village gallo-
romain et médieval de Lunel-Viel (Hérault). La fouille du quartier ouest (1981-
1983), Besançon-París, 105-110.
DOBES, M.; VOJTĚCHOVSKÁ, I. 2008: “Řivnáčské sídliště v Úholičkách, okr.
Praha-západ”, Archeologické rozhledy, 60, Praga, 261-297.
DOHNAL, V. 1989: “Zur frage der vor- und frühurnenfelderzeitlichen Opferstätten in
Mähren”, Zeitschrift für Archäologie, 23, Koln, 19-35.
DONEUS, M. 1991: “Zum mittelbronzezeitlichen Keramikdepot von Maisbirbaum, MG
Ernstbrunn, PB Korneuburg, Niederosterreich”, Archaeologia Austriaca, 75,
Viena, 107-128.
DONEUS, M. 1994: “Das mittelbronzezeitliche Keramikdepot von Maisbirbaum, MG
Ernstbrunn, PB Korneuburg, Niederosterreich”, Zalai Museum, 5, 201-210
(versión reducida de Doneus 1991).
DRAGANITS, E. 1994: “ Bemerkungen zu Keramik-Glättsteinen unter besonderer.
Berücksichtigung der Glättsteine aus dem urnenfelderzeitlichen Keramikdepot
von Drossing, Niederösterreich”, Archäologia Austriaca, 78, Viena, 115-125.
DRON, J.-L.; GHESQUIÈRE, E.; MARCIGNY, C. 2003: “Les structures de
combustion du Néolithique moyen en Basse Normandie (France): proposition de
classement typologique et fonctionnel”, in M.C. Frère-Sautot, ed: Le feu
domestique et ses structures au Néolithique et aux Âges des Métaux (Bourg-en-
Bresse, Beaune, 7-8 octobre 2000), Montagnac, 375-386.
DUBOULOZ, J. 2000: “Enceinte néolithique et village du Bronze final à Osly-Courtil”,
Archéologie en Picardie, document accesible en http://culture.gouv.fr/picardie/
Osly-Courtil Num140sly2000.
DUBOULOZ, J.; HAMARD, D.; LEBOLLOCH, M. 1997: “Composantes
fonctionnelles et symboliques d’un site exceptionnel: Bazoches-sur-Vesle
(Aisne), 4000 ans av. J.-C.”, in G. Auxiette, L. Hachem y B. Robert, dirs.,
Espaces physiques, espaces sociaux dans l’analyse interne des sites du
Néolithique et de l’Âge du Fer, Amiens, 127-144.
DUBUIS, B.; BAYLE, G.; GAY, J.-P. 2013: “Deux fosses particulières à Pithiviers
‘Bois Médor’ (Loiret), in N. Achard-Corompt y V. Riquier, dir: Chasse, culte ou
artisanat? Les fosses ‘à profil en Y-V-W’. Structures énigmatiques récurrentes
du Néolithique aux âges des Métaux en France et alentour, Actes de la table-
ronde de Chalons en Champagne, 15-16 novembre 2010, Revue Archeologique
de l’Est, 33ème Supplément, Dijon, 165-174.
DUFFY, P.R.J. 2006: Excavation of a Bronze Age wicker container, Gearraidh na
h’Aibhne, Isle de Lewis, Scottish Archaeological Internet Report, 19, accesible
en www.sair.org.uk.
DUHAMEL, P. 1978-1979: “Morphologie et evolution des fours céramiques en Europe
occidentale: protohistoire, monde celtique et Gaul romaine”, Acta Praehistorica
et Archaeologica, 9-10, Berlin, 49-76.
DUHAMEL DU MONCEAU, H.-L. 1761: L’art du charbonnier ou manière de faire le
charbon de bois, Paris.
DUMASSY, F. et al. 2011: “Vitis biturica, cépage des Bituriges Cubes? L’archéologie
de la vigne dans le Berry antique”, Gallia, 68(1), París, 111-150.
DUMOULIN, A. 1965: “Les puits et les fosses de la colline Saint-Jacques à Cavaillon
(Vaucluse)”, Gallia, 23(1), París, 1-85.
265
DUNHAM, S. 2000: “Cache pits: Ethnohistory, archaeology, and the continuity of
tradition”, in N. Nassaney y E.S. Johnson, eds: Interpretations of native North
American Life: Material culture studies to ethnohistory, Gainsville, Florida,
225-260.
DUPONT, F. 2004: “Gramática de la alimentación y las comidas romanas”, in J. L.
Flandrin y M. Montanari, Historia de la alimentación, Gijón, 223-244 (existen
versiones francesa y italiana).
DUPUIS, A.; ECHARD, N. 1971: “La poterie traditionnelle hausa de l’Ader (Rep. du
Niger)”, Journal de la Société des Africanistes, 41, I, 7-34.
DZIĘGIELEWKI, K. 2007: “Possibilities of identification and dating of tree windthrow
structures on archaeological sites (based on the examples from Podłęźe, site 17)/
Moźliwósci identyfikacji i datowania śladów wykrotów na stanowiskach
archeologicznych (na Przykładzie stan. 17 w Podłęzu)”, Sprawozdania
archeologiczne, 59, Kraków, 393-407 (versión inglesa), 407-415 (versión
polaca).
DZIĘGIELEWKI, K. 2011: “Moczydła do lnu? Nowa hipoteza dotycząca funkcji jam
szczelinowych (Schlitzgruben) z epoki brązu i żelaza”, Po drugiej stronie...
Raporty przyjaciół-archeologów dla Wojtka Cholewy „Jonesa”, Pękowice,
Polonia, 101-139.
EARWOOD, C. 1997: “Bog butter: a two thousand year history”, The Journal of Irish
Archaeology, 8, Belfast, 25-42.
ECHARD, N. 1967: “L’habitat traditionnel dans l’Ader (Pays hausa, République du
Niger)”, L’Homme, tome 7 nº 3, Paris, 48-77.
ECKMEIER, E. et al. 2008: “Charred organic matter and phosphorous in black soils in
the Lower Rhine Bassin (Northwest Germany) indicate prehistoric agricultural
burning”, in G. Fiorentino y D. Magri, eds.: Charcoals from the past: cultural
and palaeoenvironmental implications, Oxford, 93-103.
EDO, M. 1989: “Les estructures neolítiques d’emmagatzemament de can Sadurní,
Begues”, I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat (Castelldefels, abril
1989), Pre-actes, vol. I, 73-79.
EGGHART, C. 2005: “Prehistoric modification of the forest cover in the Delaware
Coastal Plain: An interpretative model for large D-shaped pit formation”,
Journal of Middle Atlantic Archaeology, 21, 83-92.
EGUARAS, J. 1975: Ibn Luyūn. Tratado de Agricultura. Granada.
EIBNER, C. 1969: “Ein mittelbronzezeitlicher Gefäßverwahrfund von Schrattenberg, p.
B. Mistelbach, NÖ. Zur interpretation der sogenannten Töpfereiwarenlager”,
Archäologia Austriaca, 46, Viena, 19-52.
EINICKE, R. 1998: “Zwei Altfunde bandkeramischer Brunnen aus Mitteldeutschland”,
in H. Koschik y B. Beyer, dir.: Brunnen der Jungsteinzeit, Internationales
Symposium in Erkelenz, 27-29 Oktober 1997, Köln 73-94.
EIROA, J. J. 1989: Urbanismo protohistórico de Murcia y el Sureste, Murcia.
EIROA, J. J.; BACHILLER, J. A. 1985: “Informe sobre la IV campaña de excavaciones
arqueológicas en el poblado y necrópolis de la Loma de los Brunos de Caspe
(Zaragoza)”, Bajo Aragón, Prehistoria, 4, Zaragoza, 147-192.
ELBURG, R. 2008: “Siebzig Tonnen Steinzeit. Die Ausgrabung des bandkeramischen
Brunnens von Altscherbitz hat vielversprechend begonnen”, Archæo-
Archäologie in Sachsen, 5, 12-17.
ELBURG, R. 2011: “Weihwasser oder Branchwasser? Einige Gedauken zur Funktion
bandkeramischer Brunnen”, Archäologische Informationen, 34(1), 25-37.
266
ELBURG, R.; HEROLD, P. 2010: “Tiefe Einblicke in die Vergangenheit. Der
jungsteinzeitliche Brunnen aus Altscherbitz gibt Aufschluss über das Leben vor
7100 Jahren”, Archæo-Archäologie in Sachsen, 7, 23-27.
ELLIS, C.; POWELL, A. B.; HAWKES, J. 2008: An Iron Age settlement outside
Battlesbury Hillfort, and sites along the Southern Range Road, Warminster.
ELLISON, A.; DREWETT, P. 1971: “Pits and Post-holes in the British Early Iron Age:
some alternative explanations”, Proceedings of the Prehistoric Society, 37 (1),
Londres, 183-194.
EQUIP MINFERRI 1997: “Noves dades per a la caracterització dels assentaments a
l’aire lliure durant la primera meitat del II mil·lenni cal BC: primers resultats de
les excavacions del jaciment de Minferri (Juneda, Les Garrigues)”, Revista
d’Arqueologia de Ponent, 7, Lleida, 161-211.
EQUIP SARRÓ 2000: “Les Roques del Sarró (Lleida, Segrià): evolució de
l’assentament entre el 3600 cal ane. i el 175 ane.”, Revista d’Arqueologia de
Ponent, 10, Lleida, 103-173.
ERCE, A. et al. 2003: “La cabaña nº 7 del poblado de los Cascajos (Los Arcos,
Navarra): un ejemplo de depósito voluntario de utillaje para la talla del sílex”,
póster presentado en el III Congreso del neolítico en la Península Ibérica
(Santander, 5-8 octubre de 2003), Santander, resumen accesible en
http://congresoneolitico. unican.es/.
ERKANAL, H. 2008: “Die Neue Forschungen in Bakla Tepe bei Izmir”, Proceedings of
the International Symposium, The Aegean in the Neolithic, Chalcolithic and the
Early Bronze Age (October 13th-19th, 1997, Urla-Izmir, Turkey), Ankara, 165-
178.
ERNÉE, M. 2005: “Využiti fosfátové půdní analýzy při interpretaci kulturního
souvriství a zahloubených objectů z mladší a pozdní doby bronzové v. Prahe 10-
Zábĕhlicích (The use of soil phosphate analysis in the interpretation of Late and
Final Bronze Age cultural stratigraphy and sunken features at Prague 10-
Zábĕhlice)”, Archeologické rozhledy, 57, Praga, 303-330.
ERNÉE, M.; MAJER, A.; GAUL, D.J. 2009: “Uniformita, či rozmanitost pohřebního
ritu? Interpretace výsledků fosfátové půdní analýzy na pohřebišti únětické
kultury v Praze 9 – Miškovicích”, Archeologické Rozhledy, 61(3), Praga, 493-
508.
ERTLEN, D. et al. 2013: “Les structures de type ‘fente’ dans le Kochersberg (Alsace):
un programme de recherche en cours de développement”, in Achard-Corompt y
V. Riquier, dir: Chasse, culte ou artisanat? Les fosses ‘à profil en Y-V-W’.
Structures énigmatiques récurrentes du Néolithique aux âges des Métaux en
France et alentour, Actes de la table-ronde de Chalons en Champagne, 15-16
novembre 2010, Revue Archeologique de l’Est, 33ème Supplément. Dijon, 213-
227.
ESCALA, O. et al. 2011: “El jaciment de la Rosella (Tàrrega, Urgell): un camp de
sitges associat a un hàbitat de l’ibèric tardà (segles II i I a. de la n.e.)”, Urtx,
Revista d’Humanitats de l’Urgell, 25, Tàrrega, Cataluña, 211-241.
ESIN, T. 1968: “Control of stored grain insects with special reference to Trogoderma
granarium Everts, in Turkey”, Report of the International Conference on
Protection of Stored Products, European and Mediterranian Plant Protection
Organization (Lisboa, Oeiras, novembre de 1967), Series A, Nº 46 E, 125-132.
ESPEROU, J. L. 2007: “L’enceinte chalcolithique de la Croix de Fer et son architecture
en terre cuite (Espondeilhan-Hérault)”, accesible en http://pagesperso-
orange.fr/piochfarrus/pub-web/croixdefer.pdf
267
ESSINK, M.; HIELKEMA, J. 2000: “Rituelle depositie van bronzen voorwerpen in
Noord-Nederland”, Palaeohistoria, 39/40, Groningen, 1997/1998, 277-321.
ESTEVE, X. et al. 2011: “Intervencions arqueològiques als enllaços de l’autopista AP-7
de Vilafranca del Penedès: nous assentaments prehistòrics a l’aire lliure al
Penedès”, Tribuna d’Arqueologia, Barcelona, 23-39.
ESTIENNE, C.; LIÉBAULT, J. 1625: L’agriculture et maison rustique, Paris.
EUBA, I.; RIBES, D. 2010: “El carboneig al massís dels Ports. La seva integració dins
el context general de la Catalunya moderna i contemporània”, Revista
d’Etnologia de Catalunya, desembre 2010, 37, 135-137.
EVANS, A. M.; BOWMAN, A. 1968: “Appendix II: Report on carbonised grains from
Tollard Royal, Berwick Down, Wiltshire”, Proceedings of the Prehistoric
Society, 34, Londres, 146.
EVANS, C. 1982: “Whether pits be vats: Some further interpretations of subterranean
features”, Institute of Archaeology Bulletin, 19, Londres, 171-176.
FABIÁN, J.F.; BLANCO, A. 2011: “El enterramiento en fosa del Cerro de la Cabeza
(Ávila). La cuestión funeraria en el Bronce final/Hierro I en el suroeste de la
Meseta norte”, in Arqueología, sociedad, territorio y paisaje: estudios sobre
prehistoria reciente, protohistoria y transición al mundo romano en homenaje a
Mª Dolores Fernández Posse, Madrid, 183-194.
FÀBREGA, A. 2006: “La pega vegetal. Producció i pluriactivitat pagesa”, Estudis
d’Història Agrària, 19, Barcelona, 69-104.
FÁBREGAS, R.; BONILLA, A.; CÉSAR, M. 2007: Monte dos Remedios (Moaña,
Pontevedra): un asentamiento de la prehistoria reciente, A Coruña, Galicia.
FARBREGD, O. 1989: “Tjørebrenning-ein enkel, men spennande Kunst”, Spor-
fortidsnytt fra midt-Norge, 1, Trondheim, Noruega, 10-14.
FARKÁŠ, Z. 2002: “Nálezy ľudských pozostatkov v prostredí kultúry ľudu s lineárnou
keramikou na Slovensku”, Archeologické Rozhledy, 54, Praha, 23-43.
FARRÉ, J. et al. 1998-1999: “El jaciment de Mas d’en Boixos (Pacs del Penedès, Alt
Penedès). Un espai utilitzat des del neolític fins a l’època ibèrica”, Tribuna
d’Arqueologia, Barcelona, 113-134.
FECHNER, K. et al. 2011: “Fosses étroites aux parois sub-verticales dans le nord de la
France: apport des sciences naturelles à leur interprétation fonctionnelle et
comparaison avec les données archéologiques”, Actes du 29e Colloque
interrégional sur le Néolithique (Villeneuve d’Asq, 2-3 octobre 2009), Revue
Archéologique de Picardie, nº spécial 28, Amiens, 523-548.
FENTON, A. 1983: “Grain storage in pits: experiment and fact”, in A. O’Connor y
D.V. Clarke, eds., From the stone age to the Forty Five, Edinburg, 567-588.
FERCHIOU, S. 1979: “Conserves cerealieres et role de la femme dans l’economie
familiale en Tunisie”, in M. Gast y F. Sigaut, dirs.: Les techniques de
conservation des grains à long terme, Leur rôle dans la dynamique des systèmes
de cultures et des sociétés, París, vol I, 190-197.
FERDIÈRE, A. 1988: Les campagnes en Gaule romaine, París, 2 vols.
FERNÁNDEZ, J.; POLO, A. 2008-2009: “Establos en abrigos bajo roca de la
prehistoria reciente: su formación, caracterización y proceso de estudio. Los
casos de los Husos y de San Cristóbal”, Krei, 10, País Vasco, 39-51.
FERNÁNDEZ-POSSE, M. D. 1981: “La cueva del Arevalillo de Cega (Segovia)”,
Noticiario Arqueológico Hispánico, 12, Madrid, 45-84.
FERRARI, A.; PESSINA, A. dir 1999: Sammardenchia-Cûeis. Contributi per la
conoscenza di una comunità del primo Neolitico, Udine, Italia.
268
FERRARI, A.; STEFFÈ, G. 1997: “Formigine, loc. cantone di Magreta”, Archeologia
dell’Emilia-Romagna, 1(2), 20-21.
FERRER, C. 2010: “Los adobes y la arquitectura del barro en la Bastida de les Alcuses
(Moixent, Valencia). Una aproximación desde el análisis sedimentológico”,
Archivo de Prehistoria Levantina, 28, València, 273-300.
FERRUZZI, I. 2007: “Le carbonaie, vulcani del bosco”, Lo scoglio, 79, Poggio, Italia,
36-37.
FIEDLER, M. 2005: “Kultgruben eines Liber Pater-Heiligtums im römischen Apulum
(Dakien). Ein Vorbericht”, Germania, 83(1), Frankfurt am Main, 95-125.
FIERRO-MACÍA, J.; DOMINGO, R. 1987: “Excavaciones en la iglesia de Sant Marçal
de Terrassola (Torrelavit, Barcelona)”, II Congreso de Arqueología Medieval
Española (Madrid, enero de 1987), Madrid, III, 421-428.
FLETCHER, T. B.; GHOSH, C.C. 1921: “Stored grain pests”, Agricultural Research
Institute, Pusa, Bulletin 111 (Calcuta, Índia), 713-758 (reproducido en Sigaut
1978, 126-153).
FLETCHER, A. F.; LA FLESCHE, F. 1992: The Omaha tribe, Lincoln-Londres, 2 vols.
(1ª edición Washington 1911).
FLORESCU, F. B. 1965: “Evoluţia cuptoarelor de ceramică din Moldova. Din neolitic
pînă astăzi”, Studii şi cercetari de etnografie şi arta popolară, Bucarest, 135-
189.
FLORS, E. et al. 2009: Torre la Sal (Ribera de Cabanes, Castellón). Evolución del
paisaje antrópico desde la prehistoria hasta el medioevo, Castelló.
FLOTTÉ, D. et al. 2012: “Nouveaux parcellaires et habitats du Bronze ancien/moyen en
Basse-Normandie: les fouilles de 2010”, Bulletin de l’Association pour la
Promotion des Recherches sur l’âge du Bronze, 10, 82-90.
FOKKENS, H. 1991: “Nederzettingssporen uit de bronstijd en de vroege ijzertijd in Oss-
Usse, wijk Mikkeldonk”, in H. Fokkens y N. Roymans, eds.: Nederzettingen uit de
bronstijd en de vroege ijzertijd in de Lage Landen, Amersfoort, 93-110.
FONT, F.; HIDALGO, P. 1991: El tapial: una tècnica constructiva mil·lenària,
Castelló.
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION 1987: Simple technologies for
charcoal making, FAO Forestry Paper 41, Rome (existen versiones francesa y
española).
FORNI, G.; MARCONE, A. eds. 2001-2002: Storia dell’agricoltura italiana. I, L’età
antica. 1, Preistoria, Firenze.
FORTÓ, A.; MARTÍNEZ, P.; MUÑOZ, V. 2008: “Las estructuras de combustión de
grandes dimensiones de Ca l’Estrada en el neolítico europeo”, in M.S.
Hernández, J.A. Soler y J.A. López, eds.: Actas del IV Congreso del Neolítico
peninsular (Alicante, 27-30 noviembre 2006), Alacant, vol. 1, 306-314.
FOURNIER, L. 2010: Une occupation du Mésolithique à l’époque moderne en Beauce:
Chilleurs-aux-Bois, Loiret, La Rouche, Les Tirelles, Rapport de fouilles, Inrap.
FOWLER, P.; EVANS, J. G. 1967: “Plough-marks, lynchets and early fields”,
Antiquity, 41, Cambridge, 289-301.
FRANCÈS, J. 1993: “Les estructures del bronze antic del polisportiu de la UAB:
primers resultats”, Limes, 3, Cerdanyola del Vallès, Cataluña, 5-24.
FRANCÈS, J. 1995: “Noves excavacions al sector est del jaciment del polisportiu de la
UAB (Cerdanyola, Vallès Occidental)”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 5,
Lleida, 147-178.
FRANCÈS, J., ed. 2002: L’assentament ibèric de la Facultat de Medicina de la U. A. B.
(Cerdanyola del Vallès), Limes, 8, Cerdanyola del Vallès, Cataluña.
269
FRANCÈS, J. coord., 2007: Els Mallols. Un jaciment de la plana del Vallès entre el
neolític i l’antiguitat tardana, Barcelona.
FRANCÈS, J.; CARLÚS, X. 1995: “Noves dades sobre l’assentament ibèric de can
Xercavins (Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental)”, Limes, 4-5, Cerdanyola
del Vallès, Cataluña, 45-62.
FRANKOWSKI, E. 1986: Hórreos y palafitos en la Península Ibérica, Madrid.
FRÈRE-SAUTOT, M. C. ed, 2003: Le feu domestique et ses structures au Néolithique
et aux Âges des Métaux (Bourg-en-Bresse, Beaune, 7-8 octobre 2000),
Montagnac, Francia.
FRETHEIM, S. 2003: “Mat i grop - kokegroper i Gråfjell”, in H. R. Amundsen, O.
Risbøl y K. Skare, eds.: På vandring i fortiden. Mennesker og landskap i
Gråfjell gjennom 10 000 år, Oslo, 41-44.
FRIEDERICH, S. 2013: “Schlitzgruben: ein tierfallensystem”, in N. Achard-Corompt y
V. Riquier, dir: Chasse, culte ou artisanat? Les fosses ‘à profil en Y-V-W’.
Structures énigmatiques récurrentes du Néolithique aux âges des Métaux en
France et alentour, Actes de la table-ronde de Chalons en Champagne, 15-16
novembre 2010, Revue Archeologique de l’Est, 33ème Supplément, Dijon, 229-
243.
FRIES-KNOBLACH, J. 2006: “Von Kopf bis Fuß. Zu Vorkommen und Deutung von
Fundkomplexen mit Schädel und Extremitatenenden von Haustieren”, in W.R.
Teegen et al., eds: Studien zur Lebenswelt der Eisenzeit: Festschrift für
Rosemarie Müller, 33-48.
FÜZES, E. 1981: “Die traditionelle getreideaufbewahrung im Karpatenbecken (Le
stockage traditionnel des céréales dans le bassin des Carpathes)”, in M. Gast y F.
Sigaut eds., Les techniques de conservation des grains à long terme. Leur rôle
dans la dynamique des systèmes de cultures et des sociétés, II, París, 66-83.
GABILLOT, M. 2000: “Les dépôts complexes de la fin du Bronze moyen et du début
du Bronze final en France du Centre-Est. Nouvelle approche”, Bulletin de la
Société préhistorique française, 97(3), París, 459-476.
GALÁN, C.; FERNÁNDEZ, A. 1983: “Excavaciones en ‘Los Dornajos’ (La Hinojosa,
Cuenca). Campañas de 1981 y 1982”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología,
Universidad Autónoma de Madrid, 9-10, 31-48.
GALÈ, C. 1821-1833: Klaudiou Galenou Apanta. Claudii Galeni opera omnia.
Editionem curavit C. G. Kühn, Leipzig, 20 vols.
GALIEN, C. 1552: L’oeuvre de Claude Galien, des choses nutritives, contenant trois
livres traduits en français par Jehan Massé, París.
GALLART, J. 1991: El dipòsit de bronzes de Llavorsí, Pallars Sobirà. Barcelona.
GALLART, J. 2006: “Notícia sobre un nou dipòsit de la cova dels Muricecs de Cellers
(Llimiana, Pallars Jussà)”, Cota Zero, Revista d’arqueologia i ciència, 21, Vic,
Cataluña, 10-13.
GALLAWAY, J. M.; MARTIN, Y. E.; JOHNSON, E. A. 2009: “Sediment transport
due to tree root throw: integrating tree population dynamics, wildfire and
geomorphic response”, Earth Surface Processes and Landforms, 34, Calgary,
Canadá, 1255-1269.
GALLET DE SANTERRE, H. 1980: Ensérune. Les silos de la terrasse est, Gallia,
XXXIXe supplément, París.
GARCÈS, I.; MARÍ, L. 1988: “Una cisterna preibèrica al Tossal de les Tenalles
(Sidamunt)”, Recerques Terres de Ponent, 9, Tàrrega, 7-17.
GARCÍA, C. 1996: “Intervención arqueológica en el Llano de los Morenos (La Algaida,
Archena)”, Memorias de Arqueología, 11, Murcia, 219-244.
270
GARCÍA, E. 1994: “La conservación de los productos vegetales en las fuentes
agronómicas andalusíes”, in M. Marín y D. Waines, eds., La alimentación en las
culturas islàmicas, Madrid, 251-293.
GARCÍA, E.; LÓPEZ, E. 2008: “El alfar de Rabatún (Jerez de la Frontera, Cádiz) y la
producción de ánforas y cerámica común en la campiña del Guadalete en época
altoimperial romana”, SPAL, 17, Sevilla, 281-313.
GARCÍA, E. 2009: “Restes de fang neolítiques. Morfologia i interpretació dels
elements documentats a la mina 84 de Gavà”, Rubricatum, 4, Gavà, Cataluña,
97-108.
GARCÍA, E.; LARA, C. 1999: “La construcció en terra”, in P. González, A. Martín y
R. Mora, coords., Can Roqueta. Un establiment pagès prehistòric i medieval
(Sabadell, Vallès Occidental), Barcelona, 193-204.
GARCÍA, E.; LARA, C. 2007: “L’aprofitament de l’argila a l’entorn de can Roqueta”,
in X. Carlús et al., Cabanes, sitges i tombes. El paratge de can Roqueta
(Sabadell, Vallès Occidental) del 1300 al 500 aC, Sabadell, Cataluña, 102-106.
GARCÍA, E.; PEREIRA, J. 2002: “Un recorrido histórico por los métodos de
almacenamiento y conservación de las bellotas”, Montes: Revista de ámbito
forestal (Madrid), 69, julio-septiembre 2002, 48-56.
GARCÍA, J. 1998: “Paternanbidea (Ibero, Navarra): un yacimiento al aire libre de la
prehistoria reciente de Navarra”, Cuadernos de Arqueología, Universidad de
Navarra, 6, 33-48.
GARCÍA, J.; SESMA, J. 2001: “Los Cascajos (Los Arcos, Navarra). Intervenciones
1996-1999”, Trabajos de Arqueología Navarra, 15, Pamplona, 299-306.
GARCÍA, J.; SESMA, J. 2005-2006: Dispositivos de combustión durante la prehistoria
reciente en Navarra”, in Homenaje a Jesús Altuna, tomo II: arqueología,
Munibe, 57 (2), San Sebastián, 259-273.
GARCIA, J.-P. 2011: “Une vigne gallo-romaine de plaine à Gevrey-Chambertin (Côte-
d’Or) Ier-IIe s. apr. J.-C. Implications pour le développement des terroirs
viticoles en Bourgogne”, Gallia, 68(1), París, 93-110.
GARCÍA, L.; PONS, E. 2011: “The archaeological identification of feasts and
banquets: theoretical notes and the case of Mas Castellar”, in G. Aranda, S.
Montón y M. Sánchez, eds.: Guess who’s coming to dinner. Feasting rituals in
the prehistoric societies of Europe and the Near East, Oxford, 225-245.
GARCÍA, R.; MORALES, J. 2004: “Un yacimiento de fondos de cabaña: Las Saladillas
(Alcázar de San Juan, Ciudad Real)”, in R. García y J. Morales, eds., La
Península Ibérica en el II milenio a.C.: Poblados y fortificaciones, Cuenca,
España, 233-273.
GARCÍA, R.; RODRÍGUEZ, D. eds. 2009: Sistemas de almacenamiento entre los
pueblos prerromanos peninsulares (Ciudad Real, 20-21 noviembre 2007),
Cuenca, España.
GARCÍA, R. et al. 2006: “Hornos de pan en la Oretania septentrional”, Trabajos de
Prehistoria, 63(1), Madrid, 157-166.
GARCÍA, R.L. et al. 2008: “El yacimiento calcolítico ‘Valladares I (P.K. 0+150)’ de
Illescas (Toledo). Asentamiento calcolítico en el valle medio del Tajo”, ARSE,
42, Sagunt, País Valenciano, 127-152.
GARÇON, A.-F. 2006: Vents et fours en paléometallurgie du fer. Du minerai à l’objet.
Programme collectif de recherche. SRA Bretagne, année 2006, Rapport final,
documento accesible en hal.archives-ouvertes.fr.
GARDINER, M. 2013: “Stacks, barns and granaries in Early and High Medieval
England: crop assemblage and its implications”, in A. Vigil-Escalera, G. Bianchi
271
y J. A. Quirós, eds.: Horrea, barns and silos: storage and incomes in Early
Medieval Europe, Bilbao, 23-38.
GARINE, I. de 1981: “Greniers à mil dans l’arrondissement de Thienaba, région de
Thies (Senegal)”, in M. Gast y S. Sigaut, eds., Les techniques de conservation
des grains à long terme. Leur rôle dans la dynamique des systèmes de cultures et
des sociétés, II, París, 84-95.
GARLAN, Y. 1974: Recherches de poliorcétique grecque, París-Atenas.
GASCÓ, J. 1983: “Combustion d’orge et stucture de conservation de l’âge du Bronze à
la grotte des Cazals (Aude)”, Bulletin de la Société prehistorique française, 80
(4), París, 111-116.
GASCÓ, J. 1985: Les installations du quotidien. Structures domestiques en Languedoc
du Mésolithique à l’Age d’après l’etude des abris de font-Juvenal et du Roc-de-
Dourgne, París.
GASCÓ, J. 2002: “Structures de combustion et préparation des vegetaux de la
Préhistoire récente et de la Protohistoire en France méditerranéenne”,
Civilisations: Revue internationale d’anthropologie et de sciences humaines, 49,
Bruxelles, 285-309.
GASCÓ, Y. 1980: “La fosse bronze final IIIb de La Jasse d’Eyroles, Sainte-Anastasie,
Gard”, Archéologie en Languedoc, 3, Sète, 69-82.
GAST, M. 1968: Alimentation des populations de l’Ahaggar. Étude ethnographique.
París.
GAST, M. 1979: “Reserves à grain et autres construccions en Republique arabe du
Yemen”, in M. Gast y F. Sigaut, eds., Les techniques de conservation des grains
à long terme. Leur rôle dans la dynamique des systèmes de cultures et des
sociétés. París, I, 198-204.
GAST, M. 1995: “Des graines nourricières qu’on ne broie pas: les confusions de
‘l’agriculture néolithique saharienne’”, L’Homme méditerranéen: mélanges
offerts à Gabriel Camps. Aix-en-Provence, 249-257.
GEIßLINGER, H. 2004: “Nichtsakrale Moordepots-danische Beispiele der frühen
Neuzeit”, Germania, 82(2), Frankfurt am Main, 459-489.
GEISLER, M.; STUCHLIKOVA, J. 1986: “Veterovské sidliste v Musove (okr.
Breclav)”, Archeologické Rozhledy, 38(2), Praga, 121-138.
GERRITSEN, F. A. 2003: Local identities: Landscape and Community in the Late
Prehistoric Meuse-Demer-Scheld Region, Amsterdam.
GESLIN, M.; BASTIEN, G.; MALLET, N. 1975: “Un dépôt de grandes lames de la
Creusette, Barrou (Indre-et-Loire), Gallia préhistoire, 18, París, 401-420.
GHESQUIÈRE, E.; MARCIGNY, C. 2003: “L’habitat néolithique moyen I de Vivoin
‘le Parc’ (Sarthe)”, Bulletin de la Société préhistorique française, 100, París,
533-573.
GILABERT, C. 2009: “Les structures en creux dans le Néolithique final provençal:
synthèse et approche méthodologique”, in A. Beeching y I. Sénépart, eds., De la
maison au village. L’habitat néolithique dans le sud de la France et le Nord-
Ouest méditerranéen (Marseille, 23-24 mai 2003), Marseille, 285-300.
GILES, P. 2009: Farm granary origins and evolution in the Middle East and Africa: A
biological perspective, documento accesible en bioconservation.co.uk/
(consultado en julio de 2011)
GILLES, R. 1975: “L’habitat du Néolithique final des Bruyères (Basse vallée de
l’Ardèche)”, Études préhistoriques, Revue régionale d'archéologie préhistori-
que, 12, Lyon, 1-13.
272
GILMAN, G. A.; BOXAL, R. A. 1974: “The storage of food grains in traditional
underground pits”, Tropical Stored Products Information, 28, Slough, Reino
Unido, 19-38.
GILMAN, P. A. 1987: “Architecture as artifact: pit structures and pueblo in the
American Southwest”, American Antiquity, 52(3), Washington, 538-564.
GIORGERINI, C. 2009: Carbone e carbonaie, Sassetta, Toscana.
GOGÂLTAN, F.; NAGY, J.-G. 2012: “Profane or ritual? A discovery from the end of
the Early Iron Age from Vlaha-Pad, Transylvania”, in S. Berecki: Iron Age rites
and rituals in the Carpathian Bassin. Proceedings of the International
Colloquium from Târgu Mureş (7-9 October 2011), Târgu Mureş, 105-132.
GOGÂLTAN, F.; NÉMETH, R.E.; APAI, E. 2011: “Eine rituelle Grube von Vlaha,
gemeinde Săbădisla (Kreis Cluj)”, in S. Berecki, R.E. Németh y B. Rezi: Bronze
Age rites and rituals in the Carpathian Basin: Proceedings of the International
Colloquium from Târgu Mureş (8-10 October 2010), Târgu Mureş, 163-183.
GOLDBERG, P.; MACPHAIL, R.I. 2006: Practical and theoretical geoarchaeology,
Massachussetts.
GOLOSETTI, R. 2009: “Dépôts rituels de la Protohistoire récente en Gaule
méditerranéenne: définition et questions méthodologiques”, in S. Bonnardin et
al., eds: Du matériel au spirituel: réalités archéologiques et historiques des
“dépôts” de la préhistoire à nos jours, actes des rencontres (Antibes, 16-18
octobre 2008), Antibes, 293-302.
GÓMEZ, E. 2008: “Carboneras de Villaverde”, La Revista de Cantabria, enero-marzo
2008, Santander, 33-38.
GÓMEZ-TABANERA, J. M. 1973: “De la prehistoria del hórreo astur. Notas sobre
silos y graneros aéreos y peraltados en el viejo mundo, en relación con la
primitiva agricultura”, Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 80, Oviedo,
España, 577-612.
GONZÁLEZ, J. et al. 2001: “Estudio etnoarqueológico sobre la cerámica Gzaua
(Marruecos). Técnica y contexto social de un artesanado arcaico”, Trabajos de
Prehistoria, 58, Madrid, 5-27.
GONZÁLEZ, J. M. 1993: “Interpretación arqueológica de un ‘campo de hoyos’ en
Forfoleda (Salamanca)”, Zephyrus, 46, Salamanca, 309-313.
GONZÁLEZ, P.; MARTÍN, A.; MORA, R. coords. 1999: Can Roqueta. Un establiment
pagès prehistòric i medieval (Sabadell, Vallès Occidental), Barcelona.
GOREN, Y.; GORING-MORRIS, A. N. 2008: “Early pyrotechnology in the Near East:
experimental lime-plaster production at the Pre-Pottery Neolithic B site of Kfar
HaHoresh, Israel”, Geoarcheology: An International Journal, 23(6), 779-798.
GOSSÉ, G. 1941: “Aljoroque, estación neolítica inicial de la provincia de Almería”,
Ampurias, 3, Barcelona, 63-84.
GRACIA, F. 1995: “Produccion y comercio de cereal en el NE de la Península Ibérica
entre los siglos VI-II a. C.”, Pyrenae, 26, Barcelona, 91-113.
GRACIA, F. 2009: “Producción y almacenamiento de excedentes agrícolas en el
nordeste peninsular entre los siglos VII y II aC. Análisis crítico”, in R.García y
D. Rodríguez, eds.: Sistemas de almacenamiento entre los pueblos prerromanos
peninsulares. Cuenca, España, 9-71.
GRACIA, F.; MUNILLA, G. 2000: “Los graneros sobreelevados en el Mediterráneo
occidental”, in R. Buxó y E. Pons eds., Els productes alimentaris d’origen
vegetal a l’edat del Ferro de l’Europa Occidental: de la producció al consum,
Girona, 339-349.
273
GRANADOS, O.; PUIG, F.; FARRÉ, R. 1991-1992: “La intervenció arqueològica a
Sant Pau del Camp: un nou jaciment prehistòric al Pla de Barcelona”, Tribuna
d’Arqueologia, Barcelona, 27-32.
GRANSAR, F. 2000: “Le stockage alimentaire sur les établisements ruraux de l’âge du
Fer en France septentrionale: complementarité des structures et tendance
evolutive”, in S. Marion y G. Blancquaert, eds., Les installations agricoles de
l’âge de fer en France septentrionale, París, 277-297.
GRANSAR, F.; MALRAIN, F.; MATTERNE, V. 1997: “Analyse spatiale d’un
établisement rural à enclos fossoyés du début de La Tène finale: Jaux ‘Le Camp
du Roi’ (Oise)”, Espaces physiques, espaces sociaux dans l’analyse interne des
sites du néolithique à l’âge du Fer, 119 Congrès national des sociétés
historiques et scientifiques (Amiens, 1994), París, 159-181.
GRANSAR, F. et al. 2007: “Expressions symboliques, manifestations rituelles et
cultuelles en contexte domestique au Ier. millenaire avant nôtre ère dans le Nord
de la France”, in L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges. Dépôts, lieux
sacrés et territorialité à l’âge du Fer. Actes du XXIX colloque international de
l’AFEAF (Bienne, Suisse, 5-8 mai 2005), Besançon, vol. 2, 549-564.
GREEN, M. 1998: Animals in Celtic life and myth, Londres.
GREER, J. W. 1965: “A typology of midden circles amd mescal pits”, Southwestern
Lore. Official publication the Colorado Archaeological Society, 31(3),
December 1965, 41-65.
GRIERA, A. 1935-1947: Tresor de la llengua, de les tradicions i de la cultura popular
de Catalunya, Barcelona, 14 vols.
GRIMAL, J. 1979: “Le fond de cabane mailhacien de ‘Jonquies’ à Portiragues
(Hérault)”, Archéologie en Languedoc, 2, Sète, 85-96.
GRONENBORN, D. 1997: “An ancient storage pit in the SW Chad Basin, Nigeria”,
Journal of Field Archaeology, 24 (4), 431-439.
GROTANELLI, C. 2004: “La carne y sus ritos”, in J. L. Flandrin y M. Montanari,
Historia de la alimentación, Gijón, 131-148 (existen versiones francesa y
italiana).
GRUAT, P.; IZAC-IMBERT, L. 2007: “Religiosité et territorialité chez les Rutènes à la
fin de l’âge du fer”, in L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges. Dépôts,
lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer. Actes du XXIX colloque
international de l’AFEAF (Bienne, Suisse, 5-8 mai 2005), Besançon, vol. 2, 871-
890.
GRYGIEL, R. 2002: “A well of the Stroke-ornamented ware culture from Konary near
Brześć Kujawski (Poland)”, Archeologické Rozhledy, 54, Praga, 106-113.
GUILAINE, J. 1980: La France d’avant la France. Du néolithique à l’âge du fer,
Poitiers.
GUILAINE, J. 1995: “Trassano (com. de Matera): habitat du Neolithique et de l’âge du
Bronze”, Mélanges de l’École française de Rome, Antiquité, 107, 534-537.
GUILAINE, J.; COULAROU, J.; BRIOIS, F. 1995: “Fosses appareillées du
chalcolithique languedocien”, L’homme méditerranéen: mélanges offerts à
Gabriel Camps, Aix-en Provence, 351-358.
GUILAINE, J. et al. 1986: Carsac. Une agglomération protohistorique en Languedoc,
Toulouse.
GUILAINE, J. et al. 1989: Ornaisons-Médor: archéologie et écologie d’un site de l’âge
du cuivre, de l’âge du bronze final et de l’antiquité tardive, Toulouse-
Carcasonne.
274
GUILAINE, J. et al. 1991: Pour une archéologie agraire: à la croissée des sciences de
l’homme et de la nature, París.
GUSI, F.; BARRACHINA, A.; AGUILELLA, G. 2009: “Petroglifos ‘ramiformes’ y
hornos de aceite de enebro en Castellón. Interpretación etnoarqueológica de una
farmacopea rural intemporal”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de
Castelló, 27, 257-278.
GUSTAVSON, L.; HEIBREEN, T.; MARTENS, J. eds. 2005: De gåtefulle kokegroper
(Oslo, 31. november 2001), Oslo.
GUTHERZ, X. 1986: “Circonscription de Languedoc-Roussillon”, Gallia préhistoire,
29, París, 353-380.
GUTIÉRREZ, C. 1996: El carboneig: l’exemple del Montseny, Barcelona.
GUTIÉRREZ, S. 1996: La Cora de Tudmīr, de la antiguedad tardía al mundo islámico:
poblamiento y cultura material, Madrid.
GWAGNIN, A. 1581: Sarmatiae Europeae descriptio, Spira, Alemania.
GYULAI, F. 1993: Environment and agriculture in Bronze age Hungary, Budapest.
HABERLANDT, A. 1926: “Die volkstümliche Kultur Europas in ihrer geschichtlichen
Entwicklung”, in G. von Buschan, Illustrierte Völkerkunde, II/2, Stuttgart, 305-
658.
HACKENS, T. 1963: “Favissae”, Etudes Etrusco Italiques. Mélanges pour le 25e.
anniversaire de la Chaine d’Etruscologie à l’Université de Louvain, Leuven,
Bélgica, 71-99.
HALL, D. W.; HASWELL, G. A.; OXLEY, T.A. 1956: Underground storage of grain,
Londres.
HAMEROW, H. 2006: “Special Deposits in Anglo-Saxon settlements”, Medieval
Archaeology, 50, Londres, 1-30.
HAMILAKIS, Y.; HARRIS, K. 2011: “The social zooarchaeology of feasting: the
evidence from the ‘ritual’ deposit at Nopigeia Drapanias”, Proceedings of the
10th International Cretological Congress (Khania, 1-8 octubre 2006), Khania,
199-218.
HAMON, C. 2004: “Le statut des outils de broyage et d’abrasion dans l’espace
domestique au Néolithique ancien en Bassin parisien”, Notae Praehistoricae, 24,
Leuven, 117-128.
HAMON, C. 2005: “Quelle signification archéologique pour les dépôts de meules
néolithiques dans la vallée de l’Aisne?”, Revue Archéologique de Picardie, nº
spécial 22, Amiens, 39-48.
HAMON, C. 2009: “Modalités et finalités des dépôts céramiques au Néolithique moyen
(4600-3800 av. Chr.) entre Loire et Normandie”, in S. Bonnardin et al.: Du
matériel au spirituel: réalités archéologiques et historiques des “dépôts” de la
préhistoire à nos jours, actes des rencontres (Antibes, 16-18 octobre 2008),
Antibes, 119-130.
HAMON, C.; SAMZUN, A. 2004: “Découverte d’un dépôt d’outils de mouture et de
broyage daté du Néolithique ancien (culture de Villeneuve-Saint-Germain
recent, v. 4700-4600 avant nôtre ère), a Saint-Denis ‘66-70, rue de Landy’
(Seine-Saint-Denis), Bulletin de la Société prehistorique française, 101(3),
París, 611-613.
HÄNSEL, A. 1998: “Schatzfunde der alteuropäischen Bronzezeit: Gaben an die
Götter?”, Antike Welt, 29(5), Mainz, 423-430.
HAPP, J. et al. 1994: “Premiers essais de métallurgie expérimentale à l’Archéodrome de
Beaune à partir des minerais chalcolithiques de Cabrières (Hérault)”, Bulletin de
la Société prehistorique française, 91, París, 429-434.
275
HASLER, A. 2003: “Un ensemble de foyers à pierres chaufées du Chasséen à ‘La Petite
Bastide’ à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône, France)”, in M.-C. Frère-Sautot,
ed: Le feu domestique et ses structures au Néolithique et aux Âges des Métaux
(Bourg-en-Bresse, Beaune, 7-8 octobre 2000), Montagnac, 497-500.
HASLER, A. et al. 2003: “Les foyers à pierres chaufées de Château Blanc (Ventabren,
Bouches-du-Rhône, France) et du Puech d’Auzet (Millau, Aveyron, France)”, in
M.-C. Frère-Sautot, ed: Le feu domestique et ses structures au Néolithique et aux
Âges des Métaux (Bourg-en-Bresse, Beaune, 7-8 octobre 2000), Montagnac, 37-
50.
HAYDEN, B. ed. 1987: Lithic studies among the contemporary Highland Maya,
Tucson, Arizona.
HAYDEN, B.; CANNON, A. 1983: “Where the garbage goes: refusal disposal in the
Maya Highlands”, Journal of Anthropological Archaeology, 2, Orlando, 117-
163.
HEIBREEN, T. 2005: “Kokegroper og beslektede teknologier, noen etnografiske
eksempler”, in L. Gustavson, T. Heibreen y J. Martens, eds., The gåtefulle
kokegroper (Oslo, 31 novembre 2001), Oslo, 9-21.
HEIM, J. 1985: “Recherches sur l’environnement paleobotanique du village rubané de
Darion par l’étude des pollens et des restes de diaspores (graines)”, Bulletin de
la Société Royale Belgue d’Anthropologe et de Préhistoire, 96, 31-48.
HELMER, D. et al. 2005: “L’elevage des caprinés néolithiques dans le sud-est de la
France: saisonnalité des abbatages, relations entre grottes-bergeries et sites de
plein air”, Anthropozoologica, 40, Paris, 167-189.
HENNIUS, A. et al. 2005: Kol och tjära – Arkeologi i norra Upplands skogsmarker
Undersökningar för E4. Vendel, Tierp och Tolfta socknar, Uppland, Uppsala.
HENOCQ-POCHINOT, C.; MORDANT, D. 1991: “La marge sud-est du Bassin
parisien: Chasséen et Néolithique moyen”, Identité du Chasséen, Actes du
colloque international de Nemours, Paris, 199-210.
HERBER, J. 1932: “Notes sur les poteries de Karia”, Hespéris, 15, París, 157-163.
HERMSEN, I. 2003: Wonen en graven op prehistorische gronden. Archeologisch
onderzoek van nederzettingsresten uit de bronstijd en ijzertijd op de percelen
Holterweg 59 en 61 te Colmschate (gemeente Deventer), Deventer, Países Bajos.
HERMSEN, I. 2007: Een afdaling in het verleden. Archeologisch onderzoek van
bewoningsresten uit de prehistorie en de Romeinse tijd op het terrein van
Colmschate-Skibaan (gemeente Deventer), Deventer, Países Bajos.
HERNÁNDEZ, M. S. 1994: “La Horna (Aspe, Alicante). Un yacimiento de la Edad del
Bronce en el Medio Vinalopó”, Archivo de Prehistoria Levantina, 21, València,
83-118.
HERNÁNDEZ, M. S. et al. 2012: “Cabezo Redondo (Villena, Alicante). Campaña
2010”, Intervenciones arqueológicas en la provincia de Alicante, 2010, accesible
en : http://www.marqalicante.com/contenido/int_arqueologicas/ doc_91.pdf,
consultado en febrero de 2014.
HILGER, M. I. 1992: Chippewa Child life and its cultural background, St. Paul,
Minnesota.
HILL, W. W. 1938: The agricultural and hunting methods of the Navaho indians, New
Haven-Londres.
HILLEWAERT, B.; HOLLEVOET, Y 2006: “Andermaal Romeins en
vroegmiddeleeuws langs de Zandstraat te Sint-Andries/Brugge (prov. West-
Vlaanderen)”, Relicta, 1, Bruxelles, 121-139.
276
HJULSTRÖM, B.; ISAKSSON, S.; HENNIUS, A. 2006: “Organic geochemical
evidence for pine tar production in Middle Eastern Sweden during the Roman
Iron Age”, Journal of Archaeological Science, 33, Londres, 283-294.
HODDER, I. 1982: Symbols in action: ethnoarchaeological studies of material culture,
Cambridge.
HODDER, M.; BARFIELD, L. 2003: “Bronze Age burnt mounds in Britain and
Ireland: interpretation and reconstruction as sweat baths”, in M. C. Frère-Sautot,
ed: Le feu domestique et ses structures au Néolithique et aux Âges des Métaux
(Bourg-en-Bresse, Beaune, 7-8 octobre 2000), Montagnac, 59-65.
HÖLTKEMEIER, S.; HACHEM, L. 2013: “Les dépôts de faune dans les enceintes
néolithiques Michelsberg dans le Nord de la France et en Alemagne”, in G.
Auxiette y P. Méniel, Les dépôts d’ossements animaux en France, de la fouille à
l’interpretation, Montagnac, 177-189.
HOLUB, P. et al. 2005: “Ke stavu poznání nezděné měšťanské architektury vrcholně
středověkého Brna”, Fuma, 2, Brno, 44-101.
HOLZER, V. 2008: “Ein latènezeitlicher Getreidespeicher aus der keltischen
Großsiedlung am Sandberg in Roseldorf (Niederösterreich)”, Germania, 86,
Frankfurt am Main, 135-179.
HONTI, S. et al. 2002: “A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán 2000-
2001-ben végzett megelõzõ régészeti feltárások. Elõzetes jelentés II”, Somogyi
Múzeumok Közleményei, 15, Kaposvár, Hungría, 3-36.
HOOD, S. 1981: Excavations in Chios 1938-1955. Prehistoric Emporio and Ayio Gala,
London.
HOORNE, J. et al. 2009: “Archeologisch noodonderzoek te Erps-Kwerps-Villershof
(Kortenberg, prov. Vlaams-Brabant). Nederzettingssporen uit de ijzertijd, de
vroege en de volle middeleeuwen”, Relicta, 4, Bruxelles, 23-80.
HORVÁTH, T.; JUHÁSZ, I; KÖHLER, K. 2003: “Zwei brunnen der Balaton-Lasinja
kultur von Balatonőszöd”, Antaeus, 26, Budapest, 265-300.
HORVÁTH, L.A.; SIMON, K.H. 2004: “Kupferzeitliche Siedlungen auf dem Fundort
Dobri – Alsó-mezõ”, Zalai Museum, 13, 55-118.
HORVÁTH, L. A. et al. 2005: “Előzetes jelentés az épülő Kőérberek, Tóváros-
Lakópark területén folyó régészeti feltárásról. Preliminary report on the
archaeological excavation conducted parallel to the construction on the territory
of the Kőérberek, Tóváros Residental District”. Aquincumi Füzetek, 11,
Budapest, 137-167.
HORVÁTH, L. A. et al. 2007: “Häuser der Badener Kultur amfundort Balatonőszöd-
Temetői dűlő”, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 58,
Budapest, 43-105.
HUGUENIN, P. 1902: Raiateia la sacrée: îles sous le vent de Tahiti: Océanie
française. Neuchâtel.
HULL, G. 1999: “A middle Bronze Age field ditch? Excavations at Bankside Close,
Isleworth”, Transactions of the London and Middlesex Archeological Society,
49, Londres, 1-14.
IARUSSI, U. 1986: “La scomparsa delle fosse da grano nelle città del Tavoliere di
Puglia”, in La Capitanata, Rassegna di vita e di studi della Provincia di Foggia,
II, 109-124.
IBÁÑEZ, J. J. et al. 2001: “Argile et bouse de vache. Les récipients de la région Jbâla
(Maroc)”, Techniques et Culture, 38, París, 175-194.
277
IBARGUTXI, F. 2007: “Toma castaña”, Diario Vasco, Gipuzkoa, País Vasco, 17 de
noviembre de 2007, accesible en http://www.diariovasco.com/20071117/al-dia-
sociedad/toma-castana-20071117.html, consultado en febrero de 2014.
IBN AL-‘AWWĀM 2000: Le livre de l’agriculture, traduction de l’arabe de J. J.
Clément-Mullet revue et corrigée, Arles, Francia.
ICKLER, S. 2007: Bronze und Eisenzeitliche besiedlung im stadtgebiet von Krefeld,
Mittlerer Niederrhein, tesis doctoral, Universität zu Köln.
IKVAI, N. 1966: “Földalatti gabonatárolás Magyarországon”, Ethnographia, 77,
Budapest, 343-377.
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES PREVENTIVES
2006: Rapport d’activités 2006, accesible en www.inrap.fr/userdata/c_bloc_file/
3/3376/Inrap_RA_2006.pdf , consultado en febrero de 2014.
IRRIBARRIA, R. 2003: “Les structures à pierres chauffées du site néolithique de
Muides-sur-Loire (Loir-et-Cher, France)”, en M.-C. Frère-Sautot, ed: Le feu
domestique et ses structures au Néolithique et aux Âges des Métaux (Bourg-en-
Bresse, Beaune, 7-8 octobre 2000), Montagnac, 421-428.
IRRIBARRIA, R.; MOIREAU, F. 1991: “Un ensemble clos du Bronze Final-Hallstatt
Ancien à Muides-sur-Loire (Loir-et-Cher)”, Revue archéologique du Centre de
la France, 30, Vichy, 83-95.
ISSENMANN, R.; PEAKE, R. 2013: “Les fosses en ‘V, Y et W’ dans le secteur de
confluence Seine-Yonne et dans la Marne: quelques exemples en milieu
alluvial”, in N. Achard-Corompt y V. Riquier, dir: Chasse, culte ou artisanat?
Les fosses ‘à profil en Y-V-W’. Structures énigmatiques récurrentes du
Néolithique aux âges des Métaux en France et alentour, Actes de la table-ronde
de Chalons en Champagne, 15-16 novembre 2010, Revue Archeologique de
l’Est, 33ème Supplément, Dijon, 109-119.
ITTO, A. 1988: Semi-underground grain storage: the effects of moisture, temperature
and interseed atmospheres, on the quality of grain sorghum in lined and unlined
pits, tesis doctoral, Kansas State University.
JACQUET, P. et al. 2003: “Fouille de fosses de combustion protohistoriques à Saint-
Priest (Rhône, France)”, in M.-C. Frère-Sautot, ed: Le feu domestique et ses
structures au Néolithique et aux Âges des Métaux (Bourg-en-Bresse, Beaune, 7-
8 octobre 2000), Montagnac, 291-298.
JADIN, Y.; CAHEN, D. 1998: “Wells, cisterns and water management in the Hesbaye
Linear pottery culture (Belgium)”, in H. Koschik y B. Beyer, dir.: Brunnen der
Jungsteinzeit, Internationales Symposium in Erkelenz, 27-29 Oktober 1997,
Köln, 125-138.
JALLOT, L. 2009: “Caves-silos et fosses parementées des habitats de la fin du
Néolithique languedocien”, in A. Beeching y I. Sénépart, eds., De la maison au
village. L’habitat néolithique dans le sud de la France et le Nord-Ouest
méditerranéen (Marseille, 23-24 mai 2003), Marseille, 219-253.
JENNBERT, K. 2011: Animals and humans: recurrent symbiosis in Archaeology and
Old Norse Religion, Lund, Suecia.
JEUNESSE, C. 1998: “A propos de la signification historique des dépôts dans le
Néolithique danubien ancien et moyen”, Tradition und Innovation. Festschrift
für Christian Strahm, Rahden, Alemania, 31-50.
JEUNESSE, C. 2010: “Les sépultures en fosses circulaires de l’horizon 4500-3500:
contribution à l’étude comparée des systèmes funéraires du Néolithique
européen”, in L. Baray y B. Boulestin, dir.: Morts anormaux et sépultures
278
bizarres. Les dépôts humains en fosses circulaires ou en silos du Néolithique à
l’âge du Fer (Sens, 29 mars-1 avril 2006), Dijon, 29-48.
JIMÉNEZ, V. 2006-2007: “Pithouses versus pits. Apuntes para la resolución de un
problema arqueológico”, Portugalia, Nova Série, 27-28, Porto, 35-48.
JIMÉNEZ, V; MÁRQUEZ, J. E. 2006: “‘Aquí no hay quien viva’. Sobre las casas-pozo
en la prehistoria de Andalucía durante el IV y el III milenios aC.”, SPAL, Revista
de Prehistoria y Arqueología, 15, Sevilla, 39-49.
JOHNSTON, D.A. et al. 1994: “Carronbridge, Dumfries and Galloway: the excavation
of Bronze Age cremations, Iron Age settlements and a Roman camp”,
Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 124, Edinburgh, 233-291.
JOLY, M.; BARRAL, P. 2007: “Le sanctuaire de Mirebeau-sur-Beze (Côte-d’Or): bilan
des recherches récentes”, in L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges.
Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer. Actes du XXIX colloque
international de l’AFEAF (Bienne, Suisse, 5-8 mai 2005), Besançon, vol. I, 55-
72.
JONGSMA, T. 1997: Distinguishing pits from pit houses through daub analysis: the
nature and location of early neolithic Starčevo-Criş houses at Foeni-Salaş,
Rumanía, tesis doctoral, University of Manitova, Winnipeg, Canadá.
JORDHØY, P. 2007: Gamal jakt- og fangstkultur som indikatorar på trekkmønster hjå
rein. Kartlage fangstanlegg i Rondane, Ottadalen, Jotunheimen og Forollhogna,
NINA Rapport 246, Trondheim, Noruega.
JORDHØY, P.; BINNS, K.S.; HOEM, S.A. 2005: Gammel jakt- og fangstkultur som
indikatorer for elder tiders jaktorganiesering, ressurspolitikk og trekkmønster
hos rein i Dovretraktene, NINA Rapport 19, Trondheim, Noruega.
JORGE, S. O. 1986 a: Povoados da Pré-historia recente da região de Chaves-Vila
Pouca de Aguiar (Trás-os-Montes Ocidental). Bases para o conhecimiento do
IIIº e principios do IIº milénios a. C. no norte de Portugal, Porto, 3 vols.
JORGE, S. O. 1986 b: “Excavaciones en poblados calcoliticos del norte de Portugal:
resultados y problemas”, Revista de Arqueología, año 7, nº 59, Madrid, marzo
1986, 21-26.
JORGE, S. O. 1988: O povoado do Bouça do Frade (Baião) no quadro do Bronce Final
do Norte de Portugal, Porto.
JORGE, S. O.; SOEIRO, T. 1981-1982: “Escavaçoes arqueológicas na Vinha da
Soutilha”, Portugalia, 2-3, Porto, 9-26.
JOUANIN, G.; LAPORTE-CASSAGNE, C. 2013: “Sacrifices et repas communautaires
sur le site du Mesnil-Aubry ‘Le Bois Bouchard IV’ (Val-d’Oise)”, in G.
Auxiette y P. Méniel, Les dépôts d’ossements animaux en France, de la fouille à
l’interpretation, Montagnac, Francia, 69-76.
JOUIN, M.; MÉNIEL, P. 2001: “Les dépôts animaux et le fanum gallo-romain de
Vertault (Côte-d’Or)”, Revue archéologique de l’Est, 50, Dijon, 119-196.
JOURDAIN 1819: “Ensilage des grains”, Annales de l’Agriculture Française, 2ème
série, 7, 325-365 (Reproducido parcialmente en Sigaut 1978, 77-91).
JÓZWIAK, B. et al. 2006: “From the studies on manufacturing and utilization of timber
tar in the Niemen culture/ Ze studiow nad wytwarzaniem i stosowaniem smoł
drzewnych wśród społeczności kultury niemeńskiej”, Sprawozdania
Archeologiczne, 58, Kraków, 355-375 (p. 355-366 versión inglesa, 367-375
versión polaca).
JULIN, M. 2008: Tar production-traditional medecine and potential threat to
biodiversity in the Marrakesh region. An ethnobotanical study, Uppsala
Universitet.
279
JUNYENT, E.; LAFUENTE, À.; LÓPEZ, J.B. 1994: “L’origen de l’arquitectura en
pedra i l’urbanisme a la Catalunya occidental”, Cota Zero: revista d’arqueologia
i ciència, 10, Vic, Cataluña, 73-89.
JUNYENT, E. et al. 2009-2010: “La fortalesa de l’aigua. Els fossats i el pou dels Vilars
d’Arbeca: primeres lectures”, Tribuna d’Arqueologia, Barcelona, 153-184.
KADERA, J. 2009: Milíŕ, ppt accesible en www.ucl.webnode.cz, consultado en julio de
2012.
KADERA, J. 2010: Technologie výroby dřevéného uhlí-pod nestabilnim příkrovem, ppt
accesible en www.ucl.webnode.cz, consultado en julio de 2012.
KAENEL, G.; WEIDMANN, D. 2007: “Découverte celtique exceptionnelle en 2006: le
‘sanctuaire’ helvète du Mormont”, Nike bulletin, 4, Berna, 17-21.
KAINZBAUER, N. 1997: “Die Pechölsteine in Oberösterreich”, Proceedings of the
First International Symposium on wood tar and pitch, held by the Biskupin
Museum (department of the State Archaeological Museum in Warsaw) and the
Museumsdorf Düppel (Berlin) at Biskupin Museum, Poland, July 1st-4th 1993,
Warszawa, 137-140.
KAMEL, A. H. 1980: “Underground storage in some Arab countries”, in J. Shejbal,
Controlled atmosphere storage of grains, Amsterdam, 25-38.
KAMINSKÁ, L.; KACZANOWSKA, M.; KOZLOWSKI, J.K. 2008: “Košice-Červený
rak and the Köros/Eastern Linear transition in the Hornád Basin (Eastern
Slovakia)”, Přehled výzkumů, 49, Brno, República Checa, 83-91.
KANAFANI-ZAHAR, A. 1994: Mūne. La conservation alimentaire traditionnelle au
Liban, París.
KARAGEORGHIS, V. 1976: Kition: Mycenaean and Phoenician discoveries in
Cyprus, London.
KARKANAS, P. 2007: “Identification of lime plaster in Prehistory using petrographic
methods: A review and reconsideration of the data on the basism of
experimental case studies”, Geoarchaeology: An International Journal, 22(7),
775-796.
KEATING, G. 1908: The history of Ireland, London.
KEEFER, E. 1988: Hochdorf II. Eine jungsteinzeitliche Siedlung der Schussenrieder
Kultur, Stuttgart.
KEILING, H. 1981: “Ein mittellatenezeitlicher Gefäßdepotfund von Kremmin, Kr.
Ludwigslust”, Ausgrabungen und Funde, 26, Berlín, 126-130.
KENNEDY, M. S. 1961: The Assiniboines. University of Oklahoma Press.
KLEIBRINK, M. 2000: “The miniature votive pottery dedicated at the ‘Laghetto del
Monsignore’, Campoverde”, Palaeohistoria, 39/40, Groningen, 441-512.
KLINDT-JENSEN, O. 1957: Bornholm i folkevandringstiden, København.
KMOŠEK, J. 2008: Rekonstrukce pravěkého hutnictví železa, Sebranice, República
Checa.
KMOŠEK, J. 2011: Experimentální pálení dřevěného uhlí v jamách, Archeologia
technica, 22, Brno, República Checa.
KMOŠEK, J.; KMOŠEK, V. 2008: Pokusné tavby železa v šachtových pecích typu
Podbořany, Archeologia technica, 20, Brno, República Checa.
KNÖRZER, H. K. 1972: “Subfossile Pflanzenreste aus der bandkeramischen Siedlung
Langweiler 3 und 6, Kreis Jülich und ein urnenfelder-zeitlicher Getreidefund
innenhalb dieser Siedlung”, Bonner Jahrbücher, 172, Köln-Graz, 395-403.
KODIO, K. 1989: “Structures paysannes de stockage”, Céréales en regions chaudes,
París, 19-25.
280
KOENIG, M.-P. et al. 2005: “Le gisement protohistorique de Rosières-aux-Salines
(Meurthe-et-Moselle)”, in O. Buchsenschutz y C. Mordant, eds. Architectures
protohistoriques en Europe occidentale du Néolithique final à l’Âge du Fer,
Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques, 127e.
congrès (Nancy, 15-20 avril 2002), Paris, 91-147.
KOŁODZIEJ, B. 2011: “Pochówki zwierzęce w neolicie na terenie ziem Polski”,
Materiały i Sprawozdania, 32, Rzeszów, Polònia, 55-106.
KOS, P. 2004: “Olbramovice (okr. Znojmo)”, Přehled Výzkumů, 45, Brno, República
Checa, 158-159.
KOSCHIK, H. 1986: “Ein Keramikdepot der Hallstattzeit von Hartmannshof,
Gemeinde Pommelsbrunn, Lkr. Nürnberger Land, Mittelfranken”, in L. Wamser,
ed.: Aus Frankens Früzeit Festgabe für Peter Endrich, Mainfränkische Studien,
37, 71-84.
KOSCHIK, H; BEYER, B, dir. 1998: Brunnen der Jungsteinzeit, Internationales
Symposium in Erkelenz (Erkelenz, 27-29 Oktober 1997), Köln.
KOVÁŘIK, J. 1981: “Praha 4-Modřany”, Archeologický výzkum v praze v roce 1978,
Pražský sborník historický, 12, Praga, 160-190.
KRÁLIK, M.; HLOŽEK, M. 2007: “Neolithic miniature ceramic vessels. Production of
children? in Vessels: inside and outside, 9th European Meeting of Ancient
Ceramics, Budapest.
KRAMER, C. 1982: Village ethnoarchaeology. Rural Iran in archaeological
perspective, London-New York.
KREEN-LEEB, A.; DERNDARSKY, M. 1998-1999: “Ein Keramikdepotfund der
Leithaprodersdorf-Gruppe aus Enzersdorf an der Fischa, NÖ”, Depotfunde der
Bronzezeit im mittleren Donauraum, Archäologie Österreichs Sonderausgabe,
9-10, 46-68.
KRENN, M.; LEINGARTNER, B.; ANZENBERGER, U. 2008: “KG Enns, SG Enns,
VB Linz-Land”, in Die Abteilung für bodendenkmale des Bundesdenkmalamtes.
Jahresbericht 2008, Fundberichte aus Österreich, 47, 44-45.
KÜHTREIBER, K. 1994: “Ein urnenfelderzeitliches Gefäßdepot aus Drösing an der
March, VB Gänserndorf, Niederösterreich”, Archäologia Austriaca, 78, Viena,
99-114.
KUNZ, L. 1951: “Doly na Záhoří”, Časopis Moravského Musea (Acta Musei
Moraviae), 36, Brno, República Checa, 182-188.
KUNZ, L. 1965, “Historické zprávy o zemnich silech v zóně mediteránního a
eurosibiřskeho obinarstvi (Getreidegruben in der eurosibirschen und
mediterrannen Zone)”, Časopis Moravského Musea (Acta Musei Moraviae), 50,
Brno, República Checa, 143-182.
KUNZ, L. 1981: “Instruction economique de 1747 concernant les fosses à blé de
Cejkovice pres de Honodin (Moravie)”, in M. Gast y F. Sigaut eds., Les
techniques de conservation des grains à long terme. Leur rôle dans la
dynamique des systèmes de cultures et des sociétés, II, París, 118-123.
KUNZ, L. 2004: Obilní jámy, Konservace obilí na dlouky čas v historické zónĕ
eurosibiřského a mediteranního rolnictví, Rožnov pod Radhoštĕm (República
Checa). Versión inglesa: Grain pits, Long-time preservation of grain in
historical zone of Euro-Siberian and Mediterranean peasantry, Rožnov pod
Radhoštĕm, 2004 (versión en CD-rom).
KURZWEIL, A.; TODTENHAUPT, D. 1991: “Technologie der Holzteergewinnung”,
Acta Praehistorica et Archaeologica, 23, Berlin, 63-91.
281
LA CARBUNARA 2006: “La carbunara renaît de ses cendres”, Pointe de Cap Corse, 9,
Ersa, Córcega, été 2006, 3-5.
LABISTE, D. 2005: “Imu: Hawaiian underground oven”, Wilderness Way, 11(1), Eagle
Rock, California.
LAGARDE, C.; PERNOT, M. 2010: “Les pratiques de dépôts métalliques en Aquitaine
à l’âge de Bronze moyen (XVIe-XIVe siècle av. J.-C.): une analyse
multicritère”, in S. Bonnardin et al.: Du matériel au spirituel: réalités
archéologiques et historiques des “dépôts” de la préhistoire à nos jours, actes
des rencontres (Antibes, 16-18 octobre 2008), Antibes, 167-174.
LAGRAND, C. 1979: “Un nouvel habitat de la période de colonisation grecque: Saint-
Pierre-les-Martigues (B.-du-Rh.) VIe. s. av. J.-C.-Ier. s. ap. J.-C.”, Documents
d’Archéologie Méridionale, 2, Lattes, 81-106.
LAGRAND, C.; THALMANN, J.-P. 1973: Les habitats protohistoriques du Pègue
(Drôme). Le sondage 8, 1957-1971, Grenoble.
LAGRAND, P. 1957: “Un habitat cotier de l’Age du fer a l’Arquet, à la Couronne (B.-
du-Rh.)”, Gallia, 17, 1, París, 179-201.
LALE, N. E. S.; YUSUF, B. A. 2000: “Insect pests infesting stored pearl millet
Pennisetum glaucum (L.) R. Br. in Northeastern Nigeria and their damage
potential”, Cereal Research Communications, 28, 1-2, Szeged, Hungría, 181-
186.
LAMBOT, B. 2007: “Reconnaissance de manifestations rituelles et cultuelles dans les
habitats du second âge du Fer: le cas d’Acy-Romance (Ardennes)”, in L’âge du
Fer dans l’arc jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à
l’âge du Fer. Actes du XXIX colloque international de l’AFEAF (Bienne,
Suisse, 5-8 mai 2005), Besançon, vol. 2, 565-578.
LAMBRICK, G. 2010: Neolithic to Saxon social and environmental change at Mount
Farm, Berinsfield, Dorchester-on-Thames. Oxford.
LANDOLT, M.; VAN ES, M. 2009: “Le dépôt de céramiques du début du Bronze final
d’Entzheim “In der Klamm” (Alsace, Bas-Rhin)”, in S. Bonnardin et al.: Du
matériel au spirituel: réalités archéologiques et historiques des “dépôts” de la
préhistoire à nos jours, actes des rencontres (Antibes, 16-18 octobre 2008),
Antibes, 215-222.
LANG, A. 2006: “Zur Teilung des Tieropfers an alpinen Brandopferplätzen”, in W.R.
Teegen et al.: Studien zur Lebenswelt der Eisenzeit: Festschrift für Rosemarie
Müller, 19-31.
LASCU, I. 2006: “Statuete antropomorfe descoperite la Alba Julia-Dealul Furcilor-
Monolit”, Apulum: Ahreologie, Istorie, Etnografie, 43, Alba Julia, Rumanía,
135-140.
LASSERRE-MARTINELLI, M.; LE BOLLOCH, M. 1982: “Un ensemble clos
Michelsberg à Cuiry-les-Chaudardes (Aisne)”, Revue archéologique de
Picardie, 4(4), Amiens, 66-69.
LASTEYRIE DU SAILLANT, C.-P. 1819: Des fosses propes à la conservation des
grains et de la manière de les construire, avec différents moyens qui peuvent
être employés pour le même objet, París.
LAUERMANN, E.; HAHNEL, B. 1998-1999: “Die mittelbronzezeitlichen Gefäßdepots
von Großmugl in Niederösterreich”, Depotfunde der Bronzezeit im mittleren
Donauraum, Archäologie Österreichs Sonderausgabe, 9-10, 88-102.
LAVERGNE, D.; SUMÉRA, F. 2000: “La fabrication de la chaux: une activité pérenne
ou occasionnelle pendant l’Antiquité gallo-romaine? Premiers éléments de
282
réponse”, Arts du feu et productions artisanales. XXe Rencontres Internationales
d’Archeologie et d’Histoire d’Antibes, Antibes, 453-472.
LAVIGNE, R. J. 1991: “Stored grain insects in underground storage pits in Somalia and
their control”, Insect Science and its Application, 12 (5-6), Oxford, 571-578.
LEBRUN et al. 2008: Lauwin-Planque, Z.A.C. “Les Hussards 2”, rapport de
diagnostic, accesible en www.douaisis-agglo.com/.
LEFÉBURE, C. 1985: “Reserves céréalières et société: l’ensilage chez les marocains”,
in M. Gast, F. Sigaut y C. Beutler eds., Les techniques de conservation des
grains à long terme. Leur rôle dans la dynamique des systèmes de cultures et des
sociétés, III, 1, París, 211-235.
LEFRANC, P.; BOËS, E.; VÉBER, C. 2008: “Un habitat de La Tène ancienne à
Souffelweyersheim ‘Les Sept Arpents’ (Bas-Rhin)”, Revue Archéologique de
l’Est, 57, Dijon, 41-74.
LEFRANC, P.; DENAIRE, A.; BOËS, E. 2010: “L’habitat néolithique ancien et moyen
d’Ittenheim (Bas-Rhin)”, Revue Archéologique de l’Est, 59, Dijon, 65-97.
LEFRANC, P. et al. 2010: “Les inhumations et les dépôts d’animaux en fosses
circulaires du Néolithique récent du sud de la plaine du Rhin supérieur”, Gallia
préhistoire, 52, París, 61-116.
LEFRANC, P. et al. 2011: “L’habitat néolithique récent de Geispolsheim ‘Forlen’ (Bas-
Rhin): contribution à la periodisation de la culture de Munzingen et à l’etude de
ses relations avec les cultures du Plateau suïsse et du lac de Constance”, Revue
Archéologique de l’Est, 60, Dijon, 45-82.
LEJAY, M. 2010-2011: Les structures de combustion néolithiques dans l’ouest de la
France, Mémoire de Master 1 Archéologie et Histoire. Université de Haute
Bretagne, Rennes 2.
LEMAIRE, P.; MALRAIN, F.; MÉNIEL, P. 2000: “Un établissement enclos de la Tène
moyenne à Vermand (Aisne): études préliminaires”, Revue Archéologique de
Picardie, 1-2, Amiens, 161-178.
LEMAN, P. 1983: “Informations archéologiques. Circonscription de Nord-Pas-de-
Calais”, Gallia, 41(2), París, 217-229.
LEMERCIER, O. et al. 1998: “Les Juilleras (Mondragon-Vaucluse). Site d’habitat et
funéraire du néolithique récent, néolithique final, campaniforme-Bronze ancien
et Bronze final 2B: premiers resultats”, in A. Anna y D. Binder, eds.: Production
et identité culturelle, Actualités de la recherche, Actes des Rencontres
Méridionales de Préhistoire récente (Arles, novembre 1996), Antibes, 359-368.
LENNEIS, E. 2013: “Beobachtungen zu frühneolithischen Schlitzgruben”, in A. Anders
y G. Kulcsár, eds.: Moments in time: Papers presented to Pál Raczky on his 60th
birthday, Budapest, 147-158.
LENOBLE, P.; NIERLÉ, M.-C.; PETREQUIN, P. 1986: “Pierres chauffées, témoins de
combustion?”, in P. Petrequin, ed.: Les sites littoraux de Clairvaux-les-Lacs,
Jura, París, vol. I, 295-308.
LEPEKOANE, P. M. 2001: “Bakgalagadi settlements in historical and
ethnoarchaeological perspective”, Botswana Journal of African Studies, 15(1),
Gaborone, Botswana, 3-22.
LERCHE, G. 1970: “Kogegruber i New Guineas højland”, Kuml, 1, Københaun, 195-
207.
LERCHE, G. 1995: “Radiocarbon datings of agricultural implements in ‘Tools &
Tillage’ 1968-1995. Revised calibrations and recent additions”, Tools and
Tillage, 7(4), Københaun, 172-203.
283
LETTERLÉ, F. 1990: “Le site d’habitat ceinturé du Néolithique moyen armoricain de
Sandun à Guérande (Loire Atlantique). Essay d’analyse des stuctures”, in D.
Cahen y M. Otte, eds., Rubané et cardial, Liège, 299-314.
LEUBE, A. 1989: “Stichwort: Herzsprung, Kr. Angermünde (Bez. Frankfurt)”,
Archäologie in der Deutschen Demokatischen Republik, Leipzig-Stuttgart, 534-
536.
LÉVÊQUE, P. 1986: “Un sanctuaire bellovaque: pourriture de la chair et genèse de la
nation”, Dialogues d’histoire ancienne, 12, Besançon, 528-534.
LEVY, J. E. 1982: Social and religious organization in the Bronze Age Denmark. An
analysis of ritual hoard finds, BAR International series 124, Oxford.
LIABEUF, R.; SURMELY, F. 1997: “Un ensemble de fosses rubefiées du premier âge
du Fer à Pérignat-les-Sarlières (Puy-de-Dôme)”, Bulletin de la Société
prehistorique française, 94, París, 113-118.
LIBRENTI, M.; POMPILI, M. 1997: “Bertinoro, via Frangipani”, Archeologia
dell’Emilia-Romagna.
LICHARDUS, J. 1976: “Das Keramikdepot von Bozice und seine chronologische
Stellunginnerhalb des frühen Aneolithikums in Mitteleuropa”, Jahresschrift für
Mitteldeutsche Vorgeschichte, 60, Berlín, 161-174.
LIEBERHERR, R. 2006: Le feu domestiqué. Usages et pratiques dans l’architecture
mondiale, Paris.
LIESAU, C.; BLASCO, M.C. 2006: “Depósitos con fauna en yacimientos del Bronce
Medio en la cuenca del Tajo”, in E. Weiss-Krejci, coord.: Animais na Pré-
historia e arqueologia da Peninsula Iberica, Actas do IV Congresso de
Arqueología Peninsular (Faro, 14-19 de septiembre 2004), 81-92.
LIESAU, C. et al. 2004: “El depósito ritual del fondo 76-78 de la Fábrica de Ladrillos
(Getafe, Madrid)”, Cuadernos de patrimonio de la Universidad Autónoma de
Madrid, 30, 47-56.
LIESAU, C. et al. 2008: “Un espacio compartido por vivos y muertos: el poblado
calcolítico de fosos de Camino de las Yeseras (San Fernando de Henares,
Madrid)”, Complutum, 19, Madrid, 97-120.
LIMA, E. 2002: “La arqueología en la gasificación de Galicia 16: Excavación del
yacimiento de Monte Buxel”, Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio, 27,
Santiago de Compostela, monográfico.
LIPMANN, E. 1985: “Neolithische Schlitzgruben von Erfurt”, Ausgrabungen und
Funde, 30(5), Berlín, 203-207.
LIZCANO, R. et al. 1991: “1ª Campaña de excavación de urgencia en el pabellón
polideportivo de Martos (Jaen)”, Anuario Arqueológico de Andalucía, 3, Sevilla,
278-291.
LLANOS, A. 1991: “Dos nuevos yacimientos del horizonte Cogotas I, en Álava. El
depósito en hoyo de ‘La Paul’ y cueva de los Goros”, Estudios de Arqueología
Alavesa, 4, 219-238.
LOCHNER, M. 1986: “Ein urnenfelderzeitliches Keramikdepot aus Oberravelsbach,
Niederösterreich, Archäologia Austriaca, 70, Viena, 295-316.
LOISON, G. et al. 2011: “Dynamiques d’occupation des sols à la préhistoire récente
dans la basse vallée de l’Hérault: les apports de l’A75, tronçon Pézenas-
Béziers”, Actes des 8èmes Rencontres Méridionales de Préhistoire Recente
(Marseille, 7-8 novembre 2008), Toulouse, 317-344.
LÓPEZ, A.; PONS, E.; FERNÁNDEZ, M. J. 2001: “Un sistema d’emmagatzematge
sense control atmosfèric: la fossa FS6 de Mas Castellar de Pontós (Alt
Empordà)”, Cypsela, 13, Girona, 199-216.
284
LÓPEZ, F.J.; ALBIZURI, S. 2009: “Comensalitat durant el bronze final i la primera
edat del ferro al paratge arqueològic de Can Roqueta: anàlisi dels dipòsits
relacionats amb el consum en contextos domèstics i funeraris”, in J. Diloli y S.
Sardà, eds.: Ideologia, pràctiques rituals i banquet al nord-est de la península
Ibèrica durant la protohistòria, Citerior, Arqueologia i ciències de l’antiguitat, 5,
Tarragona, 57-95.
LÓPEZ, M.; HIDALGO, J. PRIETO, M. 1885-1889: Diccionario enciclopédico de
agricultura, ganadería e industrias rurales, Madrid, 8 vols.
LÓPEZ, P.M. et al. 2001: “Excavación de urgencia de una estructura habitacional en
Valencina de la Concepción (Sevilla)”, Anuario Arqueológico de Andalucía, 3,
Sevilla, 623-633.
LORIN, Y. et al. 2013: “Les fosses à profil en V et Y dans le Nord-Pas-de-Calais”, in
N. Achard-Corompt y V. Riquier, dir: Chasse, culte ou artisanat? Les fosses ‘à
profil en Y-V-W’. Structures énigmatiques récurrentes du Néolithique aux âges
des Métaux en France et alentour, Actes de la table-ronde de Chalons en
Champagne, 15-16 novembre 2010, Revue Archeologique de l’Est, 33ème
Supplément, Dijon, 175-190.
LOUIS, A. 1979: “La conservation à long terme des grains chez les nomades et semi-
sedentaires du sud de la Tunisie”, in M. Gast y F. Sigaut eds., Les techniques de
conservation des grains à long terme. Leur rôle dans la dynamique des systèmes
de cultures et des sociétés, I, París, 205-214.
LOUSTAUD, J.-P.; VIROULET, J.-J. 1981: “Un puits gallo-romain comblé à la fin du
IIIe siècle après J.-C. à Limoges”, Revue Archéologique du Centre de la France,
20, Vichy, 63-76.
LUCA, S.A. et al. 2009: “Feature G26/2005 from Miercurea Sibiuliu-Petriş and new
questions about the life ‘beyond’ objects of an Early Neolithic community”,
Acta Terrae Septemcastrensis, 8, Bucarest, 17-34.
MAGDELEINE, J.; OTTAVIANI, J.-C. 1983: “Découverte de vanneries dattées du
Néolithique moyen, dans un abri près de Saint-Florent en Corse”, Bulletin de la
Société prehistorique française, 80 (1), París, 24-32.
MAKAL, M. 1963: Un village anatolien, París.
MAKIEWICZ, T. 1987: “Znaczenie sakralne tak zwanych ‘pochówkow psów’ na
terenie środkowo-europejskiejo Barbaricum”, Fontes Archaeologici Posnani-
enses, 2, Poznan, Polonia, 25-277.
MAKIEWICZ, T. 1988: “Opfer und Opferplätze der vorrömischen und römischen
Einzeit in Polen”, Praehistorische Zeitschrift, 63 (1), Berlín, 81-112.
MAKKAY, J. 1975: “Über neolitische Opferformen”, in E. Anati, ed.: Les religions de
la préhistoire, Capo di Ponte, Brescia, 161-173.
MAKKAY, J. 1978: “Mahlstein und das rituale Mahlen in den prähistorischen
Opferzeremonien”, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 30,
Budapest, 13-36.
MAKKAY, J. 1983: “Foundation sacrifices in Neolithic houses of the Carpatian Basin”,
in E. Anati, ed.: The intellectual expressions of prehistoric art and religion,
Capo di Ponte, Brescia, 157-167.
MAKKAY, J. 2002: “Ein Opferfund der frühneolithischen Körös–Kultur mit einem
Gefäß mit Schlangendarstellung”, Archeologické Rozhledy, Praga, 202-207.
MALUQUER, J. et al. 1971: “Colaboración de la Universidad de Barcelona en las
excavaciones del poblado ibérico del Molí d’Espígol en Tornabous”, Pyrenae, 7,
Barcelona, 19-46.
285
MALUQUER, J.; GRACIA, F.; MUNILLA, G. 1990: Alto de la Cruz, Cortes de
Navarra. Campañas 1986-1988: Trabajos de Arqueología Navarra, 9,
Pamplona.
MANIQUET, C. 2008: “Le dépôt cultuel du sanctuaire gaulois de Tintignac à Naves
(Corrèze)”, Gallia, 65, París, 273-326.
MANSBERGER, F. 2005: Results of phase III archaeological mitigation of the
Conference Center Site (11SG1292), Lincoln Home National Historic Site,
Springfield, Illinois, Springfield, Illinois.
MANZANO, S.; AGUSTÍ, B.; COLOMEDA, N. 2003-2004: “Can Xac (Argelaguer,
Garrotxa). Un poblat a l’aire lliure del bronze final”, Tribuna d’Arqueologia,
Barcelona, 45-65.
MARANGOU, C.; STERN, B. 2009: “Neolithic zoomorphic vessels from Eastern
Macedonia, Greece: issues of function”, Archaeometry, 51 (3), Oxford, 397-412.
MARCET, R.; MORRAL, E. 1982: “El jaciment de les escoles nacionals de Santa
Perpètua de Mogoda (Vallès occidental)”, Informació arqueològica, 39, juliol-
desembre 1982, Barcelona, 67-73.
MARCH, R. J.; SOLER, B.; VERTONGEN, S. 2003: “Les structures de combustion du
Bronze final des gisements ‘Le Closeau’ et ‘Les Coteaux de la Jonchère’ (Hauts-
de-Seine, france): un perçu de leur mode de fonctionnement”, in M.-C. Frère-
Sautot, ed: Le feu domestique et ses structures au Néolithique et aux Âges des
Métaux (Bourg-en-Bresse, Beaune, 7-8 octobre 2000), Montagnac, 143-175.
MARCH, R.; LARGEAU, C.; GUÉNOT, P. 2003: “Les structures de combustion du
Bronze final du gisement ‘Le Closeau’ (IFP et parcelle Mairie): leur fonction”,
in M.-C. Frère-Sautot, ed: Le feu domestique et ses structures au Néolithique et
aux Âges des Métaux (Bourg-en-Bresse, Beaune, 7-8 octobre 2000), Montagnac,
177-198.
MARCHAND, G. et al. 2009: “Creuser puis brûler: foyers et carrières néolithiques de
Mazières-en-Mauges ‘Le Chemin Creux’ (Maine-et-Loire)”, Bulletin de la
Société prehistorique française, 106, París, 735-759.
MARCIAL, GARGILI 1988: De hortis/ Q. Gargilii Martialis, introduzione, testo
critico, traduzione di Innocenzo Mazzini, Bologna, 2ª ed.
MARCIGNY, C. 2012: “Les paysages ruraux de l’Âge du Bronze (2300-800 avant
nôtre ère). Estructures agraires et organizations sociales dans l’ouest de la
France”, in V. Carpentier y C. Marcigny, eds.: Des hommes aux champs. Pour
une archéologie des spaces ruraux du Néolithique au Moyen Age, Rennes, 71-
80.
MARCIGNY, C. 2013: “Les Schlitzgruben en Normandie”, in N. Achard-Corompt y V.
Riquier, dir: Chasse, culte ou artisanat? Les fosses ‘à profil en Y-V-W’.
Structures énigmatiques récurrentes du Néolithique aux âges des Métaux en
France et alentour, Actes de la table-ronde de Chalons en Champagne, 15-16
novembre 2010, Revue Archeologique de l’Est, 33ème Supplément, Dijon, 191-
201.
MARCIGNY, C.; GHESQUIÈRE, E. 1998: “Un habitat Bronze final à Cussy ‘La
Pointe’ (Calvados)”, Revue archéologique de l’Ouest, 15, Rennes, 39-57.
MARCIGNY, C. et al. 2004: “Un établissement agricole à caractère ‘aristocratique’ du
Second Age du Fer à Saint-Martin-des-Entrées (Calvados)”, Revue
archéologique de l’Ouest, 21, Rennes, 63-94.
MARECHAL, D. 2003: “Fossés, pendages et micro-topografie: études de cas sur les
sites de la Tène moyenne/finale et du Haut Empire de la moyenne vallée de
l’Oise (Oise)”, Actualités de la recherche en histoire et archéologie agraires.
286
Actes du colloque international AGER V (Besançon 19-20 septembre 2000),
Besançon, 105-116.
MARÍN, C.; RIBERA, A. 2002: “La realidad arqueológica de la fundación de Valencia:
magia, basureros y cabañas”, Valencia y las primeras ciudades romanas de
Hispania, València 287-298.
MAROLLE, C. 1989: “Le village Michelsberg des Hautes Chanvières à Mairy
(Ardennnes). I, Étude préliminaire des principales structures”, Gallia
Préhistoire, 31, París, 93-117.
MAROLLE, C. 1998: “Le site Michelsberg des ‘Hautes Chanvières’ avec bâtiments et
enceinte à Mairy, Ardennes-France”, Die Michelberger Kultur and ihre
Randgebiete: Probleme der Entstehung, Chronologie und des Siedlungswesens,
Stuttgard, 21-28.
MÁRQUEZ, J. E. 2004: “Muerte ubicua: sobre deposiciones de esqueletos humanos en
zanjas y pozos en la prehistoria reciente de Andalucía”, Mainake, 26, Málaga,
115-138.
MÁRQUEZ, J.E. 2006: “Sobre los depósitos estructurados de animales en yacimientos
de fosos del sur de la Península Ibérica”, in E. Weiss-Krejci, coord.: Animais na
Pré-historia e arqueologia da Peninsula Iberica, Actas do IV Congresso de
Arqueologia Peninsular (Faro, 14-19 de septiembre 2004), 15-25.
MARTA, L. 2007: “Single amphorae depositions in the Late Bronze Age settlements
from the Someș field”, Carpatica, 36, Ujgorod, Ucrania, 4-16 (en ucraniano, con
un amplio resumen en inglés).
MARTI, F. et al. 2013: “Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise): un ensemble de cinc fosses
profondes du Néolithique en contexte stratifié”, in N. Achard-Corompt i V.
Riquier, dir: Chasse, culte ou artisanat? Les fosses ‘à profil en Y-V-W’.
Structures énigmatiques récurrentes du Néolithique aux âges des Métaux en
France et alentour, Actes de la table-ronde de Chalons en Champagne, 15-16
novembre 2010, Revue Archeologique de l’Est, 33ème Supplément, Dijon, 149-
163.
MARTÍ, M.; POU, R.; CARLÚS, X. dirs. 1997: Excavacions arqueològiques a la
ronda Sud de Granollers, 1994: la necròpolis del neolític mitjà i les restes
romanes del Camí de Can Grau (la Roca del Vallès, Vallès Oriental): els
jaciments de Cal Jardiner (Granollers, Vallès Oriental), Barcelona.
MARTÍN, A. et al. 1987-1988: “Les excavacions al paratge de la Bòbila Madurell i de
Can Feu (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental)”, Tribuna d’Arqueologia,
Barcelona, 77-92.
MARTÍN, A. et al. 1988: “La campanya de 1987 a la Bòbila Madurell (Sant Quirze del
Vallès), Arraona: Revista d’Història, 3, Sabadell, Cataluña, tardor de 1988, 9-
23.
MARTÍN, A. et al. 1995: “Estructuras de hábitat al aire libre veracienses en el Vallès
(Barcelona)”, I Congrès del neolític a la Península Ibèrica (Gavà-Bellaterra,
març de 1995), Rubricatum, Gavà, I, 447-453.
MARTÍN, D. et al. 1985: “Composición mineralógica y evaluación del temperatura de
cocción de la cerámica de Campos (Cuevas de Almazora, Almería). Estudio
preliminar”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de
Granada, 10, 131-185.
MARTÍN, J. I. 1988: “Excavaciones arqueológicas en ‘El Teso del Cuerno’ (Forfoleda,
Salamanca, España), Arqueologia, 18, Porto, Portugal, 131-156.
287
MARTÍN, J. I.; JIMÉNEZ, M. C. 1988-1989: “En torno a una estructura constructiva en
un ‘campo de hoyos’ de la Edad del Bronce de la Meseta española (Forfoleda,
Salamanca)”, Zéphyrus, 41-42, Salamanca, España, 263-281.
MARTÍN, J.-F. 2002: “Sisonne, Jeoffrecourt”, Bilan scientifique de la région Picardie
1999, Amiens, 34-35.
MARTÍN, M.; UZQUIANO, P. 2010: “Análisis antracológico de estructuras de
combustión neolíticas en el Noroeste peninsular: Porto dos Valos, A Gándara y
Monte dos Remedios (provincia de Pontevedra, Galicia), in A.M.S. Bettencourt,
M.I.C. Alves y S. Monteiro-Rodrigues, eds.: Variações paleoambientais e
evolução antrópica no Quaternario do Ocidente Peninsular, Braga, Portugal,
125-132.
MARTÍN, M. A. 1977: “Memoria de la segunda campaña de excavaciones efectuadas
en el yacimiento de Mas Castellà de Pontós (Alt Empordà, Girona 1976)”,
Revista de Girona, 78, 49-55.
MARTÍNEZ, A.; PONCE, J. 1997: “Excavaciones arqueológicas de urgencia en un
enclave romano y un asentamiento del neolítico final en la calle Floridablanca,
espalda Huerto Ruano (Lorca, Murcia)”, Memorias de Arqueología, 12, Murcia,
291-306.
MARTÍNEZ, C.; BOTELLA, M. 1980: El Peñón de la Reina (Alboloduy, Almería),
Madrid, Excavaciones Arqueológicas en España, 112.
MARTINS, M. 1991: “O povoado de Santo Ovídio (Fafe), Resultados dos trabalhos
realizados entre 1980-1984”, Cadernos de Arqueologia, Monografias, Braga,
Portugal, 1991.
MASUR, A. 2008: Die Hausbefunde des zentralen und nördlichen Bereiches der
frühneolithischen Siedlung von Saladorf, Diplomarbeit, Universität Wien.
MATTEINI, M. 1997-2000: “Un deposito ceramico nel santuario di San Pietro di
Cantoni di Sepino”, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia, 1. Studi Classici,
19, Perugia, 93-172.
MATTERNE-ZECH, V. 1996: “A study of the carbonized seeds from La Tène D1 rural
settlement, ‘Le Camp du Roi’ excavation at Jaux (Oise), France”, Vegetation
History and Archaeobotany, 5, Berlín, 99-104.
MATTERNE, V. 2001: Agriculture et alimentation végétale durant l’âge de Fer et
l’epoque gallo-romaine en France septentrionale. Montagnac, Francia.
MAYA, J.L.; CUESTA, F.; LÓPEZ, J. 1998: Genó: un poblado del Bronce final en el
Bajo Segre (Lleida), Barcelona.
MAZINGUE, B.; MORDANT, D. 1982: “Fonctions primaires et secondaries des fosses
du site néolithique récent de Noyen-sur-Seine et des enceintes de la Bassée
(Seine-et-Marne)”, Le Néolithique de l’est de la France, Actes du Colloque de
Sens, 27-28 septembre 1980, Sens, 129-134.
MAZZIERI, P.; DAL SANTO, N. 2007: “Il sito del Neolitico recente di Botteghino
(Parma)”, Rivista di Science Preistoriche, 57, Firenze, 113-138.
MCCOMB, A. M. G.; SIMPSON, D. 1999: “The wild bunch: exploitation of the hazel
in prehistoric Ireland”, Ulster Journal of Archaeology, 58, Belfast, 1-16.
MCCORVIE, M. 1987: The Davis, Baldridge, and Huggins sites: Three nineteenth
century Upland South farmsteads in Perry County, Illinois, Carbondalle, Illinois.
MEANA, M. J.; CUBERO, J. I.; SÁEZ, P. 1998: Geopónica o extractos de agricultura
de Casiano Baso, Madrid.
MÉNDEZ, A.; VELASCO, F. 1984: “La Muela de Alarilla: un yacimiento de la Edad
del Bronce en el valle medio del río Henares”, Revista de Arqueología, 37,
Madrid, 6-15.
288
MÉNDEZ, A.; VELASCO, F. 1988: “La Muela de Alarilla”, I Congreso de Historia de
Castilla-La Mancha (Ciudad Real, España), III, 185-195.
MÉNIEL, P. 1992: “La faune de trois fosses du site michelsberg des ‘Hautes
Chanvières’ à Mairy (Ardennes)”, Actes du XIe colloque inter-régional sur le
Néolithique, Mulhouse, 201-207.
MENNESSIER-JOUANNET, C.; VERNET, G. 1992: “Sites à fosses rubefiées du Ier
Age du Fer en Limagne d’Auvergne (Puy-de-Dôme)”, Revue Archéologique du
Centre de la France, 31, Vichy, 21-39.
MESTRES, J.; SANMARTÍ, J.; SANTACANA, J. 1990: “Estructures de la primera
Edat del Ferro de l’Hort d’en Grimau (Castellví de la Marca, l’Alt Penedès)”,
Olerdulae, any XV, Vilafranca del Penedès, Cataluña, 75-118.
MESTRES, J. et al. 1997: “El Pujolet de Moja (Olèrdola, Alt Penedès), ocupació d’un
territori durant el neolític i la primera edat del ferro”, Tribuna d’Arqueologia,
Barcelona, 121-148.
MEUNIER, K. 2002: “Pfulgriesheim (Bas-Rhin): un dépôt de vases du groupe
d’Entzheim”, Bulletin de la Société préhistorique française, 99, París, 373-374.
MEUNIER, K.; SIDERA, I.; ARBOGAST, R.-M. 2003: “Rubané et groupe d’Entzheim
à Pfulgriesheim Langgarten et Buetzel (Bas Rhin)”, Bulletin de la Société
prehistorique française, 100, París, 267-292.
MIJINYAWA, Y.; MWINJILO, M. L.; DLAMINI, P. 2006: “Assessment of crop
storage structures in Zwaziland”, Agricultural Engineering International: the
CIGR Ejournal, Invited Overview No. 22, vol. 8, octubre 2006.
MILES, M. D. 1889: Silos, ensilage and silage: a practical teatrise on the ensilage of
fodder corn, New York.
MINICHREITER, K. 2001: “The architecture of Early and Middle Neolithic
settlements of the Starčevo culture in Northern Croatia”, Documenta
Praehistorica, 28, Liubliana, Eslovenia, 119-214.
MINNITI, C. 2012: “Offerte rituali di cibo animali in contesti funerari dell’Etruria e del
Lazio nella prima età del Ferro”, in J. De Grossi Mazzorin, D. Saccà y C. Tozzi,
eds.: Atti del 6º Convegno Nazionale di Archeozoologia (San Romano di
Garfagnana-Lucca, 21-24 maggio 2009), Pisa, 153-161.
MIRET, J. 1985: Memòria de l’excavació duta a terme a la variant de la C-246
(Vilanova i la Geltrú), març de 1985, informe inédito, Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, Servei d’Arqueologia.
MIRET, J. 1992: “Bòbila Madurell 1987-88. Estudi dels tovots i les argiles endurides
pel foc”, Arraona: Revista d’Història, III època, 11, Sabadell, Cataluña, 67-72.
MIRET, J. 2005: “Les sitges per emmagatzemar cereals. Algunes reflexions”, Revista
d’Arqueologia de Ponent, 15, Lleida, 319-332.
MIRET, J. 2006: “Sobre les sitges i altres estructures excavades al subsòl”, Cypsela, 16,
Girona, 213-225.
MIRET, J. 2008: “L’experimentació sobre sitges tradicionals. Aportacions de
l’arqueologia i de l’agronomia”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 18, Lleida,
217-240.
MIRET, J. 2010: Sistemes tradicionals de conservació dels aliments en fosses i sitges.
Un enfocament multidisciplinar. Documento accesible en www.scribd.com.
MIRET, J. 2011: Els dipòsits de ceràmica a Europa durant la prehistòria. Documento
accesible en www.scribd.com.
MIRET, J.; MORMENEO, L.; BOQUER, S. 2002: “Bòbila Roca (Sant Pere de Ribes).
Cinquanta anys d’investigacions arqueològiques”, Del Penedès, 3, Sant Sadurní
d’Anoia, Cataluña, tardor 2002, 21-46.
289
MISIEGO, J.C. et al. 1992: “La Huelga. Bronce Medio en la Meseta Norte”, Revista de
Arqueología, 136, Madrid, agosto de 1992, 18-25.
MISIEGO, J. C. et al. 1999: “Excavaciones arqueológicas en el castro de Sacaojos
(Santiago de la Valduerna, León)”, Numantia, Arqueología en Castilla y León,
7, Valladolid, España, 43-65.
MOIFATSWANE, S. M. 1993: “Some notes on grain storage in the north-western
Transvaal”, Southern African Field Archaeology, 2 (2), setiembre 1993, 85-88.
MOLIST, M. 1986: Les estructures de combustion au Prôche Orient Néolithique
(10000-3700 BC), tesis de doctorado, Université de Lyon-2, 3 vols.
MOLIST, M.; VICENTE, O.; FARRÉ, R. 2008: “El jaciment de la caserna de Sant Pau
del Camp: aproximació a la caracterització d’un assentament del neolític antic”,
Quarhis, època II, núm 4, Barcelona, 14-24.
MOLIST, M. et al. 2004: “Estudio del asentamiento de Tell Halula (valle del Éufrates,
Siria): aportaciones para el estudio de la emergencia de las sociedades agrícolas
en el Próximo Oriente”, Bienes culturales: revista del Instituto de Patrimonio
Histórico Español, 3, 45-62.
MOLIST, M. et al. 2012: “La caserna de Sant Pau del Camp (Barcelona): una
aproximación a los modelos de circulación de productos e ideas en un contexto
funerario postcardial”, Congrès Internacional Xarxes al neolític. Circulació i
intercanvi de matèries, productes i idees a la Mediterrània occidental (VII-III
mil·lenni aC) (Gavà-Bellaterra, 2-4 febrer 2011), Rubricatum: revista del Museu
de Gavà, 5, 449-458.
MØLLER, K.; HØIER, H. 2000: “Næs. En vikingetidsbebyggelse med hørtproduction”,
Kuml, Københaun, 59-89.
MONAH, D. 1996: “Cereals i pa a l’Europa de l’Est i Central”, Cota Zero, Revista
d’arqueologia i ciència, 12, Vic, Cataluña, 76-88 (versión catalana de Monah
2002).
MONAH, D. 2002: “Découvertes de pains et de restes d’aliments céréaliers en Europe
de l’Est et Centrale. Essai de synthèse”, Civilisations: Revue internationale
d’anthropologie et de sciences humaines, 49, Bruxelles, 67-76.
MONEO, T. 2003: Religio iberica: santuarios, ritos y divinidades (siglos VII-I a.C.),
Madrid.
MONESMA, E. 1997: “El aceite de enebro”, Vida rural, 56, Madrid, 1 de diciembre
1997, 60-61. Existe un video de la serie “Oficios perdidos V”, producido por
Pyrene PV con el título: “El aceite de chinibro”.
MONIKANDER, A. 2006: “Borderland-stalkers and stalking horses. Horse sacrifice as
liminal activity in the Early Iron Age”, Current Swedish Archaeology, 14.
MONTERO, I. et al. 2002: “Espadas y puñales del Bronce Final: el depósito de armas
de Puertollano (Ciudad Real)”, Gladius, 22, Jarandilla, Cáceres, 5-28.
MONTJARDIN, R. 1980: “Le gisement de l’Herm de Canteloup (Cournonterral,
Hérault)”, in J. Guilaine, Le groupe de Véraza et la fin des temps néolithiques
dans le sud de la France et la Catalogne, París, 222-228.
MONTÓN, J. F. 1988: “Avance al estudio de los materiales del yacimiento de la Edad
del Bronce de Zafranales, en Fraga (Huesca)”, Bolskan, 5, Huesca, Aragón, 201-
247.
MONTÓN, J. F. 2003-2004: “El poblado de la Codera. Aproximación al urbanismo de
la I Edad del Hierro”, Espacio, tiempo y forma, serie I, Prehistoria y arqueología,
16-17, Madrid, 373-389.
MORDANT, C.; MORDANT, D. 1972: “L’enceinte néolithique de Noyen-sur-Seine”,
Bulletin de la Société préhistorique française, 69(2), París, 554-569.
290
MORDANT, C.; MORDANT, D.; PRAMPART, J. Y. 1976, Le dépôt de bronze de
Villethierry (Yonne), IX supplément à Gallia préhistoire, Paris.
MORDANT, C.; POITOUT, B. 1982, “Le néolithique moyen recent dans le Bassin de
l’Yonne”, Le Néolithique de l’est de la France, Actes du Colloque de Sens, 27-
28 septembre 1980, Sens, 171-177.
MORER, J; RIGÓ, A.; BARRASETAS, E. 1996-1997: “Les intervencions
arqueològiques a l’autopista A-16: valoració de conjunt”, Tribuna
d’Arqueologia, Barcelona, 67-98.
MORER, J.; RIGÓ, A. 2003: “Les Guàrdies (El Vendrell, Baix Penedès). Un
assentament metal·lúrgic d’època ibèrica”, Territoris antics a la Mediterrània i
a la Cossetània oriental (el Vendrell, 8-10 novembre 2001), Barcelona, 327-
338.
MOREY, D.F. 2006: “Burying key evidence: the social bond between dogs and
people”, Journal of Archaeological Science, 33, Londres, 158-175.
MORONI, A.; ARRIGHI, S. 2010: “Gorgo del Ciliegio (Sansepolcro-AR): un abitato
della media età del Bronzo nell’Alta Valtiberina toscana (campagne di scavo
2001-2008)”, The Journal of Fasti Online, accesible en www.fastionline.org,
consultado en febrero de 2014.
MÖRTZ, T. 2009: “Das erste Aunjetitzer metallgefäß in der Fremde? Überlegungen zu
ursprung und funktion der Schmuckschatulle von Skeldal, Dänemark”, Analele
Banatului, Arheologie, istorie, 17, Timişoara, Rumanía, 221-237.
MOSCARDÓ, E. 2008: “El poblamiento rural romano en el territorio norte de Dianium.
La comarca de la Safor-Valldigna (Valencia)”, Saguntum, 40, València, 177-
192.
MOYA, A. et al. 2005: “El grup del Segre-Cinca II (1250-950 cal. a.n.e.) a les terres del
Baix Cinca: el poblat clos de Vincamet (Fraga-Osca)”, Revista d’Arqueologia de
Ponent, 15, Lleida, 15-58.
MUDD, A. et al. 1995: “The excavation of a Late Bronze Age/Early Iron Age Site at
Eight Acre Field, Radley”, Oxonensia, 60, Oxford, 21-66.
MULDER-HEYMANS, N. 2002: “Archaeology, experimental archaeology and
ethnoarchaeology on bread ovens in Syria”, Civilisations: Revue internationale
d’anthropologie et de sciences humaines, 49, Bruxelles 197-221.
MULLER, F.; NICOLAS, T.; AUXIETTE, G. 2010: “La céramique Rhin-Suisse-France
orientale de Passy ‘Richebourg ouest’: un ensemble du Bronze final IIB dans
l’Yonne”, Revue Archéologique de l’Est, 59, Dijon, 635-644.
MÜLLER-PELLETIER, C.; PELLETIER, D. 2010: “Les structures de combustion à
pièrres chauffées du Néolithique moyen du site 1 des Acilloux (Cournon-
d’Auvergne, Puy-de-Dôme), in A. Beeching, E. Thirault i J. Vital, dir: Economie
et société à la fin de la préhistoire. Actualité de la recherche. Actes des 7e
Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente (Bron 2006), Lyon 2010, 305-
315.
MUNILLA, G. et al. 1993: “Un conjunto de estructuras de combustión en la H. 88/21
del poblado protohistórico del Alto de la Cruz (Cortes de Navarra)”, Pyrenae,
24, Barcelona, 141-150.
MUNSEN, P. J. 1969: “Comments on Binford’s ‘Smudge pits and hide smoking’”,
American Antiquity, 34, Washington, 83-85.
ÑACLE, A. 2005: Tecnología popular en Albacete. Cómo era, cómo funcionaba,
Zahora, Revista de tradiciones populares, 43, Albacete.
291
NADAL, J; SOCIAS, J.; SENABRE, M. R. 1994, “El jaciment neolític del Pou Nou-2
de Sant Pere Molanta (Olèrdola)”, Gran Penedès, 38, Vilafranca del Penedès,
Cataluña, 17-19. NAGY, G. 1963, “A gabona szemtermésénck tárolása Orosházán”, Ethnographia, 74,
Budapest, 84-105. NAGY, J.-G.; KÖRÖSFŐI, Z. 2010: “Early Iron Age storage pit at Porumbenii Mari-
Várfele (Harghita County)”, Satu Mare: Studii şi Comunicări, 26, Satu Mare,
Rumanía, 133-152.
NAGY, M. et al. 2012: “Iron Age hoard found at Ikevár (Vas County, Hungary) in the
western region of the Carpathian Basin. A study in the reconstruction of the
cultic life of the Hallstatt period in the light of archaeological and scientific
analyses”, in S. Berecki, ed.: Iron Age rites and rituals in the Carpathian Basin,
Proceedigs of the International Colloquium from Târgu Mureş (October 2011),
Târgu Mureş, Rumanía, 31-64.
NAVA, M.L.; OSANNA, M. 2001: Rituali per una dea lucana. Il santuario di Torre di
Satriano, Potenza, Italia.
NAVA, M.L.; PENNACCHIONI, G. 1981: L’insediamento protostorico di S. Maria di
Ripolta (Cerignola): prima campagna di scavi, Cerignola, Italia.
NAVARRO, R.; MAURI, A. 1986, “La excavación de un silo medieval en Santa
Margarida (Martorell, Barcelona)”, Actas del I Congreso de Arqueología
Medieval Española (Huesca, 1985), Zaragoza, V, 435-452.
NEAMŢU, V. 1975: La technique de la production céréalière en Valachie et en
Moldavie jusqu’au XVIIIe. siècle, Bucarest.
NEEDHAM, S.; SPENCE, T. 1997: “Refuse and the formation of middens”, Antiquity,
vol. 71 nº 271, Cambridge, 77-90.
NEGRE, M.; VILÀ, M.V. 1993: “Les llars de foc de Montbarbat”, Pyrenae, 24,
Barcelona, 167-182.
NÉMETH, G. T. 1994: “Vorbericht über spätneolithische und frühkupferzeitliche
Siedlungsspuren bei Lébény (Westungarn)”, Jósa András Múzeum Évkönyve, 36,
Nyíregyháza, Hungría, 241-262.
NÉRÉ, E.; ISNARD, F. 2012: “L’occupation humaine au Bronze final sur les berges du
Léman: deux exemples d’habitats à Chens-sur-Léman, ‘rue de Charnage’ et
‘Véreître’”, in M. Honegger y C. Mordant, eds.: L’homme au bord de l’eau:
archéologie des zones littorales du Néolithique à la Protohistoire, Lausanne-
Paris 2012, 327-344.
NEUBAUER, D.; SCHWÖRER, P. 1991: “Zur herstellung von birkeenter in
Neolitikum”, Archéologie experimentale: tome 2, La terre, l’os et la pierre, la
maison et les champs, Actes du colloque international Experimentation en
archeologie: bilan et perspectives (Archéodrome de Beaune, 6-9 avril 1988), 34-
38.
NICKELS, A.; GENTY, P.-Y. 1974, “Une fosse à offrandes du VIe. siècle avant nôtre
ère à la Monedière, Bessan (Hérault)”, Revue Archeologique de Narbonnaise, 7,
Narbona, 25-57. NICOD, P.Y. et al. 2010: “Une économie pastorale dans le nord du Vercors: analyse
pluridisciplinaire des niveaux néolithiques et protohistoriques de la Grande
Rivoire (Sassenage, Isère)”, in A. Beeching, E. Thirault y J. Vital, dir: Economie
et société à la fin de la préhistoire. Actualité de la recherche. Actes des 7e
Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente (Bron 2006), Lyon 2010, 69-
86.
292
NICOLLE, J. 1962: “Quelques sites hallstattiens: Sougères-sur-Sinotte, Villeneuve-la-
Guyard, Saint-Clément, Sens (Yonne), Montarlot (Seine-et-Marne)”, Bulletin de
la Société prehistorique française, 59(3-4), París, 199-205.
NIELSEN, L. C. 1983: “Højris”, Journal Danish Archaeology, 2, 218.
NIETO, R.L. 2005: Memoria de la intervención arqueológica preventiva en el
yacimiento el Vilar, Finca Mas Caballé, Avinyonet del Penedès. Documento
accesible en http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/DGPC/Docu
ments/memories/2009/qmem5204_web.pdf, consultado en febrero de 2014.
NIN, N. 1989: “Les amenagements des espaces domestiques en Provence occidental
durant la Protohistoire”, Habitats et structures domestiques en Méditerraée
occidentale durant la Protohistoire, Préactes, Arles-sur-Rhône, 122-127.
NIN, N. 1999, “Les espaces domestiques en Provence durant la protohistoire.
Aménagements et pratiques rituelles du VIe. s. av. n. è. à l’epoque augustéenne”,
Documents d’Archéologie Méridionale, 22, Lattes, 221-278.
NIVEAU DE VILLEDARY, A. M. 2006, “Banquetes rituales en la necrópolis púnica
de Gadir”, Gerión, 24 (1), Madrid, 35-64.
NOGUERA, J. 2006: Gènesi i evolució de l’estructura del poblament ibèric en el curs
inferior del riu Ebre: la Ilercavònia septentrional, tesis doctoral, Universitat de
Barcelona.
NORET, C. 2002, “L’occupation chalcolithique du site du Réal à Monfrin (Gard)”, in
Archéologie du TGV Méditerranée: fiches de syntèse, Lattes, 3 vols.
NOYÉ, G. 1981: “Les problèmes posés par l’identification et l’étude des fosses-silos
sur un site d’Italie méridionale”, Archeologia Medievale, 8, Firenze, 421-438.
NUOFFER, P. dir. 2006, La Boisse (Ain), Diffuseur RD61a Montluel-villa des
‘Vernes’, Archeodunum, Autoroute Paris-Rhin-Rhône, accesible en
www.archeodunum.ch/, consultado en febrero de 2014.
OCHSENSCHLAGER, E. 1974, “Mud objects of Al Hiba: A study in ancient and
modern technology”, Archaeology, 27, 162-174.
O`CONNEL, J. F.; LATZ, P. K.; BARNETT, P. 1983: “Traditional and modern plant
use among the Alyawara of Central Australia”, Economic Botany, 37, New
York, 80-109.
OHANNESSIAN-CHARPIN, A. 1995: “Greniers, maladies, morts, systèmes de
stockage, système de valeur chez les bédouins du Ghor”, in A. Bazzana y M. C.
Delaigue, Ethno-archéologie méditerranéenne. Finalités, demarches et resultats.
Madrid, 197-206.
OLARIA, C. 1987: “Un poblado del Bronce a orillas del mar. Orpesa la Vella,
Castellón”, Revista de Arqueología (Madrid), año 8, nº 78, octubre 1987, 15-19.
OLIACH, M. 2010: “Cisternes protohistòriques de la plana occidental catalana.
Aspectes morfològics i utilitaris”, Cypsela, 18, Girona, 263-281.
OLIVA, M. et al. 2008: “Las estructuras neolíticas de Can Roqueta (Sabadell,
Barcelona)”, en M.S. Hernández, J. A. Soler y J.A. López, eds.: Actas del IV
Congreso del Neolítico Peninsular (27-30 noviembre 2006), Alicante, vol. 1,
157-167.
OLIVER, A.; PEREA, A. 1999: “El depósito ritual del Puig de la Nau (Benicarló,
Castellón)”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 20, Castelló,
189-207.
OLLICH, I.; REYNOLDS, P. J.; ROCAFIGUERA, M. 1998: “Agricultura medieval i
arqueologia experimental. El projecte de l’Esquerda”, in I. Ollich et al.,
Experimentació arqueològica sobre conreus medievals a l’Esquerda, 1991-
1994, Barcelona, 51-66.
293
OLMER, F.; PARATTE, C.-A.; LUGINBHÜL, T. 1995: “Un dépotoir d’amphores du
IIe siècle avant J.-C. à Bibracte”, Revue Archéologique de l’Est et du Centre-est,
46 (2), Dijon, 295-317.
OLSEN, J. 2013: “Hunting using permanent trapping systems in the northern section of
the mountains of Southern Norway: focus on wild reindeer”, in N. Achard-
Corompt y V. Riquier, dir: Chasse, culte ou artisanat? Les fosses ‘à profil en Y-
V-W’. Structures énigmatiques récurrentes du Néolithique aux âges des Métaux
en France et alentour, Actes de la table-ronde de Chalons en Champagne, 15-16
novembre 2010, Revue Archeologique de l’Est, 33ème Supplément, Dijon, 261-
281.
ONDRÁČEK, J.; DVOŘÁK, P.; MATĚJIČKOVÁ, A. 2005: Siedlungen der
Glockenbecherkultur in Mähren. Katalog der Funde, Pravěk, Supplementum 15,
Brno, República Checa, 3-240.
ORDENTLICH, I. 1965: “Un depozit de vase de tip otomani de la Valea lui Mihai”,
Studii si Comunicari, Arheologie, Istorie, 12, Sibiu, Rumanía, 181-197.
ORLIAC, C. 2003: “Étude expérimentale du fonctionnement de fours polynésiens à
Tahiti”, in M.-C. Frère-Sautot, ed: Le feu domestique et ses structures au
Néolithique et aux Âges des Métaux (Bourg-en-Bresse, Beaune, 7-8 octobre
2000), Montagnac, 209-214.
ORLIACH, C.; ORLIACH, M. 1980: “Les structures de combustion et leur
interprétation archéologique: quelques exemples en Polynesie”, Journal de la
Société des océanistes, vol. 36, nº 66-67, París, 61-76.
ORLIAC, C.; WATTEZ, J. 1989, “Un four polynésien et son interpretation
archéologique”, in M. Olive y Y. Taborin, eds., Nature et fonction des foyers
préhistoriques: actes du Colloque International de Nemours, 12-14 mai 1987,
69-75.
ORLIAC, M. 2003: “Diversité morphologique et fonctionnelle des fours polynésiens”,
in M. Ch. Frère-Sautot, ed, Le feu domestique et ses structures au Néolithique et
aux Âges des Métaux (Bourg-en-Bresse, Beaune, 7-8 octobre 2000), Montagnac,
67-70.
ORTEGA, D.; ROJAS, A. 2006: El camp de sitges de can Serra. Un jaciment ibèric i
alt-medieval, Girona.
OSIPOWICZ, G. 2005: “A method of wood tar production, without the use of
ceramics”, EuroREA, 2, Hradec Králové, República Checa, 11-17.
OSSAH MVONDO, J. P. 1998: “Archéologie et Ethnoarchéologie de la métallurgie de
fer dans les sociétés rurales de la province du Sud (Cameroun Méridional),
Nyame Akuma, 49, Canadá, june 1998, 11-15.
OTTOMANO, C. 1999: “Analisi dei suoli in sezione sottile: modalità di uso del suolo
ed evoluzione paleoambientale dell’area di Sammardenchia”, in A. Ferrari y A.
Pessina: Sammardenchia-Cûeis. Contributi per la conoscenza di una comunità
del primo neolitico, Udine, Italia, 333-340.
OZDOGAN, N.; OZDOGAN, A. 1989: “Cayönü. A conspectus a recent work”,
Paléorient, 15/1, Paris, 65-74.
PALADIO RUTILIO TAURO EMILIANO 1990: Tratado de Agricultura. Medicina
veterinaria. Poema de los injertos. Traducción, introducción y notas de Ana
Moure Casas. Madrid.
PALAMARZUK, V. 2004: “Cocción experimental de la cerámica con estiércol de
llama”, Intersecciones de Antropología, 5, Buenos Aires, Argentina, 119-127.
294
PALÁTOVÁ, H.; SALAŠ, M. 2002, Depoty keramických nádob doby bronzové na
Moravĕ a v sousedních zemích, Pravĕk 9 Supplementum, Brno, República
Checa.
PALOMINO, A. L.; RODRÍGUEZ, J. A. 1994, “El yacimiento arqueológico de ‘Las
Empedradas’: un enclave del Bronce Medio en la Ribera del Duero burgalesa”,
Numantia, Arqueología en Castilla y León, 5, Valladolid, España, 59-71.
PALOMO, T. et al. 1998: “La Cova de la Pólvora (Albanyà, Alt Empordà). Resultats de
la intervenció arqueològica”, Quartes Jornades d’Arqueologia de les comarques
de Girona (Figueres, 20-21 novembre 1998), Girona, 41-47.
PAPADEMETRIOU, E.; VARNAVA, A. 1997: “Traditional hermetic methods of grain
storage used in Cyprus”, in E. Donahaye, S. Navarro y A. Varnava, eds.,
Proceedings of an International Conference on Controlled Atmosphere and
Fumigation in Stored Products (Nicosia, 21-26 abril 1996), Nicosia, 175-182.
PARIAT, J.-G. 2006: “Des pratiques funeraires marginales entre les 6e et 3e millenaires
av. J.-C. en Europe temperée? Le cas des ossements humains en contexte non
sépulcral”, Bulletin de la Société préhistorique française, 103, París, 399-403.
PARKER, A. C. 1910: Iroquois uses of maize and other food plants, Albany, Nova
York.
PASCUAL, F. 1949, “Conservación de la bellota”, Agricultura. Revista agropecuaria,
211, Madrid, noviembre 1949, 528-529.
PASCUAL, P.; GARCÍA, P. 2007: “Aprovechamientos del brezo en Moncalvillo (La
Rioja)”, Altza, hautsa kenduz, 9, Donostia, País Basc, 103-111.
PASSARD, F.; URLACHER, J.-P. 1997: “Besançon, Saint-Jean (Doubs): structures en
fosses et puits en contextes laténien et gallo-romain (Ier. siècle avant J.-C.-Ier.
siècle après J.-C.)”, Revue archéologique de l’Est, 48, Dijon, 167-218.
PASSEK, T. S. 1949: Tripolijskoie Poselengie Vladimirovka, Moscou.
PASTY, J.-F. et al. 2008: “Découverte d’un site chasséen à Champ-Chalatras (les
Martres d’Artière, Puy-de-Dôme, France)”, L’Anthropologie, 112(4-5), París,
598-640.
PATREAU, J.-P. 1981: “L’habitat protohistorique du Coteau de Montigné à Coulon,
Deux-Sèvres: travaux 1979-1980”, Bulletin de la Société Historique et
Scientifique des Deux-Sèvres, Actes du Congrès de Melle (1980), 13, 2-3, 95-
137.
PATREAU, J.-P.; GÓMEZ DE SOTO, J. 1999: “Les structures de stockage de l’âge du
Fer dans le Centre-Ouest de la France. Un bilan”, in R. Buxó y E. Pons eds.: Els
productes alimentaris d’origen vegetal a l’edat del Ferro de l’Europa
Occidental: de la producció al consum, Girona, 333-338.
PĂTROI, C. 2008: “Structuri de locuire în eneoliticul târziu din Oltenia”, Studii şi
comunicări. Arheologie şi Istorie Veche, 16, Craiova, Rumanía, 1-16.
PÊCHE-QUILICHINI, K. 2010: “Le vase de fondation zoomorphe du Premier Age du
Fer de Cuciurpula (Serra-di-Scopamene/Sorbollano, Corse-du-sud)”, Bulletin de
la Société préhistorique française, 107, París, 371-381.
PEDRO, I. 1996: “Estruturas defensivas e habitacionais de alguns povoados fortificados
da região de Viseu”, Máthesis, 5, Viseu, Portugal, 177-203.
PEIRES, J. B. 1989, The dead will arise: Nongqawuse and the great Xhosa cattle-
killing movement of 1856-7, Bloomington, Estados Unidos.
PÈLACHS, A. 2004: Deu mil anys de geohistòria ambiental al Pirineu central català.
Aplicació de tècniques paleogeogràfiques per a l’estudi del territori i el paisatge
a la Coma de Burg i a la Vallferrera, tesis doctoral, Universitat Autònoma de
Barcelona.
295
PEÑA-CHOCARRO, L. et al. 2000: “Agricultura, alimentación y uso del combustible:
Aplicación de modelos etnográficos en arqueobotánica”, Iberos, agricultores,
artesanos y comerciantes. II Reunión sobre economía en el mundo ibérico.
Saguntum-PLAV, Extra 3, València, 403-420.
PEÑA-CHOCARRO, L. et al. 2013: “Técnicas de almacenamiento de alimentos en el
mundo rural tradicional: experiencias desde la etnografía”, in A. Vigil-Escalera,
G. Bianchi y J. A. Quirós, eds.: Horrea, barns and silos: storage and incomes in
Early Medieval Europe, Bilbao, 209-216.
PEREIRA, J. 2011: “Paleoetnología del consumo de bellotas en las comunidades
prerromanas peninsulares”, in Arqueología, sociedad, territorio y paisaje:
estudios sobre prehistoria reciente, protohistoria y transición al mundo romano
en homenaje a Mª Dolores Fernández Posse, Madrid, 279-290.
PEREIRA, J.; GARCÍA, E. 2002,“Bellotas, el alimento de la edad de oro”, Arqueoweb,
4 (1), mayo 2002, accesible en http://pendientedemigracion.ucm.es/info/
arqueoweb/pdf/4-2/pereira.pdf , consultado en febrero de 2014.
PÉREZ, D.M. 2009: El carbón vegetal en el País Vasco, documento accesible en
www.euskonews.com/0467zbk/gaia46704es.html, consultado en febrero de
2014.
PÉREZ, F. J. et al. 1994, “La Huelga. Un interesante yacimiento de la Edad del Bronce
en el centro de la cuenca del Duero (Dueñas, Palencia)”, Numantia, Arqueología
en Castilla y León, 5, Valladolid, España, 11-32.
PÉREZ, J; GÓMEZ, C. 2009: El depósito rural púnico de Can Vicent d’en Jaume
(Santa Eulàlia des Riu, Ibiza), Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera, 63.
PÉREZ, M. 2007: “Un edificio romano de tabernas en Lorca (siglos I-V d.C.”, Alberca,
5, Lorca, Murcia, 67-79.
PÉREZ DE BARRADAS, J. 1931-1932: “Las villas romanas de Villaverde Bajo”,
Anuario de Prehistoria Madrileña, II-III, Madrid, 99-124.
PERTLWIESER, M. 1970: “Die hallstattzeitliche Höhensiedlung auf dem Waschenberg
bei Bad Wimsbach/Neydharting, politischer Bezirk Wels, Oberösterreich, II
Teil, Die Objekte”, Jahrbubuch des Oberösterreichischen Musealvereines, 115,
Linz, Austria, 37-70.
PESSINA, A. 1998: “Le strutture accessorie: silos e sistemi di stoccaggio sotterranei.
Alcuni esempli dalla preistoria al medioevo”, in L. Castelletti y A. Pessina, dir.:
Introduzione all’archeologia degli spazi domestici (Como, 4-5 noviembre 1995),
Como, 63-76.
PETERS, E. 1972, “Altinova’daki Kerpic Evler/ Lehmziegelhäuser in der Altinova”,
Keban Project 1970 activities, Ankara, 163-182 y láminas 123-141 fuera de
texto (p. 163-172 versión en lengua turca, p. 173-182 versión en alemán).
PETERS, E. 1979, “Vorratshaltung in der anonymen Architectur der Altinova”, Keban
Project 1973 Activities, Ankara, 135-142 y láminas 78-95 fuera de texto.
PETERS, S. 1999: Die jüngstbronze- bis ältereisenzeitliche Siedlung Wustermark Fpl.
14, Lkr. Haveland, tesis doctoral, Universität zu Köln.
PETIT, J.-P. 1988: Puits et fosses rituels en Gaule d’après l’exemple de Bliesbruck
(Moselle), Sarregemines, Francia, 2 vols.
PETIT, M.A. ed. 1996: El procès de neolitització a la vall del Segre. La Cova del Parco
(Alòs de Balaguer, la Noguera). Estudi de les ocupacions humanes del Vè al IIn
mil·lenni aC, Barcelona.
PETRASCH, J. 1986: “Typologie und Funktion neolitischer Öfen in Mittel- und
Südosteuropa”, Acta Praehistorica et Archaeologica, 18, Berlín, 33-83.
296
PETRASCH, J. 2004: “Von Menschen und Hunden: Befunde aus Kreisgrabenanlagen
der Oberlauterbacher Gruppe und der Lengyel-Kultur und deren Interpre-
tationen”, in B. Hansel, dir.: Zwischen Karpaten und Agäis. Neolithikum und
altere Bronzezeit. Gedenskschrift für Viera Němejcová Pavúková, Rahden,
Westfalia, 295-308.
PETRE, G.; VULPE, A. 1983: “Der hallstattzeitliche Depotfund von Bistriţa, Jud.
Vilcea, Rumänien”, Praehistorische Zeitschrift, 58 (1), Berlin 127-140.
PETREQUIN, P. dir 1979, Le gisement néolithique et protohistorique de Besançon-
Saint-Paul (Doubs), París.
PÉTREQUIN, P. 1985 a, “Greniers à céréales de l’âge du Bronze final aux Planches-
près-Arbois (Jura)”, in M. Gast, F. Sigaut y C. Beutler, eds., Les techniques de
conservation des grains à long terme. Leur rôle dans la dynamique des systèmes
de cultures et des sociétés, III, 2, París, 393-396.
PÉTREQUIN, P. 1985 b, La grotte des Planches-pres-Arbois (Jura). Proto-Cortaillod
et Âge du Bronze final, París.
PETREQUIN, P.; URLACHER, J. P.; VUAILLAT, D. 1969: “Habitat et sépultures de
l’Age du Bronze à Dampièrre-sur-le-Doubs (Doubs)”, Gallia préhistoire, 12,
París, 1-35.
PEYTREMANN, E. 2013: “Structures et espaces de stockage dans les villages
altomédiévaux (6e-12e s.) de la moitié septentrionale de la Gaule: un apport à
l’étude socio-economique du monde rural”, in A. Vigil-Escalera, G. Bianchi y J.
A. Quirós, eds.: Horrea, barns and silos: storage and incomes in Early Medieval
Europe, Bilbao, 39-56.
PFAFFINGER, M.; PLEYER, R. 1990: “Reconstruktion eines linearbandkeramischen
Backofens”, in M. Fansa, dir.: Experimentelle Archäologie in Deutschland,
Oldenburg, 122-125.
PHILLIPPS, W.J. 1956: “Making fire and cooking food”, Te Ao Hou, 15, New Zealand,
July 1956, 24-25.
PININGRE, J.-F.; MOSCA, P.; BONVALOT, N. 1999, “Une découverte exceptionnelle
dans la vallée du Doubs: le dépôt de vaisselle en bronze de l’âge du bronze final
d’Evans (Jura): présentation préliminaire”, Bulletin de la Société préhistorique
française, 96 (2), París, 241-245.
PININGRE, J.-F.; NICOLAS, T. 2005: “Structures arasées? Architectures fugaces?
L’exemple de l’habitat du Bronze final de Quitteur (Haute-Saône)”, in O.
Buchsenschutz y C. Mordant, eds.: Architectures protohistoriques en Europe
occidentale du Néolithique final à l’Âge du Fer, Actes des congrès nationaux des
sociétés historiques et scientifiques, 127e. congrès (Nancy, 15-20 avril 2002),
Paris, 349-363.
PIQUÉS, G.; BUXÓ, R. eds. 2005: “Onze puits gallo-romains de Lattara (1er s. av. n.
è.-IIe s. de n. è.): fouilles programmés 1986-2000”, Lattara, 18, Lattes, Francia.
PISONI, L. 2008: “L’utilizzo del fuoco nella cottura degli alimenti e nel riscaldamento
degli edifici della Cultura di Fritzens-Sanzeno, del Gruppo di Magrè e della
Valcamonica”, Preistoria Alpina, 43, Trento, 75-86.
PISONI, L.; TECCHIATI, U. 2006: “Una sepoltura di cane connessa a un edificio di
abitazione della seconda età del Ferro recentemente scavata a Laion/Lagen-
Gimpele I (Bolzano)”, Riassunti del 5º Convegno Nazionale de Archeozoologia,
(Rovereto, 10-12 novembre 2006), 91.
PITTI, C.; TOZZI, C. 1976: “Gli scavi nel villaggio neolitico di Catignano (Pescara)”,
Rivista di science preistoriche, 31, Firenze, 87-107.
297
PLATTE, E.; THIEMEYER, H. 1995: “Ethnologische und geomorphologische Aspecte
zum Ban von Brunnen und Getreidespeichern in Musene (Nordost-Nigeria)”, in
K. Brunk y U. Greinert-Byer, eds., Mensch und Natur in Westafrica, Berichte
des Sonderforschungsbereichs 268, vol. 5, Frankfurt am Main, 113-129.
PLEINER, R. 1958: Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemich,
Praha.
PLEINER, R. 1997: “Les primeres produccions de ferro a l’Europa Central i Oriental”,
Cota Zero, Revista d’arqueologia i ciència, 13, Vic, Cataluña, 71-84.
PLEINER, R. 2000: Iron in Archaeology. The European bloomery smelters, Praha.
PLINE L’ANCIEN 1947 Histoire naturelle. Traducció de J. André, París.
POLLA, B. 1959: “Stredoveké obilné jámy v Budmericiach”, Slovenský národopis, 7,
Bratislava, 517-559.
POLLEX, A. 1999: “Comments on the interpretation of the so-called cattle burials of
Neolithic Central Europe”, Antiquity, 73, Cambridge, 542-550.
PONS, E. ed. 2002, Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà). Un complex arqueològic
d’època ibèrica (excavacions 1990-1998). Barcelona.
PONS, E.; GARCIA, L., dirs. 2008: Prácticas alimentarias en el mundo ibérico. El
ejemplo de la fosa FS362 de Mas Castellar de Pontós (Empordà-España), BAR
International Series 1753.
PONS, E.; LLORENS, J. M. 1991: “L’organització de l’espai domèstic a Puig Castellet-
Lloret de Mar (la Selva)”, Cypsela, 9, Girona, 95-110.
PONS, E.; MOLIST, M.; BUXÓ, R. 1994, “Les estructures de combustió i
d’emmagatzematge durant la protohistòria en els assentaments de la Catalunya
litoral”, Cota Zero, Revista d’arqueologia i ciència, 10, Vic, Cataluña, 49-59.
POPA, C. I. 2006: “O groapă de cult coţoeni de la Sebeş-Râpa Roşie”, Apulum, 43,
Alba Julia, Rumanía, 45-70.
PORTE, L. 1994: Fours à cade, fours à poix dans la Provence littorale, Mane, Francia.
POUX, M. 2000: “Espaces votivs-espaces festivs. Banquets et rites de libation en
contexte de sanctuaries et d’enclos”, Revue Archéologique de Picardie, 1-2,
Amiens, 217-231.
POUX, M. 2002: “L’archéologie du festin en Gaule preromaine: acquis, methodologie
et perspectives”, in P. Méniel y B. Lambot, eds.: Découvertes récentes de l’âge
du Fer dans le massif des Ardennes et ses marges. Repas des vivents et
nourriture pour les morts en Gaule. XXVe Colloque international de
l’Association française pour l’étude de l’âge du Fer (Charleville-Mezières 2001),
Mémoires de la Société archéologique champenoise, 16, 345-374.
POUX, M. FOUCRAS, S. 2008: “Du banquet gaulois au sacrifice romain. Pratiques
rituelles dans le sanctuaire de Corent, cité des Arvernes”, in S. Lepetz et W. Van
Andringa, dir.: Archéologie du sacrifice animal en Gaule romaine: rituels et
pratiques alimentaires (Paris, octobre 2002), Montagnac.
PRATS, G. 2013: “Aproximació tipològica i funcional de les estructures excavades al
jaciment del bronze ple de Minferri (Juneda, les Garrigues): emmagatzematge i
conservació a la Catalunya occidental”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 23,
Lleida, 89-126.
PRESTREAU, M. 1992: “Le site néolithique et protohistorique des Falaises de Prépoux
à Villeneuve-la-Guyard (Yonne)”, Gallia préhistoire, 34, París, 171-207.
PRÉVOST-DERMARKAR, S. 2003: “Les fours néolithiques de Dikili Tash
(Macedoine, Grèce): une approche expérimentale des techniques de construction
des voûtes en terre à batir”, in M. C. Frère-Sautot, ed.: Le feu domestique et ses
298
structures au Néolithique et aux Âges des Métaux (Bourg-en-Bresse, Beaune, 7-
8 octobre 2000), Montagnac, 215-223.
PRIEGO, M. C. 1994, “El yacimiento de Angosta de los Mancebos, nueva contribución
al conocimiento de la edad del Bronce madrileña”, Estudios de Prehistoria y
Arqueología Madrileñas, 9, Madrid, 91-97.
PRIVITERA, S. 2004: “Pregare insieme, libare da soli: i vasi capovolti tra rituale
individuale e comunitario nella Creta minoica”, Annuario della Scuola
Archeologica di Atene, 82, serie 3, 4, tomo II, 429-441.
PROUDFOOT, E. V. W. 1977-1978: “Camelon native site”, Proceedings of the Society
of Antiquaries of Scotland, 109, Edinburgh, 112-128.
PUCHER, E. 1992: “Das bronzezeitliche Pferdeskelett von Unterhautzenthal, P. B.
Korneuburg (Niederösterreich), sowie Bemerkungen zu einigen anderen Funden
„früher" Pferde in Österreich”, Annales Naturhistorisches Museum Wien, 93,
Viena, 19-39.
PUJADES, J. 2006: “Balanç anual de l’activitat arqueològica a la ciutat”, Quarhis,
època II, núm. 2, Barcelona, 153-171.
PUJANTE, A. 1999, “El yacimiento prehistórico de los Molinos de Papel (Caravaca de
la Cruz, Murcia). Intervención arqueológica vinculada a las obras de
infraestructura del Plan Parcial SCR2, 1999-2000”, Memorias de Arqueología,
14, Murcia, España, 133-172.
PUJOL, J.; GARCÍA, J. 1982-1983: “El grup de sitges de can Miralles-can Modolell
(Cabrera de Mar). Un jaciment d’època ibèrica situat en la rodalia del poblat
ibèric de Burriac”, Laietània, 2-3, Mataró, Cataluña, 46-145.
PUTELAT, O.; LANDOLT, M. 2013: “La caracterisation des dépôts animaux de La
Tène ancienne à Geispolsheim ‘Schwobenfeld’ (Bas-Rhin)”, in G. Auxiette y P.
Méniel, eds.: Les dépôts d’ossements animaux en France, de la fouille à
l’interpretation, Montagnac, Francia, 25-68.
RACINET, P. DROIN, L. 2006, “Boves. Quartier Nôtre-Dame”, Bilan scentifique de la
région de Picardie 2003, Amiens, 101-104.
RADI, G. 2004: “Deposicione cultuale nell’abitato del neolitico antico di Colle Santo
Stefano (Abruzzo)”, Archaeologica Pisena, Scritti per Orlanda Panorazzi, Pisa,
337-341.
RADU, V. et al. 2009: “O depunere rituală de animale descoperită la Măgura
‘Buduiasca’ (Jud. Teleorman)”, Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, Seria
Arheologie, 1, Alexandria, Rumanía, 131-148.
RAJNA, A. 2009: “Bőrmegmunkálás egy törökbálinti rézkori telepen”, ΜΩΜΟΣ VI.
Proceedings of the 6th meeting for the researches of Prehistory. Raw materials
and trade (Kőszeg, 19-21 March, 2009), Szombathely, Hungría, 327-334.
RAMSEYER, D. 1985: “Des fours de terre (polynésiens) de l’epoque de Hallstatt a
Jeuss FR”, Archäologie der Schweiz, 8 (1), Basel, 44-46.
RAYNAUD, C. 1990: Le village gallo-romain et médieval de Lunel-Viel (Hérault). La
fouille du quartier ouest (1981-1983), Besançon.
REIGNIEZ, P. 1999, “Les jarres à vin de Géorgie (Caucase)”, Techniques et culture,
33, París, 167-182.
RENFREW, C. 1970: “The burnt house at Sitagroi”, Antiquity, 44, Cambridge, 131-
134.
REVILLA, V.; GARCÍA, J. 2007: “El poblamiento romano en el Garraf y la villa del
Vinyet como problema historiográfico”, Pyrenae, 38, Barcelona, 58-77.
299
REY, J.; ROYO, J. I. 1992, “El yacimiento de hoyos de la edad del Bronce de la ‘Balsa
la Tamariz’ (Tauste, Zaragoza)”, Museo de Zaragoza. Boletín, 11, Zaragoza, 13-
38.
REYNOLDS, P. J. 1974, “Experimental Iron Age storage pits: an interim report”,
Proceedings of the Prehistoric Society, 40, Londres, 118-131.
REYNOLDS, P. J. 1979, Iron Age Farm. London.
REYNOLDS, P. J. 1988: Arqueologia experimental. Una perspectiva de futur, Vic,
Cataluña.
REYNOLDS, P. J. 1990: La agricultura en la edad del Hierro, Madrid. (Títol original:
Farming in the Iron Age, Cambridge 1976).
REYNOLDS, P. J. 1993: “Zur Herkunft verkohlter Getreidekörner in urgeschichtlichen
Siedlungen. Eine alternative Erklärung”, in A. J. Kalis y J. Meurers-Balke, eds.:
7000 Jahre bäuerliche Landschaft: Entstehung, Erforschung, Erhaltung,
Aufsätze zu Ehren von Karl-Heinz Knörzer, Archaeo-Physika, 13, Köln, 187-
206.
RIBAS, M.; LLADÓ, M. 1977-1978: “Excavació d’unes habitacions pre-romanes a
Burriac (Cabrera de Mataró)”, Pyrenae, 13-14, Barcelona, 153-180.
RINALDI, L. 1927: “L’industria del carbon dolce nelle Marche”, Le Vie d’Italia,
gennaio 1927, 66-72.
RIQUIER, S.; FRENÉE, E. 2004, “Un dépôt de vases au fond d’un silo de la fin du IVe
ou du debut du IIIe siècle av. J.-C. à la Chaussée-Saint-Victor ‘ZAC A.10’
(Loir-et-Cher)”, Bulletin de l’Association française pour l’étude de l’âge du Fer,
22, 37-38.
RIU, M. 1999: “Excavaciones en el Castelló Sobirà de Sant Miquel de la Vall
(municipio de Gavet de la Conca, comarca de Pallars Jussà, provincia de Lérida,
Pirineo catalán, España)”, Carlos Alberto Ferreira de Almeida: in memoriam,
Universidade do Porto, 275-287.
ROBINSON, K. R. 1963: “A note on storage pits: Rhodesian Iron Age and modern
Africa”, South African Archaeological Bulletin, 18 (70), 62-63.
RODANÉS, J. M.; PICAZO, J. V.; PEÑA, J. L. 2011: “El foso defensivo de la Primera
Edad del Hierro del Cabezo de la Cruz (La Muela, Zaragoza)”, Revista
d’Arqueologia de Ponent, 21, Lleida, 211-219.
RODET-BELARBI, I.; OLIVE, C.; FOREST, V. 2002: “Dépôts archéologiques de
pieds de mouton et de chèvre: s’agit-il toujours d’un artisanat de la peau? Le
travail du cuir de la préhistoire à nos jours, Antibes, 315-349.
RODRÍGUEZ, A. 2013: “Sistemas subteráneos de almacenamiento en la Galicia
medieval. Una primera tipología y consideraciones para su estudio”, in A. Vigil-
Escalera, G. Bianchi y J. A. Quirós, eds.: Horrea, barns and silos: storage and
incomes in Early Medieval Europe, Bilbao, 193-208.
RODRÍGUEZ, J.A.; ABARQUERO, F.J. 1994: “Intervención arqueológica en el
yacimiento de la edad del Bronce de ‘El Cementerio-El Prado’, Quintanilla de
Onésimo (Valladolid)”, Numantia, Arqueología en Castilla y León, 5,
Valladolid, España, 1991-1992, 33-57.
RODRÍGUEZ, J. A.; DEL VAL, J. M. 1990: “Nuevos datos para la interpretación de
los ‘hoyos’ de Cogotas I. Un silo de Barcial del Barco”, Actas del Primer
Congreso de Historia de Zamora (14-18 marzo 1988), Zamora, 2, 201-209.
ROJAS, J.M.; GÓMEZ, A. J. 2000: “Intervención arqueológica en el yacimiento de
Huerta Plaza (Poblete, Ciudad Real) y su relación con otros yacimientos
calcolíticos de la provincia de Ciudad Real”, El patrimonio arqueológico de
300
Ciudad Real. Métodos de trabajo y actuaciones recientes, Valdepeñas, Ciudad
Real, 21-43.
ROJO, M.A.; GARRIDO, R.; GARCÍA, I. 2012: El neolítico en la Península Ibérica y
su contexto europeo, Madrid.
ROKSETH, P. 1923: Terminologie de la culture des céréales à Majorque, Barcelona.
RONDA, L. 2006: “Descubren en Dénia un horno que usaron los romanos para la
fabricación de la cal”, Las Provincias, València, 6 de octubre de 2006.
ROSELLINI, M. 2009: La fabbricazione del carbone di legna, documento accesible en
http://blog.intoscana.it/
ROSSER, P.; QUILES, I.; ROSSELLÓ, N. 1993: “La ciudad de Alicante y la
arqueología del poblamiento en época medieval islámica”, IV Congreso de
Arqueología Medieval Española, Alacant, vol. II, 115-122.
ROUGIER, V. 2003: “Les structures à remplissage de galets chauffés du Bronze final
de Sierentz (Alsace, France)”, in M. C. Frère-Sautot, ed.: Le feu domestique et
ses structures au Néolithique et aux Âges des Métaux (Bourg-en-Bresse, Beaune,
7-8 octobre 2000), Montagnac, 525-538.
ROUGIER, R; WATEL, F.; BLONDIAUX, J. 2003: “Deux inhumations en silo sur le
tracé de l’autoroute A29 à Fresnes-Mazancourt et Framervilla-Rainecourt
(Somme)”, Revue archéologique de Picardie, 3/4, Amiens, 67-76.
ROUX, J.-C. 1999, “Histoire et évolution de l’habitat dans la zone 1 de Lattes, les îlots
1B, 1C et 1D du IVe. siècle avant notre ère”, Lattara, 12, Lattes, 11-128.
ROUX, J.-C. 2008: “L’emploi de la bauge dans l’architecture protohistorique de Lattes
(fin du VIe s.-milieu du IVe s. av. J.-C.), Gallia, 65, Paris, 107-109.
ROUX, J.-C.; VERDIER, F. 1989, “L’utilisation du sable dans l’habitat antique de
Lattes”, Lattara, 2, Lattes, 33-38.
ROVIRA, M.C. 1997: “De bronzistes a ferrers: dinàmica de la metal·lúrgia
protohistòrica al nord-est peneisular”, Cota Zero, Revista d’arqueologia i
ciència, 13, Vic, Cataluña, 59-70.
ROVIRA, M.C. 2002: “Producció metal·lúrgica”, in E. Pons, dir: Mas Castellar de
Pontós (Alt Empordà). Un complex arqueològic d’època ibèrica, Girona, 523-
529.
ROVIRA, N.; CHABAL, L. 2008: “A fundation offering at the Roman port of Lattara
(Lattes, France): the plant remains”, Vegetation History and Archaeobotany, 17,
Berlín, 191-200.
ROYO, J. I.; GÓMEZ, F. 1992, “Riols I: un asentamiento neolítico al aire libre en la
confluencia de los ríos Segre y Ebro”, in P. Utrilla ed., Aragón litoral
mediterráneo. Intercambios culturales durante la prehistoria, Zaragoza, 297-
308.
ROYO, J.I.; GÓMEZ, F. 1996: “Hábitat y territorio durante el neolítico antiguo y
medio/final en la confluencia del Segre u el Ebro (Mequinenza, Zaragoza)”, I
Congrés del Neolític a la Península Ibèrica (Gavà-Belaterra, 27-29 març de
1995), Rubricatum, 1, vol 2, 767-780.
ROYO, J. I.; REY, J. 1993: “Balsa la Tamariz, una aportación al estudio del
poblamiento estable de la edad del bronce en las Cinco Villas”, Suessetania, 13,
Ejea de los Caballeros, Aragó, diciembre 1993, 47-59.
RUAS, M. P. 1990: “Analyse des paléo-semences carbonisées”, in C. Raynaud, Le
village gallo-romain et médieval de Lunel-Viel (Hérault). La fouille du quartier
ouest (1981-1983), Besançon-París, 96-104.
RUIZ, G.; LORRIO, A; MARTÍN, M. 1986: “Casa redondas y rectangulares de la Edad
del Hierro: aproximación a un análisis comparativo del espacio doméstico”,
301
Arqueología Espacial, 9. Coloquio sobre el microespacio, 3. Del Bronce Final a
Época Ibérica (Teruel 1986), 79-102.
RUIZ, M.L., ed. 1995: Ritos de paso y puntos de paso. La Ría de Huelva en el mundo
del Bronce Final europeo, Complutum, Extra 5, Madrid.
RUTA, A. et al. 2007: “Un deposito di ceramica dell’età del ferro in Oderzo:
panoramica tecnica e prospettive di ricerca”, Rivista di Archeologia, 31, Roma
211-226.
RUTHENBERG, K.; WEINER, J. 1997: “Some ‘tarry substance’ from de wooden
bandkeramic well of Erkelenz-Kückhoven (Northrhine-Westphalia, FRG).
Discovery and analysis”, Proceedings of the First International Symposium on
wood tar and pitch, held by the Biskupin Museum (department of the State
Archaeological Museum in Warsaw) and the Museumsdorf Düppel (Berlin) at
Biskupin Museum, Poland, July 1st-4th 1993, Warszawa, 29-34.
SABJÁN, T. 1999: “A veremház rekonstrukcioja”, in Z. Bencze et al. eds: Egy Árpád-
kori veremház feltárása és rekonstrukciojá, Budapest, 131-176.
SABJÁN, T. 2002: “Reconstructions of Medieval pit-houses”, in J. Klapste, ed.: The
rural house, from the Migration period to the oldest still standing buildings,
Ruralia IV, Památky archeologické, Supplementum 15, Praga, 320-332.
SAGRERA, J. 2001: Les ceràmiques de producció ibèrica de Sant Julià de Ramis: el
poblat i els camps de sitges, tesi doctoral, Universitat de Girona.
SALANOVA, L; DUCREUX, F, eds. 2005: “L’habitat campaniforme de la Noue à
Saint-Marcel (Saône-et-Loire). Elements de définition du groupe bourguignon-
jurassien”, Gallia Préhistoire, 47, París, 33-146.
SALAŠ, M. 2007: Bronzové depoty střední az pozdní doby bronzové na Moravě a v
českém Slezsku, tesi doctoral, Brno, República Checa.
SALIDO, P.J. 2003-2004: “La documentación literaria aplicada al registro
arqueológico: las técnicas de construcción de los graneros romanos rurales”,
Espacio, tiempo y forma, serie I, Prehistoria y arqueología, 16-17, Madrid, 463-
478.
SALIDO, J. 2011: “El almacenamiento de cereal en los establecimientos rurales
hispanorromanos”, in J. Arce y B. Goffaux, eds.: Horrea d’Hispaniae et de la
Méditerranée romaine, Madrid, 127-141.
SALZANI, L.; SALZANI, P. 2001: “Gazzo. Pozzetti dell’età del Rame in località Scolo
Gelmina”, Quaderni di Archeologia del Véneto, 17, 80-83.
SANCHES, M. J. 1987: “O Buraco da Pala. Um abrigo pré-histórico no concelho de
Mirandela (noticia preliminar das excavaçôes de 1987)”, Arqueologia, 16, Porto,
Portugal, 58-77.
SANCHES, M. J. 1988: “O povoado da Lavra (Marco de Canaveses)”, Arqueologia, 17,
Porto, Portugal, 125-134.
SÁNCHEZ, A. 1999: “Las técnicas constructivas con tierra en la arqueología
prerromana del país valenciano”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de
Castelló, 20, Castelló, 161-188.
SÁNCHEZ, E. 1986: “Memòria de les prospeccions arqueològiques a can Bonells”,
documento accesible en www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/DGPC/
Documents/Documents2008/arxius/qmem286_web.pdf.pdf, consultado en
febrero de 2014.
SÁNCHEZ-PALENCIA, F.J.; FERNÁNDEZ-POSSE, M.D. 1986: “Hábitat y
urbanismo en la Corona de Corporales”, Arqueología Espacial, 9, Coloquio
sobre el microespacio, 3. Del Bronce Final a Época Ibérica, Teruel, 139-154.
302
SANCHIS, A.; SARRIÓN, I. 2004: “Restos de cánidos (Canis familiaris ssp.) en
yacimientos valencianos de la edad del Bronce”, Archivo de Prehistoria
Levantina, 25, València, 161-198.
SANMARTÍ, J.; SANTACANA, J. 1992: El poblat ibèric d’Alorda Park, Calafell, Baix
Penedès, campanyes 1983-1988, Barcelona.
SANQUER, R. 1974: “Les puits rituels des Namnètes”, Annales de Bretagne et des
pays de l’Ouest, 81(2), Rennes, 247-258.
SANTOS, F.J.C. et al. 2008: “O Casarão da Mesquita 3 (S. Manços, Évora): um sitio de
fossas ‘silo’ do Bronze Pleno/Final na Encosta do Albardão”, Revista
Portuguesa de Arqueologia, 11, n.2, Lisboa, 55-86.
SANZ, F. J. et al. 1994, “La Aceña (Huerba, Salamanca). Un campo de hoyos de
Cogotas I en la vega del Tormos”, Numantia, Arqueología en Castilla y León, 5,
Valladolid, España, 73-86.
SARTI, L.; MARTINI, F.; PALLECCHI, P. 1991: “Fosse de combustione néolitiche:
problemi di interpretazione”, Atti del 13º Convegno Nazionale sulla Preistoria,
Protostoria e Storia della Daunia, San Severo, Itàlia, II, 17-29.
SAULA, O. 1995: Minferri, memòria d’intervenció d’urgència 1993, documento
accesible en http://calaix.gencat.cat/handle/10687/8369, consultado en febrero
de 2014.
SAUNDERS, C.F. 1920: Useful wild plants of the United States and Canada, New
York.
SCHAUB, J. et al. 1984, “Les fosses et les puits à offrandes du vicus de Bliesbruck
(Moselle)”, Revue Archéologique de l’Est et du Centre-est, 35 (3-4), Dijon, 227-
259.
SCHETELIG, H. 1914, “Myrfund av lerkar fra tidlig jernalder”, Oldtiden III, 1913, 33-
39.
SCHIRREN, C.M. 1995: “Astgabelidol und Rinderopfer: Einige Aspekte eisenzeitlicher
Kultpraktiken im Lichte der Grabungen 1994 in Bad Doberan, Mecklenburg-
Vorpommem”, Germania, 73(2), Frankfurt am Main, 317-336.
SCHLIPPÉ, P. 1986, Écocultures d’Afrique, Nivelles, Bèlgica (títol original: Shifting
cultivation in Africa. The Zande system of agriculture, Londres, 1956).
SCHMAEDECKE, M. 2002: “Zur Kontinuität von Getreidespeichern auf Stützen von
vorgeschchtlicher Zeit bis in die frühe Neuzeit”, in J. Klapste, ed.: The rural
house, from the Migration period to the oldest still standing buildings, Ruralia
IV, Památky archeologické, Supplementum 15, Praga, 134-142.
SCHMIDT, B.; SCHULTZE-MOTEL, J.; KRUZE, J. 1965: “Früheisenzeitliche
Vorratsgrube auf der Bösenburg, Kr. Eisleben”, Ausgrabungen und Funde, 10,
Berlín, 29-31.
SCHUBART, H.; PINGEL, W.; ARTEAGA, O. 2000: Fuente Álamo. Las excavaciones
arqueológicas 1977-1991 en el poblado de la Edad del Bronce, Sevilla.
SCHULTZE-MOTEL, J.; GALL, W. 1967: “Prähistorische Kulturpflanzen aus
Thüringen”, Alt-Thüringen, 9, Stuttgart, 7-15.
SÉGUIER, J.-M. et al. 2006-2007: “Le début du IVe s. av. J.-C. dans l’espace culturel
sénonais: les habitats de Bois d’Echalas à Ville-Saint-Jacques et de Beauchamp
à Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne) dans le contexte de l’interfluve Seine-
Yonne”, Revue archéologique du Centre de la France, 45-46, Vichy, 1-50.
SEIGNOBOS, C. 1984: “L’habitation”, in J. Boutrais et al: Le Nord du cameroun: des
Hommes, une région, Paris, 181-200.
303
SERNA, A. 1995: “Estudio sedimentológico y de técnicas constructivas de un
yacimiento de la edad del bronce: La Horna (Aspe, Alicante)”, Cuadernos de
Geografía, 57, València, 71-89.
SERNEELS, V. 1997: “L’estudi dels rebutjos metal·lúgics i la seva aportació a la
comprensió de la indústria del ferro”, Cota Zero, Revista d’Arqueologia i
Ciència, 13, Vic, Cataluña, 29-42.
SERRANO, E; TORRA, M. 2004: “Excavacones arqueológicas en la casa de San
Isidro”, in Testimonios del Madrid medieval. El Madrid musulmán, Madrid,
143-161.
SESMA, J.; GARCÍA, J. 1995-1996, “Excavaciones de urgencia en los yacimientos de
depósito en hoyos de Aparrea (Biurrun) y la Facería (Tiebas)”, Trabajos de
Arqueología Navarra, 12, Pamplona, 293-297.
SESMA, J. et al. 2009: “La cerámica de estilo Cogotas I y los ciclos culturales en las
postrimerías de la Edad del Bronce en Navarra”, Cuadernos de Arqueología de
la Universidad de Navarra, 17, 39-83.
SHAHACK-GROSS, R.; MARSHAL, F.; WEINER, S. 2003: “Geo-ethnoarchaeology
of pastoral sites: the identification of livestock enclosures in abandoned Maasai
settlements”, Journal of Archaeological Science, 30, Londres, 439-459.
SHAHACK-GROSS, R. et al. 2004: “Reconstruction of spatial organisation in
abandoned Maasai settlements: implications for site structure in the Pastoral
Neolithic of East Africa”, Journal of Archaeological Science, 31, Londres,
1395-1411.
SHAZALI, M. E. H. 1992, “Matmora (underground pit) storage of sorghum in the
Sudan”, Bulletin of Grain Technology, 30 (3), Hapur, Índia, 207-212.
SHAZALI, M. E. H.; EL HADI, A. R.; KHALIFA, A. M. H. 1996, “Storability of
sorghum grain in traditional and improved matmoras (storage pits) in Sudan”,
Tropical Science, 36 (3), Londres, 182-192.
SIGAUT, F. 1978: Les réserves de grains à long terme. Techniques de conservation et
fonctions sociales dans l’histoire, París-Lille.
SKIBO, J.M.; FRANZEN, J.G.; DRAKE, E.C. 2007: “Smudge pits and hide smoking
revisited”, in J.M. Skibo, M.W. Graves y M.T. Stark, eds.: Archaeological
anthropology: perspectives on method and theory, Tucson, Arizona, 72-92.
SMITH, M.A. 1959: “Some Somerset hoards and their place in the Bronze Age of
Southern Britain”, Proceedings of the Prehistoric Society, 25, Londres, 144-187.
SOLÀ, J. 2003: La muntanya oblidada. Economia tradicional, desenvolupament rural i
patrimoni etnològic al Montsec, Barcelona.
SOLER, B. 2003: Estudio de las estructuras de combustión prehistóricas: una
propuesta experimental. Cova Negra (Xàtiva, Valencia), Ratlla del Bubo
(Crevillent, Alicante) y Marolles-sur-Seine (Bassin Parisien, Francia), València.
SOPADE, P. A. 1998: “Mumu: a traditional method of slow cooking in Papua New
Guinea”, Boiling Point No. 38: Household energy in high cold regions, GTZ.
SOUDSKY, B. et al. 1982, “L’habitat néolithique et chalcolithique de Cuiry-les-
Chaudardes-Les Fontinettes-Les Gravelines (1972-1977)”, Revue Archéologique
de Picardie, no. spécial 1, Amiens, 57-119.
STAHL, A.B. 1989: “Plant-food processing: implications for dietary quality”, in D.R.
Harris, G.C. Hillman, eds.: Foraging and farming. The evolution of plant
explotation, Londres, 171-194.
STAPEL, A. 1999, Bronzezeitliche Deponierungen im Siedlungsbereich, Altdorf-
Römerfeld und Altheim, Landkreis Lanshut, Münster.
304
STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, D. 2002: “The stone and Middle Age ovens in Loess
sites of Slovaquia. Influences on their quality for food preparation”,
Civilisations: Revue internationale d’anthropologie et de sciences humaines, 49,
Bruxelles, 259-269.
STÄUBLE, M. 2002: “From the air and on the ground: two aspects of the same
archaeology? Round and linear ditch systems in North-Western Saxony”,
Archeologické Rozhledy, 54, Praga, 301-313.
STÄUBLE, H.; ELBURG, R. 2011: “Les puits rubanés: distribution, construction et
signification”, in A. Hauzeur, I. Jadin y C. Jungels, eds.: 5000 ans avant J.-C. la
grande migration? Le Néolithique ancien dans la collection Louis Éloy,
Bruxelles, 49-54.
STENVIK, L. F. 1989: “Tovmoen i Budal –et fysisk arkiv om bruk av utmarka langt
bakover i tid”, Spor-fortidsnytt fra Midt-Norge, Trondheim, Noruega, 1, 4-7.
STEWARD, M. C. 1977: “Pits in the Northeast: A typological analysis”, in R. E. Funk
y Ch. F. Hayes III, Current perspectives in Northeastern archeology. Essays in
honor of William A. Ritchie, Nova York, 149-164.
STÖLLNER, T. 2010: “Archäologische Spuren früher Meilerei im Siegerland/
Deutschland”, Der Köhlerbote. Informationsblatt des Europäischen Köhlerve-
reins, 5, 10.
STRAULINO, S. 2002: La produzione del carbone di legna sull’Appennino pistoiese.
Construzione di una carbonaia, documento accesible en http://hep.fi.infn.it/ol/
samuele/sparetime/carbone.pdf , consultado en febrero de 2014.
STROBEL, M.; VIOL. P. 2006: Archäologische ausgrabungen im freistaat Sachsen,
Dresden, accesible en www.archaeologie.sachsen.de/, consultado en febrero de
2014.
STUDENÍKOVÁ, E. 2003: “Spatbronzezeitliche und frühhallstattzeitliche Brunnen in
der Slowakei”, Antaeus, 26, Budapest, 13-24.
ŠUMBEROVÁ, R. 1996, “Neolithic underground storage pits”, Pamatky Archeolo-
gické, 87, Praga, 61-103.
SUMÉRA, F.; VEYRAT, E. 1997: “Les fours à chaux gallo-romains de ‘Brétinoust’,
commune de Sivry-Courtry (Seine-et-Marne)”, Revue archéologique du Centre
de la France, 36, Vichy, 99-130.
SYMONDS, J. 1786: “Observations made in Italy on the use of leaves in feeding
cattle”, Annals of Agriculture and other usefull arts, vol. I, Londres, 207-209.
SZILAS, G. 2008: “Tobbrétegii öskori lelöhely feltárása a békásmegyeri Duna-parton.
Excavation of a multi-layered prehistoric site on the banks of Danube bank
Békásmegyer”, Aquincumi Füzetek, 14, Budapest, 89-104.
SZILAS, G. 2009: “Megelőző feltárás az egykori Fővárosi Tanács üdülőjének területén
(II. ütem)/ Investment-led excavation on the territory of the former holiday
house of the City Council of Budapest (phase II)”, Aquincumi Füzetek, 15,
Budapest, 63-74.
SZMYT, M. 2006: “Dead animals and living society”, Journal of Neolithic
Archaeology, acesible en www.jungsteinSITE.de, consultado en febrero de
2014.
TAFFANEL, O.; TAFFANEL, J. 1980: “Le vérazien de Mailhac (Aude)”, in J.
Guilaine: Le groupe de Véraza et la fin des temps néolithiques dans le Sud de la
France et la Catalogne, Paris, 33-37.
TANAGLIA, M. 1953: De agricultura, testo inedito del secolo XV pubblicato e
illustrato da A. Roncaglia, Bologna.
305
TAPLIN, G. 1878: The Narrinyeri: An account of the tribes of South Australian
Aborigines, Adelaide.
TARACENA, B.; GIL, O.; BATALLER, R. 1954: Excavaciones en Navarra: 1951-
1953, Pamplona.
TARRÚS, J.; CHINCHILLA, J. 1985: “El jaciment a l’aire lliure del neolític final de
Riera Masarac (Pont de Molins, Alt Empordà)”, Empúries, 47, Barcelona 42-69.
TASCA, G. 1998: “Intonaci e concotti nella preistoria: tecniche di rilevamento e
problemi interpretativi”, in L. Castelletti y A. Pessina, dir., Introduzione
all’archeologia degli spazi domestici (Como, 4-5 novembre 1995), Como, 77-
87.
TEIRA, A. et al. 2010: “La excavación arqueológica de los grandes almacenes El Pilar
(Santiago de Compostela, Galicia, España): un estudio arqueobotánico de silos
de almacenaje medievales”, Estudos do Quaternário, 6, Braga, Portugal, 75-90.
TEMPIR, Z. 1961: “Archeologické nàlezi obilnin na uzemi Československá”, Vedecké
pràce-Zemedelského Musea, Academie zemedeskych ved. Praha, 157-200.
TENCARIU, F. A. 2010: “Tehnologia arderii ceramicii în preistorie. ‘Enigme’
arheologice, informatii etnografice, interpretări etnoarheologice”. Revista
arheologica, serie novă, 6(2), Chişinău, 147-162.
TEOFRASTO 1988: Historia de las plantas. Introducción, traducción y notas por José
María Díaz-Regañón López, Madrid.
TERRATS, N. 2010: “L’hàbitat a l’aire lliure en el litoral i prelitoral català durant el
bronze inicial: anàlisi teòrica-metodològica aplicada a l’assentament de can
Roqueta (Sabadell-Barberà del Vallès, Vallès occidental)”, Cypsela, 18, Girona,
141-155.
TERRY, J. 1995: “Excavation at Lintshie Gutter unenclosed platform settlement,
Crawford, Lanarkshire, 1991”, Proceedings Society of Antiquaries of Scotland,
125, Edinburgh, 369-427.
THÉR, R. 2004: “Experimental pottery firing in closed firing devices from the
Neolithic-Hallstatt period in Central Europe. A pilot study based on experiments
executed at the Centre of Experimental Archaeology in Všestary”, EuroREA, 1,
Hradec Králové, República Checa, 35-82.
THÉRY-PARISOT, I.; CHABAL, L.; COSTAMAGNO, S. 2010: Taphonomie de la
combustion des résidus organiques et des structures de combustion en contexte
archéologique, Actes de la table ronde, 27-29 mai 2008, Paletnologie: Revue
bilingüe de Préhistoire, 2, Toulouse.
THÉVENIN, A.; SAINTY, J.; POULAIN, T. 1977: “Fosses et sépultures Michelsberg,
sablière Maetz à Rosheim (Bas-Rhin)”, Bulletin de la Société prehistorique
française, 74, París, 608-621.
THÉVENOT, J.-P. 1982: “Circonscription de Bourgogne”, Gallia préhistoire, 25, París,
311-356.
THOMASSEN, Y. 2009: Sanctuaires and the votive offerings from the Early Iron Age.
A comparative study of votive offerings from the Eastern Peloponese, Master’s
thesis, University of Bergen, Noruega.
THOMS, A.V. 1998: “Earth ovens”, in G.E. Gibbon y M.A. Kennet: Archaeology of
prehistoric native America: an encyclopedia, New York-Londres, 132-133.
THOMS, A. V. 2003: “Cook-stone technology in North-America: evolutionary changes
in domestic fire structures during the holocene”, in M. C. Frère-Sautot, ed.: Le
feu domestique et ses structures au Néolithique et aux Âges des Métaux (Bourg-
en-Bresse, Beaune, 7-8 octobre 2000), Montagnac, 87-96.
306
TIERSONNIER, M. A. 1877: “Conservació dels forratjes verts per medi de las sitjas”,
L’Art del Pagès, 1, Barcelona, 77-79 (traducción de un articulo publicado en el
Journal d’agriculture pratique).
TINÉ, V. ed. 2009, Favella. Un villaggio neolítico nella Sibaritide, Roma.
TODTENHAUPT, D. 2008: Teergrubenmeiler. Fundpunkt 720 der archäologischen
Grabung am Machnower Krummen Fenn, documento accesible en http://www.
stadtentwicklung.berlin.de/denkmal/denkmaltag2008/downloads/Teergrubenmei
ler2008.pdf, consultado en febrero de 2014.
TOMAŽ, A. 2005: “Miniature vessels from the Neolithic site at Čatež-Sredno polje.
Where they meant for every day use or for something else?”, Documenta
Praehistorica, 32, Liubliana, Eslovenia, 261-267.
TOUPET, C.; LEMAITRE, P. 2003: “Une plantation de vignes gallo-romaines dans le
Nord de la Gaule, à Bruyères-sur-Oise (Val d’Oise)”, Actualités de la recherche
en histoire et archéologie agraires. Actes du colloque international AGER V
(Besançon, 19-20 septembre 2000), Besançon, 209-223.
TOUPET, C. et al. 2005: “Enclos quadrangulaires et puits à offrandes. Le cas de
Bruyères-sur-Oise (Val d’Oise)”, in O. Buchsenschutz, A. Bulard y T. Lejars,
L’âge du Fer en Ile-de –France, Actes du XXVI colloque de l’Association
Française pour l’Etude de l’Âge du Fer (París, Saint-Denis, 9-12 mai 2002),
Tours, París, 7-32.
TOURNEUX, H.; DAÏROU, Y. 1998: Dictionnaire peul de l’agriculture et de la nature
(Diamaré, Cameroun), suivi d’un index français-fulfulde, París, Wageningen,
Montpellier.
TREBSCHE, P. 2003: “Neue einblicke in die urgeschichte von Ansfelden: Die
ausgrabungen auf der burgwiese 1999-2002”, in J. Leskovar, C. Schwanzar y G.
Winkler, dir.: Worauf wir stehen. Archäologie in Oberösterreich. Katalogue des
OÖ Landesmuseums, Weitra, 77-84.
TREBSCHE, P. 2005: “Deponierungen in Pfostenlöchern der Urnenfelder-, Halstatt-
und Frühlatènezeit. Ein Beitrag zur Symbolik des Hauses”, in R. Karl y J.
Leskovar, Interpretierte Eisenzeiten. Fallstudien, Methoden, Theorie.
Tagungsbeiträge der 1. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchä-
ologie, 215-227.
TREBSCHE, P. 2008: “Rituale beim Hausbau während der Spätbronze- und Eisenzeit:
Zur Aussagekraft und Interpretation von Deponierungen in Pfostenlöchern”, in
C. Eggl et al. dirs: Ritus und Religion in der Eisenzeit, Langenweißbach, 67-78
(molt semblant a Trebsche 2005).
TREFFORT, J.-M.; ALIX, P. 2010: “Montélimar-Portes de Provence, Zone 5: les
alignements de foyers à pierres chauffées néolithiques dans le secteur du
Gournier, in A. Beeching, E. Thirault y J. Vital, dir.: Economie et société à la fin
de la préhistoire. Actualité de la recherche. Actes des 7e Rencontres
Méridionales de Préhistoire Récente (Bron 2006), Lyon, 207-222.
TRIANTAFYLLIDOU-BALADIE, Y. 1979, “Greniers publics et familiaux en Grèce
du XIVe. au XXe. Siècle”, in M. Gast y F. Sigaut, eds., Les techniques de
conservation des grains à long terme. Leur rôle dans la dynamique des systèmes
de cultures et des sociétés, I, París, 150-158.
UREM-KOTSOU, D. et al. 2002: “Birch-bark tar at Neolithic Makriyalos, Greece”,
Antiquity, 76, Cambridge, 962-967.
URSACHI, V. 1990: “Le dépôt d’objets de parure énéolithiques de Brad, com. Negri,
dép. de Bacan”, in V. Chirica y D. Monah, eds: Le paleolithique et le néolithique
de la Roumanie en contexte européen, Iasi, Rumanía, 335-386.
307
VAGINAY, M.; GUICHARD, V. 1988: L’habitat gaulois de Feurs (Loire): Fouilles
récentes (1978-1981), Documents d’Archéologie Française, 14, París.
VALENTI, M.; FRONZA, V. 1997: “Lo scavo di strutture in materiale deperibile.
Griglie di riferimento per l’interpretazione di buche e di edifici”, in S. Geliche,
ed., I Congresso Nazionale di Arqueologia Medievale (Pisa 29-31 maggio 1997),
Firenze, 172-177.
VALIENTE, J. 1987: La Loma del Lomo I. Cogolludo, Guadalajara, Excavaciones
Arqueológicas en España, 152, Madrid.
VALIENTE, J. 1992, La Loma del Lomo II, Toledo.
VALIENTE, J. 1993: “Un rito de fertilidad agraria de la edad de Bronce en la Loma del
Lomo (Cogolludo, Guadalaja)”, Homenaje a José Mª Blazquez, Madrid, I, 253-
265.
VALLAT, P.; CABANIS, M. 2009: “Le site de ‘Champ Chalatras’ aux Martres-Artière
(pui-de-Dôme) et les premiers témoins archéologiques de la viticulture gallo-
romaine dans le bassin de Clermond-Ferrand (Auvergne)”, Revue Archéologique
du Centre de la France, 48, Vichy, 155-188.
VAN ANDRIGA, W.; LEPETZ, S. 2003: “Le ossa animali nei santuari: per una
archeologia del sacrificio”, in O. de Cazanove y J. Scheid, eds.: Sanctuaires et
sources dans l’Antiquité, Nàpols.
VAN DEN BOSCHE, B.; CARPENTIER, V.; MARCIGNY, C. 2009: “Evolution des
formes de l’exploitattion agricole dans la champagne normande (2500-30 avant
J.-C.). L’exemple des fouilles préventives de la peripherie sud de Caen”, Revue
archéologique de l’Ouest, 26, Rennes, 57-83.
VAQUER, J. 1986, “Les fosses de Carsac et la conservation des grains à l’Âge du Fer:
hypothèses et déductions”, in J. Guilaine et al., Carsac. Une agglomération
protohistorique en Languedoc, Tolouse, 257-260.
VAQUER, J. 1990: Le néolithique en Languedoc Occidental, París.
VAQUER, J. 1994: “Une possible structure de cuisson de céramiques sur le site de
Nôtre-Dame-de-Marceille à Limoux (Aude)”, Terre cuite et société. XIVèmes
Rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes (Antibes, 1993)
Juan-les-Pins, Francia, 93-97.
VAQUER, J. 2011: “Les enceintes à fossés du Neolithique, du Chalcolithique et du
Bronze ancien dans la zone nord pyrénéenne”, Revista d’Arqueologia de
Ponent, 21, Lleida, 233-252.
VAQUERIZO, D.; QUESADA, F.; MURILLO, J. F. 1991: “Avance al estudio de los
materiales arqueológicos recuperados en el yacimiento ibérico del ‘Cerro de la
Cruz’ (Almedinilla, Córdoba)”, Anales de Arqueología Cordobesa, 2, Córdoba,
171-224.
VARRÓ, M. T. 1928: Del camp, traducció de Mn. S. Galmés, Barcelona.
VÁZQUEZ, J. M. 2004, Culturas distintas, tiempos diferentes y soluciones parecidas.
Ensayos de etnoarqueología, Pontevedra.
VÁZQUEZ, M. P. et al. 2006-2007: “El jaciment de la serra del Calvari (la Granja
d’Escarp, el Segrià, Lleida). Estat de la qüestió”, Revista d’Arqueologia de
Ponent, 16-17, Lleida, 63-110.
VELDE, P. van de 1973: “Ritual, skins and homer: the Danubian ‘Tan Pits’”, Analecta
Praehistorica Leidensia, 6, Leiden, Països Baixos, 50-65.
VENCL, S.; ZADÁK, J. 2010: “Keramický depot mohylové kultury strední doby
bronzové z Prahy 9-Bĕchovic”, Archeologické rozhledy, 62, Praga, 211-258.
308
VERDIN, F. et al. 1996-1997: “Coudounèu (Lançon-en-Provence, Bouches du Rhône):
une ferme-grenier et son terroir au Ve. siècle avant J.-C.”, Documents
d’Archéologie Méridionale, 19-20, Lattes, 165-198.
VERJUX, C. 2004, “Creuser pour quoi faire ? Les structures en creux au Mésolithique”,
Approches fonctionnelles en préhistoire, XXVe. Congrès Préhistorique de
France (Nanterre, 24-26 novembre 2000), Paris, 239-248.
VERMA, L. R. 1998: Indigenous technology knowledge for watershed management in
upper north-west Himalayas of India, Kathmandu, Nepal, FAO.
VERWERS, G. J. 1972: Das Kamps Veld in Haps in Neolithikum, Bronzezeit und
Eisenzeit, Leiden.
VICENTE, A. et al. 2007: “El yacimiento campaniforme del ‘Alto del Romo’
(Tarancon, Cuenca). Asentamiento calcolítico en la Mancha Alta”, Arse: Boletín
anual del Centro Arqueológico Saguntino, 41, Sagunt, País Valenciano, 37-73.
VIDAL, L.; PETITOT, H. 2003: “Pour une archéologie de la limite et du bornage;
donées antiques de la Gaulle Narbonnaise”, Actualités de la recherche en
histoire et archéologie agraires. Actes du colloque international AGER V
(Besançon 19-20 septembre 2000), Besançon, 79-96.
VIGNAUD, A. 1995: “L’occupation néolithique dans la cuvette de Caramany, moyenne
vallée de l’Agly (P. O.). Première approche”, X Col·loqui Internacional
d’Arqueologia de Puigcerdà (Puigcerdà y Osseja, 1994), Puigcerdà, Cataluña,
291-297.
VIGNAUD, A. 2001: “La Carrerassa”, Association Archéologique des Pyrénées-
Orientales: Bulletin, 16, Perpinyà, Cataluña Norte, decembre 2001, 14-15.
VIGNAUD, A. 2007: “Route de Canohès (ex Petit Prince)”, Bulletin de l’Association
Archéologique des Pyrénées-Orientales, 22, Perpinyà, Cataluña Norte, 32-34.
VIGNET ZUNZ, J. 1979, “Les silos à grains enterrés dans trois populations arabes: Tell
algerien, Cyrenaique et sud du lac Tchad”, in M. Gast y F. Sigaut, eds., Les
techniques de conservation des grains à long terme. Leur rôle dans la
dynamique des systèmes de cultures et des sociétés, I, París, 215-220.
VIKKULA, A.; SEPPÄLÄ, S. L.; LEMPIÄINEN, T. 1994: “The ancient field of
Rapola”, Fennoscandia archaeologica, 9, Helsinki, 41-58.
VILA, G. 2003: “Estructures agrícoles de ca n’Amat: un petit mas d’època moderna
(Viladecans, Baix Llobregat)”, II Congrès d’Arqueologia medieval i moderna a
Catalunya (Sant Cugat del Vallès, 18-21 d’abril de 2002), Barcelona, vol. II,
458-462.
VILAÇA, R. 2006, “Depósitos de bronze do território português. Um debate em
aberto”, O arqueólogo português, 24, Lisboa, 9-91.
VILLES, A. 1985: “Que savons-nous des structures d’habitat des âges du Bronze et du
Fer en France Septentrionale?”, Elements de pré et protohistoire européenne:
hommages à Jacques-Pierre Millotte, Besançon, 649-679.
VISY, Z. dir. 2003: Hungarian archaeology at the turn of the millennium, Budapest.
VITAL, J. et al. 2007: “Un autre regard sur le gisement du boulebard périphérique nord
de Lyon (Rhône) au Néolithique et à l’âge du Bronze, Secteurs 94.1 et 94.8”,
Gallia préhistoire, 49, París, 1-126.
VITRUVIO, M. 1995: Los diez libros de arquitectura, traducción directa del latín,
prólogo y notas por Agustín Blánquez, Barcelona.
VON NICOLAI, C. 2006: “Sakral oder profan? Späteisenzeitliche Einfriedungen in
Nordfrankreich und Süddeutschland”, Beitrage zur Ur- und Frühgeschichtlichen
Archäologie, 22, Leipzig.
309
VON NICOLAI, C. 2009: “Pour une ‘contextualisation’ des dépôts du deuxième àge du
Fer en Europe temperée”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 19, Lleida, 75-89.
WAGNER, P. 1985: “Holzbrücken und Opferplatz im Moor bei Riedstadt-Goddelau,
Bundesland Hessen” Fornvannen, 8, Stockholm, 221-241.
WAINWRIGHT, G. J. 1968: “The excavation of a Durotrigian farmstead near Tollard
Royal on Cranbourne Chase, Southern England”, Proceedings of the Prehistoric
Society, 34, Londres, 102-147.
WAINWRIGHT, G. J.; SPRATLING, M. 1973: “The Iron Age settlement of Gussage
All Saints”, Antiquity, 47, Cambridge, 109-130.
WATERBOLK, H. T. 1961: “Aardewerk uit de Hallstatt D-periode van Zeijen
(Drenthe)”, Helinium, 1, Wetteren, Bèlgica, 137-141.
WATERBOLK, H. T. 2009: Getimmerd verleden: sporen van voor- en vroeghistorische
houtbouw op de zand- en Kleigronden tussen Eems en IJssel, Groningen.
WATKINS, T. 1978-1980: “Excavation of an Iron Age open settlement at Dalladies,
Kincardineshire”, Proceedigs of the Society of Antiquaries of Scotland, 110,
Edinburgh, 122-164.
WATSON, P. J. 1979, Archaeological ethnography in Western Iran, Tucson, Estados
Unidos.
WATT, M. J. 1969, “Grain storage and marketing in the Somali Republic”, Tropical
Stored Products Information, 18, Slough, Reino Unido, 25-32.
WAWRUSCHKA, C. 1998-1999, “Die frühmittelalterliche Siedlung von Rosenburg im
Kamptal, Niederösterreich”, Archaeologia austriaca, 82-83, Viena 347-411.
WEBLEY, L.; TIMBY, J.; WILSON, M. 2007: Fairfield Park, Stotfold Bedfordshire:
later prehistoric settlement in the Eastern Chilterns, Oxford.
WEINER, J. 1998: “Drei Brunnenkästen, aber nur zwei Brunnen: eine neue Hypothese
zur Baugeschichte des Brunnens von Erkelenz-Kückoven”, in H. Koschik y B.
Beyer, dir.: Brunnen der Jungsteinzeit, Internationales Symposium in Erkelenz,
27-29 Oktober 1997, Köln, 95-112.
WERNER, A. 1990: “Backöfen der Jungsteinzeit. Vom Ausgrabungsbefund zur
originalgetrenen funktionstüchtigen Rekonstruktion”, in M. Fansa, dir.:
Experimentelle Archäologie in Deutschland 1990, Oldenburg, 126-130.
WERNER, A. 1991: “Reconstructions and experimental use of Late Neolithic bread
ovens”, Archéologie expérimentale: Tome 1, le feu, le métal, la céramique, Actes
du colloque international Experimentation en archeologie: bilan et perspectives
(Archéodrome de Beaune, 6-9 avril 1988), 210-213.
WERNER, H. 2000: “Eine spätslawische Siedlung von Dyrotz”, Führer zu
archäologischen Denkmälern in Deutschland, 37, Stuttgart, 213-217.
WIJK, I. M. van 2006: Een schlitzgrube in Sittard, Inventariserend veldonderzoek te
Sittard Rijksweg Zuid, gem. Sittard – Geleen, Archol. Archeologisch Onderzoek
Leiden, Rapport 52, Leiden.
WILLERDING, U. 1968-1998: “Getreidespeicherung”, in J. Hoops et al.: Realexicon
der germanischen altertumskunde, Berlín, 2ª edición, vol. 12, 11-30.
WILSON, D. R.; WRIGHT, R P. 1970: “Roman Britain in 1969”, Britannia, 1,
Londres, 269-315.
WILSON, G. L. 1917: Agriculture of the Hidatsa Indians. An indian interpretation,
Minneapolis, Estados Unidos.
WILSON, G. L. 1934, “The Hidatsa earthlodge”, Anthropological Papers of the
American Museum of Natural History, vol. 33 part V, New York, 339-420.
310
WINDL, H. J. 1974, “Bronzezeitliche Siedlungsobjecte aus Pulkau, p. B. Hollabrunn,
N.Ö.”, Annales Naturhistorisches Museum Wien, 78, Viena, Dezember 1974,
119-140.
WINDL, H. 1998: “Der Brunnen der Linearbandkeramik von Schletz/Asparn a. d. Zaya,
p. B. Mistelbach, im Nordosten Österreichs”, in H. Koschik y B. Beyer, dir.:
Brunnen der Jungsteinzeit, Internationales Symposium in Erkelenz, 27-29
Oktober 1997, Köln, 85-94.
WINGHART, S. 1985-1986, “Spätglockenbezerzeitliche Keramikdeponierungen von
Allershausen-Unterkienberg, Landkreis Freising”, Bericht der Bayerischen
Bodendenkmalpflege, 26-27, München, 81-91.
WOITSCH, J. 2009: “Vlastnosti a kvalita dřevěného uhlí vyrobeného při experimentu
ve Lhotě na Křivoklátsku”, Archeologia Technica, 20, Brno, República Checa,
46-53.
WOLFF, G. 1911: “Neolitische Brandgraber in der Umgebung von Hanau”,
Praehistorische Zeitschrift, 3(1/2), Leipzig, 1-51.
WOOD, J. 2000: “Food and drink in european prehistory”, European Journal of
Archaeology, 3 (1), Londres, 89-111.
WOODWARD, A.; WOODWARD, P. 2004: “Dedicating the town: urban foundation
deposits in Roman Britain”, World Archaeology, 36, Basingstoke, Reino Unido,
68-86.
WOOLHOUSE, T. 2007: A Late Bronze Age hoard and Early Iron Age boundary at
Lodge Farm, Costessey, documento accesible en http://archaeologydataservice.
ac.uk/archiveDS/archiveDownload?t=arch-481-1/dissemination/pdf/archaeol7-
57935_1.pdf, consultado en febrero de 2014.
WOREDE, M.; TESEMMA, T.; FEYISSA, R. 1999, “Keeping diversity alive: an
Ethiopian perspective”, in S. B. Brush, Genes in the field: On-farm conservation
of crop diversity, Canadá.
WRIGHT, J.; POWELL, A. B.; BARCLAY, A. 2009: Excavation of prehistoric and
Romano-British sites at Marnel Park and Merton Rise (Popley) Basingstoke,
2004-8, Salisbury.
YRIARTE, C. 1877: “De Ravenne à Otrante”, Le tour du monde, 34, París, segundo
semestre 1877, 209-288.
ZACH, R. 1979: “Die Pechölsteine im östlichen Muhlviertel”, Oberösterreichische
Heimatblätter, 33, Linz, 109-110.
ZAPATA, L.; BALDELLOU, V.; UTRILLA, P. 2008: “Bellotas de cronología neolítica
para consumo humano en la Cueva de Chaves (Bastarás, Huesca)”, in M.S.
Hernández, J.A. Soler y J.A. López, eds.: Actas del IV Congreso del Neolítico
Peninsular (Alicante, 27-30 noviembre 2006), vol. I, 402-410.
ZÁPOTOCKÝ, M. 2008: “Badenská a řivnáčská kultura v severozápadních Čechách”,
Archeologické Rozhledy, 60, Praga, 383-458.
ZBYSZEWSKI, G. et al. 1976, “Découverte d’un silo préhistorique près de Verdelha
dos Ruivos (Vialonga), Portugal”, Madrider Mitteilungen, 17, Mainz am Rheim,
Alemania, 76-78.
ZEEB-LANZ, A. et al. 2007: “Schimmlpfennig, Außergewöhnliche Deponierungen der
Bandkeramik – die Grubenanlage von Herxheim. Vorstellung einer Auswahl
von Komplexen mit menschlichen Skelettresten, Keramik und anderen
Artefaktgruppen”, Germania, 85, Frankfurt am Main, 199-274.
ZEIST, W. van; GUILAINE, J.; GASCÓ, J. 1983: “L’orge du Bronze moyen de la
grotte des Cazals (Sallèles-Cabardès, Aude)”, Bulletin de la Société
prehistorique française, 80 (4), París, 117-118.
311
ZIEGFELD, A. 1922-1929, “Speicher zur Nahrung”, in L. Frobenius y R. von Wilm,
eds.: Atlas africanus, Heft 2, Munich.
ZIMMERMANN, W. H. 1981: “Archäologische Befunde frühmittelalterliche
Webhäuser. Ein Beitrag zum Gewichtswebstuhl”, Textilsymposium Neumünster
1981, Archäologische Textilfunde, Neumünster, Alemania, 109-135.
ZIMMERMANN, W. H. 1991: “Erntebergung in Rutenberg und Diemen aus
archäologischer und volkskundlicher Sicht”, Néprajzi Értesitö, 71-73, Budapest,
1989-1991, 71-104.
ZIMMERMANN, W. H. 1992: “The ‘helm’ in England, Walles, Scandinavia and North
America”, Vernacular Architecture, 23, York-Leeds, Inglaterra, 34-43.
ZIMMERMANN, W. H. 1999 a: “Why was cattle-stalling introduced in prehistory?
The significance of byre and stable and of outwintering”, in C. Fabech y J.
Ringtved, eds.: Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in
Århus, Denmark, May 4-7 1998, Hojbjerg, Dinamarca, 301-318. ZIMMERMANN, W. H. 1999 b: “Favourable conditions for cattle farming, one reason
for the Anglo-Saxon migration over the North Sea? About the byre’s evolution
in the area South and East of the North Sea and England”, in H. Sarfatig, W.J.H.
Verwers y P.J. Woltering, eds.: In discussion in the past. Archaeological studies
presented to W.A. Van Es. Zwolle-Amersfoort, 129-144.
313
Resum
FOSSES, SITGES I ALTRES COSES. CATÀLEG D’ESTRUCTURES
PREHISTÒRIQUES D’EUROPA
Aquest llibre és un catàleg d’una seixantena d’estructures que ens podem trobar en
una excavació de la prehistòria, on es busquen aquells elements que permeten
identificar la funció que tenien. Es tracta d’un enfocament multidisciplinar que
combina dades de l’agronomia, l’etnografia i l’arqueologia.
He procurat que la identificació de la funció d’una fossa es fes de la manera més
“natural” que he trobat, a través de la forma, del contingut o d’algunes
característiques fàcilment verificables. Tot i l’esforç que he fet, moltes estructures
continuen essent difícils de definir o fins i tot són controvertides: en trobarem una
bona colla d’exemples al llarg d’aquest llibre.
Començarem classificant les estructures en positives i negatives. Com és sabut, les
estructures positives són aquelles que estan formades per l’aportació de material
(sediment, pedres, fang), mentre que les negatives són retalls al substrat que forma la
base del jaciment. Al seu torn, les estructures positives es classificaran pel tipus de
material que la composa: pedra o fang. D’altra banda, les estructures negatives es
classificaran per la seva forma, després pel seu contingut o per algunes
característiques específiques (per ex. la rubefacció de les parets).
Construccions Amb caràcter general, les construccions es poden classificar en funció del material
principal que s’utilitza per fer les parets, el que ens permet parlar de cases de pedra,
de fang o de fusta. Si són de tècnica mixta, és a dir, si s’utilitzen materials diferents,
prima el principal. Les teulades gairebé sempre són de matèria vegetal (troncs d’arbre,
branques, palla...).
Cases de pedra. Les cases de pedra poden tenir les parets formades de pedra seca, on
no s’utilitza cap mena d’aglutinant per lligar les pedres, o de pedres lligades amb fang.
Les cases de parets de pedra es troben als llocs on abunda la pedra, com a la
Mediterrània.
Cases de fang. En la construcció amb fang es distingeixen distintes tècniques: toves (en
castellà adobe), tàpia (en castellà, tapial), terra pastada (en francès, bauge) i fang amb
ànima de cistelleria (en francès, torchis, anglès wattle and daub). Sovint les cases fetes
amb toves o amb tàpia tenen un sòcol de pedra seca que evita la pujada d’humitat del
terra.
314
Cases de fusta. Són les cases que tenen les parets formades per pals de fusta clavats al
terra que suporten el pes de la teulada. Les parets poden estar formades
exclusivament per troncs però és molt corrent que es formi un canyís amb branques
ordides recobert per una capa de fang (torchis). En arqueologia les cases de fusta es
detecten per la troballa de forats de pal disposats de forma regular o bé de rases de
fundació amb forats de pal.
Magatzems i graners. El graner és una habitació o un edifici destinat a emmagatzemar
tot tipus de grans de cereals i lleguminoses. S’utilitzava preferentment per a
emmagatzemar grans volums de cereals i lleguminoses a curt i a mitjà termini. El
graner podia prendre moltes formes, ja que es pot tractar d’un edifici independent o
d’una habitació alta de la casa. En aquest treball es distingeixen graners amb calassos,
graners sobre pals, graners sobre pedres i graners sobre murs paral·lels. Al capítol 2
trobareu una descripció de cada tipus de graners.
TIPUS FORMA ELEMENTS IDENTIFICADORS
Cases de pedra Circular, oval, rectangular... Amb murs de pedra
Cases de fang Circular, oval, rectangular... Amb murs de fang
Cases de fusta Circular, oval, rectangular... Amb murs de troncs de fusta
Magatzems i graners Circular, rectangular Variants: - Amb calassos - Sobre pals de fusta - Sobre pedres - Sobre parets
Taula 1.1: Tipus de construccions documentades a la prehistòria d’Europa.
Estructures positives
Estructures de pedra
Les estructures de pedra solen ser empedrats que poden correspondre a alguna de les
estructures que descric a continuació, ordenades de major a menor extensió.
Eres, àrees de batuda. Les eres són els llocs on es baten els cereals i les lleguminoses.
Ordinàriament consisteixen en places de planta circular de diàmetre gran (uns quinze
metres en les eres tradicionals). Poques vegades a la prehistòria un excavador ha
identificat una era, però com que entre les tradicionals n’hi ha alguna d’empedrada
crec que almenys cal fer-ne esment aquí.
Pallers. Els pallers tradicionals són piles de palla, normalment acumulada a partir d’un
pal central. En algunes regions els pallers tradicionals tenen la part de dalt protegida
amb una capa de fang. Tanmateix, en molt poques ocasions s’ha identificat un paller
d’època prehistòrica, tal com veurem més endavant.
Murs de pedra. Es tracta de murs fets principalment amb pedres, que poden ser de
pedra seca (si no tenen cap element que les lligui) o poden anar lligats amb fang, calç o
algun altre aglutinant que uneixi les pedres.
315
Pedrissos. El pedrís és una paret de poca alçada (típicament uns 0,5 m) adossada a una
altra, que serveix de relleix on posar molins, tenalles i tota mena d’eines. Una variant
del pedrís és el cantirer, que és un pedrís amb petites depressions que serveixen per
enquibir-hi la base de les tenalles. Val a dir que també hi ha pedrissos i cantirers de
fang.
Bases de graner. Són empedrats de forma generalment circular que serveixen de
suport a un graner de fusta. Aquestes estructures es troben a l’exterior i són de forma i
mida variable. En trobareu exemples al paràgraf “Magatzems i graners” del capítol 2.
Bases de sitja elevada. Es tracta d’empedrats de forma circular o rectangular que
poden estar dins de les cases o a l’exterior. Entre les pedres i a sobre d’elles (si s’ha
conservat) hi ha d’haver una capa d’argiles decantades i l’inici de les parets de fang. En
trobareu més dades al capítol 4.
Soleres de llar de foc. Algunes llars de foc tenen una solera formada per còdols de
pedra que tenen la missió d’emmagatzemar l’escalfor del foc que tenen a sobre i
deixar-lo anar poc a poc per coure lentament els aliments. Aquestes soleres solen ser
de planta circular i tenir un diàmetre pròxim als 0,60 m, malgrat que també se’n
coneixen d’ovalades i fins i tot d’una mica irregulars.
Calassos i raconeres. El calàs és un departament de poca alçada dins del graner o en
una habitació de la casa que serveix per contenir el gra en piles. Es pot fer de pedra o
de fang. El calàs de pedra es forma amb lloses posades verticalment que delimiten un
espai. Si se situa en un racó d’una habitació s’anomena raconera.
Suports de molins. Els suports de molins consisteixen en una estructura de pedra o de
fang que serveix per fixar el molí a terra, per recollir la farina o per elevar el molí del
terra i fer-lo més accessible.
Suports de contenidor. De planta circular i de petit diàmetre, es tracta de pedres que
serveixen de suport d’una tenalla o d’un cistell. Atenció perquè més avall parlarem
dels suports de contenidor com a estructures negatives.
TIPUS FORMA ELEMENTS IDENTIFICADORS
Era Circular Empedrat de gran diàmetre
Paller Circular Empedrat gran
Mur de pedra Allargada Pedres alineades i empilades
Pedrís Allargada Mur de poca alçada
Base de graner Generalment circular Empedrat
Base de sitja elevada Circular o rectangular Empedrat amb restes de fang
Solera de llar de foc Circular o quadrada Conjunt de pedres o còdols Cendres i carbons
Calàs o raconera Circular o quadrada Lloses posades verticalment
Suport de molí Circular Empedrat damunt del qual es troba un molí
Suport de contenidor De planta circular i petit diàmetre Cercle de pedres de petit diàmetre
Taula 1.2: Estructures positives de pedra.
316
Estructures de fang
Hom coneix un bon nombre d’estructures fetes amb fang. Des de sitges elevades,
calassos, forns, llars de foc, etc. Noteu que en algun cas repeteixo les mateixes
estructures que les de pedra. Això és degut a que hi ha estructures que es poden fer
amb pedres o amb fang. Les descric per ordre de les més grosses a les més petites.
Sitges elevades per cereals. És una sitja que es troba per sobre del nivell del terra. No
hi ha unanimitat entre arqueòlegs, etnògrafs i agrònoms sobre quina diferència hi ha
entre un graner i una sitja elevada. M’he trobat que una mateixa construcció pot ser
descrita per un autor com a graner i per un altre com a sitja. A falta d’un consens, vaig
proposar de reservar el mot “graner” a les construccions per guardar el gra fetes amb
fusta i fibres vegetals i el mot “sitja elevada” per les fetes amb fang i els seus derivats
(Miret 2010: 52-53). Noteu que una sitja elevada de fang pot tenir una base de pedra
(veg. més amunt).
Pedrissos. Com hem dit més amunt, és una paret de poca alçada adossada a una altra,
que serveix de relleix on posar molins, tenalles i tota mena d’eines. El pedrís, malgrat
que té un nom relacionat amb “pedra”, pot ser de pedra o de fang.
Forns de ceràmica de volta. Un dels tipus de forns de ceràmica més coneguts són els
forns de volta amb doble cambra, amb una cambra de foc i una cambra de cocció
separades per una graella amb forats. Algunes vegades ens trobem forns bastant ben
conservats, però sovint identifiquem els forns de ceràmica per la troballa de fragments
de la graella de fang.
Forns domèstics de volta. Els forns domèstics (forns per coure pa i altres aliments, que
es troben dins les cases o al seu voltant) es poden dividir entre forns de volta i forns
excavats al terra. En el primer cas són estructures positives i en el segon, negatives. Els
forns de volta es construeixen amb una malla de branques que suporten unes parets
d’argila de forma semiesfèrica o de tronc de con. Per coure el pa, s’encén un foc a
dintre i quan s’arriba a la temperatura desitjada es retiren les cendres i els troncs per
cremar i s’hi posa el pa o els aliments que s’hi han de coure. En una excavació a
vegades trobem la base dels forns però sovint només identifiquem fragments de
parets de fang abocats dins d’una fossa d’escombraries.
Calassos i raconeres. El calàs és un departament de poca alçada fet amb fang pastat o
fang amb una ànima de cistelleria que serveix per contenir el gra. La raconera és un
calàs que se situa en un racó d’una habitació i serveix per conservar gra o altres
elements. Pot ser format per dues parets rectes o una paret corba en quart de cercle.
Llars de foc. Hi ha llars de foc que presenten una solera de fang que els serveix de base
i retorna l’escalfor del foc encès a sobre. A sota poden tenir una capa de fragments de
ceràmica o de còdols de pedra.
317
TIPUS FORMA ELEMENTS IDENTIFICADORS
Sitja elevada Circular o quadrada Parets de fang pastat o de torchis
Pedrís Allargat Mur de poca alçada Pot tenir concavitats per suportar tenalles
Forn de ceràmica de volta Circular o quadrada Dues cambres separades per una graella de fang cuit Parets de fang cuit
Forn domèstic de volta Circular Solera de fang i pedres Parets de fang cuit
Calàs o raconera Circular o quadrada Parets de fang de poca alçada Dins d’una casa o graner
Llar de foc Circular o quadrada Solera de fang Carbons i cendres
Taula 1.3: Estructures positives de fang.
Estructures negatives Més amunt ja he definit les fosses o estructures negatives. Ara només vull assenyalar
que les estructures negatives poden ser profundes o somes (de poca profunditat).
Primer tractarem les estructures profundes, que són les que tenen una profunditat
superior a l’amplada, i veurem que es poden classificar en funció de la seva planta en
circulars, rectangulars, ovals i allargades. Més endavant parlarem de les estructures
somes, de les de formes especials (normalment fosses industrials, destinades a obtenir
algun producte) i de les de forma inespecífica, definides pels objectes que s’hi troben.
Estructures profundes, de planta circular
En primer lloc començarem parlant de les estructures negatives profundes, i dins
d’elles, les que presenten planta circular. Les he ordenades pel seu diàmetre, de major
a menor.
Sitges subterrànies per cereals. Es pot considerar el tipus de fossa més corrent dins
dels poblats prehistòrics europeus excepte en els jaciments amb cases de fusta, on
l’estructura més nombrosa és el forat de pal. Quant a la forma, la recerca de
bibliografia agronòmica, etnogràfica i arqueològica posa de manifest que les sitges per
emmagatzemar cereals són les úniques estructures subterrànies que presenten
morfologies troncocòniques, ovoides o en forma d’ampolla. També són força corrents
les cilíndriques, però aquesta morfologia és compartida per molts altres tipus de fossa,
el que obliga a buscar altres elements per identificar correctament una sitja per
cereals. Altres criteris que permeten identificar una sitja són: 1) una anàlisi carpològica
del sediment del fons de la sitja on apareguin granes de cereal, 2) el recobriment de
fang de les parets que es fa per impermeabilitzar-la millor, 3) una lleugera rubefacció
318
de les parets, causada per la crema de residus d’una utilització anterior, 4) presència
de lloses circulars de pedra o tapadores de fang, etc.
Sitges amb ceràmiques senceres. Les sitges amb ceràmiques senceres són sitges per
cereals que quan es troben buides de gra (normalment a l’estiu) s’utilitzen per
conservar aliments dins de ceràmiques. S’identifiquen per la presència de ceràmiques
senceres al fons d’una sitja. Les ceràmiques han de ser preferentment tenalles
d’emmagatzematge, que és l’element clau que les diferencia dels amagatalls domèstics
i de les fosses rituals.
Sitges semisubterrànies per cereals. En les sitges semisubterrànies el gra es troba part
sota terra i part pel damunt del terra. En etnografia no són gaire corrents i en
arqueologia cal notar que resulten difícils d’identificar perquè la base que perviu és
una cubeta o una fossa cilíndrica poc profunda, difícil de distingir d’altres tipus de
fosses.
Sitges per tubercles. La sitja per tubercles és pròpia d’altres latituds. A Europa no es
documenta amb seguretat fins a les acaballes de l’edat mitjana.
Sitges per farratges. La sitja per farratges no es generalitza fins al segle XIX, malgrat
que alguns autors pensen que es podria utilitzar ja a l’edat del ferro.
Pous. És un cilindre de profunditat notable que arriba des de l’antiga superfície del
terra fins a la capa freàtica, on es troba l’aigua. La profunditat és gairebé sempre
superior als 2 o 3 m, i hi ha casos de pous neolítics de fins a 15 m. Els d’època posterior
poden anar més avall encara. Generalment presenten la part baixa de les parets
recobertes amb troncs o murs de pedra seca. Els prehistoriadors centreeuropeus
distingeixen diversos tipus de pous: Kastenbrunnen, Röhrenbrunnen, wickerwork, etc
en funció de l’estructura que impedeix l’ensorrament de les parets.
Fosses amb llit de sorra. Es tracta d’un tipus d’estructura rara en prehistòria (no en
conec cap exemplar segur) però que es troba ben descrita pels antics agrònoms i per
l’etnografia. Es tracta de fosses cilíndriques o cúbiques que tenen a la base una capa
de sorra on es dipositen els aliments que es volen conservar (fruites, tubercles, fruits
secs...).
Contenidors de líquids. Es tracta de fosses cilíndriques que eren recobertes per una
pell i eren utilitzades per contenir líquids com el sèrum de la llet. No conec exemplars
prehistòrics europeus i només tinc informacions provinents de l’etnoarqueologia.
Fosses de fermentació. Són fosses recobertes de fulles on fermenten alguns fruits i
tubercles, permetent d’aquesta manera que aquests productes es puguin conservar
més temps. S’utilitzen sobretot en zones tropicals i són desconegudes a Europa.
Sitges per fruits secs. Les poques sitges prehistòriques per conservar fruits secs que
coneixem són de forma cilíndrica i de dimensions més modestes que les sitges per
cereals. Es coneixen també exemplars etnogràfics de planta rectangular. En
arqueologia les sitges per fruits secs s’identifiquen per la troballa de restes de fruits
secs (generalment carbonitzats) dins d’una petita fossa cilíndrica.
319
Tenalles enterrades fins al coll. Es tracta de tenalles que s’enterren fins al coll en
fosses cilíndriques amb la base normalment còncava i ajustada a la forma del vas. Les
tenalles enterrades fins al coll contenien líquids com vi, oli o aigua però d’acord amb
dades etnogràfiques també podien conservar algunes fruites.
Morters fets a terra. És un tipus de morter que consisteix en un simple clot fet al terra,
on es dipositen les llavors que es volen decorticar utilitzant un bastó o una maça de
fusta. Les mides són modestes, 0,30 o 0,40 m de diàmetre i una profunditat semblant.
Forats de pal. És un tipus d’estructura que permet identificar les cases de fusta.
Consisteix en un cilindre de diàmetre reduït i una profunditat diverses vegades el
diàmetre. També pot servir com a fonamentació d’una palissada o altres estructures
com ponts, pals de paller, etc.
Estructures profundes, de planta rectangular o oval
Hi ha poques estructures negatives de planta rectangular. Poden ser rectangulars els
pous, les sitges (de tot tipus), els fons de cabana o fins i tot alguns graners
semisubterranis. Quan en una excavació prehistòrica trobem una fossa de planta
rectangular en principi hem de pensar que es tracta d’una cava.
Caves. En prehistòria la cava és una fossa de planta rectangular o oval, encara que es
coneixen també caves en forma de corredor amb les parets recobertes de pedres. Les
caves s’utilitzaven per conservar aliments de tot tipus. Els aliments es poden posar a la
cava dins de ceràmiques, en bótes, caixes, en sacs, penjats, etc. La conservació dels
aliments a la cava es basa en la major estabilitat de temperatures que hi ha sota terra,
especialment en la frescor que hi trobem els mesos d’estiu.
En alguns jaciments es coneixen caves que tenien un caixó de fusta que evitava el
contacte dels aliments amb les parets de la fossa.
Estructures profundes, de planta allargada
Les fosses de planta allargada es poden classificar de moltes maneres. Aquí he posat
primer les fosses relacionades amb els poblats i després les estructures agràries i
naturals.
Caves. Més amunt he dit que un tipus de caves eren en forma de corredor amb les
parets murades.
Rases de fundació. Es tracta de rases que fonamenten un mur de pedra seca o una
paret feta amb troncs portants. Les rases de fundació, si van associades a forats de pal,
ens permeten definir les cases de fusta.
Tancats i palissades. Els tancats i les palissades es detecten per alineaments de petits
forats de pal o de rases de fundació més estretes que les d’un mur. Els tancats poden
ser per al bestiar o per delimitar un poblat. Les palissades poden tenir funció de
defensa quan es troben associades a valls i fossats.
320
Valls i fossats. Solen delimitar els poblats, s’associen a palissades i normalment se’ls
atribueix una funció defensiva. Els fossats neolítics molt sovint són de tipus discontinus
i es disposen un davant de l’altre.
Marques d’arada. Són les marques que deixa l’arada al substrat d’un camp de conreu.
Es tracta de petites rases paral·leles que s’orienten al llarg del camp i que sovint són
travessades per altres marques en direcció ortogonal. Normalment les arades
modernes esborren les marques deixades per les arades més antigues de tal manera
que moltes marques d’arada prehistòrica s’han preservat sota túmuls prehistòrics que
segellen un camp de conreu més antic.
Límits de parcel·la. Són rases que delimiten un antic camp de conreu. Molt sovint els
coneixem a través de fotografies aèries o d’altimetria làser, permetent detectar antics
parcel·laris. Són diverses les regions de l’Europa temperada en les quals es coneixen
parcel·laris prehistòrics, coneguts normalment amb el nom de “camps celtes”.
Canals de drenatge. Són canals que recullen l’aigua d’un poblat o d’un camp de conreu
i la deriven cap a un riu o torrent. Es poden detectar per fotografia aèria o directament
per excavació.
Paleocanals. Són antics xaragalls per on discorria l’aigua de pluja que han estat coberts
pels terrassaments agrícoles. Quedi clar que no es tracta d’estructures antròpiques,
sinó d’elements naturals. Si s’inclouen en aquest treball és perquè ens els podem
trobar en una excavació arqueològica.
TIPUS FORMA ELEMENTS IDENTIFICADORS
Sitja subterrània per cereals Cilíndrica, troncocònica, ovoide o en forma d’ampolla
Grans de cereal carbonitzats Recobriment de les parets d’argila Lleugera rubefacció de les parets Empremtes de grans Presència de tapadores
Sitja amb ceràmiques senceres Cilíndrica, troncocònica, ovoide o en forma d’ampolla
Ceràmiques d’emmagatzematge senceres
Sitja semisubterrània per cereals Cubeta cilíndrica Grans de cereal carbonitzats
Sitja per tubercles Cilíndrica
Sitja per farratges Cilíndrica o allargada
Pou Cilíndrica Gran profunditat, fins a la capa freàtica Elements de protecció a la part baixa (troncs, murs de pedra)
Fossa amb llit de sorra De planta circular o quadrada Capa de sorra o de cendra al fons
Contenidor de líquids Cilíndrica
Fossa de fermentació Cilíndrica
Sitja per fruits secs Cilíndrica Fruits secs carbonitzats
Tenalla enterrada fins al coll Cilíndrica amb la base còncava Tenalla conservada bastant sencera (més de la meitat)
Morter fet a terra Cilíndrica Dimensions reduïdes Capa d’argila a les parets
321
Forat de pal Cilíndric, estret i profund Sediment amb carbons o amb matèria orgànica (coloració fosca) Pedres de falca
Cava De planta rectangular, oval o allargada
Es poden conservar les tenalles que contenia Pot tenir una caixa de fusta Pot tenir les parets murades
Rasa de fundació Allargada Associada a un mur
Tancat o palissada Allargada Línea de forats de pal o rases de fundació que delimiten un espai Pot anar associat a un fossat
Vall o fossat Allargada Solen delimitar un poblat Poden anar associats a una palissada
Marques d’arada Allargada Petits canals en la direcció del costat llarg del camp i travessers
Límit de parcel·la Allargada Solen ser rectilinis i delimiten un camp rectangular
Canal de drenatge Allargada Poden trobar-se en un espai d’hàbitat o delimitar camps de conreu
Paleocanal Allargada Antics xaragalls formats per la naturalesa
Taula 1.4: Estructures negatives profundes, més fondes que amples.
Estructures somes (de poca profunditat)
Continuant amb les estructures negatives, exposo a continuació algunes estructures
regulars que es caracteritzen per una profunditat escassa. Les ordeno de més a menys
extenses.
Basses. Es tracta de grans depressions, normalment properes als poblats, on s’acumula
l’aigua de pluja. Al fons de la bassa es detecten capes d’argila i de llims arrossegats per
l’aigua. Si es fa un estudi del sediment es poden trobar esquelets de diatomees i altres
organismes propis de les aigües estanyades. En alguns casos s’han trobat al fons
ceràmiques que se suposa que eren utilitzades per extreure aigua i es van perdre.
Fons de cabana. És un tipus d’estructura clàssic i bastant controvertit. Correspon a una
cabana que té el terra en una fossa regular. En alguns casos pot correspondre a una
vivenda sencera però els exemples prehistòrics europeus apunten sovint a una finalitat
concreta: taller, corral, magatzem, etc. Fins als anys 1980 es donava el nom de “fons
de cabana” a qualsevol estructura negativa.
Forns amb pedres calentes. És un tipus especial de forn consistent en una fossa
circular o allargada en la qual es couen els aliments per l’addició de pedres molt
calentes que es treuen d’un foc que es troba a prop o dins de la mateixa fossa. Els
aliments s’emboliquen amb fulles i es couen lentament. Els estudis etnogràfics
indiquen que els forns amb pedres calentes s’utilitzen sobretot en festes i banquets, ja
322
que és un forn que permet rostir un animal sencer i en canvi resulta poc apte per coure
les petites quantitats d’aliment que es necessiten en el dia a dia.
Fosses de combustió. A vegades les llars de foc es fan en cubetes que serveixen per
concentrar el foc sobre el recipient que es cou. Les fosses de combustió es detecten
quan es troba una cubeta amb les parets rubefactades amb l’interior ple de cendres i
de carbons.
Suports de contenidor. Es tracta d’una petita concavitat amb el fons pla o còncau que
servia per aguantar una tenalla. Sovint per ajustar el cul de la tenalla a la forma de la
fossa s’utilitzava sorra o bé pedres de falca.
TIPUS FORMA ELEMENTS IDENTIFICADORS
Bassa De tendència circular i gran diàmetre
Pot tenir un canal de drenatge que hi porti l’aigua Llims al fons
Fons de cabana Circular o rectangular Terra pla Pot tenir estructures domèstiques com llars de foc, forns, calassos, etc
Forn amb pedres calentes Circular o rectangular allargat Pedres termoalterades Pot tenir grans carbons
Fossa de combustió Circular Rubefacció de les parets Carbons i cendres
Suport de contenidor Circular amb la base còncava Base d’una tenalla in situ Pedres de falca
Taula 1.5: Estructures negatives poc profundes
Estructures de formes especials
Es tracta de fosses que s’identifiquen per les diferents formes que presenten, ja que
poden ser cilíndriques, en forma d’embut, allargades, etc. Moltes d’aquestes fosses
servien per elaborar algun producte. En algunes d’elles es detecta la presència del
producte que s’obtenia o les seves escòries. Sovint en l’obtenció d’aquest producte hi
intervé el foc i llavors hi detectem carbons, cendres i rubefaccions.
Forns domèstics de fossa. És un forn que s’excava en una paret lateral d’un fons de
cabana. La majoria d’exemples que es coneixen a Europa són d’època medieval, però
n’hi ha algun de més antic. La planta sol ser circular i les parets es tanquen en una
volta.
Clots per extreure argila. Són fosses d’aparença irregular però que si ens fixem bé
surten de la combinació de diverses fosses ovals. Cada fossa oval representa un operari
que extreu la terra que té al voltant (el que li dóna el braç, típicament 1,5-2 m d’eix
major) amb un front abrupte al davant de l’operari i un front oposat no tan dret, per
on es retira el sediment. Les fosses es tallen entre elles i donen un terra que recorda
els cràters de la lluna. Fins als anys 1980 la majoria d’aquestes fosses es classificaven
com a fons de cabana.
323
Clots per decantar i pastar fang. Normalment són clots per extreure argila que
s’aprofiten per decantar o pastar el fang que s’utilitzarà en la construcció d’estructures
i edificis propers.
Forns de ceràmica de fossa. Una de les maneres de coure els vasos de ceràmica és en
forns en fossa. L’etnografia i l’arqueologia experimental ens mostren nombroses
formes possibles per aquests forns, des dels de forma cilíndrica (en cubeta) o els que
presenten un pou d’accés i una cambra de cocció excavada al terra.
Abocadors de ceràmica. En un taller de ceramista, es tracta dels llocs on es llencen les
ceràmiques que han sortit mal cuites o deformades. Pot ser una simple pila o una
fossa, normalment un antic clot per extreure argila. També s’aplica el nom sensu lato a
qualsevol acumulació de ceràmiques.
Ceràmiques soterrades. És un tipus d’estructura molt especial, fins al punt que no en
conec cap de segura a la prehistòria europea. La definició parteix dels antics tractats
d’agronomia, que diuen que es poden conservar fruites fresques i fruits secs dins de
ceràmiques tancades hermèticament i enterrades en un lloc sec.
Carboneres. Era l’estructura on s’obtenia el carbó necessari per alimentar els forns
metal·lúrgics, d’aquí que es cregui que es va desenvolupar sobretot a partir del
calcolític, malgrat que les primeres carboneres identificades amb seguretat
corresponen a l’edat del ferro. L’etnografia i la història de les tècniques ens mostren
dues maneres de fer carbó, en piles o bé en fosses. La carbonera es detecta per la
presència de nombrosos carbons d’espècies aptes per al carboneig, com són roures,
alzines, faig, pi, bruc, etc a la zona mediterrània, o vern, til·ler, auró, om, etc a l’Europa
temperada.
Forns de coure. N’hi ha de molts tipus. Cal distingir els forns de reducció, que obtenen
el coure a partir del mineral i se situen a les zones mineres, i els forns de fosa, que es
troben al taller de l’artesà bronzista i es localitzen prop dels centres de consum. Els
forns de reducció més coneguts consisteixen en una fossa quadrangular situada en un
lloc en pendent, amb parets de pedra i l’interior ple de carbons i escòries de coure. Els
forns de fosa es composen d’un gresol posat sobre una fossa on hi havia carbó vegetal
que era encès amb molta intensitat amb l’ajut del corrent d’aire provocat per una
manxa acoblada a una tovera. Els elements que identifiquen un forn de fosa són el
gresol, la fossa, la tovera i les escòries de metall.
Forns de ferro. Com en el coure, s’han de distingir d’una banda els que servien per a
obtenir ferro del mineral (forns de reducció) dels forns de fosa o fornals, que trobem al
taller del ferrer. En els forns de reducció s’obté el masser o esponja de ferro, el qual es
torna a escalfar a la fornal i es pica repetidament per obtenir ferro. Prop de la fornal
sol aparèixer l’enclusa, que és una pedra sobre la qual el ferrer picava el ferro.
Forns de calç. Mal documentats a la prehistòria, es coneixen sobretot per algun
experiment i més que res per informacions etnogràfiques i dels agrònoms antics.
324
Forns de pega. Tampoc ens han pervingut forns de pega prehistòrics que hagin estat
identificats i estudiats. Gairebé tota la informació que posseïm prové d’experiments i
d’informació etnogràfica.
Fosses d’adoberia. Són fosses problemàtiques, llargues i estretes, anomenades pels
alemanys Schlitzgruben. Abans es consideraven fosses per adobar les pells mitjançant
la immersió en líquids que contenien tanins però actualment hi ha tendència a
interpretar-les com a trampes de caça.
Clots per fumar pells. Es tracta de petites fosses on es cremaven matèries que
donaven molt de fum i servien per fumar les pells. Malgrat que són ben coneguts a
Amèrica del Nord, a Europa no en conec exemples.
Trampes de caça. És un tipus de fossa controvertida, ja que inclou les Schlitzgruben,
tipus de fossa particular trobada a molts llocs d’Europa, de forma allargada, profunda, i
molt sovint amb el fons amb depressions. Anys enrere era considerada una fossa
d’adoberia però actualment hi ha tendència a considerar-la una trampa de cacera.
Fosses de plantació. Són clots fets al terra dels antics camps de conreu que servien per
plantar ceps o altres arbres. Els ceps es planten en fileres mantenint unes
determinades distàncies entre elles a fi de facilitar el pas de l’arada. La majoria de
fosses i rases de plantació que coneixem són ja d’època romana, però se’n coneixen de
l’edat del ferro i alguna de més antiga a les illes del Mediterrani.
Clots d’arrencada d’arbre. Es tracta de fosses irregulars causades per la caiguda d’un
arbre arrossegat per la força del vent. En caure l’arbre, estira les arrels i s’emporta un
pa de terra en forma de D una mica irregular. Són fosses causades per la naturalesa
però ocasionalment són aprofitades per l’home.
TIPUS FORMA ELEMENTS IDENTIFICADORS
Forn domèstic de fossa De planta circular amb un pou d’accès
Intenses rubefaccions
Clot d’extracció d’argila Clot format per la combinació de diverses fosses ovals que es juxtaposen
El substrat ha de ser d’argiles
Clot per decantar i pastar fang Sol reciclar un clot d’extracció d’argila
Sol contenir fang decantat al fons
Forn de ceràmica de fossa Cilíndrica Lleugera rubefacció
Abocador de ceràmica Sol aprofitar una fossa preexistent
Acumulació de ceràmiques mal cuites o deformades
Ceràmica soterrada Format per la combinació de diverses fosses que es juxtaposen, de mides més modestes que els clots d’extracció d’argila
Carbonera De planta circular o quadrangular
Carbons aptes per al carboneig Poden trobar-se en un taller de ferrer o allunyats dels assentaments
Forn de coure De planta circular o quadrangular
Rubefacció de les parets Carbons Toveres
325
Gresols Escòries
Forn de ferro De planta circular o quadrangular
Rubefacció de les parets Carbons Toveres Escòries
Forn de calç Cilíndrica Rubefacció de les parets Restes de calç Proximitat d’una bassa per amerar la calç
Forn de pega Forma d’embut (i d’altres) Rubefacció de les parets Carbons
Fossa d’adoberia Forma en Y-V-W, llarga i estreta Acumulació de matèria orgànica, fòsfor, nitrogen, etc
Clot per fumar pells Cilíndrica amb la base còncava Presència de carbons que produeixen molt de fum Capa de fums a les parets
Trampa de caça Forma en Y-V-W, llarga i estreta Fora dels habitats Es presenten agrupades
Fossa de plantació Fosses situades a intervals regulars
S’identifiquen en ocasió de grans moviments de terres
Clot d’arrencada d’arbre En forma de D Parets irregulars
Taula 1.6: Estructures de forma especial
Estructures de forma inespecífica
Són estructures en les quals la forma de la fossa és indiferent, ja que les caracteritza el
seu contingut d’objectes. Sovint aprofiten fosses excavades amb altres funcions, tals
com sitges, forats de pal, fosses d’extracció d’argiles, etc.
Amagatalls o dipòsits. Els amagatalls són fosses (o de vegades, simples llocs) on
apareixen un nombre més o menys important d’eines, estris i béns que se suposa que
s’amagaven sota terra perquè no es necessitaven en aquell moment o potser perquè hi
havia una situació d’inseguretat que feia recomanable amagar béns valuosos. En un
treball anterior vaig classificar els amagatalls en domèstics, de distribució i tresors
(taula 1.7) (Miret 2010: 117-119).
Fosses rituals. Les fosses rituals són aquelles fosses que contenen al seu interior
elements que s’atribueixen a rituals màgico-religiosos o que s’identifiquen com a
ofrenes a les divinitats. N’hi ha de moltíssimes classes i en general són bastant
controvertides. A fi de no divagar excessivament amb un tipus d’estructures que es
presten a l’especulació, he optat per utilitzar els pocs coneixements que tenim de
l’època clàssica, on són coneguts alguns aspectes de la seva religiositat, i recular en el
temps a veure si el que trobem a la prehistòria es pot ajustar al registre arqueològic
que coneixem de l’època clàssica. Així he considerat els tipus següents (taula 1.7):
dipòsits de fundació, fosses amb ossos animals en connexió anatòmica, fosses amb
restes de banquets, fosses relacionades amb libacions, fosses amb elements de culte i
troballes als aiguamolls. Aquestes estructures es descriuen amb detall al capítol 8.
326
Fosses sepulcrals. El nombre d’estructures i construccions prehistòriques relacionades
amb la mort és molt ampli: sepulcres de corredor, cistes, túmuls, camps d’urnes,
hipogeus, sepulcres de fossa, etc. En aquesta monografia només s’estudien unes
poques estructures sepulcrals, com les sitges per a cereals reaprofitades com a lloc
d’enterrament, sepultures animals dins de tombes o necròpolis...
Clots per escombraries. A partir dels treballs etnoarqueològics de Hayden i Cannon
(1983) s’han de distingir dos tipus de clots d’escombraries. Els autors esmentats
sostenen que les deixalles sofreixen dos tipus de tries: En primer lloc la tria provisional
(provisional discard), en la qual les restes de menjar o les cendres van a un abocador
temporal com pot ser el femer, les ceràmiques trencades es guarden per si encara
poden ser utilitzades per donar de beure als animals o per protegir una planta de
l’hort, etc. De tant en tant, normalment un cop l’any, es fa la tria definitiva (final
discard): el contingut del femer es llença als camps de conreu i els objectes que no
poden ser aprofitats es llencen a qualsevol tipus de fossa que ha perdut el seu ús
original, sigui una sitja, un clot per extreure argila, un pou, etc, o a la llera d’un torrent.
327
TIPUS FORMA ELEMENTS IDENTIFICADORS
Amagatall o dipòsit domèstic Sol aprofitar una fossa preexistent
Ceràmiques de tot tipus, eines, molins, matèries primeres Dins dels assentaments
Amagatall o dipòsit de distribució Sol aprofitar una fossa preexistent
Sèries repetides de bronzes, de destrals de pedra o d’eines de sílex. Dipòsits de fonedor amb objectes trencats Allunyat dels assentaments
Tresor Sol aprofitar una fossa preexistent
Collarets, eines de bronze, monedes Més propi de temps històrics
Dipòsit de fundació En un forat de pal, una rasa de fundació o una fossa coberta pel paviment d’una casa
Pot contenir ceràmiques senceres, l’esquelet d’un animal sacrificat o monedes
Fossa ritual amb ossos d’animals en connexió anatòmica
Sol aprofitar una fossa preexistent
Esquelet total o parcial d’un animal sacrificat Dins d’un assentament o un santuari
Fossa ritual amb restes de banquets
Sol aprofitar una fossa preexistent
Deixalles de menjar de tipus excepcional (espècies poc corrents) Dins de santuaris o en necròpolis
Fossa ritual relacionada amb libacions
Sol aprofitar una fossa preexistent
Sèries de vasos d’ús individual (copes, bols)
Fossa ritual amb elements de culte
Sol aprofitar una fossa preexistent
Dipòsit d’objectes de culte (calderes, figuretes, vasos en miniatura...)
Troballes als aiguamolls Objectes de tot tipus llençats als aiguamolls o enterrats en les seves proximitats
Fossa sepulcral (en un assentament)
Sol aprofitar una fossa preexistent, generalment una sitja
Enterraments en sitges, sota les cases, etc Pot ser primari o secundari
Clot per escombraries Sol aprofitar una fossa preexistent
Tot tipus de deixalles
Taula 1.7: Fosses de forma inespecífica, caracteritzades pel seu contingut.
329
Résumé
TROUS, SILOS ET AUTRES.
CATALOGUE DES STRUCTURES PRÉHISTORIQUES D’EUROPE
Ce livre est le catalogue d’une soixantaine de structures qu’il est possible de trouver
lorsque l’on effectue des fouilles et des éléments qui servent à identifier leurs
fonctions. Il s'agit d'une approche multidisciplinaire qui combine les données de
l’agronomie, de l'archéologie et de l’ethnographie.
J’ai tenté d'identifier la fonction remplie par une fosse de la façon la plus «naturelle»
possible : par la forme, le contenu ou des caractéristiques facilement vérifiables.
Malgré mes efforts, de nombreuses structures restent difficiles à définir ou font même
l’objet de controverses : nous en trouverons un bon nombre d'exemples dans cet
ouvrage.
D'abord, nous classerons les structures en deux catégories : positives et négatives.
Comme on le sait, les structures positives sont constituées de matière ajoutée
(sédiments, pierre, terre), tandis que les négatives sont creusées dans le substrat qui
forme la base du gisement. Les structures positives seront, à leur tour, classées en
fonction du type de matériau utilisé soit : la pierre ou la terre. En outre, les structures
négatives seront classées selon leur forme, puis selon leur contenu ou selon des
caractéristiques spécifiques (par exemple la rubéfaction des murs).
Il existe des structures qui sont composées à la fois de pierres et de terre. C’est pour
cette raison qu’elles apparaissent à plusieurs reprises dans cet exposé.
Constructions En général, les constructions peuvent être classées selon le matériau principal utilisé
pour bâtir les murs, ce qui nous permet de parler de maisons en pierres, en terre ou en
bois. Si les techniques sont mixtes, c'est-à-dire, si les matériaux utilisés sont différents,
on retient le matériau principal. Les toitures sont presque toujours végétales (troncs
d'arbres, branches, paille...).
Les maisons en pierre. Elles sont formées de murs en pierres sèches, s’il n’y a pas de
liant pour tenir les pierres, ou en pierres liées par de la terre glaise. Les maisons ayant
des murs en pierre se trouvent dans les endroits où ce matériau abonde, comme en
Méditerranée (Fig. 2.3).
Maisons en terre. Quant à la construction des maisons en terre, il existe des
techniques différentes : adobe, pisé, bauge, torchis. Souvent les maisons en adobe ou
en pisé ont une base en pierres sèches qui empêche l’humidité de pénétrer à travers le
sol (Fig. 2.4).
330
Maisons en bois. Ce sont des maisons dont les murs sont construits avec des poteaux
en bois plantés dans le sol pour supporter le poids de la toiture. Les murs peuvent être
constitués exclusivement de poteaux, mais on trouve aussi, de façon assez habituelle,
des murs constitués d’une claie recouverte de terre glaise (torchis). En archéologie, on
identifie les maisons en bois quand on trouve des trous de poteaux disposés
régulièrement ou des fossés de fondation avec des trous de poteaux (Fig. 2.5 et 2.8).
Entrepôts et greniers. Le grenier est une pièce ou un bâtiment pour stocker toutes
sortes de céréales et de légumineuses. Il est, de préférence, utilisé pour stocker de
grandes quantités de céréales et de légumineuses à court et moyen terme. Le grenier
peut prendre de nombreuses formes : ce peut être un bâtiment isolé ou une pièce
haute de la maison. Dans ce travail, nous distinguerons les greniers à compartiments,
les greniers sur pilotis, les greniers sur pierres et les greniers sur murs parallèles. Au
chapitre 2, il y a une description de chaque type de granges (Fig. 2.10-2.12).
TYPE FORME ELEMENTS D’IDENTIFICATION
Maisons en pierre Circulaire, ovale, rectangulaire...
Avec des murs en pierre
Maisons en terre Circulaire, ovale, rectangulaire...
Avec des murs en terre
Maisons en bois Circulaire, ovale, rectangulaire...
Avec des murs en bois
Entrepôts et greniers Circulaire, rectangulaire... Variantes : - Sur des poteaux - Sur des pierres - Sur des murs
Tableau 1.1 : Types de construction documentés de l’Europe préhistorique.
Structures positives
Structures en pierre
Les structures en pierre sont généralement composées de pavements et peuvent
correspondre à l'une des structures que je décris ci-dessous, classées de la plus grande
à la plus petite.
Aires. Les aires sont les endroits où l’on battait les céréales et les légumineuses.
Normalement, ce sont des espaces circulaires de grand diamètre (environ 15 m pour
les aires traditionnelles). Il est rare de découvrir des aires de l’époque préhistorique,
mais parmi les aires traditionnelles, il y en a quelques-unes qui sont pavées. C’est pour
cette raison que je les cite ici.
Meules. Les meules de foin traditionnelles sont composées d’un pôle central autour
duquel s’entassent les couches de foin. Dans certaines régions, on recouvrait les
331
meules traditionnelles d’une calotte de terre pour les protéger. Cela dit, il est rare
d’identifier des bottes de foin remontant à la préhistoire (Fig. 6.4).
Murs en pierre. Il existe des murs en pierre sèche (quand il n’y a pas de liant) ou des
murs dont les joints sont faits avec de la terre glaise, de la chaux ou tout autre liant.
Banquettes. Une banquette en pierre est un mur de faible hauteur (le plus typique est
d'environ 0,5 m.) adossé à un autre mur, où l’on rangeait les meules, les pots et toutes
sortes d'outils. Il en existe une variante qui est munie de cavités et qui servaient à
loger la base des pots. Il y a aussi des banquettes en adobe, comme nous le verrons ci-
dessous.
Bases de grenier. Il s’agit d‘un pavement qui soutient un grenier en bois. Ces
structures sont situées à l'extérieur des maisons et ont des formes et des tailles
variables (Fig. 2.11).
Bases de silo surélevé. Il s’agit d’un pavement de forme rectangulaire ou circulaire qui
peut être situé à l'intérieur ou à l'extérieur d’une maison. Entre les pierres et au-dessus
de celles-ci, il doit y avoir un lit d'argile (s’il est conservé) et le début des murs en terre
(Fig. 4.3).
Foyers pavés. Certains foyers sont munis d’une sole formée de galets qui a pour
mission d’accumuler la chaleur du feu de cheminée et de, doucement, la dégager pour
permettre la cuisson (lente) des aliments. Ces chapes sont généralement circulaires et
ont un diamètre d’environ 0,60 m, mais on en connaît qui sont ovales et même un peu
irrégulières.
Compartiment à grains. Le compartiment à grains est un compartiment de faible
hauteur situé dans le grenier ou dans une pièce de la maison et qui sert à contenir le
grain en vrac. Il peut être en pierre ou en terre. Le compartiment est délimité par des
dalles placées verticalement. Il peut être situé dans le coin d’une pièce (Fig. 3.10, 1).
Support de meules. Les supports de meules sont une structure en pierre ou en argile
qui sert à fixer la meule au sol, à récupérer la farine ou à élever la meule pour la rendre
plus accessible (Fig. 3.14).
Support de contenant. Il a une forme circulaire et un petit diamètre et il est constitué
de pierres qui soutiennent un pot ou un panier. Les supports de contenant peuvent
aussi être des structures négatives, comme on le verra ci-dessous (Fig. 5.8).
TYPE FORME ELEMENTS D’IDENTIFICATION
Aire Circulaire Pavement de grand diamètre
Meule de paille Circulaire Pavement grand
Mur en pierre Allongée Pierres alignées
Banquette Allongée Mur de faible hauteur
Base de grenier Généralement circulaire Pavement
Base de silo surélevé Circulaire ou rectangulaire Pavement avec des traces de terre
Foyer pavé Circulaire ou carrée Groupe de pierres ou de galets Cendres et charbons
Compartiment à grains Circulaire ou carrée Dalles placées verticalement
332
Support de meule Circulaire Pavement au-dessus duquel on trouve une meule
Support de contenant Plan circulaire et petit diamètre
Cercle de pierres de petit diamètre
Tableau 1.2 : Structures en pierre positives.
Structures en terre
Il existe un certain nombre de structures en terre, comme les silos surélevés, les
compartiments à grains, les fours, les foyers, etc. On notera que, dans certains cas, on
retrouve les mêmes structures que celles décrites aux paragraphes précédents
(structures en pierre). En effet, il existe des structures qui peuvent être faites tant avec
des pierres qu’avec de la terre glaise. Elles sont classées, ci-après, de la plus grande à la
plus petite.
Silo surélevé pour le stockage des céréales. Il s'agit d'un silo situé au-dessus du niveau
du sol. Il n'existe pas de consensus parmi les archéologues, les ethnographes et les
agronomes sur ce qui fait la différence entre un grenier et un silo surélevé. La même
construction peut être décrite en tant que grenier par un auteur ou en tant que silo,
par un autre. Faute d’unanimité, j’ai proposé (voir Miret, 2010 : 52-53) de réserver le
mot « grenier » pour les bâtiments de stockage (de grains et de légumes) fabriqués en
bois et en fibres végétales et le mot « silo » pour ceux qui ont été faits en terre et
dérivés. (Notez qu'un silo en terre peut avoir une base en pierre voir ci-dessus) (Fig.
4.3).
Banquette. Comme nous l'avons dit plus haut, c’est un mur adossé, de faible hauteur,
qui sert à ranger les meules, les pots et toutes sortes d'outils. Il existe aussi des
banquettes en adobe, comme nous le verrons ci-dessous.
Fours de potier voûtés. Le type de four de potier le plus connu est voûté et constitué
de deux chambres : un foyer et une chambre pour la cuisson séparés par une grille
perforée. Nous trouvons parfois des fours à poterie en bon état de conservation, mais,
la plupart du temps, nous les identifions par la présence de fragments de grille en
argile (Fig. 10.8).
Fours domestiques voûtés. Les fours domestiques (fours pour la cuisson du pain et
autres aliments, situés à l'intérieur de la maison ou à proximité) peuvent être divisés
en fours voûtés et en fours creusés dans le sol. Dans le premier cas, ils sont positifs et
dans le second, ce sont des structures négatives. Les fours voûtés sont construits à
l’aide d’une maille en bois (branchages) qui soutient les parois en argile, de forme
hémisphérique ou tronconique (Fig. 3.5 et 3.6). Pour cuire le pain, un feu est allumé à
l'intérieur et, lorsque la température souhaitée est atteinte, les cendres et le bois sont
enlevés du four et on y place les pains ou les aliments à cuire. Au cours d’une fouille,
on trouve parfois la base d’un four, mais, le plus souvent, on ne fait qu’identifier
quelques fragments de murs en argile dans une fosse à déchets.
333
Compartiment à grains. Fabriqué en argile, le compartiment à grains est plutôt bas et
sert à stocker les céréales (Fig. 3.10, 2). Quelquefois, on peut le trouver dans le coin
d'une pièce. Il peut être formé de deux parois verticales ou d’une paroi courbe
formant un quart de cercle.
Foyers. Certains foyers sont recouverts d’une dalle en argile qui renvoie la chaleur du
feu vers le haut. Sous l’argile, il peut y avoir parfois une couche de tessons ou de galets
(Fig. 3.1).
TYPE FORME ELEMENTS D’IDENTIFICATION
Silo surélevé Circulaire ou carrée Murs en bauge ou en torchis.
Banquette Allongée Mur en adobe de faible hauteur. Elle peut avoir de petites cavités qui servent à loger la base des pots.
Four voûté de potier Circulaire ou carrée Deux compartiments séparés par une grille perforée. Parois en bauge cuite.
Four voûté domestique Circulaire Sole en argile et en pierres. Parois en bauge cuite.
Compartiment à grains Circulaire ou carrée Parois en bauge de faible hauteur. Dans une maison ou un grenier.
Foyer Circulaire ou carrée Sole en argile. Charbons et cendres.
Tableau 1.3 : Structures positives en terre.
Structures négatives
J'ai déjà défini ce que sont des fosses ou des structures négatives. Maintenant, je veux
juste faire remarquer que les structures négatives peuvent être plus ou moins
profondes. Je vais d’abord traiter des structures profondes, dont la largeur est
supérieure à la profondeur. On verra qu’elles peuvent être classées en fonction de leur
plan : circulaires, rectangulaires, ovales ou allongés. Ensuite, je m’arrêterai plus
longuement sur les structures peu profondes aux formes particulières (généralement,
des fosses industrielles visant à obtenir un produit) et sur les structures n’ayant pas de
forme spécifique, que l’on définit grâce aux objets trouvés à l’intérieur.
Structures profondes, circulaires
Je vais commencer par les structures profondes négatives, et parmi elles, par celles qui
ont un plan circulaire. Je les ai classées en fonction de leur diamètre, dans l’ordre
décroissant.
Silos à grains souterrains. On peut les considérer comme les types de fosses les plus
courantes dans les habitats préhistoriques européens, excepté pour les habitats en
bois, où la structure la plus courante est le trou de poteau. Quant à leur forme, les
334
recherches effectuées dans les domaines agronomique, ethnographique et
archéologique montrent que les silos de stockage de céréales sont les seules structures
souterraines qui ont une forme tronconique, ovoïde ou en flacon (Fig. 4.1). Les formes
cylindriques sont, également, courantes, mais cette morphologie est partagée par de
nombreux autres types de trous, ce qui nous oblige à chercher d'autres éléments pour
identifier correctement un silo à grains. Les autres critères d’identification d’un silo
sont : 1) Une analyse carpologique du sédiment du fond du silo, si des grains de
céréales sont présents. 2) Le revêtement en argile des parois, qui permet une
meilleure étanchéité. 3) Une légère rougeur des parois, causée par la combustion des
débris d'un ensilage précédent. 4) La présence de dalles circulaires en pierre ou d’un
bouchon d’argile.
Silos contenant des poteries entières. Les silos contenant des poteries entières sont
des silos qui étaient utilisés pour le stockage de la nourriture (conservée dans des pots)
lorsqu’ils étaient vides (généralement en été). On les identifie par la présence de pots
de stockage entiers éparpillés au fond du silo. Les pots de stockage entiers sont les
éléments-clé qui différencient les silos contenant des poteries entières, des cachettes
domestiques et des fosses rituelles (Fig. 5.6 et 5.7).
Silos à grains semi-souterrains. Dans les silos semi-souterrains, les grains sont en
partie sous terre, en partie à la surface. Du point de vue ethnographique, ils ne sont
pas très courants et, du point de vue archéologique, on doit noter qu'ils sont difficiles à
identifier, car il ne subsiste généralement qu’une fosse cylindrique peu profonde,
difficile à distinguer des autres types de fosses (Fig. 4.2).
Silos à tubercules. Les silos à racines sont propres d'autres latitudes. En Europe, ils ne
sont pas documentés avant la fin du Moyen-Âge (Fig. 5.2).
Silos à fourrage. Le silo à fourrage est peu répandu avant le XIXe siècle, bien que
certains auteurs pensent qu’il était probablement déjà utilisé à l'âge de fer (Fig. 5.3).
Puits. Il s'agit d'un cylindre de profondeur remarquable qui va de la surface du sol
ancien à la nappe phréatique. La profondeur est presque toujours supérieure à 2 ou
3 m, et on connaît des puits néolithiques qui atteignent les 15 m de profondeur, voire
plus, à une période plus tardive. Les puits ont des parois dont la partie inférieure est
généralement recouverte de poteaux ou de murs en pierres sèches. Les préhistoriens
de l'Europe centrale distinguent différents types de puits : Kastenbrunnen,
Röhrenbrunnen, vannerie, etc. en fonction de la structure qui empêche l’effondrement
des parois (Fig. 3.11 et 3.12).
Fosses dont le fond est recouvert d’un lit de sable. C'est une sorte de structure
préhistorique rare (je n’en connais pas d’exemple certain), mais qui est bien décrite
par les agronomes anciens et l’ethnographie. Elle consiste en une fosse cylindrique ou
cubique dont le fond est recouvert d’un lit de sable sur lequel les aliments (fruits,
tubercules, noix ...) étaient déposés (Fig. 5.4).
Réservoirs à liquides. Ce sont des réservoirs cylindriques revêtus d'une peau de bête
qui étaient utilisés pour contenir des liquides, tels que le babeurre. Je ne connais pas
335
de spécimens préhistoriques européens de ce genre et ne possède, à ce propos, que
des informations du domaine de l’ethnoarchéologie (Fig. 5.12).
Fosses de fermentation. Ce sont des puits recouverts de feuilles où l’on fait fermenter
certains fruits et tubercules pour les conserver plus longtemps. Utilisés principalement
dans les régions tropicales, ils sont inconnus en Europe (Fig. 5.13).
Silos pour fruits à coque. Les quelques silos préhistoriques servant à préserver les noix
dont nous ayons connaissance ont une forme cylindrique et des dimensions plus
modestes que les silos à grains. Quelques exemplaires ethnographiques rectangulaires
sont également connus. En archéologie, les silos sont identifiés par la découverte de
restes de noix (généralement carbonisés) à l'intérieur d'une fosse cylindrique (Fig. 5.1).
Pots enfouis jusqu'au col. Ces pots sont enfouis jusqu'au col dans des fosses
cylindriques dont la base est concave et, généralement, adaptée à la forme du pot. Les
pots enfouis jusqu'au col contenaient des liquides tels que le vin, l'huile ou l’eau, mais,
selon les données ethnographiques, ils pourraient aussi avoir servi à conserver certains
fruits (Fig. 5.9 et 5.10).
Mortiers creusés dans le sol. Il s'agit d'un type de mortier consistant en un simple trou
creusé dans le sol, où les graines étaient décortiquées à l'aide d'un bâton ou d'un
maillet en bois. Leurs mesures sont modestes, 0,30 ou 0,40 m de diamètre, et leur
profondeur du même ordre (Fig. 3.13).
Trous de poteaux. Il s'agit d'un type de structure caractéristique des maisons en bois.
Ils sont constitués d'un cylindre de petit diamètre et leur profondeur est égale à
plusieurs fois ce diamètre. Ils peuvent également servir de base à une clôture ou à
d'autres structures telles que les ponts, les piquets des meules de foin, etc. (Fig. 2.9)
Structures profondes rectangulaires ou ovales
Il existe peu de structures rectangulaires négatives. Les puits, les silos (de toutes
sortes), les fonds de cabane ou même les greniers semi-souterrains peuvent être
rectangulaires. Lorsque, en réalisant des fouilles préhistoriques, on trouve une fosse
rectangulaire, on pense, en principe, qu’il s’agit d’une cave.
Caves. Dans la préhistoire, la cave est une fosse rectangulaire ou ovale, mais on
connaît aussi des caves en forme de couloir dont les parois sont doublées de pierres.
Les caves étaient utilisées pour stocker toutes sortes d’aliments, parfois contenus dans
des poteries, des fûts, des boîtes, des sacs, ou bien suspendus, etc. La conservation des
aliments dans les caves se base sur le fait que les températures sont plus stables sous
terre, notamment durant les mois d'été où elles conservent leur fraîcheur (Fig. 5.5).
Dans certains gisements, on a découvert des caves doublées d’une cloison en bois,
pour éviter le contact des aliments avec les parois de la fosse.
336
Structures profondes allongées
Les fosses allongées peuvent être classées de plusieurs façons. Ci-après, j'ai d’abord
décrit les fosses ayant un rapport avec les habitats, puis les structures agricoles et
naturelles.
Caves. J’ai déjà mentionné plus haut qu’il existe des caves en forme de couloirs
recouverts de murs en pierre (Fig. 5.5, 3).
Tranchées de fondation. Ce sont les tranchées sous-jacentes d'un mur en pierre sèche
ou d’un mur fait de poteaux en bois. Si l’on établit un rapport entre trous et poteaux,
les tranchées de fondation nous permettent d’identifier les maisons en bois.
Clôtures et palissades. Les clôtures et les palissades sont détectées par la présence
d’alignements de petits trous de poteaux ou par des tranchées étroites de fondation
de mur. Les clôtures peuvent servir à contrôler le bétail ou à délimiter un village. Elles
peuvent aussi avoir une fonction défensive quand elles sont associées à des fossés.
Fossés. Souvent, ils délimitent les villages et sont près des palissades. Généralement,
on leur attribue une fonction défensive. Les fossés néolithiques sont souvent
discontinus et disposés l'un derrière l'autre (Fig. 2.16).
Marques de labour. Ce sont les marques laissées par la charrue dans le sol d'un champ
de labour. Ce sont de petits fossés parallèles creusés sur la longueur du champ et
souvent traversés par d'autres marques orthogonales. Normalement, les charrues
modernes effacent les traces laissées par les charrues antiques. Aussi, les marques de
charrue antiques qui ont subsisté sont celles qui sont restées scellées sous des tumulus
préhistoriques (Fig. 6.1).
Limites des champs. Ce sont des tranchées délimitant un ancien champ. Elles sont
souvent découvertes grâce aux photographies aériennes ou à l’altimétrie laser, ce qui
permet de détecter une parcellaire ancienne. Plusieurs régions tempérées d'Europe
possèdent des parcellaires préhistoriques. En général, elles sont connues sous le nom
de « champs celtiques ».
Canaux de drainage. Ce sont des canaux qui recueillent l'eau d'un village ou d'un
champ et qui la déversent dans une rivière ou un ruisseau. On peut les détecter aux
moyens de photographies aériennes ou directement en réalisant des fouilles.
Paléochenaux. Ce sont de vieux canaux à travers lesquels l'eau de pluie coulait et qui
ont été couverts par des terrasses agricoles. Ce ne sont pas des structures
anthropiques, mais des éléments naturels. S’ils sont inclus dans le présent document
c’est parce que nous pouvons les trouver dans une fouille archéologique (Fig. 11.2).
337
TYPE FORME ELEMENTS D’IDENTIFICATION
Silo à grains souterrain Cylindrique, tronconique, ovoïde ou en forme de flacon
Grains de céréale carbonisés. Recouvrement des parois en argile. Légère rubéfaction des parois. Empreintes de grains. Présence de dalles.
Silo contenant des poteries entières
Cylindrique, tronconique, ovoïde ou en forme de flacon
Pots de stockage entiers.
Silo à grains semi-souterrain Cylindrique Grains de céréale carbonisés.
Silo à tubercules Cylindrique
Silo à fourrages Cylindrique ou allongée
Puits Cylindrique Grande profondeur, jusqu'à la nappe phréatique. Eléments de protection dans le fond (poteaux, murs de pierre).
Fosse dont le fond est recouvert d’un lit de sable
Plan circulaire ou carré Couche de sable o de cendre dans le fond de la fosse.
Réservoir à liquides Cylindrique
Fosse de fermentation Cylindrique
Silo pour fruits à coque Cylindrique Fruits à coque carbonisés. Silo de petites dimensions.
Pot enfoui jusqu'au col Cylindrique et base concave Pot conservé tout entier (plus de la moitié).
Mortier creusé dans le sol Cylindrique Dimensions réduites Couche d’argile sur les parois.
Trou de poteau Cylindrique, étroit et profond Sédiment contenant des charbons ou de la matière organique (couleur foncée) Pierres de calage.
Cave Plan rectangulaire, ovale ou allongé
On y peut trouver les pots qu’elle contenait. Elle peut avoir une cloison en bois. Ses parois peuvent être recouvertes de murs en pierres.
Tranchée de fondation Allongée Associée à un mur.
Clôture ou palissade Allongée Ligne des trous de poteau ou des tranchées de fondation qui définissent un espace. Elle peut être associée à un fossé.
Fossé Allongée Il définit généralement un habitat. On peut l’associer à une palissade.
338
Marques de labour Allongée Dans un champ, petits canaux creusés dans le sens de la longueur et traversés par d’autres lignes.
Limites d’un champ Allongée Elles sont rectilignes et délimitent un champ rectangulaire.
Canal de drainage Allongée Dans un habitat ou à la limite des champs.
Paléochenal Allongée Formés par la nature.
Tableau 1.4 : Structures profondes négatives, plus profondes que larges.
Structures de faible profondeur
En ce qui concerne les structures négatives, nous allons exposer certaines structures
régulières qui se caractérisent par leur faible profondeur. Elles sont classées par ordre
décroissant.
Bassins. Ce sont de grandes dépressions, généralement situées à côté des villages, où
l’eau de pluie était stockée. Dans leur partie inférieure, on a détecté des couches
d'argile et de limon charrié par les eaux. Si on fait une étude des sédiments, on peut
trouver des squelettes de diatomées et d'autres plantes habituelles dans les eaux
stagnantes. Au fond de ces bassins, on trouve parfois quelques poteries. On pense
qu’elles ont été utilisées pour puiser l'eau, puis perdues.
Fond de cabane. Il s'agit d'un type de structure classique et très controversée. Il
correspond à une cabane dont le sol est situé sur une fosse régulière. Dans certains
cas, il peut correspondre à un logement entier, mais les exemples préhistoriques
européens signalent plutôt qu’ils avaient une fonction précise : atelier, cour, entrepôt,
etc. Jusqu'en 1980, on a donné le nom de « fond de cabane » à toute structure
négative (Fig. 2.13-2.15).
Fours à pierres chauffantes, aussi appelés « four polynésien ». Il s'agit d'un type
particulier de four, constitué d'une fosse circulaire ou allongée, dans lequel les
aliments étaient cuits à l’aide de pierres chaudes provenant d'un foyer situé à
proximité ou dans la fosse elle-même. La nourriture était enveloppée dans des feuilles
et cuite lentement. Les études ethnographiques montrent que les fours polynésiens
étaient principalement utilisés lors des fêtes et des banquets. Il s’agit, en effet, d’un
four qui peut rôtir un animal entier et qui ne convient pas pour la cuisson de petites
quantités d'aliments, comme celles que l’on cuisinait au quotidien (Fig. 3.7-3.9).
Fosses de combustion. Certains foyers étaient construits dans des bassins qui
servaient à concentrer le feu à l’aide d’une poterie qui était posée dessus. Les fosses
de combustion sont détectées lorsque l’on trouve une cuvette dont les murs sont
rubéfiés et l'intérieur rempli de cendres et de charbons (Fig. 3.2 et 3.3).
Support de contenant. C'est une petite concavité à fond plat ou concave qui était
utilisée pour maintenir une jarre. Souvent, pour ajuster la forme de la cuve à la base de
la jarre, on utilisait du sable ou des pierres de calage (Fig. 5.8, 2).
339
TYPE FORME ELEMENTS D’IDENTIFICATION
Bassin À tendance à être circulaire et à avoir un grand diamètre
Il peut être muni d’un chenal d’alimentation pour transporter l’eau. Limon dans le fond.
Fond de cabane Circulaire ou rectangulaire Fond plein. Il peut contenir des structures domestiques tels que foyers, fours, etc.
Four à pierres chauffantes Circulaire ou rectangulaire et allongé
Pierres thermoalterées. Il peut contenir de grands morceaux de charbon.
Trou de combustion Circulaire Rubéfaction des parois. Charbons et cendres.
Support de contenant Circulaire - base concave Base d’une jarre in situ. Pierres de calage.
Tableau 1.5 : Structures négatives de faible profondeur.
Structures aux formes particulières
On identifie ces fosses par leurs formes, qui peuvent être cylindriques, allongées, avoir
la forme d’un entonnoir, etc. Beaucoup de ces fosses sont industrielles, car elles ont
servi à développer un produit. Dans certaines structures industrielles, on détecte le
produit qu’on y a fabriqué ou des scories. Souvent, le feu étant intervenu dans la
fabrication du produit, on détecte des charbons, des cendres et des rubéfactions.
Fours domestiques en fosse. C'est une variété de fours domestiques dont la chambre
a été creusée dans la paroi latérale d’un fond de cabane. La plupart des exemples
connus appartiennent à l'Europe médiévale, mais il existe des exemplaires plus
anciens. Le plan est généralement circulaire et les parois forment une voûte (Fig. 3.4).
Trous pour extraire l’argile. Les fosses ont un aspect irrégulier, mais si on les observe
en détail, on peut considérer qu’il s’agit d’une combinaison de plusieurs fosses ovales.
Chaque fosse ovale représente un opérateur qui extrayait la terre qui se trouvait
autour de lui (la profondeur est égale à la longueur d’un bras, généralement 1,5-2 m
de long), avec une face verticale devant l'opérateur et une face opposée moins
inclinée, d’où le sédiment a été enlevé. Les fosses s’entrecroisent et le sol rappelle
celui de la lune ponctuée de cratères. Jusque dans les années 1980, la plupart de ces
fosses étaient classées en tant que fonds de cabane (Fig. 10.1-10.4).
Trous servant à décanter et pétrir l'argile. Ce sont généralement des fosses
d’extraction de l’argile qui ont été réutilisées pour décanter ou pétrir l’argile
nécessaire à la construction de structures et de bâtiments.
Fours de potier en fosse. Les poteries peuvent être cuites dans des fours creusés dans
la terre. L’ethnographie expérimentale et l'archéologie nous montrent de nombreuses
340
formes pour ces fours : cylindriques (en cuvette) ou ceux ayant un trou d'homme et
une chambre de cuisson creusé dans le sol (Fig. 10.7).
Dépotoirs de potiers. Dans un atelier de poterie, ce sont les endroits où les poteries
défectueuses ou déformées sont jetées. Ce peut être une pile ou une fosse simple,
généralement un ancien trou d’extraction d’argile. Sensu lato le nom s'applique
également à toute collection de poteries (Fig. 10.9).
Poteries enterrées. Il s'agit d'un type de structure très particulier, si bien que je n’en
connais aucun exemplaire attesté datant de la préhistoire européenne. Cela dit, il est
mentionné dans les anciens traités d'agronomie qu’on peut conserver les fruits et les
noix dans une poterie scellée et enterrée dans un endroit sec (Fig. 5.11).
Charbonnières. C'était la structure d’où le charbon nécessaire aux fours
métallurgiques était obtenu. On croit que les charbonnières se sont développées à
partir du chalcolithique, même si le premier charbon identifié de façon absolument
certaine date de l'âge de fer. L’ethnographie et l’histoire de la technologie nous
montrent deux façons de faire du charbon : par entassement ou dans des fosses. On
détecte une charbonnière par la présence de nombreux morceaux de charbons issus
d’espèces propres à la carbonisation comme, pour la Méditerranée, le chêne, le chêne-
vert, le hêtre, le pin, la bruyère, etc. ou, pour l’Europe tempérée, l'aulne, le tilleul,
l’érable, l'orme, etc. (Fig. 10.15 et 10.16).
Fours à cuivre. Il y en a de nombreux types. Il faut distinguer les fours de réduction, qui
servent à obtenir du cuivre à partir de certains minerais et sont situés dans les zones
minières, des fonderies ou forges installées chez les forgerons près des centres de
consommation. Les fours de réduction les plus connus sont constitués d'une fosse
située sur un terrain en pente – dont les murs sont en pierre et l’intérieur rempli de
scories de cuivre et de charbon. Les fours de fusion sont constitués par un creuset
placé sur une fosse pleine de charbon de bois, lequel a été très fortement enflammé à
l'aide d’un courant d'air provoqué par un soufflet accouplé à une tuyère. Les éléments
qui permettent d'identifier un four de fonderie sont la fosse, la tuyère ou les scories
(Fig. 10.10 et 10.11).
Fours à fer. Comme pour le cuivre, il convient de distinguer, d'une part, ceux qui
servaient à extraire le fer du minerai, soit les fours de réduction, des fonderies et des
forges utilisées par le forgeron. Dans le four de réduction, on obtient de l'éponge de
fer, qui est à nouveau chauffée dans la forge et longuement martelée pour obtenir un
objet en fer. Près de la forge apparaît généralement l'enclume, qui est une pierre sur
laquelle le forgeron martelait le fer (Fig. 10.12-10.14).
Fours à chaux. Mal documentées dans la préhistoire, ils sont connus grâce à des
expériences, et surtout par l'information provenant de l’ethnographie et des
agronomes anciens (Fig. 10.17).
Fours à poix. Aucun four à poix préhistorique n’a été identifié et étudié. Presque
toutes les informations que nous possédons sont issues d’expériences et de fours
récents (Fig. 10.18-10.21).
341
Fosses de tanneurs. Ce sont des fosses problématiques, longues et étroites, appelées
par les Allemands Schlitzgruben. Il y a quelques années, on considérait qu’il s’agissait
de fosses servant au tannage des peaux (par immersion dans un liquide contenant des
tanins), mais actuellement, on a plutôt tendance à croire que ce sont des pièges.
Trous pour fumer des peaux. Ce sont de petits trous où étaient brûlés des matériaux
qui faisaient beaucoup de fumée et qui servaient à fumer les peaux. Bien qu’ils soient
bien connus en Amérique du Nord, en Europe je n’en connais aucun exemple (Fig.
10.22).
Pièges. Il s'agit d'un type de fosses controversé parce qu'il comprend les Schlitzgruben,
un type particulier de fosses allongées et profondes, trouvées dans de nombreux
endroits en Europe, et très souvent accompagnées de dépressions. Il y a quelques
années, on pensait qu’il s’agissait de fosses de tanneur, mais actuellement, on a plutôt
tendance croire que ce sont des pièges (Fig. 10.23 et 10.24).
Trous de plantation. Ce sont des trous pratiqués dans les anciens champs qui servaient
à planter des vignes ou d’autres arbres. Les pieds de vignes forment des alignements
suffisamment séparés les uns des autres pour permettre le passage de la charrue. La
plupart des trous et des tranchées de plantation sont de l'époque romaine, mais on en
connait qui remontent à l'âge de fer, et même de plus anciennes dans certaines îles de
la Méditerranée (fig. 6.3).
Trou provoqué par le déracinement d’un arbre. Il est causé par la chute d'un arbre qui
a été déraciné par le vent. Quand l’arbre tombe, les racines remontent du sol en
emportant un pan de terre qui a la forme d’un « D » un peu irrégulier. Ces trous sont
causés par la nature, mais ils peuvent être exploités par l'homme (Fig. 11.1).
TYPE FORME ELEMENTS D’IDENTIFICATION
Four domestique en fosse Plan circulaire muni d’une fosse d’accès
Intenses rubéfactions.
Trou d’extraction d’argile Trou formé par la combinaison de diverses fosses ovales juxtaposées
Le substrat est en argile.
Trou pour décanter et pétrir l’argile
Recycle souvent un trou d’extraction d’argile
Contient souvent de l’argile décantée dans le fond.
Four de poterie en fosse Cylindrique Légère rubéfaction.
Dépotoir de potier Recycle souvent une fosse préexistante
Accumulation de poteries mal cuites ou déformées.
Poterie enterrée Trou formé par la combinaison de diverses fosses ovales juxtaposées, de dimensions plus modestes que les trous d’extraction d’argile.
Charbonnière Plan circulaire o quadrangulaire
Espèces aptes à faire du charbon. Elles peuvent être situées dans un atelier de forgeron ou loin des habitats.
342
Four à cuivre Plan circulaire ou quadrangulaire
Rubéfaction des parois. Charbons. Tuyères. Scories.
Four à fer Plan circulaire ou quadrangulaire
Rubéfaction des parois. Charbons. Tuyères. Scories.
Four à chaux Cylindrique Rubéfaction des parois. Restes de chaux. Près d’un bassin pour éteindre la chaux.
Four à poix Forme d’entonnoir (et autres)
Rubéfaction des parois. Charbons.
Fosse de tanneur Forme en Y-V-W, longue et étroite
Accumulation de la matière organique, du phosphore, de l'azote, etc.
Trou pour fumer des peaux Cylindrique - base concave Présence de charbons qui produisent beaucoup de fumée. Couche de suie sur les murs.
Piège Forme en Y-V-W, longue et étroite
Loin des habitats. Ils sont groupés.
Trou de plantation Situés à intervalles réguliers Ils sont identifiés à l'occasion de grandes décapages.
Trou de déracinement d’un arbre
En forme de D Parois irrégulières.
Tableau 1.6 : Structures aux formes particulières.
Structures aux formes non spécifiques
Ce sont des structures pour lesquelles la forme de la fosse est sans importance,
puisque ce qui les caractérise ce sont les objets qu’elles contiennent. Il s’agit, en effet,
de fosses recyclées, qui avaient été creusées pour un autre usage, telles que les silos,
les trous de poteaux, les trous d'extraction d’argile, etc.
Caches ou dépôts. Les caches sont des réservoirs (ou parfois, de simples loci)
contenant un grand nombre d'outils, d’ustensiles et de produits que l’on avait cachés
sous terre parce qu'ils n’étaient plus nécessaires ou, éventuellement, parce qu'il y avait
une situation d'insécurité et qu’il était recommandé de cacher les objets de valeur.
Dans des travaux antérieurs, j'ai classé les cachettes en : cachettes domestiques (Fig.
7.1-7.3), cachettes de distribution (Fig. 7.4 et 7.5) et trésors (Fig. 7.6) (Tableau 1.7)
(Miret 2010 : 117-119).
Fosses rituelles. Les fosses rituelles sont les fosses contenant des éléments qui sont
attribués à des rituels magico-religieux ou identifiés en tant qu’offrandes aux dieux. Il y
en a de toutes sortes et ils font généralement l’objet de controverses. Afin de ne pas
me perdre dans un discours spéculatif, j'ai choisi d'utiliser les connaissances dont nous
343
disposons concernant l'époque classique, (certains aspects religieux des fosses de
cette période nous sont connus) et de les appliquer aux vestiges datant de la
préhistoire pour voir si elles coïncident. C’est ainsi que j'ai pris en considération les
types suivants (Tableau 1.7) : les dépôts de fondation (Fig. 8.1-8.3), les fosses
contenant des os d'animaux en connexion anatomique (Fig. 8.4-8.5), les fosses
contenant des restes de banquets, les fosses liées aux libations (Fig. 8.6-8.8), les fosses
contenant des éléments de culte et les découvertes dans les marais. Ces structures sont
décrites en détail dans le chapitre 8 de cet ouvrage.
Fosses sépulcrales. Le nombre de structures préhistoriques et de bâtiments liés à la
mort est très vaste : dolmens à couloir, cistes, tumuli, champs d’urnes, hypogées,
tombes à fosse, etc. ; silos réutilisés comme sépultures, sépultures d'animaux dans des
tombes ou des cimetières, etc. Dans cet article, je n’ai étudié que quelques structures
funéraires (Fig. 9.1-9.2).
Trous à ordures. Le travail ethnoarchéologique de Hayden et Cannon (1983) distingue
deux types de fosses à ordures. En effet, ces auteurs affirment que les déchets
subissaient deux types de tris : un premier tri provisoire (provisional discard) par lequel
les débris d’aliments ou de cendres étaient jetés dans un lieu temporaire (comme le
fumier) et la poterie cassée réutilisée pour l'abreuvage des animaux ou pour protéger
une plante du jardin ou autres. Et, de temps en temps, généralement une fois par an,
un deuxième tri définitif (final discard) était réalisé : le contenu de fumier était
répandu sur les champs et les objets qu’on ne pouvait pas exploiter étaient jetés dans
un trou qui avait perdu son utilisation originale, par exemple un silo, un trou
d’extraction d'argile, un puits, etc., ou le lit d'un ruisseau.
TYPE FORME ELEMENTS D’IDENTIFICATION
Cache ou dépôt domestique Recycle souvent une fosse préexistante.
Poteries de toutes sortes, outils, moulins, matières premières. Dans les villages.
Cache ou dépôt de distribution
Recycle souvent une fosse préexistante.
Séries d’objets identiques en bronze, de haches en pierre ou d’outils en silex. Dépôts de fonderie contenant des objets cassés. Eloigné des habitats.
Trésor Recycle souvent une fosse préexistante.
Colliers, outils en bronze, pièces de monnaie. Surtout aux temps historiques.
Dépôt de fondation Dans un trou de poteau, une tranchée de fondation ou une fosse située sous le sol d'une maison.
Il peut contenir des poteries entières, le squelette d'un animal ou des monnaies.
Fosse rituelle avec des os d’animaux en connexion anatomique
Recycle souvent une fosse préexistante.
Squelette complet ou partiel d'un animal sacrifié. Dans un habitat ou un
344
sanctuaire.
Fosse rituelle contenant des restes de banquets
Recycle souvent une fosse préexistante.
Restes de nourriture de type exceptionnel (des espèces rares). Dans les sanctuaires ou les nécropoles.
Fosse rituelle liée aux libations
Recycle souvent une fosse préexistante
Séries de vases à usage individuel (coupes, bols).
Fosse rituelle avec des éléments de culte
Recycle souvent une fosse préexistante.
Dépôt d’objets de culte (chaudrons, figurines, tasses en miniature...).
Découvertes dans les marais Tous les objets jetés dans les marais ou enterrés dans leur voisinage.
Fosse funéraire (dans un habitat)
Recycle souvent une fosse préexistante, généralement un silo.
Sépulture dans un silo, sous les maisons, etc. Elle peut être primaire ou secondaire.
Trou d’ordures Recycle souvent une fosse préexistante.
Toutes sortes d'ordures.
Tableau 1.7 : Structures aux formes non spécifiques, caractérisées par leur contenu.
Traduction française : Marie-Agnès Minard
345
Summary
PITS, SILOS AND OTHER ASPECTS. A CATALOGUE OF
PREHISTORIC FEATURES IN EUROPE
This book is a catalogue of more than sixty features that can be found in the
excavation of prehistoric sites. The book seeks to define elements that enable us to
identify the function of the features. This is a multidisciplinary study, combining data
from agronomy, ethnography and archaeology.
We have attempted to enable the function of a pit to be identified as ‘naturally’ as
possible, by means of the shape, content or other, easily verifiable, characteristics.
Despite my efforts, many of the features continue to be difficult to define or are even
controversial: there are numerous examples of this throughout the book.
Firstly, the features are classified into positive and negative. It is well known that
positive features are created by adding material (sediment, stones, mud), while
negative features are cut into the substrate forming the foundation of the site. At the
same time, positive features will be classified by the type of material of which they are
composed: stone or mud. In contrast, negative features will be classified by their
shape, then by their content or certain specific characteristics (e.g. rubefaction of the
walls).
Some types of feature can be constructed with stone or mud. For this reason, they are
repeated several times in this book.
Constructions In general, constructions can be classified according to the main material used to build
the walls. This enables us to refer to stone houses, mud houses or wooden houses. If a
mixture of techniques is used, involving the use of different materials, the main
material takes priority. Roofs are nearly always made from vegetable matter (logs,
branches, straw, etc.).
Stone houses. Stone houses can have walls made from dry stone, meaning that no
type of binder is used to join the stones, or the stones can be joined with mud. Houses
with stone walls are found in places where stones are plentiful, such as the
Mediterranean (Fig. 2.3).
346
Mud houses. Different techniques are used in construction with mud: adobe, mud
walls, cob (called bauge in French), and wattle and daub. Houses made from adobe or
mud walls often have a dry stone base to prevent dampness in the floor (Fig. 2.4).
Wooden houses. These houses have walls made of wooden posts driven into the
ground to support the weight of the roof. The walls can be made exclusively of logs,
but it is very common for them to be made with wattle, with warped branches covered
by a layer of mud (wattle and daub). In archaeology, wooden houses are identified by
finding post holes arranged at regular intervals, or foundation trenches with post holes
(Fig. 2.5 and 2.8).
Storehouses and granaries. The granary was a room or building designed to store all
types of grain and pulses. It was used preferably to store large volumes of grain and
pulses in the short and medium term. The granary could take many forms, as it could
be a separate building or a room high up in the house. In this work, we differentiate
between granaries with grain compartments, granaries on posts, granaries on stones
and granaries supported by parallel walls. Chapter 2 of the book provides a description
of each type of granary (2.10-2.12).
TYPE FORM IDENTIFYING ELEMENTS
Stone houses Circular, oval, rectangular, etc.
With stone walls
Mud houses Circular, oval, rectangular, etc.
With mud walls
Wooden houses Circular, oval, rectangular, etc.
With walls made from logs
Storehouses and granaries Circular, rectangular Variations: - On wooden posts - On stones - On walls
Table 1.1: Types of feature documented in prehistoric Europe
Positive Features
Stone features
Stone features are usually paved and can correspond to any of the features described
below, in order of size, from the largest to the smallest.
Threshing floors. Threshing floors are places in which grains and pulses were threshed.
They usually consist of spaces with a circular base of large diameter (approximately
fifteen metres in traditional threshing floors). Threshing floors from prehistoric times
have rarely been identified in excavations. However, as there is some paving in
traditional threshing floors, I believe that it is important that they should at least be
mentioned.
Haystacks. Traditional haystacks are piles of straw, usually stacked around a central
post. In some regions, traditional haystacks have an upper section protected by a layer
347
of mud. However, haystacks from prehistoric times have been identified very rarely
(Fig. 6.4).
Stone walls. These are walls made mainly from stones. They can be dry stone (if no
element joins them together) or connected by mud, lime or any other binder.
Benches. A bench is a low wall (typically 0.5 m) attached to another wall, which serves
as a corbel on which to place millstones, large earthenware jars and all types of utensil.
A variation on the bench is the pot holder, which has small hollows into which the base
of the earthenware jars fit. There are also benches and pot holders made from adobe,
as shall be seen below.
Granary bases. These are paved, generally forming a circular shape, to support a
wooden granary. These features are found outside houses and vary in shape and size
(Fig. 2.11).
Above ground silo bases. These are paved in a circular or rectangular shape, and can
be inside or outside houses. Among and on top of the stones (if preserved), there
should be a layer of settled clay and the beginning of the mud walls (Fig. 4.3).
Hearths. Some fires have a hearth made from stone pebbles, the aim of which was to
store the heat of the fire above, releasing it gradually to cook food slowly. These
hearths usually have a circular base and a diameter of around 0.60 m, although they
are also known to be oval and even slightly irregular.
Grain compartments. A grain compartment is a compartment of low height within the
granary or in the room of the house used to store the grain in bulk. It can be made of
stone or mud. The stone grain compartment was created by placing slabs vertically to
define an area. It can also be in the corner of a room (Fig. 3.10, 1).
Millstone supports. Millstone supports consist of a stone or mud feature that fixes the
millstone to the floor, in order to collect the flour or to raise the millstone from the
ground, making it more accessible (Fig. 3.14).
Pot holders. With a circular base of small diameter, these stones supported a large
earthenware jar or a basket. Pot holders can also be negative features, as shall be seen
below (Fig. 5.8).
348
TYPE SHAPE IDENTIFYING ELEMENTS
Threshing floor Circular Paved area of large diameter
Haystack Circular Large paved area
Stone wall Elongated Aligned stones
Bench Elongated Low wall
Granary base Generally circular Paved
Above ground silo base Circular or rectangular Paved with mud remains
Hearth Circular or square A set of stones or pebbles Ash and charcoal
Grain compartment Circular or square Slabs placed vertically
Millstone support Circular Paved, and above which is a hand-operated millstone
Pot holder Circular in plan and of small diameter
A circle of stones of small diameter
Table 1.2: Positive stone features
Mud features
There are a significant number of features made from mud, including above ground
silos, grain compartments, ovens, fire hearths, etc. It should be noted that, in some
cases, the same features are repeated as those made with stone. This is because there
are features that can be made from stone or mud. I have described them in order of
size, from the largest to the smallest.
Above ground silos for grain. This is a silo found above ground level. Unanimity does
not exist between archaeologists, ethnographers and agronomists on the difference
between a granary and an above ground silo. The same construction can be described
by one author as a granary and by another as a silo. In the absence of consensus, I
suggested using the word ‘granary’ for constructions made from wood and vegetable
fibre to store grain, and the word ‘above ground silo’ for those made from mud and its
derivatives (Miret 2010: 52-53). It should be noted that an above ground clay silo can
have a stone base (see above) (Fig. 4.3).
Benches. As stated previously, this is a low wall attached to another wall, which serves
as a corbel on which to place millstones, large earthenware jars and all types of utensil.
In this case, it is a bench made from adobe.
Domed pottery kilns. The most well known pottery kilns are those with a dome and
double chamber, a fire chamber and a cooking chamber, separated by a grill with
perforations. Sometimes quite well preserved kilns are found, but we often identify
pottery kilns by finding fragments of the grill made from fired mud (Fig. 10.8).
Domed domestic ovens. Domestic ovens (ovens for cooking bread and other food,
found inside houses or in their vicinity) can be divided into domed ovens and ovens
dug into the ground. The first type is a positive feature and the second type is a
negative feature. Domed ovens are constructed with a mesh of branches that support
349
the clay walls in a semi-spherical shape, or as a truncated cone (Fig. 3.5 and 3.6). To
cook bread, a fire is lit inside the oven. When the desired temperature is reached, the
ash and logs are removed, and the bread, or food to be cooked, is placed in the oven.
In an archaeological excavation, the base of ovens is sometimes found, but often only
fragments of mud walls thrown into a waste pit can be identified.
Grain compartments. A grain compartment is a compartment of low height made
from cob or wattle and daub in order to contain grain (Fig. 3.10, 2). A grain
compartment can be located in the corner of a room, used to preserve grain or other
elements. It can have straight walls or a wall curved into one quarter of a circle.
Fire hearths. There are fires with a mud hearth as a base that re-emitted the heat of
the fire lit within. Below, there may be a layer of pottery fragments or pebbles (Fig.
3.1).
TYPE SHAPE IDENTIFYING ELEMENTS
Above ground silo Circular or square Walls of cob or wattle and daub
Bench Elongated Low wall They can have hollow spaces to support large earthenware jars
Domed pottery kiln Circular or square Two chambers separated by a fired-mud grill Fired-mud walls
Domed domestic kiln Circular Hearth made from mud and stones Fired-mud walls
Grain compartment Circular or square Low mud walls In a house or granary
Fire hearth Circular or square Hearth made from mud Charcoal and ash
Table 1.3: Positive mud features
Negative Features The pits or negative features have already been described above. I now wish to
indicate simply that negative features can be deep or shallow. Firstly, we will address
the deep features, the depth of which is greater than the width. We will see that they
can be classified according to whether they are circular, rectangular, oval or elongated
in plan. Further on, we will discuss shallow features, special-shaped features (usually
industrial pits designed to obtain a particular product) and those with a non-specific
shape, defined by the objects found inside.
350
Deep features that are circular in plan
We will begin by discussing the deep negative features, and, within this category,
those that are circular in plan. They are ordered by diameter, from the largest to the
smallest.
Underground silos for grain. These are considered the most common type of pit in
prehistoric settlements in Europe, except on sites with wooden houses, where the
most common feature is the post hole. In terms of shape, the analysis of reference
works from the fields of agronomy, ethnography and archaeology shows that silos for
storing grain are the only underground features that are truncated cone-shaped, egg-
shaped or bottle-shaped (Fig. 4.1). Cylindrical silos are also normal, but this shape is
shared by many other types of pit, which makes it necessary to seek other elements to
correctly identify a silo for grain. Other criteria that enable a silo to be identified are: 1)
A carpological analysis of the sediment in the bottom of the silo, in which grain
appears. 2) A mud coating on the walls in order to improve waterproofing. 3) A slight
rubefaction of the walls, caused by burning waste from a previous silo. 4) The presence
of circular stone slabs or lids made from mud, etc.
Storage pits with intact pottery. Storage pits with intact pottery are storage pits for
grain, which, when empty (usually in the summer), were used to preserve food in
pottery. They are identified by the presence of intact pottery in the bottom of the
storage pit. The pottery should preferably be large earthenware storage jars. This is a
key element that differentiates them from domestic cache pits and ritual pits (Fig. 5.6
and 5.7).
Semi-underground silos for cereal grains. In semi-underground silos, the grain is found
partly underground and partly above ground. In ethnography, these are not very
common, and, in archaeology, it should be noted that they are difficult to identify
because the base that remains is a basin or a shallow cylindrical pit, which is difficult to
distinguish from other types of pit (Fig. 4.2).
Root storage pits. Root storage pits are found in other latitudes. In Europe, they have
not been documented for certain until the end of the Middle Ages (Fig. 5.2).
Silage pits. Silage pits did not become widespread until the 19th century, although
some authors believe that they may have been used in the Iron Age (Fig. 5.3).
Wells. A well is a cylinder of significant depth that extends from the old surface of the
ground to the water table, where water is found. The depth is nearly always greater
than 2 or 3 m, and there are cases of Neolithic wells of up to 15 m. Those of a later
date can be even deeper. The lower section generally consists of walls covered with
logs or dry stone walls. Central European prehistorians differentiate between different
types of well: Kastenbrunnen, Röhrenbrunnen, wickerwork, etc. depending on the
structure that prevents the walls from collapsing (Figs. 3.11 and 3.12).
Sandy bed pits. This was a rare type of feature in prehistoric times (I do not know of
any definite example), but it is well described by ancient agronomists and in
351
ethnography. They are cylindrical or cubic pits with a layer of sand in the bottom. Food
(fruit, roots, nuts, etc.) was placed inside to be preserved (Fig. 5.4).
Vats. These are cylindrical pits covered with a skin and used to contain liquid such as
whey. I do not know of any prehistoric examples in Europe and only have information
from ethno-archaeology (Fig. 5.12).
Fermentation pits. These are pits coated in leaves in which fruit and roots were
fermented, enabling the products to be preserved for longer. They are used, above all,
in tropical areas and are unknown in Europe (Fig. 5.13).
Storage pits for nuts. The few storage pits for nuts found from prehistoric times are
cylindrical and have smaller dimensions than silos for grain. Ethnographical examples
that are rectangular in plan are also known. In archaeology, storage pits for nuts are
identified by finding the remains of nuts (generally charred) inside a cylindrical pit (Fig.
5.1).
Storage jars buried to the neck. These are large earthenware jars buried to the neck in
cylindrical pits, usually with a concave base adjusted to the shape of the jar. Storage
jars buried to the neck contained liquids such as wine, oil or water. According to
ethnographical data, they could also preserve some types of fruit (Figs. 5.9 and 5.10).
Underground mortars. This type of mortar consisted of a simple pit made in the
ground, in which seeds were placed in order to crush them using a stick or a wooden
mallet. Underground mortars were of modest size, with a diameter of 0.30m or 0.40m,
and a similar depth (Fig. 3.13).
Post holes. This type of feature enables wooden houses to be identified. It consists of a
cylinder of small diameter with a depth several times greater than its diameter. It
could also be used as the foundation of a palisade or for other features such as
bridges, haystack posts, etc. (Fig. 2.9)
Deep features that are rectangular or oval in plan
There are few negative features that are rectangular in plan. Wells, silos (of all types),
pit houses and even some semi-underground granaries can be rectangular. When we
find a pit that is rectangular in plan in the excavation of a feature from prehistoric
times, we should assume, in principle, that it is a storage cellar.
Storage cellars. Prehistoric storage cellars are pits that are rectangular or oval in plan,
although storage cellars are also known to be in the shape of a passageway with stone
walls. Storage cellars were used to preserve all types of food. The food could be placed
in storage cellars in pottery, barrels, boxes, sacks, or it could be stored hanging, etc.
The preservation of food in storage cellars was based on the greater stability of below
ground temperatures, especially with the coolness underground during the summer
months (Fig. 5.5).
On some sites, storage cellars are known to have had a wooden box to prevent the
food coming into contact with the walls of the pit.
352
Deep features that are elongated in plan
Pits that are elongated in plan can be classified in many ways. Here I have outlined the
types of pit related to settlements first, followed by the agrarian and natural features.
Storage cellars. As described above, storage cellars exist that are in the shape of a
walled passageway (Fig. 5.5, 3).
Foundation trenches. These trenches are the foundation of dry stone walls or walls
made from supporting logs. If connected to post holes, these foundation trenches
enable us to identify wooden houses.
Fences and palisades. Fences and palisades are detected by the alignment of small
post holes or foundation trenches narrower than those of a wall. Fences could be for
livestock or to define a settlement. Palisades could be for defence purposes when they
are connected to ditches.
Ditches. These usually define settlements. They are connected to palisades and their
purpose is usually attributed to defence. Neolithic ditches are often discontinuous and
arranged one after the other (Fig. 2.16).
Ard marks or plough lines. These are the marks left by the plough in the substrate of a
crop field. They are small parallel trenches arranged along the fields, and often cross-
sectioned by other orthogonal marks. Modern ploughs usually erase the markings left
by older ploughs. As a result, many plough markings that have been preserved are
under prehistoric mounds that seal older crop fields (Fig. 6.1).
Plot boundaries. These are trenches that define an old crop field. They are often found
as a result of aerial photography or laser altimetry, enabling the identification of land
that used to be divided into plots. Land divided into plots in prehistoric times, usually
known by the name of ‘Celtic fields’, has been found in several regions in temperate
Europe.
Drainage channels. These are trenches that collect water from a settlement or a
cultivated plot of land, and direct it towards a river or stream. They can be identified
by aerial photography or directly through excavation.
Paleochannels. These are channels along which rainwater used to pass, and which
have been covered by agricultural terraces. They are not anthropic features, but
natural elements. They are included in this work because they can be found in an
archaeological excavation (Fig. 11.2).
TYPE SHAPE IDENTIFYING ELEMENTS
Underground silo for grain Cylindrical, truncated-cone shaped, egg-shaped or bottle-shaped
Charred grain Coating of the walls with clay Slight rubefaction of walls Grain imprints Presence of lids
Storage pit with intact pottery Cylindrical, truncated-cone shaped, egg-shaped or bottle-shaped
Intact storage pottery
Semi-underground silo for Cylindrical basin Charred cereal grains
353
grain
Root storage pit Cylindrical
Silage pit Cylindrical or elongated
Well Cylindrical Great depth, to the water table Protective elements in the lower section (logs, stone walls)
Sandy bed pit Circular or square in plan Layer of sand or ash in the bottom
Vat Cylindrical
Fermentation pit Cylindrical
Storage pit for nuts Cylindrical Charred nuts
Storage jar buried to the neck Cylindrical and concave in plan
Relatively intact preserved storage jar (more than half the jar)
Underground mortar Cylindrical Small dimensions Layer of clay on the walls
Post hole Cylindrical, narrow and deep Sediment with charcoal or organic matter (dark colouring) Wedging stones
Storage cellar Rectangular, oval or elongated in plan
The storage jars it contained can be preserved They can have a wooden box
Foundation trench Elongated Connected to a wall
Fence or palisade Elongated Line of post holes or foundation trenches defining an area They can be connected to a pit
Ditch Elongated They usually define a dwelling area They can be connected to a palisade
Ard mark or plough line Elongated Small channels following the direction of the long side of a field or cross-sectioned
Plot boundary Elongated They are usually in a straight line and define a rectangular field
Drainage channel Elongated They can be in a dwelling area or define crop fields
Paleochannel Elongated Former streambed created by nature
Table 1.4: Deep, negative features, which are greater in depth than width
354
Shallow features
Continuing with negative features, this section outlines some regular features
characterised for their shallowness. They are ranked from largest to smallest.
Pools. These are large hollows, usually near settlements, in which rainwater
accumulated. Layers of clay and silt swept along by the water are detected at the
bottom of the pool. A sediment study can reveal diatom skeletons and other
organisms belonging in stagnant water. Pottery is sometimes found in the bottom of
pools. It is assumed that these were used to collect water and were lost.
Pit houses. This is a classical type of feature and is quite controversial. It is a house in
which the floor is a regular-shaped pit. In some cases, it can be an entire dwelling, but
European examples from prehistoric times are more likely to point to a specific
purpose: a workshop, livestock enclosure, storehouse, etc. Until the 1980s, a ‘pit
house’ was the name given to any negative feature (Figs. 2.13-2.15).
Earth ovens. These are also called ‘cooking pits’. They are a special type of oven
consisting of a circular or elongated pit in which food was cooked by adding very hot
stones taken from a fire located nearby or in the same pit. Food was wrapped in leaves
and cooked slowly. Ethnographical studies indicate that earth ovens were used above
all for feasts and banquets, as they were ovens that enabled an entire animal to be
cooked, and, and were, therefore, not suitable for cooking the small quantities of food
required on a daily basis (Figs. 3.7-3.9).
Fire pits. Fires were sometimes constructed in basins, which served to concentrate the
heat of the fire on the container being used for cooking. Fire pits are identified when a
basin is found with rubefaction of the walls, and the interior is full of ash and charcoal
(Fig. 3.2 and 3.3).
Pot holders. This is a small hollow with a flat or concave base that was used to hold a
large earthenware jar. Sand or wedging stones were sometimes used to adjust the
base of the earthenware jar to the shape of the pit (Fig. 5.8, 2).
355
TYPE SHAPE IDENTIFYING ELEMENTS
Pool These tend to be circular with a large diameter
They can have a supply channel bringing water Silt in the bottom of the pool
Pit house Circular or rectangular Flat ground They can have domestic features such as fires, ovens, grain compartments, etc.
Earth oven (cooking pit) Circular or elongated rectangle
Heat-altered stones They can have large pieces of charcoal
Fire pit Circular Rubefaction of walls Charcoal and ash
Pot holder Circular with a concave base Base of a storage jar in situ Wedging stone
Table 1.5: Shallow negative features
Special-shaped features
These pits are identified by their different shapes, as they can be cylindrical, funnel-
shaped, elongated, etc. Many of these pits are industrial, meaning that they were used
to make a specific product. In some industrial features, the presence of the product
obtained, or its waste, can be detected. Fire was often used to obtain these products,
in which case we detect charcoal, ash and rubefaction.
Underground domestic ovens. This type of domestic oven is found when the chamber
of an oven is dug into the side wall of a pit house. The majority of examples known in
Europe are from the Middle Ages, but some older ones exist. They are usually circular
in plan and the walls form a dome (Fig. 3.4).
Clay pits. These pits appear irregular, but, when observed in detail, are a combination
of several oval pits. Each oval pit represents an operator who extracted the
surrounding earth (usually an arm’s length, typically with a maximum axis of 1.5-2 m),
which is vertical directly in front of the operator and less vertical behind, and through
which the sediment was removed. The pits intersect one another, and the ground
evokes the craters of the moon. Until the 1980s, the majority of these pits were
classified as pit houses (Figs. 10.1-10.4).
Pits to settle and knead clay. These are usually clay pits that were reused to settle or
knead the mud that was used in the construction of nearby features and buildings.
Underground pottery kilns. Pottery vessels could be fired in underground pottery
kilns. Ethnography and experimental archaeology show us numerous possible shapes
for these ovens, from cylindrical (basin-shaped) to those with an access shaft and a
cooking chamber dug into the ground (Fig. 10.7).
356
Pottery dumps. In a potter’s workshop, these are places where badly-fired or
deformed pottery was thrown away. It can be simply a pile or a pit. It is a former clay
pit. The name sensu lato is also given to a build-up of pottery (Fig. 10.9).
Buried storage jars. This is a very special type of feature, to the extent that I do not
know of any definite examples in prehistoric Europe. The definition is based on former
agronomy treatises, which stated that fruit and nuts could be preserved in
hermetically sealed storage jars that were buried in a dry place (Fig. 5.11).
Charcoal piles. This feature was where the charcoal required for metallurgical furnaces
was obtained. It is, therefore, believed that they were developed above all from the
Eneolithic period onwards, although the first charcoal piles identified for certain were
from the Iron Age. The ethnography and history of the techniques demonstrate
different ways of making charcoal, as it could be made in piles or in pits. A charcoal pile
is detected by the presence of charcoal from numerous species suitable for producing
charcoal, such as oak, holm oak, beech, pine, heather, etc. in the Mediterranean
region, or alder, linden, maple or elm in temperate Europe (Figs. 10.15 and 10.16).
Copper furnaces. There are many types. It is necessary to distinguish between
reducing furnaces, which obtained copper from the mineral and are located in mining
areas and smelting furnaces, found on the sites of bronzesmith workshops, and
located near centres of commerce. The most well known reducing furnaces consist of a
quadrangular pit in a sloping location, with stone walls. The inside is full of charcoal
and copper slag. Reducing furnaces consist of a crucible placed on a pit where charcoal
was burned with great intensity, with the help of the airflow provided by bellows
attached to a nozzle. The elements for the identification of a reducing furnace are the
crucible, the pit, the nozzle and the presence of metal slag (Figs. 10.10 and 10.11).
Furnaces. As with copper furnaces, it is necessary to differentiate, on one hand,
between those used to obtain iron from the mineral (reducing furnace) and smelting
furnaces or forges, which are found on the site of blacksmith workshops. In a reducing
furnace, an iron sponge is obtained. This is reheated in the oven and hammered
repeatedly to shape the iron object. An anvil usually appears near the forge, which is a
stone on which the blacksmith hammered the iron (Figs. 10.12-10.14).
Lime kilns. Poorly documented for prehistoric times, these are known above all as a
result of experiments, and, predominantly, due to ethnographic information and
information from ancient agronomists (Fig. 10.17).
Tar kilns. We do not know either of any tar kilns that have been identified and studied.
Nearly all the information available is based on experiments and more recent ovens
(Figs. 10.18-10.21).
Tannery pits. These long, narrow pits are problematic. They are called Schlitzgruben in
German. They used to be considered as pits for tanning skins, which were immersed in
liquid containing tannins. However, they now tend to be interpreted as pit traps.
357
Smudge pits. These are small pits in which matter was burnt to create a significant
amount of smoke that was used to smoke skins. Although this type of pit is well known
in North America, I know of no examples in Europe (Fig. 10.22).
Pit traps. This type of pit is controversial, as it includes the Schlitzgruben, a specific
type of pit found in many places in Europe, which is elongated, deep and very often
has a hollow base. Years ago, this type of pit was considered to be a tannery pit, but it
now tends to be considered a pit trap (Figs. 10.23 and 10.24).
Planting pits. These pits were made in the ground of old crop fields, which were used
to plant vines or other trees. Vines were planted in rows, maintaining a certain
distance between them, in order to facilitate use of the plough. The majority of
planting pits and trenches known are from Roman times, but some are from the Iron
Age and a few older ones exist on Mediterranean islands (Fig. 6.3).
Tree throws. These are irregular pits caused by a tree falling due to the force of the
wind. When the tree falls, the roots are stretched and a rather irregular section of
earth is created in the shape of a ‘D’. These pits were caused by nature, but were
occasionally used by people (Fig. 11.1).
TYPE SHAPE IDENTIFYING ELEMENTS
Underground domestic oven Circular in plan with an access shaft
Intense rubefaction
Clay pit Pit formed by the combination of different oval pits that are juxtaposed
The substrate must be made of clay
Pit to settle and knead clay A clay pit is usually reused They usually contain clay settled in the bottom of the pit
Underground pottery kiln Cylindrical Slight rubefaction
Pottery dump A pre-existing pit is usually used
Build-up of badly-fired or deformed pottery
Buried storage jar Formed by the combination of different pits juxtaposed, of more modest measurements than clay pits
Charcoal pile Circular or quadrangular in plan
Charcoal from species suitable for producing charcoal They can be found on the site of a blacksmith’s workshop or at a distance from settlements
Copper furnace Circular or quadrangular in plan
Rubefaction of walls Charcoal Nozzles Crucibles Copper slag
Furnace Circular or quadrangular in plan
Rubefaction of walls Charcoal Nozzles
358
Crucibles Iron slag
Lime kiln Cylindrical Rubefaction of walls Lime remains Proximity to a pool in order to slake the lime
Tar kiln Funnel-shaped (and other shapes)
Rubefaction of walls Charcoal
Tannery pit Long and narrow in a Y V or W shape
The accumulation of organic matter, phosphorus, nitrogen, etc.
Smudge pit Cylindrical with a concave base
The presence of charcoal that produced a great deal of smoke A layer of smoke in the walls
Pit trap Long and narrow in a Y V or W shape
Far from settlements They appear in groups
Planting pit Pits located at regular intervals
They are identified when stripping away great layers
Tree throw D-shaped Irregular walls
Table 1.6: Special-shaped features
Non-specific shaped features
For these features, the shape of the pit is unimportant, as it is characterised by the
objects contained within. Advantage is sometimes taken of pits with other functions,
such as silos, post holes, clay pits, etc.
Cache pits. Cache pits are pits, or sometimes simply places (loci), in which a more or
less significant number of tools, utensils and goods are found. They are assumed to
have been hidden underground because they were not required at the time, or
perhaps due to a situation of insecurity, which made it advisable to hide valuable
goods. In a previous work, I classified cache pits into domestic cache pits (Figs. 8.1-8.3),
distribution cache pits (Figs. 7.4 and 7.5) and hoards (Figs. 7.6) (Table 1.7) (Miret 2010:
117-119).
Ritual pits. Ritual pits are pits containing elements attributed to magical-religious
rituals or identified as offerings to divinities. There are many types of ritual pit, and
they are, generally, quite controversial. To avoid excessive digression into a type of
feature that is subject to speculation, I have opted to use the little knowledge we have
from the classical era, for which we know some religious aspects, and to go back in
time to see whether what we find from prehistoric times can be adapted to the
archaeological records from the classical era. In this way, I have taken the following
types of ritual pit into consideration (Table 1.7): foundation depots (Figs. 8.1-8.3), ritual
pits with animal bones in anatomical connection (Fig. 8.4-8.5), ritual pits with
359
banqueting remains, ritual pits related to libation (Figs. 8.6-8.8), ritual pits with objects
of worship, and findings in swamps. These features are described in greater detail in
chapter 8.
Burial pits. The number of prehistoric features and constructions related to death is
very extensive: passage graves, cists, barrows, urnfields, hypogea, grave pits, etc. This
monograph studies only a few burial features: storage pits for grain reused as a burial
place, animal graves in tombs or cemeteries, etc. (Figs. 9.1-9.2).
Waste pits. Based on the ethno-archaeological works of Hayden and Cannon (1983), it
is necessary to distinguish between two types of waste pit. The authors mentioned
maintain that waste was sorted twice. Firstly, there was a provisional discard, in which
the remains of food or ash were thrown into a temporary dump (such as a manure
heap), broken pottery was stored in case it could be used to give water to animals or
to protect vegetable garden plants, etc. Sometimes, usually once a year, a final discard
was made. The content of the manure heap was poured onto crop fields, and objects
that could not be used were thrown into any type of pit that had lost its original use.
This could be a silo, clay pit, well, etc., or the bed of a stream.
TYPE SHAPE IDENTIFYING ELEMENTS
Cache pit or domestic cache pits
A pre-existing pit is usually reused
Many types of pottery, tools, millstones, raw materials. Found within settlements
Cache pit or distribution cache pits
A pre-existing pit is usually reused
Repeated series of bronze, stone axes or flint tools. Smelter deposits with broken objects. Distanced from settlements
Hoard A pre-existing pit is usually reused
Necklaces, bronze tools, coins Belonging to historical times
Foundation depot In a post hole, a trench or a pit covered by the paving of a house
They can contain intact pottery, the skeleton of a sacrificed animal or coins
Ritual pit with animal bones in anatomical connection
A pre-existing pit is usually reused
Full or partial skeleton of a sacrificed animal. Found within a settlement or place of worship
Ritual pit with banqueting remains
A pre-existing pit is usually reused
Remains of exceptional types of food (unusual species). Found within places of worship or burial areas
Ritual pit related to libation A pre-existing pit is usually reused
Series of cups for individual use (glasses, dishes)
Ritual pit with objects of worship
A pre-existing pit is usually reused
Deposit of objects of worship (pots, figurines, miniature vessels, etc.)
Findings in swamps Objects of all types thrown
360
into swamps or buried in surrounding areas
Burial pit (in a settlement) A pre-existing pit is usually reused, generally a silo
Graves in silos, under houses, etc. They can be primary or secondary
Waste pit A pre-existing pit is usually reused
All types of waste and rubbish
Table 1.7: Non-specific shaped features, characterised by their content
English translation: Victoria Pounce