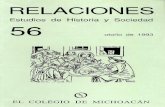Hernán Lara Zavala y los hallazgos del viajero
Transcript of Hernán Lara Zavala y los hallazgos del viajero
1
Hernán Lara Zavala y los hallazgos del viajero1
Resumen
A partir del enfoque de la literatura de viajes, en este trabajo analizo Viaje al corazón de la
península (1998) de Hernán Lara Zavala. Me interesa demostrar cómo va configurando el
concepto de identidad, al oscilar de una concepción tradicional, afincada en la genética y la
herencia cultural, a otra sustentada en el conjunto de las elecciones del individuo.
Conforme avanza la narración, el lector puede identificar puntos de fuga diversos que
terminan por proponer la identidad como la construcción de un sujeto que “aprende”, que
se interpreta y se entiende, a la manera de un performance que permite su aceptación, su
pertenencia o su distanciamiento de un grupo social dado. Así, el autor se asume como un
sujeto multiplicadamente híbrido: campechano y yucateco; peninsular y republicano.
Abraza esta aceptación desde la posición privilegiada de quien, desde su muy personal
dislocación (cultural, histórica y geográfica), se siente parte de una comunidad, con la
posibilidad de circular, de entrar y salir de ella.
Palabras clave
Literatura mexicana, literatura del siglo XX, literatura de viajes, identidad como
performance, identidad e hibridez cultural, Hernán Lara Zavala
1 Castro, M. (2010). “Hernán Lara Zavala y los hallazgos del viajero” en Revista de Literatura Mexicana
Contemporánea, año XVI, no. 46, vol. XVII. Universidad de Texas at El Paso, Ed. Neón, julio-septiembre,
pp. VI-XIII. ISSN14052687
2
Hernán Lara Zavala y los hallazgos del viajero
Maricruz Castro Ricalde
Tecnológico de Monterrey, campus Toluca, México
Soy el hijo pródigo que regresó a casa demasiadas veces
Marco Antonio Campos
En 1998, Hernán Lara Zavala publica Viaje al corazón de la península. Este texto se
centra en el “retorno al origen” y en el significado personal que le confiere a los lugares en
donde nacieron sus padres: Campeche y Yucatán.2 La elección se vincula a ciertos aspectos
de su vida privada, pero también a la indudable atracción ejercida por la región como fuente
de su literatura. Desde años atrás, Lara Zavala había plasmado su interés por ficcionalizar
los recuerdos de sus vacaciones infantiles, las anécdotas contadas por sus familiares, las
experiencias de sus amigos y conocidos peninsulares en obras como su primera colección
de cuentos, De Zitilchén (1981) que recrea “la vida en los típicos pueblos del sureste”
(1998: 127);3 la narración para niños Tuch y Odilón (1992), en el que el demonio Kakazbal
pone a prueba la lealtad del perrito Tuch;4 la novela testimonio Charras (1990), basada en
la historia del Efraín Calderón Lara, el asesinado líder sindical yucateco.5 En su obra más
reciente, Península, península (2008), retorna a ese enclave geográfico y, mediante
estrategias propias de la metaficción histórica, vuelve a unir, en un mismo espacio textual,
dos sitios separados en lo geopolítico, pero inextricablemente ligados en lo cultural: los
mencionados estados de Campeche y Yucatán.
Lara Zavala ha sido reconocido a través de importantes galardones como el Premio
Latinoamericano de Narrativa Colima por obra publicada (1987) con El mismo cielo, el
2 El libro fue el último de la colección “Cuaderno de viaje” que arrancó en 1994, con el de Fernando Solana y
su evocación del estado de Oaxaca. Otros autores de la serie fueron María Luisa Puga, Silvia Molina, Ana
García Bergua, Francisco Hinojosa y Álvaro Ruiz Abreu, entre otros. 3 Dada la cantidad de ocasiones que citaré este texto, a partir de este momento sólo asentaré el número de la
página correspondiente. 4 Palabra maya que significa “ombligo” y se utiliza dentro del vocabulario cotidiano de los habitantes de estas
zonas. 5 El nudo de lo individual y lo social se estrecha mucho más en esta obra, pues el protagonista es primo lejano
de Lara Zavala. Ambos provienen del mismo tronco familiar (fueron oriundos de Hopelchén tanto el padre de
Hernán como el mismo “Charras”). En Viaje […], es ostensible su amigable cercanía, según se percibe en su
último encuentro en Mérida. Por otro lado, esa zona del sureste (la de los Chenes) es central en el libro que
analizaremos.
3
José Fuentes Mares (1994) con Después del amor y otros cuentos, el Iberoamericano de
Novela Elena Poniatowska Ciudad de México (2009) por Península, Península, y recibido
diversos reconocimientos en el ámbito de la difusión cultural y el mérito del conjunto de su
obra literaria. Vinculado desde muy joven a entidades editoriales y organismos
universitarios, ha sido invitado como profesor y como escritor en residencia en el extranjero
y, por lo tanto, vivido en Estados Unidos y Europa, en distintos periodos de su vida.6 Tal
vez el acercamiento a otras culturas nacionales y la experiencia de haber dejado transcurrir
gran parte de su vida en la capital mexicana ha agudizado su atracción hacia otra tierra: no
adoptiva, sino suya, “por elección propia”; lejana a su entorno habitual, pero muy próxima
en sus recuerdos, en algunas de sus prácticas cotidianas y en su visión sobre el enmarañado
lazo formado por la identidad personal y la colectiva.
Ser yucateco o campechano, no es una cuestión de mera elección, sino es de índole
hereditaria y de naturaleza genética, podría inferirse de varias de las páginas del libro. Su
articulación como el sujeto de la enunciación, cuya mirada dirige la de los lectores, es uno
de los puntos de fuga que enriquecen ese primer concepto sobre la identidad y lo que, ante
mis ojos, convirtió a Viaje al corazón de la península en un libro especialmente atractivo,
dada la oscilación que revela entre el esencialismo de esa primera aproximación y su
construcción como un sujeto que ha “aprendido” a ser “yucahuach”. El volumen, entonces,
permite entrever la existencia de espacios, físicos y simbólicos, parcialmente fijos y, al
mismo tiempo, precarios y cambiantes, indispensables para comprender la identidad de los
sujetos como un performance.
Señas de identidad: viajero
El punto de arranque de Viaje al corazón de la península es el presente histórico (“Estamos
a finales de marzo de 1996” (15)), a través del cual se describirá la situación de lo que hoy
es uno de los municipios más grandes en extensión del estado de Campeche, Hopelchén. De
6 En una extensa entrevista, se sostiene: “En la literatura mexicana en general y en tu generación en particular,
casi no existen los viajeros. Tú –si no eres un caso único- eres uno poco frecuente” (Carballo, 1998: 36). Me
parece inexacta la afirmación. De esta misma generación es Héctor Manjarrez, Silvia Molina, María Luisa
Puga, Jorge Aguilar Mora, Luis Arturo Ramos, Marco Antonio Campos, por nombrar a algunos. Todos los
mencionados, desde jóvenes, manifestaron su vocación de viajeros que, además, ha quedado plasmada en los
escenarios, las temáticas, los personajes de su obra literaria o en su labor como traductores. Algunos, incluso,
han permanecido varios años en el extranjero, en donde han fijado, temporalmente, su sitio de residencia, sin
cortar sus lazos culturales con su país natal.
4
manera paralela, intercalará datos históricos, generalmente ligados con su propia
genealogía. En cada uno de los lugares visitados, el escritor se reencontrará con parientes
más o menos lejanos, descubrirá filiaciones, comprenderá el papel que sus antepasados
desempeñaron en el crecimiento económico de esa parte de la península y conocerá las
haciendas fundadas por sus ancestros desde fines del siglo XVIII (como don Salvador
Baqueiro, dueño de San José Ucuchil), su tatarabuelo Pedro Advíncula Lara y su bisabuelo
Emilio. Cada uno de estos episodios está concebido también como una especie de guía del
pasado y el presente cultural de la zona. Así, abundará en definiciones (las sartenejas “son
las cavidades calcáreas de menor tamaño donde también se acumula agua de lluvia” (45)) y
traducciones del maya (Bolonchenticul significa “nueve pozos”; Xtacumbil Xunaan, “la
señora escondida”; beyhualé, “tal vez, puede ser”); interpretará giros culturales: “
‘Ordenados y delicados’, meros eufemismos peninsulares para calificar a tacaños y
quisquillosos” (21); explicará cuestiones de tipo geográfico (clima, suelo, hidrología,
ausencia de orografía) y cultural (la arquitectura maya, la de las iglesias coloniales y los
conventos franciscanos); describirá a sus habitantes (“Las mujeres también son un dechado
de pulcritud con sus ternos blancos e impecables, su mirada bonachona y sus cuerpos
regordetes” (30)); hablará de sus personalidades (Crescencio García Rejón, Olegario
Molina Solís, Lorenzo de Zavala, Consuelo Zavala) y de los famosos viajeros que
exploraron la región (Stephens, Caterwood); se detendrá en algunos de sus hitos
temporales: la Guerra de Castas, la industrialización del chicle, el auge henequenero, los
efectos de la Revolución de 1910. La liga entre todo este conocimiento y la experiencia del
autor ciñe su nudo en las páginas finales, cuando explicita su deseo “de hablar sobre el
impacto que la cultura yucateca ha ejercido sobre mi persona” (127). Es amplísimo el
listado de nombres (sobre todo de escritores e historiadores) y libros con el que cierra la
obra.
Hay en el escrito de Lara Zavala, cierta inquietud por las transformaciones que se
registran en el presente, como el asentamiento de una comunidad menonita de más de mil
personas que “ha cambiado totalmente el perfil étnico del pueblo” (61); el arribo de nuevos
pobladores que llegan “[...] de toda la república a buscar trabajo cerca de Quintana Roo”
(36); “La invasión que ha sufrido de las diversas sectas protestantes principalmente las de
religión bautista” (37). Late en el texto, el deseo de la semejanza del paisaje contemporáneo
5
con el guardado en la memoria, pues si aquél se tornara en algo extraño o ajeno, se
rompería el sistema de identificación que le ha permitido reconocerse en la acepción
positiva del “yucahuach”.
La estructura es sencilla y su relato prefiere basarse en la observación y en una línea
narrativa cimentada en una temporalidad que avanza y, algunas veces, se quiebra para
retroceder al pasado, pero casi siempre desde una perspectiva sustentada en la objetividad
de los acontecimientos. Su punto de vista es didáctico, como si deseara descubrirle al lector
las particularidades de la región y su noción de identidad se liga a una cuestión de orden
genético y a una cercanía cultural fomentada por los círculos afectivos del sujeto. No se
detiene demasiado en detalles, algunos de los cuales se le escapan. Lara Zavala confía en su
memoria (por ejemplo, confunde las botanas llamadas “charritos” y él las denomina,
“rancheritos”) y, por ello, equivoca algún dicho y escribe incorrectamente algunos lugares,
al reproducir fonéticamente nombres o expresiones.
Sus estrategias discursivas tienen muy presente al lector; se recurre a la narración de
aventuras y a la configuración de un personaje identificado con el “yo” que cuenta sus
peripecias, pleno de convicciones y respuestas. Las convergencias aparecen en el tono de
sus cuadernos de viaje, los cuales mezclan (en distinta medida, sin embargo) el dinamismo
de la narración de acontecimientos, la argumentación crítica sobre la situación
socioeconómica y política de la región, la descripción de los rasgos más sobresalientes de la
cultura campechana así como la exposición de la flora, la fauna y las etnias, entre muchas
otras manifestaciones más. Es decir, es un viajero culto que focaliza su atención en ámbitos
específicos y, a partir de esta restricción, intenta brindar una perspectiva panorámica,
abarcadora y casi total, en lo que al devenir histórico se refiere.
Echa mano de una gran variedad de documentos, a la manera de los primeros
viajeros: cuentas, cartas antiguas de parientes y conocidos, bibliografía de diversa índole,
investigaciones académicas, visitas a archivos, entrevistas y recopilación de testimonios,
por mencionar algunas fuentes. Conoce la literatura pasada y presente de la región, ha
leído las crónicas de viajes más relevantes y rastreado siglos de la genealogía familiar. El
narrador configurado en este libro se caracteriza por múltiples rasgos híbridos: nacido fuera
de Campeche, su nexo con esta tierra es la familia del padre, pues la madre es yucateca. En
Lara Zavala, sin embargo, la atmósfera peninsular se siguió respirando en su casa de la
6
capital mexicana. La fuerte presencia paterna, viva, dicharachera, que instala en un “bar
familiar” su “oficina” para saludar a los amigos y los parientes, cuando está en tránsito en
Yucatán, le permite al autor concebir este proyecto literario como una aventura en donde,
físicamente, emprende un recorrido hacia el pasado y le confiere un sentido mucho más
estable acerca de su pertenencia a una tierra y una cultura.
El viaje: del corazón de la península al corazón del escritor
El título elegido por Lara Zavala implica movimiento y una direccionalidad precisa:
él viaja hacia el corazón de la península. No hay ni incertidumbre ni duda en el derrotero
seleccionado. Su trayectoria sigue un itinerario específico, surgido a partir de los lugares
que “han marcado” a su familia: en la primera parte, Hopelchén, cabecera del municipio del
mismo nombre, en el cual se encuentran otros dos de los puntos de interés: la región
arqueológica de los Chenes y Holcatzín, la hacienda donde se produjo un otrora famoso ron
de la zona; en la segunda sección del libro, Mérida (y, en menor medida, Izamal). El
nombre de cada uno de ellos es el título de los capítulos de su libro, los cuales son, en
cuanto a la forma literaria elegida, “[...] simultáneamente, un viaje sentimental, un álbum
de recuerdos, un retorno al origen, un recorrido histórico y anecdótico” (12). Nótese la
abundancia de términos semánticamente vinculados (“viaje”, “retorno”, “recorrido”) y
asociados todos ellos con la noción del acontecimiento pasado o reciente. Hernán cumple
su ofrecimiento inicial, pues el lector lo acompañará en un viaje caracterizado por un
recuento, en el que se pueden ubicar varios intervalos temporales. El de los Chenes y
Hopelchén describirían un mismo periodo; el de Hocaltzín, una visita más breve (apenas
dos o tres días), mientras que el de Mérida aglutinaría el sinfín de ocasiones en que el
escritor ha viajado a esta ciudad desde su niñez.
El título del libro guarda una relación clara de intertextualidad con la novela de
Julio Verne, Viaje al centro de la tierra (1864). Las semejanzas son numerosas al igual que
con las múltiples narraciones de los descubrimientos de la colonización europea: periplos
arriesgados, guías nativos, exploraciones cuyo premio es el encuentro de mundos
maravillosos, olvidados o ignorados, y que sirven como revelación de otras culturas. El
centro terrestre del francés equivale al corazón del escrito de Lara Zavala y esto es
doblemente significativo: el corazón de la península se encuentra en la región de los
7
Chenes, el lugar en donde hay decenas de ciudades prehispánicas enterradas por la selva y
el sitio en donde se gestó la Guerra de Castas, en la que el indomable espíritu maya se
manifestó con especial violencia; pero también los pueblos y las haciendas de su familia,
establecida ahí desde el siglo XVIII. Es el corazón de una etnia y, al mismo tiempo, el de
una familia de origen campechano; es el centro de la Historia de la península y el origen de
su propia historia.
Dados los antecedentes del escritor,7 imposible obviar la alusión a la famosa novela
de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas (Heart of Darkness, 1902) y, en general, a su
intención de convertir en un complejo artefacto literario el género de la novela de
aventuras. Sus excursiones a ciertos rincones de la selva campechana son narradas como
auténticas expediciones, en las cuales sus protagonistas corren el riesgo de perderse, ser
amenazados por peligrosas serpientes, mordidos por innumerables garrapatas y sufrir las
terribles inclemencias de la zona. De hecho, no es sino hasta ese momento, con el propósito
de escribir su crónica de viajes, cuando Lara Zavala logra su objetivo, después de varias
ocasiones fallidas: “[...] siempre se me argumentaba o bien que era inaccesible por el lodo y
la maleza que producían las lluvias, o bien que estaba muy crecida la hierba y había muchas
víboras por la seca” (78). A semejanza del relato de Conrad, el paisaje selvático cobra
especial relevancia; el ritmo narrativo varía para testimoniar la lentitud y la
inexpugnabilidad del recorrido y se opta por la descripción minuciosa del entorno:
La vereda tiene la tierra húmeda, es un poco oscura pues por donde vamos apenas se
alcanza a ver el cielo por ciertos claros que permite la vegetación [...] Nos
enfrentamos a una extensa y luminosa llanura verdiamarilla. Casi no se ven árboles.
Una enorme sabana con leves hondonadas y elevaciones se extiende ante nuestros
ojos hasta el horizonte (82)
La voluntad del autor por llegar al final del trayecto y conocer las ruinas mayas
inexploradas, localizadas a casi dos horas de extenuante caminata desde la derruida casa
principal de Hocaltzín, sobresale ante la presencia de un personaje mucho más frágil: Aída,
su pareja. Los nervios y el temor de la mujer contrastan con el deseo del varón de conocer
la pequeña ciudad ceremonial. Él la alienta, la conforta, la guía (“yo voy por delante”), la
toma de la mano, la premia (“te portaste muy valiente”). Así, Lara Zavala se erige a sí
7 La pasión del autor de Península, Península por la literatura inglesa no es ningún secreto. Tanto su
formación universitaria, sus publicaciones académicas como sus declaraciones dan cuenta de esta admiración:
“me parece que en tanto tradición y continuidad es la mejor literatura que se ha escrito en la edad moderna” y
a la hora de enumerar este derrotero “sin baches”, menciona a Conrad (Carballo, 1998: 36-37).
8
mismo en un personaje al estilo de los testimonios de los conquistadores, quienes llegan a
buen puerto, no sólo a pesar de los augurios pesimistas de su tripulación, sino sosteniendo
la moral de sus compañeros de viaje. Los recursos de la narración también acercan este
último episodio dedicado al estado de Campeche al viaje de Kurtz, el personaje de Conrad,
pues “Su viaje al infierno de la jungla devoradora de hombres no es como el de Dante, un
camino de salvación, sino una manera de poner a prueba su fuerza y sus convicciones”
(Silva, 2000: 97); éstos, atributos concedidos a la figura paterna (fuerza, independencia,
vigor, firmeza y carácter) y establecidos desde las primeras líneas del volumen. Hernán,
como su padre, a través de sus acciones, de su “performance” vital, se inserta, así, en la
línea genealógica de los Lara, los Baqueiro, los Barrera, aquéllas que si bien explotaron esa
región y a sus indios, “gracias a la iniciativa y al empuje de esas familias […] la zona había
podido desarrollar la agricultura, el comercio y la industria” (95).
Lara Zavala aprovecha la tradición de los libros de viaje, al emplear un gran número
de fuentes y testimonios e incluir las peripecias acaecidas durante el derrotero mismo. Los
primeros relatos sobre los descubrimientos y las conquistas exhibían cierta falta de interés
por el trayecto en sí, tal vez porque éste debía ser una “minucia”, en comparación “con el
interés mayor de cuanto estaba al fin del viaje mismo [...] otro mundo” o bien, por el
“reblandecimiento físico y moral que al parecer tenemos los hombres de hoy en
comparación con aquellos fundadores” (Martínez, 1984: 15). No es el caso del libro
analizado, pues ilustra desde las incomodidades hasta los enormes placeres provocados por
el desplazamiento. Si bien es cierto que las condiciones climáticas descritas son extremas y
se plantean como un rasgo inherente a los lugares visitados (a tal grado que se proponen,
casi, como una huella de identidad), se convierten en escollos mínimos, al ser comparados
con la recompensa. En una entrevista, Lara Zavala afirmó: “Yo creo que el viaje ofrece la
posibilidad de enfrentarse consigo mismo” (Carballo, 1998: 35). En el volumen analizado,
el “otro mundo” que re-descubre es tanto su lado aventurero (él, cuya misión en Campeche
es de orden intelectual: presentar un libro universitario, Los mayas pacíficos de Teresa
Ramayo) como el de sus propios orígenes.
9
Los hallazgos del viajero: el privilegio de ser “yucahuach”
Viaje al corazón de la península se estructura, según hemos mencionado, en dos
partes desiguales en su extensión. La primera, la más extensa, es dedicada a Campeche y,
en concreto, a la región central de la península de Yucatán. Consta de tres capítulos (“Los
Chenes”, “Hopelchén” y “Hocaltzín”) y por sus características son la columna vertebral del
libro, si deseamos considerar éste como una muestra de la escritura de viajes. El segundo
segmento ocupa, con exactitud, la cuarta parte del volumen y es “Mérida: ‘Nuestra
ciudad’”. Si es pertinaz la presencia del desplazamiento, del recorrido, en la sección sobre
Campeche, en la relativa a la capital del estado de Yucatán, se cuentan varios trayectos, de
manera aislada y sin relacionarse entre sí, pues más bien los hilos conductores son la
genealogía materna, la idiosincrasia de los pobladores del lugar y los vínculos tanto
emocionales como literarios que unen al narrador con esta ciudad.
La estructura se hermana con la visión del autor en torno del significado atribuido a
los lugares de origen de sus progenitores y los rasgos de ambos. Me explico: Lara Zavala
comienza con la afirmación siguiente:
Mi padre es un pueblo de Campeche. Un pueblo fuerte, independiente y vigoroso
con estirpe y con carácter que ha logrado sobrevivir a base de trabajo y de talento
[…] Mi madre es dos ciudades de Yucatán: una amarilla y sagrada y otra blanca,
limpia y bien trazada. Mi madre es suave, armónica y un poco melancólica […]
(11).
Campeche, tropo de la figura paterna, con su fortaleza, su autonomía y su determinación
induce al viaje, al descubrimiento, a la aventura. Esta faceta induce a Hernán a presentar la
región desde la perspectiva de lo desconocido que invita a ser develado, y subraya los
ángulos todavía ocultos de la zona (ruinas arqueológicas invadidas por la maleza; haciendas
derruidas y olvidadas; caminos intransitables y solitarios). Por lo tanto, el relato se centra
en los desplazamientos hacia ciertas poblaciones que no había “tenido el tiempo ni el ánimo
de visitar” (a pesar de haber estado tantas veces en los alrededores) y en los recorridos por
espacios emblemáticos de la tierra de sus mayores, que ahora son alumbrados por otros
reflectores, a partir de filtros distintos. El discurso narrativo se impone por encima de
cualquier otra modalidad de la escritura literaria, dada la intencionalidad textual de
enfatizar el discurrir, las acciones y su proximidad, en relación con el tiempo de la
escritura. Si bien se insertan datos con valor documental, éstos aparecen sólo en función del
viajero que recuerda e ilustra al lector, conforme su mirada se pasea por los lugares.
10
Mérida e Izamal son la madre. La antítesis de Campeche. Al vigor de éste le
correspondería la suavidad y la melancolía de aquélla. La independencia del primero (que
tantos conflictos y enfrentamientos le produjo a lo largo de su historia) tiene su otra cara en
la armonía de la capital yucateca. Tal concepción se traslada al texto mediante las
estrategias discursivas propias de la descripción y la exposición, por lo que el tono es más
pausado, evocador e, incluso, invoca a estatizar el pasado para examinarlo con más detalle.
Recurre también a la construcción de pasajes de índole hipotética (lo que hubiera querido
vivir “y ya no haré jamás”). Este apartado es más conciso, pero también más inconexo, en
el sentido de plantear varios ejes temáticos, centrados todos sea en el recuerdo (los viajes de
su niñez y su juventud hacia Mérida), sea en información bibliográfica (la historia de su
antepasada Consuelo Zavala, en el que se concede un considerable espacio al Primer
Congreso Feminista realizado durante el régimen de Salvador Alvarado).
Por supuesto, saltan a la vista los estereotipos de género, tanto en la caracterización
del padre y la madre, como en los recursos discursivos elegidos para hablar de una región
campechana o de las ciudades yucatecas de Mérida e Izamal, personificadas en un varón y
una mujer. Las acciones multiplicadas en los espacios campechanos, regidos por un tiempo
presente o por un pretérito perfecto (“Estamos a finales de marzo de 1996” (15)) contrastan
con un mayor ejercicio de la memoria e investigación histórica en los yucatecos,
singularizados por el uso del pretérito perfecto simple (“Me impresionó entonces ver esa
ciudad tan blanca y tan limpia” (99); “mi madre ingresó en la Escuela elemental y
Profesional dirigida por su tía, la educadora Consuelo Zavala” (114)).
La interrogante sobre la identidad se presenta desde las primeras líneas. Desde un
“yo”, Lara Zavala formula un deseo: “rescatar mis raíces”. Quiere emprender, junto con el
lector, tanto un periplo afectivo como visitar “algunos lugares de la península que han
marcado a mi familia” (12). La voz autoral liga la experiencia personal con los valores del
grupo al cual se adscribe, basándose en argumentos como la pertenencia por genealogía,
vivencia e identificación. Éste fue el punto de arranque de mis reflexiones: el texto propone
la configuración de una identidad híbrida sustentada en un sistema de representación
consistente y reiterada. Un performance, propiamente dicho. Pero la aparición de algunas
fisuras en esta representación que el autor realiza sobre sí mismo dota al texto de un gran
11
atractivo, pues revelan ciertas contradicciones y algunas tensiones, principalmente en
nociones tan nodales como las de raza, clase social y género, según hemos ido adelantando.
Las primeras páginas de este breve volumen dan la impresión de partir de un
concepto tradicional sobre la identidad, como si ésta fuera algo dado y sin ningún tipo de
problematización. Así, Hernán va en pos de sus orígenes, a partir de una idea bastante clara
de en dónde se encuentran. Por una parte, él asume su condición de ser un sujeto producto
de una mezcla que cuenta con una denominación, una designación comprendida por
cualquiera que forme parte de un grupo específico: el de los peninsulares
Por ser hijo de yucatecos –de hecho de padre campechano y de madre yucateca– y
por haber nacido en la ciudad de México soy lo que en la península se suele llamar
un ‘yucahuach’. Pero qué duda cabe, por estas mis venas, quiéralo o no, corre
sangre yucateca o, si se prefiere, peninsular, es decir de la hermana República de
Yucatán, como reza la irónica expresión (11).8
A través de la modalidad verbal del presente del indicativo (“soy”) se instaura la
certidumbre de una respuesta a dos preguntas hipotéticas, relacionadas entre sí: “¿Quién
eres?”, “¿de dónde eres?”. Se advierte la intención del autor de dar por sentado su origen y
el vínculo con la tierra de sus padres, sin que la constitución del sujeto se vea conflictuada;
éste es determinado por una historia familiar y social que va más allá de la voluntad
personal.
Lara Zavala también alude a un contexto mucho más amplio, contextual e
históricamente hablando. La opción entre apelar al adjetivo “yucateco” o “peninsular” se
refiere a los siglos en los que Campeche fue parte de la Capitanía General de Yucatán, pues
no fue sino hasta 1862, cuando Campeche se constituye como un estado independiente del
de Yucatán. La añeja rivalidad entre ambos territorios es resuelta por el escritor, con el
adjetivo “peninsular”, al permitir la convergencia en él de su linaje yucateco, por la línea
materna, y el campechano, por la paterna.9 Además, las cursivas de “la hermana República
de Yucatán” recuerdan tanto las numerosas ocasiones, durante el siglo XIX, en que la
8 Las negritas son nuestras, a fin de remarcar la certidumbre del escritor sobre su origen.
9 Muchas páginas después, Hernán abunda en este punto: “[...] a pesar de formar una entidad étnica, cultural y
geográfica orgánica, la península ha estado desde la época prehispánica invariablemente dividida” (108).
Explica, de manera sintética, las razones históricas en las que descansa esta rivalidad que, en el presente, se
manifiesta en las bromas y los chistes mutuos y no en acciones políticas concretas.
12
entidad se separó de la nación, como las particularidades culturales de la región que, dentro
del imaginario social, la constituyen como un mundo aparte, diferente del resto del país.10
Implícitamente, el autor se asume como un sujeto doblemente híbrido: campechano
y yucateco; peninsular y republicano. Abraza esta aceptación desde la posición privilegiada
de quien desde su muy personal dislocación (por lo menos, cultural, histórica y geográfica)
se siente parte de una comunidad, con la posibilidad de circular, de entrar y salir de ella. El
término “yucahuach” suele poseer una connotación despectiva; se emplea para marcar una
línea divisoria que advierte la importancia del origen (el de adentro, el yucateco; en
oposición al de afuera, al que proviene de cualquier otra parte). Nuestro narrador, en
cambio, lo despoja de esas implicaciones, al establecer –de manera multiplicada y
reiterada– su derecho a reclamar su pertenencia a un “soy de aquí” y a proclamar un “soy
como tú”. A la inferioridad tácita del “yucahuach”, incapaz de comprender, en razón de su
diferencia, Lara Zavala revalora el vocablo, al situarse en el mismo nivel del nacido en la
península, mediante argumentos poderosos dentro de la lógica peninsular (según va
infiriendo el lector): jerarquía familiar y estatus social, avalados por un linaje que forma
parte de la historia pasada y presente. En su estirpe –de acuerdo con los testimonios
personales y documentales del libro–, figuran políticos, historiadores, periodistas,
educadores y empresarios que constan en los anales yucatecos y campechanos. Y esto es
tan relevante como la existencia de miembros presentes en la “otra” historia: la de la vida
diaria, impresa en los nombres de una panadería, una escuela, una calle.
Debra Castillo, al discutir sobre las estrategias de los inmigrantes de América Latina
en Estados Unidos para mantener y re-construir lazos con sus lugares de origen, observa
con agudeza que estos sujetos nunca están “del todo en su propio lugar. El lugar de origen
retrocede en el tiempo y el espacio” (2009: 233). Lara Zavala consigue fundir el pasado con
el presente para que aquél lo autorice a echar mano de aquellos códigos que favorezcan una
interacción que pone en suspenso su condición de “huach” y mantenga actual su cualidad
de “yuca”. De aquí su facilidad para desplazarse de un pueblo a otro y encontrar conocidos,
amigos y parientes. No es necesario concertar citas o planear visitas: “ ‘¡Hernán Lara!’ grita
alguien de repente. Me vuelvo y veo a mi primo, el doctor Emilio Lara, actual diputado por
10
Símbolos como la bandera y el himno yucatecos afianzaban este sentimiento que se transparenta en la
humorística frase: “Si se acaba el mundo, me voy a Yucatán”.
13
el municipio de Hopelchén” (16); “Iba yo por el paseo Montejo en un automóvil rentado
cuando se me emparejó otro coche. Volteé y reconocí, junto al conductor, a Charras. Nos
saludamos de coche a coche” (124). Tampoco es imprescindible fijarse metas específicas
para toparse con hallazgos detonadores de recuerdos como la tumba de uno de los hombres
más ricos de Hopelchén, Tomás Calderón Negrón (“el tío Tomás”), a cuyo entierro asistió
el narrador, cuando era un niño. La facilidad, la espontaneidad para establecer ligas entre el
pasado familiar y los hechos del presente van naturalizando su adscripción a esa identidad
orgullosa de sus diferencias, que hace gala de aquello que la distingue de “los otros”, “los
fuereños”, “los huaches”. La hibridez identitaria construida textualmente por Lara Zavala
problematiza el enfoque esencialista sustentado en la sangre o el apellido. No obstante,
estas peculiaridades no se desdeñan. Por el contrario, son integradas a la complejidad de
una identidad propia que sin dejar de ser íntima y doméstica, también es compartida y es
columna vertebral de nombres y acontecimientos vinculados con miembros sobresalientes
del ayer y el hoy de Campeche y Yucatán.
En síntesis, el “yo” que habla en el texto de Lara Zavala está ligado tanto al papel
del observador, cuyo propósito es revelar los atributos de una cultura singular, como al del
protagonista que los experimenta por sí mismo o con igual vividez, a través de los relatos
familiares. La carga informativa del testigo prevalece, incluso, cuando el tema central es el
pasado familiar. Se acerca, así, al estatuto canónico de la literatura de viajes, pues el
receptor puede determinar el peso referencial, la condición de “verdad”, sobre la cual
descansan las palabras del narrador. Éste funde lo informativo, lo referencial y el pretérito
con el de quien testimonia, en una configuración narrativa sustentada en lo personal, la
mirada comprometida y acorde con el tiempo de la escritura.11
La hibridez identitaria se
manifiesta, pues, en el sincretismo del discurso desplegado.
11
Si siguiéramos al pie de la letra la propuesta de Renato Prada Oropeza (1991: 61-78), deberíamos añadir
una tercera categoría: la del reportaje. Lara Zavala emplearía, en Viaje al corazón de la península, tres tipos
de discurso: el histórico (informa sobre el basado, basándose en documentos de archivo), el reportaje
(denuncia hechos de actualidad, a partir de acontecimientos que permanecen en la memoria colectiva y que
pueden ser recogidos en conversaciones, cartas, entrevistas, fotos de particulares) y el testimonio (el lector
asume como cierto “lo contado por el que cuenta”; prevalece el compromiso, la denuncia, la solidaridad).
14
Obras citadas
AAVV. 1999. Historia mínima de Campeche. 2ª ed. Campeche: Gobierno del
Estado de Campeche (colección Lic. Pablo García).
Carballo, Emmanuel (coord.). 1998. Erotismo de hilo fino. Entrevista con Hernán
Lara Zavala. México: Universidad de Colima (Col. Voz de Tinta).
Castillo, Debra. 2009. “Los objetos umbilicales: el cruce de fronteras” en Ileana
Rodríguez y Mónica Szurmuk (eds.). Memoria y ciudadanía. Santiago de Chile: Cuarto
Propio, pp. 227-245.
Conrad, Joseph. 1974. El corazón de las tinieblas. Barcelona: Lumen.
Lara Zavala, Hernán. 1981. De Zitilchén. México: Joaquín Mortiz.
------------------------. 1990. Charras. México: Joaquín Mortiz.
----------------------. 1998. Viaje al corazón de la península. México: CONACULTA
(colección cuaderno de viaje).
----------------------. 2008. Península, Península. México: Alfaguara.
Martínez, José Luis. 1984. Pasajeros de Indias. México: Alianza Universidad.
Prada Oropeza, Renato. 1991. "El discurso narrativo 'objeto' y el discurso narrativo
'ficticio' (La novela reportaje y el hecho: Charras)”, en Escritos. Revista del Centro de
Ciencias del Lenguaje, núm. 7, Puebla, enero-junio, pp. 61-78.
Silva, Lorenzo. 2000. Viajes escritos y escritos viajeros. Madrid: Anaya (col. Punto
de Referencia).
Verne, Julio. 2006. Viaje al centro de la tierra. Madrid: Valdemar.