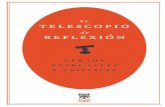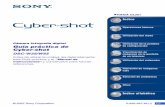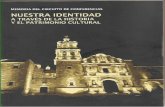El director de fotografía, co-autor de la obra cinematográfica
Fotografía y arqueología: ventanas al pasado con cristales traslúcidos
Transcript of Fotografía y arqueología: ventanas al pasado con cristales traslúcidos
José Latova
cuarenta años de
fotografía arqueoLógica españoLa
(1975-2014)
MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL
Alcalá de Henares
De julio a diciembre de 2014
COMUNIDAD DE MADRID
presidente
Ignacio González González
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
CONSEJERA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA
Ana Isabel Mariño Ortega
VICECONSEJERA DE TURISMO Y CULTURA
Carmen González Fernández
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
Alfonso Moreno Gómez
DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO
Jaime Ignacio Muñoz Llinás
DIRECTORA GENERAL DE BELLAS ARTES,
DEL LIBRO Y DE ARCHIVOS
Isabel Rosell Volart
MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DIRECTOR
Enrique Baquedano
JEFA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN
Isabel Baquedano Beltrán
JEFA DEL ÁREA DE EXPOSICIONES
Inmaculada Escobar
JEFE DEL ÁREA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Luis Palop
JEFA DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Ana Hurtado
EXPOSICIÓN
COMISARIOS
Enrique Baquedano
Agustín de la Casa
COORDINACIÓN
María Latova
Inmaculada Escobar
Inmaculada Rus
DISEÑO MUSEOGRÁFICO Y
DIRECCIÓN DE MONTAJE
Agustín de la Casa
MAQUETACIÓN DE GRÁFICA
Agustina Fernández
REVELADO Y PRODUCCIÓN
FOTOGRÁFICOS
Movol Color Digital
ESCANEADOS Y RECONSTRUCCIONES
VIRTUALES
GIM Geomatics
Madrid Scientific Films
ASF Imagen
MONTAJE
Intervento
CATÁLOGO
DIRECCIÓN CIENTíFICA
Enrique Baquedano
COORDINACIÓN
Inmaculada Escobar
DISEÑO DE LA COLECCIÓN
Agustín de la Casa
DISEÑO, MAQUETACIÓN Y PREIMPRESIÓN
Agustina Fernández Palomino
© De los textos: sus autores
© De las fotografías: sus autores
© De las ilustraciones y gráficos: sus autores
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
BOCM
ISBN: 978-84-451-3488-7
DEPÓSITO LEGAL: M-22074-2014
La fotografía como objeto. Una reflexión sobre la relación entre
representación visual y discurso arqueológico
Susana González Reyero
Fotografía y arqueología: ventanas al pasado con
cristales traslúcidos
Gonzalo Ruiz Zapatero
El inicio de una aventura: cuarenta años no son nada
para un caminante...
José Latova
En las terrazas del Tajo, en Pinedo 1972 - 1974
Pedro Saura
José Latova, fotógrafo del Ministerio de Cultura
Belén Rodríguez NuereConcepción Martín Morales
José Latova y la arqueología extremeña
José María Álvarez Martínez
Fotógrafos en el MNAT
Francesc Tarrats Bou
El rigor de la emoción: José Latova y la arquología madrileña
Inmaculada Rus
¡Dame un golpe!
Sergio Ripoll López
Catálogo
13
51
73
103
121
159
179
203
237
259
ÍNDICE
Fotografía y arqueología: ventanas al pasado con
cristales traslúcidos
Gonzalo Ruiz Zapatero
Universidad Complutense de Madrid
Hay muchas definiciones de arqueología, algunas incompletas, otras discutibles y alguna más
certera pero, desde luego, no es fácil encontrar una que pueda conseguir un consenso total
entre los especialistas. La idea de arqueología viene del término griego archaiología, es decir
“discurso o tratado de las cosas antiguas”, en última instancia la indagación sobre los orígenes.
Me agrada especialmente la definición propuesta por el arqueólogo francés Laurent Olivier
(2008 y 2011: 309 ss.) al decir que la arqueología se ocupa de la memoria de los tiempos antiguos
y que en realidad su materia no son los hechos del pasado ni siquiera las cosas del pasado sino
la memoria de las cosas materiales. Y comparto, desde luego, su opinión de que si bien “la his-
toria trata de los hechos la arqueología se ocupa de la memoria” (Olivier 2008: 57).
La arqueología maneja datos de distinta naturaleza a la historia y el conocimiento del
pasado que permite es diferente. Existe una manera genuina de “pensar arqueológicamente”,
empleando la imaginación arqueológica (Shanks 2012), que obliga continuamente a pensar
el pasado visualmente y con estrategias de sustitución y adición de lo materialmente existen-
te en el registro arqueológico estático, muerto. De alguna manera “una facultad y un impulso
creativo en el corazón de la disciplina arqueológica” (Shanks y Svabo 2013: 90). Como ha
dicho Clive Gamble (2008: 1) siempre hemos tenido una imaginación arqueológica, para
reconstruir lo que ha pasado en nuestra vida cotidiana a partir de las evidencias materiales
que dejan los comportamientos y así, por ejemplo, sabemos como interpretar una pisadas
53
Todas las fotografías son memento mori. Hacer una fotografía es partici-par de la mortalidad, vulnerabilidad, mutabilidad de otra persona o cosa.
S. Sontag, 1996
Los arqueólogos, en muchas ocasiones, dejan pocas huellas de su trabajopero las fotografías antiguas nos enfrentan con los paisajes actuales. Rebecca O’Sullivan, exposición Then and Now: The Crystal River Site in Photographs, 2013. Foto: http://www.flpublicarchaeology.org/blog/wcrc/2013/03/05/re-photography-exhibit-in-the-works-for-crystal-river-archaeological-state-park/
encontradas en una playa vacía y sacar algunas deducciones. A otro nivel esta imaginación se
ha perfeccionado y moldeado en la arqueología, como maneras de interpretar, crear marcos
para pensar y dar sentido a las huellas materiales, las trazas, los palimpsestos del pasado ente-
rrados en el registro arqueológico, y recuperados mediante la excavación. La arqueología, en el
sentido señalado por Olivier (2008: 98), reactiva el pasado o más bien hace que los sucesos del
pasado, sean “hechos históricos a título póstumo” en las certeras palabras de Walter Benjamín.
Por eso, cada vez más, la comprensión de la naturaleza del registro arqueológico es fundamen-
tal para una arqueología más sólida y autocrítica (Lucas 2012).
La arqueología nos enfrenta a imaginar otro concepto de historia, otra manera de hacer his-
toria, la historia profunda de la Humanidad. Porque aunque los objetos son los vestigios, las tra-
zas, las sombras de las gentes del pasado ciertamente devienen en el único testimonio que nos
ha llegado, o mejor y más exactamente en palabras de Olivier (2008: 26) realmente son la
memoria material de otras gentes. Son reliquias, restos de objetos íntimos en los que se ha per-
dido la memoria. Los objetos y los restos materiales en general son testimonio de vida que reco-
gen la impronta de los tiempos (Olivier 2004: 238); restos únicos y preciosos que, de alguna
manera, encierran historias de vida personal y colectiva. En ese sentido permiten un paralelo con
nuestras propias vidas como historias personales con huellas materiales como bien ha resumido
el escritor francés G. Perec (1974: 37): «Le temps qui passe (mon Histoire) dépose des résidus qui
s’empilent: des photos, des dessins, des corps de stylo-feutre depuis longtemps desséchés, des chemises, des
verres perdus et des verres consignés, des emballages de cigares, des boîtes, des gommes, des cartes pos-
tales, des livres, de la poussière et des bibelots : c’est ce que j’appelle ma fortune ».
Desde esta perspectiva de la arqueología como memoria material del pasado se com-
prende mejor que la literatura, la fotografía y la ilustración tengan una relación privilegiada
con la memoria y los objetos, en definitiva, con los vestigios arqueológicos. La literatura
aporta formas de narrar, y lo que hace la arqueología es, al fin y al cabo, construir narrativas
sobre el pasado (Bernbeck y Van Dyke en prensa, Pluciennik 1999, Joyce 2002). La foto-
grafía persigue documentar fidedignamente la realidad conservada y/o exhumada de los ves-
tigios (Dorrell 1989, Bohrer 2005, González Reyero 2001) aunque al fijar la mirada del
arqueólogo al mismo tiempo construye la imagen (Collet 1996, Shanks 1997). Y la ilustración
da vida a la necesaria restitución de lo perdido en el registro arqueológico, visualiza el pasado
imaginado y representado. Tampoco es pasiva (Ambrus y Aston 2009, Rudwick 1992) ya que
5554
Gonzalo Ruiz Zapatero fotoGRafía y aRqueoloGía: ventanas al pasado con cRistales tRaslúcidos
la ilustración moldea datos y ayuda a reformular ideas e interpretaciones arqueológicas (Moser
1998). A todo ello habría que añadir en las últimas décadas la irrupción de los media creativos,
la imagen 3D y realidad aumentada que van más allá de una mera re-mediación de los viejos
medios visuales (Bolter y Grusin 2000); y es que la visualización en arqueología se ha conver-
tido en un área muy activa y con mucho futuro (VV.AA 2013a). Es más, incluso estamos en
las puertas de ampliar a otros sentidos las dimensiones puramente visuales (Hamilakis 2014).
En este ensayo, sumándome al homenaje a la fotografía arqueológica española a través
de la obra del gran fotógrafo José Latova, me propongo reflexionar brevemente sobre: 1) el
significado de la fotografía en la arqueología y la naturaleza de su relación, 2) la historia de
la utilización de la fotografía en arqueología, y 3) la identidad de la fotografía y la arqueolo-
gía como ventanas al pasado, ventanas que nos asoman a muchos pasados aunque esas ven-
tanas tengan cristales traslúcidos, que no transparentes, y permitan miradas al pasado un
tanto borrosas, alteradas o con espacios y tiempos completamente perdidos. Pero al fin y al
cabo miradas que descubren contornos visuales más o menos precisos de mundos desapare-
cidos para siempre.
El ciclo de la memoria material. En blanco: dominio de lo visible; en azul: dominio de lo invisible. Circuito azul: trayectoria visible de los vestigios; circuito blanco: trayectoria oculta de los vestigios. Lo que es utilizado está destinado a terminar por ser
destruido y enterrado. Lo que es descubierto no puede ser más que por estar enterrado, es decir oculto. Lo que está preservado no puede ser más que por haber sido descubierto. Su destino es terminar su ciclo siendo destruido y enterrado
(según Olivier 2008: 282).
57
fotoGRafía y aRqueoloGía: ventanas al pasado con cRistales tRaslúcidos
56
Gonzalo Ruiz Zapatero
En arqueología las fotografías, desde su inicio en 1839, han servido a dos propósitos básicos:
por un lado, registrar y documentar monumentos, ruinas, estructuras, restos y objetos descu-
biertos en excavaciones, y por otro, realizar tomas informales de recuerdo personal de las pro-
pias excavaciones o viajes y visitas con el objetivo de “yo estuve allí”. En los dos casos las foto-
grafías son móviles inmutables, en la medida en que están, se ofrecen por algo que en realidad
está ausente (Van Dyke 2006: 372). Y por eso, por su condición de móviles inmutables, las pri-
meras iban a las publicaciones académicas y divulgativas (revistas, periódicos, libros) y las
segundas servían de forma más privada a los arqueólogos aunque se asomen a las páginas de
biografías, historias de la disciplina y otros géneros historiográficos. Es significativo destacar
Fotografías como artefactos y arqueología como memoria
La fotografía nace al mirar el ojo a través del visor de una cámara, enmarcando un espacio,
al relacionar el ojo del fotógrafo a través del visor una percepción concreta de ese espacio y
finalmente apretar con un dedo el disparador. Pero con la misma cámara y el mismo espacio
caben fotografías muy distintas de un mismo fotógrafo y por supuesto más todavía innume-
rables fotografías diferentes de posibles distintos fotógrafos. La cámara subraya y cambia al
mismo tiempo lo real. Y eso es así porque la fotografía está también hecha con la percepción
y selección del espacio del fotógrafo, su apreciación de luces y sombras, la elección de expo-
sición y filtros y algunos otros elementos técnicos de las propias cámaras. Y todos esos aspec-
tos ambientales, corporales, visuales, perceptivos, creativos, imaginativos y replicativos se
combinan materialmente para producir una imagen fotográfica (Geismar 2009: 62-63).
Imagen que luego todavía hay que revelar, imprimir y editar.
La fotografía, como otros medios visuales, no es nunca inocente. Y como dice Latour
(1986) las imágenes tienen una ventaja retórica frente a los discursos escritos o hablados preci-
samente porque su consistencia visual transmite, de forma muy convincente, apariencia de obje-
tividad y neutralidad, en suma de veracidad. Pero la realidad es que todas las fotografías son
siempre intencionales (cargadas de intencionalidad) y selectivas, no puede ser de otra manera. La
imagen fotográfica, más que un reflejo de la realidad, es una construcción que sigue una deter-
minada estrategia de representación (González Reyero 2001: 181). Pero, en cualquier caso, las
fotografías consiguen su poder persuasivo a partir de esa falsa transparencia (Van Dyke 2006:
370). Aunque, cada vez más, seamos conscientes de que las fotografías son artefactos materiales
que trabajan por evocación casi más que por representación. Y como auténticas memorias mate-
riales de las cosas de las que dan testimonio son experimentadas multisensorialmente (Hamilakis
et al. 2009: 286). Las fotografías evocan y recuerdan son, de alguna manera, artefactos mnemo-
técnicos, sirven para rememorar y como toda memoria son retrabajos del pasado no una repro-
ducción fiel del mismo (Hamilakis et al. 2009: 289). La imagen arde, adquiere su fuerza por la
memoria, es decir que todavía arde cuando ya no es más que ceniza, es una manera de afirmar
su vocación irrenunciable por la supervivencia. Las fotografías son imágenes que arden y cuyos
rescoldos testimonian un pasado vivido, un pasado que se hace presente, un pasado que se abre
paso y se integra en el presente (García Vila 2014). De esta forma las fotografías tienden puentes
entre el pasado que encierran y el presente que las contempla.
El proceso del pasado vivo a la imagen fotográfica. La fotografía (5) congela el contexto excavado, la “ruina” (4), pero a su vezevoca la acción del tiempo a través de los procesos de formación del registro arqueológico (3), del proceso de arruinamiento
(2) y, en última instancia, nos asoma al contexto vivo del pasado (1). Las fotografías, especialmente las antiguas (6) crean visio-nes nostálgicas, mostrando el pasado cercano dentro del pasado remoto, y adquieren gran valor para hacer historiografía
arqueológica y etnografía de la arqueología.
sombras de la gente que los creo, utilizo y desecho. Y aunque sea una obviedad: la gente está
completamente fuera de la imagen fotográfica. Pero al mismo tiempo la fotografía arqueológica,
a través de la materialidad social que muestra, evoca y recuerda a la gente real del pasado. De
alguna manera poco después de las primeras fotografías arqueológicas la gente del pasado estaba
en la imaginación, en la propia percepción de las fotos que hacían los arqueólogos porque ya se
habían acostumbrado a ver a la gente en las ilustraciones de reconstrucción artística (Moser
1998) como los preciosos grabados de L’homme primitif del francés Louis Figuier (1870), un tra-
bajo que llegaría a crear un canon visual de la Prehistoria (Blanckaert 1993). Esa lectura des-
membrada pero re-combinada –en la visión de los arqueólogos y los lectores de trabajos de
arqueología– de fotografías y dibujos del aspecto de la gente de épocas pretéritas fue el prece-
dente de las modernas técnicas de reconstrucción arqueológica en 3-D.
Es verdad que las fotografías son artefactos con historias que se interseccionan (Edwards
2003: 83) en las que múltiples momentos del tiempo son simultáneamente registrados y
condensados; son en definitiva una suerte de tecnología de encantamiento. Y en las fotografías
arqueológicas se interseccionan historias relativas a la construcción de estructuras, casas, for-
tificaciones, tumbas, santuarios y templos, pero también historias de actividades cotidianas
domésticas, rituales, ceremoniales, de afirmación social y sanción política que se cruzan y se
superponen a las anteriores, y finalmente existieron historias de cierres, abandonos, destruc-
ciones y amortizaciones que clausuran los yacimientos, los sitios arqueológicos. Las fotogra-
fías actúan como interlocutores en el proceso de contar historias del pasado y permiten a los
arqueólogos articular historias de una manera muy especial. Porque, no en vano, las fotogra-
fías nos conectan con otro tiempo, como hacen también los hallazgos arqueológicos, y nos
permiten construir relaciones con un pasado ausente (Shanks y Svabo 2013: 97).
Un apartado especial lo constituyen las fotografías arqueológicas de pasados arqueológicos,
quiero decir con ello fotografías tomadas por arqueólogos hace 50, 100 o 150 años que regis-
tran pasados profundos pero exhumados en un pasado reciente. Y resultan especiales porque
ofrecen un doble extrañamiento, mayor nostalgia y más capacidad evocadora. Eso al menos es
lo que pienso producen registros fotográficos antiguos que nos enfrentan simultáneamente a
la imagen del pasado excavado y reproducido y a la imagen, en cierto modo etnográfica, de
cómo trabajaban, se movían y que actitud tenían nuestros antepasados arqueólogos ante el
hecho de excavar. Esa dimensión doble de la fotografía como artefacto que cuenta una historia
59
fotoGRafía y aRqueoloGía: ventanas al pasado con cRistales tRaslúcidos
que la fotografía es prácticamente contemporánea de la arqueología moderna y su despegue es
paralelo a partir de mediados del s. XIX (Collet 1996).
Tanto la arqueología como la fotografía intentan congelar el tiempo (Hamilakis et al. 2009:
285). La primera persiguiendo la quimera de reconstruir el pasado a través de los restos mate-
riales para, en una imposible apocatástasis, recuperar el estado original de los mismos y la segun-
da deteniendo literalmente el tiempo en un momento preciso y breve con la impresión de la
película. La fotografía es estabilización, congelación, suspensión del tiempo en un espacio con-
creto para ser visto más tarde (Shanks y Svabo 2013: 97) pues la fotografía en su materialidad
puede perdurar y ofrecer conexiones con tiempos ya pasados en sucesivos momentos de visua-
lización. El presente que percibió W. Benjamín en la fotografía no tiene plenitud, es algo que
ha dejado de pasar, es un presente inmóvil que se puede contemplar de lejos, un presente, en
definitiva, pleno de futuro y cargado de pasado (Gunthert 2010). Como sucede con la arqueo-
logía que se ocupa de pasados que afloran en el presente (Olivier 2011: 318).
Por otra parte, cuando la fotografía permite multiplicar los clichés se consigue, en cierto
modo, desculpabilizar a los arqueólogos de la inevitable destrucción que supone toda exca-
vación. Se crea así la sensación de que las fotografías salvan lo excavado y que incluso podrí-
an permitir la corrección de errores cometidos en el trabajo de campo (Collet 1996: 336).
La fotografía en excavaciones arqueológicas realiza la condensación de todo el proceso de
excavación y muestra las estructuras y objetos tal y como son hallados, es decir, muestra la his-
toria que los explica, al menos la historia desde un ángulo determinado; la historia tal y como
tuvo lugar en el sitio. Actuando así la fotografía se convierte una suerte de ética visual del ojo del
arqueólogo en la medida que determina lo que debe ser visto y documentado. Las imágenes
obtenidas son estáticas, recogen restos estructurales y objetos fragmentados –en cierto modo
escombros y basura– pero dejan sin fijar el propio proceso de excavación que ha quedado oculto
tras la lente de las cámaras fotográficas (Jansen 2012). Y por supuesto la historia del sitio queda
fragmentada, taxidermizada, adormecida, aunque eso sí visualmente accesible. Pero ¿es de ver-
dad accesible la historia encerrada en la imagen? ¿La iconicidad permite leer la historia? No, eso
no es así realmente. La fotografía ciertamente fija materialidad en el espacio antaño vivido pero
sólo transmite un recuerdo –distorsionado y alterado por el propio tiempo que ha seguido trans-
curriendo–, un testimonio de lo sucedido en el pasado. Se visibilizan las ruinas, los escombros,
los desechos, los objetos rotos, todo ello exudación de la vida que fue y desapareció para siempre,
58
Gonzalo Ruiz Zapatero
61
fotoGRafía y aRqueoloGía: ventanas al pasado con cRistales tRaslúcidos
60
Gonzalo Ruiz Zapatero
De la imagen congelada a la evocación y la memoria de las cosas del pasado
La fotografía recoge el interior de una de las casas neolíticas del yacimiento de Skara Brae(Islas Orcadas, Reino Unido) tal y como se presenta hoy día a los visitantes del sitio. Elojo no experto contempla unos espacios rectangulares y cuadrangulares delimitados porlajas de piedra de distinto tamaño, dos conjuntos de unas piedras sobre otras, una especiede “armario” con “estanterías” también de piedra y un nicho en la pared izquierda. La vistade la costa cercana y el mar ayudan a comprender su emplazamiento (Fotografía 1). Loque se ve podría sugerir alguna funcionalidad al turista instruido y con algunos conoci-mientos de arqueología pero ciertamente no resultaría tan sencillo para el resto. La iconi-cidad de los restos –bastante bien conservados– no dice mucho del contexto original apesar de su buena conservación, en varios aspectos casi íntegra; y desde luego hay muchosotros contextos arqueológicos más inexpresivos y mudos.
La primera operación tras la visualización de la imagen es la de intentar comprender lafuncionalidad de lo que se muestra. Pero eso ya no está en la fotografía. El espacio cua-drangular central es el hogar de la vivienda, las piedra dobles son molinos de vaivén parael grano, los espacios rectangulares a uno y otro lado pudieron funcionar como zonas dedescanso para dormir, y el “armario” pudo ser efectivamente para guardar aperos y mate-riales como la hornacina. La superficie doméstica fue pequeña, alrededor de unos 40 m2.La comprensión de la funcionalidad exige imaginar que se trata de una vivienda excavadaen el suelo para lograr mejor protección en una zona fría y visualizar una cubierta conalgún sistema ligero de maderas revestidas de pieles y/o turba para lograr una buenaimpermeabilización en una región muy lluviosa. Y ahí entra ya la imaginación arqueoló-gica que tiene que ver donde los elementos físicos y las estructuras han desaparecido y
resultan invisibles (Fotografía 2). La segunda operación básica es visualizar el espaciodoméstico desde una perspectiva de human embodiment, es decir desde la perspectiva delcuerpo humano (a través de la yuxtaposición de indicios de prácticas corporales, represen-taciones idealizadas y percepción de los espacios de vida) para reconocer el espacio vacíocomo si estuviera ocupado por los habitantes de la casa moviéndose y percibiendo el espa-cio doméstico en sus tareas cotidianas. La imaginación arqueológica tiene que seguir ope-rando activamente y la fotografía vacía de gente se vivifica y llena con sus habitantes delpasado (Fotografía 3). ¿Sabemos mucho sobre la utilización del espacio doméstico? ¿Ysabemos cómo lo percibieron sus ocupantes neolíticos?
La tercera operación es ir todavía más allá de la pura visualización espacial que la fotografíaofrece. Y ahora el poder evocador de la fotografía entra también en juego en una dimen-sión multisensorial: ¿Qué olores había en el interior? ¿Qué olores llegaban de fuera?¿Cómo era la iluminación y la visibilidad? ¿Cómo era la temperatura? ¿Cómo estaba deahumado el espacio doméstico? ¿Qué ruidos domésticos eran rutinarios y cuales llegabandel exterior? ¿Cómo era la textura de las rocas y otras materias primas e instrumentosmanejados? (Fotografía 4).
En resumen, lo que queda en los restos de la primera fotografía es, efectivamente, lamemoria de las cosas del pasado, una memoria que en parte se ha perdido y cuyo procesode recuperación aborda la investigación arqueológica. Las fotografías constituyen unaasombrosa herramienta en esa tarea. También las fotografías excavan el pasado, evocan,recuerdan, restituyen memoria y construyen argumentos para pensar mejor la materiali-dad social de las gentes desaparecidas.
Skara Brae: de la fotografía arqueológica a la evocación, una aproximación.
Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4
entonces los grabados, dibujos e ilustraciones constituían la manera de mostrar en imágenes
la naturaleza y la cultura más allá de las descripciones escritas. Al presentar los valores poten-
ciales del daguerotipo no se ocultaba su inestimable ayuda para la arqueología. Y rápidamen-
te, en aquel mismo año de 1839, se hicieron los primeros daguerotipos de muchos monu-
mentos de las civilizaciones antiguas más apreciadas como la egipcia –pirámides y templos –
y la griega –Acrópolis de Atenas– entre otras (Hamilakis 2008). Desde entonces la fotografía
ha sido una herramienta fundamental del equipo de campo de los arqueólogos. En torno a
las décadas de 1850 y 1860 las fotografías de monumentos y ruinas arqueológicas se empie-
zan a generalizar y la versatilidad para su reproducción y difusión las empieza a hacer fami-
liares para estudiosos e investigadores (González Reyero 2001: 164-167). Las fotografías
arqueológicas se convierten en un exponente más de la Modernidad Occidental (Hamilakis
et al. 2009: 285).
La fotografía jugo un papel descriptivo tan fundamental por su asociada veracidad y
exactitud que provoco el final de los dibujos en las publicaciones de escultura francesas e
hizo que las manos de dibujantes e ilustradores en las obras de arqueología fueran sustituidas
con rapidez por las manos de los nuevos expertos: los fotógrafos. El gran escritor Zola llego
a decir: “No se puede pretender haber visto realmente una cosa antes de ser fotografiada”.
Incluso se cuenta que se tenía tanta confianza en el nuevo método fotográfico que en 1868
se fotografiaba el interior de la retina de los ojos de los individuos asesinados esperando obte-
ner una imagen de la escena del crimen o incluso el retrato del propio asesino (Collet 1996:
327 y 344). Es en ese contexto de las décadas centrales del s. XIX donde se debe situar la
apreciación y rápido crecimiento de la fotografía en arqueología (González Reyero 2001).
Hacia 1880 ya había colecciones de fotografías de excavaciones arqueológicas y proyec-
tos de campo en Europa, Próximo Oriente, India y también en América. Frederick Ward
Putnam (1839-1915), conservador del Peabody Museum y padre de la arqueología ameri-
cana, se dedico a realizar entre 1882 y 1886 una amplia serie documental de túmulos indios
en el Valle del río Ohio (EE.UU.) además de otros trabajos fotográficos (Tozzer 1935). Y
otro estadounidense, John Henry Haynes (Ousterhout 2011) fotografió desde 1881 a 1890
numerosos sitios del antiguo Imperio Otomano como Assos, Constantinopla y muchos
monumentos de la meseta de Anatolia, con una sensibilidad estética y una visión tan pode-
rosa que le han valido recientemente para ser considerado como el padre de la fotografía
63
fotoGRafía y aRqueoloGía: ventanas al pasado con cRistales tRaslúcidos
–la de la intervención arqueológica antigua– dentro de la historia del propio sitio es, si se me
permite, doblemente arqueológica. Así, como arqueólogos del presente nos enfrentamos a una
mirada arqueológica especial: desentrañar un pasado cercano inscrito dentro de un pasado pro-
fundo. Es una arqueología como etnografía de la práctica arqueológica (Edgeworth 2006) y
como aproximación al pasado revelado en la fotografía. Si los arqueólogos estudiamos la
materialidad social del pasado esta resulta ser una arqueología muy gratificadora: excavamos
con ayuda de las fotografías antiguas un pasado lejano y también excavamos la práctica de
excavar en un contexto más reciente. El pasado material existente y excavado con sus estruc-
turas y artefactos deviene en pasado fotografiado, que a su vez se convierte en un artefacto
generado para estudiar los restos del pasado, esto es se convierte en otra fuente de estudio
(Blánquez et al. 2002).
En términos generales la arqueología parte de las ideas, las hipótesis, los problemas para
acabar su camino centrándose en los restos y los objetos dentro de la obsesión descriptivista
y tipologista de la arqueología tradicional. Si ese es el camino de la arqueología el de la foto-
grafía es el camino inverso, pues la fotografía parte de los restos y los objetos para, desde su
plena iconicidad, llegar a las ideas, las explicaciones; para desde la representación realista
introducirse en la subjetividad de la interpretación (Collet 1996: 343). Son caminos inversos
aunque pretendan objetivos parecidos. Al final la fotografía en el campo de la arqueología
ha servido para reforzar lo contrario de lo que se pensaba en los primeras etapas del s. XIX,
cuando se consideraba expresión auténtica y verdadera de la realidad. Hoy nos convence de
lo contrario: nos reafirma en la inmensa complejidad de la realidad, cuya máxima expresión
se encuentra en la manipulación completa, aséptica e inadvertible de la fotografía a través de
Photoshop.
Como acabamos de ver si la arqueología trata de la memoria de los tiempos antiguos
entonces la fotografía es, a la vez, instrumento para indagar en esa memoria y memoria
material de las cosas antiguas desveladas. Quizás por eso la relación entre arqueología y foto-
grafía ha sido tan estrecha desde el descubrimiento de la fotografía.
Una breve mirada a la historia de la fotografía arqueológica
Cuando en 1839 se inventa el daguerotipo se hace evidente la enorme capacidad que tiene
la técnica para representar la realidad en muchos campos de las ciencias y el saber. Hasta
62
Gonzalo Ruiz Zapatero
tación cultural construida intencionalmente y sin asepsia alguna. Así se desea descubrir sus
últimas motivaciones y funciones. En ese sentido las fotografías adquieren, si cabe, más valor
en la llamada arqueología del pasado contemporáneo donde la imagen actual /reciente tiene
todavía más fuerza (Harrison y Schofield 2010: 120-124, Graves-Brown et al. 2013). Y por
otro lado, los postprocesuales emplean de forma subversiva y provocativa las fotografías en
sus propios trabajos como M. Edmonds (1999) en Ancestral Geographies of the Neolithic:
Landscapes, Monuments and Memory o M. Shanks (1992) en Experiencing the Past: on the
Character of Archaeology. Para ellos las fotografías no solo sirven para pensar con los ojos y
las manos como reclamaba Latour (1986) sino que, sostienen, se pueden tocar con las manos
y los ojos y pueden evocar texturas, olores, gustos y sonidos (Hamilakis et al. 2009: 289).
Toda una experiencia multisensorial muy fenomenológica.
El otro gran fenómeno de la fotografía arqueológica de los últimos tiempos ha sido la irrup-
ción de la fotografía digital con todas sus implicaciones y el paralelo descenso de la fotografía
analógica. Desde el “boom digital” la nueva técnica no ha recibido mucha reflexión, al menos
por parte de los arqueólogos, sobre los cambios metodológicos que ha producido (Wheatley
2011: 3-4). Por ejemplo el viejo sistema de documentación fotográfica con diapositivas en color,
que personalmente he seguido durante décadas, murió hace unos años cuando Kodak anunció
en 2008 que abandonaba la producción de películas para diapositivas Kodachrome. Y parece
65
fotoGRafía y aRqueoloGía: ventanas al pasado con cRistales tRaslúcidos
arqueológica americana (Cobb 2012). Para finales del s. XIX se había creado un canon foto-
gráfico de los monumentos y ruinas arqueológicas, que los mostraban aislados, libres de visi-
tantes y repitiendo ángulos y perspectivas que se consideraba recogían mejor su esencialidad.
El crecimiento de las publicaciones divulgativas, periódicos, revistas ilustradas, almanaques
y series de historia y arqueología, durante el último tercio del s. XIX, contribuyo a que la
arqueología fotografiada se convirtiera en la punta de lanza de la popularización de la disci-
plina. Si ver es creer la fotografía se convirtió en su mejor agente propagandístico.
Dentro de la propia disciplina la fotografía entraba en la formación académica mediante
los primeros capítulos dedicados específicamente a la nueva técnica. Al menos ya desde prin-
cipios del s. XX uno de los primeros manuales modernos de arqueología, el de Sir Flinders
Petrie (1904) Methods and aims of archaeology, sancionaba la importancia de la fotografía con
un capítulo propio (Guha 2002: 93); su presencia en manuales posteriores (Wheeler 1956)
culminará con los primeros textos monográficos (Cookson 1954) que irán creciendo en las
décadas posteriores (Harp 1975, Dorrell 1989). A partir de la primera década del s. XX las
escalas gráficas se empiezan a generalizar en las fotos de excavaciones arqueológicas y a lo
largo de las siguientes décadas se codifica la posición de las escalas en las fotos de estructuras
y de los objetos en los gabinetes y laboratorios (Guha 2002: 98).
A lo largo del s. XX el género de la fotografía arqueológica para documentar excavacio-
nes y objetos ha estado formalizado de manera muy tradicional con convencionalismos que
se imponían por repetición y que a su vez construían cánones de los que difícilmente los
autores escapaban. Dejando claro que, al margen de esa continuidad conceptual, siempre ha
habido fotógrafos con gran talento y otros con menos. En realidad el papel de la fotografía
arqueológica como instrumento para registrar y documentar ha permanecido muy estable a
lo largo de los s. XIX y XX. Sólo en los últimos veinticinco años se han producido dos acon-
tecimientos que están trastocando las bases tradicionales de la fotografía: la irrupción de la
arqueología postprocesual y la llegada de la fotografía digital.
Los arqueólogos postprocesuales, desde los años 1990, han sido los más audaces en
transgredir los clichés y cánones clásicos y en re-pensar lo fotográfico en la arqueología de
fines del s. XX y comienzos del s. XXI (Hamilakis 2008, Hamilakis et al. 2009, Olivier
1999, Shanks 1997, Shanks y Svabo 2013). Por un lado, desvelan la dependencia de las foto-
grafías de los contextos sociales y políticos en los que se producen, su carácter de represen-
64
Gonzalo Ruiz Zapatero
A. Cámara-daguerotipo (ca. 1839) del francés Louis Daguerre (Deutches Museum). B. Vista de los Propileos de la Acrópolis deAtenas en un daguerotipo de 1842 de J.-P. Girault de Prangey.
(A: http://www.deutsches-museum.de/information/jugend-im-museum/erfinderpfad/kommunikation/daguerreotypie/B:http://www.eustonarch.org/jgallery/Propylaea%20past%20and%20present/slides/03athens1842.html)
materiales tangibles que se han conservado. Los restos materiales son resultado de prácticas
sociales concretas que los crearon, dieron sentido y los explican pero las prácticas sociales no
están fosilizadas como los objetos en el registro arqueológico, son invisibles. En gran medida
estudiar la materialidad social del pasado, hacer arqueología, es desentrañar la matriz social y
política que está embebida en los objetos y restos materiales.
La arqueología permite viajar en el tiempo, sacar un billete muy especial para ir a un país
extraño, el pasado, donde las cosas fueron diferentes a nuestra actual percepción y visión del
mundo (Lowenthal 1998). Y para ello los arqueólogos debemos desarrollar la imaginación
arqueológica, no entendida como pura invención fantasiosa, sino como la capacidad de ima-
ginar, representar escenarios y procesos que permitan comprender lo que ha quedado del
pasado, los restos materiales, a partir de sus contextos vivos desaparecidos (Shanks 2012). En
cierto modo es la habilidad para visualizar procesos de cambio y transformación en el tiempo
y construir escenarios de vida del pasado para confrontar con la cultura material hallada. Pero
debemos esforzarnos, como pide Laurent Olivier (2011: 323-324), en comprender que los
vestigios arqueológicos no son los testimonios de la historia del pasado sino por el contrario
los signos de la existencia de una memoria activa del pasado.
Por eso la arqueología, a través de los restos materiales intenta representar los mundos del
pasado, reducidos a memoria en las cosas, para comprender y explicar las condiciones de
vida y el devenir social de las gentes desaparecidas en sus contextos de vida. La arqueología
representa contextos materiales del pasado pero no reconstruye el pasado. Y esa representación
del pasado tiene una potente capacidad visual. Desde sus inicios modernos la arqueología ha
recurrido a visualizar el pasado. Y es que, como bien ha dicho la arqueóloga australiana
Stephanie Moser (1998), la arqueología es una disciplina fuertemente visual aunque no se
haya reconocido de forma explicita. Así se comprende que cuando el Proyecto Arqueología
en la Europa Contemporánea (ACE) se propuso realizar un libro que diera cuenta de lo que
es la arqueología lo hizo a través de un álbum con fotografías de Pierre Bush que resumen y
transmiten la esencia de la disciplina (VV.AA. 2013b). La arqueología se destila en fotogra-
fías y éstas construyen la imagen de la arqueología casi sin palabras.
Durante algún tiempo creímos que era posible reconstruir el pasado y, en consecuencia,
ver el pasado; en suma, empleando una metáfora muy visual: podíamos abrir ventanas directas
al pasado. Con sucesivas pérdidas de inocencia, a lo largo de los últimos 150 años, hemos ido
67
fotoGRafía y aRqueoloGía: ventanas al pasado con cRistales tRaslúcidos
que los arqueólogos somos bastante conservadores en las formas de trabajo documental visual
como se desprende de una encuesta reciente que demuestra una preferencia por las herramientas
tradicionales de visualización (Bernardes et al. 2012). Con todo, resulta evidente que la tecno-
logía digital ha permitido nuevos comportamientos básicamente en dos ámbitos: para la manera
de fotografiar en el campo y para el almacenamiento y gestión de colecciones.
En el primer caso la fotografía digital ha facilitado una asociación más estrecha y directa
entre el trabajo de excavación y documentación; de alguna manera la fotografía no se tiene
que restringir al documento pensado para publicar, por ejemplo la fotografía de una sección
estratigráfica, sino que se puede fotografiar todo el proceso de trabajo en el perfil estratigrá-
fico, lo que permite documentar toda la secuencia de actuaciones y disponer así de imágenes
para contar la historia completa de ese trabajo arqueológico (Jansen 2012). Otra aplicación
novedosa e interesante es lo que se ha denominado, en cierto modo “fotografía artística-
etnográfica” (Hamilakis et al. 2009: 291-293), fotografías que desde su realización por el
equipo arqueológico intentan documentar el proceso de trabajo e interacción con los traba-
jadores del proyecto y la población local. Fotografías que se mueven entre el puro trabajo
artístico y la actuación etnográfica de la propia investigación arqueológica y aportan ángulos
nuevos y sugestivos al campo fotográfico.
En el segundo caso, el almacenamiento y gestión de imágenes, una de las ventajas de la
tecnología digital es que al volcar diariamente las fotografías en ordenadores se pueden ir ela-
borando catálogos de meta-datos (Richards y Robinson 2000). La posibilidad de imprimir
el mayor dinamismo posible a las fotografías arqueológicas con técnicas como la fotografía
de HDR (High Dynamic Range) parece uno de los objetivos preferentes de cara al futuro
inmediato (Wheatley 2011: 7-8). Se trata de una rama cada vez más popular e innovadora
que trata del registro y representación de escenas con rangos dinámicos extendidos, en otras
palabras escenas con alto contraste.
Hoy la fotografía ya casi no es una imagen impresa, es más habitual verla en pantallas
de distintos medios (ordenadores, tabletas, móviles…) y desde luego nunca ha sido la foto-
grafía tan instantánea y disponible como en la actualidad (Shanks y Svabo 2013: 96).
Arqueología y fotografía como ventanas al pasado con cristales traslúcidos
La arqueología trata de la materialidad social del pasado. Lo que significa ocuparse de los restos
66
Gonzalo Ruiz Zapatero
Es muy significativa la fascinación reciente por las ruinas que exposiciones, películas, ensa-
yos y proyectos fotográficos abordan, coincidiendo con la obsesión de la cultura contempo-
ránea por el escombro (Vicente 2014:40). Una reciente exposición en la Tate Britain (2014)
de Londres (Ruin Lust) –incluyendo fotografías arqueológicas–, indaga en su significación
cultural a lo largo de la historia. Y quizás, como explica el comisario de la muestra Brian
Dillon, sea “porque las ruinas son un recordatorio de la realidad universal del colapso y la
putrefacción, un aviso llegado desde el pasado sobre el destino de nuestra civilización, un
ideal de belleza que resulta atractivo precisamente por sus defectos y fallos”.
Las fotografías arqueológicas tienen una falsa apariencia, porque como he señalado ante-
riormente, más que presentar evocan y sugieren. En cualquier caso (re)presentan más allá de
lo ciertamente visible en la imagen. Tampoco son ventanas abiertas al pasado, o lo son en el
sentido anterior, esto es ventanas con cristales translúcidos. Quizás por eso a muchos arqueó-
logos nos fascinan las fotografías arqueológicas actuales, y aún más las antiguas. La fotografía
activa la imaginación, el recuerdo de las cosas y de la gente, e invita a la reflexión, a la reme-
moración de tiempos pasados y a la representación de lo que está por detrás de la imagen. En
definitiva, muchas de las mismas tareas que hacemos en arqueología. De alguna forma foto-
grafía y arqueología son caminos paralelos y próximos, con veredas que los unen, aunque se
transiten en dirección inversa. Y los dos caminos intentan captar la memoria de la vida de
las gentes del pasado.
69
fotoGRafía y aRqueoloGía: ventanas al pasado con cRistales tRaslúcidos
aprendiendo que eso no era posible. Las ventanas al pasado no permiten ver lo que realmente
sucedió, en parte porque el pasado esta desaparecido para siempre y porque las ventanas que
construimos los arqueólogos tienen cristales que son translúcidos no transparentes y permiten
solamente atisbar parte de lo sucedido, que podemos representar de manera siempre incom-
pleta pero nunca reconstruir.
La fotografía arqueológica congelando los contextos muertos, rotos, abandonados y dis-
torsionados por el tiempo nos enfrenta –eso sí es cierto– con la pura materialidad directa del
pasado. En cierto modo las fotos arqueológicas impresionan como impresionan las fotogra-
fías de cadáveres humanos. Y es que la fotografía tiene algo de vocación forense hacía los sitios
arqueológicos (Shanks y Svabo 2013: 100). Pero la fotografía no presenta directamente el
pasado, nos presenta su eco, su (des)memoria, y por su fuerte carácter evocador nos enfrenta
a la necesidad de la imaginación arqueológica. Evocación de contextos inertes y fragmentados
e imaginación para dar sentido a esos contextos. De alguna manera en las imágenes de con-
textos arqueológicos están, aunque en elipsis, los procesos y acontecimientos anteriores que
han conducido a la realidad congelada en la fotografía. Esos elementos omitidos en la ins-
tantánea movilizan la imaginación arqueológica. Para Shanks y Svabo (2013: 95) la fotografía
es una práctica arquitectónica, espacial que se constituye sobre la imaginación arqueológica.
68
Gonzalo Ruiz Zapatero
Una visión sarcástica de la obsesión de la fotografía digital para obtener más y más rápidamente fotografías arqueológicas. El método del “modesto-fotomatón” para acomodarse a la documentación fotográfica según las actuales fuerzas del mercado.
(según Mc Hale 2012).
7170
AMBRUS, V. G. y ASTON, M.(2009): Recreating the Past. HistoryPress, Londres.
BERNARDES, P., MADEIRA, J.,MARTINS, M. y MEIRELES, J.(2012): The use of traditional andcomputer-based Visualization inArchaeology: a user survey. EnArnold, D., Kaminski, J., Nic-colucci, E. y Stork, A. (Eds.) The13th International Symposium onVirtual Reality, Archaeology andCultural Heritage VAST (2012)Short and Project Papers: 13-16.
BERNBECK, R. y VAN DYKE R.EDS. (en prensa): Alternative nar-ratives in Archaeology. UniversityPress of Colorado, Boulder.
BLANCKAERT, C. (1993): “Les basesde la civilisation. Lectures de L’hom -me primitif de Louis Figuier (1870)”,Bulletin de la Société PréhistoriqueFrançaise, 90 (1-2): 31-48.
BLÁNQUEZ PÉREZ, J., SÁNCHEZGÓMEZ, Mª L. y GONZÁLEZREYERO, S. (2002): “La imagenfotográfica como documento ar-queológico. Los archivos en la Uni-versidad Autónoma de Madrid”. EnImagen, cultura y tecnología. Pri-meras Jornadas de Patrimonio [Ma-drid, 1 al 5 de julio de 2002]. Co-munidad de Madrid, Madrid:55-70.
BOHRER, F. N. (2005): “Photographyand archaeology: the image as ob-ject”. En Smiles, S. y S. Moser Eds.Envisioning the past: archaeology andthe image. Blackwell, Oxford: 180–191.
BOLTER, J. D. y GRUSIN, R.(2000): Remediation: Understand-ing New Media. MIT Press, Cam-bridge.
COBB, P. J. (2012): “The Father ofAmerican Archaeological Photog-raphy”, Expedition, 54 (2): 43-44.
COCHRANE, A. y RUSSELL, I.(2007): “Visualising archaeology: amanifesto”. Cambridge Archaeolog-ical Journal, 17(1): 3-19.
COLLET, PH. (1996): «La photogra-phie et l’archéologie: des cheminsinverses», Bulletin de Correspon-dance Hellénique, 120 (1): 325-344.
(http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bch_00074217_1996_num_120_1_4601) [Acceso:5-05-2014]
COOKSON, M.B. (1954): Photographyfor archaeologists. Parrish, Londres.
DEONNA, W. (1922): «L�archéologueet le photographe», Revue archéolo-gique, XVI:85-110.
DORRELL, P. (1989): Photography inArchaeology and Conservation. Cam-bridge University Press, Cambridge.
EDGEWORTH, M. ED. (2006): Eth -nographies of Archaeological Practice:Cultural Encounters, Material Trans-formations Worlds of Archaeology.Altamira Press, Lanham, MD.
EDMONDS, M. (1999): Ancestral Ge-ographies of the Neolithic: Land-scapes, Monuments and Memory.Routledge, Londres-Nueva York,
EDWARDS, E. (2003): “Talking visualhistories”. En A. Brown y L. Peers(Eds) Museums and Source Commu-nities: A Routledge Reader. Rout-ledge, Londres: 83-100.
GAMBLE, C. (2008): Archaeology. TheBasics (2ª ed.). Routledge, Londres-NuevaYork
GARCÍA VILA, A. (2014): «Imágenesque arden o rebotan», El Viejo Topo,313: 78-79.
GEISMAR, H. (2009): “The Photog-raphy and the Malanggan: Rethink-ing images on Malakula, Vanuatu”,The Australian Journal of Anthro-pology, 20: 48-73.
HAMILAKIS, Y. (2014): Archaeologyand the Senses: Human Experience,
Memory, and Affect. CUP, Cam-bridge.
— ET. AL. (2009): Postcards from theEdge of Time: Archaeology, Photo -graphy, Archaeological Ethnography(A Photo-Essay, Public archaeology:archaeolo gical ethnographies, 8 (2-3):283-309.
— (2008): “Monumentalising place:archaeologists, photographers, andthe Athenian Acropolis from theeighteenth century to the present”.En Rainbird, P. (ed.) Monu ments inthe landscape: papers in honour ofAndrew Fleming. Stroud, Tempus:190-198.
JOYCE, R. A. (2002): The Languagesof Archaeology. Dialogue, narrativeand writing. Blackwell Publishing,Oxford/Malden
GIMÓN, G. (1980): «La Photographieancienne et l�archéologie», Revue Ar-chéologique, N.S. 1: 134-136.
GONZÁLEZ REYERO, S. (2001):“Los usos de la fotografía en favorde la arqueología como ciencia mo-derna. Francia 1850-1914”, Cua-dernos de Arqueología de la Univer-sidad Autónoma de Madrid, 27:163-182.
— (2007): La Fotografía en la Arqueo-logía Española (1860-1960). RealAcademia de la Historia, Universi-dad Autónoma de Madrid, Madrid.
GRAVES-BROWN, P., HARRISON,R. y PICCINI, A. (2013): The Ox-ford Handbook of the Archaeologyof the Contemporary World. OUP,Oxford.
GUHA, S. (2002): “The visual in archaeo -logy: photographic represen tationof archaeological practice in BritishIndia”, Antiquity, 76: 93-100.
GUNTHERT, A. (2010): «Archéologiede la Petite histoire de la photogra-phie», Images Re-vues, hors série 2,L’histoire de l’art depuis Walter Ben-
jamin, document 7, (http://images-revues.revues. org/292) .
HARP, E. (1975): Photography in Ar-chaeological Research. University ofNew Mexico Press, Alburquerque.
HARRISON, R. y SCHOFIELD, J.(2010): After Modernity: Archaeo-logical Approaches to the Contempo-rary Past. OUP, Oxford.
JANSEN, A. (2012): “Exploring theFuture Roles for ArchaeologicalPhotography”, Poster en ComputerApplications and Quantitative Meth-ods in Archaeology (CAA) Confe -rence, Univ. de Southampton,Reino Unido (26-30 marzo),(http://caaconference.org/wp-con-tent/uploads/caa2012/posters/725_Jansen_CAA2012.pdf ). [Acceso:29-04-2014]
LATOUR, B. (1986): “Visualizationand Cognition: Thinking with Eyesand Hands”, Knowledge and Society,6:1-40.
LOWENTHAL, D. (1998): El pasadoes un país extraño. Akal, Madrid.
LUCAS, G. (2012): Understanding theArchaeological Record. CambridgeUniversity Press, Cambridge.
MC HALE, C. (2012): “Site photogra-phy (with an aside salad about the“Observer Effect”)”. En My CartoonVersion of Reality, Tuesday, 2 october2012,(http://conormchale.blogspot.com.es/2012/10/good-housekeep-ing-for-archaeologists-no.html).[Acceso: 23-05-2014]
MOSER, S. (1998): Ancestral Images.The Iconography of Human Origins.Sutton Publishing, Gloucestershire.
OLIVIER, L. (1999): «Photographie,archéologie et mémoire. A proposde l�exposition «Bosnia avant/aprésguerre» (Paris, Parc de la Villette,du mars au 12 juillet 1998)», Eu-ropean Journal of Archaeology, 2 (1):107-115.
— (2004): Des Vestiges. Paris, Univ. deParis I (Mémoire présenté pourl�obtention de l�habilitation à diri-
ger des Recherches (HDR). (www.archeogeographie.org/bibli/theses/olivier/l_olivier.pdf ). [Acceso: 2-05-2014]
— (2008): Le Sombre Abîme du Temps.Mémoire et archáeologie. Éditionsdu Seuil, Paris.
— (2011): «Temps des vestiges et mé-moire du passé: à propos des traces,empreintes et autres palimpsestes».En Boissinot, Ph. (Dir.) L�Archéolo-gie comme discipline? Seuil, Paris:309-326.
OUSTERHOUT, R. G. (2011): JohnHenry Haynes: A Photographer andArchaeologist in the Ottoman Empire1881-1900. Caique PublishingLtd., Estambul, Kayık Yayıncılık –Hawick.
PEREC, G. (1974): Espèces d’espaces.Éditions Galilée, Paris.
PLUCIENNIK, M. (1999): “Archaeo-logical narratives and other ways oftelling”, Current Anthropology, 40(5): 653-678.
RICHARDS, J.D. y ROBINSON, D.(2000): Digital archives from exca-vation and fieldwork: a guide to goodpractice (2ª ed.). Oxbow, Oxford.
RUDWICK, M. (1992): Scenes fromDeep Time – Early Pictorial Repre-sentations of the Prehistoric World.The Chicago University Press,Chicago-Londres.
SHANKS, M. (1992): Experiencing thePast: on the Character of Archaeology.Taylor & Francis. Londres.
SHANKS, M. (1997): Photographyand archaeology. En Molyneaux, B.L. (Ed.) The cultural life of images:visual representation in archaeology.Routledge, Londres: 73-107.
SHANKS, M. (2012): The Archaeolog-ical Imagination. Left Coast Press,Walnut Creek.
SHANKS, M. y SVABO, C.: (2013):“Archaeology and photography. Apragmatology”. En González Ruibal,A. (Ed.) Reclaiming Archaeology. Be-yond the tropes of Modernity. Rout-
ledge, Londres-Nueva York: 89-102.SONTAG, S. (1996): Sobre la Fotogra -
fía. Barcelona, Edhasa Tate Britain Exhibition (2014): Lust
Ruins. Exposición 4 marzo –18 mayode 2014. (http://www.tate.org.uk/ -whats-on/tate-britain/exhibition/ -ruin-lust). [Acceso: 17-05-2014]
TOZZER, A. M. (1935): BiographicalMemoir of Frederick Ward Putnam(1839-1915). National Academy ofSciences of the United States ofAmerica, Biographical Memoirs,vol. XVI Fourth Memoir.(http://www.nasonline.org/publica-tions/biographical-memoirs/mem-oir-pdfs/putnam-frederic.pdf). [Ac-ceso: 12-05-2014]
VAN DYKE, R. M. (2006): “Seeingthe Past: Visual Media in Archae-ology”, American Anthropologist,108 (2): 370–384.
VICENTE, A. (2014): Fascinados porlas ruinas, Diario El País, (14-05-2014).
VV.AA. (2013a): Seeing, Thinking,Doing. Visualization and Archaeo-logical Research. TAG-USA, Chi-cago 2013.(seeingthinkingdoing.wordpress.com/participants-2).
VV.AA. (2013b): Working in Archaeol-ogy / Die Archeoloog en Actie / Pro-fession Archéologue. Culture Lab Edi-tions, Bruselas.
WHEATLEY, D. (2011): High dy-namic range imaging for archaeo-logical recording, (http://eprints.soton.ac.uk/162413/1/Wheatley_HDR_Final_PrePrint_with_graph-ics_.pdf ). [Acceso: 23-04-2014]
BIBLIOGRAFÍA