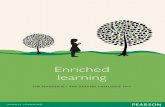FORMACIÓN DE HÁBITOS LECTO-ESCRITORES EN LOS ALUMNOS DE PREUNIVERSITARIO ESPECIALISTA EN PROCESOS...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of FORMACIÓN DE HÁBITOS LECTO-ESCRITORES EN LOS ALUMNOS DE PREUNIVERSITARIO ESPECIALISTA EN PROCESOS...
FORMACIÓN DE HÁBITOS LECTO-ESCRITORES
EN LOS ALUMNOS DE PREUNIVERSITARIO
DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, CAMPUS VI,
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS (UNACH) TESINA
QUE PARA OBTENER EL DIPLOMA DE
ESPECIALISTA EN PROCESOS CULTURALES LECTO-
ESCRITORES
PRESENTA:
DANAE POMBO GONZÁLEZ
DIRECTORA DE TESINA
MARÍA ESTHER PÉREZ PECHÁ
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. ENERO DE 2012.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE HUMANIDADES
CAMPUS VI
AGRADECIMIENTOS
Este trabajo es producto del apoyo recibido por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa de Becas
Nacionales del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
A mis compañeros y amigos por acompañarme en este camino de aprendizaje, tanto individual como
grupal.
Un agradecimiento muy especial a la Dra. María Esther Pérez Pechá por el apoyo
incondicional, por la paciencia y por ser una guía extraordinaria en este proceso de
aprendizaje.
Y sobre todo a mi familia:
A Roldan por acompañarme en este camino sinuoso, lleno de tropiezos, llamado vida, y por sobre todas las cosas apoyarme, aún sin mi propio consentimiento; a mis padres, por no abandonarme nunca, ni ahora que tengo mi propia familia; esta sin
duda es también su Victoria. Y a mi nuevo motivo de vida, la que sin duda me inspirará a continuar con este trabajo de enseñanza-aprendizaje.
DEDICATORIA
A mi pequeña Victoria, la única que me ha hecho pensar en lo que verdaderamente significa comprometerse.
Por ser desde el primer instante mi mejor motivo, mi mejor proyecto, mi mejor razón.
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. DIAGNÓSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1 Contextualización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2 Principales problemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3 Nivel educativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2. MARCO CONCEPTUAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.1 Entendiendo a la lecto-escritura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2 Elementos que intervienen en el proceso de lectura . . . . . . . . . . . 19
2.3 El hábito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3.1 Formación de los hábitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3.2 Hábito lector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.4 Leer y escribir en la universidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3. METODOLOGÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.1 Investigación Acción Participativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.2 Aplicación de la Investigación Acción Participativa . . . . . . . . . . . . 28
4. TALLER: RESIGNIFICANDO LA LECTO-ESCRITURA . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
4.1 Implementación del taller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.2 Actividades del taller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
RESULTADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
CONCLUSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
INTRODUCCIÓN
Cuando un libro llega a ser hábito en el lector es porque tiene encanto. Stevenson decía que
había muchas condiciones literarias, pero que sin encanto todas las demás son inútiles.
Jorge Luis Borges. El presente trabajo de investigación se realizó en la Facultad de Humanidades,
Campus VI, de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), con estudiantes
del curso preuniversitario, con la finalidad de conocer y comprender los hábitos
lecto-escritores, así como incidir en la problemática de la que muchos docentes se
quejan día a día en las aulas de la Institución: alumnos que no leen y no saben
expresarse de forma escrita.
Aunque bien sabemos que en la actualidad pocos son los estudiantes que
tiene el hábito de la lectura y la escritura, debido a los cambios vertiginosos de las
nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Por tal motivo, es
indispensable que se promueva el hábito de la lecto-escritura en los niveles de
educación básica, media y superior.
Las deficiencias en los hábitos lecto-escritores en el nivel universitario,
pueden convertirse en una barrera importante que puede llegar a impedir el
aprendizaje y desarrollo escolar de los estudiantes.
Siempre se ha dicho que los jóvenes estudiantes no leen por simple flojera,
no se ha dudado de sus capacidades, pero sí de sus actitudes frente a la lectura,
es por eso que este trabajo de investigación no solamente busca conocer si leen
los jóvenes que ingresan a la universidad, sino que busca plantear un taller de
lecto-escritura con el propósito de combatir la problemática que viven estos
jóvenes en los espacios universitarios, para que en el proceso de su formación
incidan en la elaboración de los escritos académicos y al finalizar sus estudios
puedan tener un mejor desempeño profesional en el ámbito laboral.
Esta realidad, conocida por propios y extraños de la UNACH, es la misma
que expresan los docentes de la Facultad de Humanidades, en todos los
semestres e incluso en las distintas licenciaturas; estos, aseguran que los
estudiantes carecen de hábitos lectores, lo que dificulta principalmente el
aprendizaje, sin embargo en el transcurso de la carrera, los universitarios se ven
obligados a leer los textos académicos que los maestros les exigen, fragmentos de
textos y de libros recopilados en las antologías de cada materia, sin embargo, en
el transcurso de la licenciatura lo realmente preocupante es que estos mismos
universitarios, no logran expresarse de forma eficiente a través de la escritura, lo
que limita importantemente su desempeño académico.
Esta observación de los alumnos a lo largo de la carrera, se reitera en la
elaboración del proyecto de investigación final (tesis), pues aunque el estudiante
tenga el conocimiento, los fundamentos teóricos y metodológicos necesarios para
realizar un trabajo de esta índole, no es capaz de conjuntar, reinterpretar, mucho
menos exponer estos fundamentos con claridad, utilizando sus propias palabras;
ni hablar de trabajos, ensayos y otros textos académicos que tienen que realizar
durante los primeros semestres, pues estos son deficientes en su mayoría, y no
logran cumplir con el objetivo de expresión suficiente para que el docente pueda
comprender el contenido del trabajo.
Lo anterior provoca que (en el mejor de los casos) los docentes se
detengan en los contenidos de sus materias para hacer énfasis en la forma que se
debe redactar un escrito a nivel universitario, sin embargo, esto retrasa los
contenidos de la materia y el ritmo de trabajo por lo que puede resultar
contraproducente; por otra parte existen docentes que deciden continuar los
contenidos y el ritmo de trabajo sin hacer mucho caso a esta deficiencia, es decir,
no explican a sus alumnos sobre cómo deben expresarse de manera escrita (pues
se supone que a ese nivel y después de varios años de estudio lo saben hacer), lo
que al finalizar la materia provoca bajas calificaciones, en primera por los trabajos
deficientes que entregan los estudiantes, que carecen de contenido, buena
redacción y gramática, y en segunda, puede llegar a cometerse plagio por parte de
los estudiantes que se ven presionados, pues de alguna manera están
conscientes del problema de redacción que presentan y en el entendido de que
tienen que leer y entregar los trabajos con base en los textos analizados en el
aula, terminan copiando y pegando la información de los autores, en vez de
interpretarla, comprenderla y explicarla.
Para conocer el hábito de la lecto-escritura se aplicó la metodología de la
Investigación Acción Participativa que facilita realizar un análisis y al mismo tiempo
permite la transformación de un grupo vulnerable en este tema, mediante un taller
que pretende minimizar la problemática actual de la lectura en los jóvenes
preuniversitarios de la Facultad de Humanidades de la UNACH.
El “Taller: resignificando la lecto-escritura” se realizó en un grupo de
preuniversitario de comunicación del ciclo escolar agosto-diciembre 2012 y la
finalidad es el reforzamiento de las habilidades lecto-escritoras de los estudiantes.
Sin duda este taller que comenzó en el año 2012 tiene que continuar de
manera reforzada en casa y en cada una de las aulas de la Universidad. Ojalá que
este trabajo de investigación logre alentar a otras personas a tomar conciencia de
la importancia de la lecto-escritura no solamente en la Universidad, sino en la vida
diaria y que este trabajo que ahora se realiza en el ámbito universitario se lleve a
cabo desde el principio del problema: la educación básica.
CAPITULO 1. DIAGNÓSTICO
Analfabeto no es aquella persona que no sabe leer, analfabeto es aquella persona que
sabiendo leer no lo hace. Anónimo
1.1 Contextualización
El estado de Chiapas alberga diferentes culturas, costumbres y tradiciones, lo que
produce la diversidad que lo caracteriza alrededor del mundo, en todo su territorio
se encuentran diferentes grupos indígenas entre los que encontramos los
tzeltales, tzotziles, zoques, lacandones, tojolabales y mames, mismos que difieren
no solamente en costumbres y tradiciones, sino también en lenguas.
Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, es la ciudad más extensa y poblada de
Chiapas, además de ser el principal centro económico, alberga los tres poderes
que integran al estado; por su ubicación céntrica, cuenta con la mayor demanda
de jóvenes que egresan de los bachilleratos y las preparatorias de todo el estado,
y que intentan integrarse a la Universidad siendo la de preferencia la Universidad
Autónoma de Chiapas, lo que produce una convergencia de las distintas culturas
que alberga nuestra región.
Según datos del INEGI obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2010,
en Chiapas existe un total de 4,796,580 habitantes, de los cuales el 17.80% es
analfabeta; pese a que podría pensarse que el 82.2% de la población cuenta con
un nivel superior de educación hay que recordar que estos índices de alfabetismo
solo miden que las personas sepan leer y escribir, aunque solo se trate de su
nombre.
Así pues, muchas de estas personas que el INEGI considera dentro del
82% de alfabetizados, pese a saber decodificar y escribir las grafías, carece de
una lectura rápida y fluida, muchos de ellos no logran comprender textos formados
por más de un párrafo ni mucho menos académicos; tampoco saben escribir
correctamente, desconocen las reglas gramaticales, ortográficas y sintácticas, por
lo tanto, aunque en teoría saben hacerlo, no lo hacen con eficacia, probablemente
quien lea lo que escriben no logrará comprender en su totalidad lo escrito.
Si reducimos el número y nos centramos en la población mayor de 18 años
y más, que cuentan con nivel profesional, encontramos que solamente 282,371
personas se encuentran en estas condiciones, lo que representa un 5.8% de la
población total en Chiapas que tiene estudios de grado sin importar los posgrados,
sin embargo, esto no garantiza que esta población tenga hábitos lecto-escritores.
Una de las Facultades de mayor demanda en la capital chiapaneca es la
Facultad de Humanidades, que desde su creación en 1976 ha tenido la visión de
“… formar profesionales capaces, críticos, propositivos y creativos con espíritu
ético, humanista, conciencia histórica y social para incidir con responsabilidad en
el desarrollo de Chiapas y de México; con respecto a la identidad cultural de los
pueblos, a la biodiversidad y al ambiente” (Universidad Autónoma de Chiapas-
Facultad de Humanidades, 2010).
Precisamente por encontrarse en la capital chiapaneca, la Facultad de
Humanidades se convierte en un punto estratégico al que aspiran ingresar jóvenes
de todos los municipios del Estado, sin importar el sexo, estrato social, las
condiciones físicas ni la lengua madre.
Durante el periodo agosto-diciembre 2012, la Facultad de Humanidades
contó con una plantilla estudiantil de 2,509 alumnos, que formaron parte de las 6
licenciaturas que se ofertan en ella, de las cuales 5 son presenciales y una a
distancia, las cuales a su vez contaron con la siguiente plantilla: Pedagogía
(Nuevo plan de estudios), con 238 alumnos; Pedagogía (plan de estudios en
liquidación), 1,270; Bibliotecología y Gestión de la Información, con 87 alumnos;
Lengua y Literatura Hispanoamericanas, que cuenta con 218 alumnos;
Comunicación, con una matrícula total de 630 alumnos; Tecnologías de
Información y Comunicación aplicadas a la Educación, con 23 alumnos; y
Filosofía con 43 estudiantes. 1
De las 6 licenciaturas ofertadas por la Facultad de Humanidades, son
Pedagogía y Comunicación las carreras de mayor demanda (tan solo en primer
semestre cuentan con 238 y 114 alumnos respectivamente), es por esto que para
el proceso de selección, y debido a la enorme cantidad de solicitudes, hacen uso
del filtro más importante para el ingreso de los estudiantes, este filtro es conocido
como preuniversitario.
El curso preuniversitario alberga cada semestre alrededor de 200 alumnos 2
que a lo largo de tres módulos, de un mes cada uno y con un total de tres materias
(las primeras dos divididas para abarcar el primero y segundo módulo y la tercera
ofertada en el tercer módulo), luchan por un lugar en la Universidad, de los cuales
poco más del 70% logra ingresar a la licenciatura elegida, la mitad de pedagogía y
la mitad de comunicación; sin embargo, pese a los esfuerzo realizados en el curso
preuniversitario, específicamente en la materia “competencias lecto-escritoras”, la
realidad es que hasta el momento este curso no garantiza mejores prácticas lecto-
escritoras en los alumnos.
Una de las propuestas que plantean los docentes de licenciatura de la
Facultad de Humanidades es que, durante el curso preuniversitario se trabaje en
mejorar los hábitos lectores de los alumnos de nuevo ingreso, y que al mismo
tiempo se le dé la importancia necesaria a la escritura y a su carácter
comunicativo, sin embargo pese a los intentos y cambios que durante varios
semestres se han trabajado en el plan de estudios del preuniversitario, parece que
esto aún no se ha logrado.
Cabe mencionar que el programa de estudios de la materia de
“competencias lecto-escritoras” del preuniversitario con el que nos enfrentamos
! Ver anexo 11
! Ver anexo 22
durante la etapa de investigación, presentaba inconsistencias importantes que
lejos de desarrollar hábitos lecto-escritores, confundían a los alumnos y
permeaban el aprendizaje y el desarrollo de estas habilidades.
1.2 Principales problemas
Actualmente, sobre todo los jóvenes, que habitan estas diferentes comunidades
indígenas en todo el estado, aprenden no solamente su lengua materna, sino que
además se preocupan por aprender el español que cada vez se extiende más en
estas etnias; así pues los jóvenes que logran continuar sus estudios en el nivel
superior se ven en la necesidad de salir de sus comunidades para conseguirlo, lo
que en la mayoría de los casos los lleva a la capital del estado, específicamente a
buscar oportunidades en la Universidad Autónoma de Chiapas por su carácter de
ser pública.
Estos jóvenes que llegan a la UNACH se encuentran frente a distintas
formas de enseñanza pero sobre todo frente a distintas formas de comunicación,
pues aunque pueden hablar el español y entenderlo, a la hora de leerlo y escribirlo
se presenta un problema que los limita, ya que, por tratarse de una segunda
lengua que tiene una estructura distinta a su lengua materna se les complica.
Es aquí donde encontramos uno de los principales factores que impiden
que se realice de forma correcta la comunicación escrita, lo que deriva en trabajos
académicos deficientes y con problemas de entendimiento.
Por otra parte, la mayoría de estos jóvenes que llegan a la Universidad, y
que provienen de las distintas comunidades del estado están acostumbrados al
trabajo de campo, al trabajo duro, a hacer sus tareas por compromiso, por cumplir
con lo que pide el maestro, pero no a leer por gusto, ni a hacer las tareas para
aprender, muchos de ellos ni siquiera están acostumbrados a escribir ni a redactar
nada que salga de su mente; se dedican a reproducir y a aprender de memoria lo
que dice en los libros de texto y es aquí, a nivel universitario donde se agrava y
generaliza la problemática, pues tanto estos estudiantes que provienen de zonas
rurales, como los que provienen de zonas urbanas comparten el mismo
pensamiento de apatía por la lecto-escritura.
Tal vez el principio de este problema se encuentre en los niveles de
educación básica con los métodos de la escuela tradicional, pues desde primaria
los estudiantes se acostumbran a tener contacto única y exclusivamente con los
libros de texto, además de que tienen que memorizar toda clase de información, la
cual no pasa por un proceso de análisis, reflexión y reestructuración, por lo que
estos se acostumbran a realizar las tareas por compromiso y sin la más mínima
intención de aprender sino de memorizar.
En la escuela tradicional lo más importante es la enseñanza: el maestro
como centro del proceso imparte conocimientos mientras el alumno los
recibe. Los contenidos y los métodos ocupan un lugar preponderante. El
papel del estudiante se limita a recibir pasivamente y a reproducir en
respuestas previsibles lo que ha escuchado. Como se observan los
resultados, sin tener en cuenta el proceso que los alumnos han vivido, es
imposible saber si se han desarrollado o atrofiado capacidades como la
imaginación, la autonomía o la creatividad. (Charria & González Gómez,
2006, p. 6).
Así los estudiantes aprenden que para aprobar los cursos de nivel básico
basta con memorizar números, operaciones matemáticas, fechas importantes,
nombres de personajes, hechos de la historia, lugares y toda clase de información
que se encuentra en los libros; esta información es retenida en la memoria
operativa el tiempo suficiente para aplicar el examen, sin embargo con el paso del
tiempo esta información se deteriora y se pierde.
Hace décadas que no se acepta que la memorización mecánica signifique
aprendizaje. El conocimiento se da en la relación sujeto-objeto-realidad, con
la mediación del profesor y por la acción del alumno sobre el objeto de
estudio… Así, aprender representa sustituir la mezcla confusa y la
disociación por la esencia de las relaciones... La memorización mecánica es
un recurso primitivo de demostración de un falso saber... El estímulo hacia
la memorización es útil para que se pueda mantener esos mecanismos
operativos y no para que se guarde informaciones que el tiempo se
encargue de volver inútiles. (Antunes, 2006, p. 77)
Podría pensarse también que la población estudiantil no desarrolla hábitos
lecto-escritores en los niveles básico y medio superior porque se enfrentan a la
comodidad de los libros de texto y a las antologías, que lejos de promover la
investigación o la lectura completa de las unidades temáticas, limitan a los
estudiantes a lo que les puede servir específica y básicamente para conocer un
tema, dejando de lado la oportunidad de complementar esos textos con lecturas
alternativas o complementarias.
Durante la carrera se enfrentan nuevamente a las famosas antologías y a
las lecturas complementarias que muy pocos alumnos realizan por la falta de
exigencia de los docentes, pues estos se conforman con que el alumno cumpla
con las lecturas básicas (de las antologías), ya que estas le servirán para realizar
sus tareas y para aprobar sus exámenes.
1.3 Nivel educativo
Las licenciaturas que se ofertan en la Facultad de Humanidades, en sus requisitos
de perfil de ingreso no exigen un promedio mínimo aprobatorio, por lo que existe la
posibilidad de que cualquier persona, incluso aquellas que cuentan con el
promedio mínimo aprobatorio, puedan acceder a un lugar en cualquiera de las
licenciaturas, lo que no garantiza tener a los mejores alumnos.
Si bien es cierto que la diversidad de nuestro estado en torno a las distintas
culturas que convergen en él, representan un inconveniente en el caso de los
jóvenes cuya lengua materna no es el español, ya que no hay un manejo exacto
de la lengua y en muchos casos no existe una traducción exacta de ciertas
palabras o en la forma de construir el género y el número, también es una realidad
que ni los mismos jóvenes que proceden de las poblaciones urbanas, aún
teniendo como lengua materna al español, logran un buen manejo de la lengua, ni
para hablar, mucho menos para escribir.
Si a esto le sumamos que son jóvenes de bajas calificaciones, que han
tenido poco compromiso con su aprendizaje y que se han dedicado a memorizar lo
indispensable para pasar aunque sea de “Panzazo” cada nivel, tenemos como
resultado estudiantes que llegan a reproducir los procesos aprendidos en los
niveles básicos de educación.
Los maestros no pueden estimular el interés en la lectura simplemente
diciendo a sus alumnos lo divertida, importante o necesaria que es, ni
ofreciéndoles libros que alguien juzgó muy entretenidos. Los maestros
deben descubrirlo por sí mismos y, como cualquier buen vendedor, cada
uno de ellos debe saber lo que trata de vender y porqué lo hace. La historia
o el poema deben agradarles genuinamente: si no, deberán buscar otra
cosa. (Argüelles, 2003, p. 49).
También existen los estudiantes que tienen buenos promedios y que se han
esforzado mucho por llegar a la Universidad, y en el mejor de los casos, su
redacción puede ser clara, entendible, con buena ortografía y sintaxis, sin
embargo, nuevamente sus calificaciones no garantizan hábitos lecto-escritores.
CAPÍTULO 2. MARCO CONCEPTUAL
La escuela y la universidad deberían servir para hacernos entender que ningún libro que hable de un libro dice más que el libro en cuestión;
en cambio hacen todo lo posible para que se crea lo contrario. Por una inversión de valores muy difundida, la introducción, el aparato
crítico, la bibliografía hacen las veces de una cortina de humo para esconder lo que el texto tiene que decir y que
sólo puede decir si se lo deja hablar sin intermediarios que pretendan saber más que él.
Italo Calvino 2.1 Entendiendo la lecto-escritura
Si bien hubo una época en la que leer y escribir eran consideradas actividades
profesionales que solamente una clase elite realizaba, hoy por hoy la concepción
de estas ha cambiado, se han convertido en actividades que no se pueden
deslindar de nuestra cotidianeidad, leemos todo lo que nos rodea.
Actualmente existen diferentes definiciones sobre el acto de leer, por
ejemplo, la que rescata Viñao Frago de Anne Marie Chartier en un artículo
publicado en 2007.
Se define como la capacidad para actuar en cualquier situación donde el
alumno se enfrente con lo escrito, y de que, por tanto, uno sabe leer cuando
puede leer de todo, cuando, de hecho, saber leer en una situación no
garantiza su transferencia a otra situación. (Viñao Frago, 2007, p. 50).
Esta idea que plantea Anne Marie Chartier es compartida por Emilia
Ferreiro, Doctora por la Universidad de Ginebra, quien explica que las actividades
de leer y escribir “son construcciones sociales”, y es cada época, cada
circunstancia histórica la que le otorga nuevos y diferentes sentidos a estos
verbos.
Así pues, es importante comprender que tanto la lectura como la escritura
han dado un giro importante en nuestra sociedad, pues han pasado de ser vistos
como simples métodos de alfabetización a ser mucho más eso. Sin embargo,
aunque los niveles de educación obligatoria en nuestro país y los índices de
alfabetización han crecido, vale la pena aclarar que “estar alfabetizado para
seguir en el circuito escolar no garantiza el estar alfabetizado para la vida
ciudadana” (Ferreiro, 2002, p. 3).
El proceso de aprendizaje de la lectura comienza en la educación básica
con la idea de que se aprende a leer para la vida, y que este aprendizaje nos va a
servir siempre, sin embargo, en algún momento este objetivo se desvirtúa y la
finalidad de la lectura se convierte en otra.
El aprendizaje de la lectura representa una de las mayores conquistas de la
vida escolar del alumno: al principio constituye un objetivo en sí (el alumno
lee para aprender a leer) pero muy rápidamente se vuelve un medio para
lograr otros objetivos (el alumno lee para hacer un ejercicio, un resumen,
etc.). (Golder y Gaonac’h, 2005, p. 13).
Golder y Gaonach (2005) continúan:
Todos los niños aprenden a hablar por la simple confrontación con la lengua
oral, sin que se requiera un aprendizaje institucionalizado; la lectura, por el
contrario, no es una actividad natural que se desarrolle a partir de una
experiencia libre de lo escrito (pp. 50 y 51)
Definitivamente el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura es muy
diferente al del habla; si bien hay una relación directa con las palabras, y cuando
leemos y hablamos inmediatamente pensamos palabras, es necesario reconocer
que pertenecemos a un pueblo más oral que escrito. Estamos acostumbrados a
contar historias, a relatar, a narrar con facilidad, sin embargo, se nos dificulta
mucho contar esas mismas historias de forma escrita y por lo consiguiente leer se
considera una actividad aburrida frente a la oralidad.
La inmediatez del habla, del momento, del aquí y el ahora hace más
atractiva a la oralidad frente a la lectura que demanda, tiempo, atención, y sobre
todo paciencia, pues el tiempo que se invierte es muchas veces mayor. El libro por
sí solo no tiene vida, es el lector quien le da vida cuando lo toma y lo lee.
Sin duda la lectura se aprende mediante la práctica y la práctica hace al
maestro: mientras más leemos, mejor leemos y mientras mejor leemos, más
leemos.
Una vez que la lectura entra a la vida de una persona, ésta observa al
mundo de diferente forma, se vuelve autosuficiente para leer al mundo sin la
intercepción de terceros, y cada vez que realiza una lectura se enfrenta a
“intereses específicos, la realizas sobre objetos (libros, revistas, etc.) específicos,
y tu lectura se ubica en un contexto específico, con sus condicionantes propios. Al
tomar conciencia de este fenómeno y al ubicarte en él cada vez que leas,
alcanzarás mucho mejor resultado en la comprensión de lo leído.” (Ruffinelli, 2001,
p. 11).
2.2 Elementos que intervienen en el proceso de lectura
Jorge Ruffinelli (2001), describe en su libro Comprensión de la lectura a la lectura,
como “un término en el proceso de la comunicación humana” para el que se deben
aclarar tres términos que intervienen en dicha ecuación, los cuales son: escritor,
texto y lector (p. 11).
El escritor es la persona que busca expresar o transmitir un mensaje, una
idea, un sentimiento, o informar un dato a través de la palabra escrita , para ello
puede recurrir a cualquiera de las múltiples formas del texto, como ensayos, notas,
crónicas, cuentos, poemas, novelas, testimonios personales, etc.
Si bien explicar lo que es un escritor y los que es el texto resulta de lo más
sencillo, las confrontaciones teóricas aparecen al momento de tratar de explicar
qué es un lector y cuáles son sus características, pues para algunas personas el
hecho de estar alfabetizados y tener los conocimientos básicos de codificación
bastan para ser considerado un lector.
Al respecto, Ruffinelli (2001) asegura que:
“… no puede decirse a la ligera que todos los alfabetos sean lectores; que
toda persona que sepa leer, por esa sola cualidad entre automáticamente
en la categoría de lector” (p. 16).
En el estricto sentido técnico, para ser lector solamente se necesita saber
leer, sin embargo, existe una diferencia sustancial entre el “lector” y el “buen
lector” Caroline Golder y Daniel Gaonac’h definen al buen lector como un lector
flexible, que “puede leer y comprender muy rápidamente un texto y puede leer el
mismo texto en detalle prestando atención a aspectos particulares de forma o de
ortografía. De modo que los comportamientos oculares varían considerablemente
en un mismo lector” (p. 30).
El buen lector es entonces el que comprende lo que se está leyendo, no
solamente decodifica las letras y las palabras sino que les da un sentido propio, es
“El lector que al leer reescribe el texto, pero también se narra a sí mismo en sí
mismo. El lector como ser humano en constante desarrollo” (Castro, 2003, p. 24).
Castro (2003) refuerza esta idea y asegura:
El lector no puede saber lo que ocurriría en el escritor en el momento de
escribir. El lector tendrá ante sus ojos lo que el escritor ha puesto allí, lo que
el escritor dice, pero difícilmente sabrá lo que ha querido decir. Sólo podrá
captar las formas gráficas de su discurso, quizás algún estado de ánimo
expresamente señalado en la escritura, pero no sabrá nada sobre las
emociones y las intenciones que acompañaron la producción de ese
texto… La búsqueda del significado en el texto escrito es una averiguación
de lo que cada lector cree que hallará, pero nunca llegará a el significado,
sino tan sólo a un significado posible (p. 35).
2.3 El hábito
Los hábitos, hace referencia a toda conducta que se repite en el tiempo, por ende,
"Hábito lecto-escritor" es leer y escribir de manera habitual y sistemática, como
una necesidad.
Los hábitos son acciones del individuo que se repiten consciente e
inconscientemente hasta persistir por sí mismas y convertirse en acciones
automáticas. A medida que el individuo se va desarrollando, se conforma
progresivamente el predominio de los hábitos.
El hábito es un mecanismo esencial en la vida del ser humano, permite
funcionar rápida, suave y cómodamente, aunque éstos pueden ser perjudiciales o
beneficiosos.
Psicológicamente el hábito significa que las funciones mentales, una vez
establecidas se hacen más fáciles con la repetición y progresivamente
dejan de acompañarse de la sensación de esfuerzo. (Kelly, 1990, p. 171).
2.3.1 Formación de los hábitos
Los hábitos de conducta se alcanzan a través de aprendizajes concretos y
congruentes. El proceso de formación de los hábitos pasa necesariamente por tres
fases:
1) Provocar la conducta que sea manifestación del hábito pretendido.
2) Fijarla para que aumente su contingencia ante las situaciones de
estímulo.
3) Acrecentar su estabilidad y hacerla participe de la estructura personal del
sujeto.
Durante estas tres fases se hará uso de las siguientes técnicas:
a) Repetición, entendida como la práctica de la respuesta.
b) La variación de los contextos o situaciones que permitan la futura
generalización de las conductas apropiadas.
c) La motivación, el sujeto se ha de encontrar motivado para que el proceso
de formación de hábitos tenga resultados positivos.
2.3.2 Hábito lector
Es posible definir el hábito por la lectura como un acto normal y frecuente en la
vida de las personas. Esto implica que los individuos acudan regularmente y por
su propia voluntad a los materiales de lectura y que esta situación se utilice como
medio eficaz para satisfacer sus demandas cognitivas y de entretenimientos, es
decir, en términos generales, es la frecuencia con que se lee, y el contenido de la
lectura, por ejemplo, una persona puede tener el hábito de leer el diario todas las
mañanas, pero, nunca ha leído una novela, estas son preferencias lectoras.
Sin embargo, para considerar a una persona como "Lector habitual" es
necesario considerar tres factores esenciales que van unidos entre sí:
1) El saber leer: Que implica el dominio de los códigos escritos y la
decodificación de estos.
2) El querer leer: Sentir el deseo innato de leer diversos tipos de textos,
creyendo que en éstos se encuentra la respuesta a lo que se busca.
3) Poder leer: lo cual implica disponibilidad de condiciones físicas,
temporales y materiales para su realización.
En definitiva, la lectura, como hábito es un proceso que se caracteriza por
un aprendizaje concreto, que va desde la adquisición del mecanismo lector, hasta
el disfrute de dicha actividad.
2.4 Leer y escribir en la universidad
Si bien cualquier persona que se encuentre alfabetizada cuenta con los
conocimientos básicos para leer y escribir, (sin importar que lo haga
frecuentemente o no), este proceso suele complicarse al ingresas al nivel superior,
ya que las exigencias de las materias, de los docentes y de la propia Universidad
son diferentes a las de los niveles básicos y medio superior.
Paula Carlino (2005) en su libro Escribir, leer y aprender en la Universidad
explica que el concepto de alfabetización académica se viene desarrollando
desde hace una década. Este señala el conjunto de nociones y estrategias
necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, así como en
las actividades de producción y análisis de textos requeridos para aprender en la
universidad. Apunta, de esta manera, a las prácticas de lenguaje y pensamiento
propias del ámbito académico. Designa también el proceso por el cual se llega a
pertenecer a una comunidad científica y/o profesional, precisamente en virtud de
haberse apropiado de sus formas de razonamiento instituidas a través de ciertas
convenciones del discurso.
Carlino también explica cómo los estudiantes universitarios de los primeros
años, leen sin un objetivo propio, leen lo que tienen que leer, que es lo que cada
asignatura estipula, y tienen escasos conocimientos sobre el contenido de los
textos, y por si fuera poco no hacen por buscar más información relacionada.
En el caso de la escritura, el estudiante de universitario se encuentra con un
contexto diferente al que está acostumbrado, es en esta etapa cuando se enfrenta
a trabajos escritos de distinta índole, en el caso de los estudiantes de
comunicación, los textos que tiene que redactar van desde ensayos, reportes,
investigaciones, crónicas, notas, entrevistas, reportajes, editoriales, etc. y pese a
que cada materia y cada programa de estudio tienen sus propias exigencias, la
mayoría de ellos busca un solo objetivo: entregar los trabajos que se les
encomiendan y obtener buenas calificaciones.
Ante a la realidad que enfrentan la mayoría de los jóvenes que egresan de
las preparatorias, Creme y Lea (2005) afirman que:
La redacción en el plano universitario les parece un territorio extraño,
desconocido; en una palabra, algo muy diferente de lo ya conocido. Puede
ser bastante intimidante sentarse frente al título de la tarea asignada,
preguntarse qué significa, organizar los pensamientos e incorporar al
trabajo lo que ha leído sobre el tema. (p. 17)
Creme y Lea (2005) corroboran la idea de la dificultad que representa para
los estudiantes escribir formalmente en la universidad con el siguiente
planteamiento:
En los trabajos Universitarios se impone el uso de un lenguaje formal,
semejante al utilizado en los establecimientos educativos y otras
instituciones públicas. Ello resulta antinatural para muchos estudiantes,
pero las estructuras formales se entienden y aplican con más facilidad
cuando uno se familiariza con una amplia gama de lecturas y estilos de
redacción… Leer es una manera óptima de ampliar los conocimientos sobre
los diferentes estilos y resulta esencial en la redacción de los trabajos. (p.
15).
Por la naturaleza del curso preuniversitario, que en primera instancia
implica una competencia entre los estudiantes, y en segunda enmarca un cambio
importante en el tipo de textos que se leen, es más factible que se utilice esta
etapa de transición de educación media superior a superior para proporcionar a
los estudiantes las herramientas necesarias para desarrollar los hábitos lecto-
escritores que les serán de utilidad a lo largo de su carrera.
CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA
La lectura no da al hombre sabiduría; le da conocimientos. Maugham, William Somerset:
3.1 Investigación Acción Participativa
Para poder cumplir con los objetivos propuestos en este proyecto de tesina, se
utilizó la Investigación Acción Participativa (IAP), ya que permitió el análisis de las
condiciones de los estudiantes que ingresan al curso preuniversitario de la
Facultad de Humanidades con la finalidad de matricularse a la licenciatura en
Comunicación que se oferta en dicha Facultad.
La Investigación Acción Participativa permite al investigador a diferencia de
otras metodologías, observar la realidad de un determinado contexto para poder
actuar con base en la experiencia y los resultados de la observación. Es quizá por
esto que la IAP se convierte en la metodología más eficaz de acción para la
transformación y la intervención del investigador, siempre con la finalidad de
solventar un problema.
Para realizar una investigación social, una vez que se cuenta con los
medios, basta que un equipo o un investigador decida hacerlo. En cambio,
cuando se va a aplicar la metodología propia de la IAP, el trabajo no se
inicia a partir de una decisión exclusiva de agentes externos, ya sea un
grupo de investigadores o un equipo de trabajo o promoción social que
resuelve llevar a cabo un programa o actividad con procedimientos de la
IAP. (Ander-Egg, 2003, p. 64).
Así pues, la IAP ayuda a producir conocimiento propositivo y transformador,
siempre tomando en cuenta la realidad de la población con la que se trabaja.
Oscar Zapata (2005) en su libro La aventura del pensamiento crítico,
Herramientas para elaborar tesis e investigaciones socioeducativas, describe a la
investigación-acción-participativa como:
Una propuesta metodológica-técnica que se caracteriza por su enfoque de
intervención e investigación social. La meta fundamental de este tipo de
investigación es mejorar la realidad en que viven, trabajan o actúan
socialmente las personas que realizan la investigación; a diferencia de otras
técnicas, su operatividad estriba en la capacidad de transformación y
cambio de la realidad física, social o cultural. (p. 175).
Oscar Zapata (2005) continúa:
La investigación-acción-participativa es considerada una actividad que
enlaza la investigación social, la formación de los que participan y la acción
transformadora. Por ser investigación, es un proceso sistemático,
controlado, crítico y, desde luego, reflexivo para estudiar algún aspecto
problemático de la realidad. En lo que respecta a la acción, significa que la
investigación no se queda en la contemplación y reflexión teórica del
problema, sino que su forma de investigar es por medio de intervenir
activamente en la situación problemática y transformando esta situación.
Por último es participativa por cuanto involucra a la misma comunidad o
personas que viven el problema, además de los investigadores. Esta
integración genera un proceso de concientización y compromiso de la gente
involucrada en el proceso de investigación. (p. 179).
3.2 Aplicación de la Investigación Acción Participativa
Para el desarrollo de esta investigación, primeramente se realizó una encuesta a
los 2 grupos de preuniversitario de la licenciatura en Comunicación pertenecientes
al ciclo escolar enero-julio 2012, para tratar de comprender sus hábitos lecto-
escritores. 3
En total se realizaron 60 encuestas que ayudaron a conocer las condiciones
reales de los alumnos que buscan un lugar en la Facultad de Humanidades de la
Universidad Autónoma de Chiapas; las principales preguntas fueron las siguientes:
• ¿Le gusta leer a los estudiantes de preuniversitario?
• ¿Qué leen los alumnos de ingresan a la Universidad?
• ¿Saben los alumnos de preuniversitario, leer textos académicos?
• ¿Saben expresarse de forma escrita los alumnos que cursan el
preuniversitario en la Facultad de Humanidades?
• ¿Qué habil idades necesitan desarrollar los estudiantes de
preuniversitario para desarrollar hábitos lecto-escritores?
Es necesario reconocer que la disponibilidad de los alumnos que desean
ingresar a la Universidad al principio del curso preuniversitario es elevada, pues es
ese mismo deseo de alcanzar la meta, el que los motiva a participar activamente
en el proceso de aprendizaje y mejora de sus habilidades, que ellos reconocen
como indispensables para su estancia académica en la Universidad.
Después de observar los resultados de las encuestas, realizadas a los 4
alumnos del preuniversitario de comunicación, se realizó un análisis del programa
utilizado en la materia “Competencias lecto-escritoras” de preuniversitario, del ciclo
! Ver anexo 3 con la encuesta realizada a los alumnos de preuniversitario3
! Ver anexo 4 con las gráficas de los resultados de las encuestas4
escolar enero-julio 2012, para conocer las actividades que realizaban los
estudiantes de preuniversitario y analizar si la materia cumplía con el objetivo
propuesto.
El análisis al programa de la materia “Competencias lecto-escritoras” dejó
ver que aunque genéricamente se trataba de lecto-escritura, no se realizaban
lecturas dentro de la materia, de textos independientes como cuentos, novelas y
poemas, y por el contrario se centraba en cuestiones de ortografía y gramática
como “el uso de las grafías”: b, v, g, h, j, k, q, r, rr, w, x, y, z; “Los tipos de
acentuación”; “los diferentes tipos de textos”, y era hasta la última unidad de la
materia, en el segundo módulo, cuando los alumnos escribían un ensayo como
única actividad que tenía que ver con la redacción y la creación propia de un texto.
La Investigación Acción Participativa ayudó no solamente el análisis del
programa de la materia “Competencias lecto-escritoras”, sino que permitió una
modificación sustancial a las actividades y a los temas abordados en la materia,
que fomentaran los hábitos lecto-escritores. 5
Después de examinar los resultados de las encuestas y el análisis al
programa de la materia “Competencias lecto-escritoras” se concluyó que era
necesario implementar un taller alterno a la materia, en el que se pudieran realizar
actividades que involucraran no solamente a la lectura, sino también al estímulo
de la imaginación, al uso de las habilidades de los alumnos y a la creación de
textos de autoría propia; es decir, actividades que fomenten la lecto-escritura en
los alumnos para hacer un taller diferente y divertido.
! Ver anexo 5 con el programa modificado de la materia “Competencias Lecto-escritoras” de preuniversitario. Ciclo 5
escolar agosto-diciembre 2012.
CAPÍTULO 4. Taller: resignificando la lecto-escritura
No leas porque te sientes obligado, lee porque lo que sientes es entusiasmo.
Anónimo 4.1 Implementación del taller
Como respuesta al análisis realizado en los capítulos anteriores, se desarrolló la
siguiente propuesta de taller que se implementó durante el curso preuniversitario
del ciclo escolar agosto-diciembre 2012, en la Facultad de Humanidades, Campus
VI de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Para este ciclo escolar el curso preuniversitario contó con una matrícula de
220 alumnos, 130 de la licenciatura en pedagogía y 90 de la licenciatura en
comunicación; los primeros divididos en cuatro salones y los segundos en tres.
“El taller: resignificando la lecto-escritura” se implementó en el grupo A1 del
preuniversitario de comunicación con un total de 29 alumnos, taller que se
desarrolló a la par de la materia “Competencias lecto-escritoras”, es decir,
aunadas a las actividades y al material que se proporciona en esta materia se
realizaron actividades complementarias para fomentar los hábitos lecto-escritores
en los estudiantes.
Con este taller se buscó el reforzamiento de los contenidos que pueden
desarrollar los hábitos lecto-escritores en los alumnos del curso preuniversitario,
haciendo énfasis la práctica de distintas actividades que fomenten tanto la lectura
como la expresión escrita.
4.2. Actividades del taller
En total se realizaron 15 actividades programadas del 14 de agosto del al 29 de
septiembre del 2012, cada actividad con un tiempo estimado entre una hora y
media o dos dependiendo del caso; el número total de horas que duró dicho taller
fue de 24 horas, en las que se realizaron lecturas individuales, en grupo, lecturas
en voz baja, lecturas de reflexión, actividades de dibujo, recreaciones de textos
leídos, y actividades que fomentarán la redacción de textos hechos por los propios
alumnos, siempre dejando volar su imaginación y su interpretación.
A continuación se detallan las actividades que se realizaron durante el
“Taller: resignificando la lecto-escritura” y el propósito de cada una de ellas:
Sesión
Fecha
Tiempo
Actividad
Propósito
1 14/08/121 hora 30
minutos ¿Quién soy?
Esta actividad consiste en que
los estudiantes escriban una
autobiografía con la finalidad
de conocer cómo escriben.
2 15/08/12 2 horas
¿Qué es un
libro?
Importancia de
leer
En esta sesión se hizo la
presentación de dos videos, el
primero explica qué es un libro
y el segundo sobre la
importancia de saber leer. Esto
para reflexionar sobre la
realidad de la lectura.
Sesión
Fecha
Tiempo
Actividad
Propósito
3 18/08/12 2 horas“El corazón
delator”
Debido a que se trata de un
cuento corto, la lectura se
realizó en el salón de clases, y
posteriormente los alumnos
hicieron un escrito de
comprensión lectora
4 22/08/121 hora 30
minutos
Representand
o el Corazón
delator
Para esta actividad primero se
realizó una dinámica de
comentarios sobre lo que
entendieron del cuento y
posteriormente el grupo se
organizó en dos equipos,
mismos que hicieron una
representación totalmente
improvisada de la historia
5 24/08/121 hora 30
minutos
Lectura:
Modificaciones
Real
Academia
Española
En esta sesión los alumnos
leyeron y comentaron las
principales modificaciones
hechas por la RAE sobre las
reglas ortográficas para que
puedan empezar a utilizarlas y
redactar correctamente.
Sesión
Fecha
Tiempo
Actividad
Propósito
6 27/08/12 2 horasLectura: El zar
y la camisa
Durante esta sesión los
alumnos se dividieron en
equipos para realizar la lectura
del texto “El zar y la camisa”,
posteriormente cada equipo
planteó una postura en torno a
lo que expresa el texto y cada
equipo dio su punto de vista,
dejando oportunidad y la
reinterpretación y al análisis de
lo comprendido por los
compañeros.
7 29/08/121 hora 30
minutos
Inventando un
cuento
De forma individual cada
alumno inventó un cuento en
el que aplicaran las nuevas
reglas de ortografía
propuestas por la RAE. Para
empezar a familiarizarse con
las nuevas formas de escribir
correctamente.
8 03/09/121 hora 30
minutos
Lectura:
“Díles que no
me maten”
En esta actividad los alumnos
no solamente leyeron en voz
alta el cuento “Díles que no
me maten”, sino que también
realizaron una paráfrasis del
cuento, con la finalidad de
motivarlos a escribir y a
interpretar los textos leídos.
Sesión
Fecha
Tiempo
Actividad
Propósito
9 05/09/121 hora 30
minutos
Lectura:
Las batallas
en el desierto
Esta lectura se realizó de forma individual en casa. En el salón se
hicieron comentarios para reinterpretar el texto y a su vez se hizo una paráfrasis del texto
para promover la escritura.
10 08/09/12 2 hora
Lectura en voz
alta: “El gato
negro”
Los preuniversitarios
realizaron una lectura en voz
alta de las primeras tres
cuartas partes del cuento “El
gato negro” de Edgar Allan
Poe y posteriormente se habló
sobre lo que entendieron del
texto, después se hizo una
relectura pero esta vez de todo
el cuento ya que en la primera
lectura fueron muy pocos los
que pusieron atención al
cuento.
11 10/09/121 hora 30
minutos
¿Qué les
queda a los
jóvenes?
Lectura en voz alta en el
salón, que buscó la reflexión
de los jóvenes que se
encuentran en la etapa de
ingreso a la Universidad, para
generar una reflexión y para
que se dieran cuenta que los
poemas no tienen que ser
cursis y pueden ser reflexivos
Sesión
Fecha
Tiempo
Actividad
Propósito
12 12/09/121 hora 30
minutos
“La muerte
tiene permiso”
Durante esta sesión se realizó
una lectura grupal en la que
varias personas pasaron, una
por una a leer en voz alta, lo
interesante de la lectura es
que tenían que hacer las
voces correspondientes al
texto, hombres de campo,
mayores, con otro tono y
acento diferente al que están
acostumbrados.
13 17/09/12 2 horas“Tipos de
mamás”
En esta sesión los alumnos
leyeron un capitulo del libro de
Guadalupe Loaeza Las niñas
bien. Después de la lectura en
voz alta realizaron un dibujo
en papel bond sobre la mamá
que más les haya llamado la
atención sin importar si su
mamá es o no así.
14 24/09/121 hora 30
minutos
El cuento de
La isla
desconocida
Lectura previa en casa.
Análisis en el salón del cuento
y representación de la historia
en un dibujo hecho en la
libreta.
Sesión
Fecha
Tiempo
Actividad
Propósito
15 29/09/12 2 horasCápsula del
tiempo
De forma individual cada
alumno hizo una carta para sí
mismo, cada uno eligió la
extensión, la gran mayoría
hizo de 3 a 5 cuartillas y al
final guardaron la carta en un
sobre o una caja junto con
fotografías y algunos objetos
que ellos mismo decidieron.
Cada uno selló su caja o sobre
y le pusieron distintas fechas
para ser abiertas, de 5 a 10
años.
TOTAL DE
HORAS24 horas
CAPÍTULO 5. RESULTADOS
La lectura es como el alimento: el provecho no está en proporción de lo que se come,
sino de lo que se digiere." Balmes, Jaime Luciano
Cada una de las actividades que se realizaron durante el “Taller: resignificando la
lecto-escritura” estuvieron enfocadas a fomentar el interés en la lecto-escritura en
los estudiantes de preuniversitario, para fortalecer sus hábitos y mejorar su
desarrollo.
Sin duda después de 15 actividades realizadas, se pudo concluir que
aunque todas tuvieron diferentes resultados, algunos más favorables que otros,
todas ayudaron en el fomento de la lecto-escritura.
Las actividades que más llamaron la atención y emocionaron a los alumnos
fueron las de “La cápsula del tiempo”, “El corazón delator” con su respectiva
representación, “El gato negro” e “inventando un cuento”.
La “capsula del tiempo” les emocionó porque se trataba de escribirse una
carta a sí mismos, colocar algunos detalles importantes como fotos y recuerdos en
un sobre o una caja y comprometerse a guardarlos por un lapso de tiempo
determinado. Tal vez fue la idea de escribir para ellos, actividad que casi nadie
había realizado nunca, lo que los motivó a pensar en los detalles, en lo que
escribían, la forma en que redactaban y hasta en la ortografía.
La actividad “El corazón delator”, quizá por ser la primera lectura que se
realizó en el grupo, de igual forma atrajo su atención, les gustó la idea de que
todos podían tener diferentes interpretaciones de este cuento, sin estar obligados
a pensar de una u otra forma, además se encontraron frente a una lectura que
disfrutaron por la trama y la temática de la misma. Además se enfrentaron a una
actividad relacionada con la lectura, diferente a las que están acostumbrados,
tuvieron que realizar un sketch improvisado, sobre la historia lo que los obligó a
trabajar en equipo sin ponerse de acuerdo previamente, lo que fomentó el trabajo
colaborativo.
Otra de las lecturas que llamó la atención de los alumnos de
preuniversitario fue la del cuento “El gato negro” de Edgar Allan Poe, la dinámica
fue una lectura en voz alta, en la que participaron todos los alumnos de la clase, y
debido a que al principio les costó un poco de trabajo leer para sus compañeros y
escuchar a quienes leían, se tuvo que hacer una segunda lectura del texto, lo que
dio buenos resultados y llevó a los alumnos a imaginar el final del cuento, ya que
antes de llegar al desenlace se hizo una pausa para la reflexión, posteriormente se
concluyó con la lectura lo que los emocionó y motivó importantemente con
respecto a la lectura.
Finalmente una de las actividades que más los motivó a escribir y a utilizar
su imaginación fue la de “inventando un cuento”, para esta actividad tuvieron que
inventar de forma individual un cuento y redactarlo de la forma que ellos
decidieran, lo interesante de la actividad fue que independientemente de la
importancia que le dieron a la redacción, la gran mayoría se preocupó por el
diseño de su cuento, algunos incluso utilizaron imágenes, hicieron portadas, se
esforzaron por buscar nombres creativos y al final se emocionaron tanto que
incluso hasta compartieron los cuentos con sus compañeros.
La gran mayoría de las actividades realizadas en el “Taller: resignificando la
lecto-escritura” fueron del agrado de los alumnos de preuniversitario, sin embargo
hubo una actividad que no agradó del todo y que incluso fue motivo de
comentarios diversos sobre el tema, se trató de la lectura de El cuento de la isla
desconocida, al parecer la temática no fue del interés de los alumnos, lo que
propició una baja es su ánimo de leer y de realizar la actividad que implicaba un
dibujo sobre el texto, sin embargo, eso no impidió que los alumnos la realizaran.
CONCLUSIONES
El amor por la lectura se aprende, pero no se enseña. Nadie puede obligarnos a enamorarnos, nadie puede obligarnos a amar un libro.
Alberto Manguel. Pese a que los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del
preuniversitario de la licenciatura en comunicación, arrojaron datos alentadores
sobre los hábitos lecto-escritores de los alumnos que buscan ingresar a la
Facultad de Humanidades, la realidad es que estos no tienen hábitos sólidos
sobre la lectura, no les agrada leer por gusto, por lo tanto, se refleja en los trabajos
académicos, la mayoría tiene enormes problemas al expresarse de forma escrita.
Lo curioso del asunto es que la mayoría de los estudiantes coinciden en
que es importante leer a nivel universitario; muchos incluso aseguran que ejercitan
la lectura por gusto, sin embargo, tras el análisis de las prácticas lectoras de los
estudiantes en el “Taller: resignificando la lecto-escritura”, esta aseveración resulta
demagógica por parte de los alumnos que aspiran a ser aceptados en la
Universidad.
Al aplicar los ejercicios de lectura en voz alta en el transcurso del taller, se
comprueba que los alumnos no solamente no tienen el hábito de leer en casa, ya
sea por gusto o por distracción, sino que además tienen un enorme problema de
fluidez, respiración, dicción, comprensión e interpretación.
El problema que representa la falta de fluidez, de respiración y la mala
dicción se hace notorio cuando el alumno no sabe leer en voz alta, pues a pesar
de que en teoría sabe decodificar las grafías y reconocer la forma de las palabras,
la realidad es que no sabe leer acentos, confunde camino con caminó, te con té,
que con qué, publico con publicó, etc. Además de esto, la mayoría de los alumnos
no saben respetar los signos de puntuación durante la lectura, no saben respirar y
a veces hasta se cansan rápidamente, lo que provoca que tanto ellos como los
que los escuchan pierden la secuencia de la lectura.
Por otra parte, está el problema de la comprensión y la interpretación, y es
que, pese a que pueda tratarse de textos cortos, de frases o de datos, al finalizar
la lectura en voz alta, el alumno no puede recordar lo que ha leído, así hayan
pasado unos minutos o en el peor de los casos tan solo unos segundos; esto
sucede porque el lector está más preocupado por leer bien y porque quienes lo
escuchen no se burlen de él, lo que provoca una lectura apresurada.
Además de provocar confusión en el lector mismo, estos hechos provocan
confusión entre los que están escuchando, y al mismo tiempo, impiden la
comprensión y la experiencia lectora se vuelve tediosa y aburrida.
En el ámbito de la escritura el problema es similar, sin embargo, es más
visible y preocupante que el de la lectura. En el caso de los alumnos de
preuniversitario que cursaron el “Taller de lecto-escritura”, la constante es que la
mayoría tiene claras sus ideas en torno a lo que desea expresar y de hecho,
manera oral, el problema no es notorio, sin embargo, en la práctica de la expresión
escrita, sucede un hecho que parece insólito, pero la realidad demuestra que se
manifiesta un bloqueo mental que no les permite expresarse de forma escrita.
El bloqueo mental se presenta en primera instancia cuando los alumnos
tienen que realizar la redacción de un texto académico o personal, comienza
porque no saben cómo empezar a redactar el texto, esto los lleva a perder mucho
tiempo y a pensar en otras cosas, menos en lo que deben escribir.
Posterior a este bloqueo mental y cuando el estudiante ya ha comenzado el
texto, se presentan los errores sintácticos, ortográficos y gramaticales: La
redacción es confusa, hay errores ortográficos que van desde el cambio de una
grafía hasta el cambio de toda una palabra, y por supuesto, hay omisión de los
signos de puntuación y de los acentos. Sin embargo el problema grave es que el
orden de las palabras no concuerda con lo que se desea expresar, también se
encuentran errores de concordancia en número y género y el estudiante termina
redactando no solo como habla, sino peor.
Durante el taller se trabajó con la práctica de la lectura y la redacción; los
alumnos comenzaron escribiendo ideas propias, esta actividad ayudó
importantemente al grupo a integrarse y a tener confianza en ellos mismos, pues
lo que escribieron no fue juzgado ni criticado, por el contrario se hicieron algunas
correcciones de forma personalizada para ayudarles a ver sus errores.
En el desarrollo del taller los estudiantes se dieron cuenta de sus
deficiencias en la lectura y la escritura, sin embargo, las actividades que se
realizaron se hicieron por gusto personal pues aunque el taller fue parte de la
Materia “Competencias lecto-escritoras” los alumnos disfrutaban no solamente
leer, sino también hacer las actividades programadas.
Lo realmente importante es que cuando la lectura se convierte en divertida
no se hace pesada y por lo tanto se hace con mayor gusto, lo que transforma el
contacto con la lectura, pasa de ser aburrida a divertida y por lo consiguiente se
forma una nueva relación con ella.
Sin embargo, este es un trabajo que tiene que ser fomentado
constantemente, implica compromiso de parte de los profesores y sobre todo
compromiso de parte de los alumnos.
Muchos alumnos expresaron que una de las cosas que más les atormenta a
la hora de escribir es que no saben qué es lo que deben escribir, sin embargo,
parte de este taller tuvo como finalidad transmitir confianza a los estudiantes para
inspirarlos a escribir, a leer y releer lo escrito y a corregir cuantas veces fue
necesario, tomando conciencia de lo que el otro lee.
REFERENCIAS
• Ander-Egg, E. (2003). Fases e instrumentación del proceso de la Investigación-
Acción-Participativa. En Repensando la Investigación-Acción-Participativa.
Buenos Aires: Grupo Editorial Lumen, Hvmanitas.
• Antunes, C. (2006). Estimular las inteligencias múltiples. Qué son, cómo se
manifiestan, cómo funcionan (5ª. Ed.) Madrid: Narcea. (Trabajo original
publicado en 2002).
• Argüelles, J. D. (2003). ¿Qué leen los que no leen? El poder inmaterial de la
literatura, la tradición literaria y el hábito de leer. México: Paidós.
• Carlino, P. (2003, enero-marzo). Alfabetización Académica: Un cambio
necesario, algunas alternativas posibles. EDUCERE, INVESTIGACIÓN, 6 (20),
409-420.
• Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la Universidad. Buenos Aires:
Fondo de Cultura Económica.
• Castro, R. (2003). La intuición de leer, la intención de narrar. México: Paidós.
• Charría, M. E. y González A. (1997). Hacia una nueva pedagogía de la lectura.
Buenos Aires: Kapelusz.
• Chartier, A.M (2004). Las mutaciones contemporáneas en la cultura escrita. En
Enseñar a leer y escribir: una aproximación histórica. (pp.171-204).
• Creme, P. y M. R. Lea. (2005). Escribir en la universidad. Barcelona: Editorial
Gedisa, S. A.
• Estienne, V. y Carlino P. (2004, mayo). Leer en la Universidad: Enseñar y
aprender una cultura nueva. En Uni-pluri/versidad, 4 (3), 1-13.
• Ferreiro, E. (2002). Leer y escribir en un mundo cambiante. (Conferencia
expuesta en las Sesiones Plenarias del 26 Congreso de la Unión Internacional
de Editores). CINVESTAV-México.
• Garrido, F. (2004). El buen lector se hace, no nace: Reflexiones sobre lectura y
formación de lectores. México: Ediciones del sur.
• Golder, C. y Gaonac’h, D. (2005). Leer y comprender: psicología de la lectura.
México: Siglo XXI.
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2010). Censo de población y
vivienda 2010. Consultado el 10 de Septiembre de 2012, disponible en http://
www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=7
• Kelly, W. A. (1990). Psicología de la educación. Madrid: Morata.
• La promoción de la lectura. (2006). México: Ediciones Larousse, S. A. de C.V.
• Paredes, J. G. (2004). La lectura: de la descodificación al hábito lector. Lima,
Perú.
• Park, P. (2005). Qué es la investigación–acción participativa: Perspectivas
teóricas y metodológicas. En La investigación-acción participativa. Inicios y
desarrollos. Salazar, M. C. (Edit). Lima: TAREA, Asociación de Publicaciones
Educativas.
• Peredo Merlo, M. A. (2001). Las habilidades de lectura y la escolaridad. En
Perfiles Educativos, XXIII (94), 57-69.
• Rodríguez Estrada, M. (1985). La psicología en ejemplos. México: Trillas.
• Ruffinelli, J. (2001). Comprensión de la lectura. México: Trillas.
• San Martín, J. M. (2009, Noviembre). Informe Final de Investigación [Reseña
del libro Escribir, Leer y aprender en la Universidad].
• Universidad Autónoma de Chiapas-Facultad de Humanidades. (2010). Misión y
visión. En Proyecto Académico 2010-2014. Consultado el 10 de noviembre de
2012. Disponible en http://www.humanidades.unach.mx/images/proyecto
%20acadmico%202010-2014.%20fac%20humanidades.pdf
• Viñao Frago, A. (2007, Septiembre-Diciembre). Modos de Leer, maneras de
pensar. Lecturas intensivas y extensivas. ETHOS EDUCATIVO, 40, 47-70.
• Warren, H. C. (1995). Diccionario de psicología: Fondo de Cultura Económica
• Zapata, O. (2005). La aventura del pensamiento crítico: Herramientas para
elaborar tesis e investigaciones socioeducativas. México: Pax.
ANEXOS
ANEXO 1: POBLACIÓN ESCOLAR CICLO AGOSTO-DICIEMBRE 2012 DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, CAMPUS VI. UNACH
Fuente: Departamento de Control escolar, Facultad de Humanidades, Campus VI, Universidad Autónoma de Chiapas; 11 de Septiembre 2012
Fuente: Departamento de Control escolar, Facultad de Humanidades,
Campus VI, Universidad Autónoma de Chiapas; 11 de Septiembre 2012
Fuente: Departamento de Control escolar, Facultad de Humanidades,
Campus VI, Universidad Autónoma de Chiapas; 11 de Septiembre 2012
Fuente: Departamento de Control escolar, Facultad de Humanidades,
Campus VI, Universidad Autónoma de Chiapas; 11 de Septiembre 2012
ANEXO 2: POBLACIÓN DE PREUNIVERSITARIO CICLO AGOSTO-DICIEMBRE 2012 DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, CAMPUS VI. UNACH
Fuente: Coordinación de preuniversitario, Facultad de Humanidades, Campus VI, Universidad Autónoma de Chiapas; Octubre de 2012
Alumnos de preuniversitario
Pedagogía 130
Comunicación 90
Total de alumnos 220
ANEXO 3: ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS DE PREUNIVERSITARIO DEL CICLO ESCOLAR ENERO-JULIO 2012, DE LA FACULTAD DE
HUMANIDADES, CAMPUS VI, UNACH
1. ¿De dónde eres?
2. ¿Te gusta leer?
3. ¿Con qué frecuencia lees?
4. ¿Cuándo lees?
5. ¿Qué lees?
6. ¿Por qué y para qué lees?
7. ¿Sobre qué te gusta leer?
8. ¿Qué leen tus papás y tus hermanos?
9. ¿Con qué frecuencia leen ellos?
10.¿Qué opinas de la lectura?
11.¿Por qué opinas eso?
12.¿Tienes libros en tu casa? ¿Cuántos?
13.¿Has leído todos los libros que están en tu casa? ¿Cuántos has leído?
14.¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura al día?
15.¿Cuántos libros has comprado los últimos 3 años?
16.¿Te consideras buen lector?
17.¿Te gusta escribir? ¿Qué escribes?
18.¿Consideras que escribes bien?
19.¿Qué tanto te gusta escribir?
20.¿Consideras que tienes algún problema con la lectura y la escritura?
ANEXO 4: GRÁFICAS QUE REFLEJAN LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los alumnos de preuniversitario del ciclo escolar enero-julio 2012, de la Facultad de
Humanidades, Campus VI, UNACH
SíNoMás o menos
Les gusta leerNo les gusta leerMasomenos
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los alumnos de
preuniversitario del ciclo escolar enero-julio 2012, de la Facultad de Humanidades, Campus VI, UNACH
Siemprenuncaaveces
Para hacer la tareaPor gusto
!
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los alumnos de preuniversitario del ciclo escolar enero-julio 2012, de la Facultad de
Humanidades, Campus VI, UNACH
SíNo
ANEXO 5: PROGRAMA DE LA MATERIA COMPETENCIAS LECTO-ESCRITORAS DE PREUNIVERSITARIO, DE LA FACULTAD DE
HUMANIDADES, CAMPUS VI, DE LA UNACH. CICLO ESCOLAR AGOSTO-DICIEMBRE 2012
El objetivo general de la materia es el siguiente:
Proporcionar al estudiante las herramientas necesarias, que le permitan lograr un
mejor desempeño académico, y a su vez acrecentar su acervo en la expresión oral y
escrita mediante las diversas técnicas de comprensión de la lectura.
Estas son las 5 unidades que componen el programa de la materia
“Competencias lecto-escritoras” que se desarrolla durante el primero y segundo
modulo del curso preuniversitario:
PRIMERA UNIDAD
OBJETIVO ESPECÍFICO
Conocer los componentes que integran una lectura como tal, desde el objeto, el
objetivo y la metodología de la misma, a fin de expresarlo mediante las técnicas de
comprensión de la lectura.
1. MODOS DE LEER, MANERAS DE PENSAR
2. TIPOS DE TEXTOS
3. NIVELES DE LECTURAS
3.1. LECTURA 1: “EL CORAZÓN DELATOR
4. TÉCNICAS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA
4.1. RESUMEN
4.2. CUADRO SINÓPTICO
4.3. LECTURA 2: “MODIFICACIONES RAE”
4.4. CUADRO POR COLUMNAS
4.5. PARÁFRASIS
4.6. SÍNTESIS
4.7. MAPA CONCEPTUAL
5. LECTURA 3
6. LECTURA 4
SEGUNDA UNIDAD
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer y ejercitar los distintos niveles de lectura, así como relacionar el lenguaje
con el sentido y el significado de las palabras según su función en una oración y/o
proposición de acuerdo al contexto presente.
Relacionar el lenguaje con el sentido y el significado de las palabras según su
función en una oración y/o proposición de acuerdo al contexto presente.
1. LAS GRAFÍAS Y EL PÁRRAFO
2. LAS SÍLABAS Y LA DIVISIÓN SILÁBICA
3. DIPTONGOS, TRIPTONGOS, HIATOS
4. ACENTUACIÓN
5. ACTIVIDAD DE LECTURA
6. LA ORACIÓN Y EL VERBO
7. PARTES DE LA ORACIÓN
8. CONSTRUCCIONES SINTÁCTICAS BÁSICAS
9. MODOS INDICATIVO, SUBJUNTIVO E IMPERATIVO
10.SIGNOS DE PUNTUACIÓN
TERCERA UNIDAD
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Producir un escrito valorativo (ensayo) acerca de un tema susceptible de
investigación que exprese una disertación argumentativa (construcción teórica) dada
por el estudiante aplicable en un contexto literario y/o científico fundamentado con
autores y la normatividad sugerida por el docente.
Analizar los vicios del lenguaje más recurrentes en la expresión oral y escrita, y
comprender la importancia del empleo si no correcto, cuando menos, sí el empleo
apropiado del léxico en una conversación, o presentación escrita de algún
documento.
1. POLISEMIA
2. VICIOS DEL LENGUAJE
3. ENSAYO
4. LECTURA 6
Fuente: Coordinación de preuniversitario de la Facultad de Humanidades, Campus VI, UNACH. Enero 2012