fhia, 20 años después. 1984-2004. - Fundación Hondureña ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of fhia, 20 años después. 1984-2004. - Fundación Hondureña ...
20 AÑOS DE GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA
FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
Producido por Centro de Comunicación Agrícola de la FHIA
TextoJulio Escoto
FotografíasPersonal Técnico
Abril 2005
FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
CONTENIDO
Mensaje del Sr. Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería -SAG- . . . . . . . . . . . . . . . .1Mensaje del Director General: Progresos de la aventura agrícola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4Prefacio... Veinte años después . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Socios fundadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Secuencias históricas de la Asamblea General de FHIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Directores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10Donantes y contribuyentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Capítulo IOrígen institucional de la FHIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Capítulo IIEl fortalecimiento institucional y los primeros cinco años de FHIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Primeros resultados en:Mejoramiento genético de banano y plátano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15Cacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17Diversificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17Hortalizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Cítricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19Resumen de un lustro productivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19Un día en la vida de la FHIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Capítulo IIIContribución de la FHIA al desarrollo agrícola del país . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Contexto histórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Programa de Banano y Plátano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25Programa de Semillas: Maíz dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Soya y Arroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38Programa de Diversificación: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
El Mango . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41El Rambután . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42La Pimienta negra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42El Jengibre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43Otros cultivos no tradicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Programa de Hortalizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50Meticulosidad y perfección en la experimentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Proyecto Demostrativo de Agricultura La Esperanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58Cultivos de clima frío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Fresas en La Paz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Programa de Cacao y Agroforestería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66El CADETH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69Otras acciones. Protección de fuentes y microcuencas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Departamento de Poscosecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76Departamento de Protección Vegetal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77Departamento de Agronomía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Proyecto de Agricultura orgánica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82Centro de Comunicación Agrícola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
- Unidad de Capacitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85- Unidad de Publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86- Unidad de Biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Laboratorios Técnicos y Unidades de Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Laboratorio Químico Agrícola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97Laboratorio de Cultivo de Tejidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98Unidad de Servicios Técnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98Unidad de Mecanización Agrícola y Taller de Mecánica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99Centro de Cómputo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Capítulo IVInstancias institucionales de comercialización y mercadeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Centro de Información y Mercado Agrícola (CIMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104Proyecto FHIA/REACT para la reactivación de Honduras post Huracán Mitch . . . . . . . . . . . . . . . .106SIMPAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110Oficina de Economía y Mercadeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Capítulo VLa FHIA del futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
El contexto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112La respuesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113El planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1
Al iniciarse el tercer milenio undocumento de análisis sobreaspectos de ecología latino-americana, preparado por el
Programa de Naciones Unidas para elMedio Ambiente, reseñaba: “Según unestudio reciente de FAO, cinco paísesen la región tienen entre una quinta yuna tercera parte de la población enestado de alimentación insuficiente:Honduras, Bolivia, RepúblicaDominicana, Nicaragua y Haití (enorden creciente)” (“Geo. América Latinay el Caribe. Perspectivas del medioambiente”, 2000). Esto señala categóri-camente una de las causas más influ-yentes del subdesarrollo nacional.
En efecto, al finalizar el siglo veintenuestro país continuaba inscrito dentrodel cuadro de naciones que, a pesar de su continuoesfuerzo, no había podido sobrepasar los límites dedéficit alimenticio, seguía atado a las estadísticas enrojo de la seguridad alimentaria. Estas estadísticasadvertían que existían en el mundo 83 países con talinsuficiencia con una población total de 824 millones depersonas, equivalentes al 14% de la población mundial.
Para América Latina lo terrible de esa aseveración seencontraba, en el hecho que posee las reservas de tierracultivable más grandes del orbe, con un potencial agríco-la de 576 millones de hectáreas sobre un territorio totalde cerca de dos mil millones de hectáreas. El continentetiene los recursos necesarios para alimentar a toda supoblación y aún más para exportar con abundancia.
El Informe de la Fundación Hondureña de InvestigaciónAgrícola que hoy presentamos ––FHIA, 20 AÑOSDESPUÉS. 1984-2004–– nos remite a una reflexiónsemejante y directa con relación a Honduras, pues apesar de los registros significativos de deforestaciónmanifestados en años previos (2.1% anual), a la persis-tencia de incendios forestales, que disminuyen la cober-tura de bosque y expanden los procesos de desertifica-ción, así como a la paulatina ampliación de la presenciaurbana, el espacio nacional continúa conservando vastasextensiones capaces de albergar proyectos ambiciososen el ámbito del desarrollo agrícola y forestal. A simili-tud de la ironía previamente expresada, puede afir-marse con toda seguridad que los 112,492 kilómetrosdel territorio del país pueden alimentar a su población
entera y a la vez generar excedentespara exportación.
La perspectiva no requiere mayorexplicación pero conduce obligadamen-te a formular las preguntas básicas:¿por qué ha ocurrido y subsiste estefenómeno?, ¿cuándo se inició y por quésu persistencia?, ¿dónde se encuentransus causas?, ¿cómo revertirlo y trans-formarlo? Este Informe de FHIA proveeparcialmente valiosas respuestas.
Fuera de las negligencias históricasy los errores sociopolíticos que yacenbajo toda plataforma de subdesarrollo,el concepto de tecnología que se hamanejado ha sido distante de la reali-dad. En el primer mundo se observabaque el arado de palo había sido supe-
rado y sustituido con tracción animal o motor; la semillatradicional había sido sustituida por la semilla mejorada;sistemas de riego se volvieron comunes; conceptos deadministración moderna fueron rápidamente adoptadospor los agricultores; se realizaba investigación agrícola;se proveían servicios eficientes de extensión; se utiliza-ban agroquímicos para mejorar la productividad y lacalidad de los productos; se desarrollaba infraestructu-ra de desarrollo y desde hace mucho se fundabanescuelas agropecuarias.
No es que aquello fuera modelo único pero indicabaruta y señalaba sistemas que podían ser adaptadoslocalmente. Incluso en nuestra propia patria, y desdelos confines de las grandes empresas fruteras, hizofalta aprovechar sus enseñanzas para retransmitirlasal agricultor de otras zonas del país, de manera queesa primera diseminación de conocimiento técnicohiciera avanzar, el manejo agronómico de los cultivostradicionales: maíz, frijoles, arroz y plátano. Estos ali-mentos básicos quedaron fuera de ese circuito deestímulo, y mientras las plantaciones masivas seaproximaban cada vez más al espíritu progresista delsiglo, las huertas familiares, las pequeñas fincas y loscultivadores independientes permanecían aferrados ala centuria anterior.
En la década de 1960 el Estado empezó a reaccionary fueron diseñadas novedosas políticas agrícolas.Podría asegurarse que es ese el momento en que laagricultura hondureña moderna comienza a despertar.
Mensaje del Sr. Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería –SAG–
Ing. Mariano Jiménez TalaveraMinistro de Agricultura y Ganadería
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
2
La experiencia de inversionistas agrícolas, sociedadesgremiales, cooperativas y organizaciones asociativascontribuían mucho a replantear y reorganizar una visiónde la agricultura que estaba siendo urgentemente nece-sitada ante el crecimiento del consumo interno, la aper-tura del mercado regional y la potencialidad de generardivisas nacidas de la exportación.
Debió arribar 1984 para que una etapa todavía másavanzada se cumpliera y fue cuando a través de un con-venio entre la United Fruit Company (hoy Chiquita BrandsInc.), la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Agenciade los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,junto a un grupo de empresas privadas y personas visio-narias, se acordó establecer una organización que realiza-ra investigación científica y que tras validar sus hallazgos,iniciara actividades de transferencia de tecnología al pro-ductor. La creación de la Fundación Hondureña deInvestigación Agrícola incorporaba al prospecto de nues-tra agricultura varios y atractivos componentes hastaentonces relativa o escasamente enfatizados: trabajaríaen áreas de mejoramiento genético de banano y plátano,en la diversificación agrícola, en la producción de cultivosde alto valor y alta calidad para mercados de exportación,introduciría cultivos nuevos, proveería servicios a los agri-cultores y llevaría a cabo esfuerzos para acercar al pro-ductor a los mercados nacionales y extranjeros. Una masacrítica con profesionales de genuina orientación científica,tanto nacionales como extranjeros, asumiría el reto.
Esas dos décadas han transcurrido y el Informe queahora depositamos en sus manos lo celebra. Comoseñala en páginas subsiguientes el Dr. AdolfoMartínez, actual Director de FHIA, el desafío para lajoven institución era extenso pues debía respondercon recursos limitados a un problema que se reprodu-cía en el campo con escala geométrica: el incrementodemográfico, la carencia de soportes financieros, larepetición de prácticas agronómicas inadecuadas, eldaño al ambiente, la demanda por productos pero ade-más por calidad, la urgencia de disminuir la pobreza yademás educar para exportar. Exportar no de cualquiermanera sino para un mundo globalizado y fuertementecompetitivo, exportar para asentar una base desde lacual apalancar el desarrollo nacional.
Han sido veinte años en que un deseo de perfecciónha caracterizado a la FHIA, tal como lo revelan sus infor-mes técnicos, además del manifiesto respeto que haganado en el plano internacional. El nombre de FHIA, alque va ligado el gentilicio patrio, es hoy reconocido envarios continentes y ––aunque por la distancia no loescuchamos –– en algún lejano paraje de Tanzania,Nigeria, Uganda o Cuba, sus siglas son mencionadas conadmiración porque sus híbridos de musáceas han mejora-do las condiciones socioeconómicas de sus habitantes yles han ayudado a reducir el hambre.
No menos admiración ha de despertar su labor entrelos pobladores de la sierra de la meseta intibucana,donde el ejercicio científico de esta institución con elapoyo del Gobierno del Japón y de la Secretaría deAgricultura, logró hacer evolucionar no sólo la diversi-dad y la productividad de cultivos sino, más impresio-nante, la mente de los agricultores. Como se enfatiza enlas páginas de este documento objetivo y testimonial, deun casi monocultivo tradicional, la papa, la región citadapartió hacia una nueva aventura de su existencia, la deensayar exitosamente otros productos agrícolas,muchos hasta entonces exóticos, destinados en princi-pio hacia el mercado local, donde son bienvenidos conrentable acogida.
La misión de procurar el bienestar del ente humano,permanece ausente de concreción hasta que se afincaen la corteza cerebral. La etnia Lenca, inteligente e his-tóricamente desprovista de oportunidades, debe habermeditado mucho antes de asir la propuesta que se lespresentaba, pero a la que luego, con el sustento entu-siasta de la SAG y de otros organismos, convirtió enmodelo agrícola y social.
En vista de la naturaleza agroforestal del país, la FHIApoco a poco fue adaptando su programa de cacao paratransformarlo en lo que hoy en día es un programa devanguardia agroforestal. Los sistemas agroforestalesinvestigados y validados por la fundación no solo permi-ten a los agricultores obtener mejores ingresos a travésdel año, sino que son protectores del medio ambiente,especialmente de las fuentes de agua.
Podríamos citar más casos en que la Fundación hasabido responder a metas nacionales de corto, media-no y largo plazos con oportunidad y eficiencia. Los tra-bajos iniciados en los últimos cinco años sobre protec-ción y manejo de micro-cuencas que no solo protegeny mejoran el medio ambiente, sino que también mejo-ran considerablemente el nivel de vida de lospobladores rurales, son un ejemplo a seguir y multi-plicar. La producción y las exportaciones de rambutánhan venido a diversificar la oferta agrícola hondureña.Los productores de plátano de Cuba, RepúblicaDominicana y otros países utilizan ahora extensa-mente el híbrido “FHIA-21” desarrollado por la institu-ción. FHIA ha contribuido a capacitar productores paraayudarlos a generar riqueza y a emerger de la pobreza.Los ha alentado y formado para no ver problemas sinoretos, experiencias y no fracasos, conquistas y noimposibles por alcanzar.
Todo este proceso lo que evidencia es una lecciónvaliosa y múltiple. Enseña que sí pueden existir organi-zaciones de administración privada, complementarias alesfuerzo del Estado, con capacidad para generar trans-parentemente metodologías, sistemas y procedimientos
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
3
científicos propios destinados a impulsar ––y en elcaso de FHIA a liderar –– su contribución directa aldesarrollo del sector agrícola. Con la vista final fija enel recurso humano el objetivo se magnifica pues sereviste con un atributo excepcional de solidaridad.Solidaridad para emplear el conocimiento en la luchacontra la pobreza, convierte al pensamiento del cientí-fico en un mecanismo de avance social.
Una postrera lección de los veinte años de FHIAreside en la esperanza, a la que los hondureños somosafectivamente adictos, y que se manifiesta en elrompimiento de la inercia. Un proyecto de éxito convegetales orientales para exportación en Comayagua,otro con cacao en La Masica, Atlántida; varios más dehortalizas y frutas en Intibucá; con jengibre enCombas, Yoro; con rambután en el litoral Atlántico, con
melón en el sur del país, no sólo resaltan el cambiosino la factibilidad de cambiar; generan modelo,despiertan voluntades de imitación. En algún instantelos agricultores se consultan. Hoy que las comunica-ciones son como nunca democráticas y expeditas, semasifica el instinto de empresa. Requerimos muchasFHIAs más en Honduras, o mejor una FHIA fuerte, sóli-da, dotada y aún más expansiva en su impactonacional, lo que es nuestra obligación procurar.
Extrayéndome del lenguaje oficial debo reconocer enestas mis palabras finales que me siento orgulloso deencabezar la Asamblea General de FHIA, a cuyosmiembros fundadores y presentes agradezco habermepermitido formar parte, durante cuatro valiosos años,de su biografía excepcional.
Ing. Mariano Jiménez TalaveraMinistro de Agricultura y Ganadería
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
4
Hace un lustro celebrábamosel arribo de FHIA a sus pri-meros quince años de exis-tencia y nos mostrábamos
satisfechos por el enorme esfuerzo ysignificativos logros que la Fundaciónhabía alcanzado durante ese período.A pesar de que en las palabras inicia-les del Informe de entonces se adver-tía que no debía proclamarse victoria yque la tarea pendiente, sobre todo enel área de transferencia de tecnologíaa los productores debía intensificarse,era inevitable experimentar cierto orgu-llo debido a los resultados obtenidos.
El hecho que las fronteras entre pro-ducto para exportación y para consu-mo local, paulatinamente se desvane-cen, pues, en efecto, si bien el comprador hondureño sevuelve cada vez más exigente en calidad, el productortambién hace lo suyo, ha facilitado nuestro trabajo. Sibien los mercados internacionales son atractivos, enciertos casos el precio es comparable al que se obtieneinternamente, posibilitando al inversionista para escogerpara quién cultiva.
De allí que consideremos que la apertura de FHIAhacia los mercados locales y regionales, sin abandonarsus objetivos de exportación no tradicional, lo que hacees colocar ante el productor un espectro más ampliodentro del cual desarrollar su experiencia agrícola. Deesta forma al agricultor se le presenta una gama másenriquecedora de oportunidades y expectativas puespuede dedicarse conscientemente a públicos lejanos,cercanos o ambos, incrementando su horizonte comer-cial. Las acciones institucionales relatadas en el presen-te Informe atestiguan esa filosofía y corroboran con éxi-tos precisos lo pertinente que fue adoptarla a fines delsiglo pasado como política normativa de la Fundación.
Cuando constatamos que Honduras importa anualmen-te un total de 400 millones de Lempiras (ca. US$21 millo-nes) en vegetales y hortalizas, incluyendo una gran can-tidad de productos con posibilidad para ser producidoseficientemente en nuestro territorio, el pensamiento sederiva no sólo hacia la potencialidad agrícola local parasustitución y a la urgencia de concretarla, sino ademáshacia lo indispensable de una nueva práctica en el que-hacer oficial y privado para el sector. El reconocimiento
de que con sólo suplir al mercado inter-no Honduras se podría dar un significa-tivo salto de calidad en el rompimientode la dependencia y en la elevación delbienestar del hombre y la mujer dedi-cados a la agricultura.
Si a ello se agrega la produccióndedicada a exportación no tradicional,se deduce que el país de lo que care-ce no es de ávidos consumidores sinode productores educados y experimen-tados. Productores que no sólo esténalertas sobre la importancia del buenmanejo agronómico sino sustantiva-mente de otras técnicas, muchas deellas básicas, que son usuales ennaciones desarrolladas y que vandesde un adecuado registro de costos
al conocimiento y economía de insumos, desde contabi-lidad a genética elemental, de administración de datosmeteorológicos a métodos de riego, pero sobre todo deactitud de servicio ante el consumidor.
En efecto, la aventura agrícola hondureña habrá deadquirir un nuevo sello profesional el día en que se gene-ralice la mentalidad “de mercado” entre los productores.Esto no significa, como podría interpretarse, erradicar delproceso de transacciones la sensibilidad humana, sinopor el contrario privilegiarla, pues implica formar al agri-cultor para que cuando are la tierra y cultive y coseche suproducto piense sistemáticamente en conseguir estánda-res altos de calidad para aquellos que desconoce peroque son sus coprotagonistas en la meta final.
El orgullo de ser útil y necesario, de ser parte contribu-yente al bienestar ciudadano, de integrar una comuni-dad con similares ambiciones de desarrollo es un com-ponente urgentemente requerido en la fórmula mentaldel agricultor a fin de robustecer su autoestima, facilitarcohesión a su trabajo y estimularlo más allá de la com-pensación material.
FHIA está segura de que dicha labor no se obtienesólo con la experimentación científica sino esencial-mente con el persistente contacto humano. Y de allíque en el lustro que concluye y que capitula sus 20años de acción haya fortalecido su capacidad de comu-nicación, extensión y transferencia del dominio tec-nológico. En los cinco años pasados, para citar sólo
Mensaje del Director GeneralProgresos de la Aventura Agrícola
Dr. Adolfo MartínezDirector General de la FHIA
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
5
períodos cercanos, personal técnico de la institución harecorrido insistentemente el territorio nacional enbúsqueda de información sobre regiones y áreas propi-cias a determinados cultivos; ha emprendido ensayos yevaluaciones con cultivos con factibilidad económica; haprestado asesoría e impartido capacitación, ha conduci-do asesorías sobre manejo de cosechas y su tratamien-to para comercialización. Pero sobre todo ha consolida-do relaciones directas con el productor y han ganado suconfianza, hasta comenzar a revertir la situación dedeterioro y edificar nuevas esperanzas. La experienciahumana —que es punto focal en este Informe de veinteaños— ha empezado a generar cambios positivos.
Sobre esa plataforma y por ese rumbo marcha la FHIAdesde el último lustro, cuando produjo su informe quin-ceañero de 1984-1999. Han ocurrido muchas satisfac-ciones en el ínterin y algunas frustraciones, pero esobvio que el tránsito recorrido es el correcto y que ofre-ce a la agricultura hondureña múltiples oportunidadesde desarrollo.
Dentro del panorama comprendido en esa aventurapuede decirse que se ha completado una interesante yamplia tarea y que FHIA está ahora en capacidad paraimpulsar nuevos y muy ambiciosos proyectos, si desdeluego contara con los recursos oportunos. Y por ellomismo, por comprender que el avance del sector agríco-la no sólo le compete a ella, la FHIA ha tendido lazos decooperación con numerosas instituciones y organizacio-nes también dedicadas al mismo fin.
Es nuestra esperanza, por ende, que ese esfuerzoconjunto se acelere y pueda pronto pasar de las esta-dísticas de posibilidad a los más altos índices de reali-zación, transformando a Honduras, en una naciónexportadora de muy diversos productos agrícolas y engenerador centroamericano de la más avanzada agri-cultura para exportación.
Las páginas siguientes alientan esa expectativa.
Dr. Adolfo MartínezDirector General de la FHIA
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
6
Al concluir el milenio pasado la Fundación Hondureña deInvestigación Agrícola celebró sus quince años deacción institucional y aprovechó la oportunidad históricapara mirar hacia atrás ––a fin de aquilatar su madurezalcanzada––, así como hacia el futuro para contemplarlas posibilidades de crecimiento y desarrollo. Ese exi-gente recuento de tres lustros de operación en el ámbitohondureño, que logró resonancia internacional y que fuecondensado en el documento “15 Años de FHIA. 1984-1999”, permitió evaluar el impacto alcanzado por la orga-nización desde aquel su primer 15 de Mayo de existen-cia hasta el umbral del siglo XXI.
Ciertas observaciones resaltaron desde los análisis ini-ciales de ese exhaustivo examen. Una primera y desta-cada conclusión se obtuvo al ratificar que FHIA proseguíasiendo el más importante interlocutor de investigaciónagrícola en Honduras y uno de los más renombrados enel espacio centroamericano. Más aún, los resultados dela labor de FHIA, particularmente en el campo de genéti-ca de musáceas, habían extendido su beneficio a mediocentenar de países del área mesoamericana y del Caribe,así como de África, los que encontraron en los híbridosde banano y plátano desarrollados por la institución eloportuno alivio para severas crisis alimentarias, incluso alrango de hambruna, que sufrían sus pueblos.
La evaluación de 1999 demostraba, por ende, que laorganización no había desmerecido la aseveración rotun-da de Winrock International cuando en 1987 había decla-rado, tras efectuar una primera revisión trienal, que “laFundación Hondureña de Investigación Agrícola es uncentro de excelencia y el mejor de su clase en la región”.
Los años transcurridos desde 1984 habían servidopara consolidar la estructura de servicio de FHIA, conespecificidad en los ámbitos de investigación, implemen-tación y transferencia de tecnología de cultivos al peque-ño, mediano y extenso productor, pero además habíanroto con algunos prejuicios largamente cimentados en lamente de muchos agricultores. Uno de ellos era la creen-cia de que ninguna institución que funcionara con siste-mas de operación al estilo de empresa privada podríainteresarse en incrementar los niveles populares de cali-dad en la producción y la productividad, ya que en formausual los hallazgos de sus trabajos, cuando ocurría, sededicaban con exclusividad al aprovechamiento de lasgrandes compañías o plantaciones.
Otro gran mito, sobre todo en un país fuertementeacosado por las tentaciones de la corrupción, inducía adudar sobre la posibilidad de que una organización
autogestionaria como FHIA lograra sobrevivir a la cons-tante demanda de fondos que exigiría cumplir un traba-jo eminentemente social, como era el de procurar lasuperación de los agricultores y la agricultura nacionalsin discriminaciones que no fueran las obligadas contralos ausentes de voluntad para obtener calidad. La FHIA,deben haber supuesto algunos, seguiría el similar trán-sito de ascenso y ocaso que había caracterizado avarios programas de gobierno y a más de alguno priva-do: se burocratizaría, consumiría prontamente susrecursos, quizás debilitaría su ética de conducción yrealización. Ocurrió todo lo contrario.
En menos de una década —lapso más que breve en laexistencia de las instituciones— la acción de FHIA disolvióesos prejuicios y asentó criterios que hoy son reconocidosy admirados local e internacionalmente por su alta exigen-cia de profesionalidad. No sólo empleó juiciosamente elcapital semilla otorgado por USAID para su mantenimien-to sino que además creó un fondo dotal que le permitesustentar a mediano plazo y con sostenibilidad susProgramas ya estructurales y la generación de nuevosproyectos requeridos por la demanda agrícola hondureña.
De la misma forma, el elemento humano que pasó aincorporarse a la FHIA en esa década y media hizo suyoslos objetivos de la institución y no sólo aceptó los están-dares de calidad exigidos sino que avanzó más allá y losperfeccionó, asegurando el buen nombre de la organiza-ción en todos sus rubros y particularmente en los de efi-ciencia, economía, sentido práctico, sólida fundamenta-ción científica, sensibilidad social y ética. Gracias a eseespíritu constante del personal —su más preciado acti-vo— el prestigio de FHIA que circula ahora por el mundova indisolublemente ligado al de Honduras, lo que signifi-ca también un doble refuerzo para la estima colectiva ypara la construcción moderna de la identidad nacional.
Toda esa masa crítica acumulada en FHIA a lo exten-so de veinte años en lo humano —sus profesionalesaltamente capacitados y motivados— y en lo material —equipo, laboratorios, biblioteca y sistemas de comunica-ción, para citar unos pocos— ha cumplido su propósitoinstitucional pero además fue programado para concre-tar desde el albor del milenio una preocupación todavíamás urgente y global: la de que no basta imaginar eldesarrollo, e incluso la invención tecnológica propia paraHonduras, sino que es prioritario volcarlo inmediatamen-te, tras su apropiada validación, hacia los sectores másnecesitados de la población y el agro. Y es aquí dondesurgió la segunda observación recolectada tras celebrarlos primeros quince años de FHIA.
PrefacioVEINTE AÑOS DESPUES
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
7
Esa segunda conclusión fue la constancia de que FHIAseguía fiel a los propósitos y objetivos orgánicos descri-tos por la Asamblea de Socios Fundadores, particular-mente en su definición como organismo dedicado a rea-lizar, en todos sus aspectos, “investigación agrícola enrubros tradicionales y no tradicionales para fines de con-sumo y exportación”.
De acuerdo con ello, los esfuerzos invertidos por la orga-nización habían cumplido, durante esos quince años, unaeficiente y sistemática labor de estudio en torno a cultivos,tecnologías y sistemas, habiendo transferido sus hallaz-gos al agricultor mediante múltiples vías de comunicación,desde la instrucción oral al impreso científico, de la llananota informativa a la tesis profunda, o en seminarios, talle-res, conferencias y cursos que lograron convocar estratosde la más amplia diversidad: campesinos analfabetos einversores con formación universitaria, empresarios entu-siastas o descreídos, exploradores de nuevas aventuraspara exportación y, con especificidad, mujeres que renun-ciaban a su tradicional papel de segundo sitio para ensa-yar primacías protagónicas. Debe recordarse que enHonduras el sector femenino ocupa un estadístico 49% depresencia demográfica.
Ello no significaba, empero, que FHIA se relajara satis-fecha por haber culminado la totalidad de propósitos. Elpanorama de la agricultura local para entonces, es decirpara finales del siglo XX, ofrecía una expectativa másbien deprimente que constructiva. Los índices de pobre-za, de acuerdo con tabulaciones de la Organización deNaciones Unidas, proseguían subrayados en rojo y lamayor parte de la población hondureña ––y por exten-sión latinoamericana y centroamericana–– yacía pordebajo de los límites estadísticos de dignidad humana.
Las carencias estructurales, es decir aquellas sintetiza-das por rubros de educación, vivienda, empleo, equidade ingreso, apenas si se habían ligeramente modificado.Y si bien Honduras había alcanzado en los últimos 20años, a partir de 1980, cierto e importante nivel de avan-ce democrático, particularmente en lo electoral y repre-sentativo, ese modelo de democracia no había sidocapaz de roturar los graves índices de miseria que seexplayaban por doquier, sobre todo en la cruda confron-tación entre campo y ciudades, hacia donde habían emi-grado sus ocupantes en el curso de las mismas dosdécadas en búsqueda de mejores condiciones de vida.
La FHIA, pues, combatía aritméticamente contra unproblema social reproducido geométricamente y que semanifestaba, a ojos vista, en la preeminencia secular delmonocultivo, en bajos rendimientos agrícolas y en esca-sa competitividad, en el deterioro del ambiente, en la casiausencia de programas de transferencia de tecnología alagro, así como en la migración rural continua a lasurbes, entre otras coyunturas conflictivas multiplicadas
significativamente tras los destrozos ocasionados por elpaso del huracán Mitch en Octubre de 1998.
De allí que las páginas finales del informe “15 Años deFHIA. 1984-1999”, publicado en Septiembre del 2000,elevaran una voz de alerta cuya gravedad se traslucíaincluso dentro del lenguaje habitualmente sobrio de estetipo de documentos. Las subsiguientes acciones deFHIA, señalaba esa intensa reflexión, debían acompañarsu rigurosa actividad científica con un involucramientomás directo en la lucha contra la pobreza y —a la vez quefueran satisfaciendo el objetivo de empujar la producciónagrícola hacia rubros tradicionales o no de exportación—debían también procurar la atención de los mercadoslocales y adoptar una vigorosa política de género, demanera que la población femenina asumiera, en equidadcon el varón, su papel de generadora de bienestar yriqueza. “El reto que ofrece el siglo nuevo a la FHIA —expresaba entonces su Director General— es trascen-dente. Luego de sus importantes avances en lo científicoparece quedar poca duda de que, sin abandonar esalabor vital, tendrá que inclinarse también cada vez máspronunciadamente hacia los aspectos sociales, especial-mente la reducción de la pobreza en el país”.
El informe de aquellos primeros quince años, redacta-do en 1999, visualizaba desde ya el ancho riesgo de unempobrecimiento mayor dentro de la población agrícola,si ello fuera posible, a menos que se asumiera perento-riamente el reto de establecer con ella y en forma direc-ta una comunicación constructiva para el desarrollo, unadonde se fusionaran las fronteras entre productos deexportación y de consumo local para concentrarse privi-legiadamente en la necesidad de elevar el nivel de vidade esa población a través de todos los medios científicosy tecnológicos posibles de que FHIA pudiera disponer.
Ello significaba comprender a los mercados comooportunidad, no como problema intratable; entender alas limitaciones educativas del productor no como unobstáculo sino como un fértil espacio para sembrar pro-yectos e ideas; implicaba formar patrimonio con todoslos recursos, por muy tradicionales o super modernosque fueran, y volver instrumentos cotidianos y usuales alarado de bueyes como al riego por goteo, a la informa-ción bursátil proveniente de Wall Street como a la con-tabilizada en las comarcas más sencillas y provincianas,a la brújula primigenia como al GPS, a la carta de correocomo a Internet, a la controlada fertilización químicacomo a la orgánica, es decir ensayar tecnológicamentetodas las respuestas, atender simultánea y metodológi-camente todas las preguntas, intentar pues el salto cua-litativo y cuantitativo que se sustancia evolutivamenteen la frase-lema “del comal al microonda” y que revelauna intención de pasar prontamente al siglo XXI sinsufragar los cuantiosos y morosos pasos de perspectivaque exigió el anterior.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
8
Aunque la administración de FHIA no empleara estostérminos, es obvio que a lo que se aspiraba era a la con-cretización de la aldea global de McCluhan: la coexis-tencia de la estufa Lorena con el captador de energíasolar, del chip electrónico de referencia climática con elinforme meteorológico radial, de la experimentacióntransgénica con la sabiduría agronómica popular, deltelevisor al centro de acopio a que acuden burros, acé-milas y contemporáneos vehículos de transporte, estoes a la generalización del conocimiento puesto al servi-cio del hombre necesitado, que no es sino una formademocrática de la ciencia y de la práctica social. Ello erateóricamente posible.
Durante los siguientes cinco años, desde el 2000, FHIAaceleró el paso y sin descuidar la investigación ––al con-trario, profundizándola––, conforme la obligan por origensus estatutos, dedicó esfuerzos especiales a transferirsus hallazgos y experiencias desde el laboratorio o par-cela demostrativa a la instancia inmediata de vida real,esto es, desde los hombres y mujeres de luces que bus-can cómo acabar el hambre a los que lo sufren directa-mente, a los que lo escuchan de continuo en la vibracióníntima del alma y la piel.
Los resultados, como se verá en las subsiguientespáginas, han sido extraordinarios e incluso la ópticamás pesimista sobre el desarrollo agrícola nacional ten-drá que aceptar que se está produciendo ya un impor-tante cambio material y significativamente mental entrelos productores.
Partiendo del principio de que ninguna transformacióncolectiva se da sin antes transitar por la aceptación indi-vidual, FHIA ha hecho caso omiso de los prejuicios queadvierten no gestar saltos cualitativos y ha colocado enmanos del agricultor, donde ha sido posible, las mejoresfuentes de información, comunicación y asesoría técni-ca para estabilizar las normas de conocimiento, provo-car el impulso y despertar respuestas propias ante losdesafíos de calidad del milenio y, particularmente, de
atención a las demandas globalizadoras de los espacioslocales de consumo y los de exportación. Ejemploscomo el de cultivo de vegetales de altura en LaEsperanza, o de exitosa comercialización de frutas deorigen oriental en Comayagua, para el caso, muestranque contando con efectivos recursos técnicos y finan-cieros, amplios o menores, así como con una guía ini-cial formadora, el productor hondureño es capaz deempeñar su voluntad para triunfar.
El recuento que se presenta a continuación es, porende, un homenaje a ellos y a la contribución del perso-nal de FHIA durante los pasados veinte años de avanceagrícola nacional.
Una dosis de modestia, sin embargo, es muy necesa-ria y debe advertirse que el presente informe sobre laacción de FHIA desde su fundación en 1984 carece enabsoluto de la menor proclama de victoria.
Lo que se describe a continuación es el proceso, no lameta alcanzada. Indica muy claramente los caminosque se han seguido y que anuncian el seguimiento deuna buena orientación. Profundizar esa acción, que hademostrado ser efectiva, humana y comunitariamenterentable, luce como la mejor estrategia inmediata parasobrepasar los obstáculos que impiden la armonía de lasociedad, obstáculos estos que anidan en la miseria y lainequidad, en el bajo ingreso, en la carencia de oportu-nidades, en la ignorancia sobre lo que inventa y ya dis-fruta cotidianamente el mundo, y en las posibilidades deapropiarse legal y correctamente de esos recursos parasumar a Honduras en el contexto de naciones colectiva-mente justas.
El desafío, empero, sigue allí presente y es obligaciónde sus científicos y pensadores contestarlo para quealgún día sobre el ancho territorio del orbe reinen elbuen equilibrio y la paz. La agronomía, la investigaciónmetódica y el aprovechamiento tecnológico carecen derazón si no es para beneficio de la humanidad.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
9
Personas Jurídicas RepresentanteMinisterio de Recursos Naturales Ing. Miguel Angel BonillaInstituto Nacional Agrario –INA– Lic. Ubodoro Arriaga Iraheta (Q.D.D.G.)Ministerio de Economía Prof. Camilo Rivera Girón (Q.D.D.G.)Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras –FENAGH– Ing. Fernando LardizábalFederación Nacional de Productores, Exportadores Agrícolas y Agroindustriales de Honduras –FEPROEXAAH– Lic. Ilsa Díaz ZelayaAsociación Nacional de Exportadores de Honduras –ANEXHON– Lic. Richard ZablahAsociación Nacional de Campesinos de Honduras –ANACH– Sr. Antonio Julín MéndezFederación de Cooperativas Agropecuariasde la Reforma Agraria de Honduras –FECORAH– Sr. Efraín D. Galeas (Q.D.D.G.)Unión Nacional de Campesinos –UNC– Sr. Marcial CaballeroEscuela Agrícola Panamericana –EAP– Dr. Jorge RománCentro Internacional de Agricultura Tropical –CIAT– Dr. Fernando FernándezCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza –CATIE– Dr. Rodrigo TartéUnión de Países Exportadores de Banano –UPEB– Lic. Carlos Manuel ZerónOrganización de las Naciones Unidas para la Agriculturay la Alimentación –FAO– Ing. Carlos BastanchuriAgencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID– Sr. Anthony CauterucciUniversidad de San Pedro Sula Lic. Jane Lagos de MartelCentro Universitario Regional del Litoral Atlántico –CURLA– Ing. Orestes VázquezColegio de Ingenieros Agrónomos de Honduras – CIAH– Ing. Carlos Rivas
Personas NaturalesLic. Jorge Bueso AriasDr. Robert K. WaughDr. George McNewDr. Richard WheelerSr. Burke WrightIng. Roberto Villeda T.Sr. Boris Goldstein (Q.D.D.G.)Ing. Mario Nufio G.Ing. Yamal Yibrín Y.
SOCIOS FUNDADORES
Socios Honorarios Vitalicios a Título PersonalSr. Anthony CauterucciIng. Miguel Angel BonillaSr. Burke WrightProf. Rodrigo Castillo AguilarLic. Jane Lagos de Martell
SECUENCIA HISTÓRICA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE FHIAPresidentes* PeríodoIng. Miguel Angel Bonilla 1984 - 1986Prof. Rodrigo Castillo Aguilar 1986 - 1989Ing. Mario Nufio Gamero 1990 - 1993Dr. Ramón Villeda Bermúdez 1994 - 1995Ing. Ricardo Arias Brito 1996 - 1997Ing. Pedro Arturo Sevilla 1998Ing. Guillermo Alvarado Downing 1999 - 2001Ing. Mariano Jiménez Talavera 2002 - 2005
* Según lo estatuído en el Artículo 13 del Acta de Constitución de la FHIA, la Presidencia de la Asamblea General corres-ponde al Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y, a partir de 1995, por reformas en el gobiernode Honduras, al Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 0
DIRECTORES GENERALESSr. Chris Millensted 1984 (Enero - Septiembre)Dr. Fernando Fernández 1984-1992Dr. Adolfo Martínez A partir de 1992
DIRECTORES DE INVESTIGACIÓNDr. Mario Contreras 1985-1989Dr. Eugene Ostmark 1990-1994Dr. Dale Krigsvold 1995- a la fecha
DONANTES Y CONTRIBUYENTESPresencia histórica, 1984-2004
Secretaría de Agricultura y Ganadería – SAGAgencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAIDChiquita Brands International – C.B.IOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAOInternational Development Research Center – IDRC, CanadáWindward Islands Banana Grower Association – Winban, Indias OccidentalesPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD (Global Program)Agencia Japonesa de Cooperación Internacional – JICA, JapónFondo de Manejo del Medio Ambiente Honduras – CanadáBanco Centroamericano de Integración Económica – BCIEBanco Interamericano de Desarrollo – BIDGobierno de Ecuador – Programa Nacional de BananoCooperación Técnica de Alemania – GTZ, AlemaniaCommon Fund for Commodities – CFCDirección General de Cooperación Internacional/Programa de Asesores Holandeses – DGIS/PAH, Países BajosInternational Network for the Improvement of Banana and Plantain – INIBAPAsociación Flamenca para la Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica – VVOB, BélgicaOrganización Canadiense de Servicios Ejecutivos – CESO, CanadáOverseas Development Agency – ODA (DFID), Reino UnidoInstituto de Recursos Naturales – NRIOrganización Internacional de Migración – OIMUnión Europea – UE
Socios fundadores de la FHIA: de pie (izquierda a derecha) Ing. Carlos Rivas, Dr. Fernando Fernández, Lic.Ubodoro Arriaga, Ing. Miguel A. Bonilla, Dr. Richard Wheeler, Lic. Jane Lagos de Martel, Sr. AnthonyCauterucci, Ing. Orestes Vásquez, Sr. Burke Wright, Dr. George McNew, Dr. Jorge Román, Sr. Julin Méndez,Prof. Camilo Rivera Girón, Dr. Richard Zablah y el Dr. Rodrigo Tarté.Agachados (de igual forma): Lic. Jorge Bueso Arias, Lic. Carlos Zelaya, Sr. Efraín Díaz Galeas, Ing.Fernando Lardizábal, Lic. Carlos M. Zerón, Dr. Robert Waugh y Sr. Marcial Caballero.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 1
En 1984 el Acta de Constitución definió legal-mente a la FHIA con el carácter de “organiza-ción privada, civil, apolítica sin fines de lucro,dedicada a la investigación agrícola, en espe-
cial aquella orientada hacia los cultivos de exportacióntradicionales y no tradicionales y de diversificación”.
En la organización y financiamiento de la FHIA partici-paron activamente el Ministerio de Recursos Naturalesdel gobierno de Honduras y la Misión en Honduras de laAgencia de los Estados Unidos para el DesarrolloInternacional –USAID–, mientras que para su materiali-zación física se contó con la donación, por parte de lacompañía United Brands, de instalaciones físicas ubica-das en el Municipio de La Lima, Departamento deCortés, donde hasta entonces había operado la Divisiónde Investigaciones Agrícolas Tropicales de esa empresafrutera. Una Asamblea con representantes de diversasorganizaciones educativas, profesionales, agrarias ycooperativistas, así como de entidades oficiales, agro-exportadoras e internacionales, adicional a destacadasfiguras individuales, definió el mandato de la FHIA, pre-cisó sus objetivos, delimitó el campo de sus propósitosy aseguró su primer marco de actuación.
Como capital semilla se contó con una donación de vein-te millones de dólares aportada por USAID, destinada alos diez años iniciales de funcionamiento. El 15 de Mayode 1984 la Asamblea de Socios Fundadores procedió asuscribir el Acta de Constitución de la FHIA en la ciudadde San Pedro Sula, dando vida oficial a la institución.
Los objetivos que definieron el funcionamiento dela nueva organización, establecidos por la Asam-blea, fueron los siguientes:
a) Operar el Centro de Investigaciones AgrícolasTropicales de Honduras, con sede en La Lima, y susdependencias.
b) Realizar investigación agrícola enrubros tradicionales y no tradicionalespara fines de consumo y exportación,incluyendo aspectos de producción,procesamiento y comercialización anivel nacional e internacional.c) Proveer servicios analíticos de labo-ratorio y otros servicios afines a la inves-tigación.d) Mantener servicios de comunicaciónen apoyo de los servicios de extensiónagrícola y del productor en general.e) Estimular el desarrollo agrícola delpaís, en forma general, a través de laciencia y la tecnología.f) Operar programas de índole interna-cional, especialmente cuando haganreferencia a recursos genéticos delbanano, plátano y especies afines, y a laobtención de financiamiento para tal fin.
El primer año de la FHIALas primeras acciones de la FHIA fueron conducidas
por un Consejo de Administración designado por losfundadores de la entidad y constituido por siete miem-bros encabezados por el Ministro de RecursosNaturales, según lo estipulaba el Artículo 18 del “Acta deConstitución”. El Presidente de ese Consejo debía ejer-cer su posición durante un período de cuatro años, trasel cual la Asamblea procedería a practicar nueva elec-ción. Asimismo se procedió a nombrar un DirectorGeneral interino mientras se escogía a su propietariopermanente, y se instaló en su cargo al primer Directorde Investigación con que habría de contar FHIA. El 28de Mayo de 1984 el Consejo de Administración celebrósu primera reunión de trabajo.
Hasta mediados de la década de 1980 la contribuciónde la agricultura hondureña al Producto Interno Brutoera del 35%, y proveía el 70% de empleo nacional direc-to e indirecto. La exportación agrícola tradicional repre-sentaba un 60% a los ingresos del Estado, siendo engeneral los productos destinados a comercializaciónexterior el banano, café, madera, camarón y langosta,carne refrigerada, azúcar, piña, algodón, cacao engrano, toronja, plátano, naranja y minerales, para un
Primera reunión del Consejo de Administración de la FHIA el 28 de juniode 1984, (de izquierda a derecha): Señor Stephen Wingert (USAID); Lic.Jane Lagos de Martel (Universidad de San Pedro Sula); Sr. AnthonyCauterucci (Director de USAID- Honduras); Ing. Miguel Angel Bonilla(Ministro de Recursos Naturales); Ing. Fernando Lardizábal (FENAGH);Dr. Jorge Román (EAP) e Ing. Carlos Saenz (CATIE).
CAPÍTULO IOrigen institucional de la FHIA
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 2
equivalente de mil cuatrocientos cincuenta millones deLempiras (Banco Central de Honduras, 1984) y en queel rubro de banano aportaba el 32% (Lps. 464 millones).En contraste, sólo el 0.7% de las recaudaciones deriva-das de la actividad agropecuaria era revertido a lainvestigación, muy por debajo del nivel mínimo de 2.0%recomendado por la Organización de Naciones Unidas–ONU– para países en desarrollo.
Adicionalmente, el Estado hondureño se encontrabaen una situación delicada por la depresión internacionalen los precios de mercado del banano, a causa de laalta productividad de la variedad Cavendish adoptadapor la industria y que ocasionara una saturación de ofer-ta. En el plano nacional las demandas de la sociedad enfavor de nuevas políticas de desarrollo rural, así comodel combate a la miseria (68% de la población vivía bajola línea de pobreza, sobre todo en el campo), urgían alos planificadores a identificar respuestas tecnológicas,a muy corto y mediano plazo, que permitieran romper ala brevedad los esquemas tradicionales de tenencia dela tierra, explotación y comercialización, así como otrosno menos vitales, entre ellos el incremento a la produc-tividad, la adaptación del país a los cambios modernosocurridos en la agricultura mundial y sobre todo la diver-sificación de cultivos con vistas al autosostenimiento, lasustitución de importaciones y el fomento a la exporta-ción de productos agrícolas.
Fue dentro de este contexto histórico que el Consejo deAdministración y la Asamblea de Socios Directores esta-blecieron los Programas oficiales de FHIA, a los quedebería verterse los recursos disponibles y aplicarse lastareas de investigación. Tomando como filosofía de traba-jo actuar siempre en “respuesta a la demanda”, losProgramas iniciales de FHIA fueron diseñados según supotencial de desarrollo y la solicitud de apoyo requeridapor los productores, a saber:
Adicionalmente se conformó un Comité TécnicoAsesor para cada Programa, integrado por representan-tes de asociaciones industriales, públicas y privadas,además de los productores y técnicos de FHIA, con elfin de elaborar conjuntamente los planes y actividadesde producción y tecnología de los cultivos escogidos.
En el plano científico y a la vez económico fueron crea-dos diversos servicios especializados que facilitaran tantoel apoyo técnico a la investigación como ingresos adicio-nales a la organización. Desde su inicio las respuestas delos beneficiarios de estos laboratorios fueron elogiosas:la dependencia de Servicios Analíticos de Suelos yFollajes procesó en su primer año 11 665 muestras desuelo y otros (alimentos, cemento, agua, minerales, fer-tilizantes) procedentes de Honduras y países vecinos,particularmente de interés para cultivos de banano, plá-tano, palma aceitera, caña de azúcar, cítricos y melón.El Servicio de Diagnóstico de Plagas y Enfermedadesanalizó numerosas muestras concernientes a proble-mas fitopatológicos en melón, arveja china, helechos,café y nematodos del plátano, entre otros, sobre todopara cooperativas agrícolas. El Servicio de Análisis deResiduos de Plaguicidas adquirió el equipo necesariopara comprobación de residualidad de plaguicidas, con-forme a las normas fijadas por la Agencia de Proteccióndel Medio Ambiente –EPA– de Estados Unidos deAmérica. FHIA comenzaba sus labores gestionando,aunque fuera parcialmente, sus propios recursos.
Organigrama histórico de la FHIA. 1985Por su parte, el aspecto de transferencia de informa-
ción tecnológica acumulada o reciente había sido,desde el momento de fundación de FHIA, una de lasmotivaciones principales para constituir la organización,sobre todo a partir de sus diversos públicos previstos–agricultores, usuarios, organizaciones sectoriales dedesarrollo, sociedades educativas y comunidad científi-ca nacional e internacional– por lo que se decidió iniciarla conformación de los mecanismos necesarios paraestablecer un sistema eficiente y apto para transferiresa información así como para facilitar la capacitaciónde productores, extensionistas y formadores agrícolas.
En 1985 se suscribió un convenio con la Academia deDesarrollo Educativo –AED– de la ciudad deWashington, D. C., a fin de diseñar la Unidad deComunicación, posteriormente con rango de División, ydotarla con los instrumentos adecuados en las técnicasde artes gráficas, fotografía, vídeo, sonido y diagrama-ción, a la vez que comenzó la construcción del edificioque albergaría las oficinas de dicha unidad, sus salasde conferencias, adiestramiento y exposiciones.Finalmente se programó la ampliación de la Bibliotecaespecializada en agricultura y la adquisición de nuevasobras que complementaran los 3100 volúmenes en elladepositados y con referencia a temas de banano, pláta-no, cítricos, legumbres y cacao.
El perfil de FHIA quedó así, desde sus primeros momen-tos, conformado institucionalmente. Se contaba con unamplio fondo de respaldo económico para asegurar susostenimiento durante una década, las autoridades habíandedicado esfuerzos particulares para identificar las líneas
Programas de la FHIA (1984-1985)• Mejoramiento Genético de Banano y Plátano• Plátano manejo y protección del cultivo • Cacao• Cítricos• Hortalizas: melón, pepino y otros cultivos de
exportación• Diversificación
(concentrado inicialmente en soya)
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 3
de trabajo que, con base en la realidad local, prometíanejercer un impacto saludable en la renovación de la agri-cultura nacional y, simultáneamente, se había situado ensu lugar a cada uno de los actores administrativos dis-puestos para impulsar el proyecto. El verdadero reto deFHIA, sin embargo, estaba por comenzar, cual era el de
probar por primera vez en Honduras que una instanciaprivada, y aun más, de investigación –hasta entoncesmayormente considerada una actividad teórica– podíaconstituirse, mientras cuidaba su propia rentabilidad, enun vigoroso agente motor de cambio y transformaciónpara el agro.
Estructura organizativa de la FHIA en 1985.
DIRECCIÓNEJECUTIVA
DIVISIÓN DECOMUNICACIONES
DIVISIÓN DE
INVESTIGACIÓNADMINISTRACIÓN
ApoyoAdministrativo
SERVICIOS DELABORATORIO
Suelos y
Plantas
AnálisisResiduales
DEPARTAMENTOSCIENTÍFICOS
Economía
Agronomía
Patología
Entomología
Ingeniería
Comunicación
Biblioteca
Capacitación
Diversificación Hortalizas Cítricos Cacao Plátano
Programa
Internacional
de
Mejoramiento
Genético de
Banano y
Plátano
O r g a n i g r a m a
1985
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 4
Acomienzos de 1986 la FHIA no sólo había des-pertado una amplia expectativa local sino queademás se encontraba preparada para asumir la
misión encomendada. Desde los primeros meses detrabajo en el año anterior, sus autoridades se habíanconcentrado en perfeccionar el marco operativo quedebía delimitar las acciones institucionales y para tal finfueron emitidas unas Guías Básicas de Estructura yFuncionamiento que definirían el flujo orgánico y la dis-tribución de funciones; se diseñó el organigrama oficialy las áreas de jurisdicción de cada departamento y ofi-cina, y mediante una Orden Ejecutiva se puso en vigen-cia al Manual de Personal y la Descripción de Puestos.
Un segundo Manual de Personal y Beneficios contribu-yó a perfeccionar esta primera plataforma organizacio-nal. Otros instrumentos de control interno sirvieron paraprecisar ante funcionarios y personal lo que habrían deser las políticas administrativas de la FHIA, y para ellofueron elaborados diversos documentos concernientesa autorizaciones de viajes, procedimientos contables,reglamentación para el uso de vehículos y el sistema deadquisición de suministros. A fines de 1985 se encontra-ban operando todos los Programas y dependencias y sehabía contratado a la mayoría de sus funcionarios res-ponsables.
Los límites institucionales de la FHIAQuienes participaron en aquella etapa organizativa
recuerdan el interesante clima de búsqueda y definiciónque por entonces rodeaba a la FHIA, sobre todo a partirdel doble planteamiento consultivo que la DirecciónGeneral hizo a sus técnicos y que motivó innúmeras reu-niones y seminarios de discusión, a saber: “Cuál debeser el estadio de desarrollo de la FHIA en los próximoscinco años y en el mediano plazo” y “Cuáles deben serlos métodos, sistemas, medios y mecanismos paraalcanzar esos estadios”.
En el fondo, lo que las posibles respuestas a estasinquietudes procuraban delimitar eran las fronteras decrecimiento de FHIA. Con tal propósito se inició enton-ces un profundo análisis acerca de todas las variablesque se relacionaran con la misión de la institución y quecomprendieran a la vez aspectos cercanos como futu-ros. De esta forma, durante 1985 y 1986 la organizaciónse dedicó a recopilar la información disponible en tornoa la producción histórica del agro en Honduras, las tec-nologías hasta entonces aplicadas por los productores,sus necesidades y demandas, así como la identificaciónde aquellos cultivos que, atractivos para el mercadointernacional, fueran intensivamente explotables bajolas condiciones agroecológicas locales. Tras esteimportante proceso de caracterización se procedió a
Programa de CacaoJesús Alfonso Sánchez, M.Sc.
Jefe de Programa
Programa de CítricosSantos López Chinchilla, M.Sc.
Investigador Asociado I
Programa de PlátanoCarlos Manuel Medina, I. A.
Jefe de Programa
Programa de HortalizasJosé Ángel Alfonso, I. A.Investigador Asistente I
Programa deDiversificación
Pánfilo Tabora, Ph. D.Jefe de Programa
AgronomíaManuel Zantúa, Ph. D.Jefe de Departamento
EntomologíaPablo Jordán Soto, Ph. D.
Jefe de Departamento
PatologíaJosé Mauricio Rivera, M. Sc.
Investigador Asociado II
Programa deMejoramiento Genético
de Banano y PlátanoPhillip Rowe, Ph. D.
Jefe de Departamento
Economía AgrícolaCarlos Zacarías, M. Sc.Investigador Asociado I
Laboratorio de AnálisisResiduales
Tomás Salgado, M. Sc.Jefe de Laboratorio
Laboratorio QuímicoGustavo Manzanares, Agm.
Jefe de Laboratorio
Apoyo AdministrativoBlanca de RiveraJefe de Personal
Juan RepichJefe de Finanzas
Rolando ArriagaJefe de Servicios
Líderes de Programas y Departamentos al 31 de diciembre de 1985
En el período, FHIA contó con 156 empleados (129 permanentes y 27 eventuales), de los cuales 115 pertenecíanal área de investigación y 41 a administración. En el rubro técnico laboraban 31 profesionales: seis con nivel acadé-mico de Ph.D., 12 con nivel de Maestría, seis con título de Ingeniero Agrónomo y siete con el de Agrónomo.
CAPÍTULO IIEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y LOS PRIMEROS CINCO AÑOS DE FHIA
precisar la capacidad técnica y financiera de la FHIApara atender ese universo potencial, las metodologíasideales para su desarrollo y la mejor aproximación parahacer que la investigación por productos –que fue latesis de trabajo globalmente aceptada– se transfirieraeficientemente al agricultor gracias a las técnicasmodernas de la comunicación.
Como resultado de esa intensa prospección, la FHIAidentificó las atractivas perspectivas que se daban enHonduras para el cultivo de soya, tomate, pepino,naranja dulce, toronja y 25 nuevos productos de diver-sificación, así como las zonas territoriales particular-mente propicias para ellos, con cuyas conclusiones seelaboró un conjunto de estudios especiales que seríanprontamente útiles a la inversión agrícola oficial y priva-da. A fines de 1986 esa etapa de concertación institucio-nal produjo adicionalmente dos valiosos documentos depolíticas operativas: la Estrategia de Comunicación y laEstrategia de Desarrollo. Mediante la primera se delimi-taba las bases sobre las cuales la institución debíatransferir su información a los sectores interesados, estoes los productores; con la segunda se establecía el prin-cipio de la responsabilidad compartida en el esfuerzopor el despegue de la agricultura nacional y se le enmar-caba dentro del esquema de lucha regional por la segu-ridad alimentaria y contra la pobreza y el subdesarrollo.
Como complemento, la Dirección de Investigación con-cluyó también el diseño de todo un sistema para presen-tación de informes y evaluación de Programas,Departamentos y Proyectos, con los cuales se dieraseguimiento a las acciones técnicas de la institución ypara obtener datos exactos en torno a las actividades decampo, los progresos científicos y las reacciones de losproductores a las innovaciones de la FHIA.
A fin de integrar el resultado de este amplio ejercicio inte-lectual en una visión coherente y unificada sobre la perso-nalidad institucional, la Dirección General englobó su con-tenido en un “Plan Estratégico Quinquenal” dispuesto paratrazar el rumbo que la FHIA debía seguir en la consecu-ción de sus objetivos de mediano y largo plazos. El Planfue revisado por un grupo de expertos mundiales deWinrock International expresamente convocados con elapoyo de USAID, en lo que se consideró una primera“Evaluación Trienal de FHIA”, y cuya más elogiosa conclu-sión, emitida en Septiembre de 1987, señalaba: “LaFundación Hondureña de Investigación Agrícola es uncentro de excelencia y el mejor de su clase en la región”.
Acciones concretas sobre la marchaSimultáneo a la labor de caracterización de cultivos, los
funcionarios de FHIA comenzaron a sentar las bases desu inmediato trabajo técnico.
Además de constituirse un Comité Técnico Asesor
para cada uno de los Programas, mayormente integra-do por profesionales ajenos a la organización, el deCítricos inició el establecimiento de un banco de ger-moplasma que contribuyera a respaldar la certificaciónde este producto en el ámbito nacional; el de Cacaoconcluyó las encuestas de zonificación que le permitie-ran delimitar sus áreas de trabajo (Cuyamel y Guaymas,en el Departamento de Cortés, y La Masica, en el deAtlántida, originalmente); el de Plátano ahorró en menosde seis meses, a las cooperativas dedicadas al cultivo enBaracoa, Cortés, medio millón de Lempiras mediantesus recomendaciones sobre cuándo aplicar o no fungici-das y nematicidas; el de Hortalizas formuló diversosensayos de producción de melón, pepino, arveja y chilepicante en comunidades de Copán, Yoro, Choluteca yComayagua; el de Diversificación elaboró el estudiosocioeconómico más moderno escrito hasta entonces enHonduras acerca de la situación y perspectivas del frijolsoya; el de Mejoramiento Genético de Banano y Plátano,elevado a la categoría de Programa desde 1985, intensi-ficó su experimentación con cruzamientos para obtenerhíbridos diploides resistentes a Sigatoka negra, al acamepor viento, a los nematodos y a la raza 4 del Fusariumoxysporum f.sp. cubense (Mal de Panamá).
Primeros resultados en mejoramiento genético de banano y plátano
Afortunadamente para este Programa, el año 1987 arran-có con atractivas perspectivas científicas. La prolongadaserie de ensayos genéticos con el triploide Highgate(mutante enano de la variedad Gros Michel), la subespecieburmannica y clones Pisang Jari Buaya (PJB), iniciada des-de 1959 en las instalaciones originales de la UnitedBrands Co., comenzó a prometer los ansiados híbridos debanano y plátano no sólo resistentes a los males cono-cidos sino además agronómicamente atractivos: estoes, mayor desarrollo de racimo, frutos grandes y calidadcomercial. Tras haber plantado y estudiado varios milesde racimos polinizados en cruces genéticos bajo control,el Programa encontró que la selección SH-3142 presen-taba, además de resistencia al nematodo barrenador yal patógeno de la entonces nueva raza 4 del Mal dePanamá, la diversidad genética necesaria para prose-guir con buen augurio la experimentación.
Cruzado nuevamente con otras líneas parentales, elSH-3142 dio lugar al tetraploide SH-3446 mejorado, que
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 5
Objetivos del Programa Internacional deMejoramiento Genético de Banano y Plátano
(1987)“Desarrollar variedades comerciales resistentes a
la Raza 4 del Mal de Panamá, la Sigatoka negra yal nematodo barrenador. Dentro de estos tresaspectos, la prioridad inmediata es el logro de unavariedad resistente a la Sigatoka negra.”
junto con el también tetraploide SH-3445 señalaban lasrutas finales hacia el banano comercial futuro.
Un extenso camino similar fue seguido con el plátano.En 1986 el Programa logró seleccionar un híbrido –elSH-3482– de racimo largo y vigoroso, así como de hábi-tos rápidos de reproducción de hijos. Auxiliado en lareproducción por meristemas y tras evaluar miles decruces en el campo, consiguió identificar asimismo unnuevo híbrido (SH-3485) descendiente del plátanoMaqueño popularmente consumido en Ecuador, de bue-nas características agronómicas. Finalmente, con elapoyo de científicos australianos, el Programa alcanzóun hito espectacular al haber descubierto que SH-3362presentaba resistencia al patógeno de la raza 4 del Malde Panamá, la más grave amenaza para la industria enese momento y una enfermedad que, de llegar aAmérica, acarrearía daños extensos e incalculables a lageneración de empleo y a las economías de los países.
En 1988 los experimentos de mejoramiento genéticocontinuaron con diploides de plátano del tipo “Francéso hembra” (AVP-67) y con bananos variedad “Prata”(clon AAB consumido en Brasil como fruta fresca), ade-más de haberse logrado aislar in vitro la toxina que pro-duce el patógeno de la Sigatoka negra (Mycosphaerellafijensis var. difformis), un hallazgo de significativaimportancia para acelerar el trabajo realizado en labo-ratorio por los genetistas mundiales.
Primeros resultados en plátanoEl Programa de Plátano tuvo como objetivos primarios
de acción las áreas de manejo del cultivo, protecciónvegetal y tratamiento de poscosecha. La caracterizaciónemprendida por la FHIA en este campo permitió ratificartempranamente la suma importancia que el plátano habíaadquirido a través de las décadas en el peso nutricional de
la dieta popular local. A mitad de la década de 1980 unos6200 productores de plátano –la mayor parte de elloscooperativistas independientes y demográficamente con-centrados en las zonas de depósitos aluviales de los ríosUlua y Chamelecón– manejaban aproximadamente 11000 hectáreas del cultivo, explotado tanto para consumointerno como para exportación preferente a la región cen-troamericana, además de su práctica en huertos familia-res. En 1988 se estimaba que un dos por ciento de lapoblación (81 200 personas) se relacionaba de algunaforma con la industria platanera.
La variedad usual era entonces la Macho o Cuerno,susceptible a Sigatoka Negra y al ataque por plagascomo el Picudo negro (Cosmopolites sordidus) y nemato-dos. Los productores enfrentaban con mucha frecuenciaproblemas por desconocimiento de las tecnologías bási-cas de nutrición del plátano (especialmente sus nivelesde nitrógeno) que incidían sobre la baja productividad y lapérdida por calidad deficiente, así como en el manejo ina-decuado al momento de cosecha y empaque.
A fin de establecer una presencia inmediata entre losproductores, la FHIA autorizó en 1986 se procediera ainstalar en la zona Atlántica de Baracoa, Departamentode Cortés, un Centro Experimental y Demostrativo dePlátano –CEDEP–, comisionado para realizar investiga-ción in situ sobre las plagas más frecuentes del cultivo,instalar lotes de experimentación, iniciar el monitoreodirecto de infestación por nematodos, visualizar el efec-to de la aplicación de herbicidas y nematicidas, asícomo otros aspectos físico-ambientales, tales comodensidad poblacional, balances hídricos, riego, drenajee información climática y de suelos.
El componente socioeconómico no fue descuidado. Dado que el plátano tiene una incidencia especial sobrelas pequeñas economías informales, la dieta alimenticiageneral, el bienestar colectivo y la generación de divi-sas, se acentuó el énfasis analítico en torno a la forma-ción cultural de los campesinos, sus habilidades de con-trol contable y las fórmulas de rentabilidad que practica-ban, de manera que esta información permitiera confi-gurar un panorama real de la situación inmediata y delas perspectivas, próximas o lejanas, para incrementarla producción para exportación. De allí que la acción de
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 6
Objetivos del Programa de Plátano (1987)
“Contribuir al desarrollo de una tecnología agrí-cola que propicie en forma económica el incre-mento de la producción, con orientación específicahacia la exportación y con el apoyo de los demásentes gubernamentales y privados involucradosen el fomento agrícola”.
Diversidad genética en materiales prodedentes de Asia,para ser incorporados en el Programa de MejoramientoGenético de Banano y Plátano.
FHIA se vertiera principalmente sobre el protagonismode las cooperativas agrícolas, numerosas en la zona, ylaborara con ellas en la atención de diversas consultasagronómicas, como por ejemplo las técnicas de fertiliza-ción con potasio, en que los productores mostrabanseveras deficiencias.
En 1988 la Asamblea Ordinaria dispuso unificar elProyecto de Agronomía de Plátano con el Programa deMejoramiento Genético en Banano y Plátano.
Primeros resultados en cacaoA mediados de la década de 1980 eran unas 1250
familias las que cultivaban cacao en Honduras, cadauna con cinco o seis miembros dependientes de laexplotación de este rubro agrícola. Además de peque-ñas, las plantaciones se encontraban carentes de lastecnologías elementales exigidas por el mercado mun-dial, por lo que la exportación de ese fruto pre-hispánico representaba poco (842 t en 1984) para laeconomía del país.
Adicionalmente, la carencia de material genético seleccio-nado, el mal control de malezas y sombra, la presencia dela enfermedad comúnmente denominada “Mazorca negra”(Phytophthora sp.), la muy deficiente labor de poscosechay secado y los bajos rendimientos amenazaban con desa-lentar a otros agricultores para interesarse en el cultivo.
Los retos que el cacao presentaba por entonces a laFHIA eran magnos. Luego de la caracterización del culti-vo emprendida por el Programa a nivel nacional, fueobvia la necesidad de impulsar una ruta de doble aproxi-mación en la asistencia ofrecida a los productores: direc-tamente en sus fincas, apoyándoles con conocimientoscientíficos y deducciones provenientes de la investigaciónin situ, y mediante una estructura demostrativa dondeaquellos pudieran asistir para capacitarse, contemplarpor ellos mismos las técnicas ideales de explotación yanalizar los resultados de sus propias observaciones.
Fue así como en 1987 la FHIA abrió en el municipio deLa Masica, Departamento de Atlántida, el CentroExperimental y Demostrativo de Cacao –CEDEC–, conun área total de 42 hectáreas, que habría de generar unainfluencia modificadora de gran significación en los subsi-guientes años. El área de La Masica albergaba entoncesal 47.5% de los agricultores de cacao en el país y com-prendía 55% del área nacional cultivada con el producto.
Dentro del CEDEC se procedió a la instalación de unjardín clonal al que se trasplantó inicialmente 1618 árbo-les (24 clones) para producir los híbridos que elPrograma consideró de uso comercial y se planificóatender en el futuro una demanda de hasta dos millonesde semillas de cacao por año. Un Banco deGermoplasma con materiales parentales procedentes deotros países complementó la estructura investigativa,mientras que la instalación de lotes demostrativos, cadauno de ocho hectáreas, permitió ilustrar a los agriculto-res sobre las técnicas ideales de distancia de siembra,calidades de sombra (con Musa sp.; Gliricidia sp.;Erythrina sp., y Recinus sp.), nutrición y drenaje.
Finalmente el Programa se concentró en el fundamentalaspecto de investigación en torno al beneficiado del grano,fermentación y frecuencia de volteos, aspectos en que lacacaocultura de Honduras mostraba fuertes deficiencias.
Hasta 1988 asistieron a las demostraciones, cursos,seminarios y talleres del CEDEC cientos de técnicos yestudiantes, agricultores e inversionistas potenciales delpaís y de la región centroamericana.
Primeros resultados en diversificaciónAunque orientado primordialmente y durante sus dos pri-
meros años, hacia el cultivo de la soya, el Programa deDiversificación prontamente se expandió hacia otros rumbosigualmente productivos, tales como mango, pimienta negra,palmito, piña, jengibre, especias, curcuma, ñame, plantasornamentales, frijol mungo (rojo, verde y amarillo), frijolcaupí, cacahuate, moringa y frijol de rienda. Asimismocomenzó a explorar las posibilidades comerciales de otrosproductos aún menos tradicionales, entre ellos flores decorte, nueces, corozo y la necesidad de diversificación en laszonas de caña de azúcar. En 1988 la Asamblea Generaldeclaró al de soya como Subprograma de Diversificacióncon carácter regional y respaldo económico del Banco Cen-troamericano de Integración Económica –BCIE–.
El potencial económico descubierto tempranamentepor el Programa fue una de las sorpresas más llamati-vas dentro de la FHIA y posteriormente en el medioempresarial. Tras haber evaluado 250 cultivos de virtualdesarrollo en Honduras, haber clasificado a 120 de elloscomo promisorios y haber seleccionado a 25 como deinmediata factibilidad, las conclusiones del estudioexpusieron un panorama hasta entonces no visualizado:
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 7
Objetivos del Programa de Cacao (1987)
“Aportar contribuciones tecnológicas que permitana Honduras lograr una producción de cacao en can-tidad y calidad suficientes como para facilitar y favo-recer la exportación. a) Generar tecnología apoyada por investigaciones
locales y por la comprobación de técnicas exito-samente aplicadas en otros países.
b) Promover el fomento y desarrollo del cacao entodos sus niveles, por medio del apoyo a los pro-gramas de otras instituciones públicas y privadasinvolucradas en el cultivo”.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 8
12 productos (mango, palmito y arveja en primer lugar)aparecieron relativamente más rentables que el bana-no, principal artículo de exportación nacional; 17 nue-vos cultivos resultaron más rentables que el café, elsegundo rubro de exportación; y en cuanto a genera-ción de empleo, la pimienta negra y la arveja chinaregistraron cifras superiores al banano. El núcleo cen-tral del mandato de los fundadores de la FHIA –ladiversificación– comenzaba a emerger como pronósti-co ineludiblemente correcto.
Con este conocimiento, el Programa emplazó diversoslotes demostrativos de soya en comunidades de losDepartamentos de Yoro y Cortés y prestó su asesoría aproductores de Comayagua, Olancho y Choluteca; indujola floración temprana de mango tipo Haden enComayagua, haciéndolo uno de sus más prontos éxitosde investigación; implementó ensayos de almacenamien-to de palmito de coco, jícama y palma africana, en prue-bas de diversas temperaturas, con vistas a la conserva-ción de su sabor, color y textura, así como para prevenir elsurgimiento de hongos, previo a la exportación; finalmen-te sometió a evaluaciones introductorias diversos vegeta-les (Moringa oleifera, jícama, gandul, Luffa, lagenaria,berenjena, rábano, Ipomoea acuatica, Brassica campes-tris, ajonjolí, frijol de rienda y otros, con el propósito dereconocer su capacidad de adaptación local.
Primeros resultados en hortalizasEn 1987, por el interés despertado ante las posibilida-
des de exportación ofrecidas por la Iniciativa de laCuenca del Caribe, y con apoyo de consultoría provistopor Louis Berger International Inc., el Programa deHortalizas optó por una estrategia directa de asistenciay para ello puso en ejecución un Proyecto Demostrativode Vegetales en la comunidad de Las Liconas, cercaní-as de la ciudad de Comayagua, donde prontamente ins-taló una finca para experimentación con zapallo, pepino,tomate, melón, ocra y pepino europeo.
El proyecto, con extensión de cincuenta hectáreas,realizado en conjunción con la Federación de Pro-ductores y Exportadores Agrícolas y Agroindustriales deHonduras –FEPROEXAAH–, identificó numerosos culti-vos con potencial de exportación y hacia 1988 habíaconcluido además estudios económicos en torno a can-taloupe, cebolla, habichuela y chile dulce.Adicionalmente catalogó los más graves problemasagronómicos relacionados con estos productos –unatarea de investigación hasta entonces no precisada enHonduras– tales como los registros de temperaturaambiente para el caso del melón (inconvenientementebajas, por temporadas, en el Valle de Comayagua), larecomendación de utilizar cultivares Strike o Bush Blueen el cultivo de cebolla, la identificación de virus y áfidosespecíficos que atacan al zapallo, la enfermedad del“mosaico” del pepino (virus CMV y TMV), así como el“picudo” del chile (Anthonomus eugenii), las distanciasde siembra o variedades propicias para ocra y las técni-cas apropiadas para combatir los gusanos frecuentes(Spodoptera exigua y Heliothis zea) en las plantacionesde tomate. Todo ello en una extensa labor de apoyo yasesoría a cultivos no tradicionales, hasta entonces noemprendida por institución privada alguna.
En ese momento, una fuerte señal de alarma fue tam-bién activada por el Programa en torno al uso indiscrimi-nado que se hacía de plaguicidas altamente tóxicos enel valle de Comayagua y en plantaciones de otras loca-lidades, los que eran aplicados abundantemente y sin
Objetivos del Programa de Hortalizas (1987)
“a) Mejoramiento varietal en cada cultivo de exporta-ción propuesto;
b) Protección vegetal contra plagas y enfermedadescaracterizadas ya como fuentes de detrimentoeconómico;
c) Estudios sobre identificación de hospederos yfuentes de inóculo, particularmente de virus encucurbitáceas;
d) Manejo de poscosecha; e) Estudios económicos de cada cultivo propuesto
para exportación.”
En sus inicios el Programa de Diversificación orientó susesfuerzos hacia el cultivo de soya.
Objetivos del Programa de Diversificación (1987)
a) Identificar cultivos con mayores probabilidades deinversión en áreas específicas;
b) Generar o adoptar paquetes de tecnologías adap-tables a un modelo particular de desarrollo paralos inversionistas;
c) Transferir tecnología a inversionistas y ejecutorestan pronto como sea factible;
d) Estimular un ambiente sociocultural orientadohacia la exportación;
e) Incrementar políticas que apoyen el crecimientode la economía”.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 9
criterio científico, muchas veces sin calibración correctadel equipo, provocando con ello más bien la adquisiciónde resistencia por los insectos plaga. La intensa campa-ña iniciada por la FHIA en contra de estos errores pro-dujo al cabo del tiempo una formación de concienciasanitaria más vigorosa entre los productores y se ade-lantó –una década hacia el futuro– a las demandas ypreferencias del mercado mundial por productos orgáni-camente tratados.
Primeros resultados en cítricosAunque originalmente concebido como un Programa
por los fundadores de la FHIA, el de Cítricos pasó en1988 a ser categorizado como Proyecto a corto plazo,dadas las prioridades con que los estudios macroeconó-micos y las disponibilidades financieras iban orientandoa la Asamblea General para precisar aún más la impor-tante misión de la organización.
En 1985 se producía cítricos en Honduras en unas 2200fincas, con un promedio de 13 000 personas beneficiadasdirecta o indirectamente con su explotación. La mayorconcentración del cultivo se daba en el cuadrante norestedel país (Atlántico), lo que comprendía el 70% de la pro-ducción comercial mayormente para consumo local, sibien se daban ya algunas exportaciones al área centroa-mericana, particularmente de toronja y limón persa. Las6250 hectáreas entonces sembradas en Honduras corres-pondían específicamente a naranja (4500 ha; 137 000toneladas anuales), toronja (1400 ha; 18 000 t) y otroscítricos (350 ha; 7000 t). Los problemas mayores confron-tados eran sobre todo de carácter agronómico (control demalezas, nutrición, plagas y enfermedades), rubros a losque se orientó inmediatamente el proyecto.
Para apoyar científicamente a los agricultores elProyecto estableció en la comunidad de La Lima un vive-ro con amplio rango de material genético de cítricos a finde detectar allí las enfermedades viróticas y obtener clo-nes libres de patógenos a ser posteriormente distribui-dos entre los productores. Varios folletos concernientes
a la polilla perforadora y a las características de la naran-ja dulce y la toronja fueron publicados por el Proyecto enla realización de su componente de comunicación, lo queatrajo la atención de inversionistas externos y locales.
Resumen de un lustro productivoPuede afirmarse, sin temor a la sobrevaloración, que
los primeros cinco años de operación de la FundaciónHondureña de Investigación Agrícola fueron intensa-mente productivos. A la distancia del tiempo puede deli-mitarse con precisión los tres cauces o rutas en que lainstitución se orientó y que permitieron asentar lasbases de su desarrollo futuro, a saber: la solidificacióninstitucional, el diagnóstico de la situación inmediata ylas primeras acciones técnicas de respuesta a lasdemandas de su clientela agrícola.
La primera de estas fases contribuyó a precisar lasreglas de operación al interior y con relación al exteriorde la FHIA, formalizando un marco organizacional enque cada uno de los actores reconocía su ubicación,identificaba las expectativas creadas a nivel nacional,sabía hasta dónde se extendían sus límites operativos ysus disponibilidades financieras, y estaba consciente desu misión transformadora. Con una metodología envi-diable, las dependencias de la FHIA penetraron simultá-neamente a la segunda fase, la de reconocimiento delcontexto en el cual debía conducirse la organización, yacumularon una cantidad de información compleja tanamplia en torno a las características de la productividadagrícola y de sus necesidades como nunca antes sehabía experimentado en los círculos investigativos delpaís. Ella permitió no sólo perfilar el alcance potencialde cada uno de los Programas y proyectos sino ade-más, concebir otros novedosos en atención a la deman-da y emprender de inmediato acciones de respuestafocal. La agilidad con que se llevó a cabo este procesocontribuyó en mucho a vigorizar la imagen de instituciónprofesional, exigente en la calidad y pronta en la innova-ción, que le habían previsto sus fundadores.
Los subsiguientes diez años, sin embargo, habrían derequerir mucho más del esfuerzo imaginativo y a la vezrealista de la FHIA para conservar su liderazgo. Prontoen Centroamérica nuevas universidades, compañías yempresas de orientación agrícola incorporarían también
Objetivos del Programa de Cítricos (1987)
“Descripción física de las zonas donde se concen-tra la producción citrícola, específicamente de naran-jas. Estudiar sus balances hídricos, necesidades deriego y drenaje, así como los perfiles representativosen los suelos sembrados con el cultivo. Investigaciónde los datos climáticos acumulados en la zona, pro-piedades hidrodinámicas de los suelos y característi-cas del área superficial.”
Vivero con material genético de cítricos establecido en1987, en Guarumas, La Lima, Cortés.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
2 0
a sus componentes de trabajo el de la investigación,expandiendo el radio de la competencia por recursosfinancieros externos y locales; las avanzadas tecno-logías de la comunicación ––instrumento prioritarioen la acción FHIA–– exigirían frescas inversiones enequipo y recurso humano para permitirle mantenerseal día; los públicos, cada vez más especializados,demandarían conocimientos no solamente basadosen el dominio de las ciencias naturales sino particu-larmente en el equilibrio costos-beneficio de la inver-sión y la rentabilidad.
Más aún, la FHIA tendría que adoptar graves deci-siones futuras acerca de la exclusividad o la universa-lidad de sus hallazgos varietales en el momento enque, por ejemplo, un afortunado cruzamiento genéticole proveyera el híbrido de banano o plátano resistentey ansiosamente solicitado por los pequeños producto-res y por una industria sometida mundialmente a laferoz rivalidad de los grandes mercados.
No menos provocador habría de ser el reto siguien-te: los cambios de orientación en los gustos de los
consumidores del orbe. Gracias a una paulatina ypolémica toma de conciencia del ciudadano globalen torno a la responsabilidad individual por la protec-ción del ambiente, a fines del siglo comenzaría aimponerse una creciente preferencia por los produc-tos orgánicamente cultivados, desafío al que la FHIAno podría ser tecnológicamente indiferente. Y luego,finalmente, los estándares de calidad habrían de ele-varse y certificarse tanto –con instancias del tipoISO, Eco-OK, NutraCleans Systems y BetterBananas– y la globalización mundial habría de ace-lerar tanto los procesos de mercadeo, comercializa-ción y transferencia de tecnologías, construyendonuevos esquemas, y serían tantos los países pro-ductores y exportadores cumplidores de nivelescada vez más exigentes, que la FHIA habría de tra-bajar mucho para conservar su elogioso rango de“centro de excelencia y el mejor de su clase en laregión”, como la calificara el grupo de expertos deWinrock International en 1987.
La etapa de madurez institucional de la FHIA enrealidad estaba por comenzar.
Durante 20 años la FHIA a contribuido a generar tecnologías de producción enbeneficio del sector agrícola del país.
07:00 a.m. En Lepaera (Lempira) se inicia el“Seminario para la Promoción de Cultivos deExportación” dirigido a productores de esta zona.Habrá seis conferencias sobre los requerimientosy la producción de 15 cultivos de exportación,que se adaptan a las condiciones agroecológicasde esta zona, sus costos de producción, rendi-mientos y los ingresos que generan. También seofrecerá información sobre mercadeo y comer-cialización. Está programada la distribución deuna carpeta con información general acerca delas actividades y programas de la FHIA, y coninformación de base sobre los respectivos culti-vos. El seminario es un éxito, con una participa-ción de más de 80 productores. Varios de ellos semuestran muy interesados en algunos cultivosexplicados. Especial interés existe para la siem-bra de jengibre. Durante la última sesión plenariase decide organizar un curso específico sobrecultivo de jengibre en la región.
07:30 a.m. Dentro del Centro de Comunicaciones deFHIA avanzan los trabajos necesarios para que serealice el curso de forma exitosa. La Bibliotecaconcluye una búsqueda electrónica en sus Basesde Datos sobre ‘Cultivos Tropicales’,‘Agroambiente’ y otras de América Latina, asícomo en Internet, para contar con la última infor-mación sobre el tema; el Director de la Unidad dePublicaciones prepara el material a ser distribuidodurante el curso: los trifolios con información sobrelos servicios de laboratorio de la FHIA y el “Manualpara la Producción de Jengibre para Exportación”,cuyo contenido refleja los resultados de la investi-gación realizada por FHIA. La Unidad deCapacitación se encarga de invitar a los producto-res interesados y de la logística.
08:00 a.m. El curso sobre el cultivo de jengibre esimpartido en Lepaera, con la participación de 15productores interesados. El líder del Programa deDiversificación se hace presente y expone una sín-tesis de las investigaciones realizadas por FHIA entorno a las características del cultivo de jengibre,tales como época y método de siembra, requeri-mientos nutricionales, tipo de fertilización reco-mendada, período de cosecha y otros. Los produc-tores logran un mayor entendimiento sobre el cul-tivo y los requisitos para garantizar que el proyec-to de inversión sea un éxito. Cinco productores,que cuentan con un área total de 25 hectáreas,contratan la asesoría total de FHIA. La oficina deEconomía y Mercadeo emprende estudios deInvestigación de Mercados para jengibre, lo quecomprende análisis iniciales de producción, costos,
empaque, transporte, embarque y exportación. Sepercibe la existencia de un mercado interesante yaccesible para jengibre orgánico.
08:30 a.m. Se trasladan a Lepaera los analistas delLaboratorio Químico Agrícola, para practicar unaevaluación de suelos; los técnicos de la Unidad deServicios Técnicos para comprobar cuánta fertili-dad potencial ofrecen dichos suelos para el cultivo,así como para ratificar los datos climatológicosproporcionados por una estación meteorológicacercana, administrada por FHIA. Tras conoceresta plataforma informativa, el Líder del Programade Diversificación sugiere utilizar una variedadespecífica de jengibre, que produce rizomas detamaño ‘Extra Large’ y que es apta para aquellascondiciones locales.
09:00 a.m. Un grupo de productores que participó enel seminario de promoción de cultivos visita lasinstalaciones de la FHIA ya que están interesadosde participar en algunas actividades de losProgramas de Cacao y Agroforestería, y deBanano y Plátano. El Líder del Programa deCacao y Agroforestería ofrece aportar informaciónagroforestal y de frutales, resultado de los trabajosde investigación realizados durante los últimosaños, brindando además apoyo técnico para dosaños; mientras que el Programa de Banano yPlátano acuerda que se instale un lote demostrati-vo con variedades de banano de cocción, cum-pliendo así con el pedido de los productores y a lavez generando información de mucha importanciapara su programa de desarrollo de un banano decocción típico del Este de África, que requiera alti-tudes mayores a los mil metros sobre el nivel demar. Aprovechando los nuevos contactos estable-cidos en Lepaera, el Líder del ProyectoDemostrativo de Agricultura La Esperanza presen-ta un anteproyecto para explorar en la zona el cul-tivo de tres distintas variedades de fresa para con-sumo interno y para exportación, que pueden pro-veer empleo adicional para los campesinos de laregión.
09:30 a.m. La Unidad de Servicios Agrícolas deFHIA inicia la roturación y preparación del suelo enlos lotes destinados a la producción de jengibre.
10:00 a.m. La Unidad de Servicios Técnicos de FHIAdescribe las necesidades de mecanización,riego y drenaje. Técnicos de la Fundación labo-ran en Lepaera para asegurar el mejor manejoagronómico del cultivo. Se inicia la siembra y desdeeste momento se abren opciones de empleo amuchos obreros agrícolas de la zona, lo cual seintensificará durante el momento de la cosecha,
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
2 1
UN DIA EN LA VIDA DE LA FHIA...Esto es lo que podría ser un día ideal en la FHIA.
Constriñendo el tiempo de meses y días a horas y minutos concibe que...
lavado, clasificación y empaque del producto. Enestas últimas tareas se privilegia la participación de lamujer rural.
10:30 a.m. El responsable en Producción Orgánica deCultivos de Exportación instala una parcela experi-mental para investigar diferentes formas de aplica-ción de abonos orgánicos y bocashi, como aplica-ción foliar. Asimismo estudia la utilización de pro-ductos de origen biológico para el control de plagasy enfermedades.
11:00 a.m. El Laboratorio Químico Agrícola recopilamuestras foliares para comprobar niveles de Boro,Azufre y Fósforo. Ocurre una crisis por presencia deuna enfermedad desconocida, que está atacando alcultivo. El Departamento de Protección Vegetalacude a tomar muestras de plantas completas y lastraslada urgentemente a los laboratorios de la sedecentral en La Lima. Poco después ha sido identifica-do el hongo causante y los agrónomos empiezan aejecutar las recomendaciones presentadas por elfitopatólogo de FHIA.
11:30 a.m. La Unidad de Capacitación del Centro deComunicaciones oficia un día de campo en Lepaera,con asistencia de los productores involucrados, otrosproductores interesados, estudiantes y empresariosde la zona y de diversas otras localidades del país.Posteriormente, convoca a un seminario interno paradar a conocer en FHIA la experiencia lograda, con usode fotografías y videos ilustrativos.
12:00 m. El Departamento de Poscosecha visitaLepaera y en conjunto con la Unidad deCapacitación desarrolla un curso breve sobre pro-ducción de jengibre, especificaciones de materialesde empaque, manejo poscosecha, almacenamien-to, transporte y el tema de inocuidad del producto,en el cual participan los productores y todos susempleados. Con el Programa de Diversificación pro-yecta las normas de control de calidad y trabaja conel responsable para Producción Orgánica a fin depulir objetivos.
12:30 p.m. Los expertos de FHIA vigilan estrecha-mente el desarrollo del cultivo. La Oficina deEconomía y Mercadeo invita a Lepaera a un posiblecomprador internacional del producto. Los periodis-tas de tres diarios acuden, con sus cámaras, paraconstatar lo que es un novedoso artículo de expor-tación agrícola, e indagan sobre su potencialidadeconómica para todo el país.
1:00 p.m. La Unidad de Publicaciones diseña el logo-tipo que identificará comercialmente al nuevo produc-to y supervisa la impresión de empaques. Las prime-ras cajas fabricadas con cartón plegable arriban aLepaera. Entre tanto, la Oficina de Economía yMercadeo identifica al comprador ideal y asesora enla negociación del contrato, a la vez que provee opcio-nes de transporte y embarque mientras monitorea porInternet los precios internacionales de jengibre.
El Laboratorio de Residuos de Plaguicidas lleva elcontrol sobre la presencia de rastros de estos pro-ductos agroquímicos, que podrían comprometer laaceptación del producto en el mercado exterior.
2:00 p.m. Se inicia el proceso de cosecha. El Programade Banano y Plátano invita a representantes guber-namentales de Uganda y Tanzania y de institucionesde investigación de estos países a Lepaera, para queconozcan los híbridos de bananos de altura desarro-llados por FHIA, que incluso pueden ser utilizadospara producción de cerveza. Se acuerda realizar unenvío de 2000 vitroplantas del banano híbrido deFHIA, producidas por el Laboratorio de Cultivo deTejidos, a ser sembrados en parcelas de observaciónen esos países. El Programa de Cacao imparte untaller sobre Agroforestería. Se cosecha el campoexperimental de jengibre orgánico y se equilibra loscálculos económicos para establecer costos de pro-ducción y rentabilidad. Un grupo de productores semuestra interesado en el proyecto de fresa y sedetermina un plan de desarrollo, que incluye visitas alas zonas de producción en La Esperanza, un cursosobre el cultivo y asesoría por parte de FHIA.
2:30 p.m. Por medio de los contactos establecidos enla zona, el Programa de Semillas coordina enLepaera un lote demostrativo de producción deelote de maíz dulce para exportación. La cosechade jengibre se acelera, pues el tiempo cuenta y lostransportes arribarán dentro de media hora.
3:00 p.m. Los primeros contenedores parten deLepaera, cargados con el producto. La Oficina deEconomía y Mercadeo se hace cargo de la conduc-ción final del proyecto y ha cubierto ya todos losrequisitos sanitarios y legales nacionales e interna-cionales. En una hora embarcarán en Puerto Cortésrumbo al exterior.
3:30 p.m. Trámites finales en el puerto, se procede acargar el barco. Un sello final es impreso en cadacaja: “Jengibre calidad Extra Large. Producto deHonduras”. Los fotógrafos del Centro deComunicaciones toman instantáneas. En Lepaerase convoca a una fiesta de celebración popular porel éxito alcanzado.
4:00 p.m. Los técnicos de FHIA se reúnen en la sedecentral de La Lima para participar en un taller deevaluación y análisis sobre la experiencia de pro-ducción de jengibre para exportación. Redactan susobservaciones y recomendaciones. La Unidad dePublicaciones llama a su personal para editar y gra-ficar las conclusiones y sugerencias emanadas delos técnicos.
07:00 a.m. El primer ejemplar del documento impreso“Jengibre de Lepaera. Una oportunidad agrícolapara el desarrollo” es depositado por la secretaríaen el escritorio del Director General de FHIA.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
2 2
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
2 3
CAPÍTULO IIICONTRIBUCIÓN DE LA FHIA AL DESARROLLO
AGRÍCOLA DEL PAÍSContexto histórico
En la década transcurrida entre 1989 y 1999 loscambios sucedidos en el mundo y en sus relacio-nes económicas, culturales y políticas sufrieron
una aceleración tan intensa que con toda correcciónpuede hablarse más bien de una revolución que de unanatural evolución social.
En ese período los sistemas estatales de planificacióndirigida mostraron su incapacidad para satisfacer las exi-gencias de una población mundial cada vez mayor yampliamente informada; los esfuerzos por erigir en Asia,África y Latinoamérica regímenes surgidos del uso de lafuerza fueron perdiendo popularidad; la clase media seexpandió y ocupó los espacios de sostenimiento de laseconomías que hasta entonces pertenecían al protago-nismo rural; la urbanización y fuerte concentración demo-gráfica en las ciudades (70% de la población latinoameri-cana reside hoy en núcleos urbanos) se tornó un modelodifícil de evitar, y el intercambio comercial alcanzó en elorbe niveles hasta entonces apenas imaginados.
La revolución ocurrida en los medios de comunicación,por su parte, sobrepasó las más visionarias expectativasy de pronto la “aldea global” conceptualizada porMarshall McCluhan se convirtió en inmediata realidad.Desarrollos tecnológicos como el teléfono, el fax, la tele-visión y pronto Internet aproximaron a los seres huma-nos más cerca unos de otros y la noticia antes lejana yde apartados continentes pasó a ocupar, ya casi rutina-riamente, las primeras planas. En el reino de la agricul-tura, enfoques economicistas como la Revolución Verde,o las visiones pesimistas de 1970 con respecto a unainevitable hambruna mundial al acercarse el fin del mile-nio resultaron fallidos y más bien comenzó a suceder unfenómeno en que la productividad dejó de ser un proble-ma insoluble para dar paso a la sobreproducción dealgunas naciones ––que incluso deben subsidiar a susagricultores para no sembrar––, así como al surgimientode organizaciones que, a través de los cultivos transgé-nicos, parecían portar en sus manos la llave de la super-vivencia alimentaria de la humanidad.
A pesar de ello, sin embargo, la condición humana deenormes porciones de la población del mundo seencuentra todavía sumida en grandes desbalances depobreza, hambre, desigualdad de oportunidades y ries-go de extinción. De acuerdo con los informes periódicosde ONU, al amanecer del siglo XXI dos mil millones depersonas, dentro del marco total demográfico de seis mil
millones, vivían bajo la línea de subsistencia, con ingre-sos menores al equivalente de un dólar por día. Losmiles de millones de dólares que los países desarrolladoshabían vertido sobre las áreas más depauperadas deluniverso en las últimas cinco décadas no fueron suficien-tes para revertir el proceso de deterioro. Esto llevó a losanalistas a concluir que la propuesta correcta para lasobrevivencia de esta parte de la humanidad no consis-te sólo en la multiplicación de las donaciones sino en lageneración de respuestas autóctonas, en la formaciónde liderazgos propios, en la incorporación de la mujer alesquema productivo, en el fortalecimiento de las institu-ciones nacionales y regionales, y en la búsqueda demetodologías eficientes y prontas, nacidas del entornolocal, para enfrentar los retos del analfabetismo, la mise-ria y la competitividad internacional, así como para acce-der a los elusivos beneficios de la globalización mundial.
Según un estudio del International Service for NationalAgricultural Research –ISNAR–, en el breve transcursode una década los polos aglutinadores del quehaceragrícola se modificaron drásticamente abriendo un grancompás de separación entre las naciones que cultivanpara paliar hambres y las otras que, como ha ocurridorecientemente en Francia o Brasil, tiran al mar sus exce-dentes para conservar el control de la banda de preciosinternacional.
Muchos y complejos, en la perspectiva de esa institu-ción internacional, son los componentes tradicionales ymodernos que influyen sobre el panorama de hoy, parti-cularmente en Latinoamérica, donde nuevas concepcio-nes de la función de la agricultura tienen que ser pues-tas prontamente en vigencia para atender la diversidadde intereses que caracterizan su práctica:
“En comparación con hace 10 años, América Latinase ha abierto al comercio internacional, ha experimenta-do un proceso de democratización y descentralización,y ha visto una redefinición del papel del Estado. Debidoa la urbanización, los problemas sociales (pobreza) seconcentran cada vez más en las ciudades. En el árearural, el manejo sano y racional de los recursos natura-les está recibiendo más atención por varias razones: ladotación de recursos naturales es un factor competitivopara el continente; el manejo sano de los recursos natu-rales comienza a ser una condición en el comercio; elinterés doméstico e internacional de proteger los recur-sos naturales del continente está creciendo. Mientras elsector agrícola debe respetar los nuevos parámetros
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
2 4
ambientales, al mismo tiempo debe ajustarse a unademanda más urbana por alimentos (con mayor impor-tancia para el comercio y la transformación de produc-tos básicos) y debe mejorar su competitividad interna-cional. Muchas de estas tendencias se conocen hacedos décadas o más”.
Esta reflexión permite comprender por qué la tarea conque FHIA ingresaba a la década de 1990 era un desafíovertical. Su visión múltiple de aprender de la tradiciónpero a la vez de tratar de inspirar eficiencias modernas,de procurar exportación agrícola en un país que aún nohabía solucionado sus problemas primarios de granosbásicos, de ejercitar alta experimentación genética enuna sociedad que todavía empleaba el arado medieval,de renovar cultivos milenarios, como el cacao, a los quehabía que preparar para su ingreso al tecnificado merca-do mundial, de convertir campesinos en empresarios, dedar el salto desde el mundo rural al mundo global, todosesos componentes, y muchos más de la comunidad hon-dureña, debió planteárselos la FHIA al arrancar lo quepodría denominarse su etapa de consolidación institucio-nal, rumbo al crepúsculo del milenio. Más allá de la luchapor un nuevo proceso productivo, la función de FHIAparecía ser entonces más bien el empuje hacia un ambi-cioso proceso educativo.
Y ello era así en efecto. Los índices de cosecha porhectárea en casi todos los cultivos entonces explotados,con excepción del banano y el café, registraban produc-tividades muy por debajo de la media normal en condi-ciones parecidas de otras naciones avanzadas; lasvariedades utilizadas carecían de resistencias elementa-les; el manejo agronómico seguía pautas tradicionales,incluso centenarias, sin el debido refrescamiento e inno-vación; sistemas rutinarios como los de contabilidad,análisis de inversión, estudio de rentabilidad y adminis-tración de cuentas estaban en general distantes de laspreocupaciones de los agricultores, y si bien se habíanemprendido ya iniciativas de comercialización internacio-nal, faltaba el empuje de productos novedosos y compe-titivos, capaces de abrir brecha en los mercados delexterior, cada vez más exigentes e incluso exóticos.
Todo ello debía cambiar para permitir que el país, a lavez que afianzaba sus políticas de seguridad alimentariay estratégica, atrajera agrodivisas, mediante la exporta-ción, para sustentar su evolución económica y social,base de la tranquilidad política.
El proceso educativo, sin embargo, debía ser original yautóctono, y en este sentido puede afirmarse que si bienFHIA escogió el camino más arduo, este era también el demayor confiabilidad a largo plazo. En vez de recurrir a laalternativa más simple, cual era la de injertar en Hondurasel desarrollo de cultivos ya probados en otras latitudes yde asegurada rentabilidad, explotables en vastas planta-ciones, optó por apoyar a los pequeños, medianos y gran-des agricultores, proponer aventuras nuevas, adaptarvariedades a las condiciones locales, aplicar su propiainvestigación científica, fomentar estructuras internas demercadeo, generar y transferir tecnología y, no menosimportante, asegurar una comunicación intensiva y pro-funda con los productores nacionales a fin de elevar laautoestima de estos y hacerles ver que la agricultura hon-dureña no tenía nada que desear ––potencialmente––con relación a otras técnicamente más sofisticadas.
Poner en movimiento ese ambicioso proyecto no fue tanazaroso ––los fundadores de FHIA lo habían previsto ya.Probar que la respuesta era la adecuada ante las variabili-dades del paladar de los consumidores internacionales,ante sus demandas de calidad y sus cada vez más altasexpectativas de una agricultura orgánicamente administra-da y a la vez conservadora del ambiente, era el gran reto.
Las siguientes páginas, contentivas de las experien-cias de la FHIA en los diez años transcurridos desde1989, relatan la biografía de ese extraordinario esfuerzo.
Vista aérea de las instalaciones de la FHIA, La Lima,Cortés. 1991.
Cuando al cumplir los diez años de creación de la FHIA,en 1994, el Sr. Ministro de Recursos Naturales informó ala Asamblea de Socios que la Fundación estaba aportan-do al mundo, entre otros, un híbrido de banano (FHIA-01)resistente a la raza 4 del Mal de Panamá y a Sigatokanegra, así como una variedad de plátano (FHIA-21) igual-mente resistente a Sigatoka negra y de característicascomerciales, sus breves palabras apenas si compendia-ban una de las más extensas e interesantes historias deexperimentación científica ocurridas en el orbe.
Como ha sido previamente relatado, en Honduras laexploración genética en torno a banano se inició en lacomunidad Atlántica de La Lima, hacia 1959, cuando laactual United Brands estableció allí una dependenciaadministrativa destinada a hallar respuesta para uno delos más graves daños epidémicos que hayan atacado ala producción agrícola del mundo: la emergente y devas-tadora acción de la enfermedad Mal de Panamá (Raza1), que acabó terminalmente con las plantaciones de lavariedad Gros Michel de banano hasta entonces cultiva-da en numerosos sitios de América. Su sustituto ––lavariedad Cavendish–– además de ser más productivatiene resistencia a aquel mal, aunque no así a Sigatokanegra y otras enfermedades, por lo que previendo unarepetición de la infausta experiencia la industria banane-ra concentró sus esfuerzos en la actividad de la Divisiónde Investigaciones Agrícolas Tropicales –DIAT–, enespera de que el conocimiento humano lograra vencer alos accidentes de la naturaleza.
Al ser transferida la DIAT a la Fundación Hondureña deInvestigación Agrícola, su misión en este campo quedóperfectamente delimitada. Se trataba de proseguir aquelprograma inicial y, progresivamente, expanderlo deforma que los expertos en la materia seleccionaran indi-viduos cada vez más fuertes e idealmente parentales afin de cruzarlos con otros similares, generando eventual-mente una variedad orientadamente mejorada.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
2 5
2095 2989 II-158 2518 Cardaba M. balbisiana
29522741
33623386
31423648
FHIA-253142
FHIA-21FHIA-20
AVP-673437
FHIA-03
3320
314231803142Prata Enano
FHIA-01+FHIA-18
Highgate 3362
FHIA-17+FHIA-23
Líneas parentales de FHIA-01, 03, 17, 18, 20, 21, 23 y 25*
Los aportes científicos brindados por el Dr. Phil Rowe,permitieron a la FHIA obtener avances significativos enel mejoramiento de banano y plátano.
*II-58 “Pisang Rarankai”, un derivado partenocárpico de M.a. subesp. errans de Sabbah. Highgate es un mutanteenano de Gros Michel; Prata Enano es un clon AAB agridulce de Brasil; Cardaba es un banano de cocción pro-veniente de Las Filipinas y AVP-67 es un plátano “francés”.
PROGRAMA DE BANANO Y PLÁTANO
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
2 6
Es innecesario, por lo repetitivo, tratar de describir lacantidad de cruzamientos genéticamente dirigidos quela FHIA realizó en los quince años transcurridos entre1984 y 1999 para “encontrar” ese banano ideal, y bastadecir que su número asciende a miles. Es más impor-tante sin embargo hacer referencia, en grandes rasgos,a cierta línea específica de trabajo que fue seguida porlos investigadores del entonces denominado “ProgramaInternacional de Mejoramiento Genético de Banano yPlátano”, que a partir de 1992 fue titulado solamente“Programa de Banano y Plátano” para incluir entre sus componentes el manejo agronómico del cultivo. La rela-ción de esta búsqueda científica, en apariencia neutra,escasamente sentimental y aséptica, no debe hacerolvidar empero que detrás de toda ambición de conoci-miento se encuentra siempre una persona humana yque todo logro despierta esperanzas, o que todo fraca-so abriga una frustración. El Dr. Phil Rowe, Líder delPrograma desde su constitución, fue una de las perso-nalidades más llamativas en el ámbito de la cienciainternacional, caracterizado por la sapiencia en el temaasí como por sus virtudes poco domésticas de tenaci-dad, optimismo y perseverancia.
Gracias a él y al equipo de técnicos y recursos queFHIA puso a su disposición es que Honduras aparecehoy en el mundo dentro de uno de los más solicitadosregistros de exclusividad: el de su indiscutido liderazgoen el mejoramiento genético de tan gustadas musáceastropicales.
En 1985 el Programa se amplió, además del mejora-miento del banano de exportación, al estudio similar delplátano, manteniendo desde entonces ambas investiga-ciones a la vez. Los fundamentos de desarrollo científi-co para el primero habían por esa época permitido reco-nocer que ciertos diploides mejorados mostraban buenacalidad en cuanto a tamaño de fruta y resistencia aSigatoka negra, por lo que se programó cruzarlos con lahembra fija Gros Michel. En plátano las progenies delcruzamiento AVP-67 (plátano “francés” o hembra) indi-caron similares condiciones, por lo que la siguiente bús-queda debería corresponder a nuevas mezclas paraobtener híbridos diploides progenitores y con resisten-cia a Sigatoka negra, al acame por viento, a los nema-todos y a la nueva raza 4 del Fusarium, aún no presen-te en América.
Una selección de banano fértil en semilla y polen, elSH-3217, de buenas cualidades agronómicas, fue nueva-mente cruzado y dio lugar luego de muchas pruebas alSH-3437, con alta resistencia a Sigatoka negra y conracimos de 35 kg. Adicionalmente, un derivado de clonesPisang Jari Buaya resistentes a nematodos permitióseleccionar al híbrido SH-3142, única fuente masculina yfemenina hasta ese momento conocida, y el que daríaorigen posteriormente, junto al SH-3217, al SH-3362.
A su vez, apareado con AVP-67, el SH-3142 procreóal híbrido de plátano SH-3482, de racimo largo y vigoro-so, así como con hábitos rápidos de producción dehijos. En 1986 el SH-3362 fue unido al plátanoMaqueño, popular en Ecuador, generando a SH-3485.Con estos ensayos, y en menos de cuatro años, la FHIAhabía logrado el hallazgo de un híbrido (SH-3362) porprimera vez resistente a la raza 4 del Mal de Panamá.
Estos importantes logros iniciales habrían de conso-lidarse con el transcurso de los años. Las experimen-taciones continuas del Programa obtuvieron progresi-vamente al híbrido SH-3386, dotado con la robustezde su antecesor, el Cardaba Alto; al tetraploide enanoSH-3565, no de exportación, resistente a Sigatokanegra y de buena producción incluso en condicioneslímite de sequía, suelos marginales o zonas montaño-sas, igualmente apto para contribuir a resolver los gra-ves problemas agrícolas en el Este de África, así comoal SH-3723 (proveniente de SH-3248 x SH-3362),resistente a nematodos. Otros estudios genéticos con-tinuaron con variedades en uso, tales como híbridosderivados del “Highgate”, Cavendish “Williams” y“Lowgate”, un enano mutante del Gros Michel. Los tra-bajos de validación de algunos de aquellos híbridos,efectuados en fincas ya establecidas, mostraronaumentos en el peso promedio por racimo, mayor pro-ductividad, beneficios económicos superiores y aho-rros significativos en los costos de manejo, en compa-ración con la práctica tradicional del agricultor.
FHIA-01En 1992 la Asamblea de Socios recibió en su reunión
anual otra excelente noticia: la institución estaba proce-diendo a liberar ya un híbrido en etapa final de mejora-miento, el FHIA-01, conocido como “Goldfinger” y resul-tante de la combinación de un diploide resistente anematodos ––el SH-3142–– y Prata Enano. Esta prime-ra variedad de banano “hecha por el hombre” ofrecíaresistencia a varias de las enfermedades usuales delCavendish. La resistencia de FHIA-01 a Sigatoka Negraquedó demostrada tras numerosos ensayos conducidosen Honduras, Costa Rica, Colombia, Cuba, Australia,Suráfrica, Nigeria, Camerún y Burundi, donde al culti-varlo sin control químico se desarrolló vigoroso y conhojas sanas al momento de la cosecha.
Adicional a este extraordinario avance, FHIA-01 mos-traba defensa ante las razas 1 y 4 del Mal de Panamá yal nematodo barrenador, contextura fuerte de la planta,características positivas en poscosecha, aparente resis-tencia a la pudrición de la corona, sabor distintamentemás ácido, parecido a manzana, que los Cavendish ysuperior tolerancia al frío que estos, mientras que la fruta,de sabor y textura atractivos al cocinársele verde, o deintensidad amarillo dorada al madurar sin necesidad deestimulantes artificiales, podía ser cortada y servida en
rodajas sin que ocurriera pronta oxidación. La planta deFHIA-01, similar al Valery (un cultivar semienano deCavendish, posteriormente reemplazado por GrandNain), fue más robusta que estos, así como de superiorproductividad.
FHIA-03 Esta, empero, no era la única buena noticia, pues el
Programa también estaba procediendo a entregar a losagricultores de Chato o “moroca” ––banano de coccióntipo Bluggoe, “majoncho” o Cuatro Filos, tradicional deHonduras y abundantemente sembrado por pequeñosagricultores de áreas montañosas y secas, no aptaspara banano de exportación–– su híbrido mejoradoFHIA-03.
Para 1992 la moroca, una fuente propicia de carbohi-dratos para la dieta campesina, había casi desapareci-do de los huertos familiares a causa de su susceptibili-dad al Mal de Panamá (raza 2) y al marchitamiento bac-terial (enfermedad del Moko). El semienano FHIA-03 lle-gaba, por tanto, en momento oportuno para reemplazaral rural Chato.
Producto de cruzamientos con Cardaba ––un bananode cocción originario de Filipinas–– el FHIA-03 probó ensus diversas validaciones llevadas a cabo en Choluteca,Santa Rosa de Copán y La Mosquitia (regiones semiá-ridas, montañosas o de suelos pobres) mayor producti-vidad que la moroca y un atractivo sabor al cocinárseleverde y maduro. Adicional a esta fortaleza exhibió tam-bién resistencia múltiple a Sigatoka Negra y resistenciaa las razas 1 y 2 del Mal de Panamá. Ensayos similaresemprendidos en Grenada, Indias Occidentales, graciasal apoyo financiero del IRDC de Canadá, indicaron que
FHIA-03 poseía también defensas contra la bacteria delMoko, por lo que el Instituto Internacional de AgriculturaTropical –IITA– de Nigeria distribuyó ampliamente elhíbrido en los países africanos, en atención a su mejordesempeño cultural. A fines de 1996 más de 3500 hec-táreas de FHIA-03 estaban siendo cultivadas en Cuba.
FHIA-21 Para 1994 los bananos y los plátanos ocupaban el
cuarto lugar como producto alimenticio más importantea nivel mundial (valores totales) después de arroz, trigoy leche, y la necesidad de generar variedades condefensa ante los males usuales para ambos volvíasumamente imperiosa la continuidad de la investigaciónemprendida por FHIA. Fue así como en ese año la ins-titución informó al mundo agrícola haber culminado eldesarrollo genético de un híbrido de plátano ––el FHIA-21–– que aseguraba nuevas puertas de esperanza nosólo a la industria procesadora sino, muy relevantemen-te, para alrededor de 100 millones de personas devarios continentes que tenían en el plátano de coccióna una de sus más significativas fuentes nutritivas y quie-nes contemplaban entonces la amenaza inminente o yareal de que sus cultivos fueran devastados por lasenfermedades que atacaban el producto.
Varias regiones del orbe tornaban sus ojos hacia laFHIA ––la organización científica más avanzada en lamateria–– en espera de que sus hallazgos les permi-tieran prevenir o paliar el riesgo inminente de ham-brunas, deterioro dietético popular o el fracaso de suseconomías domésticas. A diferencia del banano ––quepodría considerarse como electivo por parte del con-sumidor–– el plátano formaba parte de la tradición ali-menticia en esas zonas y su desaparición podíaimplicar costosas experiencias financieras y políticasno deseadas o previstas.
De allí que FHIA, aun cuando quedaban por completarciertos aspectos de mejoramiento, decidiera con amplioespíritu social entregar a la comunidad agrícola el híbridoFHIA-21, caracterizado ya (al igual que FHIA-20) comoresistente y más productivo que el plátano Falso Cuerno,empleado en forma universal para la elaboración de taja-das fritas y “patacones”, de significativo peso en la gas-tronomía de las clases económicamente débiles perotambién de las empresas dedicadas al mercadeo interna-cional de esos rubros. A finales de 1997 varias nacioneshabían sembrado un total de 6500 hectáreas comercialescon híbridos FHIA-01, FHIA-02, FHIA-03, FHIA-18 yFHIA-21, y desde Honduras, donde se cultivaban ya 600hectáreas, se realizaban las primeras exportaciones deeste último al voluminoso mercado, particularmente lati-no, de Estados Unidos de América.
FHIA-25 Dado que FHIA-03 demostró un alto grado de aceptación
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
2 7
Patente otorgada por el Gobierno de los Estados Unidospara el híbrido FHIA -01, el primero que se desarrolló enla Fundación.
para consumo doméstico, el Programa continuó susensayos para desarrollar un híbrido atractivo para lasdemandas alimenticias del Este de África. Fue así comoseleccionó al tetraploide SH-3648, hijo del SH-3362resistente a la raza 4 del Mal de Panamá, cuyo crucecon un diploide dio el híbrido FHIA -25, seleccionado porsus características de planta enana y fuerte, racimosabundantes, dedos de forma redonda, pulpa verde-amarillenta (preferida en África), alta resistencia aSigatoka negra, larga vida del fruto tras cosecha, fácilde pelar, rápido de cocinar, excelente textura y gratosabor tanto hervido como frito (en tajadas).Adicionalmente, FHIA-25 es una valiosa alternativa enel Oeste de África, donde la devastación por las enfer-medades obligó a sembrar la variedad Yangambi, demenor productividad y calidad.
Un cálculo inicial deducido por los expertos de FHIArecalcaba la extensa potencialidad de FHIA-25, ya quepara sustituir, por ejemplo, las 600 000 ha de bananalesde cocción de Uganda sería necesario producir más decien millones de plántulas.
Al iniciarse el tercer milenio
ContextoEn el año 2000 el Dr. Phillip R. Rowe, Líder del Programa
de Mejoramiento Genético de Banano y Plátano, advertía enel Informe Técnico que rendía a la Dirección General: “losresultados (híbridos desarrollados) del Programa no sólo es-tán solucionando problemas de seguri-dad alimentaria a nivel mundial, sino quetambién ofrecen una solución positiva alproblema de los actuales bajos preciosdel banano en los mercados de exporta-ción”.
El Dr. Rowe ––quien dejaría este mundo en Marzo de2001–– se refería a dos serias circunstancias de caráctermundial presentadas en años recientes con relación albanano y el plátano. El primero de ellos tenía que ver conespacios distantes a miles de kilómetros de La Lima, sededel Programa, y se trataba de la amenaza masiva de ham-bruna, y en efecto de hambruna real, acaecida en nacio-nes como Tanzania y Uganda, donde la Sigatoka negrahabía destruido las plantaciones de esos frutos básicos dela dieta africana, particularmente el plátano.
La Fundación había entregado a estos y otros paísesplantas de nueve híbridos mejorados por el Programa,incluyendo FHIA-17 y banano de cocción, y los reportesiniciales indicaban una producción satisfactoria ya quetodos ellos habían encontrado clima propicio en las altitu-des de África del Este, donde eran muy solicitados por losagricultores para paliar el hambre. El banano FHIA-25había generado allí racimos vigorosos, probado su buenempleo como banano de cocción y originado rendimientoscuatro veces mayores que el plátano para cocido verde. Alsembrársele en África del Oeste FHIA-25 aliviaría la nece-sidad de 70 millones de personas acostumbradas a con-sumir diariamente el ya desaparecido plátano.
La segunda situación aludida por el Dr. Rowe se refería albajo precio del banano en el mercado mundial, por causasde sobreproducción. Pero divulgando y diseminando el plá-tano FHIA-21, indicaba, podría hacerse que este fueraampliamente utilizado en tajadas, como alternativa de papas
fritas en restaurantes de comida rápida,con lo cual, al propagarse su uso, se des-tinaría mayor volumen de hectáreas acultivarlo, disminuyendo así el área dedi-cada a banano. Progresivamente la ofer-ta de banano se reduciría y los preciosvolverían a alzarse.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
2 8
“En el continente africano lasMusáceas son una de las
principales fuentes de caloríaspara más de 70 millones de
personas”. PMA/ONU.
Híbridos de banano y plátano resistentes a la Sigatoka Negra y Mal de Panamá desarrollados por la FHIA.
Un bienio antes, en 1998, esas alternativas apenas sieran componentes pasivos de la imaginación. EnOctubre de ese año la riada del huracán Mitch destruyóel sistema de riego que alimentaba a las poblacionesexperimentales de banano y plátano del Programa yhubo que comenzar, en ese rubro, casi nuevamente decero. Los esquemas de cruzamiento volverían a activar-se en el año 2000.
Con todo, FHIA pudo remitir a varias naciones susplantas originadas bajo cultivo de tejido ––FHIA 01, 03,17, 18, 20, 21, 23, 25 y 26–– y hacia el 2000 empezarona arribar reportes positivos sobre su comportamiento enel campo, así como el reconocimiento de los donantesque apoyaban el Programa. En la visión de los dirigentesinstitucionales, híbridos como FHIA-25 llevaban en ellosmismos la posibilidad de contribuir a eliminar o reducir elhambre en 800 millones de personas que lo padecían adiario en diversas latitudes del planeta.
Tras la desaparición física del Dr. Phillip R. Rowe en2001 el Programa fue dirigido interinamente por el Ing.Julio Coto y posteriormente, de forma consistente, por elDr. Juan Fernando Aguilar Morán, quien tras su nombra-miento procedió a realizar un exhaustivo recuento de losmateriales e información que administrara el anteriorLíder del Programa, habiéndose sintetizado en la formasiguiente sus fortalezas: 1) disponibilidad de un exce-lente Banco de Germoplasma de diploides resistentes aMal de Panamá, Sigatoka negra y nematodos; 2) exito-sa presencia de los híbridos de FHIA en el mundo; 3)personal adiestrado en técnicas de producción de semi-lla híbrida y rescate de embriones in vitro.
Con esa revisión de plataforma operativa se decidióconcentrar las labores del Programa en: 1) desarrollo dehíbridos resistentes a Sigatoka negra, Mal de Panamá ynematodos; 2) desarrollo de bananos triploides tipoexportación y con resistencia a Sigatoka negra; 3) desa-rrollo de bananos y plátanos tetraploides.
Fue así como durante 2001 se polinizó 15 327 racimos,a los cuales se extrajo 25 598 semillas, de las que elLaboratorio de Cultivos logró rescatar 6000 embriones. Afin de año se contaba en invernadero con 731 plantas lis-tas para ser trasladadas y evaluadas en el campo. ElBanco de Germoplasma fue mudado a un área protegidade inundaciones y con sistema de riego subfoliar, situadaen el ahora nombrado Centro Experimental yDemostrativo “Phillip Ray Rowe” –CEDPRR–, en La Lima,donde cuenta con 356 diferentes genotipos de Musa.
Mejoramiento en bananoAl ser fundado en 1984, el Programa de Mejoramiento
Genético de FHIA fue orientado para desarrollar primor-dialmente bananos de exportación, y si bien puede afir-marse con énfasis que nunca desoyó esa llamada a su
misión, la sensibilidad humanista de su Líder, el Dr.Phillip Rowe, así como el desenvolvimiento del mundomoderno provocaron una doble interpretación de lo quepodía considerarse “exportación”, ya que en efecto lohizo así el Programa pero no sólo hacia mercados ricossino también hacia los países más pobres de la tierra.
Al umbral del milenio había ya 4000 hectáreas delbanano híbrido FHIA-23 plantadas en Cuba, lugar dondese estaban destruyendo las antiguas fincas deCavendish, altamente susceptible a Sigatoka Negra,para sustituirlas por el importado desde La Lima, cifraesa que en 2004 había ascendido a 11 000 hectáreas.Algo similar ocurría en Uganda y Tanzania, donde FHIA-17 ––tetraploide derivado de Highgate x SH-3362––resistente, como FHIA-23, a la raza 1 del Mal de Panamáy también tolerante a Sigatoka negra, se comportabaperfectamente a nivel del mar, además de que se adap-taba bien a las altitudes de África del Este. Un prospec-to similar se ofrecía, al paso de 2004, en Brasil, donde laSigatoka negra continuaba avanzando y destruyendo lasplantaciones tipo “silk” y “pome” (Prata), en una vastaextensión nacional de 510 313 hectáreas (6 357 940t/año para consumo interno).
Tal conocimiento era esencial ya que indicaba lapotencialidad de que FHIA-17 pudiera ser “exportado” azonas cafetaleras de gran altura en Colombia, dondepodría actuar como sustituto de Gros Michel. Este habíasobrevivido durante varias décadas al Mal de Panamáen los altos colombianos pero la enfermedad al fin habíalogrado ingresar en ellos tras arrasar con las plantacio-nes bananeras de la costa desde los años de 1950.
Si bien FHIA-17 y FHIA-23 no habían sido desarrolla-dos como híbridos con sabor de banano de postre,ambos, por su remembranza de Gros Michel al paladary por ser muy productivos, podrían conducir a encontraral otro, es decir al nuevo banano para exportación. De
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
2 9
Racimo del banano FHIA-17 de 92 kg, en las alturas deTanzania. Este híbrido ha proporcionado un banano depostre que es resistente a enfermedades en África Oriental.
Tanzanía ya habían arribado informes de haberse cose-chado racimos robustos de FHIA-17 con 70 kg de peso,y en otras sociedades había alcanzado la segunda pre-ferencia, tras Cavendish, para postre. El banano acepta-do por todo el mundo podría estar cerca.
En efecto, la línea de trabajo que el Programa siguió apartir del año 2000 fue intensificar los cruzamientos 4x x2x, a fin de desarrollar triploides resistentes a enfermeda-des, de buen sabor y con potencial para convertirse enbanano de exportación. Este había sido el tránsito quecondujo, previamente, al exitoso “hallazgo” del bananopara cocción que ahora se diseminaba por el mundo.
Durante décadas el Programa había realizado millares decruzamientos con clones de variedades ABB antes de des-cubrir que el plátano Francés ABB podía ser utilizado en eldiseño de mejoramiento de bananos. Y aunque los linajesde estos no habían contribuido a originar nuevos híbridos deplátano, el triploide enano SH-3386, resultado de cruzamien-to con clon ABB, se convirtió en línea parental clave paradesarrollar plantas de banano para cocción, enanas y resis-tentes a Sigatoka Negra. Siguiendo esa trayectoria de inves-tigación podía ocurrir que FHIA-25, que tiene un clon ABB ensu linaje, llegue un día a evolucionar en siguiente generacióna banano para postre con resistencia a enfermedades, yaque, aunque es de cocción, al madurar genera textura ysabor a aquel otro tipo de banano. Debe recordarse, ade-más, que usualmente un racimo de FHIA-25 equivale acinco racimos del plátano Falso Cuerno.
Al iniciarse el milenio las expectativas se mantenían ele-vadas en la institución pues el Programa estaba entoncescruzando el diploide SH-3362 (padre de FHIA-17 y de FHIA-23, bananos para postre que tienen sabores excelentes) conFHIA-25, y 40 híbridos de esos cruzamientos 3x x 2x sehallaban en primeras etapas de desarrollo. Si se encontraraque uno de esos híbridos copiara la altura, tamaño de raci-mo y resistencia a Sigatoka negra característicos del FHIA-25, y que además produjera un buen sabor al madurar,entonces la organización habría encontrado el deseadonuevo prospecto de banano tipo de exportación, resistente aenfermedades y con la altura de la planta Grand Nain.
Lógico, el éxito de esa búsqueda dependía enormementede la cantidad de híbridos que pudieran ser evaluados, paralo cual habría que plantar más y más hectáreas para expe-rimentación. Pero los recursos eran limitados, los fondos dis-ponibles, empleados a su máxima expresión, no alcanzabanpara toda la ambición científica del Programa, y de allí quese hiciera énfasis, en todas las reuniones posibles, sobre elimpacto que tendría un descubrimiento como el ansiado: lasolución a las dificultades de miles y miles de productores,grandes y medianos, así como la reactivación del mercadointernacional y, derivadamente, la salvación de millones depersonas enfrentadas al espectro de la hambruna en doscontinentes.
Al concluir el año 2000 el Programa había descubier-to que FHIA-25 manifestaba resistencia al nematodoPratylenchus coffeae, que es la plaga más dañina a lasraíces de la mata de plátano. Asimismo, y tras la expe-riencia del huracán Mitch, cuando los hijos del híbridoestuvieron sumergidos bajo cuatro pies de agua duran-te varios días, el típico estrés que ello produce no afec-tó significativamente al FHIA-25. Estas comprobacionesconfirmaron el buen aserto de haber enviado plantas decultivo de tejido de FHIA-25 a Camerún. Cuba,República Dominicana, Haití, Jamaica, Kenia, Nepal,Papua Nueva Guinea, Perú, Tanzania y Zambia. ElCentro de Tránsito de Germoplasma de INIBAP reportóadicionalmente contar ya con el híbrido para distribu-ción. A FHIA se le avecinaba, por ende, una millonariademanda de estas plantas a escala mundial, lo que exi-giría a su vez conquistar y procurar nuevos donantes.
A fin de localizar recursos que puedan ser aplicadosen la continuidad de la investigación emprendida desdesus orígenes por el Programa, y en vista de la demandamanifestada por los productores de países de Américay África, en el año 2004 la Dirección General suscribióun convenio con la empresa frutera Chiquita, medianteel cual, y a cambio de financiamiento por un periodo nomenor de cinco años, FHIA reservará el resultado desus investigaciones para la misma y conducirá la bús-queda del futuro banano de postre que sustituya even-tualmente al Cavendish con particularidad al mercadointernacional administrado por ella.
Mejoramiento en plátanoHacia fines del siglo XX se consideraba haber en el
mundo unos 250 millones de consumidores de papasfritas. Acostumbrados al servicio rápido, sabían que losrestaurantes conservan en congelación las tiritas deltubérculo y que a la orden del cliente simplemente lasvierten en aceite hirviendo y las sirven, un procedimien-to efectivo, pronto y rentable.
Pero FHIA había encontrado que uno de sus híbri-dos podía ser similarmente eficiente en restaurantes,el FHIA-21, de mucha aceptación como plátano verdeen supermercados y con más alta consideración quelas tajadas de FHIA-20 y de Falso Cuerno. Su propó-sito ideal debería ser el empleo como sustitución, oalternativa, de papas fritas, generando así un nuevovolumen de negocios que contribuiría a diversificar yenriquecer el interés de los agricultores. Estos ensa-yos, experimentos y búsqueda científica del Programaprobaban que la investigación académica estaba fir-memente orientada hacia el ser humano, esto es a laelevación de las condiciones de vida de ampliasmasas de la población mundial, un fin humanista queel Programa había también desarrollado y mejoradodurante los recientes años.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
3 0
En Abril de 2001 FHIA y PROMOSTA/BID formalizaronun convenio por dos años para brindar asistencia técnica a90 productores de plátano pertenecientes al SATI CampoLaurel-Montevideo-Manacalito (259 participantes). Conesta asesoría y la del Centro de Información y MercadeoAgrícola –CIMA–, los miembros de Cooperativa Valle deSula lograron concluir negociaciones con la empresacomercial Boquitas Fiestas, a fin de proveerle su productoen forma directa, sin intervención de intermediarios, alcan-zando un volumen de casi 25 mil kilogramos de fruta queles generaron ingresos por más de 158 mil Lempiras.
Asimismo se procedió, con el apoyo del Common Fundfor Commodities –CFC–, a establecer parcelas demostra-tivas en cinco sitios de Honduras, con el propósito de eva-luar y diseminar los híbridos promisorios del Programa.Este proyecto se ejecuta simultáneamente en Haití,Nicaragua, Ecuador y Honduras, así como en Uganda,República Democrática del Congo y Guinea, en África.
Un caso interesante de la transferencia de tecnologíaefectuada por el Programa ocurrió tras cierta descon-fianza de los industrializadores de plátano en el país,quienes consideraban, previo a 1998, que FHIA-20 yFHIA-21 no eran aptos para elaborárseles comercial-mente en forma de tajadas o tostones. Pero al sufrirextenso daño la agricultura del plátano durante el hura-cán Mitch los procesadores ensayaron los híbridos deFHIA y descubrieron su potencialidad industrial, sobretodo por no haber alternativas para el plátano Cuerno.
Como consecuencia hoy son FHIA-20 y FHIA-21 losempleados como materia prima verde para esos propósitosy la solicitud supera a la oferta. De allí que el Programaemprendiera estudios de comportamiento de sus híbridosen alta densidad, habiéndosecomprobado que ambos rindende 3.0 a 3.5 veces más queCuerno cuando se les siembraen promedio de 2500 a 4480plantas por hectárea.
En 2001 fue extensamenterehabilitado el CEDEP (Calán)como finca comercial y con elfin de reproducir semilla, tantode la Fundación como importa-da de Guatemala, en por lomenos cincuenta por ciento desu área, para producción yabastecimiento de la demanda;esta semilla fue distribuida adi-cionalmente en el CEDEH(Comayagua), y entre agriculto-res de los Departamentos deOlancho, Choluteca y Valle.
Fortalecimiento de la misión del ProgramaHacia el año 2002 era obvio que el mejoramiento de
Banano y plátano tenía ante sí un panorama con poten-cialidades de desarrollo mucho más amplias que en suarranque histórico. La labor desempeñada por el extintoDr. Phillip R. Rowe había llevado la investigación a fron-teras sumamente provechosas y ahora, además de suobjetivo primordial de mejorar banano y plátano paraexportación comercial, también estaba ocurriendo elinteresante fenómeno de que sus híbridos pudierancontribuir vigorosamente a proteger del hambre ainmensas poblaciones del ámbito mundial.
En el trienio 1998-2000 la producción global de musáce-as había sido de unas 90 millones de toneladas al año, delas cuales 18 millones correspondían a plátano. EnHonduras el mismo tipo de producción en el año 2000había ascendido a 450 000 toneladas métricas de bananoy 250 000 de plátano, lo que reflejaba un muy creciente inte-rés comercial. Y de allí que FHIA decidiera reimpulsar lasacciones del Programa tras el deceso del Dr. Rowe y laexperiencia del huracán Mitch, para lo cual fueron reinicia-das las evaluaciones con la siembra de 1680 híbridos expe-rimentales en el CEDPRR, para ese momento ya renovadoy actualizado en su infraestructura (cuadro 1).
El Programa contaba para entonces con 7423 semi-llas híbridas, a las cuales debía extraerse embrionespara producir plántulas híbridas, lo que pronto fue posi-ble gracias a las mejoras realizadas en el Laboratorio deTejidos y al apoyo del proyecto FHIA-INIBAP, por lo quese amplió los lotes de cruzamiento y se instaló otroslotes de polinización abierta. Los cultivares con mayornúmero de plantas sembradas fueron Lowgate,Highgate, plátano hembra enano y Novak (cuadro 2).
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
3 1
MachoFHIA-17FHIA-23OPSH-3142SH-3217SH-3263SH-3362SH-3437SH-3450SH-3750Total
OP
80
80
Banana
212
161
361
21
287
Cerveza
10016
116
Diploide
1730
5756
1982
4473
Cocción91
231
269
510
Plátano
1041
212445
1266
Prata
319
77295
691
Total9
21380
33371
10510972551
255
7423
2n3n4n? 80
23849 116
4473498 1054
2039
691
447317901059
89
Tipo de Híbrido
PL
OID
IA
Cuadro 1. Tipos y grado de ploidia de las semillas híbridas dejadas por el Dr. Phillip Ray Rowe.
Los lotes de cruzamiento tipo “polinizaciónabierta” son diseñados para explorar la posi-bilidad de lograr semilla en hembras triploidescon baja fertilidad, o de las que nunca se haobtenido semillas, y donde un macho diploidedebe polinizar naturalmente a ese conjuntode hembras plantadas. En el “top-cross” deSH-2989, por ejemplo, a cada cuatro surcosde hembra se plantó un macho, buscandoademás sincronía entre la floración femeninay la masculina del cultivar empleado comomacho. Se guarda precaución, desde luego,de que no haya bellotas de otros cultivares enun radio de 200 metros, a fin de evitar polini-zación ajena al experimento. En este intere-sante y vasto ensayo se empleó múltiplesvariedades, entre ellas Calcuta IV, SH-2989,SH-3142 para polinizar hembras Lowgate,Novak, Galil-7, plátano hembra enano, Curaréenano, FHIA-20, 21 y 22, Cuerno yHawaiano, manzano Prata Ana yAVP-67 (cuadro 3).
De la misma forma, el Programaprosiguió experimentaciones inicia-das previamente, entre ellas la utili-zación de FHIA-25 como líneaparental hembra en polinizacionescruzadas. Este triploide, como hasido señalado previamente, producesemillas fértiles cuando se le polinizacon diploides, tiene altura de plantaenana, resistencia a Sigatoka negray alta productividad, si bien su saborde fruta madura es simple, y de allíque se le recomiende para ser coci-nado verde. Esto no implica, empe-ro, que no exista posibilidad demejorarlo y desarrollarlo algún díaen banano de postre. Otra nuevalínea de exploración se condujo mediante el cruce deFHIA-25 con el cultivar Dátil.
El Programa continuó además con el cumplimiento decompromisos de investigación establecidos por mediodel convenio FHIA-INIBAP-USAID, el cual tiene comosus mayores propósitos desarrollar: 1) un plátano resis-tente a Sigatoka Negra para Latinoamérica y Áfricaoriental; 2) un banano de cocción de ciclo precoz y portebajo para la región del Pacífico de Asia, y, 3) un bananopara postre resistente a Sigatoka negra, nematodos yMal de Panamá, para Latinoamérica y la región delPacífico de Asia.
Relatar el elevado volumen de cruzamientos realizadospara estos fines ocuparía numerosas páginas de este docu-mento y para un conocimiento especializado información
más específica se encuentra en los informes técnicos direc-tos del Programa cada año. Baste señalar, como lo revelael cuadro subsiguiente, haberse polinizado para ello más de3400 racimos de múltiples variedades, entre las que figuranAVP-67, Calcuta IV, D. French (Dwarf French o plátanohembra enano), FHIA-20 y 21, Saba, Pelipita, P. Awak,Highgate y Lowgate, entre otros (cuadro 4).
Mención especial merecen los siguientes acápites,objeto de la atención prioritaria del Programa:
Pisang Awak. La variedad Pisang Awak es cultivada entodos los países de África del Este para elaborar cervezay su popularidad se debe además a su vigor, resistencia amancha de las hojas y calidad de fruta. Incluso siendo dealto porte y susceptible a Mal de Panamá, en 1998 fueseleccionado FHIA-26, producto del cruce Pisang Awak xSH-3437, ya que las investigaciones en marcha revelan la
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
3 2
MesEnero
FebreroMarzoAbrilMayoJunioJulio
AgostoSeptiembre
OctubreNoviembreDiciembre
Total
RacimosPolinizados
195410871176162523332051183620032029217915731391
21237
RacimosCosechados
180511231141163714361842154619171802203212311177
18689
SemillasExtraídas
105736728
1043416160138741236914333111014955821123155994
117047
EmbrionesRescatados
2822736907
242326893849301021013503352419131094
28571
Plantas enInvernadero
453454343438785866
1397871
1066988435327
8423
Cuadro 3.
CultivarPisang Awak
SabaPelipitaII-408
SH-3159SH-3386SH-3688Prata AnaFHIA-01FHIA-18
Madre del PlatanorBobby Tanop
HawaianoSH-3443
Plantas3434343434
11211211211811859593959
CultivarCuraré enano
Galil-7ITC-570Novak
LowgateVI
HighgateSH-3648SH-3142SH-3362SH-3437SH-2989SH-3217
Total
Plantas11811856
4401279
581560130121127126119115
4,848
Cuadro 2. Ampliación de lotes de cruzamiento durante 2002.
Racimos polinizados, racimos cosechados, semilla extraída, embriones cultivados y total de plantas híbridas en invernaderos.CEDPR, Enero a Diciembre de 2002.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
3 3
Cuadro 4. Racimos polinizados, racimos cosechados, semillas extraídas, embriones cultivados, embriones en desarrollo y plantas en invernadero producidos para el proyecto FHIA-INIBAP/USAID (INIB/2001/36).
CruzamientoRacimos
CosechadosSemillaExtraída
EmbrionesCultivados
Embriones enDesarrollo
PlantasInvernadero
RacimosPolinizados
Desarrollo de un plátano resistente a Sigatoka negra para Latinoamérica y África Oriental.
AVP-67AVP-67
D. French *D. FrenchD. FrenchFHIA-20
3648FHIA-21
3648
2989Calcuta IV
34372989
Calcuta IV3648
FHIA-203648
FHIA-21
122144
219
6143
20171
6
1814
6
701
81
182424
1066
185
3590
124
46
5
32
829
2
9
Desarrollo de banano de cocción de ciclo precoz y porte bajo para Latinoamérica y la región del Pacifico de Asia.
SabaPelipitaP. Awak
364836483648
364836483648298931423362
372476
41414
78
641
2517
91000
76555
7392954
423108
30163643
4231 14
25107424
Desarrollo de banano de postre resistente a Sigatoka negra, Nematodos y Mal de Panamá paraLatinoamérica y la región del Pacifico de Asia.
HighgateHighgateHighgateLowgateLowgateLowgateLowgate
Total
2989314234372989314233623437
102185122545854209607
3426
83202105452
1406315515
3390
18105
771665
6643
136825
1241
1668
1
435
219
7
646* D. French: Dwarf French o Plátano hembra enano.
posibilidad de desarrollar este híbrido que tiene fuente deestatura baja, es atractivamente productivo y resultante detal evaluación. Se le estudia porque en Honduras podríacompetir con el mercado de banano Dátil, dadas las cua-lidades de su fruto, y porque podría interesar a plantado-res de Cuba y África del Este, donde Pisang Awak tienegran tradición de consumo.
SH-4001. Debido a las características organolépticasen estado verde de FHIA-21, y a las modernas tecnolo-gías de procesamiento, este híbrido es utilizado bien enlas industrias alimenticias relacionadas. A pesar de sumayor productividad y resistencia a Sigatoka negra, laexpansión de este híbrido entre agricultores acostum-brados a Cuerno ha sido lenta. Estos alegan que la cás-cara se daña fácilmente ––en realidad por poco cuida-do al manejarla durante la cosecha––, por la coloraciónamarillo pálido de la concha en estado verde, coloraciónde pulpa y características organolépticas de la pulpa enestado maduro.
En la evaluación de híbridos de plátano iniciada en2002 se seleccionó a SH-4001 por su resistencia aSigatoka Negra, mayor productividad que Cuerno y sucalidad de fruto. Tiene alto grosor de cáscara, que esbuen indicio de su resistencia a daños durante poscose-cha, además de que su pulpa es color anaranjado inten-so, lo que supera en mucho la apariencia de las tajadi-tas producidas con él. Su vida en anaquel es larga y enel uso como fruta madura supera a Falso Cuerno, y deallí que el Programa lo recomiende ampliamente paralas industrias de tajadas y plátano horneado, este últimosector en rápido crecimiento de mercado.
FHIA -25. Tras su constitución, el desafío mayor parael Programa ha sido mejorar en los bananos de cocciónla textura y el sabor de la fruta madura. De allí que seesté induciendo nuevas plantas híbridas utilizando FHIA-25 como hembra en cruzamientos con diploides mejora-dos e híbridos tetraploides. Al presente se sigue unanueva estrategia para alcanzar estos objetivos y entre
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
3 4
los 502 híbridos tipo banano de cocción se ha identificado yaa dos de ellos con interesante potencialidad: SH-3772 y SH-4001, ya que el primero presenta, cuando maduro, 22 a 25grados brix y responde muy bien al desmane, mientras queel segundo, y debido a mayor cantidad de azúcares al madu-rar, ofrece coloración uniforme de cáscara y alta concentra-ción de Beta-caroteno, precursor de vitamina A. La base deFHIA-25 es un buen prospecto para la investigación.
FHIA -26. En el año 2003 el Programa elaboró la docu-mentación requerida para formalizar el registro de lapatente del híbrido FHIA-26 en la oficina correspondien-te de Estados Unidos de América. El trabajo consistió enla redacción del relato del proceso histórico que condujoal desarrollo del híbrido, así como la caracterización de118 descriptores normalmente utilizados en Musáceas.El proceso para obtener la patente ha sido satisfactoria-mente concluido.
Capacitación. En 2004 técnicos del Programa dicta-ron diversas pláticas y conferencias en torno a botáni-ca, ecofisiología, morfología, ciclo vegetativo y manejoagronómico (poda de deshermane, deshije, desbellotey, o desmane) del cultivo de plátano. Varios cursos cor-tos fueron impartidos en Trinidad, Santa Bárbara, aproductores de CACTRIL y oficiales de IHCAFE, asícomo en La Lima a productores y técnicos de ElSalvador. Asimismo, y para el sector de La Abisinia,Tocoa, Colón, se apoyó al proyecto UE-Cuencas capaci-tando en el CADETH a mujeres campesinas por mediode un curso práctico sobre producción de banano y plá-tano para huertas familiares en laderas. Finalmente seofreció una exposición sobre mejoramiento genético ycaracterísticas de los híbridos FHIA de banano y plátanoa agricultores de Azacualpa, Santa Bárbara, en elCEDPRR y en colaboración con el proyecto CFC.
Microsatélites. Un ejecutivo del Programa participóen el curso sobre uso de microsatélites impartido en elCentro Nacional de Recursos Genéticos de la EmpresaBrasileira de Pesquisa Agropecuaria –CENARGEN-EMBRAPA–, Brasilia, Brasil, y en el cual se estudió yevaluó los avances prestados por 47 microsatélites reco-mendados para cuantificación de ADN de Musáceas. Eladiestramiento mostró la variedad de equipos emplea-dos, costo, procedimientos y técnicas que podrían serútiles a FHIA en un futuro cercano.
Consultorías. Un interesante y nuevo campo de tra-bajo se abrió para el Programa desde 2003, cuandodiversas empresas nacionales e internacionales, algu-nas de ellas administradoras de plantaciones agrícolassignificativas o proveedoras de seguros para el agro,solicitaron y contrataron personal técnico de FHIA pararealizar evaluaciones sobre sus proyectos de campo.Hasta el presente se ha participado en consultorías enNicaragua, El Salvador y Eritrea (África) así como enHonduras (3).
Dado el alto nivel profesional que exigen, estas aseso-rías y consultorías contribuyen a captar recursos frescose innovadores, amplían la imagen continental de la insti-tución y diseminan información sobre las tecnologíasdesarrolladas por los diversos programas de FHIA. Lostemas sobre los cuales versan estas consultorías pue-den comprender desde estudios de factibilidad sobrecultivo de banano y plátano, administración agrícola,rentabilidad, asesoría en manejos de cosecha y posco-secha, sistemas de transporte para productos pereci-bles, análisis de mercados, requisitos para exportación,protección de ambiente e información de compradores yproveedores locales y mundiales, entre muchos otros.
Diversificación para el sector cafetalero de Santa Bárbara y Marcala.
Innovación en transferencia de tecnología
ContextoDurante la estación exportadora de 1999-2000,
Honduras vendió internacionalmente 3 724 386 sacosde café ($. 92.64 promedio por saco de 46 kg), cantidadque fue equivalente a 27% en generación de divisaspara el país. A partir del 2001 la tendencia de precios decafé fue a la baja, con la consecuente desmotivación ycaída en la producción, hasta fines de 2004 en que pro-tagonizó un interesante repunte en el mercado mundial.
En el 2000 había en Honduras cerca de 108 000 produc-tores de café, ubicados en 117 000 fincas con una áreaaproximada de 452 000 manzanas en producción, de lascuales 32% se encontraba en los Departamentos de SantaBárbara, El Paraíso, Comayagua y La Paz. El café genera-ba entonces 400 000 empleos anuales durante el procesode producción y mercadeo, siendo considerado como una
Productores recibiendo capacitación sobre desfloraciónen plátano.
importante actividad para la estabilidad socioeconómi-ca. Como se deduce de los datos anteriores, el café esun cultivo principalmente en manos de pequeños agri-cultores ya que 95% de sus plantaciones son menoresde 50 ha (70 mz) cada una.
En el pasado el Instituto Hondureño del Café –IHCAFE–y otras instituciones y cooperativas de caficultores hanreconocido la necesidad de diversificar el sector, y aun-que se han llevado a cabo diversas actividades en esaorientación, tales esfuerzos no han alcanzado los resul-tados esperados a largo plazo.
Debido a la crisis económica en que penetró el sectorcafetalero entre 2000 y 2004, se consideró estratégicopromover un proceso de diversificación agrícola introdu-ciendo la cultura de plátano y banano en los sectores deSanta Bárbara y La Paz, como parte de una políticapara mejorar la rentabilidad y los ingresos económicosde sus productores.
Departamento de Santa Bárbara. En este Departa-mento operan cerca de 9000 cafetaleros con aproxima-damente 36 000 manzanas de café y producción prome-dio de 14.5 quintales oro por manzana. La altura de fin-cas varía allí entre 800-1300 msnm, y si bien existenlimitaciones de riego algunos municipios poseen clima ysuelos apropiados para el cultivo.
En el municipio de Trinidad ciertos caficultores hantenido experiencia con la diversificación al cultivar pláta-no, pero la mayoría carece de suficiente dominio en elmanejo o en la comercialización. Dos ventajas ofreceeste municipio: la cercanía al mercado de San PedroSula y a la zona de producción de banano mínimo enGuatemala, y el que los productores de Santa Bárbaraestén organizados en cooperativas como CACTRIL,CACSAL y CANOL.
Departamento de La Paz: Tiene aproximadamente8000 agricultores, cerca de 28 000 manzanas de café yuna producción promedio por manzana de casi 19 quin-tales oro. Debido a la influencia de otros cultivos presen-tes en el valle de Comayagua y Siguatepeque, sus cafi-cultores iniciaron la diversificación de sus fincas con cul-tivos alternativos como plátano, generando resultadosaceptables.
Ante esa situación FHIA presentó a PROMOSTA unapropuesta orientada a impulsar la diversificación delsector cafetalero en Santa Bárbara y Marcala, la cual nobuscaba sustituir un cultivo por otro sino adelantar unproceso de identificación de variedades adaptables adiferentes elevaciones y suelos, acompañado de capa-citación y adiestramiento mediante seminarios y talleres
de campo que condujeran al desarrollo de actividadesproductivas rentables, con visión de mercado paramejorar los ingresos del productor.
Las principales actividades llevadas a cabo por el pro-yecto fueron: la evaluación de las condiciones agroecoló-gicas de dichas zonas cafetaleras para determinar supotencial para cultivar banano y plátano; obtener informa-ción sobre la experiencia de los productores cafetalerosen estas actividades; evaluar las condiciones generalesde esos sectores a fin de elaborar recomendaciones,tales como la ubicación de núcleos de desarrollo para ins-talar parcelas demostrativas y semilleros por variedad (deplátano o banano) de acuerdo a altura y suelos; estable-cer lotes de validación de variedades de plátano (Cuerno,Curare, FHIA-20 y FHIA-21) y banano (mínimo,Cavendish, FHIA-18 y FHIA-23) aptos para zona cafeta-lera en por lo menos dos fincas por sitio, como sombra decafé y en parcelas puras; capacitar y adiestrar a 200 pro-ductores mediante seminarios y talleres de campo quecondujeran a desarrollar actividades productivas renta-bles, con visión de mercado para mejorar ingresos; brin-dar asistencia técnica en cultivo, manejo, mercadeo ynegociación de contratos de compraventa una vez seorganice la producción en volúmenes aceptables de cali-dad razonable; explorar posibilidades de establecerindustrias de procesamiento de plátano.
FHIA estructuró un programa de asistencia técnica ycapacitación orientado a la diversificación en terrenos yzonas apropiadas para cultivo de plátano y banano,incluyendo manejo agronómico de punta, adaptadas alas condiciones de cada zona. Con el personal decampo asignado por zona de producción, FHIA brindóasistencia directa a cada productor participante a fin deasegurar la adopción de las prácticas de cultivo reco-mendadas y el buen uso de los fondos de crédito recibi-dos por el productor. Asimismo el productor recibió reco-mendaciones técnicas y supervisión directa en laboresde poscosecha y manejo de producción para garantizar
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
3 5
Las comunidades atendidas por el Proyectofueron: En SANTA BÁRBARA: Ilamatepeque,Concepción Norte, Honduritas, Santa Rosita, ElCorozal, Pitonte, San José de Aguacatales,Tascalapa, Aguacatales, Peña Blanca, El Encanto,El Triunfo, La Victoria, La Misión, Cacaulapa, ElJicaral, Quebrada Seca, Laguneta, El Zapotal,Laguna Colorada, Los Linderos. En LA PAZ: SanPedro de Tutule, Florida de Opatoro, (El Trapiche, ElSauce, San Santa Fe, El Paraíso, La Arada) Planes(Las Crucitas, El Roblar, El Naranjo) San José (ElPedernal, El Vertiente) San José (Arenales, LasLimas) Chinacla, Chusmuy, Los Llanos de SanAntonio (Consejo Indígena Lenca) Santiago dePuringla (Cedritos) y Concepción.
el cumplimiento de las normas de calidad e inocuidadexigidas por los compradores. En vista de la fragmen-tación existente en la tenencia de la tierra debió recurrir-se a sistemas grupales de capacitación y en cada zonael personal del Programa coordinó las actividades decomercialización y ayudó a dar cumplimiento a los con-tratos adquiridos por los productores. Estos tuvieronademás acceso a los servicios de diagnóstico de loslaboratorios institucionales y a la resolución de proble-mas puntuales que requirieran la participación de espe-cialistas en la materia.
Asuntos de GéneroEl Programa planificó la apertura de beneficios adiciona-
les para las mujeres a través de las fuentes adicionales detrabajo creadas, especialmente en labores de poscosecha(inspección, selección, lavado, pelado de plátano y empa-que), tradicionalmente desempeñadas por mujeres. Elporcentaje de la mano de obra femenina necesaria en laslabores mencionadas fue estimado en 80%.
MercadeoDesde el inicio del proyecto eran evidentes las limita-
ciones de los caficultores en aspectos de mercadeo ycomercialización de productos agrícolas, por lo que fuenecesaria su capacitación y asistencia a fin de que pudie-ran mejorar la eficiencia en este campo. La facilitación
de negocios concretos y la vinculación al mercado fueesencial para apoyar los esfuerzos de producción diver-sificada, por lo que se acompañó esta labor con la pro-moción de procesadoras artesanales en las zonas deproducción. Asimismo se fortaleció el establecimientode centros de acopio estratégicamente ubicados para laselección y empaque del producto fresco, debido a quees perecedero.
FHIA hizo contactos preliminares con procesadoresnacionales de plátano operadores de exportación yabastecimiento nacional y regional. Boquitas Fiesta,Industrias Sula, Inalma, Alimentos Dixie, Oro Verde semanifestaron dispuestos a suscribir contratos de sumi-nistro con los productores.
El proyecto fue planificado para 16 meses, con posibi-lidades de ampliarse dependiendo de la disponibilidadde recursos financieros, y para su ejecución se contratóa un Coordinador, técnicos de campo encargados adi-cionalmente de coordinar actividades de mercadeo conpersonal del Departamento de Poscosecha de FHIA,técnicos de cultivo y personal de apoyo (ProtecciónVegetal, Poscosecha, Comunicaciones) para brindarasistencia técnica continua a los productores y paracapacitarlos para que adopten las técnicas de produc-ción recomendadas.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
3 6
Con el financiamiento del Proyecto PROMOSTA la FHIA estableció parcelasdemostrativas de banano y plátano en zonas cafetaleras del Departamento de La Paz.
MAÍZ DULCEEn el sofisticado mundo globalizado del presente no
siempre son los productores quienes deciden el tipo decultivo a ser explotado; en muchas ocasiones son loscompradores quienes, con su preferencia, orientanhacia uno u otro, motivando al agricultor a mejorar lacalidad y especializarse en el manejo y desarrolloagronómico.
Un caso de ejemplo. El tradicional consumo de maízdulce en el mercado estadounidense, típico de losmeses de verano, está cambiando gracias al gusto pornuevos tipos de maíz “superdulce”, atractivos para todoel año, lo que abre para Honduras una excelente opor-tunidad de exportación de elote fresco, particularmenteentre Noviembre y Mayo, cuando la competenciacomercial se reduce en aquel país. Durante 1997 elPrograma de Semillas de la FHIA emprendió dos gran-des esfuerzos para aprovechar aquella “ventana” demercado y exportar elote fresco a Estados Unidos, tantodel híbrido Challenger, de la región de Comayagua,como del elote FHIA-H25, más conocido como “cv. DonJulio”. Esta es otra de las interesantes historias de lainvestigación genética realizada por la FHIA.
La Fundación comenzó a explorar las potencialidadesdel cultivo de maíz dulce desde 1987, cuando dentro deun proyecto del Centro Experimental y Demostrativo deHortalizas –CEDEH–, en Comayagua, evaluó el rendi-miento y calidad de elote en siete diferentes híbridos.Para esa época Honduras no cultivaba dicho productopor carencia de variedades adaptadas, por lo que elpúblico acostumbraba a consumir elote corriente, degrano duro e irregular. Las perspectivas del maíz dulcese mostraban entonces promisorias, tanto en presenta-ciones frescas o enlatadas de grano entero, crema ojilote tierno (baby corn). En 1990 uno de esos híbridos(cruce 32 x 36) produjo 9.0 toneladas de elote frescoque, al ser cocido, mostró textura suave y sabor dulce,y en 1992 fue creado el Programa de Semillas, al quese asignó este rubro. Era el inicio de la exploraciónFHIA en ese campo.
El Programa de Semillas fue encargado de apoyar laproducción de soya y de maíz dulce en estado de elote,en cuanto alimento para seres humanos. Ambos eranconsiderados entonces como artículos agrícolas untanto exóticos en el conglomerado local, por lo que sehizo necesario desarrollar variedades y tecnologías pro-pias para las condiciones del país. La intensa investiga-ción permitió mejorar un híbrido local ––bautizado FHIA-H25–– con excelentes cualidades para consumo inme-diato y para la industria de conservas, ya que hasta esemomento su período de producción no coincidía con los
del mercado de exportación. De allí que el Programa seaplicara al mejoramiento de dos variedades con distintopropósito: la simplemente “dulce”, de orientación local, yla “superdulce”, para venta en el exterior. En 1994 inver-sionistas privados habían establecido ya una fábricapara enlatar maíz dulce cultivado en el país.
Los ensayos a que se sometió a FHIA-H25 enComayagua fueron en condiciones de cultivo no intensivo(bajo nivel de fertilizantes y plaguicidas), tal como lo practi-can los pequeños productores, y en condiciones de días lar-gos (Julio-Septiembre) y días cortos (Noviembre-Febrero),habiendo superado en las pruebas a otros cinco híbridos demaíz dulce comúnmente utilizados. Su rendimiento demazorcas sanas, clasificadas o comerciales, fue superior ymostró un mejor desarrollo de planta (2.13 y 1.64 m) enambas temporadas. Asimismo la longitud y diámetro de lamazorca, el número de hileras de granos y la “palatabilidad”fueron igualmente mayores que los otros híbridos compara-dos. FHIA-H25 calificó ampliamente como una variedadpronta a ser cultivada durante todo el año con prescinden-cia del uso intensivo de plaguicidas, o sea con la orientaciónorgánica hoy tan demandada por el público internacional
La primera exportación efectuada en 1997 procedíade dos sitios diferentes: producto cultivado enComayagua entre Mayo y Diciembre con el híbridoChallenger, y desde la pequeña comunidad de Chotepe,en el Departamento de Cortés, entre Marzo y Junio, conFHIA-H25. El elote de Challenger requirió de insumoscon costos elevados, mientras que el orgánico FHIA-H25 utilizó tecnologías modestas, generando con elloimportantes ahorros por el bajo uso de plaguicidas. EnSeptiembre de 1999 el Ministerio de Agricultura yGanadería certificó y autorizó la comercialización públi-ca de FHIA-H25 cultivar “Don Julio”, nombrado así enhonor a su fitomejorador, el Ing. Julio Romero Franco,técnico de la FHIA durante trece años.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
3 7
Híbrido de maíz dulce FHIA-H25, mas conocido como“cv. Don Julio”.
PROGRAMA DE SEMILLAS
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
3 8
Adicionalmente el trabajo de investigación ejecutadopor el Programa, en colaboración con su similar deHortalizas y el Proyecto de Agricultura Orgánica -PAO-,ha permitido efectuar cruzamientos conducentes almejoramiento de otras variedades de atractiva produc-ción de elote exportable, entre ellas la clasificada comoT9. Este incrementó los rendimientos por hectárea encomparación con cv. “Don Julio” y produjo elotes máslargos, considerándosele por ello de calidad superior yde gran potencial, y por lo tanto presto a ser liberadopara su comercialización.
SOYA Y ARROZEl Programa de Diversificación, creado desde los ini-
cios de la FHIA, recibió entre sus mandatos el de dedi-car esfuerzos metodológicos al desarrollo del cultivo defrijol soya en Honduras, para esa época de índices pro-ductivos sumamente bajos (aprox. 450 ha = 10 000 quin-tales al año) en comparación con el volumen de produc-tos derivados ––harina y aceite para consumo humano ytorta de soya para alimento de animales–– importadosanualmente (US$ 6 millones en 1985).
El Programa dedicó varios años a la caracterizacióndel cultivo, a estudios socioeconómicos y acerca deldominio de manejo agronómico por parte de los agri-cultores, así como a identificar los problemas ocasio-nados por variedades contaminadas, inadecuado con-trol de malezas o deficiencias de poscosecha, entremuchos otros aspectos fundamentales. Asimismo, enlos siguientes años condujo experiencias con lotesdemostrativos en varios ecosistemas locales, motivó ainversionistas y agricultores, impartió talleres, semina-rios y días de campo y en 1988 localizó financiamien-to con el Banco Centroamericano de IntegraciónEconómica –BCIE– para constituir un ProyectoCentroamericano Regional de Soya, con la categoríainstitucional de Subprograma.
En 1991 se liberó dos variedades de soya mejoradasy adaptadas a las condiciones de Honduras, FHIA-11 yFHIA-15, y en 1992 se transfirió la jurisdicción técnicade este cultivo al recién creado Programa de Semillas.Las primeras cosechas con FHIA-15 mostraron, empe-ro, rendimientos menores a los esperados. Al mismotiempo, el área de producción nacional, que había cre-cido hasta las 4000 hectáreas, descendió drásticamen-te (a 1100 ha) por causa de la escasa disponibilidad desemilla y por sólo contarse con dos variedades comer-ciales, cambios ante los cuales la institución respondióliberando nuevas variedades, específicamente FHIA 24-1 y FHIA 91-3. En 1996 el Comité de Programas delConsejo de Administración determinó concluir los traba-jos en soya y ordenó preparar para 1997 un proyecto deconcentración científica sobre arroz, en vista de su tras-cendencia estratégica en la economía nacional.
Este nuevo proyecto fue destinado a identificar varie-dades aptas a condiciones locales, para luego ser mul-tiplicadas y diseminadas. Por el área cultivada y por suespecial inserción en los componentes de la dietapopular, el arroz ocupaba hacia 1999 el tercer lugarentre los granos básicos, luego del maíz y el frijol. Suconsumo oscilaba entre doce a catorce kilogramos porpersona al año y anualmente se sembraba unas 22000 ha que generaban rendimientos más bien bajos(1.55 a 2.6 t/ha). Pero hacia 2004, por incrementodemográfico y de consumo, la producción hondureñaera ya totalmente insuficiente para satisfacer la cre-ciente demanda interna, por lo que se autorizó fre-cuentemente importación de vastos volúmenes dearroz (15 000 a 21 000 t/año; referencia 1994), y de allíque desde 1997 la FHIA emprendiera investigacionesa fin de identificar variedades superiores de arroz conalto potencial de rendimiento así como tolerantes aenfermedades y con aceptable calidad para molienda.
Plantación de soya establecida por el Programa deDiversificación para el desarrollo de este cultivo.
La FHIA ha concentrado esfuerzos en la identificaciónde nuevas variedades de arroz resistentes a plagas yenfermedades.
Las limitaciones no sólo se daban en cuanto a materialgenético sino que además existía un deficiente manejoagronómico en aspectos tales como control de plagas,enfermedades y malezas, densidades de siembra y ferti-lización, por lo que nuevos prospectos tecnológicos sonurgentemente requeridos. En 1998 la FHIA comenzó porevaluar 35 variedades comerciales de arroz para riego ysecano en diversas localidades de los departamentos deCortés, Yoro, Comayagua y Colón, habiendo escogidotres variedades (ICTA Pazos, CR-2588 e INTA Nº.-1) porsu porte bajo, vigor, macollamiento, resistencia aPiricularia (Pyricularia oryzae) y al acame, así como porsu abundancia de grano pilado y por sus aceptables cua-lidades alimenticias y de molienda. A inicios de 1999 unavariedad más ––CT-9145-2P–– había sido incluida enesta selección por sus rangos de rendimiento y susexcelentes calidades agronómicas.
En años recientes la FHIA incorporó dentro delPrograma de Semillas las actividades de generación ytransferencia de tecnología del cultivo de arroz, y entresus resultados recientes más importantes se destaca laliberación de las variedades FHIA-51 y FHIA/DICTA-52.
Generación de Tecnología para el Mejoramiento yCompetitividad del Cultivo de Arroz en el Aguán.
Actualmente la región del Bajo Aguán es una de losterritorios donde el cultivo de arroz tiene condicionesadecuadas para su desarrollo, ya que dispone de sue-los francoarcillosos y la precipitación anual oscila entre1500 a 2000 mm, situación que permite la posibilidad devolver a incrementar la producción utilizando metodolo-gía adecuada para ese objetivo.
Basado en los problemas y potencialidades de laregión de Bajo Aguán, FHIA elaboró una propuesta deproyecto ante PROMOSTA, para impulsar la generacióny transferencia de tecnología en el cultivo de arroz. Lapropuesta pretendía continuar las actividades que harealizado la FHIA en los últimos años para identificarvariedades nuevas en el cultivo y promover un mejormanejo agronómico que permita a los productores sercompetitivos en ese campo.
El diagnóstico científico indica que sólo aproximada-mente un 15% de productores utiliza semilla de buenacalidad; el resto siembra semilla de mala calidad y defuentes desconocidas, lo que generalmente se traduceen bajos rendimientos y en pérdidas económicas. En ellustro pasado el área de cultivo de arroz se incrementóen un 30%, sobre todo en la región del Bajo Aguán, con-siderando que durante 2001 se sembraron 3193 hectá-reas y en el 2002 se sembraron 4561 hectáreas, si bienlos productores de esa zona, en su mayoría, descono-cen cual variedad de arroz conviene sembrar y, estandoen época de siembra, aceptan cualquier material a sudisposición o que se les recomiende.
En varios países latinoamericanos y del Caribe exis-ten variedades comerciales de arroz de mejor calidad yrendimiento que las sembradas localmente, las que sonbuena alternativa para el productor nacional. ElPrograma de Semillas de FHIA cuenta con materialespromisorios introducidos desde el Instituto Internacionalde Investigación en Arroz –IRRI–, Filipinas, del CentroInternacional de Agricultura Tropical –CIAT–, Colombia,y de los programas nacionales de investigación en elárea de Centroamérica y el Caribe.
Dos problemas más se agregan a las metas del pro-yecto: malezas y químicos. Las malezas son el principalproblema agronómico que Honduras tiene en la produc-ción de arroz bajo el sistema de secano favorecido (tem-poral). En términos generales, cuando se ejecutan prác-ticas apropiadas de control se considera que el montode la pérdida de arroz por competencia con malezaspuede oscilar entre 0 y 10%, mientras que cuando no seefectúa ninguna práctica la pérdida es entre 50 y 100%.Debido a lo anterior, la identificación de prácticas y pro-ductos apropiados para el control de malezas es suma-mente importante y es factor determinante en la calidadfinal del grano y en la rentabilidad del cultivo.
El control de malezas en arroz es indispensable en laregión del Bajo Aguan, considerando la agresividad delas mismas, la fertilidad de los suelos y el ambiente detrópico húmedo en que se desarrollan. Por lo tanto, laalternativa más viable es el control químico.Actualmente las empresas de agroquímicos disponende gran variedad de productos para esta actividad,muchos de los cuales son amigables al ambiente y notan tóxicos al ser humano. No obstante, la mayoría deproductores desconoce cuáles son apropiados y cuán-do y cómo deben utilizarse. Las malezas de mayor pre-dominio son las gramíneas, sobresaliendo Rottboelliacochinchinensis (caminadora) y, en otras localidades,Echinocloa colonun (arrocillo), ambas altamente noci-vas para el cultivo.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
3 9
Día de Campo con productores y técnicos para mostrarla validación de variedades de arroz en la zona delValle del Aguán, Colón.
En 1989 el Dr. Eduardo Alvarez Luna, reconocida auto-ridad en investigación agrícola aplicada, y quien fuera con-tratado por la firma Development Associates, Inc., pararealizar una evaluación de progreso solicitada por FHIA,redactó en su informe final, entre otros aspectos: “La FHIAocupa ya un lugar reconocido en Honduras y en la regióncentroamericana como un sitio de excelencia con flexibili-dad operativa, con personal calificado y con liderazgoentusiasta y dedicado”.
Tan elevado reconocimiento no había sido alcanzado,sin embargo, en forma gratuita. Como ha sido relatado enpáginas anteriores, el panorama de desarrollo de produc-tos agrícolas de exportación, y el fomento a la adopción deformas tecnológicas que acentuaran la calidad, la eficien-cia y la productividad, así como la adopción generalizadade cultivos hasta entonces poco conocidos, significaron
una ardua tarea de motivación entre los agricultores einversionistas, una en la que los técnicos de la Fundacióndebieron probar el respaldo científico que los avalaba y lacertitud de sus propuestas y proyecciones. Pues no se tra-taba sólo de incitar a una aventura compartida sino decimentar sobre bases originales un prospecto completa-mente nuevo que modificara sustancialmente la relaciónestadística de importaciones y exportaciones en que elpaís venía siendo deficitario. La respuesta a lo largo dequince años de operación demostró con propiedad la inte-ligencia con que aquella perspectiva fue planteada.
Si hay un campo en que la FHIA ha adquirido un liderazgoabsolutamente indiscutible ––además de la investigacióngenética en banano y plátano–– es en la propuesta sus-tentada de nuevos cultivos y productos aptos para siembray exportación. Nunca organización alguna en Honduras
Bajo el sistema de producción de secano favorecido,en el cultivo de arroz hay pérdidas anuales de aproxima-damente un 20 a 25% por no utilizar las prácticas demanejo en forma adecuada y eficiente, por lo cual el esta-blecimiento de lotes demostrativos fue muy importantepara realizar actividades de transferencia de tecnología.
Beneficiarios del ProyectoEl proyecto identificó como beneficiarios directos a
unos 100 productores de arroz de la región del BajoAguán. Con el uso de variedades mejoradas, mejor con-trol de malezas con herbicidas y fertilización adecuada,ellos deben mejorar sus rendimientos y calidad de pro-ducto, competir con el arroz importado y aumentaringresos. Los beneficiaros indirectos del proyecto sonlos productores no registrados y que por cualquiermedio están ejecutando alguna práctica de manejo delcultivo transferido. Además de engrosar la fuente de tra-bajo para otras familias de la zona, desde Septiembrehasta Febrero, por las actividades realizadas desde lasiembra hasta la cosecha del cultivo, en el aspectosocial el arroz es el cultivo que más empleo generadurante esa parte del año.
Los productores dispondrán ahora de variedadescomerciales de arroz con mayor rendimiento, mejorcalidad molinera y resistencia a enfermedades que lasvariedades normalmente asequibles en la región. Seadiestra a los arroceros en un programa de manejointegrado de cultivo (MIC), el cual emplea prácticasculturales modernas (preparación de tierra, fertiliza-ción adecuada, control de plagas, enfermedades ymalezas) basado en un programa de manejo integradode plagas (MIP), así como en cosecha y secado opor-tuno y adecuado.
El proyecto evaluó variedades comerciales de arrozen dos localidades de la región, dentro de las cuales seincluyó FHIA-51 y FHIA/DICTA-52 liberadas por la orga-nización, y variedades locales utilizadas por los produc-tores (testigos), con el propósito de identificar y validar acorto y mediano plazo materiales sobresalientes en ren-dimiento y calidad molinera.
Los ensayos de evaluación de variedades de este culti-vo fueron ubicados en las zonas arroceras de DosBocas, Tumbador y Bonito Oriental, en donde está con-centrada la mayor parte del área que se siembra a nivelnacional.
En el curso del proyecto se está validando entre cincoa siete herbicidas sistémicos y de contacto, y combina-ciones de estos para control químico de malezas en cul-tivo del arroz, con aplicación en preemergente y pos-emergente al cultivo. Con la aplicación de un programaintegrado de control de malezas los productores tendránuna alternativa tecnológica que puede aumentar su pro-ducción en un 10% en su cultivo.
Cada área de cada lote demostrativo es de 2000 a3500 m2, en donde se evalúa el aspecto varietal, densi-dad de población y control de malezas. En los primeroslotes demostrativos se aplica un régimen de fertilizaciónbasado en mapeo de campo, análisis de suelo y análi-sis foliar y uso de micronutrimentos, según programa defertilización basado en diagnóstico del LaboratorioQuímico Agrícola de la FHIA.
Actualmente, en un esfuerzo conjunto con DICTA, lasinvestigaciones en el cultivo de arroz continúan en elValle del Aguán y se han extendido a zonas arroceras deYoro y el Valle de Sula en Cortés.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
4 0
PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN
había conceptualizado tan profundamente los prospectos,potencialidades y factibilidades del desarrollo agrícola deexportación como el cuadro general de nuevos productosque FHIA, prácticamente desde sus inicios en 1984, iden-tificó para beneficio a largo plazo de los productores nacio-nales. Aquella lista innovadora de 125 cultivos con poten-cial de mercado en el exterior, elaborada en los comienzosde la institución y que fue paulatinamente perfilada y per-feccionada, sigue siendo hoy un vasto inventario o reser-vorio de proyectos dignos de la mejor atención. Desdeentonces la FHIA dedicó sus recursos científicos a promo-ver entre los agricultores el interés por estos cultivos.
Ya en 1986 se hablaba de mango, palmito, pimientanegra, lichi y frijol soya. Luego se le conjuntaron otrosmenos usuales, tales como orquídeas, pepino, arvejachina, chayote, melón, papaya, jengibre, cardamomo,aguacate, jengibre rojo, anonas, achiote, jícama y piña,para luego sumársele marañón, coco, cacahuate (maní),ajonjolí y frijol mungo, café, curcuma, ñame, frijol rienda ycaupí, nueces, corozo y macadamia, todos ellos avaladospor estudios sobre condiciones agroambientales favora-bles en el territorio nacional. En un nivel ––para entoncescasi exótico–– aparecían además rambután, fresas, mora,frambuesa y plantas ornamentales.
EL MANGOLa investigación emprendida por el Programa de
Diversificación arrancó desde la perspectiva del deliciosomango Haden como producto exportable durante la favo-rable “ventana de invierno” del mercado estadounidense yeuropeo, un polo de compra hacia el cual FHIA ha estadopermanentemente orientada.
El Líder del Programa ––un acucioso científico filipinollamado Pánfilo Tabora–– planteó desde temprano la hipó-tesis de que los mangos de la zona seca del hermosovalle de Comayagua no tenían por qué producir sólo unavez, o cuando la naturaleza lo dispusiera, ya que a esta sele podía condicionar para ofrecer cosechas en tiempostradicionalmente no programados, como ya se había prac-ticado desde los años de 1970 en Filipinas. Así que, conexperiencia y amplia base técnica, realizó un cuidadosoinventario de ese frutal (huertos familiares, plantacionescomerciales) existentes en la zona ––18 000 árboles, sufi-cientes como masa crítica experimental–– y se dispuso apracticar en ellos un ensayo de floración temprana (asper-siones de nitrato de potasio y nitrato de amonio), anticipa-da al ciclo normal, de forma que cuando en EUA y Europano hubiera oferta de mango, los provocados a inducciónpor la FHIA estuvieran arribando ––con precios de épocaalta–– a los puertos de desembarque de exportación.
El experimento no dejaba de ofrecer sus particularesretos. Había que implementar primero lo que se denomi-naba entonces “actividades protocomerciales”, esto es,estudios sobre control de antracnosis, moscas de la fruta
y otras plagas, sistemas de poscosecha y definición deinterés de los mercados europeos y de EUA como com-pradores potenciales.
Muchos problemas debían ser previamente resueltos(manejo, costos, empaques, seguros, fletes) antes desellar el primer furgón de mango rumbo al exterior, y paraconducir la experiencia fue establecido un acuerdo conla empresa Frutas Tropicales S. A., a fin de dirigir elenvío del producto comercial hacia Alemania y Francia.Se observó que la variedad “Carabao” era la más precozpara reaccionar a la floración inducida, mientras que la“Kent” era la más lenta, y en 1989 se realizó una inicialremisión aérea con aceptación total del público europeoy ciertas ganancias primarias logradas a través de un cir-cuito que incluía a FRUTOSA como agente exportador, aFPX como sujeto financiero para embalaje y transporte,y la vía Honduras-Guatemala como ruta ideal. En 1992la demanda europea de importación de mango ascendíaa 40 000 toneladas métricas anuales, un espacio comer-cial en el que Honduras carecía de experiencias anterio-res y en el que apenas si comenzaba a participar.
En 1991 tres compañías hondureñas exportaron 51 000cajas de diez libras de mango hacia Europa (un incremen-to del 450% sobre el año anterior = 4000 cajas), pero paraentonces la FHIA decidió que, acorde con su mandato ins-titucional, su función primordial había sido bastamentelograda y superada ––motivar al productor y transferirle latecnología necesaria–– y que de entonces en delantedebía ser la empresa privada la que devenía obligada acontinuar tan favorable experiencia en los campos deldesarrollo agronómico y el de exportación. Gracias a latransferencia tecnológica impulsada, hacia 1994 había cre-cido el número de pequeños productores dedicados a esterubro y la cantidad de árboles de mangos Haden, TommyAtkins y Keitt se había incrementado a 175 000.
Un objetivo más de la constitución de FHIA había sidoabundantemente alcanzado.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
4 1
Diversos trabajos de investigación se ha realizado en elcultivo de mango para lograr su producción en diferentesépocas del año.
EL RAMBUTÁNEn 1986 el Programa de Diversificación de FHIA hizo
una caracterización de cultivos no tradicionales con altopotencial para la exportación y que tuvieran aceptaciónen el mercado interno. Entre estos cultivos se identifica-ron los frutales exóticos, dentro de los cuales el rambu-tán se destacó debido principalmente a los siguientesfactores: ha tenido una plena adaptación a las condicio-nes agroclimáticas hondureñas del trópico húmedo;registra buena aceptación en el mercado local y regio-nal; revela un alto potencial para ser exportado a losmercados norteamericano y europeo.
El rambután, siendo originario del archipiélago mala-yo, fue introducido a Honduras alrededor de 1927 por elDr. Wilson Popenoe, científico por excelencia que sem-bró amplitud de árboles en el Jardín Botánico deLancetilla. Este frutal se adaptó rápidamente al medio,comenzando a fructificar a los pocos años, convirtiéndo-se en una sensación entre los trabajadores y emplea-dos del Jardín Botánico. Estas personas empezaron adarlo a conocer entre sus familiares y amistades por loque la demanda por la fruta se incrementó año tras año.Los vecinos del Jardín iniciaron pequeñas plantacionesen los alrededores de Tela, difundiéndose posteriormen-te el cultivo en el litoral Atlántico hondureño.
A finales de la década de los ochenta FHIA asesoró aun grupo de productores y comenzó trabajos de investi-gación en propagación, cosecha y poscosecha. En losprimeros años de la década de los noventa hizo ademáscontactos para la introducción al país de nuevas varie-dades de rambután procedentes de Hawai, las que fue-ron sembradas en el CEDEC en La Masica. Estas varie-dades poseen las características requeridas por el mer-cado de exportación y están en proceso de multiplica-ción y diseminación entre los agricultores de la zona.
En los últimos años, el rambután se ha convertido enun cultivo muy importante para la economía de numero-sas familias del litoral Atlántico hondureño, razón por la
cual la FHIA a través del Programa de Diversificaciónsigue haciendo esfuerzos en investigación y transferen-cia de tecnología en cuanto a propagación vegetativa,manejo agronómico, control de plagas, poscosecha einvestigación de mercados, teniendo como principal retolograr la apertura del mercado norteamericano para elrambután hondureño, alcanzando esa relevante metaen el mes de Junio de 2003.
LA PIMIENTA NEGRAEn 1990 ocurrió un evento inusual en la historia de la
investigación agrícola en Honduras: gracias a la motiva-ción emprendida por FHIA, dieciséis inversionistas jun-taron sus recursos para posibilitar la experimentaciónde pimienta negra en sus fincas particulares, dando asípaso a uno de los primeros proyectos de colaboracióndirecta entre la Fundación y la empresa privada. Casiuna década más tarde, en 1999, el área de producciónde esta especia ––hasta entonces totalmente importa-da–– se había incrementado notablemente y, gracias alatractivo de mejores precios en el comercio nacional einternacional, cerca de 100 hectáreas estaban siendocultivadas por pequeños y medianos productores en losDepartamentos de Atlántida, Colón, Cortés, SantaBárbara y Copán, región que cubriría el 80% de lademanda a nivel nacional si no se importara.
Curiosamente, Honduras fue el primer país centroa-mericano donde se introdujo desde el exterior muestrasde pimienta negra, específicamente en la década de1940 y en el Jardín Botánico “Wilson Popenoe” deLancetilla, cuyas colecciones fueron la fuente de mate-riales de siembra para las tierras bajas y lluviosas deCosta Rica, donde floreció una pequeña y rentableindustria.
La investigación de FHIA comenzó por la recolecciónde las variedades de pimienta negra entonces disponi-bles (Kalluvalli y Balamcotta) y por la importación deotras exóticas al medio (Trioicum, de Filipinas), quefueron propagadas y sembradas en un lote demostrati-vo a inmediaciones de Tela, observándose desde tem-prano su calidad y precocidad de crecimiento. Una vezdistribuidas las plantas entre los participantes en el pro-yecto, el Programa de Diversificación, con el apoyo delCentro de Comunicación, intensificó el adiestramiento ycapacitación de los productores mediante días decampo, seminarios y talleres prácticos in situ, particular-mente en reproducción, manejo agronómico, empleo depostes vivos de madreado (Gliricidia sepium) y moringa(Moringa oleifera), así como combate al hongoPhytophthora palmivora.
Asimismo, el Programa encontró que la producciónpodía ser comercializada en sus tres formas depimienta negra, blanca y verde, para lo cual principió arealizar estudios intensos sobre cualidades de aroma,
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
4 2
El Sr. Andy Cole, un productor exitoso de rambután.
contenido de piperina y tamaño de grano, requisitosimprescindibles para obtener un artículo comercial debuena calidad y competitivo con los grandes exportado-res de nivel mundial, Brasil y Malasia.
A fines de 1998 la valiosa y única experiencia de FHIAen esta área se extendía al análisis de otros importan-tes factores relacionados con la industrialización, talescomo poscosecha, procesamiento de agroindustria ymonitoreo de precios internacionales, a fin de prestar,con tal información, asesoría científica y sólidamenterespaldada al productor.
EL JENGIBREAunque el interés de la FHIA por el jengibre se
remonta desde sus primeros años, no fue sino hastala creación del Centro de Información y MercadeoAgrícola –CIMA–, en la década de los años 90, cuan-do vigorizó sus investigaciones en torno a la potencia-lidad de este cultivo.
El Programa de Diversificación, apoyado por CIMA, pro-cedió en 1995 a realizar una cuidadosa selección deaquellas variedades no tradicionales que, contando conla apertura de un estable mercado internacional y concondiciones agroecológicas locales, fueran objeto promi-sorio de pronta implementación en Honduras. En general,se clasificaron con categoría de prioritarios seis rubrosespecíficos y potenciales de exportación, en este orden:jengibre, cebolla dulce, plátano FHIA-21, espárrago,ocra y arveja china, y se analizó para ellos todas lasvariables tecnológicas, entre tales: áreas posibles deproducción, manejo por pequeños productores, deman-da amplia y atractiva, previsión de efectos secundariosambientales (contaminación, deforestación, otros),generación de empleo local y rentabilidad. Estos seiscultivos se convirtieron, así, en sujetos de la atencióndedicada de la promoción y servicios que estaba comi-sionado a proveer el CIMA.
Una de las iniciales actividades llevadas a cabo por elCIMA y el Programa de Diversificación en torno a jengibrefue la participación de pequeños y medianos productoresnacionales en BIOFAIR, la feria de productos orgánicamen-te tratados desarrollada en Costa Rica, donde el jengibrehondureño ––además de banano, mango y piña, tanto fres-cos como deshidratados, cebollín, pimienta negra ycurcuma–– hizo su primera exposición, con buen suceso.
La investigación a fondo emprendida por el Programade Diversificación mostró que los mejores espacios terri-toriales para jengibre se encontraban en ecosistemas deYojoa ––conjunción de los Departamentos deComayagua y Santa Bárbara––, San José y Combas(Yoro) y Lepaera (Lempira), donde el estudio identificólas mejores condiciones para el cultivo, particularmenteYojoa. Asimismo se fijó una norma aceptada de exigen-cia, consistente en grados de calidad (Extra Large, Largey Medium), observándose que “XL” y “L” generabanmayor preferencia y precio superior entre los comprado-res y consumidores mundiales. En 1996 cada una deestas tres zonas se hallaba generando un promedio denovecientas cajas anuales de jengibre por hectárea paraexportación. En comparación con escasos años atrás,cuando el jengibre era prácticamente desconocido en elentorno agrícola del país, la superación tecnológica eraextraordinaria y sensible.
Un aspecto interesante del impacto de FHIA en latransferencia tecnológica en torno a jengibre, lo marcael hecho de que muchos de los pequeños productoresde Honduras cultivan generalmente en laderas, a causade ciertas particularidades socioeconómicas relaciona-das con la tenencia de la tierra. Ello exige conocimientocientífico de las necesidades nutricionales de suelos tro-picales pobres en materia orgánica y bases cambiables,un dominio técnico usualmente ausente de la percep-ción de productores lindantes con el margen de subsis-tencia vital. De allí que uno de los frentes de ataquetempranamente emprendido por el Programa deDiversificación, con el apoyo de otras unidades de aná-lisis de la FHIA, haya sido realizar investigación en torno
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
4 3
El cultivo de la pimienta negra es una alternativa dediversificación para los productores.
El programa de Diversificación de la FHIA ha generadotecnología para la producción adecuada del jengibre.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
4 4
a la capacidad de fertilidad de esos suelos y de susrequerimientos, habiéndose encontrado demanda dealtas dosis de aplicación de nutrimentos tales comonitrógeno, fósforo y potasio, así como boro y calcio, yaque la materia orgánica y el pH presentes en estasáreas son generalmente muy bajos.
En 1996 y 1997 los precios de jengibre descendieronen el mercado mundial, si bien en 1998 se recuperaron,teniendo esto consecuencias en la motivación de losproductores. Pero a fin de proveer un producto acordecon las exigencias universalmente estandarizadas, laFHIA emprendió entonces nuevas investigacionessobre formación, tamaño y apariencia (elongación, gro-sor) de los rizomas, desarrollando con ello tecnologíasavanzadas que ofrecieran respuestas sobre los diver-sos grados de fertilización del jengibre, costos de pro-ducción, calidad final y similitud con el jengibre hawaia-no ––líder mundial––, campos en los que FHIA labora-ba intensamente a la conclusión del milenio.
OTROS CULTIVOS NO TRADICIONALESAl aproximarse la celebración de sus 15 años de vida
la FHIA se encontraba inmersa en diversos proyectosde promoción y desarrollo tecnológico para productosagrícolas de exportación no tradicionales y ––con baseen resultados concretos–– había logrado despertar unvivo interés entre agricultores de pequeña y medianaescalas de producción, así como en inversionistas delcampo y la agroindustria urbana y rural, por incursionaren experiencias semejantes.
En 1998 el componente metodológico de capacitacióny transferencia ––uno de los pilares del esquema FHIA––había adiestrado a grupos significativos de campesinoshasta entonces alejados de otros cultivos que no fueranlos granos básicos y, en colaboración con el CIMA, habíaidentificado áreas aptas y personas motivadas para expe-rimentar con raíces y tubérculos tales como malangaeddoe, malanga coco, yautía blanca y lila, así comoñame blanco. Mora, frambuesa y frutales exóticos pasa-ron también a formar parte del quehacer cotidiano de laFHIA, incluyendo cuatro variedades de rambután introdu-cidas desde Australia y Hawai y multiplicadas y propaga-das desde el Centro Experimental y Demostrativo deCacao –CEDEC– en La Masica, particularmente con des-tino a enriquecer la colección local orientada hacia laventa en los Estados Unidos.
El fortalecimiento de los proyectos de diversificaciónde la FHIA se dio a partir de 1988, cuando se amplió lacobertura hacia mayor número de productos y secomenzó a monitorear piña, lichi, frambuesa, maracuyáy guanábana (frutales); cultivos industriales como coco,palma africana y achiote; hortalizas (espárrago, cebolla,melón, maíz dulce), ornamentales (orquídeas, helico-nias, anturios) y granos y oleaginosas (mungo). En 1992
el hasta entonces Proyecto Hortícola fue elevado a lacategoría de Programa y se realizó una convenienteredistribución de objetivos y cultivos-meta. En 1993 con-cluyeron los ensayos sobre virosis en cítricos (naranja,toronja y limón) y se creó un Banco de Germoplasmapara abastecer a los productores con patrones resisten-tes o tolerantes al patógeno de Tristeza, mientras que elProyecto de Ornamentales finalizó la clasificación deplantas con vistas a una futura entrega de materialvegetativo de heliconias y alpinias a los interesados.
Es importante reseñar que la producción de cítricosascendió en Honduras de 4000 a 18 000 hectáreasentre 1988 y 1994, en tanto que la de chile tabasco,también impulsado por la FHIA dada su alta generaciónde empleo y amplia demanda, arribaba en este últimoaño a las mil manzanas de siembra.
La experiencia en malanga (variedades de Colocasiaesculenta), mora, frambuesa y maracuyá es un típicoejemplo de la acción de FHIA en el campo de la promo-ción de cultivos de exportación. Hasta 1996 la malangatenía en Estados Unidos a su principal mercado de con-sumo (22 000 t = US. 13.5 millones; 1994), siendo susprincipales suplidores República Dominicana y CostaRica (85% del total).
Con estos datos el Centro de Información y MercadeoAgrícola y el Programa de Diversificación emprendieronuna investigación a nivel nacional que llevó a la instala-ción de lotes demostrativos y a la capacitación de inver-sionistas potenciales en Atlántida, Cortés y SantaBárbara. Similarmente se detectó que Honduras poseezonas elevadas con condiciones agroecológicas paramora y frambuesa, siempre que se utilice para ello varie-dades adaptadas. Ambas frutas son sumamente aprecia-das por la gastronomía mundial y sus precios se incre-mentan durante cierta época del año (Octubre-Abril),cuando sus compradores externos ––Estados Unidos,
La malanga (Colocasia esculenta) para el mercadointernacional.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
4 5
mayormente–– no pueden producirla, por lo que la FHIAimpulsa su cultivo.
En cuanto a maracuyá, el CIMA demostró en 1996 que laindustria centroamericana de jugo, así como los consumi-dores de la fruta fresca, estarían en capacidad de absorberla cosecha generada en el país. El área de siembra regis-trada en ese mismo año indicaba contarse con sólo 50manzanas de maracuyá en el Departamento de Olancho;las necesidades de la demanda estaban cifradas en por lomenos 500 manzanas.
Al iniciarse el tercer milenioEl Programa de Diversificación, creado desde la funda-
ción misma de FHIA en 1984 y orientado para identificarcultivos con mayores probabilidades de inversión, asícomo para generar paquetes de tecnología adaptable alos modelos de desarrollo necesitados por los inversio-nistas, tras quince años de operación y de resultadospositivos en cuanto a conocimientos resultantes de lasinvestigaciones efectuadas, desde las postrimerías delsiglo XX se orientó con mayor énfasis a su tercer objeti-vo estructural, esto es, “transferir tecnología a inversio-nistas y ejecutores tan pronto como sea posible”.
Como ya se relató, los arranques del Programa deDiversificación estuvieron determinados por un particularinterés en soya, si bien prontamente se expandió haciaotros rubros no menos llamativos, tales como mango,pimienta negra, palmito, piña, jengibre, especias, curcu-ma, ñame, plantas ornamentales, frijol mungo, caupí yde rienda, así como cacahuate. Todavía más, indagó conintensidad las posibilidades de generar o adaptar tecno-logías favorables a la explotación de productos aúnmenos tradicionales, ejemplo de flores ornamentales,nueces, corozo e incluso una requerida diversificaciónpara los cultivos de caña de azúcar. Durante quince añoslos técnicos del Programa mantuvieron una mentalidadintelectualmente abierta a la exploración, recopilando ala vez información emanada de los mercados internacio-nales y nacionales a fin de orientar al inversionista y alproductor en torno a sectores agronómicos no usuales yde potenciales desarrollo y rentabilidad en Honduras. Lacantidad de ensayos, experimentos, adaptaciones y debúsqueda científica es cuantiosa y forma parte de lavaliosísima reserva genética y de conocimientos que laFHIA transfiere hoy a sus usuarios.
Acorde con las orientaciones sociales de fines del sigloXX y de inicios del XXI ––que demandan no sólo elabora-ciones técnicas sino además su puesta en práctica a fin demejorar el nivel de vida y el bienestar de millones de per-sonas en Honduras y por ende en el mundo–– los análisisdel Programa de Diversificación ratificaron que los produc-tos tradicionales que hasta entonces habían venidosiendo cultivados con prioridad no lograban la masa crí-tica suficiente para generar divisas al país o para elevar
el producto interno bruto, dándose más bien una situaciónde crecimiento lento o de estabilidad inértica en el mejorde los casos o, en los peores, un retroceso y por tanto unagravamiento de los estándares de pobreza.
A partir del derrumbe de los precios del café ––principalrubro hondureño de exportación–– cuando las ventas enel exterior se redujeron de US$. 345 millones (cosecha1999-2000) a 170 millones (cosecha 2000-2001), unaamplia gama de productores amparados por el InstitutoHondureño del Café –IHCAFE– recurrieron a FHIA paraencontrar salida a su crisis en la agricultura, por lo que elPrograma se inclinó sustantivamente hacia la caracteriza-ción socioeconómica y biofísica de las zonas cafetaleras, afin de establecer en ellas lotes demostrativos de los cultivosno tradicionales que promociona la FHIA y que pudieranconstituirse como alternativas de diversificación, según lascaracterísticas propias de esas zonas.
Esta labor se propuso asentar las bases para radiogra-fiar un cuadro de referencia que sirviera como punto departida e impulsar la diversificación en varias áreas cafe-taleras habitadas por 108 000 productores, si bien no des-conocía los obstáculos básicos que debía enfrentar. Unode ellos, técnico y muy significativo, sería la poca disponi-bilidad, en cantidad y calidad, de materiales de propaga-ción para los cultivos promovidos, lo que sin duda retrasa-ría el inicio de los proyectos. El otro factor limitante, decarácter sociológico, residiría en el bajo nivel de concien-cia organizativa de los agricultores, resistentes a agrupar-se y asociarse para defender sus intereses, fortalecer losprocesos de gerencia empresarial y posicionarse comoactores en los diferentes esquemas de mercado. Contodo, y sin descuidar sus funciones previamente diseña-das, el equipo profesional del Programa se propuso mejo-rar esas situaciones, siempre dentro de la definición de sumandato y de los límites de su capacidad de intervención.
Historial de progresoEn 1999 el Programa de Diversificación dio seguimien-
to a diversos proyectos de investigación, capacitación ytransferencia de tecnología en cultivos no tradicionales,tanto para exportación como para consumo local, aspec-to este último que significó, desde ese momento, unainteligente y solicitada ampliación de las metas inicialesdel Programa, orientadas en ese entonces y en generalhacia mercados externos.
Y así, en colaboración con otros departamentos técni-cos de FHIA, el Programa brindó asistencia directa a pro-ductores de raíces y tubérculos, de pimienta negra y fru-tales exóticos. En el primer caso ––pimienta negra–– uncomponente favorable para los proyectos fue el ascensode precios de compra en los mercados nacional e inter-nacional, lo que la convierte en una alternativa viable paradiversificar el sector agrícola del país. Para el año 2000 elárea de producción estaba aumentando y se calculaba
que en tres años se llegaría a las 200 hectáreas de siem-bra. De allí que el Programa acelerara la realización decursos, días de campo y visita a zonas de cultivo, deforma que inversionistas y agricultores contaran con infor-mación validada en torno a producción, poscosecha ycomercialización de pimienta negra.
Con tal fin de construyó un vivero en el Centro deExperimentación y Demostrativo en Cacao –CEDEC– en LaMasica, Atlántida, a fin de generar insumos genéticos deaprobada calidad para su venta a los agricultores motivados,ya que ocurría escasez de los mismos. Igualmente se conti-nuó preservando la colección de clones y variedades depimienta negra perteneciente al Programa, localizada en unaplantación de La Ceiba, Atlántida, donde se evaluó varieda-des provenientes de Brasil y de varias fincas hondureñas quehabían demostrado buen rendimiento y calidad de grano.
Simultáneamente, y con la colaboración del Centro deInformación y Mercadeo Agrícola –CIMA– de FHIA, variosproductores recibieron en el año 2000 asistencia tecnoló-gica para la siembra de 21.5 manzanas (15.5 ha) dediversas clases de raíces y tubérculos, entre ellos malan-ga eddoe y coco, yautía blanca y lila, y se importó semillade ñame blanco desde Costa Rica, ñame amarillo deJamaica y malanga poi de Haití, para su propagación,multiplicación y posterior distribución a los agricultores.Otros de ellos participaron de la colaboración de FHIA enperspectivas para explotación de frutales de altura y fruta-les localmente considerados exóticos.
El cultivo de raíces y tubérculos forma parte importantede la dieta alimenticia en muchas áreas de los trópicos ysubtrópicos. En general se dan cinco tipos importantes––conforme términos económicos–– para consumo en lospaíses en desarrollo: yuca (Manihot esculenta), camote(Ipomoea batatas), ñames (Dioscorea spp.), malanga(Colocasia esculenta) y yautía (Xanthosoma sagittifolium).Todos los cultivos de raíces y tubérculos producen y alma-cenan almidón, el que contribuye considerablemente alcontenido calórico en la dieta de la gente que habita lostrópicos. Al jengibre (Zingiber officinale) se le incluye en elgrupo de raíces y tubérculos, si bien su principal uso es encuanto condimento.
Además de constituirse en fuente oportuna de alimen-tación en países tropicales, estos productos manifiestantambién una demanda constante por parte de ciertos yya extensos mercados étnicos arraigados en regionescomo Estados Unidos de América y Europa, dondeinmigrantes de origen asiático, africano y latinoamerica-no consienten en pagar precios significativos paraadquirirlos y elaborar su culinaria tradicional. El factor“nostalgia” ––todavía no suficientemente considerado alestudiar las expectativas de marketing de exportación––desempeña acá un papel fundamental pues en las últi-mas dos décadas la demanda de tales productos se ha
incrementado voluminosamente tanto en los llamadosnichos “étnicos” como en los tradicionales.
En 1999 EUA importó 82 906 toneladas (US$. 136.6millones, valor bruto) de raíces y tubérculos (mayormentejengibre, yuca, camote, ñame, malanga, yautía fresca,congelada y seca) desde países como China, Brasil, CostaRica y República Dominicana, así como de otras plantacio-nes caribeñas, aunque en menor cuantía. Algunos de ellosrealizan su exportación en estado fresco y otros en conge-lación, por lo que al visualizar las perspectivas paraHonduras debe tomarse bajo cuidadoso análisis la exi-gencia particular de cada mercado.
Las raíces y tubérculos muestran ciertas ventajas parasu producción y promoción, propicias para agricultorescon limitados recursos, entre ellas:
* Bajo costo de labor agronómica si se compara con otros cultivos de similar propósito.
* Mercados relativamente estables.* Su condición perecedera es reducida y controlable.* Los manejos agronómicos y de poscosecha no son
muy intensivos.
Raíces y TubérculosEn el curso del año 2000 el Programa contribuyó con
13 agricultores a la siembra de veinte hectáreas demalanga eddoe, malanga coco y yautía (blanca y lila) enlos Departamentos de Cortés, Atlántida, Yoro,Comayagua y Lempira. Tras cosecha se exportó 2565cajas (50 libras c. u.) a EUA y Europa, pero además seprocesó otras 30 000 libras de malanga coco (bolsas con200 g de tajaditas) para los mercados local y salvadore-ño, generando una interesante multiplicación de benefi-cios para el productor.
Dado que en Hawai el puré “Poi taro” (con Colocasiaesculenta, var. Legua Maoli) es comida tradicional muyestimada y poco frecuente en los exteriores del archipié-lago, y dado que las compañías procesadoras no danabasto a la demanda de su materia base, la empresaThe Poi Company contactó a FHIA para que procurarasuplirle la sustancia prima para su elaboración. Fue asícomo en 1999 el Programa introdujo en Honduras diver-sos hijuelos y cormelos de malanga poi con el propósitode evaluar su potencial y lograr su adaptación con vistasa una futura comercialización y exportación. En el 2000se remitió la primera muestra congelada a The PoiCompany, de Hawai, con resultados muy positivos.
A fin de socializar esta información adquirida, en el mismoaño se programó y realizó una serie de días de campo enque participaron 90 productores, técnicos e inversionistasinteresados en los cultivos de raíces y tubérculos.
Por conveniencias de reestructuración, en 2003 elproyecto de Raíces y Tubérculos desapareció del
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
4 6
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
4 7
Programa de Diversificación pero se incorporó a este elvivero de frutales del CEDEPRR y el huerto de cocomalasino resistente al amarillamiento letal del cocotero.
JengibreEl jengibre fresco registró precios atractivos en el
transcurso de 1999-2000, lo que permitió capitalizarsignificativas ganancias a los productores nacionalesinvolucrados en el cultivo. El perímetro actual de mayorconcentración productiva de jengibre es el de Combas,Municipio de Victoria, Yoro, que genera un promedio de1200 cajas de 30 libras por hectárea por estación. Sucaracterización de buena calidad y óptimo rendimientoobedece a las excelentes condiciones edafoclimáticasde la zona, adicional a la especialización técnica que seva dando entre sus productores. En el año 2000 estosexportaron veinte contenedores (270 toneladas) de jen-gibre al exterior, con un valor promedio de US$. 250000, algo inusitado en la zona. El área cultivada fuesolamente de 13 hectáreas convencionales.
Con el fin de apoyar tal desarrollo el Programa contribu-yó a importar cinco mil libras de jengibre hawaiano, quese procedió a sembrar en tres localidades para serempleado como semilla en la temporada 2000-2001, ellocon la meta de obtener material sano, libre de enferme-dades, y para proveer a los interesados con una variedadque, se conoce, el mercado consumidor prefiere.
Al cabo de esta experiencia el Programa deDiversificación pudo concluir satisfactoriamente:
* Que el Municipio de Combas (Victoria, Yoro) es elárea nacional con mayor potencial para produccióndel cultivo.
* Que los mercados norteamericano y europeo pue-den absorber su producción sobradamente.
* Que el material genético importado (cinco mil librasde jengibre hawaiano) para obtención de semilladio un impulso prioritario al proyecto.
* Que se logró crear un ambiente positivo de comu-nicación entre FHIA y los productores, lo que pro-mete ideales relaciones de asistencia y transferen-cia tecnológica.
Adicionalmente se obtuvo, a través del Sr. FranciscoStargardter, material vegetativo de camote (Ipomoeabatatas, var. Bush Bok) de Sudáfrica, el que por supulpa crema y máximo interés en Europa abre posibili-dades amplias para que Combas se sume a un nuevociclo de diversificación en cultivos y, por tanto, de ingre-so y de bienestar social que sin duda beneficiará a unfuerte grupo de agricultores hasta entonces volcadosexclusivamente a productos tradicionales.
Pimienta NegraHacia el año 2000 existían en Honduras 25 producto-
res de pimienta negra (70 ha), que diseminaban subeneficio laboral y social sobre unas 500 familias. Laszonas preferenciales de cultivo eran Tela, Yojoa, LaCeiba, Santa Bárbara, El Merendón y Copán, es decirlas vertientes del litoral caribeño y noroccidental deHonduras. Comparado con años previos ello represen-ta un alto incremento porcentual ya que la pimientanegra carecía de ubicación alguna en el mapa de inte-reses tradicionales.
Actualmente, en cambio se considera al productocomo uno de los que provee mayor ingreso cuantitati-vo al inversionista local, grande o menor. Es relevantereconocer que la demanda nacional supera con muchoa la oferta y que, por ende, los precios locales sonsuperiores a los internacionales, si bien Vietnam seestá convirtiendo desde ya en super-exportador decuidado, junto a los tradicionales (India, Indonesia,Brasil y Malasia).
La FHIA ha brindado un fuerte apoyo a los productoresde pimienta negra para la promoción de este cultivo.
Productores en día de campo para conocer losavances obtenidos en el cultivo de la malanga.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
4 8
Aun así las expectativas indican que en los subsi-guientes años la industria de pimienta negra dará ocu-pación en Honduras a unos nuevos mil empleados, delos cuales 50% corresponderá a mujeres en oficios deproducción, procesamiento y comercialización. Sinvanas modestias, y a pesar de la lentitud del proceso,que se desearía más acelerado, FHIA va logrando pau-latinamente en este rubro sus más altos propósitos.
El Programa no descansa en su afán de motivación ydivulgación: en ese año (2000) se impartió un curso aproductores, técnicos e inversionistas (30 personas),que ya rinde óptimo fruto. Asimismo prosiguió la propa-gación de plantas en vivero en el Centro Experimental yDemostrativo de Cacao –CEDEC– (La Masica) a finsatisfacer la intensa demanda manifestada por los pro-ductores potenciales y reales, y dio mantenimiento a lacolección de clones y variedades procedentes de Brasil,República Dominicana y selecciones autóctonas, parti-cularmente esquejes de variedad Guajarina (Brasil),para distribución pronta. La pimienta negra se proyectaprometedoramente en el espectro agrícola deHonduras.
Frutales tropicales “exóticos”Como se indicó previamente, FHIA posee una valiosa
colección de rambután, lichi, carambola y longan en elCEDEC, cuyos materiales, de Australia y Hawai, fueronintroducidos desde la década del noventa por elProyecto PROEXAG de Guatemala. Además de elloensaya cultivos de papaya (variedades brasileñas tipoSolo, Khapojo de Hawai y Maradol de Cuba) en el Vallede Comayagua, donde se les incluyó como rubro atrac-tivo dentro del Proyecto de Frutales Exóticos de FHIA.Comayagua es el sitio de mayor producción de estafruta en el país y en el Centro Experimental yDemostrativo de Hortalizas –CEDEH– se sembró unaparcela de cada variedad para experimentación.
El Programa registró que en el año 2001 existían en ellitoral Atlántico de Honduras unas 500 hectáreas derambután establecidas con plantas propagadas sexual-mente (por semilla y no vegetativamenmte o por injerto),lo que explica su gran variabilidad en cuanto a calidadde pulpa, tamaño y color de fruto. En ese período la pro-ducción alcanzó alrededor de 50 millones de frutas, loque representó, en valor promedio de venta (enHonduras, Guatemala y El Salvador) de diez a 12.5millones de Lempiras (US$. 992 000 al Lps. 12.60 xUS$ 1.00), un ingreso bruto nada despreciable para eco-nomías agrícolas que usualmente han vivido al límite de lasubsistencia, y de allí que desde esa época el Programahaya intensificado sus actividades de capacitación, al gradode haber formado ya, entre otros, a una decena de injerta-dores de parche, adicional a cursos y asesorías diversas.
Desde el año 2000 existe en Honduras, apoyada porFHIA la Asociación Hondureña de Productores yExportadores de Rambután -AHPERAMBUTAN-, de la quealgunos miembros fundaron sus propios bancos de germo-plasma. Con ellos se han cumplido múltiples actividades decapacitación y transferencia de tecnología que comprendenlos componentes de organización asociativa, análisis desuelos, fertilización, clasificación de árboles élites, cosecha,manejo poscosecha, y a los que se distribuye el boletíntrimestral sobre rambután publicado en coordinación con laGerencia de Comunicaciones de FHIA.
Una muy apretada síntesis del espectro de labores delPrograma de Diversificación en los recientes años muestraque la búsqueda científica ha logrado un avance prioritarioen acciones de aclimatación y adaptación de plantas “exó-ticas”, así como en la obtención de valiosa información quepermita formular desde ellas paquetes tecnológicos propiospara los agricultores nacionales. Entre otras, estas laborespor cultivos comprenden:
Longan: se trabajó con variedades Haew, Kohala, BieKiev y si bien responden positivamente en crecimientoy frondosidad, no florecen quizás por estar fuera de suzona climática apropiada, o sea la subtropical.
Litchi: se ensayó con variedades Kwai Mai Pink, KwaiMai Red, Wai Chi, Salathiel, Grof. Por su buen creci-miento vegetativo comenzó a distribuírseles para par-celas de altura en el país.
Durian: se laboró con variedad Gob Yaow. Experienciafrustrante, sólo una planta floreció y fructificó.
Rambután: se empleó variedades Jitlee, R134, R156,R162, R167, Seeleng keng, Binjai. Excelentes caracte-rísticas en calidad de frutas, productividad y palatibili-dad. Precoces en floración y maduración, prosiguenlos ensayos con ellas.
Carambola: se utilizó variedades Fwang Tung, Kem-bangang y Giant Siam. En la climatología del CEDEClas frutas reducen su grado brix para exportación.
Papaya (Carica papaya): se desarrolló variedades Chilee Izalco. Su espacio agronómico ideal parece ser
Los productores de rambután están organizados en laAsociación Hondureña de Productores de Rambután -AHPERAMBUTAN-.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
4 9
Comayagua y por tanto se le incluyó en el proyecto deFrutales Tropicales del Programa de Diversificación.Similarmente se experimentó en el CEDEH con varie-dades brasileñas Solo y Kaphojo (de Hawai), así comoMaradol de Cuba. La brasileña demuestra ser la demejor potencial para producción comercial en la zona.
En cuanto a los frutales de altura, el Programa prosiguió suacción investigativa en:
Frambuesa (Rubus ideaus): se hizo énfasis sobre lavariedad Summit (Guatemala) en la localidad deGüinope, si bien el huracán Mitch destruyó esosesfuerzos iniciados. Luego se establecieron parcelasen Yamaranguila y Siguatepeque, esta última por pro-cedimiento orgánico. Por su buena adaptación se pro-grama incrementar el área cultivada, incluso con nue-vas variedades.
Mora (Rubus fructicosus): Las bayas de mora poseenalto valor económico para exportación a EUA y Europay por ello se les ha impulsado en La Esperanza(Intibucá) y alrededores de Tegucigalpa (FranciscoMorazán). En la primera abunda la mora silvestre(Rubus glaucus) apta para mercado local y la segundareporta condiciones edafoclimáticas atractivas para elcultivo. No obstante, el Programa también apoyó eneste rubro al proyecto Agencia de Desarrollo del Vallede Sensenti –ADEVAS–, donde se llevó al campo milplantas a diferentes alturas, para monitoreo.
Arándano (Vaccinium spp.): Las llamadas blueberriesson cultivadas en El Mochito, con excelente comporta-miento y como base para elaborar vinos. El ProyectoREACT aportó recursos para adquirir 14 variedadestipo Ojo de Conejo en Finch Blueberry Nursey (Bailey,Carolina del Norte), las que están siendo adaptadas enLa Esperanza, Intibucá. Las variedades establecidas
para ensayo eran, hasta el año 2002, las siguientes:Duplin, Golf Coast, Bladen, Cape Fear, Legacy, SharpBlue, O‘Neal, Blue Ridge, Summit, Sampson, Misty,Reveille, Cooper y Georgia Kem.
La mayor preocupación y desesperación ––si cabe estapalabra profana dentro de un informe con carácter históricoy científico–– por parte del Programa ocurre por el lento pro-greso en la aplicación de la innovación tecnológica. Se dese-aría que el agricultor expresara menos dudas, que confiaramás en la intervención científica y que se congratulara de laposibilidad de asociarse con otros que manifiestan sus mis-mos intereses. Como ya ha sido explícito en líneas anterio-res, debe desempeñarse una profunda labor de formaciónde conciencia para que se fortalezcan las instituciones agrí-colas en el país y para que los sembradores, inversionistasy productores se agrupen en procura de sus objetivos comu-nales. Varias organizaciones aglutinan a productores perono siempre estas funcionan con fluidez y confiabilidad.
Ello no es extraño, desde luego, pues el pequeño produc-tor teme que su modesta inversión se diluya y pierda trasaras de un mal consejo, que FHIA desde luego nunca va aproponer. Se trata más bien de un extravío de confianza, deun recelo tradicional proveniente de las deficientes actuacio-nes en extensión agrícola de algunos organismos asesoresdel Estado en tiempos pretéritos y cercanos, pero que FHIAbusca superar a base de conocimiento y certitud. Lo queindica, en breves palabras, que el desarrollo de la agricultu-ra hondureña no sólo enfrenta retos tecnológicos sino ade-más mentales, es decir conceptuales e intelectuales, queobstaculizan aún ––se desea que por breve tiempo–– elalcance de un nuevo estadio de progreso que sin dudahabrá de arribar y que significará una nueva etapa en el pro-greso deseado para la agricultura nacional.
Plantación de mora en la zona de La Esperanza, Intibucá.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
5 0
Sólo la investigación constante puede hacer que unaindustria mantenga su competitividad y supere losproblemas que surgen en el campo cada año. En1988 la variedad de pepino que estaba siendo cultiva-da en el valle de Comayagua se tornó susceptible alos virus prevalecientes en la zona, al grado que sedesistió de continuar la siembra. Afortunadamente, ycomo corolario de la experimentación científica deFHIA, dos nuevas variedades de pepino ––Dasher II yTropicuke–– fueron inmediatamente identificadas ypuestas a disposición de los agricultores, salvando elproblema. La solución a aquella crisis provino de lostrabajos en investigación realizados en conjunto(1986-1988) por FHIA y la Federación de Productoresy Exportadores Agroindustriales y Agropecuarios deHonduras –FEPROEXAH–, las que con apoyo finan-ciero de USAID emprendieron un proyecto comercialde exportación de hortalizas orientado al mercado deinvierno de Estados Unidos.
Los estudios de factibilidad, producción, empaque ycomercialización comprendieron entonces siete tiposhortícolas: tomate de mesa, zapallo, pepino, calabacita,ocra, pepino europeo y melón, incluyéndose además,para uso local, tomate de procesamiento. Y si bien enaquella aventura agrícola se observó que los costossuperaban a las ganancias, haciendo que el proyectosuspendiera temporalmente sus actividades con toma-te, el potencial descubierto permaneció latente hasta unfuturo en que se lograra revertir los márgenes negativosde rentabilidad.
A su vez, las evaluaciones comerciales de pepino deexportación indicaron rendimientos medios, por lo que sedecidió profundizar los estudios para controlar mejor losfactores de productividad y mercadeo. En el caso de toma-te de procesamiento, la recomendación para emplearvariedades superiores, sistemas de riego superficial, ade-cuada densidad de siembra y buen control fitosanitario
La labor del Programa de Diversificación no trans-curre ausente de sobresaltos y sorpresas.
Al observarse que varias exportaciones de rambutánexperimentaban rechazo (30%) por los compradores,el Programa debió investigar causas y proponer solu-ciones técnicas: el motivo residía esencialmente en eltamaño inadecuado, en longitud y, o, grosor, de la fruta.
La malanga Eddoe sembrada en Morazán, Yoro,sufría de volúmenes progresivamente disminuidos decosecha, hasta que el Programa, tras experimentacio-nes, determinó que su mejor época de cultivo era entreAbril y Julio, intensos de luz, pues la malanga es hiper-sensible al fotoperíodo, al calor y la intensidad lumínica.
Diversos productores reportaban que su pimientanegra florecía en épocas no esperadas, hasta que elPrograma determinó que los programas de fertiliza-ción debían observar cuidadosamente otros factorespropicios, tales como las condiciones agroecológi-cas, la distribución de lluvias y las temperaturas pre-vio a fertilizar.
“¿Cómo uniformo el tamaño, color, rendimiento ysabor de mis frutas de rambután”, consultó urgente-mente un productor “para que apliquen con losestándares de mercado internacional?”. ElPrograma debió entonces iniciar un estudio exhaus-tivo que determinó que el rambután ––introducidopor vez primera en Honduras en el Jardín Botánico
de Lancetilla por el Dr. Wilson Popenoe en 1927––se multiplica mejor por técnicas de injerto “de par-che” que por propagación sexual.
“¿Cómo ataco a la mosca de la fruta”, interrogóotro “que daña mis cultivos y me impide competirequitativamente?”, y el Programa debió emprenderun minucioso monitoreo poblacional de Ceratitiscapitata (con trampas McPhail colocadas en ElProgreso, Yoro, y La Masica, Atlántida), a lo largo de208 km2 de la Costa Norte de Honduras.
“¿Qué bolsa térmica debo emplear para conservar sinincidencia negativa de hongos mis melonesCantaloupe y Galia que van al exterior?”, reclamó unvigésimo agricultor. “He probado todo y siguen recha-zándome producto”, y el Programa de Diversificacióningresó en un área pocas veces considerada, la de lacalidad fabril de uno u otro plástico propio para condi-ciones locales, hasta que generó una recomendación.
Estos y otros son sólo breves ejemplos de la intensademanda de asesoría y transferencia de conocimien-tos que la FHIA enfrenta prácticamente cada semanay que la obligan a mantenerse permanentemente enactitud de desarrollo, exploración y respuesta si aspi-ra a asumir sus nuevos retos: unos que el siglo XXI haincrementado debido a las vastas masas demográfi-cas que residen bajo niveles de pobreza y que de-sean escalar para conseguir mejores niveles de bie-nestar y construir un mundo mejor.
Ejemplos de acción del Programa de Diversificación
PROGRAMA DE HORTALIZAS
contra el complejo Geminivirus o Colocha (transmitidopor Bemisia tabaci o “mosca blanca”) probó ser oportu-na, mientras que en calabacita, su bajo costo de opera-ción y rusticidad, que permite mantenerla sin refrigera-ción tras cosecha, resultó un éxito innovador: en 1990nuevos agricultores de las comunidades de Naco,Cantarranas, Chotepe y la Entrada (Copán) sumabansus tierras a la siembra de calabacita y se continuaba laexportación a Estados Unidos.
En el bienio 1990-1991 la FHIA logró otro hito repre-sentativo en su esfuerzo por diversificar los rubros deexportación agrícola de Honduras. Un proyecto conjun-to de la Fundación y la empresa Chesnut Hill Farms,Inc., de EUA, dio como resultado la venta inicial en elexterior de unas dos mil cajas de cebolla blanca y ama-rilla producida en Comayagua como resultado de laexperiencia acumulada por el Centro Experimental yDemostrativo de Horticultura –CEDEH–, ubicado en lazona. La tecnología generada comenzó a ser utilizada,adicionalmente, para el mejoramiento y aumento de laproducción local, habiéndose seleccionado una varie-dad de cebolla (Granex 429) de bulbo semiredondo yalto rendimiento, para sustituir a las comúnmenteempleadas. Y aunque en 1995 estas pequeñas planta-ciones fueron severamente atacadas por Trips (Thripstabaci) y gusanos masticadores del género Spodoptera,los estudios practicados por FHIA permitieron encontraren el CEDEH una respuesta química, aceptada por laAgencia para Protección del Ambiente –EPA– de EUA,para su control.
Este modelo de investigación continuada llevó asimis-mo a producir en el país, con vistas al consumo externoy mercados lejanos, variedades nuevas ––distintas aCalypso–– de pepinillo utilizado para encurtidos, anti-pastos y vinagretas, habiéndose logrado entre 1990 y1992 un sustancial incremento (100%) en el área de
siembra dedicada a este versátil producto así como unacalidad superior al momento de cosecha, caracterizadapor resistencia al daño mecánico, color atractivo y mejorconcentración de fruto.
Estas sin embargo no serían sino las acciones inicia-les del Programa de Hortalizas pues en 1993, y en con-junción con FPX (antes FEPROEXAH), emprendió unproyecto piloto destinado a obtener en el país uno de losmás exóticos artículos alimenticios de clima templado,el espárrago. Para ello fueron establecidos lotes demos-trativos (variedad UC-157-F1) en las comunidades deOtoro y Comayagua, y luego en Lepaguare, Olancho,habiéndose realizado, con asistencia de PROEXAG, lasprimeras pruebas de exportación a Estados Unidos ainicios de 1994.
De igual forma, en aquel mismo año la FHIA transfiriótecnología especializada sobre generación de cebolladulce a 26 productores locales y les proveyó asistenciatécnica en cada una de las etapas del cultivo, ademásde capacitar a otros 170 agricultores e inversionistas pormedio de cursos específicos sobre la materia. La cebo-lla dulce de buena calidad demostró ser un rubro facti-ble para la agricultura hondureña, sobre todo por existirun mercado muy interesado en la compra y por haberseasegurado suministro continuo, baja pungencia y altocontenido de azúcares en la cebolla.
El Departamento de Olancho, por cierto, posee uno delos valles más hermosos de Honduras, el de Guayape,que puede ser perfectamente catalogado como uno delos potenciales agrícolas más vastos del país, y el quesin embargo no ha sido explotado. Constituido por sue-los fértiles con abundante agua, se desarrolla en él unagenerosa agricultura de granos básicos y una importan-te ganadería, si bien la siembra y consumo de hortalizasno forman parte de la mentalidad y la dieta de sus habi-tantes, habituados con preferencia a cargas nutritivasprovenientes de la carne. Motivar a sus agricultores ainteresarse en la actividad hortícola era por tanto unfuerte reto desde que el Proyecto de Desarrollo Agrícoladel Valle de Guayape, financiado por el gobierno deCanadá, contratara a la FHIA en 1995 para proveerasistencia técnica en 150 fincas con sistema de riego, afin de formar a su personal en cultivos hortícolas renta-bles, como alternativa de diversificación en el valle.
Como estrategia inicial el Programa emprendió unplan de capacitación intensiva consistente en ocho cur-sos dedicados a adiestrar en el manejo de tomate, chiledulce, sandía, repollo, yuca, cebolla, maracuyá y aspec-tos técnicos (análisis de suelo y agua, por ejemplo), asícomo con la instalación de varios lotes demostrativos yde validación, apoyado con la publicación de boletinesinformativos. Con excepción de cebolla, que fue afecta-da por alta frecuencia de temperaturas bajas, todos los
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
5 1
Los productores de cebolla en el Valle de Comayagua,reciben asistencia técnica y capacitación para el mane-jo de este cultivo.
cultivos rindieron satisfactoriamente, permitiendo a lavez seleccionar variedades adaptadas a la zona y gene-rar para los agricultores beneficios económicos superio-res a sus expectativas primarias.
Adicionalmente se emprendió nuevas investigacionesen torno a la producción de cacahuate (maní) en losmunicipios de Texíguat y en San Lucas (Comayagua),habiéndose reconocido las ideales cualidades ambien-tales de esta última zona ya que cuenta con alturasintermedias (500 msnm) aptas para el cultivo, y seseleccionó las variedades más adecuadas.
En 1996 el Programa de Hortalizas aunó sus objetivoscon otras instancias institucionales para explorar lascaracterísticas de nuevos productos de interés local yde exportación, tales como cebolla dulce, ocra, chiledulce, sandía y repollo, mientras que con el Proyecto deAgricultura Orgánica y con el Programa de Semillas,ambos de FHIA, inició investigaciones en torno a trata-mientos orgánicos para cebolla y maíz dulce, habiéndo-se desarrollado novedosas tecnologías para protecciónde estos y otros cultivos, estimulación de enraizamien-to, profundidades de trasplante, eficacia de insecticidas,caracterización de variedades y densidades de siembra.
Como resultado de esta labor científica, en 1997 elPrograma de Hortalizas contribuyó a que pequeños pro-ductores realizaran su primera exportación histórica decebolla dulce hacia EUA desde la comunidad fronterizade Ocotepeque, y a que, coordinado por el CIMA, agri-cultores de Sulaco (Yoro) y Florida (Copán) enviaran lasuya propia, consistente en 1085 cajas de ocra, almismo mercado.
Al concluir el milenio y cuantificar sus actividades, elPrograma de Hortalizas detectó, conforme a las metasoriginalmente propuestas, que un 60% de su accionarfue dedicado a generación de tecnologías (investiga-ción) y el 40% restante a la transferencia. Tomate ycebolla y chile fueron los cultivos a los que se otorgóespecial atención debido a ser estos, desde hace siglos,los principales componentes hortícolas de la canastabásica del pueblo hondureño.
Al iniciarse el tercer milenioUn temprano análisis elaborado por los técnicos de
la institución en el 2001 advertía: “Con la globalizaciónde la economía los mercados regionales e internacio-nales son más asequibles, pero al mismo tiempo tene-mos que competir en nuestros propios mercados loca-les con productos procedentes de una mayor diversi-dad de países. Ahora, más que nunca, se vuelve nece-sario considerar los tres factores más importantes dela competitividad. Por un lado debemos explotar lasventajas competitivas de una zona o región. Debemosorientar nuestra producción hacia la satisfacción de las
demandas del mercado. Por último, debemos producircon un alto nivel de eficiencia”.
El estudio ratificaba, asimismo, las buenas condicio-nes que para la producción de hortalizas ofrecen diver-sos valles de Honduras, como el de Comayagua, carac-terizados por su disponibilidad de tierras, agua parariego y estabilidad climática, así como su altura prome-dio entre los 400 y los 800 msnm, zonas estas donde esposible cultivar con áreas mayores y con alto nivel demecanización.
Dadas esas particularidades la FHIA identificó lostipos de hortalizas que se recomendaría a los producto-res de dichos valles, particularmente las de clima cálidoy semicálido, tales como cucurbitáceas (pepino, pepini-llo, sandía, calabaza, ayote, pipián zapallo y otras);solanáceas (tomate, berenjena, chiles: dulce, jalapeño,tabasco); amarilidáceas (cebolla), maíz dulce y vegeta-les orientales.
Durante más de una década la producción de hortali-zas para exportación estuvo centrada, en Honduras, entorno a la potencialidad de las llamadas “ventanas” demercado, es decir aquellos espacios estacionales enque determinados artículos agrícolas escasean, o redu-cen su oferta, en los estantes internacionales, descui-dando ostensiblemente al mercado local, de atractivasposibilidades de negocio. La ausencia de informaciónprecisa, además de algún grado de especulación aven-turada, llevaron a varios productores a sufrir pérdidas, alencontrarse con precios bajos que no cubrían sus cos-tos o con una inteligente competencia proveniente dehorticultores de otros países, mayormente deGuatemala, quienes concluyeron por capturar una fran-ja importante de ese rubro consumidor.
Pero incluso así, la demanda de hortalizas prosiguecreciendo año con año debido a una demografía expan-siva y a nuevos hábitos culturales y dietéticos de la pobla-ción, por lo que el Programa de Hortalizas emprendiótempranamente una estrategia de desarrollo del sectorconsistente en la acción simultánea en dos vías:
1) Generar tecnología propia a través de la investiga-ción y,
2) transferir a los agricultores esa tecnología ya vali-dada. Este último enfoque se concentró significati-vamente en dos formas de acción: a) la evaluaciónde cultivares en diferentes épocas de siembra y b)el control de insectos y enfermedades que atacan alas hortalizas. Este es un proceso continuo ya quecada año se presentan nuevos cultivares y plagui-cidas o bien surgen novedosos problemas relacio-nados con plagas.
Un arma ––si puede llamársele así, al fin un arma con-tra el hambre y la pobreza–– de extraordinaria utilidad
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
5 2
para los objetivos de la FHIA es el Centro Experimentaly Demostrativo de Horticultura –CEDEH– instaladoapropiadamente en Comayagua. Desde el CEDEH fue-ron impulsados, en el año 2000, variados proyectos deasistencia técnica para los productores del valle, parti-cularmente en sus componentes de asistencia técnica aagricultores de vegetales de procedencia oriental, finan-ciados por PROMOSTA, así como un pequeño proyec-to de explotación comercial de cebolla amarilla paraconsumo local. EL CEDEH genera además plántulas,realiza experimentación acerca de hortalizas de inver-nadero y funciona como un ente demostrativo paramusáceas, mora, papaya y otras especies.
Sintetizar las actividades emprendidas por el Programade Hortalizas en los años recientes ocuparía innumera-bles páginas y por ello es sólo pertinente citar algunas,entre las que se comprende la evaluación de cultivaresamarillos y rojos de cebolla según fechas de siembra enComayagua y que se concentró en pudrición y la presen-cia y daños de Spodoptera spp.; la evaluación de insecti-cidas químicos, así como biológicos y orgánicos en el con-trol de trips (Thrips tabaci) en cebolla Granex 429; el estu-dio de cómo influyen las prácticas de poscosecha en laincidencia de daño en el bulbo de la cebolla por larvas deSpodoptera spp., y por pudrición; el fenómeno de pungen-cia en variedades de cebolla dulce; cómo se comportanlos cultivares de tomate de mesa y de proceso, así comode chile dulce, durante el verano fresco (Noviembre aMarzo) en Comayagua; cómo actúan los vectores de virusen vivero y en etapa vegetativa de chile Tabasco; especi-ficidades del maíz dulce en época lluviosa y de días largos(Junio-Agosto); cuál es el efecto de la aplicación debocashi y de compost sobre el maíz dulce cv Don Juliocuando se le cultiva bajo sistema orgánico; qué efecto tie-nen distintos sistemas de poda y de guía madre en el ren-dimiento y la calidad de exportación de bangaña(Lagenaria ciceraria); o cómo mejorar el control de ácaros
(Tetranychus spp., y, Polyphagotarsonemus spp.) enberenjena china.
Otras investigaciones fueron cuidadosamente dedica-das a estudios no sólo relacionados con agronomía sinocon mercadeo. Así, tras el rechazo de una exportaciónde vegetales de origen oriental por usuarios norteame-ricanos, el Programa debió orientar sus capacidades aconocer por qué “snake gourd” iba sobremadurado, condaños en la cáscara, malformado y con combinaciónirregular de tamaños; por qué en el envío de “karela”ocurrió una imprudente mezcla de tamaños y color; porqué la berenjena registraba falta de buen color o mani-festaba daños por golpe, gusanos y deformaciones;cuál fue la razón para que se rechazara una carga de“tinda” debido a saturación de latex, o por qué “valorbean” portaba insectos. Problemas de supervisión,desde luego, pero esencialmente por carencia de cultu-ra de calidad en el productor y el exportador, situacionesque el Programa enfrenta a diario y que comprenden laurgente necesidad de educación y formación universalpara competir dentro de los parámetros cada vez másexigentes de la globalización.
Simultáneamente, desde inicios de siglo el Programaemprendió sus acciones primarias en el CentroDemostrativo de Agricultura “La Concepción” –CEDA-CO– en el Departamento de Olancho (Juticalpa), con elpropósito de definir la propiedad de los suelos para fae-nas de cultivo de maíz dulce, chile y tomate, plátanoFHIA 20 y 21 así como de plátano cuerno, entre otros,con experiencias realmente interesantes.
Este proceso, que se conoce como Caracterización,procura como primera instancia identificar los génerosde nematodos presentes, cuantificando sus poblacionesa fin de conocer su potencial de daño a cultivos vigen-tes o futuros. Luego, según el resultado de esasencuestas, se determina las medidas oportunas de con-trol y se conoce el estatus nematológico de la zonasegún géneros y cantidades de nematodos detectados,relacionando esto con su impacto sobre el factor econó-mico y formulando en avance las recomendacionesideales para decisión inmediata. Tal tarea, lenta a vecespero efectiva, permite prevenir al agricultor acerca delas circunstancias agronómicas sobre las cuales basarásu cultivo y, por tanto, su riesgo o éxito comercial. De loque se trata es de que la ciencia contribuya, con susmejores luces, a proveer ambientes fitosanitarios siem-pre positivos para la aventura vital, existencial y comer-cial del hombre.
Una vez comprobada la corrección de estos resulta-dos el Programa transfiere su información a los agricul-tores por medio de días de campo, visitas, cursos, semi-narios, atención de consultas, publicaciones (manuales,hojas divulgativas) y proyectos de asistencia técnica.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
5 3
Trabajos de investigación en la producción de hortali-zas en invernadero son realizados en el CEDEH,Comayagua.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
5 4
Actualización permanentePara alimentar el desarrollo sostenido de una activi-
dad hortícola es requisito obligado mantener los ciclosde investigación, validación y transferencia en accióncontinua ya que cada año salen al mercado cultivares,insecticidas y fungicidas nuevos, así como productos deapoyo innovadores al estilo de inductores de resisten-cia, reguladores de crecimiento y otros. El proceso demundialización opera con tanta velocidad que para unproductor o una entidad técnica resulta arduo mantener-se al día con respecto a ellos.
Adicionalmente, las casas expendedoras de semillatienden a retirar de circulación sus cultivares de polini-zación abierta para sustituirlos, e imponer, híbridos demayor valor al momento de ser adquiridos. Esto condu-ce a que los pequeños y medianos productores entrenen desventaja ya que con frecuencia la distancia mone-taria entre ambos alcanza rangos de hasta decenas demiles de Lempiras, además de aconsejar la adopción deotras tecnologías que, como la plasticultura, si bien sonde bajo riesgo incrementan los costos de operación.
De allí que el esfuerzo del Programa de Hortalizas seoriente con énfasis a proveer sistemas completos de pro-ducción debidamente validados y que permitan al agricul-tor integrar todos los factores posibles de esa fresca tec-nología, desde el mejor aprovechamiento de la semillahíbrida, a la fertigación, al manejo de plagas y al apropia-do método de siembra, pues la única vía para que losproductores sobrevivan dentro de un ambiente altamentecompetitivo exige adopción constante de tecnologías per-feccionadas y que van, si no sustituyendo, sí por lomenos siendo más eficientes, ambientalmente amigablesy rentables que las básicas de la agricultura tradicional.
Dentro de ese amplio espectro de campos a que sededica la investigación desarrollada por FHIA cobraimportancia especial el análisis de los comportamientosque en nuestro medio registran diversos productos deaplicación agrícola y para ello establece lotes demostra-tivos donde se llevan a cabo, durante todo el año y enforma sistemática, experimentaciones y ensayos de uti-lísimo rendimiento en cuanto a la información de tipolocal que rinden. En el 2002, por ejemplo, el Programaevaluó la totalidad de los insecticidas empleados enHonduras para el control de trips en diversos cultivos dehortalizas, así como analizó también combinaciones defungicidas, inductores de resistencia y reguladores decrecimiento en múltiples variaciones de dosis y de apli-caciones semanales. Las conclusiones, tras ser ratifica-das y validárseles comercialmente, pasan lo más pron-to posible al conocimiento y dominio del productor.
El enfoque central de las acciones del Programa con-siste, por ende, en el estudio de hortalizas tradicionalesy en la propuesta de otras no convencionales, en la
exploración lo más profunda posible sobre las condicio-nes bajo las cuales reaccionan diversos modificadoresquímicos u orgánicos (insecticidas, fungicidas, acelera-dores de crecimiento, etcétera) en los cultivos de horta-liza y sus diversos vectores de virus; la adaptación o node insumos (semillas, fertilizantes, por ejemplo) a lascondiciones de ambiente inmediato (estaciones del año,temperatura, luz, humedad) y de otras inducidas (repro-ducción in vitro, en vivero, bajo plástico), tanto tradicio-nales como importados. Y tras la fase agronómica seconcentra además en ensayar y perfeccionar variadossistemas de manejo postcosecha del producto, inclu-yendo los rubros ideales, prácticos y rentables para sucomercialización a escala nacional e internacional.
El propósito es adquirir un conocimiento tan amplio ypreciso como sea posible y que permita al agricultor evi-tar errores, economizar recursos y esfuerzos, y transfor-mar en una actividad altamente eficiente su dedicacióna un cultivo específico. Esto, que es en sí la tecnologíadesarrollada por el Programa y que no existe en ningúnmanual previo debido a su novedad y especificidadlocal, ingresa lógicamente a un siguiente y prolongadociclo de validación, llamémosle “en vivo”, cuando el pro-ductor aplica en su plantación de la vida real las técni-cas adquiridas, retroalimentando al Programa. De estamanera se espera llegar a un momento futuro (nuncaestático sino permanentemente evolutivo) en queHonduras contará con una base autogestionada e inten-sa de métodos, sistemas y procedimientos relacionadoscon su propia agricultura y, por consecuencia, de eleva-das probabilidades de éxito.
Diferentes trabajos de investigación en riego por goteoen el cultivo de la cebolla son realizados por la FHIA.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
5 5
En los recientes cinco años la FHIA ha sometido a talacción a una cantidad sumamente amplia de variedadesde maíz dulce, cebolla, tomate, chile, bangaña, berenje-na, chile jalapeño, coliflor, melón, lechuga, zanahoria,sandía, fruto culebra (Snake Gourd), papaya, entre otros.
Pero adicionalmente impulsa otras series de experimen-tos colaterales, tales como caracterización nematológicade suelos, control de vectores, estudio de períodos esta-cionales propicios para determinado cultivar ––verbigra-cia, verano fresco (Noviembre a Marzo) o seco y frío(Diciembre a Febrero) en Comayagua––, evaluación deinsecticidas biológicos y químicos, reacciones del cultivo ala aplicación de dosis específicas de elementos naturales(zinc), investigaciones del efecto de acolchado (mulch)plástico en el crecimiento de bulbos de la planta, métodosdiversos de curado, conveniencia de diferentes barrerasrompevientos (con tela de sarán o maíz entre otros) enciertos frutos, diseño de sistemas de riego y observaciónde flujos variables de líquido durante el riego por goteo,comportamiento de distintas dosis de aplicaciones foliares(de calcio boro, magnesio o micronutrimentos) por ejem-plo, habiendo incrementado además su capacidad paragenerar plántulas en invernadero (210 000 plantas enforma simultánea).
Bajo esta óptica, los técnicos del Programa han recibi-do una amplia gama de cursos que permiten profundizarsu conocimiento incluso sobre cultivos aún no amplia-mente explotados en Honduras, tales como espárrago;sobre disciplinas novedosas como la acuicultura y la bio-logía molecular; sobre ciertas condiciones del campesinolocal que exigen respuestas prontas (agricultura en lade-ras) o sobre los más modernos sistemas para digitaciónde mapas y uso del Geoposicionador Satelital (GPS).
Asistencia técnica a productores de vegetales orientales
En el año 2001 la información recopilada por elPrograma en cuanto al interés de diversos mercados inter-nos y externos en torno a hortalizas de origen orientalaconsejó crear una unidad con la capacidad para impul-sar su cultivo en Honduras. Con rango de prioridad, y afin de revertir el bajo nivel de formación de los producto-res en este rubro, la Dirección de FHIA autorizó el iniciodel Proyecto de Asistencia Técnica en VegetalesOrientales, destinado a ampliar la oferta de hortalizassembradas en Honduras, estimular cultivos no tradiciona-les y canalizar el apoyo de la institución en cuanto a orga-nización, producción, administración de fincas, comercia-lización, medio ambiente y capacitación.
En el curso de sus primeros trimestres de trabajo elproyecto clasificó a los productores de hortalizas encuatro zonas espaciales y, con apoyo de la Asociaciónde Productores de Vegetales y Frutas de Exportación deHonduras ––APROVEFEXH––, se concentró en ese
universo constituido por 91 personas y, o, empresas, lasque manejan aproximadamente 197 hectáreas de culti-vo (2.18 ha promedio).
Durante sus visitas los técnicos de FHIA despertaronsuma motivación para que los productores consideraranel cultivo de hortalizas de origen oriental, proveyeroncapacitación e hicieron énfasis sobre la forma correcta deimplementar cada una de las prácticas divulgadas, lo quefue reforzado con charlas y cursos periódicos, particular-mente sobre aspectos de preparación de suelos, esco-gencia de material de siembra, fertilización, riego y drena-je, control de malezas, manejo de plagas y enfermeda-des, así como lo concerniente a cosecha y poscosecha.
Adicionalmente proporcionaron información sobrefuentes potenciales de financiamiento (bancos, coope-rativas y agroexportadores) e ilustraron sobre sus requi-sitos. A fin de educar en las formas modernas con quese lleva registros de costos (insumos por ejemplo) o deproducto entregado, se les capacitó en estos temas deadministración. En forma similar se les proveyó datos deprecios cotizados en el mercado internacional deagroimportadores, particularmente el norteamericano, yse les adiestró para interpretar los protocolos globalesde calidad, el comportamiento de los precios y las impli-caciones que conlleva la exportación de vegetales.
Aspecto muy importante en que se empeñó el proyectodurante su primer año de operación fue el de protección delambiente. Para ello se ofreció charlas relativas al uso racio-nal de agroquímicos y la disposición de desechos plásticosy de cristal, de la misma forma que ilustró acerca de alter-nativas biológicas y culturales que pueden ser empleadasen el control de plagas y en la preparación de abonos orgá-nicos que permitan reducir el uso de químicos sintéticos.En localidades de nombres sugerentes como El Sifón,
Los productores del Valle de Comayagua han sidocapacitados en el manejo poscosecha de vegetalesorientales para su comercialización.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
5 6
Cacahuapa o El Tamboral, por ejemplo, los técnicos delproyecto impartieron cursos y talleres que motivaron acerca de cuatrocientas personas interesadas en mues-treo de suelos y foliares en las zonas escogidas paracultivo de vegetales orientales, cómo fertilizar esos sue-los según sus exigencias naturales, cómo se elaborabocashi, administración de fincas, requisitos para expor-tar y modelos de interpretación de precios, entre otros.
Con todo, el avance demostró ser lento durante su pri-mer año, ello a causa de la resistencia de los producto-res a asociarse, a su baja escolaridad y a dificultadeseconómicas primarias, variables estas de las que parti-cipa la mayoría de ellos.
El Proyecto Comercial de Cebolla AmarillaLas investigaciones emprendidas por FHIA obtuvieron
la sorprendente conclusión de que Honduras importaanualmente un volumen de cuatro millones de kilogra-mos de cebolla amarilla desde Estados Unidos, Canadáy Holanda, con frecuencia mayor entre Diciembre yMayo, que es precisamente cuando las condicioneslocales son altamente favorables para impulsar este cul-tivo en el país. A ello se agrega que la cebolla localresulta ser de mejor calidad (es de día corto, semidulcey fresca) pues la importada es de día largo, pungente yproviene de almacenamientos a veces hasta de variosmeses.
Bajo ese contexto la FHIA procedió a crear el ProyectoComercial de Cebolla Amarilla, con los objetivos de pro-mocionar su siembra a fin de sustituir importaciones ypara promocionar su consumo en los principales merca-dos nacionales.
Tras identificar a seis productores del Valle deComayagua se proveyó asistencia técnica para las pri-meras nueve hectáreas y se obtuvo una cosecha quearrojó, a pesar de ser la primera acción de este tipo,conclusiones interesantes. En primer lugar se detectóque los rendimientos fueron bajos y con bulbos meno-res a tres pulgadas de diámetro, que es el estándar demercado para primera clase. Ello se debió a diversasfallas en la aplicación del riego, ya que este o bien noexistía o por tratarse de terrenos alquilados carecían denivelación propicia al riego por gravedad, así como porun fenómeno opuesto, el exceso de lluvia. El equipoespecializado de FHIA, en La Lima, proveyó asistenciatécnica en cuanto a cosecha, selección, clasificación yempaque.
Aun así, y tratándose de cebolla amarilla de segunday tercera clase, la comercialización fue positiva para losproductores (más de cinco mil bolsas vendidas). Laexperiencia dejó constancia de algunos factores quefueron fuertemente incidentes en el éxito sólo parcial deeste primer ensayo, a saber: la escasez de capital quesufren los agricultores para poder financiar sus gastosen forma oportuna y eficiente; la mala preparación delos suelos, ya que por no ser terrenos propios, sinoalquilados, no se les prepara con nivelación y subsoleo;problemas de riego y drenaje, especialmente en siste-mas por gravedad.
El potencial de mercado, no obstante, es extensopues la sustitución de cebolla amarilla importada porproducto local, más el desarrollo normal de la apetenciadel mercado, constituyen un panorama atractivo para laampliación de este cultivo en el país.
Cosecha de cebolla amarilla en lote de investigaciónen el CEDEH, Comayagua.
Día de campo en el CEDEH organizado por elPrograma de Hortalizas para divulgar los avancesobtenidos en los diferentes lotes de investigación.
En el año 2004 el Programa de Hortalizas continuóevaluando múltiples variedades de hortalizas así comodeterminando la eficacia de plaguicidas en el control deinsectos, plagas y enfermedades típicas de estos culti-vos. Pero además, y a fin de profundizar sus logros pre-vios, decidió impulsar con mayor énfasis la investigaciónsobre aplicación de riego y nutrición, ya que las tecnolo-gías de riego por goteo y fertigación permiten volveróptimos el uso de agua y fertilizantes.
De allí que las investigaciones más recientes se hayanvolcado sobre la respuesta de, por ejemplo, bangaña ycebolla a niveles de aplicación de nitrógeno, el resultadode programas de foliares (micronutrimentos, hormonas,
aminoácidos, otros) en chile dulce, así como al uso demelaza, té de bocashi y ácidos húmicos en chile jalape-ño. Similarmente fueron realizados estudios sobre elefecto de poda en diversos cultivos, sobre efectos deantiestresantes de kaolinita, el uso de túneles o inverna-deros para producción agronómica en época lluviosa.
El acento en la transferencia de información tecnológi-ca dio como resultado varios días de campo en elCEDEH, con asistencia de 954 visitantes, e igualmentela impresión y distribución de los informes de resultadosa través de hojas con resúmenes de la investigación lle-vada a cabo.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
5 7
Meticulosidad y perfección en la experimentación.La búsqueda de respuestas tecnológicas para
aplicación nacional adquiere a veces caracteres queotros considerarían obsesivos por parte de losinvestigadores de FHIA, tal su dedicación y concen-tración. Pero es que nada puede dejarse al azar,esta es variable no aceptada cuando se trata dedesarrollar sistemas de producción o de manejo quepodrían significar para el agricultor ––y para susfamilias y su comunidad–– la diferencia entre lamiseria y el bienestar. Un caso modelo de este afánde perfección típico en FHIA se dio por ejemplo enel Programa de Hortalizas cuando en 2002 se con-dujo una caracterización poscosecha de variedadesde tomate cultivadas bajo condiciones de invernade-ro en el CEDEH, Comayagua. Las muchas variablesestudiadas y los pasos seguidos comprendieron:
1) Diseño íntegro de la investigación.2) Selección de unas variedades de tomate
sobre otras según sus mejores característi-cas y propiedades, tanto las naturales comolas comerciales.
3) Determinación de los datos de crecimiento,rendimiento como fruta comercial, toleran-cia a plagas y enfermedades, así como exi-gencias de calidad del consumidor local, almomento de efectuar esa primera selec-ción de variedades de tomate.
4) Clasificación de los tomates cosechados (yque se utilizarían en el experimento) bajo cri-terios de color externo (aquí se emplea unatabla internacional divulgada por USDA),tamaño, grado de madurez deseado (Grado 5“light red” en este ensayo) y ausencia dedaños o defectos visibles. Traslado de estasmuestras al Laboratorio de Poscosecha deFHIA, en La Lima.
5) Evaluación siguiendo criterios precisos,tales como:
a) peso de cada fruta (se emplea una balanzaelectrónica);
b) longitud de los frutos (con cinta métrica semide la curvatura externa de cada fruto);
c) circunferencia (idem, en forma individual);d) relación longitud-circunferencia (tras una
operación matemática se determina si lavariedad empleada es redonda o alargada);
e) volumen (usualmente se pesa a la frutabajo agua con una balanza electrónicaMettler). Pero como se pueden formar bur-bujas que alteren el dato preciso de peso,se agrega al líquido unas gotas de deter-gente o un humedecedor al fruto, de mane-ra que se reduzca la tensión superficial. Se procura que el fruto no toque las pare-des o el fondo del contenedor y así no sevaríe la exactitud.
f) registro (se lee el peso del contenedormás el agua más la fruta sumergida ymatemáticamente se establece la diferen-cia entre ellos).
6) Calibración de densidad (la densidad ogravedad específica de la fruta se obtie-ne dividiendo el peso de la fruta en el aireentre el volumen de la misma).
7) Indice cromático (con un cromametro sedetermina el color de superficie ecuatorialde una muestra de frutas).
8) Sólidos solubles (empleando un refractó-metro digital se registra el contenido desólidos solubles, expresado en Brix).
9) Grosor de pared (utilizando un Pie deRey se mide en milímetros la pared de lafruta partida).
10) Exploración de cavidad (se estudia si lapulpa cubre todas las cavidades o si tieneespacios libres, o sea si es fruto compactoo no). Se cuenta el número de cavidades.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
5 8
PROYECTO DEMOSTRATIVO DE AGRICULTURA LA ESPERANZA
11) Firmeza de piel (con un manómetro elec-trónico y una sonda cilíndrica se mide lafuerza requerida para penetrar un centí-metro de la pulpa de la fruta y se le regis-tra en kilogramos o newtons).Previamente se normaliza la temperaturade la muestra ya que ella puede afectar lamedición.
12) Acidez titulable (se busca conocer el por-centaje de ácido cítrico presente en elfruto y para ello se diluye una porción desu jugo fresco en agua destilada).
13) Relación brix/ácido (matemáticamente seobtienen los datos de brix y acidez de lamuestra).
14) Vida en anaquel (se observa con qué
ritmo madura un grupo de frutos dejadosen anaquel y así se determina el prome-dio de días que duran en estado aptopara comercialización).
15) Otros análisis (en laboratorio se buscaconocer pH y porcentajes de humedad,de cenizas o de materia seca detectadosen la fruta).
16) Redacción de conclusiones (confronta-ción de datos, análisis, comprobacionesulteriores, consultas a bibliografía), vali-dación y réplica si es necesario.
17) Transferencia de la información al agricul-tor a través de un programa efectivo decomunicación (visitas a fincas, días decampo, publicaciones, otros).
CULTIVOS DE CLIMA FRÍOLas hortalizas proveen un amplio potencial para fortale-
cer el progreso económico de Honduras ya que aunquesu tratamiento requiere uso intensivo de capital, son a lavez un gran generador de empleo y de recursos que pro-veen sustanciosos rendimientos a corto plazo.Adicionalmente, las hortalizas ofrecen la importante ven-taja de contribuir a la diversificación de la agricultura, a lamodernización de la tecnología, al fortalecimiento de loslazos con el comercio exterior y al mejoramiento de ladieta alimenticia popular. De allí que FHIA haya valoradotempranamente el peso que un proyecto ágil y con orien-tación a estos cultivos podría ejercer sobre el balancesocioeconómico de algunas de las masas de poblaciónrural en Honduras.
Una de esas áreas demográficas, el Departamento deIntibucá, poblado por unos 175 000 habitantes según elInforme de 1999 sobre Desarrollo Humano del Programade las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–, ydonde las expectativas de evolución del ingreso per cápi-ta han sido negativas (–15.2 para 1997-2000), con altoanalfabetismo y escasa participación activa de las muje-res en las tareas productivas, quienes actúan mayormen-te como familiares no remunerados, llamó la atención dela FHIA no sólo por las anteriores circunstancias sino
además por la constitución racial de sus ciudadanos, pre-dominantemente originarios de la cultura indígena Lenca,y por sus arraigados hábitos de inclinación agrícola. LosLencas, en adición, cultivan desde hace siglos tubércu-los, hortalizas y frutas como componentes consuetudina-rios de su nutrición familiar.
En 1992 la FHIA estableció un convenio con la AgenciaJaponesa de Cooperación Internacional –JICA–, en sucalidad de donante de recursos, y con la Secretaría deAgricultura y Ganadería –SAG– en cuanto receptor yadministrador de los fondos aportados, para estableceren La Esperanza, Departamento de Intibucá, el ProyectoDemostrativo de Agricultura La Esperanza, en adelantePDAE, destinado a generar y transferir tecnología parala producción comercial, durante todo el año, de frutas yhortalizas no tradicionales, así como para apoyar eladiestramiento en acopio, empaque, transporte ycomercialización de sus productos. La Esperanza hasido un centro semiurbano caracterizado por el cultivoabundante de granos básicos y papa, esta últimamayormente adquirida por las ciudades del país.
Hasta el momento de inicio del PDAE el cultivo de hor-talizas y tubérculos en el altiplano suroccidental deIntibucá estaba orientado en gran parte al consumolocal, usualmente originado en predios de huertos fami-liares. Algunas pequeñas empresas también domésti-cas elaboraban conservas, dulces y frutas deshidrata-das que representaban un modesto nivel de ingresocasi ubicado en los rangos de subsistencia. Siete añosdespués el panorama comenzó a ser otro.
“En EUA las verduras y frutas frescas abarcan un mercado de 80 mil millones de dólares”. URANIA, (México, Año 6, Nº. 28, Sept.-Oct. 1999).
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
5 9
Si bien no puede atribuirse sólo al PDAE el mérito dehaber provocado un hondo proceso de cambio agrocul-tural entre los indígenas Lencas y los productores mes-tizos y blancos de Intibucá, el hecho de que en 1998 elmovimiento pecuniario allí generado con la siembra ycomercialización de hortalizas haya superado ventasmayores a los diez millones de Lempiras (aprox. US$770 000), y que la ocupación hortícola se haya transfor-mado en el segundo de los dos soportes –junto a lapapa– de la base económica de La Esperanza,Yamaranguila e Intibucá, revela desde ya una transfor-mación muy singular.
¿Cómo aconteció esta extraordinaria evolución? Laprimera acción emprendida por FHIA al momento desuscribir el convenio con JICA y la SAG fue proceder arealizar un inventario teórico de los cultivos con mayorprobabilidad de éxito en un área de clima templadocomo La Esperanza –16 ºC promedio anual, parte delos sitios agrícolas más altos del país–, partiendo paraesta encuesta de la caracterización agroeconómicaconcluida previamente por la institución y por fuentesexternas.
Se seleccionó así dos grandes rubros que mostrabanser potencial: frutales –que comprendieron inicialmentemanzana, durazno, ciruelo, fresa y membrillo– y hortali-zas, formado por ajo, espárrago, cebolla, arveja china ybrócoli. Con esta información se comenzó a motivar alos agricultores de la meseta de La Esperanza a fin dedespertarles el interés –y el conocimiento– en torno atales productos, habiéndose instalado en varias locali-dades diversos lotes demostrativos.
Como primer resultado de esta acción motivadora, en1993 la Cooperativa “La Primavera” utilizó la asesoría
tecnológica del PDAE, injertó sus 6000 árboles de manza-na con la variedad Anna y registró a fin de cosecha unsignificativo incremento de Lps. 70 000 en sus ingresosanuales. Dado que esta variedad requiere poco enfria-miento, lo que es atractivo para los agricultores, en1994 otros 6000 árboles pasaron a ser injertados conella, así como en algunos de durazno y ciruelo.Simultáneamente se distribuyó numerosas plantas defresa a fin de reforzar la producción local.
La arveja china, en cambio, ameritó investigacionesespeciales debido al ataque de hongos para los que noexisten fungicidas aprobados, materia en que el PDAEcomenzó inmediatamente a idear respuestas oportu-nas, mientras que con brócoli y coliflor persistía regis-trándose una anormalidad fisiológica llamada “tallohueco”, consistente en que el cuerpo de la planta pre-senta un agujero alargado en el centro, lo que desmejo-ra la calidad visual del producto y disminuye su precio,además de facilitar el desarrollo de infecciones fungo-sas y bacterianas. Los ensayos realizados para compro-bar deficiencias de boro como causa resultaron infruc-tuosos, por lo que, tras implementar análisis diversos desuelos, adaptación y fertilidad, se asesoró a los agricul-tores en el empleo de otros cultivares resistentes quepermitieran reiniciar los ciclos de producción sin deterio-ro en los vegetales.
Pero adicionalmente, el PDAE debió enfrentar otrosobstáculos distintos a los fitosanitarios para hacer queLa Esperanza cobrara mayor protagonismo en la provi-sión de hortalizas, con relación al resto del país.
Los envoltorios utilizados tradicionalmente para prote-ger frutas y vegetales en su traslado a los compradoresno siempre cumplían eficientemente su función, o bienno estaban debidamente acondicionados. Había queemprender por tanto una interesante tarea formativa enestos rubros y para ello desarrollar tecnologías especí-ficas que comprendieran otros aspectos tan especializa-dos como cosecha eficiente, manejo poscosecha,enfriamiento, almacenamiento y comercialización, facto-res que habían impedido durante décadas el avance enHonduras de estos artículos alimenticios, favoreciendocon ello más bien la importación continuada de frutas yvegetales –fresa, manzana, brócoli, coliflor, lechuga,espárrago– desde Guatemala y Estados Unidos. Paraentonces –1995– el área sembrada con estos cultivos–más de 90 hectáreas– era ya respetable y de trascen-dencia socioeconómica, pues involucraba a más de 154pequeños productores, incluyendo 23 mujeres, quehabían invertido en esta experiencia de diversificacióncerca de un millón de Lempiras.
Más innovaciones tecnológicas fueron introducidastambién en el desarrollo de fresas. Los quince primerosagricultores en sumarse a este componente del
El cultivo de hortalizas de clima frío en la zona deIntibucá ha permitido involucrar a los productores deesa región en el desarrollo nacional.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
6 0
Proyecto comenzaron por conocer las característicasagroecológicas de la variedad Chandler y capacitarseen el uso de camas cobertoras armadas con materialeslocales, el riego por gravedad, el uso de plántulas ohijos de corona y las peculiaridades de una correcta fer-tilización según la lectura de los análisis de suelos. En1996 las ocho hectáreas plantadas rindieron un buenmargen de 15 toneladas por hectárea, que fueron pron-tamente adquiridas por heladerías y supermercados deTegucigalpa y San Pedro Sula, y se inició el ensayo deriego por goteo y la fabricación de camas cobertoras deplástico. Luego se sometió a investigación in situ a lavariedad Camarosa, que reportó rendimientos más altosy fruta de mejor calidad comercial a pesar de mostrarsesusceptible a infección por hongo Botrytis sp., y a lamancha común de la hoja (Mycosphaerella fragarie). Afines de 1999 se continuaba evaluando su posible usopara plantaciones comerciales.
Pero 1996 fue también una época de hallazgo para lainquietud científica de los técnicos del PDAE dedicadosa la promoción del cultivo y desarrollo comercial de lamanzana. Si bien la variedad roja “Anna” había probadosu alta capacidad de adaptación a las condiciones loca-les, y si bien las 35 ha con ella sembradas en LaEsperanza llegaban a producir frutas de 110 gramos encosechas semestrales al cabo de tres años de siembra,permitiendo así una oferta casi continua, adicional a quela variedad puede almacenarse sin daño hasta por 75días, el público consumidor expresaba persistentemen-te su curiosidad por el hecho de que el color de la frutano fuera plenamente rojo, similar a la manzana importa-da. Problema semejante no aparecía en ninguno de lostextos urgentemente consultados por los técnicos delPDAE. Así que, en consecuencia, se inició la experi-mentación, acelerada por la proximidad de la siguientecosecha.
Se evaluó entonces diversas alternativas, incluyendoel efecto probable de nitrógeno y potasio, y se practicóa embolsar las frutas mientras pendían del árbol, comose acostumbra en Japón, aunque sin grandes resulta-dos inmediatos. Finalmente se ensayó eliminar cuidado-samente las hojas alrededor del fruto a fin de permitirmayor incidencia de los rayos solares y en poco tiempola coloración mejoró en un 91%, facilitando retornar almercado con una manzana hondureña producida por lacomunidad indígena de La Esperanza, y mejorada ensu presentación por el PDAE, con la cual competir exi-tosamente a nivel nacional. Desde entonces la manza-na roja de La Esperanza es un éxito comercial.
En 1997, cinco años después de su principio, la res-puesta social y económica de la intervención tecnológi-ca del PDAE era obvia. Cerca de un millón de libras defrutas y hortalizas de alta calidad estaban siendo produ-cidas en la región, lo que representaba ingresos porunos US$ 300 000 para los pequeños productores, unacantidad quince veces superior a la generada por losmismos cultivos (US$ 20 000) en 1994.
La transformación ––mayores volúmenes y mayoresingresos–– pronto empezó a expresarse en mejoresexpectativas de condiciones de vida y, sustancialmen-te, en la toma de conciencia que el agricultor experi-mentó en torno a la rentabilidad atractiva de estos cul-tivos no tradicionales ––y de otros próximos, comomora–– en oposición a los ancestrales (maíz, papa yfrijoles). Durante 1998 el PDAE proporcionó asistenciatécnica a unos 222 productores, incluyendo siete gru-pos de mujeres, se habilitó un centro de acopio paraselección, clasificación, empaque y enfriamiento de
Productores recibiendo capacitación en cosecha ymanejo poscosecha de la fresa.
La promoción y desarrollo comercial del cultivo de lamanzana ha sido una actividad constante en la zonadel altiplano por los técnicos de la FHIA.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
6 1
cosecha de hortalizas, así como para la comercializa-ción en mercados de las ciudades principales del paísy en Nicaragua, donde una fábrica de helados convir-tió a los horticultores y fruticultores Lencas en su prin-cipal proveedor. Para evitar la sobreoferta temporal yel subsecuente descenso en los precios, la producciónse realiza desde entonces en forma escalonada yorganizada.
Al concluir 1998, la cuantificación de lo producido indi-caba contarse en La Esperanza con 91 ha de fresa,manzana, brócoli, coliflor, lechuga, zanahoria, remola-cha, durazno y otros, que significaron ingresos superio-res a 13 millones de Lempiras, esto es un vigorosoaporte a economías que por lo general habían existidoal nivel de subsistencia.
No menos vital es la práctica de sustentabilidad queya ha pasado a formar parte de la mentalidad de lospobladores de La Esperanza, así como el concepto deque la agricultura requiere, para generar rentabilidadesapreciables y constantes además de compatibles con laprotección del ambiente, un proceso continuo de perfec-cionamiento tecnológico. La siguiente fase del Proyectose orientó, por tanto, a depositar en manos de los pro-ductores el control de la planificación de la producción yde su mercadeo.
Al presente la ocupación hortícola es en LaEsperanza la fuente principal de recursos económicospara sus habitantes, superior al tradicional cultivo desolamente papa.
Al iniciarse el tercer milenioContexto
Como ya fue relatado, a partir de 1992 y con apoyo dela Secretaría de Recursos Naturales ––hoy Secretaríade Agricultura y Ganadería–– la FHIA inició actividadesen el altiplano de Intibucá con el propósito de realizarinvestigación agrícola y brindar asistencia técnica paramejorar las condiciones de vida de los productores através de la explotación de cultivos rentables, con tec-nología adecuada a su capacidad y condicionessocioeconómicas. Este esfuerzo tuvo el apoyo técnico yfinanciero de la Agencia Japonesa de CooperaciónInternacional –JICA– y sus oficinas fueron localizadasen la Estación Experimental Santa Catarina, con unterritorio inicial de trabajo que comprendía los munici-pios de Intibucá, La Esperanza y Yamaranguila. Hoy suinflujo cubre nueve departamentos del país(Ocotepeque, La Paz, Santa Bárbara, FranciscoMorazán, El Paraíso, Copán, Lempira, Yoro e Intibucá).
Las actividades desde entonces realizadas son múlti-ples pero básicamente comprenden proyectos de inves-tigación, asistencia técnica directa con énfasis en meto-dologías grupales, capacitación por medio de cursos,
seminarios, días de campo, demostraciones y giraseducativas, así como el establecimiento de lotesdemostrativos y servicios de comercialización para laproducción generada por los agricultores involucrados.FHIA destaca en la zona como organización líder encuanto a producción y comercialización agrícolas.
A partir del año 2000 se ratificó los objetivos de estaacción institucional, los cuales proponen la generación,validación y transferencia de tecnología, orientadosestos componentes a diversificar la producción agrícolalocal y a incrementar la productividad y rentabilidad delos agricultores del altiplano de Intibucá (que compren-de además La Esperanza), contribuyendo de estamanera a ampliar su visión empresarial, perfeccionarsus conocimientos en la materia y mejorar sustantiva-mente su nivel de vida.
Historial de progresoEntre los cultivos promovidos y asistidos hoy en la
zona por FHIA se encuentran más de 21 tipos de horta-lizas (principalmente brócoli, coliflor, lechuga, zanaho-ria, remolacha, apio, nabo, arveja china, algunas hier-bas aromáticas y vegetales orientales), además deespecies frutales como manzana, durazno y ciruelo yaque la altitud y temperatura promedio de la región(1600-2100 msnm; 16 ºC) ofrecen condiciones favora-bles para tal rango de cultivos. Entre las especies fruta-les que han merecido mayor atención se encuentranmanzana, durazno y ciruela, mientras que en varieda-des de bayas han sido estudiadas mora, frambuesa yfresa, siendo esta última la de más amplio desarrollotecnológico por parte de FHIA, pero además existe uncomponente de labor femenina dedicado a comerciali-zación de flores, particularmente claveles. Un cultivotradicional —la papa— y que estaba comenzando a serdesatendido ha vuelto a ser reactivado en el interés ydedicación de los productores.
Pero además se investiga el alto potencial de rentabi-lidad y mercado de arándano, kaki, aguacate Hass,membrillo y pera, con el objetivo de diversificar aun másla producción y reducir riesgos en la inversión agrícola.
Desde que FHIA comenzó a implementar sus proyec-tos en La Esperanza el número de productores asistidosha ido aumentando en forma considerable. Mientrasque en 1992, época de las primeras acciones institucio-nales, el volumen de personas capacitadas en nuevoscultivos apenas sobrepasaba la centena, en el año 2004su índice estadístico se había elevado a más del millaren forma directa y a cerca de tres mil en capacitaciónagronómica general. De un espacio de trabajo inicial de43 hectáreas, al presente se labora en aproximadamen-te 300 hectáreas.
Adicional a ello la institución instaló en la zona unaempacadora con capacidad para manejar ocho mil kilo-gramos de producto a la semana y facilitó la disponibili-dad de tres cuartos fríos, una congeladora y un camiónrefrigerado, esenciales para labores de poscosecha.Asimismo, y con el financiamiento del Programa deApoyo a la Comercialización y Transformación Agrícola–PROACTA– de Unión Europea, FHIA presta su apoyoa la Asociación de Productores de Hortalizas y Frutasde Intibucá –APROHOFI– (90% indígenas Lencas, delos cuales 30% son mujeres) en el entendido de que,una vez cubierto el adiestramiento para hacer uso efi-ciente de ella, esta infraestructura pase a su dominio ysirva para robustecer los procesos de comercializaciónde los productos que ellos generan.
No sólo por estas razones sino además por la motiva-ción que se palpa entre sus asociados, este proyecto deFHIA ha sido considerado un modelo posible de replicaren otras zonas de clima frío hasta convertirse en unasólida alternativa de diversificación agrícola y por endeen beneficio de los pequeños productores. La experien-cia tecnológica derivada no ha escatimado recurso algu-no pues si es provechoso se emplea el antiguo arado devertedera, de la misma forma que se aplica métodos decondiciones protegidas (túneles), uso de plástico comocobertura y fertigación, dando como resultado una tomade conciencia en la comunidad sobre sus capacidadespropias para impulsar un desarrollo sostenible y a la vezla producción de fruta de calidad y con precios competi-tivos a escala centroamericana.
En el año 2003 se incorporaron al proyecto 49 gruposcampesinos de los municipios de Intibucá, La Esperanzay Yamaranguila, quienes se han agrupado en laAsociación de Productores de Hortalizas y Frutales deIntibucá –APRHOFI– y a quienes la FHIA presta serviciode asesoría en forma grupal.
Desde que el proyecto ingresó en su fase de madurezlos rendimientos obtenidos con hortalizas y frutales seha incrementado hasta en 150% en comparación con losregistrados previamente, lo cual ha venido a manifestar-se en un mejoramiento ostensible de la producción y laproductividad pero también en el componente de ingre-sos familiares, los que se han multiplicado significativa-mente. De entre siete productos ––lechuga, coliflor, zana-horia, remolacha, brócoli, durazno y manzana––, los tresprimeros sobrepasaron las expectativas hasta entoncesconocidas en cuanto a productividad, alcanzando rendi-mientos mayores del cien por ciento histórico.
Pero además ––algo nunca antes visto en LaEsperanza, quizás siquiera imaginado–– en el 2002 losagricultores relacionados con el proyecto adquirieron lacapacidad para contratar desde Holanda, gracias a lasgestiones expeditas de su Cónsul en San Pedro Sula yla casa AGRICO de aquella nación, nueve contenedoresde semilla certificada de papa para siembra en unas 106hectáreas destinadas al Departamento de Intibucá, locual redundó en un sustancial ahorro de costos de pro-ducción y en el incremento de la rentabilidad del cultivo,además del reforzamiento de la autoestima gerencial enlos productores.
En consecuencia, durante los años recientes la capa-citación ha sido uno de los servicios principales de FHIA,habiéndose adiestrado a casi setecientos agricultores demediano ingreso y cincuenta técnicos que participaronen cursos cortos, días de campo y charlas dedicados acubrir aspectos técnicos de producción, manejo posco-secha, mercadeo y organización gremial. En estas acti-vidades de transferencia se hizo énfasis en componen-tes tales como conservación de suelos, fertilización,empleo de abonos orgánicos, poda, control fitosanitario,
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
6 2
Productores en el centro de acopio de la APRHOFI.
La FHIA apoya a la APRHOFI con la infraestructuranecesaria para el manejo poscosecha de los productospara su posterior comercialización.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
6 3
protección del ambiente y destrezas para poscosecha.El Centro de Comunicación de FHIA provee oportuna-mente las guías y manuales que ofician como apoyodidáctico para dichos eventos.
Esta acción práctica e inmediata no ha obstaculizado,empero, el desempeño de la tradicional labor de investi-gación y validación de tecnología a que FHIA está dedi-cada desde su fundación para proveer a los agricultorescon sistemas eficientes de producción en sus cultivos.En tal sentido se desarrollaron diversos trabajos deinvestigación, entre los que destacan la evaluación devariedades de cultivos hortícolas, bayas, papa y frutales,distanciamientos y épocas de siembra, niveles de fertili-zación, control de plagas, enfermedades y malezas,riego, producción en microtúneles, fertilización orgánica,poscosecha y comercialización, cuyos resultados gene-raron nuevas tecnologías inmediatamente aceptadaspor los productores y que se describen detalladamenteen otros capítulos de este Informe.
ComercializaciónEs importante detenerse un instante para considerar
el impacto económico que la nueva comercialización deproductos hortícolas ha significado para los productoresde La Esperanza. Tradicionalmente esta zona fue con-siderada área deprimida, caracterizada por bajos ingre-sos, reducido nivel escolar, prácticamente monocultivo(papa) y alejamiento comercial del resto de la nación.Hasta aproximadamente 1980 los agricultores, campe-sinos y obreros asalariados, permanentes o temporalesdel campo en La Esperanza e Intibucá administrabaneconomías de subsistencia.
Dado que ambas comunidades productoras registranuna incidencia predominante de población con raíz indí-gena ––distinta al conglomerado mestizo usual en lanación–– hablar de La Esperanza e Intibucá era referir-se a costumbres agrícolas, agronómicas (uso delchuzo) y culinarias diferentes al resto del país: altadependencia de la papa, tanto en lo tradicional agrícolacomo en lo dietético calórico, así como de hierbas,bayas y raíces y tubérculos que no siempre formabanparte del panorama gastronómico del resto de la socie-dad nacional. Cierto nivel de admiración teórica se dabapor estas comunidades que habían aprendido ances-tralmente a alimentarse con algo más que carne ––pre-ferencia típica en la costa y formaciones ganaderas delinterior–– pero lo que tampoco llegaba a imitación. Laregión esperanzana era reconocida sólo como unamodesta concentración indígena que tenía muy pocoque ofrecer al resto del país.
Hoy, gracias a diversos proyectos de motivación,extensión y transferencia de tecnología ––entre los cua-les FHIA es líder–– los agricultores de la región percibeningresos circundantes a los tres millones de Lempiras
por año (unos US$. 186 000 sólo en hortalizas y fresas)que antes no figuraban, siquiera imaginariamente, ensus posibilidades existenciales. Es más, la ocupaciónlaboral se ha incrementado y La Esperanza es ahorazona capaz de generar su propio sistema de informa-ción y comunicación vía cable, las costumbres estáncambiando para bien, hay una mayor interrelación conel resto de Honduras ya que mucho de lo que produceLa Esperanza se distribuye y comercializa en los merca-dos y supermercados nacionales de consumo habitual,en competencia con otros espacios tecnológicamentemás desarrollados, como la importación agrícola deGuatemala, y se observa, se percibe, cierto orgullo deautonomía y suficiencia que contribuye innegablementea robustecer un sentido de nacionalidad y de concienciade capacidad para enfrentar retos y conquistarlos.
La FHIA está consciente de que ninguna transforma-ción humana se produce si antes no circula por, y laapropia, la mente humana. En este sentido debe com-prenderse ––aunque no siempre puede ello ser modela-do estadísticamente–– el progreso generacional ocurri-do en La Esperanza en menos de los 25 años queusualmente ocupa pasar de una generación a otra. Deunos padres que veían en la papa su único y tradicionalelemento de supervivencia agrícola, hoy se apuestaentusiastamente por la diversificación. No sólo eso sinoque, contrario a ciertas visiones derrotistas que prea-nunciaban la dificultad de que el campesino tuvierahabilidad mental para aceptar innovaciones, en LaEsperanza se ha dado el flujo más continuo y armónicopara la práctica de nuevas tecnologías. No es que ellosiempre fuera gratuito, se debió vencer muchas resis-tencias, pero en general puede afirmarse que el cambiose dio porque ya existía una propensión voluntaria al
La comercialización de productos hortícolas y frutalespermite a los productores recibir ingresos hasta enunos tres millones de Lempiras por año.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
6 4
cambio. Para FHIA la experiencia en La Esperanza hasido trascendente y revela la potencialidad de que simi-lares ejecutorias puedan darse, ojalá prontamente, en elresto de la comunidad agrícola del país.
Para concretar estos objetivos la FHIA continúa imple-mentando en la zona diversos proyectos de investiga-ción, particularmente en el uso de microtúneles paraproducción de lechuga, sobre el grado de absorción denutrimentos en la zanahoria, sobre fertilización tradicio-nal y con bocashi, evaluando variedades de durazno ypapa o estudiando injertos de manzana bajo condicio-nes protegidas.
Una experiencia interesante se dio en 2003 con remo-lacha (Beta vulgaris) al ponerse bajo ensayo diez siste-mas o niveles distintos de fertilización. La remolachatiene mucha demanda como producto fresco enHonduras, con incrementos progresivos cada año, agrado tal que sólo el mercado de Tegucigalpa requierealrededor de 132 000 kg mensuales, la que no es cubier-ta actualmente por la producción nacional y debe impor-társele de Guatemala y Costa Rica. El crecimiento demo-gráfico acelerado conlleva aumentos en el consumo dealimentos, por lo que los productores podrían satisfacerestas necesidades no sólo en volumen sino ademásmejorando el rendimiento y la calidad del producto.
En La Esperanza se cosechan brócoli, remolacha y coli-flor sólo en forma estacionaria (el consumidor de SanPedro Sula absorbe 300 000 libras/mes de coliflor) yaque los agricultores enfrentan problemas relacionadoscon carencia de variedades adaptadas, fertilizacionesinadecuadas y plagas, entre otros; la información queaplican para fertilizar es empírica o proviene de literaturagenerada en condiciones climáticas ajenas, específica-mente de Guatemala, y de allí que el mercado nacionalse abastezca actualmente con importaciones de regularcalidad procedentes de ese país y de Costa Rica. Inclusoasí, estos rubros son los que generan hoy la mayor partede ingreso a los agricultores esperanzanos. Desarrollartecnologías locales e identificar el correcto equilibrio delos nutrimentos apropiados para La Esperanza es un retoque FHIA ya asumió en el PDAE.
Un caso similar ocurre con la producción de lechuga en lamisma región. Este vegetal es solicitado permanentemente,es decir durante todo el año, por los supermercados, perolos agricultores de La Esperanza cesan de comercializarlaen la época de lluvias o invierno debido a su ambiente pro-piciador de enfermedades (mayormente causadas porAltenaria y Sclerotinia). No pueden emplear fungicidas quí-micos pues estos quedan prontamente lavados del follaje,así que FHIA aconsejó utilizar microtúneles baratos de plás-tico, los que no sólo protegen al cultivo sino que ademásincrementan la precocidad y duplican la producción dehojas, asegurando simultáneamente muy buena calidad.
Un problema pendiente de solucionar al finalizar 2003era el de la zanahoria “Beta Sweet”, pues no se lograbaque, en los lotes demostrativos en La Esperanza, desa-rrollara el color marrón uniforme que la caracteriza yque es una peculiaridad a que está habituado el consu-midor internacional. Esta variedad fue desarrollada porla Universidad de Texas A&M, pero en ese Estado nor-teamericano y en México sólo se le puede producirdurante nueve meses ya que es muy demandante deluz y sus requerimientos de temperatura limitan, allá, elperiodo estacionario para cultivarla. De allí que laempresa J&D Produce Inc., asociada con Texas A&M,contactara a FHIA para evaluar ensayos de cultivo enLa Esperanza, que goza durante todo el año de amplialuz y de condiciones térmicas templadas.
La experimentación emprendida no logró que dichavariedad generara el color marrón citado pero descubrióque en el altiplano intibucano el diámetro y longitud desus raíces acelera su desarrollo hasta en un 30%, loque es un factor de mucha consideración. Se prosiguelaborando científicamente en el problema.
En Julio de 2003 y por gestión de FHIA ante elProyecto de Apoyo a la Comercialización y Trans-formación de Productos Agrícolas –PROACTA–, finan-ciado por Unión Europea, los productores crearon unacomercializadora y sistematizaron la venta directa desus productos hortícolas en mercados abiertos y super-mercados. Las perspectivas son altamente prometedo-ras de éxito.
En 2004 la FHIA comisionó a la dirección del PDAEconcentrarse en tres grandes acciones institucionalesfinanciadas a espacio de dos años por el Proyecto deModernización de Tecnología Agrícola –PROMOSTA–dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería
La producción de lechuga en microtuneles permite pro-teger el cultivo y asegura la calidad del producto.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
6 5
–SAG–. Estas acciones ––siempre relacionadas congeneración, validación y transferencia de tecnologías enhortalizas y frutales de clima frío–– comprenden: socializa-ción de los proyectos y levantamiento de la línea base decada uno; instalación del proyecto de investigación, selec-ción de líderes, lotes demostrativos, asistencia técnica ycapacitación de los productores seleccionados, con apoyode técnicos de Organizaciones No Gubernamentales pre-sentes en la zona; comercialización directa.
El énfasis en estos componentes del PDAE se dio trasrecopilar información confiable de que Honduras impor-ta al año, aproximadamente, Lps. 200 000 000 en vege-tales de clima frío para abastecer su mercado corriente,el que gracias a nuevos hábitos saludables de dietavariada y nutritiva crece cada vez más.
Así, en 2004 y con apoyo de PROMOSTA, se elaboró eldiagnóstico global de la situación de hortalizas en laregión y se estableció los ámbitos de trabajo: evaluaciónde materiales genéticos existentes, introducción de otrosnuevos para su adaptación y, o, validación según condi-ciones locales: identificación de densidades poblacionalesideales, niveles apropiados de fertilización, identificaciónde frecuencias y sistemas de riego apropiados, desarrollode paquetes tecnológicos que comprendan ademásexploración de sistemas (microtúneles de plástico, porejemplo) y manejo integrado de plagas y enfermedades.
Para estas acciones se dio preeminencia a brócoli, coli-flor, lechuga iceberg, escarola y romana; remolacha,perejil, cilantro fino, nabo, papa, repollo chino, zapallozucchini y zanahoria. Para muchos de ellos se aseguróademás el abastecimiento constante de semilla por partede proveedores y distribuidores locales.
Adicionalmente fueron realizados diez días de campocon participación de unos 300 productores y se comenzóa preparar las hojas divulgativas contentivas de la infor-mación obtenida.
Información más amplia y específica sobre los procesosde transferencia de tecnología y capacitación en merca-deo ocurridos en el altiplano de La Esperanza puede serlocalizada en la sección “Vegetales de Clima Templado”del “Proyecto FHIA/REACT para la Reactivación deHonduras Post Huracán Mitch”, así como en la seccióncorrespondiente al “Proyecto de Desarrollo deExportaciones con Pequeños Productores SFED“,expuestos en otras secciones del presente Informe.
FRESAS EN LA PAZ
ContextoLa fresa (Fragaria sp) es cultivo apto para producción
en zonas altas (1200–2300 msnm) donde predominantemperaturas bajas (10–23 oC). Actualmente la produc-ción de fresas en La Esperanza y otras zonas altas deHonduras se limita a la temporada de verano(Diciembre–Junio). Durante el resto del año la producciónes poca o no existente debido a problemas con enferme-dades ocasionados por la alta precipitación(Julio–Noviembre). El daño al fruto por enfermedadescomo Moho gris (Botrytis sp), pudrición de tallos y raíces(Phythophtora sp) y mancha del fruto (Colletotrichum) seincrementan durante la época lluviosa, causando dismi-nuciones hasta de 40% en los rendimientos.Adicionalmente, durante esa estación se incrementa eldaño al follaje provocado por Mycosphaerella fragarie. Eluso de fungicidas para el control de enfermedades se velimitado en el tiempo lluvioso debido a que los químicosson continuamente lavados por las frecuentes lluvias.
La producción hondureña se ha vuelto estacional y enla medida en que se incrementan las áreas de siembra ylos volúmenes de producción se hace más difícil lacomercialización, ya que los compradores exigen que seles supla fruta de calidad durante todo el año. Bajo lascondiciones actuales de producción los supermercadosse ven obligados a consumir muy frecuentemente frutaprocedente de Guatemala.
La producción eficiente de fresas esta comprobada envarias zonas altas de Honduras (La Esperanza, Intibucá;Lepaterique, Francisco Morazán) y es factible extenderesos resultados a nuevas áreas del país. El mercado defresas va en crecimiento con el uso de variedades eva-luadas por FHIA en la Estación de Santa Catarina, ycomo una respuesta inicial para proveer fruta de calidaddurante todo el año al mercado local se propuso la vali-dación de variedades y tecnologías en otras zonas y enépocas diferentes, así como ubicar durante un año lotesde comprobación de variedades en por lo menos tres
Durante los días de campo los productores conocieronlos avances obtenidos en el manejo agronómico de losdiferentes cultivos hortícolas de clima frío.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
6 6
localidades seleccionadas (Marcala y San Pedro deTutule, La Paz y La Esperanza, Intibucá).
El objetivo de este proyecto consistió en identificar téc-nicas de producción rentable y sostenible de fresas en elAltiplano de La Paz y en La Esperanza durante todo elaño, utilizando variedades adecuadas y sistemas de pro-tección durante la temporada de lluvias. El Programa deproducción de fresas utilizó un paquete de producción(MIP, fertilización, riego por goteo, control de malezas,plagas e insectos).
En forma directa las metas comprendieron: determinarla adaptación relativa de diferentes variedades de fresay su comportamiento tanto en la época seca (verano)como en la época lluviosa (invierno) en las tres zonas deestudio; identificar variedades más adaptadas, conmejores rendimientos y características de calidad.
Las áreas de realización del proyecto fueron: LaEsperanza, Intibucá (1700-1800 msnm), Marcala, LaPaz (1200-1500 msnm) y San Pedro de Tutule, La Paz(1500-1600 msnm). Las variedades utilizadas fueron:Sweet Charlie, Camarosa y Chandler, a las que se eva-luó a través del año empleando túneles o microtúnelesdurante la época de lluvias.
En cada sitio de ensayo se tomó información relacio-nada con fechas de (siembra, trasplante, cosecha), ren-dimiento total y comercial (cuantitativo y cualitativo),desarrollo vegetativo, severidad e incidencia de enfer-medades, y evaluaciones poscosecha.
Los resultados finales de este estudio se muestran en elInforme Técnico del Programa de Diversificación, correspon-diente al año 2004, publicado a inicios del 2005.
PROGRAMA DE CACAO Y AGROFORESTERÍA
ContextoHonduras posee excelentes condiciones ecológicas
para el cultivo perenne del cacao, específicamente enlos Departamentos de Cortés (Cuyamel), Yoro(Guaymas), Atlántida (La Masica y Jutiapa), a lo que seagrega la ventajosa cercanía territorial del gran merca-do consumidor de Estados Unidos, el cual es importa-dor del 20% de la producción mundial, particularmentedesde países africanos. El área hondureña bajo explo-tación de cacao representaba en 1990 escasamente undiez por ciento (5000 ha, siendo equivalente a 2500 t degrano seco) de su vasta capacidad potencial y las ven-tas en el exterior de estas 2500 toneladas representa-ban menos del 1% de la oferta mundial de grano.
En 1999 los trabajos emprendidos desde su iniciopor el Programa de Cacao de la FHIA habían modifi-cado sustancialmente esta situación, pues de 1000toneladas que se producían en 1985 pasó a producir5500 toneladas en 1997, y estos niveles de produc-ción hubieran continuado en aumento a no ser por losefectos devastadores del fenómeno Mitch (a finalesde 1998) que redujo la cosecha en un 40% durante elaño siguiente (1999).
El temprano diagnóstico formulado por el Programade Cacao (1985) determinó darse en el país un signifi-cativo atraso en el dominio y manejo de prácticas agro-nómicas usualmente aplicadas en naciones tradicional-mente cacaoteras, y de allí que las acciones inicialesdel Programa se concentraran sobre los componentesde transferencia, la apertura de lotes demostrativos, lacapacitación y la convocatoria a los productores para
asistir a días de campo, talleres y seminarios organiza-dos por el Programa en conjunto con la entoncesUnidad de Comunicación y otros departamentos de laorganización. Para los técnicos de la FHIA era claro queantes de involucrar a los agricultores en tareas másespecíficas había que motivarlos y demostrarles su pro-pia capacidad para hacer del cultivo, como ocurría enotras latitudes, un rubro no sólo rentable sino ademásde calidad. Esta etapa primaria incluyó asimismo el for-talecimiento de la Asociación de Productores de Cacaode Honduras –APROCACAHO– y su relación con otrasinstancias privadas y gubernamentales igualmente inte-resadas.
En segundo lugar, y dado que son la fermentación y elsecado del grano los procedimientos que condicionanque el cacao aporte buen sabor (a chocolate) durante elprocesamiento industrial, el Programa puso en ensayoy validación el empleo de recipientes de madera local-mente diseñados con los cuales el productor, y a bajocosto, realizara eficientemente las actividades de fer-mentación, teniendo en cuenta frecuencia de volteos ytiempo correctos para lograr posteriormente una buenamateria prima que fuera garantía para que la industriapudiera obtener un chocolate de mejor calidad.
Para ese momento ––1991–– comenzaban también aoriginarse las primeras respuestas de las pruebas deasociación de cacao con maderables y frutales que elPrograma había emprendido cinco años atrás en elCentro Experimental y Demostrativo de Cacao–CEDEC–, en La Masica, destacándose en la experi-mentación el buen resultado que el asocio con cedro
(Cedrela odorata), con laurel negro (Cordia megalantha)y con rambután (Nephelium lappaceum), significabanpara el cacao, información esta que, una vez validada,fue de suma utilidad para los productores al proveerlesuna alternativa a las especies sombreadoras tradiciona-les. El empleo de laurel y cedro ––este último del rangode maderas preciosas o “de color”, como se les denomi-na en Honduras por su alto precio de adquisición–– y derambután representaba un factor concurrente paramejorar los ingresos y el nivel de vida de miles de fami-lias dedicadas a la explotación del cacao, así como paracontribuir a la conservación del ambiente. Lo que laFHIA procuraba con estos modelos era además ense-ñar al campesino a crear y administrar sus propios sis-temas agroforestales sustentables de manera que, a lavez que se beneficiaba del cultivo, lo hiciera racional-mente en completa armonía con el entorno ecológico.
Las respuestas económicas resultantes de la experimen-tación también comenzaron a ser promisorias. Las asocia-ciones de cacao con pimienta negra y con madreado(Gliricidia sepium) demostraron que una típica familia rural(cinco personas) técnicamente capacitada para manejar1.5 ha de cacao bajo la modalidad propuesta por FHIA,podía asegurar en los primeros siete años de cultivo ingre-sos anuales promedio de L. 36 000 (US$ 3000, valores de1992) sólo por concepto de comercialización de cacao ypimienta, complementario a otros procurados con la ventade leña del madreado y de productos agrícolas adiciona-les, tales como granos básicos y yuca; el sistema probóademás ser protector o mejorador del suelo al incorporaren este nitrógeno y materia orgánica. Finalmente, paraobtener una mayor productividad el Programa recomendóa los agricultores incrementar la densidad usual de siem-bra (500 plantas por hectárea) en sus plantaciones y apro-ximarla al estándar de otros países exportadores de cacao(1111 plantas/ha), de forma que los rendimientos, y portanto los ingresos pecuniarios, fueran mayores.
En 1993 el “Informe Anual” de FHIA iniciaba con lassiguientes palabras el capítulo dedicado al Programa deCacao: “La producción de cacao en el país se aproximaa las 4200 toneladas anuales, cifra que coloca aHonduras como el primer productor de cacao en laregión”, y reseñaba las exportaciones realizadas mayor-mente a mercados de Costa Rica, Panamá, EstadosUnidos e Italia.
Este cambio en la situación cacaotera nacional debíaser atribuido en gran porcentaje, y sin alguna duda, a lacuidadosa labor de promoción e innovación tecnológicaemprendida desde 1984 por FHIA y por APROCACAHO,proyecto iniciado simultáneamente con FHIA. JesúsSánchez, M. Sc., Líder del Programa desde sus inicios,es una de las personalidades más amables y carismáti-cas de la Fundación, poseedor de una energía inagotableque lo ha hecho viajar con mentalidad inquisitiva por todala zona cacaotera de Honduras en búsqueda de respues-tas científicas a las interrogantes locales relacionadascon su profesión. En 1985 identificó a La Masica como elsitio ideal para instalar el CEDEC; en las postrimerías de1997 se encontraba en la lejana región de La Mosquitiacomprobando si, como se sospechaba, que el patógenode Moniliasis (Moniliophthora roreri) había por fin encon-trado una puerta de ingreso al país.
El equipo del Programa de Cacao dirigido por Sánchezobservó en fecha temprana que una de las deficienciasdel cultivo en Honduras se encontraba en la carencia dematerial genético probado y adaptado a las condicionesagroecológicas del medio y que, por tanto, una de sustareas primarias debía concentrarse en el hallazgo demateriales genéticos alternativos. Para ello instaló un jar-dín clonal en el CEDEC, donde se procedió a registrar laproducción de treinta y ocho genotipos, de los cualesdoce indicaron rendimientos superiores con relación almaterial usualmente plantado por los agricultores.
Con estos doce cruces (Pound-12 x Catongo, UF-613 xPound-12, IMC-67 x UF-654 y otros) se procedió a la pro-pagación requerida y se les distribuyó entre los interesa-dos. La aseveración optimista del “Informe Anual” de1993 se apoyaba, desde luego, sobre esta base innova-tiva llevada a cabo por la Fundación, ya que para dichoaño el cacao generaba a Honduras US$ 5.5 millones endivisas anuales y se había constituido en una importantefuente de trabajo rural (700 mil días/hombre al año). En1994 el área de cultivo se incrementó a 6550 ha, más deldoble que en 1985, y el rendimiento promedio se elevó enun 75% (parámetros de 1985: 400 kg/ha, y de 1994: 665kg/ha = 4300 t de producción nacional).
Los costos locales de producción, sin embargo, aúnse mantenían altos y había que combinar estudios agro-nómicos y socioeconómicos para reducir su incidencia.La economía intrínseca del cultivo, que proveía 4600
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
6 7
Recipiente de madera para el secado del grano decacao.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
6 8
empleos anuales en 1994 por labores de manejo, posco-secha y comercialización, debía ser revertida de formaque se invirtiera menos y se recuperara más. Si bien laexportación del grano había aportado a las arcas nacio-nales alrededor de US$ 38 millones de divisas en los diezaños anteriores, debía realizarse un esfuerzo mayor deinvestigación para incrementar ese beneficio, sobre todoa partir del repunte de los precios internacionales.
De allí que además de la selección de materialesgenéticos superiores y su adaptación, así como la prác-tica de métodos modernos de beneficiado y el adiestra-miento de los agricultores (3000 personas capacitadasentre 1985 y 1994), se consideraba oportuno vigorizarel impulso al fomento del cultivo mediante la distribuciónde material genético y fue así como en 1995 se proce-dió a distribuir más de 125 000 semillas híbridas de poli-nización controlada, 12 500 plantas injertas y variosmiles de plantas de semilla, para utilización en proyec-tos comunitarios y entre pequeños y medianos produc-tores. Aún más, en atención a las bases desarrolladaspor el Programa en el campo agroforestal tomando alcacao como cultivo piloto y la creciente demanda deasesoría y apoyo técnico, la Asamblea de Socios deFHIA dio un paso más y acordó fundar con el apoyo delFondo de Manejo del Medio Ambiente Honduras-Canadá el Centro Agroforestal Demostrativo del TrópicoHúmedo –CADETH– en la cuenca del Río Cuero, en LaMasica, corazón productivo de cacao, en elDepartamento de Atlántida.
Entretanto el Programa continuó acumulando expe-riencias tecnológicas en torno al uso de maderablescomo sombra del cacao, obteniendo resultados promiso-rios de la combinación cacao-cedro y cacao-laurel negro(Cordia megalantha), con rendimientos de 810 y 527kg/ha respectivamente, que aunque no son rendimientos
excelentes el ingreso complementario que tendrá mástarde el productor por concepto de madera, hacen deestos asocios una alternativa económica y ambientalpara pequeños y medianos productores del país y laregión. Asimismo se continuó distribuyendo material depropagación (semillas e injertos) para siembras nuevas,además de maderables y frutales como especies alter-nativas sombreadoras para el cultivo.
Otro de sus interesantes ensayos, esta vez en lamodalidad de cacao orgánico, permitió aprovechar lacapa de mulch dejada por el cultivo, a fin de utilizar sucapacidad de protección del recurso suelo y de recicla-je de nutrimentos, con lo que se consiguió que un loteexperimental con sombra de pito (Erythrina berteroana)sin ninguna adición de insumos rindiera hasta 850kg/ha; un éxito similar se obtuvo con la fertilización abase de gallinaza composteada. Nuevos materialesgenéticos fueron evaluados, incluyendo cinco que desa-rrollaron resistencia contra una de las enfermedadesmás persistentes, la llamada “mazorca negra”(Phytophthora palmivora), de actividad crónica en lasplantaciones de América.
Al concluir el siglo el Programa, empero, debía acu-mular sus fuerzas para prepararse ante un nuevo y granreto: los primeros brotes de Moniliasis en la zona dePatuca, en La Mosquitia hondureña. Desde su ingreso aLa Mosquitia nicaragüense en 1982, procedente deCosta Rica, la Moniliasis no había avanzado significati-vamente en territorio hondureño, por lo que al ser com-probada su presencia la FHIA intensificó sus accionesde capacitación y comunicación a fin de dar a conocer alos productores las características, síntomas y métodosde control ya ejercitados en países sudamericanos yque les han permitido convivir con la enfermedad a basede prácticas tecnológicas oportunamente realizadas.
Parcela de cacao en asocio con especies maderables,CEDEC, La Masica, Atlántida.
Vivero de plantas injertas de cacao en el CEDEC, LaMasica, Atlántida.
El CADETHEl Centro Agroforestal Demostrativo del Trópico
Húmedo fue establecido gracias a la cooperación y finan-ciamiento del Fondo de Manejo del Medio AmbienteHonduras-Canadá, el Proyecto de Desarrollo del BosqueLatifoliado –PDBL-II– y el Proyecto AgroforestalCATIE/GTZ, en la comunidad de El Recreo, La Masica,con una extensión de 98 hectáreas y con el propósito deservir de escenario para el diseño, validación y transferen-cia de tecnologías apropiadas de producción y conserva-ción de recursos fitogenéticos de especies nativas o adap-tadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona Nortede Honduras, incluyendo terrenos de ladera. El Centroestá dedicado a generar y promover técnicas en sistemasagroforestales de producción sustentable, propios para lasituación socioeconómica de pequeños y medianos pro-ductores con asiento en áreas de ladera del trópico húme-do. Tiene además como objetivo disminuir la presiónhumana sobre el bosque y contrarrestar los efectosdevastadores de la agricultura migratoria, con sus nocivasprácticas de tala, quema y pronto abandono, que condu-cen a la expansión incontrolada de la frontera agrícola.
Asimismo, el Centro tiene entre sus prioridades la con-servación de recursos genéticos en parcelas cultivadas,linderos y cercas vivas, incluyendo más de 100 especiesde árboles del bosque latifoliado, plantas y árboles gene-radores de productos no maderables (alimentos, fibras ymedicinales, entre otros), así como ornamentales conpotencialidad comercial. Como complemento, el CADETHprocura la producción de materiales de propagación parasuplir la demanda de los agricultores afiliados al proyecto,así como de organizaciones no gubernamentales quefomenten sistemas agroforestales o cultivo en parcelaspuras en la zona tropical húmeda. Las metas del Centroaspiran a desarrollar en la presente década un mínimo de
12 sistemas agroforestales y a capacitar, mediante lametodología de “aprender haciendo”, a 4000 usuariosentre productores, amas de casa, técnicos y estudiantesde agronomía, forestales y especialidades afines.
En 1996 se inició la construcción de la infraestructurabásica del CADETH ––oficina, sala de conferencias, dor-mitorio para 40 personas, estación meteorológica, vive-ros–– y se establecieron en el campo varios sistemasagroforestales conformados por especies maderables concultivos perennes como cacao y café, con las variedadesmejoradas FHIA-01, FHIA-03 y FHIA-21 de banano y plá-tano y con 1000 árboles de especies no tradicionales, degran potencial en la industria maderera. Asimismo, en1997, y ya en pleno funcionamiento, los técnicos delCADETH continuaron estudiando nuevos sistemas agro-forestales ––abajo reseñados–– con base en las fórmulascacao-maderables, café-maderables, maderables en lin-deros, rambután o pulasán-piña, madreado-pimientanegra y madreado-maracuyá y parcelas puras en linderos,todos bajo enfoque de agricultura orgánica, además dehaber fundado un rodal semillero con 34 especies y unhuerto de frutales con otras más.
En 1997 la Fundación decidió fusionar esfuerzos y cons-tituyó en una sola estructura operativa a lo que se deno-minó desde entonces Programa de Cacao yAgroforestería, encargado del CEDEC y del CADETH.
En 1998 la Secretaría de Estado en el Despacho deRecursos Naturales y Cervecería Hondureña S. A., crea-dores del “Premio Hondureño a la Protección yConservación del Ambiente” otorgaron este preciadogalardón al CADETH en su categoría institucional, por suinvaluable contribución científica al desarrollo de la agri-cultura nacional y por su comprobada innovación tecnoló-gica en cultivos, en estrecha armonía con el ambiente.
Al iniciarse el tercer milenioEn el período comprendido entre los años 1999 y 2004
los avances alcanzados por el ya ahora nominadoPrograma de Cacao y Agroforestería llegaron a dimen-siones científicas hasta entonces escasamente imagi-nadas. El primer encuentro del CEDEC con la realidadcentroamericana ––y desde luego con la innovación––fue descartar a la Guama (Inga sp.) como único y exclu-sivo respaldo de sombra para la agronomía de cacao––costumbre, tradición y forma escolástica académicahasta entonces obligatoriamente seguida. Una primeraexploración exigida por la Dirección General de FHIAimpulsó a los técnicos del Programa a identificar, localizary experimentar diversas otras especies forestales parasombra, habiéndose logrado desde entonces una intere-sante diversidad que habría de contribuir a nuevas explo-raciones en ese campo. De pronto se “descubrió” ––acen-tuamos este término de renovación–– que no sólo laGuama albergaba bien al cacao sino que existía una
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
6 9
Vista panorámica de las instalaciones del CADETH,aldea El Recreo, La Masica, Atlántida.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
7 0
amplia gama de posibilidades que, sin haber sido ensaya-da, ofrecía potencialidades de protección. El Programa ini-ció entonces una prolongada encuesta sobre otras guar-das forestales que contribuyeran a ambientar el cacao ylos resultados fueron sorprendentes. En líneas muy apre-tadas se describe seguidamente esa exploración.
Como ya fue relatado, desde 1977 FHIA inició en elCEDEC de La Masica, Atlántida, actividades relacionadascon prácticas agroforestales correctivas de los problemasencontrados en las zonas de amortiguamiento del bosquelatifoliado, y esta experiencia permitió identificar y enfocaradecuadamente las acciones a realizar en el CADETH.Los resultados alcanzados hasta 2004 facilitaron identifi-car alternativas de producción que permitieran evitar eluso de la quema como práctica agrícola tradicional, dismi-nuir la erosión y degradación de los suelos de laderadonde se estableciera sistemas agroforestales evaluados,proteger bosque, fuentes de agua y biodiversidad, recupe-rar terrenos degradados, estabilizar la agricultura migrato-ria, diversificar la producción agrícola y mejorar el ingresode los productores y su nivel de vida en forma sostenible.
Esas diversas alternativas, cuya aplicación se recomien-da en las fincas de los productores, fueron seleccionadassiguiendo criterios específicos que regulaban:
1) Que el sistema promovido conduzca a una produc-tividad sostenida con utilización moderada de insu-mos externos a la finca, permitiendo rendimientosrentables para el agricultor y un mejoramiento delambiente biofísico a través del reciclaje de la bio-masa y la conservación del suelo.
2) Que el sistema sea de fácil adopción por el produc-tor, considerando sus condiciones socioculturales ycapacidad financiera.
3) Que una de las especies asociadas sea un cultivode ciclo corto que ayude al agricultor y a su familiaa obtener ingresos económicos para satisfacer susnecesidades básicas, mientras las especies deciclo largo, incluyendo maderables, alcanzan lamadurez fisiológica para ser aprovechadas comer-cialmente.
Los suelos del CADETH y de sus áreas de influenciapresentan limitaciones físico-químicas caracterizadas pormuy baja fertilidad, producto de las prácticas inadecuadasde eliminación de la vegetación permanente (deforesta-ción), seguida de las rutinarias quemas anuales. Pararevertir ese proceso fue procedente sustituir cultivos yprácticas de producción sin sacrificar los ingresos del agri-cultor, cambio de comportamiento que se ve favorecidocuando se demuestra al productor las bondades de variarhacia cultivos de mayor rentabilidad, emplear mejoresprácticas de manejo y establecer sistemas que ofrezcanasocio de plantas perennes (forestales o frutales) con cul-tivos anuales o perennes.
Sistemas AgroforestalesHasta 2004 el CADETH estableció y mantiene en pro-
ceso de evaluación varios sistemas agroforestales quemuestran resultados muy promisorios para su utilizacióna nivel de fincas:
Sistemas Maderables–Musáceas–Cacao.En un área demostrativa de 2.5 hectáreas se alojó
cinco especies forestales como sombra permanente decacao (cultivo permanente), incluyendo dos de legumi-nosas que pueden contribuir a la mejor conservación yrecuperación del suelo. Las especies de árboles made-rables incluidas son: Barbas de jolote (Cojoba arbo-reum), Granadillo rojo (Dalbergia glomerata), Marapolán(Guarea grandifolia), Ibo (Dipterex panamensis) y Limba(Terminalia superba). Como sombra temporal se usóhíbridos de banano y plátano resistentes a Sigatokanegra (FHIA 01, FHIA 03 y FHIA 21).
Sistemas Rambután–Piña y Pulasán-Piña. Rambután y pulasán son cultivos exóticos de tardío
rendimiento (tres a cinco años) pero con alto potencialproductivo en la zona tropical húmeda Norte deHonduras. Con estos frutales se puede elevar el ingre-so de la población pues manifiestan atractiva demandaen los mercados local e internacional.
Cultivo en callejones. En vista de la necesidad de producir alimentos para la
familia y como fuente de ingresos, se procura demostraral agricultor usuario dónde y cómo producir sus granosy otros cultivos anuales sin el deterioro que causa alsuelo la práctica tradicional anual de tumba y quema. Elcultivo en callejones ––alternando fajas de terreno enri-quecidas con desechos vegetales procedentes de lapoda periódica de plantas leguminosas mejoradoras delsuelo–– es una alternativa de efecto contrario al ocasio-nado por la quema. Para validar esta tecnología se esta-bleció una hectárea dividida en cuatro fajas y se sembróen cada una de ellas una de las siguientes leguminosas:Madreado (Gliricidia sepium), Pito (Erythrina sp.),Caliandra (Caliandra calotirsus) y Guama (Inga sp.)Como cultivo se estableció maíz en los primeros años yluego aguacate.
Sistema agroforestal Limba–Lanzón/Piña. Se conformó un sistema agroforestal constituido por
una especie maderable, la Limba (Terminalia superba),con un frutal exótico, el Lanzón (Lansiun domestico), elcual requiere sombra en los primeros años. La piña escomponente temporal del sistema y aporta alimento eingresos al productor y su familia. Las dos especiesperennes fueron introducidas y muestran gran adapta-ción a las condiciones tropicales húmedas, propias delcentro.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
7 1
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
Cuadro 5. Especies forestales establecidas en el CADETH, La Masica, Atlántida.
EspecieAguacatillo blanco (Nectandra hihua)Almendro de río (Andira inermis)Arenillo (Hex tectonica)Barba de jolote (Cojoba arborea)Barillo (Symphonia globulifera)Belérica (Terminalia beleria)Caoba (Swietenia macrophylla)Caulote (Guasuma ulmifolia)Candelillo (Albizia adinosephala)Canistel (Pouteria sp.)Canistel de montañaCarao (Casia grandis)Carreto (Albizzia longepedata)Carbón (Mimosa schomburgkii)Castaño (Sterculia apetal)Ceiba (Ceiba pentandra)Cedrillo (Huertea cubensis)Cedro (Cedrela adorata)Cenizo (Heisteria sp.)Cincho (Lonchocarpus sp.)Cincho peludo (Lonchocarpus sp.)Ciprés de montaña (Podocarpus guatemalensis)Ciruelillo (Astronium graveolens)Cola de pava (Cespedesia macrophylla)Cortés (Tabebuia guayacán)Cortés (zamorano) (Tabebuia sp.)Cuero de toro (Eschweilera hondurensis)Cumbillo (Terminalia amazonia)Framire (Terminalia ivorensis)Flor azul (Vitex gaumeri)Granadillo (Dalvergia glomerata)Granadillo negro (Dalbergia retusa)Granadillo rojo (Dalbergia glomerata)Guachipilín (Diphysa robinoides)Guanijiquil (Inga vera)Guama negra (Inga punctata)Guanacaste (Pithecelobium arboreum)Guapinol (Hymenea courbaril)Guayapeño (Tabebuia donnell-smithii)Guayabillo (Terminalia oblonga)Guayacán (Guayacum sanctun)Hichoso (Brosimum sp.)Hormigo (Platymiscium dimorphandrum)Huevo de gato (Cassia sp.) Huesito (Macrohasseltia macroterantha)Ibo (Dipteryx panamensis)Jagua (Genipa americana)Jagua (Magnolia hondurensis)Jigua (Nectandra hijua)Laurel blanco (Cordia alliodora)
No.51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899
EspecieLaurel negro (Cordia megalantha)Leucaena (Leucaena sp.)Limba (Terminalia superba)Macuelizo (Tabebuia rosea)Madreado (Gliricidia sepium)Magaleto (Xylopia frutescens)Majao (Eliocarpus appendiculaus)Malcote (Quercus cortesii)Mano de león (Didymopanax morototoni)Manzana de montañaMasica (Brosimum alicastrum)Matasano (Esenbeckia pentaphylla)Maya-maya (Pithecelobium longifolium)Marapolán (Guarea grandifolia)Matasano (Esembekia pentaphylla)Naranjo (Terminalia amazonia)NarraNogal (Juglans olanchana)Paleto (Dialium guianensis)Palo blanco (Albizia adinocephala)Pochote (Bombacopsis quinatum)Piojo (Tapirira guianensis)Redondo (Magnolia yoroconte)Rosita (Hyeronima alchornoides)San Juan Areno (Ilex tectonica)San Juan de pozo (Vochysia guatemalensis)San Juan guayapeño (Tabebuia donnell- smithii)Sangre (virola koschnyi)Sangre blanco (Pterocarpus hayessii)Sangre rojo (Virola koschnyi)Santa María (Calophyllum brasiliense)Selillón (Pouteria izabalensis)Sombra de ternero (Cordia bicolor)Tango (Lecointeu amazonica)Teca (Tectona grandis)Tempisque (Sideroxylon capiri)Teta (Zanthoxylum sp.)Ticuajo (Goethalsia meiantha)Terminalia (Terminalia ivorensis)Varillo (Symphonia globulifera)Zapotillo (Pouteria sp.)Zapotillo (2) (Pouteria glomerata)Zapote negro (Dyospiros digyna)Zapotón (Pachira aquatica)Zorra, tambor (Schizolobium parahybum)Desconocida 1Desconocida 2Desconocida 3Desconocida 4
No.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
7 2
123456789
101112131415161718192021222324252627282930313233
Cuadro 6. Especies frutales establecidas en el CADETH.
EspecieMarañón (Anacardium occidentale)Guanábana (Annona muricata)Suncuya (Annona purpúrea)Anona corazón (Annona reticulata)Durián (Durio zibethinus)Zapote amarillo (Matisia cordata)Nuez pili (Canarium ovatum)Icaco (Chrysobalanus icaco)Urraco (Licania platypus)Jocomico (Garcinia intermedia)Mangostán (Garcinia mangostana)Camboge (Garcinia tinctoria)Almendro (Terminalia catapa)Mabolo (Diospyros blancoi)Guanijiquil (Inga vera)Paterna (Inga paterna)Tamarindo (Tamarindus indica)Ketembilla (Dovyalis hebecarpa)Ciruela del gobernador (Flacourtia indica)Lovi Lovi (Flacourtia inermis)Nuez zapucayo (Lecythis zabucajo)Nance (Byrsonima crassifolia)Acerola Roja (Malpighia punicifolia)Acerola Negra (Malpighia punicifolia)Acerola Amarilla (Malpighia punicifolia)Lanzón (Lansium domesticum)Chupete (Sandoricum koetjape)Mazapán (Artocarpus altilis)Jaca (Artocarpus heterophyllus)Guapinol (Hymemea courbaril)Grumichama (Eugenia dombeyi)Manzana Rosa (Eugenia jambos)Macopa (Eugenia javanica)
No.34353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364
EspecieManzana malaya (Eugenia malaccensis)Arazá (Eugenia stipitata)Jaboticaba (Myrciaria cauliflora)Cas (Psidium frieddrichstalianium)Guayaba (Psidium guajaba)Chiramelo (Averrhoa carambola)Jujuba (Ziziphus Mauritania)Borojó (Borojoa patinoi)Wampee (Clausenia lansium)Lichi (Litchi sinensis)Mamón (Melicoccus bijugatus)Rambutan (Nephelium lappaceum)Pulasan (Nephelium mutabile)Capulasán (Nephelium sp).Guaraná (Paullinia cupana)Níspero (Achras sapota)Zapote (Pouteria sapota)Canistel (Pouteria sp.)Caimito (Chrysophyllum cainito)Abiú (Pouteria caimito)Matasabor (Synsepalum dulcificum)Cacao (Theobroma cacao)Cacao blanco (Theobroma bicolor)Capuazú (Theobroma grandiflorum)Mamey (Mamea americana)Anona (Rollinia deliciopsa)Burahol (Stelochocarpus burahol)Binay (Antidesma dallachyanum)Pitanga negra (Eugenia ulmiflora)Guayaba fresa (Psidium cattleyanim)Pejibaye (Bactris gasipaes)
No.
Sistema agroforestal Coco–Cacao (cultivar CCN-51)/madreado/yuca.
El cacao se adapta bien a suelos de ladera, que fre-cuentemente son marginales para otros cultivos. Por serespecie amigable con la sombra se le puede asociarcon muchas otras especies tanto anuales para sombratemporal (primeros años) como con cultivos perennespara sombra permanente. El asocio con coco es un sis-tema experimentado exitosamente en Indonesia yMalasia. El cultivar de cacao CCN-51 seleccionado enEcuador es un material con características de produc-ción superiores a los materiales tradicionales, citándosecasos de rendimiento mayores de 2.0 tm/ha. Además dela buena producción, algunos agricultores ecuatorianosconsideran que el cultivar CCN-51 tolera mejor a laMoniliasis que los materiales locales. El madreado(Gliricidia sepium) provee sombra al cacao mientras sedesarrollan el coco (sombra permanente) y la yuca,pues además de aportar alimento y contribuir a contro-lar malezas en los primeros años, sirven como sombraemergente mientras el coco y el madreado desarrollanlo suficiente para sombrear el cultivo de cacao.
Sistema agroforestal Mangostán-Madreado-Vainilla.
El mangostán es un árbol frutal exótico de buen saborque se adapta fácilmente a condiciones tropicales ypuede ser consumido como fruta fresca o en conserva.La vainilla es la especie condimentaria de la que seextrae la esencia de vainilla y se le utiliza en elaboraciónde helados, postres, pasteles y bebidas, entre muchosotros. Es fuente potencial de divisas para Honduras,donde no existen plantaciones de esta especie, encon-trándose solamente plantas aisladas a nivel de huertosfamiliares y en algunas colecciones.
Como se observa, la exploración científica de los téc-nicos de FHIA contribuyó prontamente a localizar otrasformas de sombra permanente y temporal con las cua-les contribuir al desarrollo en equilibrio del cacao, facili-tando adicionalmente al agricultor modos de subsisten-cia temporal y permanente mientras su producto princi-pal de exportación, o de consumo local, se desarrolla.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
7 3
Adicionalmente se estudió otros aspectos no menosimportantes del cultivo, tales como:
El comportamiento de especies maderables debosque latifoliado cultivadas bajo la modalidadagroforestal de árboles en línea-Linderos.
La siembra de árboles en el contorno de la finca, bor-des de caminos, cercos y otros, permite mejor uso delrecurso suelo y de la mano de obra, ya sea esta familiaro contratada. Adicionalmente incrementa el ingreso delproductor y genera otros beneficios colaterales, talescomo protección del ambiente y enriquecimiento delpaisaje. Sus productos son tan variados como maderade aserrío, madera en rollo y postes, además de sub-productos como leña y semillas. Actualmente se evalúaen forma de linderos y en bordes de caminos internos a25 especies del bosque latifoliado (nativas y exóticas,algunas en peligro de extinción) con gran potencial enindustrias de la madera. Ciertas especies se adaptanmuy bien a condiciones de plena exposición solar y asuelos de baja fertilidad, presentando tasas de creci-miento altas (1.5 hasta 3.0 m por año).
Evaluación comercial de especies maderables enparcelas puras y carriles.
Este estudio se emprendió con el objetivo de recopi-lar información técnica y económica sobre el estable-cimiento y manejo de especies maderables conpotencial económico y energético, ubicadas en parce-las puras y en carriles, esto es, dejando fajas de rege-neración natural. Se procura además conocer el com-portamiento fenológico de cada especie con fines derecolección de semillas para suplir la demanda dematerial de siembra que pueda presentarse en el futu-ro por parte de productores e inversionistas interesa-dos en reforestación. Con tal fin se evaluó 15 espe-cies de bosque latifoliado, incluyendo algunas introdu-cidas que en otros estudios han mostrado gran poten-cial en condiciones de la costa Norte del país. Confines de comparación se incluyó en esta evaluación ala especie Pinus caribea, en parcela pura.
Caracterización y protección de recursos filoge-néticos.De gran parte de especies de bosque latifoliado
(maderables y leñateras) se desconoce su comporta-miento en cuanto a supervivencia, tasas de crecimiento,problemas de plagas y enfermedades y requerimientosde luz o sombra. Esto es aún más cierto cuando sedesea cultivarlas donde no prevalecen sus condicionesoriginales. El CADETH realiza trabajos de carácterexploratorio y demostrativo para generar esta informa-ción, lo que comprende:
Evaluación de crecimiento en 25 especies fores-tales no tradicionales de bosque latifoliado. Esta actividad se ejecuta en conjunto con el Proyecto
de Evaluación del Crecimiento de Especies Nativas noTradicionales –PROECEN–, a cargo de ESNACIFOR ytiene como meta identificar especies maderables conpotencial industrial a fin de ofrecer alternativas a laexplotación de maderas tradicionales, i.e. cedro ycaoba.
Comportamiento de especies de uso múltiplecomo productoras de leña. En Honduras se consume anualmente alrededor de
8.4 millones de metros cúbicos de leña con fines ener-géticos, material que se extrae del bosque primario ysecundario, de guamiles y rastrojos en recuperación. Enel país no existe costumbre de sembrar árboles parausarlos como leña y por esto desde 1998 se evalúan enel CADETH siete especies de leguminosas para pros-pección energética. Algunas muestran suma posibilidade incluso resultan más rentables que la siembra de gra-nos básicos, lo que constituye una alternativa de mayorsostenibilidad económica para el productor, sin deterio-ro del entorno ecológico.
Rodales semilleros. Con esta actividad se procura colectar y proteger
como reserva en colección la gran variedad de especiesde bosque latifoliado, a algunas de las cuales se lesdesconoce el potencial como madera o especie energé-tica. Sesenta y nueve especies han sido colectadas yestablecido con ellas parcelas de 50 plantas.
Especies frutales nativas y exóticas con poten-cial para sistemas agroforestales. A fin de conocer el comportamiento de distintas
especies frutales, y como fuente futura de material depropagación para suministro a productores interesa-dos en otros sistemas agroforestales con potencial enla zona, se estableció y se tiene bajo manejo a 65especies frutales.
Evaluación de especies de uso múltiple en parcelaleñatera establecida en el CADETH.
Colección de musáceas. Para promover entre los productores las variedades
de musáceas generadas por FHIA, cuyo principal atribu-to es la resistencia y tolerancia a Sigatoka negra, seformó en el Centro una colección de estos materialescon potencial para pequeños y medianos productores.Entre ellos se cuenta con FHIA-01, FHIA-03, FHIA-20,FHIA-21, FHIA-23 y FHIA-25.
Cría de lombrices para producción de humus. El CADETH opera bajo un enfoque de mínimo uso de
agroquímicos, incluyendo a los fertilizantes. Bajo talvisión administra de la mejor manera todos los recursosdisponibles, siendo la lombricultura una alternativa parael aprovechamiento de residuos y otros desechos gene-rados desde la actividad del mismo centro. En 1997 seinició el módulo de lombricultura destinado a proveer piede cría a productores usuarios del Centro y a promoverel lombricompost en siembra de plantas en vivero y entrasplantes.
Materiales reciclados.CADETH genera gran cantidad de material usualmente
no aprovechable (papel usado, piezas de cartón, serrín demadera, casulla de arroz) el que al reciclársele contribuyea preservar limpia el área de trabajo y, sobre todo, a trans-mitir un mensaje de no contaminación del entorno ecoló-gico. Papel, cartón, serrín de madera y casulla sonempleados como alimento para lombrices y en composte-ras, junto con otros remanentes de desecho, como galli-naza y estiércol de ganado.
Conservación de suelos.Dado que el Centro tiene apertura para toda institu-
ción y proyectos interesados en promover, validar ytransferir prácticas relacionadas con protección delentorno ecológico, junto con los estudiantes de laCarrera de Ingeniería Agronómica del CentroUniversitario Regional del Litoral Atlántico –CURLA–desarrolló un módulo de conservación de suelos, lo quepermitió aprovechar la logística del CADETH comoescenario para las prácticas de campo de los alumnosde aquel organismo educativo.
Módulo de producción de energía y piscicultura. En el CADETH, por su parte, para aprovechar el agua
del Centro se impulsó un módulo de producción de ener-gía y otro de piscicultura. Ambos permiten demostrar alusuario cómo utilizar mejor y racionalmente los recursosdisponibles en su finca ya que el agua es elemento estre-chamente ligado con el bosque, el cual demanda conurgencia unir esfuerzos para su protección. Mediante unaturbina movida por agua se genera electricidad para lademanda del Centro (ventiladores, alumbrado, nevera)así como energía útil para diversos equipos de capacita-ción y comunicación. El agua, tras ser empleada engeneración de electricidad, se desvía a un estanque
donde sirve para la producción artesanal de tilapia, unafuente importante de proteína para el productor y sufamilia.
Promoción e impactoEn sus primeros años de operación el CADETH ha
sido visitado por más de 8000 personas. La labor decapacitación y transferencia de tecnología en aspectosrelacionados con conservación de recursos fitogenéticosy protección del ambiente, consecuente con la genera-ción de ingresos dignos al productor, es una prioridadpermanente. Para ello los diversos sistemas agrofores-tales, los linderos, colecciones, viveros y demás lotes deapoyo son herramientas fundamentales en la labor decapacitación y transferencia de tecnología para los agri-cultores ubicados en las frágiles laderas del bosquehúmedo tropical.
El Centro tiene sus puertas abiertas para personasnaturales o jurídicas interesadas en el estudio y evalua-ción de sistemas agroforestales que contribuyan a lageneración, validación y transferencia de tecnología, asícomo a promover la sostenibilidad de la producción y almejoramiento y conservación de los recursos naturales yel ambiente.
OTRAS ACCIONESProtección de fuentes de agua y microcuencas. El territorio CADETH forma parte de la cuenca del Río
Cuero, específicamente de la microcuenca donde nacela Quebrada Prieto que suple a la comunidad de ElRecreo. Esta fuente ha sufrido las consecuencias de ladeforestación y quema de vegetación en años pasadosy para corregir ese daño se iniciaron diversas acciones,entre ellas preservar sin actividad agrícola una faja de25 m a cada lado de la quebrada y otra de 10 metros,mínimo, a lado y lado de las depresiones o nacimientos
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
7 4
Productores y productoras procedentes de diferenteslugares de Honduras y de otros países han sido capaci-tados en el CADETH.
internos que alimentan a la fuente primaria de aguapara la comunidad pero que se han secado como con-secuencia del uso inadecuado del terreno.
Asimismo fueron protegidas cinco manzanas delespacio donde se localiza el nacimiento de la quebraday se reforestó con fajas incultas de bambú al torrenteprincipal y sus depresiones secundarias. Se ha busca-do adquirir los derechos de dominio útil de predioscolindantes con el nacimiento del agua y así evitar quese prosiga cultivando granos básicos (con tala y quemadel guamil) en esta área con pendiente mayor del 60%.
Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidospara el Desarrollo Internacional –AID–, el Programa ini-ció en Julio del año 2000 un innovador proyecto paraprotección y recuperación de cuencas altas, el cualtuvo como propósito esencial apoyar a los productorespara establecer en sus fincas sistemas agroforestalescon potencial en terrenos de ladera. Estos últimos soncaracterísticos en muchos ambientes agrícolas deHonduras, pertenecientes al trópico húmedo, y de allíque el componente de capacitación para manejar talessistemas haya sido elemento primordial durante el pro-yecto, que finalizó su etapa primera en el año 2001. Talcomponente comprendió adiestramiento, administra-ción de material genético, siembra de parcelas, linde-ros y cercas vivas, conservación de suelos y formaciónen criterios de armonía ambiental, entre otros.
Las acciones del Programa se concentraron en lassecciones altas y medias de las cuencas de los ríosTocoa y San Pedro, afluentes de su similar Aguán. Enesta amplia área se seleccionó a los agricultores aleda-ños y se les adiestró en el manejo de sistemas agrofo-restales acordes con la capacidad de los suelos, queson de ladera, en procura de alcanzar un equilibrio sos-tenible de los recursos naturales y mejorar así el nivelde vida de los pequeños y medianos productores allíestablecidos. El municipio de Tocoa pertenece alDepartamento de Colón, su extensión es mayor a 30000 hectáreas y comprende más de 20 comunidadescon unas 400 familias beneficiarias del proyecto, adicio-nal a los 30 000 habitantes de la ciudad de Tocoa, quie-nes en forma indirecta asegurarán así su fuente de líqui-do comunal.
En Abril de 2003 el Programa emprendió las accionespara un segundo proyecto apoyado por la UniónEuropea ––UE––, dirigido a asegurar fuentes sosteni-bles de aguas superficiales y subterráneas en las micro-cuencas de los ríos Tocoa y Taujica, afluentes delAguán, para uso doméstico y agrícola de los pobladoresde la zona. Con ello se trataba de disminuir el impactode la actividad humana (quema, ganadería extensiva),así como de desastres naturales (erosión por lluviasmasivas) en las diez microcuencas identificadas por elproyecto. Se procuraba asimismo proteger y conservarunas 10 000 hectáreas de bosque latifoliado y proveeringresos constantes a los agricultores y usuarios, conénfasis en el desarrollo productivo de la mujer.
Actualmente (2005) las acciones de este Proyectocontinúan en un amplio espectro en la región, particular-mente en las cercanías de la comunidad de Abisinia.Unos 350 productores que faenan en terrenos de lade-ra, y que se dedican a agricultura tradicional de subsis-tencia (tala, quema, ganadería extensiva), han recibidoformación en tres grandes componentes: promoción ycapacitación en las comunidades y en los centrosCEDEC y CADETH de la Fundación; apoyo con aseso-ría técnica y materiales de propagación para el estable-cimiento de parcelas comerciales (agroforestales yforestales) y, tercero, incentivarlos y motivarlos para laprotección de esas microcuencas, incluso con la insta-lación de cuatro microturbinas generadoras de energíaeléctrica, como se detalla en el subsiguiente apartadode esta Informe.
Es importante reseñar la amplia tarea de socializaciónque exigió el proyecto y que involucró a autoridades muni-cipales, patronatos y otras organizaciones locales, con loscuales fueron ejecutados 17 eventos con participación de758 asistentes. Se contribuyó igualmente a que eligieransus propias juntas directivas comunitarias (patronatos,juntas de agua, comités de desarrollo, sociedades depadres de familia, grupos líderes agroforestales, entre
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
7 5
Ubicación geográfica del Proyecto Cuencas,Departamento de Colón.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
7 6
otros). Las mujeres relacionadas con el proyecto reci-bieron 11 módulos formativos, incluyendo los de vive-ros, cultivo en huertos familiares, mejoramiento devivienda, participación en la construcción de 235 estufasahorradoras de leña, en la instalación de 167 letrinas yen el manejo adecuado de animales de corral, especial-mente aves, cerdos y en algunos casos, peces.
Como parte de las acciones del Proyecto de manejode cuencas hidrográficas se realizó la instalación demicro hidroturbinas en las comunidades de Cerro Azul,Pueblo Viejo y Cerro Frío, y se refaccionó la de la aldeade Plan Grande. El sistema permite a las comunidadesdisponer de alumbrado en las viviendas, funcionamien-to de radiorreceptores, de neveras para conservar ali-mentos y de un molino de maíz para uso comunitario.Del mismo modo se motiva a los beneficiarios para sus-tituir sus pisos de tierra por otros encementados, paraguardar animales de vagancia en chiqueros y galpones,en la edificación de tanques para almacenaje de agua yde estanques para cría artesanal de peces, para lo cualse les proporcionó los primeros alevines.
Cuadro 7. Logros obtenidos en las distintas activi-dades desarrolladas en las subcuencasRío Tocoa y Río Taujica durante el año.Abisinia, Tocoa, Colón. 2004.
Componente Sub cuenca Sub cuenca Total Río Tocoa Río Taujica
Estufas ahorradoras de leña 152 83 235
Letrinas y fosa sépticas 107 60 167
Galpón de aves 85 33 118
Chiquero y resumidero 41 11 52
Pilas de agua 66 39 105
Pisos de cemento 1 69 36 105
Divisiones internas de casas 1 69 36 105
Estanques de peces 15 18 33
Micro hidroturbinas 4 - 4
1 En proceso
El Departamento de Poscosecha fue creado en 1990con la cooperación del gobierno del Reino Unido y a tra-vés del ODA/NRI, el que proporcionó al Dr. AndrewMedlicot, un Fisiólogo de Poscosecha, por un período decuatro años, así como el equipo pertinente para las acti-vidades de investigación y las de capacitación de contra-partes en esta disciplina. Tuvo como objetivo proporcio-nar la tecnología precisa para conservar la calidad defrutas y vegetales, sea para consumo local o para expor-tación, lo que comprende el manejo desde pre-cosechahasta su venta, o hasta el embarque en caso de produc-tos destinados a ser exportados.
Poscosecha registró una creciente demanda de servi-cios en sus años de operación, con particularidad en losrubros de asistencia técnica directa para operacionescomerciales de exportación, adiestramiento en controlde calidad a productores (por ejemplo de jengibre), apli-cación poscosecha de “ceras” y fungicidas (en melón),bacteriosis (mango), procedimientos de pre-enfriado,curado, clasificación y empaque (cebolla), maduraciónen tránsito (plátano), congelación de productos (lichi),estibado (piña), normas estandarizadas y requisitosinternacionales (frutas deshidratadas).
Para sus operaciones cuenta con 16 cuartos fríos dealmacenaje donde simula las condiciones de los transpor-tes comerciales, así como con el equipo para monitorear
la calidad y las pérdidas en los productos, las que enocasiones, como ocurre con legumbres y frutas, alcan-zan el 40% o más.
Los productores han recibido asistencia técnica de laFHIA para conservar la calidad de vegetales, ya seapara el consumo local y para exportación.
DEPARTAMENTO DE POSCOSECHA
Desde su creación la FHIA ha ofrecido al público elservicio de diagnóstico de plagas y enfermedades,como un medio para identificar la causa real de los pro-blemas fitosanitarios surgidos en sus plantaciones, per-mitiendo así adoptar las oportunas medidas de control ycorrección. Desde el inicio del servicio en 1985 y hastael año 1999 se registró el ingreso y análisis de más de4500 muestras de tejidos vegetales, con cuyo estudiose contribuyó a enriquecer notablemente el conocimien-to sobre plagas y enfermedades que aquejan a la agri-cultura en Honduras.
Las especies vegetales objeto de atención delDepartamento de Protección Vegetal comprenden culti-vos hortícolas, ornamentales, comestibles (aromáticos,para procesamiento industrial, frutas tropicales y declima templado) y forestales, en su mayoría destinadosa los mercados de exportación. La mayor demandaregistrada ocurría por servicios de análisis nematológi-co (80% de las muestras), requeridos en gran parte porla industria bananera, seguidos en orden decrecientepor análisis fitopatológicos y entomológicos. En cadaárea de servicio se identifica completa o presuntivamen-te el agente causal y se transfiere tecnología medianterecomendaciones de control y prevención.
Dado que en años anteriores existían limitacionespara el diagnóstico de enfermedades causadas porvirus, en 1998 fue adquirido un moderno lector deELISA y se capacitó al personal en su uso, lo cual posi-bilita detectar cualquier tipo de virosis presentes en teji-do vegetal mediante pruebas avanzadas.Adicionalmente, se indexa las colecciones de germo-plasma de cítricos y de musáceas de FHIA, asegurandoasí al productor que el material propagativo que leentrega la institución está sano.
En lo que se refiere a trabajos de investigación, se hanconducido estudios sobre la Mosca del Mediterráneo oMosca-Med (Ceratitis capitata), una de las principalesplagas cuarentenarias en Honduras y cuyas larvasbarrenan muchos tipos de frutas y vegetales impidiendola exportación de producto agrícola fresco. ElDepartamento con el apoyo de la Agencia Internacionalde Energía Atómica –IAEA– de Viena, emprendió inves-tigaciones avanzadas con el propósito de evaluar la efi-ciencia de sistemas de atracción para esta especie deMosca de la fruta. Además realizó estudios para com-probar que rambután, un cultivo con gran potencial paraexportación, no es hospedero de la Mosca-Med y deotras dos especies de mosca de la fruta, con la finalidadde abrir el mercado de los Estados Unidos. Se realizóestudios taxonómicos dirigidos sobre la plaga denomi-nada “gallina ciega” (Phyllophaga obsoleta y P. tumulo-sa) presente en los cultivos de fresas, papa y hortalizasen La Esperanza, para determinar las especies presen-tes en esta región, lo que facilita grandemente el desa-rrollo de una estrategia de control para tal insecto. En elcaso de la Palomilla dorso de diamante (Plutella xylos-tella), se buscó controlarla biológicamente enComayagua por medio de una avispa –Trichogrammapretiosum–, que parasita y destruye los huevos de laplaga sin necesidad de aplicar insecticidas.
En la primera década de FHIA experimentos exitososfueron conducidos para el control de nematodos queatacan banano, plátano y moroca, proyecto en que secontó con el apoyo financiero del Common Fund ofCommodities –CFC– de Naciones Unidas y delFAO/Intergovernmental Group on Bananas FAO/IGB–administrado por el Banco Mundial.
En 1997 brindó oportuna asistencia técnica enHonduras a exportadores y suplidores pertenecientes ala industria hortícola, así como a productores de jengi-bre, ocra, plátano FHIA-21 y arveja china, y continuó elestudio de las diversas legislaciones mundiales relacio-nadas con exigencias de control de calidad, uso decoberturas orgánicas (“ceras”) y, prioritariamente, artícu-los agrícolas elaborados a partir de componentes orgá-nicos, un renglón que ha tenido en la presente década,con particularidad en Europa y Estados Unidos, fuerteincremento de interés y adquisición.
Interesantes experiencias prácticas se dan con fre-cuencia en el Departamento de Poscosecha, como porejemplo (1998) al atender la solicitud de una pequeñacooperativa agrícola que deseaba recibir asesoría en el
empaque de banano tipo FHIA orgánicamente tratado ycon destino al mercado local; de un supermercado deSan Pedro Sula que necesitaba controlar la maduraciónde Cavendish expuesto al público, y de un exportadorque requería mejorar la precisión de su sistema de rocia-do mecánico para preservar melón consignado a Europay Estados Unidos. De igual forma ha prestado su asis-tencia técnica a los Programas de la Fundación enaspectos tan especializados como el efecto de las cober-turas de cera sobre la pérdida de peso en rizomas dejengibre durante almacenamiento prolongado, sobremaduración de la manzana Anna en el trayecto a ventaexterna, o acerca de la perdurabilidad y coloración verdedel plátano FHIA-21 mientras realiza su trayecto al mer-cado internacional, entre muchas otras.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
7 7
DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN VEGETAL
Trascendiendo fronteras, en 1997 personal delDepartamento viajó a Perú, a solicitud de WinrockInternational, para elaborar un diagnóstico de lasituación de los cultivos de Musa en el Departamentode Ucayali, lo que condujo posteriormente a la suscrip-ción de un contrato que se prolongó hasta el año 2000para diseñar y asesorar en el desarrollo de un proyectopara el mejoramiento de la producción de plátano en elValle de Aguaytia, mediante la introducción, evaluacióny diseminación de los híbridos mejorados desarrolladospor la FHIA.
Al iniciarse el tercer milenioContexto
Como ya fue indicado, dentro de la estructura ope-rativa de FHIA el Departamento de Protección Vegetalha sido comisionado para proporcionar apoyo técnicoa los Programas institucionales y a los productoresnacionales mediante la identificación, caracterizacióny manejo de plagas y enfermedades presentes en loscultivos de su interés. Asimismo realiza diagnóstico,comunicación y asesoría, a la vez que desarrolla y, o,adapta métodos para el mejor manejo de esas enfer-medades y plagas, procurando integrar medios con-vencionales (químicos, por ejemplo) con otros promi-sorios de control biológico bajo criterios de empleoracional de plaguicidas según consideraciones deseguridad personal y de seguridad ambiental.
En el DPV están representadas las tres disciplinasprincipales del proceso de protección vegetal, a saber:Fitopatología, Nematología y Entomología, y en 2002se le incorporó la ejecución del Proyecto CFC/IMPT-III-BS, el cual ––administrado por INIBAP, financiadopor Common Fund for Commodities –CFC– y FAO, ycon duración de cuatro años–– tiene como objetivo
evaluar en Honduras lotes demostrativos de cultivareshíbridos de Musa desarrollados por programas demejoramiento genético de CRBP (Camerún) e IITA(Nigeria), además de los propios de FHIA.
Historial de ProgresoEntre sus tareas de diagnóstico, experimentación y
validación el DPV implementó diversos experimentosdestinados a comparar, en cuanto a pudrición decorona, híbridos de banano de postre (FHIA-17 yFHIA-23) con el cultivar comercial Grand Nain, mien-tras que en Juticalpa, El Calán, Guarumas, Yoro,Catacamas y Comayagua estableció lotes que le per-mitieran determinar el comportamiento de germoplas-ma promisorio de plátano y banano para su potencialexplotación por los agricultores del país. Asimismocoordinó el mantenimiento de un lote de pruebasplantado con el cultivar Manzano. Dado que este cul-tivar es susceptible a enfermedades, el experimentocontribuirá a cuantificar en su hábitat natural laspoblaciones del hongo que causa el Mal de Panamá.
En coordinación con el Programa de Cacao yAgroforestería el Departamento emprendió un ensayo demicorrización de plantas de cacao a fin de estudiar suposibilidad como alternativa de manejo fitosanitario y nutri-cional del cultivo, a la vez que inició un proyecto experi-mental que permita desarrollar un paquete tecnológico denuevas estrategias promisorias para el control de monilia-sis empleando, por ejemplo, inductores de resistencia sis-témica y fungicidas del grupo de las estrobilurinas.
A solicitud del Programa de Diversificación se apoyóen Combas, Yoro, la evaluación de nueve diferentesfungicidas para control de la mancha foliar causadapor el hongo Phyllosticta sp., y en colaboración con elPrograma de Hortalizas se coordinó el proyecto paraidentificación y epidemiología viral en solanáceas ycucurbitáceas, el cual comprende financiamiento deUSAID y la acción multidisciplinaria de científicos de laEscuela Agrícola Panamericana –EAP–, PurdueUniversity, University of Arizona, Virginia PolytechnicInstitute y Arizona State University. Otra actividad delDPV consistió en la introducción de minitubérculos yclones de papa para el Proyecto Demostrativo deAgricultura de La Esperanza –PDAE–, a través de loscuales se procuró reconocer su resistencia al Tizóntardío. Las muestras fueron proporcionadas por elCentro Internacional de la Papa –CIP–, de Perú.
Desde luego que el interesante campo de agriculturaorgánica ha sido también uno de los rubros en que seha concentrado el DPV, pues en los años recientes secontribuyó a realizar ensayos de campo en Cacahuapa,Comayagua, a fin de evaluar el efecto de la aplicaciónde micorrizas y nematicidas orgánicos en el control deMeloidogyne sp., en berenjena de exportación.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
7 8
A. Nematodo agallador (Meloidogyne sp)B. Nematodo barrenador (Pratylenchus coffeae), loscuales causan severos daños en el sistema radical delos cultivos.
A B
Los párrafos previos pretenden ilustrar acerca deacciones puntuales y específicas que el Departamentoimpulsa o contribuye a impulsar, pero debe señalarseademás que entre las actividades usuales del mismo seencuentran el monitoreo de mosca de la fruta en diver-sos cultivos (por ejemplo rambután, toronja, guayaba omango), incluyendo la evaluación de atrayentes combi-nados para captura de sus hembras y para las deGallina Ciega; la evaluación de la eficacia de ácarosdepredadores en el control de ácaros fitófagos (v. g., en
vegetales orientales) y la investigación sobre insectosque atacan a la yuca; el manejo de plagas en chileTabasco, de Palomilla Dorso de Diamante (Plutella sp.)en coliflor y otras brasicas, de virosis en tomate, duraz-no, cebolla y varios otros cultivos.
A ello se suma el valioso aporte del Departamento alsostenimiento presupuestario de FHIA ya que diversasempresas nacionales e internacionales solicitan susservicios técnicos en tareas de diagnóstico y cuantifica-ción de daños causados a los cultivos por enfermeda-des, plagas e insectos, así como para registro de análi-sis fitopatológico. En este último campo la acción delDepartamento cubre una gama sumamente extensa decultivos, por ejemplo: de procesamiento industrial (cañade azúcar, café), hortalizas, ornamentales, frutas tropi-cales y no tropicales, granos comestibles, raíces ytubérculos, aromáticos, pastos y grama, otros (bayas,forestales).
Monitoreo de Moscas de la Fruta en elDepartamento de La Paz
ContextoLas moscas de la fruta del género Anastrepha y la
mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata Wiedmann,son las principales plagas de frutales en Honduras. Loscítricos y frutales de clima templado (durazno y meloco-tón) están dentro de los huéspedes de estas especies,llegando a causar pérdidas sustanciales si no se aplicanlas apropiadas medidas de manejo. El desarrollo de unsistema de manejo integrado de plagas (MIP) requiere
de información básica que permita unabuena toma de decisiones y en el casode moscas de fruta es necesario cono-cer el comportamiento de las poblacio-nes durante el año, su relación con loshuéspedes presentes en la zona y coneventos climáticos.
El Departamento de La Paz ha cultivadotradicionalmente naranjas en asocio concafé, lo que ha sido fuente adicional deingresos para los pequeños productores.Debido a los bajos precios del café se con-sideró la posibilidad de estimular la produc-ción de cítricos y frutales de clima templa-do, tanto para mercado nacional comoregional, principalmente El Salvador. Perolas moscas de la fruta presentan serios pro-blemas, tanto para la producción comopara poder exportar a países vecinos. Hayevidencia de que en la zona existen estasmoscas pero no hay información sobre lasespecies presentes, el comportamiento desus poblaciones, los hospederos, pérdidasocasionadas y otros datos básicos quepermitan el manejo de tales especies.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
7 9
Colocación de trampa Jackson en árbol de naranja parael monitoreo de mosca de la fruta .
199920002001200220032004
Totales
Años No. de muestras para diagnósticoEntomológicoFitopalógico Nematológico
158374218246249345
1,590
451551807
1,081726
1,0024,618
193411291719
129
Total
628959
1,0361,356
9921,3666,337
Cuadro 8. Solicitudes de diagnóstico presentadas al DPV de 1999 a 2004.
Grafico 1. Registros para análisis fitopatológicos en el DPV.
250
200
150
100
50
01999 2000 2001 2002 2003
No
. de
reg
istr
os
Ante tal escenario el DPV se propuso realizar un proyec-to que tuviera como objetivos la producción rentable y sos-tenible de naranjas, mandarinas, durazno y melocotón enel corredor que va de San Pedro de Tutule a Marcala enel Departamento de La Paz, para lo cual se hacía necesa-rio contar con un banco de datos sobre especies demosca de la fruta presentes, el comportamiento de laspoblaciones durante el año y su relación con los hospede-ros presentes en la zona.
Los resultados de este estudio -concluido a finales de2004- indican que la diversificación con cítricos no esconveniente en la zona de estudio por la presencia de lamosca Anastrepha ludens, que al aumentar la poblaciónde estas frutas seguramente se convertirá en un proble-ma aun más serio, sobre todo si se establecen planta-ciones puras. Los técnicos del DPV recomiendan otrosfrutales de clima templado como durazno con unaestrategia de manejo de mosca y de litchi y longan, cul-tivos que no son hospederos de mosca de la fruta ytienen buen demanda tanto en el mercado nacionalcomo el mercado internacional.
Innovación en transferencia de tecnología
El Departamento de Protección Vegetal cuenta condos entomólogos, uno a nivel de Doctorado y otro anivel de Maestría, así como con dos técnicos de campocon amplia experiencia en trabajos con moscas de lafruta. Dispone además de laboratorios equipados paraidentificar especimenes, manejo de muestras y otrasactividades relacionadas con los proyectos. Como ya ha
sido explicado ampliamente, entre los proyectos rele-vantes impulsados por el Departamento, en torno alestudio de moscas de la fruta, se cuentan: Evaluaciónde trampas y atrayentes: fue desarrollado desde 1991como colaboración con la Agencia Internacional deEnergía Atómica; Infestación forzada de rambután pormoscas de la fruta: las pruebas realizadas en elLaboratorio de Entomología permitieron demostrar queel rambután no es hospedero de las moscas de la fruta.Como resultado de este trabajo el Departamento deAgricultura de EUA aprobó el ingreso de fruta fresca derambután hondureño a su territorio; Monitoreo demoscas de la fruta en rambután: entre 1999 y 2002 semantuvo una red de trampeo de moscas de la fruta en14 plantaciones de rambután localizadas entre ElProgreso, Yoro y La Masica, con el objeto de determinarla relación entre los picos de población de las especiesde importancia económica y los huéspedes presentes.La información obtenida contribuyó a sustentar la peti-ción de admisibilidad de rambután a Estados Unidos, lacual se aprobó a partir del mes de Junio de 2003;Monitoreo de moscas de la fruta en La Esperanza:Durante 2000–2002 se mantuvo trampas con levaduratorula en La Esperanza con el propósito de monitorearmoscas de la fruta en frutales de clima templado pero nose capturó a ninguna. En 2002 se observó una bajainfestación de mosca del Mediterráneo en durazno, loque indica que la población es muy baja como para serdetectada en las trampas.
RelacionesEl Departamento de Protección Vegetal mantiene rela-
ciones fluidas con un amplio espectro de organizacionesnacionales y mundiales de investigación y transferenciade tecnología y sería exhaustivo citarlas a todas. Sinembargo, y sin que ello implique rangos de importancia,es interesante destacar los contactos establecidos conla firma francesa TROPITEC, productora de vitroplantasde Musa; INIBAP; la Escuela Agrícola Regional deTrópico Húmedo –EARTH–, de Costa Rica; la RedLatinoamericana para Investigación y Desarrollo deBanano y Plátano –MUSALAC–; el Instituto Dominicanode Investigación Agrícola y Forestal –IDIAF–; laSociedad Interamericana de Horticultura Tropical–ISTH–; la Organización de Naciones Unidas para elDesarrollo Industrial –ONUDI–; el Servicio Nacional deSanidad Agropecuaria –SENASA– del Gobierno deHonduras, y muchos otros.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
8 0
Macho de Ceratitis capitata (Wiedmann).
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
8 1
DEPARTAMENTO DE AGRONOMÍA
ContextoEl Departamento de Agronomía presta apoyo técnico
en el área de fertilidad de suelos y su manejo apropia-do, y de allí que se involucre muy frecuentemente enasesorar la planificación y ejecución de ensayos parainvestigación en dichas materias y que son llevados acabo por los Programas de FHIA. Otras acciones enque participa son las relacionadas con agriculturaorgánica y con el proyecto de cocos, los cuales ha coor-dinado en recientes años. La Unidad asesora además alLaboratorio Químico Agrícola, especialmente en cuantoa recomendaciones y uso de fertilizantes.
Otras de sus zonas de trabajo comprenden la consul-toría técnica, con particularidad en nutrición vegetalpara cultivos de empresas agrícolas nacionales y regio-nales, y la transferencia tecnológica vía cursos anualessobre muestreo foliar, nutrición vegetal y uso apropiadode fertilizantes en suelos tropicales.
Historial de ProgresoEl Departamento de Agronomía ––cuyas labores se
enmarcaban previamente dentro del Programa dePlátano–– continuó apoyando al Programa de Cacao yAgroforestería en investigaciones sobre fertilización decacao bajo sistema de agricultura orgánica, con la deno-minada “gallinaza compostada”, y prestó su colabora-ción al Programa de Diversificación en estudios realiza-dos en La Ceiba sobre el efecto de potasio en el rendi-miento y calidad de pimienta negra.
Pero sobre todo se concentró en contribuir a resolver ungrave problema epidemiológico, cual fue el progreso de laenfermedad del amarillamiento letal del coco en el LitoralAtlántico de Honduras y para lo cual la única respuestadisponible para muchas comunidades afectadas, particu-larmente de la etnia Garífuna, fue la importación, desarro-llo y entrega a ellas del coco enano malasino amarillo, queposee propiedades de resistencia al mal.
Con tal propósito El DA instaló un huerto de este coco-tero y en el cual se procede a labores de control de male-za y fertilización a fin de obtener su mejor desarrollo. Elobjetivo es producir anualmente semillas certificadas deesta variedad, las que se pondrá a disposición de lascomunidades, productores y ambientalistas evitando asíerogaciones por importación de plantas y semillas. LaFHIA es miembro activo de la red Wafaluma––“Salvemos el Coco”––, con la que colabora en la pro-moción de sus fines.
La industria del azúcar ha sido también beneficiaria enlo tecnológico por parte del DA, ya que este dirigió en
los pasados años la investigación aplicada a este rubrode alto impacto económico, nutritivo y social. Para ella––y específicamente para el Ingenio “San Antonio” deChinandega, Nicaragua, para la Asociación Hondureñade Cañeros Independientes del Valle de Sula y para laCompañía Azucarera Hondureña S. A.–– elDepartamento prestó su asesoría e implementó diversosensayos con fertilizantes orgánicos, según variedades ynecesidades de nitrógeno y potasio.
Asimismo, y en apoyo al Laboratorio Químico Agrícolade FHIA, el DA auxilia en la atención de consultas pre-sentadas por los productores en torno a aplicación deabonos orgánicos y acerca de la calidad del agua queutilizan para riego.
Lo anterior denota la continua preocupación de FHIApor la protección y conservación del ambiente, filosofía ypráctica esta a que el DA contribuye realizando inspec-ciones de cultivos bajo sistema orgánico a fin de certifi-carlos y notificar sus conclusiones a la oficina regional deCBS-Oko Garantie, en Costa Rica. Estas y otras expe-riencias fueron tratadas durante el Primer CongresoNacional de Agricultura Orgánica celebrado en el 2002en Honduras y en el que el Departamento de Agronomíaexpuso al numeroso público su conocimiento sobre lasituación nacional en tal materia.
A ello se suma otra labor significativa que el DA impul-sa, cual es el desarrollo de un vivero con banco deyemas de variedades de limón persa mejorado (“BearsLime”), así como con colecciones de mango, aguacatey cítricos de diversas variedades. La meta es poderofrecerlas continuamente a los agricultores y a proyec-tos de desarrollo gestionados por Organizaciones NoGubernamentales. Esta oferta incluye abonos orgánicos(bocashi y compost) y frutales (zapote, mandarina,
Vivero de cocos de enano malasino.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
8 2
marañón, toronja, caimito, carambola, níspero, pomelos,otros). A fines de 2004 el vivero había distribuido un total de30516 plantas, con volúmenes económicos ascendentes aLps. 11236,686.
Finalmente debe destacarse la labor de transferenciade tecnología por medios expositivos que elDepartamento realiza permanentemente y que se con-creta mediante su participación en cursos y seminariosavocados con especialidad a los temas de fertilización yagricultura orgánica. Ya se trate de las propiedades delos suelos tropicales y el empleo de fertilizantes paraellos, de muestreos de suelo, preparación de abonosorgánicos o fertilización de la caña de azúcar u otros cul-tivos, el DA se manifiesta siempre entusiasta para apoyara los Programas de FHIA e interactuar con el públicoespecializado y general.
En 2003 las funciones del Departamento deAgronomía dejaron de ser una instancia estructural ypasaron a ser integradas dentro de las acciones demanejo agronómico establecidas para cada uno de losProgramas de la institución.
PROYECTO DE AGRICULTURA ORGÁNICAEn Abril de 1997 la Fundación dio un importante paso
de proyección hacia lo que es la cultura agrícola casiobligada del siglo XXI, al crear, con el apoyo de USAID,el Proyecto de Agricultura Orgánica –PAO–, conduración de dos años, cuya misión fue desarrollar y vali-dar técnicas que permitan la producción de cultivostropicales para los mercados locales y de exportación,tanto en forma rentable como sustentable, sin el uso deinsumos químicos. Este proyecto se realizó bajo lacoordinación del Departamento de Agronomía.
Cada vez más, y con mayor insistencia, tanto organiza-ciones ambientalistas como el público importador de ali-mentos están demandando del mundo menos uso de fer-tilizantes, estimuladores de crecimiento y productos fito-sanitarios de origen químico, cuyas trazas son en ocasio-nes detectadas en los artículos alimenticios industrializa-dos de circulación universal. Estudios médicos handemostrado en diversas ocasiones relaciones de causa-lidad existentes entre algunos residuos y los padecimien-tos alergénicos o cancerígenos del ser humano, por loque la agricultura orgánica está llamada a convertirse enun movimiento global con apoyo en bases que van másallá de la simple consideración teórica. A ello se agrega lapreocupación general por el uso de cultivos transgénicoso modificados genéticamente en laboratorio, innovaciónesta que abre las puertas para un nuevo, aunque polémi-co, estadio de desarrollo de la agricultura en el orbe.
En adición, el tratamiento orgánico de cultivos coincidecon una perspectiva diferente e inusual entre los consu-midores, sobre todo entre los europeos, norteamericanos
y japoneses, quienes no parecen tener obstáculo enpagar un poco más por productos orgánicos, dadoque estos aportan mayores márgenes de seguridaden el cuido de la salud. Varias naciones exportan ya aestos mercados, antes sofisticados pero cada vezmás comunes, el fruto de sus cosechas orgánicas encafé, banano, frutas y legumbres. Es por ello induda-ble que la agricultura está a las puertas de una pro-funda transformación.
Sobre estas bases el PAO está llamado a impulsar ala FHIA hacia una investigación novedosa, aquella quepermita sustituir y en lo posible eliminar en el futuro elempleo de agentes químicos durante el proceso agrícola,y de allí que desde su inicio el Proyecto haya establecidoparcelas demostrativas con productores de bananoorgánico en Morazán, Yoro, donde se han puesto aensayo bajo tal sistema los híbridos FHIA-01, FHIA-02 yFHIA-18, mientras que en La Masica emprendió similarestudio con maracuyá, cacao y pimienta negra. En LaEsperanza funcionó desde 1997 hasta el 2001 un lotedemostrativo de hortalizas orgánicas, el que comprendevegetales como lechuga de hojas y de cabeza, brócoli,remolacha, zanahoria, cebollín, espinaca, zapallo ydaikon, experimentándose además con pilones orgánicos,a fin de lograr la siembra sin protección de fungicidas.
Los primeros ensayos de agricultura orgánica con maízdulce cv ‘Don Julio’ demostraron en Comayagua pers-pectivas promisorias, en tanto que las pruebas con abo-nos orgánicos y bocashi, que utilizan materiales residua-les agrícolas, han continuado en la zona Norte del país.Entre estos materiales se encuentran el bagazo de cañade azúcar, casulla de arroz, pulpa de café, gallinaza yestiércol de bovinos, a los que además se intenta proce-sar como productos orgánicos líquidos conocidos comobioles, para su empleo en cuanto aplicación foliar.
Vivero de frutales establecido en Guarumas, La Lima,Cortés.
Un campo sumamente atractivo para la agriculturaorgánica es el de la investigación con microorganismosa fin de inducirlos a actuar como agentes de control deplagas y enfermedades, y para lo cual el PAO evaluóalgunos sistemas de manejo biológico ya presentes enla agricultura convencional y localmente asequibles,como el uso de Bacillus thuringiensis o extractos deplantas (tipo Nim) de conocidas propiedades repelentese insecticidas. La validación de otras prácticas de con-trol de fitopatógenos en las condiciones tropicales, talescomo solarización de suelos y uso de microorganismosbenéficos, fue también parte complementaria de lasacciones del Proyecto.
La investigación del uso de abonos orgánicos del PAOya se está aplicando en Programas de Mejoramiento deSuelos Tropicales bajo sistema de agricultura convencio-nal. Es así que muchas de las recomendaciones de ferti-lización química del Laboratorio Químico Agrícola deFHIA ya llevan un componente de abonamiento orgánico,con el fin de optimizar el proceso de aprovechamiento del
fertilizante químico aplicado y mejorar las condicionesfísico-químicas y biológicas del suelo. Así, pues, losobjetivos del proyecto se realizaron plenamente, e inclu-so se logró la integración de la tecnología de producciónorgánica en los programas de la FHIA.
Asimismo, y con el propósito de continuar impulsandoeste tema de interés nacional, en Agosto de 2002 secontribuyó a la celebración del Primer CongresoNacional de Agricultura Orgánica en Honduras, reali-zado en el Centro de Comunicaciones.
Este fue un esfuerzo colaborativo entre 15 diferentesinstituciones públicas y privadas, con papelpreponderante de FHIA. Asistieron al evento 250 per-sonas, incluyendo delegaciones de Guatemala,Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, y durante cuatrodías se abordó los aspectos más importantes de la agri-cultura orgánica. Fue excelente oportunidad paramostrar, en expoventa, los diversos productos orgánicoscultivados en Honduras.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
8 3
Durante la expoventa los productores mostraron sus productos orgánicos a losvisitantes.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
8 4
Parte intrínseca del concepto estructural de FHIA es elcomponente de comunicación, ya que ningún resultadode la investigación y de la innovación tecnológica com-pleta su círculo utilitario sino hasta que se valida, espuesto en manos de los productores y entra en funcio-namiento práctico. Comunicación es, precisamente, elfactor que hace de FHIA una institución sui generis yque la diferencia de ser un centro de sólo especulaciónteórica, de una oficina de implementación y extensión, ode un organismo exclusivamente planificador, ya que elproceso comunicativo es ejercido siempre desde el ini-cio y llevado hasta su consecuencia final de replicacióny reformulación continuas. Los técnicos de la Fundaciónparten, para sus hipótesis, de la experiencia del agricul-tor y de la definición de sus necesidades, ensayan sis-temas y propuestas con ellos y vuelven, con la metodo-logía desarrollada, al agricultor mismo, impulsando asíun esquema de revisión permanente, de ciencia viva yde respuesta apoyada sobre una realidad nacional.
De la misma manera, la FHIA mantiene en forma simul-tánea una sintonía creativa con todas sus audiencias: losproductores ––usuarios primarios y potenciales de susservicios de información––, las organizaciones gremialesagrícolas y de desarrollo, las instituciones internacionales,educativas y científicas, las instancias de gobierno, definanciamiento y de donantes, la empresa privada, supropio público interior de técnicos y profesionales, e inclu-so aquellos sectores que, como los importadores exter-nos de artículos agrícolas provenientes de Honduras,sostienen una relación sólo tangencial y comercial con laorganización.
A su vez, los medios mediante los cuales la Fundaciónse comunica con estos usuarios son variados y disími-les porque responden a una concepción moderna, ágil ypragmática modelada por las circunstancias: cursos,seminarios, talleres, días de campo, informes técnicos,manuales, guías, rotafolios, folletos, revistas plegables,fincas experimentales, lotes demostrativos, audiovisua-les, fonogramas, presencia en los medios masivos inde-pendientes, biblioteca especializada, bases de datos eInternet, donde se capitaliza la tecnología ajena poten-cialmente aplicable en Honduras, pero donde tambiénse expone los significativos avances realizados en estecampo por la FHIA misma. De allí que para los creado-res de la Fundación fuera tan importante dejar señaladaentre sus prioridades la constitución de un eficiente sis-tema de comunicación.
En 1985, a solicitud de la Fundación, la Academia deDesarrollo Educativo –AED–, de Washington, D. C.,diseñó la que sería con los años la División de
Comunicación, a la cual se le anexó la biblioteca agríco-la existente desde 1953 y se proyectó la construcciónfísica del edificio que albergaría sus oficinas y áreas deinstrucción y conferencias.
En Marzo de 1991 se procedió a inaugurar, en la sedecentral de La Lima, este moderno y hermoso Centro deComunicación Agrícola dotado con espacios pedagógi-camente acondicionados y donde desde entonces FHIAha atendido a millares de visitantes, investigadores,estudiosos, personalidades del mundo oficial y privadoy asistentes a las múltiples reuniones de carácter local,nacional e internacional que allí se han celebrado.
Tras lógicos cambios y ajustes oportunos a lo largo deveinte años, Comunicaciones está constituido estruc-turalmente por una Gerencia y tres Unidades operati-vas: Capacitación, Publicaciones y Biblioteca, si bienpodría decirse que, conforme al viejo lema que asegura-ba “en la FHIA todos somos comunicadores”, losProgramas, los Proyectos, los técnicos y la instituciónmisma, en su globalidad, son todos un gran y versátilaparato de comunicación orientado a captar y a proveerinformación especializada. De allí que efectuar elrecuento de las acciones llevadas a cabo por estainstancia jerárquica represente, a la vez que un vastoesfuerzo de síntesis, la seguridad de hacerlo imperfec-tamente.
El Centro de Comunicación Agrícola cuenta con lascondiciones adecuadas para la realización de diferentesactividades de capacitación.
CENTRO DE COMUNICACIÓN AGRÍCOLA
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
8 5
UNIDAD DE CAPACITACIÓNEs la Unidad encargada de coordinar las actividades de
adiestramiento y formación que realizan los diversosProgramas, Proyectos y Departamentos de laFundación, a los cuales presta asesoría técnica y logís-tica para culminar estos eventos en la sede central o encualquier lugar del país. Presta asimismo servicios dealquiler de salas, equipo audiovisual, alimentación, refri-gerios y otras atenciones a personas naturales o jurídi-cas interesadas en celebrar reuniones de trabajo en lospredios de FHIA; impulsa el programa de cursos cortospropios de la institución, dirigidos a técnicos, campesi-nos, científicos, exportadores y estudiantes sobre múlti-ples temáticas relacionadas con la agricultura, y realizaactividades en torno a todos los rubros de significaciónpara productores y agroexportadores, tales como losdiez eventos sobre manejo seguro de plaguicidas yotros diez acerca de administración agropecuaria efec-tuados en 1998 en asociación con diversas agrupacio-nes regionales.
La década de 1990 fue intensamente productiva enlas áreas de capacitación y fomento conducidas por laFHIA. Se vigorizó en 1992 con la celebración de la XIIIReunión Intergubernamental de Banano patrocinadapor FAO y el Ministerio de Economía de Honduras, y ala que asistieron 55 delegaciones internacionales paradiscutir el futuro de la investigación y de la industria deeste producto dentro del marco de las necesidades ali-mentarias y de los mercados comerciales del orbe. LaFHIA, debe recordarse, es la institución líder en accio-nes de mejoramiento genético de banano y plátano enel mundo.
Las personas adiestradas por la FHIA en 1992 fueronmayormente agricultores de pequeña escala y empre-sas, interesados en la producción de tomate, cebolla,espárrago, frutas de clima frío, en prácticas agronómi-cas, producción y exportación, cacao, bosque alterno,pimienta negra, plátano y palmito, entre muchos otros.En Octubre del mismo año esta tendencia formativa secomplementó con el Curso Regional de Plátano que con-vocó a 35 representantes de 18 empresas deCentroamérica para informarse sobre los más recientesavances en torno al tema y que concluyó con un activo díade campo en el Centro Experimental y Demostrativo dePlátano –CEDEP– en Calán, Cortés.
En 1993 fueron 62 las actividades de capacitación reali-zadas, que favorecieron a 2124 personas en áreas técni-cas relacionadas con control de plagas y enfermedades,poscosecha, manejo agronómico, fertilizantes, chiletabasco, plátano, hortalizas, mango, cítricos, pimientanegra y maracuyá. Durante 1995 fueron 989 personas lasque aprovecharon las instalaciones del Centro deComunicación para participar en talleres y seminariosconvocados directamente por la institución, mientras que
otras 1500 lo hicieron por parte de 38 instituciones quedecidieron celebrar en el Centro de Comunicaciones suseventos técnicos. A ello se agregó el interesante ciclo denueve seminarios internos que permitieron a los profesio-nales de la Fundación compartir sus experiencias en unespectro de disciplinas tan diverso como embriogénesissomática, enfermedades de cucurbitáceas, tristeza encítricos, agroforestería, hortalizas, jengibre, uso de com-putadoras y otros; cerca de mil profesionales visitaron laFHIA para enterarse sobre los alcances de su misión yobjetivos.
Por su parte, 1996 representó un vigoroso incrementopues las 156 actividades emprendidas ––reuniones, semi-narios, visitas, días de campo–– aglutinaron a 4410 perso-nas en el Centro de Comunicaciones. La Unidad deCapacitación tuvo en 1997 a uno de sus años más prove-chosos ya que desarrolló 56 talleres ––tanto en la sedecentral como otras zonas territoriales–– sobre manejoseguro de plaguicidas, administración agropecuaria, recur-sos naturales, ambiente y agricultura sostenible. Cursosinternos para el personal de la Fundación fueron imparti-dos por distinguidos expertos, consultores o invitadosexpresamente contratados en el exterior, a fin de mante-ner el nivel de calidad científica en su máxima expresión.La Unidad de Mecanización Agrícola y el Programa deBanano y Plátano convocaron al personal técnico de laFHIA para reunirse y conocer sobre sus más recientesavances en preparación de suelos y mejoramiento gené-tico, respectivamente, mientras que otras actividadesrequirieron atender a 7058 personas, un incremento del60% en relación con el año previo.
En 1998 la Unidad se orientó al servicio de cursos y talle-res aún más especializados, para lo cual invitó a expertosen cultivo de maracuyá en Perú, a conferencistas deColombia y Costa Rica en torno a plátanos híbridos deFHIA, y a un disertante colombiano acerca de fertilidad desuelos tropicales. Trece seminarios internos fueron dirigi-dos al personal técnico y administrativo de la Fundación,mientras que durante Expo-Honduras 98 se realizaron 18seminarios, a los que asistieron 600 personas. En Mayo, yen el Proyecto Demostrativo de Agricultura La Esperanza–PDAE–, se celebró una exposición denominada Expo-Hortícola 98, en la que se desarrollaron seis seminariosante 126 participantes interesados en temas de hortalizasy frutales; por su parte, los días de campo en el CADETHsumaron 27, a los que se agregaron los efectuados duran-te la Expo-Honduras 98, particularmente acerca de planta-ciones comerciales de jengibre, industria aceitera de palmaafricana, pimienta negra y ornamentales de follaje paraexportación.
Todo el trabajo realizado en capacitación agrícola haincluido la ejecución de actividades teóricas a nivel deaula y laboratorios, así como la de actividades prácticas,utilizando la metodología de aprender-haciendo, con el
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
8 6
propósito no sólo de proporcionar el conocimiento bási-co necesario sino también las habilidades y destrezasmanuales que permitan a los participantes lograr unefectivo cambio de actitud, para hacer más eficiente susactividades de producción y comercialización de produc-tos agrícolas.
UNIDAD DE PUBLICACIONESEsta importante Unidad se encarga de diseminar el
trabajo de investigación que se impulsa en la FHIA,canalizándolo dentro y fuera del país; asimismo proveeasistencia a los técnicos e investigadores en el diseño eimpresión de medios audiovisuales para la extensiónagrícola.
En 1995 la Unidad tenía a disposición del públicomás de 35 títulos diferentes sobre materias relaciona-das con suelos, muestreo foliar, plagas, producción dehortalizas y plátanos y produjo diez cartillas de exten-sión solicitadas por la Financiera de CooperativasAgrícolas –FINACOOP–. En 1996 estos materialesfueron expuestos y vendidos en exposiciones y feriasde Estados Unidos y países de América Latina, con lla-mativo éxito, mientras que en Honduras son amplia-mente solicitados por universidades e institucioneseducativas de formación agrícola.
La Unidad está equipada con los más avanzados sis-temas para edición, diseño, diagramación, elaboraciónde artes finales para publicaciones e impresión, asícomo con un laboratorio para generación de formasaudiovisuales, haciendo entrega cada año de nuevosmateriales formativos e informativos, producto en par-ticular de la investigación generada al interior de laFHIA, de los resultados de seminarios y talleres loca-les e internacionales y de las actividades en generalde la institución. En 1998 la Unidad apoyó el montaje
de 33 eventos de comunicación, reimprimió tres obraspreviamente editadas, dio seguimiento a 17 futuraspublicaciones y presentó al público seis nuevos títulos.
UNIDAD DE BIBLIOTECALa Biblioteca de FHIA es uno de los espacios naciona-
les más confortables y atractivos para el investigador, elproductor o el estudiante deseosos de aproximarse alconocimiento de los últimos avances en sus zonas deinterés agrícola.
Dotada con una vasta colección de libros e informesespecializados en cultivos tropicales (30 000 docu-mentos y publicaciones, así como 300 revistas perma-nentes), sus salas de lectura y cubículos permiten nosólo consultar textos impresos sino también establecerconexión con fuentes remotas de datos a través deavanzados sistemas cibernéticos ––tipo AGROSTAT,
Personas de diferentes lugares e instituciones del paísy del extranjero visitan la Biblioteca de la FHIA.
Durante la Expo hortícola´98 se impartieron diferentesseminarios en las áreas de hortalizas y frutales declima frío.
Los productores han conocido los avances obtenidosen el proceso de mejoramiento de banano y plátano através de días campo.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
8 7
AGRIS, Bibliografía Agrícola Latinoamericana-IICA, CG-CIARL, Commonwealth Agricultura Bureau –CAB– eInternet. En 1998 la Biblioteca fue sede para el TercerSeminario-Taller de la Red Regional de Información deBanano y Plátano, en que representantes de seis paí-ses de América Latina y de la Red Internacional deMejoramiento de Banano y Plátano –INIBAP– concluye-ron sus deliberaciones para ajustar a la Red con lasmás avanzadas tecnologías comunicacionales del mile-nio. Técnicos del Servicio Canadiense de Voluntarios alExterior –CESO– realizaron un diagnóstico del funcio-namiento de la Biblioteca y, además de sus favorablescomentarios, propusieron ajustes pertinentes conformea las nuevas necesidades de seguridad electrónicademandadas por el mundo moderno. En ese mismo añovisitaron la Biblioteca 4200 personas, quienes consulta-ron más de 21 000 documentos depositados en su sis-tema bibliográfico.
Todos estos servicios tienen entre sus usuarios unanoble tradición de atención y oportunidad que ha hecho dela Biblioteca de FHIA el centro de referencia e informaciónmás eficiente en su dominio. En 1995, por ejemplo, ade-más de haberse actualizado equipo y fuentes informativas,se reprodujo más de mil artículos científicos de interés paralos profesionales de la institución, se incrementó en cincopor ciento el número de visitantes directos y en 64% el usode bases computarizadas. En 1996 el registro de visitantesmarcó cerca de tres mil personas, mientras que en 1997 sepuso al día a la Biblioteca con respecto al avance tecnoló-gico mundial, para lo cual se amplió su cobertura temáticamediante la suscripción de nuevas revistas especializadas––particularmente en agricultura orgánica y en preserva-ción del ambiente––, se adquirió libros, revistas y docu-mentos y las bases de datos de Agroambiente, EMBRAPA,Academia de Ciencias de América Latina y Agrícola, quesuman un total de 189 000 otras referencias disponibles.
Al iniciarse el milenioContexto
Al referirse al Centro de Comunicaciones, el Informe “15Años de Generación y Transferencia de TecnologíaAgrícola”, y el cual sintetizaba la labor impulsada por la orga-nización durante los tres lustros transcurridos entre 1984 y1999, el capítulo dedicado a ese importante rubro señalaba:
“Comunicación es, precisamente, el factorque hace de FHIA una institución sui generisy que la diferencia de ser un centro de sóloespeculación teórica, de una oficina de imple-mentación y extensión, o de un organismoexclusivamente planificador, ya que el proce-so comunicativo es ejercido siempre desde elinicio y llevado hasta su consecuencia finalde replicación y reformulación continuas. Lostécnicos de la Fundación parten, para sushipótesis, de la experiencia del agricultor y dela definición de sus necesidades, ensayan
sistemas y propuestas con ellos y vuelven,con la metodología desarrollada, al agricultormismo, impulsando así un esquema de revi-sión permanente, de ciencia viva y de res-puesta apoyada sobre una realidad nacional”.
Esta caracterización del Centro de ComunicaciónAgrícola procuraba establecer una diferencia significativacon respecto a otros modelos vigentes en América y elmundo al resaltar su carácter participativo y, empleandoun término moderno, incluso interactivo ya que la acciónde investigación realizada por FHIA parte siempre de rea-lidades concretas —una particular situación de desarrolloagrícola, la de Honduras, con sus complejos sectoria-les— a la vez que su sistema de comunicación nace y sedirige hacia públicos individualizados, esto es precisadosdentro de un contexto específico de demandas y búsque-da de oportunidades. Los públicos de FHIA no son pues,en primera instancia, los de la comunidad científica uni-versal, a la cual informar sobre experimentaciones yhallazgos, sino seres de carne y hueso que interactúancon el investigador y el comunicador en una plataformapositiva de dependencia mutua: el progreso intelectualque uno logra se expresa inmediatamente, o a breveplazo, en el mejoramiento existencial del otro.
Historial de ProgresoEnumerar la totalidad de actividades del CCA requeriría
dedicarle un volumen gráfico especial, por lo que sólo sereseña acá su movimiento principal de apoyo a losProgramas, Proyectos y Departamentos de la institución,igual que a productores y solicitantes externos de consulta.
La Gerencia del CCA es la encargada de coordinar elfuncionamiento operativo del Centro haciendo que todassus unidades funcionen en estrecha cooperación paraofrecer servicios de óptima calidad, a la vez que apoya laejecución de acciones de transferencia de tecnología, lapromoción de los servicios de la organización, el desarro-llo de actividades de interés para FHIA y el fortalecimien-to de las relaciones institucionales.
En períodos recientes se ha concentrado en prestar surefuerzo de asistencia profesional en capacitación a, porejemplo, los productores de vegetales en Comayagua yal Proyecto de Control de Moniliasis del Cacao,(Programa de Cacao y Agroforestería), contando con elsoporte financiero de PROMOSTA-SAG. Durante elsegundo se contribuyó en la preparación de los materia-les de promoción del proyecto (afiche, trifolios) y enseminarios a nivel de productores en las comunidadesde La Lima y Puerto Cortés (Departamento de Cortés) yLa Masica (Departamento de Atlántida). Otras activida-des similares y adicionales se dieron, en coordinacióncon el Programa de Hortalizas, en apoyo de la asocia-ción de productores de vegetales orientales enComayagua.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
8 8
Así mismo, en coordinación con el Programa deDiversificación se ha proporcionado apoyo a laAsociación de Productores de Pimienta negra y a lareactivación de la Asociación de Productores deJengibre en la localidad de Victoria, Yoro.
Adicionalmente en coordinación con el Programa deBanano y Plátano se ha ofrecido apoyo a la Asociaciónde Productores de Plátano en el Valle de Sula.
Además de organizar la infraestructura para laAsamblea General de Socios de FHIA cada año, laGerencia del CCA participa activamente en laPresentación de Resultados de la FHIA y en la deResultados del Programa de Hortalizas, escenificadosanualmente en el Centro de Comunicaciones en LaLima; colaboró en 2002-2003 con talleres participativosy seminarios para la Asociación de Productores deRambután –AHPERAMBUTAN–, adicional a facilitarlesrecursos para celebrar sus asambleas de socios.
Un suceso histórico dentro de la historia de la caficul-tura nacional se dio en el año 2001, cuando en diversoslugares del país y en cooperación con el Programa deDiversificación fueron impartidos diez seminarios sobreAlternativas de Diversificación Agrícola de ZonasCafetaleras, a fin de motivar a estos productores paraexplorar otras posibilidades de cultivo ante los preciosdepresivos que registraba el café en el mercado interna-cional. En espacios adjuntos a estas líneas se ofreceinformación sintética, en cuadros y gráficos, sobre estosy otros relevantes eventos. Esta experiencia se repitióen el año 2002 impartiendo seis seminarios más, dirigi-dos a productores de café en los Departamentos deCopán, Santa Bárbara, Ocotepeque y Yoro.
En Febrero de 2004 se contribuyó con el Programa deCacao y Agroforestería en la planificación y ejecución deun seminario promocional de los servicios de Certificaciónde Plantaciones Forestales, al que asistieron 200 perso-nas. También se le apoyó en la ceremonia de inaugura-ción de dos microturbinas en aldeas de Tocoa, Colón.
Asimismo, desde Marzo de 2003 a Agosto de 2004 laGerencia del CCA coordinó la organización y ejecuciónde las Jornadas Técnico-Científicas en que FHIA da aconocer a técnicos y productores los resultados deinvestigación más relevantes obtenidos en los previosaños, eventos estos que fueron celebrados en las ciu-dades de Comayagua, Santa Rosa de Copán,Tegucigalpa, Juticalpa, La Ceiba, Santa Bárbara y Yoroy en que participaron 731 personas.
En coordinación con el Proyecto CATIE/GTZ y laAsociación Hondureña de Productores yComercializadores de Bioplaguicidas -AHPROCABI-, enSetiembre de 2004 se planificó y desarrolló el Primer
Simposio Nacional de Bíoplaguicidas, con participaciónde 182 personas provenientes de Honduras, ElSalvador y Nicaragua. El objetivo central del evento fueevaluar la situación presente y uso potencial de bío-plaguicidas en Honduras.
Diversas acciones de promoción de los servicios deFHIA, sobre todo mediante el recurso de expoventa deartículos agrícolas, particularmente plantas y productoselaborados y con valor agregado, contribuyeron a colocara la vista de agricultores, técnicos, inversionistas y públicoen general una muestra de la misión de FHIA. En estasexhibiciones se divulga ampliamente los objetivos de lainstitución, se entrega literatura especializada, seestablece contactos valiosos y, esencialmente, se trans-mite la imagen constructiva de la Fundación.
En La Esperanza, en San Pedro Sula, Trinidad, SantaBárbara y otras ciudades, o en la misma sede, los visi-tantes han tenido la oportunidad de adquirir con precioscómodos plántulas de los viveros y vegetales u hortali-zas frescas o procesadas que exhiben sus productores,entre ellos incluso algunos de pequeñas o jóvenesindustrias agrícolas, a veces experimentales. Las
Cuadro 9. Seminarios internos, externos y promo-cionales organizados y desarrolladospor la FHIA, 1999-2004.
Años No. de Seminarios Participantes
199920002001200220032004
Totales
39172425117
123
1,217379
1,052710331441
4,130• No incluye seminarios desarrollados por proyectos, ni Expo-Hortícola.
Partcipantes en la XX Asamblea General de Socios dela FHIA en el 2004.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
8 9
expoventas siempre son una feliz ocasión para conquis-tar nuevos amigos para FHIA.
Un valioso aporte para la definición del papel que elCCA ha jugado en recientes años, pero también del quele corresponde para el futuro, provino del Ingeniero ase-sor John Hollands, quien hasta Octubre de 2002 contri-buyó a analizar las encuestas de opinión canalizadaspor FHIA y a prestar sus luces, junto con la Gerencia delCentro, en las deliberaciones del Comité Coordinadordel Plan Estratégico de la organización.
Las publicaciones editadas por el CCA circularonampliamente en Honduras y el exterior durante los pasa-dos cinco años. Pero además se recurrió a los sistemasmás avanzados de la tecnología de exposición y elCentro produjo para promoción institucional numerosasnotas de prensa, presentaciones con la aplicación dePower Point, boletines digitales, correos electrónicosinformativos y documentales breves sobre la FHIA dise-ñados en formatos VHS y DVD, en Español e Inglés.
UNIDAD DE CAPACITACIÓNComo ha sido explicado, esta instancia se encarga de
coordinar las actividades de capacitación emprendidascomo parte del proceso de transferencia de tecnología,realizándolo por medio de cursos cortos, seminarios,días de campo, demostraciones, jiras educativas y otrasmetodologías apropiadas para públicos del sector agrí-cola. Ofrece además servicios de alquiler de salones,equipo audiovisual y atención a clientes externos queutilizan las instalaciones, generando con ello ingresosútiles a la organización.
Temprano en 2002 el CCA dio a conocer su ProgramaGeneral de Cursos Cortos, a ser desarrollado en el año. Lameta buscada con estos cursos es capacitar al productor entodos aquellos rubros que guarden relación con su actividad,no importa si en apariencia se apartan del campo agronómi-co e ingresan más en el de administración, pues se ha detec-tado que son relativamente pocos los agricultores que llevanregistro de sus costos o bien que posean capacidad sistema-tizada para labores de organización, control y supervisión ensus fincas o plantaciones.
Durante el año 2004 se realizaron 32 eventos decapacitación (cursos cortos y seminarios) para técni-cos y productores agrícolas en diversos sitios del país,en los que participaron 1030 personas.
En 2004 el personal del CCA impartió tres veces elcurso “Métodos y Técnicas Utilizadas en CapacitaciónAgrícola”, tanto en La Lima como dos veces en el CEDA,Comayagua, atendiendo solicitud de DICTA-SAG y paratécnicos de dicha institución.
De esta forma, en el transcurso de los últimos cincoaños la Unidad, en colaboración con los Programas deFHIA, ha capacitado a 16576 personas en áreas relacio-nadas con administración de empresas agropecuarias,técnicas de computación, muestreo de suelos, digitaliza-ción de mapas y uso de GPS, presupuesto, manejo dediversos cultivos y otros.
Expoventa realizada en Marcala, La Paz.
Cuadro 10. Venta de documentos técnicos generados por la FHIA (1999-2004)
Años Documentos vendidos
Observaciones
1999
20002001
2002
2003
2004
Totales
1,049
1,0822,034
1,135
1,612
954
7,866
Estas ventas se efectuaron enla sede central de la FHIAen laLima, Cortés, en las oficinasde Comayagua, La Esperanzay Tegucigalpa; además,en losstands que se han instaladoen las ciudades de SantaRosa de Copán, Santa Bárba-ra, Colinas,Trinidad, La Ceiba,Yoro Danlí, Choluteca, Jutical-pa, San Pedro Sula, Teguci-galpa, Marcala entre otros.
Cuadro 11. Delegaciones nacionales y extranjerasque han visitado la FHIA 1999-2004.
Años No. de Delegaciones
Participantes
199920002001200220032004
Totales
251815212730
136
549272345641473821
3,101
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
9 0
Además de su Programa General de Cursos Cortos laFHIA atiende también cada año solicitudes específicasde empresas e instituciones nacionales y extranjerasque demandan una determinada capacitación para susnecesidades particulares. En el lustro transcurrido serealizaron 65 eventos de capacitación de este tipo soli-citados por, entre muchos otros, PROCAFE, CONCA-DE, PROFRUTA (Guatemala), HEKS ConcertaciónSuiza y Proyecto de Mejoramiento de Cultivos de ElSalvador.
Simultáneamente se organiza seminarios impartidospor técnicos de FHIA y que tienen como propósito difun-dir información acerca del trabajo realizado por las ins-tancias institucionales o bien para exponer temas espe-cíficos de interés interno y externo y en los que se reci-be ocasionalmente a conferencistas invitados.
La metodología empleada por la Unidad deCapacitación se caracteriza por laborar simultáneamen-te con componentes teóricos y prácticos, a fin de quelos participantes adquieran no sólo el conocimiento sinoademás las destrezas básicas. Los eventos se desarro-llan en sitios donde se encuentran los cultivos de inte-rés, según la materia, y donde se efectúan ejerciciosprogramados de campo. De esta forma concluyeron loscursos sobre administración de empresas agropecua-rias, impartidos con apoyo de PROMOSTA por instruc-tores independientes para el Programa de Hortalizas,así como el curso regional sobre producción de plátanopara mercados interno y externo, con asistentes prove-nientes de Honduras, Ecuador, El Salvador yGuatemala.
Asimismo, y por primera vez, en 2002 se desarrolló enLa Masica ––espacio donde más se produce rambutánen el país–– un curso completo sobre esta fruta enHonduras, y fue allí donde también se entregó, paravalidación final, el primer borrador del manual de estecultivo, elaborado por personal de FHIA.
Adicionalmente, la Unidad organiza otras técnicascomo días de campo y visitas guiadas para productoresy técnicos, a quienes se muestra los resultados deinvestigación obtenidos en los centros experimentalesde la Fundación.
Grafico 2. Cursos Cortos registrados por la FHIA, 1999 - 2004
160
140
120
100
80
60
40
20
0
40
151
91
2436
25
No
. de
curs
os
1999 2000*
2001*
2002**
2003**
2004**
* Incluye cursos realizadoscon el Proyecto REACT.
* * Incluye solo los cursos delprograma general de ca-pacitación; no incluye loscursos de los proyectos.
Los días de campo constituyen una herramienta impor-tante para mostrar los resultados de investigación.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
9 1
6
7
8
9
10
1112
13
14
Métodos y Técnicas Utilizadas enCapacitación Agrícola.Métodos y Técnicas UtilizadasCapacitación Agrícola.Gira Educativa y de Intercambio deExperiencias sobre producción y mane-jo poscosecha de plátano en Honduras.Gira Educativa sobre Establecimientode Cacao y otros Perennes.Producción de Cacao en SistemasAgroforestales.Tópicos Relevantes de la Agricultura.Entrenamiento en Cultivos de Tejidosde la FHIA.Agroforestería y su aplicabilidad en elTrópico Húmedo.Producción de Fresa en Honduras.Totales
DICTA
DICTA
Corporación PBA
MOPAWI
MOPAWI
CUROCUNIVERSIDADDE PAPUAODECO
INPRHU----
Varios lugares deHonduras
Varios lugares deHondurasColombia
Catacamas,Olancho
Catacamas,Olancho
Sta Rosa de CopánIndonesia
Corquín, Copán
Nicaragua-Honduras----
30
15
4
14
13
142
20
15188
Cuadro 12. Cursos desarrollados por solicitudes específicas de particulares en el 2004.
No. Actividad
1
2
3
4
5
Gira de trabajo con énfasis en frutalestropicales.Gira educativa de OrganizaciónInstitucional.Gira educativa sobreproducción ycomercialización de plátano.Procedimientos para lograr una Expor-tación exitosa en productos agrícolas.Frutas tropicales y subtropicales enHonduras.
Solicitante Procedencia Participantes
Programa Frutales
Funcionarios de laUNAProyecto IICA/EPAD
CUROC
AVIVERSAL
El Salvador
Managua, NicaraguaNicaragua
Santa Rosa deCopán
El Salvador
4
11
9
23
14
ContextoEste proyecto desarrolló sus acciones durante
Septiembre a Diciembre del año 2000 y fue financiadopor PROMOSTA. Se orientó al fortalecimiento de lacapacidad técnica de las empresas proveedoras de ser-vicios técnicos a PROMOSTA, con el fin de volver ópti-ma la calidad de esos servicios prestados a los agricul-tores de distintas regiones del país.
Historial de ProgresoEl proyecto tuvo como objetivo primario proveer capaci-
tación a por lo menos 110 técnicos miembros de empre-sas proveedoras de servicios a PROMOSTA en diferentesregiones del país, en aspectos de técnicas de produccióny comercialización de productos agrícolas.
Tras el diagnóstico sobre las necesidades que en capa-citación tenían los técnicos involucrados en el proyecto, seelaboró un plan de siete cursos sobre temas específicos aser impartidos por personal técnico de FHIA y en los cua-les participó un total de 117 personas.
Cuadro 13. Cursos para proveedores de servicios.
No. Tema
1.
2.3.4.
5.
6.
7.
Métodos y técnicas utilizadas en capacitaciónagrícola.Administración de empresas agropecuarias.Agricultura sostenible y sistemas agroforestales.Agricultura orgánica: producción, certificación y comercialización de productos orgánicos.Mercadeo y comercialización de productos agrícolas para el mercado interno y externo.Producción de hortalizas en diferentes condiciones ambientales.Manejo poscosecha de frutas y vegetales frescos.
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICO-PRODUCTIVA DE LOS INVESTIGADORES YEXTENSIONISTAS DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS TÉCNICOS A PROMOSTA.
Unidad de Biblioteca “Robert Harry Stover”Más allá de sus labores especializadas y concernientes
a bibliotecología (registro, catalogación, conservación),la Unidad se encarga de proveer al público las publica-ciones de FHIA (cerca de mil ejemplares vendidos en2004) y establece muy importantes relaciones en sucampo con organizaciones similares de carácter interna-cional y mundial.
Su amplio espectro de trabajo comprende localizar,adquirir y procesar técnicamente todo tipo de informaciónque se relacione con los intereses del trabajo de FHIA;prestar servicios que contribuyan a diseminar esa informa-ción, para lo que emplea todo tipo de medios, desde losusuales y tradicionales a los electrónicos modernos (sitioweb, redes, boletines digitales, espacios de Internet con elSistema de Información para las Américas –SIDALC– y laRed Nacional de Información Agrícola –REDNIAH–); promo-cionar el uso de la biblioteca en apoyo a cursos, seminariosy reuniones celebrados en el Centro de Comunicaciones dela sede central, o bien desarrollar proyectos especiales, talescomo la actualización de bibliografías de agricultura orgáni-ca y la implementación del sistema de retransmisión dedocumentos ARIEL, donado por SIDALC, que es coordina-do por la Biblioteca Orton del Centro Agronómico Tropical deInvestigación y Enseñanza –CATIE–.
Con ello se amplía la colección FHIA y los servicios queesta presta, lo que se expresa concretamente por elnúmero de búsquedas, documentación utilizada, canti-dad de usuarios y número de fotocopias de documentostécnicos distribuidos o vendidos en el año.
Desde el 2002 la colección FHIA se enriqueció con unpromedio de 1890 títulos nuevos (libros, revistas, folletos,catálogos) cada año, adquiridos bien por compra, donacióno intercambio. Los técnicos de la Fundación y el públicoexterno disponen actualmente de 250 revistas especializa-das para sus consultas. Pero asimismo se actualiza perma-nentemente muchas bases de datos internacionales, entreellas AGRICOLA, AGRIS y Cultivos Tropicales, conteniendo
esta última más de 14 000 referencias de documentos pre-sentes en Biblioteca.
Adicionalmente se mantiene relación directa con cien-tíficos del mundo, lo que permite divulgar al año unostres mil artículos especializados en áreas de agricultura,y se atiende un promedio de seis mil consultas deAmérica y fuera del continente vía teléfono, fax y correoelectrónico. En 2002 la Biblioteca produjo 47 000 fotoco-pias para sus usuarios, y en el 2004 este volumen fue de31 765 fotocopias sobre temas agrícolas, además de serdistribuidos los boletines “Contenidos”, “NuevosDocumentos Recibidos” y “Tenemos Algo para Usted”,entre otros.
En 2004 se activó la adquisición, selección y procesa-miento de unos 2050 documentos para servicio a usua-rios, y durante el año se atendió a más de 3700 usuariosinternos y externos, lo cual generó la circulación de apro-ximadamente 13 000 documentos, en muchos casosacompañado de la orientación en el uso de herramientasbibliográficas
El personal de la Unidad de Biblioteca procura mante-nerse actualizado en todo aquello que concierne a suespecialización y de allí que asista a jornadas de perfec-cionamiento en métodos y sistemas avanzados de ope-ración y difusión bibliográficas. En recientes años partici-pó en el estudio de los procesos de difusión de informa-ción utilizados por el sistema ARIEL e impartió charlassobre uso de MicroIsis en Windows. Adicionalmentepuso al día sus bases de datos y revistas relacionadascon el proyecto AGRI2000 de CATIE; coordinó transac-ciones bibliográficas con REDNIAH y colaboró con laUniversidad Nacional de Agricultura –UNA– y la EscuelaNacional de Ciencias Forestales –ESNACIFOR– en lapreparación de bases de datos para tesis conforme alprograma MicroIsis.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
9 2
Práctica de campo en capacitación sobre agriculturasostenible y sistemas agroforestales en el CADETH,La Masica, Atlántida.
La Biblioteca mantiene una actualización permanenteen los temas más importantes en el área agrícola.
Unidad de PublicacionesSu objetivo es contribuir con los Programas y
Departamentos de FHIA en el diseño, producción eimpresión de materiales escritos, ya se trate de infor-mes, documentos, técnicos, formas promocionales (afi-ches, carteles, trifolios) y otros en que se realiza laboresde redacción, revisión estilística, diseño y manufacturaeditorial. Prepara además notas divulgativas dirigidas ala prensa, papelería oficial, diplomas, tarjetas de pre-sentación e invitación, agregado esto a sus oficios ruti-narios de adquisición digital de fotografías e ilustracio-nes, toma y adecuación computarizada de imágenes,actividades que cumplen sus secciones especializadasen Diseño y Arte Gráfico, Fotografía e Imprenta.
Función muy importante de la labor de la Unidad es laobtención de la mayor calidad posible en el tratamiento yproducción de los Informes Técnicos preparados por losProgramas, Departamentos y Proyectos de la institución.En los recientes cinco años fueron editados 40 de estos
valiosos e innovadores documentos. Asimismo, obliga-ción que exige el mayor esmero por cuanto representala carta de presentación de FHIA es el Informe Anual, elcual no solamente se procesa bajo las técnicas usualesdel campo editorial sino que además es grabado y dis-tribuido en disco compacto bajo formato PDF. Elloexige una actualización técnica permanente por partedel personal de la Unidad.
Guías y manuales técnicos son otros dos campos detrabajo pertenecientes a esta instancia operativa. A tra-vés de ellos la institución informa y divulga los másrecientes hallazgos acerca de algún cultivo en particu-lar, técnicas desarrolladas, metodologías validadas,proyectos en proceso, propuestas de innovación,paquetes tecnológicos en lo agronómico o datos perti-nentes sobre mercado, ya sea en rubros de produccióno comercialización. Las versiones editoriales de Guías yManuales generadas por la Unidad en años recientes sedetallan en recuadro adjunto.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
9 3
2001
2002
2003
2004
Guía sobre manejo poscosecha de moraDirectorio de productores agrícolas hondureñosLista de comerciantes mayoristasGuía de AgroforesteríaPrácticas de conservación de suelosEl cultivo de cacao bajo sombra de maderables o frutalesProducción de pimienta negraProducción de café con sombra de maderablesHuertos caseros o familiares: produciendo alimentos en casaGuía sobre la producción y manejo poscosecha de arveja china para exportaciónAnuario estadístico de preciosProducción de maracuyáCultivo de manzana en HondurasProducción de duraznoPerfiles de cultivos para exportación Guía para la producción de lechugaGuía sobre la propagación del cultivo de rambutánDatos climatológicos de las estaciones de la FHIAGuía para la producción de fresa en HondurasGuía para la producción de mora en C.A.Identificación y control de la moniliasis del cacaoAhorremos leña en el hogarProducción de plantas frutales y maderables en viverosCultivo de cacao con sombra de maderablesProducción de café con sombra de maderablesPrácticas de conservación de suelos
Año Documento1999
2000
Anuario estadístico de preciosManual para la producción de fresaManual de producción de pimienta negraDatos climatológicos 1986-1998Anuario estadístico de preciosGuía sobre producción de fresaManual para la producción de maíz dulceGuía sobre producción y manejo poscosecha de ocra
Cuadro 14. Documentos elaborados en el período 1999-2004.
En dicho período la Unidad procesó un total de21067257 páginas, lo cual es significativo, en cuanto aeficiencia y economía, para un personal que no superalos 6 empleados. Asimismo, durante 2004 editó y reim-primió 17 trifolios, con tiraje total de 27 300 ejemplares,y produjo 371 discos compactos con información sobreactividades desarrolladas por la Fundación.
Reimpresiones. Un problema peculiar en muchas ins-tituciones dedicadas a investigación y, o, divulgación eslo rápidamente perecible de sus materiales de informa-ción, lo que obstaculiza la línea de la continuidad en losesfuerzos promocionales. Con suma frecuencia las edi-ciones se agotan y los nuevos públicos se ven imposibi-litados para acceder a datos, estudios y proyectos quepodrían transformar su propia visión de mundo o contri-buir a evitar la repetición de trabajos ya experimentados.
De allí que una sana política del CCA consista en man-tener accesibles cantidades por lo menos básicas de susdocumentos oficiales, de modo que toda consulta presen-tada encuentre oportunamente su referencia documental.Con esta visión en marcha, la Unidad de Publicacionesocupó parte de su tiempo para tener al día, en lo posibley conveniente, lo que FHIA ha editado en la última déca-da, con énfasis en los innovadores hallazgos de sus cien-tíficos acerca de enfermedades endémicas en los cultivosde Honduras, conocimiento este que puede significar unaabrumadora diferencia entre el éxito y el fracaso de laaventura nacional agrícola.
Es así como fueron reimpresas muchas publicaciones,entre ellas las referentes a los avances en el mejoramien-to genético de bananos FHIA-01 y 03, así como plátanosFHIA-20, 21 y 25 ––muy solicitadas a nivel mundial, tantopor medios tradicionales como electrónicos––, o bienacerca de lo que es FHIA y sus propósitos organizacio-nales, sin que falten solicitudes más específicas, tipo lis-tas de precios puntuales o estacionarios, manejo delrambután o la muy aceptada “Carta Trimestral FHIAInforma”, que es desde ya el vehículo selectivo median-te el cual la Fundación se sintoniza con un vasto univer-so de científicos y productores interesados en el queha-cer investigativo y operacional de la institución.
Finalmente conviene resaltar que la Unidad dePublicaciones manejó y administró la producción deaproximadamente 73,973 unidades con formatos gráfi-cos contribuyentes a la labor promocional de FHIA, losque difícilmente pueden ser detallados y que van desdetarjetas de presentación a diplomas, rótulos y gafetes,de etiquetas, mapas, organigramas y encuadernación afabricación de talonarios, acetatos y fotografías, es decirtodo aquello que, siendo elemento sustancial en los pro-cesos de construcción de imagen de una organización,muy escasamente aparece en informes de labor institu-cional y que sin embargo son canales imprescindibles
de posicionamiento ante el público receptor. Pero como señala el Director General en la presenta-
ción de este documento, un objetivo primordial de esteInforme es explicar a los públicos lectores el valioso fac-tor humano que subyace tras toda acción de FHIA,desde el complicado desempeño en el campo por partedel científico a la acción de quienes le apoyan profesio-nalmente en discreta anonimidad. Todos ellos forman laFHIA, todos ellos contribuyen equitativamente, enmayor o menor profundidad, al alcance del propósito deuna Honduras agrícolamente superior.
Relaciones institucionalesEntre muchas otras, y a través de la Dirección General
y la Gerencia del CCA, la FHIA ha mantenido las mejo-res relaciones institucionales con una extensa cantidadde representaciones y organizaciones, entre ellas:
Gobierno de la República de Honduras y su Secretaríade Agricultura y Ganadería –SAG-; Embajadas deEstados Unidos de América, de Holanda y Japón.Empresa Campesina Agroindustrial de la ReformaAgraria –ECARAI–; Proyecto de Desarrollo Sosteniblede la Región Occidental –PROSOC–; Consulado deHolanda en San Pedro Sula; Programa Nacional deDesarrollo Rural Sostenible –PRONADERS–; Proyectode Modernización de los Servicios de TecnologíaAgrícola –PROMOSTA–; Proyecto de Apoyo a laComercialización y Transformación de ProductosAgrícolas –PROACTA–, Universidad Tecnológica deHonduras –UTH–, PROCAFE, CONCADE, PROFRUTA(Guatemala), HEKS Concertación Suiza, UniversidadNacional de Agricultura –UNA– y Escuela Nacional deCiencias Forestales –ESNACIFOR– de Honduras;Biblioteca Orton del Centro Agronómico Tropical deInvestigación y Enseñanza –CATIE–, Escuela AgrícolaPanamericana –EAP–; Agencia de los Estados Unidos
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
9 4
Diferentes documentos son elaborados para divulgar lainformación generada en la investigación para beneficiodel sector agrícola.
para el Desarrollo Internacional –USAID–; PurdueUniversity, University of Arizona, Virginia PolytechnicInstitute, Arizona State University, Centro Internacionalde la Papa –CIP–, Red Internacional para el mejora-miento de Banano y Plátano –INIBAP–; RedLatinoamericana para Investigación y Desarrollo deBanano y Plátano –MUSALAC–;Instituto Dominicanode Investigación Agrícola y Forestal –IDIAF–; SociedadInteramericana de Horticultura Tropical –ISTH–;Organización de Naciones Unidas para el DesarrolloIndustrial –ONUDI–, Agencia Internacional de Energía
Atómica –IAEA–; Comisión de Acción Social Menonita–CASM–,Programa de Reconstrucción Mitch –PRORE-MI–, Instituto Nacional Agrario –INA– , Tela RailroadCompany –TRRCo–; Asociación Hondureña deProductores y Exportadores de Rambután –AHPE-RAMBUTAN–; Asociación Hondureña de Productoresde Pimienta Negra –AHPROPINE–; Proyecto deEvaluación del Crecimiento de Especies Nativas noTradicionales –PROECEN–; Centro UniversitarioRegional del Litoral Atlántico –CURLA; InternationalService for National Agricultural Research –ISNAR–.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
9 5
Tal como corresponde a una organización científica deavanzada y con una misión de alta responsabilidad enel desarrollo de la agricultura de su país, la FHIA cuen-ta con diversos servicios de carácter técnico que hansido establecidos para dar soporte a actividades deinvestigación y para prestar servicio al público. Estoslaboratorios y unidades constituyen la columna vertebralde apoyo para la investigación realizada por FHIA, porcuanto permiten inmediatez y accesibilidad, respuestaobjetiva ante las consultas planteadas por la experimen-tación, oportunidad y autonomía de operación. Describirla vasta cantidad de miles de muestras y especímenesque han pasado por sus mesas de trabajo, o cuantificarla importancia de su función en las deliberaciones yconclusiones elaboradas por los técnicos de laFundación a partir de sus análisis ocuparía numerosaspáginas, por lo que en los siguientes párrafos se haceobligatorio solamente enunciar sus propósitos y peculia-ridades de operación.
LABORATORIO QUÍMICO AGRÍCOLAEstablecido por la United Fruit Company en 1949,
tiene como propósito realizar análisis que permitan a losproductores determinar el estado de fertilidad de sussuelos y las demandas de fertilización que estos pre-senten. Cuenta con equipo sumamente moderno parasu labor científica y los tipos de muestras que usual-mente estudia ––dentro de un promedio de 5000 ejem-plares al año–– corresponden a foliares, de suelos ymisceláneos remitidas por los Programas de laFundación, por sus proyectos y, la mayoría, por agricul-tores de Honduras, de países centroamericanos y deotras latitudes.
Asimismo emite diagnósticos y recomendacionessobre casos especiales de salinidad de suelos, calidadde aguas, contenidos de aluminio intercambiable o deficien-cias de macro y microelementos, o bien sobre productos
industriales ––tales como calidad de cemento, materias pri-mas, tipos de arenas y materiales calcáreos para elabora-ción de concreto o cerámica.
En 15 años de operación el Laboratorio procesó másde 120 000 muestras y, dado que cada una implica diezo más análisis, ello significa una extensa labor de másde 1 200 000 determinaciones químicas logradas gra-cias a su avanzado equipo, entre el cual cuenta conespectrofotómetros de absorción atómica, medidoresde pH y tituladores automáticos capaces de efectuarmediciones de elementos como sodio, potasio, calcio,manganeso, magnesio, hierro, cobre, zinc, materiaorgánica y cloruros, fósforo, boro y azufre.
Su precisión de lectura, superior a la de otros labora-torios regionales, es del nivel de partes por billón (ppbó μg/kg), siendo lo usual solamente partes por millón.En 1996 recibió además solicitudes para investigar lapresencia de plomo, cadmio, mercurio, arsénico, cia-nuro y bario en aguas y otros. El Laboratorio mantiene
El Laboratorio Químico Agrícola cuenta con personal yequipo especializado para el análisis de muestras desuelo y foliar.
LABORATORIOS TÉCNICOS Y UNIDADES DE SERVICIO
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
9 6
exigentes estándares de control de calidad, de acuerdocon la filosofía operativa de la FHIA, y ha suscrito con-venios de intercambio con el sistema WEPAL(Wageningen Evaluating Programmes for AnalyticalLaboratories), de la Universidad de Wageningen,Holanda, con el Programa de la Unión Internacional deInstitutos de Investigación Forestal –IUFRO–, deInglaterra, y con la Red para Análisis QuímicosAmbientales en América Latina –RAQAL.
Al iniciarse el tercer milenio
ContextoLa actividad agrícola moderna depende cada vez más
del empleo de tecnologías actualizadas que permitandisponer de información correcta y adoptable, así comoen lo posible rentable y sustentable, y en esta funcióndesempeña un papel protagónico todo laboratorio queanalice metódicamente la presunción científica humanay la valide o corrija.
Esta es la función del Laboratorio Químico Agrícola dela FHIA, constituido para ofrecer al sector agrícola,agroindustrial y empresarial servicios analíticos demuestras de suelos, tejidos vegetales, agua, alimentosconcentrados, cementos, materiales calcáreos, otros,con la finalidad de que en breve tiempo se obtengaresultados y diagnósticos confiables. Esos resultadosdeben ser acompañados, lógicamente, con recomenda-ciones formuladas por expertos en la materia.
En los pasados cinco años una amplia cantidad demuestras procesadas por el LQA provino de suelos, ensu mayoría de terrenos sembrados con caña de azúcar,café, banano, tabaco y palma africana, si bien en 2002crecieron las solicitudes para suelos con chile jalapeño
y vegetales orientales, los que en períodos previos ha-bían registrado baja demanda.
En lo referente a análisis de tejido vegetal, la deman-da mayor provino de productores de palma africana,banano (cooperativistas y empresarios independien-tes), caña de azúcar (ingenios y planteles), zanahoriay vegetales orientales. En ambos casos la afluencia desolicitudes se incrementa entre Enero y Agosto, que escuando los productores requieren información paraaplicar sus programas de fertilización o para enmendardecisiones ya adoptadas en el manejo nutricional desus cultivos, mientras que las pertinentes a muestrasmisceláneas (cemento, fertilizantes, cal, agua, concen-trados, almidones, otros) se desarrollan normalmentedurante todo el año.
El LAQ impartió numerosas conferencias y charlas enel quinquenio pasado, en gran proporción dirigidas aproductores atendidos por los Programas yDepartamentos de FHIA, tanto en aquellas materias queson usualmente demandadas (muestreo de suelos yfoliar, nutrición y fertilización de cultivos) como en otrasemergentes (producción de arroz y azúcar, suelos tropi-cales, propiedades de fertilizantes, por ejemplo). A suvez, el Laboratorio participó en actividades de investi-gación institucional dirigida a evaluación de aplicaciónde azufre y molibdeno en arroz y caña de maíz dulce,respectivamente; aplicación de zinc para cultivo deberenjena china, curvas de absorción de macroele-mentos en la papa y uso de fósforo en la labor nutri-cional agrícola. A partir de 2002 se amplió la gama deservicios de análisis para los siguientes campos: sele-nio en aguas y suelos, fraccionamiento del fósforo ensuelos, y, determinación de la concentración de esen-cia de banano.
Años
199920002001200220032004Total
suelos2,3232,7582,6192,8292,9682,383
15,880
tejido foliar1,1171,265
620836
1,028626
5,492
misceláneos786902
1,0571,2521,1511,7926,940
Total
4,2264,9254,2964,9175,1474,801
28,312
Cuadro 15. Demanda de análisis en el LaboratorioQuímico Agrícola, 1999-20004.
No. de muestras
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
9 7
LABORATORIO DE ANÁLISIS DE RESIDUOS DEPLAGUICIDAS
Analiza muestras de suelos, agua y de productos agrí-colas; además comprueba si los productos de exporta-ción se ajustan a las regulaciones cada vez más exigen-tes e impuestas por países importadores en cuanto aLímites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidasaceptados o no. Cuenta con equipo de cromatógrafosde gas y líquido, opera de acuerdo a regulaciones ymétodos recomendados por agencias internacionalescomo EPA (Environmental Protection Agency) y la FDA(Federal Drug Administration) de EUA y publica sus pro-pios reportes analíticos anuales.
Establecido en 1987, el Laboratorio ha analizadomuestras de diferentes matrices: suelos, agua, frutas,hortalizas, pescado, carnes, tabaco y otras paraempresas locales y transnacionales. Ha contado conconsultorías del Programa de Asesores Holandeses ysu personal ha sido adiestrado por la Universidad deMiami y la FDA.
En 1997 realizó en Honduras un estudio de un año deduración para analizar 637 muestras de sandía y horta-lizas de consumo crudo: tomate, repollo, lechuga, chiledulce, incluyendo muestras de papa. Se recomendó elmonitoreo de plaguicidas encontrados en las diferentesépocas del año de estudio. Con la Escuela AgrícolaPanamericana fue concluido un análisis de contamina-ción de agua, suelo y pescado de diferentes zonas delpaís, auspiciado por la Agencia Internacional de EnergíaAtómica. Ha emprendido además investigaciones sobrecontaminación de hortalizas y frutas producidas ycomercializadas en diversas regiones de Honduras,Nicaragua y de El Salvador.
Al iniciarse el tercer milenioContexto
El Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidastiene como misión ofrecer estos servicios para cultivos
agrícolas y alimenticios, brindar asesoría a los Programas yDepartamentos de FHIA, así como a públicos externos, conel objetivo de proteger a los consumidores, los productoresy el ambiente. Para ello procesa muestras de agua, vegeta-les, alimentos industrializados, foliares, láminas de plástico,carne y suelos a fin de detectar, identificar y cuantificar con-fiablemente la presencia de residuos de 75 distintos ingre-dientes activos de plaguicidas. Estos se extraen practican-do metodologías de análisis multiresidual en los propioslaboratorios de FHIA, los que cuentan con personal capaci-tado e instrumentación moderna.
En recientes años se ha incorporado a su labor el estu-dio de plaguicidas organoclorados, organofosforados,carbamatos y otros. Adicionalmente realiza investigacio-nes en torno a la contaminación presente en el ambientepor causa de plaguicidas, para lo cual ejecuta monitoreode sus residuos en agua, suelos y productos alimenticiosde origen vegetal y animal. Los resultados de su accióninstitucional son transferidos al agricultor mediante hojasdivulgativas e informes técnicos específicos.
El LARP ha conquistado suma respetabilidad entre sususuarios y en la actualidad presta sus servicios no sólo aFHIA sino además a organizaciones externas y a empresasprivadas dedicadas al comercio local y a la exportación.
Historial de ProgresoEn el lustro transcurrido entre 1999 y 2004 el LARP
procesó 2,116 análisis segregados por intereses en pla-guicidas, pungencia en cebolla, vitamina C y otros, rea-lizados sobre harina de trigo y puré de banano, demuestras de aguas de río, de riego, de pozos y de dese-chos agrícolas; en láminas de plástico y de bananoverde, de tejido animal y vegetal, y en cultivos comocebolla, pimienta gorda, ajonjolí, chile jalapeño, pepini-llo, plátano frito y alimento concentrado para animales.
Otro importante servicio del LARP se presta a laEmpresa Nacional de Energía Eléctrica –ENEE–, porcuanto este ha sido contratado para detectar la presen-cia de plaguicidas organoclorados y organofosforadosen los ríos afluentes de la Cuenca del Cajón, que alimen-tan a la Represa Hidroeléctrica “Francisco Morazán” yque por su vastedad territorial es de significativa relevan-cia en el aspecto ambiental.
Este Laboratorio ha tenido como misión producir invitro plantas de los híbridos FHIA de banano y plátano,y de otros productos tropicales de interés (malanga, jen-gibre, piña, orquídeas) vía cultivo de tejidos, las que sonutilizadas por los Programas institucionales para llevar acabo sus ensayos y experimentos o bien, una vez certi-ficadas, para ser distribuidas o vendidas entre producto-res nacionales e internacionales, promoviendo así ladiversificación con cultivos de alto valor económico.El Laboratorio recibe diferentes muestras para sus
respectivos análisis.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
9 8
LABORATORIO DE CULTIVOS DE TEJIDOSPosee moderno equipo técnico que permite a la FHIA
propagar cultivos diversos con las ventajas de una com-pleta sanidad del material vegetal, pronta reproducciónde genotipos escasos, alta producción en corto tiempo eintercambio de germoplasmas y además, dado que nodepende de las condiciones ambientales, su práctica faci-lita programaciones más precisas de siembra al contarsecon los volúmenes de ellas exactamente necesarios.
El Laboratorio realiza experimentación para mejorar lamultiplicación in vitro de los cultivos y además administrasu propio invernadero para plantas provenientes del labo-ratorio. Como centro especializado recibió durante variosaños apoyo técnico de GTZ de Alemania, lo que le ha per-mitido proveer capacitación en micropropagación vegetala profesionales de Honduras y del exterior. En 1997 elLaboratorio inició un estudio, particularmente con FHIA-21, para la obtención in vitro de plantas a partir de ápicesflorales, sirviendo estos como fuente adicional para lamicropropagación de Musáceas, y en 1998 emprendióestudios para evaluar la efectividad de varios productosquímicos comerciales (aspirina, Cofal, ampicilina, PPM,nitrato de plata, gentamicina) en la prevención de conta-minación durante el proceso de micropropagación.
En 1999 comenzó ensayos para desarrollar nuevas metodo-logías para la multiplicación in vitro de Cocos nucifera.
Al iniciarse el tercer milenio Previamente conocido como Laboratorio de Bio-
tecnología, desde el año 2002 el Laboratorio de Cultivo deTejidos prosiguió con sus objetivos para proveer materialsano y homogéneo, multiplicado por proceso de micropro-pagación, a los Programas y diversos proyectos de FHIA,a laboratorios comerciales y al público en general. El LCT
realiza además proyectos de investigación para mejorar odesarrollar tecnologías nuevas de micropropagación enmusáceas, específicamente con híbridos de FHIA ––encuya diseminación masiva y mundial el LCT ha desem-peñado papel sustantivo–– y otros cultivos de interéslocal y de exportación.
Historial de ProgresoEntre 1999 y 2004 el Laboratorio produjo un total de
14,053 vitroplantas en cuatro componentes de trabajo:vitroplantas para invernadero, vitroplantas de ápices ehíbridos FHIA que son remitidos a otros continentes ypaíses, plantas destinadas a Programas y proyectos dela institución, y, las producidas para donación, particu-larmente orquídeas entregadas al Jardín Botánico“Wilson Popenoe” de Lancetilla (Tela, Atlántida). Laorquídea donada es Rhyncholaelia digbyana, antigua-mente llamada Brassavola digbyana, flor nacional deHonduras.
De esta forma el LCT contribuye directamente al éxitode los Programas de FHIA por cuanto las plantas produ-cidas pasan a ser parte de investigaciones en proceso,así como de proyectos de validación y diseminación dehíbridos de musáceas, tales como el Proyecto CommonFund for Commodities/INIBAP para todo Honduras.Otras entregas de meristemas correspondieron a labora-torios comerciales en EUA, El Salvador, Ecuador,Guatemala e India, los que han suscrito contrato con laFundación y por los cuales se genera ingresos institucio-nales. Agregado a ello, las plantas vendidas en bolsa aempresas y público contribuyen a actividades de foresta-ción, arborización y ornamentación que refuerzan lospropósitos nacionales de protección del ambiente.
UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOSCreada en 1985, la Unidad realiza un amplio rango de
trabajos para lograr la siembra de cultivos adecuados alas condiciones edafoclimáticas, empleando un buenmanejo de los recursos suelo y agua. Sus actividadesincluyen: estudios edafológicos que caracterizan a laspropiedades físicas y químicas de los suelos y asíproveer recomendaciones de manejo del suelo y fertil-ización; estudios edafoclimáticos para establecer lascaracterísticas climáticas de una zona y su relación conel balance de contenido de agua aprovechable en elsuelo; estudios nutricionales por medio de muestreossistemáticos del suelo y tejido vegetal, a fin de optimizarel uso de fertilizantes; el diseño de sistemas de riego,velando por su rentabilidad y eficiencia; el diseño de sis-temas de drenaje, para asegurar que haya humedadadecuada para los cultivos durante la época de excesode lluvias; y estudios técnicos de sistemas operativos deriego y drenaje, evaluando su eficiencia y recomendan-do sobre reparaciones requeridas.Diferentes trabajos de investigación para la multipli-
cación in vitro son realizados en el Laboratorio deCultivo de Tejidos.
Con la información generada en los estudios edafoló-gicos se alimenta un programa computarizado creadopor FHIA, el cual permite seleccionar cultivos con poten-cial productivo dentro del área analizada, ayudando asíal beneficiado en la decisión sobre la selección del cul-tivo o cultivos. Entre 1988 y 1990 la Unidad produjo parael Instituto Hondureño del Café –IHCAFE– un minucio-so estudio de caracterización de regiones cafeteras enHonduras y posteriormente instaló en las zonas Norte ycentral varias estaciones climatológicas dispuestas pararecolectar este tipo de datos, de mucha utilidad para losplanes nacionales de desarrollo.
Ha brindado su asesoría en todas las latitudes delpaís, donde ha ejecutado más de cien encuestas desuelos que cubren un área de 20 000 hectáreas y concuyos informes descriptivos, interpretativos y mapasedafológicos se tiene una herramienta básica para laselección oportuna del cultivo a plantar y la adopción deprácticas de conservación de suelos, agua y uso racio-nal de fertilizantes y abonos orgánicos para obtener unaalta productividad.
Al iniciarse el tercer milenioContexto
Creada en 1985, esta Unidad fue destinada a lograr lasiembra de cultivos adecuados a las condiciones edafo-climáticas y su correcto empleo de los recursos suelo yagua.
La Unidad cuenta con una Sección de Climatologíaque es responsable del mantenimiento, recolección ytabulación de datos provenientes de siete estacionesclimatológicas administradas por FHIA.
Muchos han sido los productores y empresas agrícolas
que se han beneficiado con la información capturadapor la Unidad de Servicios Técnicos, con especialidaden materia de caracterización de suelos, su fertilidad, suadaptabilidad para sistemas de riego y drenaje. Clientesexternos de la Unidad han sido la Asociación deCañeros Independientes del Valle de Sula, la CompañíaAzucarera Hondureña S. A., el Ingenio Choluteca yempresas con instalaciones de riego en Calán yGuaruma, Departamento de Cortés, entre otras.
UNIDAD DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA YTALLER DE MECÁNICA
Esta área de actividad fue estructurada en 1989 bajo lapremisa de que la mecanización de fincas no consiste úni-camente en la utilización de tractores y equipo motorizadopara cultivos, sino como parte importante en el proceso demejoramiento y modernización de la infraestructura de loscentros experimentales de FHIA, esto es: adecuación detierras, obras de riego y drenaje, caminos internos, electri-ficación y edificaciones.
Adicionalmente se le asignó la responsabilidad de pro-mover y ejecutar con eficiencia aquellos servicios agrí-colas factibles de ser ofrecidos a clientela externa quelos requiriese, con énfasis sobre los productores veci-nos de las fincas experimentales de FHIA en La Masica,Calán y Guaruma. Brindar asesoría en la selección deequipo agrícola es una de sus áreas de competencia,siendo esta de suma importancia ya que son varios losfactores que determinan el tipo de mecanización reque-rida: cultivo, clima, intensidad y profundidad de labran-za, el nivel tecnológico en la localidad, entre otros. Laselección de la fuerza motriz también depende de lacapacidad de los implementos, la disponibilidad derepuestos y del personal requerido ––supervisores,operadores y mecánicos.
En virtud de que en gran parte de Honduras prevale-ce la tracción animal y la fuerza humana en la atenciónde cultivos, inicialmente los servicios a terceros se
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
9 9
Descripción del perfil de suelo en una calicata.
Estación climatológica en el CEDEH, Comayagua.
orientaron hacia las cooperativas de reforma agrariacercanas a la comunidad de La Lima. No obstante, lafragmentación y dispersión de los predios hacían pocorentables las operaciones, y por otra parte se visualiza-ba la oportunidad de desarrollar sistemas de trabajonovedosos para el establecimiento de nuevas fincas debanano o para la renovación de áreas de cultivo empo-brecidas por la degradación de la estructura del suelo yla consiguiente compactación de los horizontes subsu-perficiales. Hoy en día existen varios miles de hectáreasde banano y plátano renovadas bajo el esquema de pre-paración de suelos desarrollado y demostrado por laUnidad de Mecanización Agrícola durante la décadapasada, especialmente ante las condiciones de suelos,vegetación y clima típicos del Valle de Sula.
Posterior a los efectos devastadores del huracánMitch, la Unidad desempeñó una importante labor deevaluación acerca de los daños ocasionados por elmeteoro en la estructura de producción agrícola de losproyectos técnicamente relacionados con FHIA.
Al iniciarse el tercer milenioContexto
Como ya ha sido relatado, la Unidad opera desde1989, cuando fue creada para prestar su apoyo en elproceso de mejoramiento y modernización de la infraes-tructura de los centros experimentales de la FHIA.Adicionalmente se le encargó la responsabilidad de pro-mover y ejecutar servicios agrícolas que pudieran serofrecidos a clientes externos.
En años recientes se ha concentrado en materias detransporte interinstitucional, desarrollo de fincas y ade-cuación de lotes experimentales, así como en el mante-nimiento de la flota vehicular de FHIA, compuesta porcerca de 60 automotores en actividad constante.
Historial de ProgresoTradicionalmente las operaciones de preparación de
suelos para renovación de fincas de banano constituyenla mayor actividad de servicios a terceros por parte de laUnidad, si bien en épocas recientes esa labor ha disminui-do en intensidad por causas externas. Ello comprende
nivelación de suelos y su preparación con labranza pri-maria y secundaria, conformación de caminos internos,repaso de drenajes, enterrado de tubería para riego ycorte mecanizado de hierbas y malezas. Pero además seocupa en la instalación de techos para estructuras metáli-cas de uso múltiple, tales como las del Centro “Philip R.Rowe” y del CADETH, y de estructuras de madera parainvernaderos de propagación de plantas, entre ellos los delos Programas de Diversificación y de Banano y Plátano.
En años recientes la Unidad ha desarrollado unaintensa labor de refuerzo a la acción institucional de losProgramas y proyectos de FHIA, lo que se resume en elcuadro 16.
Los Centros Experimentales y Demostrativos de FHIAdependen en parte de la Unidad de MecanizaciónAgrícola para la construcción de sus edificaciones,incluyendo instalaciones físicas, viveros, galeras yzonas multiusos. En el último lustro la Unidad proveyósus servicios para construir un total de 4621 metroscuadrados de edificaciones (cuadro 17).
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 0 0
La Unidad de Mecanización Agrícola brinda un fuerteapoyo a los diferentes programas de la FHIA en eldesarrollo y modernización de la infraestructura en suscentros experimentales.
Año
20002001200220032004Total
98423031252
824,621
Cuadro 17. Relación de metros de construcción durante 2000-2004.
Area EdificadaM2 M3
203
12415
246425
925510
2,106
Metros linealesAño Operaciones
internasServiciosexternos
TotalLps.
200020022003Total
567,223346,500462,770
1,376,493
332,50685,27745,353
463,136
899,729431,777508,123
1,839,629
Cuadro 16. Ingresos globales (Lps) de opera-ciones para el período 2000-2003.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 0 1
CENTRO DE CÓMPUTOBrinda soporte al equipo de cómputo que se adquiere
de parte de la Fundación, controlando el buen uso delSoftware y Hardware.
En su breve ciclo de operación ha diseñado redesinternas de computadoras para administración e investi-gación, sistemas de cómputo para procesar y producirinformes técnicos, así como para manejo de informacióncaptada por estaciones meteorológicas; también super-visa el buen uso de estas.
En 1994 creó un sistema computarizado para reconoci-miento y uso potencial de tierras, que sirve para caracte-rizar suelos y ambientes, permitiendo determinar los cul-tivos más apropiados y con el que generó un banco detierras único en el país. Colabora en el establecimiento ymantenimiento de bases de datos de la informacióngenerada y en la capacitación del personal.
Coordina el diseño de la página web de FHIA y da mante-nimiento al nodo de Internet y su servidor de correo.
Personal de la FHIA en capacitación impartida por técnicos delCentro de Cómputo.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 0 2
Contexto
En los veinte años en que la organización ha dedi-cado los mayores esfuerzos profesionales a lastareas de investigación, promoción y transferen-
cia de tecnología, siempre ha mantenido preocupaciónpor la culminación de sus labores, esto es, el procesode entrega y relación directa con el mercado que asimi-la y adquiere los artículos cultivados por el pequeño,mediano o extenso productor asistido por FHIA.
Incluso durante las etapas primarias de constitución yconsolidación de FHIA, la mente de sus fundadoresestuvo dirigida al prospecto ideal, es decir a aquel enque los agricultores encuentran satisfacción económicapor sus funciones cumplidas, motivándose con ello aproseguir en la no siempre apacible aventura agrícola.Los riesgos de experimentación, inversión financiera,clima, plagas y enfermedades, altibajos del mercado,desafíos en poscosecha o transporte, para no citar otrostípicos de la agricultura, sobre todo exportadora, talescomo refrigeración, empaque, requisitos de calidad,tiempos exigidos y trámites burocráticos, en verdad querevelan en quien los asume voluntad organizada, con-fianza y fe en su propia capacidad creativa.
Si a ello se agrega los elevados niveles de competen-cia con que se escenifica el mundo de hoy se compren-derá que convertirse en agricultor es mucho más queemprender un negocio: implica, aunque nunca se le cali-fique con estas palabras, un sentido de misión y devo-ción a la tierra y a los frutos de la tierra.
De allí que asegurar la efectiva rentabilidad del esfuer-zo agrícola siempre haya formado parte de los compo-nentes de la planificación de FHIA, incluso en aquellosmomentos en que, por estar comenzando a descifrar elpanorama primario de los cultivos de Honduras, los téc-nicos se avocaban primordialmente a su identificación,caracterización y estudio de potencialidad. Durante losprimeros años de FHIA, por ende, el énfasis se acentuómayoritariamente en tareas de prospección y primerosensayos, en la apertura de contactos directos con elagricultor y en empezar a comprender científicamentecuán rico podía ser el gran filón del territorio deHonduras previo a explotarlo agrícolamente. Como elexplorador que incursiona en una región para calibrarsus recursos, así los especialistas de FHIA debieroninvertir miles de horas-hombre procurando consolidaruna masa crítica de información que asentara sus cono-cimientos y sustentara bases antes de emitir una primera
recomendación. La labor de caracterización de cultivosrealizada por FHIA en su inicial lustro de existencia es lamás extensa, completa y precisa que se haya ejecuta-do en el país en el campo de agricultura no tradicionalcon fines de exportación.
Lógicamente, el objetivo de producir debía tener comocorolario inmediato comercializar, ya que era esta laúnica vía por la cual podía generarse empleo, desarro-llo y divisas con los cuales empujar los índices estadís-ticos de pobreza hacia una escala menor. Y de allí quetempranamente se hayan formulado relaciones produc-tivas con diversas organizaciones locales, particular-mente la entonces FEPROEXAH, así como internacio-nales, para que actuaran como canales de distribucióny mercadeo. Posteriormente el espectro se amplió y losagricultores comenzaron a formalizar negociacionesdirectas, apoyados técnicamente por FHIA, que era elpropósito último que la institución deseaba alcanzar.Pero para ello habrían de transcurrir muchos años deempeño continuo, de fe en el proyecto, incluso de ensa-yo y error, hasta la etapa actual que, vista en retrospec-tiva, muestra un avance más que significativo con rela-ción a la situación anterior a la aparición de FHIA dentrodel contexto nacional.
En el devenir de los veinte años de operación de FHIAfueron muchas las iniciativas y acciones emprendidaspara asegurar mercados a la creciente producción yproductividad del agricultor local.
CAPÍTULO IVINSTANCIAS INSTITUCIONALES DECOMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO
La FHIA brinda apoyo a los productores para la con-cretización de la exportación de sus productos a mer-cados externos.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 0 3
Este ––como ha sido el caso con los intibucanos ase-sorados por el PDAE, para citar sólo un ejemplo––,cada vez más consciente de que cada minuto que dedi-ca a su parcela se multiplica en una hora o un día defelicidad al disfrutar su nuevo ingreso económico,comenzó también a asumir su responsabilidad para pro-ducir con mayor calidad y conforme a las reglas agronó-micas y estandarizadas del comprador global, dandopaso así a la mentalidad de un agricultor no sólo volca-do sobre el cultivo sino también sobre su proyecciónulterior. Ese cambio conceptual, esa transformaciónintelectual, ese vuelco de visión de mundo sería sufi-ciente para quedar firme en la biografía de la agricultu-ra hondureña si es que algún día se llegara a olvidar elresto de acciones de FHIA.
En las páginas precedentes se ha incorporado, al tra-tar sobre los diversos Programas y proyectos de FHIA,amplia información en torno al componente de comercia-lización y mercadeo que la institución ha impulsado a lolargo de dos décadas. Ella revela cómo FHIA fue adap-tando sus intenciones organizacionales según la filosofíapráctica del mercado nacional e internacional se lo acon-sejaba y cómo abandonó su dedicación a cítricos, verbi-gracia, debido a su poca factibilidad para exportar, y a lavez cómo intensificó su percepción de que hortalizas, odiversificación, abrían cauces interesantes y altamenterentables para la producción hondureña.
Asimismo muestra el éxito de intentos entonces apa-rentemente dudosos, tales como la aceptación delpúblico local y externo para productos de ascendenciaoriental ––zuchini, ocra, rambután, entre otros–– ycómo el trabajo pormenorizado de motivación al agri-cultor, el logro científico y la seguridad estadística deque serían convenientemente comercializados, derivóhacia otros estadios originales a la agricultura del país.Esa información, podría pregonarse con cierta inmo-destia, no es de FHIA y su tarea de apis melifica enHonduras, sino que pertenece desde ya a la historia dela agricultura nacional.
Fuera de estas consideraciones reflexivas y de síntesissobre el proceso, es oportuno divulgar en forma concretala acción de los proyectos específicos y directos que FHIAauspició o contribuyó a crear en recientes años para facili-tar al agricultor el mercadeo y comercialización de sus pro-ductos. Las líneas expuestas a continuación son sólo uncompendio de acciones institucionales encaminadas paratal fin y apenas si reflejan parcialmente la ambición gene-ral de la FHIA del siglo XXI, esto es: realizar investigaciónque permita transferir tecnologías adaptadas localmentepara producir con calidad artículos agrícolas destinados ala exportación y el consumo local, y cuya utilidad debe ser-vir para mejorar las condiciones de vida y el bienestar delproductor y su entorno social.
Innovación en mercadeo y comercializaciónContexto
Para comprender por qué FHIA se ha inclinado coninsistencia en años recientes hacia el importante sectorde la comunicación y la transferencia de informacióntecnológica hace falta una breve pero sustanciosa expli-cación.
Honduras, según panorama dibujado explícitamentepor el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo—PNUD— lucha por ascender en las estadísticas mun-diales desde la profundidad subsolar y latinoamericanadel desarrollo, en cuyos índices sólo compite con Haití yNicaragua dentro del segmento de países más pobres.Ello no ocurre por ausencia de recursos —Hondurascuenta con una extensión territorial que, aunque mayor-mente forestal, es capaz de generar cultivos para expor-tación y para el mercado local con abundante suficien-cia— y el problema se condensa más bien en formas devida, visiones de mundo y actitudes y carencia de infor-mación que impelen al agricultor a repetir comporta-mientos tradicionales, sin poder elevarse a la categoríade ser productor capaz de integrarse al fenómeno glo-bal mundial.
Los 112492 kilómetros cuadrados del territorio localretratan una potencialidad de avance agrícola comopocas naciones en el continente. En Honduras se ecua-lizan todos los climas —con variaciones nunca mayoresde 12º Centígrados—, los cuales construyen unambiente natural donde diversos cultivos —desde uva ymanzana a yuca y ocra— pueden fructificar comercial-mente. Los técnicos de FHIA han recorrido todo el terri-torio y han encontrado microclimas y microhabitats quepertenecen, casi en forma natural, al espacio propiciopara variedades indígenas o exóticas que generarían
Los productores reciben apoyo en las áreas de adminis-tración, manejo agronómico, poscosecha y comerciali-zación para sus productos por parte de los técnicos dela Fundación.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 0 4
excelente recepción en mercados internacionales. Elproblema no se localiza en el medio sino en el hombre.
De allí que FHIA haya estudiado conscientemente elasunto y haya acentuado el énfasis en las tareas decomunicación. Comunicación para despertar concienciay alertar al productor sobre su misión como generadorde bienes que contribuyan al bienestar general de lapoblación nacional e internacional; comunicación paraadministrar técnicas agronómicas adecuadas y moder-nas; comunicación en los interespacios de productor,distribuidor y consumidor; comunicación total.
Ello comprende, lógicamente, el más adecuado manejo deinformación, pues sin información no ocurre ausencia dedependencia. El agricultor puede producir infinidad de artícu-los agrícolas pero si carece de datos acerca de precios,transportes, mercados, sistemas de empaque y requisitoslegales se empantana en territorios no siempre amables.Por ende FHIA consideró necesario establecer instanciasinstitucionales capaces de advertir tempranamente, sobredatos sólidos, tendencias y aproximaciones de los merca-dos, tanto en su apetencia de productos como en su esta-cionalidad, en su variación de precios como en sus estánda-res de calidad, de forma que el productor local al momentode sembrar considerara todas las expectativas. El resultadoes lo que este Informe declara: una permanente búsquedade información y de aprovechamiento de esa información enbeneficio del agricultor.
El Proyecto de Desarrollo de Exportaciones conpequeños productores -SFED- inició actividades enAbril de 1995, financiado por la Agencia para elDesarrollo Internacional de Estados Unidos de América–USAID y ejecutado por FHIA. Para lograr la eficienteejecución de este Proyecto se creó el El Centro deInformación y Mercadeo Agrícola -CIMA- y las princi-pales acciones desarrolladas por el proyecto se concen-traron en los componentes de asistencia técnica,capacitación, fomento de exportaciones, establecimien-to de contacto con compradores y formalización de con-tratos de compra-venta.
CENTRO DE INFORMACIÓN Y MERCADEOAGRÍCOLA (CIMA)
El CIMA opera a través de dos unidades: de Promocióny Desarrollo de Exportaciones, y de Investigación deMercados. La primera ofrece asistencia y capacita alagricultor para comercializar y exportar, ayudándole acoordinar estas labores hasta el mercado final. Estaacción comprende asesoría para todas o cualquiera delas etapas del proceso: clasificación, empaque, flete,otras. Sus actividades son complementadas por laUnidad de Investigación de Mercados, la cual administrauna base de datos diarios sobre precios nacionales einternacionales de más de 200 productos agrícolas, hacialos cuales orienta su promoción. Gracias a la utilización
de Internet y de otras fuentes especializadas, la Unidadestá en capacidad de elaborar perfiles de cultivo y estu-dios de mercado cada vez más complejos.
Tras su creación el CIMA recibió apoyo de diversoscomités de amplia experiencia convocados ex profeso,que le permitió establecer la necesaria interacción contécnicos, productores y exportadores, y mediante loscuales fueron diseñadas y revisadas las estrategias yplanes de trabajo. El Comité de Exportaciones noTradicionales y el Comité Asesor son dos de las instan-cias que han contribuido al logro de los objetivos delCIMA. Gracias a su coordinación, en 1995 el CIMAseleccionó aquellos cultivos a los que otorgaría prioridadpromocional según su factibilidad de desarrollo enHonduras, su potencialidad económica, existencia demercados estables, condición ecológica y ser resultadoempresarial de pequeños productores. Jengibre, cebolladulce, plátano FHIA-21, espárrago, ocra y arveja chinafueron inicialmente escogidos.
Asimismo, y con el fin de obtener recursos frescos, elCIMA estableció convenios de disponibilidad de créditospara los agricultores y se asoció en este rubro con orga-nizaciones renombradas como el DRI-Yoro, CARE,Consolidación de Empresas Campesinas de ReformaAgraria –PROCORAC– y la Financiera de CooperativasAgropecuarias –FINACOOP–. Al concluir su primer añode operaciones el CIMA había realizado 22 eventos decapacitación para 607 hombres y 49 mujeres interesa-dos en exportación agrícola.
Una primera evaluación indicó, sin embargo, la conve-niencia de eliminar al espárrago de la selección inicialya que por su largo período de desarrollo (18-24 meses)ninguno de los agricultores se interesó en su siembra.El jengibre en cambio fue un pronto éxito y en 1996 seefectuó un embarque superior a mil libras a EstadosUnidos y Canadá. Este jengibre había sido producido enuna pequeña aldea de El Negrito, Yoro, donde los parti-cipantes ––miembros de la Cooperativa Agroforestal LaUnión, San José Limitada–– no conocián bien el proce-so de lavado, manejo y empaque, por lo que el CIMAdedicó allí especiales esfuerzos a las tareas de capaci-tación y supervisión, con aprovechamiento total.Asimismo, y dado que el jengibre es principalmente con-sumido por etnias de origen asiático que viven enAmérica del Norte, la localización de distribuidores ycompradores en aquella región fue un aspecto clave entodo el circuito operativo del CIMA.
Las experiencias acumuladas por el Centro han sidovaliosas e interesantes. El volumen de cebolla dulce yplátano FHIA-21 generado en las áreas sembradas conapoyo del CIMA, por ejemplo, es absorbido mayormen-te por el mercado local, para consumo directo y proce-samiento; algo similar ha ocurrido con la cebolla dulce
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 0 5
ya que los precios locales son iguales a los del exterior;ocra, arveja china y jengibre han sido exportados total-mente, tanto como embarques de prueba las dos prime-ras y en firme el último, pues aún no forman parte prio-ritaria de la culinaria local.
En el sector de empleo se ha observado y respetadola natural y conveniente división del trabajo rural exis-tente, en el que los hombres realizan las faenas direc-tas del campo mientras que las mujeres ––que en algu-nos casos es la primera vez que conquistan un salariodiario–– se especializan en labores de lavado, seleccióny empaque. Y si bien el Proyecto se había propuestoentre sus objetivos crear hasta 6000 nuevos empleos alo largo de su vida institucional, sólo durante la tempo-rada 1996-1997 fue duplicada esa cifra observándoseuna halagadora relación de 40% de varones y 60% demujeres participantes.
Similarmente, la meta primaria de 15% de incrementoen los ingresos familiares fue superada en el mismoperíodo, y eso sólo en las actividades de producción yposcosecha, quedando aún márgenes mayores para elagricultor por la venta del producto. En 1997 más de3400 campesinos participaron de diversas formas den-tro de las acciones del Proyecto, mientras que 1500mujeres se sumaron al aporte económico familiar gra-cias a su protagonismo en labores de poscosecha,empaque y envío de los productos.
Tales resultados han sido en gran parte consecuenciadirecta del intenso proceso de adiestramiento llevado acabo por el CIMA. En 1996 el Centro convocó a 45 distin-tos eventos formales (cursos, seminarios) que beneficia-ron a 1278 personas, incluyendo 84 mujeres. Bajo el sis-tema de capacitación en el campo, sobre todo en produc-ción, poscosecha y empaque, se impartió formación a788 varones y 799 mujeres. En esta como en el resto desus actividades, el CIMA contó con el apoyo de instanciasinternacionales de la categoría del gobierno de Holanda,GTZ de Alemania, Cooperación Suiza para el Desarrollo–COSUDE–, CARE, la Agencia Canadiense deDesarrollo Internacional e IFAD. En 1997, además decontribuir a exportar 3.7 millones de libras de diversosproductos (= US$. 1.6 millones FOB) se agregaron a lalista de cultivos de promoción prioritaria los siguientes:malanga eddoe, mora, frambuesa y banano orgánico, yse logró que el área de siembra planificada (316 ha) fuerasobrepasada (524 ha) en la realidad, con proyección demercadeo para 1998. Aunque apenas se inician, losíndices de envío al exterior marcan desde ya una tenden-cia optimista para los involucrados en el Proyecto: 38contenedores de plátano FHIA-21, 54 contenedores dejengibre (= US$. 1.4 millones), así como remisión por víaaérea de ocra cultivada en La Entrada, Copán, y Sulaco,Yoro. Charlas, seminarios, días de campo sirvieron paraevaluar estos y otros resultados así como para capacitar
a 3300 personas en materias administrativas, ambientey plaguicidas.
El grave daño provocado a la infraestructura nacionalpor el huracán Mitch también afectó la planificación de losagroexportadores, sobre todo los de plátano y ocra ya queel fenómeno meteorológico ocurrió precisamente enOctubre de 1998, durante el período de mejor venta en elexterior. El jengibre, por su parte, sufrió un descenso en elinterés inmediato de los pequeños inversionistas debido alos bajos precios ocasionados por una abundante y bara-ta oferta de jengibre asiático en el mercado internacional.Mora y frambuesa no requirieron ser exportadas ya que elconsumidor hondureño absorbió la producción; conmalanga y maíz dulce se efectuó embarques de pruebaen tanto que los de arveja china ascendieron a 15 200cajas destinadas a Europa y Estados Unidos, y los deocra, en total de 21 600 cajas de la programación de 1997,rindieron atractivos ingresos para sus cultivadores.
Expo-HondurasUna valiosa actividad emprendida por el CIMA fue la
feria Expo-Honduras 97, la que con el lema “Honduras,mucho más que bananos” reunió a 75 expositores enSan Pedro Sula para exhibir y vender plátano FHIA-21,vegetales orientales, melones, sandías, pepinos, ocra,cebolla dulce, brócoli, coliflor, fresas, manzanas, cítri-cos, piña, especias, cacao, café, jengibre, flores decorte, follajes, camarones y tilapia. Entre los artículos deorigen agrícola procesados se ofreció además concen-trados de jugos de frutas tropicales y frutas en almíbarcongeladas y, o deshidratadas, puré de banano, mer-meladas, chiles jalapeños en escabeche y rellenos, pas-tas de tomate, productos lácteos, aceites comestibles,vegetales, bocadillos a base de maíz, papa y yuca.Expo-Honduras 97 fue un éxito demostrativo y comer-cial que contribuyó a fortalecer la confianza entre los
La capacitación en manejo poscosecha de plátano hasido muy útil para los productores de este rubro en labúsqueda de obtener mejores ingresos.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 0 6
productores y que les permitió asistir a conferenciasespecializadas así como establecer provechosos con-tactos con consumidores y compradores nacionales einternacionales.
En 1998 el CIMA realizó similares promociones enexposiciones del exterior, tales como la de la ProduceMarketing Association de Nueva Orleans; United ‘98 deDallas, Texas; Growtech, de Miami, Florida, y en la deProductos Agropecuarios No Tradicionales, de México,así como en supermercados de Honduras.
Expo-Honduras 98, por su parte, sobrepasó lasexpectativas ya que exhibieron sus artículosagropecuarios 95 expositores y el público asistenteascendió a 10 000 personas. En 1999 el éxito fue supe-rior incrementándose la cantidad de países expositores.Para la Expo-Honduras 2000 se amplió el área deexhibición a 121 locales.
PROYECTO PARA LA REACTIVACIÓN AGRICO-LA DE HONDURAS POST HURACÁN MITCH
ContextoEl 25 de Octubre de 1998 el huracán “Mitch” golpeó la
costa nordeste hondureña y tras mantenerse práctica-mente estático por tres días produjo lluvias permanen-tes que arrasaron con los cultivos e infraestructura exis-tentes en ese momento. El cultivo de plátano, que esprincipal base alimenticia de la población, sufrió pérdi-das de 8000 ha, mayormente desarrolladas por unos5000 pequeños productores, dentro de un total estima-do de 10 000 ha. Los daños a la agricultura local e infra-estructura fueron calculados en más de dos mil millonesde dólares.
El reconocimiento de FHIA como institución contribu-yente al avance del sector agrícola, particularmente porsus esfuerzos para reducir la pobreza con cultivos dealto valor y alta tecnología, fue prioritario para que se leconsiderara receptora de fondos destinados a la ejecu-ción de un proyecto que contribuyera a rehabilitar ymodernizar la producción agrícola de Honduras tras losdestrozos del huracán “Mitch”.
El “Proyecto para la Reactivación de la Agricultura aTravés de la Teconología -REACT- fue aprobado y fir-mado el 26 de Octubre de 1999, por un monto total deUS$. 4 325 000 correspondiendo la contribución deUSAID en US$. 3 160 000 y la contraparte de FHIA enUS$. 1 165 000. La fecha de conclusión del proyectosería el 31 de Diciembre de 2001.
EL CIMA jugó un papel muy importante en la ejecuciónde este proyecto mediante el cual se procuraría rescatarla producción agrícola y estabilizar el ingreso depequeños y medianos productores generándolesempleo en áreas rurales a través de la rehabilitación o
reemplazo de cultivos dañados por el huracán. Enalgunos casos ciertos cultivos tradicionales serían reem-plazados por otros de alto valor, acompañado todo ellocon un programa coordinado de transferencia de tec-nología agrícola, capacitación, mejoramiento del proce-samiento y recuperación de mercados de exportación.
Los cultivos con mayor daño y con potencial paraaumentar significativamente las exportaciones fueronagrupados en tres grupos: plátano y banano orgánico;vegetales de clima templado y cálido; frutas suaves (fre-sas, moras y frambuesa).
Historial de ProgresoPlátano
El cultivo al que se brindó mayor asistencia en la eje-cución de REACT fue el de plátano ya que las plantacio-nes existentes pre-Mitch quedaron prácticamente
Durante la Feria Expo-Honduras 97 diversas institu-ciones y grupos de productores tuvieron la oportunidadde mostrar sus productos y realizar importantes acuer-dos de negocios.
El huracán Micth causó enormes daños en lainfraestructura y los cultivos en el país.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 0 7
devastadas. En el período post-Mitch los productorescarecían de material de siembra (cormos) para empren-der nuevas plantaciones, por lo que se inició la importa-ción de material desde Guatemala para satisfacer lademanda. Este primer material fue entregado a los pro-ductores individuales y a grupos asociados con el com-promiso de devolver al programa igual número de cor-mos donados a fin de que sirvieran a otros productores,con la finalidad de conseguir un efecto multiplicador enel área cubierta.
La Estación de Calán fue especializada para la pro-ducción de cormos, lográndose tres cosechas con másde 1 800 000 cormos. Parte de ese material fue facilita-do a comunidades de la etnia Garífuna a través de orga-nizaciones sin fines de lucro, distribuyéndose entre ellos5-10 cormos por familia, para siembra de huertos case-ros, y semilla (cangres) de yuca y plantas de coco resis-tente al amarillamiento letal.
A fines del año 2001 Honduras contaba ya con 5800ha de plátano rehabilitadas, de las que 5210 ha (90%)recibieron aporte de REACT en diversos componentes:entrega de material de siembra, asistencia técnica,capacitación de productores y técnicos de otros progra-mas o indirectamente a través del efecto multiplicadordel material de siembra donado durante el primer año deejecución.
Los Departamentos donde ocurrió mayor actividad en elcultivo de plátano fueron Cortés y Yoro, con un 80% delárea total cubierta, así como otras zonas sin tradición deproducción de plátano pero que gracias al aporte del pro-yecto fueron motivadas para iniciar actividades en estecultivo, entre ellas los departamentos de Comayagua,Olancho y Choluteca, donde se completó el restante 20% del área total.
La coordinación de esfuerzos con otras instituciones,tanto del sector público como privado, facilitó la disemi-nación de tecnología, entrega de material de siembra yasistencia a grupos y productores individuales en la pro-ducción y comercialización. Entre estas institucionesconviene destacar a la Comisión de Acción SocialMenonita –CASM–, al Programa de ReconstrucciónMitch –PROREMI–, el Proyecto de Modernización de losServicios de Tecnología Agrícola –PROMOSTA– de laSecretaría de Agricultura y Ganadería –SAG–, elInstituto Nacional Agrario –INA–, organizaciones sinfines de lucro y la Tela Railroad Company –TRRCo–.
Dentro de los esfuerzos del proyecto se destaca la asis-tencia ofrecida a exempleados de TRRCo., quienes fue-ron cesanteados y compensados con una finca bananerapara iniciar sus propias actividades agrícolas. Tras aso-ciarse en cuatro grupos de producción asociativa––Palomas, Fragua, Mucula y Monterrey-Breck–– unos
320 varones y mujeres recibieron asistencia técnica deREACT, desde las etapas iniciales hasta la comercializa-ción del plátano en un área de 300 ha.
Las empresas procesadoras de plátano congelado yfrito en forma de tostones y tajadas de plátano maduro(híbridos FHIA) lograron exportar aproximadamente12.5 millones de libras de producto terminado, abaste-ciéndose de fruta producida localmente por pequeñosproductores rehabilitados por el proyecto. El valor totalde dichas exportaciones fue del orden de US$. 9.0 millo-nes (600 000 libras promedio al mes) y Honduras pasóde ser importador a exportador de plátano procesado,pues 80% del plátano es industrializado por empresaslocales, comprado a productores que recibieron asisten-cia técnica o material de siembra dentro de las activida-des del proyecto.
El mayor logro en este aspecto es que SABRITAS(Frito Lay) aceptó y está procesando el plátano FHIA 21,lo cual representa una gran oportunidad para el sectorplatanero hondureño. INALMA, el más importante expor-tador de plátano procesado, efectuó pruebas satisfacto-rias con FHIA-20 para elaboración de un tostón delgadocomercial.
Banano Orgánico Motivar la siembra de banano en la región de
Choluteca fue objetivo central del proyecto. Se llegó aacuerdos con la Asociación de Regantes de Nacaome,Departamento de Choluteca, para el cultivo de 50 ha debanano orgánico para exportación. El proyecto REACTprestó asistencia en la formulación del estudio de inver-sión, pero la propuesta no se materializó porque losproductores no encontraron una fuente de finan-ciamiento segura.
La región es, por su clima seco, baja pluviometría ybuenos suelos, muy apropiada para producción de
La reactivación de la producción del plátano constituyóel principal reto en la ejecución del Proyecto REACT.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 0 8
banano orgánico ya que se reducen notablemente lasexigencias de uso de agroquímicos para el control deSigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis).
Vegetales de Clima CálidoLa promoción y siembra de vegetales de clima cálido se
justificó en el proyecto por la necesidad de suplir lademanda del mercado local y para promover la exporta-ción de productos de alto valor comercial generadores deingresos importantes a los productores involucrados.
Las áreas propicias para estos cultivos, dentro de loslineamientos del proyecto, fueron identificadas en losDepartamentos de Comayagua y Olancho, caracteriza-dos por su clima seco, temperaturas altas, facilidades deriego y suelos adecuados para vegetales. Allí se ofrecióasistencia técnica directa a productores asociados e indi-viduales en materia de: vegetales orientales y de la India,tomate, sandía, melón, cebolla roja y blanca, maíz dulce.
El valor de las exportaciones, o de la sustitución deimportaciones, generado por los productores relaciona-dos con REACT ascendió a US$. 2 635 000 durante lavida del proyecto, habiéndose coordinado sus actividadescon diversas instituciones, entre las que destacan: elCentro de Desarrollo de Agronegocios –CDA/FINTRAC–,Inversiones Mejía (comercialización y exportación) ySecretaría de Agricultura y Ganadería –SAG–.
El mayor logro del proyecto fue contribuir a la consolida-ción de la industria productora de vegetales orientales enComayagua, facturándose aproximadamente US$. 10.0millones anuales a través de la intermediación deInversiones Mejía con su mayor socio en EUA, CaribbeanFruit Connection. Con esta última, en cuanto suplidor de lasemilla y comercializador de embarques de prueba, sedesarrolló e introdujo en el Valle de Comayagua una líneacompleta de vegetales de la India, la cual ya comienza acultivarse comercialmente. La exportación de vegetales deIndia al mercado estadounidense generó ingresos netospor $. 6125.00 por hectárea y los productores pequeñosde vegetales orientales operan ahora bajo contrato conexportadores locales.
Con la venta de 2411 sacos de cebolla dulce los agri-cultores percibieron ingresos por Lps. 200 000, mien-tras que la efectuada con bandejas de maíz dulce ensupermercados de San Pedro Sula e intermediariosgeneró otras atractivas regalías.
Vegetales de Clima TempladoLa producción de vegetales de clima templado estuvo
localizada en la región de La Esperanza-Intibucá. Cercade 1064 productores pequeños, en su mayoría asociadosen grupos de ocho a diez personas, con amplia participa-ción de mujeres, recibieron asistencia en técnicas agronó-micas, manejo seguro de plaguicidas, administración de
empresas agrícolas, manejo poscosecha de productosperecederos y comercialización. El área total de hortali-zas de clima templado asistida por el proyecto fue de145 ha, siendo el tamaño promedio de las fincas 0.14ha por productor.
Los cultivos más importantes fueron brócoli, coliflor,lechuga, repollo, zanahoria y tomate, siendo estos comer-cializados en totalidad en mercados de San Pedro Sulapara consumo interno y reducción de importaciones pro-venientes de Guatemala. El Centro de La Esperanza pro-veyó, al costo, camiones refrigerados para transporte delos productos desde las fincas hasta la planta de empa-que facilitada por el proyecto y de allí a los principalessupermercados de San Pedro Sula. El volumen comercia-lizado por estos agricultores ascendió a Lps. 2 900 000durante la vida del proyecto.
El proyecto estableció plantaciones comerciales demora en La Esperanza, Intibucá y La Tigra en FranciscoMorazán, y realizó embarques de prueba para ajustarlos procesos de poscosecha y empaque, cruciales eneste tipo de productos. Lamentablemente la presenciatemprana de México en Norteamérica limitó la ventanade oportunidad para el producto hondureño. Con todo,un productor de La Tigra colocó su producto exitosa-mente en supermercados de Tegucigalpa y no sola-mente aumentó su área de siembra sino que ahoracomercializa moras silvestres de terceros.
En lo concerniente a bayas se logró, entre otros, elenvío de 1920 clamshells de mora fresca a GELCO y sevendió 1560 bandejas de mora fresca en supermerca-dos de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
La cosecha de rambután (80 000 unidades) fueadquirida prontamente por agentes revendedores enSan Pedro Sula y de esta forma los agricultores miem-bros de la Asociación de Productores de Rambutánquedaron vinculados directamente con los comprado-res. Adicionalmente se analizó el estatus de la fruta enel mercado mundial y en los específicos de Holanda yCanadá.
El proyecto coordinó la venta de Lps. 21 000 en cla-veles a los supermercados sampedranos, beneficiandoasí a la Asociación de Mujeres Indígenas de Intibucá,para la cual se logró mejorar el precio de venta desdeLps. 5.00/docena a Lps. 25.00/docena. Un especialistacolombiano en flores de corte, don Carlos Acevedo, fuecontratado para mejorar la rentabilidad de la producciónde claveles.
El proyecto también consolidó una incipiente industriade producción y comercialización de jengibre orgánicocertificado, habiendo exportado alrededor de 40 000 librasdel producto al mercado de EUA al precio promedio de un
dólar la libra. Esta actividad permitió posicionar al jengibrehondureño a la par del hawaiiano, el mejor del mundo.Asimismo, bajo influencia del proyecto se colocó en EUAy Europa 1.5 millones de libras, lo que representó ingre-sos netos de Lps. 6.0 millones para pequeños producto-res de la zona de Morazán, Yoro.
CapacitaciónLas acciones de capacitación sobrepasaron las metas
propuestas para los dos años de ejecución del proyec-to, habiendo cubierto muchas áreas durante los cursos,talleres y seminarios ofrecidos, entre ellas: administra-ción de empresas agropecuarias, mercadeo y comer-cialización; tecnologías de producción por cultivos;medio ambiente y uso seguro de plaguicidas; manejoposcosecha y seguridad de alimentos. La participaciónpromedio por curso fue de 25 personas y para ello seempleó métodos prácticos y de fácil comprensión paralos agricultores.
Estudios, investigación y participación en ferias y seminarios
La acción del REACT se expresó adicionalmente en lapreparación de múltiples informes imprescindibles para elcumplimiento de sus objetivos, entre ellos los concernientesa mercado centroamericano para puré de papaya, bananoy piña orgánicos, papaya convencional y rambután; la ela-boración del Directorio de Productores AgrícolasHondureños; el Catálogo de Cultivos para Exportación enHonduras; el diagnóstico del mercado canadiense de frutasy vegetales frescos, así como diversas investigacionessobre mercados e industrias, tales como exportación deplantas jóvenes en macetero a Europa-FIDE, los requeri-mientos del mercado de Estados Unidos e Inglaterra parasandia sin y con semilla, y numerosa información solicitadadirectamente por los productores.
El proyecto participó, con productores y exportadores,en ferias internacionales, entre ellas la de la ProduceMarketing Association Convention and Exhibition, enAnaheim, California, y Philadelphia, Pennsylvania, laUnited Fresh Fruit and Vegetable AssociationConvention and Exhibition, en Phoenix, Arizona, yTampa, Florida, e igualmente en Agritrade, Guatemala,y Apenn, Nicaragua.
Expo-Honduras 2000 fue exitosa, medida por la asis-tencia de empresas y productores y por los negociosresultantes de los contactos realizados por los exposito-res con los importadores, principalmente de EstadosUnidos de América. Participaron 121 stands de asocia-ciones de productores, productores individuales, compa-ñías procesadoras, compañías de insumos agrícolas,instituciones. Fueron impartidos 20 seminarios, con asis-tencia mayor de 300 personas, giras de campo, confe-rencias magistrales y la colaboración de las asociacionesde productores de plátano, de flores, de bayas, hortalizasraíces y tubérculos, rambután y las cooperativasCOHORSIL y CAUSAJOL.
Entre las empresas contribuyentes de países extran-jeros se contó con representaciones de EUA, Canadá,México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, España,Colombia, Alemania e Israel.
Semanalmente se elaboró un reporte sobre precios enMiami, Nueva York, Los Ángeles y Europa para produc-tos no tradicionales de exportación desde Honduras,tales como: plátano, melones, jengibre, malangas, arve-ja china, mora, yuca, otros. Dichos precios fueroncomunicados a través de las oficinas regionales deFHIA tanto a productores individuales y cooperativascomo a asociaciones de productores, ONG e institucio-nes interesadas.
Almacenamiento, procesamiento y transporteEntre otras acciones el proyecto finalizó un estudio de
factibilidad para instalar una planta IQF para procesa-miento y congelación de vegetales en las zonas deCholuteca y Comayagua. El estudio es básico parafuturos inversionistas en plantas de esta naturaleza pues
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 0 9
Cuadro 18. Comparación entre las actividades decapacitación programadas y ejecu-tadas durante los años 2000 y el 2001(Proyecto REACT).
AÑO 2000 AÑO 2001 TOTAL
P E P E P E
EventosParticipantes
150 1954100 5311
70 901715 2354
220 2855815 7665
P= Programado E= Ejecutado
El tema de uso y manejo seguro de plaguicidas fue fuer-temente impulsado en los diferentes eventos de capaci-tación programados.
son generadoras de empleo y divisas que se originan enla exportación de sus productos, con reducción notable delas importaciones actualmente realizadas.
Los camiones refrigerados adquiridos por el proyectoprestan servicio a los agricultores de La Esperanza ytrasladan sus productos al mercado de San Pedro Sula.Durante la vida del proyecto un total de 6.9 millones delibras de vegetales y frutas fueron comercializados pormedio de FHIA desde las instalaciones de LaEsperanza, Comayagua y Olancho. Algunos cuartosfríos adquiridos con fondos del proyecto fueron ubica-dos en las facilidades de La Esperanza, para almace-namiento de mora y vegetales, y otro se entregó a laAsociación de Productores de Vegetales de LaEsperanza, en coordinación con el Centro deDesarrollo de Agronegocios –CDA. Con ellas, así comocon la planta de empaque de La Esperanza, se facilitóla comercialización de frutas y vegetales, habiéndosecomercializado 459 500 libras en 11 meses del 2001,
comparado con 357 829 libras en 1999, lo que repre-senta un incremento del 28.4%.
El componente AmbienteObjetivo primario del Proyecto REACT fue la preser-
vación del ambiente y los recursos naturales, acordecon la filosofía y mandatos de la Fundación para susprogramas y acciones.
Siguiendo esa meta fueron impartidos 72 cursos deManejo Seguro de Plaguicidas, habiéndose capacitadoa 2167 productores y productoras en la metodologíarequerida para aplicación de estos químicos, tanto enfincas como en hogares.
Los equipos adquiridos con fondos del proyecto y deFHIA cumplieron con los requisitos de ser inofensivospara el ambiente. En la adquisición de cuartos fríos seexigió al suplidor proveer equipos con gas refrigeranteHFC, no dañino a la capa de ozono.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 1 0
El Sistema de Información de Mercados deProductos Agrícolas de Honduras –SIMPAH-, fue crea-do en el año 1996 en el contexto de la Ley para laModernización y Desarrollo del Sector Agrícola (DecretoNo. 31-92) y de conformidad con el Reglamento deComercialización de Productos Agrícolas (Acuerdo No.0105-93) de la misma ley. Según Acuerdo Ejecutivo 1659-98 del 15 de Octubre de 1998, modificado por el No. 711-99 de Agosto de 1999, el Gobierno de Honduras ymediante un convenio entre la Secretaría de Agricultura yGanadería –SAG- y la Fundación Hondureña deInvestigación Agrícola –FHIA-, trasladó a la Fundación lasoperaciones del SIMPAH así como su administración ydirección técnica, bajo la coordinación del Centro deInformación y Mercadeo Agrícola –CIMA-. Al reestructu-rarse el CIMA en el año 2003 para darle el espacio ade-cuado a la Oficina de Economía y Mercadeo, el SIMPAHpasó a ser una dependencia que se reporta directamentea la Dirección General de la FHIA. Para el seguimiento delas actividades del SIMPAH se ha constituido un Comitéde Orientación conformado por representantes del sectoragrícola así como de las agencias donantes al Sistema.
El convenio de transferencia a la FHIA ha evitado laduplicación de esfuerzos oficiales y privados sobre lamateria, y ratifica sus propósitos originales, a saber:recopilar y divulgar información de precios al por mayory detalle de insumos y productos agrícolas; acumularinformación sobre oferta y demanda interna y venta-nas de mercados; realizar análisis, reportes y manua-les relacionados con la información acumulada, la cualdebe permitir incrementar el nivel de competencia por
la integración de mercados, aumentar la transparenciadel sistema y facilitar información base para transac-ciones comerciales, con su consiguiente beneficio deprecios, utilidad y planificación para el agricultor.
Para cumplir con esta importante misión el SIMPAHtiene reporteros en nueve regiones del país, que a dia-rio recopilan la información de precios en los principalesmercados de Tegucigalpa, Juticalpa, Danlí, Choluteca,Comayagua, Siguatepeque, San Pedro Sula, SantaRosa de Copán y La Ceiba, y los difunde a través de losmedios de comunicación social y en forma directa a lossuscriptores de este servicio.
SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE HONDURAS (SIMPAH)
El SIMPAH divulga información sobre los precios de losproductos e insumos de los principales mercados deHonduras, Nicaragua y El Salvador.
Este servicio ha sido ampliado desde el año 2000 aNicaragua y El Salvador, donde al igual que enHonduras, diariamente se recopila la información de losprincipales mercados de esos países, y se distribuye amuchas personas e instituciones que hacen uso de estainformación. Esto convierte al SIMPAH en un sistemainternacional único en la región latinoamericana, con lascaracterísticas de información diaria proveniente de lasprincipales terminales mayoristas.
Un aspecto prioritario del SIMPAH es la difusión deesta información, para lo cual se ha elaborado unanueva publicación periódica con carácter semanal, con-teniendo información de los tres países. A este semana-rio se le denomina “Boletín Panorama de MercadosCentroamericanos”, el cual se distribuye en forma gra-tuita por correo electrónico, a más de 300 suscriptoresdiseminados por todo el continente.
Entre las publicaciones más importantes están el AnuarioEstadístico de Precios 1999 / 2000 para Honduras, así comoel Listado de Comerciantes de los Mercados en Honduras, yse tiene la base de datos para comerciantes enCentroamérica la cual se está distribuyendo a nivel regional.Además, se elaboró el Manual de Pesos y Medidas, que esuna descripción de las medidas y pesos utilizados con mayorfrecuencia en los mercados, lo cual nos permite la compara-ción real entre iguales productos en distintos países.
Entre sus publicaciones están también El Catálogo deEstacionalidad de Precios de Productos agropecuariosen Honduras, que contiene estadísticas de precios delos principales mercados del país durante un período decinco años (1997-2001), y, el Anuario Estadístico dePrecios 2001, que incluye precios promedios nacionalesde los principales productos de mayor comercializaciónen los mercados de Honduras, Nicaragua y El Salvador.La edición actualizada de estos dos importantes docu-mentos ya ha sido publicada en el año 2005.
Además, sse continúa diseminando el detalle de los pre-cios diarios “DETA” a todos los suscriptores del sistema yse alimenta con información a los organismos centroame-ricanos de integración como el CORECA y el SIECA. Igualtratamiento de cooperación e intercambio se está brindan-do a las naciones centroamericanas y demás países quecon Honduras conforman el Market InternationalOrganization of the Americas –MIOA-.
En Honduras actualmente la información se divulga en16 emisoras radiales, 3 canales de televisión, en formasemanal en el periódico Diario Tiempo y una publicaciónmensual en boletines de prensa elaborados por laAsociación de Municipios de Honduras –AMHON- y laFundación de Desarrollo de Municipios –FUNDEMUN.
El SIMPAH ha venido a constituirse en una herramienta impor-tantísima en el accionar nacional e internacional de la FHIA.
ContextoEn todos los casos de la aventura agrícola producir no
basta. Además de hacerlo con propiedad, eficiencia y ren-tabilidad, se requiere reflexionar con minuciosa observa-ción sobre la regla básica de la acción económica, esto es,el principio de las tres letras P: Producto, Precio y Plaza.
Es innecesario explicar el primero ya que su logro conel máximo nivel de calidad ha sido y sigue siendo lamisión tradicional de la FHIA, y los esfuerzos para con-seguirlo se detallan en muchos otros acápites de esteInforme.
En cuando a los dos últimos ––Precio y Plaza–– la orien-tación que la Dirección General comenzó a imprimir a FHIAdesde fines de los años noventa, a fin de volverla parte acto-rial en los procesos de pronta transferencia de tecnología ycombate a la pobreza, contribuyó a definir una doctrina depracticidad que se manifiesta con intensidad en la Oficina deEconomía y Mercadeo.
El objetivo principal de la Oficina es proveer informa-ción sobre mercados y realizar análisis financieros para
proyectos agrícolas y forestales, tanto para losProgramas de FHIA como para el público, a fin de facili-tar la venta de sus productos dentro y fuera del país.
El servicio de información sobre precios provee al públicodos productos: reporte de precios de mercados para artículosagrícolas y forestales seleccionados por su potencial paraexportación, e historiales de las transacciones que en diferen-tes mercados alcanzan esos artículos.
Entre los reportes de precios administrados electróni-camente la Oficina ofrece tres semanales: 1) precios enlos mercados de Miami y Nueva York para frutas y ver-duras cultivadas en Honduras; 2) precios de vegetalesorientales en los mercados de Miami, Nueva York y LosÁngeles; 3) en colaboración con CHEMONICSInternational, reporte de precios en mercados regionalesde El Salvador, Managua, Tegucigalpa y San Pedro Sulapara frutas y verduras seleccionadas.
En el curso de los recientes años la información pro-vista ha sido siempre oportuna, disponibles para el agri-cultor y válida para la toma de decisiones.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 1 1
OFICINA DE ECONOMÍA Y MERCADEO
CAPÍTULO VLA FHIA DEL FUTURO
EL CONTEXTO
La FHIA se encuentra elaborando el PlanEstratégico que guiará sus acciones instituciona-les durante la próxima década, considerada de
suma trascendencia para el desarrollo de Honduras. Enese período se definirán aspectos tales como la mayor omenor migración demográfica del campo, la continua-ción o reversión del proceso de crecimiento urbano y lacapacidad del país para tornar eficiente y rentable suagricultura y para alimentar a una creciente población.En el mismo decenio Honduras deberá afinar sus políti-cas competitivas en materia de exportación, particular-mente de productos agropecuarios no tradicionales, asícomo progresar en la sustitución de importaciones y enla generación de valor agregado mediante novedosasaproximaciones a la agroindustria y al procesamiento deartículos agrícolas.
Se estima que en Honduras el 75% de la poblaciónrural del país se encuentra bajo la línea de pobreza, loque se erige en un poderoso obstáculo para el despegueeconómico. Estudios similares emprendidos por elPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo–PNUD– describen una situación de acrecentamiento dela pobreza después de 1998 a causa, principalmente, delimpacto destructor del huracán Mitch sobre lainfraestructura y medios de producción, añadido al tradi-cional atraso observado en el campo. Los grandesesfuerzos realizados por el Estado y por organizacionesprivadas para reducir los índices negativos demandan asu vez cuantiosas inversiones sociales que la nación porsí misma no está en capacidad de financiar, y para locual recurre a la asistencia o al empréstito con institu-ciones internacionales, inflando a su vez el peso onerosode la deuda externa.
Los enfoques de género, ya característicos en muchosde los planes de ayuda a Honduras, han logrado desper-tar la conciencia del sector poblacional femenino entorno a sus derechos pero no han incidido significativa-mente en la incorporación masiva de la mujer al sistemaproductivo. Nuevos esfuerzos deben ser concertadospara acelerar el proceso.
En este delicado panorama se inscribe la acción deFHIA, comisionada por sus fundadores para laborarenfáticamente en el fomento y desarrollo de cultivos notradicionales mediante la investigación y la transferenciade tecnologías agrícolas, rubros en los que, como reve-la este Informe, ha alcanzado en los recientes veinteaños un significativo éxito.
La FHIA de la próxima década, sin embargo, deberáenfrentarse a retos aún más complejos y no siempreprevisibles. Además de algunas de las actuales preocu-paciones mundiales –reducción de las fuentes de agua,calentamiento global, innovaciones genéticas restricti-vas, encarecimiento de recursos, expansión incontrola-da de la frontera agrícola, entre muchas otras–Honduras registrará a partir del nuevo siglo un impresio-nante aumento de su población joven (16-25 años), quese calcula llegará al 80% en el 2005. Parte de este vastosegmento humano abandonará el campo y migrará a lasciudades en busca de mejores condiciones de vida mul-tiplicando en estas, si no están preparadas, el fenóme-no social de la marginación, la economía informal y elsubempleo, sobre todo si no ha ocurrido al mismo tiem-po un rápido desarrollo del sector industrial, que pudie-ra absorberlo.
El prospecto para los siguientes diez años es, portanto, poco esperanzador si se desea colocar a Hondurasentre las naciones dispuestas a eliminar los estándares dela pobreza y sus secuelas de analfabetismo, insalubridad,mano de obra no calificada, escasez de vivienda y de ofer-tas de educación. Si bien las proyecciones oficiales indi-can un prometedor avance del 10% en la superación delsubdesarrollo para la próxima década, este paso essumamente moroso como para nivelar al país a la catego-ría de sociedad justa y aún más lento como para extraer-la completamente de su situación actual. Se requeriríantres o cuatro generaciones, prácticamente un siglo, deestabilidad y crecimiento ininterrumpidos para arribar aesa otra Honduras tan soñada y deseada.
La experiencia rural en otras naciones plantea undesafío adicional. Todos los países del avanzado primermundo han reducido o están reduciendo –por procesoshistóricos y por políticas así orientadas– el volumenpoblacional dedicado a la actividad agrícola. De acuerdoa la revista Science, en los últimos 50 años el número depersonas alimentadas por agricultor ha aumentado de19 a 129. Entonces, cada día son menos los agriculto-res, más extensas sus parcelas y mucho más eficientessu nivel y calidad de producción. La intensificación o ‘tec-nificación’ de la agricultura también puede tener unimpacto positivo en la conservación del ambiente, ya quedisminuye la presión que muchas veces existe sobrezonas protegidas y otras áreas biológicamente valiosas.
El objetivo de los nuevos sistemas productivos ‘tec-nificados’ ha sido disminuir la necesidad del uso demano de obra e incrementar la productividad, dando ori-gen a artículos agrícolas cada vez más perfeccionados y
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 1 2
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 1 3
rentables. Los campos de Francia e Inglaterra, para sólocitar algunos, se transforman así en centros de granpotencial económico y de generación de riqueza, y no sóloen economías de subsistencia; en fuentes de empleo conalgún rango de especialización y no sólo en el últimorecurso para sobrevivir; en espacios donde se conjugainformación de precisión (reportes de clima, vía satelital;riego tecnificado; variedades de alto rendimiento; mecani-zación; monitoreo del cultivo por computadoras; segui-miento de precios internacionales, otros) y no sólo en unaagricultura dependiente de los elementos estacionales; encomunidades sumamente motivadas, acordes con políti-cas nacionales concertadas, y no sólo en campesinosdesesperados por arrancar de la tierra su mísera esperan-za de vida. A ello se agrega el importante componente delvalor agregado con que se complementa a la agricultura,ya que la distancia entre la fase agronómica y la industriales en dichas sociedades cada vez más corta.
Y si bien esta evolución ha sido posible gracias a unaabundante disponibilidad de recursos con los cualesemprender nuevas aventuras de producción y comer-cialización, difícilmente repetibles en nuestro medio, laexperiencia conduce a meditar sobre la posibilidad delograr en Honduras un salto cualitativo donde, sin espe-rar la dimensión casi exótica de aquellas, se busqueimprimir al proceso agrícola un nuevo sentido de opor-tunidad y eficiencia, de aprovechamiento de los descu-brimientos allá realizados evitando a la vez la depen-dencia, y de conciencia de mercado, de profesionaliza-ción y concentración. Son estos algunos de los elemen-tos conceptuales que deben ser tomados en cuenta almomento de diseñar la ruta que la FundaciónHondureña de Investigación Agrícola deberá seguir enel siglo XXI.
LA RESPUESTAAlgunos de los pivotes sobre los cuales debe girar
esa reflexión son expuestos a continuación, aunquesólo en cuanto a insumos y aporte teórico a un proce-so de definición que no solamente compete a la FHIAsino al destino inmediato del país, ya que laFundación tiene la metodología y potencialidad paramultiplicar en la próxima década su impacto e incidircon mayor profundidad en la evolución de la agricultu-ra nacional.
La lucha contra la pobrezaConsideramos que FHIA debe relacionar más su
lenguaje institucional con el concepto “pobreza”, con-virtiéndolo en referente cada vez más asiduo de la jus-tificación de sus Programas y proyectos. Ello no signi-fica alejar a la FHIA de sus objetivos fundacionalessino redimensionar sus propósitos a una causa o metatodavía más amplia y compleja ––el combate a lapobreza–– que involucra a toda la población y no sóloal sector específicamente agrícola. La filosofía deldesarrollo esgrimida hoy por FHIA es de enfoque emi-nentemente técnico (“investigación y transferencia detecnologías”) pero la necesitamos todavía más expre-samente humana, al estilo de “Reducir la pobreza através de la producción agrícola de alto valor y conalta tecnología”, el que es un buen lema para conti-nuar la siguiente etapa de la institución.
El cambio es más que de sutileza lingüística. Implicacolocar al hombre, al ser humano de carne y hueso,como centro de la preocupación tecnológica de la orga-nización, y por ende la realización de todas sus activida-des de investigación y transferencia con el fin de mejo-rar las condiciones de vida de aquel, provocar la redis-tribución justa de la riqueza y alcanzar una sociedad aúnmás democrática a mediano o corto plazo.
Esta actualización implica agregar a la idea priorita-ria de los mercados de exportación la de los mercadosnacionales, por cuanto para FHIA lo importante nodebe ser solamente motivar cultivos no tradicionalespara el consumo externo sino también para el local,siempre que el productor encuentre en este una ofer-ta atractiva de precios y buena apropiación de volu-men. Es obvio que el proceso de concentración urba-na que ha experimentado Honduras en los añosrecientes ha diversificado el interés de los consumido-res, quienes cada vez más se muestran atentos poradquirir productos de calidad elaborados a lo interno.
Las ventajas de movilización, empaque y transporte,los costos menores que ocurren cuando el producto esabsorbido por el país mismo, en comparación con elexportado, la reducción de riesgos y en general la máspronta retribución monetaria para el productor son facto-res vitales que ni siquiera ameritan discusión.
La FHIA cuenta con infraestructura, instalaciones y per-sonal técnico capacitado para apoyar al sector agrícola.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 1 4
Facilitando que el campesino cuente con informaciónoportuna sobre el mejor lugar donde vender sus artículosagrícolas, sea local o exterior, se amplía el radio de susacciones comerciales, se expande su visión de mundo yse le otorga confianza para diseñar sus propias estrate-gias agroculturales incluso antes de plantar la primerasemilla. Con ello, si se desea, se abre además el espec-tro hacia nuevas experimentaciones de cultivos, que pue-den ser introducidos ante el consumidor nacional paraprueba y ensayo comercial sin las altas exigencias técni-cas y de certificación que demanda cada vez más laexportación. Un interesante esquema de proyección paraestas experiencias podría partir de la venta local, comoblanco primario, para expandirse luego, al alcanzar éxito,al mercado regional centroamericano y luego al de desti-nos más lejanos.
Adicionalmente, este enfoque permite orientar laacción de FHIA a lograr también que el habitante de losestratos urbanos y rurales cuente con mejores oportuni-dades para adquisición y manejo de productos alimenti-cios que eleven su rango dietético y nutricional. Al darigual prioridad al uso interno que a la exportación lasposibilidades de que se amplíe la oferta en el medionacional son lógicas, habituando a nuevos consumido-res al conocimiento de las virtudes alimenticias de estosproductos y propiciando con ello su adquisición.
En el mediano plazo esta disponibilidad puede condu-cir, bien dirigida, a un vigoroso circuito de comercializa-ción donde la demanda creada obligue a expandir lasáreas de cultivo, profesionalice al agricultor, lo hagacompetir con base en calidad y programe los exceden-tes para exportación o bien para el desarrollo de unaagroindustria propia.
El caso de los híbridos de banano y plátano mejoradospor FHIA provee un buen ejemplo. Si bien ambos tienenmenor atractivo para plantaciones extensas o de voca-ción industrial exportadora, su liberación ha traído alpequeño productor hondureño una valiosa alternativaalimenticia y de comercialización, ya sea en cuanto frutafresca o para procesamiento.
El contar con esta diversidad catalizada por FHIA haabierto nuevos centros de trabajo, provocado la inventi-va creadora y, por tanto, generado otras fuentes de cir-culante que benefician a toda la población.
Un caso similar es el ocurrido en La Esperanza,Intibucá, donde los programas de FHIA han originadouna verdadera transformación agrícola. La papa, cultivomayoritario desde hace décadas, ha cedido su primacíaen favor de las hortalizas. Estas forman parte de la dietatradicional de la comunidad Lenca, pero de un rubro depoca trascendencia pasó a ser un grupo de muchaimportancia, consecuencia del perfeccionamiento de las
tecnologías de cultivo, de poscosecha, empaque ycomercialización adaptadas y validadas por FHIA, lasque han generado un verdadero salto cualitativo en loagronómico, en el mercadeo y para el ingreso de sushabitantes. Igual que en el caso del cacao y pimientanegra, si FHIA hubiera restringido su motivación a loscultivos sólo de exportación, sin aprovechar las oportu-nidades ofrecidas por el mercado local, los pequeñosagricultores hubieran perdido la mitad de su potenciali-dad para mejorar.
La FHIA debe provocar muchas más “La Esperanza”en el futuro. La base de esta visión se fundamentadesde luego en la presencia de una FHIA dedicadasiempre a investigación de calidad, así como dotada delmejor personal y de una ambiciosa política de transfe-rencia de tecnología y de asistencia técnica. Haciendoconfluir estos elementos estratégicos ––como ha venidohaciéndolo––, pero ahora bajo un programa aún másambicioso de alcance poblacional, sobre todo en la dise-minación de información y de esas técnicas probadas, lalucha contra la pobreza adquirirá una nueva dimensiónal planteársele no desde la beneficencia o desde elendeudamiento externo sino de la educación concentra-damente masiva de los productores, así como de supráctica creciente de criterios cada vez más elevados decalidad y eficiencia, adicional al manejo de las formasoperativas de todos los mercados a ellos accesibles.
Tecnologías cada vez más avanzadasEl argumento que asegura que por ser país pobre para
Honduras es difícil acceder a las tecnologías más avanza-das, debe ser descartado. En la FHIA consideramos queexiste un amplio espectro de avances tecnológicos delmundo que pueden ser utilizados en el país, adaptados eincluso mejorados sin que ello signifique onerosa inver-sión. Por el contrario, es deseable que la filosofía de laFundación incorpore a sus conceptos fundamentales lanecesidad y la búsqueda de las más altas tecnologías siellas contribuyen a solucionar pronto los agudos proble-mas del campo y de la pobreza en general a bajo costo.Innovaciones ya desarrolladas por otros países, y cuyosprincipios operativos son de dominio universal, puedenser puestas en práctica entre nosotros y con nuestrapropia inventiva.
Aludimos por ejemplo a sistemas como el riego porgoteo, las casas de malla, la utilización de variedadesde alto rendimiento e incluso formas básicas de ingenie-ría genética, que deben ser contemplados como alterna-tivas para elevar masivamente la productividad, puestasen conocimiento asiduo del agricultor e incentivadas ensu práctica. Otras como el control orgánico de hongos ynematodos deben constituirse en proyectos prioritariosde la Fundación, en búsqueda de respuestas originalesa situaciones locales, para no citar, por ejemplo, la inves-tigación sobre propiedades farmacológicas de plantas
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 1 5
locales y su probable uso industrial. Los hallazgos tecnoló-gicos pueden, a su vez, ser entregados a la comercializa-ción mundial y proveer a la FHIA recursos frescos.
Este enfoque puede ser sintetizado en una frase popu-lar que conceptualizaría su ambiciosa proyección: “Delcomal al microonda”, es decir, provocar el salto culturaldel chuzo o perforador elemental para plantar la semillaal arado de vertedera e incluso al mecánico; de la obser-vación intuitiva del cielo al recibo diario de informaciónmeteorológica vía la radiodifusión, por ejemplo; del usode árboles sólo para sombra a la explotación comercialde la agroforestería; de la protección y utilización de lasfuentes de agua a su empleo simultáneo como recursopiscícola, patrimonio ambiental, generador de energía,atractivo turístico y reserva de riego.
Esto es lo que en términos generales ha estado pro-moviendo la FHIA, desde luego, pero se requiere ahoraacelerar su paso, multiplicar sus opciones, incrementarsu impacto de forma que se logre romper en menor tiem-po la inercia del subdesarrollo y se contribuya a impulsaral agro hacia un nuevo estadio de progreso. Debe recor-darse que en el año 2000 el 56% de la población hon-dureña residía en el campo y que cada vez es de mayorurgencia encontrar respuestas para encauzar el cambiotecnológico –en tanto mejorador de las condiciones devida– con prontitud y seguridad, idealmente dentro dellapso de una generación y no de los cien años estimadospor los economistas tradicionales.
En tanto que observación sicológica, debe aceptarseque el campesino hondureño no pareciera necesitarauxilio para sobrevivir en sus condiciones actuales, yaque ha probado suficientemente su alta capacidad deresistencia. Los programas y proyectos que buscan, portanto, sólo paliar la pobreza son de meritorio valor perode relativo impacto generativo; contribuyen a que no sedeteriore más el statu quo y a contener el retroceso perono siempre dotan al hombre con los instrumentos críti-cos para transformar él, por sí mismo, la realidad.
La FHIA propone incentivar la ayuda al productor paracrecer, no solamente para sostenerse en su situación. Ypropone hacerlo a través de un vasto programa de trans-ferencia de tecnología que debe ser diseñado cuidado-samente y que haga énfasis en la diversificación agríco-la y el incremento en la producción y productividad, inclu-yendo el componente de valor agregado a la producciónagrícola, vía un vigoroso desarrollo de la agroindustria.Para ello se debe estudiar además la conveniencia deampliar la estructura operativa de la FHIA con nuevasdivisiones de trabajo en este rubro indicado, en asesorí-as técnicas de gran movilidad, en su presencia más acti-va dentro de los medios de comunicación y en su rela-ción con el sistema educativo formal y no formal.
Nuevos centros experimentales y demostrativosdeberán ser contemplados, que abarquen zonas agríco-las hasta ahora no alcanzadas con el beneficio de lainstitución, particularmente en aquellas de gran concen-tración demográfica y de producción, tales comoOlancho, Ocotepeque, Choluteca, El Paraíso y Tocoa(Colón), donde si bien la FHIA ejecuta algunos proyectoso actividades específicas, en dichas zonas podría inten-sificar su acción multiplicadora.
Recursos externosLógicamente esto demanda la búsqueda y asegura-
miento de recursos financieros. Dado que la FHIA es unainstitución única en Centroamérica en cuanto a investi-gación genética y transferencia en torno a banano y plá-tano, así como en investigación agronómica y extensiónsobre cacao, frutas y hortalizas, estos Programas podránlocalizar recursos económicos completos o reservadoscomo “semilla” de nuevas prospecciones, en diversasfuentes del mundo, pues su labor puede ser similarmen-te útil y aplicable para toda la humanidad. Otros proyec-tos como pimienta negra, tubérculos y hortalizas podríanpasar a ser categorizados como de interés regional y portanto ser sujetos de financiamiento por instituciones tam-bién regionales.
El involucramiento de la FHIA con otros países debeestar determinado, sin embargo, sólo por la demandaque expongan esas naciones y no por una política pre-meditada de expansión, así como por la disponibilidadde fuentes de inversión, tal como ocurre al presente enEl Salvador, Nicaragua y Jamaica.
Las necesidades de Honduras son suficientes, en estemomento, para ocupar toda la estructura actual de laFundación.
El banano FHIA-01 y el plátano FHIA-21 han sido yapatentados en la oficina competente de EstadosUnidos de América y la organización ha comenzado apercibir regalías por reproducción de sus variedadesgenéticamente mejoradas. Convenios especiales han
El injerto de berenjena china, una opción para obtenermejores rendimientos en este cultivo.
FHIA, 20 AÑOS DESPUÉS. 1984-2004.
1 1 6
sido suscritos con laboratorios de Australia, Sudáfrica,Colombia, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos,Ecuador y República Dominicana, estableciendo la baseprimaria para un nuevo recurso que puede contribuir afortalecer el presupuesto operativo de la FHIA en unfuturo inmediato. Nuevos hallazgos deberán ser tam-bién prontamente registrados para este mismo fin y parasu protección internacional.
EL PLANTEAMIENTOEstas y otras ideas pueden ser incorporadas al plan
estratégico de la FHIA a mediano plazo –una década–aunque no sean puestas en práctica en forma inmedia-ta. Lo importante de este ejercicio es conceptualizar laurgente necesidad de examinar el amplio papel que,dentro de su misión establecida, la institución está lla-mada a cumplir en el desarrollo de Honduras.
Es innecesario por tanto recalcar que nos encontra-mos ante una de las etapas más interesantes no sólode la historia del país y de Centroamérica sino delmundo, signado por la globalización, la búsqueda deun sistema económico justo y equitativo, la reducciónde la polarización política y la existencia de cada vez
mayores volúmenes de población que ven en la agricul-tura, además de su tabla de salvación alimenticia, laesperanza para equilibrar la disparidad de oportunida-des hoy existentes entre el campo y la ciudad. Cientosde millares de jóvenes abandonan anualmente laszonas rurales para aventurarse en el atractivo espejis-mo industrial, no siempre con las mejores opciones;otros más quedan en el agro repitiendo sus experienciasagronómicas tradicionales, extrayendo de la tierra sus-tentos primarios cuando, si se les proveyera los instru-mentos tecnológicos adecuados y modernos, podríanmás bien transformarse en polos de desarrollo competi-tivos y autosustentables. Esos instrumentos existen ya,son conocidos por los expertos en cultivos y por los téc-nicos en comunicación; lo que hace falta es emprenderel salto cualitativo y transferir tan valiosa información aquienes la ocupan hoy para sobrevivir, mañana paracrecer y progresar.
El reto que ofrece el siglo nuevo a la FHIA es trascen-dente. Luego de sus importantes avances en lo científi-co, parece quedar poca duda de que, sin abandonar esalabor vital, tendrá que inclinarse también cada vez máspronunciadamente hacia lo social.
Estructura organizativa de la FHIA en 2005.
Programa deBanano y Pl tano
Programa de Cacao y Agroforester a
Programa deDiversificaci n
Programade Hortalizas
DIRECCI N DEINVESTIGAC I N
UNIDADT CNICA
¥ Laboratorio de Cultivo de Tejidos
¥ Poscosecha
¥ Protecci n Vegetal
¥ Econom a y Mercadeo Agr cola
ASAMBLEA
CONSEJO DEADMINISTRAC I N
DIRECCI NGENERAL
AUDITORŒAINTERNA
Gerencia de Servicios
LaboratorioQu mico Agr cola
Laboratorio deAn lisis de Residuos
de Plaguicidas
ServiciosAgr colas
Gerencia deComunicaciones
Capacitaci n
Publicaciones
Biblioteca
Gerencia Administrativa
Recursos Humanos
Contabilidad
Mantenimiento y Suministros
C mputo
Sistema deInformaci n deMercados de
ProductosAgr colas de Honduras
O r g a n i g r a m a
2005
FUNDACION HONDUREÑA DEINVESTIGACION AGRICOLA
La Lima, Cortés, Honduras, C.A.Apartado Postal 2067, San Pedro Sula,
Cortés, Honduras, C.A.Tels. PBX: (504) 668-2470 • 668-2078,
Fax: (504) 668-2313 e-mail: [email protected]
www. fhia.org.hn
Contribuyendo a reducir lapobreza con cultivos de alto
valor y alta tecnología






























































































































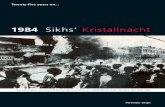



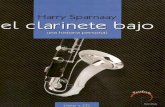
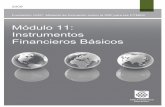




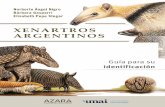



![[ SUMARIO ] - Fundación La Salle Argentina](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633cf6005bd6315af60f61af/-sumario-fundacion-la-salle-argentina.jpg)


