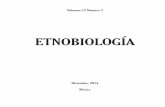Estudio multidisciplinario de los cardones (Trichocereus spp ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Estudio multidisciplinario de los cardones (Trichocereus spp ...
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
Estudio multidisciplinario de los cardones (Trichocereus spp, Cactaceae) de la provincia de
Jujuy, Argentina: aspectos etnobotánicos, químicos, nutricionales y sanitarios
Tesis presentada para optar por el título de Doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área Ciencias Biológicas
María Florencia Barbarich
Director de tesis: Dr. Ignacio María Soto
Directora de tesis: Dra. María Eugenia Suárez
Consejero de estudios: Dr. Juan José Fanara
Lugar de trabajo: Grupo de Etnobiología, Instituto de Micología y Botánica (UBA–CONICET) y Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – Universidad de Buenos Aires
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, año 2018 Fecha de defensa: 22 de marzo de 2019
Estudio multidisciplinario de los cardones (Trichocereus spp, Cactaceae) de la provincia de Jujuy, Argentina: aspectos etnobotánicos, químicos, nutricionales y sanitarios
Los “cardones” (Cactaceae) corresponden tres especies (Trichocereus atacamensis, T. tarijensis y T. terschekii) emblemáticas y características de la provincia de Jujuy, Argentina. En el presente estudio nos propusimos contribuir, desde un enfoque multidisciplinario, a su caracterización en cuanto a sus aspectos etnobotánicos, químicos y nutricionales, y realizar una primera aproximación a su estado sanitario. Para alcanzar el objetivo se combinó trabajo de campo, gabinete y laboratorio. Se realizaron 8 campañas de un mes promedio de duración en regiones de valles, prepuna y puna de los departamentos de Tilcara y Susques. En ellas se realizaron entrevistas a 80 colaboradores, recorridos por el entorno, participación en eventos de la comunidad y se recolectó material vegetal para el depósito de vouchers en herbario y para realizar análisis químicos. Las análisis químicos y nutricionales siguieron métodos estandarizados y reportados. Por su parte, para determinar el estado sanitario se realizó un estudio ecológico clásico. La información etnobotánica reunida incluye narrativas, usos, aspectos morfológicos, cualidades, distribución ecológica y fenología, detalles del rol de estos cactus y otros aspectos relacionados a los vínculos de los pobladores (de origen kolla y atacama) con ellos. En la puna se registró como principal uso el maderero, asociado a una concepción específica sobre recurso, técnicas y metodologías. Los resultados químicos demuestran que las características estructurales de las especies no son tan distintas entre sí; aun así, existen variaciones –p. ej. en cantidad de agua y fibra- que tendrían relación con los sitios donde vegetan y los distintos usos reportados. Algunos resultados sugieren que a las diferencias interespecíficas podrían sumarse variaciones locales ambientales. Finalmente, los resultados sobre el estado fitosanitario en la Quebrada de Humahuaca demuestran la vulnerabilidad de T. atacamensis, expresada en la elevada proporción de individuos con signos de daño en algunos sitios. Se concluye que se trata de especies de valor emblemático en toda la región, con usos y prácticas tradicionales de las comunidades originarias de esos territorios. Su vigencia peligra con el cambio de las relaciones de las poblaciones con su entorno natural, con las prohibiciones legislativas vigentes del uso del cardón y con la ausencia de acciones de revalorización de saberes tradicionales. Surge entonces la necesidad de tomar medidas vinculadas a la protección, conservación del recurso y planes de manejo, que habiliten el uso tradicional desde una lógica sustentable, y potenciales mejoras en el control de plagas y estado sanitario. En este punto, los resultados de los estudios químicos constituyen un avance en el conocimiento de las especies y una base para investigaciones futuras. Palabras claves: Región Andina, Etnobiología, Nación kolla, Atacamas, Cactus, Quebrada de Humahuaca, perfil químico, perfil nutricional, estado fitosanitario.
Multidisciplinary study of Argentinian “Cardones” (Trichocereus spp, Cactaceae) at Jujuy
province: ethnobotanical, chemical, nutritional and sanitary aspects.
The “cardones” (Cactaceae) are three emblematic and representative species (Trichocereus atacamensis, T. tarijensis and T. terschekii) in Jujuy province, Argentina. The aim of the present research is to contribute, from a multidisciplinary approach, to their ethnobotanical, chemical and nutritional characterization, and to carry out a first evaluation to their phytosanitary condition. To accomplish the purpose, field, office and laboratory work was combined. Eight one-month field trips were made to valley, Prepuna and Puna regions in Tilcara and Susques departments, in which 80 Kolla and Atacama interviewees were consulted, walks in the surroundings and community activities were carried out. Plant material as herbarium vouchers and to perform chemical and nutritional analysis was collected. Nutritional and chemical analysis were made following standardized and reported methods. Sanitary conditions were evaluated according traditional ecological approach. The ethnobotanical information includes narratives, uses, morphological aspects, characteristics, ecological and phenological distribution, details on the role of these cacti in the area and other aspects on the relationship between the cardones and Kolla and Atacama people. In the Puna region, their main use is as wood, which is associated with a specific conception of sources, technics and technology. Chemical results show little structural variation between species; however, there are some differences –f. i. in fiber and water content- which seem to be related to the environment and to the uses that people attribute to them. Results suggest that environmental factors may also be acting, together with intraspecific variations. Finally, results on the phytosanitary situation in the Quebrada de Humahuaca indicate that T.atacamensis is in a vulnerable condition, considering that a high proportion of “cardones” show signs of damage in some parts of the area. In conclusion, these are emblematic species throughout the region, with traditional uses and practices among the indigenous communities of those territories. Their existence is in danger, as changes in the relation of local people with their environment occur, legal restrictions for traditional practices appear and lack of actions to put traditional knowledge into value. The study shows the need for political actions related to the protection, conservation and management of the resource, in order to encourage the traditional use from a sustainable logic, as well as potential improvements in pests control and in the phytosanitary state of the “cardones”. In this sense, chemical results are a contribution to the knowledge of the species and a baseline for future researches. Key words: Andean region, Ethnobiology, Kolla People, Atacama People, Cacti, phytosanitary condition, Quebrada de Humahuaca, chemical profile, nutritional profile.
Dedicado a Doña Fina y al Zorro Paredes, inmensxs colaboradorxs.
A la memoria de quienes no pueden leer este compilado y compartir este momento en
vida, pero sus aportes, saberes y compañía han sido determinantes para su existencia en
muchos sentidos.
A quienes luchan día a día por construir un mundo donde se admitan y respeten las
diversidades, así como todos los saberes y modos de vida, especialmente a lxs
campesinxs* y comunidades originarias.
* El uso del “lxs” “campesinxs” etc, explicita mi posicionamiento frente a la necesidad de la inclusión de todas las identidades y géneros en el lenguaje. De aquí en adelante utilizaré el género masculino para referirme a todas las identidades de género, no por considerarlo inofensivo ni mucho menos neutro, sino exclusivamente con fines de facilitar la lectura al ser el modo naturalizado.
AGRADECIMIENTOS s
En primer lugar, a la tierra, a la Pachamama. Sitio de dónde venimos y hacia donde iremos. De donde
proviene no solo nuestro protagonista de estudio, sino mi propia fuerza, creencias y energía para
construir. La voluntad para defenderla y defender a quienes quieren vivir en armonía con ella.
Pachamama. Kusilla. Kusilla.
Sin duda los agradecimientos de un proceso tan largo, complejo y profundo afortunada e
irremediablemente se quedarán cortos pese a cualquier intento. La gratitud primera es saber que existe
un sinnúmero de personas que han colaborado desinteresadamente, la disculpa anticipada a algunes
que quedarán excluidos por olvidos no intencionales. Tengo la suerte (no casual) de llegar a esta
instancia rodeada de personas de inmensas capacidades y saberes, pero sobre todo de sabiduría y un
valor humano incalculable.
En los tiempos que corren es menester enunciar que esta tesis surgió de un infortunio no casual, parte
de la violencia machista que en sus múltiples formas repercute en cambios en los proyectos, dilaciones o
abandono de quienes las sufrimos. Esta casa de estudios no está exenta de los privilegios machistas que
rigen nuestra sociedad, y por suerte hoy en día las mujeres y disidencias hemos avanzado lo suficiente
para no callar más. Es así que en primer lugar mis agradecimientos a mis directorxs quienes supieron
acompañarme a salir de ese lugar y ofrecerme algo nuevo, sin quienes mi formación probablemente no
se hubiera completado: Euge y Nacho (Dra. Suárez y Dr.Soto). Mas allá del agradecimiento por su
desempeño les agradezco las alternativas brindadas desde el amor, la contención y el respeto. No puedo
sino extender este agradecimiento a las personas que tuvieron un rol central en esa larga noche: Martín
mi amigo entrañable; Puli y Sole en lo cotidiano, Mati en tantos universos distintos que traspasan
tiempos y espacios, mi mamá y familia, y sin duda la organización y compromiso de mis compañeres y
organizaciones. Más tardíamente los programas de género y espacios gremiales. A mi psicóloga, Paola,
que acompaña mis procesos. Gracias Euge, también por introducirme en una disciplina que me volvió a
ubicar donde siempre tuve que estar. Aquí mismo toca agradecerle a Marisa Martínez por ser como una
tercera directora, gracias por ayudarme a encarar los aspectos químicos en un clima de amor y de
amistad inimaginable, por contenerme, por abrazarme en tus espacios y por tanto más.
A lxs juradxs, por la disposición para leer, corregir y aportar en este trabajo: Dr. Guillermo Logarzo, Dra.
María Fernanda Rodríguez y Dra. Alejandra Fazio. También a los Drs. Walter Muiño y Nicolás Lavagnino.
Al Ing. Barbarich por la lectura dedicada, las correcciones y los múltiples aportes a esta tesis.
A quienes fueron mis compañerxs de trabajo en estos años, más bien amigos y amigas que nos
acompañamos en la mayor parte de nuestros días, compartiendo mates, almuerzos y cada tanto alguna
distracción, que supieron poner condimentos a las horas en el trabajo para disfrutarlas como la vida
misma. Quienes dejaron demostrado que es posible trabajar cómoda y en un ambiente sano y cuidado.
Especialmente a Andre, Leo M, Eli, Pili, Rau, Juli, Marces, Isa, Lau, Luis, Ema, Ale, Sole, Edu, Chile, Nacho,
Vicky, Momo, Nico y todxs lxs que fueron pasaron. Aún más a Ale por su ayuda desmedida y Nacho
Stefa por compartir y contenernos en los nervios del último tramo. De forma muy especial al grupo
etnobiológico de la FCEyN y al “ampliado”, con quienes compartimos no solo las motivaciones para
habitar esta disciplina, sino una gran y buena amistad y compañerismo; especialmente a Ani, Eli, Nico K,
Leo, Marco, partes fundamentales de esta tesis. Al Dr. Pastor Arenas, por ser el referente para nosotrxs
en materia de etnobiología y por haber estado siempre dispuesto a un intercambio, facilitarme
bibliografía o compartir un encuentro de grupo. A Flor O mi amiga y compañera incondicional que
estuvo ahí a la par desde el principio y de manera inconmensurable al final, ojalá el territorio y las ganas
nos sigan juntando.
Si algo caracterizó a esta tesis fue su amplia distribución por el espacio, desde las campañas hasta los
múltiples laboratorios donde pude encontrar valiosxs guías, ayudantes y maestros: A las chicas del INTI,
segunda casa, aún en los momentos más terribles de su vaciamiento, especialmente a Marisa y Lau, a
quienes agradezco conocer. A la gente de FUEDEI, a Lauri por la colaboración, ganas y pilas para encarar
cosas juntas, de forma extensiva al Dr. Stephen Hight. A lxs colegas de la UNSaM y de Química Orgánica
de FCEN que en los momentos críticos por la situación del país y de la ciencia, abrieron las puertas de
sus laboratorios de forma colaborativa, con la solidaridad como principal motivación. A lxs compañerxs
del Centro Universitario Tilcara y del Jardín Botánico de Altura, por ser otro de los sitios (sagrado) donde
me siento en casa, especialmente a Vero quien me recibió, a Radek quien compartió generosamente
conmigo charlas, reflexiones y material, a Nato, Ramón, Walter y toda la gente del Pucara que tan
importantes fueron para este trabajo. A Américo Vilte por su disposición para llevarme a sus tierras e
identificar aves. A la Dra. M. Eduarda Mirande y Dra. Gabriela Karasik por sus colaboraciones. Al grupo
de Etnobiología de la UNJu, especialmente a Alejandra Lambaré y Dorita Vignale, por el apoyo desde el
inicio a este proyecto. A Diego Regondi por sus múltiples asesoramientos y colaboraciones en los
permisos de colectas, guías de tránsito, etc. A Jorge Tomasi y equipo, por su generosidad y los proyectos
juntxs que iniciamos ahora.
A mis colaboradores, poseedores de saberes inimaginables, guardianes de tradiciones ancestrales y
fundamentalmente buena gente. Por recibirme con una amistad que se fue construyendo. Por su
generosidad para compartir sus saberes, sus espacios, sus pensamientos. Por enseñarme tanto. Porque
si esta tesis pudiera ser colectiva estarían aquí de autores. Especialmente a Manuela, a don Regino y
doña Filomena, Luisa, Aida y Aldo, Rosa, Ismael, Doña Josefina, Walter.
A los organismos que financiaron la presente investigación, CONICET, UBA, MINCyT, hoy en día en claro
achicamiento. La vocación de pelear por su existencia no tiene sentido si no nos cuestionamos qué
ciencia y para qué hacemos. En ese camino, de construir un mundo más justo, a les compañeres del
Colectivo desde el Pie, con quienes desde hace más de diez años caminamos juntes inventando formas
más humanas de construir, (de)construirnos y buscar formas de justas de vida. A elles y a les muches
otres con quienes compartimos espacios de construcción gremial, a los compas de la AGD y de ATE‐
CONICET y fundamentalmente a les compas de Jovenes Cientificxs Precarizadxs (JCP).
En estos años de búsqueda por construir conocimientos con y para el pueblo, con lógicas horizontales,
con temáticas comprometidas, alejándonos de la posición de la ciencia como neutra y
descontextualizada, cuestionándonos nuestros privilegios y reflexionando en qué lugar depositamos el
fruto de nuestras investigaciones y para quién trabajamos, construimos alternativas a lo hegemónico,
espacios de investigación, de producción científica y de militancia. Han tenido especial relevancia en mi
formación, en la posibilidad de ver que las cosas se pueden hacer de otro modo, mis compañeres del
Taller de Aguas, de Investigadores Populares por la Problemática Minera y del Grupo Epidemiología,
Sociedad, Tierra y Ambiente, eternxs maestrxs, compañerxs y pilares. Sumados a ellxs a lxs compas del
Grupo de Salud Socioambiental de la FCM‐UNR con quienes compartimos esta disputa de sentidos.
Especialmente a Ali, por ser un ejemplo de lucha. A las Danis, Vicky, Chris, Pau R, Pau P, Alci por su
disposición a caminar a la par. Al primo Bender por su estar siempre presente.
Infinitas gratitudes a mis amistades, tantas y de tan diversas procedencias. A mis amigxs de siempre y
que somos ya familia, y a aquellxs que se sumaron a compartir la cotidianeidad en estos años, cuyos
apoyos y distracciones fueron más importante de lo que deben pensar. A mis amigas de toda la vida y
sus familias, por ser parte constitutiva de quien soy, y porque con cercanías y distancias lógicas en el
tiempo y espacio hacemos la vida, las “guanaks”. Especialmente a la Puli y la Sole con quienes
compartimos el día a día y son mi apoyo permanente cuando me pierdo en la gran ciudad, a la Pato,
Andys y Vicky que supieron acompañar desde la distancia estos procesos. A mis amigos Hernan y
Juancho, con quienes encontrarse cada vez es reencontrarse conmigo misma. A mis amigues de andar
nomás que estos últimos años se volvieron principales: Chechu, Eli, Cache, Ani, Pau, Guille. A les
amigues de la carrera, que compartimos años de profundas dudas y de encontrarnos en una profesión
con muchas cosas que nos gustaría fueran distintas, a quienes se les sumaron sus compañeres e hijes:
Luz, Fer, Dani, Huni, Vera, Nati, Angie, Mari, Vale. A quienes hicieron tanto más fácil de llevar la vida
porteña y acompañaron con mucho cariño mis decisiones, posiciones y actividades: lxs genios de los
Jueves Culturales, con quienes inventamos todas las estrategias para acompañarnos y disfrutar con
amor, armar otro hogar por estar lejos del propio.
Al arte, pie transversal y fundamental en todos los caminos. A mis amigxs de esos andares, con quienes
me he refugiado tantas veces y de formas tan hermosas: La Shiji, el Ale, Julitou (donde sino), el Juje con
toda su banda, mis compañeres de la Universidad Nacional de las Artes, del grupo folklórico Divergentes
y del grupo Tawa, por su compromiso y lucha compartida con el arte como herramienta de
transformación social. Jose, Flor, Anita. Al SeBa Castro, Diego Barba León y Huguito Maldonado, grandes
hacedores de momentos profundos e inmensos. A Juan Cruz, por las largas charlas, las tristezas, los
momentos compartidos. A lxs compañerxs gigantes de Lxs Mañeros, Lxs Alegres de Huichaira y Flor de
Cardón, por mantener nuestra cultura viva. A mi comadre Mari y La Cande, a toda la gente linda que me
acercaste, los mates, las charlas, el alojamiento en mi (tu) cama en las largas campañas, por toda una
hermistad. A lxs amigxs viejxs o viejxs amigxs, ese grupo hermoso que tanto ha sido parte de mi
formación como persona, de gente con experiencia y ganas de compartirla. Entre ellos a mis queridxs
Marce y Quelo e Illiari, más el pequeño que se suma ahora; a sus familias que tantas veces me abrazaron
como las propias. A Anita, necesario hacer una mención aparte, de esta tía‐amiga tan necesaria que
escucha por cuatro (con Gonza ahí siempre presente) y aconseja por mil.
A mis eternas compañías en días de estudio, noches de alegría y tristeza y escrituras eternas, las
mascotas, propias, adoptadas y ajenas, circunstanciales o permanentes.
A mi familia, que en definitiva tanto tienen que ver. A mis sobrinx que llenan de amor los momentos,
que también son una marca del paso del tiempo. A mis primxs, con quienes compartimos una forma de
crecer crítica, reflexiva y siempre con la búsqueda de acompañarnos. A todxs mis tíos y tías. Mi tía
incondicional Kiti con su presencia acertada siempre, A Uki y los descansos en el río o en el campo y
parte fundamental de mis campañas siempre dispuesto a dar una mano, las charlas llenas de afecto con
mi tía Cris. A mis segundos papás, quienes tienen un rol fundamental en cada cosa de mi vida: mis tíos
Chocho y María. A las familias que una va eligiendo como familia, que siempre de lejos acompañan y van
siguiendo nuestros avances. Todas esas recibidas en Jujuy o Buenos Aires, todo el acompañamiento y
empuje y atención por mis proyectos.
Y por último a lxs principales. A Felipe, por sumarse en el tramo final de este proceso, por el amor y la
compañía, por creer en que las cosas son posibles y extender el amor de lo que somos, lo que hacemos,
a nuestras familias y nuestros proyectos que tanto tienen que ver con todo eso y con esto. Mi hermana
Agustina quien hizo muchos aportes fundamentales para mi doctorado, desde su enseñanza de química
del CBC hasta ser parte de mis últimas campañas, solucionándome situaciones y colaborando en
logísticas. A mi papá con quien comparto el amor por el campo, de quien aprendí un modo de trabajo
que valoro infinitamente, de vocación a la gente, de respeto por las tradiciones y de aprendizaje
constante, justicia y responsabilidad social. A mi mamá, ejemplo de lucha y resistencia, de quien aprendí
a poner el cuerpo, a que no hay límites, de quien heredé una de las cosas más preciadas: mis raíces
profundas y mi jujeñidad, en ella nada menos que la línea de mujeres fuertes y resistentes de mi familia,
que hicieron lo que hoy soy. Por hacerme nieta de los mejores abuelos que pudieron existir para mí.
Siempre a la memoria de mi Abuela Antonia.
No en vano, las líneas finales de un ciclo tan importante se terminan de escribir en determinado
momento, en el lugar preciso y posibilitado por estar rodeada de las personas necesarias.
Buenos Aires, febrero de 2019
INDICE
CAPITULO I: Introducción general 16
1.1 Temas de estudio y organización de la tesis 17
1.2 Marco epistemológico 18
1.3 Antecedentes 21
1.3.1 Área de estudio 21
1.3.2 Las cactáceas 28
1.3.3 El género Trichocereus 32
1.3.4 Pueblos originarios en Jujuy 35
1.3.5 Marco regulatorio de los cardones en la provincia de Jujuy 42
1.4 Importancia del proyecto 45
1.5 Objetivos generales e hipótesis 46
CAPITULO II: Etnobotánica de los cardones 48
2.1 Introducción 49
2.1.1 Las cactáceas y cardones en las culturas americanas 49
2.1.2 Registros arqueobotánicos en el noroeste argentino 2.1.3 Registros etnobotánicos de cactáceas en el noroeste argentino
51 54
2.2 Objetivos específicos e hipótesis 55
2.3 Materiales y métodos 56
2.4 Resultados 58
Sección A – Los cardones 58
2.4.1 Nombres e identificación 58
2.4.2 Ciclo de vida, morfología y características del cardón 61
2.4.3 Relatos sobre los orígenes del cardón 67
2.4.4 Los guardianes de la quebrada de Humahuaca y de los sitios sagrados 68
2.4.5 Los pobladores originales de las quebradas puneñas 68
2.4.6 Distribución, ecología y relación con otras plantas y animales 69
2.4.7 Salud de los cardones y rol como indicador ambiental desde la perspectiva local
72
2.4.8 Usos prácticos del cardón 76
Sección B: La madera del cardón 80
2.4.9 Selección, Recolección y Procesamiento 82
2.4.10 Cardón en artesanías 84
2.4.11 Cardón en la construcción y para mobiliario 85
2.5 Discusión 86
CAPITULO III: Aspectos químicos y nutricionales
98
3.1 Introducción 99
3.2 Objetivos e Hipótesis 107
3.3 Materiales y Métodos 108
3.3.1 Recolección y acondicionamiento de muestras vegetales 108
3.3.2 Análisis Químicos y Nutricionales 110
3.4 Resultados 117
3.5 Discusión 137
CAPITULO IV: ESTADO SANITARIO DE CARDONES EN LA QUEBRADA DE HUMAHUACA
147
4.1 Introducción 148
4.1.1 Situación sanitaria y de conservación de las cactáceas 148
4.1.2. Situación sanitaria y de conservación de los cardones 150
4.2 Objetivos e Hipótesis 156
4.3 Materiales y Métodos 157
Área de estudio 157
Diseño muestreo 160
Análisis de los datos 163
4.4 Resultados 165
4.4.1Estado Sanitario de los cardones 167
4.4.2. Descripción de los cardonales 168
4.4.3 Estado sanitario de los cardonales 172
4.5. Discusión 173
DISCUSIÓN GENERAL y CONCLUSIONES Discusión general Conclusiones
188 189 213
BIBLIOGRAFÍA 214
ANEXOS 251
1) Resolución de acceso a biodiversidad en pcia de Jujuy 252
2) Preguntas guía 258
3) Los cardones en las coplas y cantos populares 261
4) Cromatogramas de ácidos grasos 276
5) Planilla de muestreo 285
INDICE DE FIGURAS
Pag
Figura 1. Mapa político de la provincia de Jujuy, Argentina. 22
Figura 2. Mapa de regiones fitogeográficas de Argentina. 23
Figura 3. Distribución geográfica de la riqueza específica (A) y el endemismo (B) de la familia Cactaceae por provincias en Argentina.
29
Figura 4. Ejemplares de Trichocereus atacamensis, Trichocereus tarijensis y Trichocereus terschekii: elementos característicos. 34
Figura 5. Filogenia del género Trichocereus. 34
Figura 6. Ejemplares de A) Trichocereus atacamensis, B) Trichocereus tarijensis y C) Trichocereus terschekii.
35
Figura 7. Espinas de Trichocereus de la colección del Museo Arqueológico y Antropológico “Dr. E. Casanova”, Jujuy, Tilcara.
53
Figura 8. Mapa de Departamento de Susques y de los tres Departamentos de Quebrada de Humahuaca. Provincia de Jujuy, Argentina.
57
Figura 9. A) Fruto “abierto” y B) Flor, del “cardón” T. atacamensis. 61
Figura 10. Cardones emblemáticos de la quebrada de Humahuaca y Susques. 62
Figura 11. Cardones que asemejan “ejércitos” en las laderas de los cerros, Tilcara, Jujuy. 63
Figura 12. Cardones muertos por efecto de descargas eléctricas y pudrición 66
Figura 13. Cardonales en el sitio arqueológico Pucara de Tilcara y quebradas en Susques 69
Figura 14. Interacciones de algunos organismos con cardones 72
Figura 15. Vista aérea de la quebrada de Huichaira. Observación del basural a cielo abierto 76
Figura 16. Cardones utilizados en la construcción e implementos en Susques 81
Figura 17. Capillade la Virgen del Abra de Punta Corral, Tilcara,Jujuy. Elementos de madera de cardón
82
Figura 18. Mobiliario y artesanías de cardón en Susques y Tilcara, Jujuy 85
Figura 19. Número de ácidos grasos saturados, monoinsaturados e insaturados por especie 121
Figura 20. Porcentaje de ácidos grasos identificados en T. atacamensis 121
Figura 21. Porcentaje de ácidos grasos identificados en T. tarijensis 122
Figura 22. Porcentaje de ácidos grasos identificados en T.schickendantzii 123
Figura 23. Porcentaje de ácidos grasos identificados en T.terschekii 124
Figura 24. Cromatografías gasesosa de la fracción alcaloidea del control y muestra de T.terscheckii
127
Figura 25. Fibra Detergente neutro (FDN), Fibra en detergente Ácido (FDA) y Lignina en detergente ácido (LDA) para las especies de Trichocereus
144
Figura 26. Fotos de ejemplares de T. atacamensis A) sanos y B) con lesiones 152
Figura 27. Ejemplares de T. atacamensis con C. bucyrus y claveles del aire 153
Figura 28. Lesiones y pudrición en T. atacamensis 155
Figura 29. Imagen Satelital de la cuenca del Rio Grande en el Departamento de Tilcara. Se indica la ubicación de los cardonales. En amarillo se destaca la RN N°9 158
Figura 30. Fotografías de cardonales en estudio 160
Figura 31. Esquema del diseño de muestreo y bandas transectas por cardonal y selección de cardones en bandas transectas con más de 5 ejemplares.
161
Figura 32. Curva de crecimiento de cardones 162
Figura 33. Error relativo de NMDS en función del número de hojas (categorías) del árbol de decisión
164
Figura 34. Valor medio de porcentaje de pudrición en función de la altura 166
Figura 35. Árbol de NMDS con matriz de los cardonales 167
Figura 36. Número de cardones en función de la categoría de estado sanitario 168
Figura 37. Valores medios de Cobertura de clavel, Porcentaje de pudrición y Cactoblastis 171
Figura 38. Número de ejemplares de cardón por categorías de estado sanitario en cada cardonal
172
Figura 39. Proporción de cardones de cada categoría de estado sanitario por cardonal 173
Figura 40. Ejemplares de T. atacamensis con crecimiento monocaule y ramificado 175
Figura 41. Larvas de la familia Ephydridae colectadas en tejidos en descomposición 177
Figura 42. Fotografía de espinas que corresponden a cardones de estado sanitario óptimo y estado sanitario crítico
180
INDICE DE TABLAS
Pag.
Tabla 1. Nombres vernáculos para las distintas partes del cardón, sus correspondencias para la botánica académica, descripciones de los entrevistados y observaciones. 64-65
Tabla 2. Categorías de uso, partes empleadas y usos específicos del cardón en Tilcara y Susques. 77-79
Tabla 3. Valores de pH registrados en laboratorio, porcentaje de humedad y de cenizas (y error estándar) para las especies analizados. 117
Tabla 4. Proteínas por nitrógeno total (P), Hidratos de carbono (HC), azúcares reductores (AR), fenoles y actividad anti radicalaria (%ARA) para las cuatro especies. 118
Tabla 5. Vitaminas para cada especie en estudio 119
Tabla 6. Resultados para las especies de Trichocereus de fibra en detergente neutro (FDN), fibra en detergente ácido (FDN) y lignina en detergente ácido (LDA). 120
Tabla 7. Registros de alcaloides en el género Trichocereus. 129-136
Tabla 8. Características generales de los cardonales en estudio. 158
Tabla 9. Valores del análisis de correlación de variables. 166
Tabla 10. Recuento de cardones, distribución, densidad y abundancia. 169
Tabla 11. Resultados de altura, diámetro a la altura del pecho (DAP en cm) y largo de espinas promedio y de número de ejemplares con brazos de primer y segundo orden por cardonal.
170
Tabla 12. ANOVA para el %Cob, %Pud y Cacto y los cardonales. 171
ABREVIATURAS UTILIZADAS s
AP Antes del presente
Ca. Del latín circa: aproximadamente
cfr Confróntese con
CITES Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre
Cm centímetro
DAP Diámetro Altura del Pecho
d. C. después de Cristo
D. P. Decreto Provincial
DNA ácido desoxirribonucleico
Dpto. – Dptos. Departamento/Departamentos
E Dirección cardinal este
EEUU Estados Unidos de Norteámerica
FCA Facultad de Ciencias Agrarias
Fig./fig. Figura; figura
flia. familia
º C Grado Centígrado
g gramo
ha hectárea
hab habitante
INDEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censnsos
INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial
IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación
Kg kilogramo
km kilómetro
km² kilómetro cuadrado
m metro
mg miligramo
mg/g miligramo por gramo
min minuto
mL mililitro
mm milímetro
msnm metros sobre el nivel del mar
Nº número
ng nanogramo
nm nanómetro
NOA Noroeste Argentino
N Dirección cardinal norte
O Dirección cardinal oeste
pág. página - páginas
p. ej. por ejemplo
pka constante de disociación ácida
Prov. Provincia
rpm revoluciones por minuto
S Dirección cardinal sur
sp./spp. especie / especies
sp./ssp. subespecie / subespecies
UICN Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza
U/ml Unidades enzimáticas por ml
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la
Cultura
UNJu Universidad Nacional de Jujuy
UNSaM Universidad Nacional de San Martín
CAPITULO I: INTRODUCCIÓN GENERAL
“Que del cardón yo he aprendido
pasar la vida con poco y nada”
(Zamba de Ambato)
17
CAPITULO I: Introducción general
1.1 Temas de estudio y organización de la tesis
En la presente tesis se estudian aspectos etnobotánicos, características nutricionales
y químicas y el estado sanitario de “los cardones” (Trichocereus spp., Cactaceae), especies
vegetales de gran importancia en la provincia de Jujuy, Argentina. Estas temáticas son
algunas de las múltiples aristas sobre las que aún hay vacancia en lo referido al conocimiento
científico. La investigación se centra en dos departamentos de la provincia de Jujuy: Tilcara
y Susques, donde los cardones tienen especial relevancia para las comunidades locales, que
son descendientes de los Pueblos Kolla y Atacama respectivamente.
Al avanzar en su lectura se comprenderá que la investigación surge de un interés
académico y científico, principalmente basado en la necesidad de contar con información
sobre los temas tratados, que es fundamental para comprender los vínculos entre los
pobladores y los cardones y para desarrollar proyectos y propuestas de conservación y
manejo de estas especies. Sin embargo, la tesis y las motivaciones mencionadas se acoplaron
al interés de los propios pobladores locales en contar con información que complemente sus
saberes, y su situación actual en materia de sanidad. Por ende, reuniendo ambos intereses, se
pretende aportar al conocimiento académico en diálogo con el local, para poner a disposición
de los organismos encargados de su regulación.
La tesis se organiza en cuatro capítulos. El primero presenta el marco epistemológico
y el enfoque que conduce esta investigación, y la descripción general del ámbito donde se
desarrolla, desde aspectos biológicos y sociales.
En el capítulo II se estudia la etnobotánica de tres especies de Trichocereus
(T. atacamensis, T. terscheckii y T. tarijensis) y constituye el eje articulador de esta tesis. En
él se desarrolla la relación que histórica y actualmente tienen las comunidades de los sitios
de estudio con dichas cactáceas, enfocando en usos, concepciones, roles simbólicos dentro
de la comunidad y otros saberes asociados a los cardones. De este capítulo se desprenden
interrogantes que delinearon en parte los siguientes capítulos.
El capítulo III estudia aspectos químicos de Trichocereus spp., respondiendo a la poca
información disponible, haciendo un nexo entre algunos saberes locales y posibles
explicaciones desde el ámbito académico en función de sus características químicas.
18
El capítulo IV aborda de forma específica una de las más preguntas más urgentes que
surgen del capítulo II: ¿Cuál es el estado de salud de los cardones de la quebrada de
Humahuaca y qué factores lo afectan? Para ello se realiza un abordaje concreto, con
herramientas específicas de la ecología.
Como cierre se incluye una discusión integradora que resalta los puntos más
importantes que surgen en los capítulos anteriores y los analiza en forma holística,
relacionando los distintos resultados, y se realizan propuestas a futuro sobre necesidades y
preguntas concretas surgidas en el desarrollo de la tesis. A su vez, y empleando la presente
investigación como ejemplo, se pone en valor los trabajos con enfoques holísticos y análisis
integrales en ciencia para una comprensión más acabada de los temas estudiados.
1.2 Marco epistemológico
Dada la diversidad de aspectos que pretende abordar y analizar conjuntamente la
presente tesis, el estudio se realiza desde un enfoque que integra diversas herramientas y
perspectivas dentro del marco general de la biología. Entendiendo que el enfoque disciplinar
es limitado y tiene como consecuencia una parcelación del objeto de estudio que se aleja de
la consideración del universo del objeto en cuestión, en la actualidad se fomentan distintos
tipos de interacción entre disciplinas, entre ellas la interdisciplina, que se ha incorporado y
se destaca dentro de las estrategias de producción de conocimiento científico (Martínez
Álvarez; Ortiz Hernández & González Mora, 2007). En esos términos, los problemas y
sistemas complejos requieren la necesidad de abordarlos desde el entrecruzamiento de
distintas disciplinas individuales, en busca de una comprensión más completa e integral
(Salazar, 2004). Es así como aplicando esta lógica dentro de un mismo campo como la
biología, es posible recurrir y combinar distintos enfoques y disciplinas a fin de lograr un
análisis integrador que se acerque mejor y de forma más completa a la caracterización del
objeto de estudio con una visión conjunta e integrada. Se persigue a su vez el objetivo de que
los resultados puedan aportar en las múltiples decisiones que es necesario tomar a la hora de
pensar en la regulación, el uso y el cuidado de un recurso vegetal, donde intervienen todas
las variables en cuestión.
En este sentido, la etnobotánica deviene un enfoque útil como eje del presente estudio
ya que, por su carácter intrínsecamente inter y transdisciplinario, permite integrar finalmente
19
los diversos aspectos abordados y realizar un análisis holístico (Arenas & Martínez, 2012;
Crivos, 2010). Por su naturaleza autónoma, la etnobotánica como disciplina científica explora
las interrelaciones planta/humano, nutriéndose a su vez de la interfase con otras disciplinas
de las ciencias humanas y naturales en su concepción interdisciplinar y realizando una
integración del conocimiento tradicional y científico en su perspectiva transdisciplinaria
(Crivos, 2010).
La etnobiología es la disciplina científica dedicada a estudiar en forma
contextualizada (i.e. en el marco cultural bajo estudio) las interrelaciones entre los diversos
grupos humanos, determinados por su adscripción étnica, su sitio de residencia, su edad, su
actividad y tipología (indígenas, campesinos, urbanos, niños, ancianos, pescadores,
basureros, etc.) y su entorno “natural” (Albuquerque et al., 2017; Albuquerque & Alves,
2016; Clément, 1998; Martin, 1995), entendiendo por relaciones a todos los saberes,
interpretaciones, representaciones, usos y clasificaciones que tienen sobre su entorno
biológico y los elementos y seres que lo componen. Las investigaciones en etnobiología, a
diferencia de otros estudios biológicos enfocados en los vínculos humanos-naturaleza, ponen
en valor la propia visión de los grupos humanos con que se trabaja, interpretando el rol de
los elementos vivos y ecosistemas de acuerdo a pautas y cosmovisión del contexto cultural
del grupo bajo estudio. Sus diversas ramas (como la etnobotánica, etnozoología,
etnomicología, entre otras) se enfocan en una parte del universo biológico, aunque siempre
consideran las interrelaciones con los otros ámbitos (Arenas & Martínez, 2012; Clement,
1998). Para esto, integra herramientas y técnicas propias de la biología con otras de las
ciencias sociales, donde la etnografía cumple una función fundamental. La etnografía busca
comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros o actores,
interpretando las acciones a través de los términos de sus protagonistas, y plantea la necesidad
de acceder a los sentidos que los sujetos les asignan a sus prácticas y las formas nativas de
obtención de información (Guber, 2001; Holy, 1984). Para intervenir en el territorio, se
recurre a las entrevistas y a la observación participante como técnicas y estrategias para el
trabajo etnográfico. Con su tensión inherente, la observación participante permite recordar,
en todo momento, que se participa para observar y que se observa para participar (Guber,
2001) .
20
El presente proyecto se aborda entonces tomando a la etnobotánica como eje
integrador y en particular se realiza desde un paradigma cualitativo interpretativo. De esta
manera, la investigación surge de una problemática o pregunta amplia, sin hipótesis
apriorísticas, sino donde en la evolución y avance de la investigación se está abierto a todas
las hipótesis posibles y se espera que algunas de las que surjan se revelen como más
importantes (Arenas & Martínez, 2012; Wahyuni, 2012). Este abordaje permite que las
investigaciones como un todo estén orientadas no solo desde las prioridades del investigador
académico, sino que dan lugar a espacios que facilitan el debate y la formación de consensos
entre los diversos actores que participan (de Souza Minayo, 2007). Así, los propios
entrevistados o colaboradores de campo son quienes van marcando junto al investigador los
rumbos, intereses y búsquedas de la investigación. Este propósito pretende superar una lógica
convencional en la cual existe un conocimiento objetivo y real -el académico- y por el otro
lado, emociones o valores cognitivamente sin valor, que se consideran sentimentales,
emocionales e intelectualmente vacíos (Wynne, 2001). En esta línea, al acceder a ambos
marcos interpretativos el investigador puede oficiar, además, de mediador o nexo entre la
ciencia occidental-académica y la ciencia vernácula (Arenas & Martínez, 2012), y poner en
diálogo los saberes, concepciones y valoraciones de los recursos tradicionales y académicos
en pos de superar diferencias, generar vínculos y favorecer aportes mutuos para las
necesidades actuales, por ejemplo, aquellas vinculadas a conservación (Albuquerque, Farias
Paiva de Lucena & Fernandes Cruz da Cunha, 2008; Altieri & Merrick, 1987; Lagos-Witte
& Sanabria-Diago, 2011).
En función de lo antedicho, cabe destacar que la profundización en el estudio de los
cardones desde una perspectiva integral surge de los propios entrevistados y sus
comunidades, e implica la combinación de trabajo etnobotánico con otras perspectivas
científicas relacionadas. Por ello se incluyen técnicas clásicas de la biología y de la química,
a la vez que consideraciones etnobiológicas, ecológicas, taxonómicas, perfiles nutricionales
o características toxicológicas de las especies vegetales en consideración.
21
1.3 Antecedentes
1.3.1 Área de estudio
La provincia de Jujuy
La provincia de Jujuy se sitúa en el extremo noroeste de la República Argentina.
Tiene por límites a la provincia de Salta al sur y al este y a los países de Bolivia al norte y
oeste y Chile al oeste (Figura 1). Geopolíticamente está dividida en 16 departamentos (Figura
1), cada uno de ellos con por lo menos una municipalidad o comisión municipal, según el
número de habitantes, siendo el departamento Dr. Manuel Belgrano el centro administrativo
y de concentración demográfica principal y que alberga la capital provincial. Jujuy posee una
superficie de 53.219 km2 y se caracteriza no solo por una gran diversidad de orígenes étnicos,
sino también por una variabilidad muy marcada desde los aspectos geológicos y topográficos,
climatológicos y biológicos, principalmente en el eje este-oeste que recorre diversos
ambientes y climas (Buitrago & Larrán, 1994).
En términos de sus características fitogeográficas, la provincia de Jujuy se encuentra
dentro de la región Neotropical, representada en el territorio por las regiones de la Provincia
Altoandina y Puneña (del Dominio Andino Patagónico), la provincia de Yungas hacia el este
(del dominio Amazónico) y finalmente las provincias Chaqueña y Prepuneña o de la Prepuna
(del dominio Chaqueño) (Cabrera, 1976). Habitualmente llamadas en términos genéricos
Puna a las dos primeras, Yungas y Valles a las siguientes y Quebrada a la Prepuna (Figura
2), que incluye a la quebrada de Humahuaca (que es la quebrada por antonomasia) y por ello
la Quebrada, en este trabajo será usada como sinónimo. Las comunidades han desarrollado
sus modos de vida, aspectos socioeconómicos e historia en esa amplia gama de climas y
ambientes con su flora y fauna asociados. De los 16 departamentos, y de acuerdo con las
condiciones y características ambientales, 5 de ellos se ubican en la Puna, 3 en la Quebrada
y 8 en las Yungas y Valles. Para poder comprender las dinámicas sociales y ambientales es
fundamental pensar en la variación que se da de forma progresiva en el eje E-O, considerando
que existe toda una serie de áreas de transición entre los ambientes más marcados y
diferenciados entre sí. Si bien el área de estudio se centró en localidades de la Puna y la
Quebrada, la distribución de las especies en estudio es más amplia y los relatos y los
recorridos por el entorno de los colaboradores las exceden, motivos por los cuales es esencial
contemplar a esta zona en su contexto más amplio (Figura 2).
22
Figura 1. Mapa político de la provincia de Jujuy, Argentina. Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
23
Figura 2. Mapa de regiones fitogeográficas de Argentina (tomado de Oyarzabal et al., 2018). Los números de interés a los fines de este trabajo se corresponden a las unidades 35 y 36 (Provincias Puneña y Altoandina respectivamente), a la 6 (Prepuna) y a la 1 (Provincia de Yungas).
24
Provincia Puneña o Puna
De oeste a este, la primera región de Jujuy corresponde a la provincia puneña (Figura
2: unidades 35 y 36), la cual se extiende por las mesetas y montañas entre los 3400 y los 4500
metros de altura sobre el nivel del mar (msnm). Los suelos son inmaduros y el clima frío y
seco, presentando una gran amplitud térmica, índices elevados de evapotranspiración y
precipitaciones que disminuyen rápidamente de este a oeste y que se concentran de diciembre
a marzo, en tasas anuales entre 324-103 mm. Se trata de un semidesierto de altura,
caracterizado por la presencia de salares y una vegetación escasa y dispersa, que consiste
básicamente en pequeños arbustos y gramíneas. Hay una gran abundancia de arbustos áfilos,
plantas resinosas y, en general, formas altamente xerófilas. Entre los arbustos aparecen
algunas cactáceas bajas y, cuando llueve, numerosas especies herbáceas. Los únicos árboles
autóctonos de la Puna son “la queñoa” (Polylepis tomentella Wedd.), en laderas y quebradas
por encima de los 4000 msnm, puede formar bosquecillos, con Trichocereus tarijensis
(Vaupel) Werderm., Oreocereus celsianus (Lem.) Ricobb. o Trichocereus atacamensis
(Phil.) W.T. Marshall & T.M. Bock y, en quebradas bajas que ascienden de la prepuna, con
el “churqui” (Prosopis ferox Griseb.) (Cabrera, 1976). La mayoría de las fuentes de agua no
son permanentes y se encuentran esparcidas en las quebradas, con grandes distancias entre sí
(Göbel, 2002).
A lo largo de la historia se han desarrollado diversos sistemas de clasificación para
toda el área de puna, entre ellos, se ha distinguido recurrentemente el sector puneño que se
corresponde a la llamada Puna de Atacama. La Puna de Atacama, en el SO de la provincia
de Jujuy y NO de las provincias de Salta y Catamarca, constituye una extensa unidad elevada
por encima de los 3400 msnm caracterizada por una gran aridez y cruzada en sentido N-S
por importantes cordones montañosos que limitan el ingreso de corrientes húmedas. En el
sector oriental de la Puna de Atacama se encuentra el departamento de Susques. La localidad
homónima y cabecera departamental se ubica en la confluencia de los ríos Pastos Chicos y
Susques y ambientalmente corresponde a la franja de transición entre la Puna Seca y la Puna
Salada, compartiendo características de ambos ambientes (Tomasi, 2005).
En la Provincia Puneña la agricultura es casi nula y se reduce a pequeñas chacras
familiares, mientras que predomina la ganadería, en rebaños mixtos de cabras, ovejas y
25
llamas. La supervivencia humana en un ambiente tan difícil requiere de amplios y profundos
conocimientos que han llevado a sus habitantes al desarrollo de complejas estrategias
económicas. Los conocimientos ecológicos de los pobladores de la Puna de Atacama y su
experiencia sobre cómo articularse en un ecosistema extremadamente árido representan una
riqueza cultural y económica que no ha sido explotada, tal vez, ni siquiera tenida en cuenta
hasta el momento (Delgado & Göbel, 2003).
Provincia Prepuneña o Prepuna
Hacia el este de la provincia se encuentra el Dominio Chaqueño. A los fines de este
estudio, la provincia fitogeográfica más relevante del dominio es la Prepuneña (Figura 2:
unidad 6), la cual se extiende por las laderas y quebradas secas de las montañas del noroeste
de Argentina, desde Jujuy a La Rioja. En Jujuy, el área correspondiente se denomina
comúnmente quebrada de Humahuaca. Se presenta como una depresión intermontana
asimétrica, que determina un estrecho valle semiárido de aproximadamente 150 km de
extensión que hace de interfase entre las tierras altas desérticas (Provincia Puneña) y los
valles orientales y meridionales más bajos y húmedos (Provincia de Yungas). Desde su
poblamiento, la quebrada de Humahuaca sirvió como vía de enlace entre estos dos territorios
(Albeck, 1992). Se desarrolla en sentido N-S, y abarca el sistema de la principal cuenca
hidrogeológica de la región, asociada al río Grande, colector principal de una extensa red que
recibe la afluencia de los fondos de valles fértiles localizados en un conjunto de quebradas
tributarias transversales. El corredor, de unos 180 km de largo, tiene una pendiente que
desciende 2430 msnm, comprende parte del territorio de las jurisdicciones de los
departamentos de Tumbaya, Tilcara y Humahuaca y tiene alturas medias que van desde los
3700 msnm en Tres Cruces, su extremo norte, a los 1259 msnm en León, en el sur, aunque
algunos autores refieren que abarca hasta San Salvador de Jujuy inclusive (Braun Wilke
et al., 2001). La presencia de la Prepuna está condicionada no sólo por la altura, sino muy
particularmente por la disposición y orientación de las quebradas y laderas (Cabrera, 1976).
Posee un clima de montaña, cálido y seco. El clima de la región norte de la Quebrada puede
considerarse como típico de montaña, seco, semiárido y desértico, de tipo estepario, con bajas
precipitaciones estivales, acentuadas amplitudes térmicas e inviernos fríos y secos (Buitrago
& Larrán, 1994). En cuanto a su flora, predomina la estepa y matorral arbustivo xerófilo, con
26
vegetación arbustiva, baja y esparcida y una marcada abundancia de cactáceas columnares
del género Trichocereus (Cabrera, 1976). Los cactus en general son muy abundantes y con
gran diversidad, se asocian en bosquecillos con distintas composiciones, se destacan la
“pasacana” o “cardón quebradeño” (Trichocereus atacamensis) y varias rastreras del
género Opuntia, como el “airampu” o “airampo” (Opuntia sochrendsii1) (Cabrera, 1976;
Chebez & Gasparri, 2011).
En toda el área del fondo de la Quebrada y cauce del río Grande se distribuyen
ciudades con la mayor densidad poblacional (en particular las cabeceras departamentales)
que son, a su vez, los centros económicos y turísticos de la región. El resto del territorio, de
baja densidad poblacional, se encuentra organizado en zonas o parajes con caseríos dispersos
y aislados, donde los pobladores desarrollan actividades de tipo pequeña agricultura familiar
(PAF). La quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio Natural y Cultural de la
Humanidad por la UNESCO en el año 2003, lo cual trajo consigo cambios en la ocupación
del territorio y en las actividades económicas desarrolladas, asociados principalmente a la
aparición de un turismo más diverso y cuantioso (Troncoso, 2009). Esto conlleva
consecuencias negativas tanto para las comunidades originarias del pueblo kolla como para
el ambiente en general –muchas asociadas con el crecimiento descontrolado del turismo-,
como son el aumento desmedido de las áreas urbanas, una utilización excesiva de los escasos
recursos naturales, cambios en la comercialización en el mercado de tierras, aumento de
precios y expulsión de pobladores indígenas de su territorio, disminución de la disponibilidad
de agua para los pobladores locales, invasión de las leyes de mercado que afectan a las formas
de producción tradicionales andinas y a otros aspectos de su relación con el medio, a sus
valores y cosmovisión. Fruto de la declaración de la UNESCO, las modificaciones han
impactado fuertemente en los sistemas sociales, existiendo tensiones y contradicciones
respecto al uso y significado del patrimonio y evidenciando una lucha material y simbólica
entre las clases, las etnias y los grupos (García Canclini, 1999) que repercute en las
modificaciones en los modos de vida de los pobladores, factores que no deben ser olvidados
a la hora de trabajar en el territorio. A pesar de ello, aún en las ciudades, se han mantenido
1 El nombre actualizado de esta especie es Airampoa ayrampo (Azara) Doweld (Zuloaga et al., 2008).
27
de forma complementaria las actividades de agricultura-ganadería de organización familiar,
principalmente para autoconsumo.
Provincia de la Yunga
En dirección al este, formando una estrecha faja en las laderas orientales de las
montañas y estribaciones, aproximadamente desde los 2500 a los 500 m de altitud, se sitúa
la provincia de la Yunga, del Dominio Amazónico (Figura 2: unidad 1) (Oyarzabal et al.,
2018). Presenta clima cálido y húmedo, con lluvias principalmente estivales. La precipitación
anual varia de 900 a 2500 mm, y la temperatura media está entre 14 °C y 26 ºC, con frecuentes
heladas y nevadas en los sectores altos (Buitrago & Larrán, 1994). El tipo de vegetación
predominante es la selva nublada, con árboles de alrededor de 30 m de altura, abundantes
lianas y epífitos, y un estrato inferior muy denso formado por arbustos, helechos y hierbas.
Hay además bosques de transición más xerófilos, bosques montanos caducifolios y praderas.
Únicamente en la selva montana se observa presencia considerable de cactus,
fundamentalmente del género Rhipsalis.
Las zonas bajas de la Provincia de la Yunga, correspondientes a las selvas
pedemontana y montana, poseen una historia de destrucción y transformación de la cubierta
vegetal, por el establecimiento de áreas de monocultivos extensivos de caña de azúcar, citrus
y hortalizas, la intensa explotación forestal en las laderas de especies nativas como el “pino
del cerro” (Podocarpus parlatorei Pilg.), y la sustitución por bosques implantados con
especies forestales exóticas de los géneros Eucalyptus y Pinus principalmente. Dentro de esta
provincia existen intrusiones del dominio Chaqueño (Figura 2, unidad 12), con clima cálido,
precipitaciones principalmente estivales que oscilan entre 500 mm en el oeste y 1200 mm en
el este, temperatura media entre 20-23 °C, con predominancia de bosques de especies
xerófitas, junto a bosquecillos o cardonales2 de Trichocereus terschekii (Parm. ex Pfeiff.)
Britton & Rose.(Cabrera, 1976), especie de interés para este trabajo.
2 Cardonal. (De cardón y el suf. esp. -al, “donde abunda”). s. col. Agrupamiento de muchos ejemplares de cardones; su localización concentrada se asocia con la topografía de conos de deyección aluvional o con sitios donde se acumulan acarreos; también, donde hubo antiguos o hay un antigal. Se atribuye, habitualmente y sin fundamento que lo demuestre, a una acumulación de materia orgánica producto de la remota actividad humana, pero resulta más lógico pensar que se debe al respeto o al temor reverencial que estos lugares han generado entre los lugareños, ante la posibilidad de que tengan males pisco-somáticos como la pilladura de la tierra, el mal de antiguos y la maradura, todos atribuidos a la violación de tabúes, lo que ha implicado -
28
1.3.2 Las cactáceas
La familia Cactaceae en sí misma es de gran importancia, pues se trata de una familia
botánica originaria y exclusiva de América (Kiesling, 1975). Todas las cactáceas pertenecen
a un orden superior, Caryophyllales, que comparte caracteres sinapomórficos exclusivos que
los diferencian con las demás angiospermas (Nobel, 2002). Además de ciertos rasgos
estructurales, existen características químicas que caracterizan a esta familia, como la
presencia de las betalainas, pigmentos nitrogenados derivados de tirosina (J. S. Clement,
Mabry, Wyler, & Dreiding, 1994; Mabry, 1964). A su vez, se ha detectado una inversión en
la secuencia de DNA plastídico que resulta útil para definir la familia (Cota & Wallace, 1996;
Wallace, 1995), sobre la cual siempre han existido distintas clasificaciones y discusiones
taxonómicas.
Las cactáceas incluyen alrededor de 200 géneros y entre 1600 a 2500 especies
dependiendo de las clasificaciones taxonómicas (Barthlott & Hunt, 1993; Gibson & Nobel,
1986; Kiesling, 1975). Su distribución va desde el oeste y el sur de Canadá (Speirs, 1982)
hasta el sur de la Patagonia en Chile y Argentina (Kiesling, 1988). Además, el género
Rhipsalis irradia hacia África y Madagascar y desde Sri Lanka hacia el sur de India, y habría
sido dispersada naturalmente por aves (Barthlott, 1983; Thorne, 1973). Las cactáceas son
plantas típicas de regiones cálidas y áridas, pero representadas también en las selvas
tropicales y en climas templados. Las dos áreas de mayor densidad de géneros y especies se
encuentran sobre los trópicos (Kiesling, 1975), mientras que la distribución de las cactáceas
columnares se circunscribe a las regiones tropicales y subtropicales del continente,
incluyendo como importantes reservorios de diversidad a Brasil, México y Perú (Anderson,
2001; Gibson & Nobel, 1986). México y Perú serían los principales centros de dispersión,
seguidos por Bolivia y Argentina. Las regiones del SO de EEUU y México han recibido
prioridad en la conservación de cactáceas a nivel global (Oldfield, 1997). A nivel de países,
México, Brasil, Argentina y Bolivia se consideran centros megadiversos con prioridad para
tomar acciones de conservación (Ortega-Baes, P. & Godínez-Alvarez, 2006; Ortega-Baes et
al., 2010).
seguramente- que esos sitios no hayan sido disturbados ni alterados, ni tampoco transitados con intensidad y recurrencia, permitiendo el crecimiento sostenido, durante largos años, de ejemplares de estas especies. El DRAE lo alude con igual significado (J. A. Barbarich, 2017).
29
En nuestro país existen unos 36 géneros y entre 200-300 especies de cactus
dependiendo de las diversas clasificaciones, 50% de las cuales son endémicas, siendo
especialmente notables en el dominio Chaqueño: provincias fitogeográficas del Chaco, del
Espinal, de la Prepuna y del Monte (Kiesling, 1975; Ortega-Baes et al., 2015, 2010) (Fig.
3B). Los mayores niveles de riqueza y endemismo se han registrado en las ecorregiones
áridas (Ortega-Baes et al., 2012); el noroeste argentino es la región más diversa y está
incluida en el segundo centro de biodiversidad de cactáceas: los Andes Centrales (Oldfield,
1997). La variación de la diversidad se explica en función de las condiciones climáticas, los
sustratos y la heterogeneidad ambiental, que pueden explicar también los altos niveles de
endemismo en algunos sitios (Mourelle & Ezcurra, 1996). Las cactáceas se distribuyen en 22
provincias de Argentina (Figura 3A), siendo Jujuy la segunda provincia con número más alto
de especies (Ortega Baes 2015).
Figura 3. Distribución geográfica de la riqueza específica (A) y el endemismo (B) de la familia Cactaceae por provincias en Argentina (tomado de Ortega- Baes, 2015). (Los tonos indican el número de especies por provincia de las 238 cactáceas descriptas para la argentina en A y de las 133 que resultaron endémicas en B).
Según la bibliografía, muchas de las especies de cactáceas columnares tienen un solo
pico de floración en la época secas (Bustamante, 2003; Esparza-Olguín & Valverde, 2003;
30
Fleming, Sahley, Holland, Nason & Hamrick, 2001; Pavón & Briones, 2001; Petit, 2001). El
inicio de la floración durante la época seca puede ser óptimo, ya que la maduración y
dispersión de las semillas ocurre durante la época de lluvias, por lo que se favorece la
germinación y establecimiento el mismo año de producción (Bustamante & Burquez, 2005).
Ante las condiciones ambientales adversas, una estrategia ventajosa es el desarrollo de flores
y frutos de forma asincrónica, pudiendo encontrar en simultáneo botones y flores. Por otro
lado, la relación producción de frutos/número de flores es alta comparada con otras plantas,
estrategia que disminuye la competencia por recursos en ambientes con escasez de agua
(Bustamante & Burquez, 2005). Se ha reportado que las cactáceas pueden ser polinizadas por
murciélagos, abejas, mariposas nocturnas, colibríes y otras aves (Fleming et al., 2001;
Fleming, Tuttle & Horner, 1996; Nassar, Ramírez & Linares, 1997; Valiente‐Banuet, Rojas‐
Martínez, Arizmendi & Dávila, 1997).
En la actualidad hay más de 15 géneros de cactáceas que se encuentran en grave
peligro de extinción por deterioro del hábitat o por depredación antrópica según el Apéndice
I de CITES (2007). Entre muchas otras especies cuya conservación genera preocupación, en
Chile la especie Trichocereus atacamensis ha sido considerada vulnerable (A. Hoffmann &
Flores, 1989; Hoffmann & Walter, 2004) y se ha reportado la necesidad de profundizar en su
conocimiento en la región de Antofagasta (Belmonte et al., 1998), sitio donde está altamente
representada y que se relaciona geográfica y culturalmente con la Puna de Atacama jujeña.
Dentro de la familia, existen tres subfamilias diferenciadas: Pereskioideae,
Opuntioideae y Cereoideae (Barthlott & Hunt, 1993; Gibson & Nobel, 1986; Hunt, Taylor &
Charles, 2006). Los cardones pertenecen a esta última, la cual tiene como característica una
hoja microscópica en cada areola (Boke, 1944). En general, los tallos presentan costillas,
aunque no se trate de una característica exclusiva, y existe una gran variedad de géneros que
pertenecen a esta subfamilia, entre ellos el que nos ocupa: Trichocereus.
Los cactus columnares han demostrado tener una densidad de crecimiento y de
renovación limitada por las bajas temperaturas (tanto por días libres de heladas, como por la
temperatura media). El endemismo en la región de la Prepuna es muy marcado: menos del
20% de las especies allí presentes se encuentran en otras provincias, no ocurriendo lo mismo
en sentido inverso (Mourelle & Ezcurra, 1996, 1997). Los cardones se distribuyen en el área
31
de estudio en pequeños bosques o “cardonales”, sitios donde la densidad es mucho mas
elevada. Respecto a su distribución espacial, existen factores generales relacionados a
restricciones físicas, limitaciones por ambientes xéricos e interacciones interespecíficas, que
podrían influir en la agregación de ciertas especies en sitios favorables para la germinación;
en particular, las cactáceas columnares, responden de forma muy marcada a las condiciones
climáticas, entre ellas la distribución de lluvias (Franco & Nobel, 1989; McAuliffe, 1984b;
Steenbergh & Lowe, 1977; R. M. Turner, Alcorn, Olin & & Booth, 1966; Valiente-Banuet
& Ezcurra, 1991; Vetaas, 1992; Yeaton, 1978). El establecimiento y germinación es uno de
los factores limitantes para el desarrollo de las poblaciones de cactáceas en general. Se ha
propuesto que éstos dependen de condiciones de elevada humedad (Dubrovsky, 1996, 1998;
Gibson & Nobel, 1986) y niveles muy específicos de radiación solar y temperatura (A.
Gibson & Nobel, 1986; Nolasco, Vega-Villasante & Díaz-Rondero, 1997); además, las
plántulas solo se establecerían en años de condiciones climáticas favorables (Jordan & Nobel,
1982; Steenbergh & Lowe, 1977). Mas aún, para diversas cactáceas el crecimiento también
estaría favorecido por su asociación a ciertas plantas que favorecen su establecimiento y
supervivencia (Jordan & Nobel, 1982; Nobel, 1980; Steenbergh & Lowe, 1977; Turner et al.,
1966; Valiente-Banuet & Ezcurra, 1991; Valiente‐Banuet, Bolongaro‐Crevenna et al., 1991).
En esta línea, De Viana et al. (2001) sugiere que los cardones estarían mayormente asociados
a otras especies vegetales presentes que cumplirían el rol de nodrizas, en contra de teorías
que plantean que luego de la germinación podría existir competencia por el agua (Fowler,
1986; McAuliffe, 1984a; Valiente‐Banuet, Bolongaro‐Crevenna et al., 1991). La autora
propone que existirían asociaciones positivas y negativas con ciertas especies de acuerdo al
impacto que pueden tener sobre el establecimiento y desarrollo de los cardones, las plantas
nodrizas presentan una asociación del primer tipo y por ello la misma se mantiene durante el
desarrollo del cardón (de Viana, Ortega Baes, Saravia & Badano; Schlumpberger, 2001). La
disponibilidad de semillas debajo de otras especies vegetales estaría asociado al consumo de
las mismas por animales que luego las depositan allí (De Viana, 1999). Existen otras
propuestas vinculadas a la distribución espacial de los cardones, relacionadas con el uso y
dispersión por parte de los antiguos habitantes de los sitios que pertenecen al área de
dispersión, las cuales serán abordadas en el capítulo siguiente. La disposición de los cardones
en los cardonales, según de Viana (1999), es al azar, y la densidad reportada en dos parajes
32
del Parque Nacional Los Cardones (Salta, Argentina) arroja valores de 43 cardones/ha ± 15
y 65 cardones/ha ± 38 (de Viana, 1996).
Desde una perspectiva ecológica, las cactáceas columnares proveen de recursos
alimenticios a grandes poblaciones de murciélagos, aves e insectos que hacen uso del néctar,
polen y frutos como alimento y a muchos animales que utilizan su sombra y sus ramas
(Bustamante & Burquez, 2005). Además, las cactáceas son fundamentales para diversas
culturas americanas, como se verá en los capítulos que suceden, no solo desde una
perspectiva económica-utilitaria sino también simbólica, incluyendo aspectos ceremoniales
y mágicos. Muchas han sido usadas para comida, forraje, como materiales de construcción y
como plantas ornamentales; en muchos sitios su uso desmedido ha causado descenso de la
población y puesto en riesgo a algunas especies (Casas, 2002; Esquivel, 2004; Fuentes, 2005;
Kiesling, 2001; Ortega-Baes et al., 2010). Todos estos motivos hacen que sea necesario
ampliar los conocimientos sobre las cactáceas a fin de tomar medidas de conservación
apropiadas, respetuosas de los vínculos humanos-plantas, en tanto se trata de especies no solo
de gran valor ecológico, sino de relevancia cultural para las comunidades que se relacionan
con ellas, donde ocupan un rol fundamental en diversas actividades, en su cosmovisión y en
las concepciones sobre la naturaleza.
1.3.3 El género Trichocereus
Las especies del género Trichocereus presentan hábito terrestre, arbóreo, rastreros
ascendentes o erecto. Este género ha sido definido por los tallos cilíndricos, no foliosos y sin
raíces aéreas, de sección estrellada o prismática, raramente triangular con múltiples costillas
continuas, con aréolas que llevan abundante tomento y espinas. Por todos estos caracteres
son consideradas cactáceas columnares. Las flores presentan tubo floral ancho y largo, de
más de 10 cm de largo, son no rotáceas, infundibuliformes y algo acampanadas, un ovario
ínfero amplio y cubierto de pelos. En general son nocturnas, de duración variable. Nacen de
aréolas apicales o laterales más o menos superiores. El pericarpelo tiene brácteas triangulares
más o menos gruesas, que llevan abundantes pelos en sus axilas, los que no dejan ver la
epidermis. El perianto tiene un tubo algo menos piloso y piezas exteriores carnosas e
interiores petaloides blancas, rosadas, rojas o amarillas. El estilo es cilíndrico, más corto que
los estambres, los cuales se disponen en dos series. Los frutos son globosos o elipsoides,
33
lanosos, dehiscentes y con el perianto marchito persistente o no. Las semillas son de color
castaño oscuro o negras (Kiesling, 1978).
Desde el establecimiento del género en el año 1909 por Ricoborno, ha habido
diferentes propuestas respecto a la inclusión o exclusión de ciertas especies y su
organización. Ya en 1969 Agurell sostenía que “El número de sinónimos para una especie
(de cactáceas) llega a ser exasperante”. En la presente tesis adoptamos el criterio y la
nomenclatura propuestos por el Dr. Roberto Kiesling, que se basa en la clave de Britton &
Rose (1920). De acuerdo con este autor, en nuestro país el área de distribución se amplía por
fuera de los Andes, hasta Córdoba, la Pampa y sur de Buenos Aires y allí habitan unas 20 del
total de 50 especies del género (Kiesling, 1975). Dentro del género Trichocereus, los
cardones representan a especies de hábito columnar y gran porte; en particular en la provincia
de Jujuy se ha descripto con este nombre vulgar a los ejemplares de Trichocereus
atacamensis, Trichocereus terschekii y Trichocereus tarijensis (Figura 4), pudiendo ser el
primero una forma de crecimiento en tierras altas del segundo dado sus grandes semejanzas
(Kiesling, 1978). En línea con esto, en cuanto a las diversas propuestas de clasificación de
las especies que forman parte del género, aún las revisiones más actuales que incluyen datos
moleculares dan cuenta de un origen común para T. atacamensis y T. terschekii y, en algunos
casos, mayor diferenciación con T. tarijensis (Figura 5).
Los cardones pertenecientes al género Trichocereus y a la familia Cactaceae son
elementos característicos de la flora existente en la Puna, Prepuna y en los valles orientales
de la provincia de Jujuy. El “cardón” o “pasacana” (Trichocereus atacamensis) (Figura 6 A)
se ve altamente representado en la provincia biogeográfica de la Prepuna. Se trata de un
cactus columnar de la región andina, que integra la comunidad clímax de esta zona. En su
distribución aparecen acompañados por el “cardón poco” (Trichocereus tarijensis) (Figura 6
B) y otras varias especies de cactus de los géneros Opuntia, Cylindropuntia, Tephrocactus,
Parodia y Lobivia. En laderas y quebradas que superan los 4000 msnm en el área de la Puna
también es posible encontrar a T. atacamensis (Cabrera, 1978). Más al sur, en las intrusiones
de dominio Chaqueño en la provincia de Jujuy, los “cardonales” están conformados por
Trichocereus terscheckii (Cabrera, 1976) (Figura 6C).
34
Figura 4. Ejemplares de Trichocereus: elementos característicos. Tomados de Kiesling (1978). Se indica entre paréntesis el aumento en caso de que corresponda. A) Trichocereus pasacana, a- aspecto de una planta de 6 m de altura, b- areola de la parte inferior y c- superior del tronco, con espinas gruesas y largas. d- flor, e- escama floral (× 5), f- antera (× 8), g- estigma (× 2,5), h- semilla (X 20). B) Trichocereus tarijensis, a- aspecto de una planta en flor (× 1/3), b- areolas, mostrando las espinas, delgadas y flexibles (× 1). C- flor, aspecto exterior (× 2/3), d- flor, corte longitudinal (× 2/3), e- escama floral (× 3), f- estigma (× 4). C)Trichocereus terscheckii. a- aspecto de un ejemplar de 6 m de altura, b- aréola (× 1/2), c- flor (× 1/2), d- escama floral (× 4), e- corte longitudinal de un fruto (× 1/2).
Figura 5. Filogenia del género Trichocereus. A) 684 árboles más parsimoniosos usando información morfológica y B) 31371 árboles más parsimoniosos usando datos moleculares de regiones consenso, combinados con morfológicos. En ambos casos se observa que T. atacamensis y T. terschekii tendrían un origen monofilético, y se ubica más distanciado en el caso de las regiones consenso a T. tarijensis indicados con una flecha (Tomado de Albesiano & Terrazas, 2012).
35
Figura 6. Ejemplares de A) Trichocereus atacamensis, B) Trichocereus tarijensis y C) Trichocereus terschekii, con detalle de sus flores.
1.3.4 Pueblos originarios en Jujuy
La Constitución de la Nación Argentina, en su reforma de 1994, plantea como
atribución del Congreso de la Nación reconocer la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural. Se garantiza también su participación en la gestión referida a sus
recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Sin embargo, hay una ausencia o
escasez de relevamientos que brinden un panorama certero de la composición de la población
indígena actual en nuestro país lo cual dificulta su caracterización con exactitud; aun así, los
registros oficiales existentes, son una base útil a la hora de caracterizar y localizar a estos
grupos. Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC, 2010),
se registraron 955.032 personas que se reconocían como pertenecientes o descendientes de
indígenas (un 2,83% del total en el país), agrupándose cerca de 40 pueblos indígenas. La
provincia de Jujuy es una de las provincias argentinas en la cual la población originaria o
descendiente de originarios tiene especial relevancia: 52.545 personas sobre un total de
673.307 habitantes (7,8%) se reconocen indígenas, porcentaje que casi triplica la media
nacional.
36
Breve referencia histórica de las comunidades kolla y atacama en Jujuy
En Jujuy el 52,5% de los habitantes que se reconocen indígenas se autorreconoce
perteneciente al pueblo Kolla (27.631 habitantes) y el 5,6% al Atacama (2.938 habitantes).
Estas etnias tienen una localización vigente en las áreas rurales pero muchas veces combinada
con permanencia en centros urbanos; la comunidad kolla tiene un fuerte componente urbano
(el 62,3%), mientras que esta preeminencia se invierte en la comunidad atacama con un
69,9% de habitantes de áreas rurales (INDEC, 2010). Las comunidades de la provincia, tanto
las que se localizan en áreas rurales como en pequeños conglomerados en pueblos o ciudades
principales, conservan tradiciones de larga data, entre las que se destacan la vigencia de
actividades de agricultura-ganadería, principalmente para autoconsumo, y un vínculo fuerte
y estrecho con su entorno natural. En la puna, también trabajan en yacimientos de sal y tienen
tradición alfarera y tejedora (García Moritán & Cruz, 2012). Actualmente el pueblo kolla de
Jujuy es mayoritariamente monolingüe en español, aunque aún hay personas bilingües
quechua-español y en el léxico cotidiano de todos los pobladores existen numerosas
reminiscencias de las lenguas originarias (De Granda, 1993). Por su parte, las etnias atacama
se localizan exclusivamente en la Puna en el departamento Susques, y según Censabella
(1999) tendrían un origen lingüístico común: el kunza, relacionado con el cacán y el quechua.
La etnicidad de manera relacional e históricamente cambiante se entiende también
como un indicador de las luchas por la posición, la organización y el reconocimiento social,
y no como un conjunto de rasgos exteriores o culturales (Centanni, 2016). Así, para entender
la situación actual de las comunidades originarias de la provincia es necesario pensar las
configuraciones sociales que se dieron en el tiempo en un territorio que fue límite de los
imperios prehispánicos, y luego sitio de paso entre Potosí y la salida al mar, para finalmente
constituirse como el extremo norte del territorio nacional (Tomasi, 2013).
Dentro de los territorios abordados en el presente estudio, la quebrada de Humahuaca
es una región cuya individualización responde no solo a categorías ecológicas y geográficas,
sino a una historia de construcción conceptual del territorio que incluye aspectos sociales,
culturales y políticos (Benedetti, 2012; Solari, 1907). El área estuvo tradicionalmente
ocupada por una multiplicidad de etnias, que algunas décadas antes de la llegada de los
37
españoles fueron parte del extremo sur (kollasuyu) del imperio incaico (C. Reboratti, 1998).
La estructura y localización de muchos pueblos actuales tienen su origen en “pueblos de
indios”, es decir, reorganizaciones geopolíticas post conquista. A pesar de que muchas de las
relocalizaciones se hicieron en los propios territorios poblados o cercanos a ellos, la realidad
es que la estructura y la organización social empezaron a regirse bajo las normas españolas.
Las comunidades tal como las conocemos en la actualidad responden a la relocalización
española. Desde el siglo XIX, dichas etnias se consolidaron espacial y socialmente como las
comunidades que conocemos hoy en día bajo la generalización de kollas (Martínez Sarasola,
1992). Por otra parte, una vez establecido el territorio nacional, la Quebrada se vio
prácticamente despoblada, lo cual generó una segunda relocalización cuando los tiempos
fueron más calmos y probablemente un aumento de la distribución en centros de mayor
urbanización en la década de 1950, cuando se realizaron inversiones en esa materia. En
cuanto al idioma, durante la organización colonial las múltiples lenguas locales de la zona
fueron desapareciendo, quedando el quechua como lengua nativa (Karasik & Machaca,
2016).
El vocablo “kolla” se ha generalizado para designar a los habitantes puneños, algunos
quebradeños y en general a toda la población de origen quechua o aymara residente en
Argentina. Los límites de esta denominación son amplios, considerando que no se trata de
una etnia de un origen común (idiomático, por ejemplo) sino que se trata, como se mencionó
más arriba, de la consideración conjunta de un grupo de etnias con rasgos culturales en común
(entre las que se encuentran omaguacas, uquias, tilcaras, purmamarcas), que por un período
de tiempo menor a 100 años antes de la llegada de los españoles al continente, fueron el
extremo sur (kollasuyu) del imperio incaico (Leibowicz & Jacob, 2012; López, 2006).
Tanto en el departamento Tilcara como en Susques, la población se distribuye de
forma heterogénea, con una mayor densidad en los pueblos principales -Tilcara y Maimará
para el primero y Susques para el segundo, como los más importantes- y con un bajo número
de habitantes asentados de forma dispersa en zonas rurales o semirurales, en pequeños parajes
o caseríos. Estas marcadas diferencias en la distribución resultan en una densidad poblacional
de 6,7 hab/km2 para Tilcara y 0,4 hab/km2 en Susques (INDEC, 2010).
38
Los campesinos agricultores-ganaderos de la Quebrada de Humahuaca organizan
tradicionalmente su vida cotidiana acorde al calendario agrícola. Si bien existe un alto nivel
de mestizaje, en las prácticas y modos de vida conviven aquellas introducidas post-conquista
y las más antiguas, tradicionales de las culturas precolombinas (Barbarich, 2001). Las
actividades que se desarrollan son las agrícolas intensivas con cultivos diversificados en las
terrazas aluviales ubicadas en el fondo de quebrada, destinadas principalmente al
autoconsumo alimentario y, en algunos casos, a la comercialización de ciertos cultivos (sobre
todo hortalizas, frutales, flores) en los mercados urbanos de San Salvador de Jujuy, Tucumán
y Santiago del Estero, entre los principales (Castro, 2005). Se complementan con pequeñas
parcelas con forrajes que contribuyen a la ganadería de cría de ganados ovino, caprino,
vacuno y de algunos equinos, aunque prevalece la economía pastoril de altura con utilización
y manejo de los recursos naturales. Vinculadas a creencias ancestrales, en su mayoría
entremezcladas con una religiosidad ligada al catolicismo, se mantienen prácticas rituales,
veneraciones a diversos santos, ceremonias propiciatorias con la hacienda, etc., las cuales
casi en su totalidad están relacionadas con el calendario agrario. En los modos de desarrollar
sus actividades y en diversas prácticas sociales (el culto a la Pachamama, la celebración del
carnaval como hito que marca tiempo de cosecha, las ceremonias vinculadas a los ganados,
entre otros) se evidencia un vínculo fuerte y estrecho con su entorno, acorde a su cosmovisión
(Karasik & Machaca, 2016). Además, la tecnología para la construcción de viviendas, la
medicina tradicional, instrumentos musicales y la utilización y relación con los recursos
naturales permanecen como resabios de la cultura ancestral. Desde el siglo XX se profundizó
la venta de la mano de obra como fuente de ingreso al grupo familiar, con el consecuente
incremento de migraciones y de ocupaciones en actividades no agropecuarias; a eso se
agregan ingresos provenientes de ayudas sociales gubernamentales, todo lo cual llevó a una
creciente incorporación de bienes de consumo de origen industrial (Ros & Schneider, 2008).
A las prácticas tradicionales han sumado además en las últimas décadas empleos estatales o
privados vinculados principalmente a actividades relacionadas con el creciente turismo
(Bergesio & Montial, 2009).
Por su parte, las comunidades puneñas que habitan en el departamento de Susques se
reconocen principalmente como atacama y en muy pocos casos como kollas. Los atacama
fueron definidos a inicios del SXX por el arqueólogo Eric Boman (1991) como una única
39
etnia que habitó los territorios desde la costa del océano Pacífico hasta la quebrada de
Humahuaca. Lo que hoy se considera “atacameño” aparece como el producto de múltiples y
diversas poblaciones y sus cambios en un complejo (aunque relativamente breve) proceso
histórico y social (Castro & Martínez, 1996).
Las poblaciones originarias del área de Puna, que ocupaban espacios actuales de
Argentina y Chile, mantuvieron densos intercambios mercantiles y demográficos durante el
periodo prehispánico, cruzando la cordillera de los Andes y avanzando hacia la costa y
regresando para proseguir estas relaciones trasandinas, lo cual evidenció que esta área
constituía un todo, incluso abarcando parte del actual territorio meridional boliviano; estas
comunicaciones se mantuvieron durante el colonialismo y recién se modificó al concluir la
guerra del Pacífico (González Pizarro, 2013). El actual departamento de Susques forma parte
de lo que se conoce como Puna de Atacama, incorporada al territorio argentino recién en el
año 1900 conformando el Territorio Nacional y la Gobernación de Los Andes, disuelta en
1943, repartiéndose su área entre las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca (Delgado &
Göbel, 1995). Las localidades del departamento más antiguas datan por lo menos del siglo
XVII (fecha probable de construcción de la capilla de Susques), mientras que otras han sido
fundadas recién en la primera mitad del siglo XX. El territorio mantuvo una posición
periférica hasta la segunda mitad del siglo XX, aún pese a los cambios en organización
estatal, reflejada en la ausencia de inversiones de gran envergadura y de políticas estatales
específicas considerando las condiciones socioculturales (Delgado & Göbel, 2003). Luego,
al formalizarse la apertura del Paso de Jama que une la provincia de Jujuy con Chile en el
año 2009, se convirtió en un punto estratégico en el contexto del tráfico comercial bioceánico,
con los consecuentes cambios socioeconómicos y de inversiones en el territorio, que aún hoy
están ocurriendo.
Pese a los cambios acaecidos sobre todo en la última década y la actual presencia del
Estado, el pastoreo extensivo de rebaños mixtos de llamas, cabras y ovejas sigue siendo una
actividad fundamental para la vida de los habitantes de Susques, lo cual ha sido posible por
el mantenimiento de las relaciones de intercambio pese a la creación de fronteras
internacionales. La movilidad característica de la actividad implica que las unidades
domésticas sigan un ciclo anual de desplazamientos entre una cierta cantidad de
40
asentamientos dispersos (casas en el campo y puestos en los cerros) dentro de sus territorios
de pasturas, que poseen una vital importancia material y simbólica para los grupos
domésticos (Tomasi, 2005). Las unidades domésticas están compuestas por la casa de campo
y los distintos puestos y aguadas en las tierras de pastoreo; cada familia posee derechos
exclusivos de acceso a determinadas pasturas, pese a que la tenencia de la tierra sigue siendo
fiscal en la mayoría de los casos (Delgado & Göbel, 2003). El trabajo se desarrolla con una
marcada división sexual, donde las mujeres son las encargadas del cuidado diario de los
animales, apoyadas por los niños si ellos no tienen que “atender la escuela”, mientras que los
hombres suelen ser los articuladores de la economía, encargados de la comercialización de
productos y de la ocupación en trabajos que requieren la migración temporal por durante
distintos períodos (Delgado & Göbel, 2003).
Escolarización y situación jurídica
Según datos oficiales de nivel de escolarización en la provincia de Jujuy el 39,1% de
la población indígena mayor de 3 años asiste a un establecimiento educativo, el 56,2% asistió
y sólo el 4,7% nunca asistió. De las 26.610 personas de 20 años y más que asistieron a un
establecimiento educativo, el 16,4% completó el secundario y el 13% alcanzó niveles
superiores. De forma consecuente, la tasa de alfabetismo de la población indígena en Jujuy
es de 96,3%, en un contexto del 96,9% del total provincial, siendo mayor entre las mujeres
(5,4%) que entre los varones (2%). Esta brecha de género también se verifica en los totales
provinciales: mujeres 4,2%, varones 2% (INDEC, 2010).
Las comunidades originarias que residen hoy en día en la provincia de Jujuy se
encuentran en distintas situaciones jurídicas y por tanto tienen distinto reconocimiento frente
al Estado en cuanto a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente
ocupaban y la entrega de otras, aptas y suficientes para su desarrollo humano. A partir de la
ley nacional N° 23.302 (1985) de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes,
se inició un proceso de reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades y de
adjudicación de tierras, junto a la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI). Actualmente, algunas ostentan títulos comunitarios o individuales, mientras que
otras se encuentran en procesos para la regulación jurídica de sus territorios o a la espera de
iniciar los trámites al respecto. A la vez, aquellas que no se encuentran inscriptas como
41
comunidades originarias, muchas veces se cohesionan bajo instituciones tales como centros
vecinales o simplemente en función de sus actividades rutinarias tradicionales. En la
provincia, hasta 2012 se reconocían 164 comunidades (con personería) que se adscriben al
pueblo kolla y su dispersión por el territorio provincial estaba representada en todas las
regiones, con 113 comunidades en la Puna, 36 en la Quebrada y 7 en el ramal (Yungas) y
Valles; además 17 comunidades residían en centros urbanos. Por su parte, la totalidad de las
comunidades atacama se ubicaba en 2012 en la Puna, en el departamento de Susques, con
una población de aproximadamente 3600 habitantes, 7 títulos comunitarios, 2 individuales y
1 titularidad en trámites (García Moritán & Cruz, 2012).
El término comunidad se utiliza de un modo laxo que pretende contener a los
miembros de un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y desarrollado,
que comparte intereses, objetivos, necesidades y problemas, en un espacio y un tiempo
determinado y que genera colectivamente una identidad, así como formas organizativas,
desarrolladas y empleando recursos para lograr sus fines (Montero, 2003). El término no se
emplea en el sentido jurídico de “comunidad aborigen” salvo que se explicite lo contrario,
sino a grupos de individuos (en general con vínculos familiares) que pueden actualmente (o
no) compartir un territorio, pero poseen una historia común sobre las bases de la ocupación
territorial.
Actualidad en los territorios de las comunidades indígenas
Tanto en los territorios de Susques como de Tilcara, en la última década se han
producido cambios en los modos de vida asociados a nuevas actividades, como la minería o
turismo respectivamente, que han ocasionado modificaciones en los aspectos sociales y
económicos, en muchos casos asociado con una explotación indiscriminada y no responsable
de los recursos naturales; las investigaciones de la actualidad podrán ir dando cuenta de
dichos efectos. Por este motivo, no podemos sino estudiar especies vegetales en un contexto
territorial, concebido como unidad espacio-población, donde todos los factores, desde el
clima a los individuos, estarán vinculados a los procesos históricos y podrán acercarnos a
interpretar en el presente. Esta lógica permite, además, asumir a las investigaciones sobre el
territorio y sus recursos como una herramienta de intervención social, en la cual se pueden
42
visibilizar, estudiar y analizar diversas dimensiones contribuyendo a un proyecto más general
de transformación (Breilh, 2003), en lo particular del presente proyecto a través de la
dimensión biológica, con el pretendido aporte a la toma de decisiones sobre la gestión de
recursos naturales y las actividades que los afectan.
1.3.5 Marco regulatorio de los cardones en la provincia de Jujuy
De acuerdo con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y de la Ley General
de Ambiente de la Argentina (N° 27.675/2002) los recursos naturales son patrimonio
provincial y cada provincia tiene la potestad y debe regular y legislar sobre ellos. Desde
entonces, y de acuerdo a la ley vigente, existen organismos específicos que regulan los
recursos naturales, cuya jerarquía ha ido cambiando de acuerdo a las decisiones de los
gobiernos de turno. En la actualidad quien regula los recursos naturales en Jujuy es el
Ministerio de Ambiente de la provincia (antes hasta 2015 era la Secretaría de Gestión
Ambiental).
Los primeros registros que se encuentran vinculados a la regulación del uso de
cardones en la provincia de Jujuy datan de 1965; mediante el Decreto provincial N° 3508 se
“prohíbe el aprovechamiento de la especie cardón (Mpiphylum grusonni)3 sobre las márgenes
de las rutas nacionales y provinciales en toda su extensión y a 500 m a ambos lados”. En el
año 1972, el Gobernador Manuel Pérez ratifica este punto en el decreto N° 676, que se ocupa
principalmente del panorama forestal y administración de bosques de la provincia.
En el año 1991, el Decreto N° 53 de la Dirección General de Recursos Forestales
Renovables plantea la necesidad de regular el uso de especies leñosas en Puna y Prepuna. Se
centra en el “churqui” y la “tola” (sin especificar especies, aunque seguramente se trate,
respectivamente, de Prosopis ferox y de distintas especies de los géneros Baccharis y
Parastrephia y quizás otros que localmente reciben el nombre de tola), pero menciona
“otras” (sin especificar nombre común ni científico) que son explotadas con fines
comerciales o de pastoreo. El decreto prohíbe de tajo la extracción y el aprovechamiento
3 Se presume se trata de un error de clasificación, ya que no se encuentra en las bases de datos y floras consultadas (The Plant List 2013, Flora del Conosur 2008) y que en realidad alude a Trichocereus atacamensis.
43
indiscriminado, y habilita solo para uso doméstico el corte que no requiere la eliminación
completa del individuo.
Uno de los antecedentes más relevantes mencionados en las regulaciones que suceden
a la anterior fue la declaración de la quebrada de Humahuaca como Patrimonio Natural y
Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003. A raíz de esta declaración empezó
a plantearse la necesidad de pensar ese territorio y regular el manejo de sus recursos naturales
de una forma acorde a las nuevas demandas y situación de este. El Decreto Nº 789-G-04 de
instrumentación de la Ley Provincial N° 5205, que designa como “Paisaje Protegido a la
Quebrada de Humahuaca”, tutela tanto el paisaje natural como los valores estéticos,
históricos y culturales, y establece acciones que bogan por la planificación de las actividades
humanas “fomentando el desarrollo socioeconómico equilibrado y ambientalmente
sustentable dentro del área patrimonial”. En este decreto se establece la adopción de un plan
de ordenamiento territorial, la creación de un sistema de información que administre datos
significativos y relevantes, la evaluación de impacto ambiental de cualquier obra que se
realice en al área en virtud de “no de afectar negativamente el paisaje natural y los valores
estéticos, históricos, culturales y arquitectónicos de la quebrada de Humahuaca” y la creación
de un plan de educación ambiental que genere valores acordes a un ambiente equilibrado
tendiente a preservar los recursos. Además, establece la obligatoriedad de planificar un
régimen de gestión de los residuos, zonificando los sitios más adecuados, y prohíbe obras o
actividades que afecten negativamente el paisaje o los valores, entre las que se mencionan:
extracción de minerales, áridos y rocas, caza de fauna, ejecución de obras no autorizadas,
quema no autorizada, descarga de residuos, fijación de carteles/afiches/propaganda con fines
publicitarios o proselitistas, la extracción de especies de flora y fauna silvestre.
En el año 2006, el Decreto N° 4805 (vigente en la actualidad) retoma la temática planteada
por el Decreto del año 1965 y enfatiza la necesidad de proteger a las cactáceas en general y
al cardón en particular en función de la Ley Nº 5206 que declara “Paisaje Protegido a la
quebrada de Humahuaca” y su Decreto Reglamentario Nº 789-G/2004, poniendo en
consideración que “la nueva situación ha provocado una importante afluencia de visitantes
que conlleva a la instalación de distintos emprendimientos para la atención de turistas, para
los que se está utilizando indiscriminadamente la madera de cardón en las construcciones”.
44
El decreto pone en consideración que las diversas especies de cactáceas y las especies del
género Trichocereus en especial, son objeto de explotaciones desmedidas, lo cual pone en
riesgo la supervivencia del recurso. A su vez enfatiza en el hecho que los “cardonales” y los
“churcales” caracterizan la fisonomía de la Quebrada y la Prepuna jujeñas y por lo tanto
deben ser protegidos. Por último, menciona que las artesanías elaboradas con madera de
cardón requieren un tratamiento especial en su regulación.
Desde entonces se establece en la provincia que “las zonas donde vegetan los
cardones son considerados montes permanentes” de acuerdo al Artículo 9º de la Ley Nacional
Nro. 13.273 de “Defensa de la riqueza forestal”, y se prohíbe el corte y extracción en toda la
provincia, especialmente en la zona de protección de la quebrada de Humahuaca. En la
reglamentación se especifica que el uso de ejemplares en propiedades privadas queda
supeditado a la autorización de la autoridad competente, situación que solo se dará si se
verifica que se trata de aprovechamiento sustentable y solo con fines artesanales,
prohibiéndose el uso en construcción y mobiliario. Para ello es necesario que exista un “plan
de manejo sustentable” y un “estudio de impacto ambiental”, utilizando solo ejemplares
muertos naturalmente. La documentación que acompaña el proyecto de reglamentación del
Decreto incluye actas de tres talleres dictados en las ciudades de Humahuaca, Purmamarca y
Volcán con la participación de representantes de esos municipios y de Purmamarca,
Tumbaya, Maimará y Huacalera, Policía de la provincia, Gendarmería Nacional, artesanos,
organizaciones sociales, etc.
Según las regulaciones, los ejemplares sin transformación artesanal podrán
trasladarse dentro de los límites geográficos de la quebrada de Humahuaca acompañados por
una guía de transito de la máxima autoridad competente (al momento de la reglamentación
la Dirección Provincial de Protección ambiental y Recursos Naturales). Además, se creó el
“Registro de Artesanos de Cardón” y “Registros de Establecimientos comercializadores de
Artesanías de Cardón” y el “Registro del vivero de especies protegidas”, cada uno de ellos
con el reglamento y documentación requerida para la aprobación. Únicamente los viveros
pertenecientes a este último pueden comercializar ejemplares vivos de cardón. Se prohíbe la
45
comercialización de ejemplares campana4 y ejemplares de exhibición, exceptuando los
centros culturales, museos y espacios educativos.
Finalmente, todo un apartado del proyecto de reglamentación del Decreto pone en
consideración los mecanismos para la concientización, manejo, uso sustentable y
fiscalización. En ese sentido se establece capacitar al personal de los municipios, fuerzas de
seguridad y organismos competentes al respecto, así como toda una serie de sanciones a las
infracciones en forma de multas.
1.4 Importancia del proyecto
La relevancia del presente proyecto se incrementa ya que surge de una necesidad concreta
de generar conocimiento científico en torno a los cardones en la región de Puna y Prepuna
de la provincia de Jujuy, fundamentada en la ausencia de datos académicos sobre la
composición química, el valor nutricional y los aspectos sanitarios de estas especies, y sobre
la relación de las comunidades locales con ellas. De esta manera, los resultados obtenidos
permitirán poner en consideración la pertinencia de la regulación legal vigente sobre el
recurso.
La información recopilada y sistematizada y su análisis holístico desde una perspectiva
multidisciplinar podrá aportar en este sentido, poniendo en diálogo saberes locales con
científicos y, desde esta situación superadora de la actual, aportará a la reflexión respecto a
los métodos más adecuados de conservación del recurso y la posibilidad de regular un uso
sustentable del mismo, que garantice a los pobladores locales la posibilidad de continuar con
sus prácticas constructivas, artesanales y simbólicas tradicionales vinculadas al mismo.
4 La denominación “campana” es un término de uso frecuente que solía utilizarse por los martilleros de las empresas forestales para detectar maderas de buena calidad o defectuosas: si al golpear la madera con un martillo se obtenía el sonido similar al de una campana, esto indicaba que la madera era de buena calidad y se denominaba “campana”, en alusión al sonido; si el sonido era a hueco se denominaba “media campana”. En el mismo sentido, la voz “campana” indica que la madera es compacta y se la encuentra seca y sin corteza, mientras “media campana” es aquella de un árbol que está medio seco o podrida (Otegui, 2016).
46
1.5 Objetivos generales e hipótesis
Objetivo general
Estudiar, desde una perspectiva multidisciplinaria, distintas especies de cardones
(Trichocereus spp.) de la provincia argentina de Jujuy, abordando de forma complementaria
e integral aspectos químicos, nutricionales y etnobotánicos, con miras a contribuir al
conocimiento de plantas emblemáticas y ecológicamente vulnerables de nuestro país y a
rescatar y revalorizar saberes tradicionales de los habitantes locales
Objetivos específicos
1. Estudiar, desde un enfoque etnobotánico, saberes, usos y prácticas locales de las especies
de Trichocereus de la zona, enfatizando en conocimientos y observaciones sobre
fenología, interacciones con artrópodos y otros animales, propiedades alimenticias,
medicinales y mágicas, y detalles del manejo actual.
2. Caracterizar los perfiles químicos y nutricionales para las especies Trichocereus
atacamensis, T. tarijensis, T. terscheckii y T. schickendantzii.
3. Evaluar, desde una perspectiva ecológica, el estado sanitario de los cardones de la especie
T. atacamensis en la quebrada de Humahuaca.
4. Analizar en forma conjunta e integrada los resultados obtenidos.
5. Revisar y proponer alternativas frente a los argumentos que existen actualmente y el
impacto de la regulación vigente, en función de los resultados obtenidos.
Hipótesis
Hi: Los cardones son especies vegetales de suma relevancia para los pobladores locales, con
una multiplicidad de roles utilitarios y simbólicos vinculados a su cosmovisión.
Hii: Los perfiles químicos y nutricionales tienen una relación lógica con las consideraciones
locales y usos de las especies.
47
Hiii: Existen diferencias en los perfiles químicos y nutricionales de cada especie de cactácea
según los sitios y condiciones donde vegetan, así como sus características de crecimiento y
desarrollo.
Hiv: El estado sanitario de los cardones en la quebrada de Humahuaca no es óptimo.
48
CAPITULO II: ETNOBOTÁNICA DE LOS CARDONES
“Milenario guardián de los Incas, paladín y poeta del sol
quien tuviera un ranchito de adobe, con un techo i tabla
de un viejo cardón”
(Zamba del Cardón)
49
CAPITULO II: Etnobotánica de los cardones
2.1 Introducción
2.1.1 Las cactáceas y los cardones en las culturas americanas
Las plantas son y han sido siempre fundamentales en la historia de los pueblos, no
solo por su aprovechamiento y utilidad práctica, sino por el significado y valores que tienen
en el seno de cada cultura. Los cactus no son la excepción, sino por el contrario, han tenido
y tienen una gran multiplicidad de representaciones, funciones y usos para las diversas
culturas mesoamericanas y andinas; por ello, han sido foco de múltiples investigaciones que
se centraron en su empleo, su papel en prácticas ceremoniales, mágicas y terapéuticas, y su
valor simbólico desde tiempos prehispánicos a la actualidad, siendo México el país que más
ha profundizado en estas temáticas (Cárdenas, 1951; Diguet, Bois & Guillaumin, 1928;
Feldman Gracia, 2011; Sánchez Mejorada, 1982; Slotkin, 1956; Stewart, 1987).
Los primeros registros escritos del uso de cactáceas en el continente datan de las
crónicas españolas, donde prevalece la descripción de las prácticas ceremoniales, sobre todo
con el eje en las alucinaciones provocadas por su consumo, como puede observarse en el
siguiente fragmento:
“del corazón de la achuma que es un gran cardón de su naturaleza medicinal
hacía que cortasen una como hostia blanca y que puesta en un lugar adornado
de varias flores y hierbas olorosas y la achuma con sartas de granates y cuentas
que ellos más estiman era adorada como Dios persuadidos que allí estaba
escondido Santiago danzaban y bailaban delante de ella ofrendábanle plata y
otros dones luego comulgaban tomando la misma achuma en bebida que les
privaba de juicio. Ahí eran los éxtasis y visiones, aparecíaseles el demonio en
forma de rayo” (ARSI).
En Mesoamérica se ha reportado que al menos 118 especies de cactáceas tienen valor
utilitario o simbólico para los habitantes. En los registros ya desde antes de la conquista había
en esa región una tradición de uso e incluso prácticas de manejo, evidenciadas en los restos
arqueológicos y la memoria oral trasmitida. Principalmente los usos rondan la alimentación,
forraje, construcción, leña, protección de suelos y cercas vivas (Otero‐Arnaiz, Casas, Bartolo,
Pérez‐Negrón & Valiente‐Banuet, 2003). Por su parte, en la región semiárida de Brasil
50
(Lucena et al., 2015) se recopilaron 1222 citas de uso, distribuidas en diversas categorías que
demuestran su importancia económica y cultural. Ya en la región andina, en Perú se ha
registrado el uso ceremonial y medicinal del “San Pedro” (Trichocereus pachanoi Britton &
Rose) (Feldman Gracia, 2011). Además, se ha registrado desde tiempos precolombinos su
uso para utensilios domésticos como agujas, prendedores, anzuelos y peines, como un
aglutinante para la construcción de antiguas viviendas y como alimento; en la actualidad los
usos más difundidos son como ornamentales y alimento, junto con la elaboración de
instrumentos musicales “palos de lluvia”, elaborados con tallos muertos de diversos cactus
columnares (CITES 2013). Por su parte, los usos ceremoniales permanecen vigentes en
diversos países de la región andina; en Perú, por ejemplo, se sostiene que aún en la actualidad
cada habitante ha probado una vez en su vida algún cactus acudiendo a un especialista ritual
o de forma individual con fines ceremoniales (Benítez Corona, 2017). Todos estos usos
demuestran la existencia de una estrecha relación entre las comunidades y los cactus en
general.
En cuanto a las especies de cactáceas columnares en particular, muchas han sido
manejadas in situ y cultivadas para la comercialización de sus frutos, como es el caso de
Polaskia chichipe (Gosselin) Britton & Rose, e incluso se han generado cultivares de algunas
de ellas (Otero‐Arnaiz et al., 2003). Además, son importantes en términos económicos y
representan una base relevante de sustento para los grupos indígenas y campesinos, tal es el
caso de los frutos de pitayas (diversas especies de los géneros Stenocereus, Hylocereus y
Pachicereus) que se han introducido en los mercados de México y Colombia de forma
competitiva (Esquivel, 2004; Pimienta-Barrios & Nobel, 1994). Las cactáceas columnares
poseen un alto valor cultural en toda américa y en particular en las regiones donde vegetan y
representan un enlace muy importante entre el hombre y su entorno. Los datos concretos
sobre su uso como alimento y por su madera para combustible y materia prima de diversos
objetivos, proviene en su mayoría de estudios etnográficos, arqueológicos y
paleoetnobotánicos. Sin embargo, a pesar de su importancia ecológica, económica y cultural,
son aún pocas las especies que han sido estudiadas en profundidad (Bustamante & Burquez,
2005), pese a su gran importancia en las culturas locales.
51
2.1.2 Registros arqueobotánicos de cactáceas en el noroeste argentino
Tanto para el norte de la Argentina como para el sur de Bolivia existen registros que
dan cuenta de la estrecha relación entre las cactáceas, y los cardones en particular, y las
comunidades que ocuparon el continente desde tiempos remotos. En zonas donde habitaron
comunidades kollas, se encontró madera proveniente de cactáceas en techos y puertas de
viviendas, usos vigentes hasta la actualidad (Capparelli & Raffino, 1997; Heyne, 1992; N. I.
Hilgert & Kiesling, 2002; Von Rosen, 1904). En la Figura 7 pueden observarse espinas de
cardón incluidos en la colección del Museo Arqueológico y Antropológico “Dr. E.
Casanova” (de la localidad de Tilcara, Jujuy) provenientes de restos arqueológicos de la Puna
jujeña (A-D) y tabletas para inhalación elaboradas con madera de cardón (Trichocereus sp.).
Se trata de una colección incautada pero que provendría de la prepuna jujeña, entre los siglos
XII y XIV (A Nielsen, comunicación personal, 2019).
El género Trichocereus se encuentra ampliamente representado en una serie de sitios
arqueológicos que forman parte de un sistema de subsistencia-asentamiento en la provincia
puneña del dominio andino del actual departamento de Antofagasta de la Sierra (Catamarca).
Allí se han descripto principalmente espinas vinculadas a la confección de tecnofacturas
(Pintar, 2004; Rodríguez, 1997). Este conjunto de sitios ubicados en el extremo sur de la
Puna, zona extremadamente seca, presentan una serie de recintos, cuevas y abrigos cuya
antigüedad alcanza hasta los 10000 años AP. Entre ellos se encuentran Quebrada Seca 3, a
4100 msnm situado a 15km de la capital departamental, sobre la vega de la quebrada
homónima, afluente del río Las Pitas; Cueva de Salamanca 1 a 3600 msnm y a 6km del
anterior, sobre el tramo medio bajo del rio Las Pitas, y Peña de la Cruz 1 a 3663msnm y unos
9kms al suroeste del río Las Pitas (Rodríguez, 2005).
Cueva de Salamanca 1, situado en un ambiente de baja productividad y disposición
de recursos, habría actuado como base operativa de grupos cazadores recolectores durante
ca. 7500-6000 AP. Entre diversas estrategias económicas y sociales se destaca la
diversificación en el almacenamiento de productos, la reducción de la movilidad y la
intensificación de prácticas de intercambio con grupos de zonas más bajas lo cual podría
explicar la presencia de elementos vegetales no locales. Pintar (2004) definió un recinto
semicircular de piedra con gran cantidad de paja, estructuras de combustión y restos
faunísticos y botánicos, entre ellos se hallaron espinas de Trichocereus atacamensis
52
(Rodríguez 1997), probablemente utilizados en la fabricación de cordeles de fibra. En los tres
sitios mencionados previamente (Quebrada Seca 3, Cueva de Salamanca 1 y Peña de la Cruz
1), se hallaron espinas desgastadas de Trichocereus atacamensis en estratos con una
antigüedad de ca.7270-7130 AP (Rodríguez, 1999, 2005).
Dentro del mismo sistema de subsistencia-asentamiento, se encuentra el sitio Punta
de la Peña 4, abrigo rocoso situado en el curso medio-inferior del río Las Pitas en donde se
registraron ocupaciones humanas durante el lapso ca. 8900-460 AP. En dicho sitio se hallaron
espinas de T. atacamensis, algunas de ellas con hilo (Rodríguez, 2008). Esta asociación
permite inferir el uso de éstas para la confección de artefactos tales como cordeles, entre
otros (Rodríguez 2005, 2008).
Es interesante destacar que T.atacamensis es una especie que habita principalmente
en la región de prepuna (ver sección 1.3.1 y 1.3.3), es decir que se trata de un taxón no local,
pues vegetan a distancias considerables de los sitios mencionados previamente. La presencia
de especies no locales, representadas en menor proporción que las especies locales, indicarían
por un lado la existencia de intercambios con regiones cercanas, y por otro, la movilidad
asociada a la obtención de determinados recursos, que habría ido disminuyendo en momentos
tardíos, limitándose a recorridos más pautados (Pintar, 2004; Rodríguez, 2008).
Por su parte, en el asentamiento prehispánico de Rincón Chico situado en la localidad
de Santa María, Catamarca, se hallaron semillas de cardones (Trichocereus sp.),
principalmente en estratos que corresponden a un área ceremonial. Estos hallazgos indicarían
el consumo del fruto del cardón como alimento fresco o en la elaboración de bebidas
fermentadas (Petrucci & Tarragó, 2015). El asentamiento se encuentra en un sitio emplazado
sobre la cima, laderas y pie de un cerro de la Sierra del Cajón, vinculado con áreas de monte
y prepuna, que actuó como poblado entre los SXI y SXVI.
En cuanto a los registros de madera de cardón, por fuera del complejo antes descripto
en el sitio Loma Alta se hallaron maderas de cactáceas no identificadas (probablemente se
trate de algunas de las que habitan el área, tales como T. atacamensis, T. terschekii o
T. schickendantzii). Este sitio se extiende sobre el piedemonte, en la región sur de los Valles
Calchaquíes de Catamarca y está conformado por núcleos domésticos que habrían sido
habitados entre los siglos I y IV, donde estas maderas habrían sido utilizadas como recursos
53
combustibles (Calo, Rivera, & Scattolin, 2006). Material similar fue hallado en tambos
incaicos en los Valles Calchaquíes (Heyne, 1992).
Figura 7. Espinas de Trichocereus que corresponden a peines y agujas precolombinas del Complejo Puna (A-D) de la colección del Museo Arqueológico y Antropológico “Dr. E. Casanova”, Jujuy, Tilcara y Tabletas de inhalación de madera de Trichocereus (E-F) de la región de quebrada, correspondientes a una colección recientemente incautada e incorporada en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (Nro. 541), Buenos Aires. Ninguna de ellas tiene datación exacta. Las fotos E-F fueron cedidas por el Dr. A. Nielsen.5
En cuevas situadas en la transición entre puna y prepuna se hallaron flores, frutos y
madera de Trichocereus atacamensis en capas superficiales vinculadas a usos esporádicos y
5 Agradecemos al Sr. Mendoza y a la dirección del Instituto Interdisciplinario Tilcara y al Dr. A. Nielsen por actuar como intermediarios para obtener las fotografías y la autorización de publicar las piezas de las colecciones del Museo Arqueológico y Antropológico “Dr. E. Casanova”, Tilcara, Jujuy y del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Buenos Aires, Argentina, respectivamente.
54
restos de espinas, maderas y frutos en estratos de hace hasta 10000 años (Fernández Distel,
Cámara Hernández & Miante Alzogaray, 1995; Yacobaccio, 1983). Para T. terschekii los
registros arqueobotánicos son cercanos pero no se ubican dentro del área de estudio,
predominando la detección en estratos asociados con especies alimenticias (Capparelli &
Raffino, 1997; Valencia & Balesta, 2013). En la provincia de Jujuy, en Inca Cueva, sitio
ubicado en el sector NO de la puna se recuperaron restos de tejido vegetativo no comestible
de Trichocereus tarijensis en un estrato de 9230 ± 70 AP, frutos de T.atacamensis en estratos
de 4080 ± 80 AP y madera del primero, en estratos de 2900 ± 70 AP (Aguerre, Fernández
Distel, & Aschero, 1973; Aschero & Yacobaccio, 1999; Fernández Distel, 1980; García,
1989). Por su parte, en el sitio Huachichocana, situado en la quebrada de Humahuaca, se
describió madera y frutos de Trichocereus sp. datada entre 9620 ± 130 AP.
Estos registros estarían indicando el uso del género Trichocereus y los vínculos de
las poblaciones locales con los cardones desde tiempos prehispánicos. Esto acentúa la
importancia de este recurso en relación con las poblaciones humanas a través del tiempo,
desde los primeros pobladores hasta nuestros días tal como se plantea en el siguiente capítulo.
2.1.3 Registros etnobotánicos de cactáceas en el noroeste argentino
En el sur de Bolivia y el noroeste argentino, particularmente en Jujuy, se han llevado
a cabo varios estudios etnobotánicos que revelan la estrecha relación entre las comunidades
originarias y los recursos vegetales disponibles. Algunos de ellos han dado cuenta del alto
número de especies alimenticias en zonas aledañas a la prepuna (N. I. Hilgert, 1999), otros
han realizado valiosos reportes en cuanto a los sistemas agrícolas tradicionales de la región
y la etnobotánica de las especies cultivadas (Hilgert, Lambare, Vignale, Stampella, &
Pochettino, 2014; Lambaré, 2013; Lambaré & Pochettino, 2012). También existen múltiples
reportes que dan cuenta de la antiquísima y vigente utilización de especies vegetales con
fines medicinales o tintóreos (Scarpa & Arenas, 1996; Vignale, 2002), incluyendo algunos
pertenecientes a la familia de las cactáceas.
En cuanto a las posibilidades de aprovechamiento de especies de cactáceas, (Kiesling,
2001) dio cuenta de un gran número de taxones, incluyendo al género Trichocereus, que
podrían ser promisorias agroeconómicamente y entre las que se destaca T. atacamensis por
sus frutos alimenticios. En particular, para esta especie existen datos dispersos sobre su
55
etnobotánica, biología y uso arquitectónico en el pasado cercano y prehistórico (ver sección
anterior sobre registros arqueobotánicos): se utiliza su madera para construcción, muebles y
artesanías, sus frutos con fines alimenticios y, en la práctica del coqueo, para la preparación
de la “yicta” (mordiente) para la insalivación del “acullico” (conjunto de hojas de coca,
Erythroxylum coca Lam., que se coloca en la boca, en la parte interior de la mejilla) (Cruz,
2008; Fernández Distel, 1984; Halloy, 2008; N. I. Hilgert, 2000; Kiesling, 1978; Tomasi &
Rivet, 2011; N. Vignale, 1996). Para Trichocereus terschekii existen reportes, sobre su uso
en las prácticas vigentes en humanos y veterinaria (Martínez & Jiménez, 2017). En el caso
de T.tarijensis en Bolivia se ha descripto su importancia en la construcción de forma análoga
a T.atacamensis en la Argentina, sobre todo en la utilización para la construcción de
cerramientos y de techos (Vidaurre, Paniagua, & Moraes, 2006). Estos trabajos resaltan la
importancia vigente de las cactáceas en la zona de estudio y brindan datos relevantes sobre
distintos aspectos de la relación entre las culturas andinas, los cactus y los cardones en
particular. Sin embargo, se trata en general de datos inmersos en trabajos más amplios o
enfocados en un uso particular de la especie, pero ninguno se ha dedicado a estudiar la
etnbotánica de los cardones en forma integral.
2.2 Objetivos e hipótesis
El objetivo del presente capítulo es realizar un estudio etnobotánico integral sobre las
especies de cardones (Trichocereus spp.) en los departamentos de Tilcara y de Susques,
Jujuy, Argentina, con personas que se adscriben o se reconocen como descendientes de los
Pueblos Kolla y Atacama.
Para tal fin, se propone registrar, recopilar y analizar los saberes, prácticas,
significados, usos y formas de manejo del cardón, con el objeto de dar luz sobre las complejas
interrelaciones de los grupos humanos con este recurso vegetal, incluyendo una comparación
entre las regiones de Quebrada y Puna.
Las hipótesis de trabajo con las que se trabajó fueron:
Hi: En los relatos de los pobladores de la Quebrada y de la Puna los cardones son elementos
fundamentales del entorno.
56
Hii: Los diversos ámbitos simbólicos y usos prácticos a los que vinculan los pobladores a los
cardones son distintos en quebrada de Humahuaca y en la Puna.
Hiii: Existen nuevos usos prácticos de los cardones por parte de las comunidades, que se
suman a aquellos ya registrados en la bibliografía, los cuales continúan vigentes en la actualidad.
Hiv: La mención especial en la regulación vigente de Trichocereus atacamensis frente a otras
especies de cardones correlaciona con la relevancia simbólica y/o utilitaria de esta especie
para los pobladores locales.
Hv: El aprovechamiento de la madera de cardón es el uso más importante de estas especies
para los habitantes de la zona.
Hvi: El modo de obtener y procesar la madera de cardón varía entre la Quebrada y la Puna,
por tratarse de grupos culturales diferentes.
2.3 Materiales y métodos
En líneas generales, se trabajó siguiendo la metodología clásica de la etnobotánica,
combinando trabajo de campo, de laboratorio y de gabinete (Arenas & Martínez, 2012). La
información original y material vegetal de referencia fueron obtenidos a través de entrevistas
abiertas y semiestructuradas a pobladores locales y recorridos por el entorno, siguiendo la
técnica de observación participante, que consiste en observar (y registrar) sistemáticamente
los acontecimientos a la vez de participar activamente en todas las actividades posibles,
pudiendo acceder así a información no solo mediante el relato sino también la experiencia
(Guber, 2001).En todos los casos se tomaron registros escritos y, en ocasiones, también
audiovisuales. Las fotografías presentadas en este trabajo fueron tomadas por la autora, salvo
que se explicite lo contrario. Para las entrevistas se confeccionó previamente una encuesta-
guía que abarcó los tópicos de interés al estudio y que sirvió como ayuda-memoria (Anexo
2).
Se realizaron 10 trabajos de campo en el departamento de Tilcara en las localidades
de Tilcara, Juella, Maimará y Huichaira y parajes de los alrededores de las mismas y en el
departamento de Susques en la localidad homónima (Figura 8), efectuando visitas a los
parajes rurales donde residen los entrevistados. Las campañas, de un mes de duración
promedio cada una, se desarrollaron en distintas estaciones del año entre los años 2015 y
2018, en 2015 se hicieron en los meses de julio/agosto y de noviembre/diciembre (en
57
Tilcara); en 2016 en enero/marzo (Tilcara), septiembre (Susques), diciembre (Tilcara); en
2017 enero/febrero (Tilcara y Susques), octubre/noviembre (Susques); y en 2018
enero/febrero (Tilcara y Susques) y octubre (Tilcara), además se realizaron dos viajes cortos
de una semana de duración cada uno en 2017 en abril/mayo (Tilcara), julio/agosto (Tilcara
y Susques). Un total de 80 personas adultas compartieron información, 51 varones y 29
mujeres, de entre 30-90 años; de ellos, se trabajó en profundidad con 34 personas, 19 varones
y 15 mujeres. De niños, dichas personas fueron criadas en áreas rurales y han completado
por lo menos el nivel de escolarización primario. Fundamentalmente en Susques muchos
siguen dedicándose de forma exclusiva a las actividades rurales.
Figura 8. Mapa de departamento de Susques (en verde) y de los tres departamentos de Quebrada de Humahuaca (en rojo), indicando localidades principales. Provincia de Jujuy, Argentina
En todos los casos, siguiendo las recomendaciones del código de ética de la Sociedad
Internacional de Etnobiología (ISE 2006) se obtuvo el consentimiento informado previo en
forma oral de cada persona con la que se trabajó y de las autoridades locales, y en los casos
que correspondiera se obtuvo el permiso de la comisión directiva de la Comunidad
Originaria. Además, previo a la recolección del material biológico, se tramitaron y obtuvieron
los permisos provinciales correspondientes en el entonces Ministerio de Ambiente de la
provincia de Jujuy (Resoluciones Nº 106/2015-DPB, Nº 044/2016-S-B y Nº 091/2017-S-B,
ANEXO 1). La obtención de dicho permiso implicó enmarcarse en la regulación específica
y llevó a que el proyecto sea considerado de interés para la provincia en tanto sus
implicancias. Los ejemplares recolectados fueron transportados hasta el laboratorio con las
58
guías de tránsito correspondientes asociadas a la autorización mencionada. Tras ser
identificados, todos los ejemplares se depositaron en el Herbario del Museo de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN), Buenos Aires, Argentina (acrónimo BA)6. La
identificación de las especies siguió el criterio planteado por la base de datos Flora del Cono
Sur (Zuloaga, Morrone, Belgrano, Marticorena, & Marchesi, 2008), de actualización
permanente. Los nombres de aquellas especies que no se encuentran en dicha base de datos
siguen la nomenclatura de The Plant List. (2013).
En este capítulo, los resultados se presentan teniendo en cuenta las características generales
que fueron recopiladas en todos los sitios, tanto en quebrada de Humahuaca como en la Puna;
sólo cuando existen diferencias significativas entre estas regiones las mismas son aclaradas.
Los resultados que responden a casos puntuales también se explicitan donde corresponde. La
información recopilada se agrupó ad hoc en categorías que permiten sistematizar la
diversidad de usos y ámbitos simbólicos de los cardones en la vida de los pobladores.
Los datos fueron analizados con un enfoque holístico e interpretativo, evaluando en
forma conjunta y contrastando el contenido de entrevistas, datos de observación participante
e información de fuentes bibliográficas (Arenas & Martínez, 2012; Wahyuni, 2012).
2.4 Resultados
Sección A – Los cardones
2.4.1 Nombres e identificación
Los colaboradores utilizan la voz cardón (plural: cardones) con distintos sentidos. En la
región de Prepuna la palabra cardón hace alusión a las tres especies con porte erguido (o
candelabriforme) y que tienen mayor tamaño, presentes en la provincia: Trichocereus
atacamensis, Trichocereus tarijensis (Vaupel) Werderm. y Trichocereus terschekii (Parm. ex
Pfeiff.) Britton & Rose. Entre estas tres, la voz cardón se asigna además como nombre propio
de la primera, y resulta la más emblemática y a la que más referencia hacen los colaboradores.
Las dos especies restantes reciben otros nombres comunes: T. tarijensis se llama “cardón poco”,
“poco” o “poco-poco”, y T. terschekii se denomina “cardón de los valles” o “pocoto”. Por otro
6 Exsicatta: Trichocereus atacamensis (Phil.) Backeb, Fecha recolección: 22-2-2016. Leg. MFBarbarich 1. Trichocereus terschekii (Pam ex Pfeiff) Britton & Rose. Fecha recolección: 3-10-2017. Leg MFBarbarich 2. Trichocereus tarijensis (Vaupel) Werderm. Fecha recolección: 11-4-17. Leg. MFBarbarich 3.
59
lado, los entrevistados eventualmente llaman “cardoncitos” a otras especies con hábito o
morfología similares y de menor tamaño que dichas especies, que aparte pueden tener o no un
nombre propio (p. ej. Trichocereus schickendantzii (F.A.C. Weber) Britton & Rose, u
Oreocereus trollii (Kupper) Backeb.). Los pobladores de la Quebrada distinguen claramente los
3 cardones de la zona de estudio entre sí (T. atacamensis, T. terschekii y T. tarijensis) en base a
un conjunto de características: T. atacamensis se identifica y diferencia principalmente por su
porte erguido y mayor al de los demás, con un tronco principal, ramas primarias y algunas
secundarias que crecen “pegadas” o “cerquita” del tronco principal, y por el color blanco de la
flor; T. tarijensis tiene un porte menor, “es más menudito” y su flor es roja y crece como una
corona; otra característica para diferenciarlos son las espinas, el primero tiene espinas más
gruesas, largas y abundantes. Por su parte, T. terschekii crece en sitios diferentes (al pie de
Yungas y en la transición al Chaco Serrano), lo nombran un cardón muy verde, de muchos
brazos y con más ramificaciones.
En la Puna se reconoce como cardón casi exclusivamente a T. atacamensis, y se destaca
que se encuentra únicamente en sitios particulares; el “cardón poco” se reconoce menos por este
nombre aunque suelen tener conocimiento de la existencia de un cardón de flor roja que habita
mayormente en las zonas altas de la Prepuna (es importante mencionar que, desde antaño, es
muy común que los habitantes de la Puna concurran con periodicidad a la Prepuna a realizar
intercambios, trueque, ventas o visitas a familiares o amigos). Menos frecuente aún es que
conozcan a T. terschekii; cuanto mucho saben que existe una especie “abajeña” (es decir, de las
zonas bajas, en cuanto a altitud), pero muchos no lo han visto nunca, ni la reconocen.
Lo que es seguro es que tanto en Prepuna como en la Puna, al hablar de cardones,
indiscutidamente se hace referencia a T. atacamensis. Quienes refieren y conocen la existencia
de estas especies en otras provincias del noroeste argentino (NOA) lo explican en términos
ecológicos de continuidad de características ambientales; más aún, sostienen que, a distintas
altitudes o condiciones climáticas, los ejemplares de una y otra provincia presentan algunas
diferencias, p. ej. “los cardones de Salta son más brazudos” (i.e. tienen más ramas laterales). A
nivel local, los pobladores reconocen variaciones entre individuos de la misma especie, las
cuales asocian a diferencias del suelo, a los vientos o a las posibilidades de la planta para crecer,
pero no los nombran de modo distintivo. Para los pobladores de Susques, los cardones de su
60
territorio son “mejores” que los de la Quebrada, en tanto consideran que la madera que se
obtiene de ellos es de mayor calidad, que son más grandes y más fuertes. Aun así, no hacen una
distinción tal que pudiera hacernos pensar lo consideran otra especie (etnoespecie), sino
simplemente variantes debidas a las condiciones antes mencionadas. En base a todo lo anterior,
y dado que es la especie de la cual más datos surgieron y la que se estudiará en mayor
profundidad, de aquí en más la voz cardón se emplea para aludir a Trichocereus atacamensis,
salvo que se explicite lo contrario, nombrando a T. tarijensis “poco” y a T. terschekii “cardón
de los valles”.
El cardón propiamente dicho, T. atacamensis, también puede ser llamado “pasacana”,
aunque esta voz alude primariamente a su fruto. Los entrevistados explican que es un nombre
válido para el cardón, pero la mayoría solo lo utiliza para nombrar al fruto y lo usan como
nombre del cactus solo cuando precisan diferenciarlo de otros cardones. En línea con lo dicho
en los párrafos anteriores, este segundo nombre es más relevante en la Prepuna. Según los
interlocutores de quebrada y puna, el origen del término “pasacana” aplicado al fruto (y por
extensión al cactus) se explica porque una de las formas de consumirlo es “seco como una pasa” 7, que es el estado en el que el fruto del cardón se encuentra al final de su madurez (seco y
arrugado), y está recubierto de vellosidades que asemejan a pelos blancos o canas (Figura 9 A-
B). Otro nombre que suele darse a T. atacamensis es “cardón grande”, que los pobladores
explican por tratarse del cardón más grande y de mayor envergadura en la zona. Una vez más,
este término se utiliza, de todas formas, para resaltar a esta especie de otras especies del
género.
7 El término “pasa”, en Argentina y a nivel regional, se utiliza como sustantivo para hacer alusión a frutos carnosos desecados, como la “pasa de uva” o “uva pasa” de Vitis vinifera L., la “ciruela pasa” de Prunus domestica L., o el “higo pasa” de Ficus carica L.
61
Figura 9. Fotografías de A) Fruto “abierto” y B) Flor, del cardón T. atacamensis.
2.4.2 Ciclo de vida, morfología y características del cardón
De acuerdo con el relato de muchos pobladores mayores a 50 años (un 60% del total),
los cardones “siempre han estado”: los de gran tamaño preexisten a la vida de las personas,
o si los ven nacer, los cardones las sobreviven. No hay claridad ni explicaciones exactas
respecto a la edad, pero sostienen que llegan a ser muy viejos y que crecen muy lento (1-3
cm por año), y por ello concluyen que los más altos que hay serían ejemplares centenarios,
de al menos entre 300-500 años. Existen algunos cardones que son reconocidos de forma
individual porque se dice se tratan de los más antiguos, ejemplares que son varias veces
centenarios (Figura 10A). Estos cardones adquieren así una identidad particular, la gente
conoce su localización exacta y es frecuente que los entrevistados los identifiquen y los
señalen durante los recorridos por el entorno; p.ej. en el paraje Hornaditas, en el
departamento Humahuaca, la comunidad suele hacer difusión de sus actividades incluyendo
un enorme cardón centenario que llaman “La Abuela”. De forma similar, en la Puna, existe
un caso relevante: el sitio llamado “Cardón plantado” en el departamento de Susques, hacia
el Norte de la RN N° 52, unos 20 km antes de la localidad de Susques en sentido E-O, donde
hay 5 ejemplares de gran porte alineados y espaciados regularmente entre sí. En el relato de
los pobladores, estos cardones precedieron a sus antecesores (sus abuelos) por mucho y
fueron plantados adrede. Existen dos versiones sobre el motivo por el cual fueron plantados.
La primera sostiene que fue para señalizar un sitio que era una “pascana” (parador) de
A B
62
arrieros de burros, es decir, como marca de un camino, y en particular una posta con
disponibilidad de agua; la otra versión enuncia que en ese llano no había cardones y un
“gringo” (extranjero) los plantó para probar que allí también podían crecer. Más allá del
origen, se trata de un sitio que es muy reconocido y referencia para todos los pobladores y
se encuentra cercano a fuentes de agua para bebida (Figura 10B).
En lo que respecta a la morfología, en la Tabla 1 se detallan los nombres,
descripciones y cualidades destacadas de las partes del cardón desde la perspectiva
vernácula. A ello hay que agregar que la gente remarca permanentemente la similitud
morfológica de los cardones con la de una persona; es común, por ejemplo, que con el reflejo
del sol poniéndose por las tardes se enfatice que los cardones parecen un “ejército en los
cerros” (Figura 11). Además de la apariencia externa, la gente describe a los cardones como
“porfiados”, “pícaros”, “traviesos”, “agresivos”, “contreros” (que llevan la contraria en sus
actos) o “serios”, y remarcan que de acuerdo con su voluntad a veces deciden pinchar a una
persona, o incluso, crecer o no en un sitio específico, es decir se les atribuye capacidad
decisional.
Figura 10. Cardones emblemáticos de la quebrada de Humahuaca y Susques. Cardones centenarios de: A) Hornaditas, Humahuaca, conocida como “La Abuela”, B) Cementerio de Juella, Tilcara, y C) sitio “Cardón plantado” en Susques (Foto A cedida por Jeremías Vizcaino).
De acuerdo con los entrevistados, existe un ciclo anual de los cardones marcado por las
estaciones del año, que se repite con variaciones menores en función de si se trata de años más
fríos o cálidos, o de si las altas temperaturas de verano empiezan tardíamente. Describen que,
pasada de la primavera, cuando “empiezan los calores” o “el sol pega más fuerte”, aparecen
los botones florales o las “flores cerradas”, que se abren alrededor de noviembre, momento en
63
el cual son visitados por un alto número de insectos que “ayudan a que después haya frutos”
(polinizadores). El “cardón poco” florece más tempranamente, pero sigue un ciclo similar. En
T.atacamensis, destacan que el número de flores por cardón es elevado y que la floración
(antesis) dura poco tiempo y no siempre ocurre en simultáneo. Hacia mitad del verano ya son
evidentes los frutos, portadores de un gran número de semillas (Figura 9 A), de las cuales,
afirman, sólo unas pocas llegarán a germinar y ser cardones nuevos. Los ejemplares muy
jóvenes no dan flores. La gente no puede precisar el momento en el cual “los cardones ya están
maduros entonces ya florecen”, pero sí remarcan que una vez que comienzan a dar flores,
nunca dejan de hacerlo, aunque haya temporadas que pueden dar más o menos flores. Es así
como solo al secarse se acaba la floración, por lo cual se dice que “a veces son engañosos, un
verano están de lo más bien, llenos de flores, y al siguiente secos”.
Figura 11. Cardones que se asemejan “soldados de ejércitos” en las laderas de los cerros, Tilcara.
En general la gente reconoce dos clases de muerte de los cardones: por causa “natural”
o antrópica (“por efecto del hombre”). En el primer caso, reconocen como la más frecuente a
la edad del cardón. Cuando “mueren de viejos”, de un momento a otro empiezan a secarse y
“mueren en pie”, quedando la madera disponible para su uso. Ciertos factores ambientales,
como las heladas o rayos pueden llevar a los cardones a la muerte. En la Puna las tormentas
eléctricas son más frecuentes que en Quebrada, por lo que se destaca este factor en Susques.
Tabla 1. Nombres vernáculos para las distintas partes del cardón, sus correspondencias para la botánica académica, descripciones de los entrevistados y observaciones.
64
Nombre vernáculo Correspondencia
botánica
Descripciones vernáculas y observaciones
“CUERPO” Tallo Tronco, tallo principal.
“BRAZOS”, “GUAGUAS”
Ramificaciones Sobre todo, a las ramas pequeñas se las llama “guaguas”.
“PULPA”, “CARNE” Parénquima cortical Parte interior blanda. A veces los entrevistados explican que existe una parte de la pulpa “más” blanda que el resto. Destacan que la pulpa “es casi todo agua” (parénquima acuífero), y adjudican a ello la vulnerabilidad del cardón ante heladas. No mencionan un nombre específico ni un tejido particular de almacenamiento de agua.
“MADERA” Xilema secundario Explican que la madera se forma cuando una porción de la “carne”, inicialmente no tan dura, se va engrosando y endureciendo, y que se termina de constituir al secarse. La dureza de la madera se relaciona con la edad y tamaño del individuo.
“CORAZÓN” Parénquima medular Es el de color más claro. No se especifica si aquí (el parénquima acuífero) contiene más o menos agua que el cortical.
“CORTEZA”, “CÁSCARA”, “CÁSCARA DURA”, “PIEL DURA”
Epidermis con cutícula +
clorénquima
“Todo lo que envuelve al cardón”, “la piel dura”.
“ESPINAS” Espinas Se suele observar su grosor, dado que éste denota la edad aproximada del individuo, y junto con otros caracteres les permite, además, diferenciar entre especies del género.
“RAÍCES” Raíces Destacan que no son muy profundas y que se “meten entre las piedras para agarrarse”.
“FLOR” Flor Siempre presentan color blanco y no tienen perfume, lo cual es una característica usada para diferenciarlos de otras especies. De acuerdo al nivel de escolarización, algunos entrevistados recuerdan que hay nombres para las distintas partes, pero los han olvidado o no los utilizan, dado que no los necesitan para su vida cotidiana, según explican.
“PIE” (DE LA FLOR)
Pericarpelo Cumple la función de unir la flor al cuerpo.
“PÉTALOS” Piezas del perianto
petaloides
Son siempre blancos o amarillentos.
65
Nombre vernáculo Correspondencia
botánica
Descripciones vernáculas y observaciones
“FRUTO” Fruto (baya de ovario
ínfero, pseudobaya)
Los entrevistados explican que se origina de la flor y sigue unido al cuerpo por el mismo pie. Una vez maduros, los frutos se “desprenden” desde el pie y caen al piso, muchas veces reventándose y exponiendo las semillas. Se trata de una baya.
“CÁSCARA” (DEL FRUTO)
Pericarpelo Es dura y gruesa, hacia la madurez “se abre”. Cuando el fruto está inmaduro es de color verde y cuando maduro, verde-amarillento.
“PULPA” (DEL FRUTO)
Pulpa (mesocarpio +
funículos) con semillas
Es de color blanco.
“JANAS”, “ESPINITAS” (DEL FRUTO)
Gloquidios A diferencia de otros cactus, el fruto “no lastima ni pincha”.
“PELOS” (DEL FRUTO)
Pelos Está completamente cubierto, se relaciona con la denominación del fruto.
“SEMILLAS” Semillas Según dicen, “hay miles por fruto” y se dispersan principalmente por viento o por pájaros que las comen. Son de color negro.
Los cardones que han muerto por rayos presentan un color oscuro y una apariencia
característica (Figura 12 A). Por otro lado, todos los entrevistados de Tilcara coinciden en que,
desde hace alrededor de 20 años, una nueva causa aparentemente de origen “natural” ha
aparecido: “la pudrición”, que se ha expandido de manera abrumadora y se observa en varias
poblaciones de cardones a lo largo de la quebrada de Humahuaca. En este caso los cardones
“se pudren desde adentro” y, en lugar de morir en pie, caen al suelo, donde la pudrición avanza
y se desintegran por completo (Figura 12B). Se destaca que el olor es pestilente, y que los
líquidos producidos por la descomposición del cardón caen y se esparcen por el suelo y tienen
una gran cantidad de gusanos o larvas, dejando una mancha negra persistente y afectando a
otras plantas que entran en contacto con ellos. La pudrición de los cardones se concibe como
una situación ambigua, de origen dudoso. Los entrevistados creen que se trata de una causa
“natural”, pero relacionada con efectos antrópicos, como la contaminación del aire o la
cercanía a basurales, i.e. correspondería a una categoría intermedia, ya que el efecto directo
lo produce un agente “natural”, pero a su vez éste tiene origen antrópico.
66
Figura 12. Cardones A) Muertos por el efecto de descargas eléctricas y B) Con signos de
pudrición, C) Secos “en pie” y D) En proceso de pudrición en el suelo.
Respecto a la muerte causada directamente por las acciones del hombre, el motivo
principal expresado es el corte intencional y selectivo de cardones. Esta acción siempre ha
existido y se mantiene hasta hoy. En la Quebrada, según explican, a diferencia de lo que
ocurría antaño, actualmente se realiza en forma desmedida, principalmente por la explotación
de la madera para fines turísticos o comerciales en virtud de una lógica de sobreconsumo
consecuente con el sistema capitalista hegemónico (ver Tabla 1). En Susques, en cambio, los
entrevistados no creen que haya habido un aumento en el corte, piensan que se mantuvo en
niveles constantes en las últimas décadas, con algunas eventuales nuevas demandas, pero
primando su uso dentro del ámbito familiar. Más allá de esta diferencia, en ambas regiones
la práctica tradicional de seleccionar y cortar cardones se considera en muchos casos un modo
de “limpiar los cardonales”, lo cual, según explican, trae consecuencias benéficas al remover
ejemplares adultos y “dar lugar a los nuevos”, como así también al eliminar aquellos que
lucen enfermos y evitar la propagación de la enfermedad. Al respecto, relatan que “cuando
usábamos más madera andábamos siempre junando (observando) cómo estaba el cardonal”.
67
2.4.3 Relatos sobre los orígenes del cardón
Existe un relato vigente, con múltiples variantes en sitios vecinos y de acuerdo con el
interlocutor, que da cuenta que los cardones tendrían origen humano. En términos generales,
la historia cuenta que una princesa humahuaqueña (el término princesa lo emplean los
entrevistados) y un cacique del Tukma (el actual Tucumán) se enamoraron, pero que ese
amor no era aceptado por el grupo social de la princesa. En una ocasión, el cacique se
encontraba en la quebrada de Humahuaca junto a su ejército, con la intención de llegar hasta
el poblado de Humahuaca a buscar a la princesa; fue entonces que una maldición los convirtió
en palo. De esos palos brotaron los cardones, que pasaron a ser los guardianes de los sitios
sagrados, y cuyas flores representan la belleza del amor entre ellos. Las múltiples variantes
de la narrativa explican o amplían distintas partes de esta. Así, algunos sostienen que la
maldición provino del odio que la tribu de la princesa tenía hacia el cacique tucumano. Otros
afirman que se trata de un castigo de la Pachamama por un romance indebido. También
existen quienes creen que el hechizo no fue una maldición, sino que permitió, en un contexto
hostil, la perpetuación del amor mediante la conversión de los protagonistas en plantas
longevas. A la par de las variantes del origen de la maldición, existen versiones sobre cómo
las personas se convirtieron en cardones. Algunas recopilaciones afirman que la
transformación fue directa, otras que primero hubo un pasaje por palos. Una tercera variante
cuenta que durante la conversión el príncipe abrazaba a la princesa, por lo que ella se
convirtió en flor y él en el cuerpo del cardón, y que sus hijos fueron cardones nuevos que aún
hoy siguen poblando la Quebrada. Por último, se registró una versión en la cual el cacique
no existe en la historia, y que la princesa humahuaqueña y su gente, al verse amenazados por
un ejército conquistador, huyeron de sus tierras y entonces la Pachamama les ofreció
protección convirtiéndolos en cardones. La princesa, una vez por año, emerge en forma de
bella flor para ver el mundo. Todas estas recopilaciones fueron obtenidas en el departamento
de Tilcara. Para Susques, los pocos datos provistos sobre el origen de los cardones refieren a
que “son de la pacha misma” (de la madre tierra) pero no se registraron narrativas o relatos
míticos sobre su origen; solo en algunos casos -entre entrevistados devotos a la religión
católica- se registró que, al igual que el resto del universo, los cardones fueron creados por
el dios cristiano.
68
2.4.4 Los guardianes de la quebrada de Humahuaca y de los sitios sagrados
En los relatos de los pobladores locales de la Quebrada los cardones tienen un rol
emblemático, definiéndolos como protectores, vigilantes o soldados que cuidan la región
desde tiempos inmemoriales hasta hoy. Se destaca su rol protector en sitios como los
“antigales”, que revisten una sacralidad particular. Los “antigales” son asentamientos
específicos donde vivieron los antepasados y que hoy en día constituyen sitios arqueológicos
y son muy significativos para los actuales descendientes. Al referirse a ellos, los entrevistados
siempre demuestran una sensación de respeto, de temor y de devoción hacia ellos, por ser el
hogar de “los antiguos”; se los cuida especialmente y muchas comunidades ejercen el control
y actúan como protectores y fiscalizadores de estos sitios.
El papel protagónico de los cardones como guardianes de la región no solo se encuentra
en relatos míticos (véase sección anterior) o en el cuidado de sitios sagrados en el presente,
sino que los pobladores locales cuentan con orgullo que son los cardones quienes definieron
el resultado de las batallas por la independencia de Argentina a principios del siglo XIX, ya
que el ejército patriota los empleó para simular, por sus características morfológicas, un
número mayor de soldados “disfrazándolos” de personas.
2.4.5 Los pobladores originales de las quebradas Puneñas
En Susques los entrevistados no mencionan asociaciones de cardones con sitios
arqueológicos como ocurre en Tilcara con los “antigales”. Aun así, a simple vista parecieran
tener una distribución no aleatoria y para los colaboradores esto tiene que ver con que en
muchos casos ocupan “sitios especiales”. Tomando en consideración que la Puna es una
meseta elevada y que como se ha descripto previamente su clima es más hostil que la
Quebrada, se observa que los cardonales tienen una disposición que podría ser entendida por
estos factores. Se localizan principalmente en depresiones o pequeñas quebradas formadas
por cauces de ríos, bien identificadas, que suelen ser parte del territorio de pastoreo de
algunas familias, sitios con de gran valor simbólico y económico (véase siguiente sección).
Según los colaboradores, estas quebradas estuvieron primeramente ocupadas por cardones,
son “los que estaban desde antes”, y la disponibilidad de agua y consecuentemente de
vegetación, incluyendo a estos cactus, son las características determinantes para haberse
ocupado “desde hace mucho tiempo”. Los pobladores guardan un respeto especial al
69
considerar que “los cardones” que hoy están presentes lo estuvieron aún antes de que las
poblaciones humanas se establezcan. En la tradición local se menciona que hay cardones que
vienen del tiempo de los “antiguos”, lo cual les otorga un valor cultural relevante.
Figura 13. Cardonales en: A) Sitio arqueológico Pucara de Tilcara y B) Quebradas en Susques.
2.4.6 Distribución, ecología y relación con otras plantas y animales
Todos los entrevistados coinciden en que, si bien pueden encontrarse cardones en
otras provincias, son típicos y están presentes en cantidad en este sector de la quebrada de
Humahuaca en particular. Su gran abundancia en esta parte de su área de distribución se
explica, según nuestros interlocutores, también por este motivo: están en su ambiente y son
ellos quienes -por sobre muchos otros elementos naturales- dan características particulares a
la quebrada, tanto estéticas como ambientales o simbólicas. En general, los colaboradores
sostienen que la Quebrada sin cardones es inconcebible. Para la Puna existe una diferencia:
al ser menor el número de cardones son solo distintivos de ciertos sitios. Los habitantes de la
Quebrada suelen tener un discurso un tanto peyorativo sobre los cardones de la Puna:
sostienen que hay una densidad muy baja respecto a los propios, que “no tiene nada que ver
con lo que tenemos acá en la Quebrada” y se consideran como poseedores de un vínculo y
una tradición de uso más estrecha con este recurso. En esta misma línea, los habitantes de
Susques reconocen todas las características de los cardones de la Quebrada, inclusive que allí
hay una abundancia mucho mayor, pero mantienen la opinión de que los de la Puna son más
altos, fuertes y robustos.
70
La distribución del cardón por la quebrada de Humahuaca es heterogénea a simple
vista: hay zonas que presentan una gran abundancia y otras con una densidad muy baja y
ejemplares aislados. Las primeras son denominadas localmente “cardonales” (plural de
“cardonal”). La explicación que los entrevistados dan a la distribución particular de los
cardones no sólo se vincula a los relatos míticos explicitados con antelación y a su función
como protector de los sitios sagrados (véase sección 2.4.4), sino también a factores
ecológicos (sitios reparados de vientos, con mejor acceso al agua, etc.) y a la voluntad de los
cardones de crecer donde están creciendo (“deciden crecer en tal o cual lugar”, “eligieron
estar allá alto en los cerros”, “les gusta más ahí”). Como se mencionó en la sección anterior,
en la Puna los cardones tienen una distribución mucho más circunscripta, hallándose en unas
pocas quebradas puntuales y de forma más agrupada.
En ambos casos, los entrevistados remarcan que tienden a crecer asociados a otras
plantas o cobijados bajo rocas. Por lo general, la explicación de la distribución se fundamenta
en una complementación de todos esos aspectos. Entre las plantas nodrizas más mencionadas
para el cardón se encuentran los “churquis” (Prosopis spp.) y los “airampos” o “airampus”
(Airampoa y Opuntia spp.). Las rocas también resguardan las semillas o plántulas en sus
etapas tempranas de crecimiento, según afirman. Desde lejos se ven cardones solitarios en
sitios bastante descubiertos a lo largo de la Quebrada, pero quienes frecuentan los cerros
explican que aún allí alguna piedrita, laja u otro cactus que las protege en los momentos de
mayor vulnerabilidad. En Susques el principal elemento de protección, más allá de las rocas,
es el sitio mismo: las quebradas donde se ubican suelen brindar algo más de reparo y ese es
uno de los elementos fundamentales que explican, según los pobladores, la distribución
restringida a ellas.
Así como los cardones crecen al resguardo de rocas y otras plantas, éstos a su vez
brindan albergue a animales. Cuentan los entrevistados que existen roedores como el
“choschori” (Octodontomys gliroides), que además de aprovechar los espacios entre el tronco
y las ramas para fabricar sus madrigueras, se alimentan del fruto y, en épocas de escasez,
también consumen el tallo. Las aves suelen anidar entre o sobre las ramas (Figura 14A); se
destacan el “come sebo” y el “pasacanero” (denominaciones locales para Mimus dorsalis,
Phrygilus gayi y P. atriceps), las cuales además consumen los frutos. La gente también ha
71
mencionado al “mirlo” (Turdus chiguanco), la “calandria” (nombre que se refiere a diversas
especies del mismo género Mimus como: M. dorsalis, M. patagonicus, M. triurus, M.
saturninus) y el “buche/pecho colorado” (Pytotoma rutila) como aves que frecuentan los
cardones. Los animales de cría también guardan relación con los cardones, ya que vacas,
llamas, cabras y ovejas consumen el tallo y/o el fruto de acuerdo con las épocas del año y
según disponibilidad de recursos, tanto por voluntad propia o la gente se los da de comer
como suplemento en situaciones especiales (p.ej. después de parir, les llevan frutos para que
recuperen energías). Según explican, en época de escasez de alimentos y agua es común que
el ganado menor (caprino y ovino) coma cardones pequeños; el ganado vacuno, además,
golpea los cardones con las astas hasta llegar al interior del tallo y consume las partes blandas
de ejemplares de gran tamaño. De todas maneras, la gente no percibe a las vacas como una
amenaza para el cardón, ya que sostienen que solo se alimentan de él cuando falta alimento
o agua. La asociación entre las aves y el cardón se percibe en forma positiva, ya que suele
destacarse que dispersan las semillas y comen insectos que pueden dañar los cardones. Un
ejemplo claro de esto último, y de importancia local-regional en la quebrada de Humahuaca,
que no se ha mencionado en la región Puneña, es el ejemplo de la “polilla del cardón”
(Cactoblastis bucyrus), insecto cuya larva se alimenta del tejido verde del cardón (Figura
14B). Los entrevistados manifiestan que en las últimas dos décadas ha aumentado su
población de manera significativa, y sus efectos sobre el bienestar de los cardones son
visibles a lo largo de la Quebrada. Para ellos, el aumento tan significativo de un insecto que
“siempre ha estado” se debe, al menos en parte, a la disminución de la cantidad de aves que
los consumen por el aumento de la urbanización, la contaminación del aire y/o el uso de
agroquímicos en las prácticas agrícolas, que envenena y mata a las aves que frecuentan y se
alimentan en las zonas de cultivo. Todo esto se vincula con una función clave del cardón en
el seno de las culturas locales, de acuerdo con muchos de los entrevistados: es un indicador
ambiental y, por consiguiente, el estado sanitario de los cardones refleja el estado del
ambiente, como se verá a continuación.
72
Figura 14. Interacciones de algunos organismos con cardones: A) Nidos de aves, B) Aves asociadas y C) Materia fecal de Cactoblastis bucyrus, indicio de su presencia en el cardón.
2.4.7 Salud de los cardones y rol como indicador ambiental desde la perspectiva local
Para todos los pobladores entrevistados los cardones son un fiel reflejo de las
condiciones ambientales en general, y si bien pueden crecer en climas y situaciones donde
otras plantas no pueden, no toleran con mucha facilidad cambios en el clima, en la humedad
o heladas. El estado sanitario de los cardones se evidencia a través de múltiples factores. Los
pobladores permanentemente refieren que las condiciones ambientales afectan a los
organismos y que esto se manifiesta por varios signos presentes en los mismos. A la vez,
sostienen que, a la inversa, lo que sucede con un grupo o grupos de organismos afecta al
ambiente. Incluso mencionan que la situación de un organismo afecta a otro u otros (efectos
en cadena).
Los colaboradores susqueños refieren que los cardones de esa región tienen un muy
buen estado sanitario: se los ve limpios, sanos, no se describen insectos o animales que dañen
a los cardones en toda el área de Susques, y sostienen que no hay “plagas” o evidencias de
daño o muerte diferentes a las “naturales” (véase sección 2.4.7). Muchos pobladores han
dicho que esto ocurre porque “el aire en la puna es más sano que en la quebrada” y hacen
referencia a que los cardones de la Quebrada (y la Quebrada misma) no están en buen estado,
siendo éste otro de sus motivos para considerar “mejores” los ejemplares de Puna en relación
a los de Quebrada. Muchos dicen que tienen “pestes”, aunque refieren que datan de las
73
últimas décadas cuanto mucho y no pueden explicar muy bien de qué se trata, ni se refieren
a ellas con especial atención.
En la quebrada de Humahuaca, en cambio, se explica que muchos cardones se
encuentran en mal estado y que esto es porque el ambiente también lo está. Hay una gran
preocupación respecto de su estado de salud, incluso un colaborador de esta zona manifestó
que creen “están en peligro de extinción o estarán muy pronto”. Así, y dada la relación
inseparable entre estado de salud de los cardones y estado de salud del ambiente establecida,
ya que actualmente se considera que los cardones “están enfermos”, esta valoración es
motivo suficiente para ellos para preocuparse por el ecosistema en general en ciertos sitios
de la Quebrada. Cuando se habla respecto a las posibilidades de mejorar las condiciones de
los cardones, hay una concepción generalizada que este factor no es posible si no se revierten
las problemáticas ambientales generales, como la “contaminación” o la “gran cantidad de
basura”. En palabra de los pobladores “el estado enfermo de los cardones está indicando que
el aire está mal, la quebrada está contaminada y eso afecta a todos los organismos, plantas
y seres que están en ella”. Todos los entrevistados han coincidido en que la quebrada de
Humahuaca “está contaminada”, y plantean que la situación ha ido empeorando
notablemente en las últimas décadas, destacando que antes el aire era más puro, que el clima
era distinto y que las plantas y animales “se daban de otra manera”, “estaban más sanos”
y “había menos plagas”.
Al dar detalles sobre las causas de enfermedad de los cardones, los pobladores
mencionan a la “polilla del cardón” (ver sección anterior), a los “claveles del aire” (Tillandsia
spp.) y a la pudrición. Este último fenómeno es novedoso pues se ha iniciado, según ellos,
hace dos décadas, empeorando en los últimos diez años. Explican que cuando un cardón se
pudre aparecen gusanos, moscas y otros insectos, muchos de ellos conocidos porque los
observan también cuando se pudren productos de la huerta o en la basura. Según los
entrevistados, cuando los cardones inician un proceso de pudrición, aparecen estos gusanos:
“suele haber tantos que caen en manojos a la tierra”, y se generan líquidos negruzcos que
“caen a chorros” y matan la vegetación circundante. La madera de los cardones así afectados
no puede utilizarse y muchas veces ni siquiera recuperarse por la misma podredumbre.
74
Por su parte, el “clavel del aire” es considerado una planta parásita que le “saca
energía” y “va ahogando” a los cardones. Se lo suele comparar con la pupa o liga (Ligaria
cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh.) planta hemiparásita que crece y afecta a los churquis
(Prosopis ferox Griseb.), molles (Schinus molle L.) y arboles frutales, y tratarlo e interpretarlo
de igual manera. Lo comparan con la cebolla por el modo cómo crece y dicen que es como
“si fuera una flor que sale del árbol o el cardón”. Según explican, la presencia de estas plantas
epífitas no es igual en todos los sitios: en la Puna es casi inexistente, mientras que en la
Quebrada hay zonas muy afectadas y otras que no, lo cual se suele relacionar localmente con
el acceso de vientos del sur (que son los vientos húmedos). Por eso mismo, explican, en los
árboles o cardones más expuestos puede verse que solo están en la cara sur. Algunos
entrevistados dicen que siempre estuvo en la Quebrada, pero la mayoría explica que se trata
de una plaga que vino desde los valles y que probablemente subió porque la Quebrada está
más húmeda o porque alguien la trajo, posiblemente junto con maderas, hecho que se percibe
desde hace al menos 20-30 años, aumentando notoriamente hacia la última década. Lo que
todos los pobladores locales consultados refieren es que en los últimos diez o quince años la
cantidad de clavel aumentó muchísimo, “el clavel ahora está por todos lados”; algunos
explican que esto se debe a que actualmente los vientos son más húmedos, lo que les propicia
un buen sitio para vivir (porque los claveles, dicen, “necesitan mucha más humedad”).
Sobre la “polilla del cardón”, los entrevistados amplían que no tienen modo de
combatirlo y que la polilla termina matando al cardón y/o favorece la entrada de otros
organismos por los “agujeros” (orificios) que dejan8. Aun así, remarcan que cuando hay
pocas polillas, éstas no suelen afectar a la planta tanto como para matarla. Se hace mención
que algunos “airampos” (en particular los colaboradores indicaron ejemplares de Opuntia
sulphurea Gillies ex Salm-Dyck var. Hildmannii (Fric) Backeb) también tendrían esta
polilla9.
8 En su estadio larvario, C.bucyrus vive en el interior del cardón, alimentándose de tejido fresco que va generando cavidades al interior del cardón (Arce de Hamity et al., 1999). 9 Se trataría de dos larvas correspondientes a especies muy emparentadas, pero especialistas de cada especie vegetal.
75
Un entrevistado mencionó al “lacato”10 como organismo que afecta a los cardones.
Lo describe como un gusano blanco que se come la madera, que se observa sobre todo previo
a un fenómeno de pudrición. Sostuvo además que si el cardón está muy apestado es necesario
prenderlo fuego, recurriendo a cualquier combustible, de modo de eliminar la plaga y evitar
que afecte a otros cardones.
La problemática sanitaria no se presenta en igual magnitud en toda la Quebrada,
según explican. Quienes habitan diariamente o se trasladan para ciertas actividades a parajes
más alejados sostienen que algunos cardonales están muy afectados (p.ej. en Hornillos, Juella
o Huichaira), mientras que otros, a medida que uno se aleja de los centros urbanos, están en
mejores condiciones. También destacan que cuando ellos andaban más en el campo y vivían
más con “el cardonal” (lo dicen en referencia a que hoy en día está prohibido su corte) lo
mantenían sanito, quemaban los cardones muy enfermos y cortaban para madera, de modo
que “siempre había”, destacando que no se cortaba más que aquello que era indispensable.
Como principal fuente de contaminación ambiental se menciona a los basurales, en
particular el de Huichaira (Figura 15), que es un basural a cielo abierto que ha crecido
notablemente en los últimos años, toda vez que recepta los residuos de la ciudad de Tilcara,
cuya expansión demográfica y turística ha sido exponencial. Por otro lado, se hace referencia
a que el clima “ha ido empeorando”. Destacan que la estacionalidad ya no es marcada como
antes y que las inundaciones y los aludes son mucho más frecuentes en el último lustro que
antaño. Estas situaciones dicen que dificultan cada vez más a la agricultura y ganadería,
destacando que cada vez hay “más gusanos y plagas”, y que “es necesario recurrir a químicos
y fertilización” excesiva. Sobre este último punto se detienen a explicar que los propios
químicos han generado un daño ambiental, que lo destacan en dos niveles: respecto a la vida
del suelo y respecto a otros organismos que pueden “envenenarse”. Mencionan que en las
zonas agrícolas cercanas a los centros urbanos es frecuente ver un gran número de pájaros
muertos vinculado con este factor. Sin embargo, los emplean habitualmente.
10 Genéricamente gusanos blancos xilófagos que corresponden a etapas larvarias de insectos de la familia Escarabeidae (Barbarich, 2017:360).
76
Figura 15. Vista aérea de la quebrada de Huichaira, departamento Tilcara, Jujuy. En el centro se observa el basural a cielo abierto de la ciudad de Tilcara.
Más allá de los factores vinculados a la salud, en algunos sitios de la quebrada de
Humahuaca, tal es el caso de las quebradas transversales de Huichaira o Juella, se manifiesta
la preocupación por el corte de cardones por personas que no son de la comunidad ni de la
zona. Un grupo de mujeres comentó que ellas intentaron elevar una denuncia porque venía
gente “de afuera”, cortaba cardones en tierras privadas y se llevaban camionetas llenas por
la noche; al respecto, llevaron los nombres y patentes a la comisaria de Tilcara, denuncia que
no prosperó por razones que desconocen. Otro vecino comentó que son “gringos” que vienen
a cortar con la anuencia de algún poblador rural lugareño “que precisa dinero, y que, si bien
no pagan mucho, por la necesidad acceden y terminan siendo cómplices”.
2.4.8 Usos prácticos del cardón
Se registró la utilidad de los cardones con diversos fines, los cuales fueron clasificados
y ordenados ad-hoc en categorías etic para su análisis y sistematización. En la Tabla 2 se
compendian dichos usos y se brindan detalles de éstos. El uso de la madera para Tecnología se
trata en detalle en la sección B de este capítulo, por lo que aquí solo se hace una breve mención.
77
Tabla 2. Categorías de uso, partes empleadas y usos específicos del cardón. Se indica entre paréntesis si fue registrado en Tilcara o Susques. Los superíndices indican si la parte utilizada corresponde a de T. atacamensis (P), T. tarijensis (Ta) o T. terschekii (Te). Categoría Partes
utilizadas
Usos específicos
Combustible
(Tilcara y
Susques)
MaderaP,Ta Leña en casos de escasez de otros combustibles, i.e. leña de
emergencia. No es buscada ni preferida, ya que se consume muy
rápido, humea mucho, forma poca brasa y es “cenizuda” (forma
mucha ceniza).
Alimentación
(Tilcara y
Susques)
FrutosP Son consumidos por su rol nutritivo. Son muy valorados por los
pastores en el campo por tratarse de un alimento de aporte
calórico y nutricional, que puede ser llevado en el “avío” y
consumirse al paso. Se comen pelándolos (Figura 9A). Antaño
se elaboraban con ellos jaleas, mermeladas o bebidas
fermentadas. Seco, molido y calcinado se emplea como
componente de la “yicta”, usado como mordiente para la
insalivación (práctica del coqueo) del acullico con las hojas de
coca (Erythroxylum coca).
Tejidos
vegetativosP
Se pueden consumir para saciar el hambre e hidratarse en
condiciones de extrema sequía.
Hidrorreservante
(Tilcara y
Susques)
Mucílago P,
Ta
En condiciones de extrema sequía o falta de disponibilidad de
agua actúa como un elemento hidratante, no son preferidos pues
pueden resultar muy amargos. De vital importancia para los
pastores que pasan largas temporadas en los cerros con el
ganado. Para su consumo puede realizarse una incisión menor y
recoger el mucílago que emana de la planta o también se pueden
cortar los tallos/ramas jóvenes, verdes, y apretarlos para extraer
y beber el mucílago.
Medicinal
(Tilcara)
Mucílago P Rehidratante, analgésico y protector gástrico.
Fruto P Calma la “fiebre estomacal” (acidez gástrica).
Fruto Ta Cura problemas en el hígado
78
Categoría Partes
utilizadas
Usos específicos
Veterinaria
(Tilcara y
Susques)
Fruto P Suplemento alimenticio nutritivo y energético. Se administra en
el campo o en el corral a animales que han parido recientemente
o que se encuentran con bajo peso.
Tejidos
vegetativosP
El ganado menor utiliza ejemplares pequeños como alimento. El
ganado ovino puede comer ejemplares adultos, accediendo a la
carne mediante cortes que realizan con las astas.
Tecnología
(Tilcara y
Susques)
Planta
enteraP
(Solo en Tilcara)
Se utilizaron antiguamente como estrategia militar para simular
ejércitos de mayor número de soldados. En zonas rurales
actualmente se lo utiliza ocasionalmente como espantapájaros,
vistiéndolos con diversas prendas y lanas.
Madera P
(ver
Sección B
de este
capítulo)
De gran valor para elaborar diversos objetos de la cultura
material (p.ej. bancos, sillas, mesas, adornos del hogar)
Para construcción. Existe todo un corpus de conocimientos
asociados a la selección, procesamiento y uso de la madera en
construcción que constituyen todo un oficio (Figura 16)
Se utiliza como materia prima de artesanías para la venta.
EspinasP Como agujas para tejer. Refieren que es un uso antiguo y que
algunas personas aún conservan la técnica para hacer “ojos” a
las agujas (Figura 7A).
Con ellas se elaboran peines para cardar la lana, uniendo con
tientos de cuero o con lanas una serie de espinas de forma
paralela.
Para “tiparse” (del quechua “tipay”: clavar, hincar, prender) las
prendas, es decir, a modo de prendedores o broches para cerrar
un poncho.
79
Categoría Partes
utilizadas
Usos específicos
Juegos infantiles
(Tilcara)
Planta
enteraP
Grupales: rondas (juego del corro) alrededor de un cardón o a la
escondida, camuflándose en los cardonales durante la tarde-
noche cuando ya no se distinguen bien las siluetas.
Individuales: compañía cuando los niños pequeños hacen sus
primeras salidas con los rebaños: “cuando tenía mucho miedo
mi mamá me decía que rezara, yo rezaba mucho y enseguida me
daba cuenta de que estaba acompañado por los cardones, que no
estaba solo. Muchas veces me he asustado tanto, y así nomás
cuando los veía, se me iba”.
Ornamental
(Tilcara y
Susques)
Planta
enteraP, Ta
Implica el transplante de ejemplares adultos o el mantenimiento
de cardones preexistentes con fines ornamentales. En zonas
urbanas, se eligen canteros, plazas o sitios vistosos, sean
públicos o privados. Un uso menos referido es el de cercos vivos,
para lo cual son elementos sumamente útiles, por su gran porte
y sus espinas.
Refieren los entrevistados que en la última década hay plantas
de cardones “vivos” disponibles para la venta al turismo en
distintos puestos y lugares en especial de Tilcara y otros parajes
de la Quebrada.
80
Sección B: La madera del cardón
La madera de cardón es considerada una madera muy fina por los orificios
característicos que presenta. Se aprovecha desde antaño y según los pobladores su uso en
tecnología es una práctica tradicional y su trabajo todo un oficio que, además, otorga
prestigio.
Fundamentalmente se extrae madera de T. atacamensis, tanto en la región de
Quebrada como en la zona de la Puna. Esta preferencia tiene que ver, según explican, no solo
con que el cardón está disponible en mayor abundancia, sino también porque se trata de aquel
que reúne las mejores condiciones para este fin (p. ej. son ejemplares muy altos y sin ramas,
o con ramas que empiezan a crecer a una altura que permite un buen aprovechamiento). Aun
así, se menciona que ocasionalmente pueden utilizarse troncos de “poco” o de “cardón del
valle” cuando se encuentran (este último solo en zonas bajas de la provincia), pero su uso no
es relevante en comparación al de la madera del cardón.
El aprovechamiento de la madera es la categoría de uso más mencionada por los
habitantes y la primera que suele surgir en las conversaciones (motivo por el cual se presenta
aquí como sección aparte del resto de los usos relevados). Se trata de una actividad que
requiere un corpus de conocimientos específico y que en algunos casos constituye un oficio
y una especialización en la carpintería. En Susques esta categoría de uso es casi protagonista
y deja en un plano mucho menor a todas las demás que se han registrado. En Tilcara suele
ser importante por tener un alto valor estético, pero la relevancia de este uso respecto de otros
suele ser similar a otros y menos marcado el protagonismo de la madera de cardón respecto
a las maderas de otras especies introducidas en la región, como la de álamos (Populus spp.),
eucaliptos (Eucaliptus spp.), entre otras. Además, en Susques se menciona que hasta que los
proveedores de ramos generales comenzaron a llevar y comercializar maderas y tablas
provenientes de los Valles y Yungas, el cardón era uno de los únicos recursos madereros
disponibles, sobre todo porque el otro recurso con que se cuenta localmente: la “queñoa”
(Polylepis tomentella Bitter), es escaso y suele dar troncos con mucha curvatura, muy
retorcidos, que dificultan su uso en construcción.
La madera de cardón se utiliza para la construcción (Figura 16A), mobiliario o
artesanías (Figura, 18; Tabla 2). Los dos primeros usos son principales en Susques, donde
81
casi dejan de lado el uso para elaborar artesanías para la venta; mientras que en la Quebrada
ocurre lo inverso, si bien las tablas de cardón para cielorrasos han aumentado notoriamente
en residencias para alojamiento de turistas, establecimientos de gastronomía y comercios de
productos regionales.
Figura 16. Cardones utilizados en la construcción e implementos en Susques. A) Estructura de techo, B) Techo de cardón, C) Puerta en oratorio particular (flia. Puca), D) Poblador trabajando la madera de cardón con una azuela (azueleado), E) Escalera manual y F) Tablas de cardón en estructura de depósito. (Las figuras A y D fueron tomadas por el Dr. Jorge Tomasi, quién gentilmente las cedió para esta tesis).
Además de su funcionalidad práctica, existen diferentes usos emblemáticos de la
madera de cardón: las capillas más destacadas en la región son aquellas que están “todas
hechas en cardón” (refiriéndose al techo principalmente), como el caso de la de Maimará o
Susques; esta última está completamente elaborada en madera de cardón, al igual que muchos
oratorios particulares. También se menciona con frecuencia el Cristo de la Virgen de Punta
Corral (departamento Tumbaya, Jujuy) y accesorios de la iglesia (Figura 17), cuya cruz de
gran envergadura está tallada sobre una única pieza de cardón; en estos casos, además de la
función de la madera como soporte de una figura o sitio con significado religioso, se atribuye
una mayor relevancia a la pieza por estar hecha del material mencionado, es decir que el valor
82
simbólico del cardón se sinergiza con el significado católico del ícono, haciendo que esa
pieza sea aún más valorada y se la destaque en el relato cotidiano.
Figura 17. Capilla de la Virgen del Abra de Punta Corral, Tilcara, Jujuy. A) Imagen del púlpito, B) Cristo en cruz y C) Sagrario elaborados con cardón. 2.4.9 Selección, Recolección y Procesamiento
La tarea de recolección de cardón se trasmite de padres a hijos y es esencialmente
masculina, por el esfuerzo que requiere su transporte desde el sitio donde se hace la selección
de ejemplares hasta el lugar de procesamiento, que suele ser distante y requiere de
herramientas (carretillas) o vehículos. La selección es una tarea previa que suele realizar la
misma persona o un familiar, en este caso suele ser mixta pues se extiende a las mujeres que
cuando pastorean el rebaño “andan en el campo junando” (mirando), y si advierten un
ejemplar de interés, avisan a los hombres para su colección. Los entrevistados sostienen que
los jóvenes ya no tienen mucho interés por esta actividad y que las tareas que desarrollan
mayormente en las ciudades los mantienen alejados de este tipo de actividades. Tal como se
mencionó en secciones anteriores, la práctica tradicional de seleccionar y cortar cardones se
considera un modo de “limpiar los cardonales”, lo cual, según explican, trae consecuencias
benéficas al remover ejemplares adultos y “dar lugar a los nuevos”, como así también
eliminar aquellos que lucen enfermos y evitar la propagación de la enfermedad.
Se mencionan dos métodos para la obtención de madera. El primero se basa en la
recolección de material seco y se relaciona a la prolongada permanencia en el campo, por la
realización de tareas rurales como el pastoreo y la junta de leña. Se trata de una tarea
constante que se intensifica en los meses de invierno para evitar que la madera seleccionada
83
se moje con las lluvias estivales. El segundo es obtener madera de ejemplares verdes, siendo
ésta una técnica que se asocia con una práctica antigua en desuso, probablemente por la
regulación vigente que la prohíbe (D.P Nº4805-2006). En la Quebrada es muy poco frecuente
que se mencione que hay recolección de material verde; en Susques es un poco más frecuente,
pero siempre suele minimizarse. La obtención de madera de tejido verde lleva consigo un
profundo conocimiento asociado, en tanto son múltiples los signos que permiten saber que
un cardón tendrá madera apta para la construcción, entre ellos la altura, presencia de guaguas
o brazos, grosor de las espinas o el color exterior, o la presencia de signos que indican que
ya es un cardón en vías de senescencia. En general cuando se cortan cardones verdes se trata
de ejemplares adultos de gran tamaño, y consecuentemente de elevada edad, a los que los
mismos pobladores indican que por ciertas características que reconocen fruto de la
experiencia, les quedan pocos años de vida. Se suele mencionar que el corte de cardones
verdes lleva también la necesidad de pedir permiso a la Pachamama y, sobre todo, se expresa
el concepto de sustentabilidad a través de la preocupación de no agotar el recurso; en virtud
del valor simbólico que se le atribuye al cardón en tanto perteneciente a la Pachamama. La
técnica incluye hachar el cardón en la estación seca e ir charquiándolo (secándolo) durante
aproximadamente un año. Algunos entrevistados (2 en Tilcara y 1 en Susques) dicen que
existe otra técnica que no es tan grata para el ejemplar a cortar: los cardones son “ahorcados”,
para lo cual se ata un alambre grueso en la base del cardón que va siendo ajustado de a poco
interrumpiendo la circulación de nutrientes y agua, hasta que se secan. Los colaboradores de
quebrada de Humahuaca se quejan de que, ante el temor de ser descubiertos, muchos
oportunistas que quieren madera para vender o para sus construcciones utilizan esta técnica
para simular una muerte “natural” y de ese modo se sienten justificados ante la ley y siguen
aprovechando el recurso conforme las demandas actuales, mientras la mayoría de los
pobladores no pueden. El colaborador de Susques que mencionó la práctica aclara que no
conoce a nadie que lo haga porque “le hace mal al cardón”.
Una vez obtenidos los troncos secos pueden utilizarse sin ningún tratamiento (p. ej.
para vigas o columnas) o pueden elaborarse tablas que cumplirán principalmente funciones
en la estructura del techo. El proceso de obtención de las tablas requiere el troceado en
sentido longitudinal, que permitirá obtener más tablas cuanto más grande sea el diámetro del
ejemplar. El procesamiento final incluye la rectificación de esas tablas mediante el azuelado
84
(Figura 16D) o la compresión a través de algún peso o el apilamiento de las tablas por largos
periodos. La producción de tablas depende más de la disponibilidad del recurso que de una
necesidad puntual, pues es habitual que se acopien tablas para que se encuentren disponibles
para un uso posterior.
2.4.10 Cardón en artesanías
Es una actividad muy importante en Tilcara, donde los productos se destinan al
turismo; en Susques es secundaria y si se menciona suele referirse sobre todo a la obtención
de artículos para el uso en el propio domicilio o para regalos entre familiares o amigos. En
este último caso se ha registrado un solo sitio de artesanías que vende en cantidad artículos
que pueden tener apliques o estar fabricados de madera de cardón, aunque no son
preponderantes frente a tejidos u otros artículos destinados al turismo.
En general, pero sobre todo en Tilcara, se realizan artesanías de todo tipo (p.ej. aros,
bandejas, marcos para fotos, lámparas, cofres, joyeros, cubre macetas) (Figura 18), y suelen
tener un valor elevado para la venta. Para la elaboración pueden utilizarse retazos de madera
que ha sido utilizada para otro fin, o pequeñas porciones de madera que se encuentran en el
campo. Esta actividad está tan difundida en la quebrada de Humahuaca que se ha extendido
mucho más allá de los pobladores locales. Desde hace unas décadas ha cobrado gran
relevancia la utilización de la madera procesada para la fabricación de objetos/artesanías
decorativas que otorgan estatus y distinción, sobre todo en emprendimientos destinados al
turismo. La presencia de “agujeritos” es típica en la madera obtenida de los cardones y es un
rasgo que otorga distinción y finura a esta madera respecto a otras.
Los entrevistados de quebrada mencionan que, a diferencia de otros destinos de la
madera, para artesanías sí es muy frecuente el uso de “cardón poco”, pues tiene “ojitos” más
pequeños en la madera que lucen bien y aunque tiene pequeño porte puede alcanzar para
confeccionar objetos pequeños.
Un solo entrevistado refirió que la madera de cualquier especie de cardón no puede
utilizarse para instrumentos musicales; los demás le han quitado importancia a este tema.
Aun así, entre los objetos artesanales, sobre todo en las ferias turísticas, suelen ofrecerse
“palos de lluvia” elaborados con cardón.
85
Figura 18. Mobiliario y artesanías de cardón. En Susques: A y B) Muebles decorativos en hotel “El Kactus”, C, D, E) Muebles utilitarios en la Comisión Municipal. En Tilcara: F) Banco de Cardón en el Museo Regional de Pintura “Jose A. Terry”, E) Bandejas y cajas, F-I) Artesanías diversas.
2.4.11 Cardón en la construcción y para mobiliario
Es un uso fundamental y el principal en Susques. En Tilcara permanece vigente en el
relato de los pobladores, pero la sustitución de materiales tradicionales, las construcciones
modernas y el cambio en las prácticas constructivas son mucho más marcados.
En el ámbito doméstico la madera de cardón se utiliza para elaborar vigas, techos,
puertas, mobiliario, cercos para corrales, aberturas y postes. Los troncos más grandes pueden
ocuparse enteros para vigas/columnas en la construcción, o pueden cortarse en porciones más
pequeñas, cepillarse y lijarse y de ese modo obtener tablas para cielorrasos.
En Susques la utilización de tablas de cardón para la elaboración de techos es uno de los
rasgos característicos de la construcción tradicional. Se utiliza el sistema de “tijeras” que
responden a la técnica del “par y nudillo”: dos piezas longitudinales, los pares, que siguen la
pendiente de la cubierta, y una horizontal que las vincula en su tramo medio, manteniendo la
86
distancia y formando todo un sistema reticular (Figura 16A). Los techos ocupan además un
lugar protagónico y preponderante en el periodo de la construcción de la vivienda.
Por otro lado, la elaboración de mobiliario demanda un trabajo más fino para obtener
tablas de dimensiones y grosores muy similares entre sí y en muchos casos un espesor menor
al que se emplea habitualmente en tablas para cielorrasos, puertas y cerramientos. Es
frecuente que en ámbitos rurales los padres preparen tablas de cardón para sus hijos, que
acopian y entregan cuando éstos inician su vida independiente (y van a construir su propia
casa).
2.5 Discusión
Los resultados de este capítulo en su conjunto permiten sumar al valor de los cardones
ya reconocido desde una perspectiva botánica o ecológica, el cultural simbólico-utilitario y
provee información original sobre los pormenores de la relación entre los pobladores locales
con ellos, algo que hasta hoy faltaba en el ámbito científico. Desde el descubrimiento de los
cactus por parte de los españoles, los registros de los conocimientos y vínculos por parte de los
indígenas han sido pocos inicialmente, limitándose a algunas ilustraciones (códices, grabados,
pinturas y cerámicos), mientras que mucha más información fue producida a medida que se
volvían conocidas y se difundían por Europa (Kiesling, 2006). Sobre los cardones en particular,
los datos bibliográficos, como se mencionó al comienzo del capítulo, son escasos y
fragmentarios. Sin embargo, los resultados de este estudio indican que el cardón, Trichocereus
atacamensis, es un elemento emblemático en la quebrada de Humahuaca y en Susques, siendo
en la primera donde se destaca el valor simbólico del cardón como elemento propio de la región
sobre el utilitario y en la segunda, a la inversa, el utilitario como madera tiene especial
relevancia, lo que no invalida la significancia categórica del cardón para la vida lugareña y el
rol que cumplen los techos dentro de la simbología del hogar (Tomasi, 2009). Se trata de
elementos de gran significancia para los pobladores originarios que conviven con ellos desde
antiguo. Esta afirmación se sostiene por el conjunto de datos que surgieron de la investigación.
En primer lugar, si bien los entrevistados aplican la voz cardón a 3 especies de Trichocereus,
el cardón por antonomasia es T. atacamensis y el conjunto de información recopilada indica
que tiene una relevancia cultural significativa y mayor que los restantes. Los pueblos kolla y
atacama llevan siglos en el territorio, lo cual explica los estrechos lazos, las particularidades del
87
vínculo y los conocimientos detallados que poseen sobre el cardón y su hábitat. Más allá de los
cambios socioculturales, políticos y ambientales acontecidos con el correr del tiempo, y pese a
la creciente urbanización, los resultados muestran que los relatos, prácticas y saberes asociados
al cardón se mantienen. La diversidad e importancia de los usos prácticos que tiene la especie
(Tabla 2) en la vida cotidiana de la gente también indica su relevancia local y se observa que
muchos usos antiguos han prevalecido a través de los tiempos y que nuevos usos prácticos se
han incorporado en función de los cambios en el contexto de vida de los pobladores. Por
ejemplo, ante el creciente turismo se ha incorporado el uso de la madera de cardón para
artesanías exclusivas de origen local, o bien como ornamentales con especímenes
transplantados y colocados en ámbitos públicos (plazoletas) y privados (viviendas,
establecimientos hoteleros). Esto no es único en Jujuy, sino que en otras provincias se han
aprovechado los cardones para dar mayor valor a los emprendimientos turísticos y
agroindustriales, tal es el caso de algunas bodegas, resorts y viñedos en Cafayate, en los valles
Calchaquíes en la provincia de Salta, que utilizan a los cardones como cercos vivos (con valor
ornamental y funcional) y a la vez con esta medida han relocalizado y conservado los
ejemplares que se encontraban originalmente dispersos en los predios destinados a la
plantación de viñedos y con sistematización de suelos para riego regulado (por goteo)
(Folletería institucional Bodega Piattelli y Bodega San Pedro de Yacochuya11). Más allá de los
nuevos usos prácticos que se han incorporado, es importante considerar que los entrevistados
adultos refieren las prácticas de uso tradicional como propias de su juventud (por ejemplo, la
recolección de frutos para su consumo), y mencionan se trata de tareas que los jóvenes ya no
hacen; en esta línea es oportuno considerar que quizás una relativa menor relación de los
jóvenes con el entorno natural relacionada con nuevas inquietudes y posibilidades (acceso a
internet, prosecución de estudios fuera de la zona, entre otras) representa una potencial pérdida
en muchas de las tradiciones de uso de los cardones respecto a las de adultos, personas mayores
y ancianas, con una interacción vivencial con el contexto rural mucho mayor.
Además de su funcionalidad práctica, existen diferentes usos emblemáticos de la
madera de cardón en el relato de los pobladores: las capillas y oratorios más destacadas son
aquellos que están “todas hechas en cardón”, como el caso de la capilla de Susques o el Cristo
11 https://www.piattellivineyards.com/, http://yacochuya.com.ar/spy/
88
de la Virgen de Punta Corral (departamento Tumbaya, Jujuy), cuya cruz de gran envergadura
esta tallada sobre una única pieza de cardón (FIGURA 17B); también los confesionarios,
atriles, sagrarios y marcos de pinturas cuzqueñas como las de Purmamarca, Tilcara, Huacalera,
Uquía y Humahuaca. En todos estos casos, además de la función de la madera como soporte
de una figura o sitio con significado religioso, es decir, el valor simbólico del cardón se potencia
con el significado católico del ícono, haciendo que esa pieza sea aún más valorada y se la
destaque en el relato cotidiano. Por otro lado, las coplas y otros cantos populares (Anexo 3)
están repletas de referencias al cardón, lo cual indica su importancia en la zona (Carrizo, 1933,
1989). Su rol como protectores de sitios sagrados, que no sólo aparece en el discurso local en
relatos históricos sino en las narrativas míticas registradas, es también evidencia de lo
antedicho. En línea con ello, en general los cardones que se destacan en los relatos son los de
mayor tamaño o que tienen una distribución particular y referencial (p.ej. parecen estar
plantados), que han estado en el lugar por siglos, atestiguando y formando parte activa de
sucesos relevantes en la historia local.
De esta forma, los cardones no son concebidos como un simple recurso por los
entrevistados ni son un elemento más en el entorno, sino que, y en concordancia con ello, el
vínculo es profundo, intenso y estrecho. Una primera observación al respecto deviene de las
narrativas míticas recopiladas sobre el origen (humano) del cardón. Estos relatos coinciden en
términos generales con otros registrados por otras fuentes. Así, existe una narrativa difundida
entre los aymara de Bolivia, recopilada por Minhondo (2011), de la cual podrían derivar las
variantes locales. Dicha versión cuenta que Kiwayu y Pasacana eran dos enamorados separados
en dos bandos por una pelea entre caciques, que ante intentos de fuga infructuosos intentaron
pactar con el diablo para ser escondidos, pero el pedido a cambio del favor era excesivo.
Entonces Pasacana pidió protección a la Pachamama, quien los convirtió en cardón, poniendo
en su interior a Pasacana con la orden de no salir nunca de allí. Mientras que el cardón crece
fuerte y espinoso para protegerla, es ella quien cada tanto se asoma a bañarse de sol o de luna
(serían las flores), y los hijos de ellos fueron los nuevos cardones que poblaron las tierras altas
de los Andes. A diferencia de esta versión, existe otra muy difundida en páginas web, que se
localiza sobre Amaicha del Valle (Tucumán, Argentina12) que da cuenta que los cardones
12 cfr. p.ej. https://pueblosoriginarios.com/sur/andina/diaguita/cardon.html
89
aparecieron en tiempo de la conquista, momento en el cual los pueblos originarios debían
organizarse mediante mensajeros para mantener la comunicación. Un primer mensaje indicó
buscar los mejores lugares entre los cerros para ver la llegada del enemigo, pero el siguiente
mensaje, que ordenaba atacar, no llegó pues los mensajeros fueron capturados. Fue entonces
que la Madre Tierra intervino, durmiendo a los hombres y mujeres e integrándolos a ella,
otorgándoles raíces y cubriendo sus cuerpos con espinas para que no fueran molestados. Otra
versión (Villafuerte, 1986) que se registra para el NOA cuenta que la joven era la hija de un
cacique y el joven un humilde integrante de la tribu. El padre de ella se oponía a la relación y
por ello los jóvenes decidieron fugarse, ante lo cual el cacique salió tras ellos dispuesto a darles
un severo castigo. La Pachamama respondió al pedido de auxilio de la joven y abrió el pliegue
de su manto recogiéndolos en él: el joven se convirtió en cardón y ella en la flor que lo
acompaña.
Por su parte, existe una narrativa asociada a la religión católica (De Mollo, 1993) sobre
los “antigales” que da cuenta del origen de los cardones y explica algunos aspectos de la
religiosidad local. Dicho relato cuenta que Dios castigó a los pecadores con un gran diluvio,
momento en el cual la gente se enterraba buscando refugio bajo tierra, mientras que aquellos
que se mantuvieron afuera con sus hijos se transformaron en cardones. El tallo es la madre y
cada brazo que tiene una “guagua”. Por ello, se dice que donde hay muchos cardones se sabe
que el sitio era un pueblo y donde hay pocos, un caserío.
En todas las narrativas descriptas, tanto las registradas a campo como las halladas en
fuentes secundarias, se observa un vínculo directo de los cardones con la Pachamama (o Dios,
al convertir o integrar la deidad al catolicismo), que en los relatos interviene como
protectora/castigadora y es canalizadora y responsable de la transformación de las personas
en cardones. Los ritos, prácticas y concepciones tradicionales asociados a la Pachamama
están enérgicamente vigentes en la zona y entre los entrevistados (Mariscotti, 1966), y
habiéndose originado los cardones gracias a ella, quizás los vínculos tan fuertes del humano
con el cardón en parte se deben a los intensos lazos con la Pachamama. En esta línea, los
resultados indican la presencia de varios rasgos de animacidad en los cardones, y los vínculos
de las personas están en concordancia con ello. El término y concepto ‘animacidad’ se emplea
aquí en la misma forma que Montani (2017:54) y Suárez & Montani (2010) lo hacen,
90
simplemente para hacer referencia al carácter animado de una entidad definido por varios
criterios, en particular la capacidad de tener cierto grado de intención, conciencia y voluntad.
Algunos rasgos de animacidad encontrados son: a) en los relatos míticos los cardones son el
resultado de la metamorfosis de los seres humanos; b) tienen voluntad, i.e. deciden estar en
un sitio (crecer o quedarse luego del transplante), deciden pinchar a alguien, son agresivos,
“contreros”, porfiados, pícaros, traviesos, se muestran serios; c) varias partes de la planta son
análogas a las partes humanas: pie, corazón, brazos; d) la morfología externa de los cardones
es análoga a la de las personas: cualquiera que observa los cardones desde lejos, no deja de
asemejarlos a personas o incluso confundirlos con ellas, y los niños se camuflan con él durante
sus juegos. En los últimos dos puntos, la analogía de partes del cuerpo humano y de la planta
(o de los cuerpos enteros) se basa en semejanzas funcionales, morfológicas y/o posicionales,
pero además se combina con explicaciones míticas y simbolismos que en algunos casos dotan
de animacidad a tal o cual parte. Todos estos roles de los cardones dentro de la comunidad
guardan relación con aquellos registrados en bibliografía por Benitez Corona (2017) atribuídos
a otro cactus, el “San Pedro”, que cumple el papel de “guardián protector” de la casa, de la
familia y de los hatos, pudiendo no solo transformarse en un animal para proteger
efectivamente a los ganados sino comunicarse con personas que han desarrollado la capacidad
de hacerlo para intervenir cuando se solicita su ayuda y favores.
Por otro lado, un rol relevante de los cardones para la gente, y que también dice mucho
de las concepciones y los vínculos que tiene la gente con ellos, es el de guardianes de la
quebrada. Este rol se explica, al menos en parte, por algunas versiones de las narrativas
recopiladas, según la cual los cardones tienen su origen en antiguos guerreros. Los “cardonales”
serían entonces los sitios donde antaño había agrupaciones de soldados, mientras que los
ejemplares aislados serían soldados que se encontraban dispersos o individuos que al intentar
huir de la maldición ocuparon sitios más lejanos. En este sentido, la mayor presencia de
cardones en “antigales” que, en otros sitios de la quebrada, se explica por su rol de guardianes
y protectores del sitio, pero además porque “al ser un lugar de los ancestros, se dan bien”. La
abundancia de cardones en estos sitios es considerada lógica por los lugareños, en tanto es allí
donde los cardones ofician de guardianes, protegiendo y resguardando el lugar, pero también
es lógica porque es allí donde vivieron hace mucho tiempo los antepasados de los mitos en los
que los hombres se convirtieron en cardones. Aquí vale destacar que en varias versiones de los
91
mitos se menciona que el cardón resulta de la fusión de un hombre y una mujer. Esto explica
que los cardones posean atributos tanto de protección (espinas, robustez), asociados a lo
masculino, como de gran belleza (flores), asociado a lo femenino, asociaciones que se
desprenden de los relatos (en forma explícita en varios casos). Además, también explica que
las ramas pequeñas sean “guaguas”, a las que el cardón abraza y sostiene hasta que crecen.
Algunas hipótesis académicas sugieren que la abundancia de cardones en “antigales” se debe
a que son sitios de asentamiento en el pasado, en donde el consumo de frutos de cardón por los
pobladores habría sido una fuente de semillas constante que con el tiempo fueron germinando
(Halloy, 2008; Oliszewski, 2004; Petrucci & Tarragó, 2015). Además, es probable que el
manejo del entorno que las sociedades han hecho en el pasado siga condicionando en la
actualidad el establecimiento de los cardones en determinados sitios. Algunos autores han
encontrado que especies del género Trichocereus suelen abundar en terrenos o ambientes
fuertemente intervenidos, considerándola en ciertos casos una planta ruderal (Halloy, 2008;
Petrucci et al., 2018; Rodríguez-Arévalo, Casas, Lira, & Campos, 2006). Todo esto sugiere un
posible origen antrópico de los “cardonales”, o al menos un efecto antrópico significativo en
el establecimiento de los mismos. En tiempos más recientes, el carácter sagrado de los sitios y
la importancia de los cardones como guardianes allí, les ha dado cierta protección a los
cardones frente a su corte y aprovechamiento, lo cual a su vez favorece su abundancia y su
perduración. Si bien en Susques no hay una prevalencia de un discurso que asocie la
distribución de los cardones con “los antiguos” (los antepasados, los ancestros, denominados
también – sin precisión generacional- como los “abuelos” o los “anteabuelos”), suele haber una
superposición entre los sitios donde se menciona hay cardonales y otros relatos vinculados a la
importancia de los antiguos; de este modo es destacable que se consideran recursos principales,
característicos y muy mencionados al referirse a las quebradas donde crecen y que, sobre todo,
se da cuenta que llevan muchos siglos en esos sitios.
Los resultados en su conjunto también se constituyen en una muestra clara de la
profundidad y detalle en los conocimientos que poseen los pobladores locales sobre el cardón,
su hábitat y otros seres y elementos naturales de la zona. Esto no llama la atención, teniendo
en cuenta que son ellos quienes habitan el territorio desde siempre. Los entrevistados conocen
los detalles de la morfología del cardón y nombran las distintas partes (Tabla 1). Es interesante
notar que las partes nombradas y descriptas son aquellas que la gente utiliza y observa
92
habitualmente, aquellas a las que presta atención dado que les sirve para identificar, conocer y
utilizar al cardón. Algunas personas incluso han explicitado que si bien en la escuela les habían
enseñado los nombres de otras partes (p. ej. partes de la flor, como estambres o gineceo), ya no
los recuerdan, dado que no los necesitan en lo cotidiano. Además, términos como “guaguas”,
aplicado a las ramas pequeñas, están en relación directa con las concepciones, historia y
costumbres locales tradicionales (deriva del quichua “wawa”: niño de pecho, niño pequeño;
(Barbarich, 2017:308). Los nombres vernáculos del cardón también incluyen o se asocian con
caracteres destacados de los cardones. Por un lado, la voz cardón está muy difundida en
distintos lugares del continente para denominar a otros cactus columnares: por ejemplo,
Pachycereus pecten-aboriginum (Engelm. ex S.Watson) Britton & Rose, “cardón Borbón”,
Bolivia (Vega-Villasante et al., 1996); Stenocereus griseus (Haw.) Buxb., “cardón de dato”,
Venezuela (Terán et al., 2008) y Cereus repandus (L.) Mill., cardón, Venezuela (Nassar &
Emaldi, 2008); Stetsonia coryne (Salm-Dyck) Britton & Rose, cardón, Gran Chaco (Arenas &
Scarpa, 1999); Cereus aethiops Haw. y Trichocereus candicans (K. Schum.) Britton & Rose,
cardón, en la Pampa, Argentina (Prina et al., 2015). Cardón provendría de la palabra cardo, del
latín cardus, que a su vez deriva del griego “káktos” que en español derivó en cactus, más el
epíteto –ón que, en español, funciona como aumentativo (Foury, 1997; RAE 2014). Es posible
entonces que el nombre cardón se aplique a plantas espinosas de mayor tamaño (¿o más
espinosas?) que el cardo (Cynara cardunculus L., Asteraceae), al cual originalmente se
aplicaron dichos nombres, y en ocasiones con alguna otra similitud aparte de las espinas, ya
sea morfológica o de otros atributos. Esta hipótesis se ve reforzada al observar que el nombre
cardón se usa en distintas partes del mundo para aludir a otras plantas que pinchan que no son
cactus, como el “cardón canario” (Euphorbia canariensis L., Euphorbiaceae) o el “agave”
(Agave americana L., Agavaceae) (Guillot, Van der Meer, Laguna, & Rosselló, 2009; Pardo
de Santayana & Gómez Pellón, 2014). Por otro lado, el nombre “pasacana”, que refiere
primariamente al fruto, pero también se emplea para referirse al cardón, parecería provenir del
español pasa (arrugado) y cana (pelo blanco) (Barbarich, 2017: 458) y hace alusión a las
vellosidades típicas del fruto (Figura 7B). El hecho de que se destaquen los pelos del fruto en
el nombre vernáculo no es una situación inusual: a otros cactus presentes en la zona de estudio
los lugareños les dan nombres por su morfología y la abundante presencia de pelos, tal es el
caso Cleistocactus smaragdiflorus (F.A.C. Weber) Britton & Rose, llamado comúnmente “cola
93
de zorro” u Oreocereus celsianus (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob. y O. trollii, llamados “viejo”,
“cabeza de viejo”, “vicuñita, “ovejita”.
Los conocimientos detallados que poseen los entrevistados sobre el cardón también
queda en evidencia al reconocer especies: distinguen las distintas especies de Trichocereus con
precisión, e incluso reconocen “variedades” diferentes en base a caracteres morfológicos y/u
organolépticos específicos (p.ej. color de la flor, características de las espinas, porte). Estas
variantes podrían corresponder a las subespecies propuestas de acuerdo a su distribución E-O
(Kiesling et al., 2011). Conocen también la fenología de cada especie al detalle, así como las
especies de aves y otros animales con las que los cardones mantienen alguna relación. Además,
la distribución espacial de los cardones es explicada localmente por un conjunto de factores,
en la quebrada culturales y ecológicos (incluyendo lo antedicho sobre las explicaciones míticas
y su rol como protectores de sitios arqueológicos) y en la puna ecológicos, que
simultáneamente demuestran la histórica relación de la gente con los cardones e implican
poseer conocimientos detallados y holísticos del funcionamiento del ecosistema. La larga
tradición de convivencia con la especie es además un elemento clave a la hora de evaluar los
factores que pueden explicar la abundancia de “cardonales” en sitios con intervención
antrópica, como se mencionó con antelación. La utilidad del cardón y sus partes para diversos
fines específicos (Tabla 2, sección 2.4.8) también es una clara muestra de la larga relación de
la gente con estos cactus, que ha permitido que la gente posea saberes detallados sobre estos
aspectos. Al respecto, se destaca el papel del cardón como recurso maderero. El uso de la
madera data de tiempos prehispánicos, según lo demuestra el hallazgo de piezas arqueológicas
de madera de cardón (Calo et al., 2006; Petrucci & Tarragó, 2015).
Los procesos, técnicas y estrategias de elaboración de madera o tablas de cardón tienen
una profundidad que da cuenta del estrecho vínculo. Entre las estrategias de obtención de
madera, se privilegia la “natural”, recolectando ejemplares secos, pero en función de la
demanda y necesidad se han desarrollado técnicas para acelerar el proceso como el
“ahorcamiento” del ejemplar. Esta última estrategia, además de facilitar el secado en pie (que
algunos sostienen es beneficioso para la calidad final de la madera), respondería a la
regulación provincial que prohíbe su corte, excepto en ejemplares que hayan muerto de
causas naturales, que en este caso son simuladas. En la actualidad el uso maderero toma gran
relevancia no sólo porque permite construir viviendas, mobiliario y ornamentos, sino porque
94
esta aplicación es la única entre las registradas que hoy trasciende el ámbito doméstico. Así, la
madera como materia prima, objetos de madera y mano de obra relacionada a la construcción
con cardón permiten a la gente, en los tiempos que corren, obtener ingresos monetarios para la
familia. Cabe destacar aquí que desde 2006 la regulación provincial del recurso prohíbe su uso
para construcción y mobiliario (Decreto Provincial Nº 4805/06), lo cual ha generado que los
pocos productos que se utilizan y elaboran estén muy restringidos y que la mayor parte de la
madera se destine a elementos artesanales, cuya venta sí está permitida. El rol de la madera de
cardón en las construcciones locales toma fundamental importancia por caracteres que se
asocian a la posibilidad de acceso y de uso del recurso, pero a la vez por su valor simbólico,
representado en los sitios que ocupa la madera de cardón dentro de la vivienda (por ejemplo
el techo, con un significado cultural muy relevante, (Tomasi, 2012), en el significado que se
le atribuye por ser una herencia de padres a hijos cuando estos se van del hogar familiar, por
su uso en ámbitos sagrados como las iglesias y oratorios, entre otros. Estos puntos son
importantes al pensar que la elección de un recurso para determinado fin no necesariamente
se explica solo por su capacidad física o utilitaria, sino también por su simbolismo o
significado cultural. Si bien en las últimas dos décadas el uso con fines constructivos ha
disminuido notablemente por la regulación que prohíbe su uso en la construcción y por el
acceso a otros materiales (incluyendo maderas industrializadas), su relevancia en las
prácticas constructivas no ha perdido vigencia en el relato de los pobladores. La madera
también sirve como combustible o leña de emergencia (Tabla 2), ya que no es de las leñas de
mejor calidad, al igual que lo que ocurre en otras regiones y culturas con otros cactus de porte
columnar, como Stetsonia coryne en el Gran Chaco, o Pachycereus weberi (J. M. Coult.)
Backeb. en México (Arenas & Scarpa, 1999; Casas, 2002; Suárez, 2014:242-243). Este uso se
destaca en sitios donde no hay una amplia variedad de recursos combustibles, como es la puna.
Por otro lado, el empleo del cardón como reservorio de agua es también de gran importancia
local, lo cual también está sin duda asociado a las características ambientales. Es muy común
que la gente conozca y valore mucho a las plantas hidrorreservantes en regiones áridas y
semiáridas, enfatizándose su uso en la puna, donde la disponibilidad de agua es uno de los
bienes más preciados y faltante. En esta línea, el mucílago de cactáceas es conocido y empleado
en distintas regiones con este fin (cfr. Arenas, 2003; Reveles-Hernández, Flores-Ortiz, Blanco-
Matías, & Valdez-cepeda, 2010; Schulze Rojas & Linares, 2004; Suárez, 2014: 232-235).
95
Además de los usos ya mencionados, se registraron otra serie de aplicaciones vinculadas con
la alimentación, la medicina, la veterinaria, la tecnología, los juegos infantiles y la decoración,
que muestran la presencia constante del cardón en los diversos ámbitos de la vida cotidiana de
la gente (Tabla 2). Entre los usos destacados, el veterinario fue preponderante en Tilcara, al
igual que las referencias vinculadas al empleo de los cardones como miembros del ejército
patrio.
Los vastos y pormenorizados saberes de los pobladores sobre el cardón y los vínculos
particulares que la gente mantiene con ellos son motivo más que suficiente para que algunos
los datos que surgieron de la investigación relativos al estado sanitario de estas plantas y del
ambiente en general de la quebrada sean considerados seriamente y despierten una alerta
urgente. Según los entrevistados, los cardones sirven como indicador ambiental y, dado que su
estado sanitario empeora cada día en la quebrada, se entiende que el ecosistema en general está
en mal estado. Esto último es un resultado novedoso y a tener en cuenta, ya que en el ámbito
académico, si bien hay trabajos que refieren a una situación ambiental más o menos grave
(Castro, 2005; García Codrón & Silió Cervera, 2001), no hay estudios sistemáticos ni
enfocados en la temática. En la concepción profunda de los habitantes del ecosistema, los
argumentos que se esgrimen y vinculan a los agroquímicos con los daños que se observan en
los cardones de Prepuna destacan dos efectos: uno directo que se relaciona al daño que ocasiona
el agroquímico a la vida del suelo y por tanto a las plantas, y otro indirecto, por el cual el daño
que ocasionan estos químicos en las poblaciones de insectos y pájaros repercute en la
propagación del cardón (hay menos polinizadores) y en el control de plagas (hay menos
animales que se alimentan de los insectos que dañan al cardón), respectivamente. En función
que la disminución o desaparición de polinizadores, dispersores y controladores de plagas
puede ocasionar una disminución en la producción de frutos y semillas y un aumento de
plagas, es menester considerar que un cambio en la abundancia, patrones de actividad o
temporalidad en la migración de éstos puede afectar los patrones de reproducción y
reclutamiento de las cactáceas columnares y la constelación de especies que dependen de
ellas (Arce de Hamity & Neder de Román, 1999; Bustamante & Burquez, 2005). Es por ello,
que este resultado despierta especial interés en materia de conservación y de
recomendaciones a elevar sobre el cuidado de los cardones en la prepuna.
96
A juzgar por los dichos de la gente sobre la vertiginosidad en el aumento de las muertes
de cardones por pudrición (de causa desconocida) y a la cada vez mayor infestación de los
mismos por Cactoblastis bucyrus debido a la merma de aves que las regulan, las acciones
tendientes a comprender y mejorar la situación ambiental deben comenzar a implementarse
en lo inmediato. Más aún, los entrevistados sostienen que la tasa de germinación de cardones
es sumamente baja. De Viana (1999) reportó la baja capacidad de repoblación de los
cardones, atribuyéndola principalmente a la baja germinabilidad, con germinación
fotosensible. Además, y en consonancia con autores como Gibson y Nobel (1986) o
Dubrovsky (1998) mencionan la necesidad de elevada humedad y la exposición específica
al sol para que la germinación ocurra. El ganado introducido en la región hace siglos
(caprino, ovino, vacuno, caballar y asnal), aun cuando actúa como un elemento de dispersión
de semillas importante, también produce daño a los cardones, sobre todo en las zonas donde
la presión de carga es mayor, por ejemplo, en lugares cercanos a zonas de tránsito o parajes
con elevada concentración de ejemplares. Si bien la gente manifiesta que éste no sería
significativo dado que los animales consumen tejidos verdes del cardón solo en épocas de
escasez de agua o alimento, estudios académicos realizados sobre este tema indican lo
contrario (Peco et al., 2011; Villalobos, Vargas, & Melo, 2007). A ello se suma la alta
demanda local y regional de madera de cardón para la construcción o adornos de
emprendimientos hoteleros y turísticos de envergadura en la zona, que ha aumentado
notablemente en los últimos quince años13. Mientras las prácticas tradicionales de uso de la
madera parecieran estar reguladas por pautas y conocimientos ancestrales sobre la cantidad
y criterios de selección de cardones a cortar para que la población se mantenga, los
emprendimientos hoteleros y gastronómicos (e incluso viviendas particulares de ocupación
temporal) de la zona han generado un uso desmedido de madera de cardón, aún en contra
de la regulación provincial vigente que prohíbe el corte y empleo de los mismos. En esta
línea, vale destacar que cualquier reemplazo de las prácticas tradicionales genera una
modificación en la relación de los pobladores, en este caso kollas y atacama, con las plantas.
En el caso de los cardones, algunas de estas prácticas al parecer ayudaban a mantener el
buen estado de salud de los mismos. Las regulaciones actuales, junto con otros factores
13 cfr. http://www.ellibertario.com/2009/10/05/en-pocos-anos-hubo-una-notable-reduccion-de-cardones-en-la-quebrada/ y Decreto Provincial 4805/2016, Jujuy.
97
socioambientales, llevaron a que las mismas ya no se apliquen. Considerando todo lo
antedicho, hay un indicio fuerte de que los cardones de la quebrada de Humahuaca están o
pronto pueden estar en peligro por causas ecológicas y de problemáticas ambientales,
mientras que en Susques la tradición constructiva se ve amenazada por factores que incluyen
la prohibición de uso y la implementación de obras públicas con estilos y materiales foráneos
y no apropiados (Tomasi, 2005), entre varios otros. Estos resultados estimularon y dieron
luz al capítulo IV de esta tesis, dedicado al estudio del estado sanitario de los cardones en la
quebrada de Humahuaca.
98
CAPITULO III: ASPECTOS QUIMICOS Y NUTRICIONALES
“Parao en la loma, llenito de espinas.
Así es el cardón.
Fierito por fuera, ternuras por dentro.
Lo mesmo que yo”
(Vidala del cardón)
99
3.1. Introducción
La radiación de las cactáceas representa un ejemplo de evolución adaptativa
morfológica y metabólica que ha convertido a estas plantas en especialistas de ambientes
áridos (p.ej. pérdida de hojas, desarrollo de tejidos suculentos, espinas y metabolismo CAM,
entre otros; Mauseth, et al. (2002). Parte importante de adaptaciones metabólicas pasan por
cambios en los patrones de expresión y síntesis de ciertos compuestos y metabolitos
secundarios que cumplen diferentes funciones, como por ejemplo la defensa contra el ataque de
herbívoros, virus, bacterias, interacción con otras plantas, señales a polinizadores, entre otras
(Barbehenn & Peter Constabel, 2011; Seigler, 1998; Wink, 2003). Es así como gran parte de las
estrategias de estas plantas para sobrevivir en un medio con condiciones extremas podrían
explicarse en mayor profundidad si se conoce su composición química. Además, dicho
conocimiento puede echar luz sobre algunas de las propiedades que han favorecido ciertos
usos por parte de los humanos o explicar características fenológicas, interacciones ecológicas
observadas, etc. Sumado a ello, el hecho de que muchas especies de la familia son utilizadas
como comida, sus jugos en reemplazo de agua o con fines ceremoniales (Batis & Royas,
2002; Fuentes, 2005; Villagrán et al., 1998; Zapata, Karlin, Lucero, Coirini, & Karlin, 2005)
realza el interés de contar con una caracterización de sus componentes y entre ellos estudiar
su nivel de toxicidad.
Antecedentes en la caracterización química de los cactus
Los usos medicinales y las reacciones psicotrópicas que algunas especies de cactus
producen sobre los humanos hicieron que varias investigaciones pongan su foco en el
aislamiento y caracterización química de compuestos candidatos a generar esos efectos. El
peyote (Lophophora williamsii (Lem. ex Salm-Dyck) J.M. Coult.), por ejemplo, fue
mencionado primeramente en 1790 por los españoles, incorporado en la Farmacopea
Mexicana de 1841, y en 1867 se registra en ese mismo país el primer artículo que aborda la
temática (Ewell, 1896). Sin embargo, muchos de los reportes de las características químicas
de las cactáceas son aún escasos y se encuentran dispersos en la literatura. Algunos datos
químicos pueden obtenerse de trabajos donde se han evaluado como complementarios a otras
temáticas, pero el número es bajo (Esquivel, 2004; Nobel, 2002; Schultes, Hofmann &
Rätsch, 2001).
100
Las especies más estudiadas, debido a su valor económico, han sido las pertenecientes
a la subfamilia Opuntioideae. Probablemente la cactácea más estudiada, distribuida y
utilizada en el mundo es la especie Opuntia ficus-indica. Gracias a su gran volumen y
facilidad de cultivar, estas especies han sido las predilectas para la producción y comercio de
las tunas (frutos) y cladodios (Hernández-Urbiola et al., 2010). En Argentina representa una
parte importante de la composición dietaria de las comunidades rurales que habitan la región
del Monte (Ladio & Lozada, 2009). Dentro de la subfamilia Cactoideae, las especies más
estudiadas en la Argentina pertenecen a los géneros Trichocereus y Cereus y en menor
medida Cleistocactus, Echinopsis, Harrisia, Lobivia, Monvillea, Oreocereus, Stetsonia,
Soehrensia (Gibson & Nobel, 1986; Mourelle & Ezcurra, 1996).
Los trabajos publicados y por consiguiente la información disponible sobre perfiles
químicos de las especies estudiadas en esta tesis, al igual que lo que sucede con muchos
cactus, son escasos. La química de los tallos de los cactus columnares, y en especial los del
género Trichocereus, ha sido durante mucho tiempo un tópico de interés para los
fitoquímicos fundamentalmente por ser especies altamente alcaloidíferas (Agurell, 1969a,
1969c), sin embargo los trabajos se han limitado sobre todo al estudio de estos metabolitos
secundarios dejando de lado otros aspectos químicos relevantes. Entre las especies
argentinas, T. terschekii ha recibido especial atención pues posee una fracción alcaloidea
abundante, entre un 0,25-1,2% del peso seco, y es el primer caso donde se reportó mescalina
en una especie distinta de Lophophora williamsii (Padró, 2015; Reti & Castrillón, 1951).
Padró y Soto (2013) ampliaron los aspectos abordados sobre esta especie, estudiando su
composición química, en tanto se analizó el perfil nutricional en ejemplares colectados en la
Reserva Valle Fértil en la provincia de San Juan. Los resultados indican que T. terscheckii
está compuesto principalmente por agua, mientras que las muestras secas tienen una
proporción alta de fibra no digerible, una baja proporción de ácidos grasos esenciales, y
valores elevados de azúcar, proteínas y cenizas (Padró & Soto, 2013).
La caracterización química de una especie puede realizarse mediante el estudio de
una gran variedad de parámetros, algunos de ellos proporcionan información general de los
tejidos y su composición(como el pH, las cenizas, la humedad ), otros aportan datos que
explican muchas de sus características o adaptaciones ecológicas o fenológicas (por ejemplo
ciertos aceites pueden tener propiedades antimicrobianas, la presencia de compuestos tóxicos
101
pueden estar asociada a la herbivoría, y la expresión diferencial de proteínas o ácidos grasos
una adaptación a climas extremos), mientras que otros pueden relacionarse y brindar
información útil vinculada a su uso y consumo por parte de distintos animales, entre ellos los
humanos. Este es el caso de compuestos como los alcaloides, cuyo consumo puede generar
reacciones sobre el sistema nervioso central (Capasso et al., 2002). Otras características
pueden ser importantes a la hora de realizar bioprospección de compuestos novedosos con
fines nutracéuticos (vitaminas, ácidos grasos, hidratos de carbono, proteínas) y algunos
pueden ser especialmente útiles para fines farmacológicos o cosméticos (como los alcaloides,
la capacidad antioxidante, compuestos específicos con efectos medicinales probados, etc.).
A continuación, se detallan algunos de ellos, que son estudiados en esta tesis, a fin de
profundizar en cuanto a los datos que pueden aportar sobre las especies vegetales.
Porcentaje de humedad y Cenizas
Conocer el porcentaje de humedad en las especies vegetales es importante, pues tiene
un rol especial en la estructura de los tejidos y la flexibilidad, y además actúa como solvente
y transporte de nutrientes. Las variaciones de humedad en la planta pueden darse por factores
como características del suelo, el régimen de lluvias, etc. En cactáceas, como en otras plantas
de climas áridos, los valores de humedad suelen ser elevados y eso también se relaciona con
su consumo como potencial hidratante. Por ejemplo, especies de Coryphantha han
presentado valores de humedad que varían entre 78.56-93.97 % (Sánchez Herrera, Sotelo
Oleague, Aparicio Fernández, & Loza Cornejo, 2011), en cladodios de Opuntia spp. se han
reportado valores entre 85-94.3 % y en Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. var. hookeri de
85.6 % (Padrón, Moreno, & Medina, 2008).
Por otro lado, el contenido de cenizas varía de acuerdo con los minerales disponibles,
fundamentalmente por la composición edáfica y los minerales disueltos disponibles. El
porcentaje de cenizas de una especie se relaciona con los minerales que ésta puede aportar
frente al consumo animal o humano. El estudio de la composición específica, además, puede
dar cuenta de minerales con roles en la plata como cofactores de enzimas, propiedades
antimicrobianas, etc. El porcentaje de cenizas en material seco de especies de Opuntia oscila
entre mínimos de 8.63% y máximos elevados de 18,24 %, mientras que en Coryphantha spp.
102
los valores se encuentran entre 18-23 %, en Epiphyllum phyllanthus los valores son más
bajos: 7.23% y en Acanthocereus occidentalis en 9.76 % (Flachowsky & Yami, 1985;
Gregory & Felker, 1992; G. O. Hoffman & Walker, 1912; A. Hoffmann & Flores, 1989;
Padrón Pereira, Moreno Álvarez, & Medina Martínez, 2008; Portillo & Vigueras, 2002;
Retamal, Duran, & Fernandez, 1987; Sánchez Herrera et al., 2011; Stintzing & Carle, 2005).
Contenido de grasas y aceites naturales
La caracterización de ácidos grasos ha sido realizada para diferentes especies,
fundamentada principalmente en la importancia de estos compuestos en la composición de
la membrana celular, actuando como barreras que evitan la evaporación en ambientes secos.
En el trabajo de Aparicio-Fernández et al. (2017) los autores estudiaron la composición
química de los frutos de Mammillaria uncinata, concluyendo que tienen un contenido
calórico alto, similar al de las frutas de Opuntia, con una acidez más marcada. En ese mismo
trabajo, los autores reportaron la existencia de metabolitos secundarios, carotenos,
flavonoides y betalaínas abundantes, dándole a la especie un novedoso potencial
nutraceútico.
Existen reportes que indican que las grasas, los lípidos o aceites pueden variar
estacionalmente como estrategia adaptativa. Por ejemplo, en Opuntia spp. se han reportado
niveles mayores en primavera (Retamal et al., 1987). También se ha sugerido que los
requerimientos de nutrientes varían según la edad y de acuerdo a la parte de la planta, y que
los ejemplares adultos podrían presentar una mayor cantidad de grasas (Nobel, 2002).
Reportes en semillas de dos tipos de pitaya (H. undatus y H. polyrhizus) demostraron altos
valores de aceites (18.33-28.37%), siendo los más abundantes linoleico, oleico y palmítico y
los fitoesteroles identificados colesterol, campesterol, stigmasterol y P -sitosterol (Lim, Tan,
Karim, Ariffin, & Bakar, 2010). Portillo & Vigueras (2002) mencionaron 2.39% de grasa en
brotes jóvenes de Acanthocereus occidentalis y Padrón−Pereira et al. (2008) registraron
2.95% de grasas en cladodios de Epiphyllum phyllanthus. Resultados similares (entre
1.55−3.60% de grasas) fueron hallados en diversas especies de Opuntia (G. O. Hoffman &
Walker, 1912; J. López, Fuentes, Rodríguez, & Rodríguez, 1997; Moreno-Álvarez et al.,
2006; Sáenz, 1997). Por su parte, Carreira et al. (2014) describió un alto contenido de ácidos
grasos para cladodios de Opuntia sulphurea, con un valor de 4,90 g cada 100 g de materia
103
seca, estableciendo que la mayor proporción corresponde a ácidos grasos poliinsaturados,
que duplican el contenido de saturados, siendo mucho menor la proporción de aquellos
monoinsaturados; en función de los resultados se plantea que esta especie representa un
recurso comestible fuente de ácidos grasos esenciales en áreas semiáridas, donde se encuentra
disponible aún en periodos de escasez.
Contenido de fibra
El contenido de fibra ha sido estudiado en relación a la estructura de algunas
cactáceas. Estos valores se ven modificados de acuerdo con la edad del ejemplar, aumentando
con la edad del individuo (Nobel, 2002). El contenido de fibra y la disposición y crecimiento
del xilema secundario no es solo relevante a fines de estudios nutricionales, sino como
herramienta para entender la morfogénesis y características de la madera en las cactáceas
(Gibson, 1973), que suele ser típica por sus orificios sobre la placa principal, producto de
orificios generados por elementos vasculares especializados (Gibson, 1973). Un contenido
de fibra elevado es esperable en especies maderables, y la proporción de cada uno de sus
componentes se relaciona con la dureza y la calidad de la madera. Los contenidos de fibra en
especies de Coryphantha se encontraron alrededor de 11.21-29,4% (Sánchez Herrera et al.,
2011), un valor bajo frente al 35.34% reportado en Epiphyllum pyllanthus (Padrón Pereira
et al., 2008) y al 36% en cladodios jóvenes de especies de Opuntia (Retamal et al., 1987).
Proteínas
El contenido de proteínas ha demostrado ser muy variable en diversas especies de
Opuntia que son utilizadas para la alimentación animal y humana, encontrándose valores que
van desde 3,3 hasta 13,3 g/100 g de materia seca (Matsuhiro, Lillo, Sáenz, Urzúa, & Zárate,
2006; McMillan, Scott, Taylor Jr, & Huston, 2002; Salem, Abdouli, Nefzaoui, El-Mastouri,
& Salem, 2005). Por su parte en Echinopsis hookeri se encontró un valor de 7.86 g/100 g de
materia seca (Padrón et al., 2008) y de 0.63-1.56% en las especies del género Coryphantha
(Sánchez Herrera et al., 2011). Los valores máximos son notables, ya que las pasturas
consideradas como de buena calidad nutritiva proteica alcanzan valores cercanos a los 19
g/100 g de materia seca.
104
Capacidad antioxidante
Los compuestos antioxidantes presentan una alta afinidad por radicales libres,
moléculas que puede constituir un daño a los mecanismos moleculares de la célula, tener
efectos tóxicos o implicancias en los procesos de envejecimiento y carcinogénesis de las
células (Gercherman, 1945). Existen vitaminas que también tienen una fuerte acción
antioxidante, como la vitamina A, los betacarotenos y los carotenoides, siendo estos últimos
mucho más eficientes. La vitamina E también esta descripta como un importante captador de
radicales libres (Krinsky, 1998).
Las diversas propiedades medicinales reportadas en los antioxidantes, que los
vuelven interesantes por su potencial en la industria, incluyen el aumento de la resistencia de
los vasos sanguíneos, actividad antiinflamatoria, evitan el daño producido por el colesterol,
evitan envejecimiento prematuro, entre otros (Bagchi, Carg, Kron, Bachi, & Tan, 1977;
Demrow & Slane, 1994; Masaki, 2010; Tomas Roig, 1974; Wang et al., 1999). Además, los
antioxidantes pueden tener funciones como antimicóticos, antimicrobianos o protectores de
las membranas de las células (Branen, Davidson, & Katz, 1983; Tao, Zhang, Tsao, Charles,
& Yang, R. & Khanizadeh, 2010). La caracterización de Neowerdermannia vorwerckii, una
cactácea andina cuyas raíces se consumen, demostró una capacidad antioxidante muy baja,
mismo resultado que se obtuvo con los fenoles totales con valores alrededor de 0.09 μmol
GAE/g (equivalentes de ácido gálico) materia fresca (Chuquimia, Alvarado, Peñarrieta,
Bergenstahl, & Akesson, 2008). Para los frutos de nueve especies de Opuntia mexicanas,
Chávez˗Santoscoy et al. (2009) reportaron concentraciones de fenoles entre 0.022 a 0.226
mg/g GAE, de flavonoides desde 0.096 hasta 0.374 mg de equivalente de catequina,
resultando que las especies con valores máximos incluso duplicaban los valores de jugos de
frutas consideradas de buena capacidad antioxidante como frambuesas, naranjas, pomelo,
uva, kiwi o manzana (Wang, Cao, & Prior, 1996). En los frutos de Stenocereus stellatus
(Beltrán-Orozco, Oliva-Coba, Gallardo-Velázquez, & Osorio-Revilla, 2009) las
concentraciones variaron entre 1.38-2.35 mg GAE/g. Una situación diferente fue reportada
para Mammillaria uncinata (Aparicio-Fernández et al., 2017), donde el contenido total de
fenoles fue de 0.921 mg GAE, 53% correspondientes a flavonoides y 16.77 ± 0.024% de
capacidad anti-radicales libres.
105
Perfiles toxicológicos - Alcaloides
Los alcaloides son metabolitos secundarios que derivan de aminoácidos o de procesos
de transaminación y pueden encontrarse en plantas, hongos, animales o microorganismos
(Aniszewki, 2007). Se trata de compuestos biológicamente activos que naturalmente
cumplen roles ecológicos y de protección y, muchas veces, contienen actividad
farmacológica y presentan usos medicinales o ceremoniales. Estas propiedades de los
alcaloides fueron utilizadas desde los inicios de las civilizaciones en prácticas chamánicas,
medicina tradicional y armas de caza o de guerra. Por su importancia sociocultural y
significado para los individuos son compuestos de particular relevancia para la etnobotánica
(Cotton, 1996). Los alcaloides están presentes, al menos, en un 25% de las plantas superiores
(angiospermas y gimnospermas) en diferentes concentraciones (Aniszewki, 2007).
Hegnauer (1966, 1988) definió como plantas alcaloidíferas a aquellas que poseen más del
0.01% de alcaloides, y muchas especies con contenidos por debajo de esa cifra no evidencian
efectos en sus consumidores.
Dentro de la familia de las cactáceas, existen múltiples reportes de alcaloides. El perfil
fitoquímico de Mammillaria uncinata evidencia la presencia de metabolitos secundarios en
tres extractos de distinta polaridad, indicando que los alcaloides deben encontrarse en forma
de sales orgánicas y muy poca cantidad de forma soluble (Aparicio-Fernández, Loza-
Cornejo, Torres-Bernal, & Velázquez-Placencia, 2013). En tres especies de Coryphantha
(Coryphantha bumamma, C. clavata y C. cornifera), Sanchez-Herrera (2011) estudió los
metabolitos secundarios con distintos solventes para la extracción y en distintas secciones de
las plantas, observando que en general para los solventes que extraen los alcaloides (agua y
etanol), se detectan más en la región apical que en la media o basal. Entre las especies del
género Opuntia los alcaloides más frecuentes son aquellos que derivan de la tiramina, como
N-metiltiramina y 3-metoxitiramina (Stintzig, et al., 2005); sin embargo, se han encontrado
alcaloides alucinógenos como la mescalina en especies como O. cylindrica (Gutiérrez-
Noriega & Cruz, 1948; W. Turner & Heyman, 1960), O. acantharpa Engelm. and Bigel u O.
erhinmarpa Engelm and Bigel (Ma et al., 1986) en concentraciones alrededor de 0,9 %, 0,1
y 0,01 % respectivamente.
106
Por su parte, los cactus columnares y en particular el género Trichocereus han sido
de gran interés para fitoquímicos desde los primeros tiempos por ser especies altamente
alcaloidíferas (Agurell, 1969a; Agurell, Bruhn, Lundstrom, & Svensson, 1971). Existen
reportes de uso de cactus columnares alucinógenos, destacándose el “San Pedro”
(Trichocereus pachanoi) y el peyote (Lophophora williamsii) (Reti & Castrillón, 1951), en
ceremonias desde el 8.500 AC (Adovasio & Fry, 1976). El principal alcaloide alucinógeno
del “San Pedro” es la mescalina, con una concentración entre 0,053-4,7% (Ogunbodede,
McCombs, Trout, Daley & Terry, 2010). En Argentina T. terscheckii también es llamado
“San Pedro” y probablemente sea utilizado indistintamente (Schultes et al., 2001). Reti &
Castrillón (1951) determinaron que el contenido de alcaloides varía entre 0.25-1,2% para la
especie, identificando como componentes principales a la mescalina y a la trichocereína. Por
su parte Padró y Soto (2013) mostraron que el contenido de alcaloides total varió entre 0.33-
0.46 mg por gramo de material fresco de clorénquima, confirmando la presencia de
trichocereína y mescalina. El análisis de los espectros de masa reveló niveles detectables de
diez alcaloides feniletiláminicos con cantidades relativas variables entre los individuos,
identificando 2-feniletilamina, N-metiltiramina, mescalina, N-metilmescalina, N,N-
dimetilmescalina y N-acetilmescalina, tiramina, hordenina y 3,4-dimetoxidopamina,
excluyendo la posible presencia de los alcaloides 3-metoxitiramina y 3,5-dimetoxi4-
hidroxifeniletilamina, comúnmente encontrados en el género Trichocereus.
Para T. atacamensis existen algunos datos referidos a la composición de alcaloides.
Meyer y McLaughlin (1980) determinaron la presencia de hordenina, N-Methyltyramina y
tiramina en la especie, afirmando que son frecuentes en cactáceas y en el género. También
encontraron candicina, que está menos representada en el género. El mismo compuesto fue
identificado en T. chilensis (Colla) Br. & R (Cortés, Garbarino, & Cassels Niven, 1972).
Entre los reportes de Agurell (1969) se describió que T. tarijensis y T. schickendantzii
tendrían hordenina, y además para este último se detectaron trazas de N-metiltiramina.
Tal como se ha visto en el capítulo II, las especies de Trichocereus mencionadas
previamente, son de gran relevancia en la provincia de Jujuy, en las regiones de Quebrada y
de Puna; a las tres principales de esta tesis se agregó para la caracterización química otra
especie del mismo género: Trichocereus schickendantzii, puesto que algunos colaboradores
107
mencionaron algunos usos que la vinculan a las anteriores. En línea con la escasez o ausencia
de reportes para las especies del género, la profundización en el estudio de sus aspectos
químicos es necesaria, en especial ante los diversos usos, interpretaciones y problemáticas
mencionadas. Esto es así dado que, por un lado, resulta importante otorgar una respuesta a la
demanda de los pobladores locales que han manifestado su interés de conocer estos aspectos
para entender desde otra perspectiva a los cardones. Por otro, ante una vacancia en el tema,
es crucial ampliar el corpus de conocimiento científico que se tiene sobre estas especies, lo
cual será una base para comprender mejor sus características ecológicas y fenológicas, o los
usos que les han dado las comunidades a lo largo de la historia, entre otros aspectos, como
así también servirá tener mayor información disponible a la hora de abordar sus problemas
sanitarios o fitopatológicos y de conservación.
3.2. Objetivos e hipótesis
El presente capítulo se propone estudiar los perfiles químicos y nutricionales de T. terschekii,
T. atacamensis, T. tarijensis y T. schickendantzii, realizando un análisis comparativo de las
cuatro especies.
Para cumplir con dicho objetivo:
- Se evaluarán distintos parámetros químicos, analizando si existen diferencias estacionales
en cada uno de ellos: (1) el pH; (2) el contenido de humedad y cenizas (3) el contenido de
proteínas y vitaminas; (4) el perfil de ácidos grasos; (5) carbohidratos totales; (6) el poder
antioxidante; y (7) la presencia de alcaloides de diferentes especímenes de las especies en
estudio en los sitios donde son o potencialmente pueden llegar a ser explotados.
- Se realizará una recopilación de los datos disponibles sobre los perfiles de alcaloides de
especies del género y se compararán los perfiles de alcaloides obtenidos con aquellos
reportados en bibliografía.
Hipótesis
Hi: Las cuatro especies difieren en su composición química.
108
Hii: Las muestras de verano e invierno para cada especie tendrán diferencias en sus perfiles
químicos.
Hiii: Por ser la especie maderera por excelencia, la composición de fibra es mayor en T.
atacamensis.
Hiv: T. terscheckii es la especie con mayor cantidad de alcaloides.
Hv: El perfil de alcaloides de T. terscheckii varía respecto al reportado para la misma especie
en otra región fitogeográfica.
3.3. Materiales y Métodos
3.3.1. Recolección y procesamiento de las muestras
El material vegetal se recolectó durante las campañas realizadas entre los años 2015-
2017. Las muestras de T. atacamensis se recolectaron en el departamento de Tilcara, en la
región fitogeográfica de Prepuna a 2542 msnm (23°31'58.76"S, 65°22'52.15"O) y en el
departamento de Susques (23°24′02″S 66°22′02″O) a 4124 msnm. Trichocereus tarijensis
fue colectada en el paraje de Pocoyo (23°34'0.55"S, 65°27'39.66"O) en el mismo
departamento, ubicándose ya en una zona de transición entre la región de Prepuna y la Puna
a 2966 msnm. La muestra de T. terschekii fue recolectada en la provincia de Jujuy en la zona
de cuesta de los Morteros del departamento de Santa Bárbara
(24°17'39.65"S, 64°27'24.02"O), ubicada en el Chaco Serrano de la provincia fitogeográfica
del Gran Chaco, a 266 msnm. Para cada una de las especies se recolectaron al menos 5 brazos
de individuos adultos en verano y 5 en invierno, de ejemplares creciendo distanciados entre
sí en zonas heterogéneas, para evitar errores debidos a la variabilidad individual o altitudinal
y para poder evaluar diferencias estacionales. En función de requerimientos experimentales
que serán discutidos posteriormente, las 5 muestras de verano y 5 muestras de invierno por
especie se procesaron de forma conjunta, resultando en 2 muestras por especie, una de verano
y otra de invierno. Por su parte, T.schickendantzii fue colectada en Prepuna (23°35'37.69"S,
65°23'58.27"W) a 2490 msnm.
Todas las plantas fueron recolectadas con los permisos correspondientes de las
autoridades provinciales (Resoluciones Nº 106/2015-DPB, Nº 044/2016-S-B y Nº091/2017-
S-B, Ministerio de Ambiente de la provincia de Jujuy, (ver Anexo 1). Se tuvo la precaución
109
de cortar brazos completos (de aproximadamente 50 cm - 100 cm) tal que la herida del corte
fuera lo más pequeña posible y no afectara el posterior desarrollo del ejemplar, y siguiendo
la sugerencia de nuestros colaboradores se selló la herida con tierra del mismo sitio. Se
conservaron refrigeradas entre 0-5 °C durante su traslado a la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, a fin de evitar la alteración química por
degradación metabólica y/o física hasta su disposición final. Una vez en el laboratorio, se
quitaron manualmente las espinas y la epidermis y se realizaron cortes transversales de 1 cm
de espesor almacenando la muestra en discos a -20 °C, a excepción de aquellos discos que se
utilizaron para la determinación de humedad, procedimiento que se realizó de inmediato con
el material sin procesar. Posteriormente se procedió a la deshidratación de la mitad del
material recolectado por cada muestra mediante liofilización, conservando así tejido fresco
y deshidratado para utilizar en cada análisis. Las metodologías elegidas para realizar las
diversas determinaciones siguieron los criterios descriptos por la Asociación Oficial de
Química Analítica (AOQA), publicaciones científicas relacionadas o se trató de técnicas
específicas desarrolladas o adaptadas en los laboratorios donde se realizaron los ensayos.
El proceso de liofilización requirió el corte de cada disco en cubos de 1 cm de lado
aproximadamente. Las muestras fueron criodesecadas utilizando un liofilizador AdVantage
Pro Freeze Dryer de SP Cientifics. El ciclo de liofilización se inició con una temperatura de
-40°C en las platinas hasta equilibrar con la temperatura interna de la muestra. El
condensador se fijó a una temperatura de -70 °C. Durante la sublimación se aplicó vacío
controlándolo alrededor de 60 mTorr y se aumentó la temperatura hasta los 10°C, esperando
se logre el equilibrio. Este procedimiento se repitió hasta llegar a los 40 °C de temperatura
de la muestra, subiendo en cada ciclo 10 °C. El tiempo de corrida total fue de 32 horas. Las
muestras completamente deshidratas fueron molidas hasta polvo en un mortero. Luego, se
combinaron las 5 repeticiones de cada especie/estación y fueron almacenadas en bolsas
oscuras selladas al vacío para evitar su rehidratación. El material en uso se conservó en
estufas de vacío.
110
3.3.2 Análisis químicos y nutricionales
Determinación del pH
Se midió en campo utilizando papel indicador de pH para contar con una medición in
vivo e in situ y luego evaluar si hubo variaciones durante el traslado. En el laboratorio, se
maceró una porción del tejido fresco conservado y se procedió a la medición con un pHmetro
de mesada. Las determinaciones no requirieron agregado adicional de agua o buffers pues el
contenido de agua de la propia muestra permitió el procedimiento y facilitó la formación de
un homogenato compatible con el uso del instrumento.
Porcentaje de humedad en tejido fresco
La cantidad de agua fue determinada por deshidratación de las muestras mediante el
proceso de liofilización descripto arriba, registrando el peso inicial y final luego del proceso.
Para tal fin, se realizó un ciclo completo de liofilización registrando el peso inicial y peso
final de la muestra con una balanza de presión. El producto se sometió a un nuevo ciclo de
liofilización tras el cual se verificó que el peso se mantuviera constante. Se determinó la
diferencia entre el peso fresco y el peso seco, expresándose en porcentaje.
Contenido de cenizas
El contenido de cenizas fue obtenido por carbonización de las muestras. Alrededor
de 15 g de tejido fresco de cada muestra por duplicado fueron colocados en crisoles de
porcelana en el interior de un horno mufla. Se realizó un secado de 1 hora a 70 °C y un
posterior calcinado de 3 horas, tiempo en el cual se produjo la desaparición de humos blancos
y la observación de presencia de cenizas blancas. Posteriormente las muestras fueron pesadas
en una balanza analítica y los valores referidos en función del peso inicial.
Determinación de Proteínas, Hidratos de Carbono y Azúcares reductores
Para las estimaciones se partió de 100 g de material fresco y se homogeneizó. No se
utilizó buffer pues al tratarse de especies suculentas la cantidad de agua de la propia muestra
facilita la formación del homogenato (García-Carreño, 1993). Posteriormente se filtró por
gasa doble (presentándose dificultad pues la muestra presentaba un comportamiento de gel).
En este paso se perdió volumen en las distintas gasas que requirió cada muestra, debiéndose
111
considerar esta pérdida a la hora de analizar los resultados. Los extractos fueron
centrifugados a 4000 rpm en una ultracentrífuga refrigerada a 4° durante 15 minutos.
Estimación de proteínas por nitrógeno total
El contenido de proteínas totales se realizó mediante el método de Kjeldahl de
digestión con ácido sulfúrico concentrado, empleando como catalizador una mezcla de
sulfato de potasio y selenio (Bradstreet, 1954). El nitrógeno formado fue destilado en medio
alcalino con vapor de agua, formando amoníaco que fue recolectado en una solución de ácido
bórico 4% con indicador colorimétrico. La titulación del amoníaco liberado se realizó con
ácido sulfúrico 0,1 N. El factor de conversión de nitrógeno total a proteínas fue de 6,25.
Determinación de Hidratos de Carbono por método del fenol-sulfúrico
El método se basa en la deshidratación de sacáridos derivados de hidrolizados a
furfural que transcurre en el proceso de la reacción (Dubois, Gilles, Hamilton, Rebers, &
Smith, 1956). Los derivados del furfural con las formas del fenol coloreado adsorbe a la luz
en el rango visible a una longitud de onda de 490 nm. Se realizó una curva de calibración con
sacarosa y se analizaron todas las muestras por triplicado. Para ello, a cada muestra se le
agregó fenol y posteriormente ácido sulfúrico concentrado dejando trascurrir la reacción una
hora y luego realizando las lecturas en un espectrofotómetro a 490 nm.
Azúcares reductores por Somogyi -Nelson
Se realizó un ensayo para determinar los azúcares totales utilizando los reactivos de
Somogyi-Nelson (Nelson, 1944). El método se fundamenta en la oxidación de los azúcares
reductores y la generación de un producto coloreado. Se realizó una curva de calibración de
glucosa y se analizaron todos los extractos, para lo cual se agregó a cada tubo reactivo de
Somogyi, se calentó y una vez recuperada la temperatura ambiente se agregó reactivo de
Nelson; luego se agregó agua y se procedió a realizar una centrifugación por las partículas
que quedaron en suspensión. Se realizó la lectura en un espectrofotómetro a 540nm.
Determinación de fenoles y compuestos reductores (antioxidantes) – Preparación de
extractos
112
En todo el procedimiento se trabajó con baja exposición de las muestras a la luz, en
envases color caramelo y en oscuridad cuando esto no fue posible. A cada muestra se le
realizaron tres extracciones con metanol, dejando una hora de incubación con agitación en
cada una de ellas. Los sólidos fueron separados mediante filtración con un papel de celulosa
de 10 mm de poro, el extracto fue llevado a sequedad en rotavap (Heidolph VV2011) y el
peso de los sólidos fue registrado. Cada extracto fue resuspendido en metanol para su análisis,
al observar que la resuspensión no fue total se procedió a sonicar las muestras en un baño de
ultrasonido TestLab y a realizar un segundo filtrado de iguales características que el anterior,
pero registrando la pérdida de masa para el cálculo de la masa en suspensión. Cabe destacar
que para algunas de las muestras (que será discutido posteriormente) no se logró una
resuspensión total.
Método de Folin-Cicalteau
El ensayo se utilizó para medir compuestos fenólicos totales que reaccionan con el
reactivo de Folin-Ciocalteu, a pH básico, dando lugar a una coloración azul susceptible de
ser determinada espectrofotométricamente a 765 nm. A cada muestra se le agregó reactivo
comercial de Folin-Cicalteau (Sigma Aldrich), y antes de los 8 min carbonato de sodio
saturado para frenar la reacción. Se incubó durante 2 horas en oscuridad y se realizaron
lecturas por duplicado de cada tubo en un espectrofotómetro. Las reacciones para cada una
de las muestras se realizaron por triplicado, utilizando el extracto puro y diluciones ½ y 1/3,
dos blancos (agua) y una curva de calibración de ácido gálico.
Método del radical libre DPPH para evaluar capacidad antioxidante
El método detecta la reducción del reactivo 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
frente a un antiradical, observándose la pérdida de señal en una longitud de onda de 515 nm.
Se realizó la reacción en una placa multicanal con muestras de una curva de calibración de
ácido gálico, una curva de DPPH, un blanco y los extractos de cada una de las muestras (en
algunos casos con diluciones ½ y 1/3), todo por triplicado. A cada uno de ellos se le agregó
reactivo comercial DPPH (Sigma Aldrich). Se realizaron las mediciones en un
espectrofotómetro multicanal con un programa automático, realizando mediciones cada 1
minuto durante una hora.
113
Vitaminas B1, B2, Beta carotenos y Tocoferoles14
La extracción de vitaminas B1 y B2 requirió una hidrolisis ácida, neutralizada
posteriormente. Se continuó con una hidrólisis enzimática con las enzimas takadiastasa y
papaína comerciales (Sigma Aldrich) (Tang, Cronin, & Brunton, 2006). La determinación de
vitamina B1 requirió una derivatización con ferriocianuro de potasio y extracción con
isobutanol. La cuantificación se realizó en HPLC con una columna de fase reversa (200 mm
x 3mm) utilizando un flujo de metanol: agua a 0.4mL/min y un detector de fluorescencia
operando a las longitudes de onda de excitación de cada uno de los compuestos.
Por su parte, los Beta Carotenos fueron determinados según la Norma Oficial AOAC 970.64,
mediante una extracción con hexano:acetona:etanol:tolueno seguido de una saponificación
con KOH. Posteriormente se agrega sulfato de sodio al 10% y se realiza una cromatografía
en columna de sílice y tierra de diatomeas, eluyendo con hexano: acetona. Finalmente se
realizó una medición en espectofotómetro a 450 nm. Se utilizó como estándar 1-Phenylazo-
2-naphthol, Solvent Yellow 14 (Sudan I) comercial.
Finalmente, los tocoferoles fueron analizados mediante una saponificación inicial con KOH,
seguida de cinco extracciones con éter etílico y una posterior neutralización. El extracto fue
evaporado y redisuelto en hexano. La cuantificación se realizó en HPLC fase normal, con
detector de fluorescencia.
Fibra y detergentes15
Se realizó la determinación de Fibra Neutra (FDN), lignina en detergente ácido con
ácido sulfúrico (LDA) y fibra ácida (FDA), utilizando la tecnología y los protocolos del
fabricante del digestor ANKON 200/220 fiber analyzer (Ankon, 2005). En todos los casos se
partió de muestra seca, molida y homogénea; se prepararon duplicados por cada muestra con
0,5±0,05 g en bolsitas filtrantes y dos bolsitas vacías como blanco.
14 Las determinaciones de vitaminas fueron realizadas por el laboratorio de Agroalimentos, del Centro de Investigación y Desarrollo en tecnologías de Industrialización de Alimentos, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 15 Las determinaciones de fibra se realizaron en el Laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Buenos Aires.
114
Para la determinación de FDN las muestras se lavaron con acetona y se llevaron al
digestor con solución de detergente neutro y a-amilasa (comercial Wohlgenmuth, 340000
U/ml). Se agregó Na2SO4 hasta llegar a una concentración 0,01 g/1 ml y se incubó una hora.
Finalmente se realizaron tres lavados con agua con a-amilasa. Se secaron las bolsas, se
lavaron con acetona y se dejaron secar, luego se secaron a 105 °C por dos horas, se enfríaron
y se pesaron.
Por su parte, para la determinación de lignina en LDA, se prepararon las muestras, se las
colocó en un vaso de precipitados con suficiente cantidad de H2SO4 al 72 % p/v y se agitaron.
Después de tres horas se retiró el ácido sulfúrico y se enjuagó con agua destilada (90-100 ºC)
para remover los restos hasta que el pH estuviera neutro. Se enjuagó con acetona y se secaron
las bolsas a 105 °C durante 4 horas. Se registró el peso y se llevaron las bolsas a 525 °C en
la mufla durante 3 horas.
Para determinar FDA, la muestra se preparó en las bolsas filtrantes y se colocó con detergente
ácido dentro del vaso de digestión a 90-100°C por 60 minutos. Se agregó agua destilada a 70
°C y se dejó en agitación por cinco minutos, repitiendo hasta que el agua descartada llega a
pH 7. Las muestras se secaron a 105 °C.
Perfiles de Ácidos grasos
Se parte de aproximadamente 15 g de material liofilizado a los cuales se les realizó
una extracción con hexano en un equipo tipo Soxhlet de 7,5 cm de diámetro y 28 cm de
altura, utilizado un cartucho soxhlet de celulosa Munketel de 33x80 mm. Se dejó en
ebullición a temperatura constante (45 ºC) durante 8 hs. Posteriormente se filtró en un filtro
de celulosa de 10 mm de poro con sulfato de sodio en cantidad suficiente para remover
cualquier excedente de agua. El extracto fue evaporado a sequedad en rotavap (Heidolph
VV2011) y posteriormente resuspendido en un volumen pequeño de hexano. Posteriormente
se realizó la derivatización para la formación de los esteres metílicos con Trifluoruro de Boro
(Sigma Aldrich), de acuerdo con la concentración y tiempo de incubación indicados por el
fabricante. La fase orgánica fue separada para su análisis.
El perfil de ácidos grasos se determinó por cromatografía de gas acoplada a un
detector de masas, utilizando un cromatógrafo Shimadzu GCMS-QP 2010, con columna
SPB® (30 m x 0,25 mm x 0,25 μm). Los parámetros de corrida cromatográfica fueron los
115
siguientes: la temperatura de la columna fue programada a 150 ºC por 1 minuto, con un
gradiente de 150ºC a 210ºC por 20 minutos a una tasa de 5ºC por minuto. El puerto de
inyección y la flama de ionización, fueron mantenidos a 240 ºC y 280 ºC respectivamente.
Se utilizó nitrógeno como gas de transporte a una velocidad lineal de 1,3 ml/min. Para la
identificación de los ácidos grasos se utilizaron patrones estándar calidad CG (>98 %). Los
análisis se realizaron por duplicado. Los cromatogramas se analizaron utilizando como
referencia los patrones mencionados anteriormente y los perfiles cromatográficos disponibles
en las bibliotecas “Wiley 8 Mass Spectral Database” y “NIST 11 Mass Spectral Database”.
Comparación de perfil de alcaloides
Para la extracción de alcaloides se evaluaron distintos protocolos y distintas
condiciones y cantidades de material de partida, que a continuación se detallan. Todos los
ensayos iniciales se realizaron con una masa de 10 g de muestra liofilizada, cantidad que
debió ser ajustada hasta los 100 g en los ensayos finales.
Ensayo a) Inicialmente se siguió una estrategia de extracción por la cual los alcaloides
se separarían en función de su pKa, es decir de su afinidad por solventes básicos, ácidos o
neutros. Para ello, se realizó una primera extracción en NaOH, HCl o MeOH/EtOH
respectivamente, incubando una hora con agitación en un baño termostático a 50°C. Las
extracciones en medio ácido y básico partieron de material desgrasado, mientras que la
realizada en medio neutro no, pues se espera perder los hidratos de carbono en la primera
extracción. Debido a las características de la muestra fue necesario incorporar un paso de
centrifugación, ya que se formaba un gel que impedía el filtrado. Se centrifugó durante 10
minutos a 13.000 rpm a temperatura ambiente, separando de esta manera un sobrenadante
líquido y un pellet con residuos sólidos y parte del gel. El pellet fue resuspendido en 50 ml
del solvente original –en cada caso- y se procedió a una nueva centrifugación para intentar
evitar pérdida de material. Los extractos se filtraron para eliminar los sólidos remanentes; se
requirió un filtrado en vacío con un embudo Buchner acoplado a Kitasato pues el gel volvía
a formarse. Para el caso del extracto básico luego se realizó una extracción en CH2Cl2, y para
el caso del extracto neutro luego de la extracción inicial se evaporó el solvente y se redisolvió
en HCl. En este punto tanto el extracto ácido como el neutro fueron llevados a pH 11 y se les
realizó una extracción líquido-líquido en una ampolla de decantación con CH2Cl2 en una
116
relación 0.75:1 del volumen del extracto. En todos los casos las muestras se emulsionaron y
requirieron el agregado de una solución saturada de NaCl para favorecer la separación de las
fases. La fase orgánica fue filtrada con NaSO4 para remover el excedente de agua, luego fue
llevada a sequedad en un rotavap (Heidolph VV2011) y resuspendida en CH2Cl2. Esos
extractos fueron posteriormente analizados.
Ensayo b) Por otra parte, se realizó el procedimiento descripto por Reti & Castrillón
(1951) con modificaciones menores de acuerdo con el protocolo de Obungodede et al. (2010).
Se partió de una masa de 10 g de tejido liofilizado y molido. Para la extracción se utilizó un
equipo Soxhlet (7,5 cm de diámetro y 28 cm de altura), empleando un cartucho soxhlet de
celulosa (Munketel, 33x80mm) donde se colocó el extracto y metanol como solvente. El
extracto obtenido fue evaporado a sequedad en un rotavapor a 45 °C y redisuelto en 300 mL
de agua destilada llevada a pH = 3 utilizando HCl 10%. Luego, se procedió a colocar el
extracto acuoso ácido en una ampolla de decantación de 1L, donde se realizaron tres
extracciones sucesivas de 150 ml de CH2Cl2. La fase orgánica fue descartada, mientras que
la fase acuosa fue alcalinizada a pH = 12.0 utilizando 5N NaOH y extraída nuevamente
mediante tres lavados de 150 ml de CH2Cl2. Posteriormente, la fase acuosa fue descartada y
la fase orgánica se secó utilizando Na2SO4 anhidro y se filtró con un filtro de celulosa de 10
mm de poro. Finalmente, el extracto orgánico se llevó a sequedad en rotavapor a 40 °C, se
pesó y rotuló como la fracción alcaloide total.
Ensayo c) El mismo protocolo descripto en b se repitió, partiendo de una masa de 100 g de
tejido liofilizado y realizando un macerado de 8 hs en metanol, previo a la extracción.
Los extractos fueron llevados a sequedad, redisueltos en MeOH grado HPLC y
sonicados durante 15 minutos. Se tomaron 0,5 ml de muestra y se inyectaron en un cartucho
de C18 Hypersec 500 mg, 3 ml (Thermo Scientific), acondicionado con ácido fórmico 0,1
%. La muestra se recuperó con 2,5 ml de metanol (grado HPLC) y se inyectó 1 ul en el
equipo. El perfil de alcaloides se analizó usando un equipo UHPLC Ultimate 3000 (Thermo
Scientific) con detector masa LTQ XL (Thermo Scientific). Se utilizó una columna Hypersil
Gold C18 (Thermo Scientific) 50 mm de largo, 2,1 mm de diámetro y 1,9 μm de tamaño de
partícula. Se utilizó un gradiente de ácido fórmico 0,1 %: acetonitrilo comenzando en 5% de
acetonitrilo (1 min) e incrementado el porcentaje hasta 95 % en 3 minutos, la condición de
117
95 % de acetonitrilo se mantuvo durante 3 minutos y luego se retornó a las condiciones
iniciales. El intervalo de masas del escaneo fue m/z 50-1000 en modo positivo (ESI+). La
puesta a punto del equipo se realizó utilizando un estándar de 3metoxitiramina calidad CG
(>98%; Sigma Aldrich).
Como complemento a los ensayos de laboratorio y a fines comparativos, se realizó
una búsqueda bibliográfica exhaustiva sobre los alcaloides presentes en el género y en cada
una de las especies en estudio y se realizó un compendio de la información disponible.
3.4. Resultados
Porcentaje de humedad y cenizas y valores de pH
Los valores de pH registrados inicialmente en campo presentaron para todas las
especies un color coherente a un valor de alrededor de 5, en particular T. schickendantzii
estuvo entre 4-5. En la Tabla 3 se informan los valores de pH, porcentaje de humedad y
cenizas para cada especie. Las máximas diferencias entre los valores de pH los representan
T. atacamensis (con 6) y T. schickendantzii (con 4,30).
Tabla 3. Valores de pH registrados en laboratorio, porcentaje de humedad y de cenizas (y error estándar) para las especies analizadas, recolectadas al término de las estaciones de verano e invierno. Valores expresados cada 100 g de tejido fresco.
Especie Estación pH
laboratorio
Humedad % Cenizas %
T. atacamensis Invierno 6,00 ± 0,03
93,54 1,21±0,21
Verano 97,58 0,76±0,02
T. tarijensis Verano 5,30 ± 0,03
96,80 0,70±0,08
Invierno 91,28 1,89±0,43
T. schickendantzii Verano 4,30 ± 0,04
89,63 0,97±0,14
Invierno 90,43 0,95±0,14
T. terschekii Verano 5,00 ± 0,02
93,54 0,96±0,03
Invierno 93,25 0,87±0,39
118
Proteínas, hidratos de carbono, azúcares reductores, fenoles y actividad antiradicalaria
Los resultados de las determinaciones del contenido de proteínas por nitrógeno total,
hidratos de carbono y azúcares reductores, así como de fenoles y actividad antiradicalaria se
presentan en la Tabla 4.
Tabla 4. Proteínas por nitrógeno total (P), Hidratos de carbono (HC), azúcares reductores (AR), fenoles y actividad antiradicalaria (%ARA) para las cuatro especies recolectadas al final del verano o el invierno. Los resultados se expresan en función de 1ml del homogenato de cactus para proteínas e HdC, cada 100ml ARA y cada 100g de tejido seco para Fenoles y AR. Para los resultados de proteínas se analizaron todas las muestras de la especie en conjunto.
Muestra Estación P
mg/ml
HC
g/ml
AR
g/ml
Fenoles
gGA/100g
%ARA
T. atacamensis Invierno 2,81 (0,81 g/kg)
0,47 0,88 3,028 75,04±6,21
Verano 0,48 0,73 2,629 78,93±5,21
T. tarijensis Verano 0,82 (0,25 g/kg)
0,59 0,88 6,473 78,6±0,94
Invierno 0,48 0,87 7,313 83,82±0,18
T. schickendantzii Verano 0,93 (0,33g/kg)
0,66 0,56 0,799 33,67±3,04
Invierno 1,12 0,75 0,345 10,78±1,10
T. terschekii Verano 2,02 (0,67 g/kg)
0,82 0,82 1,775 80,6±2,11
Invierno 0,85 0,81 1,278 83,26±1,41
T. atacamensis presentó la concentración de proteínas más alta, seguido por T.
terschecki Este último duplica a T. sckickendantzii, que le sigue, resultando T. tarijensis el
menos proteico. La concentración de proteínas se analizó por especie, por limitaciones en
cuanto al acceso a los materiales para hacer un número mayor de mediciones. Los hidratos
de carbono prácticamente no varían estacionalmente, excepto en T. schickendantzii que
presenta el mayor contenido detectado en la muestra de invierno. Algo similar ocurrió con
los azucares reductores, que solo en dicha especie presentó diferencias notables entre
estaciones, con el mismo patrón que los hidratos de carbono. Los fenoles totales y el % de
actividad antiradicalaria variaron en función de las especies y de las estaciones. En cuanto a
fenoles, en general se observan mayores valores en invierno, a excepción de T. tarijensis,
donde ocurre lo opuesto. A la inversa, la actividad antiradicalaria es mayor en verano en
119
general, salvo para T. tarijensis, que presenta en invierno mayor actividad. En ambos casos
(fenoles y % ARA) es esta especie que se distingue del resto la que presenta mayores valores
respecto de las demás especies, para cada muestra.
Vitaminas
Los resultados de todas las vitaminas estudiadas se presentan en la Tabla 5. Los
valores más bajos de tocoferoles totales y B-carotenos corresponden a T. atacamensis, pero
esta especie tiene los más altos valores de tiamina y riboflavina. T. terschekii tuvo mayor
concentración de B-carotenos y los más bajos de tiamina y riboflavina, mientras T. tarijensis
tiene los mayores valores de tocoferoles totales y valores medios del resto de las vitaminas.
Tabla 5. Vitaminas para cada especie en estudio16 Cada 100g de muestra seca
Muestra Vitaminas
Tiam
ina
(mg/
100g
)
Riv
ofla
vina
(V
. B2)
mg/
100g
Tocoferoles (mg/100g) Bcarotenos
expresados
como VitA
μg/g
Alfa Beta Gamma Delta Totales
T. atacamensis 0,061 0,062 1,024 ND 0,070 ND 1,095 11,1
T. tarijensis 0,048 0,044 12,167 0,125 0,171 ND 12,463 16,14
T. terschekii 0,016 0,026 7,198 ND 0,201 ND 7,399 31,34
Fibra y detergentes
En la Tabla 6 se presentan los resultados de fibras. Se observa que los valores varían
de acuerdo a las especies. En particular, T. tarijensis duplica a T. atacamensis en la LDA, y
a su vez éstos dos presentan un orden de magnitud más respecto a las otras especies. T.
atacamensis resulta el de menor contenido de FDN, siendo T. schickendantzii el de mayor
valor. T. tarijensis presenta el mayor contenido de FDA, y T. schickendantzii el menor.
16 Por la disponibilidad del laboratorio donde se realizaron las mediciones, solo pudieron ser analizadas tres muestras, dando prioridad a las principales para este trabajo.
120
Tabla 6. Resultados para las especies de Trichocereus de fibra en detergente neutro (FDN), fibra en detergente ácido (FDA) y lignina en detergente ácido (LDA). Se especifica además la Materia Seca (MS) para todas las muestras. En todos los casos se presentan los porcentajes sobre masa seca (cada 100g).
T. terschekii T. atacamensis T. tarijensis T. schickendantzii
MS 92,29 93,93 91,91 93,34
FDN 62,41 37,72 48,18 84,86
FDA 14,97 19,12 22,88 6,14
LDA 0,85 2,15 5,30 0,13
Perfiles de ácidos grasos y lípidos
Los cromatogramas para las distintas muestras arrojaron un número variable de picos.
Para T. atacamensis se obtuvieron para la muestra de invierno 19 picos, correspondientes a
18 ácidos grasos y 1 no pudo ser identificado; para verano se obtuvieron 21 picos
correspondientes a 21 ácidos grasos (Anexo 4, A y B). En el caso de T. tarijensis se
obtuvieron en la muestra de verano 24 picos, correspondientes a 23 ácidos grasos de los
cuales 4 no fueron identificados; la muestra de invierno presentó 9 picos, con el mismo
número de ácidos grasos, todos identificados (Anexo 4, D y E). T. schickendantzii presentó
34 picos, con 31 ácidos grasos, 30 de los cuales fueron identificados para la muestra de
verano, mientras que 29 picos, 27 ácidos grasos y 11 no identificados se obtuvieron en la
muestra de invierno (Anexo 4, F y G). La muestra de verano de T. terschekii arrojó un total
de 17 picos, 15 ácidos grasos, 2 no identificado; la muestra de invierno evidenció 21 picos,
con 21 ácidos grasos 1 de los cuales no fue identificado (Anexo 4, H e I).
El número de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados para las
distintas muestras se presenta en la Figura 19. Como se puede observar, mayoritariamente la
composición fue de ácidos grasos saturados, seguido de monoinstaurados y menos cantidad
de poliinsaturados.
121
Figura 19. Número de ácidos grasos saturados, monoinsaturados e insaturados por especie, por estación.
El porcentaje de cada ácido graso por muestra se observa en las Figuras 20, 21, 22 y 23
para T. atacamensis, T. tarijensis, T. schickendantzii y T. terschekii respectivamente. Como
puede verse el patrón de expresión es muy diverso en todos los casos, con unos pocos ácidos
grasos muy representados sobre otros apenas detectables.
Figura 20. Porcentaje de ácidos grasos identificados en T. atacamensis
05
101520253035
Saturado Monoinsaturado Poliinsaturado
0
5
10
15
20
25
30
T.atacamensis invierno T.atacamensis verano
122
Para T. atacamensis (Figura 20) se observa un total de 24 ácidos grasos, 18
representados en invierno y 21 en verano. Los picos mayoritarios fueron hexadecano, Ácido
hexadecanoico y stigmate-5-en-3-ol (3 beta) para ambas muestras, Ácido 9,12-
octadecadienoico y Ácido 9,12,15-octadecatrienoico para verano y Metil octadeca-9,12-
dienoato y Ácido 3,6-octadecadienoico para invierno.
Por su parte, en T. tarijensis se observó un pico muy importante de hexadecano para
la muestra de invierno, siendo más del doble que la análoga en verano (Figura 21). Se detectó
como mayoritario el ácido 9,12-octadecadienoico en la muestra de verano. En menor
proporción, pero aún en cantidades que superan los otros picos, se detectó Ácido 9,12,15-
octadecatrienoico en ambas muestras, al igual que el Estigmate-5-en-3-ol (3 beta) en
cantidades aún menores.
Figura 21. Porcentaje de ácidos grasos identificados en T. tarijensis
0
10
20
30
40
50
60
70
T. tarijensis verano T.tarijensis invierno
123
Los principales ácidos grasos para T. schickendantzii (Figura 22) fueron el Ácido 9-
octadecanoico para la muestra de verano y en proporción mucho menor para invierno. La
situación inversa, mayor cantidad en invierno que verano, ocurrió con el Ácido 9,12
octadecadienoico, y en cantidades menores como el Ergost-5-en-3-ol. En ambas muestras se
observaron picos de Ácido hexanoico.
Figura 22. Porcentaje de ácidos grasos identificados en T. schickendantzii
La especie T. terschekii tiene una mayor cantidad de ácidos grasos con picos que
superan el 10%, entre ellos el hexadecano, el Metil octadeca-9,12-dienoato, el Ácido
hexadecanoico y el Ácido 11,14,17-eicosatrienoico, y metil éster en la muestra de invierno,
en verano el Lanosterol y el ácido hexadecanoico, y en ambas estaciones en proporciones
similares el estigmate-5-en-3-ol (3 beta).
0
5
10
15
20
25
30
35
40
T. schickendantzii verano T. schickendantzii invierno
124
Figura 23. Porcentaje de ácidos grasos identificados en T. terschekii
Para las muestras correspondientes a todas las especies en estudio se detectó ácido Laúrico,
hexadecano y Estigmate-5-en-3-ol (3 beta).
Comparación de perfil de alcaloides
En el caso de la extracción de alcaloides se realizaron tres métodos distintos, y al
menos con uno de ellos se probaron tres estrategias distintas (ver sección 3.3-materiales y
métodos). La adaptación del método de Reti y Castrillón (1951) con modificaciones y una
cantidad mayor de masa fue la que se consideró finalmente, dado que con ella se obtuvo el
mejor extracto para realizar las determinaciones. A continuación, se detallan los resultados a
este respecto.
La primera estrategia de extracción de alcaloides (partiendo de extracciones ácidas,
básicas o neutras) resultó en la no obtención de señal al analizar las muestras. Uno de los
principales motivos que pudo afectar el protocolo es la formación de una estructura
mucilaginosa o de tipo gel al resuspender las muestras en el solvente de extracción.
02468
101214161820
T.terschekii verano T.terschekii invierno
125
La formación de gel fue similar al realizar resuspensiones desde muestras secas-
liofilizadas como de tejido fresco. En la extracción en medio ácido, básico y neutro, el
extracto neutro fue el que tuvo mejor recuperación al filtrar en un embudo tipo Buchner,
mientras que los mucílagos de las extracciones neutra y ácida eran demasiado compactos y
no filtraban. Se buscaron distintas alternativas para mejorar la calidad de la muestra y
desarmar el mucílago, desde sonicación, agregado de solución saturada de NaCl para
aumentar la fuerza iónica, centrifugación, calentamiento, pero no dieron resultado. La
extracción se continuó según el protocolo, trabajando con el mucílago, pero el resultado fue
equivalente en las cuatro especies: no se obtuvo precipitado el realizar una prueba con el
reactivo de Draggendorf y tal como era esperable, las fracciones analizadas no dieron señales
en HPLC.
Se estudiaron diversos solventes en relación a la formación del gel para cada especie,
encontrando que lo mejor era una extracción continua con un solvente alcohólico, pues se
trataba del solvente donde era menor la formación de gel y, al realizar una extracción continua
en un equipo tipo soxhlet se evitaba la formación del mucílago, probablemente porque los
compuestos que lo forman no se extraen y quedan retenidos en el filtro. Por ese motivo se
decidió adaptar el protocolo realizado por Ogunbodede et al. (2010). Las extracciones fueron
positivas para el reactivo de Draggendorf; aun así, no se evidenció señal en los
cromatogramas obtenidos comparando con estándares comerciales. Una sola muestra (T.
terscheckii estación verano) evidenciaba señal y algunos picos característicos, pero aun así
el cromatograma se presentaba con mucho ruido y algunos picos no era posible
determinarlos. Con estos resultados se decidió mejorar la técnica para obtener una señal más
clara. Frente a la imposibilidad de continuar trabajando con el equipo antes mencionado, se
procedió a la puesta a punto de la técnica para continuar con un CG-MS (en colaboración
con el grupo del Dr. Candal en UNSaM). Considerando que Reti y Castrillón (1951)
identificaron para T. terscheckii que los alcaloides se localizaban principalmente en los
tejidos fotosintéticos y en menor medida en las partes centrales, se decidió aumentar la masa
total con el fin de tener mayor proporción de tejido fotosintético por análisis y en
consecuencia mayor concentración de alcaloides, optimizando él análisis. Para ello se colectó
material en nuevas campañas, considerando que debió partirse de una masa de al menos 100
126
g de muestra liofilizada, lo cual por el contenido de humedad representa aproximadamente 1
kg de peso fresco por especie.
Tras la puesta a punto del equipo se obtuvieron los cromatogramas correspondientes
a las mediciones, pero una falla técnica en la placa imposibilitó la determinación de todas las
muestras, lo cual se prevé de todas formas completar tras la finalización de esta tesis. Para
la puesta a punto se utilizó como control una muestra de T. terscheckii analizada previamente
por Padró (2015) y cedida generosamente por dicho autor; esta muestra será llamada de acá
en adelante T. terscheckii (San Juan), y a la analizada en el presente trabajo, recolectada por
la autora, T. terscheckii (Jujuy).
En la Figura 24 puede observarse los picos obtenidos para distintos tiempos de la
muestra de T. terschekii (Jujuy), utilizando como control la misma especie reportada para el
área de San Juan. En el caso del control, se observaron 12 picos correspondientes a distintos
tiempos de retención, mientras que para la muestra de T. terschekii (Jujuy), se observa un
patrón distinto, con más interferencia y donde se recuperan 5 picos definidos. Los iones
moleculares de alguno de esos picos corresponderían con los iones para alcaloides reportados
en bibliografía, y la reparación del equipo y obtención de resultados finales es promisoria.
En virtud de poder realizar algunas consideraciones respecto a los alcaloides de todas formas,
pese a no haber podido obtener los patrones de expresión, se realizó la búsqueda
bibliográfica, cuyos resultados se presentan en la siguiente sección.
127
Figura 24. Cromatogramas de la fracción alcaloidea del control (panel superior) correspondiente a una muestra de T. terscheckii (Proveniente de Valle Fértil, San Juan) y T. terscheckii (provenientes de Santa Bárbara, Jujuy), se observan las abundancias relativas de las fracciones eludidas a distintos tiempos.
Reportes de alcaloides en bibliografía
En la bibliografía se encontraron diversos reportes sobre alcaloides en especies del
género Trichocereus, datos que se compendian en la Tabla 7. Entre los principales se
encuentra el trabajo de Reti y Castrillón (1951), donde los autores refieren que hasta ese
momento solo siete especies del género habían sido estudiadas, todas con resultados
positivos, reforzando la idea de que se trata de un género alcaloidífero. En particular los
RT: 0.00 - 20.00
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20Time (min)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Rel
ativ
e A
bund
ance
5.575.63
5.35
7.043.35 3.394.54
2.131.47 18.8918.2717.0315.5614.6913.357.53 12.138.23 10.99
NL: 8.54E6Base Peak m/z= 50.00-1000.00 F: ITMS + c ESI Full ms [50.00-1000.00] MS alka2bis1ul
RT: 0.00 - 20.01
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20Time (min)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Rel
ativ
e A
bund
ance
1.44
2.15
2.24
2.33 5.86
2.42
0.46 4.202.66 4.8919.3718.9217.95
16.866.01 14.8613.72
13.447.0412.72
7.16 12.2711.60
7.32 11.5311.007.70
9.03
NL: 2.81E5Base Peak m/z= 50.00-1000.00 F: ITMS + c ESI Full ms [50.00-1000.00] MS alka1bis1ul
128
autores estudian la presencia de mescalina y la descripción de la trichocereina en T.terschekii.
En el año 1969, el trabajo de Agurell vuelve a destacar la poca información disponible,
recalcando que mas allá del gran interés en el peyote, cuyos efectos alucinógenos fueron
destriptos desde el año 1560 por misioneros, la familia Cactaceae no había sido investigada
exahustivamente en cuanto a su características fitoquímicas. Para entonces el número de
especies reportadas superaba por poco la decena y se centraba en aquellas con alcaloides con
efectos psicotrópicos. Ese mismo año se realiza una prospección en mas de 120 especies de
los géneros Trichocereus, Cereus, Echinopsis y Heliantocereus (Agurell, 1969b),
aumentando notablemente la información disponible.
Una de las principales dificultades para analizar de forma comparativa los resultados
reportados en bibliografía con los originales y entre sí es la gran variabilidad de técnicas que
se han utilizado. Ogunbodede (2010) menciona en este sentido que los reportes hasta la fecha
se han realizado con distintos métodos de extracción y procedimientos analíticos,
dificultando y seguramente confundiendo muchas veces, la identificación de los alcaloides.
Además de ello, las muestras examinadas en cada trabajo fueron recolectadas en sitios muy
diversos (por ejemplo viveros muy lejanos al centro de origen) y en muchos casos las
variaciones obtenidas en los resultados pueden responder a efectos individuales que a
diferencias entre especies. Incluso reportes que han buscado analizar distintos taxa/cultivares
han encontrado variaciones importantes (Ogunbodede, 2010).
129
Tabla 7. Registros de alcaloides en el género Trichocereus. La Tabla está ordenada por especie (se incluye su sinonimia en caso que corresponda), y para cada una se incluyen los alcaloides reportados y su concentración cuando estuviera disponible, las técnicas utilizadas para las determinaciones y las citas correspondientes (Las abreviaturas provienen de sus siglas en inglés: HPLC: cromatografía líquida de alta presión, GC-MS: cromatografía gaseosa acoplada a detector de masas, MS: espectrometría de masa, IR: espectrometría de infrarrojo, MP: punto de fusión, MMP: media de puntos de fusión, TLC: cromatografía en capa delgada, NMR:resonancia magnética nuclear).
Especie, alcaloides presentes y concentración Métodos detección
Reportado por
Trichocereus bridgesii (Salm-Dyck) Britton & Rose
Mescalina: Por debajo de 25mg/100g tejido fresco - 0.56% (peso seco) - 0.48% (peso seco)
HPLC, GC-MS
Agurell,(1969b)
Serrano(2008)
Ogunbodede et al.( 2010)
3,4-Dimethoxifeniletilamina: 1-10% de 50mg alcaloides totales/100 gde tejido verde
3-metoxitiramina: 1-10% de 50mg alcaloides totales/100 g de tejido verde
Tiramina: 1-10% de 50mg alcaloides totales/100 g de tejido verde
MS, IR
Agurell(1969b,c)
Trichocereus camarguensis Cárdenas
Tiramina (trazas) 3,4-dimetoxifeniletilamina (trazas)
3-metoxitiramina (trazas)
N-metiltiramina (trazas)
MS, GC
Agurell(1969b,c)
Trichocereus candicans (K. Schum.) Britton & Rose
Candicina: 0.5- 5% en tejido fresco - 2% (peso seco) MP, TLC Reti( 1933, 1954)
Castrillón(1950)
Hordenina: 50% de 50 mg alcaloides totales/100 g tejido fresco
Variable, entre 0.5 a 5%.
IR, MP Agurell(1969c)
Reti(1950)
Tiramina TLC Castrillón(1950)
N-metiltiramina: 0.004 % en peso seco TLC, MP, MMP, IR
Mata et al.( 1976)
Trichocereus chiloensis (Colla) Britton & Rose Mata et al.(1976)
Lundstrom(1989)
Cortés et al.(1972)
Candicina
MP, TLC, IR
130
Especie, alcaloides presentes y concentración Métodos detección
Reportado por
Trichocereus lamrochlorus (Lem.) Britton & Rose
Hordenina: 50% de 50 mg alcaloides totales/100 g tejido fresco
Reti(1950)
Agurell(1969b,c)
Candicina (trazas) Lundstrom (1989), Reti(1954)
Trichocereus macrogonus (Salm-Dyck) Riccob.
Mescalina: 5-25 mg/100 g de tejido fresco (bioensayos indican que podría ser menor).
3,4-dimetoxifeniletilamina: 1-10% de 10-5 mg de alcaloides totales/100 g de tejido fresco
3-metoxitiramina: 1-10% de 10-50 mg de alcaloides totales/100 g de tejido fresco
Tiramina: 1-10% de 10-50 mg de alcaloides totales/100 g de tejido fresco
MS Agurell(1969b)
Trichocereus pachanoi Britton & Rose
3-metoxitiramina: 0.01% (peso seco) - 1-10% de 10-50 mg de alcaloides totales/100 g de tejido fresco - Menos de 0,01%
MP, IR, GC-MS, GC,
TLC, MS
Agurell y Lundström(1969)
Agurell, (1969b,c)
Crosby y McLaughLin(1973)
3,4-dimetoxifeniletilamina: 1-10% de 10-50 mg de alcaloides totales/100 g de tejido fresco - 2% de alcaloides totales
N,N-dimetil-3,4-metilenedioxifeniletilamina (trazas)
Tiramina (trazas)
Hordenina (trazas)
Anhalonidina: 0.01% de alcaloides totales / (trazas)
TLC, MS, CG-MS
Agurell (1969b,c)
Mescalina
Sobre 25 mg/100 g tejido fresco
0.025%- 0.12% en tejido fresco
MP, MMP, IR, GC-MS
GC,
HPLC,
TLC, MS
Agurell(1969b); Poisson (1960); Ogunbodede et al.(2010); Cjuno et al.(2009); Gennaro et al. (1996); Pardanani et al.(1978);
Pummangura et al.(1982)
Lophopina CG-MS Bruhn et al.(2008)
3-dimetoxi-4-hidroxifenetilamina, 3,4-dimetoxi-5-hidroxifenetilamina, 3,4-dimetoxi-4-hidrofenetilamina, 3,5-dimetoxi-4-hidroxifeniletilamina
HPLC-CG Bruhn y Bruhn (1973)
131
Especie, alcaloides presentes y concentración Métodos detección
Reportado por
Trichocereus peruvianus Britton & Rose
3,4-dimetoxifeniletilamina (trazas)
TLC, MS
HPLC, GC
Pardanani et al.(1977)
Serrano(2008)
Tiramina: 50% de 1-10 mg alcaloides totales/100 g de tejido fresco
0.0085% de tejido seco
MS,
TLC, MP, MMP, IR
Agurell(1969c)
Pardanani et al.(1977)
3-metoxitiramina (trazas)
0.01% de tejido seco
MS,TLC,IR, MP, MMP
Agurell(1969c) Pardanani et al.(1977)
3,5-dimetoxi-4-hidroxifeniletilamina
0.0035% de tejido seco
TLC, MP, MMP, MS, IR.
Pardanani et al.(1977)
Mescalina
0.817% (peso seco)
0.24% (peso seco)
HPLC
HPLC, GC-MS
TLC
Cjuno et al.(2009); Pardanani et al.(1977); Ogunbodede (2010); Baldera-Aguayo y Reyna Pinedo(2014)
Trichocereus schickendantzii (F.A.C. Weber) Britton & Rose
Hordenina: sobre 50% de 1-10 mg alcaloides totales/100 g de peso fresco
N-metiltiramina (trazas)
GC-MS
Agurell(1969b,c)
Trichocereus spachianus (LemaIre) Riccobono
Candicina: 0.093% (peso seco) MS-MS Davis et al.(1983)
Hordenina: sobre 50% de 1-10 mg alcaloides totales/100 g de peso fresco
TLC, IR, MP
Willaman y Shubert(1961)
Tiramina TLC, IR Agurell(1969c)
N-metiltiramina: 0.007% (peso seco) MP, MMP Mata et al.(1976)
132
Especie, alcaloides presentes y concentración Métodos detección
Reportado por
Trichocereus terscheckii (Parmentier) Britton & Rose
Trichocereina
Mescalina 5-25mg/ 100 g de tejido fresco - Variable - 4 g/10 kg (peso seco)
GC-MS, IR
MP
Reti y Castillón(1951)
Arguell(1969b)
Hordenida, 3,4-dimetoxifeniletilamina, 2-feniletilamina, Tiramina, N-metiltiramina, N-metilmescalina, N-acetilmescalina, desconocido
GC-MS Padró(2015)
Anhalonidina (trazas) MP Willaman y Shubert(1961)
Alcaloide no fenólico no identificado Herrero-Ducloux (1932)
Trichocereus werdermannianus BackBg.
Mescalina 5 to 25 mg / 100 g tejido fresco Agurell(1969a,b)
3,4-dimetoxifeniletilamina: 50% de 1-10 mg alcaloides totales/100 g de tejido fresco
MS, IR Agurell(1969b,c)
Tiramina (trazas) GC-MS Agurell(1969b,c)
3-metoxitiramina (trazas) (concentración baja, mayor en la fracción fenólica)
MS, IR
GC-MS
Agurell(1969c); Agurell(1969b)
3,5-dimetoxi-4-hidroxifeniletilamina: (trazas) - 0.1% del total de alcaloides
MS, GC-MS
Agurell(1969c,b)
4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenethylamine: (trazas) - 0.1% del total de alcaloides
MS, GC Agurell(1969b,c)
Trichocereus cuzcoensis Britton & Rose
3-metoxitiramina: 50% de 1-10mg alcaloides totals/100 g de tejido fresco
Cantidad no especificada
TLC, GC, GC-MS
Agurell et al.(1971b)
Lindgren et al.(1971)
Cjuno et al.(2009)
Tiramina: (trazas)
50% de 1-10mg alcaloides totals/100 g de tejido fresco
TLC, GC, GC-MS
Lindgren et al.(1971)
Agurell et al.(1971b)
Mescalina: Reportes con resultados positivos y negativos 50% de 1-10mg alcaloides totals/100 g de tejido fresco
GC-MS
HPLC, GC
Agurell et al.(1971b)
Serrano(2008)
3-hidroxi-4,5-dimetoxifeniletilamina (trazas)
GC-MS
Agurell et al.(1971b) Lindgren et al.(1971)
133
Especie, alcaloides presentes y concentración Métodos detección
Reportado por
Trichocereus courantii (K.Schum.) Backeb.
N-metiltiramina
50% de 1-10mg alcaloides totales/100 g de tejido fresco
TLC, GC, GC-MS
Agurell et al.(1971)
N-metil-3-metoxitiramina
10-50% de 10-50mg alcaloides totales/100 g de tejido fresco
TLC, GC, GC-MS
Agurell et al.(1971b)
Tiramina
1-10% de 10-50mg alcaloides totales/100 g de tejido fresco
TLC, GC, GC-MS
Agurell et al.(1971b)
3-metoxitiramina
1-10% de 10-50mg alcaloides totales/100 g de tejido fresco
TLC, GC, GC-MS
Agurell et al.(1971b)
3,4-dimetoxifeniletilamina
1-10% de 1-10mg alcaloides totales/100 g de tejido fresco
TLC, GC Agurell et al.(1971b)
Trichocereus fulvilanus F. Ritter
Tiramina: 10-50% de 50mg alcaloides totales/100 g de tejido fresco
N-metiltiramina:
10-50% de 50mg alcaloides totales/100 g de tejido fresco
Mescalina: Trazass (tejido fresco)
TLC, GC, GC-MS
Agurell et al.(1971b)
Trichocereus knuthianus Backeb.
Tiramina y 3-metoxitiramina: se encuentran en 10-50% de 10-50mg alcaloides totales/100 g de tejido fresco
TLC, GC, GC-MS
Agurell et al.(1971)
Trichocereus manguinii Backeb. (nombre irresuelto, podría ser sinónimo de Echinopsis schickendantzii F.A.C. Weber.)
Tiramina, N-metiltiramina y Hordenina:
10-50% de 10-50mg alcaloides totales/100 g de tejido fresco
3-metoxitiramina:
1-10% de 10-50mg alcaloides totales/100 g de tejido fresco
TLC, GC, GC-MS
Agurell et al.(1971b)
Trichocereus purpureopilosus Weing. (nombre Irresuelto, podría ser sinónimo de Echinopsis lamprochlora (Lem.) H.Friedrich & Glaetzle)
Tiramina y N-metiltiramina:
10-50% de 10-50mg alcaloides totales/100 g de tejido fresco
TLC, GC, GC-MS
Agurell et al.(1971)
Hordenina Willaman y Shubert(1961)
134
Especie, alcaloides presentes y concentración Métodos detección
Reportado por
Trichocereus santiaguensis (Speg.) Backeb. (nombre irresuelto, podría ser sinónimo de Echinopsis spachiana (Lem.) Friedrich & G.D.Rowley )
Hordenina y Tiramina
10-50% de 1-10mg alcaloides totales/100 g de tejido fresco
TLC, GC, GC-MS
Agurell et al.(1971)
Trichocereus tunariensis Cárdenas
Tiramina y Hordenina
10-50% de 1-10mg alcaloides totales/100 g de tejido fresco
TLC, GC, GC-MS
Agurell et al.(1971)
Trichocereus validus (Monv. ex Salm-Dyck) Backeb. (nombre Irresuelto, podría ser sinónimo de Echinopsis rhodotricha K.Schum.)
Mescalina: Sobre 25mg/ 100 g de tejido fresco
Trichocereus skottsbergii Backeb. ex Skottsb.
Tiramina: Aparece listada pero no referenciada
Hordenina:
Sobre 50% de 10-50mg de alcaloides totales/ 100 g de tejido fresco
N-metiltiramina:
1-10% de 10-50mg alcaloides totales/100 g de tejido fresco
TLC, GC, GC-MS
Agurell et al.(1971a)
Trichocereus taquimbalensis card.
Mescalina: 5-25mg/100 g de tejido fresco
Hordenina
1-10% de 10-20mg alcaloides totales/100 g de tejido fresco
3,4-dimetoxifeniletilamina (trazas)
3-metoxitiramina (trazas)
TLC, GC, GC-MS
Agurell et al.(1971a,b)
Trichocereus strigosus (Salm-Dyck) Britton & Rose (es sinónimo de Echinopsis strigosa (Salm-Dyck) Friedrich & G.D.Rowley)
Hordenina: 10-50mg/100 g de tejido fresco / 0.139% (peso seco) TLC, GC, GC-MS
Agurell et al.(1971)
Nieto et al.(1982)
Candicina: 0.11% (peso seco)
Tiramina (trace)
MP, MMP, TLC, IR, NMR
Nieto et al.(1982)
135
Especie, alcaloides presentes y concentración Métodos detección
Reportado por
Trichocereus thelegonoides (Speg.) Britton & Rose (es sinónimo de Echinopsis thelegonoides (Speg.) Friedrich & G.D.Rowley)
Hordenina
10-50mg/ 100 g de tejido fresco
TLC, GC, GC-MS
Agurell et al.(1971)
Willaman y Shubert(1961)
Mescalina Trazas Siniscalco(1983)
Trichocereus thelegonus (F.A.C. Weber) Britton & Rose
Hordenina: Sobre 50% de 10-50mg alcaloides totales/100 g de tejido fresco
N-metiltiramina (trazas)
TLC, GC, GC-MS
Agurell et al.(1971b)
Trichocereus scopulicola F. Ritter (es sinónimo de Echinopsis scopulicola (F.Ritter) Mottram)
Mescalina HPLC, CG-MS
Ogunbodede et al.(2010)
Trichocereus pasacana (WeB.) Br. & r. (es sinónimo de Trichocereus atacamensis (Phil.) W.T. Marshall & T.M. Bock)
N-metiltiramina (no cuantificada)
Tiramina (no cuantificada)
TLC Meyer y McLaughling(1980)
Candicina: 0.075% (peso seco) TLC
MS-MS
Meyer & McLaughlin(1980)
Davis et al.(1983)
Hordenina
Sobre 50% de 1-10mg alcaloides totales/100 g de tejido fresco
TLC
MS
Meyer & McLaughliin(1980)
Agurell(1969c)
Trichocereus huascha (F.A.C. Weber) Britton & Rose
Hordenina Agurell(1969b)
Candicina Willaman y Shubert(1961)
Trichocereus vollianus Backeb. (es sinónimo de Echinopsis volliana (Backeb.) Friedrich & G.D.Rowley)
Mescalina (Trazas) Siniscalco(1983)
Trichocereus andalgalensis (F.A.C. Weber) Hosseus
Hordenina Nieto, (1987)
Trichocereus poco Backeb. (es sinónimo de Trichocereus tarijensis (Vaupel) Werderm.)
Hordenina: Sobre 50% de 1-10mg alcaloides totales/100 g de tejido fresco
IR Agurell(1969c)
136
Especie, alcaloides presentes y concentración Métodos detección
Reportado por
Trichocereus pallarensis Ritter (no resuelto)
Mescalina: 0.47% (peso seco) HPLC, CG-MS
Ogunbodede(2010)
Trichocereus cephalomacrostibas Backeb. (es sinónimo de Echinopsis cephalomacrostibas (Werderm. & Backeb.) Friedrich & G.D.Rowley)
Afirman tiene mescalina, pero no dan referencias Caycho Jimenez(1977)
Trichocereus tulhuayacensis Ochoa ex Backeb. (es sinónimo de Echinopsis tulhuayacensis (Ochoa) Friedrich & G.D.Rowley)
Afirman tiene mescalina, pero no dan referencia. Caycho Jimenez(1977)
Trichocereus uyupampensis Backeb. (es sinónimo de Echinopsis uyupa MPensis (Backeb.) Friedrich & G.D.Rowley)
Mescaline:0.053% (en peso seco) HPLC, CG-MS
Ogunbodede(2010)
De las especies de interés para el presente trabajo, los reportes demuestran que aquella
más estudiada es T. terschekii. Los contenidos de alcaloides en la especie son muy variables
(Ogunbodede et al., 2010) y fluctúan entre 0.25-1.5 %. Reti & Castrillon (1951) reportaron
un alcaloide feniletilaminico en la especie al que llamaron trichocereina que se recontraba en
una relación 5:1 con la mescalina. Agurell (1968) reportó que la mescalina tenía una
concentración de 5-25 mg/100 g en tejido fresco. Corio et al. (2013) reportaron un análogo
de la mescalina (α-metilmescalina). Esta molécula al ser examinada demostró producir
euforia (Hardman, Haavik & Seevers, 1973), efecto similar a los reportados por el consumo
de mescalina (Hardman et al., 1973; Kapadia & Fayez, 1970; Nichols, 2004). En el marco de
una caracterización más extensa, Padró (2015) confirmó en la especie la presencia de
tiramina, hordenina y 3,4 dimetoxidopamina mediante cromatografía gaseosa acoplada a un
espectrómetro de masas, excluyendo la posible presencia de los alcaloides 3-metoxitiramina
3,5-dimetoxi-4-hidroxifeniletilamina, comúnmente encontrados en el género. Los
compuestos mayoritarios fueron la trichocereína, mescalina y una feniletilamina sustituida
no identificada, posiblemente correspondiente a un derivado de la mescalina de mayor peso
molecular.
Para el caso de T. atacamensis, los reportes disponibles son escasos. Meyer & Mc
Laughlin (1980) realizan, en sus palabras, la primera investigación sobre los alcaloides de la
137
especie, en la cual determinan presencia de candicina a través de sus características físicas
en comparación con un patrón de referencia y N-metiltyramina y hordenina mediante
cromatografía en capa delgada. Sin embargo, Agurell (1969) ya había reportado para la
especie (llamándola por su sinónimo Heliantocereus pasacana) hordenina mediante
espectrometría de masas. Davis et al. (1983), en conjunto con los autores del primer trabajo
sobre la especie (Meyer & Mc Laughlin, 1980), ponen a punto la identificación de
compuestos cuaternarios mediante la espectrometría de masas en tándem con ionización por
desorción laser, y entre las especies ya reportadas que estudian confirman la presencia de
candicina y mediante cromatografía en capa delgada cuantitativa establecen una
concentración de 0,075 % en peso seco. No se han encontrado trabajos actualizados sobre los
alcaloides en la especie.
Las dos especies restantes fueron descriptas por Agurell (1969); en T. tarijensis
(referido en su trabajo como Trichocereus poco) se detectó hordenina en cantidades menores
al 50% de 1-10%mg de alcaloides totales cada 100 g de tejido fresco mediante espectro
infrarrojo. En el caso de Trichocereus schickendantzii también fue determinada la presencia
de hordenina en concentraciones similares y trazas de N-metiltiramina.
3.5 Discusión
Se lograron obtener y caracterizar los perfiles químicos y nutricionales de T.
atacamensis, T. schickentdantzii, T. tarijensis y T. terschekii de la provincia de Jujuy. En
primer lugar, es importante mencionar que todas las caracterizaciones se realizaron con un
número bajo de muestras, lo cual puede ser una fuente de introducción de error. De todas,
formas, y dada la escasez de información previa, los resultados constituyen aportes
significativos. En virtud que se trata de especies de gran valor, protegidas por ley,
fundamentalmente T. atacamensis, y cuya recolección y transporte es dificultoso, se decidió
reducir lo más posible el número de individuos muestreados. Se consideró que 5 individuos
muestreados por temporada alcanzaban para cumplir los objetivos contemplando lo anterior
y a la vez reducir el error producto de la variabilidad individual. Asimismo, al tener un
contenido de agua tan elevado y no poder realizar una deshidratación in situ, aun cuando
grandes volúmenes de material fueron trasportados hasta el laboratorio, finalmente la masa
138
para las determinaciones resultó igualmente una limitante, pues de cada ejemplar no se
recuperó masa suficiente para realizar todos los ensayos previstos. Por este motivo se llegó
a la decisión de agrupar los cinco ejemplares por estación por especie, perdiendo así la
posibilidad de tener réplicas, pero permitiendo contar al menos con una caracterización de
base. Estos obstáculos encontrados, de todas formas, son datos de utilidad y a tener en cuenta
en proyectos futuros que prevean evaluar aspectos químicos de Trichocereus spp.
Los resultados de humedad, cenizas y pH para las especies presentan variaciones tal
como se esperaba. El pH oscila entre 4.30 y 6.00, siendo T. atacamensis la especie que más
se acerca a un pH neutro y T. schickendantzii en el otro extremo con pH ligeramente ácido
(pH=4,5). T. terschekii presenta un pH intermedio (5), consistente con el reportado por Padró
(2015). El porcentaje de humedad resultó en valores elevados, como en el resto de las
cactáceas que alcanzan valores de hasta casi 95 % (Padrón et al., 2008; Sánchez Herrera
et al., 2011), lo cual es coherente con la capacidad de acumular agua en ambientes
extremadamente secos. Para todas las especies se observa un porcentaje ligeramente mayor
al final del verano, pero sin grandes variaciones excepto para T. atacamensis (de 93 a 97 %)
y para T. tarijensis (de 91 a 97 % aproximadamente). La acumulación en verano es
consistente con ser la estación de lluvias, incluso se ha reportado que por la acumulación de
agua el diámetro aumenta en esta estación (Halloy, 2008). A la vez, T. atacamensis es la
especie que mayor porcentaje de agua presenta (97,58 %), teniendo sentido su rol como
hidrorreservante para los pobladores en relación con este dato. Por su parte, T. terschekii
presenta un porcentaje ligeramente más bajo que el reportado por Reti y Castrillon (1951) de
95,4 %, lo cual puede estar dado por las características ambientales de cada sitio o por
características propias de la estación en las cuales las muestras fueron recolectadas.
Las cenizas para cada una de las muestras presentaron variaciones entre especies y
entre estaciones en el caso de T. atacamensis y T. tarijensis. Este último resultado, poco
esperable per se, pues se trata de un parámetro más estable, fue más sorpresivo al notar que
la mayor cantidad de cenizas (con porcentajes elevados) se evidencia al final del invierno.
Una explicación posible es que se haya tratado de temporadas de lluvias atípicas, lo cual deja
mayor cantidad de minerales disponibles. La posibilidad de que alguna de las muestras haya
tenido un aporte significativo por estar en un suelo hipermineralizado tampoco puede ser
139
descartada. Al realizar el cálculo del porcentaje de cenizas en materia seca, este efecto se
revierte para T. tarijensis, no así para T. atacamenesis, lo cual nos hace orientarnos hacia el
factor del efecto local. T. schickendantzii presentó los valores más bajos, alrededor de 9% en
materia seca, seguido por T. terscheckii con valores entre 13-14 % y por T. tarijensis con
21,5%. Incluso ignorando el valor muy elevado de la muestra de invierno de T. atacamensis,
esta especie sigue siendo aquella con el porcentaje de cenizas más alto con un 31%. Como
se desprende lo reportado previamente los contenidos de cenizas de 18% en Opuntia spp. son
considerados elevados, con lo cual exceptuando a T. schickendantzii se puede afirmar que
todas las especies contienen contenidos altos de cenizas.
El contenido de proteínas, de hidratos de carbono y de azúcares reductores fue
calculado en base a un homogenato de cactus que se procesó con la propia agua de la muestra.
De esta forma los datos expresados nos indican aspectos de la calidad nutritiva de la muestra
fresca. Los contenidos de proteínas son mayores en T. atacamensis y T. terschekii, ambas
especies que los pobladores consumen. Si bien la bibliografía se ha centrado en ensayos de
frutos y semillas de cactáceas y no de tejido verde, en relación a lo descripto por ejemplo
para especies del género Coryphantha, donde el contenido de proteínas fue de 0.63-1.56 %
(Sanchez-Herrera, 2011), los resultados de las especies en estudio presentan un orden de
magnitud menor en cuanto a su contenido proteico. En el relato de los entrevistados esto es
coherente, pues no se ha reportado que se consuma tejido del cardón por su contenido
proteico o nutricional, sino sobre todo como hidratante.
Existen muy pocos reportes vinculados a la presencia de carbohidratos o
polisacáridos en los tejidos de los cactus columnares. Sin embargo, se trata de compuestos
fundamentales pues forman estructuras tipo redes tridimensionales que son las responsables
de la acumulación de agua (Rees, 1972) y que probablemente expliquen el comportamiento
observado en laboratorio, donde en muchos casos las determinaciones se complejizaron por
la formación de un gel con las muestras rehidratadas. Los resultados del contenido de hidratos
de carbono son del orden de aquellos reportados para Cereus peruvians (L.) Mill. (1,6%) por
Saag et al. (1975). La mayor concentración de hidratos de carbono correspondió a la muestra
de T. schickendantzii de invierno. Este resultado podría guardar relación con lo observado en
laboratorio, ya que esta muestra fue la que formó un mucílago más compacto al
140
homogeneizarla. La caracterización en profundidad de los mucílagos podría ser de interés en
la industria cosmetológica y médica; Saag et al. (1975) registran dos patentes de uso
industrial de mucílago de Opuntia fulgida, y muchos más son los usos tradicionales de los
mucílagos de las cactáceas. En la región de estudio, por ejemplo, un entrevistado mencionó
que la “pulpa” de los cardones (T. atacamensis y T. terschekii) se utiliza como coagulante
para realizar pintura “a la cal”, uso que sin duda tiene sentido en virtud de la presencia de
moléculas capaces de retener agua. Al no poseer extremos reductores, los polisacáridos
involucrados en la formación del mucílago no son detectados por las técnicas de detección
de azúcares reductores; aun así, este último parámetro resulta de interés por los reportes y
resultados vinculados al consumo de los cardones. Los valores registrados para azucares
reductores varían entre 0,56 a 0,88 g/100 g de materia seca, resultados similares a los
registrados en Epiphyllum hookeri con 0.45 g / 100 g de materia seca (Padrón Pereira et al.,
2008) o a diversas especies de Opuntia que varían entre 0.64–0.88 g/100 g de materia seca
(Stintzing & Carle, 2005).
El estudio los antioxidantes también resulta interesante en términos de
bioprospección de compuestos con fines medicinales, pues varios compuestos se han
reconocido como agentes preventivos de enfermedades degenerativas, cardiovasculares y
cerebrales (Ames, Shigenaga, & Hagen, 1993). Además, entre los diversos usos que se han
registrado a campo para las especies estudiadas, algunos hablan de propiedades vinculadas a
calmantes estomacales, y la presencia de fenoles se ha reportado como antiinfamatoria,
hepatoprotectora, antineoplásica y antimicrobial. Los equivalentes de g de ácido gálico cada
100g de materia seca se asemejan a aquellos obtenidos en jugos de distintos frutos de especies
de Opuntia, que rondan los 0,5-2 g GA/100g y que son considerados de buena capacidad
antioxidante (Chavez-Santoscoy et al., 2009). Los valores de actividad antirradicalaria
guardan relación con los anteriores. Porcentajes muy elevados de actividad antirradicalaria
se dan en T. terschekii. T. atacamensis, y T. tarijensis con valores muy similares, en particular
entre los dos últimos, y nuevamente los valores más bajos en T. schickendantzii. Estos
resultados son novedosos y constituyen una base para profundizar a futuro a fin de explicar
con mayor detalle los usos medicinales de los cardones, así como para estudiar si existe
vinculación entre ellos y la biología de otros organismos que lo consumen.
141
Por otra parte, el estudio de las vitaminas en T. atacamensis, T. terschekii y T.
tarijensis proporciona nuevos datos sobre la composición nutraceútica de las especies. En
todos los casos se describió tiamina, en concentraciones bajas respecto a las fuentes
alimenticias, pues para la dieta humana se recomienda 1,2 mg/día en adultos. La riboflavina
en cada muestra se encontró en cantidades similares a las de tiamina. En relación a los
tocoferoles, compuestos que tienen actividad antioxidante (Burton & Ingold, 1981), se
decidió estudiar en detalle cada uno de ellos por la sensibilidad del equipo disponible. No se
detectó en ninguna muestra el compuesto delta-tocoferol, y el beta no está presente ni en T.
atacamensis ni en T. terschekii. La mayor presencia de tocoferol alfa puede estar relacionada
con su rol como antioxidante que protege ácidos grasos poliinsaturados de membranas
(Liebler, Kling, & Reed, 1986). T. atacamenesis presenta casi diez veces menos tocoferoles
que T. tarijensis, lo cual podría tener que ver estrictamente con características genéticas o
con compensación de ciertas actividades con otros compuestos (p.ej. que suplan la actividad
antioxidante, que para esta especie es de las más altas). Los carotenos tienen roles
fundamentales en las membranas fotosintéticas, tanto por su rol como antioxidantes y
protectores de las membranas como por su capacidad de captar energía lumínica y por tanto
intervenir en el proceso de la fotosíntesis (Siefermann‐Harms, 1987). Los valores de B-
carotenos son más elevados en T. terschekii (31,34 μg/g), que casi duplican a los de T.
atacamensis (11,1 μg/g) y T. tarijensis (16,14 μg/g), esta diferencia podría explicarse por
la necesidad de cada especie de contar con pigmentos fotosintéticos en función de los sitios
donde vegetan: mientras que T. terschekii vegeta en los valles, donde existen muchas plantas
de altura mayor que podrían competir con la luz y hay además una irradiación menor, los dos
restantes vegetan en prepuna, con mayor incidencia solar y competencia por luz. Los valores
de B-carotenos son comparables con aquellos descriptos para especies de nopales (Opuntia
spp.), que rondan los 0,35 mg/g y que son considerados como fuentes saludables de
antioxidantes para la dieta humana (Betancourt-Domínguez, Hernández-Pérez, García-
Saucedo, Cruz-Hernández, & & Paredes-López, 2006).
Resulta interesante tener en consideración que los resultados hasta acá presentados
como parte de la caracterización química y nutraceútica podrían variar en función no solo del
efecto individual o del sitio donde los ejemplares vegetan, sino en función de su etapa del
desarrollo. Pimienta Barrios y Nobel (1994) estudiaron en la pitaya (Stenocereus
142
queretaroensis (F.A.C Weber ex Mathes.) Buxb. cómo los carbohidratos de reserva (se
acumulan al empezar el verano) y los azúcares reductores (aumentan en el verano), entre
otras sustancias, varían en función del crecimiento vegetativo y reproductivo. Estudios
similares no existen para las condiciones ambientales del área de estudio, pero no podemos
descartar que en los resultados existan variaciones de este estilo que estén condicionando o
modificando los resultados. Entre ellas, si bien se intentó recolectar muestras de ejemplares
de características morfológicas similares, no se realizó ningún ensayo que permita determinar
que se encontraban en la misma etapa de crecimiento, pues el cálculo de la edad de los
cardones con cierta precisión sigue siendo una materia de más dudas que certezas en el
ámbito académico.
El componente de fibras en las caracterizaciones vegetales suele hacerse con mayor
frecuencia para referirse a la porción sin valor nutritivo o poco digerible. En función de los
resultados vinculados al uso maderero del cardón, este resultado aporta datos relevantes. La
fibra, en tanto elementos vasculares y entramado tridimensional poco definido, constituido
por hemiceluosa, celulosa, ligninas, polisacáridos y otras, tiene un rol estructural en las
plantas y luego son los constituyentes principales de la madera. Si bien en un principio se
esperaba que T. atacamensis presente la mayor proporción de fibra, por su destacado uso
maderero (Figura 16), los resultados demuestran lo contrario, colocándolo en el lugar de la
especie con menos contenido de fibra entre las estudiadas. Es importante considerar,
entonces, que la especie preferida para su uso como madera no depende necesariamente de
ser la que químicamente podría resultar más apta, sino de diversas situaciones, disponibilidad
o fines que se le quiera dar. Asimismo, es importante tener en cuenta que el componente de
fibra no está igualmente constituido en cada una de las especies. En T. atacamensis la
proporción de lignina dentro de la Fibra Neutra total es mucho más elevada que en las otras
especies (constituye un 5,70 %), mientras que en T. terschekii el porcentaje de lignina es de
1,36%. Este dato resulta relevante pues la lignina en la formación de madera otorga rigidez.
Respecto a la FDA (constituida mayormente por celulosa y lignina) se observa también que
en T. atacamensis tiene casi la mitad del contenido total de FDN, mientras que en T.
terschekii ésta es apenas un poco más que la quinta parte. T. tarijensis presenta una
proporción de FDA también de la mitad del total, pero la lignina está mucho menos
representada (un 11 %) (Figura 25). Todas estas características dan cuenta de la constitución
143
de los elementos de transporte y estructurales que finalmente serán los que constituyan a la
madera de cada tipo de cardón, que los entrevistados describen, por supuesto, como
diferentes.
Los porcentajes de fibra obtenidos constituyen menos de la mitad de los estimados
para maderas ligeras (y algo más para duras) (Schultz & Taylor, 1990). Este hecho es
coherente con dos propiedades que han mencionado los entrevistados de la madera del
cardón, uno de ellos es que se trata de una madera muy ligera y el otro que no es de las leñas
más preferidas.
Finalmente, la caracterización de lípidos arrojó nuevos datos para las especies. En
primer lugar, se observa una abundancia de compuestos identificados en cada una de las
muestras variable, sobre todo para T. tarijensis que se presenta 24 picos en verano frente a 9
en invierno, evidenciando una gran complejidad que se representa en todas las muestras
(Anexo 4). Estas variaciones pueden en gran parte deberse a los patrones de expresión
diferencial entre las estaciones o a variaciones en las muestras, ya sea por estado vegetativo
o reproductivo. La sensibilidad de la técnica utilizada permite detectar un número elevado de
picos e inferir de qué compuestos se tratan con las bases de datos disponibles; aun así, los
compuestos repetidos con tiempo de retención muy distintos o la aparición de compuestos
no frecuentes, hace pensar que puede haber pequeñas diferencias en las moléculas o
dificultades a la hora de reconstruir las identidades de estructuras muy similares, que
determinan que existan pequeñas fallas en la determinación. A diferencia de lo observado
por Padró (2015) para T. terschekii, que describe que los ácidos grasos están constituidos
primeramente por poliinsaturados, luego saturados y en menor cantidad monoinsaturados, en
todas las muestras analizadas predominan los lípidos saturados, seguidos por los
monoinsaturados y en una proporción similar o menor los poliinsaturados (Figura 19). Los
ácidos que se encontraron en todas las especies son el ácido laúrico, el hexadecano y el
Estigmate-5-en-3-ol, (3 beta). El Ácido Margárico estuvo presente en todas las especies
excepto en la muestra T. tarijensis verano, el ácido Behénico y el Metil Estearato en todas
las especies excepto en la muestra de T. tarijensis invierno, y el ácido Vaccenico no se
encontró en T. schickendantzii invierno y T. terschekii verano.
144
Figura 25. Fibra en detergente neutro (FDN), Fibra en detergente ácido (FDA) y lignina en detergente ácido (LDA) para las especies de Trichocereus.
Entre los compuestos mayormente representados, el ácido laúrico tiene la propiedad
de actuar como antimicrobiano (Hoffman, Han & Dawson, 2001), efecto similar detectado
en hexano sobre algunos fitopatógenos (Bee Park, Lee, Kloepper, & Ryu, 2013). El
Estigmate-5-en-3-ol (3 beta), también expresado en todas las muestras, tiene reportados
efectos antidiabéticos (Sujatha et al., 2010).La presencia de ácido linoleico (con proporciones
elevadas en las muestras de T. atacamensis verano, T. tarijensis verano, ambas de T.
schickendantzii y T. terschekii verano) se relaciona con la capacidad antioxidante por la
actividad del complejo ácido B-caroteno-linoleico (Conforti, Statti, & Menichini, 2007).
Por último, en cuanto al perfil de alcaloides, los avances en la determinación de
alcaloides evidencian una mejora en la puesta a punto de la metodología empleada; aun así,
es menester para los extractos de las muestras presentadas ajustar las condiciones a fin de
obtener cromatogramas más limpios. Las hipótesis planteadas para los perfiles alcaloideos
no pudieron ser evaluadas por las fallas técnicas ya detalladas en secciones anteriores. En los
múltiples trabajos que abordan la extracción y caracterización de los alcaloides no se
menciona la formación de mucílago al realizar los extractos; este hecho -que guarda relación
con la composición de las especies- es de suma importancia, pues es posible que una parte
0102030405060708090
100
T. terschekii T. atacamensis T. tarijensis T. schickendantzii
FDN FDA LDA
145
de los alcaloides se esté perdiendo en esa red compleja. Para obtener los resultados
preliminares fue necesario aumentar la muestra lo máximo posible a fin de recuperar
cantidades de alcaloides detectable, hecho que se atribuyó principalmente a la disposición
preferencias de los alcaloides en tejidos de clorénquima (Janot & Bernier, 1933; Reti &
Castrillón, 1951). En virtud de la clara disposición diferencial de los alcaloides dentro del
tejido de la plata, resultaría interesante para profundizar en la temática realizar un estudio
con muestras a distintas alturas del tallo, que como se ha visto para especies del género
Coryphanta, algunas especies presentan diferencias en la expresión (Sánchez Herrera et al.,
2011). De los cromatogramas obtenidos, pareciera observarse que la muestra de Jujuy
presenta un patrón con más picos que el control, lo cual deberá ser oportunamente estudiado.
Por lo pronto, la recopilación de datos bibliográficos sobre alcaloides en el género permite
tener disponible un compendio que constituye material de consulta para futuros trabajos en
alcaloides de cactáceas, similar a lo realizado por Aniszewski (2007), pero en este caso
centrándose en las especies de Trichocereus y no en los alcaloides. De los resultados surge
la gran disparidad en investigación sobre la temática que ha habido, situación similar que ha
ocurrido en cactáceas en general, donde claramente las especies de Opuntia se llevan la
mayor cantidad de publicaciones disponibles a hoy. Para el género Trichocereus es T.
pachanoi (“San Pedro”) el que presenta un número de trabajos referidos a los alcaloides
mucho mayor, probablemente fundado en el interés que despertó se trate de un cactus con
usos psicotrópicos. Por motivaciones similares, T. terschekii en los reportes reviste mayor
interés por haber sido una especie donde se detectó mescalina y por su uso, consumo y
denominación indistinta al “San Pedro” (Schultes et al., 2001). En un estudio más reciente y
con técnicas más sensibles, Padró (2015) reportó Hordenida, 3,4-dimetoxifeniletilamina, 2-
feniletilamina, Tiramina, N-metiltiramina, N-metilmescalina, N-acetilmescalina,
anhalonidina y un alcaloide desconocido en T. terschekii. Para T. tarijensis un solo reporte
evidencia hordenina. Este desequilibrio en el número de investigaciones no permite concluir
si se trata de la especie con mayor cantidad de alcaloides, o si solamente hay más reportes
porque ha sido más estudiada.
En dos trabajos se hace mención de T. schickendantzii, y se describe a la hordenina y
N-metiltiramina como constituyentes de la especie. Para T. atacamenesis se reporta la
presencia de estos mismos dos alcaloides, a los que se suma tiramina y candicina, las técnicas
146
empleadas en este trabajo, mayormente TLC cualitativa no permiten tener una noción de las
concentraciones. La hordenina sin duda es un alcaloide muy representado en el género (Reti,
1950), que se puede encontrar en todas las especies en estudio. Entre sus principales roles se
destaca su actividad antiséptica con capacidad bacteriostática (McLaughlin, 1966). Por otra
parte, presenta efectos sobre el sistema nervioso central ante su consumo, desde temblores
en dosis pequeñas hasta convulsiones en dosis elevadas, con un efecto en primer lugar
hipotensor que se recupera rápidamente (Schweitzer & Wright, 1938).
Los resultados alcanzados en el presente capítulo constituyen, en su conjunto, un
avance en cuanto a los conocimientos generales de la química de los cardones de la provincia
de Jujuy, Argentina. Estos permiten ampliar la comprensión de los resultados encontrados en
relación a los usos, saberes y roles de los cardones en la comunidad, y a su vez pueden ser
útiles como información de base sólida para futuras investigaciones sobre ecología,
fenología, fisiología, y aspectos de estas cactáceas.
147
CAPITULO IV: ESTADO SANITARIO DE CARDONES EN LA QUEBRADA DE HUMAHUACA
“Cada cardón de la falda se le parece por dentro.
Un poco por las espinas, pero más por el silencio”. (Zamba Pastor de Nubes)
148
CAPITULO IV: ESTADO SANITARIO DE CARDONES EN LA QUEBRADA DE
HUMAHUACA
4.1 Introducción
4.1.1. Situación sanitaria y de conservación de las cactáceas
En la actualidad, la conservación y el estado de ciertas especies vegetales es un tema
de principal interés no solo para la población en general sino para distintos organismos
oficiales nacionales e internacionales. Las convenciones por el cambio climático, los
acuerdos entre países para frenar el calentamiento global, los cientos de especies incluidas
en listas rojas y la pérdida de diversidad constituyen un escenario de la vida cotidiana. Frente
a esta situación, las cactáceas no son la excepción, pues distintas especies han sido
catalogadas como amenazadas. Muchas especies han sido incorporadas en las listas
internacionales de especies en riesgo de extinción (IUCN 2013), están incluidas en el
Apéndice I de CITES, y aunque otras no han sido siquiera evaluadas, toda la familia está
incluida en el Apéndice II (Oldfield, 1997; Ortega-Baes et al., 2010). El deterioro y
vulnerabilidad se asocia principalmente a la degradación del hábitat, avance de la frontera
agropecuaria, la urbanización, el desarrollo de infraestructura, la minería, la colecta y
comercio ilegal con fines ornamentales y el cambio climático (Ortega-Baes et al., 2010).
En México, Villavicencio et al. (2005) refieren que las poblaciones de cactáceas se
encuentran deterioradas por las actividades humanas, sobrepastoreo, depredación por la
fauna silvestre y doméstica, minería, industrias, contaminación por basureros, incendios,
extracción de acuíferos, colecta de especies de uso agroindustrial y actividad de recreación
no reglamentadas. Por su parte, en la región de Baja California Sur se ha descripto un
Síndrome de Decaimiento y Aplanación Apical en el cardón gigante (Pachycereus
pringlei (S.Watson) Britton & Rose) en ejemplares adultos. Si bien las causas son
indefinidas, los síntomas son de pudrición y lesiones de amarronamiento, principalmente en
la zona apical (Carrillo-Garcia, Bashan, & Bethlenfalvay, 2000). Este fenómeno -que aún
conserva más interrogantes que certezas- pone en riesgo especies emblemáticas de estas
regiones. Por ejemplo, se lo vincula a la casi desaparición de los saguaros gigantes silvestres
(Carnegiea gigantea (Engelm.) Britton & Rose) de Arizona y la actual permanencia sólo de
149
ejemplares jóvenes en las reservas (Kranz, 1992; Pacenti, 1993; McAuliffe, 1993), así como
al deterioro y muerte de grandes poblaciones del cactus Eulychnias iquiquensis en Chile
(Espinosa, 1993), y al daño superficial de varios cactus columnares en el desierto de Sonora,
que presentan amarronamiento y lesiones en la epidermis (Evans, McKenna, Ginocchio,
Montenegro, & Kiesling, 1994).
Por su parte, los ejemplares de Trichocereus atacamensis en Chile han sido
catalogados como insuficientemente conocidos o vulnerables para la región de Tarapacá y
como vulnerables para la de Antofagasta (Belmonte et al., 1998; Hoffmann & Flores, 1989;
Hoffmann & Walter, 2004). Estudios en la región demuestran efectos por perturbación
humana que se ven incrementados a pesar de que la regulación ha logrado disminuir el uso
maderero para construcción o artesanías, que se pensaba estaba relacionado (Pinto &
Moscoso, 2004). Además, se destaca la desmedida extracción de ejemplares de su hábitat
natural para ser replantados con fines paisajísticos urbanos como una de las principales
amenazas actuales (Pino, 2004; Pinto & Moscoso, 2004). En función de todos esos
elementos, el Comité de Clasificación de Especies Silvestres de la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza-Chile clasificó a la especie T. atacamensis como “casi
amenazada” en el año 2009, dado que no satisface los criterios para ser clasificada en las
categorías de Peligro Crítico, Peligro o Vulnerable, pero se considera próxima a satisfacerlos.
Pese a las numerosas referencias sobre el deterioro y estado de vulnerabilidad de las
cactáceas y la consecuente necesidad de conservación, los trabajos disponibles que abordan
temáticas vinculadas a su salud se enfocan mayoritariamente en las condiciones de
crecimiento y enfermedades de ejemplares en cultivo, o sobre las propiedades químicas o
nutraceúticas en función de su propagación (de Oliveira, da Silva, Prioli & Mangolin, 1995;
Ramírez-Tobías, Aguirre-Rivera, Pinos-Rodríguez & Reyes-Agüero, 2010; Rui, 2003),
dejando vacancia en aspectos más amplios, como análisis integrales vinculados a su estado
sanitario y conservación y propuestas asociadas.
150
4.1.2. Situación sanitaria y de conservación de los cardones
Entre las publicaciones específicas de los cardones, existen reportes que documentan
sus características reproductivas (Cazón, de Viana & Gianello, 2002; M. L. De Viana,
Sühring, et al., 2001; Font & Picca, 2001), crecimiento (Halloy, 2008; Plaza, de Viana, &
Cazón, 2003), su distribución (de Viana, 1996; Viana, Acreche, Acosta & Moraña, 1990) y
asociaciones con otras especies (de Viana, et al., 2001). Al igual que ocurre con las cactáceas
en general, muchos de estos trabajos mencionan aspectos vinculados al estado de salud, pero
muy pocos lo hacen de forma específica. En estudios previos, Evans et al. (1994) reportaron
que existe un daño superficial en los cardones del noroeste argentino similar a aquel
reportado para los saguaros en México. Se trata de un endurecimiento o formación de corteza
que se evidencia en el amarronamiento de la epidermis (probablemente vinculado con un
proceso de senescencia), depósitos de ceras epicuticulares y la consecuente pérdida u
obstrucción de los estomas; todos estos síntomas se agudizan en la cara norte pudiendo estar
relacionado con la mayor exposición a los rayos solares.
En las últimas dos décadas, diversos cambios socioeconómicos y ambientales se
registraron en la Quebrada (véase Capítulo I). Entre ellos, particularmente se han descripto
el aumento de la población-urbanización, la disposición de la basura o el aumento en los usos
de agroquímicos asociados a una producción de tipo industrial (Reboratti, Arzeno, & Castro,
2003; Salleras, 2011; Troncoso, 2009), que pueden asociarse a efectos directos sobre los
organismos que habitan en la región y sobre los ecosistemas en general. Según los pobladores
locales, son tres los factores más relevantes que explican el estado de salud actual de los
cardones (véase Capítulo II): los “claveles del aire” (del género Tillandsia); la “polilla del
cardón”, Cactoblastis bucyrus Dyar (Lepidoptera: Pyralidae); y la “pudrición” (Figura 26).
Sin embargo, estos factores tampoco han sido estudiados hasta hoy en relación a la
decadencia del estado sanitario de los cardones en la región. El estudio de los mismos es
entonces necesario para entender cuál es el estado de salud que presentan los cardones
observados en el territorio.
Los “claveles del aire” (Figura 27C) corresponden a plantas epífitas de la familia
Bromeliaceae, del género Tillandsia. En la provincia de Jujuy están registradas 33 especies,
de las cuales 17 vegetan por sobre los 2200 msnm. Desde una perspectiva biológica
151
académica, las epífitas son consideradas comensalistas, ya que solo se benefician por el
soporte físico brindado por el hospedador (Begon et al., 2006). Si bien se plantea que se
alimentan de sustancias particuladas en el aire o en la superficie de su hospedador, sin
depender de éste y sin perjudicarlo, se sabe que son capaces de generar un microclima sobre
el hospedador donde otros organismos pueden alojarse, competir por la luz, o provocar
alteraciones fisiológicas por acción de las sustancias que secretan. Tal es el caso de T.
recurvata L., que genera una sustancia (hidroperoxi-cicloartano) (Manetti, Delaporte &
Laverde Jr, 2009) que provoca muerte de yemas y desprendimientos de partes estructurales
de los árboles que coloniza, motivo por el cual es considerada “parásita estructural”
(Montaña, Dirzo & Flores, 1997). Más allá de la falta de trabajos sobre el efecto de la
interacción clavel del aire-hospedador, Astegiano et al. (2007) recabaron información donde
sus entrevistados perciben a los claveles como “parásitos, plagas o pestes”, consideran que
ocasionan daños y consecuentemente los remueven, en especial de especies frutales o árboles
para sombra. En el Capítulo II los resultados arrojan que la percepción en la quebrada de
Humahuaca es similar, y además que se considera que la población de claveles del aire ha
aumentado notablemente y que la disposición de los mismos sobre los cardones tiene una
orientación preferencial hacia el cuadrante el sur. La remoción registrada es mayormente
física (Astegiano et al. 2007), pero también se suman métodos de control químicos,
existiendo un formulado cuyo uso es muy difundido y está aprobado por el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), en base a sulfato de cobre pentahidratado
al 10 % con un coadyuvante que disminuye la tensión superficial y favorece la absorción.
152
Figura 26 Fotos de ejemplares de T. atacamensis A) Sanos y B) Con lesiones.
La presencia de la polilla del cardón, Cactoblastis bucyrus, es el segundo de los
problemas sanitarios en consideración (Figura 27A, B). Se trata de un insecto que
corresponde a uno de los 9 géneros (28 especies) de la familia que son consumidores de
cactáceas. Hasta el momento, se conocen 5 especies del género Cactoblastis, que se
distribuyen desde el sur de Perú hasta el sur de Brasil y Argentina. El espectro de
hospedadores de estas especies es restringido, se alimentan exclusivamente de cactáceas, y
su distribución es limitada(Arce de Hamity & Neder de Román, 1999). Por su parte, las
especies del género Trichocereus son las principales hospedadoras de C. bucyrus, siendo T.
atacamensis la especie para la cual hay registros reportados (Arce de Hamity & Neder de
Román, 1999; Varone et al., 2015). Por su parte, ha sido reportado en Mendoza, Catamarca
y Tucumán en las especies T. terscheckii, Echinopsis shaferi Britton & Rose, Denmoza
rhodacantha (Salm-Dyck) y E. tubiflora (Pfeiffer) (Heinrich, 1939; Mcfadyen, 1985).
153
Los adultos emergen los primeros días de diciembre; son polillas de color claro que
viven 2-5 días, durante los cuales se aparean y las hembras colocan huevos llamados “egg
stick” (por su similitud a bastones) con 53±12 huevos sobre los cardones. Las larvas del
primer estadio emergen alrededor de marzo, penetran gregariamente al cardón (T.
atacamensis) donde construyen galerías, y se desarrollan durante aproximadamente 288 días.
En el primer estadio presentan un color verde-grisáceo, y a medida que van creciendo
cambian a rojo o naranja con bandas negras transversales. Las larvas se desarrollan dentro
del cardón alrededor de 9 meses, pasando por 9 estadios larvales, en los cuales construyen
galerías a medida que se alimentan de los tejidos blandos interiores, saliendo diariamente a
desechar sus excrementos al exterior de la planta. Las larvas maduras abandonan el cardón
para pupar en la tierra, en sitios frescos, tejiendo un capullo blanquecino donde desarrollarán
alrededor de dos meses para, posteriormente, emerger como adultos; el número de orugas
que se llega a observar por planta oscila entre 13 y 121 (Arce de Hamity & Neder de Román,
1999).
Figura 27. Ejemplares de T. atacamensis con A) Materia fecal y B) Individuos (larvas) de C. bucyrus; C) Claveles del aire (Tillandsia spp.) sobre T. atacamensis, con distribución preferencial en la cara dirigida al cuadrante sur.
154
Para la región de mayor densidad de cardones -la quebrada de Humahuaca- Arce de
Hamity & Neder de Román (1999) describieron un 100 % de ataque en la temporada de 1991
en el predio del Pucara de Tilcara. El principal daño causado por este insecto parásito ocurre
por la alimentación de las larvas, que consumen las partes internas del cardón, generando
daño físico, destruyendo sectores del tronco y facilitando el ingreso y establecimiento de
patógenos microscópicos para la planta, pudiendo resultar en infecciones secundarias que
finalicen en la muerte de la planta (Starmer, Ganter, Aberdeen, Lachance, & Phaff, 1987).
En los registros del Senado de la Nación existe un archivo que data del 2003 (Expediente N°
2907/03) en el cual se solicita la intervención del Estado para la implementación de un plan
de control de los cardones de la quebrada de Humahuaca. Entre los argumentos esgrimidos
se menciona un incremento en las poblaciones de C. bucyrus, con el consiguiente deterioro
de los cardones, y se mencionan registros obtenidos entre 1990 y 1991 en los cuales en tres
áreas se detecta 100 %, 80 % y 50 % de plantas infectadas y registros de 2003 donde el
porcentaje en todos los casos es de 100 %.
En tercer lugar, y como factor fitosanitario muy visible, se encuentra la pudrición de
partes del tejido vegetativo (Figura 28) que no ha sido reportada previamente en la especie;
aunque algunos trabajos hablan de necrosis en otros cactus columnares, los entrevistados
mencionan que se trata de síntomas nuevos, que hace unos 10-15 años no se observaban o,
si estaban presentes, no eran llamativos o no se mencionaban tanto pues se trataba de casos
aislados y dispersos. Para cactáceas en general, los trabajos vinculados a mantenimiento y
enfermedades mencionan a bacterias y hongos como agentes principales de distintos tipos de
pudrición, entre los que destacan la “pudrición seca”, por la cual la planta se termina
deshidratando y secando en pie, y la “pudrición blanda”, que tiene un proceso de degradación
de todas las estructuras (Arredondo Gómez 2002). Por su parte, Valencia Botin et al. (2003)
identifican para la pitaya (Hylocereus undatus) que en tejidos en pudrición se encuentran
tanto organismos de origen bacteriano como fúngico que serían causales del daño del tejido,
pero sostienen que no serían necesariamente los agentes que inician la necrosis.
155
Figura 28. A,B y C) Lesiones y pudrición en T. atacamensis
Entendiendo la salud en sentido amplio, las variables que pueden determinarla en una
especie y su contexto particular son muy diversas, está condicionada por múltiples factores,
desde naturales hasta antrópicos. Especialmente para la conservación de una especie, los
aspectos relacionados con su estado de salud requieren inequívocamente una caracterización
inicial del estado de las poblaciones que actúe a modo de punto de partida para pensar
estrategias que incluyan desde la atención de problemáticas particulares, hasta las medidas a
mediano y largo plazo. Estas consideraciones deben ser abordadas desde distintos frentes,
teniendo en cuenta no sólo las características biológicas de la especie sino los grupos
humanos que se han relacionado históricamente y se relacionan con esos recursos, y las
transformaciones ambientales de los sitios donde vegetan. Como se ha desarrollado
156
ampliamente en el Capítulo II, los cardones de la especie T. atacamensis de la provincia de
Jujuy presentan gran valor para las comunidades locales, en especial de la quebrada de
Humahuaca. Al igual que otras especies vegetales, poseen una multiplicidad de usos, roles
simbólicos y modos de ser interpretados por los pobladores locales, quienes hoy en día los
consideran en estado de vulnerabilidad, pues sostienen que su estado de salud ha empeorado
notoriamente en las últimas dos décadas. En este sentido, el presente capítulo surge no solo
de la necesidad de la ciencia de contar con información sobre el estado sanitario y posibles
factores etiológicos causales del deterioro de los cardones, sino también de una problemática
identificada en el campo, de una preocupación vigente para los pobladores, las comunidades
y los organismos oficiales con trabajo territorial. Considerando lo antedicho, surgen los
siguientes interrogantes: ¿Cuál es el estado sanitario de los cardones de la quebrada de
Humahuaca? ¿Las variables descriptas por los pobladores dan cuenta del estado de los
cardonales? ¿Existen diferencias entre cardonales en relación a su estado sanitario?
4.2 Objetivos e hipótesis
El objetivo general del capítulo es caracterizar el estado sanitario de los cardones y los
bosques de cardones del departamento de Tilcara, en la quebrada de Humahuaca en la
Provincia de Jujuy, Argentina, considerando las variables de daño que los propios pobladores
de la región destacan como principales (C.bucyrus, clavel del aire y signos de pudrición) y
características morfométricas. El estudio de las variables, medidas en seis cardonales,
pretende obtener un predictor para determinar el estado sanitario de los cardones y los
cardonales.
Objetivos específicos
1. Caracterizar a los cardones en cuanto a variables morfométricas descriptivas.
2. Estudiar la incidencia de las variables de daño (grado de cobertura de clavel del aire,
lesiones por pudrición, presencia de C. bucyrus) en el estado sanitario de los cardones.
3. Elaborar un predictor para evaluar el estado sanitario de cardones.
4. Obtener categorías de clasificación del estado sanitario de los cardones y realizar
recomendaciones pertinentes para cada una de ellas.
157
5. Caracterizar a los cardonales en cuanto a la densidad de cardones, su abundancia y estado
sanitario.
6. Informar el estado sanitario de los cardonales y definir los prioritarios para su atención.
Hipótesis
Hi: La presencia de Cactoblastis bucyrus es directamente proporcional al porcentaje de
claveles del aire y la pudrición.
Hii: Las variables de daño medidas son dependientes de las variables morfométricas.
Hiii: Las distintas secciones del cardón en altura tendrán una correlación negativa con el
porcentaje de daño por pudrición.
Hiv: Los claveles del aire se orientan preferencialmente en la cara de los cardones ubicada
en dirección sur.
Hv: La distribución de los cardones en los cardonales será al azar en todos los cardonales.
Hvi: Los cardonales no presentarán diferencias en sus promedios de abundancia y densidad.
Hvii: Entre los cardonales, el estado sanitario presentará diferencias.
4.3 Materiales y Métodos
Área de estudio
Se caracterizó el estado sanitario de los cardones próximos a la cuenca del río Grande
en seis cardonales situados en el departamento de Tilcara, Provincia de Jujuy, Argentina.
Como ya se ha comentado en el Capítulo I, la quebrada de Humahuaca se dispone en sentido
N-S sobre la cuenca del río Grande, y paralelo a ella se emplaza la RN N° 9, que será utilizada
como referencia para esta sección (Figura 29). Por su parte, la distribución de los cardones
no responde a simple vista a un patrón regular, sino que se observa la presencia de
“cardonales” (bosques de cardones), como así también de cardones dispersos. Los límites de
los “cardonales” son difusos, por lo cual se realizó un relevamiento previo a este estudio con
observación a campo, en el cual se recorrió el departamento de Tilcara yendo por la RN N°
9 y se identificaron 50 áreas sectoriales donde se observaba mayor densidad de cardones por
unidad de superficie. De esas áreas se eligieron 6 cardonales accesibles (por características
topográficas, geológicas y por su ubicación en tierras de acceso público) distribuidos. Los
158
cardonales estudiados de S-N se denominaron, a los efectos de esta tesis, Hornillos, Maimará,
Huichaira, Pucara de Tilcara, Cementerio de Juella y Angosto del Perchel. Su ubicación se
presenta en la Figura 29 y en la Tabla 8 puede observarse características generales; como
puede verse en dicha Figura, el área considerada cardonal de Huichaira presenta
interrupciones producto de intervenciones antrópicas en el espacio (edificación de viviendas,
caminos y cementerio).
Figura 29. Imagen Satelital de la cuenca del río Grande en el departamento de Tilcara. Se indica la ubicación de los cardonales. En amarillo se destaca la RN N° 9.
Tabla 8. Características generales de los cardonales en estudio.
Los cardonales elegidos varían notablemente en cuanto al sitio de establecimiento,
cercanía con ciertas construcciones o áreas relevantes, factores de interrupción como sendas
o caminos, etc. Esta variación fue seleccionada justamente porque permite que en los casos
representados se encuentren varias situaciones que son comunes en el resto de los cardonales
del departamento. El cardonal de Hornillos se encuentra sobre la margen oeste del río Grande,
Nombre Cardonales HORNILLOS MAIMARA PUCARA DE
TILCARA ANGOSTO
DE PERCHEL JUELLA HUICHAIRA Altitud punto S.O (msnm) 2388 2389 2560 2588 2545 2589
ÁREA (ha) 27.4847 14.1698 5.3909 3.0448 3.1276 0.8344
PERIMETRO (m) 2269 1659 1000 734 717 680
PARCELAS 10 6 5 5 3 6
159
que se utiliza desde hace más de una década como un basural a cielo abierto donde se
depositan residuos de las localidades cercanas (Figura 30A). Está delimitado por una red de
caminos internos del basural, la margen del río, una falla topográfica de unas peñas y la RN
N° 9. Más al norte y del otro lado del margen de la ruta encontramos el cardonal llamado
Maimara, que se encuentra un poco más reparado pues se trata de un cono de deyección
aluvional donde el cardonal se ha establecido rodeado por las fallas topográficas que lo
encierran por sus flancos. Más al norte y en la quebrada de Huichaira (transversal a la
quebrada de Humahuaca) se encuentra el Cardonal de Huichaira, el cual se ha visto
fragmentado por la presencia de casas particulares, chacras, un camino y el pequeño
cementerio del paraje. El cardonal Pucará de Tilcara (Figura 30E), por su parte, está inmerso
en un sitio arqueológico, al sur de la confluencia entre el río Huasamayo y el río Grande sobre
un relicto sedimentario de una terraza aluvional primaria de unos 70 m de altura. El sitio fue
un poblado indígena cuya fecha de ocupación podría haber sido entre el 700-900 d.C, si bien
continuó como un sitio en uso, cuanto menos con fines ceremoniales, hasta el periodo
Hispano-Indígena en 1595 (Zaburlín, 2009). Más al norte y al oeste se encuentra el Cardonal
de Juella (Figura 30D), situado en la quebrada homónima que se ubica de forma
perpendicular y a unos 2 km de la Ruta Nacional N° 9 en dirección cardinal oeste. El cardonal
ha sido interrumpido por caminos y viviendas, y en uno de sus extremos han quedado
cardones que tienen un comportamiento más aislado, pero probablemente antes de la
construcción de los caminos eran un continuo con límites poco definidos. Actualmente está
circunscripto por el cementerio, dos caminos de circulación moderada y viviendas
particulares. Al igual que el Cardonal de Huichaira (Figura 30C), Juella se encuentra reparado
de los vientos más fuertes que corren por la zona central de la quebrada y de las vías de
circulación principales por ubicarse en pequeñas quebradas laterales. Finalmente, el cardonal
del Angosto del Perchel está en el extremo norte de la RN N° 9 en el departamento de Tilcara.
Es una propiedad comunitaria de integrantes de pueblos originarios y por lo tanto se
encuentra cercado. Solo es atravesado por un camino de acceso a una cantera de lajas para
construcción por donde transitan solo los camiones que hacen el transporte de las mismas.
Se ubica en la zona más estrecha de toda la extensión de la quebrada de Humahuaca, sobre
la margen derecha del río Grande, en dirección cardinal este.
160
Figura 30. Fotografías de los cardonales en estudio Dpto. Tilcara: A) Basural en cardonal de Hornillos, B) Cardonal de Maimara, C) Ejemplares interrumpidos por camino en cardonal Huichaira, D) Cardonal de Juella limitado por caminos, E) Cardones y ruinas arqueológicas del cardonal del Pucará de Tilcara, F) Vista desde la RN N° 9 del cardonal del Angosto del Perchel.
Diseño de muestreo
Para la caracterización de los cardonales y el estudio de la sanidad de los cardones se
utilizó un muestreo sistemático con un patrón regular de bandas transectas en los 6
cardonales. Para ello, se realizó un reconocimiento y delimitación del cardonal previo,
utilizando como criterio la densidad de cardones en el área o fallas topográficas que lo
limitaran (ríos, quebradas, picadas). Inicialmente se ubicó el extremo SO. A una distancia de
10 m al norte de ese punto se delimitó la primera banda transecta (o parcela) en sentido E-O,
161
y luego se realizaron tantas parcelas cómo fue posible (según el tamaño del cardonal) a una
distancia de 50 m entre sí en sentido N-S. Cada parcela fue trazada en dirección E-O, con un
largo de 100 m y 10 m de ancho (5 a cada lado del punto correspondiente a los 50 m) (Figura
31 A).
Se contó el número total de individuos para calcular abundancia y densidad por banda
transecta. En aquellas donde el número de cardones superaba los 5 ejemplares, se procedió a
marcar 5 puntos cada veinte metros desde el punto central del extremo O y medir las variables
en estudio sobre los cinco cardones más próximos a estos puntos, siempre avanzando hacia
el E (Figura 31 B).
Figura 31. Esquema A) Del diseño de muestreo y bandas transectas por cardonal y B) Selección de cardones en bandas transectas con más de 5 ejemplares.
Se registraron datos correspondientes a variables morfométricas e indicadoras de
daño. Entre las primeras se midió: 1) altura, 2) perímetro a la altura del pecho para el cálculo
del diámetro a la altura del pecho (DAP)17, 3) largo de las espinas, 4) número de brazos y
clasificación por su orden. Las variables de daño descriptas fueron: 5) porcentaje de lesiones
17 En 1 y 2 no se consideraron las espinas para realizar las mediciones.
162
por pudrición respecto al total de la sección (%Pud), 6) porcentaje de cobertura de clavel del
aire (%Cob) y 7) signos de daño por presencia de C. bucyrus (Cacto).
La medición de la altura se realizó con un clinómetro, observando el punto de mayor
altura con el visor y realizando el cálculo con el ángulo obtenido y la distancia a la base del
ejemplar, como se realiza usualmente para otras especies, en particular árboles. El perímetro
a la altura del pecho se midió con una cinta métrica y luego se realizó el cálculo de diámetro,
y el largo de las espinas se estimó con el promedio de 5 espinas colectadas al azar en las
cuatro caras del ejemplar, tomando en cada uno de ellos siempre la espina central de la areola.
Con la altura de cada ejemplar pudo estimarse su edad a partir de la curva de
crecimiento propuesta por Halloy (1993) para ejemplares de la misma especie en la provincia
de Tucumán, Argentina (Figura 32).
Figura 32. Curva de crecimiento de cardones, para tamaños de hasta 10 m. Tomada de Halloy (1993).
La medición de porcentaje de cobertura de clavel del aire se realizó mediante
observación, agrupando las estimaciones en los rangos 0 %, 1-25 %, 26-50 %, 51-75 % y 76-
100 % de cobertura, para lo cual se consideraron cuatro planos longitudinales según los
puntos cardinales (N-S-E-O). De forma complementaria se tomaron muestras de ejemplares
de claveles del aire y se herborizaron, con el fin de realizar posteriormente la determinación
163
taxonómica correspondiente. En los casos que el clavel del aire cubría una superficie muy
grande (p.ej. una o media cara completa) las determinaciones restantes no pudieron
realizarse, pues el clavel no permitía la observación. Para calcular el porcentaje de tejido
afectado por pudrición, se realizaron las determinaciones en los cuatro planos longitudinales
antes descriptos, esta vez subdivididos en tres secciones de acuerdo a la altura: alta-media-
baja, delimitando 12 secciones por ejemplar de igual tamaño. Para la evaluación de presencia
de C. bucyrus se distinguieron mediante observación 5 clases de signos de presencia: según
hubiera signos de ataques, pero no pudiendo determinar su antigüedad (1), hubiera presencia
de huevos y lesiones o materia fecal seca (2), huevos o lesiones con materia fecal fresca (3),
lesiones y densidad elevada de materia fecal (4), lesiones y observación de larvas (5). De
acuerdo a la metodología empleada para realizar las mediciones se amplió entonces el
número de variables a 21, ya que para la medición de %Cob se obtuvieron 4 variables
(%CobN,%CobS,%CobE,%CobO) y para él %Pud 12 (%PudNbajo, %PudNmedio,
%PudNalto y así para cada uno de los puntos cardinales), la decisión de subdividir a las
variables respondió a datos provistos por los colaboradores (que indicaban p.e que la
cobertura de clavel del aire era heterogénea en función de la orientación) o datos de
observación (parecía haber tendendencias en el daño en relación con la altura).
Análisis de los datos
Los datos fueron volcados en una planilla general con la cual se realizaron diferentes
análisis estadísticos utilizando los paquetes Began, FD, MDpart en el entorno R (Team & R
Development Core Team, 2016).
Para calcular la densidad de cardones (cardones/ha) se calculó el promedio de los
cardones/parcela y se extrapoló a una hectárea. Para determinar la distribución de los
cardones se realizó una prueba de Chi2 de bondad de ajuste a la distribución de Poisson,
evaluando si los individuos se encontraban uniformemente espaciados o agregados entre sí.
Con los datos de densidad y el área registrada de cada cardonal se determinó la abundancia
de cardones por cardonal.
164
Para los datos correspondientes a las mediciones de %Cob y %Pud se realizó una
prueba de varianza (ANOVA) entre las subcategorías de cada variable a fin de estudiar las
diferencias entre ellas, y en caso de que no existieran colapsarlas y redefinirlas.
El estado sanitario de los cardones se determinó utilizando las variables de daño:
%Cob, %Pud y Cacto, al ser las más relevantes en el área según los pobladores locales (M.
F. Barbarich & Suárez, 2018). Se utilizó para ello el método NMDS (Non-metric
multidimensional scaling) descripto por Podani (2005). Para la elaboración del árbol (las
categorías en las cuales se agruparán las variables para explicar el comportamiento) se
determinó un resultado final de 5 hojas, ya que como se observa en la Figura 33 es un número
adecuado para los fines interpretativos del presente trabajo. La elección del número de
categorías (hojas) en el árbol (de ordenamiento) final, dependerá del error relativo asociado
y el parámetro de complejidad, valores que varían de acuerdo a algoritmos del programa en
los cuales calcula el error y la dificultad computacional de realizar un determinado número
de categorías, tratando de alcanzar el árbol con el mínimo error posible. El error relativo para
las 5 categorías es de 0.361.
Figura 33. Error relativo de NMDS en función del número de hojas (categorías) del árbol de decisión y del parámetro de complejidad (cp). Los dos colores representan dos algoritmos utilizados para realizar el cálculo.
165
4.4 Resultados
Se evaluó un total de 137 cardones pertenecientes a los seis cardonales. De los
ejemplares estudiados, la altura promedio fue de 325.47±11.37 cm, siendo el cardón más alto
de 657 cm y el más bajo de 77 cm. Se omitió trabajar con ejemplares menores a 0.50 cm por
no poder garantizar se tratará de la especie en estudio. En función de la curva de crecimiento
propuesta por Halloy (2008), los ejemplares estudiados rondarían los 120 años; de hecho 77
cardones del total (56,20%) superarían los 100 años de edad. Respecto al DAP, el promedio
fue de 41,92±1.03 cm con un cardón mínimo de 21,65 cm y máximo de 65,89 cm.
El número de brazos fue variable: más de la mitad (62,86%) de los ejemplares tenían
al menos un brazo de primer orden, mientras que 14,81% tenían inclusive brazos de segundo
orden. Entre los ejemplares con crecimiento ramificado el promedio de brazos fue de 2, pero
con una gran variabilidad que oscila entre 8 y 1 brazos. A excepción de un ejemplar que
presentó 7 brazos de segundo orden sobre 3 brazos de primer orden, todos los demás
rondaban entre 1 a 3 brazos de segundo orden.
El promedio del largo de espinas fue de 11.58±0.21 cm; el ejemplar que presento el
promedio de espinas más corto fue de 6.44 cm, mientras que aquel que tenía el más largo de
19.2 cm.
Los análisis de varianza para las distintas secciones de altura de los cardones en
cuando al %Pud indican que, para los cardones, la altura media y alta tienen valores medios
indistinguibles entre sí, situación que se acentúa al considerar solo los ejemplares que
presentaban signos de pudrición. De esta manera, solo existen diferencias con la sección de
altura baja (Figura 34). Con un análisis análogo, el %Pud no presenta diferencias entre
ninguna de las cuatro caras longitudinales definidas para cada cardón.
Por su parte, en el estudio del porcentaje de cobertura por clavel del aire no se
encontró diferencias entre las caras norte y oeste, y sur y este, siendo estas últimas las que
presentan mayor densidad de claveles del aire. En el número total de cardones estudiados, el
promedio de cobertura de la cara S-E es de 23.04±1.46 %, mientras que en la cara N-0 es de
2.16±0.37 %.
166
Figura 34. Valor medio de porcentaje de pudrición en función de la altura de los cardones A) Para todos los ejemplares en estudio, B) Para los ejemplares que presentan lesiones de pudrición. A, M, B representas las tres secciones de altura (alta, media y baja respectivamente)
El análisis de correlación, con las nuevas variables definidas (%Cob S-E, % Cob N-
O, %Pud A-M y %Pud), demostró (Tabla 9) la dependencia entre las variables que describen
el %Cob (S-E y N-O) y aquellas que explican el %Pud. Así mismo, las variables de ambas
secciones de %Pud correlacionan con el daño por C.bucyrus, pero la sección media-alta tiene
un coeficiente de correlación mayor que la sección baja. El %Cob S-E también correlaciona
con Cacto y no así con el %Pud Bajo.
Tabla 9. Valores del análisis de correlación de variables (Pearson; correlaciones significativas marcadas con*, p< 0.05 en todos los casos).
Medias Desvío
estándar
Clavel
S+E
Clavel
N+O
Podre
Alto-
Medio
Podre
Bajo
Cactoblastis
Clavel S+E 23.03 21.82 1.00
Clavel N+O 2.16 4.44 0.36* 1.00
Podre Alto-Medio 14.54 21.66 0.22* 0.17 1.00
Podre Bajo 27.189 32.92 0.10 0.22* 0.67* 1.00
Cactoblastis 0.99 1.19 0.29* 0.15 0.46* 0.24* 1.00
A B
167
4.4.1. Estado sanitario de los cardones
Con las variables en estudio se realizó la prueba de NMDS que arrojó un árbol con
cinco hojas agrupadas mediante un primer nivel referido al %Pud Bajo, luego al nivel de
Cacto y finalmente, el %Cob S-E, de acuerdo a si superan o no el 2.5% en cada caso (Figura
35). En función de las cinco hojas o categorías obtenidas y los valores y variables que ellas
agrupan se definió el estado sanitario de cada cardón como: 1)%Pud.B<2.5, Cacto<2.5 y
%CobS-E<2.5: “óptimo”; 2)%Pud.B<2.5, Cacto<2.5 y %CobS-E>2.5: “Subóptimo” o “de
atención"; 3)%Pud.B<2.5, Cacto>2.5: “intermedio o de alerta” 4)%Pud.B>2.5,
Cacto<2.5 “vulnerable”; y 5)%Pud.B>2.5, Cacto>2.5 “crítico”.
Figura 35. Árbol de NMDS con matriz de los cardonales, con 137 observaciones y 12 variables. Se observan las variables que se utilizaron para formar las categorías en las líneas superiores, y en las barras de cada categoría la proporción de cada variable. (Cl-S-E= %Cob S-E, Cl.N.O= %Cob N-O, Pu.A.M=%Pud A-M, Pu.B=%Pud B, Cactobl=Cacto). Las hojas obtenidas -de izquierda a derecha- se consideraron de estado sanitario 1-óptimo, 2-subóptimo o de atención, 3- intermedio o de alerta, 4-vulnerable y 5-crítico.
Los resultados de la categorización se presentan en la Figura 35, donde se observa
que de los 137 cardones relevados la mayoría (n=43, 31,39 % del total) se encuentra en estado
sanitario óptimo, mientras que el 12,41 % (n=17) representa la situación opuesta con un
168
estado sanitario crítico. Los cardones del grupo que corresponde a un estado sanitario crítico
tienen una altura promedio de 384,58 ± 24,54 cm. El resto de los cardones (n=77, 56,20%)
se distribuyen en las categorías restantes; de ellos, el 26,28 % (n=36) se encuentran en estado
sanitario vulnerable.
Figura 36. Número de cardones en función de la categoría de estado sanitario, se indica sobre las barras a que porcentaje del total corresponden.
4.4.2. Descripción de los cardonales
Los seis cardonales presentaron distintos resultados en cuanto la abundancia y
densidad de cardones, así como a su nivel de agrupamiento (Tabla 10). El cardonal con mayor
abundancia es el de Maimara (1629.53 cardones) seguido por Pucara de Tilcara (797.85
cardones), mientras que el que presenta menor número de cardones es el de Huichaira (38.94
cardones). En cuanto a la densidad, los valores varían desde 148 cardones/ha en Pucara de
Tilcara hasta 26 cardones/ha en Hornillos. Además de ello, el ajuste a la distribución de
Poisson evidencia un comportamiento agregado en los cardonales de Maimara, Perchel y
Huichaira, mientras que es al azar en Hornillos, Pucara de Tilcara y Juella. En todos los casos
en los que la prueba de bondad de ajuste arrojó que la distribución no era al azar, se probó el
ajuste a una distribución negativa binomial.
43
2318
36
17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Óptimo Suboptimo o deatención
Intermedio o dealerta
Vulnerable Crítico
##cardones
31,39%
16,79%13,13%
26,28%
12,41%
38,69%
169
Tabla 10. Recuento de cardones, indicando su varianza (S) e índice de dispersión (ID). Distribución de los cardonales (de acuerdo al ajuste a Poisson), Densidad y Abundancia con sus respectivos intervalos de confianza (IC) superior e inferior para cada cardonal.
HORNILLOS MAIMARA PUCARA PERCHEL JUELLA HUICHAIRA
RECUENTO 26,00 69,00 74,00 72,00 23,00 28,00 PROMEDIO*
(cardones/parcela) 2,60 11,50 14,80 14,40 7,67 4,67
S 3,82 38,30 29,70 61,30 1,33 13,47
ID 1,47 3,33 2,01 4,26 0,17 2,89
chi2 13,23 16,65 8,03 17,03 0,35 14,43 Distribución Azar Agregado Azar Agregado Azar Agregado
IC inferior 16,77 85,51 117,44 90,83 49,74 24,07 Densidad
(cardones/ha) 26,00 115,00 148,00 144,00 76,67 46,67
IC superior 37,67 190,55 183,56 245,36 113,49 83,19
IC inferior 460,92 1211,66 633,11 276,56 155,56 20,08
Abundancia 714,60 1629,53 797,85 438,45 239,78 38,94
IC superior 1035,35 2700,06 989,55 747,07 354,96 69,41
*promedio del número de cardones totales registrados en función la cantidad de parcelas.
En la Tabla 11 se presentan los resultados de la altura y diámetro promedio, así como
el largo de espinas y el número de brazos de primer y segundo orden para cada cardonal. El
cardonal con altura promedio más baja es el de Angosto del Perchel (232,79±28.35 cm),
mientras que el promedio más alto es en el Pucara de Tilcara (395,04±23.15 cm).
170
Los resultados del análisis de correlación (ANOVA) de %Pud entre los cardonales
pueden observarse en la Figura 36B. El cardonal de Hornillos es aquel que presenta %Pud-
B más bajo, mientras que Pucara de Tilcara y Juella no presentan diferencias entre sí y son
aquellos con mayor proporción de ejemplares con lesiones o evidencia de pudrición. Los
cardonales de Maimara y Angosto del Perchel tienen un %Pud intermedio que no se
diferencia entre ellos, pero sí con el resto de los cardonales. Los %cobertura de clavel en la
cara S-E entre los cardonales presentaron diferencias significativas (Figura 37 A, triángulos),
mientras que la cara N-O no (Figura 37 A, cuadrados). Para el %Cacto todas las variables
presentaron diferencias significativas entre cardonales, misma situación con C.bucyrus
(Figura 37 C).
Tabla 11. Resultados de altura (cm), Diámetro a la altura del pecho (DAP en cm), largo de espinas promedio y número de ejemplares con brazos de primer y segundo orden por cardonal.
Cardonal Altura DAP Largo Espinas #ejemplares con
brazos de primer
orden
#ejemplares
con brazos de
segundo orden
Hornillos 351,72±27,76 43, 98±2,09 12,40±0,51 15 4
Maimará 288,61±21,81 42,03±2,07 11,47±0,31 13 1
Pucara de
Tilcara
395,04±23,15 47,00±1,34 10,94±0,41 22 6
Angosto
Perchel
232,79±28,35 36,67±1,70 11,11±0,60 5 2
Juella 341,52±22,84 40,62±1,63 11,05±0,43 16 4
Huichaira 319,57±28,79 39,32±2,07 12,56±0,62 14 3
171
Tabla 12. ANOVA para el %Cob, %Pud y Cacto y los cardonales. Los valores indicados con asterisco (*) presentaron diferencias significativas con un p<0,01.
% Cobertura de clavel del aire
S+E N+O
g.l CM f CM f
Cardonal 5 2543,04* 6,40 37,51 1,97
Error 131 397,31 19,07
% Pudrición Cactoblastis
Alto-Medio Bajo CM f
g.l CM f CM f
Cardonal 5 3702,18* 10,71 7032,5* 8,21 17,06* 21,14
Error 131 345,63 856,9 0,81
Figura 37. Valores medios presentados por los cardonales estudiados en A) % Cobertura de Clavel del aire en la cara Norte y Oeste (Cuadrado gris) y Cara Sur y Este (Triángulos Negros), B) % Pudrición B y C) Media de la categorización de la infección por Cactoblastis (1-5) (1=Hornillos, 2=Maimara, 3=Pucara de Tilcara, 4=Angosto del Perchel, 5=Juella, 6=Huichaira)
A B C
172
4.4.3 Estado sanitario de los cardonales
En base a los resultados presentados en el apartado “Estado sanitario de los cardones”
de este capítulo (sección 4.4.1), se estudió la cantidad de ejemplares de cada categoría en
cada cardonal (Figura 38). Todos los cardonales tienen ejemplares en estado sanitario
intermedio, no así en estado sanitario crítico, donde ni Hornillos ni Huichaira se encuentran
representados, ni el cardonal del Pucara de Tilcara presenta ejemplares en estado óptimo. El
estado subóptimo esta principalmente representado en el cardonal de Hornillos. De hecho,
este cardonal solo posee ejemplares en los estados sanitarios más favorables: óptimo y
subóptimo. El Pucara de Tilcara por su parte tiene un número bajo de cardones en estado
subóptimo y vulnerable, mientras que la mayoría se encuentra entre los estados sanitarios
crítico e intermedio.
Figura 38. Número de ejemplares de cardón por categorías de estado sanitario en cada
cardonal.
La Figura 39 presenta la proporción de cardones en cada categoría a nivel de cada
cardonal. Se observa que en Hornillos la proporción de cardones en categorías de buen estado
sanitario es cercana al total. El cardonal del Angosto del Perchel tiene una distribución
similar, aunque aparece una pequeña proporción de ejemplares en estado crítico. En el otro
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Óptimo Suboptimo Intermedio Vulnerable Crítico
Hornillos Maimara Pucara de Tilcara Angosto del Perchel Juella Huichaira
173
extremo se encuentra el Pucará de Tilcara, donde la composición es mayormente de cardones
en estado sanitario intermedio seguido por crítico. Juella y Huichaira tiene escenarios más
heterogéneos, con la mayor proporción de ejemplares en estado vulnerable, pero a su vez con
un porcentaje casi igual de cardones en estado óptimo o subóptimo.
Figura 39. Proporción de cardones de cada categoría de estado sanitario por cardonal.
4.5 Discusión
Los cardones: características y vulnerabilidad
El estado sanitario de los cardones, así como cualquier otra situación que involucre
la salud de organismos que forman parte de un ecosistema, no puede sino atenderse desde
una perspectiva integral. El presente capítulo es un aporte que pone en relevancia la
problemática general, en función de la demanda e interés propio y de los pobladores locales,
y estudia solo algunas de las tantas variables que podrían estar involucradas y requieren
atención. Las variables elegidas responden al enfoque etnobotánico, es decir, se privilegió
analizar con aquellos aspectos que los pobladores locales con quienes hemos trabajado
identifican como factores centrales en lo que respecta al estado sanitario de los cardones, para
39.2930.43
57.89
19.05
47.62
57.14
8.00
5.26
14.29
4.76
3.57
13.0444.00
5.26
4.76
4.76
47.83
8.00
26.32
42.86
42.86
8.70
40.00
5.2619.05
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
Hornillos Maimara Pucara deTilcara
Angosto delPerchel
Juella Huichaira
Óptimo Suboptimo Intermedio Vulnerable Crítico
174
luego evaluar cómo esas variables describen el estado en el cual se encuentran los cardones.
En general, la identificación de estas variables se relaciona también con la idea que “hay
cosas nuevas” (lo referido a los claveles del aire y la podredumbre) o que “se desequilibraron”
(en relación a la polilla del cardón) (Barbarich y Suárez, 2018). Los claveles del aire, que
desde una perspectiva botánica podrían no ser considerados un problema demasiado serio
para los cardones, tienen ante los ojos de los pobladores un rol muy importante en el deterioro
de los mismos, y tal como ocurre con pobladores de varias localidades de la provincia de
Córdoba (Astegiano, 2007), se elige por ello removerlos. Por su parte, las consideraciones
sobre la larva de la polilla del cardón también relacionan al insecto con el deterioro y muerte
del cardón. Esto no se aleja de las explicaciones biológicas que señalan que las lesiones
producto del ingreso de las larvas de Cactoblastis bucyrus al cardón pueden ser el punto de
inicio de una infestación secundaria: ingreso de bacterias, virus y otros insectos que aceleran
la putrefacción y la muerte de las plantas (Arce de Hamity y Neder de Roman, 1999).
La edad de los cardones y de las cactáceas en general es un tema de preocupación y
consulta entre los entrevistados y algunos agentes de conservación. El interés de determinar
la edad de los cardones y los cardonales, sin embargo, no se condice con el número de
publicaciones que abordan la temática. Las alturas promedio entre cardonales son semejantes
lo cual podría relacionarse con edades promedio similares, aun así, es menester considerar
otros datos como el número de ejemplares con ramificaciones y el tipo de las mismas, pues
estos pueden ser otros indicadores de la edad del cardón y las curvas de crecimiento ser
distintas (Halloy, 2008).
Los resultados muestran que la altura promedio es de 325 cm para los cardones
estudiados, lo cual nos habla de una edad promedio mínima de 120 años según la relación
altura-edad propuesta por Halloy (1993), sin considerar ni el número de individuos menores
como tampoco la estructura poblacional. Sin embargo, probablemente exista una
subestimación, pues el autor ve la relación en ejemplares que presentan un crecimiento
monocaule, y los cardones estudiados en el presente trabajo tienen en muchos casos un
crecimiento ramificado mucho más marcado (Kiesling, 1978) (Figura 40). Si bien esta
aproximación puede no ser precisa, no solo por el tipo de crecimiento sino por tratarse de
sitios distintos, la aproximación es útil a la hora de tener una noción de la antigüedad de los
ejemplares en la quebrada de Humahuaca.
175
Figura 40. Ejemplares de T. atacamensis con crecimiento A) Monocaule y B) Ramificado, con ramas de primer, segundo y tercer orden. Ambas fotografías corresponden al departamento de
Tilcara, provincia de Jujuy.
De las variables iniciales en estudio se observó que el % de pudrición era igual en
todas las caras, mientras que no ocurría lo mismo en función de las secciones en altura. La
sección baja del cardón se diferencia de la media-alta, ya que suele ser la que presenta los
porcentajes de pudrición más elevado. Estos resultados llevan a pensar que variaciones en la
humedad del suelo podrían estar afectando las zonas bajas de los cardones ocasionando su
pudrición, o debilitándola y permitiendo el ingreso de otros organismos. En este sentido, y
ante la potencialidad de cardones debilitados por cuestiones ambientales generales, cabe
destacar que, tal como sostienen los pobladores locales, la existencia de basurales a cielo
abierto en la quebrada probablemente sea una fuente de agentes patógenos nuevos o en mayor
densidad que la que hubo en tiempos pasados, o que las alteraciones en la flora microbiana
176
del suelo estén causando efectos nocivos y generando un desbalance en las poblaciones de
esa flora edáfica.
Por su parte, el %Cob de cardones por claveles del aire presenta diferencias entre las
caras norte-oeste y sur-este. En la sección de resultados del Cap. II (pag.74) se expone que
precisamente los pobladores identifican una variación en el patrón de crecimiento que se
ajusta bastante a este resultado. Tal como los entrevistados explican, la mayor cobertura de
las caras sur-este puede vincularse con condiciones climáticas favorables desde esa
orientación para el asentamiento de claveles, tal como los vientos cargados de humedad que
ascienden por la quebrada de Humahuaca desde el sud o la exposición a la radiación solar
diferencial. Es interesante destacar que a campo se observa que los cardones caídos o muertos
suelen estar cubiertos de claveles del aire. Si bien autores como Benzing (1990) concluyen
que la ocurrencia de epífitas sobre ramas muertas no sería evidencia de que estén teniendo
un efecto negativo sobre los hospedadores, es necesario, además de estimar cualitativamente
la abundancia y el porcentaje de cobertura, reflexionar en cómo se construye una percepción
común tan fuertemente arraigada entre los pobladores de diversos sitios sobre el efecto de los
claveles del aire en las plantas sobre las que habitan.
La correlación entre las variables de porcentaje de cobertura de clavel del aire en la
cara sureste y el porcentaje de pudrición en la sección Alta-Media con Cactoblastis puede
relacionarse con los hábitos de este insecto. Si bien no existen reportes previos que describan
su comportamiento en relación a estos factores queda abierta la duda si las polillas oviponen
de forma preferencial a alturas medias-altas, o si los tejidos superiores del cardón ofrecen
alguna facilidad extra a las larvas para ingresar por ser más blandos, estar menos lignificados,
etc. A la vez es de interés evaluar si la alta cobertura de claveles del aire favorece en algún
sentido el establecimiento de Cactoblastis, ya sea porque les ofrece reparo frente a los vientos
o la exposición solar o porque el tejido del cardón cubierto por clavel presenta alguna
variación fisiológica que favorece el ingreso de las larvas. La relación entre el clavel del aire
y la podredumbre puede vincularse a la generación de un microclima que favorece ataques
de fitopatógenos, de forma contraria popularmente se cree que los claveles del aire se
establecen en plantas enfermas, lo cual estaría indicando que ocurre lo inverso: el
177
establecimiento de ciertos fitopatógenos “favorece” el establecimiento posterior de los
claveles del aire.
La pudrición es un factor que debe ser estudiado en profundidad, pues en el presente
estudio solo se han reportado lesiones o pudriciones y no así sus causas o posibles agentes
causales. En las observaciones a campo se observó una gran cantidad de larvas o “gusanos”
en las secciones en proceso de pudrición. De ellos solo se pudo identificar que muchas de las
larvas pertenecían a la familia Ephydridae18 (Figura 41). Esta familia tiene una diversidad de
especies muy grande, relacionada con distintos tipos de sustratos, por lo que es necesario a
futuro colectar nuevas muestras y profundizar en el estudio de los insectos, presumiblemente
patógenos presentes.
Figura 41. Larvas de la familia Ephydridae colectadas en tejidos en descomposición de T.atacamensis. Fotografía cedida por el laboratorio de Zoología Agrícola de la UNJu.
18 La identificación fue realizada por la atención del equipo de la Cátedra de Zoología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy.
178
Si bien se sugiere que Cactoblastis podría ocasionar las lesiones que desencadenan la
problemática (Arce de Hamity, 1999), la multiplicidad de agentes que se suceden a este
evento no han sido descriptos. Considerando que las especies vegetales tienen tolerancia a
los patógenos comunes de las áreas donde vegetan, estos nuevos síntomas podrían evidenciar
nuevos patógenos u organismos oportunistas que se convirtieron en patógenos en virtud de
alguna mutación espontánea (Bashan, Toledo, & Holguin, 1995) o el cambio de las
condiciones de ambiente. El ingreso de nuevos organismos a la región por la ausencia de
controles fitosanitarios tampoco puede ser descartado. El estudio de bacterias de los tejidos
dañados en otros cactus demostró 28 grupos distintos, ninguno de los cuales parecía estar
relacionado con el origen de la necrosis (Fogleman & Foster, 1989; Foster & Fogleman,
1993, 1994). Por su parte, levaduras aisladas que se han reportado en infecciones en diversos
cactus, no explican la pudrición, sino que han sido descriptas como colonizadoras
secundarias en la necrosis (Fogleman & Starmer, 1985; Ganter, 2011; Lachance, Starmer, &
Phaff, 1988). Entre los 20 hongos y levaduras reportados por Mongiardino Koch et al. (2015)
en T. terschekii, Fusarium lunatum (Ellis & Everh.) Arx podría tener un rol en el inicio de la
necrosis, pues está descripto como un fitopatógeno de gran agresividad para penetrar los
tejidos y causante de necrosis en Opuntia ficus-indica (Flores-Flores, Velázquez-del Valle,
León-Rodriguez, Flores-Moctezuma, & Hernández-Lauzardo, 2013). De hecho, todo el
género Fusarium es considerado un fermentador potente (Christakopoulos, Macris, & Kekos,
1989; Kurakov, Khidirov, Sadykova, & Zvyagintsev, 2011), con lo cual son organismos
relevantes a la hora de estudiar los agentes que inician la pudrición.
Procesos similares a la situación de T. atacamensis, donde el estado sanitario se está
viendo afectado y poniendo en riesgo a las poblaciones, se han dado en especies de cactáceas
de hábitos similares en otras latitudes. Existen reportes en diversos cactus columnares que
hablan de problemáticas o del decaimiento de la especie por causas que no han sido del todo
determinadas y que ocasionan daños irreversibles y pérdida de ejemplares (Bashan et al.,
1995; Espinosa, 1993; McAuliffe, 1993); la atención en esta problemática es urgente, pues
la gran cantidad de cardones dañados según los resultados obtenidos en esta tesis (53 del total
de 137; 38,69 %) hace pensar en escenarios similares.
179
En México, Bashan et al., (1995) reportan que toda la población de adultos de
Pachycereus pringlei presenta un amarronamiento o emblanquecimiento que finaliza en la
rotura de la epidermis. La descripción de este fenómeno, que es solo comentado por el autor,
guarda similitud con observación a campo en cardones de T. atacamensis. Evans (1994)
reportó un aspecto similar para cuatro especies de cactus columnares (Carnegiea
gigantea (Engelm.) Britt. & Rose, Stenocereus thurberi (Engelm.) Britt. &
Rose, Lophocereus schottii (Engelm.) Britt. & Rose y P.pringlei (S. Wats.) Britt. & Rose)
del desierto de Sonora, México. Estos reportes podrían estar hablando de una problemática
más generalizada en cactus columnares, y factores ambientales como el daño a la capa de
ozono que ocasiona una exposición desmedida a la radiación ultravioleta, polución,
temperaturas extremadamente frías o variaciones en las temperaturas medias de las regiones,
necrosis bacteriana y periodos de precipitaciones demasiado largos (Krantz, 1992; Pacenti,
1993) podrían ser algunas de las causas.
Aun considerando que las variables en estudio son seguramente menos que todas las
involucradas en la problemática, el análisis estadístico de (NMDS) determinó que al tres de
ellas (%CObS-E, %PudBajo y Cacto) son útiles para describir el comportamiento de la
población en estudio. En función de esas variables pudieron determinarse cinco categorías
que permiten analizar a los cardones en cuanto a su situación sanitaria y en función de ello
pensar en estrategias de conservación. El estado sanitario óptimo y subóptimo (o de atención)
representa a los cardones que menos lesiones o evidencias de daño han presentado. Se trata
de un estado en el cual las pocas lesiones registradas pueden explicarse como aquellas lógicas
pero que no presentan un deterioro en la salud del cardón, ya sean fruto de pudriciones que
no evolucionaron, de daño mecánico o de algún engrosamiento o pigmentación de parte del
tejido de causas desconocidas. El 48,18 % de los cardones estudiados se encuentra en estos
estados sanitarios, con una amplia mayoría de cardones en estado óptimo frente aquellos que
solo presentan algún síntoma menor. El estado intermedio ya incluye cardones que presentan
lesiones o evidencia de pudrición marcadas y una cantidad de Cactoblastis más elevada. Se
trata de cardones cuya situación ya amerita ser considerados con cautela y hacer un
seguimiento. Es una categoría poco representada, pues solo el 13,13 % de los cardones se
encuentran en ella y son mayoritariamente los pertenecientes a uno solo de los cardonales
estudiados (Pucara de Tilcara). Las dos categorías restantes incluyen a los cardones con
180
estado sanitario más deficitario. Se trata de los estados vulnerable y crítico, que entre ambos
representan el 38,69 % del total. Para estos estados se sugiere atención inmediata, tratamiento
y remoción de partes afectadas (en caso de que se trate de ciertas ramificaciones o porciones
apicales que pueden ser removidas, el tratamiento puede incluir la asepsia del tejido para
frenar la pudrición), y en caso de que el estado crítico sea muy avanzado, se recomienda la
remoción del ejemplar y su disposición final en un sitio que no pueda generar propagación
de los agentes involucrados en su estado. De los cardones más dañados se observa que la
altura promedio es mayor que aquella de los cardones en mejores condiciones; esto es un
punto que considerar a la hora de estudiar el daño en los cardones, ya que puede haber mayor
vulnerabilidad en cardones de mayor edad o quizás en alguna etapa de crecimiento específica.
En función de los resultados previos, se evaluaron otras observaciones y variables
que podrían estar relacionadas con el estado específico de cada cardón. Así, se repasaron los
registros de campo y se notó que la extracción de las espinas de los cardones que se
encuentran en estado sanitario óptimo resultó dificultosa, mientras que en los cardonales en
estado sanitario crítico se desprendían con gran facilidad. Realizando una caracterización
cualitativa, se observa además que la coloración de gran parte de las espinas de los individuos
en estado sanitario sano es más clara que aquella correspondiente a los cardones en estado
sanitario crítico. Entre éstos últimos también detectamos que una proporción elevada de
espinas presentaban roturas en la punta, y además tenían una textura más áspera (Figura 42).
Figura 42. Fotografía de espinas que corresponden a cardones de estado sanitario óptimo (A) y estado sanitario crítico (B). Cada grupo de espinas corresponde a un ejemplar. En la fotografía solo se incluye un subgrupo de la categoría de estado sanitario, a fines ilustrativos. Las barras naranjas corresponden a 10 cm a escala.
A B
181
Los cardonales: distribución y estado sanitario
El análisis de los cardonales, tal como se esperaba por las observaciones a campo,
evidencia que la heterogeneidad que se observa a simple vista está dada por una distribución,
abundancia, localización, disposición, etc. diversas. Como se mencionó, los cardones están
dispuestos en zonas de mayor densidad (cardonales), dispersos o de forma solitaria. La
definición de cardonales debe ser considerada con precaución, pues además de elegir de
forma arbitraria los límites, se observa que en cada uno de ellos la distribución no es igual:
los resultados indican que en tres cardonales una distribución al azar y en otros tres agregada
(Hornillos, Pucara de Tilcara y Juella corresponden a la primera; y Maimara, Perchel,
Huichaira a la segunda). A diferencia de los patrones aquí reportados, De Viana (1999)
estudió parcelas de 100 x 50 m en la provincia de Salta y observó que todas, excepto una de
las parcelas, tienen distribución al azar, y el recuento de individuos es de entre 0-11 por
parcela. Nuestros resultados indican que existen cardonales con distribución agregada, e
incluso de aquellos con distribución al azar no podemos asegurar que no se encuentren
agregados, pero el fenómeno haya quedado enmascarado al no incluir a los renuevos. Esta
situación podría estar evidenciando que el patrón de crecimiento en la zona de estudio difiere
con la reportada, predominando la distribución agregada. Tampoco se observa una relación
inversa entre la altitud y la densidad como la autora sugiere, fenómeno que atribuimos a que
la diferencia en la altura snm de los cardonales estudiados es muy pequeña (Tabla 8 y Tabla
10). Algunos datos no incluidos en los resultados que deben profundizarse dan a pensar que
el cardonal del Angosto del Perchel posee una cantidad mucho mayor de renovales que los
demás cardonales, seguido por Maimara y con una notable diferencia los otros cardonales
bajo estudio. Respecto de la tasa de renuevo, que no fue calculada en este trabajo, se esperaría
arroje valores bajos en relación a las observaciones a campo, máxime considerando que la
capacidad de repoblación es baja, por factores como la baja germinabilidad de las semillas y
la dificultad de establecimiento en terreno (de Viana 1999), además de que el mantenimiento
de los renovales se condiciona con la presencia de plantas que favorecen o no su
establecimiento (M. de Viana, 1996; M. L. De Viana, Sühring, et al., 2001), todos factores
que mucho pueden tener que ver con cambios en el ambiente.
182
Por su parte, el del Pucara de Tilcara es el cardonal donde se observa mayor cantidad
de ejemplares muertos en pie o volcados; el primer caso responde a lo que los pobladores
indican como “muerte natural” (ver capítulo II), el segundo y más importante corresponde a
los cardonales que se pudren y caen al suelo, continuando allí el proceso de descomposición.
En este sentido, es importante considerar los factores externos que han condicionado el
crecimiento y distribución de los cardones. Sin duda a la hora de pensar en la abundancia y
densidad es necesario repensar la historia de cada cardonal y la edad de los ejemplares que
allí vegetan. Mientras el cardonal del Pucara de Tilcara (el segundo más abundante y de
mayor densidad) puede haber tenido una remoción de ejemplares en el momento de la
construcción del sitio, eso solo podría condicionar a ejemplares de más de 500 años, que no
han sido registrados en nuestro trabajo de campo; por la misma razón de encontrarse en un
sitio arqueológico protegido desde hace muchos años es posible que el estado sanitario crítico
del sector también se deba a la presencia de poblaciones de cardones de edad muy avanzadas,
la falta de remoción de ejemplares adultos, al material residual de cardones muy viejos que
actúa como nicho de patógenos, etc.
Pese a las observaciones anteriores, los cardonales de Hornillos y de Huichaira son
los de menor abundancia y de menor densidad (en particular Huichaira tiene una abundancia
18 veces menor que la de Hornillos, pero una densidad superior). Ambos están cercanos o
dentro de tierras utilizadas como basurales a cielo abierto, y Huichaira tiene construcciones
de viviendas aisladas, caminos, entre otros. Es probable pensar que esto se deba a que haya
habido ejemplares que han sido removidos para la traza de huellas y caminos y el
establecimiento de cercos, corrales, viviendas, etc. Aun así, Hornillos se encuentra en un
sector aledaño a la RN N° 9, mientras que Huichaira en un camino vecinal de tierra donde
hay muy poca circulación de vehículos o personas que no sean los pobladores del sitio,
efectos que podría alterar su sanidad o propiciar la remoción de ejemplares. Por su parte,
Maimara, Juella y Perchel se encuentran menos intervenidos, lo cual hace pensar que los
datos de abundancia y densidad, que son intermedios, de estos cardonales no incluyen efectos
antrópicos de relevancia. Según Halloy (2008), la forma de crecimiento y longevidad de los
cardones, así como la aparente tendencia a ubicarse en ruinas, determinan que la especie tiene
potencial para ser indicadores de pasados climáticos y uso de la tierra. Así, la pérdida de
ejemplares por daños ocasionados, al menos parcialmente por efecto antrópicos, constituiría
183
no solo una pérdida en materia de biodiversidad sino de toda la información histórica que
ejemplares tan antiguos podría proveer.
Los resultados de densidad de cardones en los cardonales exceden aquellos
reportados para la misma especie en la vecina provincia de Salta, donde se registraron 43
cardones/ha ± 15 en el Cardonal y 65 cardones/ha ± 38 en el paraje Duendeyacu, ambos en
el Parque Nacional Los Cardones (de Viana, et al., 2001). Los únicos cardonales con
densidad similar a los de Salta, son los de Huichaira y Juella, representando los casos con los
menores valores. No es de descartar que la popularidad identitaria de la quebrada de
Humahuaca por su gran número de cardones se vea reflejada y comprobada en estos números;
sin embargo, dada la dificultad para definir los límites de los cardonales sería importante a
futuro ampliar el muestreo y tener una noción de densidad para toda el área de Quebrada. Las
diferencias en la densidad podrían estar relacionadas con las tasas de establecimiento y
mortandad vinculadas a cuestiones naturales o antrópicas, resultando en estructuras de edades
homogéneas (Martin & Turner, 2011). Este fenómeno podría estar evidenciándose en la poca
variabilidad de las alturas promedio por cardonal (relacionadas con su edad).
En cuanto al estado sanitario de los cardonales, los resultados indican que no todos
se encuentran en las mismas condiciones. El cardonal del Pucara de Tilcara es aquel que
puede considerarse en peor estado sanitario, pues los ejemplares estudiados se encuentran
mayormente en estado sanitario crítico o vulnerable, no hallándose ejemplares en estado
óptimo. Estos factores no solo pueden estar relacionados con que el cardonal está inserto en
un sitio turístico, sino con su ubicación expuesta, con el movimiento de gente permanente,
su cercanía y exposición (por efectos del viento) al basural a cielo abierto del acceso a la
quebrada de Huichaira y con el permanente tránsito de visitantes que pueden estar también
alejando organismos benéficos para la salud de los cardones. Se trata de un cardonal que,
durante el desarrollo de esta tesis, en función de resultados y observaciones parciales que se
iban encontrando e informando a los agentes vinculados a dicho cardonal, ha iniciado un
programa de recuperación de cardones, donde la autora tiene participación activa. Le sigue
el cardonal de Juella, con una gran cantidad de ejemplares en estado vulnerable, que
potencialmente podrían cambiar a la categoría de estado sanitario crítico: si bien Juella no
tiene el mismo movimiento que el cardonal del Pucara, debe considerarse que está inmerso
184
en una zona de tránsito y de crecimiento demográfico, con sostenido avance de actividades
para turismo. Acciones para su conservación y protección deben tomarse antes que las
condiciones empeoren. El estado sanitario mejora ligeramente en el cardonal de Maimara,
así como en el de Huichaira. El primero presenta variabilidad, existe un número alto de
ejemplares vulnerables, pero, a su vez, una cantidad similar en estado óptimos y subóptimos.
Una de las posibles explicaciones es que, si bien este cardonal está muy cercano a la RN N°
9, su ubicación en un cono de deyección le brinda cierta protección por las montañas que lo
enmarcan y encajonan. Para ampliar las conclusiones sobre este cardonal sería interesante a
futuro estudiar el número de renuevos, pues categorías etarias marcadas explicarían la
distribución, con los cardones más adultos en condiciones vulnerables y una buena cantidad
de ejemplares jóvenes con mejor estado sanitario. Por su parte, Huichaira se encuentra
alejado de la ruta y es un área de mucho menos tránsito (pese a las interrupciones por
construcciones). Si bien se han observado muchos en estado vulnerables también se observan
ejemplares en buen estado. Frente al crecimiento de la región, avance de la urbanización y
establecimiento de un basural a cielo abierto en el ingreso a Huichaira, esta zona debería ser
de especial protección. Existe un cardonal de aparente densidad elevada al ingreso a la
quebrada de Huichaira, en tierras comunitarias de la Comunidad Originaria de Cueva del
Inca, al cual no pudimos tener acceso, pero que se proyecta como un sitio interesante de
relevar a futuro, pues podría ser un espacio con potencial para convertirse en un área
protegida o reserva para esta especie, situación que ocurre de echo por estar incluido en
propiedad de la comunidad, la que tiene una actitud valorativa de los cardones. El cardonal
del Angosto de Perchel tiene una situación muy similar a Huichaira, y en las observaciones
a campo en el mismo se detecta, a simple vista, un número de renuevos muy marcados.
Finalmente, el cardonal de Hornillos presenta el mejor estado sanitario, contrariamente a lo
esperado por haberse emplazado y estar activo un basural. Sus ejemplares se distribuyen en
las categorías óptimo y subóptimo. En este cardonal el análisis de los datos evidencia que el
principal aporte en las variables en este cardonal es el clavel del aire. Estos resultados podrían
indicar que la cobertura de clavel per se y de forma aislada, no genera una variación notable
en el estado sanitario. Asimismo, con los resultados no podemos afirmar que los basurales
sean la causa del deterioro de ciertos cardones y cardonales, pero tampoco que no hay efectos
sobre los cardones por el establecimiento del basural (que además de depositar todo tipo de
185
residuos a cielo abierto, realiza como práctica habitual y desde siempre, periódicas quemas
de basura); puede especularse que los efectos aún no son detectables, o que en este sitio los
efectos son contrarrestados por otras variables. De todas maneras, se sugiere fuertemente
cerrar y remediar el sitio, generando un espacio apropiado para la disposición de residuos y
fomentando la protección de este vistoso cardonal.
Una pregunta que surge del presente trabajo es si los cardones solitarios (es decir, no
incluidos en cardonales) tienen un estado sanitario mejor que aquellos que sí lo están. Esta
pregunta surge del interrogante respecto a la relación entre la densidad y el estado sanitario,
en virtud de que, tal como explican algunos pobladores, los ejemplares cercanos dañados
podrían ser fuente de agentes patógenos, a la vez la distancia entre dos cardones podría
significar que alguno de ellos se encuentre en un sitio más reparado, con menos exposición
a vientos, disponibilidad de suelos mejores, etc. Este interrogante, que por el momento no
puede responderse dado que no se evaluaron ejemplares aislados, puede igualmente
comenzar a abordarse observando los resultados en los cardonales con distribución azarosa
o agregada. Es decir, si la densidad afecta el estado sanitario, esperaríamos más individuos
enfermos en cardonales agregados. Los resultados indican, sin embargo, que no hay una
correlación entre el estado de agregación y el estado sanitario crítico. Es más, tanto el
cardonal con peor estado sanitario, como aquel con el mejor, presentan distribución al azar,
mientras que los cardonales con los individuos agregados presentan distintos estados
sanitarios. Este punto también se relaciona con lo antedicho respecto a la dificultad de
establecer los límites del cardonal. En el presente trabajo, luego de un relevamiento
preliminar y de la observación de imágenes satelitales, se decidió identificar el punto SO
desde el cual no hubiera más cardones hacia esa dirección y luego recorrer todos los límites,
en general, tratando de adoptar como borde fallas topológicas, rutas, ríos. Unificar el criterio
es fundamental para futuros trabajos y comparaciones. Los resultados presentados evidencian
que el cardonal con mayor densidad de cardones es el del Pucara de Tilcara, y a la vez es el
que presenta peor estado sanitario. Mientras que el mejor estado sanitario se observa en
Hornillos, donde la densidad resultó la más baja. Aun así, el cardonal del Angosto del
Perchel, que presenta una densidad alta, tiene un estado sanitario bueno, y lo contrario ocurre
con el de Juella, donde la densidad es baja, pero el estado sanitario presenta algunas
cuestiones a atender. Con estos resultados no podemos concluir que el estado sanitario se
186
explique por la densidad, pero sí podría estar ocurriendo que cardonales con una alta densidad
de cardones y en determinadas condiciones climáticas o ubicaciones geográficas presenten
un estado sanitario peor por la combinación del hecho de que la cercanía entre individuos
podría favorecer el contagio frente a patógenos. Además, en el Capítulo II se discute que los
pobladores locales consideran que cuando se realizaba corte de cardones, los cardonales
estaban más sanos. Esto podría estar relacionado con la densidad y con la relación entre edad
y estado sanitario que se ha discutido previamente; la remoción de ejemplares adultos podría
resultar, entonces, en una baja en la densidad del cardonal, con lo cual las posibilidades de
contagio disminuyen. De igual manera, si los síntomas están asociados a la edad,
probablemente la remoción de ejemplares más grandes ocasionaba que no se observen tantos
ejemplares en condiciones deficitarias como se ven hoy en día.
En virtud de los resultados obtenidos resulta evidente que la problemática descripta
por los pobladores locales no es solo una opinión sino una conclusión y también una
preocupación producto de la estrecha relación de los pobladores con los cardones, que a su
vez se refleja en los resultados obtenidos en este capítulo a partir del muestreo realizado y la
evaluación del estado sanitario desde una perspectiva académica. Las variables consideradas
en este trabajo resultan útiles pues son sencillas de medir, no requieren excesiva formación
técnica ni equipamiento complejo y son útiles para explicar la distribución de los datos en
cuanto al estado sanitario. Por esto, se recomienda se realicen y fomenten más estudios de
esta índole para poder realizar comparaciones y quizás responder a los interrogantes aún no
resueltos.
Mas allá de ellas, que pueden ser una clave para ampliar el estudio, al hacer
recomendaciones a los organismos responsables de protección ambiental o proponer medidas
a tomar, es necesario explicitar que el problema que se detecta en los cardones, y que los
pobladores mencionan, excede a patógenos o situaciones puntuales de una especie. Se ha
llegado a un amplio consenso científico de que las actividades humanas alteran de manera
directa o indirecta la composición de la atmósfera, que agregada a la variabilidad climática
natural, han provocado que el clima global se vea alterado significativamente en este siglo
(Lastra, López Carmona & López Mendoza, 2008). El aumento en la concentración de los
gases de efecto invernadero son los que causan cambios regionales y globales en la
187
temperatura, precipitación y otras variables climáticas, lo cual conlleva a cambios globales
en la humedad del suelo, derretimiento de glaciares, incrementos en el nivel del mar y la
ocurrencia más frecuente y severa de eventos extremos como huracanes, frentes fríos,
inundaciones y sequías (Lastra et al., 2008). Todos estos factores a escala global, sumados a
los cambios sociales-económicos-culturales y urbanísticos locales, probablemente se
expresan en situaciones particulares como la problemática de los cardones. Muchos de esos
ejes, que no pueden ser cuantificados directamente, son clave a la hora de reflexionar sobre
el daño que está ocasionándose al ambiente, sus seres y elementos (entre ellos nosotros,
quienes lo habitamos). La toma de acciones frente a ellos debe ser a escala no sólo local sino
regional, pero sin duda hasta que no haya medidas y acciones a nivel global muchas de estas
problemáticas seguirán siendo moneda corriente en distintas latitudes y sobre distintas
especies. Las acciones locales como el tratamiento de los cardones con estado sanitario
crítico, la mejora en las condiciones ambientales circundantes, la protección de áreas que
limiten el acceso al turismo y promuevan la remediación de los ecosistemas alterados es solo
una solución parcial, pero importante, y debe considerarse como una primera etapa en la
conservación de las especies. Un factor que no está considerado en profundidad en esta tesis,
pero que es determinante y está relacionado con la representatividad que los cardones y los
cardonales tienen tanto para lugareños como para los visitantes en la quebrada de
Humahuaca, es que el deterioro sanitario de las plantas a lo que se agrega la presencia de
basurales a cielo abierto de alta visibilidad constituyen un factor que atenta a la estética y a
la belleza espacial del conjunto del territorio, y se constituye en un motivo de crítica y de
queja recurrente por parte de los residentes pero también de muchos turistas y viajeros, que
consideran es una situación deslucida y una contradicción flagrante que se manifieste en un
lugar de bellezas paisajísticas excepcionales que amerita ser conservado.
Todas las problemáticas de escala global seguirán afectando el desarrollo de las
especies en plazos más largos o cortos, por lo cual, si bien las campañas locales representan
una solución temporal, la solución definitiva solo se alcanzará al aumentar la escala a
acciones globales que frenen el deterioro del ambiente que se está, incuestionablemente,
generando.
188
DISCUSIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES
“Si vos fueras pocoyo y yo fuera el cardón
juntos toda la vida pasaríamos los dos”
(Carnavalito Florcita de Cardón)
189
DISCUSION GENERAL
En la presente investigación se logró realizar un estudio de los cardones del género
Trichocereus de la provincia de Jujuy abordando e integrando diversas dimensiones de su
biología. Se realizó un estudio etnobotánico exhaustivo de las tres especies más relevantes:
Trichocereus atacamensis, Trichocereus tarijensis y Trichocereus terschekii, rescatando y
revalorizando saberes tradicionales de los habitantes locales y detallando pormenores del
vínculo de los pobladores con los cardones. De forma conjunta se abordaron aspectos químicos
y nutricionales, que también contribuyen al conocimiento de plantas emblemáticas de nuestro
país. En estas caracterizaciones se incorporó una cuarta especie, Trichocereus schickendantzii,
que si bien no fue foco de estudio en el capítulo etnobotánico, fue mencionada por los
pobladores y crece en la zona de estudio, aportando datos novedosos sobre ella.
Complementariamente se alcanzó el objetivo de evaluar el estado sanitario de los cardones en
la quebrada de Humahuaca, logrando hacer una caracterización de los principales problemas
que los afectan, discutir las posibles causas y el riesgo que entrañan, y establecer la situación o
estado de salud en que se encuentran 137 cardones de la Quebrada y 6 cardonales, que surgen
de los resultados como plantas ecológicamente vulnerables.
Los cardones son efectivamente especies emblemáticas para los pobladores de la
quebrada de Humahuaca y la puna jujeña, lo cual se trasluce en la importancia que se manifiesta
en los relatos. El fuerte vínculo existente entre los pobladores y los cardones refleja una historia
en común donde se desarrollaron prácticas, usos y roles de los recursos vegetales dentro de las
comunidades locales.
El uso de cactáceas en el continente ya estaba arraigado a la llegada de los españoles,
lo cual queda de manifiesto en los primeros registros escritos (ARSI; Calo et al., 2006;
Capparelli, A. & Raffino, 1997). En ellas prevalece la descripción de las prácticas
ceremoniales sobre todo con el eje en las alucinaciones provocadas por el consumo de
determinadas especies. Pero más allá de este uso particular, que puede haber sido el más
impactante para los españoles recién llegados al Nuevo Mundo, desde estos antiguos relatos
hasta los actuales queda evidenciado que las cactáceas han estado presentes en toda la historia
de las civilizaciones americanas, mucho antes de los registros escritos. Esta historia no es
ajena a los sitios de estudio de esta tesis, donde los pobladores locales indican que “los
190
cardones siempre han estado” o que “son anteriores a las personas”. Sin ir más lejos, en
muchos de los sitios arqueológicos de la región andina del NOA, se han encontrado restos de
semillas, madera o espinas de cardón evidenciando el estrecho y antiguo vínculo (Calo et al.,
2006; Fernández Distel, 1984; Heyne, 1992; Petrucci & Tarragó, 2015). Incluso en zonas
aledañas se han recolectado restos de cardón en elementos ceremoniales y rituales, lo que
permite pensar que estos objetos –también- eran parte del flujo de intercambio, como es el
caso de restos de cardón en pipas ceremoniales (Nielsen, 2018) o tabletas de madera de
cardón para inhalar alucinógenos (Figura 7.; A. Nielsen, comunicación personal, 2019).
Dicho esto, todos los usos, relatos, interpretaciones y roles de los recursos naturales para las
comunidades deben entenderse como procesos que llevan siglos de construcción y tienen una
complejidad y subjetivación que probablemente exceda todo lo que puede transmitirse de
forma sistematizada y sólo con un enfoque académico.
En virtud de lo antedicho, el enfoque integral aunando la perspectiva local y la
académica y haciendo dialogar a varias disciplinas científicas, así como la elección de la
etnobotánica como eje para el estudio resultaron acertados y permitieron aportar información
novedosa que constituyen avances en los conocimientos académicos sobre los cardones. Si
bien realizar un recorrido por la historia de la etnobiología excede este trabajo, es importante
a los fines específicos poner en consideración que se trata de una disciplina relativamente
nueva que nace como ciencia en el siglo XIX (Arenas & Martínez, 2012). Desde los
naturalistas del siglo XV hasta la actualidad ha habido un interés por el estudio de la relación
de las comunidades y su vínculo con el medio que las rodea, el cual cobra mayor importancia
cuando nos encontramos en una época de intenso cambio en la relación hombre-naturaleza y
con la necesidad de regular y proteger muchas de las especies en cuestión. En un ámbito
regional con acentuados cambios en las últimas décadas, como lo son la quebrada de
Humahuaca y la puna jujeña (Troncoso, 2009), con una fuerte presencia de comunidades
locales (García Moritan, 2012) y con un recurso emblemático que presenta una
vulnerabilidad ecológica en cuanto a su estado de conservación y sanitario, la etnobotánica
resulta un marco/enfoque más que útil para constituir el eje central a esta tesis, dado que
permite que las preguntas de investigación e hipótesis que se sucedieron a lo largo de los
diferentes capítulos se integren, se interconecten, se acoplen y tengan sentido en su conjunto.
Además, permite que se establezca un diálogo enriquecedor entre saberes académicos y
191
tradicionales, que puede ser de gran utilidad a la hora de pensar en la situación actual y
regulación del uso del recurso y generar propuestas concretas y factibles en torno a ello.
El Capítulo II responde y analiza en forma contextualizada los aspectos concernientes
a los usos, conocimientos y prácticas locales, así como las propiedades y detalles del manejo
actual de las especies en estudio. Pese a la relevancia de los cardones en la provincia de Jujuy,
no existe ningún antecedente que documente y analice los detalles y pormenores de la
relación entre las comunidades y los cardones de forma acabada. Por ende, los resultados
obtenidos constituyen un primer aporte básico fundamental no sólo útil a la etnobotánica,
sino -seguramente- para los propios pobladores locales para sus reivindicaciones y luchas,
así como para otras disciplinas y a los organismos oficiales sectoriales con competencia en
el tema, a los que pueda servir la información para intervenir adecuadamente y mejorar la
situación de los cardones a la par de favorecer y respetar las pautas culturales locales respecto
a ellos. Esa premisa es fundamental para pensar que, más allá de esta tesis, la información
aquí recabada debe ser de divulgación general en un formato amigable y debe ponerse a
disposición de las propias comunidades y otros interesados, sobre lo cual se trabajó durante
el desarrollo de la tesis mediante talleres y charlas locales, muchas a pedido de los propios
pobladores y/o comunidades, así como instituciones gubernamentales y no gubernamentales,
y sobre lo que se continuará trabajando en lo sucesivo.
Entre las tres especies consideradas, el cardón o pasacana, Trichocereus atacamensis,
es la especie más relevante en Quebrada y Puna para los pobladores y los organismos oficiales
vinculados a la protección de los recursos. Esto reafirma nuestra hipótesis al respecto y
contradice lo planteado por Padró (2015), quien sostiene que Trichocereus terschekii es la
especie de este género más emblemática de la Argentina. En realidad, este rasgo debe ser puesto
en consideración y contextualizado de forma regional más que nacional, dado que, de acuerdo
a la flora y a los grupos humanos presentes en cada lugar, los cactus de mayor relevancia cultural
serán indefectiblemente especies diferentes. Los cardones, junto a otras plantas como los
churquis o las queñoas, e incluso los airampos, agregados a un sinnúmero de especies con usos
alimentarios (Storni, 1937) y medicinales empleadas en la farmacopea popular y en la medicina
formal (Alonso & Desmarchelier, 2005; Ratera & Ratera, 1980; Toursarkissian, 1980; Vignale
& Pochettino, 2009; Vignale, 1996, 2001) y de carácter ritualístico-ceremonial (Schultes et al.,
192
2001) le dan identidad a la región de estudio, a la vez que la construcción de la identidad y rol
de estas especies están relacionados con quienes la definen. Pese a que no existen censos ni
estimaciones formales de las poblaciones de cardones, los pobladores de puna consideran que
allí hay mayor número de ejemplares, y los de quebrada opinan lo mismo para su propia región.
Esta apreciación probablemente se deba a la importancia que tienen en la conformación de la
percepción de la naturaleza, la experiencia, prácticas y vivencias (Durand, 2008), y en este caso
los entrevistados han vivido en estrecho vínculo con el entorno y tienen conocimiento profundo
de ciertos lugares.
Dada la destacada importancia de T. atacamensis y el mayor interés de los pobladores
en esta especie, los resultados de mayor profundidad alcanzados se refieren a la misma. En
términos generales, existe una uniformidad de saberes entre los pobladores de Quebrada y
Puna, probablemente vinculado a una historia de constante comunicación y contacto entre
los pueblos que dieron origen a las comunidades actuales. Evidencias arqueológicas y
etnográficas demuestran que el intercambio entre las parcialidades andinas del altiplano con
los valles áridos y fríos y los subtropicales (Yungas) han ocurrido desde siempre, incluso con
pueblos costeros del Océano Pacífico, y se han mantenido incluso hasta adentrado el siglo
XX (Barbarich, 2001). La región de la puna siempre fue proveedora de carnes, cueros y
tejidos, en tanto que las áreas del pie andino y subandinas proveyeron de maderas (puede
haberse incluido la de cardón), plumas, papa, maíz, porotos y ancos (Barbarich, 2001). Por
supuesto que siempre hubo y hay ciertas diferencias, y estas fueron detalladamente
explicitadas en el Capítulo II, pero más allá de éstas, las semejanzas y el fuerte vínculo de
los pobladores locales de los distintos sitios de la región andina de Jujuy (Puna, quebrada de
Humahuaca y Valles conexos) en cuanto a sus concepciones, interpretaciones y saberes
tienen un denominador común muy estrecho. Este punto es relevante puesto que, en la
historia de la provincia, habitualmente se construye el imaginario de una gran diversidad y
heterogeneidad entre las comunidades de la región antes aludida, y precisamente es esta falsa
premisa la que nos llevó a elegir trabajar de forma comparativa en dos sitios (Tilcara en la
quebrada de Humahuaca y Susques), suponiendo que habría diferencias marcadas entre los
ámbitos culturales (p.ej. en interpretaciones simbólicas y usos prácticos) que los pobladores
dan a los cardones en cada sitio. Si bien hay marcadas diferencias en la historia de cada una
de estas culturas, la kolla y la atacama, también existe una tradición de contacto y de
193
conocimiento recíproco profundo y, sobre todo, es la realidad contemporánea la que hace que
estén mucho más unificadas frente a un sistema hegemónico que siempre se diferencia de
ellas, subvalora y posterga en la integración real y en la consideración de sus saberes, en la
toma de decisiones y organización del territorio y las actividades que en él se desarrollan.
Esta situación de afianzamiento en la diversidad comenzó a potenciarse a partir de la década
de 1980, con la recuperación democrática, la aparición de nuevos conflictos, la lucha por la
tierra y la reivindicación y el auto reconocimiento étnico y revalorización de su cultura
(Barbarich, 2001).
La estrecha relación entre los pobladores y los cardones también queda evidenciada
en el complejo y amplio conocimiento que existe respecto al hábito, ciclo de vida y
características generales, así como en los usos que hacen de los cardones. La diversidad de
aplicaciones está descripta en relatos antiguos, muchos de los pobladores relatan que
realizaban sus abuelos y antepasados y que permanecen vigentes, y a ellos incluso se han
sumado algunos nuevos, p. ej. la utilización de la madera en la confección de objetos
artesanales destinados al turismo.
Los entrevistados conocen y describen todo el ciclo biológico: “la vida” del cardón,
muchas veces realizando paralelismos con la propia vida humana; además, los cardones
tienen ciertos atributos que los relacionan con los humanos en forma más estrecha que en el
caso de otras plantas, como poseer carácter o poder tomar decisiones; esta percepción
animada (Suárez & Montani, 2010) de los cardones sugiere un rol especial “dentro de la
vida” o como parte de la vida de los pobladores, destacando que -como otros elementos
naturales- forman parte de las comunidades y no pueden ser entendidos como un elemento
externo.
Pese lo antedicho, los entrevistados manifiestan que hay un vínculo con el entorno
que se está perdiendo y que los jóvenes del presente tienden a reproducir cada vez menos las
actividades vinculadas a la tradición y costumbres lugareñas. (Martinez, 2013; Suárez, 2014).
El conocimiento popular sobre el uso y los roles de las plantas es parte del patrimonio
intangible de un pueblo. La falta de documentación, junto con el cambio cultural que se
observa en muchas áreas, contribuye a la pérdida progresiva de estos saberes (Martin, 1995).
Sumado a ello, los grandes cambios socioeconómicos en el último medio siglo generaron un
194
éxodo rural, suponiendo la pérdida de la comunicación entre jóvenes y mayores, al romperse
la cadena de transmisión oral de saberes intergeneracional (Pardo de Santayana & Gómez
Pellón, 2014). En esta línea, Martínez (2013) registra la desvalorización y
ocultamiento/pérdida de los saberes tradicionales en torno a las plantas por parte de jóvenes
en edad escolar en Córdoba, poniendo de manifiesto un proceso de devaluación de los saberes
entre las generaciones con su consecuente desvalorización del valor social (identitario),
ecológico y económico; el autor observa este proceso en la dificultad para citar e identificar
especies medicinales nativas, de amplia difusión en la cultura campesina del lugar;
diferencias en el número promedio de especies nativas mencionadas o reconocidas y la
cantidad de usos, valores que duplicaban y hasta triplicaban los adultos respecto de las
generaciones jóvenes. De esta manera, futuros estudios etnobotánicos en la zona de estudio
enfocados en conocer el grado de la pérdida de conocimientos y formas de transmisión de
los mismos son, desde ya, urgentes y necesarios.
Por otro lado, muchos de los saberes recopilados coinciden con aquellos postulados por
la ciencia académica occidental. Por ejemplo, para los cactus columnares se ha descripto que
tienen un solo pico de floración en la época de secas (Bustamante, 2003; Esparza-Olguín &
Valverde, 2003; Fleming et al., 2001; Pavón & Briones, 2001; Petit, 2001). Sin embargo, los
pobladores manifiestan que no solo florecen en la época de lluvia -verano- sino que suelen
tener distintos picos de floración, lo que también puede vincularse con una optimización de
la probabilidad de supervivencia. En este ejemplo queda en evidencia que muchas veces las
afirmaciones académicas, circunscriptas a territorios y poblaciones específicos no se
condicen con una observación más amplia y generalizada que tienen los pobladores locales,
y que puede ser más acertada. En el otro extremo, los entrevistados enfatizan la dificultad de
esta especie (cardón) para propagarse y la existencia de otras especies vegetales que actúan
como nodrizas. Sin detallar mucho el mecanismo, se habla que las semillas y plántulas “son
protegidas por otras plantas”, que es la misma explicación que da De Viana (1995), quien
concluye en términos experimentales académicos que las nodrizas facilitan la germinación
de las semillas y el establecimiento o arraigo de las plántulas. La autora refiere que la más
frecuente asociación ocurre con Larrea divaricata Cav., que tendría que ver con la
distribución al azar de los cardones (de Viana et al., 1990; de Viana, 1999), siendo menor el
porcentaje de cardones asociados a Prosopis ferox, Aphyllocladus spartioides Wedd.,
195
Baccharis boliviensis, Gochnatia glutinosa (D.Don) D. Don ex Hook. & Arn., y otras
especies arbustivas de la comunidad vegetal (De Viana, 1996). Los entrevistados concuerdan
en el rol de “las plantas nodrizas”, pero no lo circunscriben solo a especies vegetales, pues
comentan que una roca podría actuar como protectora de una semilla del mismo modo. De
acuerdo a los resultados de agregación observados a campo y aquellos obtenidos en el
Capítulo IV, donde se evidenció una variedad entre cardonales agrupados y otros distribuidos
al azar, queda la duda del resultado propuesto por De Viana (1990) que menciona que los
cardones se distribuyen fundamentalmente al azar, de acuerdo a la distribución de una planta
nodriza en particular. Para los pobladores, además, los cardones parecieran tener una
distribución no aleatoria, lo cual tiene que ver con que en muchos casos ocupan “sitios
especiales”. La mayor presencia de cardones en “antigales” que en otros sitios de la quebrada,
se explica entonces por su por su rol de guardianes y protectores del sitio en términos
etnobotánicos, y concuerdan con las explicaciones ecológicas. Por su parte, en la Puna es
menester considerar se trata de una meseta elevada y que como se ha descripto previamente
su clima es más hostil que la quebrada, se observa que los cardonales tienen una disposición
que a simple vista podría ser considerada no aleatoria, determinada por estos factores. Estos
contrastes, a la vez que permiten profundizar en los conocimientos de la especie, muestran la
relevancia y necesidad de un enfoque mixto local-académico para tener una comprensión y
conocimiento más completo y más certero del recurso, donde los conocimientos de ambas
perspectivas se suman y complementan.
En base a los resultados, el protagonismo de T. atacamensis se destaca por ser la
especie que más ha sido referida, destacada y profundizada por los actores locales; aun así,
es necesario considerar que para los pobladores las especies vegetales existen en términos
ecosistémicos (aunque no sea planteado en esos términos se refieren a los equilibrios en la
Pachamama, en la madre tierra y entre los elementos que la constituyen) (Mariscotti, 1966).
No se ha evaluado el valor relativo de cada una de las especies en estudio, con lo cual
podemos pensar que con la información disponible solo es acertado pensar que los roles de
cada una de ellas son distintos; T. tarijensis por ejemplo, es emblemática en una zona
particular y, de hecho, da nombre a un paraje en el departamento de Tilcara, al oeste de la
196
ciudad homónima, llamado Pocoyo19. Para los pobladores que tienen contacto y permanencia
en ese paraje se trata de una especie muy importante, e incluso su madera se valora, pese a
que los fragmentos que se extraen son más pequeños. El valor y rol cultural de esta especie
es claramente distinto al del “cardón grande” (T. atacamensis), pero ello no quita su
importancia local individual, pese a que no sea un recurso que predomine en los discursos.
El caso de T. terschekii se aleja un poco de los anteriores y de lo predicho, pues se
trata de un cardón que pareciera no tener tanta importancia en el relato de los pobladores,
aunque los reportes previos sobre su composición química sugerían un interés especial, sobre
todo lo que respecta a su composición alcaloidea. Otros autores han referido su uso
ceremonial en la región NOA de Catamarca y La Rioja y podría ser utilizado de forma
indistinta al “San Pedro” (Schultes et al., 2001), pero esta práctica no fue registrada. ¿Por qué
no se registraron conocimientos sobre este uso en la zona de estudio, en especial cuando se
trata de poblaciones humanas en regiones en permanente contacto y con prácticas, saberes y
uso de especies vegetales compartidas? Si bien esta especie crece en las zonas bajas de Jujuy,
se trata de regiones que tenían fuerte influencia sobre la quebrada de Humahuaca y una
economía de intercambio hasta hace algunas décadas; especies como el cebil, utilizadas en
medicina tradicional, eran frecuentes en la Quebrada y algo similar podría esperarse con los
cactus. Pese a los resultados negativos obtenidos, no se descarta que haya habido una lógica
de consumo en la región, tanto por restos arqueológicos hallados (Valencia y Balesta, 2013;
Capparelli y Raffino, 1997) como por el conocimiento de los pobladores respecto a la
existencia de este cardón en los valles. Será necesario a futuro profundizar en la temática
(que además se trata de una cuestión muy sensible por ser asociada a prácticas culturales
históricamente juzgadas y desaprobadas) e incluso extender y profundizar los estudios
etnobotánicos a los Valles y a las Yungas de la provincia de Jujuy para dar luz a estos
interrogantes.
De entre la gran variedad de saberes y explicaciones, historias, relatos sobre los
cardones, se registraron categorías de uso que se vinculan al rol que ocupan y han ocupado
históricamente los cardones en la vida de los pobladores. A diferencia de lo predicho, no es
19 El topónimo remite a “poco” (Trichocereus tarijensis): este cardón y el sufijo quechua yo-yok: “sitio o lugar donde abunda”(J. A. Barbarich, 2017). Hay incluso una canción folklórica muy popular que lo nombra, ver Anexo 3.
197
el uso maderero el empleo más importante en todos los casos, sino que la importancia se da
por la necesidad, el momento y la situación, variando en cada región y cada contexto. En
función de ello, se destacan usos o roles como más relevantes en función si han sido
mencionado por más entrevistados o si ellos mismos dijeron que una utilización se destaca
por sobre otra; aun así, la importancia de un determinado rol dependerá del contexto, lugar y
necesidad a la que responda. El análisis situado de la relevancia de usos hace coherente el
aparente empleo más significativo de cardón para combustible en la puna, o su utilización
como “remedio” veterinario predominantemente en Tilcara, donde hay rodeos importantes
de ganado menor (especialmente caprinos). Además, en la Quebrada prevalece el elemento
simbólico vinculando a los cardones con el cuidado y protección de sitios sagrados y como
elemento que refleja el estado ambiental; esto guarda sentido con el origen mítico de los
cardones de acuerdo al cual estos surgen de la Pachamama misma y entonces son quienes la
protegen. En la puna jujeña (Susques), por su parte, el carácter que sobresale es la utilidad de la
madera del cardón con fines constructivos (en la Quebrada este uso es referido y relevante, pero
sobre todo asociado a nuevas prácticas, como las construcciones vinculadas el turismo, más que
a las prácticas tradicionales); el rol de la madera de cardón en las construcciones locales toma
fundamental importancia, por caracteres que se asocian a la posibilidad de acceso y de uso
del recurso, pero a la vez por su valor simbólico. Tal como se predijo en las hipótesis
planteadas, el proceso de elaboración de tablas de cardón tiene particularidades distintivas en
la quebrada de Humahuaca y puna, siendo en esta última donde más variantes se han
recopilado y donde los entrevistados se han definido, en varios casos, como especialistas en
la cuestión, quizás por la mayor vigencia de la utilización del recurso. Cabe destacar que
existen elementos que generan que la madera no sea de utilidad, tal es el caso de la quemadura
por un rayo (que la deja negra y sin las propiedades físicas que sustentan su uso) o por la
podredumbre del tejido. Si bien en las últimas dos décadas el uso de cardón con fines
constructivos ha disminuido notablemente, condicionado por la regulación legal vigente o
por el acceso a otros materiales, incluyendo tablas y maderas industrializadas de especies
plantadas, su relevancia en las prácticas constructivas no ha perdido vigencia en el relato de
los pobladores. Los lugareños refieren que el uso maderero es tradicional, viene desde “antes
que los abuelos”. La antigüedad del uso queda registrada en referencias históricas, como es
el caso de Betanzos [1557] que en Suma y Narración de los Incas al describir la conquista
198
del Collasuyu dice que “donde la gente hace los techos de sus casas con una madera fofa con
espinas” (Jimenez de la Espada, 1880).
Como se ha discutido, la marcada presencia de cardones en sitios arqueológicos
constituye un elemento especial de atención y le otorga un rol más relevante en la quebrada.
Algunos colaboradores, además, concluyen que la edad de los cardones se puede inferir de
los antigales, y a la vez que los cardones más grandes son una especie de marcador
cronológico, pues los sitios arqueológicos con cardones de mayor envergadura serían más
antiguos que aquellos que no los tienen. Es así como, al valor de los cardones desde un
aspecto botánico o ecológico en la región, se incorpora el cultural simbólico-utilitario. Dentro
de las estimaciones etarias de los cardones estudiados en el departamento de Tilcara, la altura
promedio es de 325 cm, que de acuerdo con Halloy (1995) representaría una edad promedio
de 120 años, edad que no se corresponde con la ocupación de los sitios. Dejando de lado la
posible subestimación de la edad, ya que el autor propone la curva de crecimiento para
cardones no ramificados, es importante destacar que en nuestro trabajo se relevó solo un sitio
arqueológico, quizás el más significativo localmente (el Pucara de Tilcara). Los cardones de
otros yacimientos arqueológicos visitados o mencionados en las entrevistas superan por
mucho, de mínima duplican, los 325 cm informados en nuestro relevamiento y por lo tanto
su edad podría coincidir con aquella de ocupación de los sitios.
Las concepciones sobre el cardón deben analizarse dentro de la comprensión del
ambiente por parte de las comunidades locales, es por ello por lo que el elemento “natural”
o de origen sagrado (por provenir de la Pachamama o “ser parte de”) de este recurso no puede
dejarse de lado y debe ser considerado a la hora de pensar en la regulación y manejo del
recurso. Los pueblos kolla y atacama llevan siglos en el territorio, lo cual explica los estrechos
lazos, las particularidades del vínculo y los conocimientos detallados que poseen sobre los
cardones y su hábitat. En base a los resultados obtenidos, se concluye que más allá de los
cambios socioculturales, políticos y ambientales acontecidos con el correr del tiempo, y pese a
la creciente urbanización, existen relatos, prácticas y saberes asociados al cardón que aún se
mantienen vigentes. Su permanencia depende, en último caso, de la revalorización y rescate de
saberes tradicionales (Luján, Martínez & Bárcena Esquivel, 2012). La posibilidad de una
opción franca en la igualdad en las opciones de vida campo o ciudad, queda en la mayoría de
199
los casos descartada toda vez que confrontan dos modelos alternativos, donde la modernidad
y la oportunidad de trabajo privilegian opciones urbanas, aún sean éstas poco calificadas y la
más de las veces informales (servicio doméstico, construcción, ventas al menudeo,
cuentapropismo en diversas ramas, etc.), la que en no pocos casos, también mantiene una
articulación con la zona rural de procedencia a través del suministro y la venta de productos
agroalimentarios (p. ej. quesos, carnes, verduras y flores), estos procesos son los que en
sociología rural se han englobado -con sus variantes y particularidades- como pluriactividad
(Neiman, 2005; Neiman & Craviotti, 2005). No se propone una visión romántica de lo rural
visto con una impronta tradicional y conservadora, sino a partir de los postulados de una
nueva ruralidad que permita generar condiciones de igualdad de oportunidades para quienes
desean mantener una vida en el ámbito rural, con integración de oportunidades laborales, de
ingreso, de acceso tecnológico y de mejora en la calidad de vida por la articulación campo-
ciudad, deuda pendiente en la región y en el país. Cabe señalar que el despoblamiento de muchas
áreas rurales en países europeos con importante actividad turística ha implicado la necesidad de
rever políticas de turismo rural y establecer la promoción para la permanencia y reocupación de
espacios rurales que fueron abandonados y que gozan de inmejorables condiciones para
desarrollar el turismo orientado al ambiente, la naturaleza, la agroproducción saludable, etc.
En virtud del trabajo conjunto con los pobladores locales fue posible recolectar
muestras que permitieron abordar el objetivo de caracterizar los perfiles químicos y
nutricionales para las especies de T. atacamnesis, T. tarijensis y T. terschekii. La
identificación de las especies es difícil a excepción que se tomen las muestras en la época de
floración (Castrillon, 1950), situación que pudo ser resuelta gracias al profundo conocimiento
de los colaboradores sobre éstas, en particular la capacidad de diferenciar T. tarijensis que es
muy similar a ejemplares de poca altura de T. atacamensis. Por otro lado, se trata de
ejemplares de gran porte, con un contenido de humedad muy elevado, como se comprueba
en los resultados, y con muchas espinas, lo cual resulta en todo un desafío no solo su muestreo
y extracción, sino y fundamentalmente su conservación y transporte hasta los centros de
investigación y su almacenamiento y disposición final; Castrillon (1950) plantea esta
dificultad como una de las principales para el desarrollo de los estudios sobre estos vegetales.
A pesar de ello, todas las mediciones propuestas pudieron ser realizadas, y en función de
ellas, descriptos varios parámetros químicos de las especies sobre los cuales no se contaba
200
con información previa (como pH, contenido de cenizas y humedad). La única excepción fue
la determinación de alcaloides, que por dificultades técnicas se decidió postergar y basarse
en los datos recopilados en bibliografía. En términos generales, los perfiles químicos y
nutricionales de las cuatro especies estudiadas difirieron, y una situación similar ocurrió con
las muestras de cada estación (invierno y verano) de una misma especie.
El hecho que T. atacamensis presente un valor de pH (6), más elevado que aquellos
reportados en otras cactáceas, e incluso que sea el máximo dentro de las especies en estudio
puede ser un dato de importancia a considerar a la hora de estudiar los insectos o patógenos
que se establecen en esta especie y no en otras como T. tarijensis, que tiene el pH más ácido
registrado (4.30). Probablemente este factor, entre otros, determine que los entrevistados no
hagan mención de que esta madera se arruina por las enfermedades de la planta, mención que
sí es sumamente recurrente para T. atacamensis. En cuanto a las caracterizaciones vinculadas
a la potencialidad nutracéutica, T. terschekii es aquella que en términos generales presenta
valores mayores de vitaminas e hidratos de carbono, hecho que puede estar relacionado con
el sitio y condiciones donde vegetan (en las tierras bajas, con mayor disponibilidad de
nutriente y recursos). Si bien T. atacamensis presenta valores mayores de proteínas que todas
las especies, aun comparándola solo con aquellas que vegetan en zonas áridas, sus
proporciones de vitaminas e hidratos de carbono son menores, pero no es el caso del
porcentaje de humedad, que llega a 97,58% en la muestra de verano. Estos resultados son
coherentes con que no se trate de una especie que ha sido destacada por los pobladores locales
como de valor nutricional o alimenticia, sino que la relación entre estos resultados y su
importancia como hidroreservante queda demostrada. La determinación de un poder
antioxidante bueno en las especies estudiadas permite ver una estrecha relación con los usos
medicinales reportados, además se explica por la adaptación de estas especies a suelos pobres
de nutrientes y con baja humedad lo cual aumenta la producción de radicales libres que deben
ser contrarrestados en las vías de señalización. Esta capacidad, al igual que los ácidos grasos
hallados que se representan en todas las especies (como el stigmate-5-en-3.ol) que poseen
propiedades medicinales reportadas, demuestran la importancia de realizar caracterizaciones
de este tipo en lo que respecta a bioprospección de compuestos naturales. El perfil de
alcaloides, que no pude ser determinado pero se relevó la información disponible, demuestra
una gran disparidad entre los reportes sobre T. terschekii y las otras especies en estudio. El
201
mayor número de alcaloides reportados probablemente se deba a que se han realizado más y
más exhaustivas investigaciones respecto a las otras especies. La potencialidad como
especies alcaloidíferas no puede entonces ser descartada. En un resultado preliminar sobre el
contenido de alcaloides en T. terscheckii (Jujuy) frente a las muestras reportadas de la
provincia San Juan (Padro, 2015), se observaron diferencias en los cromatogramas. Estudios
posteriores deberán confirmar si estas diferencias se tratan de patrones de expresión de
alcaloides distintos entre las especies, lo cual podría explicarse por una mayor influencia
ambiental que características de expresión propias de la especie.
A diferencia de lo que se esperaba, el contenido de fibra no resultó mayor en la especie
que más se ha reportado como maderera: T. atacamensis. Todos los parámetros de fibra
determinados resultaron menores en esta especie que en T. tarijensis, y frente a las dos
restantes el contenido de FDA (principalmente de celulosa y lignina) y el de LDA (de lignina)
fue mayor. Si bien la madera de T. atacamensis puede no tener las características químicas
asociadas a una mayor densidad o dureza, estos aspectos no han ido en detrimento de su
preferencia para la construcción y mobiliario. Estos resultados pueden explicarse por tes
factores principales: 1) el peso, 2) el largo y 3) el diámetro. La baja densidad de esta madera
hace que sea un material liviano para su empleo en techos y, a su vez, el porte de los
ejemplares redunda en piezas de mucha mayor longitud y diámetro, pudiendo cumplir muchas
más funciones. En la coevolución entre los recursos vegetales y los grupos humanos que las
explotan, la preferencia no tiene por qué ir acompañada de sus “virtudes” químicas, sino que
se relaciona con muchos otros factores que la hacen mejor, como su finalidad, disponibilidad,
entre otros. En ese sentido, aquellos entrevistados que mencionaron que la madera de T.
tarijensis era “mejor”, podría tener que ver con los fines para los cuales la utilizan.
Los resultados químicos y nutricionales por su parte, en conjunto con los
etnobotánicos, dan cuenta que los pobladores de estas tierras han elegido cuidadosamente los
recursos y los modos de aprovecharlos y vincularse. Desde la noción de protección otorgada
a la epidermis cubierta por espinas, hasta las consideraciones respecto qué madera es mejor
para cada fin, evidencian la cosmovisión de los pobladores sustentada en la experiencia. En
términos de Dove (1992), la naturaleza cobra un sentido que excede lo físico, pues al valor
“natural” se le suma el cultural; en tanto los grupos humanos han coevolucionado con ese
202
ámbito natural, no es posible definirlo sino en función de esa relación, que lógicamente en el
tiempo la ha modificado y encontrado distintos tipos de sentidos y relacionamientos.
Todos los entrevistados han coincidido, con mayor o menor profundidad, que la
quebrada de Humahuaca “está contaminada”, lo cual evidencia una percepción negativa
respecto al estado ambiental de los sitios que frecuentan y donde habitan. Estas percepciones
que resultan de los procesos sociales de asignación de significados a elementos del entorno
natural, sus trasformaciones y deterioro (Durand, 2008), en términos de Fernandez-Moreno
(2008) son también un gran aporte acerca de las problemáticas del ambiente, los cambios
ecosistémicos, la biodiversidad y otros tópicos de la conservación. Para los pobladores
locales, la situación de la Quebrada ha ido empeorando notablemente en las últimas décadas,
refieren que “antes el aire era más puro”, que el clima “era distinto” y que las plantas y
animales “se daban de otra manera” “estaban más sanos” y que “había menos plagas” en el
sentido amplio del término. Quienes habitan diariamente o se trasladan para ciertas
actividades a parajes más alejados explican que a medida que uno se aleja de los centros
urbanos el estado ambiental es mejor. Como principal fuente de contaminación se mencionan
los basurales a cielo abierto y la quema de residuos, en particular en el acceso a la quebrada
de Huichaira que es un basural que ha crecido notablemente en los últimos años, ya que es
donde arroja la basura el Municipio de Tilcara. Por otro lado, se hace referencia a que el
clima ha ido empeorando, con lluvias torrenciales de corta duración cuya expresión se
potencia por la topografía y la aridez y que se expresa con diversas inundaciones y aludes
(coladas aluviales de barro, piedra y agua, localmente llamados “volcanes” ya que al contener
arcillas expansivas cuando se deshidratan endurecen) (Azarevich, Deus, Novara & Armella,
1998) históricamente presentes pero muy frecuentes en el último lustro. Sea por efectos
antrópicos o naturales, los eventos ambientales que se han desencadenado en las últimas
décadas como inundaciones y aluviones afectan las condiciones de trabajo de muchas de las
poblaciones de los sitios de estudio (Castro, 2015), generando en muchos casos migraciones
o desplazamientos que también repercuten en un cambio en el vínculo con los recursos
naturales. Entre las dificultades también se evidencias aquellas en la agricultura y ganadería,
destacando que cada vez hay “más gusanos y plagas”, la tierra está “más flaca” y “merma el
rinde” (aludiendo a la pérdida de fertilidad) y que se intenta paliar recurriendo a agroquímicos
203
y con fertilización desmedida. Sobre este último punto los pobladores se detienen a explicar
que “los propios químicos han generado un daño ambiental” y que por ejemplo en las pocas
zonas agrícolas cercanas a los centros urbanos es frecuente ver un gran número de pájaros
muertos, vinculados con este factor, aun así comentan que es necesario usar químicos porque
no encuentran otra alternativa a un suelo más pobre, más dañados, evidenciando la necesidad
de atención de organismos oficiales vinculados a desarrollo rural y en particular a la
enseñanza de técnicas agroecológicas. En el territorio se registra el fácil y descontrolado
acceso a productos químicos, el “menudeo” informal por parte de los vendedores de
agroquímicos, quienes muchas veces dan indicaciones de aplicación y preparan formulados
muy por encima de lo recomendable. Entre los factores vinculados a los cardones se habla
de distintos elementos nuevos que los están dañando, en particular se menciona “la
pudrición”. Según los entrevistados, cuando los cardones se pudren por causas desconocidas,
pero donde siempre intervienen de gusanos y moscas “suele haber tantos que caen en
manojos a la tierra”, y se generan líquidos negruzcos que “caen a chorros” del cardón
afectado y matan la vegetación circundante. Los cardones así afectados terminan cayendo al
suelo y ni siquiera su madera puede utilizarse ya que esta toda “lastimada” y podrida. Este
relato siempre se ha dado con particular emocionalidad, pues un rasgo característico “y
natural” de los cardones que es que “mueren de pie” (se secan y la madera queda disponible)
y se está perdiendo ahora, en tanto los ejemplares caen al suelo durante el proceso de
pudrición. Respecto a la continuidad de la especie, los lugareños refieren a dos hechos
puntuales; por un lado, dicen que existen menos cardones nuevos, y por otro que los existentes
están en mal estado sanitario por la contaminación y cambios ambientales en la Quebrada. A la
vez exponen que existen menos pájaros, menos biodiversidad y una mortandad elevada de
especies que se relacionaban con los cardones. A su vez, como consecuencia de lo anterior se
observa el aumento de la población de un insecto que “siempre ha estado” (Cactoblastis
bucyrus). Pensando en la ausencia de polinizadores y predadores de organismos que podrían
dañar a estas especies, esto afectaría los patrones de reproducción y reclutamiento de las
cactáceas columnares (Bustamente y Burquez, 2005). De forma complementaria, ha ocurrido
que los pobladores de la puna también hacen referencia a la situación del mal estado de la
quebrada de Humahuaca (o alguna de sus localidades referenciales), muchas veces en
términos comparativos, señalando que la puna tiene una situación ambiental mejor, pero
204
muchas veces en términos solidarios, comprendiendo que esta situación se ha desencadenado
en los últimos años, asociándola a los cambios en la cantidad de gente que circula, la
expansión del turismo, el crecimiento de las ciudades, del número de vehículos, etc. En
muchos casos se plantea el temor de que las “plagas” que dañan a los cardones lleguen a la
puna, y también se menciona un “límite” altitudinal (hasta Patacal, paraje situado en la
quebrada de Purmamarca a la vera de la R.N. Nº 52 y 5 a km al norte de la población de
Purmamarca) a partir del cual los cardones, hacia el sur, están enfermos actualmente.
Todos los factores mencionados, otorgan al cardón una función clave en el seno de
las culturas locales, de acuerdo con muchos de los entrevistados: es un indicador ambiental
y, por consiguiente, el estado sanitario de los cardones refleja el estado del ambiente. El rol
de indicador ambiental previamente mencionado es recurrente en los relatos, y se expresa de
diversas maneras tanto la quebrada de Humahuaca como en Susques. Los cardones, a
diferencia de otras plantas, cumplen con esta función y “si bien pueden crecer en climas y
situaciones donde otras plantas no pueden, son muy sensibles a los cambios, y precisamente
los que vienen ocurriendo son muy drásticos y los afectan mucho”. Cuando se habla respecto
a las posibilidades de mejorar las condiciones de los cardones, hay una concepción
generalizada que este factor no es posible si no se revierten problemas ambientales generales,
como la “contaminación” o la “gran cantidad de basura”. En palabra de los pobladores “el
estado enfermo de los cardones está indicando que el aire está mal, la quebrada está
contaminada y eso afecta a todos los organismos, plantas y seres que están en ella”. La
interpretación integral de los pobladores de la problemática se acerca a las consideraciones
realizadas en el Capítulo IV, enfatizando que cualquier tipo de medidas que procuren la
conservación de las especies vegetales, en particular los cardones, no pueden enfocarse como
problemáticas individuales, sino que deben tener una dimensión amplia del problema. En ese
sentido, es menester iniciar procesos de recuperación y remediación que incluyan un tipo de
agricultura distinta al ampliamente difundido, incluyendo prácticas agroecológicas y
limitando y regulando el uso de agroquímicos, planificando y cumpliendo un imprescindible
plan estratégico de manejo integral de residuos y abordando el aspecto social-educativo
necesario para promover e implementar planes de reciclaje, de separación y reutilización de
residuos, entre otros.
205
La evaluación del estado sanitario desde una perspectiva ecológica permite concluir
que en términos generales los cardones están en estado de vulnerabilidad y la situación de
zona de estudio es cuanto menos preocupante, situación que se incrementa en algunos sectores.
Efectivamente las variables, como el clavel del aire (Tillansia spp), las evidencias de lesiones
de pudrición y la presencia de Cactoblastis, que los pobladores locales reconocen y atribuyen
son la causa del problema, resultan útiles para explicar la problemática. Aun así, como se
discute en el Capítulo IV, no podemos concluir se trate de las únicas variables que están
afectando a los cardones, si bien en la región no es algo destacable, en el capítulo II se
mencionó cómo los ganados comían cardon y podían dañar su parte inferior; además, se
manifiesta la preocupación por el corte de cardones por personas que no son de la comunidad
ni de la zona. Un grupo de mujeres comentó que ellas intentaron elevar una denuncia porque
venía gente “de afuera”, cortaba cardones en tierras privadas y se llevaban camionetas llenas
por la noche; al respecto, llevaron los nombres y patentes a la comisaria de Tilcara, denuncia
que no prosperó por razones que desconocen. En toda la región de los Andes se han
registrado cambios en las temperaturas, precipitaciones y patrones climáticos estacionales
(Anderson, 2001). Para la región del NOA se registró un aumento en la temperatura media
anual de 0.62°C y una disminución del 4.67% de las lluvias (Gonzáles, 2009; Marengo et al.,
2011). Frente a la posibilidad de que se trate de variaciones naturales, autores como Izquierdo
y Grau (2009) han planteado que los efectos antrópicos, como la ocupación de la tierra sin
planificación, sin duda son una de las causas o contribuciones mayores al fenómeno del
deterioro en análisis. Godoy-Bürki (2016) evalúa los impactos del cambio climático sobre
las especies vegetales de este sector y sostiene que las especies endémicas de zonas
montañosas tendrían mejores condiciones para adaptarse, pero que a pesar de esto, en los
escenarios posibles de retracción no puede afirmarse que el tiempo de adaptación o habilidad
dispersiva sea acorde a los cambios ambientales. Con todos estos antecedentes la atención a
las especies vegetales, incluyendo los cardones, que presentan sintomatología anómala debe
ser principal, y las medidas para su protección urgentes.
En línea con lo anterior, según los resultados obtenidos en esta tesis, en algunos de
los cardonales presentes en los sitios de estudio los cardones se encuentran en su mayoría en
estado sanitario crítico. Esta situación debe despertar la atención urgente de los organismos
oficiales encargados de la protección ambiental (en Jujuy es el caso del Ministerio de
206
Ambiente de la provincia). De acuerdo a los resultados y en función de uno de los objetivos
centrales de esta tesis, podemos proponer que los cardonales del Pucara de Tilcara y de Juella
requieren atención inmediata. En particular el cardonal del Pucara de Tilcara, es parte de un
sitio arqueológico en el cual hay permanente tránsito de visitantes que también pueden estar
alejando organismos benéficos, en dicho sitio se han empezado a tomar medidas y se ha
iniciado un proceso de recuperación de los cardones y mejora de las condiciones, donde
participa activamente la autora de esta tesis y que es impulsado por el Centro Universitario
Tilcara- Universidad de Buenos Aires, institución que gestiona el sitio. En menor medida se
deben tomar acciones de cuidado y monitoreo para los cardonales de Maimara, Huichaira y
Angosto del Perchel (aunque en este último caso el territorio es de una Comunidad Originaria
que probablemente sea, en parte, la que se ocupa del cuidado de este). Por último, el Cardonal
de Hornillos, que es aquel donde se ha centrado principalmente la atención del Ministerio de
Ambiente en estos años pareciera ser el que se encuentra en mejor estado sanitario. Estos
resultados también indicarían que el clavel del aire solo podría no tener efectos marcados
sobre los cardones, pues se trata de un sitio con alta densidad de clavel. La existencia de
cardonales en mejores condiciones no contradice que de forma urgente debe abordarse a nivel
provincial la problemática de los basurales a cielo abierto, factor que podría repercutir en que
el cardonal de Hornillos se deteriore a un ritmo muy elevado. Con la obtención de un sistema
de evaluación y categorización de los cardones que considera tres variables de sencilla
medición (Porcentaje de Cobertura de clavel del aire en la cara S-E, Porcentaje de pudrición
en la sección baja e indicios de ataque de o presencia de C.bucyrus / árbol de decisiones para
cada categoría presentado en el capítulo IV) se recomendaría enfáticamente continuar y
profundizar el presente estudio de modo de hacer un relevamiento integral y completo de los
cardonales que hay en la Quebrada sino además, de su estado sanitario que permita formular
un plan de trabajo que establezca prioridades y responsabilidades. En el caso de los
cardonales que tengan una proporción elevada de cardones en estado sanitario crítico o
vulnerable se recomienda hacer una remoción de aquellos ejemplares que presentan evidentes
signos de pudrición; en este sentido, la disposición final de los restos vegetales debe evitar
toda posible fuente de propagación de insectos u otros fitopatógenos que pudieran estar en
los tejidos de los especímenes eliminados.
207
La perspectiva etnoecológica (Berkes, Colding, & Folke, 2000) pone en discusión la
integración y/o visión de la dimensión sociocultural en el ámbito de la ecología. Las
propuestas resultantes promueven una mayor vinculación entre la conservación ecológica y
cultural (Fernández-Moreno, 2008). El enfoque etnobotánico en este caso, toma relevancia
entonces, no solo por el hecho que durante la investigación se van generan nuevas preguntas
e identificaran rutas para abordarlas, sino porque en la atención del estado sanitario será
mucho más completa y, probablemente efectiva, con el conocimiento tradicional asociado a
los resultados biológicos: incluyendo los usos y métodos de manejo que hacen los pueblos
de sus plantas y la riqueza del conocimiento, cuyas prácticas son importantes para la
conservación de la diversidad (Sanabria-Diago, 2011). Sin ir más lejos, la Secretaría de la
Convención por la Diversidad Biológica en la Meta 13 de la Estrategia Global para la
Conservación reconoce las interrelaciones entre la conservación de la biodiversidad, la
diversidad de culturas y las prácticas locales para el uso sostenible (S. Lagos-Witte &
Sanabria-Diago, 2011). De forma concordante, los entrevistados afirman que cuando ellos
iban frecuentemente a los cardonales, incluso a cortar madera, éstos se mantenían en mejores
condiciones. Incluso resaltan que antes ellos mismos estaban en contacto más seguido con
los cardonales, pues pasaban siempre “junando” (observando) cuando salían al campo con
los animales. Esta presencia permanente permitía identificar ejemplares para obtener madera,
pero también hacer un seguimiento de los cardones. Para ellos la remoción de ejemplares
viejos (en general los más altos y anchos y por tanto más provechosos como fuente de
madera) muchas veces era una forma de “poda” del cardonal, resultando en una práctica que
también favorecía la sanidad. Quizás esta práctica debería contemplarse en replanteos de
regulaciones y propuestas de manejo verdaderamente sustentables, que beneficien tanto a los
cardones y al ecosistema como a los pobladores locales.
Lo antedicho no puede sino llevar a la reflexión de cuál/cuáles son las mejores
prácticas para la conservación de los cardones, cuáles son las que la regulación vigente
considera y qué lugar tienen en ellas las prácticas tradicionales antiguas y las actuales (en
gran medida modificadas o adecuadas a la regulación). La normativa relativa a la gestión de
los cardones tiene una larga historia y se ha centrado sobre todo en ir restringiendo la
posibilidad de uso como solución a lo que se considera un uso “indiscriminado” (sin justificar
sobre la base de investigaciones o relevamientos que evidencien los números de esa
208
valoración). Si bien los primeros decretos hacen un uso incorrecto de la nomenclatura
científica (o directamente la omiten), lo cual genera ambigüedad en la regulación, esta
situación se revierte en la legislación vigente que es algo más clara. Los entrevistados
coinciden en la falta de acceso e interpretación de la regulación, lo cual no coincide con lo
propuesto por el decreto de implementación que contempla la formación, concientización y
trabajo comunitario en pos de una aplicación adecuada y eficaz de la legislación. Incluso
muchos integrantes de las entidades u organizaciones que pueden intervenir (como la Policía
de Jujuy) ignoran como proceder y a la propia normativa. Un elemento relevante es, también,
que se introduce el concepto de bosque de cardones; si bien en algunos decretos previos se
adjuntaban las recomendaciones de las dependencias de recursos forestales tendiente a
categorizarlos así, por primera vez en el año 2006 se señala expresamente en la norma que
los cardonales deben regularse como bosques. En un contexto en el cual el cuidado de los
recursos naturales se encuentra en una situación completamente asincrónica y desbalanceada
entre las provincias con situaciones de similares recursos naturales y problemas asociados,
se termina dando la paradoja que muchas leyes provinciales habiliten y fomenten el mal uso
de los recursos y el extractivismo. Considerar a los cardonales bosques representa un avance
a la hora de pensar en el recurso y su conservación, ya que la ley nacional de bosques (o al
menos los proyectos pobremente aplicados) contempla el uso sustentable, cuidando y
protegiendo también las prácticas culturales tradicionales (Ley N° 26.331/07 de Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, o Ley de Bosque Nativo) (García
Collazo, Panizza, & Paruelo, 2013), aspectos completamente ignorado por los organismos
que actualmente son encargados de aplicar esta regulación.
Desde 2006 se toma en consideración el elemento de declaración patrimonial de la
Quebrada como eje central para la regulación. Este factor es clave en el consumo de cardones
(particularmente para madera para construcción y para artesanías para un turismo en
expansión), pero resulta importante destacar que en la regulación no se considera nada
respecto a la realidad de otros territorios donde también crecen y vegetan cactáceas, tal es el
caso de la puna. Mas aún de la centralidad del consumo de cardón para construcción resulta
llamativo el gran número de emprendimientos turísticos que exhiben sin ningún tapujo ni
inhibición una cantidad abrumadora de madera de cardón, en inmuebles que han sido
construidos o rediseñados en el periodo que va desde el 2006 hasta la actualidad sin
209
intervención alguna de los organismos públicos competentes en fiscalizar y ejercer el
contralor respectivo. En este contexto, que la regulación contemple el uso de ejemplares
muertos por “causas naturales” resulta una solución impracticable en el ámbito en cual se
aplica la misma, ya que la experiencia indica que verificar las causas de muerte de los
ejemplares de cardón, es –a todas luces- imposible, y que incluso se han registrado técnicas
para simular se trata de una muerte natural, como “ahorcar” al cardón con un alambre en la
zona baja. Otro de los elementos que resultan llamativos, pues pareciera que quienes redactan
la normativa son ajenos al sitio donde debe aplicarse, es la creación de registros de artesanos
y emprendimientos autorizados para la venta de maderas o porciones de cardones. La venta
de artesanías auténticas en la provincia, más aún en la Quebrada después de la
patrimonialización dada por la UNESCO (2003), es una actividad completamente informal,
familiar y que escapa las capacidades del estado de listar, regular y controlar qué y cómo se
vende. Con lo cual son poquísimos los emprendimientos que están registrados y muchísimos
los que efectivamente venden elementos de cardón, incluyendo aquellos concentrados y
aparentes pequeños puestos de artesanías que pululan los principales centros turísticos y cuya
estructura es muy diferente a la que se muestra; es un secreto a voces que hay una fuerte
concentración por parte de unos pocos comerciantes importantes y que incluyen productos
de dudosa legitimidad de origen y de condición industrial, no artesanal, la más de las veces
de procedencia extranjera. Si bien el registro de viveros suena más practicable, esto es solo
considerando los emprendimientos grandes y bien establecidos, la creciente venta de
ejemplares pequeños de cactáceas es cada vez más frecuente, fuera de los circuitos oficiales
y escapa completamente a la regulación y pasa por frente de quienes debieran fiscalizar la
actividad.
Es importante resaltar que el Decreto y la regulación conexa vigente excluyen
totalmente el concepto fundado y probado de que el uso de cardones por parte de las
comunidades originarias se trata de una práctica ancestral y cultural, en una clara
contradicción de lo que las propias leyes establecen en su letra en cuanto a proteger los
“valores estéticos, históricos y culturales”. En virtud de ello pareciera que la regulación está
pensada sobre la lógica extractivista de algunos de quienes se han asentado en la quebrada
de Humahuaca por los beneficios post patrimonialización y no en la de sus habitantes
tradicionales y lugareños, que podrían mantener un uso racional, lógico y cultural y
210
aprovecharlo como un desarrollo económico manteniendo los criterios de usos sustentable.
La regulación menciona que para el aprovechamiento sustentable en propiedades privadas
debe hacerse un estudio de impacto ambiental que incluye ciertos requisitos que difícilmente
pueden cumplirse en ámbitos rurales sin trasladarse a las ciudades y contratar profesionales
especializados, lo cual es solo una posibilidad real para quienes tienen recursos económicos
suficientes.
Si se piensa en la necesidad de proteger a los cardones de la quebrada de Humahuaca
y también al derecho de las comunidades de ejercer sus prácticas tradicionales, claramente el
abordaje desde la legislación y las instituciones gubernamentales no está siendo el adecuado.
El valor cultural tradicional que representa el uso de la madera de cardón para las
comunidades kollas y atacama hace preguntarnos si la regulación vigente tiene sentido tal y
como está planteada. La autora de este escrito cree que es necesario para la reglamentación
de ese decreto considerar las voces de las comunidades locales y pensar en un uso regulado
y sustentable del recurso más que prohibido. De este modo no solo se consideraría la
cosmovisión local, sino que se preservan las prácticas y tradiciones culturales en torno de los
recursos. Sin duda, la legislación vigente requiere una revisión y un esforzado trabajo por
incluir las voces que representan las prácticas y saberes tradicionales asociados a estos
recursos. En función de que, ante un escenario de desplazamiento de especies por cambio
climático, el sistema de áreas protegidas del NOA no representaría de manera adecuada su
flora endémica (Godoy-Bürki, 2016), dentro de las propuestas que se extienden del presente
trabajo se encuentra la creación de áreas protegidas con coparticipación de las comunidades
originarias.
Los resultados en su conjunto permitieron caracterizar a los cardones (Trichocereus
spp.) en variados aspectos (etnobotánicos, nutricionales, químicos, sanitarios), aportando a
saldar una deuda desde el ámbito académico y científico hacia tan emblemáticas especies.
Además, mostraron la importancia de las especies de cardones no solo desde un aspecto
biológico sino cultural, y permitieron detectar la necesidad de atender la situación sanitaria
de quizás la más emblemática de ellas, T. atacamensis, y con tal fin profundizar y promover
futuros proyectos de investigaciones específicos sobre las especies, incluyendo otros
caracteres químicos, aspectos ecología, fenología, etc. Esto apostando a medidas que
211
contribuyan a la revalorización cultural en un contexto mundial y regional donde los
ambientes y las prácticas se modifican a tasas muy elevadas, la biodiversidad se pierde, el
urbanismo se expande cada vez más en detrimento de las zonas rurales y las tan valoradas
identidades locales se desdibujan, siendo la pérdida del vínculo con el ambiente-campo una
de las causas-consecuencias más marcada en las nuevas generaciones, resultando en una
sociedad cada vez más homogénea, dependiente de un sistema extractivista y con los recursos
naturales e identidades culturales mercantilizados. Proceso que solo podrá detenerse en la
medida que actrices y actores de los distintos ámbitos de intervención podamos pensar en un
plan unificado de acción y, tomando en cuenta nuestra responsabilidad, busquemos aportar
en el sentido de proponer alternativas posibles.
212
CONCLUSIONES
Las especies de cardones del género Trichocereus son emblemáticas en la provincia de
Jujuy. Se expresan como rasgo distintivo de muchas regiones y ambientes de la jurisdicción
provincial y están presentes en las expresiones culturales, en las publicidades y logotipos,
en las identidades y caracterizaciones biológicas, más allá del conocimiento profundo que
pueda o no tenerse, de sus utilidades y de los problemas sanitarios y de degradación de
biodiversidad que las afectan.
Existe un fuerte vínculo entre los habitantes de la quebrada de Humahuaca y de Susques con
los cardones, producto de una historia compartida, a través de la cual los relatos, saberes,
usos y roles tienen gran relevancia en su cosmovisión e interpretación de los elementos de
la naturaleza.
La especie de cardones más destacada según los relatos, usos y roles simbólicos-culturales
y práctico-funcionales es Trichocereus atacamensis. En la Quebrada se destaca
principalmente su rol emblemático y su aprovechamiento artesanal y estético en la
construcción, mientras que en Susques, se destaca su uso como especie maderera, pero
preservando con toda intensidad el simbolismo que la planta implica.
Se logró caracterizar cuatro especies de cardones: T. atacamensis, T. terschekii,
T. tarijensis y T. schickendantzii en cuanto a su perfil químico y nutricional. Los cardones
han resultado ser especies que presentan un gran contenido de humedad, no se destacan
por su contenido nutricional (proteínas, hidratos de carbono, ácidos grasos), pero tienen
potencialidad antioxidante.
Algunos de los resultados químicos explican y se relacionan directamente con los usos,
percepciones o preferencias de los pobladores locales en sus prácticas tradicionales. Otros
colocan al cardón como una especie interesante por componentes con potenciales
propiedades sobre la salud inexploradas hasta la fecha.
La madera de los cardones es útil y funcional en un contexto y marco simbólico
determinado, más allá de su contenido de fibra no resulto ser tan elevado. Por otra parte,
su amplio uso en la construcción de techos se relaciona con la ventaja que le otorga ser
una madera liviana (que podría catalogarse como poco resistente), dado que no aumentaría
de forma problemática la carga para los muros.
213
Para los pobladores locales la situación sanitaria de los cardones de la quebrada de
Humahuaca, por causas convergentes, algunas de expresión reciente y de etiología
imprecisa, es de creciente deterioro respecto a tiempos pasados no muy lejanos y constituye
un tema de importante preocupación para las familias y las comunidades originarias y de
impacto indirecto por la pérdida de valor estético y paisajístico para visitantes y viajeros.
El clavel del aire, síntomas de pudrición y presencia de Cactoblastis bucyrus son factores
claves para los pobladores en cuanto a la sanidad de los cardones y resultaron indicadores
útiles para determinar el estado sanitario desde una perspectiva ecológica.
Los resultados del estudio del estado sanitario evidencian que un número elevado de
cardones se encuentra en estado sanitario vulnerable y crítico, por lo cual resulta necesario
tomar medidas urgentes para su conservación; más aun teniendo en cuenta su rol
emblemático, estético, de representatividad cultural y utilitario dentro de las comunidades
locales. Los cardonales del Pucara de Tilcara y de Juella son los más afectados y requieren
atención de manera prioritaria.
La regulación actual vigente, lejos de proteger el recurso, que sigue siendo utilizado de
forma inadecuada, no considera las voces locales, ni respeta las prácticas culturales, por lo
cual resulta necesario modificarla en beneficio de la biodiversidad y los habitantes nativos.
Los nuevos interrogantes abiertos, la necesidad de accionar frente a la situación del
recurso y el interés de habitantes locales e integrantes de organismos oficiales, indica que
es necesario fomentar nuevas investigaciones sobre los cardones desde diversas
disciplinas, de forma complementaria y articulada, pudiendo profundizar en
caracterizaciones, conocimientos y en las propuestas de manejo.
Entender de forma precisa el complejo e histórico vínculo entre los cardones y las
poblaciones kollas y atacamas resultaría una tarea imposible para la lógica de la ciencia
académica. Frente a ello, los estudios multidisciplinarios como el presente representan
una herramienta potente, pues relacionando rasgos como los químicos-botánicos-
ecológicos y etnobotánicos, permiten llegar a un análisis profundo de este vínculo y en
función de ello caracterizar la situación e integrar y poner en diálogo saberes para generar
propuestas.
214
BIBLIOGRAFÍA
“Cardoncito de la loma He de volver algún día
Con las ushutas gastadas Y la alforjita vacía”
(Vidala Cardoncito de la loma)
215
Adovasio, J. M., & Fry, G. F. (1976). Prehistoric psychotropic drug use in Northeastern
Mexico and Trans-Pecos Texas. Economic Botany, 30(1), 94-96.
Aguerre, A., Fernández Distel, A., & Aschero, C. (1973). Hallazgo de un sitio acerámico en
la Quebrada de Inca Cueva (Jujuy). Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología,
VII, 197–235.
Agurell, S. (1969a). Cactaceae Alkaloids I. Lloydia, 32(2), 206-216.
Agurell, S. (1969b). Cactaceae alkaloids VIII. N-methyl-4-methoxyphenethylamine
fromLepidocoryphantha runyonii (Br. and R.) Backbg. Experientia, 25(11), 1132-1132.
Agurell, S. (1969c). Identification of alkaloid intermediates by gas chromatography-mass
spectrometry. I. Potential mescaline precursors in Trichocereus species. Lloydia, 32(1), 40-
45. Recuperado de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5788766
Agurell, S., Bruhn, J. G., Lundstrom, J., & Svensson, U. (1971). Cactaceae alkaloids. 10.
Alkaloids of Trichocereus species and some other cacti. Lloydia, 34, 183-187.
Agurell, S., & Lundström, J. (1968). Apparent intermediates in the biosynthesis of mescaline
and related tetrahydroisoquinolines. Chemical Communications, 24, 1638-1639.
Albeck, M. E. (1992). El ambiente como generador de hipótesis sobre dinámica sociocultural
prehispánica en la Quebrada de Humahuaca. Cuadernos, 3, 95-106.
Albesiano, S., & Terrazas, T. (2012). Cladistic Analysis of Trichocereus (Cactaceae:
Cactoideae:Trichocereeae) Based on Morphological Data and Chloroplast Dna Sequences.
Haseltonia, 17(September 2015), 3-23.
Albuquerque, U. P., & Alves, R. R. . (2016). Introduction to Ethnobiology. Introduction to
Ethnobiology.
Albuquerque, U. P., Farias Paiva de Lucena, R., & Fernandes Cruz da Cunha, L. V. (2008).
Métodos e técnicas na pesquisa etnobotánica. (Comunigraf). Recife, Brasil.
Albuquerque, U. P., Ramos, M. A., Júnior, W. S. F., & De Medeiros, P. M. (2017).
216
Ethnobotany for Beginners. Cham: Springer International Publishing.
Alonso, J., & Desmarchelier, C. (2005). Plantas medicinales autóctonas de la Argentina.
Buenos Aires, Argentina: Lola.
Altieri, M. A., & Merrick, L. (1987). In situ conservation of crop genetic resources through
maintenance of traditional farming systems. Economic Botany, 4(1), 86-96.
Ames, B. N., Shigenaga, M. K., & Hagen, T. M. (1993). Oxidants, antioxidants, and the
degenerative diseases of aging. Proceedings of the National Academy of Sciences, 90(17),
7915-7922.
Anderson, E. F. (2001). The Cactus Family. Journal of Chemical Information and Modeling.
Aniszewki, T. (2007). Alkaloid-secrets of life. Elsevier Science.
Aparicio-Fernández, X., Loza-Cornejo, S., Torres-Bernal, M. G., & Velázquez-Placencia, N.
J. (2013). Chemical and morphological characterization of Mammillaria uncinata
(Cactaceae) fruits. Journal of the Professional Association for Cactus Development, 15, 32-
41.
Aparicio-Fernández, X., Loza-Cornejo, S., Torres Bernal, M. G., Velázquez Placencia, N. J.,
& Arreola-Nava, H. J. (2017). Características físicoquímicas de frutos de variedades
silvestres de Opuntia de dos regiones semiáridas de Jalisco, México. Polibotánica, 43, 219-
244.
Arce de Hamity, M. G., & Neder de Román, L. E. (1999). Bioecología de Cactoblastis
bucyrus (Lepidoptera: Phycitidae), especie dañina al cardón Trichocereus pasacana en la
Prepuna jujeña (Argentina). Rev Soc Entomol Argent 58:23-32, 58, 23-32.
Arenas, P. (2003). Etnografía y alimentación entre los Toba-Ñachilamole//ek y Wichí-
Lhuku’tas del Chaco Central (Argentina). Uma ética para quantos?
Arenas, P., & Martínez, G. J. (2012). Estudio etnobotánico en regiones áridas y semiáridas
de Argentina y zonas limítrofes. Experiencias y reflexiones metodológicas de un grupo de
investigación. En Etnobotánica en zonas áridas y semiáridas del Cono Sur de Sudamérica
217
(pp. 11-43).
Arenas, P., & Scarpa, G. F. (1999). Ethnobotany of Stetsonia coryne (Cactaceae), the
“cardón” of the Gran Chaco. Haseltonia, 6, 42-51.
ARSI (Archivum Romanum Societatis Iesu), 1625-1626: fol. 72. (s. f.).
Aschero, C., & Yacobaccio, H. (1999). 20 Años después: Inca Cueva 7 reinterpretado.
Cuadernos, 18, 7-18.
Astegiano, J., Ferreras, A., Torres, C., Subils, R., & Galetto, L. (2007). Proliferación de
“claveles del aire”(I): diversidad sobre algarrobos de jardines domésticos y percepción de los
pobladores. Kurtziana, 33, 203-215.
Azarevich, M., Deus, R., Novara, M., & Armella, M. (1998). Flujos densos en el río
Huasamayo, Tilcara, Jujuy. En Actas de la 6o Reunión Argentina de Estudiantes de Geología
(pp. 161-168). La Plata,Argentina.
Bagchi, A., Carg, R., Kron, M., Bachi, M. X., & Tan, S. J. (1977). Oxygen free radical
scavenging abilities of vitamin C and E a grape seed proanthocyannidin extract in vitro.
Research Communication in Molecular Pathology, 95:179.
Baldera Aguayo, P. A., & Reyna Pinedo, V. M. (2014). Phytochemical study of Echinopsis
peruviana. Revista de la Sociedad Química del Perú, 80(3), 202-210.
Barbarich, J. A. (2001). El desarrollo agropecuario en la región andina de Jujuy 1901-2001.
Un siglo de cambios en la economía del desierto. Pacarina- FHyCS-UNJu, (3).
Barbarich, J. A. (2017). Trancabalanca: Diccionario del habla rural de Jujuy. San Salvador
de Jujuy, Argentina: Colección Producción Científica, Editorial de la Universidad Nacional
de Jujuy.
Barbarich, M. F., & Suárez, M. E. (2018). Los guardianes silenciosos de la quebrada de
Humahuaca : etnobotánica del «cardón» (Trichocereus atacamensis, Cactaceae) entre
pobladores originarios en el departamento de Tilcara, Jujuy, Argentina. Bonplandia, 27, 59-
80.
218
Barbehenn, R. V., & Peter Constabel, C. (2011). Tannins in plant–herbivore interactions.
Phytochemistry, 72(13), 1551-1565.
Barthlott, W. (1983). Biogeography and evolution in Neo- and Paleotropical Rhipsalinae
(Cactaceae). En K. K. (Ed.), Proc. Int. Symp. Dispersal and Distribution. (p. 7: 241-248).
Hamburgo, Alemania: Sonderbd naturwiss.
Barthlott, W., & Hunt, D. (1993). Cactaceae. En Flowering Plants· Dicotyledons (pp. 161-
197). Berlin, Heidelberg, Alemania.
Bashan, Y., Toledo, G., & Holguin, G. (1995). Flat top decay syndrome of the giant cardon
cactus ( Pachycereus pringlei ): description and distribution in Baja California Sur, Mexico.
Canadian Journal of Botany, 73(5), 683-692.
Batis, A., & Royas, M. (2002). el peyote y otros cactus alucinogenos de Mexico.
Biodiversidad, 40, 12-17.
Bee Park, H., Lee, B., Kloepper, J. W., & Ryu, C. M. (2013). One shot-two pathogens
blocked: exposure of Arabidopsis to hexadecane, a long chain volatile organic compound,
confers induced resistance against both Pectobacterium carotovorum and Pseudomonas
syringae. Plant signaling & behavior, 8(7), e24619.
Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J., Hoffmann, A., Muñoz, M., & Teillier, S. (1998).
Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de
Historia Natural, 47, 69-89.
Beltrán-Orozco, M. C., Oliva-Coba, T. G., Gallardo-Velázquez, T., & Osorio-Revilla, G.
(2009). Ascorbic acid, phenolic content, and antioxidant capacity of red, cherry, yellow and
white types of pitaya cactus fruit (Stenocereus stellatus Riccobono). Agrociencia, 43(2), 153-
161.
Benedetti, A. (2012). Quebrada de Humahuaca: ¿hoya, unidad fisiográfica, región
geográfica, ambiente o lugar? Estudio bibliográfico sobre la toponimia y el pensamiento
geográfico regional argentino (siglos XIX y XX). Registros. Revista de investigación
histórica. FAUD/UNMdP, 7, 111-138.
219
Benítez Corona, V. A. (2017). El uso de San Pedro en el norte del Perú. Un acercamiento
etnohistórico. Revista Textos Antropológicos, 18(1), 25-36.
Benzing, D. H. (1990). Vascular Epiphytes. General biology and related biota. Cambridge
University Press, London.
Bergesio, L., & Montial, J. (2009). Patrimonialización de la Quebrada de Humahuaca:
identidad, turismo y después…. En Encuentro pre-alas 2008-Preparatorio del XXVII
Congreso ALAS Buenos Aires 2009. UNNE, Posadas.
Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2000). Rediscovery of Traditional Ecological
Knowledge as Adaptive Management. Ecological Applications, 10(5), 1251-1262.
Betancourt-Domínguez, M. A., Hernández-Pérez, T., García-Saucedo, P., Cruz-Hernández,
A., & & Paredes-López, O. (2006). Physico-chemical changes in cladodes (nopalitos) from
cultivated and wild cacti (Opuntia spp.). Plant Foods for Human Nutrition, 61(3), 115-119.
Boke, N. H. (1944). Histogenesis of the leaf and areole in Opuntia cylindrica. American
Journal of Botany, 31(6), 299-316.
Boman, E. (1991). Antigüedades de la región andina de la República Argentina y del desierto
de Atacama (Vol. 1). Jujuy, Argentina: Universidad Nacional de Jujuy.
Bradstreet, R. B. (1954). Kjeldahl method for organic nitrogen. Analytical Chemistry, 26(1),
185-187.
Branen, A. L., Davidson, P. M., & Katz, B. (1983). Antimicrobial properties of phenolic
antioxidants and lipids. Food Technology (USA), 34(5), 42-63.
Braun Wilke, R. B., Santos, E. E., Picchetti, L. P., Larran, M. ., Guzmán, G. F., Colarich, C.
R., & Casoli, C. A. (2001). Carta de aptitud ambiental de la provincia de Jujuy. Colección
Ciencia y Arte, Serie Jujuy en el presente. Jujuy, Argentina: Universidad Nacional de Jujuy.
Breilh, J. (2003). Producción científica intercultural, interdisciplinaridad y ética de la salud
colectiva. Revista Mestrado Transdisciplinar em Ciências da Saúde do Homem/UNC
(Brasil).
220
Bruhn, J. G., & Bruhn, C. (1973). Alkaloids and ethnobotany of Mexican peyote cacti and
related species. Economic Botany, 27(2), 241-251.
Bruhn, J. G., EI-Seedi, H. R., Stephanson, N., Beck, O., & Shulgin, A. T. (2008). Ecstasy
Analogues Found in Cacti. Journal of Psychoactive Drugs, 40(2), 219-222.
Buitrago, L. G., & Larrán, M. T. (1994). El clima de la Provincia de Jujuy. Cátedra de
Climatología y Fenología Agrícola, Facultad de Ciencias Agrarias,. Jujuy, Argentina:
Universidad Nacional de Jujuy.
Burton, G. W., & Ingold, K. U. (1981). Autoxidation of Biological Molecules. 1. The
Antioxidant Activity of Vitamin E and Related Chain-Breaking Phenolic Antioxidants in
Vitro. Journal of the American Chemical Society, 103, 6472-6477.
Bustamante, E. (2003). Variación espacial y temporal en la reproducción y estructura
poblacional de Stenocereus thurberi: una cactácea columnar del matorral costero del sur de
Sonora, México. Universidad Nacional Autónoma de México.
Bustamante, E., & Burquez, A. (2005). Fenología y biología reproductiva de las cactáceas
columnares. Cactáceas y Suculentas Mexicanas, 50(3), 68-88.
Cabrera, A. L. (1976). Regiones fitogeográficas Argentinas. En R. fitogeográficas Argentinas
(Ed.), Enciclopedia Argentina Agrícola y de Jardinería (2da edició, pp. 1-85). Buenos Aires,
Argentina: Acme.
Calo, M., Rivera, S. M., & Scattolin, M. C. (2006). Los recursos combustibles arqueológicos
en Loma Alta (Catamarca, Argentina). Anales de Arqueología y Etnología, 61-62, 165-175.
Capasso, A., Aquino, R., Tommasi, N., Piacente, S., Rastrelli, L., & Pizza, C. (2002).
Neuropharmacology Activity of Alkaloids from South American Medicinal Plants. Bentham
Science Publishers, 2(1), 1-15.
Capparelli, A., & Raffino, R. (1997). La etnobotánica de ‘‘El Shincal’’(Catamarca) y su
importancia para la arqueologıa. I: Recursos combustibles y madereros. Parodiana, 10(1),
181-188.
221
Cárdenas, M. (1951). Notes on Eastern Bolivian Cactaceae. The National. Cactus and
Succulent Journal , 49, 8-9.
Carreira, V. P., Padró, J., Koch, N. M., Fontanarrosa, P., Alonso, I., & Soto, I. M. (2014).
Nutritional composition of Opuntia sulphurea G. Don cladod. Haseltonia, 19, 38-45.
Carrillo-Garcia, A., Bashan, Y., & Bethlenfalvay, G. J. (2000). Resource-island soils and the
survival of the giant cactus, cardon, of Baja California Sur. Plant and Soil, 218(1-2), 207-
214.
Carrizo, J. A. (1933). Cancionero popular de Salta. Universidad Nacional de Tucumán,
Tucumán: Ed. de la Universidad Nacional de Tucumán.
Carrizo, J. A. (1989). Cancionero popular de Jujuy. Tomo I. San Salvador de jujuy,
Argentina: Ed. universidad Nacional de Jujuy.
Casas, A. (2002). Uso y manejo de cactáceas columnares mesoamericanas. CONABIO.
Biodiversitas, 40, 18-23.
Castrillón, J. A. (1950). Alcaloides de cactáceas argentinas (Trichocereus candicans y
Trichocereus Terscheckii). Universidad de Buenos Aires.
Castro, H. (2005). Desastres y vulnerabilidades en la Quebrada de Humahuaca (Jujuy,
Argentina). Suplemento: Geografía Económica, 1(3). Recuperado de
http://www.cyta.com.ar/suplementos/gecon/articulos/articulos_archivos/v4n4_geo_n3a3.ht
m
Castro, H. (2015). Crónicas de desastres, tramas del riesgo: Contribuciones para una historia
ambiental de la Quebrada de Humahuaca. Población y Sociedad, 22, 128-130.
Castro, V., & Martínez, J. (1996). Poblaciones indígenas de Atacama. En Culturas de Chile.
Etnografía (p. 68-110.). Santiago, Chile: Editorial Andrés.
Caycho Jiménez, A. (1977). Folklore médico y fitoalucinismo en el Perú. Folklore
Americano, 23, 89-100.
Cazón, A., de Viana, M. L., & Gianello, J. C. (2002). Comparación del efecto fitotóxico de
222
aleloquímicos de Baccharis boliviensis (Asteraceae) en la germinación de Trichocereus
pasacana (Cactaceae). Ecologia Austral, 12(1), 73-78.
Censabella, M. (1999). Las lenguas indígenas de la Argentina. Una mirada actual. Buenos
Aires, Argentina: EUDEBA.
Centanni, A. (2016). Kollas de nuevo: Etnicidades, trabajo y clasificaciones sociales en los
Andes de la Argentina. Andes [online], 27(2).
Chavez-Santoscoy, R. A., Gutierrez-Uribe, J. A., & Serna-Saldívar, S. O. (2009). Phenolic
composition, antioxidant capacity and in vitro cancer cell cytotoxicity of nine prickly pear
(Opuntia spp.) juices. Plant Foods for Human Nutrition, 64(2), 146-152.
Chebez J., & Gasparri, B. (2011). Ecorregiones de la Argentina VIII: La Prepuna o
Ecorregión del Cardonal. Recuperado de https://www.losquesevan.com/ecorregiones-de-la-
argentina-viii-la-prepuna-o-ecorregion-del-cardonal.849c
Christakopoulos, P., Macris, B. J., & Kekos, D. (1989). Direct fermentation of cellulose to
ethanol by Fusarium oxysporum. Enzyme and Microbial Technology, 11, 236-239.
Chuquimia, F., Alvarado, J. ., Peñarrieta, J. ., Bergenstahl, B., & Akesson, B. (2008).
Determinacion de la capacidad antioxidante y la cuantificación de compuestos fenólicos y
flavonoides de cuatro especies vegetales de la región andina de Bolivia. Revista Boliviana de
Química, 25(1), 75-83.
CITES (2013) “El San Pedro” o “Achuma” El género Echinopsis, Taxonomía, distribución
y comercio. Informe de la Autoridad Científica. (s. f.).
CITES, I. (2007). Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES). Apéndice I. Secretarıa de Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable, Dirección de Fauna y Flora Silvestres, Buenos Aires.
Cjuno, M., Choquenaira, J., Quispe, P., Serrano, C., & Tomaylla, C. (2009). El género
Trichocereus, ecología y contenido mescalínico. Quepo, 23, 38-45.
Clement, D. (1998). The Historical Foundations of Ethnobiology. Journal of Elhnobiology,
223
18(2), 109-128.
Clément, D. (1998). Les fondements historiques de l’ethnobiologie (1860-1899).
Anthropologica, 40(1), 7-34.
Clement, J. S., Mabry, T. J., Wyler, H., & Dreiding, A. S. (1994). Chemical review and
evolutionary significance of the betalains. En Caryophyllales (pp. 247-162). Springer, Berlin,
Heidelberg.
Conforti, F., Statti, G. A., & Menichini, F. (2007). Chemical and biological variability of hot
pepper fruits (Capsicum annuum var. acuminatum L.) in relation to maturity stage. Food
Chemistry, 102(4), 1096-1104.
Corio, C., Soto, I. M., Carreira, V., Padró, J., Betti, M. I. L., & Hasson, E. (2013). An alkaloid
fraction extracted from the cactus Trichocereus terscheckii affects fitness in the cactophilic
fly Drosophila buzzatii (Diptera: Drosophilidae). Biological Journal of the Linnean Society.
Cortés, M., Garbarino, J. A., & Cassels Niven, B. (1972). Isolation of candicine from
Trichocereus chilensis. Phytochemistry, 11, 849-850.
Cota, J. H., & Wallace, R. (1996). La citología y la sistemática molecular en la familia
Cactaceae. Cact. Sue. Mex., 41, 27–46.
Cotton, C. M. (1996). Ethnobotany: Principles & applications. Chichester,UK: John
Wiley & Sons.
Crivos, M. (2010). Implicancias teóricas y epistemológicas de las estrategias de investigación
etnobotánica. En M. . Pochetitino, A. . Ladio, & P. M. Arenas (Eds.), Tradiciones &
Transformaciones en Etnobotánica. Jujuy, Argentina: CYTED- Programa Iberoamericano
Ciencia y Tecnología para el desarrollo.
Crosby, D. M., & McLaughlin, J. L. (1973). Cactus alkaloids. XIX. Crystallization of
mescaline HCl and 3-methoxytyramine HCl from Trichocereus pachanoi. Lloydia, 36(4),
416.
Cruz, G. M. (2008). El conocimiento tradicional sobre los recursos vegetales como factor de
224
desarrollo local en Juella, Dpto. Tilcara. Tesis de Magister. Universidad Nacional de Jujuy.
Davis, D. V., Cooks, R. G., Meyer, B. N., & McLaughlin, J. L. (1983). Identification of
naturally occurring quaternary compounds by combined laser desorption and tandem mass
spectrometry. Analytical Chemistry, 55(8), 1302-1305.
De Granda, G. (1993). Quechua y español en el noroeste argentino. Una precisión y dos
interrogantes. Lexis, 17(2), 259-274.
De Mollo, P. M. (1993). Leyendas de nuestra tierra. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Del
Sol.
de Oliveira, S. A., da Silva, M. D. F. P., Prioli, A. J., & Mangolin, C. A. (1995). In vitro
propagation of Cereus peruvianus mill. (cactaceae). In Vitro Cellular & Developmental
Biology - Plant, 31(1), 47-50.
de Souza Minayo, C. (2007). Investigación social. Teoría, método y creatividad. Recuperado
de https://abcproyecto.files.wordpress.com/2013/06/de-souza-minayo-2007-
investigacic3b3n -social.pdf
de Viana, M. (1996). Distribución espacial de Trichocereus pasacana (Cactaceae) en relación
al espacio disponible y al banco de semillas. Revista de Biologia Tropical, 44(3), 95-103.
de Viana, M., Acreche, N., Acosta, R., & Moraña, L. (1990). Población y Asociaciones de
Trichocereus pasacana (Cactaceace) en Los Cardones, Argentina. Revista de Biología
Tropical, 38(2), 383-386.
De Viana, M. L. (1999). Seed production and seed bank of Trichocereus pasacana
(Cactaceae) in Northwestern Argentina. Tropical Ecology, 40, 79-84.
De Viana, M. L., Ortega Baes, P., Saravia, M., & Badano, E. I. Schlumpberger, B. (2001).
Biología floral y polinizadores de Trichocereus pasacana (Cactaceae) en el parque nacional
los cardones, Argentina. Revista de Biologia Tropical, 49(1), 279-285.
De Viana, M. L., Sühring, S., & Manly, B. F. J. (2001). Application of randomization
methods to study the association of Trichocereus pasacana (Cactaceae) with potential nurse
225
plants. Plant Ecology, 156(2), 193-197.
Delgado, F., & Göbel, B. (1995). Departamento de Susques: la historia olvidada de la Puna
de Atacama. En Jujuy en la Historia (pp. 81-104). Jujuy, Argentina: Ed. Universidad
Nacional de Jujuy.
Delgado, F., & Göbel, B. (2003). La historia olvidada de la Puna de Atacama. En A. Benedetti
(Ed.), Puna de Atacama, sociedad, economía y frontera. Córdoba, Argentina: Editora Alción.
Demrow, P., & Slane, J. (1994). Folts administrartion of wine and grape juice inhibits in
vivio platelet activity and thrombosis in stenosed canine coronary arteries. Circulation, 91,
11-82.
Diguet, L., Bois, D., & Guillaumin, A. (1928). Cactacée sutiles du Mexique. París, Francia:
Au siège de la Société.
Dove, M. R. (1992). The Dialectical History of «Jungle» in Pakistan: An Examination of the
Relationship between Nature and Culture. Journal of Anthropological Research, 48(3), 231-
253.
Dubois, M., Gilles, K., Hamilton, J., Rebers, P., & Smith, F. (1956). Colorimetric method for
determination of sugar and related substances. Analytical Chemistry, 28(3), 350-356.
Dubrovsky, J. G. (1996). Seed hydration memory in Sonoran Desert cacti and its ecological
implication. American Journal of Botany, 85(5), 624-632.
Dubrovsky, J. G. (1998). Discontinuous hydration as a facultative requirement for seed
germination in two cactus species of the Sonoran Desert. Journal of the Torrey Botanical
Society, 33-39.
Durand, L. (2008). De las percepciones a las perspectivas ambientales. Una reflexión teórica
sobre la antropología y la temática ambiental. Nueva antropología XXI, 68, 75-88.
Esparza-Olguín, L., & Valverde, T. (2003). Estudio comparativo de la fenología de tres
especies de Neobuxbaumia que difieren en su nivel de rareza. Cactáceas y Suculentas
Mexicanas, 48, 68-83.
226
Espinosa, I. (1993). Dying Eulychnias. Cactus and Succulents Journal, 65, 205-206.
Esquivel, P. (2004). Los frutos de las cactáceas y su potencial como materia prima.
Agronomía Mesoamericana, 15(2), 215-219. Recuperado de
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43715212
Evans, L. S., McKenna, C., Ginocchio, R., Montenegro, G., & Kiesling, R. (1994). Surficial
injuries of several cacti of South America. Environmental and Experimental Botany, 34(3),
285-292.
Ewell, E. E. (1896). The Chemistry of the Cactaceae. Journal of the American Chemical
Society, 18(7), 624-643.
Feldman Gracia, L. (2011). Coca y wachuma: sus prácticas y significados en la cultura
andina y en Lima. Tesis doctoral. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
Fernández-Moreno, Y. (2008). ¿Por qué estudiar las percepciones ambientales? Una revisión
de la literatura mexicana con énfasis en Áreas Naturales Protegidas. Estudios sobre Estado y
Sociedad, XV(43), 179-202.
Fernández Distel, A. (1980). Los fechados radiocarbónicos de la arqueología de la provincia
de Jujuy. Fechas radiocarbónicas de la cueva CH III de Huachichocana, Tiuiyaco e Inca
Cueva. Argentina Radiocarbono en Arqueología, I(4/5), 89–100.
Fernández Distel, A. (1984). Contemporary and archaeological evidence of llipta elaboration
from cactus Trichocereus pasacana in Northwest Argentina. En D. BROWMAN, R.;
BURGER, & A. RIVERA (Eds.), Social and Economic Organization in the Prehispanic
Andes (pp. 193-203). Oxford, USA: BAR International Series.
Fernández Distel, A., Cámara Hernández, J., & & Miante Alzogaray, A. M. (1995). Estudio
del maíz (Zea mays Spp. Mays) arqueológico de Huachichocana II, provincia de Jujuy,
noroeste de la Argentina. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, 20, 189-
203.
Flachowsky, G., & Yami, A. (1985). Composition, digestibility and feed intake of Opuntia
by Ogaden sheep. Archiv−fur−Tiererniahrung, 35, 599−606.
227
Fleming, T. H., Sahley, C. T., Holland, J. N., Nason, J. D., & Hamrick, J. L. (2001). Sonoran
desert columnar cacti and the evolution of generalized pollination systems. Ecological
Monographs, 71, 511-530.
Fleming, T. H., Tuttle, M. D., & Horner, M. A. (1996). Pollination biology and the relative
importance of nocturnal and diurnal pollinators in three species of Sonoran Desert columnar
cacti. The Southwestern Naturalist, 41, 257-269.
Flores-Flores, R., Velázquez-del Valle, M. G., León-Rodriguez, R., Flores-Moctezuma, H.
E., & Hernández-Lauzardo, A. N. (2013). Identification of fungal species associated with
cladode spot of prickly pear and their sensitivity to chitosan. Journal of Phytopathology, 161,
544-552.
Fogleman, J. C., & Foster, J. L. M. (1989). Microbial colonization of injured cactus tissue
(Stenocereus gummosus) and its relationship to the ecology of cactophilic Drosophila
mojavensis. Applied and Environmental Microbiology, 55, 100-105.
Fogleman, J. C., & Starmer, W. T. (1985). Analysis of the community structure of yeasts
associated with the decaying stems of cactus. III. Stenocereus thurberi. Microbial Ecology,
11, 165-173.
Font, F., & Picca, P. (2001). Natural hybridization between Trichocereus atacamensis
(Philippi) Marshall and Denmoza rhodacantha (Salm-Dyck) Britton & Rose (Cactaceae).
Bradleya, 19, 59-66.
Foster, J. L. M., & Fogleman, J. C. (1993). Identification and ecology of bacterial
communities associated with necroses of three cactus species. Applied and Environmental
Microbiology, 59, 1-6.
Foster, J. L. M., & Fogleman, J. C. (1994). Bacterial succession in necrotic tissue of agria
cactus (Stenocereus gummosus). Applied and Environmental Microbiology, 60, 619-625.
Foury, C. (1997). Propos sur l’origine de l’artichaut et du cardon. Journal d’agriculture
traditionnelle et de botanique appliquée, 39(1), 133-147.
Fowler, N. (1986). The role of competition in plant communities in arid and semiarid regions.
228
Annual review of ecology and Systematics, 17(1), 89-110.
Franco, A. C., & Nobel, P. S. (1989). Effect of nurse plants on the microhabitat and growth
of cacti. The Journal of Ecology, 870-886.
Fuentes, V. R. (2005). Etnobotánica de Cactaceae en Cuba. Memorias del Taller
Conservación de Cactus Cubanos, 15–24. Recuperado de
http://www.uh.cu/centros/jbn/descargas/cactus/6.pdf
Ganter, P. F. (2011). Everything is not everywhere: The distribution of cactophilic yeast. En
Biogeography of Microscopic Organisms is Everything Small Everywhere? (pp. 130-176).
García-Carreño, F. L. (1993). Peroxidase Activity in the Xerophytic «Cardon»(Pachycereus
pringlei), a Cactaceae of the Sonoran Desert of Mexico. Journal of plant physiology, 142(3),
274-280.
García Canclini, N. (1999). Los usos sociales del Patrimonio Cultural. En E. Aguilar Criado
(Ed.), Patrimonio Etnológico. Nuevas perspectivas de estudio (pp. 16-33). Andalucia,
España: Consejería de Cultura, Junta de Andalucía.
García Codrón, J. C., & Silió Cervera, F. (2001). Riesgos naturales en los Andes: cambio
ambiental, percepción y sostenibilidad. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles,
30, 69-84.
García Collazo, M. A., Panizza, A., & Paruelo, J. M. (2013). Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos: Resultados de la Zonificación realizada por provincias del Norte argentino.
Ecología austral, 23(2), 97-107.
García, L. C. (1989). Las ocupaciones cerámicas tempranas en cuevas y aleros en la Puna de
Jujuy, Argentina–Inca Cueva, Alero 1. Paleotenológica, 5, 179–190.
García Moritán, M., & Cruz, M. B. (2012). Comunidades originarias y grupos étnicos de la
provincia de Jujuy. Población y sociedad, 19(2), 155-173.
Gennaro, M. C., Gioannini, E., Giacosa, D., & Siccardi, D. (1996). D. Determination of
Mescaline in Hallucinogenic Cactaceae by Ion-Interaction HPLC. Analytical Letters, 29(13),
229
2399-2409.
Gercherman, R. (1945). Oxigen poisoning and X-iradiation: amerchanism in common.
Science, 119-623.
Gibson, A. C. (1973). Comparative Anatomy of Secondary Xylem in Cactoideae
(Cactaceae). Biotropica, 5(1), 29-65.
Gibson, A., & Nobel, P. (1986). The cactus primer. (Harvard Un). Cambridge, MA.
Göbel, B. (2002). La arquitectura del pastoreo: Uso del espacio y sistema de asentamientos
en la Puna de Atacama (Susques). Estud. atacam. [online]., 23, 53-76.
Godoy-Bürki, A. C. (2016). Efectos del cambio climático sobre especies de plantas
vasculares del sur de los Andes Centrales: un estudio en el noroeste de Argentina (NOA).
Ecología austral, 26(1), 83-94.
Gonzáles, J. A. (2009). Climatic change and other anthropogenic activities are afecting
environmental services on the Argentina Northwest (ANW). Earth Environ. Sci., 6, 1-2.
González Pizarro, J. A. (2013). La Puna de Atacama y sus poblados como frontera cultural
de larga duración entre Chile y Argentina. Síntesis de relaciones científicas. Historia 369, 1,
103-133.
Gregory, R. A., & Felker, P. (1992). Crude protein and phosphorus contents of eight
contrasting Opuntia forage clones. Journal of Arid Environments, 22, 323−331.
Guber, S. (2001). La etnografía, método, campo y reflexividad. Journal of Chemical
Information and Modeling.
Guillot, D., Van der Meer, P., Laguna, E., & Rosselló, J. A. (2009). El género Agave L. en
la flora alóctona valenciana. Monografías de la Revista Bouteloua, (3), 94.
Gutiérrez-Noriega, C., & Cruz, G. (1948). Psicosis experimental producida por la Opuntia
cylindrica. Revista de Neuro-Psiquiatría, 11(2), 155-170.
Halloy, S. (2008). Crecimiento exponencial y supervivencia del cardón (Echinopsis
230
atacamensis subsp. pasacana) en su límite altitudinal (Tucumán, Argentina), 43(1), 6-15.
Hardman, H. F., Haavik, C. O., & Seevers, M. H. (1973). Relationship of the structure of
mescaline and seven analogs to toxicity and behavior in five species of laboratory animals.
Toxicology and Applied Pharmacology, 25(2), 299-309.
Hegnauer, R. (1966). Comparative phytochemistry of alkaloids. En T. Swain (Ed.),
Comparative Phytochemistry (pp. 211-212). New York: Academic Press.
Hegnauer, R. (1988). Biochemistry, distribution & taxonomic relevance of higher plant
alkaloids. Phytochemistry, 27, 2423–2427.
Heinrich, C. (1939). The cactus-feeding phycitinae: A contribution towards a revision of the
American pyralidoid moths of the family Phycitidae. Proceedings of the United States
National Museum, 3053(86), 331-413.
Hernández-Urbiola, M. I., Contreras-Padilla, M., Pérez-Torrero, E., Hernández-Quevedo, G.,
RojasMolina, I. J., Cortes, M. E., & Rodríguez-García, M. E. (2010). Study of nutritional
composition of nopal (Opuntia ficus-indica cv. Redonda) at different maturity stages. Open
Nutrition Journa, 4, 11-16.
Herrero-Ducloux, E. (1932). Datos quimicos sobre Trichocereus sp. aff. T. Terschecki.
Revista Farmaceutica, 74, 375-381.
Heyne, C. (1992). Identifying Prehispanic Wood from Archaeological Contexts in Andean
Argentina. Tesis de Grado. Facultad de Arqueología, Universidad de Minnesota, EE.UU.
Hilgert, N. I. (1999). Las plantas comestibles en un sector de las yungas meridionales
(Argentina). Anales Jardín Botánico de Madrid, 57, 117-138.
Hilgert, N. I. (2000). Especies vegetales empleadas en la insalivación de hojas de «coca»
(Erythroxylum coca var. coca, Erythroxylaceae). Darwiniana , 38(3/4), 241-252.
Hilgert, N. I., & Kiesling, R. (2002). The utilization of cacti in the upper Río Bermejo basin,
Salta, Argentina. Haseltonia, 9, 1-10.
Hilgert, N., Lambare, A. D., Vignale, N. D., Stampella, P. C., & Pochettino, M. L. (2014).
231
¿Especies naturalizadas o antropizadas? Apropiación local y la construcción de saberes sobre
los frutales introducidos en época histórica en el norte de Argentina. Revista Biodiversidad
Neotropical, 4(2), 69-87.
Hoffman, G. O., & Walker, A. H. (1912). Prickly pear−good or bad? Texas Agricultural.
Experiment Station Bull, 806, 3-7.
Hoffman, K. L., Han, I. Y., & Dawson, P. L. (2001). Antimicrobial effects of corn zein films
impregnated with nisin, lauric acid, and EDTA. Journal of food protection, 64(6), 885-889.
Hoffmann, A., & Flores, A. (1989). The conservation status of Chilean succulent plants: a
preliminary assessment. En I. Benoit (Ed.), Red List of Chilean Terrestrial Flora (pp. 107-
121). Santiago, Chile.: Corporación Nacional Forestal.
Hoffmann, H. ., & Walter, A. . (2004). Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Segunda
Edición. (Fundación). Santiago, Chile.
Holy, L. (1984). Theory, methodology and the research process. En Ethnographic research:
A guide to general conduct.
Hunt, D., Taylor, N., & Charles, G. (2006). The New Cactus Lexicon. (D. Hunt, Taylor N.,
& G. Charles, Eds.). Milborn Port, UK.: DH books.
INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2010. Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas 2010: Censo del Bicentenario. Pueblos originarios: región Noroeste
Argentino. - 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (s. f.).
ISE (International Society of Ethnobiology). 2006. Code of Ethics (with 2008 additions).
http://ethnobiology.net/code-of-ethics/ (acceso 24.08.17). (s. f.).
Izquierdo, A. E., & Grau, H. R. (2009). Agriculture adjustment, land-use transition and
protected areas in Northwestern Argentina. Journal of Environmental Management, 90(2),
858-865.
Janot, M. M., & Bernier, M. (1933). Essai de localization des alcaloïdes dans le peyotl.
Bulletin des Sciences Pharmacologiques, 40, 145-153.
232
Jimenez de la espada, M. (1880). Suma y narración de los Incas.[1551-1557]. Madrid,
España: Library of Alexandria.
Jiménez Rodríguez, J. A., Martín, M. R., & Víctor Manuel, C. A. (2005). Micropropagacion
de astophytum myriostigma Lem. En Cactácea ornamental (Parte 1). (Asociación, pp. 178-
189). México D. F.
Jordan, P. W., & Nobel, P. S. (1982). Height distributions of two species of cacti in relation
to rainfall, seedling establishment and growth. Botanical Gazette, 143, 511-517.
Kapadia, G. J., & Fayez, M. B. E. (1970). Peyote Constituents: Chemistry, Biogenesis, and
Biological Effects. Journal of Pharmaceutical Sciences, 59(12), 1699-1727.
Karasik, G. A., & Machaca, R. (2016). Kollas de Jujuy. Un pueblo, muchos pueblos. En
Pueblos Indigenas en la Argentina, historias, culturas, lengua y educación (1.a ed., p. 40).
Buenos Aires, Argentina: Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.
Kiesling, R. (1975). De Los géneros de Cactaceae de argentina. Boletín de la sociedad
Argentina de Botánica., XVI(3), 197-227.
Kiesling, R. (1978). El género Trichocereus (Cactaceae) I: Las especies de la República
Argentina. Darwiniana, 21, 263-330.
Kiesling, R. (1988). Cactaceae. En M. . Correa (Ed.), Flora Patagónica 5, Dicotiledoneas
dialipétalas (Oxalidaceae a Cornaceae) (pp. 218-243). Buenos Aires, Argentina: Colección
Científica Del INTA 8.
Kiesling, R. (2001). Cactáceas de la Argentina promisorias agronómicamente. Journal of the
Professional Association for Cactus Development, 11-14.
Kiesling, R. (2006). Pasado, presente y futuro del verbo Cactus. Boletín de la Sociedad
Latinoamericana y del Caribe de Cactáceas y otras Suculentas, 3(3), 1-2.
Kiesling, R., Saravia, M., Oakley, L., Muruaga, N., Metzing, D., & Novara, L. (2011).
Cactaceae. Aportes Botánicos de Salta. Serie Flora, 10(7), 1-142.
Krantz, M. (1992). The case of the disappearing cactus. Audubon, 9, 21-23.
233
Krinsky, N. I. (1998). The antioxidant and biological properties of the carotenoids. Annals of
the New York Academy of Sciences, 854(1), 443-447.
Kurakov, A. V., Khidirov, K. S., Sadykova, V. S., & Zvyagintsev, D. G. (2011). Anaerobic
growth ability and alcohol fermentation activity of microscopic fungi. Applied Biochemistry
and Microbiology, 47(2), 169-175.
Lachance, M.-A., Starmer, W. T., & Phaff, H. J. (1988). Identification of yeasts found in
decaying cactus tissue. Canadian Journ of Microbiology, 34, 1025-1036.
Ladio, A. H., & Lozada, M. (2009). Human ecology, ethnobotany and traditional practices
in rural populations inhabiting the Monte region: resilience and ecological knowledge.
Journal of Arid Environments, 73(2), 222-227.
Lagos-Witte, S., & Sanabria-Diago, O. (2011). Manual de herramientas etnobotánicas
relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos vegetales. Sidalc.Net.
Lambaré, D. A. (2013). Manejo de variedades locales de Prunus persica (Rosaceae) en la
Quebrada de Humahuaca, Argentina y su relación con los sistemas agrícolas tradicionales.
Zonas Áridas, 15(1), 128-147.
Lambaré, D. A., & Pochettino, M. L. (2012). Diversidad local y prácticas agrícolas asociadas
al cultivo tradicional de duraznos: Prunus persica (Rosaceae), en el Noroeste de Argentina.
Darwiniana. Nueva Serie, 50(2), 174-186.
Lastra, J., López Carmona, M., & López Mendoza, S. (2008). Tendencias del cambio
climático global y los eventos extremos asociados. Ra Ximhai. Sociedad, Revista Desarrollo
Sustentable, Cultura, 4(3), 625-633.
Leibowicz, I., & Jacob, C. (2012). La conquista Inka de Humahuaca, Jujuy, Argentina.
Nuevos fechados y visiones desde los desarrollos regionales. Inka Llaqta, 3, 191-210.
Liebler, D. C., Kling, D. S., & Reed, D. J. (1986). Antioxidant protection of phospholipid
bilayers by alpha-tocopherol. Control of alpha-tocopherol status and lipid peroxidation by
ascorbic acid and glutathione. Journal of Biological Chemistry, 261(26), 12114-12119.
234
Lim, H. K., Tan, C. P., Karim, R., Ariffin, A. A., & Bakar, J. (2010). Chemical composition
and DSC thermal properties of two species of Hylocereus cacti seed oil: Hylocereus undatus
and Hylocereus polyrhizus. Food Chemistry, 119(4), 1326-1331.
Lindgren, J. E., Agurell, S., Lundström, J., & Svensson, U. (1971). Detection of biochemical
intermediates by mass fragmentography: Mescaline and tetrahydroisoquinoline precursors.
FEBS letters, 13(1), 21-27.
López, J., Fuentes, J., Rodríguez, V., & Rodríguez, A. (1997). Establecimiento, utilización y
manejo del nopal rastero (Opuntia rastrera Weber) en el sur de Coahuila, México. Mem. 7ma
Reun. Nac. y 5ta Reuní. internac. Conocimiento y Aprovechamiento del Nopal. Monterrey,
Nuevo León, México.
López, M. A. (2006). Imágenes postconquista y etnogénesis en la Quebrada de Humahuaca,
Jujuy, Argentina: Hipótesis de trabajo arqueológico. Memoria americana, 14, 167-202.
Lucena, C. M., Carvalho, T., Ribeiro, J. E. S., Quirino, Z. G. M., Casas, A., & Lucena, R. F.
P. (2015). Conhecimento botânico tradicional sobre cactáceas no semiárido do Brasil. Gaia
Scientia, 9(2), 77-90.
Luján, M. C., Martínez, G. J., & Bárcena Esquivel, B. (2012). Entre hierbas y yuyos serranos.
Actores, saberes y prácticas de la flora medicinal en las sierras de Córdoba. Una experiencia
en las inmediaciones del Dique Los Molinos. (M. C. Luján, G. J. Martínez, & B. & Bárcena
Esquivel, Eds.). Córdoba, Argentina: Ed. Universidad Nacional de Córdoba.
LundstrOm, J. (1989). Plant Origin. The Alkaloids: Chemistry and Pharmacology. Chemistry
and Pharmacology, 35, 35: 77.
LundstrOm, J., & Agurell, S. (1969). A complete biosynthetic sequence to mescaline in two
cactus species. Tetrahedron Letters, 3371-3374.
Ma, W. W., Jiang, X. Y., Cooks, R. G., McLaughlin, J. L., Gibson, A. C., Zeylemaker, F., &
Ostolaza, C. N. (1986). Cactus Alkaloids, LXI. Identification of Mescaline and Related
Compounds in Eight Additional Species Using Tlc and Ms/ms. Journal of Natural Products,
49(4), 735–737. https://doi.org/10.1021/np50046a050
235
Mabry, T. (1964). The betacyanins, a new class of red violet pigments, and their phylogenetic
significance. New York, NY, USA: Roland Press.
Manetti, L. M., Delaporte, R. H., & Laverde Jr, A. (2009). Secondary metabolites from
Bromeliaceae family. Química Nova, 32(7), 1885-1897.
Marengo, J. A., Pabón, J. D., Díaz, A., Rosas, G., Ávalos, G., Montealegre, E., & & Rojas,
M. (2011). Climate change: evidence and future scenarios for the Andean region. Climate
change and biodiversity in the tropical Andes. IAI-SCOPE-UNESCO, Paris, France, 110-
127.
Mariscotti, A. M. (1966). Algunas supervivencias del culto a la Pachamama: el complejo
ceremonial del 1 de Agosto en Jujuy (NO Argentino) y sus vinculaciones. Zeitschrift für
Ethnologie, 1, 68-99.
Martin, G. J. (1995). Etnobotánica. Pueblos y Plantas. Manual de conservación. (R. B. G.
WWF-UK. UNESCO. Kew, Ed.).
Martin, S. C., & Turner, R. M. (2011). Arizona-Nevada Academy of Science Vegetation
Change in the Sonoran Desert Region , Arizona and Sonora VEGETATION CHANGE IN
THE SONORAN DESERT REGION , ARIZONA AND SONORA, 12(2), 59-69.
Martínez Álvarez, F., Ortiz Hernández, E., & González Mora, A. (2007). Hacia una
epistemología de la transdisciplinariedad. Humanidades Médicas, 7(2).
Martinez, G. J. (2013). Interpretación Ambiental y Etnobotánica: Trayectos educativos de un
Proyecto de Extensión y Voluntariado Universitario con los actores sociales de la flora
medicinal de las Sierras de Córdoba (Argentina). Revista de Educacion En Biologia, 16(2),
100-119.
Martínez, G., & Jiménez, D. (2017). Plantas de interés veterinario en la cultura campesina de
la Sierra de Ancasti (Catamarca, Argentina). Boletín Latinoamericano y del Caribe de
Plantas Medicinales y Aromáticas, 16(4), 329-346.
Martínez Sarasola, C. (1992). Nuestros paisanos los indios. Vida, historia y destino de las
comunidades indígenas en la Argentina. Buenos Aires, Argentina: Emecé.
236
Masaki, H. (2010). Role of antioxidants in the skin: anti-aging effects. Journal of
dermatological science, 58(2), 85-90.
Mata, R., McLaughlin, J. L., & Earle, W. H. (1976). Cactus alkaloids. XXX. N-methylated
tyramines from Trichocereus spachianus, Trichocereus candicans, and Espostoa
huanucensis. Lloydia, 39, 461.
Matsuhiro, B., Lillo, L. E., Sáenz, C., Urzúa, C. C., & Zárate, O. (2006). Chemical
characterization of the mucilage from fruits of Opuntia ficus indica. Carbohydrate Polymers,
63(2), 263-267.
Mauseth, J. D., Kiesling, R., & Ostolaza, C. (2002). A cactus odyssey, Journeys in the wilds
of Bolivia, Peru and Argentina. Portland, Oregon, USA: Timber Press,.
McAuliffe, J. R. (1984a). Sahuaro-nurse tree associations in the Sonoran Desert: competitive
effects of sahuaros. Oecologia, 64(3), 319-321.
McAuliffe, J. R. (1984b). Sahuaro-nurse tree associations in the Sonoran Desert: competitive
effects of sahuaros. Oecologia, 64(3), 319-321.
McAuliffe, J. R. (1993). Case study of research, monitoring, and management programs
associated with the saguaro cactus (Carnegiea gigantea) at Saguaro National Monument,
Arizona (No. 48). National Park Service, Cooperative National Park Resources Studies Unit,
School of Renewable Natural Resources, the University of Arizona.
Mcfadyen, R. E. (1985). Larval characteristics of Cactoblaslis spp. (Lepidoptera: Pyralidae)
and the selection of species for biological control of prickly pears (Opuntia spp.). Bulletin of
Entomological Research, 75, 159-168.
McLaughlin, J. L. (1966). The cactus alkaloids. I: identification of N-methylated tyramine
derivatives in Lophophora williamsii. Lloydia, 29, 315-327.
McMillan, Z., Scott, C. B., Taylor Jr, C. A., & Huston, J. E. (2002). Nutritional value and
intake of prickly pear by goats. Journal of Range Management, 55, 139-143.
Meyer, B. N., & McLaughlin, J. L. (1980). Cactus alkaloids. XLI. Candicine from
237
Trichocereus pasacana. Planta Medica.
Minhondo, C. (2011). Propuesta didáctica: la leyenda. Córdoba, Argentina: Ed. Universidad
Nacional de Córdoba.
Mongiardino Koch, N., Soto, I. M., Galvagno, M., Hasson, E., & Iannone, L. (2015).
Biodiversity of cactophilic microorganisms in western Argentina: Community structure and
species composition in the necroses of two sympatric cactus hosts. Fungal Ecology, 13, 167-
180.
Montaña, C., Dirzo, R., & Flores, A. (1997). Structural Parasitism of an Epiphytic Bromeliad
upon Cercidium praecox in an intertropical semiarid ecosystem. Biotropica, 29, 517-521.
Montani, R. (2017). El mundo de las cosas entre los wichís del Gran Chaco. Un estudio
etnolingüístico. Cochabamba, Bolivia: Instituto Latinoamericano de Misionología,
Itinerarios Editorial, Centro de Investigaciones Históricas y Antropológicas.
Montero, M. (2003). Teoría y práctica de la psicología comunitaria (5.a ed.). Buenos Aires,
Argentina: Paidós.
Moreno-Álvarez, M. J., García, D. M., Belén, D. R., Medina, C. A., Muñoz, N., Herrera, I.,
& Espinoza, C. (2006). Evaluación bromatológica de frutos y cladodios de la tuna (Opuntia
boldinghii Britton y Rose). Bol. Nakari, 17, 9-12.
Mourelle, C., & Ezcurra, E. (1996). Species richness of Argentine cacti: A test of
biogeographic hypotheses. Journal of Vegetation Science, 7, 667-680.
Mourelle, C., & Ezcurra, E. (1997). Differentiation diversity of Argentine cacti and its
relationship to environmental factors. Journal of Vegetation Science, 8(4), 547-558.
Nassar, J. M., & Emaldi, U. (2008). Fenología reproductiva y capacidad de regeneración de
dos cardones, Stenocereus griseus (Haw.) buxb. y Cereus repandus (L.) Mill. (Cactaceae).
Acta Botánica, 31, 495-528.
Nassar, J. M., Ramírez, N., & Linares, O. (1997). Comparative pollination biology of
venezuelan columnar cacti and the role of nectar-feeding bats in their sexual reproduction.
238
American Journal of Botany, 84, 918-927.
Neiman, G. (2005). “Reestructuración y flexibilización funcional del trabajo agrícola en la
Argentina”. Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, 13.
Neiman, G., & Craviotti, C. (2005). Entre el Campo y la Ciudad: desafíos y estrategias de
la pluriatividad en el agro. (G. Neiman & C. Craviotti, Eds.). Buenos Aires, Argentina: Ed.
CICCUS.
Nelson, N. (1944). A photometric adaptation of Somogyi method for the determinationof
glucose. Journal of Biological Chemistry, 153, 257-262.
Nichols, D. E. (2004). Hallucinogens. Pharmacology & Therapeutics, 101(2), 131-181.
Nielsen, A. E. (2018). La parafernalia para consumo de alucinógenos de Calilegua (Jujuy,
Argentina): Procedencia, cronología y relaciones circumpuneñas. Boletín del Museo Chileno
de Arte Precolombino, 23(1), 71-100.
Nieto, M. (1987). Alcaloides de Cactáceas. Estudio de cinco especies argentinas. Anales
Asociación Química Argentina, 75, 11-13.
Nieto, M., Ruiz, S. O., Neme, G., & D’Arcangelo, A. T. (1982). Alcaloides en Cuatro
Especies de Cactaceas. Anales. Asociacion. Quimica (Argentina), 70, 295-299.
Nobel, P. S. (1980). Morphology, nurse plants, and minimum apical temperatures for young
Carnegiea gigantea. Botanical Gazette, 141(2), 188-191.
Nobel, P. S. (2002). Cacti: biology and uses. Berkeley, California, USA.: University of
California Press.
Nolasco, H., Vega-Villasante, F., & Díaz-Rondero, A. (1997). Seed germination of
Stenocereus thurberi (Cactaceae) under different solar irradiation levels. Journal ofArid
Environments, 36, 123-132.
Ogunbodede, O., McCombs, D., Trout, K., Daley, P., & Terry, M. (2010). New mescaline
concentrations from 14 taxa/cultivars of Echinopsis spp. (Cactaceae) (« San Pedro» ) and
their relevance to shamanic practice. Journal of Ethnopharmacology.
239
Oldfield, S. (1997). Cactus and succulent plants: status survey and conservation action plan.
En IUCN/ SSC cactus and succulent specialist group. (Internatio). Gland, Switzerland, and
Cambridge, UK.
Oliszewski, N. (2004). Estado actual de las investigaciones arqueobotánicas en sociedades
agroalfareras del área valliserrana del noroeste argentino (0 - 600 d.C.). Relaciones Sociedad
Argentina de Antropología, 29, 211-227.
Ortega-Baes, P., Bravo, S., Sajama, J., Sühring, S., Arrueta, J., Sotola, E., … Scopel, A.
(2012). Intensive field surveys in conservation planning: Priorities for cactus diversity in the
Saltenian Calchaquíes Valleys (Argentina). Journal of Arid Environments, 82, 91-97.
Ortega-Baes, P., & Godínez-Alvarez, H. (2006). Global diversity and conservation priorities
in the Cactaceae. Biodiversity & Conservation, 15(3), 817-827.
Ortega-Baes, P., Godínez-Alvarez, H., Sajama, J., Gorostiague, P., Sühring, S., Galíndez, G.,
… Juárez, A. (2015). La familia cactaceae en argentina: Patrones de diversidad y prioridades
políticas para su conservación. Boletin de la Sociedad Argentina de Botanica, 50(1), 71-78.
Ortega-Baes, P., Sühring, S., Sajama, J., Sotola, E., Alonso-Pedano, M., Bravo, S., &
Godínez-Alvarez, H. (2010). Diversity and conservation in the cactus family. En Desert
Plants: Biology and Biotechnology (pp. 157-173).
Otero‐Arnaiz, A., Casas, A., Bartolo, C., Pérez‐Negrón, E., & Valiente‐Banuet, A. (2003).
Evolution of Polaskia chichipe (Cactaceae) under domestication in the Tehuacán Valley,
central Mexico: reproductive biology. American Journal of Botany, 90(4), 593-602.
Oyarzabal, M., Clavijo, J., Oakley, L., Biganzoli, F., Tognetti, P., Barberis, I., … León, R. J.
C. (2018). Vegetation units of Argentina. Ecologia Austral, 28(1), 040-063.
Pacenti, J. (1993). Sentinel of the desert is dying. Santa Barbara Cactus and Succulent
Society Newsletter, 93(9).
Padró, J. (2015). Selección artificial para la resistencia a alcaloides en especies del Género
Drosophila: Respuestas directas, correlacionadas e implicancias en los modelos de
especiación por especialización ecológica. Universidad de Buenos Aires.
240
Padró, J. ., & Soto, I. . (2013). Exploration of the nutritional profile of Trichocereus
terscheckii ( Parmentier ) Resumen. J. PACD.
Padrón, C. A., Moreno, M., & Medina, C. (2008). Composición química, análisis estructural
y factores antinutricionales de filocladios de. Interciencia, 33(May), 443-448.
Padrón Pereira, C. A., Moreno Álvarez, M. J., & Medina Martínez, C. A. (2008).
Composición química, análisis estructural y factores antinutricionales de filocladios de
Epiphyllum Phyllanthus (l.): Haw. Var. Hookeri (link & otto) kimn.(cactaceae).
Interciencia, 33(6), 443-448.
Pardanani, J. H., Mclaughlin, J. L., Kondrat, R. W., & Cooks, R. G. (1977). Cactus alkaloids.
XXXVI. Mescaline and related compounds from Trichocereus peruvianus., 40(6).
Pardanani, J. H., Meyer, B. N., McLaughlin, J. L., Earle, W. H., & Engard, R. G. (1978).
Cactus alkaloids. XXXVII. Mescaline and related compounds from Opuntia spinosior.
Lloydia (USA).
Pardo de Santayana, M., & Gómez Pellón, E. (2014). Etnobotánica e Inventario Español de
Conocimientos Tradicionales. Conservación Vegetal, 18, 1-4.
Pavón, N. P., & Briones, O. (2001). Phenological patterns of nine peremial plants in an
intertropical semi-arid Mexican scrub. Journal of Arid Environments, 49, 265-277.
Peco, B., Borghi, C. E., Malo, J. E., Acebes, P., Almirón M., & Campos, C. M. (2011).
Effects of bark damage by feral herbivores on columnar cactus Echinopsis (= Trichocereus)
terscheckii reproductive output. Journal of Arid Enviroment, 75, 981-985.
Petit, S. (2001). The reproductive phenology of three sympatric species of columnar cacti on
Curaçao. Journal of Arid Environments, 49, 521-531.
Petrucci, N., Lema, V. S., Pochettino, M. L., Palamarczuk, V., Spano, R., & Tarragó, M.
(2018). From weeds to wheat: a diachronic approach to ancient biocultural diversity in the
Santa María valley, northwest Argentina. Vegetation History and Archaeobotany, 27(1), 229-
239.
241
Petrucci, N., & Tarragó, M. (2015). Restos Arqueobotánicos del Sitio Rincón Chico 1. Una
aproximación a los posibles escenarios de procesamiento, uso y consumo. Comechingonia,
19, 67-86.
Pimienta-Barrios, E., & Nobel, P. S. (1994). Pitaya (stenocereus spp., Cactaceae): An ancient
and modern fruit crop of Mexico. Economic Botany, 48(1), 76-83.
Pino, I. (2004). Estudio de las poblaciones y caracterización de sus estructuras de tamaño en
Trichocereus atacamensis (Phil.) Freid. et Rowl. En La provicia de El Loa, Región de
Antofagasta. Memoria de Título, (Facultad d). Santiago, Chile.
Pintar, E. (2004). Cueva Salamanca 1: ocupaciones altitermales en la Puna sur (Catamarca).
Relaciones. Sociedad Argentina de Antropología, 29, 357-366.
Pinto, R., & Moscoso, D. (2004). Estudio Poblacional De Echinopsis Atacamensis
(Cactaceae) En La Región De Tarapacá (I), Norte De Chile. Chloris Chilensis, 7(2).
Plaza, J., de Viana, M. L., & Cazón, A. V. (2003). Evaluación de la supervivencia de
Trichocereus terscheckii en suelos contaminados con residuos y productos peligrosos de
estaciones de servicio. Ecologia Austral, 13(1), 63-65.
Podani, J. (2005). Multivariate exploratory analysis of ordinal data in ecology: pitfalls,
problems and solutions. Journal of Vegetation Science, 16(5), 497-510.
Poisson, J. (1960). Présence de mescaline dans une Cactacée péruvienne. Annales
Pharmaceutiques Francaises, 18, 764–765.
Portillo, L., & Vigueras, A. L. (2002). Alternativas de transformación de cactáceas y otras
plantas suculentas. Revista de Vinculación y Ciencia, 4(9), 17-22.
Prina, A., Muiño W., González, M., Tamame, A., Beinticinco, L., Mariani, D., & Saravia, V.
(2015). Guía de Plantas del Parque Nacional Lihué Calel. Santa Rosa, La Pampa, Argentina:
Editorial Vision 7.
Pummangura, S. McLaughlin, J. L. Schifferdecker, R. C. (1982). Cactus alkaloids. LI. Lack
of mescaline translocation in grafted Trichocereus. Journal of Natural Products, 45(2), 224-
242
225.
RAE (Real Academia Española). 2014. Diccionario de la lengua española (23o edición).
Disponible en: http://www.rae.es/ (acceso 15.03.18). (s. f.).
Ramírez-Tobías, H. M., Aguirre-Rivera, J. R., Pinos-Rodríguez, J. M., & Reyes-Agüero, J.
A. (2010). Nopalito and forage productivity of Opuntia spp. and Nopalea sp. (Cactaceae)
growing under greenhouse hydroponics system. Journal of Food, Agriculture and
Environment, 8, 660-665.
Ratera, E., & Ratera, M. O. (1980). Plantas de la flora argentina empleadas en medicina
popular. Buenos Aires, Argentina: Ed. Hemisferio Sur.
Reboratti, C. (1998). El Alto Bermejo. Realidades y conflictos. Buenos Aires, Argentina: La
Colmena.
Reboratti, C. E., Arzeno, M., & Castro, A. H. (2003). Desarrollo sustentable y estructura
agraria en la Quebrada de Humahuaca. Población & sociedad, 10(1), 193-213.
Rees, D. A. (1972). Shapely polysaccharides. The eighth Colworth medal lecture.
Biochemical Journal, 126(2), 257.
Retamal, N., Duran, J. M., & Fernandez, J. (1987). Seasonal variations of chemical
composition in prickly pear (Opuntia ficusindica(L.)Miller). Journal Science Food and
Agriculture, 38, 303-311.
Reti, L. (1933). Alkaloids of the cactus Trichocereus candicans Br. & Rose. The
Comptes rendus Biologies, 114, 811-814.
Reti, L. (1950). Cactus alkaloids and some related compounds. En Fortschritte der Chemie
Organischer Naturstoffe/Progress in the Chemistry of Organic Natural Products/Progrès
Dans la Chimie des Substances Organiques Naturelles (pp. 242-289). Viena, Austria:
Springer.
Reti, L. (1954). Cactus alkaloids. En The Alkaloids: Chemistry and Physiology (pp. 23-28).
Buenos Aires, Argentina: Academic Press.
243
Reti, L., & Castrillón, J. A. (1951). Cactus Alkaloids. I. Trichocereus terscheckii (Parmentier)
Britton and Rose. Journal of the American Chemical Society.
Reveles-Hernández, M., Flores-Ortiz, M. A., Blanco-Matías, F., & Valdez-cepeda, R. D.
(2010). El manejo del nopal forrajero en la producción del ganado bovino. Revista Salud
Pública y Nutrición, 2010(5), 130-144.
Rodríguez-Arévalo, I., Casas, A., Lira, R., & Campos, J. (2006). Uso, manejo y procesos de
domesticación de Pachycereus hollianus (FAC Weber) Buxb.(Cactaceae), en el Valle de
Tehuacán-Cuicatlán, México. Interciencia, 31(9), 677-685.
Rodríguez, M. F. (1997). Sistemas de asentamiento y movilidad durante el Arcaico. Análisis
de macrovestigios vegetales en sitios arqueológicos de la puna meridional argentina. Estudios
Atacameños.
Rodríguez, M. F. (1999). Arqueobotánica de Quebrada Seca 3 (Puna Meridional Argentina):
Especies vegetales utilizadas en la confección de artefactos durante el Arcaico. Relaciones
de la Sociedad Argentina de Antropología, 24, 159-184.
Rodríguez, M. F. (2005). Human evidence during Middle Holocene in the Salty Argentine
Puna. Archaebotanical record analyzes. Quaternary International, 132(1), 15-22.
Rodríguez, M. F. (2008). Recursos vegetales y tecnofacturas en un sitio arqueológico de la
Puna meridional argentina, Área centro - sur andina. Darwiniana, 46(2), 240-257.
Ros, C. C., & Schneider, S. (2008). Estrategias campesinas de reproducción social. El caso
de las Tierras Altas Jujeñas, Argentina. Revista Internacional de Sociología, 66(50), 163-
185.
Rui, G. X. W. (2003). A Research in the Health Keeping Function and the Product
Development of Cactaceae. Cereal and Food Industry, 2(9).
Saag, L. M. K., Sanderson, G. R., Moyna, P., & Ramos, G. (1975). Cactaceae mucilage
composition. Journal of the Science of Food and Agriculture, 26(7), 993-1000.
Sáenz, C. (1997). Cladodes: a source of dietary fiber. J. Prof. Assoc. Cactus Dev., 2, 117-
244
123.
Salazar, D. (2004). La interdisciplinariedad, resultado del desarrollo histórico de la ciencia.
En: Nociones de sociología, psicología y pedagogía. (F. D. A. et. al. González A, Reinoso
Capiró M, Ed.) (Editorial). Ciudad de la Habana:
Salem, H. B., Abdouli, H., Nefzaoui, A., El-Mastouri, A., & Salem, L. B. (2005). Nutritive
value, behaviour, and growth of Barbarine lambs fed on oldman saltbush (Atriplex
nummularia L.) and supplemented or not with barley grains or spineless cactus (Opuntia
ficus-indica f. inermis) pads. Small Ruminant Research, 59(2-3), 229-237.
Salleras, L. (2011). Territorio, Turismo y desarrollo sustentable en la Quebrada de
Humahuaca. Paisaje y naturaleza al servicio de la práctica turística. Estudios y Perspectivas
en Turismo, 20(5), 1123-1143.
Sanabria-Diago, O. L. (2011). Manual de herramientas etnobotánicas relativas a la
conservación y el uso sostenible de los recursos vegetalesLa etnobotánica y su contribución
a la conservación de los recursos naturales y el conocimiento tradicional Olga Lucía Sanabria
Diago. En S. S. D. O. Lagos-Witte & R. Chacón, Paulina; García (Eds.), Manual de
herramientas etnobotánicas relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos
vegetales (Red Latino, pp. 37-85). Santiago, Chile.
Sánchez Herrera, R., Sotelo Oleague, M. A., Aparicio Fernández, X., & Loza Cornejo, S.
(2011). Coryphantha spp . proximate composition and phytochemical profile. Jorurnal of the
professional association for cactus development, 13(1), 36-47.
Sánchez Mejorada, H. (1982). Algunos usos prehispánicos de las cactáceas entre los
indígenas de México. Toluca, México: Gobierno del Estado de México. Secretaría de
Desarrollo Agropecuario.
Scarpa, G. F., & Arenas, P. (1996). Especias y colorantes en la cocina tradicional de la Puna
jujeña (Argentina). Candollea, 51, 483-514.
Schultes, R. E., Hofmann, A., & Rätsch, C. (2001). Plants of the gods: their sacred, healing,
and hallucinogenic powers. Rochester, Vermont: Healing Arts Press.
245
Schultz, T. P., & Taylor, F. W. (1990). Wood En O. Kitani y C.W. Hall, eds., Biomass
Handbook. New York, USA: Gordon & Breach Science Publishers.
Schulze Rojas, J. P., & Linares, J. (2004). Elaboración de una guía ilustrada de Cactáceas
en Honduras (No. T1945). Honduras: Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano.
Schweitzer, B., & Wright, S. (1938). Action of hordenine compounds on the central nervous
system. Journal of Physiology, 92, 422-438.
Seigler, D. (1998). Plant Secondary Metabolism (Kluwer). Boston, MA, U.S.A.
Serrano, C. (2008). Avances en la fitogeografía química del género Trichocereus en el sur
del Perú. Quepo, 22, 29-35.
Siefermann‐Harms, D. (1987). The light‐harvesting and protective functions of carotenoids
in photosynthetic membranes. Physiologia Plantarum, 69(3), 561-568.
Siniscalco, G. G. (1983). La Mescalina in Lophophora Coult (Ed in Altre Cactaceae).
Bolletino Chimico Farmaceutico, 122, 499-504.
Slotkin, J. S. (1956). The Peyote religion: a study in Indian-White relations. Glencoe,
Escocia: Free Press.
Solari, E. (1907). Geografía de la Provincia de Jujuy. Buenos Aires, Argentina: Peuser.
Speirs, D. C. (1982). The cacti of western Canada: Part 3. Nation. Cact. Succ. J., 37(2), 53-
54.
Starmer, W. T., Ganter, P. F., Aberdeen, V., Lachance, M. A., & Phaff, H. J. (1987). The
ecological role of killer yeasts in natural communities of yeasts. Canadian Journal of
Microbiology, 33(9), 783-796.
Steenbergh, W. F., & Lowe, C. H. (1977). Ecology of the saguaro II: reproduction,
germination, establishment, growth and survival of the young plant. National Park Service
Scientific Monograph Series No. 8. Washington, USA: Goverment Printing Office.
Stewart, O. C. (1987). Peyote religion: A history. Oklahoma, USA: University of Oklahoma
246
Press.
Stintzing, F. C., & Carle, R. (2005). Cactus stems (Opuntia spp.): A review on their
chemistry, technology, and uses. Molecular nutrition & food research, 49(2), 175-194.
Storni, J. S. (1937). Vegetales que utilizaban nuestros indígenas para su alimentación. Los
talleres tipograficos de la Carcel penitenciaria.
Suárez, M. E. (2014). Etnobotánica wichí del bosque xerófito en el Chaco Semiárido salteño.
Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina: Autores de Argentina.
Suárez, M. E., & Montani, R. M. (2010). Vernacular knowledge of Bromeliaceae species
among the Wichí people of the Gran Chaco, Argentina. J. Ethnobiology, 30, 265-288.
Sujatha, S., Anand, S., Sangeetha, K. N., Shilpa, K., Lakshmi, J., Balakrishnan, A., &
Lakshmi, B. S. (2010). Biological evaluation of (3β)-STIGMAST-5-EN-3-OL as potent anti-
diabetic agent in regulating glucose transport using in vitro model. International Journal of
Diabetes Mellitus, 2(2), 101-109.
Tang, X., Cronin, D. A., & Brunton, N. P. (2006). A simplified approach to the determination
of thiamine & riboflavin in meats using reverse phase HPLC. Journal of Food
Composition & Analysis, 19(8), 831-837.
Tao, S., Zhang, S., Tsao, R., Charles, M. T., Yang, R., & Khanizadeh, S. (2010). In vitro
antifungal activity and mode of action of selected polyphenolic antioxidants on Botrytis
cinerea. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 43(16), 1564-1578.
Team, R. D. C., & R Development Core Team, R. (2016). R: A Language and Environment
for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing.
The Plant List. (2013). Version 1.1. http://www.theplantlist.org/ (acceso 10.10.18). (s. f.).
Thorne, R. F. (1973). Floristic relationships between tropical Africa and tropical America.
En B. . Meggers & W. D. Duckworth (Eds.), Tropical forests ecosystems in Africa and South
America: a comparative review. (pp. 27-47). Washington, USA: Smithsonian Institute.
Tomas Roig, J. (1974). Plantas medicinales y venosas de Cuba. La Habana, Cuba: Editorial
247
Científico-técnica.
Tomasi, J. (2005). Transformaciones urbanas y vivienda en Susques, Jujuy. En Seminario de
Crítica, Instituto De Arte Americano, San Salvador De Jujuy. San Salvador de Jujuy,
Argentina.
Tomasi, J. (2009). El lugar de la construcción: prácticas y saberes en la puna argentina.
Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 36, 141-157.
Tomasi, J. (2012). Lo cotidiano, lo social y lo ritual en la práctica del construir.
Aproximaciones desde la arquitectura puneña (Susques, provincia de Jujuy, Argentina).
Apuntes, 25(1), 8-21.
Tomasi, J. (2013). Espacialidades pastoriles en las tierras altoandinas: Asentamientos y
movilidades en Susques, puna de Atacama (Jujuy, Argentina). Revista de Geografía Norte
Grande, 55, 67-87.
Tomasi, J., & Rivet, C. (2011). Puna y arquitectura. Las formas locales de la construcción.
Buenos Aires, Argentina: Centro de Documentacion de Arte y arquitectura Latinoamerica.
Toursarkissian, M. (1980). Plantas medicinales de la Argentina: Sus nombres botanicos,
vulgares, usos y distribucion geografica. Buenos Aires, Argentina: Hemisferio sur.
Troncoso, C. A. (2009). Patrimonio y redefinición de un lugar turístico: La Quebrada de
Humahuaca, Provincia de Jujuy, Argentina. Estudios y perspectivas en turismo, 18(2), 144-
160.
Turner, R. M., Alcorn, S. M., Olin, G., & & Booth, J. A. (1966). The influence of shade, soil,
and water on saguaro seedling establishment. Botanical Gazette, 127(2/3), 95-102.
Turner, W., & Heyman, J. (1960). The presence of Mescaline in Opuntia cylindrica. The
Journal of Organic Chemistry, 25(12), 2250-2251.
Valencia Botín, A. J., Cruz Hernández, P., & Rodríguez Canto, A. (2003). Avances en la
etiología y manejo de la pudrición blanda de tallos de pitahaya, Hylocereus undatus
H.(Cactaceae). Fitosanidad, 7(2).
248
Valencia, M. C., & Balesta, B. (2013). ¿Abandono planificado? Restos forestales
carbonizados en sitios arqueológicos de La Ciénaga (Catamarca, Argentina). Bulletin de
l’Institut français d’études andines, 42(2), 145-172.
Valiente-Banuet, A., & Ezcurra, E. (1991). Shade as a cause of the association between the
cactus Neobuxbaumia tetetzo and the nurse plant Mimosa luisana in the Tehuacan Valley,
Mexico. Journal of Ecology, 79, 961-971.
Valiente‐Banuet, A. Bolongaro‐Crevenna, A., Briones, O., Ezcurra, E., Rosas, M., Nunez,
H., Barnard, G., & VAZQUEZ, E. (1991). Spatial relationships between cacti and nurse
shrubs in a semi‐arid environment in central Mexico. Journal of Vegetation Science, 2(1),
15-20.
Valiente‐Banuet, A., Rojas‐Martínez, A., Arizmendi, M. D. C., & Dávila, P. (1997).
Pollination Biology of two columnar cacti (Neobuxbaumia mezcalaensis and Neobuxbaumia
macrocephala) in the Tehuacan Valley, central Mexico. American Journal of Botany, 84,
452-455.
Vetaas, O. R. (1992). Microsite effects of trees and shrubs in dry savannas. Journal of
vegetation science, 3(3), 337-344.
Vidaurre, P. J., Paniagua, N., & Moraes, R. (2006). Etnobotánica de los Andes de Bolivia.
En R. Moraes, M. B. Ollgaard, L. P. Kvist, F. Borchsenius, & H. Balslev (Eds.), Botánica
Económica de los Andes Centrales (Herbario N, pp. 225-228). La Paz, Bolivia.
Vignale, N. (1996). Plantas medicinales del área andina de la Provincia de Jujuy. Actas del
VII Congreso Nacional de Recursos Naturales Aromáticos y Medicinales. Anales de la
Sociedad Argentina para la Investigación de Productos Aromáticos, XIV, 177-182.
Vignale, N. D. (2001). Los estudios Etnobotánicos en el NOA. Las plantas medicinales.
Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689-1699.
Vignale, N. D. (2002). Relevamiento y análisis exomorfológico y micrográfico de plantas
medicinales de la puna y prepuna jujeñas, con especial referencia a la Reserva de Biosfera
Laguna de Pozuelos. Tesis Doctoral. Área Farmacobotánica y Farmacognosia. Facultad de
249
Farmacia y Bioquímica. Universidad de Buenos Aires (UBA).
Vignale, N., & Pochettino, M. (2009). Avances sobre plantas medicinales andinas. San
Salvador de Jujuy, argentina: Ed. Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED) / RISAPET / FCA-UNJu.
Villafuerte, C. (1986). Leyendas de nuestra tierra. Buenos Aires, Argentina: Corregidor.
Villagrán, C., Castro, V., Sánchez, G., Romo, M., Latorre, C., & Hinojosa, L. F. (1998). La
tradición surandina del desierto : Etnobotánica del área del Salar de Atacama ( Provincia de
El Loa , Región de Antofagasta , Chile ) 1. Estudio Atacameños, 16, 7-105.
Villalobos, S., Vargas, O., & Melo, S. (2007). USO, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE
“yosú”, Stenocereus griseus (CACTACEAE), EN LA ALTA GUAJIRA COLOMBIANA.
Acta biol. Colomb, 12(1), 99-112.
Von Rosen, E. V. (1904). Archaeological Researches on the Frontier of Argentina and
Bolivia in 1901-02. A preliminary report. Harvar, USA: Haeggströms Boktryckeri, 1904.
Wahyuni, D. (2012). The Research Design Maze : Understanding Paradigms , Cases ,
Methods and Methodologies. Jamar, 10(1), 69-80.
Wallace, R. S. (1995). Molecular systematic study of the Cactaceae: using chloroplast DNA
variation to elucidate cactus phylogeny. Bradleya, 13, 1-12.
Wang, H., Cao, G., & Prior, R. L. (1996). Total antioxidant capacity of fruits. Journal of
Agricultural and Food Chemistry, 44, 701–705.
Wang, H., Nair, M. G., Strasburg, G. M., Chang, Y. C., Booren, A. M., Gray, J. I., & DeWitt,
D. L. (1999). Antioxidant and antiinflammatory activities of anthocyanins and their aglycon,
cyanidin, from tart cherries. Journal of natural products, 62(2).
Willaman, J. J., & Schubert, B. G. (1961). Alkaloid-bearing plants and their contained
alkaloids (No. 1234). Maryland, USA: Agricultural Research Service, US Department of
Agriculture.
Wink, M. 2003. (2003). Evolution of secondary metabolites from an ecological and
250
molecular phylogenetic perspective. Phytochemistry, 64(1), 3-19.
Wynne, B. (2001). Creating Public Alienation: Expert Cultures of Risk and Ethics on GMOs.
Science as Culture.
Yacobaccio, H. D. (1983). Explotación complementaria de recursos en sociedades cazadoras-
recolectoras surandinas. Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano, 10, 493-514.
Yeaton, R. I. (1978). A Cyclical Relationship Between Larrea Tridentata and Opuntia
Leptocaulis in the Northern Chihuahuan Desert. The Journal of Ecology.
Zaburlín, M. A. (2009). Historia de ocupación del Pucará de Tilcara: Jujuy, Agrnetina.
Intersecciones en Antropología, 10(1), 89-103.
Zapata, R. M., Karlin, U. O., Lucero, F., Coirini, R. O., & Karlin, M. (2005). Manejo
Sustentable del Ecosistema Salina Grandes. Manejo de los tunales. Proyecto “Desarrollo de
un polo productivo integral en el norte de Córdoba: cultivo y procesamiento de la tuna
(Opuntia ficus-indica) y especies aromáticas bajo certificación orgánica”. Proyectos
Federales de Innovación Productiva del Ministerio de Cienci.
Zuloaga, F. O., Morrone, O., Belgrano, M. J., Marticorena, C., & Marchesi, E. (2008).
Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur. Monographs in Systematic Botany from the
Missouri Botanical Garden.
251
ANEXOS
“Dicen que es fiero cantar después que pasa el carnaval
Dicen que salen las astas como flor del cardonal”
258
ANEXO 2: ENCUESTA GUÍA -Presentación (personal, del proyecto, de la etnobotánica) -Consentimiento informado previo [detalles de cómo se trabajará, cuáles son los objetivos, qué se hará con la información recopilada, explicitar la confidencialidad de la fuente en caso de preferirse, preguntar si está de acuerdo en colaborar al final teniendo en cuenta todo lo anterior, entre otros detalles siguiendo el código de ética de la ISE (2006) y las peticiones y requerimientos propios de las comunidades locales]. Nombre Edad Origen Estudios Trabajo Número de entrevistados (grupal, familiar, individual)
1. ¿Conoce los cactus de esta región? 2. ¿Qué cactus conoce? 3. ¿Conoce los cardones? ¿en qué se diferencia del resto de los cactus? 3.1 ¿Hay uno?¿varios? (colectar) 3.2 ¿Cómo llama a cada uno de ellos? 3.3 ¿Cómo los diferencia entre sí? 4. ¿Dónde crecen los cardones? ¿se ubican en cualquier lugar? ¿cómo es su
distribución? 5. ¿Tienen distintas partes?¿cuáles?¿cómo se llaman? (puede ir acompañado de dibujos) 6. ¿Cuándo florece? ¿Cómo es la flor? ¿de qué color? 6.1 ¿Qué partes tiene la flor? 6.2 ¿Cómo se llaman las partes de la flor? 7. ¿Tiene fruto? ¿cómo se llama? ¿cuáles son las partes? ¿de dónde viene y como se
llega al fruto? 8. ¿Qué animales se comen al cardón? ¿Qué parte comen? ¿cuándo se lo comen? 9. ¿Qué insectos interactúan con el cardón?¿cómo?¿en qué época? (colectar) 10. ¿Existen animales, insectos u otras plantas que vivan sobre el cardón o interactúen de
otra manera? ¿le hacen daño? (describir/colectar). 11. ¿existen pájaros que vivan en los cardones o los coman? ¿Cuáles? ¿cómo son? ¿en
qué época se ven?¿la cantidad ha variado en los últimos tiempos?¿por qué? 12. ¿Tienen algún significado especial? 13. ¿Conoce mitos o leyendas que cuenten de los cardones? 14. Se usa o usaba para algo (en cada caso que parte) y cómo se usa (y cual parte no hay
que usar) Alimentación humana - Alimentación animal - Indicador fenómeno natural – Muebles -
259
Artesanías – Utensillos - Combustible (leña) - Medicina-medicina veterinaria - Fruto como colorante - Fruto como forraje – Ornamental - Ritual (Mágico/religioso) - Construcción - Mobiliario
15. Sobre el uso para hacer muebles 15.1 ¿Qué tipo de muebles se hacen? (especificar) 15.2 ¿Qué cardón se usa? ¿Cualquier cardón es igual? ¿Cuál es mejor? 15.3 ¿Quién elige que cardón cortar? ¿Cómo es la selección del cardón a cortar? 15.4 ¿la madera es comparable con otras maderas? ¿cuáles? ¿frente a qué maderas se
elige?¿y frente a cuáles no? 15.5 ¿En qué época del año se corta el cardón? ¿en qué época se preparan las tablas?¿y el
mueble? 15.6 ¿son las mismas tablas que se usan en construcción? 15.7 ¿Cómo influye la elaboración en la calidad de la madera obtenida? 15.8 Proceso de elaboración de tablas (desde cardón en pie hasta esta colocado) 15.9 ¿Qué otros insumos se usan para elaborarlo? ¿Qué materiales para trabajarlo? 15.10 ¿Se aprovechan como madera otros cactus de la zona?(poco, cabeza de viejo, etc.) 15.11 ¿la prepara la misma persona que la va a usar?¿la compra? 15.12 ¿Se hace algún tratamiento posterior a la madera? ¿al mueble ya terminado? 15.13 ¿Hoy en día se siguen elaborando muebles? ¿Quiénes lo saben hacer? ¿Quiénes lo
pueden comprar? ¿Dónde se consiguen? 15.14 Particularizar las aberturas –puertas/ventanas- como mobiliario.
16. Sobre el uso en construcción 16.1 ¿Para qué se usan? (especificar) (tijera, alfajía, cumbrera, entablonado, etc.) 16.2 ¿Qué cardón se usa? ¿Cualquier cardón es igual? ¿Cómo es la selección del cardón
a cortar? 16.3 ¿la madera es comparable con otras maderas?¿cuáles? ¿frente a qué maderas se
elige?¿y frente a cuáles no? 16.4 ¿Quién lo elige? ¿De quién aprende? 16.5 ¿Cuántas tablas se obtienen por cardón? (para cada tipo de cardón) 16.6 Para cada uso que describió: ¿Cómo debe ser una tabla para ser buena? En cuanto a
largo, ancho y espesor. ¿Cómo se garantiza obtener buenas tablas? 16.7 ¿En qué época del año se prepara? ¿Quién lo prepara? 16.8 En caso de haber cardones en los campos, se recurre/recurría al intercambio? ¿Cuál
era la relación de cambio? ¿Qué productos de cardón se llevaban en los intercambios? ¿A dónde se llevaban?
16.9 Proceso de elaboración de tablas (desde cardón en pie hasta esta colocado). ¿quién las trabaja?¿es tarea de especialistas?¿varón/mujer?
16.10 ¿Qué otros insumos se usan para elaborar las tablas? ¿Qué materiales para trabajarlo?
260
16.11 ¿Cuánto duran las tablas en condiciones adecuadas de conservación de las cubiertas superiores? ¿Cómo deben cuidarse o preservarse esas tablas?
16.12 ¿Cuáles son los problemas (enfermedades/bichos) que presenta el cardón como material, que debilidades tiene y como las solucionan? ¿Cómo afecta la humedad/sequía? ¿se deforma o fractura? ¿en qué condiciones? ¿lo tacan hongos?
16.13 ¿Se aprovechan como madera otros cactus de la zona?(poco, cabeza de viejo, etc.) 16.14 Cambia la materia prima que se elige si se trata de obtener tablas para una casa o
para un santuario/iglesia? 16.15 ¿Qué tipo de tablas de obtienen?¿tienen nombres particulares? Las distintas tablas
se usan para distintas conformaciones en los techos (tijeras, vigas para cubiertas a un agua, cumbrera, superficie apoyo/cielorraso?
16.16 Techos: para techos, que tipo de techos se hacen con las distintas tablas? ¿los hace la misma persona que elabora las tablas? ¿es un especialista el que construye los techos? ¿con que materiales y de qué forma une las tablas? ¿Qué cuidados hay que tener al colocarlas?¿se le realiza algún tratamiento antes o después de colocarla?
16.17 ¿Pueden reutilizarse las tablas?¿cuántas veces?¿cuánto duran? Si una casa se abandona ¿se saca el techo?¿se lo vuelve a poner en otra?¿qué pasa con las aberturas?
16.18 Hoy en día, ¿se usa menos el cardón para construir?¿por qué? (regulaciones sobre el uso? cambio en las necesidades estructurales de los techos (mayores luces que requieren otras maderas)? falta de personas con conocimientos para el procesamiento? falta de personas en el campo para ponerse a buscar los cardones caídos?
17. Enfermedades 18. Comercialización
¿Cómo se vende? ¿Quién vende? ¿de dónde lo obtiene? ¿Cuál es su valor? ¿a qué público está destinado? ¿le parece bien que se vendan?
19. ¿Conoce algo de regulación del uso o venta de la provincia? ¿Cómo se enteró? 20. ¿Conoce gente que cultive o siembre cardones? 21. ¿conoce cardones que fueron sembrados por personas? 22. ¿Por qué en los pucaras hay tantos cardones? 23. ¿Dónde aprendió todo lo que me contó 24. ¿Le enseña a alguien?
261
ANEXO 3) LOS CARDONES EN LAS COPLAS POPULARES Se incluyen aquí algunas coplas que dan cuenta del valor de los cardones. Extraídas de A) Cancionero Popular de Jujuy y B) Salta y C) Coplas cantadas por colaboradores; cantos populares que se ejecutan habitualmente en fechas específicas del año. Por otra parte, se incluye en D) música del cancionero folklórico argentino, indicando sus autores, que puede encontrarse en páginas web, cancioneros locales, entre otros y mencionan a los cardones. A) Carrizo Cancionero Popular de Jujuy Al niño precioso que anoche nació yo solo le traigo la flor del cardon. Tilcareño soy señores, yo no niego mi nación en la cinta del sobrero traigo flores de cardón
Esta caja no es de aquí esta caja es de sococha arito de cardón verde retobo y curo ijucucha El amor del forastero es como la espina i tuna que punza y queda doliendo sin esperanza ninguna
B) Del cancionero popular de Salta: Ya se viene el carnaval por allá por "Los Cardonales" Aquí lo estoy esperando Remedando los calzones La rama tiene su espina, Y el cardón tiene su flor, Yo también tengo mi amor, Para gozarlo mejor Aquí me pongo a cantar Debajo de este cardón A ver si puedo sacar Amor de tu corazón Que queris que te traiga ¿De Los Cardones? -Un pelloncito i lana, pa mis calzones ¡Ahijuna, pucha, puchana! Flor de hormiga, miel de caña ¡Si esta penca diera tunas! ¡Y este cardón pasacanas! Blanca la flor del cardón Viva doña manuelita la Santa federación
Florcita y cardón! Por traicionera no tenis perdón Linda la flor del cardón viva la federación Tunas, tunas con pasacana, tunas tunas con pasacana, si queris que yo te quiera dame un besito mañana Tunas, tunas con pasacanas, Tunas, tunas con pasacanas, Si queris que yo te quiera, No le aprendas a tu hermana. Tu hermana la mayorcita, la más grande y la mañera, Que si le doy un abrazo Me dice: Velay el guaso! Tunas, tunas con pasacanas, Tunas, tunas con pasacanas, Si queris que yo te quiera, hace lo que hace tu hermana. Tu hermana la Juana Rosa, Que cuando le doy un beso, me dice que es poca cosa
262
C) Cantadas por colaboradores: Tilcareña soy señores Yo no niego mi nación En cada verso que canto Traigo flores de cardón Dicen que es fiero cantar después que pasa el carnaval Dicen que salen las astas como flor del cardonal
Yo soy de Tilcara nacida entre cardones Soy tilcareña señores Ando entre cantores
D) Del cancionero folklórico nacional
PASTOR DE NUBES - ZAMBA LETRA: MANUEL JOSÉ CASTILLA MÚSICA: FERNANDO PORTAL Ese que canta es Barbosa, pastorcito tastileño. Apenas se lo divisa, cuando llovizna en el cerro. Cada cardón de la falda se le parece por dentro. Un poco por las espinas, pero más por el silencio. La florcita amarilla de tu sombrero, pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Mirando pasar las nubes, encima ‘el cerro me quedo, y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo Pastores como Barbosa, puede ser que estén habiendo. Pero ninguno como él, que de amor ande muriendo.
LA FLOR DEL CARDÓN AUTOR Y COMPOSITOR: Raninqueo Manuel Ignacio POPULARIZADA POR LOS CHALCHALEROS Vine del cerro trujiendo una flor, Virgen del Valle la truje pa´vos, pa´que aliviés mi dolor l´hai de poner en tu altar, la flor del cardón, la flor del cardón. Dende la cumbre del chango Real, vengo a pedirte que curis mi mal, mi coyita me ha dejau´, tal vez pa´ verme llorar, la flor del cardón, la flor del cardón. Mi chuspa, coca y mi yesquero, tuito te traigo volveme ese amor. Virgen del Valle me voy, ya ha comenzao´ a nevar, la flor del cardón, la flor del cardón.
263
ZAMBA A HUMAHUACA LETRA: GRACIELA VOLODARSKY MÚSICA: RICARDO VILCA Oigo la voz del viento queriendo repartir el grito arisco de agosto sin verdor sobre mi pueblo gris. Humahuaca desierta la tarde ve correr de cerro en cerro el cielo es un azul y en el cardón la flor. Que nunca muera en sus calles el dolor de la quena al vibrar y se agiganta en el sol que brilla más y más. Las piedras que te habitan lloran en soledad cuando la noche llega a su fin se quieren consolar. En cada esquina angosta se perfila el rumor misterio puro del alma del lugar con calidez de pan.
ENTRE DOS RÍOS AUTOR: JUAN ERNESTO (PUCHO) GONZALEZ
Entre dos ríos se quedó tu sueño Y tu agua clara me enseñó a amarte mas Y en las alturas que dirán tus vientos Jujuy mi canto te volví a brindar Por la mañana hay que mirar tus cerros Son como el eco que un poema dejó Son mil aromas, mil colores nuevos Es la esperanza que tu amor me dio Hay mil maneras de cantarte Jujuy Del Ceibo hasta el cardón Canto a la tierra de mi querencia Un cielo azul mayor Canto a la tierra de mi querencia Un cielo azul mayor Eres el poncho que el tiempo tejió Rueca que hilaba la mano de Dios Eco de sombra repica en el abra Picada antigua pedazo de sol Tal vez sea el aire de tu nombre verde Tal vez seas patria atardecida de afán Oración de agua pañuelito blanco India simiente, Pachamama y mas
PURMAMARCA AUTOR: LOS CHANGOS Donde se esconde tu corazón Donde andarás golondrina Con tu plumaje de suave luz Enamorada de la cruz del sur Un erque dulce tocando al sol Las melodías del alma La Pachamama subió a bailar Enamorada de un viejo ritual Baila que baila cholita’i Mi huainito de amor Que en el norte tu magia me espera Yo llegare cantando tal vez Purmamarca seré En tu vientre de luna y estrellas Siete colores para morir En el cardon de los sueños En la quebrada te encontrare Amaneciendo de albahaca mi piel Baila que baila cholita’i
Mi huainito de amor Que en el norte tu magia te espera Yo llegare cantando tal vez Purmamarca seré En tu vientre de luna y estrellas. Baila que baila cholita’i Mi huainito de amor Que en el norte tu magia te espera Yo llegare cantando tal vez Purmamarca seré En tu vientre de luna y estrellas. Yo llegare cantando tal vez Purmamarca seré En tu vientre de luna y estrellas
264
DEJA UN POCO DE LUZ AL PARTIR AUTOR VICTOR HEREDIA Donde el cielo hace cruz con la estrella del sur me enseñaste a crecer y a reír.. antes era un cardón sin perfume ni flor y llegaste y me puse a reír No me digas entonces que vas a partir pues te llevas la vida de mí Deja un poco de luz, no me arranques lo azul de este cielo que hicimos los dos; Si a mi lado lado no estás con tu risa de pan dulces sueños de mi despertar. Triste tarde sin sol para mi corazón has dejado al decir que te vas. Vuelvo a mi guitarra, dulce compañera su voz de niebla sabrá que no puede morir este amor que hay en mí, deja un poco de luz al partir si me amaste y te amé, ya no hay más que decir tú te vas y yo quedo a morir. Solitario es el sol de una herida de amor ¿dónde iré con mi espina a llorar si a mii lado no estás con tu risa de pan dulces sueños de mi despertar? Triste tarde sin sol para mi corazón has dejado al decir que te vas. No me digas por qué ni me digas con quién, yo prefiero tu adiós nada más Cuánta sombra vendrá, cuánta noche andaré deja un poco de luz si te vas. Si me amaste y te amé, ya no hay más que decir tú te vas y yo quedo a morir.
EL CARDON AUTOR: GUSTAVO SANTAOLALLA Sólo como el cardón anda mi corazón subiendo los brazos, rogando tu amor. Pero vos no escuchás, palomita torcas alguna vez vienes y otra te vas. Por la sombra me iré como aquel que no ve buscando la llave que abra tu querer. FLORCITA DE CARDON AUTOR: GUSTAVO PATIÑO Ay florcita de cardón pocoyo tilcareño blanco como las nubes en el cerro floreció. Ay florcita de cardón ay hermoso pocoyo nacido en primavera perfumá mi corazón. Como prueba de mi amor un pocoyo yo te di pero a cambio de esa flor sólo espinas recibí. Si vos fueras pocoyo y yo fuera el cardón juntos toda la vida pasaríamos los dos.
265
EL ANTIGAL LETRA: Ariel Petrocelli MÚSICA: Daniel Toro y Lito nieva En tu viejo brazo se quedó el ayer, rescoldo del alma arisca que se fue el tiempo en tus manos solas, quedo tendido sobre la luz sangre reseca la mañana llorando siglos a la voz del sol el grito inca estremeció el dolor silencio descalzo por tu cuerpo va las piedras al viento le roban la sal los grillos duermen la tarde oro desnudo del cerro atrás cabo una boca de tu noche el oscuro acero de tu negra piel para dormirse entre la soledad llorando el calor del llanto del indio en su manantial febril mojando el antigal lluvia que viene de dios antiguo cansancio y lento su andar tiene una lanza por el cardón y en sus espinas dejo las manos para la sangre con otro dolor y al rayo loco dio su corazón el destino de tu nombre fue final y la luna aquella ya no alumbra más a hembras cerro su vientre y por la frente se desangro dejo sus huellas hacia al norte busco camino para allá morir y como madre lloro también su mal sí ronda por adentro el amo sideral y anda por tus venas, y desde que se fue y levanta tus ojos negros para cubrirte muerto y leal clavo su pecho en la roca como una herida, y sin gritar su voz ella en el cielo hecha una maldición llorando el calor del llanto del indio en su manantial febril mojando el antigal lluvia que viene de dios antiguo cansancio y lento su andar tiene una lanza por el cardón y en sus espinas dejo las manos para la sangre con otro dolor y al rayo loco dio su corazón
AL PIE DE UN CARDON LETRA Y MUSICA: Oscar Villagrán - Ariel Petrocelli
Un amor murió en los valles, junto a los pies de un cardón, con trozos de penas tristes, pedazos de corazón. Con trozos de penas tristes, pedazos de corazón.
Negras flores son mis flores, blancas tinieblas su luz, está borrado en la noche, dan a su tumba una cruz. Está borrado en la noche, dan a su tumba una cruz.
Si esa cruz fuera de palo, y su mortaja canción, si su tumba una guitarra, zamba sería mi dolor. Si su tumba una guitarra, zamba sería mi dolor.
Llorando están las guitarras, la cacharpaya final, el amor que es de los valles, murió a los pies de un cardón. El amor que es de los valles, murió a los pies de un cardón.
De vino gotas oscuras, piel del llanto de ese amor, que va dejando la casa colgada del cielo azul. Que va dejando la casa, colgada del cielo azul.
Si esa cruz fuera de palo, y su mortaja canción, si su tumba una guitarra, zamba sería mi dolor. Si su tumba una guitarra, zamba sería mi dolor.
266
VIDALA DEL CARDÓN AUTOR: José Ramón Luna - Atahualpa Yupanqui Parao en la loma Llenito de espinas Así es el cardón Fierito por fuera Ternuras adentro Lo mesmo que yo Cuando llega el tiempo El cardón más pobre Presenta una flor Por eso i’ venido Domando caminos Buscándote a vos Guapeando a la nieve Guapeando a los vientos Así es el cardón Solito y arisco Rodeau de silencio Lo mesmo que yo Así es el cardón Lo mesmo que yo
CARDONCITO DE LA LOMA AUTOR: Atahualpa Yupanqui Cardoncito de la loma Me voy pa'l cañaveral Como si yo no supiera Que allí se apriende a llorar Cardoncito de la loma He de volver algún día Con las ushutas gastadas Y la alforjita vacía Cardoncito de la loma Pura espina y soledad Me nacen juerzas de adentro Cuando te miro al pasar Cardoncito de la loma Me voy pa'l cañaveral Como si yo no supiera Que allá se apriende a llorar Cardoncito de la loma He de volver algún día Cardoncito de la loma Pura espina y soledad Cardoncito de la loma Me voy pa'l cañaveral Cardoncito de la loma...
ESPINAS DE CARDON AUTOR: JAIME RODRIGUEZ ella me dejó ella me abandono por otros brazos por otro amor yo le di mi amor le pedí su corazón no me obligó mi fuerza cedió ella no espero ella me traiciono la pasión gano su cuerpo entrego se clavó en mi corazón huyo con mi razón volviéndome loco luchando con mi dolor y ella me ciño la corona de espinas y ella se quedó en con mi perdón me partió el corazón mi alma lloro y ella me clavo espinas de cardon
267
TACITA DE PLATA LETRA: José Antonio Faro MÚSICA: Hermanos Simón Entre cumbres y nieves estás, Luciendo debajo un cielo azul. "Tacita de plata" que el Ande forjó Y que el Inca llamó: Jujuy! Jujuy! La quena de algún viejo pastor Triste suena por el airampal Perfuman los churquis, florece el cardón, Y en el cerro es canción, un manantial. Otra vez a soñar Volveré para allí Quebradas y valles mi voz llenará Y los cerros dirán: ¡Jujuy! ¡Jujuy! Charangos y quenas, con voz secular, En mi zamba dirán: ¡Jujuy! ¡Jujuy! Una pena el viento se llevó Por la puna, inmensa soledad, Lloró la montaña su eterno dolor Y en el "erke" brotó este cantar... Canta el coya con mi misma voz, Rudo y bello sentir mineral, Agrestes bagualas, cien coplas de amor, Que en las piedras dejó el Carnaval. Otra vez a soñar Volveré para allí Quebradas y valles mi voz llenará Y los cerros dirán: ¡Jujuy! ¡Jujuy! Charangos y quenas, con voz secular, En mi zamba dirán: ¡Jujuy! ¡Jujuy!
EL SACHERITO AUTOR: Felipe Corpos-Sixto Palavecino A mí me verán por los montes changuito cantor, alguien me dirá sacherito préstame tu voz, y mi corazón flor sachera cantará de amor. A pata pila entre el matorral mi tiempo chango se maduró mi alma traviesa se hizo al rigor soy de los montes espina y flor. Me siento raíz de mi tierra semilla y terrón. Porque la suerte me hizo al rigor fibra de itines tan duro soy pero tanteándome el corazón soy tan blandito como el cardón. Puro corazón santiagueño sacherito soy. Ahora como ayer guitarreando sacherito soy, no es astilla, es flor sacha soncoy chamuscao' de sol para corajear brazo y pecho churo pa'l amor. Soy sacherito y tengo un querer bella y churita gota de sol hice por ella un nido de amor en la espesura del corazón. A mi alrededor reventando sueños de cantor. Montarasita y quichua es mi voz frescor de aroma de huella en flor cencerro al viento grita un querer vidala arriba grita un dolor. Puro corazón santiagueño sachero y cantor.
268
DEL TINTO AL BLANCO AUTOR: Humahuaca Trio Caminando hacia el río, esquivado el vacío, tropezando en murmullos y comentarios varios. De personas decentes, que me miran torcido, voy para la orilla a tomar con mis amigos… Esos tres cardones saben mi historia… de mis tiempos de gloria. No tienen problemas en escuchar mis penas. Estribillo. Tengo el cerebro arruinado, la vida se burla de mí. Cuando formé una familia… Me fui de casa, ahí no me escuchan, trabajar mal pago esa siempre fue mi lucha. Perdido el rumbo, equivocado, el tinto arrulla las penas que he pasado. Ahí viene el misil y me está apuntando, lento me va matando, en la costanera no falla nunca el blanco. Tengo el cerebro arruinado, la vida se burla de mí. Cuando formé una familia… No supe cuidarla y perdí…
PAMPA DE LOS GUANACOS LETRA: Cristóforo Juárez MUSICA: Agustín Carabajal En Pampa de los Huanacos yo vine dejando una flor. Amores que se separan padecen martirio y dolor. En Pampa de los Huanacos yo vine dejando una ilusión. Dejé sentidas vidalas que andando por ahí aprendí. Entonces quedaron listas y grabadas dentro de mí. Noches de cristal y plata muy triste me vieron ir de allí. En coplas amanecidas, viditay, te di mi cantar. Y el bombo que retumbaba por medio de aquel quebrachal se pierde en la distancia y hoy solo me da por recordar. Doradas vainas de Enero de nuevo las quiero gustar, añapita para aloja que alegre ayudaba a pisar son como besos en mi alma ya nadie me los puede quitar. Amorcitos que se quedan para una mejor ocasión también les dejé mi caja santuario de mi corazón para que entonen vidalas y yo vuelva con nueva ilusión. Tengo una espina en el pecho que es dura como del cardón. Dicen que al hacerse carne se adentra para el corazón pueda que tal vez me encone la herida de mi antigua pasión. En Pampa de los Huanacos yo vine dejando una flor. Amores que se separan padecen martirio y dolor. En Pampa de los Huanacos yo vine dejando una ilusión. Doradas vainas de Enero...
269
LA MAMANCY AUTOR: ARMANDO TEJADA GÓMEZ - CÉSAR ISELLA Arribita, sol arriba Encontré mi corazón, A LA sombra de MI mama Bajo un cielo de cardón. Era el tiempo del asombro, De seguirle el rastro al sol Arribita cielo, arriba Donde hacían el color. De sus manos vi nacer Los oficios del laurel Y un susurro de telar Que rondaba mi niñez. Arribita, sueño arriba Despertó mi corazón Porque a veces me dolía La tristeza de los dos. Estaba allí, gestándome, Mamancy, mi mamitay, A su calor me vio crecer, Soledad con soledad Y su raíz en mi raíz Regresa siempre a cantar. Arribita, sol arriba Encontré mi corazón, A LA sombra de MI mama Bajo un cielo de cardón. De sus manos vi nacer Los oficios del laurel Y un susurro de telar Que rondaba mi niñez. Estaba allí, gestándome, Mamancy, mi mamitay.
MI ORIGEN Y MI LUGAR AUTOR: LETRA Y MUSICA: HORACIO BANEGAS Santiago te vuelvo a ver porque encontré mi raíz mi origen y mi lugar de pronto me hacen feliz.] Errante al amanecer te vuelvo a necesitar al ver que tu corazón despierta en un salitral. Serenata nocturnal que perfumo mi niñez vidala con caja y luz de luna y amanecer. MI ORIGEN Y MI LUGAR ES QUICHUA DE SOL A SOL TENGO LA RAIZ MUSICAL PRENDIDA EN MI CORAZON. Con mi guitarra y mi voz te vuelvo a desentrañar me ayuda la soledad un largo peregrinar. De nuevo vuelvo a sentir mi sangre color mistol y al duende del guitarrear 'tinquearme' en el corazón. Quisiera arrugar mi piel con soles, salitre y sal camino tiempo mejor ser cardon y quebrachal.
MONTE MILENARIO AUTOR: JUAN CARLOS CARABAJAL Monte milenario que me cobijaste a mí Escuchando el canto triste del crespín Nací en tus entrañas entre penca y quebrachal Y con tus rigores me hice montaraz Tengo mucha espina igualito que el cardon Pero blando y dulce es mi corazón Monte milenario aunque lejos me fui En tu seno arisco quisiera morir
Monte milenario, las cosas que allí aprendí Andando en la vida nunca más sentí Mi cuna fue un rancho agachado bajo el sol Invierno y verano me brindo su amor Tiempo de la infancia que no se ha de repetir Represa y chumuco, changuito feliz Monte milenario aunque lejos me fui En tu seno arisco quisiera morir
270
CHACARERA DEL CHILALO AUTOR: FORTUNATO JUAREZ El monte que lindo está! Cómo hay miel de palo! Bajo los garabatos lechiguana y chilalos. Aromas de tusca en flor perfuman la huella y el mistol coloreando está de adorno en la tierra. Las tunas y el piquillín ya están madurando y por sobre los cercos están las dolcas colgando. Ofreciendo está el cardón su flor blanca y pura mientras que la ulúa ya se abre de madura. Por entre el viscacheral y pampa taquellus florecen quiscaloros tuscas y sisaquellus. El sachayoj se hace oír cuidando los montes despiertan salamancas en medio los locontes. Se entreveran los tum-tum de bombos legüeros de hachas, de malambos y de criollos morteros. El monte que lindo está! Cómo hay miel de palo! Bajo los garabatos lechiguana y chilalos
LA PLAÑIDERA AUTOR: HUGO A. GARNICA Sobre la espalda de monte tejiendo la noche llora mi vidala pájaros de luna y de fuego henchidos de jume sobre nubes cantan Vidalera como el viento que besa mis penas cortando las ramas terrón de mi tierra dulce mis changos morenos la acunan y cantan. Color de siestas al obre de hacheros y obrajes desnudando tardes con alma de chacarera al final de los montes cardón, salamanca. Vidalera como el grito de la plañidera copla de mi raza represa donde el lamento la angustia y la pena se machan y abrazan. Si la ceniza es de leña yo quiero ser tiento, raíz de vidala si la tinaja es de barro yo quiero ser sueño chayuero que canta. Vidalita de mis noches estrella perdida dentro de mi alma quiero el río de mi tierra serpenteando días de pan y esperanzas. Vidalera como el grito de la plañidera copla de mi raza vidalita de mis noches estrella perdida dentro de mí al
271
SOY SALTEÑO AUTOR: LOS GUITARREROS Soy Salteño y vengo a cantar Como empuñando algún arma De la linda vengo señor Corazón de ceibo y cardón Llevo en la sangre baguala De la linda vengo señor Corazón de ceibo y cardón Llevo en la sangre baguala Soy Salteño y tengo en mi voz El poncho rojo de salta Mi guitarra viene a sonar Un legüero quiere coquear Y un bandoneón me acompaña Y un bandoneón me acompaña Salteño soy Churo y cantor Yo llevo un coya en el alma Soy nochero al atardecer Un chaqueño al amanecer Y un guitarrero del alba Soy nochero al atardecer Un chaqueño al amanecer Y un guitarrero del alba Soy Salteño y vengo a coplear Soy como un chango allá en Anta De Quijano por la Merced Cafayate quiere volver De serenata y albahaca Soy Salteño y llevo en mi voz La guitarreada en las carpas La Pomeña y carnaval Llora el inca en el antigal Y una mujer cerrillana
CHACA QUE MACHACA AUTOR: LUCIANO CAÑETE Me encontré una copla enamorada en el rescoldo del corazón donde callo la palabra mientras quema el corazón Me encontré una copla enamorada en el rescoldo del corazón Chaca que machacas chacarera Cuero que resuenan por mi voz ardo llevando tu acento como espina de cardón Chaca que machacas chacarera Cuero que resuenan por mi voz Lleva con tu ausencia la riqueza el aroma a siesta, patio y sol y esa frescura en el alma niña que me da tu amor Lleva con tu ausencia la riqueza el aroma a siesta, patio y sol Destino que a mi destinó un día prenderme en tu huella, y me dejó Como yuyito en el viento perdido al vuelo quedó Destino que a mi destinó un día prenderme en tu huella, y me dejó pecha repechándome en el pecho abriendo camino a una ilusión de no morir por tus ojos que por ellos vivo yo pecha repechándome en el pecho abriendo camino a una ilusión Añora la tierra que ha parido tu canto de sueños sin dolor y cajón guiando en tus venas late en vida nace en flor Añora la tierra que ha parido tu canto de sueños sin dolo
272
RAMIRO GONZÁLEZ LUCERO CANTOR De tanto llorar mis penas se me ha chumau el tambor el llanto de mis pesares moja la luna de su corazón Caja de luna lucero cantor luz de mi pecho florcita y cardon Ya no soy más que este parche que enciende pal carnaval el grillo de sus chirleras con voz de arena moliendo al cantar Caja de luna lucero cantor luz de mi pecho florcita y cardon Golpe más golpe se pasa cavando la soledad ultutuco de la sangre late la siesta sobre el abrojal Caja de luna lucero cantor luz de mi pecho florcita y cardon Vibra la luna en Los Talas y allá en el algarrobal vibra la cimbra en mi pecho charcando vainas dele vidalear Caja de luna lucero cantor luz de mi pecho florcita y cardon Por el cerro negro
Por el cerro negro estoy bajando. Vengo del valle de ande soy, hasta Tilcara por el camino de chilca y piedra y de cardón. Montes de aras y chalonas, quesito i’ cabra llevo hoy, chichita fresca me está esperando allá en el pueblo de ande voy. Cuando mi caja empiezo a golpear todas las coplas quieren brotar. Si un erquenchu anunciando esta que han desenterrado el carnaval, el carnaval, el carnaval. Traigo un lucero y dos estrellas, un viento azul más una flor pa regalarte chinita mía pues tuyo es mi corazón. Cuando en la rueda estamos cantando en una copla te ofreceré todo este cielo, el valle y mi rancho pa que allí vivamos si vos queres. Todas las coplas quieren brotar cuando mi caja empiezo a golpear y en una copla dices que si amaneciendo ya me queris, ya me queris, ya me queris. Todo este cielo, el valle y mi rancho pa que allí vivamos si vos queres Cuando en el cielo ya me queris. Y en una copla dices que si Si morenita vámonos ya que han enterrado el carnaval, el carnaval.
273
LA LUGAREÑA AUTOR: EL VISLUMBRE DEL ESTEKO
Madera hundida es mi zamba melera es mi soledad cuando se incendian las vainas se te hace aloja el cantar. Tu pelo trenza la siesta te besan lunas de sal la noche duerme en tus ojos teje un telar tu soñar. Flor del aire enamorada de los malambos del sol cardon herido en la copla penas penitas de amor. Santiago es río en mi sangre raíz en mi corazón.
Silban tu nombre perdices dulces de mieles velay y un bombo salamanquero endiablan tu trasnochar. Cuando tus hombres regresan de la zafra al carnaval a horillas de una vidala se desvela el salitral. Flor del aire enamorada de los malambos del sol cardon herido en la copla penas penitas de amor Santiago es río en mi sangre raíz en mi corazón.
ZAMBA DE AMBATO MÚSICA DE DELIA Y. CAZENAVE LETRA DE JORGE VERA Nube que vas pasando como ala ‘e cóndor sobre el Ambato, yo te estaba esperando, nube viajera, desde hace rato. No es para mí que pido tu chifle lleno de agüita clara, que del cardón yo he aprendido pasar la vida con poco y nada. Nunca tendrás un rancho de achume y piedra juntito al cerro, ni un chango morenito que se duerma con tus cuentos. Tu destino es trotar cielos arrastrada por los vientos. Mi campo está sembrado y sólo espera que lo fecundes, para entregarte dorado su tierno fruto si en él te hundes.
Dame tu lluvia mansa y te prometo nube viajera, consagrarle mi canto a tu caricia de milagrera. Nunca tendrás un rancho de achume y piedra juntito al cerro, ni un chango morenito que se duerma con tus cuentos. Tu destino es trotar cielos arrastrada por los vientos.
274
E) Nota Publicada en el diario Página 12, domingo 1 de junio de 2008
FAN > UN MUSICO ELIGE SU CANCION FAVORITA
En su melodía se escucha tu voz
Por Tomás Lipán Hay una canción que yo llevo bien en mi corazón; es una zamba de mi hermano Domingo, que escribió ya no sé hace cuánto. Nosotros somos de Purmamarca, Jujuy; nacimos y nos hemos criado ahí. Y cuando él ya estaba maduro, después de hacer el servicio militar, se fue a vivir a Salta. Se casó y se fue, por razones de trabajo. Al principio hizo de todo, vendía diarios, lo que fuera. Y tocaba la quena, porque decía que ahí había tantos cantores buenos que no se animaba a cantar él también. Después de un tiempo, de algunos años sin vernos, volvió para una fiesta del pueblo. Y yo lo estaba esperando, ansioso, con los brazos abiertos. Pero él llega y, en lugar de saludarme, me dice: “Chato, dame una lapicera”. Yo no tenía una lapicera a mano, apenas un lápiz con la punta medio rota. Y se lo doy, y se pone a escribir, y recién cuando termina de escribir lo que tenía pensado me saluda, bien, efusivamente: “¡Chato, ¿qué haces?, ¿cómo estás?! Lo que pasa –me dice– es que cuando estaba entrando al pueblo vi los cardones, ahí en el cerro, y me puse a pensar: mira lo lindo que es”. Así escribió estos versos tan lindos a los que después les puso música, y así es como nació la “Zamba del cardón”. Que dice: “Hombre verde que estás en los cerros vestido de espinas, sangre de algodón, levantando los brazos al cielo, ofreciendo sus flores al gran creador. Capitán de un ejército heroico, que por las montañas parece avanzar, con mujeres que llevan sus guaguas sobre las espaldas, bello cardonal. Milenario guardián de los incas paladín y poeta del sol, quién tuviera un ranchito de adobe con un techo i’tabla de un viejo cardón”. Y después, en la segunda parte: “Pasacana la fruta del colla, manjar de los runas, la miel del pastor, silba el viento una melancolía y en su melodía se escucha su voz. Hoy me siento un cardón solitario, y me espina una pena de tanto pensar, es por eso que con mi guitarra le brindo esta zamba en este cantar”. Y después se repite el estribillo: “Milenario guardián de los incas...”. Es muy bonita pero la canto muy pocas veces, porque la tengo muy en el corazón, como algunas de las otras zambas que escribió Domingo. Como la que compuso para nuestro tata Florencio, y para nuestra mamita Eduvijis. Sólo la toco en algún recital muy íntimo, con poca gente, en un teatro en el que la gente vaya a escucharlo solamente a uno, en silencio. No la toco en festivales. Yo soy el menor de nueve hermanos, y con el que mayor afinidad tenía era con Domingo, que tenía tres años más que yo. Con él fue la crianza, la pelota, jugar a las bolitas, en los rastrojos, y también empezar en la música, tocar la guitarra y cantar las coplas juntos. La “Zamba del cardón” evoca esa niñez; pastando las cabras entre los cardones; la época en la que bajábamos la fruta del cardón, o sea la pasacana, cuando estábamos con hambre, haciéndola caer con una caña larga, o con una honda. La fruta del cardón es casi como una tuna y su pulpa es como la de la sandía, pero en lugar de ser roja es blanca, por eso lo de “sangre de algodón”. Toda la letra de la zamba trae recuerdo del pueblo, de la gente, de nuestros ancestros. Cuando por ahí me toca cantarla me despierta ese cúmulo de recuerdos que me abrazan el corazón. Mis dos primeras grabaciones tienen casi todos temas compuestos por mi hermano Domingo, que compuso temas dedicados a personajes del pueblo, como el curandero Tata Pedro, la cantora Serafina Paredes, el Curcuncho mercao, y a los pagos donde vivíamos. Cuando Domingo se fue a Salta fue duro para mí. Ya primero lo había sido la partida de nuestros padres, que murieron en el ’63 y en el ’65. Porque la vida giraba alrededor de él y de mi mamá: la crianza, la cultura del trabajo, la hombría de bien. Ellos eran los que nos orientaban, la cabeza de todo, así que empezamos a irnos, a buscar otros horizontes, cada uno por su lado, y cada tanto volver al pago, después de años, por alguna fiesta. La alegría de volver al pueblo, visitar a familiares y amigos, era inmensa. Mi papá había sido labriego y mi mamá pastora de cabras, y nosotros los ayudamos, trabajamos con ellos desde chiquitos. Y mientras se estaba trabajando, labrando la tierra, uno iba cantando, componiendo, haciendo un contrapunto, haciendo una copla, una copla por la alfalfa, o por la manzana o el durazno; o por el sol, por el cansancio, el hambre o la sed que uno tenía. Hacíamos contrapuntos con nuestros hermanos mayores. Domingo tenía ese don natural, innato. Por eso cuando llega me pide el lápiz y compone ahí. Pasó mucho tiempo desde que
275
la compuso hasta que la toqué por primera vez, pero él la terminó en un momento. El suyo era el don de los poetas, el don de los creadores.
Notable instrumentista de vientos, hermano de Tomás Lipán (cuyo nombre verdadero es Tomás Ríos), Domingo Ríos nació el 12 de mayo de 1945 en Purmamarca, Jujuy. Desde chico aprendió a tocar la quena, pero con los años llegaría a ejecutar más de 20 instrumentos de viento autóctonos, que él mismo fabricaba. En 1966 se radicó en la capital salteña y un año después obtuvo el primer premio como solista instrumental en los Juegos Vecinales organizado por el Ateneo El Tribuno, lo cual fue el punto de partida para un recorrido por gran parte del país y países limítrofes. En el ’68 creó el primer conjunto folklórico de música indoamericana en Salta, Los Quechabogui, fusión de quena, charango, bombo y guitarra, y más tarde creó otro grupo similar: Sones de América. A principios de los ’80, junto al músico y compositor salteño Lito Nieva, formó el dúo Lito y Domingo, y en los ’90 integró una delegación de músicos y bailarines que recorrió Canadá, Estados Unidos, España, Rusia, Italia, Inglaterra, Francia, Marruecos y Alemania. Tras vivir unos años en Bilbao, España (donde fundó con Nieva y Francisco Cruz el grupo Purmamarca, con el que ingresó al mercado europeo), volvió a Salta en 1994. Su último trabajo discográfico es Suspiros, grabado en 2001 para el sello UKÍA. Falleció en Córdoba el 26 de mayo de 2004 y sus restos descansan en el cementerio de Purmamarca.
El tema “Zamba del cardón” fue grabado en 1998 por Tomás Lipán en su disco Amor y Albahaca (UKIA).