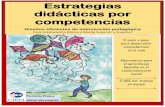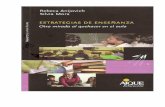¿REGULACIÓN SUPRANACIONAL DEL GRUPO COOPERATIVO PARITARIO? LA SOCIEDAD COOPERATIVA EUROPEA
Estrategias de Enseñanza del aprendizaje cooperativo en educación superior
Transcript of Estrategias de Enseñanza del aprendizaje cooperativo en educación superior
ACTUALIDADES
Revista de la Facultad de Ciencias de la EducaciónBogotá, enero a junio de 2009
La ciudad como aula abierta 53
PEDAGÓGICAS
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓNRevista referenciada en el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal,
LATINDEX, incluida en Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades, CLASE y en la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, REDALYC.
ISSN: 0120-1700
Periodicidad de la Revista: Semestral / N.o 53 / Enero - junio 2009
Universidad de La Salle
Hno. Jorge Enrique Molina ValenciaPresidente del Consejo Superior
Hno. Carlos Gabriel Gómez RestrepoRector
Hno. Fabio Humberto Coronado PadillaVicerrector Académico
Hno. Manuel Cancelado JiménezVicerrector de Investigación y Transferencia
Mauricio Fernández FernándezVicerrector Administrativo
Hno. Carlos Alberto Pabón MenesesVicerrector de Promoción y Desarrollo Humano
Patricia Inés Ortiz ValenciaSecretaria General
Facultad de Ciencias de la Educación
Hno. Alberto Prada SanmiguelDecano de la Facultad de Ciencias de la Educación
Fernando Vásquez RodríguezDirector de la Maestría en Docencia
Ana María Valenzuela AcostaDirectora del Departamento de Lenguas Modernas
Fernando Sarmiento ParraCoordinador de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental,
y de la Licenciatura en Matemáticas y Ciencias de la Computación
Juan Manuel Torres SerranoDirector del Departamento de Ciencias Religiosas
Libardo Pérez DíazSecretario Académico de la Facultad
Editor
Gabriel Alba Gutiérrez
Comité Editorial
Fernando Vásquez Magíster en Educación. Director de la Maestría en Docencia,
Universidad de La Salle
Carlos Valerio EchavarríaDoctor en Ciencias Sociales Niñez y Juventud. Director de la línea de investigación
“Educación, ciudadanía, ética y política”, Universidad de La Salle
Andrés Sicard CurreaDoctor en Ciencias de la Comunicación, ex Director de la Editorial
de la Universidad Nacional de Colombia (Unibiblos)Director del Centro de Extensión Facultad deArtes Universidad Nacional de Colombia
Roberto Eduardo Osorio Magíster en Investigación y Tecnología Educativa.
Profesor asistente de la Universidad de La Salle
Comité Científico
Germán MuñozColombia. Doctor en Ciencias Sociales Niñez y Juventud.
Investigador de la Universidad Distrital de Manizales y Cinde
Hno. Cristhian James DíazColombia. Magíster en Docencia. Secretario regional de gestión y organización de la Región Latinoamericana Lasallista (RELAL)
Diana RúaColombia. Magíster en Desarrollo Humano, Social y Educativo
Ministerio de Educación Nacional
Jordi LladóEspaña. Doctor en Filología Catalana. Profesor agregado titular de
Lengua Catalana y Literatura en IES Sant Andreu, Barcelona
Carlos Eduardo BarrigaColombia. Magíster en Historia del Arte. Director del Programa Nacional de Formación de Docentes en Medios Audiovisuales.
Universidad Nacional de Colombia-Ministerio de Educación Nacional
Harold CastañedaColombia. Doctor en Educación. Coordinador de Investigación
del Departamento de Lenguas de la Pontificia Universidad Javeriana
Evaldo Luis PaulyBrasil. Doctor en Educación. Unisalle de Canoas
Comité de árbitros, número 53
Diana Rúa (Ministerio de Educación Nacional)Juan Guillermo Buenaventura (Iconia Editores)
Danny González Cueto (Universidad del Atlántico)Susana Ortiz (Universidad Nacional de Colombia)
Miguel Peláez (UN Radio)Ángela Jiménez (Mottif Editores)
Álvaro Duque (Universidad del Rosario)
PRODUCCIÓN EDITORIAL
Aída María Bejarano VarelaJefa de Oficina de Publicaciones
COORDINADOR EDITORIAL
Andrés Herrera Pérez
CORRECCIÓN DE ESTILO
Eduardo Franco
DISEÑO CARÁTULA
D. G. Andrés Leonardo Cuéllar V.
DIAGRAMACIÓN
D. G. Andrés Leonardo Cuéllar V.
TRADUCCIÓN
Centro de LenguasUniversidad de La Salle
PREPRENSA E IMPRESIÓN
CMYK Diseño e Impresos
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓNSede Chapinero Cra. 5 N° 59 A - 44 / P.B.X.: 348 8000 Extensiones: 1500 - 1501
Tel. Directo: 210 0861 / Correo electrónico: [email protected] Bogotá D.C. - Colombia
www.lasalle.edu.co
La Revista Actualidades Pedagógicas es una publicación de carácter científico dirigida a profesores, profesores investigadores y estudiantes que aspiran a ejercer la docencia en los niveles preescolar, Educación Básica, Media y Superior, y a todas las personas interesadas en los
temas de investigación educativa y educación.
La Universidad de La Salle y la Revista Actualidades Pedagógicas no se hacen responsables de las ideas y conceptos emitidos por los autores de los diferentes trabajos realizados.
Política editorial
Actualidades Pedagógicas es una publicación semestral de carácter académico y científico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle, dedicada a la difusión de informes finales de investigación, reflexiones teóricas, entrevistas, traducciones y reseñas críticas en torno a los temas de educación, pedagogía, didáctica, docencia y cultura y sociedad educadoras. Pretende ser un foro de discusión y divulgación interdisciplinario de los aportes de docentes e inves-tigadores que trata sobre:
1. Tendencias teóricas y metodológicas referidas al campo de la educación y la formación y sus relaciones multi-disciplinarias. Las prácticas educativas y de formación abordadas como narrativas y representaciones culturales privilegiadas de época que inciden en la identidad, la subjetividad y la realidad. Las relaciones entre educación ciudadana, ética y política. Las nuevas miradas con relación al aprendizaje y la didáctica de las disciplinas. La multiplicidad de recorridos y ramificaciones de la educación, la pedagogía y la docencia que están en constante movimiento y transformación. Las relaciones entre educación, nuevas sensibilidades y ecosistema comunicativo que recompone lógicas educativas y organizacionales.
2. Los modelos conceptuales, lógicos y físicos para la organización y transmisión del saber. Los procesos de desarro-llo y arquitectura del conocimiento científico y de redes de conocimiento. La integración de éstos con el sistema educativo, la hibridación de los sistemas de organización de conocimiento con las lógicas de la enseñanza y el aprendizaje institucionalizados. Los entornos de la escuela, su cultura y las tareas relacionadas con la gestión del conocimiento.
3. Problemáticas sociales como la exclusión, el ejercicio de los derechos, la brecha digital, la innovación de métodos, en las que se encuentren implicados procesos, productos, usos y apropiaciones relacionados con la educación, la formación, la pedagogía y la didáctica que incrementen el desarrollo social y cultural de Colombia.
4. Tecnologías clave y básicas para las prácticas educativas y formativas que permitan a los investigadores, docentes y estudiantes el desarrollo, la transferencia o la apropiación de tecnologías emergentes e incipientes.
Misión
Mantener la calidad editorial y científica, la estabilidad, la visibilidad y la accesibilidad a la revista Actualidades Pedagógicas para contribuir a mejorar la calidad de las investigaciones desarrolladas en el campo de la educación, la formación, la peda-gogía, la didáctica y la docencia; publicar resultados de investigación, ensayos y opiniones académicas que permitan hacer revisiones y nuevas propuestas en estos ámbitos de conocimiento, y promover este tipo de conocimiento en organizaciones académicas, empresariales y sociales.
Público objetivo
Dirigida a académicos, estudiantes y profesionales de las áreas de la educación y de las ciencias sociales, en general.
Número de ejemplares: 1.000
Normas para la presentación de artículos
Actualidades pedagógicas invita a autores nacionales e internacionales dedicados a la enseñanza y la investigación en educación a enviar sus colaboraciones. Éstas deben acogerse a los siguientes parámetros:
1. El material deberá ser inédito y no podrá ser sometido a consideraciones de publicación simultánea en otras re-vistas nacionales. En el caso de artículos ya publicados en revistas internacionales, se deberá incluir el nombre y la fecha de la publicación en la que ha aparecido, la dirección del editor y una carta del autor o del editor en la que se autorice su reproducción.
2. La revista dará preferencia a los siguientes tipos de artículos enviados: a) artículos de resultados de investigación que incluyan una introducción, metodología, resultados y conclusiones; b) artículos de reflexión basados en resul-tados de investigación trabajados desde un punto de vista analítico, interpretativo o crítico por parte del autor, y e) artículos de revisión que muestren resultados, sistematizaciones y avances del campo de estudios y que presenten una revisión bibliográfica cuidadosa y exhaustiva.
3. Los artículos deben ser, preferiblemente, escritos en castellano, aunque se aceptan colaboraciones en inglés y francés.
4. Los artículos deben tener una extensión máxima de 30 páginas escritas a doble espacio en hoja tamaño carta, o 20 000 a 25 000 caracteres, aproximadamente. La fuente debe ser times new roman de 12 puntos.
5. El artículo debe incluir un breve resumen en español e inglés (entre cien y ciento veinte palabras) y una lista de cinco palabras clave que recojan las ideas fundamentales de éste.
6. Deben incluirse las referencias bibliográficas en el sistema de paréntesis (García, 2007, p. 32) y luego listarlas con los datos completos (apellido, inicial del nombre, año, título, ciudad, editorial) (García, P. (2007), Educación y do-cencia, Bogotá, Trillas). También pueden incluirse notas a pie de página para hacer comentarios adicionales sobre la referencia bibliográfica o sobre el tema desarrollado. Al final del artículo debe aparecer la bibliografía completa siguiendo el mismo sistema.
7. Toda referencia de Internet debe tener como mínimo: a) fecha en que se consultó la página (esta fecha se escri-be después de la palabra recuperado); b) indicación de que se trata de un documento de Internet. Se escribe entre corchetes “en línea”, así [en línea]; c) la dirección completa (URL) en la cual se encontró el texto, antes de esta dirección se escribe “disponible en”. Ej. Rodríguez, J. (2002), “El aula transparente” [en línea], disponible en: http//:aulasvirtuales.com.es, recuperado: 31 de julio de 2007.
8. Deben enviarse dos copias de los artículos en papel y en CD en el programa Word. También pueden ser enviados por correo electrónico.
9. Debe enviarse en una hoja separada los datos sobre el origen del artículo y datos sobre el autor: nombre comple-to, nacionalidad, dirección, correo electrónico, teléfono, filiación institucional, publicaciones recientes y áreas de interés.
10. Actualidades Pedagógicas no garantiza que todo artículo enviado vaya a ser publicado. Con fundamento en una selec-ción previa, el Comité Editorial envía los artículos a evaluadores anónimos que hacen parte del Comité de Árbitros de la revista. El Comité Editorial se reserva el derecho de sugerir las modificaciones formales que requieran los artículos. En caso de que se decida no incluir un artículo en la revista, el autor será previamente notificado. El material no será devuelto.
Propiedad intelectualAl enviar artículos para su evaluación, el o los autores aceptan que trasferirán los derechos de autor a la revista Actualidades Pedagógicas para su difusión en versión impresa o electrónica.
Las colaboraciones pueden ser enviadas a:
Revista Actualidades PedagógicasFacultad de Ciencias de la EducaciónUniversidad de La SalleBogotá, D. C., ColombiaCorreo electrónico: [email protected]
ConvocatoriaActualidades Pedagógicas núm. 54
La revista Actualidades Pedagógicas convoca a investigadores, profesores, pensadores y gestores del campo de la educación, la pedagogía y las ciencias sociales en general a presentar artículos para el número 54 (julio-diciembre de 2009) de nuestra publicación dedicada al tema “La narrativa en la investigación educativa”.
También se recibirán artículos sobre investigaciones terminadas, no relacionadas directamente con el tema central del número.
Todas las personas interesadas en esta convocatoria pueden enviar artículos que contengan resultados de investigación, reflexiones teóricas, revisiones temáticas y estudios de caso.
Fecha límite para la recepción de artículos: 31 de agosto de 2009.Las colaboraciones pueden ser enviadas a:Gabriel Alba EditorCorreo electrónico: [email protected]
Sumario
Ciudad educadora
La escuela desde un nuevo camino ciudadanoArmando Silva Téllezpágina 13
Tres escenarios urbanos Juan Carlos Pérgolispágina 21
Narrativas de ciudadDanilo Morenopágina 31
Bogotá desde el aula
Las tríadas inconscientes de Santafé de Bogotá: viaje por el triángulo imaginario de la ciudad desde la iconografía de los siglos XVIII y XIXYebrail Castañeda Lozanopágina 43
Didáctica de la literatura en dos ciudades colombianas: Santa Marta y Bogotá. Mirada desde la ecocríticaLuz Marina Pabónpágina 61
Retórica urbana en jóvenes universitarios:hacia una geopolítica de BogotáÉder García-Dussanpágina 73
Documentos de investigación
El taller como estrategia didáctica para la enseñanza del diseño arquitectónicoDavid Meneses Urbina/Gilda Toro Prada/Daniel Lozano Flórezpágina 83
Los niveles de comprensión lectora: hacia una enunciación investigativa y reflexiva para mejorar la comprensión lectora en estudiantes universitariosAdriana Gordillo Alfonso/María del Pilar Flórezpágina 95
Estrategias de enseñanza del aprendizaje cooperativo en la educación superiorAracely Camelo/Nancy García/Sandra Merchán Rubiano/Luis Evelio Castillopágina 109
Proyectos transversales
Proyecto de Alfabetización Cultural (PAC)de la Facultad de Ciencias de la EducaciónÉder García-Dussán/Ana María Valenzuela Acostapágina 125
Reseñas
Aportes del modelo psicolingüístico a la escrituraJulián Andrés Martínez Gómezpágina 143
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
13
La escuela desde un nuevo camino ciudadano1
Armando Silva Téllez*
Recibido: 22 de septiembre de 2008Aceptado: 15 de febrero de 2009
1 Este artículo es la transcripción editada de la charla inaugural del autor para la Semana de la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle “Clase distrital: la ciudad como aula abierta”, llevada a cabo el lunes 22 de septiembre de 2008.
* Doctor en Literatura Comparada de la Universidad de California. Filósofo con estudios en semiótica y psicoanálisis en España, Italia y Francia. Autor de casi una veintena de libros, entre los que se destacan: Imaginarios urbanos (1992), Grafiti, una ciudad imaginada (1986) y Álbum de familia (1998). Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, así como investigador emérito de la Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: [email protected].
Resumen
En esta conferencia, el investigador aborda la relación entre ciudad y escuela a partir de los conceptos de “urbanismo sin ciudad” (las ciudades larguero) y de “urbanismo ciudadano” (desde el punto de vista del arte, los medios y la tecnología). Expone su idea de “archivos ciudadanos” en relación con los archivos comunitarios y los archivos privados, como el álbum de familia, e ilustra las principales características de la Bogotá imaginada de las administraciones de Mockus y Peñalosa para tratar de comprender los aportes de su teoría a la construcción de ciudad e imaginarios urbanos.
Palabras clave: ciudad, ciudadanía, urbanismo ciudadano, imaginarios urbanos, educación ciudadana.
Schooling from a new citizenship perspective
In this conference, the researcher deals with the relationship between city and school from the concepts of “urbanism without city” (crossbeam cities) and “citizen urbanism” (from the point of view of art, media and technology). He presents his idea of “citizen files” in relation to community and private files, such as the family album, and he illustrates the main characteristics of Bogota’s imaginary from Mockus and Peñaloza’s administration in order to comprehend the contribu-tions of his theory to the construction of city and urban imaginaries.
Keywords: city, citizenship, citizen urbanism, urban imaginaries, citizen education.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
14
Gracias por darme el privilegio de inaugurar este evento con un tema que es de mucho interés para mí como es la relación entre ciudad en la escuela y la producción de ciu-dadanía contemporánea.
Voy a hablar aproximadamente unos cuarenta y cinco minutos. Después voy a presentar la premier sobre Bogotá imaginada que será una manera de demostrar o mostrar lo que entiendo por la relación entre ciudad y educación desde el aula y la utilización de los medios, para lo cual mostraré algunas imágenes.
Dividiré la charla en tres partes. Plantearé, en un co-mienzo, qué es eso del urbanismo ciudadano, cómo lo estoy entendiendo hoy día, a partir de los proyectos de imagina-rios urbanos que dirijo, y en una segunda parte quiero refe-rir este tema a Bogotá. A hacer esta aula abierta sobre Bo-gotá y a examinar esto que se llamó el “milagro bogotano”. También voy a plantear una hipótesis: el milagro bogotano fue eso que nos hizo creer que estábamos muy bien, y así estuvimos, y la hipótesis un poco triste es que creo que ese milagro está concluyendo. Entonces, quiero examinar por qué tengo una hipótesis sobré qué hizo que esta Bogotá lo-grase esa relevancia mundial al punto de que el año pasado tuvo el Premio León de Oro en la Bienal de Venecia, y qué es lo que está pasando ahora. Y en la tercera, me dedico a la parte audiovisual2.
EL uRBANiSMO SiN CiuDAD
Tradicionalmente, se ha entendido la ciudad como un he-cho físico. Si ustedes examinan quiénes se han ocupado de la ciudad, sabrán que son los arquitectos. Uno relaciona la ciudad con el arquitecto, o con investigadores, o con funcio-narios que examinan la ciudad física; por lo tanto, cuando hablamos de la ciudad, hablamos de un concepto físico, de un urbanismo físico. Es tan fuerte el concepto de que la ciu-dad son los edificios o las calles, que me ha costado mucho que los equipos en los cuales trabajo en distintas ciudades del mundo capten a los ciudadanos realizando acciones ur-banas, y siempre cuando pido fotos de lo urbano, me man-dan fotos de la ciudad física. Y precisamente lo que nos ha interesado es el otro lado, es la ciudad de los ciudadanos. Y por eso acuñamos el término urbanismo ciudadano. ¿Qué es
entonces el urbanismo ciudadano? El urbanismo ciudadano tiene que ver con las maneras como se urbaniza el mundo contemporáneo que exceden a la misma ciudad. O sea, que hoy no tenemos que vivir en una ciudad para ser urbanos. Un fenómeno contemporáneo. Porque, hasta la moderni-dad, se entendía que llegar a la ciudad que nos hacía li-bres era llegar al mundo urbano; y hoy nos urbanizamos por fuera de la ciudad. Esto quiere decir que ha habido una desterritorialización y que empezamos, más bien, a darle atención a ese concepto de urbanización que, si no está en la ciudad, está justamente en los ciudadanos. Pero distintos hechos hacen que se urbanice el mundo desde los ciudada-nos; entonces he establecido un doble eje. Uno que sería el urbanismo sin ciudad y el otro que sería propiamente el urbanismo ciudadano.
¿Qué es esto del urbanismo sin ciudad? Está un poco relacionado con lo que especialmente en los Estados Unidos empezó hace varios años a llamarse la ciudad del larguero. Esas ciudades que se iban haciendo a lo largo del recorrido de los carros. Son ciudades que no tienen un centro histórico como las ciudades europeas o las ciudades latinoamerica-nas, y más del 50% de la población en los Estados Unidos vive en estas ciudades largueros. Cuando uno piensa en los Estados Unidos, tiene el imaginario de Nueva York, que es completamente excepcional para este país, porque es una ciudad céntrica, mientras que Los Ángeles sí corresponde a esta nueva ciudad posmoderna, descentralizada, que se hace alrededor de las carreteras. Esas carreteras, sin embargo, se van urbanizando, y ocurren hechos, ocurren actividades de los ciudadanos en el carro; van por allí, hacen mercado, van a las gasolineras. Todo eso son prácticas de las ciudades larguero. Entonces, esa urbanización de los largueros es un primer punto de cómo se hace un urbanismo sin ciudad.
De esta manera, tendríamos que esas ciudades larguero urbanizan, pero también nos afectan; de ahí mi discusión con el antropólogo Michael David del concepto de unos lu-gares que, al contrario de esas ciudades, de esas formas de urbanización, llegan a nosotros, a las ciudades céntricas y nos afectan. Fíjense que aquí las gasolineras ya son un lu-gar donde se encuentran los jóvenes. En Buenos Aires era muy interesante en plena época del corralito, cómo los jóve-nes se encontraban al frente de McDonald’s, no para con-
2 La tercera parte de esta charla no se presenta en este texto por tratarse de un documento exclusivamente audiovisual (N. del E.).
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
15
sumir hamburguesas, sino para tomarse un vino al frente. Entonces, eso de los no lugares no lo creo así. Son lugares de la contemporaneidad, eso que se plantea, los no lugares, de restaurantes, de centros de comidas rápidas, de centros comerciales, de los aeropuertos son lugares donde se están estableciendo esos nuevos urbanismos ciudadanos. Esa ciu-dad larguero hay que escucharla, observarla para ver cómo evoluciona y cómo nos afecta a nosotros. También las ciu-dades larguero se “copian” de las ciudades céntricas y hacen simulacros de calles, simulacros de centro, de centros históri-cos; qué más ejemplo que Las Vegas, ese gran simulacro del mundo occidental europeo.
Un punto de ese urbanismo sin ciudad serían los con-glomerados de los desplazados; ese urbanismo sin ciudad, piensen ustedes que, en los Estados Unidos, entre los años 1990 y 2000 la población latina creció el 42%, y la pobla-ción anglo sólo el 3,8%. En 1925, ya la población latina era el 25% de la población estadounidense; sin embargo, los latinos, la mayoría de latinos como son los mexicanos, también los colombianos, entre otros, siguen en el mundo imaginado de México. Yo me acuerdo cuando estudiaba en California que podíamos descubrir cómo a ciertos sectores les interesaba más la población vietnamita que la mexica-na, y la razón era muy sencilla: el mexicano que vive en los Estados unidos sigue siendo mexicano, incluso se resiste a aprender inglés, mientras que los vietnamitas llegan y se olvidan de todo; entran a funcionar muy rápidamente allá como trabajadores bajos, etcétera.
Hay poblaciones importantes de un país en otro. Ya la segunda población de Ecuador en número de habitantes está en España. Como también la segunda ciudad de Méxi-co está en California, y la sexta y media colombiana —sép-tima hoy día, porque se nos agrandó Pereira— está en los Estados Unidos. Entonces, todo ese mundo es también un urbanismo sin ciudad que va afectando. Hay que ver como ha afectado la culinaria o ciertas prácticas de la vida diaria. Incluso podemos ver como los mexicanos han mexicaniza-do a los Estados Unidos. He dicho que la segunda lengua que querían aprender hace veinte años los estadounidenses era el francés; hoy día es el español, porque es una lengua viva, y los estadounidenses se están dirigiendo en español. Ahí tendríamos otro tipo de urbanismo sin ciudad física,
pero con toda una mentalidad que está allí presente en ese conglomerado.
Otro punto de este urbanismo sin ciudad es una pro-puesta que vengo desarrollando, contraria a lo que decía mi amigo Carlos Monsivais, que cada vez somos más gente, que estamos atiborrados de gente, nos asfixia la gente en las grandes ciudades como São Palo, Ciudad de México, etcé-tera. Sin embargo, lo que yo podría sugerir es precisamen-te lo contrario: la ciudad hoy día se usa menos. La ciudad va cayendo de uso; se usa menos como consecuencia de la tecnología. Ya, incluso, en ciudades como Bogotá, muchos trámites administrativos, burocráticos se hacen ahora por teléfono o por Internet. Eso es lo que se llama la ciudad glo-bal, y vamos todos para allá. Eso hace que yo no tenga que ir a pagar servicios; el teléfono e Internet se convierten en un nuevo objeto urbanizador; incluso, por los trancones o por el peligro, la gente no está usando la ciudad. Imagínense lo que eso quiere decir, piénsenlo, para diseñar en Bogotá el metro. ¿Que tal que nos metamos en semejantes costos y que la ciudad se use menos? Porque está todo este concepto de policentrismo, en el que cada sector se va a utilizar como una ciudad total. Aquí hay planteamientos muy fuertes para un futuro, que ya lo estamos viviendo. Yo lo digo de esta manera, que me parece tan graciosa: mientras la ciudad se adelgaza, el urbanismo se engorda. Pero se engorda ya no aplicado a la ciudad, sino aplicado a las ciudades. Aquí el concepto de globalización es muy discutible; lo que yo pro-pongo en Imaginarios urbanos es lo contrario; es una teoría al otro lado de la globalización, son las prácticas locales las que producen los imaginarios de la vida cotidiana. No quiere esto decir que no haya imaginarios globales. Por ejemplo, el imaginario global más fuerte que existe en Occidente es el miedo —esa investigación la hice, incluso apoyado por Gallup—3. Cuando nos invitaron a la Bienal de Venecia, les preguntamos a personas de todo el mundo cuál era el sentimiento más grande que tenían frente a la ciudad, y el sentimiento más grande, el imaginario global más grande que se tiene es el miedo. Tenemos miedo, y desde el miedo se hace la política; desde el miedo se nos dice que, si no votamos por tal presidente, ocurrirán cosas tremendas; se nos maneja, se nos manipula, y el 11 de septiembre fue un quiebre en ese sentido de urbanización desde el terror; el 11 de septiembre significa urbanizar al mundo desde el terror.
3 Se trata de una de las empresas de encuestas más famosas del mundo. En Colombia la firma es Invamer Gallup.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
16
Significa otra manera de comportarnos en los aeropuer-tos, otra manera de controlar. Decir esto es organización. Acontecimientos hay que nos urbanizan, porque, a su vez, producen imaginarios, pero en sentido local, los miedos son distintos. En México hay un miedo que no tenemos en Bo-gotá, y es que cuando se entra al metro en el D. F., ustedes lo habrán visto, hay unas personas que empujan para que quepan todos. Hasta han tenido que pasar una puerta para que hombres y mujeres no se junten, porque los hombres tendían a tocar a las chicas. Hoy, incluso, hay vagones para hombres y para mujeres. Entonces ahí hay un miedo, y es que nos asfixiemos, un imaginario. “Me monto al metro y me asfixio.” Nosotros no tenemos ese miedo. Por eso, en el texto sobre Brasil, planteo una radical postura contra el concepto de globalización y digo, al contrario, que la ur-banización en el sentido de los imaginarios se produce en el extremo de la localidad. Hay imaginarios para el barrio, para un sector, para una universidad; ese es el urbanismo que estamos estudiando con los dos grupos de investigación, ¿cómo nos urbanizamos los ciudadanos?
Ese es el urbanismo sin ciudad. El otro concepto, el de siempre, es el urbanismo ciudadano.
EL uRBANiSMO CiuDADANO
El urbanismo ciudadano corresponde a las maneras como vamos siendo habitados, precisamente, por esquemas, por visiones del mundo, por imaginarios. Los imaginarios nos habitan y somos habitados por los imaginarios. Miremos al menos tres aspectos de este tipo de urbanización: la relación entre el arte y la ciudad como espacio público, la relación con las tecnologías y la relación con los medios.
El arte hoy en día ha vivido una experiencia muy intere-sante, porque se ha salido de los museos en buena parte. Por lo tanto, los museos también han tenido que transformarse, ya no son solamente ese objeto sagrado, sino que son tam-bién cafeterías; hay restaurantes, hay cine, se están volvien-do más, digamos, un centro de recreación general. Pero, a su vez, el arte sale a la ciudad; sale de los museos y toca la ciu-dad, eso se llama el arte público, y entonces cualquier lugar de la ciudad es artististable. Lo que hace Christo, el escultor, que cubre un puente. Cuando cubrió, por ejemplo, el Parla-mento de Alemania, eso fue un acto público. Cuando cubrió el puente de Bellas Artes en París yo estaba allí, y lo que
queríamos las personas era saber “¿cuando será que lo des-tapan?”. Hay una cosa erótica, que es vestir y desvestir, es ir a mirar. Cuando se produce un arte público, no se produce en un lugar específico, sino afecta a toda la ciudad. Por eso, caen en desuso y son anacrónicas las esculturas ecuestres; todas estas simbologías del señor Chávez, pues son bastante anacrónicas. Cuando él se quiere mostrar como otra estatua al lado derecho o izquierdo de Bolívar, quiso, incluso, modi-ficarla, dijo que estaba con la mano derecha y que debía es-tar con la mano izquierda… ramplonerías ideológicas. Pero lo que quiero destacar es que el arte público hoy no es una estatua que está congelada, sino es activo; es participación política que va, incluso, hasta ampliar la idea de democra-cia. El arte también se “desterritorializa” y sale a la calle a buscar, ¿a buscar qué? A buscar eclécticos en la ciudadanía, a afectar la ciudadanía, a generar un tipo pedagógico en la ciudadanía de toma de conciencia en ese aspecto.
Cuando en Bogotá se hace la movilización de febrero de 2008 contra las FARC, es una movilización que tiene, por supuesto, mucho que ver con lo tecnológico, porque fue en principio convocada a través de Facebook, pero también tie-ne que ver con manifestaciones estéticas en la calle. Tengo unas imágenes que muestran cómo en la ciudadanía se van colando maneras estéticas de comportarnos y de protestar. No con el discurso ideológico consignero tradicional de la iz-quierda, sí con juegos estéticos. Eso empezó con las Madres de Mayo. Las Madres de Mayo, en Buenos Aires, no salie-ron a gritar consignas antiimperialistas, que se las merecían por supuesto, pero esa no era su manera. Ellas salieron a hacer juegos: por ejemplo, jugaban con los pañales de los hijos, se los ponían de pañoletas o se tapaban el rostro. Po-nían fotografías de los hijos y circulaban con ellas por todas las vías. Eran juegos, de manera que las manifestaciones pú-blicas empezaran a llenarse de la forma de ser de la gente y no de formas preestablecidas. Se da pues, entonces, una relación entre el arte y la ciudad como hecho cultural.
También los medios crean estos hechos culturales. Todo lo que pasa en los medios de comunicación va afectando, va ayudando a construir los modos de ser de la ciudadanía.
Recordemos el caso en Bogotá, cuando todo un rector de la Universidad Nacional se baja los calzones y fue capta-do por una cámara y vendido a los medios y reproducido en los medios. Todo lo que eso representó.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
17
Los medios, por supuesto, tienen características, una de ellas es, precisamente, la no coopresencia. Lo que está pasando en los medios no tiene que ser al tiempo lo que yo estoy viendo. La construcción de grandes audiencias, la te-ledistancia, todos estos son elementos urbanizadores de otra manera, también desterritorializados.
La construcción de los noticieros en Colombia, ver-güenza pública, cuando se matizan de cadáveres, crean la realidad; como decía un amigo francés que llegó: “pero aquí los muertos sobre todo están en la televisión”. Porque no es que no haya muertos, es el coste de mostrar los muertos, la perversión; incluso, como dije en un estudio al respecto, comenzamos con los muertos: en el primer segmento está el cuerpo frío, en el segundo es el cuerpo semicaliente y en el tercero el cuerpo caliente de la modelo. Comenzamos con charcos de sangre y terminamos con una modelo sexi. Hay perversidad, es un estímulo. Seguramente con el tiempo la ciudadanía tendría que reaccionar a esto, porque no sola-mente hay que decir no a las FARC, no a los secuestradores; hay que decir no queremos ese tipo de televisión, pero esto es una atribución simbólica, más abstracta que llegará con el tiempo a ese punto de sofisticación en que la gente exige, no solamente que se le cuenten las cosas, sino también la manera cómo se les cuenta.
Aquí tenemos, pues, un concepto no sólo de urbaniza-ción, sino de crítica, que una escuela por fuera de la escuela tiene que ir atesorando, tiene que ir respondiendo.
¿Y la tecnología? La tecnología también urbaniza muy fuertemente, tanto que se puede decir algo provocador como que, mientras la modernidad tenía un manejo de es-pacio, hoy en día lo que busca la tecnología, su objeto final, es el tiempo. Es la velocidad de la luz, es lo que estamos bus-cando, es el presente, es la membrana fluida presente. Por eso, los telenoticieros se convierten en género pragmático para todos los demás, el presente.
Dicen que los reality show lo que hacen es capturar el presente, y ese presente nos lo da la tecnología. Según el medio que afecte la historia de la humanidad se proyectan unos tipos de información. Imagínense ustedes los imagina-rios que puede producir la pintura, o los que puede produ-cir la fotografía, o los que puede producir el cine, o los que puede producir Internet. Por lo tanto, no es cierto que en los
medios haya que estudiar, como el que lleva muchos años estudiando los contenidos —que también—, sino son muy importantes los medios como tales. Porque, en los medios como tales, cada medio tiene unas semióticas que les son propias y que cualquier educación fuera del aula las puede hacer utilizables.
Miremos uno de esos objetos que más ha evolucionado en los últimos años, el teléfono. El teléfono era de la urba-nización de la arquitectura; aún ustedes muy jóvenes recor-darán que en la casa había un teléfono y, cuando timbraba el teléfono, todos corrían a un lugar: iban al lugar, podía ser la mamá, podía ser el papá, “¿a quién es?”, “¿a quién es?”. Entonces el teléfono era parte de un sitio de arquitectura, era del espacio. Hoy día el teléfono no es del espacio, sino del tiempo. Quiere decir que llaman a una sola persona, es personal. Ahí está la discusión con la globalización, la técnica es global, pero los usos son extremadamente locales, incluso egoístas y excluyentes. Los adolescentes más sagaces aun ponen un timbre para el papá, para la mamá, por lo tanto, saben cuando llama el papá y la mamá, y se permiten el derecho de responder o no responder, según su interés. Están utilizando la tecnología, están urbanizándose con la tecnología; entonces el teléfono se volvió un objeto del tiem-po. Pero el teléfono, a su vez, nos lleva al mundo; cuando la gente dice me voy a Cartagena y no llevo el teléfono, por-que el mundo va en el teléfono, y los va urbanizando, los va persiguiendo, los va agitando, los va angustiando, los va siguiendo, los va buscando, los va estresando; bueno, tam-bién nos da algunos placeres; pero, en principio, el teléfono es el minúsculo aparato que nos urbaniza aun en las va-caciones. Así que vemos como la tecnología va generando otras formas de ser y de relacionarnos; el concepto de red, es, por ejemplo, un concepto digital que sale de la ciudad física y entra a la ciudad imaginada también y, por tanto, habrá una relación muy importante entre lo virtual y lo ima-ginario; sólo que lo imaginario es un problema epistémico del conocimiento y lo virtual es una tecnología. Pero, por supuesto, que lo que circula virtualmente es un gran pro-ductor de imaginarios, entonces modas, música, etc., llegan a través de esta ciudad del aire que es Internet y todo lo que implica. (Lo que trabaja nuestro colega de aquí de la Uni-versidad de La Salle, Jairo Galindo, que es la ciudad virtual. La ciudad de los bits y todo lo que implica precisamente la ciudad ligada a la tecnología, y yo diría, más exactamente, el ciudadano ligado a la tecnología.)
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
18
Estos puntos del urbanismo ciudadano y el urbanismo sin ciudad nos llevan entonces al punto final de esta primera parte, y es precisamente el de los archivos ciudadanos.
LOS ARChivOS CiuDADANOS
¿Qué son los archivos ciudadanos? Los archivos ciudadanos corresponden a una parte de un trabajo de investigación nuestro, pero también a conceptos, y es la manera cómo vamos guardando y vamos tipificando las conductas ciuda-danas. He pensado, para lo que se presentó en la Fundación Tapias, de los trabajos que habíamos hecho los investiga-dores de imaginarios, que se podía pensar en tres tipos de archivos ciudadanos. Unos para fortalecer el urbanismo ciu-dadano, que tienen que ver con los archivos comunitarios. La ciudad genera archivos comunitarios, y veo que los han usado aquí para las invitaciones a esta charla. Por ejemplo, el grafiti; el grafiti en realidad es un archivo comunitario, porque el grafiti le habla a la comuna, a la comunidad de una Universidad, de una fábrica, de un barrio y, por su pues-to, a muchos otros. Pero si lo que buscamos es tipificarlo en un género, pues son archivos que tienen que ver con una co-munidad, con un pueblo que se expresa. Hay otros archivos que llamamos nosotros archivos privados; son esos archivos con los cuales se producen los imaginarios de los grupos y los tipificamos en los álbumes de familia. El álbum de familia, en principio, es un archivo para registrar —era, porque está muriendo— los ritos de la familia, y solamente se muestra a los familiares. De tal suerte que un chico está enamorado de una chica y un día llega a la casa y la madre le muestra el álbum de familia, pues ya está entrando a la familia, le están mostrando ciertas intimidades, que corresponden a la familia, o sino uno se moriría de la vergüenza mostrando cuando estaba pequeño e indefenso a una persona que está entrando a la familia; tal que ahí ya pasa a ser de la familia. Hay muchos archivos que se tipifican en ese sentido de ál-bumes de familia. Sí hay muchas colecciones que se hacen de estilos, modas, etcétera que se tipifican allí como archivo privado; pero también están los archivos públicos.
Los archivos públicos son aquellos que tienen que ver con las ciudades imaginadas que se construyan. Esos archi-vos públicos son los que hacemos las personas, no en un lugar íntimo, sino en la calle o en los pensamientos que pro-ducimos y con los cuales trabajamos y construimos las per-sonalidades urbanas.
Intentemos mirar esos archivos públicos ahora en Bogo-tá, ¿cómo funcionan los archivos públicos en Bogotá? Noso-tros llamamos a esto —lo sacamos en libros y en películas— Bogotá imaginada, pero hay otro que es Buenos Aires imaginada o Quito imaginada, Barcelona imaginada, etcétera, y cada uno de estos libros lo que hace es combinar archivos públicos de esas ciudades y, en principio, lo que quiere decir es que los ciudadanos construyen los archivos.
¿Qué es Bogotá desde el punto de los archivos públicos en la construcción de su identidad? Voy a decir por lo menos tres características de la personalidad de Bogotá hoy en día, según nuestro estudio y lo que ocurrió, y por qué empezó.
Yo seguí la conducta cuando estaba precisamente em-pezando a agitarse esta Bogotá emocionante. La Bogotá innegada, fantasiosa. Me han preguntado, incluso, cuál es la relación de la ciudad invisible de Italo Calvino y las ciu-dades imaginadas nuestras. Bueno, las ciudades de Calvino son ciudades de la literatura, mientras que nuestras ciudades imaginadas son ciudades de los ciudadanos, de la realidad social. También en Quito, en este texto que van a sacar, pre-guntaban cuál era la relación de las ciudades imaginadas y Macondo. Macondo es una ciudad imaginada, que, inclu-so, si ustedes entran a Internet, tiene millones de entradas, mientras que Aracataca tiene diez u once. Macondo es en-tonces una ciudad que construyó su creador; las ciudades imaginadas nuestras no son construcciones nuestras, sino de la ciudadanía. Lo que hacemos los investigadores es tratar de captar cómo las construyen. Voy a contar una anécdota, porque creo que es donde yo he podido captar la diferen-cia entre el enfoque sociológico-antropológico y el enfoque ordinario sobre el tema. No quiere esto decir que nosotros no usemos también instrumentos de las ciencias sociales; también los usamos y también usamos la literatura. Es el acontecimiento Mockus, en 1993. El rector de la Universidad Nacional, ante una izquierda que no lo deja hablar, que le niega la palabra, se voltea y les muestra el culo. En ese mo-mento hay una persona que está tomando las imágenes y las lleva a los medios de comunicación. Y yo, un sencillo pro-fesor, cuando veo el noticiero, lo que veo es el trasero de mi rector exhibiéndose. Así que, en este gesto iconoclasta, hay algo allí subversivo que capta la ciudadanía. Esa es la tesis que estoy desarrollando y que van a ver en el Museo de Arte Moderno, y es que, como estamos tan aburridos de tanta corrupción, de tanta politiquería, de tanta incapacidad, que
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
19
en ese momento el alcalde, un señor que se llamaba o se lla-ma Jaime Castro, incluso se atrevió a cambiarle el nombre a Bogotá, y dijo que ya no se llamaba Bogotá sino Santafé de Bogotá, como una provincia allá de la Colonia, imagínense ustedes la mentalidad con la cual estábamos siendo gober-nados, entonces, allí viene ese, digamos, esa parte subversiva de la ciudadanía y coge a este hombre, a Mockus, y lo con-vierte en un ídolo y lo lleva a la Alcaldía de Bogotá.
De modo que esa Alcaldía empieza mirando desde atrás, toda esta simbología, toda la cultura, y se da el espa-cio para el cambio. Yo era muy amigo del profesor Mockus; éramos del mismo grupo, pero dejó de quererme porque yo saqué un artículo en una columna que tengo en El Tiempo que se llama “La ciudad imaginada”, y lo llamé el alcalde imaginado. Se molestó. Y yo decía eso porque alcanzaba a intuir que venía una época de mucha fantasía, que venía una época lúdica, una época dimensionada desde lo esté-tico, una época gay si se quiere, una época, digamos, de cierto desfogue, y así fue ocurriendo con algunos cambios muy fuertes. Ese trasero desencadena pasiones, de hecho mi exposición, a la cual los estoy invitando, se llama “Desatar pasiones”; se desatan y alrededor de eso empezamos a creer es en rebajar las muertes. Él hace una operación que, en realidad, estamos involucrados en esto, porque habíamos in-vestigado en un libro que se llama Imaginarios urbanos dónde los ciudadanos creen que Bogotá es peligrosa, y encontré tres sitios. Cuando Mockus sube a la Alcaldía exactamente me pidió nueve libros. Se los di y el creó una cosa que se lla-mó Instituto para la Educación y el Deporte, observatorio; y una de mis investigaciones es ¿dónde hay crimen? Y lo interesante es esto. Que los tres sitios, yo me he dispuesto a no decir los sitios porque uno estigmatiza, pero los tres sitios donde ocurrían los crímenes en Bogotá eran los tres que la gente imaginaba. Allí había una relación muy fuerte entre lo que la gente imaginaba y lo que ocurría en la realidad. Eso mismo lo hice en Caracas y no me gustó, porque la gente creía que había crímenes donde no había, la cosa era mucho peor para Caracas, era un fantasma por ahí perdido por la ciudad. Entonces Mockus, por su cuenta, investiga una cosa tan elemental y tan poderosa como es a qué horas del día ocurren las muertes, y descubre que el 35% de las muertes ocurren no solamente a unas horas, sino en dos días concre-tos: viernes y sábado, y de las doce de la noche a las tres de la mañana. ¿Y qué hace él? La hora zanahoria. Con la hora zanahoria bajan el 30% de las muertes en Bogotá. Imagí-
nense ustedes ese nivel de repercusión con sólo ejercicios imaginativos, empieza a salir esta Bogotá a bajar las muer-tes, teníamos 82 mil por cada cien mil habitantes, Mockus la entrega con veintitrés y ahora estamos en diecisiete, muy por debajo del promedio latinoamericano de veinticinco. Es más, hago este ejercicio: si yo quitase los muertos de esos tres lugares que no les he dicho, entonces hoy día, que estamos en 17,8 exactamente, las muertes de Bogotá bajarían a once, hipotéticamente, y en Europa el promedio es nueve. Esta-mos en una ciudad relativamente segura, pero la gente no cree. ¿Por qué no cree? Porque el imaginario es muy difícil de sacar. Si yo les digo a ustedes, miren, aumentó el 20% de muertes en Bogotá, dicen, pues claro, porque vivimos del imaginario. El imaginario son visiones del mundo, construi-das desde una visión estética, ¿cómo quitarnos la marca de narcotraficantes?, ¿cómo España puede quitarse el imagi-nario andaluz?, porque al fin y al cabo cuando pensamos en la España de panderetas, pensamos en Andalucía. Como lo construyó el franquismo, ¿no? Sol, playa, tierra para los animales, para los ingleses, libros, etcétera.
Entonces, esa Bogotá que empieza a hacerse y que después continúa el alcalde Peñalosa, y que nos llega maravillosamente en el sentido de que Mockus hace el marco teórico y Peñalosa lo realiza, porque Bogotá en esos años del milagro bogotano fue hecha también desde la academia. O sea la academia está generando propuestas, cosa excepcional, porque siempre es una academia pálida, consignera, indiferente. Cuando el señor Peñalosa llega a la Alcaldía, trabaja muy de cerca, por ejem-plo, con Rogelio Salmona —que es nuestro gran creador del espacio público— en las cuestiones de TransMilenio. Hoy día, con toda razón, en el hueco, pero en su momento fulgurante. Son nueve años, y cuando yo escribo Bogotá imaginada. Ahora me acaban de hacer una entrevista, y el entrevistador me dijo algo que no me había dado cuenta: claro, cuando usted escri-be su libro, ya termina eso, le dije pues, sí, no lo había pensado así, pero sí. Salió en el 2003, y ahí termina la ciudad, y se llama Bogotá imaginada. Cuando llega Lucho, llega la realidad; llega “lo real”: oiga, aquí hay pobres, aquí hay miserables, aquí hay marginados; no quiere decir que los otros no se ocuparan de eso, se ocupaban, pero desde una dimensión estética, mientras que Lucho no tenía poesía; él es sindicalista, entonces, él habla de otra manera, pero la ciudadanía también dijo ya, vamos a otras cosas, ahora vamos a ayudar a los pobres. Bueno, en todo caso ¿en esa Bogotá imaginada, cuáles son las caracterís-ticas? Voy a hablar de tres.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
20
El concepto del clima en Bogotá. Lo veo mucho con los ex-tranjeros que llegan, y ya lo van a ver en mi pequeña muestra, en un documental de Bogotá, se piensa que en Bogotá llueve cada rato. ¿Saben cuántos días llueve en Bogotá?: 188, más de día por medio. Pero siempre que llueve los bogotanos nos inun-damos, y eso ha generado un negocio muy extraño en Bogotá, que es la venta de paraguas. Ustedes ven que en cada esquina hay una venta de paraguas y cada uno de nosotros tiene en casa como veinte paraguas. Un paraguas para cada lluvia. No tenemos un paraguas para siempre, sino para cada lluvia. Este es un imaginario muy poderoso y, entonces cuando no llueve, nos inventamos que esto es caliente. Mis amigos españoles me decían que “cómo es posible este frío tan espantoso y ustedes aquí no tienen calefacción”, no, es que aquí no hace frío.
Un segundo punto, que está unido a éste, son las ciclo-vías. En las ciclovías ya construimos playa, se estaba volvien-
do como Cartagena: vendían crema de coco, jugo de man-go, gafas. Sentíamos que estábamos en el Caribe… Cuando estudio los colores de Bogotá, en 1992 la gente me decía que Bogotá era gris, y en el 2003 la gente me decía que Bo-gotá era amarilla. Claro, cambió el clima, ¿pero en realidad saben cuánto cambió el clima? Medio grado en cincuenta años. Bogotá tiene ahora un promedio de 13,5 grados, y tenía 13 hace cincuenta años, en la época de Gaitán. O sea que en Bogotá no ha cambiado el clima físicamente, pero culturalmente sí.
Ésas son las escalas climáticas que registran, pero lo que nosotros estudiamos son las emociones, cómo se construyen percepciones desde las emociones ciudadanas; los miedos, las rabias, los deseos. Es desde allí donde nosotros compren-demos la ciudad y la propuesta desde la que invitamos a la educación a trabajar la ciudad como un aula abierta.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
21
Tres escenarios urbanos1
Juan Carlos Pérgolis*
Recibido: 23 de septiembre de 2008Aceptado: 17 de febrero de 2009
1 Este artículo es la transcripción editada de la charla que el autor dio en la Semana de la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle “Clase distrital: la ciudad como aula abierta”, llevada a cabo el martes 23 de septiembre de 2008.
* Colombo-argentino. Arquitecto de la Universidad Nacional de la Plata. Magíster en Historia del Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia.
Resumen
En esta conferencia, el investigador aborda tres escenarios de referencia. La ciudad posindustrial, esa ciudad de los paí-ses más desarrollados que se considera ha entrado en una etapa posindustrial. La ciudad del desarraigo, muy próxima a nosotros, y la ciudad inédita, la ciudad que se está inventando, con el fin de mostrar que las tres nos llevan a las mismas conclusiones.
Palabras clave: ciudad, fragmentación, modernidad, posmodernidad, desarraigo.
Three urban sceneries
Abstract
In this conference, the researcher approaches three scenes of reference. The city post industrialist, that city of the most developed countries considered starting this stage. The city people left behind, very next to us and the anonymous city, the city that is being invented and the three are going to take to us to the same conclusions.
Keywords: city, breakup, modernity, post modernity, left behind.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
22
Esta charla de hoy es la tercera parte de un ciclo que tuvo las dos primeras en lo que fue la cátedra Bogotá: la primera fue en ésta; la segunda en lo que se llamó ciudad-escuela o es-cuela y ciudad, algo que organizó el Distrito hace dos años, y esta tercera parte la empezamos a trabajar hace dos años, cuando estábamos en esa cátedra Bogotá, con un amigo, otro colega, Danilo Moreno.
La idea de esta ponencia de hoy, por un lado, es reeva-luar todo lo que se había planteado con Bogotá fragmentada, con esa mirada de fines de la década de los noventa, víspera al cambio del 2000, en la que veíamos una Bogotá quizás más posmoderna de lo que en realidad era. Después de esto, hubo un ajuste, que fue lo que se presentó en la cátedra de la Alcaldía y viendo la cuestión de las representaciones, y esto de hoy es ver, un poco, dos hipótesis en tres escenarios urbanos diferentes.
Pues la idea es ver que la ciudad cambió sustancialmen-te en los últimos diez años. En los últimos diez años, en la ciudad se acentuó la idea de centro y periferia, y eso no es casual, eso no se acentuó solamente en la ciudad, sino que se acentuó en el planeta. Pero hablar de centro y periferia, países centrales y países periféricos, no es nuevo, pero sí ha cogido una fuerza que antes de todo este discurso de la glo-balización no tenía.
Quiero señalar también que la ciudad es el espacio exis-tencial de la comunidad; la comunidad desarrolla su exis-tencia en la ciudad. La ciudad es espacio existencial, pre-senta formas, presenta condiciones, condiciones espaciales, características del espacio que evidencian transformaciones en los comportamientos. Entonces, antes que mirar las for-mas de la ciudad, vamos a mirar ciertos tipos de comporta-mientos urbanos en estas dos hipótesis que quiero plantear en tres escenarios urbanos diferentes.
Esta reflexión es el primer texto que sale, bueno en rea-lidad es el segundo; salieron unos apartes de estas reflexio-nes en la revista Barriotaller que las escribimos con este co-lega que les digo, Danilo Moreno. No recuerdo el número de Barriotaller, pero hicimos una serie de señalamientos sobre este tema.
Entre 1996 y 1997, iniciamos con la Universidad Na-cional de Colombia una investigación que se llamó “Cultura
y espacio urbano en Bogotá a fines del siglo XX” que con-dujo al libro Bogotá fragmentada, que publicó Tercer Mundo Editores en Bogotá, y al libro Ciudad fragmentada, que se pu-blicó hace cuatro años en la Editorial Nobuko de Buenos Aires. La idea de ese libro es que la ruptura de ese todo que es la ciudad en partes independientes y arbitrarias es una instancia más, es la última instancia, es la instancia contem-poránea en un proceso que es inherente a la ciudad occi-dental y que está enmarcado en el pensamiento moderno. Todo lo que está ocurriendo en la ciudad hoy día, después de mirarlo durante estos últimos tres años a través de la in-vestigación, está enmarcado en el pensamiento moderno, en aquella urbanística del pensamiento moderno, en aquel pensamiento moderno del siglo XX.
En aquella investigación, pusimos de relieve también el carácter posmoderno de los procesos de fragmentación. La fragmentación era la posibilidad de ir más allá de la moder-nidad. Era la posibilidad de quiero ir con la ciudad moder-na. Eso mismo, visto a la luz de la experiencia, me remitía a unas tipologías, y ésta es la idea de fragmentación de que es-tamos hablando. Las cosas no son tan blanco y negro como las planteábamos, no hay un problema de fragmentación y otro de reporte; las dos cosas son simultáneas, las dos cosas se dan al tiempo en la ciudad moderna, y de esta mirada se deriva la primera hipótesis de trabajo en la actual etapa de investigación, ésta es la hipótesis.
Los procesos de fragmentación no constituyen una al-ternativa diferente de la ciudad moderna, sino que son la instancia actual de la ciudad derivada del pensamiento mo-derno. Por lo tanto, no hay una posmodernidad en la expre-sión fragmentaria del territorio urbano.
Bueno, dejemos ahí la hipótesis. Cambiemos un es-cenario sobre la mesa de trabajo. Tenemos un montón de fotografías, son fotos de ciudades, pero no son fotos de los edificios monumentales, no son fotos de los parques, no son fotos de esas grandes vistas aéreas que muestran la magni-tud de la ciudad; son fotos cercanas, son fotos íntimas que muestran la vida de la comunidad: amigos conversando en cualquier barrio, gente de compras en una calle céntrica, en el mercado, un grupo esperando el transporte en alguna esquina son imágenes de la vida en las ciudades que nos permiten meternos en las escenas, participar del bullicio en el mercado, participar del silencio del parque, de la expec-
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
23
tativa del transporte que llega a la esquina. Son imágenes que nos despiertan sentimientos de identidad y son imáge-nes que disparan el pensamiento a través de las anécdotas hacia cualquier punto de fuga. Son fotos que despiertan el anhelo por lo colectivo, por querer participar de la char-la de amigos de la esquina, o del silencio del parque, o del bullicio del centro comercial. Son fotos que despiertan el anhelo en lo colectivo, que hacen despertar en nosotros esas ganas de sentirnos parte de una comunidad. Por ese motivo, esta mirada a la ciudad actual no está referida a estructu-ras formales, no está referida a la morfología de la ciudad, está referida al pensamiento que sustenta la ciudad; sustenta también las particularidades de la comunidad que la habita.
Miremos cuáles son estos tres escenarios a los que quie-ro hacer referencia. La ciudad posindustrial, esa ciudad de los países más desarrollados que consideran que han entra-do en una etapa posindustrial. Miremos la ciudad del des-arraigo, que la tenemos muy cercana, y miremos la ciudad inédita, la ciudad que se está inventando. Y vamos a ver que las tres nos van a llevar a las mismas conclusiones.
LA CiuDAD POSiNDuSTRiAL
El primer escenario, la ciudad de la sociedad posindustrial no es la ciudad posmoderna, sino la continuación de la ciu-dad moderna. Contra todos los discursos que se hayan ela-borado en la década de los noventa.
Miremos una escena:
—Ya casi no vamos a la ciudad, es que no tenemos ne-cesidad... —comentó ella ante un grupo de amigos, y él agregó—: Nos mudamos a menos de una hora de Bogo-tá, a un conjunto cerrado con campo de golf. ––Es como vivir en un club... —completó la señora.—Claro que a la mañana la autopista se pone insopor-table... —dijo él—. Ayer me demoré más de dos horas por el trancón.
Es una escena perfectamente cotidiana que se puede armar en cualquiera de los barrios periféricos de Bogotá.
Marco Romano, es un teórico italiano respetabilísimo. Marco Romano tiene un texto muy bonito que se llama Ciu-dadanos sin ciudad. En ese texto, dice que nunca en la historia de Occidente hubo sociedades más ricas, con mayores posi-
bilidades de tecnología y comunicación, sin embargo, nunca hubo sociedades con menos sentido de lo colectivo, por lo tanto, con menos presencia de ciudad.
Marco Romano se pregunta ¿qué testimonios deja nuestra sociedad para las futuras generaciones? Él mira la sociedad del siglo XIX en Milán: dejó el teatro de la ópe-ra, dejó el parque de San Pione, dejó cantidad de edificios. Bueno, así como esa sociedad dejó esos testimonios, ¿qué deja nuestra generación? Entonces se asombra, deja un su-peralmacén, deja un centro comercial, ¿qué dejamos como huella colectiva para las generaciones futuras?
Marco Romano concluye esa observación diciendo: “[…] así como el deseo de amar está impreso en el alma hasta que encuentra su objeto, así el deseo de las cosas co-lectivas existe en lo más íntimo de las personas y lo que lo despierta es algún objeto al que pueda darle un nombre que lo identifica”.
Me parece interesantísimo pensar que aquello que des-pierta en nosotros el sentido de lo colectivo, esa especie de amor hacia lo colectivo es algo que podamos nombrar, que le podamos dar un nombre. Ese objeto que podemos nom-brar, dice Marco Romano, ese objeto que es el nexo entre la sociedad y su territorio, es el nexo entre la sociedad y la ciudad, y lo define de esta manera:
Para ser reconocidas por los ciudadanos, entre los sig-nos de su sentimiento de pertenencia a una colectividad, esas cosas colectivas deben mostrarse como objetos que vienen de lejos y van lejos, porque nadie confiaría el sen-timiento de su propia identidad, que es conciencia y se-guridad de sí mismo, en objetos recién inventados, sin raíces y sin futuro.
Cuando leía esto, pensaba en el Palacio de Justicia. Qué interiorizado tenemos el Capitolio, o la fachada del Edificio Liévano, o la catedral. Qué dificultad tenemos para asumir la presencia del Palacio de Justicia en el marco de la plaza de Bolívar. Y es cierto, para sentir nuestra pertenencia en la ciudad y sentir que las cosas de la ciudad nos pertenecen, deben mostrarse como cosas que vienen de lejos y van lejos; es decir, que tienen historia y tienen futuro. Porque la ciudad está formada por las huellas que dejó su elaboración; todo aquello que la comunidad construyó, pero ojo, no miremos edificios, pensemos que fue la vida en torno a esas huellas lo
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
24
que definió en el tiempo la identidad cultural. La identidad cultural es una instancia de relaciones y no de formas.
Miremos otra escena. Una escena en el parque.
—¡Por qué tienen que venir a hacernos canchas en el par-que! —exclamó indignado—. Además, si los muchachos quieren jugar, van al club —dijo otro vecino oponiéndose también a las mejoras que la Alcaldía quería hacer en el parque barrial. Calló un instante, y luego agregó—: Es que si los dejamos hacer esas canchas se nos vienen, y esto se nos llena. ¿Quiénes vienen? —Preguntó despreve-nido un tercer vecino que se acercó al grupo—. Pues los otros, se nos vienen los otros —respondió el primero—. Sí, tenemos que insistir para que pongan una reja, para que nos cierren el barrio y nos dejen en paz.
Existen dos afanes simultáneos: uno, por proteger lo propio, pero no como un significado colectivo, sino como una pertenencia exclusiva, y se refiere a esas frases que ha-blan de lo mío: mi parque, mi cuadra, mi calle.
El otro afán es el que surge del temor al otro, al diferen-te. El conjunto cerrado, el club, el centro comercial, son to-dos tipos arquitectónicos que aseguran, al menos por costos, la homogeneidad frente al ingreso y al acceso al consumo. Uno está seguro de que en el conjunto van a vivir los que económicamente están dentro de ese rango, o al centro co-mercial no va a ir el “traqueto” desaforado, ni el corroncho que pone el vallenato; hay una relación que no es que deja de ser comunidad, es querer excluir comunidad.
Esta imagen de sectores cerrados en la ciudad moderna refleja el pensamiento de una sociedad que se apoya en el temor como justificación para la segregación. Es un camino errático; es un camino que no favorece la persistencia de la ciudad, no en relación con las formas, que obviamente esas cambian en el tiempo, sino en relación con la idea de modo de vida urbano. No fomentan esa ciudad que permite el re-conocimiento del otro.
Miremos otro ejemplo que, solamente después de varios años de hablar de globalización, podemos entender. Y para iniciar el análisis quiero esa frase: tenga el cielo al alcance de sus manos y las playas a sus pies. Eso decía la publicidad de un frustrado rascacielos turístico en Cartagena, afortuna-damente frustrado, esta imagen se hubiera construido en el extremo de Bocagrande.
Pregunta: ¿dónde va a habitar el habitante de esta torre? Respuesta tentativa: en ese vacío blanco de que hablaba Mi-chael Ferres; ese vacío blanco que, Ferres decía, empieza en el lugar en que comienza el vuelo y termina en el lugar en que aterriza el vuelo. Ese vacío blanco que es un vuelo aéreo; ese vacío blanco que aparece cuando se apagan los carteles de abordo y terminan cuando se vuelven a encender.
Vida y vivienda tienen un común origen etimológico. Sin embargo, este lugar para vivir se propone como un es-pacio entre dos puntos: el cielo en las manos y la playa en los pies.
Cuando empezamos a trabajar el asunto de la fragmen-tación en Bogotá, veíamos que la publicidad sugería “viva como en un club”, y ahora la publicidad insinúa el no lugar en el interior del avión en vuelo, ese vacío que modifica el sentido de todos los lugares porque no es origen ni es destino, es el espacio entre ambos, sin recorrido, es decir, sin la expe-riencia existencial que da el recorrido para vivir con la pasivi-dad del pasajero que está sentado en la atmósfera artificial de un avión, suspendido en el aire, entre uno y otro aeropuerto. Pero mira que la imagen se repite, quizás en Cartagena es no-vedosa, pero está consolidada en muchos lugares de América Central, algunas metidas en la ciudad como son los condomi-nios de Ciudad de Panamá, que convirtieron a Punta Paipi-lla, Punta Pacífica, en fragmentos arbitrarios completamente desconectados de cualquier totalidad posible frente al mar. Eso sí, frente al mar. En un balcón del piso 60 ó 70, el cielo al alcance de las manos y la ciudad a los pies. Pero ojo, no están ni en el cielo ni en la ciudad, son edificios modernos, son aquella intención de la arquitectura moderna.
Miremos un poco más los edificios que se construyen en las nuevas áreas, frente al mar, tan parecidos en Cartagena, en Panamá, en cualquier ciudad con los mismos gestos, con las mismas referencias de consumo. Ciudades con altura, no, son apartamentos individuales apilados unos sobre otros, y allí la ciudad no existe ni adentro ni afuera; la ciudad des-parece, es como en aquellas novelas de ciencia ficción de los años cincuenta que mostraban a los individuos encerrados en sus paraísos individuales y conectados por algún medio, que en aquella época ni se sospechaba otra gente.
Es que en estas torres que se proponen viven ancianos pensionados del primer mundo, prósperos comerciantes, re-
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
25
presentantes locales de capital global. En la ciudad, en cam-bio, vive y bulle la gente de nuestro tercer mundo. Ah, pero esos se ven de lejos. Algunas veces, como en aquellas novelas de ciencia ficción, se encuentran, recuerdan —no creo que les haya tocado leer esas novelas—, pero siempre había en-cuentros porque una máquina se perdía, etcétera, entonces el muchacho que salía de la cápsula mágica se encontraba con la chica del tercer mundo.
Condominios en medio de la selva costarricense. Miren qué fantástico, ésta es una foto de un catálogo de finca raíz, no está en el mar, no está junto al mar, está cerca del mar. ¿Cuál es el encanto de estar cerca del mar pero no poder meterse? Tal vez una imagen en la memoria de la especie que no olvida que la vida salió del mar y se adentró en los pantanos. Los condominios del monte tienen todos los ras-gos de la civilización, aunque la ciudad está disuelta en las conexiones satelitales de la telefonía y la red. La ciudad es una satisfacción virtual para quien tiene la otra satisfacción virtual de la cercanía del mar. Tanto la cercanía del mar como los vecinos de la red son intangibles, son virtuales.
Bueno, ese panorama de la ciudad posindustrial con-trastémoslo ahora con la ciudad del desarraigo, con nuestra ciudad.
LA CiuDAD DEL DESARRAiGO
La ciudad del desarraigo es el espacio de la necesidad. Mi-remos un relato.
Vivíamos en Saravena; en realidad cerca a Saravena, en una vereda, pero tuvimos que salir. A Alirio se lo llevaron, pero consiguió escaparse. Caminó tres días por el monte, pero ya no nos pudimos quedar en el campo. Intentamos en Cúcuta, pero hay demasiados desplazados, no hay trabajo. Finalmente, vinimos a Bogotá.
La segunda situación quiero referirla a una experiencia que desarrollamos hace unos años y que la comentamos en aquel momento, en diferentes medios, con la psicóloga Olga Rebolledo. Ella había desarrollado una investigación sobre imaginarios urbanos en los niños de familias desplazadas por la violencia hacia la ciudad de Montería. En los dibu-jos con que los niños acompañaron sus relatos, la ciudad no existe, por lo menos no existe como un colectivo social
orgánico. El espacio existencial que dibujaron y que llama-ron ciudad es la casa individual, y la casa reemplazó en el imaginario de estos niños cualquier estructura urbana. Sin embargo, para estos niños, la palabra ciudad identifica el lugar para la vida. Puede ser Montería, puede ser Mede-llín, Barranquilla o Bogotá, puede ser cualquiera, porque el imaginario, una vez abandonado el territorio propio, pare-ce no concebir el campo ni el monte, que son espacios sin identidad, sin nombres; por el contrario, concibe nombres: Medellín, Montería, Barranquilla.
—Pero has dibujado una casa —dijo la profesora—. Yo te pedí que dibujaras la ciudad. —Es la ciudad —respon-dió Yamile—. Porque la ciudad es mi familia, que está en la casa, los otros, los de afuera son peligrosos; por eso, cuando tuvimos que dejar el campo, no nos quedamos en Turbo y vinimos a Medellín, aunque ahora mi mamá dice que vamos a ir a Bogotá porque allá vive mi tío.
En un contexto muy distinto, en la Especialización en Pedagogía de la Comunicación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, varios profesores de colegios pú-blicos y privados propusieron a sus estudiantes representar la ciudad a través de dibujos. Notablemente, el resultado fue muy parecido; fue casi igual al de los niños desplazados. La ciudad que dibujaron ponía de relieve la individualidad, re-calcaba la discontinuidad entre las partes. Uno de los casos más significativos fue el de un estudiante que, en medio de elementos sueltos, armó su propia casa encerrada en alam-bre de púas; la ciudad buena, su casa, protegida de la ciudad mala, la de afuera.
Pese a la complejidad del problema, los estudios sobre la población desplazada se centran en las causas: las causas que producen el éxodo, la causa, la situación de los desplazados en los primeros momentos de llegada a la ciudad; pero las investigaciones no se meten, no indagan sobre el migrante una vez pasada la emergencia, cuando deja de ser migrante, cuando se convierte en un habitante más de la ciudad.
Si en la relación con el nuevo entorno, con la ciudad, los factores que influyen están asociados con su tradición cultu-ral, podemos decir que el desplazado sólo podrá desarrollar un sentido de apropiación y uso de la ciudad en cuanto la ciudad le presente la posibilidad de conservar esos aspectos, el de uso y el de apropiación. Para ello, es necesario aclarar las dudas que encierran muchas preguntas. ¿Qué imagina-
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
26
rios de ciudad elaboró durante la migración? ¿Qué imagi-narios de ciudad tenía antes de dejar su territorio? Existen coherencias entre las identidades culturales y espaciales que el habitante integra a través de su inserción emocional y la-boral en el medio urbano. Y miren, sigue vigente la pregun-ta que formulamos años atrás, con la psicóloga Rebolledo, sobre el futuro de la ciudad en nuestro país. Eso es lo que, como mostró Italo Calvino2: “Las ciudades, como los sue-ños, están construidas de deseos y de miedos, aunque el hilo de su discurso sea secreto”.
Si las preguntas de las nuevas generaciones desarraiga-das se refieren al aislamiento, al deseo de soledad, al miedo al otro, ¿cómo va a existir la ciudad? al menos en los térmi-nos que la conocemos, o el futuro de la ciudad va a ser un retorno a los grupos familiares aislados como eran aquellas gentes preurbanas, grupos familiares que empezaron a loca-lizarse con relación a la siembra, al cultivo.
Marcos lleva varios años viviendo en Bogotá, pero aún no se acostumbra al frío, sin embargo, madruga porque sabe que las primeras horas del día son las mejores para asegurar las ventas. Comenzó con un carrito ambulante, de esos que se hacen sobre un viejo cochecito de bebé. El chasís es un coche de bebé con una carrocería de ventas; ahora tiene un carro mostrador que instala todos los días a la salida de una de las repetidas estaciones de TransMilenio: además de ven-der cigarrillos y golosinas, vende minutos. Vino con la idea de labrar un futuro y lo está haciendo.
Estas dos situaciones extremas que miramos, la de la sociedad posindustrial y ésta de la sociedad del desarraigo, muestran los extremos de un movimiento pendular —y vean que los modelos entre una y otra se copian; se copian a través de gestos sueltos en otros contextos—. Las dos situaciones, la primera del desarraigo en la sociedad urbana, en la sociedad posindustrial y sus réplicas en nuestro medio, o esta otra que vimos, copian gestos, se refieren a la repetición de modelos ante la coexistencia de esos gestos en los dos extremos y el común denominador de desarraigo en estos mismos.
¿Cómo se configura la idea de ciudad? ¿Qué caracte-rísticas futuras se anticipan en la ciudad contemporánea?
A través de Bogotá fragmentada, desde esta investigación, pudimos mirar los procesos en la ciudad desde los estratos socioeconómicos medio y medio-alto, y pudimos concluir que, antes de fragmentarse el territorio, se fragmentaron los comportamientos. Es decir, se acentuó el individualismo, se acentuó el énfasis por la salida personal (yo me salgo, usted verá), confrontado con esa tradición utópica que buscaba la salida colectiva.
—A veces pienso que los chinos fabrican este sinfín de chucherías para que nuestros vendedores ambulantes tengan qué vender. —Mira, mira —agregó, mientras avanzaban con dificultad por el estrecho corredor en medio de la acera congestionada de vendedores— todos venden lo mismo, los mismos carritos de fricción, las mis-mas muñecas, los mismos relojes, en cambio, cuando era chico, ésta era una de las calles comerciales más elegantes de la ciudad y ahora… Espera, espera —dijo el amigo— es que necesito un destornillador de estrella. —Y se aga-chó a regatear el precio en uno de los puestos.
Sin embargo, existen transversalidades que relacionan los dos extremos de ese movimiento del péndulo. Son espa-cios que hacen parte de los consumos culturales: el nuevo disco que sacó el cantante, el gesto que surge de la película recién estrenada, la marca, la etiqueta en la prenda de vestir, que ya no diferencia lo auténtico de lo “chiviado”. Esa apa-rente homogeneidad en los consumos culturales lleva a que, por último, en los diferentes niveles de acceso a ese consu-mo, existan similares representaciones de la ciudad.
También en aquella mirada que hacíamos con Bogotá fragmentada, y con los trabajos que derivamos, fue que acce-dimos a la relación entre los medios de comunicación y los procesos de fragmentación. Cómo se fue dando eso en la radio, la televisión, la prensa escrita, cómo se fue generando un énfasis en la salida individual. Sin embargo, lo que nos llama la atención es que así sea en el lugar más remoto (este es un larguero en Tabatinga, frontera con Leticia), encon-tramos los mismos objetos de consumo de cualquier calle de nuestra ciudad que el comercio globaliza.
De esta manera, se indicaron los elementos fragmen-tarios en la morfología de la ciudad: centros comerciales, conjuntos cerrados de vivienda, y demás, todo eso que nom-
2 Italo Calvino (1998), Las ciudades invisibles, Madrid, Siruela.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
27
bramos al principio. Pero también se puso de relieve que los espacios entre esos elementos fragmentarios se rellenan con tejido urbano continuo, es decir, con ciudad, con lo que lla-man el barriecito, y entre ambos se logra la simbiosis. ¿Dón-de arregla la licuadora la señora del conjunto cerrado?, en el barriecito. ¿Dónde cambian las tapas del tacón?, en el barriecito. ¿Dónde puedo comprar una libra de café sin la parafernalia del carro y el centro comercial?, en el barrie-cito. Uno provee clientes, el otro logra ingresos. Y así se va dando en nuestro medio esa simbiosis en la ciudad.
Los nuevos asentamientos. Éste es el tercero que vamos a ver ya para terminar.
LOS NuEvOS ASENTAMiENTOS
Entre los nuevos asentamientos, la historia se refiere a imá-genes arbitrarias fuera de contexto. La historia son imáge-nes sueltas, saquemos imágenes de la red, y ahí las tenemos.
De la misma forma como Walter Benjamin señala que los niños son atraídos por los deshechos de la producción, y los niños relacionan de manera arbitraria esos deshechos a través del juego, no imitando lo que hacen los adultos, sino creando nuevas relaciones intuitivas, podríamos decir que existen dos ciudades. Una, basada en la producción, y otra, basada en los deshechos de esa producción. Y esa cuidad basada en los deshechos de la producción no intenta imitar a la ciudad formal, sino que se conforma arbitrariamente a partir de relaciones intuitivas. Una es la ciudad de los es-pacios, como la ciudad del parque, la ciudad de la plaza, la ciudad de las relaciones estables, vivienda, trabajo, esparci-miento, es la que continúa la tradición de Occidente donde la fragmentación es la última instancia de ese proceso.
La otra es la ciudad de las acciones efímeras, la de las relaciones arbitrarias y ocasionales. Eso es la ciudad inesta-ble y también fragmentaria, pero inédita, es recién inventa-da y es inventada a partir de los deshechos culturales de la otra ciudad, y se traduce en la ocupación de espacios resi-duales, en la invención de nuevas actividades, en el nuevo uso o la resignificación de ciertos espacios tradicionales. Y es curioso, la llamamos ciudad informal, sin ver que tiene otras formas que son nuevas, tienen otros comportamientos que son válidos como los nuestros que allí se crean.
Veamos un relato.
El grupo estaba formado por turistas de muchas nacio-nalidades que visitaban las cataratas de Iguazú. El pa-seo a Ciudad del Este, en la cercana frontera paraguaya, prometía un insólito día de compras en el puerto libre, en Ciudad del Este es un puerto libre; brasileños y argen-tinos esperaban regresar con alguna maravillosa y barata adquisición, porque allí, a pocos metros de Brasil, a pocos metros de Argentina, todo costaba menos de la mitad. Los turistas europeos y canadienses miraban asombrados el fantástico mercado de productos electrónicos: Sam-sung, Sony, Panasonic, Vaio, Hewlett… todas las mar-cas del mundo en medio de la selva. Alucinado por los productos, Alberto se perdió entre los puestos de venta. —Quiero un computador portátil como éste, pero… —y detalló un sinfín de especificaciones—. Te lo puedo traer mañana —respondió el comerciante, y ante el asombro del cliente, explicó—: Es que los ensambla mi primo, en un pueblo aquí cerca, en el monte.
Global y local, lejano y cercano son categorías espacia-les, pero su verdadera dimensión surge del tiempo. Porque el tiempo va más allá del espacio, dispara transversalidades —algunas veces desde la selva—, y las dispara hacia cual-quier punto de fuga.
Para comprender las nuevas ciudades hay que meterse en la complejidad emocional del desarraigo y en sus proce-sos. Un proceso que borra la memoria para poder sobrevivir en lo ajeno, en lo desconocido, y otro proceso que exalta lo nuevo como una esperanza de futuro; no como una utopía, porque le falta el contenido social que tenían las utopías, lo nuevo como una esperanza individual. Por eso, nos cuesta llamar ciudad a los nuevos asentamientos, porque las ciuda-des representaron en la historia el territorio de la sociedad, no el territorio de los individuos.
Traje este mapa para hablar un poco de las ciudades que hay en esta franja (muestra la franja desde la Amazo-nía colombiana bajando hacia Brasil). Entre el sur del río Caguán y el norte del río Bermejo. Hay que salir de los Andes para entender las nuevas ciudades. Hay que alejarse de las costas, hay que dejar atrás las ciudades de calles y plazas que construyó la colonización ibérica y que hoy son los grandes centros del sistema urbano sudamericano. Tene-mos que dirigir la mirada a la selva, al monte, al interior del continente suramericano. Allí donde los Estados nacionales
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
28
son una referencia lejana: da lo mismo que sea Brasil, Ve-nezuela, Colombia o el Perú, y tenemos que buscar en esos nuevos asentamientos los gérmenes de la ciudad del futuro y preguntarnos ¿cómo hacen ciudades quienes olvidaron la herencia de la cuadrícula de Hipodamo que se renovó en las manzanas coloniales? ¿Cómo hacen ciudad los que nunca oyeron hablar ni vieron las perspectivas barrocas, o la mo-numentalidad del neoclasicismo o la funcionalidad moder-na? ¿Cómo se hace ciudad sin memoria, respondiendo sólo a necesidades?
Otro relato de la zona.
Los pasajeros dormitan hipnotizados por el ronroneo del enorme motor Scania. Detrás de las ventanillas, la selva pasa como una película de la National Geographic. Cada tanto un caserío altera la monotonía del paisaje. De pronto el bus se mete en algo que parece una ciudad, el recorrido entre las casas sin calles ni orden nos lleva a una amplia y desocupada avenida. En medio del caserío hay algunas fachadas ostentosas y llamativas con mármoles y dorados, otras pretenden ser réplicas de las mansiones sureñas del sur de los Estados Unidos en Lo que el viento se llevó. Sin duda aquí hay mucho dinero en esas ciudades. Las muchachas de un burdel se promocionan en la puerta, una cancha de fútbol sin partido y con tribunas de concreto sin espectadores; un pequeño conjunto de casas idénticas pegadas unas a otras, como si faltara espacio en medio del vacío, seguro que es un proyecto del Estado. —Y usted, ¿qué vende? —pregun-ta mi compañero de asiento en el bus, y antes de escuchar mi respuesta me dice—: Yo vendo pitas. Todos se preparan para el fin del viaje, una señora trata de disimular la fatiga maquillándose con un espejito, un hombre joven se peina de memoria, la pareja del segundo asiento se mira con ojos de sueño y complicidad, dos señores acomodan papeles en un portafolio. Frente a un gran potrero sin árboles está el hotel de cinco pisos y relativa comodidad, una cerveza casi fría y televisión satelital, los mismos canales en todas las ciudades. National Geographic muestra la selva, culebras y tigres; el equipo de filmación pasó por las ciudades sin darse cuenta de que estaba en ellas. Otro bus recorre la planicie en el otro extremo del continente, a éste lo llaman la flota, tal vez por el nombre de la empresa. Salió muy temprano de Villavi-cencio en un viaje demorado por incontables retenes: para-militares, guerrilla y ejército se van alternando en la madru-gada, desde antes que el gran sol rojo se asome por el borde
de la llanura. Bien entrada la mañana y después del último retén, llegamos a Uribe (Meta). Pero el viaje no termina allí: primero, una camioneta hasta cierto punto, desde allí, otro transporte y, finalmente, una lancha por el río Duda. Cada tanto compruebo, en el bolsillo de la camisa, el salvocon-ducto que me dio la subversión, el “pasaporte”. Por fin, el pueblo, con una asombrosa actividad comercial. La comida en la barraca que llaman hotel es excelente, en la mesa del lado un grupo de muchachos limpia las armas.
La segunda hipótesis propone: la alternativa a la ciudad moderna surge de las nuevas experiencias de ciudad que hoy se presentan en nuestro continente, libres de referencias a la historia y como consecuencias de procesos sociales in-éditos y de enorme dificultad.
La intervención en la ciudad del futuro no se va a hacer a partir del diseño de los espacios o de la organización de sus funciones, se va a hacer a partir del trabajo con los habitan-tes, para que los individuos conformen sociedad y la ciudad, como tal, pueda expresarse en los espacios para su existencia. Hacer ciudad, en palabras de Marco Romano, teórico italia-no que mencioné al principio de la charla, será despertar en la población el deseo por lo colectivo, ese anhelo que existe en lo más íntimo de las personas, y lo que lo despierta es algún objeto al que pueda darle un nombre que lo identifica.
Entonces, hacer ciudad será nombrar lo colectivo y re-conocerse uno mismo como parte de ese colectivo; no so-lamente va a ser crear el escenario para las fotos de la vida urbana, va a ser crear el tejido social con sus infinitas rela-ciones y despertar, en ese tejido social, el deseo por las fotos que muestran la vida de la ciudad. Porque las nuevas ciuda-des no miran la historia, se nutren de imágenes sin conte-nido, son las mismas en cualquier lugar. Imágenes fuera de contexto que sólo satisfacen deseos individuales.
El siglo XXI ya está presenciando el nacimiento de una ciudad inédita, y miren que siempre vamos a llamar ciudad al terreno de la comunidad, de la producción, como Benja-min define el juego de niños.
Una ciudad que tal vez no sea nueva, pero sí va a seguir inédita, un conjunto de imágenes sin memoria del mundo “formal”, sin imitarlo, pero creada a partir de los estamen-tos sueltos que el mundo formal descarta y que ahora se
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
29
resignifican en los nuevos contextos, allá en los que las na-ciones sólo son un nombre, ya sea en la lejanía física del monte o en la lejanía emocional cercana, de la periferia de nuestras ciudades.
Bueno, esta es la etapa en la que estamos en la investi-gación. Quisimos mirar la sociedad posindustrial, quisimos mirar nuestra sociedad urbana y quisimos mirar estos asen-tamientos nuevos que afortunadamente pude conocer en un viaje a Maipú (Brasil) hacia arriba.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
31
Narrativas de ciudad1
Danilo Moreno*
Recibido: 24 de septiembre de 2008Aceptado: 18 de febrero de 2009
1 Este artículo es la transcripción editada de la charla que el autor dio en la Semana de la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle “Clase distrital: la ciudad como aula abierta”, llevada a cabo el miércoles 24 de septiembre de 2008.
* Colombiano. Candidato a doctor en Literatura Iberoamericana y del Caribe por la Universidad de La Habana. Magíster en Comunicación de la Universidad Javeriana. Periodista de la Universidad Central. Correo electrónico: [email protected]
Resumen
El autor plantea en esta conferencia tres tipos de narrativas de ciudad: la de las voces de la calle, la de los medios de co-municación y la construida por la literatura. Privilegia, en toda la charla, la narrativa de la literatura, pero no de la “gran” literatura, sino de esa literatura cotidiana y casi anónima que nos permite reconocer espacios y personajes nuevos de la ciudad. Se apoya en la lectura de textos de autores tan conocidos como Calvino, Durell, Kavafis, etcétera, y en otros menos conocidos como José Luis Díaz Granados, para sustentar su idea de descubrir las ciudades invisibles que se esconden en cada rincón.
Palabras clave: ciudad, narrativas, poesía, lenguaje urbano, Bogotá, relatos de ciudad.
urban narratives
Abstract
The author states three types of narratives in this lecture: the narratives of the street voices, the ones of the mass media and the one built up by literature. He privileges along his text, the narrative of literature, not the one of the “great” literature, but the street daily literature almost anonymous that lets us recognize spaces and new characters in the city. He supports his statements on the readings taken from well-known authors such as: Calvino, Durell, Kavafis, etcetera, and others such as José Luis Granados, to argument his idea of discovering invisible cities which are hidden in any corner.
Keywords: city, narratives, poetry, urban language, Bogota, city tales.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
32
Decir la ciudad como aula abierta quizás sea redundante, pero no importa. La ciudad es redundante en sus signos, nos repite, una y otra vez, los códigos con los que tenemos que desentrañarla; sólo cuando creemos que podemos leer esos códigos, que ella nos hace creer que tiene reservados para nosotros, empezamos a sentir que la ciudad es todo un himno, o mejor, como se lee en El cuarteto de Alejandría: “[…] una ciudad es un mundo cuando amamos a uno de sus habitantes, ese otro que nos enseña la ciudad o con el que aprendemos de ella”. Volveré varias veces a esta frase que se lee en Justine.
Conocemos la ciudad a través de los signos y los sím-bolos que el espacio urbano nos propone. Rechazamos esas ciudades con las que no podemos establecer ningún tipo de comunicación, y amamos profundamente aquellas que son generosas con nuestros pasos, que detrás de una puerta desvencijada nos guardan una sorpresa. Se lee en ese ma-ravilloso libro de Italo Calvino, Las ciudades invisibles, y en su capítulo “Las ciudades y los signos”:
[…] la mirada recorre las calles como páginas escritas: la ciudad dice todo lo que debes pensar, te hace repetir su discurso, y mientras crees que visitas Támara, no haces sino registrar los nombres con los cuales se define a sí misma y a todas sus partes.
La ciudad nos enseña, porque ésa es una de la funciones del espacio. A veces podemos sentir eso que señala Calvino, que nos hace repetir los signos, pero todo signo esconde la idea de engaño. “El ojo no ve cosas sino figuras de cosas que significan otras cosas”, hasta las mercancías que los comer-ciantes exhiben en los mostradores, valen, no por sí mismas, sino como signo de otras cosas. El ojo del que ve entra en el juego de saber que asiste a un simulacro que vive como real. Bosquejos, los que la recorremos, vemos que es la ciudad un objeto alucinado, íntimo, propio. Vemos en ella lo que que-remos ver, por eso, existen tantas ciudades como deseos. Este objeto de deseo que recorremos como páginas de un libro, dando saltos como se puede leer en chino (de otros libros), produce múltiples narrativas, pero quisiera enunciar las que la ciudad nos ofrece siempre sin ninguna mediación. A lo me-jor lo que más nos seduce, y la razón por la que se convierte en destino anhelado, la ciudad que está mediada por el ojo de un tercero, la mediática, la más mentirosa de las ciudades y la ciudad que aparece mediada por el ojo de alguien que quiere narrarla de otra manera, la que encontramos en la literatura.
La primera, la que podemos descubrir en cada reco-rrido, está plagada de signos, los más evidentes, los que re-presentan la norma, la ley, las señales que nos indican cómo cruzar y dónde cruzar una calle, los signos que podemos leer en el TransMilenio y que muchos visitantes pueden leer más fácil que nosotros. Los signos de los comerciantes, desde las luces de neón hasta los papelitos en la calle y en la esquina que nos ofrece un sinfín de posibilidades: el regreso del ser amado en tres días, lindas colegialas-todos los servicios, el Señor es grande, nuevo templo de sanación; la narrativa de las contrariedades, de los contrastes.
Esa narrativa propia que no necesita ninguna media-ción y que se escucha en los gritos de los vendedores ambu-lantes, en los ruidos de los pitos y los motores que no dan tregua, que se percibe en los olores de la gente y también en los olores que buscamos porque nos gustan. Esa narrativa de ciudad que es necesario recorrerla para descubrirla, olerla, observarla, sentirla, la ciudad de los deseos.
La ciudad que se te aparece como un todo en el que ningún deseo se pierde y del que tú formas parte y, como ella goza de todo lo que tú no gozas, no te queda sino gritar ese deseo.
Pero si sigo hablando de esa narrativa propia de la ciu-dad, temo convertirla en una narrativa mediada. Mejor invitarlos a que la descubran, la metan en sus rutinas aca-démicas, a que no se queden con esa ciudad mediática, la segunda de las narrativas que se centra en lo espectacular, en ver los acontecimientos como la gran tragedia social o el concierto mediático. La narrativa que se teje a partir de especulaciones y la gran mentira que nos narran los medios de comunicación.
No es que tenga nada en contra de la mentira, creo que al contrario. Juan Rulfo, un maestro literario para mí, siempre dice que un escritor tiene que ser un mentiroso. Lo importante no es que sea un mentiroso, lo importante es que las mentiras que diga se las crean. Esa es la única for-ma para crear una realidad literaria. Es sobre las mentiras que creamos medios. Esto también más adelante lo volveré a señalar, lo de espectacular, la tragedia social, como si no hubieran otras ciudades. Me encantan las historias mínimas de las ciudades, las que se esconden detrás de un tipo que vende aguacates, no la gran historia.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
33
La tercera narrativa, la literaria, es a la que me referi-ré en esta charla, o mejor a la que desde el principio estoy apelando, con relatos de algunos libros, referencias a textos literarios en los que la ciudad aparece como una fusión per-manente entre el deseo de querer narrarla y la fortuna de contar textos en los que ella es protagonista.
Antes una observación: cuando me preguntan qué tanto cambió en Bogotá durante los últimos años, en esa innegable revolución de la que tanto se habla, para mí la respuesta es simple: cambió la forma en la que contamos la ciudad, en la que narramos, en la que nos la cuentan, sobre todo, en eso que de voz en voz, de persona en persona, se transmite.
LA hiSTORiA
La ciudad como tema de investigación hace varios años se convirtió en un proyecto de vida; en el intento por abordar-la, procuré muchos caminos. Los primeros, con el grupo de investigación dirigido por el profesor Juan Carlos Pérgolis, a través de trabajos formales que buscaron ver la ciudad desde diferentes puntos de vista, teniendo al relato como centro de aproximación, en los que se mezclaban lo urbanístico, lo psicoanalítico y lo comunicacional. Así, miramos la ciudad de los milagros y las fiestas contrastando lo religioso con el ritual de la rumba.
Vimos la ciudad fragmentada; estudiamos las imágenes de la ciudad de los jóvenes en los relatos de ciudades posi-bles; escribimos sobre el significado del barrio como el alma inquieta de ciudad; argumentamos que, más allá de los mo-numentos, los acontecimientos dentro de la ciudad también simbolizan, y analizamos la categoría de ciudad educadora.
Quizás todas esas investigaciones, reflexiones siempre estuvieron acompañadas por una sombra titular: la litera-tura. A lo mejor por esa razón un trabajo en particular de lindos reflejos fantasmas, desarraigos como aquí ocurrió, buscó narrar la ciudad a partir de escenas urbanas retra-tadas en nuestros relatos, es decir, que en un momento del proceso, en vez de estudiar la relación de ciudad y literatura, quisimos escribir nuestra propia narrativa.
El texto refleja lugares, personajes, fantasmas, huellas y ecos que quedaron registrados, reinventados, congelados en el texto, porque la literatura es la creación de mundos posi-
bles a través del libro como un hilo conductor que atrapa la ciudad, una voz poética y otras voces que son presencia que recorre las calles y algunos lugares. A Bogotá se le comenta, se le escucha y se la convierte en personaje emblemático.
De esos textos leeré uno hoy, del libro que acabo de mencionar. Tiene fotos, y queríamos congelar imágenes y fijarnos en escenas o personas que pudiéramos registrar en el texto. Las puertas, que como bien dice Borges, no las es-cogen los hombres, sino que son las puertas las que elijen al hombre, se fueron abriendo, y hace cinco años fundé el seminario. Es una clase electiva, Narrativas de ciudad, que intenta responder a una pregunta: ¿cómo se narra la ciu-dad? Para dar respuesta, por supuesto, siempre aparece la ayuda de lo literario. Intentamos, además de estudiar la ma-nera como la ciudad aparece en la literatura, construir con los estudiantes nuestra propia narrativa a partir de relatos y de crónicas que hacemos públicas en un portal de Internet (www.ciudadesinvisibles.com). Invitamos a escritores para que nos cuenten sobre su proceso de escritura y sobre la ciudad que reflejaron en su obra. No son charlas como éstas, allá lo hacemos diferente. Preparamos la novela, escogemos al autor, lo invitamos y hacemos un conversatorio en torno a la obra, como se hizo, por ejemplo, con José Luis Díaz Gra-nados, con su novela Las puertas del infierno.
En este largo camino, cada vez que doy un nuevo paso, cada vez que se abre una nueva puerta, descubro un univer-so infinito, así como es, literalmente, el mundo de la ciudad. Cada nuevo descubrimiento me lleva a pensar que cada ciudad busca que alguien la narre, busca que la voz de un narrador la retrate, que alguien cuente sus secretos, sus mis-terios, sus historias mínimas. Me gusta mucho esa forma de definir historias mínimas, como buscar historias mínimas de personas anónimas dentro de la ciudad y su vida cotidiana. Desde entonces la literatura ha buscado retratar a la ciudad; incluso cualquier noche, cuando me paro frente al mirador de la Calera y veo el reflejo de luces y la inmensidad de la ciudad, pienso en eso de lo simultáneo y lo múltiple. Recuer-do esa frase del maestro Roa Bastos: “todos somos niños, sólo que faltan personas que nos lean”. Sí, así es el mundo de la ciudad. Allá abajo, en este momento, pienso mientras miro el reflejo, unos mueren, otros nacen, otros copulan, otros se reinventan, otros se pierden, más de ocho millones de deseos interactuando en un solo espacio, Bogotá.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
34
TOquES DE LOS quE MÁS DuELEN
Hace un par de años llegó a mis manos un libro encantador, llegó por azar, En qué cabeza cabe, un texto que recrea con relatos sobre personajes, espacios y recorridos la ciudad de México. Ese inmenso laberinto gótico es una edición mo-desta y, por lo tanto, su difusión es mínima.
Siempre me ha llamado la atención la simultaneidad de atmósferas que retrata el texto y la que uno puede encontrar en Bogotá. Los lugares comunes que identifican la vida ur-bana latinoamericana donde se mezclan, sin duda, lo rural y lo urbano, el caos y el intento del orden, lo contemporáneo con las huellas del ayer.
Uno de los relatos que más nos gusta a mí y a mis estu-diantes es “Toques de los que más duelen”, porque dibuja la vida de un hombre en la plaza Garibaldi que se gana la vida dando corrientazos de electricidad, toques, tanto a turistas como a locales. Como los personajes se repiten y se puede ver como un espejo, sólo que en otro tiempo y en otro lugar, quise encontrar su reflejo en Bogotá.
Sábado 10 a. m. Como a mitad de camino al santuario de Monserrate encuentro a don Maximino, con los tubos, la caja de electricidad que él mismo hizo hace más de cuarenta años y una pesa. También se gana la vida dando toques, toques de esperanza, de alegría, toques antiestrés. Masajes eléctricos, como él dice. Lo hace desde 1964 en este mismo sitio. Antes vivía solamente de su cajita, cuando los toques valían un peso. Después de Monserrate, bajaba a recorrer las cantinas cercanas a la estación de la Sabana, el Café Ra-mírez, siempre tan concurrido. Encontraba borrachos que se la daban de machos, así sacó adelante una familia con ocho hijos. Pongo las manos sobre los tubos, don Maximino empieza a contar con una voz de pregón curtida por los años, la gente que sube y baja se detiene… 1.000, 2.000, 3.000… 45.000, ese fue mi límite. Un corrientazo por todo el cuerpo me obliga a soltar los tubos. Don Maximino cuen-ta hasta los 60 000, dice que trabajar en eso le salvó la vida. El 22 de noviembre, hace dos años, lo cogió un rayo; se des-cubre el pecho para mostrarme su cicatriz, el rayo mató a un muchacho de 22 años. Don Maximino sonríe, deja ver la tranquilidad que lleva por dentro, su mirada es tierna. A sus 68 años se ve fuerte como un roble, animado con la vida. El medio día se acerca, ha hecho un par de toques más, entre
ellos, a un niño animado por su papá, y ha pesado por dos-cientos pesos a un montón de deportistas que esperan que la subida al santuario les haya quitado unos kilos de más.
Quizás en ese momento, al otro lado del espejo, el “to-ques” de la plaza Garibaldi apenas esté empezando su tra-bajo. Don Maximino, hoy sábado, está a punto de terminar; mañana domingo la jornada se prolongará hasta las cinco de la tarde. Ambos hombres, ambos “toques” son las huellas del ayer, memorias que siguen vivas en ciudades atestadas de inventos tecnológicos que, por fortuna, aún no han logra-do borrar las líneas del pasado.
Hay libros que, sin duda, transforman nuestra existen-cia. Yo celebro cada vez que alguien me dice que ese libro le cambió algo por dentro, libros a los que uno siempre quiere volver. En realidad, no sé cuántas veces he ojeado este libro, tal vez porque, a mi manera de ver, relata muy bien la rela-ción entre la literatura y la ciudad.
Tendría que confesar además que, desde que inauguré el seminario “Narrativas de ciudad”, siempre es este libro con el que lo abrimos, y que aún me resisto a cambiar.
Estoy hablando de Las ciudades invisibles. Digo texto por-que no es una novela, no es un libro de cuentos, tampoco es un texto de crónicas de viajes, es un texto inclasificable que, quizás, lo más aproximado sea decir que es un libro de rela-tos sobre ciudades inexistentes. En él, Marco Polo se sienta enfrente al Gran Kan, a contar, a reflexionar y a comentar sus recorridos por esas ciudades. No habla de espacios for-males, habla de ciudades que se retratan con palabras y que describen cualquier rincón de cualquier ciudad del mundo. No habla de las torres y las murallas que están destinadas a desmoronarse, habla de la figura ilusoria que está más allá de la superficie. Las ciudades de los deseos, de las memorias, de los cambios, las ciudades tenues. Por eso, y como lo dice el propio Calvino, las ciudades invisibles son un sueño que nace desde el corazón de las ciudades invisibles. Las ciuda-des son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje. Son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos.
Agludia, Cenobia, Cirma, Clobeth, Támara resultan nombres familiares, ciudades conocidas. El Marco Polo de Calvino nos lleva por esas bifurcaciones ocultas, por esas
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
35
tenues líneas que trascienden los espacios físicos para visitar ciudades con nombre de mujer, a partir de la memoria y de los deseos, sin hacer de la ciudad una búsqueda por lo espec-tacular. Por eso, en Las ciudades invisibles de Calvino, se narra desde los diseños sutiles que escapan de las mordeduras de las termitas y se inmortalizan en nombres de mujer.
En una de las ediciones de las que Calvino hace la pre-sentación dice: “[…] en las ciudades invisibles no se encuen-tran ciudades reconocidas, son todas inventadas. He dado a cada una un nombre de mujer”.
El libro consta de capítulos breves, cada uno de los cua-les debería ser el punto de partida de una reflexión válida para cualquier ciudad o para la ciudad en general. Eso es el libro. Una suerte de inspiraciones juntas, urdidas magistral-mente por la atmósfera de la ciudad.
El libro logra traspasar el tiempo y el espacio, porque muestra la vida de la ciudad, ese patrimonio intangible que prevalece en el tiempo; más que describir espacios, nos na-rra las sensaciones y acontecimientos propios de lo humano. Aparecen las ciudades desde los deseos, las memorias, los olvidos, los signos, las ciudades de los ojos, los trueques y los muertos.
En “Isidora”, por ejemplo, cuando el forastero está in-deciso entre dos mujeres, siempre encuentra una tercera; el forastero se enfrenta a un doble destino: la esquina por la que no me atrevo a pasar, el taxi que estuve a punto de tomar; a esta sensación nos enfrenta constantemente esta vida de ciudad, tanto en el relato, como en nuestras vidas. Así, Calvino logra pintar con palabras espacios urbanos que traspasaron los años. A Bogotá, como a otras ciudades de nuestro país, se la ha narrado muchas veces desde la narrati-va de la violencia. Y con seguridad es necesario que se man-tenga esta narrativa, porque de alguna manera da cuenta de una cara de nuestra realidad. Sin embargo, por muchas razones, es necesario que la otra narrativa, que también se está haciendo, tenga más ecos, más voces, pero, sobre todo, por una que puntualizó, no un escritor ni un cineasta, sino el urbanista catalán, Joan Busquets, autor de estrategias ur-banas para ciudades como São Paulo, Singapur, Lisboa y Toledo. El profesor sostuvo: “Una ciudad que no tenga as-piraciones de belleza, termina siendo fea […] La gente ha de valorar y apreciar la belleza de la ciudad que habita”.
Por eso, descubrir las ciudades invisibles que se encuen-tran en cada rincón, en las calles, en lo público es el reto de la actual narrativa, porque, como me dijo un amigo artista dedicado al arte urbano, Leonel Castañeda: “[…] las cosas lindas están en la calle”. Es buscar otra forma de represen-tarnos; ahí también están los medios de comunicación con su responsabilidad social, la sensibilidad de los creadores, el re-conocimiento que deben tener por los lectores, en cuanto la narrativa se constituye en un bien simbólico que permite la construcción de la memoria y de los imaginarios colectivos.
En la medida en que nos sigamos representando sólo desde los imaginarios de la violencia, de lo espectacular, no tendremos otro remedio que seguir repitiendo la historia de “somos violentos”. Es necesario que también veamos lo bello de la ciudad, las historias mínimas que nos enfrentan a la vida cotidiana. Como lo logra Fernando Pérez en su película Suite habana, en la que se retrata sólo en imágenes la vida íntima de por lo menos diez personajes. Pérez lo hace de una manera sutil, como lo hace Calvino: retrata los ros-tros de las personas comunes y corrientes que deambulan por las calles de La Habana y se mete en la intimidad de los rostros ocultos.
Ojalá, tanto narradores como lectores, por supuesto, nos alejemos de la narrativa de lo espectacular para encontrar en-tre todos ese otro lado de la ciudad que no nos gusta recono-cer. Para hacerlo, tenemos que recorrerla, olerla, sentirla, sen-tir lo que está por debajo de la piel, no conformarnos con el maquillaje. En cada recorrido, a lo mejor, nos pase lo mismo que pasa con el libro de Calvino, que nos permite una actua-lización constante de nuestros espacios. Por eso, Las ciudades invisibles no es un libro para leerlo linealmente ni de corrido, es mejor buscar el atajo, dar un salto, descubrir algún rincón im-penetrable; es un libro para ir leyendo por fragmentos, de la misma manera en que podemos descubrir nuestras ciudades.
Sucede como lo dicho por el psicoanálisis, que lo impor-tante es la forma en que en el imaginario vivimos nuestra relación con los sujetos y también, como lo hemos sabido desde tiempos inmemoriales, que en el poder de la pala-bra está la posibilidad de crear, de imaginar, de construir. Cuando se construya una nueva narrativa sobre la ciudad, se producirán otras imágenes que facilitarán la convivencia ciudadana. Por eso, es importante que nos aventuremos a descubrir esas otras ciudades.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
36
EL LLANERO SOLiTARiO
Lunes, 10 de marzo de 2003. Sobre el Eje Ambiental, en pleno centro de Bogotá, un jinete galopa; la imagen impre-siona tanto que mañana será primera página en el único diario de circulación nacional, acompañado de un pie de foto: “Como si fuera a campo abierto, este reciclador galopa por el Eje Ambiental de la Jiménez, después de llenar su cos-tal que le servirá para buscar la comida”. Parece un llanero solitario en medio de un contexto urbano. Es contradictorio ver que sobre la misma calle por donde pasa el sistema de transporte TransMilenio, con el que se le quiere dar un to-que de modernidad a la ciudad, galope este llanero solitario.
¿Qué nos recuerda esta imagen? Que las huellas del ayer conforman los signos que contiene la ciudad hoy.
El proyecto urbanístico del Eje Ambiental en Bogotá se diseñó con la intención de recuperar el centro de la ciudad. Se pavimentó con ladrillos que recuerdan la vieja ronda del río, pero el jinete que galopa no es una simulación ni una huella, es la evidencia clara del pasado rural que se hace presente. En muy pocas décadas nuestro país pasó de ser rural a ser un país urbano; eso se dice todo el tiempo. Pero ¿qué tipo de vida urbana vivimos? Aún no logro imaginar-me un jinete solitario cabalgando por la Quinta Avenida en Nueva York o por la Gran Vía en Madrid.
Dentro del grupo de investigación, hay una permanente idea de estar construyendo hipótesis que después podamos desarrollar o que después nos sirvan para nuestras investi-gaciones como derroteros y que estén ahí presentes todo el tiempo. En la actualidad, se trabaja el Proyecto Doctoral Narrativas de Ciudad en Colombia referido sólo a la narra-tiva literaria. Se parte de la hipótesis en la que se señala que la actual literatura urbana tiene una estructura en la que se privilegia lo espectacular de los acontecimientos, aspecto que contribuye a la construcción de lo hipercreado, a esa idea de simulacro que plantea Jean Baudrillard, en la que lo real es reemplazable por los signos de lo real, y se crea un espacio sin atmósfera.
El simulacro como imagen creada con el fin de fascinar. Así, en el imaginario que trabaja la narrativa urbana, sub-yace la intención de crear una imagen fascinante, positiva o negativa, pero siempre fascinante. Dicha estructura es la
misma que utilizan los medios de comunicación: televisión, prensa y radio. A partir de las narrativas imperantes, se construyen los imaginarios, las representaciones, las nocio-nes de ciudad-región. Por fuera de las llamadas industrias culturales se crea una narrativa que mantiene otra estruc-tura y otras características, pero, debido a no ajustarse a los parámetros establecidos por dichas industrias, se convierte en un trabajo de poca difusión. Y un ejemplo es el del libro En qué cabeza cabe, una edición muy pequeña que hicieron allá en Ciudad de México y que, seguramente, no tenía la mayor trascendencia ni allá ni aquí, como suele suceder con la otra literatura. Esta literatura tan poco respaldada por los medios de comunicación y que, definitivamente, está tan, tan cerca; creo que no hemos salido de la narrativa de la vio-lencia para representar la ciudad y para representar el país.
Hace un par de años escuché del poeta Jorge Zalamea una frase que me pareció contundente: “las ciudades no las inventan los arquitectos, las ciudades las inventan los escri-tores”. Quitarles el protagonismo a los urbanistas y dárselo a los escritores es sugestivo e interesante, quizás porque lo más real de esta afirmación no reside en el presente de nuestras ciudades, sino en el poder con que los escritores las inmorta-lizan. Desde la Dublín de Joyce, la Buenos Aires de Borges, la París de Cortázar, la Bogotá de José Asunción Silva, La Habana de Cabrera Infante, o la Nueva York de Colosio. Las ciudades han quedado inmortalizadas en esos escritores.
En El cuarteto de Alejandría, Lawrence Durell muestra cómo la ciudad se apodera de los protagonistas. “Una ciu-dad es un mundo cuando amamos a uno de sus habitan-tes”, se lee en Justine. Una frase que se puede repetir una y otra vez, en uno y otro escrito sobre la ciudad, por su carga emocional, por la enorme verdad que encierra y por la unidad que se esconde en el inconsciente de cada uno. Los personajes de El cuarteto de Alejandría se ven seducidos por esa ciudad; ella los habita como un fantasma, como una presencia que no se reconoce. La ciudad termina por convertirlos en sus esclavos. Es la Alejandría simulada, ima-ginada o fantasmal la que se apodera de Justine, Balthazar, Mountolive y Clea. Alejandría: capital del recuerdo, la ciudad que odiaba, ahora lo sabía, tenía otro significado, una nue-va valoración de la experiencia que había dejado en mí sus huellas indelebles. El tirón de la ciudad nervada como una hoja que mi memoria había poblado de máscaras malignas y a la vez hermosas.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
37
Más allá, más allá de su plano físico, la ciudad es el re-cuerdo de los personajes. Imágenes en el tiempo, en los la-berintos de la memoria. Quizás, como todo recuerdo, con alguna idea de olvido. Por eso, en El cuarteto… se habla poco de la parte física de la ciudad y se la reconstruye desde las sensaciones, el espacio emocional. Vivimos la emoción del espacio, el marco para todas nuestras acciones, el marco de nuestra existencia, como lo define Marcos Schubert.
Umberto Eco hace un recorrido por varios personajes de la literatura que se nutren del paisaje urbano, y sostiene: “[…] leemos novelas porque ellas nos proporcionan la con-fortable sensación de vivir un mundo en el cual la noción de verdad no puede ser puesta en discusión, mientras que el mundo real parece ser un lugar mucho más insidioso”.
El poeta de la ciudad, Constantino Petrou Kavafis, tam-bién habla de la Alejandría misteriosa que tiene la extra-ña particularidad de acechar, de hostigar a sus personajes, porque ha tallado sobre sus cuerpos, sus rostros, sus vidas, una huella indeleble, un recuerdo, a través de los mismos suburbios mentales que van de la juventud a la vejez. En el poema “Ítaca” se propone el viaje como una forma de relacionarse con el entorno. El camino debe ser largo y rico en emociones. Dice Kavafis:
El poema muestra el valor del recorrido entendido como la experiencia; no importa si Ítaca te desilusiona, basta saber que Ítaca fue el motor que permitió la experiencia del viaje. Y entonces, ¿por qué hablar de una ciudad vista desde la inmovilidad de un lugar con la cámara que enfoca desde la quietud con un trípode?, la ciudad se manifiesta en sus movimientos, en sus recorridos. En la experiencia de la vida en ella, que es la experiencia del movimiento. Que sus caminos sean largos y ricos en emociones.
Siempre he asociado ese poema a un relato de algún viajero. Es un relato oral como el relato sobre Marrakech, la ciudad de Las mil y una noches. Un lugar mítico y místico, un punto de encuentro para exploradores de sensaciones insólitas y legendarias. “De primeras te extraña y después te entraña”, apuntó Fernando Pessoa en su cuaderno de viajes su impresión sobre Marrakech. Una vez extrañado, puedes respirar el aire de sorpresa repleto de sabores in-tensos, colores frenéticos y sonidos vibrantes. Marrakech es realmente camaleónica, al estilo de las grandes metrópolis del mundo.
Entonces, en la literatura se propone la ilusión, se hace de la ciudad una narración que extradita, se hacen relatos sobre su forma de recorrerla. Las ciudades se convierten en espejos de ficción, en caminos laberínticos que se entrecru-zan con la realidad de un hombre o de un espacio físico que existe. De la Alejandría real a la pretendida, a la simulada. Las ciudades conquistan a través de fantasmas, a través de historias míticas que se narran. Los personajes literarios no dejan de ser menos reales, sus historias pueden haberle suce-dido a cualquier habitante. La línea divisoria por el mundo fantasmal se diluye y ese universo mágico nos envuelve con sus perfumes, sus colores, sus aires.
Quizás esa forma de acercarnos a la ciudad nos diga más que un dato histórico o que un estudio urbanístico. Qui-zás esta ciudad literaria, que bordea el libro entre lo real y lo imaginario, nos deje descubrir otra ciudad más humana. Por su gracia y sensibilidad, esta ciudad se escribe con tinta indeleble en el baúl de los recuerdos colectivos, perdura en la historia y, sin duda, ayuda a construir los imaginarios que se sobretejen sobre cada una de las ciudades.
Ahora voy a leer uno de los relatos de ese libro que hici-mos con el profesor Juan Carlos Pérgolis. Ese libro está escri-to a partir de escenas de la ciudad y también sobre espacios de ella. Se llama El aleph, que hace alusión a ese cuento de Borges, que supongo algunos de ustedes habrán leído.
Sábado de quincena en San Victorino, en lo que era San Victorino; la multitud se sofoca entre los objetos en des-orden, porque hoy es día de promociones en el laberinto. Me dejo llevar por la corriente que me arrastra entre car-teras, bolsos y maletas relucientes; cada tanto me ataja algún vendedor, pero la marea me empuja más allá y me pierdo entre vajillas, zapatos, ropas de colores y libros.
Paso al lado de una caseta azul donde, en medio de las portadas borrosas de revistas viejas, está el Tao del amor y del sexo chino; quiero detenerme a hojearlo pero es imposible. Alguna vez quise tenerlo y entonces no se con-seguía, ahora lo veo en oferta y cubierto de polvo, sigue siendo inalcanzable. Más allá están los cuentos de Abe-lardo Castilla, una novela de Guio, relatos de Cela, los volúmenes de la Enciclopedia Jackson. Paso los dedos so-bre sus lomos raídos y una sombra de nostalgia me oculta la multitud que me arrastra en su vértigo.
Un amigo gira en un remolino que se formó más allá de las maletas, las cobijas y las chaquetas impermeables. Le
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
38
hago señas, grito. Por fin viene hacia mí. “Aquí está todo, es como el Aleph de Borges”, me dice. “No, respondo, El Aleph es apenas un punto”. “¿¡Y qué crees que es San Victorino en el universo!?” concluye.
El principal patrimonio de la ciudad es su modo de vida. Esto es: la particularidad de la vida en cada ciudad es su principal patrimonio. Entendemos, disfrutamos de las ciudades porque podemos participar de sus particularidades culturales que son el resultado de una historia presente en sus monumentos, pero que se mantiene viva en las significa-ciones de sus habitantes. Las vivimos en cuanto estamos en contacto con su cultura y sus monumentos que son parte de ella. Eso es finalmente lo que creo que retrata un escritor: este patrimonio de lo intangible, el modo de vida, el modo de vida que aparece en las puertas del infierno en el relato de José Luis Díaz Granados, o el modo de vida que apare-cía en las novelas de Leonardo Padura, en La Habana, o de Guillermo Cabrera Infante. Nadie pensaría que Roma o Cartagena son modelos envoltorios vacíos de lo que fueron ayer, son estructuras vivas que encierran el pasado articu-lado con el presente. La vida urbana en torno a los monu-mentos, como referencia a la memoria, fue y sigue siendo esa articulación. La vida de la ciudad y la historia de la vida de la ciudad conforman su cultura, a ella se atiene y de ella participan los habitantes y a través de ella encuentran su dignidad que es el sentido de ciudadanía, de la pertenencia a la ciudad, resultado de dos procesos simultáneos: uno, la aportación psicológica del espacio y dos, la capacidad de reconocerse como parte de una comunidad.
Desde este punto de vista, la atención a la preservación de la identidad cultural como principal patrimonio es una acción fundamental en favor del fortalecimiento de la comu-nidad; la identidad cultural es un patrimonio colectivo. El hombre practica en y con el espacio que es la ciudad, allí pro-yecta sus significados, a la vez que de esa relación surgen otros nuevos que se van integrando dinámicamente a la existencia, ampliando y evolucionando el espectro significacional y las intenciones que mueven su accionar. De este proceso de cons-trucción de la ciudad y proyección de la comunidad, surge la identidad espacial de la ciudad, reflejo de su historia que es la de sus habitantes y la de los eventos de éstos en su territorio.
Identidad y señales como patrimonio urbano confor-man un todo inseparable. No se puede entender uno de estos términos sin el otro: la identidad cultural explica la
presencia de las señales físicas tanto como éstas justifican la particularidad cultural. No se puede intervenir en uno de los dos términos sin afectar al otro.
Les recomiendo al escritor Leonardo Padura, que tiene una trilogía sobre la ciudad que, a diferencia de la trilogía tan comentada y tan nombrada de Pedro Juan Gutiérrez, es una forma de abordar La Habana de una forma diferente. Incluso, siendo un género negro, Padura no se centra en la miseria social, sino que más bien muestra una Habana de dos caras: una Habana alegre y una ciudad que tiene, como muchas otras ciudades, sus grandes contrariedades.
El texto Ciudades escritas de la profesora Luz Mary Giral-do nos recuerda muy bien que a Bogotá se la ha intentado retratar desde hace mucho tiempo. Desde José Asunción Silva tenemos muchísimos ejemplos. Antonio Caballero (2004), por ejemplo, hizo su novela, es decir, quizá no tuvo la trayectoria que tuvo la obra de García Márquez, pero sin duda alguna a Bogotá también se le ha querido retratar.
Para finalizar, me referiré a la voluntad de José Luis Díaz Granados, la que expresa en Las puertas del infierno y en Años extraviados.
Las Puertas del infierno es una novela que se arriesga a construir una narrativa no lineal a través de lo imaginario. La novela narra la vida de un frustrado escritor que deam-bula por los burdeles de Bogotá en los años ochenta. Una ciudad mostrada a partir de la cotidianidad de una historia mínima y de las angustias de un hombre común y corriente en un esfuerzo por narrar el encanto y lo duro de lo coti-diano. Recientemente, el mismo autor publicó la novela Los años extraviados que nos pinta, de una manera detallada y pre-cisa, la Bogotá de los sesenta. Nos transporta por escenarios y costumbres que, pese a ser los de hace unos pocos años, son muy diferentes de los que hoy vivimos.
Cuando empecé a leer Los años extraviados, tuve la sensa-ción de estar leyendo Las puertas del infierno. De alguna manera, el texto aparentemente se veía más claro, por el uso de la téc-nica narrativa, pero al fin y al cabo me enfrentaba a la mis-ma novela; es decir, sentí que no era la novela aislada de un escritor, sino la obra de un maestro que nos entregaba su don narrativo en dos tiempos diferentes de una misma ciudad. En ambas novelas, la Bogotá que se muestra es contada a partir
de un protagonista que se presenta como el antihéroe (eso me gusta también mucho de este trabajo), por lo tanto la ciudad que va apareciendo está cargada de tertulias, de desencuen-tros, de intimidades, de seducciones. No se cuenta la ciudad espectáculo, se narra la ciudad de lo cotidiano.
Lo voy a decir una vez más… Descubrir las ciudades invisibles que se encuentran en cada rincón… Ese es el reto de la narrativa urbana como patrimonio cultural. Las narra-tivas constituyen un buen simbólico que registra la forma en que habitamos nuestras ciudades.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
43
Las tríadas inconscientes de Santafé de Bogotá: viaje por el triángulo imaginario de la ciudad desde
la iconografía de los siglos Xviii y XiX1
Yebrail Castañeda Lozano*
Recibido: 24 de febrero de 2009Aceptado: 27 de marzo de 2009
1 El artículo se originó gracias a un espacio académico electivo de la Universidad de La Salle en la Facultad de Educación denominado Bogotá y sus Imaginarios. En este espacio se realizaron diferentes pesquisas históricas y simbólicas de la ciudad. La función de estos dos componentes posibilitó la identificación de diversos signos y símbolos de la ciudad de los siglos XVII, XVIII y XIX. La unión de historia y simbología permitió identificar las tríadas de Santafé de Bogotá del siglo XIX.
* Estudios de Licenciatura en Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle. Magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Docente de la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle. Programa de Educación Religiosa. Correo electrónico: [email protected]
Resumen
Este artículo es el producto reflexivo de dos frentes. En primer lugar, de un curso electivo desarrollado en los años 2007 y 2008 en la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle. En segundo lugar, de una investigación independiente sobre la Santafé de Bogotá de los siglos XVIII y XIX vista por los viajeros extranjeros. El artículo tiene el propósito de comprender y leer la ciudad de Bogotá a partir de sus tríadas mediante un viaje por el triángulo imaginario de la ciudad. El recorrido se hará por los barrios antiguos de San Victorino, las Cruces y San Diego a través del material iconográfico disponible de la época. El pretexto de este viaje está en visibilizar los signos y los símbolos de una Santafé de Bogotá que fue construida con imaginarios triádicos, tanto conscientes como inconscientes, muy diferentes de la visión de la ciudad actual.
Palabras clave: ciudad, historia, Santafé de Bogotá, tríadas, consciencias, inconsciencias, viaje imaginario.
The Triads unaware of Santafe of Bogota: Trip by the imaginary Triangle of the City From the Pictures of the Centuries Xviii and XiX
Abstract
This article is the reflexive product of two parts: The firts place began elective course developed in the year 2007 and 2008 in the Faculty of Education of the University of the Salle. Secondly provided independent research, on the Santafé de Bogotá of the XVIII and XIXth century looked by Foreign Travelers. The article has the intention of understanding and reading the city of Bogotá from triads, by means of a trip for the Imaginary Triangle of the city. The tour will be done by San Victorino’s ancient neighborhoods, The Crosses of San Diego. Around iconographic available of material of the epoch. The pretext of this trip is to look the signs and the symbols of Santafé of Bogotá that was constructed, with imagi-nary unconscious triangle, wich they have allowed to develop to the conscious city.
Keywords: City, history, Santafe of Bogota, triads, unaware, imaginary trip.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
44
iNTRODuCCióN
La ciudad de Bogotá del siglo XXI es muy diferente de la Santafé de Bogotá que se estaba formando entre los siglos XVIII y XIX. Mientras que en la Bogotá actual se debaten los problemas de la movilidad, la salubridad y la seguridad, en la Santafé de aquel entonces se estaba modelando la nue-va Colombia con los hechos coyunturales del fin de la Co-lonia española y el inicio de los procesos independentistas que proyectaron a la nueva república. Esta Santafé había recibido varios epítetos como El Valle de los Alcázares por
Gonzalo Jiménez de Quezada (Freide, 1536, cap. VII)2; La Ciudad de las Puertas, Ventanas y Balcones3 (Holton, 1857, cap. X) y la Atena Suramericana4 (Cané, 1907, cap. XI). Se estaba forjando una ciudad alrededor de ciertas tríadas inconscientes.
Antes de realizar el recorrido por el triángulo imagina-rio5 de Santafé, determinaré el conjunto de tríadas presentes en el tránsito de la Colonia hacia la Independencia: la insti-tucional, la histórica y la femenina.
2 “Bogotá, Casa de Bogotá o Valle de los Alcázares de Bogotá, el primer pueblo en que Jiménez asentó su real fue la “capital” de Zipa, es decir, el pueblo donde éste tenía su “cercado”. Este pueblo fue incendiado por los indios por dos veces consecutivas […] lo que hizo necesaria la construcción de un nuevo pueblo, que no se efectuó en el antiguo sitio, sino en un lugar escogido expresamente (en Teusa o Teusaquillo, en las márgenes izquierdas del río Bogotá) al cual los españoles llamaron “Santafé”, mientras que el pueblo Bogotá volvió a ser una morada puramente indígena” (tomado de Freide, J. (1960), Descubrimiento del Nuevo Reino de Granada y Fundación de Bogotá (1536-1539). Revelaciones y rectificaciones, Bogotá, Banco de la República).
3 “A un lado de la catedral, en la calle que no se puede ver en el grabado (Dibujo, Holton, 1857) hay un grupo de casas que son buen ejemplo de las residencias de la clase alta bogotana […] Las familias viven en el segundo piso de las edificaciones y en el primero, que no tiene ventanas, hay almacenes. La primera y segunda puertas de la izquierda del grabado son tiendas, la tercera, medio escondida […] es el portón de una casa […] En este último todas las puertas son ventanas y todas las ventanas puertas. Los balcones muy raras veces están lo suficientemente cerca como para que sea posible pasar del uno al otro. Debajo de los balcones se puede observar el andén de ladrillo, similar a los que tienen la mitad de las calles de la ciudad […]” (tomado de Holton, I. F. (1981), La Nueva Granada. Veinte meses en los Andes, Bogotá, Banco de la República.
4 El argentino Miguel Cané en su libro Notas de Viaje sobre Venezuela y Colombia califica a la ciudad de Santafé de Bogotá la Atena Suramericana. Conforme con sus descrip-ciones, le sorprendió que en una ciudad intrincada entre cerros se presentaran ciudadanos interesados por la historia, la literatura y la filosofía. De allí, seguramente, su frase de agradecimiento con los santafereños. No obstante, hay polémica por el epíteto por cuanto hubo visitantes que lo utilizaron para mofarse del nivel académico de los bogotanos (tomado de Banco de la República (1988), “La Atena Suramericana. ¿Quién la Inventó?”, en Boletín Cultural y Bibliográfico, vol. XXV, núm. 16, pp. 2-6.
5 Se entiende por triángulo imaginario la categoría geográfica en la que se unen los puntos extremos de la Santafé de Bogotá del siglo XIX mediante líneas imaginarias. Las líneas que permiten dicha unión conforman el triángulo en mención que es el camino por el que se hará el recorrido a partir del material iconográfico encontrado. Este recorrido se inicia por San Victorino, se desplaza hacia el sur hasta las Cruces, se aborda luego hacia el norte hasta San Diego para finalizar nuevamente en San Victorino.
1. Calle Real de Santafé de Bogotá.Isaac Holton.Dibujo. 1857.
2. Serenata a la Santafereña.
Luis Núñez Borda. Acuarela. Sin fecha.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
45
Durante el período de la Colonia y la Independencia había tres instituciones en Santafé alrededor de las cuales giraba la sociedad de la época: el Ejército, las cárceles y los hospitales. El Ejército fue el lugar donde criollos como es-pañoles se alzaron en armas para defender la libertad de las tierras colonizadas o para defender los intereses de la Corona (“El ejército de la Nueva Granada”, 2007)6. La cárcel fue una institución que estuvo muy unida a las guar-niciones militares7. Mientras que éstas estaban dominadas por los españoles, aquéllas se encontraban abarrotadas de criollos o, al contrario, si las guarniciones estaban dirigidas por criollos, las cárceles estaban hacinadas de chapetones. Independientemente del dominio en que se encontrara, era un lugar muy concurrido y visitado por los hombres de la época (Páramo y Cuervo, 2006)8. Finalmente, estaban los hospitales, los cuales no daban abasto por las diferentes en-fermedades, entre ellas, la ictericia, la sífilis y la disentería, que eran las mayormente atendidas en el Hospital San Juan de Dios (Bocanegra, 2007)9.
La tríada histórica de Santafé tiene lugar en el siglo XIX. En esta centuria, nació el escritor colombiano José María Vergara y Vergara (1831-1872) quien escribió las Tres Tazas, (Aristizábal, 1988, pp. 61-79) con la cual pretendía ilustrar los períodos de intervención extranjera en la ciudad. La taza de chocolate representaba el dominio español que, por su anti-quísima influencia, hacía parte de la dieta criolla. La taza de té representaba el influjo británico en la ciudad incentivado por los criollos libertadores en la naciente república. Final-mente, la taza de café representaba la presencia de los viaje-ros franceses llegados a la ciudad por su riqueza (Aristizábal, 1988, pp. 61-79). Por ello, bien decía Vergara:
Mi querido Ricardo: Te dedico estas tres tazas, llenas la una de chocolate, la otra de café y la tercera de té. Tóma-te la que quieras; lo dejo a tu elección; pero no creo que seas ecléctico hasta el punto de tomarte todas tres. Debes
escoger una y vaciar las otras dos. Tu paisano, AREIZI-PA (Vergara, 1967, pp. 1-15).
La tríada femenina se centrará en la ausencia de la mu-jer en el espacio urbano de la Santafé del siglo XIX regis-trada por el viajero estadounidense, Holton. En su crónica, describió a la mujer también desde tres puntos de vista:
Mi joven amiga era, en realidad, casi una prisionera. Su único placer y oficio consistía en sentarse junto a la ventana y saludar a los que pasaban. Invitarla a salir a caminar conmigo habría sido prácticamente un insulto; nunca podía salir sola sino acompañada por sus padres o hermanos; de hecho, no salía más que para ir a la igle-sia. El colegio fue una cárcel, la casa otra, entonces ¿qué tenía que perder si resolviera entrar a un convento, que no sería sino otra prisión de la cual no saldría nunca? El convento no recibe ninguna prisionera sin dote, pero quizá en él sea tan feliz como podría serlo dentro del ma-trimonio (Holton, 1857, cap. XII).
Holton ilustró la tríada femenina mediante tres prisio-nes: el hogar, el colegio y el convento que se transformaban en sus cárceles habituales (Acuarela, Holton, 1857).
Determinadas las tríadas desde las cuales se verá a San-tafé durante los siglos XVIII y XIX, cabe preguntarse si existía o no conciencia de ello. Para responder a esta pre-gunta, se tomará todo el material iconográfico disponible de la época (grabados, pinturas y acuarelas) con el fin de deter-minar estas tríadas en lo que será un viaje por el “triángulo imaginario de la ciudad” con el pretexto de visibilizar los signos y los símbolos de la Santafé de aquel entonces. Este viaje comprende el recorrido por los barrios de San Victori-no, las Cruces y San Diego.
Se han realizado diferentes descripciones de Santafé desde ojos santafereños10 o desde miradas foráneas11. No
6 Las guarniciones militares más importantes del siglo XIX en Santafé fueron: el Batallón de la Infantería ubicado en el río San Agustín (hoy, avenida Sexta), la sede de la Caballería ubicada en la plaza Mayor (hoy Palacio de Justicia) y la Escuela Militar (hoy, Hotel Tequendama).
7 “Después de la Independencia de 1819, Santafé recibió nuevamente el nombre indígena de la antigua capital muisca: Bogotá (nombre que en la época tenía la actual población de Funza y debido a ello fue renombrada de tal forma). De hecho, desde siempre su nombre oficial fue Santafé de Bogotá, pero se le denominaba comúnmente sólo como Santafé para distinguirla de la actual Funza” (tomado de: http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle_portal.php?id=8297). Corrección. (Tomado de: Alcaldía Mayor de Bogotá. “Los Nombres de Santafé y Bogotá”. Publicada 10 de Octubre de 2006. [en línea], disponible en: http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle_portal.php?id=8297. recuperado: 24 de abril de 2009).
8 Las cárceles más importantes de la Colonia en Santafé eran la cárcel Chiquita, ubicada en la plaza Mayor, y la cárcel del Panóptico, ubicada en lo que hoy es el Museo Nacional.
9 El Hospital San Juan de Dios, el más importante de la época.
10 Los cronistas santafereños más famosos Moure, Ibáñez, Rivas, etcétera.
11 Las narraciones de los viajeros extranjeros más importantes: Molien, Holton, Rottlisberger, Cané, Heftner, etcétera.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
46
obstante, ninguna de estas descripciones observó una ciu-dad triangulada. O, al menos, no se encuentra documen-tada dicha configuración, pese a que los mapas de la época
3. Vista panorámica de la ciudad de Santafé de Bogotá (det-alle) realizada por J. Aparicio Morato en 1772. El original se
destruyó en el incendio del 9 de abril de 1948. Esta reproduc-ción es obra del ingeniero Daniel Ortega Ricaurte. Cabe anotar que, desde el siglo XVII, la traza de la ciudad permaneció casi invariable. Ver: Cadavid, L. (1989), Bogotá, una ciudad de igle-sias. Revelaciones: pintores de Santafé en tiempos de la Colonia,
Bogotá, Departamento Editorial Banco de la República.
12 Actualmente, las tres ermitas de Monserrate, Guadalupe y de la Peña se han transformado en santuarios representativos de Bogotá.
13 Los ríos de San Francisco y San Agustín se encuentran canalizados dando lugar a las vías de la Jiménez y Asunción Silva, o más conocida como la avenida Sexta. El río Arzobispo se encuentra canalizado, pero al descubierto. Actualmente, hay una asociación de vecinos para la protección de dicho raudal.
14 La tríada natural, específicamente de los ríos y de los cerros de la ciudad, estructuró el proceso de planeación, edificación y urbanización de la Bogotá moderna.
delineaban dicha figura (Plano de Santafé de Bogotá. Siglo XIX. Biblioteca Luis Ángel Arango, 1890).
4. Plano de Santafé de Bogotá. Siglo XIX. Mapoteca.
Biblioteca Luis Ángel Arango. 1890
LA TRíADA NATuRAL DE SANTAFé
En la vista panorámica de Santafé realizada en el siglo XVIII (imagen 3) se manifiestan las tríadas naturales: los tres cerros sobresalientes de la ciudad donde se erigieron las ermitas de Monserrate, Guadalupe y de la Peña12. De estas paredes rocosas, brotaron tres ríos caudalosos que surcaron la sabana de Santafé: el río de San Agustín, San Francisco y el del Arzobispo13. Los dos primeros se unían al occidente en el movido y transitado barrio de San Victorino. Aquí se configuraba un primer vértice del triángulo santafereño que colindaba con el camellón de San Victorino, en el centro de la ciudad. Desde aquí se desprendía la línea imaginaria hacia el sur que se unía con el vértice de las Cruces orien-tado hacia el norte con el vértice de San Diego en el que se cerraba el triángulo por la alameda, para llegar nuevamente a San Victorino14. Estos puntos eran los límites de la ciu-dad de Bogotá. Las poblaciones que se encontraban fuera
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
47
de este triángulo imaginario se denominaban municipios, como fue el caso de Teusaquillo, Chapinero, Tunjuelo, Fon-tibón, entre otros.
Hecha la configuración, el viaje se hará por la primera recta del triángulo en la que se unían los barrios de San Victorino hasta las Cruces. El trayecto se iniciará por el ca-mellón15 de San Victorino (actual avenida Jiménez), pasan-do por las iglesias de San Juan de Dios, Santa Inés y el con-vento de Santa Clara, hasta llegar a la plaza de las Cruces. La segunda recta se trazará desde el vértice de las Cruces hasta San Diego. Por esta recta se recorrerán el puente de San Agustín (actualmente avenida Sexta), la plaza Mayor (plaza de Bolívar), la plaza de las Yerbas (plaza Santander) y se llegará a San Diego por su camellón. Finalmente, la accidentada recta de San Diego a San Victorino por la
alameda (actualmente avenida Caracas)16 (Núñez, 1908, Acuarela).
LA TRíADA DE SAN viCTORiNO hACiA LAS CRuCES
En los siglos XVIII y XIX el barrio de San Victorino fue un lugar muy transitado, dinámico y de gran actividad comer-cial. A él se acudía, en primer lugar, para entrar o salir de la ciudad hacia el occidente, camino conocido por los viajeros europeos que ingresaban o salían de la capital de la Nueva Granada. En segundo lugar, sirvió de acueducto, gracias a su lugar estratégico, por la confluencia de los ríos San Agus-tín y San Francisco. Además, era una de las principales he-rrerías de la ciudad, por lo que era punto obligado de paso de quienes transitaban con sus caballos o con los carruajes.
15 Los camellones son caminos que tienen ondulaciones o montículos pronunciados muy semejantes a las jorobas de los camellos. En Santafé se tenían varios camellones por las condiciones topográficas del suelo.
16 “Sobre los cerros que resguardan la ciudad se divisan varias capillas pequeñas. Monserrate y Guadalupe, los principales, toman sus nombres de las imágenes de la Virgen que se veneran en cada uno de los santuarios. Hacia el centro se ve la capilla de Egipto. Al oriente de éstas se encuentra la ermita de la Peña. Partiendo de la catedral, situada en la plaza Mayor, hacia el sur, se pasa por la capilla del Sagrario, la iglesia jesuita de San Ignacio y el convento de Nuestra Señora del Carmen, y se llega al río San Agustín. Al cruzar el puente del mismo nombre que une el barrio de la Catedral con el de Santa Bárbara, a la derecha hay una plazoleta y al frente la iglesia y el convento de los agustinos. Tomando hacia el sur, en la cuadra siguiente y a la izquierda, se encuentra la pequeña iglesia de Santa Bárbara; al oriente de ésta, la capilla construida por la Cofradía de la Virgen de Belén para honrar a su patrona. Pasando nuevamente el río San Agustín y tomando hacia el norte, se llega a la iglesia y al convento de las clarisas […] Se pasa por el Convento de la Concepción […] Frente a éste, se levanta otro convento, el de Santa Inés. Subiendo nuevamente hasta la catedral, y tomando hacia el norte por la misma calle, se encuentran el convento y la iglesia de Santo Domingo, uno de los más ricos de Santafé […] Sigue luego la capilla de la Bordadita […] A esta misma advocación está dedicada la iglesia de las Aguas, construida al nordeste, en las afueras de la ciudad. Más al norte […] están el convento y la iglesia de los franciscanos, cuya ornamentación es una de las más ricas de la Nueva Granada. A la derecha, hay una plaza de mercado […] de la Yerba. En la esquina nororiental se encuentra la ermita del Humilladero […] Al norte la Veracruz […] un poco retirada del bullicio de la ciudad, se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves. Podría decirse que en este punto termina la ciudad [...] Allí, cruzando una quebrada, encontramos el pequeño convento franciscano de San Diego. En esta pequeña ciudad y para sus numerosos conventos, iglesias, capillas y santuarios, trabajaron los pintores santafereños de la Colonia, profundamente influenciados por la fe católica. Ver: Cadavid, L. (1989), Bogotá, una ciudad de iglesias. Revelaciones: pintores de Santafé en tiempos de la Colonia, Bogotá, Departamento Editorial Banco de la República.
5. Acueducto de San Victorino. Roulin François Desire.
1824. Acuarela
6. Herrería de San Victorino. Comisión Corográfica de la Nueva
Granada. 1850. Acuarela
7. Camellón de San Victorino. Luis Núñez Borda.
1908. Acuarela
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
48
Terminado el recorrido por San Victorino, el viaje se encaminará hacia la iglesia San Juan de Dios por el came-llón San Victorino, actual avenida Jiménez. El camino se hará por estas callejuelas laberínticas, algunas polvorientas y otras empedradas, como aparecen en las acuarelas. De todas maneras, entre calles abiertas y callejones sin salida, se llegará a la iglesia tríadica de San Juan de Dios (actual carrera Décima). El Hospital San Juan de Dios, fuera de prestar los servicios litúrgicos la iglesia, sirvió de mirador del Tribunal de la Santa Inquisición (Acuarela, Núñez, Sin Fecha) y, finalmente, de hospital17 (Acuarela, Núñez, 1783).
Estos senderos zigzagueantes atravesaban una plaza de mercado que impedían seguramente el paso hacia el si-guiente templo (Grabado, Riou, 1877). Este templo era una catedral de piedra que se llamaba iglesia de Santa Inés18.
Fue un templo convento tríadico por sus tres niveles (Acua-rela, Núñez, 1918), por ello su altura majestuosa. Hay una pequeña remembranza de su interior que se describe de la siguiente manera:
Las paredes de la iglesia de Santa Inés están cubiertas con una serie de cuadros ilustrativos de la vida de la santa y en todas las escenas la acompaña un corderito que parece que no creció nunca. En el primer cuadro el cordero está observando como le dan a la futura santa ese primer baño que a nosotros los del sexo fuerte generalmente no nos per-miten ver. Una sirvienta trae algo en una taza sobre un plato grande, en vez de platillo como es la costumbre aquí, para que lo tome la parturienta que está acostada en una cama completamente inapropiada para sus circunstancias, según los entendidos (Holton, 1857, cap. XIV).
8. Iglesia de San Juan de Dios y Mirador del Tribunal de Pacificación.
Luis Núñez Borda. Sin fecha. Acuarela
9. Convento de San Juan de Dios. Luis Núñez Borda. 1783. Pintura
10. Plaza de Mercado. Riou. 1877. Grabado
Dentro de este recorrido, se abandonará el templo de Santa Inés para buscar el convento de Santa Clara. Para ello, se recorrerán unas calles bien delineadas y empedra-das, propias de la zona céntrica de la ciudad, actualmente barrio de la Candelaria (Dibujo, Jannot, 1938). Cuando se observaba el templo austero del convento de las clarisas, lla-maba la atención su torreta triangulada, única en los tem-plos de la ciudad) (“Imágenes”, 2006). No obstante, la tríada más significativa del templo se encuentra en su particular fundación:
Durante el arzobispado de Hernando Arias de Ugarte y con su apoyo se logra que el rey Felipe III otorgue licen-cia para su fundación y en 1629 se inaugura con una pro-cesión que parte desde la iglesia del Carmen. Promovido el señor Arias al Arzobispado de Charcas, antes de termi-narse la obra de la iglesia y del convento, dejó encargo de concluirla a su hermano Diego Arias Forero. En 1628 se hizo la fundación de acuerdo con Bula del Pontífice Gre-gorio XV, con tres monjas, una de las cuales era hermana del Arzobispo Arias de Ugarte y las otras dos sus sobri-nas, que cambiaron el hábito del Carmen por el de Santa
17 Ibídem. “El edificio del hospital, incluyendo la iglesia, ocupaba las tres cuartas partes de la manzana, cuyo ángulo sureste se elevaba a tres pisos, cuando el resto del edificio solamente tenía dos; el patio principal estaba rodeado de arquería con columnas de piedra y tenía otros amplios patios; sus salas que servían de enfermerías eran muy espa-ciosas, con la particularidad de que en ellas se establecieron chimeneas de ventilación en paredes y artesonados que, puede decirse, era el aire acondicionado de entonces” (tomado http://www.arquibogota.org.co/ buscado 5 de marzo de 2009). Corrección. Tomado de: Arquidiócesis de Bogotá. “Iglesia San Juan de Dios: Patrimonio”. [en línea], disponible en: http://www.arquibogota.org.co/index.php?idcategoria=1931. Recuperado en: 5 de marzo de 2009.
18 La legendaria Iglesia de Santa Inés fue destruida a mediados del siglo XX. Después de fuertes debates fue demolida para dar salida por el sur a la carrera Décima.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
49
19 La iglesia colonial de las Cruces fue destruida para dar lugar a la iglesia que conocemos en la actualidad. La antigua iglesia de las Cruces tenía su camarín. Era uno de los nueve camarines que había en la ciudad.
Clara. Otra sobrina del Arzobispo, doña María Arias de Ugarte […] (Biblioteca Luis Ángel Arango, 2000).
Terminada la visita al convento de las clarisas, con la mirada perceptiva hacia el sur, se observará un templo con una torre que se encuentra dividida en tres niveles y que asienta una pequeña cúpula. Esta es la iglesia de las Cruces19 (Dibujo, Jannot, 1938). Se llegará al templo a través de una serie de callejuelas que, de acuerdo con la acuarela, muestra
unas casas muy pobres y austeras, propias de la ruralidad de la ciudad (Acuarela, Núñez, 1862). Sin embargo, hay una joya tríadica en las Cruces que es la misma fuente de tres niveles que sostiene un ave en su parte posterior. La fuente actualmente se conserva.
Es hora de tomarse la Calle Real o Calle del Comercio, actual carrera séptima la carrera hacia el norte que cambia tres veces de nombre.
11. Convento iglesia de Santa Inés. Luis Núñez Borda. 1918. Acuarela
12. Casa Colonial Calle 10. Jannot. 1938. Dibujo
13. La esquina del Museo Santa Clara con la espadaña de tres cuerpos y sus
respectivas campanas. Fotografía
14. Callejuela de las Cruces. Luis Núñez Borda. 1862. Acuarela
15. Vieja iglesia de las Cruces. Jannot. 1938. Dibujo
16. Iglesia de San Agustín. Luis Núñez Borda. 1864. Acuarela
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
50
DESDE LAS CRuCES hASTA SAN DiEGO. viAJE POR LOS TRES ANTiGuOS NOMBRES DE LA ACTuAL CARRERA SéPTiMA: CALLE DE LA CARRERA, CALLE REAL y AvENiDA DE LA REPúBLiCA20
El recorrido desde las Cruces hasta San Diego tendrá tres parajes que desvelan unas nuevas tríadas que han hecho de Santafé la ciudad capital de la Nueva Granada (Colonia), la Gran Colombia (siglo XIX) y la República de Colombia (siglo XX). Se cruzará el puente San Agustín por donde pa-saba el río del mismo nombre. Posteriormente, se llegará al puente de las Latas que atravesaba el río de San Francisco y, finalmente, se pasará por un riachuelo por el que se llegará a la ermita de San Diego.
El camino de las Cruces hacia la iglesia de San Agustín se puede identificar por las calles sin empedrar, con casas austeras y con tímidos balcones adornados de flores y plan-tas del lugar. Se pasará por la iglesia de Santa Bárbara21, templo ubicado en la actual carrera Séptima. Lentamente, se caminará hacia el norte y se visualizará el convento y la torre de la iglesia de San Agustín22 (Acuarela, Núñez, 1864). Su historia marcará una tríada importante:
En orden cronológico, la Iglesia de San Agustín que tene-mos hoy en día es la tercera edificación construida en el mismo lugar: la preceden “la de bahareque y paja de Franciscanos y Carme-litas, que fueron los primeros en asentarse en esa esquina de la calle de la Carrera y el río Manzanares, y la primera iglesia de la orden del “Señor Santo Agustín” construida en los primeros años del siglo XVII y que fue la sede de los padres hasta la cuarta década del mismo siglo (Biblioteca Luis Ángel Arango, 2000).
17. Iglesia San Agustín. Luis Núñez Borda. 1800. Acuarela
18. Corrida de Toros y Galerías Arrubla. Plaza Mayor. Luis Núñez Borda. 1838.
Acuarela
19. Capilla antigua de la actual catedral primada. Luis Núñez Borda. 1803.
Acuarela
No obstante, hay una tríada en la fachada de la iglesia de San Agustín que es el triángulo sostenido en la parte infe-rior por la ventana central de dicha mampostería (Acuarela, Núñez, 1800). Este mismo triángulo a su vez sostendrá una cruz, probablemente signo de la del crucificado que resuci-
20 La calle de la Carrera se encuentra hoy desde la avenida Sexta hasta la plaza de Bolívar. La calle Real hoy se desplazaría de la plaza de Bolívar hasta la avenida Diecinueve aproximadamente. La avenida de la República va desde la iglesia de las Nieves hasta la iglesia de San Diego.
21 Actualmente el templo existe. Sin embargo, se encuentra en un estado tan deteriorado que se requiere con urgencia de la suma de todos los esfuerzos para buscar su recu-peración, restauración y cuidado integral.
22 El convento de San Agustín en Bogotá es uno de los principales hitos urbanos de la ciudad hasta el siglo XIX sobre la actual carrera Séptima, antigua calle Real. La iglesia y el claustro ocupaban un lugar significativo en la ciudad colonial, a pesar de que los padres agustinos llegaron a la ciudad cuando ya las órdenes de San Francisco y Santo Domingo se habían asentado desde tiempo atrás y, por lo tanto, su convento no alcanzó a construirse entre los dos ríos que originalmente enmarcaron el perímetro urbano. Así, los agustinos prefirieron ubicarse en terrenos al margen opuesto del río sin dejar de situarse sobre el eje del antiguo camino de la sal: la calle de la Carrera. La iglesia de 1615, construida en piedra, mampostería de ladrillo, adobe y tapia pisada es el edificio que sigue en pie (Biblioteca Luis Ángel Arango, 2000).
tó al tercer día. Simbolizaba la piedad de los santafereños alrededor de la comunidad de los agustinianos. Es uno de los templos mejor conservados en la actualidad. Su última restauración se realizó a la puerta colonial a inicios de este milenio.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
51
influencias de los períodos de la Colonia, la Independen-cia y Republicano.
Se deja la calle de la Carrera para abordar la calle Real. Luego de pasar por el cuartel de caballería de la época (actual Palacio de Justicia), se tropieza con el majestuoso convento de Santo Domingo (Acuarela, Núñez, 1839). La historia de este convento fue sumamente agitada. Aquí se inauguró la primera universidad de la Nueva Granada en el año de 1580. Posteriormente, en la presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera, fue expropiada a los dominicos en el año de 1861. Se utilizó el recinto para las sesiones del Congreso y pasó a ser las oficinas de correos. El lugar fue demolido en el año de 1938 para dar existencia al Ministerio de Comunicaciones25.
El recinto monacal se constituyó en uno de los edificios más importantes de la época, pero, al mismo tiempo, fue la demolición más dolorosa de la ciudad.
23 “Corría el año de 1538 cuando don Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Bogotá, ordenó construir doce chozas y una iglesia. Quince años después se hizo necesario erigir un templo sólido y el cabildo dictó que fueran sus paredes de tapia y ladrillo. Para tal efecto, se convocó a una licitación pública donde se pidió además ‘gente en abundancia, anacondas e indios ladinos [...] y servicios de lengua para hablar a los indios bozales’. La construcción llevó más tiempo de lo previsto, y en 1560 se derrumbó. En 1572 se empezó otra iglesia en el mismo sitio, la cual, aunque seguía el principio de las tres naves de la anterior, se le añadían cuatro capillas formando una cruz. Treinta años pasaron antes de finalizarla y sólo hasta 1678 se concluyó la torre. Para ese entonces, Santafé se había consolidado como centro religioso y administrativo del Virreinato de la Nueva Granada” (“Atlas histórico de Bogotá” (2009) [en línea], disponible en: http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/atlasbog/ig12.htm, recuperado: 20 de abril de 2009).
24 El altozano son las escalinatas que tienen algunos de los templos. Estos lugares eran frecuentados por los políticos, literatos e intelectuales de la época para discutir las dife-rentes novedades en estas materias.
25 Para profundizar en la historia de este convento de Santo Domingo, ver el capítulo III “Fundación de los Conventos de Santo Domingo y San Francisco”, en Crónicas de Bogotá de Pedro Ibáñez M.
Más adelante, se abordará la calle de la Carrera ha-cia el norte hasta llegar a la plaza Mayor. En esta plaza, se encontrará el mercado, el centro aduanero –ubicado en el antiguo Colegio de San Bartolomé– y el comercio desarrollado en las galerías de Arrubla. La plaza Mayor la acondicionaban para las diferentes corridas de toros, transformándose en un lugar de diversión de los santa-fereños (Acuarela, Núñez, 1838). Lo llamativo de la pla-za Mayor es la primera iglesia de la catedral23 (Acuarela, Núñez, 1803) que presenta un altozano24. La devoción trinitaria se expresa en las tres ventanas que se encontra-ban en la parte superior de la fachada del templo. Esta construcción fue demolida para dar lugar a la construc-ción del arquitecto valenciano Petres en 1792 que se eri-ge a partir de las tres naves conservando el imaginario tríadico con igual número de puertas (Acuarela y Tinta sobre Papel, Price, 1855). A pesar de los cambios y res-tauraciones, la catedral primada conserva su esencia y las
20. Interior de la catedral primada. Henry Price. 1855. Acuarela y tinta sobre
papel
21. Convento de Santo Domingo. Núñez. 1639. Acuarela
22. Puente Latas sobre el Río San Fran-cisco. Núñez, 1910. Acuarela
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
52
26 “La iglesia de San Francisco era un templo con una estructura sencilla que constaba de una sola nave. La reconstrucción se inició en 1586, pero en 1598 aún no estaba terminada, de tal modo que el templo fue construido en 1611. Su magnífico retablo mayor, en 1623. Después de los arreglos y reconstrucciones no se le realizaron más por un buen tiempo, muy a pesar de los tres temblores ocurridos en Santafé de Bogotá en los años de 1743, 1785 y 1826, en los cuales la iglesia de San Francisco no sufrió daños que hubieran afectado su estructura esencial”. Fuente: Colegio Mayor de Cundinamarca, Facultad de Arquitectura V Semestre, mayo 2007, docente Fabio Corredor. Tomado http://www.arquibogota.org.co/index.php?idcategoria=1937. Corrección: (Tomado de: Arquidiócesis de Bogotá. “Iglesia de San Francisco: Patrimonio”. [en línea], disponible en: http://www.arquibogota.org.co/index.php?idcategoria=1937. Recuperado en: 26 de abril de 2009).
27 “La comunidad franciscana cedió en el año de 1575 un terreno a espaldas de su propio templo para la cofradía de la Vera Cruz o de Santa Cruz, integrada en su mayor parte por devotos ricos de Santafé que sufragaron los gastos de construcción. La estructura básica de 1664 era de tipo “aula”, el presbiterio se separa de la nave por el arco toral. El mérito de la iglesia no es tanto arquitectónico como histórico, puesto que la Hermandad de la Veracruz debía asistir a los ajusticiados y conducirlos a la fosa abierta en su iglesia para sepultarlos, por lo tanto, allí están los restos de los mártires patrios”. http://www.arquibogota.org.co/index.php?idcategoria=1926 Corrección: Tomado de: Arquidiócesis de Bogotá. “Iglesia de San Francisco: Patrimonio”. [en línea], disponible en: http://www.arquibogota.org.co/index.php?idcategoria=1937. Recuperado en: 26 de abril de 2009.
28 La iglesia de la Veracruz o de los Estigmas, conocida también como el templo de la Tercera, es considerada una joya de la arquitectura religiosa colonial de Bogotá. La iglesia de la orden Tercera Franciscana fue coincidencialmente la tercera y última del conjunto religioso construido por esa comunidad, e incluye las iglesias de la Veracruz y San Francisco. El espacio interior de una sola nave posee un magnífico conjunto de tallas barrocas en madera del artista Pablo Caballero. El valor inmenso de este templo radica en el trabajo decorativo realizado por el entallador Pablo Caballero en altares, retablos, púlpitos y confesionarios cargados de todo el espíritu del rococó. El templo es de una sola nave, con una torre adosada a su fachada principal al costado derecho y con una capilla perpendicular al presbiterio después del arco toral. Fuentes: Autor: Ministerio de Cultura Dirección de Patrimonio - Protección, “Programa de Seguimiento del Estado de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble y Mueble. Ficha de visita de seguimiento a la iglesia de la Orden Tercera de Bogotá, D. C. Centro de Documentación. Correcciòn: (Tomado de: Arquidiócesis de Bogotá. “Iglesia de la Veracruz: Patrimonio”. [en línea], disponible en: http://www.arquibogota.org.co/index.php?idcategoria=1926. Recuperado en: 26 de abril de 2009).
29 La Medrosa o calle del Arco fue una construcción para unir las iglesias de la Veracruz y la orden tercera franciscana. El primer crimen que escandalizó a esta sociedad, por los caracteres de atro cidad y premeditación que revistió, fue el asesinato del presbítero Francisco Tomás Barreto que vivía en la antigua calle del Arco, llamada así por el puente elevado que unía el convento de franciscanos con la iglesia de la Tercera, lo que daba a esa localidad un aspecto sombrío que después fue siniestro, a causa del crimen sucedido. Subsistió aquella preocupación hasta el año de 1863 cuando se demolió la inútil antigualla colonial que hizo decir al espiritual Bernardo Torrente que en Bogo-tá había un puente que sólo servía para pasar por debajo de él (tomado de Reminiscencias de Santafé de Bogotá, tomo I). Corrección. (Tomado: Cordovez Moure, José María. Reminiscencias de Santafé y Bogotá. Tomo I. Bogotá. Librería Americana. 1899. [en línea], disponible en: http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/remi/remi6b.htm. Recuperado en: 25 de abril de 2009.
Se sigue hacia el norte y se encuentra el tríptico ecle-sial. El recorrido sigue por el puente de las Latas por donde cruzaba el río San Francisco. En este paraje se encuentran tres iglesias unidas: San Francisco (Dibujo, Jannot, 1938), Veracruz y la Tercera (Dibujo, Jannot, 1938).
El templo de San Francisco26 está unido con el de la Veracruz27. El templo de la Veracruz se encuentra unido con el de la Tercera28, junto con un puente que se llamaba la Medrosa29 (Acuarela, Núñez, 1860) destruido en el siglo XIX. La historia del tríptico eclesial es sumamente abun-dante, tanto en datos curiosos, como en anécdotas. El punto interesante es que es un tríptico eclesial único en Colombia y en América Latina.
23. Antiguo San Francisco. Jannot. 1938. Dibujo.
24. La Medrosa, Calle del Arco. Núñez. 1860. Acuarela.
25. Las Iglesias de la Veracruz y la Ter-cera. Jannot. Sin fecha. Dibujo
Al frente del tríptico quedaba la plaza de las Yerbas (hoy parque Santander) donde se encontraba una capilla humilde y austera, llamada El Humilladero (Grabado; Herrera, 1881-
1887). Los grabados y las acuarelas de la pequeña capilla mues-tran los tres campanarios con sus respectivas campanas. El frente del tríptico eclesial es otra muestra de una tríada invisible.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
53
26. Capilla del Humilladero, Benjamín Heredia. 1881-1887 Grabado
27. Avenida de la República. Núñez. 1877. Acuarela
28. Iglesia de las Nieves. Núñez. 1840. Acuarela
30 La avenida de la República comprende la actual avenida Diecinueve hasta la calle Veintiséis. El nombre se debió al nuevo período histórico que estaba viviendo el país, gra-cias al proceso independentista. En este sector, se construyeron las primeras edificaciones de material, entre ellas, la casa del francés Pasteur (hoy Centro Comercial Terraza Pasteur). La única huella que recuerda esta avenida es un aviso de color verde deteriorado que se encuentra colgado en la actual iglesia de las Nieves.
31 El atrio de la iglesia de las Nieves se construyó el año de 1743, según se lee en una inscripción grabada en piedra que se conserva cerca de la puerta principal de la iglesia, y que dice: ENLOSOSE ESTE ALTOSANO AÑO DE 1743 SIENDO CVRA. ROR. EL DR. D. JOSEPH MANRIQUE. En la sacristía de la iglesia se conserva una pintura al óleo con retratos del capitán José Talens y de su hija doña Luisa vestidos con lujosa indumentaria, pintura que tuvo su origen en la siguiente tradición histórica: en una oscura y lluviosa noche del mes de noviembre del año de 1698 varios hombres con los rostros cubiertos con antifaces penetraron en la casa que habitaba el capitán Talens y su hija, hoy marcada con el número 68 de la calle 16, o sea, en la acera norte del parque Santander. Sorprendidos los dos moradores a altas horas de la noche, les intimaron los enmascarados que les entregaran la cantidad de dinero que tuviesen. El capitán les dio la llave de su caja, de la cual tomaron el oro amonedado que allí había, y salieron para perderse en las sombras de la noche. Inútiles fueron los esfuerzos que hizo el capitán por recobrar lo perdido y por descubrir a los ladrones; pero como tanto él como doña Luisa tenían fe sincera en el poder de la Virgen, en su advocación de las Nieves, le hicieron promesa de que si les devolvía su dinero, le obsequiarían a su iglesia una custodia de oro y una lámpara de plata. Había corrido tres años, cuando los mismos enmascarados que robaron a Talens lo sorprendieron nuevamente en su lecho, y con admiración y pasmo del capitán y doña Luisa, los honrados ladrones pusieron en manos de la víctima de otro tiempo una bolsa con el dinero y los intereses correspondientes, y le explicaron que esa cantidad la habían tomado a préstamo forzoso, urgidos por apremiantes necesidades (tomado de Crónicas de Bogotá. Pedro Ibáñez). Corrección: (Tomado: Ibáñez, Pedro M. Crónicas de Bogotá: Bogotá: Imprenta de la Luz. 1891. [en línea], disponible en: http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/crbogota/6.htm. Recuperado en: 25 de abril de 2009).
La calle Real empalma con la avenida de la República30 (Acuarela, Núñez, 1877). Para ello, se abordará el camellón de las Nieves que da lugar a una capilla y a una plazuela llamada de la misma forma. La iglesia de Nuestra Señora de las Nieves (Acuarela, Núñez, 1840), que acoge la piedad
mariana de la época, la construyeron en tres naves, en las que ubicaron las respectivas puertas para acceder al tem-plo31. Lo representativo del lugar es la fuente y una casa que, según los cronistas, fue el hogar de Gonzalo Jiménez de Quezada (Acuarela, Núñez, 1848).
29. Plazuela de las Nieves y Casa de Gonzalo Jiménez de Quezada.
Núñez. 1848. Acuarela.
30. La calle 26. Núñez. 1907. Acuarela.
31. Recoleta de San Diego. Núñez. 1848. Acuarela.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
54
Se seguirá hacia el norte, alejándose del camellón de las Nieves, y de alguna manera de la ciudad. El paisaje de San-tafé cambia rotundamente. Se observa despoblado, sereno y tranquilo. Se llega bulevar de la Alameda, lugar propio
32 La capilla Doctrinera tenía la función de evangelizar a los indígenas hasta su bautismo. Antes de este proceso, los indígenas no podían entrar al templo central. En la acua-rela se observa la capilla con su campanario. En la actualidad, la torre se modificó.
33 Iglesia de San Diego. “En 1606 en los solares de la quinta de don Antonio Maldonado de Mendoza, conocida entonces con el nombre de Barburata, los hijos de San Francisco de Asís construyeron el convento y la iglesia de la Recoleta de San Diego. El lugar, distante en esa época de la ciudad, lo cortaba un riachuelo de aguas claras. Un pequeño puente permitía el acceso al monasterio cuya entrada franqueó don José Solís Folch de Cardona para vestir el sayal franciscano dejando para siempre poder, riquezas y renombre” (tomado de Biblioteca Luis Ángel Arango. ¿De la Historia?). Corrección: (Tomado de: Biblioteca Luis Ángel Arango. “de la historia: En el sesqui-centenario de la Independencia Nacional. 1810 1960”. [en línea], disponible en: http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/historia/histo0b.htm. Recuperado en: 25 de Abril de 2009)
34 “Un paréntesis, yá que de tresillo he hablado. Es el juego favorito de Bogotá. Pero los bogotanos son famosos por su habilidad en el tresillo. Martín, Holguín, de Francisco... no tienen rivales. Carlos Holguín, durante su permanencia en España, donde no son mancos, ha asombrado á las más fuertes espadas del Veloz. No he podido menos de sonreír al encontrar, en el admirable estudio del señor Camacho Roldán, uno de los hombres más sabios y distinguidos de Colombia, sobre el poeta Gutiérrez González, este característico comentario á los versos sobre el tresillo, que he trascrito en primer término: “La exposición de la partida es tan clara y la explicación de los azares que determinaron la pérdida de ella tan completa, que cualquier aficionado, sin ser un Miguel Ángel en ese arte divino, puede comprender en el acto que se perdió depuesta en la que el pie, que indudablemente tenía caballo y siete de copas, hizo las cuatro basas y el mano la falla del rey, habiendo sido atravesado el entrador” (tomado de Miguel Cané. Notas de Viaje sobre Venezuela y Colombia. cfr. Gregorio Gutiérrez González, por S. Camacho Roldán (Repertorio Colombiano). Corrección: (Tomado de: Cané, Miguel. Notas de Viaje sobre Venezuela y Colombia. Bogotá. La Luz. 1907. en línea], disponible en: http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/notviaje/cap11.htm Recuperado en: 25 de Abril de 2009)
35 Este teatro, denominado más tarde el Teatro Olimpia, fue muy importante en el siglo XX. En la década de los noventa fue cerrado, y hoy es una sede del Banco Colpatria.
32. Escuela Militar calle 26, carrera 10. Páramo. Pintura
33. Fachada del Panóptico. Fundación Misión Colombia. 1895. Fotografía
34. Quiosco el Salón Olimpia. Núñez. 1921. Acuarela
para los intelectuales, literatos y poetas (Acuarela, Núñez, 1907). Es el camino que lleva al parque Centenario, donde, a un costado, se encontrará la iglesia recoleta de San Diego separada por un pequeño puente.
Esta iglesia es similar a la capilla de El Humilladero, ya que ambas poseen un campanario tríadico (Acuarela, Núñez, 1848). Ésta también contaba con una capilla doc-trinera32 que se conservaría hasta el siglo XIX. El convento de San Diego la unía a la ciudad mediante un puente por el que pasaba un pequeño riachuelo, el cual lo derribarían adrede para que los monjes vistieran el sayal franciscano, y de esta manera abandonaran las tríadas alienantes de la época: poder, riquezas y renombres33.
La zona de San Diego era el lugar de entrada y de salida por el norte de Santafé. Este camino unía a los municipios de Teusaquillo y Chapinero y a la lejana ciudad de Tun-ja. En este espacio deshabitado se encuentran las tres ins-
tituciones clásicas de la época: la Escuela Militar (Pintura, Páramo, 1910) —hoy Hotel Tequendama—, el panóptico o cárcel de Cundinamarca (Fotografía, Fundación Misión Colombia, 1895) —hoy Museo Nacional— y, finalmente, en las postrimerías del siglo XIX e iniciando el siglo XX, el juego tradicional del tresillo34 (tríada lúdica) que quedó desplazado por las nuevas construcciones de teatros para la proyección de películas, la entretención más importante de la ciudad de Bogotá en el siglo XX. De aquí la construcción del Quiosco del Olimpia35 (Acuarela, Núñez, 1921).
El trayecto de San Diego a San Victorino era muy difí-cil de transitar. No había senderos ni caminos de herradura que permitiera desplazarse con agilidad hasta San Victori-
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
55
no. En este trayecto se encontraban fincas, potreros y pe-queños humedales que impedían su paso. Por lo tanto, para volver a San Victorino, se requería del siguiente desplaza-miento: desde el camellón de las Nieves hasta el empalme con los caminos ribereños del río San Francisco. De esta
manera, se busca el camellón de San Victorino y se llegará a las salidas de Santafé, de casas blancas y tejados de barro. Los habitantes de este sector recomendaban no caminar por las riberas a altas horas de la noche.
35. El monasterio de Santo Domingo. Jannot. 1938. Dibujo
36. La iglesia del Carmen esquina de los Tres Puentes.
Núñez. 1913. Acuarela
37. La iglesia de Santa Inés. Cra. 10 en construcción. Padres Redentoristas. 1957.
Fotografía
CONCLuSiONES
El propósito de este artículo fue determinar las diferentes tríadas a lo largo del triángulo imaginario de la ciudad de Santafé de Bogotá en los siglos XVIII y XIX. Seguramen-te, se presentarán diversos debates sobre si estas tríadas han sido más producto de la casualidad que de ciertos fenóme-nos arquitectónicos, sociales y culturales. De igual manera, otros afirmarán que los fenómenos triádicos han sido el re-sultado de la combinación, tanto consciente, como incons-ciente, de los santafereños en los diferentes momentos en que la ciudad sufrió los procesos de construcción, destruc-ción y transformación. O, en el peor de los casos, se podría considerar que esta presentación escrita es el resultado de una inferencia esquizofrénica de querer ver la ciudad trian-gulada, tríadica y tríptica. El debate se encuentra abierto.
No obstante, en estas páginas se pretende ir más allá. El propósito está en recuperar la memoria de una ciudad, cuyo pasado se encuentra visibilizado de diferentes maneras: por sus crónicas, por su iconografía y por los variados fragmen-
tos históricos de una ciudad que habla cotidianamente. En este sentido, la ciudad es un aula abierta cuyo objeto es susceptible de analizarse en las diferentes dimensiones que se quiera: sociológica, política, psicológica, educativa, histórica, etcétera, en las que se advierte el paso de una ciu-dad antigua triangulada a una ciudad moderna amórfica, producto de su ensanchamiento poblacional, habitacional y económico. Hacer conciencia de la ciudad que habitamos, sin pretender hacer de ella un museo, es reconocer su pa-trimonio que se requiere conservar, cuidar y hacer conocer. Recuperar el pasado no consiste en lanzar juicios axioló-gicos: si antes la ciudad era mejor o peor, buena o mala, bella o fea. Pensar en una ciudad consciente de su pasado y presente, es pensar en su futuro junto con sus nuevos imagi-narios tanto individuales como colectivos de sus ciudadanos.
Finalmente, con este artículo se pretende ilustrar el problema dialéctico de las conciencias e inconciencias y ex-plicar las últimas tríadas de la ciudad. Una primera tríada fue gracias a la transición del proceso independentista de la corona española, hacia una nueva nación libre, configurada
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
56
en república soberana. Que trae consigo paso de la moder-nidad hacia el modernismo, tres demoliciones dolorosas: el convento de Santo Domingo (Dibujo, Jannot, 1938), la igle-sia convento de Santa Inés (Fotografía, padres redentoristas, 1957) y, finalmente, nueve camarines que son producto para una investigación exhaustiva con el propósito de visibilizar su desaparición. En la segunda tríada, se tiene la conciencia teórica de la conservación del patrimonio de la ciudad. Sin embargo, existe una inconciencia práctica de su destruc-ción. Se dejan dichos bienes descuidados hasta su deterioro para luego demolerlos; algunos casos críticos son: la iglesia de Santa Bárbara, la estación de la Sabana y la plaza de mercado de las Cruces. La última tríada tiene que ver con la conciencia e inconciencia en la transformación de la ciu-dad. Dentro de esta investigación, se encontró una acuarela de la antigua iglesia del Carmen (Acuarela, Núñez, 1913) ubicada actualmente en la carrera Cuarta con calle Sexta
o Séptima. En la acuarela se ve la esquina de los tres puen-tes. La pregunta en ese momento era cuáles tres puentes. A pesar de ser motivo de investigación, se ha especulado que en el río San Agustín se abría un nuevo brazo que formaba un riachuelo, y que debido a este accidente hidrográfico se requirió de la construcción de los tres puentes para pasar al sur de la ciudad. Hoy, gracias al riachuelo, hay una cuadra en forma de isla cerca del templo. No obstante, en la Bogotá del siglo XXI se han construido puentes trípticos, lo que nos recuerda el pasado triádico de la sabana, como el de la avenida Veintiséis36, los tres brazos de puente Aranda37 y el puente de los tres niveles de la calle Noventa y Dos con carrera Treinta. Seguramente se quedaron muchas tríadas por fuera, tanto de la Bogotá antigua, como de la Bogotá actual. No obstante, este ejercicio fue un abrebocas para ver la ciudad de Bogotá como un sujeto hablante y no como el objeto susceptible de ser destruido.
36 Los puentes de la avenida Veintiséis son trípticos porque unen la carrera Séptima con la carrera Décima y la avenida Caracas.
37 Los tres brazos de puente Aranda dan salida a la calle Trece, a la avenida de las Américas y la carrera Cincuenta.
REFERENCiAS
“Arquidiócesis de Bogotá. Patrimonio Cultural” (2009) [en línea], disponible en: http://www.arquibogota.org.co/, recuperado: 26 de febrero de 2009.
Alcaldía Mayor de Bogotá. “Los Nombres de Santafé y Bo-gotá”. Publicada 10 de Octubre de 2006. [en línea], dis-ponible en: http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle_portal.php?id=8297. Recupera-do: 24 de abril de 2009.
Aristizábal, L. H. (1988), “José María Vergara y Vergara. Las tres tazas: de Santafé a Bogotá, a través del cua-dro de costumbres”, en Boletín Cultural y Bibliográfico, vol. XXV, núm. 16, pp. 1-5.
Arquidiócesis de Bogotá. “Iglesia de la Veracruz: Patrimo-nio”. [en línea], disponible en: http://www.arquibogo-ta.org.co/index.php?idcategoria=1926. Recuperado en: 26 de abril de 2009
Arquidiócesis de Bogotá. “Iglesia de San Francisco: Patri-monio”. [en línea], disponible en: http://www.arquibo-gota.org.co/index.php?idcategoria=1937. Recuperado en: 26 de abril de 2009
Arquidiócesis de Bogotá. “Iglesia San Juan de Dios: Patri-monio”. [en línea], disponible en: http://www.arquibo-
gota.org.co/index.php?idcategoria=1931. Recuperado en: 26 de abril de 2009
Banco de la República (1988), “La Atena Suramericana. ¿Quién la Inventó?”, en Boletín Cultural y Bibliográfico, vol. XXV, núm. 16, pp. 2-6.
Banco de la República (1990), “De 1900 a hoy en Colom-bia: sitio a la Atena Suramericana”, en Boletín Cultural y Bibliográfico, vol. XXVII, núm. 24-25, pp. 3-5.
Banco de la República (2004), Atlas histórico de Bogotá colonia. Guía histórica y descriptiva de Bogotá colonial, Bogotá, Biblio-teca Virtual del Banco de la República.
Biblioteca Luis Ángel Arango (1975), Papel Periódico Ilus-trado, 6 de agosto de 1881, vol. 1, pp. 2-5. (Texto Ubi-cado en la página 110).
Biblioteca Luis Ángel Arango. “de la historia: En el ses-quicentenario de la Independencia Nacional. 1810 - 1960”. [en línea], disponible en: http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/historia/histo0b.htm. Recu-perado en: 25 de abril de 2009.
Bocanegra Acosta, E. M. (2007), “Las prácticas de crianza entre la Colonia y la Independencia de Colombia: los discursos las enuncian y las hacen visibles”, en Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales Niñez y Juventud, vol. 5, núm. 1, enero-junio de 2007, pp. 1-2.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
57
Boletín Cultural y Bibliográfico (2009, 23 de marzo), “La mujer santafereña en el siglo XIX” [en línea], disponi-ble en: http://www.lablaa.org/blaavirtual/publicacio-nesbanrep/boletin/boleti3/bol1/bol1.htm, recupera-do: 1 a 23 de marzo de 2009.
Boletín Cultural y Bibliográfico (2009, 27 de febrero), “La conquista del cacicazgo en Bogotá” [en línea], disponi-ble en: http://www.lablaa.org/blaavirtual/publicacio-nesbanrep/boletin/boleti5/bol16/conquis.htm, recu-perado: 27 de febrero de 2009.
Boletín Cultural y Bibliográfico (2009, 28 de febrero - 3 de marzo), “Mapoteca” [en línea], disponible en: http://www.lablaa.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/bo-letin/boletin13/bole22.htm, recuperado: 28 febrero y 3 de marzo de 2009. Corrección: BLAA. Boletín Cultural y Bibliográfico No 13. Biblioteca Luis Ángel Arango. 1987. Publicada 2006. [en línea], disponible en: http://www.lablaa.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/bo-letin/boletin13/bole22.htm. Recuperado: 21 de Mayo de 2009
Cadavid, L. (1989), Bogotá, una ciudad de iglesias. Revelaciones: pintores de Santafé en tiempos de la Colonia, Bogotá, Departa-mento Editorial Banco de la República.
Cané, M. (1884), Notas de Viaje sobre Venezuela y Colombia, Bue-nos Aires, Elefante Blanco.
Cané, Miguel. Notas de Viaje sobre Venezuela y Colombia. Bogotá. La Luz. 1907. [en línea], disponible en: http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/notviaje/cap11.htm Recuperado en: 25 de Abril de 2009
Centro de Estudios Históricos del Ejército (2009, 15 y 17 de febrero), “El Ejército de la Nueva Granada” [en lí-nea], disponible en: http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=211415., recuperado: 15 y 17 de fe-brero de 2009.
Colecciones del Banco de la República y de la Biblioteca Nacional de Colombia. Casa de Moneda del Banco de la República (2008, agosto 8 a enero 21), Comisión Co-rográfica de la Nueva Granada. Acuarelas y dibujos de Henry Price. Exposiciones Temporales 2007. Curadora Patricia Londoño.
Cordovez Moure, J. M. (1997), Reminiscencias de Santafé de Bo-gotá, Bogotá, Fundación para la Investigación y la Cul-tura (FICA).
Cordovez Moure, José María. Reminiscencias de Santafé y Bo-gotá. Tomo I. Bogotá. Librería Americana. 1899. [en línea], disponible en: http://www.lablaa.org/blaa-
virtual/historia/remi/remi6b.htm. Recuperado en: 25 de abril de 2009.
Freide, J. (1960), Descubrimiento del Nuevo Reino de Granada y Fundación de Bogotá (1536-1539). Revelaciones y rectificacio-nes, Bogotá, Banco de la República.
Fundación Misión Colombiana (1988), Historia de Bogotá, Bogotá, Salvat, Villegas Editores.
Holton, I. F. (1981), La Nueva Granada. Veinte meses en los Andes, Bogotá, Banco de la República.
Ibáñez, P. M. (1989), Crónicas de Bogotá, Bogotá, Tercer Mun-do.
Ibáñez, Pedro M. Crónicas de Bogotá: Bogotá: Imprenta de la Luz. 1891. [en línea], disponible en: http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/crbogota/6.htm. Recu-perado en: 25 de abril de 2009.
Marroquín, J. M. (1866), “Investigaciones sobre algunas an-tigüedades”, en Museo de Cuadros de Costumbres III, Bogo-tá, Biblioteca Virtual del Banco de la República.
Rodríguez Freyle, J. (1895), El Carnero, Bogotá, Círculo de Lectores.
Samper Ortega, D. (1938), Bogotá 1538-1938: homenaje al mu-nicipio de Bogotá a la ciudad en su IV Aniversario, Bogotá, Banco de la República, Biblioteca Luis Ángel Arango.
Sánchez, E. (1988), Agustín Codazzi y la Comisión Corográfica de la Nueva Granada, edición original, Bogotá, Banco de la República, Áncora.
Varios Autores. Papel Periódico Ilustrado. Volumen I. 6 de Agosto de 1881. [en línea], disponible en: http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/paperi/indice.htm. Re-cuperado en: 21 de mayo de 2009
Vergara Vergara, J. M. (1967), Las tres tazas y otros cuadros, Bogotá, Minerva.
iCONOGRAFíA
1. Calle Real de Santafé de Bogotá. Isaac Holton. Dibujo. 1857. Fuente: Holton, Isaac F. (1857). La Nueva Grana-da, Veinte meses en los Andes. Ediciones del Banco de la República. Bogotá. 1981.
2. Serenata a la Santafereña. Luis Núñez Borda. Acuarela. Sin fecha. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bo-gotá 1538-1938. Homenaje del municipio de Bogotá a la ciudad en su IV Centenario. Texto de Daniel Samper Ortega (1938).
3. Vista panorámica de la ciudad de Santafé de Bogotá,
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
58
capital del Nuevo Reino de Granada. Joseph Aparicio Morata. 1772. Acuarela. Banco de la República. Biblio-teca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Santafé de Bogotá, una ciudad de Iglesias. Reve-laciones: pintores de Santafé en tiempos de la Colonia. Texto de Lucía Cadavid.
4. Plano de Santafé de Bogotá. Fuente: Bogotá, C. D. Histo-ria de Bogotá. Fundación Misión de Colombia.
5. Acueducto de San Victorino. Roulin Francois Desire. 1824. Acuarela. Fuente: Banco de la República. Biblio-teca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Revista Credencial. Edición 169. Enero de 2004.
6. Herrería de San Victorino. Comisión Corográfica de la Nueva Granada. 1850. Acuarela. Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia. Tomado de: la Comisión Coro-gráfica de la Nueva Granada. Efraín Sánchez. En: Hoja de Cultura Popular, núm. 116.
7. Camellón de San Victorino. Luis Núñez Borda. 1908. Acuarela. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bo-gotá 1538-1938. Homenaje del municipio de Bogotá a la ciudad en su IV Centenario. Texto de Daniel Samper Ortega (1938).
8. Iglesia de San Juan de Dios y Mirador del Tribunal de Paci-ficación. Luis Núñez Borda. Sin fecha. Acuarela. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bogotá 1538-1938. Ho-menaje del municipio de Bogotá a la ciudad en su IV Centenario. Texto de Daniel Samper Ortega (1938).
9. Convento de San Juan de Dios. Luis Núñez Borda. 1783. Pintura. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bogotá 1538-1938. Homenaje del municipio de Bogotá a la ciudad en su IV Centenario. Texto de Daniel Samper Ortega (1938).
10. Plaza de Mercado. Riou en Lambique Equinoxiale, de Edoard André. 1877. Grabado: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. To-mado: Boletín Cultural y Bibliográfico, núm. 1. Volumen XXI, 1984.
11. Convento iglesia de Santa Inés. Luis Núñez Borda. 1918. Acuarela. Fuente: Banco de la República. Biblio-teca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bogotá 1538-1938. Homenaje del municipio de Bogotá a la ciudad en su IV Centenario. Texto de Daniel Sam-per Ortega (1938).
12. Casa colonial Calle 10. Jannot. 1938. Dibujo. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bogotá 1538-1938.
13. La esquina del Museo Santa Clara con su espadaña de tres cuerpos con sus respectivas campanas. Fotografía. Fuente: http://images.google.com.co.
14. Callejuela de las Cruces. Luis Núñez Borda. 1862. Acuarela. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bo-gotá 1538-1938. Homenaje del municipio de Bogotá a la ciudad en su IV Centenario. Texto de Daniel Samper Ortega (1938).
5. Vieja iglesia de las Cruces. Jannot. 1938. Dibujo. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bogotá 1538-1938.
16. Iglesia de San Agustín. Luis Núñez Borda. 1864. Acua-rela. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bogotá 1538-1938. Homenaje del municipio de Bogotá a la ciudad en su IV Centenario. Texto de Daniel Samper Ortega (1938).
17. Iglesia San Agustín. Luis Núñez Borda. 1800. Acuarela. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bogotá 1538-1938. Homenaje del municipio de Bogotá a la ciudad en su IV centenario. Texto de Daniel Samper Ortega (1938).
18. Corrida de Toros y Galerías Arrubla. Plaza Mayor. Luis Núñez Borda. 1838. Acuarela. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bogotá 1538-1938. Homenaje del municipio de Bogotá a la ciudad en su IV Centenario. Texto de Daniel Samper Ortega (1938).
19. Capilla antigua de la actual catedral primada. Luis Núñez Borda. 1803. Acuarela. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bogotá 1538-1938. Homenaje del municipio de Bogotá a la ciudad en su IV centenario. Texto de Daniel Samper Ortega (1938).
20. Interior de la catedral primada [provincia de Bogotá]. Henry Price. 1855. Acuarela y Tinta sobre papel. Fuen-te: Colecciones del Banco de La República y de la Bi-blioteca Nacional de Colombia. Casa de Moneda del Banco de la República. Exposiciones Temporales 2007. Agosto 8 a enero 21 de 2008. Curadora Londoño, Patri-cia. Comisión Corográfica de la Nueva Granada. Acua-relas y dibujos de Henry Price. Registro 4352.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
59
21. Convento de Santo Domingo. Núñez. 1639. Acuarela. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bogotá 1538-1938. Homenaje del municipio de Bogotá a la ciudad en su IV centenario. Texto de Daniel Samper Ortega (1938).
22. Puente Latas sobre el río San Francisco. Núñez, 1910. Acuarela. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bo-gotá 1538-1938. Homenaje del municipio de Bogotá a la ciudad en su IV Centenario. Texto de Daniel Samper Ortega (1938).
23. Antiguo San Francisco. Jannot. 1938. Dibujo. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bogotá 1538-1938.
24. La Medrosa, calle del Arco. Núñez. 1860. Acuarela. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bogotá 1538-1938. Homenaje del municipio de Bogotá a la ciudad en su IV Centenario. Texto de Daniel Samper Ortega (1938).
25. Las iglesias de la Veracruz y la Tercera. Jannot. Sin fe-cha. Dibujo. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bo-gotá 1538-1938.
26. Capilla de El Humilladero, Benjamín Heredia. 1881-1887 Grabado. Fuente: Banco de la República. Biblio-teca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Papel Periódico Ilustrado de 1881-1887. Reproducción de los granados en madera (xilografías). Banco de la Re-pública de 1968.
27. Avenida de la República. Núñez. 1877. Acuarela. Fuen-te: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Aran-go. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bogotá 1538-1938. Homenaje del municipio de Bogotá a la ciudad en su IV centenario. Texto de Daniel Samper Ortega (1938).
28. Iglesia de las Nieves. Núñez. 1840. Acuarela. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bogotá 1538-1938. Ho-menaje del municipio de Bogotá a la ciudad en su IV centenario. Texto de Daniel Samper Ortega (1938).
29. Plazuela de las Nieves y casa de Gonzalo Jiménez de Quezada. Núñez. 1848. Acuarela. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bogotá 1538-1938. Homenaje del municipio de Bogotá a la ciudad en su IV centenario. Texto de Daniel Samper Ortega (1938).
30. La calle 26. Núñez. 1907. Acuarela. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bogotá 1538-1938. Homenaje del municipio de Bogotá a la ciudad en su IV centenario. Texto de Daniel Samper Ortega (1938).
31. Recoleta de San Diego. Núñez. 1848. Acuarela. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bogotá 1538-1938. Ho-menaje del municipio de Bogotá a la ciudad en su IV centenario. Texto de Daniel Samper Ortega (1938).
32. Escuela Militar calle 26, carrera 10. Páramo. Pintura. Fuente: González Beatriz. Roberto Páramo, pintor de la Sabana. 1987.
33. Fachada del Panóptico. Fundación Misión Colombia. 1895. Fotografía. Fuente: Historia de Bogotá. Tomo II, siglo XIX. Fundación Misión Colombia, Villegas Edi-tores 1988.
34. Qiosco el Salón Olimpia. Núñez. 1921. Acuarela. Fuen-te: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Aran-go. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bogotá 1538-1938. Homenaje del municipio de Bogotá a la ciudad en su IV centenario. Texto de Daniel Samper Ortega (1938).
35. El monasterio de Santo Domingo. Jannot. 1938. Dibujo. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Aran-go. Biblioteca Virtual. Tomado de: Bogotá 1538-1938.
36. La iglesia del Carmen esquina de los Tres Puentes. Núñez. 1913. Acuarela. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Biblioteca Virtual. To-mado de: Bogotá 1538-1938. Homenaje del municipio de Bogotá a la ciudad en su IV centenario. Texto de Daniel Samper Ortega (1938).
37. La iglesia de Santa Inés, carrera 10 en construcción. Padres redentoristas. 1957. Fotografía. Fuente: http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://mdb.idct.gov.co/albums/paul_beer/2523.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
61
Didáctica de la literatura en dos ciudades colombianas:Santa Marta y Bogotá. Mirada desde la ecocrítica1
Luz Marina Pabón*
Recibido: 2 de febrero de 2009Aceptado: 18 de marzo de 2009
1 Este artículo es producto de la investigación “Hombre y naturaleza en dos novelas colombianas” auspiciado y financiado por la Universidad de La Salle.
* Colombiana. Profesional en Estudios Literarios de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Pedagogía. Magíster en Francés Lengua Extranjera de la Universidad de Grenoble, Francia. Profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: [email protected].
Resumen
A partir de la experiencia de la autora como docente de literatura y estética en dos entornos distintos: Bogotá y la costa Caribe colombiana, se establecen nexos y diferencias desde tres parámetros: el medioambiente, el entorno social y la ciudad como variables determinantes de las aproximaciones entre los educandos de las dos regiones y los lenguajes estéticos y literarios. El artículo propone a la ecocrítica (enfoque literario que encuentra las dependencias entre el hombre y la naturaleza) como una novedosa herramienta didáctica que le devuelve el interés a las nuevas generaciones por las obras clásicas o, en gene-ral, por la literatura, siendo un enfoque que nos habla del problema ético, del cuidado de la naturaleza y del deterioro del planeta que los seres humanos debemos evitar a toda costa como seres inteligentes y sensibles.Se establecen dos intertextos en el artículo: por un lado, con Cien años de soledad de Gabriel García Márquez se argumenta la cosmovisión de los estudiantes de la costa caribe y, por otro, con Opio en las nubes de Chaparro Madiedo la cosmovisión de la juventud en Bogotá.La primera obra nos demuestra cómo sigue siendo el Caribe una región ligada a la naturaleza y a la conciencia mítica, y la segunda, cómo Bogotá tiene, por ser una urbe, una visión trágica en algunos aspectos de la realidad.Finalmente, el artículo concluye cuáles serían los posibles aportes pedagógicos de la ecocrítica a la didáctica de la literatura.
Palabras clave: didáctica de la literatura, literatura, ecocrítica, ciudad, tragedia, medioambiente, Caribe, los Andes.
Didactics of Literature in two Colombian Cities:Santa Marta and Bogota. An Ecocriticism Approach
Abstract
According to the author`s experience as a literature and esthetic professor in two different places such as Bogota and the Caribbean Coast, Pabon establishes proximities and differences upon three parameters: the environmental scene, social context, and the city. The latest three elements are admitted as determinants variables attached to the professors in the two regions and the esthetic and literary languages.The article proposes the ecocriticism (literary approach which explains the dependency between nature and mankind) as a novelty didactic instrument that gives back the interest to the new generations on classic work or on literature in general. Ecocricticism also focuses on ethic issues, nature conservancy, planet deterioration, something that human beings must avoid regarding our intelligence and sensibility.The article establishes two inner texts: First, Garcia Marquez´s masterpiece, One Hundred Years of Solitude, which de-monstrates the students´ cosmovision in the Caribbean Coast, and on the other hand, Chaparro Madiedo´s work Opio en Las Nubes (Opium in the Clouds) the youth´s cosmovision in Bogota.The work Hundred Years of Solitude, clearly shows how the Caribbean region maintains and stretch relation with nature and mythic consciousness, while Chaparro Madiedo´s work demonstrates how the capital city of Bogota is an urban being, a tragic vision of some reality aspects. Finally, the article concludes some pedagogic contributions from the ecocriticism to the didactics of literature.
Keywords: didactics of literature, literature, ecocriticism, city, tragedy, environment, Caribbean, Andean.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
62
iNTRODuCCióN
La didáctica de la literatura es aún un tema de discusión en la academia que ha evolucionado a lo largo de la historia en el medio literario no sólo en Colombia, sino en el mundo entero. Coloquios, simposios, encuentros y cumbres son rea-lizados de manera continua en el seno de la mayoría del es-pacio académico global para discutir y analizar las diferen-tes visiones y posturas de los implicados en esta disciplina, si se le puede llamar de esta forma. Como ejemplo, podemos citar el Primer Seminario y Coloquio sobre Didácticas de las Lenguas y la Literatura en Cali durante los días 25, 26 y 27 de noviembre de 20042.
Las aproximaciones son tan diversas y complejas que aún es muy difícil para cualquier estudioso del tema defi-nir, sea de manera concisa, o en un texto o manual, una di-dáctica de la literatura. Se puede, al contrario, deducir que existen múltiples enfoques que nos atañe hoy en la escuela: el cómo, no tanto el qué, sino a través de qué herramienta, de qué método, en el aula o fuera de ella, enseñaríamos y aprenderíamos hoy la literatura.
Múltiples preguntas sin una unívoca respuesta surgen al plantearnos como docentes el reto de la enseña literaria (Vásquez, 2006). Entre muchas otras, por ejemplo: ¿cómo incentivamos en nuestros alumnos el gusto, el placer por la literatura sin caer en absolutismos o en estados casi anár-quicos del ejercicio pedagógico? ¿Cuáles son las dificultades más comunes a las que se enfrenta el docente en un mundo globalizado al querer transmitir al alumno el amor por una obra literaria clásica? ¿De qué forma podemos resignificar-las para que recobren un interés actual pudiendo así con-quistar el interés del estudiante o, simplemente, del lector? ¿Cómo formar lectores críticos, lectores que no se contenten con seguir la regla, lo establecido en la escuela, sino que indaguen, investiguen, vayan más allá de lo propuesto por la institución y hagan varias lecturas de la obra ?
Otro cuestionamiento que nos preocupa a todos los do-centes es el siguiente: ¿existe una sola forma de enseñar la literatura? ¿No hay, como dijimos, diversas visiones y enfo-
ques de su enseñanza, así como diversos tipos de alumnos? ¿Todos podemos ser encajonados en el mismo molde, con la misma metodología a la que en una época llamamos de una manera y luego de otra según la moda del momento? ¿Un muchacho de Alaska que vive en un entorno natural, defi-nido por condiciones climáticas extremas, tiene la misma relación con la literatura y su adquisición que un joven del trópico, o una joven europea que una joven cubana, quienes han sido criadas en entornos naturales e intelectuales tan distintos?
Existen muchas variables como el medioambiente, el contexto social del alumno, incluso, el aspecto étnico que imposibilitaría una única didáctica, una sola metodología de esta “enseña”, de esta transmisión de “saberes literarios” (Vásquez, 2006).
Por otro lado, podríamos seguir agregando interro-gantes y problemas para definir la didáctica de la literatura como la dificultad de profundizar en lo que ella significa o en la incapacidad de muchos docentes para establecer rela-ciones simbólicas con su realidad. Sin embargo, es una dis-cusión larga que sigue debatiéndose en muchas partes del mundo y al interior de varias universidades.
Como docente de francés actualmente, y de literatura y estética en otras épocas de mi vida, me he planteado los anteriores interrogantes. En este sentido, he podido estable-cer que el entorno geográfico y las relaciones que establece el hombre con su medioambiente definen mucho sus expe-riencias en el aprendizaje de cualquier cosa, no sólo de la literatura. Hablar de una enseñanza creativa de la literatura teniendo en cuenta todas las variables ya citadas sería igual-mente arriesgado. Entonces ¿de qué manera podríamos re-significar las obras literarias para que los estudiantes actuales tengan con ellas una relación más cercana a su propia vida y experiencia? ¿No deberíamos encontrar relaciones entre los discursos simbólicos, como el literario, y quizás el discurso de ética ambiental, por ejemplo, el del enfoque ecocrítico?3
Vivimos en un mundo que enfrenta problemas que nos conciernen a todos, como el calentamiento global, la extre-
2 Este seminario dio como resultado una compilación de artículos sobre el tema de la didáctica de la literatura desde diversos puntos de vista y enfoques de algunos partici-pantes, entre ellos, el artículo de Julián González titulado “Narrativa y medioambiente”.
3 Más adelante explicaré a qué se le denomina ecocrítica de la literatura que es un enfoque y no una teoría literaria.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
63
ma pobreza, las guerras inacabables, la malnutrición, entre otros. El interés por el medioambiente y la mejora de éste es un tema del día a día y que en la escuela es actualmente abordado por todas sus instancias. Desde hace años veni-mos enseñando y aprendiendo cómo mejorar nuestro entor-no, cómo colaborar para restar la contaminación, para no degradar más el medioambiente y cómo reciclar; por esto, creo que no hay un solo niño de escuela media que no haya escuchado algo del problema ambiental. Siendo así, ¿cómo la ecocrítica nos posibilitaría una mirada renovadora de los clásicos que se enseñan en la escuela?
El tema propuesto en este artículo se basa en estable-cer relaciones entre la didáctica de la literatura, la ecocrítica como un enfoque literario reciente y la experiencia personal como docente de literatura, de francés como lengua extran-jera y de estética en dos espacios colombianos con carac-terísticas geográficas y culturales muy divergentes: la costa caribe y Bogotá, capital del país.
Me remitiré a dos obras literarias y estableceré nexos entre la literatura y el medioambiente descritos en Cien años de soledad, obra que no necesita presentación, y Opio en las nu-bes, Premio Nacional de Literatura otorgado en ese entonces por Colcultura en 1992 al escritor bogotano Chaparro Ma-diedo, quien en su novela narra la tragedia de lo urbano4. Estableceré relaciones entre los alumnos que pertenecen a dos visiones de mundo diferentes, y para quienes el medio-ambiente supone establecer vínculos con lo literario y lo es-tético (Luke, 1998).
La experiencia percibida en las dos regiones colombia-nas citadas más tres variables entre las dos poblaciones: 1) el medioambiente geográfico, 2) el aspecto cultural, y 3) el aspecto socioeconómico me llevaron, en ocasiones, a imple-mentar distintas estrategias pedagógicas para la enseñanza y la apreciación de las obras literarias y estéticas5, es decir, obras de arte u otras manifestaciones artísticas. Trataré de mostrar cómo nacer, crecer y vivir en ambientes geográficos y en medios socioeconómicos distintos nos forjan didácticas diferentes, y también cómo el discurso ecocrítico nos posibi-litaría nuevas miradas.
LA ECOCRíTiCA y Su POSiBLE DEFiNiCióN
La ecocrítica fue oficialmente definida en la publicación de dos obras: The ecocriticism reader de Cheryll Glotfelty y Harold From (1996) y The environmental imagination de Lawrence Buell (1995).
La ecocrítica es un género conocido como estudios cul-turales naturales, ecopoesía y literatura crítica ambiental. Es un enfoque literario que responde a preguntas tales como: ¿cuál es la naturaleza de la escritura? ¿Qué significa la pala-bra naturaleza? ¿Cuáles son los principios de la ecología en la poesía y cuáles se pueden aplicar a ella? ¿El género afecta la manera como se percibe y se escribe sobre la naturaleza (Buell, 1995).
Una de las primeras personas en utilizar el término ecocrítica fue Guillermo Rueckert quien publicó un ensayo titulado “Literatura y ecología” en 1978. Su intención fue aplicar el uso de la ecología y de los conceptos ecológicos al estudio de la literatura. Es una rama de la crítica literaria que mira en los textos la manera en que los hombres se rela-cionan con el entorno.
Asimismo, varios ecologistas y estudiantes han publi-cado trabajos progresivos de ecoteoría y crítica desde los años setenta. Sin embargo, debido a la carencia de un mo-vimiento organizado para estudiar el lado más ecológico de la literatura, estos importantes trabajos fueron disgregados y rotulados con títulos de sujeto como: pastorales, ecología humana, regionalismo, estudios americanos, y así sucesiva-mente, sin determinar un campo específico de estudio, y ensayos y libros como The Comedy of Survival (Mecker, 1980) que no fueron valorados en su justa medida. Posteriormen-te, como Golfelty (1996) anota en The ecocriticism reader, se generó un gran individualismo entre quienes deseaban es-tablecer la ecocrítica como un género, ya que en las críticas que se hacían raramente se citaba alguna obra. Apenas a mediados de los ochenta los intelectuales comenzaron a tra-bajar juntos para alcanzar su objetivo. En 1990, en la Uni-versidad de Nevada (Reno), Glotfelty fue la primera persona
4 La tragedia urbana en ‘Opio en las nubes’ fue mi trabajo de grado para obtener el título de profesional en Estudios Literarios en la Pontificia Universidad Javeriana, en 1999.
5 Como profesora de la Licenciatura de Artes Plásticas de la Universidad del Magdalena durante cinco años orienté varias asignaturas como Estética, Vanguardia y Trans-vanguardia. Además trabajé como docente tutora a distancia del IDEA en varios municipios de la costa caribe.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
64
que fijó su posición académica como docente de literatura y medioambiente. Su trabajo se centró en la definición de la ecocrítica dada por Cheryll en su obra The ecocriticism reader. En este libro el autor relaciona la ecocrítica con la literatura y el medioambiente, además de recuperar allí “la dignidad profesional” de lo que el autor llamaba el subestimado género de la escritura de la naturaleza (Cheryll, 1996, p. 67).
Otros intelectuales, como Lawrence Buell, definen la ecocrítica como: “[…] el estudio de la relación entre li-teratura y medio ambiente, conducido por un espíritu de compromiso hacia la praxis ambiental” (Buell, 1995, p. 34). Más recientemente, en un artículo que lleva la ecocrítica a los estudios de la obra de Shakespeare, Simon Estok (2005), miembro de la MLA (Modem Language Association), deba-te para que la ecocrítica sea más que
[…] el simple estudio de la naturaleza o cosas naturales en la literatura, sino que sea vista, como una teoría que tenga como propósito efectuar el cambio, mediante el análisis de la función temática, artística, social, histórica, ideológica y teórica del ambiente natural, o aspectos de él, representados en los documentos literarios que con-tribuyen a las prácticas materiales en mundos materiales (Estok, 2005, p. 197).
Por otra parte, tenemos en cuenta que cada definición de ecocrítica ha sido, en algún momento, criticada por otros, tal como sucedió en La verdad de la ecología, escrita por Dana Phillips (2003), en la cual se define la ecocrítica como la co-rrelación entre literatura y medioambiente, definición que fue muy cuestionada. Camilo Gomides (1986) ofrece una noción ampliada describiendo la ecocrítica como el campo de investigación que promueve las obras de arte que plan-tean preguntas morales sobre interacciones humanas con la naturaleza. En este sentido:
La ciencia y la tecnología occidentales han contribuido en estas últimas décadas a transformar radicalmente la Naturaleza al punto [de] que sus leyes de equilibrio han sido perturbadas, recordándole al ser humano duramen-te que él depende esencialmente de su hábitat (Salaun, 2002, p. 10).
Por esta razón Timothy Luke, en su obra Ecocrítica en contexto, publicada en 1998, incluye “la cultura” en su defini-ción de naturaleza.
DiDÁCTiCA DE LiTERATuRA EN LA COSTA CARiBE COLOMBiANA
Santa Marta es una ciudad colombiana, capital del departa-mento del Magdalena, en la zona caribe. Fundada el 29 de julio 1525 por el conquistador español Rodrigo de Bastidas es la ciudad más antigua existente en Colombia y una de las más antiguas de Sudamérica. Está situada a orillas del mar Caribe en uno de los sitios turísticos más visitados de Colombia. Su ubicación privilegiada entre la Sierra Nevada de Santa Marta, con las mayores cumbres del país, y el mar Caribe, la hacen atractiva para visitar la inmensa variedad de fauna y flora que hay en la zona, además de los sitios culturales e históricos que la ciudad posee. Como un hecho importante e histórico, el libertador Simón Bolívar falleció en las afueras de esta ciudad en una hacienda de nombre Quinta de San Pedro Alejandrino, el 17 de diciembre de 1830 (“Santa Marta”, 2009).
La anterior descripción y ubicación de Santa Marta es la que tal vez muchos turistas o interesados en la ciu-dad desean conocer a través del medio más utilizado por el momento como es Internet. Sin embargo, Santa Marta es muchísimo más que la ciudad más antigua de Colombia o una de las ciudades más turísticas del país. Es una ciu-dad compleja, que hasta hace pocos años no tenía sino una población limitada, y donde las costumbres sanas y propias descritas por García Márquez en su obra eran la mejor de-finición de una cultura extremadamente diversa y rica, en-marcada por la tierra y la estrecha relación de sus habitantes con ella. Siempre será el Macondo que todos admiramos.
Actualmente, Santa Marta es una ciudad donde mu-chos extranjeros de diversas nacionalidades viven desde los años setenta, igual que muchos colonos que llegaron de varios rincones del interior del país. Este crisol de culturas y de visiones de mundo han hecho que Santa Marta y, en general, las poblaciones de la costa caribe colombiana se transformen día a día, y sean entonces territorio de muchos fenómenos económicos y sociales, algunos con incidencias positivas, y otros no tanto, como la famosa bonanza marim-bera, fenómeno socioeconómico que cambiaría de alguna manera no sólo la ecología en la Sierra Nevada de Santa Marta, sino también las relaciones sociales y culturales de la región, como lo describió en ese momento un informe de la Comisión Pro-Sierra Nevada de Santa Marta:
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
65
Los cultivadores de marihuana son en la actualidad una población de inmigrantes normalmente del inte-rior del país atraídos por la Bonanza Marimbera de finales de las décadas de los setenta […] Con la acción de erradicación de cultivo por medio de la fumigación con glifosato, se ha desplazado la actividad hacia zonas más altas llevando consigo procesos acentuados de tala y quema del bosque natural para el establecimiento de nuevos cultivos. En la medida que la fumigación aérea por parte de la policía se incrementa, los cultiva-dores recurren a talar y quemar zonas más escarpadas y pendientes, en donde hoy se hallan los cultivos más importantes y que son difícilmente atacados por la fu-migación con glifosato (“Estudios Ambientales en la Sierra Nevada de Santa Marta”, 2006).
A pesar de todos los cambios que ha sufrido Macondo, ciudad imaginaria y álter ego de las ciudades como Santa Marta, el territorio caribe sigue manteniendo su identidad y su magia descrito en su momento por García Márquez en Cien años de soledad:
[…] José Arcadio soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa con casa de paredes de es-pejo. Preguntó qué ciudad era aquella, y le contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía signi-ficado alguno, pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural: Macondo (García Márquez, 2007, p. 92).
¿Cómo es, entonces, la enseñanza de lo estético en una sociedad donde su visión de lo lúdico y de lo bello perma-nece arraigado fuertemente dentro del paisaje y de las rela-ciones de su gente con su entorno? (Luke, 1998). Este fue el tema que, en mis años de docente en la Licenciatura en Ar-tes Plásticas y en otras instancias en varias zonas del caribe colombiano, me ocupó y ahora me preocupa como docente de lenguas modernas.
Como docente de humanidades me vinculé a la Licen-ciatura en Artes Plásticas en el año 1997, programa que pertenecía a la Casa de la Cultura en Santa Marta (antiguo convento llamado San Juan Nepomuceno, actual Museo San Juan Nepomuceno de la Universidad del Magdalena). Posteriormente, en el año 1999, el programa de la licen-ciatura fue acogido por la Universidad del Magdalena. No me ocupa en este artículo referirme a este programa, por lo tanto, sólo lo nombro como un marco de mi experien-
cia personal durante los cinco años como profesora en este ámbito rico y lleno de pasiones; pues, a pesar de darle a la Universidad y al departamento en 2001 el único premio del Salón Nacional de Artistas que ha tenido en su historia con el artista y egresado, Edwin Jimeno, el programa siempre tuvo sus detractores, ya que bien es sabido por muchos que estos programas en algunos espacios no son rentables, e in-gresan pocos estudiantes, al lado de otros que se consideran más lucrativos, aunque la región tenga suficientes y más pro-fesionales de los que necesitan.
La mayoría de los alumnos que cursaba artes y lenguas modernas eran muchachos de una extracción humilde y campesina, algunos hijos de pensionados del carbón, de la Sociedad Portuaria e, incluso, de empleadas domésticas (por supuesto, también varios estudiantes tenían otra historia fa-miliar y eran hijos de familias terratenientes, o por tradi-ción, comerciantes). Todos con un arraigado amor hacia su entorno natural, hacia la Sierra Nevada de Santa Marta y hacia el mar Caribe. Puedo afirmar que lo que hacía va-lioso el producto final artístico y literario, en algunos casos de estas personas, era precisamente la poca influencia que recibían de lo que se daba en el exterior, como los Estados Unidos o Europa, y el sentido de pertenencia que los ca-racterizaba forjaba en ellos la magia y la expresión propias que respiraban en las obras caribeñas: el olor a guayaba, a los palos de mango bajo los cuales en múltiples ocasiones tuvimos que dar nuestras clases.
Ese espacio natural considerado como el Edén, La Per-fección, aquel concepto altamente subjetivo, cargado ade-más de una imprecisión desmedida que rebasa los límites medianamente razonables del ser humano es la característi-ca esencial de la concepción actual del “Edén recuperado” en los relatos occidentales que según Merchant subyace tras el idealismo capitalista, científico y tecnológico: “El ser hu-mano quien en su intento por recuperar el Edén destruye la misma naturaleza que él reclama” (Merchant, 2004, p. 3). La destrucción de la naturaleza prístina, la naturaleza pura, ha hecho que los americanos extrañemos y añoremos ese perfecto jardín del Edén.
Todos se sentían hijos de Macondo, de esta tierra “pa-raíso”, y esa tierra era lo que les proporcionaba su voz y su proceso plástico, tan particular, que en varias oportunidades obtuvo premios. La poesía y el ejercicio simbólico era en
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
66
ellos algo tan natural como el lenguaje verbal literario que, en muchas oportunidades, se confundía con las historias de tradición oral que habían recibido de sus abuelos, con el mismo tono y canto que lo descrito en Cien años de soledad:
Durante varias semanas, José Arcadio Buendía se dejó vencer por la consternación. Se ocupaba como una ma-dre de la pequeña Amaranta. La bañaba y la cambiaba de ropa, la llevaba a ser amamantada cuatro veces al día y hasta le cantaba en la noche las canciones que Úrsula nunca supo cantar (García Márquez, 2007, p. 91).
Me refiero aquí a otro punto importante para tener en cuenta, y es que es un territorio que ha vivido dentro de la conciencia mítica y de la oralidad. El retorno al origen, al pasado, es una constante en sus esquemas simbólicos (Elia-de, 1998). Se podría decir que, también aquí, hemos encon-trado la actitud espiritual que caracteriza al hombre arcaico, es decir, el valor excepcional acordado al conocimiento de los orígenes. En efecto, para el hombre de las sociedades arcaicas, el conocimiento del origen de cada cosa (animal, planta, objeto cósmico, etcétera) confiere una especie de do-minio mágico sobre ella, pues se sabe dónde encontrarla y cómo hacer que reaparezca en el futuro.
Siendo una población que crece en la oralidad, y en la que las relaciones entre cultura y medioambiente son ex-tremadamente estrechas (Luke, 1998), era pertinente, en muchas ocasiones, llevar a cabo estrategias didácticas como la lectura en voz alta de obras (así lo hicimos en algunas ocasiones con Cien años de soledad. Esta herramienta es vital, pues es una manera de acercarse más a la tradición oral en la que los estudiantes han participado toda su vida:
Es que saber leer, saber crear con la palabra una magia, una seducción con la voz, es uno de los aspectos que más genera en los estudiantes el gusto, el deseo por leer. Si uno como maestro usa los miles de recursos que posee su garganta, esa orquesta maravillosa, que ha bien tuvo la naturaleza regalarnos, lo que pasa en el auditorio, lo que logra en sus alumnos, es contagiar una pasión por un autor, por un libro, por la lectura como tal (Vásquez, 2006, p. 98).
A partir de mi experiencia en ocasiones algunos maes-tros pensamos que dar clases de literatura es exclusivamente
leer los libros clásicos, haciendo a veces una selección arbi-traria, tomando parámetros que no se relacionan con la vida ni con las expectativas de los que nos siguen como alumnos para aprender literatura. Por consiguiente, en mis años de docente en la costa caribe, teniendo en muchas oportunida-des alumnos que venían de historias personales muy com-plejas, hijos de la violencia marimbera, incluso de grupos ilegales armados, de campesinos, ex paramilitares, amas de casa, viudas por la violencia, entre otros, no traté de forzarlos leyendo obras que no reflejaran para nada su modo de vida, sino, al contrario, se llevaron a cabo, por medio de talleres y de reflexiones, clases que motivaban a un cambio personal, a la inclusión en un espacio natural hermoso, pero damnifica-do por fenómenos como el narcotráfico, el paramilitarismo y la guerrilla, en conclusión, por la guerra en general.
Merchant en su obra expone la necesidad de un nue-vo relato, un relato que formule un sentido de pertenencia humano-naturaleza sin las cargas deshumanizantes, por un lado, del mundo artificial (“sueño americano”) del relato idiosincrático y, por otro, de la tierra despoblada del relato ambientalista.
Los progresistas quieren continuar el camino ascendente para recuperar el Jardín de Edén, reinventando el Edén en la Tierra, mientras que los activistas ecológicos quie-ren recuperar el jardín original restaurando la naturaleza y creando sostenibilidad (Merchant, 2003, p. 4).
Merchant sostiene que, a pesar de que la culpa de la alteración ambiental la tienen la arrogancia, el antropocen-trismo y el utilitarismo del cristianismo, el caos es simple-mente una característica cambiante de la naturaleza. De-jar de un lado el punto de vista de la dominación (avances tecnológicos) o subordinación (desastres naturales) del ser humano para considerar la relación entre éste y el ser no humano como una sociedad simbiótica6 en el ejercicio de lo que llamaríamos una ética ecológica.
Desde el punto de vista de las ideas de la Ilustración, las clases sociales bajas y las minorías son sinónimo de lo selvático. Empero, simultáneamente surgen antinarrativas de aprecia-ción de lo selvático por medio de la poesía, el arte, la literatura y la arquitectura del paisaje. Más tarde se comienza a observar una ética de la simbiosis representada también en la partici-
6 Merchant utiliza el término partnership.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
67
pación de hombres y mujeres en el cuidado de la naturaleza, tanto en las narrativas progresistas, como en las decadentistas.
Es sabido también por todos que una causa profunda de esta guerra ha sido la lucha por el territorio y por el control de los corredores de droga hacia el exterior. Una vez más confirmamos la hipótesis de que la didáctica de la literatura y el medioambiente tienen por supuesto un vínculo inelu-dible, porque a través de las relaciones entre la naturaleza y el objeto artístico, llámese obra literaria, obra plástica, el alumno se siente inmerso en su propia realidad y con la posibilidad de transformarla desde su mirada, realidad en muchas ocasiones dolorosa.
La vida del ser humano está marcada por el entorno en que se encuentra inmerso: las características geográficas, morfológicas, climáticas, la florifauna, configuran su ima-go mundi. La articulación entre los individuos y su entorno tiene mucho que ver con el uno de la tierra, la relación varía en función de la feracidad o avaricia de la tierra, según ofrezca productos vegetales, pecuarios o minerales (González, 2005, p. 138).
En varias oportunidades ese reencuentro con su entorno natural, por medio de las salidas de campo que organizába-mos desde nuestras asignaturas, suponían que el estudiante recreara de manera sensible en sus obras plásticas o en sus poemas y escritos el medio natural en el que habían crecido. Como un caso concreto, narro una salida a Aracataca, pueblo natal de García Márquez. Pasamos un día entero allí. Aunque es muy cerca de Santa Marta, el efecto sobre el imaginario de todos fue fuerte y sobrecogedor, fue el íntimo encuentro con símbolos que están muy arraigados en esta cultura caribe. La casa del escritor, la gente contando sus historias, el calor, las ca-lles polvorientas, descritas en todas las obras del Nobel colom-biano, la tienda del pueblo, la plaza, el olor a guayaba, a tierra, a mango. Sensaciones recreadas posteriormente en obras que los estudiantes de la licenciatura mostrarían en los Talleres Centrales que eran punto de encuentro entre docentes y alum-nos para evaluar los procesos plásticos de los estudiantes de la licenciatura. Algunos escribirían poesía y reflexiones luego de estas salidas y del taller literario que ofrecí en 1999 sobre El coronel no tiene quien le escriba de García Márquez.
¿Cuál sería entonces el discurso pedagógico de los do-centes de literatura y de artes en su quehacer diario que fuera coherente con las necesidades y posibilidades de una población, en muchas ocasiones inmersa en un conflicto que afecta sus vidas y su entorno? ¿Debería ser como dice Mer-chant, un discurso de recuperación del “Edén? El origen de la narrativa de recuperación está en el siglo XVII, cuando de la narrativa del Génesis (la expulsión del paraíso) se pasó al relato de la Ilustración (recuperar el Edén en la tierra).
La narrativa de Reinventing Eden, dicho por progresistas, como también por activistas ecológicos, genera preguntas acerca de la viabilidad de la narrativa de recuperación en sí misma. ¿No necesita la tierra y su gente un nuevo rela-to? ¿Cómo sería verdaderamente una justicia verde para la tierra y la humanidad? ¿Por qué y para qué la gente cuenta historias? (Merchant, 2003, p. 3).
En este intento de mejorar y recuperar lo perdido se ven devenir paralelamente dos procesos: uno de progreso y otro de decadencia. Los seres humanos hemos creado un verde falso para ocultar la corrupción de la tierra, y hemos modificado nuestro paraíso en busca de la construcción de un Edén.
¿Narrativas y didácticas que busquen recuperar paraí-sos perdidos? Una pregunta extremadamente difícil de con-testar, pero podrían ser útiles unas estrategias que los lleve a la búsqueda del origen, de las fuentes primarias que los ha forjado como un pueblo valioso y singular, pueblo que, a pe-sar de los muchos problemas como la pobreza, el desarrai-go, la guerra, ha logrado a través de su imaginario caribe levantarse y resignificarse sin perder lo íntimo, el valor del territorio y su imagen frente a él, es más, sin perder aun la alegría de vivir7.
Cabe insistir en la importancia del mito y de su es-tructura. Todos los docentes podríamos conocer entonces el valor que tiene y sus múltiples posibilidades entre una comunidad como la de la costa caribe8. Es relevante tam-bién introducir relaciones con el medioambiente, y tomar como estrategias didácticas los vínculos existentes entre el
7 “La casa se llenó de amor. Aureliano lo expresó en varios versos que no tenían ni principio ni fin. Los escribía en los ásperos pergaminos que le regalaba Melquíades, en las paredes del baño, en la piel de sus brazos […]” (García Márquez, 2007, p. 82).
8 “Comprender la estructura y la función de los mitos en las sociedades tradicionales en cuestión no estriba sólo en dilucidar una etapa en la historia del pensamiento humano, sino también en comprender mejor una categoría de nuestros contemporáneos” (Eliade, 1987, p. 8).
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
68
hombre y la naturaleza para una nueva lectura de las obras (Cheryl, 1996).
DiDÁCTiCA DE LA LiTERATuRA EN BOGOTÁ
Bogotá es la capital de Colombia, conforma el Distrito Ca-pital, el cual está dividido en veinte localidades y, además, es la capital del departamento de Cundinamarca. Está ubicada en el centro del país en la zona conocida como sabana de Bogotá que, a su vez, hace parte del altiplano cundiboyacense, meseta ubicada en la cordillera Oriental, ramal de la cordillera de los Andes. Su población es de 6’776.009 habitantes, mientras que su área metropolitana (no establecida oficialmente, pero existente de facto) tiene 7’881.156 personas. Alcanza a ocupar más de 40 km de sur a norte y 20 km de oriente a occidente, dándole una gran área de territorio.
Como capital, alberga los organismos de mayor jerarquía de la rama ejecutiva (Casa de Nariño), legislativa (Congreso Nacional) y judicial (Corte Suprema de Justicia, Corte Cons-titucional y Consejo de Estado). En el plano económico se destaca como un importante centro financiero e industrial.
La ciudad es además el centro cultural y económico más importante de Colombia y uno de los principales de Améri-ca Latina. La importante oferta cultural se encuentra repre-sentada en la gran cantidad de museos, teatros y bibliotecas, siendo algunos de ellos los más importantes del país. Además, es sede de importantes festivales de amplia trayectoria y reco-nocimiento nacional e internacional. También se destaca la actividad académica, ya que algunas de las universidades co-lombianas más importantes tienen su sede en la ciudad. Es de destacar que la Unesco otorgó a la ciudad el título de Capital Mundial del Libro para el 2007 (“Bogotá”, 2009).
Ésta es una de las muchas descripciones de Bogotá en la red de Internet. Sin embargo, Bogotá es todo lo descrito allí y mucho más. Es una ciudad que se percibe como una urbe cada vez más grande y que alberga a millones de habitantes
que aumentan de manera progresiva y no tan planificada-mente como se quisiera, a causa del desplazamiento forzado por parte de los grupos violentos en las zonas rurales.
De acuerdo con las cifras disponibles, en el año 2004 se recibieron 5316 declaraciones de desplazados en la Per-sonería Distrital. En el 2005, se declararon como tales, 7274 personas. Y a septiembre del presente año, el nú-mero de declaraciones había ascendido a 7636. La ma-yoría de los desarraigados se han concentrado en siete localidades de la ciudad: Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Suba, Engativá y Kennedy. Según Acción Social de la Presidencia, a la capital ingresan diariamente alrededor de 37 familias desplazadas por la violencia, que corresponden a más de 100 personas (“El desplazamien-to forzado en Colombia”, 2002).
Lo descrito aquí es uno de los muchos problemas que afronta una ciudad capital tan grande como Bogotá, en un país que vive un conflicto de tamañas dimensiones como es el enfrentamiento armado. Sin embargo, no me adentraré al análisis de este problema que, de una u otra manera, nos atañe a todos los que hacemos parte y vivimos aquí. Me interesa hacer una relación entre la didáctica de la literatura en la zona caribe y la didáctica de la literatura en Bogotá, como lo aclaré antes, desde mi experiencia docente. Igual-mente, tomando como base las características de esta ciu-dad como un entorno distinto de las ciudades pequeñas de la costa caribe, relacionaré la visión “trágica de lo urbano”9, descrita en la obra de Opio en las nubes (Chaparro Madiedo, 1992), con la visión que he percibido en los años de expe-riencia docente entre los muchos estudiantes bogotanos o de otras regiones que vienen a estudiar a Bogotá10.
El mismo interrogante de la primera parte del artículo es válido para este segundo momento. ¿Cómo enseñar lite-ratura en una ciudad como Bogotá adonde confluyen tan-tas personas diariamente y donde los jóvenes se han alejado de alguna manera de lo mítico que, según Eliade (1987, p. 18), cuenta una historia sagrada y relata un acontecimiento que se ha dado en un tiempo primordial? ¿Qué concepto de naturaleza se desarrolla entre los estudiantes de literatura actualmente en una ciudad como Bogotá?
9 “La noción de antihéroe de la ciudad es evidenciado en la obra Opio en las nubes de Madiedo. Amarilla la protagonista ha muerto, Sven sigue. El relato no describe las causas directas ni señalan a los culpables. El espacio caótico descrito es la ciudad, desesperante, desesperanzada, aburrida. La ciudad es un antihéroe [que] se convierte en un sujeto, un sujeto continente” (Chaparro Madiedo, 1992, p. 19).
10 Es importante insistir en que son referencias que parten de una experiencia propia vital de la autora, pero que no son aseveraciones generales, y que estas interpretaciones personales pueden ser debatibles por otros docentes.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
69
Son preguntas que quizás casi todos los docentes nos hacemos en nuestro quehacer diario.
No se podría generalizar y reducir el problema de cómo enseñar literatura en una ciudad como Bogotá llevando a cabo estrategias didácticas que desconozcan las agrupacio-nes de jóvenes en lo que se ha denominado tribus urbanas11; sin embargo, no me adentraré tampoco a analizar este fenómeno social, pues mi experiencia y conocimiento del tema es muy escaso. Lo que sí puedo es narrar un poco mis percepciones durante los años que trabajé como docente de español y literatura en colegios privados de Bogotá, donde los estudiantes gozan de ciertos privilegios y conocimientos adquiridos a través de su familia, de oportunidades de via-jes, de acceso a la información, es decir, tienen otros acervos culturales (Luke, 1998) más que un contacto directo con la naturaleza, distinta de la de la zona caribe. Tomo entonces la ciudad como el espacio donde los estudiantes de literatura viven, gozan, sufren y sueñan, teniendo en cuenta que es un lugar que, en oportunidades, comporta una pérdida de sen-tido, la pérdida del paraíso (Merchant, 2003), y una visión un poco desesperanzada de la realidad.
Los relatos de consumismo, tecnología y derroche de re-cursos naturales son los que componen la versión moderna del relato de la expulsión y recuperación del Edén de Adán y Eva. Es el resultado de estos dos mil años de “progreso”. Ahora, el pecado de Eva ha sido absuelto y los humanos han pagado su deuda a Dios. La tierra ahora es el planeta-jardín.
Estos muchachos que percibimos muchas veces solita-rios, acompañados por su grupo de amigos, el Internet, la televisión y su música12.
La ciudad constituye, al contrario de la costa caribe en la que es el mar, la naturaleza, el paisaje de reflexión y de comunicación entre los jóvenes que generalmente desean un cambio, pero que a la vez se muestran nihilistas y deses-peranzados. Jóvenes que viven las diversas realidades de ciu-dades que, por su conformación, desarrollo, conformación e industrialización, han propiciado un fenómeno espacial en sus calles, en sus barriadas. Esta ciudad está desprovista de
formalismos, se presenta agobiante y desesperada, acompa-ñada de violencia, marginalidad y anonimato. Nos inven-tamos nombres que de alguna manera nos recuerden esos espacios naturales, como Banana Republic, Gap, entre otros (Merchant, 2003).
¿No deberíamos entonces como docentes, al abordar con nuestros estudiantes una obra literaria, establecer las relaciones de ella con su ambiente? ¿Cómo podemos en-señar estos lenguajes simbólicos sin situarnos y compartir con ellos, con los jóvenes, esta mirada hacia su entorno? La ecocrítica es un enfoque que nos confronta y nos lleva a reflexionar sobre el cuido de la naturaleza, sobre “la ética ambiental” (Buell, 1995).
Una ciudad como Bogotá representa esa capital adon-de confluyen muchísimos símbolos de la cultura, donde se encuentra el aparato administrativo central del Estado, don-de se evidencian mayores índices de desempleo, migración del campo a la ciudad, pobreza, marginalidad y violencia. Igualmente, coexisten grupos culturales que, perteneciendo a clases más pudientes, se dedican a ejercitar una vida más hedonista, pudiendo hacer cierta negación de la realidad a través de las drogas, la música, el sexo, la rumba. Juventud que encuentra maneras de sobrellevar su existencia en me-dio de una realidad como la colombiana, con un fuerte con-tenido de drama y tragedia.
Regresaban con los cuerpos llenos de agujeros, con la mirada vuelta mierda, con las manos llenas de lluvia y se sentaban a fumar, aplastaban los traseros en los asien-tos y se quedaban allí, en el Café del Capitán Nirvana, abaleados por el humo azul Phillip Morris Products Inc., Richmond, Va Flip Top Box, Made in Usa[,] mientras se consumían en el asiento invisible de los días y las noches. La sangre. El Whisky. Pensar. Dormir. Fumar. Levantar-se. Acostarse. Culear. Los labios. Las nalgas. Puta vida. La mañana y la ciudad llena de pequeñas luces inútiles. El WC. (Chaparro Madiedo, 1992, p. 27).
¿Cómo enfrentarnos a estas sensaciones en los jóvenes desde nuestro discurso pedagógico? De nuevo la ecocrítica nos brinda herramientas para relativizar nuestros puntos
11 Grupo de personas mayormente jóvenes que se agrupan por tener las mismas creencias y gustos y un mismo estilo de vida.
12 Un elemento en la novela urbana es la música. Ésta ayuda a hilvanar la historia, a proyectar imaginarios grupales en los cuales los personajes viven, se apropian de estos ritmos, de estas canciones con sus letras cómplices de su cotidianidad. En las novelas Aires de tango de Mejía Vallejo; ¡Que viva la música! de Andrés Caicedo; Conciertos del des-concierto de Manuel Giraldo, son ejemplos de estas novelas, entre otras.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
70
de vista como docentes. Según Camilo Gomides (1986), la ecocrítica es un campo de investigación que promueve, en las obras de arte, preguntas morales sobre interacciones hu-manas con la naturaleza y su entorno. Se podría entonces, desde nuestras aulas de clase, plantearnos estas preguntas sobre las obras literarias y planteárselas de esta misma ma-nera a los jóvenes para que se confronten y traten de hallar respuestas. Éste es un aporte significativo para la resigni-ficación de las obras clásicas y su estudio en las clases de literatura. Como docente creo que es necesario acercarnos a su música, a su estética, a la visión de ciudad que perciben día a día. Partiendo de este conocimiento de su mundo, quizás podamos, desde nuestro discurso, transmitir conoci-mientos y promover el gusto por la lectura y por la creación literaria. La visión trágica de la urbe no debe apartarnos ni escandalizarnos, sino entenderla para poder cuestionar-la. Como dice el escritor francés Jean-Marie Domenach (1969), la tragedia tiene que ver con dos grandes temas: el destino y la libertad.
Creo que en la ambulancia me enamoré de la enfermera. Era una enfermera, como la de las películas, un poco con los ojos claros, con las manos finas y poseía ese olor a san-gre con perfume de rosas, ese perfume yo no sé, que me mareaba, que me enloquecía, ese perfume que sabía a doce de la noche, a mírame preciosa antes que me muera (Chaparro, 1992, p. 20).
Merchant coincide con Ron Zimmerman en que “el paraíso terrenal sería posible si conservara lo selvático den-tro de un escenario rural y mantuviera la diversidad natural y cultural en todas sus formas”.
Entender el caos. Entender la naturaleza –que es caóti-ca– mediante la ciencia implica el aproximarse a conceptos tales como la naturaleza de la realidad más que al mecanis-mo, al todo más que a las unidades atómicas, al proceso más que a la reorganización de las partes, a las relaciones inter-nas más que a las externas, a la no linealidad e impredicti-bilidad del cambio fundamental y al pluralismo más que al reduccionismo. ¿Podría la sociedad idiosincrática alcanzar tal visión de una ciencia posclásica? “[…] una sociedad sim-biótica proviene de la voz de [la] naturaleza. Como compa-
ñeras humanas, la tierra y la humanidad comunican entre sí” (Merchant, 2003, p. 223).
Merchant (2003, p. 15) establece cinco preceptos para que una sociedad simbiótica sea sostenible entre comunida-des humanas y no humanas:
1. equidad entre comunidades humanas y no huma-nas;
2. consideración moral para humanos y otras espe-cies;
3. respeto por la diversidad y la biodiversidad cultu-rales;
4. inclusión de las mujeres, las minorías y la natura-leza no humana en el código de responsabilidad ética;
5. una Administración ecológicamente sana que sea consistente con la salud continua de las comunida-des humanas y no humanas.
La arrogancia baconiana13 de que la raza humana debe tener dominio sobre el universo entero le ha dado a la hu-manidad una habilidad creciente para destruir la naturale-za. Es así como Merchant anhela la ecotopía14 para el tercer milenio.
El nuevo relato implica una remitificación de la narra-tiva de recuperación edénica. No aceptaría la secuencia pa-triarcal de la creación, sino una cooperación macho/hem-bra. Cada lugar terrenal, un hogar, una comunidad de cosas vivas e inertes.
Así como en el jardín de Adán y Eva de Mark Twain no se hace referencia a ningún creador. [...] Para Adán, es el telón de fondo de la vida; para Eva, es un parque para estudiarlo, explorarlo y amarlo. [...] Hombres y mu-jeres son igualmente inteligentes, igualmente escépticos e igualmente adaptables el uno al otro. Sin embargo[,] las relaciones de compañerismo van más allá. Implican mu-tuo respeto, mutuo dar y recibir y mutuo entendimiento de necesidades e igualdad de oportunidades para la edu-cación y el trabajo. [...] Una ética del compañerismo es únicamente una parte de una nueva narrativa o de un conjunto de narrativas acerca de las relaciones humanas
13 Merchant se refiere al filósofo inglés Francis Bacon (1561-1626).
14 No se encuentra una clara definición del término ecotopía, el cual aparece en el último capítulo de Reinventing Eden, haciendo referencia al Edén por recuperar. Sin em-bargo, por etimología (del griego οikos, “hogar”, y topos, “lugar”), se podría inferir que se refiere a un lugar ideal para ser habitado.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
71
con la naturaleza. Y las nuevas narrativas son únicamen-te una parte de lo que se necesita para un mundo sosteni-ble. La crisis ecológica global y el declive de la naturaleza necesitan ser reversados por nuevas formas de producir, reproducir e interpretar la vida en el planeta. [...] El des-tino de la naturaleza y el destino de la humanidad están profundamente emparentados. Ojalá sobrevivan y vivan plenamente (Merchant, 2003, pp. 245-246).
CONCLuSióN
Podríamos inferir, después de recorrer dos lugares opuestos como la costa caribe y Bogotá, que las relaciones que el ser humano mantiene con su entorno y su contexto social de-terminan los gustos y las tendencias particulares en cada in-dividuo. Por lo tanto, el enfoque ecocrítico lograría ser una herramienta didáctica novedosa, que Buell (1996) define como “la relación del comportamiento humano con otras especies y con el mundo que nos rodea” (p. 34). Por consi-guiente, esa relación supone preguntarnos cuán humanos somos realmente en un mundo como el actual, deteriorado y explotado por nosotros mismos.
La ecocrítica nos brinda una nueva mirada desde el discurso ambiental que —como se dijo— nos concierne a todos. Sería interesante y enriquecedor que muchos docen-tes de literatura, seguramente interesados en temas como el cuidado del medioambiente, las relaciones del hombre con su ciudad, con su entorno, se adentraran en este novedo-so enfoque para poder referenciar cualquier obra literaria desde estos nexos ecológicos, y poder así, en complicidad con sus alumnos, desentrañar los vínculos existentes en los textos, entre el hombre y la naturaleza.
Algunos autores sienten que, como americanos, tanto los que vivimos en América del Sur, como en América del
Centro y Norte, podemos llamarnos sobrevivientes (Meeker, 1972). Posiblemente, sobrevivientes no sólo del encuentro entre Europa y las Américas, sino en el sentido de poder se-guir vivos, aun teniendo en contra factores negativos como la pobreza, la inequidad, los enfrentamientos armados en algunos de nuestros países, o como dice Merchant (2003), la pérdida del verdadero paraíso que ha sido por muchas so-ciedades reemplazado por grandes supermercados, tiendas de marca, en fin, por el consumo exagerado y la explotación sin responsabilidad de los recursos ambientales con tal de “comprar la felicidad” (Merchant, 2003).
Dos ambientes naturales y culturales distintos: la costa caribe y Bogotá, dos culturas divergentes, con fenómenos sociales y económicos en ocasiones similares, ya que en los dos espacios también se vive la violencia y hay desplaza-miento forzado hacia la urbe; sin embargo, como cualquier ámbito, único y a la vez diverso, manteniendo la población sus costumbres y tradiciones particulares. Cada vez es un reto más amplio, entonces, escoger las obras literarias y saber cómo abordarlas para compartir con nuestros es-tudiantes, de aquí o allá, llámese la costa caribe, el Valle del Cauca, la Amazonía, Chile, Francia, o cualquier otro lugar. El reto se nos muestra más exigente y apasionan-te si esta obra puede ser resignificada desde otro discurso, desde otra mirada que nos involucre como seres humanos preocupados por el planeta y por nuestra relación desde el ser humano con él.
Quedan en suspenso infinitos interrogantes alrededor de la didáctica de la literatura y su relación con el medioam-biente. El debate seguirá vigente por mucho tiempo entre las sociedades académicas. ¿El enfoque ecocrítico no podrá ser una nueva herramienta para ser implementada en nues-tras clases de literatura?
REFERENCiAS
Buell, L. (1995), The environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture, Cambridge, Harvard University Press.
Chaparro Madiedo, R. (1992), Opio en las nubes, Bogotá, Col-cultura.
Domenach, J.-M. (1969), El retorno de lo trágico, Barcelona, Península.
Eliade, M. (1987), Mito y realidad, Madrid, Labor.
Estok, S. (2009), “Bridging the Great Divide: Ecocritical Theory and the Great Unwashed Esc”, en English Stu-dies in Canada, vol. 31, issue 4, december 2005, pp. 197.
“Estudios Ambientales en la Sierra Nevada de Santa Marta” (1986) [en línea], disponible en: http//www.mamacoca.org/…/Estudios_Ambientales_en_la_Sierra_Nevada_de_Santa_Marta,ht 375k, recuperado: 25 de mayo de 2008.
García Márquez, G. (2007), Cien años de soledad, edición con-memorativa, Bogotá, Real Academia de la Lengua Es-pañola.
Gomides, C. (2005), An Ecocritical Analysis, Puerto Rico, Uni-versity of Puerto Rico.
González García, J. (2005), Narrativa y medio ambiente: una op-ción realista de aprendizaje complejo. La didáctica de la literatura. Estado de discusión en Colombia, Bogotá, ICFES, Universi-dad del Valle.
Glofelty and Fromm Harold (1996), The Ecoctiticism Reader. Landmarks in Literary Ecology, Athens and London, Georgia, The Univerity of Georgia Press.
La didáctica de la literatura. Estado de discusión en Colombia (2005), Bogotá, ICFES, Universidad del Valle.
Luke, T, (1998), Ecocrítica en contexto, Portland, New Port Beach.Meeker, J. (1980), The Comedy of Survival, Los Ángeles, Guild
of Tutors.Merchant, C. (2003), Reinventing the Eden. The Fate of Nature
in Western Culture, Nueva York and Londres, Routledge.Phillips, D. (2003), The Thruth of Ecology. Nature, Culture and
Litterature in America, Oxford, New York et ál, Oxford University Press.
Rueckert, G. (1978), Literatura y ecología: An Experiment in Ecoc-titicism, en Vásquez, F., La enseña literaria, Bogotá, Edito-rial Kimpres.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
73
Retórica urbana en jóvenes universitarios:hacia una geopolítica de Bogotá1
Éder García-Dussan*
Recibido: 24 de febrero de 2009Aceptado: 30 de marzo de 2009
1 Este artículo recoge los resultados de la investigación “Representaciones de la ciudad de Bogotá en jóvenes universitarios (propedéutica semiodiscursiva), 2007-2008”. Línea de investigación: sujetos contemporáneos. Auspiciada y financiada por la Universidad de La Salle.
* Colombiano. Filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Lingüística Española del Instituto Caro y Cuervo. Magíster en Filología Hispánica del CSIC, ILE, Madrid (España). Miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED). Profesor de las universidades de La Salle y Nacional de Colombia. Correo electrónico: [email protected]
Resumen
El artículo presenta parte de los resultados de la investigación “Representaciones de la ciudad de Bogotá en jóvenes univer-sitarios” financiada por la Universidad de La Salle que estudió, desde un enfoque semiocognitivo, los modos de represen-tación urbana en cuarenta jóvenes universitarios (universidades Pedagógica Nacional, Distrital Francisco José de Caldas, sede sur, Minuto de Dios y la Sabana) quienes, a través de corpus proposicionales e iconográficos, expusieron cómo expe-rimentan la ciudad de Bogotá. Para tal fin, se tomó como herramienta exploratoria el uso de un cuestionario (CTU) y un discursograma (APUJ), cuyas respuestas, entre otros elementos, revelaron las formas juveniles de marcar tendencias territoriales de los espacios usados y vividos. Uno de los remates más interesantes es el delineamiento de una geopoética que resalta cinco ciudades metafóricas agenciadas por los jóvenes urbanitas: la ilimitada, la deseada, la agresiva, la encerrada y la caótica.
Palabras clave: espacio itinerante, proceso metafórico, modelo mental, imagen, proposición.
urban rhetoric from young university students: towards a geo-poetic of Bogota city
Abstract
This text shows some of the research´s results “Representations in Bogota city of young university people”, financed by La Salle University. This research studied, from a semiotic- cognitive view, the ways of urban representations in forty young university people (Pedagógica University, Nacional University, Distrital Francisco José de Caldas University, south branch, Minuto de Dios University, and La Sabana University), who throw propositional and iconographic corpus, expose how they see Bogota city. In order to get it, we took as an explorer tool the use of a questionnaire (CTU) and an urban draw (APUJ), which answers revealed the youthful ways of mark out territorial tendencies of the spaces they used and lived. One of the most interested conclusions is the outline of a geo- poetic which stand out five metaphoric cities by those young urban people: the eliminated one, the wished one, the aggressive one, the closed one and the chaotic one.
Key words: Itinerant space, metaphoric process, mental model, image, proposition.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
74
iNTRODuCCióN
En el discurso coloquial, una de las figuras retóricas más usada para referirse a la ciudad es la metáfora. Este tropo de sentido, al hacer que se encuentren ideas o imágenes que no están próximas, aprueba significar la experiencia de coexis-tir y disponer de lo urbano:
La metáfora circula en la ciudad, nos transporta como a sus habitantes, en todo tipo de trayectos, con encru-cijadas, semáforos, direcciones prohibidas, intersecciones o cruces, limitaciones y prescripciones de velocidad, de cierta forma metafórica, claro está, y como un modo de habitar, somos el contenido y la materia de ese vehículo, pasajeros, comprendidos y transportados por las metáfo-ras (Derrida, 1989, p. 45).
Partiendo de esta determinación para adelantar explo-raciones en el proyecto investigativo “Representaciones de la ciudad de Bogotá en jóvenes universitarios”, este aspec-to de indagación quedó completamente expedito cuando se anudó a esta idea derridiana la enseñanza básica de Lakoff y Johnson (1986), quienes afirman que el lenguaje y la experiencia ordinarios están permeados por una es-tructuración metafórica (inconsciente) que determina el pensamiento y la acción, ya que las expresiones del len-guaje cotidiano expresan la naturaleza metafórica de los conceptos que estructuran las actividades comunes del ser humano. Sin embargo, ¿cómo pasar de esta constatación sobre el uso de la metáfora al análisis sobre lo urbano? El vínculo fue realizado cuando se asumió que las metáforas (y otros recursos retóricos del lenguaje) evidencian el ejer-cicio de la función de semiosis, al operar dentro de los códi-gos de uso y cambio, además de la relevancia del proceso relacionado con formas de mirar y conceptuar cualquier suceso o acontecimiento del mundo.
Partiendo de esta tendencia lingüística general para re-ferir la experiencia urbana, Silvia Ostrowetsky, referenciada por el profesor Xibillé (1992), describe y analiza la capaci-dad performativa de los discursos usados para construir las ur-bes desde una cierta semiogénesis del espacio. Para ello, exami-nó “el espacio-hablado” como efecto directo y espontáneo del “espacio urbano-arquitectónico”. Es que, sin duda, los nuevos mitos del habitar toman cuerpo, se con-figuran en las imágenes que la lengua-idioma genera y que vuelven a ella, en la memoria, en forma de modelos mentales. Pues, tal
como afirmara en su momento el semiólogo Barthes, el len-guaje humano no es solamente el modelo del sentido, sino también su fundamento. Es decir: si el lenguaje construye el objeto, la ciudad es el juego discursivo que lo bautiza. Así es como Ostrowetsky se permite pensar la con-figuración de la máquina retórica como un dispositivo de narración y de legitimación de los elementos urbanos y sus sentidos; en este caso, sentido de lo espacial vivido, esto es, del territorio o urbs (Delgado, 1999).
En esa medida, las estrategias discursivas o formas de enunciación usadas para referirse a la ciudad van a señalar áreas con-figurativas a partir de las cuales se desarrollan conceptos e imágenes de todo, que incluyen lo urbanístico. Sobre estos fundamentos, la apuesta que se hizo fue, desde un punto de vista cognitivo, que cada área de figuras reve-laría las concepciones mentales o representaciones que del espacio urbano posee un morador y al mismo tiempo el papel de la función que se hace de él. Así, por ejemplo, la ciudad representada como cuerpo humano genera varias figuras retóricas anexas diferentes de las usadas otrora y, luego, en la posteridad. Un caso que evidenció esta tesis y que sirvió para concretarla históricamente fue la aportada por Le Goff. En la Edad Media, el cuerpo era contempla-do como un microcosmos cuya relación con el macrocos-mos se realizaba gracias a las figuras de la semejanza que establecían las correspondencias entre los dos (Feher, et ál., 1992).
DETERMiNACiONES TEóRiCAS
Desde esta postura, varias apreciaciones teóricas se tuvieron en cuenta, como la formulación de unos principios que sir-vieran para pensar una retórica del discurso que amarrase las experiencias urbanas centrado en el uso de metáforas. Por tanto, no se trató de la óptica, aunque es necesario el órgano, sino aquella actividad cognitiva (el ojo de la mente) que provoca la imagen que viene de lo exterior (naturaleza: ciudad) hacia el sujeto y de cómo él la manifiesta, de rebote, con un sentido concreto, desde un cierto punto-de-vista que nunca es el mismo.
Al respecto, Alain Mons afirma:
[…] el proceso metafórico tiende a recubrir la simbóli-ca social contemporánea. Se lo constata en las imágenes
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
75
publicitarias o en las estrategias de visibilidad de las ins-tituciones. Por cierto, hay otras figuras de sustitución en opción, como la metonimia, para citar una antinomia re-lativa. Pero esas figuras de estilo (la hipérbole, la lítotes, la sinécdoque…), propias de la expresión social, no hacen sino comportar a la metáfora. La contigüidad (metonimia) puede ser reciclada en la semejanza. En una sociedad hi-permediática, de desdoblamiento de lo real, la dimensión de la simbólica fluctuante, caprichosa, tiende a imponerse. De este modo, ‘la metáfora viva’ (Ricoeur) realiza un trabajo de zapa en todo el campo social (Mons, 2002: 13).
Pues bien, puestas las claves para trazar un dispositi-vo retórico materializado en metáforas, con el fin de ubicar desde allí más elementos para el enriquecimiento del con-junto de representaciones urbanas que poseía una comu-nidad juvenil específica, fue necesario, primero que todo, precisar qué se entiende por retórica y metáfora. En este punto, se comprendió la retórica como aquella disciplina que estudia los procedimientos retóricos en la elocutio, liada con el ornatus, que involucra la creatividad lingüística. Esto inaugura la llamada retórica de la elocución, cuya base pragmá-tica es la intención comunicativa del emisor que consiste en conseguir efectos en el público. De ahí su importancia en los estudios de discursos sociales, especialmente si se centra en el asunto de la desviación de la norma de los códigos este-reotipados de comunicación.
La unidad básica de este tipo de estudios elocutivos es la figura retórica que es un esquema de combinación de elementos y sentido que provocan un efecto estético y persuasivo en el receptor. Jean Robrieux (1987) clasifica las figuras retóricas en: figuras de palabras, figuras de construcción, figuras de pensamiento y figuras de sentido. Estas últimas son las que preocuparon en la investigación, y se delinearon como aquellas que se encuentran relacionadas con los procesos de significación por analogía o por otros tipos de relación entre los rasgos de un objeto; sólo hay dos hegemónicas: la metáfora y la metonimia. La metáfora consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado, en virtud de una comparación tácita: “La esencia de una metáfora es que permite comprender cualquier cosa (y experimentarla) en términos de cualquier otra” (Lakoff y Johnson, 1986, p. 15). En esa medida, es un proceso cognitivo que impregna el lenguaje y pensamiento habituales, y actúa como un ins-trumento para comprender y expresar situaciones comple-jas sirviéndose de conceptos básicos y conocidos.
Ahora, siguiendo nuevamente a Lakoff y Johnson, la estructura interna de las metáforas conceptuales se pue-de analizar en el imperio de dos ámbitos: el dominio de origen (DO), que es el que presta sus conceptos, y el do-minio de destino (DD) sobre el que se superponen dichos conceptos. La metáfora es así una proyección desde unos conceptos desde un dominio a otro. Según este esquema de análisis, y para estudiar las metáforas propuestas por el grupo de jóvenes universitarios encuestados, se repro-dujo una clasificación de las metáforas, siguiendo a María Cuenca y Joseph Hilferty (2002) quienes distinguen tres tipos, a saber:
Tabla 1. Clasificación de las metáforas.Tipo de metáfora CualidadMetáforas conceptuales (MC)
Son aquellas que funcionan como plantillas cognitivas que proporcionan campos semánticos completos de expresiones.
Metáforas de imagen (MI)
Son metáforas concretas que proyectan, parcial y selectivamente, la estructura esquemática de una imagen sobre la otra.
Las imágenes esquemáticas (ME)
Son metáforas de origen perceptual y motriz, por lo que son producto de la habilidad de esquemateizar y reconocer la similitud entre objetos y situaciones.
Fuente: Cuenca y Hilferty (2002, p. 106)
Esto significa que: a) en las MC se transfieren unos va-lores en marcos de comprensión figurativos no específicos, b) en las MI se da un deslizamiento del sentido literal al sentido figurado desde la base de “imagos” específicas y contornea-das y c) las ME sirven para fundamentar los procesos simbó-licos que impregnan la cognición cotidiana.
MATERiALES y MéTODOS
Pues bien, llegada la hora de la aplicación de los instrumen-tos, una vez los estudiantes que desearon colaborar estu-vieron en disposición de aplicar la prueba, se les aplicó sin ninguna restricción temporal. Primero, los encuestados se enfrentaron con un cuestionario de quince preguntas, lla-mado Cuestionario de Territorialidad Urbana (CTU), justi-ficado en el hecho de que, al decir de Augé (1998), el relato organiza los lugares y los movimientos que el sujeto ejecuta con cierta especialidad o fisicidad y porque en él aparece implícitamente el uso retórico del lenguaje (García-Dussán, 2007). Las preguntas que configuraron el cuestionario estu-vieron organizadas así:
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
76
Tabla 2. Orden categorial de imagen y elementos urbanos en el CTU.
Determinación conceptual genérica
Categorías de análisis
Correspondencia con el número de pregunta del instrumento CTU (15)
Imagen general del territorio urbano
Identidad 1 & 2
Equivalencia 3
Acontecimientos 4
Actores 5
Afectividad 6
Metáforas 7
Elementos urbanos
Sendas 8 & 9
Mojones 10
Nodos 11
Barrios 12 & 13
Medios de transporte 14 & 15
En algún momento de la recolección de la información se les pidió a los jóvenes universitarios encuestados que meta-forizaran la ciudad en el orbe gráfico, con el fin de asegurarse
Tabla 3. Conceptos de modelo mental, imagen y proposición según Jonson-Laird.
Modelos mentalesSon réplicas mentales internas que tienen la misma estructura de relación que el fenómeno que representan. Se caracterizan porque:
1. Representan objetos, estados de cosas, secuencias de eventos y la forma en que es el mundo, así como las acciones psicológicas y sociales de la vida diaria.
2. Posibilitan a los sujetos establecer inferencias y predicciones además de entender los fenómenos: decidir la acción que se va a realizar y el control de su ejecución, así como experimentar eventos a partir de su proximidad.
3. Permiten usar el lenguaje para crear representaciones comparables a las derivadas de la familiaridad directa con el mundo.4. Relacionan las palabras con el mundo por medio de la conceptualización y la percepción.
imagenEs un tipo de modelo mental cuya representación se centra en el observa-dor de las características visibles de un modelo espacial tridimensional o cinemático subyacente, y se caracterizan porque:
1. Corresponden a una proyección o vista de un modelo subyacente. Un modelo puede emplearse para recuperar una representación de un referente.
2. Tienen un rasgo de singularidad/particularidad subjetiva.3. Aunque sean el resultado de un proceso de percepción o imagina-
ción, siempre representarán rasgos perceptibles de los objetos del mundo real.
ProposicionesSon representaciones mentales de proposiciones expresables verbalmente. Se interpretan con respecto a modelos mentales. Se caracterizan porque:
1. Sólo pueden referir mundos hipotéticos (una proposición es verda-dera o falsa según el mundo en el que se inscriba), mientras que los modelos son más próximos a un estado de cosas.
2. Son similares a las unidades lingüísticas.
de obtener sus representaciones mentales a propósito de la ciudad de Bogotá. Esto se hizo, basado en el hecho psicolin-güístico de que las imágenes son un tipo de representación mental, porque a) los procesos mentales implicados en la ex-periencia de una imagen son similares a los empleados en la percepción de un objeto o imagen, b) una imagen es una re-presentación integrada y coherente de una escena u objeto en particular desde un punto de vista en el cual cada elemento perceptible se corresponde con un proceso de scanning y c) las imágenes representan objetos: las relaciones estructurales en-tre sus partes se corresponden con las relaciones perceptuales entre las partes de los objetos representados.
Ahora bien, se sabe que Jonson-Laird (1983) cuestiona la construcción de los modelos mentales y establece que mo-delo mental, imagen y proposición obedecen a las tres clases de representación de la información cognitiva. En este caso, el modelo mental es el que da las bases para lograr una defini-ción de los otros dos conceptos, tal como se explicita en la siguiente tabla:
Según esto, la puesta en escena de estas categorías como un complejo de relaciones que pueden darse en función de la creación de modelos mentales o representaciones internas de diversa índole sobre los fenómenos del mundo establece en la praxis una distinción entre los niveles de representa-ción: imágenes, proposiciones y modelos mentales. El primero de
ellos se incluye en una tipología de modelos mentales físicos, el segundo (indeterminado en relación con sus referentes y expresado en unidades discretas) depende del tipo de mo-delo mental con el que se relacionen y, el último, un tipo de representación analógica, determinada y concreta que puede subsumir a los otros dos.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
77
Este recoveco conceptual sirvió para encontrar relaciones juiciosas entre los tipos de metáfora y los tipos de representa-ciones simbólicas desde la postura del cognitivismo simbólico, lo que significó comprender que las representaciones analó-
gicas o icónicas se simbolizan, preferentemente, en metáforas de imagen (y, eventualmente, en las esquemáticas), mientras que las representaciones proposicionales se simbolizan en metáforas conceptuales, tal como se muestra a continuación:
Tabla 4. Relación entre los tipos de metáforas y los tipos de representaciones mentales.Metáforas de imagen Metáforas conceptuales
Son concretas Son plantillas cognitivas genéricas/abstractas
Su proyección (DO Æ DD) es parcial o subjetiva Establece proyecciones globales equitativas u objetivas
No hay perfecta armonía entre los referentes asimilados, sólo coincidencias con los contornos globales No discriminan detalles de situaciones
Establecen similitudes del tipo: parte-todo, equilibrio, contacto e interior-límite-exterior Contienen campos semánticos enteros
Representaciones analógicas Representaciones proposicionales
Son globales Son discretas
Dependen absolutamente del contexto No necesitan absolutamente el contexto
Poseen reglas flexibles de combinación Se combinan entre sí de forma fija, por reglas
Concretas (se ligan a determinadas formas sensoriales) Abstractas (la información se obtiene a través de cualquier forma de per-cepción)
Una vez apropiada la anterior determinación asociativa como parte de la investigación, este conjunto de determi-nantes teórico-conceptuales se cimentó y se manipuló el re-gistro de las valoraciones, prácticas y agregados mentales de los jóvenes intervenidos, que arrojó datos concretos para el caso del estudio retórico que enseguida se muestran.
RESuLTADOS
La pregunta número siete del CTU indagaba sobre los eventos, procesos u objetos de la realidad con los cuales cada joven compararía la ciudad de Bogotá. Al analizar esta in-formación, lo primero que se concibió fue el análisis de las metáforas usadas y clasificadas por Universidad2, siguien-do la propuesta taxonómica de Cuenca & Hilferty; luego se hizo una interpretación desde algunos parámetros básicos de la teoría cognitiva sobre los modelos mentales. Los resul-tados del primer paso se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 5. Tipos de metáfora usadas por los encuesta-dos.
universidad/tipo de
metáfora
Metáfora conceptual
(MC)
Metáfora de imagen (Mi)
Metáfora esquemática
(ME)
Universidad Pedagógica Nacional
5 5 2
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, sede sur
2 6 1
Universidad Minuto de Dios 4 4 ²*
Universidad de la Sabana 4 5 1
Total 15 20 4
* Esta viñeta significa que hubo respuestas en los estudiantes consultados de esa universidad.
2 La población juvenil intervenida presentó un promedio de 21,6 años, el 55% hombres y el 45% mujeres. Las localidades donde se concentra la mayoría de los encuestados (el 55% del total) son Ciudad Bolívar o localidad 19, con nueve jóvenes, seguida de Engativá o localidad 10, con siete jóvenes y, finalmente, Suba o localidad 11, con seis jóvenes.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
78
Como se nota en la tabulación de resultados, fue notorio encontrar tendencias en algunos estudiantes inscritos en las universidades elegidas. Por ejemplo, de los diez estudiantes intervenidos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, seis jóvenes usaron metáforas de imagen, cuyo DO fue más objetual (mesa, centro comercial, olla, esponja, cubo), mientras que, de los diez encuestados de la Universidad Peda-gógica Nacional, cinco emplearon más las figuras de imagen en el campo biológico (célula vegetal, amiba, perro, dragón). Sin embargo, fue más notorio encontrar similitudes en toda la comunidad juvenil intervenida que al evaluar discrimina-ciones locales. Así, de los 34 estudiantes que respondieron en este punto del CTU, el 58,8% simbolizó más a Bogotá usando metáforas de imagen (el 11,7% usan imágenes esquemáticas) y sólo el 44,1% usaron metáforas conceptuales.
Esto dejó ver una inclinación a simbolizar la ciudad con elementos más concretos, cuya proyección de sus dominios es parcial y selectiva. Además, no se encontraron diferen-cias notables entre la temática elegida en las metáforas de imagen: nueve metáforas con imágenes concretas de lo biológico/orgánico (célula, amiba, perro, dragón, cabeza humana, jabalí, mamífero extraño, hidra) y once metáforas con imágenes concretas de objetos (mesa, centro comercial, olla, esponja, cubo, tela, muralla, ciudad antigua, pintura). En cuanto al género, no se notaron diferencias valiosas, pues del total de jóvenes, quince mujeres propusieron metáforas, y el 28,57% de ellas usaron las conceptuales, mientras que el 11,42%, metáforas de imagen. En el caso de los hombres, de los cuales diecinueve formularon metáforas, el 22,85% usaron metáforas conceptuales y el 37,14% metáforas de imagen. Como se puede inferir, no se encontraron muchos recursos estadísticos diferenciales que permitieran arrojar contrastes valiosos entre las preferencias metafóricas al con-frontarse con la variable género, dado el desequilibrio entre los dos grupos que apunta una cuantía mayor en los hom-bres y a discrepancias no muy extremas en los porcentajes.
CONCLuSiONES
Ahora bien, desde un punto de vista semiocongnitivo, ¿qué puede interpretarse de estos resultados? Sin duda, una tesis
valiosa es la tendencia de los jóvenes a construir representa-ciones mentales urbanas (y, por tanto, modelos mentales de ciudad), ora desde lo proposicional, ora desde lo analógico. El hecho de que más de la mitad de los jóvenes encuestados haya respondido con representaciones analógicas a través de su simbolización con metáforas de imagen (el 58,8%) permitió aventurar algunas conclusiones, a saber:
Al ser las imágenes concretas las más usadas, se ligan a determinadas formas sensoriales. Puede, entonces, inter-venir lo cinético (movimiento), lo cenestésico (sensaciones internas corporales) y la sensopercepción focalizada (lo auditivo, lo visual, lo táctil, lo olfativo, etcétera). Es claro que del casi sesenta por ciento de los jóvenes que usaron metáforas de imagen o esquemáticas, 18 de los 20 eligie-ron como DO figuras concretas asociadas directamente con lo visual y, más específicamente, con las coincidencias con los contornos globales: mesas, dragón dormido, amiba, olla, tela, esponja, etcétera. Sólo llama la atención, en este punto, las representaciones implicadas en lo cinético en los casos de las similitudes con la amiba y, eventualmente, la célula vegetal y el Centro Comercial Atlantis, y una representación que in-volucra directamente lo cinético con lo cenestésico: el sujeto preso en un cubo.
Se evidencia una tendencia de los jóvenes encuesta-dos, independientemente de su posición socioeconómica y geográfica dentro de la ciudad, a procesar información de la realidad a través de un estilo de formación de modelos mentales que resalta información contextual, específica, incluso, socioafectiva, frente a información general, abstracta, impersonal, desligada en mayor medida de contextos y percepciones fi-jas (por ejemplo: “una mancha, algo abstracto, un mosaico, una gran ciudad, una mujer, una ciudad que recibe a todos, una cuadrícula, el mar…).
Se observó, también, la predisposición de los jóvenes a tomar hechos en un contexto general y, por tanto, a com-prender la realidad urbana al determinar todo el panora-ma físco-material-perceptual de su existencia, por lo que se hace difícil el análisis en sus partes formativas. Esto sólo puede, desde el ámbito de las teorías del estilo cognitivo,
3 El estilo cognitivo, entendido como el modo de procesar la información durante todo aprendizaje, pone en primer plano que cada sujeto tiene su propia forma de percibir eventos e ideas, condicionando, de paso, las formas de ver-el-mundo, de relacionarse socialmente, de desempeñarse laboralmente, de tomar decisiones y de trabajar en equi-po. Existen dos tendencias: la independencia y la sensibilidad al medio. La sensibilidad al medio es la “tendencia a resolver la tarea o el problema, manejando la información disponible sin desprenderla del contexto en que ha sido presentada y sin cambiarle su estructura y organización iniciales”.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
79
significar la tendencia estudiantil a la construcción de con-ceptos de forma acumulativa (adiciona información sin modificar la estructura base), con una preferencia a incluir información de su ambiente de interacción o estilo cognitivo sensible al medio3.
Más allá de la desplegabilidad de los modelos en redes analógicas, las metáforas analizadas permitieron deducir simpatías en el momento sensible en las que se instauran, y puede incluso conducir al mundo interior de quien las enun-cia: “[…] En el universo metafórico, ya sea publicitario o
poético, colectivo o individual, se proyecta un mundo” [cur-siva del autor] (Mons, 2002, 17). Siguiendo esta idea, que admitió especular también en un análisis sociofigurativo, fue posible ver que, en esas enunciaciones metafóricas, hay tan-to de individual como de reflejo directo de lo social. Así, por ejemplo, los afectos a la ciudad se pueden palpar en cinco tópicos, básicamente, al revisar los contenidos connotativos esenciales de las metáforas usadas que no hacen más que mostrar aquella idea, vetusta ya en semiótica urbana, de que la ciudad metafórica siempre es más real que la ciudad real, tal como se muestra a continuación.
Tabla 6. Tendencia afectiva hacia la ciudad mediada por el uso de metáforas.
Ciudad metafórica Ciudad sin límites Ciudad agresiva Ciudad del miedo* Ciudad caótica Ciudad de los deseos
Figura usada para su simbolización
Ameba amorfo, tela, mar
Jabalí, acuario donde el pez grande devora al pequeño
Olla, cubo, muralla, hidra
Mosaico, cabeza de Bob Marley**, sancocho, hidra, rompecabezas
Bolita de cristal
* Según recientes encuestas, se conservan muchos temores en los bogotanos: “[…] a los ladrones (89,7%), a los conductores irresponsables (85,4%), a los drogadictos (80%), a los morbosos (75,8%), a los locos (68,8%), a los grupos de jóvenes (40%), a los vendedores ambulantes y policías (9,7%) y a los sacerdotes y pastores (8,2%), según una encuesta entre 3115 personas mayores de 13 años, agenciada por Corpovisionarios (cuyo director es Antanas Mockus), la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación Terpel y Fenalco Bogotá (El Tiempo, jueves 29 de enero de 2009). El hecho de temer a los policías se incrementa con noticias como las de “falsos positivos” o como la aparecida en la primera quincena de febrero de 2008, en la que unos jóvenes fueron quemados en una estación de policía del sur de Bogotá, mientras en ese mismo mes se sabía que, “de los 147.000 policías que hay en el país, 166 fueron sancionados el año pasado por agresión física y 13 salieron de la institución. En el 2008, la Defensoría del Pueblo recibió 558 quejas por abusos” (El Tiempo, 11 de febrero: 1-4).
** Bob Marley (1945-1981) fue un cantante, guitarrista y compositor de reggae de origen jamaicano. En 1967 renegó del cristianismo para abrazar la religión rastafari, mo-vimiento político religioso caribeño que debe su nombre a Ras Tafari, es decir, el emperador Hailé Selassié de Etiopía, y que proclama que los habitantes de las Indias Occidentales proceden de Etiopía y allí volverán. Se reconoce fácilmente, por su estética corporal y la forma peculiar de llevar el cabello en grumos gruesos.
Como se nota, la mayoría de las metáforas usadas por estos jóvenes centraron su mayor frecuencia en las ciudades agresivas, del encierro y caótica (el 42% del total). Se notó, además, que de las cinco ciudades descritas, hay unos cru-ces causales, lo que permite reducir la gama descubierta: la ciudad-caótica es efecto de una ciudad sin límites y, por lo tanto, determina una ciudad violenta. Esto es lo que dispa-ra el hecho de soñar, de desear otra ciudad; la promesa de un mejor espacio (de un mejor futuro). Aquí se evidencia la llamada inteligencia metafórica (Sansot, 1986) que permite saltar de territorio a territorio, y trazar así una verdadera geopolítica de sus vivencias de la ciudad de Bogotá o en ella, en este derrotero analógico del grupo juvenil entrevistado, cuya isotopía más común es esa ciudad laberíntica, abiga-rrada, que produce miedo4.
Ahora, a simple vista, puede parecer tensionante, inclu-so contradictorio, esta conciliación de registros: ciudad ilimi-tada y ruda frente a ciudad-encierro. Sin embargo, una re-visión de la realidad urbana lo puede justificar. Al romperse la unidad urbana, esto es, al fragmentarse Bogotá, se crean múltiples espacios pequeños, con nuevas identidades, donde habitan y subsisten sus moradores; pero esto no excluye que cada uno de esos pequeños fragmentos (el espejo roto en mil pedazos) guarde cierta redes comunicacionales y vitales con los demás. Son estratificaciones porosas que constituyen el suelo barroco de la ciudad. Una nueva forma, entonces, de comprender el afuera y el adentro, el centro y la periferia, lo público y lo privado, lo local y lo internacional, el cuerpo social y el cuerpo urbano. Todo esto desde el concepto de red y nodo. En esta nueva lógica sociourbana, se armonizan paradojas y hace que se viva en un espacio complejo.
4 De esta representación surgen las formas de las cuales los jóvenes marcan unas tendencias territoriales sobre sus espacios usados y vividos, evidenciándose el hecho de que la ciudad se experimenta como un espacio hecho de archipiélagos urbanos con propensión a resaltar las sensaciones del agobio, lo abigarrado y lo laberíntico. En este sentido, Alicia Lindón (2006: 28) habla de la “hostilidad al medio urbano” propio del modelo suburbano, difuso y fragmentado, caracterizado por la certeza de que “[…] todo lo externo a la casa tiende a vivirse –a través de las imágenes suburbanas– como un medio hostil en varios sentidos. La hostilidad incluye inseguridad, desconfianza hacia el otro, no sólo por temor a la victimización, sino también por el rechazo a la diferencia. La hostilidad además se refiere al sentido socialmente construido y extendido del re-chazo a los espacios llenos, densos y abigarrados […] El sentido del miedo profundiza la reclusión en los espacios interiores, donde se experimenta cierta protección respecto a un entorno supuestamente peligroso, en buena medida porque se le percibe como el territorio apropiado por otros peligrosos, que siempre pueden acechar”.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
80
El destino de esta ciudad metafórica tiene efectos en la significación global de la ciudad. Se puede pensar que la ciudad real es La Ciudad, pero resulta siendo la Segunda Ciudad, porque ésta es lo que se vive y se siente, desde ella como representación ya almacenada. Así, si la ciudad de Bogotá obliga, por ejemplo, a caminar de noche, no por las aceras, sino por la mitad de la calle para evitar sorpre-sas comprometidas con sus bienes materiales, este mismo comportamiento se intentará hacer, casi mecánica e incons-cientemente, en las calles de otra ciudad. La ciudad inte-rior, imaginada por muchos como peligrosa (como Ciudad Gótica, que es una metáfora usual de la Bogotá nocturna) se superpone, así, a la ciudad real, material, espacial. En tér-minos más conocidos, la ciudad imaginaria no es más que la adherencia de la ciudad vivida. Es así como es posible con-cluir que, para los jóvenes de nuestra comunidad de estudio, la ciudad deforme (imperfecta) y embotellada (cercada) es la ciudad de Bogotá, porque, sin más, la metafórica de sus
imágenes se hace cargo de cada ciudad al “deslocalizarla”, al restituirla en intercambios indistintos.
Para obturar este esfuerzo, baste con la reflexión victo-riosa de Armando Silva:
[…] no hay realidades objetivas que atendamos en las ciu-dades: son todas atravesadas por los fantasmas, abriéndose de este modo figuras opacas que pueblan las urbes y las conduce[n] a destinos inverosímiles […] En este estudio, entonces, los croquis perceptivos hechos por ciudadanos de las urbes reemplazan los mapas físicos […] De ahí que, avanzando en esta nueva cartografía psicológica, llegue-mos a los puntos de vista ciudadanos que, ligados, forman nuevas territorialidades, como cuando varios individuos se apegan a una creencia religiosa o secular, compartiendo sus visiones. Así llegamos a los emblemas que representan por sustitución esos lugares, personajes o acontecimientos donde las personas, en compartidas proporciones simbóli-cas, definen y redefinen su urbe (Silva, 2007, p. 22).
REFERENCiAS
Augé, M. (1998), Los no-lugares, espacios del anonimato. Una an-tropología de la sobremodernidad, Barcelona, Gedisa.
Cuenca, M.ª y Hilferty, J. (2002), Introducción a la lingüística cognitiva, Barcelona, Ariel.
Delgado Ruiz, M. (1999), El animal público, Madrid, Ana-grama.
Derrida, J. (1989), La reconstrucción en las fronteras de la filosofía, Barcelona, Paidós.
Feher, M., Naddaff, R. & Tazi, N. (eds.) (1992), Fragmentos para una historia del cuerpo humano, Madrid, Taurus.
García Dussán, É. (2007), “Territorializaciones urbanas juveniles”, en Revista de Investigación, vol. 7, núm. 2, pp. 210-222.
Hederich, Ch. & Camargo, Á. (2001), Estilos cognitivos en el contexto escolar. Proyecto de estilos cognitivos y logro educativo en la ciudad de Bogotá, Bogotá, UPN, IDEP & Instituto Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico, Al-caldía de Bogotá, D. C.
Johnson-Laird, Ph. (1983), Mental models, Cambridge, Har-vard University Press.
Lakoff, G. y Johnson, M. (1986), Metáforas de la vida cotidiana, Madrid, Cátedra.
Lindón, A. et ál. (2006), Lugares e imaginarios en la metrópoli, Barcelona, Anthropos.
Mons, A. (2002), La metáfora social: imagen, territorio, comunica-ción, Buenos Aires, Nueva Visión.
Sansot, P. (1986), Les formes sensibles de la vie sociale, París, PUF. Silva, A. (2007), “Imaginarios: culturas urbanas de Améri-
ca Latina y España”, en Villagómez, C., (2000), La paz imaginada, Madrid, Taurus.
Xibille, J. (1992), “La prosa de la ciudad postmoderna”, en Revista Politeia, núm. 11, pp. 66-77.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
83
El taller como estrategia didáctica para la enseñanza del diseño arquitectónico1
David Meneses Urbina*/Gilda Toro Prada**/Daniel Lozano Flórez***
Recibido: 2 de julio de 2008Aprobado: 20 de marzo de 2009
Resumen
Este trabajo tiene por objeto construir una visión general y coherente de la docencia del diseño arquitectónico a través del taller en el microambiente
académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Salle. El taller es una estrategia didáctica empleada, tradicionalmente, en la formación
de arquitectos diseñadores. Como espacio donde se aprende haciendo, el taller es objeto de estudio en sí mismo desde sus componentes fundamentales:
teoría y práctica. La primera conduce al saber mediante la reflexión sobre el acto mismo de diseñar y la segunda desde las acciones guiadas en el proceso
de diseñar, así, cuando están presentes ambas condiciones, se desemboca en la manifestación de la creatividad, esencia del saber hacer del arquitecto. Al
no haber sido cuestionada en nuestro medio la docencia del diseño arquitectónico de manera crítica y dada la notoria formación tecnicista de los arqui-
tectos –muchos de ellos convertidos en docentes–, el predominio de la práctica sobre la teoría en la enseñanza del diseño ha hecho que la arquitectura se
convierta más en un oficio que en un espacio de pensamiento. Por eso, resulta pertinente preguntarse por la relación que va desde la práctica docente del
diseño, pasando por el tipo de relación entre teoría y práctica, hasta la manifestación de la creatividad, deseable como característica del arquitecto dise-
ñador. Todo lo anterior, junto con una mirada reflexiva, permite entender el diseño como una disciplina que, en asociación con otras, puede contribuir
a la solución de los complejos problemas del hábitat construido. Se concluye, entonces, que el diseño arquitectónico es un suceso cultural complejo, de
construcción colectiva y de alcances sociales que enseña a pensar. Los maestros, a su vez, deben buscar el equilibrio entre visiones teóricas totalizadoras
y los desafíos prácticos de los problemas del diseño y mostrar a sus estudiantes el tipo de pensamiento que hay detrás de su actividad creativa.
Palabras clave: docencia, arquitectura, taller, estrategias didácticas, teoría de la arquitectura, práctica, creatividad.
The workshop as a didactic strategy for teaching architectural designAbstract
This paper will expound a general and consistent overview of teaching architectural design through workshop methodology, which was carried out in
an academic micro setting at the Universidad de La Salle. Workshops are educational strategies traditionally used in teaching architectural designers.
It creates opportunities to learn kinesthetically, learn about one’s self and apply the basic components of knowledge: theory and practice. The first
leads to knowing by reflecting on the very act of designing itself. The second leads to doing through guided actions in the design process. When the
two are joined together, creativity is manifested which is the essence of an architect’s “savoir faire”. Given the fact that the teaching of architectural
design has not been examined in a critical way as well as the technical training architects receive, most architects who go on to be educators adapt
a vocational teaching style instead of creating a space for academic thought. Consequently, it is important to examine teaching practices in design,
theory and practice and the creative process. These are all important in creating successful architectural designers. Through reflection, the reasons
stated above help identify design as a discipline which requires thought process. These reasons contribute to the solution of complex issues arising
from a traditional and predisposed environment. Therefore, it can be concluded that architectural design is a complex cultural process from a collec-
tive and social consciousness which teaches thinking. Educators should find the balance between theoretical totalitarian view points and the practical
challenges of designing, demonstrating to their students the thought processes behind the creative activity.
Keywords: teaching, workshops, theory, practice and creativity.
1 Trabajo de maestría presentado como requisito parcial para optar al título de Magíster en Docencia en la Universidad de La Salle, titulado El taller: estrategia de enseñanza del diseño arquitectónico. Teoría, práctica y creatividad como fundamentos formativos. Una experiencia pedagógica en los talleres de Arquitectura de la Universidad de la Salle, elaborado por David Meneses Urbina y Gilda Toro Prada en 2008, con la dirección de Daniel Lozano Flórez, profesor de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle.
* Colombiano. Arquitecto de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Urbanismo de la Universidad de Lovaina (Bélgica). Magíster en Docencia de la Universidad de La Salle. Profesor asistente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: [email protected]
** Colombiana. Arquitecta de la Universidad la Gran Colombia. Especialista en Administración y Gerencia de Obras de la Escuela de Administración de Negocios. Magíster en Docencia de la Universidad de La Salle. Profesora asistente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: [email protected]
*** Colombiano. Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Profesor asistente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: [email protected]
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
84
iNTRODuCCióN
Este artículo presenta un análisis sobre la importancia del taller para la formación de profesionales de la arquitectura. Consideramos el taller como la principal estrategia didácti-ca para la enseñanza de la arquitectura y la formación de los profesionales de esta disciplina, pues este espacio aca-démico permite, por un lado, la generación de condiciones pedagógicas para el desarrollo de la creatividad por parte de los estudiantes y, por otro, la realización de ejercicios específicos de diseño, basados, precisamente, en la aplica-ción de la creatividad y de la innovación. La reflexión que presentamos es producto de una investigación realizada con docentes y estudiantes de los talleres de arquitectura de la Universidad de La Salle en el período 2006-2008. Este ejer-cicio académico tiene en cuenta, además, la experiencia y reflexiones sobre la práctica docente desarrollada en este es-pacio académico, durante más de una década, por parte de dos autores del presente artículo.
En la argumentación presentada destacamos la re-flexión acerca de las diferentes formas de enseñar el diseño arquitectónico y sobre la necesidad de ofrecer una visión integral que contemple analíticamente las principales va-riables del taller como estrategia didáctica, a saber: teoría, práctica y creatividad. En este sentido, consideramos que la aplicación del taller, como estrategia didáctica, potencia la enseñanza del diseño arquitectónico, en especial, cuando se articula teoría y práctica en el desarrollo de la creatividad y se fortalece la idea de que la creatividad puede nacer del saber y del hacer dentro del taller.
El artículo inicia con una exploración del concepto de taller. En este caso, ponemos de relieve su vigencia, evolu-ción y perspectivas y en la manera como los docentes va-loran la integración teoría/práctica, lo cual manifiesta las necesidades y oportunidades ofrecidas por el taller como estrategia didáctica para la enseñanza del diseño arquitec-tónico y la formación de arquitectos e, incluso, sus posibles
articulaciones con disciplinas como la física, la matemática, la antropología, la historia y la sociología que, transversal-mente, pudieran contribuir en la solución de los problemas actuales del hábitat humano.
En este contexto, planteamos la importancia del taller de diseño como estrategia didáctica porque permite al do-cente integrar la teoría y la práctica, en lo cual lo teórico se constituye en fundamento de la búsqueda y crítica del objeto de estudio del diseño arquitectónico y lo práctico se vincula a la producción y acción guiada al diseñar. Así, pues, desde este punto de vista teórico, la teoría conduce al saber y la práctica al hacer, por lo que, cuando en el taller se pro-duce la integración de estos dos elementos de la enseñanza, se avanza hacia la construcción de un saber hacer basado en la creatividad, la cual emerge como resultado de la práctica docente desarrollada en este taller.
FuNDAMENTOS TEóRiCOS
El taller como estrategia didáctica aplicable a los procesos de enseñanza ha sido abordado por diferentes autores que han destacado la pertinencia de esta estrategia y sus ventajas con respecto a otras consideradas más clásicas, tales como la clase magistral o la exposición. Al respecto, destacamos los planteamientos de Schön (1987) quien, en su reflexión so-bre la formación de músicos y arquitectos, propone el taller como un escenario educativo privilegiado para el aprendi-zaje de quienes se forman en estas áreas artísticas, debido a que ofrece condiciones particulares para aprender haciendo en escenarios guiados y colectivos. Del mismo modo, Maya (1996) y Ander-Egg (1993) aportan elementos de análisis sobre los principios y propósitos pedagógicos del taller, des-tacando las ventajas de éste, entre las cuales sobresalen su estructura participativa, el papel protagónico del grupo y la posibilidad de articular objetivos personales y grupales.
El taller, desde un punto de vista pedagógico2, permite la construcción colectiva de conocimientos. Cada partici-
2 Una reflexión acerca del taller, desde el punto de vista pedagógico, la plantea Caricote, quien destaca que el taller permite aprender haciendo, y agrega lo siguiente: “Los conocimientos se adquieren en la práctica; no se abordan como algo ya dado, sino por construir. Y es que el taller se organiza en torno a proyectos concretos, con gran responsabilidad para los participantes. De allí que la primera sesión del taller esté dedicada a la construcción de la propuesta, intentando constituir un solo equipo de trabajo integrado entre el profesor del taller y sus participantes, activando la colaboración como estrategia de aprendizaje” (2008, p. 53).
Y, en cuanto a la organización del taller y las prácticas educativas que se pueden desarrollar desde este espacio académico, esta autora señala lo siguiente:
“Desde el mismo inicio, el taller aprovecha las primeras ideas de tema para establecer el diálogo y la comunicación de experiencias para crear un ambiente propicio para la concepción de los proyectos de trabajo individuales, con lo cual el contexto de enseñanza-aprendizaje adquiere una triple función: docencia, investigación y servicio” (2008, p. 53).
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
85
pante transforma su estructura cognitiva haciendo y pen-sando. Como estrategia, es el arte y la habilidad para coor-dinar el hecho educativo, integrando la teoría y la práctica durante la adquisición del conocimiento y el desarrollo de la creatividad. En el taller, la teoría está referida a una práctica concreta, y la atención de problemas específicos constitu-ye la característica principal del taller; se aprende haciendo bajo el principio de reflexividad: los participantes son cons-cientes de lo que hacen, y su acción está soportada en el análisis y la comprensión. De no ser así, el aprender a hacer sería mecánico, no tendría sentido.
La indagación y la criticidad son características desta-cables del taller, pues implican la búsqueda permanente y el ejercicio de la curiosidad, pero también la resolución de pro-blemas sociales. Los actores del taller encuentran en sus bús-quedas personales y en su cotidianidad el material empírico para poner en uso su formación teórica, por lo que se crea un ambiente propicio para que se manifieste la creatividad.
En cuanto a la dinámica de trabajo de aula, la formu-lación de preguntas concretas con este carácter, no preela-borado, promueve el respeto y el cultivo de las diferencias en la medida en que facilita el tránsito de un estilo docente autoritario a otro participativo, en el que es posible la cons-trucción colectiva y autónoma de conocimientos. En este sentido, Vásquez (2006) destaca que el taller posibilita tanto la mímesis, que es el aprendizaje por imitación, como la poie-sis, el acto mismo de creación y producción, pero que, igual-mente, es campo para la tekhné, referida a la aplicación de un saber dado, a través de una herramienta (instrumentum).
Por otra parte, el taller y la enseñanza del diseño3, des-de un punto de vista epistemológico, son concebidos desde la complejidad4, pues reconocemos en el taller la confluen-cia de procesos y actividades en apariencia contradictorios, los cuales están asociados con la teoría y la práctica, con lo objetivo y lo subjetivo, referidos a la doble condición de la arquitectura como ciencia y arte. De esta manera, los planteamientos de Morin (1990) orientaron el análisis de
esta estrategia didáctica, especialmente, los referidos a los principios dialógico, en el sentido de la dualidad presentada en el seno de la unidad; al de recursividad, según el cual los productos o efectos operan al mismo tiempo como causas y productores de aquello que los origina —por esto se es-tableció una relación con el taller, teniendo en cuenta que es una actividad pedagógica que estimula la inteligencia individual para beneficio de lo social y colectivo, y que genera un proceso cíclico en el cual ambas instancias se benefician— y, finalmente, al hologramático, según el cual la parte está en el todo y el todo en la parte. Efectivamente, esta idea permite señalar que el taller está determinado por un proceso de acción-reflexión que permite su validación como estrategia pedagógica al ir de lo particular a lo gene-ral y viceversa.
La reflexión hecha por Tobón (2007), desde la compleji-dad planteada por Morin, en torno a los saberes construidos desde el pensamiento complejo, necesarios para la educa-ción del futuro, también hace parte de estos fundamentos teóricos. De esta reflexión destacamos, por su pertinencia para el análisis del taller, las siguientes ideas: enseñar que el proceso de conocimiento se da desde una visión multidimen-sional, asumir que la didáctica tiene el reto de enseñar que el significado de lo humano debe hacerse desde la integración de los saberes académicos con los populares, concebir que la educación tiene la tarea de formar en la comprensión de la incertidumbre y su afrontamiento mediante estrategias y que es necesaria la enseñanza de la condición del sujeto en relación consigo mismo, la sociedad y la especie.
Finalmente, el taller es la forma como se llega al criterio de lo verdadero mediante la producción activa/colectiva, en contraposición a la autoridad de textos y docentes. Además del conocimiento, el taller aporta experiencias de vida que exigen la relación de lo intelectual con lo emocional, tan-to en los aspectos mínimos, como en los máximos, es decir, el todo en las partes y las partes en el todo. En el taller se fusiona el potencial individual y colectivo al momento de intentar solucionar problemas reales.
3 Recordemos al respecto la idea de diseño formulada por Turati (1993, p. 43), para quien “el diseño arquitectónico es ante todo una disciplina, una metodología para resolver problemas, un sistema sustentado en la práctica proyectiva y en la reflexión que esto conlleva”.
4 Entendida, según el planteamiento de Morin, en los siguientes términos: “Complexus significa lo que está tejido junto; en efecto, hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo (como el económico, el político, el sociológico, el sicológico, el afectivo, el mitológico) y que existe un tejido interdependiente, interactivo e interretroactivo entre el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el todo, el todo y las partes, las partes entre ellas. Por esto, la complejidad es la unión entre la unidad y la multiplicidad. Los desarrollos propios a nuestra era planetaria nos enfrentan cada vez más y de manera cada vez más ineluctable a los desafíos de la complejidad” (Morin, 2001, p. 40).
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
86
METODOLOGíA
De acuerdo con los fundamentos teóricos y la naturaleza de los procesos de enseñanza y de aprendizaje desarrollados en el taller de diseño, el proyecto de investigación se desarrolló a partir de un diseño fundamentado en el método cualitati-vo, el cual, según Bonilla y Rodríguez (2005, p.110):
[…] se orienta a profundizar en algunos casos específicos y no a generalizar con grandes volúmenes de datos. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino descri-bir textualmente y analizar el fenómeno social a partir de sus rasgos determinantes, según sean percibidos por los miembros de la situación estudiada.
Efectivamente, para hacer la exploración, descripción y comprensión del taller de diseño como estrategia didáctica se aplicaron técnicas de investigación cualitativa que permi-tieron el acopio de información y el análisis e interpretación de ésta. Las técnicas de investigación utilizadas fueron las siguientes: el diario de campo, la entrevista y la encuesta.
Con el fin de comprender cómo se desarrolla la práctica docente y los vínculos de ésta con los componentes estructu-rales del taller (teoría, práctica y creatividad) se exploraron las actividades, relaciones, principios, modos y medios con que se ejerce la docencia del diseño arquitectónico, procurando llegar a una visión generalizada del taller que diera cuenta de su vigencia y utilidad para la formación de arquitectos5.
Finalmente, con la información recolectada, sistematizada y analizada, se elaboraron campos semánticos y categoriales6. Las categorías aportadas por estos campos fueron interpreta-das a la luz de los conceptos aportados por los fundamentos teóricos, lo cual nos permitió lograr unos resultados y elaborar unas conclusiones que serán presentados más adelante.
El resultado de la aplicación del método de análisis de la información adoptado fueron las siguientes categorías:
contraste experimental (relativa al taller como tal), crítica y com-plejidad (referida a la docencia del diseño a través del taller), experiencia sistémica (sobre el aspecto de la práctica, como uno de los fundamentos del taller), dinámica reflexiva (atinente a la teoría, como otro aspecto fundamental del taller) y, final-mente, visión paradójica (que trata sobre la creatividad, como manifestación deseable del ejercicio del diseño desde el ta-ller). Estas categorías conforman una estructura formal que permite la construcción de conceptos mediante explicacio-nes del campo de acción relativo al taller.
RESuLTADOS
Los resultados del proyecto de investigación están relaciona-dos, principalmente, con la pertinencia, orientación y alcances de las prácticas educativas y formativas en el taller de diseño y con el planteamiento de unos criterios pedagógicos para la enseñanza del diseño arquitectónico en la Facultad de Arqui-tectura de la Universidad de La Salle. Los resultados del pro-yecto de investigación están inscritos en los siguientes puntos.
Reconocimiento de la creatividad como fundamento de la práctica docente
Un resultado de la investigación es, por un lado, la construc-ción típico ideal7 de los criterios orientadores en la actualidad de la práctica docente desarrollada en el taller de diseño y, por otro, las condiciones requeridas para que, en este espacio académico, de manera efectiva, se desarrollen unas prácticas educativas y formativas generadoras de condiciones pedagó-gicas para el desarrollo de la creatividad. Esta construcción se presenta en la figura 1, en la que se destaca la relación entre los criterios y las condiciones mencionadas; precisamente, en esta relación tienen origen diversas tensiones8 que afectan el desarrollo de la práctica docente y la producción de condi-ciones favorables al desarrollo de la creatividad en este espa-cio académico. En resumidas cuentas, la confluencia de estos criterios, condiciones, contradicciones y tensiones son reflejo
5 La investigación se desarrolló en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Salle. Para este propósito, se les aplicó una encuesta y se hizo una entrevista a veintidós profesores encargados de orientar la formación de estudiantes en el taller de diseño de esta unidad académica, con el fin de recolectar la información requerida para el ejercicio investigativo.
6 Este proceso se hizo de acuerdo con la metodología de análisis de la información formulada por Vásquez (2006), presentada en el documento “Destilar la información”.
7 Nos referimos al método tipológico propuesto por Weber que permite la elaboración del tipo ideal de un fenómeno frecuente, en el cual se expone “cómo se desarrollaría una forma especial de conducta humana, si lo hiciera con todo rigor con arreglo al fin, sin perturbación alguna de errores y afectos, y de estar orientada de un modo unívoco por un solo fin” (Weber, 1977, p. 9).
8 Se hace referencia a la tensión en el sentido pedagógico, idea planteada por Meirieu: “[…] para describir el estado de un educador que debe hacer frente a exigencias contradictorias y no puede, sin ser incoherente, abandonar ninguna” (Meirieu, 2004, p. 87).
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
87
de las orientaciones puestas en escena para orientar la forma-ción en diseño que tendrán los futuros arquitectos.
A continuación, presentaremos los criterios que, en la actualidad, orientan los procesos de enseñanza y de apren-dizaje y las prácticas docentes en el taller de diseño, las con-diciones requeridas para que, en este espacio académico, se generen posiciones pedagógicas para el desarrollo de la creatividad y los campos en los cuales tienen desarrollo las tensiones que deben afrontar los procesos cuando ejercen su práctica docente. En este sentido, destacamos lo siguiente
En primer lugar, tenemos, por un lado, la rigidez, criterio en el cual se desarrollan las prácticas educativas y formati-vas en el taller, unas de origen curricular y otras originadas en las concepciones orientadoras del quehacer en el taller y de las concepciones e imaginarios de docentes y estudiantes sobre la arquitectura y el ejercicio de ésta, lo cual favorece el desarrollo de una racionalidad técnica e instrumental que concibe al profesional de la arquitectura como un técnico y, por otro, la flexibilidad requerida por unas prácticas pedagó-gicas en construcción permanente, orientadas a la genera-ción de condiciones para el desarrollo de la creatividad y al conocimiento y comprensión de los contextos sociales, his-tóricos y culturales en los que va a intervenir el arquitecto.
En este contexto, el ejercicio de la crítica, entendida como los juicios de valor sobre los proyectos de los alum-nos, se constituye en verdadera reflexión en la práctica, tal como lo propone Schön (1987). Así, la crítica no sólo se re-fiere a la disciplina del diseño, sino también a la educación en sí misma, y esto implica tener en mente, ponderándolo continuamente, el proceso educativo (la calidad de los pro-cedimientos, el nivel de profundidad del discurso, formas de comunicación, etcétera). Al respecto, concluimos que la docencia y los docentes de diseño arquitectónico deben aso-ciar el diseño con la ciencia, la filosofía, la narrativa, la me-táfora, la cultura, los procesos de transformación, las teorías del medioambiente, la música, la historia, la naturaleza, los mitos, las costumbres y los lenguajes, entre otros, todo ello desde métodos generales y particulares.
En segundo lugar, la trivialidad imperante en la orien-tación y desarrollo de las prácticas docentes en el taller de diseño, causante de una formación superficial e intrascen-dente, contrasta con la necesidad de unas orientaciones que estimulen la imaginación, de tal forma que se rompan los esquemas preestablecidos sobre la generación de imágenes para la transformación de la realidad.
Figura 1. Condiciones para el desarrollo de la creatividad en el taller de arquitectura.
Fuente: Meneses D. y Toro G. (2008)
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
88
En tercer lugar, tenemos la improvisación como criterio que prevalece en el desarrollo de las prácticas docentes del ta-ller de diseño asociada a ejercicios vinculados al desarrollo de tareas estandarizadas, rutinarias, producto de las cuales emergen soluciones habitables comunes sin ningún tipo de innovación. Frente a la prevalencia de esta condición en el desarrollo de la práctica docente del taller de diseño encon-tramos que la idea de elaboración, surgida de una compren-sión sociocultural e histórica de los contextos por intervenir, es una condición que debe orientar la práctica docente en este espacio académico y la construcción de alternativas para los diseños considerados necesarios, los cuales deben ser producto, no de soluciones estándares, sino producto del análisis comprensivo de la realidad y de la experimentación que debe conducir a la prueba de la eficacia y pertinencia de la alternativa seleccionada. De esta forma, la elaboración permitirá el desarrollo de la capacidad para dirigir el desa-rrollo de la idea planeando su puesta en marcha hacia un objetivo específico.
En cuarto lugar, encontramos deficiencias teóricas en los criterios que orientan la práctica docente en el taller de diseño, lo cual no facilita un análisis comprensivo de la realidad y el planteamiento de soluciones que respondan a las características y demandas del contexto por intervenir. Así las cosas, frente a la persistencia de esta deficiencia, encontramos que la intuición es una condición que debe aportar en la orientación de las prácticas docentes en el taller. La intuición estimula, entre otros aspectos, la visión,
el conocimiento, la percepción, el ingenio, la sensibilidad, la intelección, los cuales, sin duda, tienen mucha potencia para generar condiciones pedagógicas que contribuyan al desarrollo de la creatividad de quienes participan de las acciones que integran el proceso educativo desarrollado en el taller de diseño.
Pertinencia de la enseñanza el diseño arquitectónico desde la complejidad y hacia lo transdisciplinario9
Como puede observarse en la Figura 2, la enseñanza del di-seño arquitectónico es un proceso pedagógico complejo, uni-direccional que tiene soporte en el taller como espacio donde se desarrolla la práctica pedagógica, se construye sentido y se concretan los fines institucionales y de profesionalización. En esta Figura se ilustra el proceso que puede posibilitar, en el eje de la formación de los arquitectos, el encuentro del saber y el hacer con la creatividad. Se presenta el proceso que se sigue en la enseñanza del diseño arquitectónico, partiendo de un modelo pedagógico y continuando con un proceso de ense-ñanza que conduzca al logro de un conocimiento transdisci-plinario. El reto que enfrenta este diseño es la trascendencia de la racionalidad técnica e instrumental dominante en la formación actual de los arquitectos que subraya la formación en lo disciplinar y la vinculación efectiva, supuesta, entre el docente, el taller y la docencia a través de sus prácticas pe-dagógicas, centradas en la formación teórica y práctica para estimular el desarrollo de la creatividad.
Figura 2. Lo complejo y transdisciplinario en la enseñanza del diseño arquitectónico.
9 Como lo sugiere Tobón: “La transdisciplinariedad se refiere a lo que está al mismo tiempo entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de todas las disciplinas. Tiene como fin la comprensión del hombre en interacción con el mundo mediante la integración de saberes (académicos, científicos, poéticos, míticos, culturales, religiosos, filosóficos), métodos, perspectivas, valores y principios” (2007, p. 16 y 18).
Fuente: Meneses D. y Toro G. (2008)
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
89
una perspectiva pedagógica para la enseñanza del diseño arquitectónico
La Figura 3 presenta una propuesta pedagógica para el de-sarrollo del Taller de Diseño Arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Salle, la cual es uno de los resultados de la investigación realizada. Sintetiza las conclusiones del proceso de investigación y tiene como fundamento un sistema pedagógico complejo, integrado, principalmente, por el conjunto de recursos dispuestos por
Figura 3. Enseñanza del diseño arquitectónico en la Universidad de La Salle.
Fuente: Meneses D. y Toro G. (2008)
la Universidad para orientar y estructurar el Programa de Arquitectura. Incorpora cinco elementos preferentes para el desarrollo de la formación en el taller: la docencia, el ta-ller, el docente, la teoría y la práctica, destacando relaciones entre ellos, y sobre la base de ese fundamento y de estos componentes, el conocimiento transdisciplinario propuesto, así como el desarrollo de la creatividad, considerado como lo deseable y posible de lograr en el desempeño de los estu-diantes de este espacio académico.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
90
Consideramos que la enseñanza del diseño arquitectó-nico debe concebirse como un sistema complejo que implica un nuevo modo de ordenar el pensamiento, vinculante de saberes, aparentemente, alejados. En este espacio, orientado desde este punto de vista pedagógico, los docentes tienen un compromiso frente a esta forma de entender su labor pedagó-gica, por lo que tienen que desaprender. Los profesores apor-tan a la docencia del diseño toda una vida de percepciones, creencias, mitos, prejuicios, expectativas y experiencias que influyen en el trabajo de sus estudiantes. Pero, en ocasiones, ese fondo de conocimientos no se reconfigura con la veloci-dad deseada. En ciencias sociales se usa el término marco con-ceptual para describir el conjunto de todas esas influencias. Al docente le queda difícil no incluir sus puntos de vista sobre el mundo, la política, sus preferencias estéticas y el lugar que ocupa el diseño dentro de él mismo, así como su propio modo de diseñar y también sus creencias sobre el proceso de apren-dizaje. También es importante entender que otro aspecto del marco conceptual del docente es su punto de vista sobre el diseño en sí mismo y el proceso de diseñar. Por eso, las ideas que los docentes tienen sobre el proceso de enseñanza-apren-dizaje ejercen influencia sobre su forma de enseñar.
El diseño arquitectónico reviste complejidad y requiere de herramientas acordes, utilización de sistemas de moni-toreo, simulaciones en laboratorio, investigación sobre po-sibilidades de materiales distintos de la piedra y el ladrillo. El diseño arquitectónico es un suceso cultural complejo, consistente en un proceso de concepción y materialización del objeto arquitectónico como respuesta a las necesidades humanas de generar entornos habitables protectores. Posee una característica dialógica, basada en la inclusión de con-ceptos aparentemente opuestos, como sus elementos objeti-vos y subjetivos, cualitativos y cuantitativos, locales y globa-les, individuales y colectivos, artísticos y técnicos.
Además, está el impostergable y urgente asunto del medioambiente, lo humano, que reclama de la arquitectura soluciones respetuosas del entorno, sostenibles para que dia-loguen con el medio vital. Este tipo de arquitectura es uno de los objetivos que todas las escuelas deben incluir en sus planes de estudios, y los docentes de diseño deben aprender a considerarlos como propósitos impostergables. Y también está el campo de lo artístico, frente al cual se debe superar la fractura producida en el terreno de la creatividad. Dicha fractura, en el ejercicio de la enseñanza del diseño arqui-
tectónico, remite a la forma por la forma, a la plástica sin significado, al objeto abstracto sin utilidad, entre otros.
Así, es preciso introducir en los proyectos curriculares ciertos principios de complejidad para satisfacer las deman-das de la sociedad global, plural y multifacética. La poética de la arquitectura de hoy, como la del futuro, es la más exigente, pues tiene como meta la satisfacción de las más altas aspira-ciones estéticas, como expectativas válidas de la humanidad.
Las reformas y cambios de que sea objeto el taller de diseño arquitectónico debe asumir la complejidad, enten-dida como lo opuesto al pensamiento parcelado, comparti-mentado, disciplinario y reduccionista, dado que esa visión ha resultado insuficiente para dar cuenta de los fenómenos del mundo real, según lo pone de relieve Morin (1990). El pensamiento complejo podría ayudar al arquitecto a abor-dar las soluciones en tres vertientes que le son propias: la científica, la ecológica y la artística.
CONCLuSiONES
La pertinencia y las perspectivas del taller como estrategia didáctica para la enseñanza del diseño arquitectónico. El taller de diseño es un espacio académico que privilegia, entre estudiantes y docentes, el ejercicio del pensamiento, la investigación y el desarrollo de la creatividad. Por esta razón, es necesario articular a esta estrategia las demás prácticas educativas y didácticas aplicadas en la formación de los arquitectos. El taller de diseño tiene una centralidad entre las diferentes prácticas educativas y el conjunto de estrategias didácticas aplicadas en la formación de los arquitectos, porque permite al estudiante urdir sus propios significados, indagar proble-mas concretos de la realidad y desarrollar su creatividad en el momento de interpretarlos y de identificar y diseñar alter-nativas para la intervención y resolución de éstos.
Conviene subrayar que el taller de diseño contribuirá a concebir la arquitectura como un hecho social, con una orientación cultural que permita identificar diferentes ex-presiones en la historia e interpretar y recrear particulari-dades socioantropológicas de pueblos y naciones, lo cual contribuirá a una interacción entre docentes y estudiantes que facilite la construcción colectiva del conocimiento, así como aprender a pensar, sentir y actuar, prestando especial atención al legado cultural de cada grupo humano, lo cual
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
91
es fundamental para el ejercicio de la arquitectura, porque permite a los estudiantes y docentes construir conocimiento reconstruyendo, al mismo tiempo, su sociedad y cultura.
Adicionalmente, tanto en la concepción que orienta el taller de diseño, como en las prácticas docentes desarrolla-das en este espacio académico, se observa una primacía de la práctica sobre la teoría, lo cual puede convertir la arqui-tectura en un oficio, al arquitecto en un técnico, que diseña espacios de acuerdo con parámetros estandarizados a partir de la aplicación de las ideas de función y de forma, y al ta-ller en un espacio de instrucción. Una formación y ejercicio de la arquitectura concebida así no incluiría lo artístico ni estimularía el desarrollo de la creatividad, aspectos funda-mentales de esta disciplina.
Precisamente, para evitar este reduccionismo, el taller de diseño debe estar orientado por un discurso reflexivo y teórico que integre saberes y métodos de otras disciplinas, con el fin de que el arquitecto tenga una formación profe-sional holística, fundamentada en conocimientos de diferen-tes ciencias y disciplinas. Este discurso tendrá el encargo de fundamentar la creación arquitectónica, de tal forma que se aporte a la superación de la primacía actual de los conceptos de función y de forma que convierten el taller y las prácticas educativas y formativas desarrolladas allí en actividades re-petitivas y limitadas en su orientación y resultados.
Las debilidades de los profesores de diseño arquitectónico para el ejercicio de la práctica docente en el taller. En relación con este tópico, se planteó la necesidad que los profesores del taller de diseño tengan una cosmovisión en la que haya claridad sobre las concepciones de sociedad, de persona y de co-nocimiento, con el fin de que estos conceptos orienten las prácticas educativas y formativas en este espacio académico y contribuyan a la formación de un profesional de la arqui-tectura capaz de comprender los contextos socioculturales y económicos de los cuales hace parte y en los que va a ejer-cer la profesión. Sin duda, una práctica docente orientada, entre otros aspectos, por estos criterios aportará a la supe-ración de la disociación entre teoría y práctica existente en la actualidad.
Por otro lado, se hizo evidente que la mayoría de los profesores de diseño no desarrollan su práctica docente a partir de la aplicación de un método de enseñanza funda-
mentado en la pedagogía, debido, principalmente, a que su vinculación a la docencia ha ocurrido de forma accidental, razón por la cual no se han formado como docentes. Esta si-tuación sugiere la urgencia de formar los docentes de diseño en el saber pedagógico, con el fin de que cada uno de ellos elabore un método de enseñanza en el que el taller de dise-ño sea la principal estrategia didáctica aplicada a la forma-ción de los arquitectos, articuladora de las demás estrategias didácticas que se aplican en las prácticas educativas y for-mativas, y que fundamente las prácticas de evaluación del aprendizaje que se realizan en el programa. Adicionalmen-te, esta formación pedagógica debe complementarse con la humanística, la cual permitirá al docente comprender los diferentes contextos característicos de la realidad actual, así como los cambios constantes de éstos y los elementos que orientan dichos cambios. De esta forma, el buen docente de diseño será quien logre transmitir valores, reforzar prin-cipios, eliminar creencias, fomentar el uso del pensamiento crítico en lo técnico, artístico, social, cultural y político, y crear los ambientes necesarios para la comunicación efecti-va y el diálogo en escenarios de libertad.
Una consideración final sobre este punto se relaciona con el hecho de que el saber disciplinar del diseñador de ar-quitectura no es suficiente para la solución de los problemas del hábitat. Al respecto, destacamos que la enseñanza del di-seño arquitectónico se ha convertido en un ejercicio creativo que debe abordar el saber y el hacer como partes de una unidad, de una totalidad. Es necesario recalcar que hoy la enseñanza del diseño requiere de la reducción de las distan-cias entre el conocer y el hacer, lo cual permitirá el tránsito de lo disciplinar a lo transdisciplinar, tipo de conocimiento que debe producir la arquitectura en el futuro inmediato.
La interpretación del alcance de la relación teoría-práctica en el taller. En relación con este aspecto, empezamos por señalar que la arquitectura tiene una naturaleza noble: abstracta en lo creativo y concreta en lo técnico, lo cual obliga a que los procesos de construcción y adopción de saberes sean siste-máticos en lo teórico y fundados conceptual y socialmente en lo práctico, con el fin de evitar desviaciones hacia el teori-cismo o el empirismo, porque cualquiera de las dos situacio-nes afecta la materialización de las formas habitables.
No obstante, debemos señalar que, en la formación de arquitectos diseñadores, es deseable la generación de
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
92
condiciones pedagógicas, la construcción de ambientes de aprendizaje y de enseñanza que estimulen el desarrollo de la crítica y la reflexión que están asociadas, por un lado, a la teoría (saber) y, por otro, a la innovación y la creación (al hacer consciente). Un equilibrio entre teoría y práctica en la enseñanza del diseño arquitectónico, como el suge-rido aquí, unido a una educación dotada de orientación pedagógica, intencionada, que privilegie la formación de profesionales críticos y reflexivos, debe permitir el diseño de un currículo en el cual puedan integrarse saberes de di-ferentes disciplinas y posibilitar el conocimiento compren-sivo de la realidad, en la cual se manifiesta la complejidad y la incertidumbre.
Finalmente, sobre este punto concluimos que tanto la teoría como la práctica son componentes necesarios para la apropiación del conocimiento en el taller, y no pueden man-tenerse ajenos ni predominar uno sobre el otro. La práctica es una experiencia de tipo sistémico, asociada estrechamen-te al concepto corriente de taller, mientras que la teoría es un acto dinámico de tipo reflexivo que en el taller de diseño permite discernir los elementos y ordenar los procedimien-tos para la producción de un proyecto arquitectónico: su papel consiste en conferir sentido a la acción y creación del arquitecto. Por esta razón, los profesores de este espacio aca-démico deben evitar el desarrollo de una práctica docente centrada en lo técnico, que descuide la teoría.
El contexto del aprendizaje y el desarrollo de la creatividad. La creatividad permite la unión de lo teórico-abstracto con lo social-concreto. La verdad es que este planteamiento hace parte de los fundamentos para señalar que el desarrollo de la creatividad es deseable en la formación del arquitecto y en el ejercicio de esta profesión, y que en los diferentes espa-cios académicos, donde se desarrollan los procesos de ense-ñanza y de aprendizaje de la arquitectura, se deben generar condiciones pedagógicas para el desarrollo de ésta.
Conviene subrayar que el pensamiento complejo per-mitirá al profesor abordar el diseño como un todo sin per-derse en las partes que lo componen, en contextos en los que están presentes el caos, el azar, la ley de probabilidades, la incertidumbre, la indeterminación y, desde luego, la comple-jidad. En este sentido, se propone el estímulo a la búsqueda de interrelaciones inusuales en las cosas y fenómenos: una deconstrucción que permita la generación de ideas comple-jas, así como de alternativas y soluciones a determinados problemas, con la mirada puesta en contextos y aperturas desde lo transdisciplinar. En este sentido, entendemos la transdisciplinariedad como una nueva forma de aprendizaje y resolución de problemas que involucra la cooperación y la solidaridad entre las diferentes partes de la sociedad. Por su parte, la academia, para enfrentar desafíos complejos, tiene el imperativo de adentrarse en el proceso de la tipificación de aquellos problemas sobre los cuales la arquitectura puede aportar soluciones. La transdisciplinariedad en el taller de diseño arquitectónico debe ser vista como una actitud, es decir, como la formación de un espíritu abierto a todos los enlaces, relaciones y articulaciones frente a lo desconocido, y como una estrategia, es decir, como la conjugación de dis-tintos tipos de saberes para la asociación de diversos actores que pretendan la construcción del conocimiento.
Así, pues, el docente puede, por un lado, recurrir a la flexibilidad entendida como la cualidad que alienta a buscar nuevos significados en nuevos contextos, a la sensibilidad aproximándose a sentimientos y estímulos varios y a la in-certidumbre y ambigüedad, valorando las acciones creativas surgidas de condiciones no preestablecidas y, por otro lado, adoptar en el taller la pregunta como alternativa para orien-tar a los participantes hacia la experimentación, y fomentar entre ellos la curiosidad y la construcción de sentido para proporcionar oportunidades en el manejo de conceptos, he-rramientas y estrategias que faciliten la manifestación de la creatividad.
Caricote, N. (2008), Cómo investigar sin complicaciones, Bogotá, Stilo Impresores.
Maya, A. (1996), El taller educativo, Bogotá, Magisterio. Meirieu, P. (2004), En la escuela hoy, Barcelona, Octaedro.
REFERENCiAS
Ander-Egg, E. (1999), El taller. Una alternativa para la renovación pedagógica. Magisterio, Buenos Aires.
Bonilla, E. y Rodríguez, P. (2005), Más allá del dilema de los métodos. La investigación en ciencias sociales, Bogotá, Univer-sidad de los Andes.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
93
Meneses, D. y Toro, G. (2008), El taller: estrategia de enseñanza del diseño arquitectónico. Teoría, práctica y creatividad como fun-damentos formativos, [tesis de maestría], Bogotá, Universi-dad de La Salle.
Morin, E. (2001), Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, Bogotá, Magisterio.
_____ (1990), Introducción al pensamiento complejo, Barcelona, Gedisa.
Schön, D. (1987), La formación de profesionales reflexivos: hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones, Barcelona, Paidós.
Tobón, S. (2007), Formación basada en competencias. Pensamiento complejo, diseño curricular y didáctica, Bogotá, ECOE Edi-ciones.
Turati, V. A. (1993), La didáctica del diseño arquitectónico, Méxi-co, Universidad Nacional Autónoma de México.
Vásquez, F. (2006), La enseña literaria. Crítica y didáctica de la literatura, Bogotá, Kimpress.
_____ (2006), Destilar la información, [policopiado]. Weber, M. (1977), Economía y sociedad, México, Fondo de
Cultura Económica.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
95
Los niveles de comprensión lectora: hacia una enunciación investigativa y reflexiva para mejorar
la comprensión lectora en estudiantes universitarios1
Adriana Gordillo Alfonso*/María del Pilar Flórez**
Recibido: 17 de febrero de 2009Aceptado: 24 de marzo de 2009
1 El artículo es fruto de la investigación “Los niveles de comprensión lectora: hacia una enunciación investigativa y reflexiva para mejorar la comprensión lectora en estudian-tes universitarios”, adelantada por las autoras con la financiación de la Universidad de La Salle.
* Colombiana. Magíster en Lingüística Española del Instituto Caro y Cuervo. Profesora de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: [email protected]
** Colombiana. Magíster en Lingüística Española del Instituto Caro y Cuervo. Profesora de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: [email protected]
Resumen
El trabajo investigativo referido en el presente artículo tiene por objeto establecer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes que ingresan a primer semestre a la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés. Esta investigación se circunscribe desde el punto de vista lingüístico-cognitivo. Se obtienen los resultados a partir del análisis de los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico. Después de esto, se plantea una propuesta de intervención didáctica para mejorar la comprensión lectora.
Palabras clave: niveles de comprensión lectora, nivel literal, nivel inferencial, nivel crítico, propuesta de intervención didáctica.
The reading comprehension levels: to ward an investigative and reflexive enunciation in order to im-prove the reading comprehension in university students
Abstract
This article presents the reading comprehension level of the students to enter at first semester to the degree in Native Lan-guage, English and French. This research used the cognitive linguistic perspective. The research results were obtained with the analysis of three levels of reading comprehension (literal, inferential and critical). After the level analysis the research explained a proposal of didactic intervention in order to improve the reading comprehension.
Keywords: reading comprehension levels, literal level, inferential level, critical level, proposal of didactic intervention.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
96
iNTRODuCCióN
Los estudiantes, cuando ingresan a la educación superior, se enfrentan a nuevas formas de pensar, indagar, adquirir cono-cimientos, comprender, interpretar e interactuar con los textos. El contexto universitario y los discursos disciplinares plantean formas más elaboradas y complejas. Por tal razón, los estudian-tes deben desarrollar niveles óptimos en los procesos de com-prensión lectora que los lleven a responder a tales exigencias.
Lamentablemente, en la cultura universitaria casi nun-ca se llevan a cabo las prácticas de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta las competencias lectoras de cada uno de los estudiantes, sino se asume que cada sujeto que llega a las instituciones trae consigo los conocimientos y estrategias propias para abordar la complejidad de la educación supe-rior. Dicha circunstancia no es desconocida para todo aquel que se interese en el campo de la educación, ya que este tipo de cultura tiene como resultado un bajo nivel académico, frustración (estudiante/docente), hechos que llevan irreme-diablemente a la deserción universitaria.
Ante dicho panorama, se suma la actitud negligente que asumen algunos docentes e instituciones ante tal situa-ción. No responden con programas ni con proyectos de in-vestigación que permitan mejorar la calidad académica de los estudiantes; sin embargo, se atreven a plantear preguntas como: ¿por qué los estudiantes no comprenden los textos que leen?, ¿por qué no responden a las exigencias académi-cas propuestas por el docente y la institución?, ¿por qué se retiran tantos estudiantes en el primer semestre universita-rio?, ¿por qué los estudiantes no leen?, ¿por qué no asumen una posición crítica frente a lo leído?, ¿por qué no indagan en diversas fuentes?, ¿por qué plagian los textos?, etcétera. Preguntas que se responden con la afirmación: los estudian-tes no comprenden los textos que leen, no les gusta leer, no indagan, plagian los textos, no cumplen con las expectativas de los docentes y las instituciones no asumen una posición crítica, debido a que no saben cómo decodificar e inferir, es decir, desconocen la forma correcta de abordar los dife-rentes tipos de textos. Hecho que los lleva a no encontrarle sentido a lo que leen.
Con relación a la importancia de la enseñanza de la lectura y la escritura (recordemos que un proceso nos lleva al otro) en la Universidad, Paula Carlino (2005) afirma que
es importante tener en cuenta la enseñanza de la lectura y la escritura en la educación superior, puesto que aprender los contenidos de una materia implica, en primera instancia, apropiarse de su sistema conceptual-metodológico y, en se-gunda instancia, de sus prácticas discursivas propias.
Ahora bien, el interés por la comprensión lectora se inicia a principios de siglo cuando educadores y psicólo-gos (Heuey, 1898; Smith, 1989) se ocupan de determinar lo que sucede en el momento en que un lector cualquiera comprende un texto. Así es como el interés por el fenómeno se ha intensificado en años recientes, pero el proceso de la comprensión en sí mismo no ha sufrido cambios análogos. Como bien señala Martínez: “[…] cualquiera que fuese lo que hacían los niños y adultos cuando leían en el antiguo Egipto, en Grecia o en Roma, y cualquiera que sea lo que hacen hoy para extraer o aplicar significado en un texto, es exactamente lo mismo” (1997, p. 45), lo que ha variado es la concepción de cómo se da la comprensión.
En los años sesenta y setenta, especialistas en la lectura postularon que la comprensión era el resultado directo de la decodificación (Fries, 1962): si los estudiantes son capaces de denominar las palabras, la comprensión tendría lugar de manera automática. Con todo, a medida que los profesores iban desplazando el eje de su actividad a la decodificación, comprobaron que muchos estudiantes seguían sin com-prender el texto; la comprensión no tenía lugar de manera automática. En ese momento, los pedagogos desplazaron sus preocupaciones al tipo de preguntas que los profesores formulaban. Dado que los maestros hacían, sobre todo, pre-guntas literales, los alumnos no se enfrentaban al desafío de utilizar sus habilidades de inferencia y de lectura y análisis crítico del texto.
El eje de la enseñanza de la lectura se modificó, y los maestros comenzaron a formular al estudiantado interro-gantes más variados, en distintos niveles, según la taxono-mía de Barret para la comprensión lectora; sin embargo, no pasó mucho tiempo sin que los profesores se dieran cuenta de que esta práctica de hacer preguntas era, fundamental-mente, un medio de evaluar la comprensión y que no añadía ninguna enseñanza. Esta forma de entender el problema se vio respaldada por el resultado de la investigación sobre pre-guntas en la actividad de clase y cuando se utilizan los textos escolares de la lectura (Durkin, 1966).
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
97
En la década de los setenta y ochenta, los investiga-dores adscritos al área de la enseñanza, la psicología y la lingüística se plantearon otras posibilidades en su afán de resolver las preocupaciones que, entre ellos, suscitaba el tema de la comprensión, y comenzaron a teorizar acerca de cómo comprende el sujeto lector, intentando luego verificar sus postulados a través de la investigación (Anderson, 1952; Smith, 1989; Spiro et ál., 1980).
Ahora bien, el concepto de comprensión que sustenta este estudio supone que el acto de comprender un texto es-crito exige del individuo lector una participación dinámica y activa, en la que se considere el texto como un problema cuya resolución no debe enfrentarse pasivamente.
De acuerdo con Bormuth, Manning y Pearson (1970) la comprensión lectora se entiende como el “conjunto de habi-lidades cognitivas que permiten al sujeto adquirir y exhibir una información obtenida a partir de la lectura del lenguaje impreso”.
En este sentido, Solé amplía el concepto de compren-sión lectora teniendo en cuenta que leer:
[…] es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura [...] el significado del texto se construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o significado [...] Lo que intento explicar es que el significado que un escrito tiene para el lector no es una traducción o réplica del significa-do que el autor quiso imprimirle, sino una construcción que implica al texto, a los conocimientos previos del lec-tor que lo aborda (1996).
Es decir, que la comprensión es producto de una in-teracción continua entre el texto escrito y el sujeto lector, quien aporta intencionadamente sus conocimientos previos y sus capacidades de razonamiento para elaborar una in-terpretación coherente del contenido. Desde esta óptica, es interesante el papel del lector, quien debe ser capaz de orga-nizar e interpretar la información necesaria para establecer relaciones entre dos o más proposiciones textuales, y aportar su conocimiento extratextual cuando sea requerido (Pero-nard y Gómez, 1991).
La perspectiva adoptada en esta investigación se con-trapone al denominado enfoque tradicional, basado en la
teoría del proceso de transferencia de información (Cair-ney, 1990). Dicho enfoque concibe la lectura comprensiva como un proceso en el que el sujeto lector debe identificar los significados del texto y almacenarlos en su memoria. De esta forma, para los que se sitúan en esta línea teórica, un buen lector o lector ideal es aquel que se desempeña eficien-temente en la transferencia de información, es decir, aquel que se destaca como un teorizador de la información conte-nida en el texto. De aquí que las características idealmente requeridas estén más cerca de las habilidades mnemónicas que de las comprensivas. Ello querría decir que, para este tipo de lector, el mayor esfuerzo es destinado a la memori-zación de la información textual más que a la construcción de una interpretación coherente y comprensiva de los signi-ficados textuales.
NivELES DE COMPRENSióN LECTORA
Ahora bien, teniendo en cuenta la comprensión como un proceso de interacción entre el texto y el lector, Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) describen tres nive-les de comprensión.
Nivel de comprensión literal
En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras clave del texto. Capta lo que el texto dice sin una intervención muy activa de la estructura cognoscitiva e intelectual del lec-tor. Corresponde a una reconstrucción del texto que no ha de considerarse mecánica, comprende el reconocimiento de la estructura base del texto.
Lectura literal en un nivel primario (nivel 1). Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto por reconocimiento o evocación de hechos. El reco-nocimiento consiste en la localización e identificación de los elementos del texto, que pueden ser:
1. de ideas principales: la idea más importante de un pá-
rrafo o del relato;2. de secuencias: identifica el orden de las acciones;3. por comparación: identifica caracteres, tiempos y luga-
res explícitos;4. de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos
sucesos o acciones.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
98
Lectura literal en profundidad (nivel 2). En este nivel, el lector efectúa una lectura más profunda, ahondando en la com-prensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal.
Nivel de comprensión inferencial
Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones y asociaciones de significados que permi-ten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo implí-cito; es decir, busca relaciones que van más allá de lo leído, explica el texto más ampliamente, agrega informaciones y experiencias anteriores, relaciona lo leído, los conocimien-tos previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco practicado por el lector, ya que requiere de un considerable grado de abstracción. Favorece la relación con otros campos del saber y la integra-ción de nuevos conocimientos en un todo.
El concepto de inferencia abarca, tanto las deducciones estrictamente lógicas, como las conjeturas o suposiciones que pueden realizarse a partir de ciertos datos que permiten presuponer otros. En un texto no está todo explícito, hay una enorme cantidad de implícitos (dependiendo del tipo de texto y del autor) que el lector puede reponer mediante la actividad inferencial.
Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:
1. inferir detalles adicionales que, según las conjeturas del lector, pudieron haberse incluido en el texto para hacer-lo más informativo, interesante y convincente;
2. inferir ideas principales, no incluidas explícitamente; 3. inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber
ocurrido si el texto hubiera terminado de otra manera;4. inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis
sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones;
5. predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, deliberadamente o no;
6. interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la signifi-cación literal de un texto.
Nivel de comprensión crítico
A este nivel se le considera el ideal, ya que en él el lector es capaz de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído.
Dichos juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden ser:
1. de realidad o fantasía: según la experiencia del lector
con las cosas que lo rodean o con los relatos o lecturas; 2. de adecuación y validez: compara lo que está escrito
con otras fuentes de información; 3. de apropiación: requiere de evaluación relativa en las
diferentes partes para asimilarlo; 4. de rechazo o aceptación: depende del código moral y
del sistema de valores del lector.
PLANTEAMiENTO DEL PROBLEMA
Los bajos niveles de comprensión lectora de los estudiantes universitarios han traído consigo mayores índices de deser-ción, bajo rendimiento, baja calidad académica y frustra-ción profesional y laboral; todo gracias a que el sistema tra-dicional no ha considerado la necesidad de tener proyectos y políticas de Estado bien definidas en torno a la enseñanza de la lectura y la escritura.
En esta cultura, se considera que, por el hecho de ser hablantes nativos del español, no es necesario pensar la en-señanza-aprendizaje de la lengua materna como un estudio serio e importante, como ocurre en cualquier otra discipli-na. Esta situación ha llevado a que los estudiantes, docen-tes e instituciones no le den el valor y la importancia que requiere su estudio, desconociendo su aporte fundamental para acceder al conocimiento de ciencias como la matemá-tica, la física, la biología, la historia, etcétera.
En este sentido, el compromiso como maestros es te-ner en cuenta tal situación, es decir, proponer soluciones a partir del estudio y cambio en las prácticas pedagógicas de enseñanza-aprendizaje y evaluación con el fin de no justifi-car tal desacierto en causas económicas, políticas y sociales.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
99
Con el ánimo de intentar contrarrestar, en parte, la an-terior problemática, la presente investigación respondió a la siguiente pregunta: ¿cuál es el nivel de comprensión de lec-tura que traen los estudiantes que ingresan a la Licenciatura de Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La Salle?
MARCO METODOLóGiCO E iNSTRuMENTO
Con el propósito de responder a la pregunta de investiga-ción planteada y al objetivo principal, se hizo necesario asumir una metodología de investigación orientada por un enfoque cualitativo con un diseño de tipo descriptivo.
La investigación fue descriptiva, ya que se registraron, analizaron e interpretaron los datos que arrojó la prueba diagnóstica y cualitativa. Asimismo, se hizo un análisis deta-llado de los tres niveles de comprensión lectora.
iNSTRuMENTO
El instrumento fue diseñado por las investigadoras de este estudio, y se tomó como referente la experiencia obtenida
en el diseño de pruebas diagnósticas en comprensión lec-tora y las pruebas que ya han sido aplicadas por más de cinco años en la Universidad Sergio Arboleda. Es impor-tante resaltar que se decidió diseñar la prueba porque midió exactamente lo que se analizó en este estudio, al contrario de las pruebas estandarizadas que no miden exactamente lo que se ha enseñado y se tornan limitadas en este sentido (ver prueba diagnóstica, anexo 1).
El instrumento de evaluación de los niveles de com-prensión está estructurado por un conjunto de diez pregun-tas o tareas de lectura (tres preguntas de tipo literal, cinco preguntas de tipo inferencial y dos de tipo crítico). Antes de ser aplicado el instrumento, con el propósito de probar su fiabilidad, se aplicó una prueba piloto a una muestra explo-ratoria, conformada por veinticinco estudiantes. El análisis de estos resultados condujo a cambios, tanto en la redac-ción de algunas preguntas y orden de presentación, como en la revisión y ajuste de algunas pautas de evaluación de la prueba.
Para ejemplificar la estructura del instrumento, en la tabla 1 se enuncian los niveles de lectura, las categorías de análisis, el rango de puntaje, el número de pregunta en la prueba y el puntaje máximo alcanzado por los estudiantes.
Tabla 1. Puntajes y niveles de lectura.
Niveles de lectura Categorías de análisisNúmero de pregunta en la prueba según la categoría de análisis
Escala de evaluación Puntaje máximo
LiteralLéxico y vocabularioConceptos y palabras claveIdeas clave
123
Alto: 4 a 5Medio: 2 a 3Bajo: 0 a 1
555
Inferencial
Idea globalTemaPreguntas que sugiere el textoPropósito del autorPolémicas
45678
Alto: 4 a 5Medio: 2 a 3Bajo: 0 a 1
55555
Crítico Toma de posiciónIntertextualidad
910
Alto: 4 a 5Medio: 2 a 3Bajo: 0 a 1
55
Total 50
2 Georges Soros es experto en finanzas, filántropo, inversionista y activista político estadounidense. Actualmente, es el presidente del Soros Fundation Management LLC y del Open Society Institute. Ha financiado numerosas campañas de política contra las drogas.
Inicialmente, se aplicó la prueba de entrada a 44 estu-diantes, quienes ingresaron al primer semestre de 2008-02 a la Licenciatura de Lengua Castellana, Inglés y Francés. Esta tarea de aplicación se realizó individualmente mediante un
texto de tipo argumentativo titulado “Es imposible ganar la guerra contra las drogas” de George Soros2. Específicamen-te, las preguntas para estos niveles fueron de formato ce-rrado, las que permitieron analizar la comprensión lectora
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
100
en los diferentes niveles de complejidad (literal, inferencial y crítico).
Con relación a las categorías de análisis usadas en la prueba en el nivel literal, se incluyó léxico y vocabulario, conceptos y palabras e ideas clave. Por otra parte, en el nivel inferencial se tuvo en cuenta el tema, la idea global, las pre-guntas que sugiere el texto, el propósito del autor y las polé-micas. De igual forma, en el nivel crítico se consideró la ca-pacidad que tiene el estudiante para tomar posición sobre el texto leído y relacionarlo con otros textos (intertextualidad).
El texto de la prueba fue dividido en veinte párrafos con el fin de facilitarle al estudiante el proceso de comprensión lectora.
RESuLTADOS
Los resultados que arrojó la investigación demuestran que, en el nivel literal, el 42% de los estudiantes se encuentran en un nivel alto; el 32% en un nivel medio y el 26% en un nivel bajo. Los estudiantes reconocen la estructura base del texto y, por ende, realizan copias literales con el propósito de res-ponder a preguntas que no demandan mayor construcción y análisis discursivo.
Ahora bien, con respecto al nivel inferencial, el 28% de los estudiantes están en un nivel alto, el 30% en un nivel medio y el 42% en un nivel bajo. Los estudiantes no logran establecer los caracteres implícitos del texto, por esta razón no asumen una posición frente a lo leído.
En términos comparativos, el mayor porcentaje de logro se concentra en el nivel primario de comprensión literal, ya que el estudiante reconoce el sentido de la mayoría de las ex-presiones del texto. Asimismo, define algunos conceptos que hacen parte del contenido de lo leído. Por otro lado, reconoce las ideas más importantes que sustentan la tesis del autor, ra-zón por la cual los estudiantes llegan a sintetizar la idea global del texto en enunciados cortos. Sin embargo, los porcentajes de las respuestas no son las esperadas para una lectura literal profunda debido a la pobreza léxica o de vocabulario que tie-nen los estudiantes que hasta ahora ingresan a la educación superior. En este estudio, las respuestas dadas en la búsqueda de sinónimos no son muy acertadas, ya que no lograron de-ducir o inferir el significado por las señales que da el contexto y desconocen el mecanismo de composición de palabras por
sufijos y prefijos. Aquí ven las palabras desconocidas como “extrañas” y “difíciles”, como un obstáculo ineludible que les impide acceder a la información contenida en el texto. Sólo dominan un vocabulario limitado, y no tienen recursos para deducir con rapidez el significado de la palabra y, por ende, no conocen otras palabras sinónimas.
De igual forma, el análisis de las respuestas del nivel inferencial demuestra que los lectores no logran o no son capaces de identificar posibles respuestas que no están explí-citamente en el texto; posiblemente por razones de falta de un pensamiento lógico y analógico necesario para realizar estas operaciones cognitivas. Por ende, la descripción cuali-tativa demuestra que los estudiantes no infieren las posibles motivaciones, intereses o intenciones que pudieron llevar al escritor a producir el texto. Éstos, a medida que tienen que redactar nuevos enunciados, no transmiten con claridad su idea al respecto.
Ahora bien, aunque los resultados señalen que, si bien las preguntas del nivel literal e inferencial requieren de es-trategias lectoras específicas, la mayoría de los estudiantes utilizan, indistintamente, una misma estrategia general: la reproducción literal de trozos de texto. Lo anterior muestra la necesidad de enseñar a nuestros estudiantes la distinción entre los dos tipos de comprensión aquí estudiados, con el fin de que ellos puedan controlar mejor los procesos lectores y desarrollar o replantear las estrategias de comprensión. La comprensión textual es, fundamentalmente, un proceso que compromete las raíces intelectuales, volitivas y afectivas de la persona.
Finalmente, los estudiantes que hasta ahora ingresan se pueden categorizar como lectores aprendices, puesto que, por sus respuestas en la categoría de análisis léxico y vo-cabulario, desaprovechan el contexto lingüístico y extralin-güístico para descifrar la palabra desconocida. Al depender de la lectura literal, carecen de la capacidad de saber usar informaciones procedentes de otros lugares del mismo texto y sólo saben usar los datos aportados por éste hasta el punto en el que aparece la palabra en cuestión. Por lo tanto, es tarea de los docentes ayudar a estos lectores aprendices a inferir el significado de las palabras difíciles por vías natu-rales y enseñarles a buscar pistas contextuales para que lean significativamente y puedan enriquecer su vocabulario.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
101
Los estudiantes se encuentran en un nivel muy bajo con respecto al nivel crítico, ya que no manejan la intertextua-lidad, es decir, el llamado a otros textos, y mucho menos toman una postura frente a lo que leen.
CONCLuSiONES y DiSCuSióN
Atendiendo a los resultados obtenidos por esta investiga-ción, se hace necesario presentar alternativas enfocadas a la formación docente en comprensión lectora. El interés por ésta se desprende del compromiso que deben tener los do-centes de la Universidad de La salle con la formación profe-sional y la responsabilidad social de los estudiantes. Aspectos propios de una docencia con pertinencia como lo enuncia el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL), en el que la interacción debe llevar a un crecimiento mutuo de diálogo, honestidad, confrontación de ideas, en búsqueda de la verdad y el compromiso.
De esta manera, la formación de lectores debe tener en cuenta el desarrollo de la competencia textual como parte integrante de la competencia discursiva, en el sentido en que la competencia textual no se refiere sólo a la capacidad de producir textos, sino también a la capacidad de comprender textos ajenos. Por esta razón, es necesario enseñar las estra-tegias que, habitualmente, pone en juego un lector experto. Esas estrategias se desprenden de la interacción que se pro-duce entre los procesos cognitivos del lector y las claves lin-güísticas y gráficas del texto. De este modo, los aportes de la lingüística del texto proporcionan una ayuda para distinguir esas “pistas” que el texto proporciona.
De igual manera, en la formación de lectores, el estu-diante debe, en primer lugar, decodificar los distintos géne-ros discursivos que representan las bases conceptuales y lin-güísticas de su disciplina. En segundo lugar, debe ser capaz de relacionar lo leído con su contexto social, político, cultu-ral, académico, económico, etcétera. Y, finalmente, emitir juicios y asumir una posición crítica y valorativa sobre lo leído. En este sentido, un buen lector debe estar en la capa-cidad de comprender los significados implícitos y realizar las inferencias necesarias para comprender a cabalidad los distintos tipos de textos. Por otra parte, el buen lector no de-pende de la memoria, sino que está sujeto a la necesidad de realizar análisis y comparaciones que le permitan descubrir significados en los distintos textos con temas desconocidos y
que, a su vez, guarden relación con el cúmulo de experien-cias y de conocimientos ya adquiridos.
En este sentido, es preciso que los estudiantes y los do-centes se ocupen de cómo se lee en cada una de las dis-ciplinas, ya que una disciplina es un espacio discursivo y conceptual que estructura prácticas discursivas propias, involucradas en su sistema conceptual y metodológico. En consecuencia, aprender una materia no consiste sólo en ad-quirir sus nociones y métodos, sino en manejar sus modos de leer y escribir característicos.
La lectura funciona como herramienta insustituible para acceder a las nociones de un campo de estudio, para elaborarlo, asimilarlo y adueñarse de él. Ningún docente de ningún espacio académico debería enseñar sus contenidos desentendiéndose de cómo se lee en su disciplina.
Así es como esta investigación puede abrir un espacio para la reflexión y discusión sobre la responsabilidad que la comunidad lasallista tiene en la formación de estudian-tes competentes en su profesión. Además, la comunidad académica debe reconocer que, a través de una enseñanza-aprendizaje consciente de los procesos y estrategias de lectu-ra, garantiza que los estudiantes mejoren sus competencias profesionales y laborales, ya que un sujeto que logra inter-pretar y valorar su realidad, fácilmente, propone soluciones a las problemáticas que aquejan a la sociedad.
Por esta razón, y siguiendo los planteamientos de las di-dácticas que privilegia la Universidad de La salle, la formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y sólo puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expre-sión, en el que los estudiantes puedan argumentar sus opinio-nes con tranquilidad, respetando a su vez las de sus pares.
Es así que las necesidades actuales demandan de la edu-cación una proyección determinada por una formación más estratégica que abogue por un mayor desarrollo de las habi-lidades para la apropiación y producción de conocimientos. En este orden de ideas, a la Universidad le compete el papel de responder a dichas necesidades mediante la implemen-tación de propuestas que tengan en cuenta la comprensión y producción textuales como camino efectivo y eficaz en la formación de sujetos integrales, críticos y reflexivos.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
102
Por tal razón, esta investigación intenta proponer uno de los tantos caminos posibles para el desarrollo de habilidades de comprensión lectora en los estudiantes universitarios. Esta propuesta plantea el manejo de herramientas cognitivas e inte-raccionales que le permitan al estudiante, desde los inicios del aprendizaje lector, ejercitarse en los procesos mentales que de-mandan los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico.
Inicialmente, se deben activar los esquemas mentales del lector en la comprensión de elementos paratextuales como: índices, títulos, epígrafes, apéndices, prólogos, sola-pas, entre otros. Esta actividad va a permitir entender una serie de informaciones que acompañan al texto y que son necesarias para que la lectura sea más eficaz.
Una de las características de los textos, en la educación superior, es el léxico especializado que usan, y esto signifi-ca que se debe reconocer la riqueza del vocabulario como una habilidad para desarrollar en el dominio de la lectura. Por esta razón, el uso del diccionario es una fuente a la que el lector puede recurrir para conocer el significado de las palabras que no entienda. En este sentido, según Jenkinson (1976), se deben desarrollar las habilidades de identificación o localización, las de pronunciación y las de sentido para uti-lizar eficazmente el diccionario. En esta actividad, también, es necesario que los estudiantes conozcan los diferentes tipos de diccionarios, y así la búsqueda resulta ser más efectiva.
También, esta propuesta plantea la necesaria aplica-ción de una estrategia para comprender y reconstruir la organización de un texto o fragmento. Generalmente, los textos universitarios usan formas de comunicar o “modos de organización del discurso”: narrar, describir, explicar y argumentar. Estos modos constituyen secuencias dentro de los textos; por esta razón, es posible que, en un mismo tex-to, se puedan encontrar secuencias narrativas, descriptivas, explicativas y argumentativas. En cambio, en otros textos puede predominar alguno de estos modos. En consecuen-cia, se debe explicar a los estudiantes cómo están organiza-das estas secuencias al interior de un texto, y hacer mucho énfasis en las secuencias explicativas, ya que es el modo de organización del discurso más recurrente en los textos universitarios.
Finalmente, esta propuesta es uno de los tantos cami-nos trazados para facilitar la lectura de los textos universi-tarios y, en consecuencia, lograr una mejor comprensión. Las estrategias de lectura propuestas en este escrito están relacionadas con el modo en que es utilizado el lenguaje en este tipo de textos; es decir, con sus aspectos lingüísticos, ya que, como lo afirma Marín (2005), las estrategias lecto-ras más eficaces son las que tienen en cuenta los recursos lingüísticos que se usan para comunicar el conocimiento y que sirven para que el estudiante construya el sentido de lo que lee.
REFERENCiAS
Anderson, I. H. (1952), The psychology ot teaching reading, New York, The Ronald Press.
Barret, J. (1993), Enseñar a aprender: introducción a la metacogni-ción, Burgos, Mensajero.
Bormuth, J. R., Manning, J. y Pearson D. (1970), Children’s comprehension of between and Within-sentence syntactic structu-res. Journal of Educational Psychology.
Cairney, T. (1990). Teaching Reading comprehension, Filadelfia, Open University Press.
Carlino, P. (2005), Escribir, leer y aprender en la universidad, Méxi-co, FCE.
Durkin, D. (1966), Children who read early, New York, Teacher Collage Press.
Fries, C. (1962), Linguistics and reading, Nueva York, Holt, Ri-nehart & Winston.
Huey, E. B. (1898), The psychology and pedagogy of reading, New York, MacMillan.
Jenkinson, M. D. (1976), “Modos de enseñar”, en Staiger, R. C. (comp.), La enseñanza de la lectura, Buenos Aires, Huemul.
Martínez, M. C. (1999), Procesos de comprensión y producción de textos académicos expositivos y argumentativos, Cali, Universi-dad del Valle.
Martínez, R. (1997), Conectando texto. Guía para el uso efectivo de elementos conectores en castellano, Barcelona, Octaedro.
Marín, M. y Hall, B. (2005), Prácticas de lectura con textos de estudio, Buenos Aires, Eudeba.
Peronard, M. y Gómez, L. (1998), Comprensión de textos escritos: de la teoría a la sala de clases, Chile, Editorial Andrés Bello.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
103
Sexo: M _____ F_____ Edad: _____Otros estudios: ____________________ _______________Estrato: _____ Barrio donde vive: ___________________Le gusta leer: _____
A continuación, encontrarás un artículo titulado “Es impo-sible ganar la guerra contra las drogas” de George Soros. Debes hacer la lectura del texto y responder las preguntas que encontrarás seguidamente.
ES iMPOSiBLE GANAR LA GuERRA CONTRA LAS DROGAS*
1Como muchas personas, me sentí muy complacido el mes de noviembre cuando los votantes de California y Arizona aprobaron, por márgenes importantes, dos propuestas de iniciativa popular que representan un cambio en la direc-ción de nuestras políticas frente a las drogas. La iniciativa de California legalizó el cultivo y el uso de la marihuana con fines médicos. La iniciativa de Arizona fue más lejos al au-
torizar a los doctores a prescribir cualquier droga para fines médicos legítimos, y obligar la asistencia a tratamiento, sin encarcelamiento, para quienes sean arrestados por posesión ilegal de drogas. También hizo más severas las penas para delitos violentos cometidos bajo la influencia de drogas.
2Estos resultados son significativos tanto en términos de su impacto inmediato como en cuanto que sugieren que los norteamericanos están comenzando a reconocer la futilidad de la guerra contra las drogas y la necesidad de pensar en caminos alternativos de manera realista y abierta.
3Nuestros encargados de combatir las drogas respondieron oprimiendo el botón del pánico. El zar antidrogas, general Barry McCaffrey, afirmó que “estas propuestas nada tienen que ver con la compasión; tienen que ver con la legalización de drogas peligrosas”. Fui severamente atacado por haber apoyado estas iniciativas como el “papá combate-dinero de la legalización de las drogas” y me acusó de “engatusar” a
ANEXO 1
Prueba diagnóstica
uNivERSiDAD DE LA SALLEFACuLTAD DE EDuCACióN
LiCENCiATuRA EN LENGuA CASTELLANA, iNGLéS y FRANCéSPRuEBA DiAGNóSTiCO DE COMPRENSióN LECTORA
* Artículo escrito por George Soros. Traducción de Adriana de la Espriella. En revista El Malpensante. Septiembre 16-octubre 31 de 2000.
— (1991), Estrategias de comprensión lingüística en alumnos de edu-cación básica y educación media: uso y enseñanza, Valparaíso, Universidad Católica.
Smith, C. B. (1989), La enseñanza de la lecto-escritura: un enfoque interactivo, Madrid, Aprendizaje Visor.
Solé, I. (1996), Estrategias de comprensión de la lectura, Barcelo-na, Graó.
Spiro, R. J., Bruce, B. C. y Brewer, W. F. (1980), Theorical issues in reading Comprehension, New Yersey, Hillsdale.
Strang, R. (1965), Procesos del aprendizaje infantil, Buenos Aires, Paidós.
Universidad de La Salle (2007), “Proyecto Educativo Univer-sitario Lasallista (PEUL)”, Bogotá, Ediciones Unisalle.
Universidad de La Salle (2008), “Enfoque formativo lasallis-ta (EFL)”, Bogotá, Ediciones Unisalle.
* * *
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
104
los votantes con publicidad engañosa. En las audiencias del Congreso presididas por el senador Orín Hatch (de Utah) se denigró contra mí, y en el New York Times, A.M. Rosentahl llegó a insinuar que yo represento un nuevo tipo de “dinero de las drogas”. Debo rechazar estas acusaciones.
4No estoy a favor de legalizar las drogas fuertes. Estoy a favor de una política más sana frente a las drogas. Me preocupa, tanto como a cualquier padre responsable, alejar a mis hijos de las drogas. Pero creo firmemente que la guerra contra las drogas le hace más daño a nuestra sociedad que el consu-mismo mismo. Permítanme explicar mi punto de vista.
5Me involucré en el tema de las drogas a raíz de mi com-promiso con el concepto de sociedad abierta. La sociedad abierta se fundamenta en el reconocimiento de que actua-mos sobre la base de un entendimiento imperfecto y de que nuestros actos tienen consecuencias no buscadas. Nuestras estructuras mentales, así como nuestras instituciones son defectuosas de una manera u otra. La perfección es inal-canzable, lo cual no es razón para la desesperanza. Por el contrario, nuestra falibilidad deja un campo infinito para la innovación, la invención y el mejoramiento. Una sociedad abierta que reconoce la falibilidad es una forma de organi-zación social superior a una sociedad cerrada que afirma haber encontrado todas las respuestas.
6Durante las últimas décadas, he dedicado gran parte de mi energía y de mis recursos a promover el concepto de so-ciedad abierta en los países que dejaron de ser comunistas. He comenzado a prestarle más atención a mi país adoptivo, Estados Unidos, porque creo que la sociedad relativamente abierta de la que disfrutamos está en peligro. (No hay nada nuevo en este peligro; estar siempre en riesgo es una carac-terística de las sociedades abiertas).
7Las políticas contra las drogas constituyen un magnífico ejemplo de consecuencias adversas no buscadas. Quizá no existe otro campo en el cual nuestras políticas públicas hayan producido un resultado tan profundamente contra-dictorio con la intención inicial. Pero los que se empeñan en la “guerra contra las drogas” se niegan a reconocer ese
hecho. Consideran que cualquier crítica es subversiva. A sus ojos, sugerir la posibilidad de que la guerra contra las drogas pueda ser contraproducente equivale a una traición. Su re-acción frente a la aprobación de las propuestas de iniciativa popular sobre drogas en California y Arizona confirmó esta postura.
8Me gustaría dejar claro cuál fue mi papel en las propuestas de iniciativa popular. Contribuí con aproximadamente un millón de dólares, que representa entre el 25 y el 30% del total de las contribuciones. No estuve involucrado en la pla-neación ni en la ejecución de ninguna de las dos campañas, así como tampoco en la redacción de las propuestas. Quie-nes se preocupan por el papel que desempeñó el dinero en estas campañas, deberían centrar su atención en las enor-mes sumas de dinero de los contribuyentes que gastaron los funcionarios del gobierno que se opusieron activamente a la aprobación de las propuestas.
9Puedo entender muy bien, sin embargo, por qué quienes lu-chan contra las drogas se inquietan por mi participación. Yo no uso drogas. Intenté y disfruté la marihuana, pero nunca se me convirtió en hábito y no la he consumido en muchos años. He sufrido mi cuota de ansiedad por el consumo de drogas de mis hijos, pero afortunadamente no fue un pro-blema serio. Mi única preocupación es que la guerra con-tra las drogas le está causando un daño indecible al tejido social. Creo que una América libre de drogas es un sueño utópico. Algún tipo de adicción a las drogas o abuso de sus-tancias es endémico en la mayoría de las sociedades. Insistir en la erradicación total de las drogas sólo puede conducir al fracaso y a la decepción. La guerra contra las drogas no puede ser ganada; pero, igual que la guerra de Vietnam, ha polarizado a nuestra sociedad.
10Y con el tiempo, sus efectos adversos pueden ser aún más devastadores. Penalizar el abuso de las drogas hace más mal que bien: impide hacer tratamientos efectivos y con-duce al encarcelamiento de demasiadas personas. Nuestra población carcelaria y penitenciaria –actualmente se acerca a los dos millones- se ha duplicado durante la última década y más que triplicado desde 1980. El número de personas que están detrás de las rejas por violaciones a las leyes sobre
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
105
drogas ha aumentado ocho veces desde 1980, hasta llegar aproximadamente a unas 400.000 personas.
11Nuestras políticas contra las drogas son especialmente seve-ras con los negros. La guerra contra las drogas ha aumen-tado considerablemente el índice de encarcelamiento entre los jóvenes de esta raza, hasta el punto de desestabilizar las estructuras familiares en nuestras sociedades y aumentar el número de familias con un solo padre. Uno de cada siete hombres negros ha sido privado de sus derechos, de manera permanente o temporal, debido a sanciones penales. El sida es la primera causa de muerte entre los adultos negros de 25 a 44 años, y la mitad de esos casos son ocasionados por inyecciones de droga. Al mismo tiempo, el hecho de consi-derar delincuentes a los drogadictos inhibe las posibilidades de adelantar tratamientos adecuados. Decenas de miles de personas están tras las rejas –con un costo significativo para ellas, sus familias y los contribuyentes-, en vez de estar en programas de tratamiento para la drogadicción, que son menos costosos y más efectivos. Inclusive se desestimula el tratamiento con metadona y el intercambio de agujas.
12Hay indicios de que nuestras políticas prohibicionistas han aumentado las enfermedades y las muertes relacionadas con las drogas, y hay evidencias del impacto que han teni-do sobre el índice de delitos. Restringir el acceso a jeringas esterilizadas facilita la propagación de VIH y otras enfer-medades. Los drogadictos de drogas callejeras cuya pureza y potencia son desconocidas, y cuyo consumo los lesiona o les causa la muerte, colocando una gran carga sobre los sis-temas de salud.
13Al concentrar los recursos de manera desproporcionada so-bre la interdicción del suministro de drogas, se ignoran los principios económicos básicos. Mientras la demanda y las ganancias sean altas, no hay manera de cortar el suminis-tro. Siempre habrá muchas personas dispuestas a correr el riesgo de ser encarceladas a cambio de la oportunidad de obtener mucho dinero.
14Es más fácil, naturalmente, identificar qué está mal de las políticas actuales que diseñar unas mejores. No pretendo
saber cuál es la política correcta contra las drogas, pero si sé que la política actual está equivocada. Un enfoque más razonable sería el de tratar de reducir el suministro y la de-manda, y tratar de minimizar los efectos nocivos del abuso y del control de las drogas. Soy consciente de que debería-mos estar dando, por lo menos, algunos pasos: poner la me-tadona y las jeringas estériles a disposición de los adictos; levantar las prohibiciones penales y las sanciones para mé-dicos y pacientes que tratan el dolor y las náuseas con cual-quier droga que funcione; reservar las celdas de las cárceles y prisiones para los delincuentes violentos y los traficantes de droga depredadores, y no para los adictos no violentos que están dispuestos a someterse a un tratamiento; explorar nuevas formas de reducir los daños causados por el uso de las drogas y por las políticas prohibicionistas.
15Si la opinión pública estuviera lista para ello, apoyaría ac-ciones para “hacerle el hueco” al mercado negro de las drogas, poniendo la heroína y algunas otras drogas ilícitas a disposición de drogadictos registrados, y previa prescripción médica, y a la vez desmotivando a los no adictos a través de la condena social, la difusión de información razonable y persuasiva sobre los daños causados por las drogas y, en la medida en que sea necesario, a través de sanciones legales. Si los suizos, los holandeses, los británicos y cada vez más países pueden experimentar con nuevos enfoques, también los Estados Unidos pueden hacerlo.
No todos los experimentos han sido exitosos. El fraca-sado intento de regular un mercado de drogas al aire libre a comienzos de los noventa en Zurcí llegó a ser conocido como el “parque de las agujas” y le dio mala reputación a la ciudad. Pero las iniciativas recientes de Suiza han tenido más éxito y han suscitado un apoyo público general.
16El experimento de la prescripción nacional de heroína ha demostrado ser extraordinariamente efectivo para reducir el consumo ilícito de drogas, las enfermedades y crimen, y ha ayudado a muchos adictos a mejorar sus vidas. Los votantes suizos aprobaron esta iniciativa en referéndums locales.
17Nuestra prioridad debe ser disuadir a los niños de consumir drogas. Incluso la marihuana puede ser lesiva para el desarro-llo mental y emocional de un joven. Pero satanizar las drogas
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
106
puede aumentar su atractivo para los adolescentes, pues, la rebelión es con frecuencia un importante rito de transición hacia la adultez. Y debemos ser especialmente cuidadosos de no exagerar los efectos nocivos de la marihuana, porque po-dríamos menoscabar la credibilidad de las advertencias frente a las drogas más fuertes. En términos generales, la reducción del énfasis en el aspecto penal del consumo de drogas debe ir acompañada de más, y no menos, condena social por la cultu-ra de las drogas. Estados Unidos es un líder mundial en la re-ducción del número de fumadores, y simultáneamente, uno de los perdedores mundiales en el manejo de abuso de las drogas.
18Infortunadamente, el clima para una política frente a las drogas equilibrada es adverso. Los defensores de la cruzada por la prohibición y la disuasión Rosenthal, Califano, Mc-Caffrey y otros se opone a una discusión razonable. Insis-ten en que la única solución al problema de las drogas es la “guerra contra las drogas”, y para ellos quienes critican las políticas actuales son enemigos de la sociedad. Muy pocos funcionarios elegidos se atreven a provocar la ira. La histeria ha remplazado el debate en el discurso público.
19La introducción de una nota de sanidad en las políticas con-tra las drogas quedó en manos de los votantes de California y Arizona. Califano afirma que fueron engatusados pero, al hacerlo, revela un esquema mental totalitario. Su asevera-ción de que los votantes de Arizona y California no sabían por qué estaban votando cuando apoyaron las dos iniciati-vas me recuerda la reacción del presidente serbio Slodoban Milosevic ante los resultados de las recientes elecciones en el país. Con frecuencia, los defensores de políticas fracasadas pretenden conocer mejor lo que les conviene a los votantes que los votantes mismos.
20Los votantes de Arizona y California demostraron que es posible apoyar políticas más sensibles y compasivas frente a las drogas, y al mismo tiempo ser severo con ellas. Espero que otros estados sigan su ejemplo. Estaré complacido de apoyar (con dólares después de haber pagado impuestos) al-gunos de estos esfuerzos, y espero que llegue el día en que las políticas de control de las drogas reflejen mejor los ideales de una sociedad abierta.
1. Léxico y Vocabulario
1.1. Reemplace por un sinónimo las siguientes palabras sin alterar el sentido con que se usan en el texto (los números entre paréntesis indican el párrafo donde se encuentran las palabras).
Palabra Sinónimo
Futilidad (2)
Falibilidad (5)
Indecible (9)
Endémico (9)
Interdicción (13)
1.2. Explique el sentido con que son utilizadas en el texto las siguientes expresiones:
Sueño utópico: ___________________________________Futilidad de la guerra: _____________________________“hacerle un hueco”: _______________________________Rito de transición: ________________________________Esquema mental totalitario: _________________________
2. Conceptos y palabras clave
2.1. Defina los siguientes conceptos teniendo en cuenta la información que le proporciona el texto:
Sociedad abierta: _________________________________Tejido social: ____________________________________Políticas públicas: _________________________________Políticas prohibicionistas: ___________________________Políticas fracasadas: _______________________________
2.2. A continuación encontrará una lista de palabras ex-traídas del texto. Solamente dos de ellas son clave, es decir, hacen parte fundamental de la tesis que sostiene el autor. Señálelas con una X:
Delitos NegrosGuerra RazaPoblación FamiliasPolíticas DrogasVotantes JeringasCultivo Dinero
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
107
A. ¿Qué significa el concepto de sociedad abierta?B. ¿Qué diferencia hay entre una sociedad abierta y una
sociedad cerrada?C. ¿En qué medida las políticas contra las drogas han tenido
efectos positivos en una sociedad como la nuestra?D. ¿Las políticas establecidas para acabar con las drogas
no son más bien unas políticas creadas para acrecentar más la discriminación racial?
E. ¿Qué implica la penalización del abuso de las drogas?
7. Propósito del autor
Redacta en un enunciado la intención implícita de George Soros en su texto.
8. Polémicas
En el desarrollo del texto, el escritor muestra su desacuerdo con un hecho social concreto. Redacta un enunciado que exprese la esencia de ese desacuerdo.
9. Toma de posición
Relacione los planteamientos del autor con las políticas con-tra las drogas que existen en Colombia. En un párrafo, ex-prese su posición.
10. Intertextualidad
Los medios de comunicación (noticieros y periódicos) han reseñado los conflictos que se viven en Colombia por la lu-cha que ha emprendido el Gobierno contra las drogas ilíci-tas. Explique en un párrafo, la relación que existe entre esos eventos y los planteamientos contenidos en el texto “Es im-posible ganar la guerra contra las drogas” de George Soros.
Marihuana ExperimentosMédicos PrescripciónConsumo Clima
3. ideas clave
Las siguientes son ideas extraídas literalmente del texto; si embargo, sólo dos de ellas expresan ideas clave, es decir, son parte fundamental de la tesis que sostiene el autor. Iden-tifíquelas:
A. Satanizar las drogas puede aumentar su atractivo por los adolescentes.
B. Nuestra prioridad debe ser disuadir a los niños de con-sumir drogas.
C. No estoy a favor de legalizar las drogas fuertes. Estoy a favor de una política más sana frente a las drogas.
D. Nuestras estructuras mentales, así como nuestras institu-ciones son defectuosas de una manera u otra.
E. La guerra contra las drogas le hace más daño a nuestra sociedad que el consumo mismo.
4. idea global
Redacte un enunciado breve que sintetice la idea global del texto.
5. Tema
Redacte en un enunciado breve el tema del texto “Es impo-sible ganar la guerra contra las drogas”.
6. Preguntas que sugiere el texto
Dos de las siguientes preguntas las puede suscitar el texto a partir de una lectura crítica frente a su contenido. Sus res-puestas no se encuentran explícitas en él. Identifíquelas:
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
109
Estrategias de enseñanza del aprendizaje cooperativo en la Educación Superior1
Aracely Camelo*/Nancy García**/Sandra Merchán Rubiano***/Luis Evelio Castillo****
Recibido: 25 de febrero de 2009Aceptado: 30 de marzo de 2009
Resumen
Esta investigación se originó en la propuesta de la Maestría en Docencia para indagar sobre las estrategias de enseñanza desde la revisión de antecedentes investigativos y bibliográficos. El resultado permitió establecer la diferenciación conceptual entre trabajo colaborati-vo, aprendizaje cooperativo y estrategias de enseñanza. Por aprendizaje cooperativo se entiende un modelo de enseñanza que incluye un conjunto de estrategias para la construcción de conocimiento de manera cooperativa, siendo parte de éste el trabajo colaborativo. Por estrategias de enseñanza se entienden los procesos que requieren de momentos de desarrollo en las etapas de planeación, implementación y evaluación. A partir de las anteriores comprensiones, con un enfoque cualitativo y método etnográfico, la investigación caracterizó la planeación, implementación y evaluación de estrategias de enseñanza del aprendizaje cooperativo en la educación superior a partir de una muestra de cinco universidades bogotanas: Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Nacional de Colombia, Fundación Universitaria Monserrate, Universidad de La Salle y Universidad Católica de Colombia. Los resultados mostraron que el aprendizaje cooperativo se configura a partir de estrategias con las cuales el docente promueve la cooperación entre iguales para alcanzar una meta común de aprendizaje en tres tipos de prácticas: la práctica intencionada en referentes teóricos y conceptuales del aprendizaje coope-rativo, la práctica intencionada en estrategias de trabajo colaborativo y las prácticas intencionadas en trabajo en grupo sin apropiación explícita de referentes del aprendizaje cooperativo.
Palabras clave: aprendizaje cooperativo, didáctica, estrategia de enseñanza, enseñanza universitaria, planeación, implementación, evaluación.
Teaching strategies of cooperative learning in higher Education
Abstract
From the proposal made in order to investigate about Teaching strategies concerning to collaborative work, checking previous inves-tigations and the bibliography, it is settle down the conceptual relationship between Collaborative Work, Cooperative Learning and Strategy of Teaching; concluding that Cooperative learning is understood like a teaching model that includes a group of strategies for the knowledge construction in a cooperative way; teaching strategies are process that require development moments in the planning, implementation, evaluation stages; and that the strategies of collaborative work make part of this teaching model. Starting from the previous understanding, with a qualitative focus and ethnographic method; the investigation characterizes the planning, implementation and evaluation stages of the Teaching strategies of Cooperative Learning in Higher Education in five Universities from Bogotá, having that the Cooperative Learning is configured from strategies which the teacher promotes the cooperation among equals to reach a lear-ning goal, in three kinds of practical: Intentional practice on theoretical and conceptual of Cooperative Learning, Intentional practice in strategies of collaborative work and, intentional practice in group work without any explicit appropriation of cooperative learning theory.
Keywords: cooperative learning, didactics, teaching strategy, university teaching, planning, implementation and evaluation.
1 Este artículo es fruto de la tesis de las autoras de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle, bajo la dirección del profesor Luis Evelio Castillo.
* Colombiana. Magíster en Docencia de la Universidad de La Salle. Profesora de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: [email protected]
** Colombiana. Magíster en Docencia de la Universidad de La Salle. Profesora de la Fundación Universitaria Monserrate. Correo electrónico: [email protected]
*** Colombiana. Magíster en Docencia de la Universidad de La Salle. Docente investigador de la Universidad Manuela Beltrán. Correo electrónico: [email protected]
**** Colombiano. Magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesor de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: [email protected].
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
110
iNTRODuCCióN
En el contexto de la educación superior se tienen en cuenta los aportes de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, presidida por Jacques Delors (Unesco, 1996) en la cual se establece que la educación es un proceso permanente que debe orientarse al desarrollo de potencialida-des. Asimismo, en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior para el Siglo XXI (ibídem, 1998) propone cuatro pi-lares básicos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. En este sentido, se promulga la educación como un proceso relacional entre estudiantes y docentes quienes trabajan conjuntamente para el logro de una meta en común. Este punto de vista supone cambiar los mo-delos de enseñanza y las estrategias didácticas con respecto al compromiso formativo de las instituciones educativas.
En el entorno educativo, el concepto de estrategia sig-nifica, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta clara-mente establecida. En términos de la didáctica, la estrategia “es el conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendi-zaje” (Panqueva, s. f.).
Por otra parte, Eggen y Kauchak (2005) definen el aprendizaje cooperativo como un modelo de enseñanza que incluye un conjunto de estrategias que incentivan una construcción del conocimiento entre individuos para cono-cer, compartir y ampliar la información que cada uno tiene sobre un tema. Además, propicia en el estudiante la genera-ción de conocimiento, debido a que se ve involucrado en el desarrollo de procesos investigativos, en los cuales su aporte es muy valioso al no permanecer como un ente pasivo que sólo capta información. Los autores también consideran que las estrategias de enseñanza implican un proceso que requiere de momentos de desarrollo en las etapas de pla-neación, implementación y evaluación. Al respecto, Molano (2006) destaca que el trabajo cooperativo posee una clara y eficaz estructura (probada en distintos contextos) que per-mite aprender a trabajar con otros.
En el contexto educativo colombiano y como profesio-nales relacionados con este ámbito y sus prácticas, se ob-serva que hay necesidad de reflexionar sobre el quehacer
docente y el conocimiento y apropiación de los modelos pedagógicos y de las estrategias y técnicas utilizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje, por nombrar sólo algunos de los fundamentos esenciales que todo educador debería conocer para desempeñarse en la educación superior.
Siendo el aprendizaje cooperativo un conjunto de estra-tegias pedagógicas que plantean la interdependencia positi-va, la resignificación del papel del maestro, la comunicación efectiva y la responsabilidad que debe tener cada individuo con su propia formación y la de los demás, y considerados fundamentales estos elementos en la formación universitaria y observándose que algunas Universidades proponen en sus lineamientos pedagógicos o proyectos educativos la imple-mentación del aprendizaje cooperativo, la pregunta gene-radora de la investigación es: ¿cómo son las estrategias de enseñanza del aprendizaje cooperativo que se implementan actualmente en la educación superior?
La consulta sobre antecedentes investigativos en el conoci-miento del tema arrojó algunos resultados en Colombia e Iberoamérica, en los siguientes temas:
1. Investigación sobre educación superior en Colombia (Ministerio de Educación Nacional (MEN), Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), 2002). Esta investigación indica que ha pre-valecido la investigación sobre la enseñanza más que sobre el aprendizaje en la didáctica.
2. Aprendizaje cooperativo y problemas de aprendizaje. Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Educa-ción (Arias, Cárdenas y Estupiñán, 2003).
3. El trabajo cooperativo en la Universidad. La Univer-sidad de La Salle desarrolla una propuesta de trabajo en grupo basada en tres pilares: planear, acompañar y evaluar desde los fundamentos teóricos del aprendizaje cooperativo (Molano, 2006).
4. Sobre la influencia de los modelos de enseñanza-apren-dizaje colaborativo virtual, colaborativo presencial y magistral. Universidad del Norte (Merlano et ál., s. f.).
5. Resultados del trabajo pedagógico colaborativo, en rela-ción con el aprendizaje colectivo y el liderazgo comparti-do. Universidad Central de Caracas (Méndez, s. f.).
6. Ambiente inclusivo en el aula mediante la colaboración entre pares con niños en situación de discapacidad cog-nitiva. Universidad Autónoma de México (Peña, 2005).
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
111
7. Modelos colaborativos como mecanismo para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la clase. Universidad del Cauca (Colombia) y Universidad de Chile (Collazos et ál., s. f.).
8. Proyecto multidisciplinar de innovación docente con el fin de aprender en forma colaborativa. Universidad de Oviedo (Argüelles et ál., 2004). Como antecedentes bibliográficos, se encuentran, en
primer lugar, textos que refieren fundamentos y métodos que configuran el aprendizaje cooperativo como propuesta metodológica estructurada: David y Roger Johnson (EUA, 1996), Robert Slavin (EUA 1999), Ramón Ferreiro Gravie (México, 2000, 2004) y Juan de Dios Arias Silva (Colom-bia, 2003). Asimismo, se encuentran textos en otros temas relacionados, por ejemplo: Prácticas educativas y procesos de for-mación en la educación superior: estado del arte: prácticas educativas y procesos de formación en la educación superior de la Pontificia Universidad Javeriana (2005) y Las configuraciones didácticas. Una nueva agenda para la enseñanza superior de Edith Litwin (Ar-gentina, 1997).
Los referentes conceptuales se estructuraron, en primer lugar, a partir de puntos de vista teóricos en educación que sustentan el aprendizaje cooperativo y los aportes del mo-delo pedagógico interestructurante (De Zubiría, 2006); en segundo lugar, sobre la enseñanza universitaria como acti-vidad profesional que posee su propia lógica e impone sus condiciones (Zabalza, 2002, 2003), y, finalmente, sobre el aprendizaje cooperativo frente a los conceptos de colabo-ración, cooperación y trabajo en equipo, y en relación con los ambientes y grupos de aprendizaje y los principios del aprendizaje cooperativo sustentados por los autores citados en el párrafo anterior.
El objetivo general de la investigación es caracterizar las es-trategias de enseñanza del aprendizaje cooperativo que se implementan en la educación superior a partir de las fases de planeación, implementación y evaluación.
MATERiALES y MéTODOS
La investigación en estrategias de enseñanza del aprendizaje cooperativo se realizó desde un punto de vista etnográfico dentro de un enfoque cualitativo por cuanto se exploró el contexto estudiado para lograr descripciones y comprensio-
nes detalladas y completas acerca de cómo se están desarro-llando los elementos constitutivos del aprendizaje cooperati-vo mediante estrategias de enseñanza, con el fin de avanzar en la conceptualización y la generación de propuestas pe-dagógicas en el ámbito de la educación superior. Desde el fundamento de este enfoque, se persiguió la aproximación a la interacción entre los sujetos participantes (estudiantes y maestros) y el objeto de investigación (las estrategias de enseñanza del aprendizaje cooperativo).
El punto de vista etnográfico se asume por cuanto su diseño e implementación metodológica se entiende como una interacción participativa entre investigador y sujetos en el escenario natural para lograr la comprensión profunda de las situaciones que se observan, y así obtener la carac-terización de las estrategias de enseñanza en relación con el aprendizaje cooperativo y abrir mayores entendimien-tos, tanto a los maestros que participan en la investigación, como a la comunidad educativa en general. En este caso, la relación entre el investigador y la comunidad se dio cuando se implementaron las estrategias de enseñanza mediante la observación de los hechos y las interacciones de los actores en el proceso y la indagación directa a los maestros y estu-diantes que participan en estos procesos. La investigación se realizó en cuatro fases principales.
DiSEñO DE LA iNvESTiGACióN
El origen de la investigación se encuentra en el Proyecto Estrategias y Técnicas de Enseñanza de la Maestría en Docencia, en el que se propone como tema de estudio el trabajo colaborativo. Desde la revisión bibliográfica y de antecedentes de investigación acerca de la relación entre trabajo colaborativo y estrategias de enseñanza, se encontró que en el medio educativo se usan de forma in-discriminada los conceptos de trabajo colaborativo, tra-bajo cooperativo, aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo, al referir experiencias en las que se privilegia el trabajo en grupo de los estudiantes. Por consecuencia, se definió el problema de la investigación como la carac-terización de estrategias de enseñanza del aprendizaje cooperativo.
Los sujetos de investigación se determinan como el gru-po de docentes universitarios que son reconocidos por su experiencia en la investigación o implementación de estra-
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
112
tegias de enseñanza del aprendizaje cooperativo y los estu-diantes que participan en sus cursos. En principio, se identi-fican docentes con estas características en la Universidad de La Salle, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Pedagógica Nacional, la Fundación Universitaria Monse-rrate, la Fundación Educativa del Área Andina, la Univer-sidad Nacional Abierta y a Distancia, la Universidad Coo-perativa de Colombia y la Universidad de Cundinamarca.
Como criterios de selección para los sujetos se deter-minaron: a) experiencia investigativa o docente en estrate-gias de enseñanza del aprendizaje cooperativo, b) existencia real de espacios académicos en los cuales se implementen estrategias de aprendizaje cooperativo y c) disposición del docente para participar en el desarrollo del proyecto me-diante las técnicas de recolección de información prevista. Después de lograr contactos iniciales, se realizaron entre-
vistas preliminares con el fin de dar a conocer el proyecto e invitar a participar a los maestros como sujetos de investiga-ción, y concertar un plan de acción para la recolección de información para aquellos que aceptaron. De esta forma, se conformó un grupo de sujetos de investigación por selección intencionada (Molano, 2006, p. 183) según la disponibilidad de los expertos: nueve docentes de universidades públicas y privadas y 149 estudiantes de cursos de los mismos docen-tes, con edades que oscilaban entre los 19 y 32 años, en su mayoría de horarios nocturnos.
Al observar las semejanzas y diferencias respecto a los conceptos, referentes y tipos de estrategias que se implemen-taban en los maestros seleccionados y para avanzar en la comprensión de las prácticas de enseñanza, los sujetos de investigación fueron clasificados por el tipo de práctica en relación con el aprendizaje cooperativo en tres grupos:
Tabla 1. Clasificación de docentes según el tipo de práctica.Docentes Estrategias Sujetos de investigación
Tipo I: práctica intencionada en el aprendizaje cooperativo
Maestros con fundamentos teóricos y práctica espe-cífica en el aprendizaje cooperativo
Dos maestros de las facultades de Educación de las univer-sidades Pedagógica Nacional y Fundación Universitaria Monserrate
Tipo II: práctica intencionada en estrategias afines
Maestros con estrategias específicas de trabajo colaborativo y de trabajo en grupo en el aprendizaje autónomo
Cinco maestros de las facultades de Educación, Ciencias Sociales, Tecnologías, Ciencias Humanas de la Fundación Universitaria Monserrate, Universidad Católica de Colom-bia y Universidad Nacional de Colombia, respectivamente.
Tipo III: práctica intencionada mediante el trabajo en grupo
Maestros que desarrollan en sus clases estrategias grupales sin apropiación explícita de referentes teóricos
Dos docentes de las facultades de Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales y Trabajo Social de la Fundación Univer-sitaria Monserrate y la Universidad de La Salle
RECOLECCióN DE LA iNFORMACióN
El diseño de instrumentos de recolección se fundamentó en comprender las estrategias de enseñanza como un proceso que cuenta con las fases de planeación, implementación y eva-luación (Eggen y Kauchak, 2005) e identificar qué elementos de cada una de esas etapas interesan para la caracterización de estrategias de enseñanza. Se determinaron y diseñaron como técnicas de recolección de información la observación,
la entrevista y la revisión bibliográfica, y como instrumentos, un guión de entrevista a docentes, un guión de entrevista a estudiantes, un guión de observación y un esquema de ficha temática para la revisión bibliográfica. Las entrevistas se dise-ñaron cubriendo las tres fases de las estrategias.
A continuación, en el Tabla 2, se observa cómo se rela-cionaron los elementos, los marcos de referencia y las técni-cas de recolección de información.
Tabla 2. Elementos y técnicas de recolección de información.instrumentos de recolección de información
Objetivo central: estrategias de enseñanza
Planeación de las estrategias Entrevista Revisión bibliográfica
Implementación de las estrategias Observación Entrevista Revisión bibliográfica
Evaluación en las estrategias Observación Entrevista Revisión bibliográfica
Referentes conceptuales
Perspectivas teóricas en educación. Modelo pedagógico interestructurante. Enseñanza universitaria. Elementos constitutivos del AC
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
113
El proceso de recolección y registro de la información se hizo con la ayuda de herramientas tecnológicas como la cámara de video y la grabadora de audio con las que se re-gistraron las observaciones y las entrevistas. La información recolectada se anotó en los diarios de campo y los registros espontáneos e inmediatos que se produjeron en el desarro-llo de las entrevistas y las observaciones de clase en lo que denominados notas de campo. En la tabla 3, se resumen las actividades de recolección de información ejecutadas.
Tabla 3. Aplicación de los instrumentos de recolec-ción de información.
Técnica e instrumento AplicaciónObservaciónGuión de observación
1 a docentes tipo I3 a docentes tipo II4 a docentes tipo III
Entrevista a docentesGuión de entrevista 1
2 a docentes tipo I4 a docentes tipo II3 a docentes tipo III
Entrevista a estudiantesGuión de entrevista 2
3 a 8 estudiantes
Revisión bibliográfica Textos seleccionados
ANÁLiSiS DE LA iNFORMACióN
Se procede a establecer el listado de criterios base para la clasificación de la información: 1) perfil de los docentes, 2) referentes teóricos, 3) concepciones sobre las estrategias de enseñanza, 4) planeación de las estrategias, 5) implemen-tación de las estrategias y 6) evaluación en las estrategias. El método de análisis utilizado para la generación de cate-gorías de análisis (precategorías) a partir de las entrevistas a docentes fue “destilar la información” (Vásquez, inédito) que, en nueve etapas mediante la selección de textos en rela-ción con los criterios base, la construcción de descriptores, la identificación de relaciones, la jerarquización y representa-ción esquemática de la información en campos semánticos, permite identificar las categorías de análisis que servirán para la etapa de interpretación.
iNTERPRETACióN y PRESENTACióN DE RESuLTADOS
El método de interpretación se establece a partir de los apor-tes del texto base: Investigación cualitativa. Técnicas y procedimien-tos para desarrollar la teoría fundamentada de Corbin y Strauss (2002). De manera preliminar a la aplicación del método, se completaron las reflexiones en los diarios de campo, se
clasificó la información de las observaciones, las entrevistas a estudiantes y los documentos en las precategorías y se sin-tetizó la información recopilada redactando textos descrip-tivos que se tomaron como base para la interpretación. El método se llevó a cabo en tres etapas:
1. Codificación axial: en este proceso se relacionan las cate-gorías con sus subcategorías. La codificación ocurre al-rededor del eje de una categoría, y enlaza las categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones, en términos de los elementos del paradigma: condiciones (por qué, dónde, cuándo); acciones/interacciones (quién y cómo), y consecuencias (qué sucede como resultado) (Corbin y Strauss, 2002). En esta etapa se logran además repre-sentaciones esquemáticas de los datos haciendo uso de matrices, redes causales y taxonomías.
2. Codificación selectiva: se integraron y refinaron las cate-gorías respecto a la categoría central estrategias de en-señanza. La integración es entendida como una inte-racción entre el analista y los datos, donde el primero establece la información que tiene pertinencia con el objeto de estudio y cómo se comporta éste frente al lo-gro de conclusiones.
3. Formación de conceptos: en esta etapa se ampliaron las con-ceptualizaciones de cada una de las categorías, susten-tadas bibliográficamente o en el objeto de la investiga-ción mediante estudio intensivo de los datos, la revisión de fuentes y la revisión de antecedentes de la investiga-ción referidos para el proyecto.
RESuLTADOS DE LA iNvESTiGACióN
Los resultados dan cuenta de la caracterización de las estra-tegias de enseñanza del aprendizaje cooperativo en la edu-cación superior, lograda a partir de la conceptualización de cinco categorías de análisis: referentes teóricos, conceptos, planeación, implementación y evaluación en relación con los tipos de prácticas y las estrategias que en cada caso se han determinado.
Docentes con práctica intencionada en el aprendizaje cooperativo
Los docentes han apropiado referentes teóricos, y en su práctica planean, implementan y evalúan estrategias de gru-po cooperativo y lección cooperativa.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
114
Tabla 4. Resultados de la investigación en relación con las categorías de análisis, el tipo de práctica y las estrategias caracterizadas.
Tipo de prácticaCategoríade análisis
Tipo i: intencionadas en el aprendizaje cooperativoEstrategias: grupo cooperativo y lección cooperativa
Referentes teóricos Perspectivas en educación: aprendizaje social, aprendizaje conductual, aportes cognitivos constructivistasPrincipios del aprendizaje cooperativo: interdependencia positiva, contradicción y corresponsabilidad
Conceptos El aprendizaje cooperativo es una didáctica y una metodología pedagógica. También es una estrategiaEl aprendizaje cooperativo como ventaja en los procesos de aprendizaje en niños y adultos
PlaneaciónSe considera el procesoProcedimientos y actividades desde los formatos de Johnson y JohnsonFormatos de lección cooperativa
Implementación
Grupos homogéneos o heterogéneosPapeles y funcionesTareas previas individualesPrincipios de interdependencia positiva y responsabilidad individualSe posibilita la escucha, el reconocimiento, la confrontación y valoración de aportesDestrezas cooperativas
Evaluación Rendimiento individual como proceso de grupoEs importante la apropiación de los principios básicos para la formación de profesionales
ceptos y herramientas para el proceso de enseñanza; segun-do, como la única metodología pedagógica que tiene a la vez unas didácticas propias, y tercero, como una estrategia que guía la enseñanza mediante la planificación de la acción que el docente propone para dinamizar un proceso de en-señanza, insistiendo en la concepción del estudiante como sujeto activo en su aprendizaje.
También se observan ventajas en los procesos de apren-dizaje, es decir, aportes significativos para el trabajo educa-tivo, tanto en niños, como en adultos. En el caso de estu-diantes universitarios, el aprendizaje cooperativo ofrece una posibilidad de mejorar sus procesos de aprendizaje.
La planeación en el aprendizaje cooperativo considera que más allá de las rutinas y las habilidades básicas para el trabajo en grupo es importante considerar el proceso sobre el que los estudiantes construyen hipótesis, discuten y dis-ciernen sobre conceptos de su interés. Los procedimientos y actividades se diseñan en formatos y dentro de los linea-mientos propios del esquema oficial de lecciones cooperati-vas propuesto por Johnson y Jonson (1996).
En la implementación de lecciones cooperativas se con-forman grupos con los criterios de homogeneidad o hetero-geneidad, teniendo presente que cada uno de los miembros asume funciones o papeles que deberán ser cumplidos a ca-balidad para beneficio del grupo. Se requiere además que el estudiante cumpla con unos requisitos previos e individuales que lo ayudarán a desenvolverse favorablemente en la im-
Desde la práctica de enseñanza intencionada en el aprendizaje cooperativo, se identificaron los siguientes refe-rentes teóricos en educación:
1. Aprendizaje social (Vigotsky, 1930). La consolidación peda-gógica del aprendizaje cooperativo a partir de la explica-ción sobre el desarrollo de las estructuras mentales, los procesos psicológicos superiores y la zona de desarrollo próximo se construye mediante la interacción social.
2. Aprendizaje conductual por las contribuciones básicas para reforzar o extinguir comportamientos, presentes en la propuesta de Johnson y Johnson (1996) sobre el apren-dizaje cooperativo.
3. Aportes cognitivos constructivistas, en particular el aprendi-zaje significativo de Ausubel (1963), en el cual se impli-can estrategias de enseñanza que favorecen la interac-ción entre docentes y estudiantes y entre estudiantes en la construcción de conceptos como logro esperado en el proceso educativo.
Por otro lado, se identifican los principios del aprendi-zaje cooperativo tales como el de la interdependencia positi-va, el principio de contradicción y el de corresponsabilidad que afirman que, en el aprendizaje cooperativo, el sujeto es importante por los intereses comunes que tiene y puede desarrollar junto con los otros.
Así, en relación con la categoría de los conceptos, los docentes con práctica intencionada definen el aprendizaje cooperativo, primero, como una didáctica que aporta con-
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
115
plementación de la actividad, en coherencia con los prin-cipios de interdependencia positiva en metas, recompensas y papeles: la responsabilidad individual por la misión que debe cumplir cada integrante.
Las interacciones se dan en dos sentidos: 1) entre estu-diantes, desde los grupos de aprendizaje cooperativo que ha-cen posible la escucha, el reconocimiento, la confrontación y valoración de los aportes individuales en el desarrollo de los conceptos y 2) entre docentes y estudiantes, desde los elemen-tos comunes encontrados entre los distintos tipos de prácticas.
Las actividades se conforman a partir de la organización de grupos homogéneos y heterogéneos para la construcción de los
conceptos. Las destrezas cooperativas igualmente son un compo-nente en el aprendizaje cooperativo en la educación superior.
En las prácticas intencionadas en el aprendizaje co-operativo se evalúa el rendimiento individual como proceso que debe asumir todo el grupo y afirmar la potencialidad del aprendizaje cooperativo en el proceso de desarrollo de los estudiantes y la coherencia con los fundamentos de la interacción entre el docente evaluador, el estudiante o el grupo y las tareas de aprendizaje. Asimismo, se destaca el reconocimiento de la vivencia de los principios básicos en la apropiación de las estrategias en el desempeño profesional de los egresados.
Docentes con práctica intencionada en trabajo colaborativo y estrategias afines
Tabla 5. Resultados de la investigación en relación con las categorías de análisis, el tipo de práctica y las estrategias caracterizadas.
Tipo de prácticaCategoríade análisis
Tipo: II: Intencionadas en estrategias afines Estrategias: grupo colaborativo-trabajo colaborativo
Referentes teóricos
Perspectivas en educación: aprendizaje autónomo, trabajo colaborativo, aprendizaje basado en problemas, cognitivis-mo, constructivismo en aprendizaje, aprendizaje social, estratégico y significativoPrincipios del aprendizaje cooperativo: relación entre estudiantes, valores, responsabilidad individual y autonomíaPrincipios de la educación
ConceptosLas estrategias son una contrapropuesta al trabajo en grupo tradicionalEl estudiante tiene un papel autónomo y dinámicoFactores personales que afectan la estrategia
Planeación
Se busca el desarrollo de habilidades personales y socialesSe preparan lecturas, mapas conceptuales, conceptos personales, reseñasLos maestros asignan papeles, funciones y responsabilidades a través de los formatosSe hacen lecturas previas y se preparan diversidad de instrumentosSe conforman los grupos de trabajo
Implementación
Materiales base: guía de la estrategia e instrumentos de los papelesLos estudiantes aportan materiales didácticosSe maximiza la interacción entre estudiantes: apoyo, motivación, correcciones, explicacionesEl maestro es mediador, observador y motivador
Evaluación
Se evalúan competencias cooperativasSe evalúa el proceso y el productoLa coevaluación es permanente, cuantitativa y cualitativamente sobre las habilidades cooperativas y el desempeño de los estudiantesLa heteroevaluación es al final de las actividades
En el caso de los docentes con prácticas en las estrategias afines al aprendizaje cooperativo, los referentes generales de las estrategias reconocen aportes cognitivos constructivistas como el aprendizaje constructivista de César Coll (1984), el aprendizaje estratégico de Monereo y Pozo (1999), el cogni-tivismo en la educación propuesto por Novak (1972) con el uso de mapas conceptuales, el aprendizaje significativo de Ausubel y el aprendizaje basado en problemas (ABP) desa-rrollado por la Universidad de McMaster en Canadá (1960).
Adicionalmente, este tipo de prácticas toma aportes del aprendizaje autónomo fundamentado en la autoestructura-ción cognoscitiva que involucra el desarrollo de un pensa-miento independiente, crítico, reflexivo y creativo.
Desde estas mismas prácticas, la alusión a los principios del aprendizaje cooperativo se enmarca en las relaciones en-tre los estudiantes, los valores, la responsabilidad individual y la autonomía. También las estrategias se establecen desde los
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
116
principios de la educación como aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir con los demás y aprender haciendo.
Respecto a los conceptos que los maestros refieren de las estrategias, se encuentra que son una contrapropuesta al tra-bajo en grupo tradicional por cuanto los liderazgos son posi-tivos, no se camuflan los caracteres débiles y, principalmente, porque se presenta un aprendizaje en colaboración y no una división de tareas o una sumatoria de individualidades. El es-tudiante tiene un papel autónomo y dinámico en su proceso de aprendizaje, y aparece el concepto de estudiante autónomo en cuanto es responsable de su propio aprendizaje, reflexiona y toma decisiones y está en la capacidad de autoevaluarse. Por su parte, existen factores personales que afectan el éxito de las estrategias como la desmotivación, el incumplimiento de los deberes, la inasistencia, la incapacidad de interactuar con otros y el liderazgo negativo. Las ventajas de las estrategias se dan en la potenciación de procesos cognitivos como producto de la interacción y en el desarrollo de habilidades personales y sociales, como restar el temor a hablar en público, el deseo de superación, el desenvolvimiento, la confianza y la pérdida de timidez, y se posibilita el cuestionarse, el expresarse, con-tradecirse y complementarse.
En cuanto a la planeación de las estrategias afines y en coherencia con los conceptos, se busca el desarrollo de habi-lidades personales y sociales en los estudiantes, como la ca-pacidad de relacionarse con los otros expresada en valores como la tolerancia, la colaboración mutua, la responsabilidad individual con las actividades de investigación y de prepara-ción, al tiempo que la responsabilidad de grupo y la sana con-vivencia.
En este tipo de prácticas previamente se hacen lecturas que orientarán el tema de discusión y se elaboran mapas conceptuales al respecto. Se escriben apreciaciones perso-nales, se elaboran reseñas bibliográficas y se escriben ensa-yos. Los maestros motivan a los estudiantes, indagan sobre los intereses específicos de ellos, explican los instrumentos, los papeles, las funciones y los compromisos asignados. Adi-cionalmente, se establecen los temas, los compromisos y se conforman los grupos. Como materiales de clase, el maestro prepara guías de trabajo orientadas a los papeles que des-empeñarán los estudiantes y éstos preparan los materiales de exposición o los que hayan escogido según la intención de la actividad.
La implementación de las estrategias afines se caracte-riza especialmente por la estructuración de los materiales: guía de la estrategia, instrumentos de los papeles y materia-les didácticos, como juegos y mapas conceptuales. A través del cumplimiento de unos papeles específicos, se dan unas interacciones entre los estudiantes que posibilitan la escu-cha, la valoración de los aportes de los miembros, el apoyo y ayuda mutuos, la construcción colectiva de conocimiento, la corrección, la persuasión y el reconocimiento de logros, entre otros; todos estos relacionados con los principios co-operativos de interacción e interdependencia.
En la implementación de las estrategias el papel del do-cente es dar las directrices de trabajo, observar a los equi-pos, estudiar el desempeño de cada uno de los integrantes, el funcionamiento del equipo y la ejecución de las actividades. Es mediador y motivador. Las actividades que se llevan a cabo van desde la elaboración de mapas conceptuales gru-pales, resúmenes de los temas, juegos didácticos, la graba-ción de las voces, el uso de los instrumentos y actividades de retroalimentación.
En cuanto a la evaluación, las maestras participantes coinciden en que evalúan las competencias cooperativas que se dan al interior del grupo en cada una de las etapas de las estrategias a partir de lo que se hizo bien, lo que se hizo erróneamente y los aspectos por mejorar. Se evalúa tanto el proceso como el producto. En la enseñanza del inglés, se evalúan las estructuras gramaticales, la pronunciación, la habilidad de escucha y de escritura.
En esta etapa de las estrategias se dan procesos de coeva-luación al finalizar cada actividad y permanentemente en la ejecución mediante la corrección. Se usan instrumentos específicos como las rúbricas y los instrumentos del obser-vador y del reportero, donde, mediante notas cuantitativas y cualitativas, se describe el desempeño de los participantes en la actividad en cuanto al material usado, el dominio con-ceptual, las actividades desarrolladas, la preparación de las actividades, la habilidad de incluir a los compañeros en la presentación y la maestría en el lenguaje.
En la práctica intencionada con estrategias afines me-diante el trabajo colaborativo con el uso de las TIC, la eva-luación es sobre la comprensión del conocimiento teórico.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
117
Se presentan procesos de heteroevaluación desde la ob-servación que hace el docente en el momento de la imple-mentación, la recopilación de los materiales e instrumentos y la valoración final del desempeño en los estudiantes.
Docentes con práctica en trabajo en gru-po sin apropiación explícita en el apren-dizaje cooperativo
Los docentes que practican el trabajo en grupo basan sus referentes en la pedagogía crítica y social con mención di-recta a Paulo Freire (1980). También tienen en cuenta otros aportes tomados del psicoanálisis y del psicodrama, en rela-ción con la psicología de los grupos. Asimismo, se menciona la teoría de campo de Kurt Lewin (1984) quien estudió con gran interés la psicología de los grupos y las relaciones in-terpersonales. Desde su teoría de campo afirma que no se puede lograr el conocimiento humano fuera del entorno en que se ubica.
En las prácticas intencionadas en el trabajo con grupos, en relación con los principios del aprendizaje cooperativo, también se observa el principio de contradicción por cuan-to en estas prácticas es fundamental que los estudiantes se expresen y confronten ideas que permitan ser complemento
para otro y relacionar otros tipos de conocimiento. El apren-dizaje involucra cuestionamientos y reflexión para asumir una actitud crítica frente a la construcción conceptual.
En cuanto a los conceptos, los docentes refieren el éxito de las actividades en grupo a la planeación que el docente haga y al su papel como dinamizador en las actividades de los estudiantes. El docente debe indagar sobre los intereses particulares de los estudiantes, sus expectativas y el contexto cultural en el que se desenvuelven. El docente también debe generar “pasión”, “gusto”, “agrado” y “disfrute”, y que ade-más el estudiante evidencie el para qué del conocimiento que adquirirá.
En cuanto a las ventajas, se afirma que los estudiantes acceden a tipos especiales de aprendizaje que son generados a partir de relacionarse con el otro mediante la confrontación permanente con sus saberes, las discusiones, las controversias, los debates, la reflexión y socialización de los distintos puntos de vista acerca de un tema. Es frecuente encontrar competen-cia entre los grupos para ganar una recompensa que obliga a los estudiantes a cumplir con sus aportes.
En cuanto a la planeación para este tipo de prácticas, se consideran aspectos como las temáticas, los tiempos, la
Tabla 6. Resultados de la investigación en relación con las categorías de análisis, el tipo de práctica y las estrategias caracterizadas.
Tipo de prácticaCategoríade análisis
Tipo iii: intencionada en el trabajo en grupoEstrategias: técnicas de grupo
Referentes teóricos
Perspectivas en educación: educación popular, pedagogía crítica y social Empoderamiento, reconocimiento de derechos humanos, del sujeto político, procesos participativos y democráti-cos. Procesos de cambio y transformaciónTeoría de campo de Kurt LewinConvergencia y complementareidad de teorías de trabajo con gruposPrincipios de contradicción
Conceptos
Se dan tipos especiales de aprendizaje desde la interacciónSe fomenta el concepto de ser social del individuoSe fortalece el saber, el ser y el saber hacerSe promueve el crecimiento personal y la actitud crítica
Planeación Se consideran las experiencias y conocimientos previos de los estudiantes
Implementación
Lecturas individuales y puestas en comúnSimulaciones de competenciasActividades artísticasEstrategias de difusión cultural: pancartas, murales carteleras, afiches, etcéteraSe clarifican funciones mas no se determinan papelesEl maestro aclara dudas, ayuda, estimula el trabajo de grupo, genera condiciones de equidad
Evaluación
Producto grupal y aporte individualEl estudiante está en capacidad de autoevaluarseEs un proceso de seguimientoCalificaciones cuantitativasEvaluación dinámica y participativaPruebas escritas
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
118
jornada y los objetivos de la actividad. En relación con los materiales, el docente es quien decide qué materiales usarán o, en algunas ocasiones, el profesor tiene en cuenta el punto de vista de los estudiantes.
En la implementación del trabajo en grupo, es frecuen-te trabajar lecturas de manera individual para luego hacer una puesta en común en el equipo. También se usan mura-les, pancartas, carteleras, afiches, cartillas, videos y colajes, entre otros.
En relación con los papeles en los trabajos en grupo, los docentes optan por clarificar lo que cada estudiante debe hacer dentro de éste sin una denominación puntual de sus funciones. Cuando la actividad es lúdica, como el montaje de una obra o de una canción, se pueden determinar pape-les como el de director, guionista o editor, en los cuales todos tienen unas funciones y unas responsabilidades que, de ser cumplidas, llevarán al éxito de la actividad.
En el tema de las interacciones, en los trabajos en gru-po sólo se hizo referencia a las interacciones entre docente y estudiantes, en las que el profesor aclara dudas, ayuda a los estudiantes con la pronunciación o con las construccio-nes gramaticales y el vocabulario, estimula, promueve la re-flexión y el aprendizaje por medio de lecturas, opiniones y debates, haciendo que el estudiante se sienta protagonista del proceso.
Sobre las actividades, son comunes las lecturas de textos o periódicos y actividades con canciones o videos si se trata del aprendizaje de un idioma extranjero con el fin de traba-jar la pronunciación y otros aspectos gramaticales.
En la evaluación se tienen en cuenta dos aspectos: el producto grupal y también los aportes individuales. En la autoevaluación, el estudiante debe estar en capacidad de autoevaluarse, determinar cuál fue su aporte, cuál fue su participación y cómo se sintió en el grupo. La retroalimen-tación del desempeño del estudiante hace parte importante de la evaluación. Se pueden evaluar las relaciones con el otro, la actividad comunicativa, la facilidad en expresar lo que piensa, lo que siente, sus posturas. El estudiante está en la capacidad de evaluar su propio aprendizaje y el de sus compañeros.
La evaluación se estructura como un proceso de segui-miento que valora el logro de desempeño mediante califi-caciones cuantitativas. Se da importancia a saber cómo el estudiante valora su aporte y cuál es su participación. Se resalta que en estas prácticas se considera que la evaluación debe ser dinámica, didáctica y participativa.
Dentro de los parámetros institucionales también se aplican pruebas escritas y, en otras ocasiones, las califica-ciones surgen de trabajos de autoevaluación del desempeño grupal e individual. Se reafirma que, si el trabajo es en gru-po, la evaluación debe ser realizada en grupo.
CONCLuSiONES
Cada una de las estrategias relacionadas con la enseñanza en cooperación caracterizadas en la investigación expresan correspondencia con aportes teóricos que se inscriben en distintos paradigmas de la educación. Se destaca cómo, sin importar el paradigma, todas marcan énfasis en elementos comunes que caracterizan el sentido y el propósito de la co-operación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, en las estrategias de enseñanza del aprendizaje cooperativo se cuenta con alternativas metodológicas estructuradas que pueden implementarse a la luz de los referentes teóricos que las sustentan.
Se identificaron principios pedagógicos que se encuen-tran transversalmente en la observación de cualquier tipo de práctica en estrategias, en las que se privilegia la construc-ción del grupo, es decir, cooperativas.
Se sustenta la importancia de la perspectiva individual/social del aprendizaje a partir de la cooperación entre igua-les para alcanzar una meta común de aprendizaje, median-te una relación de trabajo cognoscitivo y social interdepen-diente.
El planteamiento interaccionista y dialéctico imprescin-dible en el proceso educativo define la convicción y el com-promiso del docente con una relación de acompañamiento que es importante para la formación de la autonomía, tanto del estudiante, como del grupo o comunidad de aprendizaje. En este sentido, se confirma que la interdependencia positi-va, como elemento constitutivo del aprendizaje cooperativo, también se da entre docentes y estudiantes. El estudiante se
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
119
hace responsable de su propio aprendizaje, asume un papel activo con el proceso, con la reflexión y con la toma de deci-siones. Por su parte, el maestro se encarga de brindar la in-tención, la orientación, los recursos, los criterios y las metas por alcanzar. Todas estas son características de fundamental importancia en la formación de profesionales universitarios, y además explicitan que, en el aprendizaje cooperativo, es clave pensar las estrategias de enseñanza orientadas a cómo los estudiantes aprenden. No se puede pensar la enseñanza desde cómo aprende el maestro, sino desde cómo aprende el estudiante.
Los conceptos de interacción e interdependencia son fundamentales en el aprendizaje cooperativo. En el estu-diante, la interdependencia inicia con la preparación antes de las clases y con la elaboración de los ejercicios que el docente ha sugerido. Si el estudiante lee, analiza y realiza los ejercicios de comprensión podrá aportar o interactuar a/con los demás miembros del equipo. Por otra parte, el maestro debe asegurarse de que los conceptos de interde-pendencia e interacción sean conocidos y apropiados por los estudiantes en relación con el significado, beneficio y conse-cuencias derivadas de no ser llevados a la práctica (Johnson & Johnson, 1996).
La cooperación significa: trabajar o aprender juntos, conformar o interactuar en grupos, metas comunes o lo-gros comunes, comportamientos o habilidades, enseñanza-aprendizaje, diálogo o confrontación, iniciativa individual o construcción conjunta, responsabilidad o recompensa, apo-yo o reconocimiento, formar parte o participar, pasividad o interactividad, convivencia o coexistencia, crecimiento indi-vidual o crecimiento colectivo. Para el caso de la educación superior, lo anterior está ligado a procesos de desarrollo cog-nitivo que articulan proyectos de vida y profesionales que afectan a la sociedad.
El aprendizaje cooperativo se configura a partir de estrategias metodológicas con las cuales el docente, desde su práctica de enseñanza, promueve la cooperación entre iguales para alcanzar una meta común de aprendizaje, mediante una relación de trabajo cognoscitivo y social in-terdependiente. En la investigación sobre las estrategias de enseñanza del aprendizaje cooperativo se logró reconocer, desde las prácticas intencionadas de los docentes, supuestos teóricos provenientes de la psicología y de la pedagogía.
La investigación, la comprensión y conceptualización sobre el aprendizaje cooperativo en los maestros se dio des-de los conceptos en concordancia con los referentes teóri-cos. Por esta razón, aunque los objetivos de la investigación no consideraban la indagación respecto a estos aspectos, se hizo necesaria la inclusión de las categorías de análisis, refe-rentes teóricos y conceptos en las estrategias de enseñanza del aprendizaje cooperativo, valorando la importancia de la fundamentación teórica en la implementación de estas estrategias.
De manera transversal a los tipos de prácticas en es-trategias cooperativas determinadas para este proyecto, se encontró acuerdo en cuanto todas éstas se presentan como una contrapropuesta al trabajo en grupo tradicional y como una forma alternativa de cualificación de las prácticas de trabajo en grupo al interior del aula.
La didáctica es constitutiva en la estructura de procedi-miento que requiere de la implementación en los procesos formativos en la educación superior. Esta investigación mues-tra que, en la planeación de las clases intencionadas en el aprendizaje cooperativo y en las estrategias afines, los maes-tros insisten en que se tenga una estructura que dé claridad sobre los objetivos académicos, las metas en la interacción social que se desean alcanzar, los recursos y actividades que se implementarán y los papeles que desempeñarán los estudian-tes, teniendo en cuenta las características y condiciones de los sujetos y las orientaciones que brindan los principios de este tipo de aprendizaje. Lo anterior se constituye en un aporte para cualquier práctica que incluya el trabajo en grupo en las sesiones de clase, y evidencia además el protagonismo que desarrolla el docente para esta fase de las estrategias.
DiSCuSióN y RECOMENDACiONES
La investigación sobre las estrategias de enseñanza del aprendizaje cooperativo en la educación superior respon-de al interés definido por la Maestría en Docencia y por el equipo de investigación, a partir del análisis de los ante-cedentes, la aproximación a los modelos pedagógicos y la comprensión didáctica sobre las estrategias y técnicas utili-zadas en el proceso enseñanza-aprendizaje.
La investigación educativa, específicamente sobre las estrategias pedagógicas que acompañan el proceso de
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
120
aprendizaje de los estudiantes en la educación superior, aporta conocimientos sobre los avances en la reflexión de la pedagogía y las prácticas de enseñanza, sustentadas en prin-cipios orientadores de relaciones dialógicas entre el profesor y los estudiantes. A esto se añade que los estudiantes de este nivel, que participan en los procesos de enseñanza aprendi-zaje con estrategias cooperativas, adquieren competencias que pueden asumir como prácticas propias de su desempe-ño profesional, generando así impacto social.
En esta investigación se evidenció la relación estrecha que existe entre los distintos papeles que desempeña el estu-diante y el desarrollo de competencias comunicativas, habi-lidades sociales y formación de valores como el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la autonomía, la solidaridad y la fraternidad, expresados en la misión dentro del Proyecto Educativo Universitario Lasallista2.
En las estrategias cooperativas, en cuanto al papel del maestro, se destaca que en la relación planteada desde un modelo interestructurante su responsabilidad en el proceso educativo no se diluye y tampoco pierde su acción orienta-dora. El maestro es quien diseña, planea, organiza, dispone las reglas, supervisa y pone los derroteros.
En las estrategias cooperativas se avanza en la apropia-ción de conceptos sobre el estudiante y el docente como suje-tos de la interacción y de la búsqueda de objetivos comunes, ejerciendo funciones activas en los procesos de formación profesional mediante una estructura pedagógica que com-prende la planeación, implementación y evaluación.
Las estrategias cooperativas que plantean la interdepen-dencia positiva, la resignificación del papel del maestro, la comunicación efectiva y la responsabilidad que debe tener cada individuo con su propia formación y la de los demás convocan a todos los maestros a llevarlas a su práctica sin discriminar la disciplina o el área del conocimiento en la que se desempeñen.
La caracterización de las estrategias cooperativas logra-das para esta investigación clasificada por tipos de prácticas en relación con los referentes teóricos y conceptuales brinda a los maestros e investigadores un panorama completo en el estudio de ellas. En este mismo sentido, se ha demostrado que, desde la configuración de trabajos en grupo sin fun-damentarse explícitamente en el aprendizaje cooperativo, también se tienen elementos de esta índole.
La implementación de estrategias cooperativas es un se-millero para la puesta en práctica de los cuatro pilares plan-teados para la educación, específicamente en la educación superior (Delors, 1996). El aprender a conocer se evidencia en las estrategias cooperativas por cuanto el conocimiento es producto de la interacción entre los sujetos y, por tanto, amplía el campo de posibilidades de nuevos aprendizajes a largo de la vida. Aprender a hacer en referencia al desarro-llo de competencias para el trabajo en equipo. Aprender a vivir juntos asumiendo las formas de interdependencia so-cial para el logro de proyectos comunes y aprender a ser a partir del compromiso con los propios procesos de autono-mía y de responsabilidad social.
La investigación en las estrategias de enseñanza, a par-tir de esta investigación, puede avanzar en torno a pregun-tas que profundicen el conocimiento actual sobre el tema: ¿cómo se orientan las prácticas cooperativas en relación con las disciplinas en las que se implementan? ¿Cómo maestros y estudiantes entienden la cooperación? ¿Cómo se enseña y se aprende la cooperación en el aula?
¿Cómo se enriquecen los referentes teóricos para el aprendizaje cooperativo con los aportes identificados en los resultados de esta investigación para integrar una teoría? Por otra parte, la investigación se puede ampliar al estudio de otras estrategias que logren motivar al estudiante univer-sitario a ser sujeto activo en su proceso de aprendizaje.
2 Universidad de La Salle (2007), Proyecto Educativo Universitario Lasallista, Bogotá.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
121
REFERENCiAS
Argüelles, J. et ál. (2004), “Educación superior e innova-ciones” [en línea], disponible en: www.rieoei.org/deloslectores/1015Ordax, recuperado: 23 de noviem-bre 2006.
Arias S., Cárdenas, R. y Estupiñán, T. (2003), Aprendizaje co-operativo, Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional.
Collazos, C. A. et él. (2006), “Aprendizaje colaborativo, un cambio en el rol del profesor”, [en línea], disponi-ble en: www.colombiaaprende.edu.co/html/mediate-ca/1607/articles-73992_Archivo_6, recuperado: 24 de noviembre 2006.
Colombia, Ministerio de Educación Nacional, Instituto Co-lombiano para el Fomento de la Educación Superior (2002), La investigación sobre la educación superior en Colombia. Un estado del arte, Bogotá, Procesos Editoriales, ICFES.
Corbin, J. y Strauss, A. (2002), Bases de la investigación cuali-tativa, Medellín, CONTUS, Universidad de Antioquia.
De Zubiría, J. (2006), Los modelos pedagógicos. Hacia una pedago-gía dialogante, Bogotá, Editorial Magisterio.
Delors, J. (1996), La educación encierra un tesoro. Informe a la Unesco de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, Madrid, Santillana, Unesco.
Eggen, P. y Kauchak, D. (2005), Estrategias docentes, 2.ª ed., México, FCE.
Ferreiro Gravié, R. (2004), Estrategias didácticas del aprendizaje cooperativo. El constructivismo social: una nueva forma de enseñar y aprender, México, Trillas.
Ferreiro Gravié, R. y Calderón, M. (2000), El ABC del apren-dizaje cooperativo, México, Trillas.
Johnson, D. W., Johnson, R. T. y Holubec, E. J. (1996), El aprendizaje cooperativo en el aula, Buenos Aires, Paidós.
Litwin, E. (2000), Las configuraciones didácticas. Una nueva agenda para la enseñanza superior, Buenos Aires, Paidós.
Méndez, P. (2006), “El trabajo colaborativo en la educación superior mediado por herramientas tecnológicas” [en línea], disponible en: www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca, recuperado: 24 de no-viembre 2006.
Merlano, E. et ál. (2006), “Análisis comparativo de tres modelos de aprendizaje virtual, colaborativo presencial y colaborati-vo magistral”, Ponencia en el Primer Congreso Internacio-nal de Educación Mediada [en línea], disponible en: www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/arti-cles-3992_Archivo_6, recuperado: 24 de noviembre 2006.
Molano, M. (2006), “Trabajo cooperativo en la Universi-dad”, en Revista de Investigación, núm. 6, pp. 282-290.
Panqueva Tarazona, J., Estrategias, mediaciones y técnicas pedagó-gicas y didácticas en la educación superior [inédito].
Peña, M. (2005), “Trabajo colaborativo en el aula. Una mi-rada a la colaboración entre pares en dos grupos inte-gradores de primaria. ¿Alternativa para la inclusión?” [en línea], disponible en: educación.jalisco.gob.mx/de-penden/posgrados/CIIE/aprendizaje/MIROSLABA HERMOSILLO, recuperado: 24 de noviembre 2006.
Slavin, R. E. (1999), Aprendizaje cooperativo. Teoría investigación y práctica, Buenos Aires, AIQUE.
Unesco (1998), “Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: la Educación Superior en el Siglo XXI: Vi-sión y Acción”, en Declaración Mundial sobre la Educación Superior, t. II, París, Unesco.
Vásquez, R. F., Destilar la información (un ejemplo seguido paso a paso) [inédito].
Zabalza, M. Á. (2002), La enseñanza universitaria. El escenario y sus protagonistas, Madrid, Narcea.
_____ (2003), Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y desarrollo profesional, Madrid, Narcea.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
125
Proyecto de Alfabetización Cultural (PAC)de la Facultad de Ciencias de la Educación
Éder García-Dussán* /Ana María Valenzuela Acosta**
* Colombiano. Magíster en Filología Hispánica por el CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas), Madrid (España). Correo electrónico: [email protected]
** Colombiana. Licenciada en Lenguas Modernas por la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Pedagogía en Valores de la Pontificia Universidad Javeriana. Magís-ter en educación por la Pontificia Universidad Javeriana. Las fotografías del presente artículo son de su autoría. Correo electrónico: [email protected]
iNTRODuCCióN
El Proyecto Educativo de la Universidad de La Salle (PEUL) expresa la necesidad de educar integralmente al alumno con el fin de promover la generación de conocimiento que ayude a su transformación social. Este desafío implica un ejercicio constante de reflexión para la acción sobre la fe, la cultura, la ciencia, la tecnología y la política en la comu-nidad académica lasallista. Por esta razón, la pregunta por la formación integral debe plantearse teniendo en cuenta el reconocimiento de la dimensión individual y social del estu-diante a través de una relación pedagógica, cuyos paráme-tros están inscritos en el enfoque formativo lasallista (EFL).
En efecto, el EFL propone generar espacios para la co-municación y el intercambio de saberes, tanto al interior de la comunidad académica, como hacia fuera, con comunida-des diversas que se retroalimentan constantemente. Esa po-sibilidad de comunicación e intercambio significativos desde y hacia la Universidad sólo es posible a partir de la creación de ambientes que favorezcan el respeto a la dignidad, a los itinerarios y a las creencias particulares de cada sujeto. En este sentido, el EFL
[…] asume una concepción pedagógica y curricular ba-sada en la formación y potenciación de sus agentes y, por tanto, reconoce la autonomía y capacidad de desarrollo que éstos poseen y pueden llegar a desplegar. Nuestra comunidad universitaria propone[,] al interior de sus es-pacios curriculares y experiencias de desarrollo humano, un conjunto de mediaciones orientadas a coadyuvar en los procesos intersubjetivos de construcción de sí mismo, reconociendo el valor primordial que tienen los agentes formativos sobre sus mediaciones (EFL, 2008, p. 19).
La Universidad de La Salle ha privilegiado didácticas y acciones que ofrecen instrumentos que le permiten a la persona formarse para pensar con rigurosidad, sentido crí-tico y creatividad; además, ha creado espacios para que el ciudadano decida con responsabilidad y sirva a su sociedad con solidaridad, intrepidez y esperanza dentro de sus colec-tivos. El fundamento de este rasgo propio de los educadores y educandos lasallistas mora en la especificidad de las prác-ticas educativas, entendidas como mediaciones para el de-sarrollo de la persona con conciencia de su realidad social. En esa medida, los espacios universitarios delinean nichos de posibilidades para que se lleve a cabo una auto-constitu-ción de sí mismos, justo aquello que Michel Foucault (1996) llamó “técnicas de sí o tecnologías del yo”, que son todas aquellas actividades de saber y poder que hacen que los su-jetos efectúen, con ayuda ajena y por cuenta propia, cierto número de operaciones sobre su ser, obteniendo así un cam-bio en la experiencia de sí mismos para alcanzar sus metas. Se trata de una ética que, a su vez, es una estética: est-ética, lucha por una moral que se funda en cada quien y no en instancias externas y opresoras que permiten pensar en la libertad como cuestión práctica e histórica.
Así las cosas, si los lugares educativos se recomponen y actúan como escenarios que permiten la formación integral de las personas —por lo que la visión política de éstos se cla-rifica enormemente—, se habla de espacios de constitución de subjetividades autónomas en la matriz de un devenir his-tórico. Este lineamiento es lo que hace que la Universidad de La Salle, no sólo ofrezca un apoyo teórico, metódico y procedimental para el fortalecimiento de unas competen-cias generales y específicas disciplinares, sino que, en el fon-
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
126
do, le apuesta a un plus (que también es la huella propia de sus programas), a saber: la formación de personas que, además de ser profesionales capaces, sean sujetos auténticos, críticos, que se ven a sí mismos como valiosos y únicos.
Estos principios, se derivan, en parte, de algunas de las propuestas de Jorge Larrosa (1995) quien, con sus cinco di-mensiones, describe esas puestas en acción que permiten al educando su autoconstitución como sujeto, esto es, la forja de sí desde la experiencia vital y académica. Estos principios son:
La dimensión óptica que constituye lo que es visible del sujeto para sí mismo. Es un desdoblamiento en la medida en que un yo se constituye como un yo-observador y como un yo-observado que apropia unas formas de verse.
La dimensión discursiva que es lo que el sujeto puede y quiere decir de sí mismo porque, dentro de las prácticas de re-descripción, éstos se constituyen como dupla: el yo-que-expresa y el yo-expresado.
La dimensión narrativa que construye una identidad personal, ya que el acto de contar (en su doble sentido de narrar y de apoyar al otro) ordena el devenir de la existencia personal y colectiva, de suerte que quien narra logra una cierta permanencia social con conciencia histórica.
La dimensión reglamentaria en la que las formas en que el sujeto cuenta su existencia se juzga a través de valores y normas, pero también del ajuste de estereotipos y de ideolo-gías, meros reguladores de las prácticas sociales.
Y, finalmente, la dimensión práctica que establece lo que el sujeto puede hacer con su saber hacer frente a la so-ciedad y cómo implica esto en la conformación de sí mismo.
Esta postura de base, que funda esa ordenanza de sujetos, moviliza grupos de docentes y estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Educación a la reflexión permanente sobre la posibilidad de cuestionar la pertinencia de las actividades formativas en un contexto en constante cambio y evolución. Asimismo, ha originado la continua indagación sobre las diversas concepciones de cultura, autonomía, identidad y
gestión del conocimiento hacia la formación de docentes críticos, comprometidos y cumplidores frente al desarrollo personal y profesional. Como consecuencia inmediata de esto, la Universidad de La Salle cuenta con comunidades académicas que intervienen en el mejoramiento continuo del aspecto integral de sus naturales con acciones concre-tas, como aquellas que piensan el proyecto curricular de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés en el marco de la “glocalización”, o aquellas que actúan a través del ejercicio de la investigación y la extensión como proyec-ción social de nuestros maestros, pero también con planes que atraviesan transversalmente los ejercicios disciplinares, investigativos y pedagógicos, como el que permite la aper-tura a las nuevas alfabetizaciones que requiere el mundo.
Una forma de alimentar estos propósitos explícitos está apoyada, entre otros, en la existencia de proyectos de aplica-ción, comprendidos como conjuntos de acciones dirigidas des-de marcos conceptuales pertinentes en el ámbito pedagógico y que intervienen con actividades específicas en el grupo de los futuros docentes con el ánimo de optimizar las condiciones de formación del maestro por el que apuesta la Facultad de Educación, en sus dimensiones de usuario, analista y peda-gogo de la lengua materna y de segundas lenguas. Entre estos proyectos, se encuentran el Proyecto de Alfabetización Cul-tural (PAC) y el Proyecto de Autonomía y Autoacceso (PAA).
En el caso del Proyecto de Alfabetización Cultural, cuyo nacimiento se institucionalizó en enero de 2006, presenta como objetivos específicos promover el desarrollo de habi-lidades para leer la cultura como texto; fomentar el diálogo intercultural e interdisciplinar para enriquecer la práctica pedagógica; integrar las áreas pedagógica, lasallista y las disciplinares a través de la pregunta por la cultura en la formación docente, y, finalmente, desarrollar competencias interculturales que propendan por el respeto a la diversidad y el reconocimiento del otro como “legítimo”.
Este último objetivo hace énfasis en la competencia intercultural, esto es, aquella vigorización de las aptitudes para el desarrollo de tareas y funciones sociales en contextos profesionales multiculturales, lo que presupone, de suyo, la ayuda de la competencia discursiva1. En efecto, en el PAC se
1 Según Charaudeau, ésta “exige de cada sujeto que se comunica e interpreta que esté en capacidad de manipular-reconocer las estrategias de puesta en escena que se des-prenden de las necesidades inherentes al marco situacional. Las mismas son de tres tipos: enunciativo, enunciatorio y semántico” (2002, p. 15). Lo enunciativo se refiere a actitudes de construcción del Yo frente a sí y frente a un Tú, a través del juego de la modalización y de la construcción de funciones enunciativas. Lo enunciatorio, se refiere a los modos de organización del discurso: descriptivo, narrativo o argumentativo. Finalmente, lo semántico se refiere a los saberes compartidos.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
127
trata de que el estudiante que se forma como docente en el amplio mundo de las disciplinas del lenguaje y sus relaciones con la pedagogía lea las prácticas sociales que usa, reproduce y hace circular. De esta manera, el PAC colabora para que el educando se adiestre como analista de todas las producciones simbólicas culturales y se convierta en un ser que pueda re-educar la mirada de sus futuros educandos en esa versión.
Todo esto, enmarcado en la consolidación de un pro-fesional con pensamiento crítico que, haciendo uso de “la vocación al libre pensamiento”, practique el deber social de sacar a luz los intereses y supuestos que subyacen en la praxis social, cristalizados en instituciones que han sido o son opresivas y domesticantes socialmente, pues sólo la au-torreflexión es la que aspira a liberar al sujeto de la depen-dencia de poderes hipostasiados; lo que significa la marca de un profesional con compromiso ético-político en correspon-dencia con el sujeto educa-tivo en su individualidad y con el colectivo en el que se desenvuelve.
EL PAC EN LA LiCENCiATuRA EN LENGuA CASTELLANA, iNGLéS y FRANCéS
En este marco de apuestas, el PAC es concebido como el conjunto de mediaciones pedagógicas que permiten al estudiante leer no sólo la palabra (word), sino el mun-do de la vida que habita y usa (world). Tal como lo pro-pone el New London Group (1996), se trata de un esfuerzo por lograr en la educación integral una “alfabetización glo-bal” o “pedagogía de las multialfabetizaciones”, cuyo objeti-vo es fortalecer herramientas cognitivas y cognoscitivas para el manejo crítico de los modelos alfabético-letrados, al tiem-po que la lectura de aquellos dialógicos y polifónicos, como los que se cristalizan en los escenarios culturales actuales que involucran, por ejemplo, los medios de comunicación, las realidades virtuales, etcétera.
Pues bien, desde este punto de vista se hace necesario ejercer un giro conceptual y procedimental al concepto de alfabetización, pues éste no tiene que ver con ese esfuerzo de casi tres mil años de alfabetización letrada ni con la ma-terialización estable del mito platónico que la reduce a una lista de capacidades intelectuales superiores, sino, más bien, centra sus esfuerzos en la re-comprensión de la cultura pro-pia y foránea. En efecto, Pérez Tornero (2000) sostiene que, en la actualidad, la alfabetización no se restringe al acceso sobre la lecto-escritura, sino que incluye la comprensión de los códigos audiovisuales y el manejo de información y pro-cesamientos digitales, lo que involucra, por un lado, pensar de forma más abarcadora el concepto de competencia y, por otro, desafiar el concepto clásico del acto lector por uno más amplio que incluya cualquier efecto propio de las culturas.
imagen 1. La ciudad de la comunicación
Esta idea está cuidadosamente reafirmada por el lin-güista social James Paul Gee que expone que los sujetos vi-vimos oscilando entre dos tipos de discursos: los primarios o marcos de referencia y los secundarios, aquellos adquiridos en épocas posteriores de la vida caracterizados por implicar “[…] usos del lenguaje, escrito, oral o ambos, así como for-mas de pensar, valorar y comportarse, que trascienden los usos del lenguaje en nuestro discurso primario” (Gee, 2005, p. 155). A partir de esta distinción, se puede entender la
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
128
alfabetización como el fortalecimiento en la comprensión-producción de los discursos secundarios. Por esto, Gee pue-de concluir:
[…] la alfabetización es siempre plural: alfabetizaciones (hay muchas, pues hay muchos discursos secundarios, y tenemos unos, pero no otros). Si quisiéramos hacernos los pedantes y pecar de literales, podríamos definir la al-fabetización como el dominio de un discurso secundario, que implica la letra (que son casi todos en una sociedad moderna). Y podemos reemplazar “letra” por muchas otras clases de textos y tecnologías: pintura, literatura, filmes, televisión, ordenadores, telecomunicaciones para obtener las definiciones de otros tipos distintos de alfa-betizaciones (alfabetización visual, informática, literaria, etcétera) (cursiva en el original) (ibíd, p. 158).
Las alfabetizaciones culturales, apuntan, entonces, a un trabajo de reconocimiento, análisis y comprensión crítica de la cultura tal como se entiende desde la antropología cul-tural y la semiótica, esto es, como el agregado de sistemas sígnicos funcionando socialmente; o, en otros términos, el conjunto de las maneras de hacer, de pensar y de decir de un grupo humano en unas coordenadas espacio-tempora-les, idea esta que está en armonía con posturas como la de Clifford Geertz, cuando afirma: “la cultura es […] una se-rie de mecanismos de control —planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones (lo que los ingenieros de computación llaman “programas”)— que gobiernan la conducta” (1987, p. 55).
DOMiNiOS y ALCANCES DEL PAC
A partir de esta visión sobre lo que se entiende por cultura, en el PAC se privilegian tres campos o dominios de la inves-tigación que actúan como guías para pensar las múltiples re-laciones entre cultura-texto-pedagogía. Estos dominios son:
• patrimonio lingüístico y cultural; • sistemas culturales; • est-éticas para la educación.
Con estrategias y actividades programadas constante-mente por la Facultad de Ciencias de la Educación, estos dominios se han venido visualizando paulatinamente, en-sanchando las posibilidades de leer el mundo de una mane-ra más penetrante, veraz y crítica.
En cuanto al primer dominio, actualmente hay confor-midad en aceptar que el patrimonio es el conjunto de bienes representativos que le permiten a una sociedad mantener una memoria cultural, razón por la cual representa parte de su identidad colectiva. En consonancia con esto, se cla-sifican los patrimonios en materiales e inmateriales (o in-tangibles). Unos y otros son bienes heredados; por ejemplo, un estilo arquitectónico determinado, cualquier comporta-miento que define la personalidad de una comunidad, las actividades gregarias que se conservan en algunas zonas de la nación o las manifestaciones culturales que ligan la mú-sica con la identidad cultural, como el hip-hop, la música ranchera, vallenata o llanera, la gastronomía, las devociones a íconos religiosos, etcétera.
Efectivamente, según la ley General de Cultura, el pa-trimonio cultural de la nación:
[…] está constituido por todos los bienes y valores cul-turales, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectó-nico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lin-güístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museo-lógico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular2.
Comprendido así el concepto de este primer dominio, una forma de abordar los estudios sistemáticos de ese con-junto patrimonial consiste en centrar la atención en aquellos recursos característicos que involucran el acervo de la iden-tidad colectiva de un Estado, como la lengua y los símbolos nacionales, temáticas que, además, son adecuadas dentro del ambiente de formación de los docentes en lenguas, y que conservan su respaldo institucional en la actual Constitución Política de Colombia, especialmente en los artículos 7.º, 8.º y 10.º: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bi-lingüe” (“De los principios fundamentales”, p. 14).
2 L. 397/1997, art. 4.° y ley General de Cultura.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
129
Cada uno de los patrimonios, bien sean tangibles o intan-gibles, resultan ser la columna desde la cual se pueden pensar los rasgos culturales y el destino histórico de una sociedad. Así, por ejemplo, al considerar la situación del devenir de la lengua en el contexto colombiano, es posible entrever gran parte de la naturaleza sociohistórica de la nación y también sus com-portamientos identitarios. Este tipo de ideas ofrece enormes y complejos marcos de reflexión sobre la relación entre lengua y nación, y quienes profundicen en ella encontrarán la idea de que determinados rasgos lingüísticos identifican una comuni-dad como nación, como filiación étnica e, incluso, como estra-tificación social (García-Dussán, 2008). De la misma manera, con los debates y disposiciones sobre los símbolos nacionales elegidos para su representación que no se deja reducir a de-terminaciones sobre la identidad cultural como el complejo de rasgos que hacen que las personas se sientan iguales cultu-ralmente, y más bien apuntan a reflexiones sobre la necesidad imperiosa de un relato que, desde lo simbólico de la ficción, suministre una memoria no agenciada por voces postizas ni por élites letradas, sino por relatos anudadores capaces de arrai-gar esa memoria en una “temporalidad concreta” (Pécault, 2003).
Pero este aspecto también puede to-mar otro rumbo reflexivo, especialmente si se acepta, con el semiólogo Umberto Eco, que actualmente los bienes culturales están a disposición de todos gracias a su aparición en los medios de comunica-ción social:
[…] haciendo amable y liviana la absorción de no-ciones y la recepción de in-formación [una época que juega por una] ampliación del campo cultural, en el que se realiza, finalmente, a un nivel extenso, con el concurso de los mejores, la circulación de un arte y una ‘cultura popular’ (Eco, 2001, p. 28).
Por medio de la tele-visión y el cine, por caso, muchas veces reflexionados imagen 2. Arquitecturas urbanas
sobre cómo vigorosas pedagogías sociales forman héroes con los cuales se identifican las nuevas capas sociales (Eco, por ejemplo, analiza la figura de Supermán, y hay muchos estudios locales sobre los héroes que brotan de las telenove-las nacionales), y que sirven de canal privilegiado para per-petuar estereotipos y valores culturales. El PAC obedece, en gran medida, a la necesidad de hacer este tipo de denuncia susurrada guiado del estatuto de co-ayudante de la forma-ción crítica del estudiante, centrando su atención en los bie-nes culturales que impone la cultura de masas.
Como se nota, con este dominio no sólo se aborda el tema de la identidad cultural desde el apoyo de metódicas propias de la semiótica, sino también se abren perspectivas mediante las cuales se puede centrar la atención de la si-tuación idiomática del español en el mundo como lengua materna y extranjera, además de ampliar las posibilidades para estudiar las situaciones dialectales y la existencia multi-
lingüística de los pueblos. Temáticas que, por lo demás, permiten ser trabajadas en muchos de los espacios pertinentes dentro de la vida académica como los Jueves de la Cultura o la Semana de la Facultad de Educación; también dentro de las unidades temáticas de muchos de los espacios académicos como los cursos de contexto que ofrece la Facultad des-tinados a pensar las múltiples relaciones entre cultura y sociedad, o al interior de los cursos en lengua materna y segunda lengua, especialmente en el ciclo de pro-fundización.
El segundo dominio del PAC, sistemas culturales, parte de la convicción de que la cultura es, en último término “un fenómeno de significación y de comuni-cación y que la humanidad y la sociedad existe sólo cuando se establecen re-laciones de significación y procesos de comunicación” (Eco, 1995, p. 45), lo que implica la formulación de
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
130
que todo aspecto cultural puede ser analizado como conte-nido de una actividad semiótica, reduciendo así la cultura a un gran texto (tejido) que puede ser leído de la misma mane-ra como se analiza el sistema de la lengua. Esto desenvuelve, dentro de la rejilla de los espacios académicos del Depar-tamento de Lenguas Modernas, tres grandes temáticas de reflexión que se entrecruzan:
1. la comprensión —y subsiguiente estudio— de los even-tos culturales como sistemas;
2. las herramientas que auxilian las interpretaciones de los sistemas sígnicos;
3. el interés por algunos de esos sistemas, por medio de los cuales se concretan sistemas de creencias, estereotipos, prejuicios y comportamientos colectivos.
Útil resulta recordar que la labor científica ha tomado objetos-de-estudio que se pueden definir operativamente como sistemas, porque ello implica una intervención con-trolada y predecible de sus elementos constitutivos y las normas que gobiernan sus relaciones. Esa determinación epistémica fue la que agenció, por ejemplo, la escuela es-tructuralista, inaugurada por la reflexiones de Ferdinand de Saussure hace un poco más de cien años. La lengua es un conjunto de signos, pero cada uno, dentro del sis-tema, tiene significado sólo porque se diferencia de otros
significados (leyes paradigmáticas y sintagmáticas). No im-porta cómo se modifique el significante, siempre y cuando conserve su diferencia frente a todos los demás. Esto sólo puede significar que en el sistema lingüístico “sólo existen diferencias”, pues el significado es funcional, resultado de la diferencia con otros signos.
Estos principios se han calcado para el estudio de otros sistemas de signos a partir del principio que afirma que es necesario aislar el conjunto de leyes subyacentes por las cua-les unos signos se combinan, tejiendo relaciones internas y formando significados en los contextos de su uso social. Bajo estos parámetros de indagación, investigadores —como el crítico y semiólogo francés Roland Barthes (1915-1980)— estudiaron sistemas sígnicos como el vestido, la comida, los
relatos, la publicidad o los emblemas arquitectónicos urbanos; pero también son sistemas dignos de estudiar, los olfativos, los gustativos, los táctiles, los paralingüísti-cos, los cinésicos, los proxé-micos; el estudio de sistemas formalizados, gramatoló-gicos, musicales, nuturales, visuales; los sistemas discur-sivos, los culturales, los esté-ticos o también los medios de comunicación de masas. Así es como se entiende que todas las fachadas de la cultura pueden asimilar-se como contenido de una actividad semiótica, porque “la cultura es un fenómeno
de comunicación” (Eco, 1995, p. 35).
Por esta misma línea, imitando ese punto de vista para el estudio de la cultura, se puede exhortar al estudioso del lenguaje y las lenguas a investigar fenómenos como el tatua-je, los avatares de la comunicación por Internet o las comu-nidades virtuales y religiosas, y posibilitar el camino de com-prensión de la “pedagogía de las multialfabetizaciones” con auxilio de técnicas de lectura que parten de la descripción y la explicación de las reglas que rigen el funcionamiento sistémico de los elementos de una cultural hasta el esfuerzo
imagen 3. Multitudes
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
131
final de construir algunas hipótesis de sentido que den cuen-ta de todos los matices funcionales y “pluricódicos” de esos enjambres simbólicos dentro de los escenarios sociocultura-les (Klinkenberg, 2006).
Concretando con una muestra esta pro-puesta, si se tiene como sistema cultural la ciudad, es posible entender cómo un transeúnte que camina por una de sus calles no es más que uno de los elementos constitutivos de ese siste-ma urbano. Ahora, éste, al moverse buenamente por sus intersticios, ayuda a configurar y mantener una morfolo-gía y una sintaxis urbanas, al tiempo que contribuye a co-construir una semántica y una pragmática. En efecto, toda la red nodal de las vías que contienen circuitos, espacios de mezcla, de reconexión, etcétera es parte de un sistema mayor que se mantiene allí en la ordenación de flujos que establece el transeúnte con ese hábitat. Por tanto, el viajero en la calle, como elemento del sistema o máquina urbana, es, en su morfología, el amarre sintáctico de un espacio de uso público y de un espacio imaginario donde el hombre se expresa, se confronta y enlaza su producción cultural. Y esto porque:
[…] la complejidad misma de los imaginarios urbanos es, al mismo tiempo, el reflejo de la selva subjetiva que habita el mundo urbano y la manifestación de una ri-queza social con potenciales formidables: no hay una lectura, un pensamiento único que surja y se modele a partir de los imaginarios urbanos, sino una pluralidad de sentidos que se transmiten también en la extraordinaria complejidad de las manifestaciones en la vida cotidiana (Hiernaux, 2006, p. 30).
Al respecto, baste ilustrar esta mirada a lo urbano como sistema que re-une lo real con lo imaginario con la experien-cia descrita por el semiólogo Armando Silva, donde otrora una calle emblemática de México, D. F., la calle de Hidalgo, presentó por mucho tiempo un repugnante olor que obliga-ba a evitar el tránsito de los transeúntes. Curiosamente, tras su canalización, los olores continuaban. El segundo recurso de las autoridades fue, entonces, instalar en el lugar de la fetidez la escultura El Caballito de Sebastián. Con esta in-tervención, el olor desapareció de la percepción sensorial imaginada gracias a una fuerte imagen visual equina.
Y es que, aunque no necesitamos el olfato para sobrevi-vir, aromatizamos todo, desde el coche, hasta el papel higié-nico, pasando por los cuerpos humanos y los urbanos, como
las casas, lo cual es corroborado cuando se echa un vistazo a la testarudez de la industria de perfumerías que dedica sus esfuerzos a la producción de fragancias para los objetos en-tre los que vivimos. Y todo esto porque el olor afecta nuestra valoración de los objetos y la evaluación que se construye de los sujetos. En esa medida, es posible que no necesitemos el olor para sobrevivir (los humanos poseemos unas cinco millones de células olfativas, mientras que un perro pastor más de doscientos veinte millones, por lo que puede oler cuarenta y cuatro veces mejor que un humano), pero sin él no podríamos significar el mundo social general; o en el caso que referencia Silva, el nativo o el foráneo no podrían darle sentido a la experiencia de recorrer el casco histórico de una ciudad que nombra una calle con el apellido del ini-ciador del proceso de emancipación de su país respecto a España, el insurgente y sacerdote mexicano Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811) ¿El terrible olor de la calle de Hidalgo apuntaría a aquello que, como se dice, esto huele mal, por aquello de la libertad, en una ciudad con tan altos índices de secuestro e incautaciones de toda índole?
Es que:
Las percepciones ciudadanas que responden a los centros de nuestras ciudades del continente como hecho de cul-tura […] se construyen en la memoria ciudadana como ciertas y rigen comportamientos sociales, identifican co-munidades, generan batallas entre seguidores de las mis-mas causas, vislumbran el futuro. Poseen en común el ser fantasías ciudadanas nacidas al calor de la fricción social, y poco a poco, se convierten en un hecho público, en un saber social reconocido. La ciudad pasa a ser un efecto imaginario de sus ciudadanos (Silva, 2006, p. 44).
Evidentemente, no hay realidades objetivas que atenda-mos en las ciudades, ya que son todas cruzadas por los fan-tasmas en los cuerpos de sus moradores, abriéndose de este modo figuras opacas que pueblan las urbes y las conducen a destinos inverosímiles.
En conclusión, la ciudad, como sistema orgánico de co-municación y convivencia, vive actualizando sus reconstruc-ciones debido a su naturaleza discursiva, y controla los mapas mentales de quienes la habitan. El destino de estas realizacio-nes re-configuradoras es dotar al usuario-consumidor semán-tico de la ciudad de esquemas de representación por medio de estéticas urbanas que, como en el caso de la calle mexicana de Hidalgo, lo predispone para que sea percibida y ajustada
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
132
de acuerdo con determinadas expectativas, trazadas desde organizaciones de rehabilitación, cuyos puntos de referencia son, la mayor de las veces, los monumentos, tal como ha suce-dido en muchos lugares públicos de Bogotá, como el Chorro de Quevedo, en la Candelaria, o el parque El Renacimiento, con una escultura de Botero, en el centro de Bogotá.
imagen 4. El Caballito (Calle de Hidalgo).
He ahí la tendencia de que el futuro educador en el área del lenguaje y la comunicación que forma la Universidad de La Salle sea un sujeto hábil para leer cualquier experiencia urbana, y más si es de tipo estético, como los happening y las representaciones (teatrales). De ahí que se promueva el ter-cer dominio: est-éticas para la educación.
De hecho, existen sugestivos trabajos sobre las posibi-lidades formativas y pedagógicas de la representación en el contexto escolar. Todo esto porque el llamado arte de acción no sólo desarrolla la creatividad, sino que también ayuda a conocer y valorar formas de expresión diferentes de las
habituales, desarrolla la actitud crítica e incide en la socia-lización de los grupos escolares (Gómez, 2005, p. 115). De hecho, este objetivo ya tuvo su ópera prima en la Primera Semana de la Facultad de Educación, celebrada en septiem-bre de 2006 con el título “Para leer con los 5entidos”, y tam-bién el ciclo de conferencias “Hacia un semillero de inves-tigadores”, con temáticas sobre jóvenes, interculturalidad y educación, y que se volvió a pensar en varias conferencias de la Segunda Semana de la Facultad de Educación “Inter-faces: arte, cultura y educación” en el 2007.
La postura, agenciada por el PAC, de la pertinencia por el uso de las representaciones artísticas en los escenarios escolares es una apuesta fundamental, ya que por su pro-pia naturaleza, éstas actúan como texturas culturales poli-fónicas en las que se mezclan diferentes tipos de sistemas estéticos (música, teatro, etcétera), es decir, se evidencia el compadrazgo de lo fragmentado con lo intertextual, cuya característica principal es demandar la participación activa y abierta del espectador. Por tanto, lo que prima es la im-provisación sin acatar a sus efectos3. Dado que allí la acción simplemente sucede, el actor no hace nada, sólo acontece para dar lugar a la construcción social de una identidad (mu-chas veces pasajera). Es decir, alguien aparece de pronto, en un sobresalto, y su acción no actúa, sino es. Y en ese ser siendo se presentan intenciones definidas, listas a ser deco-dificadas por los auditorios.
Esto lo evidencia la experiencia, por ejemplo, el caso que relata el periodista español, Manuel Vincent, en el año 2000 sobre el mendigo que recibía más dinero de limosna algunos días y a ciertas horas. Al investigar la razón, encon-traron que se trataba del momento en el que un almacén instalaba en una de sus vitrinas la pantalla de un televisor que recogía el paneo de la calle donde se encontraba éste tirado. Entonces, los ciudadanos-público veían al pordiosero en la pantalla y, cuando seguían caminando, se lo encon-
3 Así, por ejemplo, el miércoles 21 de mayo de 2008, a las 10.15 a. m., el sargento Paz Morales, con una granada en la mano, retuvo a unas 30 personas en la oficina de Porvenir de la carrera 7.ª con calle 17. Unas horas después hizo un comunicado de siete páginas que transmitió a través de una de sus rehenes. Allí se contaban escabrosos hechos como que él mismo, siguiendo instrucciones de sus superiores, se trasladó a Cali para asesinar a Antonio Navarro o que los mismos militares ofrecían veinte millones de pesos a quien matase a Gustavo Petro. Lo único cierto es que Paz trabajó en la inteligencia militar al lado de oficiales que menciona el comunicado. Ahora está procesado por secuestro, terrorismo, porte ilegal de armas y pánico. El mismo Paz pidió la presencia de un medio de comunicación para ayudar a resolver el incidente, y fue City TV el que estaba presente en ese momento; pero la Comisión Nacional de Televisión intervino para que el directo se interrumpiera, argumentando que seguir transmitiendo era una “apología al delito”. Citynoticias sólo transmitió media hora en vivo y en directo. No obstante, las comunidades virtuales pudieron acceder a la información de ese co-municado al instante. Se obstruyó un canal de información, pero la reprimenda no fue posible en el ciberespacio. El receptor aquí no se contentó con la censura, fue activo, la encontró en www.youtube.com. Frente al suceso de Paz Morales, el analista de medios, Germán Rey, afirmó: “Debe haber un criterio acerca de este tipo de transmisiones, pues si bien es cierto que la noticia era importante, ese tipo de emisiones generan zozobra en la comunidad y aportan poco. ¿Qué hubiera pasado si el desenlace hubiese sido negativo? ¿Habría seguido la transmisión?”. El Tiempo (2008, 22 de mayo), “Detienen a hombre que mantuvo como rehenes a 30 personas en un edificio del centro de Bogotá”, Bogotá, pp. 1-2.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
133
traban de carne y hueso y, conmovidos, le daban monedas. Cuando el televisor se apagaba, la realidad se desvanecía. La pregunta de Vincent era: ¿quién o qué produjo la acción misericordiosa? Sin duda, la televisión había vuelto a inven-tar a aquel hombrecillo y, con ello, las pasiones caritativas de algunos ciudadanos.
Incluso, si se atiende a los noticieros, que aparentemen-te reflejan la realidad diaria, no hay más opción que pensar la realidad como una representación, pues el hecho es que narran muchas historias, mientras importantes noticias dis-curren como hipótesis que se muestran al televidente con música simbólica, dibujos o imágenes añadidos por compu-tador, o también dramatizaciones de los sucesos al no existir imágenes de cámara. Incluso, el lenguaje que era propio del cine ha llegado a la televisión, coincidiendo en la fidelidad de la imagen, las posibilidades de la edición digital en el pro-ceso de montaje, el interés por la focalización subjetiva, el juego simbólico de los planos y otras estrategias de construc-ción de sentido heredadas de la ficción. Evidentemente, es un juego de apariencias, lo cual, según las ideas generales de Baudrillard, es parte de la mejor de las seducciones, en las que los ojos que seducen no tienen sentido porque se agotan en la mirada. El rostro maquillado se agota en su apariencia, en el rigor formal de un trabajo de encantamiento.
Las narrativas de la identidad actuales, caracterizadas por su espectacularización evidenciada en tramas complejas con abundancia de personajes y relaciones sociales y con la participación del público son fuentes para una reapropia-ción mediática por medio de la cual no es tan sólo la iden-tidad la que es producida de esta forma, sino una alteridad para la que el otro la consuma mediáticamente. La actual naturaleza virtual de la realidad la desterritorializa: todo lo que es digno de ser objeto-de-deseo y de miedo es puesto a circular en su forma digitalizada para el consumo (incluso el folclore actual manifestado, por ejemplo, en las leyendas urbanas rueda por Internet e invade los correos), y todos los
sujetos urbanos se convierten en caníbales de imágenes y de textos digitales. Pero también de imágenes y textos ausentes, puesto que unos y otros entran cada día más a una batalla campal y mediática. Basta pensar en la ausencia de imagen por mucho tiempo de alias Tirofijo y de textos de gran en-vergadura política, como los contenidos en los computado-res de alias Reyes.
Así, pues, el uso social, estético y político pone a las tex-turas contemporáneas a pelearse en los nuevos pasajes ur-banos, unas veces para consolidar un dominio y otras para oponerlo, para arremeter contra su significado y destruir la figura que lo representa. Esa es la lucha por el paisaje. Y, por esta misma línea, la historia de la sociedad global también puede ser la de los vacíos de imagen (Silva, 2004).
Por cierto, es evidente que las reflexiones en este do-minio, que vincula todo ese arsenal de nuevas experiencias polifónicas y dialógicas, relaciona el tema de las tecnologías de comunicación e información (TIC) y sus incidencias en el mundo social contemporáneo, justamente porque condicio-na el conocimiento e incidencia de la lectura, difusión, re-lación y modificación del la comunicación. Y para agenciar tanto reflexiones como prácticas en este aspecto, se toma la postura que no sataniza las TIC (y por extensión tampoco el celular, los videojuegos, el iPod, el MP4, etcétera), sino todo lo contrario, con la advertencia de que estas sociedades de conocimiento, que son a la vez sociedades de la informa-ción, no se reducen únicamente a su uso, sino que implican la generación de nuevas estructuras sociales, encargadas de hacer funcionales ese nuevo conjunto de técnicas4.
Consecuentes con esas tecnologías co-ayudantes de la formación de sujetos lectores de sistemas “pluricódicos” y abiertos, y conscientes, además, de que aparecen en la nor-matividad vigente a través de la ley General de Educación de Colombia (1994), el PAC asume algunas de las posturas ofrecidas por el grupo Wu Ming Foundation5. Es cierto que
4 Siguiendo a Roa Trujillo (2006, p. 50), entre otras ventajas, las TIC en los espacios académicos “eliminan barreras espacio-temporales entre el profesor y el estudiante; flexibilizan la enseñanza, tanto en lo que respecta al tiempo, al espacio[,] a las herramientas de comunicación, como a los códigos con los cuales los alumnos pretenden interactuar; amplían la oferta informativa para el estudiante; favorecen la creación de escenarios[,] tanto para el aprendizaje cooperativo[,] como para el autoaprendizaje; posibilitan el uso de [las] herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas; potencian el aprendizaje a lo largo de la vida; favorecen la interacción e interconexión de los participantes en la oferta educativa; adaptan los medios y los lenguajes a las necesidades, características, estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples de los sujetos; ayudan a comunicarse e interactuar con su entorno a los sujetos con necesidades educativas especiales; ofrecen nuevas posibilidades para la orientación y la autorización de los estudiantes”.
5 Wu Ming Foundation es el seudónimo de un conjunto de cinco ensayistas italianos que trabajan desde el año 2000: Roberto Bui (Wu Ming 1), Giovanni Cattabriga (Wu Ming 2), Luca Di Meo (Wu Ming 3), Federico Guglielmi (Wu Ming 4), Riccardo Pedrini (Wu Ming 5). Los cinco autores aparecen en público, pero se niegan a dejarse fotografiar o ser filmados por los medios de comunicación. El sitio web oficial del colectivo tampoco contiene sus fotografías.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
134
talecimiento de la inteligencia, porque la forma compleja de ellas obliga a sus lectores a “entrar en un mundo nuevo, comprender sus reglas, intervenir, profundizar, confrontarse con otros exploradores” (ibíd.), como sucede con novelas, películas y videojuegos, que, en lugar de atrofiar, incitan a entrenar el cerebro para la resolución de problemas de forma dialógica, confrontando, discutiendo y entrelazando competencias diversas. Para esto, basta simplemente perte-necer a un nicho interactivo, por ejemplo Facebook. Así, de forma inmediatista y universal gracias a Internet se pone en discusión un problema y se bordea con opiniones de muchos frentes hasta entender y recrear problemas que suscitan na-rraciones como las del cine y las series televisivas. Por ejem-plo “existe toda una categoría de aficionados que practica el nitpicking, es decir, fijarse en cada detalle de una ficción desde el punto de vista técnico: físicos en ciernes que bus-can las explicaciones más factibles para la ciencia ficción de Battlestar Galáctica, estudiantes de medicina que indagan la verosimilitud de Doctor House, E. R. etcétera” (ibíd., p. 114).
La televisión y el video, como lenguajes audiovisuales, po-see claras estructuras narrativas de flujos interminables (Gar-cía Jiménez, 1993). En el caso concreto de la televisión, el za-pping (zapeo, canaleo) es la mejor prueba de que el espectador establece con su lenguaje nuevos relatos a partir de la lectura paralela de dos o más narraciones, mientras el video posibilita la alteración narrativa de linealidad, ritmos y secuencialidad, por lo que hace que su lenguaje sea más espontáneo.
Esto significa que las narraciones actuales se constitu-yen en vehículos que hacen circular el ordenamiento cul-tural, por lo que ellas mismas son complejas. En efecto, el mundo otrora lineal y predecible era simbolizado por las narraciones de lenguaje simple y estructuras insulsas. Ahora se leen imágenes palimpsésticas y las narrativas analépticas/prolépticas. Las consecuencias de esto no se hacen esperar: la escritura se muestra caracterizada por una economía síg-nica y una operatividad lógica en la que se sitúa la nueva discursividad de la visibilidad y la nueva identidad lógico-numérica de la imagen, mientras el computador no es sólo un instrumento con el que se producen objetos, sino un nuevo tipo de tecnicidad que posibilita el procesamiento de
imagen 5. Cibercultura
los sujetos contemporáneos cada vez más tienden a comu-nicarse por los medios de la llamada globalización electróni-ca hasta constituir grupos que se comunican por Internet para muchas funciones (mantener lazos gregarios, discutir, convocar o para enterarse de los chismes de conocidos o desconocidos, etcétera). Frente a esta realidad, Wu Ming Foundation piensa que en la sociedad actual esas nuevas modalidades y canales de comunicación (chat, comunidades virtuales, redes sociales, continentes virtuales, ciberculturas, etcétera)6 manejan nuevas capacidades de simbolización, por lo que la realidad se hace más asequible y, por tanto, más significativa. Por tanto, la actual textura cultural se ca-racteriza por “la complejidad de la trama, la abundancia de personajes y relaciones sociales, la participación del público, la construcción de un mundo y la narración transmedia” (Wu Ming 2, 2007, p. 111).
Este tipo de textualidades, cuyo canal preferido es la tecnología mass mediática, actúa como vitamina para el for-
6 Así, por ejemplo, Messenger y correos electrónicos simultáneos como los que ofrece www.gmail.com, www.youtube.com., www.secondlife.com, www.habbo.es, www.wor-dpress.com., www.facebook.com., o su fuerte competidor Twitter, que mantiene al tanto a todos los amigos de la red de cualquier movimiento que realice la persona. Pero también con las recientes versiones que ofrece Google Earth de aplicación de mapas satelitales, llamada Ocean, que permite hacer seguimiento a los animales marinos, o su último sistema (lanzado en febrero de 2009) que permite localizar personas en un mapa a través de su celular con permiso previo del usuario.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
135
informaciones e inaugura una nueva asociación entre cere-bro e información que a su vez re-significa a la de cuerpo-máquina y de paso a las relación discurso-visión:
[…] el nuevo estatuto cognitivo de la imagen se produce a partir de su informativización, de su inscripción en el orden de lo numerizable, lo que no borra ni sus muy di-ferentes figuraciones ni los efectos estéticos o eróticos de la imagen. El proceso que llega entrelaza un doble movi-miento. Uno que prosigue y radicaliza el movimiento de la ciencia moderna —Galileo, Newton— para traducir el mundo por la cuantificación y la abstracción lógico-numérica; y otro que reincorpora el proceso científico de lo sensible y lo visible. Un nuevo modo de conocer abre la investigación a la intervención constituyente de la ima-gen en el proceso del saber: arrancándole a la sospecha racionalista, la imagen es percibida como posibilidad de experimentación/simulación que potencia la velocidad del cálculo y permite inéditos juegos de interfaz, esto es, de arquitecturas de lenguajes […] (Martín-Barbero, 2005, p. 56).
Esto último resulta trascendental para pensar el estatuto de la “juvenilidad” y lo juvenil en el ámbito de la escolari-dad (moratoria social), de suerte que este dominio despla-za todos sus esfuerzos en pensar una cierta “ontología del presente” y mantener la tesis de que éste no es un tiempo de cambios, sino un cambio de tiempo, un cambio de rela-ciones productivas en el que los jóvenes usan la red para sus reuniones y la conformación de su identidad. En conjunto, se les puede llamar comunidades del pulgar, nativos digitales o mul-
titudes inteligentes. Desde las TIC se produce sentido de otra forma, y desde allí causan cambios sociopolíticos como el acontecido en España tras el 11-M-04. Todo esto, apoyado en esas teorías que hablan de “la sociedad del consumo”, “la sociedad del riesgo” (el riesgo actual es quedarse fuera del consumo) y “la sociedad líquida” (nada es permanente, todo es renovable, desechable), pero cuya base reflexiva son algunas de las posturas de la fundación Wu Ming.
Ahora bien, este dominio, al igual que los dos anterio-res, también suscita el espíritu investigativo, pues los textos regidos bajo esta nueva lógica del palimpsesto (y, por tanto, de naturaleza enigmática) son la vía regia para reconocer esas formas de sociabilidad urbana que revelarían, propia-mente, la identidad cultural actual (Montoya, 2000). De suerte que tal constatación ha operado un giro en las for-mas de dirigir temáticas de investigación tanto en pregrado como en posgrado, al igual que ha incidido en las formas de socialización de las personas (con su consecuente redefi-nición frente a los procesos de subjetivización y afirmación de otredades) como la de los conocimientos que involucran reflexiones sobre la relación cultura-texto en los últimos dos años en el Departamento de Lenguas Modernas de la Uni-versidad de La Salle, lo que, a la postre, significó nuevas for-mas de relacionar el PAC con el PAA (especialmente con los dominios de la cultura y la ciudadanía digital y el lenguaje y la tecnología)7.
En consecuencia, es innegable que el lugar del saber-poder, como el caso de la escuela, por la inclusión de es-tas nuevas est-éticas se está transformando, no sólo porque debe vivir con saberes-sin-lugar, sino porque el aprendizaje se ha desligado de las tradicionales formas de transmitir in-formación; en este ambiente, toda textura cultural —y las formas de comprenderlo— está inscrita en ese cambio que se registra con preocupación porque se lee de forma rústica, porque —se dice— no se sabe leer o no se quiere leer. Cla-ramente, a lo que asistimos es a otras formas de lectura del mundo y sus vicisitudes, acomodándose a las condiciones materiales de la actual culturización. Pues, tal como lo re-cuerda Martín-Barbero, citando a Cliford Geertz:
imagen 6. Del Homo sapiens al Homo zapping
7 Bajo el concepto de cultura ya citado como “fenómeno de significación y de comunicación y que la humanidad y la sociedad existen sólo cuando se establecen relaciones de significación y procesos de comunicación” (Eco, 1995, p. 45), una cultura digital se puede definir como las “normas de comportamiento que conciernen al uso de la tecno-logía” y que englobaría a “los problemas del uso, mal uso y abuso de ella”. Inmerso en este campo, una ciudadanía digital se concibe además por la consciente mediación de las tecnologías en cada espacio de interacción con el Estado y la sociedad. Entre tanto, en el ámbito del lenguaje y la tecnología se comprenden las diversas actividades y estrategias para el estudio y fomento de las competencias en el manejo de la información sobre el objetivo del proyecto, que es incorporar la formación en las TIC como medio para la autogestión del conocimiento de manera creativa e innovadora.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
136
Lo que estamos viendo no es simplemente otro trazado del mapa cultural […] sino una alteración de los princi-pios mismos del mapeado. No se trata de que no tenga-mos más convenciones de interpretación, tenemos más que nunca, pero construidas para acomodar una situa-ción que al mismo tiempo es fluida, plural, descentrada. Las cuestiones no son ni tan estables ni tan consensuales y no parece que vayan a hacerlo pronto. El problema más interesante no es cómo arreglar este enredo sino qué sig-nifica todo este fermento (Martín-Barbero, 2003, p. 66).
ESTRATEGiAS y ACTiviDADES DEL PAC
Se entiende por estrategia el agregado de actividades que se llevan a cabo para el logro de unos objetivos previamente meditados y propuestos, mientras que las tareas son accio-nes operativas o técnicas paso-a-paso que desglosan las ac-tividades mayores y primarias. Por ejemplo, si el objetivo de una sesión en un espacio académico determinado es de-sarrollar la competencia intercultural que simpatiza con el respeto de la diversidad y el reconocimiento del otro, en la unidad temática “Representaciones mentales del foráneo en el contexto universitario local”, una estrategia eficaz es la creación de un laboratorio de reconocimiento intercultural, mientras que una actividad que la favorece es la formación de un taller de creación iconográfico de construcción visual del Otro. Las tareas acertadas frente a esta actividad, son, por ejemplo, la sesión en la que se toman fotos o se recopilan de diarios o revistas su clasificación, su intervención herme-néutica a la luz de un modelo o unos criterios de lectura sobre íconos, etcétera.
En este marco de labor, el Proyecto Educativo del Programa de Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés ha estimulado actividades estratégicas de reflexión-acción. Estas actividades estratégicas han posibilitado la so-cialización de las diversas formas de sentir, pensar y actuar de los agentes de la vida académica en la sociedad. Las es-trategias buscan ampliar la comprensión sobre la manera como se producen y circulan los elementos de la cultura y como se les da sentido en la práctica pedagógica. Gracias a esto, se han logrado cimentar dos tipos de estrategias para poner en marcha el PAC, y así no sólo alcanzar sus objeti-vos, sino instituirse como la huella personal y auténtica de la Facultad. Éstas son las estrategias externas e internas.
Las estrategias externas reúnen todos los escenarios co-laterales a las acciones principales de la vida universitaria y acciones académicas que buscan la integración entre dife-rentes grupos de conocimiento y sus intereses. Estos contex-tos permiten construir comunidades interdisciplinares más grandes en las que la voz de cada uno tiene lugar. Dentro de esta propuesta, se encuentra la Semana de la Facultad, los Jueves de la Cultura, el Cine Club: Cinéma-Liberté á La Salle, el Proyecto de Enriquecimiento Cultural y Artístico (PECA) y los eventos académicos como ciclos de conferen-cias y seminarios interdisciplinares.
Hasta el momento, la Universidad ha llevado a cabo tres semanas de la Facultad, a saber: “Para leer el mundo con los 5entidos” (septiembre de 2006), “Interfaces, arte, cultura y educación” (septiembre de 2007) y “La ciudad como aula” (septiembre de 2008). Todas se han caracterizado por con-tar con ponencias de artistas y académicos reconocidos de la Universidad de La Salle y de otras universidades (Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Nacional de Colombia, etcétera), además de actividades artísticas y lúdicas, entre las que se han destacado el performance “Ahí estamos pinta-dos” (2007), espacio dirigido por Cooperartes, en el que la intención fue un encuentro cara a cara del sujeto con sus representaciones de sí.
imagen 7. Performance “El nacimiento” ( 2006) y “Ahí estamos pintados” (2007)
La proyección de estas conmemoraciones de “la cultu-ra como texto” ha permitido pensar en la firme exigencia de especificar una cátedra interdisciplinar en la Facultad de Ciencias de la Educación.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
137
En los Jueves de la Cultura, los cuatro últimos jueves de cada mes, cada uno de éstos dirigido por una de las áreas disciplinares del Departamento de Lenguas (inglés, lengua castellana, francés y pedagogía) se ha venido generando una verdadera fiesta cultural. Estos días son reconocidos en la comunidad como espacios alternos al aula en los cuales el cine, los conciertos y las conferencias han permitido el en-cuentro entre estudiantes y profesores a través de la discu-sión de textos que emergen en la literatura, las lenguas y la pedagogía, y en los que se rescatan las visitas de ilustres autoridades académicas como el profesor y semiólogo mexi-cano Manuel Cid, conferencias sobre la identidad cultural y las lenguas, conversatorios multidisciplinares sobre eventos históricos como el 11-09-01, etcétera.
Finalmente, una de las estrategias más importantes del PAC es el trabajo con los semilleros de investigación. Ori-ginalmente, el semillero “Jóvenes y escuela” y el posterior evento, “Interculturalidad y educación”, funcionó durante gran parte de 2006 y desarrolló un programa de conferen-cias sobre los diversos puntos de vista centrados en la temáti-ca “Jóvenes y escuela”. Fue un espacio creado para articular las distintas actividades y proyectos que apuntaban, en ese momento, a la formación tanto de estudiantes como de do-centes en el hacer investigativo. Hoy día, el semillero de in-vestigación se afianza como una de las modalidades apeteci-das por muchos estudiantes graduandos que lo toman como elección para adelantar sus trabajos monográficos con el auspicio de grupos de investigación dirigidos por docentes del pregrado en Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés y de la Maestría en Educación.
Adicionalmente, las estrategias internas del PAC se han visibilizado principalmente a través de los proyectos de aula y de los trabajos monográficos. Los primeros se bosquejan de acuerdo con las competencias y contenidos propios de los espacios académicos (etnografías, constitución de perió-dicos, anteproyectos de investigación como vías de grado en la modalidad de trabajos independientes, trabajos en semió-tica visual, documentales, recopilación y análisis de corpus auténticos para los diagnósticos de habla, etcétera) (PEP, 2007, acápite 6.1.1).
Los segundos son de carácter independiente, y se articu-lan mediante el Plan Lector que se enmarca en la compren-sión de la cultura como texto e implica ahondar en:
[…] la relación entre la tríada: lenguaje, cultura y texto. Barthes (1997) recuerda que el lenguaje es el objeto en el que se inscribe el poder y la lengua. La literatura se con-vierte, entonces, en una revolución permanente: “Veo en-tonces en ella esencialmente al texto, es decir, al tejido de significantes que construye la obra, puesto que el texto es el afloramiento mismo de la lengua, y es dentro de la lengua donde la lengua debe ser combatida, descarriada: no por el mensaje del cual es instrumento sino por el juego de las palabras cuyo teatro constituye. Puedo entonces decir indiferentemente literatura, escritura, texto”. El maestro de Lenguas en tanto que lector, se convierte ante todo en “traductor cultural” poniendo en escena los textos, sus re-presentaciones, imaginarios y costumbres, (re)construyen-do los significados culturales que emergen en su calidad de usuario, analista y pedagogo de la lengua (Revista de la Universidad de La Salle, 43, 2007, pp. 142-152).
El Plan Lector no es una rejilla de libros acabada y defi-nitiva; por el contrario, se reconstruye y actualiza colectiva y constantemente. El canon de los veinte libros fundamentales es leído por todos los estudiantes de la Universidad de La Salle en los espacios de formación lasallista, y la propuesta de los veinte disciplinares se cristaliza en las demás áreas que conforman la malla curricular de la licenciatura. Sin embargo, tanto el canon de los veinte libros institucionales, como los que promueve cada área, están gobernados bajo el imperio de una misma idea: la lectura es un instrumento de desarrollo personal y no un rito de tránsito, ya que quien no vigoriza el acto lector se enfrenta a su realidad social con miedo, rechazo o resentimiento; además sin una reflexión sobre el lenguaje y sus productos no existe una verdadera articulación social.
Si la literatura es el reflejo de los universos humanos, se convierte en un medio regio para acceder a la complejidad de lo humano y para reconocer también el uso terapéutico de las experiencias estéticas. Por tanto, la fundación de es-pacios de reflexión, a propósito de la ejecución interna del Plan Lector, ha permitido que los estudiantes y profesores ensanchen sus estrategias lectoras del mundo, a la vez que fortalecen su competencia comunicativa y su enciclopedia.
En cuanto a los proyectos de aula, éstos sirven como anudamiento estratégico para la construcción de nuevo co-nocimiento cultural y para hacer funcional la idea de que con las disciplinas se pueden resolver problemas. Actual-mente, se han llevado a cabo innumerables experiencias
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
138
de las que vale la pena destacar la Feria de Lingüística y Semiótica, el Concurso de Fotografía y el de Ortografía, el Concurso de Microrrelatos y Autobiografías, etcétera, aus-piciados y adelantados por el Área de Lengua Castellana, así como los observatorios culturales o las visitas guiadas a bibliotecas y museos.
Las investigaciones a menor escala a cargo de grupos de escolares se traducen en la praxis de una temática de algún espacio académico y, en algunas ocasiones, generan trabajos para la consolidación de la tesina de grado. Estas fórmulas son un medio útil que conecta la teoría con la rea-lidad social.
PARA DESTACAR
La socialización de los proyectos de aula, producto de al-gunos espacios académicos, ha permitido la formulación y desarrollo de investigaciones de alta calidad interpretativa que, adscritas a los trabajos de tesis —modalidad indepen-diente—, han dado como resultado tesis de gran efecto y novedad. Así, por ejemplo:
1. Una aproximación a la concepción del lenguaje en Thomas Hob-bes y sus posibles aportes para comprender la comunicación en el aula de Nicolás Zuluaga Ríos (2009).
2. Tatuaje en algunos jóvenes bogotanos: una realidad indeleble de Diana Campo Vega, Guillermo Vera Espitia, Angélica González Murillo y Cendales Herrera (2009).
3. De cuándo acá los pájaros tirándole a las escopetas: la representa-ción de la juventud en el stand up comedy de Andrés López de Jimena Escobar Barrera (2008).
4. Análisis discursivo del debate entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe sobre el paramilitarismo en abril de 2007 de Ángel Arce Gar-cía y Lorena Devia Leguizamón (2008).
5. El cine colombiano contemporáneo como escenario estético de la violencia de Yuly Ortiz, Alejandra Rojas, Ángela Valero y Jenny Martin (2008).
6. Rock al parque y la construcción de la identidad urbana de Bogotá de Angélica Herrera y Harold Rolón (2008).
7. Construcción discursiva de las representaciones de género en la música del despecho y el reggaetón. Catalina Delgado Vi-
llamil, Carolina Gómez Patiño y Hernando Muñoz Oyuela (2007).
8. Creación de zonas de desarrollo próximo para fortalecer la compe-tencia argumentativa de los estudiantes de secundaria de Andrea Orjuela Amaya, Yeimy Maritza Patiño y Nury Espe-ranza Rivera (2006).
9. Ciudad y literatura en ‘¡Qué viva la música!’ de Andrés Caicedo de Álvaro Vargas Pachón y Luis Neira Bossa (2006).
10. Racismo discursivo de élite en los textos escolares sobre lengua castellana en Colombia de Gina Delgado, Shirley Díaz y Francisco Vanegas (2005).
Finalmente, tanto las estrategias externas, como las inter-nas, cada una con sus actividades, son preocupación constan-te. Su funcionamiento y éxito han dependido de su monitoreo y evaluación al interior de cada área, razón por la cual, de forma paralela a su gestión, se han venido sistematizando cri-terios para la valoración y evaluación del comportamiento y dinámica de los proyectos; determinaciones que pueden con-sultarse en el cuaderno institucional de evaluación.
De esta manera, los proyectos PAC y PAA se presentan como planes transversales que han fortalecido la formación integral en el Programa de Licenciatura en Lengua Cas-tellana, Inglés y Francés. Esta apuesta busca la promoción de habilidades que permitan el desarrollo, tanto de la au-tonomía del maestro, en ejercicio o en formación, como la condición para fortalecer visiones críticas del mundo y la construcción de un proyecto de vida particular fundamen-tado en un saber pedagógico. Los proyectos integran nuevas posibilidades para la educabilidad y enseñabilidad en diálo-go interdisciplinar con otros saberes, usando herramientas tangibles e intangibles como las TIC, la cultura, la ciencia y la tecnología en los espacios académicos.
El mundo de la vida ya no es una abstracción académi-ca, es el mayor recurso con que cuenta el docente para en-tender los modos de sentir, pensar y actuar de una comuni-dad; es el lugar donde la práctica pedagógica contribuye a la construcción de identidades personales y colectivas para el desarrollo humano sustentable, en últimas, es aula abierta.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
139
REFERENCiAS
Austín, T. (1999), Fundamentos socioculturales de la educación, Te-muco, Pillán.
_____ (2000), “Para comprender el concepto de cultura”, en Revista UNAP 1, Educación y Desarrollo [en línea], disponible en: http://www.geocities.com/tomaustin_cl/ant/cultura.htm, recuperado: 22 de junio de 2008.
Baquero Másmela, P. (2006), “Práctica pedagógica, investi-gación y formación de educadores”, en Actualidades Pe-dagógicas, núm. 49, enero-junio de 2006, pp. 9-23.
Barthes, R. (1971), Elementos de semiología, Madrid, Alberto Corazón.
_____ (1991), El imperio de los signos, Madrid, Mondadori._____ (2001), La torre Eiffel. Textos sobre la imagen, Barcelona,
Paidós-Comunicación. Bernstein, R. (1991), Habermas y la modernidad, Madrid, Cá-
tedra.Blanco, C. & Wiesner, S. (2005), “Análisis de las políticas
sobre la incorporación de las tecnologías de la informa-ción y la comunicación a la educación”, en Hacia una cultura informática: educación, sujeto y comunicación. Memo-rias del seminario permanente de informática educativa “Hacia una cultura informática”, Bogotá, Serie Estu-dios y Avances.
Bloch, E. (1949), El pensamiento de Hegel, México, FCE. Castells, M. (2000), “The rise of network society”, en The
information age: Economy, society and culture, Oxford: Mal-den, M. A.
Charaudeau, P. (2002), “De la competencia social de co-municación a las competencias discursivas”, en Revista ALED, vol. 1, núm. 1, pp. 23-47.
Del Río, P. (2006), “Conciencia y alfabetización. Hacia una enseñanza de los útiles de la cultura”, en Lomas, C. (comp.), Enseñar lenguaje para aprender a comunicar(se), Bo-gotá, Magisterio.
Eco, U. (1995), Tratado de semiótica general, Barcelona, Lumen._____ (2001), Apocalípticos e integrados frente a la cultura de masas,
Barcelona, Lumen. Enfoque formativo lasallista (EFL), (2008), Bogotá, Edicio-
nes Unisalle.Foucault, M. (1984), “Un curso inédito”, L. A. Palau & J. A.
Naranjo (trad.), en Magazine Litérature, núm. 207, mayo de 1984, pp. 7-12.
_____ (1996), Tecnologías del yo, Barcelona, Paidós.
Freire, P. & Macedo, D. (1987), Alfabetización. Lectura de la pa-labra y lectura de la realidad, Barcelona, Paidós, MEC.
García Jiménez, J. (2001), Narrativa audiovisual, Madrid, Cá-tedra.
García-Dussán, É. (2007), “Panorama de los estudios sobre el texto urbano”, en Actualidades Pedagógicas, núm. 50, julio-diciembre de 2007, pp. 63-80.
Gee, J. P. (2005), La ideología en los discursos, Madrid, Morata. Geertz, C. L. (1987), La interpretación de las culturas, Barcelona,
Gedisa. Gibbons, M. (2000), La nueva producción del conocimiento, Bar-
celona, Pomares. Gómez Arcos, J. (2005), “Posibilidades educativas de la per-
formance en la enseñanza secundaria”, en Arte, Individuo y Sociedad, núm. 7, pp. 23-37.
Hiernaux, D. (2006), “Los centros históricos: ¿espacios pos-modernos?”, en Lindón, A. et ál., Lugares e imaginarios en la metrópolis, Barcelona, Anthropos.
Jiménez, J. R. (2006), Principios de la teoría crítica, (taller 2007), mimeografiado.
Kant, E. (1994), “Respuesta a la pregunta: ¿qué es la Ilustra-ción?”, en Filosofía de la historia, Bogotá, FCE.
Klinkenberg, J.-M. (2006), Manual de semiótica general, Bogotá, UJTL.
Larrosa, J. (ed.), (1995), Escuela, poder y subjetivación, Madrid, La Piqueta.
Martín-Barbero, J. (2003), “Figuras del desencanto”, Revista Número, núm. 36, enero-marzo, pp. 37-42.
Montoya, J. (comp.), (2000), La escritura del cuerpo/el cuerpo de la escritura, Medellín, Universidad Nacional de Colombia.
Nueva Constitución Política de Colombia proclamada el 4 de julio de 1991 (2006), Bogotá, Editorial Unión.
Pécault, D. (2003), Violencia y política en Colombia. Elementos de reflexión, Medellín, Hombre Nuevo.
Proyecto Educativo del Programa de Licenciatura en Len-gua Castellana, Inglés y Francés (PEP) (2007), mimeo-grafiado.
Pérez Tornero, J. (2000), “Las escuelas y la enseñanza en la sociedad de la información”, en Pérez Tornero, J. M. (comp.), Comunicación y educación en la sociedad de la informa-ción, Barcelona, Paidós.
Revista de la Universidad de La Salle (2007, enero-junio), “El canon de los cien libros”, núm. 43, p. 142.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
140
Roa Trujillo, S. (2006), “Las TIC en los procesos de ense-ñanza-aprendizaje”, en Revista Internacional Magisterio, núm. 20, abril-mayo de 2006, pp. 55-60.
Silva, A. (2003), “El pensamiento visual en las sociedades de la comunicación”, en Revista La Tadeo, núm. 63.
_____ (2004, 13 de junio), “Derrumbar imágenes”, en El Tiempo, Bogotá, pp. 56-60.
_____ (2006), “Centros imaginados en América Latina”, en Lindón, A. et ál., Lugares e imaginarios en la metrópolis, Bar-celona, Anthropos.
_____ (2007, 11 de agosto), “Ciudad pública, ciudad glo-bal”, en El tiempo, Bogotá, pp. 3 y 4.
Soler Castillo, S. (2006), “El racismo discursivo de élite en los textos escolares de ciencias sociales en Colombia”, en Revista de Investigación, vol. 6, núm. 2, diciembre de 2006, pp. 265-260.
Vásquez Rodríguez, F. (2002), La cultura como texto: lectura, semiótica y educación, Bogotá, Pontificia Universidad Ja-veriana.
Wu Ming (1&2) “Mitología, épica y creación pop en tiempos de la red”, en Revista Archipiélago, 2007, pp. 95-107.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
143
Aportes del modelo psicolingüístico a la escritura
Julián Andrés Martínez Gómez. Bogotá: Magisterio, 2009, 174 págs.
El libro de Julián Martínez es un producto de su expe-riencia como docente de es-pañol en educación secun-daria y universitaria. Dice en la introducción que el propósito de este trabajo es ofrecer a la comunidad edu-cativa en general el análisis de un modelo psicolingüís-tico de escritura que permi-ta un fortalecimiento teóri-co-práctico a los docentes y
estudiantes y su respectiva aplicación en los diferentes textos académicos. Así, en este trabajo, se incluirán cinco capítu-los: el primero de ellos titulado “Modelo procesual” expone el marco teórico; el segundo, titulado “Situación comuni-cativa: el problema retórico”, pone de relieve el problema retórico; el capítulo tercero, titulado “Planificación”, y el cuarto, titulado “Revisión y evaluación”, estudian el proceso de escritura, y, finalmente, el capítulo cinco, titulado “Tras-tornos”, menciona, a la luz de la psicología cognitiva, los problemas relacionados a la hora de componer los textos.
El primer capítulo, “Modelo procesual”, habla sobre los modelos cognitivos e intenta explicar los procesos que el escri-tor sigue durante la tarea de escritura. La atención, en estos modelos, se centra en las estrategias y conocimientos que el autor pone en funcionamiento para producir un texto y en la forma cómo interactúan durante el proceso. Los subprocesos se ven, no como etapas que se deban seguir una detrás de otra, sino como operaciones aplicadas de manera recursiva.
La serie de estudios de Flower y Hayes (1980, 1981) contribuyó a establecer las estrategias de composición como una importante línea de investigación con un conjunto de fundamentos teóricos. Estos autores centran sus trabajos en
el acto de escritura, es decir, en el proceso y no en el pro-ducto, y emplean la técnica de hacer pensar en voz alta a los escritores mientras realizaban una tarea que se les había asignado. Luego analizan los protocolos obtenidos de una serie de grabaciones.
Estos autores consideran el modelo que presentan como una metáfora de lo que en realidad sucede cuando un escri-tor produce un texto, porque, como afirman, no todos ellos escriben igual, y su objetivo es explicar la conducta de los escritores individualmente. El modelo está formado por tres partes o componentes, entre los cuales se establecen diver-sas interrelaciones: la memoria a largo plazo del escritor, la situación comunicativa que incluye el problema retórico y el texto producido en cada momento y el proceso propia-mente dicho: planificación, transformación y revisión. En esta propuesta también es importante un cuarto elemento, que no se menciona, y son las acciones metacognitivas de los escritores.
El segundo capítulo, “Situación comunicativa: el pro-blema retórico”, se refiere al contexto concreto en el que se produce el escrito. La tarea de redacción presenta un conjunto de problemas retóricos que el escritor tendrá que resolver y que están relacionados con la intención del es-crito, con el/los receptores al que se dirige y con el tópico concreto de que trata.
El tercer capítulo, “Planificación”, incluye el desarrollo de la organización y la creación de la información que se considera un componente fundamental de la escritura. Los estudiantes necesitan una orientación y un trabajo constan-te, explícito y específico en las estrategias para la organiza-ción de composiciones, párrafos y enunciados. De igual for-ma, los alumnos necesitan una práctica continua en cómo generar y almacenar información para ser utilizada en una composición escrita.
Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53 / Enero - junio 2009
144
La transformación (textualización) es un componente que implica la conversión de ideas en palabras. Este proceso depende de las habilidades mecánicas y motoras, como la escritura a mano, la ortografía, la construcción gramatical de los enunciados, etcétera. Los estudiantes necesitan libe-rarse de las limitaciones mecánicas para concentrar su capa-cidad de atención en la planificación de un texto coherente. Cabe aclarar que en este trabajo no se tiene en cuenta este proceso, pues hace parte de la planificación y de la revisión; además, con la orientación del docente y con las acciones metacognitivas del estudiante, éste se puede convertir en un escritor experto en la elaboración textual, como lo mencio-na Bereiter y Scardamalia (1987).
El capítulo cuatro, “Revisión y planeación”, concierne a la detección y corrección de errores. Las diferencias entre una buena y una mala composición dependen de cómo se lleven a cabo las versiones siguientes. Los alumnos necesitan orientaciones explícitas y detalladas a propósito de cómo revisar con el objetivo final de interiorizar dichos procedi-mientos.
Finalmente, el capítulo cinco, “Trastornos”, analiza los problemas de la escritura a la luz de la psicología cognitiva. Se pone de relieve esta disciplina porque trata de estudiar el funcionamiento de los procesos cognitivos que intervienen
en la conducta humana. De la escritura es pertinente cono-cer cómo funcionan estos procesos para entender por qué se producen los diferentes trastornos de la escritura y cuál es la mejor forma de tratar dichas dificultades, en especial las de disgrafía.
Cada uno de estos apartados es relativamente autóno-mo, y, aun cuando el conjunto del trabajo y la sensibilidad que lo anima son, en sus orígenes, el producto de artículos independientes, el lector no dejará de advertir inevitables reenvíos y polifonías.
El estudio presentado en este libro es importante y va-lioso para contribuir al debate pedagógico y comunicativo, con el fin de mejorar el aprendizaje del español como len-gua materna. Este trabajo es conveniente para estudiantes de secundaria y de universidad y para profesionales que ne-cesiten una orientación metodológica y práctica en la cons-trucción de sus textos. De igual manera, impulsa el cambio educativo en dirección a unas prácticas pedagógicas que im-pliquen un refuerzo en los procesos de escritura productiva y un mejoramiento del desempeño docente.
Aurora Cardona SerranoProfesora de la Universidad de La Salle
Facultad de Educación
S u S c r i p c i ó n
NOMBRE ________________________________ C.C. ___________________________________
EMPRESA _______________________________ CARGO ________________________________
DIRECCIÓN ENVÍO__________________________________________________________________
CIUDAD ________________________________ TELÉFONO _____________________________
Cancelaré el valor de la suscripción de la siguiente forma:
EFECTIVO CONSIGNACIÓN* CREDIBANCO VISA DINERS MASTER CARD OTRA
N.° Tarjeta de crédito
COD. SEGURIDAD: _________________________________________________________________
FECHA DE VENCIMIENTO: ___________________________________________________________
*Consignación en el Banco Davivienda en la Cuenta de Ahorros Nro. 0074-0032524-2
VALORESOtrOs países
UN EJEMPLAR US$10SUSCRIPCIÓN 1 AÑO (2 ejemplares) US$45
COlOmbia
UN EJEMPLAR $15.000SUSCRIPCIÓN 1 AÑO (2 ejemplares) $25.000SUSCRIPCIÓN 2 AÑOS (4 ejemplares) $50.000
Puede enviar el desprendible diligenciado a la Carrera 5 N.° 59ª-44 Piso 3, al fax 3478797, o al correo electrónico [email protected] o suscribirse a través del portal lalibreriadelau.com.
REVISTA