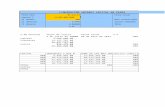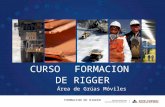Enfoque cultural de la formacion de una sociedad txt FORMATO A4 nueva numeracion
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Enfoque cultural de la formacion de una sociedad txt FORMATO A4 nueva numeracion
Un enfoque cultural de la formación de una
sociedad: el Río de la PlataIvan Jorge Bartolucci (2014)
PRIMERA PARTE: Nociones básicas de este enfoque cultural1. Ubicación y visión del autor: desde un cierto sistema cultural
humano
2. La cultura ¿qué es y para qué sirve?
4. El
contacto entre culturas diferentes
5.
Comprender cada sistema cultural es importante
6. Libertad, Igualdad, Fraternidad: límite asintótico para
sociedades todavía demasiado autoritarias
7. Lo que
queda de una ingenuidad transformadora
8. ¿Qué es
la modernidad? Y ¿qué, la república?
9.
Concomitancia de los procesos que llevan a la modernidad
10. Querer
no es poder
11.
Racionalidad económica y sistema cultural
12. Algunas propiedades importantes de la cultura moderna
13.
Modernidad y república, parangones culturales
14. Validez
provisoria de las culturas
15 Sesgos
culturales
16. La
tecnología es un importante subsistema de la cultura
17.
Coherencia y tiempo útil
18. Homeostasis de los sistemas culturales
19.
Homeostasis y capacidad de transacción
20. Desfases
culturales y pobreza estructural
21. Una
modelización matemática de los sistemas culturales ¿sería posible?
ANEXO a la Primera Parte: IDENTIDAD E IDENTIFICACIÓN
SEGUNDA PARTE Aplicación del enfoque cultural a la
Historia rioplatense
I / MODO CULTURAL DE PERIODIZACIÓN HISTÓRICA
II / PERÍODO PRE-AMERICANO (ci. 10000 a.J.C. hasta 1516 d.J.C.)
1. Un malentendido algo más que semántico
2. ¿Por qué las culturas pre-americanas son menos desarrolladas
que las del Asia oriental de las que provienen sus ancestros?
3. La pre-americana, sociedad pre-cívica; la hispano-
americana, sociedad falsamente moderna
4. El pre-americano, un hombre tribal
5. El hombre tribal y la república
6. De la tribu a la modernidad: los casos de Roma y Francia
6.1 El caso de Roma
6.2. El caso francés
7. De la tribu a la modernidad: condiciones para el
nacimiento de una cultura republicana
8. ¿Existen culturas superiores?
9. Por una transformación endógena de las matrices culturales
tradicionales
III. PERÍODOS AMERICANOS
1. Período de la Conquista colonial hispánica (1516 – 1810)
1.1. Advenimiento de un Nuevo Mundo: la invención de América
1.2. La idea de república es compatible con la mística
cristiana
1.3. El renacer de una vieja civilización moderna
1.4. ¿Qué aportó la modernidad a la sociedad post-feudal?
1.5. ¿Qué papel jugó la Iglesia?
1.6. Europa deviene estrecha: ¡Young men, go west!
1.7. ¿Qué papel jugaron los feudales?
1.8. El Descubrimiento de América cae en manos feudales
1.9. América moderna, América feudal
1.10. Divergencia cultural
1.11. El Río de la Plata, sociedad de raigambre y cultura
feudal
1.12. El factor predominancia cultural de una clase dominante
1.13. España y la modernidad en América del Sur
2. Período de los Independentistas (1810/1852)
3. Período de la Confederación Argentina (1852/1861)
3.1. Los gérmenes republicanos del Plata
3.2. La numismática de los feudalizantes
3.3. El ideal republicano de modernidad fue desvirtuado por
los feudalizantes
3.4. Los temores de la élite latifundista de Buenos Aires.
4. Período de la Oligarquía feudalizante (1861 – 1943)
4.1. La omnipotencia porteña
4.2. ¿Qué ocurre cuando un oligarca feudalizante compra la
modernidad “llave en mano”?
4.3. Pioneros agrícolas y gobiernos de élites feudalizantes
en la conquista del “Desierto”
4.4. ¿Oportunidad perdida o reacción retrasada?
4.5. Causas de una macrocefalia patológica
4.6. La anomalía argentina
4.7. El lado progresista de la oligarquía argentina
4.8. El argumento étnico
4.9. La ideología criollista
5. Período feudalizante popular (1944 hasta el presente…)
5.1. Advenimiento del Padre Providencia
5.2. Una sociedad en desinteligencia consigo misma
5.3. Un poco de historia, vista del ángulo cultural, viene
bien
5.4. Carácter criollista y feudalizante del peronismo
5.5. El despertar de las clases medias
6. Reflexión final
Un enfoque cultural de la formación de una sociedad: el Río de la Plata
Ivan Jorge Bartolucci
El enfoque cultural que empleamos aquí permite examinar e interpretaralgunos mecanismos importantes que hacen a la estructuración yfuncionamiento de sociedades compuestas por grupos culturales endesfase. En la Primera Parte presentamos las nociones básicas de la hipótesiscultural1. Ellas son aplicadas a las sociedades del Río de la Plata,en la Segunda Parte,.
Nuestro enfoque propone el desfase cultural negativo como factorinductivo de fracasos y conflictos sociales y económicos recurrentes,no tan sólo en la región del Río de la Plata, sino muy probablementetambién en toda otra sociedad donde el desfase cultural seaimportante. A pesar de no constituir el único factor influyente niaspirar a una explicación exhaustiva de los problemas evocados, esteenfoque cultural aporta una visión ampliamente esclarecedora denumerosos conflictos y marginaciones, tales como la pobrezaestructural, el sometimiento colonial o la crispación identitariaextremista.Planteamos el problema y su diagnóstico. No aportamos, en cambio, lassoluciones operacionales porque, en nuestro conocimiento, ellas noexisten a la escala requerida por la extensión de los fenómenosevocados. Los problemas estructurales generados por un desfase entresistemas culturales no fueron abordados eficazmente, hasta hoy, comouna cuestión que deba ser superada por una puesta a nivel, endógena ypor lo alto, de la eficiencia competitiva de todos y cada uno de lossistemas culturales en contacto. Es obvio que la educación formal yla buena nutrición precoz son necesarias; pero no resuelven elproblema de los desfases culturales perjudiciales. Ésta es aún unamateria pendiente.
PRIMERA PARTE Nociones básicas de este enfoque cultural
1 ?Este trabajo desarrolla sumariamente las cuestiones culturales planteadas en «Pioneros y frentes de expansión agrícola. Ensayo de interpretación de una sociedad agro-exportadora: la argentina”, Ivan J. BARTOLUCCI, ediciones Orientación Gráfica, Buenos Aires,2011, 328p. El lector encontrará una abundante bibliografía en dicha publicación
Tratándose de un enfoque infrecuente y novedoso, obviamentediscutible, este texto comienza ubicando y esclareciendo laperspectiva subjetiva del autor; luego desarrolla la temática deldesfase cultural bajo diversos ángulos.
1. Ubicación y visión del autor: desde un cierto sistema culturalhumano
El caminante se detiene un instante frente a algo que acaba depercibir de soslayo y que no alcanzó a comprender, o sea, aclasificarlo en su cerebro, ubicándolo claramente dentro delconjunto de sus conocimientos adquiridos. Su mirada se fijaentonces en esta materia, nueva o enigmática para él. Cuando lamirada es escrutadora, la materia deviene objeto deinterpelación. Con su mirada observadora, el transeúnte procuraaprehender la materia, interpretarla, comprenderla; pero nopuede hacerlo sino desde su propio punto de vista, connotado acada instante por lo que ha aprendido, vivido, pensado,acumulado o perdido hasta ese momento mágico, el de su encuentrocon esa materia que está ahí y deviene significado o enigmafrente a él. Sólo después de observarla podrá contar lo que vio;es decir, narrar lo que alcanzó a aprehender e interpretar deaquella parcela de realidad, tejiendo con los elementos de estaexperiencia sensorial e intelectual una narración ex-post de loobservado. Todo conocimiento, toda información no es la realidadmisma, sino una narración interpretativa de ella. Es así cómotodo texto de Historia es narración: conjunto de materiasobservadas por algún caminante advertido y meticuloso, ligadasen un momento dado desde un cierto punto de vista. Elhistoriador es, por eso, un caminante diacrónico que nos narrael pasado con algún insoslayable sesgo intelectual, el suyo, queda una cierta necesaria coherencia al relato. Un anecdotarioincoherente, una serie de estadísticas no hacen un texto deHistoria, que es siempre un relato coherente. El aparatometodológico más exigente no transforma, sin embargo, lanaturaleza esencialmente subjetiva del relato histórico. Todorelato es subjetivo; pero sin relato no hay texto histórico,sociológico ni antropológico. Tampoco podrá interpretarse laformación de una sociedad si no pudiera tejerse algún relato deese fenómeno, o sea, una narración interpretativa desde algúnpunto de vista, forzosamente subjetivo; habrá, entonces,diversas “historias” posibles sobre la formación de esasociedad, correspondientes a sendos sesgos intelectuales,
multiplicados por los diversos puntos de ataque a la materia quesean posible según cada sesgo intelectual. En general, lasdisciplinas sociales están sujetas a la naturaleza subjetiva desus respectivas representaciones de lo observado. Y aún lasciencias experimentales -con sus principios, leyes,explicaciones causales, descripciones probabilísticas yformulaciones abstractas verificadas experimentalmente- no nosrestituyen la realidad observada, sino el resultado de unestricto y riguroso examen interpretativo de las informacionesque podemos obtener de la realidad; pero no pueden restituir ennuestras mentes la realidad misma, la cual permanece fuera denuestro cerebro pensante y razonador. Existe y existirá siempreun abismo infranqueable para nuestros cerebros, entre lo realexterno y lo que podamos aprehender de él, por razones meramentebiológicas. No se trata de postular aquí un idealismo platónicoque reemplace a la realidad material, ni un relativismo absolutoque postule la imposibilidad de conocer el mundo real de nuestroentorno, sino de ser conscientes de la naturaleza, esencialmenteinterna a nuestros cuerpos, esencialmente biológica de nuestrosconocimientos: ellos no son la realidad sino un conocimiento deella. Podemos verificar estos conocimientos y llegar a ciertascorrelaciones probabilísticas seguras. Podemos asimismoestablecer ciertas constancias que nos permitan proceder aconstruir restituciones humanas de partes de la realidad; laprueba experimental mostrará si los conocimientos sobre cuyabase fueron realizadas nos devuelven señales de confirmación dela correlación entre nuestros conocimientos y el mundo exterior.Estamos hablando de lo bien fundado del viejo métodoexperimental de prueba-y-error. El ser humano también puederecrear universos imaginarios inspirados en los signos y señalesque recogemos de la realidad; estas creaciones pueden ser deldominio del arte o alimentar nuevas hipótesis interpretativas dela realidad, tales las maravillosas elucubraciones de ciertosastrofísicos y físicos nucleares, que nos hablan de mundoscontra-intuitivos que creeríamos imposibles, si los juzgáramosen base a la experiencia cotidiana ordinaria pre-científica. Unrobot, un modelo matemático, un clon, un sistema termodinámico,un acelerador de partículas elementales, un avión sontraducciones humanas interpretativas de alguna parcela de larealidad en circunstancias definidas; nunca, la realidadoriginal: los objetos tecnológicos son restituciones elaboradasde percepciones que fueron tratadas en nuestros cerebros.Siguiendo el pensamiento de Niels Borh, uno de los padres de la
física cuántica fundada por Max Planck, la materia objeto deestudio de la ciencia no es la realidad, sino informaciones quepodemos obtener de ella2. Esta afirmación confirma que un abismoinfranqueable separa nuestro intelecto de la realidad, pues ennuestro cerebro no tratamos sino informaciones captadas; no,entes reales externos a él. Discurrimos en un mundo interior derepresentaciones de la realidad; y estas representaciones son,por naturaleza, subjetivas, adecuándose al objeto real en mayoro menor medida. La adecuación perfecta que pretendía Aristótelesse verifica raramente, si acaso dicha coincidencia ocurriera.Si este principio de subjetividad es válido para las cienciasexperimentales “duras”, cuyos objetos de estudio sonrelativamente simples -como los que aborda la física-, ¿cuántomás no será aplicable a las disciplinas humanísticas tal como laHistoria, la Economía, la Geografía, la Antropología, laSociología o la Psicología, cuyos objetos de estudio son muchomás complejos que los de la física, puesto que tratan del Hombreen sociedad inmerso en los ecosistemas? Por lo tanto, es de unahonestidad intelectual fundamental el iniciar todo relato deciencias humanas, siempre interpretativo, explicitando yprecisando el punto de vista desde el cual se construye elesquema narrativo del autor y a partir del cual opera laselección y el tratamiento de los datos que utilizará paraabonar sus hipótesis. Puesto que la base racional de la cienciamoderna está en el pensamiento abstracto y crítico, todo escritoa pretensión científica debe dejar abiertas las puertas a lacrítica racional. El hecho de omitir la precaución de revelar supropio punto de vista, su propio sesgo subjetivo al momento deexponer alguna narración interpretativa, podría implicar unobscuro designio de dictar doctrina como si fuera una verdadobjetiva, en una materia esencialmente sujeta a la subjetividad.Un argumento que no revele su propia subjetividad sería como unateoría cerrada a la crítica, un relato axiomático auto-referencial que, por ello, será poco útil al debate científico.Es por ello que comenzamos estas notas aclarando el punto devista desde el cual ellas se sitúan y se construyen, para que ellector lo perciba y lo comprenda, permitiendo de esta manera undebate racional y constructivo entre subjetividades honestas ylúcidas.
2 Punto de vista que luego fuera desarrollado por nuevas generaciones de físicos. Cf. « Penser information plutôt que réalité », artículo de Mathilde FONTEZ publicado en revista Science & Vie, N°1151, Août /2013, Paris, pp109-118.
Nuestro punto de vista y nuestro eje explicativo es el de lacultura en sus contactos con otras culturas. La Historia humana ¿tendría acaso algún hilo conductor? O bien¿no será sino un largo acontecer caótico e incomprensible? Encaso de suponer que tenga algún sendero de coherencia ¿cómoidentificarlo? Para el enfoque cultural aquí empleado el hiloconductor de la historia humana se encuentra en la evolución delas culturas, pautada por los desfases culturales de losdiversos grupos en contacto. Es obvio que esta convención noimplica otorgar a la Historia una teleología finalista; tampocosupone lo contrario. El hilo conductor de la evolución culturales detectable en la maraña casi inextricable de hechosaparentemente paradójicos, que pulsan la historia de sociedadesheterogéneas y contradictorias. Para proceder a su análisis,deben ser examinadas ciertas cuestiones conceptuales relativas ala cultura en cuanto sistema de percepción / tratamiento /respuesta. Es lo que haremos seguidamente.
2. La cultura ¿qué es y para qué sirve?
En el diálogo que instauraba, en general por razonesprofesionales (proyectos de desarrollo), sobre los terrenos máscontrastados y con los más diversos grupos de interlocutores,fui percibiendo una constante: éstos respondían como dotados deciertos estándares de percepción y de respuesta. Para podertrabajar eficientemente con cada grupo diferente, procurabaentonces aprehender somera y velozmente los signos manifiestosde sus valores tácitos y de las relaciones subyacentes que deellos se desprendían y que eran expresadas a través decriterios, ideas, lenguajes, comportamientos, así como en elmodo de organizar el hábitat y el territorio, la producciónagrícola, la transhumancia, las actividades comerciales yartesanales, el rol acordado a la mujer, las formas y contenidosde la transmisión del saber local, la organización de lasfamilias, los clanes, la tribu y el grado de independencia quegozaban los individuos de ambos sexos dentro de ellas. Asíencontré que, en general, las percepciones y las respuestas deindividuos y grupos eran transaccionales y adaptativas; peroque, no obstante su permeabilidad y adaptabilidad, eranrelativamente previsibles. En otras palabras, obedecían aciertos modelos estándar, peculiares de cada grupo cultural.
Esta constatación me llevó a concluir que la cultura puede servista como un sistema que rige los modos de percepción -que sinembargo nos parecen espontáneos-, estandarizando las formas deobservar: observamos a través de las rejas matriciales denuestra cultura, según su colorido propio, y captamos sóloaquello que puede ser referenciado por ella, el resto entrandocomo incógnita a resolver o desechar. Luego, nuestro sistemacultural procede al tratamiento mental inmediato de lopercibido, siguiendo ciertas pautas que son peculiares a cadacultura: son los modos de pensar predominantes, que caracterizancada cultura. Las informaciones así tratadas desembocan, muchasveces al cabo de sólo contados microsegundos, en la formulaciónde respuestas estándar o estereotípicas que distinguen lacultura en cuestión. La rapidez de la producción de respuestasestereotípicas haría creer en un sistema innato, genéticamentecomandado; sin desechar enteramente una base genética, el autoradhiere a la idea de que el sistema de percepción / respuesta seva adquiriendo desde los primeros instantes de la gestación y,sobre todo, durante la primera infancia. La escuela primariatrabaja sobre individuos ya sólidamente aculturados.Desarrollemos brévemente estas ideas.
Nuestra hipótesis se basa en la idea de que el sistema depercepción / tratamiento / respuesta, o sea la cultura, respondeen cada individuo en función de su propia historia de gestación,del período perinatal y de la primera infancia. Pues funcionasobre la base de la estructura neuro-glional y el soma de cadaindividuo. Es conocido que no hay dos individuos idénticos, niaún en los mellizos homozigotas, como tampoco existen doshistorias personales idénticas. Incluso los clones animalesmuestran diferencias respecto del ser original que repiten. Esen esta diversidad genétíca, perigenética y de la primerainfancia que la cultura del grupo de referencia se va instalandotempranamente en el sistema somático del individuo,impregnándolo con sus patrones estándar de percepción /tratamiento / respuesta. El producto es la particular estructuracultural del individuo resultante. Las diferencias entreindividuos del mismo grupo cultural no son más importantes quela normalización de todos bajo las mismas pautas culturales. Enla generalidad de los casos, se observa que se llega a unresultado que asegura el funcionamiento normal del individuo ensu sociedad. La educación ulterior no viene a transformar
radicalmente la base cultural del individuo, instalada en él atemprana edad.
¿A qué responden las normas de un grupo cultural? Los diversosmodos de vida producen sistemas culturales específicos. Porejemplo, el modo de vida nómade producirá un tipo de culturaadaptada a los problemas ordinarios y recurrentes de una vidatranseúnte; mientras que un modo de vida sedentario produciráotro patrón de respuestas necesariamente diferente, porqueestará adaptado a los desafíos corrientes de una vida localizadaen un lugar fijo (el sedentarismo es reciente en la especiehumana: no más de diez mil años sobre los doscientos mil añosestimados para la existencia del Homo sapiens moderno).Nuestra idea es que las normas culturales sirven, ante todo,para que los individuos respondan a las necesidades básicas desu propio grupo cultural en cuanto organismo. Dentro de susociedad, el individuo devenido ser cultural debe responder consuficiente eficiencia a los objetivos primordiales que persiguesu grupo, según el modo de vida habitual de dicho grupo. Estaprioridad fundamental del sistema cultural hace del individuo uninstrumento del colectivo humano. Un buen sistema depercepción / tratamiento / respuesta, o dicho de otro modo, unacultura eficiente será aquella que asegure al grupo cultural, entoda circunstancia, la obtención de los objetivos primordialesque persigue todo organismo u organización. Estos son: (1°) la supervivencia cotidiana del grupo, (2°) la perpetuación del grupo en el tiempo -su reproducción-, (3°) la extensión del dominio de los recursos críticoscolectivos.
La cultura responde a estos tres objetivos básicos del colectivohumano y lograrlos es la razón de ser de toda cultura.
Todo sistema cultural debe alcanzar permanentemente, pues, estostres objetivos primordiales de tanto organismo. Y el grupohumano lo hace con los útiles (las respuestas estereotípicas ylas técnicas adquiridas) que ha sabido fabricar o adoptar, enarmonía con una cierta organización social, que es histórica.La validez de este fondo de respuestas estándar es sometidapermanentemente a nuevos desafíos prácticos. En consecuencia, lacultura evoluciona; pero dentro de los límites que permiten aese sistema social seguir funcionando. Existe pues, en lossistemas culturales una aptitud para evolucionar y adaptarse;pero está estrictamente reducida a los límites de compatibilidad
de las innovaciones y cambios con el sistema socialprevaleciente dentro del grupo cultural en ese período históricodado. Cuando las condicions exteriores o interiores cambian, elsistema cultural, incluyendo sus respuestas estandar, debeadaptarse. Si no lo logra, esa cultura será dominada por otramás adaptada o fenecerá: las culturas humanas poco adaptablestienen fecha de vencimiento.
Para las culturas humanas ancestrales, el organismo que hay quepreservar, reproducir y extender no es el individuo sino elgrupo cultural. El individualismo es una innovación moderna queaparece muy tardíamente, como una contra-cultura refundadora dela entera sociedad. Con la emergencia de la república en la Romay la Atenas clásicas, la noción de persona, de ciudadano, derepública y, por ende, de individualismo solidario aparecen enla evolución de las culturas humanas: no hace siquiera tres milaños, sobre los doscientos mil de la historia humana. El restofueron y son diversas variantes del colectivismo, tentaciónarcaizante y riesgo permanente de los pueblos, por su carácterde un atavismo que probó su eficiencia en épocas pasadas.
Por esta razón la cultura, producción histórica colectiva de ungrupo humano determinado, no emergió como un instrumentodestinado a conseguir la felicidad individual; no fue diseñadapara que la persona individual maximise todas suspotencialidades individuales ni logre su felicidad personal. Enla medida en que conserva sus rasgos arcaicos de colectivismo,una cultura pre-moderna sirve a un colectivo humano específico,sin focalizarse sobre el individuo; favorecera aquellosindividuos que sean más funcionales a ese sistema cultural en suparticular estadio de evolución colectiva. Pero en talessistemas culturales los individuos deben arreglárselas paramedrar con los instrumentos estándar de percepción / tratamiento/ respuesta que les haya provisto su cultura natal.
En resumen, el sistema cultural provee un paquete compuesto dematrices estándar de percepción, de unos “algoritmos” o patronesestándar para el tratamiento de lo percibido y de un repertoriode respuestas estándar. Una cultura es, entonces3:
3 ? Cf. Pioneros y frentes de expansión agrícola. Ensayo sobre una sociedad agro-exportadora: la argentina. Ivan Jorge BARTOLUCCI, editorial Orientación Gráfica, Buenos Aires, 2011, 328 pp.; ver en página 11 Nota 13.
(1) un conjunto de matrices o patrones estándar de percepción4,(2) un conjunto estándar de programas de tratamiento de laspercepciones,
(3) una proveedora de respuestas estándar o estereotípicas,extraídas del fondo cultural propio.
Este sistema, adquirido e instalado en nuestros cerebros eimpregnando nuestro soma desde edad muy temprana, interviene alo largo de toda la vida del individuo, modelando la expresiónde lo innato, de lo congénito y de las vivencias personales. Esun filtro, obligado y necesario, una especie de “aduana” deentradas y salidas de informaciones instalado en nuestro ser;una suerte de “modem” (modulador/demodulador) que conectaselectivamente lo exterior con el soma y la mente, queinterpreta según sus propios estándares las percepciones, lasseñales de la propiocepción (percepción que se tiene de supropio organismo) y que contribuye a encuadrar la manifestaciónde las pulsiones instintivas. Superponiéndose a las configuraciones neuro-glionales propias decada especie animal y, en particular, a la de la especie humana,la cultura humana se comporta como un sistema de selección yconfiguración de los parámetros de la percepción, sometiendoluego lo percibido a ciertos programas de tratamiento de lasseñales (síntesis, interpretación, censura, omisiones y énfasisde los datos-problema percibidos), formando entoncesacumulativamente -por transmisión adquirida, aprendizaje yexperiencia- una biblioteca de respuestas (nocionales, decomportamientos, físicas u otras) al dato-problema planteado porla percepción inicial. De esta manera la cultura crea,fundamentalmente, un sesgo mental estándar que traduce laspercepciones en información similarmente sesgada –este sesgocaracteriza a cada grupo cultural–. En virtud de poseer un fondoo banco de respuestas estándar para los diversos casosreferenciados y tipificados por la cultura, ésta inspiracomportamientos individuales y colectivos estereotípicos,diversamente adaptados a la realidad. Según esta visión, cadacultura se distingue por sus propios estándares de percepción,
4 ? La estructura y la capacidad óptica del ojo es similar en Homo sapiens y en la rana; no obstante, la rana retiene las señales visuales de una manera totalmente diferente de la del Hombre: con el mismo ojo, la rana no ve lo que el Hombre mira y viceversa. Sobre una configuración que es específica y propia del ser humano, la cultura de un grupo humano reconfigura los datos visuales percibidos por todo individuo de la especie, dándole un sesgocultural propio: la información visual es un hecho cultural en la especie humana. Lo mismo acontece con todas las otras señales percibidas por el Hombre, ser esencialmente cultural, es decir, necesariamente mediatizado por su cultura.
de tratamiento y de respuestas. Se trata de unos estándares cuyaconfiguración y modo operativo varían de un individuo a otro,dentro de ciertos márgenes y a lo largo de la vida. Cadaindividuo recibe a su manera y en sus circunstancias el fondocultural estándar de su grupo de referencia y debe arreglárselascomo pueda para inventar, en base a este fondo cultural heredadoy en interacción con otros, las respuestas adecuadas y oportunasque la vida le exija en el día a día.
3. El contacto entre culturas diferentes
El contacto entre dos o más grupos culturales pone en juegosendas capacidades de percepción/respuesta. Una incompatibilidadentre estándares puede plantear problemas de relación entre esosgrupos culturales. En la práctica, todo grupo cultural goza deun cierto grado de compatibilidad cultural con los otros; estacompatibilidad puede ser mayor o menor. Cuando individuos degrupos culturales diferentes se ponen en contacto, si entre sussistemas culturales existiera un defecto de compatibilidadimportante, esta incompatibilidad producirá un desfase culturalsignificativo entre ellos. En una relación de competencia, deeste encuentro asimétrico surgirá un grupo cultural aventajado yotro, des-aventajado. Esta diferencia planteará la necesidad deuna mutua adaptación. Si ella no es amigable ni solidaria –lanegatividad es el caso más frecuente-, el encuentro conducirá auna dominación darwiniana del grupo o individuo más apto en esemomento y circunstancia, por sobre el otro; éste último devendráentonces el grupo dominado, explotado o exterminado. Laacumulación y consolidación de este tipo de relacionesasimétricas entre grupos culturales diferentes, cuando sonpuestos en contacto permanente dan origen a sociedades inicuasdonde la pobreza –o mismo, la miseria- se instala como un hechosocial estructural que se va ahondando acumulativamente. Esteproceso da origen a una suerte de “lucha de clases” y a luchasindependentistas, religiosas, identitarias, racistas, tribales,nacionalistas y otras, en las cuales el grupo cultural dominadose bate para lograr dominar a su opresor. A veces lo logran;pero su victoria no significará un progreso humano, sino repetiralgo de lo mismo, invirtiendo el orden de los intérpretes deldrama de la opresión. Evidentemente, el desarrollo humano nopasa por allí: es más de lo mismo. Una relación similar -o sea, de competencia entre gruposculturales- aparece cuando el Hombre interviene en los
ecosistemas, para explotarlos y vivir de ellos: tal grupocultural conseguirá vivir mejor que cierto otro, sobre la mismaparcela de Naturaleza en que ambos intervienencontemporáneamente. Y cada cultura marcará con una improntapeculiar su pasaje por el terreno. El superlativo mejor esobviamente polisémico y relativo. No es de propósito dilucidaraquí sus diversos significados contextuales; bástenos ahoraafirmar el rol decisivo que tienen las diferencias entresistemas culturales en las relaciones de los Hombres entre sí yde éstos con la Naturaleza de la que viven.
Corolario de este tipo de relaciones de poder: la mayor o menorcapacidad de adaptación y la mayor o menor aptitud paraadquirir, en tiempo oportuno, el nivel de desempeño de lacultura más eficiente condicionan fuertemente la suerte de cadagrupo cultural, en el arena del contacto entre grupos humanos;contacto intercultural generalmente competitivo, cuando noinamistoso, raramente solidario. Porque el ser humano es unpredador gregario nato. Si bien es cierto que la ética personal-imprescindible a la supervivencia de la especie en el largoplazo- va imponiéndose progresivamente a lo largo de la Historiaal salvajismo de la ley del más fuerte, instaurando valores ycomportamientos civilizados y solidarios, la ética es, noobstante, un emergente histórico y evolutivo frágil, vulnerabley no muy antiguo. La llamada moral natural, sobre la que seasienta el Decálogo bíblico, es en realidad un producto culturaltardío que estaba, sin duda, en ciernes en la naturaleza humana;pero que no podía expresarse eficazmente. La ética (del amor alprójimo y del respeto a la Creación) recién pudo instalarse ycundir tímidamente en las relaciones humanas cuando se hubosuperado masivamente la ancestral y larga era del canibalismogeneralizado como modo de subsistencia y la del genocidio comosolución fácil y evidente a los conflictos entre grupos. Paraello fue necesario un importante y previo desarrollo cultural(tecnológico y de modos de vida).Las evidencias arqueológicas y las interpretaciones de granparte de los paleontólogos parecen afirmarlo.
4. Comprender cada sistema cultural es importante
El sistema “cultura” que estamos planteando es complejo ycambiante. Su identificación y análisis presenta dificultades deun orden similar al estudio de los ecosistemas aunque, sin duda,
aún mayores. Sin embargo, su consideración nos pareceinsoslayable, pues tiene una importancia decisiva para lacomprensión de los problemas sociales y mismo geopolíticos,puesto que la cultura rige sólidamente el trasfondo de lasideas, aptitudes, actitudes y comportamientos del individuo y desu grupo. Veremos que el sistema cultural da identidad alindividuo y al grupo; pero puede evolucionar y ser transformado,tanto individual como colectivamente. En nuestra opinión, tantoel desarrollo social como el personal no proceden en primerlugar, ni son asegurados a largo plazo por las ayudas de lacooperación técnica, las medidas asistenciales, la intrusión denuevas tecnologías, la educación escolar, la redistribución deriquezas, ni los subsidios exteriores o interiores. Estosinstrumentos no son sino remedios sintomáticos, que no atacan alproblema de fondo, cual es el desfase entre sistemas culturalescuando este desfase es desventajoso para uno de ellos,conduciendo a estructuras sociales en estamentos y a la pobrezaestructural. Tanto el desarrollo personal como el comunitariopasan, por el contrario, por la transformación endógena deaquellos estándares que se muestren ineficientes en lacompetición con otros estándares culturales dominantes. A estara nuestras informaciones actuales -y quisiéramos equivocarnos-,en el ámbito internacional de la lucha contra la pobreza y porel desarrollo de los pueblos que se encuentran en desventajacultural frente al Occidente, aún se carece de métodosgeneralizables y eficientes para encender una transformacióncultural endógena acelerada en esos pueblos. Por ejemplo, la“Revolución Verde” de Borlaug, que salvó millones de personasdel hambre en India y en otros países asiáticos, fue unaimposición tecnológica abrupta de la cultura agrícolaoccidental; pero no, un instrumento de transformación endógenade las viejas culturas tradicionales de esas comarcas, cuyaineptitud para dar respuestas eficientes a la explosióndemográfica provocaba el hambre. Se podrían citar otros ejemplosde este género. En consecuencia, las ingentes sumas invertidasen el mundo desde hace décadas para luchar contra la pobreza, elhambre, la marginalización social y el colonialismo culturalsiguen siendo empleadas en una mera medicina paliativa, que noataca las causas culturales de estas desigualdades sociales nide la pobreza de origen cultural. Esas iniciativas tienengeneralmente origen en buenas voluntades de gente moderna dotadade fondos públicos o privados; pero que se muestranpatéticamente atascadas en una visión miope (o tal vez,
interesada) de la sociedad, que no les permite percibir lasconsecuencias deletéreas de los desfases culturales formadoresde relaciones de poder nocivas e injustas. En términos macroeconómicos, esos planes y programas meramentepaliativos representan un gasto a fondo perdido, en lugar deconstituir una inversión de largo plazo para el desarrollo delas naciones y pueblos hoy sumergidos y en plena revuelta. Sepueden constatar en Asia, África y América algunas violentasreacciones tribales y religiosas o bien, puebladas de fraccionesmal integradas en la sociedad global. A nuestro ver, en el casode las poblaciones tribales o tradicionales y en el de las“guerras santas” religiosas, esta efervescencia puede estarreflejando un sentimiento irredentista de afirmación de lo“viejo-pero-conocido-y-mío”, ante el riesgo de anomia queimplican los numerosos fracasos en las iniciativas de desarrolloy de ayuda social de tipo paliativo (y ante los atropellosmilitares para forzarles a aceptarlas). Algunas, si no lamayoría, de las luchas de “liberación nacional” en África, Asiao América no fueron otra cosa que la reivindicación de unacultura retrógrada y sometida, afirmándose ante el despotismo deuna cultura dominante más performante. Ilustra este caso laactual recuperación de las apresuradamente llamadas “primaverasárabes” por parte de las tendencias culturales más retrógradasde los pueblos musulmanes. Creemos que su eventual triunfohundiría a esos pueblos en un burdo mimetismo del consumotécnico occidental, bajo la bota arcaizante de un fanatismoreligioso que no hará sino impedirles un auténtico desarrollocultural desde lo interior, profundizando aún más el desfasecultural con el Occidente. En el caso de las puebladas, taleslas más recientes en la Argentina y el Brasil, se trataría deintentos de forzar el espejismo capitalista para que se torne enrealidad, apoderándose de los objetos del deseo consumista porvías expeditivas y transgresiones anti cívicas; apropiarse demodo violento de aquello que las vitrinas modernas parecíanproponerles tener, aunque sin dotarlos de un sistema culturalque les permita incluirse en esa sociedad, de manera lo bastanteremunerativa como para adquirir esos bienes comprándolos. Esresultado de una carencia de eficiencia cultural que los enredaaún más en el ovillo de la crisis del sistema capitalista. Y ¡noprincipalmente educacional! La escuela no hace el necesariotrabajo de transformación cultural, porque no puede hacerlo: loesencial de la cultura se instala precozmente y el niño llega ala escuela ya formateado por su cultura materna. Pero una
pedagogía precoz de la transformación cultural endógena aún noexiste, que sepamos. Debemos, pues, comenzar por comprender quéson y cómo funcionan los sistemas culturales que están en juego,para abocarnos luego a tratar de entender la dinámica decontacto que está provocando conflictos entre sistemasdiferentes.
Sin perjuicio de la crítica que el concepto de plusvalía pudieramerecer por sí mismo, la lucha de clases entre productores ycaptadores de plusvalía será un instrumento simplista einadecuado para analizar los conflictos sociales en lassociedades multiculturales del mundo capitalista, mientras no setenga en cuenta la dinámica de contacto entre sistemasculturales separados por algún diferencial de performancesignificativo. Antes de la formación de clases sociales en unsistema capitalista, existen las culturas que se encuentran, seenfrentan en una competencia -que puede y suele ser violenta-,se asocian, se integran, se asimilan o tratan de eliminarsemutuamente. Analizar estos contactos interculturales en términosde luchas de clase no tiene mucho sentido, porque lo que sedirime en esos encuentros no es (tan sólo ni principalmente) ladistribución de una plusvalía capitalista, sino la coexistencia-pacífica o conflictiva- de dos pueblos, dos identidadesculturales bien diferenciadas.
Por otra parte, las políticas populistas de redistribución delas riquezas son igualmente ineficaces para resolver losproblemas derivados de un desfase cultural conflictivo. Unavisión lúcida de estos diversos fenómenos, basada en el enfoquede los desfases culturales, puede llevar a formular planes,proyectos y políticas de inclusión y de desarrollo económico-social más eficientes en el medio y largo plazo, transformandoen inversiones productivas lo que hoy no representan sino gastosa fondo perdido y sin resultados duraderos: las dádivasasistenciales, las obras de beneficencia, las ayudasalimenticias, los programas de desarrollo, los planes escolaresy otras acciones de ese tipo. Entendamos que esas inversiones enun combate lúcido a la pobreza estructural serán rentables paratoda la sociedad, tanto para los beneficiarios directos comopara los inversores; pero que lo serán recién en el mediano ylargo plazo, haciendo subsidiariamente ociosas las agresionesmilitares exteriores que se declaran destinadas a forzar lademocracia y la libertad de cambios, como por ejemplo el Combate
de Obligado, la Guerra del Opio, el ataque a la Libia de Kadafio la invasión norteamericana al Irak.
Ahora bien, el adoptar el enfoque de los desfases culturalesconduce a revisar profundamente y sin maniqueísmos reductores laHistoria de la formación de las sociedades mixtas, es decir, deaquellas organizadas en estamentos culturales, así como lageopolítica diacrónica entre potencias y sociedadesculturalmente muy diferentes. Porque el enfoque cultural procedea una lectura original, iconoclasta de estos procesos. Ésta esnuestra visión, basada en la experiencia práctica de terreno ala luz de los principios de respeto de la persona humana y de sucapacidad para hacer evolucionar las identidades y los sistemasculturales. Como ya lo hemos dicho, se trata de un enfoque quehasta hoy fue muy poco tenido en cuenta en los programas ypolíticas de desarrollo; él es particularmente aplicable a lahistoria de las sociedades del Río de la Plata. Unainterpretación de su formación según el enfoque cultural nosconducirá a formular un relato histórico en ruptura con los másconocidos; lo presentamos en la serie de notas que siguen a lapresente. De momento prosigamos ésta, presentando otros aspectosdel enfoque cultural.
5. Libertad, Igualdad, Fraternidad: límite asintótico parasociedades todavía demasiado autoritarias y etnocéntricas
La sociedad fraternal, donde personas autorresponsablescomparten en igualdad y armonía un bien común, espera aún lascondiciones propicias para instalarse. Por el momento, laespecie humana está ubicada en alguna parte entre un polo dondeel canibalismo, la depredación, el genocidio ordinario erancostumbres habituales y otro polo muy distante, donde lasociedad fraternal, igualitaria y libre se avizora en el futuro.El contacto entre culturas transcurre hoy oscilando todavíaentre ambos polos; de un lado, las pulsiones gregariasarcaizantes, a veces ferozmente reaccionarias (por ejemplo, elnazismo); del lado opuesto, el de las utopías de personassolidarias, autónomas y libres. A veces, estas utopías tambiénderivan hacia vorágines de violencia (por ejemplo, el Terrordurante la Revolución Francesa) o son cooptadas por oportunistas
violentos, ávidos de poder (por ejemplo, el estalinismo o elcésaro-papismo5 desde Constantino y sus secuaces).
Las revoluciones auténticas, aquellas que vienen para cambiarirreversiblemente las bases filosóficas y culturales de lasociedad, impulsándolas hacia un estadio de mayor autonomíapersonal, pueden ser interpretadas como confrontaciones entre unviejo orden autoritario imperante, basado en un estadio culturalmenos evolucionado que el propuesto por los revolucionarios, yuna propuesta cultural superadora de dicho orden. Una revoluciónverdadera es profunda subversión de los valores vigentes; espropuesta de una gama valorativa más humana, menos bárbara quela precedente; es un cambio profundo de paradigmas del sistemade percepciones/respuesta prevaleciente en esa sociedad. Porejemplo, la oposición entre la cultura feudal y la culturacívica de la modernidad llevó a auténticas revoluciones, que nosiempre fueron violentas; he aquí algunos ejemplos que nos tocande cerca: la Revolución Francesa (violenta, 1789/1799), laGuerra Civil o de Secesión de los Estados Unidos (violenta,1861/1865), el advenimiento casi pacífico de la República en elBrasil en 1888.
Raras han sido y aún más raras son actualmente las verdaderasrevoluciones que hagan nacer al ciudadano autónomo y solidarioen una permanente búsqueda de los ideales de libertad, igualdady fraternidad. Un cambio de régimen, un golpe de Estado, unaasonada, una pueblada, una lucha étnica o religiosa, una guerrade independencia que no conlleve un profundo cambio cultural noson revoluciones, sino conflictos violentos sin revolución.Pueden provocar el reemplazo de unas élites por otras, sin quepor ello se modernice el sistema cultural de
5 Césaro-papismo fue el nombre dado a la situación estructural que sigue el copar la Iglesia cristiana por parte de un poder político militar, sometiéndo y sujetando el fucionamiento de la institución religiosa a la voluntad de ese poder. La primera vez que esto ocurrió fue durante el Imperio Romano y fue el César Constantino quien inauguró esta perversión profunda del cristianismo, actuando como si fuese el Papa (convocó a Concilios Ecuménicos ; impuso el signo de la cruz en lugar del pez ; nombraba los prelados), sin ser siquiera cristiano (se hizo bautizar «arriano», secta no cristiana, en su lecho de muerte ; hasta entonces fue pagano). Todo el Medioevo transcurrió bajo un régimen de césaro-papismos muy difundidos : los gobernantes bárbaros solían nombrar a los obispos entre las familias enel poder. Las Iglesias nacionales separadas del Papa son otros tantos ejemplos de césaro-papismo. La pomposidad tan poco espiritual de la basílica de San Pedro, en el Vaticano, no se entiende fuera de un cuadro de césaro-papismos amenzantes y de un Estado Papal relativamente independiente, que pretende resistir por las armas. Al césaro-papismo y a aquel Vaticano podría ser aplicado lo que suelen advertir en ciertos films de ficción : « cualquier parecido (con el cristianismo auténtico) es mera casualidad ».
percepción/respuesta prevaleciente en esas sociedades. Varios delos procesos de independencia en los países hispano-americanos,incluyendo el Río de la Plata, se sitúan en este caso de falsasrevoluciones. Contrariamente a los tres conflictosverdaderamente revolucionarios que acabamos de evocar, larevolución moderna aún no ha llegado a transformar las culturasque predominan en esos lares hispano-americanos. En ellostodavía impera un estadio cultural bastardo, mezcla decaudillismo y verticalidad de origen feudal o tribal, conpretensiones miméticas de modernidad; su inestabilidad políticaestá pautada por lo feudalizante6 y arcaico de la cultura queallí predomina aún y donde los regímenes de democraciarepublicana no pueden ser sino fugaces intentos frustrantes.Chile es la excepción que confirma la regla: es la únicasociedad hispano-americana fuertemente influenciada por lacultura moderna de una España renacentista, aportada por laspoco menos que 200 familias de colonos peninsulares -agricultores, en su mayoría- que poblaron productivamente elValle Central, casi desde los albores de la Conquista española.En la casi totalidad del resto de la América conquistada por loscastellanos, fue la cultura y régimen de los caballeros feudales
6 Feudalizante: neologismo derivado de feudal; señala una tendencia fuerte en las percepciones, los valores y los comportamientos de la cultura criolla, nacida en las colonias hispánicas de América como ajuste de la cultura feudal castellana a las condicioneslocales. De por su racionalidad económica de rentista o de predador (racionalidad propiamente feudal), lo feudalizante está en oposición con el mundo productivo, el de los productores rurales modernos, del burgués capitalista y del trabajador asalariado, tres personajes sociales nacidos con la modernidad. Porque lo feudalizante es ajeno a la modernidad: no invierte en la ID -investigación / desarrollo- de nuevos procedimientos de fabricación; no inventa, ni establece ni se hace cargo de procesos de producción de bienes reales, sino que hace usufructo de ellos, si tiene ocasión. El feudalizante, como su ancestro cultural, el Señor feudal, extrae o retiene en lugar de invertir, se apropia de losvalores producidos por otros en lugar de generarlos con sus manos, coloca su plata, especulaa la par de los especuladores bursátiles modernos, sin ser uno de ellos. Llegado al mundo dela modernidad y no pudiendo escapar de él mediante algún proteccionismo eficaz, el feudalizante medra, se escabulle de la racionalidad productiva y, cuando puede, se impone enel juego político para operar con su racionalidad económica parasitaria; de allí a la corrupción como racionalidad económica habitual, no hay sino un pequeño paso. Aún cuando pueda ser cultivado y de hábitos modernistas, el feudalizante queda atado a su idiosincrasiade individuo pre-moderno, pre-renacentista. Ciertos sesgos intelectuales denotan su horma cultural feudal (percepciones / tratamiento / respuestas): la visión verticalista del ordensocial (caudillismo, sociedad de masas acaudilladas, autoritarismos), una fuerte mentalidad territorial (regionalismos xenófobos, nacionalismos antiguos, proteccionismos fuertes), la identificación íntima con un territorio vivido como si fuera un feudo, el acordar legitimidad a la violencia desde arriba como fuente del derecho (militarismo, caudillismo, feudalismo, terror de Estado). Esta breve descripción de la cultura feudalizante es obviamente incompleta y simplificadora respecto de la realidad observable sobre los muy diversos terrenos; este esquema merece una crítica, ser completado, precisado y/o modificado. Cf. BARTOLUCCI, Ivan Jorge, Pioneros y frentes de expansión agrícola, Orientación Gráfica Editorial, Buenos Aires, 2011, pp 306-310.
quien procedió a la Conquista y formación de las nuevassociedades, pautándolas durablemente en clave de racionalidadeconómica feudal, de pensamiento y de valores sociales feudales,aunque usando intensivamente instrumentos e institucionesrenacentistas al servicio de una finalidad feudal.
En el caso argentino, todo ocurre como si -ceteris paribus- en laGuerra de Secesión norteamericana hubieran ganado los sudistasfeudalizantes y no, los yankees7 portadores de modernidad. Enefecto, Buenos Aires, centro del poder feudalizante del Río dela Plata, hizo secesión de la Argentina en Septiembre de 1852,con el beneplácito del depuesto caudillo Rosas y asegurando unacontinuidad ilustrada al régimen rosista, bárbaramente feudal.Luego, la Argentina y el Estado de Buenos Aires se combatieronviolentamente. Los feudalizantes porteños (culturalmenteasimilables a los sudistas de la Guerra de Secesiónnorteamericana) vencieron finalmente al endeble primordio derepública moderna, pensada y deseada para este país por JuanBautista Alberdi, Justo José de Urquiza y muy pocos hombresmodernos más. Los criollos8 modernos eran entonces demasiadopocos para imponerse a la imparable marea feudal que provenía de
7 ?Yankee : señala a los pioneros farmer, chacareros modernos cuya racionalidad productiva excluye el uso de mano de obra esclava. Con sus familias poblaron y desarrolaron el Nordeste y el Medio Oeste de los Estados Unidos. La cultura yankee es moderna, agrìcola eindustrial, contrariamente a la cultura aristocrática del Sur estadounidense, que era feudalizante. Ciertos autores del país del Norte atribuyen el origen del gentilicio yankee a la colonización holandesa de una parte norteña de la costa Este de los Estados Unidos. Segúnesta interpretación, yankee sería el epíteto que los oficiales aristócratas ingleses adoptaron para tildar despectivamente a esos chacareros holandeses, que habían introducido la raza lechera de su país (Holstein), con cuya leche fabricaban queso. Los despectivos invasores ingleses los llamaban « Juancito queso », que en neerlandés se dice Jan kees. Subscribo a esta hipótesis, porque evoca las relaciones de poder entre culturas distintas, que se jugaron en la anglificación de esas colonias holandesas de América. Similares tensiones de la geopolítica cultural irían a desatar , tres siglos más tarde, la Guerra de los Boers, en África del Sur. El tema de la esclavitud, sin ser secundario, no parece haber sido en rigor el principal motivo que desató la feroz Guerra Civil en los Estados Unidos (1861/1865). En ese ocnflicto se dirimía quién de las dos culturas opuestas, si la feudalizante aristocrática de los Sudistas o la moderna agroindustrial de los farmers yankees, conseguirían apoderarse del Lejano Oeste que, para los norteamericanos, era como adueñarse del Oeste pampeano y la Patagonia. El conflicto norteamericano entre estos dos sistemas culturales antagonistas devino violento en el momento en que los yankees decidieron avanzar colocando los rieles del ferrocarril para llegar a la costa californiana, donde sus pioneroshabían encontrado oro. 8 ?Criollo: descendiente de español nacido en América. Este núcleo se mestizó con poblaciones pre-americanas locales. Cultura criolla: sistema cultural pre-moderno propio de loscriollos. Existe y existió siempre una proporción de la población criolla que adoptó la cultura moderna o ya era portadora de la misma; tal es el caso de una buena parte de la población colonial de Chile, caso excepcional.
la herencia colonial española. La resultante fue el país porteño9
que tenemos hoy, es decir, un país centralizador, de mentalidadde rentistas, caudillista y de acerbo feudal ilustrado; es loque suelen llamar el país de “la generación del ‘80” (por ladécada de 1880. La inmigración europea (en su mayor parte,modernizadora) no logró cambiar esta relación cultural defuerzas dentro del Estado ni en la sociedad. Por esta razón semantiene una confusión de planos en el discurso identitario ypolítico ordinario, destinada a ningunear un posible liderazgocultural del “gringo”10. El resultado consiguiente es laimposibilidad de que emerja una auténtica burguesía nacional yun sindicalismo de lucha de clases, desde el seno de estasociedad pesadamente feudalizante: la próspera burguesía localno es “nacional”, puesto que una mayoría exporta generalmentesus capitales y ganancias, sin reinvertir en laindustrialización del país; y en el sindicalismo argentinoprevalecen los “affairistes” (en francés, aprovechados hombres denegocios).
La sociedad argentina es por eso anómala, en el sentido de quees la inversa de las clásicas sociedades colonizadas, aquellasdonde la componente social venida del exterior es moderna y, porello, se impone y rige el conjunto de la sociedad, sometiendo aun pueblo autóctono de cultura menos evolucionada. En el casoargentino, es paradójicamente una componente cultural menosevolucionada -la feudalizante local- la que rige el conjunto, apesar de que la mayoría de la población descienda de inmigrantesmodernos. El “no te metas” es una afirmación conservadora que sostieneestas confusiones identitarias y políticas. Es también unsíntoma de algo que podríamos llamar el “ninguneo” de lamodernización cultural argentina que, de realizarse, provocaríanecesariamente una nueva definición de la identidad argentina yun cambio profundo en las relaciones de fuerza culturales,abriendo paso a la emergencia de una burguesía nacional y a un
9 Porteño: persona o cosa de la ciudad portuaria de Buenos Aires y de su zona de influencia inmediata. 10 Gringo: en Argentina es el inmigrante europeo « reciente », es decir, aquel que arribó al país después de 1850; este epíteto es extensivo a su descendencia nacida sobre territorio argentino, hoy ya de tercera generación. En nuestro texto, “gringo” denota una cultura renacentista, es decir, moderna, cualquiera fuere el nivel de educación formal recibida. Los Levantinos no pertenecen, en principio, a esta cultura; bajo ciertos aspectos están más próximos de la cultura criolla que de la moderna; pero hay excepciones. Otros grupos étnicos llegados a la Argentina se han ido asimilando a la cultura moderna: japoneses, coreanos, armenios
sindicalismo de clases, honesto: es decir, abriría paso a laemergencia de la sociedad moderna que puede ser la argentina yque no lo es. Esta infrecuente estructura inversa del podercultural produce una sociedad de psiquismo esquizoide, del tipo“Podría serlo; pero, no ¡aunque, sí, quizás!”. El argentinomedio continúa interrogándose sobre su verdadera identidad: sepretende moderno, mientras se acaudilla detrás de algún líderfeudalizante (peronista, “gorila”, militar o guevarista). Laimpostura y el oportunismo no pueden sino cundir y expandirse eneste tipo de sociedad sin identidad claramente identificada (alcontrario de la identidad francesa, la yankee o la brasileña -paulista-, sociedades donde sí hubo verdaderas revoluciones demodernización). Los únicos que no tienen dudas identitarias enla Argentina son los descendientes de cultura criolla, pues éstaes la que pasa por ser la argentinidad por antonomasia: el“criollismo”, doctrina oligárquica apañada por el populismofeudalizante, así lo afirma.La más reciente expresión “el campo es oligarca (o gorila)”insiste en esta confusión política para esquivar, sin inocencia,el conflicto de fondo cual es el de la frustrada emergencia dela cultura de la modernidad (libertad, igualdad, fraternidad) enla Argentina. Los feroces combates entre “gorilas” y peronistasson lides feudales; pertenecen al pasado rioplatense pre-modernoy lo prolongan como una patología social y política. Su endémicoenfrentamiento nada tiene que ver con la modernización delsistema cultural en la sociedad argentina. Malgastandorecurrentemente sus recursos humanos y naturales, no se ubicanen la construcción de una república moderna de ciudadanossolidarios, productiva y performante; porque esas luchasantiguas pertenecen al mundo criollo, mundo de los feudalizantesfundacionales, como si no se hubiera radicado en el país, apartir de 185411, una imponente población extranjera de culturamoderna. Desde el punto de vista de los sistemas culturales depercepción/respuesta, “gorilas” y peronistas están alineados enun mismo frente cultural arcaizante, profundamente reaccionario:elitistas, los unos; populistas, los otros; todos, autoritariosy de mentalidad feudal; caudillismos e identidad “nacional”
11 El año 1854 señala la fundación de la colonia suiza de la Esperanza, en provincia de Santa Fe, dando inicio al “aluvión gringo” en Argentina. Casi nueve millones de europeos arribaron al Plata en cien años, de los cuales se radicaron en territorio argentino aproximadamente 4 y ½ millones (cf. datos censales), sobre una población criolla fundacionalestimada, según el Censo de 1869, en alrededor de 1.650.000 almas. El trabajo y conocimientode estos “gringos” produjo la revolución agrícola argentina y el comienzo de su industrialización, es decir, el arranque del país argentino actual.
etnocéntrica en el tradicional criollismo pre-moderno queobstaculiza el predominio de la cultura cívica de la modernidad;cultura renacentista que podría ser aportada por la mayoría deorigen “gringo”. La postergada modernización de esta sociedadaluvional sigue ocultada por la asimilación del concepto dePueblo a una masa acaudillada y el de Patria a un ordenautoritario, sea éste oligárquico o populista. Tomar en cuentalas racionalidades económicas que caracterizan a sendas culturasen pugna -por un lado, la racionalidad de la cultura de origenfeudal y, por el otro, la de la cultura moderna- ayudará a vermás claro en estos temas. Volveremos sobre ellos en las notassubsiguientes.
Este asiduo imperio del conservadurismo ordinario que, comoacabamos de ilustrar con el caso argentino, muda de élites ycambia los regímenes en el poder sin transformación culturalprofunda, no impide el que la mundialización continúe su cursosin planes ni normas a través del planeta, poniendo abruptamenteen relación estrecha pueblos de culturas muy diferentes. Estoscontactos entre pueblos multiplican los fenómenos de desfasecultural, favoreciendo a los unos y perjudicando a los otros. Elaggiornamento cultural debiera ser una prioridad política ysocial, si se supiera cómo lograrlo; pero se ignora cómoproceder precozmente a gran escala, sin forzar las personas enintentos de asimilación cultural, tales como la escuela primariacorriente o la imposición de modas y modelos occidentales. Esprecisamente debido a esta falencia grave que estas notas fueronmotivadas. Pues cientos de millones de dólares y euros songastados en proyectos de desarrollo y de combate a la pobreza yel hambre; pero somos testigos de la inocuidad de la mayor partede esos generosos (o interesados) esfuerzos. La causa de estosfracasos es cultural; es decir, se deben a la carencia de unenfoque adecuado para identificar y superar los desfasesculturales. En suma, en un planeta en pleno desequilibrio ymundialización, el desfase cultural constituye un problemasocial, económico y ecológico de envergadura, aún sin resolver.Continúa ahondando el abismo entre, por una parte, pueblos oclases sociales dotados de culturas modernas eficientes y, porel otro lado, la gente que hereda una cultura tradicional menosevolucionada, menos performante. Al carecer de una doctrina dela transformación endógena de los patrones culturales menoseficientes en el marco de la mundialización, la inmensa mayoríade los proyectos y planes financiados para la lucha contra la
pobreza y el hambre en el mundo ignorará o encarará mal elproblema del desfase cultural nocivo. Entonces esos planes yproyectos reducirán su utilidad al aporte de una asistenciapaliativa temporaria o bien, a impulsar una asimilación cultural(colonialismo cultural), sin un desarrollo humano que seaapropiable desde adentro (transformación endógena de lasmatrices culturales). Más abajo propondré algunas pistas paracomprender este problema y, así, poder construir una doctrina dela superación de los desfases culturales nocivos. Pero acabemosahora con la presentación de nuestro enfoque cultural.
6. Lo que queda de una ingenuidad transformadora
La mirada escrutadora, la mía, no es la de un profesional de lasciencias sociales, sino la de un ingeniero agrónomo de terrenocon formación superior en filosofía y en economía. Agrónomo depobres por vocación, he trabajado en unos treinta países de trescontinentes a lo largo de más de treinta años deviniendo, por lafuerza de las cosas, eso que suelen llamar “expertointernacional” en desarrollo rural y regional. Es, pues, desdemi experiencia práctica y de mis observaciones de terreno queextraje el material humano que indujo una larga reflexión acercade la dinámica de contacto entre culturas diferentes. Estasreflexiones eran necesarias para orientar mi trabajo sobre elterreno. Aquí ofrezco a la consideración de los estudiosos delas disciplinas sociales y de todo lector interesado, algunas deestas reflexiones. Ellas respondieron siempre a una preocupaciónde fondo: comprender las desigualdades sociales y las causas dela pobreza, en vistas de superarlas. Les prevengo que encontrélas buenas preguntas; pero que éstas todavía esperan respuestasoperacionales y eficientes a nivel general.
Se trata entonces de una reflexión fundada en una largaexperiencia de contacto con muy diversos grupos humanos, en uncontexto profesional. Hacia1966, en mis primeras tareas comoextensionista de hacheros casi analfabetos en el Chacoargentino, al cabo de dos años de frecuentarlos me estrellécontra un muro hasta entonces imperceptible para mí, el de losdesfases culturales que se erigían entre ellos y yo. Fue comohacerme añicos contra algo transparente, insospechado, perosumamente contundente e infranqueable. Había estado tentando lautopía del « desarrollo a partir de las bases », sin percatarme
de la existencia de un doble abismo que se interponía a larealización de dicha utopía. Primeramente, el de las diferencias culturales entre misinterlocutores forestales y yo. Había tomado debida cuenta de ladiferencia de educación recibida por ellos y por mí. Había, enconsecuencia, procurado adecuar mi lenguaje al de misinterlocutores del monte; pero no atisbé la existencia de unadiferencia entre sistemas culturales, ni pude anticipar lasconsecuencias que esta diferencia provocaba en nuestro diálogo yen nuestros proyectos comunes. Carecía mismo de las nociones decultura como sistema de percepción/respuesta y de diversidadcultural: no estábamos estructurados con la misma horma mental yyo no lo había percibido. Porque estaba entorpecido por eladoctrinamiento republicano de la escuela oficial argentina deentonces: “en la Patria Grande somos todos iguales, ciudadanoslibres de la misma estirpe y con igual dignidad”. Esta magníficavisión humanista me había inducido a pasar por alto abismosculturales bien reales que hacían, de los principios contenidosen su proposición, una ficción retórica, una utopía piadosa o,peor aún, un discurso cínico, funcional al orden caudillistavigente.El otro abismo que había pasado desapercibido para mí era el dela existencia de las inercias culturales fuertes. Éstas sonnecesarias porque otorgan estabilidad al funcionamiento de todasociedad; pero al mismo tiempo la hacen tanto más rígida, cuantomenor sea la aptitud intrínseca al cambio que posea su sistemacultural. La estructura verticalista que impera en lassociedades del Río de la Plata -ciñendo y organizando la vida ylas relaciones entre sus estamentos- no admitía ningún tipo decambio cultural profundo; sólo ayudas, aumentos salariales,subsidios, dádivas, falsos empleos, escuelas, hospitales ydeclamaciones de tono popular. Toda una parafernalia cuyoresultado, en resumidas cuentas, era el de conservar intocadoslos estamentos sociales de la verticalidad y el autoritarismoimproductivo que afectan esta sociedad. Intentar transformar lacultura social basada en estamentos era verdaderamente“subversivo” porque, de haberlo logrado, se hubiera subvertidodicho orden, estructuralmente injusto pero de probada capacidadde funcionamiento interno en el largo plazo.
No fui el único agente de la ingenuidad transformadora; en esosaños las iniciativas sociales que buscaban transformar lacultura de la sumisión y el verticalismo surgían con abundancia.
Ante las muy diversas y numerosas tentativas de “subversión”social de este tipo, una reacción violenta se fue incubandodentro del conjunto variopinto de las fuerzas sociales imbuídasde la tradición verticalista rioplatense. La reacción estallóluego, como si fuera un cóndor presa del pánico, con unaviolencia feroz e inhumana, obedeciendo a un natural instinto deconservación de su propio orden, amenazado por las insistentestentativas de transformación social que iban cundiendo aquí yallá. Algunas de las tentativas de transformación social optaronpor la vía violenta -fueron las más conocidas del gran público-;pero hubo un gran número que seguía vías pacíficas yconstructivas. En mi percepción de protagonista, éstasconstituían la mayoría de las iniciativas de transformaciónsocial corrientes. Sin embargo, eran generalmente ignoradas porlos mass media. En cambio, eran repertoriadas con puntillosidady clasificadas secretamente como peligrosos actos subversivos,por los servicios de informaciones de las fuerzas de represión ydefensa del orden tradicional12, clasificándolas como acciones“subversivas” cuyos agentes debían ser neutralizados oliquidados (unos ciento veinte religiosos fueron por estoasesinados, entre obispos, sacerdotes, seminaristas y monjas,ante el silencio cómplice de una parte de la jerarquíaeclesiástica de entonces). El gran público, ese que cultivaba el“no te metas” tan típico de las clases medias argentinas,confundió culposamente violencia y acción pacífica,incluyéndolas en una misma categoría: eran todos “subversivos”.Las posiciones fueron radicalizándose y la violencia devino unserio problema argentino. Los utópicos violentos trataban a losutopistas pacíficos de “idiotas útiles” de la reacción y de losrepresores; los defensores del orden vigente trataban a losutopistas pacíficos de “idiotas útiles” funcionales a lasubversión violenta. La confusión devino vorágine. Por estarazón, en el segundo semestre de 1974 debimos optar por elexilio, para salvar nuestras vidas; pues estábamos en la primeratrinchera del frente del cambio social: la de quienes secomprometían verdaderamente y directamente con los pobres, paratratar de ayudarlos a salir de su situación. Partimos al exilio.La Francia republicana fue la acogedora nación que nos dioasilo.
12 Sobre este período y estos episodios puede visionarse con provecho el film documentario « Retorno a Fortín Olmos », de Jorge Goldenberg y Patricio Coll, editado en 2009 por la productora Cineojo, de Buenos Aires. Existe en versión DVD con subtítulos en inglés.
El trastorno abrupto y violento que el exilio provocó en nuestravida familiar lanzó repentinamente mi carrera profesional haciaotros mundos, hasta entonces ignotos. Madre África me recibió ensus brazos antiguos. Allí descubrí que, a más de ser la cuna dela especie humana, ese viejo continente aún conserva una ampliavariedad de las más diversas pistas culturales que Homo sapienshaya explorado para sobrevivir, logrando llegar hasta elpresente sin extinguirse en el camino. Entonces tuve queabandonar prestamente la imagen infantil que tenia del África–“el país de Tarzán y de la mona Chita” –, caricatura deforme yprofundamente falsa que una criatura del fondo del Sur de laAmérica del Sur podía hacerse visionando, antes del Internet,series cinematográficas norteamericanas. Mis compromisosprofesionales me exigieron pasar, sin transición, del prejuicioinfantil al descubrimiento de decenas de culturas ruralesancestrales y, pronto, a una familiaridad práctica con ellas,que se instauró en lo ordinario de lo cotidiano. Los procesos demodernización por los que esas sociedades atávicas están pasandoson traumáticos, lacerantes y profundamente desestabilizadores.Allí también pude comprobar la existencia de numerosos y álgidosdesfases culturales, que derivan en brutales extremismos ygenocidios, propios de otras eras, cuando los conflictos noencuentran mejor solución.Desde el comienzo de mi exilio y durante más de dos décadas fuirecogiendo un rico bagaje vivencial e informativo, tanto enÁfrica como en Europa y América Latina. Éste alimentó misreflexiones y estimuló mis lecturas acerca de las causas y lasposibles vías de superación de los desfases culturales.Obviamente, iba aplicando estas reflexiones también a lasociedad de la que provengo, la rioplatense, buscando comprendersus mecanismos e identificar las fuentes de los conflictosrecurrentes que frenan esta sociedad, a la luz del juegointercultural que iba descubriendo, tanto en África como enEuropa.
Fruto de estas experiencias inesperadas, mi mirada observadoraestá hoy equipada con unos filtros contextuales, de diacronía yde sincronía, que las sucesivas inmersiones en mundos diferentesy contrastados han ido instalando selectiva y acumulativamenteen mi sistema neuro-glional de percepción/respuesta. Enconsecuencia, mi mirada ya no puede ser ni ingenua ni inocente,ni provincial ni ideológica: mis nuevas observaciones proceden a
una puesta en perspectiva crítica, que espero lúcida y justa, delas sociedades que observo; en particular, de las sudamericanas.Porque alguien que ha vivido mucho, mucho leído y pensado, puedellegar a mirar las sociedades humanas desde una perspectivadiacrónica y global, pertrechado con la comprensión práctica quele diera el contacto con centenares de sistemas culturalesdiferentes a lo largo de cuatro décadas. En esta peregrinación yluego de haber leído ciertos textos fundamentales sobre lacultura, la historia y la economía, sentí la necesidad de reverlos conceptos en uso, reformulando la noción de cultura de unamanera que permita la comprensión de su evolución y de lasrelaciones que se establecen en el contacto entre gruposculturales diferentes. Conviene que exponga seguidamente algunasde las ideas que fueron surgiendo a lo largo de estasreflexiones de terreno y que conforman, en su conjunto, unenfoque cultural de la formación de las sociedades humanas. Elenfoque cultural hace comprensibles ciertas evolucioneseconómicas y sociales importantes que, de otra manera,permanecerían obscuras. Este enfoque requiere la comprensión denociones nuevas o infrecuentes.
En los análisis que siguen, la periodización de la formación delas sociedades rioplatenses está acotada por el estadio deevolución en el que se encontraba la cultura predominante; uncambio significativo en el estado cultural del grupo dominantemarca un nuevo período. A fin de identificar el estadio deevolución en que se encuentra cada cultura, el criteriodiscriminante reposa aquí sobre los conceptos de república y decultura republicana, tomados como parangón de la modernidad.Parece, pues, conveniente precisar el sentido de sendasexpresiones.
8. ¿Qué es la modernidad? Y ¿qué, la república?
Por razones de fluidez expositiva hasta aquí se anticipó, sinmayores detalles, el uso de ciertos conceptos que merecían sinembargo una precisión o una aclaración; intentaré hacerlo en lospárrafos que siguen. Abordaré esta temática, rica y compleja, através de ciclos recurrentes, donde en cada ciclo se vuelvesobre uno o varios sujetos ya presentados, para iluminarlosdesde un ángulo diferente, agregando entonces algo nuevo a lo yaformulado.
Según nuestro enfoque, la modernidad es un cierto estadio dentrode la evolución de una cultura, considerando ésta como sistemaevolutivo de percepciones y respuestas estándar de un gruposocial: la modernidad es un cierto estándar de percepciones yrespuestas culturales. Está caracterizado por el rol protagónicoy decisivo de una masa crítica de individuos que actúan comopersonas autónomas dentro del grupo cultural. La expresión“persona autónoma” indica un individuo mentalmente liberado delos condicionantes culturales del colectivo humano al quepertenece deviniendo, gracias a ello, autorresponsable o, en sudefecto, marginal o antisocial. La condición delautorresponsable se opone, al mismo tiempo, a la anomia delantisocial y a la fusión del individuo en un colectivo humanoque le dictará sus normas, creencias y valores, alienando así enél la capacidad crítica y creativa propia de la personaautónoma. La modernidad es libertad personal crítica,socialmente responsable; ella conduce a la república.
Dicho de otra manera, un pueblo, nación o grupo cultural esmoderno si contiene entre sus miembros un porcentaje mínimo depersonas autónomas, tal que ellas marquen las pautas socialespracticadas realmente por el conjunto, superando si necesario,en uso de un pensamiento crítico y cívico, las conminacionescolectivas identitarias heredadas de la tradición, la costumbre,la dinastía, la religión o la etnia. El hombre moderno no estásujeto a la doxa de clase o de categoría social, religiosa oétnica; ni tampoco a las modas, ni a ningún otro signo nicomportamiento que identifique al individuo como mero elementode un cierto colectivo, aún cuando la persona autónoma consientalibremente con algunas o muchas de esas conminacionescolectivas, sin por ello fundirse en dicho colectivo.
Digámoslo inmediatamente, sin cultura de la modernidad no hayrepública. Porque una república está formada por la voluntad desus ciudadanos y no hay ciudadanos sin una mayoría o, al menos,una fuerte minoría de personas autónomas que marquen las pautassociales de un pueblo. En rigor de verdad, existen muy pocasrepúblicas y abundan las sociedades autoritarias, étnicas,religiosas, colectivistas o de masas que se atribuyen el nombrede república, sin serlo. Sin embargo, parece legítimo que esassociedades apunten hacia una forma republicana de organizacióncívica como aspiración social, como la meta asintótica de suEstado. Serían algo así como proto-repúblicas, el uso del nombre
de república siendo abusivo en esos casos. Una verdaderarepública de ciudadanos –personas autónomas- no admiteadjetivaciones: lo es o no lo es.
La modernidad es lo opuesto al verticalismo alienante deaquellas sociedades cuyos miembros siguen a un jefe conductor,que éste sea étnico, religioso, político o militar; carismático,populista, tiránico, dinástico, revolucionario o profético. Estambién lo opuesto, aunque en menor grado –como veremos luego–,a los esquemas oligárquicos, estructuras sociales que permitenque una élite dominante, que funciona según normas de cooptacióny endogamia, conduzca durablemente a un pueblo sometido porella. En este caso, la entidad de persona autónoma sólo puedeemerger sin violencia en el seno de la élite oligárquica; lademocracia será entonces privativa de las élites, un “lujo” quesólo los “óptimos” pueden permitirse. Este tipo de estructurasocial es mixta: verticalista y alienante en el cuerpo social,horizontal en sus cabezas dirigentes. La población excluida dela élite es un resto social, pueblo sometido y sin acceso a laautonomía personal. La estructura alienante de los sistemasoligárquicos obliga a las personas del pueblo sometido aconquistar su autonomía personal violando el orden vertical quelos somete, es decir, subvirtiendo ese orden inicuo. Existe, sinembargo, una diferencia importante en cuanto a la racionalidadeconómica, entre oligarquías capitalistas y aristocracias. Enuna sociedad feudal, la élite aristocrática no es productiva debienes reales, sino parasitaria: vive de lo que produce la masapopular, a la cual debe conducir o aterrorizar para quepermanezca sometida y productiva. En las sociedades de cortefeudal no existe una verdadera clase de empresarios productivos,sino tan sólo hombres de negocios, especuladores y rentistas(latifundistas, especuladores inmobiliarios); la burguesíanacional productiva de bienes reales está ausente de talessociedades (no comparto la radicalidad de la crítica absoluta dela plusvalía).
Ni la modernidad ni la república son fenómenos de masa o declase, sino emergentes de una progresiva toma de consciencialiberadora personal, que cunde en una sociedad sólo bajo ciertascircunstancias propicias; éstas se dan cuando la sociedad logratraspasar un cierto punto de inflexión institucional. Las clasesmedias no constituyen, por el mero hecho de serlo, “lamodernidad” ni “el progreso”; la dictadura del proletariado,
tampoco; y aún menos, los regímenes aristocráticos o loscaudillismos y populismos. Históricamente, del seno de lasélites oligárquicas o aristocráticas surgieron partidarios de larepública plebeya o democrática, que fueron activos, influyentesy decisivos a la hora de pasar al acto revolucionario fundadorde una república. Fue el caso, por ejemplo, en Roma, donde larepública fuera primeramente fundada por los patricios (los“optimates”), defenestrando un rey extranjero; pero que luegofuera refundada por la plebe junto con un grupo nutrido depatricios esclarecidos (siglos VI a V a.J.C.), dando asínacimiento al mundo moderno -el del derecho de gentes que rigela mayor parte de las sociedades actuales-. Fue asimismo el casoen Francia, veintitrés siglos más tarde, donde la república sesubstituyó a la monarquía absoluta de origen feudal gracias,entre otras intervenciones, a la acción del Duque de OrléansPhilippe “Égalité”, primo del rey y candidato a su sucesión13 (eltérmino usado era “legítimo pretendiente al trono”). Numerososotros aristócratas franceses, tal el marqués y general deLafayette, fomentaron y consolidaron la Revolución Francesa queinstauró una república en ese país (1789 - 1799), aboliendo lanobleza y segando los privilegios de las aristocracias a las queellos pertenecían. Esos aristócratas no eran suicidas sinopersonas autónomas, hombres modernos, ciudadanos que actuaron entanto tal; tanto como aquellos patricios romanos que fundaron larepública SPQR (Senatus Populusque Romanus) junto con la pleberomana. El término de persona autónoma designa entonces un individuo quese libera volitivamente o que, al menos, tiene la voluntadefectiva de liberarse del carácter coercitivo de loscondicionantes culturales y sociales que emanan de su colectivosocial de origen o de pertenencia, para así poder ejercer sulibre albedrío en la serenidad y el discernimiento que da eldistanciamiento crítico mental de la persona individual, lo cualno implica ruptura ni falta de solidaridad con el resto de su
13 «Aux armes, citoyens !» : « Ciudadanos: ¡tomen las armas! », este grito de comando, eternizado en la letra de La Marsellesa, himno nacional de Francia, fue lanzado a las narices mismas del palacio real desde el patio del entonces innovador conjunto inmobiliario que poseía el Duque de Orleans y que hoy se llama Place du Palais Royal, en Paris. El Duque era un ferviente hombre de la Ilustración; acogía a los revolucionarios del Club de los Jacobinos que se reunían habitualmente en alguna de sus propiedades. Es en la mañana del 14 de Julio de 1789 que partió de esa Place du Palais Royal la jornada revolucionaria decisiva,que iría a abolir la monarquía, instaurando una república en Francia. Es de notar que la noción de “ciudadano”, apelativo usado en ese patio real, es eminentemente anti-monárquica, puesto que es un concepto republicano. La primera República Francesa agradeció a este noble aristócrata el haber acogido y fomentado el movimiento republicano, guillotinándolo “por lasdudas”, durante el período del Terror.
comunidad humana y cultural. Desde el comienzo de su proceso deauto-liberación, el individuo procura decidir según su librearbitrio, aplicando a sus decisiones escalas de valores que éladopta y modifica, en general, en función de su modo deexistencia en una sociedad. En su esfuerzo por devenir unapersona autónoma, el individuo se convierte en artífice de sunueva y propia identidad; la cual es, por esto, peculiar yúnica. Deviene de alguna manera inventor de su propia culturapersonal, de su propia identidad auto-fabricada, aunque lo seacon retazos de condicionantes y acerbos culturales heredados oadoptados. Esto le permitirá permutar el altruismo obligatoriodel colectivismo ancestral en solidaridad libre y voluntaria consu prójimo, con su pueblo y con toda la humanidad inmersa en laNaturaleza. El todo cobrará así una cualidad nueva, más humana.
Se puede concebir el proceso de modernización de una culturacomo la difusión de la tendencia hacia la auto-liberaciónpersonal, que iría minando las certezas y conminacionesimpuestas por la tradición. En el curso de este proceso puedeaparecer un fenómeno de multiplicación de los cambiosindividuales de los paradigmas culturales depercepción/respuesta, cuyo carácter progresivo y acumulativoconducirá a un clímax social e institucional, resultante de lascrecientes interacciones entre las personas embarcadas en eseproceso de auto-liberación individual. Podemos suponer que en elmomento de ultrapasar cierto umbral, el cúmulo de liberacionespersonales crearía un dinamismo social tal, que llegaría a pesareficazmente en la transformación de la sociedad toda entera.Llegados a ese punto crítico de transición cultural, la sociedadentraría en un caos destructivo/constructivo cuyo motor seencuentra en el conjunto de los individuos en vías de liberaciónpersonal. A partir de ese punto de inflexión cultural, elestadio vigente hasta entonces bascula y es suplantado por unonuevo, fundado en la libertad personal y en un tipo desolidaridad social no coercitiva, sino voluntaria. Por supuesto,esto es una subversión de los valores y tradiciones pre-modernos, que serán suplantados por los valores propios de laspersonas autónomas y solidarias, en uso de su juicio crítico yde su autorresponsabilidad. Las sociedades caudillistas ofeudales, tales las hispano-americanas, podrían estar sometidasa un proceso de este tipo, con las consiguientes consecuenciasen materia de inseguridad social, de inestabilidad, de reacciónconservadora del orden perimido, que pueden manifestarse de
manera feroz, de terrorismo de estado. En sociedades hispano-americanas como las rioplatenses, con una fuerte carga de lofeudalizante, de caudillismo, la reacción anti-modernización semanifiesta en explosiones paroxísticas de represión que buscananiquilar los emergentes de las modernidad que, en estos casos,provienen de ciertas élites de cultura moderna hasta entonces“ninguneadas” en su entidad cívica y cultural por el estamentocriollista dominante. Las élites innovadoras están generalmenteconformadas por jóvenes de cultura moderna; esto implica quesean jóvenes provenientes en su mayoría de la inmigracióneuropea moderna. Por esta razón, existe una idea generalizada deatribuir a las clases medias, mayoritariamente formadas pordescendientes de “gringos”, una capacidad de generar “elprogreso”, o sea, la modernización de la cultura predominante,hasta hoy impregnada de feudalismo (caudillismos, populismos,oligarquías). Sin embargo, no parece ser el hecho de pertenecera una clase media lo que haga de alguien un hombre moderno,modernizador, anticonformista, rebelde al orden establecido;sino que es su propio proceso personal de modernización lo quehace de él un agente de la subversión anti-feudal modernizadora.En teoría, los modernizadores pueden provenir de todas lasclases sociales; no obstante, una mayoría proviene obviamente delas clases descendientes de “los gringos” inmigrantes,portadores de modernidad.
La modernización no sería, pues, el resultado de un procesoprogresivo de evolución continua, sino el emergente de unaruptura en cierto punto de inflexión cultural de la sociedad. Laruptura cultural trae consecuencias institucionales yorganizativas profundas. Es una transformación del escenariosocial. El individuo de ayer, sumiso a su colectivo humano depertenencia, es suplantado por el individuo en uso de unpensamiento crítico, autónomo, volitivamente solidario. Laidentidad colectiva deja su lugar a una alianza de identidadespersonales autónomas. Es un cambio de escala en la organizaciónsocial. Dos piezas de teatro enteramente diferentes se juegansimultáneamente sobre el mismo tablado cívico de la polis: latribu resiste; pero cede al advenimiento de la sociedadrepublicana. Los actores pueden ser los mismos; no, sus roles.Este drama cívico debiera ocurrir cuando una cantidad deindividuos en vías de personalización adquiera un peso socialtal que, gracias a sus interacciones acumulativas, pueden ircreando gran parte de las condiciones sociales necesarias a la
emergencia de una sociedad de iguales, solidaria, que administrelos bienes puestos en común. Éste sería el camino que lleva a laemergencia de una república desde el seno de una sociedadtradicional.
Resumiendo, no hay república sin un predominio de la modernidad;y no habrá modernidad allí donde no exista una fuerte minoría deindividuos que hayan llegado a adquirir la consciencia y elcomportamiento de las personas autónomas, de manera tal quepuedan imponer al conjunto de su pueblo una vía detransformación cultural superadora del colectivismo y elverticalismo ancestrales. En todo otro caso, la sociedadcontinúa anclada en su estado cultural precedente, consistenteen alguna forma de colectivismo donde los individuos no sonpersonas autónomas, sino sujetos de un ente social colectivo.
Sin embargo, venimos de lejos y el camino hacia la modernidad hasido y seguirá siendo arduo; su fin no se percibe aún. Laemergencia de una verdadera república fundada y asumida porciudadanos autónomos se avizora tenuemente en el horizonte; perotan sólo como relámpagos y destellos dispersos y de cortaduración, aunque cada vez más frecuentes y prolongados, queanuncian la alborada y el mañana de un sistema estable de redesrepublicanas fundadas por ciudadanos en acto, es decir, porpersonas autónomas y proactivas.Mientras tanto, la inercia tribal resistirá dentro de cada unode nosotros pues, al fin y al cabo, cargamos con unos doscientosmil años de horda y de identidades colectivas en nuestro bagajeinnato y cultural, contra apenas algo más de dos milenios dedifícil emergencia de la persona autónoma fundadora derepúblicas. Es probablemente por ello que el sentirse inmerso enel seno de una masa popular, formando parte del movimiento deuna multitud dirigida, provoca un sentimiento de seguridad,apaciguador de nuestras angustias ancestrales. Es como volver ala fuente de la humanidad gregaria y colectiva de nuestrosorígenes, manantial de tribalismo que aseguró la existencia dela humanidad durante casi dos mil siglos, contra apenas unosveinticinco de difícil y contrariada emergencia de esta novedadadolescente y riesgosa, la de la autonomía personal y de suconsecuencia cívica, la república. Entonces un grito surge de lomás profundo del corazón pavorido del hombre común: ¡Busquemosun líder providencial! ¡Huyamos de la orfandad de padre y madrea la que nos condenarían la autonomía personal, el pensamiento
crítico y la autorresponsabilidad! Fundiéndose en la masa yabandonándose a sus dirigentes, uno se descarga de susresponsabilidades personales para ponerse en sintonía con “lacorriente de fondo” que impulsa al “Pueblo”, es decir, esosmovimientos que motorizan masas humanas acaudilladas por algúnjefe. En esos momentos mágicos en que el individuo se despojadel peso de su responsabilidad personal, entregándose almovimiento de la masa o del grupo de pertenencia colectiva,parécele recobrar un orden perdido, que la revolución de lamodernidad pone en peligro de extinción.
En momentos de extremo peligro para un grupo, las voluntadesindividuales de aquellos que se identifiquen con el grupo seaúnan y cada uno deja de lado su instinto de protecciónindividual, para formar una fuerza colectiva unida, que avanzaráfrente al peligro para hacerle frente “aunque nos cueste lavida”. El peligro, la muerte ya no tienen asidero en lapsicología del individuo que se funde en un cuerpo colectivo: elpeligro de muerte no lo amedrenta, porque su forma de existenciaen ese momento es colectiva, no individual: su desaparición noimplica la del “ser superior” del cual él está formando parte,el colectivo humano al que adhiere. Un sentimiento nuevo, dealegría, paz interior y seguridad subjetiva, nace entonces en elcorazón de estos individuos solidarizados ante el peligro. Es elsentimiento de pertenencia a un ser colectivo que trasciende laexistencia individual de cada persona. Esta fusión en el cuerposocial colectivo puede entonces devenir mística embriagadora, unmodo de existencia exaltadora, por lo que tiene de fuerzaplural, de olvido de sí. Uno puede entonces sentirse “marchandoen el sentido de la Historia” de ese grupo humano, en “comunióncon el Pueblo en movimiento” o con la Patria o con “loscompañeros” de etnia, cultura, religión, clase social o concualquiera otra entidad colectiva capaz de cobijar nuestroatávico y secreto deseo de alienación personal, de dilución denuestra pesada, insignificante y titubeante individualidad enalgún colectivo humano que nos contenga y dé algunasignificación social a nuestra existencia individual. Cuandoalguien está movido por un deseo de fusión completa en unaentidad colectiva y que la consciencia personal pierde elcontrol de ese individuo, la aniquilación de su entidad críticale permite evadirse de la ruda y austera responsabilidad éticapersonal. Su adhesión al movimiento colectivo será, entonces ypor eso, visceral, irracional, por lo que tiene de liberador de
la responsabilidad personal. En ese acto, el alienado voluntarioaniquila lo que de él había de ciudadano republicano, si algunavez lo hubiere sido. Puede tratarse de un gran intelectual quetrate de hacernos creer que es un hombre moderno, una personacrítica; es sólo un tímido animal pre-ciudadano, que añora unasraíces colectivas frecuentemente fantaseadas. Pienso que en estadinámica no se produce una “banalización del mal”, ya que “elmal” es una categoría ética que incumbe a la persona; pero no aun organismo colectivo, cuya única “ética” es lo que se dio enllamar “la razón de Estado”, es decir, el deber de asegurar lostres objetivos básicos de todo organismo cuales son, susupervivencia en tanto organismo colectivo, su reproducción enel tiempo, su extensión en el espacio. El “mal”, dentro de lalógica de un organismo colectivo, consiste en atentar a uno deesos tres objetivos básicos. Por ejemplo, para un parásito suexistencia es buena y todo lo que contribuya a mantenerla seráconsiderado un bien para él; su ética comanda, por lo tanto,optimizar la eficiencia de su actividad parasitaria. Visto delpunto de vista del organismo colectivo parasitado esa actividadparasitaria –el “bien” para la ética del parásito- será un malpara el organismo que hospeda al parásito. Una sociedad tribales colectivista por naturaleza; desconoce, por ende, el sentidodel mal o del bien propio de la ética de la persona individual,pues su única moral será aquella que contribuya a asegurar lostres objetivos fundamentales de todo organismo: supervivenciadel organismo colectivo, su reproducción y extensión. Un regresoatávico a la identidad tribal implica, necesariamente, unavuelta al racismo propio de las culturas tribales; las cuales loson en la medida en que, simples y simplificadoras, sonincapaces de integrar en su cuerpo colectivo al Otro y a loOtro. Existen individuos en déficit de capacidad crítica que seidentifican con alguna cultura tribal ancestral o en algunareligión arcaizante que confunda lo cívico con lo espiritual yse inmiscuya en la vida íntima de los individuos por medio deconminaciones rituales significantes de pertenencia a uncolectivo humano. Todos estos tipos de adhesiones a un colectivoancestral encierran una proclividad hacia alguna forma deintolerancia extrema de tipo nazi. Un regreso al atavismoancestral de la cultura tribal implica, por esto, adherir a lassoluciones simplistas propias de las tribus ineptas paraintegrar al extranjero: en caso de conflicto, se inclinarán porsoluciones simples y radicales como la del genocidio. Porque elnodo central de esas culturas ancestrales, tribales, es
demasiado simple para dar otra solución al desafío de ladiversidad, el cual implica una transformación cultural y deidentidad profunda. El regreso al tribalismo es, pues, no porcierto una “banalización del mal” propio de la ética personal,sino una visceral adhesión regresiva a fuentes de la identidadcolectiva ancestral, tribal, aunque éstas fuentes fueren sólouna construcción fantástica. Lo regresivo de las multitudesderiva de esa tenaz nostalgia de la horda que acecha en cada unode nosotros. Así se ven estos fenómenos, cuando son mirados conun enfoque cultural.
El abandono de sí, de su propio libre albedrío a la conscienciacolectiva y al subconsciente colectivo de un grupo humano, davida y espacio a la parte gregaria, primaria, del ser humano; laparte más arcaica de nuestro ser de primates razonadores ytribales; quizás la más segura, puesto que nos viene del fondode los siglos. Aboliendo casi totalmente nuestra autonomíapersonal y abandonando nuestra capacidad crítica, uno estáhaciendo entrega de su propia persona a un colectivo humanodirigido, cuyos objetivos y racionalidad devienen entonces losnuestros, aunque son ajenos a nuestro interés personal y puedanser perjudiciales para el individuo: la solidaridad libre de lapersona se trastoca en altruismo colectivo imperativo; lapersona deviene hormiga o abeja. Obedeceremos entonces a lasdirectivas que emanen de “la sabiduría del pueblo” o de algúnjerarca social, o bien nos someteremos a alguna Organización quepiense por nosotros y nos baje línea, o al caudillo de turno o aalgún gurú, cacique o conductor étnico iluminado.Es cierto que resulta exaltador y exultante el sentirse inmersoen un cuerpo colectivo que nos conduzca, tanto por lo que estasituación tiene de gregario y arcaico (lo que nos procura unsentimiento de orden y seguridad), como por la fuerza y majestaddel ente colectivo en el que fundimos nuestro ser individual yque contribuimos a construir. El sentimiento de pertenenciaacrítica a un ser colectivo, a guisa de célula de un organismobiológico, nos libera de nosotros mismos y hace resurgir yprevalecer en nosotros el sentimiento atávico de pertenenciaprofunda a una identidad colectiva, a un ser superior que noscontiene. Esta situación da un nuevo sentido a nuestraexistencia, la cual vibrará “de nuevo” con emociones profundas yantiguas, olvidadas por el individualismo de la modernidad. Lasconversiones a cuerpos gregarios tales como las sectas, losmovimientos doctrinarios o étnicos masificadores o las
religiones colectivizantes, juegan este rol psicológico, almismo tiempo alienante y liberador del individuo, quien selibera así del pesado yugo del “yo debo juzgar y decidir por mimismo a cada instante”. Las grandes dictaduras, los grandestotalitarismos, las grandes teocracias, los populismos, siconcitan espontáneamente tanta adhesión popular lo es gracias aeste mecanismo de contención psicológica de nuestros arcaísmosatávicos, permitiéndonos actuar la parte más animal, la másarcaica y criminal que medra en el fondo visceral de cadaindividuo humano; pero que aliena en el individuo su capacidadpara devenir persona autónoma, creadora de una república, de unaética republicana y personal. Las entidades políticas que estasturbas crean podrán adoptar el nombre de “república”; pero no loson, pues no fueron fundadas y no son construidas por personasautónomas y críticas, o sea, por ciudadanos. Si una tal“República” precisa adjetivarse, es porque no lo es: esprobablemente sólo un ente político que instaura un colectivismoescondido tras el adjetivo. Podríamos hacer una observación similar respecto de la adhesiónentusiasta, masiva, cuasi-delirante que concitan los grandesespectáculos con vedettes a la moda, en general, cantantes oconjuntos musicales; pero también, encuentros deportivos. Enesos momentos de fervor colectivo, el individuo que se dejafanatizar (el “fan”) se sumerge en la parte más arcaica, másatávicamente tribal de su ser, liberándose así de la pesadacarga de soportar su insignificancia como individuo y de tenerque decidir por sí mismo, incluso debiendo tomar las muyfastidiosas disyuntivas de la ética personal. Hundiéndose enesos momentos mágicos en un colectivo eufórico y delirante, seestá dando vida a la parte colectivista, tribal, atávica del serhumano, primate razonador que no deja ni quiere dejar de ser unverdadero animal gregario. En realidad, lo que los “fan” estánvalorizando en esos espectáculos multitudinarios no es tanto la“vedette” por sí misma o el encuentro deportivo en sí -que noson más que un pretexto ocasional-, sino el hecho de poder hacerresurgir el ser tribal que yace en cada uno de nosotros. Lafrecuencia creciente de estos fenómenos multitudinarios de unpseudo-fanatismo nos hace pensar en el debilitamiento de loslazos familiares, en la pérdida de su capacidad de contenciónpsicológica para las juventudes de esta sociedad del consumismosin familias. Quizás la moda del tatuaje corporal pudieraobedecer a la misma necesidad de pertenencia tribal, a falta dela tradicional contención familiar. La familia tradicional
oficiaba como un colectivo que solicitaba la inmersión delindividuo en el ser gregario, permitiéndole huir del desafío deser nosotros mismos, de erigirse en persona autónoma. Lasociedad individualista nos despoja de este recurso, poniendo aldesnudo nuestra inanición y nuestra profunda pereza ética; lasexaltaciones y modas colectivas pueden ayudarnos a escapar de laobligación de ser (ser persona autónoma). La sociedadrepublicana se aleja cuando la multitud colectivizada avanza.
Hablemos ahora de la democracia. La suerte de “retorno a lasfuentes ancestrales”, a la tradición del pueblo descripta en laslíneas precedentes es frecuentemente plebiscitada en comiciosdemocráticos por pueblos atados a sus tradiciones colectivas.Esto demuestra que la democracia no es una vía que llevenecesariamente a la emergencia del ciudadano ni a la formaciónde la república: no hay ciudadano ni, a fortiori, república allídonde el individuo no exista como persona autónoma. En rigor, nohay república allí donde los sujetos opten por alienarse a unajerarquía vertical. Tampoco constituyen repúblicas aquellassociedades que se someten a una religión donde lo espiritual ylo político están unidos por principio; pues la soberanía,legitimidad y fuente del derecho ya no emana, en esassociedades, del conjunto de los ciudadanos libres –principiofundamental de una república–, sino de lo divino expresado porsus supuestos representantes. Si acaso tales formas detotalitarismo osaran proclamarse “república”, estaríancometiendo un abuso de lenguaje, presentando una aparienciaengañosa y carente de sentido. Porque la república se forma conciudadanos libres. Y los individuos pueden acceder al estatutode ciudadano en la medida en que se hayan dado los medios paradevenir personas autónomas. He sido testigo del funcionamientodemocrático de viejas tribus africanas; en ellas, los individuosno existen en tanto personas autónomas, porque allí la únicapersona soberana es el colectivo humano, del cual los individuosno son sino elementos razonantes; pero sin autonomía individualposible. No obstante, en esas organizaciones tribales queimpiden la personalización de los individuos, he constatado quelas decisiones son consultadas democráticamente en debatespúblicos organizados. Esto pone de manifiesto la verdaderanaturaleza de la democracia: es apenas un modo de tomardecisiones colectivamente y no implica necesariamente laparticipación de los individuos en tanto personas autónomas ni,por ende, su intervención en tanto ciudadanos de una república.
Tribu y democracia son compatibles; no así, tribalismo yrepública, ni teocracia y república.
La modernización de una sociedad se presenta, pues, como unadensificación progresiva de numerosos procesos personales deauto-liberación y, en consecuencia, de redefinición de laidentidad personal: un individuo que es capaz de redefinir supropia identidad está en condiciones de devenir persona autónomay, desde entonces, ciudadano. Cuando estos procesos devienentendencia social fuerte y primordial en una sociedad, ésta puedeser calificada de moderna. Pero la modernidad no es ni seránunca algo perfectamente acabado, dadas las limitaciones y elcarácter gregario de Homo sapiens, pesadamente sujeto aclaudicaciones y dimisiones individuales. El abandono del libre arbitrio a los movimientos de masa norepresenta el único freno a la emergencia de la persona libre ymoderna; también cuenta la persistencia de las numerosasconfiguraciones adoptadas por las entidades colectivastradicionales que antecedieran a la emergencia del ciudadano yde la república. Se trata de colectivos coercitivos tales comolos clanes, las tribus, las castas, las mafias, las clasessociales endogámicas y todo cuerpo colectivo humano que funde suidentidad en la fidelidad a los lazos de sangre. Son colectivosarcaicos, pues excluyen al Otro de una u otra manera; su sentidode marcha es opuesto al de la modernidad.Existen, asimismo, numerosos otros condicionantes que provienende la cultura heredada y que dificultan la epifanía de lapersona autónoma y libremente solidaria, bloqueando o frenandoen consecuencia el funcionamiento republicano de una sociedad.Sin calificar su rol como positivo o negativo para laemancipación de la persona y del ciudadano, podemos enumerarcomo elementos culturales condicionantes: la religión, losvalores, los prejuicios, la lengua y sus lenguajes, el derecho,las instituciones y principalmente el tipo de pensamientopredominante y la tecnología compatible con éste, como loveremos más adelante (cf. § sobre coherencias). La personahumana, si adquirió una autonomía de juicio y de decisiones,puede revisar los condicionantes culturales sopesándolos ymodificándolos a voluntad o, simplemente, rechazando los unos yadoptando y desarrollando los otros. Esta capacidad demanipulación de los condicionantes culturales, que proviene delespíritu crítico que puede ser ejercido por los individuos,explica el que la modernidad genere sociedades donde los cambios
culturales son frecuentes y rápidos. Por esta razón, más queinestable la sociedad moderna es dinámica, impulsada por eljuego de los dinamismos individuales. Situadas en sentido opuesto, las culturas tradicionales,incapaces de adaptarse rápidamente a esta dinámica del cambio ya la integración permanente de lo nuevo, de lo Otro, del Otro,suelen reaccionar negativamente ante la emergencia del ordenmoderno, crispándose entonces en sus principios y prejuicios,llegando a producir en casos paroxísticos unos extremismoscriminales, de los cuales tenemos ilustraciones en abundancia enel mundo actual. Es por ejemplo, a mi juicio, lo que ocurrió enla sociedad argentina en las décadas de los años ‘60 y ‘70 delsiglo XX: crispación paroxística de los elementos feudalizantesde esta sociedad, incapaces de comprender y aún menos deintegrar la emergencia de diversas formas de modernidad,surgidas originariamente en el seno de la juventud de clasesmedias de cultura europea. Eran la identidad tradicional,institucionalizada colectivamente en las institucionesoficiales, los estamentos sociales y el movimiento popular demasa, que se sentían desafiados por la modernidad montante,encarnada en personas jóvenes de clases medias, aún cuando éstastravistieran su reivindicación cultural de fondo -es decir, sudemanda implícita de modernización- con discursos y prácticasdiferentes y hasta opuestas. Fue una grande y trágicaconfrontación de unas muy dispares modernidades montantes, quechocaban contra la sociedad tradicional de todas las clasessociales argentinas. Sociedad tradicional que, aunque compleja ycontradictoria, se unía en el pánico en que este desafíocultural y económico de las juventudes modernas la sumergía. Deahí la ocurrencia frecuente del “no te metas” (“en esas cosasraras”).
Entre los formadores de la identidad figura, en primer lugar, lacultura; ésta no es, hasta hoy al menos, un producto individualsino colectivo. A nivel del individuo, el juego interactivoentre la herencia genética, lo epigenético, lo congénito, lovivencial y los factores culturales adquiridos en edad tempranacontribuyen fuertemente a conformar la primera identidadindividual. Por su modo de formación, la identidad no es unprincipio esencial simple sino una resultante compleja; unaimagen de sí mismo que será adquirida desde edad temprana.Mientras el individuo no active su capacidad de ejercer supensamiento crítico y su autonomía personal, la imagen de sí
mismo adquirida socialmente, en edad temprana, será la idea queél se hará de su propia identidad. Porque toda cultura impregnalas mentes infantiles –en general, precozmente–, con sus propiosvalores, enfoques, puntos de vista, creencias, mitos,conminaciones y prescripciones, contribuyendo así a laalienación temprana de la originalidad individual.Mientras la revolución identitaria personal no advenga y seimponga, la identidad del individuo será lo que su colectivo deorigen o referencia quiera decirle que es. De este modo, en elcaso de las sociedades alienantes por lo arcaicas, la necesariaestandarización de los comportamientos colectivos normaliza loscomportamientos individuales en beneficio de la cohesión, que elcuerpo colectivo logra ejerciendo su poder de coerción sobre lasmentes de los individuos: el Pueblo, la nación, la etnia, latribu, el clan, la comunidad religiosa se impondrán alindividuo, como una evidencia y un sentimiento visceral profundode pertenencia, como constituyentes principales y fundamentalesde su propia identidad, de su propio ser. Llegado a este estadiode alienación, la persona autónoma es inexistente en eseindividuo: sólo existe en él su componente gregaria, el animalhumano de base, componente de una masa. Por el contrario, la modernidad supone una sociedad de personasque actúan su capacidad de tomar distancias y de poner enperspectiva crítica los imperativos culturales que hancontribuido a formar la identidad colectiva y su propiaidentidad individual. Según que los cambios individuales sevayan sumando y potenciando mutuamente en un grupo culturaldado, la identidad colectiva del grupo podrá evolucionar,aflojando lo perentorio de los dogmas religiosos e ideológicos;y esto, muy a pesar de quienes asuman el rol de conservadores delas tradiciones comunitarias o de los que defiendan el Poderestablecido por costumbres tradicionales. Nos parece claro queno habrá modernización sin conflictos sociales y que éstospueden eventualmente degenerar hacia diversas formas deviolencia.Una característica intrínseca del advenimiento de la modernidades, pues, la emergencia y multiplicación de individuos críticosy racionales en el seno de una sociedad. Lo cual no va sin conflictos.
El proceso de modernización se inicia necesariamente en el senode un medio social donde predomina un modo de pensamiento y unestadio cultural que no son modernos. La progresiva emergencia
de la modernidad está marcada por la difusión paulatina einvasora de la autonomía personal a través del tejido social,creando redes sociales y económicas cuyo estadio cultural estaráen contradicción con la cultura tradicional dominante. Puede ser fácilmente constatado que las culturas pasan pordiferentes estadios, que son históricos de por su naturaleza, esdecir, acotados en el tiempo y provisorios. El colectivismotradicional y el individualismo de la modernidad son estadiossucesivos. Esta secuencia constatada no nos permite presuponer,sin embargo, que la modernidad sea el estadio último de laevolución de las culturas humanas. Afirmar que la evolucióncultural irá en tal o cual otro sentido finalista pertenece alorden de las profecías o de la ciencia–ficción; no, a la aptitudactual para prever racionalmente un direccionamiento. Lo únicoque podemos afirmar hoy es que, en el pasado y hasta laactualidad, las culturas han evolucionado y que, en general, hanpasado de estadios donde predominaba una forma de pensamientocolectivista a estadios que dan mayor espacio a la libertadpersonal y al pensamiento crítico.
Cada estadio de una cultura se caracteriza por la predominanciade un cierto tipo de pensamiento en la sociedad. Habrámodernidad allí donde el cuerpo social funcione produciendo unpensamiento racional, abstracto y crítico con una intensidad yen una tal extensión, que sus frutos vayan reformulando losvalores, las instituciones y la tecnología de esa sociedad. Lacrítica es la vía intelectual y ética que abre la mente alpensamiento abstracto y, por su intermedio, al pensamientocientífico y a su aplicación práctica, la tecnología moderna. Espor esta razón que, en una cultura moderna, la tecnología seencontrará en estado de renovación permanente; el espíritu decrítica racional que en ella predomina motivará e impulsará larevisión continua de los progresos de las ideas, de la ciencia yde las técnicas. La sociedad moderna, aquella del individuolibre y del ciudadano autónomo, funciona en base a redesabiertas, amplias, complejas y evolutivas de diversos tipos,tales por ejemplo, las redes del tráfico mercantil, las de lascomunicaciones, de la información, de la formación o de “lacultura” en su sentido restricto. Las redes estrechas, discretasy relativamente cerradas que son creadas en sociedades unidaspor lazos de sangre son remplazadas por este otro tipo de redesabiertas, en las sociedades que se modernizan.
Si las redes sociales desarrolladas por personas autónomasconsiguen ir creciendo como una suerte de tejido “metastásico”revitalizador y constructivo, invadiendo progresivamente unasociedad de cultura tradicional, llegará un momento en el que laabundancia de personas autónomas activas saturará la capacidadde gestión que permiten las pautas tradicionales de esasociedad. Sus dirigentes tradicionales se encontrarán entoncessuperados por la dinámica de la modernización. Éste es un puntocrítico, en el que esa sociedad dejará de ser el ente colectivocoercitivo y contenedor que fue tradicionalmente y entrará en unconflicto interno profundo. Este momento puede y debiera ser unaoportunidad para la modernización del conjunto social en sutotalidad. La sociedad republicana no está lejos de ese momentocrítico.
Históricamente, esto ocurrió bajo forma de rebeliones,revoluciones o guerras civiles, de cuyo resultado puede o noemerger una nueva sociedad de cultura moderna, cualquiera fueresu forma de gobierno. Traspasando el punto crítico gracias a ladensificación de las actividades y acciones iniciadas porpersonas autónomas asociadas en redes, esa sociedad puedesuperar las pautas organizativas de la tradición y comenzar afuncionar como un cuerpo plural libre, volitivamente constituídopor una alianza de ciudadanos. Si esos ciudadanosrevolucionarios son verdaderamente autorresponsables,constituirán un bien común, que administrarán solidariamente:esto es, una república. Allí y entonces, el altruismoobligatorio de los colectivos tradicionales podrá serreemplazado por una solidaridad ética de orden personal.Una densificación crítica de actividades en las redes sociales,fruto del pensamiento autónomo, ocurrió primeramente en el senode ciertas élites. Esto condujo a la constitución de repúblicasoligárquicas o aristocráticas –en Atenas, Esparta o Roma- o,peor aún, a regímenes autodenominados revolucionarios queejercieron el poder de manera despótica –las tiranías despóticasgriegas y romanas, la dictadura republicana de Oliver Cromwell ola soviética de la URSS–. Sólo cuando la autonomía personalcunde suficientemente en la masa del pueblo, puede nacer unaverdadera república formada por la mayoría de sus componentes; ysólo cuando la mayor parte de esos componentes está animada poruna ética cívica de la solidaridad y posee durablemente en susmanos el poder de la república, esa sociedad se desenvolverásin tiranías, atropellos, corruptelas ni expansiones
imperialistas. La historia de los últimos seis siglosdemostraría que este nivel ético no está todavía al alcance dela mayor parte de las sociedades; queda, entonces, como una metaa perseguir, una asíntota a alcanzar permanentemente,indeclinablemente, para humanizar la Humanidad.
8. Concomitancia de los procesos que llevan a la modernidadHomo sapiens es, en su naturaleza prístina, un primate bípedo,omnívoro, gregario y predador. Retengamos, para examinarlosmejor, los dos últimos caracteres.
El Hombre, ser gregario y predador: La humanidad ha muyprobablemente nacido y evolucionado en situación de colectivismoobligado, logrando así evitar la extinción y mismo perduraravanzando durante decenas o tal vez centenares de milenios. Lapermanente situación de peligro físico y de guerras entre clanesy tribus -que podían terminar en genocidio y antropofagia- fuepropicia para cultivar e institucionalizar como valor ycomportamiento cultural predominante la violencia armada, elmachismo y el patriarcado; esto es, el predominio del guerrerocon suficiente fuerza y resistencia física. Salvo excepciones,las sociedades arcaicas que sobrevivieron fueron aquellas queadoptaron estas pautas para asegurar su existencia y quesupieron canalizar la violencia interna, probablemente por mediode religiones sacrificiales14. Las sociedades guerreras son, engeneral, colectivistas.
Superación del colectivismo primitivo: En realidad, laemergencia de la persona autónoma es un fenómeno reciente en laevolución de nuestra especie. Todavía arrastramos la nostalgia
14 Es probable que la violencia endémica haya conducido a la elaboración de religiones sacrificiales. Según René Girard, el paroxismo de violencia interna, estado crítico de un “todos contra todos” auto-destructivo del grupo humano, habría encontrado su solución en la invención del “chivo emisario”, víctima inocente a través de la cual el grupo canaliza y evacua su violencia. Según esta visión, aquellos grupos humanos que no lograron canalizar suviolencia paroxística han desaparecido sin dejar trazas históricas. Los que, en cambio, han logrado inventar oportunamente la solución del “chivo expiatorio”, desarrollaron religiones sacrificiales donde la víctima inocente es inmolada, produciendo una catarsis reconciliadoradentro del grupo en conflicto o crisis aguda. Las religiones sacrificiales han producido castas sacerdotales; éstas han competido con las castas guerreras para apoderarse del poder interno del grupo. En este contexto mágico-violento, la menor fuerza física de la mujer y suhabitual estado de embarazada y de madre explicarían la tradicional primacía de las culturasmachistas y de sus religiones. Hoy, este ancestral cuadro asegurador de la paz social está resquebrajándose, en razón de las posibilidades que abren las tecnologías propias de la modernidad. Así se explica la emergencia de una nueva violencia sacrificial y machista, defensiva de un viejo orden ancestral, que se reviste de extremismos religiosos o políticos,incluyendo ahora un retorno del sacrificio humano heroico y criminal.
del modo gregario de existir, que conserva en nosotros unavigencia inconsciente y visceral; nostalgia atávica, quepermanece en estado de alerta para saltar sobre la primeraoportunidad que se presente para volver a seguir detrás de algúnjefe de horda carismático. Las barras bravas, los hooligans, laviolencia multitudinaria de los extremos políticos son ejemplosilustrativos actuales de este mecanismo inconsciente depulsiones que, careciendo ya del encuadramiento estricto de lasantiguas normas de las tribus guerreras, hacen resurgiranárquicamente un atavismo gregario violento, como movidos poruna secreta inconfesable nostalgia de la tribu. Por esta razón,para que la persona en potencia pueda ser actuada, emergiendodel fondo de cada ser humano, cada individuo debe conquistar porsí mismo el uso de su libre albedrío: debe entrenarse en ejerceruna libertad crítica frente a los potentes condicionantes deorigen colectivo ancestral que juegan en él y que forman partede su identidad social primera.Sin embargo, la emergencia del pensamiento crítico en losindividuos no es suficiente para transformar la cultura delgrupo humano. Lograr la generalización de un espíritu racional ycrítico ha exigido, en los grupos humanos en los que esto haocurrido, la convergencia concomitante de numerosos desarrollostecnológicos, económicos, filosóficos y políticos. Estaconvergencia recién pudo acaecer en tiempos casi actuales: lapersona libre y autónoma pertenece a los tiempos históricos y noa la prehistoria; y aún menos, a los tiempos paleontológicos. ElHombre ha comenzado a superar su colectivismo primitivo hace muypoco tiempo; estamos, entonces, todavía en un “período deensayo” de la ética personal y, por ende, de la modernidad y lacultura republicana. De allí el peso enorme de los imperativos culturales de origencolectivo, que persisten en hacer creer a los individuos que sonlo que sus culturas heredadas les dicen que son. De allí tambiénel respeto que la persona, ya emancipada de los colectivismosprimitivos, deba tener respecto de sus lejanos orígenescolectivistas, de sus ancestros tribales o clánicos, así comoel respeto que merecen, en tanto personas humanas, losindividuos de pueblos contemporáneos que todavía medran enculturas colectivistas alienantes a través de su religión, suscostumbres y sus tradiciones. Porque la cultura es un sistemasocial evolutivo y todos procedemos de alguna sociedad tribal oclánica, aunque lo hayamos olvidado. La modernidad y la
república son frutos recientes de una larga e intensa historiahumana aún inacabada, todavía en proceso de instalación.
9. Querer no es poder
No siempre las fuerzas que pujan por la modernización logranéxito en el momento de tentar hacer bascular la sociedad, sinoque pueden ser vencidas por una fuerza mayor y militarmente máseficiente, que defiende a los sostenedores del viejo estadio dela cultura en esa sociedad. Éste fue el caso de las revolucionesmodernistas que tentaron en España los Comuneros y lasGermanías, a comienzos del siglo XVI, cuando España comenzabaapenas su conquista de América. En aquellas circunstancias losejércitos feudales se habían liberado de su empeño en la guerracontra los moros; las principales fuerzas militares disponibleseran las organizadas por las aristocracias feudales y estabansujetas a unas monarquías feudales, las de Castilla y Aragón.Los Comuneros eran burgueses y agricultores enrolados detrás dela idea de crear en su país comunas libres, al estilo de lascomunas italianas en tierras del Papa y de las repúblicasitalianas del Centro y Norte de Italia. Las Germanías (porconfraternidades municipales) eran la versión catalano-valenciana de esta tendencia modernista, propiamenterenacentista. La aplastante derrota militar que sufrieron lasfuerzas modernistas de los Comuneros y las Germanías en los años1520 hundió durablemente la sociedad hispánica en la feudalidad,sometiéndola casi sin discontinuar al poder de regímenesreaccionarios y feudalizantes, que continuaron rigiendo enEspaña hasta bien avanzado el siglo XX. La relación de fuerzasentre feudales y modernistas, desfavorable a los últimos, puedeayudar a explicar la durísima Guerra Civil de los años 1936/39entre modernistas (los republicanos) y tradicionalistasfeudalizantes (los “nacionales”), donde estos últimos volvierona vencer por las armas. Esta relación de fuerzas retrógradaexplicaría asimismo la sorprendente perennidad de un régimen decaudillismo como el del general Francisco Franco, “Caudillo deEspaña por la Gracia de Dios”, durante cuatro décadas,extemporáneo en la Europa del siglo XX. Si el dictador portuguésSalazar era fascista, su vecino Francisco Franco era un caudillofeudalizante. Para mejor comprender la formación de lassociedades hispano-americanas conviene no confundir dos culturasdistintas, la de la post-feudalidad y el caudillismo con la delfascismo. Bien que reaccionario, el fascismo es un fruto de la
modernidad; es post-renacentista. No así el caudillismo feudal,pues éste nos viene del Medioevo más atrasado: ¡es pre-renacentista! La diferencia de racionalidad económica entreambos es abismal.En la España de los años 1930 no se trataba de modernidadfascista, sino de la supervivencia de un feudalismo que seafirmaba gracias a un abundante uso de herramientas, técnicas yconocimientos que no le pertenecían, ni era capaz de producir enel estadio cultural arcaizante que le era propio. La artimaña yahabía funcionado bien, cinco siglos antes: la España queconquistó América implantó en el Nuevo Mundo un régimen y unacultura feudal usando herramientas, gente e institucionesrenacentistas -es decir, modernas-, que la clase feudaldominante puso al servicio de su propia racionalidad económicafeudal.
10. Racionalidad económica y sistema cultural
La racionalidad económica es una función objetivo general que laactividad económica mira a optimizar. Cada cultura se distinguepor su racionalidad económica y sus principales institucionesson o deben ser compatibles con la racionalidad económicapredominante en el sistema. Un desfase entre instituciones yélites de una cultura, por un lado, y la racionalidad de susprincipales unidades económicas por el otro, crea un disloque enesa sociedad; un acuerdo entre ambas le otorga, al contrario,sinergia; no hay proyecto de desarrollo viable en una nacióndislocada; sí, en una sociedad cuyas instituciones culturalesestán en acuerdo con la racionalidad económica predominante yviceversa. En el caso de las sociedades feudales, la racionalidad consisteen optimizar las actividades del pillaje sistemático de lariqueza de otros, llevada a cabo por un pueblo guerrero erigidoen clase dirigente. Es algo similar a la racionalidad económicade las poblaciones piratas, con una diferencia importante: enlas sociedades feudales, la depredación es ejercida por la élitede la sociedad local; mientras que los pueblos piratas no seinstalan como clase superior en las sociedades víctimas de sussaqueos. En su versión “civilizada”, la clase feudal devienerentista, latifundista, extractiva; la racionalidad rentista esde origen feudal, como los latifundios.No hay sociedad feudal sin un estamento rentista o militar, quevive de lo que produce un pueblo servil que trabaja para ellos.
Para la racionalidad feudal, no es cuestión de invertir encapitales productivos ni de montar actividades productoras debienes reales; es sólo cuestión de maximizar el resultado de lasinversiones en actividades de saqueo, extorsión o renta, con elmenor costo posible: allí no hay plusvalía capitalista sinobotines de guerra y rentas. El empresario por excelencia es, enun régimen feudal, el hombre armado saqueador y extorsionador:el militar, en un sistema feudal, es eso. En el caso de América,los feudales castellanos maximizaron el saqueo del oro y de laplata –tal como lo hacían los Señores feudales en Europa, cuandopodían–. Para minimizar sus costos, sometieron por la fuerza laspoblaciones autóctonas, colocándolas bajo regímenes similares ala vieja servidumbre feudal europea, cuando no las exterminabanpor rebeldía.En neto contraste con la racionalidad económica de saqueo feudalque animó la conquista castellana de América, el pequeño reinode Portugal desenvolvió sus actividades marítimas con unaracionalidad económica moderna, pues ya estaba inscripto en elRenacimiento como precursor de un proto-capitalismo. En lasislas Azores inventaron la agricultura industrial de productosde agro-exportación; llevaron este sistema a gran escala en lasislas de Cabo Verde, en base a un trabajo de muy bajo costo,suministrado por los esclavos comprados en el continenteafricano a las tribus costeras. Estos “preparativos” de undesarrollo agro-exportador mayor fueron realizados porpoblaciones portuguesas en islas del océano Atlántico, desde losaños 1460; es decir, una generación antes del Descubrimiento deAmérica y luego de una fracasada aventura para conquistartierras en el continente africano. Dada la cultura renacentistaque le inspiraba una racionalidad económica ya capitalista,Portugal no buscó esquilmar la plata americana a la manerafeudal, sino que en América y en Asia abrió al cultivo tierrasagrícolas, para la producción de “commodities”, bienes agrícolasde exportación destinados al incipiente mercado capitalistamundial. Los unos buscaban saquear y vivir de rentaslatifundistas (los feudales castellanos); mientras que los otrosbuscaban instalar familias de labriegos portugueses paraorganizar la producción de bienes reales exportables, enplantaciones generalmente esclavistas o en pequeñas unidadesfamiliares. Los unos despoblaban, los otros poblaban. Ladiferencia de racionalidad económica entre estas dos culturasmarcó profundamente la estructura y la dinámica de lassociedades que ellas implantaron en América. La Conquista feudal
de los españoles creó en el Nuevo Mundo estructuras culturales(sociales, económicas, tecnológicas) en neto desfase respecto dela modernidad que surgía en Europa con el Renacimiento; a pesarde su desfase con respecto al mundo moderno, las instituciones yla cultura feudal española resultaron duraderas en América. Las“repúblicas” hispano-americanas que surgieron en el siglo XIX nohicieron sino asegurar la continuidad de esa culturafeudalizante. En mi opinión, la Independencia de las coloniashispanoamericanas dio como resultado tangible y duradero apenasun cambio de élites en la mayor parte de esas sociedades,trocando la figura del rey o virrey por la del caudillo local yuna élite oligárquica criolla, portadora de la misma culturafeudal. Esta continuidad cultural conformó sociedades enestamentos netos, donde unas oligarquías o caudillos locales,siempre en lucha entre ellos –algo que es propio de la culturafeudal–, se fueron sucediendo en los gobiernos, sin transformarel carácter arcaico y desfasado de la cultura ambiente. Lacultura feudal hispánica proveyó el molde al mundo culturalcriollo, impregnándolo de sus valores, comportamientos, modos depensar, lengua, música, arte y una producción tecnológica deíndole feudal. El caudillismo, el quijotismo y el populismohispano-americanos tienen este origen cultural arcaizante,produciendo sociedades frecuentemente dictatoriales o enrebelión quijotesca, atrasadas o culturalmente frenadas, de unaviolencia de origen característicamente feudal, “nacionalistas”o “federalistas” en el sentido de las soberanías feudales. Estaherencia cultural excretó ideologías criollistas (caudillistas)o indigenistas, es decir, asidas del etnocentrismo. Chile es una excepción en este cuadro. Ello puede ser explicadoen términos del enfoque cultural, pues su Valle Central fuecolonizado con familias de labradores españoles que venían aAmérica, no para saquear, sino para trabajar y producir bienesagrícolas para la exportación (al Perú), a semejanza de lasfamilias portuguesas que se establecían en el Brasil.Establecidas en Chile, esas familias españolas estaban motivadaspor una racionalidad económica moderna, renacentista: laproducción de agro-exportables y no el saqueo o la rentalatifundista. Así se pudo producir un tipo de sociedad que sedistingue culturalmente del lamentable cuadro hispano-americanode caudillismo y latifundios. El resto de Hispano-Américaproduce, en el mejor de los casos, personajes de tipo RobinHood, como Juan y Evita Perón o Hugo Chávez, o Quijotes comoFidel Castro o el Che Guevara; todos, ejemplos de caudillos
autoritarios y violentos (o golpistas, que es lo mismo), queilustran el lado reivindicativo de la servidumbre acaudillada,dentro del marco de la cultura feudal hispano-americana. Noconozco ejemplos de movimientos reivindicativos de este tipo quehayan desembocado en sociedades republicanas modernas. SalvoChile –aunque no del todo, por cierto–, el resto de los paíseshispano-americanos, incluido el Río de la Plata, arrastra elpeso de la tara de la cultura feudal heredada del conquistadorespañol: en lo profundo del pensamiento predominante, no sonsociedades modernas, no son repúblicas ni democraciasauténticas, sino relictos modificados del feudalismo hispánico,que sobreviven en el caudillismo, la violencia, la lógicarentista y la rebelión de las masas serviles, conjunto deelementos que caracterizan la cultura feudal.
Aquellas sociedades de Occidente cuyo punto crítico detransformación cultural fue alcanzado en un momento en el que larelación de fuerzas era ampliamente favorable a los modernistas,tal que permitiera la victoria definitiva de las redesciudadanas sobre los Señores feudales, pudieron establecerrepúblicas modernas duraderas: los Estados Unidos, cuyo estatutoplenamente moderno no fuera confirmado hasta el triunfo yankee enla Guerra de Secesión; el Quebec, quizás a partir del “GrandDérrangement”, aunque bajo la férula británica. En Europa losregímenes feudales cedieron el poder a monarquías de vitrina,que son repúblicas de facto, como los reinos de Europa del Norte,formados en su mayoría en la zona de influencia del fenecidoHansa germánico –precursor de un futuro Mercado Común europeo yverdadero Caballo de Troya de la burguesía moderna en el corazónde la feudalidad entonces imperante-. Emergieron asimismorepúblicas de derecho, como la República Francesa15; o bien, laRepública Federativa del Brasil, que desde 1888 marca elpredominio de la burguesía de Sâo Paulo, de ideología y culturamodernista. El liderazgo de esa burguesía nacional –hoy enalianza con las clases urbanas populares, también modernas, osea, libres de caudillismos– fue simbólicamente confirmado conla fundación de Brasilia en medio de la nada; extravagancia,ésta, destinada a terminar de destronar lo poco que quedaba delantiguo régimen carioca, única auténtica nobleza europeaestablecida en América.
15 ? Primera república: 1792/1804; Segunda república: 1848/1852; Tercera república: 1870/1940; Cuarta república: 1946/1958; Quinta república: 1958 hasta el presente.
En el Brasil, la toma del poder por una burguesía nacionalmoderna (la paulista) ocurrió como una transición casi pacifica,al contrario de los Estados Unidos, donde la burguesía nacionalmodernista yankee se impuso a los aristócratas sudistas tras unaguerra civil que duró casi cinco años. En la Argentina noexiste, en mi opinión, una burguesía que se comporte enburguesía nacional; la burguesía local, poderosa, está cooptadae infiltrada por elementos de racionalidad feudal. Para salirdel atascadero feudalizante, las cuestiones que podríamosplantear serían: ¿Bajo qué condiciones la burguesía localargentina podría devenir en una verdadera burguesía nacional,tal que logre abolir lo que hay de feudalizante en lasinstituciones culturales y en el Estado, fundando asimismo unasFuerzas Armadas de ciudadanos verdaderamente republicanos yverdaderamente modernos? Y ¿cuáles serían las condiciones paraque los trabajadores vuelvan a ser una clase libre y luchadoracomo a principios del siglo XX, dejando de ser seguidores delíderes interesados de corte caudillesco y cultura feudal?
11. Algunas propiedades importantes de la cultura moderna
Debido a las características intrínsecas de la modernidad, unasociedad moderna tiene tendencia a substituir:
lo real por lo virtual,lo natural por lo artificial,lo colectivo por lo individual,lo manual por lo automático,lo mágico por la ciencia,el alineamiento colectivo en una religión de masas, por
la libertad de conciencia.
El moderno es el mundo de lo virtual y lo artificial; un mundoindividualista donde la tecnología está en constante evolución;donde el trabajador manual es progresivamente reemplazado porartefactos automáticos. Estos cambios se van institucionalizandoen el cuerpo legal y jurídico de las sociedades modernas, asícomo en la evolución de las costumbres y en los nuevos objetostécnicos, los cuales refuerzan a su vez estas tendencias fuertesde la modernidad. El cambio es permanente; la obsolescencia, lanorma habitual. Esta serie de substituciones puede ser benéfica o, al contrario,perniciosa y mismo nefasta para los individuos o para elcolectivo humano y su medio ambiente. Existe, pues, una
ambigüedad inherente a la sociedad moderna, que representa unriesgo para su existencia y su desarrollo, así como para laconservación ambiental y de los recursos naturales. El progresotecnológico, que es connatural a la sociedad moderna, nocomporta necesariamente un carácter sustentable ni duradero. Lasociedad moderna tampoco es un estadio irreversible en unacultura, sino un estado a conquistar y sostener permanentemente,que puede ser suplantado por otro, mejor adaptado a lascondiciones sociales y ambientales.
A nivel cívico, la modernidad se caracteriza por dos fenómenosfundamentales: (1) la eclosión del ciudadano y (2) laorganización del conjunto de los ciudadanos en un nuevo cuerpocolectivo, libremente solidario. Este nuevo cuerpo social está,en principio, fundado en el libre consentimiento de losciudadanos. Un bien común emerge así como ente soberano, porsobre el cual no existe ningún otro cuerpo o institucióncolectiva que pueda imponer su imperio, ni oponerse a lalibertad personal de sus ciudadanos o al bien común que éstoshan creado soberanamente. El ingreso a esta nueva entidadasociativa –la república– es, en principio, una decisiónpersonal libre, que no puede ni debe ser enajenada por nada ninadie; igualmente, respecto de la decisión de dejarla,renunciando a la ciudadanía.La emergencia de la república y del ciudadano, persona autónoma,son procesos sociales y culturales concomitantes que suponen,como quedó dicho, el funcionamiento de la sociedad según normasdel pensamiento abstracto y crítico, al menos en el seno de losnúcleos fundadores más importantes.Una sociedad, al modernizarse, tiende a devenir republicana dehecho, en sus instituciones y en su funcionamiento. Porque larepública es un lugar cívico, una civitas en funcionamiento,entendiendo por tal una sociedad de personas libres ysolidarias, instalada en un espacio soberano. La ciudadrepublicana es el lugar donde se ejerce el derecho privado y elpúblico, formulados o acordados por sus ciudadanos. Con eltérmino de ciudad republicana entendemos el conjunto deaglomeraciones ligadas en redes urbanas, junto con susrespectivos hinterland rurales. En otras palabras, la república esel lugar cívico donde se administra el bien común soberano y seregula socialmente el bien privado. El derecho de gentes (deorigen romano) y sus derivados reemplazan, en la ciudad moderna,
las costumbres atávicas de la tradición oral, como fuente delegitimidad de las acciones y relaciones privadas y públicas.
12. Modernidad y república, parangones culturales
Vista como un estadio en la evolución de una cultura, lamodernidad constituye un buen parangón para comparar lasdiversas culturas. Usándolo como criterio de comparación, sepodría aprehender el estado de evolución alcanzado por unacultura dada respecto de las sociedades republicanas modernasmás avanzadas. Este tipo de comparación nos permitiría estimar osuponer la aptitud presente que detenta cada cultura paraforjar, en el libre juego de la mundialización, relaciones quele sean favorables o, al menos, menos desfavorables frente aotras sociedades. Indicaría, además, cuáles son los factores ocomponentes que constituyen sus puntos débiles de cara alproceso ineluctable de contactos durables o permanentes conotros sistemas culturales.
La propuesta de una evaluación de este tipo responde a motivospragmáticos, que son los siguientes:
1°- La sociedad moderna, tal que descripta aquí, se ha mostradoen la práctica más eficiente que las sociedades tradicionales enel dominio de los territorios y en la explotación de susrecursos naturales, así como en el arena de la competenciamercantil, tecnológica, científica, comunicacional, militar y“cultural” en el sentido corriente. El grado de modernidadalcanzado por una cultura dada la habilitará o la desfavoreceráen la competencia que se libra en el proceso de mundialización.En consecuencia, es importante que cada cultura sometida a lapresión de la competencia frente a otras culturas pueda evaluarsu propio nivel de modernidad republicana o su distancia a ella.
2°- El proceso de mundialización carece actualmente deregulaciones eficientes y, sin embargo, es irreversible, puestoque su origen se encuentra en el pujante desarrollo multipolarde las nuevas tecnologías, principalmente las de lacomunicación, el tratamiento y archivo de datos, el intercambioeconómico y el transporte. Dicho proceso irá poniendo progresivae inevitablemente en contacto, directo y durable, a todas lasculturas de la humanidad presente y futura. De estos contactos
surgen fatalmente relaciones asimétricas, debido al desfasecultural entre culturas desigualmente dotadas para lacompetencia mundial. De las asimetrías derivan conflictos quepueden ser graves y sangrientos. Las disimetrías favorecieron elcolonialismo capitalista, así como los imperialismos. Hoy, lamundialización multipolar hizo caducos los esquemas anti-colonialistas y anti-imperialistas, pues nuevos polos deexcelencia tecnológica van emergiendo en diversos continentes yla elevación del nivel de vida se va difundiendo, creando nuevoscentros de pujantes demandas solventes. Como es sabido, lasdemandas más solventes, poderosas y estables en el medianoplazo, tienden a la dominación de los mercados y,consecutivamente, al imperialismo; éste es un mecanismohistóricamente comprobado en los últimos seis siglos. Por otraparte ya desde el origen de la república, las mejoresexpandieron su pujanza republicana según el modo imperialista:Atenas, Roma. Ni la república ni la democracia impiden que unafuerte pujanza económica y social produzca expansionesimperialistas o colonialistas. No es fatal; pero fue muyfrecuente. En la actualidad, la multiplicación de los centros que expresanpoderosas demandas solventes se va difundiendo a través delplaneta, lo cual trastoca y hace inoperantes los esquemassimplistas de tipo “Norte vs. Sud” o “Primer Mundo vs. TercerMundo” o aún, “Imperio colonialista vs. países explotados”. Elexplotado de ayer puede devenir la demanda poderosa de mañana y,en consecuencia, un nuevo centro del “imperialismocolonialista”. Esos viejos conceptos fueron, pues, superados porla realidad de la mundialización. Por vía de consecuencia, loque actualmente cuenta es el grado de modernidad alcanzado porcada país, por cada cultura, por cada Pueblo, o sea, su propiacapacidad para manejar su proceso de mundialización. Esimportante, entonces, poder evaluar el grado de aptitud quedetenta cada cultura para hacer frente al combate económico ycultural actualmente más decisivo, el de la mundialización.
3°- Parece necesario poder identificar, prever y evaluar laprofundidad de los numerosos conflictos y desfases culturalesque la mundialización produce y continuará produciendo. Si no sehiciera nada para corregir el funcionamiento automático de laley del más fuerte, los desfases culturales continuarántraduciéndose en innumerables situaciones de sumisión, deexplotación, de pobreza y miseria, de violencias, guerras y
genocidios, de marginalización. Porque la competencia entregrupos culturales no es un “duelo a armas iguales”: los sistemasculturales menos aptos y rendidores serán fatalmente losvencidos de la mundialización y es probable que los miembros delos grupos culturales menos adaptados y rendidores se rebelencontra los vencedores, estérilmente pero con odio, ferocidad yviolencia criminal, blandiendo las causas y los pretextos másdiversos. Es útil y urgente prever las zonas de contactointercultural más conflictivas, con el fin de comprender losdesfases culturales y tratar de imaginar y experimentarsoluciones dignas y eficientes, que no excluyen la hibridacióncultural. Mi opción es aquí la de buscar las herramientas aptaspara lanzar un proceso rápido y auto-conducido de adquisición dela modernidad, por parte de las culturas que, en su desmedro, nolo han hecho todavía. Un “aggiornamento” cultural pondría lasculturas, hoy desfavorecidas en la relación intercultural, encondiciones de negociar nuevas relaciones, más favorables ydignas. Evaluar el grado de modernidad de una cultura sería yaun primer paso en esa dirección.
Es importante insistir en el hecho de que las sociedadestribales y de clanes, el feudalismo, las teocracias no lograronimponerse a las sociedades modernas de manera duradera. Elfeudalismo agónico logró sobrevivir en Europa bajo forma demonarquías de parada, gracias a un pacto con “el diablo”emergente, representado por las burguesías nacionales –culturalmente adscriptas a la modernidad–. El retorno actual deciertas teocracias no viene acompañado por el desarrollo de lasarmas de paz más eficientes, imprescindibles para imponerse enel largo plazo en la palestra de la mundialización. No existe,en efecto, en las sociedades teocráticas o a dominantereligiosa, comunitaria o mágica, una masa suficiente de núcleosde pensamiento crítico y abstracto, tal que asegure laproducción endógena de un progreso científico permanente; porende, son incapaces de generar un desarrollo tecnológico propio:en guerras cortas podrían imponerse a sociedades modernas,usando las armas de éstas; pero no, en un conflicto de largaduración. Las teocracias no son sino entidades tradicionales,tecnológicamente dependientes de las sociedades modernas; sonéstas las que poseen la capacidad endógena de innovacióntecnológica con bases científicas. Este motor interno estáausente en las sociedades tradicionales.
13. Período de validez de una cultura
Mientras el Hombre sigue su interminable marcha, las culturashumanas nacen y fenecen con el tiempo. Una cultura no es lapersona individual ni su identidad, sino una herramienta efímeray utilitaria con la que el humano capta selectivamente el mundoexterior a su cerebro y se relaciona con aquél de una ciertamanera pre-configurada. Esta pre-configuración tiene fecha devencimiento, fijada por el estado de sus relaciones con otrasculturas, su capacidad para resistir la fuerza de otras culturasy por las circunstancias y condiciones cambiantes del terreno enel que vive el grupo cultural. Son principalmente causasexógenas las que provocan cambios significativos en una cultura,siempre buscando asegurar su supervivencia. La constatación deeste hecho permitió a los arqueólogos ordenar sus hallazgos enuna serie de “civilizaciones” o “culturas”, caracterizando cadauna de ellas por su tecnología, denotada en los restos de susproducciones materiales (en general, la cerámica).
Sin embargo, los sistemas culturales pueden estar dotadosasimismo de un “reloj interno”, un modo de modificación internaque va marcando ciertos cambios que, reunidos en una seriediacrónica, pueden ser vistos como una evolución de la lenguaautoprogramada. Un ejemplo de esta evolución endógena -autónomade las realidades exteriores- lo podemos encontrar en uncomponente mayor de cada cultura, cual su lengua. Existe unacorriente de lingüistas que sostiene que las lenguas evolucionanpor sí solas. Han llegado a estimar el tiempo de vigencia de unadeterminada forma de una lengua y el tipo de cambios omodificaciones que serían de esperar, sin intervención de loscontactos de ese pueblo cultural con otros. La fonología, porejemplo, produjo esquemas fonéticos evolutivos normalmenteesperables, que son de un sorprendente realismo; la etimologíausa de estos principios de la evolución de una lengua. Enaplicación de estas reglas hipotéticas, hay quién han logradoestablecer la edad del pueblo y la raza bantú, rastreando lascentenas de variantes a que diera lugar la lengua bantú supuestaoriginal. Según estudios sobre la validez temporaria de uncomponente fundamental de la cultura, como es la lengua, elpueblo bantú habría nacido en los alrededores del Monte Camerúnhace no más de 8500 años; es decir, uno de los pueblos másextendidos y dominantes del África negra actual sería, en
realidad, un recién llegado al festín humano16. Los hotentotes ybosquimanos, víctimas -entre otros pueblos “paleo-africanos”- dela expansión bantú en África, tienen al menos mil siglos más dehistoria en sus carnes que los invasores que los han expulsadode sus tierras. Si debiéramos aplicar el derecho de precedenciasobre un suelo, las actuales naciones africanas de base étnicamayoritaria bantú debieran abandonar sus países actuales yretornar al Monte Camerún de su origen ancestral. Las invasionesbantúes sólo fueron paradas tardíamente, en los siglos XVIII yXIX, por otro pueblo aún más agresivo y expansivo (probablementeexplicable por su origen indo-europeo), los boers holandeses. Espor un camino similar -el de la doctrina de la evoluciónautomática de una lengua- que se ha logrado detectar yreconstruir, muy parcialmente, la lengua madre de los pueblosindo-europeos, cuyo punto de dispersión universal se encontraríaen algún lugar hoy ignoto, ubicado en las llanuras y estepas delAsia Central. Las primitivas grandes migraciones indo-europeasdesde aquel punto de partida no tienen fecha conocida (al menospara el autor de estas líneas); presumimos que la última grandesglaciación -iniciada 19 a 17000 años antes del presente-podría ayudar a explicarlas.
Sería peligroso y errado identificar una cultura con el seresencial del individuo, cosa que sin embargo parece ser unaconfusión banal y frecuente, aunque sea funesta. A la pregunta“¿Quién soy yo?”, respuestas de tipo “Soy inuit, gringo omusulmán” o también “Soy mujer u hombre, en tal sociedad, de talclase social”, o “Soy de mi generación” son respuestas erradas;pues confunden parámetros culturales, siempre relativos yprovisorios, con la esencia de la persona humana que debeconservar su libertad interior, individual, entidad humana quedebe trascender al colectivo social en el que vive o del queproviene; sin lo cual, no habrá nunca ni república nidemocracia, como lo hemos expuesto en la Primera Parte de esteensayo. Porque la persona humana no es su colectivo culturalheredado sino que, desde su libertad personal, puede fabricarlo,adaptarlo, modificarlo o cambiarlo, usando de su pensamiento
16 Lamentamos que en este caso, como en tantos otros relativos a temas que abordamos eneste ensayo, hemos perdido la traza de las referencias bibliográficas correspondientes. Estapérdida es debida a que nuestra profesión no está centrada en las disciplinas humanas, sino en la agronomía y la economía. Nuestras abundantes y ávidas lecturas fuera de esa disciplinano dieron lugar a un referenciamiento, porque no pensábamos tener algún día necesidad de echar mano de estas referencias : leíamos para tratar de entender nuestro mundo, nuestra realidad, no para redactar « papers » académicos.
crítico. No de otra manera la persona deviene autónoma; no deotra manera la persona autónoma será capaz de construir unasociedad republicana de ciudadanos libres. Cuando se adhiere alideal de “Libertad, Igualdad, Fraternidad”, es de esta libertadpersonal que se está hablando. La persona libre no desaparecediluyéndose en su colectivo social de referencia, ni suidentidad pertenece al pasado; sino que debe responderindividualmente al presente en vistas de un porvenir. Por estarazón, sacralizar una cultura o elementos de ella -como lalengua, los ritos, las creencias, los códigos de conducta, losinterdictos, la religión, los valores, los estamentos sociales-,fijándola en un cierto estadio de su evolución, es un errorontológico grave. Porque ese error lleva a asimilar la entidadde cada persona individual de un grupo cultural dado a laidentidad colectiva del grupo, forjada en el pasado. Con ello secondena a los miembros de ese grupo cultural a la inadaptaciónconsigo mismos, en tanto personas individuales susceptibles delibertad, y a una rigidez inadaptada del individuo, comandadapor la sacralización de la cultura de su grupo de pertenencia,en sus interacciones con personas de otros grupos culturales. Enbreve, la cultura no merece más respeto que el que se acuerda auna herramienta indispensable pero obsolescente, sujeta acaducidad y reemplazable; debemos servirnos de ella como lohacemos con una computadora o un vehículo: cuando elmantenimiento no basta, hay que cambiar de equipo o de sistema.
Las culturas deben adaptarse permanentemente a lascircunstancias, porque las circunstancias cambianpermanentemente; por ello, las culturas evolucionan. Si no lohicieren, llegarían a ser obsoletas, fabricando entoncesindividuos desfasados, ineptos, marginales; llegados a esemomento, los individuos de ese grupo humano deben darse otrosistema cultural, mejor adaptado a las nuevas circunstancias, sipretenden integrarse en el concierto mundial con algunaprobabilidad de no ser desplazados, marginados o dominados pormás eficientes que ellos. Así, a la cuestión “¿Quién soy yo?”,una respuesta idónea propia de una persona libre podría ser “Soylo que yo decida ser, según mi libre albedrío y mi éticasolidaria. Aquí y ahora soy, por identidad cultural y genéticaheredadas, un inuit, un gringo o un musulmán, una mujer u unhombre de esta o de aquella generación y nación; pero puedocambiar de estamento y remodelar mi identidad”.
Confundir el sistema “cultura” -herramienta utilitaria fijada enun período histórico por un colectivo humano dado- con laidentidad personal es no retener de la persona humana sino sucomponente gregaria, colectiva, determinada desde afuera delindividuo y, lo que es igualmente grave, fijarla en un estadioadaptado a un período histórico pasado, no necesariamentevigente en el presente. En este sentido, las culturas merodeansiempre en las fronteras de su propia obsolescencia: Es por esoque los tradicionalistas son individuos profundamentereaccionarios, anclados en un pasado colectivo; untradicionalista -cualquiera fuere su tradición- es uncolectivista que atenta contra la libertad de evolución, decreatividad y de originalidad de las personas. Toca a losindividuos el liberarse de ese yugo y construir su propiaidentidad personal actual, su propia cultura individual de hoy,dentro de una ética de la solidaridad hacia las otras personas yhacia el Universo.Si la mayoría de las personas no actúa de esta manera, sino queasimila su identidad a la identidad colectiva que heredó de sugrupo cultural de referencia, esa actitud denota pereza éticay/o una incapacidad individual para manejar una estructurainterior muy compleja y, muchas veces, poco o mal conocida de lapropia persona. Por esta razón las verdaderas repúblicas,formadas por personas autónomas conscientes de su soberaníaindividual y que deciden crear un bien común en libertad, sonmuy escasas y su existencia no está asegurada por susinstituciones constitucionales, sino por la renovaciónpermanente del voto de civismo de cada ciudadano, a lo largo detoda su vida. Las culturas, esencialmente obsolescentes, debenser modificadas por los individuos y/o los grupos culturales; sino logran modificarla, deben substituirlas por otra, másadaptada y más libre.
Por su modo colectivo de elaboración, los sistemas culturales noestán hechos para lograr la felicidad de cada individuo delgrupo, ni para asegurar la realización personal de sus miembros.Porque el sujeto destinatario y beneficiario de todo sistemacultural es el grupo colectivo; no, las personas individuales.Por este motivo y en defensa propia, las personas individualesdebieran poder ejercer un derecho de revisión crítica de supropia cultura, ya que el contexto histórico y natural vacambiando con el tiempo y con los desplazamientos, lo que haceque las buenas respuestas de una época, adecuadas a un cierto
lugar y circunstancia, ya no lo sean en la época siguiente y enotras partes. En rigor de verdad, las respuestas estándar de unacultura tienen fecha de vencimiento.
En este sentido podemos evocar justamente una frase delevangelio: “El sábado (Shabat) fue instaurado para el Hombre yno, el Hombre para el sábado”17; en otras palabras, los ritos yprescripciones de una cultura (la religión y la lengua formanparte de la cultura de un pueblo) están al servicio del serhumano y no a la inversa. La crispación identitariatradicionalista no sirve más que para causar estragos,conflictos y separaciones que, en cambio, una puesta al día delos principales parámetros de las culturas tradicionales podríaresolver. Pero ¿qué significa precisamente esto de “ponerse aldía”? ¿Qué implica este “aggiornamento” cultural? Pero, sobretodo, ¿cómo lograrlo? Trataremos de encontrar algunas pistas;una de ellas es la evaluación del grado de modernidadrepublicana de una cultura, que ya propusiéramos más arriba.Descubramos otras.
14. Sesgos culturales
La frecuentación de algunas centenas de grupos culturalesdistintos me ha convencido del error aristotélico-tomista,consistente en creer que nuestro cerebro se abre al mundo de laspercepciones “tanquam tabula rasa”, como un pizarrón virgen dondela realidad viene a inscribirse fielmente, tal cual ella es,gracias a las percepciones y al tratamiento de éstas. Cuandoalguien mira algo no ve la realidad, sino tan sólo aquello quelos condicionamientos de su historia personal y cultural,filtrado por lo innato y lo congénito, le permitan retener conel barrido de su mirada18. Esta forma de enfocar y de seleccionarlas percepciones de la realidad -colección condicionada yrestringida de señales- está influida, además, por la presión delas circunstancias del observador, en el momento de laobservación. Las percepciones no son espontáneamente ingenuas ygratuitas, sino interesadas y selectivas; pues el humano es unprimate con necesidades perentorias y pulsiones instintivas; su
17 Mc 2,27, que repite una frase del Antiguo Testamento o biblia judía. 18 Mirada es aquí el acto de percibir; en este sentido, los no videntes tambiénmiran y ven.
cerebro está formateado para satisfacer esas pulsiones ynecesidades. Su mirada será, pues, inquisidora o su curiosidad,interesada. ¡No es un ángel! Este interés instintivo crea unsesgo en la información, desde el instante mismo en que seamague una mirada, introspectiva o extrospectiva. Este mirarinteresado es el acto fundador del sesgo cultural.El sesgo cultural, presente desde el acto mismo de percibir, esluego consolidado a través del proceso estándar de tratamientode las percepciones. Proceso que desemboca en la formulación derespuestas estereotipadas, cuyos modelos básicos forman el fondocaracterístico de cada sistema cultural. Las respuestasestereotípicas de una cultura pueden ir de las simples ideas oimágenes no formuladas verbalmente (los conceptos aparecen ennuestros cerebros antes que podamos formularlos con unaexpresión lingüística), hasta la actuación de respuestasempíricas complejas, tales los comportamientos. Lo congénito, lo instintivo genéticamente programado, en suma,lo innato es integrado y sometido a manipulaciones por elaparato cultural de percepción y de análisis de laspercepciones; es decir, por la cultura. Los valores, el fondo deinformaciones y conocimientos y, sobretodo, el tipo depensamiento que predomina en cada sistema cultural particular,forman parte de las herramientas culturales estándar que poseetoda cultura humana y que influyen en la mirada.
Existe una amplia gama de modos de pensar: el pensamientosimbólico, el analógico, el asociativo; el pensamiento crítico,el abstracto, el científico; el pensamiento religioso, elmístico, el mágico, el mitológico. El modo de pensar queprevalece en un grupo cultural condiciona la forma de percibir yde aprehender la realidad, condicionando igualmente eltratamiento ulterior de lo percibido o aprehendido. Lasrespuestas estándar formuladas por esa cultura deberán sercompatibles con la tecnología que el modo de pensarprevaleciente fuere capaz de desarrollar. En caso de éxito en laaplicación de las respuestas, los estándares de la matriz depercepción y el tipo de tratamiento que éstas recibieran veránconfirmada su validez e irán, desde luego, reforzándoseacumulativamente, entrando así a formar parte de losinstrumentos de la cultura de ese grupo. Los instrumentosdisponibles en el stock estándar de una cultura son ciertamenteútiles y necesarios para el tratamiento de las percepciones, envistas de producir respuestas; pero esta dependencia a un
determinado stock de referenciales condiciona a su vez,fuertemente, tanto las respuestas inmediatas como la matriz delas futuras percepciones de los individuos de un grupo, y delgrupo entero. Estos mecanismos actúan como una retroalimentaciónpositiva, reforzando los valores de pertinencia, oportunidad yvalidez de lo ya adquirido por el sistema cultural. Así, elsistema defiende su estabilidad, al conservar el estado deevolución adquirido. Las madres son el primer agente deconservación del formato estándar de las estructuras depercepción/tratamiento/respuesta de las nuevas generaciones, altransmitirles su propio bagaje. Las otras instituciones delsistema cultural en cuestión harán el resto, para conservarlo enel estadio estable y funcional adquirido. El “no te metas” esuna salvaguardia que refuerza el sistema de protecciónconservadora del funcionamiento estándar del sistema. La intervención de los cánones culturales en la formulación delos comportamientos y en la estructuración de las ideas hace quelas respuestas respondan a modelos estándar, específicos de cadasistema cultural, aunque armados probablemente sobre una somerabase universal de modelos instintivos de adquisición y decomportamiento, común a la especie humana y a otros primos yparientes lejanos, que encontramos todavía hoy colgados ymeciéndose en el árbol de la evolución de los primates, comiendohormigas, hojas o bananas.Las repuestas culturales, o sea, las respuestas culturalmentesesgadas pueden comprender comportamientos, técnicas, ideas yconcepciones, la fabricación de mitos, creencias y prejuicios,una estética, una simbólica, el lenguaje y sus variantes localesy muchos otros elementos que sirven para actuar las respuestasindividuales y / o colectivas según moldes culturales. En unabuena parte de estas expresiones, el sesgo cultural puede serreconocido y es significativo. Así, se podría afirmar que cadacual ve lo que su cultura le inclina a observar, pasando poralto o dejando sin respuesta aquello que su cultura ignora; cadaetnia o grupo cultural tiene su manera de ver y responder, quesupone la más adecuada: no se “ve” de primera intención, no sepercibe netamente sino aquello que el fondo cultural ya hayaintegrado al abanico de instrumentos disponibles y dereferenciales validados por el sistema cultural.
Por supuesto, junto a los condicionantes culturales coexistensesgos de percepción influidos por la edad, la ubicación
geográfica, la localización, el hábitat, el clima, la hora, elestrés, la fatiga, la excitación, la pasión, el estado de salud.Sin menoscabar la importancia que cada uno de estos factorespueda adquirir en determinadas circunstancias, considero quetienen un menor poder explicativo general del sesgo perceptivo /responsivo humano, que los condicionantes culturales;especialmente, cuando se consideran grupos humanos amplios en elmediano y largo plazo. Las visiones del mundo, de la Historia yde sí mismos como Pueblo, que prevalecen en cada grupo humano,están marcadas por la cultura de pertenencia con una granfuerza, que me parece ser mucho mayor que la de los otrosfactores mencionados. Conjuntamente con el sesgo sexual, lacultura heredada será el factor que condicionará con la mayorpotencia las percepciones y respuestas de los individuos, si selo considera en un largo lapso de tiempo.
15. La tecnología es un importante subsistema de la cultura
La tecnología es otro elemento mayor en el funcionamiento de unacultura. No se trata únicamente de un stock de conocimientostécnicos adquirido. La tecnología es el modo de inventar nuevastécnicas, de transmitir las adquiridas y comprende, asimismo, elfondo de soluciones técnicas acumulado por el grupo cultural. Elfondo tecnológico contiene el conjunto de los saberes empíricos,científicos, mágicos, esotéricos, simbólicos, míticos, místicos,artísticos y técnicos de un grupo cultural humano. Comprendeasimismo la cristalización material de dichos saberes y de suhistoria: fábricas, catedrales, ciudades, rutas, puertos,diques, vehículos, máquinas, escuelas, hospitales, templos,monumentos, etc. Desde el punto de vista de la aptitud a la innovación y alcambio adaptativo, las sociedades pueden ser útilmentedistinguidas en dinámicas –las que generan tecnologíasinnovadoras– y conservadoras, o estancadas -escasamenteadaptativas-. Las que sean innovadoras por vía endógena seránlas que se impongan en la lid de la mundialización; es urgente eimprescindible que las culturas conservadoras, estancadas,transformen sus patrones culturales de percepción/respuesta, afin de devenir tan innovadoras como las que más. Apuesto a queestas transformaciones endógenas son posibles, aún cuando niteorías ni métodos idóneos para generar dichos procesos demanera generalizada y rápida parecen disponibles en laactualidad. Habrá que encontrarlos o elaborarlos.
16. Coherencia y tiempo útil
Consideremos ahora otro aspecto de la dinámica cultural. Paraque la sociedad funcione regularmente, un mínimo de coherenciainterna es necesaria entre, por un lado, las institucionesculturales y, por el otro lado, los demás componentes mayoresdel sistema cultural. Así, ninguna técnica que resulteincoherente con el sistema cultural, entrando en contradiccióncon sus instituciones mayores, podrá ser pensable en el seno dedicho grupo cultural, ni será homologada por él. Para aseguraruna conveniente adaptación a los cambios de contexto social oambiental, ese grupo podrá eventualmente echar mano de algunatécnica extranjera, más performante que las técnicas propiascuya coherencia interna ha sido probada. Aunque la técnicaimportada sea incoherente con ciertos valores, mitos o creenciasfundacionales del grupo cultural, su empleo le permitiráresponder a las urgencias del momento; pero esto no implicará,en la mayoría de los casos, una transformación interna delsistema cultural. Es como si el núcleo central de esa culturaestuviese blindado. Este bloqueo interno plantea la cuestión dela capacidad que las culturas tienen en sí mismas paraevolucionar; uno puede preguntarse: ¿cómo se producen lastransformaciones importantes dentro de una cultura? Consideremosalgunas variantes posibles. Como dicho más arriba, las culturas protegen su propiaestabilidad por medio de mecanismos de conservación del estadioadquirido. No obstante, los desafíos extraordinarios –aquellosque no son corrientes o que no estuvieren ya referenciados en elfondo de una cultura dada- obligan al sistema depercepción/respuesta a adaptarse a lo nuevo y a adoptareventualmente nuevos instrumentos de percepción, de tratamientoo de respuesta. Podrá importar para esto algunas técnicas,incorporadas en diversas máquinas o en el cerebro de expertosextranjeros contratados. Es la solución exógena. Sin embargo, existe también la vía endógena: todo grupo culturalposee, en mayor o menor grado, una cierta aptitud paratransformar su tecnología; pero esto debe acontecer en tiempoútil. La noción de tiempo útil es relativa; se refiere al lapsode tiempo del que puede disponer un grupo cultural para ponerseal día, para aggiornar(e) sus parámetros básicos depercepción/respuesta, cuando su cultura está sometida a unacompetencia general por parte de otras. Las culturas más
evolucionadas, es decir, aquellas que poseen una mejor aptitudpara absorber e integrar lo extraño y extranjero, la novedad,son asimismo las más creativas en el dominio de la tecnología.Por esta razón, estarán en mejores condiciones –relativamente aotras culturas internamente más pobres y, por ende, más rígidas,conservadoras y dogmáticas- para imponerse en la competencia.Las culturas más rígidas sufrirán dificultades, tal vezinsuperables, para hacer frente al embate de culturas másflexibles y mejor armadas para la innovación, la improvisación yel cambio. Si pueden aggionarse, deben hacerlo antes de que elsistema cultural concurrente las someta, destruya o asimileirreversiblemente. Para evitar este caso nefasto para el grupocultural menos flexible, lo ideal sería encontrar los métodosidóneos para que todas las culturas humanas en desfasedesfavorable frente a otras puedan emprender procesos detransformación de sus matrices culturales; y que logrenresultados suficientes en tiempo útil. En mi carrera profesionalno he encontrado métodos generales de esta índole, pues esteenfoque cultural no es un punto de vista corriente; en cambio,he conocido numerosas experiencias puntuales que van en estesentido. Sería cuestión de recopilarlas y analizarlas paradesarrollar, sobre esta base, una pedagogía de la transformacióncultural autógena acelerada.
17. Homeostasis de los sistemas culturales
El grado de homeostasis de un sistema cultural es su capacidadpara integrar factores exógenos, así como para manejar susconflictos internos sin perturbaciones mayores en elfuncionamiento de su propio sistema. Esto mide, por ejemplo, sucapacidad para integrar, sin problemas graves, elementos de otrosistema cultural (valores, modos de vida, modos de pensamiento,creencias, técnicas), o bien, individuos o familias inmigrantesportadores de otras culturas, o sistemas tecnológicosalienígenos, técnicas y artefactos extraños a su cultura; otambién, la capacidad de adaptación a los cambios rápidos en lascondiciones ambientales, geográficas, climáticas, etc. Sometidas a una misma perturbación, algunas culturas“negociarán” el cambio sin problemas importantes defuncionamiento, mientras que otras sufrirán un estrés queafectará gravemente su sistema. Comparando las respuestas dediversas culturas frente a un conjunto característico deperturbaciones, se podría componer un gradiente de homeostasis.
Aunque todas las culturas sean sistemas abiertos y evolutivos,ciertos grupos parecen funcionar en “circuíto cerrado” o como unsistema “auto-referente”. Estos casos de oclusión -antítesis dela aptitud al cambio- denotan culturas poco evolucionadas, pocosofisticadas. En consecuencia, son frágiles ante la intrusión deelementos exógenos: son sistemas poco homeostáticos. Se puedepostular la inversa, sin riesgo de error grave, respecto desistemas culturales altamente sofisticados, complejos y ricos enrespuestas. Es evidente que estas comparaciones suponen estar enposesión de un buen modelo de análisis de la complejidad,riqueza y sofisticación de los sistemas culturales; veremos estoen el último parágrafo.
Con el fin de preservar su estabilidad, los sistemas culturalesmenos evolucionados tienden a evitar el desafío de lasinnovaciones y de lo extranjero. Muy probablemente, la razónresida en que esos “cuerpos extraños” perturbarían el normalfuncionamiento del sistema interno al no poseer, éste, lasherramientas de percepción/tratamiento/respuesta que lepermitirían generar, en tiempo útil, las transformacionesinternas necesarias para integrar lo Otro o el Otro, dentro delgrupo y de su sistema cultural. Por esta razón, se podría decirque cuanto menos apto sea un grupo humano para cambiar enprofundidad su sistema cultural, mayor será su tendencia a laxenofobia, al racismo, a la endogamia y su propensión a larigidez y al ritualismo. En sentido inverso, cuanto mayor sea elgrado de homeostasis, mayor será la capacidad de adaptación queposeerá un grupo cultural al contacto con otras culturas y mayorsu probabilidad de perdurar en el tiempo y el espacio sinimponerse por la fuerza, sea ésta militar, religiosa oideológica. Pensamos que una mayor homeostasis implica (osupone) la existencia de una mayor complejidad en términos deestructura, de funciones y una mayor diversidad y densidad delos elementos que componen dicho sistema, en aquello quepodríamos llamar su “núcleo central” identitario y defuncionamiento. En otras palabras, una mayor capacidad derespuesta ante eventos imprevistos y ante nuevos desafíostécnicos denota una mayor homeostasis del sistema cultural.Sería, entonces, importante cuantificar el grado de homeostasisde los sistemas culturales que entran en contacto permanente.Este diagnóstico revelaría la aptitud que posee cada comunidadcultural para auto-transformarse y, por ende, para evolucionar
adaptativamente en tiempo útil, frente a una inmersiónprolongada en el arena de la competición entre culturas.Si los principios de la homeostasis cultural se verificaran yfueran mensurables, se podría entonces establecer una serie degradientes, para algunos parámetros importantes de cada cultura:
1. capacidad creciente de extensión y dominio territorial(incluyendo posibles integraciones y asimilaciones)2. su corolario: capacidad creciente para establecer y defenderla soberanía dentro de un territorio dado.
Según este razonamiento, los sistemas culturales tendrían unacapacidad de extensión óptima, ligada al estadio de evolución enel que se encuentre cada sistema cultural, cuando entra en uncontexto competitivo de sistemas culturales que concurren porlos mismos recursos en el mismo territorio. Obviamente, estoslímites cambiarán según la evolución de las culturas en juego,modificando las áreas de capacidad de soberanía efectiva de cadasistema cultural independiente involucrado en la competenciaterritorial.
En aplicación estas ideas, planteo una hipótesis interpretativaque merece discusión, acerca del modo de funcionamiento deciertas culturas, cuando entran en conflicto paroxístico. Setrata, por ejemplo, de explicar el paroxismo de violencia en elque cayó el pueblo alemán, conducido por el nazismo. Estaideología tuvo su momento de gloria popular en circunstanciastraumáticas y difíciles: Alemania y Austria salían de una guerraperdedora (1914/18), tras la cual sus pueblos debieron someterseal doloroso y humillante luto de los perdidos sueños de poderimperial germano; además, estaban pasando por una situacióneconómica gravísima, ahondada por el pago de las deudas deguerra y, desde el año 1929, la crisis del sistema capitalista.A la aparición en 1927 de “Meine Kampf” (“Mi lucha”), panfletoracista y agresivo del líder de la extrema derecha alemana deese tiempo, este libro doctrinario no tuvo éxito de librería,vendiéndose pocos ejemplares. Sólo se difundió a millones deejemplares cuando ese movimiento extremista, el partido nazi,accedió al poder y lo distribuyó gratuitamente, como elemento deadoctrinamiento popular, en un contexto de partido único cuyapropaganda enaltecía el narcisismo germano. El nazismo era unmovimiento de masas y élites, cuya savia cultural primitiva dabaen el racismo, la xenofobia y un anti-intelectualismo populista(quemaban libros) que encontraba su impulso en un ardor y una
adhesión visceral a la identidad germana. Señalaron a los judíoscomo chivo expiatorio, destinándolo a un sacrificio cruento quelavaría las heridas del pueblo germano (cf. los escritos de RenéGirard). Siguió una nueva guerra de revancha, desatada por laAlemania nazi, quien reivindicaba recuperar el honor perdido enVersailles, en 1918, y un “espacio vital” para la expansión de“la nación germana”, según ellos “raza humana superior”.Proponía, asimismo, una “tercera vía” entre el liberalismo y elcomunismo, apoyándose en la burguesía industrial alemana (y enHenry Ford). Este conflicto, como se sabe, destruyó Alemania,costó a la Humanidad no menos de cincuenta millones de muertes ycometió la atrocidad cavernaria de un genocidio en la Europa delsiglo XX -operación, por otra parte, fracasada: los judíos y losgitanos siguen existiendo, mismo en Alemania-.Lo que retenemos de esta terrible historia es la adhesiónmasiva, pasional, de una mayoría del pueblo de habla alemana aese movimiento que les prometía vengar su honor de naciónguerrera vencida, imponiendo una supuesta superioridad racial.Raza, nación, honor, venganza, tradición de pueblo guerrero,imperio de la voluntad por sobre la razón, del Pueblo por sobrela persona, sacralización de los mitos ancestrales (inventaronuna nueva religión germana, efímera), enaltecimiento de lafuerza como fuente de legitimidad: todos estos elementos sonarcaicos. Fueron ampliamente utilizados por las antiguas hordastribales guerreras, en épocas en que la tecnología y lasinstituciones culturales eran simples y, por ende, no podían serliberales sino colectivas y poco aptas para integrar lo Otro, elOtro, lo extranjero al sistema cultural de la tribu. Son valoresante-republicanos, que pueden ser compatibles con la democracia(el partido nazi ganó democráticamente las elecciones); pero no,con una república de ciudadanos. Arriesgo aquí mi hipótesis deinterpretación cultural: una gran parte del pueblo de hablaalemana se reconoce en la cultura y la identidad germana, sesienten germanos descendientes de los antiguos germanos. Ahorabien, los hechos mencionados sugieren que en la identidadgermana existe un núcleo cultural central arcaico, cuya gransimplicidad ha permitido la existencia milenaria de esta nacióno pueblo según patrones de valor simples, sino simplistas, esdecir, poco homeostáticos, rígidos, racistas, xenófobos, anti-intelectuales. La gran erudición alcanzada por los pueblos dehabla alemana en los últimos ocho siglos no hizo mella en esenúcleo central, simple porque arcaico, de la identidad germana.Una serie de crisis graves sufridas por ese pueblo acabó por
atacar algunos de los valores centrales de su núcleo culturalarcaico: el honor (humillado), el orgullo guerrero (derrotado),la voluntad de ser por medio del poder colectivo (voluntaddeshecha por la presencia del vencedor extranjero en sus tierrasancestrales). El nazismo fue un llamado dramático a larecuperación de estos valores ancestrales de la nación germanaen crisis. Sólo que la naturaleza de este conjunto de valoresdenota lo arcaico del núcleo central de la identidad de esanación. Es un patético espectáculo que dio al mundo un puebloinstruido, que no sabía que era tan arcaico y colectivista hastaque la desgracia despertó el vigor de su núcleo centralprimitivo, para no caer en la disolución y el sometimiento. Enla lógica de los pueblos tribales primitivos, el genocidio depueblos extranjeros y concurrentes es una solución evidente yfácil; lo seguimos viendo aún en el siglo XXI, en tierrastribales de nuestro planeta azul (buscando bien, también seencontrarán restos de canibalismo, en pequeñas dosis). Lademolición de la Alemania nazi puede haber inducido a loselementos modernos de su población supérstite, que existían aúnen la época nazi, a tomar el timón cultural de este pueblolaborioso y estudioso, transformando sus matrices depercepción/tratamiento/respuesta en un sistema moderno, abierto,apto a integrar al Otro y a lo Otro. Esto implica unatransformación de su identidad. La llamada dramática a recursosarcaicos de su propia cultura no es propio de una raza, sino delestadio cultural de un pueblo que no salió de sus hábitosgregarios e imperiales: los germanos de Suiza, de la ciudadesfrancas del Rin, de Alsacia, de los Países Bajos sonauténticamente modernos, republicanos (aunque hayan adoptadoformas de gobierno de tipo monárquico, como los bátavos). Elgenocidio, la guerra, los delirios de superioridad racial y degrandeza de los nazis no se deben, por lo tanto, a su origenracial germano sino que fueron respuestas arcaicas extraídas deun fondo cultural antiguo, que un pueblo formado en unimperialismo nacionalista en crisis acertó a encontrar comoúltimo recurso, antes de la necesaria inminente transformaciónde sus matrices culturales de percepción/respuesta. Invito aleer “Identificación e identidad”, que sigue en anexo a estanota.
18. Homeostasis y capacidad de transacción
Inspirándonos en el análisis de sistemas complejos –tales comolos ecosistemas o los aviones- postulamos que, hasta ciertopunto a determinar en cada caso, una mayor complejidad en elsistema cultural permite enriquecer sus modos y canales detransacción internos y externos. Esto es, según que vayaaumentando la diversidad y el número de elementos y de funcionesdentro de un sistema cultural dado, se mejoraran los modos derelación entre sus propios elementos y funciones internas y conel mundo exterior que interactúa con ese sistema cultural. Estacaracterística de los sistemas complejos, aplicada a lainterpretación de los sistemas culturales humanos, explica laevolución de las culturas, que van generando una transiciónsecuencial desde una civilización más primitiva hacia una másadaptativa, dentro de la misma cultura. Es en esta aptitud alcambio, en esta capacidad de “aggiornamento” que poseen lasculturas humanas en cuanto que son sistemas complejos, quereposa nuestro optimismo –aún a verificarse en los hechos-,proponiendo que toda cultura humana es susceptible demodernizarse, aunque todavía no se sepa cómo hacerlo desde elseno del grupo cultural, sin asimilación, ni colonialismocultural, ni mimetismo superficial, ni sujeción a otros grupos.Debe entenderse bien que no se trataría de una concientizaciónde adultos, a la manera del gran pedagogo y humanista brasileñoPaulo Freire, ni de una pedagogía escolar activa, sino de unatransformación endógena de los patrones de percepción, detratamiento de las percepciones y de fabricación de respuestasdel grupo cultural primitivo o en desfase cultural. Estatransformación incumbe, sobre todo, a las personas en gestacióny formación, es decir, a las que están en el vientre de susmadres o en su primera infancia, porque se trata de modelar unsistema neuro-glional con saberes culturales modernizadoresintegrados. Según que aumente su complejidad interna, se podría entoncesobservar un gradiente decreciente desde el rigorismo y eldogmatismo primitivo, hasta una gran capacidad para absorber eintegrar (o asimilar) la novedad, los cambios, nuevas normas yreglas de juego que parecían extrañas o nocivas para el grupocultural. Ejemplos de este gradiente van desde aquellassociedades primitivas que aplican la pena de muerte a quienes sedesvíen de una norma sexual estricta (lapidación de la mujeradúltera o del homosexual) o a quienes transgredan la normalidadgenética o cultural (eutanasia del bebé albino en tribus de pielfuertemente pigmentada; marginación en casta separada del
herrero y su familia -porque éste pertenece a una cultura de laedad del hierro- dentro de tribus cuya cultura fundacional,atávica, identitaria era originariamente neolítica; marginacióny mismo genocidio del Otro inasimilable al propio sistemacultural colectivo de raíz atávica tribual –nazismo antisemita,genocidio de los tutsi en Rwanda-), hasta las nuevas sociedadescapaces de proceder a la integración funcional de individuosmarginales o de grupos pertenecientes a una subcultura“desviante”.El valor de una mayor homeostasis cultural respecto de loselementos externos se puede percibir en un gradiente que vadesde la xenofobia, la endogamia y el racismo de las sociedadescuya matriz fundacional está aún vigente y es parva en capacidadde respuesta, hasta aquellas que son aptas para integrarse, sinmenoscabo ni oclusión, en el comercio mundializado. Ejemplosactuales de este gradiente están dados por las guerrasfratricidas en “el Viejo Mundo” (que nunca llevó másmerecidamente este epíteto), como las del desmembramiento de laex Yugoslavia o la guerra en Siria o la lucha armada de losetarras racistas, hasta las sociedades de los Países Nuevos,constitutivamente modernas y mestizas (melting pot), al estilo dela antigua sociedad de la república romana plebeya.Respecto de las relaciones de los sistemas culturales humanoscon los ecosistemas, es posible discernir un gradiente deevolución tecnológica, desde las sociedades de caza-colecta a lacivilización del plástico, la electrónica quántica, laagricultura sustentable y productiva, la gestión del medioambiente.
En el gradiente de las transacciones con el exterior hecolocado, en el puesto de los sistemas culturales menosevolucionados, aquellas sociedades que preconizan y transmitencomportamientos de xenofobia, racismo y endogamia; la razónestriba en que todos estos comportamientos y actitudesmanifiestan una oclusión protectora. La relación normal entrepueblos culturalmente distintos pero igualmente poco aptos alcambio interno es la guerra; el genocidio es una solución normalen dichos sistemas culturales. La auto-exaltación es lo propiode pueblos crispados en su ineptitud para el cambio culturalprofundo, cuando éste es necesario para manejar un entornohostil o un boqueo interno. Esta oclusión no es, sin embargo, privativa de los pueblosllamados primitivos. Ella está difusamente presente en muy
diversas culturas. En realidad todas las culturas parecen, enmayor o menor grado, tener tendencias conservadoras y sesgadas.Porque el encerramiento en sí mismos, el repliegue comunitariotiende a producirse cuasi automáticamente, gracias a lasmúltiples funciones de retro-alimentación destinadas a protegerla estabilidad del sistema cultural.Sin embargo, la estabilidad del sistema no sólo es necesariapara que un grupo social funcione normalmente; ella facilitaademás la difusión y la transmisión de la versión más estable dela cultura a los nuevos miembros del grupo, estimulando laacumulación progresiva de los buenos resultados de las prácticasdel grupo. En resumen, cuanto más diversificados sean la estructura, lasfunciones y los elementos de una cultura, y cuanto más densassean sus matrices y su fondo acumulado de adquisiciones, tantomayor será su capacidad para mantenerse en funcionamientoequilibrado ante el embate de los más diversos y violentosdesafíos exteriores o interiores. Uno de ellos es el contactocon otras culturas; otro, la inmigración masiva; otro, laescasez de recursos; otro, la competición por la apropiación delos recursos o por el dominio de los mercados; otro desafíomayor es la introducción del pensamiento crítico dentro de unasociedad que no lo cultiva. Los sistemas de percepción/respuestamás simples, los menos densos y complejos, serán los másconservadores y tradicionalistas. Al encontrarse con grupos deotras culturas más avanzadas, esas sociedades o grupos seránvictimas de su ineptitud para innovar y transformarse y, así,responder eficazmente a los desafíos exteriores importantes einevitables. Un proceso tal como la mundialización puede serlesfatal: sus culturas bloqueadas o inaptas al cambio pueden llegara extinguirse. Para defenderse, esas sociedades y gruposculturales dotados de escasa capacidad de respuesta desplegaráncomportamientos e ideologías de huída, de inhibición de laacción y/o de agresión. El proceso de mundialización genera lapanoplia entera de estos tres tipos de reacciones estériles.Estériles, porque la buena respuesta, la portadora de porvenirpromisorio y durable, es la auto-transformación de las matricesde percepción/respuesta de la cultura atrasada.
19. Desfases culturales y pobreza estructural
Los diversos sistemas culturales poseen distintas capacidades deadaptación a las circunstancias. Existen aquellos que son
capaces de producir e introducir rápidamente, en el interior desu sistema, las modificaciones necesarias para continuarfuncionando regularmente en contextos cambiantes u hostiles.Existen otros, en cambio, que presentan una escasa aptitud parael cambio y que, por lo tanto, son rígidos y poco adaptables acontextos cambiantes. Algo similar puede constatarse en lasespecies vegetales y animales. En este sentido, la culturahumana y sus portadores, los grupos culturales humanos, secomportan como organismos; por ende están sujetos, como todoorganismo, a las leyes de la evolución: los grupos culturalesmás aptos suplantan, paulatina o brutalmente, a las culturasmenos aptas para la lucha por la vida en las circunstancias delmomento. El desfase cultural es un diferencial de aptitud alcambio: mide la distancia entre la eficiencia de adaptación deun grupo cultural humano respecto de otro, ambos puestos encontacto prolongado. Será nulo cuando las culturas que se ponenen contacto poseen un nivel de capacidad de cambio y adaptaciónsimilar; en caso contrario, el desfase cultural no será nulo. Así, cuando un sistema cultural se pone en contacto estrecho conotro, aquel que sea el más adaptable y dinámico tendrá unaventaja relativa sobre el otro; ventaja que entonces puedeexplotar, sometiendo, marginando o eliminando al sistemacultural menos apto. Las culturas más aptas para la competenciaintercultural, las más prontas a cambiar en circunstanciasimprevistas, se impondrán a la larga a las menos aptas. Si elencuentro no termina en genocidio y devastación –tal como era deregla en los buenos viejos tiempos tribales de antaño, cuandolos Hombres ya se habían “civilizado” lo bastante como para nocanibalizar necesariamente al vencido–, entonces los más aptospara el combate “se contentarán” con sólo explotar a losvencidos, a quienes les habrán perdonado la vida precisamentepara esto.La explotación del hombre por el hombre tomó durante milenios laforma de esclavitud; aún hoy, la esclavitud sigue siendopracticada en ciertas partes del mundo, no muy lejos del modernomundo europeo. Pero la modernidad inauguró una nueva forma dedisfrutar de la ventaja que un grupo cultural puede llegar atener sobre otro: el grupo cultural más aventajado reducirá alque lo es menos, a la condición de proletario, de colonia, dedependencia o de aparato de oferta o de demanda cautivo de unmercado donde el vencedor impera. Actualmente vivimos en estetipo de mundo, donde el desfase cultural es aprovechado por losmás aptos y adaptables al cambio.
Pero el encuentro entre culturas no siempre se resuelve en unaproletarización. Cuando acontece un encuentro de contactoprolongado entre culturas diferentes, pueden darse varias otrasfiguras de desfase cultural. Habrá culturas completamentemonetizadas, mientras que otras podrán serlo sólo parcialmente ofuncionarán en autarquía y economía de subsistencia o trueque.Sus modos de relación serán, pues, diferentes. Conviene,entonces, extender nuestro análisis buscando esclarecer elmecanismo general que provoca los desfases culturales y susconsecuencias más frecuentes, la asimetría y la falta de equidadsocial. Cuando se confrontan con sistemas culturales más complejos,abiertos, dinámicos e innovadores, dotados de una mayorcapacidad de improvisación de respuestas en situacionesimprevisibles, las culturas pobres en capacidad de adaptación yrespuesta sufren de una suerte de hándicap: el de su escasaprovisión en estándares eficientes y competitivos de percepción,de tratamiento de las percepciones y de producción de lasrespuestas. Una mayor complejidad y homeostasis les permitiríanabsorber e integrar fácilmente los elementos externosprovenientes de otras culturas; o bien, imaginar respuestasinnovadoras y eficientes ante desafíos naturales o socialesnuevos. Una débil capacidad para integrar el cambio, lo nuevo, lo Otro,es un dato anodino e irrelevante mientras el grupo cultural encuestión viva aislado, evitando el contacto con el mundoexterior a su territorio. Pero su incapacidad estructural paraadaptarse y cambiar podrá significar un hándicap importantecuando establece relaciones seguidas con otras culturas. Elcontacto con otros grupos culturales puede ser fuente deasimetrías, apareciendo entonces la posibilidad de verseenvuelto en una relación de fuerzas desfavorable para él. Unaestructura social desigual emerge entonces de este tipo deencuentro intercultural, cuando éste se prolonga. La asimetríaentre las respectivas capacidades de percepción / tratamiento /respuesta instaura una situación favorable para el uno ydesfavorable para el otro grupo cultural.El desfase cultural se instala en una sociedad como suconfiguración estructural normal, desde que la asimetría entresus componentes culturales se estabiliza, se prolonga y sereproduce. En un tal caso, el grupo cultural más adaptativo,abierto, integrador, más rico en imaginación eficiente y conmayor capacidad para producir rápidamente respuestas eficaces,
tiene las mayores probabilidades de devenir el grupo dominanteen el seno de la sociedad asimétrica. Desde luego, dicho grupoestará en condiciones de aprovechar de su ventaja relativa. Estole permitiría apropiarse de los bienes, valores y capacidad detrabajo de los grupos sometidos, en general a través de unproceso mezcla de competición tecnológica y de oportunismo; unasolución frecuente es la de explotar a los miembros de losgrupos culturales dominados, como fuerza laboral de bajo costo –esclavitud, servidumbre, proletarización–. Este modo de funcionamiento intercultural sesgado produce lapobreza estructural, sufrida por individuos y familiasformateados en culturas menos performantes que la del grupodominante. La disminución progresiva de sus medios de vida puedellevarlos a la miseria. Se trata, pues, de un mecanismo deinstalación y reproducción de la desigualdad social. En casosextremos no infrecuentes, el proceso de degradación termina conla extinción del grupo cultural menos bien dotado para lasrelaciones interculturales, en ese campo de batalla rudo eimpiadoso de las relaciones naturales entre los hombres,animales gregarios y culturales, iguales en dignidad perodiferentemente armados por sus respectivos sistemas depercepción / tratamiento / respuesta frente a lo nuevo y alcambio. Sostener que lo que cuenta, como causa de la pobreza, esla extracción social modesta o la pertenencia a una clase que yaera pobre, sería una tautología. La lucha de clases, tal comofuera pensada por Karl Marx y sus amigos, es un esquema válidopara una sociedad culturalmente homogénea, sin desfasesculturales significativos; pero pierde su validez desde que setrate del contacto entre pueblos de culturas diferentes. En esecontacto, lo que cuenta para combatir la pobreza estructural esla detección y la superación consecuente de los desfasesculturales importantes, favorable para un grupo humano ydesfavorable para otros. Una solución de índole puramenteeconómica, basada en criterios de justicia redistributiva, seríaengañoso: haría creer que la pobreza estructural derivaríaúnicamente o principalmente de la plusvalía que se extorsione alos trabajadores, cualquiera fuere su extracción cultural. Poresta razón, la redistribución de riquezas es una medicaciónsintomática que no ataca la causa estructural de la pobreza,cual es el desfase cultural. Entre los remedios sintomáticos másfrecuentemente mencionados se encuentran las dádivas, laconstrucción masiva de inmuebles a alquileres subvencionados,subvenciones diversas, empleos ficticios, la expropiación de
tierras en manos del grupo cultural aventajado pararedistribuirla entre los miembros de grupos en desfase culturaldesfavorable grave. La lista de remedios sintomáticos puedeprolongarse y sería larga. Mismo si los pobres ganaran el premiomayor de la lotería, el problema cultural de fondo no habríasido solucionado. Los modos de pensar, de percibir y deresponder a la realidad de aquellos que sufren de un desfasecultural desfavorable serán los que su cultura desfasada lespermita, repitiendo la situación de desventaja cultural.Esto no invalida la oportunidad de recurrir eventualmente a laspolíticas de redistribución mencionadas, porque son coadyuvantesque aplacan la aspereza apremiante de los síntomas de lapobreza. Sin embargo, debe quedar claro que estas políticasdejan intacta la causa de la enfermedad social “pobrezaestructural”, cuyo verdadero remedio curativo debe encontrarseen la transformación de las matrices depercepción/tratamiento/respuesta que se encuentren en desfasedesfavorable en esa sociedad.
Es preciso señalar que la educación no logra, según misobservaciones empíricas, superar los desfases culturalesdesfavorables; tampoco lo logra una buena nutrición infantil.Salud, nutrición infantil, educación de buena calidad, salariossuficientes, seguridad: estos elementos son socialmentenecesarios y mismo indispensables en toda buena política social.Deben beneficiar a los grupos culturales en desfasedesfavorable, porque ellos aumentarán la cantidad de individuossanos, bien nutridos y bien formados que, en consecuencia, seencontrarán en mejores condiciones mentales y fisiológicas paraembarcarse con éxito en un proceso de transformación yaggiornamento de sus matrices culturales de percepción /tratamiento / respuesta. Proceso difícil que conlleva unamodificación de la identidad personal y del grupo en vías detransformación. Sin embargo, la solución para acabar con lapobreza estructural debe buscarse en la transformación endógenade las matrices culturales de los grupos humanos en desfasecultural desfavorable. Campo inculto éste, que hasta hoy y segúnmis conocimientos no ha sido trabajado en profundidad por lasdiversas disciplinas sociales. Un extensionista agrícoladesprovisto de una buena doctrina de la transformación culturalendógena, carente en consecuencia de los medios para aplicarlasobre el terreno, no hará sino sembrar la buena palabra técnicaen campos culturalmente disímiles; aquellos que estén mejor
pertrechados por sus culturas aprovecharán y darán frutostangibles; mientras que aquellos que pertenezcan a una culturaen desfase cultural desfavorable no podrán aprovechardurablemente del sistema de pensamiento científico que subyaceen los consejos del extensionista. A menos de colocar laspersonas en desfase cultural negativo en una situaciónpermanente de asistidos, sin autonomía personal, no lograránhacer perdurar los éxitos de las mejores recetas técnicas(“paquetes tecnológicos”).En estos tiempos de mundialización, los contactosinterculturales son paulatinamente más frecuentes y prolongados;es previsible que esta situación se instale como un estadopermanente de la sociedad humana. Debido a las diferencias entrelos diversos sistemas de percepción/respuesta, las culturasescasamente dotadas en capacidad de adaptación y respuesta estánsometidas a crecientes tensiones de cambio, no siempre lograndoproducir en tiempo útil las respuestas más eficaces. Un desfaseentre culturas diferentes puede provocar crisis sociales en elseno de una sociedad multicultural; o bien, conflictos gravesentre países identificados con culturas diferentes y pococompatibles. Estos conflictos podrían llevar finalmente a lasujeción y aún a la aniquilación de aquellos pueblos cuyacultura sea la menos abierta, la menos adaptativa.Sin embargo, una aceleración de la transformación de lasmatrices culturales podría ser fomentada con provecho, cuando secuente con la doctrina y los métodos adecuados. Latransformación endógena acelerada abriría un horizonte deesperanza a quienes son conscientes y sensibles al sufrimientode los pobres y los marginados; a comenzar por ellos mismos. Lacuestión aquí es, pues, la de saber cómo acelerar lastransformaciones culturales necesarias. Sería preciso comenzarpor el principio, es decir, tratar de comprender elfuncionamiento del nudo central de cada una de las culturas enpresencia, aprehendiéndolas como sistemas de percepción /tratamiento / respuesta. Luego, identificar aquello queconstituye lo esencial en el juego competitivo entre lasculturas estudiadas. Una evaluación del grado de modernidad delos grupos culturales en presencia ofrecería elementos valiosospara comprender la situación de disimetría social, señalando almismo tiempo los parámetros en los que el grupo en desfasenegativo es más deficitario y vulnerable. Con este arsenal sepodría abordar entonces la búsqueda de los mejores métodos,pedagógicos u otros, de transformación endógena de las matrices
culturales de los grupos menos favorecidos. Habría, por lotanto, que modelizar los sistemas culturales y sus relacionesmutuas.
20. Una modelización matemática de los sistemas culturales¿sería posible?
La modelización experimental de los sistemas culturales y de susdesfases, fundada en el enfoque aquí descripto, sería unaherramienta que permitiría avanzar en la comprensión y laexploración de los sistemas sociales culturalmente heterogéneosy conflictivos. Modelizar un sistema abierto y complejo, tal lacultura humana, implica definir y cuantificar parámetros denaturaleza subjetiva que, por lo tanto, pueden ser discutibles,tanto en su concepto como en su cuantía. Las fronteras de lossistemas culturales, de manera similar a lo que se observa enlos ecosistemas, son fluidas si no evanescentes; elcircunscribirlas tendrá siempre algo de arbitrario. Estascaracterísticas hacen que el sistema cultural humano, tal comolo hemos definido, constituya una especie de “objeto maldito”para las ciencias humanas, porque es difícilmente aprehensiblecon los instrumentos matemáticos de uso más corriente en esasdisciplinas. Sería necesario recurrir a enfoques matemáticoscapaces de abordar, sin distorsiones ni simplificacionesmayores, la alta complejidad del juego intercultural, integrandolos aportes de substancia provenientes de varias disciplinaspertinentes, tal la neurofisiología del aprendizaje, la etologíahumana, la psicopedagogía, las economías, la administración deorganizaciones y empresas, la ecología, la geografía, lasociología, la psicología social, la antropología. Este mundocientífico debiera aprovechar de los testimonios y experienciasde terreno, llevadas a efecto por múltiples agentes en ordendisperso sobre el planeta. Se retendrán aquellas que serelacionen, de alguna manera significativa, con latransformación endógena de las matrices de percepción/respuestade un grupo cultural en situación intercultural, que dichosgrupos estén en desfase o no.Concebimos la cultura como un sistema fuertemente retro-alimentado por su estado precedente y por los resultados de suanterior funcionamiento, internos y externos al cerebro, asícomo por sus adquisiciones históricas, individuales y de grupo.Es decir, nos lo representamos como un sistema relativamenteabierto, interactivo interna y externamente, evolutivo en el
tiempo. Un sistema donde sus estructuras, funciones y datosbásicos cobran un peso fundamental en su funcionamiento ulteriory son adquiridas (y/o heredadas) en edades precoces delindividuo, desde la gestación. La interacción del bebé con sumadre –o con quien asuma sus funciones– hasta los seis o sieteaños de edad me parece fundamental en la construcción(transmisión, adquisición) de los elementos básicos másresistentes e inmutables de la cultura humana a nivelindividual; el rol de la mujer-madre aparece como fundador,decisivo para ambos sexos. Parece, en consecuencia, imprescindible el modelizar el núcleocentral de la cultura humana de manera correcta y de algunaforma que se preste a verificaciones de terreno, para comprenderlos sesgos identificables en las percepciones y en lasrespuestas estándar en la edad adulta, en la medida en quepuedan ser atribuidos a la cultura adquirida precozmente. Porqueesta parte del sistema cultural pesará en la vida adulta y en eldesfase del grupo frente a otros grupos culturales, provocandoel fenómeno de la pobreza estructural en el caso de desfasedesfavorable. Otro fenómeno importante para comprender la formación desociedades agroexportadoras muy dinámicas, tal la pampeana, ladel Middle West americano, la del Sudeste brasileño y otras, esel pionerismo modernizador, la cultura moderna de los gruposculturales pioneros. Se trata de dotarnos de instrumentos aptospara abordar con una mejor inteligencia de sus causas, aquellosfenómenos sociales importantes que aquejan a nuestra sociedadactualmente: la pobreza estructural de los criollos, la miseriaaborigen, en contraste con el rol modernizador del pionerismo“gringo”. La formulación y validación científica de los modelos exigiríauna verificación de terreno; debiera ser un conjunto de modelosque comprenda todos los elementos esenciales del sistemacultural y de sus interacciones con otros sistemas culturales,con el ecosistema y con la civitas. Mientras estemos desprovistosde un instrumental matemático suficientemente potente paraabarcar esta complejidad fluente de la realidad observada,deberemos quedarnos varados en el umbral de los enunciadosliterarios, de las hipótesis aún no demostradas; tal como sucedecon las reflexiones que aquí presento. Para emprender la arduatarea de modelización, cuyos buenos resultados son aúnimprobables, serán bienvenidas las contribuciones de enfoquesmatemáticos relativamente novedosos tales, por ejemplo, el
enfoque bayesiano, la teoría de redes, la de juegos y otros aún,como el álgebra booleana, el enfoque cuántico, la matemáticafractal y los avances logrados en teoría de probabilidades.Asimismo sería quizás útil ensayar instrumentos complementarios,tales los trabajos de modelización de ecosistemas publicados porun autor como H.T. Odum (1996). Esto se anuncia como un proyecto“duro” –en el sentido de las ciencias llamadas “duras”-, propiode un taller de investigación pluridisciplinario, donde laintervención de matemáticos y físico-matemáticos podría seresencial en ciertos momentos. Tal fue ya el caso de laformulación de la función de Cobb-Douglas, donde el matemáticoconcibió la correcta formulación de las intuiciones deleconomista; esta función ha permitido hacer útiles y explotableslas tablas de insumo/producto de la Contabilidad Nacional que seusan actualmente en macroeconomía. No creemos que un conjunto demodelos pueda dar cuenta de la complejidad dinámica de unacultura en un grupo, en unos individuos, dentro de un individuoy en el tejido cambiante de relaciones de esa cultura frente ocon otras. No obstante, los modelos pueden ayudar a avanzar enla comprensión de esta complejidad extrema que son los sistemasde percepción/tratamiento/respuesta de los humanos. La necesidadde modelizar la cultura humana es una demanda de construcciónque espera sus albañiles y obreros, sus arquitectos... ¡y susmatemáticos!
ANEXO: IDENTIDAD E IDENTIFICACIÓN
Heidegger sostenía que en el binomio « espacio/tiempo » elespacio carecía de entidad remarcable, mientras que el tiempo,que es indefinible e inaprehensible, es fundamental paracomprender el SER DEVINIENDO del Hombre. Afirmaba que no somosuna esencia per se, in se, como quería Aristóteles, sino que somosen el acto de lanzarnos a un futuro que concebimos, somoscreadores de algo imaginario, que deviene nuestra realidad,nuestro mundo por la acción humana lanzada hacia esa imagenejemplar que motiva y formula las características de nuestraacción. Somos porque estamos yendo hacia lo que deseamos que seanuestro Ser, colectivo o individual. Traduzco en estas líneas loque pude comprender de los comentarios sobre “El ser y eltiempo”, publicado por Heidegger en 1927, que hicieran distintosfilósofos y personas que conocieron personalmente al filósofonazi amado por una Hannah Arendt cuya herencia identitaria erala cultura alemana y la religión judía. En el film documentalque acaban de pasar por la televisión estatal argentina(28/XI/2013, entre las 23 y las 24 horas de este día), mostraronlas pruebas fehacientes del accionar maligno, funesto,destructor de sus colegas y estudiantes, que tuvo Heidegger comorector nazi de la Universidad de Friburgo, en Baviera. Alemania.Arrancó a su maestro iniciador a la filosofía, el fenomenólogoHusserl, todas sus posesiones y emolumentos, por el hecho de serjudío. Denunció a la Gestapo un colega de la Universidad,profesor de química, como peligroso anti-nazi, porque durante laPrimera Guerra Mundial este químico había denunciado lafabricación de gases letales por parte de Alemania. Montó elcuadro del adoctrinamiento nazi de los jóvenes estudiantes deesa universidad e hizo muchas otras cosas racistas, retrogradas,abominables, en nombre de “la Nueva Alemania” basada en laidentificación de la identidad individual con la colectiva y deésta con la del ser colectivo “nacional”, eufemismo que escondeel enraizamiento más tribal que feudal, del fondo de la culturagermana. Es curioso que en “Ser y tiempo” haya captadopertinentemente la dilución de la entidad personal de losindividuos en las grandes ciudades, llevándolos a una pérdida de“autenticidad” decía Heidegger (“¡Al fin me siento viva!”,exclamaba una joven alemana escuchando a Hitler, poco antes dela Segunda Guerra Mundial; lo cual significaba “¡Al fin soy yomisma, aquello que mis entrañas me dicen que soy: una germana!)Este sentimiento de SER por el hecho de formar parte de un
colectivo de sangre, el pangermanismo, es visceral porque estáimpregnando nuestro sistema neuro-glional en forma de CULTURA,es decir, de sistema de percepciones sesgadas, de tratamientoestándar de esas percepciones y de respuestas estándar,instalado en nuestro soma desde edad precoz. Quien se define así mismo con un equivalente de “Soy porque pertenezco”, estáadhiriendo a la parte colectiva de su identidad personal. Esdecir, “pertenezco a una tribu, una sociedad, una entidadcolectiva” cuya solidaridad interna se funda en los lazos desangre o en una convención colectiva de pertenencia a un dadosistema estándar de percepción/respuesta; lo cual lo distingue yopone a aquellas personas que se están autodefiniendoindividualmente por la actividad de su libre albedrío,llevándolos a emerger socialmente como un ciudadano-que-crea-con-otros-ciudadanos una república. La identidad individual porvía de la pertenencia a un colectivo se funda y justifica en unaidentificación del individuo con un ser colectivo humano, no enuna identidad fundada en la responsabilidad personal y lalibertad crítica individual. Si un sistema cultural de percepción/respuesta envía mensajes deidentificación del individuo con una identidad tribal o étnica ocon un colectivo ancestral más legítimo para el individuo que lalibertad personal fundada en su libre albedrío, estamos frente auna cultura arcaica y, por ende, colectivista, que inhibe laemergencia del pensamiento crítico y, por ende, el nacimiento dela república y el ejercicio de una ética personal. Toda culturaarcaica y colectivista desconoce necesariamente el pensamientocrítico y la ética personal, aunque pueda adquirir un alto nivelde erudición, como es el caso de la cultura germana. No hay“banalización del mal” en el nazismo, porque el mal o el bienético es una categoría personal y, por lo tanto, no existe enese contexto colectivista arcaizante; en este contexto sóloexisten los imperativos que hacen a la existencia y eldesarrollo del ser colectivo, tribal, de sangre, mafioso. Laidentificación de la identidad individual con un ente tribal,basado en los lazos de sangre, es lo opuesto al ciudadanorepublicano; un pueblo que regresa al estado de identificacióncon el ente colectivo tribal, como es el caso del movimientonazi –muy diferente, en esto, del fascismo italiano-, no es sinoconjunto de elementos de un colectivo arcaico. Y todo colectivoarcaico, toda cultura arcaica lo es porque no funciona convalores ni respuestas personales, sino colectivos y arcaicos,
que lo hacen inapto para integrar la diferencia, el Otro, loOtro cultural. Esto parece habérsele escapado, no solamente a la amante deHeidegger -Hannah Arendt- sino también a esa brillanteinteligencia sempiternamente equivocada que fue Jean-PaulSartre, quien influyó activamente para la rehabilitación delnazi Heidegger en 1950 -Heidegger nunca condenó la Shoah ni searrepintió de su militancia nazi, la cual se detuvo, no porconvicción, sino sólo cuando las tropas francesas destruyeron elaparato nazi en el Sur de la Alemania en 1945, según el filmdocumental-.
SEGUNDA PARTE
Aplicación a la Historia rioplatense
A / PERIODIZACIÓN CULTURAL DE LA SOCIEDAD RIOPLATENSE
Por “Río de la Plata” se entiende aquí el territorio que abarcabael Virreinato del Río de la Plata en la época colonial española,cuya administración central residía en la ciudad de Buenos Aires.Comprende territorios que hoy pertenecen a la República Orientaldel Uruguay, la Argentina, el Paraguay y Bolivia. Como se dijera enla Primera Parte Nociones básicas, el parámetro que nos permitedistinguir los diferentes períodos en la formación de lassociedades del Río de la Plata es el estadio de evolución delsistema cultural que predomina en las instituciones sociales,económicas y políticas durante cada período. Para caracterizar cadaperíodo aplicamos como parangón las nociones de cultura republicanay de modernidad (cf. Primera Parte §8 ¿Qué es la modernidad? Y¿qué, la república? / §13. Modernidad y república, parangonesculturales). Desde este punto de vista, la formación de lassociedades del Río de la Plata puede ser periodizada como sigue:
Período pre-americano (hasta el 1516 d.J.C.)Pueblos antiguos: culturas paleolíticas, neolíticas y de la edad del bronce.
Los ulteriores son períodos americanos:
(1) Conquista colonial hispánica (1516-1810); cultura feudal europeasometiendo a autóctonos (2) Independentistas (1810-1851); feudalizantes independentistas(3) Confederación Argentina (1852-1861); cultura republicanapredominante(4) Oligarquía (1861-1943); feudalizantes ilustrados(5) Período de los populares (desde 1944 en adelante);feudalizantes populares
Los sistemas culturales predominantes en cada período serándescriptos de manera somera y aproximativa, dadas las limitacionesenunciadas en la Introducción de este ensayo, relativas a lanecesidad de modelizar las diversas culturas en tanto que sistemasde percepción/respuesta estándar (cf. Primera Parte §21: Una
modelización matemática de los sistemas culturales ¿seríaposible?).
Uno de los componentes mayores en todo sistema cultural es el tipode instituciones que rige las relaciones cívicas en un grupo o unasociedad y que asegura la supervivencia del grupo, su reproduccióny su extensión. Otros componentes no menos importantes del sistemacultural son la tecnología, la lengua, la religión, el acervocientífico y sapiencial, la infraestructura instalada, elordenamiento territorial y el tipo de uso de los recursos naturales(su racionalidad económica); y diversos otros componentes.Estos instrumentos son utilizados de cierta manera, de modorecurrente, por cada grupo humano: el componente y la manera de serutilizado constituyen, en conjunto, respuestas estándar de unacultura, extraídas de su propio fondo cultural. Los fondosculturales estándar son producto de la actividad de las matricesestándar de percepción, de los programas estándar de tratamiento delas percepciones y de los programas de producción de respuestaspropios de cada cultura. Buscando dar una mayor precisión,exactitud, significación y utilidad práctica a la noción de culturacomo sistema estándar de percepción / tratamiento / respuesta, losestándares culturales debieran ser objeto de alguna formalizaciónmatemática, a validar sobre el terreno de la realidad social. Unavez formulados los modelos tentativos, éstos deberán verificarsesobre el terreno y/o ser cotejados con documentos fehacientes deinformación primaria y, eventualmente, secundaria. Los modelosmatemáticos de estándares culturales que resultaren validados ycorregidos en el cotejo con los datos del terreno podrán, luego,ser utilizados en ejercicios de simulación de la capacidad derespuesta que tiene cada cultura frente a otras y de estimación desus posibilidades de evolución interna. Estos ejercicios asumencomo válida la hipótesis de una recurrencia esquemática de loselementos estándar en un sistema de percepción / tratamiento de laspercepciones / formulación y expresión de respuestas, o sea,aquella parte estándar que compone la base y hace funcionar unacultura. En ausencia de estos medios matemáticos y de análisis de loscontactos entre sistemas culturales diferentes, el presente textono puede expresar -como es el caso en la mayoría de los trabajosproducidos por las llamadas ciencias sociales- más que unahipótesis interpretativa de tipo literario; esta nuestra hipótesisse funda en las observaciones y experiencias humanas de terreno quenos motivaron a concebir el enfoque cultural que aquí presentamos.
Sigue, en el capítulo B de esta Segunda Parte, un sucinto análisisdel período pre-americano en las sociedades rioplatenses. Losperíodos propiamente americanos serán abordados en el capítulo Csubsiguiente.
B / PERÍODO PRE-AMERICANO (ci. 10000 a.J.C. hasta 1516 d.J.C.) Pueblos antiguos: culturas paleolíticas, neolíticas y de la edad del bronce.
Este capítulo utiliza fuentes de información secundaria19; lasinterpretamos desde el punto de vista de los desfases culturales.Aplicamos el mismo procedimiento en los capítulos subsiguientes, enlo que se refiere a las fuentes de información secundaria; cuandofue posible, hemos enriquecido nuestro análisis con informacionesprimarias surgidas de nuestra experiencia profesional y de vida enla sociedad rioplatense.
1. Un malentendido algo más que semántico
Los pueblos originarios del actual continente americano no pueden,sin error y confusión, ser llamados “indios”, “indígenas” o “indo-americanos”. El término de «pre-americano» parece más adecuado paradesignar aquellos pueblos que habitaban el continente antes de lallegada del Conquistador europeo en el año 1492 d.J.C. Hasta aquelmomento, los hombres no habían dado ningún nombre específico a estecontinente: ni los pre-americanos que lo habitaban después dedecenas de miles de años, ni los europeos, ni ninguna otracivilización en el mundo. Los autóctonos sólo denominaron conprecisión tal o cual región y designaban con un nombre genérico yvago, si acaso lo hacían, los espacios indefinidos situados alexterior de sus comarcas específicamente denominadas y precisamenteubicadas. No habían cobrado consciencia de que habitaban un vastocontinente que se extiende del Círculo Polar Ártico hasta no muylejos de la Antártida y el Polo Sur.
Hay un dato social y culturalmente significativo, que convieneretener: América es un invento europeo; este continente no era
19
? Para una orientación bibliográfica se encontrará una parte de las obras consultadassobre este tema en la bibliografía del ensayo “Pioneros y frentes de expansión agrícola”, editorial Orientación Gráfica, Buenos Aires, 2011. Sobre las culturas pre-americanas, son fuente de valiosa información dos autores: Rodolfo Casamiquela y Antonio Serrano, quienes hicieron estudios de terreno y usaron de manera crítica una abundante literatura de autores precedentes.
América antes de su descubrimiento, exploración, conquista ycolonización por los europeos. La colonización con millones deeuropeos creó un “Nuevo Mundo” para ellos. América es una extensióndel Viejo Mundo europeo y resulta de la expansión de la plétorarenacentista, tanto demográfica como de capitales e innovacionestecnológicas. América es fruto del Renacimiento y nace en Europa,no en las sociedades precolombinas, que no necesitaban de Américapara existir. América, aunque declare su independencia, es unaextensión cultural de la Europa Occidental.
El término de “indo-americano”, usado frecuentemente para designara los pueblos autóctonos, comporta un doble error y mantiene unavieja confusión, muy europeo-centrada. En efecto, la palabra “indo-americano” sacraliza, consiente e insiste en el error geodésico ycultural del navegante Cristóbal Colón (Cristoforo Colombo era suverdadero nombre, que significa en ítalo-greco “paloma portadoradel Cristo”). Este audaz y obstinado marino genovés creyó haberllegado a la India cuando, en realidad, desembarcaba en las Bahamasy en Cuba. Los pueblos originarios de este “nuevo” continente noeran indios, porque no estaban en la India. Y su descendenciatampoco lo es: en el Río de la Plata no había “indios”, porque novivían en la India, subcontinente asiático. Pero tampoco eran“indo-americanos”, sino pueblos aborígenes (ab origines: estaban allídesde el origen). Con el término “indo-americano” se pone demanifiesto el segundo error semántico grave; porque en ese términotenemos “americano”. Con ello se afirma que los pueblos autóctonosson originarios de América, designándolos con este substantivo o adjetivolocativo de cuño europeo (“el americano”), el cual no cobra sentidosino en su relación con su reciente origen europeo. Americanosserían más propiamente los descendientes de europeos nacidos en elNuevo Mundo y sus hibridaciones con otras sangres allí presentes,incluídas las de los diversos pueblos autóctonos. Los aborígenespre-americanos no tenían necesidad de “América” para existir y serlo que ya eran; tampoco esperaron a los europeos para saberlo. Aldesignarlos como “americanos” se los está sometiendo culturalmente,al asimilarlos a un fondo cultural europeo, como si formaran partede él. Se podría decir que se los coloca en un contexto americanopara sugerir que son “americanos”, sí; ¡pero de segunda o terceraclase! No, como los verdaderos ¡que son de origen cultural europeo!Esto permite introducir solapadamente jerarquías sociales en ellenguaje ordinario. Un “indio”, todo el mundo sabe qué quieredecir: es un término peyorativo; un “indo-americano”, también loes.
Los términos “indo-americano”, “indio” e “indígena” comportan,pues, una impostura y consolidan un doble error: las nacionesautóctonas, originarias de un continente que los europeos llamaronAmérica para extender allí su propio Viejo Mundo, poseían unaidentidad fuerte antes de la llegada de aquellos conquistadorestransatlánticos. Decir que los aborígenes de este continente sonindo-americanos sería como llamar “anglosajones” (invasoresgermanos) a los celtas y pictos autóctonos de las islas británicas.A semejanza de los “british” cuando se dejan llamar ingleses (nombrede sus conquistadores germánicos), o de aquellos bretones, galos,latinos y gascones que llaman a su país Francia -o sea, el país delas tribus Frank (invasores germánicos)-, los aborígenes del grancontinente situado al Oeste de Europa también se dejarán llamarulteriormente “americanos”, forzados por el conquistador. Lospueblos pre-americanos aceptarán de mal grado esta nuevadenominación, sin duda para salvar sus vidas, visto la pujanzaexpansionista y genocida de las colonias y los Estadosasimilacionistas de origen cultural europeo en éste, el Nuevo Mundode los europeos. Pero, insistimos, los pre-americanos no teníanninguna necesidad de los europeos, ni de los errores de cálculo delos pilotos, navegantes y cartógrafos europeos de los siglos XV yXVI d.J.C., para saber quiénes eran, soberanamente: ¡ni indios, niamericanos!Las denominaciones de “indio”, “indo-americano” o “indígena” son,pues, una suerte de violación de las identidades colectivas de lospueblos pre-americanos; porque ellas fueron forjándose durantemilenios a partir de la colonización de este continente por susancestros asiáticos y polinesios. Poblamiento humano éste, quefuera iniciado hace no menos de quince mil años y, quizás, hace másde 32000 años antes del presente, por pequeños diferentes ysucesivos grupos humanos, todos provenientes del Asia. ¿Cómo llegaron a lo que hoy es América? Durante la última eraglacial, Asia y América estaban unidas por un vasto paso de tierrafirme, que los paleogeógrafos denominan Beringia, la tierra deBering. Este paso parece haber tenido más de mil quinientoskilómetros de anchura, conectando Siberia con Alaska por tierrafirme. Durante este período la China estaba unida a Malasia y talvez a Indonesia.
He aquí un mapa de BERINGIA:
Este mapa indica los flujos genéticos humanos comprobados hacia y provenientes de BERINGIA, desde hace 25000 años. Los grupos A2, B2, CIb, etc. son grupos sanguíneos. Las pruebas más antiguas que han podido ser encontradas en el Sur de Sudamérica datan de unos 15000 años antes del presente y fueron localizadas en Monte Verde, Chile. Fuente: Wikipedia english.
Vivimos en un planeta inestable y en continuo movimiento y esto no excluye la especie humana. Durante la última gran desglaciación de laTierra, que habría comenzado lentamente hace unos 17000 años y que seaceleró dramáticamente unos seis milenios más tarde, por un calentamiento climático de origen aún no claramente dilucidado, el nivel del mar se fue elevando hasta más de cien metros por sobre el nivel inicial -quizás unos 120 metros-. Las aguas oceánicas montantes
cubrieron todo lo que estaba por debajo del nuevo nivel que el mar iba ganando. Beringia quedó sumergida, cerrando el pasaje por tierra firme entre Siberia y Alaska; América quedó así aislada de Eurasia. En Europa, el valle del río de la Mancha es hoy el conocido Canal marítimo que une dos mares, el del Norte y el Atlántico. Muchas otrascostas del planeta quedaron bajo el agua, incluso en América: la Patagonia tenía una extensión considerable hacia el Este, que hoy forma parte de la plataforma continental sumergida, y Tierra del Fuego no era todavía una isla. Hubo posteriormente grandes cataclismos que cambiaron la historia de los Hombres. Así, por ejemplo, hasta hace unos 10000 años el actual mar Mediterráneo no era sino una amplia depresión cultivable, perladade una serie de lagunas saladas. Esta amplia región habitada estaba situada decenas de metros por debajo del nivel del Atlántico, del quela separaba un estrecho muro rocoso que unía Gibraltar con Marruecos.La península Ibérica estaba así unida al continente africano por estecorredor. Estos lagos o lagunas eran, en realidad, un relicto del antiguo Mar de Tethys que había rodeado a Gondwana durante el Triásico, hace unos 200 millones de años. En realidad, nunca nada quedó en su lugar en el curso de la evolución del planeta; no hay razones para esperar que no seguirá cambiando y la historia humana nohace excepción; los pueblos se mueven, las naciones de forman y desaparecen, el derecho de precedencia en un lugar dado no es sino unargumento retórico, que no se condice con la cambiante realidad humana, cuya legitimidad fáctica reside en la victoria por medio de la violencia. La emergencia de América dejando en la sombra a los pre-americanos es un ejemplo evidente de la primacía del derecho del más fuerte. Estamos aún esperando la civilización de los derechos humanos, que no son todavía las actuales.Según aseguran estudios de geología marítima, parece probable que hace algo más de 8000 años un poderoso sismo hiciera ceder el dique rocoso de Gibraltar/Marruecos. Entonces, el Atlántico se volcó súbitamente sobre la depresión lagunar al Este del estrecho, convirtiéndola en poco tiempo en el mar Mediterráneo actual. Dichos estudios estiman que este cataclismo ocurrió en un mes y medio, lo que muy probablemente haya hecho desaparecer pueblos enteros bajo lasaguas en muy contado tiempo. Quizás el mito del diluvio universal esté dando cuenta de aquel evento dramático, no tan lejano. La península itálica dejó entonces de estar unida al África y el subcontinente griego se transformó en el archipiélago actual. El Mar Negro seguramente recibió también esas aguas invasoras del Atlántico.Cataclismos colosales de este tipo parecen haber ocurrido varias veces en épocas lejanas; el que nos interesa respecto del poblamiento
de América ocurrió no hace mucho tiempo, durante la era prehistórica.A raíz de la elevación del nivel de los océanos provocada por la última gran desglaciación, los asiáticos que habían penetrado y se estaban difundiendo en su “Nuevo Mundo” asiático, situado al oriente de Siberia, quedaron allí atrapados y aislados por cerca de nueve o diez mil años, hasta su descubrimiento por los europeos en 1492 (los vikingos de los años 1000 d.J.C. no habían sido capaces de conectarlos a Europa). Los europeos del Renacimiento dieron el nombrede un gran navegante y geógrafo italiano, Américo, a este continente.La llegada de los europeos significó la reconexión al mundo cultural y económico eurasiático del que provenía aquella población autóctona pre-americanaUn aislamiento similar parece haber ocurrido pocos milenios después, aunque a una escala mucho menor, cuando una parte de las poblaciones patagónicas –los Chónecas o Sonecas, ancestros de los Tehuelches- quedó atrapada en la isla de Tierra del Fuego, imposibilitados de volver al continente a raíz de un probable movimiento sísmico que habría hundido el Estrecho de Magallanes; los patagones aislados en la isla fueguina devinieron entonces los Onas actuales. Confinados enAmérica, el aislamiento prolongado tuvo consecuencias importantes sobre la fabricación de cultura por los pueblos originarios del Asia,emigrados a este viejo “Nuevo Mundo” asiático, hoy América.
2. ¿Por qué las culturas pre-americanas son menos desarrolladas que las del Asia oriental de las que provienen sus ancestros?
En estado de aislamiento, las poblaciones emigradas del Oriente de Eurasia fueron forjando su propio “Nuevo Mundo”, construyendo identidades originales y culturas novedosas sobre la base de aquellascon las que venían pertrechados sus ancestros provenientes del Asia odel Pacifico. A la época del descubrimiento de América, los pueblos pre-americanos habían perdido enteramente la memoria de su origen eurasiático; sin embargo, éste origen no es tan lejano si se lo compara con los alrededor de 200.000 años de existencia del Homo sapiens sobre el planeta Tierra. Se podría afirmar entonces que los pre-americanos, establecidos desde hace no menos de quince mil años en el gran continente situado al Este de su Asia originaria, son más asiáticos y polinesios que americanos, más “chinos” que occidentales;pero menos desarrollados que sus pueblos de origen debido al aislamiento en el que se desarrollaron durante esos quince milenios sobre este continente, que les resultó una trampa.
Mientras que los pueblos ancestros de las poblaciones pre-americanas inventaban la escritura, el número cero que permite concebir el sistema decimal, la economía de mercado y el papel moneda, las ciudades encuadradas en Estados, la pólvora, la rueda y sus aplicaciones prácticas, los grandes navíos marítimos y muchas otras adquisiciones tecnológicas logradas por las culturas asiáticas contemporáneas del Renacimiento europeo, los pueblos pre-americanos desconocían todas esos instrumentos del desarrollo humano. Respecto de sus pueblos originarios, estaban Pensamos que su largo aislamiento del resto de la Humanidad fuera la causa que explica que estos pueblos pre-americanos hayan conocido unaevolución cultural más lenta que la de los pueblos orientales de Eurasia, tronco del que provenían. Es probable que los primeros inmigrantes venidos del Oriente no fueran numerosos; o dicho de otro modo, no lo bastante numerosos para conservar el supuesto ritmo de evolución cultural que podrían haber traído del Asia. Porque la evolución de las culturas se desarrolla y acelera en el contacto con otras, diferentes de las propias; pero para ser estimulantes de grandes transformaciones culturales, estos contactos suponen un mínimo bastante importante de densidad de población y de intensidad (también emotiva) de intercambio de informaciones y conocimientos. Las culturas asiáticas de las que provenían continuaron su propia evolución, a una velocidad que fue acelerada por el continuo contacto, en general belicoso y traumático, con otras culturas en Eurasia, donde la población era numerosa y móvil. Esta relativa lentitud en el desarrollo cultural de los pre-americanos, respecto de sus ancestros asiáticos, hace suponer una escasa población inicial, bastante homogénea y aislada durante largo tiempo: en ausencia de otros contactos humanos, sus desafíos culturales se reducían a resolver los perentorios problemas de supervivencia que les planteaba el medio natural. Es el caso, por ejemplo, de los aborígenes de Australia, cuyo aislamiento de Eurasia data de unos quinientos siglos. Quedaron como fijados en un estadio poco avanzado respecto a las culturas de Eurasia contemporánea. Comparados con los aborígenes australianos, los pre-americanos son pueblos “nuevos”: tienen “apenas” unos cien siglos de aislamiento respecto del núcleo motor de su evolución cultural en Eurasia. Llegaron a estas tierras occidentales dotados de estadios culturales que poseían cuarenta mil años más de historia que el de los aborígenes de Australia, en el momento en que sendas poblaciones quedaron atrapadas en sus nuevos continentes y aisladas de su Eurasiaancestral. No estamos suponiendo un desarrollo linear de las culturashumanas ni un ritmo regular de su evolución; pero los períodos
indicados son lo suficientemente prolongados para que las diferenciasculturales se hayan hecho visibles y significativas, tanto en Oceaníacomo en América respecto de la Eurasia original.
3. La pre-americana, sociedad pre-cívica; la hispano-americana,sociedad falsamente moderna
Un umbral de densidad demográfica y de acumulación de fondosculturales parece haber sido alcanzado por los pueblos pre-americanos recién pocos siglos antes de la llegada de loseuropeos a América. Desde los siglos XIII y XIV d.J.C. lasculturas pre-americanas se encontraban en una fase de intensodesarrollo, con expansión imperialista de algunos Estados ynaciones de cultura sedentaria agrícola, que iban dominando yaculturando pueblos todavía nómadas o menos desarrollados queellos. A la llegada de los europeos, algunos pueblos pre-americanosestaban ya organizados en Estados, aunque sin alcanzar el nivelde una civitas20. El Cuzco, por ejemplo, no era en ese sentido unaciudad, sino una aglomeración de clanes familiares -los aillús-sujetos a uno de ellos, dominante y endogámico, cuya legitimidadalegada era un presunto origen divino. Este tipo de organizaciónvertical y colectivista no tiene puntos de similitud con unacivitas, donde un Bien Común libremente creado por ciudadanosautónomos es regido mediante decisiones objeto de debate en unforo ad-hoc, seguido de votación; decisiones que serán luegoejecutadas por autoridades rotativas, elegidas entre losciudadanos. Recordemos que la civitas es, antes que un conjunto deasentamientos urbanos interconectados, una forma de organizaciónsocial y política de hombres libres y sedentarios. Este tipo deorganización cívica induce una cierta forma de ordenamiento delterritorio: en el centro de la aglomeración debe existir un forodestinado a la discusión libre de ideas y de proyectos de loshombres libres; lugar que permita asimismo las manifestaciones ycontroversias ciudadanas, así como el comercio. Debe existirademás un recinto cubierto, al abrigo de las intemperies, dondelos ciudadanos o sus representantes puedan discutir y votar lasdecisiones de mayor importancia para la civitas. Nada de esto seencuentra en la extensa aglomeración del Cuzco pre-americano,
20
? Ver concepto de civitas en precedente capítulo, § 8. ¿Qué es la modernidad? Y ¿qué, larepública?
porque en ese Estado no había ciudadanos ni individuos libres;sólo personas colectivas: los clanes (ayllu) y las parcialidadesétnicas sometidas a los clanes dominantes.
Encontramos, en cambio, un engañador ordenamiento territorialde tipo civitas en la América hispana. Las ciudades fundadas pororden de la corona castellana estaban obligatoriamenteorganizadas en damero, siguiendo en esto el ordenamientomunicipal romano. En esas aglomeraciones la función teórica dela Plaza Mayor hubiera debido ser la de un foro republicano;pero la imposición de una cultura feudal por parte de lasclases guerreras dominantes logró desvirtuar esta función. A unordenamiento físico preparado para el debate republicano nocorrespondió el ejercicio de la ciudadanía, sino el imperio deuna mentalidad feudal. Aunque no lo pudo ser enteramente, pueseste tipo de organización republicana del espacio estimula ycanaliza la expresión ciudadana de los residentes: en laRevolución de Mayo de 1810, la ciudadanía porteña rescató parala Plaza Mayor de la ciudad de Buenos Aires su funciónrepublicana de foro ciudadano, que sigue teniendo hoy día.
En resumen, los pueblos del Plata llamados indo-americanos -peroque no eran ni indios ni americanos- no formaron sociedadesciviles de ciudadanos, sino que permanecieron en el estadiocultural previo, el de organizaciones tribales y de imperiosétnicos. Frente a la modernidad renacentista de los europeos, undesfase cultural importante habría de establecerse. En el marcofactual de un mundo americano de vencedores y vencidosculturales, esquema conflictivo y estructuralmente injusto,queda pendiente el lugar y la función que cabe a las culturaspre-americanas en un universo que, en principio, les esextranjero y del cual no tenían necesidad para existir. Paraencontrar algún principio de respuesta a esta cuestión, que seadigna y aceptable para todos, conviene interrogarse sobre lascaracterísticas culturales de los pueblos pre-americanos, en lamedida en que la asimilación marginadora que provoca el laisserfaire social es moralmente inaceptable para las nacionesamericanas modernas. En una sociedad republicana tampoco seríaaceptable escindir la sociedad en naciones separadas dentro deun mismo territorio. Un proyecto de integración en una misma ynueva república moderna, americana, de los portadores detradiciones arcaicas en tanto personas y ciudadanos, nos merecela reflexión que sigue.
4. El pre-americano, un hombre tribal
Estimaciones de la época de la Conquista cifraron la poblacióndel territorio del ex-virreinato del Río de la Plata entre300.000 y un millón de habitantes. Cabe destacar que esasestimaciones eran groseras y aproximativas, puesto que noexistían registros cuantitativos de las poblaciones pre-americanas contemporáneas de la Conquista hispánica. Algunospueblos autóctonos de este inmenso territorio habían llegado yaal estadio de la edad del bronce (mapuches o araucanos, aimaras,quichuas) o bien se encontraban en diversos estadios delneolítico y del paleolítico (huarpes, diaguitas, pehuenches,chónecas o patagones, guénaken o tehuelches, ranqueles,comechingones, pampas, querandíes, guaraníes, charrúas,guaycurús o tobas, wichis o matacos, tonocotés, lules ogualambas, calchaquíes y otros grupos). Los pueblos másavanzados ya dominaban una cierta metalurgia del cobre, elbronce, el oro y la plata. Ninguna de estas culturas habíafranqueado el umbral crítico de la Edad del Hierro; lo cualexplica la victoria sobre ellos de pueblos que habían superadoampliamente esta etapa cultural. Los europeos manejabantecnologías organizacionales y guerreras más evolucionadas quelas de los pre-americanos, lo que les daba una ventaja decisiva,aunque relativa, en el dominio de lo bélico, lo cívico, laeconomía y la geoestratégica. La victoria europea es debida,ante todo, a una superioridad de sus sistemas tecnológicos,fruto de una más intensa evolución cultural previa al encuentrocon los pre-americanos. El desfase cultural fue ventajoso paralos unos y profundamente desventajoso para los otros.
Los pueblos pre-americanos más avanzados crearon Estadosimperiales y establecieron redes camineras de una granextensión. En el Imperio del Inca, las vías de comunicaciónrápida eran estrechas sendas peatonales transitables bajo todotiempo, jalonadas de postas permanentes dotadas de equipos de“maratonistas” profesionales, que aseguraban una circulaciónrelativamente rápida de los mensajes cuyo contenido eraparcialmente registrado en clave textil de nudos y colores; peroel mensajero debía ejercitar también su memoria, para permitiruna transmisión oral de la información vehiculada a pié. En lospueblos más avanzados, el transporte de cargas se hacía a lomode camélidos domesticados, las llamas; este animal tiene una
pobre capacidad de carga, lo cual limitaba sus performancestécnicas.Los pueblos de esta región ignoraban la escritura, tanto lafonética como la ideográfica. Tampoco habían inventado la rueda.Esto último significaba para ellos un déficit tecnológico gravepuesto que sin ruedas, rotores ni engranajes carecían de loselementos básicos para inventar las máquinas motrices. Enconsecuencia, el único motor disponible era el de la fuerzamuscular, asistida por palancas, cuerdas y llamas. La alimentación de los pueblos de culturas neolítica y de laedad del bronce era básicamente vegetariana, con un escasoaporte de proteínas animales. Por el contrario, la de lospueblos paleolíticos contemporáneos de los primeros (tribusnómades) se basaba principalmente en alimentos de origen animal,lo que podía incluir pescados y crustáceos. Los pueblos bajodominación del Inca (quichuas, aimaras, diaguitas, quizás loshuarpes y otros) solían practicar una agricultura intensiva deriego fabricando, cuando la tierra escaseaba o por razones deseguridad, terrazas de altura irrigadas, cuya tierra de cultivoera transportada desde los valles a lomo de hombre o de llama.Las plantas que los agricultores pre-americanos domesticaron ycultivaron han aportado al mundo una profunda revoluciónculinaria y, por ende, nutritiva y tal vez demográfica: unasuerte de mundialización alimentaria que beneficia a todos lospueblos del planeta y, en particular, a los más modestos. Esdifícil, en el mundo actual, encontrar un rincón poblado yconectado cuya cocina “típica y tradicional local” no comportealguna especie vegetal de origen americano, que los europeosdifundieran sin plan ninguno y que los pueblos del mundo enteroadoptaron rápidamente, sin programas de extensión ni de ayudaalimentaria. Invito al lector a verificar esto mediante unapequeña encuesta personal, discreta y fácilmente operable; bastapreguntar a los campesinos de cualquier parte del mundo, fuerade América, cuáles son sus platos y bebidas típicas. En lamayoría de los casos, incluirán ingredientes vegetales que lospueblos pre-americanos más evolucionados habían sabido valorizarcultivándolos o empleándolos en su culinaria, antes de lallegada de los europeos21.
21
? ESPECIES VEGETALES ÚTILES DE ORIGEN AMERICANO (la mayoría ya era cultivada o explotada por las civilizaciones pre-americanas): Solanáceas: papa, tomates, pimientos varios (morrones), ajíes, tabaco. Gramíneas: maíz, Eleusina. Leguminosas: maní, porotos varios. Otras familias botánicas: girasol, quínoa, batata, mandioca, topinambur, zapallos, frutilla (hibridada con la europea), vainilla, cacao (chocolate), papaya, guayaba, castaña
Las poblaciones pre-americanas pertenecen a los pueblos decultura tribal, o sea, aquellos donde la solidaridad y laidentidad se fundan en lazos de sangre: el “ayllu”, el clan, latribu, las alianzas de tribus, el Estado a dominante étnica, lasdinastías. Ahora bien, un sistema cultural de carácter tribalimplica formas colectivistas de organización de los gruposhumanos. En esas sociedades el colectivismo se encuentra a todoslos niveles. Aún los grandes imperios, el del Inca y el azteca,estaban fundados en una forma de organización social y políticade tipo étnico tribal, colectivista y vertical. Lasinformaciones de terreno lo acreditan, en lo que se refiere alos supérstites auténticos de las culturas pre-americanastodavía vivas (no confundir herencia genética con sistemacultural).En las sociedades colectivistas el individuo no emergeespontáneamente como persona, esto es, como un individuo libre yautónomo (del griego αυτονομος, donde auto = sí mismo, nomos =regla, norma => yo me doy mis propias normas). La única persona quetiene existencia real en un grupo colectivista es el grupo en símismo; allí, los individuos son meros elementos funcionales delorganismo grupal. En los grupos colectivos, el individuo estállamado a comportarse perentoriamente de un modo similar al deuna célula o de un órgano dentro de un organismo pluricelularcomplejo; porque forma parte de un organismo social, sea tribu,clan, familia, banda o mafia. Si acaso algunas de las células deun organismo se rebelaran y no respondieran a su función ydestino colectivo pre-programado, serán eliminadas; porque de locontrario, podrían llegar a destruir el cuerpo colectivo, si sereprodujesen en demasía. Es el caso de los tejidos cancerosos.En las sociedades colectivas, tal la tribu, la pululación deindividuos autónomos representa como un cáncer que el cuerposocial tenderá a destruir, para protegerse. La cultura tribal ha retrasado el desarrollo de los pueblos pre-americanos, por su escasa capacidad de innovación. Sus imperiosno disponían sino de una tecnología arcaica, carentes de ruedas,de poleas y engranajes, sin hierros ni acero, sin ninguna fuerzamotriz que no fuera la humana y la de los camélidos de tiro ocarga. Las obras ciclópeas que, sin embargo, produjeron esos
de acajú, palta, ananás, chirimoya, Opuntia sp. (tuna), castaña de Pará, nuez de pacán, yerba mate, Eritroxilum sp. (coca, cocaína), peyote, guaraná, agave (tequila), pimienta de Jamaica, verbena, yerbabuena, Stevia, quina,... Otras plantas americanas útiles: Hevea (caucho), Araucaria sp. (piñones y madera de pino), numerosas maderas, algodón americano, orquídeas...
imperios se explican por el estadio tribal de la culturaconstitutiva de dichos Estados. En un tal estadio cultural, lavida de los individuos pertenece a la entidad colectiva, comouna célula pertenece a un organismo pluricelular complejo. Enconsecuencia, el Estado deviene una persona sagrada, a cuyaexistencia y grandeza todas las “células” individuales debencontribuir, mismo a precio de sangre: allí, la persona autónomano puede existir sin ser reprimida o eliminada. Para unacivilización colectivista de origen tribal, el costo humano deuna obra “faraónica” no cuenta frente a la majestad y lagrandeza que esa civilización atribuye a la persona colectiva,en general encarnada en la dinastía imperial, si no en el Jefe.En ese tipo de sociedades, las regulaciones sociales delcomportamiento individual apuntan a la estabilidad y elcrecimiento del colectivo humano, sin preocuparse por lafelicidad, prosperidad ni libertad del individuo. En esassociedades el individuo está sujeto a las costumbres consagradaspor la historia colectiva. El amor romántico de cooptaciónlibre, tanto como el feminismo, no aparecen antes de laRevolución Industrial en Occidente; y lo hicieron gracias aella. La carrera personal libremente elegida (tal el cursushonorem de los romanos), la propiedad privada que da aliento ala iniciativa personal: ninguna de estas institucionessociológicas romanas pueden florecer en las sociedades tribales,colectivas; porque en ellas el individuo carece de una forma deexistencia cívica enteramente autónoma. Allí el individuo nollega a emerger como persona libre, sino que su vidatranscurrirá como una representación, una especie deimprovisación teatral del rol que le fuera asignado desde sunacimiento y que deberá jugar dentro de una gran puesta enescena colectiva, donde la trama debe seguir los lineamientosgenerales dictados por las costumbres instituidas por el uso degeneraciones pasadas. En suma, mientras el individuo no sea otracosa que un elemento dentro de un grupo colectivo tribal, nopodrá llegar a emerger enteramente como persona libre yautónoma; y sin persona autónoma no hay pensamiento crítico ni,en consecuencia, ciencia tal como ella se entiende en Occidente.En las culturas tribales las iniciativas individuales están bajoun control social fuerte. Son sociedades autobloqueantes, sinciudadanos, incapaces de crear una república. Por estas razones,los pueblos pre-americanos no estaban en condiciones de generarlas instituciones sociológicas que hacen al ciudadano y a larepública.
En las sociedades tribales la solidaridad no es una virtudpersonal, resultante de la voluntad libremente consentida por elindividuo de ser solidario con su prójimo y con susconciudadanos, un acto de renunciamiento libre y voluntario desu propio egoísmo individual. Porque el sistema cultural denivel tribal carece de suficientes defensas y circuitos deautocontrol para permitirse “el lujo” de una solidaridadaleatoria; por lo tanto, la solidaridad en una sociedad de basetribal no es facultativa sino obligatoria y mismo, unaobligación perentoria, cuya transgresión puede ser fuertementecastigada por el colectivo. En esas sociedades, el altruismoestá estatuido por la costumbre y puede exigir del individuo elsacrificio de su persona, en aras de la supervivencia o de lagrandeza del colectivo social del que forma parte. De allí laenormidad casi inhumana de los grandes monumentos que dejaronlas civilizaciones de altruismo obligatorio, para las cuales elsufrimiento y la muerte de algunos miles de trabajadores no eraun dato relevante.
5. El hombre tribal y la república
El contraste entre las sociedades republicanas auténticas y lassociedades tribales pre-americanas es evidente. La república esel lugar cívico donde los atributos y actividades del individuopueden desenvolverse libremente, donde el individuo puedeemerger como persona humana en libertad y autonomía. Sinembargo, la república es una entidad virtual, una construcciónsocial y cultural que resulta del consentimiento, muchas vecestácito e implícito, de los ciudadanos que la componen. En elmejor de los casos, dicho consentimiento es explicitado en formade juramento personal (por ejemplo, el juramento a la bandera dela república). En el acto fundador de una república se produceuna cesión -parcial, pero firme- de la libertad personal de losindividuos: éstos ceden una parte de su soberanía personal, desus bienes, de su tiempo laboral y existencial y de sus vidaspara crear con ello, en mancomunidad, un Bien Común, una respublica –de donde deriva el substantivo república–, cuyaadministración y defensa se comprometen a asumir solidariamente.En este acto el individuo deviene ciudadano de esa república. Lacesión parcial de la soberanía individual para componer en elloel Bien Común republicano otorga a los ciudadanos el derechoinalienable de ejercer eficazmente su derecho de opinión, dedebate público, de discusión de las proposiciones normativas o
de las grandes decisiones que impliquen de alguna manera alestado del Bien Común; la eficacia del debate implica un derechode elección, de diputación y, también, de objeción deconsciencia ante decisiones de la mayoría contrarias a su éticapersonal y cívica. Todo aquello que el ciudadano no ha cedido alBien Común de la república entra en la esfera de lo privado,donde el individuo ejerce una soberanía personal en todalibertad: La sociedad republicana conserva, no obstante, unederecho de observación y, eventualmente, de corrección yenmienda de los actos privados, con el fin de preservar laexistencia y el buen funcionamiento del cuerpo socialrepublicano (que obedece, como todo ente colectivo, a las tresleyes fundamentales de un organismo: supervivencia,reproducción, extensión). La democracia republicana entra en ladefinición de los límites entre la esfera de lo privado y de lopúblico, así como la de los criterios que se aplicarán a lacorrección y la enmienda republicana de los actos privados.Estos criterios deben ser definidos en debate público libre porel conjunto de los ciudadanos; ellos entran generalmente en elcuerpo del texto constitucional de una tal república. Este tipo de funcionamiento la sociedad republicana y elejercicio de los derechos personales no son condición necesaria,en cambio, para que un sistema social sea democrático; si lademocracia es el debate público de las grandes decisiones delgrupo, hay sociedades que son al mismo tiempo colectivistas ydemocráticas o tradicionales y democráticas. La democracia no esen sí misma constitutiva de la libertad republicana cuyofundamento es el derecho al ejercicio del pensamiento racional ycrítico de las personas individuales en tanto tales y lapreservación de la soberanía personal en la esfera privada. Porel contrario, en una sociedad tradicional, los individuos estánsujetos a las normas de la costumbre ancestral, sin posibilidadde ejercer una crítica personal y sin una esfera de lo privadoque no sea normalizada por el colectivo tradicional; en unasociedad colectivista, son las normas colectivas las que primansobre la vida de todos los individuos, los cuales no tienenderecho a una esfera privada. La tribu, ente colectivotradicional, permite un funcionamiento democrático sin libertadpersonal republicana; en la tribu, los individuos son partes deun conjunto soberano: la soberanía personal no existe en ella.Un individuo tribal no es un ciudadano ni una persona autónoma.Tribu, clan, mafia son incompatibles con la república.
Conviene distinguir, además, la democracia de la isonomía; estaúltima establece la igualdad de todos frente a la ley, principiopropio de la república. En un sistema tribal pueden coexistir eldebate democrático y la asimetría estructural de los derechosentre los individuos, regida por las normas de la costumbre; asícomo puede coexistir la democracia con la alienacióncolectivista. Aquí se plantea, entonces, la cuestión de laposibilidad de transformar una cultura colectivista en culturarepublicana: ¿será posible?
6. De la tribu a la modernidad: los casos de Roma y Francia
Una transición de las sociedades de cultura tribal a un sistemade cultura republicana es posible, puesto que esto ya haocurrido en el curso de la Historia humana. Los casos másconocidos son los de Roma y Atenas en la época clásica (últimomilenio antes de la era actual). La república pudo surgir apartir de contextos indudablemente tribales, aunque con todaslas limitaciones que sus instituciones tenían necesariamentehace veinticinco siglos, cuando se estaban inventando. En amboscasos la república fue una propuesta cívica liberadora de laspersonas individuales; y esta propuesta se convirtió eninstitución duradera, lo cual muestra su éxito social y sufuncionalidad cívica. Es importante recordar cómo llegó hasta nosotros; pues aquelproceso podría darnos algunas pistas que permitan aplicar esteproceso de transformación de los patrones culturales a lospueblos pre-americanos, si y cuando ellos lo demandaren paraintegrarse en la sociedad americana moderna.
6.1 El caso de Roma
Es particularmente pertinente pues nos legó su orden jurídico,su civilización pragmática e integradora y su visiónglobalizadora de una diversidad humana unida en un mismo ordenrepublicano y una misma economía de mercado. Esta visión romanadel mundo es opuesta a las tendencias etnocéntricas y xenófobasque suelen mantener culturas de raigambre tribal o étnica.En alguna fecha de principios del siglo VIII a.J.C., un grupo dejóvenes innovadores decidió aliarse por encima de susdiferencias de origen, para crear un Bien que les fuera Común,una ciudad fundada por hombres libres provenientes de diversas
etnias y tribus; así fundaron Roma, muy probablemente variosaños antes de la fecha generalmente mencionada como la de suinauguración oficial en el año 753 a.J.C. Lo hicieroncontrariando el criterio prevaleciente entre los gerontes de lastribus latinas de Alba (Albano). Los ancianos habrían dadomandato a un grupo de jóvenes de su comunidad, para queestablezcan según la costumbre un nuevo asentamiento latino aunos treinta kilómetros de allí. Lo harían sobre un pasovadeable del río Tíber, lo que les facilitaría el acceso a losentonces relativamente ricos y poderosos reinos etruscos. Segúnlas reglas tradicionales en vigor en esa época, el nuevoasentamiento debía ser tribal, de gente de raza (latina, porsupuesto) y debía depender de la colonia madre que promovía sufundación; en este caso, su autoridad debía ser Alba. Enrealidad, los jóvenes que fundaron Roma eran un grupo mezcladode latinos, sabinos y etruscos. Y tal vez, también hayaintervenido en esto algún elemento descendiente de aquellostroyanos que se habían refugiado de vieja data en aquella zona;se conoce que había descendientes de troyanos en el enclaveportuario griego de Masilia, ciudad foceana, la actual Marsella.Hoy es difícilmente imaginable la enormidad subversiva yrevolucionaria que este grupo heterogéneo de jóvenes cometió alfundar juntos una sociedad mixta, hasta entonces inexistente yprohibida (Me apetece pensar que tomaron la decisión fundacionaldespués de un buen campeonato deportivo donde todos esosjóvenes, lejos de la mirada de sus mayores, se sintieronhermanados y cobraron coraje para pasar al acto la fantasmadaunidad). Ellos mismos probablemente no fueran conscientes de queasí estaban fundando un nuevo ordenamiento social, comienzo dela modernidad. Esta nueva sociedad pluriétnica se dio comoprimer jefe a uno de ellos mismos, independiente de la jerarquíatribal de Alba. La soberanía de esta civitas innovadora se concibiódesde su inicio como superior a la de sus antiguos jefes declan, de tribu, de etnia y a los reyes o jefes de los gruposétnicos a los que pertenecían sus jóvenes fundadores. Segúndemostraron excavaciones arqueológicas relativamente recientes(posteriores a los años 1950), desde el principio abrieron unacalle exterior a la empalizada protectora; esta calle daba a unapuerta abierta, de entrada a la aglomeración, distinta de laspuertas normales, custodiadas. Ésta estaba destinada a que todoaquel que entrase por ella, cualesquiera fuesen su origenétnico, su raza o su religión, pudiese solicitar la ciudadanía
de la ciudad en tanto hombre libre. Esa calle se llamaba ViaAsilum, origen del derecho de asilo.Siguió un largo período durante el cual el jefe de la comunidadera un rey o regente de origen extranjero, un etrusco. Era uncargo vitalicio; pero no heredable, sino electivo. Por supuesto,hubo un conflicto armado con los latinos de Alba, para defenderla independencia de este, para ese entonces, impúdico eimpresentable engendro cívico donde, como dijera un escritorgriego siglos después, “para los romanos es fácil: ¡cualquierapuede ser ciudadano!”, cosa inverosímil e inaceptable para lossistemas culturales de tipo tribal o etnocéntrico de esa época,incluida Atenas, comunidad que nunca dejó de ser etnocéntrica yque jamás otorgó la ciudadanía a sus metecos ni a sus esclavos.Poco a poco, inmigrantes de distintos orígenes se fueroninstalando en los arrabales de esta urbe próspera; ibancotidianamente a trabajar a Roma como artesanos y obreros. Suconjunto recibía el nombre de plebe (en las ciudades griegasrecibían el nombre de metecos). La plebe estaba compuesta dehombres libres, aunque no gozaban de la ciudadanía romana, esdecir, no eran sujetos de derecho en esa ciudad. Esta poblaciónheteróclita, conjunto de individuos alejados de sus orígenes yprobablemente en ruptura con sus antiguos lazos tribales, eraconsiderada por la clase patronal de la ciudad -formada por lasfamilias patricias fundacionales- como los “sin dios ni patria”:situación económica desventajosa y condición humana riesgosa yhumillante para este pueblo trabajador. Al cabo de algunossiglos, un tal Sinicius dirigió entre 495 y 494 a.J.C. unateatral secesión de la plebe, una especie de huelga con éxodomasivo, amenazando constituir una nueva Roma al lado de laexistente. Gracias a esta astucia, posiblemente incruenta,forzaron la voluntad de la clase fundacional, la de lospatricios representados en el Senado romano. Quizás lossenadores hayan cedido porque ellos mismos tenían un origenmestizo, desde la fundación misma de la ciudad: eran una mezclairreverente de latinos, etruscos, sabinos y quizás algunos otrosgrupos étnicos, dada la costumbre del acordar el derecho deasilo. El pueblo en secesión logró así obtener que los patriciosles concedieran la ciudadanía romana: la plebe regresó, porquehabía dejado de ser extranjera en la ciudad; la ciudad libre seextendió en consecuencia; y las legiones, compuestas porciudadanos armados (como en el actual ejército suizo), se vieronrepentinamente multiplicadas por el ingreso de estos flamantesnuevos ciudadanos, hasta ayer población marginal, sumisa y
explotada; hoy, orgullosos ciudadanos armados. Tras la unidadacordada entre pueblo y Senado (SPQR: Senatus PopulusqueRomanus), es de suponer que el ejército romano habrá cobrado unamoral entusiasta y un arrollador patriotismo, que iría a marcarsu historia. En efecto, no es antes de este evento que laslegiones romanas devinieron “invencibles”; ellas volvieron a ser“vencibles” cuando, ya en época imperial, el ciudadano armadofue reemplazado por militares de carrera, los mercenarios(estamos simplificando el relato para hacerlo coherente connuestro propósito; en rigor de verdad, las legiones romanassufrieron algunas derrotas importantes con posterioridad a laintegración de la plebe a la ciudad de los patricios; las másseveras ocurrieron en las Guerras Púnicas, contra Cartago). Launificación pacífica del pueblo ciudadano y el Senadofundacional fue asimismo el origen de la elaboración del derechoromano “de gentes”, que rige o inspira en la actualidad a lamayoría de los sistemas jurídicos del mundo (ver mapa). Eltradicional derecho costumbrista, etnocentrado y con ciertoselementos mágicos, que regia a los patricios fundacionales,perdía así su antiguo prestigio y vigor, aunque sin desaparecertodavía enteramente.
Esta integración del pueblo (plebe) a la civitas romana no impidió,sin embargo, el que practicaran asiduamente la economíaesclavista, cuya fuente de aprovisionamiento más importante eranlas guerras que libraban las legiones. Ya no exterminaban a losvencidos, sino que los sometían al trabajo esclavo, sobre todoen las minas y canteras, en el campo y en el transporte naval,como remeros; los más instruidos servían como preceptores yadministradores. A diferencia de los griegos y otros puebloscontemporáneos, para los romanos la condición de esclavo noestaba inscripta en la naturaleza ontológica del individuo, sinoque era un hecho fortuito puramente económico, destinado adisminuir cínicamente los costos de producción y evitar lostrabajos más penosos e insalubres a los ciudadanos. Cualquieresclavo romano podía rescatar su libertad; no así, en los otrospueblos; excepto en Israel, donde los esclavos de origen israelíeran liberados cada año sabático -cada 50 años-. Para rescatarsu libertad, el esclavo de los romanos podía acumular un pequeñocapital que le permitiría pagar su propio precio de mercado. Enel campo, este capital estaba compuesto de ovejas -pécoras-; deallí el nombre de peculio. Según estimaciones de historiadoresde la vida romana esta situación acaecía, en promedio, al cabo
de una generación y media después de haber caído en esclavitud.Por ejemplo, los guerreros de los pueblos vencidos, hechosprisioneros por los romanos, debían trabajar como esclavos todasu vida para legar a sus hijos, nacidos en esclavitud, unpeculio suficiente para que estos compraran su propia libertaden pocos años más, deviniendo entonces ciudadanos romanos“libertos”. Este sistema produjo con el tiempo una inflación dela cantidad de ciudadanos, a los que se sumaban las liberacionesdemagógicas que hacían los candidatos a puestos políticos, antesde las elecciones, para que sus esclavos liberados pudiesenvotarlos (parece normal que esos candidatos fuesen acusados defraude electoral; pues esta costosa maniobra era accesible sóloa los candidatos más pudientes). Los libertos que habitaban enRoma gozaban de subsidios muy ventajosos, como todo ciudadanoresidente en la ciudad. Esto era posible porque Roma habíamontado el primer sistema de frentes de expansión agro-industrial organizado en centro-y-periferias, donde lasperiferias productivas eran metódicamente explotadas por lasfunciones económico-administrativas con sede en el centro delsistema, la ciudad de Roma. En razón de las ventajas derivadasde este sistema de esquilme de las periferias y acumulación enla ciudad central, Roma se constituyó en poderoso polo deatracción; así, llegó a tener una población de 1,2 millones dehabitantes, según estimaciones hechas para los años imperiales.Otros pueblos no ofrecieron, como Roma, la posibilidad a susesclavos de constituir un peculio privado ni de rescatar sulibertad; tampoco acordaron la ciudadanía a los trabajadores delos arrabales de sus ciudades ni de lejanas periferias. Para lospragmáticos romanos, lo de la esclavitud era sólo un sistemacomercial, negociable, y la extensión de la ciudadanía a todo elmundo tenía más ventajas fiscales que desventajas para elEstado. Por todo ello, los romanos ya no pertenecían a laAntigüedad, sino que eran precursores de un proto-capitalismoprimitivo, que recién pudo desarrollarse plenamente en elRenacimiento. La civilización griega, en cambio, con ser quizásla más brillante de la época, no logró salir de los parámetrosclásicos de la Edad Antigua, pues estaban todavía encerrados enlo etnocéntrico. Sus repúblicas nunca llegaron a integrar ni alesclavo, ni al meteco, ni al extranjero: fueron repúblicasantiguas.
La República comenzó a colapsar en Roma a partir del siglo Ia.J.C., bajo el yugo de una aristocracia militarizada, revestida
de populismo pseudo-republicano: fueron los “populares”, talesMario y su sobrino Julio César, quienes con la complicidad o laneutralidad complaciente de la plebe instauraron la dictaduradel Imperio militar “en nombre de la República”. Ese régimen semantuvo con mucho “panem et circenses”; es decir, gracias al efectode adhesión que lograban los subsidios concedidos al pueblopobre de la ciudad central del sistema. Bienes que eranesquilmados a los productores de periferias lejanas. Lo de“circenses” se refiere a la sociedad de espectáculo que esterégimen aristocrático populista instauró; algo así como un“fútbol para todos” de la época. Estas imposturas terminaronhacia fines del siglo III d.J.C. (emperador Diocleciano), con lainstauración de dictaduras militares hereditarias de tipomonárquico establecidas lejos de Roma. Pero ésta ya no eshistoria romana, sino griega, con un cierto retorno al arcaísmocívico: ya no era la Roma republicana, sino lo que pronto seríaBizancio. La caída del Occidente romano no estaba, por eso,lejos, abandonado por los griegos. El Imperio romano deOccidente fue destruido por las invasiones bárbaras, de origenmayoritariamente germano, ante la indiferencia griega.
A pesar de su abuso institucional, los militares golpistasromanos respetaron en los primeros siglos del Imperio lademocracia municipal, practicada en buena parte de las ciudadesregidas por el derecho romano. Al respecto, un historiadornorteamericano pudo decir que el Imperio Romano fue unafederación de municipios (bajo un gobierno central militarautoritario). En realidad, la idea republicana jamás desaparecióde los pueblos occidentales formados en la civilización romana.La tradición de libertad republicana municipal pudo retomarvigor en Italia, una vez que se fueron calmando las grandesinvasiones germánicas, que arreciaron entre los siglos IV y VIId.J.C. Los pueblos invasores venían organizados en sistemas culturalesde carácter tribal y rústico, de muy escasa capacidadadministrativa y económica para manejar redes urbanas, en netocontraste con la civilización romana que era de redes urbanas,de ciudadanos y de mercado abierto, unido por una excelente redvial gratuita. Algunos de los municipios de la época romana quehabían logrado quedar en pié, sumados a nuevos focos municipalescreados por los supérstites de la civilización romana, seorganizaron bajo la forma republicana ya desde el siglo VIIId.J.C. Venecia fue fundada hacia el año 620 y ya era república
en el 722 d.J.C. Otras comunas siguieron el ejemplo; fueron lascomunas libres (en tierras papales) y las repúblicas italianas(al exterior de las tierras del Papa). La cultura republicanaromana resurgía así del marasmo germánico. La forma y la culturarepublicana cundieron en Italia central y septentrional,diseminándose más tarde hacia el Norte, penetrando tierrasgermánicas donde iban suscitando sociedades urbanas modernas,desde Suiza hasta el Báltico, remontando los ríos que desaguanen el Mar del Norte, sembrando de ciudades libres las costas delRin, en Bélgica y los Países Bajos, contagiando asimismo lasciudades inglesas y algunas regiones francesas.Este movimiento de resurgimiento de la civilización urbana yrepublicana de origen romano tomó un impulso decisivo desde losaños mil a pesar del régimen feudal que predominaba, sobre todoen las campañas, y que no era otra cosa que una evolución de losregímenes autoritarios y violentos instaurados por los invasoresbárbaros. Los mercaderes, banqueros, constructores, artistas,artesanos y universitarios surgidos de este movimiento derenacimiento sembraron en Europa las ideas de la modernidadrepublicana heredadas de la antigua Roma, lo cual terminófragmentando y destruyendo el orden y el régimen feudal. EsteRenacimiento de la civilización romana es el origen de nuestromundo moderno actual y es un buen ejemplo de la persistencia yla fecundidad de la idea republicana. A pesar de su demostradacapacidad de resistencia, la cultura republicana no logróimplantarse fácilmente ni sin violencias; los sistemas feudaleslucharon tanto cuanto pudieron para impedir el resurgimiento deun sistema cultural fundado en la noción de persona autónoma yde ciudadano. Los feudos fueron uniéndose en reinos y éstosdevinieron monarquías absolutas. La cultura republicana penetrósin embargo en los estamentos más encumbrados de la sociedadfeudal, ganando las mentes y carcomiéndola desde adentro. Hastaque las condiciones fueron propicias para que un movimientosocial poderoso instaurara de nuevo el sistema republicano. Estoocurrió primeramente en Inglaterra, aunque de manera efímera;los feudales británicos supieron hacer concesiones que dieronpor resultado el sistema actual, de monarquía “que reina pero nogobierna”; el gobierno efectivo es de tipo republicano. EnFrancia la institución republicana irrumpió abruptamente, de unamanera espectacular, sangrienta y fecunda.
6.2. El caso francés
El laborioso, agitado y violento itinerario de la idearepublicana en la sociedad francesa sirve también de ejemplo aesta oscilación recurrente entre, por un lado, los despotismos yetnocentrismos asimilacionistas y por el lado opuesto, larepública integradora y moderna, formada por una mayoría depersonas autónomas. La Revolución Francesa es heredera del Siglode las Luces (siglo XVIII), el cual era un hijo intelectual delRenacimiento de la civilización romana que, como acabamos dever, cobró cuerpo en Europa Occidental a partir del siglo XI, através del influjo irradiador de los sistemas culturales de lascomunas libres y de las repúblicas italianas.Fue la Revolución Francesa quien instauró los Derechos delHombre y del Ciudadano en 1789 y fundó la primera República enFrancia en 1792. Luego, la institución republicana fue abolidapor el Primer Imperio paradójicamente progresista, autoritario ybelicista (Napoleón I); éste fue seguido por unas Restauracionesmonárquicas retrógradas (1814/15; 1817), a la cual las fuerzasprogresistas respondieron con dos revoluciones (1830 y 1848); denuevo, se impuso poco más tarde el demonio de un Imperioprogresista, belicista y autoritario (Napoleón III), que terminócon la invasión prusiana de 1870. Bajo la ocupación prusiana deuna vasta porción del territorio francés se produjo, en un Parislibre, el primer ensayo mundial de sociedad republicana conideario anarquista (aunque no sólo), la Comuna de Paris, en1871. Va de suyo que esta tentativa popular revolucionaria seríaaplastada en un baño de sangre por la burguesía provincialfrancesa (Adolfo Thiers, represor sanguinario). Es importanteremarcar que en el caso francés la mujer tuvo una participaciónprotagónica e importante, tanto en la Revolución Francesa (fueuna manifestación de unas siete mil parisinas la que, en octubrede 1789, arrancó al rey de su palacio de Versailles, a unos 30Km. de la capital), como en la Comuna de Paris (las“petroleras” sostuvieron la resistencia de la Comuna al asaltodel ejército francés, incendiando inmuebles para crear cortinasde fuego; Louise Michel fue una institutriz que animóeficazmente el movimiento comunero parisino). Luego de larepresión de la Comuna, se fundó una tercera República, en laque oscilaron en el poder la burguesía (la mayor parte deltiempo) y las fuerzas populares (el Frente Popular de los años1936-1939). La tercera república fue abrogada por el espantosocuarto intermedio fascista y antijudío (el Estado Francés),durante la Segunda Guerra Mundial. Al final de esta guerra seinstauró una cuarta República, seguida de una quinta; en ambas,
la figura curiosamente autoritaria y democrática del General DeGaulle cubrió con su influencia ambigua este período, aúnvigente. Hoy numerosos ciudadanos franceses meditan sobre laoportunidad y la conveniencia de darse una sexta República,menos “degaulliana”; pero el nuevo contexto de la construcciónde una Unión Europea, jurídicamente vinculada a la Declaraciónde los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero prácticamentesujeta al capitalismo financiero, restan a esta discusiónpuramente nacional la importancia que tenía hace solamentecuarenta años. Hoy, la república es una cuestión propia de laconstrucción europea.
En otras palabras, la idea republicana prevalece y avanza en elsuelo donde ella ha nacido, bien que magullada, saboteada pormil modos de corrupción y por el mundo abusador de las finanzasacívicas, atacada también por fundamentalismos de origen arcaicoque la acechan seduciendo a la juventud (extremismos europeos eislamismo).La emergencia de la república siempre fue un hecho joven y unaruptura cultural y cívica: el republicanismo es un arte marcialque exige empeño; y siempre lo será. Porque el enemigo de lacultura republicana está dentro de las entrañas del Hombreprimitivo, ese que es gregario y de un colectivismo alienante dela persona autónoma. Su contrario, es la modernidad.
7. De la tribu a la modernidad: condiciones para el nacimientode una cultura republicana
Tratando de aplicar estas consideraciones a los pueblos pre-americanos, uno puede preguntarse ¿cómo podría producirse elpaso de una sociedad tribal, étnica y, por lo tanto,colectivista, a una sociedad republicana abierta, formada porciudadanos autónomos?He aquí nuestra tentativa de respuesta:
Para que una república sea posible es preciso que una proporciónimportante de los individuos de un grupo arcaico devenganciudadanos autónomos en sus mentes; es necesario que se imbuyande la cultura ciudadana y de los valores republicanos; es esesector despertado a la cultura republicana y al pensamientocrítico el que podrá inducir un cambio cultural en su grupo,hacia la modernidad.Pero, ¿cómo transformar al individuo tribal en un ciudadano?
Para que el ciudadano en potencia, que existe en todo serhumano, haga su epifanía emergiendo desde adentro del individuo,éste debe pensarse a sí mismo como una persona autónoma a nivelpsicológico, ético e identitario. Esta consciencia individualdebe ser lo bastante potente como para impulsar consecuentementeal individuo a asumir la ardua, riesgosa y difícil tarea deliberarse de los atavismos que su naturaleza de animal gregariohacen pesar sobre él. Es un proceso de alguna manera contra natura,que individuos aislados no pueden intentar con grandesprobabilidades de éxito: se trata nada menos que de lograrliberar la persona individual del colectivismo primitivo queestá de alguna manera impreso en nuestro genoma de especiegregaria. La liberación personal no choca únicamente contra laspulsiones e inclinaciones gregarias propias del ser humano;también va a enfrentarse con los condicionamientos de la culturapre-republicana que lo ha formado y le ha dado una identidadcolectiva, cuyas conminaciones debe superar para llegar a ser,en su interior, un ciudadano libre y autónomo. Es un proceso quepuede lograrse más fácilmente en una elaboración de conjuntomodificando, en conjunto con otros individuos que miren hacia elmismo objetivo liberador, los elementos tribales de suidentidad. Un conjunto interactivo de individuos en vías deliberación personal puede más fácilmente crear lazos defraternidad y una sinergia colectiva e individual: la libertadindividual es un producto colectivo, cultural.
Los lazos colectivos y los condicionamientos sociales que frenaneste proceso de liberación personal -que es condición necesariapara la formación de una sociedad republicana- pueden haberseconvertido en una segunda naturaleza del ser humano, reforzandola perennidad de las sociedades tradicionales.Existen ciertos datos que nos hacen pensar que la fijación casipre-cultural de los condicionamientos colectivos ancestralespuede haberse visto sólidamente reforzada a consecuencia de unagran extinción humana casi total, que aconteció en épocapaleolítica. Ciertos vulcanólogos y paleontólogos atribuyen auna violenta erupción volcánica, que tuvo lugar en Indonesiahace unos 75000 años, la causa de una amplia extinción deespecies biológicas, entre las cuales la especie humana, que noparece haber tocado el África del Sur (América no estaba todavíapoblada de hombres). Sea cual fuere la causa de esta constatadaextinción masiva, los pocos millares o centenares de humanos quesobrevivieron a la catástrofe habrán debido, muy razonablemente,
dar prioridad absoluta y no negociable a la supervivencia de laespecie, reforzando el altruismo obligatorio propio de lossistemas culturales colectivos y totalitarios. Luego de laextinción masiva, los supérstites de la gran catástrofe naturalpueden haberse forjado una idea muy clara de la necesidadperentoria del totalitarismo colectivo para asegurar laexistencia y la reproducción de los grupos humanos que habíansobrevivido. Este anclaje en la preferencia tribal como medio depreservación de los grupos devino una componente clave de lasculturas humanas de aquel tiempo y de tiempos posteriores,expresándose bajo forma de restricciones religiosas severas yritos sacrificiales sangrientos. El eminente pensadoriconoclasta René Girard propone una explicación de losmecanismos que permitieron a los grupos humanos canalizar laviolencia paroxística, aquella del “todos contra todos” a la queconduce la acumulación de problemas irresueltos dentro de unacomunidad. Según Girard, las religiones sacrificiales quemataban víctimas humanas inocentes habrían logrado evitar laautodestrucción de los grupos primitivos; su contrapartidahabría de ser la emergencia de sociedades regidas por religionessacrificiales constrictivas y colectivistas. Sin embargo, anuestro parecer este autor no tuvo en cuenta un dato crucial: elde la cuasi extinción de la especie humana que acabamos decomentar, ocurrida hace unos setecientos siglos. En nuestraopinión, esta gran extinción puede haber reforzado fuertementelos mecanismos colectivizadores entre los pocos grupos quelograron salvarse y reproducirse. Una humanidad frágil y poconumerosa, abrumada por la fuerza incontrolable e incomprensiblede las fuerzas naturales que la diezmaba, estaba como condenadaa reforzar su naturaleza gregaria por medio de un altruismoindividual obligatorio, sin fallas y sin libertad. Eventosdramáticos como el indicado deben haber inscripto en lasculturas humanas un fuerte sentido de identidad colectiva y unadesconfianza visceral frente a la libertad individual y la libreconsciencia personal. El colectivismo se consolidaba como formade organización social protectora de la especie y de sus grupos;permanece como un atavismo visceral en viejas culturas cuyo nodofundamental conservó, crípticamente, su simplicidad inicial.
No obstante este poderoso factor colectivista, que explica laperennidad de las culturas tribales y el resurgimientoingenuamente inesperado de los racismos genocidas, el paso deltiempo va produciendo una acumulación de “mutaciones”
culturales, desvíos de la media normal en los sistemasculturales. En ciertos lugares y en un momento dado, algunosgrupos sociales portan en sí y logran soportar sin desagregarseuna dosis significativa de “mutantes” culturales. Se puedesuponer que traspasado cierto umbral en el porcentaje de“mutantes”, lo nuevo, lo innovador deviene eficazmenterevolucionario en esa sociedad, en ese momento. No es necesarioimaginar revoluciones fatalmente violentas. Este cambio radicalde la matriz cultural de un grupo humano podría ocurrir sin quela sangre llegue a correr; pero es inimaginable que latransformación profunda de las matrices de percepción /tratamiento / respuesta que otorgan identidad pueda ocurrir sinásperas discusiones y confrontaciones personales, de clase, degeneraciones y entre grupos de interés, dentro del grupocultural humano que contenga ya una cantidad de “mutantes”culturales excesiva, embarcándolo en consecuencia en un procesode cambio profundo, de modernización. Interpretamos de estamanera la emergencia de la sociedad republicana a partir dealianzas tribales.En efecto, entre las sociedades más avanzadas de los siglos VI yV a.J.C., algunas comunidades cosmopolitas marítimas delMediterráneo llegaron a un tal nivel de dominio técnico y, porende, de la productividad del trabajo, que lograron producirexcedentes económicos de manera regular. Esos excedentesservían, ante todo, a financiar las guerras; pero una partepodía ser economizada y reinvertida en la ciudad. La acumulaciónde las inversiones provocó un mejoramiento de la calidad devida. El factor desencadenante de la revolución republicanaparece haber derivado de una plétora económica, que permitió laaparición del otium –tiempo libre–, necesario para pensar yreflexionar. Ocurrió entonces la eclosión de algo que ya estabaen ciernes: el pensamiento crítico personal. En consecuencia,las pocas sociedades que gozaban regularmente de esta plétoraeconómica progresaron también en el dominio intelectual. Pero el crecimiento económico no alcanza a explicar la mutacióncultural profunda implicada en el surgimiento de un pensamientorepublicano. Pensamos que el segundo factor que desató larevolución ciudadana fue el carácter cosmopolita de losasentamientos urbanos; estar en el centro de los intercambioscomerciales es propicio a los contactos interculturales, a lascomparaciones de costumbres, normas y creencias, a compartirtécnicas e innovar en materia de modos de vida. En estascondiciones favorables a la circulación de informaciones
diversas y contradictorias, la gente habrá podido tomarconsciencia de su propia individualidad, de su calidad depersona original e irremplazable, dotada de una personalidadindividual. De allí a plantearse la cuestión de los derechosdel Hombre en tanto que persona individual no había más que unpaso, que sólo en ciertas comunidades se pudo dar efectivamente.En esas urbes nacía un sentimiento paulatinamente compartido delderecho del individuo a plantearse como soberano frente a sucolectividad de origen; esto era una subversión de los valorescolectivos tradicionales y contrariaba aquella “segundanaturaleza” pre-cultural humana de la que hemos hablado másarriba. Los gérmenes del ciudadano cundían en esas comarcas y enese preciso momento histórico, corroyendo los fundamentos delcolectivismo tribal. El ejercicio del pensamiento libre ycrítico llevó a la instauración de la república, cuandorevueltas ciudadanas dieron la ocasión de hacerlo. Esto ocurriócaracterizadamente en Roma y en Atenas, como procesosturbulentos con episodios violentos. Otras urbes independientestambién se dieron sistemas republicanos en la misma época. Losprocesos de emergencia de la consciencia ciudadana en losindividuos son concomitantes con la instauración de la repúblicay parecen producirse como un fenómeno natural en un sistemasocio-económico abierto y dinámico, si no se desgasta enguerras. Esta dinámica llevó a la modernidad. Son pues,fenómenos ligados, que se diría “contagiosos”.
En el nuevo contexto de libertad personal, el individuo puedeforjarse su propia identidad o modificar la heredada o bien,cambiarla por otra. El altruismo es allí libre y voluntario; dedonde, las rupturas de solidaridad conocidas en las sociedadesque respetan la libertad individual, pues muchos serán losabusadores irresponsables que carecerán de la altura moralnecesaria para merecer su propia libertad. Una faceta noble dellibre altruísmo es la del compromiso ciudadano: el individuo secompromete con el resto de la ciudadanía a contribuir a laexistencia y la buena administración del Bien Común -res publica-. La identidad individual está ciertamente sometida acondicionamientos e interacciones; es casi ocioso señalar queellos no provienen únicamente del colectivo humano de origen. Apesar de los condicionamientos e interacciones que coartan lalibertad individual, el ser humano que adquirió una identidad depersona libre y autónoma (se trata de una adquisición personalque todo individuo debe realizar, no de una herencia transmitida
ni de un carácter innato) deja de estar predeterminado por elorigen de sus ancestros, o el de su colectivo de origen, o porla religión familiar o la de su grupo. Por el contrario, en las sociedades tribales estaspredeterminaciones y condicionantes culturales conforman laidentidad colectiva que marca la de cada individuo del grupo.Debido al carácter colectivista y tradicionalista de esassociedades, en ellas el acceso a las nociones liberadoras deautonomía critica, de ciudadano, de república y, por ende, demodernidad está bloqueado; el pensamiento abstracto, que abre alas ciencias, está contaminado por el pensamiento mágico, elanalógico y el dogmático. En consecuencia, las sociedadestribales no sólo dificultan a sus miembros individuales laadquisición de una identidad de ciudadano, sino que dificultanla innovación en sus sistemas tecnológicos desprovistos depensamiento abstracto y critico personal.
Los procesos de nacimiento del ciudadano autónomo, de emergenciade la república, productos ambos del funcionamiento delpensamiento abstracto y crítico, son esenciales para que lamodernidad surja y se desarrolle en una sociedad. Aplicandoestos conceptos a los pueblos pre-americanos, se puede concluirque constituyeron sociedades ante-republicanas, sin ciudadanos,opacas a la crítica personal autónoma que da acceso alpensamiento científico y, por ende, a la tecnología fundada enla aplicación de los resultados de la investigación científica.Eran sociedades pre-modernas, pre-científicas, pre-industriales.Ellas lo serán todavía, en la medida en que la cultura tribalpersista en esos pueblos. Para que logren su propiamodernización, tendrían que proceder a la necesariatransformación de sus matrices de percepción / tratamiento /respuesta; una transformación que debiera ser conducida por suspropios miembros, abriéndoles el acceso a la producción de lasarmas intelectuales, científicas y tecnológicas que hacen delhombre moderno un factor de pujanza y de eficiencia. ¿Cuales serian los métodos para lograr estas metas? Descartamostodo método que actúe desde el exterior de esas sociedades,porque los cambios provocados desde afuera suelen violar ladignidad y la autonomía de las personas a las que estándestinados; sería como tratarlos de menores de edad. Propugnamosen cambio, un proceso endógeno de transformación de las matricesculturales que no existe aún y que habrá que concebir y ensayar.
El contexto en que situamos nuestro análisis sugiere laexistencia de una escala de excelencia entre las culturas, en lacual habría unas culturas superiores a otras o, a la inversa,unas culturas inferiores a otras. Abordemos este temaclaramente, aplicando un enfoque cultural al respecto.
8. ¿Existen culturas superiores?
Afirmamos que toda cultura es digna en sí misma y que sudignidad es igual a la de toda otra cultura humana. Porque lasculturas son producto del convivir prolongado de un grupo depersonas humanas, que han logrado comunicarse en armonía yfabricar un sistema de percepción/respuesta, cuyos patrones decomportamiento han permitido superar el riesgo de extinción delgrupo, amenazado por los paroxismos de violencia interna, porlas crisis de aprovisionamiento en recursos para vivir y por laviolencia venida del exterior del grupo.Al estado de grupo aislado, todas las culturas son o han sidoeficientes, en la estricta medida en que ellas lograronsatisfacer las tres funciones primordiales de todo organismo,cuales son la supervivencia del organismo, la extensión del áreade sus recursos y la reproducción de sus miembros. Los sistemasculturales inaptos para alcanzar, en período de crisis, esostres objetivos, han desaparecido de la faz de la Tierra sinlograr reproducirse e, innúmeras veces, sin siquiera dejarrastros de su existencia. Si una cultura ha logrado perdurar durante siglos y llegar hastael presente, se debe concluir que es eficaz para lograr, en elplazo medio y largo, la supervivencia del grupo, su reproduccióny la captura de suficientes medios para acompañar su propiocrecimiento demográfico. Vistas desde el doble punto de vista de la dignidad y de laperformance del sistema cultural al estado aislado, no existenculturas humanas superiores ni inferiores. La cuestión de lasuperioridad se plantea desde el momento en que sistemasculturales distintos entran en contacto competitivo prolongado:está ligada a la lid, la competencia, la guerra entre gruposculturales distintos. Si superioridad cultural existe, no sesitúa a nivel de cada cultura en sí misma, sino que se revela ensu contacto con otros sistemas culturales. El éxito o el fracasode una relación intercultural no debiera ser medido en términosde vencedores y vencidos, sino en los de la intensidad ydurabilidad de una nueva armonía lograda entre los pueblos en
contacto. Sin embargo, los datos de la Historia humana no suelenpresentar este caso, sino su contrario, el de la competenciaentre grupos culturales rivales o adversarios. Duro es constatarla realidad de la existencia permanente, a lo largo de toda laHistoria humana conocida, de vencedores y vencidos, dedominantes y dominados, de explotadores y explotados, deconquistadores y conquistados, de asimiladores y asimilados, deamos y esclavos, de patrones y proletarios, de genocidas yexterminados. En la relación entre pueblos y culturas distintas,la competencia es la regla fáctica; la armonía, un caso raro. Espues en el contexto pragmático y realista de la competencia quedebemos observar los resultados de los contactos entre distintossistemas culturales, para verificar si existe una superioridadfáctica de uno de ellos por sobre el otro en ese precisocontexto.
Los pueblos de fuerte identidad suelen ser portadores de unacultura propia, organizándose según su propio sistema cultural,percibiendo selectiva y sesgadamente según sus propios patrones,analizando las percepciones con estándares que les sonpeculiares y elaborando respuestas estereotípicas extraídas delacerbo de su propio sistema cultural. La competencia entregrupos culturales pone en juego dos o más sistemas culturales.Sin estar excluida, la guerra no es sino una de las formas de lacompetición entre culturas; actualmente, no es la forma derelación más frecuente en Occidente, área cultural a la cualpertenece la región del Río de la Plata. El resultado de lacompetición será, en la mayoría de los casos, una situación enla que la cultura más performante impondrá sus intereses ycriterios a la otra. Si el contacto persiste, la más eficienteen la puja predominará sobre la que lo es menos. El equilibrioarmonioso, la mutua satisfacción son sólo casos de escuela,sobre los que ciertos teóricos liberales han abundantementeperorado. En rigor, por lo general la regla en el mercado es elconflicto de intereses; el precio real percibido proclama unganador y un perdedor, más frecuentemente que un pretendidoequilibrio de intereses. La noción de punto de equilibrioeconómico expresa muchas veces una situación de dominaciónestable entre un oferente y un demandante, fuerzas en pugna.
En lo que respecta a las relaciones interculturales, el contactoentre agentes de culturas diferentes también devienefrecuentemente competitivo y mismo, conflictivo. En los casos en
que el contacto comprometa globalmente ambas sociedades, espropio hablar de superioridad de una cultura sobre otra, de unsistema cultural frente a otro, toda vez que el contacto globalentre esas culturas dé como resultado un dominante y undominado, un vencedor y un vencido, un ganador y un perdedor,tal como lo hacen los precios “de equilibrio” en un mercadolibre. Sólo en este estricto sentido existen culturas superioresa otras, capaces de imponerse durablemente en el “mercado” delas relaciones entre pueblos de culturas distintas. El grupo cultural que logre asegurar su existencia, sureproducción y la extensión de su dominio a costa de poblacionesdotadas de otras culturas, demuestra en los hechos estar enposesión de una superioridad en las circunstancias que les sondadas. Sin embargo, esta superioridad es relativa, provisoria,frágil; porque las culturas son sistemas en constante evolucióny las condiciones externas de su encuentro son variables.Si la relación de fuerzas entre dos culturas es asimétrica ydura algunos años sobre un mismo territorio, se establece unaestructura social mixta que es igualmente asimétrica, donde elgrupo cultural predominante deviene la élite de la nuevasociedad, aún cuando dicha élite social pertenezca a una culturacuyo estado de evolución esté menos desarrollado y sea menoseficiente que el del grupo sumiso (es el caso argentino).
Como lo hemos expuesto en el §20 del primer capítulo, eldiferencial de eficiencia entre distintas capacidades derespuesta, que llamamos desfase cultural, es la causa originariade la pobreza estructural. En una sociedad rica, peroculturalmente asimétrica y con desfases culturalessignificativos, existen grupos o clases sociales que sufren lapobreza, a veces de manera creciente hasta llegar a la miseria,por el hecho de pertenecer a culturas tradicionales, menosperformantes. Salvo en los imperios y en las estructuras sociales impuestaspor una relación de fuerzas favorable a la cultura menosevolucionada -como es el caso de las sociedades del Plata-,aquella cultura que logre predominar sobre otras de maneraduradera en un contacto global y pacífico demuestra, con esteresultado, estar en posesión de varias de las aptitudessiguientes: una mayor capacidad de captación de los recursosdisponibles, un mejor aprovechamiento de los mismos, una mayoraptitud para adaptarse al cambio, al estrés, a la escasez, a lascrisis, una mayor capacidad de apropiación del espacio disputado
y de retenerlo más segura y prolongadamente, una mayor aptitudpara la innovación tecnológica, poseer un manejo más eficientede lo extraño, del extranjero, una mayor capacidad deintegración y/o de asimilación de elementos exteriores a supropia cultura.
Una lucha por la toma del poder, que logre invertir la relaciónde poder en favor de los grupos culturales oprimidos menosdesarrollados ¿no sería la solución al desfase cultural? Larespuesta es obviamente negativa, si se comprendió bien la seriede argumentos que acabamos de exponer. Las revueltas socialesviolentas o las llamadas “guerras de liberación” pueden llegar amodificar temporariamente la relación de fuerzas entre ambosgrupos culturales, el moderno dominante y el tradicionaldominado. Pueden incluso crear nuevas entidades políticas que sesubstituyan a la sociedad asimétrica “moderno-tradicional” en lacual jugaban un rol estructuralmente perdedor. Pero sería unailusión peligrosa creer que este tipo de substitucionespolíticas resolvería el nudo gordiano que ata y condena a lasculturas tradicionales en el marco de la mundialización. Esenudo se halla precisamente en el atraso relativo de las culturasmenos eficientes en la lid intercultural, frente a lasexigencias perentorias de la globalización. Este problema, quelas “luchas de liberación” tradicionales no alcanzaron aresolver, se traduce en la cuestión de saber cómo estimular,lanzar y acompañar un proceso endógeno de “aggiornamento” de lasculturas tradicionales, hoy condenadas a ser las perdedoras enlas rondas del “mercado” de los contactos interculturalesglobales. Revenimos así al planteamiento expuesto en parágrafosanteriores, en el que exponíamos la necesidad de elaborar yponer en práctica metodologías para la transformación endógenade las matrices culturales de los pueblos tradicionales, entrelos que se cuentan los pre-americanos del Río de la Plata.
9. Por una transformación endógena de las matrices culturalestradicionales
Según los datos definitivos de la Encuesta Complementaria dePueblos Indígenas (ECPI)22 realizada entre el 2004 y el 2005,residían sobre el territorio argentino treinta y cinco pueblos
22
? Información extraída de artículo «Indígenas de la Argentina», 2013, Wikipedia en español.
aborígenes, que sumaban un total de 457.363 personasreconociéndose a sí mismas como portadoras de una identidad depueblo autóctono. A esta cifra podría agregarse 142.966 otraspersonas que no se identificaban con este origen, tratándose deasimilados de primera generación a la sociedad moderna. El totalalcanza apenas a unas 600.000 personas y no supera el 1,6% de lapoblación argentina actual. ¿Qué podrían hacer los argentinospara que estas poblaciones relictuales, muy dispersas yvariadas, puedan adquirir las armas culturales de la modernidadsin perder sus propias identidades y culturas?Un principio de respuesta se encuentra en las metodologíasensayadas, dentro y fuera del Río de la Plata, para incentivarlos procesos de transformación cultural de las poblacionestribales. En nuestra práctica profesional no hemos halladometodologías convincentes y eficaces a gran escala. No hemossiquiera encontrado pedagogías que se funden en el enfoquecultural o que tengan en cuenta los desfases culturales parasuperarlos desde abajo, desde la persona o el grupodesaventajados por un desfase cultural. Por otra parte, laalfabetización funcional de pueblos tribales introducida enzonas rurales del África no comporta una transformación de lasmatrices de percepción / respuesta de los campesinos, sinosimplemente una iniciación al vocabulario ligado a losimplementos agrícolas suministrados por los programas dedesarrollo rural. ¡Se necesita mucho más que un aprendizajemimético, para transformar una cultura tribal en culturamoderna! El método de alfabetización concientizadora del egregiopedagogo brasileño Paulo Freire no tuvo arraigo en Guinea Bissauni el Senegal, porque fue concebido en un mundo culturalrelativamente homogéneo y muy próximo de la modernidad: el delcabôclo nordestino del Brasil. Puesto a prueba en las verdaderassociedades tribales, este método -que puede ser fecundo en unmundo criollo- no tuvo ni eco ni resultados convincentes en unmedio tribal africano. Este fiasco de un gran hombrelatinoamericano en tierras de la ancestral África nos recuerdala incomprensión de otro latinoamericano notorio, Ernesto “Che”Guevara, respecto de las sociedades congolesas y de la dinámicatribal que les era propia. La misma incomprensión tiñe y empañafrecuentemente la mirada de los latino-americanos cuandoobservan las poblaciones pre-americanas, que son tribales.
La cultura es sin embargo un sistema en evolución permanente,sometido a interacciones múltiples que lo estimulan, desafiando
su capacidad de adaptación. Cuando ciertas condicionesestuvieron reunidas, ciertas culturas tribales engendraron elmundo moderno, el del ciudadano republicano, como acabamos dever en un parágrafo precedente. Es impensable que las culturaspre-americanas no puedan transformarse, porque es propio de lanaturaleza misma de los sistemas culturales, de todo sistemacultural, el poseer una cierta capacidad de adaptación y decambio; si alguna vez existieron grupos culturales con capacidadde adaptación nula, ya habrán desaparecido sin dejar rastros enla Historia humana, extinguidos en la primera gran crisisadaptativa.Lo esencial es dar respuestas justas y eficientes a estaspreguntas: (1) ¿Qué sentido debiera tomar el cambio cultural?(2) ¿Qué profundidad debería alcanzar? (3) ¿Quién será el actordel proceso de transformación cultural? (4) ¿Con qué métodos?(5) ¿En cuánto tiempo? Por el momento, carecemos de respuestas operacionalesconcluyentes para la mayoría de estas cuestiones; intentaremosesbozar algunas ideas y principios que la práctica de terrenodel desarrollo rural nos ha permitido adquirir:
Sobre la cuestión (1) ¿Qué sentido debiera tomar el cambiocultural?El sentido de la transformación de las matrices depercepción/tratamiento/respuesta de un grupo cultural deberíaser el de adquirir los elementos esenciales de la modernidad,cuales son: la autonomía personal, el pensamiento y éticaciudadana, la participación en la construcción de una repúblicade ciudadanos autónomos integradora de las diversidades, lasuperación del pensamiento mágico y colectivista, remplazándolospor el pensamiento abstracto y critico personal, lainteriorización de la libertad personal de pensamiento, deacción, de iniciativa.Podríamos parafrasear este enunciado y completarlo con otrosprincipios; pero los aquí enunciados nos parecen serfundamentales: son los que dan acceso a la modernidad y quehacen que un individuo sea un hombre moderno, un ciudadano. Eldesafío al que deben responder los métodos de transformación delas matrices culturales es el de evitar la alienación de lasculturas pre-americanas, de las identidades de los pre-americanos, al mismo tiempo que propulsarlos a la calidad depersona individualmente critica, autónoma, moderna.
Sobre la cuestión (2) ¿Qué profundidad debería alcanzar? La cuestión de la profundidad que necesitaría la transformaciónde las matrices culturales tradicionales merece una respuestarelativa: los resultados de la modificación interna del sistemacultural deben dar a la cultura pre-americana en transformaciónuna aptitud equiparable a las culturas modernas, paraevolucionar y actuar sin menoscabo colectivo en el mundomoderno. Se trata de proveer las armas culturales de lamodernidad a quienes no las tienen. Esas armas no puedenconsistir únicamente en nutrición infantil y educación escolar,condicionantes por cierto indispensables; es necesario que elindividuo tribal devenga una persona autónoma, animada por elpensamiento abstracto y critico. Es sólo así que será capaz deentrar de lleno en el mundo de las ciencias y de la creación denuevas tecnologías modernas.
Sobre la cuestión (3) ¿Quién será el actor del proceso detransformación cultural? Si las transformaciones fueran forzadas desde afuera, como lopretendió un cierto colonialismo de espíritu civilizador o losimperialismos asimilacionistas, los pueblos y las personasculturalmente colonizadas se encontrarán en una situación dedesposesión de su propia identidad y de su dignidad humana comopueblo, como cultura. Por otra parte, los métodos destinados aasimilar los pueblos tribales a la sociedad moderna nomostraron, en general, resultados satisfactorios para losasimilados, ni en América, ni en África, ni en Asia, ni Oceanía.La dignidad humana y la eficiencia pedagógica demandan métodosen los cuales el objeto de cambio sea al mismo tiempo el sujetoagente del cambio. En claro, los métodos de transformación delas matrices culturales deben ser endógenos, o sea, asumidos poraquellos mismos que necesitan transformar sus culturas, para queéstas y su gente no desaparezcan enajenadas o barridas por elalud de la asimilación a una sociedad moderna que las negaría.
Sobre la cuestión (4) ¿Con qué métodos?El bello principio enunciado en (3) será, sin embargo, vacuo einoperante mientras métodos verdaderamente eficientes de ayuda ala transformación endógena de las matrices culturales no esténdisponibles. Hemos hecho la triste experiencia, en Senegal, dela inanidad de las intervenciones externas “respetuosas de laidentidad nativa” (1975/1979). Durante más de un lustro allí seexperimentaron métodos de enseñanza en lengua vernácula, fuera
de los circuitos del aparato escolar oficial, juzgadosalienantes y asimilacionistas. El fracaso fue duro y pleno deenseñanzas. Una de ellas es la que indica que no es eficientetentar una transformación cultural desde un único punto deataque disciplinario, tal la alfabetización, la mecanizaciónrural, la escuela primaria, los dispensarios, las campañasnutricionales o de salud pública, la forestación o laperforación de pozos de agua potable. La lista de los fracasoses tan grande como enorme es la cantidad de fondos gastados porlos países ricos en proyectos de desarrollo rural en los paísespobres, cuyos resultados son finalmente decepcionantes en elplazo medio y largo. Hemos constatado, por otra parte, que enlas altas esferas de los organismos internacionales destinados amejorar la situación de los pueblos culturalmente atrasados noexiste una consciencia clara del problema nodal, cual es el deldesfase cultural. Este concepto mide la eficiencia relativa deun sistema cultural frente a otros; los más eficientesdesplazan, dominan o destruyen a los menos eficientes. Para queuna cultura atrasada se transforme, internalizando las mejoresarmas intelectuales de los sistemas culturales modernos, no escuestión de atacar el desfase cultural desde un sólo ángulo: setrata de transformar un sistema cultural entero, porque lasculturas son sistemas y deben ser tratadas como tales, en suglobalidad. Sin embargo, no conocemos métodos pedagógicos que,en la actualidad, apliquen con eficiencia este enfoque culturaldel desarrollo, ni modelos de análisis de los contactosculturales productores de desfases que sirvan a este propósito.
Sobre la cuestión (5) ¿En cuánto tiempo? El tiempo útil, o sea, los plazos que el proceso demundialización acuerda a los pueblos atrasados para que semodernicen y, así, devengan competitivos frente a los que más,son reducidos y perentorios: el que, a la hora del mercadomundial, no esté a nivel, será expulsado del mismo o serásometido; su existencia será percibida generalmente como unestorbo por los agentes del mercado. Este tema está ligado al delos desfases culturales que provocan la pobreza estructural.Resulta claro que en nuestro mundo impiadoso, donde la justiciasocial y el respeto de los Derechos Humanos son frecuentementeconculcados, a los pueblos tribales pre-americanos no les quedanotras salidas que la desaparición por asimilación o la detransformar en tiempo útil sus propias matrices culturales depercepción/respuesta.
Esta noción es relativa y vaga; el tiempo útil en una guerraviolenta es brevísimo; el tiempo permitido en una frecuentaciónamistosa con culturas modernas -como suele ser el caso, en lassociedades rioplatenses (¡no siempre, por cierto!)- es másprolongado; lo que permitiría entonces vislumbrar la posibilidadde lanzar procesos pedagógicos de aceleración de lastransformaciones culturales necesarias, en tiempo útil, de lospueblos pre-americanos rioplatenses.
Figure 1. Distribución geográfica muy generosamente maximalista de laspoblaciones pre-americanas actualmente residentes en el territorio argentino(1,6% de la población total del país).Source : Wikipedia, doc déposité le18 Août 2012, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AborigenesDistribución.jpg?uselang=es
C. PERÍODOS AMERICANOS
1. Período de la Conquista colonial hispánica (1516 – 1810) 23
1.1. Advenimiento de un Nuevo Mundo: la invención de América
América es una invención europea; no existía antes del Renacimiento.Las realidades humanas que preceden a la invención de América –cuandonos referimos a ellas como formando parte de un todo continental-carecen de una apelación general pre-americana; por esta causa lashemos denominado lo pre-americano24. La realidad continental americanaes, en su conjunto, una extensión mestiza de Europa Occidental, tantodel punto de vista demográfico, como cultural, económico o político.
La entidad continental llamada América es una de las consecuenciasmayores de la plétora económica, demográfica y cultural de EuropaOccidental, resultante del resurgimiento de la civilización greco-romana “judaizada” por el cristianismo. ¿Qué entendemos por estoúltimo? Acerca de la civilización greco-romana ya hemos expuestoalgunas de nuestras ideas en los capítulos precedentes y abundaremostodavía a lo largo del presente. Respecto al cristianismo convieneahora ofrecer algunas precisiones históricas, miradas desde el puntode vista de los sistemas culturales en juego.
1.2. La idea de república es compatible con la mística cristiana
El cristianismo nació como un movimiento místico judío durante elsiglo I d.J.C, en Israel, antes que esos territorios fuesen llamadosPalestina por los romanos. El pueblo israelita tenía una cultura deldebate, aunque dominado por y focalizado en un rigorismo religioso; enla época de Jesús no vivían en república, aunque la alianza tribal queparece haberles dado origen puede haber conocido en sus comienzos unaforma de organización política que podríamos llamar democrática, en lalejana época de los Jueces. Actuales hallazgos arqueológicos confirmanen parte este posicionamiento, aunque introduciendo dudas ydesplazando lugares, modalidades y momentos en la lectura del relatofundacional bíblico25.
23
? 1516: año en el que el español Juan de Solís descubre el Mar Dulce, posteriormentellamado Río de la Plata. 1810: el 25 de Mayo de ese año una sublevación de las élites porteñas instaura la Primera Junta de gobierno patricio, rompiendo los vínculos coloniales que unían al Virreinato del Río de la Plata con su Metrópolis. 24
? Ver I. Período pre-americano.25
? Los hallazgos más recientes de la arqueología bíblica han motivado debates muy interesantes sobre estos temas. Los avances en esta materia son actualmente importantes y numerosos. Puede leerse con provecho y amenidad la abundante obra publicada por el
La corriente cristiana fue fundada en el seno del pueblo israelita porJesús el Nazareno; su estilo de vida personal, así como el de Juan elBautista, corresponden al de los monjes místicos judíos de la época,en su variante itinerante o mendicante (cf. “Esenios”, para unacomparación; aunque éstos no eran itinerantes, sino conventuales). Losprimeros discípulos de Jesús llamaban a su corriente “la Vía”. Eranobviamente judíos; pero a diferencia de la corriente talmúdica,estrictamente ritualista y etnocéntrica, afirmaban un judaísmo abiertoa conversiones bautismales libres, personales, tolerantes y adaptadasa cada cultura, siguiendo en ésto el mensaje central de su Maestro.Este criterio se confirmó en el concilio de Jerusalén del año 50d.J.C. Los judíos nazarenos -nazareno y cristiano son sinónimos- dejaronde frecuentar las sinagogas recién cuando fueron expulsados de ellas;decisión tomada por la corriente talmúdica en el consistorio rabínicode Jamné (Jamniá) del año 95 d.J.C. Es decir, durante dos generacioneslas “iglesias” de los cristianos eran las sinagogas y frecuentaronpiadosamente el Templo de Jerusalén hasta poco antes que éste fueradestruido en el año 70 por los romanos. Simultáneamente, losdiscípulos se reunían discretamente para celebrar lo que devino laliturgia central de esta corriente, la eucaristía, instaurada por Jesúsen su último seder pascual (la “Ultima Cena”, celebrada en Jerusalén,durante alguna Pascua judía entre los años 30 y 37 d.J.C.). Con visosde antropofagia simbólica, éste es un rito de comunión extrema conaquel que dijo ser “la Vía, la Verdad y la Vida”; comunión cuyaexperiencia íntima más cercana (si se tiene Fe; no, simples creencias)es algo que puede advenir en el momento del acmé, durante el actosexual en una relación amorosa. Estos ritos transgresivos parecenhaber superado el límite de lo soportable para los ritualistastradicionales, a más de la para ellos sacrílega afirmación de queJesús es Hijo de Dios -en acto- como todo el mundo –lo es enpotencia-. Tampoco muchos conversos al cristianismo entendieron bienesto, marcados culturalmente por la concepción de una separaciónirreductible e irredimible entre los humanos y lo que se consideradivino. La expulsión en 95 d.J.C. de los nazarenos de las sinagogastalmúdicas obligó a los adeptos de “la Vía” a multiplicar laconstrucción de sus propias “sinagogas” disidentes, las iglesias; perosólo pudieron hacerlo libremente cuando las persecuciones romanas alos cristianos amainaron, casi tres siglos más tarde (a partir de 312d.J.C.). Hasta entonces el signo de la cruz era desconocido de loscristianos; fue impuesto en el siglo IV como un talismán por unemperador no bautizado, Constantino, a legionarios no cristianos, paraque la Fortuna los acompañase en una batalla. En su lecho de muerte,Constantino no fue bautizado en la iglesia católica, sino en una sectano cristiana, los “arrianos” (paganismo cristianoide).El imperio romano cooptó luego la corriente católica, emergente eimparable, para ponerla bajo su control “protector”: fue el césaro-
arqueólogo israelí Finkelstein.
papismo, que se prolonga hasta hoy bajo diversas formas, en especialen las iglesias nacionales, estatales o étnicas; aunque también en elgobierno absolutista del Vaticano, que conserva relentes de viejainstitución del Estado imperial romano (la única que pervive).A pesar de estas perversiones graves, comprensibles en pueblos todavíahumanamente poco desarrollados e incapaces de apertura al Otro -menguamiento humanístico compartido, en nuestra opinión, por lamayoría de los pueblos que componen la Humanidad del presente-, elmensaje cristiano perdura tanto como la idea republicana, abriéndosepaso laboriosamente en las mentes y las instituciones culturales delos Hombres. Por esta razón y a instancias de una broma “yiddish”, sepodría decir que Jesús fue “un judiillo con éxito”: por él se judaízael mundo a través de la doctrina cristiana, signo de Jonás del que élmismo hablara.Hitler, jefe étnico cavernario por lo simplista y primario, teníarazón cuando unía y amalgamaba, para destruirlos, el cristianismo, eljudaísmo y sus subproductos, tales el marxismo o el liberalismo:efectivamente, los atavismos étnicos -germánicos u otros- sonincompatibles con este movimiento humanista, tanto como con larepública de ciudadanos autónomos. Porque el etnocentrismo primitivoencierra a sus adictos en un núcleo cultural ancestral cuyos módulosde percepción/respuesta son pobres, simplistas e incapaces de integraral Otro y a lo Otro, a la diferencia y a lo extraño. La aperturamental es antitética al etnocentrismo; la apertura es, en cambio, lopropio de la cultura humanista del cristianismo (entendámonos, delcristianismo auténtico), a la que los atávicos no pueden acceder, asíse llamen cristianos. Para ello, debieran transformar lo que sucultura conserva de tribal, de etnocéntrico y, por ende, transformarsu identidad etnocéntrica para acceder a la modernidad universalista.Será un camino largo; pero estamos en marcha...
1.3. El renacer de una vieja civilización moderna
En el capítulo precedente, especialmente en el §3. “De la tribu a lamodernidad: los casos de Roma y Francia”, pusimos énfasis en laperduración laboriosa y azarosa de la idea republicana y de sucultura. Aquí describiremos otros aspectos importantes del proceso deresurgimiento y extensión de la idea republicana, que no fuerandesarrollados en aquel parágrafo. Conciernen los elementos de culturarepublicana que fueron destruídos por las invasiones bárbaras y querenacieron bajo el nombre de Renacimiento (valga la redundancia),produciendo el mundo actual, incluso América, y por ende, las actualessociedades del Río de la Plata, aunque de manera ambigua como hemos deseñalarlo más abajo.En el enfoque cultural de las relaciones entre pueblos, es importantecomprender y adentrarse en estos aspectos del proceso de emergencia yreemergencia de la cultura de la modernidad, sujeto a vaivenes con
riesgo de producir mezclas culturales incompatibles y autobloqueantes.El modelo de cultura moderna y republicana puede servir de parangónpara evaluar la distancia que separa a ésta de las culturas hoytodavía globalmente menos performantes en el mediano y largo plazo, enel actual encuentro fragoroso entre culturas. Conviene, entonces,retomar nuestro relato histórico-cultural sobre la emergencia de lamodernidad, en su momento más obscuro y dramático, el de lasinvasiones bárbaras al Occidente romano, para observar qué se jugabaen la destrucción de la civilización greco-romana, qué se perdió, cómoy bajo qué formas resurgió para formatear el mundo de hoy, el nuestro.
El mundo romano era productivo; su estilo de vida era urbano,relativamente seguro y en general, confortable. En él imperaba elestado de derecho y estaba bien organizado en redes, con un sistemavial practicable bajo toda intemperie: rutas pavimentadas gratuitas,que abarcaban casi todo el Imperio y que estaban destinadas aaprovisionar el centro de ese sistema, Roma26 (ver algunasilustraciones al final de este capítulo). La desorganización delestado de derecho romano producida en Europa Occidental por lainvasión de tribus germánicas -siglos IV/VIII d.J.C.-, coincidieroncon las de algunos grupos nómades de estepa asiática que no dejaronrastros importantes. Pocos siglos después, las ocupaciones invasivasdieron como fruto el régimen feudal -siglos VIII/XV d.J.C.-. Labarbarie tribal de los invasores y el régimen feudal que le diocontinuidad legal sumieron en la rusticidad, la ruralidad y el atrasoal conjunto de las poblaciones europeas sometidas por ellos. Las hordas27 germánicas provocaron un desmenuzamiento de la soberaníadel Estado romano, disolviéndolo en una multitud de feudosindependientes, comandados por jefes de guerra tribales, enemigos losunos de los otros. Fue una hecatombe económica, política, social,alimentaria, higiénica y cultural en el Occidente romano. Losinvasores parasitarios, una vez establecidos, provocaron ladesorganización del sistema agrícola de mercado, una destrucción delas redes económicas y el abandono del sistema vial del mundo romano.Las grandes empresas agrícolas (las Villæ) y las agroindustrialesromanas destinadas a la producción de agro-exportables fuerondesestructuradas o cerradas; las tierras agrícolas fueron parcialmenteabandonadas; los campesinos, libres o esclavos, devinieron siervosligados a una gleba feudal, donde debían producir para mantener una
26
? “Todos los caminos conducen a Roma”: esta frase expresaba la organización en centroy periferia de la economía de mercado romana, a la cual se asemejan los actuales frentes de expansión agro-industriales con centro en Chicago, São Paulo y Buenos Aires. 27
? Horda es un concepto que se aplica con propiedad a una alianza de clanes de las estepas asiáticas, los mongólicos, tártaros o manchúes; aquí lo aplicamos por extensión y metáfora a los pueblos germánicos de la época romana, dada la expresividad de este vocablo.
nueva casta militar, ociosa; los bosques invadieron las parcelasabandonadas allí donde el bioma originario era de vocación forestal(tierras de desmonte); la producción de alimentos disminuyódramáticamente y las hambrunas cundieron en consecuencia, con unamarcada disminución de la población, que sobrevivió entonces mássucia, más enferma, menos educada, más insegura y envilecida, peoralimentada que bajo el régimen romano. En pocas generaciones, elterror bárbaro consiguió el embrutecimiento general de la poblaciónrural, propicio a la perduración de su dominio: el derecho del régimenfeudal podía ser entonces instaurado sin resistencias; cosa que sehizo desde el siglo VIII.Este alud de fenómenos negativos sucedía en un ambiente de inseguridadendémica que, en realidad, constituía el fondo de comercio de cadaSeñor feudal, jefe de guerra. Porque la inseguridad en los caminos ylas continuas razzias que efectuaban los Caballeros de un feudo contralos centros urbanos sometidos a feudos vecinos, justificaban el rol de“protección” que estos Señores de la Guerra se atribuían. En lugar delas rutas pavimentadas y rectas, gratuitas y relativamente seguras,los feudales abandonaron deliberadamente el mantenimiento delexcelente sistema vial romano para instaurar senderos sinuosos detierra, fangosos bajo las lluvias, cuyo trazado serpenteante obligabaa los viandantes y comerciantes a pasar de un feudo al otro, pagando acada paso un peaje para no ser atacados. Es así como los Señoresfeudales se representaban a sí mismos como “protectores” de lapoblación productiva, de los viajeros, peregrinos y comerciantes,siendo que los esquilmaban bajo el imperio de sus armas. Por su parte,las poblaciones urbanas debían pagar un tributo a los Señores feudalesmás próximos, para “ser protegidas” de tal o cual otro Señor de laGuerra. Es como si un cuerpo privado de vigilancia robara, hiriera ymatara a sus “protegidos”, para justificar la renovación de sucontrato de “protección”; con el agravante de que los bárbaros que,evolucionando, formaron el régimen feudal, se impusieron como noblezalocal, o sea, como clase dominante. Este bandidaje legalmenteorganizado es el origen de la nobleza de la tierra, en EuropaOccidental.
La “leyenda negra” del Medioevo europeo es legítima, pues correspondea una sombría realidad histórica; pero la disolución del estado dederecho ciudadano y el obscurantismo que le corresponde sólopertenecen a la feudalidad, heredera del nuevo orden impuesto por lastribus de invasores bárbaros. Su sistema cultural cerrado en castas,guerrero y predador, no estimulaba ni el comercio ni la industria nila agricultura ni la educación ni las redes económicas y viales, sinotan sólo las técnicas guerreras, las guerras, la razzia y un ciertoclero cooptado por los Señores feudales, en cuya jerarquía se puededetectar una frecuente ausencia de fe cristiana, de vocación religiosay de honestidad. En contraste con el estancamiento rústico del
feudalismo, bajo los regímenes municipales republicanos que medrabanen medio de la feudalidad pudo desenvolverse una creciente actividadcomercial, manufacturera y cultural. Estos municipios se fueronconectando en redes, que llegaron incluso a crear diversas áreas demercado común: la zona de influencia veneciana, la de influenciagenovesa, el Hansa germánica, las redes “lombardas”, es decir, las deaquellos mercaderes y banqueros italianos que penetraban el tejidourbano en tierras feudales de Europa del Norte. Hoy, la City deLondres reside allí donde se fijaron estos italianos que aportaban elantiguo mundo moderno: es Lombard Street, la calle de los Lombardos,es decir, de los italianos que allí introdujeron los primordios delsistema bancario.
Feudalismo y repúblicas municipales eran dos sistemas culturalescontrapuestos y adversos que cohabitaban en el mismo espacio europeo:el de la ruralidad militarista y clerical de los feudales y el de lasredes de ciudades libres herederas del mundo cultural de lacivilización romana.La multiplicación de municipios libres y de plazas privilegiadas(villas francas, comunas, repúblicas municipales, mercados libres) ysu extensión conectiva en redes, en medio de un mundo rústico aúndominado por los bárbaros a través de sus tataranietos feudales,fueron signos claros del surgimiento de un movimiento de contra-feudalismo que preanunciaba el advenimiento de la Era Moderna. Estossignos comenzaron a manifestarse clara e inequívocamente desde elsiglo XI d.J.C., aunque sus primeros destellos surgieran antes. Erancomo incendios culturales encendidos por los fulgores y chispasemitidos desde las comunas y repúblicas marítimas italianas,incluyendo aquellas localizadas en tierras de la autoridad Papal.Venecia fue en sus comienzos un campo de refugiados romanosoriginarios del valle del Po (siglo VII d.J.C.), que huían de lasinvasiones bárbaras. Apenas un siglo más tarde Venecia ya era unarepública, dando así continuidad a las instituciones en usanza en losmunicipios romanos. Éste fue el primer vislumbre que preanunciaba laaurora del Renacimiento. Se podría afirmar que, en Venecia, lacivilización romana no tiene solución de continuidad hasta nuestrosdías. El movimiento refundador de esta vieja civilización republicanano dejaría de crecer, forzando las resistencias feudales,extendiéndose a través de las ciudades libres o “francas” legalmentetoleradas por el régimen feudal. El rebrote del dinamismo republicanofue como un archipiélago volcánico que surgiera en medio del océano debarbarie feudal con el que las tribus invasoras habían cubierto laEuropa Occidental desde el siglo III d.J.C.; pero más contundentementea partir del siglo V d.J.C. Es importante retener que entre el mundo de la modernidad actual y elviejo mundo republicano de la civilización romana no hay solución decontinuidad cultural: los sistemas de percepción/tratamiento/respuesta
son similares y se distinguen netamente del sistema cultural de lospredadores feudales. Las racionalidades económicas de modernos yfeudales no sólo son distintas, sino que son incompatibles entreellas; una es productiva, la otra es parasitaria, rentista.El renacer medieval de la civilización greco-romana se fue extendiendosegún una dirección general Sud-Norte: desde la Toscana, las Marcas,Emilia Romaña, Lombardía, Piamonte (Génova y Venecia las habíanprecedido), para atravesar los Alpes en dirección de Suiza, laProvenza y el país catalán, el valle del Rin, los valles de los ríosEscaut, Elba, ambas ribas del canal de La Mancha, los Países Bajos,las costas del mar del Norte y del Báltico. Una aparente extravaganciageográfica: el pequeño reino de Portugal, excéntrico respecto de loscircuitos renacentistas italianos que fecundaban el resto de Europa,también adhirió, no más tarde del siglo XIII, a la renovaciónrenacentista, distanciándose culturalmente de los espacios feudales dela península ibérica. Las implantaciones musulmanas en Iberia, ajenasy adversarias de la cultura republicana, resistieron tanto cuantopudieron, hasta que fueron derrotadas o expulsadas del continenteeuropeo, tanto por los renacentistas como por los feudales. Hacia elSur de Roma, en la región de Salerno la república de Amalfi tuvo untiempo de esplendor; pero fue luego sofocada por las invasionesfeudales venidas de Francia y España, hundiendo la Italia del Sur enel atraso monárquico de la cultura feudal. Hoy se notan sus efectos enla diferencia fácilmente detectable entre una Italia del Centro-Nortey una Italia del Sur. Este clivaje entre zonas culturales italianasdistintas -la una, de desarrollo humanista, tecnológico y económico;la otra, de atavismos clánicos de sangre, atraso, desempleo y pobreza-debiera llamar la atención de quienes observan otros pueblos sometidosa las mismas fuerzas de cultura feudal: concretamente, los pueblos quenacieron de la Conquista feudal hispánica en América.
En el territorio actualmente perteneciente a Francia, una de lasprimeras ciudades a liberarse del yugo del feudalismo fue Tolosa(Toulouse), donde se estableció un régimen de democracia municipal -elCapitolio- desde edad temprana. En consecuencia, en su zona deinfluencia se fundaron los grandes Molinos de Bazacle (1250 d.J.C.) yreaparecieron tímidamente algunos frentes de expansión agro-industrialde la época romana previa a las invasiones bárbaras. Esta región logróconservar su dinamismo intelectual y su tradición de pionerismoindustrial, pues Tolosa (Toulouse) es actualmente el polo deexcelencia francés en lo que se refiere a la tecnología aeronáutica yespacial y a sus industrias conexas y Barcelona, urbe sureña de estaregión renacentista mediterránea (cuyo extremo Sud seria la regiónvalenciana), es un polo intelectual e industrial en la penínsulaIbérica. Otros centros urbanos se iban desarrollando simultáneamenteen territorio francés: el pastel, en la región de Amiens en el sigloXIV, el cultivo y la industria de la seda natural en la región del
valle del Ron (Rhône) con centro en Lyon, modelo de substitución deimportaciones chinas..
Esta pujanza nueva incentivó la creatividad en las ciudades y campañasde aquellas zonas que iban siendo alcanzadas por la expansión delespíritu renacentista. Así, en el siglo XIII se produjo la liberaciónde los cantones suizos, que estaban sojuzgados por el feudalismoaustriaco (ostrogodo), el mismo que rigió luego en la España visigoda.En el siglo XIV varias ciudades de los Países Bajos (Holanda yBélgica) se liberaron del yugo feudal, gracias a sus miliciasciudadanas y, casi simultáneamente, se produjo allí la llamada“revolución verde” de la agricultura medieval. La difusión de lasnuevas técnicas agrícolas produjo excedentes de cosecha, quecontribuyeron a alimentar un aumento de población, tanto rural comourbana, así como el comercio marítimo de bienes agrícolas. Esta nuevaagricultura comercial se difundió hacia las islas británicas, Franciay Alemania, creando excedentes de cosecha que enriquecían los mercadosurbanos y permitían alimentar una población más numerosa, aumentandosimultáneamente la demanda urbana y la fuerza de trabajo productivopara satisfacerla. El círculo virtuoso del desarrollo económico estabaasí en marcha en las regiones que iban logrando liberarse del yugo dela feudalidad, antitético de la modernidad. Todo esto aceleró a su vezel proceso de modernización de la sociedad. Los factores demodernización produjeron una acumulación de capitales acompañada de uncrecimiento demográfico, allí donde conseguían arrancar las ciudades ysus hinterland agrícolas al atraso del feudalismo. Al mismo tiempo, laintensificación de las actividades económicas indujo un aumento delpoder adquisitivo de las familias en todas las clases sociales. Fueentonces que se inventó el consumo de masas, con el fin de extender lademanda efectiva a las clases sociales más modestas. Esto originó algodesconocido en el mundo feudal: un fenómeno de demandas centrales, osea, de polos mercantiles, que no cesaría de afirmarse y crecer, hastala formación de los grandes mercados centrales capitalistas de laactualidad. Precursores en este vasto movimiento internacional fueron losportugueses conjuntamente con sus socios comerciales, los holandeses,ambos unidos en una misma lucha contra el feudalismo expansionistaespañol que los amenazaba en Europa. Los primeros pusieron a punto unaagricultura industrial de gran escala, que no se veía desde lostiempos de los grandes circuitos del vino, el aceite de oliva, elgarum o el trigo de la época romana. Los lusitanos iniciaron susexperimentaciones agrícolas en las islas del Atlántico que acababan depoblar, Azores y Madeira; en esta última crearon las primerasagroindustrias del mundo occidental (ingenios azucareros). Buscandodisminuir el costo de la mano de obra, importaron a las islas de CaboVerde esclavos que adquirían a las tribus africanas de la costa delgolfo de Guinea, en un trueque que les era ampliamente ventajoso. Sus
primeras plantaciones esclavistas datan de 1463, casi una generaciónantes del Descubrimiento de América. Ya desde entonces esta fórmula deproducción agro-industrial estaba presta para ser extendida a nuevosterritorios de Ultramar. Esto explica su interés en hacer pié en elcontinente del Oeste, que un marino genovés acababa de descubrir paralos feudales españoles. El Brasil debía, pues, ser “descubierto” porlos portugueses y lo fue en 1501. El objetivo del proto-capitalismoportugués era el de ocupar las tierras agrícolas de sus costas, parainstalar allí la nueva industria agro-alimentaria dedicada al mercadointernacional europeo. Pero los portugueses no tenían acceso almercado más solvente en ese momento. Es en el Hansa germánico que laacumulación de capitales y el crecimiento demográfico que acabamos demencionar ocurrían con el mayor vigor. Por esta razón, los portuguesesconstituyeron una alianza con comerciantes-navegadores holandeses;éstos compraban el azúcar que los portugueses producían en grandescantidades en América del Sur y lo vendían en los mercados portuariosque habían pertenecido a la Liga Hanseática, alianza comercial a laque los flamencos y bátavos habían estado asociados y a los que losportugueses no tenían acceso. Hasta entonces el azúcar había circuladocomo artículo de lujo, al mismo título que las especias. Desde elsiglo XVII los holandeses practicaron una política comercial que hoyllamaríamos de “dumping”: por medio de ofertas “low costs” aumentaban másque proporcionalmente el volumen total de sus ventas. Poniendo losprecios de las commodities al alcance de una población más modesta ymucho más numerosa, el margen comercial era menor; pero la gananciatotal era muy superior. Con precios de saldo lograban movilizar por laprimera vez la demanda doméstica de las clases pobres de la región dela Hansa. Así el azúcar, bien suntuario hasta entonces, devino un biende consumo banal y la vida de esos pueblos urbanos devino un poco másdulce. Detrás del azúcar siguieron el tabaco, el café, el té y otrosbienes de consumo suntuario que se convirtieron en algo nuevo: eranlos steady staple o commodity de un capitalismo de agro-exportaciónnaciente. El consumo de masas fue así inventado.
Otro umbral tecnológico fue franqueado a fines del siglo XVIII con lamotorización de la producción textil, provocando una expansiónsostenida del país donde este procedimiento fue inventado, Inglaterra,en detrimento de las manufacturas artesanales del continente europeo,obligando a una puesta al día de los métodos industriales en Europa;pero al mismo tiempo, la disminución de los precios desarrollaba elconsumo de masas y el bienestar a bajo precio de los consumidores delcontinente. Hoy vivimos en ese mundo donde los mercados de agro-exportación y lasagroindustrias que cuentan son los de las commodities que fomentan laformación de frentes de expansión de la agricultura de exportación. Laalimentación de la Humanidad toda entera depende del buen o mal
funcionamiento de este sistema internacional, nacido con elRenacimiento de la civilización greco-romana.Debe remarcarse que nada en el feudalismo preparaba a esteencadenamiento de fenómenos que condujo a la modernidad. Estosprocesos de retro-alimentación que aceleraban la innovacióntecnológica y el desarrollo económico y cívico ocurrían ante los ojosazorados de la aristocracia feudal y muy a su pesar. Hubo muy firmesresistencias feudales al advenimiento de la modernidad, la república yla racionalidad productiva.
1.4. ¿Qué aportó la modernidad a la sociedad post-feudal?
Los elementos de desarrollo cívico y económico son numerosos y de grantrascendencia para la sociedad actual. No todos señalan progresosnetos en todos los campos; algunos juegan un rol ambiguo, ambivalentey que puede dar lugar a debate, como por ejemplo, el acceso de lasmasas a la sociedad de consumo y descarte. Por memoria mencionemos:
(1) el restablecimiento del derecho romano en las ciudades libres ylas repúblicas, aportando seguridad y previsibilidad en la vidapública y los negocios (a.p. s. VIII28). (2) el desarrollo de la banca, el crédito y la administracióncontable, actividades precursoras de la formación de las redes urbanasmodernas (a.p. s. XII). (3) las invenciones que mejoraron la productividad de la agriculturaeuropea, promoviendo un incremento demográfico (a.p. s. XIV). (4) la introducción en la agricultura moderna (por medio de unespionaje industrial) de macollos y plántulas de cultivos deexportación, hasta entonces monopolizados por los árabes (caña deazúcar, café; a.p.s. XV).(5) la invención de la producción agrícola a escala industrial (s.XV).(6) el mejoramiento de las técnicas de navegación marítima y decartografía (s. XIII/XV). (7) una explosión de los transportes marítimos pesados, (s.XIII/XVII); acompañada más tarde por el desarrollo de los segurosmarítimos (Lloyds, a.p. s. XVIII) y los ferrocarriles (a.p. s. XIX).(8) la formación de demandas centrales fuertes y regulares en ciertasplazas urbanas, en particular en las ciudades del Hansa (Ligacomercial que estuvo activa del s. XII al s. XVII).(9) cambios sociales profundos, tales como el mejoramiento del poderadquisitivo de las masas urbanas en las zonas libres de feudalismo,con la consecuente elevación del nivel de vida general, especialmenteen esas ciudades.
28
? a.p s. VIII: a partir del siglo Octavo después de Jesucristo.
(10) el consecuente incremento de la fuerza de atracción de lasciudades, con el consiguiente éxodo rural.(11) la invención de la civilización del consumo de masas (a.p. s.XVII). (12) la aparición del consumo de masas estimuló las invencionesindustriales y la investigación científica ligada, cuyos resultadosfueron incrementando la productividad del trabajo y del capital,modificando el modo de vida de amplias masas.
Este conjunto de causas interactivas produjo una transformación de lasmatrices culturales, con la progresiva primacía de la cultura urbanasobre la ruralidad feudal, de la cultura de la producción y elcomercio frente a la cultura guerrera de los feudales. Nacía lamoderna cultura del consumo masivo y el descarte; la instrucciónpública generalizada se hizo necesaria para facilitar la inserción delas poblaciones al mercado de los nuevos modos de vida. El vertiginosoproceso de cambio de civilización no se ha frenado hasta hoy. El motorde esta cadena de cambios concomitantes residía en el renacer de lacultura y la civilización greco-romana, cultura de la civilidadrepublicana, de la producción y el intercambio.
El incremento continuado de la demanda de consumo urbano estimuló lareactivación de la agricultura en los hinterland de las regioneseuropeas en vías de crecimiento económico. Llegó un momento en que laproducción agrícola de proximidad no lograba satisfacer la crecientedemanda urbana en diversas zonas de Europa Occidental. Era necesario,por lo tanto, encontrar nuevas tierras agrícolas, un Nuevo Mundo paraproducir allí las commodities más demandadas en aquellas zonas europeasde mayor solvencia. Esta necesidad imperiosa impulsó los grandesdescubrimientos y la hora de gloria de los grandes navegantesmarítimos. En su mayoría, los grandes pilotos fueron italianos,confirmando el rol precursor que tuvieron las comunas y repúblicasitalianas en el Renacimiento de la civilización greco-romana en EuropaOccidental.
1.5. ¿Qué papel jugó la Iglesia?
A este renacer del dinamismo europeo contribuyó la Iglesia desde Roma,cuando sus dirigentes lograban actuar con independencia de lafeudalidad; situación ésta que fue rara y provocó, entre otrosconflictos eclesiales graves, el Gran Cisma de Occidente (los Papas deAviñón). A partir de los años 1000 d.J.C., un Papado independiente delpoder feudal fomentó redes de monasterios y una intensificación de laactividad intelectual a través de muchos de ellos. Simultáneamente,promocionaban el vaciado de tropas feudales de Europa, inventando las
“Grandes Peregrinaciones” a Tierra Santa (las Cruzadas)29. A estaIglesia se debe la creación de la Universidad, su multiplicación ydifusión. En los cursos de filosofía de estas nuevas instituciones seenseñaba a razonar con un pensamiento abstracto y crítico; aunque erantodavía puramente especulativos, los ejercicios dialécticos del métodode tesis preparaban las mentes a la formación del pensamientocientífico que cundiría más tarde, en oposición a la Iglesiaobscurantista de influencia feudal. La primera universidad fue fundadaen el año 1080 en el Estado Papal (Bolonia, Italia). La Órdenesmendicantes (franciscanos y dominicos), que renovaron el pensamientoeuropeo, nacieron en tierras libres de feudalidad: en las comunaslibres de la Italia papal, los franciscanos; en la Toulouse delCapitolio, los dominicos; ambos en los siglos XII y XIII.
Fueron además órdenes monacales las que desarrollaron los primordiosde la actividad crediticia y de la administración contable. LosTemplarios fueron los primeros en ocuparse de esta actividad. Era unaorden de monjes armados que obedecían directamente al Papa; y no, alos Señores feudales ni a sus monarcas; ni a los obispos cooptados porlos Señores, que no eran otra cosa que apéndices clericales del poderfeudal. Sobre una base económica y patrimonial importante, que lesreportaba ingentes ingresos de sus explotaciones agrícolas -lasCommanderies-, los templarios desarrollaron en paralelo el sistema decrédito pignoraticio, para cuya administración inventaron lacontabilidad de partida simple. Sus principales clientes eran losSeñores feudales, que se endeudaban para financiar las continuasluchas entre feudos, actividad guerrera característica de laracionalidad económica feudal. Los Templarios fueron quemados vivospor sus deudores hipotecarios: el rey de Francia Philippe le Bel y sus vasallos, Señores feudales. Fue una suerte de“default” al estilo bárbaro, donde los deudores asesinan a su acreedorpara cancelar la deuda. El Papa –ya restablecido en Roma, lejos de laférula feudal francesa de Aviñon– miró a otra parte mientras quemabana sus monjes en Francia, probablemente porque no tenía capacidad paraintervenir; pero enseguida blanqueó discretamente de culpas a lostemplarios, condenados por obispos feudales (aunque debió ceder ydisolver la Orden), y designó a los Franciscanos para que asumieranlas actividades financieras que los Templarios habían dejado vacantes(ausentes con aviso). Fueron los franciscanos quienes desarrollaron lacontabilidad de partida doble que se emplea actualmente. Este nuevo
29
? En el Concilio de Clermont Ferrand de 1095 el Papa Urbano II instigó, respondiendo a presiones de los Caballeros feudales, a la organización y realización de lo que actualmente se conoce como la Primera Cruzada (1095 d.J.C.). No debe pasar desapercibidoen este sermón el llamado vehemente del prelado para que los grandes Señores feudales liberen Europa de la lacra de gente armada, pendenciera y peligrosa. ¿A quiénes se refería, si no es a las propias tropas de los Señores feudales? En efecto, la guerra y la rapiña son intrínsecas a la racionalidad económica feudal, que es la misma de sus ancestros bárbaros.
instrumento de gestión permitió una administración ordenada de losnegocios renacentistas, favoreciendo su desarrollo y conduciendo a unaintensificación y acumulación nunca vistas de las actividades de todoorden: era la plétora renacentista.
1.6. Europa deviene estrecha: ¡Young men, go west!30
La plétora económica y demográfica de una cierta Europa dinámica -a lacual contribuían concurrentemente varios factores- indujo en losrenacentistas de la fachada atlántica europea el deseo de partir enbúsqueda de nuevas tierras allende el mar, para expandir los cultivoscuyos productos demandaba crecientemente la Europa renacentista.Coexistía asimismo el proyecto de lograr una ruta marítima libre demusulmanes, hacia los mercados asiáticos que producían bienes de altovalor agregado –especias, sedas, perfumes-. Contar con un tal atajoles evitaría las barreras antepuestas por el mundo musulmán. Movidospor estas causas, los marinos renacentistas -italianos; peropreponderantemente, los portugueses- comenzaron a reconocer las costasafricanas. Poco más tarde, concibieron la idea de una “vía del Oeste”como alternativa a la vía africana. El Atlántico Norte, rutafrecuentada quizás ya desde el siglo XIV por pescadores de bacalao -alimento básico de los militares de Europa del Norte-, presentódificultades insalvables para las técnicas de navegación de esa época:las barreras de hielo del Canadá y Groenlandia impedían progresarhacia el Oeste. Tentando entonces un itinerario más al Sur, libre dehielos, uno de los geniales navegantes genoveses que se empecinaban enabrir esta ruta del Oeste concretó finalmente en 1492 el hallazgo delCamino de Indias. Con ello inauguraba un nuevo circuíto comercialtransatlántico para la Europa del Renacimiento; ruta económicapermanente que llevó a inventar América. Ésta fue una epopeyaimpulsada por la plétora renacentista. Pero, ¿y los feudales en todoesto? ¿Tuvieron algún rol?
1.7. ¿Qué papel jugaron los feudales?
Veámoslo: el feudalismo castellano, triunfante en la Península ibéricay, a la sazón, también fuerte en el Vaticano, se apropió manu militare yeclesiástica de una buena parte de estos logros renacentistas, con elfin de utilizarlos con objetivos propios de la racionalidad económicafeudal que los animaba. En el proceso de alumbramiento del Nuevo Mundonacieron, pues, dos Américas casi simultáneamente: una, formateada por
30
? “Young men, go west = Jóvenes ¡vayan al Oeste!” era la llamada de incitación a la conquista y colonización del Oeste norteamericano con familias de chacareros, en el siglo XIX. En realidad, este llamado a la expansión europea movilizaba ya desde el siglo XIII a lajuventud occidental (el veneciano Marco Polo, por ejemplo); nuevos medios técnicos para lograrlo fueron buscados y hallados, en razón de esta fuerte motivación renacentista.
la feudalidad expoliadora y parasitaria, comandada con objetivosfeudales bajo la bota castellana; otra, moderna y productiva,impulsada por la colonización con familias de cultura renacentista. ElRío de la Plata nació y creció en la faceta feudal de esta epopeyaeuropea.En la otra América, la verdaderamente renacentista y productiva,encontramos el Canadá, los Estados Unidos y el Centro y Sud delBrasil. Chile es un caso atípico en este concierto, pues su ValleCentral fue colonizado con familias de trabajadores europeos –colonización con familias españolas productivas y, por ende, ocupaciónmoderna–; pero lo fue bajo el dominio de los feudales españoles. Enlos párrafos siguientes desarrollamos argumentos sobre el origen delos desfases culturales que afectan a la región del Plata y, enmedidas diversas, al resto de la América hispánica.
1.8. El Descubrimiento de América cae en manos feudales
Los mejores pilotos marítimos de los siglos XIV, XV y XVI eranformados en Génova o en su república rival, Venecia. Sólo a partir delsiglo XVI aparecen otras escuelas de navegación marítima de calidad enEuropa. Para entonces, la gloriosa epopeya de los pilotos escandinavos(siglos IX, X y XI) ya había pasado, sin lograr ir más allá de unamodesta colonización en Islandia, Groenlandia y en el “Vineland”,región situada en las costas orientales del Canadá actual. Islandia logró perdurar, mientras que las implantaciones escandinavassituadas más allá de esa isla fueron efímeras. Este fracaso se explicapor diversos hechos. Los escandinavos no disponían de una tecnologíade navegación capaz de transportar cargas pesadas a grandesdistancias; cosa que los armadores y pilotos italianos llegaron adominar desde el siglo XIV y XV. Tampoco existía en la Europa de lossiglos X y XI una demanda regular y pujante, en plena expansión, talque justificara la creación de redes de transporte comercialultramarino de gran escala, con la consiguiente movilización decontingentes de familias de labradores hacia las nuevas tierras deproducción. Estas condiciones fueron reunidas en el siglo XV, cuandola Europa del Renacimiento llegó a ser pujante.
Paradójicamente, las repúblicas marineras italianas no se interesaronseriamente en el Atlántico, más allá del cabotaje marítimo. Podríamospreguntarnos por qué Italia no participó en la conquista ycolonización de América, puesto que era la proveedora de los mejoresnavegantes marítimos de la época. Creemos que la respuesta es que, enlos siglos XV al XVII, para mantener sus negocios les bastaba conalimentar las redes comerciales que habían tejido desde el siglo XI através de toda Europa Occidental. Envueltos en la dinámica casienloquecida del Renacimiento (desde el siglo XI en adelante, para lascomunas y repúblicas italianas; siglos XV al XVII para el resto de
Europa Occidental), los inversores italianos no sintieronprobablemente la necesidad de correr la aventura ultramarina: Europase presentaba entonces, para ellos, como un gran campo abierto a susiniciativas. Fueron, en cambio, los pueblos confrontados cotidianamente con elocéano Atlántico quienes tomaron la iniciativa de la exploraciónultramarina. Los portugueses, una vez más, se comportaron enprecursores de este movimiento de descubrimientos.No es un misterio que el piloto genovés Cristóforo Colombo tratóincansablemente, junto con su hermano, asociar a los portugueses a suproyecto de exploración de la vía Oeste para llegar a la India y alresto del Asia. Los hermanos abrieron una librería de cartografíamarítima en Lisboa, que les permitió entrar en conocimiento de mapassecretos de las rutas atlánticas que los navegantes y pescadoresportugueses frecuentaban mucho antes del Descubrimiento de América.Cristóbal, llevado por su obsesión de navegante, se estableció en lasislas de Madeira, donde contrajo enlace con la hija del comandanteportugués de esas islas, colocándose así en posición favorable paraentrar en los secretos de la navegación hacia el Oeste por víassituadas mucho más al Sur del pasaje que él ya había tentado sin éxito(mares helados), al Norte de Terranova y el Labrador. Podemos suponerque el desinterés de Portugal por el proyecto de Colón se debía alhecho de que su propios navegantes ya estaban desarrollando el mismoproyecto desde hacía decenios y que ya habían logrado avancesconsiderables, sin necesidad de asociar a este genovés. El resto de lahistoria del Descubrimiento de América es de público conocimiento. Noobstante, conviene remarcar que al cerrar trato con la coronacastellana, Cristóbal Colón ponía su saber y su racionalidadrenacentista al servicio de los objetivos de las clases dominantesespañolas, nítidamente impregnadas de racionalidad feudal. Losnavegantes del frente marítimo atlántico -portugueses, franceses,holandeses e ingleses- desarrollaban proyectos de corte moderno,buscando establecer áreas de expansión para las producciones agrícolasde exportación ultramarina, destinadas a alimentar y desarrollar losmercados de la Europa renacentista en pleno crecimiento. Sus proyectoseran, pues, productivos y destinados a diversificar mercados; eranajenos y opuestos a la racionalidad feudal que piensa en términos deprotección de territorios dominados, donde se parasita a quienesproducen. Ante la negativa de los portugueses, Colón vendió finalmentesu proyecto de exploración de la vía Oeste al primero que quisocomprárselo: este cliente fue la monarquía castellana. Para losespañoles, los objetivos de la aventura marítima que financiabandebían responder a una racionalidad acorde con la de su nobleza, cuales la maximización del producto de saqueos de metales preciosos almenor costo posible. Este sesgo feudal dado a la iniciativa delnavegante genovés iría a marcar profunda y durablemente la historia delas tierras a descubrir.
1.9. América moderna, América feudal
La creciente demanda de materias primas agrícolas, necesarias paraproducir las manufacturas y productos agroalimenticios que mejor sevendían en los mercados vigorizados por el despertar renacentista,movilizó a los europeos de cultura moderna, o sea, aquellos que norazonaban en términos de racionalidad feudal sino productiva,lanzándolos en una ansiosa búsqueda de nuevas tierras de labranza.Primeramente, intensificaron desde el siglo XIV la explotación de lastierras disponibles en sus propios hinterland o en sus vecindades:polderización de los Países Bajos, colonización anglosajona deIrlanda. Pequeños frentes de expansión agrícola se desarrollaron enterritorio francés: pastel de Toulouse, que derivó en el azul deNîmes; ese tinte azul hizo famosos, siglos más tarde, a los pantalonesblue jean del Far West norteamericano; también, la seda natural en Lyon.Los portugueses pusieron en explotación las islas de Madeira, Azores yde Cabo Verde (azúcar de caña). Habiendo agotado las disponibilidadesen tierras agrícolas a su alcance, debieron buscarlas fuera de Europa.Con el Descubrimiento, las hallaron en América; y, en mucha menormedida, en islas asiáticas (Ceylán, Indonesia). Siglos más tarde seincorporaría Oceanía a la panoplia de este Nuevo Mundo renacentista.Desde entonces, multitudes de familias de campesinos y artesanos,desestabilizados e incluso desplazados por la evolución vertiginosadel capitalismo manufacturero que los sumergía en las regiones másdinámicas de Europa Occidental, se lanzaron a la aventura del éxodocolonizador en Ultramar. Otro factor de expulsión demográfica desdelas regiones europeas en vías de industrialización fue la presióndemográfica provocada por la mayor productividad de la agricultura. Ensu mayoría, las familias que emigraban iban a poblar productivamentelas tierras fértiles del nuevo continente americano. La participaciónde las madres europeas en la transmisión de su cultura renacentistaconstituyó el factor clave para la formación de nuevas nacionesmodernas en las tierras colonizadas de América y Oceanía. Así nacieronlos denominados Países Nuevos, extensiones ultramarinas de esa EuropaOccidental del Renacimiento y la Revolución Industrial. Podemos citar,como ejemplos de Países Nuevos, los Estados Unidos, el Canadáincluyendo el Quebec, el Brasil del Sud y el Sudeste, Australia, NuevaZelanda. En América, los colonos europeos abrieron frentes deexpansión a la agricultura comercial; los nuevos frentes de expansióndemostraron más tarde funcionar como potentes factores de auto-industrialización, generando una gran pujanza económica.La colonización de poblamiento europeo comienza tímidamente en Américadurante el siglo XVI d.J.C., fuera del área dominada por loscastellanos. En nuestra opinión, se desarrolla intensamente como unepifenómeno de la industrialización en Europa. Los mayorescontingentes de emigrantes partieron de las regiones de Europa que se
encontraban en proceso de industrialización o aledañas a ellas. Esdecir, partieron de áreas culturales ya ganadas al Renacimiento y lamodernidad. El origen cultural renacentista de esas familias decolonos tuvo una importancia mayor, pues propulsó el advenimiento ydesarrollo del mundo moderno en América. Esto produjo la Américamoderna.
Existe, sin embargo, otra América afiliada a la cultura feudal. Puesno toda Europa Occidental fue alcanzada por el dinamismo modernistadel Renacimiento; o lo fue de manera diferente y diferida. En aquellasregiones todavía dominadas por clases guerreras de cultura feudal,como la España de los siglos XV, XVI y XVII, el modo de percibir elNuevo Mundo debía ser necesariamente diferente del que tenía la gentede regiones europeas ya integradas a la dinámica renacentista. Losfeudales usaban matrices arcaicas para percibir y elaborar suspercepciones; las respuestas procedían en consecuencia de un fondoarcaico. Por esta razón, las clases dominantes en España, netamentefeudales, dieron respuestas arcaicas a las posibilidades que les abríael Descubrimiento de América. Porque su relación con la tierra y loshombres no era productiva, sino que obedecía a una racionalidadeconómica arcaica, guerrera; o sea, no de producción comercial sino deusufructo, renta y saqueo, muy alejada de la lógica productiva delcapitalismo que emergía en el Renacimiento. En consecuencia, una netadiferencia de objetivos y estrategias coloniales distingue laColonización ultramarina con familias productivas modernas en losPaíses Nuevos, de la Conquista militar española de América. En efecto, a pesar de que el maelström modernista del Renacimiento seextendía avasalladoramente a través de Europa Occidental, elfeudalismo logró sobrevivir en los reinos ibéricos de Castilla yAragón gracias a un concurso de circunstancias. Una pesada maquinariabélica y una mentalidad guerrera feudal habían permitido a losvisigodos y su descendencia combatir al invasor musulmán, habiendologrado expulsarlo en 1492. Desde entonces, esos equipos y esepersonal militar aguerrido se encontraban ociosos y podían serrápidamente puestos al servicio de nuevas empresas bélicas feudales.Esta fuerza encontró rápidamente empleo para aplastar la emergenciadel modernismo renacentista en España, incompatible con los principiosbásicos del régimen feudal. Las burguesías modernas castellanas yvalencianas se estaban rebelando contra el régimen feudal imperante,desde principios del siglo XVI, es decir, a principios de la Conquistade América. La demanda de los burgueses era dar a sus ciudades ycampañas el estatuto de comunas libres, al estilo de las repúblicasitalianas. Los ejércitos aristocráticos aplastaron en abril de 1521esta revuelta modernista, conocida como la de los Comuneros y lasGermanías. Luego, los vencedores fueron destruyendo minuciosamentetodo germen de modernidad que atisbara en España, de manera eficientey duradera, sin dejar grandes oportunidades de desarrollo ulterior a
las fuerzas urbanas y agrícolas modernas de esa sociedad. Habiendoreprimido eficientemente a sus enemigos modernistas internos, elEstado español concibió y realizó un gran proyecto feudal paraAmérica, a contracorriente de la marcha general de Europa Occidental:América debía ser la proveedora del oro y la plata necesarios parafinanciar guerras dinásticas y de expansión de la hegemonía feudalespañola en el continente europeo.En lugar de una colonización española de poblamiento productivo y muya pesar de que existieran en abundancia familias españolas detrabajadores para ello -por ejemplo, en las Comunas y las Germanías-,los dirigentes feudales castellanos organizaron una Conquista militaren América. Su lógica interna era espejo de los antiguos saqueosperpetrados por sus ancestros, los godos. Aquellos bárbaros,establecidos firmemente en la Península Ibérica desde el siglo Vd.J.C., se convirtieron en clases dominantes guerreras, erigidas luegoen nobleza aristocrática; hoy reinan todavía y dominan los negocios ylatifundios en ese malhadado país que acumula sus frustracioneshistóricas.La rapacidad y la voracidad implacable con que los feudales de laConquista procedieron al pillaje del Nuevo Mundo eran propias debárbaros y feudales, no de capitalistas modernos. Los hechoshistóricos evidencian que su objetivo económico era maximizar elsaqueo de los metales preciosos al menor costo posible, no el depoblar y producir. Esto explica el que se hayan establecido enregiones montañosas, donde podían encontrar vetas argentíferas yauríferas y abundante mano de obra indígena no muy lejos de las minas.Mientras tanto, dejaron ociosas y despobladas las mejores tierrasagrícolas americanas, que familias de agricultores españoles hubieranpodido valorizar con su trabajo. Por el contrario, la colonización productiva efectuada por los paísesrenacentistas europeos consistió en poblar tierras arables confamilias de labriegos y artesanos, para ponerlas en producción.Insistimos en que, en esas colonias de poblamiento, la mujer-madrejugó el irremplazable rol de transmisora de la cultura europea. Lacolonización de poblamiento productivo enviaba a América casi tantoshombres como mujeres. Los franceses llegaron a contratar en Franciasolteras mayores y niñas casaderas, para conducirlas a sus coloniasamericanas a fin de que allí encontrasen marido, entre los colonos.En cambio, los conquistadores castellanos enviaron a América numerososcontingentes mayoritariamente masculinos: militares, clero,administradores, aventureros. Las escasas mujeres que los acompañaronno eran esas esposas-madres portadoras de la cultura del trabajo y lamodernidad, sino que eran aristócratas de mentalidad feudal, cuando noeran meretrices o religiosas consagradas.No hubo, pues, colonización de poblamiento con familias detrabajadores españoles en América, a la rara excepción de Chile, donde
por razones estrictamente económicas la Corona procedió a colonizarcon algo menos de doscientas familias de labriegos y artesanos elValle Central. Allí pudo, entonces, desarrollarse algo que se asemejaa las sociedades de cultura moderna en los Países Nuevos de Américadel Norte. Fuera de Chile, las tropas y contingentes españoles que seinstalaron en América carecían de la cultura del trabajo productivo,del amor a la valorización agrícola de las tierras. La sociedadresultante fue verticalista, improductiva, constrictiva, violenta; sinagricultura ni industrias, sólo prolongaron en América la cultura delos Caballeros feudales de la Península. Para ilustrarlo bastecomparar, en la Argentina, las sociedades de “caballeros” –gauchos ycaudillos- de Salta, La Rioja o de las estancias tradicionales de laregión pampeana, que contrastan con la sociedad agrícola y moderna deMendoza, heredera de la cultura industriosa del Valle Central deChile, del cual Cuyo es una extensión. Salvo la excepción chilena, laConquista hispánica produjo una América impregnada de cultura feudal.
1.10. Divergencia cultural
En el siglo XV d.J.C., el sistema feudal ya estaba declinando o habíadesaparecido fuera de España, desplazado en amplias regiones de EuropaOccidental por la emergente burguesía modernista, provocando unaruptura cultural con los herederos de los bárbaros. El poblamientoproductivo de América con familias europeas de cultura moderna es unfenómeno propio del Renacimiento; constituye una de las primerashazañas de la cultura moderna. Mientras que la Conquista de Américapor los castellanos constituye la última gran epopeya del feudalismoeuropeo. La búsqueda y extracción del oro y la plata metálica, elsaqueo, el heroísmo conquistador guiaron a los Conquistadorescastellanos, fieles a sí mismos en su racionalidad feudal. Lamentalidad feudal y las estructuras económicas y sociales que de ellaresultan se han conservado en la América española a lo largo delperíodo que comentamos, adaptándose a las circunstancias pero singrandes cambios de fondo, llegando así hasta los días de laIndependencia sudamericana. Por esta razón conviene denominar Períodode la Conquista y dominación colonial del Rio de la Plata al lapso quese inicia con el viaje exploratorio de Juan de Solís en 1516 y terminacon la Revolución de Mayo de 1810. En esos tres siglos no vemos dos omás periodos netamente distintos, como es costumbre distinguir segúnvariados autores, sino un único período cultural en el cual puedenreconocerse sub-períodos. Durante estos tres siglos la potenciacolonial estableció en América una población a dominante masculina,casi sin mujeres-madres españolas –salvo en las clases dominantes,cómplices del régimen feudal instaurado–. Estos contingentes estabancompuestos de segundos de familias de la pequeña nobleza (losCaballeros), de aventureros, de mercenarios, de fugitivos,neoconversos y gente del clero español cooptado por el poder feudal
(excepto, en particular, la Compañía de Jesús; que por esto fueexpulsada en el siglo XVIII). Desde los altos mandos hasta lasoldadesca, la gente de armas llevar y otros grupos sociales de laépoca respondían mejor al perfil del pícaro, el aventurero o elguerrero de las sociedades castellanas tardías, que al de familias detrabajadores honestos.
La España feudal esquivó meticulosamente todo intento de poblamientoproductivo con familias españolas en sus colonias, excepto en Chile.La ausencia de una colonización con madres transmisoras de la culturade las comunas de España, portadoras de una cultura del trabajo y delcivismo republicano, tiene su lógica; responde a objetivos deexpoliación, extracción y usufructo rentista31. Porque la feudalidadnunca fue productiva, sino guerrera en el sentido antiguo, el de lasetnias tribales de cultura guerrera. La racionalidad económica feudaldel conquistador castellano es el origen y la causa de las derivasfeudalizantes32 que la América hispánica independiente conoce aún hoy.
31
? Rentista: aquel cuya racionalidad económica reposa en la optimización de la extracción de una renta, a distinguir del lucro que puede devengar una actividad productiva de bienes y servicios -agrícolas, industriales, comerciales, informacionales- y de la plusvalía salarial proveniente de las actividades productivas indicadas. En el caso de la feudalidad, la renta se obtiene gracias a una situación de dominación patrimonial o territorial impuesta a una población productiva. El término Rentista connota una visión económica parasitaria, ávida de captar los bienes producidos por otros; aunque no necesariamente implique una situación patrimonial ya adquirida, sino a adquirir. Antes de obtenerla, la lógica del rentista calcula los costos del acoso y sometimiento (también por la violencia) de la población productiva focalizada, en relación con el valor estimado de las rentas que se descuentan poder obtener de esa población, una vez sometida. Es la racionalidad del predador: el feudal es un depredador; el feudal sería idéntico al proxeneta, sino fuera porque éste no extrae su renta por extorsión de una actividad productiva de bienes.32
? Feudalizante: neologismo derivado de feudal; señala una tendencia fuerte en las percepciones, los valores y los comportamientos de la cultura criolla, nacida en las colonias hispánicas de América como ajuste de la cultura feudal castellana a las condicioneslocales. De por su racionalidad económica de rentista o de predador (racionalidad propiamente feudal), lo feudalizante está en oposición con el mundo productivo, el de los productores rurales modernos, del burgués capitalista y del trabajador asalariado, tres personajes sociales nacidos con la modernidad. Porque lo feudalizante es ajeno a la modernidad: no invierte en la ID -investigación / desarrollo- de nuevos procedimientos de fabricación; no inventa, ni establece ni se hace cargo de procesos de producción de bienes reales, sino que hace usufructo de ellos, si tiene ocasión. El feudalizante, como su ancestro cultural, el Señor feudal, extrae o retiene en lugar de invertir, se apropia de losvalores producidos por otros en lugar de generarlos con sus manos, coloca su plata, especulaa la par de los especuladores bursátiles modernos, sin ser uno de ellos. Llegado al mundo dela modernidad y no pudiendo escapar de él mediante algún proteccionismo eficaz, el feudalizante medra, se escabulle de la racionalidad productiva y, cuando puede, se impone enel juego político para operar con su racionalidad económica parasitaria; de allí a la corrupción como racionalidad económica habitual, no hay sino un pequeño paso. Aún cuando pueda ser cultivado y de hábitos modernistas, el feudalizante queda atado a su idiosincrasiade individuo pre-moderno, pre-renacentista. Ciertos sesgos intelectuales denotan su horma
Allí el caudillo o jefe es una figura arquetípica y emblemática; elmachismo está bien arraigado; la violencia sobre las personas es uninstrumento de poder asiduamente utilizado bajo diversas formas,institucionales y privadas, incluyendo la violencia de género y elterrorismo de Estado –estrategia ésta, preferida de los ancestrosbárbaros y repetida toda vez que el grupo dominante, heredero de lacultura de la barbarie feudal, se siente amenazado (cf. “Periodo delos feudalizantes populares”)-. En la cultura feudal la violenciapuede revestir visos heroicos, a veces justicieros -y por qué nodecirlo, justicialistas-, en el sentido de una vindicta meramenteredistributiva, cuyo resultado final es la preservación del orden, dela racionalidad y de la identidad de raíz feudal de la sociedad.Este conjunto de características de las sociedades hispano-americanasdenuncia su origen cultural, que no es otro que el patriarcado feudalque impusieron los conquistadores hispánicos en América. Es tentador,por eso, ver un Don Quijote en el Che Guevara o en Fidel Castro, o unCid campeador en Hugo Chávez; todos, personajes heroicos de la culturade la Caballería de esa España feudal que conquistó América. Los remanentes de la racionalidad económica feudal y de los usos yformas de ver que le son inherentes están en las raíces del atrasoeconómico, social y cívico de América Hispánica. Porque la culturaeconómica feudal es rentista en lugar de ser productiva, usufructuariaen lugar de ser creativa, de consumo ostentatorio en lugar de ser deesforzada producción. La corrupción y la lógica patrimonial le soninherentes. Podríamos decir que aquello que tiene un origen feudal esimproductivo, parasitario, violento, machista, heroico, creador de unclima de inseguridad; mientras que los pueblos de cultura renacentistao moderna que colonizaron América del Norte y del Sur produjeronsociedades productivas y cívicas, aunque minadas por la violencia deotros orígenes culturales: violencia de fractura; no, la violenciasistémica y estructural del sistema feudal.
El cuadro general que presenta la América hispánica contrasta con loobservable en las regiones de América que fueron pobladas con familiasde trabajadores de cultura moderna o proto-moderna, tales loslabradores, artesanos e intelectuales con los que Portugal, Gran
cultural feudal (percepciones / tratamiento / respuestas): la visión verticalista del ordensocial (caudillismo, sociedad de masas acaudilladas, autoritarismos), una fuerte mentalidad territorial (regionalismos xenófobos, nacionalismos antiguos, proteccionismos fuertes), la identificación íntima con un territorio vivido como si fuera un feudo, el acordar legitimidad a la violencia desde arriba como fuente del derecho (militarismo, caudillismo, feudalismo, terror de Estado). Esta breve descripción de la cultura feudalizante es obviamente incompleta y simplificadora respecto de la realidad observable sobre los muy diversos terrenos; este esquema merece una crítica, ser completado, precisado y/o modificado. Cf. BARTOLUCCI, Ivan Jorge, Pioneros y frentes de expansión agrícola, Orientación Gráfica Editorial, Buenos Aires, 2011, pp 306-310.
Bretaña, Holanda y Francia poblaron sus asentamientos colonialesamericanos. Los holandeses fueron importantes, mucho más de lo que el relatocorriente nos dice, en la colonización productiva de la región deNueva York; al punto que yankee y dollar son vocablos neerlandeses y quela raza lechera del Este de los Estados Unidos es, por excelencia, laholandesa. En cambio, no existen trazas relevantes de colonizaciónfamiliar holandesa en el Nordeste brasileño, ni en Surinam, ni en lasAntillas Holandesas, a la excepción de la minúscula Saint Maarten.Daneses, suecos y bálticos tampoco dejaron huellas perceptibles de lasdiversas tentativas de colonización familiar que efectuaron en lasAntillas en la época del Renacimiento. Portugal colonizó el Brasil confamilias de su país bajo una modalidad proto-capitalista, que noreviste enteramente las características de la modernidad. A pesar deello, la sociedad brasileña y, en particular, la paulista sedistinguen claramente de las sociedades feudalizantes de la Américahispánica. Existe, pues, en América una divergencia cultural entre lassociedades nacidas de la Conquista feudal castellana y las queresultaron de una colonización de poblamiento con familias modernas,productivas. Son, respectivamente, la América que arrastra el peso deuna herencia cultural feudal -la América caudillista-, y frente aella, una América moderna y creativa, movida por un motor culturalinterno de origen renacentista.
1.11. El Río de la Plata, sociedad de raigambre y cultura feudal
Se puede decir que España conquistó América sin colonizarla; la regióndel Plata no hace excepción a esta regla. En lugar de familias decolonos europeos, hubo conquistadores y militares. Con un tal perfilpoblacional en el Río de la Plata, no extraña que desde el comienzomismo de la vida colonial los abusos, prebendas y contubernios hayanabundado en la historia de esta región. La Aduana del puertofortificado de Buenos Aires era una institución oficial de la Coronacastellana, directamente responsable ante la Metrópolis de laadministración de los flujos económicos originados en el Virreinatodel Perú o que se dirigían a él y que transitaban por la colonia delPlata. Esta institución de la Corona fue rematada al mejor postor acomienzos del siglo XVII. Primera privatización prevaricadora que elpaís del Plata conocería de manera intensa siglos más tarde, sopretexto de populismo o de liberalismo. La privatización de la Aduanade Buenos Aires permitió desde el siglo XVII el desenvolvimiento dejugosos negocios privados, tanto por parte de los contrabandistas y dealgunos militares españoles en puesto en esa ciudad, como de sus“enemigos oficiales”, comerciantes portugueses e ingleses que operabanen la Banda Oriental y que muchas veces eran, en realidad, sus mejoressocios. Recordemos que el rigorismo teórico de esta Aduana obedecía ala racionalidad económica vigente en la Metrópolis castellana: los
flujos económicos debían permanecer dentro de su propio sistema, encircuito cerrado, según el modelo de la economía feudal. Se trata deuna visión ultra proteccionista del mundo económico, cuya lógica noconsiste –como en el capitalismo industrial– en maximizar laproducción y circulación de bienes reales y de servicios para extraerlucros reinvertibles en nuevos ciclos productivos de bienes. Ellaconsiste, al contrario, en minimizar los costos de expoliación,saqueo, extracción o captación de una renta de lo producido por otrosen un dominio, dentro de un territorio dado. Dicho territorio cobrapor ello el carácter de un coto de caza privado: debe ser protegido detoda injerencia extranjera, de modo de poder usufructuarlo ensituación de monopolio. Por ello el feudalismo porta en sí laxenofobia, que suele travestirse en patriotismo exacerbado y queproduce un intervencionismo estatal ultra-proteccionista. Culturaarcaica por cierto, que contaminó mentalidades criollas en el Rio dela Plata. Una parte del nacionalismo rioplatense se abreva en estafuente cultural arcaizante; son los que erigen hoy en valorpatriótico la lógica de oclusión en feudos soberanos cuasiautárquicos, con su proclividad irracional al proteccionismo exageradoy a la economía administrada, al estilo del dirigismo económico de laCasa de Contratación de Sevilla.
El liberalismo renacentista –uno de cuyos hijos dilectos es elcapitalismo industrial, con un nieto perverso, abusivo e invasor, lafinanza especulativa desregulada– opuso operaciones ilegales y medidascoercitivas para contrarrestar el encerramiento económico de losfeudales castellanos: sistemas de contrabando y tentativas guerreras(invasiones portuguesas de la Banda Oriental, especialmente de laColonia del Sacramento; luego, las Invasiones Inglesas de 1806 y1807). Veremos en el articulo siguiente (“Periodo de losIndependentistas”) que ambas vías de oposición liberal alencerramiento feudal del Plata continuaron siendo practicadas.
En la medida en que los hombres venidos de España se unían con mujeresnativas, de manera consensuada o por la fuerza, nuevas generaciones deuna población mestiza fue cundiendo en el extenso Virreinato del Ríode la Plata. El colectivismo y las tradiciones de los pueblosoriginarios fueron disolviéndose paulatinamente en esta nueva sociedadbastarda, integrándose con elementos culturales aportados por loshispanos. Sólo fueron preservadas aquellas culturas autóctonas cuyospueblos escaparon al dominio del conquistador, replegándose haciaespacios del interior, más seguros para ellos.Con el tiempo se formó un área con polos de enriquecimiento hispano-criollos, que produjo en los pueblos aborígenes el efecto de unafuerte atracción, invirtiendo entonces el sentido de sus migraciones;en lugar de huir y refugiarse lejos del área hispánica, comenzaron aatacarla para saquear sus riquezas. En esta historia surge como
protagonista principal una etnia guerrera: los Mapuches o Araucanos.Este pueblo había sido expulsado sucesivamente dos veces del ValleCentral de Chile. Poco antes de la llegada de los españoles fueronexpulsados por las tropas del Inca hasta más allá del río Bíobío.Luego los Conquistadores españoles los empujaron todavía más al Sur,estableciéndose finalmente en lo que hoy se llama la Araucanía. Desdesu nuevo y reducido dominio del extremo sur chileno, este grupo étnicoinvadió progresivamente la Patagonia y la región pampeana desdeprincipios del siglo XVIII, sometiendo tras su paso a los gruposautóctonos que iban encontrando. Los pueblos patagónicos, ándicos ypampeanos de cultura paleolítica fueron asimilados por los araucanos,que poseían una cultura más desarrollada. Este proceso dearaucanización prosiguió activamente durante el siglo XIX, aunque sinllegar a tocar ni la Banda Oriental ni el Norte de la Argentina.
En los territorios del Plata tenidos por los españoles durante esteperiodo, emergía una nueva población propiamente americana, mestizadel Caballero (o del aventurero) castellano y de la madre pre-americana. Su fidelidad e identidad respondían a su origen culturalpredominante: en su inmensa mayoría se adscribían fielmente al mediosocial dominado por el conquistador español, portador de una culturatardo-feudal, matizándola entonces con elementos culturalestransmitidos por los aborígenes de cada lugar.
El hijo de españoles nacido en América fue llamado criollo por lospeninsulares. Tenía un estatuto social ambiguo, asemejándose en parteal de los apátridas de la actualidad; pues no gozaba del acceso a losaltos cargos administrativos en la colonia, aunque fuera de padre ymadre peninsulares, es decir, de cultura enteramente hispánica. Desdeel inicio del sistema colonial español hubo, por esto, criollos decultura y raza española, mientras se desarrollaba el mestizaje queharía que más tarde los criollos fuesen, en el Plata como en el restode la América hispánica, en gran parte citrinos, portadores de unagenética mixta europeo-pre americana. Parece plausible suponer que unaporción de los criollos blancos fueran enviados por sus padres aestudiar a España, cuando éstos lo podían. A su regreso a América,estos jóvenes diplomados en la Metrópolis serían cooptados por losadministradores españoles locales, formando de la suerte una claseprivilegiada, situada por encima de los criollos mestizos, cuyo accesoa estas oportunidades de trabajo prestigioso y bien remunerado en lacolonia les era mucho más difícil. Nació así una sociedad criolladividida en al menos dos clases sociales: los privilegiados, engeneral criollos blancos, hijos de padre y madre española, y elpueblo, en general con algún grado de mestizaje con sangresaborígenes. El todo estaba dominado por los peninsulares.Los criollos del pueblo estaban como destinados a servir a las clasesprivilegiadas, criollas o peninsulares. En las condiciones de cuasi
anomia y de anarquía que reinaba en las vastas llanuras y montespampeanos y chaqueños, fue para muchos de ellos tentador yrelativamente fácil el emanciparse del yugo de sus patrones, huyendode “la civilización” para devenir una suerte de caballeros solitarios.Éste es el origen del gaucho. En el lenguaje de los criollos del Chacose dice “hacerse gaucho” al marginarse de la sociedad sedentaria,entrando en territorios no bien dominados por ésta, aunque sinasimilarse ni integrarse a los pre-americanos que allí se encuentren.En este sentido, el gaucho es una soberanía individual de culturacriolla. Dicho vocablo parece resultar de una inversión, frecuente enhablas populares de Murcia, Alicante o Andalucía, del diptongo ua en lapalabra guacho; la cual, en lengua quechua, señalaba genteextremadamente pobre del Imperio Incaico. El gaucho no es unaborigen, sino un criollo cuya herencia cultural predominante es ladel Caballero castellano; cultura, pues, feudal. A más del dominio dela equitación y el aprecio del hombre de a caballo, sus principalesrasgos culturales son la autonomía del hombre de frontera, el orgulloheredado del guerrero feudal, su bravura, un cierto sentido del honortambién muy feudal, el uso del arma blanca de preferencia a las defuego, un lenguaje castellano con rasgos arcaicos (cf. el texto del“Martín Fierro”, por ejemplo), una facilidad para frecuentar lasoledad y desempeñarse solo. El Caballero español, el fugitivo o eldesertor que, en los siglos XVI, XVII y XVIII, se aventuraban en lasinmensidades del Plata, sin duda cautivados por el embrujo de lasoledad en esas grandes extensiones salvajes, tuvo que desarrollartodas estas características que son aún las del gaucho argentino,convertido hoy en trabajador rural. Su orgullo, bravura y sentido delhonor, tan feudales y castellanos, dieron a la cultura gaucha unperfil que parece resultar poco ameno para otras subculturas de laAmérica hispánica; es conocido el comentario displicente que SimónBolívar hizo a un oficial argentino que acompañaba a José de SanMartin en Guayaquil, denunciando con ello un malestar frente a lo queel venezolano parece haber considerado “tamaña arrogancia”. Tendemos apensar que el porteño hereda esta característica de orgullo einfatuación, aunque es de dudar que haya heredado las virtudes delhombre solitario del desierto pampeano.
1.12. El factor predominancia cultural de una clase dominante
El ocupante español administró ese inmenso continente como si fuera unfeudo. Es fácil constatar la diferencia de los resultados de lacolonización con familias de trabajadores, obra de potencias marítimaseuropeas ya insertas en un proceso de modernización renacentista, encontraste con las sociedades sudamericanas surgidas de la Conquistacastellana. El factor discriminante es cultural y, más precisamente,el estadio de evolución de la cultura predominante. Predominanciacultural no significa aquí una difusión amplia y profunda de un cierto
tipo de civilización, sino que se refiere al estadio cultural en elque se encuentra la clase dominante en una sociedad.Una cultura de clase llega a ser predominante cuando la clasedominante logra impregnar con sus valores, instituciones, racionalidady tecnología el conjunto de la sociedad dominada. Por ejemplo, lostiempos bárbaros corresponden a un periodo de la historia de EuropaOccidental (aproximadamente siglos IV a VIII d.J.C.), durante el cualla cultura predominante se encontraba en un estadio etnocéntrico(endogámico), de cultura guerrera rural, poco menos que semi-nómade.Sin embargo, las poblaciones ampliamente mayoritarias en el tiempo dela Barbarie eran sedentarias, de origen romano o que habían sidoromanizadas más o menos profundamente (a veces, sólosuperficialmente). Globalmente, esta población de origen romanosometida por el invasor bárbaro se encontraba en estadios de evolucióncultural más desarrollados que el de sus nuevos Señores germanos. Sinembargo, los invasores guerreros lograron modelar las poblacionesrurales dominadas, impregnándolas con su cultura de atraso. Ciertasciudades lograron resistir y, en algunos casos, erigirse en Comunaslibres o en Repúblicas, primordios del renacimiento de la modernidad.No obstante, la población rural europea era, durante todo el Medioevo,mayoritariamente rural. La cultura rústica de los invasores germanosprimaba, por lo tanto, sobre la mayor parte de la población medieval.
El feudalismo es una evolución ulterior de esas antiguas culturastribales germánicas. El Renacimiento es, por lo contrario, un renacerde la civilización romana, republicana y moderna. Conviene, entonces,poner énfasis en esta fractura cultural y social profunda. Si bienhubo una verdadera evolución de la barbarie al feudalismo, queenvolvió a las poblaciones rurales, en cambio, no hubo evolución delfeudalismo al renacimiento. El proceso de modernización que se inicióen el siglo XI aparece como una ruptura cultural radical, que sesintió más fuertemente en los medios urbanos y no llegaba a loscastillos rurales. El periodo comúnmente reconocido como delRenacimiento (siglos XV al XVII d.J.C.) señala el triunfo de lasuplantación de las culturas feudales por las culturas modernas, en lamayor parte de Europa Occidental. En ese entonces, España era unasociedad donde predominaba la cultura de los Señores feudales y susCaballeros; pero contemporáneamente existía una gran minoría, si nouna mayoría de la población, que en España estaba ya en un estadiorenacentista de su evolución cultural.
Puesto que la cultura es transmitida por las mujeres-madres, Españacreó un país moderno sólo y únicamente allí donde el pueblo españoltrabajador pobló el suelo americano con sus mujeres-madres, portadorasde un estadio más avanzado de la cultura que el de su propia clasedominante, de corte feudal. El único caso que conocemos de este géneroes el de Chile, aunque se trate de un caso ambiguo que confesamos no
haber profundizado. El resto de la América hispánica fue impregnadopor la cultura feudal de las clases que dominaban en la Península enel periodo que comentamos. De allí el gaucho y los caudillos en elPlata, el proteccionismo patriotero (en rigor, feudal), la mazorca,las dictaduras y golpes de Estado, la oligarquía rentista y elpopulismo seguidor de Jefes o Jefas.
1.13. España y la modernidad en América del Sur
La persistencia en la elección de opciones estériles y hasta suicidasde política interior por parte de las clases dirigentes españolasdurante el período de la Conquista y la época colonial sudamericanapodría sorprender; pues sus élites no ignoraban la modernidad que lassitiaba por todos los costados, desde las regiones de Europa máspróximas. Es más: los feudales castellanos supieron utilizar lasinnovaciones del Renacimiento sin dejarse seducir por la culturamoderna. Es preciso aclarar esta paradoja.
La pujanza de las ideas e innovaciones aportadas por el Renacimientono fueron enteramente rechazadas por las clases dominantes en España.En América, han empleado una buena parte de las instituciones ytécnicas modernas como instrumentos para asentar su dominación sobrelos pueblos pre-americanos. Las nuevas instituciones de la modernidadnaciente permitieron al Conquistador someter las poblacionesautóctonas con mayor eficiencia que no se lo hubieran permitido susviejas instituciones y técnicas feudales. En rigor, el genio de estasclases dominantes fue el de saber emplear elementos importantes de unacultura moderna que les era ajena y adversa, para conseguir objetivospropios de una racionalidad enteramente feudal. El Conquistador feudal castellano puso a su servicio hombres delRenacimiento para proceder a establecer rápidamente, en América delSur, una red urbana33. Lo paradójico de esta política explicita y clarareside en que la noción misma de red urbana era extraña a la culturafeudal, fundamentalmente rural. Esas nuevas ciudades, cuyo trazadoseguía las directivas de la Metrópolis peninsular, presentaban formasmodernas de urbanización y de gobierno. En ellas se reconoce untrazado en damero ortogonal, al estilo de la centuriación de una civitasromana, con un cardo (en Buenos Aires, la calle Rivadavia y, más tarde,la Avenida de Mayo), varios decumana (en Buenos Aires, en su ordendesde la Plaza Mayor, las calles Perú/Florida, Bernardo deIrigoyen/Carlos Pellegrini, Avenidas Entre Ríos/Callao, etc.) , unconjunto de insulae (manzanas) y un conjunto de parcelas agrícolas
33
? Red urbana: sistema de aglomeraciones urbanas y de hinterland rurales interconectados físicamente por medio de redes de comunicaciones, de intercambios, de transportes, de infraestructuras, donde la densidad e intensidad de los lazos internos marcan el espacio de funcionamiento de un sistema geográfico coherente.
(chacras) en torno al enclave urbano. En este modelo de urbanizaciónse encuentra, infaltablemente, un forum (la Plaza Mayor, llamada enBuenos Aires Plaza de Mayo) donde se concentran los edificios y sitiosdestinados a cumplir las principales funciones de una civitasrepublicana: una Alcaldía o Intendencia Municipal, un Cabildo dondelos optimates (notables) se reúnen en Senatus (Consejo Deliberativo)relativamente autónomo, el Templo o Iglesia Mayor, un Pretorio(cuartel; hoy, en Buenos Aires, la Casa Rosada), una plaza amplia yabierta destinada a abrir un mercado central o mercadillo (la mismaPlaza Mayor). Este trazado de nítido origen republicano dejaría pensarque la potencia conquistadora castellana venia a América para aportarlas luces del Renacimiento; no lo fue así. La paradoja se explicadesde que observamos las verdaderas funciones que cumplieron estasredes urbanas en América. En manos de potencias modernas, la serienutrida de fundaciones de ciudades hubiera sido puesta al servicio deobjetivos propios de la racionalidad burguesa, moderna y productiva,cuales hubieran sido la producción manufacturera, el desarrollo de laeducación general, del comercio y de la banca, el transportecomercial, la valorización agrícola de los hinterland para producirbienes reales sea para el consumo urbano, sea para la agro-exportacióno la industria. Las redes urbanas fundadas por los feudalescastellanos no cumplieron con estos objetivos, sino que tuvieronotros, de tipo feudal: la creación de plazas fuertes militares,destinadas a una rápida y eficiente dominación y control de laspoblaciones autóctonas, que eran en principio hostiles al ocupante. Nohubo ninguna valorización agrícola moderna de los hinterland de esasciudades, ni colonización de poblamiento con familias de labradoresespañoles; ningún sistema de educación extendido al conjunto de laspoblaciones aborígenes; ninguna industria, sólo algunos artesanos. Elcomercio seguía las pautas del monopolio interno propias del sistemafeudal español. Los objetivos verdaderos de la fundación de esasciudades coloniales eran los de someter las poblaciones aborígeneslocales para organizar la expoliación de los recursos naturalesauríferos y argentíferos. En esto se reconoce la racionalidadpropiamente feudal, improductiva, de la puesta en escena de esas redesurbanas. A manos del conquistador español, esas ciudades servían a laimposición de la lengua, la religión y la racionalidad económicafeudal del ocupante hispánico.Si el conquistador castellano hubiese aplicado en las fundacionesurbanas de América su propia incultura cívica, o sea, su cultura ruraly guerrera, habría desarrollado trazados urbanos propios de lafeudalidad: con calles estrechas y sinuosas, sin pavimentación nisaneamiento, aptos para la difusión de todas las epidemias, como eranaquellos de las regiones españolas y europeas bajo la dominación delrégimen feudal. Para verificarlo, baste visitar los viejos centros delas ciudades europeas actuales, construidos en época y con mentalidadfeudal sobre las demoliciones que los bárbaros hicieron de las civitas
romanas de trazado ortogonal. Por otra parte, los feudales hubiesenconstruido castillos-fuertes rurales, en torno a los cuales hubieranorganizado su ocupación, como era propio de la estrategia feudal dedominación de un territorio. Este tipo de construcción puede serobservado en los antiguos reinos que los feudales de Occidenteestablecieron efímeramente durante las Cruzadas, en Palestina y Siria.
En resumen, la concepción moderna de la urbanización que loscastellanos implantaron a lo largo del continente americano fue, enrealidad, un préstamo que tomaron de las ideas e instituciones cívicasrepublicanas romanas, en boga en el Renacimiento, desviadas de susfunciones originarias para ponerlas al servicio de vencer y dominarlos pueblos aborígenes de la manera más segura y eficiente, en vistade organizar el pillaje de metales preciosos a escala continental, sinningún desarrollo agrícola ni industrial.
Los feudales castellanos han desarrollado en América, a escalasinauditas para esa época, un sistema continental de extracción del oroy la plata metálica. Cuando se fueron agotando las reservas de objetospreciosos existentes en las poblaciones autóctonas, los españolesprocedieron a prospectar y abrir minas de oro, plata y mercurio (útilpara la separación del oro). Esto explica su preferencia por lasmontañas, desdeñando las fértiles llanuras que podrían haber servido ala colonización agrícola, cosa impensable en mentes feudales guerrerasy expoliadoras. Con la apertura de la minería, ingentes cantidades deaborígenes fueron obligados a trabajar como mineros (eran, en general,agricultores), bajo condiciones de servidumbre medieval claramentefeudales. La cultura tribal, colectivista y verticalista de estaspoblaciones facilitó su sumisión a los nuevos jefes. Estecomportamiento fue dable observar en pleno siglo XX en áreas africanasocupadas por pueblos de cultura tribal: bastó, por ejemplo, a unpequeño grupo de oficiales franceses, el masacrar a los Jefes ynotables tribales, para obtener la sumisión de las poblaciones, que novieron en esto sino un cambio de cabezas consecuencia de una lucha porel poder entre Jefes34.
Podría imputarse, ciertamente con razón, a los patrones portugueses,franceses e ingleses propietarios de plantaciones esclavistas enAmérica, una falta de humanidad equivalente a la de los españoles. Laesclavitud de los tiempos proto-capitalistas, los de la expansión delas plantaciones destinadas a la agro-exportación, tenía un régimenmás coercitivo que la esclavitud romana. Era, por ejemplo, impensableque un esclavo de plantación pudiese ahorrar un peculio; estainstitución romana era desconocida bajo el régimen de las
34
? Episodio colonial ocurrido en 1917en Abeshé, al Nordeste del Chad, en las vecindades del Darfour sudanés.
plantaciones. Era asimismo inaceptable que un esclavo de plantaciónviajara lejos de ella o eligiera domicilio fuera de ella. El proto-capitalismo apuntaba a la maximización de los lucros obtenidos por laventa de mercaderías agroindustriales de exportación, producidas porel trabajo provisto por una población que el patrón consideraba comoun stock de capital humano, mudo y sumiso. En este sentido, losplantadores portugueses, ingleses o franceses no eran mucho máshumanos que los patrones españoles que administraban las mitas. Ladiferencia estriba en la racionalidad económica de uno y otro sistemade explotación de los recursos. Las plantaciones ponían en produccióntierras anteriormente incultas, mientras que los mineros andinos delos españoles eran arrancados a sus parcelas agrícolas, que cesabanentonces de producir alimentos. En un caso, el interés patronalestribaba en aumentar las áreas de producción agrícola; en el otro, seaumentaba la presión de extracción minera, al paso que se arruinaba laagricultura de subsistencia autóctona, que era sustentable, alquitarle la fuerza de trabajo para mandarla a las minas. En lasplantaciones se explotan recursos naturales renovables, cuyaproductividad permanente debe ser cuidada por el plantador, porque essu capital productivo; y esto es posible porque se trata de un recursonatural renovable. En la economía de explotación minera, la extracciónlleva al agotamiento irreversible de las venas; son recursos naturalesno renovables. Si los patrones de las minas no invirtieron en eldesarrollo de una economía paralela en los lugares de extracción, esasáreas se despoblarán y caerán en la miseria cuando la mina deba serabandonada. Es lo que ocurrió en el Potosí boliviano, centro de laeconomía extractiva de los feudales hispánicos en América del Sur;pues los empresarios no invirtieron en ninguna actividad productiva dereemplazo, en las regiones de explotación minera.En conclusión, una economía de plantación esclavista es sumamenteinhumana; pero crea amplias zonas agrícolas productivas que pueden serpermanentes fuentes de producción, alimenta sus trabajadores y ofrecealgunas eventuales salidas al post-esclavismo. Éste fue el caso de lareconversión de las plantaciones cafetaleras paulistas enexplotaciones contractuales, con empleo de medieros y arrendatarioseuropeos. Este proceso resultó exitoso y condujo a la implosión delImperio del Brasil, esclavista, y la consecuente fundación de laRepública en el Brasil, sin esclavos. Por lo contrario, en el Potosí,cuna de una riqueza argentífera inmensa, no quedó prácticamente nadade valioso.En este contraste de resultados puede apreciarse la diferencia entrela racionalidad feudal (rentista, latifundista, extractiva) y unaracionalidad capitalista (agrícola, manufacturera, productiva,comercial) que participa de alguna manera de la modernidad.
El oro y la plata americanos sirvieron a los españoles para acuñaringentes cantidades de moneda noble (el peso boliviano y el peso
mexicano; ambos eran de plata). Este medio de pago fabricado a muybajo costo fue utilizado para financiar guerras de dominación feudalhispánica en Europa, ruinosas y en general perdedoras. La políticaeconómica de la feudalidad castellana fue suicida. Procedió a ahogartodo brote de economía moderna en la Península: se cerraron los altoshornos de acero de Toledo, se prohibió la industria del tejidobordado, se expulsó una población hábil para asegurar la transición ala modernidad capitalista (la expulsión de los judíos, en 1391 y1492), se expulso una población mayoritariamente constituida detrabajadores agrícolas (los moros, en 1519 y 1609). Y en América, hancolonizado productivamente con familias españolas únicamente el ValleCentral de Chile, con el objeto de disminuir los costos de los insumosalimenticios en las zonas mineras del Perú y Alto Perú. Fuera de estevalle, no conocemos otras acciones colonizadoras de envergaduraatribuibles al conquistador feudal español. El conjunto de estas políticas hispánicas era coherente y racional,pues correspondía adecuadamente a la racionalidad feudal rentista y deexpoliación por parte de una pequeña élite dominante. La cultura queprodujo las Cruzadas las consideraría sensatas, nobles y razonables.Consideradas en el contexto modernista del Renacimiento, estaspolíticas castellanas eran absurdas y aberrantes.Quienes condujeron la conquista española de América estaban animadosde la misma racionalidad, de la misma cultura que los cruzados: lacultura feudal, nacida de la Barbarie impuesta por las tribusinvasoras germánicas en los siglos IV a VIII en Europa Occidental.Descendientes directos de estos invasores son los Visigodos, cuyosreinos resistieron durante siete siglos a la expansión musulmana,fundaron la España que conquistó América y ahogó en la sangre a losComuneros castellanos. No era inapropiado el que los independentistasrioplatenses hayan nombrado “godo” al enemigo colonialista peninsular.Para entender la historia americana en sus principales facetas no sepuede evitar una incursión profunda en su historia, leída en diacroníadesde el punto de vista del enfoque cultural. Trece siglos de historiaoccidental (siglos IV al XVII d.J.C.) interpretados desde este enfoqueexplican la existencia de focos de miseria en Bolivia, siendo que estepaís americano fue una fuente de producción masiva de fondosmonetarios. La historia del largo plazo explica asimismo el que uno delos mejores suelos del mundo –los suelos negros pampeanos– hayapermanecido inculto e improductivo durante siglos, hasta que unainmigración de cultura europea moderna los pusiera recientemente enproducción agrícola. Explica también las trabas recurrentes que sufrenlas llamadas democracias hispano-americanas, en particular, las delPlata. Sin una lectura cultural diacrónica de largo plazo es difícilpercibir las causas de este tipo de situaciones.
Foto: Thamugadi, Kabilia, Centro-Sud de Argelia. Colonia romanaproductora de trigo en tiempos del Imperio. Fue devastada por losvándalos o los berberiscos y permanece desocupada hasta hoy. Estacalzada romana era una extensión de la Vía (ruta) que unía a estapoblación con el resto del sistema romano de redes urbanas. Un carropodía ser cargado en esta calle y llegar así al puerto de trasbordo,donde las mercancías embarcadas serían transportadas a Roma u otrasciudades del sistema romano. Esta colonia fue implantada por ex-legionarios romanos y poblaciónlocal; su objeto era proveer en trigo y otros cereales al mundo romanoy, principalmente, a su centro, la ciudad de Roma. Foto del autor,Mayo de 2013.
Thamugadi, Kabilia, Centro-Sud de Argelia. Colonia romana productorade trigo en tiempos del Imperio. Vista de una calle pavimentada de lacolonia agrícola. Obsérvese la inclinación hacia el medio de lacalzada, para concentrar las aguas de evacuación pluvial que erandescargadas por las casas aledañas. Esas aguas se sumían en cloacassubterráneas construidas justo debajo de la calzada; por esta razón,el peso de los carruajes que circulaban estaba sometido areglamentación. Las aguas servidas de las casas desaguaban en la mismacloaca municipal por medio de tuberías independientes en cerámica,enterradas. La población era alimentada en agua corriente (agua clarade manantial, sin tratamiento químico), por acueductos sostenidos porcolumnas, que podían extenderse por decenas de kilómetros desde lascaptaciones hasta los reservorios de la ciudad; desde allí erandistribuidas a los edificios, fuentes y casas particulares por mediode cañerías de plomo. El agua corriente servía a las fuentes públicas,las cocinas domésticas, las tabernas, los baños públicos y privados,las termas (hoy conocidas como “baños turcos” o “hamam”), las piscinas
públicas y privadas, los juegos de agua privados y públicos y lasletrinas que evacuaban inmediatamente toda materia fecal hacia lacloaca municipal; ésta podía llegar a un río, mar o bajo para serevacuada fuera del conglomerado urbano. La columnata de la izquierdasostenía una recova a la que daba una serie de comercios y casas. Lasrecovas protegían al pasante del sol y la lluvia, permitiendo una vidaurbana convivial; estas arcadas eran habituales en los pueblos yciudades romanas, creando un modo de vivir. Foto del autor, Mayo de2013.
l
Corte vertical de una calzada romana típica. Los zócalos y el pavimento son de piedra tallada, unidos con argamasa. Las cuatro capasinferiores son en materiales seleccionados y tratados para resistir elpaso de carros pesados cargados. La profundidad del conjunto puede llegar a 1,20 metros. La señalización consistía en bornes “miliarios” de piedra, colocados a distancias regulares medidas en millas (una milla romana = dos mil pasos de legionario; el paso es medido desde que un pié se apoya en el piso hasta que vuelve a apoyarse en él). La red vial cubría decenas de miles de kilómetros, era gratuita y transitable en todo tiempo (nieve, lluvia, escarcha, grandes calores).La trocha de la calzada romana estaba calculada para permitir que un carro tirado por dos caballos pesados uncidos a la par pudieran avanzar rápidamente. Esa trocha fue retomada por los ferrocarriles ingleses y americanos; los ferrocarriles argentinos heredaron en parteesa trocha romana. (Fuente: Wikipedia francés; fondo común, 2014)
MAPA MUNDIAL DE LOS SISTEMAS JURIDICOS VIGENTES ACOMIENZOS DEL SIGLO XXI d.J.C.
Fuente: Wikipedia français
Leyenda Color
Castellano Français English
Derecho civil (códigos) Droit civil Civil law
Derecho jurisprudencial Common law Common law
Usos yCostumbres
Droitcoutumier Custom
Derecho musulmán (no necesariamente la sariá)
Droit musulman Fiqh
Sistema doble:Derecho civil &Jurisprudencial
Common law et droit civil
Common law andCivil law
Este mapa muestra la prevalencia del derecho romanoen el mundo actual
Los sistemas jurídicos llamados de Derecho civil, de Derechojurisprudencial y el que combina ambos (doble sistema legal) sonaplicaciones actualizadas y adaptadas del Derecho de Gentesromano. Puede observarse que implica a la gran mayoría de paísesdel mundo y a la mayoría de la población humana de hoy.
2. Período de los Independentistas (1810/1852)
El rey borbónico de España fue destituído por las tropas napoleónicasen 1808; prisionero, fue conducido a Francia con su familia, dondefueron alojados en una lujosa mansión, asistidos por un serviciodoméstico real. Allí, el rey cautivo tuvo que aceptar tratativas consu captor francés, para acordar alguna salida negociada a su situaciónanómala. Tanto en España como en las colonias se temía por elcontenido del futuro eventual acuerdo con Napoleón I. Anticipándose alresultado de dichas tratativas, unas Juntas de Defensa Provincial seformaron en la Península para resistir, armas a la mano, al invasorfrancés. Bajo el impulso de las Juntas se inicio entonces una llamada“Guerra de Independencia de España”, que duró de 1808 a 1814. En ellaJosé de San Martin, coronel del Ejército español que había estadoasignado a la guarnición española de Orán (Argelia), tuvo en laPenínsula una actuación destacada frente a las tropas francesas. Lascircunstancias parecían propicias a los criollos del Plata pararebelarse. La élite porteña, cansada de verse reducida a rolessecundarios en el gobierno de la colonia, aprovechó la confusióninstitucional en España para sublevarse contra el poder monopolista ycentralizador de la Metrópolis en el Plata. En Mayo de 1810 losrebeldes tomaron, pacífica y hábilmente, el poder de la administracióndel Virreinato del Río de la Plata en nombre de un rey destronado yprisionero. Usaron la falacia de querer defender la vigencia de lamonarquía borbónica, a instancias de las Juntas de Defensa Provincialde España. Este artificio legal fue desenmascarado, pues los criollosindependentistas, autodenominados Patricios, organizaroninmediatamente unas fuerzas militares para sofocar la probableresistencia armada de los realistas en la colonia. El primer encuentrobélico serio ocurrió en 1811. El movimiento independentista se propagócomo una explosión volcánica por toda la América española, puesexistían en el continente diversos focos donde la rebeldía habíasurgido antes mismo del año 1810. La Declaración de la Independencia,firmada en Tucumán el 9 de Julio de 1816, legitimó el movimientoindependentista de Mayo del 1810 al crear un nuevo Bien Comúnindependiente de la Corona española, cuyo espacio soberano debíacubrir en principio el entero territorio del Virreinato, que deveníaentonces las Provincias Unidas del Río de la Plata. A esta Declaraciónno adhirieron, sin embargo, ni Buenos Aires, ni la Banda Oriental (lahoy República Oriental del Uruguay), ni tampoco el Paraguay, marcandotempranamente una disparidad profunda de intereses entre las élitescriollas locales; sesgo que se agudizaría con el correr de los años.
Desde el punto de vista de los sistemas culturales, el movimientoindependentista no innovó respecto a la herencia cultural de laColonia. El conjunto de la población criolla estaba moldeada por elorigen cultural de las élites que la habían conducido. Esas élites
tenían un posicionamiento mental y existencial de alguna maneraasociado a la cultura feudal castellana, formadora de lasinstituciones coloniales –sociológicas, culturales políticas y otras–en América. En consecuencia, la cultura que predominaba, sin serauténticamente feudal, era sin embargo una herencia directa de lacultura feudal de las clases dominantes castellanas. Del mismo modo enque los Caballeros feudales habían heredado de sus ancestros, losbelicosos invasores bárbaros, sus hormas depercepción/tratamiento/respuesta, el criollo independentista heredódel conquistador colonial castellano los módulos depercepción/tratamiento/respuesta de su cultura gauchesca, adaptados asus condiciones. Su racionalidad económica era similar; su relación ala producción de tecnología, parecida; pero ya no eran propiamentefeudales: debemos llamarlos feudalizantes35.Algunos patriotas independentistas eran lúcida y sinceramente hombresdel Renacimiento y del Siglo de las Luces, que luchaban para que en elex-Virreinato advenga una república, gobernada en democracia ycolonizada con inmigrantes dotados de alguna cultura renacentistaproductiva (Mariano Moreno, Juan José Paso, French, Berutti, EstebanEcheverría, José Mármol, Juan Bautista Alberdi y su grupo “del 38” –por 1838-; y otros).
35
? Feudalizante: neologismo derivado de feudal; señala una tendencia fuerte en las percepciones, los valores y los comportamientos de la cultura criolla, nacida en las colonias hispánicas de América como ajuste de la cultura feudal castellana a las condicioneslocales. De por su racionalidad económica de rentista o de predador (racionalidad propiamente feudal), lo feudalizante está en oposición con el mundo productivo, el de los productores rurales modernos, del burgués capitalista y del trabajador asalariado, tres personajes sociales nacidos con la modernidad. Porque lo feudalizante es ajeno a la modernidad: no invierte en la ID -investigación / desarrollo- de nuevos procedimientos de fabricación; no inventa, ni establece ni se hace cargo de procesos de producción de bienes reales, sino que hace usufructo de ellos, si tiene ocasión. El feudalizante, como su ancestro cultural, el Señor feudal, extrae o retiene en lugar de invertir, se apropia de losvalores producidos por otros en lugar de generarlos con sus manos, coloca su plata, especulaa la par de los especuladores bursátiles modernos, sin ser uno de ellos. Llegado al mundo dela modernidad y no pudiendo escapar de él mediante algún proteccionismo eficaz, el feudalizante medra, se escabulle de la racionalidad productiva y, cuando puede, se impone enel juego político para operar con su racionalidad económica parasitaria; de allí a la corrupción como racionalidad económica habitual, no hay sino un pequeño paso. Aún cuando pueda ser cultivado y de hábitos modernistas, el feudalizante queda atado a su idiosincrasiade individuo pre-moderno, pre-renacentista. Ciertos sesgos intelectuales denotan su horma cultural feudal (percepciones / tratamiento / respuestas): la visión verticalista del ordensocial (caudillismo, sociedad de masas acaudilladas, autoritarismos), una fuerte mentalidad territorial (regionalismos xenófobos, nacionalismos antiguos, proteccionismos fuertes), la identificación íntima con un territorio vivido como si fuera un feudo, el acordar legitimidad a la violencia desde arriba como fuente del derecho (militarismo, caudillismo, feudalismo, terror de Estado). Esta breve descripción de la cultura feudalizante es obviamente incompleta y simplificadora respecto de la realidad observable sobre los muy diversos terrenos; este esquema merece una crítica, ser completado, precisado y/o modificado. Cf. BARTOLUCCI, Ivan Jorge, Pioneros y frentes de expansión agrícola, Orientación Gráfica Editorial, Buenos Aires, 2011, pp 306-310.
Los hechos demostrarían pronto que aquellos que luchaban para sembrarla modernidad en América española no podían contar con la fuerzanecesaria y suficiente para resistir al tsunami del neo feudalismocultural. El neo feudalismo criollo se expresó amplia ydesembozadamente en los caudillismos y en sus guerras, de netaracionalidad e ideología feudal: cada uno defendía la soberanía de sufeudo y pretendía extenderlo a expensas de los feudos vecinos.Formaban alianzas con feudos vecinos para elegir un Caudillo que loscoordinara, a la manera en que los Señores feudales de Europa elegíanantiguamente un regidor, un rey, para cesar con sus guerras endémicasy defender un territorio general frente a todo aquel que fuereextranjero a su alianza. Las provincias fundadoras de la Argentina noson otra cosa que antiguos feudos caudillistas, pues ese fue suorigen; es decir, su delimitación no responde a una realidad socioeconómica actual, sino al resultado de luchas caudillistas pasadas(salvo los antiguos Territorios Nacionales). Pero el ordenamiento delespacio argentino responde actualmente a la dinámica de sus frentes deexpansión agroindustriales y sus economías de oasis, conformando unsistema coherente en “centro-y-periferias”. La división política enprovincias ya nada tiene que ver con la geografía real del paísplatense. La división en provincias soberanas nació de la extensiónque alcanzaba la influencia de cada caudillo en el períodoindependentista, lo cual delimitó sus territorios feudales, hoyprovincias; pero esta división territorial está perimida y ya no esfuncional para el país moderno: una revisión de fondo de estaestructura, arcaica en todo sentido, sería necesaria para dar vida alfuncionamiento de la Argentina como un País Nuevo36.
La tentación monárquica no sólo planeó en el medio independentista,sino que fue claramente explicitada; y esto no es anecdótico, sino un
36
? Países Nuevos: son los países de la expansión renacentista europea allende el Atlántico, cuyas sociedades y economías fueron desarrolladas por una inmigración masiva de trabajadores europeos portadores de cultura moderna o, al menos, proto-moderna (portugueses,por ejemplo), estructurando una organización espacial de frentes de expansión de la agricultura de exportación. Esta estructura económica acarrea espontáneamente la industrialización de los espacios alcanzados por los frentes de expansión, a condición que la cultura moderna sea hegemónica en esas sociedades. Los Países Nuevos son contados; en América son los Estados Unidos, el Canadá, el Brasil organizado a partir del centro paulista; fuera del continente americano se pueden contar como Países Nuevos: Australia, Nueva Zelanda, en parte Nueva Caledonia. La Argentina podría formar parte de esta categoría de países desarrollados y prósperos, si no fuera porque allí la cultura moderna no es hegemónica, sino que está sometida a una cultura bastarda heredada del feudalismo castellano; una cultura feudalizante predomina, provocando contradicciones y fracturas casi ininteligibles e inextricables en ese país, que sin embargo podría haber sido un País Nuevo y que podría llegar a serlo todavía: sería cuestión de que la cultura moderna, renacentista,desplace a la cultura feudalizante como cultura predominante; para esto, nuevas élites, de cultura moderna, debieran sustituir a las actuales, luego de que la cultura moderna, republicana, halla cundido en el tejido social.
hecho fundacional del país del Plata que llamamos República Argentina.En los primeros tiempos de la Independencia el país argentino seorganizó por omisión, bajo una forma teóricamente republicana. Lacorriente monárquica, fuerte entre los independentistas, no habíaconseguido un rey para el país; en el sillón de Rivadavia se sentó porprimera vez una persona que había buscado activamente un rey parasentarlo en un trono. Pero no fue el único; numerosos prohombres de laIndependencia del Plata propusieron o tramitaron conchabar un miembrode alguna nobleza, europea o incaica, para proclamarlo como el nuevorey de esta Nación, declamatoriamente republicana y efectivamentefeudalizante (Cornelio Saavedra, José de San Martin, Manuel Belgrano,Bernardino Rivadavia y muchos otros independentistas rioplatenses lohicieron). Este sesgo feudal continúa vigente aún en el siglo XXI a través de dosvertientes culturales y políticas mayores: la oligarquía y lofeudalizante popular. Ambas corrientes son caudillistas, porquederivan del mismo pasado feudal y hunden sus raíces culturales en él,aunque utilicen un lenguaje que podría hacer creer en su modernidad.La modernidad republicana, la del ciudadano autónomo y la solidaridadacordada, está escasamente representada en sus esquemas de poder realy en sus políticas concretas; no así, en su retórica declamatoria.Desde la época de los independentistas, hay un doble discurso políticoen el Plata: el declamatorio-y-propagandístico y el subliminar; elverdadero es este último, de cuño feudalizante. Leer la historia delos independentistas dando crédito a los discursos explicitados porsus protagonistas sería caer en su trampa propagandística o, peor aún,sería hacer trabajo de feudalizante.
Parece normal que el discurso político de los independentistas tomaranumerosas ideas y abundante terminología a la prestigiosa Iluminaciónque había llevado, en Francia, a la Revolución republicana de 1789.Estas ideas eran conocidas de las jóvenes élites del Virreinato delRío de la Plata gracias a libros y escritos facilitados, entre otrasfuentes, por militares al servicio de una monarquía imperialistacontraria a los Borbones: la monarquía británica. Introducir ydifundir ideas revolucionarias en las colonias del enemigo era unaestratagema de buena lid; lo mismo había hecho la monarquía francesacontra los británicos, al participar activa y decisivamente en larevolución de la independencia de los Estados Unidos. Para matizarnuestros propósitos recordemos, sin embargo, que Gran Bretaña, enparticular después de la república de Oliverio Cromwell, era en rigorun cuerpo social y político cripto-republicano con una corona casisimbólica plantada en su cabeza. Y también, que la importanteintervención militar de la monarquía francesa contra Inglaterra, en laIndependencia de los Estados Unidos, no fue inocua para el régimenmonárquico galo. Entre los jóvenes aristócratas franceses que habíanparticipado en esa guerra republicana que no les pertenecía, de
regreso de América se constituyó entre ellos un espíritu republicanoque luego dio impulso, de manera decisiva, a la Revolución Francesa.Los feudales jugaron con el fuego a ambas ribas de La Mancha; sequemaron aquellos que se aferraban al absolutismo feudal (los feudalesfranceses); mantuvieron su monarquía “light” aquellos que ya habíanpactado con los republicanos vernáculos un régimen mixto (la monarquíabritánica post-Oliver Cromwell). La discreción necesaria al buen suceso de la organización de larebelión de Mayo de 1810 fue en parte asegurada por los métodos declandestinidad de la franc-masonería militar que cundía en las filasespañolas y patricias; también este movimiento era de inspiracióninglesa, liberal.
Podríamos enumerar algunos hechos que demuestran la implicación y ladependencia mental de las élites criollas dentro de la esfera deinfluencia británica. El independentista Simón Bolívar venció laresistencia realista española gracias al concurso de miles demilitares británicos (entre 7000 y 7500 militares fuertementearmados), quienes se asociaron a la empresa de la independenciasudamericana, no sin interés. Esas tropas británicas fueron decisivasa la hora de librar las batallas más importantes. En la Argentina,Bernardino Rivadavia contrajo un préstamo importante con una bancalondinense. En la misma época (años 1820) se tentó una colonizacióncon familias británicas en Monte, provincia de Buenos Aires, quizás ainstancias de las ideas erróneas que adjudicaban a la raza anglo-sajona la virtud del desarrollo y el progreso (siendo que no escuestión de raza, sino del estado de evolución de una cultura).Aquella colonización, que hubiera sido muy beneficiosa para lasociedad rioplatense, fracasó por falta de facilidades materialeslocales, que les eran negadas, y por la mala voluntad marcada porparte de la población local. Este es el primer origen, timido, de lascolectividades irlandesa y escocesa en la Argentina. Por su parte el general independentista rioplatense José de SanMartín, monárquico en los hechos aunque proclamándose republicano yfrancmasón, desde 1831 estaba instalado en Grandbourg (Evry, Francia,no muy lejos de Paris) para evitar participar en las guerras civilesdel Río de la Plata. Luego de haber viajado al Plata para ofrecer susservicios al caudillo bonaerense Rosas, retornó a Grandbourg; pero en1848 se alejó de la región parisina huyendo del movimientorepublicano francés, que había estallado ese año contra la monarquía.San Martín se preparaba para refugiarse en Inglaterra cuando la muertelo sorprendió en Boulogne-sur-Mer, en 1850. Dos años después llegaríael turno de refugiarse en el país inglés, al más conspicuo y arcaicoSeñor feudal que tuvieran las tierras del Plata, a pesar de laretórica pseudo-nacionalista y auténticamente feudalizante de él y demuchos de sus seguidores. Este caudillo había sido anteriormentegratificado por el General San Martín con su prestigioso sable de
comando, quien le expresaba así su lealtad y subordinación en unestilo feudal del tipo “prestación de fidelidad al suzerano”. Conello, San Martín mostró una concepción de tipo feudal del Estado, algosimilar a la del caudillo-suzerano que homenajeaba. Don Juan ManuelOrtiz de Rosas fue un auténtico personaje de la feudalidad medieval enel Plata; incluso su apariencia física era la de un visigodoasturiano. Su lógica política fue consecuente: cimentar y defender losintereses de su feudo bonaerense, sea contra la amenaza indígena, seacontra toda veleidad republicana -nunca convocó el CongresoConstituyente Nacional, para lo cual había sido mandatado por losotros caudillos rioplatenses-, sea contra los ataques de otroscaudillos que disputaban su hegemonía, sea contra las injerencias delas monarquías inglesa y francesa (Vuelta de Obligado). Los franceseseran en realidad rivales de los súbditos ingleses; éstos fueron losverdaderos amigos del dictador Rosas (cf. La Colmena, primera Bolsa deComercio de la Argentina, enteramente británica, que fuera fundadabajo patrocinio de este caudillo bonaerense).Más tarde los caudillos de la oligarquía bonaerense ilustrada,habiendo obtenido el apoyo de los caudillos provinciales, introdujeronuna alianza económica fuerte y duradera con Gran Bretaña, dando deesta manera continuidad a la línea dependiente y autoritaria trazadapor la mayoría de los independentistas desde la fundación de laentidad argentina independiente; pero esto ocurre en un períodoulterior, el de los feudalizantes ilustrados, que abordamos más abajo.En suma, con la Independencia las élites rioplatenses, escasamentemodernas y muy poco republicanas, trocaron su dependencia a unametrópolis agonizante, España, por una nueva dependencia a unametrópolis en plena expansión, Gran Bretaña. En suma, las élitespatriotas sudamericanas, tanto las del Plata como las de los otrosvirreinatos españoles, no eran netamente republicanas ni claramentesoberanistas; eran, simplemente, independentistas, sin más.
Sería por lo tanto ingenuo, si no intelectualmente deshonesto, elprestar fé a los discursos políticos que dejaron los independentistas.Para hacerse una idea aproximada de la realidad que esta retóricacubría, conviene examinar los hechos y las instituciones que aquellos,patriotas y menos patriotas, nos legaron. A la luz de estos elementos,podremos sacar conclusiones más lúcidas sobre la naturaleza de lasrebeliones criollas en Sudamérica (1810/1825), sobre el entero períodode los independentistas en el Río de la Plata (1810/1852) y sussecuelas ulteriores.
Aunque los movimientos independentistas fueran en buena parte la obrade numerosos militantes idealistas puros y sinceros, cuya adhesión alos valores republicanos y a la cultura de la modernidad no admitandudas, sus resultados no nos muestran la instauración de una réplicade las instituciones y de la cultura republicana -tal como sí lo fue,
en cambio, la Revolución Francesa-. Tampoco se constata la apertura delas feraces tierras americanas a la inmigración europea moderna, paraque se establezcan familias en propiedades rurales y las valoricen conla agricultura y las industrias que de allí derivaren -como ocurrió,en efecto, en los países nuevos que fueran fundados por familias detrabajadores modernos, tal los Estados Unidos, el Canadáangloparlante, el Quebec, el Sud y Sudeste del Brasil-. En la Américahispánica se constata, en cambio, la obra de un movimiento deafirmación de la identidad criolla y una voluntad de apropiarse delpoder local, de los bienes y de las tierras, hasta entonces en manosibéricas. No hubo una modernización profunda de la sociedad hispano-americana; los latifundios siguieron extendiéndose, antes en manospeninsulares, ahora en manos de criollos; la propiedad de la tierrafue negada u obstaculizada, tanto al inmigrante europeo como altrabajador local; la esclavitud, declarativamente abolida en 1813, nofue efectivamente prohibida hasta que un republicano emprendedor delestilo de los Barones del Café paulistas, Justo José de Urquiza, loimpusiera en 1852. No hubo tampoco una voluntad de estimular eldesarrollo industrial, sino que se difundieron esquemas de dependenciaa la nueva metrópolis, sin transformar las matrices culturales depercepción / tratamiento / respuesta heredadas del conquistador feudalhispánico. La independencia significó, en los hechos, desplazar lasélites españolas y colocar en su lugar élites criollas, sintransformación cultural profunda; lo feudal se transformó así enfeudalizante.
-o0o-
Para adueñarse del poder local, los criollos debieron romper sus lazoscon España. Para ello, se sirvieron de un juego de substitución,reemplazando una metrópolis por otra. La nueva ofrecía ventajas, puesse encontraba en pleno proceso de industrialización, innovando lastécnicas de producción a gran escala de commodities bien pagadas enEuropa, expandiendo en consecuencia un nuevo tipo de imperialismo,basado en la libertad de comercio. Esta metrópolis era Gran Bretaña;se proponía substituir en América del Sur a la anquilosada y feudalmetrópolis castellana. Su concurrente contemporánea, Francia, sufríade los vaivenes y luchas incesantes entre las corrientes monárquicas yrepublicanas; no podía mantener su presencia en Sudamérica con lafuerza y la regularidad que le hubieren sido necesarias. Cuando, bajola férula de un neo-emperador, Napoleón III, tentaron hacerlo enMéjico, ya era tarde para este tipo de expansión imperial en lasAméricas (1865). Inglaterra, en cambio, estuvo presente efectivamenteen el momento oportuno, cuando los criollos independentistas seliberaban de su vieja metrópolis en los albores del siglo XIX.
Se puede afirmar entonces que durante el período de losindependentistas primó el reflejo feudalizante. Un signo que no engañaes su actitud real frente a la inmigración europea. Entre losindependentistas el reflejo feudalizante se expreso como xenofobia yrechazo de la idea de abrir las puertas al extranjero. Esta actitudpertenece al elenco estándar de las respuestas de la cultura feudal.So pretexto de nacionalismo, los líderes del período independentistano abrieron las puertas a los contingentes de migrantes disponibles enaquella época en las regiones europeas convulsadas por procesos deindustrialización; era el material humano culturalmente másdesarrollado de aquello que ofrecía Europa en esos momentos. Los estancieros del Río de la Plata defendían sus territorios como lohacían los Señores feudales en Europa. Partían en guerra contra otroscaudillos, a semejanza de lo que los Señores feudales habituabanhacer. Los grandes caudillos consideraban sus feudos como soberanos,tal un territorio feudal. Eran contrarios a la inmigración europea,porque este aporte de fuerza de trabajo independiente no entraba enlos objetivos de la racionalidad económica feudal que los animaba,cuya función objetivo busca la maximización a menor costo de lasrentas, retenciones, impuestos, alquileres, peajes y todo otra riquezaque pudieren extraer de sus feudos. Dentro de la racionalidad feudalfigura la sumisión de las poblaciones productivas, por la fuerza sifuere necesario; es la mentalidad del proxeneta. Las montoneras eranbandas armadas de gauchos, sin estructura militar claramente definida;fueron utilizadas por algunos caudillos para arrancar riquezas enfeudos ajenos. Esta actividad de rapiña es también un síntoma claro dela mentalidad feudal que movía a esos caudillos. Durante todo el sigloXIX los caudillos del Plata eran fundamentalmente rurales y en nadaurbanos, a la manera de sus ancestros los Señores feudales europeos.El caudillo bonaerense Rosas dirigió su gobierno desde su estancia dePalermo, vecina a la ciudad de Buenos Aires; J.J. Urquiza, también lohizo, aunque alternando con la ciudad de Paraná, sede del gobierno.Los caudillos provinciales fomentaban en sus servidores un sentimientode pertenencia al feudo (estancia, zona, provincia); la identidadsocial y cívica de estos servidores era la del feudo al quepertenecían, como ocurría en los feudos europeos sujetos a algúncastillo. Montaban alianzas entre caudillos, como lo habían hecho susancestros en Europa. Una cadena de sucesivas alianzas condujo, enEuropa, a las monarquías absolutas; numerosos fueron aquellos que,entre nuestros independentistas, buscaban fundar una monarquía en elPlata. Finalmente los caudillos argentinos eligieron como suzerano oproto-monarca al caudillo de Buenos Aires, el más férreamente feudal.En ejercicio de su poder, cerró la Universidad de Buenos Aires, dondeun ambiente contestatario se incubaba. Este gesto radical y abrupto noes extraño a los usos y costumbres de los bárbaros feudales europeos.En buen Señor feudal, coherente consigo mismo, reemplazó las fuerzasarmadas de la Nación por las tropas feudales que defendían su feudo,
los Colorados del Monte. Para controlar la oposición porteña quepodría tener veleidades jacobinas, creo un cuerpo paramilitar de bajonivel de instrucción, pero de una gran barbarie, la Mazorca, con elque los aterrorizaba, empujándolos al exilio político. En nombre de lasoberanía de su territorio de suzerano, impidió sistemáticamente laindependencia económica de los feudos caudillescos provinciales,monopolizando para el suyo la percepción de la Aduana y combatiendo,armas a la mano, todo intento por parte de aquellos, de negociardirectamente con el extranjero. Este esquema de monopolio comercialque ahogaba el desarrollo del interior era el mismo instaurado por elpoder colonial español, de neta racionalidad feudal: todo debía serconcentrado en Buenos Aires y el gobierno colonial instalado en esepuerto pretendía percibir todos los derechos de aduana y controlar asu guisa las autorizaciones para importar productos del exterior yexportar productos provenientes de las provincias argentinas. Elesquema rosista era similar al colonial español y ambos se inspiran enla racionalidad económica feudal, de percepción de peajes privados yde protección del territorio feudal frente al libre comercio. Laspotencias industriales emergentes -Inglaterra y Francia- tentarondesarrollar una corriente comercial con el país del Plata; aunquepusieron en juego estrategias diferentes. Luego del combate de laVuelta de Obligado, donde destruyeron el encadenado del río Paranámontado por Rosas para proteger el monopolio de la aduana porteña,estaban físicamente libres de penetrar fluvialmente el interior delpaís y allí negociar directamente con las provincias. Sin embargo,pronto abandonaron esta operación, pues parecen haber considerado sininterés comercial la pobreza que allí encontraban. Esta escaramuzapaso a la Historia argentina como una batalla en la que la Naciónargentina defendió heroicamente su soberanía frente a la avidez delimperialismo de potencias extranjeras. Mientras tanto, los inglesescontinuaban su labor de penetración discreta en asociación con Rosas,en Buenos Aires. La estrategia británica dio mejores resultados en elmedio y largo plazo, en términos de dependencia de los argentinos a laeconomía británica; en esta operación, el caudillo Rosas no fue ajeno;la primer bolsa de comercio de la Argentina fue enteramente británicay se fundó bajo el patrocinio del Señor de Buenos Aires. El que losingleses lo hayan protegido luego de su derrota en la batalla deCaseros y que le hayan ofrecido refugio en Inglaterra dice a lasclaras la concusión que existía entre este Señor feudal y la potenciacolonial británica. Habrá que esperar la Constitución Nacional de1853, promulgada gracias a la caída de este caudillo, para que losDerechos del Hombre y el derecho a la libre navegación seanreconocidos en el país argentino.A pesar de esta serie de evidencias históricas, el mito del pretendidopatriotismo argentino del caudillo feudal Rosas persiste; mismo si seconoce el apoyo que dio a la facción de Bartolomé Mitre para procedera la secesión de Buenos Aires del resto de la Confederación Argentina.
Esta persistencia de la cultura feudalizante en la sociedad argentinase puede ilustrar con la iconografía laudatoria de nuestra numismáticacorriente. Los billetes de banco, emitidos en pesos argentinos, ponende relieve una serie de prohombres de la Argentina; en ellos seencuentran los independentistas monárquicos (San Martín, Belgrano);pero no los independentistas republicanos (Mariano Moreno, French,Berutti, Juan José Paso). Es ilustrado el caudillo más perfectamentefeudal que el país haya tenido (Juan Manuel de Rosas); pero estánausentes los propulsores de la Constitución Nacional (Juan BautistaAlberdi, Justo José de Urquiza). Esta serie de billetes es una claraapología de los agentes de la cultura feudalizante; es una iconografíaque ningunea los prohombres de la república. Resumiendo, el período de los Independentistas del Río de la Plataestuvo caracterizado por la divergencia de intereses, más que por lamodernidad de los proyectos que nuestros próceres hayan concebido paraconstruir la Nación argentina.El único nexo que puede predicarse entre todos ellos es su unánimevoluntad de independizarse de la Metrópolis hispánica. Una mayoría deentre ellos era proclive o francamente partidaria de construir elnuevo país, la nueva sociedad, en moldes culturales de racionalidadpre-republicana, monárquica o caudillista, no claramente anti-esclavistas, xenófobos y anti-inmigración europea. Esto muestra que sucultura derivaba de la cultura feudal española, pre-renacentista. Unaminoría, sin embargo, era claramente partidaria de la construcción deuna sociedad republicana, abierta a la inmigración europea moderna.Tendrá su momento de gloria a partir de 1852, de manera fugaz perodecisiva para la construcción de la sociedad argentina.
3. Período de la Confederación Argentina (1852/1861)
La Confederación Argentina existía nominalmente antes de suconcretización en instituciones reales. Tratados y acuerdos entre lasprovincias habían ya formulado el deseo de crear esta entidadfederativa. No obstante, el caudillo de Buenos Aires, Don Juan Manuelde Rosas, jamás permitió su existencia real al no convocar a unaAsamblea Constituyente de la Argentina, que sólo él -en su calidad de“regente del reino”- podía convocar legítimamente. Probablemente suintención era la de continuar beneficiándose, en tanto caudillo deBuenos Aires, de los ingresos monopólicos que procuraba la Aduana delPlata instalada en su puerto. La constitución de un país federal lohubiera despojado de una buena parte de estos ingresos, pues hubieradebido compartirlos equitativamente con las provincias: sinconfederación, ¡no hay obligación! La preeminencia del feudo porteñopor sobre los de provincia representaba una posibilidad de extorsióncentral que fue firmemente defendida por el caudillo porteño,consolidando en el país la cultura de la dependencia a Buenos Aires yaexistente bajo el Virreinato. Era un modo de vasallaje de loscaudillos de provincia y de sus pueblos, sometidos a la bota de BuenosAires. Rosas fue un caudillo “federal” de comportamientocentralizador, siguiendo en esto la tendencia secular de los reinosfeudales; tendencia fuerte que en Europa había desembocado en elabsolutismo ya a fines del siglo XVII. La estructura económico-política que montó Rosas con sus caudillos tenía una naturalezaarcaica, pues respondía a los modelos de tipo “suzerano / vasallo” y“monopolio”, ambos típicos de la feudalidad -que es, por esencia,ajena a la libre circulación de personas y bienes y es de ordenverticalista-.
3.1. Los gérmenes republicanos del Plata
Sin embargo, existían gérmenes de modernidad en la sociedad platense.Uno de los caudillos provinciales vasallo de Buenos Aires, el de EntreRíos, violento y cruel como convenía a un caudillo feudal, eraparadójicamente un brillante hombre de empresa y un visionarioprogresista. Justo José de Urquiza era su nombre y gobernador de laprovincia de Entre Ríos su título de caudillo, en el concierto delligamen de vasallaje que reconocían las provincias al Señor de BuenosAires. Hijo de un empresario vasco español y de una madre portuguesadel Brasil, Urquiza heredaba de sus padres dos fondos culturales másevolucionados y modernos que el que nutría a la mayoría de loscaudillos del Plata, inclusive al suzerano Rosas. Urquiza junior fueun hombre de empresa muy activo; sus intereses económicos se extendíandesde el Tucumán, en el Noroeste del país, hasta el Uruguay. Poseíaacciones en industrias azucareras y mataderos-saladeros; dirigía unconjunto de empresas, entre las cuales el pequeño puerto de Gualeguay;
poseía una empresa de transporte fluvial, estancias y otrasiniciativas económicas. Como gobernador de Entre Ríos, desarrolló la enseñanza públicaprimaria y secundaria y dio impulso a la colonización agrícola en suprovincia. Sus intereses personales entraban frecuentemente encolisión con la política monopolística que practicaba el caudillo J.M.de Rosas desde su feudo de Buenos Aires. Al mismo tiempo, Urquizadesplegaba una actividad militar sin respiro, mostrando una energíainterior y una resistencia moral extraordinarias.Uno puede preguntarse si Justo José de Urquiza no era un caudillofeudalizante37 como los otros, cuya particularidad se reduciría a laconfrontación de intereses con el gran Señor porteño. Si se plantómilitarmente frente al caudillo de Buenos Aires ¿no habrá sido porquelos conflictos entre sendos feudos habían llegado al punto crítico deincompatibilidad de coexistencia? O bien, ¿habría en Urquiza unvisionario que incubaba un proyecto progresista para la Nación, apesar de ser un activo protagonista en el contexto feudalizante delPlata? La respuesta no es simple, si nos atenemos a los hechos deambos signos producidos por este hombre a lo largo de su vida. Porqueera un Jefe de Guerra de estilo feudal, frecuentemente en alianza conel caudillo de Buenos Aires y, al mismo tiempo, un hombre de empresa
37
? Feudalizante: neologismo derivado de feudal; señala una tendencia fuerte en las percepciones, los valores y los comportamientos de la cultura criolla, nacida en las colonias hispánicas de América como ajuste de la cultura feudal castellana a las condicioneslocales. De por su racionalidad económica de rentista o de predador (racionalidad propiamente feudal), lo feudalizante está en oposición con el mundo productivo, el de los productores rurales modernos, del burgués capitalista y del trabajador asalariado, tres personajes sociales nacidos con la modernidad. Porque lo feudalizante es ajeno a la modernidad: no invierte en la ID -investigación / desarrollo- de nuevos procedimientos de fabricación; no inventa, ni establece ni se hace cargo de procesos de producción de bienes reales, sino que hace usufructo de ellos, si tiene ocasión. El feudalizante, como su ancestro cultural, el Señor feudal, extrae o retiene en lugar de invertir, se apropia de losvalores producidos por otros en lugar de generarlos con sus manos, coloca su plata, especulaa la par de los especuladores bursátiles modernos, sin ser uno de ellos. Llegado al mundo dela modernidad y no pudiendo escapar de él mediante algún proteccionismo eficaz, el feudalizante medra, se escabulle de la racionalidad productiva y, cuando puede, se impone enel juego político para operar con su racionalidad económica parasitaria; de allí a la corrupción como racionalidad económica habitual, no hay sino un pequeño paso. Aún cuando pueda ser cultivado y de hábitos modernistas, el feudalizante queda atado a su idiosincrasiade individuo pre-moderno, pre-renacentista. Ciertos sesgos intelectuales denotan su horma cultural feudal (percepciones / tratamiento / respuestas): la visión verticalista del ordensocial (caudillismo, sociedad de masas acaudilladas, autoritarismos), una fuerte mentalidad territorial (regionalismos xenófobos, nacionalismos antiguos, proteccionismos fuertes), la identificación íntima con un territorio vivido como si fuera un feudo, el acordar legitimidad a la violencia desde arriba como fuente del derecho (militarismo, caudillismo, feudalismo, terror de Estado). Esta breve descripción de la cultura feudalizante es obviamente incompleta y simplificadora respecto de la realidad observable sobre los muy diversos terrenos; este esquema merece una crítica, ser completado, precisado y/o modificado. Cf. BARTOLUCCI, Ivan Jorge, Pioneros y frentes de expansión agrícola, Orientación Gráfica Editorial, Buenos Aires, 2011, pp 306-310.
moderno, de tipo capitalista industrial -empresas industriales poraccionariado-, que ambicionaba difundir la educación pública gratuitay promovía la colonización agrícola en propiedad, incluyendo familiaseuropeas. Era, además, un miembro de la francmasonería, donde tenía unalto grado, lo que haría suponer en él una adhesión al ideariolibrecambista. Una respuesta fácil y obvia a nuestras cuestionestomaría la vía de la ambigüedad: “Había un poco de los dos en Urquiza:el caudillo feudal y el empresario moderno y progresista”. Estarespuesta no nos resulta satisfactoria; pero tampoco alcanzamos aconcebir una respuesta más clara, más lúcida y cercana a la realidadíntima de este personaje, que era hiperactivo, lleno de coraje y, almenos desde 1852, claramente progresista y republicano nacional.Aunque supo ser firmemente caudillo antes de aquel año, luegotrascendió su propio rol de feudalizante para contribuir a construiruna nación moderna. Habiendo constatado esto no subscribimos, sinembargo, a una teoría de “los dos Urquiza”; se trata de una sola ymisma persona, sin conversiones ni transmutaciones, idéntica a símisma. De allí, nuestra perplejidad; pues no existe transición nievolución posible entre la cultura feudal y la cultura moderna, sinouna ruptura radical; el sistema moderno progresó dentro del tejidofeudal europeo como una infección, hasta llevarlo al estado de colapsofinal, sin evolución alguna de un sistema al otro. Urquiza jugó rolesprotagónicos en ambos sistemas. No era el primero; el proceso de laRevolución Francesa nos provee ejemplos de este tipo: numerososaristócratas franceses, a partir de cierto momento comenzaron a actuarcomo revolucionarios republicanos, sin traicionarse a sí mismos y sinser un siniestro camaleón del tipo del sempiterno ministroTalleyrand38. El contexto histórico y las circunstancias deben entraren la explicación; también, el hecho de que cada uno de nosotros estéjugando permanentemente algún rol social que, como en una obra deteatro, puede cambiar si el escenario, el guión y el elenco cambian:no hablamos de la misma manera cuando pasamos de una lengua a otra; yno es traicionarnos ni engañar a nadie...
En Mayo de 1851 Urquiza lanza un Pronunciamiento; era un llamado a larebelión contra el Señor de Buenos Aires. Esta iniciativa terminaríafinalmente con el período de los Independentistas en la Argentina,pues anunciaba un cambio de paradigma cultural que, aún cuando duraríapoco tiempo, marcaría una ruptura en la Historia argentina. Laorganización política de la sociedad argentina, tanto tiempopostergada, iría a ser al fin posible; se optaría por una formarepublicana y federal.La confrontación armada con Rosas alineó un ejército heteróclitomontado por Urquiza, cuyas tropas provenían en su mayoría de las
38
? Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, comunmente conocido como Talleyrand (in Wikipédia français)
diversas provincias del interior argentino, incluyendo asimismoalgunos personajes antirrosistas de la provincia de Buenos Aires(Mitre, Alsina y otros), a los cuales se agregó Sarmiento, ubicuo ypintoresco personaje cuyano. Este ejército improvisado estabareforzado por auxiliares uruguayos y brasileños. La travesía del ríoParaná por el grueso de la tropa, con sus equipos, fue una pequeñaepopeya de logística e ingeniería militar. El gobierno del Brasilfinanció la costosa campaña del entrerriano, lo que denota los lazosque unían culturalmente a Urquiza, por vía materna, a la cultura y lasociedad de aquel país, así como el interés brasileño en que elcaudillo Rosas abandonara el poder de Buenos Aires. Frente al ejército de Urquiza se alineaban las fuerzas rosistas,esencialmente constituídas por tropas bonaerenses. La batalla deCaseros (Febrero de 1852) desalojó del poder al caudillo porteño.Rosas, protegido por la representación diplomática británica, pudoescapar de su país bajo custodia naval de la armada inglesa; su exilioen Southampton (Inglaterra) duraría veinticinco años. Tal como elgeneral San Martin había hecho con su sable de comando, Rosas legó elsuyo a otro caudillo platense, Francisco Solano López, Señor delParaguay.
Hasta la víspera de la Organización Nacional en 1853, los conflictos yguerras intestinas habían sembrado de sangre, violencia, arbitrariedade inseguridad el vasto territorio del Plata. Esta desolación noimplicó en ningún momento un cambio de paradigmas culturales; lasconfrontaciones violentas y fratricidas no ocurrían entre pueblos endesfase cultural ni entre proyectos culturales fundamentalmenteopuestos, sino entre gente formada en una misma matriz culturalcriolla. Las diferencias culturales entre las diversas provinciasargentinas no eran significativas en términos de sistemas depercepción/respuesta. Sin embargo no nos parece insignificante el queCuyo, en particular Mendoza, no haya participado de manera protagónicani continua en estas guerras de caudillos; interpretamos que la causaprofunda estriba en su desfase cultural respecto de la cultura gaucha:su origen cultural chileno traía una matriz depercepción/tratamiento/respuesta más próxima de la culturarenacentista productiva que la del pueblo gaucho feudalizante,heredero de la cultura caballeresca. Fuera de Cuyo, el resto de lasprovincias compartía un mismo paquete de módulos depercepción/tratamiento/respuesta, herencia de la cultura feudal delconquistador castellano. Esas guerras intestinas pertenecencaracterísticamente al orden de los endémicos conflictos feudales: noeran guerras civiles, puesto que no había ciudadanos en pugna, sinocaudillos feudalizantes, montoneras o tropas acaudilladas. No se poníaen juego una civilización ni el predominio de un sistema cultural porsobre un otro, sino que el objeto de esas luchas se limitaba adisputar un territorio, un dominio, unas riquezas, dentro del mismo
sistema cultural predominante. En el caso más próximo a las luchasideológicas, se confrontaban dos modos de organizar y gobernar unterritorio feudal; por ejemplo, en las luchas entre unitarios yfederales. El país unitario era criollo, tanto como el país federal;ambos eran feudalizantes. Los verdaderos republicanos habían debidopartir al exilio, o bien se travestían e infiltraban en uno de losbandos en lucha, para sobrevivir sin tener que dejar el país.
Esta situación comienza a cambiar profundamente con la llegada alpoder de los republicanos modernistas en el año 1852, de la mano deltriunfo militar de Urquiza, en Caseros. Los componentes del nuevogobierno eran en gran parte tránsfugas del período de caudillismoprecedente; pero también había entre ellos numerosos republicanosconvencidos y sinceros. Todos unidos han puesto en marcha laConfederación Argentina, que hasta entonces había tenido sólo unaexistencia virtual. Una Asamblea Constituyente fue rápidamenteconvocada; se reunió en 1853 para examinar el proyecto de texto deConstitución Nacional de la Argentina redactado por Juan BautistaAlberdi, quien se inspiró para ello en las constituciones de losEstados Unidos y de la República Francesa, sin descartar algunainfluencia de las Constituciones españolas de 1812 y 1822. Este textofue aprobado por la Constituyente, con algunas modificaciones. Fuepromulgado ese mismo año de 1853 por el Presidente de laConfederación. Es un texto de espíritu republicano, liberal y federal.
Considerando los abundantes escritos que dejó Juan Bautista Alberdi,la idea maestra que lo inspiraba era la de promover el poblamiento delos inmensos espacios vacíos del país, implantando familias europeasmodernas que lo valorizaran con un trabajo productivo, agrícola uotro. Según esta visión, el gobierno debía despertar en Europa elinterés de los candidatos a la emigración ofreciéndoles facilidadespara el viaje, comodidades para su primera residencia en la Argentinay asegurarles asimismo el acceso a la propiedad legal de la tierra quetrabajaren y de las industrias que establecieren. Las tierras podríanser compradas por los inmigrantes en cualquier parte, dentro delterritorio bajo dominio del Estado; las pagarían con el fruto de suscosechas. En coherencia con esta idea de poblamiento productivomoderno, el gobierno debía autorizar la conquista, por los colonosmismos, de tierras situadas en zonas que escapaban en ese tiempo aldominio del Estado argentino (territorios en manos de los aborígenes).Esto suponía que los colonos europeos pudiesen armarse en laArgentina, como ocurría en esos momentos en los Estados Unidos con lospioneers, familias pioneras de agricultores y ganaderos que partían a laconquista del Desierto estimulados por el propio gobierno federal. Elobjetivo central de la política de inmigración propuesta por losprogresistas de la época de Alberdi y Urquiza era poblar “el Desierto”argentino con gente culturalmente capaz de valorizar las tierras con
emprendimientos agrícolas y diversas industrias y servicios, en elmarco de una economía moderna, de mercado libre. Alberdi no era porcierto el único que promovía esta estrategia de desarrollo para elpaís. No fue el primero ni sería el último; pero se constituyó en elmás brillante y persuasivo defensor de esta estrategia de desarrollo yen el más ardiente adalid de la modernidad y de la sociedad delprogreso republicano en la Argentina, conculcando los hábitos de lacultura feudalizante que prevalecían tanto entre las élites como en lapoblación humilde del país.Su empeño logró hacer aprobar -con enmiendas que no eran de fondo- suproyecto de Constitución; pero su firme y clara posición modernista yrepublicana le atrajo el odio de los feudalizantes de todo borde,valiéndole finalmente un largo exilio en Francia, donde falleció solo,enfermo, pobre, olvidado de los argentinos.
3.2. La numismática39de los feudalizantes
Ningún billete de la moneda nacional hoy en circulación recuerda alconstitucionalista Juan Bautista Alberdi, como tampoco al primerPresidente constitucional de la Confederación Argentina, Justo José deUrquiza. En cambio, la actual serie de billetes enaltece aindependentistas -aunque únicamente a los de sesgo monárquico- y adiversos feudalizantes. Entre ellos figura Bartolomé Mitre,responsable del exilio y la pobreza de Alberdi. Mitre fue un personajeeminente de la oligarquía porteña, responsable de haber provocado lasecesión del Estado de Buenos Aires y de haber combatido con suejército bonaerense a la Confederación Argentina hasta derrotarla y,entonces, coparla en beneficio del centro porteño. La serie monetaria comentada dedica también un billete rojo alcaudillo Rosas, Señor feudal protegido del imperialismo inglés, queaprobara la secesión bonaerense cuando ésta se produjo en septiembrede 1852, capitaneada por Mitre. ¿Qué se debe entender del mensaje difundido desde hace varias décadas(1992) por las diferentes autoridades argentinas, a través de estaselección sesgada de los íconos numismáticos en circulación? Lo quenos llega personalmente es un elogio constante del autoritarismo -caudillista o monárquico- y del centralismo porteño; es decir, de lofeudalizante. Se trata de una apología en debida forma del sistema
39
? Empleamos aquí el término numismática, ciencia de las monedas y medallas, en su sentido extenso, que comprende la notafilia, rama de la numismática que se ocupa de los billetes de banco.
cultural feudalizante, arcaizante, atrasado y, concomitantemente, esun ninguneo del sistema republicano democrático y de la cultura de lamodernidad, muy a pesar de que la sociedad argentina contiene muchoselementos modernos y republicanos. Este mensaje gráfico es unreconocimiento implícito de la unidad cultural que reúne, en un mismoconjunto, a independentistas cripto-monárquicos, caudillos,secesionistas, oligarcas y, últimamente, a lo feudalizante popular(billete llamado “Evita”). En claro, allí no figura ningún auténticorepublicano moderno; el conjunto de los retratados muestra ladiversidad de formas de la cultura feudalizante del Plata. ¿Algúnrepublicano moderno pudo mantenerse acaso en el poder en este país? Sino, ¿por qué? ¿Por qué el golpe de Estado sigue siendo una hipótesisaceptable para hacerse del poder en la Argentina? ¿Por qué un militarcon carrera de golpista y simpatías fascistas como Juan Domingo PeronSosa, se enaltece como el Gran Conductor de las masas populares? Estáclaro que la cultura feudalizante sigue predominando en el seno de lasociedad argentina, a pesar de contar con elementos modernos yrepublicanos que creemos puedan llegar a ser mayoritarios, dada laimportancia de los aluviones de inmigrantes europeos que aportaronelementos de modernidad.
Contrariamente a lo sugerido por el relato histórico predominante y laiconografía monetaria en circulación, fue gracias a Alberdi, a Urquizay a los Constituyentes de 1853 que la Argentina existe como naciónunida, como república federal, como país independiente en el marco derelaciones estrechas con sus vecinos continentales. El relatohistórico que sugiere la iconografía monetaria nos habla de otro paísque, en nuestra opinión, es apenas una parte del país real. Desde elpunto de vista de los sistemas culturales presentes en la sociedadrioplatense, la iconografía comentada exalta el sistema que hoypredomina en la Argentina: el de la cultura feudalizante. Y oculta lospersonajes que promovían un sistema cultural moderno, que tambiénexistieron; el único proyecto de país que tenga algún porvenirpromisorio, ni caótico ni ciclotímico, es el que propugnaban loslíderes de la minúscula corriente republicana modernista, ausentes denuestra iconografía patriótica. (Ver ilustraciones de los billetes)
BILLETES DE LA MONEDA NACIONAL ARGENTINA EMITIDOS APARTIR DE 1992, DE CIRCULACIÓN LEGAL (AÑO 2014) exceptoel de un peso, ahora metálico
EMISIÓN 1992
1 Peso Size: 155 x 65 mm Portrait: Carlos Pellegrini Back: National Congress Color: Navy Blue Withdrawn: 1 Set 1995
2 Pesos Size: 155 x 65 mm Portrait: Bartolomé Mitre Back: Mitre Museum Color: Light Blue Withdrawn: 31 Ago 2001
5 Pesos Size: 155 x 65 mm Portrait: Gral. José de San Martín Back: Cerro de la Gloria (Mendoza) Color: Green Withdrawn: 31 Ago 2001
10 Pesos Size: 155 x 65 mm
Portrait: Gral. Manuel Belgrano Back: National Flag Memorial in Rosario Color: Brown Withdrawn: 31 Ago 2001
20 Pesos Size: 155 x 65 mm Portrait: Juan Manuel de Rosas Back: Fight of the Vuelta de Obligado Color: Red Withdrawn: 31 Ago 2001
50 Pesos Size: 155 x 65 mm Portrait: Domingo Faustino Sarmiento Back: House of Government Color: Black and Red Withdrawn: 31 Ago 2001
100 Pesos Size: 155 x 65 mm Portrait: Gral. Julio Argentino Roca Back: Conquer of the Desert Color: Violet Withdrawn: 31 Ago 2001 Desde el año 2013 circula un billete de 100$ra denominado “EVITA”; no reemplazó al “Gral. Roca”.
El nuevo billete de 100$ porta el retrato de Eva Duarte de Perón (Evita). Esta dama criolla presentó en su vida cívica un perfil reivindicacionista de tipo criollista, caracterizando su acción por la redistribución dadivosa de riquezas, en lugar de luchar porla reivindicaciones de clase obrera que los sindicatos no cooptados por el poder de su marido, el Caudillo Perón,
continuaban sosteniendo. Su fastuosidad de Princesa cenicienta permitió al pueblo criollo identificarse con ella, en su revancha de sierva rebelde. No fue una luchadora republicana, sino un elemento del sistema feudalizante popular que contribuyó a instaurar con su esposo. Por esta razón, el nuevo billete de 100 $con la efigie de Evita confirma la opción feudalizante de esta serie numismática del Tesoro argentino actual.
3.3. El ideal republicano de modernidad fue desvirtuado por los feudalizantes
Entendamos qué se estaba jugando en aquella coyuntura constitutivadurante el período 1852/1859: un cambio profundo de la cultura, laidentidad y las relaciones de poder en la sociedad argentina. Lamodernización que deseaba el minúsculo grupo de prohombresauténticamente republicanos era inaceptable para el grueso de lasociedad criolla, de horma feudalizante. Porque hubiera implicadoabrir el juego cívico, social y económico a otras culturas,probablemente más performantes frente al mundo moderno que la culturacriolla; y hubiera sido permitir además que miles de familias detrabajadores, agricultores y técnicos europeos, portadores de dichasculturas, tuvieran acceso a la propiedad de las inmensas extensionesde tierras incultas del país. Desde el punto de vista de los sistemasde producción, los feudales y feudalizantes son más atrasados que lospueblos agricultores pre-americanos (aymaras, quechuas), aunquesuperen a estas civilizaciones tribales de la Edad del Bronce ennumerosos otros dominios. Las tierras del Plata fueron dejadasincultas por feudales y criollos hasta la llegada de los “gringos”inmigrantes, porque los feudales no cultivan, no trabajan la tierra; alo sumo, hacen cultivar para recoger los frutos, eventualmente dejandopastar a bovinos y ovinos que luego venden. Los estancieros ¡no hacíanotra cosa que eso! Permitir la apropiación de la tierra a agricultoresmodernos de origen europeo reciente era condenar el sistema deproducción criollo a la desaparición o a ser dominados a término porlos recién llegados de Europa. En consecuencia, esto hubiera sido elfin del poder de los estancieros y latifundistas. Para las élitescriollas, esta perspectiva era catastrófica. ¡Había que parar elproyecto republicano moderno!
Los dos atletas de la organización nacional de la Argentina –J.J.Urquiza y J.B. Alberdi- formaban parte de una corriente modernizadoracuyo número era diminuto. En rigor, no significaban más que una ínfimaminoría en la sociedad argentina de la época, donde todavía sepracticaba la esclavitud. Sin embargo, gracias a la destacadaactuación militar y cívica de Urquiza, los republicanos progresistas
de la Argentina tuvieron un momento de acceso al poder y es entoncescuando pudieron dar a esta sociedad una Constitución particularmenteabierta, republicana y moderna. Pero esta minoría fue rápidamentedesplazada del poder, desbordada por la poderosa marea de nostálgicosde la Patria feudal, conjunto variopinto compuesto de caudillos,militares, estancieros, gauchos y montoneras de todos los colores ygustos, desde los más retrógrados y xenófobos hasta los más cultivadosy “liberales”, tal el grupo bonaerense que lideraban Bartolomé Mitre yAdolfo Alsina desde la ciudad de Buenos Aires. Francmasones, los habíaen ambos campos: Urquiza y Mitre lo eran; pero uno era modernista y elotro, feudalizante ilustrado. El feudalizante tenía a su favor larelación de fuerzas culturales en la sociedad argentina, que era muydesfavorable para los verdaderos republicanos modernos, cuyo líderpolítico y militar era Urquiza.
Existía un consenso muy difundido en la época, tanto entre laoligarquía ilustrada como en los republicanos modernistas, que habíaque poblar el país y valorizar las tierras. Los mejores suelosagrícolas estaban situados hacia el Norte de la provincia de BuenosAires, se extendían por el Sur de la provincia de Santa Fe ycontinuaban hacia el entonces “lejano Oeste” bonaerense y cordobés, enzonas que todavía estaban bajo el dominio de poblaciones pre-americanas semi-nómades. La colonización europea de tierras vendidasen propiedad, propugnada por el grupo de los republicanosmodernizadores del ’53, hubiera poblado todas esas áreas,probablemente con zonas de mayor densidad de colonos europeos en tornoa Buenos Aires y Rosario. La extensión de las colonias de pionerosprogresistas en toda la región pampeana hubiera acarreado unadisminución correlativa del poder de los estancieros bonaerenses,padres fundacionales del porteño-centrismo feudalizante. Una colonización masiva con inmigrantes europeos, permitiéndoles irarmados hacia el Oeste y el Sur para conquistar e integrar a la Naciónlas tierras del dominio aborigen, al mismo tiempo que dejarlesadquirir con su trabajo la propiedad de las tierras pampeanas -o sea,aplicar en Argentina el modelo yankee de poblamiento-, no era aceptablepara los intereses de los feudalizantes que dominaban esa sociedad.Porque en una cultura feudal o feudalizante no hay lugar para un BienComún republicano, sino que la reunión de los feudos provincialesdebía limitarse a una alianza de intereses parciales. Es lo que elcaudillo Rosas había comprendido bien: la Confederación Argentina erauna vana palabra; sólo contaban los intereses de los diversos feudossoberanos tenidos en mano por caudillos aliados, sujetos al Señor delcentro portuario, quien aseguraba la regencia del conjunto de feudosvasallos a la manera de un suzerano, Señor de Señores feudales yrepresentante del conjunto ante el extranjero. En una tal sociedad,las soberanías son privadas y locales; es decir, los feudos de loscaudillos, llamados provincias en la Argentina, imponen al Bien Común
nacional sus soberanías feudales locales. La reforma de 1994 a laConstitución de 1853 introdujo este criterio de soberanías feudaleslocales sobre los recursos naturales. Lo cual demuestra lapersistencia y la preponderancia de la cultura feudalizante en estasociedad: la Argentina, según este criterio, no es un Bien Común, unares publica nacional, una república, sino un rejuntado de intereseslocales, un puro oportunismo geopolítico de feudos provincialessoberanos. El caudillismo favorece este criterio y, a su vez, estecriterio feudal consolida los caudillismos locales. Los interesesprivados se acomodan y el populismo puede medrar. La racionalidadeconómica feudalizante, de naturaleza extractiva y predadora, tieneallí su lugar.Las élites y la población criollas percibían a justo título que elproyecto modernista inscripto en la Constitución de 1853 comportaba elriesgo inminente de verse desplazados por una masa humana deinmigrantes, los “gringos”, de cultura y actividad más productivas quelas propias. Si el país criollo quería sobrevivir con su culturafeudalizante, los inmigrantes europeos debían ser subordinados alproyecto criollo de país; un proyecto que mimetiza declamatoriamenteal modernismo, mientras continúa funcionando con criterioscaudillistas, extractivos y rentistas, propios de la feudalidadheredada del conquistador español. La destrucción del proyectomodernista de 1853 era, por lo tanto, necesaria para preservar el paísfeudalizante, el país de los estancieros y de los padresfundacionales. Había que acabar con las veleidades de fundar una nuevarepública, moderna y pletórica de colonias agrícolas de extranjeros.Frente a la peligrosa e imprudente utopía de Alberdi y Urquiza lacultura vernácula, en desfase con la modernidad, debía librar uncombate de resistencia. Porque si los ultramarinos llegaban a ser muynumerosos y que lograsen organizarse en círculos de poder modernosuficientemente pujantes, podrían terminar refundando el país,rehaciendo la sociedad, haciendo de la Argentina un país moderno yprogresista ajeno y extraño a la Patria fundacional, la Patriacriolla. Y en ese caso ¿qué quedaría del poder criollo y de su modo devida? Delenda est modernitas! Inmigrantes modernos subordinados al serviciodel proyecto de país criollo ¡sí! República moderna (la que el gringoaportaría en sus mentes) ¡no! Había que impedir que la subversióncultural penetrase la sociedad argentina.Parecía entonces urgente encontrar la manera de controlar el aporteextranjero que se avecinaba en esos tiempos decididamente modernistas,sometiendo al inmigrante a los cánones de la Patria fundacional quelos recibe, para que sea útil al país feudalizante sin cambiar suestructura cultural de fondo ni su identidad criolla, de manera depreservar esa Patria de los independentistas monárquicos, de loscaudillos, de los estancieros y latifundistas, del pueblo montonero.Pero se debía proceder con cautela y perspicacia, tomando aires demodernizar la sociedad; porque la modernidad estaba en boga en las
sociedades industriales dominantes y no era cuestión de cerrar susmercados a las mercancías argentinas.El reflejo conservador, defensivo y retrogrado de los feudalizantesfue enérgico y rápido: primero, la secesión de Buenos Aires (1852),luego la guerra a la Confederación (1852/1861) y, por último, ladisolución de ésta y la constitución de un país porteño (1861),dirigido por una oligarquía ilustrada. Así se explica la brevedad delúnico período verdaderamente republicano y auténticamente colonizadory modernista que tuvo la Argentina en toda su Historia. Apenas pocomás de nueve años, sobre más de dos siglos de existencia independientedel país rioplatense; los Caballeros de la Conquista feudal puedenestar orgullosos de la perduración de su legado cultural en el Plata.Con la evicción en 1861 de los republicanos de 1853, esta sociedadretornó a su cultura atávica; pero ahora tomaría los visos de un paísmoderno y abierto, minado interiormente por el desfase entrementalidades de cultura feudalizante y cultura moderna, que lobloquearán y terminarán por corromperlo desde su centro. Sin embargo,los republicanos modernistas bregaron cuanto pudieron para imponer suproyecto; esta tenacidad concitó los más profundos temores entre losfeudalizantes, en particular, en los bonaerenses.
3.4. Los temores de la élite latifundista de Buenos Aires
El grupo republicano de los Constituyentes de 1853 encontródificultades insalvables para que los caudillos de provincia aceptasenen los hechos el proyecto de sociedad moderna. Ya la prohibición de laesclavitud, proclamada por el Presidente Urquiza en la ciudad deSanta Fe en 1852, había chocado a las élites de provincia, quienescomenzaron a verse desalentadas por el giro que ese gobiernomodernista estaba tomando. Pero la oposición más decidida y firmeprovenía de la clase latifundista en el poder en Buenos Aires, mejorinformada de la evolución de la sociedad moderna europea que suscongéneres del interior; por ende, más prevenida sobre el peligro delos cambios culturales profundos que el proyecto de inmigracióneuropea libre implicaría para ellos. Esta élite, opuesta a la políticade oclusión de los mercados practicada por el caudillo arcaizante JuanManuel de Rosas, se proponía abrir las puertas del mercado externo ypor esta razón adhirieron al Pronunciamiento de Urquiza de 1851,destinado a expulsar al caudillo bonaerense que se obstinaba enmantener cerrado el mercado. No era el único objetivo de loslatifundistas porteños; también perseguían preservar la situación depredominio que había sido tradicionalmente la de Buenos Aires desde elVirreinato de 1776. Se trataba de consolidar el poder de losestancieros bonaerenses partidarios de comerciar con el exterior. Ahora bien, la élite feudalizante no estaba en condiciones culturales de producir un proceso de industrialización ni de valorización agrícola de sus tierras; no pertenecían a la cultura de la producción,
sino de la renta, la extracción y el usufructo de lo hecho por otros, al estilo feudal. Con la promulgación de la Constitución de 1853, el gobierno de Urquiza había dado inicio a una nueva era en la Argentina,promoviendo la colonización agrícola europea en tierras vendidas en propiedad a los colonos, en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. La colonia de la Esperanza, con inmigrantes suizos, se fundó en esta última provincia, bien lejos del Estado secesionista de Buenos Aires, en 1854.El desarrollo económico y social deseado por los republicanos del ’53 no podía ser realizado más que por aquellos que estaban culturalmente preparados para hacerlo: los “gringos” inmigrantes. Pero permitirles erigirse en la nueva élite económica del país hubiera significado la pérdida del poder de los Padres fundadores del país criollo, feudal. Yesto era absolutamente insoportable para las élites y para la generalidad del pueblo criollo. Con el fin de evitar esta catástrofe, Bartolomé Mitre, Adolfo Alsina y su grupo de estancieros bonaerenses provocaron la secesión de su provincia, separándose de la naciente Confederación Argentina, conducida por un decidido soñador progresista, Urquiza. Fue el golpe militar del 11 de Septiembre de 1852, menos de ocho meses después de la caída del caudillo bonaerense Juan Manuel de Rosas. Entre 1852 y 1859 existieron dos países independientes en el territorio argentino: la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. Esta división cesó únicamente cuando y porque el Estado bonaerense libró una guerra a la Argentina y finalmente se la ganó. Con este triunfo por las armas, el primordio republicano federal, que había creado una gran confusión de sistemas culturales con su proyecto de modernización por colonización, fue podado del tronco nacional. Con su triunfo militar, la élite porteña logró reconstituir el tradicional dominio centralizador de Buenos Aires. La batalla de Pavón, en 1861, confirmó la preeminencia de este modelo cultural reaccionario. El ejército de la oligarquía de Buenos Aires devino Ejército Argentino y su marina, la Marina Nacional. En materia naval, los de la Confederación Argentina no habían contado másque con el apoyo aleatorio de otro gran soñador republicano, Giuseppe Garibaldi, quien luego partió a su Italia natal, donde tuvo un rol decisivo en el proceso de la Unitá Italiana (1861/1870). También él terminó desplazado por las élites monárquicas, en su suelo italiano patrio. Italia tuvo que esperar el fin de la Segunda Guerra Mundial para poder acceder a un sistema republicano estable. La idea republicana se abre paso muy lentamente y con frecuentes retrocesos, que parecen fatales; pero no lo son, porque la idea republicana progresa, inexorablemente. Que los feudalizantes argentinos de todo pelo tomen nota.
4. Período de la Oligarquía feudalizante40 (1861 – 1943)
4.1. La omnipotencia porteña
La oligarquía latifundista y portuaria de Buenos Aires jamás quisoformar parte de un país argentino que no dominase completamente. LosMitre, Alsina, Rocha y otros oligarcas habían provocado la secesión en1852, justamente por esta causa: en la nueva Argentina que se estabaformando, el centro ya no estaba en Buenos Aires, sino provisoriamenteen la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Una vez que BuenosAires venció a la Argentina en 1861 y cuando el país ya estaba bajo eldominio indiscutido de la élite oligárquica porteña, la inmigracióneuropea sería acogida, no para colonizar y poblar como era el proyectorepublicano de Alberdi y Urquiza, sino para ser transformada en manode obra servil de los estancieros. Las tierras cercanas al puerto noserían vendidas a los inmigrantes europeos y no habría coloniasagrícolas gringas a menos de 400 Km del puerto de Buenos Aires, almenos en territorio bonaerense. Los inmigrantes que lo aceptaronfueron apenas la mitad de los que arribaron. Esta mitad que se radicóen el país (más de cuatro millones de europeos) renunciabaimplícitamente a la preeminencia de la cultura moderna que ellos
40
? Feudalizante: neologismo derivado de feudal; señala una tendencia fuerte en las percepciones, los valores y los comportamientos de la cultura criolla, nacida en las colonias hispánicas de América como ajuste de la cultura feudal castellana a las condicioneslocales. De por su racionalidad económica de rentista o de predador (racionalidad propiamente feudal), lo feudalizante está en oposición con el mundo productivo, el de los productores rurales modernos, del burgués capitalista y del trabajador asalariado, tres personajes sociales nacidos con la modernidad. Porque lo feudalizante es ajeno a la modernidad: no invierte en la ID -investigación / desarrollo- de nuevos procedimientos de fabricación; no inventa, ni establece ni se hace cargo de procesos de producción de bienes reales, sino que hace usufructo de ellos, si tiene ocasión. El feudalizante, como su ancestro cultural, el Señor feudal, extrae o retiene en lugar de invertir, se apropia de losvalores producidos por otros en lugar de generarlos con sus manos, coloca su plata, especulaa la par de los especuladores bursátiles modernos, sin ser uno de ellos. Llegado al mundo dela modernidad y no pudiendo escapar de él mediante algún proteccionismo eficaz, el feudalizante medra, se escabulle de la racionalidad productiva y, cuando puede, se impone enel juego político para operar con su racionalidad económica parasitaria; de allí a la corrupción como racionalidad económica habitual, no hay sino un pequeño paso. Aún cuando pueda ser cultivado y de hábitos modernistas, el feudalizante queda atado a su idiosincrasiade individuo pre-moderno, pre-renacentista. Ciertos sesgos intelectuales denotan su horma cultural feudal (percepciones / tratamiento / respuestas): la visión verticalista del ordensocial (caudillismo, sociedad de masas acaudilladas, autoritarismos), una fuerte mentalidad territorial (regionalismos xenófobos, nacionalismos antiguos, proteccionismos fuertes), la identificación íntima con un territorio vivido como si fuera un feudo, el acordar legitimidad a la violencia desde arriba como fuente del derecho (militarismo, caudillismo, feudalismo, terror de Estado). Esta breve descripción de la cultura feudalizante es obviamente incompleta y simplificadora respecto de la realidad observable sobre los muy diversos terrenos; este esquema merece una crítica, ser completado, precisado y/o modificado. Cf. BARTOLUCCI, Ivan Jorge, Pioneros y frentes de expansión agrícola, Orientación Gráfica Editorial, Buenos Aires, 2011, pp 306-310.
traían ínsita en sus cerebros, sometiéndose en la práctica al dominiode una cultura feudalizante cuya racionalidad económica y su sistemasocial eran más atrasados que la cultura que los europeos aportaban.Renunciaban así, sin saberlo, a construir un nuevo país moderno, unverdadero País Nuevo, apremiados que estaban por resolver cada uno suspropios problemas familiares. La razón de esta sumisión o, quizás másapropiadamente, de esta dimisión cultural puede encontrarse en el modoen que esta inmigración ocurrió y en la cultura que regía lasinstituciones nacionales que la recibió. Los inmigrantes llegaban alPlata en orden disperso e inorgánico, carentes de un proyecto cívicocoherente, movidos cada uno por sus propios problemas familiares y susproyectos personales. En los raros casos en que la colonizaciónrespondía a un proyecto étnico y/o religioso (galeses en el valle delChubut, judíos askenazí de las colonias agrícolas entrerrianas ypampeanas, suecos de Misiones, recientemente los menonitas (amish) deLa Pampa), las instituciones que los encuadraban aceptaron de buengrado la preeminencia del orden feudalizante. Implícitamente, esasinstituciones de colonización daban su aquiescencia al proyecto depaís criollo dentro del cual venían a inserirse sus tentativas deimplantación colonial. De ello resultó una ausencia de confrontacióncon el país feudalizante y una dispersión de los pioneros en el vastoterritorio argentino. Esta dispersión de las voluntades y losesfuerzos de los pioneros gringos hizo más eficaz la presión de lasautoridades criollas, en el sentido de obligarlos a aceptar sus reglasde juego feudalizantes. Toda vez que cada familia o grupo deinmigrantes se conformaba a estas reglas, le sería mucho más arduo elresistirse a ellas más tarde o el tratar de cambiarlas. Es así cómouna mayoría de la población residente, detentando un origen culturalmoderno, pudo ser sometida y, en buena parte, asimilada a laracionalidad y los valores de una minoría feudalizante.
La asimilación cultural retrógrada de los europeos ocurrió en especialen la ciudad de Buenos Aires, dada la particular composición de loscontingentes de inmigrantes europeos y levantinos que allí seasentaron y el peso cultural de la abundante inmigración depoblaciones rurales que allí vienen a instalarse, originarias desociedades sudamericanas feudalizantes o pre-americanas. Comandadadesde este centro que es, en términos culturales, un lejano bastardode los conquistadores feudales hispánicos, la República Argentinaresultante incuba un desfase cultural paradójico: los modernos delpaís funcionan sometidos a un orden feudalizante que comanda laspalancas del poder y de la economía desde el centro del sistema (vernota sobre Países Nuevos). Es como si en la brega por el poder en elBrasil, hubiese prevalecido definitivamente la oligarquía esclavistacarioca por sobre la burguesía nacional emergente de São Paulo.Afortunadamente para el país vecino, ocurrió lo contrario; y ¡singrandes efusiones de sangre! Desde 1888 el Brasil está conducido por
una burguesía nacional modernista -con momentos de conducción de tipofascista y otros, actuales, de alianza obrero/patronal-. Allí nuncahubo una dirigencia nacional feudalizante, ni siquiera bajo ladictadura militar que, en realidad, era modernista con métodosfascistas inhumanos; sí, en cambio, en ciertos Estados alejados yajenos a la influencia de la burguesía nacional centrada en São Paulo.De manera que los inmigrantes europeos y japoneses radicados en elvasto espacio de los frentes de expansión de la economía paulista seintegraron productivamente al proyecto progresista de la burguesíanacional brasileña.A la inversa de los Estados Unidos y el Brasil, en la Argentinatriunfaron los retrógrados, desde la oligarquía latifundista yportuaria hasta las mentalidades militares feudalizantes y loscaudillos inseridos en el sindicalismo. Estos retrógrados han hastahoy modelado la sociedad y la economía. Debido a la inversión de lashegemonías culturales, en las tierras del Plata la burguesía,abundante, tiene comportamientos de adaptación oportunista a laracionalidad rentista, verticalista y territorial (proteccionismo conmentalidad de monopolio feudal) propia de los feudalizanteshegemónicos. Por esta razón, en esta sociedad culturalmente anómala laburguesía nacional es inexistente o inexpresiva: aquel que inviertapara “hacer patria”, pierde. Porque no están dadas las condicionespara que las inversiones productivas, en las cabezas de las cadenas deproducto o a lo largo de ellas, ejerzan el efecto multiplicador queposeen normalmente en un sistema de frentes de expansión de laagricultura de exportación dirigido por mentalidades de culturamoderna, productiva. Los Países Nuevos son prósperos y progresistasporque, gracias a la hegemonía de clases de cultura moderna en alianzacon clases obreras también modernas (el Brasil actual es un ejemplo),puede funcionar normalmente el mecanismo cuasi automático deindustrialización por reinversión de excedentes con efectomultiplicador, que es propio de la expansión de la agricultura deagro-exportación en manos de pioneros modernos41. No es el caso de lasociedad argentina, donde los feudalizantes hacen presión sobre losagentes económicos y sociales que hubieran podido constituir unaburguesía nacional y una clase trabajadora como aquella que fue laargentina, antes de 1944. Presión cultural que se ejerce sobre ellostanto desde arriba –las dirigencias, las dictaduras y los gobiernos dementalidad feudalizante, ocasionalmente travestidos en neoliberales-,como desde abajo -desde las clases trabajadoras enfeudadas a sistemasde caudillismo propios del proyecto fundacional de país criollo(“peronismos” diversos)-. Esta estructura de presión de la culturafeudalizante sobre los agentes de la cultura moderna, simultáneamentedesde arriba y desde abajo de la sociedad, constituye lo que podríamos
41
? Ver “Pioneros y frentes de expansión agrícola”, I.J. Bartolucci, Orientación Gráfica Editorial, Buenos Aires, 2011, capítulo III.
llamar el síndrome del “sándwich argentino”, estructura socialmentehistérica, de funcionamiento económico auto-bloqueador y “cataléptico”propicio a todo tipo de comportamiento de fuga; una de cuyas formas esla corrupción; otra, la fuga de cerebros y de capitales. Así, no puedehaber una burguesía nacional como en el Brasil, en Chile o en losEstados Unidos, sino ricos oportunistas cada vez más ricos y pobresque lo seguirán siendo, embanderados en movimientos arcaizantes deidentidad nacional sesgada hacia atrás, hacia la cultura feudalizantefundacional. Pero examinemos, aunque sea brevemente, cómo se llegó aesta estructura cultural aberrante y perdedora, en un país con mayoríademográfica de origen europeo reciente, es decir, en principioportadora de culturas modernas.
4.2. ¿Qué ocurre cuando un oligarca feudalizante compra la modernidad“llave en mano”?
En 1861 el vasto territorio argentino estaba casi inhabitado; elprimer Censo General de Población (1869) registró menos de 1,8millones de habitantes. Esta población, escasa y dispersa, pertenecíaen su mayoría a la cultura criolla de tipo gauchesco. Por su origenfeudal hispánico, este tipo de población no estaba en generalpreparada para emprender una valorización moderna del país: en lacultura gaucha la agricultura está casi ausente o está incluida comoactividad desvalorizada y poco desarrollada; la investigacióncientífica, la industria de tecnología moderna y los serviciosmodernos son dominios ajenos a esta cultura. Es decir, ni la industriamoderna ni los servicios modernos ni la agricultura surgen de maneraendógena de la iniciativa ordinaria en la cultura de losfeudalizantes. En cuanto al dominio espacial, en aquella fecha alrededor de la mitaddel territorio actual de la Argentina estaba en manos de tribus depueblos pre-americanos y escapaba al control del Estado. Las líneas defrontera entre estas dos civilizaciones, la pre-americana y lacriolla, eran móviles e inestables, permeables y peligrosas. Luego dela batalla de Pavón (1861) el poder había caído definitivamente enmanos de los bonaerenses, que cultivaban el estilo de las élitescriollas ilustradas, gustando declararse liberales. En realidad, sibien los discursos de los dirigentes de la oligarquía ilustrada eranliberales, su práctica era nítidamente feudalizante, sobretodorespecto a la política de utilización de los inmigrantes europeos. Enlos hechos, era una oligarquía latifundista, de espíritu rentista y deraigambre caballeresca; su nivel tecnológico y científico era, por lotanto, bajo: pocos ingenieros y científicos, muchos “doctores”. Peroesta clase dirigente porteño-céntrica era lúcida: se había percatadoque en el modelo de colonización promovido por el grupo de losrepublicanos progresistas de la derrotada Confederación Argentinahabía algunos aspectos que podían ser recuperados, en beneficio de los
intereses de la burguesía de estancieros porteños. Esas élitesreaccionarias y egocéntricas concibieron entonces un gran proyectonacional de desarrollo, rengo y tramposo por poco que se lo examinedesde el punto de vista de los requerimientos que un sistema económicoy social debe satisfacer para que una sociedad funcione según unsistema cultural moderno (ver definiciones en el capitulo inicial deeste texto: §8.¿Qué es la modernidad? Y ¿qué, la república?). Esteproyecto de la oligarquía feudalizante tuvo por virtud impedir laformación de una burguesía nacional en la Argentina: la oligarquíatemía con razón que se formase una nueva clase empresarial moderna, deextracción mayoritariamente gringa, la cual pudiera quizás desplazar alas élites fundacionales del país, desde que sus agentes cobrasenconsciencia de su propio poder, de su identidad cultural moderna enruptura con la cultura fundacional del país y de su racionalidadeconómica moderna. Si alguna vez existió, esta toma de consciencia delos contingentes de cultura moderna jamás se transformó en accioneseficientes para el país: la Argentina se transformó, en cambio, en unausina de tránsfugas, tanto de cerebros como de capitales.Esta sangría de los buenos elementos del país sería incorrectamenteinterpretada como un fracaso accidental del modelo de país concebidopor el grupo de Mitre y sus sucesores, la Generación del ’80 (por ladécada de 1880/90); bien al contrario, con el proyecto de paíscriollo, la élite feudalizante evitó que su sistema cultural fuesetransmutado en otro, de índole moderna y republicana, incompatible conel suyo. En otras palabras, el modelo de los feudalizantes logróclaramente sus objetivos de conservar el poder mientras se enriquecíangracias al aporte anónimo y sumiso de los inmigrantes. El proyecto depaís criollo fue acertado y exitoso desde el punto de vista de laclase retrograda que lo concibió. Los modernos venidos de Europa son,en este proyecto, los idiotas útiles (o “los hijos de la pavota”, paradecirlo en términos vulgares).
La perduración de lo feudalizante en la Argentina es lo opuesto a loque ocurriera en los Estados Unidos, donde la Guerra de Secesión(1861/1865) fuera ganada por los farmers progresistas del Norte, losyankees, mientras que en la Argentina fue ganada por los secesionistasfeudalizantes del Sur (1861). En los Estados Unidos, millones deeuropeos devinieron los pioneros de la construcción del nuevo país,especialmente gracias a las tierras que pudieron obtener en propiedaden virtud de la Ley del Homestead. Es también lo opuesto a loacontecido en el Brasil, donde la burguesía paulista, suplantando casiincruentamente a la aristocracia esclavista carioca (1888), pudoconstituirse en una verdadera burguesía nacional modernizadora,integradora de los recursos humanos provenientes de la inmigracióneuropea. En los Estados Unidos y en el Brasil hubo un esclarecimientode modelos culturales que no ocurrió en la Argentina. Porque el granproyecto nacional de la oligarquía feudalizante argentina, cojo, manco
y engañador, formateó el país desde el triunfo definitivo de BuenosAires sobre la Argentina, en 1861. Este proyecto fue aún másbrillantemente formulado y aplicado por la Generación del 80, cuyosantecesores inmediatos habían procedido a la “Conquista del Desierto”(1878/1882). El clímax apoteósico de este gran proyecto del paíscriollo ocurrió durante la primera década del siglo XX, hasta losalbores de la Primera Guerra Mundial (1914).
En el programa de este proyecto de país figuraba la promoción de lainmigración europea moderna, al mismo tiempo que se impediría a losinmigrantes el acceso a la propiedad de las tierras cercanas a BuenosAires (serían arrendatarios itinerantes en suelo bonaerense, en unradio de al menos 400 Km. alrededor del puerto de Buenos Aires), seles prohibiría la auto-defensa activa en las zonas de frontera con losindígenas, se excluiría la incorporación de sus descendientesinmediatos en los rangos superiores de las Fuerzas Armadas -interdicción aplicada especialmente a los descendientes de inmigrantesjudíos- y, elemento mayor en esta política criollista coherente, seharía exclusión absoluta de la participación de inmigrantes europeos,en cuanto tales, en la conquista del Desierto (1878/82). Estaconquista no pudo ser obra de los pioneros agrícolas, sino que fue unacampaña militar enteramente en manos del Ejército de Buenos Aires,convertido en Ejército Argentino después de la batalla de Pavón,fuerza armada de la oligarquía criolla feudalizante. La ocupación deesas tierras fue una repartija indecorosa entre militares, allegados yoportunistas, en gran parte comerciantes de campo, que eran los ad-lateres de las élites criollas. No hubo colonización con pionerosgringos, salvo allí donde éstos ya se encontraban instalados sinesperar la llegada de las tropas criollas -los galeses, en el valledel Río Chubut, que vivían en buen entendimiento con las poblacionesindígenas, masacradas luego por los criollos-. El valle del Río Negrofue loteado y poblado por inmigrantes europeos modernos, dando unaprospera economía de oasis. El resto (ver Mapa El Río de la Plata en1854) fue distribuido en latifundios a personas cuya culturafeudalizante o aristocrática -aristócratas británicos- u oportunistafinanciera -los Menendez Behety, los Braún Menendez- no les permitíaemprender una valorización moderna de esas extensiones.Las familias de pioneros modernos quedaron fuera de esta inmensaoperación de apropiación del territorio. El “Young men, go West !” de losyankees, que hizo la riqueza de la nación norteamericana, fuedesconocido y mismo impedido en la Argentina por la oligarquíafeudalizante, con las consecuencias de subdesarrollo que eran deesperar. Fue como si los sudistas secesionistas norteamericanoshubiesen logrado impedir la colonización del Oeste norteamericano confamilias de pioneros modernos, porque esa colonización con modernosacarrearía necesariamente el surgimiento de una burguesía nacional quedesplazaría a la aristocracia atrasada del Sur. Esta reflexión es
aplicable a la Argentina: de los dos sistemas culturales en pugnadesde hacía casi diez siglos en Occidente, el renacentista y elfeudal, es la cultura del sistema feudal la que logró mantenerse eimponerse en las tierras del Martín Fierro; la herencia feudalcastellana resultó más efectiva que la modernidad inmigrante tardía.
Si las autoridades argentinas hubieran estado formadas por unaburguesía nacional moderna y una clase trabajadora moderna -como erael caso en el país de los yankees-, los inmigrantes hubiesen sidoincorporados sin tardar al proyecto de desarrollo moderno de estaburguesía nacional que, por su propia índole, es modernista eindustrialista. Al contrario, la burguesía del país feudalizante no esnacional sino oportunista. Hubiera habido asimismo un verdaderopoblamiento, con pululación densa de colonias gringas modernas sobretierras devenidas productivas, tenidas en propiedad por los pionerosque hubieran desarrollado industrias y una red urbana próspera ydensa. Consecuencia de este tipo de colonización agrícola, se hubieradesarrollado una industria nacional destinada a un consumo nacionalcreciente, tal como ocurrió en los otros Países Nuevos. En lugar delos cuatro millones y medio de europeos radicados en el país, hubieransido tal vez casi nueve millones a decidir radicarse en la Argentina,cambiando entonces enteramente el perfil cultural y poblacional de lasociedad argentina. Pero las élites argentinas no eran modernas, sino feudalizantes; suproyecto no podía ser otra cosa que un plan de dispersión de la manode obra inmigrante y de sometimiento de esta fuerza externa a un plande crecimiento de tipo feudal. Salvo la asimilación individualoportunista del europeo, muy generalizada por cierto, o lasimportantes actividades de capitales y estudios extranjeros, lasfamilias europeas radicadas como agricultores quedaron mayormenterelegadas al rol de inquilinos o arrendatarios; o bien, formaroncolonias suficientemente alejadas del centro del poder porteño para noconstituir un riesgo para esas élites.
Los contingentes de gringos que se radicaron en la ciudad de BuenosAires no constituyeron en ningún momento la expresión de un proyectoétnico, religioso ni político. Se fueron insertando en el tejidourbano individualmente, cada cual como podía. La inmigración europeaque desembarcaba en el Plata estaba constituída, en su mayoría, porpersonas o familias que asumían una aventura individual desprotegida.Raros son los que vinieron encuadrados en planes de colonizaciónorganizada, como la colonización agrícola judía o la galesa. Estemayoritario modo de inmigración carente de protección y de mediospermitió que estos inmigrantes fueran manipulados fácilmente por lasautoridades argentinas, a medida que iban llegando. Los ibansometiendo uno a uno, familia por familia, en circunstancias en que elinmigrante estaba sufriendo necesidades apremiantes que tenía que
resolver imperativamente en el muy corto plazo, para sobrevivir él ysu familia. Quienes dejaban sus hogares en Europa para lanzarse en unplan de inmigración individual, llegados a un país que para ellos eraextranjero por su lengua, su cultura y su historia, sin nada que loscontuviera desde sus lugares de origen, debían aceptar sin negociaciónposible las condiciones que las autoridades y la clase dirigentelocales les ofrecieran. La mitad no las aceptó y dejó la Argentina. A la excepción de las colonias gringas, aquellos inmigrantes quedecidieron quedarse en el país lo hicieron, en su mayor parte, en ladispersión y sin un proyecto común de establecimiento, tal que losreuniera y les diera fuerza y dirección. La carencia de poder denegociación del inmigrante individual explica que un puñado decriollos armados y organizados (o sea, los funcionarios del Estadoreceptor de la inmigración) haya podido inducir en los inmigranteseuropeos una cultura de resignada sumisión y del trabajo productivoanónimo, aniquilando la fuerza del pionerismo que, sin embargo,podrían haber desplegado bajo el gobierno de élites nacionalesrepublicanas y modernistas. Sólo pudieron hacerlo los pioneros de lascolonias agrícolas adquiridas en propiedad, lejos de la ciudad centraldel sistema argentino. En esas colonias gringas, hoy devenidaspequeñas ciudades prósperas, los fenómenos de sumisión y obsecuenciaante una sociedad de cultura feudalizante son menos acusados y elespíritu de pionerismo sigue vigente. Allí está, en nuestra opinión,el reservorio del pionerismo moderno, del cual podría surgir uncomponente dinámico de una futura burguesía nacional moderna en elPlata.Algunas comunidades de inmigrantes fundaron centros culturales ymutualistas, sin poder y sin proyecto político. Los procedentes delcentro y el norte de Italia buscaron, en gran numero, oportunidades detrabajo en la agricultura pampeana, dispersándose entre las estancias,como arrendatarios, o fundando colonias más allá del radio de 400 Kmen torno al puerto de Buenos Aires (en territorio santafecino pudieronasentarse en colonias más próximas, pues estaban bajo una jurisdicciónajena a la provincia de Buenos Aires). Los gringos abrieron talleres,industrias y servicios en diversas ciudades del interior; Rosariollegó a ser una ciudad de italianos a principios del siglo XX. Lositalianos del Sur evitaron las campañas y se fundieron en la tramaurbana de las ciudades. Los Levantinos prefirieron climas y paisajessemejantes a los del Medio Oriente, secos o de montaña árida y sededicaron de preferencia al comercio. Un comentario especial merecenlos genoveses, italianos del Norte que, contrariamente al resto de lositalianos del Norte, no fundaron colonias agrícolas; similarmente aaquellos, se reunieron en una especie de colonia urbana en lospuertos, especialmente en el de Buenos Aires42.
42
? El rol de los genoveses ha sido peculiar e importante en la Argentina, en lo que atañe a la navegación y la pesca, así como por su gran concentración en el centro portuario
El flujo de emigración europea internacional era muy abundante en esaépoca, puesto que era un período de industrialización intensiva en lospaíses de donde eran originarios los emigrantes, víctimas de losajustes estructurales que sus países realizaban para adaptarse a lanueva estructura económica industrial. En otras palabras, la oferta demano de obra europea emigrante era, en esos momentos, abundante yprovenía mayormente de los países en vías de industrialización.Aprovechando esa circunstancia, el designio de la oligarquíafeudalizante fue de someter esa fuerza de trabajo, negándoles elacceso a la propiedad de la tierra y reprimiendo todo intento deorganización obrera en las ciudades. Las represiones fueron violentasy numerosas. Para la clase pudiente el flujo humano de cultura modernaque venía de Europa era un “maná”, un regalo producto de lascircunstancias europeas, que les permitirá implantar alfalfares en susestancias, en tierras nunca trabajadas antes. No era cuestión deproveer a los inmigrantes europeos la oportunidad de establecersedefinitivamente en sus chacras, sino de usar en las estancias un savoirfaire agrícola del que los feudalizantes carecían, para mejorar laproductividad de los latifundios criollos. La élite argentina nodeseaba ver en su país un movimiento de pionerismo poblador yproductivo; el que la Argentina aprovechara la gran oferta de mano deobra europea y deviniera, gracias a ella, un verdadero País Nuevo,como los países de América del Norte, no les incumbía ni lesinteresaba. Es más, ese tipo de progreso y desarrollo era percibidocomo nocivo para el proyecto de país criollo que querían mantener.
Jamás en las tierras del Plata, ni el conquistador español ni su hijocultural, el criollo, han practicado la agricultura cerealera nininguna otra de importancia, excepto en Cuyo, el Tucumán y el
del sistema económico organizado en centro-y-periferia de la Argentina. Se instalaron asimismo en la vecindad de los puertos fluviales del Río de la Plata y el Paraná y también en algunos puertos marítimos. Una gran parte de ellos se consagró a su actividad atávica, lanavegación; fueron los pioneros de la navegación fluvial en la Argentina. No es de extrañar que esto haya concitado el interés de la oligarquía feudalizante porteña, ya que el transporte fluvial y de ultramar facilitaba el desarrollo de las exportaciones de productos ganaderos que salían de las estancias. De allí que surgiera una alianza de intereses entre la oligarquía porteña y estos navegantes genoveses, contrariamente a lo ocurrido con los italianos agricultores, cuyos intereses económicos estaban en contradicción con el modelo latifundista de la oligarquía. No sorprende, entonces, el que los genoveses de la ciudad de Buenos Aires –los “xeneises” del barrio de la Boca, de San Telmo y Barracas- constituyeran un regimiento armado bajo las ordenes del ejército de Buenos Aires; este cuerpo militar sirvió de carne de cañón en la represión sangrienta de las sublevaciones indígenas del Sur de la provincia, previas a la llamada Conquista del Desierto. Tal los “harkis” (tropas de argelinos que el ejército francés utilizó en la represión de los independentistas argelinos -1954/1962- ), estos gringos jamás fueron incorporados al ejército regular argentino. Por supuesto, tampoco han recibido tierras agrícolas en mérito a su colaboración con la oligarquía porteña. Hecho significativo en la historia popular porteña, los “xeneises” (genoveses, en el dialecto genovés) fundaron los clubes de fútbol de la Boca: Boca Juniors yRiver Plate, junto con jóvenes de otros orígenes.
Paraguay. En estos dos últimos casos no fue el conquistador, sinomiembros de la Iglesia quienes introdujeron y difundieron laagricultura. Los mejores suelos de América, los “tchernozem” de laregión pampeana (suelos negros), permanecieron incultos hasta quellegó el gringo, pionero de la agricultura argentina. Los inmigranteseuropeos de fines del siglo XIX encontraron vírgenes esas tierrasferaces que, sin embargo, estaban ocupadas por otros europeos desdehacia cuatro siglos: tres de ocupación colonial española y setentaaños de independencia criolla. La cultura feudal y su faceta localfeudalizante explican esta negligencia sorprendente. Según estacultura, la labor del suelo no era una actividad valorada. En cambio,se valoraba la bravura de los caballeros que partían raudos a la cazade vacunos salvajes de baja calidad, a los que masacraban a lo largode grandes extensiones de llanura para apenas aprovechar el cuero, lagrasa y, en menor medida, la carne para hacer tasajo salado o charqui.En el Plata los feudales y feudalizantes no fueron capaces ni siquierade criar ganados de raza sobre pasturas artificiales. Hubo que esperarla llegada de británicos (principios de la Independencia) e italianos,vascos, bearneses y suizos (a partir de los años 1850), para que laexplotación vacuna se transforme progresivamente en ganaderíaproductiva y de calidad. El agotamiento paulatino del rodeo salvaje omostrenco obligó a los criollos a solicitar el asesoramiento técnico yla intervención de pueblos europeos más adelantados que ellos, paraaprender a devenir ganaderos y dejar de ser simples arrieros ycazadores de hacienda baguala. Los británicos introdujeron lo esencialdel paquete tecnológico ganadero de calidad, tanto en vacunos como enovinos: razas puras, alambrados con tranqueras, aguadas artificiales(molino de viento, tanque australiano y bebedero), corrales con mangasmás eficientes, zootecnia y cuidados veterinarios. Los italianos yotros gringos abrieron al cultivo los campos naturales de loslatifundios, dejando detrás de sí alfalfares implantados; esaspasturas nutritivas eran requeridas por el paquete tecnológicobritánico de la nueva ganadería, más rendidora y de mejor calidad.Nada de esto tuvo su origen en el conquistador feudal ni en susdescendientes criollos, latifundistas todos. Subsidiariamente, losgringos establecieron talleres de diversa índole, manufacturas ynegocios que fueron el inicio de la industria argentina dedicada alcampo. Hoy esa industria es floreciente, de avanzada y continúamayormente en manos gringas.El sistema de arrendamientos cortos impuesto por los estancierosobligó a las familias de colonos gringos a llevar durante décadas unavida rural precaria, de semi-nomadismo; pues debían irse de la chacratras tres a cinco campañas cerealeras, dejando implantada la alfalfa.Con este sistema de alquiler precario de sus campos, los latifundistassupieron beneficiarse a muy bajo costo o con rentas netas, del savoirfaire de esa Europa que no era la feudal de ellos, sino una Europarenacentista, industrial, de progreso tecnológico constante. Un
sistema cultural menos evolucionado importaba “llave en mano” lasnuevas tecnologías europeas, sin por ello transformarse interiormenteni devenir moderno. Italianos, suizos, vascos, bearneses, auvernios,judíos asquenazí, españoles modernos de todas las provincias,alemanes, irlandeses, escoceses, daneses, galeses (en el Chubut) yotros pueblos europeos vinieron al Plata para hacer lo que losfeudalizantes no sabían hacer. No obstante, en general no tuvieronacceso a la propiedad de las tierras en el hinterland de Buenos Aires:para establecer colonias en propiedad en territorio bonaerensetuvieron que alejarse a no menos de 400 Km. del puerto. Esto explicaciertos rasgos de la organización catastral en la región pampeana,vista desde el puerto hacia la periferia, y la configuración de su redurbana: pueblo de estancias, pueblo pobre; pueblo de colonia, pequeñaciudad rica y poblada. Naturalmente, este esquema es válido sólo agrandes trazos y gran escala, sin gran precisión pero con una groseraexactitud. Pues la historia de cada localidad es peculiar y cada unatuvo una evolución diferente.
A su vez, las familias de estancieros fueron subdividiendo sus prediosentre sus numerosos herederos, hasta que las extensas estanciasdevinieron un conjunto de campos de escasa dimensión. También éste esun esquema general, grosero, aproximativo; pero que refleja conexactitud una evolución general, que es interesante del punto de vistacultural, pues permite vislumbrar las causas de la evolución culturalactual de las élites del campo. Las nuevas generaciones de las élitescriollas, ya bastante mezcladas con descendientes de gringos quelograron introducirse en su medio social y económico, a través dematrimonios morganáticos o comprando tierras, se van convirtiendo a laagricultura de exportación, porque es más rentable en losestablecimientos de extensión media que la ganadería extensiva de lasviejas estancias. La ganadería extensiva sobre pastoreos naturales hacasi desaparecido, porque también la ganadería se ha idointensificando. Ahora bien, pasar de la cultura ganadera extensiva ala de producción agrícola no es inocuo ni sin incidencias para lacultura feudalizante de los herederos de la oligarquía: se trata de uncambio disruptivo en su sistema cultural, pasando del latifundistafeudalizante, cuya racionalidad es rentista, a la cultura moderna delempresario rural, tal como lo son los productores gringos. Laagriculturización actual de las élites oligárquicas hace de ellassujetos empresariales productivos y ya no simples usufructuarios deltrabajo ajeno, a la manera feudal. Debido a este proceso de mutacióncultural de las antiguas élites oligárquicas, que es lento y aúnincompleto –pues una estrategia de reunificación dinástica de lastierras oligárquicas está también en curso-, en el siglo XXI el granproyecto nacional feudalizante de país criollo va perdiendo susantiguos líderes del campo, porque muchos de sus párvulos devienenmodernos: su visión del país y de su sociedad es otra, así como su
lógica empresarial, movida por una racionalidad de producción y ya nomás de renta. Un proceso de modernización generacional semejanteocurrió en Francia durante el siglo XVIII, poco antes de la Revoluciónde 1789; muchos jóvenes aristócratas, convertidos a la cultura modernagracias a su adhesión a la ideas y modos de pensar del Iluminismo,fueron activos agentes de la revolución republicana en su país. Encambio, pequeños aristócratas recalcitrantes como Jacques de Liniers olos supuestos descendientes de Jean Bart optaron por el exilio en laslejanas tierras borbónicas del Plata.
Numerosos fueron los modestos precursores europeos de la agriculturaargentina que se han esforzado para lograr comprar la tierra quetrabajaban y que lo han logrado al cabo de una, dos o tresgeneraciones de sufrir esa especie de “servidumbre” agrícola que erael régimen de los arrendamientos agrarios. Los arrendamientosprecarios sometían al inmigrante a una condición humillante, de faltade medios, sin casa propia y en dependencia a los propietarios de latierra. Este régimen se asemejaba en algunos aspectos a la servidumbrefeudal, sin serlo en realidad, pues nuestros arrendatarios eran libresde dejar la parcela cultivada al término del contrato dearrendamiento. En cambio, el siervo feudal estaba atado a vida a unagleba que debía cultivar; el tercio de sus cosechas era retenido porel Señor feudal, sin que éste haya trabajado la tierra ni asumido losriesgos inherentes a la producción agrícola. Las retenciones operadasactualmente por el Estado, cuando son abusivas y confiscatoriaspertenecen al mismo orden jurídico, desde el punto de vista de lossistemas culturales: no son iniciativas dentro del orden tiporepublicano, sino un pillaje feudal, cuya legitimidad se asemeja a laque se acordaban los Señores feudales para usar del derecho depernada.
Ninguna reforma agraria vino a ayudar a nuestros pioneros agrícolas,ni durante el período que analizamos (1861/1943) ni durante el períodosucesivo, en el que predominará la variante popular de la culturafeudalizante (1944/2014...). De la descendencia de esta esforzada yninguneada clase de trabajadores europeos de la tierra argentinasurgió una clase empresarial rural, dinámica y moderna, animada por unespíritu pionero. Como lo hemos expresado más arriba, creemos quepodrían constituir un núcleo sólido para la formación de la burguesíanacional aún inexistente en la Argentina; pero pensamos que no estántodavía dadas las condiciones mentales, sociales, culturales en elseno de la sociedad rioplatense, para que este florecimiento nacionalde la modernidad ocurra efectivamente y sin violencias. Una de lascondiciones sociales y culturales para la modernización de la sociedadargentina sería la redefinición de la identidad nacional, hoy atada alcriollismo; otra, la imagen que se tiene vulgarmente de la clase ruralemergente de origen europeo reciente. En ninguno de estos registros se
verifican condiciones favorables para la afirmación y la aceptacióngeneral de una nueva identidad, ya no la feudalizante sino una modernae integradora, que no se identifique únicamente con la componentecriolla fundacional, sino acordando un lugar merecido, preponderante,la componente social mayoritaria surgida de la inmigración europea,sin excluir a los olvidados de siempre, las poblaciones pre-americanas. Porque a pesar de que los descendientes del inmigranteeuropeo provenientes de las colonias agrícolas son argentinos nativosde segunda, tercera o cuarta generación, es frecuente que se losconsidere vulgarmente como “gringos”, o sea, adventicios, desprovistosde las raíces culturales que hacen a la Patria fundacional criolla. Esun prejuicio que se funda en una alegada falta de legitimidad de losgringos en la nación argentina. Se diría que en el imaginario de lasclases populares desinformadas por el relato feudalizante, la naciónargentina es la fundacional criolla, la patria del prestigioso gauchoMartín Fierro; pero también, de la difunta Correa y del gauchito Gil.Esto es un índice más que muestra que el gran proyecto nacional de losfeudalizantes, el país criollo, sigue predominando en este país. En el presente, el bastión identitario feudalizante se encuentra en lapoblación más modesta, la que sostiene de manera visceral la identidadcaudillista popular y, en consecuencia, el movimiento político queenarbola dicha identidad. Lo apoyan de manera aparentementeirracional, haciendo caso omiso de las opciones económicas que suslíderes populares adopten; en realidad, este apoyo es racional, pueslo que defienden no es un programa político, sino la primacía de laidentidad criollista en la Argentina. Se asemeja a un voto étnico;pero no es étnico sino cultural e identitario. Sin embargo, estapoblación está culturalmente y étnicamente mixturada; aunque tambiénestá espesa y consistentemente acriollada, aún cuando algunos o muchosfueren de origen inmigratorio europeo. Un estudio antropológicocultural de la sociedad rioplatense mostraría un mosaico desubculturas, cuyos patrones de ordenamiento interno aparecerían comoevanescentes o indefinibles y el conjunto, de una complejidad casiinextricable. Razón de más para que el esfuerzo de discriminaciónintelectual en la descripción de los diversos sistemas depercepción/tratamiento/respuesta sea más lúcido, intenso yperseverante en el estudio de esta sociedad compleja y complicada.
Una gran parte de la población rural originada en la gran inmigracióneuropea abandonó el campo durante el período estudiado (1861/1943)para instalarse en las ciudades. Muchas veces abandonaron laagricultura a causa de la quiebra de sus emprendimientos chacarerosprovocada por repetidas sequías, inundaciones o la plaga de lalangosta saltona (combatida con eficacia recién a partir de los años1950, gracias al eminente agrónomo y entomólogo Carlos Lizer yTrelles, profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad deBuenos Aires; su técnica fue una primicia mundial, utilizada hoy en
numerosos países). Otra causa de la urbanización de las poblacionesrurales gringas fue el deseo de asegurar la mejor educación posible asus hijos; los jóvenes provenientes de la campaña, una vez diplomados,en general no regresaban al campo. Estos fenómenos, iniciados duranteel período que nos ocupa, solapan extensamente sobre el períodosiguiente, que comienza en 1944, y siguen vigentes hasta el presente.Por ésta y otras diversas razones, la población argentina tiene unafuerte tendencia a devenir preponderantemente urbana, es decir,ignorante de las cuestiones que atañen el campo y susceptible deadoptar prejuicios urbanos que convienen a los intereses del centro deextorsión de las periferias productivas del sistema argentino. Además, la importante fracción de la población rural gringa que seurbanizó en las grandes urbes parece haber perdido el empuje pionerode sus abuelos europeos radicados en la Argentina, pues en lasciudades no encuentran condiciones, ni naturales ni materiales, paraejercer un pionerismo agrícola. Éste consistía en transformar lospaisajes naturales en paisajes domesticados productivos y en propagarempresas rurales modernas a través de áreas pre-modernas, propulsandoel avance de los frentes de expansión de la agricultura deexportación. Este pionerismo sigue existiendo; pero es de origenrural. Los gringos de las grandes ciudades parecen haberse acomodado,en parte, a una “filosofía” pragmática de adaptación a lo que lasociedad les ofrezca (los gobiernos forman parte de la sociedad). Enel estado actual de la sociedad argentina, lo que ofrecen losgobiernos y la cultura predominante pertenece al mundo de laracionalidad económica feudalizante, de sus valores de mentalidadrentista y sus modus operandi caudillistas, acomodaticios yoportunistas. Ésta no era la situación durante la primera parte de este período(1861/1914), pues el flujo de inmigración europea seguía siendointenso a través de los años y los recién llegados venían henchidosdel deseo de progresar en este país; no se conformaban con apenassobrevivir (pues si fuera para sobrevivir muy pobremente, ¡se hubieranquedado en sus hogares europeos!). La cantidad de gringos sometidos aldesafío de abrir tierras vírgenes al cultivo con pocos medios y frenteal peligro de los ataques indígenas los incentivó a desarrollar unespíritu innovador, de gran coraje, de adicción al trabajo productivobien hecho: un espíritu pionero. Los primeros pioneros descubrían queel Estado no controlaba una gran parte del territorio apto para laagricultura. En región pampeana y chaqueña los gringos no tuvieron uncontacto amistoso con las poblaciones autóctonas, sino que sus hogaresy pueblos podían ser atacados por los aborígenes. El espíritu pionerolos llevaba a defenderse armas a la mano, haciendo frente a losasaltos y malones, para expulsarlos y así dar seguridad a susasentamientos familiares y sus campos de cultivo. Sin embargo elEstado argentino, dirigido por las élites criollas ilustradas, les
impidió armarse para defenderse. Detengámonos un instante sobre estepunto, porque tuvo consecuencias nefastas para la sociedad argentina.
4.3. Pioneros agrícolas y gobiernos de élites feudalizantes en laconquista del “Desierto”
Llamábase “Desierto” al territorio poblado por tribus pre-americanas yque escapaba al control del Estado argentino. (Ver Mapa del país en1854)La oligarquía argentina desarmaba a los inmigrantes europeos cada vezque éstos se armaban para defenderse de las frecuentes incursionesdepredadoras de los nómades autóctonos a sus asentamientos, en generalen las proximidades de las fronteras; pero también en la profundidaddel terreno ocupado por “los blancos”, en ocasión de malones muypujantes. Confirmando la voluntad de excluir los gringos de laestructuración del país, el gobierno de la oligarquía feudalizante losdejó de lado a la hora de avanzar sobre tierras bajo dominio indígena,en lugar de promover un avance armado de las familias de pioneros dela agricultura -como fue el caso explicita y oficialmente en losEstados Unidos y tácitamente en las Américas francesa, portuguesa einglesa-. Con un ejército de criollos comandados por oficiales salidosde las familias oligarcas y asociadas, el gobierno argentino realizóuna campaña militar contra las poblaciones pre-americanas que losllevó, por etapas, a conquistar Río Negro, el Sur de la Patagonia yfinalmente Tierra del Fuego. En este avance, el pionero gringo y sufamilia fue el gran ausente, al contrario de lo sucedido en losverdaderos Países Nuevos (ver Nota Nº34).
No se podría argumentar de manera comprobable que una serie decampañas de avance armado llevada por los inmigrantes europeos nohubiera producido las masacres de aborígenes que el Ejército de laoligarquía produjo en esa Campaña del Desierto. Se podría suponer queal menos no hubieran producido genocidios, como lo han hecho losmilitares criollos (por ejemplo, en el valle de Acha, hoy provincia deLa Pampa). El avance armado del hombre occidental en América conllevó,salvo excepciones, masacres de poblaciones aborígenes. Podemos citaralgunas excepciones meritorias: los cazadores franceses que seinternaban hacia el Oeste, en el Canadá, desde su Québec natal, noprodujeron masacres ni genocidios. En general, los francesesmantuvieron un buen entendimiento con las tribus locales en Quebec; aun punto tal que defendieron en alianza con tribus autóctonas localesla independencia de la población de cultura francesa contra el avancede las tropas inglesas. Otro ejemplo: nuestros galeses habíanpenetrado profundamente hacia el Oeste, a través del valle del RíoChubut, varios años antes que el gobierno central de la Argentinadecidiera lanzar la Campaña del Desierto. Esa zona patagónica noestaba gobernada por el Estado argentino en esa época. El avance
colonizador con familias de agricultores galeses se hizo en buenainteligencia con los pobladores autóctonos del lugar. Cuando llegaronlas tropas criollas de la citada Campaña, los galeses intercedieronpara que no maltrataran a las poblaciones originarias; no fueronescuchados. Otros ejemplos memorables de buen entendimiento lo handado las misiones católicas y, muy particularmente, las misionesjesuíticas, donde las poblaciones hasta entonces nómades, que vivíande la “mariscada” (recolección de raíces y frutos) y la pesca, conescasa agricultura itinerante, se sedentarizaron productiva ypacíficamente. Los jesuítas organizaron una extensa red deasentamientos misioneros desde el Sur del Brasil hasta Entre Ríos,abarcando el Paraguay y, con menor presencia, la región chaqueña. Enesas colonias, en general guaraníticas, los Padres jesuítasprohibieron las lenguas de los conquistadores (castellano yportugués); allí sólo se hablaban las lenguas vernáculas y los Padresse entendían en latín. No se conoce que se hayan armado en milicias;su nuevo modo de vida era pacífico, ordenado y productivo. Ante elpeligro de que cundiera este pésimo ejemplo de relación harmoniosa ypacífica entre el hombre blanco y los aborígenes y que ese inmensoespacio misionero se convirtiese eventualmente en un Estado aborigenindependiente, civilizado y próspero, ambos reinos –el de España y elde Portugal- lograron la expulsión violenta de los misionerosjesuítas, esclavizaron los indígenas que cayeron en sus manos yabolieron esta iniciativa humanista de los Occidentales, enteramenterenacentista y en nada feudal (lo feudal es, estructural yculturalmente, el derecho del más fuerte asentado en la violencia; losbandeirantes actuaron con lógica feudal o de piratería, que sonsimilares). Tememos que los buenos ejemplos dados por los Occidentalesen América no sean muchos más; los que hemos citado terminaron en elfracaso de los humanistas y el triunfo de la fuerza bruta de losconquistadores. Más de un siglo más tarde, los Salesianos hicieronmisiones en la Patagonia, de manera pacífica; pero actuaron, en lamayoría de los casos, en territorios que acababan de ser sometidos porla violencia armada, por el gobierno de Buenos Aires. En la historia de la conquista del Oeste de los Estados Unidosabundaron las confrontaciones armadas entre autóctonos y occidentales.Teniendo en cuenta este ejemplo histórico se podría, por unaextrapolación poco demostrable, suponer que la colonización de lamitad Oeste y Sur del territorio argentino con familias de colonoseuropeos armados hubiera producido también hechos de armas yviolencias de un lado y de otro. Si embargo, se podría plantear, conla misma probabilidad indemostrable, la hipótesis de que esosencuentros violentos entre colonos y aborígenes hubieran sidoreducidos, dado que los colonos jugaban en ellos la vida de su mujerese hijos; mientras que en la Campaña del Desierto no participaron másque hombres armados. El ejemplo galés del Chubut nos inclina a apostar
por esta probabilidad de comportamientos moderados de los gringoshacia los nativos.
De todos modos la construcción de un país moderno y republicano, en elterritorio que en 1861 todavía escapaba al dominio de los argentinos, necesitaba imperiosamente de pioneros republicanos y modernos; es decir, de aquellos que tenían un acceso cultural directo a las tecnologías de avanzada y que, por ende, hubieran sabido crear, inventar y desarrollar nuevas técnicas adaptadas a cada condición climática, geográfica y humana. Los gringos pampeanos lo demuestran hoy suficientemente, con sus industrias metal-mecánicas dedicadas a laagricultura y la transformación de productos agrícolas. Baste recordarque la cosechadora automotriz combinada, que hoy se utiliza en todo elplaneta, fue inventada en la Argentina por el ingeniero Druetta, un argentino hijo de gringos. Para poblar y hacer de este país un verdadero País Nuevo eran necesarias, pues, familias con tradición de trabajo productivo, ávidas de libertad e igualdad y portadoras de una cultura renacentista, post-feudal. Es esto lo que ofrecía una mayoría de los más de ocho millones de brazos europeos que desembarcaron en los puertos del Plata durante un siglo. Es precisamente por eso que fueron excluidos de la Campaña del Desierto por los feudalizantes criollos, con el fin de continuar la construcción de su proyecto alternativo, el de un país criollo feudalizante rico, el país fundacional, gaucho, sin interferencias modernas a nivel de la culturay de las élites predominantes. Por estas razones, la Campaña del Desierto no sólo fue un crimen cometido contra las poblaciones originarias (aunque los mapuches que allí dominaban en ese momento no fuesen, en realidad, originarios de esos territorios, sino invasores recientes, al mismo título que los “blancos”). Esa Campaña, ensalzada en la iconografía monetaria actual y en los nombres de las arterias urbanas, fue sobretodo -desde el punto de vista de la construcción de una sociedad moderna en territorio argentino- un muy lúcido y perverso atajo militar por el que la oligarquía feudalizante criolla impidió la colonización productiva y el poblamiento moderno de la mitad Sur y Sudoeste del país. La Generación del ’80 no quería un País Nuevo en la Argentina, sino un país feudal rico que pareciera moderno; una especie de emiratopróspero gracias a sus trabajadores importados. ¿Será tarde para hacerde esta sociedad feudalizante un verdadero País Nuevo?
4.4. ¿Oportunidad perdida o reacción retrasada?
Sobre una población inicial de no más de 1,8 millones de habitantes (1869), la Argentina recibió aproximadamente casi nueve millones de inmigrantes europeos en un período de cien años (1854/1954). Si hubieran encontrado el acceso a la propiedad de la tierra agrícola o la posibilidad de partir a la conquista de nuevas tierras hacia el
Oeste y el Sur protegidos por el gobierno, entonces es muy probable que esos ocho millones de gringos se hubiesen radicado definitivamentecon sus familias en el suelo argentino. Hubieran poblado y valorizado las regiones despobladas de entonces, de una manera mucho más densa, con una mejor diversidad y una mayor intensidad económica y cultural que la situación actual. Hoy los frentes de expansión agro-industrial darían origen a una riqueza económica y un dinamismo social mucho mayores que los de la actualidad; los conflictos sociales no tendrían el carácter de conflicto de culturas inextricable que hoy tienen, puesla cultura predominante sería clara y netamente una cultura nacional moderna, a la cual se irían integrando las personas de otros orígenes culturales; ya que una cultura más evolucionada y adaptativa tiene unamayor capacidad de integración del Otro y de lo Otro, en comparación con las culturas feudales o las pre-americanas. En una proporción de casi ocho gringos por cada criollo originario, los inmigrantes europeos hubieran dado claramente a este país del Plata la prosperidadde un País Nuevo, conducido por dirigentes de cultura y racionalidad moderna, cualquiera fuere su color y origen étnico, porque estarían todos integrados en una misma cultura moderna; pensemos en dirigentes como Barack Obama, por ejemplo.
Muy lamentablemente, más de la mitad de ese rico flujo de recursos humanos modernos dejó el país, yendo a colonizar productivamente otrastierras regidas por sociedades menos recalcitrantes que la argentina criolla. Se fueron al Brasil, a los Estados Unidos o regresaron a sus hogares en Europa. Los que se quedaron, habiendo llegado en orden disperso, sin encuadramiento ni protección de alguna agencia de colonización poderosa que los asesorara y defendiera, fueron carne de cañón para abrir los surcos en tierras vírgenes, que muchas veces tenían que cultivar en alquiler, sin poder comprarlas. Sin acceso a laconquista pampeana y patagónica, porque fue monopolizada por un ejército nacional al servicio de gobiernos feudalizantes, los gringos que fueron a la Patagonia se conchababan como peones asalariados, en condiciones de trabajo deplorables. Las operaciones de loteo en el Valle del Río Negro, que resultaron un éxito, muestran lo que la Patagonia entera hubiera podido ser, tanto en las tierras de regadío de los valles, como en los mallines, en la vasta región de los bosquessubantárticos y, con la adecuación técnica necesaria, en las inmensas áreas de pastura de la Meseta y de pesca en la costa patagónica.Pero en lugar de poblar, la oligarquía feudalizante repartió esas tierras entre gente culturalmente inepta para valorizarlas con agricultura o ganadería racional (no latifundista de bajo nivel) o conla explotación de los recursos del mar. La potencia y el dinamismo económico que hubiera producido una población patagónica mucho más densa que la actual, si fuesen en mayoría de origen europeo reciente, hubiera permitido entrar con un mayor poder de negociación en rondas diplomáticas destinadas a recuperar las islas Malvinas. Los kelpers
hubieran encontrado atrayente eventuales ofertas promocionales para estimularlos a que vengan a establecerse también en el continente, sindejar necesariamente sus islas. Un incremento de los intercambios entre el continente y las islas, cualquiera fuese la bandera bajo la cual se realizaren, no dejaría de crear riquezas, lazos y amistades deambos lados; no es impensable que los isleños quisieran entonces crearemprendimientos en el continente y viceversa. La mesa de negociacionescon el ocupante inglés hubiera encontrado entonces una población isleña hasta cierto punto interesada en afirmar los lazos de unidad con el continente, pesando entonces hacia una solución negociada definitiva y pacífica, favorable para la Argentina y para los isleños.La cual solución no debiera necesariamente excluir los intereses estratégicos y económicos de Gran Bretaña en el Atlántico Sur; al fin y al cabo, la Cuba revolucionaria de los hermanos Castro consiente en albergar sobre su propio territorio una base militar de su enemigo imperialista declarado.Nada de esto es pensable en la actualidad, pues la Patagonia de los feudalizantes está prácticamente vacía y la operación de reconquista militar de las islas Malvinas, tentada por el ejército argentino en 1982, demostró ser una bravuconada de inexpertos, creando un encono aún mayor tanto en la potencia colonial inglesa, como en los pobladores británicos de las Malvinas.Una Patagonia poblada con abundantes colonias gringas y, en consecuencia, próspera, hoy no existe. Porque el proyecto de Conquistadel Desierto llevado a cabo por la generación del ’80 respondía a una lógica feudalizante, no a la lógica propia de un sistema cultural de modernidad renacentista, tal como fue la conquista del Oeste norteamericano llevada a cabo bajo la dirección de una cultura moderna, la yankee. En la confrontación cultural que se dio en la Argentina gracias al arribo de esos millones de europeos, pobres pero portadores de una racionalidad económica moderna, es decir, productivay de creatividad industrial y técnica, no venció la cultura de la modernidad sino la heredada de antaño por el gaucho, el estanciero, elcaudillo y el puntero. El resultado es un país donde prima la cultura y el relato histórico feudalizante, país contradictorio cuyo nivel de actividad y de creatividad es claramente menor que lo que hubiera podido esperarse con el aporte de los recursos humanos modernos efectivamente recibidos, hoy existentes pero malgastados, desorientados y deteriorados. Despilfarrando las tierras ganadas al malón al repartirlas con favoritismo entre agentes de la cultura feudalizante y socios aristócratas u oportunistas, incapaces todos ellos de trabajarlas por sí mismos a un nivel de intensidad y calidad elevado, se amputó la posibilidad de hacer de la argentina una sociedad moderna, que estuviera gobernada por mentalidades agro-industriales y científicas productivas, rica y más poblada, con una mayoría de argentinos de pertenencia cultural realmente moderna, ni caudillistas ni rentistas ni machistas ni violentos, sino productivos
y creativos. La Argentina, país criollo con una mayoría gringa sumisa a la racionalidad feudal que prevalece en las élites y en las bases más modestas, es un rico subdesarrollado manejado desde un centro que abusa de las periferias productivas, tramposo, infatuado y fabricante de frustraciones. La sociedad argentina está gobernada, desde 1861, por gente con mentalidad feudal, caudillista, violenta, oportunista, improductiva y criollista; aunque, eso sí, muy cultivada y amateur de lo europeo y, ahora, de lo norteamericano, culturas modernas que no les pertenecen. Ésta es la herencia que nos deja la oligarquía feudalizante.
4.5. Causas de una macrocefalia patológica
Los modernos y progresistas frentes de expansión agro-industrial que hicieron y hacen aún hoy la riqueza de los Países Nuevos, se estructuraron siguiendo una pauta en centro-y-periferia de organización del espacio geográfico: un centro de control, transformación y exportación, que es alimentado por unas periferias productivas de las materias primas. Este modo de organización del sistema es funcional y su estructuración espacial es generalmente espontánea, en los frentes de expansión de la agricultura de exportación más dinámicos, los de los Países Nuevos. Así por ejemplo, es típica la organización en abanico de las vías de comunicación y de la red urbana del sistema de frentes de expansión, desplegándose a partir de un centro de control y un puerto de exportación. Este esquema facilita, sin embargo, el abuso de las funciones centrales sobre las productivas, localizadas en las periferias (“el campo”, “el interior”). En efecto, las funciones económicas situadas en las terminales de las cadenas de producto (o inversamente, en la cabecerasde las cadenas de valor) están en condiciones de retener una parte mayúscula del valor total que circula en el sistema, dado su mayor poder de negociación en el seno de las cadenas de producto y de valor:los segmentos de mercado son arenas de lucha libre, donde la función más fuerte en la brega comercial y administrativa forma el precio y retiene el valor, a su favor. Este esquema es de validez general para todos los Países Nuevos normales, es decir, aquellos donde la cultura moderna prima a todos los niveles sociales. En ellos, este tipo de organización de la agricultura de exportación industrial incentiva espontáneamente la industrialización dentro del espacio de los frentes de expansión. Estose debe al efecto multiplicador de las inversiones inducidas por la actividad agrícola y agroindustrial, así como al dinamismo consumidorde las periferias productivas y de la población urbana. Pero cuando elcentro de este tipo de sistema de agro-exportación está bajo el poder de grupos y gobiernos cuya racionalidad económica no es moderna sino feudal o feudalizante, en virtud del predominio de una racionalidad rentista, no productiva, dicho centro anómalo tiende a extraer
exageradamente valores de las actividades de producción agroindustrial, lo que acarrea una concentración cada vez mayor del poder central, una atracción exagerada de población rural a la urbe y una acumulación más que proporcional de riquezas en la ciudad central,creando un monstruo urbano, una megalópolis. Este tipo de centro está sobredimensionado respecto a la capacidad del sistema para sostener lapoblación urbana central en condiciones holgadas, lo cual acarrea una creciente presión fiscal y de precios sobre el campo. Las megalópolis sobredimensionadas son productoras de miseria urbana y, en consecuencia, de inseguridad civil; son además mercados propensos al consumo superfluo y propicios para el consumo de estupefacientes. En otras palabras, si una sociedad estructurada en frentes de expansión agro-industrial está dominada en su centro por una cultura feudalizante, la ciudad central incrementará exageradamente el fenómeno de concentración urbana, con la miseria y la superfluidad consiguientes. Una política de subsidios, característica de los feudalizantes populares que ven en ellos una suerte de justicia distributiva, no hará sino alimentar la atracción de la metrópolis y, en consecuencia, nuevos flujos parasitarios mantendrán o incluso extenderán las áreas de miseria e inseguridad. Todo esto ocurre cuandose existe una anomalía en la estructura cultural en la composición delfrente de expansión agroindustrial, localizada en su centro urbano, locual impide que esa sociedad alcance el estadio de País Nuevo (ver Nota Nº 34). Tal parece ser el caso de la sociedad argentina.
4.6. La anomalía argentina
La rica burguesía argentina está ubicada en el centro de un sistema defrentes de expansión agroindustrial que adolece de una racionalidad económica anómala (rentista). No obstante esta anomalía, la clase empresarial central parece haberse adaptado a la cultura de los feudalizantes y medra en su sistema. Las políticas gubernamentales y las estrategias empresariales van entonces armoniosamente en un mismo sentido: el de concebir políticas y redes económicas que confirmen la centralización y el saqueo feudal de las periferias, al estilo de las monarquías absolutas. Este centralismo beneficia la especulación inmobiliaria, provoca el gigantismo urbano y una pululación de industrias oportunistas o subsidiadas. Este gigantismo, incapaz de sostenerse sobre sus propios pies, se financia a costas de las funciones productivas localizadas en las periferias rurales (“el campo”, “el interior”), las que son crecientemente solicitadas para que continúen alimentando en excedentes económicos la macrocefalia parasitaria de la megalópolis feudalizante. El conglomerado bonaerenseno podría vivir sólo de sus industrias y servicios, ni satisfaría su creciente demanda alimentaria con lo que produce su cinturón verde, suhinterland inmediato, sino que extrae gran parte de su sustento de lo
que producen sus frentes de expansión agrícola, inmensa periferia productiva de bienes agro-exportables.
El difundido prejuicio que afirma que “el campo está contra el pueblo”es funcional a aquellos que viven, en la ciudad central, de los frutosde la extorsión sistemática que el centro del sistema argentino opera sobre los agentes económicos de las periferias productivas (empresarios y trabajadores rurales). Para visualizar esta extorsión sistemática de las periferias por parte del centro, basta trazar un gráfico de la distribución del valor por unidad física de producto quees percibido por cada una de las diversas funciones que componen la cadena de un producto de agro-exportación; este tipo de gráfico pone en evidencia que “la parte del león” del valor unitario total ingresado por la venta del producto cae en manos de las funciones terminales de la cadena de producto, o sea, aquellas que residen en laciudad central, y beneficia tanto a las funciones económicas como a las administrativas localizadas en la metrópolis: en la Argentina, la ciudad vive del campo y no, a la inversa. El prejuicio mentado no sóloes sesgado sino que, además, es falso, al invertir los valores en los términos de la ecuación económica “campo/ciudad”; una tal tergiversación porteño-centrípeta recuerda la mentalidad abusiva que reinaba en las cortes de las monarquías absolutas. Para una mentalidadporteño-centrada y feudalizante parecería natural identificar el “pueblo argentino” con aquella fracción de la población que habita en el macrocéfalo conglomerado bonaerense (aproximadamente un tercio de la población total del país), donde abundan los pobres y los miserables venidos del interior, en general modelados en la cultura feudalizante. Esta asimilación de los pobladores modestos del centro del sistema con el concepto de “pueblo argentino” revela la mentalidadcentralizadora de quienes acuñan expresiones del tipo “el campo está contra el pueblo”. Se trata de una alevosa propaganda del poder feudalizante centralizador, destinada a justificar la confiscación (fiscal) y la extorsión (en las cadenas de valor) en beneficio de las funciones empresariales y administrativas cuyas dirigencias residen enel centro del sistema o en el exterior y viven de lo que el centro retiene del valor producido en el campo.
La expresión “rico subdesarrollado” pareciera un oxímoron; pero, desgraciadamente, es una expresión congruente en el caso de la sociedad argentina. Los que han comandado el país desde el fin abruptodel muy corto período republicano (1852/1861) merecen el epíteto de “mentalidades subdesarrolladas”, porque han demostrado ser incapaces de dar al país una estructura dinámica y fuerte de frentes de expansión agro-industrial, tal que permita el funcionamiento de los mecanismos de auto industrialización que son propios de los frentes deexpansión agrícola normales, desarrollando en consecuencia unas redes urbanas coherentes -desarrollo territorial funcional y dinámico-,
donde las riquezas emerjan y circulen de una manera más federal, menoscentralizada. Pero lo que han logrado esos “federales” de lógica feudalizante es una polarización exagerada, en una megalópolis donde se acumulan y en parte se expatrían los valores sistemáticamente esquilmados a las periferias productivas. Contrastando con este país concentrador que se dice federal, los países cuyas dirigencias funcionaron con racionalidad económica productiva y una cultura de la modernidad renacentista, pudieron desplegar ampliamente las potencialidades de los flujos migratorios europeos que recibieron, desarrollando redes urbanas industrializadas y mejor distribuidas, gracias a un normal funcionamiento de sus frentes de expansión de la agricultura de exportación. Es el caso de los Estados Unidos, del Canadá y, más tarde, será el del Brasil.
La ineptitud de la sociedad platense para armarse de un sistema de tracción tecnológica endógeno, que le permitiría negociar en mejores condiciones frente al mundo de la modernidad, se debe al desfase cultural de sus élites apoyadas por las masas más modestas. Aunque ya muy mixturadas con elementos provenientes de la inmigración europea, ambas clases sociales están sumidas en una misma cultura feudalizante.La avidez de sus dirigentes, intrínsecamente feudal por su racionalidad de rentistas, parásitos y oportunistas, deformó y frenó el proceso de desarrollo de la sociedad argentina en tanto sociedad moderna e industrial. Esto es, lo feudalizante de la cultura de las élites criollas impidió que la Argentina se convirtiera en un país densamente poblado por pioneros europeos, que la hubieran industrializado a partir del libre juego de los frentes de expansión de agro-exportables. Obstaculizaron con eficacia la realización de un proyecto progresista, porque no era de ninguna manera el suyo: una sociedad republicana y verdaderamente democrática, semejante a los otros Países Nuevos con frentes de expansión de agro-exportables (Estados Unidos, Canadá, polo paulista del Brasil, Australia, Nueva Zelanda): ¡eso no es el país de rentistas criollos querido por el grupo de Mitre y la generación del ‘80! La argentina es una burguesía compradora; no, una burguesía nacional.
4.7. El lado progresista de la oligarquía argentina
Los oligarcas criollos se comportaban como los Señores de las plantaciones sudistas de los Estados Unidos. Y como los Sudistas de país del Norte, los bonaerenses fueron secesionistas e hicieron la guerra a la Unión nacional, para imponer su modelo y su hegemonía. En el hemisferio Norte, los feudalizantes perdieron; en el Río de la Plata, ganaron e impusieron su visión de país y sus propios intereses.Habiéndose enriquecido gracias a la contribución de los brazos y mentes europeas, la oligarquía argentina deseaba montar una magnífica vitrina para exponer al mundo moderno el esplendor de su poder,
fundado en la patrimonialidad latifundista de los buenos tiempos de antaño, aquella prestigiosa época de los Caballeros y los Señores feudales que formaron más tarde las aristocracias europeas (aunque no todas).La élite platense exultaba a principios del siglo XX ; los señoritos de familias « bien » gastaban las rentas latifundistas de sus padres en Paris, ciudad donde solían concentrar sus « petits hôtels » (pequeños inmuebles de lujo) en torno a la estación de subte (Métro) hoy llamada Argentina; pero que previamente llevaba el nombre de Obligado, para recordar el triunfo anglo-francés sobre el caudillo de Buenos Aires enel combate que lleva ese nombre. Un intenso movimiento de trata de blancas instaló cadenas de burdeles en la Argentina, con la complicidad de esta clase dirigente y de la policía y jueces; en esos lupanares se explotaban de preferencia a prostitutas europeas, porque se cotizaban mejor que las modestas putas criollas tradicionales. El tango floreció entonces en un ambiente febril, donde la riqueza del campo era disfrutada en la gran ciudad y fluía en parte hacia la ciudad de las Luces europea. En un impulso de ampuloso mimetismo, fundaron un remedo de Deauville (costa normanda, en Francia) sobre la costa atlántica bonaerense : Mar del Plata. En suma, la oligarquía feudal quería aparecer como agente del progreso ante los ojos severos del mundo moderno y disfrutar de los beneficios de la modernidad sin poner en juego la transformación de los patrones de percepción/respuesta de su cultura atrasada. Es un comportamiento similar a lo que ya habían sólido hacer sus ancestros culturales, los Caballeros de la Conquista feudal de América hispánica, un gattopardismo bien administrado.
A pesar de los aspectos negativos señalados, el modelo de sociedad impulsado por las élites criollas ilustradas de la Argentina contenía también un importante factor de progreso, que benefició especialmente a las ciudades portuarias. El aspecto progresista de las élites oligárquicas no debe sorprender en una clase de terratenientes cuya formación liberal era de buen nivel y se inspiraba en los ejemplos mostrados por los países de Europa Occidental que ellos más admiraban, en particular Inglaterra y Francia. Esta clase dirigente cumplió con su designio modernizando el centro urbano del sistema de agro-exportación, asociando para ello capitales,profesionales y empresarios venidos del centro mundial del sistema capitalista emergente; en particular, de Gran Bretaña, aunque asimismode Francia, Italia y Alemania. La región de Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luís) dio su contribución al impulso social general a través de uno de sus hijos, Domingo Faustino Sarmiento. Esas provincias habían sido colonizadas desde la Capitanía General de Chile, con familias de labradores españoles, gente laboriosa que valoriza el trabajo agrícola: en Cuyo no hubo gauchos, sino campesinos y agricultores.
Gracias al cuyano Sarmiento se implantó un excelente sistema de educación pública laica y gratuita en el país de los gauchos. La enseñanza secundaria también fue desplegada. Se contrataron profesoresuniversitarios europeos para elevar el nivel de la enseñanza universitaria. Va de suyo que a través del sistema de enseñanza pública obligatoria se formaban las jóvenes generaciones en el relato criollo feudalizante de la historia argentina, según una versión matizada por la corriente masónica. Los hijos de los inmigrantes fueron modelados por esta escuela, formándose en su relato sesgado, creando así una suerte de inconsciente colectivo que identifica la nacionalidad argentina con la mitología criolla oligárquica del relatopredominante. La ulterior corriente de historiadores autodenominada “revisionista” no revisó críticamente el origen feudal de la cultura criolla sino que, al contrario, lo enalteció, hundiéndose así en lo más feudalizante del proyecto de país criollo diseñado por la oligarquía ilustrada. Los “revisionistas” no revisaron lo esencial: elproblema cultural que afecta la formación de la sociedad del Plata; esdecir, no señalaron lo feudalizante de la cultura que allí predomina. No es ocioso recordar que la cultura feudalizante toma su nombre del régimen y la cultura feudal, que tienen sus raíces en las invasiones bárbaras, no en el fascismo moderno post-liberal. Es útil no tergiversar confundiendo las subculturas modernas con las de origen feudal. Sería como confundir el agua con el aceite; aunque puedan llegar a constituir temporalmente una emulsión, ésta será inestable. Por ejemplo, el caudillo de España Francisco Franco no era un fascista, sino un feudalizante; se trata de culturas y proyectos distintos. No es un azar que el Opus Dei y los Caballeros de Cristo, expresiones de un tipo de catolicismo de inspiración feudal, hayan nacido en tierras hispánicas; nada similar ocurrió, ni en Italia ni enPortugal, bajo sus regímenes fascistas.
La faceta progresista de la oligarquía ilustrada argentina hizo que enlas grandes ciudades se levantaran hospitales y escuelas. En Buenos Aires se creó la Asistencia Pública sobre el modelo de su similar francesa. Equipos de arquitectos italianos (entre los cuales figura elabuelo del autor de estas líneas, Augusto Bartolucci, junto con Meano,Tamborini y otros) diseñaron y construyeron los grandes edificios públicos de la ciudad de Buenos Aires: el “balcón de Perón” en la CasaRosada, una parte del Teatro Colón, la galería Barollo, el ala senatorial del palacio del Congreso y otros grandes edificios públicos. Un gran paisajista y botanista francés, Julio Carlos Thays, ordenó y adornó las grandes arterias y espacios verdes de la ciudad deBuenos Aires e hizo una fecunda obra paisajista en toda la Argentina yen los países vecinos. Estos profesionales europeos de gran valor formaron discípulos argentinos.En materia de transportes, se construyeron los ferrocarriles que permitirían hacer llegar los inmigrantes a los campos de trabajo
agrícola y evacuar hacia el puerto la producción granaria que ellos producirían. La red ferroviaria alcanzó a cubrir una gran parte del país y funcionó de manera eficiente ; miles de kilómetros permitían movilizar cargas y pasajeros desde la Patagonia norte hasta las fronteras con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay ; varias conexiones internacionales estaban habilitadas.La Administración pública fue reestructurada sobre bases modernas, logrando un nivel de eficiencia aceptable para las normas de los países industriales de la época. Las principales ciudades del país fueron dotadas de servicios públicos que funcionaban correctamente: tranvías, subtes, trenes, iluminación pública, policía, puentes, pavimentación de las calles (en general, con adoquines de granito), redes de agua corriente potable, redes cloacales municipales, redes deenergía eléctrica y de gas.Todas estas obras públicas requerían ingentes inversiones. Ellas fueron posibles gracias al producto del trabajo de los agricultores gringos, que no sólo producían granos y otros productos vegetales parala exportación, sino que implantaban pasturas artificiales de gran rendimiento en las estancias de la oligarquía. Sin embargo, una gran parte de estos pioneros gringos no tuvo acceso a la propiedad de las tierras que trabajaban, sino que debían alquilarlas.
4.8. El argumento étnico
Las diferencias de comportamiento económico y civico entre las distintas corrientes migratorias en los Países Nuevos han sido a vecesexplicadas por su origen étnico. En el siglo XIX se sostuvo con énfasis que el progreso proviene de los anglosajones; que el motor delprogreso mundial o, al menos, el de Occidente está en manos de la nación anglosajona. Este argumento no parece aplicable a la Argentina.Tampoco se compadece con los hechos históricos relativos al resurgimiento de la modernidad en Occidente desde los años 1000 d.J.C.Tanto en América del Norte como del Sur los primeros grandes contingentes de inmigrantes europeos provenían de regiones de Europa muy dinámicas, a la sazón sacudidas por procesos de industrialización que desestabilizaban las estructuras sociales y fundiarias. Los pueblos europeos sacudidos por la industrialización y sus crisis, sobre todo las clases más vulnerables de esas sociedades, decidieron huir de sus países e ir en busca de horizontes nuevos en el Nuevo Mundo europeo. Por razones de afinidad cultural y facilidad de comunicación, cada grupo cultural eligió aquellos países cuyo sistema cultural les era más afin, suponiendo que en ellos sus costos de adaptación serían menores. No siempre fue así; pero esta racionalidad justa explica una mayoría de los destinos de las corrientes de emigración europea en el siglo XIX y principios del XX. Estas presuntas facilidades de adaptación parecen haber sido un elemento decisivo a la hora de elegir el destino de la familia emigrante
europea. Germanos, escandinavos y británicos (incluídos los celtas) prefirieron los países de lengua inglesa y de población de origen anglosajón, mientras que los alpinos (savoyardos, suizos, austríacos) y los italianos del Norte, los vascos, bearneses y auvernios, y los españoles en general, prefirieron un país « latino » como la Argentinao el Uruguay. Los portugueses optaron masivamente por el Brasil, aunque grupos portugueses se implantaron también en el cinturón verde de La Plata como horticultores y en el Sur de la provincia de Buenos Aires, como pequeños productores de papa. Hubo inmigraciones importantes de origen germánico y judío askenazí43 que se radicaron en países del Cono Sur, tal como Chile o la Argentina. El Québec, nación francesa de América, no parece haber recibido grandes contingentes de inmigrantes durante el período de las primeras grandes olas de emigración europea. En todos esos países, tanto del Norte como del Sur, gran parte de estos inmigrantes devinieron pioneros, labrando lastierras y desarrollando frentes de expansión de agro-exportables con auto industrialización, allí donde encontraron las condiciones para hacerlo, tanto en América del Norte como del Sur; y esto aconteció sindistinción de etnias.
La variable que explicaría la diferencia de resultados obtenidos por los pioneros agrícolas radicados en América del Norte respecto de los que se establecieran en la Argentina, todos igualmente provenientes dezonas europeas en pleno proceso de modernización y, por lo tanto, portadores de una cultura renacentista dinámica (excepto los originarios de Portugal, ni feudales ni francamente modernos), no debebuscarse del lado de la fuente cultural que expulsaba a esos emigrantes, sino del lado de la horma cultural de la sociedad que los recibía. No se trata del origen étnico de los inmigrantes, sino de lascondiciones que estos encontraron en los respectivos países de recepción.En países fundados y dirigidos por una burguesía nacional moderna desarrollaron frentes de expansión de los agro-exportables que promovieron una intensa industrialización destinada a un creciente mercado interno, conformado en principio por los mismos productores rurales; pero también y crecientemente, por los residentes de sus ciudades.En cambio, en países fundados por élites feudalizantes, los inmigrantes europeos debieron aceptar la racionalidad feudal predominante o bien, dejar el país de inmigración.
43
? La Argentina es el único país del mundo, fuera de Israel, que ha poseído colonias agrícolas judías exitosas, mayoritariamente de origen askenaze. La fundación del Barón Hirsch llegó a manejar casi cuarenta colonias, con cientos de familias sobre unas 650.000 hade propiedad de la Fundación ; las parcelas eran vendidas progresivamente a los colonos. Talcomo sucedió con las colonias agrícolas de otros orígenes en la Argentina, una buena parte de la tercera generación ya no vive en el campo.
Esta diferencia de hormas culturales en el país de recepción del inmigrante europeo produjo países claramente modernos, de un lado, y países como la Argentina, minados por la interferencia perniciosa de la racionalidad económica feudalizante que los bloquea, originando un comportamiento social y económico de tipo cataléptico, aparentemente ininteligible por lo paradójico. Los desfases culturales en países como la Argentina, entre feudalizantes y modernos, originan y continuarán originando estos conflictos, mientras no se cobre consciencia del origen cultural de este comportamiento anómalo y aparentemente « inexplicable », aunque claramente inteligible desde que se lo examine con el enfoque cultural. Tomemos como caso ilustrativo la inmigración agrícola judía. La Argentina tuvo la fortuna de ser el único país del Mundo, fuera de Israel, donde se establecieron colonias agrícolas judías exitosas; en ellas primaba el elemento cultural askenazí, con algunos sefaradís. Llegaron a ser casicuarenta colonias, ocupando unas 650.000 hectáreas en propiedad, sin contar las tierras alquiladas por los colonos. La tercera generación desertó, en su gran mayoría, las chacras judías y se establecieron en las ciudades o compraron campos más grandes o bien, hicieron la « aliá » (retorno a la Tierra de Israel). Esta deserción es normal : el proyecto individual de todo inmigrante es el de mejorar el destino de su descendencia familiar, principalmente por medio de la adquisición de un status social más rentable, menos aleatorio y mejor valorizado que el del colono gringo en una sociedad a dominante caudillista. En un país de feudalizantes como la Argentina, ese statusse consigue obteniendo diplomas profesionales de prestigio y bien remunerados que, casi invariablemente, obligan al diplomado a residir en las ciudades. En cambio, en un país que esté dirigido por una burguesía nacional moderna, esos colonos se convertirían muy probablemente en industriales, agroindustriales o empresarios de servicios prósperos, sin necesariamente abandonar la actividad agrícola. Si tal hubiese sido el caso en la Argentina, su sociedad y una parte mayoritaria de su territorio presentarían muchas semejanzas con Canadá o el Middle West. Una visita a la llamada Pampa Gringa puede ilustrar lo bien fundado de estos propósitos. La inmensa mayoríade los porteños lo ignora.En el sistema argentino, dominado por feudalizantes de derechas o de izquierdas desde el centro urbano de retención de los valores creados en el campo, la descendencia de los chacareros no tiene las posibilidades de desarrollo empresarial que sí, en cambio, hubieran encontrado en el Brasil del Sudeste, en los Estados Unidos o en Canadá. Por ello, la juventud gringa, mejor formada que sus padres y abuelos, se ve como impelida hacia la gran ciudad-pulpo del sistema argentino, cuya macrocefalia es engendrada y reproducida por la racionalidad feudalizante (que esquilma las periferias rurales productivas) prevaleciente en la Argentina desde su fundación. El mismo razonamiento es válidamente aplicable a la descendencia de los
pioneros de otros orígenes. Esa juventud formada, luego de una primeraperegrinación de la provincia a la megalópolis porteña, parten hacia otros destinos, generalmente a los Países Nuevos; o bien escogen la Europa Occidental como un retorno, en este caso, a las fuentes culturales de su familia y como una opción de modernidad.
Se podrían imaginar soluciones para terminar con el mecanismo anómalo de hinchazón progresiva de la megalópolis porteña. Por ejemplo, deslocalizar la capital federal. Pensamos que esta no sería una solución al problema, porque no ataca sus causas. Desplazar la capitaladministrativa de la Argentina no cambiaría los datos de base que provocan la concentración urbana y el vaciamiento del campo. Veamos unejemplo exitoso de deslocalización de las funciones administrativas federales, para detectar la razón de su suceso. El traslado de la capital brasileña, de Río de Janeiro a Brasilia, ciudad artificial enteramente montada a partir de la nada en medio del campo abierto, perseguía de modo críptico la finalidad tácita de consolidar y confirmar el liderazgo de la burguesía nacional paulista, al despojar las antiguas élites cariocas, con un pasado de aristocracia esclavista, de las últimas palancas de poder que le quedaban: la administración central del país vecino. En suma, Brasilia es el triunfo definitivo de la burguesía de São Paulo sobre el país federal y la desposesión definitiva de Río de Janeiro de su antigua y perimidaprimacía. La batalla por el poder entre dos modelos culturales se resolvió, en parte gracias al desplazamiento de la capital brasileña, a favor del modelo emergente, moderno. Apliquemos este razonamiento al caso argentino. Si bien existe una rica burguesía en la Argentina, ésta no constituye una burguesía nacional, dado su comportamiento económico. Pueden comprenderse sus razones en un medio político cuya racionalidad no es capitalista sino feudalizante; pero es un comportamiento de burguesía oportunista, subvencionista, protegida y en parte acomodaticia y corruptora. Todo ello es pernicioso para el desarrollo capitalista del país. Trasladar la Administración central fuera de Buenos Aires, para instalarla en cualquier otro lugar del país, no desposeerá en absoluto Buenos Aires de su poder central en el sistema argentino. No existe una burguesía nacional argentina que pudiera verse fortalecida con el debilitamientoadministrativo de la ciudad porteña. A nuestro juicio, un desplazamiento del centro administrativo central argentino cobraría algún sentido “anti inflamatorio” y descompresor de la macrocefalia porteña y para fomentar el desarrollo federal del país, sólo cuando una nueva cultura genuinamente moderna se imponga en el seno y en los comandos de la sociedad argentina, bajo forma de burguesía nacional pujante y de clase trabajadora liberada del caudillismo. Esto es lo que ocurrió como resultado de la Guerra de Secesión en los Estados Unidos, aunque con un costo humano enorme que habría que saber evitar en el Plata.
Para ello, el inspirarse en el ejemplo cuasi no-violento dado por la burguesía modernizadora paulista en sus maniobras para desplazar la cultura aristocrática carioca de los comandos del país sería, tal vez,fecundo para transformar la sociedad argentina. La condición del éxitoes que esta sociedad platense adquiera previamente la necesaria lucidez, para concebir y actuar la voluntad de mutar su cultura predominante, superando lo feudalizante fundacional para desplegar entonces la cultura de la modernidad. Si esto ocurriera, entonces la burguesía subvencionista actual sería desplazada por una burguesía nacional y, muy probablemente, los capitales dejarían de huir del país; además, los inversores extranjeros cobrarían confianza en esta nueva composición de fuerzas en el país y vendrían para invertir en este extenso país, frustrado y paradójico, que se llama Argentina. Porsu parte, el movimiento obrero, una vez desembarazado del lastre del caudillismo feudalizante y affairiste44, recobraría su historia de luchas de clase y de mutualismos, preparando quizás el zócalo de iniciativas cooperativistas para que una futura alternativa al sistema capitalista, más humana y solidaria, sea posible.
El argumento étnico sostenido por grandes pensadores argentinos, tal como Juan Bautista Alberdi y numerosos otros, no resiste la confrontación con hechos históricos que, presumiblemente, ellos ignorarían o pasaron por alto. Como hemos dicho en el capítulo II. “Período de la Conquista colonial hispánica”, el universo de la modernidad es concretizado por nuestra actual civilización de origen greco-romano, allí donde prevalece el estado de derecho, donde funcionan redes urbanas de libre comunicación e intercambios, donde predomina el pensamiento crítico y abstracto, racional y científico, donde la tecnología endógena tiene bases científicas, donde se valoriza el trabajo productivo y el comercio libre. En suma, allí donde exista una sociedad preparada para funcionar como una verdadera república y para producir una forma federativa, distribuída de desarrollo, en contraste con el territorialismo, el caudillismo y el centralismo feudal.Recordemos que el mundo moderno surge con el Renacimiento de la civilización clásica greco-romana; y que su despertar se manifestó claramente, por la primera vez, en la Italia papal y en el Centro y Norte de la península itálica, a partir de los años 1000 (siglo XI d.J.C.). Contra el argumento étnico conviene observar que a principiosdel segundo milenio de nuestra era los anglosajones estaban todavía divididos en pequeños reinos de base tribal; su cultura predominante no era, evidentemente, moderna y no podían, por ende, ser los factores
44
? Affairiste: el que es adicto al affairisme. Affairisme: {de affaire = negocio (en francés)} inclinación a buscar la ventaja económica en cualquier acción, lo cual lleva a vertoda actividad como un posible negocio que debe rendir una ventaja a quien lo maneja. Esta definición es aquí contextual..
del progreso europeo. El movimiento del renacer de la civilización greco-romana se propagó paulatinamente desde sus fuentes originarias italianas, invadiendo el mundo feudal del Centro y el Norte de Europa,propagándose hacia el Báltico y Europa central y del Este. El espíritude renovación llegó al Mar del Norte, el Báltico y el Mar Negro. En elBáltico y el Mar del Norte el movimiento renacentista se instaló firmemente, dando nacimiento a una liga comercial amplia, el Hansa germánica, que incluía el Este de Inglaterra (el país anglosajón); pero no sólo ni principalmente esta zona. El movimiento de modernización cultural iría minando las bases materiales y la moral del mundo feudal que predominaba entonces. Es importante remarcar que no hubo transición entre la feudalidad y la modernidad, sino una ruptura cultural neta: la cultura moderna que avanzaba desde Italia invadió el continente como un tejido intersticial que llegó a sofocar el cuerpo bárbaro y tribal del feudalismo en Europa Occidental (salvo en España). Es evidente que en este proceso de Renacimiento cultural agran escala, que atravesaba un continente extremadamente diversificadoen materia de etnias y, lo que es significativo, que había nacido en tierras itálicas -es decir, ni germánicas, ni anglosajonas- no hubo algo que se parezca a una “etnia superior” que piloteara la difusión de la modernidad en Europa. En todo caso, si hubiera de existir una, ésta debería ser la italiana, pues es desde la Península que la modernización de Europa se expandió; pero, ¿existe acaso una etnia italiana? ¿una raza italiana? La respuesta es obviamente negativa: no es gracias a alguna pertenencia étnica que la modernidad advino, sino a causa de una convergencia simultánea de factores de cambio cultural:liberándose de la férula feudal se pudo producir una apertura en el modo de pensar, pasando del pensamiento mágico y colectivista de los bárbaros al racional abstracto y crítico -con la fundación de las universidades-; lo cual favoreció, en cascada, el progreso científico,tecnológico, económico, agrícola y de visión de la Humanidad y el mundo. Y en estos cambios intervinieron casi todas las etnias de Europa.
Así como en la cuna del Renacimiento existía una mezcla de razas bañada en una misma cultura emergente -la de la modernidad-, sin que etnia alguna pudiera ser identificable como superior a las otras, tampoco existieron etnias ni razas superiores en el poblamiento moderno de América. En materia de desarrollo, todo se juega en la relación de fuerzas de cada momento en el contacto entre diversas culturas, sobre un terreno movedizo.Así, por ejemplo, en el caso de la Argentina los pioneros de la agricultura y de la industria correlacionada con el desarrollo agrícola constituyen una élite pujante de empresarios modernos; ahora bien, en su gran mayoría no son de origen anglosajón, sino italiano, pirineo, judío askenazí, suizo, español, germano… Las élites empresariales del Brasil tampoco son de origen anglosajón, en su
mayoría. El origen de la paradoja argentina no reside, por lo tanto, en la etnia sino en el estadio de evolución de la cultura predominante, atrasado respecto de la cultura moderna y que la sofoca.En el país gaucho se trata de una confrontación sorda y oculta entre la cultura de la modernidad y la cultura de los feudalizantes criollos, en la cual éstos han logrado hasta el presente metamorfosearse y cambiar el fusil de espalda, pasándolo de la derechaa la izquierda para conservar el poder sobre la sociedad. Poder que jamás han cedido a los pioneros gringos. Un arma ideológica clave destinada a conservar el poder en manos feudalizantes es el “criollismo”. Veamos de qué se trata.
4.9. La ideología criollista
En el país del Plata ya independiente, los feudalizantes se reprodujeron en el poder por medios variados. Entre ellos contaron conun discurso persuasivo relativo a la identidad nacional, destinado a legitimarlos, que han elaborado y utilizado con habilidad; se trata dela ideología criollista o criollismo. Esta ideología concierne a los descendientes de los conquistadores españoles en América y no debe ser confundida con el “créolisme”, que nada tiene que ver con el mundo hispánico, pues se trata de una ideología de los pueblos de las Antillas, mestizos de africana (generalmente, una esclava) y francés, holandés o inglés (en general, un patrón de plantación). Estos pueblos caribeños desenvolvieron una lingua franca convirtiéndola en lengua materna, el créole. Los antillanos tomaron su gentilicio créole de la palabra criollo, acuñada por los españoles en otro contexto para referirse a una realidad humana y social muy diferente de la de las plantaciones antillanas con esclavos. Porque el criollo hispánico jamás tuvo un pasado de servilismo, ni tribal ni de esclavitud, sino una fuerte herencia feudal castellana. El criollo, recordémoslo, es el descendiente de españoles nacido en alguna colonia hispánica; una buena parte de los criollos se fue mestizando con el andar del tiempo, sin que esta mezcla de razas haya cambiado la significación primera de este vocablo, ni la de su cultura, sino que le fue dando nuevos matices locales.
La ideología criollista fue elaborada por la oligarquía latifundista argentina hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, como respuesta protectora ante el aluvión inmigratorio europeo de esos años. Como toda mitología, tuvo una primera formulación y difusión oral; sin embargo, los criollistas tuvieron exponentes literarios de gran valor, tal José Hernandez, Leopoldo Lugones, Antonio Güiraldes, entre otros autores. Se trata de una mitología destinada a legitimar la preeminencia de las élites criollas en las sociedades de América del Sur. Su objetivo inconfesable, pero bien logrado en la Argentina,
es el de controlar y colocar bajo la férula de élites criollas o criollistas, cualquiera fuere su extracción social, los aportes culturales de modernidad que introdujo la masiva inmigración de familias de trabajadores y campesinos europeos. Así haciendo, las dirigencias criollistas evitaban toda reformulación de la identidad argentina fundacional, que es criolla y feudalizante. Esto tuvo consecuencias políticas, económicas y sociales evidentes que favorecieron a estas élites y consolidaron el predominio de la culturafeudalizante en el país del Plata.
El criollismo hace la apología de la estancia, del estanciero y de susgauchos, enalteciendo el ruralismo arcaico de los fundadores del país independiente, erigiéndolo en arquetipo emblemático de la identidad del pueblo argentino. El criollista, que pertenezca a las élites o a las clases más modestas, está persuadido de que todo argentino es, ante todo y por sobre todo, un criollo; en su defecto, es un invitado del generoso y hospitalario pueblo criollo. Esta petición de principioideológica fue cristalizada en obras literarias y sainetes, siendo el Martín Fierro su trova épica ejemplar (ediciones de 1872 y 1879). Es un largo poema, octosilábico para poder ser cantado al estilo de las payadas gauchescas de antiguo origen hispánico, que se debe a la plumade un latifundista criollo, José Hernandez, cuyo rol junto con su hermano en la falsa venta de tierras a inmigrantes judíos produjo dramas personales en esas familias desamparadas. Este texto gauchesco fue presentado como el gran canto nacional, difundido como tal en las escuelas públicas del siglo XX. También los gobiernos de Peron y los sucesivos peronismos apoyaron esta representación sesgada de la identidad nacional, sin introducir ninguna crítica, ni cultural ni social, a este instrumento de la propaganda criollista de las élites oligárquicas fundacionales. Muchos porteños cayeron en este sesgo identitario. Porque la ideología criollista pretende que el argentino por excelencia, el auténtico argentino, el argentino por antonomasia es el criollo, puesto que criollos eran los Padres Fundadores de la nación del Plata.
Durante los períodos independentista, de la Confederación y oligárquico feudalizante, la población argentina de origen criollo estaba compuesta por dos clases sociales bien diferenciadas: los autodenominados “Patricios” (como si fueran los fundacionales romanos), élite histórica conducida por la oligarquía; y el pueblo humilde que, salvo en la región cuyana, se emblematizaba con la popular figura del gaucho. Ambas clases componían el pueblo criollo, que produjo la ideología auto-laudatoria criollista. Según esta ideología, el gringo y su descendencia es percibido como una especie de extranjero, un cuasi-argentino (un “argentino por casualidad”, comodijera el director oligárquico de un cotidiano vespertino de gran tiraje de Buenos Aires, para referirse con desdén al presidente Arturo
Frondizzi, argentino nacido en la provincia de Corrientes, de padres italianos). Para el criollista, los gringos son tolerados tiernamente en tierras criollas, a causa de la proverbial generosidad y hospitalidad gauchesca del pueblo que les abrió las puertas, “para quese maten el hambre” trabajando las feraces tierras criollas (que el gaucho jamás cultivó). Si quieren ser considerados argentinos, deben mimetizar a los criollos, disfrazarse de gauchos y cantar chacareras guitarra en mano, facón a la cintura y, antiguamente, sonoras espuelasajustadas a los talones. Las mentalidades criollistas piensan que el país criollo desborda de riquezas que les pertenecen en prioridad. Sin embargo, esa población no ha sabido o no ha querido explotar ni valorizar esos recursos naturales. La élites criollas pensaban igualmente que “esos europeos que bajan de los barcos como miserables”, “con una mano atrás y otra adelante” (es decir, completamente desmunidos), fueron acogidos con excesiva generosidad por el argentino -es decir, el criollo-. Para el criollista, es gracias a esta magnanimidad del nativo que el gringo “se mató el hambre en nuestra tierra, la que los fundadores del país les han ofrecido”. Sin embargo, los hechos históricos muestran que la Argentina debió esperar la llegada de los gringos de Europa para iniciar, casi desde cero, su agricultura de exportación, la industria nacional, el sistema ferroviario, el ordenamiento monumental y la infraestructura moderna de las ciudades. También se puede demostrar que no se ofrecieron tierras en propiedad a los pioneros europeos en un radio de al menos ochenta leguas alrededor del puerto de Buenos Aires, sino que fueron conchabados como arrendatarios, medieros o peones: en esto consistió la mentada magnanimidad criolla. En suma, para los ideólogos del criollismo, en la Argentina todo es debido al criollo, puesto que es él quien abrió las puertas al extranjero necesitado; pero que quede bien entendido de todos, el argentino auténtico es el criollo, único legítimo fautor de hechos culturales y políticos en el país del Plata. Los mimetismos serán tolerados con condescendencia e hidalguía; y se espera del gringo un debido y respetuoso perfil bajo permanente. Bajo este esquema ideológico etnocéntrico, el gringo debería al criollo una eterna gratitud por haberlo acogido como una especie de refugiado en el país criollo y por el hecho de haber tolerado la presencia del extranjero con mansedumbre y hasta empatía. Pero que quede bien entendido, este país jamás será gringo, porque es criollo fundacional. Sin embargo, la acogida del inmigrante europeo no fue tanmansa ni generosa como pretende el mito criollista. Numerosos fueron los episodios de agresión violenta contra los inmigrantes gringos, de parte de criollos que no toleraban la diferencia cultural evidente entre ellos y los recién llegados. A la inversa, no se han registrado en la Argentina episodios violentos provocados por inmigrantes europeos contra los criollos, por el hecho de serlo.
Así, según esta visión xenófoba y anacrónica, la sociedad argentina sería un país criollo masivamente poblado por extranjeros originarios de Europa y por sus descendientes cuasi-argentinos, los gringos. El fondo cultural atrasado que heredaron los criollos del Caballero feudal castellano se encuentra plenamente justificado por esta ideología. Se sigue en consecuencia que la racionalidad feudalizante también está plenamente legitimada, al igual que la mentalidad de rentista, la verticalidad social y política, el caudillismo, los punteros barriales, la mentalidad de feudo territorial de los caudillos provinciales y el recurso a la fuerza armada para dirimir cuestiones de poder político.Todo se ve más claro en el tumultuoso y paradójico acontecer de la sociedad argentina, desde que se entiende en qué consiste el fondo mitológico del criollismo y qué consecuencias trae para la vida de losargentinos. Veremos en el capítulo siguiente cómo esta ideología nutreperversamente el movimiento popular peronista, cuyos fundadores -Peróny Evita- fueron claros exponentes de la ideología criollista. El criollismo fue una ideología que ha contribuido eficazmente a mantener la oligarquía en el poder durante el período 1861/1943. Gracias en gran parte al soporte ideológico del criollismo, la culturapredominante en la Argentina fue feudalizante y el proyecto llevado a cabo fue el del país criollo oligárquico. El evento más luminoso de laideología criollista era la Exposición Rural de Palermo, a la cual concurrían en gran pompa la corte presidencial, la alta clase sacerdotal y la élite de los Señores del campo, mimetizando una sociedad europea culta y refinada. Este era el evento “del campo” triunfante, por excelencia. Ahora bien, en esa exposición la agricultura estaba ausente: sólo era una gran parada de ganaderos. En nuestros recuerdos de infancia no figura ninguna Exposición Agrícola en Buenos Aires; “la Rural” era la gran parada de la oligarquía vacunay ovina, es decir, una especie de “paseo del perro” de las élites criollas o acriolladas del momento. Sin embargo, en esos mismos años la riqueza “del campo” era producida en región pampeana por los gringos, con su agricultura de exportación y su implantación de alfalfares. Era una manifestación más de la gran impostura criollista.
Al abrigo de la ideología criollista, la impostura conservadora ha fabricado con los inmigrantes gringos una nueva sociedad culturalmentemixta, dislocada desde su interior: dos culturas cohabitan en una promiscuidad a veces explosiva, connivente la mayor parte del tiempo. Porque la gente no emigró de Europa para hacer la revolución en tierras extrañas -salvo excepciones notables: los anarco-sindicalistas-, sino para mejorar su plan de vida personal o, a lo sumo, el de su familia. El horizonte de integración cívica del gringo modal no fue más allá de la construcción de una situación económica aceptable para él y promisoria para sus hijos nacidos en este país. Nohubo proyectos de gran escala para la construcción de una nueva nación
moderna, como fue en cambio el caso de los sionistas en Israel. Arribando en un gota a gota que los hacía vulnerables, en la inmensa mayoría de los casos no osaron oponerse a los que mandan en este bendito país. Los que esperaban encontrar en el Plata lo que los Estados Unidos, el Canadá o el Brasil ofrecían, a saber, acceso a la propiedad de la tierra, posibilidad de armarse par ir a la conquista de tierras vírgenes, abandonaron la Argentina porque en este país el proyecto no era moderno, sino el de un país criollo rico. Aproximadamente la mitad de los casi nueve millones de europeos que desembarcaron en el Plata en la centuria que siguió a la Organización Nacional de 1853, abandonaron este país de criollistas ilustrados.La ideología criollista persiste aún en el presente, pues está profundamente anclada en la mentalidad mitológica de las clases más humildes de la sociedad argentina, mayoritariamente de origen criollo.Esas clases sociales van, en el período siguiente (1944/2014…) a adherir con fervor visceral a un fenómeno emergente, el peronismo, quetiene un críptico basamento criollista y feudalizante. Sin embargo, lasociedad del Plata tiene reservas de dinamismo y de modernidad, que fueron aportadas por la masiva inmigración europea; pero su expresión como sistema cultural predominante está aún en ciernes. Los pimpollos están por eclosionar; ¿sus flores serán fecundas? Veámoslo en el período siguiente.
La pretension porteña de separarse de la Argentina y birlar a lasprovincias de Santa Fé, Córdoba y la región de Cuyo la posesión delSur a conquistar, marcan una mentalidad imperialista que Buenos Airesjamás cesó de blandir. Es como si los feudalizantes porteños sehubieran dicho: “Si no dominamos a la Confederación argentina connuestro sistema porteño-céntrico, nos vamos de este país”. Vencierona la Confederación y se apoderaron del país, hasta hoy.
5. Período feudalizante popular (1944 hasta el presente…)
5.1. Advenimiento del Padre Providencia
Los millones de inmigrantes que habían viajado desde Europa en la perspectiva de radicarse en las tierras del Plata debieron aceptar la situación de facto que encontraban en la Argentina. Esto implicaba radicarse en un país dominado por una oligarquía latifundista que los excluía de todo protagonismo: serían servidores (asalariados, arrendatarios,…); si se empecinaban en ser agricultores por cuenta propia, lo serían lejos del centro porteño del poder. Y si no aceptaban estas condiciones, debían partir. Tenían entonces que aceptarlas u optar por la alternativa de irse a otro país menos constrictivo, abandonando entonces el proyecto de radicación en el Plata. La mitad prefirió irse, yendo a enriquecer con su trabajo productivo países menos feudalizantes.De los que se quedaron, una parte considerable promovió la colonización productiva y moderna en las regiones pampeana, mesopotámica, patagónica y cuyana, que son hoy la fuente productiva delas divisas de las que viven las ciudades de este país aún marcado porla mentalidad rentista. Algunos se animaron a ir a poblar el Chaco y Misiones. El NOA (Noroeste argentino) quedó libre de inmigrantes europeos, habiendo en cambio recibido pequeños contingentes provenientes del Medio Oriente y algunas familias de otros orígenes que, en su globalidad, no alcanzaron a cambiar el carácter tradicionalcriollo de esas provincias.
Aquellos que se afincaron en el conurbano bonaerense y en otras aglomeraciones urbanas del país debieron, como dicho, adaptarse a las condiciones impuestas por el sistema cultural feudalizante que predominaba. Esto hizo que una mayoría de los gringos radicados allí pudieran alcanzar una posición de clases medias, dada la eficiencia delos sistemas de percepción/respuesta con los que venían dotados sus cerebros; pero para medrar sin problemas debieron adquirir un carácterde marcada docilidad cívica, un bajo perfil político y un comportamiento acomodaticio u oportunista. Es aquella clase media argentina del “no te metás”, que tiene la valija siempre preparada para dejar el país o expatriar sus haberes; se suele escuchar en sus conversaciones de sobremesa: “¡Este país de m…..!”. Parte de esta clase media de origen inmigratorio europeo tiene el sentimiento íntimode que la argentina es para ellos una sociedad que soportan a pesar detodo porque, al fin y al cabo, es la de ellos; pero que no les ofrece la posibilidad de llevar adelante un exaltador proyecto de construcción de nación joven, productiva, creativa e industriosa; esa nación que los gringos hubieran podido construir junto con los
originarios, si las élites nativas hubiesen sido capaces de concebir un proyecto de País Nuevo junto con los inmigrantes; y no, el de un país donde se otean las oportunidades de rentas y saqueos bajo la altasupervisión de los feudalizantes de turno en el poder.La inmigración citadina alimentó en hombres y mujeres una clase obrera, que tuvo su momento de fulgor modernista en el anarco-sindicalismo y las luchas de clase (1890/1943); pero luego de las violentas represiones al sindicalismo moderno (especialmente en los años 1910/20/30) y a causa de la seducción que ejerció asiduamente un caudillo criollista lúcido y hábil sobre lo que quedaba del sindicalismo combativo (Peron, 1944/1947), los descendientes de los trabajadores gringos se fueron impregnando de aquel “no te metás” que ya era norma en la clase media gringa. En la atmósfera exultante que creaba la serie de mejoras y leyes sociales acordadas por el gobierno nacionalista de Peron, que el viejo movimiento obrero de origen europeo no había jamás logrado por medio de sus luchas de clase, una gran parte de los trabajadores de origen gringo se persuadió que, paraser realistas en este país del Plata, debían adoptar el mito criollista como propio. Según este mito: “Somos todos criollos, porquesomos argentinos” (ver el silogismo criollista de la identidad argentina, más abajo en este capítulo). Pero, consecuencia socialmentegrave, esta adopción del criollismo por los obreros gringos acarreaba el asimilarse a la cultura propia del país criollo, que es feudalizante. No alcanzaban a percatarse o no les importaba que esta adopción fuera una sumisión cultural de tipo colonialista: los modernos aceptaban ser los colonizados de la cultura feudalizante fundacional de la Argentina, para poder ser “pueblo” y ya no clase. Era la gran regresión cultural que creó la paradoja argentina (país, por esto, difícil de entender) y la formación del “sándwich” cultural y social del que hemos hablado más atrás. Este vuelco cultural fue activamente apoyado desde el gobierno peronista, con enérgicas intervenciones dentro del movimiento sindical, que incluyeron purgas yprisiones de la vieja dirigencia sindical independiente; a comenzar por la dirigencia del Partido Laborista, bajo cuya sigla Peron había presentado su candidatura presidencial en las elecciones nacionales del 24 de febrero de 1946. Las intervenciones del gobierno peronista en los sindicatos estaban destinadas a introducir una especie de preferencia nacionalista y criollista en la nominación de los nuevos dirigentes sindicales. Esto constituía una profunda mutación de la cultura sindical argentina, cuyo origen era europeo y de lucha de clases: la CGT fue fundada en Buenos Aires por sindicalistas europeos,en el año 1892. Hasta la llegada del caudillo Peron, los criollos habían estado en su mayoría ausentes de las organizaciones sindicales de luchas de clase, debido a su cultura feudalizante, que es verticalista y caudillista. Peron logró al fin introducir esos valoresfeudalizantes en el sindicalismo argentino, a través de la mencionada discriminación positiva del criollo en el seno de ese movimiento.
Dicho esto en lenguaje vulgar y ordinario: Perón y su gobierno introducían “la negrada” en las esferas sindicales, porque “la negrada” pertenecía a las clases más pobres de la sociedad argentina, en su mayoría criollos.; esta discriminación positiva a favor de los criollos podría pasar por una opción evangélica por los pobres, laudable y justicialista; pero en realidad, era parte de una estrategia criollista, feudalizante. Si hubiera sido una preferencia evangélica por los pobres, el caudillo, su esposa y sus seguidores hubieran vivido en la modestia, como lo quiere el evangelio; pero fue y es todo lo contrario. En realidad, la discriminación positiva de loscriollos practicada por el caudillo Peron no fue otra cosa que eso mismo: una discriminación cultural, un etnocentrismo, una estrategia más del poder feudalizante y no una opción evangélica por los pobres.Este conjunto de maniobras y aculturaciones criollistas dio por resultado, desde los años 1945/46, un nuevo tipo de sindicalismo en laArgentina, verticalista y dirigido por caudillos y aprovechados, fieles a los grandes caudillos políticos de cada momento. El “affairisme”(ver nota) cundió y se instaló en la cultura sindical argentina de corte peronista. Y esto se convirtió en un fenómeno durable. Con ello,la lucha de clases tomó en la Argentina un cariz sorprendente, paradójico, de vehemente caudillismo popular, divorciado de toda raíz cultural europea moderna (incluso de la variante marxista). Dada las abundantes y justas ventajas que Peron acordaba desde su gobierno a las clases más modestas, pocas fueron las organizaciones obreras que consiguieron preservar su carácter independiente del poder criollista y vertical: la FORA, de orientación anarquista, el gremio de los Gráficos, de carácter siempre combativo y algunos otros; pero fueron pocos y el sindicalismo peronista los combatió, con la ayuda del gobierno peronista toda vez que éste estuvo en el poder.
Dejemos por un momento la contaminación atmosférica, social y culturalde las urbes argentinas y volvamos a los grandes espacios naturales deeste vasto y hermoso país. La Patagonia, con sus inmensos bosques subantárticos, sus costas pletóricas de cardúmenes, sus ventosas y secas mesetas atravesadas por ríos permanentes, sus lagos andinos y glaciares, no recibió sino colonizaciones de oasis en algunos de sus valles irrigables, debido a la exclusión criollista de la que fueran objeto los inmigrantes europeos en la conquista de esos espacios. A causa de esta exclusión etnocéntrica regresiva, los inmigrantes de cultura moderna no tuvieron ocasión de valorizar esa inmensa región. Una hipótesis no sólo plausible, sino altamente probable nos plantea que si en lugar de la campaña militar feudalizante que excluyó a los gringos en tanto tales (la Campaña del Desierto, 1878/82), se hubiera permitido la colonización gringa, llevada a cabo por contingentes de familias europeas armadas (como ocurriera en los Estados Unidos), la mitad de la Argentina hubiera adquirido un perfil económico, demográfico, social y cultural mucho más próspero, tal vez comparable
al del Canadá. ¡Otra hubiera sido la historia y la situación actual dela Argentina! ¡Y de las islas Malvinas! Pero los males del criollismo no terminan con el vacío cultural y económico que induce a estas lamentaciones. Porque del Chubut patagónico, donde se crió con su familia paterna desde sus cinco o seis años, surgió el gran caudillo sonriente, pampeano por su nacimiento, Don Juan Domingo Peron Sosa, fautor eficientísimo de la continuidad de la cultura feudalizante en el Río de la Plata. Este hombre, de gran carácter e inteligencia perspicaz al servicio de la faceta justiciera de la cultura feudalizante, aseguraría brillantemente la transición del período de la oligarquía ilustrada (yfraudulenta) al actual período, donde continúa predominando el proyecto de país criollo, aunque con un giro claramente popular, justicialista. Llamaremos, por ello, a este período el de los feudalizantes populares o feudalizantes justicialistas.
5.2. Una sociedad en desinteligencia consigo misma
En nuestra opinión, la sociedad argentina no es capaz de funcionar como la sociedad moderna que tendría condiciones de ser, obstaculizadapor el carácter caudillista y criollista del movimiento popular al quediera vida el militar que evocamos y a los importantes resabios feudalizantes que se perpetúan en ciertas mentes, dentro de las clasesque toman las decisiones más importantes. Este marasmo social, económico y cultural continuará mientras el movimiento feudalizante popular o cualquier otra expresión de la cultura de los feudalizantes (gorilas, oligarcas, militaristas o pseudo-neoliberales), continúen siendo fuerzas políticas predominantes en la Argentina. Sin embargo, si hiciéramos de lado estas componentes regresivas de la sociedad argentina, tememos que no quede gran cosa en ella. Y lo que quedare, sería probablemente neutralizado por las masas y las dirigencias feudalizantes. No nos entendemos y estamos contentos de ser así; porque nuestras desinteligencias endémicas nos permiten refunfuñar, protestar, explotar, hacer asonadas y piquetes o tentar golpes de Estado cuando el exceso de problemas incomprensibles nos supera: la mufa nos cae bien y en ella nos reconocemos; el macho argentino es un indignado crónico. Se trata de una idiosincrasia patética cuya causa se encuentra en la fractura cultural e identitaria que es peculiar de la sociedad argentina, la del “sándwich” cultural. El autor de estas líneas procede de una vieja militancia en el seno del movimiento peronista, en particular a través de sus movimientos dejuventud y de su sindicalismo (seguros y bancarios, universitario). Militancia que no renegamos por cierto: todo es cuestión de contexto histórico y de permitirse adquirir críticamente nuevas bases de informaciones cruzadas y seguras, tales que induzcan a una nueva toma de consciencia. El exilio y, en particular, el trabajo en el África y en Europa nos aportaron mucho material a la reflexión. Adherimos
emotivamente a aquel grito de los cacerolazos del 2001 y 2002: “¡Que se vayan todos! ¡Que no quede ninguno!”; pues el panorama político, empresarial y sindical de la Argentina actual no parece estar dando indicios de apuntar hacia la transformación cultural de fondo que sería necesaria, para superar el marasmo feudalizante actual. No obstante, nos abstenemos de sostener estos lemas que surgieron en un momento de indignación justificada, porque este sentimiento es negativo, muy poco constructivo y, por sobre todo, no se compadece conla realidad cultural y social argentina. Esta sociedad conserva sus posibilidades de llegar a ser un País Nuevo (ver definición más atrás,en nota en pié de página); podría lograrlo si tomara consciencia de que su problema es de identidad cultural y de desfase cultural de la cultura predominante, hoy, feudalizante, criollista y auto-bloqueadora. Quizás mañana pueda llegar a hacer eclosionar lo que contiene de moderna, deviniendo entonces próspera y segura de sí misma, en la integración justa de sus partes sociales. Para generalizar un tal estado de consciencia sería cuestión de informaciónmasiva y tenaz, dirigida hacia la formación de una nueva consciencia de la identidad republicana argentina y de su vocación de país modernoy desarrollado, elementos ínsitos en sus recursos humanos y naturales;pero no, en la cultura predominante ni en los estamentos dirigentes. Mientras esta toma de consciencia generalizada no ocurra, la Argentinacontinuará siendo el país criollo feudalizante que concibió la oligarquía ilustrada y que los feudalizantes populares preservan y perpetúan, con retóricas justicialistas y abundante movilización de laemotividad visceral del ser criollo, ninguneando al ser gringo argentino. El criollista es un proyecto ideológico de país etnocéntrico, atrasado, al que los feudalizantes populares de hoy dan continuidad, aunque blandiendo discursos y banderas diversas. Esta continuidad en el predominio de la cultura feudalizante, desde la oligarquía hasta elmovimiento popular actual, en un país donde la proporción de los descendientes de gringos modernos respecto de los criollos feudalizantes originarios es de casi 3:1, crea una plétora de contradicciones explosivas y de frustraciones recurrentes. Sociedad que se auto-bloquea al tratar de vivir como si fuera una emulsión -pornaturaleza, inestable-, compuesta del aceite de la feudalidad y el agua de la modernidad, tratando de convencerse de que es aceite puro y, encima, tan “moderno” como el agua (suprema impostura cultural). Para recomponer el estado emulsivo en ruptura de fase se producen, de manera recurrente, convulsiones dramáticas y cada vez más feroces. De los dos sistemas culturales que están en pugna desde hace más de un milenio -el feudal heredado de las invasiones bárbaras y el renacentista, moderno-, el más atrasado de ambos continúa rigiendo lasmentes, la educación y, en general, los demás elementos del sistema depercepción / tratamiento / respuesta de la cultura predominante en la
sociedad argentina. Es por esto que el gran país del Plata se comportacomo un auténtico país criollo, feudalizante, más próximo de sociedades como la venezolana o la mejicana, que de la chilena o la brasileña, embarcadas ya éstas en la modernidad. Lo que sorprende frecuentemente a los observadores exteriores, inadvertidos del desfasecultural invertido que reina en la sociedad argentina, es que este criollismo ocurra con la aparente anuencia de una población mayoritariamente surgida de la inmigración europea moderna. Digámoslo claramente: la argentina no es una sociedad europea; pero tampoco es una sociedad criolla. El criollismo es un abuso y una impostura en esta sociedad trasegada por sus propias contradicciones culturales irresueltas.
5.3. Un poco de historia, vista del ángulo cultural, viene bien
En Septiembre de 1930, el capitán del Ejército Argentino Juan DomingoPeron Sosa asumió un rol protagónico remarcable en el golpe de Estadodirigido por un grupo de derechas, cuya cabeza visible era el GeneralUriburu. Esta revuelta armada derrocó al gobierno constitucional enplaza. Los responsables de esta intervención militar impusieron alpaís una década de regímenes conservadores, la llamada “DécadaInfame”. La sucesión de gobiernos fraudulentos fue cortadaabruptamente por otro golpe de Estado, en el cual se vuelve aencontrar entre sus figuras protagónicas al mismo militar golpista,Juan Domingo Peron. La dictadura militar de 1943/1945 permitió alreincidente golpista, coronel Peron, acceder a la dirección de laSecretaría de Trabajo, a más de ejercer otros cargos de importanciaestratégica en el seno de ese poder militar.A partir de 1944 este militar de derechas condujo una vigorosapolítica de justicia social, inaudita en la Historia argentina. Esposible que sus recientes misiones militares en Europa, dondeconociera y admirara la orientación social del fascismo italiano,hayan despertado (o confirmado) en él auténticas convicciones dejusticia social. En este campo lo había precedido la acción de losdiputados socialistas argentinos, que habían logrado hacer aprobar porel Congreso nacional un paquete de leyes sociales que el PoderEjecutivo contemporáneo, en manos de los conservadores, nunca aplicó.El Coronel Perón las hizo aplicar efectivamente, agregandoprogresivamente a ellas nuevas medidas de interés social. Estaenérgica política de justicia social, nunca vista antes en laArgentina, tuvo por consecuencia el lograr en poco tiempo unaredistribución significativa de los ingresos, mejorando palpablementelas condiciones de vida de las familias trabajadoras. Pero no sólo semejoró la participación de la masa salarial en el PBI del país(Producto Bruto Interior), sino que esta política, decididamentejusticialista, mejoró asimismo las condiciones del trabajo, instaurómás tarde el sistema de jubilaciones por repartición y creó las Obras
Sociales, inexistentes hasta ese momento fuera de las mutuales que,con gran esfuerzo, habían creado algunos sindicatos combativos deinspiración anarquista o marxista, luego absorbidas por el tsunamipopulista generado por Peron.
Además de estos progresos innegables en las condiciones materiales deltrabajador y de su familia, hubo un avance considerable en lascondiciones inmateriales de existencia, en razón del estímulo a laauto-estima del pueblo modesto, especialmente el de las capas máshumildes, a través del encendido y hasta vehemente discurso oficialdestinado a revalorizar su imagen social. Este mejoramiento del estadopsicológico y moral de los más humildes incluía la valorización de lamujer trabajadora; esto último sería el tema favorito de la fervienteactividad política y de beneficencia de quien sería la segunda esposadel Coronel Peron, María Eva Duarte. Gracias a la intervención deésta, el gobierno peronista acordó el derecho de voto a la mujer y secreó un partido femenino oficialista. La masa del « pobrerío », hastaentonces vilipendiada y despreciada por las clases pudientes y lasclases medias acomodadas, se vio repentinamente exaltada en eldiscurso político oficial, valorizada desde las más altas esferas delgobierno, reconocida en su dignidad humana, ayudada materialmente, susderechos laborales realmente reconocidos. Los más pobres y excluidospudieron ver con satisfacción que una criolla de origen modesto, MariaEva Duarte, podía ir a Europa a vestirse en Christian Dior y en otrosfamosos modistos de fama mundial, con atuendos finísimos y muycostosos que, además, le caían muy bien porque era joven y bonita.Esta parada suntuosa estaba destinada a mostrar que una criollaagraciada y pobre podría valer tanto como una gran dama de laoligarquía argentina (también criolla, por cierto; pero esto más valíaolvidarlo, porque las grandes damas argentinas gustaban aparecer comoeuropeas). Esta especie de desfile de presentación de la princesa delos pobres, con besamanos ostentosos, se hacía en un montaje fastuosode gran exhibicionismo, como para afirmar insolentemente el derecho delas jóvenes criollas más pobres a una revancha, así no fuera más quesimbólica, ante las carencias de la vida ordinaria del pueblohumillado. En Maria Eva Duarte (“Evita”) las mujeres más humildespodían gozar de un fresco aire de revancha ante los sufrimientos yhumillaciones recibidas hasta entonces; era de buena lid social y bienmerecían un reconocimiento. Allí había una amalgama entre identidadpersonal e identificación con un ser colectivo, el ser del criollopobre: “Yo seré una chica pobre; pero soy merecedora de respeto ybienestar. Yo soy parte de un «nosotras las criollas pobres» y Evitanos representa: ella es de las nuestras, es nosotras mismas”. En unasociedad feudalizante, de caudillos y sometidos ¿cómo no sentir que,por una vez al fin en la historia, el caudillo nacional está con losde abajo de la escala social y que, además, los valoriza por sucultura criolla a la cual él mismo pertenece y se identifica? ¿Cómo no
amar irracionalmente a Peron y Evita, si esto es amarse a sí mismo,valorizarse ante la sociedad argentina? “Yo, criollo pobre, me estimocomo soy: por ende, soy peronista y amo a Evita, porque ellos merepresentan y buscan ardientemente el poder para afirmarlo.” Elfrenesí de poder que caracteriza al peronismo puede tener en estossentimientos la razón de su persistencia y del apoyo popular quecontinúa recibiendo.
Todo esto era nuevo en la Argentina; para muchos, era extravagante,excesivo y demagógico. Además, el lado ostentatorio y agresivo de estemontaje mediático y retórico era humillante y amenazador para quieneshabían acostumbrado medrar en una sociedad inicua, hecha de estamentosnetos e infranqueables. Lo sentían como algo francamente subversivo,revolucionario, nefasto. Pero para la mayoría de la población, no eraotra cosa que justicia debida y hasta entonces no reconocida. Losninguneados en el festín de la república conservadora deveníanrepentinamente primeros actores sociales o, al menos, comparsaselogiadas por el hecho de serlo y que, además, podían desfilar bienvestidas y bien comidas. Este cambio profundo en el discurso oficial,en la práctica política y en la vida cotidiana de la mayoría máshumilde fue decisivo para la historia ulterior de la sociedadargentina. Significó un cambio discursivo y político nacional en granparte irreversible. Y fue un bien para la sociedad argentina en suconjunto; porque se hacía justicia, aunque fuere con modalesdesplazados y torpemente demostrativos. Desde ese momento el pueblohumilde existía políticamente como pueblo (“Lo mejor que tenemos es elpueblo”, decía el caudillo desde el balcón de la Casa Rosada) y losmiembros de ese pueblo eran valorados por el hecho de serlo. La masapopular y su caudillo (con su esposa combativa) no hacían más que uno.Desde entonces nació un movimiento popular que encuentra una adhesiónvisceral en el pueblo humilde de la Argentina y en aquellos que deseanidentificarse en ese pueblo, con los humildes. El voto peronista esfundamentalmente irracional, emotivo, identitario; es una fidelidad así mismos, para quienes se sienten “pueblo” en la Argentina. Veremosmás adelante qué significa, de un punto de vista de los sistemasculturales en juego, este “ser pueblo argentino”.
Gracias a la decidida actividad de este militar golpista coninnegables simpatías fascistas, la sociedad argentina devenía másigualitaria, menos injusta; por primera vez, los más humildes podíansoñar con ser dignos y estar más seguros del porvenir de sus hijos;los índices de calidad de vida aumentaban ostensiblemente; enpromedio, la sociedad argentina devenía más feliz. Otro cambioimportante en la cultura cívica argentina: con Peron, la era de losvotos comprados había pasado y por primera vez desde hacía muchasdécadas, las elecciones eran transparentes, sin fraudes. El pueblovotaba en masa a su caudillo popular, en quien se reconocía al
compartir un mismo criollismo y en quien veía el padre de lasmultitudes modestas, el caudillo bueno, el Robin Hood que accedió a lamás alta magistratura porque el pueblo descamisado lo reclamó en laPlaza de Mayo, hasta “con las patas en la fuente”45.Por otro lado, la lucha de clases de concepción marxista recibía unfortísimo golpe en plena cara. Ya no era cuestión de ciudadanos enrebelión contra las injusticias del capitalismo, ni de luchar para queuna sociedad de iguales advenga, sino de montoneras gauchescaspolíticas, revalorizadas, contenidas y encuadradas desde lo alto delpoder caudillista.
En las primeras manifestaciones populares de apoyo a la acción de estecoronel golpista de derechas (1945), luego general Peron, se corearía:«¡Ni yanquis ni marxistas!¡Peronistas!». Ya se enunciaba así la“Tercera Vía” de las extremas derechas europeas actuales y la TerceraPosición del mismo Peron, en la Argentina. Pero también gritaban:«¡Alpargatas, sí ! ¡Whisky, no!». Curiosamente, la Fábrica Argentinade Alpargatas pertenecía a una familia escocesa, país donde se fabricael buen whisky; pero esos trabajadores seguramente nunca habrán sabidoque estaban gritando algo así como: “¡Preferimos lo que hacen losescoceses ricos de aquí a lo que hacen los escoceses pobres de allá!”;en otras palabras, “¡Vivan los ricos, provisto que nos den trabajo yde qué calzarnos!”; cualquier similitud de estos lemas con los que sonpropios de las luchas de clase es ciertamente pura casualidad. Tambiéncoreaban en 1945 «¡Alpargatas, sí! ¡Libros, no!», lo que nos evoca laquema de libros por los nazis, pocos años antes.El autor de estas líneas tenía unos diez años de edad cuando veíapasar las columnas de obreros, sucios y desarrapados, que pasaban porla calle Bernardo de Irigoyen de la ciudad de Buenos Aires, gritandoestos lemas y entonando cantos con melodías españolas, tales como “Yote daré/te daré niña hermosa/ te daré una cosa/ una cosa que empiezacon P: ¡Peron!”. En octubre de 1945 se dirigieron en masa a la Plazade Mayo, para arrancar a “su coronel” de las garras de sus colegasmilitares, que lo habían puesto preso por exceso de protagonismo. Eneste evento mayor de la política argentina, Maria Eva Duarte no estuvopresente ni tuvo participación protagónica alguna, contrariamente a unmito de difusión posterior. Esta manifestación sindicalista del 17 deOctubre de 1945 y sus consecuencias ulteriores fueron algo así como“la Revolución de Octubre” (por la de Rusia, en 1917); pero a lamanera criolla y según su cultura pre-moderna. Porque esasmanifestaciones multitudinarias de las clases humildes de Buenos Airesestaban netamente signadas a derecha, expresando una derecha populistaque se desenvolvía en una confusión de visiones vagamente fascistas yclaramente feudales (por lo del caudillismo). Sin tener una clara
45
? Esa fuente ya no existe; fue reemplazada por otra, algo semejante..
consciencia de ello, este movimiento popular embarcaba a la sociedadargentina en un viaje directo y seguro de regreso hacia su pasadofeudalizante fundacional, arrancándolo a las “perversascontaminaciones” modernistas aportadas por la inmigración europeareciente -tal la lucha de clases, la burguesía nacional o el debatedemocrático-.Esta deriva anti-marxista, anti-intelectual y anti-liberal del puebloreivindicativo fue luego incentivada por los gobiernos de Peron. Seapoyaba en la particular composición cultural de las clases socialesen la Argentina. Las clases más pobres de la sociedad argentinaestaban y están compuestas, en su mayor parte, por personas de culturacriolla, esto es, de una cultura feudalizante en desfase con lamodernidad. El sesgo cultural de sus percepciones y respuestas loshacían proclives a sostener una estructura política de caudillismo yde verticalismo autoritario y una aspiración a un encierro territorialde tipo feudal (como en los tiempos de la Casa de Contratación deSevilla o en los del caudillo Juan Manuel de Rosas, con su combate deObligado); xenofobia política y económica se confundían con una ideade soberanía nacional sesgada hacia épocas feudales.
Ahora bien, ¿por qué, entre los argentinos más pobres, prevalece lacultura feudalizante y no tanto, en cambio, en las clases medias deesta sociedad? Para responder a este interrogante conviene invertirlos términos de la cuestión: ¿Por qué los pobres son en generalcriollos y los gringos, en general, están en mejor situacióneconómica? La razón reside en el estadio de evolución de los sistemasculturales en presencia, en un contexto social de competencia libre.La cultura criolla, por su arcaísmo de origen feudal hispánico, nodispone de la misma capacidad de respuesta que las personas dotadas deuna cultura moderna. Cuando los criollos humildes son sometidos a lacompetencia libre con individuos igualmente pobres pero dotados de unamayor capacidad de respuesta, se produce un desfase cultural queaventaja al moderno y pone en desventaja al criollo. Este desfasecultural rige la composición en estamentos sociales en esta sociedad.Por esta razón, los inmigrantes gringos y sus descendientesargentinos, herederos de sistemas de percepción/tratamiento/respuestapropios de una cultura europea moderna, han conseguido niveles de vidade clase media y, muchas veces, de burguesía industrial y comercial,urbana tanto como rural. Mientras que los criollos, en esta sociedadcompetitiva y llena de gringos, van siendo desplazados en la lucha porla vida hacia las clases más pobres de la sociedad argentina. En esta lucha libre por la vida, el colonialismo interno esinnecesario a los mejor dotados culturalmente, para producir yacumular riqueza. Para que los gringos adquieran una posicióneconómica y social solvente y relativamente cómoda, aprovechar de lapresencia de personas en desfase cultural no es necesaria: en los
Países Nuevos y los de Europa industrial, donde la mayor parte de lapoblación es de cultura moderna, el nivel económico general es mayorque en la sociedad argentina, porque en las sociedades de granhomogeneidad cultural y de cultura moderna existe una sinergiapositiva de alto nivel cívico y cultural entre las personas. En cambioesos mismos individuos, sometidos a la obligación de tratarcotidianamente con personas pertenecientes a culturas menosperformantes, carecerán de la mencionada sinergia y el nivel económicogeneral será, en consecuencia, menor que en las sociedades niveladas,en materia de sistemas culturales, por lo alto. No es preciso explotaral criollo o al aborigen para crear riquezas al estilo de la culturamoderna, ni es preciso aprovecharse de los desfases culturales paraello. Es más bien lo contrario: cuando hay una gran densidad depersonas de culturas poco performantes, la sociedad será más pobre,más injusta y desigual, que si la población fuera homogénea y decultura de alta performance. La cultura feudalizante es un lastre quefrena y tira para abajo al conjunto de la sociedad; lastre innecesarioy perjudicial para el desarrollo social global.
Fuerza es constatar que el conjunto de los criollos rioplatenses sevio sistemáticamente desfavorecido, debido al desfase de origen feudalde su bagaje cultural frente al gringo. Y esto, aún cuando hubierenfrecuentado la misma escuela pública y gratuita, el hijo del criollosentado en el mismo banco al lado del hijo de gringos. No es laescuela primaria lo que permitirá superar la diferencia deperformances técnicas, económicas o sociales entre personasdiferentemente dotadas en materia de sistema cultural. Porque lasdiferencias de eficiencia y de adaptación en un medio competitivo seforman muy precozmente, desde el seno de la madre: hijos formados pormadres menos performantes, los feudalizantes pobres se verán endesventaja frente a los gringos pobres. Los que nacieron en un sistemacultural moderno, es decir, de madres renacentistas, estarán mejorarmados para la lucha por la vida. La fuente de las buenas performances de los modernos no está en laexplotación de los desfases culturales de pueblos culturalmente menosperformantes. El colonialismo, interno o exterior, no es necesariopara crear riquezas, si la sociedad es moderna, es decir, creativa einnovadora en un modo científico; el colonialismo es sólo una ventajaadicional para quienes son capaces de aprovecharse de él y que sonbastante inescrupulosos para hacerlo: el colonialismo no es unanecesidad del sistema cultural moderno, sino un vicio muy atractivopara algunos, que crea adicción. Colonialismo no es, por lo tanto,colonización. Ésta fue la expresión de una plétora económica ydemográfica interior de las sociedades modernas europeas en vías deindustrialización, cuyos marginados por la pobreza partían en busca denuevas tierras, donde expandieron la sociedad moderna, replicándolafuera de los territorios europeos iniciales. Las colonias gringas no
se enriquecieron a causa ni gracias a un desfase cultural, sinogracias a su propio trabajo productivo. Hubo, sí, aprovechados que noinvalidan este mecanismo cultural autónomo.
Si los criollos y los aborígenes no estuvieran presentes, la sociedadde los gringos sería aún más desarrollada que la actual, en laArgentina. El atraso cultural de los unos es un lastre para todos, deninguna manera una fuente de enriquecimiento global. El desfasecultural provoca la pobreza estructural y ésta perjudica al conjuntode la sociedad, impidiéndole desplegar sus potencialidades dedesarrollo en el mundo moderno. En una carrera entre dos botes deremos (y en el mundo capitalista estamos todos metidos en algunacarrera) si uno de los botes está equipado por cuatro remeros deexcelente calidad y estado físico, y el otro está propulsado por dosbuenos y dos mediocres, que no saben remar bien: ¿Cuál de los dosbotes irá más rápido? ¿Cuál ganará la competencia? Dejo al lectorelucubrar su respuesta; si ésta no fuera la respuesta evidente,significará que quien responde está afectado de un sesgo culturalfuerte, que lo inclina a tergiversar y dar respuestas ideológicasineptas. En una competencia libre, quien se impone no será aquel quese posicionó primero en la línea de largada, sino aquel que alcanzóprimero la línea de llegada; en la realidad factual del mundoamericano, de competencia por la ocupación y explotación del suelo, elderecho de precedencia no pesa frente a la mayor eficiencia en su uso,si el de mayor eficiencia es capaz de defender su sitio. La pobrezaestructural que nace del desfase cultural no será vencidadefinitivamente practicando una justicia distributiva, pues ésta nosería sino un acto de beneficencia social, quizás necesario en el muycorto plazo por razones humanitarias; pero inocuo y de un costo afondo perdido en el plazo medio y largo. La solución definitiva, laque ataca al mal en sus causas, consistirá en incitar a latransformación endógena de las matrices culturales más atrasadas, paraque lleguen a ser tan performantes y modernas como las gringas. Estoestá claro; pero ¿quién sabe cómo hacerlo? Hay que buscar métodoseficientes para alcanzarlo.
5.4. Carácter criollista y feudalizante del peronismo
Podría parecer extraño que un oficial de carrera del Ejército de laoligarquía feudalizante, que frecuentaba asiduamente los círculosfascistas y que intervino activamente en la preparación y ejecución delos golpes de Estado de derechas de 1930 y 1943, se haya podidointeresar sinceramente en el pueblo más humilde de la Argentina.Podemos intentar explicar la inclinación que Peron tuvo por las claseshumildes a partir de sus primeras experiencias de vida, que son lasque marcan indeleblemente el espíritu de las personas.
Es plausible pensar que el pequeño Juan Domingo, cuando era ante todoun Sosa, como se apellidaba su madre, una criolla humilde que locriaba aparentemente sola en Lobos, provincia de Buenos Aires, hayatenido una estructuración cultural bajo la influencia protectora de sumadre. Su primer sistema neuro-glional depercepción/tratamiento/respuesta era conformado por los estímulos,señales e interacciones del modesto mundo criollo en el que su madrevivía y al que ella pertenecía. La primera identidad de Juan Domingofue la que su madre Sosa le dio. Según los datos biográficos, JuanDomingo permaneció bajo el cuidado de su mamá hasta, por lo menos, loscinco años. A esta edad, la mayor parte del aparato cultural ya estáinstalado en el cerebro y el soma; los primeros aprendizajes yaocurrieron; la visión o lectura intuitiva del mundo pertenece aluniverso en el que se vivió hasta esa edad; la inteligencia del adultoestará profundamente marcada por el mundo emocional en el que vivió ensus primeros años de vida.
Se puede entonces plantear que Juan Domingo Peron Sosa fue un militarque tuvo relaciones estrechas con los fascistas italianos; pero susraíces culturales ancestrales, aquellas que fueron impresas en suespíritu a edad precoz en contacto con su madre, han muy probablementeprimado sobre su adhesión o simpatía de adulto por aquellas ideaseuropeas post-capitalistas. Habiendo quien escribe estas líneasconocido personalmente verdaderos fascistas italianos en el seno de sufamilia paterna, el mentado “fascismo” de Peron nos parece postural,estético (es decir, no interiorizado en el fondo ético de lapsicología personal), adaptativo a una moda de época. Así podemosexplicar este hecho sorprendente: un militar argentino que sedesempeña en los medios de la extrema derecha nacionalista local, a lahora de fundar su propio movimiento político no crea uno fascista,sino un movimiento de masas desprovisto de la ideología propiamentefascista. En cambio, él y su esposa Evita han insuflado al movimientoperonista una ideología y comportamientos orgánicos que pertenecen ala cultura feudalizante criolla, tales el caudillismo, verticalizar elejercicio del poder, tanto en las organizaciones populares ysindicales como en el gobierno, utilizar sistemáticamente los punterosbarriales, no permitir lemas que no salgan de la boca del caudillo deturno (Peron o quien lo reemplace). El peronismo no es una forma delfascismo; es una forma de caudillismo feudalizante y criollista.Es instructivo e impresionante examinar fotos de las manifestacionesperonistas en la Plaza de Mayo, comparando las del primer períodoperonista (1944/1955) con las más recientes. En las primeras se ve unaausencia de consignas y banderolas que no estuvieren programadas porla cúspide del poder bajo la conducción del caudillo. En las másrecientes se observa una juventud de clases medias enarbolando suspropias banderas y consignas; esto les valió la excomunión y el rigorde la Inquisición criollista montada por el gran caudillo feudalizante
(1973/1976). Todo esto rezuma elementos inspirados en la culturafeudalizante, vertical, autoritaria, cuya presencia en la doctrinaaparentemente indefinida del movimiento peronista (nos referimos a laabundante literatura doctrinaria producida durante los dos primerosmandatos presidenciales de Peron) se presiente como una marea de fondosubyacente, sobre la cual navegan o derivan diversos discursoseconómicos y políticos. Peron fue un pragmático con una gransensibilidad social, que actuó dentro de un cuadro cultural criollistay feudalizante, afirmándolo fuertemente. El criollismo peronista semanifiesta en la idea que este líder caudillista insufló en suspartidarios acerca de la identidad argentina.
El período cultural que nos ocupa está connotado por la preeminenciade la cultura criolla inserida en el sentimiento peronista. En estesentido, el peronismo podría ser descripto como una prolongación delcriollismo oligárquico de principios de siglo XX, impregnado convalores de justicia social y dotado de un espíritu y una vocación depoder de tipo pragmático y abarcador. Aplicando a este período lanoción de feudalidad, ciertas características que hemos identificadoanteriormente toman un nuevo matiz, esclarecedor:
(1) Caudillis mo: es desarrollado a través y a lo largo de las líneas de comandodel movimiento; es un movimiento dirigido por un caudillo, hombre omujer. Perón designaba personalmente (“a dedo”) a sus sucesores ycolaboradores.
(2) Racionali dad pre-moderna: tanto el líder como sus auténticos seguidorestienen una mentalidad de feudo (proteccionismo económico, economíaadministrada, intervencionismos inconsultos, arbitrariedad)
(3) Etnocentrismo criollista: sesgo de la apercepción que responde alsiguiente silogismo:
Proposición mayor: la identidad del argentino deriva del pueblo y node la república formada por los ciudadanos. Proposición menor: el pueblo es, por excelencia, criollo.Ergo (conclusión): el argentino por excelencia es el criollo
Corolario de este silogismo: El gringo argentino, es decir, aquel quedesciende de inmigrantes europeos recientes (1854/1954) no es unargentino por excelencia, porque no es criollo. Si es argentino, loserá por tolerancia o por asimilación a la identidad criolla. Para ser“pueblo” el gringo debe asimilarse a la cultura criolla, que esfeudalizante, mimetizar al criollo. O hacer las valijas y partir delpaís criollo.
Esta petición de principio del peronismo visceral -ese sentimiento quepodríamos calificar de “peronismo auténtico”, el de Peron y Evita-choca con el inconveniente redhibitorio de ser falso, porque nocorresponde a la realidad social argentina: la mayor parte de lapoblación está compuesta por gringos, o sea, por argentinos sinexcelencia, argentinos por tolerancia que debieran, en consecuencia,travestirse en gauchos o algo semejante. Según esta ideología, elgringo debiera asimilarse a la identidad y cultura criolla, si noquiere ser señalado por el peronismo auténtico como un advenedizo,infiltrado, quinta-columnista europeo. El gringo, según estosprejuicios emanados de la vieja ideología criollista de la oligarquíafeudalizante, que persiste en el peronismo, es algo así como untolerado en el país criollo. Este silogismo etnocéntrico se inscribede manera tácita en el discurso peronista, en particular en lo quehemos llamado peronismo auténtico.
Otro índice del posicionamiento criollista del fundador del movimientopopular feudalizante se encuentra en su actitud frente a la reformaagraria. En los años 1940/50 la cantidad de agricultores gringos queno eran propietarios de la tierra que trabajaban era relativamenteimportante, respecto de los chacareros que poseían sus tierras enpropiedad. Por otra parte, las colonias gringas desbordaban de unajuventud agricultora y mecánica que no encontraba lugar en suscolonias natales y necesitaban nuevas tierras para instalarse. Porotra parte, una extensa zona de la región pampeana estaba todavíacompuesta de latifundios, cuya intensidad de explotación era bajarespecto de la agricultura gringa. Una reforma agraria que hubiesedistribuido tierras subexplotadas de las estancias entre los jóvenesgringos, expropiando o comprando latifundios, hubiera asentado milesde nuevas familias en esas tierras, convirtiéndolas en coloniasprósperas y densamente pobladas. Los jóvenes gringos hubieran sabidovalorizar esos suelos, invirtiendo en casas, instalaciones, caminos,maquinaría, talleres, comercios, escuelas. Sabían hacerlo y tenían lavoluntad y el entusiasmo necesarios para emprender esta patriada. Aldesarrollar sus actividades productivas, las nuevas colonias hubierandado mayor impulso a los frentes de expansión de la agro-industria deexportación. Era el empuje que le faltaba a nuestro país paraconvertirse, al fin, en un País Nuevo en expansión. La burguesíaargentina hubiera sentido la presión entusiasta y patriótica de esasnuevas élites empresariales del campo, incitando a la burguesíacitadina a tener el coraje de devenir, también ellas, una verdaderaburguesía nacional. Esa reforma agraria era necesaria y oportuna enlos años del primer período presidencial de Peron; de haberseefectuado, desde el gobierno peronista se hubieran dado signos dejusto reconocimiento por la labor tesonera y sacrificada de dosgeneraciones de gringos en el campo, protagonistas de la revoluciónagrícola de fines del siglo XIX y principios del siglo XX en la
Argentina. Es gracias a esa revolución agrícola que la Argentinaactual es relativamente rica y próspera. Pero esa reforma agraria nunca tuvo lugar bajo los gobiernos de Peronni bajo ningún otro gobierno, incluídos los llamados gobiernosperonistas. ¿Por qué? ¿No es que el peronismo es justicia social y seocupa de la gente modesta y trabajadora? Peron promulgó un CódigoRural, que también era necesario y justo; pero este instrumentojurídico beneficiaba a los peones de campo, personal asalariado de lasestancias y chacras o personal temporario empleado en las cosechas yotras tareas agrícolas; pero no se ocupaba de los chacareros y de sushijos, que estaban necesitando nuevas tierras para labrar y asíextender las áreas bajo cultivo. Ahora bien, los peones y asalariadosdel campo eran, en su gran mayoría, de extracción criolla: este Códigoestaba hecho pensando en los criollos. Peron promulgó asimismo leyespara mejorar las condiciones de arrendamiento de las tierras. Pero laausencia de reforma agraria demuestra que el gran caudillo jamás quisopromover una nueva clase de pequeños empresarios agrícolas gringos.Era una decisión política sabia y lógica para la racionalidadfeudalizante: no alimentar al tigre de la modernidad en el paíscriollo; evitar que crezca una burguesía nacional agraria en un paístan sabiamente tenido en mano por los criollistas desde hacía unsiglo. Esta omisión grave descubre la estrategia de Peron: este líderera un criollista consecuente.
5.5. El despertar de las clases medias
Como hemos dicho más arriba las clases medias argentinas son, en suamplia mayoría, de extracción cultural europea, es decir,descendientes de segunda, tercera o cuarta generación de familias deinmigrantes venidos de Europa. Esos inmigrantes traían la culturamoderna en sus valijas y sus cerebros, mismo si algunos erananalfabetos. Porque lo esencial de la estructura depercepción/tratamiento/respuesta de una cultura se instala en loscerebros humanos a partir de la oralidad materna y de su gestual,antes de que el sujeto de cultura comience a construir surepresentación del mundo y de sí mismo en base a textos escritos. Sinser étnicamente endogámicos –muchas son las familias mixturadas con lapoblación originaria, especialmente de gringos que se casaron otuvieron hijos con criollas (parece ser el caso de Juan Domingo PeronSosa)-, la descendencia gringa sigue compartiendo una herencia decultura moderna bajo diversas variantes: republicana o fascista,liberal o socialista, religiosa o laica, agnóstica, creyente o atea,artesanal o científica, emotiva o abstracta. Hemos visto también que,según la ideología feudalizante compartida por una gran parte de losargentinos de extracción más humilde, el ser argentino del gringosustentaría una menor densidad o legitimidad identitaria que “elpueblo” fundacional, que es mayoritariamente de estirpe criolla y
adhiere de manera visceral al peronismo auténtico por lo que tiene dejusticialista y criollista. Desde este punto de vista, para acceder auna plena legitimidad de argentino sería necesario que el gringo seconvirtiese al peronismo, sentimiento que lo aúna en el “pueblo”; sóloasí demostraría tener una voluntad fehaciente de comulgar con el“pueblo” humilde, de ser “pueblo”. Este llamado subliminal, tácito, mensaje emanante de un inconscientecolectivo del “pueblo peronista”, ha sido percibido y comprendido enla década de los años 1960/1970 por numerosos jóvenes sensibles,pertenecientes a una nueva generación de clases medias. Hubo entoncesuna poderosa ola de conversiones a los movimientos de izquierda y, másparticularmente, al peronismo, al cual entraban naturalmente desde unposicionamiento de izquierdas justicialistas. Esta marea deconversiones al peronismo entre los jóvenes de clase media respondía aun fuerte deseo de integración y de legitimidad argentina.Reaccionaban asimismo ante el escándalo de la pobreza estructuralargentina que no fue, por cierto, percibida por esta generación comode origen cultural, sino como causada por una profunda y escandalosainjusticia social, que ellos deseaban combatir con indignación,rompiendo así con la pasividad de las pasadas generaciones de gringos,esas del “no te metás” y del “no andes en cosas raras”. En suconjunto, estos “clases medias” convertidos a lo popular y, sobretodo, al peronismo conformaron un fenómeno cívico, social, cultural ypolítico conocido hoy como “la generación del ‘70”, aunque comenzóclaramente en los años 1960. Su peronismo tomado de prestado al“pueblo” fue un acontecimiento contagioso, que cundió como unaepidemia de adhesiones al movimiento popular. Con ello las nuevasclases medias estaban enviando un mensaje clamoroso al conjunto de lasociedad argentina: “Somos tan argentinos como los criollos; nuestroneo-peronismo nos sirve para afirmarlo; desde esta plataformadetestada por nuestros padres y abuelos vamos a devenir protagonistasde una nueva historia argentina, justiciera y nacional. Van aescucharnos todos; si no, ¡van a tener que sentirnos pesadamente!Porque ¡venimos con todo y por todo! Somos «la pesada»: la nueva clasemedia que emerge reivindicando su plena argentinidad y lodemostraremos con hechos sociales y políticos contundentes. ¡Ya van aver qué es la gringada cuando se mete a ser “pueblo” por cuentapropia!”La irrupción de esta generación en la vida política y social del paísfue como una erupción volcánica, cuyo magma parecía incontenible y aveces se tornaba explosivo y peligroso. La juventud de las clasesmedias despertaba del letargo al que se habían sometido las dos o tresgeneraciones que la precedieron. Este fenómeno indicaba un cambioradical en las actitudes cívicas y en los comportamientos de unaimportante fracción de la población argentina de origen inmigratorioeuropeo y medio-oriental. Este vuelco nos parece irreversible; lasgeneraciones que siguen a la llamada del ’70 ya no tienen aquella
actitud pasiva y prudente de sus abuelos gringos. Carecen del complejode inferioridad inculcado por los criollistas desde fines del sigloXIX. Sin embargo, la generación del ’70 no fue consciente de la cuestióncultural; no percibía que lo que entraba en juego con su irrupción enel campo político era nada menos que un cambio en las relaciones defuerza interculturales, poniendo en peligro los equilibriosestablecidos finamente por los criollistas feudalizantes desde hacíamás de un siglo en el país. Esa generación era actriz de unadisrupción cultural; no habiendo tomado la medida de lo que estosignificaba, en términos de fractura de los equilibrios inicuos entrecriollistas feudalizantes y modernos, cayeron en un abismo letal, queel país criollo les preparó so pretexto de combatir a los“delincuentes subversivos”. Aquellos jóvenes representaban la modernidad: actuaban ejerciendo unpensamiento crítico personal, en completa autonomía respecto de laslíneas de mando que creaba y manipulaba el caudillo desde su doradoexilio franquista. Y lo hacían de manera vindicativa, defendiendocausas “del pueblo” que asumían como si ellos fuesen sus nuevosintérpretes y adalides; siendo que “el pueblo”, que se habíaacaudillado desde hacía largo tiempo en torno a la figura del grancaudillo criollista, no podía verse reflejado en estas jóvenes huestesde gringos de clase media, enardecidas en un flamante neo-peronismosospechoso, y con razón, a sus ojos. En rigor de verdad, con esasactitudes claramente republicanas los jóvenes protagonistas de lageneración del ’70 estaban en las antípodas del caudillismoverticalista de la patria criolla que pensaban estar defendiendo. Nohabían comprendido que en la milenaria batalla entre cultura de labarbarie feudal y cultura moderna de origen greco-romano clásico,ellos eran los agentes de la modernidad y, en consecuencia, enemigosde la feudalidad; tanto más peligrosos cuanto que se identificabanmentalmente con “el pueblo”. No habían cobrado consciencia de queestaban viviendo en un país cuya cultura y élites predominantes, desdela fundación del país independiente, son feudalizantes; no,republicanas. La confusión era dramática porque ellos, republicanos ensus comportamientos y en su cultura, manejaban aparatos retóricos ydiscursos interpretativos que los auto-convencían que eran ellos, y nola pasividad y complicidad del sindicalismo venal y de las clasestrabajadoras más humildes, quienes defendían los intereses “delpueblo” y el retorno del líder exiliado. Laboraron activamente paraque el líder regrese de su exilio español; pero al mismo tiempopropugnaban una especie de peronismo sin Peron. ¡Así les fue! El viejocaudillo, criollo astuto y taimado, supo servirse de la confusiónconceptual e identitaria en la que esos jóvenes habían caído de unamanera tan vehemente, para luego desembarazarse de ellos sincontemplaciones, de manera criminal.
Este primer despertar cívico de los descendientes de inmigranteseuropeos de clases medias ocurrió en ausencia de una correctacomprensión del juego intercultural en el que está embarcada lasociedad argentina desde el momento en que, en la composición de supoblación, empezó a haber más gringos que portadores de la culturacriolla predominante. Inconscientes de este desfase cultural invertidoque caracteriza la sociedad argentina actual, adoptaron las banderas“del pueblo” porque querían devenir protagonistas de su propiahistoria. El error fue el no haberse enrolado en un proyecto demodernización refundadora de la república; proyecto que ellos portabanen sí mismos, sin apercibirse de ello ni tomar consciencia de lo quese estaba jugando realmente en el plano de los proyectos nacionales,desde el punto de vista cultural: el peronista es como el de laoligarquía ilustrada, un proyecto de país criollo, donde la culturapredominante es feudalizante; mientras que esos jóvenes del ’70soñaban con cooperativas, fábricas en autogestión, reforma agraria yotras instituciones propias de una república solidaria.
Las numerosas acciones e intervenciones públicas de los jóvenes de lageneración del ’70 hicieron de ellos protagonistas de su propiahistoria y, por vía de consecuencia, de la Historia nacional de eseperíodo, en razón del peso que tiene la clase media en la sociedadargentina. Su posición expuesta en primera línea los llevó a verseconfrontados directamente con los elementos institucionales de laoligarquía tradicional, clase que había reducido al mínimo elprotagonismo de los inmigrantes, ancestros de las clases medias. Laaparición en los años 1960 de estas intervenciones de jóvenes de clasemedia fue como un grito reivindicativo que montaba desde el fondo deun inconsciente colectivo, expresado por esta generación de maneratodavía confusa. Eran como esas aguas que resurgen desde lo profundodel mar, aguas frescas y fecundas, expresión espontánea de un hastaentonces callado sentimiento de que algo debía cambiar en la sociedadargentina, que en ella estaba faltando un protagonismo cívico desdelas clases medias. Pero en esa época no se atrevían a darle suverdadero nombre. Porque en lugar de situar el foco del cambio en elninguneo sistemático que la sociedad feudalizante hacía de su propiaidentidad cultural moderna, lo colocaron fuera de sí mismos, en el“pueblo” modesto y pobre, sin percatarse que hacían de un objetosometido a un estamento caudillista -los criollos feudalizantes- elsujeto de su non-historia gringa. Su actividad trasuntaba unareivindicación tácita, la de su derecho a tener protagonismo en lasociedad argentina. Estaban pidiendo la palabra y la tomaban por lafuerza, al atribuirse a sí mismos un rol protagónico de primera línea,que sus ancestros gringos no habían podido ni querido asumir en lasociedad del Plata. Este rol había sido negado durante demasiadotiempo a los gringos en cuanto tales, por los diversos agentes de la
cultura dominante, la feudalizante: ayer, oligárquica; hoy, nacional ypopular. Algunos formaron organizaciones cerradas, de estricta cooptación,armadas y de finalidad política. Su militancia se anunciaba“peronista”; pero no recibían órdenes ni acataban las consignas dellíder del movimiento, sino que ellos se las daban a sí mismos. Así, seapropiaron de la insignia “nacional y popular”. El mutismo einmovilismo obligados de sus antepasados de clase se había trocado enestridentes proclamas y acciones violentas, cuyos argumentosjustificativos nada tenían que ver con el justo reclamo dereconocimiento del derecho a un protagonismo cívico y social de losgringos. En su lugar, blandían banderas tomadas de prestado alperonismo, para revestirse de la dignidad criollista de nuevoscaudillos del “pueblo peronista”; pero el pueblo peronista auténticono los reconocía, en general, como suyos. Esto no obstaba para quenumerosos de estos jóvenes activistas de diversas organizacionescerradas se apersonaran en España al jefe del movimiento, rindiéndolepleitesía como si fueran los nuevos Caballeros que vienen a rendirhomenaje al Suzerano. Siendo que sobre le terreno argentino actuabancon total independencia, cosa inaudita e intolerable en todo sistemacaudillista que se respete, como es el movimiento creado por Peron. Enesta incongruencia se manifiesta claramente que eran jóvenes críticos,personas autónomas; con su actuar fáctico demostraban la verdaderanaturaleza de sus movimientos: no eran peronistas auténticos, esdecir, feudalizantes y caudillistas, sino que protagonizaban unaverdadera rebelión de clases medias, modernas, negándolo porque esohubiera sido políticamente incorrecto en esos momentos. Ni siquieratenían consciencia de este juego sublimizar. El grito de esta juventud tomó vías divergentes de la conducción de sudeclarado líder; empleó retóricas inspiradas en los discursos dePeron, reinterpretándolos. También lanzaban teorías inventadas porellos mismos, adoptando actitudes enfáticas y realizando accionesaudaces en operaciones armadas. Llegaron a ocupar “la calle” en plenadictadura militar (1971/1972) y lograron copar algunas institucionesimportantes del peronismo, tal la JP, Juventud Peronista. Una sordalucha con el gran líder los llevó a una ruptura trágica (1º de Mayo de1974). Todo esto los desplazaba del eje en el que se situaba suverdadera reivindicación de fondo, la de conquistar un protagonismoconductor de la sociedad por parte de una clase culturalmente moderna,que un país feudalizante había negado hasta entonces a sus abuelos ypadres, los inmigrantes gringos de las primeras generaciones en laArgentina. Es altamente probable que la mayoría de los componentes deesta nueva élite social no hayan tomado consciencia de ser actores, node una reivindicación de los derechos maltratados de las clases máshumildes del país como ellos sostenían enfáticamente, sino de unchoque frontal de culturas: ellos, portadores jóvenes de la culturarepublicana, moderna, chocaban contra la resistencia encarnecida y
feroz del conservadurismo criollista, en el que se reunían en un mismocontubernio, los criollistas de Peron y Evita, con los odiados“gorilas”, oligarcas y militaristas. Los sobreentendidos yreivindicaciones crípticas eran numerosos; el caudillismo criollistadevino exacerbado en Peron. Lamentablemente todo esto era prematuro y los errores fueron trágicos:faltaba esa toma de consciencia de los portadores de la modernidad enla Argentina, que sería necesaria para refundar una repúblicaverdaderamente moderna, acabando con el proyecto feudalizante de paíscriollo. El ninguneo de la cultura moderna de la que era portadora esajuventud no había todavía remontado a la superficie de susconsciencias políticas. Todo era tenso y confuso. Tal vez aún hoy, en2014, muchos de aquellos viejos militantes de la generación del ’70continúen persuadidos de la pertinencia y veracidad primaria de susdiscursos de entonces, y no puedan reconocer que el fondo de laconfrontación con el líder del movimiento peronista se inscribía enuna guerra entre culturas, la feudalizante contra la moderna, en lacual ambas partes estaban alineadas en campos enemigos: el grancaudillo en el de los feudalizantes, confraternizando con la pléyadede represores que lo sucederían a su muerte en 1974; los jóvenes de lageneración del ’70, en el campo republicano, el de la cultura de lamodernidad. Pero esa generación valiente, que creía que podían cambiarla Historia del país a fuerza de voluntad política, ignoraba entoncesla índole de ruptura cultural que tenía, en realidad, su militancia. Es por estas razones que los de la generación del ’70, en sucompromiso político concreto de aquellos años, no han ido claramenteen el sentido de la superación de los reflejos culturalesfeudalizantes de la sociedad, empantanados que estaban en discursospopulistas que, en rigor, no eran los que subyacían en sus corazones ysus mentes (y los peronistas auténticos sí lo sabían; por esodesconfiaban de ellos y los persiguieron).
Un sector de esa juventud fue aún más lejos: mimetizaron los métodosviolentos y sin duda criminales de sus propios adversarios culturales,los feudalizantes de todo borde y color. Es así que una de aquellasorganizaciones de juventud, que llegó a ser la más importante en esosaños de fuego, tomó como enseña propia una figura típicamente criollay feudal, la montonera gaucha: se hacían llamar “Montoneros”. Lamontonera pertenece a la época de los independentistas; era unenjambre desordenado de gauchos armados a la usanza feudal (montados ycon armas blancas), que se acaudillaban detrás de un jefe de guerratan feudalizante como su tropa, sin estrategia ni orden. Losfundadores porteños de esta organización para-militar eran jóvenes declases medias (hubo fundadores en otros puntos del país) provenientesde una burguesía acomodada católica, con simpatías hacia uncatolicismo de derechas. Tradujeron sus profundos e inconfesados (muyprobablemente inconscientes) deseos de reivindicación del lugar que
debía tener y que nunca tuvo el sistema cultural moderno en laArgentina, en un lenguaje de sobrepuja ideológica nacionalistaanticolonialista y justiciera, que los colocaba en la órbita deldiscurso feudalizante. No se veían como gringos, sino más argentinosque los propios criollos, puesto que tenían el coraje de tomar lasarmas contra lo que señalaban como “enemigos del campo de la nación”,cosa que la mayoría del pueblo no había hecho. Va de suyo que jamásacataron las conminaciones del “Viejo” (el caudillo Peron); mostrabande este modo la naturaleza autónoma de su iniciativa política,bastante ajena al peronismo auténtico.
La juventud montante de las clases medias de los años 1960/1970 optópor rebelarse contra las injusticias que sufrían los oprimidos de lasclases humildes, en general de extracción criolla o aborigen y decondición muy modesta. En su gran mayoría eligieron vías no violentas,de acción social. En general, se identificaban con las víctimasoprimidas por la sociedad. Les hubiera resultado difícil dejar dehacerlo, debido a la presión psicológica reinante; esta nuevageneración se veía confrontada a una situación álgida dentro delconflicto intercultural argentino. La vieja estratagema de laoligarquía, consistente en afirmar que no existían conflictosinterculturales en la Argentina, al mismo tiempo que denegaba elprotagonismo cívico a los gringos del país en cuanto portadores decultura moderna, republicana, ahora era retomada por el criollismopopular del peronismo auténtico. Tanto como la oligarquíauniversalmente odiada, el peronismo de los fundadores de la primerahorneada (1945/1955) eran portadores de pesados prejuicios étnicos yculturales, que se oponían a la identidad y al rol cívico de losdescendientes del inmigrante europeo en cuanto tal, o sea, en tantoagentes introductores de la modernidad cívica. Estas actitudes estánen el germen fundador del peronismo auténtico. En la sociedadargentina, que gustaba verse como moderna y europea, hubiera sidopolíticamente incorrecto enunciar de viva voz estos viejos prejuiciosetnocéntricos. Por esta razón los feudalizantes de la Argentinaimpregnaban sutilmente los espíritus infantiles y juveniles con susvalores, visiones y relatos históricos, especialmente a través de laescuela y de los mass-media. Esta presión constante intimidaba losespíritus de los jóvenes gringos, llevándolos a negar también ellos eldesfase cultural mayor que atraviesa la sociedad argentina, entrecultura feudalizante y cultura republicana moderna. Esto explicaría larazón por la cual el tema del desfase cultural entre modernidadrepublicana y caudillismo criollo no existe en la ideología másdivulgada de la generación del ’70. Hacíamos una interpretaciónliteral del derecho constitucional, que considera que todo argentinoes igual a todo otro argentino. De este modo, el evocar el origeneuropeo o criollo de alguien hubiera sido interpretado como unaexpresión de racismo. El plantear la cuestión del desfase cultural de
los criollos, para superarlo, hubiera sido inscripto como expresión deuna ideología de apartheid, rechazando así tomar en cuenta un problemareal que afecta a la población criolla en su lucha cotidiana por lavida, en una sociedad donde se libra una competencia sin amparos porcaptar medios, puestos, territorios, poder, riquezas y sexo. Bajo el peso de tales prejuicios y vicios del pensamiento ordinariopredominante, los jóvenes de clases medias sensibles a la situación deprecariedad y pobreza o mismo de miseria sufrida por sus connacionalesmás modestos, estaban movidos por sentimientos de empatía, compasión,indignación, revuelta contra las élites feudalizantes. Se lanzaron pormillares en una multiplicidad extraordinaria de acciones de ayudadirecta a los más pobres y de colaboración con sus iniciativas dedesarrollo. Pero en general, lo hacían encuadrándose en la ideologíadel criollismo ambiente, cediendo a los prejuicios. Se podría decir,sin deformar demasiado la realidad, que la generación del ’70, esdecir, aquellos jóvenes de clases medias que en esas décadas semovilizaban sensibilizados por las escandalosas situaciones de pobrezay miseria que descubrían en la sociedad argentina, no veían más que unsolo enemigo: los patrones, confundiendo todas las formas deracionalidad económica y todas las raíces culturales de los diversosactores en juego. Evidentemente se trataba de un simplismo, reductor yfalso, válido en el contexto de informaciones reducidas y de ideassimples que circulaban allí y entonces. Identificando globalmente elpatronato como el enemigo de los pobres, la ideología somera de losaños 1960/70 lograba aislar y señalar al fin un único enemigo de loscriollos pobres, viendo en él un enemigo universal de los “auténticos”argentinos. Proclamando la doxa de la vindicta de los oprimidos contrasus patrones opresores se sentían bien orientados en el sentido de laHistoria, convirtiéndose en amigos del “pueblo” e incluso susjusticieros.
Es obvio que un planteo de este tipo elude la cuestión fastidiosa ydifícil del desfase cultural. Por un lado, suponer que el criollohumilde de cultura feudalizante tiene las mismas armas culturales queel gringo de cultura renacentista, condena al primero a devenir elvencido económico y social, un sumiso, marginado o un rebelde,delincuente. Por otra parte, no introducir la distinción entre élitesfeudalizantes y patrones capitalistas modernos, entre oligarquía yburguesía nacional, denota ignorar dónde se quiere ir en materia dedesarrollo social y económico. Al no querer comprender la naturaleza del desfase cultural -porceguera ideológica criollista- el peronismo de nueva fórmula va atratar de colmatar la brecha social con subvenciones y empleosficticios improductivos, sin jamás atacarse a la raíz del mal, cual esel desfase cultural desfavorable para los criollos, en una sociedaddonde abunda la gente de cultura moderna que es inescrupulosa.
Parecería que, para los criollistas, reconocer este desfase culturales un tabú vergonzante, indecible. Otra consecuencia de este déficit de lucidez ha provocado fracturas anivel de las familias, en los años 1960/1970. Porque para los jóvenesde la generación del ’70, con su conversión al peronismo, sus padres yabuelos gringos cesaban de ser víctimas de un ninguneo cultural eidentitario por parte del criollismo. Según la nueva fe del ’70 susprogenitores no eran otra cosa que anti-peronistas, o sea, enemigosdel “pueblo” trabajador, que es criollo y, por eso, sus mayores eranracistas anti-criollos. Esta confusión de niveles de análisis social ycultural, entre identidad, clase, cultura y modos de producción, llevóa rupturas y confrontaciones a nivel doméstico en numerosas familiasde las clases medias, sobre todo en las más acomodadas.Aparte los neo-conversos del peronismo, una porción no despreciable dela generación del ’70 adhirió a posiciones trotskistas o guevaristas.Otros desenvolvieron su compromiso social en los círculos católicostercer-mundistas, poco compatibles con el peronismo auténtico.Estos diversos movimientos de juventud eran el signo indicador de uncambio profundo en el juego social argentino, que se puede formular dela siguiente manera:(a) A partir de los años 1960/70 la juventud de extracción gringa tomóla palabra y bajó a la calle, para imponer allí su presencia y susopciones sociales y políticas. Fue un fenómeno de despertar de unaclase media y de un grupo cultural moderno, hasta entonces discreto.Esta presencia parece ser irreversible y sus consecuencias no hancesado de manifestarse.(b) Las banderas y la ideología que adoptaron muchos de los jóvenes dela generación del ’70 estaban alineadas en la cultura feudalizantepopular, en desfase con la modernidad que las clases medias de origeneuropeo portan en sí. Este alineamiento aparentemente aberrante parajóvenes de esta extracción social (clases medias) se explica por lacapacidad de abarcamiento, captación y encuadramiento que la JP mostróbajo la dirección de Montoneros. (c) Este posicionamiento encubre, sin embargo, una reivindicación másprofunda y duradera, de tipo identitario y cultural: el derecho de lasclases medias a existir y ser protagonistas de la Historia argentina yartífices de su propia sociedad.
La tensión entre modernidad y pulsiones feudalizantes arcaicaspresenta los sobresaltos y erupciones de una dinámica de placas: sonlas “placas” sociales que componen la sociedad argentina. Estastensiones van muy probablemente a provocar nuevos sobresaltos en lavida cívica de esta sociedad. A fin de superar esta estructuraconflictiva de la sociedad, mantenida y reproducida por lasmentalidades feudalizantes, sería necesario un salto en el estado deconsciencia de las juventudes de clases medias del país, en particularlas de origen gringo, tanto las de la campaña como de las ciudades.
Este salto para una nueva partida parecería estar en cierne yproducirse aquí y allá, aunque todavía inciertamente y de maneraespasmódica. Pensamos en las movilizaciones de 2008, en torno a unatemática “del campo”. Se vieron grandes movilizaciones ruteras ymanifestaciones en las ciudades y pueblos, fuera del centro delsistema portuario central del país (Buenos Aires). En ellas, lacomponente juvenil era muy numerosa si no mayoritaria. En laconcentración del 25 de Mayo de ese año en Rosario, ciudad más gringaque el conglomerado bonaerense, la mayor parte de los manifestanteseran jóvenes que blandían con entusiasmo banderas nacionales, sinninguna connotación inscripta en el paño del emblema. Eran miles debanderas argentinas, como un río de insignias nacionales, comoqueriendo afirmar: “¡Somos argentinos, carajo!”.Las manifestaciones del peronismo auténtico utilizan mucho menos laenseña nacional; en cambio, enarbolan una insignia partidariainventada por Peron, cuya estética se inspira en el arte fascistaitaliano, lo cual podría hacer pensar que haciéndose pasar porfascista, el movimiento peronista quiere esconder su naturalezaesencialmente feudalizante. Los lemas coreados por la multitud juvenil en Rosario no teníanninguna connotación criollista; sin embargo, en buena parte, eranjóvenes provenientes del campo. Las reivindicaciones gritadas en esasmanifestaciones desbordaban ampliamente el marco del conflicto fiscalque había sido su causa detonadora. Esta nueva juventud de clasesmedias de los años 2010 no está atrapada en la red de prejuiciosideológicos criollistas que formaron las mentes de la juventud de losaños ’70. Se percibe claramente que las reivindicaciones de fondo sonlas mismas de los años 1960/70: conquistar un protagonismo para lacultura moderna, republicana, que abunda en las clases medias deorigen inmigratorio europeo reciente. Sin embargo, es fácil advertirque una parte de la juventud del 2010 adopta las opciones heredadas dela generación del ’70; pero también puede constatarse que estosjóvenes de hoy ya no se dejan seducir por la mitología del peronismoauténtico. Ambas juventudes actuales están movidas por unaintencionalidad similar: la aspiración inconsciente de conquistar unlugar preponderante para la cultura republicana y la modernidad. Estasaspiraciones son como el agua de riego frente al aceite feudalheredado del país fundacional. Esta nueva generación tendrá queresolver qué país quieren construir: una emulsión inestable yconvulsiva, que continuará creando frustraciones, o bien una buenairrigación con aguas fecundas de modernidad.
6. Reflexión final
Si la cultura humana es, como pensamos, un sistema abierto, histórico y
evolutivo que asegura las funciones de sesgar las percepciones
individuales y colectivas, de dar un tratamiento estándar a esas
percepciones sesgadas y de producir respuestas estándar a partir del
fondo cultural propio de cada sistema cultural -producción asistida por
los aportes instantáneos de la imaginación-, debe seguramente existir
una multitud de culturas, tantas como modos de percibir, de tratar las
percepciones y de dar respuestas. Aprehenderlas y modelizarlas todas,
en un cierto momento de la Humanidad, para identificar los factores que
desaventajan gravemente a las culturas menos performantes,
representaría un esfuerzo de investigación considerable, quizás
comparable al que permitió descodificar el genoma humano, si acaso se
lograra elaborar algún juego de modelos de sistemas culturales,
aceptable luego de verificaciones de terreno. Arduo trabajo que sin
embargo nos parece necesario si se quiere algún día superar, mediante
la transformación endógena de las matrices culturales en retardo de
evolución, los conflictos y problemas que surgen sin cesar del contacto
entre sistemas culturales diferentes, contacto hoy acelerado por la
mundialización. Algunos de esos problemas y conflictos son la pobreza
estructural, la miseria estructural, el racismo, los populismos, las
guerras y genocidios étnicos, religiosos y geopolíticos con base en
desfases culturales; la extinción de grupos culturales no es tampoco
una cuestión menor en la dinámica de la mundialización. La
investigación de los sistemas culturales y de sus contactos dinámicos
es una materia pendiente de las sociedades actuales. El análisis de la
formación de las sociedades del Río de la Plata que acabamos de
presentar es una primera aplicación intuitiva, somera y opinable del
enfoque cultural. Se puede hacer mejor e invitamos al lector a
tentarlo, con las herramientas conceptuales básicas expuestas en la
Primera Parte de este ensayo.
Esperamos, en las páginas precedentes, haber aventado toda posible ambigüedad ideológica: los americanos auténticos somos invasores de origen europeo, establecidos para siempre en tierras que ya estaban ocupadas por pueblos aborígenes. Los europeos llegaron a su Nuevo Mundopara quedarse definitivamente, como americanos. Quedan, sin embargo, pendientes algunas cuestiones importantes cuales son, por ejemplo: Americano ¿se nace o se deviene? ¿Qué son los que nacen en este suelo, pero que no son americanos sino pueblos aborígenes o nómades exógenos aAmérica? ¿Cuál es la relación de los pre-americanos con la nueva identidad nacional de cuño europeo, que los Estados americanos les proponen? Y ¿cuál, la de los americanos con los pre-americanos? Si se aplicara el derecho de precedencia sobre la propiedad del suelo, las tierras de América no serían americanas sino una dispersión de soberanías pre-americanas ¿Qué significa o qué legitimidad tiene entonces la declaración de independencia de un Estado americano, cuandolo hace confirmando el derecho de apropiación del más fuerte (pólvora, vehículos de ruedas, brújula y caballos frente a pueblos neolíticos y mismo paleolíticos)? Los americanos, si somos ilegítimos en América porque ésta es una invención europea, ¿tenemos que hacer las valijas y retornar a Europa, para devenir justos y legítimos? ¿De qué legitimidadestamos hablando, si tengo que volver a una España que fue una invención de invasores germanos, los godos? ¿O a una Inglaterra, tierrade conquista de tribus germánicas -anglos, sajones y normandos-? ¿Qué legitimidad concordar los unos con los otros, para fundar una repúblicaamericana integradora de hombres libres, sin consideración del origen de los pueblos o clanes o religiones u otros arcaísmos que nos separan?Pero en este caso ¿qué relación establecer con pueblos arcaicos que quieren seguir siéndolo y que, por el hecho de conservar entonces una identidad colectivista y un derecho que no es el romano que permite crear repúblicas, son ineptos para devenir ciudadanos autónomos de una república? ¿Tienen derecho a la existencia sobre este suelo que estamostrabajando? Son cuestiones que no debemos soslayar, pues resultarán definitorias de una nueva sociedad humana, según las respuestas que se les den. Debemos salir de la ficción feudalizante disfrazada de liberalismo constitucional: la sociedad rioplatense incuba una explosiva contradicción de culturas, donde las más atrasadas, de origenfeudal o pre-americano, priman sobre la modernidad renacentista de los pioneros emprendedores cívicamente republicanos. Un dato importante a tener en cuenta es el desfase cultural entre los pueblos pre-americanosy los americanos portadores de cultura europea, que sea feudal o renacentista. Los pre-americanos, los “chinos” del campo o los suburbios, derivan de culturas menos evolucionadas que las de origen europeo o asiático actual. Aún más importante es el desfase entre culturas feudales o feudalizantes y la cultura moderna republicana, porque son los feudalizantes atrasados quienes comandan en esta sociedad (“gorilas” ilustrados o populistas acaudillados -peronistas-);
pues no existe una consciencia unitiva de la identidad moderna de los pioneros, sean asalariados o emprendedores; no existe una burgusía nacional sino burgueses oportunistas; no existe una lucha de clases moderna, sino sindicatos de clientelismo y de cultura del caudillaje decorte feudal. El país del Plata adolece de una falta de definición sobre estos tópicos definitorios de la convivencia cívica y del modelo de desarrollo de la sociedad. Arrastra en consecuencia los males que derivan de la indefinición del modelo cultural, que debe ser superada elegiéndose definitivamente entre modernidad o sociedades arcaicas y feudalizantes, caudillistas; entre una sociedad republicana movida por un pionerismo modernista o un rejuntado variopinto de oportunistas, delincuentes, asimilados y gente que se las aguanta porque no puede optar por otra cosa, pero carentes todos de un proyecto cívico republicano moderno.
IVAN JORGE BARTOLUCCI Buenos Aires, 1º de abril de 2014