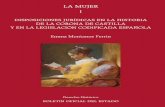Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales
El síndrome de Fabrizio. Notas jurídicas de política cotidiana
Transcript of El síndrome de Fabrizio. Notas jurídicas de política cotidiana
AGUSTÍN RUlZ ROBLEDO
..-
EL SINDROME DE FABRIZIO
Notas jurídicas de política cotidiana
GRANADA, 2003
1 •• 1
© Agustín Ruiz Robledo
Editorial eomares, S.L.Polígono Juncaril. parcela 208
Teléfono 958 46 53 82 • Fax 958 ·1G ~):l 8~~18220 Albolote (Granada)
E-mail: [email protected]://www.comares.com
ISDN: 8·j-lH,j.:!:-G7:}-1 • Depósito Legal: GR. 5:n-2003
Fotocomposición. im])resión }' encuadernación: ElJIT( )Kl.-\l. {:( )~l.-\}{ES, S.l ..
p
A la memoria de Juan Ramos, ruyainmensa alegría al leer rada nuevo artintlotanto me animaba a prejmmr el siguiente.
SUMARIO
PRÓLOGO, por Rafael Eswr-edo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~IlI
NOTA PREVIA .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . xv
AGRADE(;IMIENTOS XVII
El Síndrome de Fabrizío .
Libertad para los farmaccuticos [}
Caja Sur no es lo que parece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Traficantes de olivos 13
El estado de alarma suave 17
Dai10s colaterales _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Arqueología jurídica 25
La hora de la reforma municipal 29
Baza, como síntoma 33
Desobediencia institucional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Adiós a la colegiación obligatoria de los fUllcionarios 41
Andalucía, número uno en fUllcionarios . . . . . . . . . . . . . . . . . 4[}
El traje jurídico de Andalucía. . .. . .. . . . .. . . . .. . .. . . . . .. 49
El reparto de competencias en los juzgados de Marbella ... 53
x Sumario
p
Sllmari,) XI
Sobre la elaboración de las leyes ....•...................
La comarca en Andalucía .
La capitalidad andaluza: Una polémica no tan in(¡til
Los límites al poder de gasto municipal .
Lajubilación de las Diputaciones , ..
Doctorados políticos. . . . . . . . . . . . , .
Cajas y poder político. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lúgubre conflicto de competencias .
Revolución en Andalucía .....................•....•..
Política lingüística: Habla bien, habla andaluz .
La política como negocio
Presiones sobre la prensa ..
Los extranjeros y la función pública
At~os legislativos .
Nobleza obliga ..........•.......•..•..........•.....
El reloj constitucional .
El cOl1troljudicial de las promesas electorales , .•......
Oposiciones discriminatorias ...................•......
«Carmen) en Barcelona ........•.....•................
Nuevas técnicas electorales ................•..........
La cultura elel enchufe ...........•..•.......•........
Sierra Nevada por montera .....................•......
Manifestaciones imaginativas
El indulto, un fósil jurídico con buena salud ........•...
El cuadrilátero parlamen tario .
57
61
65
69
73
77
81
83
87
91
95
99
103
107
111
115
119
123
127
131
135
139
143
145
149
Apuntejurídico sobrc la Alhambra ...•..............•..
La igualdad sanitaria ....................•..•.........
La sopa de la financiación autonómica
Repostería parlamentaria ..........................•...
El Estatuto difuso . . ...•.. , .•.......•...........
Justicia sin imágenes ....•...............•........
Quebec, capital Barcelona ..•..•.....................
Amncsia poselectoral .
Autonomía, ¡cuántos disparatcs se cometen en ttlllombrc! .
Teoría)' práctica parlamentaria .
A vueltas con la reforma electoral .
Delicioso divertimento
Kant, la Constitución y el visitador político
La imagen del Parlamcnto .
¿Temor a la reforma?
Sobre autorizaciones
Crónica romántica de las elecciones chilenas .
Contra la inmunidad parlamentaria, ............•.......
153
157
161
165
160
173
177
181
185
189
193
197
199
203
207
211
215
219
PRÓLOGO
H ACE algún tiempo que conocí a Agustín RuÍz Robledo y, desdeentonces, puedo decir con verdad que no ha dejado de sorpren~
denne gratamente. Granadino fino y ejerciente, además de ilustradoy hombre de bien, Agustín hace compatibles sus tareas en el Parlamento Andaluz con participaciones periódicas en la prensa regional,donde analiza con rigor y sorprendente lucidez, temas de rabiosa ac
tualidad.He de confesar que siempre me ha llamado la atención el hecho
de que hombres y mujeres con sobrada acreditación intelectual se refugien en el estudio y la reflexión de su especialidad profesional, publicando textos e impartiendo clases, alejados del mundanal ruido,mientras la realidad social y política condiciona fuertemente llues
tras vidas cotidianas. No es éste, precisamente, el caso de AgustínRuiz Robledo; por el contrario, este joven y maduro profesor universitario de Derecho constitucional se inscribe plenamente en la órbitade aquellos ciudadanos que, haciendo suya la filosofía republicana,participan, desde el conocimiento y el estudio, en la crítica reflexivade cuantos acontecimientos suceden a diario en el mundo que nos hatocado vivir; un mundo preñado de ortos y ocasos, de conflictos sociales y políticos, en los qtle su mirada atenta y objetiva siempre nosilumina y enseña.
De otra parte, no es Agustín Ruiz Robledo hombre de doblecesconceptuales, sino de transparencias y verdades; circunstancin éstaque, a no dudar, agradecen sus lectores. Y es que, en los tiempos quecorren, resulta demasiado frecuente encontrar voces que se aquibtansegún la orientación del viento, haciendo manifiesta dejación del ca-
XIV • Pnílogo
mino recto, de la honestidad intelectual y de las convicciones propias, para apuntarse a lo que yo llamo la democracia instantánea, queconsiste en decir 10 que la mayoría quiere escuchar, por eso del discurso único y las verdades de coyuntura. Por el contrario, Ruiz Robledo, desde una prosa orteguiana. con acento andal uz, nos aproxima a los temas más complejos con la mirada serena de quien dice lo
que piensa, yeso se le nota y agradece.Sólo me queda, querido lector, hacerte una recomendación
interesada: este libro que tienes entre las manos no es un libro másde artículos más o menos afortunados, sino la crónica acertada deasuntos de enjundia, de esos que suelen depender de quienes nosgobiernan. pero que nos afectan a cuantos circulamos por la vidadesde la muy noble condición de ciudadanos responsables. Por ello,léelo despacio, recréate en él y recomiéndaselo a tus amigos, ya que110 hay cosa mejor que la lectura de cuanto importa a la sociedadcivil, porque en la medida que seamos hombres y mujeres bien formados seremos más libres; y ya sabéis que la libertad no es un regalo, sino la tarea diaria de cuantos, como Agustín Ruiz Robledo,
se empeñan en ella.
RAFAEL ESCUREDO
NOTA PREVIA
R [COPILO en este libro un puñado ele artículos que he idopublicando en los periódicos con el propósito de partici
par en el debate cotidiano de los asuntos plíblicos, una tarcacolectiva esencial para lograr una democracia viva y eficaz. Mehe asomado a la política desde mi balcón jurídico, pero sinadoptar la postura del especialista que se limita él describir lasdistintas opciones técnicas que se pueden adoptar ante un problema político, lo que Jeremias Bcntham llamaba la posición«expositora» de la Ciencia elel Derecho. Por el contrario, heprocurado adoptar una posición ~<censora», de decir lo que yohe considerado más adecuado y conveniente hacer en el asunto en cuestión. Precisamen te, al agrnpar ahora mis artÍCulosdispersos me he dado cuenta de que, de tanto censurar, en estelibro abundan las críticas y los reproches, mientras las alabanzas apenas tienen cabida.
En su conjunto,}' dado que reparto críticas tanto a derechacomo a izquierda, puede dar la impresión de qne tengo una malaopinión de la clase política, lo que no es en absoluto cieno. Meparece que, desde las primeras elecciones democnhicas, el 15de junio de 1977, hasta ahora, nuestras instituciones públicashan cumplido más que satisfactoriamentc sus funciones y comoellas no funcionan solas, es evidente que sus titulares, los políticos, algo habrán tenido quc ver cn cse éxito. Es verdad quc cnlas Cortes y los Parlamentos autonómicos no han proliferado losdiscursos deslumbrantes de un Argüelles, de nn Castelar, de unAzaña -por citar sólo tres dc nuestros mejores oradores del pa-
XVI Nota pn:\'ia
sado-, pero nunca antes España había disfrutado de una democracia política tan consolidada y un bienestar social yeconómico tan grande como los actuales. Yeso -como se suele deciren frase gaslada- es mérito del pueblo español, de todos losciudadanos, colectivo del que no hay que excluir a nuestros representantes políticos.
Entiéndase, por tanto, que si me he centrado en aspectoscriticables de las actuaciones públicas se ha debido, además elea mi carácter granadino -tan proclive él. ver sólo lo negativoele las cosas-, a cierta pretensión optimista de creer que conmi opinión podría contribuir a mejorar la realidad. En fin, hetratado de seguir la hermosa recorncntación de don Miguel deUnamuno:
«Despenar a quien duerme. Así se titula una comedia deLope ele Vega y por mi parte digo que la decimoquinta obra demisericordia es despertar al dormido. ¿Para qué? Para que sue~
ñe la realidad".
AGRADECIMIENTOS
R ECUERDO que Fernando Diaz PltUa contaba en su punzanteEl es/Jafwl), los siete pecados ca/Jitales que mentía todo aquel
que publicaba una recopilación de anículos achacándolo a queasí se lo habían pedido sus amigos porque en Espaí1a la envidiaimpedía semejante petición. Evidentemente, mucho ha cambia·do nuestro país desde la década de 1970 y en este pnl1to no hasido una excepción, o al menos así me lo dice mi experienciapersonal: no me han faltado amigos que me hayan aconsejadoque publicara un libro con mis anículos periodísticos. Los cuatro que más veces me lo han dicho han sido Alberto Arce, Isabel Ramos, Jorge Riezu yAndrés Sopeña. Dicho eslo, la responsabilidad última de creer que este libro podría interesar a alguienme pertenece en exclusiva.
Hay un gnlpo de personas CJuc siempre me comentan (aveces para discrepar) carii10samente mis arLíClllos: Kevin AUDatt,Miguel Ballesta, Joaquín Castillo, Bernardo Escobar, MaríaFernández, José Antonio Carda Agudo, Rafael Conzález Iaí1ez,IgnacioJiménez Soto, Aracelijiménez, Cristóbal del Moral, Cal'''men Nogueral, Alena y Carlos Pascual, Javier Roldán, AntonioRuiz Garda, Encarnación Tapia, Javier Terrón y José AntonioVíboras. Incluso de alguno que otro he tomado prestado argl1~
mentas e ideas para escribirlos, como ele Rafael Barranco,jllanMontabes yJavier Torres Vela. Para mi sorpresa, mis opinioneshan llamado la atención de algunos articulistas de fuste, que poresa vía se han convertido en buenos amigos como Félix liayán,Alejandro Víctor, Rogclio Velasco y Rafael Escudero, quien acle-
XVIII :\¡..¡radt'cil1lit"II\lI~
más se ha prestado a escribir un generoso prólogo. Hace tiempo que habría dejado ele puhlicar sin la íntima satisfacción queme produce saber que gente tan importante para mí se toma lamolestia de leerme. Cualquiera que se acerque a estas páginasquiziÍs considere que hubiera sido mucho mejor que hubieranguardado silencio. También puede culpar a Mclchor Saiz Pardo, Soledad Gallego Díaz y Román Orozco, que autorizaron lapublicación de mis trabajos en los cliarios que dirigían; ademásde a Gregario Cámara, que me abrió dos veces (en 1984 y 1995)las puertas de los periódicos. Por el contrario, yo agradezco vivamente a LOdos ellos su confianza.
En fin, María Fcrnández ha revisado con inteligencia y paciencia las pruebas de este libro. Victoria Ramos, mi ahijarla, hacorregido con precisión varios de estos anículos. Y prácticamentetodos, Inmaculada Ramos, mi 111ujer, con la que cada día quepasa me gusta más compartir escritos y proyectos.
EL SÍNDROME DE FABRIZIO
El País Andalucía, 24 de enero de 2003
D URANTE todo este frío mes de enero se están produciendo¡nuchas manifestaciones ele agricultores almerienses y gra
nadinos en defensa de la agricultura intensiva, amenazada porla política de la Unión Europea, muy especialmente por el nuevo Acuerdo de Asociación con Marruecos para el que la Comisión ha propuesto elevar el contingente de tomates marroquíesde 150.000 hasta 216.000 toneladas al año y una reb~a generalde los aranceles de olras hortalizas como calabacines, judías ypepinos. Es dificil no solidarizarse con un grupo de personasque han construido de la nada uno de los grandes sectores dela economía andaluza, que factura más de 1.200 millones deeuros al aIio y supone el 20 por 100 dell'In almeriense. Por eso,es comprensible que, de una forma u otra, todos los partidospolíticos estuvieran representados en las manifestaciones del pa~
sado 14 de enero en Almería y que se apresten a proponer medidas para impedir la invasión de productos marroquíes.
Sin embargo, si se intenta mirar el asunto con ciena distancia y frialdad no se acaba de encontrar la perspectiva que ofrezca razones de peso para que España vete el Acuerdo, tal y comohan pedido las organizaciones agrarias. Desde el punto de vislamoral, no es posible manlener una y otra vez que hay que ayudar al desarrollo de los países del Tercer Mundo y luego negarque vendan sus productos en nuestros mercados. Ni siquiera sirve el argumento de que la entrada en Europa de productos agra-
2 AK!/.\'lill lIui: Ilob/nl/lEl ~índl'oJJ1e uf FabrL,jo
dos marroquíes sólo beneficia a su oligarquía: eso justificaría lInapetición para incluir cláusul<\s sociales en el Acuerdo, pero noel mantenimiento de los aranceles y los cupos. Tampoco la apelación a la solidaridad interna explica el veLO al Acuerdo porque es injusto para los consumidores europeos, incluidos Jos españoles, a los que se les impedilía abaratar su cesta de la compra,tan castigada con la inflación. También es injusto para el restoele sectores productivos, sometidos cada vez más a la competencia cxtema. Pensemos, por ejemplo, en lbi y toelos los pueblosjugueteros de Alica.nte, en la misma zona de los productoshorto[rutÍcolas y cítricos afectados por el Acuerdo: ¿cómo se lespuede explicar que mientras se protege la agricultUl'a mediterránea ellos dehen soportar la competencia de los jug'uetes chinos y de otros países subdesanollados?
Así las cosas, oponerse con uñas y dientes al acuerdo conMarruecos es ir contra el signo de los tiempos, olvidar que laUnión Ellropca pretende lograr una zona de libre comercio enel Mediterráneo para el 2010 y que la Organización Mundial delComercio avanza con paso firme en la liberalización de los productos agrícolas. Se podría decir que quien no advierta esta tendencia está tan desorientado como Fabrizio ejel Dango, el personaje de la Cartuja de Parma de Stendhal, que se vio envueltoen la batalla de Waterloo sin saberlo y sin ser consciente de queera la derrota definitiva de su adminldo Napoleón. Cuando loslíderes europeos están debatiendo una nueva organización dela Unión apenas imaginable hace medio año, los dirigentes sociales y políticos de Andalucía tienen que sel' conscientes de losprofundos cambios que supone la globalización y actuar en consecuencia.
Evidentemente, el nuevo Acuerdo con Marruecos suponeuna dllra competencia para la agricultura andaluza, pero nuestra respuesta no puede ser cortar carreteras e incendiar los camiones marroquíes, actos injustos ya la larga estériles, sino unaserie de medidas inteligentes para mejorar la competitividad deJa ilgricultura de primor: concentrarse en las calidades superiores, reducir costes, crear empresas transformadoras, acortar la
cadena de comercialización, incluso producir en el mismo Ma!TueCOS, etc. Si no actuásemos así y nos enrocásemos en pedirlo imposible, el final de nuestra agricultura quizás no sería muydistinto del de Fabrizio, quc sobrevivió mllagrosam ente él la batalla, pero perdió su oro, su caballo y sus ropas.
LIBERTAD PARA LOS FARMACÉUTICOS
El País Andalucía, 4 de diciembre de 2002
L A Consejería de Sanidad ha preparado un borrador de Decreto para regular la apertura de farmacias por concurso
público que, como no podía ser de otra forma, ha originado las opiniones más diversas en el sector, que oscilan entre la acogida favorable que le ha dado el Secretario del Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos, hasta la crítica del Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Granada en desacuerdo con el baremo que establece para atribuir las farmacias. Por debajo de estas discrepancias concretas, late un pensamiento común: la apertura de farmacias debe de estar limitada, sin que el título de farmacéutico sea un requisito suficiente para abrir una farmacia. Sin embargo, esta premisa de la que se parte no es evidente por sí misma y no estaría de más que se reflexionara sobre las razones que justifican una restricción tan excepcional de la libertad de elección de profesión y oficio (art. 35 CE) que convierten al farmacéutico en el único profesional que no puede ejercer libremente su profesión en España. Es más, parece ilógico que esté liberalizado lo principal en relación con la salud (la medicina) y no lo secundario (la farmacia). Incluso casi diría que es estúpido que cualquier médico pueda prescribir un medicamento y que no pueda expedir ese mismo medicamento cualquier farmacéutico.
Pero, como decía el profesor Otto, la estupidez no es inconstitucional y el Tribunal Constitucional ha considerado que
E
6
la Constitución admite que el Legislador establezca tanto la liberLad de apertura de farmacia como un sistema de regulación y limitación de las oficinas de farmacia «para servir a otras finalidades que estime deseables» (STC 83/1984). No es cuestión de discutir ahora esta doctrina del intérprete supremo de la Constitución española, muy alejada de la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán de 11 de junio de 1958 que, ante una redacción similar de su Constitución, consideró que limitar la apertura de farmacias era una restricción inconstitucional de la libre elección de profesión; pero tampoco es cuestión de usar sólo la mitad de la Sentencia de nuestro Constitucional (como se hace con cierta frecuencia) dando por hecho que la Constitución obliga a restringir el número de farmacias. Lo que hace es autorizar a la ley para que establezca el modelo que estime conveniente.
Si bajamos un escalón en busca de las razones que justifican la restricción de la apertura de farmacias, veremos que el legislador estatal no parece encontrar muchas, tanto que en la exposición de motivos de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia, únicamente señala que las oficinas de farmacia «en razón de la garantía sanitaria, están sometidas a regulación». La Ley no da el paso que le pedía el Tribunal de la Competencia de establecer la liberalización de la apertura de farmacias, que no parece que funcione mal en países tan desarrollados como Gran Bretaña, Holanda, Canadá, Australia y Japón; pero sí deroga el viejo sistema del Decreto 909/1978 (al que crítica con dureza: «barrera infranqueable a la ampliación de servicios y una fuente manifiesta de litigiosidad y fHlstración profesional») y remite a las Comunidades Autónomas la «planificación de las oficinas de farmacia», marcando unos mínimos de población y distancias entre farmacias pensados para flexibilizar su apertura.
De las trece Comunidades Autónomas que han legislado esta planificación, ninguna se ha animado a establecer la total liberalización. Sin embargo, ha habido una, Na\'arra, que no se limita a la mejora de las obsoletas condiciones por las que se
El síndrollle d~ fahriziCl 7
regían la concesión de farmacias, sino que crea un sistema que podemos llamar mixto y que acaba con el típico argumento «solidario>, en favor de la restricción elel número de farmacias: el régimen de apertura de farmacias será por autorización administrativa, que se concederá a cualquier farmacéutico que cumpla los requisitos que exige la ley, entre los que se incluye que «todas y cada una ele las Zonas Básicas ele Salud tengan cubiertas las previsiones mínimas resultantes de aplicar los criterios de planificación». Las ventajas ele esta forma ele organizar la apertura de farmacias son difícilmente discutibles: la ley garantiza que todos los ciudadanos tendrán cerca de su domicilio una farmacia pero (como dice su exposición de motivos) «no se impide, y ello constituye la mayor novedad, el libre ejercicio profesional de los farmacéuticos, que en función de la demanda y ele sus iniciativas empresariales, podrán abrir libremen te oficinas de farmacia, lo que redundará en beneficio de los ciudadanos y de la atención farmacéutica».
Así las cosas y teniendo en cuenta que laJunta lleva un tiempo eliminando viejas regulaciones que no tienen otra razón de ser más que el corporativismo descarnado (como demostró el año pasado cuando derogó la colegiación obligatoria de los funcionarios sanitarios), no pierdo la esperanza de que en esta cuestión de la aperLura de farmacias sepa elevarse sobre la polémica relativa al contenido del baremo para su concesión y, primero, abandone la poca acertada idea de regularla mediante decreto (el art. 36 de la CE exige una ley, según recuerda la misma STC 83/1984) Y después elabore una Ley que no cercene la libertad de muchos farmacéuticos para que algunos ele ellos puedan seguir disfrutando de un monopolio. Si así lo hace, no sólo los andaluces saldremos beneficiados en cuanto consumidores, sino que como ciudadanos seríamos un poco más libres pues, como dijera Mijail Bakunin, «cuanto más numerosos son los hombres libres que me rodean y más profunda y más amplia es su libertad, más extensa, más profunda y más amplia viene a ser mi libertad».
CAJASUR NO ES LO QUE PARECE
El País Andalucía, 29 de octubre de 2002
E L Senado acaba de aprobar el proyecto de ley de reforma del sistema financiero que pretenele modernizar nuestra le
gislación al respecto porque -dice la exposición de moLivosla propia regulaciónjurídica del sistema financiero es un factor competitivo de enonne importancia en un mercado cada día más globalizado . Para lograrlo modifica en sus casi cien páginas hasta treinta leyes, de las cuales la más famosa y polémica es la Ley de Cajas porque cambia la relación de fuerzas políticas y sociales en su seno y porque parece que prepara el camino para su privatización futura. Sea cierto o no, la discusión es puramente política, de opciones ideológicas y preferencias partidistas que tienen acomodo por igual en la Constitución, que ni exige ni prohíbe la naturaleza pública de las Cajas.
Pero la Constitución sí que pone límites al poder normativo del Estado sobre las Cajas en cuanto tiene que respetar el ámbito de actuación que la Constitución y los Estatutos atribuyen a las Comunidades Autónomas, como ya puso de manifiesto el Tribunal Constitucional cuando en su Sentencia 49/ 1988 anuló varias disposiciones ele la Ley 31 / 1985 de Normas Básicas sobre los Órganos Rectores de las C~as de Ahorros (LORCA) por vulnerar las competencias autonómicas. El Gobierno, consciente de esta limitación, envió al Congreso un proyecto que pretendía poner coto a la tendencia de las Comunidades a llenar los consejos ele administración de cargos públicos mediante el
10 A¡"'1l.'ítin /tui: /(o(J/",/o
sencillo expediente de f~ar un tope máximo del 50% a la participación de las Administraciones públicas en los órganos de gobierno ahorristas, dejando un amplio margen a las Comunidades para que regulen la estructura de estos órganos como es Limen conveniente.
El proyecto de ley no ha cambiado de forma sustancial en este punto, pero el Grupo Popular presentó una enmienda -ya aprobada definitivamente por el Senado- para atl·ibuir la supervisión de las Cajas fundadas por la Iglesia Católica al Ministerio de Economía y no a las Comunidades Autónomas, como la del resto de las Cajas. No hace falta estar en los cenáculos financieros para sospechar que la razón de esa enmienda está en las difíciles relaciones que Cajasur mantiene con laJunta y en el enfrentamiento continuo del PP Y del PSOE a cuenta de las cajas andaluzas. Tampoco hace falta ser un experto jurista para imaginar que esa norma es radicalmente inconstitucional en un Estado laico, que no puede reservarse la supervisión de tres Cajas de Ahorros (Cajasur, la Inmaculada de Aragón y la Caja de Burgos) de un total de 47, únicamente porque fueron fundadas por la Iglesia.
El PP consciente de ello ha intentado salvar esa inconstitucionalidad no atribuyendo al Ministerio de Economía la inspección económica (que chocaría frontalmente con lajurisprudencia del TC) sino únicamente la aprobación de los Estatutos, Reglamentos)' Obra Social, y sei'ialando que esa función de Economía se basa en <dos principios que recoge el artículo 5» del Acuerdo con la Santa Sede de Asuntos Jurídicos de 1979. Sin embargo, se trata de un esfuerzo vano e inútil. Para argumentarlo no hace falta recurrir a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la ejecución de las normas internacionales, según la cual esta ejecución corresponde a la Administración que tenga atribuida la competencia sobre la materia de que trate, no al el Estado central. Tampoco hace [alta conocer la STC 49/1989, en donde se dice reÍLeradamcnte que las Cajas son, antes que nada, entidades de crédito, sin «que sea de especial utilidad remontarse al origen histórico de cada una de las C~jas».
El síndrome de Fabrizio 11
No, para darse cuenta de que no existe la mínima base constitucional para que una ley prive a las Comunidades Autónomas de la supervisión de las Cajas fundadas por la Iglesia basta y sobra con leer el artículo 5 del alegado «Acuerdo Internacional» y ver que habla de otra cosa, no de las Cajas de Ahorros. Dice así: «Las instituciones o Entidades de carácter benéfico o asistencial de la Iglesia o dependien tes de ella se regirán por sus normas estatutarias y gozarán de los mismos derechos y beneficios que los entes clasificados como de beneficencia privada». Así que según la Ley financiera Cajasur anda como un pato, vuela como un pato, hace cuá-cuá como un pato, pero -en contra del dicho periodístico- no es un pato. Lamentablemente, tendremos que esperar seis o siete ailos para que el Tribunal Constitucional la acabe catalogando jurídicamente de la misma forma que hoy día lo puede hacer cualquier persona con dos dedos de sentido común.
TRAFICANTES DE OLIVOS
El País Andalucía, 5 de oclubre de 2002
L o mismo que a muchas personas a las que se les hace difícil pasarse sin fumar un cigarrillo nada más levan tase, yo
no puedo echa r a andar cada mañana sin leer los p eriód icos, Entre las muchas razones por las que no hago nada para corregir es ta adicción está cierta tende ncia de mi carácter a ve r las cosas de una manera completamente desenfocada, lo que logro corregir con una lectura aten ta de las noticias, evitando así decir los disparates más descomunales. Por ej emplo, si en estos días no hubiera leído un par de reportaj es sobre el tráfico de olivos centenarios e n Andalucía, e n general, y en la Alptuarra, en parliCldar, y alguien me hubiera preguntado mi opinión sobre el asunto, le habría contestado, primero que desconocía ese tráfico y. segundo, que me parecía estupendo que en lugar de convenir sistemáticamen te en leña a nuesU'os o livos más viejos se les permiti era seguir viviendo como árboles decoralivos porque creía que su deslino natural, dado su bajo rendimien to e n ace ite, era el d e arder en los hogares de las chimeneas andaluzas.
Afortunadam ente, mi costumbre matinal me ha servido, una vez más, para evitar contestar de esa fo rma disparatada y ahora ya estoy informado del impon an te tráfico de «codiciados olivos centenarios» que está pe ljudicando al «pais~e y al turismo)} de nuestra comarca más famosa po r satisfacer el capricho de unos multimillonarios dispuestos a pagar hasta 120.000 euros para decorar los ((palios de sus luj osas propiedades privadas» en la Cos-
-A"I.d il! Hui::. UoUnln
t~l Azul, Italia, Bé lgica, Suiza, etc. Mucho antes de que la mayon a de los hombres de la calle nos e n te rá ramos y empezáramos a pro testar por un expo lio que puede dej ar peque ño a l d e la ven ta del pati o d e l Castillo de Vé lez Bla nco al Metro polita n Muse um e n 1904, diversos p oderes pllblicos se han puesto a trabaj ar para evitarlo. Así, el Ayuntamie nto de Ó rgiva e n pleno U'a ta
d~ luchar contra esa prác tica y ha e ncargado un dictame n jurídico p ara sabe r si ti ene competen cias pa ra prohibir «es tos abuSOS» ; ¡ajunta es tudia catalogar los ejemplares más valiosos como «á rboles singulares» para pode r acabar con es te «expoli o ambiental y cul tural» y la Fiscalía del Tribun al Superior d e J usti cia ha abierto unas diligencias informativas para aclarar si «e l arranque d e o livos de la época morisca» constituye un d elito.
Mientras se ma te riali zan estas iniciativas en los correspon~li e ntes info rm es jurídicos, y a falta de nuevos reportaj es que me Ilustren , me h e p uesLO a calcular por mi cuenta y d esgo la de nsidad ele es te tráfi co y su regul ación jurídica. De la primera tarea he abdi cado e nsegu id a porque mis pesquisas, tanto e n el mundo real como e n e l de Inte rne t, no me han conducido más a1llá d e encon tra r una oferta de ven ta de o livos centen a rios e n Orgiva, ni nguna de compra, y la información de un a compraventa de tres olivos ce nte narios es te ve rano e n las AlptUarras . Como este resultado, tan distante d el importante tráfico que de tec taban los reportaj es periodísticos, sólo puede ser producto de mi incapacidad inves tigado ra, me paso a estudiar la vertiente jurídica de l asun to . Después de un buen rato de co nsulta r la legislación vigente , no acabo de encontrar por ningú n lado do nde está la ilegalidad d e que un agriculto r arranque y venda S ~l S ~ li vos cente narios. En el Código Pe nal no, desde luego, ni slqlu e ra en la m ás qu e complicad a re dacc ión d e l d e lito ~co lógico , qu e ll eva a in acabables discusion es entre los especiali stas y entre los prop ios Tribun ales sobre las conductas q ue prohíbe, impidie ndo que nuestro Derecho Penal alca nce el ideal de «leyes simples y claras para qu e el pueblo las enti enda» que reclam ara Beccaria hace ya doscientos cincuenta añ os. Tampoco creo que haya ninguna «laguna legal» ni ningún ~<conmcto
de competen cias» e n tre Administraciones, como se señalaba e n
El ~ índrulll t: de Fabril.in
estos artículos periodísticos. Simplemente nos e nco ntramos ante uno d e los principios esenciales d e todo Estado de Derecho: los particul ares pueden hacer todo aquello que n o esté prohibido po r las Leyes. No hay no rma que prohíba transplantar olivos de un lugar a o tro, ni que los excluya del come rc io. Muy especialmente , e l frondoso Decreto 226/ 2001 , d e 2 de oc tubre , que declara 23 monumentos na turales e n Andalucía, n o incluye ni un sólo olivo al lado de acebuch es, encinas, quejigos, pin sapos y chaparros . Así que comprendo que las personas qu e han vendido sus olivos centenarios lo diga n «sin recato». ¿De qué tienen que avergonzarse? ¿De vende r un o livo a 4.000 e u ros para decoración que hubieran vendido a 400 euros para le lia?
Me parece muy bie n que la Consejería d e Medio Ambiente incluya e n su catálogo d e árboles protegidos los olivos antiguos que co nside re convenie nte, y no seré yo el que le reproche que esa preocupación le ve nga ah ora cuando algun os propietarios se han dado cuenta d e su valo r ornamental y no antes, cuando se limitaban a venderlos para le ña, pero mientras tanto creo que es del todo punto desproporcio nado tratar a las pe rsonas que inte rviene n e n ésta compraventa de olivos ce nte na rios poco menos que de peligrosos traficantes de ó rganos. A no ser, claro está, que pensemos como aquel famoso directo r d e pe riódico que siempre recomendaba a sus periodistas: no dej éis que la realidad os arru ine una bue na no ticia .
EL ESTADO DE ALARMA SUAVE
El País Andalucía, 24 de junio de 2002
e DMO lodo el Inundo sabe, e l Estado de Derecho es un gran invento jurídico pensado para limitar el poder del Estado
y garantizar la libertad de los ciudadanos. Su inacabable catálogo de técnicas de defensa de los derechos fundamentales tiene muchísimas ventajas que, sin embargo, en momentos excepcionales pueden dificultar la supervivencia del Estado mismo ya que no permiten actuar a sus defensores armados (ejército y policía) con toda su fuerza y eficacia. Por eso, nuestra ConstiLUción ha establecido unos estados de excepción en los que se pueden suspender ciertos derechos y atribuir a las fuerzas de seguridad poderes extraordinarios con el fin de facilitar una eficaz represión de los enemigos de la democracia. Después de la traumática experiencia del 23-F, las Cortes se apresuraron a desarrollar este punto de la Constitución mediante la aprobación de la Ley Orgánica 4/ 1981, de 1 de junio. de los estados de alarma, excepción y siLio. Sin ánimo de ser muy precisos, se puede decir que lo característico d e todos ellos es que el Gobierno debe proclamarlos expresamente con la aceptación del Parlamento.
Afortunadamente esta Ley Orgánica nunca se ha aplicado porque no se han producido hechos excepcionales que lo justificasen. Sin embargo, sí que ha habido situaciones delicadas que han aconsejado al Gobierno tomar decisiones que estaban en su límite, comenzando por varias catástrofes naturales de importancia. La reunión del Cons~jo Europeo en Sevi ll a se ha
-
18 AlfllSlill Hui: !?J,/¡{n/ll
presentado tambié n como un mo menLQ d elicado en el que grupos vio lentos podían atentar contra los derechos fundamentales de los ci udadanos. Para combatirlos. el Gobierno lomó una serie de medidas que suavemente alejaron a Sevilla d e una sillIación o rdinaria en el ejercicio de las libertades públicas. ASÍ, se suspendió temporalmente e l Acuerdo de Schengen, se desplazó una ingente cantidad de policías, se dificultó la libe rtad de circulación instalando vallas d e segurid ad y frecuentes CO Il
tro les policiales, especialmente intensos e n los alreded ores de la Unive rsidad Pablo de Olavide; se complicó el derecho de manifestación a l no admitir el Delegado del Gobiern o e l itinerario propuesto por e l Foro Social pa ra e l día 22 (el mismo seguido en la manifestación del pasado 9 dejunio) y se debilitó la imagen de un a justicia independiente, tanto por la más que d iscu tible sentencia del Tribunal Superior sobre esa manifes tación, como por el traslado d e los juzgados de guardia a de pendencias policiales durante seis días. Esta decisión se ha revelado especialmen te polémica porque no parece que losjueces de instrucció n de Sevilla la tomaran de muy buen grado , como demuestra que la rechazaron un ánim emente la primera vez que se lo propuso el Delegado de l Gobierno y en la segunda lo hicie ron por mayoría, después de escucha r a l Pres idente de l TSJA y sabiendo que el Consejo General del Pod e r Jud icial estaba pres to a ratificarla.
Sería completamen te exagerado decir que un conjun to de medidas como ésas, con una vigencia temporal limi tada, supone un ataque fronlal a las libertades y mucho más afi rmar -como han dicho algunos portavoces políticos- que h an puesto a Sevilla e n eSlado d e sitio. Pero es evidente que son medidas de seguridad tan especiales que configuran un estado de «ala rma suave» o a tenuado, no previslo en la Constituci ón. El Gobierno las ha j ustificado alegando el riesgo de un aten tado ten 'o ris ta y la ll egada de unos tres mil act ivistas vio le n lOS y haciendo afi rmacion es un punto farisaicas sobre la independencia del PoderJudicial para ubicar lempo ralmente, al amparo de un humilde Reglamento del Consejo del PoderJudicial. la sede de los juzgados de guardia en dependencias policiales. Ahora
El síndromc dc Filbri".io 19
bien , ad emás de esa fundamentación por las circunstancias fácticas, e n un Es tado democrático se d e b e busca r un a fundamentación instilucional en los representantes de la soberanía popular, las Cortes Gene rales, para adoptar un a seri e de medidas qu e, en su conjunto, poco difieren de lin o de los es tados excepc ionales previstos e n la Co nstitució n . H ubi era bastado con la mínima fundamentación derivada de solicitar previamente un a co mpa rece nci a del Minislro d e Interior en la Comisión correspondiente para explicarlas.
Se me podrá objetar qu e e l resultado práctico , dada la mayoría absoluta del PP, hubiera sido el mismo; pero no es un a objeción válida: no sólo porque las formas so n consustanciales a la democracia, sino porque no se puede hUrla r a la min oría la posibilidad de discutir públicamente las razones d e la mayoría. y el Gobierno tie ne una tendencia continua a o rillar a las Co rles en asuntos especialmente sensibles, como muy bien demueslra este caso y otro mucho más relacionado con el lerrorismo: en nueslra participación e n la reciente Guerra d e Afgan istán no sólo las Cortes no dieron su autorizaro n (exigida por el artículo 63 de la Consti tución), sino que ni siquie ra se produjo - a diferencia de otros Estados democráticos, incluidos los EE.UU.- un debate en e l Co ngreso e n el que de alguna forma más o menos explícila se hubiera sustitu ido la traumática declaración d e guerra por un a autorización para mandar tropas a luchar con tra los lerroristas de Al Qaeda. Ojalá que esta tendencia gube rnamental no se haga tan frecuente que termine convirtiéndose en costumbre.
DAÑOS COLATERALES
El País Andalucía, 24 de mayo de 2002
L A disolución de la ejecutiva provincial del PP de Córdoba es el pen(tllimo ejemplo de que no siempre los partidos
políticos cumplen a rajatabla el mandato del artículo 6 de la Constitución, que les ordena que su estructura interna y su funcionamiento sean democráticos. Tierno Galván, el «viejo pro[esor~) de Derecho Político, tuvo la iniciativa de incluir este mandato en la Constitución con el propósito de que se concretara en una norma que consiguiera poner fin a la ley de hienv ele la oligarquía, el control férreo de los partidos europeos por su grupo dirigente. teorizado hace cien años por Michels. Aparentemente, la idea fue bien acogida, tanto que las mismas Cones constituyentes aprobaron un mínimo régimen jurídico de los parLidos, la Ley 54/1978, de 4 de diciembre.
Pero durante 25 años los diputados y senadores no han encontrado el momento oportuno para trocar los cinco artículos de esta Ley en una regulación completa de los partidos políticos, a pesar de que todos los estudios serios sobre el tema inciden en la necesidad de aprobar una nueva Ley y a pesar de figurar en los programas eleClOrales de los partidos, siempre repletos de propuestas sobre la regeneración política. La propia Exposición de Motivos del proyecto de Ley Orgánica de Pal~ lidos Políticos, redactado por el Gobierno , resalta insistentemente este punto: «hoyes evidente la insuficiencia de un estatuto de los partidos incompleto y fragmen tario [ ... ] es ne-
-22 A¡"'1/.JIÍlI Huiz Unhlrrlo
cesario e l fortalecimiento y la mejora de su es tatuto jurídico con un régimen más perfilado, garantista y completo [ ... ] hay una coincidencia general a la hora de concretar las exigencias consti tucionales de organización y funcionamiento democráticos [ ... ]» .
Sin em bargo, y como los portavoces del Gobierno nos recuerdan constantemente, el articulado de ese proyecto de ley se centra e n otro asunto: en cómo conseguir un nuevo instrumenLO en la lucha contra el terrorismo etarra. Tanto es así que de los trece artículos de este proyecto sólo uno está dedicado a la «o rgan ización y funcionamiento» de los partidos, a l que cabe sumar Olro sobre «derechos y deberes de los afiliados», nada que justifique por sí solo una nueva Ley de partidos. Las enmiendas de la Oposición , lo mismo que las polémicas en los medios de prensa, se han centrado en los diversos aspec tos discutibles de la il egalización de Batasuna (motivos, iniciativa procesal, Tribunal adecuado e irretroactividad), dejando para o tra ocasión la regulación estricta de cómo debe organizarse y funcionar un partido democrático.
Mientras esperamos una nueva oportunidad para desarrollar el artículo 6 de la Constitución, quizás dentro de o tros veinticinco aii.os, podemos imaginar qué hubie ra pasado e n el caso elel PP cordobés si ya existiera una regulación jurídica pensada para hacer efectiva la democracia en los partidos políticos, lo que no es nada difícil dado que tenemos un modelo e n e l Derecho comparado, que siempre se cita como ejemplo: la Ley alemana de Partidos políticos. Pues bien , según e l artículo 16 de esta Ley, las destituciones de órganos completos de las asociaciones territoriales sólo son «admisibles ante graves infracciones contra los principios fundamen tales o e l orde namiento del partido» , que deben es tar especificadas en los Estatutos; además, co n tra esa decisión cabe un recurso ante un «tribunal de arbitraje », un órgano interno regulado por la propia Ley de forma bastante independiente (tanto que se admite que sus miembros sean nombrados paritariamente por las partes implicadas). A la vista de los difusos motivos alegados por e l Secre tari o General
El síndrome de F<-Ibrizio
del PP, parece más que eviden te que con una ley así e l desenlace de la crisis del PP cordobés hubiera sido muy distinto, por no decir que ni siquiera se hubiera producido.
Es difícil determinar todas las causas que han llevado a los partidos a no establecer una regulación legal que incremente su democracia interna, pero parece claro que si la Ley de partidos que se está tramitando en las Cortes no encontrara su legitimación e n el objetivo de ¡legalizar a los amigos políticos de ETA, les h abría sido muy complicado seguir indefinidamente sin desarrollar el mandato del artículo 6 de la Constitución. Por eso, si el principal daño directo del execrable terrorismo etan 'a es la pérdida de vidas humanas, no me caben muchas dudas de que entre sus daños más dirusos (colaterales, segú n la nueva terminología) se incluye cierta pérdida en la calidad de la democracia que disfrutamos.
ARQUEOLOGÍA JURÍDICA
El País Andalucía, 19 de abril de 2002
e ADA vez que se aprueba una Ley, una legión de juristas se lanza a estudiarla detenidamente, descifrando sus manda
tos e interpretando cada uno de sus artículos. Nunca hemos tenido mucha fama en esta tarea, como prueba un buen número de anécdotas sobre el particular. desde la que relata que Napoleón dijo que su Código civil acababa de recibir un golpe mortal cuando se enteró de que se había publicado su primer comentario, hasta lo que nos cuenta Gulliver sobre el País de los Gigantes: allí comentar una leyera un crimen que se pagaba con la muerte. Pero a pesar de estas críticas, los juristas hemos seguido con nuestra costumbre de escrutar las leyes y hoy no hay norma que se precie que no tenga sus sesudos comentarios, sobre todo si es mínimamente controvertida.
Por ejemplo, en 1981 dedicamos nuestra atención a una de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional en la que juzgaba la compatibilidad de diversos artículos de la Ley de llases de Régimen Local (LllRL) de 1955 con el principio de la autonomía local consagrado en la Constitución, en especial del artículo 422.1, que habilitaba al Gobierno para disolver los Ayuntamientos que realizaran una «gestión gravemente dañosa para los intereses generales». En 1985 volvimos sobre este asunto de la disolución de los entes locales porque la nueva LBRL mantuvo esa posibilidad, si bien extremando las garantías para que el Consejo de Ministros no pudiera tomar una decisión de tal cali-
bre de forma arbitraria: el nuevo artículo 61 de la LBRL exige que esa gestión gravemente dañosa para los intereses generales supo nga el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y que la disolución gubernativa cuente con la autorización del Senado.
Por eso, hoy día, casi un cuarto de siglo después de las primeras e leccion es mun icipales democráticas, tenemos nuestras buenas resmas de folios analizando este arúculo 61 y unas cuantas controversias técnicas sobre algunas palabras difíciles que emplea (lo que llamamos conceptos jurídicos indeterminados): qué es una «gestión gravemente dañosa», qué es el «in terés generah, etc. Mientras tanto, ¿qué ha sucedido en la práctica? ¿cuántas corporaciones locales ha disuelto el Gobierno en todos estos años? He buscado en los últimos Man uales de Derecho municipal, en las mejores bases de datos jurídicos, en todo Internet, en la Dirección General de Adminisu'ación Local y tras esta exhaustiva búsqueda la respuesta es: ninguna. Ni uno sólo de los 8.104 Municipios y 3.697 entidades locales menores ha sido jamás disuelto. Si bajamos un escalón para preguntarnos cuántos expedientes se han iniciado y luego, tras un estudio detallado, se ha considerado que no había motivo para disolver e l órgano local, la respuesta es bastante similar: uno solo, el del Ayuntamiento de Cangas de Morrazo en 1988, pero ni siquiera se llegó a solicitar la autorización del Senado. A este caso podemos unirle otro, un tanto pintoresco, de hace un par de a iios cuando la Confederación Española de Gitanos pidió la disolución del Ayuntamiento de Madrid al Ministro de Administraciones Públicas, a lo que este se negó cortésmente, sin ni siquiera abrir un expediente. Por su parte, ningttn Consejo de Gobierno autonómico ha utilizado todavía la facultad de solicitar al Gobierno la disolución de un ente local.
A la vista de esta falta de utilización del artículo 61 de la LBRL, cualquier jurista que vuelva a comen ta r este artículo podría concluir con cierta satisfacción y orgullo que, a pesar de que e l cálculo de probabilidades hubiera previsto otro resultado, afortunadamente en nuestro país ninglm ente local ha teni-
El síndrome de Fabri/.io 27
do jamás una gestión gravemente dañosa para los intereses generales. Sin embargo, las hemerotecas est.,í.n ll enas de casos que hacen, por lo menos, dudar de la pulcritud de la gestión de algún que otro de nuestros entes locales en estos veinticinco. años: miles de acusaciones de corrupción, cientos de Ayuntamientos que sistemáticamente no rinden sus cuentas al Tribunal de Cuentas o que lo hacen de forma notoriamente insalisfactoria. decenas de concejales inhabilitados por prevaricación, AyuntamientoS que hom enajean a terroristas, etc. Aho ra mismo, en Andalucía tenemos un caso que ofrece muchos indicios para que, al menos, el Ministerio de Administraciones Públicas abriera un expedien te : un Alcalde conde nado a 28 años de inhabilitació n que declara que seguirá haciendo en su Ayuntam iento «lo que me dé la gana», ocho concejales imputados por delitos relacionados con su gestión y 40 causas judiciales por actuaciones municipales, 85 expedientes abierlos por laJunta contra actuaciones urbanísticas, un informe de la Cámara de Cuentas repleto de incumplimientos legales del Municipio, unas deudas que pueden superar los 240 millones de euros, una gestión que se lleva sin que el secretario y el interventor pertenezcan desde hace más de diez allos al cuerpo nacional de funcionarios, un archivo municipal en casa del Alcal de, e tc.
¿Qué hacemos entonces los juristas debatiendo los requisitos que exige la legislación vigente para disolver un AyuntamienLO, además de incrementar nuestra mala fama, cuando en la práctica ni siquiera se inicia un expediente en los casos más evidentes? En el Siglo XIX Julius van Kirchmann decía que lo nuestro no era ciencia porque bibliotecas enteras de jurisprudencia se convenían en basura con tres palabras rectificadoras del legislador (<<eslo eSlá derogado»); hoy, un poco más optimistas, poclemos decir que los especialistas que nos entretenemos comen tando normas formalmente vigentes que los políticos consideran inconveniente aplicar, lo que hacemos es pura y simple arqueologíajurídica, un estudio de lo que ya no es de este tiempo. Claro que, con el romanticismo de todo arqueólogo que se precie, mantenemos la secreta esperanza de que, algún día, los tesoros que estudiamos vuelvan a lucir en todo su esplendor.
LA HORA DE LA REFORMA MUNICIPAL
El País Andalucía, 28 de mano de 2002
JUSTO con la entrada de la primavera nos llega la noticia de que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha
acordado la creación de una comisión paritaria FAMP-Junta de Andalucía para actualizar el pacto local que le propuso el año pasado la Consejería de Gobernación . Tanto en el seno de la FAMP, como fuera de ella, todos los partidos políticos andaluces coinciden - al margen de diferencias secunclarias- en que ha llegado la hora de incrementar las competencias de los municipios porque, al ser las Administraciones más cercanas a los ciudadanos, ellos pueden gestionar más eficazmente los sClvi
dos públicos.
La verdad es que este argumento en su elegante sencillez es de una fuerza tal que es imposible no compartirlo, sin necesidad de añadirle otros argumentos, como la tradición de la democracia local, el principio de subsidiariedad y la baja participación en el gasto público total de los entes locales (el 14% aproximadamente, frente al 41 % de las CCAA y 45% del Estado), que nos diferencia de otros Estados democráticos, tanto federales (el 20% en Suiza, el 25% en EE.UU) como unitarios (27% del Reino Unido, 48% en Dinamarca), etc. Por eso, no es de extrañar que las diferencias entre los partidos radiquen no en la conveniencia de realizar una «segunda descentralizacióm), sino en la forma de financiarla: mientras los ediles del PSOE reclaman que el Estado la pague, los del PP piden que lo haga
LA HORA DE LA REFORMA MUNICIPAL
El País Andalucía, 28 de man,o de 2002
JUSTO con la entrada de la primavera nos llega la noticia de que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha
acordado la creación de una comisión paritaria FAMP-Junta de Andalucía para actualizar el pacto local que le propuso e l ailo pasado la Consejería de Gobernación. Tanto en el seno de la FAMP, como fuera de e lla, LOdos los partidos políticos andaluces coinciden -al margen de diferencias secundarias- en que ha llegado la hora de incrementar las competencias de los municipios porque, al ser las Administraciones más cercanas a los ciudadanos, e llos pueden gestionar más el1cazmcnlc los servicios públicos,
La verdad es que este argumento en su elegante sencillez es de una fuerza tal que es imposible no compan.irl0, sin necesidad de añadirle otros argumentos, como la tradición de la democracia local, el principio de subsidiariedad y la baja participación en el gasto público LOtal de los entes locales (el 14% aproximadamente , frente al 41 % de las CCAA y 45% del Estado), que nos diferencia de otros Estados democráticos, tanto federales (el 20% en Suiza, el 25% en EE.UU) como unitarios (27% del Reino Unido, 48% en Dinamarca), ete. Por eso, no es de extrañar que las diferencias enU"e los partidos radiquen no en la conveniencia de realizar una +cseguncla descentralización», sino en la forma de financiarla: mientras los ediles del PSOE reclaman que el Estado la pague, los del PP piden que lo haga
-
30 Afrll.'iIÍlI Hui: Uu/¡{,,!()
la .Junta, e Izquie rda Unida, PA y PSA demandan que la fina ncIe n ambas Administraciones.
Sin embargo. y quizás po r culpa de esta ma ravillosa primavera ~ue tan to tra nstorna, no estoy seguro de que la mej o r forma de Incre menta r la e fi cacia de las Ad minis traciones públicas andaluzas en su conjunto sea la de aumen tar las compe te ncias locales, con independencia de quién d eba hacer e l co rrespo ndiente traspaso de recursos económicos. Mi discrepancia de la unánim e opinión políti ca dominan te se basa tanto en un análisis de la silUaci? 1l ac tual como, sobre Lodo, si hago un razonamiento espccul alivo del fu turo. Así, los dalos compara Livos de distribu ción del gas to no termin an de convencerme bien porque e n algunos ca. sos se compara n cosas muy he te rogéneas (en Gran Bretai1a y en I ~s Es tados~ Unidos el tamailO de los entes locales es muy supen o r ~l espanol, co~enzando por Nueva Yo rk, Londres y o tras gra ndes Ciudades que llenen más población que AndalUCÍa), o e n o tros no hay tan ta dife rencia (el gasto local en Alemania es de l 16% y e n FranCIa el 19%). Igualmente, no acabo de ver con claridad que los municipios es té n ges tio nando con una eficacia excepcional las compe tencias que ahora tienen asignadas, como demuestran sus d ificultades a la hora d e resolver p roblemas ta n cotidianos como los aparcam ientos ilegales, las casas en ruinas y los botell ones, a pesar de q ue en Espaila hay más de 460.000 funcionarios locales, el 20% del tota l de funcionarios públicos.
Pero, como digo, mis re ticencias sobre las transfe re ncias de compe tencias a los municipios son, sobre todo, pu ram ente especula tivas, acerca de lo que puede pasar en e l fu turo. Tomo e l ej e mplo más reciente, e l caso de las políLicas activas de empleo: la FAMP reclama por unanimidad que, despu és d e que e l Estado traspase a l ~Junta esta compe te ncia, és ta a su vez las traspase «en su totalidad o en e l porcentaje que se es tim e a las Corporaciones Locales». Sin embargo, los ciudadanos a la ho ra d e buscar empleo no atendemos tanto al municipio donde vivimos, ~omo a la distancia que razonable men te pode mos recorrer para Ir y vo lver d e nuestro domicilio al lugar d e trabajo, lo que hace que e l (( radi o labo ral» de la mayoría d e los andaluces abarque,
El síndrome de Fabrh.io 3 1
por lo me nos, diez municipios. Por eso, ¿qué lógica tie ne que sean los Ayuntamientos los que se en carguen de las políticas de empleo? Lo mismo se pued e decir del medi o a mbi ente, las infraes tructuras, la protección civil y casi tod as las competencias cuyo traspaso se es tá estudiando .
Así las cosas, me parece que la tarea más urgente que debemos plantearnos en re lación con la Ad ministración local debería ser la d e adecua r la estructura d e nuestros 769 nn lll icip ios a la realidad social ac tual, más que transfe ri rles compe ten cias. No tiene mucha lógica que al mismo tiempo que de fende mos que todas las empresas and aluzas - come n zando po r las CcUas de Ahorros- deben aumenta r su tamaño para se rvir mej or a AndalUCÍa, man tengamos y refo rcemos un mapa local q ue es, poco más o menos, el trazado por el A1'reglo Provisional de los Ayu:nl.n.",ientos del Reino, de 23 de julio de 1835. Por decirlo d e fo rma un tanto ro tunda: hay que plantearse la conve nie ncia d e seguir el camino de Alemania y Fra ncia, que han fu sio nado más d e d os mil municipios cada un a e n los ú ltim os tre inta ai1os; eso y crear Áreas metropoli tanas, Mancomunidades y Coma rcas como alte rnativas a unas Administracio nes locales co ncebidas cuando e l principal medio d e co municación e ran los p ies d e los hombres y sólo algunos privilegiados podían moverse a caballo. Ento nces, cuando te ngamos unos entes locales en consona ncia con la sociedad moderna, sí que me p arecerá estupendo incrementar su haz d e competencias.
BAZA, COMO SÍNTOMA
El País Andalucía, 7 de marzo de 2002
L A reciente decisión del Alcalde de Baza de revocar el nombramiento del interventor interino ha saltado a la prensa
regional como una «crisis política de este Ayuntamiento que enfrenta al Alcalde y su grupo con toda la oposición, los sindicatos y lajunta de personal. Más allá de la catarata ele declaraciones de unos y otros -que como es norma en estos casos están trufadas de referencias políticas y familiares- 10 que se observa desde la distancia es que el argumento del Alcalde es tan fácilmente rebatible que causa cieno son rojo ajeno: alega como moLivo para cesar al interventor que quiere una persona con «dedicación exclusiva», cuando el propio funcionario está de acuerdo con tener esa dedicación. Parece evidente que el verdadero motivo es que no quiere que siga desempeñando su trabajo.
Pero nadie que conozca medianamente el mundo local se puede extrañar de es te deseo, pues si hay una constante que marque las relaciones entre los «técnicos}) y los «políticos)} en los Ayuntamientos durante los últimos veinte años es el enfren· tamiento entre ellos, lo que ha llevado a que la mayoría de los Alcaldes busquen fórmulas que permitan situar en la cllpula de la Administración local a personas de su confianza. A veces lo hacen con tino y elegancia, a veces de forma zafia y brutal como hizoJeslls Gil cuando le dio vacaciones forzosas al Secretario de Marbella nada más llegar a la Alcaldía en 1991. El legislador ha
34 AIfUl/ÚI Uuiz. f(rIÚ{' ({I/
colabo rado todo lo que ha podido con los Alcaldes e n esa lucha: desde auto ri zar que los Ayuntamientos co nvoque n con cursos pa ra cub rir las plazas d e h abili t.ados d e carác ter nacional (lo que algunos han aprovechado para val orar los méritos más p eregrin os co n el fin de sacar al cand idato previamen te seleccionado) hasta d espojar a los secreta rios de par te de sus funciones, llegando al extremo de convertir a los Alcaldes e n los j efes de pe rsonal de los Ayuntamie ntos. Desde 1994 se p ermi te, incluso, que las corporaciones locales puedan propone r funcionarios interinos para ocupa r los puestos de trabaj o reservados a habilitados de carácte r nacion al «por razón de necesidad o U f
gencia». El ac tual inte rventor d e Baza obtuvo por esta vía la plaza e n 1996 con otro Alcalde (que además e ra d e otro partido), así que no es d e ex trañar que ah ora el n uevo equi po de gobie rno muni cipal quiera cambiarlo y buscar alguien más cercano. Como eso es lo ha bitual en la gran mayoría d e los municipios, se e nliende que e l Alcalde haya di cho, con cie n o cando l~ que «n o es comprensible la importancia que la o posició n ha dado a es te asunto ».
Los partidos, que tanto se preocupan por el transfugui smo, la segund a d escentralización y otros te mas locales, no tie ne n entre sus p reocupacio nes más inmediatas resolver es te tipo de conflictos. La Ley 24/ 2001, de 27 de diciembre, a la vis la de la en orme p roliferación de secre tarios e inte rventores interinos y del nulo interés de muchos Ayuntamientos de acaba r con esta situación p1Vvisional, autoriza al Ministerio de Administraciones Públicas a convocar este tipo de plazas que n o convoquen voluntariame n te los Ayuntamie ntos. Algo es algo, pe ro creo que lo suyo es qu e los partidos, aho ra que quieren realizar un n uevo pacto local, afro nte n e l problema d e fond o, que no es o tro que la distinta posición e n la que se e ncuen tra n los técnicos y los políticos, lo que lleva a un enfrentamiento obje tivo en tre ellos debido a que, expresándolo e n términos de Max We be r, un os represen tan la racionalidad adm inistrativa, m ientras que los o tros, respaldad os por la legitimidad popular, buscan la eficacia política.
El síndrume de Filbri1.io 35
En mi opinió n , y simplificando, cabe n dos soluciones lógicas que so n o legislar e n favor de la independ~n cia d e los se~ retarios e inte rventores o hacerlo e n favor de su lIbre nombramIentO por parte del Alcalde. Com o me consid~ro más té~~ ico que
oHtico, prefi e ro de form a instin tiva la pnme ra opclOn ; pero ~omprendo que la segunda tambié n puede ser defendida:. si un Ministro o un Consej e ro nombra libremente a su Secre ta n o General Técnico y a los d emás m iembros d e la cúpula administrativa de su Departamento, ¿por qué no va a p od e r hacer lo mi.smo un Alcalde? La oposición, la opinión pública libre, el Consejo Consultivo, la Cámara d e Cuentas, el Defe nsor y los Tribun ales son ins trumentos más que suficien tes para con trolar su ac tividad, así que sobran los secre larios e inte rven lor.e~ que, .desde dentro, pongan trabas legales a la ac tuación m UnICipal. Slll embargo, lo que n o enLie ndo es la siLUación ac tual en la que f~ rmalmente y de cara a la gale ría se p refi e re el mod elo «profesIOnal» de técn icos municipales, mie n tras que e n la prác ti ca y e n silencio se busca el modelo «político». Por fortun a, me co nsuela un afo rismo d e Geo rg Lichte nberg: «No os quej é is de masiado de que la hipocresía os gobierne p orque sin e lla el mundo
sería un infie rno».
DESOBEDIENCIA INSTITUCIONAL
El País Andalucía, 18 de enero de 2002
E N 1846 el americano Henry David Thoreau conside ró que la guerra que acaba de iniciar su propio país. los EE. UU_,
contra México era ilegítima y, para lucha r contra e ll a, dejó de pagar impuestos al Es tado de Massachusctts. Desde c nLOnces,
la desobediencia civil se h a usado para defender las causas más nobles por multiLUd d e personas, algunas de las cu ales han alcanzado vene ración universal, como e l Mah atma Gan hi y Martin Llllh e r King. Históricamente, los espallo1es nun ca h emos sido demasiado proclives a esta técnica política, sino que cuando un grupo consideraba inmoral una determinada acción del Gobierno (o mejor al Gobierno enlero porque tampoco nos ha gustado mucho detenernos en mati ces y detalles) prefería decírselo mediante una sublevación armada. Sin embargo, e n los úllimos años también en Españ a nos h e mos animado a e mpicar la desobediencia civil, aunqu e hoy día sea difícil encontrar motivos tan poderosos para practicarla como fu ero n en e l pasado acabar con una guerra injusta, con la esclavitud y con el colonialismo.
Si dejamos para los filósofos de fuste co mo Dworki n , Habermas y Bobbio los límites morales que esta [arma de lucha política tiene en una sociedad de mocrática, lo cierto es que el común de los ciudadan os no podemos reprimir nuestra más si ncera sim pa tía por la gente que , como los insumisos, es capaz de arrostrar el riesgo de acabar entre rejas por negarse a hacer el
Alflu/Ín Uui: /(00/1'1/(1
se rvicio miliLar o, menos espectacularmente, de sufrir las sanciones administrativas y molestias sociales de lOdo tipo por entregar el DNI y vivir «indocumentado}) como forma de combatir la nueva Ley de extranjería. Porque la desobediencia civil no se defi ne ünicamente por la negativa a cumplir una norma que se considera injusta, sino también po rque quien la practica está dispuesto a aceptar la sanció n correspondiente. Más todavía: usa la pro pia sanción como elemento de lucha contra e l Estado represor. Así Th oreau , Gandhi, Mandela y tantos otros, que d iero n con sus huesos en la cárcel, exigieron el cu mplimiento escrupuloso de su cas tigo.
Ahora bien, como las ciencias adelantan que es una barbaridad, segtm ya nos enseñara don Hilarión en la Verbena de la Paloma, parece que ü ltimamente los españoles hemos encontrado una forma de desobedecer a la ley que consideramos injusta sin tener que afro ntar ningún riesgo personal. La nueva técnica es de gran sencillez, no carece de e legancia y viene envuelta en rigor técnico: cuando una no rma cualquiera no le gusta a un colectivo, en lugar de adop tar cada un o individualmente un comportamiento de resistencia cívica (dejar de pagar impuestos, entregar el carnet, no acudir a la convocatoria obligatoria a filas, e tc.), se le hace deci r a la in stitución que representa a ese colec tivo que dicha norma es inconstitucional, con lo que ya no hay necesidad de aplicarla. El Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería ha sido, que yo sepa, la primera insti tución andaluza en usar esta técnica para negarse a tramitar las bajas de sus colegiados que lo soliciten, tal y como ordena desde el uno de enero la Ley andaluza de Colegios Profesionales porq ue, a su entender, la Comunidad Autónoma no tiene competencia para establecer la colegiación voluntaria de los funcionarios. En las Universidades andaluzas hay también grupos que pretenden que los Claus u'os universitarios aCLlIales no se disuelvan, como ordena la LOU, argum entando que se tra ta de una ley anticonstitucional ante la que hay que declararse insumisos.
El único reparo que se puede hacer a esta nueva técnica de «desobediencia institucional) es que pasa por alto una regla bá-
El sínd mme de Fabri~jn 39
sica del Estado de Derecho: que LOda ley emanada de un poder legislativo tiene un a presunción de constitu cion alidad que únicamente puede ser invalidada por el Tribunal Constitucion al y no por las instiLllCiones a las que va dirigida la no rma; éstas pueden usar los mecanismos jurídicos a su alcance para ped ir al Tribunal Constilucional que las anule, pero mientras tanto no tienen más remedio que aplicarlas. Lo conlrario supone, en tre otras cosas, incumplir el deber de lealtad consti tucional LOmando como disculpa la propia Constitución. Una ba rbaridad , eviden
temente, volvería a cantar don Hilarión.
ADIÓS A LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA DE LOS FUNCIONARIOS
El País Andalucía, 19 de tliciemb,-e de 2001
E L PSOE ha presentado una e nmienda al proyecto de Ley de acompañamiento de los Presupuestos de ¡ajunta para exi
mir de la colegiación obligatoria a los profesionales titulados que ejerzan al servicio de la Administración Pública. En la práctica, esta enmienda afecta casi en exclusiva a los médicos y demás profesionales san italios porque el resto de funcionados titulados hace ya tiempo que tenemos reconocido -a veces a golpe de sentencia constitucional- el derecho a elegir entre colegiarnos o no . Cuentan los periódicos que esta enmienda ha molestado profundamente a los Presidentes de los Consejos Andaluces Sanital10S pues ni siquiera se les ha consultado previamente y se han enterado de su existencia «por la prensa». Como no están dispuestos a que la «Administración les avasalle» y disponen ya de informes jurídicos que demuestran que se trata de un «absurdo jurídico sin precedentes», han acordado un bue n núme ro de acciones en su contra, incluida la inevi table apelación al Defensor del Pueblo, si bien se han ofrecido al Preside nte de laJunta para buscar una fórm ula de consenso, siempre y cuando «se retire la e nmienda». El Presidente les ha remitido al Consej ero de Sanidad para que busquen un punto de encuentro que - esto ya lo digo yo por mi cuenta y Iiesgo- si es el mismo que se ha alcanzado en Galicia con el PP, podemos dar por desaparecida la enmienda socialista o , mucho peOl~ considerar que va a ser laJun ta (o sea, e l con tribuyente) quien va a pagar las cu otas colegiales.
Af.!:Iu/in Hui: NI//¡{nlo
Mien tras esperamos tranquilamente a que se resue lva fuera del Parlamento este asunto legislativo, podemos preguntarnos si es ci erto que la colegiación voluntaria de los funcionarios de la sanidad es un «absurdo j urídico». Quizás porque para los responsables colegial es sea un a verdad evidente por sí misma, lo cierto es que no he podido encon trar entre sus numerosas declaraciones ningun a razón juríd ica o técnica que lo avale. Por mi parte, tiendo a pensar que lo absurdo es más bien lo contrario, que se les obligue a colegiarse para trabajar como fun cionarios. Primero porque crea un a diferencia incomprensible entre fun cionarios (aunque el TC la ha reputado constitucional en su STC 131/ 1989): por poner un sencillo ejemplo, ¿tiene lógica que un médico del SAS tenga que estar colegiado mientras que el abogado del mismo SAS al que le corresponde defenderlo judicialmente no? En segundo lugar, la actuación de los Colegios Profesio nales tiene su campo natural en el ej e rcicio libre de la profesión, cuando por su cuen ta y riesgo el médico de nuestro ejemplo abre una consulta, pero cuando trabaja a las órdenes del SAS es éste el que regula y garantiza las re laciones enu'e médicos y pacientes, sin CJl1e el Colegio tenga atribuido nin gún papel en esa relación.
Así las cosas, la única razón de peso que se me ocurre para seguir manteni endo la colegiación obligatoria de los fun cionarios sanitarios es la de impedir que sus Colegios - y los Presidentes de sus Col egios- pierdan capacidad de influencia social y política al baj ar espectacularmen te e l n úmero de sus miembros. Pe ro esto es algo que ellos mismos descartan porque dicen que no temen la colegiación volun talia ya que «tenemos servicios suficientes como para tener colegiados». Entonces, si ni la calidad de la Medicin a pública, ni los de rechos de los sanitari os n i de los pacientes ni ningún otro fin relevante se po ne en peligro al admitir la libertad de colegiació n, ¿para qué seguir dando la impresión de que se obliga a unos profesionales a hacer algo que no quie ren? O d ic ho en términos constitucionales: ¿pa ra qué seguir restringiendo un derecho fundamental como es e l de rec ho a no asociarse más allá de los casos en que haya un inte rés públi co que lo justifique? Por todo es to, no estaría de más que los represen tantes colegiales refl exio naran sobre qué
El silldrnme de Fabrizin 43
es en verdad lo más con ve niente para los inte reses de ~u s retados y pa ra el común de los andaluces. A lo mej o r en-
presen . . _ . " d 1 tonces acababan aplicando a la coleglaclOn o bllgato lla . e ' loS
. .·,os de la sanidacllo que dij o sobre un asunto SI mI ar fun Cio nal 'J
un cl ásico consLitucionalista, Nicolás Pérez Serra? o: acabe.m os con esta viej a y anacrónica institució n que hoy ella ya no lle ne
razó n de ser.
ANDALUCÍA, NÚMERO UNO EN FUNCIONARIOS
El Paú Andalucía, 11 de noviembre de 2001
N O hay ninguna duda de que los funcionarios son la gran columna ven ebral sobre la que tiene necesariamente que
apoyarse cualquier ac tividad políLica pues sólo si existe una Administración eficaz, capaz de cumplir las instrucciones del Gobierno, puede hacerse realidad un programa político concreto, Sin ella, las mejores leyes y los mejores planes perrnanccerán e n el cielo etéreo de los boletines oficiales, pero no bajarán al mundo terrenal de los ciudadanos, como lo expresa certeramente e l título de un libro de Michel Crozier: «No se cambia la sociedad por Decreto». Todos los panidos políticos andaluces comparten esta idea. Sin embargo, es tán profu ndan1ente divididos a la ho ra de aplicarla a laJunta de Andalucía: mientras la coalición gobernante se muestra satisfec ha con e lla y considera que es un a Adminisu'ación moderna, los partidos de la Oposición no se cansan de señalar que fun ciona mal, precisamente por la incapacidad de su dirección política, el Consejo d e Gobierno.
A pesar de que soy funcionari o Pl¡blico (o precisamente por eso) no tengo una idea clara sobre quien lleva razó n en esta polémica y no me atrevo a hacer la más mínima propuesta sobre cómo debe ad ecuarse la Administración andaluza a los nuevos tiempos, más allá d e un par de obviedades que todo el mundo acepLa: aplicación de las nuevas tecnológicas, ve ntanilla ünica, formación con tinua, etc. Puestos a no tener ideas claras, no he sabido responder a la pregunta de un buen amigo que quería
Af.f'ulill Hui::. UO/¡{fI/O
mi opinión sobre el informe que acaba de dar a conocer e l Ministe rio de Administracio nes Públicas relativo al núm ero de empleados públicos autonó micos y en e l que Andalucía aparece como la Comunidad con mayor n úmero de fun cio narios a fecha de enero de 2001.
Pa ra intenta r fo rm arm e un a opi n ió n. siquie ra aprox imada. me he puesto a hacer a lgunas cábalas con los números del MAP y he obtenido unos res ultados que me han sorprendido pro[~ndame n te po rqu e no cuadran con varias id eas muy difUl1ehdas sobre nu es tra fun ción pl¡bli ca. Para empezar, no resulta ex traño el da to de que Andalucía sea la Comunidad Autó no ma con más fun cio narios, 207.142, pues no en van o es la más poblada y la segunda. en extensión te rrito rial. Ahora bien sí que sorprende que ocupe también e l primer pues to en cuan~ to a la re lación de empl eados públicos sobre po blaci ón : nad a me nos qu e un funcio nari o po r cada tre inta y cin co habitantes, muy lej os de los cincue n ta a los que sale cada funci o nario ca talán. N i siq uie ra el Pa ís Vasco, con fa ma de sawración de fun cio nari os, policía au to nó mi ca incl uida, nos alcanza ya que se qued~ .e n treinta y sie te habitantes por fun cionario; igua l que Gabcla , co n un a Administración frecuen temente acusada de es tar reple ta de fun cionarios debido al c1 iente lismo allí Imperan te.
El primer comentario d e estos datos que a uno se le Ocurre es el de se ñalar que la fu nció n pública andaluza no anda tan escasa de perso nal como normalmente se sue le decir. más bien al con trario pues ti ene más funcio narios que las Comunidades con similar - cuando no superior- nivel de cornpe tencias. Pero como qui zás la comparació n funci onarios-población no sea muy re levante po r sí misma, he hecho otra tomando como cr iterio la re laci ón entre los funcio narios y e l Presupuesto y me vuelve a dar un resultado que, en principio , no parece favo rabl e para A.nd~~u cía: .mientras que cada funci o nario catalán «gestiona» dIeCISie te mIllones setecien tas mil pesetas de su Presupues to para el 2001, un andalu z sólo lo hace co n trece millones se teci entas mil pese tas. Tambi én nos ganan vascos y gallegos (1 5' 1 y 15'2
El sfndro lll~ de Fab,. ióo 47
millo nes por funci onario cada uno). Y creo que ni siquie ra nos cabe el consuelo, tan usado habiwalmente, de refe rirnos a la
ésima finan ciació n de nuestra Comunidad pues al dividir los P -- l . resupuestos au to nómicos po r el total de poblaClon se ae vie rte ~ue cada andaluz toca a 387.957 pesetas, mientras que los catalanes se quedan cada uno sólo con 355.920 pts; aunque vascos (410.198) y gallegos (411.627) salen bastante mej o r parados.
Naturalmente, no se pueden sacar conclusiones rowndas del hecho de que en Andalucía tengamos el rn ayo r n llme ro de funcionarios per cápil.a y que, al mismo tiempo , su «gestió n presupues taria» sea la más baja entre las Comunidade~ de máxim a autonomía; ya que para hacerlas deberíamos estudIa r o tros m uchos datos, comenzando po r la distribución inte rn a del número de fun cio narios; no es lo mismo, po r seii alar sólo un a posibilidad, que la mayor densidad de funcio narios andaluces se deba a una mayor proporció n de escuelas públicas aquí qu e en las otras nacionalidades, como que la razón sea una saturación de los servicios centrales. Sin embargo , me a trevo a adelantar una hipótesis provisional, siquiera ·sea tanto con la in t~nc ió~ de contes tar a mi amigo co mo con la de animar a algUIen mas p reparado a hacer un análisis de nuestra funci ó n pllblica: aho ra que los partidos se aprestan a estudia r los retos ese nciales de la Comunidad , quizás deberían inclui r en su agenda una reforma de la fun ción pública q ue nos permita lograr el mismo grado de efi cacia y productividad que el que parecen haber alcanzado ya otras Administraciones autonómicas.
Fu nci( lII ari(,.~ ell~ n l ~()( I I rrt'.~u puestll ':lOO I Pnblaciún
lIIim. m:ti,,/,mr/lmb % f/lmbl uf> Ilb /Ir 11I4fllll
An dalucía 7.340.052 207 .142 1/ 35 2,8 2.847.629 13,75
P. Vasco 2.098.596 56.71 6 1( 37 2,7 860.84 1,4 15, 18
Calalu i'ln 6.26 1.999 125.670 1( 50 2,0 2.228.776,3 17,74
Galic in 2.73 1.900 73.815 1( 37 2,7 1. 121.526,2 15,23
ESlado 40.499.791 756.693 l / 51 1,9 34.509.732 '15,61
Fuellte: Elaboraci!l ll p ropia a partir tk los d,llm oficiales.
EL TRAJE JURÍDICO DE ANDALUCÍA
Jdeal, 20 de octubre de 2001
e REO que fue Voltaire el que dijo que la moda «i n"lpera hasta en los crímenes, por eso no se discute: se su fre». b \ moda
política que se lleva este suave otoii.o an daluz es la de estudiar la reforma el Es tatuto, así que tiene poco sentido discutir si es lógico que la reforma estatutaria sea e l lema estrella de la política andaluza o si, por el contrario, fuese mejor no gasta r energías e n cambiar el traje jurídico de la Comunidad y dedicarnos a otros temas más urgentes. Es la moda y a ella nos atenemos, sobre todo si se tiene en cuenta que el vigésimo aniversario d el referéndum estatutario es un motivo de peso para detenernos un momento y pensar en la convenie ncia de modificar el Estatuto, tanto porque la sociedad ha cambiado profundamente en esLOS veinte años, como porque todo el ordenamiento j urídico que nos rodea también se ha modificado ampliamente, desde los Tratados d e la Unión Europea hasta la mayoría de las ordenanzas municipales; desde las centenarias Leyes judiciales (Ley procesal civi l y Ley Orgán ica del Poder Judicial) hasta las novísimas modificaciones a Leyes modernas (como la d e Extranj ería en Espali.a y la nueva Ley de Coordinación de las Pol icías Locales en Andalucía); sin olvidar, incluso, la reforma de la Constüución que se realizó e n 1992 para pelmiti r a los ciudadanos de la Unión Europea ser candidatos en las elecciones locales y europeas.
Cualquier propuesta de reforma del Estatuto me parece que debe partir de una evidencia incuestionabl e: el Es ta tuto de Au-
5° A~!I.$1i1l Hui:: lIoUl'llo
lonomía de 1981 ha cumplido perfectamente su papel de «lla rma institucional básica» d e la Comunidad Autónoma. Gracias a ella , Andalucía ha gozado de un a capacidad de autogobie rno como nunca había tenido antes en la Historia. Los más de 200.000 fun cionarios y los casi tres bi llones de pesetas de presupuesto que gestiona laJunta en este aiio 2001 son las pruebas más palpables de este amplio grado de autonomía, inimaginable hace veinte años. Cues ti ón bien distin ta es si las fuerzas políticas que han te nido la responsabilidad de gobernar Andalucía e n es tos años (el PSOE e n soli ta rio y a partir de 1996 en coalición con el PA) han sabido utili zar correctamen te o no las hcrramie nLas que el Es tatuto les en tregaba. Si no lo ha n hecho bien , asunto sobre el que cada cual tenemos nuestra particular propia o pinión , desde luego no será porque el Estatuto les haya impedido hacer tal o cual acció n pública ese n cial para AndaluCÍa. Es más, todavía hay muchas competencias estatutarias que están casi hué r fanas d e legislació n auton ómica de desarrollo (suelo, pesca, aguas, e tc.). incluso faltan por tra nsferir servicios y func io n arios para completar el a ULOgobie rno que e l Estatuto atribuye a la Com unidad (empleo, confed eraciones hidrográfi cas, prisiones, e tc. ) . Por eso, no puede extnuiar que u na persona de inme nsa autoridad moral, Rafael Escuredo, conside re que todavía no es la hora de reformar el Estatuto y sí la de desarrolla rlo al máximo.
Po r su parte, el Consejo de Gobierno, e n su declaración institucional sobre el 20 a niversario del referéndum estatu tario, nos acaba de invitar a los a ndaluces a una reflexió n sobre el Estatuto para adaptarlo a los nuevos tiempos, «llegando a su reforma si se conside ra necesario». El catálogo de «ámbi tos de debate» q ue propone esta interesantísima declaración es a mpli o y muy sugere n te: «los efectos de la globalización , la posic ión de nuestra comunidad en e l seno de la UE y nuestra apuesta por un orden internacional más justo; la descentralización y la modernización de las admi nistraciones públicas; los derechos de la ciudadanía ante la nueva es tructura demográfica, los nuevos tipos de familia, la plena in tegración de los inmigrantes [ ... J, la paridad de muje res y homb res en e l ejercicio de la representa-
[1 síndrome de Fabrizill 51
ción polí tica y e n la igualdad de hecho de la poblac~ón fe me nina y de los jóve nes e n el acceso al mercado de trab(1jo».
Me parece que acierta plenamente e l Consejo. e n esta :numeración de grandes retos políticos que la Comul1Idad Aut~noma debe afrontar. Ahora bien , si estos son los úni cos motivOS para reformar el Estatuto, LCngo la im presió n de que a! final de la re flexión llegaremos al mismo punLO que h a negado Escureclo, demostrando una vez más que es un h ombre que sabe ade l a~tarse a su tiempo: LOdos esos problemas pueden afr?~tarse S1l1
necesidad de reformar el Estatuto, simplemen te mochllcando al-unas cuantas leyes; incluso varios de ellos sólo pueden resol-g _. A-
verse en el ámbito más amplio del Estado auto n Oln lco ... s~, por ejemplo, el texto jurídico adecuad o para fij ar la «poslc l~ n de Andalucía en la Unión ,» debe ser un a norma estatal que legule de forma general la posición de ladas las Comunida~l~s Au ~ónomas. De la misma form a, la descentralizació n adlll1l11strallva
tede incremenL:1.rse con leyes estatales y au ton ómicas; por no P' .. . hablar de las materias que so n compete nCIa elel Estado (¡e lacIO-nes exteriores, derechos fu ndamen tales) y cuya mod ificac ión sustancial exigiría la reforma d e la propia Constitución.
En mi particul ar opinió n , la razón fu ndamental p ara refo rmar el Estatuto no consiste tanto en la existencia de problemas sociales nuevos para los que la Com unidad carezca de instrumentos para hacerl es frente (como d igo, si hicieran falta se podrían co nseguir sin necesidad de modifi carlo) como en la obsolescencia interna d e algun os -quizá demasiados- d e sus artÍCulos. Veamos algunos ej em plos: ¿tiene sentido que e l a rtículo 4.4 del Es tatu to o rde ne que las Diputacion es se encarguen de la gestión periférica de los servicios d e laJunla cuando a la fecha de hoy las Diputaciones no sólo no gestionan ni un sólo servicio autonómico, sin o que han cedido bastan tes de los que han realizado tradicionalmente a la Junta? ¿Qué valor tiene el artÍCulo 26.4 que dice «El mandato de los diputados termina cuatro alias después de su elección )>>, si la Ley Electoral permite que el Presidente de laJunta disuelva e l Parlamento a parti r del ;-11i o siguiente de su elección? ¿Y qué decir d e los papeles que el Es-
lalUlO atribuye al Conse;o de Estado y al T "b I d C ( :J 1I una cuen tas el arts. 44 y 7~), cuando,por sendas leyes autonómicas se han crCa.
o el Consejo Consultivo y la Cámara de Cuenlas ", . . , que 111 SIC] l UC. la se mencIOnan e n nuestra norma insti tucional básica?
Por decirlo de forma exp 'e ' , E I SlVa, aunque a lgo III cxacta: el statutQ debe reformarse ya por la misma razón por la que lIe-
~amos de v~z en cuando nues tro traj e favorito a l sastre, porque 1emas. cogl,do unos cuantos ki los de más y se nos ha quedado ~~qll.e~10. SI n o lo hacemos así, presumiremos mucho de nuesl ~ t~ aJ~, pero ~ada vez lo usarem os menos. Dicho en términos maS.JUl~I~ICOS: 51 queremos que el Estatuto siga siendo una n Orma Jundlca v~nculanle para todos los poderes públicos y real. I~e~te operatl:a en el ordenamiento español, es urgente actuaIIza l su contemdo para hacerlo coincidir Con la realidad jurídica C]ue lo rodea; de lo contrario, cada vez más correremos el " go d I lIes-
e que e vaya sucediendo lo que les pasaba a las ' , .. . viejas cons-UtuclOn~s deCimonónicas, normas «programáticas», que todo el l~un~lo Juraba cumplir, pero que apenas si tenían apli cación eJecllva.
EL REPARTO DE COMPETENCIAS
EN LOS JUZGADOS DE MARBELLA
El País Andalucía, 25 de agosto de 2001
L OS dos espectaculares robos de principios de agosto en Madrid y Marbella han puesto una nota de color en las tristes
páginas de sucesos del verano, plagadas de incendios, hOl'nicidios y aten tados suicidas. Los medios de difusión comenzaro n dando el mismo relieve a ambos, sin embargo con e l paso de los días apenas se publican noticias sobre el robo de obras de arte en casa de Es ther Koplowitz, mientras no disminuyen las relativas a la desaparición de sumarios en los juzgados de Marbella. Desmi ntiendo el tópico sobre la banali zación de la prensa, creo que ac ienan los medios al darl e mucha mayor relevancia a este segundo robo y tenernos diariam ente informados sobre los avatares de las distin tas investigaciones sobre e l paradero de los] 5 sumarios porque la trascendencia y gravedad de un robo en una dependencia pública no puede ser comparable a la ocurrida en una privada, por mucho que en este caso se hayan perdido piezas importantes de nuestra historia artística y en e l o lro se lrate de 50,000 fo lios cuya pérdida - a l decir de las autoridades- únicamente va a significar un «retraso mínimo» en el comienzo de los juicios afectados.
El lamentable robo de Marbella ha puesto tambi én de relieve la dedicación de nuestros políticos, que a pesar de estar en plenas vacaciones se han apreslado a dar su opin ión sobre el asunto. Me parece que la mayoría de e llos han estado a la altura de las circunstancias transmitien do un mensaje de sos iego y
54
Lranquilidad que es muy necesalio para que los ciudadanos man_ tenga mos la confianza e n laJuslicia. Es más, se les no ta preocu_ pados po r rtiar lo que podríamos ll amar resp o nsabilidad es secund a rias d e es te asunto . Co mo e l e ntram ad o d e p od e res públicos co n respo nsabilidad sobre los juzgados marbe llíes es complej o, no d e be extraliarnos que las opinio nes no sean coincidentes: los 1TI ,Íximos dirigentes region ales del PI> e IV pi enSan que la resp onsabilidad de la tutela de los expedientes correspo nde a la junta, el Secretario de O rgani zación d el PSOE señal a al Ministerio de Justicia, mientras que el Presidente y la Consej e ra de Juslicia de laJunta pone n e l acento e n la resp on_ sabilidad de jucces y secre tarios, etc. Qui zás el ún ico detalle llamati vo d e esta interesante polémica jurídica sea el hech o d e que ningun o de los opinantes acepte que él o e l organismo que represen ta no haya estado todo lo diligente que de bie ra e n el cumplimiento de sus fun cion es.
A p esar de que cada una d e las partes d a razones de peso para funda menta r su opinió n, no termino de form arme la mía propia. Pa rtiendo de l supuesto obvio de que el respo nsable de un de lito es quien 10 comete (Jo que en a lgun as decl araciones n o siempre queda cJaro), creo que habrá que esp erar a que se conozcan sus autores y las circunstancias e n que lo co me ti eron pa ra saber si hay a lguna responsabilidad p olíti ca. Sin ánimo de ser muy precisos, se puede decir que, atendiendo al régim en jurídico de distribución de competencias entre las distin tas Administraciones en mate ria de Justicia, si el fall o es tuvo e n la seguridad gen eral d el edificio o en la conducta d e los ofi ciales, administra Livos y agentes, ento nces el responsable será laJunta; si el fallo se localiza entre los fi scales o secretari os, ento nces la responsabilidad p olilica recaerá en el Go bierno central; y si e l fallo es achacable a Jos jueces, h abrá qu e mirar hacia e l Consej o Gene ra l ele l Pode rjudicial.
Mienu'as espe ro a len e r más datos pa ra form arm e una opinió n so bre si hayo no alguna respo nsabilidad políti ca con cre ta en es te caso, le es toy dando vueltas a una idea gene ra l: ¿d e ve rdad es ta tripl e d ep ende ncia (CGPj-Gobierno:Junta) de los [un-
- .d,·ome de Fahri/.io El Si l 55
.. deJllsticia es la más racional y la que cionarios Y de los StVI;I~¡' derecho a la tutela juelicial e fec tiva? mejor puede saus ac~ . siquiera pueda n ado ptar la d eCI-
d que los Jueces ni . El hecho e d _ de SllS despachos me hace pe nsa! b ' r la cerra Ula . l sión de cam la °l cio nalidad vie n e avalada pOI a . como su conSll u . 1 . que no, pe l ~ T -- I I Constitucional y su valI a la la le-I nCla d el 11 )tilla . . I -e J'urisprue e .. I I 28 de mayo qUlzas el pi _ I P Por la JusticIa e e , __ , [rcndado e acto o ara mí qu c la eSClSlOn gUIlla es té [.u ~ ra. d~ .\~Ig;~· ; ~:lli'~i~~~~U: gobi e rna el CGPJ ) y la entre «Admlm slI aclO .J . . .. , deJusticia» (qu c actu al-
o, d la AdmlnlsLIaClon «AdministraclOn e 7 C 11-lelades Autón omas y e l Go-. ·'b Iidas omu e • •
men te ll e ne n aLII l o. lelo ele e ficacia adml11lstra-. - 1) no es el meJo i moe , o •
blerno ce nLIa. l ' lo' gico se na lIl creme nta l b o nar Mu e 10 mas uva que ca e lInagl . ' 1 f era e l único respo nsable . d I CGPJ para que e u las [unCIOnes e la racionalidad técnica y o tra CI -o que una cosa es I de ambas. a l t propues ta ti e ne muc lOS . . r o y me temo que es a la utIlidad po tUca . A _' 'entras que su sesgo centra-. d e ese upo n;, 1, mI
i nconvem,e n t~s. _ dand~ articipació n efectiva a las COITIUlista podna mltlgalSe p _ I _ elel CGpr no se me oc u-
l ión de los ITIle m ) IOS J ' nidades en la e ec.c , -d - I de p o d e r p e rsona l d e las ' e 1sar la peI lC a rre co mo comp 1 •. de sus homólogos au LO-
- d d I Ministerio de JusucIa y autonda es e l . . . 1 Definitivamente, una - . os y la d e sus respecllvos palue os. nOllUC propuesta sin futuro .
SOBRE LA ELABORACIÓN DE LAS LEYES
El País Andalucía, 25 de ma)'o de 2001
LOS diez rectores andaluces han aprobado un comunicado muy crítico sobre el anteproyecto de Ley O rgánica de Uni
versidades; en él señ ala n un bue n núme ro de insuficie n cias d el tex to y resallan qu e no se haya contado con las Universidad es para redactarlo. El Ministerio de Educación y Cultura ha respondido inmediatamen te se ii.alando su «profunda sorpresa» por este último reproch e ya que «ha h abido un proceso de m últipl es conversaciones con reCLOres individualmente y con la propia Conferencia de Rectores». En los últimos tiempos. vengo observando una crítica similar y una respuesta parecida en la elabo ració n de los más diversos tex tos, la llLO en el ,lmbito estatal como e n el andaluz. Así, me vienen a la memo ria los enfrentamie ntos d el Gobierno central con el Consej o General de la Abogacía a p ropósito de la Ley de Enjuiciamiento Civil y d el Gobie rno andaluz con los sindicatos de po licías locales a cuenta de la Ley d e Coordi nación de la Policía Local. Todo e l mundo pa rece tene r la idea de que el de recho a participa r e n los asuntos públicos justifica que los colectivos directamente afectados por tina norma te ngan el derecho a participar ac tivamen te en su elabo ración . El ideal (¡ILimo sería que esos colectivos, que son los que realme nte conocen el tema, pud ieran confeccio narla sin mayores ingere ncias d e los políticos, como suced ió con la Ley de EdificabiLidad , en buena medida redaclada por los Colegios de Ingenie ros y ArquileclOs y luego refre ndada por las Cortes Generales.
Esta opinión es universalmente companida en el ámbiLo político y se mantiene nemine discrejJante, tanto que es completamente impensable que un Gobierno cualquiera replique a la critica sobre la falta de panicipación de los sectores implicados en la elaboración de un anteproyecto de ley di cie ndo que, e n efecto, e l texto prescnL:1.do es responsabilidad exclusivamente suya y quc, mie ntras nada tie nc que decir sobre las criticas al COntenido, no le parece de recibo que alguien le discuta su compete ncia para e laborarlo. Como mínimo, se acusaría a quien as í razonase de veleidades autoritarias incompatibles con los principios democráticos de un Estado social y democrático de Derecho como e l nuestro.
Sin e mbargo, tengo para mí que no sería una repuesta tan descabe llada como en principio pudiera parecer. Desde luego, leyend o la Constitución yel Estatuto de Autonomía no se aprecia a simple vista que el Gobierno te nga que consultar con nadie para elaborar sus antcproyectos, más bien lo cOlurario: en el sistema parlamentario que ambos textos configuran, el Gobierno tiene una iniciativa legislativa incondicionada; es más, es él quien tie ne la responsabilidad de -por usar los términos del artículo 87 de la Constitución- dirigir <da política interior y exterior», por lo que parece lógico que sea él quien cocine libreme nte e l texto que quiera y luego todos los actores políticos (y los simples particulares) o pinemos sobre lo que está preparando y que todavía dista mucho de ser un ¡)iato preparado para llevar. Como mínimo, cualquie r anteproyecto tiene que pasar po r el Consejo d e Minislros, el Congreso y el Senado anles de convenirse en norma vinculante; por no hablar de los distintos dictámenes a los que se ven sometidos un buen núme ro de texloS anles de ingresar en las Cortes (Consejo de ESlado, Consejo General d el PoderJudicial, el mismo Consejo de Universidades, etc.) cuando tratan de regular determinadas materi.as.
Desd e el punto de vista político. me temo que llego a la misma conclusión heterodoxa: está muy bien que los grupos sociales expresen su parecer en la elaboración de las leyes (no pocos parlamentos, comenzando por el de los Estados Unidos, tiene n
59
rocedimie nto informativo para que puedan configurado un p, . s sociales interesadas c n un proycc-
.. 1 s orgamzaClOne . intervenll a . d l lodo exagerado conSIderar que
) ero me pa Iece e ,. . la de ley I P ie de derecho d e ,<autonormación» d e los plmClhay una espec 1 " nOnada ley. Por mucho que ya no
d s por una (etell 1 ,
Pales afecla o "" "Iuslrada de la ley como PID-antener la concepClon l ,
Podamos m . fl" con '< luz y laquígrafos», d e los l e-l Ibre re CXlon, . I
ducLO de al., que tampoco es cuesuon del pueblo me pal ece
Presentan les .'. l laborar las normas generales . 1 colecllvOs SOCIa es e
de deJítl" a os le plles es casi seguro que se cum-_ c n prefe re ntemen l
que les tu.ccte. . d 01' el vicio Marx: cuando os " ley SOCIal enunCIa a p"J d
Plina una . l "e ·a se ponen de acuer o so-el un colecllvo cua qm I ,
miembros e . ..1 .aramcnte será e n be ne ficIO . las normas que h an de l cgu o, l . .
ble . d d pero siemprc en bene (iclo proplO. de la saCIe a ,
LA COMARCA EN ANDALUCÍA I
El País Andalucía, 3 de ma)'o de 2001
E N medio del deba te sobre la articulación te rri to rial del poder político andaluz ha vuelto a surgir la idea d e comar ..
ca li zar Andalucía, un proyec LO tradicionalmente d efendido por el andalucismo -pe ro que en este momento pa rece más preocupado por otros asun tos- y al que ahora se ha sum ado co n gran ímpetu Izquie rda Unida. Aunque Anto ni o Rome ro y los suyos comelen alguna exageración jurídica (como pre tender que el Es tatuto de Au tonomía exige que el Parlamento elabore una Ley de comarcas, cuando se limi ta a aULOriza rlo), lo cie rto es que ti enen toda la razó n cuando señalan que hace [alta poner un poco de racionalidad en el entramado administra tivo anclaluz, que se es tá poblando de man comunidades, consorcios y zonas de acw ació n de las Consej e rías de la Jun ta dislintas unas de o tras, Jo que lleva a contrasentidos tan evidentes como que un pueblo perte nezca a un área d e salud con el que no liene conexión d irec la con un servicio público po rque e n transportes se encuadra e n o tra com arca.
En mi particular opinión , IU hace un más que acenado diagnós tico; sin embargo. no estoy seguro de que su receta sea la correcta. Si he ente ndido bie n , su pro pu es ta va e n la línea andalucista de dejar de usar la provincia como el ámbito te rri-
I ESle art ículo obtuvo e l primer premio del JI Cert amen de artículos pe ri od ís ti cos del Colegio O fi cia l de Ges to res Administrati vos ele Granada , J aén y Almería (mayo de 2002).
lOria l o rdina l"io d e la gestión d e las COln o
. p e le nClas y [une' ele la Comunidad Autónoma y emple . IOnes
~ .u en su lugar las . cas, mu cho mas h o mogé neas y t o I ' comar. f" na lil a es. No creo q l o nnuJa la Junta ganara en agOIOd d . ue COn esa
. 11 a y efi cacia' n ' b' u'a n o, se multiplicaría la burocracia • l ~S . le n al Con. ha bla r de la dificullad d I b 00 o y el gas lo pubilcoo Por no ( e e a 01 al un eSln cl Con su respec tiva capital ) o mapa Comarcal
coge, en el meior Jib. ' como mues,tra que Manu el Pezzi re. ~ 10 que se ha eSCrIto so b ' I o
mapas comarcal es de ot. . I e e parti cular 9 las tantas organiza' ,
rada en los Últimos 30 - A . ' , Clones qu e han ope_ anos en r\.lldal - I
ell os se refl ej an oscilan entre 41 y 11 3l,I cla y as comarcas que en
Pero me p arece qu e de la com . r . i lo mismo que d el colesterol I a l ca IzaClOn se pu ed e decir
. , que lay una bu ena no ti ene mucho sentid . d . Y o tra mala: si
o plele n e l' susl.Huir o l . nes pe rifé ricas d e laJunta b' c 10 organlzaci o~
le n asen ladas po - 70 80 pla n ta, sí que podría usarse 1 I U de nu eva
a comarca como a lte - . nos e n tes 10caJes o bsole to D d I I na tiva a algu~ ( s. es e uego no a l d O cuyo des tino de bería ser s f " , as tp lHaciones
u USlan con la Ju t ' en es tas misma páginas no I n a, segun defe ndí
lace much o) pero s' I municipi os y a l entramad d . '. I a os peque ños
. o e mancomullJelade ' g lendo a su a lrededor 'S d s que es tan S llr~ I o ( e pue e dudar de q as ele l Campo el e Ta b _ I Al ' ue co marcas como
I el nas, a pluarra la S ' li S a Sie rra de Có rdobo I ' , le rra (e egura y P
o i I o, a, qu e lan p erdido alreded or del 50% d ) aClOn en los tíltimos cuaren _. o e su
los 300000 ha bitantes podría [la an os y nIngun a so brepasan - 11 ' , n o Iece r mucho m .
PU ) ICOS a sus habilanl o f . eJ ores servicios , es SI ustonaran s d bT '
mi entas e n un a Comarca ;> L _ I us e 1 ISlill aS Ayun ta~ , as I eg as de las eco ' I
tambi é n son aplica bl I no mlas e e escala d (es a os entes muni cip al
e se r empresas d e servic' es, qu e no dej an lOS.
Sin d uda, se p uede n hacer unas Cuan '. pla nteamien to' e mpezand _ _ las ObJcclOn es a es te
, o pOI sen ala r que 1 . " -ch o antes qu e empresas de __ . os mUIllCJpIOS, m u-" se l VICIOS so n á b ' I
Cla n po pular ad e ma-s d b ' ' m Itas (e parti cipa~ , e cu nI' sus defi ' .
Comunid ad es Es toy p . C IClen Clas Co n las man-. . e ll ec tamente d e -el Ideas, p e ro nó tese que I . acu e l o Co n a mbas
as mancomunIdad d e segund o grado form o d . I ~s sa n e ntes locales
, d as pOlOS concej ales, lo qu e las s e~
El síndrume de f'abrit.io
ara del control direc to d e los ciudadanos. Y eso, lej os d e rerorzar la de mocracia, lo que hace es debilitarla e n e l se ntido de que se difum inan las respo nsabilidades. d e tal mane ra que los vo tantes n o tie ne n fo rma de saber quien ha actuado bi e n y
uien no (salvando las dista n cias es lo mismo qu e su ced e en ~ Unión Europea); y nad a diré de los comportamie ntos p a to· lógicos que se o riginan e n estas instituciones de composició n indirecta, tal y como acabamos de ver en la Bahía d e Cádi z. Mucho más de moc rá ti co y resp e tuoso con el principio d e pa rlicipaci ón ciudada na sería una comarca cuyos ó rganos d e gobi erno fu eran e legidos direc tamente por e l electorado. Y co n ello no estoy inve ntando nada nuevo , simpleme nte traspo ni e ndo a Andalucía un a fó rmul a a nglosajona d e ente local qu e ha fu ncionado razo nabl e mente bie n.
Llegados a este pun to, se me podría decir que la idea pue· de ser acertada para expo nerla e n co ngresos y seminarios, pe ro que es comple tamen te inviable e n la práctica pues ni los habiLanteS de los municipios me nos poblados están dispuestos a pe rder su ayuntamie n to , como d emuestra que las fusio nes d e municipios e n la Democracia brillan po r su ausencia, mie ntras no sucede igual co n las segregaciones. Pues bien , en es te punto de la psicología colec tiva , creo que el concepto de comarca puede ser particularme nte útil : si se les preguntase a los vecin os d e los veintici nco municipios de las Alpl~arras si quie ren fundirse e n uno sólo, es seguro que co n tes tarían que no (y si yo es tuvie ra censado allí, también ), pe ro n o creo que much a gente se opusiera a que su ac tual Man comunidad se transformara e n una Comarca y a que ellos mismos pudi e ran elegir directame nte a su Preside nte y d e más ó rgan os de gobierno , Una vez pues ta e n marcha, la lógica de las cosas llevaría a un pa ulatino traspaso de funcio nes municipales a la Co marca, con lo que e n un par de legisla turas los Ayunta mi entos quedarían reducidos a e ntes represen tativos, casi sin funci ones prácticas, Entonces se ría e l momento de replan tearse si merece la pen a manten e rlos o no,
66
Por eso, no acabo de comprender el miedo, casi cerval, qUe Illuchos políticos andaluces muestran ante la más mínima refe_ I-encia sobre la capitalidad de Andalucía, rápidamente tildada COn duros calificativos negativos. Es más, tengo para mí que algú n problema que Otro so bre la «desvertebración territorial», el «ce ntralismo sevillano », el «agravio comparativo» y demás asuntos periféricos de la cuestión central de la capital de Anda_ lucía se hubie ran resuelto si en su momen to OPOrtun o, cuando se creó la Comunidad Autónoma, es te tema se hubi era deba ti_ do co n profundidad. Sin embargo,los mismos políticos de aque_ lla época a los que hay que agradecerles su denodada lu cha para alcanzar la autonomía, evitaron cualquier polémi ca so bre la capital. Tan to que ni siqui era la f~aron en el proyec to de Estatuto - Como hubi era sido lógico y ordena el artíc ulo 147 ele la Constitución_ sin o qu e remitieron la decisión so bre e lla a lo que decidiera el Parlamento en su primera sesión o rdinaria.
De esta manera, el único momento en que era posible que los andaluces Opi náramos y disCutiéramos sobre la capitalidad fue precisamente el momento más in adec uado que cabe im aginar: en la campaña electoral de las elecciones de mayo de 1982. Si no Ill e falla la memoria, el único candidato que se a trevió a sacar e l tema fue Julio Anguita, a la sazón alcald e de Cónloba. Por eso, cuand o el Parlamento, reunido en Sevilla, tuvo que decidir la capital en su sesión de 30 de junio de 1982 no tenía ningún mandato más o menos claro so bre lo que los ciudadanos querían y eligieron lo que - según nos acaba de recordar recientemente el autor de la propuesta_ les pal·eció natural: Sevilla sería la capital.
¿Pero de donde proviene esta «na turalidad»? La lectura del Diario de sesiones - con la brillante intervención ele Rod ríguez ele la Borbolla_ no termina ele aclararnos la cuestión porqlle se alude a razones histólicas, sociales, económicas y políticas que no se especifican y que, en lo qu e a mí se me a lcanza, no soy capaz ele enCOntrar. Históricamente, Sevi lla, a diferen cia ele CÓI' e1oba, nun ca ha sielo capital de Andalucía; Socialm ente, Sevilla está muy lejos de agrupar al 50% de la población andaluza, Como
de r)lb fi ~. iu El síndrtlll1t!
- 01' citar tres ejen"lplos rc-os Aires, Barcelo na y Zal agoza'l P _ e1esde e l punto de vis-Buen . odem os { eCll .
·escnLalivos; y 10 m~smo. P lIen ta que Andalucía (listaba PI • . . I se llene en c . 1 econOl
TIlCO, mas s . el d económica. AsI las cosas, a
'la,tlChO en LO l1ces de ser ti lla Ulln'e
aocurre es una comple tamente I -al» que se l . S .11 ' razó n «natm ( . 1 -egional en CV I a y Ul1Ica dIos parudos teman su sec e I r ca' to os . po ¡tI . ás relevantes eran sevIllanos sus lídcl es !TI
·1 . . la H,·storia no llene mucho '11 'eSCn ) l1 , ,
Como no es pOSI ) e 1 1 b·el"a pasado si nues tros parla-1 ' o 1 lo que lU 1 , 1 t'do especu al c l ' 1 Y más «raCIOna es», sen I .. d enos «natUl a es., . _ . entarios hu bIeran SI o m, l . te modelo ang losa.Jon ( 111
!TI . .. d e l Inte Ige n " A lo mejor, slgllle n o , F. I delíi'l ni Ri chm ond, \ as-. T' LO O uawa; ni 1 a e , ..
' ·!ontreal ni o lon , . d d secundan a y mas cen-IV '1 'do una Clll a l · gton) hubIe ran e egl 1 1 ecllO e l Pa ís Vasco, 1111 '. 1 como lan 1 .
tracia geograficamen.te, ta oy no tendríamos ningún problem.1 G licia y Ex tremadl1l a, y h Y l . .to es que lo tenemos,
a . al idad Pero o cle l . relacionado con la capa " tas' así que aunquc ahora SI
das las encues , 1 como demues tran to l. cutir que Sevi lla sea a ca-• . 1 . nes para no ( lS existen mulllP es l azo d ' e l disparatado cos te cco-
·tal de Andalucía - empezan o pOI 'e q"c las polém icas pi < , , . _ me pal ee nómico de llevarla a ~t1? s,tUo I estatuto de capitalidad de Sesobre la sede de la CélJa unlca't e temas similares, lejos de scr villa el centralismo de la jUl: a y 'nte si no queremos que
' ... . de lo mas convellle 1 ociosas e lI1uules, son d b ue reprimimos a la ltZ
F·e Id- el e a te q . - paraf¡'aseando a I l r' de antiscvillalll smo
' l oche e n Ol ma ... del día reb rote pOI a n . le damos una SOlllClOll ra-Y si después de polemIZar . ,
rampante. " bl mejor que meJo l. cional y lo más com parlIda pOSI e ,
LOS LÍMITES AL PODER DE GASTO MUNICIPAL
El País Andalucía, 24 de enero de 2001
U NA de las reglas jurídicas más se ncillas que ri ge las complejas relaciones enu'e ciudadanos y pode res públicos con
siste en que los ciudadanos puede n hacer todo lo que no está expresamente prohibido por la ley, mientras que por el contrario los poderes públicos sólo podrán hacer aque llo que la ley les autoriza. En el concre to ámbito de la capacidad de gasLO, esta regla supone que mientras los ciudadanos podemos gastarnos nues tro propio d inero e n las actividades líci tas que nos apetezcan, las Administraciones no podrán hacer otro tan to, por más que pretendan dedicar su dinero a fines no ya lícitos, sin o socialmente loables.
A pesar de que parece un a regla fáci l de aplicar, lo cieno es que en la práctica las Administraciones públicas (o mej or, los políticos que toman sus decisiones) tienen una irrefragable tendencia a aclUar como si fu eran entes particulares. de tal forma que tienden a gastar e n todo aquellas actividades legales que consid eran conven iente , si n pararse demasiado a pensar si tienen un a base jurídica suficiente para e llo o no. Por eso, y por seii.alar un ejen'lplo concreto, el Tribunal Constitucional h a tenido ocasión en los llltimos quince años de recorda rle al Gobierno ce ntral unas cuan tas veces que no pod ía usar su poder de gasto para subvencionar directamente actividades incluidas en la esfera de com pe te ncia d e las Comunidades Autó nomas.
7°
De lo poco a tentos que están los políticos a es ta dife rencia en tre los principi os que rigen el gasto de los paniculares y el de los pode res públicos saben mucho los secretarios de ayuntamie n_ t~/ los interv~nto res, que no pocas veces se ven en la obligaclon d e advenir a las autoridades municipales qu e un dete rminado gasto en un fin completamente líci to no puede hacerlo un Ayun tamiento porque no tiene competen cia directa para e llo. Sin em bargo, sea por el buen h acer de estos téc nicos, sea por cierta iclca gen e ral de que basta una mínima y re mo ta conexión municipal COI? un tcma cualquie ra para que se justifiquc el gasto, lo cieno es qu e apenas tenemos ejemplos en laju risprude ncia de an ulación d e gastos m unici pales, más allá de un par de supu estos e n los que unos Ayunta mi entos pre tendían pagar los gas tos de defe nsa jurídica originados por procesos penales con~ tra sus concejales.
Como soy un con tribuyente que no acaba de ver claro (tal como algun a vez he comentado e n es tas páginas) que un ente pübli co pueda efectuar gas tos ta n perfectamente legales para los particulares como invitar a ce rveza con el fi n de fo mentar la participación e lectoral o como subvencio nar un viaje a los car~ navales de Cádiz de sus funcionarios, te ngo que reconocer que me plantea no p ocas d udas la legalidad de la decisión de a lgu~ nos ayuntamientos de n e tar autobuses para asisti r a la manifes~
tación con lra la pe rman e ncia d e l Tireless en Gibralta r, por más que se tratara d e una manifestación legal y po r más que, perso~
nalmen tc , me parezca un a pro tes ta no ya opo rtuna, sino nece~ saria. Busco en e l artículo 25 d e la Ley de Bases de Régimen Local y co nco rdantes un asidero donde justificar ese gasto, pe ro no acabo de encontra rlo. Lo (lIlico qu e se me oc urre argum en~ tar, sin demasiada convicció n, es que está justifi cado porque la Ley p e rm ite que los Municipios puede n promover toda clase de actividades «para la gestión de Sll S intereses y e n e l ámbi to de SllS competencias}}, pero bastaría que alguie n me preguntase por cómo se incluye la decisió n de fl etar los a utobuses e n ese ámbi~ lo d e com petencias para que no supiera bien qué contestar. Las competencias más próx imas para e nc~arl o podrían ser la pro~ tección del medio ambi ente y la seguridad en lugares públicos;
El sínd rome! de Fabrizio 7 '
pero no son competencias unive rsales que justifiquen cualq uie r decisión municipal que tenga u na co nexión más o menos clara con ellas; por e l contrario, e n esos ámbitos los Muni cipios sólo podrán realizar las funcion es que expresamente les atribuye la ley (recogida de residuos, limpieza viaria, e tc.) y si el Tribunal Supremo ha declarado ilegales, por fa lta d e compe te ncia, los acuerdos municipal es declaran do talo cual población «zo na desnuclearizada», ¿no diría otro tanto e n el caso presente?
Ahora bien , una cosa es que un a decisión mu nicipal no sea conforme con el ordenamiento jurídico (y por tanto pueda ser anulada por unJ uez de lo con te ncioso) y otra que auto l11 á ti ca~
mente eso suponga q ue el Alcald e merezca una condena pe nal. Por eso, no creo que un a hipo té tica querella po r malve rsación de fondos pueda te rminar e n condena; e n primer lugar porque sería muy difícil d emostrar e l dolo, e l conocimien to y la voluntad ele malve rsar, ya que muchas pe rsonas ha n conside rado que los Ayuntamientos pueden hace r legalmente ese gasto; e n sc~
gundo lugar, lo qu e técnicamente lleva e l ex tra li o nombre de «peculado por distracción » ha desaparecido d el Código Penal: mientras el a ntiguo artículo 397 pe naba a la autoridad que diera a los caudales que administra re una aplicación pública dife~
rente d e aquella a la que estuvieren destinados, el artículo 433 del Código de 1995 castiga úni camente los usos «ajenos a la flln~ ción pública>~; y me parece que es exagerado co nsiderar que apo~
yar el ej ercicio del de rech o de manifestación es a lgo ajen o a la [unción pública. Desde luego, los pocos precedentes qu e ex i s~
ten desde la aprobación d el nuevo Código (como la Sente ncia de la Sala d e lo Penal del Tribunal Supremo 199/ 1998, d e 15 de febre ro) creo que hacen muy difícil que pu eda prospe rar la vía pe nal.
- LAJUBILACIÓN DE LAS DIPUTACIONES
El País Andalucía, 23 de novielllb,~ de 2000
En este entre ten ido olOño político andaluz, plagado de no~ licias importantes. me han llamado la atención unas cuan
tas polémicas locales sobre las Diputaciones, como la adquisición de unos vehículos por la Diputación de Cádiz o la apertura por la de Almería de un a oficin a e n Bruselas. En estas discus iones se juzgaba tmicamente la conveniencia de que la Diputación respectiva realizara o no una determinada ac tividad . Pero me parece que quizás es hora de trasce nder cuestio nes concretas y comenzar a d ebatir -como han hecho el Presidente de la Diputación de Málaga y el Consejero d e Turismo- sobre la conveniencia o no de seguir manteniendo estas venerables instituciones decimonón icas, creadas por la Constitución de Cád iz.
Jurídicamente el tema no tiene mucha discusión: la Consti· tución establece en sus artÍCulos 137 y 141 la autonomía de las provincias, lo que significa - según el Tribunal Constitucionalque las Diputaciones tienen una «garantía institucional» que im· pide no ya su pura supresión , sin o incluso restringi r sus competencias de forma tal que se les prive «prácti camente de existencia real como institución para co nvertirse en un simple nombre » (STC 32/ 1981). Es más, en e l caso concrelO de Andalucía, la existencia de las Diputaciones se refu e rza con su consagración expresa en el artículo 4 del Estatuto, donde se establece - en· lre otras cosas· que la Comunidad Autónoma articulará su ges· tión periférica a través de las Diputaciones provinciales.
74
Sin embargo. en la práctica cotidiana, la situación es muy disti nta y las DipuLaciones andaluzas no han hecho más que pero der peso institucional desde 1982 hasta hoy. Para empezar, la Junta no só lo no ha «articulado» un solo servicio periférico por medio de las Diputaciones. sino que no ha cesado de disminuir sus competencias, LanLO por medio de leyes secLOriales como por la Ley 11 / 1987, reguladora d e las relaciones e ntre la Comuni. dad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio. Esta Ley privó a las Diputaciones de un buen nÚ. mero de sus tradicion ales compe te ncias en economía, agricul_ lUra, obras públicas, transportes, sanidad y servicios sociales, para dejarlas convertidas en poco mCllOS que instiwciones asesoras
de los pequcilos municipios, con facultades residuales e n me· dio ambiente, cultura, turismo y d epones. Para decirlo con ci· fras: mientras que e n 1985 la suma de los presupuestos provino ciales era el 13 '68% d el Presupuesto de laJun ta (65.502 millones de pesetas frente a 478.731 millones) ese po rcentaje se ha re· ducido casi hasta la mitad en 1999, al 7'19% (185.614 con tra 2.58 1.040). Las comparaciones con los Ayuntamientos tam bién reflejan esa pérdida de importancia de las Diputaciones ya que, a diferencia d e lo que pasaba hace quince años, e n la ac tuali· dad la mayoría de ellas ven cómo las capitales d e provincia tienen unos presupuestos superio res a los suyos, incluso h ay algu· n a que los duplica am pliame nte (como e n e l caso de Málaga: la Ciudad tuvo en 1999 unos presupuestos de 51.527 millones fren· te a los 24.361 de la Diputación ).
As í las cosas, y en contra de l tenor literal d el Estatuto, tenemos unas Diputaciones capitidisminuidas y semijubiladas, sin que su razón de ser se pe rciba d esde el punto de vista de la técnica de la organización administra tiva: como preveía el famoso Informe Enterría de 1981, por encima de los Ayuntamientos'Sólo debería existir una Administración te rrito rial, bien de las Diputaciones, bien de la Junta. Por eso, ahora que se quiere reali zar un nuevo pacLO local, debe ríamos reflexionar sobre si no es hora ya de abandonar este siste ma híbrido y llegar al punto lógico al que conduce e l camino iniciado en la década de 1980 con la creación de la Adminisuoación p eriférica de laJun ta y con la dis-
75
e ncias de las Diputaciones. Cuando ve
\1linución ~e 1~ C01:1~:~ izaciones de lOdo tipo (dese~ e los Est;-
oS a diano como an ara ganar eficacla. cuane o 111 . as) se agrup P . doS has ta las empl es. b tante más medios que hace qUll1-
. LOS ue n en as los Ayuntamlen . 'Olles andaluzas so n muy supe
d 1 comulllcacl . ce añoS Y cuan o as 1 ' ca el lugar de llegada d e ese caml-
riores a l a~ de a:u~l:eef:ea~' a lguna fó rmula para .qu.e .. l ~s o deberla se l e . 1 J ta Mantener la SIUlaClOn
n . fUSionen co n a un . . . DiputaClones,se 0ear ine Ecacia administra tiva, por la ~nevl-
tual, ademas de Cl .' l '.d· da de las econOt11l aS d e ae . , d servlclOS y a pel 1 1 lable duplicaclOn e se aprovech e la mayor op acidac
d da r lugar a que d escala, pue e l ' 'o'n pública para fin es que n a a
. es ante a Oplfil l de las DiputactOn • provincial como su e mp eo
- on la autonomm '. .' 1 tienen que vel c . _ d determinados munlClplOS o a
f - o en con lt a e sesgadO en avOl . l ' . n la función pública. L'\me nta-
" d amigos po IUCOS e 1 eoloeaClon e b a lcedón de ej emplos e e am-
le Ya te nemos una uena e
blemen , bas posibilidad es.
DOCTORADOS POLÍTICOS
El País Andalucía, 21 de se!)tie",b1~ de 2000
H ACE ya se tenta años que Ortega y Gassel argumentó de fo rma irrebatible en su «Misión d e la Un iversidad» que las
dos únicas funciones d e la Un iversidad deben ser -por este orden- enseñar e investigar, idea que recoge el preámbulo de la aClual LRU. Si aplicamos es te crite rio a los doc torados «honoris causa», parece claro que sólo deberían recibirlos o ilust res profesores o ilustres pensadores e inves tigadores, incluyendo en esta calegoría a todas las personas que hayan contribuido a transformar nuestra percepción del mundo, como son los escritores y los artistas. Pero no se podría incluir e n e lla a los «h ombres de acción», com o son los políticos y los empresarios.
Sin embargo, en todos los países hay una fuerte tradición de otorgar estos doctorados tanto a unos como a otros. En su favor se alega un buen ramillete de razones, que en un Es tado democrático se reconduce n indefectiblemente a una: que el e legido haya co ntribuido a lograr una sociedad m ás libre porque eso supo ne una aportación indirecta a los fines de la Un iversidad. No en vano la Historia ha dem ostrado que la ciencia progresa mucho mejo r e n un clima de libertad. O por decirlo con palabras de Kelsen: só lo la democ racia gara ntiza que la ciencia pucda cumplir con su objetivo de buscar la verdad g racias al libre juego de argume ntos y contraargumentos. Por eso, personalidades que han contribuido al avance de la d e mocracia e n el Mundo, como Vaclav Havel, Desmonl TlIlu y el Rey Juan Cad os
(con 31 doctorados, incluyendo a Harvard , Oxford y otl:as Unive rsidades des tacadas) son dOClor ho noris causa po r un buen núm ero de Universidades.
; . Así las cosas~ no .creo que haya que co nsiderar un des propOSIlO que la Ul1Iversldad de Granada atribuya a una persona el grado de d OClor po r su actividad políti ca y no por sus méritos ci entífi cos . La cuestión será debatir si esa actividad ha sido lo suficientemente relevante en favor de la democracia como para merece r tal honor. Por eso, me parece fuera de lugar las descalificaciones generales contra la decisió n del Claustro de la Universidad de Granada de otorgar es ta distinción a Mohamed VI. Evidentemente, el Rey de Marruecos no tiene méritos académicos para e llo y quien se empeii.e en lo contrario -por mucho gu e sea doctor por la Sorban a- corre e l riesgo de hacer el ridículo, como se demuestra con la simple comparación de su currículum con el del Profesor Haberl e, también nombrado doctor hono ris causa en la misma sesión del Claustro.
Centrémonos, pues, en los méritos auténticos de Mohamed VI. ¿Su ac tividad en favor de la democracia y la libe rtad es suficiente o no para otorgarl e el doctorado? No se puede negar que en su primer aúo de reinado ha dado pasos muy importantes en esa dirección , como la destitución de Driss Basri, e l sempite rn o Ministro de Interior de su padre, y la autorización para el re torn o de exiliados como Abraham Serfaty. Estas decisiones en favor de la democracia han sido consideradas su fici entes para merecer e l doctorado por laJu n ta de Gobie rn o de la Universidad de Granada (por unanimidad) y por e l Claustro (98 contra 34 y 29 abs tenciones). Sin embargo, sus críticos sel; alan que no ha hec ho nada todavía en importantes áreas en las gue Marruecos incumple los de rec hos humanos, como en e l asulHo de Sahara y en e l tráfi co ele pateras.
No es fáci l saber quien lleva razón porque, po r paradójico gue parezca, e l acierto del nombramiento sólo se verá dentro de a lgunos años: si e l Rey de Marruecos sigu e la se nda de avance democrático que ha iniciado tendrá más gue merecido el doc-
h
El sindn'lIlt! ,k fabrizio 79
torada, mientras que será un fiasco si rectifica esta conducta, como hizo otro político hoy en el candelero: e l Papa Pío IX que, tras sus dos primeros años de gobierno libera l, tuvo tre inta de autori tarismo. Personalmente, me inclino a favo r del riesgo que ha LOmado la Universidad de Granada porque me parece gu e es una forma -por rnínima que sea- ele apoyar la democ ratización de nues tro vecino del Sur, tal y como hizo la Universidad de Estrasburgo cuando en 1979 se convirtió en la primera Universidad democrática que nombró doctor honoris causa a
Juan Carlos 1.
Puede gue en e l futuro e l Rey de Marruecos dem ues tre (como hizo el nuestro en e l 23-F) que sí se me rece ese doc torado, o tal vez defraude la esperan za depositada en é l. Aú n en ese caso, y en contra de los que se ha dicho, no creo que la posición de la Universidad d e Granada fu e ra tan d esairada como la de la Complutense en relación con e l doctorado honoris causa de Mario Conde, porque éste no recibió esa distinción por su con tribució n a la de mocracia, sino -por decirlo de forma suave- como contraprestación al apoyo crematístico que el Banesto estaba prestando a dicha Un iversi dad . Si acaso, la situación de la Universidad de Granada se ría similar a la de algunas Universid ades occidentales que nombraron eloctores honoris causa a ciertos líde res de Europa orien tal gue no persisti eron en la línea democrática que habían iniciado. Por dar un ejemplo, en e l exclusivo club de dOClores hon o ris causa por la Univers idad de Harvard (73 personas en 250 ú ios) aparece en 1991 Eduard Shevardnadze. Sin duda, esa d istinción -gue en su momento fu e un reconocimiento y un apoyo a uno de los artífices de la perest-roika- no se le o torgaría hoy, cuando conocemos su rnás que discutible actuación en Geo rgia. Sin embargo, no por eso se ha hu ndido la gue posibleme nte sea la mejor Universidad de l Mundo.
= CAJAS Y PODER POLÍTICO
El País Andalucía, 4 de agasta de 2000
EL reciente aulo d el Tribu nal Constitu cio nal sobre el recurso de inconstitucionalidad con tra la Ley d e Caj as d e Anda
lucía ha tenido la virtud de satisfacer a tod as las p ar tes, algo tan extrailo que - de cree r a Rabe lais- e l único preceden te co nocido desde el Diluvio es una cómica sen ten cia de Pan tagrue l sobre la «horrip ilación del m urcié lago», A unos les h a satisfecho porque ha levan tado la suspensión del ar tículo 44.1, de tal forma que pueden afirmar que casi toela la ley es tá ya en vigor y a los otros porque manti ene la suspensión de la d isp osició n adicional atinen te a Caj asl11~ con lo que puede n decir que se ha impedido el d esembarco político en esa Caj a .
Como queda m uch o todavía an tes de que e l Tribunal Constitucional d icte u na senten cia defin itiva, no sabemos qui é n terminará venciendo en este p le ito, pero lo qu e sí h an aclarad o las reacciones al aula - si es qu e h abía alguna cl uda- es que la discrepancia sobre la gigantesca Ley de Caj as gira exclusivam en te sobre la composición de los ó rganos d e gobie rno, que es ta n to como decir sobre qu ién te nd rá el pode r e n las Cajas. Me parece que 11 0 le falta razón al Partido Popular cuan do seiiala que la nueva ley andaluza aumenta el peso de los p artidos polí ticos dentro de las Cajas; de lo q ue no es toy tan seguro es de que se trate de una cosa insólita, y desde luego no es incon stitucio nal, más bien es una tendencia clara d e todas las Comunidades Autónomas. Véase, como mues tra, el cuadro acljun to do nde copio los porcentajes de los d istin tos grupos con rep resentación e n las Cajas establecidos por la Ley estatal (que no vin cula n a las
Com unidades Autónomas), los de Andalucía y los de dos Comunidades que tienen leyes de cajas e laboradas por los popula_ res: todas ellas han dado entrada a la Comunidad Autónoma y todas han rebajado la participación de los impositores en rela_ ción Con la norma estatal, la LaRCA, que es de 1985, de cuan_ do el PSOE tenía mayoría absoluta en las Cortes.
Grupo % Representación en la Asamblea Genera l
!.OIICA Andflll/,:¡(/ Va!el/!'ia M(ulrid Jlllpos ilorcs 44 28 28 28 Fundadores 11 9 5 20 EmpIcados 5 7 11 8 Municipios 40 35 28 32 C. AUfónoma O 21 28 12
Ahora bien, este creciente peso de las Administraciones Públicas en los órganos de Gobierno (el 56% en Andalucía y Valen_ cia, frente al 40% de la LaRCA) no va en la dirección en que últimamente se mueven las relaciones entre instituciones políticas Y económicas en el mundo: desde las privatizaciones de empresas públicas has ta la autonomía de los Bancos Nacionales, se está produciendo un repliegue general de la intervención política en la economía, Es más, en algunos Estados. como el Reino Un ido, las Caj as de Ahorros se han equiparado a las sociedades anónimas, yen Olros, como Italia, se ha incrementado su alltonomía frente a los poderes públicos, Así las cosas, y cuando se acumulan las noticias inquietantes sobre estas entidades (esta misma semana: las Guas perderán CUota de mercado por culpa de Internet, ha vuelto a bajar su margen de intennediación, la Comisión Europea denuncia los privilegios de las cajas alemanas, elc,), quizás el debate que estamos teniendo en Andalucía sobre si es constitucional o no que la le}' autonómica reb<!je e l porcentaje de participación del Cabildo Ca ted ralicio de Córdoba en C<!jasur (que personalmente creo que sí) sea un asunto que nos est,i impidiendo reflexionar sobre una cuestión mucho más trascendente: ¿estamos acertando en España al, legislando contra ca¡Tiente, incrementar la participación de las Adminislraciones PÚblicas en las Cajas?
- LÚGUBRE CONFLICTO DE COMPETENCIAS
El País Andalucía, 30 de ',na)'o de 2000
, com licaelas con los que se LOpa U NA ele las parcelas mas Pdentra en el espeso bosque ' " lez ue se a un JUllsta cada \ q , los conflictos de compe-' 'ca la constllu}'en
del Estado autonOtnl , de dividir en porciones y l 'da SOCial no se pue lencias porque a VI 'bl' con la misma facilidad con . . I poderes pll ICOS reparur entIe os 1 d pleail0s, Lo habitual en los . "t un paste e cum €
la que se lepal e 'bl'cos (pongamos e l Estado ' l 'e dos entes pu 1 enfrentamientos en I , ' ue ambos quieran hacer
d A 1dalucla) consiste en q _ Y la Junta e I ( I 'el''''n gestionar Donana, ' ,' 1 que am )OS qUl « , ' lo mismo; pO I eJcmp o, '. "',llninislrar los deposIlos d 'lInbos qUlCI an €l
o Sierra Neva a, o que ( , onflicLOs positivos. tam-' , p 'o ademas de estos c judiCiales. etc. el , n' cgativos cuando ninguno ' d prodUCir con ICtOS n , bien se pue en " ta realizar una determinada acde los dos poderes publlcos adcep pI-e a expandirse, este Lipa
C l oder uen C Slem , tividad, amo e p el positivo tanto es aSI ' l nás escaso que • de conflicto es muc 10 I , t . el Tribunal ConslÍtu-
l r1' LOS negauvos an e que mienu'as ~s ~on IC te inéditos las sentencias sobre los po-cional están pracl1camen ' , ,
, . to el medio miliar, si ti vos alcanzaran pi on
, '1 de los conflictos negativos de Por este carácter poco habltua "el que ha surgido ' , liendo con atenClQn
competenCias, estoy Slgt 1 l ' b -e caso del pago de los d I J nta sobre e llgl.l 1
enU'e el Esta o y a u I 1 al cruzar el Estrecho, ' '. n tes que se a logal entierros de los IIllTIlgla . I sl',lo el Subdelegado r ' compe tenCia la El primero en dec ~n~l su I _ lado que le cOlTesponclc pa-del Gobierno en Cac1!z, que la sena
r Aguslill Iluit lIulJltr/t,
gar a ¡ajunta porque t<tiene transferidas las compe lencias de Asun_ LOS sociales» y porque «lodo lo que el Estado no se aU-ibuye expresamente queda auibuido a la Comunidad Autónoma». Si esas son lodas las razones que tiene el Estado para defender su posi. ció n , no le an"iendo las gan an cias porque, aunque dejemos al marge n la imprecisión de decir que laJunta tiene transferidas las competencias (en realidad lo gue se transfiere son los servicios los medios materiales y personales, diferencia que ha sido esen: cia! e n varios con fli ctos en los que el Estado argumentaba que una Comunidad no podía ejercer una competencia porque no estaba u"ansferida) J lo cierto es que la Constitución dice justo lo contrario a lo que afirma e l Sllbdelagado: «La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos correspon de rá n al Estado» (art. 149.3).
La ré plica de la Junta ha sido inmediata y po r partida dable: tanto la Delegada de la Consejería de Asuntos Sociales en Cádi z como e l Subdelegado de la Junta e n el Campo de Gibraltar h an declinado su competencia, remitiéndose a la legislación vigente. El subdelegado andaluz, además, se ha declarado partid ari o del diálogo entre las Administraciones, aunque no se acaba d e entender muy bien cómo se puede decir eso y afirmar al mismo tiempo que el Subdelegado del Gobierno «escurre el bulto una vez más,. y que ha planteado un debate «miserable,. .
No sé si ambas partes, enfrascadas e n este debate teólico de altura, se h an parado a pensar que toda la polémica viene producida po r un a Administración que sí se declara compe tente: el Ayuntamiento d e Algeciras. Lo único que ha dicho el Concejal responsable, al que supongo perplejo por la polémica, es que el Ayuntamie nto debe tres millones de pesetas a las funerarias y que va realizar gestiones ante las Administraciones es ta tal y auto nómica para que asuman este gasto. Es d eci r, el problema no es determinar si el bloque de la constitucionalidad au·ibllye al Estado o a laJunta la responsabilidad de efectuar y pagar los enterramientos de los fallecidos sin identificar, porque los arts. 25.~ de la Ley de Bases de Régimen Local, 42.3e de la Ley General d e Sanidad y 9 del Reglamento de Policía San ita ri a
.. duda: a ninguno de los dos . se ~ra-i\ lorluoria na dejan l:lDgun~cipa1. El problen"la es otro: conSIste 'la de una COt11pete~ctat~n~~ A\geciras no tiene dinero para cum-, 1 AyuntalTIlen
1 que e . _ 1 1 e' bligaClOn ega. r · con su o p " l ' . a no tardará mucho
arece que la po emtC . d ,\ ., í las cosas, me p , d ' gir al AyuntamIento . e ~ . 1 . 01' la VI<t e eXl , _econverurse, )Ien p . as LOS ( \0 que dado la 111-
~ ~ciras que presupueste meJ.~~~~~sd~masiado probable), bie n d~e de este supuesto n o. me ~~nflicto n egativo e n otro positiv~ ,
' la vía de transformal un d 'e tendan tener la exc1usl-po, J el Esta o p' '
1 forma que la unta y . esita fondos para una de la A l nuento que nec .
de socorrer a un yun a. . 1 o ésta sea por un senll-va ... - sCllldlb e com , f labor hUl~aI1l1ana ~mp.~e d con los desgraciados emigrantes a-do aUlén Uco de sohdal1da _ el beneficio en image n que se po-
llecidos, sea simplemente pOI. , nas' probable, aho ra que Aznar - e la OpClon 1 . • '
dríaoblener. e laIO qu 11 1 de los e nfrentamientos, C}m zas t -rada e "lac la . ~ e
y Chaves han en el r el principio de coopcraClon , qu qlte ambas partes ap lque n 1 .. las relaciones entre
sea . . al de )e regu Según el Tribunal ConsUlUCwn 1 na fórmula para sufragar
. ' pacten a gu . las AdmimstraCIOnes, y -d' na,",os Desde luego, nm-
toS extraOl 1 . conjuntamenle ~stoS ga\ . .llo narias que tanto la Junta como m tna de las parlldas mu uml ., con los entes locales se re-o- d d· a su colaboraclOn el Estado e lcan _ ·Hones de pese tas.
.' mucho por res tarle 11 es mI sen unan
REVOLUCIÓN EN ANDALUCÍA
El País Andalucía, 3 de mano de 2000
R EVOLUCiÓN» es una d e esas palabras que ThorSlcin « Veblen denominó «palabras honorífi cas» y Onega - si no me falla la memoria- «palabras talismán », palabras que expresan conceptos que companimos la inme nsa mayoría de la sociedad: democracia, justicia, libertad, igualdad. elc. Como nadie tiene la excl usiva de su uso, todo el Inundo las emplea cada dos por tres, incluso sus adversarios se las apropian con la mayor desenvoltura, no pocas veces pretendiendo ser sus más puros representantes (así la «democracia socialista» o la «democracia orgánica», inventada por el franquismo). Por eso, es tas palabras honoríficas sufren una devaluación continua, de tal manera que se acaban usando para las situaciones más pintorescas, sin que los ciudadanos les prestemos la menor atención. ¿Quién no ha pasado de largo ante una «Revolución de precios» anunciada por cualguier pequeño comercio?
Precisamente, e n Espali a llevamos un tiempo saturados de revoluciones. Suelen ser revoluciones sociales o cu lturales (échese un vis tazo a las páginas especializadas de cualguier periódico, donde se podrán e nco ntra r dos o tres libros y o tras tantas películas que, al decir de sus comentaristas, revolucionan lo que, hasta ese momento, venía siendo una repetición de ideas gastadas) o. sobre todo, económicas, con privatizaciones, alianzas, fusion es y meteóricas sali das a bolsa que revol ucio nan varias veces al día nuestra infraestructura económica. Sin embargo, y
88
hasta hace Illuy pocas fechas, la palabra «revolución» estaba poco menos que proscrita del vocabulario de los grandes partidos espailoles. Fue empleadísima al principio de la década de los Setenta (cuando hasta el régimen tenía su «revolución pendiente,. ), pero a partir de 1977. con las primeras elecciones democráti. cas, perdió su escaño en el Parnaso político de las palabras honorables.
No tengo muy claro el porqué de ese abandono. Quizás no era muy lógico esforzarse por lograr una Constitución pluralista, aceptada por el mayor núm ero de partidos y grupos sociales posibles y seguir hablando de «revolución », Por eso, las palabras de moda eran «consenso», «diálogo», «pacto» y expresiones si· milares. No cabe descartar que también pesara en conLI-a de tal término la lucha electoral por la gran masa de votantes moderados o cenLristas, reacios tanto al inmovilismo como al radicalismo. Por último, el desprestigio social e n Espaiia de las «revolucion es» de Thatcher y Reagan debieron acabar por desalentar a tirios y troyanos, que a lo más que se atrevieron fue al empleo del original «cambio» y al menos afortunado «recambio»,
Pero si no estoy muy seguro de las razones para e l olvido de una palabra antaño prestigiosa, lo que no puedo explicar de ninguna manera es el porqué de su reciente vuelta al ruedo político, nada más y nada menos que de la mano de los dos primeros espadas a ndaluces. Hace unos meses, Teófila Martínez anunció su voluntad de realizar una revolución en la política andaluza y, la semana pasada, Manuel Chaves habló también de la necesidad ele realizar un a revolución. No me ha parecido que ambas afirmaciones hayan levantado especial preocupación entre los votan tes moderados, ni pasión en tre los más radicales, de ~ond e deduzco que los ciudadanos han entendido que ambos políticos usaban la palabra en lo que llamaremos su sentido «débil », de pequeilo cambio en la éüte política, muy lejos de su se ntido fuerte, de gran transformación del modelo social.
El nuevo apego de los políticos al término lo que sí ha confirmado es que se u-ata de un concepto que es taba absolutamente
I Fabrizin E.I ~¡I\{\nlllle (l'
or la clase política española, tanto ~~ue Teófi.l~ abandonado p ta que la acepción pohuca del lel • . tener en cuen . ~ 1 1 MarLÍnez., stn .. tiene más de doscientos años de anuguec ac , minO «revoluc~~!n» 1 Cllaves de copiarle la idea. Sólo bajo el
do a [yanue 1 . e ha acusa . d ta palabra talismán pueden enlenc el s
d I o lVIdo e es ' Prisma e l d'data popular' de lo contrano, po-- es de a can 1 . , ~ 1 las declaraciOn l ' humor con el que se LOm o aquel a
-se con e mIsmo . , l ' dría o LOmal d Al Gare cuando se atribuyo a tn-ramosa metcdura de pata e
'0'11 de Inlernet. "eIlCl
- POLÍTICA LINGüíSTICA: HABLA BIEN, HABLA ANDALUZ 2
El País Andalucía, 26 de diciembre de 1999
YENDO a ninguna parte me e nco ntré el otro día con un grupo de personas, convocadas por Nación Andaluza, que se ma
nifestaban en contra ele Canal Sur porque no promociona el habla andaluza, tal y como le exige su Ley de creación. Siempre he sido muy reacio a la campaila «Habla bien, habla andaluz» y, en general, a cualquier Lipa de polÍlica lingü ística que vaya melS' allá de la consideració n de la lengua como un de recho individ ual. La inmersión lingüística, la obligación de denominar a las empresas en el idioma ofi cial, la prohibición de comercializar ObjcLOs con palabras cx uanjeras cuando se les pueda nombrar con palabras vernáculas y otras muchas técnicas si mil ares, que priman lo colectivo sobre lo individual, me producen u n instintivo rechazo, por más que se trate de disposiciones empleadas en países de gran ra igambre democrática como Cataluiia, Quc bec y Francia y por más que un lingüista de la talla de Lázaro Carreter proponga C]ue se adopten medidas legales para derender el castellano.
Sin embargo, ese día estaba especialmente dispues to a cambiar de opinión, como el náufrago aleo que en medio de la tormema descubre su fe, porque llevaba media maliana navegando por las tiendas de Granada en busca de tinos pantalones d e determinada marca, si n más resul tado que las con ti nuas negativas
2 Este anículo obtuvo el 1 Premio Aljabibe de artículos peri odísti cos (febrero 200 1).
Agzulill 1/ui: l1alJlfllQ
de los empleados, pronunciadas siempre con una impecable dicción madrileña. Ya sé que tampoco los tendrían (o peor: no me quedarían bien) si me hubieran hablado en nuestro áspero granadino, pero después de casi un mes fuera de casa uno anhela que le hablen con su mismo acento. Además, ha sido un mes en el que, dando tumbos por Andalucía, se me han acumulado las anécdotas sobre el particular: en Málaga, sorprendido porque todos los alumnos de una reputada escuela de hostelería hablaban fino, le pregunté al director por la causa de la masiva presencia de castellan os y me respondió que la gran mayoría eran andalu_ ces, pero que se esforzaban por «hablar bien»; en Cádiz, una locuto ra de una radio pública me contó que cuando empezó a trabajar, hace unos diez allos, la obligaron a desprenderse de su seseo a base de practicar con un lápiz debajo de la lengua; por úlLimo, en Sevilla unajueza de prosodia vallisoletana me confesó que había perdido su habla natal estudiando las oposiciones porque su preparador la convenció de que «quedaba mucho mejor» explicar eljuicio de menor cuantía en castellano que en andaluz.
Cuatro anécdotas y una manifestación son demasiado, incluso para un recalcitrante antiprohibicionista como yo, así que de pronto tomé conci encia de que algo habría que hacer para defender el andaluz. Desde luego, mi conversión no ha ido tan lejos como para pedir que en las oposiciones se puntúe más a quien hable andaluz o que se reimplante la censura de los libros de texto -felizmente abolida por Pezzi- para cambiar las palabras castellanas por las andaluzas, al es tilo de aquel Consejero que obligó a escribir «babuchas» en lugar de «zapatillas» , segú n ha contado alguna vez Muñoz Malina. Ni siquiera llego a pedir que se fomen te el andaluz en los medios de radiodifusión (no vaya a ser que eso sirva para impedir la llegada de profesionales foráneos) ; pero sí que me gustaría que los poderes públi· cos ayudaran a extirpar lo que es un muy difundido estereotipo y que está en la base de los cuatro comportamientos que he con· tado: e l acento a ndaluz como pro,totípico de personajes poco educados, pueblerinos, socialmente inferiores; algo, por tanto, que es mejor no usar cuando se está ante extrallos. Ahí sí que puede echar una mano Canal Sur. Aunque el grueso de la tarea
93
. . de todos los andaluces Y consisle en quitar-responsabllidad l ' d ·nferioridad que todavía man-
es . cierto comp eJo el 1 os de encuna l bl fino Se trata simplemenle, (e
¡1 • a los que la an t . · , ~ 700 teoei1lOS flenle d. Gonzalo de Berceo hace ya mas de seguir la receta que ~o . de usar el román paladino, que .. hay que ave l gonzal se .
(\Oos. nO l l pueblo fablar a su veZll1O». eS como «sue e e
lA POLÍTICA COMO NEGOCIO
El País Andalucía, 28 de octubre de 1999
G IL, Grupo Indepe ndi e nte Liberal, necesita Altos Eje« cu tivos, profesionales con preparación política [ ... J». Hojeando las páginas salmó n de ofenas de empleo de El País me he topado con este anuncio que , de re pente, me h a desvelado lo que me parece e l rasgo más carac terístico del GIL Y que hasta ese momento, no acababa de vislu mbrar. Creo que lo típico de es te partido no es la demagogia de su fundador-p ro pie tario, ni su tendencia autoritaria, ni sus méLOdos poco onodoxos para gestionar los poderes locales (tan poco o rtodoxos qu e anles o después posiblemente supondrán el fin de su carrera política, vía condena judicial). Lo lípico de l GIL es algo previo a todo eso y quizás tan eviden te que no se suele seii.alar: su concepción de la polÍlica como negocio y la del partido, C0111 0 empresa. Desde las primeras declaraciones de Jesús Gil, dic iendo que se prese n taba a las elecciones de Marbella para salvar sus empresas y su «somos un partido geslor, sin ideología)), hasta la reciente dimisión de varios concejales gili stas de Ayunlami enlOS en los que es tán en la oposición porque no ganaba n suficien te dinero, las hemerotecas están ll e nas de pruebas d e esa form a de pensar.
Aunque a J esús Gil se le pueda tach ar ele personaje de otra época, su idea ele la políLica C01110 negocio es algo nuevo, e n claro enfren tamiento con la concepción de la políLica como servicio públi co. Se podrá argumeluar que no es ninguna idea ori-
ginal , que ya en e l Catecismo de los Industriales, Saint-Simon defendía en 1823 que los empresarios se encargaran de los negocios públicos, porque habían demostrado su valía en los pri, vados. Igualmente se dirá que Anthony Downs y su escuela llevan ya cuarenta años aplicando análisi s económicos a la democracia. Incluso en España hay quien ha considerado que los grandes partidos son empresas cuyos Comités Ejecutivos actüan como consejos de administración que incremenlan o reducen plantillas segün les vaya en el mercado políLico. Sin embargo, hasta donde conozco, no hay ningún otro panido, ni dentro ni fuera de Espaiia, que él mismo haya asumido expresamente la idea de la políLica como negocio, por más que aquí y allá algunos empresarios hayan dado el salto al mundo político, incluso fundando sus propios partidos (Silvia Berlusconi y Ross Perot son los dos ejemplos que me vienen a la cabeza) y por más que muchas personas hayan hecho de la política su forma de vida.
Precisamente, creo que buena parte de la fuerza del GIL tie ne su origen en el desfase entre el ideal socialmente dominanle de la política como servicio público y la opinión, tan difundida, de que los políticos sólo buscan su provecho particular: el GIL viene a decirle a los electores que ellos no esconden su interés de hacer negocio, como los demás; pe ro que, a cambio , ofrecen la eficacia de una empresa privada que resue lve los problemas locales (em pezando por la limpieza y la seguridad). Cualquiera que haya tenido ocasión de hablar con votanles del GIL habrá observado no sólo que no les importan los métodos heterodoxos para resolver la inseguridad ciudadana, sino que ante lo evidente de sus prácticas ilegales, con más de 60 denuncias ante los Tribunales, se encojen de hombros y añaden una frase del tipo «los otros robaban más y encima 'no hacían nada».
Por eso, la tác tica de enfrentarse al GIL acusándolo de corrupto ha dado tampoco resultado en las últimas elecciones locales, como demuestra que ha sido el partido más votado en casi todos los municipios en los que se ha presentado. Las coa-
97
le el aso a algunas Alcaldías , es poselecLOrales para cortar d Patro años si los nuevos
licJOn .. dada dentro e cu Cden na se rVll en. llen actuar de forma lal que,
pU .' les no cons1g . d obiernos muntClpa ruencia entre sus dec1araClones e
g rimero, muestren u~~ conl~bliCO sus actuaciones concretas y, i.'\ política CO~1l0 serv1Cl~~~z esti~n ele los asuntoS l oca~es den-
después, reahcen l~na e 1 I'dg
d Diciéndolo con térmtnOS to-I t -lcta lega 1 a . l
de la mas es 1 del'l'o tarlo en las (os es-tro . b ' l GIL hay que lnados de MaxlWC d e;'paoder público, la de la legitimidad Y la [eras sustanCIa es e de la eficacia.
PRESIONES SOBRE LA PRENSA
El País Andalucía, 23 de agosto de 1999
H AY noLicias que uno tiene que leer dos o tres veces antes de capt.ar su verdadera dimensión, Sll significado oculto.
Así, po r ej emplo. I1'lC ha pasado con la reciente noticia sobre la carla que la Jul1ta de Pe rsonal de Correos y Tclégra ros de Granada ha e nvi ado a los anunciantes de «El Batracio Amarillo » pidiéndoles que retiren su publicidad de esa revis ta porque e n ella se había criticado la le ntitud de Correos de una fo rma que le parecía insultan te, Lo prime ro que uno piensa es que se U'ala
de un vulgar - y un tanto pueril- ataque a la libe rtad de expresión por parle ele laJunta de Personal; pero cuanclo se piensa más de te nidamente se cae e n la cuenta ele que el obje tivo latente de la J unta de Personal no e ra otro que dar un poco de publicidad tanto a Correos como El Ba/meto. ¿Por qué, si no, iban a poner por escri LO lo que el propio Presidente de la JlI1lla de Personal ha denominado una «forma de presión»? HasLa en Irán saben que esas cosas sólo se insinúan, pero nunca se escriben, como explicaba hace un par de días el director del ¡mil. News: . Como percibimos la atmósfera que nos rodea, tend emos a aULOcensurarnos y a evitar aque llos asuntos o enfoques que pueden resul ta r espinosos; puede llamarlo una presió n indirec ta».
En un país tan democ rático como España esa presió n indirecta ni siquie ra existe, o cuando exis te es tan fácilm ente soslayabl e como en e l caso de El Batracio; aunqu e él. veces tengo mis dudas, C0l110 cuando hace unos aiios coin cidi ó cieno fU-
lOO Agustín Hui! lIo/¡{rrlll
mor sobre el descontento de un o d e los primeros anunciantes del país con e l tratamiento que estaba recibiendo en la prensa con la desaparición de las noticias desfavorables sobre é l. Aguí los enfren tami entos directos con la libertad d e expresión no provienen tanto de los «pocleres fácu cos» (y no es poca prueba que este término está casi extinguido) y o tros grupos de presión. como de personas concretas de carn e y hueso, que sienten m enospreciado su honor por alguna noti cia o algün anÍculo, para lo que el ordenamiento jurídico ofrece no pocos remedios. Desde luego. no hay esa a.u.toconlención iraní porque en España no existe ningún tema tabü. Si algunos asuntos quedan fuera del circu ito periodístico es porque la prensa o bien considera qu e no inte resan a los lecLOres, o bien piensa que hay un prestigio institucional que mantener, lo que expli· ca, por ejemplo, cieno vacío info rmativo sobre el Rey de Espa· ila , que ni siquiera aparece en un divertidísimo programa televisivo de gu iiiol es donde no faltan otros Jefes de Estado, como Bill Clinton y e l Papa.
Por eso, puede proclamarse que afortunadam ente hoy día España es un país de una consolidada formación democrática, en el que todo e l mundo respeta la independencia de la prensa (y ahora poco nos impona que muchos periódicos tengan su propia queren.cia por determinados partidos) y en e l que los periodistas están dispuestos a denunciar cualquier intento de presión, por muy indirecta y remota que sea, Así las cosas, podría pensarse que ya no necesitamos viejas leyes garantizadoras de esa independencia tal y como han pensado e l PP y CiU, que han modificado recientemente la Ley 31/1987, de ordenación de las telecomunicaciones, para suprimir el requisiLO de que las accio· nes de las sociedades propietarias de emisoras de radio sean nominativas, disposición que dificultaba e l tráfico comercia'l e impedía que se formaran importantes conglomerados empresariales capaces de competir con éxito en el mundializado mercado de los medios de comunicación, tal y como está haciendo Telefónica, Sin embargo, personalmente no termino de ser tan confiado y pienso que todas las medidas que se lomen para defender la independencia de la prensa son pocas, comenzando
•
El síndroflle de Fabrizio 10 1
or la elemental cautela de saber quienes son su~ dueños, si· p .. sea por la sencilla razón de que pocos mediOS de com u-qUlela I ,", C
, ,1 son capaces de hacer lo que - ademas de cllLtcal a 0-n@=n . . .. rreos- ha hecho El BatTacio: publicar una lusLOnela cntIcando
a su propio director,
- - - - --------'"
LOS EXTRANJEROS Y LA FUN CIÓN PÚBLICA
Ideal, 23 de julio de J 999
e ADA d ía d e este (¡}timo año d el mil e nio n os trae una noti· cia sobre las pe nalidades d e los ex tranj e ros ex tracamu
nitarios en España: desd e la de negación ele ate nció n sanita ri a a algu nos niños h as ta una carga p olicial enJaén , pasando po r un despido masivo ele 30 emigrantes en Alm erÍa y las p en osas COI1-
diciones de los centros de acogida, por no habl ar de l goteo de ahogados al intentar cruzar e l Es trecho. Sin duda, tod as estas noticias son epife nómenos de l gran problema d e Euro pa: cómo in tegrar en nuestra sociedad la ávala nch a de ex tracomunitari os que recalan en nuestro te rritorio en busca de unas mejores condiciones de vida.
Frente a esta. o leada de personas que rompe en las fron teras europeas, más una emigración de pueblos que de individuos ais l a~
dos, podemos aClUar a la defensiva, convirtiéndo nos - según la ex~
presión habitual- en una fortaleza, o bien de una manera activa, fomentando el desarrollo de esos pueblos, con medidas del Lipo del famoso 0'7 y de la polémica -pero efectiva- bajada de aranceles agrarios. Hagamos lo que hagamos. nos e nroquemos e n una ac titud torpe o nos abramos inteligentemente. a la larga sólo cabe una solución justa: pennitir la e ntrada e n Europa a lodo el que lo desee porque ¿con qué fuerza moral se puede impedir a una perSona que viva d onde quiera? En esta econ omía global del fin del milenio, las barreras es tatales a los movimientos d e capital son casi inexistentes, después se desman telará n las fronteras para los bie~
nes y selvicios, lal y como propugna la Organización Mundial de Comercio, y más tarde Uegará el turno, ineluctable, de la caída de las barreras para las personas. Las «cuatro libertades» de la Unión Europea (libre circulación de bienes, personas, servicios y capila_ les) acabarán siendo libertades del Mundo.
Pero mientras se alcanza ese estadio Superior del desarro_ llo de la Humanidad, que no parece que esté a la vuelta de la esqu ina, España puede adop tar medidas para mejorar la situa_ ción de los ex tranjeros en nuestro país, a lgunas tan espectacu_ lares como la propuesta del Ministro de San idad de facilitar documentació n a todos los emigrantes -legales o no- para que puedan recibir atención sanitaria, o la reciente recomendación de modificar la Cons titución para que garanti ce «explíci tamen_ te la igua ldad de todos los individuos suj etos a sujurisdicción, y no sólo españoles)} que ha realizado la Comisión Europea COntra el racismo y la intole rancia del Consejo de Europa. La bondad de ambas medidas me ofrece pocas dudas, aunque tengo para mí que el flan co consti tucional lo tenemos razonablemen_ te cubi erto, sobre todo desde que la Sentencia del Tribunal Constitucional 11 5/1987, de 7 de julio, declarara apli cable directamente a los extranj eros la mayoría de los derechos reconocidos en la Constitución.
Otra opinión merece la legislación ordin aria, donde es posible hacer muchas mejoras, como afirmaron todos los partidos en junio de 1998 cuando tomaron en consideración un a proposición de le)' de Iniciativa por Cataluña-Partido Democrático de la Nueva Izq uierda para reformar la Ley de ex tra'1ie ría de 1985. Del variado contenido de es ta proposición de ley, quizás la propuesta que más incidencia práctica pueda tener sea la Supresión del permiso de trabajo; pero como se trata de una cuestión de g ran complejidad técnica, sobre la que se hace difíci l opinar a un lego como yo, me cen traré en un punto residual de la proposición, de cierta importancia para el Derecho Político: el punto quin ce de la iniciativa propone que los extranjeros residentes de forma permanente en España puedan «acceder a la ofena pública de empleo del personal al servici o de las Aclmin istracio-
. d me de Fabril.io El Sin fU
. -·0 O laboral de acuerdo con los princi-'l· funclOmu I , . bl .. nes Pub Icas, d· Idad mérito capaCidad y pu lCI-
. t lCionales e ¡gua" ~ 1 pio
s eonS ll l E ni e l PP apoyan esta equiparación, basanc o,se
dad». NI el PSO . I s de otros Estados de la Un IOn . . uiera los naclOna e f en que m Slq. d _ latan amplio para acceder a la un-onoCIdo un e l ec 1 , .
tienen rec. . terprete como parece 10g1CO, q. ue ' 1 r a III aunque se m , , . ció n PU) IC , ,. 1 f ncionarios de Tegnnen co-fi ere Ulllcamente a os u d el texto se re l l. ~ nilitares y jueces (punto és te d u a-no incluye a po IClas, 1 t ) lllú:n)' . do que me aclaren los pro ponen es . que no he conseglll sO y
. 1 lranjeros en funciones Sin duda, admitir la ~resenclla (.~ e:
on la teoría clásica del
despropósito en re aClon l públicas es un , . .de en el pueblo español, só o le si la soberama I eSI d ESlado, porql d d sempeiiar funci o nes re lacio n{l as
Ponentes pue en e , sus COID ., de esa soberama, como muy .. al Estado emanaCIOn ~ 1 con el se rVICIO , d 1 Roma que en su a rucu o ' 1 tares del Trata o ce, , bien sabia n os au . I ., d tra baiadores no sena la libre CIrCU aCIOn e :J
48 declararon que I Admi nisu'ació n Pliblica». Sin emaplicable «a los empl~os en a
ll d e l momento de revisar esta
- gun lo SI no ha ega o bargo, me pIe I ·do haciendo la julispruden-' n cierta forma la vem . leona, como e . . Comunidades, que ha restnneia del Tribunal deJusllcla dI e bIas , del artículo 48 del Tra tado
. . fi d de la pro 11 IClOn gido el Slglll Ica o .. a en el ejercicio de un poa los empleos en los que se pa
l ru.clp das con el interés gene ral
'bl· funciones re aCIOna , der pu tea o en . ~.. \lris rudencia que ha sido rade las AdministracIOnes Pub!tca~,J P I L 17/ 1993, de
l· d en Espana medIante a ey zonablemente ap lca a d ' ·nados sectores de la run-.. b sobre acceso a etel1TIl 23 de dlCIem re, . d I demás Estados miembros ción pública de los naCIOnales e os de la Unió n Europea.
. .., - no falta n motivos para ampliar tan-En mi opullon, CI ea que d de r los euro-
' . a los que pue en acce lO el catalogo de cuel pos ( a todos los ex tranje-
. b _. d algunos puestos peos como a Ir a Ilen o . . l se exii a la nacio nalidad
' ·el· e por eJemp o, que :J
ros. ¿Que senU o LI en, .. d Ayun tamiento cuando para se r española para ~e r secre la ll~ . e d dano europeo? ¿Y por qué un Alcalde es sufiCien te con sel :1U . a l " una academia y no en
. uede ense nar ln g es en norteamen cano p . I (do no es e l de la ra-un ins ti tuto pliblico? Desde luego, e se n I
106
cionalidad: si a la función pública se accede por mérito y c . . . apa. ciclad, no es muy inteligente permitir que gente preparada se quede flle l~ por ~I sólo hecho de ser residentes extranj e ros. Otro lanLQ podna deCir desde la perspectiva de la integració n social esa que lodos defendemos en abstracto. '
La Cons titu ción no es un obstáculo para que los extran'e. ros puedan ~er fu ncionarios, pues si bien es verdad que decl;ra que e l trabajO es un derecho y un deber de los españoles, sólo excll~ye a los eX L~'anjeros de los derechos políticos, pero nada pro l~ lbe so bre sl1 wgr:,so en la [u nción pública, de tal forma que se ,lI ata de ~lna cuestJOn que la Ley puede regu lar li bremente. EllIlconvemente más re levante que se me ocurre consiste en 1
d - o que po rIamos llamar un a situació n de desequi librio para I - os espano les: mien tras España reconocería generosamen te el ac. :eso de los ex tranjeros a la fu nción pública, casi ningún Otro E:t~do (me parece que los EE. UU., Canadá y pocos más) tratana Igual a los espailoles. La objeción no es decisiva, es más, se puede salvar Con e l simple expediente de exigi r la reciprocidad. Claro que quizás, cuando todavía nos mantenemos en unas cot~s de paro muy superiores a las europeas, habría que echar un vlsta~o a la perspectiva eIectoral:¿qué opinarían los millares el e o.posltores (y v?tantes) de una medida que aum en ta e l potenCIal ele com petIdores? Me temo que IC-PDNI tiene d ifíci l sacar ~de l allte su propuesta, a pesar de que se trata de una medida
Justa para los ex tranjeros y (¡til para el buen funcionam iento de los servicios pllbli cos.
ATAJOS LEGISLATIVOS
El Correo de Andalucía, 19 de Julio de 1999
EL procedimiento para elabo rar Ulla Ley en las Cortes Generales es un cami no largo y pesado, tanto que suele pasar
más de un a ii o desde que el te lediario nos informa de que e l Gobierno ha aprobado «una ley» y su publicació n en e l Boletín Oficial del Estado. Para lograr reducir es te plazo, la Constitución prevé una gran variedad de atajos, sin parangón en e l Derecho Comparado, como son la aprobación en lectura lmica, la aprobación por una Comisión y el trámite de urge ncia; incluso orrece al Gobierno un vehículo supersónico para recorrer en un día la larga distancia que le separa del BOE: el Decreto-Ley.
Gracias a estos procedimientos y a la frené tica actividad de los parlamentarios, Lodos los años se aprueban casi c!~ n no!:mas con rango de ley (81, e l año pasado), haciendo as! Iluso na la idea de Tomas Moro de que no hay que «encadenar» a los hombres con muchas leyes. imposibles de leer y comprender. Sin embargo, nuestra «legislación motori zada» no es suficien te para hacer frente a la endiablada velocidad del mundo moderno, que necesita ser regulado consk'lntemen te. Por eso, los znj}ndores del Gobierno se afanan por encontrar nuevas atajos que permitan recorrer lo más rápidamente posible e l camino legislativo. Una vieja receta consiste en ap rovechar un proyec to de ley sobre un a maleria cualqui era para introduci r una disposició n adicional modificando o tra ley sobre materia similar. Más mode rna es la técnica de aprovechar la preferencia de paso que tiene el Pro·
to8
yecto d e Ley de Presupues tos para incluir e n é l Lodo lipo d e . . ~ l · 1 . l e o~rlllas eg~J s ~ tlvas. Sin embargo, e l Tribunal Constitucio nal fre_
no esa practica al exigir que en esa Ley sólo se incluyeran el PresupuesLO y sus mate rias conexas.
Claro que el Tribun al Cons titucional nada di io sobre la .bT . " ' po
SI I ¡dad de. tram itar ~l. ~nismo ti empo que la Ley de Presupu es_ tos, en la misma comlSlOn y co n su misma cele ridad, OLra ley en la que se reformen todos los asunLos que se es tim en de in eludibl e reforma en los ámbi tos fiscal, admin istrativo y social. Aunque desde que surgió la primera «Ley de acompaii.am iento» (la 23/ 1993) no han faltado juristas que han considerado que se tra ta de un fraude constitucional, la idea parece buena para resp~n~er ~ ~I as demandas sociales. Es más, desd e el pasado año la lIamllaClOn de la Ley de acompailamiento tiene un efec to cola. te ra l muy be néfico, que es la revalorización d el Senado. siempre co nside rado una Cáma ra poco útil.
Este efe~to beneficioso para el Senado se ha producido bus. cando abreVIar todavía más el tiempo de respuesta legislativa a l ~s proble mas sociales. El caso fue el siguiente: a mitad de no. vlembre pa:ado: cuando se es taba discutiendo e l proyec to de ley cl~ ac~mpanamle.nLO e n e l Congreso, el Gobi e rno advirtió que e l a .1Il gente modificar las nuevas fo rmas d e ges tió n del sistema naCio nal de salud que había e,s tablecido la Ley 15/1997 y algún agl~do za/Jador leglsla uvo penso que se podría aprovechar el paso pOI el Senado de l proyecto de Ley de acompañamiento para ref? rma r la Ley d e sanidad . Di cho y hecho: el PP logró por esa vta regular las fundaciones públicas sanitarias, consiguie nd o de una tacad~ el do bl e o bje tivo de resolver rápidamente un pro. 1~ l em a socIa l y dar una función al Senado. Pe ro la oposición, s~emp.r~ escrupulosa. pro testó por lo que conside ró que era una :1~ I~clOn de la .Co ~~ti tución , que exige qu e los proyectos de ley 1_I11Cten su lramllaClOll en el Congreso. Personalmente tengo que l econoc~r que, a. pesar de ser favorable a estas fundaciones, por un ~xceslvo pruflto co nstitucional pensé que la o posició n tenía razon , que si se que ría aíi.adir o nce párrafos a la Ley de san idad
El ~índfunH! de Fahr i ~.io 1°9
lo constill.lcional e ra presentar un pr~~ecto de ley y no un a e n· mienda a la Ley de acompañamiento.
Pero comprendo que las necesidades de regular la vida mo· derna son cada vez más perentorias. Así que una vez d escubie rta esta trocha senatori al para recortar el to rtuoso camin o Icgis· lauvo, solo cabe congratularse de e lla y aplicarla cada vez que sea conveniente. Por ej emplo, si se descubre que es un dispara· le que las acciones de las empresas de radio sean n omin a tivas, pues se aprovech a que la tramitación del proyec to d e, la Ley de la televisión sin fronte ras está muy avanzada (despues de dar· mitar desde mayo de 1996) para enmendarlo e n e l Senaclo y modificar la Ley 31/1987. de ord enación de las telecomunicaciones. Aunque el PSOE, IU Y el PNV han señalado que eso es aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid, lo cien o es que de esa forma se ha logrado d ar respuesta a una gra n demanda social, como demuestra que, al día siguiente de aprob arse en el Congreso el proyecto de ley, Telefónica anunciara la compra de Onda Cero y Cadena Voz, sin poder esp erar siquie ra a que la ley entrara e n vigor co n su publicación en el EOE.
Como la ciencia avanza que es una barbaridad, no me cabe duda de que pronto se inventarán nuevas formas d e tramitar más rápidamente los proyectos de ley. Una de ellas podría se r la tramitación al mismo ritmo acelerado d e la Ley d e PresupuestoS y con los a tajos senatori ales que sean necesari os una ((Ley anual de modificación del ordenamiento jur ídico» con la que, de una tacada. se cambie todo lo que se haya que cambiar; técnica que recomendaría si no fue ra por culpa d e unos cuan tos prejuicios, entre los que no es e l menor la anticuada idea ilus· u-ada de considerar que e l procedimien to legisla tivo, con su luz y sus taquígrafos, es un a garantía de la democracia.
-"----
NOBLEZA OBLIGA
El País Andalucía, 8 de diciemb,-e de 1998
ENTRE las much as no ticias d e Tribunales que nos traen los
pe riódicos, aparecen de vez e n cuando re fe re ncias a juicios so bre derechos de sucesión en los tíllllos no bilia rios. NOI'· mal mente, la controversia se o rigina po rque una mujer impugna el mej o r de recho de su hermano, más j oven , a h e redar un ULUlo, alegando que la tradicio nal prefe re ncia d el hombre sobre la muje r es una discriminación incompatible con la igualdad constiwcional. No faltan situacio nes tan cu riosas como la que publicaba este pe riódico recien temen te: Lía y sobrina, defendidas ambas por letradas, han mantenido opin iones contrapuestas en unjuzgado de SevWa sobre si la prefere ncia del va rón p ara he redar no sé qué condado violaba o no la Constitución.
Como e l conciso es tilo p eriodístico no pe rmite las inte rminables puntualizaciones de los juristas, la noticia se Litulaba de forma algo inexac ta: «U n juez prima la varo nía en la sllcesión de un condado». A decir verdad , el juez se limitó -como era su obligación- a aplicar la jurisprude ncia de l Tribuna l Cons lillIcional sobre e l particul ar. Y ésta es extraordinariamente clara y, además, recie n te : en su Sentencia 127/ 1997, de 3 ele julio , el Te conside ra (por 9 votos con tra 3) que «la regla ele p refe re ncia del varón sobre la mtu er e n igualdad de lín ea y g rad o, e n e l orde n regul a r d e las tra nsmi siones mOTlis causa d e tí tul os nobiliarios no es con trari a al aníc ulo 14 CE».
[1 2
Con es ta sen tencia, el Te quiebra la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo que, desde hace unos años, venía estiman_ do que esa regla había que considerarla de rogada po r la Con" liwción. El Te basa su razon amie nto en admitir la Constitu. cio nalidad del Derecho nobiliario porque no es tablece nin gún privilegio pe rsona l sino que es una «preemi nencia o pre rrogati. va de ho non,. un «símbo lo» sin contenido jurídico. Y una vez admitida la constitucionalidad de l De recho n obilia rio, admite tambi én la co nstitucio nalidad d e sus ele me ntos, e ntre los que se en cue n tran las reglas suceso rias. Es decir, el Te hace suya la teoría de que los d e rechos nobiliarios «sean como son o que no sean » (siT/l. ut slI.n t aut 110n sint).
Como jurista , me convencen más los razonamie ntos del Tribunal Supremo y los de los vo tos particulares de la se nte ncia de l Constitucion al. Resumié ndolos LOscame nte, diré que la prefe re ncia de l varó n sobre la muje r e n los títulos sucesorios es una de esas discri m inaciones histó ri cas que n o puede n superar el más ben évolo «test de razo nabilidad », empleado p ara admitir o rechazar cualquie r dife re ncia d e trato. No aplicar ese test a los compo ne n tes de un sec tor del o rde namie n to jurídico , afirm and o que e n su conjunto es constitucional, supone crear una»zona fra nca» e n la que no rigen las normas constitucion ales.
Ahora bie n, como jurista soiiador y amigo d e las divagaciones, la verdad es que me a trae la di co tomía de mantene r el derecho nobiliario tal cual o e limina rlo. Me atrae tanto que casi me atrevería a buscar a rgume ntos para d efende r la segunda alternativa, su eliminaci ón, come nzando por su escaso apoyo constitucion al: el artículo 62 de la Constitución , que a tribtiye al Rey la concesión de «ho no res y distinciones con arreglo a las leyes». ¿De verdad se colige de esa frase u na autorización para saltarse e l principio de igualdad y permitir que una persona, po r el sim, pIe hech o del nacimie nto, reciba la «preemin e ncia de h onor» d e un título nobiliario? Muy al contrario, se pod ría decir que un a in terp re tación sistemá tica del artículo 62 de la Constitución sólo auto riza al Rey, refre ndado por e l Preside nte del C obier-
11 3
__ . _ títulos nobiliarios siempre que n~ sean h e reditanO, a aUlbll
l1l
oncedidos a sus dos hijas , po r C1e rLO). , (como os c nOs
d " do la co nstiLUCion alidad d e he red ar los
'm a mI uen , [ ' Pero at . .' I grados I)or u n antep asado, n a es a-
dIStInCIOnes» o . . ' . honores y . ' l al'ldad d e los ac tuales pnnClplOS que
.' 1 co nsU LUCI01 eil adIUlu r a _ As' si se estimase que el principio d e mascu-rigen SU ~l e ren c~a . l~~d también h abría que es timar que i gu~l \i nidad vlOla la I?ua 1 ' .' C'lp 'IO de primoge nitura porque ¿cual
. . ton o es e p1ll1 d I de discn mma .' _ 1" / a tenga de recho a h e re ar e
, d que el pIune l lIJ O . . eS la razon e _ I de más no? El único cnte n o n o
d I padre/madi e Y os ' d . honor» e . __ es el ele pe nnitir que LO os . " -io que se me aCUIt e
discrllnmalOl . I ' t lo tal y como sucede e n la Re-d ' puedan usat e U u • . 1
los hefe el os . I . ón republicana que algUIe n 0)-, . Federal Alema na, so uCl .
pllbh,C~ plicable en un a mon arquía p arlamentana . jetara 1I1a ~
al-a refo rzar la posLUra ravo-b lelO argumen tos p ,
En fin , . u~ca l . , e los títulos n obiliarios, hasta m e atreve-rabIe a la eltmmaClO l1 dI , 1' alabras qu e un gra n cOl1slitu-
l' - a la n ob ez,l as p ( , . ría a ap teaI N' l ' Pe' 'CZ Serrano dedicó a cier ta be nemcnta , l' ta don ICO as l ' , . -
ClOna 1S , d ' lIad iniusta y anlidemocra uca, l e-. . ". «crea una eS1gua (:J _ !I1SUlllClOn . d ya a sus preté ntas razo nes
. . l ' tó rica n o respo n e ( nlil1lscenCla lIS, . speculaciones teóricas d e-
P . 1 e rdad es que mIS e. . de ser». . el o a v videncia d e que los títulos nobilianos esben rendirse an te la e t 'o De recho tanto que su
, . , _ e nlados e n nues I ' tán soh damen te as . las Partidas de Alfo nso X el
1 - e dete rm ll1a e n «orden regu al » S d ' ll o l'a a discutir tan ancestral y ve ne-
. osa e ve11lr a Sabw y no es c " al uie n tuvie ra dudas de sus razones rabie norma. Ademas, SI ~ g Il abrá n disipado
" d . 1 seguro que se e 1 de ser y de su u uhda SOCIa . E ' le AII) ', y , d lI a da de . uge l1la ( , ante el magnífico espec taculo e a ) _ . Francisco Rive ra , de la Duqu esa y ello1e l o.
- EL RELOJ CONSTITUCIONAL
Ideal, 5 de diciembm de 1998
DICEN los historiadores que la Edad contempo ránea espaIlo la parecía regida po r una «ley del péndulo» : nues tro
reloj histórico pasaba d e un extremo conservador a otro progresista, sin encontrar el punto medio en el que pudie ran convivir las «dos Españas» que helaron el corazón a La rra, Machado y tantos otros hombres de buena volunwd. Afortunadamente, lras la muerte del Ge ne ral Franco los espaii.oles supi e ron construir un marco general para desarrollar la actividad política, unas nonnas mínimas de convivencia, que han servido tanto para Lirios como troyanos, para que gobernaran un os lt otros sin ten er que cambiar las reglas del juego. sin tener que apelar a la viole ncia, simplemente aceptando la voluntad popul ar. Ese marco se llama, como todos sabemos, la Constitución Espaiiola de 1978.
Por eso, e l primer mérito de la Constitución consiste no tanto en habe rse situado e n el punto medio de las opciones políticas, como en haber conseguido integradas a todas. Para decir toda la verdad , el mérito no es sólo de la propia Constitució n _ y de sus autores, cJaro- sino de la sociedad y d el conjunto de personas que, a falta de mejor término, d e no minamos los (( operadores jurídicos»: e mpezando por las Cortes Generales, los partidos políticos, los sindicatos, el Tribunal Constitucional, los tribunales ordinarios, etc. Todos ellos han tenido un com portamiento más que aceptable, de lealtad constitucional, haci endo así posible veinte aiios de democracia, con independencia de
116
algún que o tro fallo concreto, que no invalida es ta opinión general. Ya decía Savigny. hace casi doscientos años, que más importante que tener bue nas leyes e ra tener buenos inté rpretes que supie ra n aplicar las leyes de fo rma racional.
Así, ] 978 supuso la hora en que se resolvieron viej os cootenciosos co nstituci onales: la forma de la J efatura del Es tado las relaciones Igles ia-Estado, el papel d el ejérciLO, e l reconoci~ miento de los de re,chas fundamental es, la «cues tión social» y otros asuntos pareCIdos quedaron regulados en la Constitución d e una fo rma bastante aceptable para tod os . El desarrollo constitucional posterior ha consolidado la desactivación de esos grandes mo tivos de división entre espalioles, por más que tuviéramos e l gran sobresalto del 23 de febrero de 1981 y por más que alguna qu e o tra cuestión menor haya pro ducid o algunas insatisfa ccio nes, como bien pudie ra ser - al menos en mi particul ar o pinión- el hecho de que todavía se siga impartiendo en e l sis tema educativo de un Estado laico la asignatura «religión» y además se obligue, con e l respaldo de l Tribunal Supremo, a quien no quie ra recibirla a cursar una asignalUra alte rnativa.
1978 fu e también la hora en la que los constituyentes afrontaron el tema más complicado ele nuestro tiempo: la arLiculación territorial del poder político. Al igual que los constituyentes de 1931, no realizaron ellos mismos el mapa de los terri torios con poder político propio, segú n es habitual tanto en los Estados federales (EE.UU. y Alemania, por ejemplo) , como en los regionales (Italia) . Optaron por una vía más compleja: reconocieron el derecho de las «nacio nalidades y regiones) a acceder a la autonomía, diseña ron varios procedimientos para realizar ese derecho y señalaron dos listas de competencias para que los Estatutos recogieran las que estimaran convenien tes. Deu'ás de esta autonomía a la carta latía lo que el admirado Tomás y Valiente denominó una «lógica de la dualidad»: frente a la alternativa de la Constitución de 1931, tener una gran autonomía o renunciar a ella, la de 1978 pe lmitía unas Comunidades autónomas de Plimer grado (o políticas) y otras de segundo (o administrativas). El modelo dual no se pudo desplegar porque Andalucía no lo pennitió ya que se constituyó en COlTIuni-
..
El síndrollH' d(! Fabrizitl
dad Autónoma de ptimer grado, lo que dio ~ugar .a C"]ue tras e ~la Valencia Y Canalias, plimero, y todas las demas reglOnes, despues,
por el modelo de autonomía política, de tal forma que el optaran ,_. _. . Tdbunal Constitucional ha podido senalar que las chfclenclas en-. Comunidades Autónomas son de grado, no dc naturaleza, y que
ue ;. ; I o si na existe un «principio de igualdad» autonOmlCO, SI quc 1ay un
¡(de homogeneidad».
Para lograr la autonomía plena, Andalucía recorrió el tonuoso camino del artículo 151. Al principio, comenzaron a andarlo Lodos los panidosjuntos (precisamente esta misma semana se acaba
d e lebrar e l 20 aniversario de l primer paso, e l Pacto de e c _ Antequera) , pero pronto la UCD y ~ pre~:-ieron I~ ~u.to~10m l a lenta, con lo que el referéndum de rauficaclOn de la IlllcmUva autonómica de 28 de febrero de 1980 se convirtió en un momento cl11cial para el futuro de Andalucía y de Espaila entera. Afonunadamente, en el 28-F Andalucía dijo sí y lo hizo en todas y cada una de sus provincias. Y recuerdo esta obviedad porque me he cnco~1-llCldo con algunos jóvenes alumnos que pensaban que en Alme,na se vo tó que no, cuando 11 8. 186 volantes dieron su voto afirmauvo [rente a sólo 11.092 en contra. OUcl cosa es que no se alcanzara el 50% del total del censo de la población almeriense, lo que obligó a un complicadísimo encrDe de bolillos jurídico. La ~ifi cultad de alcanzar este quórum tenitorializado tan alto se a~reCla record~ndo que no se alcan zó en sie te provincias en el referendum con~ulUcional del 6 de diciembre de 1978, sin afectar por ello a su vabdez.
Pero volvamos a las cuestiones generales. Decíamos que la Constitución espailola ha permitido la alternancia políti~~, ha garan tizado los derechos de todos los ciudadanos y ha faCllttado el autogobierno de las nacionalidades y regiones como nunca an tes lo había conseguido ningÍln o u'o texto jurídico. Es más, el amplísimo proceso de descentralización política lo ha hecho en un breve plazo de tiempo sin igual en el Derecho con~parado" c~mo. a veces recuerdan algunos italianos y belgas con Cierta envlcha. Sm embargo, veinte años después, nos encontramos con que dentr? de España abundan las propuestas de refonnar el Estado autonomico, se habla de un nuevo proceso constituyente, de una segun-
II8
da transición, e tc. Con esas e _ . (culminar el proceso a uto _ ~pleSlOn es ti otras más comed idas 1 11 0111 1CO por e iemplo) 1 . lay una concie ncia gene' r .. d' :J • o CIeno es qll l· ·' b . - la IZd a de que hace [; 1 . < e
( lSUI UCJo n territorial el I 1 .. a la I Cl o nnar 1 e poe el' polI lleo. a
El reloj constitucion al ha COl1 s UITI'd
gue y la consolidación de las allt : o las ho ras del desplie. 1 . d ~ On OlTI l aS y está !TI' 1 101 a e la reforma Es e,' '1 I al caoe o ya la el . l aCJ lacer tina . 1 '. eben ser revisados: la ccm '" l e ,aclOll de temas que
papel de las Comunidades POSllclUon ,): funCiones del Senado, el n . en a ilIon Euro l ' lIlanc¡ación, e tc. Otra pea, e SIstema de
Cosa es que hal'a 1I " sobre las soluciones que cad . n 1ll1ll1ITIO ele acuerdo l e a lino reqUie re La
( e es tas discrepancias I'ad' . < ca lisa principal lca en que eS l
atravesados por una eue u' ~ os temas sec toriales SOn r S on general ' 'deb na ldades histó ricas una po ' . ~ , 'é ' en te ner las nacio_ mico o, por el contra rio t~~~lonl slllcgu lar ~n el Estado au tonó_ d ' as as OlTIuJlldad es 1 b e una posició n simil ar::> E t ' ' e e en gozar pre podemos (o qu er~l~O/) a ~I egunta es el árbol que no siem-
- vel e n lre toda la ha' d faJlla comparlid 'l sol' 1 '·d' l ~arasca e sobe-
l, leall ad IIlte rte'" " ' 1 ' Comunidades etc que s " IlIto Ila, Igualdad d e las
,. e apl eoa en los discursos políticos,
Los panidos Son los qu e tien en ' bre la reform a y Con test . 1 que pone lse de acuerdo 50-
al - e e un a fol' - . esa pregull ta , Q d , Illa tacILa o explícita_
ue a pal a el observad " mínima reflexión ' el 'd _ 01 IIlLe resado hacer un a
. aCuel o sera IJO '11 ' ta n una posición respons"' bl S' SI J e SI todos ell os adop-I n e, I po r el c , ,' ' _
e el consejo de Savign), S el ' , onua1lO,oIvlelandose , 1 ' e eJalan tentar por 1 1 -
plI'a d e los hechos dife ren ciales J .' a e e magogica es-tonces ha brían transform ad I y os _a~1 avlOS comparativos, en-
l oe gra n CXItO ca t ' , rcc 10 a la a utonomía el b ns ItuclOnal del e1e-d ' luna omba de re/o' ~
lIlamitando el Estado C ( ~en a que aca baría 1 . a mo hasta ahora I d
e e su responsabilidad 1 _ ( lan aelo muestras ya g un que Otro cxc
nado a consumo elec to 'al ' , eso pa rece más d esli-I I q ue a conVlCCIÓ - , arm ente Op timista sob ' n IIlUma, soy pani cu-
r l e nuestro futur " lorma que espero ql I C' o constitUcIonal, De tal
.. le a o nstl tución de ] 978 tia no rma fundamental ue ha ' ' , , que ya es nu es-de esta bilidad democráu,c
q PI eSldldo el períod o más largo
. ' a, Supere los 55 a - d . lItudón d e 1876 y I nos e vlela de la Cons-
, que o veamos todos n osotros,
- EL CONTROL JUDICIAL DE LAS PROMESAS ELECTORALES
Ideal, 14 de se/Jtiembre de 1998
ENTRE los muchos fenómenos sociales y económicos que están transfo rmando nuestra visión tradi cio nal d e la políti
ca, des taca la irrupción de los jueces e n lo que antes e ra considerado un espacio privativo de los políticos, exen to de contro l judicial. Hoy día podríamos decir, parafraseando a Clausewitz, que la justicia es la continuaci ón de la política por o U'OS medios, Visto d esde esta perspectiva, sólo me rece e logios que los políticos con tinúe n sus diferencias en los tribunales (sean es tos ordinarios, constitucionales o inte rn acio nal es) y no en los campos de batalla, Otra cosa es, evidentemente, que lo que únicamente tiene sen tido como vía excepcional de resolución de connietos se trans[onne en un procedimiento cotidiano o que algunas perso nas se enroquen en sus cargos públicos para diferir sus responsabilidades políticas a lo que decidan los tribunales,
Con sus ve nlaj as y sus inconve nie ntes, lo cierto es que la olajutliC'ialavanza imparable por todo e l mundo, como ha puesto de relieve un reciente núme ro monográfico sobre el asu nto de la International Political Science Review, El con lrol ll ega a
zonas antalio inmunes en la mayoría de los países a cualquie r escrutinio judicial, como las leyes e laboradas por los ParlamenlOS, ahora suje tas al control de cons titucionalidad, o cie rtas COI1-
ductas individuales realizadas en el eje rcicio de funciones públ icas (como el secues tro de Segundo Marcy e n Espali a y el caso ele la sangre con tami nada en Francia),
120 AKIUfíl! l/ni: l1ubll'l/o
Sin e rn bargo. hay un ámbito po lítico que has ta ahora se en. cucntra muy pro tegido de esa ola y sobre el cual, siquiera como hipótesis algo d escabellada, me gustaría refl exionar: e l cumpli. miento - o e l incumplimiento, po r mej or decir- de las promesas electora les. Como todo el mundo sabe, la fó rmula de l manclaLO representativo. lípica de los sistemas parlamentarios, supone qu e los c iudadan os e ligen a lo s diputados y és tos, C0 l11 0
represe ntantes de l pueblo, actúan e n su nombre seg(m su leal sabe r )' ente nde r. En un Estado liberal , la lógi ca de es te compo rtamiento es implacable: frente al mandato imperativo de los Parl amentos medieval es, donde los procurado res se limitaban a presen tar d emandas ante el Rey, el nuevo Parlamento se concibe como un lugar e n el que se fija el rumbo del ES lad o adoptando co mo mé todo de trabajo el d ebate y la n egociación .
Pe ro e n la actualidad los panidos son unos agentes intermedios e n tre e l Parlam ento y los ciudad anos, «instrumento funda mental para la participación política», según d ecl ara el artículo 6 de nuestra Constitución. Los pa rtidos e labo ra n las listas elec torales, designan un candidato a la preside ncia del Gobierno, ofrecen un programa elec toral , decide n qué debe n vo tar sus diputados, e tc. Dicho e n fonTIa telegráfica: los pa rtidos son los pro tago nistas exclusivos de la actividad política, de tal fo rm a que se ha co nsolidado la expresión «Estados de partidos», qu e aquila tara Rad bruch e n 1930, para designar la nueva fo rm a de organización d emocrá tica del Es tado modern o.
Po r eso, cabe p reguntarse si tiene sentido seguir manteniendo una in terpretación del mandato representa tivo, consagrado en e l a rt íc ul o 68.2 d e la Co nstituc ió n es p a ii. o la, e n té rmin os d ecimonónicos, como si los depositantes d e la confianza ciudadana fue ra n los d ipu tados y no los partidos, y si no sería mejor inte ntar su reinte rpre tación a la luz tanto del artículo 6 de la Constitución como de la realidad política, buscando a tri buir al programa electoral alguna virtualidad jurídica. No sería la primera aclunüzación dc una venerable institución parlamen taria. Así la inmunidad ha pasado -gracias a la interpre tació n del Tribunal Conslitucional- de ser un privilegio de los diputados y senado-
El ~ílldrollle de Fabriú" 12 1
res para decidir si auto rizaban o no el procesam ien to de uno de ellos a poco menos que un trámi te formal en el Congreso y el
Senado.
Hasta donde conozco, e n ningún país del mundo se ha p roducido un conlrol judicial sobre los progra mas e lec torales, d e tal forma que sigue ple namente vigente la idea de que cualquier promesa p olíti ca presente tiene un valor muy rela tivo e n e l futuro. Como ya dij era el Co nde de Romanones en la Res tauración : «en política Jam ás' significa hasta dentro d e un ra lO». Así que se puede ir po r ahí dicie ndo, entre otras cosas, que cuando se ganen las elecciones se van a n ombrar profesio nales ind ependientes para dirigir las e mpresas pübli cas (especialmen te RTVE), que se van a disminuir los altos cargos, que se van a volver a incluir en la fin anciación pública los medicamentos excluidos en 1993 Y luego hacerjusto lo contrario, sin que e l Derecho te nga nada que d ecir sobre tan flagrantes violacio nes de las promesas eleclOrales.
Pero quizás en el futuro las cosas no sean as í y la o la judicial te rmine llegando ta mbién a es ta zona d e la políti ca. Po r lo pron to, ya se ha d ado un prime rísimo paso e n Can ad á: e n Vancouver, su Tribunal Supe rio r ha admitido a trámite la demanda de un ciudadano conlra el nuevo jefe del Gobierno (ele l NDP. socialdemócrata) porque en su programa electoral prome tía que, si ganaba, elabo rar ía los presupuestos sin déficit y el prime ro que ha hecho tien e el considerable desequilibrio de 500 mill ones de dóla res. Es difícil que una demanda as í prospe re porque la coyuntura económica, la h erencia recibida (y d escon ocida has ta llegar al pod e r, claro) d el anterior Gobie rno y otras razones similares pueden justificar el incumplimiento electoral; pero no dej a de ser un pr imer embate judicial contra un balua rte político inexpugnable .
El con trol de consti tucionalidad de las leyes, hoy comúnmente aceptado y co nsiderado una pieza clave d e los Estados democráti cos, tuvo un fu e rte rechazo en sus ini cios, simbolizado en la frase d e Gui zo t so bre lo poco que con él gan aba la po-
122
Jítka y lo mucho que lajudicatura d ' _ blica espal10la se habló del o· po la pelder. En la II Repúo • llesgo de que el T o· b I
uas Constitucionales insta! _ . 11 una de Caran. . . al a una «dlctadu' el I
se cuantas frases brillantes se e1'- . la e as togas». No tro1 judicial ele las promesasP~e~ltan. deCIr ~o~tra. el posible COn_ seguro de qu e pudiera ten' ojales, .nl slql1lera estoy muy [ el consecuenCias r . avorables; pe ro es una posibilid el ,po tUcas y sociales
placer intelectual de ¡magl" . ~ que m e lIenta por e l simple . nal como se la' '.
ucos para seducirnos a los 1 . s mgeJlJan an Jos poli-Aran llamó la demagogia : ec t~res 5111 cae r en lo que Raymond
. . . p OSltora · no hay p o·d a pOSte IOo no haya criticado d .. . alll o que en la
01 . eClSlones del G I . . que e mismo las hubiera ad d o ) Ierno sabIendo
opta o de es tar e n e l pode r.
- OPOSICIONES DISCRIMINATORIAS
El País Andalucía, 30 de junio de 1998
CON verdadera sorpresa he recibido la noticia ele una nueva discriminación d e los andaluces: en las oposiciones a fun
cionarios de la Administración de Justicia convocadas para este aii.o se valorará especialmente el co nocimienLO del catalán , e l cuskera, el gall ego y el valenciano. Un Sindicato h a puesto el grito en el cielo ante tamaña injusti cia y ha di cho que se tra la de «lIn disparate que atenta gravemente co ntra la dignidad ele Andal ucía y de todos los andaluces», varios columnistas han teorizado sobre una di scriminación que nos conviene en ciudadanos de segunda e incluso la edilorial d e un pe ri ódico ha ex tendido esta (, irregularidad ) al reSlo de oposiciones para la [unción pública y ha considerado que es «lodo un d cspropósiLO y una ofensa para Andalucía».
Casi imbuido por la pasió n justiciera d e desfacer agravios que moviera a Do n Quijote, me h e pues LO a buscar en el 130E la convocatoria de las suso di chas oposicio nes y lo que h e e ncontrado me ha e nvue lto en un mar d e dudas, basta nte distante de las rotundas opini o nes e n su co ntra que hab ía leído . Si no me equivoco, las oposicion es que se critican so n las convocadas en e l llOE de l pasado 4 de diciembre (buena fec ha para ofende r a Andalucía, po r cieno) para los cuerpos de agentes, a uxiliares y oficiales de la Administración ele Justicia. Hay en es ta convocatoria un turn o libre y otro de promoción inte rna. En el primero no advierto nada que atente co ntra la igual-
1 2 4
d ad d e los ciudada nos, y mucho me nos contra la dignidad de los an d aluces. Las tres oposicio nes valora n las le nguas autonó, micas de la misma fo rma: los aspiran tes que concurra n e n Un te rriLOrio co n le n gua pro pia podrán reali zar un te rcer ej erci. c io d e carác te r o ptativo que «sólo será aplicable e n e l ámbito de la Comunidad Autónoma respec tiva a los solos efectos de es tablecer e l nú mero e n la re lación de apro bados dentro del á mbiLO te rrito rial por el que co ncurre el aspirante». Pa rece una disposició n muy razonable , incluso mod e rada, porque no se ex ige e l catalán -por citar un ej empl o concre to- para ser funci o na rio de la Administració n d e Justicia e n Cataluil él , sino simpl em ente que los apro bados que lo conozcan o btendrán mejor pUCSLO e n e l escala fó n ,
Do nde se h a tomado la decisión po lé mica es e n el turno de
pro moció n intern a: entre los mé ritos que se valo ra n está el ca· nocimie nLO de idiomas extranj eros o «de lenguas ofi ciales propias de las Comunidades Autónomas». ¿Es eso justo? Me temo que haría falta el bue n tino que tuvo San ch o Pan za juzgando e n su ínsula de Barataria para pode r pro nunciarse. Por un lado, no parece desca be llado conside ra r un mé rito e l con ocimiento de cualquie r le ngua distinta d el castellano, sin diferenciar si es extranj era o auton ómi ca, más si se recu e rda que e l Tribunal ConstilUcional estima que la tute la judicial efectiva aba rca incluso a los espailo les que in cumplan su debe r de conocer el castellano; pe ro, po r o tro, es inn egable que el auxiliar catalán que opte por presenta rse e n Andalucía conseguirá un punto y medio que difícilmente tendrá n sus rivales andaluces, a los que no les co nsolará sabe r que esa punluación es sólo el 2'54 % de los 59 plintos que, como máxim o, se puede n obtener e n el concur· so de ascenso a oficial de justicia (y el 2% para accede r de agen le a auxiliar ). Si lo miramos desde e l lado del Derecho, creo que p odría pasar fácilmente e l tes t de razonabilidad que el Tribunal Con stitu c io nal empl ea pa ra ave ri g uar si un a m edida es discrimina toria, Si lo miramos socialme nte, es una injusticia pri· mar de esa forma a los catalanes que ' decidan concursar e n Andalucía.
1 2 5
1 dado Por en [rascarme en la
d ' li 'me me 1a ' Incapaz d e eClC I ., ' 1 fin al me h a pasado como a don
el la convocato lla y a d . do agra-lectura e '. e caballe rías: he termina o vlen
Q ',;ote con los lIbIOS el el ' ' a 'Cuál pued e ser la
lllJ da paso e pagll1 . " , ~ a la igualdad en ca . '. 280 plllsacio nes ne tas» e n
\'10" \ 1 '(\ eXlgl1 « . base objetiva Y raZO~1 a, ) e pal 'ta res d el turno libre ele aUXI-\; Ináquina de escnbn' a l ~~o~:cStón inte rna? ¿Cómo es p osible liares Y sólo 220 a l~.sbde ~'l l cu erpo d e o fici ales tengan un aiU
que los opositores 1 \e; t'no restringido esté n exentoS de cu al-
IJ\io programa y los d e Ul . ' olaS de tal form a que su opo-
, ., de sus conoo mle , . ' uie r venftcaClon 1 1 ') 'No es elisCl;mll1aton o
q ncm"So d e tras <le o, ( . sición es de Jacto un co , ciudadanos que funci onan os se cOl~-
qUe habie ndo much os mal s ' s restringidos que para los \¡, l ' as para os tUlno
\'oquen mas p a l " 1',oguna pe rsona se nsata . , sindicato Ol 1 bres? Pero como I1lngun . . . . erá que dej e la lectura
d ' pOSICiones, meJol s . ' ' han criticado estas ,IS a a ser que te rmine con el JUlClD
)' abandone esas (lu tas, no vay_ . , s que «ni e l m esmo
el t 'an a r 1 azo n e perdido buscand o e:e ~ 1 s' resucitara para sólo ello».
, 'leles las desentran al3, I An sLO
- «CARMEN» EN BARCELONA
El País Andalucía, 24 de abril de 1998
ENTRE las lluvias, el frío y las procesiones que ha n copado l a
atención de la prensa esta Semana Santa, h a pasado casi inadvertida una noticia que ha levantado cierto revuel o en el mundi llo cultural andaluz: la Generalitat ha prohibido a «La Cuadra» represen Lar la ópera «Carmen» en la Plaza d e toros de Barcelona porque incluye la lidia y ffiucne de un toro. La inevitable polémica que esta decisión ha originado causa no poca turbación entre quienes¡ como es mi caso, no sabemos muy bien de qué lado ponernos o -peor lodavía- vamos cam biando ele bando según se nos van ocurriendo razones, demostrando una confusión intelectual que sólo plledejustiúcarse con las palabras de Paul Valer)': «señora, yo no soy siempre de mi misrna opinión».
Por una parte, la prevención contra la arbitrariedad del poder político hace que instintivamente se rechace cualquier prohibición de un acto cultural. Este sen timiento se refuerza con lo establecido e n la Co nstitución, que consagra tanto la libertad de expresión como la de creación cultural (an . 20.1), as í como la obligación de los poderes pliblicos de conservar y proteger el patrimonio cultural (art. 48). Pero, por otra parte, estos mandatos constitucionales no pueden ser un man to para recubri r cualquie r d esagu isado contra los a n imales, ante e l que el poder democrático deba permanecer impasi bl e; todavía recuerdo con espanto una «perfomance» del Festival Internacional de Teau'o d e Granada de hace cinco o seis años que consistía e n corlt1. rle e l cuello a unos gallos colgados de una cuerd a.
Si incl uso e l reciente Tratado de Amste rdam se p reocu a po r e l bienestar de los an imales, no parece mala idea prohi ~r un acto en e l que se mata un toro, al fin y a l cabo casi Un vesti_ gio de la Espaiia negra_ En este asunto , Cataluiia ha demoStra_ do una vez más que es la avan zad illa de la España moderna , desde 1988 goza de una ley de pro lección de an im ales y planta; que ha sido imitada po r muchas Comunidades, entre las que de momento no se encuentra Andalucía. La Direcció n de Juegos}' Espec táculos de la Generalita t ha confecci onado un sil ogismo perfeC lO en la aplicació n de esa Ley catalana 3/1988: a) su ani. cul o 4 p ro híbe los espectáculos en los qu e se maltrate a los animales, salvo las corridas de toros; b) en «Carmen», que no es un a corrida sin o una «ópera andaluza de corne tas y tambores. se mata un to ro; c) corolario: Carmen debe ser prohi bida. '
Sin embargo, este razonamiento debe ser e rró neo en algún punto po rque lleva al absurdo (dicho en puros té rminosjuríd i_ cos: ad absu.rdum l1emo fenet'ur) de admitir que en la plaza de loros de Barcelo na se puedan lidiar seis to ros seguidos, pero esté prohibido hacer lo propio con uno só lo . Salvador Távora ha nol.t1.do inteligentemente esta contradicción, pe ro ha propuesto una línea de defensa que probablem ente no sea la más adecuada, po rqu e no se puede ir muy lejos, jurídicamente hablando, Con el argum ento de que la legislació n ca talana no es apli cable a «Carm en ». El principio de territorialidad del Derecho obliga a conside rar que si esta «ópera )) se qui e re represe ntar en Barcelo na tiene q ue someterse a la legislación catalana, po r mucho que se niegue que sea una «representació n tea tral al uso».
Me parece qu e la solución a nuestro absu rdo puede encontra rse den tro del propio derecho catalán y con ayuda del «Gog .. d e Giovanni Papini, que imaginaba un teatro en el que LOdo lo que se represen tara sucediera realmen te en el escenari o: evidentemen te «Carmen» no es una corrida de toros, pero den tro de es ta «ó pera» se celebra una corrida de verdad , que a tenor del articulo 4 de la Ley catalana 3/1988 no se pod rá p ro hibi r sicomo selialada Távora- cumpl e todos los requi sitos que la legislación taurin a exige pa ra la lidi a, empezando por represen-
• -'~l1lllt' dI' Fabriúo [1·)111)'
[29
o apropiado. Carece de toda lógica in terp retar . e en un cos 1 - 1 ~b
líll S
_ lana autoriza las co rridas de toros pero as pl O 11 e e la ley cata . - t 1
qtl . rtan en el marco de una represen taclOn tea ra . cuando se ¡nse
S· la razón j u rídica me ll eva, después de muchas. ideas y ve-1 .derar erró nea la decisión de la Generali tat, el gus-
lidas a cons! 1 ,. T I o . I ' 1 e refuerza todavía más esa conc U SlOl1. uve a op 1-
Persona m G I [O d d . Carmen" en el Pal acio de Congresos de ran ac a
lida e vel « • ~ 1 b tul _ el n e pareció que la oricrinal adaptaclo n de a o ra el ano pasa o y ! ( ü. 1'1 E s
. ría mucho representándose al cure I ) rc .. n un e -le 13lze t gana 1 c. ,. o tradicional el estruendo de la banda c e corne tas PaciO escemc , . , . 1 1 I ._
_ d hace r aiiorar la muslca mas calmelc él c e a 0 1 )' tambOles pue e ( queSla clásica.
- NUEVAS TÉCNICAS ELECTORALES
El País Andalucía, 21 de 1nmzo de 1998
SI es verdad. como dicen los expertos, que e l e lecto rado presta cada vez me nos atención al mundo político. los partidos
deberían buscar fo rmas co mple menta rias al mitin , las cartas y la publicidad en los medios d e comunicación para transmitir sus mensajes elccLO rales. Pero has ta la fecha me parece que las innovaciones que han reali zado no han tenido dem asiado éx i lO: las típicas cellas ame ri canas de confraternización no acaban de cuajar entre nosotros; la idea de algunos partidos d e visi tar a los abstencionistas, previamente identificados usando el censo electoral, fu e un patinazo supino y el reparto de víeleos gratuilOS, además de ser carísimo , so lo sirve para qne se grabe n e n ellos cosas más entretenidas. Por eso, me imagin o a los planificadores elecLOrales afanándose n o sólo en diseñar las campa ii as de imagen, sin o buscando también nuevas form as d e acercarse al electorado.
Para tene r éxito e n esta tarea, es muy bueno inspirarse e n otras sociedades de gra n capacidad d e innovació n , como puede ser la menospreciada l imitada Norteamérica, tal }' como haccn muchos líde res políticos; pero tampoco es mala idea observar lo que sucede e n pequeñas comunidades democráticas, si qui era sea porque nadie h a puesto e n duela la invcn tiva de los grupos peque ños, magistrahnentc d emostrada por Schumac hcl' e n Lo peq~ueño es hermoso. Por eso, creo que las recientes elecciones al Claus tro de mi Unive rsidad ele Granada puede n propo rcio-
nar algunas pautas sobre las nuevas técnicas de difusión de los programas e lecto rales. Dej ando ah ora al ma rgen las caracterís_ ticas p ropi as de la t1~bu universitaria (como la divisió n del profesorado e n «escuelas ~) y la con digna elaboración d e listas infor_ mal es). creo que e n estas eleccion es se han podido observar dos fe nó me nos nuevos. El p rim e ro ha sido la inte ligen te utili zación del correo e lectró nico po r parte d e algunos candidatos, tanto que ha termin ado supe rando ampliamente a la carta pe rsonal, trasnoch ad a e n la e ra de la ciberné tica. Po r su fácil empleo y peque ño coste, creo que esta técnica pasará pronto al acervo de todas las campañas e lecto rales.
La segunda innovación , mucho más o riginal, la han protagoni zado varias asociaciones de estudiantes . Consiste en captar la atenció n de los vo tantes mediante la sutil es trategia de invitarl es a cerveza. Como e n e l lumin oso mediodía en el que probé esta técnica no había nin gún candidato libre para explicarme su programa, pude reOexionar tra nquilam ente sobre ella. Pero nada de lo que se me ocurría e ra aplicable al caso . Así, d escarté que fuera una reedici ón del mecanismo decim onónico d e la compra d e vo tos. Tampoco e ncontré ningún p recedente porque la propuesta más pa recida que conocía e ra la de un partido can adic nse - «El elefante», creo- que hace unos ailos prome tió ce rveza gratis p ara todos durante la seman a siguie nte a su victoria electoral. Alguien me sacó de mis divagaciones y me p uso sobre la pista de la fu erza de esta innovación : los ban i les de cerveza, e l mostrador, los vasos y todo e l mate ri al q ue había po r allí los había cedido ge ntilmente una marca de cerveza cuyo nombre estaba por to das pa rtes, a d eci r ve rdad basta n le más visible q ue e l d e los organi zadores.
La cerveza gratis (<< la mejor salsa d el mundo es saber que otro paga» d ecíaJoyce) me ayudó a imaginar el futuro lle no de escen as tan surrealistas como el reparto de regalos de marca a los asis te ntes a un mitin o ruedas d e prensa con los políticos medio tapad os po r los nombres de las empresas pa troc inad oras. Sin duda, es comple tamente exagerad o sacar de esta anécdota granadina conclusiones so bre 10 inevitabl e de la privatización
El Silldro llll' (le F'Lbrh .io 133
I' l"ca pero me ha servido para reforzar m i cree ncia de de la po I I " . . , ..
1 debatidísima reforma d e la fin a nClaCIo n d e los pal udos que a' . fi
1,· s españoles n o debe ría abando nar el sistema de m an-pOIU CO • . , . . . , ública para cambiado por uno d e finan ClaClo n pnva-
claclon P . I N a para aho rrarnos los p roble mas am e ricanos con as
~" ay 1 " es empresariales y las dudas sobre las razones de ta o donaClon . . ;
cual decisión política , sino para no refo rzar lo que algunos leo-.' han denominado el «envilecimie n to del elector», la te n-II COS _ . d"
" \'o lar según los intereses pe rso nal es mas 111me r lalOS, cienCIa a .. .. olvidándose de los gene rales, po rque ¿no es lIlcvllable pe ns,ll que algo h a te nido que ver en la :onada d e rro ta e lecto ral de
ociación d e estudiantes anlano pode rosa el hech o d e que una~ .. . esta vez no fuera lan innovadora como las asOCIaCIOneS triun-
fantes Y no invitara a cerveza?
,
LA CULTURA DEL ENCHUFE
El País A ndalucín, 9 de enero de 1998
E N la época de la Restauración la mayoría de los e mpi cados públicos no tenían garantizada la permane ncia e n la Ad
ministración, d e lal fo rma que cuando cambiaba e l Gobierno no pocos pe rdía n su puesto y eran remplazados por los amigos políticos del pa rtido ganado r. El cesante se dedicaba enLQnces a sobrevivir, sableando a amigos y parientes, con la u"anquiliclacl de que en e l siguiente «turno» de gobierno recupe raría su empico. La lite ratura ha retra tado de forma indeleble esa sill1ac ió n }' la memo ria popula r granadina cuenta cómo a principio de siglo dos motrilei10s se intercambiaban pacíficamente e n plena calle los co rreaj es de guardia urbano al grito de ~< m e lOca, me toca, que han entrado los míos».
Pero esta forma de acceso a la función pública no e ra ni muy justa ni muy efi caz, así que poco a poco se fu e sustituyendo por el sistema de funci onarios de calTera, que tras pasar la correspondiente oposición obtenían una plaza con carác te r indefinido (<<en propied ad », segím una expresión más que reveladora). Sin embargo, la costumbre de los políticos d e contar con funcionarios amigos no se pe rdió, simplemente se transformó en la técnica de l «enchufe», d e nomin ación acorde con la expansió n de la e lec lricidad que se produjo en la d écada de 1920. A pesar d e que las oposiciones eran un sistema infinitamenle más justo que el del nombramiento a dedo, el e nchufe tenía algunos in convenientes, como el de aumentar e l núm e ro
de funcionarios (meter al amigo ya no se podía hacer echando al adversario) y el de legitimar el caciquismo bajo la capa de la objetividad, sin que ningún grupo social escapara a esta dinámica, ni siquiera los intelectuales, contra los que tronaba don Miguel de Unamuno: «El intelectual, a la busca continuamente de eso que se llama enchufes, es como la alondra: se va tras lo que brilla. Y no hay brillo como el del poderoso».
Hoy día, la Constitución ha reforzado el sistema objetivo de acceso a la [unción pública y, mucho más importante, la sociedad repudia profundamente el hábito del enchufe. Por eso, es completamente impensable una declaración del tenor de la que hizo hace una década el último discípulo de don Santiago Ramón y Cajal, cuando para realzar la bonhomía de su maestro afirmó que siempre aceptaba las recomendaciones que les hacían sus ayudantes para aprobar a los alumnos que necesitaban que se les «echara una mano». Lo que antes era una prueba de modestia intelectual, en la aClUalidad sería considerado un acto arbitrario y reprobable. Mucho han cambiado, por tanto, los tiempos y la cultura del enchufe es ya un residuo prcconsLitucional que camina directamente a su desaparición radical.
Sin embargo, leyendo la prensa -o a veces simplemente hojeando ese estupendo manual costumbrista que es el BOEa uno le entra la duda de si realmente el enchufe es una práctica en desuso o si, por el contrario, los «poderosos» de don Miguel han inventado algunos mecanismos para sortear el exigente mandato constitucional de acceso a la [unción pública según los principios de mérito y capacidad (art. 103). Y me temo que la balumba de técnicas que han encontrado demuestra cuan errado estaba Unamuno al negar que los españoles tuviéramos capacidad inventiva. Dejaré para otra ocasión los nombramientos para cargos de libre designación de personas que no cumplen los requisitos necesarios (el más notorio que me viene a la memoria es el de cierto FiscaJ Gene'ral del Estado), la filtración de los exámenes de las oposiciones (como el caso de la Sanidad Vasca), la sobrevaloración excesiva de los méritos de los interi-
El ~ílldr"ll1c de Fabri7.io '37
nOs (como el método de la «mochila», felizmente declarado inconstitucional, que permitía obtener una plaza aunque la nota en el examen fuera un cero) y otras técnicas de igual rudeza y falta de glam01.f.1; para hablar de una que deberíamos presentar a algún premio de patentes internacionales: consiste en convocar un concurso u oposición para una plaza cualquiera, se celebra la oposición con todas las garantías y alehap, la plaza la gana indefectiblemente un afín al convocan te. El invento podríamos llamarlo el enchufe sin cable. Es un sistema tan legal, objetivo y elegante que quien se atreva a denunciarlo corre el riesgo de salir malparado por atacar el honor del vencedor y pretender discriminarlo por el único hecho de ser familiar, amigo o conmilitón del convocan te de la plaza.
El artificio por el cual se consigue semejante resultado consiste poco más o menos en lo siguiente: se convocan unas oposiciones para un puesto de nueva creación, con un programa muy específico y detallado (nadie ha podido prepararlas previamente, como ocurre con las oposiciones tradicionales) , a continuación se le da la mínima publicidad exigida por la ley (se enteran pocas personas) y se celebra la oposición muy rápidamente (sólo alguien que supiera con antelación el programa puede prepararse a fondo); si todo esto no fuera suficiente, se le puede añadir una fase de méritos objetivos que casualmente suelen coincidir con el currículum del tajJada. Todavía recuerdo con sorpresa haber visto hace cuatro años en el BOE un concurso de traslado de secretarios de Ayuntamiento donde había méritos específicos tan pintorescos como haber sido profesor de contabilidad o donde se valoraba más haber hecho los cursos del doctorado que ser doctor.
Supongo que el caso que estos días navideños ha saltado a la prensa de una oposición de «técnico superior para Proyectos Europeos» de la Diputación de Málaga. convocada a finales de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia y en el BOE, pero no en los periódicos, celebradas a mitad de diciembre con sólo tres firmantes y ganada por la esposa del Vicepresidente de la Diputación, no puede ser encasillado dentro ele esta sutil y ele-
gan te técn ica, siendo pura casualidad que cumpla punto pOr punLO con LOdos sus rasgos. Tampoco e l caso de una oposición simil ar - contada hace unos meses por EL PAÍs- celebrada en la Diputación d e Granada para «técnico superior d e desarrollo ll
ganada entre pol émicas y recursos judiciales por un destacado compañero políti co d el Vicepresidente (y presidente d el tribu_ nal ) granadino. Estoy seguro de que ambas Diputaciones crearon esas plazas porque son unas instituciones modernas, atentas a las nuevas necesidades de los ciudadan os, sin pensar para nada en quien podría ocuparlas. Di cho esto, a veces no puedo evitar la sensación de que debajo del barniz de modernidad en que se envue lven algun as personas todavía pe rvive la vieja cultura del enchufe.
- SIERRA NEVADA POR MONTERA
Inédito, 25 de noviembre de 1997
E N dici embre de 1995 el Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad la proposición de ley de declaración de
Sierra Nevada como parque nacional, proposició n que fu e tomada en conside ració n por e l Congreso de los Dipu Lad os e l pasado 7 de octubre. Si e l tex to fu e aprobado po r todos los partidos andalu ces, la mínima lógica política indi ca qu e el texto debería tramitarse en las Co rtes Ge nerales sin mayores sobresaltos o -como mucho- so rteando los posibles escollos que levantaran los partidos que no ti enen representació n en Andalucía (CiU y PNV, por ejemplo). Pero una cosa es la teoría y o tra muy distinta la realidad de un asunto en e l que Granada esté por medio: fi eles a una tradició n ce ntenaria, cualquier iniciativa pública que a taila a nuestra provincia se ve inm edi atamente envuelta en la polémica. Así que ya tenemos al PP y a IU p resentando enmiendas para carnbiar el mode lo de ges tió n que diseliaba la proposición de Ley y al PSOE firmando un Ma nifiesto por la defensa del futuro Pa rque Nacional d e Sierra Nevada.
Si quitamos la hojarasca d e declaraciones sobre la g ran capacidad de gestión medioam biental d e la Junta (el conseje ro dix;l) o su nulidad radical (PI', IU), lo cie rto es '1ue desde el punto de vis ta de la ciencia políti ca el asunto parece relativamente sencillo: el modelo de gestión autonómica que d efi ende el PSOE supone que la Comunidad Au tónoma nombre a los responsables del Parque Nacio nal , mientras que el PP qui e re la ges-
'40
tión compartida, lo que implica la participación del Gobi . ce ll " li d" .. d el no I la en a eSlgnaClon e estos responsables Nada p
• • < , Or tan_ to, que no se sepa desde Anstóteles: la po lítica Como ¡ucl, 1 " " a pOr
e podel, de tal forma que cada partIdo defiende postura _ . s lec_ llIeas que, casualmente, coincide n co n sus inte reses po líticos.
Dicho esto, ha~ C]ue reconocer la mayor cohere ncia del PSOE en este enfrentamIento porque al defender aho ra la ges ll" -_ " on~
tOllom¡ca del Parque está di ciendo lo mismo que diio en d" " J ¡CICm_
bre de 1995, cuando se aprobó la proposición de ley. Sin em bar. go, el PP ya no avala ese modelo y se ha pasado a la idea de gesti -
-d P on comparu a. or eso, parece ineviLable pensar que el Secretado G~neral de Medio Ambiente del Gobierno central se acusa a sí mISI~? y al P: ~uando afirma que laJul1ta sigu e en este aSunto su trad¡ClOnaltactlca de enfrentamien to. ¡Pero si es el PP el que ahora se desdice de lo que pensaba hace dos años! También es inevi. table pregull.tarse si en ese cambio de poslllra del PP tendrá algo que ver su trIunfo en las elecciones generales.
. Aunque nada ha dicho a l respec to, qu izás e l PP haya cam. b lado de opinión por un motivo estri ctamente jurídico: no h ay m~s 1.-emedio que reconoce r que la propuesta de gest ión a u to no l.TI.lca del futuro Parqu e Nacional de Sierra Nevada que ha renlludo el Parlamento andaluz al Co ngreso es rigu rosamenle inconstitucional po rque los p arqu es nacio n ales deben gestionarse conjunta men te por e l Estado y la Com unidad Autónoma respectiva, y as í lo estableció de forma indubitada la Se l1lencia d e l Tribunal Consti tucional 102/ 1995, de 26 dejunlO. El Estado puede renu nciar a su compe tencia, pero debe hacerlo en una ley orgáni ca y no en una ordinaria (art. 150.2 de la Co nstitución).
O tro tanto cabe decir d e la p retensión del Consejero de Medio Ambi en te de e labo rar una ley autonómica para que la JlII~ta gestion ~ e n soli t.-1 rio el Parque; si eso fuera posible ¿pal.1 que se ha e nViado a las Cortes una proposición de ley que conlenía la regulación de los ó rganos d e ges ti ón del futuro Parque?
Ahora bien, una cosa es la estricta lógica cons ti tucional )' . lige rame nte d istinta, el pacto político)' su consccuente ou a, _
lasm ación legislativa: a pesar de que, como acabo de senalar, PI ConstiLUción sólo permite que el Estado delegue sus co mpe-a d" 1 lencias de gestión de los parques naturales me lante u na ey or-gánica, la recient~#ley ordinaria 4? / 1997, de modinc.~c i ~n de la Ley de conservaClOn de los. ~spaclOs I:aturales, ha allli)\~lclo a la Generali Lat catalana la gestIOn exclUSiva del Parque NaCIOnal de Aigües Tortes, mante~1iéndo le la nn~n c i~ció ~l e~tata l , régi,~en
Jivilegiado que se ha mstaurado no solo sm nmgun raZonall11en~o o justificación , sino poco menos que de tapadillo e n una dis-osición adicional donde críp ti came n te se dice que Aigü es
~ortes «tendrá a LOdos los e fectos de la presente Ley la consideración de Parquc Nacional , man teniendo, sin cmba rgo el actual 'régimen de ges tión y organización en los té rminos eS Lablecidos por la normativa autonómica».
Así las cosas, me pregun to si unos)' otros no podrían por una vez abandonar sus enfrentamie n tos po líticos y la trad ición uranadina de pelearse por cualquier cosa. Ahora que se acerca la Navidad - y no hay elecciones en el horizonte in mediatoqu izás deberían inten tar revivir el «Pacto de Sierra Nevada» de 1995 para discutir sosegadamente sobrc la conveniencia de mantener o no el modelo de gestión autonómica diseiiado en la proposición de ley y, llegado el caso, buscar la forma adecuada de encaje constitucional. De esta forma, todos podríamos alegrarnos ele que, por fin , se culmine con éxito y sin polémicas una reivindicación que lleva dando vueltas más de medio siglo, desde que en 1929 «La Alpinista granadina» pidiese por vez primera que nuestra Sie rra fu e ra declarada parque nacional.
MANIFESTACIONES IMAGINATIVAS
El País Andalucía, 22 de OCtub l~ de 1997
CO RRE por Washington un viej o chascarrillo -que no sé si se debe a J e ffe rson- según el cual Sha kespeare n o hubie ra
triunfado como correspo nsal en la capital ame ricana po rque le fallaba imaginació n y fan tas ía. Desde luego. algo simila r podríamos decir p or es tos la res ya que parece evide nte que cad a vez más los pe ri odistas inven tan y no d esc ribe n la realidad po lítica. Acabamos de te ne r un ej em pl o reci ente e n la fo rma de transmitir la polé mi ca so bre la manifes tació n qu e celebró la «Plataforma an tipeaj e» el sábado 20 d e septiembre a n te la e ntrada d e la Au topista 4 en Jerez y el poste rio r exp ediente di sciplinario abie rto a los co nvocantcs por el subdelegad o d el Gobiern o en Cádiz.
Según las crón icas, el subdelegad o calificó d e ilegal la co ncentración porque los convocan tes no h abían solici tado «la preceptiva au torización para su d esarrollo». No parece que vaya a tener problemas la siguiente manifestación de l día 7 e n San Roque porque - según vuelven a decir los periódicos que ha dicho el subdelegad o- «la plataforma ya ha solicitado auto rización ». Unas frases de ese tenor sólo pued en ser producto d e las transcripcio nes imagina tivas y fa ntasiosas d e los pe riodistas porque cualquie r responsable del orden público sabe sobrad amente que una manifestación no n ecesita auto rización ; es más, y hablando con ri gor, no puede ser auto rizada: el principio que ri ge el derech o de reuni ón en u na sociedad democrática -y establece expresamente e l arl. 21 de la Constitució n esp ai1 01a- es el régim en gen eral de libertad , p or e l cual todas las manifesta-
'44
ciones se presumen legales y sólo podrán prohibirse (nunca 'au" torizarse.) aquellas en que se conside rase que «exis ten razones fundadas de que puedan producirse alteracion es del orden pu" blico. (art. l O de la Ley Orgáni ca 9/ 1983, reguladora del dere" cho de reunión).
O tro tanto cabe decir de las declaraciones d el Presidente de la Diputación de Cádi z afirman do que no comunicó al Sub. delegado la convocatoria de la co ncentración del día 20 y que tam poco piensa hacerlo para la próxima manifestación del día 7 porque «ya conoce e l dato». ¿Pero Cómo va a decir un cargo piiblko que incumple reiteradamente la misma Ley Orgánica 9/] 983, que o rden a que las m anifestacion es sean «cOmunica_ das por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organ izadores» y especifica los datos que deberán constar en la comuni cación (fecha, itin erario, medidas de seguridad, ele)?
Claro que, Como toda regla ti ene su excepción , a lo mejor los periodisl.:1.s no han hecho un ejercicio de fan tasía de los que empeq ueii ecen a Shakcspeare, sino que han transcrito fielmen_ te las declaraciones del ambos cargos públicos, Entonces las Cau
sas de esas frases, tan poco acordes Con el o rdenamiento jurídico, ha bría que buscarlas en los propios declarantes y no en los me nsajeros, Como n o me parece plausible la pura y simple ignorancia, me atrevo a sugerir que q uizás nos encontremos ante dos imaginativos hombres públicos que, un tanto n ostálgicos, se ponen a '"ecordar liempos pasados. El subdelegado, al exigir la «preceptiva autorización», podria es tar rememorando las rancias leyes franqui stas sobre e l orden público, donde todas las manifestaciones es taban prohibidas y sólo podían celebrarse aquellas que e l Gobierno autorizaba previamente, casi siempre a mayor loor y gloria del Régimen, Mientras que el Presidente de la Diputación , e n sen tido d iametralmente Opuesto, se saltaría los requisilOS legales del Estado de Derecho para poder vol" ver a cantar aqu ello de «a tapar la calle/que no pase nadie/que la calle es nuestra/y n o del Gobernador», ¿Se referiría a es te lipo d e cargos pl¡blicos imaginativos el clásico del 68 cuando dijo lo de (da imaginación al poder»?
- EL INDULTO, UN FÓSIL JURÍDICO CON BUENA SALUD
!deal, 21 de se¡,tiembre de 1997
, el más agudo observador de los cam-A LEXIS de Tocquevlile, di' I X 1X nOló cómo sorpren-' 'volucionanos e slg o, , ~
blOS le '" d l Al1cien Réuilllesobrevlvlan Igunas instituciones e o ~ , denteme J'He a ~ es I",berales, La mas cILa-'d d 1 nuevos regIl11e n con naturaJ¡ a e n os , ' , ,~ centralista de los Barbones,
d ' d s la AdmlnlsuaClOn da y estu la a e " 1 la el ex tremo, pero no me-' b' e rfecclOnalon las e ~ que los j aco mas p " , del indulto, que atraveso
' - dente es la superVivencIa ~ nos sOlplen , l frontera del Absolutismo, por mas que sin mayores ploblema~ a I b" l 'ltemizado en su inmortal el Marqués de Beccan a lo lU lela al e
De los delilos y de las pe nas.
. d bió a que e n e l Estado Sin duda" su permanenCia nO
I S;ob:rano tenía e l poder de
liberal se sigUIera creye ndo que ~ , l',nguna otra razón teóri-' ," 1 ' de perdonal, 111 a I
casugaryel pllVI eglO , ndencia I)ráctica: el indulto ' uvo de pura transce ca, SinO ~ un mo " -ad del sistema, con la que se pueden rees una valvu.la de segwld d " ,n fl"lcionamiento defi-' , "stas crea as pOI 1 mediar slluaClOnes lI1Ju J" ('etrasos e n la celebración ciente de la Administración de, uSlidCla I ) o dar salida a confli c-
' , , el 'proporcIOna a, etc, de UnjUlClO, pena e(s . d ,Ital" a terroristas an'(!pentúlos, por . l' dos para m 1 e ,
tos socia es agu d c'a poll~ti ca J' cierta mer-~ l ' "Isa de pru en I ~ ,
ejemplo), Es ta u uma cal , esll'O constitucionalismo his-. d -' 'naron que en nu Cia del pasa o Ollgl " ' Inantuviera como una ' l el -echo de gl aoa» se tórico elmdu LO 0« e,l ',' b' 1 s Constituciones progreatribución del Poder ejecutivo, Sl~ len ,a
bl s ca,"actcres arbitrar ' , lo mas pOSI e su
sistas p rocu raron e "~lI1a~ , L ,'cta sujeción a la ley, La rios, sometiendo su eJerCICIO a tina es I1
'46
Constitución de 1931, muy coherente con e l principio de div'. sión el e poderes , se lo at ri buyó al Tribunal Supremo. ~l franqui smo, fi el siempre a sus ese ncias absolutistas. dio al Jef del Estado «la prerrogativa de gracia» sin ningún tipo de límite
C
aunque conservó la regulación que haCÍa la Ley Provisional d~ 18 d e junio d e 1870.
El nuevo Estado d emocrático, d emostrando una vez más el acierto de Tocquevi lle. ha mantenido el «de recho de gracia~ bajo la ó rbita del Gobierno , qu e sigue aplicando la Ley ProTJisional sin apenas o tro cambio que anteponer el «d o n » al nombre de; benefici ado en el Real Decre to d e indul to. Ahora bi en , mantener vigente la Ley decimonónica tiene algunos riesgos jurídicos y políticos importantes. Así, puede emplearse para fines discmi_ bies (como la práctica de indultar a los Alcaldes condenados por prevaricación ) o bien su concesió n en d e termin ados casos pucde u'ansfonnarse e n un e le mento más de disputa de la vida políti ca, a lejándose de su [unció n d e válvula d e seguridad del sistema jurídico,
Algo de esto (Iltimo es tá pasando en estos días, cuando se pol emiza sobre si se de be indultar a todos los condenados por e l fraud e de l PER o no , como si fuera un tema más de la cargada agenda política, ¿dónde queda la división d e pode res y el respeto a los tribunal es? Sin duda, la Constitució n exige el indulto de forma individual y razonada, sin olvidar que la pena tiene una fun ción reeducadora (art. 25,2), lo que el Gobierno parece no te ner siempre e n cuenta, como demuestra su negativa de hace unos meses a indultar a varios ex toxicómanos del Campo de Gibraltar que contaban incluso co n el respaldo de l Defensor del Pue blo de Andalucía. Pero no quiero detenerme aquí en casos concretos. sino aprovechar esta ocasión para señalar una grave laguna d e nuestro orden amiento, absolutamente incongruente con la Constitució n: la Ley regula e l procedimie nLO para trarnitar las solici tudes de indulto. pero nada dice sobre los C1'¡
te rios para concederlos, d e Lal form a que la decisión final del Gobierno tiene un insuprimible sesgo de arbitratieclad, tan ta que los Decretos ele indul to nun ca están mo tivados,
IC dc Fabriú tl
(1 <¡IIMlllI
147
. Ile Ley de 1870 está n ecesitan--ea que la vene l a) .
por esO, el _ t: _ e fiie los critenos para conce-nte una lelOlma qu :.J r .
do tlrgcnlcme "a un razonamiento expreso sobre su ap tea-del' loS indul tos. e~~:.cto y limile el a mplísimo rnargen que ha)' ción a un caso .co_ Ql,.,zás no estaría de más que entre el am-
I GOble l no. I M·· .. o disfruta e . esales que prepara e 1 1l1lstell , de reformas pi oc , r _
Plio catalogo a Ley del indulto mas conl01-
, 'cluyese esla nuev. de JlIstiCla se ,~n ., consti tucionales. Mien tras tanto. podemos
Jos Cllte l lOS " . -recto )' me con _ do COll un siste ma J'unchco tan pCI . -nOS sanan , , . .' cntrelenCI ' 1 ·d',I·,ca que hicicran facuble e l VIeJO gll-
. ' 'n sOCia tan I ~ -1I1l(\ SlltlaCIO, lla nación en que la clemenCla Y
d Beccaria: «¡Dichosa ague <
10 e I .d 'n fuesen funestoS,».
el pe' o
- EL CUADRILÁTERO PARLAMENTARIO
El País Andalucía, 21 de Junio de 1997
KARL LoewensLcin, uno d e los teóricos de l Estado más importantes de este siglo, comparaba e n la d écada de 1950
el Parlamen to con un 1i'1lg donde el Gobie rno)' la oposición {(cslán constantemente dando y e ncajando golpes» . MeÍ5 de cuarenta años después. no sé hasta que pun to este símil es políticamente correclO, pero me parece que es fran cam en te ace rtado para describir el Estado de pm"l.idos que impe ra e n los p aíses d emocra ticoso Hace ya ITIuch o tiempo que se enterró - si es que alguna vez ha sido algo más que un desiderátum- el mito d el Parlamento como e l lugar do nde los representan tes de l Pueblo co nsiguen elabo ra r leyes sabias y ju.stas gracias al deba te libre y sincero entre e llos , Hoy nin gún pa rla me nta rio cambi a su vo to aunque le haya convencido el discurso del adversario, según la célebre frase de ChurchilJ , y se limita a seguir fi elme n te las indicaciones de suj efe de filas, La disciplina partidaria tiene mültiples consecue ncias para el fun cio namiento d e las Asalnbleas legislalivas, de las que me pe rmito seii.alar una: reduce a poco menos que a cero la incertidumbre sobre e l resultado final d el combate; las leyes, las mociones, los nombramien LOs y, e n ge neral, todas las decisiones de la Cámara serán las que e n cada caso ('stime conveniente la mayo ría parlamentaria, que obvio es re(Ql'darlo, es la mayoría democráticame n te e legida po r los ciudadanos,
En sus quince a ii.os de histo ria, e l Parlamento d e Andalucía h,t respondido fi elm ente a esta im age n de p revisibilidad de l rc-
sultado de SlI S debates; sobre todo e n las u-es primeras le ¡si ras, donde e l PSOE disfrutó de cómodas mayorías ab g l alu· D _. SOUl~
tIlanle ese penodo, el Parlamento se aplicó a cons truir I . u-amado ins LilUcional d e nuestra Comu nidad y a desarrolle. en·
. a,s~ competenCIas, con a lgu nos aciertos tan resonantes Como 1 ser e l primer Parlamen to que reguló e l registro de ¡nte,- e de . .. .. =~ los diputados; SI bien su funC ionamIento n o se escapa a al -' . . . gunas CIJUcas: productividad no muy elevada (se e n cu e ntra por l l .d . cela· JO e la media de las Cámaras autonómi cas e n e l núm ero d leyes aprob~dasL excesivo mimeLismo de las Comunidades fOl~ macias previamente (algu nas leyes andaluzas siguen la eS lel d e l
- a e ata una y e l País Vasco), nula posibilidad de crear comis·,o . . . ~ . nes
de lIlvesllgaclOn, e tc. En el plano personal de las <1.Cluaciones de los parlamen tarios se observa una curiosa paradoja: mientras es u nánime la opini ón de que el nivel medio de las in tervenciones no es muy allo, e l Parlamento andaluz ha sido e l criso l dond e se han fOljado primeros espadas nacio nales, como An tonio H:rnández Mancha, Jul io Anguita y Javier Arenas; cumpliendo aS I con un a de las funciones clásicas de los Parlamentos subnacionales, la de preparar líderes para ac tuar en e l ámbito estata l. No sé por qué ex traño designio del destino el único grupo ,que no ha producido este tipo de líderes ha sido e l mayoritano, a pesar de que e n su seno se han cobijado espléndidos boxeadom (como José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Pezz; )' José Caballos).
Las elecciones de 1994 devolvieron el inte rés a l cuadri látero parlamentario: era muy difícil prever el resultado de cada C01l/
bate ya que el Gobierno minoritario del PSOE tenía que lidiar con la op~sición simultánea (o pactada, que sobre esto no hay acuerdo 111 doctrinal ni polí tico ) del PP y de IU, Chaves, Arenas y Rejón se nos revelaron como tres graneles pesos pesados, capaces de ofrecernos veladas repletas de emoción y brillantes hall azgos (como las teorías de (<la pinza» y del «gobierno desde el Parlamento»), Pero, a diferencia de lo que sucede en el buxeo a utén tico, el ring político sólo funciona co rrectamente si el Gobierno es superior a los demás contendientes, pues de lo contra rio se produce un estancamie nto de la actividad parlamenta-
El ~ílldr(lIlW de: Fabri1.io
. inefi cacia de los poderes públicos que únicamente pue-'\a y una . I , Iverse por la vía de la co nvocato n a electo ral. En un pun-de ¡,esO .
, e fue productiva es ta breve legislatura: e n el de darse (Osl qu ,
n,'miclad unas nuevas reglas del Juego, un nuevo Regla-por una ,
qUe (con un epílogo reciente) ha convertido al Parlamen-~w .. _ ,
d Andalucía en la Asamblea LegislatIva espanola que mas
w e . l O .. • . . nen tos de con tro l del Gobierno ofrece a a pOSlclon)' ,nWu, . .
• e c·, lidades brinda a los ciudadanos y las orgaI1lZaClOnes somas la ciales para participar e n sus trabajos.
La solución a la impotencia de la IV Legislatura que dio el ueblo andaluz en las elecciones de marzo de ] 996 fu e la de pe
~alizar a quien se conside ró su máximo responsable (IU) y la de recompensar la paciencia franciscana con la que Chaves supo llevar su papel de poco menos que de sjJarril1g d e los ~tros dos púgiles en liza. El año que ha transcurrido de la V Legislatura ha supuesto la vuelta a la normalidad política, con un Gobierno fuerte
ue gana todos los asaltos. Para ello , el PSOE cue nta con la cola-q . l . l ' d boración del PA, un peso mosca durante Casi toda a sesqUlc eca a yde repente convertido e n el ((garante ,de la gobe rnabilidad» gra
cias al valor estratégico de sus cuatro diputados.
Lograda la n ecesaria estabilidad gubernamental, lo que a primera vista más ll ama la ate nción de es ta nueva l egi s ~ atura es el encono de los adversarios, la fruición con la que se alizan un a y otra vez e n cada sesión parlamentaria, sobre todo el PSOE )' el PP, convertidos en los dos grandes protagon istas. En es LOS
enfrentamientos se debate, como no podía ser de otra manera, de todo lo humano y lo divino; entre los muchos lemas que se lraLan viene ocupando un papel relevante la actividad del Gobierno central, buena o mala segú n el color con que lo mire e l parlamentario e n el uso de la palabra. Sin duda, es te tipo de argumentos debe usarse co n gran moderación porqu e si se incrementa su empleo puede transm itirse al público la falsa imagen de que el Parlamento de Andalucía no es tanto el fo ro donde se discute sobre los problemas propios de nuestra Comunidad, como el palenque secundari o e n el que se continúa e l en frentami en to principal de las Co rtes Generales,
- APUNTE JURÍDICO SOBRE LAALHAMBRA
El País A ndalttcía, 28 de abril de 1997
EL Estado autonómico se ha construido po r el procedimiento de la cascada: primero la Constitució n establecía el dere
cho a la autonomía y la posibilidad de crea r Comunidades Autónomas, después los Estatu tos consti tuían esas Comunidades y
determinaban sus competencias y posteriormente los Decretos de traspaso cedían funcionarios, bienes y servicios del Estado a la respectiva Comunidad. Este último paso, a pesar de ser el menos relevante desde el pun to d e vista jurídico, es de una imporlancia extraordinaria para el efectivo ejercicio de las competencias, pues es evide nte que mu chas de e ll as no pueden se r desempeñadas por las Com unidades hasta que el Estado n o les ceda los medios adecuados pa ra realizarlas.
Por esta imponancia práctica esos Decretos no los puede aprobar unila te ralm en te el Gobie rno de la Nación si no que son el producto de un pacto entre éstc y el respec tivo Gobie rno autonómico. Pero como suele suceder e n toda negociación. las bazas de cada una de las panes no son exactamente iguaJes: el gobierno cen tral se en cuen tra e n una posición de relativa superioridad porque mientras no haya acuerdo él sigue controlando los bienes y servicios. Eso explica que los negoc iadores autonómicos se hayan vistos forzados e n alguna ocasión a h acer concesiones al Estado para evi tar re trasos exagerados en el ejercicio de sus com pete ncias. Se trata. ni más ni menos, que de la aplicación de un sabio consejo popular: «más vale un mal acucrdo
154
que un bue n pleito ». Por eso, surge recunentemente la crítica sobre la «valoración >, de talo cual traspaso. Así se admite hoy que los servicios sanitarios transferidos a laJunta de Andalucía fueron cuantificados económicamente a la baja, y ya hay quien es de la misma opinión sobre el recentísimo traspaso en materia de Administración de Justicia.
A veces esos acuerdos no sólo son discutibles en aspectos económicos, sino que también pueden afectar al ejercicio puro de las competencias: abundan los Decretos de traspaso en los que se hace referencia a que talo cual [unción deberá realizarse de una manera coordinada con el Estado. Y no pocos de ellos han originado pleitos constitucionales porque algunas Comunidades, una vez que han recibido del Estado las infraestructuras y los funcionarios necesarios no se limitan a ejercer las competencias tal y como dice el Decreto, sino que aplican lo que dice el Estatuto. Cada vez que una polémica de este tipo ha llegado al Ttibunal Constitucional, éste le ha dado la razón a la Comunidad porque los Decretos de transferencia «se limitan a transferir bienes y servicios, y no transfieren competencias» y «no incorporan , en ningún caso, normas atributivas ni ordenadoras de competencias, correspondiendo esta tarea a la Constitución, a los Estatutos de Autonomía y a las demás fuentes reclamadas por una y otros al efecto, de tal manera que el intérprete, ante eventuales antinomias entre lo dispuesto en aquellos Reales Decretos y lo regulado en las normas au'ibutivas O delimitadoras de competencias, no podrá hacer prevalecer aquéllos sobre éstas sin introducir, al tiempo, una «jerarquización)) por completo conu'adictoria con la Constitución y con la autonomía que ella garantiza. Como también hemos dicho reiteradamente, las competencias son indisponibles, rasgo éste que, en e l presente caso, impide hacer prevalecer uoa presunta voluntad, fruto del acuerdo formali zado por el Real Decreto de transferencias sobre el sentido objetivo d e las normas consLitucionales y estatutarias». (STC 102/ 1985, de 4 de octubre).
Pues bien, m e parece que en el polémico asunto de la Alhambra nos encontramos en un caso similar: el Decreto de traspaso de 1984 establecía un Consejo formado por represen-
El sílldroll1t: de F¡lbri~.i(l 155
lantes del Estado y de la Comunidad (por cieno , que nada dice sobre el Ayuntamiento) que transforma en competencia compartida lo que el Estatuto declara compete ncia exclusiva de Andalucía (art. 13.26 del EA). Por eso, creo que laJunta Lien e la razón jurídica cuando rechaza la creación d e dicho Consejo, por más que no acierte del todo cuando afirma que la «titularidach le corresponde a ella, lo que sólo es cieno si emplea este sustantivo como sinónimo de «competencia" pero erróneo si -como parece- lo emplea como sinónimo de «propiedad", que es del
Estado.
I
- LA IGUALDAD SANITARIA
Ideal, 25 de novielllbl~ ,le 1996
LA igualdad es uno de los grandes mOLO res de l a civilización moderna. La Revolución francesa la grabó de forma inde
leble en la concie ncia cívica y, siguiendo su estela, todas las Constituciones la han reconocido como un elemento esen cial del Estado de Derecho. La nuestra no sólo se refiere a e lla con el clásico postulado de la igualdad de los espalloles a nte la ley, sino que la proclama como un «valor superior del ordenamiento jurídico» y la resalta en un buen número de anículos en los que )'Cl estaba implíciLa: esu1.blece expresamente la igualdad del hombre y la mujer en e l matrimonio y e n el trabajo, la igualdad de los hijos cualquie ra que sea su filiación, la igualdad u'ibutaria, etc.
Como sus hermanas revolu cionarias, la liberLad y la fralernidad (ahora lrocada en «solidaridad»). la igualdad no Liene hoy en España enemigos reconocidos. Es más, lodos los parlidos se reclaman imbuidos de esla I:rin:idadlaica, aunque muchas de sus disputas cOlidianas se basen en reprochar al adversario el incumplimienlo de uno de estos lres valores. Estos enfrentamientos políLicos no sólo provienen de lo que - banal izando las diferencias- podríamos llamar la disLinw fórmula magistml que los panidos emplean para mezclar estos valores (más libenad la derecha, más igualdad la izquierda), sino también de la dificultad de su aplicación a los casos concretos, de carn e y hueso, que se presentan diariamente. Tanto es así que el Tribunal Constitucional ha debido elaborar una detallada jurisprudencia para per-
filar la sutil frontera que separa la diferencia de trato jllstifica~ bl e (i ncluso ex igible para lograr la efec tiva igualdad de los c' ¡tI-dadanos) y el privilegio inconstitucional.
Uno de los colectivos que ha debido someterse con frcnle _ cia al {oj)ógm!o constitucional ha sido el de los funcionarios. y n: pocas veces, el resul tado ha sido considerar que una determinad regu:ación especial para los funcionarios violaba la igualdad de lo: espanoles ante la ley. Así, han sido enviadas al destierro inconstitu_ cional la preferencia atribuida a los funcionarios jubilados sobre otros inquilinos para conservar el arrendamienLO de un piso I . , a II1cmbargabilidad ele los sueldos de los militares, la acumulación de puntos (<<mochila») de los interinos en las oposiciones, etc. Como toda las violaciones al principio de igualdad no iban a ser f.'lvorables a los funcionalios, también algunas nonnas han sido anulad~ por discriminarlos, como ha sucedido recientemente (SentenCia 134/ 1996, de 22 de julio) con el aróculo 9 de la Ley del IRPF, que establecía que la única pensión de los funcionalios exema de este impueslO era la de gran invalidez, mientras que el resto de trabajadores por cuenta ajena también están exentos de tributar en caso de incapacidad pelmanente absoluta.
Gracias a esta tarea de depuración del orde namiento realizada por el Tribun al Constitucional - y a las leyes de reforma de la fun ción pública-, hoy día se puede afirm ar que casi todas las diferencias entre los funcionarios y el reSlO de trab'!jadores por cuenta €Üena (que llamaremos empleados, para entendernos) es tán jus tificadas por la especial posición laboral de los primeros, a l se ¡-vicio de un a Admi nistración imparcial. Por eso, llama poderosamente la atención una diferencia, heredada del franquismo, cuya razón de ser no alcanzo a comprender: ambos grupos de trabajadores cotizan religiosamente para tener derecho a prestaciones sanitarias, pero solamen te los funcionarios tienen derecho a e legir entre la sanidad pública y las diversas ofertas de la privada, mientras que los empleados es tán constreñidos a la pública. Por más que aplico e l test de mzonabilidad que hace el Tribunal ConstilLtcional en estos casos, no consigo enco ntrar ningún fundamento que justifique esta diferencia.
El síndrome de Fabrizio '59
podría medio defenderse si fu e ra al revés, que los funcionarios ltIviéramos vedado el acceso a la sanidad privada. pero tal como está (y aplicando la argumen tación de la STC 134/ 1996) creo
ue se sitúa e n el terreno del privilegio porque se trata de una ~iferencia de traLO que carece de una justificación o bjetiva, ra
zonable y proporcionada.
Las recetas para term inar con semejante privilegio y res tablecer la igualdad sanitaria de los espaii.oles no me parecen demasiado complicadas: basta implan tar para todos los trab",:iado-res - empleados y funcionarios-la libenad de elección médica (opción que, por cieno, está vige nte en varios ES lado~ con un envidiable sistema de prolección social, como Alemal1la) o, en senudo contrario, basta ordenar la adscripció n obligatoria de los funcionarios a la Seguridad Social. Por much o que la magnitud de los problemas de la san idad pública sea e norme - y la atención que le presta Superlópez es prueba irrefutable-. no comprendo el silencio que sobre este punto mantie nen tanto los partidos como los sindicatos, incluso el profesor Barea, locuaz boca de ganso del Gobierno. Quizás están esperando a que alglll1 empleado se anime a presentar un recurso de amparo que le permita al Tribunal Constitucional restablec:r la igualdad s~~ itaria. O quizás es tán convencidos de que la hbertad de elecclOn médica que tenemos los funcionarios no es ningún privilegio, y sí una diferencia obj eliva y razonable; aunque me temo que la única razón que pueda darse para atribuir un derecho a los funcionarios que se niega a los empleados sea una paráfrasis de la rotunda consigna de Rebelión en la granja: «Todos los trabajadores son iguales, pero unos son más iguales que Olros».
LA SOPA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
El País Andalucía, 20 de oclubre de 1996
T ODOS guardamos en nuestro subconsciente frases que h e
mos leíd o en algún sitio y cuyo significado se nos escapa, incluso nos parecen desvaríos literarios. Sin emba rgo. un buen día sucede algo que automáticamente nos recuerda una de esas frases semiolvidadas e n un rincón de nuestra memoria y entonces la comp rendemos con una claridad inusitada. Vie ndo ellrajín de los políticos con el nuevo sistema de fin anciación <lULO
nómico, cómo los que hace un año estaban a favor de la ces ión del 15% del IRPF (el PSOE) están ah ora en contra de la ces ión del 30% y cómo los que tenazmente se opusieron al 15 defiende co n el mismo ardor guerre ro el 30 (el PP), se me ha h echo compre nsible una e nigmática frase de André Gide: «Han perdido el sentido de la sopa».
Una miríada de pequei1as noticias refuerza la impresión de desorientación de bastan tes políticos: una Consejera co n fu nde la presen tación del informe de ESECA con un mitin y se pone a criticar la propuesta de financiación autonómica; un Secretario de Estado declara que Andalucía perdió el año pasado 10.924 millones por no acogerse al sistema de financiación, olvidando que fue una decisió n adoptada por acuerdo de su partido; un Diputado lleva un año sin darse cuen ta de que ha estado ca· brando ilegalmente dos sueldos, e tc. Como no es convenien te adentrarse por los senderos que uno no conoce , no aiiadiré a esta lista de ej emplos el guirigay de cifras dispares que clan los
propios miembros d el PP a la hora de explicar las ventajas del lluevo sistema de financiación. Pero sí que me puedo d e tener en un razo nam iento que se está dando desde el campo co ntra· ri o: su inconsLiLUcio nalidad. Pasemos por alto el pequeño desliz d el Gobie rno andalu z de pretende r que el Parlamento presentara un recurso de inconstitucionalidad con tra una ley todavía in existen te, y cen tré mo nos en los argumentos que, hasLa e l mome nto, se h an d ad o: a) el Estado no puede ced er su compe lencia para es tablece r las tarifas sobre la base liquidable del lRPF; b ) e l sistema supone que los habitantes de una Comunidad puede n tributar menos que en otra, vulnerando así la igualdad de los ciudadanos; c) al cede rse un porcentaj e del IRPF se está modificando el EstalUto de Andalucía, que regula las fu entes ele finan ciació n de la Comunidad, lo que únicamente puede hacerse co n e l consen timienLO de laJunta de Andalucía.
A mi j ui cio. ningu no de esos tres motivos resiste un mínimo análisis jurídico porque: a) El a rtÍCulo 157 de la Constitución permite que e l Estado ceda «total o parcialmente» impuestos a las Comunidades, así que no se e ntien de muy bie n por qué ha pod ido ced er íntegramente un buen nüm ero de impuestos (Patrimonio, Sucesiones, e tc.) y no va a poder hacer igual con un porce ntaj e sobre el IRPF; es más, tanto e l País Vasco como Navarra tie ne n cedido un a cantidad muy superior al 30%: estas dos Comunidades recaudan el 100% del IRPF ¿por qué lo que es constitucional para ellas va a ser inconstitucionalidad para las o tras 15? b ) El mismo artÍCulo 157 permite que las Comunidad es Autónomas establezcan tanto recargos sobre los impuestos es tatales como tasas y tributos propios (An dalucía tiene, por ej emplo, e l impues to sobre tierras infrauti lizadas) , de tal forma que posibilita que la presión fi scal no sea exactarne nte igual en toda España; diferencia in terteni torial que es, además, un a tradición en el ámbiLO municipal, donde los Ayuntamientos tienen capacidad para lij ar, dentro de los límites legales, el mI y ou'OS tribu tos locales. c) La norma que establece los recursos finan cieros d e las Comun idades no es tanto el Es tatu to respectivo como la LOFCA (arlo 157. 3 CE).
El sínclrolllt! dt! Fabri7.io
A falla de argume ntos más sólidos, me parece que los partidos harían bi e n e n dejar la Constitución al margen de sus trifulcas y ce ntrar e l de bate e n los aspectos puran"lenLe económicos y políticos: ¿be nefi cia o pe ljudica a Andalucía? ¿Cuáles son las razo nes por las que el PSOE quería antes la cesió n del 15% del impuesto y rechaza ahora eI 30%? ¿Y po r qué el 1'1' acepta este úio el 30% cuando no quiso el pasado el 15%? Leo e n el periódico que los cerebros económicos de ambas organ izaciones se apresLan a hacer núm e ros para responder a eS las pregunlas. Mientras tan LO, pi enso en la coherencia de Rodríguez Ibarra, que siempre se ha opuesto a la cesión del IRPF, sin pararse a disc utir porcentajes o a mirar de donde provenía la pro puesta. Pienso, también, en su idea de un refe réndum popular, que no ha e ncontrado demasiado eco, aunque la respalda la lógica democrática: recuérdese que los ciudadanos no he mos pod ido p ronunciarnos sobre el nuevo sistema de fin anciación porque no estaba e n e l programa e lecto ral d el PP.
Supongo que en su conLra se alegará que se traLa de un a cuestión técnica, que no puede resolverse medi ante una consulta popular, ta n propensa a la simpl ificación y la demagogia ; y esto me vuelve a hacer comprensible otra bonfade fra ncesa que salta desd e el fondo del baúl de mi subconsciente: «La política -decía Paul Valer-y- es e l arte de man tener alejada él la gente de los asuntos que le interesan )~.
REPOSTERÍA PARLAMENTARIA
El País Andalucía, 1 de Julio de 1996
FRANCISCO Martínez de la Rosa fu e un político libe ral granadino de fulgurante estrella hasta que en 1835, cuando esta
ba en el cenit de la Presidencia del Gobierno, tuvo que dimitir porque se popularizó su apodo de Rosita la pastelem, por culpa de su política del «justo medio» entre los absolutistas y los liberales exaltados y, evidentemente, también por su 'ati ldado estilo, un punto afeminado. Hoy día la sociedad española ha dado un giro copernicano en su opinión sobre los epítetos que merece una política pacLista y conciliadora; sin embargo. subsiste un aspecto negativo, de trapicheo, que se sig u e expresando gráficamente con el término «pasteleo».
Por eso, a nadie ha podido extraii.ar que e l reciente acuerdo de todos los partidos con representación en e l Parlamento de Andalucía para renovar las in stituciones de extracc ión parlamentaria haya sido calificado por sus firmantes -tras aii.o y medio de desavenencias- con una batería de cal ificaciones estimativas, desde ( triunfo de la democracia» hasta una «victoria del Parlamento». Sin embargo. es un poco sospechoso que igualmente se hayan apresurado a negar que sea un «(pasteleo». O por lo men os me lo parece a mí, lector impeni tente de Graham Greene, por aquello de que un rumor sólo se convierte en noticia cuando el Foreign Office lo desmiente.
166
Así las cosas, me he puesto a buscar con de tenimiento por qu é el «gran acuerdo» podría ser un «pasteleo». Y la verdad es que no hay que ser un Sherlock Holmes para descubrirlo: el pae. lO ha consistido en ampliar el número de miembros de la Mesa del Parlamento (de 5 a 7), de la Oficina del Defensor del Puebl o (de 2 Adjuntos a 3) y de la Cámara de Cuentas (de 5 a 7), de tal forma que estas instituciones «acojan la forma en que el pluralismo se ex presa en la Cámara autonómica », En la j erga de los especialistas este acuerdo se calificaría como una «IOtizzaz_ zionc iSlituzionale», e n román paladino la mejor u"aduCCió n gue
se me OCU lTe es la de «repanirse el pastel ». Pero como no es tamos en el sigl o XIX no es cosa de llevarnos las manos a la cabeza porq ue los panidos sean capaces de co laborar en lugar de despellejarse recíprocamente.
Antes al conu"ario, es un buen motivo de sa tisfacción, sin que hal'a que escandalizarse demasiado porque la solució n pactada supo nga que en el océan o de los casi dos billo nes de presupues to de la Junta se incorporen cinco gOlas más, aunque es inevitable pensar que el «esfuerzo de generosidad» se hace a Costa del bolsillo de l contribuyente. Tampoco es cuestión de preguntarse si realmente estas instituciones tenían necesidad de incrementar sus mi embros, si bien algunos datos (por ejemplo, las quejas al Defensor se redujeron de 3,010 en 1993 a 2,11 8 en 1994) parecen avalar lo contrario . El hecho de que los panidos hayan logrado salir de la situación de enfrentamiento en la renovación de las instituciones justifica sobradamente estos microscópi cos inconven ie ntes.
«Repanirse e l pastel» en los órganos parlamen ta rios responde a la gran idea de la participación proporcional en e l sistema político y, po r eso, sólo cabe alegrarse de que tocios los partidos obtengan represen tació n en la Mesa. Pero lo que es bu eno en un sitio puede ser nefasto en otro: el Defensor y de la Cámara de Cuentas so n instituciones independientes para controlar a las Administraciones Públicas; por eso, pi erden su sentido si se introduce en e IJas la lógica de la representación panidista. Así acabarán po r convenirse en apéndices del Parl amento (como
•
El sí lldrome de Fabrizin
d 'd con el Conse;o de Administración de RTVA), cuya ha suce I 0:J P -1 ' t'c a ,-a' plenamente porque e l a l amento razón de ser no se JUs III C . .
n Comisiones parlamentarias espeCialIzadas con un cuen ta co . . I le ámbito de actuación similar, como la de pellclO~es ya. ~
, pl,estos. El Tribunal Constitucio nal ya ha tenido .0Gl.slon plesu . ~ 1 bros de pronunciarse sobre un caso similar (la e leCClOn e e l~.l em del Consejo General del Poder Judicial):, ~e corre el ~Iesgo ele
, t· . la independencia de esta inStItuclO.l1 SI «las Cam¡u as, ~ fIlls I al . 1 l" rsegtu-la hora de efectuar sus propuestas, olVidan e o )JetIvo pe . do actuando con criterios admisibles en otros terr: nos, pe) o no
, , 'd 0'10 a la división de fuerzas eXistentes en su en este, allen en s , . ' . , d',stribuyen los I)uestos a cubnr entre los c}¡suntos propIo seno y _ 1 .
anidos». Frase que es una forma muy elegante de sena ,\1 que ¡'oy, como ayer y como siempre, los pasteleos no son buenos para el conjunto de la sociedad, por más que puedan beneficlal a algunos aCLQres políticos.
•
EL ESTATUTO DIFUSO
El País Andalucía, 20 de junio de 1996
E N la solapa de l delicioso libro L a moren.a de la colJla. aparece una fo tografía bo rrosa y d esenfocada de su aU lOr, Andrés
Sopeña. Él mismo aclara en el texto que se ve así porque es (cllJ1 a
difusa pe rsona». Como cada uno es hijo d e sus obsesio nes, e n cuanto vi la foto, y tras la inevitable sonrisa, comprendí que e ra la pe rfecta imagen para algo que me llevaba ro ndando varios días y no sabía de qué forma expresar: el papel que e l Esta tuto de Autonom ía desempeila en la política andaluza.
Por supues to, ni la idea tiene nada que ver con el ilustrado profesor, ni pre tendo novelar ninguna metamorfosis al es tilo de la que hizo Cheste rto n en El hombre qu.e fu.e jueves. Simplemente se trata de que caela vez más e l Estatuto parece una fo tografía en el que muchos de sus artículos no se aprecian co n nitidez, y como pasa siempre con nuestros viejos recuerdos, un día no se dis tingue bien e l rosaJio de la abuela y al siguiente podemos contar sus cuen tas, o al revés. Así, por ejemplo, sólo alguien con una agudeza visual auto nomista como Luis Uruñuela pudo ve r en 1983 que la Disposición adicional segunda reconocía que e l Estado ten ía un a ((deuda histórica» con Andalucía; en 1994 esa Disposició n ganó claridad cuando Rej ó n la rescató intelige ntemente en el debate presupuestario, y ahora su resplando r es tal que el Gobie rno andaluz la ha incluido en su proyec to de Presupuestos .
I7°
El ejemplo contrario lo ofrece e l artículo 26.2, que e n su mo me n to establecía nítidamente: «El Parlamento es e legido po r cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro a ii as después d e su e lección ». La cl aridad meridiana de es ta afirm ación comenzó a difuminarse en 1990 cuando, para evi. lar que las e lecciones se celebraran en verano, la Ley 1 / I 990 pe rmiti ó que el presidente de la Comunidad pudie ra adelan. tarlas si n espe rar a que se cumplieran e l cuatri e nio. En 1994 se bo rró tanto qu e ningún partido vio inconve ni ente e n apra. bar la Ley 6/1994 para atribuir al Presidente de la Co munidad la capacidad de di solver el Parlamento sin más límite que e l de que hubi era transcurrido un aúa de su elección , de tal forma que e l mandcHo de los Diputados de la an terior legisla. tura ni alca n zó e l bi e nio.
La foto estatu taria es tá ya tan borrosa que ni siquiera se pue· d en leer bien sus pdmeros artículos. Por ejemplo, Pedro Pacheco ha ex igido una ley de comarcas que reduzca al mínimo consLÍtu· cional el papel de las Diputaciones, propuesta que ha sido inme· diat.amente secundada por IU para «dar cumplimiento» al an í· culo 5. No dudo de que el Estatuto permite que el Parlame nto cree comarcas (pero no impone la obligación de hacerlo: «podrá regularse la creació n de comarcas ... »). Tampoco quiero dudar de que se tra ta de una reivindi cación históri.ca de los andalucistas, aunque apenas tenga veinte aúas y se aparte radicalmente del pensamiento de Bias Infante, que defendía un a Andalucía fOl'· mada por la federación de las ocho provin cias (<<anfictionado de pueblos», decía con su prosa culta). Pero de lo que sí estoy segu· ro es de que el Estatuto - al me nos e n el texto que yo tengootorga un papel esencial a las provincias e n la estructura de la Comunidad porque, entre ou'as cosas, ord ena e n su artículo 4.4: <da Com unidad a rticulará la gestión ordinaria de sus servicios periféricos propios a través de las Diputaciones».
Este artículo se ha difuminado tanto que ni siquiera las fu er· zas po líti cas más reticentes a la comarcalización (el PSOE y el PP) lo han citado en la subsigui ente polémica a la propuesta andaluci sta. No es n ada ex trafio porque desde que e n ] 983 el
El síndrome dI:: F'abrizio I7 I
Gobierno dictara e l Decreto provisional para crear delegaciones provinciales de las Consej e rías «en tanto que se ven cumplidas las previsiones del artículo 4.4 d el Estatuto», ni un sólo se rvicio de laJunta ha sido articulado por medio de las Diputacio nes y ni una sola ley ha mencionado nunca este mandato estatu tario.
Si los políti cos andaluces sigue n difuminando e l Es ta tuto pronto todo él conseguirá la p e rfecta invisibilidad d e este artículo 4.4 y de otros e n los que ahora no hace al caso detenerse. Si no fuera una desconside ració n , me atrevería a sugerirl es que podrían conseguirlo fácilmente empleando la técnica qu e va a ap licar e l mismo Andrés Sopeiia para perderse: podían e nviar el Estatuto a navegar por Internet. Claro que otra pe rsona menos moderna y más j urídi ca quizás les sugiriera que se a nimaran a plantear - ]4 ailos después de su aprobación-una reforma profunda d el Estatuto, e n lugar de dedicarse a leerlo con las dioptrías que a cada uno le interesan en cada momento.
JUSTICIA SIN IMÁGENES
El País Andalucía, 2 de mayo de 1996
C UALQUIERA que h aya tcnido la experiencia de participar e n un juicio sabe que hay una serie de factores exte rnos al p ro
ceso que pueden arecL:'lr a su desarrollo, comenzando por los propios medios de pre nsa. Durante un apasionante trie nio tuve la oportunidad de ver, desde den tro, como magisu"ado, el exquisito cuidado que la j udicatura po ne e n velar por lo que podríamos llamar la pureza del proceso, de tal manera que se b:rarantice siempre el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Po r eso, comprendo que prime ro la Sala de Gobierno d el Tribun al Supremo y ahora la del Tribunal Superior de Andalucía (SGTSJ A) hayan dictado un as resolucio nes con el fin de regular e l acceso de los medios de prensa a las dependencias judiciales.
Sin duda, la resolución de la SGTSJ A es una resolución que adopta medidas rnuy lógicas, como la necesidad d e que los periodistas se acredite n y que ten gan prefe rencia de acceso a las vistas orales; pe ro q ue ta mbié n incluye una m uy polémi ca: la prohibició n gen eral d e que los pe riodistas empleen e n los «palacios d e justicia» cámaras de televisión, d e vídeo y fotogrcHicas. Como, eviden temente , la SGTSJ A era consciente de q ue esta medida era polémica, la ha razonado con d e te nimiento, alegando gran canlidad de a rgume ntos j u r ídicos, fil osófi cos y sociales. Si a esto le unim os que la resolución está escrita e n e l sed ucto r es tilo barroco de nuestra tradición forens e, la impresión que produce su prim era lec tura es la de plena conformidad co n la
174 AKII.IIÍI¡ Hui: Unld",/"
d ecisió n de prohibir e l acceso de los medios audiovisuales a las sedes judiciales.
Sin embargo. cuando uno se aparta de la resolución y comienza a pensar po r su cuenta y riesgo no puede evita r que le slIIjan algunas pequcii.as duelas sobre la constitucio nalidad de la medida. Para empezar, llama la atención que se establ ezca el mismo régimen (s in ningún razo namiento ) para dos espacios físicos distintos: las sal as do nde se celebran los juicios y las demás de pendencias judiciales . Después, no se comprende bi en cómo si en los [unclamen LOs se habla únicamente sobre las cámaras fotográfi cas y de televisión , e n la decisión se p rohíbe tambié n las grabadoras de sonidos. Este clet..-1.lle tiene su importan cia, no ya por lo que técnicamente se llama incongruencia. sino po rque nos lleva de plano al argumento principal de la resolución: según la SGTSJA e l «eje de la comunicaci ón» lo integra la palabra. po r lo que la tra nsm isió n de imágenes «constituye normalmente un comple. men LO de la información», de tal forma que al prohibir el acceso de las cámaras no se proh íbe la comunicación «sino que tan sólo se indica a sus profesionales el medio que pueden utilizar». Pero esto significa que se interpreta restrictivam ente el artículo 20 de la Co nstitució n, que se refi ere expresamente a «cualquier medio ele dirusión », sin distinguir entre palabra e imágenes y sin al1-i· buir a los jueces ningtm poder para indicara los periodistas cómo deben reali zar su trabaj o.
La Sala de Go bie rno , quizás consciente de esta mínim a ob· j eció n , o quizás recordando que alguien podría discuti r su idea sobre la comunicació n citando el dicho de que un a imagen vale más qu e mil palabras, añade otros argumen tos pa ra el caso de que se admita q ue es un a «merma» al ej e rcicio de l de recho de info rmació n. El principal es garan tizar el de recho al ho nor y la pro pia image n de las personas, que se pueden ve r dañadas por la «captació n y pro pagación de determinadas imágenes». Nos encontramos en un punto delicado del Estado de Derecho, donde e l confli cto entre el derecho a la info rmación y e l de recho al hono r difícilm ente puede ser resuelto co n carácte r general, sin o po nderando cada caso concreto , como tiene establecido el
El sílld m mc tic F"b,.il.io 175
Tribunal Constitucional en una copiosa jurisprude nCia. Pe ro, más todavía, una regulación general pa ra resolver el posible conflicto entre ambos (como es la prohibición de entrada de los medios audiovisuales en las sedes judiciales) se trala de una decisió n que compete llOica y exclusivamente al legislado r, nun ca al poder judicial (STC 66/82, entre otras). No es casual que la propia Sala se in te rrogue po r su competencia, admiti endo que sería mej or que un a medida así la tomara el Consejo Ge neral del Poder Judicial.
¿Y que di ce la Ley en este punto? Pues ni la Ley O rgánica de pro tecci ó n civil de l Derec ho al Honor ni ninguna o tra prohíben la en trada de la televisión en ninguna sede ofici al )' e l artículo 232 de la Ley O rgáni ca de l Poder Judicial establece la publicidad de las ac tuaciones judicia les. Por todo es ta regulación legal , más el de rec ho fundamental de transmitir libremenle informació n ve raz po r cualqui e r medio de difusió n y el principio de libe rtad (a rt. 1 CE) qu e supone qu e todo lo no pro hibido por la ley es tá auto rizado, nos lleva a co ncluir justo lo contrario de lo que ha di c taminado la resolució n de la SGTSJA: lo constitucional es establecer un régim en gene ral de entrada de todos los medios audiovisuales en las sedes judiciales, sin pe ljuicio de que, excepcionalmente y de forma debidamente motivada, los jueces y tribunales restrinjan su acceso .
-QUEBEC, CAPITAL BARCELONA
El País, 2 de mayo de 1996
C ANADÁ es el Estado federal más desce ntralizado que existe en e l mundo y Q uebec la e ntidad subesta tal co n más
capacidad para realizar una politica p'ropia: posee compe te ncias esenciales (educación, recursos naturales, inmigració n , e lc.); dispone de un potente sis tema fiscal; tiene un ministro d e aSUIl
tos exteriores y más de trei nta delegaciones en el exu-anj ero; su idioma es e l coofici al d e la Fede ración; incluso puede aprobar leyes e n contra de lo establecido en la Declaración de Derechos de la Constituci ón de 1982, para cuya reforma es necesario su consentimie nto, e lc. Por eso, no podía eXlratlar que antes o después algún nacionalismo perifé rico español te rmin ara poniendo sus ojos sobre el bello país norteamericano, tal y como h a hecho estos días el Pres iden t PtUol.
Desde luego, si echamos una oj eada a los d a tos socioeconóm icos, el modelo no podría ser mejor: con sólo 28 millon es de h abitantes en un inm enso - e inhóspito- territorio de 10 millones de Km 2, Canadá es u no de los siete grandes y ocupa la primera posición e n e l índice mundi al de desarrollo humano. Sin embargo, d esde e l punto de vista político las cosas son algo más complicadas porque e l ac tua l sistema federal no es aceptado por todas los partidos, lo que h a origin ado que desde 1960 se b usque su reforma, con tanta insisten cia (unos die z inte ntos) co mo poco éx ito . Precisamente , la tela de Penélope que tejen y destejen los políticos canadienses es la
178
búsqueda d e un nuevo slalus quo para Quebec en e l que 1 _ . . se e ICconozca conslItuclonalmente que constituye una «soc· d .. . le~
dlstmta». El fondo del problema reside en la distinta visio' . ~ ~ n que llenen del Canada los francofonos y los anglófonos' ml'e . . n~
para los pnmeros Canadá se compone de «dos pueblos funda_ dores» , para los segu ndos se trata de una federación con d' . . . ¡ez jJHJTIl11.czas Iguales. Y en estos términos e l problema es ex , acta· mente el mismo en España: mientras que para los nacion alis_ tas ca talanes y vascos España es ~tn Estado plurinacional que se cO.:mpone de tres o cuatro naClOnes, para la mayoría de los espanoles se trata de un Estado con diecisiete Comunidad A ' ~ utonomas iguales.
Así las cosas, la propuesta que hace Pujol de un federalismo asimétrico es, posiblemente, la que mejor puede integrar a lo . s nacionalismos periféricos en el Estado porque permite a Cala-luii a y al País Vasco un mayor grado de autogobierno que al resto de Comunidades. Y estas diferencias tienen un papel eseocial, no sólo porque incrementan su grado de autonomía sino porque marcan distancias con los demás: e l «café para todos» siempre dejará insatisfechos a ambos nacionalismos ya que, por muy bueno que sea -por mucho que se descentralice e l Estado-, tendrán la sensación de que se trata de ach icoria y no del más puro moka. La razón no reside en la bebida, sino en los bebedores: cuando uno se considera igual a otro (digamos, la nación catalana a la castellana), nadie podrá convencerlo de que se le está dando el trato que merece si e l que se le da no es e l de su igual (Castilla, entendiendo por tal la España no catalana ni vasca), sino el de alguien que é l considera incluido en su igual (idéntica autonomía para Cataluli a y Extremadura, por ejemplo).
Si es cierto que la integración de los nacionalismos en el Estado depende no sólo de la cantidad de autonomía sino también de su calidad, de que se establezcan diferencias con el resto de entes autónomos, entonces creo yo que, paradójicamente, la integración de Cataluña en España es más fácil que la de Quebec en Canadá. En primer lugar, por un conjunto de razones técni-
El síndrome de Faurizio 179
. 'dl'cas que podemos resumir en la idea de que el Estado au-co-Jun . . . . .
'mico es tendencialmente deslguahtano (o por decnlo con tono . . I > •
'esión del Tribunal ConsuLUclOnal, es heterogeneo). 101 el expI . . . . '~I'I'O Canadá es un Estado federallguahtano en el que a 111-conu .. , ( . .
vel constitucional sólo caben un par de espeCifiCidades para Quebec. Incluso en el ámbito extraordinariame nte. delicado de la educación , teniendo Quebec mayores com~:te~Cla~ ~l~e Cata-
1 , no puede realizar la política de inmerSlOn 111lgUlSltCa que una, . . practica la Generalitat porque se lo prohíbe la Ley ConstItucIOnal
de 1867.
Pero también hay razones de tipo político que priman la integración catalana sobre la quebequesa: el sistema el~ctoral mayoritario canadiense permite la formación ~e gO~I ~rnos monopartidistas mientras que el proporcional e~panol fac.¡J~t~ los obiernos de coalición, con lo que los nacionalismos penfencos
;spañoles adquieren un papel de bisagra impensable e,n Canadá. Inevitablemente, por esa posición en el sistema POlitICO, las fuerzas nacionalistas no sólo consiguen una satisfacción para sus demandas objetivas (ejemplarizadas en la antet;or legislatura en la cesión del 15% del impuesto de la renta) , sino que logran ver cumplidas sus demandas subjetivas de reconocimiento de S\l
propia personalidad. Veamos si no ¿cuántos Presidentes aut~nómicos se han reunido en el mes de marzo tanto con el PresIdente del Gobierno en funciones, como con el entrante y con
el Director del Banco de España?
Si tras las bambalinas del Estado autonómico es relativamente fáci l crear un federalismo asimétrico para España que integre a los nacionalismos histódcos, no se puede sil encial~ un r~ esgo que con'e el sistema político al actuar así: que l~s hechos rliferel1C1~/e: catalán y vasco se perciban en el resto de Espana como un pnvllegio , con el consiguiente efecto desestabilizador. Algo de, eso está pasando en Canadá, donde el Parudo Reformista esta tomando fuerza entre los anglófonos a base de acusar a Quebec de ventajista. No tengo ni la más mínima idea de como conjurar este peligro y sólo se me ocurren dos pero~r~tlladas: u.na, que el st.atus especial de las nacionalidades histoncas obJetIva-
1 80
men te analizado no sea un c0rUun to d e p rivile ¡os ese sl.atus n o pa rezca a los oios d e los c" d d g y, dos, qUe " d p' "J lU a an os Com o '.
gla o. or deCirlo pa rafraseando una cO"d . pnvll e_ " l ' 110CI a expres ló
n a. e h echo d iferen cial no 50'10 l ' n roOla_ # lene que ser hon el .
ademas, parecerlo. ra o; SIno,
- AMNESIA POSELECT ORAL
El País Andalucía, 13 de marzo de 1996
L A resaca electoral andaluza ha tra ído, como siempre. a las páginas de los periódicos las refl exio nes de los panidos so
bre sus resultados y sobre lo que el pueblo an dalu z ha que rido al dis tribuir los escalios lal y como 10 h a h ech o . Cad a p artido hace un análisis e n los que ponde ra favorablemente los aspectoS que más le be nefi cian y deja e n segundo lugar los que le pelj udican . mientras que miele los resul tados de los adversa rios aplican do la técnica inversa. Q uizás es te tipo de comportam iento es absolutamen te inevitable, pero no deja de produci r cierta perplej idad e n cualquier lec to r a te n to. Desde luego, la vu elta recurrente de algunos tópicos cansa, co mo la apelación a los votos «cautivos» y «d el miedo», o cie rta obsesión d e los partidos menores con el difun to Victor D'Hon t, al que siempre le e ndosan la culpa de n ecesitar más vo tos que los grandes para obtener escaños (lo q ue se d ebe a la divisió n de Andalucía en oc ho circu nscri pcion es p rovi nciales y no a ni ngu na maldad del ma temálico belga)"
Sin em bargo, a m í lo que más me llama la a te nció n de todas es tas explicaciones ex post fado de los partidos políticos es que no siem pre guardan la debida coheren cia co n lo qu e dijeron y pronos ticaron an tes de las eleccio nes. Cada vez más tengo la impresión d e que el d ía de las elecciones es una especie deJordán en el que se sumergen los políticos para sali r purificados y amnésicos d e su te rri ble cabalgata electoral. El caso más
espectacular de este mes de marzo h a sido el de Luis Carlos Rejón, que repitió incansablem ente por toda Andalucía que «me iré a mi casa» si obtuvie ra un retroceso electoral tan estrepitoso como e l que cosec hó Chaves en 1994. Pues bien, el destino _ y los vo tos de los ciudadanos andaluces- ha querido que se supere ampliamente esa circun stancia: e l PSOE perdió de las autonómicas del 90 a las del 94 el 28% de los escailos (pasó de 64 a 45 diputados) y el 22% de los volos (del 49,61 % al 38,71 %), mientras que IV ha perdido de 1994 a 1996 el 35% de los escaños (de 20 a 13) y e l 27% de los VO lOS (del 19,1 % al 14%). Sin embargo. Rejón a partir del tres de marzo no ha hecho la más mínima refe ren cia a esta comparación y, tras un ligero amago de retirada y un ripio (<< no es Liempo de dimisiones, sino de soluciones»). sigue de coordinador general de IU-Convocatoria por Andalucía, autoconcediéndose una calificación de «un 8'5» por su ac Lividad electoral.
Sin llegar a es te grado de amnesia, no es difícil encontrar en las demás fuerzas políticas olvidos similares: Javier Arenas anunciaba a bombo y platillo antes de las elecciones que sería el nuevo Presidente de laJunta; después se li mita a decir que se siente satisfecho con el res ultado y a quitar importancia al hecho de haber re trocedid o un diputado. Pedro Pacheco afirmaba antes que faci litaría la gobernabilidad del partido más VOlado, pero sin un pacto estable que podría asfixiar el futuro del PA; ahora - sin desdecirse de lo anterior- quie re el «matrimonio» con el PSOE. Sólo Chaves se salva de esta falta de memoria y recuerda que él ya pronosticó su vic toria, aunque el hecho de que e n el pasado haya lenido más de un lapsus (como e l [amaso del sueldo de las amas de casa) pone e n duda que tenga una reten tiva me nos frágil que la de los demás.
¿Por qué se produce este desfase entre lo que dijeron los políticos antes y después de las elecciones? Ando de arriba abajo buscando una explicación sobre el particular y no termino de encontrar ninguna que me satisfaga, castigo a mis amigos psicólogos buscando el lado humano del problema, recurro a los maes tros de la ciencia política pensando e n las técnicas de cap-
• d - lJe dt! f,lbri7,io El ~111 101
M . , 10 Y a Gracián explorando las lar votoS, me remonto a aq,U1.av,e ca en el delicioso «El políti-
d I arte de gobernal , 1 e )us . ¡-azones e [__ , de esle comportanue n to. , ~ 1 na causa llVO a ca» de Azonn ~eg~bandonar, e ncuentro e n una libre ría de lanNada. A punto d d Romanones que m,e da una respuesce un libri to del Con e e. ~, . ·"ca 'hasta dentro d e un
,. . . E política 'Jamas slgnhl ~ la apodlCuca.« n . ~ 'oduce más desazón que alegn a: ratO'». Pero la soluclOn_ m~ PI ESuldo democráLico una
; . e segU1r VIgente en un .; ";) ¿por que uene qu 1; . l"gárquica d e la RcstaUraClon.
_ .ma pensada para la po IttCa 0 1 IU<lX1
-AUTONOMÍA, ¡CUÁNTOS DISPARATES SE COMETEN
EN TU NOMBRE!
El País Andalucía, 27 de noviembre de 1995
A principios de siglo Thorstein Veblen notó que algunas palabras tenían una fuerza especial en la sociedad porque nom
braban un valor compartido por la gran mayoría ele los ciudadanos: paz, democracia,justicia, e tc. Estas palabras honoríficas tienen un e fe cto inmediaLO y fulminante en cualquier discusión políti ca: qui en se o p o nga a e llas está irremediablemen te perdido ante la opinión pública. Por eso, si se creyeran las aUlOcalificaciones de los Estados, desd e hace l1"lás de cincuenta años no habría una sola dictadura e n nuestro atribulado Inundo. Y, por eso, raro es que en Espatia no se convoque alguna acción ciudadana (d esde la compra de cupones en una rifa hasta las campai1as de ahorro de agua) bajo el segu ro paraguas de la «solidaridad».
En la Transición varias palabras reprimidas por la «democracia orgánica» franquisu'l fueron catapultadas a la primera línea de hono r: liberLad, igualdad, reconciliación , conse nso, etc . Algún día alguien las catalogará y escribirá un delicioso ensayo explicando su uso -y abuso- en eSLQs veinte ai1os. Mientras tanto, yo me entretengo siguiendo el rastro periodístico de un a palabra honorífi ca especialmente grata para mí: la palabra ~< autonomía». Como se aplica a no pocas insLitucioncs (Comunidades, Universidades, Provincias, e tc.) me limitaré únicamente a la más cercana, la autonomía local.
186
La Constitución consagra la autonomía local en el a "t' l 137 . I IClI o . y e l~~ ha sl1pues~o en primer lugar, lógicamente, que los ve.
(m os e1uan a sus edIles, per~ tambié~ que desaparezcan (algu. nas veces a golpe de sentenCia del Tnbunal Constitucional) I n,umer?sos m~canismos de tutela del Estado que la l egis l acióO~ f1anqulsta creo sobre los Ayuntamientos. De ambas consec
. ' } ueo-(laS s~ o podemos alegrarnos porque ningún ámbito políLico neceSIta tanto la democracia como el que se ocupa de l _ """ u~ quenas cosas de la vida cotidiana (urbanismo tráfico J" a l"d" , ,mes baches ... ). Si algo tenemos que lamentar unánimemente lod ' los ciudadanos es que todavía se mantengan algun as que ot os . . . lru Injerencias centralistas. ¡Y pobre de quien se atreva a pensar lo contrario!
Veamos, como prueba, un ejemplo reciente: la Dirección General de Bienes Culturales de ¡ajunta ha informado en Contra del plan especial de reforma de la manzana del Zaida, en p~eno cen t~·o de Granada; la reacción del AyuntamienlO granadmo (o mas exac tamente de su grupo mayoritario, el PP, porque en este punto co ncreto el PSOE está en paradero desconocido) ha sido fulminante: se trata de una injerencia intolerable en la autonomía municipal, una prueba más del centralismo sevillano. Poco importa que el informe se dicte en aplicación de la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz y que se base en motivos tan lógicos como que el plan especial no es el instrumento jurídico adecuado para incrementar exponencialmente los volúmenes permitidos por el PGOU ni para descatalogar (iY dernbar!) un edificio protegido. Lo fundamental es que la Junta ha atacado la autonomía municipa1.
En la reacción de la Junta se ve la tremenda fuerza de las palabr~s hono'~íflcas: acusada de enemiga de la au lonomía y de centraltsta sevillana (en Granada esta acusación es más letal inclus? que la de ser antimunicipalista) no tiene otro remedio que mallza'1' su opinión. Así, e l Delegado de Cultura en Granada explica una y otra vez que laJunta <mo frena el proyecto del Zaida» y q~e sólo se ha limitado a ejercer sus competencias, que el PP volo a favor de la Ley de Patrimonio, e tcétera. Pero ni una pala-
El síndrome de Fabrizio
bra e n defensa del contenido del informe, ni en contra del proyecto del Zaida, tal y como sería -creo yo- su obligación.
y es que nadie puede luchar con tra las palabras honoríficas, que siempre han estado a favor de los partidarios de deIT~bal~ el Zaida y construir un edificio mucho más grande, con pmgucs beneficios económicos para sus promotores; primero, fue la modernidad y e l prestigio de un proyecto firmado por un arquitecto de talla internacional (paletos localistas se nos llamó a los poco's que nos opusimos entonces) y ahora es la auto'l1omÍf¿ mu-
nicipal.
Pero quizás esté llegando la hora de no dejarse cegar por la luz de las grandes palabras e intentar mirar lo que hay detrás de e llas. Entonces descubriremos en tre las bambalin as de la expresión «autonomía municipal» grandes cosas, como los programas asistenciales, la expropiació n de solares., las escuelas municipales, pero también algún que otro desagUisado como la conu"atación de «amigos políticos», la supresión de instrumentoS de ordenación territorial supralocal (como el Plan Comarcal de Granada), los cambalaches con los consu'uctores, e tc. Y entonces quizás, parafraseando a Madame Roland camin o ~c la guillotina, diremos: «¡Autonomía! , ¡autonomía!, cuantos chspa
rates se cometen en tu nombre»,
TEORÍA Y PRÁCTICA PARLAMENTARIA
El País Andalucía, 1 de octubre de 1995
SI hay algú n tópico que, como profesor de Derecho Político, he tenido oportunidad de comprende r (y sufrir) e n mis cla
ses, sin duda es e l de que t< la realidad supera a la ficción» porque cad a vez que califi co d e inverosímil o de hipótesis d e laboratorio cualquie r problema que plantea algún alu mno in tuitivo, descubro cinco días después que la realidad política deja pequeña la imaginación juven il y e n ridículo mi respuesta. Desde luego, en es LOS tiempos turbulentos me parece que sólo un ménage a tTOis entre Julio Verne, Kafka y Borges hubiera podido imaginar los acontecimientos políticos que es tán pasando e n España. Vaya en mi descargo que por más que buceo en los manuales buscando precedentes e hipó tesis parecidas sólo me responde el eco de las páginas en blanco.
Veamos, si no, lo que sucede d esde junio de 1994 en el Parlamento de Andalucía. Haciendo una transposición urgente de cualquier manual de Tácticas parlamentarias el día siguiente de las elecciones se podría pronosticar más o menos que la pérdida ele la mayoría absoluta por parte del PSOE supondría un l1"layor dinamismo parlamentario, el fm del denostado «rodillo», pero dada su posición de cenU'o político, Chaves y los suyos podrían clesan'ollar su acción de gobierno pactando unas veces con su derecha (PP) y otras con su izquie rda (IU ). Esta hipótesis de un gobierno minorita rio en tens ión dial éc tica e nfrentami e nLO / colaboración con la oposición no favorece, en principio, a nin-
glm partido en concreto, pues todos obtendrían ventajas: el Gobierno lograría estabilidad y la oposición no se vería abocada a un a elección diabólica entre elliesgo de ser simple comparsa del PSOE (gobierno de coalición, pacto de legisla tura) o convertirse en el perro del hortelano, que ni gobierna ni deja gobernar.
Enfocándolo desde otra perspectiva: todos los partidos podrían presentarse en positivo ante su electorado resaltando que gracias a ellos se ha hecho tal cosa y tal otra no se ha hecho por culpa de la alianza de los otros dos. Evidentemente, esta si tua_ ción favorecería extraordinariamente el sistema político en su co f1junto: el ciudadano percibiría que, mejor o peor, más cerca de su ideología o más lejos, el sistema funciona yeso le estimu_ laría a participar en las siguientes elecciones para cambiar la correlación de fuerzas en favor del partido de sus preferencias.
Sin embargo, lo que está sucediendo en el Parlamento de Andalucía poco tiene que ver con el teórico pronóstico y sí con cua lquie r novela tremendis ta: el Parlamento desarrolla una actividad frenética, pero el resultado es el parto de los montes, apenas dos leyes-ratoncillo y nada esenci al, ni presupuestos, ni Defensor del Pueblo, elc. Esta situación, a mi modo de ver, se parece a la de mi pronóstico fallido en una de sus co nsecuencias: ningún partido se beneficia especialmente de e lla. Los partidos se limitan a transformar su mensaje positivo en un discurso nega ti vo, e n el que todo so n acusaciones con tra el adversario: el PSOE critica la «pinza» PP-IU, que no le deja gobernal~ e l PP recrimina a la izquierda su incapacidad para pacLar, IU señala que el PSOE y el PP son dos caras de la misma derecha, y cosi via.
Ahora bien, si en la hipótesis de libro veíam os que la dialéctica enfrentamiento/colaboración, además de ser neutral para cada partido, e ra globalmen te positiva, ahora en un es tado de enfrentamiento/parálisis las consecuencias son muy otras: los ci udadanos no ven un sistema que funcione , sino un a situación empantanada donde los políticos se cierran sobre sí mismos, dedicándose a abstrusas cuestiones técnicas (si el Parlamen-
19 1
.• lt: dt: Fabrizin E.\ Síllurtln
. . si tal propuesta es . ~ del eJecutlVO, I . nvade o no la aCC10n . 'ecíprocamente de toe os
10 I ) a acusal se 1 . stitucional o no, e tc ~ . d a esperar que e l uempo o
con les de nuestra naclOnahda Y da en la Villa)' Corte, loS roa (lo que suce cualquie r e1ement~ exte r.ndo enmarañar la madeja en que ellos
. ·emplo) Lenmne pOI es pOI eJ se ban liado .
. . ~ e blo ueo en que se enCl~entra Para salir de la sltuaCl~on d (~n enie ría constiLUC10nab}
I Parlamento de AndaluCla nI o hay to gni modificacio nes de l e o reg aluen , ,. or valga· ni un nuev I .. ou·a receta feClrtca p -que , .. ni cua qUlel I
"[1m para elegIr caigas, d falta la voluntad de os qUOl .. f . asan cuan o '
e todas las med1C1l1as lac€ '¡lnas cuantas gotas de sen-qu . bastanan . . tes Por el contrano, . 1 le el funcionamiento pacle n . . _ exponenCla men
lido común para meJoral del Parlamen too
.. me parece que la talla ll\e-Como soy bastante opUffitsta, ~ le aceptable , creo que se
. dIces es mas qt e d·la de los políucos an a u E l.e las muchas razones qu
b· breve n I t producirá ese cam 10 en .. . los partidos siguen por es a eo Para ello quiero resaltar una~ s~ mente desemboca en una
v ' 1·· ue untca I ' d de Peleas y para lSlS , q el rechazo ele pu-sen a d bruces con
. . comedia, podrían darse c., y dando otros su voto ti ag
l 1 bstenClOn, unos, . n
bEco, incrementando a a b. de adores que termme co . ugne un cam 10 . I 1 ·0 Y ro-a alguien que pl Op . . ecirlo con un eJemp o c al ..
. cabables renCIllas. POI d . o el de la irreslsuble sus lOa . mendlsta com . tundo , pero que no sea tan ~1 ~ il Gil ganado las e lecclO~es scensió n de Hitler: ¿Hublela G . Y t marbellí nO hubiera Sido
a . 1 ntenor AyuntalTIten o municipales SI e a de ineficacia Y dejadez? un ej emplo galopante
A VUELTAS CON LA REFORMA ELECTORAL
El País Andalucía, 14 de julio de 1995
E N política, como en casi lodas las cosas de la vicia, hay temas recurrentes, asuntos de los que nadie se acuerda hasta
que de pronto vuelven a la primera página de los periódicos, se debaten e n las tertulias, se polemizan por doquier y después desaparecen sin dejar e l menor rastro. Pasado cieno tiempo, como si se u-atase de un horario ferroviario, el ciclo se reanuda con el mismo vigor que la primera vez, tanto que sólo la gente con gran capacidad de memoria recordará que se trata del mismo tren , aquél que vieron marcharse tiempo ha hacia ninguna parte.
Creo que hay pocos temas ta n recurrentes (o al menos eso me dice mi quebradiza memoria) como el de la reforma electoral. Como si fuera un incendio veraniego, la llama reformista que encendiera Ruiz Gallardón hace un mes, saltó la semana pasada a Casti lla-La Mancha y en estos días ha llegado a Andalucía en forma de propuesta del presidente Chaves que pretende crear una comisión de expe rtos para que es lUdien las modificaciones necesarias en e l sistema electoral con el fin ele «dotar de nueva frescura a la vida política».
La idea me parece francamente interesante. aunque no le arriendo las ganancias a la comisión. Para empezar, tendrán que tener en cuenta los fortísimos condicionamientos jurídicos. Por una parte, la ConsLi tución establece para las comunidades autónomas de primer grado -como la andaluza- el sistema pro-
194
porcional, lo que .impide (salvo reforma de la CE, claro es tá) el sIstema mayontano en clrcunscnpClones unmominales, un a de las fó rmu las ~on más fr~scura que se conoce, como demuestran las democracias anglosajonas. Por Olro lado, nuesu'o EStatu lo de Autonomía tiene varios mandaLOs que limitan la capacidad de aClUación de la ley e lectoral, así establece la provincia como cil-. c~mscripc ió n electoral y ordena qu~ la fónn11 1~ electoral Se fijara no por el ParlamenLO andaluz, ¡S1l10 que sera «el mismo siste_ ma que rija para las elecciones al Con greso de los Dipu lados»! (artículo 28 .2). Esto supone que para eli min ar el sistema D'Honl (y diré entre paréntesis que goza de un a inm ereci da mala prensa) y sustituirlo por cualquier o tro que permita las listas abiertas sería n ecesario modificar e l sistema electoral general , procedimien to que ex ige la participació n Cortes Generales, lo que me parece que en estos tiempos turbule ntos que corren es reu-asar casi atl calendas graecas la reforma elec toraL Otro tanto, se puede decir de reformar el propio Estatuto.
Pero si la Constitución y el Estatuto condicionanjurídicamen_ te el sistema electoral, no lo condicio nan menos los intereses políticos porque cualquie r sistema que se e mplee para u-aducir los votos e n escaños beneficia a unos de terminados partidos; lo que supon e, lógicamente, que alcanzar un pacto para cambiar el sistema sea muy difícil porque cada u no buscará el sistema que más le benefici e, o al menos así ha sido hasta ahora.
Así las cosas, si la reform a e lectoral va e n serio y no es una vez más el viej o tre n sin destino al que me refería más arriba, la comisión de expertos tendrá que derrochar imaginación para realizar propuestas que no implique n ni la reforma de la Conslitución ni la del Estatuto , ni de la LOREG y que además sean neu trales para todos los pa rtidos . Como no soy expe rto, ni tengo mucha imaginación , sólo se me ocurre una medida bastante secundaria que cumpla todos esos requisitos y podría adop tar e l Parlamento andaluz rápidamente: permitir que los ciudadanos podamos alterar el orden de la lista, que ahora fijan los partidos (cambiar a un sistema de <dista cerrada no bloqueada»). Segu ro que cualquiera que enti enda un poco de elecciones en-
195
. una medida poco e fectiva (de h ecl:o lrará que se tl ata de ~ cen luada en el Senad o, SIO
co: posibilidad existe much ob ~na)s ; que puede estar cuajada de
es se aprecien grandes cam lOS. ~ la MaCia) Pero, la verdad, qlle 1 r [avoreCIO a , . . convenienteS (cn ta la, < _ -ef,.escar el ambi ente electo-In tITC pala 1 '
la única que se me OCl - b Iscando el problema don-es lo meJ· or eSlamos l . I Claro que, a • . ·de tanLO e n el sistema para la· . ' l 'oblemano l esl . 1 de na está, qUlzas e PI . o en el sistema para elegIr a os elegir a los parlatnentan~.s, cOI~e en la aCLUalidad monopolizal: candidatoS a parlam~e~lal~oS~;da partido . Pero, eso es, comO ch-
lelamente las elites e comp .. ría Tolkien, otra HIstona.
DELICIOSO DIVERTIMENTO
El País Andalucía, 16 de marzo de 1995
REMEDANDO torpemente el Manifiesto comunista, podríamos decir que un fantasma recorre el mundo democrático: e l
rechazo de la clase política por los ciudadanos. En la inmensa mayoría de los es Lados democráticos el «divorcio» e ntre la opinió n pllblica y los representantes políticos es más que notorio, aunque no siempre se ll egue al extremo italiano. Afonunadamente, no se U'ala tanto de una crisis de la democracia, como de una desconfianza hacia el poder: hoy día, la mayoría ele los ciudadanos, con trariando a Platón, pensamos que la política es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de los políticos profesionales.
Así las cosas, creo que no es mala idea buscar fórmulas que pueden servir para «desprofesionalizar» la política. Por eso, me parece bien que en Andalucía se piense en la posibilidad de limitar a dos legislaturas el tiempo máximo que una persona pueda ostentar la Presidencia de la Junta. Prác ticamente inédita en los sistemas parlamentarios y no demasiado antigua en los presidencialistas (en los EE UU la prohibición se formalizó constitucionalmente en 1951), esta modesta medida podría ser la avanzadilla de una gran refonna que disolviera la «clase política)) y te rminara con la «ley de hierro» de la oligarquía en los partidos políticos.
No veo nada inconstitucional en una propuesta de este Lipa y de hecho ya existe en o tros ámbitos «cuasipolíticos». Así, la
mayoría de rectores y decanos de las universidades españolas tic. nen limitado su mandato a d os legislaturas y nadi e ha considc. rado que se h aya violad o ningún mandato constitucionaL Sí me parece más discutible e l texto jurídico e n el que debe contener. se un a di sposici ó n que afecta sustancialmente a la primera magistratura de nuestra comunidad: indudablemente, su lugar más adecuado es el texto instituci onal básico donde e lla se crea, e n e l Estatuto de Autonomía, como m uy bien d emuestra el De. recho Comparad o (artícu lo XXII de la Constitución americana, 54 de la alemana, 126 de la po rtuguesa, e tcétera), Pero tampoco me atrevería yo a tachar d e an ties tatutaria y descabellada tina ley autonómica que limitase la reelección d el presidente de la Junta porque n uestra corta andadura autonómica es ya larga en p recedentes de lo que -para en tendernos- llamaré un desarro. 110 ' fl exible' del Es tatuto,
Ahora bie n , estos mismos precedentes ha n creado una cos. tumbre parlamentaria: el pacto entre los partidos cuando se trata de regu lar legalme n te las ins tituciones autonómicas de manera distinta a como cabría deducir de una in terpretación literal del Estatu to. Desde ese punto de vista, la propuesta del PP tiene der· LO tufillo a nti Chaves (no se ha realizado en las demás cOIlluni· dades autonóm icas) y éste ha respo ndido de una forma que no termina de convencerme: insinuando que se trata de una medi· da inconstitucional.
Espero que ambas fue rzas políticas reflexionen y no se enzarcen e n u n guirigay d e discusiones por una cuestión menor; porque la limi tación de l mandato d el presidente es a los probl emas de Andalucía lo q ue era el Fantasma de Caneville a los malos espíritus: un deli cioso 'd ivertimento' . Si los partidos sa· ben -imitando a Óscar Wi lde- regularlo, les quedará una buena med ida; pero si utilizan la cuestión como anTIa arrojadiza ahondarán e l divorcio entre los políticos y los ciudadanos.
- KANT, LA CONSTITU,CIÓN y EL VISITADOR POLlTICO
Ideal, 11 de noviembre de 1992
. ue la razón d e tu acción pued a ser
O sRA de tal maneI; qtad en la ley universal. Sin n ecesidad elevada p or su va .un I ,. os ele Kant la mayoría de
l · 'aUVOS categollC , de conoce r os lmpe l .. t cltándo una conducta es
b os insunuvaroen e las personas sa em . I pedir dinero a las em-
, b' en por eJemp o, reprobable: no esta 1 ' . ·c'pales ni emplear una
'b . '\ ceslOnes rouOt 1 , presas para aU'1 un e con,. b . fici o privado, ni recibir de oncina pll blica para medl al en ene , ' tapadillo maletines millonarios de un consll llCtal.
1 _ ue es un orde n racional- no Sin embargo, el Derec 10" q lo que condena el sentir po
on la llltUlClOn y casa exactamente c ' 1 Tribunales. En ese desfase
d - condenado pOI os , ' pular pue e no sel e tiene el mundo jundl-
, -t de la mala prensa qu reside buena pm e . b ' r te rarias de . . s refran es, dIchos y o las 1 , co, saun zado en na poco ,. la conocida disputa sobre
. 1 a a la mem01la las cuales me VIene a 101 d I s Viaies de Gulliver. La
, d d vaca nana a e n o :J la propleda e una . 'de la "Iweterada costum-
I f ede provenn ou'a parte de ma a ama pu. t' convence r a la sociedad de bre de algunas personas de tn:e~ al .ncide n de tal modo que si
ue el mundo de la ley y de la eUca cm q es delictivo ya es moralmente laudable. un acto no
. 1. 1 rensa acaba d e descubrir p~~gamos un eJem~l:s~~~u;i ~ i t::CIO a personas que se a.bs
que mIlItantes del PSOE. a ra explicarles los diez anoS tuvieron en las últimas elecClO
n es ,f el que voten a su partido. de gobierno, y de paso, conven cel es e
200 Agllslíll Huh lIu{;fnlu
Ese componamiento no está sancionado en el Código Penal. ni expresamente prohibido por la Ley Electoral, así que los periódicos se han llenado de declaraciones de personalidades del PSOE que no sólo argumentan la legalidad de esa conducta, sino que la consideran una iniciativa de acercamiento al ciudadano -Rosa Conde- o dando un paso más, una acción favorable a la democracia pues es ofrecerles un plus para poder ejercer su ciudadanía mejor (Félix Pons).
¿Pero por qué entonces se ha llevado tan en silencio la campalia? ¿Por qué el PSOE, que ha anunciado a bombo y platillo los miles de aclos que va a organizar y los millones de tebeos que va a repartir, no había dado a conocer previamente tan saludable iniciativa? Personalmente, la única respuesta que se me ocurre está relacionada con Kant y el sentido común: porque, por mucho que no lo prohíba el ordenamiento jurídico, cualquiera que conteste con la mano en el pecho sabe que no puede ser una aceptable norma de conducta fichar en las mesas electorales a los abstencionistas y luego visitarlos para recordarles su condición y pedirles el voto. Dicho con términos gratos a la filosofía jurídica: podrá ser una acción legal, pero no una acción legítima.
Ahora bien, ¿en verdad se trata de un comportamiento legal? Desde luego, ni la Constitución ni ningún otro texto jurídico prohíben expresamente el trabajo del visitador político y varios prestigiosos especialistas han aceptado su constitucionalidad, si bien se han cuidado, lógicamente, de separar su opinión jurídica de su opinión ética. Por su parte, el profesor Jorge de Esteban ha teorizado sobre cómo ese comportamiento vulnera la libertad ideológica (art. 16 de la Constitución) y el derecho al voto libre y secreto (art. 68 en relación con eI23).
En mi opinión, este último da unas razones de todo punto convincentes que penniten concluir que quien visita a una persona sabiendo (por medios ajenos a la voluntad de la persona misma) que ésta no votó está violando su derecho de mantener oculta su abstención en las elecciones. Poco más se puede aña-
4
El sindrnme de Fabri7.io 201
dir desde el punto de vista constitucional, como no sea reforzar esa conclusión recordando que el artÍCulo 18 garantiza la intimidad personal, donde se puede incluir sin dificultad el derecho a que nadie reciba una visita -o una carta, o una llamada telefónica- en la que se le indica que el partido tal (que en el caso presente coincide con el panido en el gobierno) sabe que no votó en las últimas elecciones. Y esa consideración me hace ir un poco más lejos en la crítica al comportamiento del PSOE: no sólo es contrario a la Constitución que los partidos envíen a sus militantes a la caza y captura de los abstencionistas, sino que es inconstitucional el mismo hecho de que tengan un listado (informatizado, además) de todos los ciudadanos abstencionistas porque se trata de una información relativa al ámbito íntimo de las personas para la que carecen de la mínima habilitación constitucional. Por eso, es mucho más congruente con la Constitución una interpretación de la Ley electoral (art. 41.2, 86.3 Y 4 Y 100.4) que considere que los censos punteados por los interventores deben ser entregados, con la demás documentación, a laJunta Electoral, que la práctica de dejarlos en poder de los partidos.
Pero, como los peores rábulas que pierden el hilo de su discurso, creo que me he enredado con los razonamientos jurídicos y me he alejado de mi tesis, que era simplemente ésta: los juristas podremos discutir todo lo que queramos sobre si es constitucional o no que los partidos vayan de visita a las casas de los abstencionistas, y los dirigentes elel PSOEjustilicarlo; pero pocos ciudadanos comunes y corrientes, no contaminados por la ciencia jurídica o el interés partidista, negarán que se trata ele una práctica reprobable. Y es que, como decía Gulliver, parece que algunos políticos se han especializado en el arte de demostrar con palabras, multiplicadas para tal propósito, que lo blanco es negro y lo negro, blanco.
LA IMAGEN DEL PARLAMENTO
El Correo de Andalucía, 28 de febrero de 1992
" ANGEL Ganivet, el padre de la generación d el 98. se declara-ba regionalista, pero contrario a que se susLiLUyese la «cen
u'alización actual por ocho o diez centralizaciones provechosas a ciertas capitales de provincia» y a que «se amplíe el a rtificio parlamentario con nuevos y no mejores centros parlantes». ¿Qué diría el genial granadino si volviese a es te mundo para escribi r, en fecunda polémica con Unamuno, una nueva edición de «El
porvenir de España»?
Sin duda, a no pocos observadores de la política andaluza -como puede ser mi casa- la opinión de Ganivet les parecerá un pronóstico que no h a e rrado demasiado en cuanto a la primera afirm ación : el aparato admin istrativo que h a creado ¡aJunta de Andalucía no tiene mucho que envidiar al de cualquier mastodóntico Estado cen tralista; es más, su organigrama está calcado del estatal, con viceconsejeros Y direcLOres gene rales por doquier, d elegados en LOdas las provincias, organismos au tónomos proliferando como hongos tras un a tonnenla ... todos dispuestos a ejecutar en cualquier parte de Andalucía las ó rdenes que imparta el Consejo de Gobierno como si, sin confesarlo nunca, la Junta de Andalucía creyese - con Jean Chap lal- que el centralismo tiene la gran vent~a de conseguir «la transmisión de las órdenes y de la ley con la rapidez del fluido e léctrico».
2°4
Más difícil se hace opinar sobre la segu nda afirmación, referida al papel del Parlamento; desde luego, hoy sería injusto hablar, como en la Restauración, de un artificio parlamentario ya que no se puede dudar que tenemos un sistema democrático en el cual los ciudadanos eligen libremente a sus representan_ tes. Ahora bien, ¿no hay algo de centro parlante en e l actual ParlamcnLO andaluz en el sentido de lugar donde se habla mucho y se produce poco? Sin ir más lejos, en el programa «Parlamento» de Canal Sur de hace un par de semanas se mostraron una serie de entrevistas hechas al azar en la que la mayoría de los entrevistados se quejaban de lo ajeno que está el Parlamento a los problemas de la calle. Aunque no se puede considerar una encuesta científica, creo que ésa es la opinión más extendi. da entre los andaluces, como cualquiera puede cornprobar a poco que pregunte a la gente que le rodea.
En buena parte, se trata de una opinión errónea en cuanto basLa hojear los Diarios de Sesiones para ver que sí se tratan los problemas cotidianos de los ciudadanos y cada vez más sus pá. ginas rebosan de preguntas de la Oposición y respuestas del Consejo de Gobierno sobre Lemas muy concretos: las condiciones de limpieza de tal hospital, la construcción de una carretera, etc. Desde esa perspectiva, ll evan razón quienes afirman que el pro. blema del Parlamento de Andalucía no es tanto su ineficacia como su falta de imagen en la sociedad. Un pequeño botón de muesLra es la respuesLa que daban algunos miembros de las élites andaluzas en una encuesta que hace varios años hicimos en el Departamento de Derecho Político, baj o la dirección del profesor Cazarla, cuando se les preguntaba quien era presidente del Parlamento: «¡Cómo no vaya saberlo - venían a decir con cier· to aire de sorpresa ante la fácil pregunta-, es José Rodríguez de la Borbolla! »
¿Pero por qué ese desconocimiento y esa confusión con oU'as instituciones de la Junta? Y quizás aquí la respuesta enlaza con otra perspectiva con la que es posible analizar la actividad parlamentaria y desde la cual no parece del todo descaminado el reproche al Parlamento andaluz de su falta de laboriosidad:
[1 síndrome d~ Fabri7.in
la elaboración de las leyes, Larea en la que no se distingue. precisamente, por su falla de productividad. Así, en el período 1982-1989 (por detenernos en e l año anterior a las e lecciones autonómicas. que siempre es un año aLípico) la Comunidad Autónoma de Andalucía se dotó de 68 leyes frente a las 82 de Galicia, 114 País Vasco, 165 de Cataluña, 167 de Navarra y las
más de 400 estatales.
Incluso esa mera comparación numérica entre las Comunidades Autónomas de primer grado es demasiado favorable al Parlamento de Andalucía en cuanLO algunas de esas 68 leyes (a las que se les puede sumar seis de 1990 y tres del 91) son, únicamente, pequeños retoques de otras anteriores (la Ley 1/ 1990, de modificación de la Ley 6/1983 del Gobierno y la Administración de la CA; la Ley 4/1990, de modificación de la Ley 5/1984, de incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración Andaluza, etc ... ) y otro buen número están dedicadas a cuestiones muy concretas (como las leyes de protección de espacios naLurales: de la Laguna de Fuente de Piedra, zonas húm edas de la
provincia de Córdoba etc).
En sentido con trario, el Parlamento de Andalucía no ha legislado todavía sobre materias de suma importancia que sí han sido cubiertas por otras comunidades. Así por ejemplo, carecemos de una ley similar a la catalana 22/1983, de 21 de noviembre, de protección elel medio ambiente, o a la vasca 15/ 1988, de 11 de noviembre, sobre prevención, asistencia y reinserción
en materia de drogodependencia.
Por otra pane, la poca actividad normativa del ParlamenLO contrasta con la abundancia de Decretos del Consejo de Gobierno, cuyo número (2.353 para el mismo periodo 1982-89) es muy superior a l de Navarra (1.726), similar a los del País Vasco y Galicia (2.585 y 2.452) Y sólo queda por debajo ele la vertigin osa productividad catalana (3.408). De esa comparación no parece muy peregrino deducir que el partido gobernante en Andalucía se ha visto mucho más inclinado que los de otras nacionalidades a emplear en su actividad normativa un insLru-
2 0 6
mcnlo (el decreto) que no ¡m lic .. l~l ento. Deducción que se reflle~a a~ ~~:e~:~I~lpación del Parla. (,0 e l decreto para cuestion es de ran r q l~e se ha emplea. glS latllra el Pla n And 1 d g elevanCla: en la 2 • l
a uz e DesalTolI E ~ . c· Forestal yel Pla n General de Bienes e 1 o . 'tonomieo, el Plan lado como le 1 ,..._~ ~ . ti lUl a es no se han . . el res y a L«1.ma ra unJcamcnte ha te . I . LJ aml_
e ellos por medios d e «Comuni caciones» n¡C o conoclIniento
P~r eso, la revalorizació n del Parla mento el venclra - aunque ayude el I e Andalucía 110 I . - e a mano de inteJige l
(e lJl1agen, sin o de que ocupe real n es campañas e1ebe tener e n el sistema l' . , mente el papel central qUe
po JUco and aluz' vene! ' seno se debatan los proble mas 1 And l', ra Cuando en su d b c e a lIela yen l ' e ates del es tado de la e . 1 esa Inca los
( OlllunJ e ae! SOn un b . c uando en é l se resuelval1 S· . uen Comienzo_ y
. In II1 crementa' 'fi' mero de leyes, pero sin reducirlo tant I artl Klalme nte el nú-iclea de que es una Asamblea Le .( J ~ q ue haga desaparecer la no de a p ie - ése que sólo' IgIs at~v~. Entonces, el ciudada.
1 sig ue a palluca a dist . sa Je muy bie n dónde se _ '1 . anCla, pero que 1 P venlI an sus II1tereses d' ~
a arlamento andaluz COmo l' - eJara de ver 1 un eJano centro pa '1 e corazón político d e la e' I ante y sí como
omullldad Autónoma,
¿TEMOR A LA REFORMA?
Diario 16, 19 de febrero de 1992
C UALQUIERA sabe si aque lla fría maliana d ece mbrina e n Maastricht, Felipe González sabía que, al h acer su intere
sante propuesta sobre la «ciudadanía europea», estaba propiciando una reforma de la Constitución espaliola. Desde luego, no parece que fuera muy consciente de las impli caciones constitucionales que conlleva p ermitir que los ciudadanos d e los otros Estados comunitarios puedan votar y presentarse candidatos a las elecciones municipales. Y digo esto, sin directo conocimienLO de causa, porque la primera reSplleSla del Gobie rno para oponerse a la reforma constitucional fue tan poco consistente que parece dada por alguien cogido a con trapié: como e l a rúculo 93 - ven ía a decir su justifi cación- permite la cesión de ((competencias», pu es noso tros cede mos la competencia para d etermin ar quién vOla o no en las elecciones municipales. Sin necesidad de dar más argumentos e n su contra, baste recordar que una cosa son las compe tencias (la capacidad de los poderes públicos para actuar en unas ma terias: defensa, san idad , educación . .. ) y otra cosa bien dis tinta, los derechos, Por esa vía, es imposible sortear el artículo 13.2 de la Constitución, que dice con claridad meridiana: «solamente los espalioles serán titulares de los de rec hos.,,»)
Una vez meditado el asunto, la posición del Gobierno expuesLa por e l ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, parece más inteligente: como e l artÍculo ] 3 de la Cons-
208
titució n exige que los candidatos sean españoles, ( onvinamos a los extra nje ros comunita rios en españoles a los únicos e fectos de q uc se puedan preseo tal' a esas elecciones. Y para eso no hay que tocar la Constitución, es suficiente con modificar la Ley Or. gánica de l Régim en Electo ral General.
El razonami ento es tan brillante que el Gobi erno d ebe ría animarse a apli carlo en o tros ámbitos e n los que se duda de la conslitucionalidad de sus propuestas. Por ejempl o, en el proyecto de Ley O rgánica de Seguridad Ciudadana: ¿por qué no 'incluir un artículo que dij ese. poco más o me nos, «a los efec tos de re. gistros policiales. no se considerarán domicili os las viviendas e n que h abite n sospechosos de trafi car con drogas»? Resucllo el pro bl ema de la inviola bilidad de domicilio. ¿La re te nción de pe rsonas q ue no lleven el DNI? Igual de fácil : «a los solos e fectos d e su de te nció n, sólo se conside ran p ersonas los individuos que puedan ide ntificarse ... »
No, evide ntemente, por esa vía del fraude d e ley, se desemboca e n el absurdo y se abre una espita para destruir el ordenamiento constituciona l. Yes que la claridad de l artículo 13 impid e que pued a triunfar cualquie r operació n d e inge ni ería constitucional que pre tenda la reforma de la Constitución . ¿Por qué se empeñ a, por ta nto, e l Gobierno en buscar una fórmula que la esquive?
Llegados a es te punto, debemos dejar la, relativamente, tranquila y neutral senda jur ídica para adentrarnos en el bosque de las razones p olíticas: e l Gobierno teme que se aproveche la ocasión , bie n di rec tamente bie n como precedente, pa ra pedi r más refo rm as. Coi ncide as í con la opinión responsable de algunos periódicos que eSLQS días han edi torializado sobre la conven iencia d e un pacto de los partidos comprome tiéndose a modificar la Consti tució n ú nicamente en aquellos pun tos exigidos por el Tra tado de Maas trichl. Es una opción legítima y razonable, preocupada porque un p roceso de refonna constitucional abriese u na c~a de Pan dora con resul tados imprevisibles.
El síndrome de Fabriz.io 209
Aún a ri esgo de que algún rayo de la temida caj a me alcance, me atreveré a defende r una postura menos razonable siquiera sea por recordar a Be rnard Shaw: «el hombre razonabl e es el que se adapta constantemente al mundo, el irrazonable persiste en que re r adapta r e l mundo a sí, por tanto , e l progreso depende siempre del hombre irrazonable» . ¿Por qué no discutir una refo rma más amplia de la Constitución?
El sistema constitucional, hasta la fecha, viene funci onando de una mane ra más que aceptable. Si a ello se le une nueslra trágica historia política, es lógico que plantear la más mínima reforma d e la Constitución levante recelos. Pero lampoco parece muy de fendible argume n tar que la Lex legum deba pe rmanecer pe trificada por los siglos d e los siglos cuando vemos que los de más miem bros de la Comunidad Europea refo rman las suyas sin que el cielo se hund a sobre sus cabezas (Dinamarca, Francia e Irlanda se aprestan a hacerlo para pode r ratificar el Tratad o de Maastrich t). La consolidación de la democracia espaii.o la es un hecho más que evidenle, igual que e l sentimiento constitucion al de los españoles. Por eso, no creo que a nosotros nos vaya a es tallar e l inven to e n las manos po r intentar mejorar algunas cosas de una Constitución que tien e ya catorce all0S
de vigenci a.
Ye n este mo me nto se produce la gran o bj eció n razo n able : pe ro ah o ra es imposibl e e l clima de conse nso de la t ransició n . No d igo q ue n o, pe ro m e pregunto si a n tes d e elaborar la Constitución había ese clima que ahora se exige. No es la impresión que yo recue rdo, ni la que se saca d e hoj ear los p rogramas e lectora les d e 1977 o los Diarios de Sesiones d e las Co r tes Co nstituye n tes. Si n emba rgo . e n la actu alidad, ninguna d e las fu e rzas po líticas relevantes cuesti o nan e l Estado social y democrá li co de de rec ho , la mo n arquía parl am entaria, la perte nencia a la Comun idad Europea . . . Los refo rm islas se li mi ta n poco más q ue a p edi r la modificación de l Se n ad o y efec tuar algunos retoques e n el siste ma d e di stribució n de com pe te nci as.
210 Aglt,Ili" Hui:: IltJMtllo
Si cuan do estaban mucho más e n frentados supie ron lograr un punto de encuenu'o, si acaban de pacta r la fi nan ciación autonóm ica y no parece que las o bjecion es de los partidos secund arios al pac to autonóm ico entre el PSO E y el PP sean insuperables, ¿p or qué no van a ser capaces d e pone rse d e acue rdo sobre una mode rada reforma cons LilUcional? Merece la pena intentarlo para supera r la falla más impo rtante del Estad o autonóm ico: la insufic iente regulación constitucional de las relaciones de coope ración entre los poderes públicos, muy especialmente e n e l ap a rtad o de la p a rti cipació n de las comunidad es autó nomas e n la fo rmación d e la voluntad es tatal.
SOBRE AUTORIZACIONES
Ideal, 20 de febrero de 1991
L A democracia y la d ictadu ra son tan dis Lin tas que la mayoría d e noso tros no sabríamos muy bie n qué con testar si un
d ía IDEAL p reguntase e n su Ojúnión de ln. mlle por las direrencias en tre ambas form as d e organización políLica. Se ría un a sorpresa sim ilar a la causada po r e l viejo acertij o de adivina r en qué se distingu e un e lefan te de un lápi z.
Pe ro una vez su perad a la perplejidad . y sin necesidad d e ser grandes zoólogos de la po lítica, em pezaríamos a seii alar d ifere ncias sin ningu na di fic ultad . Pa ra facilitar la ta rea creo qu e es un bu en método dej ar las co nstrucciones abstrac t:ls y ftj arse e n hechos concre tos que pe rrnitan compara r cómo se desarro lla n en la democracia o bajo la dictadura. Por ejernplo, las manifestaciones: no hay dictadura que se p recie que permita as í como así que la gente se maniIies te. Por p rincipio, cualquie r re unión en un lugar pú blico necesita autorizació n de la au toridad gubern ativa . Si bie n es verdad que esa misma dictadura d ará tod o tipo de faci lidades cu an do los man ifestan tes sean sus partidarios. Leamos, como prueba, la Ley de O rde n Públ ico ele nuestra felizmen te desaparecida dictadura: todas las reu niones y manifes tacio nes necesitaban la autorizació n previa d el Go bernad or civil , a ho ra bien - decía su an ículo 15- «se considerarán e n todo caso autorizadas las re uniones o manifes taciones q ue celebren las organizaciones a que se refi ere el párrafo 2Y de l artículo 16 d el Fuero de los Españo les».
212
Sin necesidad de leer plúmbeos anÍculos, no fueron pocos los adolescentes de los años 70 - entre los que me incluyo_ que vieron por sí mismos cómo, cuando pasaron de gritar «¡Viva Franco!» a «¡Abajo la Dictadura!», la actitud de las Fuerzas del Orden Público no era exactamente la misma. En la demacra. cia, por el contrario, rigen los principios opuestos: lodas las ma. nifestaciones pueden realizarse sin autorización y la policía debe protegerlas a todas por igual, ataquen o defiendan al Gobierno, pidan el alto el fuego en la Guerra del Golfo Pérsico o la COnstrucción de una presa en Otívar. Únicamente con carácter excepcional se podrá prohibir su celebración, como muy bien es. tablece el anÍculo 21.2 de nucSU-a democrática Constitución: «En los casos ele reuniones en lugares de u'ánsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para las personas O bienes».
Si la teoría no tiene mayor enjundia ni complicación, la práctica ya es otra cosa y bien sea porque la Ley de Orden PÚblico de 1959 no ha sido derogada expresamente, bien por simple desidia, lo cierto es que con frecuencia los medios de comunicación informan sobre si un Gobernador Civil ha autorizado o no talo cual manifestación (véase, como último ejemplo, el número de este periódico del pasado jueves 14 de febrero). Quizás exagero, pero tengo la impresión de que el error de considerar que el Gobierno civil autoriza una manifestación, cuando sólo puede prohibirla, es algo más que un suti l equivoco terminológico: me temo que sea un reflejo de la trasnochada idea de que la Administración, supremo intérprete del bien común, tiene la capacidad de conceder las peticiones adecuadas de sus sllbditos y la de rechazar las inoportunas.
Si eso es una sospecha algo abstracta, las dos ac tuaciones concretas que la pasada semana ha tenido e l Gobierno civil de Gran ada prohibiendo una manifestación de policías y autorizando con restricciones de tiempo la convocada por laJunta Central de Usuarios del río Verde, me han originado una sospecha concreta: dado que las dos manifestaciones no son, precisa-
21 3 E151ndrome de Fabrht;ill
G b" " O del PSOE (el patrón de los 1 favorables al o lel n #
¡TIente, mty d'das contra la sequla deben to-. , l Gobierno Y las me 1 , #
pol1Clas es e I la ':lUtonómica, atuen de que I Ad . istración centra y , . '
llutrIas a 111m . • I Icalde de Almuñécar, nuh-d ' . indicaClon es e a , .
el líder e esa I elV o que la actitud restnctlva _t" do el PA) me tem
tante de otro pat I , " bas comunicaciones de ma-b' ' '1 granadmo con am
del Go terno CIVl ( .' d ' lo muy secundariamente ., no SohCltu es- so
ni[estaClon -que. , e la ConstilUción y ha de-I #. notlVO que I econoc
responda a ul11CO l I de Reunión: cuando se I L O -gánica del Derec 10
sarro lIado a ey I 1 n producirse alteraciones , f dadamente que «puec a #
conSiderase un · .,' # de responder, mucho mas, del orden público», Da la nnpleslO l1
d I artido gobernan te" a los intereses concretos e p
, de los rasgos distintivos de la demo-Afortunadamente,otto , 1" clicial de los actoS ad-
I d- dI -a es el conllO JU cracia [rente a a tcta ti I d que los tribunales silUa-
" ' . y pocas dudas ca )en e I m1l1lstraUvos, " 1" _ I 'ón entre e l derec 10
. tennlnos a l e act rán en sus JustoS . # de ue ozan los ciudadanos Y la po-fundamental de reU1110n . q I gAd ninistración de prohibir o
' r aria que uene al,. testad extraol e 111 d terminada manifestaClOn, limitar, por sólidas razones, una e
------ --- -
CRÓNICA ROMÁNTICA DE LAS ELECCIONES CillLENAS
Ideal, 19 de diciemb,-e de 1989
C ASI n o me ha dado tiempo de repone rm e de la tremenda impresió n d e sobrevolar los Andes, cuando ya mis amigos
de San tiago me están instruyendo sobre lo más elemental de este país: cuidado con el agua de l grifo. con la lechuga, con los ladron zuelos del Centro, COI1 ... Pero, sobre todo, desprenderle del romanticismo e uropeo, no nos mires con esa m ezcla de admiración y superioridad, de lastim a e ironía. ¡Se objetivo y olvidate de loda la liturgia que e nvue lve a Chile!
Ha n pasado algunos días y me lemo que no consigo desprenderme de l romanticismo europeo (de izquierd a, se e ntiende). Lo intento con todas mis fu e rzas, no en vano los que me han dado el consejo son personas d e la o posición. Pued o escribir la crónica más objetiva: el próximo día 14 se celebrarán elecciones de mocráticas e n Chil e por primera vez desde hace ] 6 años. Se elegirá - a semejanza de lo que suced e e n Francia- al Presidente de la República por el sistema mayoritario a dos vu eltas. Tambié n se elegirán por e l sistema mayoriL:1 ri o, si bien en una poco usada varian te binomial, los 150 miembros del Congreso y los 38 del Senado. La poderosa Cámara Alta se completará con 7 senado res designados por el Presidente, e ntre los que ine ludiblemente se encontrará el general Pinoche t, porque la Consti tución de 1980 concede un escalio senatorial al ex presidente que haya desempe ñado el cargo por más de seis a lias.
A¡;u.I/ÍI! Hui:; no{¡f,,¡/o
Tal vez, es cierto. Pero no puedo más, el bolígrafo se detiene y la mano se libera de la tutela neutralista para escribir su (mi) propia visión romántica, que nada sabe de tecnicismos y sí de la alegría de un pueblo que se siente propietario de su destino, que derrotó al régimen militar el 5 de octubre de 1988 con el «No» en el plebiscito y que se apresta a infligirle una nueva humillación eligiendo Presidente al candidato de la oposición, Patricio Aylwin.
Ayer, domingo, más de un millón de personas nos reunimos en el Parque O'Higgins de Santiago para escuchar a este apuesto anciano democratacristiano, de 70 disimulados años. Nos habló de reconciliación y unión , de los derechos humanos y de democracia, de justicia y de paz. Fue la «concentración de la dignidad», con cientos de cánticos, miles de banderas chilenas, millones de lloros y risas. Con Aylwin, don Pato, «gana la gente». Encantada transición.
El romanticismo no puede cegarme hasta el punto de evitar que no advierta la inteligencia del continuismo pinochetista: su candidato es «( un técnico, no un político», alguien que «defiende la democracia auténtica sin renunciar a todo cuanto se ha construido en estos 16 años de reconstrucción naciona1>,. Y no es un técnico cualquiera, se trata de Hernan Büchi, el Chasquilla, ministro de Hacienda en el periodo 1985-89; arLítice del nuevo impulso de la economía chilena. Que la buena marcha de casi todas las cifras macroeconómicas sea mérito suyo, de la coyuntura internacional, o de la continua pérdida de poder adquisitivo ele los trabajadores, es algo que se escapa allego en economía como es mi caso. No se me escapa, sin embargo, los e logios que las clases acomodadas le hacen, ni el poco afecto que la gente humilde le profesa. Tampoco se me escapa que no habla ni de los derechos humanos ni de los desaparecidos y sí mucho de la libertad económica. Su derrota será la alegría de muchos románticos europeos que callejeamos por Santiago este veraniego diciembre.
El síndronw de Fabrizio 21 7
Entre estos dos candidatos ha surgido un tercero en discordia, el empresario Francisco Errazuriz (Fra-fra), que tentado estoy de llamar el Ruiz-Mateos chileno: triunfador en el difícil mundo de los negocios, con un banco intervenido por el gobierno a sus espaldas y cierto aire mesiánico. Su discurso es bastante simple y directo: votadme (sic) porque yo soy el centro-centro, nada de política y mucho de trabajo; libertad económica e igualdad de oportunidades. Su discurso es llano y directo, causa impacto entre las clases populares despolitizadas, que se sienten en parte identificadas con un triunfador. Sabe llegarles al corazón con frases tan increíbles como su lema: ¡Basta de bla, bla, bla, bla, vota a Frafral Por eso, es posible que le haya quitado votantes a Büchi, pero muchos más a Aylwin. Su estrategia no carece de inteligencia: ninguno de los tres candidatos -dice- obtendrá la mayoría absoluta en la primera vuelta, pero en la segunda sólo él puede derrotar a Aylwin. Si la encuesta que muestra (sin ninguna referencia que garantice su fiabilidad) fuera cierta, su u-junfa sería más que probable en un enfrentamiento Aylwin/ ErrazU1;z, pues todos los votantes de Búchi se pasarían a él como un solo hombre para cerrar el paso al candidato «de los comunistas». Pero no pasará, el 14 ganará Aylwin y entonces será el fin de una triste página del libro histórico de este gran país que es Chile. No por ello se habrán terminado los problemas -tanto sociales como legales- para la democracia; porque el dictador chileno, como otro del cual no quiero acordarme, se ha encargado de dejar todo lo mejor atado posible. Y, por eso, cuando el fulgor de la batalla presidencial se atenúe, la composición del Parlamento será fundamental para desatar, o no, los nudos tejidos en la Constitución de 1980 y en el resto del ordenamiento jurídico.
s
CONTRA LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA
Ideal, 23 de ma,."o de 1987
C ORRíA en Inglaterra el ario d el Se ñor de 133 ... y Eduardo III, envuelto en la interminable guerra contra Francia (la
Historia la llamará «de los Cie n Años»), h a pedido al Parlamento que conceda, otra vez, un a nueva aportación dine raria a las exhaustas arcas de la Corona. Pero, lamentablemen te, no tiene los suficien tes votos para conseguirlo. Muchos parl amen tarios, hastiados de las pretensiones d el rey a l trono fra ncés, vOlará n e n contra. ¿Cómo superar tan d esagradable obstácu lo?
Sin te ne r un Maquiavelo que le teorice la razó n de Estado, Eduardo 111 encuentra un cómodo recurso pnlctico (los ingleses, ayer y hoy, siempre tan pragmáticos): le basta con encarcelar en la Torre de Londres, mie n tras e l Parlamenlo eS lé reunido, a algunos de sus más díscolos miembros. Si falla a la vOlación, wh o kn ows? Sus razones tendrán.
Con lra L:'ln saludable forma de ganar vO Laciones los parlamenlarios se esforzarán por garantizar su libe rtad , lo que co nseguirían plenamente en e l Bill oJ RighlS d e 1689: «La libe rtad de palabra y de debates en el Parlamento no puede ser impedida o puesta en cuestión anLe Lribunal algun o. y e n ningün lugar que no sea e l Parlame nLo».
En el Contin ente, la Constitución francesa de 1789 recogió, con algunas variantes, es ta fi gura de la inmunidad parlamc nta-
220
ria. Y tras e lla, la inmensa mayoría de las co nstitucio nes curopeas y -conlO no podía ser menos- espaIiolas. Desde la, ahora tan en boga, de la Pepa (art. 128) hasta la de 1978 (arl. 71). Pero e l transcurso del tiempo y la evol ución del conslitllcionalis111o han originado que su primitiva razón de ser haya quedado muy atemperada: primero, porque el principio de separación de poderes otorga la capacidad de juzgar a los tribunales de justicia, negándosela al rey o al poder ejecutivo y, segundo, porque los textos cons titucionales protegen a lOclos los ciudadanos contra las detenciones arbitrarias. El Reino Unido ha vuelto a marcar la pauta y sus parlamentarios tienen, hoy. un estatuto jurídico simila r al de cualquier ciudadano.
Por eso, no puede extrañar que toda la doctrina haya crili. cado la subsistencia de la inmunidad (además, con una pésima redacción técnica) en una Constitución como la de 1978, don. de hay rnás que sobrados medios generales y ordinarios para pro. teger la libertad de diputados y senadores. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional se ha encargado -en la primera oca. sión que se le presentó- de si tuarla en su justo lugar: frente a la opinión de las Cortes, el Alto Tribunal consideró que la auto· ri zación para procesar a un senador o diputado no puede ser ya un acto libre de las Cámaras, sino que está SlUeto a Derecho; de tal forma que éstas sólo podrán denegarla cuando la vía penal sea utilizada con la intención de perturbar su funcionamiento «o de alterar la composición que le ha dado la voluntad popu· lar» (Sentencia 90/1985 de 22 dejulio).
¿Toda la docu-ina crítica? Quizá sea decir demasiado. No hace mucho, un dirigente del Partido Andalucista dio una rueda de prensa para opinar de la inmunidad de los parlamentarios andaluces con e l respaldo de un informe del profesor Clavero Arévalo, ex ministro y catedrático de Derecho Administrativo. Creí interpretar que en el informe se defendía la inmunidad de aquellos por analogía con los diputados y senadores. Y digo «creí interpretar» porque fui incapaz de comprender con claridad la reseiia periodística. No sé si porque el dirigente del PA se expresó de forma con fu sa, porque el periodista no reflejó la clara-
•
El úndrOlnc de Fabri~.ill 221
mente o por mi propia incapacidad personal (probablemente esto último). Desde luego, descarto, sin necesidad de leerlo, que el informe dijera eso: nadie con una mínima preparación jurídica (y Clavero Liene mucha y buena) se atreve a mantener tal afirmación cuando el arl. 26,3 del ESlatuto se limila a eSlablecer el fuero especial para los parlamentarios (el Tribunal Superior) pero no recoge e l requisito sine qua non para que exista inmunidad: el suplicatorio al Parlamenlo, es decir la petición que el poder judicial tiene que realizar al legislativo para poder procesar a un parlamentario.
Lo que sí enlendí bien (espero) era que e l informe proclamaba la necesidad de reformar e l Estaluto de Autonomía para incluir, en términos indubitados, la inmunidad.
Si n duda, espoleados por lan docta opinión. el Partido Andalucisla e Izquierda Unida han realizado una propuesla en Parlamento andaluz, que la Cornisión Estatuto del Diputado se ha apresurado a aprobar y a e levar al Pleno, para que en la primera ocasión en que se debata la reforma del Estatuto se incluya en el art. 26,3 la previa autorización de la Cámara para procesar a uno de sus miembros. Aunque la propuesta puede ser operativa fui calendas graecas (¿qué grupo mayoritario está dispuesto a reformar e l Estatuto?) no deja de causar cierla desazón. Más cuando, si hemos de creer a la agencia Efe, la inicialiva está Íntimamente ligada a la condena del alcalde de Jerez y parlamenlario, Pedro Pacheco, por delito de desacaLO.
¿Cuál es la razón para que un alcalde - o cualquier ciudadano- pueda ser procesado por decir «laj uslicia es un cachondeo» y un parlamenlario autonómico no? Desde luego no sirve una fácil: el segundo, como representanle del pueblo andaluz, debe tener garantizada la libertad para decir lo que piensa. Y no sirve, porque ésa es una garantía que todos los ciudadanos disfrutan y que los parlamentarios tienen reforzada gracias a la inviolabilidad, a la imposibilidad de ser procesados por las opiniones manifesladas en actos parlamentarios (art. 26,3 EA).
-
222
No, no hay ninguna razón. Mejor que nadi e lo expli có a final es de la década de 1930 el gra n consti tuciona listtl Pérez Serrano. La cita, au nque larga, debo hacerla porque sería injusto hurta rla al paciente lector que me haya seguido has ta aquí: «Si e l diputado ti ene la desgracia de cometer homicidio O siente la tentación de cooperar a una estafa, o realiza, en suma, cualquier d e li to d e carác ter común, ¿por qué impedir a los tribun ales vía libre para la averiguación de la verd ad y castigo del culpabl e? Siendo un hecho de inde pe ndenciajuclicial, )' ya que tanto se invoca el principio de separación de poderes, resulta inadmisible que la Cámara extravase su órb ita y se arrogue a tribu ciones jurisdiccionales sólo para defender a quien acaso no merecería semejan Le preocupación. Con ello hay una desigualdad injusLa y anLidemocráLica. Reminiscencia histórica, no responde ya a sus preLéritas razones de ser.
Si se quiere enmendar e l yerro a u na sen tencia que puede vu lnerar la li bertad de opini ón, no lo hagamos por la vía muerta de revisar e l Es ta tuto para otorgar inmun idad al infractor. Hágase re form ando e l tipo penal de «desacato a la autoridad», o la inte rpretación que de él hacen algunos tribu nales. De lo co ntrari o, habremos salido de Málaga para en trar e n Malagón.
s