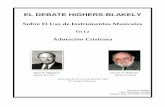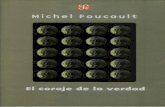El sexo como verdad. Morfología corporal ambigua y expectativas culturales en torno al cuerpo.
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of El sexo como verdad. Morfología corporal ambigua y expectativas culturales en torno al cuerpo.
EoucncróN, EUGENESIA Y PRocRESo:BIopooBR Y GUBERNAMENTALIDAD BN COTOMBIA
Dreco Are¡aNono Muñoz Gar,T rr¡
Jarn HemaNoo Arvan¡z
ANonEs Kr¿us RuNce PEñA [coMP.]
JuaN Davn PrñBnss Sus
Ar,sx¡NosR HrNc,q.plÉ G¡ncÍ¡.
Juan Feuee GARcÉs Gó¡¡azBr¡m¡a EscosAR GancÍa [Cor,m.]
Srr.v¡l.¡¡ Arsonr,r Me[a
i!fi$flfil,f,
306.43
E'24Educaclón, eugenesia y progreso: biopoder y gubernamentalidad en Colombia /Alcjancl«r Muñoz ¿/ ¿/. Andrés Klaus Runge y Bibiana Escobar [Comp.] -- Medelün: EdiciónUnaula,2012240 p.: (Cultura de la investigación)
ISBN: 978-958-8366-55-s
lncluye bibliografía
I. 1. EVOLUCION SOCIAL, 2. CAMBIO SOCIAL, 3. EDUCACION - COLOMBIASIGLO XX,4. SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN, 5. FILOSOFÍA - EDUCACIÓN,6. PROGRESO SOCIAI
ll. 1. Muñoz Gaviria, Diego Alejandro. 2. llvatez,JzirHernando. 3. Runge Peña, AndrésKfaus. 4. Piñeres Sus, Juan Davis. 5. Hincapié García, Alexande¡. 6. Garcés 6mez,Juan Ftlipe. 7. Escobar Gxcfo',Bibian¡.8. Mejía, Silvana.
Scric Cultura de la investigación
I,ltlicioncs UNAULAMnrca rcgisrada del Fondo Editotial "Rmón Emilio Atcila"
liclucación, eugenesia y progreso: biopoder y gubernmentalidad en Colombia@ Unive¡sidad Autónoma Latinomericana@ Alejandro Muñoz et al. Andrés Klaus Runge y Bibiana Escobar [Comp.]
Primera edición: septiembre 2012
ISBN:978-958-8366 55 5Hechos todos los depósitos que exige la Ley
lidición:Fo¡ o<¡ Eorlonrll- UNAL[-{
Rector:
J<>sÉ; Roomco FlónEz Rurz
Diseño, diagramación e impresión:H¡¡rromru- ¡.nzps Y LETRAS S.A.S
Hecho en Medellín - Colombia
Universidad Autónoma LatinomericanaCta. 55 No. 49-51 Mede11ín - ColombiaPbx:511 2199
wunaula.edu.co
UNI\¡ERSIDAD DE ANTIOQUIA
Yicerrector de Investigación Jai¡o Humberto Restrepo Zea
Decaoo de la Facultad de Educación Ca¡los Artu¡o Sandoval Casilimas
Jefe CIEP Irfaría Nelsy Rodríguez
|efe del Departameoto de Pedagogía Juan Feüpe Ga¡cés Gómez
UNI\'ERSIDAD AUTÓNO\,LA, I-ATINOA\,{ERICANA
Recto¡
Vicerrector General
Vicerrector de DocenciaVicerrector Administrativo
Rector\¡icerrectora Académica
Albe¡to Uribe Correa
l\hrtiniano Jaimes Contreras
Óscar Sierra RodríguezRubén Agudelo
José Rodrigo Flórez Ruiz
Claudia P¿tricia Guerrero .{rroyaveVice¡rectora Admioistrativ¿ Ca¡men Alicia Úsuga Castaño
Dirección de Investigación Lrlz Da;y Chavarriaga GómezDecano Facultad de Derecho Fe¡nando Salazx i0,f.eiia
Secretario General rilvaro Velásqu ez OrtizPresidente Comisión Permanente -S¿la de Fundado¡es Omat del Valle I'amayo
fioucrrcr<)t t, l.r,u(;r.:Nt !sr y pRocRLSo
NIETO CABALLERq Agustín (1919). Dos discursos. Bogotá, Caot
Editodal de Arboleda & Valencia.
PADRES TERCIARIOS CAPUCHINOS (1946). En: El sembrado¡,
año pdmero. Bogotá.
PADRES TERCIARIOS CAPUCHINOS (1949). En: El sembradof,
N" 34 y 35.La Estella. Esta revista, ñrndada en 1946, perteneció a los Tcpciarios Capuchinos y circuló por todos los departamentos de Colombia.
igual modo se la podía ericontrar en Perú, Ecuadot, Argentina, Españo
Italta.
PADRES TERCIARIOS CAPUCHINOS (1949). En: ElN" 36 y 37.La. Estrella.
PADRES TERCIARIOS CAPUCHINOS (1952). En: Albomdata ilustrada de Ia obra de teeducación de menotes. Año I. N" 10. Medelün.
PADRES TERCIARIOS CAPUCHINOS (1952). En: Albotada, No
y 2. I{edellín.
SÁENZ, ¡avier, SAIDARRIAGA, O scar y OSPINA, ArmandoIv[irar la infancia: pedrgog¡a, moral y modernidad en Colombia,l913-lColombia, Colciencias, Foto Nacional por Colombia, UNIANDES, Usidad de Antioquia.
VILA, Pablo (1915). "Algunas consideraciones sobre el hábito y e[ idnto". En: Revista Cultua, N" 8, Vol. 2.Bogotá.
VIIA, Pablo (1915). 'Algunas considetaciones sobre el hábito y el itinto". En: Revista Cultura, N" 8, Vol. 2.Bogotá.
YARZA, Alexandeq RODRIGUEZ, Lotena (2004).'T edagoga,,
tas y anormales: una histoda de la pe.lagogía de anotmales en
1870 - 193". En: Alternativas, sede: Espacio Pedagógico, N" 35-36.
r52
CmÍruro 6
El sexo como verdad. Morfología corporalambigua y expectativas culturales en torno al cuerpor
Alexánder Hincapié Garcn
"Y ya que de psicología se trata, ¿qué nos dice la pecuüar de los homoserua.les?
Ellos la tienen, y muy rica y muy diferente, ya que resulta de los dos sexos y
de estados conflictivos biológicos y sociales, que en mucho la independrzan
y difermcian. Constituven una frmcmasonería en tod<.¡ el mdo, que los
capaciur pm el feliz éxito social, para la entrada en las c¿rreras esquivs, el arte,
por §emplo, r que son muy adictos, y en el oul descuellan debido, tal vez, ala,
capacidad de obserr'¿r el detalle, que riene la mujer, combin¿da con el don de
genctalización y de síntesis, que el hombre posee"
Lüs López dc Mesa, 7926,p.84.
"¿en qüén puedo convertirme en tn mtmdo donde los significados y los límites
del sujeto están definidos para mí de mtemo? (. ..) ¿Y qué pasa omdoempiezo a convertirme m alguim pra el que no hay especio dmtro de m
régimen de verdad dado?"2
Judiü Buder, 2006, p. 90
P¿ra una revisión del tema aquí desarrollado, a ptopósito de la intetsexualidad ylos cuerpos designados como ambiguos o confusos, se recomiendan los ttabafos
de Estrella de Diego (1992), Francisco Vásquez y Andrés N{oreno (1,995), RichatdCleminson y Rosa N{edinr Q004), Rosa l\fedina y Alftedo Menéndez (2004), N{a-
ría Fernanda Vásquez e Hildetman Cardona (2006), Anne Fausto-SterlingQ006),Nuria Gregori Flor (2006) ¡ obüamente, Ios ttabajos de Judith Buder (2000 y2006) y Mchel Foucault (1996,2000 y 2002a). Agradecemos la generosidad conla que Richard \fangas leyó el texto inicial y las inteligentes correcciones que nos
sugirió.
t53
I ;,1 ¡t lr..tt :¡r'¡¡, t1t t( ;l1Nt,.stA \' l,trp( ;lrtl.s( r
El present e úabajo constituye la inicial puesta en marcha de unyecto de investigación doctoral que se preguntó por el sexo comodad,b educación, la sexualidad prescrita y la subletividad esperada,partir de coordefladas establecidas enüe discursos e institucionesr2('.asume que Ia formación, en un sentido amplio, no sólo ci¡cula en
aulas sino que también se manifiesta efl discursos que funcionaninstancias de producción de la rcahdad; entre ellos se podda nlos discutsos de las teligiones, la medicina, eI derecho y la peda(I-lamas, 1998). Pero, a su vez, estos discursos ci¡culan a través de
pilabra de sujetos autotizados a pontificaf y postular lo verdadedebido a que ocupan lugares estratégicos dentro de las prácticascursivas y en las instituciones sociales que nos rigen.
Por consiguientg las fuentes que se podían indagar y que
servir para establecer los trazos y los apuntes para un cuesti
de Ia educación sexual en Colombia (fuentes médicas, relig'iosas,legales
litetadas, por ejemplQ, tienen que sei fuentes diversas, talvez atípicas,
muestren las dispersiones del problema de la educación sexu¿l en regr
diferentes; fuentes que no se deducen de un único núcleo rcferido a
solo discLúso o a una sola institución y que no tienen las mismasmitaciones de objeto pero que se encuentran en el ejercicio de formarcuerpo, inducir efectos y coaccionar las posibiJiüdes de la üdaPot ende, la unidad de esas dispetsiones no está en la coherencia de
enturciados ni en cómo rma a otra se complementan, sino más bien en
positividad y en los efectos que producen. Dígase entonces que esos
tos producidos son efectos de verdad en tanto que dependen de di(imbricados en instituciones sociales altamente valoradas), que estratégi
mente se presentan a sí mismos como verdadetos.
120 El trabajo doctotal fue relaborado de manera que el problema de lasexual se trasformó ell una preguota abierta por la fotmación y sus efectos,el marco de las aspiraciones anttopológicas que el Estado h¿ soñado para ñrndar¡na Nación.
154
l,lt. stitr I f:t1At( , \,tr0il'lAt1, [\l itri', rt¡ x.¡1,\ r:i ilrl{ llr,\1. \i\llI( ¡1.1,\ \' l,:\l'l(:l'\11\',\s
Lo que queremos prol>lcnrrttizitr cs l¿t injuriosa voluntad de clasifi-
cación (y calificación) dc krs cucrpos. Voluntad que establece la impo-sibilidad de reconocer los cuerpos que no se aiustan a los deseos y alascxpectativas cultutales. Estamos hablando, según el caso que se abot-dará en este trabajo, de los cuerpos intetsexuales diagnosticados porlas tecnologías médicas cofltemporáneas (N{edina y Menénde2,2004 y[rausto-Steding,2006). Sin embargo, no es sólo la medicina, a pesat de
la progresiva meücahzación de la vida social (Foucault, 1,996 y 2002)
la Úrtica que se ha ocupado de clasificar y cahfrcar la ambigüedad y la
morfología corporal confusa; distintos discursos e instituciones socia-
les han negociado sus temores, fantasías e incapacidades de recoflocerplenamente Io que se posftrla como üferente, meüante la elaboración
de técnicas motales correctivas o técnicas pedagógicas121.
Este ttabajo no pretende dfuimir entre las petspectivas esencia-
listas o construcdvistas con tespecto al sexo verdadeto (que es 1o que
preocupa, en principio, con resPecto a los casos diagnosdcados comocuelpos intetsexuales). Más bien, nuestro üabajo cuesdona la detetmi-nación y la voluntad que se autoriza a decidir cuáles cuerPos son an-
tropológicamente posibles y qué órganos les cottesponde a esos cuet-
pos: rro afumamos un esencialismo biológico ni un consttuccionismocultual porque ambas perspecdvas pueden ototgatse Ia facultad de
decidrr. En oüas palabras, el tabajo también plantea el problema de las
interpretaciofl es'univetsalizadotas' y las interptetaciones'minorizado-ras', como expone Sedgwick (1998), y atticula estas interpretaciones
corno eI enfrentamiento desigual entre los lugares de sujeto autoiza'-dos culturalmente pata decidir lo que ha de contar como ufla correcta
t21 La feichlzación de los cue¡pos intersexuales guarda una relación de proxirnidad
con el'otrora'hermafroditismo, tropo empuiado en la actualidad al ámbito de la
literatura en un esfuezo de pudficar el lenguaie de l¿s tecnologías méücas del
'atavismo' (im)propio del habla literaria y social. A maneta de eiemplos literados:
Marguerite lulakure, macbacha fahammte reputada hermafrodita de Frangois Ga¡ de
Pitaval (73\ y El hernliodita dormido (1933) de Fe¡nando Go¡zilez.
155
I i,llt tr tnr :tt'rl, t1t t( ;tiNtrstA Y I'Ro(;tU,is( )
rnorfología y un verdadero cuefpo humano (interpretaciones .univcr-
saüzadotas) y los lugares de sujeto que intentan producir una críticgsobre la política sexual que impone notmativamente lo que es válitlopara los cuerpos que se reclaman como humanos (interpretacioner,'minorizadoras)12.
De entrada estamos señalando que algunas interpretaciones ,uni.
versali-adoras', querrán ver err el esfuerzo de este tabaio el caprichointeresado de los lugates de sujeto 'afectados' pot interpretacione¡'minorizadoras'. No obstante, fluestro propósito no es ahondar en l¿brecha entre ambos tipos de interptetaciones, sino plantear que lospostulados sobre qué es ufla coffecta morfología corporal y un vetda-deto cuerpo humano, son posnrlados que valiéndose del duro fuego dela verdad que los attonza (Foucault, lgg6),inducen efectos que minanla seguddad y las posibilidades ütales de aquellos que sorl üagnostica-dos con cuefpos "anormales" o cuerpos insatisfactorio, con tespectoal juego al que son obligados a someterse123.
Pata acltrrt nuestro propósitq valga decirse que asumifnos queel problema planteado es de capital importancia porque no sólo pio-
12 Nuesfto üabqo, en buena medida, sigue los planteamientos nietzscheanos. Deeste oodo, asr¡mimos que la interprctacióo ao es algo que se rerüce sobre algodado, sino gue lo plopio de la interpretación es format, en el acto interpreativ,qlo que se interpreta, No hay una 'cose "' sí' o u¡r- tealided por fueta del actointeqpretativo. Al contrario, la ioterpretación es la coadicióo de posibilidad con l¡quc el hombre y el muado son formados
t3r Aquí hablamos de los cuelpos diagnosticados como intersexuales pero, por eiem-plo, Ios cuerpos calificados como 'obesos', independientemente a las razones mé-dicas que se expongan, estáo so-etidos al juego de la verdad que los devalua ylos convierte en insatisfactotios cultutal¡nente. Sin pretender alargar mucho m¿ígel apunte, los discrusos y las iastitucioaes sociales p«rmeteo las posibiüdades delamor, el éxito v la aceptación para los cuerpos 'delgados' o cincelados conforme alos deseos culturales. La Escuela, si se pide un ejemplo más específico además dela institución méüca, es el espacio donde los niños iuegan a desttuir la diferenciacon el beneplácito o Ia observación desinteresada de los maestros.
756
l,ll,S¡,,\oiilAIrvlr,ltl)^l r,N|l'Il,r|l,rr¡l \roltl'olt\l \Nlltl(ill,\\'ll\l'l(:l \,ll\',\S
l>lematsza la necesidacl tlc asignar rln sc.\() vctdadcro allí donde el sexo
ofusca su propia definición, sino porque también postula que el ejer-
cicio de format lo humano a partst de expectativas y refetentes que
informan lo que lo humano tiene que ser por ¡aixa.leza o lo que de-
beÁa lTegat ser, para decfulo con Kant (2003), es un ejercicio exacer-
bado de violencia. Allí donde el cuerpo es cotregido, en nombte de la
formación de 1o humano correcto en términos de sexo-géneto, se está
afi.rmando, entonces, que el cuerpo debe soportar la destrucción de su
fwerza intempestiva (Foucault,2002b) o, como lo sugerfuía Nietz sche
(2001), se teafuma que tomarce el cuetpo como objeto de la forma-ción significa debilitarlo. Si nuesüa intetpretación es 'minoizadort',bcuestión clave a señalar en nuestro favot es que la oegativa, por partede las interpretaciones 'utivetzaltzadoras', a discutir fluestros plantea-mientos sobte la urgencia de una política sexual y cotpotal menos in-vasiva y violenta, es una negativa que se teitera en la ignotatcia paraconservar los privilegios (Sedgwick, 1998).
Génesis de una inquietud
El 12 de mayo de 1999 La Corte Constitucional de la Repúblicade Colombia emite la siguiente sentencia referida ala Acció¡ de Tutelainstaurada pot la señota Y, madte de NN:
Proteger el detecho a la identid¿d sexuaf aI libre desartollo de
la personalidady ala igualdad de la menor NN (CP atts 1o,
5",13 y 16). En consecuencia, en los términos señalados en el
fund¿mento juddico No 91 de esta sentencia, deberá consti-
tuirse un equipo intetdisciplinatio que atienda su caso y brindeel apoyo psicológico y social necesario a la menor y ala. mtdteLos servicios méücos especíEcos deberán ser brindados potel ISS y comesponde al ICBF (Instituto Colombiano de Bien-estat Familiar) coordinar el equipo interdisciplinadq que debe
incluir no sólo prcfesionales de la medicina sino también unsicoterapeuta y un trabafador social, que deberi acompaiar a
157
I,ll rt rr :nr.tt'rN, tit,( iINtlstA \, tr[( )( ;Rtis( )
la menor NN y a su madre en todo este proceso. A este eqüpocoffesponderá entonces establecer cuando la menor goz^ deIa autonomía suficiente para prcstar un consendmiento infor-mado para. que se adelanten las cirugías y los tratamientos hor_monales, obviamente si la paciente toma esa opción (SentenciaSU-337 /99, en el documento de la Corte Constitucional dela Republica de Colombia).
NN es una 'niña' asegura su madrg nació el 14 de octubre de 1990atendida por una p*ten,- quien en el momento del nacimiento .pro6tió,la ftase 'rnágjca': 'es una nii,a'lza. A partir de ese momento NN fue soci¡.lizada como se espera normativamente que sea inscrito un cuelpo baioel reglamento delgénero @utler, 2oo6).Todo este proceso de formacióne inscripción social sigüó su curso hasta que ra riña,en una revisión pe.üátÁca cuando tenía ftes años, fue diagnosticada como un caso de..seu-dohermafroditismo masculino". Sus genitares fueron encontrad.os como'ambiguos'y en la descdpción corporal de NN se detalla un falo de fte¡centímeüos, "semejante a un pene" (sentencia su-337 /gg);.semejante,pues parece que no puede asegurarse que 1o sea, o hacerlo puede resul.tar impropio con respecto a las expectativas sociale, qrr. ,. denen conrespecto al cue¡po de NN. Máxime, cuando la voluntad de la madre y eldiagnóstico de los profesionales médicos del desaparecido ISS (Institutode Seguros sociales) to uttoizartque ese faro sea ,n pene. A partir de
"' ifo.. mágica o perfotmativa? Bt¡tler (2000) afumr que e[ género es uox cor'.pleiidad que pospooe su totalidad p¡r¡a ur tiempo que nr¡nca se alcanza" por lotanto Ia totalidad ta¡npoco es alcaszable. Er geoero, pues, n,nce está por fucndel tiempo histórico y los refereotes curturares que lo invocan. Adem:is, ,igl,*ao¿ la misoa Butler (2002) y a Amícola (2003), .i géo"ro es petformativo (crea toque nombra a fuerza de reiteración), y responde a uoa estructura imitativa que rcsoporta eo las marcas que el mismo género quiete imponer y etr las .exageracio.
oes' que luchan por hacer de los sigoos el registro de evidencias claras, tr,rnsitivrty coherente* Por ende, decir "es .na niñc' es r¡n esfue¡zo por toroar los signorcomo absoluta¡neote inteligibles y teactualiztr r¡ria mat,iz heteroserual.
158
l,ll,stisrlr:oi\to\'t,,H),\t,, Mrliltrrtrxrl \r{rIt,ulr\t \t\ilrh;r \\ t,.xt,t,.r:t'uI\'\s
allí se explicó que el problcma cr¿r clcl¡iclr> a una falla en la síntesis de la
testosterona, por lo cual sc recr¡mcndaba una operación quirutgica de
readecuación genital "por medio de la extirpación de las gónadas" y "htemodelación del falo" (clitoroplasti a), y la adecuación (constucción) de
los labios y de la vrgjnalzs. Está opetación le devolveda a NN el estado
que la patter^ le descubdó / xrgnó en el momento del parto y que lamadre 'aceptó sin mayotes compücaciones' porque, t¡lvez, se ajustaba
a su deseo126.
Petttechada con el üagnósticq la madre se puso enla txea de ges-
d.onar la operación y el tatamiento hormonal que se le ptescribió a su
hija, pero que flo eta posible darle ponque el Estado pata üchos casos
requiere la aptobación de la persona sobre l¿ cual se va a tealizarla operu-ción. As[ los médicos del ISS se negaron a intervenir 1o que ellos mismos
r2s CabÁa esperar de parte de.las tecnologías médicas que su lenguaie proceüeraotorgando la cla¡idad que remplaza por Ia opacidad, no tanto porque se afirmeque "el sexo" de NN no es determinable, sino porque las "gónadas" y el "falode tres centímettos" en una persona de tres años no petmiten automáticamen-te, por lo menos en el registro del lenguaie, aceptar que se esté hablando de un"seudohermaftoditismo". Habría que indagar por la voluntad, no sólo médica, de
inscribit ese cuerpo como ur] cuerpo de niña, no porque no sea posible que Io sea
sino porque no es clato pot qué lo es.
126 I\{auro Cabral (2003), en un tono que se acerc¿ tímida.mente a la autodescripción,señala que es mucho más fácil tecomendar las bondades de las cirugías correc-tivas y seguir los protocolos médicos pata asignar el sexo que naturalmente le
corresponde a rur cuerpo ambiguo, que hacerse cargo de los efectos de dichas
intervenciones cortectivas. El mismo Cabtal (2003) señala que las tecnologías mé-dicas, preocupadas en las supuestas teribles consecuencias psicológicas y soci'ales
que se derivan de un cuerpo ambiguo, poco se preocuparr de explicar los daños
y las mutilaciofles que se realizan en los cuerpos intervenidos, daños que no sóloincluyen el cercenamiento de los genitales, sino que también extitpan el placer yproducen alteraciones fi:ncionales permanentes, las cuales vuelve a estos cuelposcotregidos pacientes crónicos de las instituciones médicas. El interés básico de las
tecnologías médicas parece ser el delanzar un mensaje claro: los cuetpos que nose ajustan normativamente a lo que se esperan de ellos deben ser corregidos.
159
lilt >t.lr :,lr ;lr)t, f .,r.r( i I.tN l.tst ¡\ \' I't{( )( j Rlis( )
diagnosticaron, aduciendo que lo establecido por la jurisprudencia decotte constitucional no les permite rca)tzar la intervención a peticide la madrg aunque no les prohibía citar las normas del génetoseñalar la insatisfacción antopológica con Ia que cuerpo de NNser petcibido.
La Corte Constitucional, entonces, torna ambigua la patria potesefl tanto afirma que se debe espetar hasta la pubetad para que 'eI pacite'tome librementeladecisión asesorada sobre su cuerpo y el cuerpo quecorresponde, pero la ambigüedad se supone funciona cornode las invasiones corporales correcdvas con las que pueden setrnuchos niños. No obstante, cabna cuesdonar si'eI paciente'dene autonomía hetmenéutica sobre los significados de su cuerpo,do detrás del 'paciente' esún todos los asistentes sociales velandola a,loptaaín y señalando que desafiar las expectadvas sociales ftentecuerpo es, prácticamente, una destrucción del estatuto antropológico.parecer eso sería algo no lo suficientemente debatido toda vez queciertos suietos autodzados por los discursos y las instituciones lospueden decidir, en muchos casos, ctráles son los cuerpos viables parareconocidos como cuelpos humanos; sabemos, pues, los cuerposinvadidos pot las normas del género, normas que son las quemerite garutúzanpata el suieto on log^r antropológico viable dentrola sociedad. El cr¡rso que tomó este caso vuelve explícita la i
de la autonomía corporal cuando se trata de los cuerpos de niños'pot su bien', deben ser intervenidos y asistidos por los 'saberes expertos,En todo casq la autonomía no es rul absoluto sino l¿ producción socialde un derecho limitado por eI mismo poder cultural que nombra y estir-iblece ese detecho de manera diferenciada.
La madte de NN'consternad t pot las imposibilidades tegalesopusieron los médicos y los fi.rncionados del ISS, se decide a formula¡lr¡na Acción de Tutela, pues consideró que a su hiia se Ie estaban r.-ulne-rando diversos derechos, incluidq el 'incomprendido' derecho al libredesarrollo de Ia personalidad que fimciona al límite de Ia incoherencia.En este caso, en particulat, pareciera que el derecho al übre desartollo
160
lil¡,sl,xor:(lht()\'l!|il)^lJ,Ñllltttir.lt,rx,il^rlrlrl'ttll,\1, \l\llll(;lr\\'lr\l'lf:l'A'lIvts
clc la petsonalidad depcndicr:a clcl critcric¡ dc l¿r madre conflicdvamente
negociado con la verdad c<¡nstrr.úcla por los méclicos 'expertos'. En otras
palabras, Ia madte es informada culturalmente e inundada por un'sabetexperto' que insiste en la incompatibilidad corpotal de NN con las as-
pitaciones o expectadvas sociales que no pueden toletar que un cuerPo
no devenga, clatamente, masculino o femenino. Asi el übte desatrollo
de la personalidad de NN, derecho que la madre cita patódicamente, es
transfotmado en Ia petición de asignar un sexo vetdadeto pata que a NNse Ie pueda recooocet su derecho al übre desarollo de Ia personabüdyde la sexuaüdad y pata que NN pueda tesponder a las expectativas de un
ser anttopológicamente posible. Como nos enseñó a pensarlo Foucault
Q007): son las ptácticas socio-culturales y las Posturas morales, políticas
y científicas las que postulan la inviabilidad de un cuetpo que no respon-
de ala exigencia de un sexo verdadeto y que se expres4 obstinado contra
/a rnisma natura/eqa, a través de una 'rrrezcla,' t¡atómica confusa. Si un
cue{po no se ajusta a las e4rectativas que intentan inscribfulo en ufi sexo
único (que después setá reclamado por el teglamento y las norm¿s del
género), es potclue Occidente no es cLPLz de imaginatse rrrás allá de una
dualidad excluyente, que sepata a Io "trrro" de Io "otro", ] {ue se supone
es la conüción de posibüdad de toda vetdad (Fischer, 2003).
Su hiia, üríi l^ madte del caso en cuestión, dene detecho "a que
sea definida su sexualidad a tiempo para su notmal desarrollo petsonal
y sociali' (Sentencia SU-337 /99). Y ella, en condición de madte, pues el
padre de la niña falleció, es la única que al lado de los 'expettos' del ISS
puede definir esa sexualidad, si eI Estado fala a su favot en defensa de
los derechos de NN. Lama.dre se enftentó d sistema a través del sistema
mismo (con el tecurso de Ia Acción de Tütela), didgiendo su ataque al
ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiat) y ^
l^ Defensoda
del Pueblo, pues son estas instituciones las que pueden otdenar que los
detechos de NN y de los niños sean reconocidos (sostendtá l¿ señora en
su empeño pot encoritrat culpables, no se sabe muy bien de qué, peto al
froy ^lcabo,
culpables de algo). Cudosamente, la madre desafia la insti-
tucionalid¿d pot entorpecer los derechos de NN, pero al tiempo rca)iza
161
IiDUr:rrr;ttit t, tit ,(;tr,NItslA Y ptt( )cRf.s( )
un acto de fe en Ias insti¡¡ciones al esperar que el ICBF y Ia Dedel Pueblo actLien, de manera sustantiva y no meramente formalnociendo y restableciendo derechos.
Dutante el primer trimestre del mes de Abril de 1997, se
que la Ti¡tela pueda efectuarse como acción sobre el ICBF o sobreDefensoda del Pueblq pues se determina que no son estas instituciqulenes se niegan a opera;t a NN, sino el ISS. EI Instinrto de
Sociales, quien previamente había sugerido la inevitabilid¿d de la ivención quirurgica, por razones que se consideran váüdas
ahota se niega a reahzat el procedimiento quirurgico. Sin embargqcaso entra a ser discutido mediáticamente involucrando otofeside todo el país y del exterior. Las pregr.rntas que se debaten d.enen
ver con: ¿qué es un hermafiodita? (Se precisa que, en realidad, el'médico se denomina intersexualidad). ¿Por qué operat úr cuerpoanatómtcamente no responde a 1o esperado y cuáles son lospersonales y sociales? ¿A qué edad se debe reaüzat la práctica quiru
¿Qué consecuencias nefastas trae el hecho de no asignar un sexo enrnfancia? ¿Quiénes deben decidir el sexo verdadero de un infante?
Estas y otras preguntas enftan en üscusión, Aunque no hayguntas por 1a voluntad cuitural que ha querido ver una relación iyable entre eI sexo y la vetdad o por qué la verdad del sexo es varihistódcamente. Como es de espetar, los criterios sobre las
urgentes provienen de todas partes, en el documento de la Cortedtucional, que es eI que se viene citando, se encuentran afurrrac:tdonde los 'expettos' refieren las imposibilidades de determinar elvetdadeto pues la ambigüedad del caso NN es evidente: "(. . .) en a
aspectos se comporta como hombre y en otros como muiet" (los 'expefios'y queda como regristro de la sentencia). El sujeto delsegutamente sin comptendedq se consdtuye a símismo como unculo en la voluntad de verdad que moviliza a los 'expertos'y ena las formas culturales de Occidente. El caso NN es un obstáculo patamismo, la opacidzd de su naturaleza y el insidioso comportarse a
como hombre aveces como mujeq es el escollo que debe superarse
162
l,lt, strXr.l (tttÑ() \,t(n){1, Mtjfitr'rl¡:xilA rl(¡tilr('r|L\1, \l\tltl(¡tr,\ \' l,l\l'l(Il',\'l1V¡\S
que Ia vetdad pueda scr, p()r fin, tcvclada, expuesta en su luminosidad y
reimplantada en ese cucrpo 'ca¡lrich«rso'qtre se exPresa con un "seudo-
hermaftoditismo masculino". Si Ia morfología corporal de NN es leída
como un cuerpo ^Í^tófiicarnente
confuso que genera dudas y Pregun-tas, problemiicamente,la obstinada persistencia efl ufl modelo de sexo
único que se obliga a coincidir en eI cuerpo no es cuesdonada ni genera
incertidumbrc: ¡a cada cuerpo su sexo, el único sexo que pot nat.xaleza
le corresponde! El cuerpo de NN es url error Porque no responde a los
impetativos cultutales, peto el modelo de sexo único es vetdadero por-
que, arurque citándolo copiosamente porque se teme sea 'olvidado', no
descubre vetdad alg,na en los cueÍpos sino que Ia induce, ficticiamente,
para condnuar produciendo y de-ptoduciendo Io humano a través de
categorías sexuales.
Las clasificaciones son importantes (se dirá), pot ello se precisa
Io siguiente:
En general estos casos se suelen clasificat en tres grandes gru-
pos, a sabeq el "hetmaftoditismo verdadero", que se presefl-
ta en individuos "con ambos tipos de gónadas, es decir con
testículos y ovarios al mismo tiempo". En estos eventos los
cromosomas suelen ser masculinos (46, X! o femeninos (46,
)OQ, aunque existe un grupo de baia ftecuencia que puede
mostrat a¡omalias de los cÍomosomas sexuales, pero que
dene en todo caso ambos tipos de gónadas. Pot su patte, el
"seudohermaftoditismo femenino" tiene lugar cuando indivi-duo posee cariotipo femenino (46, )Oq y gónadas femeninas
(ovatio) peto "ha sufddo algún gado deviiltzaitín antes del
nacimiento, es decit una hembra virilizada. En cambiq el "seu-
dohetmaftoditismo masculino" hace teferencia a un individuo
que presenta gónadas masculinas (testículos) y tiene "uri calio-
tipo masculino notmal 46, XY la mayorra de las veces, o con
alguna altemción en los cromosomas sexuales (X o \), no se
ha vtttltzo.do notmalmente. Es decit un macho mal vnltztdo(su-337 /ee).
163
1.,)t tt rr :rtr tlr'¡H, tir r( ;lr.Nt§t^ \' t,Io( ;Rt1sr )
De lo anterior podrá inferi¡se que el Caso NN, clasificado comoun "seudohermafroditismo rnasculino", corresponde al cuerpo confu-so de un macho "mal v'lrihzado"; es decir, el sexo patece ser, siemprey en todo lugar, 1o 'visible'; en la situación particular, lo visible es quehay un fallo, el cuerpo de NN es un equívoco q,e, mediante recrüsoErlegales y criterios médicos, debe tecuperar su naturaleza.rJnapregunta;"ontológica": ¿de qué naturaleza rrablaban estos discursos e institu-ciones? No hay ufla respuesta o, al menos, no se informa ni se aclafa¡..aspecto curioso porque si la naturaleza fil7a (o no), también esto debe-tía ser visibilizado pot los discursos y las instituciones que Ia invocan.con fines normativos. Ahora, ¿necesita la natmleza deLamano exper-tr para cottegir las fallas que ella produce, cuando desde los mismos,discursos normadvos se supone que la ¡atutaleza provee los modelosideales que deben conservarse? ¿Se empeñatantolanztvrzleza en pro-ducit machos y hembras que, sofocada por momentos, se confunde yhace inestable el dimorfi.smo sexual del que depende todo Io que nospermitimos reconocer antropológicamente?
Los discursos en torno al dimo¡fismo sexual afrtman como causa(a división del sexo en dos),Io que en realidad es un efecto performa-tivo que obtiene su estabiüdad a parúr de Ia iteración de las normasculturales que estabiliztrt el efecto en el lugar de la causa. si nos acer-camos a Nietzsche (2005), hablamos de la obstinación por poner losefectos en el lugar de un 'origen'incontarninado, cuando lo que encon-tramos a nuestro paso es la violencia de los discursos y las institucionespostulando el sexo como el dato primero (el'origen), negando queel sexo, en tealidad, es el efecto discursivo con el que se invade nor-mativamente el cuerpo pata extgyle se corresponda con la verdad del'origen' (discursivamente establecido).
En todo casq el sexo es un efecto que se rciten y que establececomo necesidad la repeticiófl p^ta asegurar su lugat como causa on-tológica de las clasificaciones, inaugurando el orden del sexo (y delgéneto) en el cual son inscritos los cuerpos. En síntesis, eI dimorfismosexual establecido por el modelo de sexo único (que divide los sexos
-164
l,ll, slrxo r:r rAtr.t vlrlll rAli. lvl ¡lilr rl ¡ x il¡\ I I rltr rt(.\t, \l\ilI( it r,\ \' t!\t,t( t r.\'tr\'.\s
cn dos y que afirma p«lsiblc srilr» un úrnic«i scxr¡ en cada cuerpo), es laverdad sobre Ia quc se insistc para actuat notmativamente contra to-dos aquellos cuerpos que no puedcn ser'traducidos' con los términosdisponibles. Una verdad producida en el marco de acciones ',.iolentasqru.elanzan ala esfen de 1o fureconocible antropológicamente los cuer-pos que no pueden ser designados como masculinos o femeninos127.
Ya 1o sabemos: Ia cultura tiene modos de verdad que se conducen conla fuetza que no pregunta y que decide, sin mucha contradicción, loque es real y verdadeto y lo que no puede sedo porque no se le petmi-titá que lo sea.
El documento en cuestión dejaú entrever un hecho: las cate-
gorías naturales son inestables, requieren ser releídas históricamenteconsiderando su contexto de emergencia. Butler (2008) sostiene quela, ¡atwr¡leza siempre se pfesenta como el 'antes' y Ia cultura como el'después'. No obstante, el'afltes' siempte es expuesto en los términosdel'después'. Pot 1o tanto, el'antes'y el'después' están perdidos comomomentos fundacionales puesto que nufrca son claros los límites entreIo 'uno' y Io 'otro'. Radicalizando nuestra posición: nuflca tenemosacceso a 'otigen' alguno de las cosas; de hecho, sólo hay efectos pro-ducidos histódcamente que se postulan en el lugat limpio e incontami-nado de un 'origen' celeste y üvino. Por eso nos es lícito preguntarnos
127 Designat, como se desprende de los instrumentos teóricos aportados por Butler(2008), significa fijar frontetas e inculcar y repetir normas que definen lo que será
reconocido como real y lo que no puede llegar a sedo. Para el caso en cuestión,un cuelpo no es teal sino puede ser designado como masculino o femenino. NNes insoportable e inaceptable, el orden del sexo y las normas del género insistensubrepticiamente en que r¡n cuerpo que no satisface las expectativas sociales, es
rm cuerpo que rro puede ni debe ser amado @utler,2006), por eso debe ser co-rregido para que recupere la ¡rtu¡aleza que le corresponde y que funciona comobase del reconocimiento, incluso para que sea posible el amor. N\ en los tétmi-nos de Goffman (2010), puede entenderse como ufl caso que soporta un estigmacoqpotal que es denunciado como una abominación. EI mismo Goffman (2010)
acertadamente pl¿ntea: r¡n cuerpo abominable, por definición, no es un cuerpototalmente humano.
165
Eour:Ar:tr)N, Iil r(;ttNt,stA v pR(x;Rti,s()
cofl respecto a las categodas que se producen siguiendo el orden delsexo, si esas categorías que se suponen naturales realmente argunavezlo fueron, y si, a lo meior, siempre han sido categorías sociales queadquieren su fuerza, justamente, por decretadas como hechos de Ianaltaleza. Nótese en la sentencia matices que se decantan hacia unatespuesta afrrmadva con respecto a las pregufltas planteadas:
La asignación de sexo debe hacerse lo más tempranamenteposible, ojalá en la primera semana o a más tardar elprimermes y los tratamientos quirurgicos y endocdnológicos debenhacerse antes de los tres años de edad potque la identidadde género se encuentra configurada a esta edad. Despuésde esta edad es prácticamente imposible modificada, o si se
hace, se pueden producir trastornos emocionales de dificilmanejo. Además pam que las conductas de los padres seanconsistentes parala consftucción del sexo de cnanzay se evi-te en ellos la confusión que origina también compücacionesemocionales (Sentencia SIJ -337 / 99).
De lo anterior se pueden deducir varias cosas: el sexo tiene que vercon el género (o viceversa); si eI sexo es citado en aquello de la identid¿dde género como ptoblema Iigado ala edad conológica, y si después delos ües años dichaidentidad no puede "modificarse", entoflces, el sexo seconsttuye tanto como el género. AI no poder disociar la ecuación: sexo-géneto, y al no poder establecer el género como 'flat.ttal'y desligado delos condicionamientos sociales, no habúapor qué aceptat,sin discusión,]a'naturalidad'del sexo y su separación de los deseos culturales, cuandobien ha demosftado el trabajo de Foucault Q002) que el sexo es puestoen eI lugar de la naturaleza colo,-,o una estrategia previa ala autoizaaó¡parainvadt el cuerpo en nombre de dicha nairaleza. Asimismo, Butler(2000, 2006y 2008) hainsistido en que la ambigüedad enlas definicionesdel sexo teitera, precisamente, que éste responde a las norrnas del géne-ro. En oftas palabras, nunca se t¡ata del sexo siernpre se trata del género.
En este mismo sentido, alafrtmat que la identidad de génerq des-pués de ctuzado un umbraf no puede "modificarse", y por ello el sexo
166
l,lt, stlxrl (:r )t\lo vltlil1\l), Mr ulq ll¡ x¡lA r:otrt,otr,tl \l\llil( it,,\ \' t/.xt,l|(:t"\'t1v,\s
debe intervenitse quirugicamente "l«> más ptonto posible", también se
esti afumando que dicha identidad, Iigada al sexo que es Io que ia inter-vención quirurgica quiere asegurar, no es un efecto de naturaleza (como
tampoco el sexo), sino un efecto discursivo que se ptoduce a través de
'recursos natutalistas' pata decretar como condición estable y tranquila la
ecuación sexo/ géneto/ sexualidad/ deseo128.
Por otro lado,y tetomando las aseveraciones consignadas en el do-cumento de Ia Cotte Constitucional, quedan pendientes otras preguntas:
si Ia naturalez es lo que se defiende y Io que se preserva, al punto que
hay que 'aywdarle' porvta quirurgica (artificial) para que se exprese 'co-rrectamente' rratwtal, es necesado preguntarnos ¿qué es lo que podría
pasar después de los tres años, que es casi irteversible y que no se deja
"moüfrcaf" y por 1o cual hay que invadir el cuerpo de NN para que
'recupere' su naturaleza? Repitamos una pregr.mta: ¿por qué habría que
aytdatalanaíttaleza,moüfrcando lo que ella produce, cuando en otros
r28 Se habla de ecuación sexo/géneto-sexualidad,/deseo, porque una indagación más
a fondo podtía mostrar que la construcción del sexo que se hace pasar pot 'natu-
ra.lezz.', necesadameflte, debe ügarse al género, a la sexualidad y al deseo, para po-der reinsctibir el l¡inadsmo (sexo ,/ género), dentto de lrz^wtarnúiz hetetosexualque los hace coincidir con la sexualid¿d y el deseo. Si el sexo (entendido comor,at.:r:ileza) y si el género (concebido como cultura) oo se üsocian, en tanto el
sexo debe estat asegutado antes de los tres años pot medio de la performatividaddel género, efltonces, necesariame¡te, la sexualidad / deseo (si no falla lo que nose deia "modificat" después de esos ftes años), debe ser u¡ra sexu¿lidad / deseo,
naturalmente, heterosexual. Para decido en otras palabtas, la preocupación real
por hacet corresponder el sexo con el género (señalando los mütiples daños psi-cológicos y sociales que se desprenden de ufl cueipo que no puede intetptetarse,de maneta exc\ente, como masculino o como femenino), estriba en el gtan con-flicto petsonal, social y cultural que supone que la heterosexualidad no pueda set
asegurada desde la infancia. La petsistencia pot hacer enttar el cuelpo de NN en
rúr cuerpo que pueda designatse como masculino o femenino , r:;:ás allá del interés
por el bienestar de NN, señala el angustioso temor cultutal pot no poder asegurar
la heterosexualidad desde antes que los sujetos la puedan 'elegit' (si es que se elige
ser heterosexual).
16'
l,'lDt tr :nr:lri¡.¡, tr,t ¡(;tiNtlstA Y t)R( )(;tilis( )
arguncnt()s estratégicamente situados, es la nanualeza el orden más sa-bio que no debería alterarse? Si 1o que se intenta corregir es Ia ambi-güedad motfológica, pero esa ambigüedad debe corregfuse hasta los tresnños, entonces, ¿se podría peflsar que Ia morfología co¡poral a corregirn«r necesita corrección por sí misma, sino que Io que se teqüere corregitrrrgcntcmente es la ambigüedad que se afumaÉa en algo que rio se deja,tntrcü6cat pasados los tres años?¿Tal vez 1o que se quiere corregir, másqr.rc la moúoIogla, es la afi¡mación de algo que no se desea o que nocstá crnforme con las convicciones facultadvas de los médicos, de losrullcgirdos del caso y conforme con las expectadvas sociales?
A las preguntas antedotes, necesariamente, le sucederán las valota-cioncs dc los 'expertos'. Al respectq el documento, preüendo la polémi-crr, infr>rma que la operación de asignación de sexo es compleja, por locr.ul la decisión no debe ser tornada por un médico en particular sino por"trn cquipo multidisciplinario integtado pot peüatla, utólogq endocri-nrilogo pediatta, genedsta, ginecólogo y psiquiatra". Es decir, la decisiónno dcbe ser tomada por ufr solo 'experto' pero debe reinscribirse en elcampo de la medicina, un profesional no es sufiriente pero vados talvezsí, pures entre ellos se puede llegat a consensos facultativos pata 'decidir'lo más conveniente.Pandójícanente,la nattxalezade NN se puede de-cidir por conserrso. Léase con detalle lo siguiente;
[...] s. obf eta que en nutnerosos casos no hay criterios médi-cos claros para asignar el sexo, por lo cual en el fondo todose reduce al tamaño mismo del pene o del clíto¡is, órganosque se odginan a partir de una misma estructura anatómicaoriginada. Eso explica que a veces se presenten fuertes di-vetgencias sobre cuál es el sexo idóneo pata-lna,persona enlos propios comités interdisciplinarios encargados de decidirestos asuntos, por lo cual incluso ha habido casos efl los cua-les la decisión se ha tomado por votación entre los distintosespecialistas. Es más, según el informe, Ia propia literaturamédica reconoce que las decisiones sobre estos aspectos sonmuy empídcas y con un susterito científico relativamente dé-bil (Sentencia SU -337 / 99).
168
lil. sl"lo r:(l¡til \'l(Il:rll'r. Mliu;t rl,t xil,\ r1rlil{ rll,\1, \Nllrl(;l-).\ \' tr.xl,tttf \'t1\,^s
Es decü, el informc ltccpta que cxistiendo poca frecuencia
de este 'trastotno' (como si el ptoblema fuera estadístico), fro se
generan muchos estudios empíricos que se puedan usar como ar-
gumento para este caso. Además, se teconoce que los ptoblemas
que más inquietan a Ia comunidad científica son las consecuencias
psicológicas detivadas del trastotno, aunque patticulatmente, nose citaron estudios y se reconoció que no hay investigaciones de
seguimiento sobre estos casos, donde se evalúe la'adaptactón' de
las personas intervenidas cotpotalmente a sus contextos farniliates
y sociales, o que estudien y demuestren las dificultades psicológicas
que se esperan y que se usan como argumerito para que las modifi-caciones quirurgicas se teaücen. Ahota bien, si Io que se esPera pte-venir son las altetaciones psicológicas, pata el caso NN era irnposi-ble obviarse el criterio de los expertos en psicología, de manera que
se solicitó el criterio de ptofesionales de Ia Univetsidad Nacional
y de la Univetsidad Javeiana (ambas de Ia ciudad de Bogotá). Sot-
presivamente los ctiterios fueton divergentes, algunos se rnanifes-
turofl a favor de la no intervención, subtayando que la identidad noes merameflte un dato biológico, muy por eI contrario, la identidad
se forja en Ia interacción social pattada por Ias fotmas cultutales,
además de los aspectos simbólicos e imaginarios en los que reposa
la formación del sujeto. Por otro lado, otros llamados a presentar
su criterio soücitaton que la opetación se realizase, argumentando
razones natutales y culturales (al mismo tiempo). Como ilusttativo
de estos criterios eI documento recoge que:
[...] l^ cultuta actual se basa en la idea de que Ios recién na-
cidos son niños o niñas, por lo cual los padres desean que
este asunto se encuentre clatamente de6nidq incluso antes
del nacimiento. Por ello, la llegada de un infante con am-
bigüedad sexual tiene un impacto "vigoroso y emocional-
mente negativo" sobre los padtes, "aunque estemos en una
sociedad caüvez más cambiante y abierta a la flexibilidad de
los toles de género". Por tal razón, "pedir a los padtes que
769
lt,lt>t rr:A< ;r r'¡r.¡, tl,( ;liNt.lstA y pt{( x ;Rlis( )
pospongan cualquiet intervención que defina las cosas no es
fácil e¡ nuestro medio". Además, en un contexto machista
como el colombianq ^grega,
el intetviniente, "donde la au-
toestima se tiende a ligar tanto al pene y su tamaño", un niñoque tenga un falo pequeño debido a la ambigüedad sexual,
setá marginado y "necesita muchísimo apoyo p^r^ rto suftir".Igualmente los padecimientos de una niña son también gtan-des ya que al "percibirse tan diferente y tata puede también
disparar la depresión, sentimientos de anom a7ta,'rnadecua-
ción, tendencia al aislamieflto y la introversión, y en algunos
casos a la introyección del rechazo social que puede llevar a
la ideación suicidz" (Sentencia SU-337 /99).
En conclusión, al caso NN se le debe reasigriar, con rrgencia ymediante procedimiento quirurgico, el sexo que se supofle que 'trae'ilna niña, pues si el caso NN fueta 'identificado' como varífi, 1o quele esperaría sería una vida misetable, llena de humillación y exclusión,pues culturalmente no se puede deseatse "ufl pefle pequeño", un ót-gaflo sexual masculino pequeño es 'inaceptable: no hace patte de losdeseos de la cultuta. El'experto' consultado desliza sin muchos rodeosla imposibilidad de ser plenameflte reconocido, aceptado y amado sinose satisfacen las expectativas cultutales que se tienen con respecto alq.rerpo. Así, más que intervenir culturalmeflte sobre esas expectativas,
se propone como imperioso satisfacetlas pot medio de la cortección e
invasión quirugica. No se plantea la wgente necesidad de cuestionatnuestro desdén y rcchazo por la diferencia, al punto que ésta tieneque intervenirse pata sef trarisformada en la 'mismidad' que la cultutaespera, sino que se pontifica sobre los beneficios de desttuir Io que se
muestra ambiguo o no discetnible dentro de los términos disponiblesen el orden del sexo y las notmas del géneto. Itónicamente, el sujetodel caso NN es usado contra sí mismo al teitetarse la necesidad de
intetvenfu, correctivamente, la difetencia para desttuit 1o que flo se
aiusta a las expectativas sociales y cultutales. El bienestar del sujeto delcaso NN depende de la capacidad facr,itativa de las distintas esferas
discursivas e institucionales para corregit la difetencia.
1,70
l,l¡,slrxorr)t\lovlr,ltlr,tlr,Motil,ul,rx¡l trtllil,r)t(,\t, 1Ailt(;t.r\\'l|Xt,tr.(lt'\'nvts
En vista a esas considcmcioncs que alettan acetca de cómo es el
pueblo Colombiano (suponiendo que a eso se refiere eI'expetto' conaquello de "la cultura actual'), el ptocedimiento debe tealtzzrse. Ya
no sólo es urgente reafrtmar lo que la natttaleza "quiso decit pero nopudo" o que simplemente ptefirió que los 'saberes expertos'perfec-ciortaratT, sino de anticipatse a eso que la cultura no desea y que porIo tanto no hay potque a,ceptat y reconocer si se puede cotregir. Dehecho, se citaron argumentos que interptetan qué es lo que quiete lanaturaleza de los hombres y las mujeres: la consetvación de la especie
(se dfuá). No es suficiente que la ciencia, mediante procedimientos alta-
meflte especializados, pueda ganrttzar "la permanencia de la especie",
sino que es necesario reafrrma¡ que la teptoducción es el fin de los
sexos, en eso se basa su 'angusdante' complementadedad. Al tespecto:
Las leyes de Ia natutalezz garantizan la supervivencia del
género humano mediante la existencia de dos sexos que se
complementan. Flombres y mujetes están dotados física, psí-
quica y emocionalmente para logtatlo. Pata los individuosque nacen o adquieren alguna limitación que les impide cum-plir con esta tarea de la naturaleza, el desarrollo científico ytecnológico oftece cadavez mayores recursos para incorpo-tatlos a la sociedad y evitades en lo posible cualquiet tipo de
estigmatización dentto de ella, siguiendo un otdenamientoque puede exptesarse así:
1- El sexo asignado o reasignado a una de estas personas,
debe tener el mejor ptonóstico posible para: a) la reproduc-ción; b) la actividad sexual; c) la configuación de los genita-les externos, en atmonía física con su cuelpo; d) el desarrollode una identidad genédca estable.
2- La asignación o teasignación debe hacerse tan temptana-merite en la vida como sea posible, ojala en el recién nacido,
ya que eI pedodo cdtico, el de Ia identificación sexual, ocurreen Ios pdmetos 1.8 meses de la vida.
3- La decisión tomada por elpersonal de salud conjuntamen-te con los padres debe hacetse con Ia seguridad de que es la
771
E»trr:¡t:rr)t, rr r(;liNusrA y pttax;Rtis()
meior posible, eliminando cualquiet sentimiento de duda o
incetidumbre (Sentencia SIJ -337 / 99).
Sería extenuante retomar e impugnar paso a paso los 'argumen-tos' expuestos por el'expetto' del anterior pasaje, sin embargo, queda
la imptesión global de un espíritu instaurador, con palabre¡ta reaccio-naria, que abandona estratégicamente los usos del lenguaje reügioso,eflmascarafrdo las mismas ptetensiones con un üscurso de dudosovalot científico. Halperin Q004) bien ha denunciado el lenguaje hete-ronormativo como un discurso que Io es todo mefros coherente, pues
su fuetza no estuiba en las posibiJidades de Ia demosttación l6g1ca,
sino en plasticidad estratégica con la que puede distribuitse y ptolifetatdesde distintos lugares sin ser esos lugates compatibles excepto efl su
voluntad de prescribit la hetetosexu altdadl2e .
Disquisiciones
Convendria detenerse un poco sobte las exigencias de entrar en
eI modelo de sexo único que instala un dimotfismo sexual, definidopof una oposición excluyente. Es decir, se obüga
^ ertÍa;r en una de las
categodas abandonando la otta. Hillman ha sostenido que "[,..] unavez que las experiencias han sido etiquetadas y declatadas anormales,ya no podemos aprendet de ellas o dejar que flos lleven más all¡ delarealidad inmediata" (Ilillman, 2000 769). Más adelante va a. precisar
que los fenómenos "[...] libetados de sus etiquetas, son simplementemodos de experiencias inusuales. Lo inusitado se convierte en anormal
r2e Nosotros reinvertimos el argumento, no es que la ¡afualeza quiera la conserva-
ción de la especie manteniendo inalterable h relació¡ entre el hombre y la mujer,sino que el hombre y la mujeq tomados por Ia heterosexua-lidad como instituciónobligatoda, son usados como los garantes de las instituciones sociales. Asimismqno es que sin heterosexualidad no hay especie ni cultura, sino que sin discursos e
instituciones que hablen en nombre de la especie y Ia cultuta no se entiende porqué la institución hetetosexual debe ser uria obligación.
772
l,ll,st,,xorIl\()\'l{tl)411, Motil,rrl¡x¡lArl()lu(,tr,\t, \t\nl(ilrAvtr:\..t)f'.(:r,\'n\1\s
sólo desde eI punto de vista "normal" (Flillman, 2000: 1,69). Gregori(2006), a propósito de la intetsexualidad, sosd.ene que cuestionff su pa-tologSzacióu- puede implicat ampliar las posibilidades vitales del sujeto yresignificat las expectativas y los teferentes normativos que destruyen elcuerpo. Ahota bien,la "ambigüedad sexuall'- la "interce>rualidad" - la"ambigüedad genital' o el "sexo indefinido", como también se suele lla-mar en eI texto de I¿ Corte Constitucional al hetmafroditismq creandoprecisamente más ambigüedad, rriene a set decretado como 'attotmalf-dad' (con mucha más fuerza socio.normativa que biológica) en tantose hace ptoliferar distintas denominaciones que pueden, efl otros cofl-textos, corinotar cosas disdntas, pero que repetidos de manera insistene inüsctiminada consiguen generar un ambiente de alatma soci.al conrespecto al caso de NN. Esta dispetsión en los conceptos, subrepd.cia-merrte, pasa del sexo (la preocupación inicial) a fomentar la duda por lasexualidad y eI deseo de NN que, siendo un(a) menor, es la preocupa-ción angustiosa de la sociedad.
El aspecto anteriormente señalado es más difícil de exponer por-que, en tal caso, Ia preocupación por los niños siempre se ha interpre-tado como ingenua y desinteresada. Sin embargo, Ia ptoüferación decofrceptos parl :uta'hecho' supuestamente establecido: la naturalidaddel sexo y los temores que subtepticiameflte se petciben por ufl cuerpoque normadvamente no se ajuste a lo que se le exige como géneto, nossirven pata sostenet que dettás de las bien intencionadas intervencio-nes por el bisne¡tar de los niños se esconden los conflictos no resueltospor los adultos y por la cultura (Schérer, 1983).
Volvamos sobte la ptoüferación de conceptos confusos para en-tender lo que afitmamos. Si eI hetmafroditismo puede ser nombradocomo "intersexualidad", "sexo indefinido" o "ambigüedad sexual", loque se puede recoger es que la preocupación no es sólo el'dato'quela nat.xaleza 'confundió', pues ese dato, al ligarlo a varios coflceptos,no puede set cetrado sobre sí mismo ni en los problemas que sobresí carga, puesto que la proliferación de los conceptos que lo riombranparten de una inconfirndible determinación por la heterosexuahdad.Es la heterosexualidad Ia grar;. preocupación que se desliza detrás delintetés pot el biene¡tarde los niños. Por eso hay que reasegurar la iden-
173
llit>t rr :rtt :tr )1, It,( ;t iNI.:st A y lrt(( x ;tu is( )
tidad antes de los tres años y por eso los cuerpos deben afustatse not-madvamente a Io que se espera de ellos en términos de sexo-géneto.
Si después de Io expuesto la voluntad que ptescribe la heteto-sexualidad como norfivl no ptecír evidente en Ia discusión del caso
NN, aunque evidente es el lenguaie heteronotmativo con el que se
exponen los argumentos aI respecto del casq después de los multiplesdilemas sobre el problema de la intetsexualidad, apatecieron propues-tas 'conciliadoras' que manifestarori un interés por unir la 'compleji-dad' de los casos de intersexualidad con las distintas dimensiones del
set humano (dentro de las que se incluye Ia "diversidad" sexual). Así,se apresuran a resumit que:
En general, [a mayor pate de las teorías admiten que las di-mensiones sociales y sicológicas de la sexualidad son varia-
bles, pues se encuefltran condicionadas por la evolución de
los valotes sociales e individuales. Un ejemplo puede ser la
valoración que en el pasado se daba a los compottamientoshomosexuales, los cuales estuvieton sujetos a fotmas muyintensas de marg'inación, que son hoy inaceptables en las
sociedades pluralistas contemporáneas, pues no sóIo desco-
nocen los avances de las teorías sicológicas en este campo,
que han mostrado que la homosexuaüdad es una vatiaciónen la preferencia sexual, y no una enfetmedad, sino además
potque la exclusión social y políúca de esas personas vulnera,tal y como esta Corte lo ha señalado en anteriores ocasiones,
valotes esenciales del constitucionalismo contemporáneqcomo son el pluralismo y el teconocimiento de la autonomíay la igual dignidad de las personas y de los distintos proyectos
de vida (Sentencia SU-337 /99)130.
Vayamos por partes sobre (contra) el antedor eflunciado. No es
suficiente que se diga que hay "toletancit" hac)a la homosexuahfud
174
t3o El subrayado es nuestro.
l,ll. slLxtr rt()ñt(t \'lr,lilt^|,, Mr llil,r ll.r Iil,\ rlr )u\ r|L\t \AllI( irr;\ \ tixt,td:t,\'tI\'.\s
y que ese "comportamicltt«)" ya sc rcconoce como una vadante en laorientación sexual, pues si l¿r homosexualidad es 'tolerada' es porquese Ie ha hecho errtrar en discurso a fircrza de definir y prescribir quées, qué Lr ca¡acteiza y en qué se diferencia de Ia heterosexualidad. Sila homosexualidad requiere tolerancia es porque previamente se la haestablecido como opositora de la cultua (Ilincapié & Quintero, 2012).Nótese que se le define como una variante frente a Ia heterosexuaüdadque es lo plenamente aatoizado culturalmente. La homosexualidad es,
pues, lo opuesto que hay que tolerar mientras se previene su irrupción
^z^ros^; es lo opuesto definido a púit del lugar neutro-heterosexual
(desde donde se habla y se define qué es 1o que se debe hacer, a quiénse debe inte¡venir y bajo qué condiciones se debe administrar correc-ciones). Si blanco es un poder que no requiere pronunciar su nom-bre (Butler, 2008), la heterosexualidad, por su parte, es urra institución'obügatoria' que no necesita presentarse ni ser nombrada. En el casode NN no sóIo se solicita operar para 'perfeccionar' lo que la nahxa-leza hizo, sino t¿mbién para que se teflga cl¿ro cómo debe llamarse,vestirse y considerarse al sujeto de la inte¡vención (el documento dela Corte Constitucional lo registra de este modo); debe intervenirsequirurgicamefite pam que NN pueda ocupar un lugar dentro de unasociedad regida por valores heterosexuales que 'tolera' la diferencia.
Se podda oponer a lo que se viene desarollando que situar unafiratÁz heterosexual, como condición epistemológica simulrá¡ea. a" la'opemción social'puesta en marcha con respecto al caso de N§ es im-pteciso, irrelevante, mistificadot y activista. No obstante, ¿no son loscriterios de neutralidad, que nunca son neutros pues son determinadospor un'pensamiento mayoritario'@dbon, 2001. y 2004), criterios dedescalificación epistémicapura todo aquel argumento que se situe porfueta de la neutralidad impuesta? ¿Suponet que la heterosexualid¿d es
el ctiterio'objetivo'flo es, automáticarnerite, catalogat todo 1o que de-safra h heterosexuaüdad como erróneo, interesado y contra-cultural?Si se desconfia. dela heteronormatividad es precisamente por la. crpt-cidad de los discursos que la soportan de aparecet donde, en teoría, no
1?5
Eou<:,t«:tr'rt t, t,:t,(; tiN tislA Y pR( )( ;R¡^s()
lo hacen. ¿Dónde aparece la heteronotmatividad? Allí donde se puedehablat despreuenidamente y a rrratrer^ de 'ejemplo'
^cerca de la homose-
xuaüdad y sus "comportamientos".Preguntémonos algo más: ¿con qué propósito apatece corno
'ejemplo' la homosexualidad en una discusión acerc de un caso de
"seudohermafroditismo masculino"? ¿Qué es lo que vuelve y se instala
como florma y teferente allí donde la "toletarcia" es iflvocada? ¿Serílexagetado suponer que la homosexualidad se toma como 'ejemplo'enuna discusión sobre el hetmafroditismo pues Ia homosexualidad aun
no deia de ser, en los imaginarios sociales, 'un hermaftoditismo del
alma'? Si el hetmaftoditismo se define como un ptoblema, ufi trastot-no, ufla enfermedad, un fallo y si a la homosexualidad se sitúa comoilustración de un fenómeflo que está sometido a divetsas valoraciones,
y que tratado en el mismo espacio se torna colindante con el het-mafroditismo, ¿no se está, nuevamente, tesituando la homosexualidad
dentro del campo de los problemas, trastorflos, enfetmedades y fallos
que las valoraciones han venido 'despenalizando'? ¿Ingenuamente l¿
homosexualidad no es relanzada como un ptoblema a coregq patasatisfacer las expectativas cultutales, así como por el bien de la infa¡ctiel cuetpo del sujeto del caso NN debería ser comegido para que pueda
ser culturalmente aceptado y amado?
La'apancí6n' de la homosexualidad, en un contexto en eI cual nose tiene claro cuáL es el propósito de su'inclusión', es ptoblemáica,Se plantea que Ia experiencia de la sexualidad es "diversa" y que a lacontemporaneidad le compete la asunción del plutalismo, pero se con-
tinúa conservando el zfán de interveni¡ la homosexua,ltdad mediante
su permaflente obsetvación. Asi Ia "diversid^d" y Ia pluraüdad son
teinscdtas y usadas pata los fines que aquí se persiguen: emprendetuna inclusión de las sexualidades perifédcas mediante su clasificación
y eventual cortección (Foucault, 2002).lJna cosa más: si Ia homose-
xualidad 'apaÍece' como ejemplo es porque la voz cultutal autoizada,,
que todo el tiempo se ha expresado con respecto al caso NN, es lavozque confirma l¿ heterosexualidad normativamerlte como institución.
1,76
lit,sl,-trlrx)¡\Í)\'l(lil.l^l),Mom,¡lt,rx¡l,trtlllt,otr,\t,,\f\il1(;r.JAltL\pt(i'1.\u\,¡\s
Foucault y Flillman pnrccen coincidi¡ en aquello del problemade las categorías, pues el primero argumenta que "El pensamientoclasificadot se concede un espacio esencial que no obstante borra a
cada momento. La enfermedad no existe más que en é1, porque éllaconstituye como natualeza" (Foucault, 1997: 25). EI pensador frat-cés ha reiterado, de manera que interpela cortante y lapidariamentea las 'ciencias humanas y sociales' (en las que se tendría que incluirpara beneficio de 1o que se está trattndo a la medicina social )¿, por supuesto, al derecho), que no hay un modo ingenuo y traflsparente de'fiitar', no hay una objetividad que reine de m^rtetz- inmanente sobrelas cosas, sin que su mirada no las modifique o incluso, las pueda crear.De acuetdo con esto, Foucault dirá que "[...] entre las palabras y las
cosas, se ha trabado :u¡a. ahanza que hace ver y decir" (Foucault, 1997:5). Posteriormente habrá de proponer que "[...] la mirada no es fiel a
1o vetdadero, y no se sujeta alavetdad, sin set al mismo tiempo sujetode esta vetdad; pero por ello soberana: la mtada que ve es ufla mttdaque domina" (F'oucault,7997: 64).
EI recorrido por el fallo de Ia Cotte Constitucional de Colombia,efl torno al caso N\ es un recorrido por la aspitaciónaLa verdad ylos iuegos que induce. Si algo parece el'destino' de Occidente es sudetetminación y su férrca voluntad de verdad. Nada sería tomado pormás extraño que Ia pregunta que se le opusiera a cualqüer deseo deverdad. De hecho, los presupu.s¡65 ¡sligiosos se han ocupado de ins-cribir sus ideas en el registro de Io verdadero, anexionándose para sí uncampo que les es propio y en el que pueden figurar en Ia posición de'expertos'. Nótese por ejemplo, Ia auto-atribuida veracidad con la que,supuestamente, el discurso religioso puede ertcutar. los problemas de lamoral, como si la moral fuera su propiedad o como si la moral hubieseinventado la yida §ietzsche, 2006). Es decir, la moral de los üscursosse aptopia de la verdad y se afuma a sí misma como verdadera. Pero ¿ysi se pudiese escapar de la verdad? ¿si se pudiese establecer los lírnitesque hacen tecotdar a 'nuestra verdad' la violencia de su arbitrariedad?
¿O si pensando con Nietzsche (2006) pudiéramos recoflocer que la
777
l',)1.¡r rr :nr.rr'¡¡, t,:1.,4;tiNt,,srA Y I'R( )( ;Rtrs( )
vetdad es ufl estilo que se elige, que rro es opuesto a la falsedad y quc
eI ettor está en el cotazón de nuestras más preciadas verdades? L,¿l§
pteguntas que fungen aquí desde un comienzo flo son preguntas üri'gidas a las instituciones teligiosas, aunque ellas estarían ocupando un4
plaza. en las instancias de producción de Ia. tethdad plamas, 1998). La
función de dichas preguntas tendría más relaciófl corl la necesidad dé
debiütat toda posición ontológica con respecto al saber.
Tómese un ejemplo. Laqueut (1,994) ha sostenido que la biologío
bien puede establecer la diferencia'real' de los cuerPos. El cuerpo se
cxprcsa en unas diferencias que no son solamente visibles sino quc
también está compuesto por diferencias que escapan a lo evidente ¡tal vez, sólo Ia indagación científica puede accedet a ellas. Con esto,
tendÁa que reconocerse que Ia difetencia puede ser un hecho extta-
lingiiístico, o por lo menos, Laqueur se apresura a aclarar que no tiené-'
intetés en tefutar ese hecho, aufrque reconoce que no hay nada que no
se reivindique en nombre de la rrtfr:rtaleza del sexo que no sea parte'
de Ia consttucción del género. Sin embatgo, Laqueur se aseguta de,
desltzar que las luchas contemporáneas que se instalan en la ecuaciót¡
sexo/géneto, ampatátdose en las condiciones del lenguaje, parecen
haber olüdado que el cuetpo es cue{po vivo y que indepenüente a las
'tealidades' que el lenguaje instituya e independiente a la inestabilidad
de los conceptos hombre y mujer, hay cuerpos que deben soportarcierto tipo de opresiones, sanciones y coacciones derivadas de la dife'rencia. Si Ia biología en tanto ciencia puede 'demost¡ar' que los cuet-
pos se expresan, prefetentemente (aunque no de marreta absoluta), a
través del dimoffismo sexual, flo es la biología la que puede expücan
cómo se teoiza ese dimotfismo ni cómo se construye la diferencia y
sus significados a partir de é1. La biologla tampoco puede eludit que
el dimotfismo es una elección cultutal que hacemos P^r^ pensarnos a
nosotros mismos y p^n^ datnos un estatuto antropológico.Se señaló lo antetj.ot para poner en evidencia el caticter intete'
sado que denen las afrrmaciones que se dictan como científicas. Ga-
damet (2001) desmantela esta situación sosteniendo que la ciencia ha
inventado un lenguaie altamente coüficado (al que se le puede discutir
1?8
lil.slxorl-i\lr\,t¡t(t:'At1,Nlr ¡til,'t rt rx.il ^rl)lll!1tr,\t,
\i\ilil(;1.1,\\'t(\t'tr:'t'¡'lt\'\s
inclrrso su estaturs de lengutjc), c,ln cl currl se intcnta ^presat
el mundode la vida. Sin embargo, Antc la pcticirin de hacer de la ciencia un asun-
to público y comunicable a todos, ese lenguaie codificado, indiscutible-mente, pasa pot el lenguaje del mundo de la vida. Por tanto, Io que se
usa invocando cientificidad está cargado con las aspiraciones sociales
y culturales que muchas veces no están en relación con los hallazgos
de la ciencia. Es decit, no se puede pretender que lo que circula comociencia en la sociedad se sustraiga al hecho de que no hay palabra neu-
úa, ni objetividad que puedan representar una ciencia sin compromisoy sin interés o una ciencia que, sin conflicto, se ttaduce dentro de los
discutsos y las instituciones sociales que tienen comptomisos cofl las
aspiraciones y las expectativas culturales. Suponer que se pueda definira los hombtes y a las mujetes por la biología y la genética, por ejemplo,
impüca desartollat argumentos de supetficie, conctetos y planos, que
se tocafl en distintos puntos, pero que no declaran cuál es el fin que
se espeÍa alcanzt¡ ttrt.xiltzmdo las determinaciones culturales que se
tienen ptestáblecidas en térrninos de sexo y género.
Cuando el determinismo naturalista hizo del sexo la categona
universal para designar el destino de Ia anatomía, cifró en esa designa-
ción las condiciones de posibilidad de Io humanamente reconocible.
La medicina, el derecho, Ia pedag"g y Ia religión se encargaron de
administrar ese capital obtenido después de hacer hablar a las cosas y
de hacetles decir, de mataera perenfle, lo que se espera que ellas digan.
\h F-oucault Q002) advirtió que poner el sexo como algo del otden de
lo rcal es obviar un iuego encaminado a legitimar cualquiet asignación
que se hagz cort respecto a é1, mexándole propiedades específicas ycaracteres absolutos. El sexo se construyó como un orden natural que
debe preservarla" xmonia entre la biología y la ditecciófl que a ésta se
le exige cultutalmente.El caso NN, que por momentos sonroja y übuia una tímida son-
risa en el rosüo de qüén lee suspicazmente Ia sentencia SLI-337 /99de la Corte Constitucional, es un acontecimiento discursivo uti.liza-
do como pretexto pata imbricat confusos valotes sociales, refetentes
lW
l-iDrrr :nr :¡r)1, til,( ;t.tNtistA Y I'R(,( ;til,:s( )
antropológicos y deseos culturales, en nombÍe de un caso que debe,
resolverse científicamente en honor alaverdad del sexo. La voluntad yIa determinación pot eúgir que Ia verdad corresponda a :utta decisión,
tomada de antemano es clara, no ameritaría discutfulo demasiado pueu
el mismo texto siempte está expresando la 'urgencia' de tomat un&.,
decisión, pues el tiempo transcurte y NN necesita que su sexo sea,,
detetminado (aunque no aparece si a NN se Ie preguntó cuál es su"
sexo o córno se ha experimentado a sí misrno después de la iniuriosginvasión que permanentemente evalúa la vetdad de su sexo). Por mo-,,
mentos, pareciese flo estar muy leios de los casos de hermafroütismo.que Foucault Q002) retoma para sus análisis en l-.os anormale¡. Especíñ-,
camente, el autor rnenciona que en el siglo XVII, cuando de hermafro.ditas se ttataba,los atgumentos esgrimían que la natstaleza había divi-dido a los humanos en dos, vatón y hembra (esto mismo ditá uno de
los 'expertos'citados en el documento de la Corte Constitucional), así:
Si alguien tiene los dos sexos alavez, hay que tenedo y repu-tatlo como monsttuo. Pot otra parte, como el hetmafroditaes un monstruq si hay que hacer un examen, es (según Rio-lán),para detetminar qué topas debe llevar y si, efectivamen-te, tiene que casaf,se y con qüén. Así pues, aquí tenemos, potun lado, la exigencia claramente formulada de un discursomédico sobte la sexualidad y sus ótganos y, por el otro, laconcepción a:úrr tradicional del hermaftodita como mons-
ttuosidad (Foucault, 2002: 77 -7 8).
Lo que eI fi.lósofo francés alcanza a deshzx finamente es la te-unión entre el conocimiento, los discursos y las instituciones sociales,
y cómo los enunciados de esa reunión dependen de quién los enuncia
y cómo lo hace, y no tanto por una difetencia en el contenido. Lo que
comie¡za a hacetse preciso es que cada vez más eI discurso médicoactuatá como intétprete en los casos de 'anormalidad' desplazandqincluso, el criterio reügioso: mientras Ia Iglesia, pot ejemplo, es em-pr,lada ala esfera privada (hasta donde la misma Iglesia lo permite),la
180
I,lt,slixo,,,,¡¡'¡ ¡,¡1¡¡rN'r, Nl ,tilqrt,rrll\ r:r )Ít,r)t,\t, \utt(;r\ \'t,:\t,ti(:t'y|.I\'\s
medicina reorclena valores morirlcs como principios sociales públicos.De hechq la medicina sc encarg^rá de constituirlos y de administrar 1o
que se sabe de los 'anormales'y cómo deben ser tratados. AI tespecto,Sienz,Saldariagay Ospina (1997),a propósito de Ia pedagog¡aacivaenColombia, van a deci¡ que a comienzos del siglo )O( y por un periodode vadas décadas, la ñgxa del maestto en la educación estaba supeditada
a la prescripción que el médico hiciera ace:.ca de distintos problemas. EIdiscutso médico era eI encargado de establecer los grados de notmali-dad y anormalidad que podían 'azot^r' ala'tnfar,cía colombiana, pero su
papel no eta solamente Ia vigilancia de los males del cuerpq el médicot¿mbién estaba instalado en el lugar de quien podía decidit las ptácticasque consetvarían la higiene mental y la salud del alma. Con esto no sóloel maestro sino también eI médico debían tegir como guatdianes del cur-so de los afectos, de los estados emocionales y de los comportamientos
aceptables en matedal moral por parte de los alumnos. Incluso:
En el conjunto de ptácticas de la higiene mental, el maesftoquedó subordinado al médicq y ocupó una función instru-mental. Idealmente debía ser el médicq en tanto pottadordel saber teórico sobre la enfermedad mental, quien detet-rrinaú las teglas que debían guiat las prácticas de higienemental, mientras que el maestro se limitaría a la diteccióncotidiana de la vida intelectual del alumno. Pot otta parte, el
maestro, a parit de sus observaciones en el medio escolar,
debía referfule al médico los alumnos que consideraba casos
de anotmaüdad,para que éste realizari el diagnostico cien-ttfico. Era el médico quien tomaba la decisión frnal acercade la causa, el tipo y los alcances de la enfermedad, sobre la
institución o el grupo segregado en el cual debía ubicarse elalumno, así como de las formas de tratamiento otgánicq in-telectual, motal y social que se debían prestar en estos casos"
(Sáenz, Saldariaga y Ospina, 1997:231-232).
Medicina, ¡sligión, derecho y pedagog¡a, al menos en el ámbitoeducativo, quedan ligados en una relación donde, por ejemplo, Ia edu-
181
I l,t)r r( ;A( :l()N, ll /( ;¡,:Nt ist^ \' pn( x ;Rt'^s( )
cación se sometía al saber médico / científico quien no sólo dirimf¡sobte qué funcionaba mal en los organismos, si no también cómo clalma podía eüar y extraviarse sin una intervención desde una políticrde la higiene y Ia salud. Dicho Io anteriot,la interrogación que ten&hque hacerse, sería aquella que va tras los modos de subietivación pto-ducida alrededot de esa detetminación y voluntad de vetdad en tornoa la sexualidad, y que se manifiesta en Colombia desde finales del sigloXIX y comienzos del siglo )C( en la incorporactí¡ a Ia pedagogía y ola educación de los conocimientos fabdcados por lapeüalúa,la pueri-cultura, la medicina, la psiquiatría y la psicolofu d. corte experimental,además del papel mod¿sto que ha cumplido eI psicoanálisis al anuncia¡la scxualidad infantil.
En otras palabras, todo un cotrillo de 'saberes expertos', sujetorautorizados y expectativas culturales, insistiendo en el sexo como vef-dad, a propósito de lo que le es permitido al cuerpo en términos antro-pológicos para ser reconocido como un ser humano viable. El caso de
NN revela la voluntad médica de erigilse en la institución encargada de
establecet el sexo vetdadero y la educación sexual que se debe recibir(Gregori,2006).
182
li,t,sltxort)l\t()r'tqlt)At),Mottl'r¡t¡x¡llr:()lll'(lll,\1,\l\llll(;ll\YltxPf'l(:1"\'llvAs
Referenci¿rs Bibliograñcas
AMÍCOIA, José. (2003). camp 1 posaanguardia. Manifestacione¡ cu lturale¡ rle
un siglofenecido. Buenos Ai¡es: Paidós.
BUTLE\Judith. (2000). Elgánero en disputa. Elfeninisrnol la ¡ubaer¡ión de
la identidad. México: Paidós.
BUTLE\ Judith. (2006). D e s h a ce r e I gá n ero. Barcelo¡a: Paidó s'
BUTLE\Judith. (2008). Cuerpot que importan. Sobre los línitet naterialesl
ü¡¿zr¡iuo¡ dd "Íexl". Buenos Aites: Paidos.
CABRAI, Mauro. 2003. Pensar la intersexualidad hoy' En MAFFÍA,
Dia¡a (ed). Sexuatidades migrautes. Gánero1 transgánero. Buenos Aires: Feminaria
Editota.
CLEMINSON, Richard y N{EDINA DOMI,NECH, ROSA' QOO4)
¿Mujer u hombre? Hermafroditismo, tecnologías médicas e identificación
del sexo en España, 1860-7925.En Dlnanis: Aúa Hispanica ad Medicinae Scien-
tiarumqae Hi¡orian llluúrandam, Yol. 24. España.
CORTE CONSTITUCIONAL DE IA REPÚBLICA DE COLOM-
BIA, (1999). Sentencia su-337/99. Texto disponible en Intetnet. hppt://wwvzjuecesyfiscales'org/su1999.htm - 229k
DE DIEGq Estrella. (1,992). El andnígino ¡exuado. Eternot ideales, naeuat
utrategtas de gínero. Madrid: Visor.
ERIBON, Didier. (2001). R eftxionu ¡obre la aue¡tiót gay Barcelo,¡la:
Anagrama.
ERIBON, Didier. (2004). (Jna noral de lo ninoritario. vaiaciones sobr€ un
tena de Jean Genet.Barcelona: Anagrama.
FAUSTO-STERLING, Anne. 2006. cuerpos ¡exuados. Lapolítica degánero
1 /a constracción de la sexualidad. Batcelon¡: Melusina.
FISCHER PFAEFFLE, Amalia. (2003). Devenkes, cuerPos sin ótga-
nos, lógica difusa e intersexuales. En MAFFÍÁ, Dir.., (ed). sexralidades mi-
grantes. Gárcro 1 transgínero. Buenos Aires: Femin zrdLz- Editoru
183
Et>ur:n«:u)r.t, t,ru(;t.:N tsll y pR( x ;Rtis( )
FOUCAUIÍ, Mchel. (1996). l-¿ uida de lo¡ bombre¡ infanu. Argenúna:Altamfua.
FOUCAULT, Michel. (1997). El nacimiento fu la clínica. Una arqueolo¿a dtla nira&t méüca. México: Siglo )O([.
FOUCAUIÍ, Michel. (2000). I-.a¡ anornale¡. Car¡o en el Collige de Franu(1974-1975). México: Fondo de Cultum Económica.
FOUCAUUI, Ivfichel. QOO2). Hi¡toia de k sexualidad l. I-,a roluntad dal
¡aber. Bter,os Afues: Siglo Veintiuno.
FOUCAULT, Michel. QO07). Hercwline Barbin llamada Alexina B. Ma-d¡id: Talasa.
GADAIvIE& Hans - Geog. Q00l). Antat'iones Hnwenéati«t¡. I{add& Trotte
GAYT DE PITAVAL, Frangois. QOIO U7341). Marguerite Malaare, mt-thacba falsam e nte reputada h erruafrodita. México: Verdehalago
GOFFMAN, Iwing. (2010). Ettigma.l-"a identidad deteiorada. Buenos Ai-res: Amotrortu.
CÓNZ¡fB Z, F etrando. (197 1 [1 933]). E l hemofroüta dorrui dn. Mede-llín: Bedout.
GREGORI FLOR" Nuria. (2006). Los cuetpos ficticios de la biomeü-cina. El proceso de consüucción del géneto en los protocolos médicos de
asignación de sexo en bebés intetsexuales.EnAlBk Reui¡ta de Anrropologfa
Iberoameicana. N" L, Vol. 1. España.
IIALPERIN, David. Q004). San Foucault: para t na BuenosAires: El Cuenco de Plata.
HTTT.MAN, James. (2000). El ruito d¿l análisi¡. Tret ensalot de picología
arqa etrpi ca. Ma&id: Siruela.
HINCAPIÉ GARCÍA, Alexánder y QUINTERO IDARRAGA, Sebas-
nin. Q012). Cuerpos sometidos, sujetos educados. Apuates para una intet-pretación de las luchas discutsivas por la construcción de la educación sexual
en Colombia. En Reyi¡ta Latinoameicana d¿ Cien¿ia¡ Sociale¡ Niñe7j Juuenud.N" 1, Vol. 10. Manizales.
KANT, Immanuel. (2003). Pedagogía. Maddd: Akal.
1U
lit.slrxrlrr)Ito \'l{il)Al). Mr¡ltl,()l.rx,l \r:rtltl'r)la,\1. \¡\llll(;1,\ \'l{Nl'li(:l\'ll\'^s
LAQUEUR, Thomas. (1994). Lt t'on¡truc:dón del ¡exa Caerpol gánero deile
los giegot ha¡ta Fre,/d. Madrid: Cátedra.
LLAMAS, fucardo. (1998). TeodaTonid¿: preluiciwlt di¡cvr¡o¡ et tonto a "la
h omor xaalida d". MadÁd: Siglo Veintiuno.
MEDINA DOI''{ENECH, ROSA Y TT,M,NÉXOEZ NAVARRQ AifTC-
do. (200a). Tecnologías médicas en el mundo contemporáfleo: una visión
histórica desde las pedferias. Inttoducción. En Dlnamir Acta HiEanica ad
Me dicin ae S cie n tiaru m q u e Hi $oriam I lh $rar dam, Y oL 24. España.
NIETZSCHE, Ftiedrich. (2001). Crepúrulo de lo¡ ídolo¡ o níno rc fi/osofa
con el mar-tillo. Maddd: Nia¡za.
NIETZSCHE, Ftiedrich. (2005). Lagenealogta de la moral. Madtid: Alian-
2L.
NIETZSCHE, Ftieddch. (2006). Hamano, demasiado bamano. Maddd:
F,daf.
SÁENZ, Javier, SALDARRIAGA, Oscar y OSPINA, Armando.
(1997). Mirar la infancia: pedagogta, morall modernidad en Colombia, 190t-1946.
Volumen 2. Colombia: Colciencias, Foro Nacional por Colombia, IJoiandes,
Univetsidad de Antioqüa.
SEDGWICK, Eve I(osofsky. (1998). Epittenología d¿l arrnaia Barcelo-
na: Ediciones de la Tempestad.
SCHÉRE& René. (1 983) . Pedagoga peruertida. Barcelona: Laertes.
VASQUEZ, María Fer¡atda y CARDONA RODAS, Hildetman'(2006). Scientia sexuales: Los goces prohibidos de la ca¡ne' B¡ Co-Herencia'
N" 5, Vol. 3, Medellin.
VÁSqunZ GARCÍA, Francisco y MORENo MENGÍBA& A¡drés.
(1995). Un solo sexo. La invención de la monosexualidad y la expulsión del
hermafroditismo (España, siglos XV y XDQ. Ei Zil'¡tau. Reui$a de Filosofa.
N" 11, España.
185