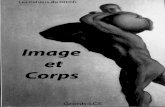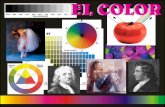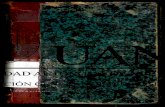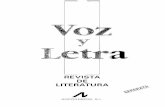El relieve
Transcript of El relieve
C l a s e s , f u n c i ó n y t e m á t i c a
278•
279
El relieve es uno de los ámbitos en el que la plástica romana adquirió un mayor desa-rrollo y, como se ha visto en el capítulo dedicado a los precedentes en la Bética, marca una buena parte de las manifestaciones escultóricas de época republicana en la parte me-ridional de la Hispania Ulterior. Por ello, en este capítulo debemos tener en cuenta esos precedentes, ya que muchas manifestaciones del relieve de época imperial, y sobre todo en el ámbito funerario, constituyeron desarrollos de los planteamientos previos. Entre las clases de relieves fi gurados que distinguimos en la Bética establecemos cuatro cate-gorías: en primer lugar, relieves de carácter ornamental asociados a contextos de la ar-quitectura pública; a continuación, relieves votivos que se vinculan a usos determinados dentro de contextos religiosos; en tercer lugar, relieves mitológicos o de tema ideal que tienen asimismo un uso más ornamental, generalmente de formato mobiliar; y, fi nalmen-te, los relieves funerarios, tanto los asociados a la decoración de tumbas monumentales como los de carácter mobiliar, entre los que sobresalen los sarcófagos con relieves, que tratamos aparte por su destacado interés en el campo del relieve a partir del siglo II d.C.
Debe tenerse en cuenta que en este capítulo nos acercamos a un conjunto escultó-rico de clases y funciones muy variadas, puesto que no se tratan desde el punto de vista del tema que desarrollan, como en otros capítulos (retratos, togados y estatuas femeninas vestidas, escultura ideal o mitológica), sino por el tipo de formato, por lo que en prin-cipio deberían testimoniarse también todos esos temas bajo el formato del relieve. La mayor o menor abundancia de esas manifestaciones en cada uno de esos temas nos ilus-trará sobre las verdaderas funciones que el relieve tuvo en la sociedad hispanorromana de la Bética. Dentro de la diversidad apuntada, predomina el uso sepulcral. En menor medida documentamos la existencia de relieves con una función votiva, en contextos religiosos o de culto, entre los que podríamos incluir representaciones de divinidades o de personajes asociados a las divinidades. Asimismo podemos identifi carlos con un valor más ornamental, en ocasiones incluyendo representaciones mitológicas, derivadas en general del repertorio de origen griego adaptado por los romanos. Un problema para establecer la verdadera función que cumplieron algunos relieves concretos es la descon-textualización que tienen en ocasiones, conservados desde antiguo en fondos de museos arqueológicos o en colecciones particulares, sin conocerse el lugar exacto de proceden-cia –cuando no una simple referencia genérica al yacimiento– y, sobre todo, el ambiente arqueológico. Además, ciertos temas pueden ser susceptibles de empleo en contextos variados y, así, podrían ser válidos diversos usos, por lo que una identifi cación concreta debe quedar como simple hipótesis. Afortunadamente no son los más frecuentes. Un ejemplo puede ilustrar el hecho: en general, los temas de género tienen en el relieve bético un uso sepulcral, asociado a la decoración de tumbas, como ocurre en el caso de las representaciones de ofi cios y ha sido analizado recientemente para Hispania por Se-bastiana Mele, ya que la referencia a los ofi cios en principio debía perpetuar el recuerdo de esas actividades propias del difunto para los espectadores que visitaran la tumba. Es signifi cativo el conocido relieve cordobés de la medición de aceitunas en un modius, o medida de capacidad, por parte de dos operarios vestidos con túnicas cortas [fi g. 378], del siglo I d.C., y donde el producto a envasar se ha representado de forma irreal en el espacio intermedio entre ambos personajes, seguramente para indicar la abundancia del aceite en esta zona de la Bética; pudo formar parte de la decoración de una tumba, pero tampoco podemos descartar otras opciones, como relieve «de género» en un ambiente no sepulcral. También esa diversa interpretación puede acaecer con temas mitológicos en los que el tipo de soporte –por ejemplo, un sarcófago, un altar, una urna, una estela– no apunte a una función concreta y reconocible; así, cuando nos encontramos con bloques o
378. Relieve funerario con escena de medición de aceitunas (Corduba, Cór-doba). Córdoba, Museo Arqueológico y Etnológico.
E l r e l i e v e
placas decoradas con relieves mitológicos éstos pudieron tener un uso tanto en contextos votivos como sepulcrales o, incluso, simplemente decorativos de ambientes públicos y privados. Para el mundo funerario, la escena mitológica simbolizaba una serie de valo-res, positivos o negativos, que interpretaban con un cierto signifi cado escatológico en relación con la muerte y la vida en el Más Allá. Los escasos ejemplos que pudiéramos considerar como relieves de acontecimientos históricos y adscribir a la decoración de ambientes o monumentos honorífi cos de carácter público, más bien se han vinculado a la ornamentación de tumbas monumentales, haciendo referencia a acontecimientos de la vida del difunto o a temas más genéricos apropiados para la escatología funeraria. Los ejemplos más evidentes los hemos ya analizado en relieves de época republicana proce-dentes de Urso (Osuna, Sevilla) y de Los Canterones de Estepa (Sevilla) (cf. supra, cap. «Precedentes», fi gs. 5-12 y 20, respectivamente), con representaciones de combates de soldados que parecen rememorar acontecimientos bélicos de tipo histórico, pero, aunque son interpretados de forma usual como relieves que decoraron tumbas monumentales de momentos tardorrepublicanos, asimismo podría pensarse –sobre todo en el caso es-tepeño, que se asociaba a una escena de sacrifi cio sobre un altar– que fueran relieves históricos de carácter honorífi co.
Esas características del relieve, en muchos casos asociado a elementos arquitec-tónicos, unido al alto grado que alcanzan los talleres escultóricos béticos en época al-toimperial hasta la dinastía severiana, hacen que buena parte de estas producciones sean obras realizadas en el propio territorio bético, aun cuando el mármol no sea provincial, ya que se importaba sin elaborar, pero asimismo puede contemplarse la posibilidad de artesanos o talleres foráneos que se asentaron en la Bética. Finalmente, en otras oca-siones sí podemos deducir que la pieza ha sido importada y ha llegado completamente elaborada desde talleres extrahispanos; el caso de los sarcófagos es el más evidente, ya que en buena parte corresponden a importaciones de ejemplares elaborados en talleres occidentales, generalmente del ámbito de Roma.
379. Fragmento de relieve con repre-sentación alegórica femenina de una provincia (Córdoba). Córdoba, Museo Arqueológico y Etnológico.
R e l i e v e s d e c o r a t i v o s a s o c i a d o s a e d i f i c i o s y m o n u m e n t o s p ú b l i c o s
282•
283
Como se ha indicado en el apartado anterior, el relieve bético de carácter no funerario presenta diversidad en sus temas y funciones y, en ocasiones, cierta difi cultad a la hora de establecer una clasifi cación estricta en esos apartados, dado que un mismo tema po-día servir para contextos diversos con signifi cados variados, complementarios o no. El uso del relieve como elemento decorativo de la arquitectura pública es asimismo algo que caracteriza al mundo romano y se constata en la Bética de forma sufi ciente, pero no trataremos ese apartado en esta ocasión ya que ha sido analizado en el volumen I de la serie cuando se han tratado ciertos aspectos de la arquitectura bética. Así, el enorme desarrollo a partir de la época del principado de Augusto de las decoraciones mediante relieves marmóreos de frisos de roleos vegetales, en que los zarcillos de acantos signi-fi caban la plasmación simbólica de la nueva «Edad Dorada» que la Pax Augusta había traído a Roma tras los dolosos acontecimientos de las guerras civiles. El uso de esa de-coración vegetal en formato de relieve, junto a otra en otros formatos (capiteles y basas y otros elementos de los órdenes), traspasaba la frontera de una moda arquitectónica que siguiera los modelos romanos de la Urbs y difundía por las provincias el nuevo men-saje, perfectamente entendible por los espectadores de la época, que veían en las nue-vas edifi caciones marmóreas no ya un efecto del proceso de monumentalización urbana característico de los nuevos tiempos, sino ese mensaje ideológico del renovado poder, utilizando y adaptando las formas clasicistas de origen grecohelenístico.
Dejando aparte las decoraciones estrictamente vegetales, llamamos la atención sobre diversos frisos relivarios de la Bética que se decoraron con el tema de los bucrá-neos –cabezas taurinas descarnadas– de cuyos cuernos colgaban guirnaldas de frutas y hojas y largas taeniae o cintas de tela que se representaban de forma ondulada arriba y abajo de las guirnaldas. El motivo remite claramente a uno de los monumentos tras-cendentales del arte del relieve y de la propaganda del principado de Augusto, el Ara Pacis, el «Altar de la Paz» erigido al norte del Campo de Marte en Roma por Augusto en conmemoración de la inauguración de la Pax Augusta y la «Edad Dorada», por lo que –como hoy sabemos– tuvo una relación advertida con el propio Mausoleo de Augusto y con el Horologium Augusti, una gran plaza con un reloj de sol en su pavimento cuyo gnomon era un obelisco traído desde Egipto y cuya sombra apuntaba al altar en ciertas épocas y horas de su recorrido. En la parte superior del interior de la pared que delimita el témenos consagrado al altar se ubicaba el motivo corrido de bucráneos y guirnaldas, situando elementos sacrifi ciales (pátera, jarro) en las combas superiores de las guirnal-das. La trascendencia del Ara Pacis hizo que su infl uencia llegara a los ámbitos provin-ciales y sobrepasara la época augustea, según ocurre en Hispania, en algunos casos con la misma función ornamental de un gran altar votivo, como estaría en el altar de culto a Augusto de Tarraco (Tarragona) según representaciones monetales o, posteriormente, en un altar de Augusta Emerita (Mérida) erigido en época de Claudio del que proceden di-versos fragmentos relivarios, pero asimismo como decoración de frisos asociados a com-plejos arquitectónicos de culto imperial, como ocurre en la propia Tarraco. Para la Bética podemos asimismo identifi car algunos de estos frisos, de diferentes dimensiones y estilo, pero cuya función no sabemos si fue en cada caso decorar un monumento a la manera de altar monumental o como friso arquitectónico, debiendo en todo caso descartar su identi-fi cación como frentes de cajas de sarcófagos, según se había indicado en alguna ocasión. Seguramente de época tardoaugustea es el fragmento aparecido en Arcos de la Frontera (Cádiz) que conserva dos bucráneos y una guirnalda intermedia con las taeniae, elabora-dos en un fi no relieve que sigue fi elmente el modelo capitalino, pero donde no aparecen elementos sacrifi ciales en el espacio de la comba superior de la guirnalda. De época
380. Friso con bucráneos y guirnaldas (Carteia, El Rocadillo, San Roque, Cá-diz). San Roque, Museo Arqueológico Municipal.
E l r e l i e v e
julio-claudia y soberbia conservación es el fragmento de Carteia (El Rocadillo, San Roque, Cádiz) [fi g. 380], que fue reutilizado en una tumba tardorromana como cubierta, aunque debió formar parte de un importante monumento ofi cial de la ciudad, la primera colonia latina fundada por Roma fuera de la Península Itálica en el 171 a.C. En él se observa un relieve más profundo, con uso abundante del claroscuro a base del trépano, que permite su datación en época julio-claudia avanzada. Asimismo en época julio-claudia habría que datar la tercera pieza de la serie, proce-dente de Carmo (Carmona, Sevilla) [fi g. 381], dentro del proceso de reformas y ampliación urbanísticas que tuvo la ciudad en los inicios del Imperio. El motivo del bucráneo y la guirnalda se hace tan popular que traspasa la función original y se convirtió asimismo en tema apropiado para la ornamentación de altares votivos de menores dimensio-nes, como se certifi ca en un altar circular procedente de la ciudad romana de Canama (Alcolea del Río, Sevilla), hoy conservado en el Museo de la Necrópolis de Carmo-na, pero asimismo en altares funerarios, según se constata también en la Bética en diversas piezas de Asido (Medina Sidonia, Cádiz), de Vejer de la Frontera (Cádiz) y de His-palis (Sevilla).
La asociación del relieve fi gurado a la decoración de edifi cios o monumentos de carácter público en la ciu-dad romana tiene interesantes testimonios, por ejemplo, en la decoración de las claves de arcos triunfales, como se recogió en el anterior volumen dedicado a la Arquitec-tura, en que se decoraban con Victorias aladas unas típi-cas ménsulas marmóreas con cuerpo en forma de «S» con motivo de volutas contrapuestas, según se constata en tres piezas recuperadas respectivamente en Corduba (Córdo-ba), en un arco que abre al foro colonial de la capital de la Bética, en Itálica (Santiponce) y en Malaca (Málaga). La datación estilística en el siglo II d.C., el que las tres res-pondan a la misma tipología y el hecho de que tanto Mala-ca como Itálica se vieran involucradas directamente en el Bellum Maurorum –la lucha victoriosa del ejército roma-no frente a la incursión en esta zona de la Bética de mau-ritanos procedentes del norte de África en época de Marco Aurelio–, hace que pueda vincularse la erección de estos arcos a la celebración de ese acontecimiento en concreto, conmemorando la victoria sobre los mauri en la capital provincial y en las ciudades afectadas directamente. De Itálica se ha conservado una inscripción en un pedestal de estatua dedicada al procurator Augusti que dirigió las operaciones militares, Cayo Vallio Maximiano: «...quot prouinciam Baetic(am) caesis hostibus paci pristinae res-tituerit» (CIL II, 1120).
381. Friso con bucráneos (Carmo, Carmona, Sevilla). Sevilla, Museo Arqueológico.
382-384. (a, b, c y d) Fragmentos de re-lieves marmóreos con representaciones de alegorías femeninas de las provincias (Córdoba). Córdoba, Museo Arqueoló-gico y Etnológico.
R e l i e v e s d e c o r a t i v o s a s o c i a d o s a e d i f i c i o s y m o n u m e n t o s p ú b l i c o s
284•
285
Singulares son los cinco grandes fragmentos de re-lieves marmóreos [fi gs. 380 y 382-384] recuperados en las excavaciones arqueológicas del teatro romano de Cór-doba, que «representan alegorías femeninas de las provin-cias y los pueblos que componían el Imperio, provinciae fi deles», y que se datarían en época del emperador Antoni-no Pío, según se deduce además del modelado pastoso del mármol y el uso abundante del trépano, tomando como ló-gico modelo el Hadrianeum de Roma. Según la hipótesis de A. Ventura y C. Márquez, estas fi guras de tamaño casi natural formarían parte de un numeroso conjunto de relie-ves en que se representarían las diferentes nationes inte-gradas en la oikoumene dominada por el Imperio romano y se situarían en la galería superior del graderío del teatro (porticus in summa gradatione). La interpretación de es-tos relieves cordobeses obliga a citar a continuación otro relieve bético, esta vez conocido desde antiguo y proce-dente de Itálica, de la zona intraurbana situada por encima del teatro, en el ámbito nordeste de la ciudad, donde hoy sabemos que en época adrianea se construyó un comple-jo público de planta similar al Traianeum y con exedras semicirculares y rectangulares en su perímetro, donde se ha situado el llamado «templo de Diana». La placa es de mármol y en su frente se representa a una fi gura feme-nina vestida con peplos y con un pequeño manto sobre los hombros, en una peculiar postura que hace que pueda interpretarse como parte de un friso de representaciones étnicas de pueblos o nationes del Imperio que decoraría un sector de ese nuevo espacio público de la Vetus Urbs de la Itálica adrianea [fi g. 385].
Finalmente, volvemos de nuevo a Córdoba, para analizar un relieve de interés por su monumentalidad y tema [fi gs. 386 y 387], inédito hasta ahora por lo que sa-bemos, que, además de su fragmentariedad, presenta du-das en cuanto a su procedencia. En efecto, fue adquirido por el Museo Arqueológico de Córdoba, donde se expone, a un particular que lo conservaba en la fi nca La Barquera, en Villarrubia, a unos diez kilómetros al oeste de Córdoba capital, siguiendo la carretera hacia Palma del Río, pero sin conocerse el lugar exacto y contexto de descubrimien-to. Se encuentra elaborado en piedra caliza de color blan-quecino con tono rojizo en la superfi cie del relieve y se trata de un bloque perfectamente escuadrado en la parte inferior y superior, en que se aprecian las huellas de los útiles de trabajo –en concreto la gradina o cincel de fi lo dentado– y donde apoyaría al menos otro o varios blo-ques similares hasta completar el relieve en altura. Se ad-vierten cuatro planos o frentes trabajados, mientras que el quinto o posterior se uniría con otros bloques pétreos
E l r e l i e v e
donde se continuaba el relieve, reconociendo las huellas para los encajes de las correspondientes grapas metálicas; la disposición de los frentes con relieves en cuatro de los cinco planos conservados obliga a pensar en un elemento saliente, acabado en arista, como extremo de parte de un edifi cio o monumento de grandes dimensiones. A partir de esa arista central situada en el frente se disponen dos escenas, de tema similar, pero que se orientan cada una en dirección opuesta a la otra. En la escena de la izquierda, en el frente situado precisamente más a la izquierda, se re-conoce la parte inferior de unas patas animales que fácil-mente pueden identifi carse como un camélido que apoya la pata trasera derecha –con buena ejecución de la pezuña correspondiente– y eleva la izquierda, dando la sensación de que está andando. Detrás del animal se ha representado la parte inferior de una fi gura humana que apoya el peso del cuerpo en la pierna derecha y exonera la izquierda, y va vestida con túnica corta y calzada con botas, mientras que portaría una larga y gruesa vara entre las manos. En el lado contrario la composición es similar, pero en este caso el animal parece corresponder a la parte trasera de un oso, con abundante melena en la parte trasera de la pata; el hombre, de similar atuendo, dobla la pierna izquierda y extiende la derecha, dando la sensación de un mayor movimiento. Se reconocen asimismo en la superfi cie las huellas del empleo de la gradina, junto al uso del trépano, mientras que la composición y ejecución denotan cierta capacidad en el artesano que ejecutó el relieve, que segu-ramente iría luego estucado. El tema nos parece evidente, ya que se trataría de la conducción de animales para unos juegos anfi teatrales, motivo que aparece perfectamen-te ilustrado –aunque en formato, ambiente y cronología bien diversos– en el mosaico de la gran cacería de la uilla del Casale de Piazza Armerina, en Sicilia, donde se ca-zan y transportan animales para los juegos anfi teatrales de Roma. Otras cuestiones son el carácter del relieve y su posible función, que deben quedar sólo en hipótesis dado el desconocimiento de su contexto de descubrimiento. De todas formas, dadas su monumentalidad y la proximidad a Córdoba, podemos pensar como hipótesis que haya que vincularlo al propio yacimiento de Corduba, lo que jus-tifi caría la singularidad de la pieza en el contexto bético. Además, en similar plano hipotético, el motivo sería ade-cuado tanto para una gran edifi cación funeraria –donde ya se ha indicado, en referencia a momentos republicanos, la idoneidad con el mundo funerario de temas relacionados con las uenationes, es decir, de luchas de hombres y ani-males en el anfi teatro (cf. capítulo «Precedentes»)– como para la decoración de un edifi cio o monumento público
385. Relieve con representación alegóri-ca de una provincia (Itálica, Santiponce, Sevilla). Sevilla, Museo Arqueológico.
386. Bloque con relieves (Corduba, Cór-doba), lateral izquierdo. Córdoba, Mu-seo Arqueológico y Etnológico.
387. Bloque con relieves (Corduba, Cór-doba), lateral derecho. Córdoba, Museo Arqueológico y Etnológico.
R e l i e v e s d e c o r a t i v o s a s o c i a d o s a e d i f i c i o s y m o n u m e n t o s p ú b l i c o s
286•
287
que tuviera que ver con los temas representados. En ese sentido es bastante sugerente el hecho de que precisamente ahora sabemos que el anfi teatro cordubense se construyó en época julio-claudia en una zona extraurbana al oeste de Colonia Patricia Corduba, junto a la vía Augusta, por lo tanto en la dirección en donde se sitúa la citada localidad de Villarrubia, y en una fecha que podría asimismo ser adecuada para el relieve que presen-tamos. En ese caso pudo formar parte del edifi cio anfi teatral cordobés y en circunstancias que desconocemos haber pasado a formar parte de la colección, pero, lógicamente, ello no es comprobable, salvo si ampliáramos nuestros datos sobre la pieza.
R e l i e v e s v o t i v o s
288•
289
Dejando aparte la cuestión de la reutilización de materiales arqueológicos, que hace que algunas piezas votivas se banalicen y pierdan su función original en contextos pos-teriores, también a veces surgen dudas sobre el verdadero uso de carácter votivo de algu-nas de ellas, porque los repertorios formales y ornamentales de origen religioso pudieron traspasar esa frontera hacia la esfera más puramente ornamental, en contextos no sa-cros, ocasionando una dualidad de usos. Así ocurre, por ejemplo, con las arae y trípodes neoáticos que –aunque en el fondo sin perder una cierta consideración sagrada– en unas ocasiones se situaban en contextos cultuales y en otras ocasiones en espacios públicos e incluso privados de carácter no religioso. No obstante, en general la propia forma del soporte nos ayuda a caracterizar la función de los relieves que lo decoran. La identifi ca-ción del tipo de soporte como altar y el carácter de los relieves apuntan a contextos de santuarios para diversos ejemplares de la Bética, que se decoran con relieves.
De fecha temprana y singular interés es el famoso altar procedente de Trigueros (Huelva) [fi g. 388], que ingresó en el Museo Arqueológico de Sevilla ya en la segunda mitad del siglo XIX [fi g. 389] y que era conocido en la bibliografía como «puteal» o brocal de pozo romano, pero ello se debe a que fue reutilizado seguramente en época medieval ahuecando su interior para darle esa nueva función. Además, tuvo una segunda reutilización, ya que el erudito sevillano Rodrigo Caro lo refi ere en la primera mitad del siglo XVII sirviendo «de peana a una cruz delante del convento de los carmelitas descal-zos», en la plaza del Carmen de la citada localidad de Trigueros. Sin embargo, original-mente se trataba de un altar cilíndrico de casi un metro de altura conservada –no sabemos cómo resolvería el coronamiento– y 87 centímetros de diámetro máximo, con molduras decoradas, en la parte superior, mediante un motivo de denticulados que se coronaría seguramente con un cimacio recto y, en la inferior, mediante un motivo de cuentas entre carretes que remata otro cimacio recto. Los relieves –muy maltratados– decoran toda la superfi cie, mediante cuatro erotes desnudos y alados que sostienen sobre sus hombros una gruesa guirnalda de hojas de laurel, recogida en cada tramo por una ancha cinta o taenia cuyos extremos caen por delante y detrás de cada fi gura formando ligeras ondula-ciones. En los cuatros espacios intermedios por debajo de la guirnalda se grabaron cuatro animales correspondientes a otros tantos signos zodiacales, que –por orden, de derecha a izquierda– son: un león (Leo), un carnero (Aries), un capricornio (Capricornio) y un cen-tauro (Sagitario). Por encima de todo este esquema se grabó una inscripción en capitales latinas que se inicia con la dedicatoria «Donum Aug(usto)» («exvoto para Augusto»). La pieza se ejecutó en piedra local procedente del sur peninsular, la llamada «losa de Tarifa», una caliza oolítica de color blanco-grisáceo y gran dureza que normalmente se empleó en época romana como material constructivo, por lo que es excepcional ese uso con fi nalidad escultórica. Frente a otras dataciones posteriores en los siglos I-II d.C. in-terpretando el término Augustus como referencia genérica al emperador reinante, hemos sostenido que se trata de un altar dedicado al princeps Augusto, aún en vida –ya que no se le da la acepción de Diuus–, como ejemplo de un culto al gobernante estructurado a nivel ciudadano antes de la organización ofi cial del culto imperial por Tiberio a la muerte de Augusto. Esa datación tardoaugustea tampoco supone un inconveniente para la forma de las letras de la inscripción. Ello explica la elección de los signos zodiacales: tres de ellos componen el llamado astrológicamente como trígono de fuego o principal (Aries, Leo y Sagitario), mientras que Capricornio era el signo de Augusto, que tuvo una amplia repercusión propagandística a lo largo de su vida, como se indica en diversos textos y en representaciones iconográfi cas. Podemos mencionar unos denarios emitidos hacia el 14-13 a.C. en la cercana ciudad de Itálica donde se representaba el signo zodiacal del
388. Altar de erotes, guirnaldas y signos zodiacales (Trigueros, Huelva). Sevilla, Museo Arqueológico.
E l r e l i e v e
Capricornio –simbolizando a Augusto– que lleva una cornucopia y, entre las patas, el orbe y el timón, con un claro signifi cado: Augusto, que trae la abundancia y prosperidad, domina todo el orbe y lo guía justamente. Esa ideología astral asimismo se encuentra en los relieves del altar de Trigueros, como dominador del orbe celeste, que aparece delimi-tado en cuatro partes por los erotes y signifi cado por el trígono principal de su plasmación astrológica. Otra cuestión es la procedencia exacta de la pieza, reutilizada en Trigueros, pero donde no se sitúa un asentamiento urbano, por lo que se ha dicho que quizá el altar proviniera de Onuba (Huelva), aunque es una simple hipótesis. En efecto, la pieza remite a un ambiente urbano, de carácter público, quizá un área sacra donde tuviera presencia ese temprano culto al gobernante aún en vida del princeps. El uso de la «piedra de Tari-fa» hace evidente que corresponde a una elaboración local, aunque el artesano también pudo venir de Italia, dada la profusión en estos momentos de talleres itinerantes. A pesar del deterioro de la pieza, se trata, sin duda, de una obra de gran calidad para no ser un ara de importación de talleres neoáticos, aunque se advierten asimismo ciertas carencias como la forma de disponer el vuelo de las taeniae, sin las curvas típicas de los relieves augusteos, o la monótona repetición de las hojas de laurel en la gruesa guirnalda, pero a la vez ello explica la excepcionalidad de su esquema ornamental. Se trata de una obra de encargo, donde el diseño decorativo no mimetizaba un esquema estandarizado y elabo-rado en serie en un taller, sino que respondía a un pensado homenaje por parte de unos particulares de la Bética al monarca reinante, considerándolo en la práctica dirigente del cosmos celeste y benefactor de la humanidad.
Otro altar procedente de Osqua (Villanueva de la Concepción, Málaga) ilustra en otro sector de la Bética ese mismo fenómeno de la dedicación de altares relacionados con el culto imperial. Reutilizado como elemento ornamental en el conocido «Arco de los Gigantes» de Antequera (Málaga), erigido en honor de Felipe II y decorado con an-tigüedades romanas de los yacimientos del entorno, sólo se conserva el cuerpo central, paralelepipédico y anepigráfi co, decorado en todas sus caras. Se ejecutó en una caliza blanca asimismo local, procedente de la cercana sierra del Torcal (Antequera), y el re-lieve denota en este caso una adaptación de modelos ofi ciales, clasicistas, pero con un lenguaje formal propio de un taller provincial de segunda fi la, dentro de una serie de
389. Dibujo del altar de Trigueros (Huel-va), según Francisco Xavier y Antonio Delgado, 1828. Biblioteca de la Univer-sidad de Sevilla.
R e l i e v e s v o t i v o s
290•
291
producciones típicas de lo que se llamó tradicionalmente como «arte popular» o, posteriormente, como «arte ple-beyo» por Ranuccio Bianchi Bandinelli, en su transpo-sición a ambientes provinciales. Así, en la cara principal se representó en el centro la fi gura sentada del emperador en un trono, como «Júpiter sedente», con la parte supe-rior del cuerpo desnuda y cubriendo la cintura y piernas con un gran manto; detrás, una Victoria alada, dispuesta sobre el orbe, le coloca una corona de laurel sobre la ca-beza, mientras que delante una fi gura femenina de pie le ofrece algún objeto, hoy no reconocible. Es cierto que el esquema se documenta en relieves de medallones de épo-ca antoniniana, pero el carácter y estilo de representación se sitúan mejor en una horquilla cronológica entre época tardoagustea y mediados del siglo I d.C. Pudiera ser el propio Augusto, coronado por la Victoria, y la fi gura de la izquierda la misma personifi cación de la provincia Bética, ya que no olvidamos que en el propio foro de Augusto en Roma se erigió una estatua de cien libras de oro –¿de Augusto?, ¿de la Bética personifi cada?–, según se indica en la inscripción del pedestal correspondiente como agra-decimiento al princeps por sus benefi cios para la Bética (CIL VI, 31267: «...Hispania Vlterior Baetica quod bene-fi cio eius et perpetua cura prouincia pacata est»), aunque el tipo iconográfi co de imagen imperial se adecua mejor a una representación de Tiberio o Claudio. También pudiera pensarse que es una representación del Diuus Augustus rememorando el agradecimiento de la prouincia en un ambiente ya de culto imperial ofi cial y en conexión con la propia escena que se desarrolla en los otros tres frentes: el sacrifi cio de un toro en ese marco de culto imperial. En efecto, en la que debía ser la cara posterior se representa a un sacerdote con la cabeza cubierta con la toga (capite ue-lato), delante de un altar, tras el que se disponen dos jóve-nes asistentes de la ceremonia (camilli) –uno parece tocar la doble fl auta (tibicen)–, mientras que un acompañante está representado detrás del sacerdote, pero vestido con toga, lo que indica que se trata posiblemente también de un magistrado. Complementariamente en uno de los late-rales se sitúa una representación habitual en estas escenas de sacrifi cio [fi g. 390], con la presencia del uictimarius, con el torso desnudo, que lleva la víctima –un toro– al sa-crifi cio, y del secutor, asimismo con el torso desnudo, que eleva el hacha (secur) escenifi cando el momento concreto de la muerte. Estos temas representados en las dos caras citadas del altar coinciden con el relieve representado en el frente de un bloque pétreo de Los Canterones de Estepa, de época tardorrepublicana, que ya analizamos, aunque en aquella ocasión el animal sacrifi cado era un macho cabrío
390. Parte de una escena de sacrifi cio en un altar de culto imperial (Osqua, Villa-nueva de la Concepción, Málaga). Ante-quera (Málaga), Museo Municipal.
E l r e l i e v e
[fi g. 21], lo que es refl ejo de la mayor importancia del sa-crifi cio del toro dentro de las actividades cívicas del culto imperial. No obstante, en el caso de este altar osquense de época imperial temprana siguen siendo válidos conceptos apropiados para representaciones provinciales de relieve derivados del arte de tradición itálica, denominado según los casos como «popular» o «plebeyo», sobre todo en la última escena descrita, donde el tamaño del toro es antina-turalísticamente muy pequeño en proporción con los dos hombres –fruto de la denominada «proporción jerarquiza-da»– y las dos escenas sucesivas –conducción del animal y sacrifi cio– se yuxtaponen en una sola. Interesaba el mensa-je, el motivo en sí, no tanto la forma naturalística o clásica de su representación. Por último, en el otro lateral del altar se han dispuesto otros dos jóvenes asistentes o camilli, que acompañan la escena del sacrifi cio portando instrumentos rituales: uno lleva el jarro de libaciones (urceus), el otro quizás la pátera (patera), aunque la rotura impide aseve-rarlo y pudiera ser otro objeto (bien una caja o acerra, bien una bandeja o lanx).
Precisamente de Corduba procede un pequeño frag-mento que reproduce una fi gura similar [fi g. 391], de un camillus que porta en su mano izquierda una pequeña ban-deja con frutos y quizás en su derecha el jarro, añadido y hoy desaparecido, formando parte seguramente de una escena votiva de sacrifi cio. Aunque la fecha es similar, época julio-claudia, nos ilustra bien acerca de las diferen-cias existentes entre la capital de la Bética y una ciudad de
R e l i e v e s v o t i v o s
292•
293
segunda importancia (la citada Osqua). La superfi cie cóncava del relieve apunta a que pudo formar parte de un trípode macizo de mármol que serviría de soporte seguramente de un candelabro en un contexto religioso, y pudo ser perfectamente pieza importada. El camillus presenta diferencias con el del altar local de Osqua, como que dispone una toga corta sobre la túnica, pero cumple la misma función de portador de ofrendas o ins-trumentos sacrifi ciales. El objeto fracturado que se representaba junto a él corresponde a las patas de una sella curulis, un sitial ofi cial, por lo que seguramente se representa un sacrifi cio ofi cial, estando –como se ha dicho– el trípode situado en un ambiente pú-blico sagrado, que no podemos identifi car. Esa misma tipología de trípode marmóreo de frentes cóncavos, que sobre todo se pone de moda a partir de la época augustea, también podemos identifi carla en otro fragmento de Itálica [fi g. 392], en el que se ha conservado la parte superior de una fi gura femenina, de perfi l a la derecha, con la cabeza inclinada hacia abajo y cubierta con el manto, cuyo borde coge y estira hacia afuera con la mano izquierda. Antonio García y Bellido la identifi caba como representación de la diosa Hera, lo que avala el uso votivo del trípode como soporte de candelabro en con-textos sacros. En representaciones de divinidades en las que lo conservado no permite una identifi cación precisa debemos quedar sólo en propuestas hipotéticas, aunque puede sostenerse como primera opción el carácter votivo de la representación. Así sucede con un altorrelieve que se hace proceder con dudas de la ciudad de Carissa Aurelia (Carija, Espera-Bornos, Cádiz) [fi g. 393], aunque está conservado en el Museo Arqueológico de Córdoba desde fi nes del siglo XIX, ya que sobre el bloque pétreo de fondo se ha esculpido una cabeza idealizada, femenina, que mira hacia la izquierda, coronada simplemente con una especie de polos muy bajo, más que una diadema. No puede llegarse a una iden-tifi cación, aunque sí se relaciona la representación –seguramente votiva– con una serie de representaciones idealizadas de bulto redondo de época adrianea o antoniniana temprana caracterizadas por esa forma clasicista de disposición del cabello, partido por una raya en medio y dispuesto según guedejas rizadas –con el empleo del trépano– que enmarcan todo el rostro hasta el cuello, como se testimonia en una cabeza marmórea, pero en bulto redondo, que se conservaba asimismo en Córdoba, y que representaba a una divinidad masculina o héroe, quizá Triptolemo, ya que portaba una corona de espigas.
Al mundo de las divinidades eleusinas y al período adrianeo-antoniniano sí apun-ta claramente un excepcional relieve asimismo cordobés [fi g. 394], aunque no parece proceder de la capital, sino de la comarca de Los Pedroches, al norte de la actual pro-vincia cordobesa, cerca de la localidad de Pozoblanco, en la aldea de El Guijo, donde no podemos situar una población romana importante, lo que sorprende en principio, por lo que es posible que ésa no fuera su ubicación original. Como ya identifi cara Antonio García y Bellido, nos encontramos con una gran losa marmórea decorada en su frente con relieves de cuatro fi guras, mientras que en los dos laterales se advierten restos asi-mismo de relieves, lo que indica «que hizo cara de algún monumento de cuatro lados, probablemente a modo de base o plinto para alguna estatua», y que estaría al menos decorada con relieves en tres de sus caras, no descartándose tampoco que fuera base para una estatua de culto. Tres de las fi guras se identifi carían claramente en relación con las series de la Tríada Eleusina, por lo que no cabe duda de que el relieve se situaría en un ambiente sacro en el que tendría presencia el culto mistérico de Deméter y Koré-Perséfone, las dos diosas griegas de Eleusis, transpuestas en el mundo romano a Ceres y Proserpina, si bien en este caso se ha añadido una cuarta e inusual fi gura, de más difícil identifi cación, según se dirá. Por el contrario, la fi gura principal, sedente en un trono de alto respaldo, debe ser la misma Deméter-Ceres, con la cabeza cubierta por el manto, portando la cornucopia repleta de frutos sobre el brazo izquierdo y con un gran
391. Camillus representado en un trípo-de votivo (Corduba, Córdoba). Córdoba, Museo Arqueológico y Etnológico.
392. Figura femenina de divinidad en un trípode votivo (Itálica, Santiponce, Sevi-lla). Sevilla, Museo Arqueológico.
393. Figura femenina idealizada (Ca-rissa Aurelia, Carija, Espera-Bornos, Cádiz). Córdoba, Museo Arqueológico y Etnológico.
E l r e l i e v e
cetro o una antorcha en la derecha, a pesar de que no viste como es habitual en época clásica un peplos, sino chitón e himation. Según costumbre, volvería la cara hacia la derecha, mirando a su hija Koré-Perséfone o Proserpina, que se sitúa detrás de ella, de pie, asimismo con chiton e himation, pero con la cabeza al descubierto, en función de la jerarquía de ambas diosas; en este caso, el atributo que porta en el brazo izquierdo debe ser claramente una gran antorcha. En tercer lugar, por delante de Deméter, en una fi gura masculina, de pie, cubierta seguramente con la clámide larga y una cinta en el pelo corto, que alarga su mano derecha, debemos reconocer al héroe-dios eleusino Triptolemo en el momento de recibir la espiga de la diosa, momento crucial en la historia de la Tríada Eleusina, como se representa en el famoso relieve de Eleusis de hacia el 430 a.C., con el joven completamente desnudo. La única duda la establece la cuarta fi gura situada en el extremo derecho del relieve, asimismo femenina y que se viste también con chiton e himation; parece llevar un atributo sobre el brazo izquierdo, hoy perdido, pero lo sin-gular es que rodea con su brazo derecho los hombros de Koré-Perséfone, apreciándose claramente su mano derecha sobre el hombro correspondiente de ésta. El esquema ico-nográfi co que reproduce parece estar en la Electra del grupo con Orestes del escultor Estéfano, del siglo I a.C., y que se conoce, por ejemplo, en una copia temprano-imperial del Museo Archeologico Nazionale de Nápoles, en que asimismo el hombro izquierdo de
394. Divinidades eleusinas (El Guijo, Pozoblanco, Córdoba). Córdoba, Museo Arqueológico y Etnológico.
R e l i e v e s v o t i v o s
294•
295
la fi gura femenina aparece descubierto. En todo caso, ello imposibilita que pueda tratarse de la representación de una seguidora o sacerdotisa de los cultos mistéricos, según apa-rece en algunos relieves votivos en que el devoto o devota está representado adorando a la diosa, por lo que se debe identifi car entre los personajes de los cultos eleusinos o vinculados con ellos. Precisamente en algunos relieves las diosas eleusinas se disponen en esa actitud, como en uno griego de Ramnunte de fi nes del siglo V a.C. en que Koré-Perséfone echa el brazo por encima de los hombros de su madre Deméter, que vuelve la cabeza hacia ella. Esa misma actitud se reconoce en otro relieve de época adrianea, de Ostia, en donde se representa a Proserpina sentada en un trono junto a su esposo, y raptor, Plutón, asimismo entronizado, pero es también la diosa la que abraza al marido. Por ello es plausible la identifi cación propuesta en su día por Antonio García y Bellido de que se tratara de Metáneira, madre de Triptolemo, que asiste a la escena y se acoge a la protección de la propia Proserpina. De lo escaso conservado en los dos relieves late-rales nada puede decirse de la fi gura del lateral izquierdo, pero sí de la del lado derecho, en que se reconoce una ménade seguidora de Baco, ya que parece arrastrar un pequeño cabrito, que será despedazado en los juegos orgiásticos según se constata también en la Bética en una estatua de bulto redondo procedente de Huétor Vega (Granada) [fi gs. 165 y 166]. No es de extrañar esa yuxtaposición de temas en el relieve bético, ya que en épo-ca romana se encuentran asimismo representaciones relivarias en que Baco aparece junto a las diosas eleusinas, como en algunos relieves de sarcófagos dionisíacos, en concreto dos datados entre el año 150 y el 170 d.C. en que Ceres-Deméter, sedente, coge la mano a Proserpina, mientras fl anquean a ambas Triptolemo y Baco. Es posible que debamos darle una datación del siglo II d.C., como fruto de las corrientes helenizantes impuestas desde la época de Adriano, quien fue asimismo iniciado en los misterios eleusinos, como también Antonino Pío, a cuya mujer, la emperatriz Faustina, se le dedicó a su muerte un templo en Eleusis como Deméter-Ceres. La complejidad iconográfi ca de la escena puede apuntar a que se trata de una obra de importación.
En otros territorios de la Bética se advierte el fruto de esa misma corriente he-lenizante y clasicista pero mediante producciones que se adecuan a otros contextos so-cioeconómicos y que ofrecen una forma de trabajo esquemático y de adaptación sim-plifi cada que es característica de ciertos talleres locales. Así ocurre en un territorio de amplia tradición escultórica desde época republicana tardía –como se ha visto– en el entorno de la ciudad romana de Ostippo, en la actual Estepa (Sevilla). En esta ocasión se trata de un interesante conjunto de relieves votivos aparecidos en el Tajo Montero, sólo a dos kilómetros de Estepa, por lo que podemos considerar que nos encontramos ante un santuario rural en el entorno de la citada Ostippo. Los seis relieves aparecieron en 1900 junto a un altar y una inscripción monumental romana de carácter votivo que dedica Annia Septuma mediante la bien conocida fórmula epigráfi ca, «uotum animo libens so-luit» («cumplió el voto bien dispuesto y de buen grado»), aunque lamentablemente no se dice a qué divinidad. Aunque se relacionó con perduraciones de cultos ibero-púnicos, el estudio iconográfi co que llevó a cabo Michael Blech no deja dudas de su carácter icono-gráfi co plenamente romano y de su datación en el siglo II d.C., a lo que apunta asimismo la inscripción grabada en un dintel que debió formar parte de una edifi cación o monu-mento religioso en el santuario. De cualquier manera, los seis relieves conservados nos ofrecen una variedad de estilos de ejecución e incluso adscripciones cultuales: en uno de ellos sólo se han representado en el frente de un sillar dos rostros, uno femenino y otro masculino con barba, a base de líneas grabadas para los cabellos y barba y un relieve muy bajo y esquemático para el rostro. En otro se adapta a un estilo ciertamente esque-mático y de mediocre ejecución, no una representación de Diana-Tanit, como se había
E l r e l i e v e
dicho, sino de Apolo [fi g. 395], desnudo, pero con el extremo del manto sobre el hombro izquierdo y con un pequeño arco como atributo, en el centro del frente de un templete con columnas corintias y frontón triangular con acroteras y un pájaro en medio –se ha dicho que un cuervo, ave consagrada a Apolo–, mientras que de la parte izquierda surge un árbol, claramente una palmera, de la que cuelga lo que parece el carcaj. Como apun-tara Blech, se trata de una interpretación de un artesano poco hábil de un modelo clásico que identifi có en el relieve de Apolo de Villa Albani (Roma), datado en el siglo II d.C. y que sigue precisamente el modelo del dios representado en uno de los tondos adrianeos del Arco de Constantino en Roma, lo que establece una fecha post quem para el relieve estepeño. En el relieve Albani el marco arquitectónico no tiene frontón, pero sí las dos columnas corintias, y al lado del dios se dispone una cítara sobre un trípode délfi co, junto al arco y al carcaj, mientras que el árbol que surge por la parte izquierda es claramente un laurel, pero que ambos siguen un mismo modelo parece evidente, así como la fecha del siglo II d.C. para el relieve bético. Los otros cuatros relieves recuperados sí presentan características comunes, ya que se trata de estelas ahuecadas de forma cóncava y con representaciones de bustos humanos en altorrelieve, dos de ellos masculinos barbados, uno coronado y con cetro –se identifi ca como Júpiter– y otro simplemente con el amplio cabello ensortijado [fi g. 396], mientras que en otra fi guran dos jóvenes, que parecen sen-dos camilli o jóvenes asistentes de sacrifi cio, pues uno porta un objeto (quizás una caja o acerra) y otro parece soplar la doble fl auta (tibicen), y fi nalmente en la cuarta se repre-senta el busto de una joven, con corona de laurel, que sostiene dos pequeños animales en la mano izquierda mientras lleva la derecha a la boca, con el índice extendido en gesto de pedir silencio, una iconografía típica del joven dios egipcio Harpócrates, considerado hijo de Isis y Sérapis. A la similitud formal y estilística de las cuatro estelas, con un tipo de relieve datable en época antoniniana, se une una gran diversidad de signifi cado. Si a ello unimos las dos piezas anteriores, una de ellas asimismo de datación antoniniana, el panorama todavía se complica más, por lo que pensamos que aún debe quedar en suspen-so una respuesta satisfactoria, imposible de alcanzar con el simple análisis de las piezas citadas, sin conocer el necesario contexto arqueológico. En todo caso, éste apunta a un
395. Apolo (Tajo Montero, Estepa, Sevi-lla). Madrid, Museo Arqueológico Na-cio nal.
396. Personaje barbado (Tajo Montero, Estepa, Sevilla). Madrid, Museo Arqueo-lógico Nacional.
R e l i e v e s v o t i v o s
296•
297
contexto religioso, de un santuario rural del siglo II d.C., donde incluso podemos ya advertir la infl uencia de diver-sas tradiciones religiosas que se entremezclan, teniendo además las religiones orientales, en concreto en este caso la egipcia, una enorme importancia, como se constata también en todos los territorios del Imperio romano.
Ese mismo panorama de complejidad religiosa nos lo ofrece –en fecha más o menos coetánea, pero en un con-texto completamente diverso– el análisis de ciertos mate-riales relivarios procedentes de los espacios consagrados al culto en la parte oriental del edifi cio del anfi teatro de Itálica, donde epigráfi ca y arqueológicamente se constata el gran templo dedicado a la diosa Caelestis –que los ro-manos habían hecho derivar de la Tanit púnica de Cartago en el siglo II a.C.– y varias capillas o sacraria dedica-dos a la diosa Némesis –de origen griego– en el pasillo principal de acceso a la arena. No obstante, del anfi tea-tro asimismo proceden dos pequeños altares o arulae que constatan la presencia de nuevos cultos, bien asociados a los anteriores, bien situados en otras partes del edifi cio que aún desconocemos. Uno de ellos está decorado en su frente con la escena de dos serpientes que se acercan a un altar con frutos en su parte superior [fi g. 397], por lo que se ha adscrito al culto de Esculapio, el dios salutífero de origen griego. El otro altarcillo presenta relieves por los cuatro lados, identifi cándose un toro, de perfi l [fi g. 398], un árbol, seguramente una higuera, una serie de espigas de trigo y, fi nalmente, una vid, por lo que se ha relacionado con el culto de Mitra, la gran religión oriental procedente originalmente de Frigia, que se extendió por todo el Im-perio a partir del siglo II d.C., aunque infl uenciado en este caso por el culto báquico por la representación de la vid.
397. Altar dedicado seguramente al dios Esculapio (Itálica, Santiponce, Sevilla). Sevilla, Museo Arqueológico.
398. Altar mitraico (Itálica, Santiponce, Sevilla). Sevilla, Museo Arqueológico.
R e l i e v e s m i t o l ó g i c o s
298•
299
En la misma Itálica, en otro edifi cio de espectáculos, el teatro, encontramos también altares con relieves, pero de mayor formato y sin un uso religioso directo y evidente. En primer lugar, los tres –originalmente cuatro– altares cilíndricos que se colocaron en la orchestra en época tardoaugustea, como se indica en la propia inscripción monumental, responden más bien a piezas ornamentales. Son claramente piezas de importación, de talleres capitalinos, elaboradas en mármol de Luni-Carrara y siguiendo arquetipos de moda neoática en boga en aquellos momentos en Roma, convertida en capital del arte helenístico durante la segunda mitad del siglo I a.C.: los personajes del cortejo o thiasos del dios Baco [fi g. 399]. Así, en cada una de las piezas conservadas se representan fi guras de sátiros y ménades orgiásticas, según modelos clasicistas derivados del mundo griego [fi g. 400]. En época severiana una de las arae neoáticas fue sustituida por otro altar, esta vez de cuerpo hexagonal sobre base cuadrangular, en cuya inscripción se conmemoraba una reforma de la escena del edifi cio. Es un altar excepcional por forma y carácter de los relieves [fi g. 401], aunque la colocación de columnas de fustes torsos en las esquinas parece apuntar a infl uencias de las decoraciones de sarcófagos coetáneos, seguramente piezas columnadas de talleres orientales. En cinco de las caras se representan hornacinas y en cada una de ellas se dispone una fi gura sobre pedestales: en tres de los casos los retratos de los dedicantes, los dos esposos y el hijo, citados en la inscripción, y en las otras dos hornacinas dos fi guras ideales, una Fortuna y un genius, con corona torreada. Tampoco tuvo esta pieza una función votiva, sino más bien dedicatoria o conmemorati-va, además de dejar constancia del acto evergético del dedicante, al costear de su dinero parte de la reforma severiana del teatro.
De otra destacada pieza desde el punto de vista artístico, que remite a un raro tema mitológico, tampoco podemos aseverar un uso votivo. Se trata de parte de un pu-teal o brocal de pozo [fi g. 402], marmóreo, conservado sólo parcialmente, pero donde se ha conservado la escena principal, en que claramente se reconoce la disputa del Ática entre Neptuno y Atenea, motivo central del famoso frontón occidental del Partenón. No obstante, los modelos escultóricos que se siguen no son los fi díacos; así, Neptuno
399. Altar neoático de tema báquico con fi guras de ménades (Itálica, Santiponce, Sevilla). Sevilla, Museo Arqueológico.
400. Desarrollo de las fi guras que deco-ran uno de los altares neoáticos del teatro de Itálica (Santiponce, Sevilla), según José María Luzón.
E l r e l i e v e
sigue el llamado «tipo del Laterano», por la estatua de Ostia de época antoniniana conservada en los Musei Va-ticani que reproducía un modelo lisipeo, con la fi gura del dios con la clámide colocada sobre la pierna izquierda, que se asienta en una proa de nave, mientras sostiene con la mano derecha el tridente apoyado en tierra. Frente a él se representa a Atenea, de tres cuartos, con túnica y la égida terciada a manera de bandolera, mientras avanza el brazo derecho sosteniendo la lanza; es el mismo tipo que de forma usual aparece en las representaciones relivarias en que Atenea está decidiendo la suerte de Orestes, según se advierte, por ejemplo, en relieves de sarcófagos, como en uno hispano de Husillos (Palencia). Detrás de la diosa, y a pesar de la rotura, se puede apreciar que en el relieve cordobés se ha representado el escudo, con la cabeza de Gorgona en su centro, junto a una serpiente. Entre ambos dioses se ha dispuesto el olivo, creado por Atenea y razón de su victoria sobre el dios marino; ese esquema aparece ya en representaciones menores romanas del siglo I a.C. –como en un camafeo de sardónice–, pero el mejor pa-rale lo se encuentra en un medallón del reinado de Adria-no, en el que fi guran los mismos atributos asociados a la diosa, el olivo en medio y detrás el escudo y la serpiente. Finalmente, como elemento de relleno en el relieve se ha conservado por detrás de Neptuno, como acompañante, la fi gura de un tritón joven tocando la doble fl auta, un tema asimismo frecuente en el siglo II d.C. tanto en relieves de sarcófagos de thiasos marino cuanto en mosaicos como acompañante de Neptuno, pero sin poder saberse cómo continuaba la escena. El eclecticismo de la composición y los paralelos aducidos señalan efectivamente una data-ción durante la primera mitad del siglo II d.C., como otro ejemplo de esa importante corriente idealizante y heleni-zante que afecta a la Bética y que se advierte en otras ma-nifestaciones plásticas. Es muy posible que también fuera obra importada, aunque sin olvidar que ciertos productos de talleres escultóricos locales alcanzaron en la Bética du-rante el siglo II d.C. una importante calidad de ejecución. Forma parte esta obra de la misma corriente helenizante del siglo II d.C. que afecta a la Bética desde momentos adrianeos y que hemos mencionado ya, aunque en este caso es destacable la rareza de la composición, sin parale-los que conozcamos en formatos similares, que denota el carácter cosmopolita de Corduba.
El uso de motivos mitológicos o de la historia míti-ca de Roma en contextos puramente ornamentales queda más en evidencia en un interesante frontal de una fuen-te pública, un lacus, seguramente situado en uno de los cruces de calles de la misma ciudad de Itálica, hecho en
401. Altar hexagonal donado por M. Cocceius Iulianus en el teatro de Itálica. Sevilla, Museo Arqueológico.
402. Puteal con el tema de la disputa del Ática entre Neptuno y Atenea (Corduba, Córdoba). Córdoba, Museo Arqueológi-co y Etnológico.
R e l i e v e s m i t o l ó g i c o s
300•
301
un mármol precioso, el rosso antico, extraído en canteras griegas del Peloponeso y que se pone de moda en épo-ca de Adriano, momento en que hay que datar la pieza, que es importada, y que se contextualiza en las importan-tes reformas que entonces tiene la ciudad, convertida en nueva colonia. Se representa en el centro el motivo de la loba amamantando a Rómulo y Remo, mientras el pastor Faústulo vigila la escena desde lo alto a la izquierda y a la derecha se ha representado la higuera del Ruminal, cuyas raíces pararon la cesta en que habían sido echados al Tíber los dos gemelos para que murieran [fi g. 403].
Asimismo de Itálica, pero de momentos más avan-zados, ya del siglo IV d.C., proceden unas placas elabo-radas en mármol blanco bético, de las canteras de Mijas (Málaga), por lo que no cabe duda de que son obra de taller local, en donde se representan los trabajos de Hér-cules, conservándose diversas de ellas, por lo que fueron consideradas en el siglo XIX como metopas de un templo dedicado a este héroe-dios tan relacionado con la historia mítica de la Bética [fi g. 404]. Su técnica es propia de ese momento avanzado del siglo IV d.C., con un relieve muy bajo, en que éste se destaca mediante el pulimento de las siluetas y el empleo de líneas incisas para los detalles de las fi guras, que resaltan sobre el fondo rugoso conseguido a golpes de cincel. Debieron formar parte de composicio-nes decorativas en opera sectilia, seguramente parietales, en un edifi cio notable de la Itálica tardorromana, pero cuya función desconocemos.
403. Fuente con representación de Ró-mulo y Remo amamantados por la loba (Itálica, Santiponce, Sevilla). Sevilla, Museo Arqueológico.
404. Hércules en el jardín de las Hespé-rides (Itálica, Santiponce, Sevilla). Sevi-lla, Museo Arqueológico.
R e l i e v e s f u n e r a r i o s y d e g é n e r o
302•
303
El desarrollo de una arquitectura funeraria en necrópolis urbanas a base de grandes tumbas monumentales decoradas en el exterior con relieves, en un claro proceso de mo-numentalización y autorrepresentación de las oligarquías cívicas, se sitúa en la Península Itálica sobre todo durante los siglos I a.C. y I d.C., y lo mismo ocurre en los territorios de la Bética, como hemos comprobado al tratar el capítulo de precedentes de época re-publicana, pero que se amplía con mayores testimonios durante el siglo I d.C., a partir de la adopción de una serie de tipos de tumbas que tienen su origen en esa arquitectura itálica, según ya se ha analizado para la Bética. En efecto, se trata de tipos de tumbas que en muchos casos disponen una rica decoración relivaria en el exterior, formando parte muchas veces de típicos esquemas pseudoarquitectónicos, asimismo en relieve, y asociados a los retratos funerarios en bulto redondo expuestos en edículas [fi gs. 23, 24 y 361]. Actualmente la documentación más rica se concentra en ciudades del Alto Guadalquivir a lo largo del siglo I d.C., pero especialmente durante época julio-claudia, vinculada al propio proceso de colonización/municipalización de época césare-augustea que afecta a este territorio actualmente englobado en la provincia de Jaén y que en épo-ca imperial se dividió entre las provinciae de Bética y Tarraconense. A pesar de ello el panorama es común, exclusivamente realizado en piedras calizas locales que luego se estucarían –a veces con los típicos contornos reexcavados [fi g. 405]–, y responde a un artesanado que asimila los modelos itálicos a esa clientela local, en la que la aportación foránea –colonos o no– debió tener un importante protagonismo. Fundamentalmente se trata de monumentos en forma de altar coronados por leones, siguiendo la tradición repu-blicana, pero también por pulvinos, y monumentos en forma de edícula, aunque siempre los conocemos incompletos a base de piezas descontextualizadas. El área se extiende desde Castulo (Cazlona, Linares) al norte, Iliturgi (Mengíbar) al oeste, Ossigi (Jimena) al sur y Tugia (Toya) al este, pero destacan numéricamente los materiales procedentes de necrópolis urbanas de Castulo y, ya en el área bética, de la citada Iliturgi y de la co-lonia Salaria (Úbeda la Vieja, Úbeda), ciudades privilegiadas en época augustea. Desde el punto de vista de la interpretación simbólica de los relieves sobresale la representa-ción de elementos vegetales, frisos de roleos y guirnaldas, que colgarían de las pilastras corintias y que se «pueblan» en algunos casos de pequeños erotes alados que cuelgan o surgen de los motivos vegetales [fi g. 406], como símbolo de la victoria sobre la muerte; además, sostienen diversos objetos de uso cotidiano, instrumentos musicales u otros de tipo cultual que se pueden relacionar con la órbita báquica y metroaca, apuntando en
405. Relieve funerario con erotes y guir-naldas donde se aprecia la técnica del contorno reexcavado (Iliturgi, Mengíbar, Jaén). Colección particular.
406. Relieves funerarios con erotes y guirnaldas (Iliturgi, Mengíbar, Jaén). Co-lección particular.
E l r e l i e v e
ocasiones claramente a Baco y a Cibeles, como represen-taciones de máscaras de silenos, sátiros y ménades, o un friso con dos escenas de la vida de Baco, y otro que re-presenta un «Attis funerario» [fi g. 407]. En otros casos se hace alusión a otros temas «de género», como el del arado con yuntas de bueyes [fi g. 408], motivo bien documen-tado en relieves de la Península Itálica; o un interesan-te relieve en que los difuntos aparecen representados en relieves en forma de busto, sobre una especie de celosía romboidal que fl anquea los fustes de las pilastras, siguien-do el esquema de los llamados Kastengrabreliefs itálicos. Finalmente, también se documentan frontones con otros interesantes relieves [fi g. 409], ocupados en el centro por la cabeza de Medusa sobre la esquemática representación de la égida, atributo de Júpiter y de Minerva, pero que en este contexto sepulcral tiene un simbolismo apotropaico, de protección del alma del difunto, y que se asocia en al-gunos casos al motivo del cortejo o thiasos marino, con representación de animales marinos fantásticos sobre los que galopan en algún caso nereidas, en alusión al tránsito de las almas hacia las islas de los Bienaventurados. De lo extendido del motivo de Medusa da fe la existencia de un frontón sepulcral con esa decoración simplifi cada de la necrópolis de Arua (término de Alcolea del Río, Sevilla)
R e l i e v e s f u n e r a r i o s y d e g é n e r o
304•
305
407. Relieve funerario con Attis (Iliturgi, Mengíbar, Jaén). Colección particular.
408. Relieve funerario con escenas de arado (Arjona, Jaén). Jaén, Palacio Epis-copal.
409. Frontón sepulcral con máscara de Medusa (gorgoneion) y thiasos marino (Ili turgi, Mengíbar, Jaén). Colección par ticular.
410. Frontón sepulcral con máscara de Medusa (gorgoneion) (Arua, Alcolea del Río, Sevilla). Sevilla, Museo Ar queo-lógico.
[fi g. 410]. En efecto, se va comprobando que este tipo de tumbas así decoradas con relie-ves tuvo un área de expansión mucho mayor, aunque con menos densidad y riqueza de esquemas que en la zona jiennense, como se denota en el caso de las necrópolis urbanas de Corduba, merced a las interesantes conclusiones que en estos últimos años aportan los trabajos arqueológicos dirigidos por Desiderio Vaquerizo.
R e l i e v e s d e s a r c ó f a g o s
306•
307
Junto a otros monumentos mobiliares de carácter sepulcral (altares, urnas, estelas, ci-pos), que en ocasiones presentan algún tipo decoración en relieve, sobresalen sin lugar a dudas los sarcófagos. El número y precisa datación de los ejemplares béticos permiten un análisis del desarrollo de su empleo en la provincia desde el siglo II d.C. al IV d.C., descartando los sarcófagos cuya decoración responde a un carácter cristiano, si bien la distribución se encuentra desproporcionada, ya que el mayor número de ejemplares procede de la capital de la Bética, Corduba, bien aparecidos en las propias necrópolis, bien reutilizados en la ciudad hispanocalifal de Madinat al-Zahra, construida por Abd al-Rahman III en el siglo X d.C. a pocos kilómetros al oeste de Córdoba. Las cajas de sarcófagos fueron reutilizadas como pilas de fuentes en los edifi cios de la zona palaciega [fi g. 411], junto a otro gran número de sarcófagos marmóreos de tema paleocristiano y otros lisos.
Durante el siglo II d.C. son escasos los sarcófagos béticos, lo que es acorde con el auge de la producción de altares funerarios en los talleres béticos, incorporando en esa centuria producciones estandarizadas que derivaban de los modelos de altares romanos del siglo I d.C., debido a la resistencia al cambio de rito de la incineración a la inhuma-ción, cuyo nuevo contenedor es el sarcófago. El ejemplar más antiguo puede ser uno que procede de Iliberris (Granada), cuya caja –asimismo reutilizada como pila de fuente en un momento impreciso– se decora en su frente por dos guirnaldas de hojas que cuelgan de tres cabezas de toro, una central y dos en las esquinas, con dos máscaras en los espa-cios libres superiores de las guirnaldas y unas esquemáticas palmas en la parte inferior; en la parte izquierda de la zona baja del frente se grabó el epígrafe sepulcral de una niña de ocho años y siete meses, con un formulario epigráfi co que se fecha también en la se-gunda mitad del siglo II d.C., acorde con la datación estilística y las dimensiones de la caja [fi g. 412]. En cada lateral un águila también sostiene una guirnalda menor, mientras en los espacios libres se sitúan rosetas, un delfín y una venera. Se trata de un ejemplar de la segunda mitad del siglo II d.C., con paralelos en talleres itálicos de esa época de la zona de Campania (Cava dei Tirreni, Sorrento, Capri y Capua), así como de Apulia (especial-mente un sarcófago de Monopoli, en Bari). El material de elaboración es una piedra de origen volcánico, que podría corresponder tanto a esa región italiana cuanto al sureste español, por lo que queda la duda de si se trata de una importación itálica o una obra local que sigue esos modelos. El otro ejemplar más antiguo corresponde a un pequeño sarcófa-go infantil de Munigua (Mulva, Villanueva del Río y Minas, Sevilla) [fi g. 413], que sería para casi un recién nacido, aunque también ha sido identifi cado como una osteoteca, para contener una urna cineraria, aunque generalmente las osteotecas béticas no están decora-das. El relieve ocupa el frente y los laterales y representa escenas de cacerías de erotes, acordes con el uso como sarcófago infantil; el frente se resuelve de una forma heráldica y yuxtaponiendo los animales de la cacería a ambos lados del árbol central. Apareció en
411. Patio de los Pilares en el palacio califal de Madinat al-Zahra, con el sar-cófago de Meleagro reutilizado como pila de fuente. Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra (Córdoba).
412. Sarcófago infantil con guirnaldas y cabezas de toro (Iliberris, Granada). Gra nada, Museo Arqueológico y Et no-ló gico.
E l r e l i e v e
el interior del mausoleo de la necrópolis oriental de esa ciudad romana, en un contexto expoliado pero que podía situarse hacia el siglo II d.C., a lo que apunta asimismo su aná-lisis formal, por lo que se data en la segunda mitad de esa centuria. No obstante, se trata de una pieza singular, ya que fue elaborada en mármol blanco del Proconeso (Turquía), siguiendo un modelo documentado en sarcófagos griegos del Ática de composición he-ráldica con cazadores a caballo y con un árbol en el eje central (ejemplares de Patras y de Atenas), pero realizada en un taller occidental; incluso se ha dicho que fuera bética, aunque las relaciones de los relieves con ciertos frisos arquitectónicos de Villa Adriana (Tivoli) y algunos sarcófagos de Roma pueden apuntar mejor a una factura foránea. Ello iría acorde con el hecho de que ya en los decenios fi nales del siglo II d.C. se ponen en funcionamiento los circuitos de importación desde Roma de sarcófagos elaborados, siendo los talleres capitalinos –o de su entorno– los que aportan los mejores ejemplares, no testimoniándose piezas de talleres orientales en la Bética. Lamentablemente muchos ejemplares son sólo conocidos a partir de pequeños fragmentos, por lo que es compli-cado darles una cronología exacta, a la par que también es difícil saber si se trata de producciones de talleres béticos o de importaciones de segunda fi la de talleres romanos u occidentales, como ocurre con diversos fragmentos aparecidos en Córdoba.
Para época severiana ya sí podemos testimoniar la presencia clara de piezas im-portadas desde Roma, en un proceso que continúa hasta los últimos decenios de la cen-turia. Como exponente de los sarcófagos severianos tempranos remitimos a un antiguo ejemplar aparecido en Asido (Medina Sidonia, Cádiz), que fue llevado en el siglo XVIII a la colección de Guillermo Tyrry en El Puerto de Santa María, donde fue dibujado para darlo a conocer al conde de Caylus [fi g. 414], y del que –desaparecido a fi nes de aquel siglo– se han recuperado actualmente algunos fragmentos en Jerez de la Frontera [fi g. 415]. Se identifi ca el tema del thiasos marino, con dos parejas de nereidas montadas sobre centauros marinos a cada lado de un clípeo central ocupado por dos fi guras feme-ninas (dos difuntas o la difunta y su madre), mientras en la parte baja se disponen cinco barquillas ocupadas por uno o dos erotes, sin alas. Por el dibujo preciso del siglo XVIII puede datarse incluso el peinado de la joven difunta, que sigue el llamado modelo Nest-fri sur de la emperatriz Plautilla, de los primeros años del siglo III, momento de ejecución de la pieza. La joven se representa además con túnica y manto anudados con un cinto, en
413. Sarcófago infantil con escenas de cacería (Munigua, Villanueva del Río y Minas, Sevilla). Sevilla, Museo Arqueológico.
414. Dibujo del frente del sarcófago ro-mano con thiasos marino, de Asido (Me-dina Sidonia, Cádiz), mandado realizar por Guillermo Tyrry en el siglo XVIII. Se-villa, Biblioteca Capitular y Colombina.
415. Fragmentos conservados del sar-cófago con thiasos marino reproducido en la fi gura anterior, procedente de Asi-do (Medina Sidonia, Cádiz). Jerez de la Frontera (Cádiz), Museo Arqueológico Municipal.
E l r e l i e v e
una disposición propia de la época para representar a muchachas difuntas. Esa datación es acorde con las conclusiones del análisis estilístico de los fragmentos recuperados en Jerez de la Frontera.
Una obra de primera fi la de los talleres de Roma y elaborada a fi nes de época severiana o, cuando menos, en el segundo cuarto de la centuria –si bien parece que usa mármol proconesio– es el bien conocido ejemplar que se descubrió fortuitamente, en 1958, en la necrópolis norte de Colonia Patricia Corduba [fi g. 416]. Se decora con un esquema pseudoarquitectónico, con la Porta Ditis (puerta del Hades) en el centro y la representación de los esposos en sendos paneles a ambos lados de aquélla, el marido a la derecha, representado como cónsul en la escena abreviada del processus consularis, y la esposa a la izquierda, ambos sobre el parapetasma y con sendos acompañantes: junto al primero, el lictor –aunque también se ha dicho que fuera un escriba–; junto a la segunda, que aparece como orante, una acompañante del tipo de musa Calíope [fi g. 417]. En ambos laterales se representa un Pegaso con una pantera báquica [fi g. 418]. En resu-men, ejemplar magnífi co de ejecución y perfectamente conservado, excepto la tapadera, rota cuando la sepultura en que estaba fue violada en un momento incierto. Complejo ha sido el análisis de los retratos de los difuntos, pero fi nalmente podemos concluir que el de la esposa se dataría hacia el 240-250 d.C., mientras que el del esposo muy poco después, desechando una datación en época galiénica o incluso posterior, y marcando los momentos de uso; mientras que el peinado de la musa acompañante –no de otra difunta– es de época de Severo Alejandro (222-235 d.C.) y data el momento de elaboración de la pieza. Es importante destacar ese momento temprano para la representación abreviada de la escena del processus consularis (la procesión de los cónsules elegidos al inicio del año para subir al templo de Júpiter Capitolino donde se hacía un sacrifi cio inaugural),
416. Sarcófago de los esposos (Corduba, Córdoba). Córdoba, Alcázar de los Re-yes Cristianos.
R e l i e v e s d e s a r c ó f a g o s
310•
311
que tendrá otros bien conocidos ejemplos en sarcófagos de datación más avanzada del siglo III, pero, sobre todo, en sarcófagos de friso continuo.
De la misma Corduba, aunque reaprovechado en Madinat al-Zahra y bastante fragmentado, procede otro sarcófago elaborado en mármol pario y de tipología similar al citado. Presenta un frente columnado, con la puerta del Hades en el centro y dos taber-náculos a cada lado con arcos rebajados, en los que se situarían sendas mujeres acompa-ñadas en cada caso por dos musas que las fl anquean y un acompañante [fi g. 419], siendo dos las difuntas que acogió el sarcófago, madre e hija o dos hermanas. Junto a la de la izquierda se reconoce a Polimnia y Melpómene, identifi cada como musa de la tragedia por la máscara, mientras que el pequeño acompañante (quizá un escriba) porta el díptico y el estilo. Flanquean a la difunta de la derecha una musa asimismo del tipo Polimnia y otra no identifi cada, pues es la acompañante la que sostiene una cítara [fi g. 420]. En los laterales se han dispuesto escenas de lecturas de fi lósofos griegos. Esquema y estilo de los relieves llevan a datar la pieza hacia el segundo cuarto del siglo III d.C., procedente de un taller de Roma. También reutilizado en Madinat al-Zahra [fi g. 411] fue otro sarcófago –en este caso de carácter mitológico– con el tema de Meleagro dando caza al jabalí de Calidón en el frente de la caja [fi g. 421]. Simplifi ca las tres escenas de los preparativos en el palacio de Oineo –la fi gura barbada situada más a la izquierda–, la salida de los ca-zadores –entre los cuales aparecen Hércules y Diana– y, fi nalmente, el acoso del animal, que se esconde parcialmente en su cueva rodeado por los cazadores.
El esquema se paraleliza con ejemplares de Italia, uno de la Galleria Doria Pamphilj de Roma [fi g. 422] y, sobre todo, otro ejemplar conservado en el Camposanto de Pisa [fi g. 423], con dimensiones casi iguales y datado en el segundo cuarto del siglo III d.C., en que se dispone en el centro del frente un esquema en «V» a partir de la disposición inclinada
417. Sarcófago de los esposos (Corduba, Córdoba), detalle del retrato de la esposa y de la musa acompañante. Córdoba, Al-cázar de los Reyes Cristianos.
418. Sarcófago de los esposos (Corduba, Córdoba), lateral con representación de Pegaso. Córdoba, Alcázar de los Reyes Cristianos.
R e l i e v e s d e s a r c ó f a g o s
312•
313
de Meleagro y de uno de los Dioscuros mientras le sujeta el brazo que sostendría la lanza, para evitar el desenlace fi nal de la muerte de Atalanta. No obstante, en el ejemplar cordobés sería más visible la fi gura central del segundo de los Dioscuros y se simplifi can los elemen-tos secundarios, ocupando la zona baja con perros, muertos o atacando al jabalí.
En los laterales del sarcófago cordobés se representan ayudantes de la cacería. Debe datarse ya casi a mediados del siglo III d.C. En la Bética no son tan abundantes los sarcófagos mitológicos como en otras provincias del Imperio, por lo que hay que dar más valor a este ejemplar del mito de Meleagro, aunque su vinculación al tema de la cacería asimismo podría hacer pensar en un carácter representativo de una cierta forma de vida que, algo idílicamente, se había denominado como de «retiro al campo», de los terratenientes en sus grandes y lujosas uillae tardorromanas, pero no debemos olvidar que no se pierde la vida urbana, según denota el hecho de que estos sarcófagos béticos no procedían de necrópolis rurales, sino que seguían siendo colocados en tumbas familiares de necrópolis urbanas, como las de Corduba durante el siglo III d.C.
La serie de sarcófagos de primera fi la procedente de talleres de Roma aparecidos en Córdoba se completa fi nalmente con otro, de mármol proconesio, que fue también reutilizado en Madinat al-Zahra y del que sólo se conservan fragmentos pero que dis-pondría de una caja con una altura de 1,30 metros o algo mayor. En el frente aparecen las fi guras de los difuntos, seguramente sedentes, entre representaciones de fi lósofos y musas, en la línea de sarcófagos de Roma como el de Pullius Peregrinus o el llamado de
419. Sarcófago de la Puerta del Hades. Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra (Córdoba).
420. Dibujo reconstructivo del frente del sarcófago de la Puerta del Hades.
421. Sarcófago de Meleagro. Conjun-to Arqueológico de Madinat al-Zahra (Córdoba).
422. Sarcófago de Meleagro. Roma, Ga-lleria Doria Pamphilj.
423. Sarcófago con la cacería del jabalí de Calidón por Meleagro. Pisa, Campo-santo Monumentale.
E l r e l i e v e
Plotino. No obstante, quizás eran sólo tres musas, puesto que los laterales se decorarían exclusivamente con fi guras de musas, tres en cada lado, siendo reconocible en el lateral derecho ese esquema [fi g. 424], con Polimnia a la izquierda, Terpsícore (o Erato) en el centro, con una lira que apoya en un pilar [fi g. 425], y Calíope en la derecha, que llevaría un uolumen. Estilísticamente podemos datarlo en momentos tardogaliénicos o, incluso, posgaliénicos, en los comienzos de la década de los setenta del siglo III d.C., cuando en un marco histórico de convulsión política –la llamada «Anarquía Militar» del Imperio– se buscaba en el mundo sosegado e inmutable de la fi losofía un cierto respiro para los traumáticos acontecimientos diarios. Además, según explicara Antonio Blanco:
Se formula una esperanza de superación de la muerte por la vía
de la fi losofía que determina la frecuente presencia de las musas
y del mousikós anér, esto es, del hombre y de la mujer que han
frecuentado el trato de las musas, que se han redimido por la fi lo-
sofía, por la poesía o por el arte, y que hacen el gesto de orantes
o portan el rollo de la sabiduría.
424. Reconstrucción del lateral derecho del sarcófago de las Musas, según José Beltrán.
425. Fragmentos del sarcófago de las Musas. Conjunto Arqueológico de Ma-dinat al-Zahra (Córdoba).
426. Fragmento de tapadera de sarcófa-go (Asta Regia, Mesas de Asta, Jerez de la Frontera, Cádiz). Jerez de la Frontera, Museo Arqueológico Municipal.
427. Reconstrucción de la tapadera del sarcófago de Asta Regia, según José Beltrán.
R e l i e v e s d e s a r c ó f a g o s
314•
315
En momentos coetáneos testimoniamos otro sarcófago de gran calidad del que sólo se conserva un fragmento del frente de la tapadera sarcofágica, procedente de Asta Regia (Mesas de Asta, Jerez de la Frontera, Cádiz) [fi gs. 426 y 427], en el que sobre el fondo del cortinaje o parapétasma sostenido –al menos en la parte izquierda– por un pequeño erote alado, se disponen los retratos masculinos en forma de busto de dos familiares, seguramente padre e hijo. Las características del mejor conservado remiten a retratos imperiales de Galieno de fi nales de su reinado. Constituye uno de los mejores ejemplos de retrato sepulcral sobre sarcófago de la Bética, justifi cando la ausencia de los retratos de bulto redondo en aquellos momentos, sustituidos seguramente por este tipo de retratos funerarios en relieve.
A partir de entonces se observa un cambio importante, que se consolida en época tetrárquica. Así, las importaciones de piezas señeras de talleres de Roma son sustituidas por otros ejemplares de menor calidad y diferente temática, con la irrupción de elemen-tos de carácter popular, según una tendencia general propia de esos decenios fi nales del siglo III d.C. Queda la duda de si los fragmentos béticos corresponden a producciones de talleres locales o a importaciones de menor categoría de talleres foráneos de ámbito oc-cidental. Sirva como ejemplo otro fragmento de la tapadera de un sarcófago de Corduba con una escena realista de recogida de aceitunas [fi g. 428], en que la iconografía respon-de a modelos de tipo popular, datable en los momentos fi nales del siglo III d.C. De nuevo la decoración de la pieza –con una escena de género– hace referencia a la abundancia de la producción bética de aceite, aunque asimismo esconde un signifi cado estacional, habitual en las decoraciones de las tapaderas sarcofágicas.
En esos momentos fi nales del siglo III d.C. y primeros decenios del siglo IV debe-mos tener en consideración, además, la presencia de algunos otros sarcófagos que habían sido interpretados como de tema cristiano pero que –con más o menos certeza– no pre-sentan motivos identifi cables como tales. Una pieza de época tetrárquica seguramente de Hispalis, ya que su caja fue reutilizada en la ermita del Prado de San Sebastián (Sevilla), dispone un típico friso de estrígiles que se interrumpe en el centro con un panel donde se representa la difunta como orante, mientras que en sendos cuadros en los extremos aparecen erotes desnudos y alados, que sostienen animales, con una simbología en nada
428. Fragmento de tapadera de sarcófa-go con escena de recogida de aceitunas (Corduba, Córdoba). Córdoba, Museo Arqueológico y Etnológico.
E l r e l i e v e
cristiana [fi g. 429]. Menos claro es el caso del magnífi co sarcófago de estrígiles de Carteia (El Rocadillo, San Roque, Cádiz), que conserva incluso la tapadera en forma de tejado y sólo se decora en el frente [fi g. 430]. Los estrígiles están limitados en ambas esquinas con pilastras y en la mandorla central se representa un carnero bajo un árbol, que se ha considerado como motivo cristiano, aunque no hay argumentos para ello, ya que podría corresponder a una escena pagana de tradición bucólica y datación tetrárquica o constan-tiniana. Con similar cronología se identifi ca otro ejemplar elaborado en piedra calcareni-ta local –el único ejemplar bético de los considerados hasta ahora que no está realizado en mármol–, lo que denota ya su elaboración en un taller asimismo local, aparecido en Puente Genil (Córdoba) y que formó parte de la colección malagueña del marqués de Casa-Loring en el siglo XIX [fi g. 431]. También es excepcional la composición de su de-coración en relieve, que sólo se restringe al frente, donde dispone dos paneles separados por una pilastra y otras dos en las esquinas, de las que cuelgan guirnaldas y que sostienen un friso de palmetas. En ambos paneles se representan dos escenas de aprendizaje: a la izquierda, el joven difunto declama delante del maestro sentado, y, a la derecha, ambos se encuentran sentados leyendo uolumina, con una capsa en el centro. Las escenas en-cuentran algún paralelo –no estilístico, pero sí temático– en los relieves del frente de la tapadera de un sarcófago de Cerdeña, conservado en la catedral de Cagliari y datado a
429. Sarcófago de estrígiles y represen-tación de la difunta y de dos erotes (His-palis, Sevilla). Sevilla. Sevilla, Museo Arqueológico.
430. Sarcófago de estrígiles (Carteia, El Rocadillo, San Roque, Cádiz). Cádiz, Museo de Cádiz.
R e l i e v e s d e s a r c ó f a g o s
316•
317
fi nes del siglo III d.C., aunque es posible que la datación del ejemplar cordobés sea algo posterior, correspondiente a una adaptación local de un tema documentado del repertorio sarcofágico y donde el uso del material local debió mediatizar el resultado fi nal.
Finalmente, la pieza más tardía de los sarcófagos béticos de tema pagano nos remite de nuevo a Córdoba, ya que se reutilizó también en Madinat al-Zahra, y es pieza de gran singularidad, aunque los escasos fragmentos conservados dejan en pie bastantes incógnitas [fi g. 432]; se trataba de una caja sarcofágica decorada en el frente y en los laterales, que estaban cortados longitudinalmente y unidos mediante clavos. En el frente [fi g. 433] se distribuían tres escenas, separadas por dos columnas –de las que sólo que-dan las basas decoradas– en las que se representaban tres motivos de derecha a izquierda, aunque es posible que asimismo se relacionaran con las escenas de las caras laterales, con el tema de un aduentus, o entrada, quizá de un magistrado en una ciudad o de un terrateniente en su uilla, correspondiente al difunto. La iconografía de las fi guras con-servadas corresponde a tipos populares, con aliculae o pellizas cortas sobre los hombros [fi g. 432], que representarían a los acompañantes, aunque uno de ellos lleva bajo la ali-cula una cota de mallas, mientras que el personaje que viaja sobre el carro quizás sea el que se ha conservado muy fragmentariamente en el lateral izquierdo, pues viste una ropa larga hasta los tobillos. Así, siguiendo especialmente el paralelo que supone un tema similar en un frente de tapadera de sarcófago de Ostia [fi g. 434], podemos reconstruir la secuencia de la siguiente forma: en el panel de la derecha se representaría un carro tirado por un par de bueyes (llegada); en el central, el carro, ya sin bueyes, sería tirado ahora por los personajes con aliculae en una especie de procesión; y, fi nalmente, en el panel de la izquierda aparecerían de nuevo los mismos personajes, que estarían colocados frente al recién llegado, posiblemente sentado en un trono, si seguimos el modelo del relieve ostiense. Se trata de una pieza singular en su ejecución (mediante losas unidas), com-posición (columnada), iconografía y estilo, aunque estos dos últimos aspectos remiten a sarcófagos de cacería de ciervos con red, datados en el siglo IV d.C. y elaborados en talleres occidentales, especialmente de Italia y Galia.
En los inicios del siglo IV d.C. continúa la importación de sarcófagos paleocris-tianos de mármol elaborados en talleres de Roma desde época constantiniana y que
431. Sarcófago con dos escenas de apren-dizaje (Puente Genil, Córdoba). Málaga, La Concepción, Jardín Botánico-Históri-co (Fondos del Museo de Málaga).
R e l i e v e s d e s a r c ó f a g o s
318•
319
proseguiría de forma menos importante a lo largo de la centuria hasta la interrupción de los talleres romanos en los inicios del siglo V. A partir de ese momento y durante el siglo VI se datan algunos pocos ejemplares de sarcófagos de producción local, elaborados en piedras calizas, de tema claramente cristiano, como denotan por ejemplo los ejem-plares de Alcaudete (Córdoba), Astigi (Écija) o Singilia Barba (El Castillón, Antequera), y seguramente el de La Chimorra (Alcaracejos, Córdoba), considerado asimismo como relieve de un arco triunfal. El ejemplar de La Peñuela (Jerez de la Frontera) [fi g. 435] es excepcional por la forma de la caja –que parece reutilizada– y por el tipo y técnica de la decoración: en la parte izquierda, un pavo real y una fl or de siete pétalos mediante líneas incisas sobre la piedra, y, más a la derecha, una esquemática escena de cacería de ciervo por un cazador a caballo, mediante un relieve muy bajo y plano obtenido por rehundi-miento de la superfi cie circundante. Escenas complementarias de un mundo femenino (pavo real y fl or) y masculino (cacería), de tradición constatada en el ámbito romano del relieve pagano, pero donde la ejecución ya denota una evidente descomposición de ese lenguaje formal clasicista predominante en los relieves de sarcófagos romanos desde el siglo II d.C. hasta prácticamente el siglo V.
432. Fragmentos de sarcófago con tema de aduentus (llegada a un lugar). Con-junto Arqueológico de Madinat al-Zahra (Córdoba)
433. Dibujo reconstructivo del frente del sarcófago con tema de aduentus (llegada a un lugar) del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra.
434. Tapadera de sarcófago con escenas de aduentus (llegada a un lugar) de un magistrado. Ostia, Museo Ostiense.
435. Sarcófago tardoantiguo (La Peñue-la, Jerez de la Frontera, Cádiz). Jerez de la Frontera, Museo Arqueológico Municipal.