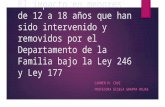El Oral y La Escuera, dos lugares de intercambio en la desembocadura del río Segura (Alicante) en...
Transcript of El Oral y La Escuera, dos lugares de intercambio en la desembocadura del río Segura (Alicante) en...
PUERTOS FLUVIALES ÁNTIGUOS:
CIUDAD, DESARROLLO
E INFRAESTRUCTURAS
IV JORNADAS
DE ARQUEOLOGÍA
SUBACUÁTICA
ACTAS
PUERTOS FLUVIALES ANTIGUOS: CIUDAD, D ESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS
ISBN: 84-482-3606-8
Depósito Legal: V-3980-2003
Colaboran en la edición:
Dirccció General de Patrimoni Artistic. Gencralitat Valenciana
Dcpartament de Prehistoria i d' Arqueo logia.
Faculta! de Gcografia i llistória. Universi tat de Valencia.
ACOPAH. Asociación para la defensa del Patrimonio Artístico.
Fundación IPEC. Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana.
Autoridad Portuaria de Valencia
CAM, Caja de Ahorros del Mediterráneo
Este capitulo pertenece al libro Puertos Fluviales Antiguos: Ciudad, Desarro llo e Infraestructuras
Los autores son los que figuran en el encabezamiento de cada articulo.
EL ORAL Y LA ESCUERA,
dos lugares de intercambio en la desembocadura
del río Segura (Alicante) en época ibérica
LORENZO ABAD CASAL 1 FELJC IANA SALA SELLÉS
IGNACIO GRAU MIRA 1 JESÚS MORATALLA J ÁVEGA
Área de Arqueología Universidad de Alicante
En este trabajo se pone de manifiesto la importancia de la desembocadura del río Segura {Alicante) en los intercambios comerciales llevados a cabo desde el siglo VIII a. C.. con especial incidencia desde finales del siglo va. C. a finales del m a. C. Estos intercambios fueron tanto marítimos como fluvioterrestres hacia la Meseta y Alta Andalucía. La base del estudio es la caracterización económica de los asentamientos de El Oral y La Escuera como centros receptores en las fases Ibérica Antigua y Plena especialmente, así como la valoración del entorno marítimo-costero y lagunar para el atraque y varado de embarcaciones.
La investigación ha considerado la desembocadura del río Segura (Alicante) como uno de los lugares de intercambio más destacados del levante y sudeste peninsular, dado su favorable emplazamiento para la navegación costera y su carácter de sa lida al mar de una excelente vía de comunicación terrestre con el Alto Guadalquivir y la Meseta oriental. La importancia de este punto quedaría de manifiesto en el ampl io período de actividad que registra, desde época protohistórica, con la insta lación de un enclave fenicio en el s. VIII a. C., hasta que en época romana el enclave portuario se traslada más al norte, al Portus iiicllanus, ai abrigo dei cabo de Santa !~ola, debidO probablemente a un cambio en el papel desempeñado por La Alcud ia de Elche.
Pero esta función comercial de la zona, que nadie pone en duda en época protohistórica por la asociación de los fenicios con la desembocadura del río, queda diluida, en el mejor de los casos, entre los que han tratado la cuestión para la época ibérica, o bien senci llamente se ignora o se traslada a otros enclaves ibéricos próximos peor ubicados geográficamente. Por esta razón, después de contrastar los datos geomorfo lógicos, edafológ icos, de ordenamiento del territor io y
económicos, proponemos al poblado de El Oral como el núc leo organizador de la actividad comercia l en época ibérica antigua, papel que heredaría de sus inmediatos antecesores instalados en su día en la margen opuesta del río. Con el abandono del habitat y el traslado de sus habitantes al nuevo enclave de La Escuera, será este poblado el que a partir de finales del s. va. C. centra lice los intercambios hasta su desaparición a fines del s. 111 a. C.
Nuestra hipótesis de trabajo se construye, por tanto, a partir de la caracterización económica del asentamiento de El Ora l, atendiendo tanto al registro arqueo iógico que han deparado ias excavaciones como a su posición dentro de un territorio más amplio que abarca las comarcas del Bajo Segura y Baix Vina lopó.
l.-EL MEDIO GEOGRÁFICO
La desembocadura del río Segura son tierras bajas art iculadas por el sector final del curso fluvial e integradas en una ampl ia unidad paisajística que, pese a estar dividida administrativamente en las dos comarcas citadas, conforma una única entidad geográfica denominada Depresión Prelitora l
-81-
l ORI "10 AliAD 1 1 1 1( lA._. \SAl./\ 1(,, \( lO (oRA\ JI S\ "> \IORJ\1 \1 1 \
Fig. l . Medio geográfico del área comarca l con la propuesta de lo~ limite~ ma ri~rneño~. Las l etra~ A. B y C indican los sondeos
geológico,. Los triángulos señalan la> denuncias minera~.
Murciana o Depresión Meridional. Se tra ta del tram o más oriental de la Fosa lntrabé ti ca, perfectamente enmarcada por una serie de relieves excepto por e l oeste, donde queda abierta como un va lle por el cual di scurre e l río procedente de ti erras murcianas (Fig. 1 ).
Se trata de una extensa comarca natural de unos 11 40 kmz em inentemen te llana, con dos cursos nuvialcs (el Vinalopó y el Segura) y varias zonas de subsidcncia o marjalcncas, de las que aún hoy se conservan el Fondó d'Elx-Crevillcnl y la Albufera d'Elx o Salines de Santa Pola, en la zona central de la vega, y el Clot de Ga lvany y el Saladar de Aigua Amarga en el sector nororicntal. Estos parajes son residuos que quedaron tras las desecaciones rea lizadas en el s. xvt ll, especialmente las Pías Fundac iones de l Cardenal Bclluga (G il y Canales, 1987), que transformaron profundamente el paisaje.
Hasta fechas recientes, la reconstrucción del paisaje anti guo de la comarca se había realizado siguiendo pautas exclusivamente geográ ficas, una de cuyas principa les aportaciones fue concluir que
- 82 -
por debajo de la isohipsa de 1 O m. se abriría un espacio claramente marismeño en el cual las úni cas porciones de tierra visibles a modo de islotes serían la sierra del Molar y el cabo de Santa Po la (Esté vez y Pina, 1989). Sin embargo, esta propuesta plantea algunos problemas de interpretación históri ca, ya que dejaría cubiertos por las aguas hitos como la necrópo lis del Molar y e l monumento funerario de la O aya t - en torno a la cota de 6 m s/n/m- o el camino anti guo de un ión entre el extremo norte de la Sie rra del Mola r y e l Camp d' Elx, mencionado en la documentac ión medi eval y modern a. En consecuencia, la idea de un espacio completamente inundado debe ser matizada, al menos en lo que a época protohistórica se refiere.
A partir de la información proporcionada por diversas fuentes, como la cartografía de las zonas
1 La restituc ión del monumento ha ~ido publicada sin nin
guna infom1ación sobre el contexto arqueológico en el que aparecieron los i.:lementos arquitectónicos (Varcla. 2000). El cono
cimiento de este dato se lo debemos a Manuel Olcina. director de la excavación d~.: salvamento.
Ll. ORAl Y LA ISCUI RA. !lOS Ll'tii\Rl S lll IN ll RC'AMU!O 1 N LA DLSL~11l0<. AllUA llLL RIO SLGL RA (ALICAN ll.) LN fi'OCA IUÉR!CA
lagunares actualmente existentes (Box Amorós, 1987), la localización de los espacios bonificados y puestos en culti vo desde el s. XVIII (Gozálvez y Rosse lló, 1978; Canales y Vera, 1985; Gil y Canales, 1987), los efectos de las inundaciones producidas por lluvias torrenciales a lo largo del s. xx, en especial la crecida de 1987 (Juúrez et alii, 1989), y algunos sondeos geológicos (Echallier et a/ii, 1980; Echallier, 2000; Soria et alii, 1999), proponemos la definición del área marismeña como una zona marjalenca entre las sierras del Molar y del Moncayo , aunque no es posible confirmar su existencia a los pies de esta última ni precisar el lugar exacto por donde desembocaría el río en la antigüedad. Esta marisma continuaría al oeste de la sierra del Molar, alcanzando casi 15 km. hacia el interior, sin que tampoco se pueda concretar en qué punto se produce la conOuencia de las aguas marinas con las continentales. Por último, al norte de la sierra se localiza una estrecha porción de tierra con una cota de 5 m., s.n.m., que separaría las zonas de subsidencia del Fondó d' Elx y las salinas de Santa Pota, sobre la que discurriría el camino antiguo que en sentido norte se dirige hacia La Alcudia y el va lle del Yinalopó. En resumen, un conjunto de terrenos que sin duda condicionaron y limitaron las capac idades de uso de los suelos y la distribución de las vías de comunicación.
Esta restitución de la desembocadura del Segura nos parece más ajustada a lo que debió ser el paisaje en la antigüedad,2 puesto que es acorde con las evidencias históri cas y arqueológicas. El Oral estaría entonces mejor relacionado con la línea de costa que en la actualidad, lo que debe tenerse en cuenta para aproximarnos a la funcionalidad socioeconómica del asentamiento.
2.-EL APROVECHAMIENTO ECONÓMICO: UN ENTORNO POCO PROPICIO PARA LAS ACTIVIDADES AGRARIAS
Los espacios acuáticos se han considerado de forma tradicional ámbitos poco propicios para la implantación humana frente a los valles aluviales, más adecuados para el desarrollo de actividades agropecuarias y la insta lación de los poblados (Ruiz y Molinos, 1993, 14 1). Pero otros estudios
83
sobre territorios ibéricos litorales demuestran la existencia de formas de ocupación territorial en entornos lacustres costeros que ofrecen amplias posibilidades de aprovechamiento económico, orientados a estrategias productivas propias y diferenciadas de las de otro tipo de ámb itos (García, 1995; Plana Mallar!, 1994; Py, 1990).
En la desembocadura del Segura, las posibilidades de aprovechamiento agrícola estarían limitadas por la existencia de los terrenos inundados al sur del yacimiento de El Oral. Por otra parte, debido a la ubicación del poblado junto a la costa, una parte sustancia l de la teórica área de explotación se correspondería con el propio litoral, reduciéndose el terreno susceptible de aprovechamiento agrícola a una menguada porción extend ida entre la franja de laderas y suave piedemonte en torno a la sierra del Molar hasta las zonas bajas inundadas (Fig. 2). El sue lo es de capacidad media-alta, y permite un cu lti vo de secano de tipo arbóreo-arbustivo, de cereal y leguminosas.
Los escasos vestigios arqueobotánicos, unos pocos granos de cebada vestida, confirman al menos la producción de este cerea l, pero debemos suponer el cultivo de otras especies típicas de época ibérica, documentadas en otros lugares que cuentan con registros carpológicos de consideración (Buxó, 1997, 278-279). Si admitimos que el uso principal de los terrenos agrícolas próximos fue el cultivo cerealícola, base de la alimentación de la época, calcu lamos una producción capaz de abastecer a una población entre 290 y 350 pcrsonas,J si bien no se podrían generar excedentes de importancia salvo algunas reservas para tiempos de escasez y malas cosechas.
1 La correcta definición del espacio marisme1io debe estar precedida de una amplia serie de sond..:os geológicos que definan los limites de la albufera y su datac1ón, pues hemos de suponer que los contornos del marJal no pcnnanccieron inmutables a lo largo del tiempo. Los practicados hasta el momento son insuficientes para delimitar con exactitud la zona de marismas, por lo que sólo podemos ofrecer una hipótesis de trabajo que neccsanamcntc deberá ser confim1ada o rcbat1da conforme avancen tanto las investigaciones geológicas como las puramente arqueológicas.
·' Estos cálculos de consumo de la población se ar¡ umentan en el capítulo correspondiente de la segunda Memoria de excavaciones a la que nos rcn11tircmos: e f. Abad ct alii, 2001, en prensa.
1 ORI '10 MIAD 111 1( 1 ""';Al \ IV,ACIO <•RAL JI 'L'i 'I.IOR \1 \11 \
,..-- _...L.. --1
Clase A-B
Clase C
D ClaseD-E
5 l(,lometers
Fig. 2. Área de captación de lo~ poblado~ de El Oral y La E~cucra .
Tanto las zonas de uclo de baja pro-ductividad como las de suelos improductivos se pudieron aprovechar para usos no agrícolas con rendi mientos importantes para la economía global del poblado. Así, en primer lugar, las excelen tes zonas de pastos que suponen los marjales pudieron mantener una importante cabaña de ganado que al mismo tiempo podría ramonear en algunas zonas de la sierra. Esta acti vidad ganadera encuentra en el entorno de El Oral un ambiente mucho más propicio para su desarrollo que la agricultura que, como hemos visto, apenas tiene suelos aptos donde desarrollarse.
En egundo lugar, la caza y la recolección de huevos de anátidas, abundantes en las zonas húmedas. El mar isq ueo, la recolecci ón de moluscos y la pesca tambi én debieron ser otros recursos explotados, dad a la cercanía de l asentamiento a la costa, aunque de esta actividad sólo disponemo de restos de médulas de sepia (Hcrnándcz Hcrnándcz, 1993, 253) y un anzuel o (Abad y Sala, 1993, fíg. 35, 35).
84
La sierra del Molar debió albergar un entorno de monte abierto de carrascas acompañadas de lentisco y palmito, como puede deducirse tanto por los aná lisis po línicos reali zados en la cercana Rábita de Guardamar en época medieval (Azuar Ruiz, 1991, 141 ), como por la existencia de algunas mancha de vegetación climática que todavía hoy pueden observarse en ciertas zonas de umbría. Este bosque pudo proporcionar leñas, maderas, bellotas y otros frutos que pudieron servir también para la alimentac ión humana y del ganado.
El ecosistema mari smeño que circund a el yacimiento y las áreas litora les de la comarca es objeto en la actua lidad de una importante explotación sa linera , que se puede remontar a época romana (García Menárgucz, 1992-93) y queda recogida en las fuentes literarias clásicas (Morérc, 1996). En época med ieva l además, este área albergó una de las pri ncipa les explotaciones salinera de toda la cuenca med iterránea (Adshcad, 1992), especialmente las Salinas de Torrevieja, al sur del espacio comarcal, si bien en toda la orla de
1 1 OR,\1 \ 1 \ 1 ~ : 1 1 RA. ll(h 1 1 (o \1(1 ~ lll 1'\ 11 IH \\11110 1 '\ 1 \ 1>1 SI ~1110( \lll u\ 1)1 1 IUO SI (oURA (.\1 1( "' 11·) 1' 1 PO( A IBI Rl( ¡\
es pac ios húm edos que j a lo nan la cos ta la alimentac ión de agua marina y la insolación estiva l facilitan la explotación de la sa l; prueba de ello son las pequeñas explotaciones tradicionales que todavía a mediados de siglo pasado se practicaban a los pies de la sierra del Molar. La facilidad de obtención de la sal hace pensar que esta fuente de riqueza no pasó desa perc ibida para los iberos, teniendo en cuenta la estrecha relación que guarda la sa l con el engorde del ganado, la conservación y la salazón de carne o pescado. De hecho, los aná lisis químicos realizados sobre muestras de estratos de ocupación ofrecen elevados niveles de cloruros,4 que con bastante seguridad proceden de la manipulación de alimentos en sa lazón.
Hay que dedica r un último epígra fe a la minería, pues tradicionalmente se viene afirmando qu e la s s ie rra s qu e bordean la Depres ión Meridional , en especial las de Orihucla y Ca ll osa, son susceptibles de este tipo ele explotación. La consideración de las fuentes históricas contrastadas con mapas geológicos y la consu lta a geólogos que han ll evado a cabo prospecciones en la comarca~
permiten rastrear la presencia de hierro, cobre, merc urio y tal vez oro en la sierra de Orihuela, sobre todo a lo largo de su vertiente meridional; también existe cobre e hi erro en la sierra de Ca llosa, junto a la cual tenemos el anoramiento de plomo del Cabezo Pallarés. Este mineral debió exp lota rse en época ibér ica, aunqu e las posibilidades de extracc ión de estas vetas, a partir de la tecnología de una sociedad como la ibera, se limitarí a en mu chos casos a una ex tracción superficial de los filones más ricos.
Tal como han sido descritas, se podría entender que las posibilidades econ6m1cas ele! entorno son variadas y productivas, pero la realidad es bien distinta ya que sólo garantizarían una suficiencia económ ica capa7. de asegu rar los ni ve les de consumo de las pob laciones del El Oral y La Escucra. El registro arqueológico confirma esta ap reciac ión, ya que no se constatan otras ac tividades que no sean las labores domésticas desarroll adas en el interior de construcciones y ambientes propiamen te fami liares. Los medios de prod ucc ión e ha ll an muy repartidos entre las viviendas y no aparece un área que concentn: las ac ti vidades artesanales.
85
3.- LAS ACTIVIDADES ECONÓM ICAS EN EL ORAL
Las acti vidades económicas desarrolladas por los habi tantes de este poblado se nos man ifiestan a través de tres variables que en cierto modo se complementan : e l instrumen tal, los hallazgos carpológicos y los análisis químicos. Se trata de indicadores directos encontrados en el proceso de excavación que podemos añadi r a los datos aportados por e l estudio del área de captación del asentamiento (Fig. 3).
Por lo que se refiere a los instrum entos, es preciso vo lver a advertir que cgún todos los indicios e l pob lado se abando na de fo rm a organi zada, sin violenc ia, lo que explica la carencia de un regist ro mate rial más amplio, pues en el
'1 ~ ~i-
01 o 2 J 0 3 o 4 Jr ... 5 A 6
• 7
• 8
Fig. 3. Distribución de los halla;gm. tk instrumcnt~l doméstico y de la cerúmka álica: l. Contexto metalúrgico: 2. Escorias aisladas: 3. Molinos: 4. Machacadores o manos de molino: 5. Cuchillos afalcatados: 6./\filadcras: 7. 1\n;uclo: 8. Ccnímica ~ílica.
• Véase lo que se dice al respecto en el siguiente apartado. Fl resultado de los análisb aparecce en la ~egunda Memoria de excavaciOnes de 1· 1 Oral: cr. Abad c t alii. 2001.
' Vaya desde aqui nucs1ro más sincero agradecimiento a Cé~ar Doméncch por la cordialidad con que nos recibió asi como por la inf(>rmación. a menudo inédita. que nos ha proporcionado ~obre sus prospccciones gcológica~ por la ;ona.
l.ORioN/.0 ABAD 1 H oLICIANA SALA 1 IGNACIO GRAU JlSUS MORATALLA
traslado los moradores de El Oral se llevaron consigo todo material susceptible de un transporte fáci l para ser utilizado en el nuevo habitat. Por lo tanto, el ajuar que encontramos probablemente no sea un reflejo exacto del existente en el momento de ocupación, sino un registro sesgado que merma de forma importante la cantidad y calidad de los indicadores arqueológicos que, entre otros datos, ayudarían a caracterizar las bases económicas del poblado.
Lo que se conserva son ante todo piezas realizadas sobre piedra, lo que puede atribuirse al considerable peso de las mismas y a las cons iguientes dificultades de transporte. Así, tenemos documentados un tota l de 8 moli nos barquiformes (Fig. 3, no 3) ligados, en principio, a actividades transformadoras del cerea l. En íntima re lación con estas piezas podemos citar los machacadores, de los que se han hallado hasta 6 piezas (Fig. 3, n° 4). Los primeros están realizados sobre una piedra porosa de naturaleza arenisca y presentan una cara alisada, siguiendo los patrones de las piezas prehistóricas; los machacadores o manos de mol ino son cantos rodados de cuarcita con uno de sus extremos ligeramente desgastado, huella inequívoca de su función percutora.
La distribución microespacial de estos útiles es muy equilibrada, apareciendo el par molinomachacador en varias casas6 (1 18, III L y JJJ K); otros mo linos documentados se encuentran aislados en las casas IIIG y IV Ay, del mismo modo, piezas percutoras se local izan en lilA, IIIC y IVG. Si tomamos en conjunto estos datos observamos que casi todas las casas tienen este instrumental, por lo que su presencia se puede interpretar como indicador de una actividad cotidiana ligada a la transformac ión de alimentos. Se trata de necesidades básicas, de manera que las actividades económicas que pueden derivarse de las mismas no parecen ser especialmente voluminosas. Del mismo modo, la nula concentración de las piezas aboga por un reparto equitativo de este medio de producción, sin duda relacionado con el tipo de organización bás ica de es te grupo social, seguramente la unidad familiar.
Atendiendo a su func ión principal, hemos supuesto que su uso era transfonnar alimentos y, más concretamente, la molienda de grano. Sin embargo, al menos en una de las casas no encaja
con esta hipótesis; en 118 encontramos un par de molinos y un machacador, pese a Jo cua l la flotación del sed imento de ocupación no deparó ni un solo grano de cereal, hallando solamente evidencias de plantas silvestres, en concreto de ,~ fa/va sylvestris. Este hecho obliga a replantear la idea original, pues a todas luces resulta imposible la ausencia de cereal en una estancia donde ha sido mol ido. Por ello pensamos en otras actividades de molienda en las que estuvieran presentes productos que apenas dejen huellas en el registro; en este caso proponemos como alternativa la molienda de bellotas, fruto sin duda presente en el ecosistema natural de la sierra y del que se puede obtener una nutritiva harina.
En lazando con la documentación carpológica y al margen de este último dato obtenido en la casa 118, los resu ltados han sido parcos en número si bien muestran los taxones habituales de los poblados ibéricos. Aparte de la malva citada y de otra semilla de Bromus sp. hallada en IVA 1, el resto de granos pertenecen a la cebada, variedad vestida, que se erige como el principal, si no el único, cereal cultivado. Apenas si contamos con una docena de ejemplares, una muestra tan pequeña que no podemos si no pensar en una actividad económica secundaria en la vida del poblado, abundando en la idea de la autosuficiencia ya mencionada.
Del resto de actividades económicas apenas si ha quedado huella en el registro material. Sorprende la ausencia absoluta de restos de fauna, tal vez concentrados en áreas de deposición hasta ahora no excavadas; de hecho, los únicos vestigios, unas pocas astillas de hueso imposibles de clasificar, han aparecido hasta el momento en el vertedero extramuros. La pesca está documentada con el hallazgo de un anzuelo en la calle 111 -IV; su presencia , unida a la recolección de conchas marinas, si bien con fines bás icamente constructivos/ permite apuntar una estrecha relación del poblado con el medio marino.
En cuanto a la actividad metalúrgica, no
6 Por casa entendemos la unidad de habitación compuesla por varias estancias intercomunicadas de manera que cuando se produce un hallazgo en una estancia de un molino su presencia la hacemos cxlensiblc a toda la casa
7 Los estudios realizados indican que la inmensa mayoría de las conchas pertenece a especies no comestibles
- 86 -
EL ORAL Y LA E~CULRA. DOS LUGARES DE INl ERCAMiliO LN LA I)ESEMilOCADUA DEL RIO SEGURA (ALICANTE) EN Éf'OCA IBÉRICA
existen apenas nuevos datos que añadir a los ya facilitados en 1993 (Abad y Sala, 1993 y 1993b). Por entonces la única estancia que había deparado un registro global apropiado para una actividad de este tipo era !Vll6 acceso (antigua lVD2), donde, además de varias escorias de hierro, se encontró una piedra de origen volcánico aplanada que podría servir como yunque y una torta de litargirio. Han aparecido más escorias en las casas IVG y IVA, aunque en una cantidad tan reducida que no permite inferir una actividad metalúrgica (Fig. 3, no 1 y 2). En conclusión, esta actividad se ciñe a los parámetros económicos establecidos para la agricultura o la pesca, es decir, una explotación de carácter reducido y 1 igada a las necesidades más básicas del poblado.
Fina lmente incluimos en el estudio microespacial la dis tribución de los cuchillos afalcatados, si bien somos conscientes de dos factores que pueden matizar su signi fícado: por un lado, se trata de un objeto multifuncional cuyo uso se extendería a actividades muy di spares entre sí; en segundo lugar, y dado el incipiente grado de desarrollo de la metalurgia del hierro, hemos de considerarlo un bien escaso y por tanto muy valioso, de manera que buena parte de su posesión también podría estar en func ión de su valor como elemento de prestigio. Por la presencia de los cuchillos en distintas casas, y en su ausencia por las piedras de afilar con la s que en principio debemos asociarlos, se observa igualmente una distribución regular de este instrumento (Fig. 3, n° S y 6). Su número se eleva a 5 ejemplares, todos ellos de pequeño tamaño y con una morfología similar, repartidos por las casas Il!G - 2 piezasIIIK, IVH y IVF, a los que hay que añadir las pi ecl r~ !; ;.¡fil~cler~!; h~ll~cl~!\ en !VA y TVF. F.l hecho de que los cuchillos afalcatados se distribuyan de forma más o menos regular por el poblado nos da una idea acerca del uso doméstico y fami liar de es te instrumento y, por extensión , de la composición básica de la sociedad de El Oral.
Por lo que respecta a los análisis químicos realizados sobre sedimentos procedentes de algunas dependencias del poblado, éstos aportan índices muy elevados de cloruros sódicos con relación a los niveles que presentan los terrenos del entorno del poblado. De ello cabe deducir que los suelos de determi nadas estancias fueron contaminados por sa les poco solubles como el
cloruro sódico o sal común. A juzgar por estos análisis, cabe interpretar que las habitaciones con niveles muy elevados, como IVH6, IVF 1, !VF2 VIIIA2, a lbergaron actividades en las que se manipuló cloruro sódico, posiblemente como salmuera para la salazón de carne o de pescado. Estos mismos niveles de cloruros han sido detectados en el interior de un ánfora ibérica en el patio IVH6, lo que también nos lleva a pensar que pudo almacenar alimentos en salazón. Otros indicadores químicos que pueden interpretarse en este mismo sent ido son los elevados índices de fosfatos, especialmente en las habitaciones IVH 1 y IIIL2, que pueden proceder de las salmueras en contacto durante mucho tiempo con alimentos sometidos al proceso de conservación. Luego si el medio natura l facilita la explotación de la sal y estos indicios señalan el importante uso que se hace de este producto por parte de los habitantes de El Oral, hay que suponer que explotarían la sal y que lo pudieron hacer en grandes cantidades dirigidas al intercambio.
En conclusión, si exceptuamos esta producción, que sí pudo crear excedentes pero cuya explotación lamentablemente no deja registro material para corroborarlo, los índices de productividad del resto de actividades - agropecuaria, metalúrgica, pesca, caza y recolección- no explican el notab le nivel de riqueza que se manifiesta en el poblado - y su necrópolis- bien en la presencia y número de objetos de lujo o de carácter exótico, bien en la calidad de sus construcciones urbanas. Además, lo inapropiado del lugar elegido para ubicar el asentamiento, tan próximo al mar y con tan pocas tierras de cu ltivo, sólo se justi fíca si el motor económico del enclave corresponde a otras actividades, sobre todo las de intercambio: así parece sugerirlo el repertorio de importaciones ha ll adas en el poblado y su necrópolis.
4.-LAACTIYIDAD COMERCIALA PARTIR DEL REGISTRO ARQ UEOLÓGICO
A partir sobre todo del contexto material de El Oral, y también, aunque en menor medida, por los hallazgos en el santuario del Castillo de Guardamar y en las necrópolis de El Molar y
-87-
1 OIH t\/0 A BAD H 1 IC IA:0-11\ SALA l(ot'-A( 10 (oRAl J I·SL'i ~IORAI 1\I 1 \
Cabezo Lucero, en época ibéri ca antigua se identifica un horizonte de importaciones en el que el ánfora de transporte es el objeto de intercambio mayoritario, frente a otros productos como la vajilla de lujo (Fig. 7, gráfico Oral) , las pequeñas manu facturas de bronce y de pasta vítrea (F ig. S, 4), o a lgun os productos exóticos como e l huevo de avestruz (Fig. S, S).
En El Oral, los contenedores de salazones del tipo T-11.2. 1 .3 de Ramón ( 1995, 235), procedentes del área púnica del Es trecho, destacan por su cantidad sobre otro grupo más reducido de ánforas originarias de di stintos ámbitos del mundo griego y etrusco que transportan vino (Fig . 4). A los trece ejemplares de ánfora púnica hall ados en las primeras campañas hay que añadi r ahora otros tres recuperados en la segunda fase de excavaciones,
12
20
15
10
f •
t
) 11
Fig 4. Repertorio de imforas importada~ en El Oral y s us porceru ajcs: 11. Corintia 13; 12. Massa liow; 13. Quiota : 1413. Púnica del Estrecho; 17. Etrusca.
- 88
cifra que resal ta aun más este tipo de recipiente y su conten ido frente al resto del conjunto. De origen griego son tres ánforas massaliotas, dos corin ti as 8 y una quiota a las que debemos sumar dos ejemplares etruscos (Sala, 1995, 63, 88-90). En el entorno inmed iato este conjunto se completa con un ánfora de clasificación incierta en la necrópolis de El Molar (Monraval y López, 1984, fig. 4, 4), pero de procedencia griega con scguridad,x y un ánfora massali ota en La Alcud ia (Tipo 2 de Py) (Rou illard , 199 1, lnv. microfi chado , 540). Finalmente, aunque no sea éste lugar, queremos va lorar la presencia de ánfora s de morfología ibérica procedentes de otras áreas de la Península casi tanto como las foráneas que acabamos de citar porque, a nuestro juicio, son el testimonio que valida la act ividad comercial en este s itio.
La vajill a fin a importad a, toda ella de fabricación ática, está representada por un total de 12 vasos y un repertorio de formas variadas (Fig. S, 6- IS): diversas copas de barn iz negro Tipo C, Stcmmcd Oish y Vicup y una de fi gura negras, una lekáne y dos recipien tes cerrados de figuras negras, uno de e llos un /éky tl10s a juzgar por el diámetro en torno a los 9 cm. (Fig . S, 1 S), y el segundo, un vaso grande que puede corresponder a un ánfora panatcná ica o una hydria de acuerdo con e l diámet ro, superior a lo s 25 cm .. y la idcnt i fi cación en e l fragmento de la égida de Atenea Promachos (Fig. S, 14).9 Este último es un vaso excepcional en el levante y sureste ibéri cos del que sólo conocemos otro ejemplar, idcnti fi cado asimismo por la rcprc entación de la égida, hallado curiosamente en un pozo de la Valencia is lámica del s. xt (Mata y BurTicl, 2000, 242, fig. 4, 4). Por lo demás, se trata de un repertorio comparab le al
• M. Monraval y M. Lópe1. la comparan con ejemplare' del Ágora de A tena~ datado~ en la primera mitad del '· v a. C. (Sparke' y Talcott . 1970. 337. PI. 60. 1447). en tanto que P. Rouillard -,e decanta po r una procedencia de la Jon ia !>c ptcntrional (Rouillard . 199 1, inv. rn icrofichado. 558).
'1 El c'Lilo de la repre~entación c-. idéntico a l de un frag
mento de ánfora panatenaica del Pintor de Berl ín procedente del Ágora de Atcna' (Moore y Philippicle-,. 1986. n• 252. PI. 28). fechado en e l 480 a. C .. pero tamb ién 'e puede encon trar la misma fac tura en {¡nfora\ a lgo má!. antigua., de lo., Grupo' de Copcnhagen 99. de Lcagro~ o del Pintor de Klcophradc,. en la' do., última., d¡;cada' del ' · VI a.C. (Bea¡ lcy. 1986. 85-86. PI. 94. 2 : 96. 2; Fol\om. 1975. 23-24. lám. 15b- 15c).
11 !ll(\1) 1 \1 ~~ \ 1 R.\. IX)~ 1\ <oiRI ... I>I 1"11 R< \\111101' 1 11>1 ~1 \1110< ID\ \1>11 RIO ... I (o\ R.'\(\11( l'dl )1' II'O( AIIll Rl( ·1
1 •
l. -.....
J ••••
1 .. -. '· ... 1· .. -.... ...:
-,. • 1
'- 1
~\ ( J 5
r • 7
1 • ,2 1\ 1 13 - -
11
,::, ~ ·
1
15
Fig 5. Vaj1lla útica y bi..:ne~ de lujo importad<>- hallados en El Oral: 1-3. Bronct:'> ctru-.cos: 4. Rccipicntc dc pa,ta 1 i1rca: 5. 1Juc1 o de a1 e~trut: 6-15. V;¡,o~ útico~.
que se encuentra en las necrópoli s de El Molar'n y Cabezo Lueero. ''
El vol umen de las importaciones. reducido con respecto a l total del poblado, y su naturaleza, variedad entre las ánforas y exclusividad de la vaji lla de lujo ática, son los rasgos recientemente destacados por J. Sanmartí como identificadores de los intercambios en época ibérica antigua (Sa nmartí, 2000, 3 10-3 11 ), y así aparecen perfectamen te representados en yacimiento costeros tan alejados entre sí como El Oral y Alorda Park, en Tarragona.
Junto a las ánforas y la vajilla fina son dignos de destacar otras piezas a las que se les ha prestado menor atención; entre ellas un olpe y un rallador de bronce etruscos hallado en la misma estancia de la casa 111 L de El Ora l 1 ~ (Fig 5, 1-2). Dos piezas son pocas pa ra un a va loración en términos puramente co mercial es, pero su importancia res ide, en este caso, en la consideración de la fu nción de dichos objetos. El olpe, publicado y estudiado en relación con otros olpes similares encontrados en la Península Ibérica (Abad, 1988),
89
es una pieLa ya conocida que ha sido objeto de diversas alusiones, bien apoyando una relación de Iberia -directa o indirecta- con el mundo etrusco (Liobn.:gat, 1982, 72; Mar1oli, 199 1, 216), bien para ilustrar un contacto con áreas de cultura griega (García Cano, 1991, 375-376) .
El rallador, por el contrario, ha pasado más desapercibido, tal vez por las aplicaciones y usos cot idianos que podían inferirse de su morfología sencilla y utilitaria. Sin embargo, las referencias que conocemos acerca de este tipo de objeto en la Península Itálica nos remiten siempre al mundo funerario, en cuyo contexto lo encontramos en sepulturas principales tanto etruscas como púnicas (Tamburello, 1998, 119, 155, 192, 383}, e incluso en enterram ientos masculinos destacados de la Italia central (Bonomi, 1997. 13 1, tav. 31; 50; 79). Según cuenta Homero (1/íada, XI, 628-643), el rallador servía para preparar una bebida especial, el kykeión, elaborada con vino, harina blanca y queso de cabra, a la que se le at ribu ía un efecto curati vo sobre las heridas. Se piensa, además, que los etruscos adoptan esta bebida «heroica» a través de los eubeos que se proveían de minerales en la Etruria septentrional (Rouveret, 2000, 611 ). Es, por tanto. un objeto que funcionalmente debe se r encuadrado en e l te rreno de la liturgia y de l ceremonia l aristocrático, y pensamos que este mismo ca rácter excl us ivo, derivado de un uso tan particu lar, es el que debió tener en un contexto ibérico , además del prop io exotismo de la manufactura en un aj uar indígena.
Con el rallador, el olpe para servir e l vino y el asador de bronce encontrado en otra habitación de la misma casa III L (Fig. 5, 3), tenemos el servicio básico con el que un grupo de etruscos o griegos hubieran celebrado un banquete «heroico». Por esta razón, el hallazgo de estos tres objetos en la misma vivienda no puede ser considerado casua l
' L na copa de . wna del Gnllin b1rd l'ainter (\o1onra1al. 199:!. n" 47-48: Shcfton. 198:!. 357). -,cndo~ fragmento' de otra' do' copa' de figura\ negra' de cla,ilicación má' incierta (Monn11al. 1992. n"45-46: Rouillard. 1991, PL. X. 2) y un h;kytlws (Monr<llal. 1992, n" 53).
1 Cuatro copas de pie alto. cuatro copas-.1kypho1 y tn.:s léJ.,·tlwi (Arancgui el alii. 1993. 87-88).
Un fragmcn1o cnco111rado en el bao,urcro e'\ tenor de la muralla (Abad y Sala. 1993. lig. 19) hace pen~ar en un \C
gundo rallador.
1 01\1·,/0 \lli\ll 1111( IA'A ~ \1 \ 1(,,1\\ 10 (olt \l JI '1 '\IOR \1 \11 i\
en modo alguno. si bien con los conocimientos act ua les so bre la soc iedad ibérica anti gua co ntes tana tampoco es posib le anali;.ar el s ignificado y alcance cultural de su presencia sin caer en especulaciones con escasa base científica. Con todo, lo que sí parece claro es que la llegada de estos objetos hay que insertarla en una corriente de distribuc ión de prod uctos manufacturad os procedentes de los talleres broncísticos de Vulci, preci amente de recipi entes para el servicio del banquete, que el comercio ctru co inicia en el s. v1
y potencia a lo largo del s. , . a.C., y explica su hallazgo en lugares tan dispersos c,omo el arca tirrénica, la costa adriática, el valle del Ródano, y Europa central (Castell anos. 1996, 93). Dicha co rri ente de d istribuc ión ll egaría a la de embocadu ra del Segura desde sus mi smos in icios, y así lo indica la presencia de una bandeja de borde perlado en Peña Negra en el s. \ ' 1 a. C. (Lucas, 199 1,339-34 1, fig. 2).
Estos bienes de lujo etruscos en El Oral invi tan a retomar la cuestión de las rutas comercia le que ex plican e l repertorio de importaciones en la desembocadura del Segura durante la fase ibérica ant igua. Independi entemente de la mediación púnico-cbusitana en el tráfico comercial, el registro de El Oral, con un grupo elevado de ánforas del Estrecho y un conjun to variado de productos griegos y etrusco , está seña lando los ex tremos de un eje comercial que recorre el litoralmcditerráneo peninsular desde Cádiz hasta Ampurias. Si, corno ha quedado demostrado por di versas razones (Castel lanos , 1996, 98). Am puri as es la introductora de los bienes etruscos en la Península Ibérica en el s. V aC, momento en que la ciudad vive un esp lendor económ ico vis ibl e en e l desa rrollo urban ís ti co y demog ráfi co qu e experimenta, estos objetos de bronce abundan en la idea de dicha ruta comercial (Abad y Sala, 1993. 24 1; Sala 1994, 288-291 ), propuesto en su día por una larga li sta de autores. '' Otros in vestigadores apun tan a Massa lia como proveedor de los productos griegos en el levante y sur penin ular (Rouill ard , 1995-96. 94), pero al contar en su apoyo un ún ico fragmento de un vaso jonio figurado frente al volumen y coherencia de todo el conjunto de importaciones de El Oral, nos parece
90
12 13 14
l.
15 17
- 18
..
11
Fi¡.:. 6. Rcpertono de anfora .. importada-, en La 1 \CUera) '>liS
porcentaje': 11. ( rrccoitúlica: 12-13. Púnica'> del ! .~ trecho: 14· 15. 1-bu~ i tana~: 17-ll{. Púnica~ ccntromcditerrúncas.
mucho más objetivo atri buir a Ampurias esta función.
Volviendo al repertorio de importaciones, el panorama se invierte a ini cios de l s. IV aC por la llegada masiva de los vasos át icos de barnií' negro y de figuras rojas, mientras que la cifra absoluta de ánforas importadas se mantiene en ni veles más o menos simi lares a los de la centuri a anterior (Fig. 7) . A es te momento corresponden tres
' Sin {mimo de ~cr c\hau.,tl\ m •. rcmitmlo~ a la 'lglllcntc b1bltografía bá~ica 4uc ~e ocupa limdamcntalmcnh: de lo~ re· gi, tro~ matcrialc .. : e f. Cabrera. 1994 y 1996: Sánchc/ Fcmúndct, 19X 1: Fcmándct Jurado y Cabrera. 19~9: SanmHrti-Circgo. 1990: anmarti-(irego el alii. 1990
1 1 ORAL \ 1 \ 1 ~( t 1 RA 1>0~ 1 t <o AlU S DI 1' 11 IU t\\11!10 1 ' 1 A 1)1 '>1-'1·11l0t ADUA DI 1 RIO SI GL RA (i\LICM•d 1 ) 1 ~ 1 1'0(A llll RICt\
4000
3000
2000
1000
o
cAntoras
• Otros rreteriales
Locales
423
3908
EL ORAL
krportadas
170
67
2500 ...---------_,....,
2000
1500
1000
500
o
[c Antoras l [ • Otros rreterlales
LA ESCUERA
Fig. 7. Presencia de mal eriales importados respecto a los locales o.:n El Oral y La Escucra. distinguiendo el cómputo de las ánforas frente al resto del conjunto. El recuento está hecho a partir del número total de fragmentos.
ánforas griegas de Cabezo Lucero una corintia A' con reservas, dos clasificadas dudosamente comojonias (Arancgui etalii, 1993, 103- 104) y un ejemplar samio del santuario del Castillo de Guardamar idéntico al tipo N 1 del pecio de El Sec (Garc ía Mená rgucz, 1992-93, 85, fig. 7); es te recuento se amplia con las cinco o se is ánforas griegas de La Picola (Badic et alii, 2000, 178-180, fig. 68, 12-1 3): una massaliota del tipo 3 de Py, una o dos corintias A recientes y tres de la Grecia del Este. De Ibiza proceden cinco ánforas del tipo T-8. 1.1.1, una hallada en Cabezo Lucero, dos en el poblado de La Escuera (Sala, 1995, 220, gráfica 13) y las dos restantes en La Pico la, de do nde tambi én proceden un ánfora pún ica africana y otra del Estrecho (Bad ic et alii, 2000, 18 1- 183, Tabl. 16).
Estos aspectos cuantitati vos concuerdan con n 1 r-A n"'n l"'\ .. t "l ,,....;'"' '"' t "' , ,, n. "'"' rlr.r; ,,n ,..,... ,,..,, ...... .... V III JJV I ,UI II lV I t' V '1"*""' "' "" U"" llll"" '-'VI I I V
característico de los intercambios ibéricos en época plena (Sanm artí , 2000, 3 11-3 12), pero s i nos referimos a los cualitativos, concretamente a la procedencia de las ánforas importadas, habría que subrayar dos cues ti ones: en primer luga r, la creciente di versidad de procedencias de las ánforas púnicas, un rasgo común a toda la costa ibérica en estas fechas aunque más destacable en nuestra área de estudio por la exclusividad de que gozaba el recipiente de transporte del área del Estrecho en e l periodo ant er ior; en segund o luga r, e l predom inio de los rec ipi entes eb us itanos,
incuestionable a partir del s. IV a.C., no acaba de verse rcncjado en territorio contcstano con las c ifras de hallazgos que poseemos en la actua lidad. Este dato, con ser cierto, no niega en modo alguno la responsabilidad y el con trol atribuido a los comerciantes ibicencos en la distribución de los productos de importación por la costa alican tina porque, por un lado, la conex ión ma rítima con la isla es directa y, por otro, porque las condiciones técnicas de navegac ión de la época obligaban a dar el sa lto desde la costa del sudeste a Ibiza, o al contrario, en los derrotero que recorrían la costa mediterránea de la Península Ibérica (Díes Cusí. 1994, 329-330, fig. 8).
Todo lo dicho anteriormente sobre recuentos globales de ánforas y vaj illa fina importada, se repite en el s. 111 a. C. indicando con ell o que el ri tmo de intercambios no decrece y que exi ste una contim!idad comercia! bastante estable en !a zona a lo largo de más de dos siglos. La vaj illa de lujo llega ahora a La Escuera desde diversos pun tos de la Penínsu la ltá lical4 y de l Golfo de León, con la excepción de algu nas imitaciones púnicas de barniz negro (Sa la, 1998, 35-37), en tanto que entre las án foras púnicas se percibe de forma más clara la di ver ificación de procedencias - Ibiza, zona del Estrecho, área ccntromediterránca- , acentuada qui zá por el contra te con las pocas ánfo ras
14 Las producciones itúlicas documentada~ con seguridad son pequeñas e'tampillas. Tea no y campanicnsc A.
91 -
LORLNZO ABAD 1 LLICIANA SALA IGNACIO GRAU JLSÚS MORA TAl l.A
grecoitálicas, hasta ahora todas del tipo MGS VI de Van der Mersch ( 1994, 82-83) (Fig. 6). En cierto modo, en el s. 111 se consolida la evolución que arranca en el s. tv, y queda refl ejada de manera muy significativa en el cambio de los lugares de origen de los productos, lo que debe interpretarse desde una ópt ica cualitat iva con respecto al comercio ibéri co antiguo como un giro hacia nuevos mercados para proveerse de ciertos productos o reajustes en la demanda.
La llegada de mercancías por vía marí tima se co rta bruscamente a fines del s. 111 o muy a principios del s. 11 a. C. coincidiendo con el fi nal del habita! en La Escuera. Esta afirmación se puede expresar de forma tan rotunda porque no han aparecido materiales del s 11 en toda la Vega Baja, pese a ser un territorio muy prospectado, y sólo se loca lizan materi ales importados del s. 1 a. C. avanzado en dos o tres lugares encastillados de reducida ex tensión situados hacia el interior de la comarca. El úni co luga r donde ex iste una continuidad en las importac iones es en La Alcud ia d' Elx, lo que indica un cambio en las estrategias comerciales, muy probablemente porq ue la actividad comercial a parti r del s. 11 gravi ta en tomo a las directrices de la política comercial romana.
5.-LA DESEM BOCADURA DEL SEGU RA, PUE RTO FLUVIAL Y CENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO
Hemos visto cómo el ámbi to de la desembocad ura reun ió en la anti güedad las condi c iones idóneas para e l va rado de las embarcaciones, bien en las dunas del litoral, bien en los márgenes del área inundada interior, al tiempo que la seguridad y supervivencia de las tripulaciones quedaban garantizadas por la propia estabilidad del pob lamiento ibéri co. La misma configurac ión del rcl ieve protegería el sitio de los vientos del norte y de levante, al tiempo que el espacio acuático facilitaría el acceso hacia el curso medio del Segura. La mejor prueba de las facilidades que ofreció este espacio natural para el atraque de embarcaciones la tenemos en su perpetuación en época bajomedieval y moderna, momento en que el puerto flu vial de Guardamar
-92
seguía siendo uno de los más importantes de la Gobernación de Ori hucla teniendo la sa l y los sa lazones como pri ncipal producto de exportación (Vi lar, 198 1, 619).
La existencia de un cen tro de intercambio comercial en la misma desembocadura se pone de man ifiesto en el período protohistórico a partir de las excavaciones en el asentamiento de la Rabila de Guardamar, en el que destaca una notable presencia de elemen tos de componente fenicio (Azuar et al/i, 1998; 2000; GonLá lc.l Prats et a/ii, 1997) y un reducido pero signi fi cativo conjunto de ánforas y vaj ill a fina griega arcaicas cuya presencia se atribuye al comercio directo fenicio (García Mart ín, 2000). Las razones que se han aludido acerca del interés comercial semita por esta zona son la ex istencia de recursos de carácter agrícola y minero exp lotados por pob laciones indígenas y considerados importantes para los intereses fe nicios (Aubet, 1994, 290-291 ), sin olvidar el interés estratégico de este punto en los derroteros de la navegación marítima.
Las mismas cond iciones físicas y geoestratégicas se dan a continuación en época ibérica antigua, y se potencian, si cabe, dado que la desembocadura del Segura es en este momento la salida natural al mar de los territorios ibéricos de la Alta Andalucía, del sector orienta l de la Meseta, valle del Vinalopó e interior de la Contestan ia, en un ámbi to geográfico más próximo. Si nada ha cambiado, debemos admitir un enclave ibérico que centralizase las actividades de intercambio en la zona que, por todo lo expuesto con anterioridad, no pudo ser otro que El Oral.
Desde la perspectiva que ofrece la estructura del poblamiento comarcal, también se observan algunos rasgos que acentúan el carácter singular de l enclave. En el territorio se aprec ia claramente la existencia de dos ti pos de asentamientos (Fig. 8). La primera categoría en orden de importancia correspondería a La Alcudia d'Elx, un habi tat de tamaño considerab le, a lrededor de las tres hectáreas de extensión para época antigua, según se dedu ce de la dis tr ibución espac ial de las cstratigraf1as con depósitos antiguos. Este hecho, en principio, le otorgaría la primacía en el modelo de poblamiento comarcal de época antigua, aunque en la actualidad carecemos de otros datos para valorar el alcance de esta afirmación. El segundo
11 OR>\1 'l. J\ 1.~( lllt\.1)0~ l l loAIU ~DI I'I I IRtA._IIliO I '-LA DI.SI MIIOCAOUADl t R(OSI (otJR¡\(AIICAi'-11.)1· '- IP<KA IHI RICA
ni vel de asentamientos correspondería a una serie de pequeños núcleos, de tamaño en torno a los 2000-3000 m2, sin fortifica r, emplazados sobre pequeñas elevac iones de la franja occ idental de la comarca, representados por los yac imientos de Los Saladares, Cabezo de Admajalcta y El Castillo de Cox. En esta estructura El Oral aparece como un unic11111 , puesto que reproduce la estructura de un oppidum , aunque a pcquci'ia escala, en torno a la hectárea de extensión, cuyas sólidas fortificaciones protegen un habitat con un orden urbaní sti co preconceb ido y pl as mado en unidades de habitación perfectamente equipadas.
Por lo que respecta a la distribución espacial de los asentami entos, se puede reconocer una continuidad en los nichos ocupad os, preferentemente la zona de la desembocadura del río y el corredor occidental del vall e, verbi grac ia Los
Saladares, por lo tanto también en este aspecto se puede infe rir que la fun cio na lidad de los asentamientos y la orientación económica en época ibérica reproduce estructuras económicas si milares a las de l peri odo anterior. De este modo se explicaría que las fun ciones de centro receptor de las mercancías llegadas a la costa se concentren principalmente en El Oral, como anteriom1ente reca ían en La Rabida de Guardamar. En este sentido, no podemos estar de acuerd o con las propues tas de un rec iente es tu d io (Moret y Rouillard, 1998-99,33, 55), que at ribuye el papel rec to r en las re lac iones co mercia les a un yac imiento - El Reboll o del que apenas se co nocen un os pocos frag mentos á ti cos , dcscontex tua lizados, con una datación de finales del va. C., y algunos restos constructi vos vis ibles en superficie cuya relación con el registro cerámico
A
5 Kilometers
Fig. 8. Poblamiento dt: época ibérica antigua. Los tra;os uniendo los punto~ señalan la vis ibilidad directa entre lo~ yacimientos. El tra;o más grue,o reproduce el camino antiguo. l . El Oral : 2. Fl Molar: 3. Casti llo de Guardamar: 4. Cabe;o Lucero; 5. Cnbczo de 1\dmajalcta: 6. Ca~tillo d..: Cox: 7. Rcdován: 8. Saladares; 9. Cabc;o de La Aparecida: 1 O. El Castellar: 11 . La Alcudia: 12. El Puntal.
93
1 OR I 'i/0 All \1) 11 IIUA '<A '>A l \ I(, , A(IO CoR.\l JI SV<; MOR \1 \ 11 \
)
5- :=JIII:::::JIIÍOC:=====ls Kllometen
Fi!!. 9. Poblamiento de época ibértca plena. l . La Fscuera; 2. 1· 1 Rebollo; 3. La~ Cañada~: 4. Ca,tillo de Guardamar: 5. Cabe1o Lucero: 6. Monumento de La Da ya: 7. Monumento de Pinohcrmo,o: X. l oma de Btga,tro: 9. Saladares: 1 O. La' Pttera': 11 . San M tguel: 12. San Antón: 13. CaMillo de Cox: 14. Cabe1o del Tío Vloltn-.: 15. Cabe1o del Molino: 16 La Alcudia: 17. llac tenda Botella: IX. Arsenal: 19. llacienda lbarra: 20. Parque d' F.lx: 21. La Moleta: 22. Fl Foral: 23. Castellar: 24. La Ptcola
citado « 11 'es / done pas assurée», en palabras de lo mi mos autores. Creemos que con los datos que manejamos en este momento es más lógico atribui r este papel a un yacimiento conoc ido cuya importancia está sólidamente comprobada: El Ora l.
Durante la época c lás ica , e l patrón de asentamiento se manti ene, así como la ocupac ión de los mismos nic hos qu e en la fase ibéri ca precedente. El único cambio observado en este momento es el abandono pací fi co de El Oral y el traslado de su población a La Escucra, que se funda ex novo a fi nes del s. v a. C .. a apenas 1500 m al oeste , convirti éndose en el enclave de mayor importancia en la e tructura del poblamiento del litoral (Fig. 9). Su papel princ ipal se deduce de distintos rasgo destacados como son su extensión en torno a las dos hectáreas, la mayor de todos los
94
enclaves de la zona, la construcc ión de una sólida forti ficac ión que protege e l espacio urbano, la ex istencia de un edificio de carácter religioso y monumental junto a la puerta de acceso en el que aparece una vajil la ibérica pintada de ca rácter ritual, la evidencia de circulación de carros en su interior, un variado repertorio de cerámica de importación; todo ello además de una continuidad temporal de más de dos siglos, lo que sin duda favorece e l buen fun c ionamiento de las transacc iones comerciales.
El mantenimiento de una estructura territorial semejante a la de la fase ant igua sugiere una orga nización de la act ividad econó mica que descansa en factores similares, y por lo que parece deducir e del emp lazami ento e legido para La Esc ucra, más próx imo a la marisma, parece
EL ORAL Y LA ESCUI:RA, DOS LUGARES DE INTI:RCAMI310 EN LA DESI:MllOCADUA DI.:L RIO SEGURA (ALICANTE) EN ÍlPOCA lllÉRICA
con firmarse la función rectora de las relaciones comerciales como motor principal de su economía, papel que antes había desempeñado El Oral. De hecho, el área de captación de recursos y la calidad de los suelos s igue siendo baja, la misma que la del poblado antiguo.
Si pasamos a un examen global de la comarca, la única distorsión al ordenamiento del territorio sería La Picola, ya que ocupa un lugar en el sector nororiental del litoral que se encuentra deshabitado hasta entonces y que vuelve a estar desocupado tras el abandono de enclave, unos 75 años después de su fundación, hasta época augustea. Este asentamiento se ha interpretado como el único puerto de redistribución comerc ial en la zona, dependiente de La Alcudia (Badie et alii , 2000; Moret y Rouillard, 1998-99, 60), pero esta lectura obvia por completo la estructura tradicional del poblamiento ibérico que, como hemos visto, donde mantiene una ocupación conti nua es en la desembocadura del Segura. Por tanto, habría que va lorar la singularidad de este enclave con otras razones comp lementar ias de la actividad comercial : necesidades productivas -explotación
de la sal-, defensivas -control y vigilancia de una porción del territorio totalmente deshabitado-, u otros intereses que en la actualidad se nos escapan.
Como conclusión proponemos una reconstrucción del «pa isaje» humano que permanece invariable en época ibérica antigua y plena: un espacio natural idóneo para su uso como puerto fluvial , dos núcleos urbanos donde reside la elite que organiza las actividades de intercambio, un santuario ubicado en el Castil lo de Guardamar (Abad, 1992; García Mcnárgucz, 1992-93) que pone bajo la tutela divina el buen desarrollo de estas relaciones y una estabilidad demográfica que asegura la continuidad en la demanda de productos importados. A esta reconstrucción sólo falta añadir las funciones sociopolíticas rectoras de un gran oppidum, que identificamos en La Alcudia d'Elx por su extensión, por sus restos monumentales de época antigua y plena (Castelo Ruano, 1995), y por su ubicación en e l centro de los mejores terrenos agrícolas de la comarca (Moratalla, 1996), si n duda necesarios dada la exigua activ idad agropecuaria de los establecimientos de la costa.
- 95 -
LORENZO ABAD 1 FELICIANA SALA / IGNACIO GRAU 1 Jl:.SÚS MORATALLA
BIBLIOGRAFÍA
ABAD CASAL, L., 1988: Un tipo de olpe de bronce de yacimientos ibéricos levantinos, Homenaje a Domingo
F/e1clzer, APL, XVIII, Valencia.
ABAD CASAL, L., 1992: Terracotas ibéricas del Castillo de Guardamar, Eswdios de Arqueología Ibérica y Romana.
Homenaje a E. Pla, T.V. del S. l. P., 89, 225-238, Valencia. ABAD CASAL, L., Y SALA SELLÉS, F. , 1993 : El
poblado ibérico de El Oral (San Fulgencio, Alicallle}, T. V. SIP, 90, Diputación Provincial de Valencia.
ABAD CASAL, L., SALA SELLÉS , F., 1993b: Reflexiones sobre la metalurgia protohistórica: el poblado ibérico de El Oral (San Fulgencio, Alicante), En Arana Castillo
R., Muñoz Amilibia, A.M., Ramallo Asensio S. y Ros Sala, M. M., (eds.): Melalurgia en la Península Ibérica duran/e el
primer milenio aC: es/ado ac1ual de la inves1igación, 189-203, Universidad de Murcia.
ABAD CASAL, L., SALA SELLÉS, F., GRAU MIRA, 1. , MORATALLA JÁ VEGA, J., PASTOR MIRA, A., TENDERO PORRAS, M., (2001): Poblamien1o Ibérico en el
Bajo Segura: El Oral (11) y La Escuera, Real Academia de la Historia.
ADSHEAD, S., 1992: Sa/1 and Civililation. New York.
ARANEGU l, C., JOD IN, A., LLOBREGAT, E.,
ROUILLARD, P., UROZ, J., 1993: La nécropole ibérique de
Cabezo Lucero (Guardamar del Segura. Alicallle), Casa de Velázquez- lnst. <duan Gil-Albert», Madrid.
AUBET, M. E., 1994: Ttro y las colonias fenicias de
Occidenle, ed. revisada, Crítica, Barcelona. AZUAR RU IZ, R., 199 1: La Rábida de Guardamar y el
Paleoambiente del Bajo Segura (Alicante) en el s. X, Bolelin
de Arqueología Medieval. 5, 135- 150. AZUAR, R., ROUILLARD, P., GAILLEDRAT, E.,
MORET, P., SALA, F., BADlE A. , 1998: El asentamiento orientalizante e ibérico antiguo de La Rábita, Guardamar del Segura (Alicante). Avance de las excavaciones 1996-1998, Trabajos de Prehis10ria, 55, n• 2, 111-126, Madrid.
AZUAR, R., ROU ILLA RD, P., GA ILLEDRAT, E. , MORET, P., SA LA, F., BADIE, A., 2000: L'établissement Orientalisant et lbérique Ancien de «La Rabita», Guardamar del Segura (Alicante, Espagne), Scripla in lzonorem Enrique
A. Llobrega1 Conesa. 265-285, Alicante. BADlE, A., GAILLEDRAT, E., MORET, P.,
ROUILLARD, P., SÁNCII EZ, M. J., SILLIERES, P., 2000: Le sil e anlique de La Picola á San/a Po/a (Aiicame. Espagne) ,
Editions Recherche sur les Civilisations-Casa de Velázquez,
París. BEAZLEY, J. D., 1986: The developmenl of Auic 8/ack
flgure, University of California Press (edición revisada).
BONOM I PONZI, L., 1997: La necropoli pleslina di
Colflorito di Foligno, M inistero per i Be ni Culturali e Ambientali , Soprintendenza Archeologica per I'Umbria, Quattroeme de., Perugia.
BOX AMORÓS, M., 1987: Humedales y oreas Lacustres
de Alicame. Alicante. BUXÓ, R., 1997: Arqueología de las plantas . Critica.
Barcelona. CABRERA, P., 1994: Cádiz y el comercio de productos
griegos en Andalucía occidental durante los siglos V y IV a.C., Trabajos de Prehis10ria, 51 , 2, 89-101, Madrid.
CABRERA, P., 1996: Emporion y el comercio griego arcaico en el nordeste de la Península Ibérica, Formes
arclzai'ques el ar/s ibériques, 43-54, Madrid.
CASTELLANOS ROCA, M.M., 1996: Les importacions etrusques del segle V a. C. al nord-est peninsular i el comer~ mediterrani, Pyrenae, n• 27, 83- 102.
CASTELLO RUANO, R., 1995: Monumenlosfimerarios
del sures /e peninsular: elementos y 1écnicas construclivas,
Monografias de Arquitectura Ibérica, Dep. de Prehistoria y Arqueología, Universidad Autónoma de Madrid.
DÍES CUSÍ, E., 1994: Aspectos técnicos de las rutas comerciales fenicias en el Mediterráneo occidental (s. 1x-vu a. C.), A.P.L. , XXI, 31 1-336, Valencia.
ECIIALLIER, J. C., 2000: L'environnement antique du site de La Picola, en Badie, A., Gailledrat , E., Moret , P., Rouillard, P., Sánchez, M. J. y Sillicres, P.: Le si/e anlique de
La Picola a Santa Po/a (Aiicanle, Espagne), Editions Recherche sur les civilisations, Casa de Velázquez, 69-75, París-Madrid.
ECHALLI ER, J. C., GAUYAU, F., LACIIAUD, J. C., TALON, B., 1980: La basse vallée du rio Segura (Province d' Alicante). Exemple d'étude par sondages électriques d'une plaine littorale, Bulle/in de la Sociélé Géologique de France,
t. XXII, 3, 48 1-489. ESTÉVEZ, A., PINA, J. A., 1989: Dunas, playas y
marjales del Cuaternario en el litoral sur de la provincia de Alicante, en Es111dios sobre el medio y la biocenosis en los
arenales costeros de la provincia de Alicanle, lnst. J. Gil Albert, 15-26, Alicante.
FERNÁNDEZ JURADO, J., CABRERA, P., 1989: Comercio griego en 1-luelva a fines del s. V a.C., Crees el
ibéres au !ve. Siecle avanl Jésus -Chris l. Commerce el
iconographie (Burdeos, 1986), 149-160, París.
FOLSOM, R. S., 1975: Auic 8/ack-flgured Pouery, Noyes Classical Studies, Nueva Jersey.
GARCÍA CANO, J. M., 1991 : El comercio arcaico en Murcia, Mesa Redonda La presencia del malerial e/ rusco en
el ámbilo de la coloni:ación arcaica en la Península Ibérica
(Barcelona, 24-27 de abril de 1990), 369-382, Publicacions de la Universitat de Barcelona.
- 96 -
II.ORAI YIAI SCU RA.DOSLLG,\RLS Dl.ll\rl RCA\>11JIOL "11·\DI SI.Mil<X'ADUADI LRIOSLGURA(AliCAN.II:)LNI.P<XAIIll RICA
GARC IA MARTÍ , J. M .. 2000: l:l comercio de cenilmcas griegas en el sur del Pais Valenciano en época arca1ca, Acles de la Taula Rodona Cerimzíquesjónie.\ d 'epoca
arca1ca centres de producc1ó y comercialll:ació al
Mediterrani occidental (Em¡niries. 26-28 de maig de /999),
~lonografies Emporitancs, 11, 207-223.
GARCÍA MENÁRGUEZ, A., 1992-93: El Casullo de Guardamar. Nuevos datos sobre el poblamiento ibérico en la desembocadura del rio Segura, 11/ebus, 2-3,68-96, Ayto. Elda.
GA RCÍA. D., 1995: Le tcrri toirc d' Agdc grecque et l'occupation du sol en Langucdoc Central durant I'Age du Fcr. Sur/es ¡1111 de.\ grecs en Occident. 1/omages a A. Nickds.
Ewde.r Ma.l.mlictes, 4, 137-168.
GIL OLCI A, A., CA ALES MARTÍNEZ, G .• 1987:
Consolidac1ón de dom1nios en la Pias Fundaciones del Cardenal Belluga (Bajo Segura), lm·estigaciones Geográficas,
5, 7-25.
GONZÁLEZ PRATS, A., RUIZ SEGURA, E., GARCÍA MI· ÁRGUEZ, A., 1999: La Fonteta. 1997. Memoria prclnmnar de la segunda campaña de excavac1ones ordmanas en la ciudad fcnieia de la desembocadura del rio Segura, Guardamar (Alicante), Actaf del 1 Seminario lmernacional
.whre temas fenicios «La cerámica fenicia en Occidente:
centros de pmtlttcción y áreas de comercio>> (Guardamar dd
Segura. /997), Conselleria de Cultura, Educació i Cicncialnst. <duan Gil-Albert», 257-301, Alicante.
GOZÁLVEZ PÉREZ. V. Y ROSSELLÓ VERGER, V.M., 1978: La s1crra del Molar y sus yacimientos pleistocenos, Cucuh•mos de Geograjia, 23, 1 07- 121.
III:RNÁNDEZ IIERNÁNDEZ, P., 1993: La malacofauna apéndice en Abad Casal, L. y Sala Sellés, F., 1993: El poblado
iln;rim ele El Oral (San Fulgencio, Alicante}, T. V del SIP, 90,
Valcncm. JUÁR I:7 SÁNCIIEZ-RUBIO, C., PONCE IIERRERO,
G., CA ALES MARTf EZ, G., 1989: Inundaciones en el l3aJO Segura. Cronología de una lucha intermitente frente a una nmenaLa constante ( 1946-1987), en A. Gil Olcina y A. Morales Gil (eds.): A1•emdas fluviales e immdaciones en la
cuenra del Mediterráneo, lnst. Universitario de Geografia de
LL013REGAT CON ESA, E., 1982: Iberia y Etruria: notas para una revisión de las relaciones, Lucentum, l, 7 1-92.
Alicante. LUC AS PELLIC'I~R. R., 1991: Bandeja etrusca de borde
perlado hallada en el poblado de la Peña Negra (Crevillcnte, Alicante), Mesa Redonda La presencia de/material etrusco
en el ámbito de la co/oni:ación arcaica en/a Península lháico
(Barcelona. 24-27 de abril de 1990). Publicacions de la Umver~i tat de Barcelona, 337-367.
MARZOLI, D., 1991: Alcune consideranoni su ritrovamenti di brocchette etrusche, Mesa Redonda La
¡n·<•.1enciu de/material etrusco en el ámbito de la coloni:ación
arcaica en lo Penínw/albérica (Barcelona, 24-27 de abril de 1990), Pubhcac10ns de la Univcrsitat de Barcelona, 2 15-224.
97
MATA PARRE. O, C., BURRIEL ALBERICII, J. M., 2000: lmponacionc~ de los siglos VI-V en el cent ro y none del Pais Valenciano, Actes de la Taula Rodona Ceramiques
¡o111es d 'epoca arcaica: centres de produccui y comercialit::ació al Mediterrani occidenwl (Emp1iries. 26-28
de maig de 1999), Monografies Emporitancs, 11 , 233-256.
MONRAVALSAPINA, M., 1992: La necrópolis iberica
de El Afofar (San Fulgencio-Guardamardel Se~ura. Alironte),
Catálogo de Fondos del Musco Arqueológico, V, Diputación Provincial de A licame.
MOORE, M. B., PHILIPPIDES, M. Z., 1986: The
Athenian Agora. Auic 8/ack-flgures Potlery. vol. XXIII, The Amencan School ofCiassical Studics at Athcns, Princcnton.
MORATALLA JÁVEGA, J., 1996: Explotac16n agropecuaria en Epoca lberica en tomo a La Alcudia (Elche): El Instrumental, XXIII C. N.A. (Elche, 1995), vol. 1, 369-376.
MORI~RE, N., 1994: La sal en la Península Ibérica según los testimonios literarios antiguos. Hispunia Amic¡ua. XVIII,
235-250.
MORFT, P., RO UI LLARD. P., 1998-99, E GUTIÉRREZ, S.; MORET, P.; ROUILLARD, P., SILLIERES, P.: Le peuplement du Bas Segura de la Protohistoire a u Moyenge (prospections 1989- 1990), Lucentum, XVII-XV 111 , 199!!-
99, 25-74. PLANA MALLART, R., 1994: La C:ltora d'Hmporion.
Paris. PY, M., 1990: Culture. Economie et Société
protohistóriques dcms la Región Nimeoise. Collcctión de L' Eco le Fran<;aise de Rome, 131. Roma.
RAMÓN TORRES, J., 1995: Las ánforasji!llic:io-ptínicai
del .\fediterráneo cemral y occídemal, Col.lecc1ó Instrumenta, 2, Uruvcrsllat de Barcelona.
ROUILLARD, P., 1991: Les grecs et la Pénin.\11/e
lbérique du VI/le au V/e .Hi-ele Ul'ant Jésu.1-Chn1t,
Publicauons du Ce m re Pi erre Paris. 21, De 13occard, Pans. ROUILLARD. P., 1995-96: Un vase archa'ique de ionie
du Nord ¡¡La Luz (Murcie, Espagne), Anales de Prehistoria y Arqueología, n• 11-12, 9 1-94, Murcia.
ROUVERET, A., 2000: Catillogo de pieLas. N" 225 Grauugia, en Cíi Etrusciu, Catáiogo de ia expos1cion ocl Palazzo Grassi, ed. Bompiani.
RUIZ, A., MOLI NOS, M., 1993: Los ihero~o: (IJuílisi.l
arqueológico de 1111 proceso ltistórico. Ed. Critica, Raree lona.
SALA SELLÉS, F., 1994: La ccrúmica de importación de los siglos VI-IV a.C. en Alicante y su repercusión en el
mundo indigena, 1/ue/va Arqueolágica, XII I. l. Simpo~io
Internacional Iberos y griegos. lecturas desde la dil·enidad,
275-296, lluclva.
SALA SELLÉS, F., 1995: La Cultura Ibérica ele las
comarcas meridionales de la Contestania entre los siglos VI y
111 aC. Una propuesta de e1·olución, Col.lecc1ó Textos
Uni versitaris, Generalitat Valenciana-lnstitut de Cultura Juan G1I-Aibert, Alicante.
LORLN/0 ABAD ~tLICIANA SALA IGNACIO GRAU • JI SÚS MORATALLA
SA LA SEL LÉS, F., 1998: Los problemas de
caracterización del siglo 111 aC en los yacimientos de la
Contcstania, en Lesflici<'S cerámiques d 'importaC'IÓ ala costa
i/)(}rica. les Balears 1 les Pitiiises duran/ el segle 111 a. C. i la
pmnera meitat del segle 11 aC, Serie Arqueomediterr:inia, 4,
Área d'Arqueologia-Unhcrsitat de Barcelona, 29-48.
SÁNCI IEZ FERNÁNDEZ, C., 1981: La cedmica ática
de Ibiza en el Musco Arqueológico Nacional, Trabajos de
Prehistoria, 48, 28 1-3 16. Madrid.
SANMARTÍ GREGO, J., 2000: Les rclacions comercials
en el món ibcric, /// Rewuó >ohre Economia en el¡\/únlheric,
Sagun1111n-PLA V. Extra-3, 307-328, Valencia.
SA MARTÍ-GREGO, E., 1990: Emporion, port greca
vocation ibériquc, La magna Grecia e il Lantano Occ1dente.
Alli del Ventinovesimo Convegno di Studi su/la Magna Grecia
(Taranto, 1989), 389-41 O, Tarento.
SAN MARTÍ-GREGO, E., CASTANY ER , P., T REMOLEDA, J., 1990: Les amphore~ mussalictc~ d'Emporion, L<'.l' amphores d ,\far.H•IIIe gr<>cque, Colección Étude.\ Ma.•.,ahete.l, 2. 165-170.
SOR lA, J. M, ALFA RO, P., EST(:VcZ. A, DELGADO. J., DURA , J. J., 1999: Thc lloloccnc sed1mcntat1on ratcs 111
thc Lowcr Segura Basin (castcrn Dcuc Cordillera, Sp:un): custatic 1111pltcations, Bulletm de la Socthé Géologu111<' de
France, t. 170, 3. TAMBURbLLO, 1. , 1998: Osscrva110ni sui corn:di
funcran, en Palermo Punica, Catálogo de la Expos1cion. Sellerio ed1tore, 119-195, Palermo.
VA DFR MERSCII, C .. 1994: lím et amplwres de
Grande Gréce et de Sicile. /Ve-lile s al'cmt J -C, Étudcs 1, Centre Jean Bérard, Nápoles.
VARELA BOTELLA, S .• 2000: Actuac1oncs arqui tectónicas en dos monumentos de la An tigüedad: Villajoyosa y Rojales, Scripta in 1/onorem Enrique A
- 98 -