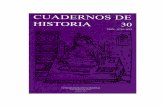El nacimiento de la Generación del 27: El maravilloso engaño de lo que nunca pasó en Madrid
Transcript of El nacimiento de la Generación del 27: El maravilloso engaño de lo que nunca pasó en Madrid
1
A mis padres.
[
Parte de este trabajo fue recogido en el ensayo La invención de la Generación
del 27, Editorial Berenice, España, 2011 (ISBN: 978-84-96756-95-3), 208 pág.]
El nacimiento de la Generación del 27 El maravilloso engaño de lo que nunca pasó en Madrid
Manuel Bernal Romero
3
Preámbulo
La singularidad o interés de La invención de la Generación del 27. La
verdadera historia del nacimiento del grupo literario del 27, después de todo lo
se lleva escrito sobre la misma, es mostrar, desde el reconocimiento y la
admiración de sus componentes, la dimensión más humana de aquellos jóvenes
que por cumplir su sueño desafiaron a lo establecido, y fueron capaces de urdir
una de las tramas más ‘literarias’ de nuestra literatura.
Investigar sobre el período en que se sitúa el nacimiento del grupo, entre
mayo de 1926 y diciembre de 1927, saca a relucir que algunos de los hechos que
se cuentan y que se han estudiado y se estudian como ciertos (y hasta
fundamentales para entender la historia de la literatura española del siglo XX) ni
fueron tan esenciales ni tan reales como se nos ha transmitido, más bien
respondieron a una recreación que solo puede estar al nivel de la genialidad de sus
impulsores y de sus protagonistas.
Quienes estudian Periodismo saben que lo anunciado por una fuente
solvente difícilmente se cuestiona y casi automáticamente se convierte en noticia.
4
Eso fue lo que ocurrió también en esta ocasión. Lo dicho entonces por Gerardo
Diego relatando lo acontecido, con el asentimiento callado de los demás, no se
convertiría en noticia pero sí en algo mejor: en historia, en una parte esencial de la
correspondiente a la literatura en español del siglo XX. Gracias al argumento de
autoridad de quien la emitía, su crónica terminó convertida en la versión más
difundida y casi la única referencia de un tiempo y de unas inquietudes que
sirvieron como pistoletazo de salida para el reconocimiento del núcleo más
considerado del grupo literario o de la generación del 27.
Y así fue como de la mano de Gerardo Diego y de la aquiescencia del otro
de los protagonistas de esta maravillosa invención, su amigo y compañero Rafael
Alberti, a la sazón secretario de la comisión organizadora de los actos organizados
en torno a Góngora, que la crónica de los sucesos de Madrid pasó de ser una feliz,
jocosa y hasta afortunada invención, tan propia del clima, los usos de la
modernidad y de las vanguardias españolas y europeas, a convertirse en historia.
Todo lo demás lo hicieron el paso de los años y el silencio de camaradas y
compañeros; que, o bien callaron, o se limitaron casi siempre a relatar o a
confirmar lo que ya había anunciado Gerardo al principio. El resto, la guinda, la
pusimos los estudiosos, los investigadores y los profesores de Literatura
Española, que entendimos que aquellos días de contestación y rebeldía eran
esenciales y definitorios para el nacimiento del grupo y hasta para contribuir al
nacimiento del mito. La historia que se nos había contado era de por sí
merecedora de todos nuestros reconocimientos y además hermosamente literaria y
5
acorde a la valía de sus impulsores, creadores rebeldes que lo habrían dado todo
en la defensa de la nueva literatura enfrentándose a los sectores más rancios y
caducos de su tiempo.
Cuando se revisan las fuentes directas que pudieron dar o dieron cuenta de
lo supuestamente montado en Madrid en mayo de 1927 para conmemorar el tercer
aniversario de la muerte de Góngora, una lectura minuciosa de los textos nos va a
regalar la grata sorpresa y la frescura de lagunas sobre las que no se ha buceado lo
suficiente, y en las que vamos a vislumbrar que lo que acaeció en torno a
Góngora, tanto en la capital de reino como en Sevilla, no transcurrió como nos lo
contaron, e incluso que algunos eventos ni siquiera sucedieron.
Lo que sí terminaría convertido en verdad fue el sueño de sus
protagonistas, el propósito de ser que les impulsaba, que vino a ser confirmado al
paso del tiempo con una obra ingente, y en algunos casos con una vida
comprometida con la literatura y la sociedad, que habría de superar con creces los
momentos de oscuridad y de sombra –que también los hubo- de aquellos ‘felices’
años veinte.
Sin desmerecer y sin olvidar el calificativo de ‘Generación de la amistad’
con el que en tantas ocasiones se ha nombrado al grupo, en este trabajo se
6
aprovecha también para clarificar el papel de algunos de sus autores y su
posicionamiento frente a Góngora, e incluso ante los actos de diciembre de 1927
en Sevilla, de la misma manera que se justifican y explican algunas ausencias en
los últimos (Salinas y Cernuda) y por ende en la foto ‘oficial’ que rubrica el
momento del nacimiento.
Conscientes de lo anecdótico de la foto, pero también de su oportunidad y
de su valor testimonial, se documenta igualmente quién tomó realmente la
archireproducida instantánea que puso colofón a los recitales y conferencias
organizados por el Ateneo de Sevilla, al tiempo que se contextualizan unos actos
que, aunque siempre se presentaron como el resultado de una exitosa
conmemoración, ya habían sido anunciados por voz de uno de sus más fervientes
propulsores –Rafael Alberti- como un rotundo fracaso, entre otras razones por su
intrascendencia contemporánea y porque la nómina de autores reconocidos de su
tiempo, entiéndase Antonio Machado, Gabriel Miró, Concha Espina o Ramón
Gómez de la Serna, o no cumplieron el compromiso asumido, o, como Pérez de
Ayala, Ortega y Gasset o Eugenio d’Ors y otros más, ni se dignaron contestar a la
propuesta. Y eso sin contar los que respondieron con agrias notas o cartas de
negativa: Unamuno, Valle-Inclán y Juan Ramón Jiménez entre otros.
En cualquier caso y a pesar de todo, a aquel momento ya histórico se debe
el resurgir de la figura de Góngora, y de aquellos años nos han llegado algunos
textos interesantes y singulares publicados por la Revista de Occidente, Litoral o
La Gaceta Literaria, por citar algunas de las publicaciones más relevantes de la
época.
Por todo eso, ahora, cuando ha pasado el tiempo y es necesario el
restablecimiento de la verdad contrastada, sabemos que el proceder de nuestros
7
estimados autores solo debe contribuir a entender que fueron su dominio de la
realidad y su capacidad, los que convertirían la frustración del fracaso inicial en
un éxito innegable. Y sobre todo que la campaña de autopromoción y de
lanzamiento de sus componentes, de innegable repercusión en la proyección
futura de su obra, quizá fue una de las primeras campañas de marketing y
publicidad exitosa diseñada desde dentro de la literatura española. Ese sin duda
sería otro de los méritos de la que José Bergamín -uno de los participantes en los
eventos- llamaría después la ‘Generación del 27 Sociedad Anónima’: su
capacidad para rentabilizar cada una de sus apariciones públicas con el propósito
de ser y de vivir de y para la Literatura.
Por eso esta obra, que busca en los recodos de la humanidad y de la
genialidad de nuestros autores, posiblemente contribuirá a restar a lo que Luis
García Montero con otros autores llama «la mitología del 27»1 y a sumar a favor
del conocimiento de unos creadores de primera fila que tuvieron muy claro desde
el principio su firme propósito de existir.
1 García Montero, Luis, “La Generación del 27 como razón de Estado”, en Ínsula, núm. 732,
diciembre, 2007, pág. 2-3.
8
uno
El amor y la muerte
Quizá en el principio del nacimiento del grupo de poetas del 27
estuvieron el amor y la muerte, como en las viejas tragedias. Y no solo porque
alguno los nombrara como la ‘Generación de la amistad’, que también; sino
porque es allá donde a mi entender estuvo el génesis y el germen de todo, en el
amor, en los toros y en la muerte. Y nada mejor que esos ingredientes para crear y
vender una historia de fama y autopromoción, que fue lo que al final procuraban
nuestros poetas, sin que ello contradiga a Gerardo Diego, uno de sus grandes
valedores y sin duda el «incansable impulsor de las actividades del centenario,
sobre todo en relación con las publicaciones deseadas»2, cuando se pregunta:
¿Qué pasó en 1927? Históricamente nada. Es un año como otro cualquiera. En la
historia de la poesía española es fecha en cambio, capital. En ella termina de constituirse un
grupo de diez o doce poetas que se ha venido fraguando lentamente. En ella este grupo,
estos amigos, ya reconocidos entre sí y sabedores de quién es cada uno, plantean y realizan
una vindicación de don Luis de Góngora, porque la fecha era la del tercer centenario de su
muerte. Su proyecto parecía temerario y condenado al fracaso. No ocurrió así. Por el
contrario, todo salió a pedir de boca. La repercusión en el ámbito literario fue inmensa.
Góngora quedó, creemos que para siempre, alzado a la cima de su gloria, y definitivamente
barrida la opinión hasta entonces reinante entre profesores, críticos y escritores, reinante
2 Morelli, Gabriele –edición, introducción y notas-, Gerardo Diego y el III centenario de Góngora
(correspondencia inédita), Editorial Pre-Textos, Valencia, 2001, pág. 13.
9
desde hacía más de dos siglos, de que al lado de un Góngora menor, florido y popular,
había otro oscurísimo, tenebroso, indescifrable, ejemplo de mal gusto, de perversión y poco
menos que de locura.3
Pero dejando la poesía y la literatura aparte, todo quizá había
empezado algo antes. El 16 de mayo de 1920 toreaban en Talavera de la Reina
(Toledo) Ignacio Sánchez Mejías y Joselito, quizá el torero más grande de todos
los tiempos, del que Ignacio era tan admirador como amigo. Joselito había sido su
maestro en el ruedo e Ignacio había emparentado con él casándose con su
hermana Lola. Joselito era novio de la bailarina Encarnación López, La
Argentinita.
Esa tarde de mayo el toro Bailaor hirió de un cornalón tremendo e
inesperado a Joselito. Mientras lo trasladaban a la enfermería Ignacio lidió y mató
al toro. Cuando Ignacio se acercó a verlo, Joselito ya había muerto. Ignacio se
pasó la noche entera velando el cadáver y llorándolo, ya cogido de la mano del
muerto o acariciando su cabeza ya inerte. Se ha dicho que lo velaría una noche y
lo lloró toda la vida. Debió de ser como si esa madrugada se hubiese prometido no
olvidarlo nunca. Quizá por eso, para estar cerca, por tener lo que había sido suyo y
porque no fuera de nadie más (un concepto del amor muy machista y muy torero)
se enamoró perdidamente de La Argentinita, para la que –a falta de divorcio en
España- dispuso hasta de habitaciones en su casa cortijo de Pino Montano
(Sevilla). Y así fueron suyas la hermana y la novia.
3 Diego, Gerardo, Obras completas, Prosa, Tomo VIII, prosa literaria, Volumen 3, Editorial
Alfaguara, Madrid, 2000, pág. 270.
10
Ese aciago día de mayo Ignacio y José María de Cossío –otra de las
claves del nacimiento del 27- acompañaron el viaje a Sevilla del ataúd de Joselito
en un furgón ferroviario.
A la muerte de Joselito en Talavera el 16 de mayo de 1920, cogido por el toro Bailador,
se sumió (José María de Cossío) en una profunda tristeza y se recluyó voluntariamente en
Tudanca, donde aún se conserva la imagen de la Virgen ante la que Joselito rezaba antes de
cada corrida. Pues bien, Cossío supo transmitir su afición (a los toros) a los amigos poetas,
con quienes fue a muchas corridas, y movilizarles en la búsqueda de poemas taurinos. No
solo Diego, también Alberti le enviará citas con fragmentos taurinos de Juan Ramón
Jiménez.4
Ya con Encarnación y de la mano de José María de Cossío y Rafael
Alberti, se haría Ignacio muy amigo de Federico García Lorca, quien le musicó a
la cantante Los cuatro muleros, y a la que ayudaría a montar y a crear muchos de
sus espectáculos populares. Y con Lorca conoció a Manuel de Falla y a otros
amigos del poeta.
Pero había sido antes, y pensando en homenajear a Joselito, cuando
Ignacio habría contactado con Alberti para que le escribiera una elegía torera.
Rafael ya había escrito algunos poemas con los toros de fondo, cuando Ignacio le
pidió a José María de Cossío, poeta, gran conocedor de Góngora, de la poesía
barroca en castellano y eminencia crítico-taurina, que le presentara al poeta de El
4 Neira, Julio, La quimera de los sueños. Claves de la poesía del 27. Editorial Veramar, Málaga,
2009, pág. 93.
11
Puerto de Santa María. De aquel propósito nacería A Joselito en su gloria,
recitado por primera vez en un homenaje al torero en Sevilla.
Y sin olvidar ni la muerte ni los toros habrá que recordar que años
después Federico escribiría por Ignacio una de las elegías más conocidas de la
lírica española.
Pero entonces ya Ignacio los había llevado a todos a Sevilla a recitar
por primera vez en público sus poesías, a homenajear a Góngora dijeron, pero
sobre todo a retratarse para el futuro. Y retratados y convertidos en historia y
leyenda literaria, aquel culebrón romántico y casi folletinesco entre la coplista y el
torero, habría de quedar, quizá no deba ser de otra forma, olvidado y al fondo para
gloria de los verdaderos protagonistas de la historia.
12
dos
Madrid o la invención literaria
Todo empezó en abril de 1926 al amparo de una «improvisada y amistosa
tertulia»5 en uno de «esos simpáticos cafés madrileños que amábamos»,
6 cuando
un puñado de creadores de provincias (complemento y calificativo que Ernesto
Giménez Caballero –Gecé- echó en cara a Gerardo Diego7) pusieron sobre la
mesa la necesidad de celebrar el tercer centenario de la muerte de Góngora, así
como enaltecer su figura. Lo de “provincianos” lo resaltaría Diego también y con
cierta sorna, cuando la prensa de Sevilla los nombró como «un grupo de literatos
madrileños», tras considerar tan solo desde qué ciudad habían llegado en tren.
En aquellos primeros días se cuenta que estaban entre los contertulios,
además del propio Gerardo –que es la fuente de la información-, Pedro Salinas,
Melchor Fernández Almagro y Rafael Alberti. Aunque quizá pudo haber alguien
más cuyo nombre se ha perdido en el silencio de la memoria, como referiría
Diego en su crónica de los hechos. Dice él que fueron los presentes quienes
vieron la necesidad de honrar a don Luis, como lo llamarían en adelante, y en
cierta medida la obligatoriedad de hacerlo ellos. Desconfiaban de lo que se
5 Diego, Gerardo, “Crónica del centenario de Góngora, 1627-1927”, en Carmen y Lola, edición
facsimilar, números 1 y 2, Turner, Madrid, 1977. 6 Alberti, Rafael, La arboleda perdida, Editorial Bruguera, Barcelona, 1982, pág. 220.
7 Diego, Gerardo, Obras completas..., op. cit., pág. 984.
13
pudiera organizar desde el régimen político y académico en que vivían y del que
no esperaban gran cosa; y que por lo pronto, además de someter la vida cotidiana
y la prensa a la censura, mantenía a Miguel de Unamuno desterrado en Hendaya,
desde donde en su momento remitiría su agria negativa a participar en los actos de
Madrid. Recordando el momento Diego habría de decir después:
Y tenemos que hacerlo nosotros. Si esperamos que lo hagan las corporaciones
oficiales pasaremos por el bochorno de que España celebre el centenario de su más grande
poeta entre una absoluta indiferencia, con cualquier actillo exterior y falso, algún certamen
novelesco y media docena de artículos de enciclopedia, contentos de haber matado el tema
nuestro de cada día o semana de colaboración.8
Se trataba de Luis de Góngora y Argote, a quien hasta «oficial y
tradicionalmente [se había] considerado un demonio con cuernos, un “ángel de las
tinieblas” y un verdugo del idioma, sobre todo en aquellos dos poemas geniales –
Soledades y Fábula de Polifemo y Galatea-, centro de nuestra admiración
entusiasta»,9 como dijera Alberti. Y es que por Góngora apenas apostaba nadie de
los consagrados: desde Azorín a Machado, y mucho menos la Academia. «Un
pobre cura provinciano», había dicho Antonio; un «poeta lascivo», referiría desde
la Real Academia Española un académico de apellido Alemany que había
publicado El vocabulario de Góngora; un curata inhumano, frío, pedante y
fornicador, había proclamado Unamuno desde su destierro. Con un planteamiento
similar se pronunciará Valle Inclán en carta a Rafael Alberti. La epístola la
conocemos porque el gaditano la reproduce en otra que envía a su camarada
Gerardo para contar lo aseverado por el Barbas, que es como entre ellos apodan a
8 Íbid., pág. 969.
9 Alberti, Rafael, La arboleda..., op. cit., pág. 220.
14
Valle:
Releí a Góngora hace unos meses –el pasado verano- y me ha causado un efecto
desolador, lo más alejado de todo respeto literario -¡Inaguantable!- De una frialdad, de un
rebuscamiento de “precepto...”. No soy capaz de decir una cosa por otra. Perdone y mande
a su atento amigo q.l.e.l.m.
Valle Inclán.10
Según lo escrito por Gerardo Diego, a la primera asamblea gongorina
concurrieron con los citados Antonio Marichalar, Federico García Lorca, José
Bergamín, José Moreno Villa, José María Hinojosa, Gustavo Durán y Dámaso
Alonso. En la distancia «se adhirieron otros amigos»11
que no pudieron asistir.
Sin embargo, de la enumeración y recuento que hace Dámaso Alonso,
cuando relata al mismo Gerardo en carta del 20 de junio de 1926 qué sucedió con
aquellas reuniones una vez que él dejó Madrid para regresar a su residencia en el
norte de España, deduciremos que el número de participantes es bastante menor.
Cuenta Alonso que tras marchase Diego se sucedieron tres reuniones preparatorias
más, y que de estas desapareció Marichalar, que había estado acudiendo hasta
entonces. El primer día se reunieron, además de Alonso, Alberti, Durán e
Hinojosa. El segundo día solo aparecieron Moreno Villa y Alonso. Y el tercero y
último Alberti y Alonso, razón por la que el remitente exclamará: «Querido
10
Morelli, Gabriele, op. cit., pág. 73. 11
Diego, Gerardo, Obras completas...,op. cit., pág. 970.
15
Gerardo: Es una vergüenza.»12
Debe hacerse notar que Dámaso, de los participantes que anunció Diego,
obvia a García Lorca y Bergamín. Nada dice. Por eso la pregunta es evidente:
¿Cómo le extrañó a Dámaso solo la ausencia de Antonio Marichalar y no las de
Federico, Salinas, José Bergamín y Melchor Fernández Almagro? ¿O es que los
últimos nunca estuvieron en los primeros encuentros y fueron una aportación
gratuita de Diego? Solo así se explicaría que Alonso ni siquiera los echara de
menos, como sí hace con Marichalar.
Habrá que esperar hasta el 2 de julio para conocer por Dámaso Alonso uno
de los sitios en los que se reúnen nuestros escritores, el lujoso hotel Palace de
Madrid, situado frente al Palacio de las Cortes y lugar habitual de reuniones de
muchos artistas, intelectuales y escritores en los años veinte. Al tiempo
constataremos la vuelta a escena de Marichalar y la llegada de Salinas, Bergamín
y Melchor Fernández Almagro. Lorca seguirá siendo el gran ausente:
Querido Gerardo: Ayer (¡por fin!) nos reunimos en el Palace Bergamín, Salinas, Fz.
[Fernández) Almagro, Marichalar y yo y pudimos hablar unos minutos sobre Góngora.
Marichalar dijo que Ortega está dispuesto a editar lo que le demos. Como V. ve las cosas se
presentan muy bien y hay que evitar que por desidia nuestra esto se malogre.
No tendría nada de extraño que se malograra. Por lo menos, creo que poco se hará hasta
12
Morelli, Gabriele, op. cit., pág. 43.
16
Octubre porque cada uno tira por su lado y es difícil llegar a un acuerdo.13
Sobre la participación de Federico García Lorca, sabemos por Rafael Alberti
en carta a Gerardo Diego, que en noviembre de 1926 todavía no se había arrimado
a los actos previstos de homenaje. Así lo confesaba su amigo Rafael:
Querido Gerardo:
Soy un sinvergüenza. Pero a pesar de mi mutismo, uno de los que más trabaja en favor
de D. Luis. Llevo escritas muchas cartas. Todo el mundo responde y promete. Federico es
el único que se calla. Ahora me falta visitar a la gente más gorda: Valle-Inclán, los
Machado y Juan Ramón. A éste lo temo. Veremos si se niega.14
Sin embargo, también por Morelli15
conoceremos que Lorca intentó escribir
una ‘soledad’ que envió a Guillén en febrero de 1927. Pero su evidente desinterés
vendría a ser reconfirmado hasta por Diego en su Crónica del homenaje:
Y la broma un tanto pesada que le gastamos a Lorca en el mismo número (de La Gaceta
Literaria) contrahaciéndole un “Romance apócrifo” en castigo de no presentarse a los actos
de Madrid, ni enviar siquiera adhesión, resultaban detonantes e injustas en un número de
homenaje a Góngora, acomodaticio, pancista y de una seriedad impropia del aire juvenil
que debía tener siempre La Gaceta Literaria, y más tratándose de honrar a un joven
auténtico de 366 años, a un bisiesto de la poesía.16
13
Ibid., pág. 45. 14
Ibid., pág. 67. 15
Ibid., pág. 22. 16
Diego, Gerardo, Obras completas...,op. cit., pág. 981.
17
El proyecto de homenaje, en palabras de Gerardo Diego, consistiría en una
relación de actos «un poco en el estilo del siglo XVII»17
que recogería sucesos,
anécdotas y epístolas, además de otro tipo de actividades y fiestas en honor de don
Luis.
El auto de fe en desagravio de tres siglos de necedades (y los que vendrán). La
representación de una comedia de Góngora. El concierto de música antigua y moderna
sobre Góngora. Una verbena andaluza decorada por nuestros artistas. Y la exposición de
sus hojas y grabados. Y conferencias. Y lecturas. Y toda clase de manifestaciones juveniles
en serio y en broma, según conviniese a la oportunidad del momento.
Tan primoroso programa tropezó desde entonces con acumulados obstáculos. Pobreza
pecunaria, incapacidad organizadora de los artistas, invencible pereza española, el
disolvente del verano inmediato. Sin embargo, alguna de estas fiestas, el concierto por
ejemplo, aún puede y debe tener realización, aunque sea fuera del año del centenario.18
Antes de proseguir con el relato de los hechos habrá que pararse un
momento y recapacitar sobre las últimas líneas leídas. Cuando se redactan, no solo
habían pasado las reuniones preparatorias del homenaje, sino también el homenaje
en sí. Hay que recordar que cuando Gerardo Diego escribe la crónica que después
aparecería en la revista Lola (Carmen y Lola se publican por primera vez en
diciembre del 1927) ya es consciente de que muchos de los actos previstos se
17
Ibid., pág. 970. 18
Íbid., págs. 970 y 971.
18
quedaron en el camino, sin embargo eso no le impedirá, además de expresar su
queja por los incumplimientos, declarar su esperanza de que alguna de esas fiestas
(se refería al concierto de música) pudiera realizarse aunque se programara fuera
de 1927, el año del centenario.
«En aquellas tertulias primaverales de víspera se discutieron sabrosamente
los nombres invitables al homenaje.»19
Quedó establecido que habían de ser
españoles y espiritualmente jóvenes, con las excepciones de Miguel Artigas –
erudito ejemplar- y el mejicano Alfonso Reyes, que se prestaron para las
celebraciones. En honor a la verdad habrá que decir que el requisito de la juventud
venía -en cierta medida- impuesto por la circunstancia derivada de que sus
mayores, Juan Ramón, don Miguel de Unamuno y don Ramón del Valle Inclán, se
habían negado a participar, mientras que Manuel Machado y Ramón Basterra ni
siquiera respondieron a la invitación. Antonio Machado, Salinas y Dámaso
Alonso sí prometieron participar, pero no llegaron a enviar sus versos; Dámaso sí
terminaría muy implicado en el homenaje, pero encargándose de elaborar y
realizando la edición de las Soledades de Góngora, obra que obtuvo «un unánime
éxito de cultos entusiasmos y disfrazados ladridos»,20
todo lo contrario de los
Romances la edición preparada por José María de Cossío, que incluyó un número
importante de errores.
Al final –según Rafael Alberti, secretario de la Comisión para el
homenaje, que es con Gerardo Diego una de las fuentes básicas de esta
información- los participantes serían, además de los citados, Aleixandre,
19
Íbid., pág. 972. 20
Íbid., pág. 971.
19
Altolaguirre, Adriano del Valle, Cernuda, Buendía, Frutos, Diego, Lorca, Guillén,
Bergamín, Pedro Garfias, Joaquín Romero Murube, José Moreno Villa, Juan
Larrea, José María Hinojosa, Emilio Prados y Quiroga, que ofrecieron sus poemas
para ser publicados en los números que la malagueña revista Litoral dedicaría al
homenaje. Una nómina de autores que pasado el tiempo nadie diría corta y escasa.
La revista Litoral coronó el homenaje a Góngora con un número triple especial (5,
6 y 7) en el que colaboraron Picasso y Falla, junto a los ya citados. La revista se
publicaba en Málaga bajo la dirección de los poetas Emilio Prados y del
jovencísimo Manuel Altolaguirre, que también participaron de la misma.
En prosa la opinión extendida desde el primer momento fue la del fracaso
completo. Algunos publicaron sus artículos en el número de junio de La Gaceta
Literaria y otros en la revista murciana Verso y prosa; pero Alberti –secretario de
los actos, como ya dijimos- apenas recibió los originales de José María de Cossío.
Y eso que los habían prometido Miró, Marichalar, Espina, Benjamín Jarnés,
Ramón Gómez de la Serna, Almagro, Giménez Caballero, Alfonso Reyes y algún
otro más. Ni siquiera le contestaron Vela, Ors, Pérez de Ayala y Ortega. Sin
embargo, como después veremos, esta afirmación no es del todo cierta. Sí lo es
que no le remitieron sus colaboraciones a Rafael, que actuaba como secretario de
los actos, pero no se puede obviar que Jarnés, Gómez de la Serna, Pérez de Ayala
y Ortega, prefirieron enviar sus cartas o sus notas directamente a La Gaceta
Literaria, hecho que incomodó sobremanera a Alberti por sentirse en cierta forma
ninguneado.
20
Debe observarse también que en este momento, cuando se publica el
número en honor a Góngora de La Gaceta Literaria, las relaciones entre los
organizadores y la dirección de la revista no son las más apropiadas. Solo ese
hecho justificaría que las negativas a secundar el homenaje se incluyesen en
portada, dejando para la página 2 y siguientes los originales de Gómez de la
Serna, Guillén, Artigas, Alberti, Ayala, Cossío, Alonso y otros. Una selección de
estos textos publicados en el número 11 de La Gaceta Literaria nos permite
hacernos una idea del panorama reinante:
GÓNGORA EL CORDOBÉS
Enjuto y flaco Góngora, consumido como un hachón por las metáforas, por el
fuego artificial de querer iluminar con luces distintas y con más permanentes luces,
aclarativas de la noche.
Enjuto Góngora, con su cara de cabra triste, alegre de imágenes, con los ojos
engarabitados y movibles gracias a que fue el visionario de las imágenes, vivas y vibrantes
en la Naturaleza como las hojas de los chopos que vibran en las brisas de la tarde. […]
Góngora fue este buen pagador de la realidad que le circundaba. Elevó el bienestar de
sus tardes, pacíficas y graciosas, a la más alta categoría. Encontró que para vivir con más
encanto y dignidad hay que elevar la vida que se vive.
En vez de caer como una redundancia la alabanza sobre la propia naturaleza, buscaba
gritos metafóricos de más suntuoso optimismo. Todo está hecho, sin embargo, por las
sencillas y agradables acacias, todo es embriaguez de sus hojas mojadas, todo es
reverberación de la concha alegre de sus hojuelas.
El modesto curita, con sus andares de mujer sin caderas y sin tacones, con ese andar
desdichado y fantasmal de los curas, que atropellan sus faldas al andar, sentía en lo bajo, en
lo hondo de la alameda, la pasión por la vida, y daba sus suspiros hiperbólicos.
21
Góngora es el horror maravilloso de la primavera en un hombre que quiere quedar
impregnando todas las primaveras. […]
Ramón Gómez de la Serna.
SU ORIGINALIDAD
El verso gongorino no responde a una diversa actitud humana. Tampoco obedece como
creación formal a un empuje primario. En este verso no entran componentes que no sean
históricos; todos se hallan más o menos dispersamente apercibidos. Conste bien claro: los
componentes. Y a pesar de todo… ¡Oh falaz gracia paradójica! En el arte, los componentes
no son toda la composición: es decisivo su orden. Por eso se introducen estas novedades en
el coto mismo de lo por excelencia ya acotado, en lo más íntimo de la historia. Góngora,
modelo de continuidad, se limita a instaurar, paso a paso, otro orden.
¿Inventa, pues, su orden? Bien centrado, sin perderse por vías laterales, avanza por la
vía mayor. Mayor: de su tiempo, no solo suya. […]
Jorge Guillén.
GÓNGORA EN LA TORERÍA
Don Luis de Góngora contestó al cargo de tratar con gentes menos graves, que le
imputara su obispo, afirmando ser tan poca su teología que prefería su condena por liviano
antes que por hereje. Toda la multitud jacarandosa que servía las necesidades lúdricas de
sus contemporáneos fue su sociedad predilecta, y aquel gran aficionado a toros que se
llamó D. Pedro de Cárdenas destinatario preferido de sus lirismos ocasionales.
Esa sociedad de ágiles polemistas del coro con los modernos Cárdenas en cabeza, de
modo inesperado por adivinación portentosa, se han sumado a los homenajes gongorinos
con fervor devotísimo de un torero que Góngora hubiera coreado entre todos “Los galanes
de Andalucía”, un poeta verdadero de hoy, Rafael Alberti, ha encontrado el auditorio justo
para los versos de dos Luis. Nada querían saber estos hombres de precedencias ni
22
secuencias gongorinas; pero con intuición admirable han subrayado toda la gracia bética
que rezuma el soneto. […]
¿Qué otro auditorio hubiera deseado Góngora? El halago verbal suplía, o, mejor,
superaba oscuridades sintáxicas, y cuando sonaba en “¡Su flor de España!”, del admirable
soneto a Córdoba, el jadear del auditorio flamenco daba su justa calidad, morena y ardiente,
a la imagen.
Ante el inesperado auditorio, Alberti solicitado por un torero –Ignacio Sánchez Mejías-
se decidió a dar un paso más, y la recitación adquirió su verdadero carácter de homenaje al
gran amigo de la torería. Ya no eran los temas béticos y ardientes. La tercera Soledad,
compuesta por el admirable poeta de hoy, inscribía en el ámbito saturado de manzanilla y
humo, toreros, selva y peregrino, driadas y oreades, magos y unicornios y el mundo mítico
evocado pactaba con los finos andaluces, sonoros y la cuerda de oro –brillante y vibradora-
que todos llevan entre primas y bordones de guitarra, zumbaba metálica y distinta.
Un minuto de silencioso fervor halagaba en su fanal transparente, la imagen de plata del
gran amigo de la torería.
José María de Cossío.
Las palabras de Cossío hacen evidente referencia a la ‘Soledad tercera’ compuesta por
Rafael Alberti y recitada en el homenaje al torero Joselito, acto en el que –como después se
contará- también participa José María. El guiño al “admirable poeta de hoy” que hace el crítico a
Rafael Alberti hay que inscribirlo en las malas opiniones que estos y otros devaneos que se
mueven entre la literatura y la publicidad están generando hacia el portuense entre sus compañeros
de generación. Confirman además las palabras de Cossío el ambiente nocturno en el que se
desarrollan estos y los otros actos vividos por los miembros de la generación del 27 durante sus
visitas a Sevilla.
23
En el mismo número de La Gaceta Literaria escribe también Dámaso Alonso como
ahora veremos. Póngase atención en la precisa diferenciación que hace entre los términos que
aluden a lo oscuro y a lo difícil, a la oscuridad y dificultad de la poesía gongorina. Es la precisión
cirujana de quien ya domina la suerte del idioma; la concreción pulcra y meridiana del matemático
que tiene claro los conceptos con los que trabaja.
GÓNGORA Y ASCÁLAFO
En este tercer centenario de la muerte de don Luis de Góngora, no todo ha de ser
regocijo y tirarle de la barba al académico. Estamos, los amigos de don Luis, en trance de
una batalla muy seria y, afortunadamente, casi ganada: la de la incorporación definitiva del
poeta a la historia normal de la literatura española. Conviene, antes de jugarnos la carta
decisiva –que a priori sabemos favorable-, meditar un momento cuáles son el terreno de la
lucha, el enemigo que tenemos enfrente y el alcance mismo de la contienda. Volvamos, por
hoy, al tema de la “obscuridad”.
Góngora –todos sus verdaderos lectores lo saben. Es difícil; oscuro, no. Oscuro es lo
que no reúne en sí los elementos necesarios para la comprensibilidad; difícil, lo que,
reuniendo los elementos necesarios para ser comprendido, exige del que lo quiera
comprender, inteligencia, estudio, esfuerzo. Góngora es difícil antes de su estudio. Pero,
después de una valiente y esforzada lectura, resulta diáfano, clarísimo, con una claridad
lírica que, a fuerza de perfección, a fuerza de poética exactitud, se aproxima a la claridad
matemática. Contra este postulado inconcluso para cualquier amigo de Góngora, allá,
enfrente, un sueño, una pereza, una lobreguez tres veces secular, sigue atacando a Góngora,
tildándole de oscuro e incomprensible.
Estudiemos este caso patológico. Creo que, para mayor claridad, podemos dividir a los
lóbregos, partidarios de la tesis de la lobreguez, en cuatro grupos: a) Los que nunca han
leído a Góngora. b) Los que le han leído en abominables ediciones. c) Los que le leyeron
sin conocer suficientemente la lengua española. d) Los que, además de estar, en algunas
24
ocasiones, incluidos en los grupos b) y c), no puedan comprender a Góngora por ser,
fundamentalmente, incapaces de comprensión poética y, a veces, de bautismo.
Pero yo sería ahora injusto y parcial si creyera que estos cuatro grupos se refieren solo a
los enemigos de Góngora. No: son también muchos los que se dicen amigos del poeta y, sin
embargo, no le han entendido por pertenecer de hecho a alguno de los anteriores apartados.
A éstos los designaré con las letras A, B, C y D.
a) Pertenecen a este grupo, mientras no se demuestre lo contrario, casi todos los
académicos; pertenecen a él también, algunos catedráticos de Universidad y de Instituto.
Signos característicos: Repiten todos de memoria la lección aprendida en Menéndez
Pelayo. Cuando en sus amenos libritos, tienen que poner un ejemplo de la “obbbscuridad”
gongorina, siempre citan el principio de la Soledad Primera: “Era del año la estación
florida…” (Lo único que conocen) […]
Dámaso Alonso.
Siguen en La Gaceta otras intervenciones favorables como las de Diego,
Artiga y Ayala. Sin embargo, por su peso literario en el momento al que nos
referimos, y por cuanto influyeron sus negativas en los organizadores, tuvieron
mayor resonancia las respuestas de quienes contestaron a la invitación pero
criticando y desdeñando la iniciativa. Son notables las agrias cartas de negativa de
Unamuno, Valle-Inclán y Juan Ramón Jiménez. Famosa fue la controversia entre
Gerardo Diego y Juan Ramón a partir de la demanda de participación.
Reproducimos los textos de las cartas que se cruzaron durante una de las
más famosas batallas de la literatura española del siglo XX.
Todo empezó cuando Juan Ramón contestó a Rafael Alberti, que actuaba
como secretario del comité organizador, anunciando su renuncia a participar.
Decía así:
25
Esquela contra
Madrid, 17 febr., 1927.
Sr. D. Rafael Alberti.
Madrid.
Mi querido Alberti: Bergamín me habló ayer de lo de Góngora. El carácter y la
extensión que Gerardo Diego pretende dar a este asunto de la Revista de Desoriente, me
quitan las ganas de entrar en él. Góngora pide director más apretado y severo, sin
claudicaciones ni gratuitas idea fijas provincianas –que creen ser aún ¡las pobres! gallardías
universales. Usted –y Bergamín- me entienden, sin duda.
Suyo siempre
K. Q. X.21
No recibe Diego de buen grado la afirmación de Juan Ramón al pedir para
Góngora un director más apretado y severo. Independiente del tono sarcástico de
la misiva, el dolido Gerardo responderá “por la misma vía Alberti y en serio,
aunque pasado ya el fragor del homenaje, debido a que K.Q.X. no publicó su
respuesta a nuestra invitación sino hasta fines de 1927, a pesar de aparecer
firmada a principios de ese mismo año.”22
La carta de Gerardo a Alberti se
expresa en los siguientes términos:
Esquela pro
Madrid, 3 –diciembre- 1927.
21
Alberti, Rafael, La arboleda..., op. cit., pág. 230. Este juego de iniciales identifica a Juan Ramón Jiménez y aparece también en una sección que encabeza con estas mismas en algunos número de La Gaceta Literaria. Por tales siglas, Rafael Álberti en La arboleda perdida se atreve a llamarle Kuan Qamón Ximénez. En opinión de Alberti el de Moguer “comenzaba a cansarse de todo –y de todos nosotros, sus más fieles amigos-, llegando este cansancio hasta las iniciales de su propio nombre –J.R.J.-, que sustituyó precisamente en esos día de exaltación gongorina, y no sin cierta gracia andaluza, por las de K.Q.X., «las tres letras –según le oí decir en no sé qué momento- más feas del alfabeto»”. 22
Íbid., pág. 231.
26
Querido amigo Rafael: Leo hoy la Esquela contra que me propina K.Q.X. por tu
conducto. Me interesa rectificar dos errores históricos que advierto en su texto. Sobre todo
para que conste en la “Crónica del centenario”. El carácter y la extensión del homenaje a
don Luis ha sido como todo el mudo sabe –y K.Q.X. por lo visto lo ignoraba- acordado
entre unos cuantos amigos: los seis firmantes de la invitación y varios más, según consta en
mi verídica “Crónica”. La Revista de Occidente ha sido simplemente editora, y el asunto
Góngora, por consiguiente, no tiene más relación con ella que la de agradecimiento por
haberse ofrecido amablemente a editar cuanto entregásemos, dejándonos en la más plena
libertad. Por lo tanto, la condenación que sobre mí pesa en esa leve esquela, repartírosla a
cargas iguales tú, Salinas, Lorca, Bergamín, Dámaso, etc. Yo no he hecho otra cosa –todos
lo sabéis- que animaros a trabajar, y someter a vuestra aprobación un plan general de
ediciones. Si esto merece la condena de K. Q. X. la respeto gustoso, sabiendo que en ella
me acompañáis todos vosotros, igualmente pecadores. Por lo demás –ya tú y Bergamín me
entendéis, sin duda- hemos ya comentado suficientemente esta lamentable actitud de K. Q.
X. Tu buen amigo, GERARDO.23
Pío Baroja sería otro de los que niega su adhesión al homenaje y se excusa
de ello en carta a Giménez Caballero aduciendo que a Góngora no lo conoce
demasiado:
… Me pareció bien la raíz semítica asignada por usted a D. Juan. La Celestina la tendría
también. El Cid y D. Quijote quedarían como representantes literarios del español no
semítico (a pesar del semitismo que se huele en Cervantes). Si tuviera que escribir sobre
Góngora –no lo conozco bien- creo que creería encontrar una raíz también semítica.24
En la misma columna de La Gaceta Literaria y algo más abajo la opinión de
23
Íbid., págs. 231-232. 24
La Gaceta Literaria (Madrid), 1 junio 1927, número 11
27
Valle-Inclán se hace más exacerbada hasta molestar a Rafael y Gerardo:
Releí a Góngora hace unos meses –el pasado verano- y me ha causado un efecto
desolador, lo más alejado de todo respeto literario. ¡Inaguantable! De una frialdad, de un
rebuscamiento de precepto… No soy capaz de decir una cosa por otra.
Perdónenme y manden a su atento amigo, que les estrecha la mano.25
Por el mismo medio se excusará también Antonio Machado. El 10 de
febrero de 1927 remitirá desde Segovia la siguiente carta para justificar que no se
implicaría en el homenaje:
Mil gracias por su amable invitación a tomar parte de esa bella fiesta de Góngora.
Por mi desdicha, no tengo tiempo que dedicar a trabajos tan de mi gusto como ese que
ustedes me proponen. Todo el día me ocupan clases, prácticas, repasos, etc., en el Instituto.
Con todo, si algo puedo hacer se lo remitiré. Reciban el más cordial saludo de su buen
amigo.26
Estos posicionamientos contrarios a la celebración serán recordados con
manifiesto malestar por Juan Chabás, en La Libertad (4 de febrero de 1928), en un
artículo que titula «Exabruptos»:
Cada vez que en España, con cualquier motivo, se origina una encuesta o publico
debate literario, nos encontramos inevitablemente con algún ejemplo de la dificultad que
tienen nuestros mejores escritores a sentirse responsables ante el público. Cuando se
requiere su opinión, es fácil ver que contesten improvisadamente como sorprendidos por un
tema cuyo contenido no fue nunca objeto de su meditación. De esta ligereza no se libran ni
25
Íbidem. 26
Íbidem.
28
los mejores, es decir, aquellos que por su obra han adquirido, con su justo renombre, más
honda responsabilidad. Sin gran reparo hablan ante el público con descuido casero,
improvisando en mangas de camisa. Es casi seguro que la razón de esta negligencia se halle
en la vida misma de nuestros escritores, generalmente apartados en un aislamiento gremial,
que, por otra parte, no despierta en ellos tampoco ningún interés ni cohesión profesionales
de oficio.
Recuérdense, como prueba de este defecto señalado, las contestaciones de algunos de
nuestros más insignes maestros a una carta que les fue dirigida solicitando su contribución
al homenaje a Góngora, preparado por varios jóvenes poetas. Algunas respuestas
constituían vergonzosos desplantes, pruebas lamentables de irresponsabilidad. Y lo
inexplicable es que esa actitud ligera y apresurada, sin reflexión, suele ser consecuencia de
engreimiento, de vanidosa y áspera soberbia. Cabe pensar que algunos escritores nuestros
son hombres acerbos, sin alegrías buenas en la vida: cuando esta desde un lugar público –el
periódico, la revista, una cátedra- les solicita, se revuelven ariscamente, como vengándose
de la dureza recibida. Es un estado de rencor íntimo, sometido a la desapacible presión de
muchos silencios. ¡Cómo ruraliza a nuestros escritores ese enconado y desaprensivo mal
genio!
Daña más aún el observar que tal actitud se produce con preferencia en quienes en su
época parecieron asumir una postura de grandes preocupados por el bien público, por las
«cosas» de España.27
Más zalamera y agradecida será la intervención de Alfonso Reyes. Reyes y
Salinas aparecen retratados en la portada de La Gaceta Literaria como los
editores de las Letrillas y los Sonetos de Góngora, obras que nunca verían la luz,
aunque según declaraciones de Gerardo Diego sí se llegaron a concluir.
27
Chabás, Juan, Testigo de Excepción, Introducción y selección de Javier Pérez Bazo, Fundación Banco Santander, Madrid, 2011, pág. 111.
29
ALFONSO REYES Y GÓNGORA
Haré cuanto pueda (vivo esclavo) por enviar algo sobre Góngora, algo más que la
mera edición de las letrillas que ustedes me han confiado.
¡Cuánto bien me han hecho ustedes asociándome a sus empresas! ¡Qué generosa
caricia de su juventud! ¡Qué buenos, qué finos y verdaderos poetas ustedes, los nuevos de
España! ¡Qué amigos me he encontrado de pronto, al doblar la esquina de la calle de
Góngora! De suerte que no he esperado en vano. Gracias de veras. Las dos manos.28
Se ha de aclarar que aunque Ortega y Gasset no participó activamente en
el homenaje, ni mostró explícitamente su apoyo a los actos, sí que puso, desde el
primer momento, a disposición de los organizadores la Revista de Occidente para
editar las obras proyectadas para la conmemoración. “Revista de desoriente”, la
había llamado Juan Ramón cuando se negó a participar del homenaje.
Encontraremos también, a pesar de lo afirmado por los organizadores en sentido
contrario, que Ortega sí se prestó a colaborar con La Gaceta Literaria, aunque su
artículo bien leído no pudiera necesariamente entenderse como muy favorable. En
la portada de la revista podía leerse:
En estos días, un ilustre paleontólogo, Edgard Dacqué, sostiene que antes de los
hombres como nosotros existieron hombres con un ojo en la frente: el ojo pineal, de que es
la glándula así llamada última supervivencia. Y añade que aquellos hombres monoculares
no poseían inteligencia, sino una facultad superior de intuición mágica, de penetración
sonambúlica en lo cósmico. Góngora intenta restaurar esa inspiración pineal y mira el
Universo con el ojo ígneo de Polifemo. Las cosas que habían caído en la quietud y en la
prosa vuelven a la danza de las metamorfosis. El racionero, irónicamente, prestidigita y se
28
Íbidem.
30
saca cisnes de las mangas, convierte en áspid la flecha, el pájaro en esquila, la estrella en
avena rubia. Eternamente, la poesía ha consistido en dar gato por liebre, y a quien esto no
divierta, solo cabe recomendar, como la ramera de Venecia a Rousseau, que estudie la
matemática… Yo preferiría, sin embargo, que los jóvenes argonautas de la nave gongorina
se complaciesen en limitar su entusiasmo. Sin límites, no hay dibujo ni fisonomía. Hay que
definir la gracia de Góngora, pero, a la vez, su horror. Es maravilloso y es insoportable,
titán y monstruo de feria: Polifemo y a veces solo tuerto.29
Por estos y otros desencuentros de aquel trámite y de aquellos tiempos no
le quedaron buenas sensaciones a Rafael Alberti. «Como se ve, un gran
fracaso»,30
diría desde las páginas de su arboleda al recordar sus frustraciones de
aquel momento obviando los innegables logros que hemos relatado en torno a la
iniciativa. Peor llevaba, como ya dijimos, que siendo secretario de la comisión, no
fuese la vía elegida por muchos para participar.
Hubo también autores, que totalmente al margen del comité gongorino, se
subieron al carro de la controversia. El 23 de mayo de 1927, coincidiendo con el
aniversario de la muerte del poeta cordobés, Santiago Montoto escribía en ABC
sobre la oportunidad del centenario y la capacidad de sus protagonistas. No podía
dejar más clara su posición:
El vulgo literario, que tanto abunda y es bien conocido, a pesar de lo disfrazado que
anda por esos mundos de Dios, empieza ahora a entusiasmarse con este altísimo poeta, y no
falta quien, sin comprenderlo, pretende definir su significación artística.
29
Íbidem. 30
Alberti, Rafael, La arboleda..., op. cit., pág. 229.
31
No es del caso dilucidar la cuestión sobre la originalidad de Góngora, y si la renovación
que trajo al arte poético fue exclusivamente suya, o inspirada o tomada de su compatricio el
joven poeta Carrillo y Sotomayor [...].
Góngora se distingue en su vida por un ansia de superioridad. Busca fama y fortuna, que
se le escapan de las manos; y así como en su trato social se codea y alterna con los grandes
señores de la corte, con príncipes y Reyes ostentando el lujo de tener coche forrado de
sedas y objetos de plata para su servicio, viviendo vida aristocrática, así también es
refinado, selecto y aristocrático en su obra artística [...].
Cierto que sus mismos panegeristas y amigos, entre ellos el sevillano Salcedo Coronel,
al comentar y al aclarar las obras del gran poeta, señalan la fuente de su inspiraciones que si
unas veces son plagios, otras dan majestad y elegancia a las ideas ajenas de que se sirve;
aunque poco escrupuloso, traduce en más de una ocasión, casi al pie de la letra, tal los tres
primeros versos de Las Soledades:
Era del año la estación florida
em qu el mentido robador de Europa,
media luna las armas de su frente.
Que tomó de Os Lusiadas:
Era no tempo alegre, cuando entraba no robador de Europa
a la luz fevea quando hum, e otro corso me aquentaba.
A mi modo de ver, Góngora no inventó una poética, ni creó una escuela; estaban
ya creadas.31
31
ABC (Madrid), 27 mayo 1927.
32
Si a las anteriores deserciones sumamos las de los músicos, recuérdese que
el homenaje quiso fundir en una sola efeméride literatura, música y artes plásticas,
habría que dar ciertamente la razón a Rafael Alberti.
Los pintores sí respondieron. Hubo aportaciones de Pablo Picasso, Juan
Gris, Salvador Dalí, Benjamín Palencia, José Moreno Villa, Cossío, Gregorio
Prieto, Peinado, Ucelay, Fenosa, Manuel Ángeles Ortiz y Maruja Mallo. La
revista Litoral da cuenta de ellos.
Sin embargo, a los músicos les pasó un poco como a los literatos: mucho
prometer pero al final nada. La excepción fueron Manuel de Falla, Óscar Esplá y
Fernando Remacha. Falla compuso el Soneto a Córdoba, una pieza para canto y
arpa a partir de la composición del mismo nombre; Óscar Esplá, muy amigo
entonces de Rafael, el Epitalamio de las Soledades, pieza para canto y piano; y
Fernando Remacha escribió desde Roma una suite orquestal bajo el nombre de
Homenaje a Góngora, que terminó estrenándose en Italia en 1929. Por contra
nada hicieron ni Ernesto ni Rodolfo Halfter, como tampoco Adolfo Salazar, por
citar alguno de un grupo bastante numeroso entre los conocidos como la
generación musical del 27. Tampoco apoyaron la conmemoración ni Ravel ni
Prokofiev, a pesar de que lo habían prometido.32
El admirable Epitalamio lo compuso Óscar Esplá en dos versiones de piano y
32
García del Busto, José Luis. “Rafael Alberti y la música”, con otros en Entre el clavel y la espada. Rafael Alberti en su siglo, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Catálogo de la exposición, Madrid, 2003, Sevilla 2004, pág. 204.
33
orquesta. En cuanto al Soneto a Córdoba es cierta la eficaz intervención de Lorca para que
se consiguiera. Tal vez él mismo le indicaría el texto, como hice yo con Esplá. No es menos
cierto que yo insistí con Falla en recabar su colaboración y que el ejemplar que me dedicó
viene avalado con una dedicatoria: «En homenaje a la Poesía Española y a la amistad y al
arte de Gerardo Diego.» En su correspondencia conmigo hay otras alusiones a esta altísima
música. De la cena a don Manuel me acuerdo todavía perfectamente. Éramos trece y varios
de ellos andaluces. Alguien tuvo la torpe ocurrencia de denunciarlo. E inmediatamente
Federico desapareció y volvió –en menos de un cuarto de hora- de la Residencia con Rubio
Sacristán, que, aunque ya había cenado, se prestó a hacerlo por segunda vez para deshacer
el mal fario. Y yo también respiré, porque a mi lado estaba pasando las de Caín otro insigne
andaluz que no era precisamente Manuel de Falla.33
Lorca había ganado la batalla alterando la opinión y el gusto del músico
gaditano para quien don Luis resultaba, de partida, «probablemente seco, y poco
espiritual».34
Este cambio de actitud es lo que Diego enunciará como “La
conversión de Falla” y a la que el músico en carta del 8 de febrero de 1928
apostillará: «Claro está que mi devoción por nuestro don Luis no es nueva ni
mucho menos, pero sí es cierto que hasta hace poco distaba bastante de ser
incondicional.»35
La intervención de Federico hacía evidente que si bien mantiene
cierto recelo con la organización del homenaje, no le importa apoyarlo.
Se ha dicho muchas veces que en aquellos días nuestros poetas respiraban
felicidad y satisfacción. Sin embargo, quizá no sea tanta. Rafael Alberti había
nombrado aquellos días como los del Madrid alegre y confiado de anteguerra,
33
Diego, Gerardo, “Crónica del centenario…”, op. cit. 34
Diego, Gerardo, Obras completas..., op. cit., pág. 974. 35
Morelli, Gabriele, op. cit., pág. 35.
34
pero no debemos olvidar que por una carta suya de agosto de 1926 al músico
Óscar Esplá, con el que trabajaba en el proyecto musical de La pájara pinta y en
el que su novia Maruja Mallo haría los decorados y los figurines, sabemos que el
escritor andaba ya cansado de su estancia en la Corte: «No soporto esta vida
madrileña tan estúpida. Esplá, yo creo que nos ha llegado la hora. Si triunfamos
con La pájara, el mar es nuestro...»,36
decía para destacar su deseo de saltar a
América de manos de la música. Aquel éxito nunca lo consiguieron. Los que sí
llegaron después fueron los días del Homenaje a Góngora. El aniversario
arrastraba cierto gafe y había sido proyectado quizás con demasiadas prisas.
Diego fue siempre de la opinión de que habría de haberse empezado a preparar un
año antes.
Y tras la primavera del 26 llegó el verano, el disolvente verano -como
había apostillado el de Santander- y con él todo lo previsto sesteó y se hizo fuerte
la incapacidad organizadora de los artistas y la invencible pereza española. Así
que hubieron de esperar hasta el 27 de enero de 1927 –a nuestros poetas les
gustaba jugar con las fechas- para sacar adelante la invitación para un homenaje
que llegaría, dios mediante, con la nueva primavera.
Muy Sr. Nuestro: próxima la fecha -23 de Mayo del año actual- del tercer
centenario de la muerte de Góngora, nos hemos reunido para organizar un homenaje en
honor del gran poeta. Además de editar su obra lírica, se publicarán varios volúmenes, uno
de prosa, otro de poesía y otros de música y artes plásticas, con trabajos inéditos dedicados
a Góngora. Nos dirigimos a Vd. para que, si el homenaje le parece simpático, nos honre con
36
García del Busto, José Luis, op. cit., pág. 203.
35
su colaboración, enviándonos algo de lo que más estime.
La editorial de la Revista de Occidente se ha comprometido a publicar los tomos
de este homenaje.
Con objeto de prepararlo todo puntualmente, la premura del tiempo nos exige
poner como límite a la entrega de los trabajos el 1º de marzo. Esperamos también su
conformidad, a ser posible en el plazo de diez días, para poder dar su nombre en la lista de
colaboradores y hacer la distribución del tomo. Si su aportación es poética, musical o
plástica, no hace falta que aluda a temas gongorinos.
Sus affmos. 37
Sobre el original mecanoscrito que se remitió a Federico invitándolo a
participar de los actos (documento que hoy puede consultarse en la Fundación
Federico García Lorca, Residencia de Estudiantes, Madrid), Rafael Alberti
escribió de su puño y letra: «Sé bueno, Federico, sé bueno y mándame pronto lo
mejor que tengas». Este documento es muy interesante para constatar cuánto jugó
la organización –hay quien preferiría decir cuánto manipuló- para presentar como
que estaba en marcha aquello que casi solo era una idea en las felicísimas mentes
de Diego y Rafael, pero que apenas contaba con apoyo.
Si se observa el documento con actitud crítica, uno comprobará dos cosas:
Primero, que la firma que aparece como de Federico García Lorca es una “vulgar”
falsificación. Y segundo, algo de lo que pueden haberse dado ya cuenta: La carta
mecanoscrita por Rafael aparece firmada por Federico pero también incluye la
nota manuscrita que antes citábamos para él. El hecho que se deduce no puede ser
37
Diego, Gerardo, Obras completas..., op. cit., pág. 973.
36
más evidente: García Lorca estaba totalmente ajeno a la organización de unos
actos en los que sin embargo se postulaba como organizador. Aparte de ese
detalle, la comparación de las firmas estampadas en la misma con las rubricadas
en otros documentos, ayudaría a entender que las que aparecen en estas cartas de
invitación no están realizadas por sus fingidos autores. Pueden compararse -por
ejemplo- con la postal que se cita más adelante y que firman todos en Sevilla tras
la celebración de los actos organizados por el Ateneo, para remitirla a Juan
Ramón Jiménez. En estos actos sí hay constancia de que todos los firmantes
habían coincidido.
Todas las firmas fueron seguramente realizadas por Rafael Alberti, dado el
cargo que ostentaba. Si se tiene la oportunidad de comparar dos de las
invitaciones a participar remitidas, sin duda se observará que un ligero análisis
grafológico de la caligrafía y de sus trazos hace evidente lo que venimos diciendo;
y así –por poner un ejemplo- si tomamos como referencia la firma de Dámaso, si
en una el trazo es firme y levantado, en la otra aparece muy inclinado hacia la
derecha. En cualquier caso, habrá que pensar que este proceder, sería solo la
consecuencia de la economía administrativa y de la imposibilidad ya además
manifiesta de mantenerlos a todos reunidos.
Lo realmente interesante es saber quiénes -o quién- lo están moviendo
todo. Por eso no puede dejarse pasar por alto que en la citada misiva con visos de
convocatoria, otro de los presuntos firmantes era Pedro Salinas. Sin embargo, y
aunque la carta tiene fecha de 27 de enero de 1927, el 26 de febrero del mismo
año, Alberti confesaría en otra epístola a Gerardo Diego, que hasta ese momento
no habían contestado a la invitación «José Ortega y Gasset, J. Moreno Villa, M.
37
Bacarisses, M. Machado, F. Vela, P. Salinas, V. Huidobro, J. Larrea, R. de
Bastella y E. Díez Canedo»38
. Se erige así otra sospecha sobre otro organizador
que tampoco estaba al tanto, y que según consta en el programa de publicaciones
previstas habría además de encargarse de la edición y prólogo de los Sonetos de
Góngora, dedicación posterior que sí ha sido constatada.
De todos modos la ausencia más notable, sabidas las distancias y la
diferencia de edad con Salinas, es sin duda la de Federico, cuya poesía se movía
por gustos más neopopulares. Por eso como venimos diciendo todo apunta a que
el granadino no estaría por la labor de participar en el homenaje a Góngora, o al
menos al nivel que sus amigos esperaban. Aunque tampoco puede olvidarse que
Federico había dictado una muy simpática conferencia en su favor: La imagen
poética de don Luis de Góngora, pronunciada en el Ateneo de Granada el 13 de
febrero de 1926, antes incluso de que tuvieran lugar en Madrid las reuniones
impulsoras de la conmemoración gongorina, o que comenzara a escribir una
‘Soledad’ para la misma.
García Lorca comienza también a escribir una “Soledad” que no llegó a terminar, y de
la cual, en carta a Guillén del 14 de febrero de 1927, envía algunos fragmentos pidiendo al
amigo, como de costumbre, su juicio personal, expresando el temor de no acertar e incluso
amenazando con tirarla al cesto de los papeles. El poema lorquiano empieza así:
Rueda helada la luna cuando Venus
con el cutis de sal, abría en la arena,
38
Morelli, Gabriele, op. cit., pág. 75.
38
blancas pupilas de inocentes conchas.39
Sin embargo son más los detalles que abundan en la desconexión –o al
menos en el desinterés- de Federico con el homenaje. Por ejemplo que,
habiéndose fijado como fecha de entrega máxima para las colaboraciones el 1º de
marzo, el 26 de febrero de 1927 Rafael Alberti escribe a Gerardo Diego y le
advierte que entre los que no habían enviado nada estaba Federico, puntualizando
Rafael que lo que sí tenía era su promesa de que recibiría unas poesías suyas.
Algo que nunca ocurrió. Quizá por estas circunstancias Gerardo Diego calificaría
a Federico en carta a Miguel Artigas como «“nuestro sordomudo epistolar” y,
poco después, “el imposible y dudoso y problemático Federico García Lorca”»40
.
Debían ser tantas las dudas sobre la participación de Lorca, o tan grande la
certeza de que no estaba por cumplir su promesa de mandar algo para el homenaje
al poeta cordobés, que Gerardo Diego le gastó una broma «contrahaciéndole y
firmando con su nombre y apellidos un romance entre gitano y gongorino».41
Y lo
envió a La Gaceta Literaria, que dirigía Giménez Caballero y que se propugnaba
como el periódico oficial del evento, donde fue publicado en portada con el título
Romance apócrifo de don Luis a caballo.42
La broma al principio incomodó a
Federico, pero pronto reaccionó riendo a mandíbula batiente. Fue tal el éxito del
contrahecho que veinte años después sería incluido como original en las Obras
completas de Federico publicadas en 1938 por la Editorial Losada de Buenos
39
Íbid., pág. 22. 40
Íbid., pág. 21. 41
Diego, Gerardo, Obras completas..., op. cit., pág. 989. 42
Íbidem.
39
Aires, Argentina, por Guillermito –como llamara Diego a Guillermo de Torre-,
que no habría estado al tanto de la broma.
Y fue así como -recortando y pegando, como diríamos ahora- Gerardo
Diego, para asegurar la participación del escurridizo Federico, compuso el
romance que ahora reproducimos:
ROMANCE APÓCRIFO DE DON LUIS A CABALLO
43
Por el real de Andalucía
marcha don Luis a caballo.
Va esparciendo su manteo
negra fragancia de nardos
y luciendo su repertorio
en los pliegues de sus paños
el viento, escultor de bultos
y burlador de romanos.
Dos amorcillos, hijuelos
del amor abanderado,
le van enjugando perlas
del noble sudor del cráneo
con pañuelos de estameña
de rayadillo y cruzados.
43
Este romance se publicó por primera vez en el núm. 11 de La Gaceta Literaria en junio de 1927.
40
¿Quién es la niña morena
que va a deponer el cántaro
a la fuente que le dicen
la Fuente de los Espárragos?
—Felices, don Luis de Góngora,
¿no me conoce su garbo?
—Ay, si es mi colmeneruela
del corpiño almidonado.
Ya don Luis se apea airoso
del estribo plateado
y ella le nieva la bota
con el sostén de su mano.
Un rumor de galopines
galopantes, galopando
entre los olivos vienen
con los trabucos terciados.
—¿Quiénes son los tres barbianes?
¿Quiénes son los tres serranos?
—Son tres flamencos de Flandes
que instalaron un semáforo
para dar órdenes falsas
a los vientos y a los barcos.
Ya se acercan, cataduras
feas, ceños renegados.
41
barba que tarde o que nunca
peines de hueso peinaron.
—¿Cómo os llamáis, barbianes?
—La niña tiembla de verlos
aviesos y aborrascados—.
Van diciendo uno, dos, tres.
—José María el Temprano.
—El príncipe de Esquilache.
—Justo García Soriano.
De la abierta carcajada
don Luis se ha desquijarado.
Bastante después este romance desaparecerá de las obras de Lorca y será
incluido en las Obras completas de Gerardo Diego con una nota en la que se
indicaba: «Apócrifo de Jaime de Atarazanas en La Gaceta Literaria, número del
centenario de Góngora.» Con esta apostilla, para autores como Francisco Javier
Díez de Revenga,44
se estaría descartando la autoría colectiva del poema de la
que habló Gerardo en su revista Lola al decir una broma «que le gastamos» Rafael
Alberti y yo, pues Jaime de Atarazanas es el seudónimo que usaba Gerardo para
firmar sus «jinopepas», que como sigue diciendo Díez de Revenga, se configuran
44
Diez de Revenga, Francisco Javier, “Sobre Góngora y el 27: recapitulación”, en Anuario brasileño de estudios hispánicos, 10. Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil, São Paulo, Brasil, 2000, pág. 157-170.
42
«como un espacio para la broma en amistad, ya que este tipo de poemas, como
otros muchos jocosos de Gerardo Diego, son poemas hechos en amistad, para
divertirse entre amigos, y que difícilmente podían llegar a producir un disgusto
serio».45
En ese mismo artículo titulado Sobre Góngora y el 27: recapitulación,
Díez de Revenga reproduce parte de la carta que el poeta de Santander dirigió a
Lorca el 13 de diciembre de 1927:
Mi broma de La Gaceta Literaria –justo castigo a tu incalificable deserción del
homenaje a “don Luis”- surtió el efecto apetecido. Picaron muchos. El número, como viste,
fue una indecencia. Dámaso y yo quedamos justamente indignados. A mí no me quiso
publicar la Crónica, que saldrá ahora corregida y envenenada. Mi ataque a Valle-Inclán y
mi broma a ti resultaron aisladas, desairadísimas: flores equivocadas de juventud, en un
programa acomodaticio de jardín podrido académico.
Pero no fue ese el único intento de sumar contribuciones a la causa
gongorina dejando a un lado la voluntad del autor. También sería el caso de
Bergamín y la décima suya que apareció en la revista Litoral dedicada a Góngora.
Como es sabido, a Alberti le encargó Gerardo Diego una antología de poesías de
poetas contemporáneos a Góngora. Ahora bien, parece que Alberti se llevó un día un
poema de Bergamín, y sin consultarle –o sea, sin pedir su permiso- lo incluyó en la
antología que estaba preparando. Dada la importancia histórica de ese número especial de
Litoral, y dada la carrera posterior del Bergamín poeta, la aparición de un poema suyo fue
poco menos que sensacional. Lo curioso es que, a pesar de su fuerte acento barroco, no se
concibió como homenaje a Góngora: Bergamín lo describe como “un poema cualquiera,” lo
45
Íbid., pág. 165.
43
cual nos da una idea del tipo de poesía que componía con regularidad durante los años 20.46
El número triple (5, 6 y 7) de la revista Litoral publicado en octubre de
1927 incluía el citado poema con el título “Décima” en su página 19:
¿Qué precitado alud
de nieve y cenizas, vierte
su siniestro afán de muerte
sobre tan clara virtud?
Caída, la excelsitud,
¿Mensajera no es, oscura,
el alma que la procura
fugitiva de su luto?
De otoño es el dulce fruto
y semilla de amargura.
El hecho y la decisión ganan más importancia cuando se conoce que era
voluntad de Bergamín no hacer pública su poesía de entonces y que este poema
sería la única excepción de un silencio celosamente guardado47
roto por esta
composición que Gerardo Diego calificaría agriamente como nefanda décima en
el número 5 de su revista Lola.
El homenaje como ya advertimos incluía también un gran proyecto editor
en torno a la figura de Góngora que iba a contar con el apoyo de la Revista de
Occidente. Tanto Alberti como Diego dan cuenta del mismo:
46
Dennis, Nigel R., “José Bergamín, poeta desconocido de la Generación de 1927”, en Actas del Sexto Congreso Internacional de Hispanistas 1977, Coord. por Evelyn Rugg, Alan M. Gordon, Universidad de Toronto, 1980, pág. 207-210. 47
Íbidem.
44
1. Soledades.- Edición, prólogo y versión en prosa de Dámaso Alonso.
2. Romances.- Edición y prólogo de José María de Cossío.
3. Sonetos.- Edición y prólogo de Pedro Salinas.
4. Octavas.- Edición y prólogo de Jorge Guillén.
5. Letrillas.- Edición y prólogo de Alfonso Reyes.
6. Canciones, Décimas, Tercetos.- Edición y prólogo de Miguel Artigas.
7. Antología en honor de Góngora desde Lope de Vega a Rubén Darío.
Selección y prólogo de Gerardo Diego.
8. Poesías de poetas contemporáneos a Góngora. Animador y colector:
Rafael Alberti.
9. Prosas de contemporáneos sobre Góngora. Colector: A. Marichalar.
10. Álbum de dibujos (contemporáneos). Colector: Moreno Villa.
11. Álbum musical.- Colector Ernesto Halfter.
12. Relación del centenario.- Por varios.
Del ambicioso proyecto editor que incluía el homenaje, solo conocieron la
luz tres tomos: las Soledades de Góngora, con edición, prólogo y versión en prosa
de Dámaso Alonso; los Romances, editados y prologados por José María de
Cossío, que sufrió de una «sensible epidemia de erratas»48
de la que se contagió a
la Antología en honor de Góngora desde Lope de Vega a Rubén Darío,
seleccionada y prologada por Gerardo Diego.
De los doce tomos inicialmente previstos, aunque nunca se publicaron,
parece ser que también estuvieron listos los originales de los Sonetos, preparados
48
Diego, Gerardo, “Crónica del centenario…”, op. cit.
45
por Salinas, y de las Letrillas, por Alfonso Reyes, ambos (seguimos con la
opinión de Diego, que los mantuvo siempre en su poder) merecedores del visto
bueno, aunque sus autores no se lo otorgaron. Tiene interés esta aportación para
valorar también justamente la presencia de Pedro Salinas en los actos del
homenaje, pues aunque se dice que estuvo colaborando con la comisión
organizadora desde las primeras reuniones, lo referido en sentido contrario y su
ausencia en las veladas en Sevilla dan lugar a interpretaciones que justificaban su
disidencia o su falta de compromiso, que siendo ciertas, no impidieron la
colaboración académica.
A los publicados en 1927 hay que sumar49
también los textos de Miguel
Artigas, Don Luis de Góngora y Argote, Versos de Góngora. En el centenario del
óbito del poeta (editado por la Real Academia de Córdoba); y el propio de
Alfonso Reyes, Cuestiones Gongorinas (publicado en Madrid por Espasa-Calpe),
que aunque no coinciden en título ni en lugar de edición (los doce tomos estaban
previstos para que vieran la calle como se ha dicho en la Revista de Occidente)
conviene citarlos por la coincidencia de su temática, de sus autores y del
momento.
Otra de las actividades estrella programadas sería la representación de un
auto de fe en desagravio del poeta homenajeado y el montaje de una verbena. O
así se había pensado y acordado en las reuniones preparatorias de la primavera de
1926. Diferente sería lo que después pasara, como algo más adelante veremos.
49
Morelli, Gabriele, op. cit., pág. 11.
46
* * *
Aunque en la invitación que remite Alberti se convoca para el día 24, los
actos propios del evento, siguiendo la Crónica publicada por Gerardo Diego,
tuvieron lugar un lluvioso 23 de mayo entre las dos luces –oro y cera- del
atardecer. Rafael, a pesar de la convocatoria, también menciona esa fecha al
recordar la celebración en su arboleda: «Por la noche –día 23 de mayo- hubo
juegos de agua contra las paredes de la Real Academia.»50
Y lo cierto es que la
muerte del poeta cordobés está datada un 23 de mayo de 1627, razón por la que
habría que dar credibilidad a este día que en 1927 fue lunes.
Los actos tampoco tuvieron lugar en la plaza Mayor de Madrid, como
habían previsto, entre otras razones porque su urbanización no consintió que fuere
el escenario adecuado. O eso argumentó Gerardo Diego. Después quisieron –
pensaron- hacerlo en la plaza de toros, espacio que se desestimó también por su
carácter cerrado e íntimo –o eso adujo Gerardo-, cuando para el acto se quería la
mayor difusión y libertad.
Al final la representación terminó celebrándose en un tétrico solar lejano al
centro, sin nada reseñable y que nunca se ha identificado. Diego se negó a
hacerlo, pero no dudó en afirmar que «los vecinos lejanos creyeron que se
anticipaban en un mes justo las hogueras sanjuaneras»51
, tan tradicionales en
50
Alberti, Rafael, La arboleda..., op. cit., pág. 232. 51
Diego, Gerardo, Obras completas…, op. cit., pág. 976.
47
algunos sitios de España. Una solución por la tremenda, la de optar por un solar
lejano del centro, que ayuda a Gerardo a salir de una propuesta tan inverosímil
como la planteada.
Según la Crónica, el Tribunal que había de juzgar a Góngora y a todos los
que lo habían vilipendiado, se constituyó a propósito de la puesta en escena
ataviado con negras hopalandas y severos hábitos cortados según los cuadros de
época del museo del Prado que recrean el tiempo en el que vivió el homenajeado.
El tribunal lo constituyeron los tres mayores gongorinos: Dámaso Alonso,
Gerardo Diego y Rafael Alberti, al que la sonrisa de siempre se le torcía en un
matiz sarcástico. A última hora Dámaso, «secuestrado la víspera por siete
alemanes en la Sierra de Guadarrama»52
(y no se pierda el hilo de este tono
sarcástico), fue sustituido por José María de Hinojosa. De subdiáconos y acólitos
oficiaban José María de Cossío, Buñuel, Bergamín de fiscal, con la cara larga de
costumbre y condenando a todos los procesados sin apelación, y Chabás, con la
voz más tostada que nunca, además de otros jóvenes autores cuyos nombres se
habrían perdido en el tiempo. De pregonero actuó «felicísimamente»53
–diría
Diego- el escritor soriano, inspector de Magisterio y amigo desde los días de
Gerardo como catedrático de Lengua y Literatura Españolas en Soria, Gervasio
Manrique. Inútil decir que los oficiantes llevaban las insignias y hábitos de rigor,
realizados con figurines de Salvador Dalí y Guillermo de Torre.
Para la quema en las hogueras, que habían de purificar tantos siglos de
desagravio, se habían preparado dos haces de leña, uno mayor, y otro más
52
Íbidem. 53
Íbidem.
48
pequeño para que no se mezclasen las cenizas de una hoguera y otra. Es
interesante y hasta de agradecer que el narrador (o el cronista) no haya escatimado
en detalles a la hora de imaginar los eventos.
Primero ardieron –según el relato de Diego- entre una gran algarabía los
monigotes de trapo realizados por Moreno Villa para representar al erudito topo,
al catedrático marmota y al académico crustáceo, los tres enemigos más
sobresalientes de Góngora. Y después se incendiaron los ejemplares, muchos de
ellos auténticos y otros modelos representativos hechos con papel para la ocasión,
de manuales sobre Literatura Española, como los de Cejador, Hurtado y Palencia;
además de todos los libros de texto representados por los de Méndez Bejarano,
Rufino Blanco, de nuevo Hurtado y Palencia, Felipe Sassone y José Ciurama entre
otros más. Se quemaron también obras de Lope de Vega, Quevedo, Menéndez
Pelayo, Luzán, Moratín, Hermosilla, Campoamor, Galdós, Rodríguez Marín,
Cotarelo, de Ors, Pérez de Ayala, Valle-Inclán, Ortega y Gasset y todos los
boletines de las academias, gramáticas y diccionarios. Por quemar ardieron (y no
se pierda el matiz sarcástico) hasta algunos libros no aparecidos, pero que los
convocados suponían que aparecerían en breve:
Se quemaron también libros inminentes, aún no aparecidos, en simbólico anticipo. Por
ejemplo:
El vocabulario de Góngora, del académico don José Alemany Bolufer (padre) premiado
por la Real Academia Española.
Góngora en la mano (edición Nova Novorum, de García Morente).
Y finalmente, el número homenaje de La Gaceta Literaria54
.
54
Diego, Gerardo, “Obras completas…”, op. cit., pág. 977.
49
La inclusión en la quema del número 11 de La Gaceta Literaria, que había
visto la luz el 1 de junio de 1927, era la consecuencia más directa de las diferentes
opiniones, que como después relataremos, mantuvieron Gerardo Diego y Giménez
Caballero, director de la publicación, sobre la conveniencia o no de publicar la
crónica que nos sirve para hilar estos hechos. Este número 11 era el previsto, y
como tal apareció, para homenajear a Góngora en una publicación que justificaba
su adhesión a los actos «esencialmente en el carácter humanista y cosmopolita de
ambos. Ese carácter que hizo del poeta español del seiscientos un módulo
[modelo] de la época, un tipo superfronterizo, una antena de largas ondas».55
Por
la negativa a Gerardo nuestros autores entendieron que esta publicación, que al
principio pareció decantarse por los propósitos de los organizadores, al final los
había abandonado a su suerte, hecho que no se confirma de repasarse el contenido
del citado número. La “censurada” crónica de Gerardo Diego se terminó
publicando en las páginas de Lola, el suplemento de Carmen, la hermana chiquita,
como él mismo la calificara. Sus revistas al fin y al cabo y donde nadie
cuestionaría su veracidad, que es donde parece ser estuvo el fundamento de la
negativa del director de La Gaceta Literaria.
Por esta misma inquina ya despierta para siempre en los editores de
La Gaceta Literaria hacia el núcleo duro del grupo: Gerardo y Alberti, cuando
meses después tuvo lugar la gira sevillana, los pocos comentarios que incluyó esta
publicación tuvieron un innegable tono despectivo.56
Y es cierto, anticipándose a
lo que pasaría en Sevilla, en su número 24, correspondiente a diciembre de 1927,
se publica:
55
La Gaceta Literaria (Madrid), 1 junio 1927, número 11. 56
Alonso, Dámaso, “Una generación poética (1920-1936)”, en Poetas españoles contemporáneos. Tercera edición, Gredos, Madrid. (El artículo se había publicado por primera vez en Finisterre, núm. 25 en 1948), pág. 155-177, en nota de la 158.
50
Por un lado, el torero –cansado de cabujones y carne de mujerío banal- se compra
la salvación del espíritu con lo que dicen es lo mejor de lo mejor en poesía: el gongorismo.
Haciendo así un gesto de mecenas, de magnate, que no ha tenido ningún magnate de
España. Y subrayando una vez más que el pueblo, lo popular español, es lo único
aristocrático del país.
En cuanto a los poetas que aceptan tal gesto de tronío, se honrarán predicando a las
masas lo que creíamos fue siempre para la minoría, siempre. (No haría menos un socialista
del viejo régimen).
Andalucía, tablado, gongorismo, cuernos.57
En las hogueras se dice también que ardieron las adhesiones que llegaron
desde Sevilla (grupo Mediodía), Málaga (revista Litoral), Murcia (publicación
Verso y prosa), Huelva (revista Papel de Aleluyas), Valladolid, Sigüenza,
Barcelona, Figueras, Gijón, París y Vallecas. También fue pasto de las llamas el
telegrama con el que Jorge Guillén, otra notable ausencia, quiso justificar su falta
por estar en Valladolid, motivo por el que fue excomulgado y apartado del
Góngora F.C., sin que el tribunal del Santo Oficio estimara siquiera como
atenuante el grito de «Viva la novia» con el que terminaba. La novia no hará falta
recordar que era el triste Góngora y el grito otra muestra más del clima reinante en
la organización y en el desarrollo de las jornadas.
57
La Gaceta Literaria (Madrid), 15 diciembre de 1927, número 24.
51
Siguiendo el hilo de la crónica que de los sucesos hace Diego con
profusión de vocabulario y con un marcado matiz literario sarcástico, el poeta dirá
que serían muy recordados y celebrados los juegos de agua con los que decoraron
las paredes de la Real Academia de la Lengua durante la noche. Los responsables
fueron los más ‘arriesgados y tiernos’ gongorinos, que no dudaron en adornar las
paredes de la Real Academia con surtidores amarillos a manera de armoniosas
guirnaldas, distribuyendo el caudal sobrante en algunos monumentos públicos.
«Yo –diría Alberti-, que me había aguantado todo el día, llegué a escribir con pis
el nombre de Alemany –autor de El vocabulario de Góngora- en una de las aceras. El señor
Astrana Marín, crítico que diariamente atacaba a don Luis, descargando de paso toda su
furia contra nosotros, recibió su merecido, mandándole a su casa, en la mañana de la fecha,
una hermosa corona de alfalfa entretejida de cuatro herraduras, acompañada, por si era
poco, con una décima de Dámaso Alonso [...]: Mi señor don Luis Astrana,/ miserable
criticastro...»58
Por la misma Crónica de los hechos sabremos también de estos obsequios.
Dice Diego que los jóvenes inquisidores, maestros y acólitos premiaron con
delicados presentes a algunos de los enemigos más representativos de Góngora:
un marqués, un erudito y un chantajista, personajes de los que se guarda
reproducir sus nombres, pero a los que dice se entregaron sus presentes envueltos
en versos y ofrendas gongorinas. Eran obsequios comestibles y fumigables, y
entre ellos los cuatro ferruginosos coturnos, curvados en arco de herradura,
58
Alberti, Rafael, La arboleda..., op. cit., pág. 232.
52
utensilio muy útil para favorecer los mejores augurios: «Felicidades a todos»,59
debió de ser la consigna. Estos regalos para los antigongorinos –la aportación la
hace Alonso- se prepararon en el cuarto de hotel de José María de Cossío, «amigo
de todos nosotros.»60
Diego, dentro de la Crónica y en un apartado que titula
“Autenticidades”, apostilla: «[De la autenticidad] de los obsequios los propios
interesados, si no es que prefieren callar. Pregúntese entonces a la servidumbre del
Hotel Majestic, que ayudó a confeccionarlos.»61
Cuenta por último que a la mañana siguiente nuestros protagonistas
acudieron a misa de réquiem por el alma de don Luis en Las Salesas Reales, en la
Iglesia de Santa Bárbara.62
Misa a la que solo asistieron los doce organizadores
que recibieron mutuamente, con toda la parsimonia que la ocasión requería, los
pésames reglamentarios. «Y además ¿por qué había de ser menos Góngora que
Cervantes, a quien la R.A.E. dedica una misa por año? Al menos, una por siglo
para el pobre don Luis»,63
reclamaría Gerardo intentando justificar el acto.
De todos modos este episodio lo recrea mucho mejor Dámaso Alonso:
Pero hay todavía un instante en que veo (¡con tanta ternura!) mi propia generación,
como en esa terrible orfandad de un destino de hombres, entre rumor e indiferencia de
siglos amenazadores, delante, detrás: es dentro del bello barroco tardío, dieciochesco, de la
iglesia de Santa Bárbara, de Madrid. Lucen los cirios del altar, y delante se alza un gran
catafalco. ¡No se quejará don Luis: buenas honras le hemos costeado! El funeral por el
descanso eterno de Góngora se ha anunciado en los periódicos; hemos mandado
invitaciones a las autoridades. Nada: ni un alma. La amplia y noble nave está vacía, salvo el
59
Diego, Gerardo, Obras completas..., op. cit., pág. 979. 60
Alonso, Dámaso, op. cit. 61
Diego, Gerardo, “Crónica del centenario…”, op. cit. 62
Dennis, Nigel R., op. cit., pág. 207. 63
Diego, Gerardo, “Crónica del centenario…”, op. cit.
53
trajín del altar y un banco en primera fila, donde están compactos, codo con codo, once
jóvenes, y con ellos, el pobre don Miguel Artigas, único representante de la erudición que
no había atacado al llamado «príncipe de las tinieblas» (Estaba también por casualidad con
nosotros (había venido de Buenos Aires, donde dirigía ya el Instituto de Filología, que a
tanta gloria había de conducir) Amado Alonso, figura importantísima en la crítica literaria y
en la ciencia del lenguaje.) Alberti y Bergamín lucen en la solapa enormes y rojos claveles
reventones. Los oficiantes nos miran de reojo, muy asombrados. Sin duda, piensan: «¡Qué
extraordinario funeral el de este señor don Luis de Góngora!» Al final nos escrutan a los
doce las caras, sin saber por quién decidirse; resuelven, parece, que el rostro más difícil y
lúgubre es el de Bergamín, porque a él es a quien sahuman. Sí; ese banco, en la iglesia
desierta, lo mismo que la barca nocturna en el Guadalquivir desbordado, representa para mí
el símbolo de la unidad generacional en el momento de su más delimitada y compenetrada
unión. El templo vacío tiene un desolado rumor de caracola marina o de lentas eras,
continuas, indiferenciadas. Como un grito en medio del tiempo, está allí clavada la
generación: en un acto positivo de fe estética: homenaje a don Luis de Góngora.64
Sin duda una formidable puesta en escena, en la que de nuevo la
imaginación –en este caso de Dámaso- juega a favor.
Hasta Giménez Caballero se hizo eco de la misa, aunque fuera para dirigir,
sabiendo quién era el celebrado, cómo había de ser interpretada:
Los actuales jóvenes gongoristas españoles, tomando el frente único y tradicional de
Góngora, le acaban de honrar con una misa por su alma. La ceremonia no ha dejado de
tener sentido. Quizá, demasiado sentido. Se ha querido conmemorar en Góngora, su
amistad al decadente ‘régimen’, su profesión clerical, su adulación con los poderosos y su
tolerancia resignada ante la Inquisición, que trató de censurarle sus obras. Se ha querido
conmemorar a Góngora como ‘liquidador de luces’.65
64
Alonso, Dámaso, op. cit., pág. 169 y 170. 65
El Sol (Madrid), 26 mayo 1927.
54
Imaginación, verdades y mentiras
Después de esta prolija relación de sucesos habrá que aclarar algunos
puntos, para entender por qué La Gaceta Literaria no quiso publicar la crónica de
Gerardo Diego. La verdad de todo aquello, del homenaje en sí, e incluso de si lo
contado fue real o no, de si el relato “censurado” fue fruto de la imaginación de su
autor o sucedió de alguna manera, y hasta si lo narrado aconteció en su totalidad o
en parte, lo tendremos que sacar, además de otras fuentes, de la lectura minuciosa
de las palabras de Gerardo Diego en la revista Lola, amiga y suplemento de
Carmen, números 1 y 2, una vez hemos dicho que el “periódico oficial del
acontecimiento”, dirigido por Giménez Caballero, se negó a dar cabida a aquel
escrupuloso relato de actos y desvaríos.
Cuando uno lee las palabras de Diego (y hasta las de Dámaso para la misa)
termina cayendo en la cuenta de por qué, si el grueso del homenaje se proyectó
para Madrid, todos, incluidos sus protagonistas, identifican a Sevilla como el
lugar en el que nace la generación o el grupo literario del 27, olvidando o
relegando a un segundo plano todo el ingenioso –cuando menos- programa de
actos que se desarrolló en la capital del reino a manos de aquellos jóvenes literatos
55
de provincias.
Esta calificación como grupo literario es la preferida por muchos sectores;
incluso es la preferencia que Gerardo ha planteado alguna vez:
El signo de lo que yo nunca he querido aceptar como generación, sino como grupo, fue
ése, el de la fe y la independencia de la poesía. Y dentro del grupo caben no solo los poetas
que escriben poemas, sino los amigos y creyentes y sabedores de poesía que trabajan en
crítica, ensayo, investigación, historia o ampliación en prosa creadora de la muy enigmática
y muy evidente.66
La razón por la que nuestros autores se decantaron por Sevilla, como ya ha
podido irse vislumbrando y que después aclararemos todavía más, no es otra que
el conocimiento de que en Madrid no pasó nada o casi nada, y que lo que estuvo
previsto, como declararon Alberti o refiriera en Lola Diego, terminó siendo un
gran fracaso que «en general ha resultado todo lo pobre y lo inadvertido que, para
vergüenza de España, era de esperar. Los hispanistas extranjeros –como siempre-
han hecho más que nosotros».67
Lo cierto era que las sesiones de homenaje en Madrid no tuvieron ni eco ni
repercusión, motivo por el que los actos de Sevilla (y hasta los de Córdoba,
ciudad en la que se recitaron poemas al paso desde el tren y en la que se
celebraron unos actos que después relatamos) se significarían y enaltecerían como
el necesario, aunque humilde, desagravio con el que reparar el desaliento de lo
acontecido en la capital. Por esta razón las noches de Sevilla, junto a lo publicado
al amparo de Litoral en Málaga, Verso y prosa en Murcia y la Revista de
66
Diego, Gerardo, Obras completas..., op. cit., pág. 1226. 67
Íbid., pág. 986.
56
Occidente en Madrid, se convertirán en lo único reseñable y destacable de todo lo
acaecido en torno a Góngora.
Y había de ser así porque todo ese broche de oro, que se pensó para el
homenaje y que hemos narrado fundamentalmente por voz de Gerardo, en
realidad quedó en poco más que en una cena en el madrileño restorán Achuri,
propiedad de Cástor Jaureguibeitia Ibarra, a uno de cuyos camareros pone
Gerardo Diego como único testigo -al margen de los protagonistas que no
cuentan- de la combustión en la hoguera purificadora de todos los textos que de
una u otra forma habían ultrajado la figura de Góngora y que ya se refirieron. No
hemos podido constatar si la cena fue con disfraces, a pesar de lo afirmado por
Diego, al modo de las veladas surrealistas que se celebraban en Sevilla por parte
del grupo Mediodía. En cualquier caso, fue un triste fin de fiesta para los
supuestos actos en los habría de reivindicarse con todo lujo de propósitos el
homenaje a don Luis y el nacimiento de la joven literatura.
Con el panorama narrado uno empieza a ir comprendiendo que lo poco que
se celebró ocurrió casi únicamente en uno de los salones del citado restaurante, y
que serían después las mentes geniales de los más singulares creadores del siglo
XX español, las que darían cuerda y el soplo de vida a un relato, que si no fue
inventado solo rozó ligeramente la realidad. Razón por la que poco o nada
trascendió en los diarios madrileños del momento de los hechos extraordinarios
que se relataron como sucedidos por boca de Diego.
Y ese fue también el motivo –la no autenticidad o la falta de veracidad del
relato del santanderino- por el que La Gaceta Literaria, que había solicitado y
57
esperaba la crónica de los hechos, se negó a publicarla. La revista, que había
previsto un número especialmente dedicado a Góngora, incluyó en su número 11
(junio de 1927) los poemas y los textos de los autores que se aglutinaron en torno
al homenaje, y antes había publicado algunos trabajos dentro de la sección
“Estación gongorina”, pero rechazó la Crónica de Diego aduciendo «que estaba
llena de falsedades».68
Y como venimos viendo quizás no le faltaba razón.
A fin de cuentas todo apunta a que casi lo único real, o por lo menos
tangible, que habían hecho los gongorinos en honor de don Luis había sido poco
más que una misa, como ya advirtiera GC, que es como en sus ratos de rabia
Gerardo Diego llamaba a Giménez Caballero, quien a su entender jugó a dos
bandas en esto del homenaje: apoyándolo primero y desautorizándolo después.
Vistos los hechos y ya pulidos por el paso del tiempo, ¿qué importaría si
todo aquello fue real o inventado? A estas alturas nadie hizo más por don Luis que
quienes nos ocupan, ni nadie en la literatura española del siglo XX hizo más por
elevar nuestras letras a las cimas más altas, sin olvidar siquiera y como venimos
viendo las de su publicidad y su difusión. Esta opinión es también la de Alberti:
«Y de este entusiasmo juvenil mucho se ha filtrado a la ‘crítica oficial’. Resulta
casi divertido comparar lo que se decía de Góngora en los manuales de literatura
antes de 1927 y lo que ahora se dice.»69
68
Íbid., pág. 979. 69
Alberti, Rafael, La arboleda..., op. cit., pág. 234.
58
La batalla por Góngora en la prensa
En aquel momento crítico, en aquel río revuelto de sueños e intereses,
hubo también un agrio cruce de acusaciones de diversa índole entre Gerardo
Diego, Juan Ramón Jiménez, Giménez Caballero, Sánchez Maza, E. López-Parra
y Francisco Ayala. Aparecen tales acusaciones en artículos publicados
fundamentalmente por La Gaceta Literaria y los diarios El Sol y El Liberal, y que
si bien empiezan cuestionando el valor de Góngora y la oportunidad del
homenaje, terminan tildando de fascista al homenajeado y a sus seguidores.
Hechos que llevarían tiempo después a Rafael Alberti a expresarse en los
siguientes términos:
Hubo otros incidentes, pero de orden periodístico, relacionados con La Gaceta
Literaria y su director, el ya entonces aspirante a fascista Ernesto Giménez Caballero, y con
El Liberal, por un artículo de un viejo ex ultraísta, López Parra, a propósito de un
malintencionado lío armado por el propio Giménez Caballero con motivo de una misa de
réquiem, celebrada en la Iglesia de las Salesas Reales, por el alma, sin duda en los
infiernos, de don Luis. (No quiero comentar esa pelea, de la que Diego salió airoso, por lo
muy estúpida que hoy a distancia me parece.)70
Lo cierto es que, aparte de esta particular versión y juicio de favor de
Alberti, la polémica entre los implicados fue agria y desarrollada con un tono que
por lo menos dejaba entrever el mal ambiente que se respiraba y que se mantendrá
70
Íbid., pág. 232.
59
en el tiempo, hecho fácilmente comprobable de seguirse lo publicado en La
Gaceta Literaria por Giménez Caballero. Reproduciremos a continuación algunos
extractos de los artículos anunciados para que el lector haga su valoración y saque
sus propias conclusiones.
El comienzo de los ataques de Giménez Caballero habría que situarlo tras
la debacle del supuesto homenaje que hubo de realizarse el 23 o 24 de mayo. Dos
días más tarde (26 de mayo de 1927) Giménez publicó en El Sol “Góngora:
primer romántico. Burgués primero”. En el artículo censuraba a los poetas jóvenes
por haber celebrado los aspectos ‘reaccionarios’ del vate cordobés. El texto es una
muestra sin par de la situación que se está viviendo; en él se mezclan al mismo
nivel la erudición, la crítica y la ironía en torno al homenaje. Merece la pena su
lectura, incluso a pesar de sus excesos:
CENTENARIO GONGORINO
1627-mayo-1927
Góngora: Primer romántico. Burgués primero.
LIQUIDACIÓN DE LUCES
Uno se acoda sobre la poesía de D. Luis de Góngora como sobre un Guadalquivir, a la
hora nona de una tarde estival: ansioso de trascendentalismo. El Sol ya no es el Sol. Las
cosas no son ya cosas. Aquel naranjo, de pomas encendidas, ha fundido sus oros para la
linfa del río. Aquel laurel, tiznado de plata en la hora sexta, ha ofrendado sus verdes a la
fluente vena. Aquella cal de azotea –azulialba al mediodía- ha trasportado sus nieves sobre
el cristal de las aguas.
[...]
60
Uno se acoda sobre la poesía de D. Luis de Góngora para ver atardecer. A ver las luces
del día liquidarse, desfallecidas. No hay fiesta más triste y espléndida, al pronto, que
acordarse sobre los versos de Góngora. Los ojos se caen al río. Y, ya ciegos, llegada la
noche, creemos, sin embargo, seguir gozando la orgía de la luz y del agua: color, color y
color.
OCASO Y ALBA (IRONÍA)
Se comprende que al final del seiscientos, refinado, fatigado y acodado al margen
pacífico del río, dejase caer sus ojos tras la magia y tras la fiesta de la tarde gongorina. Pero
se comprende solo a medias. Porque… He aquí la pregunta decisiva y valiente que nadie ha
formulado todavía sobre la significación de Góngora: “El entusiasmo de los gongoristas,
¿surgió por el presentimiento de un ‘ocaso’ o por la presunción de un ‘alba’? El fin del
seiscientos, ¿divinizó a Góngora por su canto de cisne o por su trino de alondra? ¿Qué fue
de Góngora? ¿Un decadente o un ascendente? ¿Un occidental o un oriental? ¿Un consunto
o un asumpto? ¿Un conservador o un revolucionario? ¿Una voz de anciano o un grito de
adolescente?”
(Ironía. ¡Paradoja de Góngora! A Góngora no se le entenderá más que mirándole
bifrontemente.)
“¿Por qué hoy se vuelve a Góngora? ¿Por qué hoy la juventud más delicada y selecta
regresa a enarbolar la espuma y tornasol de Góngora con la emoción inequívoca de los
hallazgos trascendentes? ¿Por Untergans des Abendlantes o por Ausgang des Morgens?
¿Por tirar hacia Occidente o por pensar en el complejo del lejano Oriente? ¿Por decrepitud
o por incrementad? ¿Por menos o por más?”
(Ironía, ironía. ¡Paradoja de Góngora! A Góngora no se le entenderá más que mirándole
bifrontemente.) […]
Góngora, ¿qué era hasta ahora? Por su patria, un bien nacido de tierra ilustre. Por su
familia, un hijodalgo. Por su educación casera, un niño mimado. Por su adolescencia, un
señorito, golfante, pendenciero, jugador, sensual, dispendioso y ególatra. Por su juventud,
un intrigante en Cortes, ansioso de raíces nobles y de amistades doradas. Por su vejez, un
recoleto de tertulias escogidas, un pulidor de estrofas paganas y un buen cristiano en las
61
horas esenciales.
Góngora: ¿qué era hasta ahora? Un cordobés. Fuego, luz, sabiduría. Oro, plata, verde.
La joya más plurifacética y rica de la corona literaria de Felipe III.
Góngora era el logro de la poesía áulica para reyes, magnates y electos. […]
Es decir, Góngora era un ocaso. Un sublime crepúsculo de la poesía tradicional. La
cima de la luz, el vértice de la delicia, antes de morir. El último resultado (maravilloso) de
los esfuerzos hechos desde la corte de Juan II (Mena, Santillana), pasando a través de la de
Carlos V (Garcilazo, Herrera), por conducir la poesía al grado de refinitura clásica, sabia,
‘antigua’ que se apetecía en un pueblo bárbaro y joven como la reciente España. […]
LA PERILLA ROMÁNTICA DE GÓNGORA
La cosa estaba por decir: Porque Góngora traía las primeras noticias de la Revolución
francesa.
* * *
Había algo en Góngora que no podía aclararse con la sumaria explicación de su
aristocraticismo. Del odio al vulgo. Del desdén al resentido. Góngora, con su poesía, no
apartó de sí tanto al vulgo como al ‘aristócrata’, al ‘señor’. La revolución de Góngora no
estuvo tanto en vencer a la plebe como en vencer a las oligarquías gobernantes. El valor de
Góngora estuvo en ‘autonomizar la poesía’… En hacerla disciplina independiente. En
jerarquizarla en rango primate. En dignificar el oficio de juglar, de cortesano, de trovador.
Góngora no es ya Tetrarca, ni Villon, ni Mena, ni Voiture, versificadores mediatizados por
“l’ancien régime”. Góngora es el que, con sus amigos los profesores de provincia, logra
rebajar las testas del Rey, de la Iglesia y la Nobleza (Felipe IV, Paravicino, Villamediana)
ante el supremo escalafón de la poesía. De lo intelectual. De lo culto. De la Razón. Góngora
es, el primer delegado de la ‘Enciclopedia’ en España. Lo ‘a priori’ está ya en él. El triunfo
de los nuevos valores sobre los viejos. Del honesto profesor frente al deshonesto aristarco.
Del burgués frente al feudal y al rey. Del romántico frente al antiguo régimen. De la perilla
frente al mostacho borgoñón. Por eso Góngora lo desprecia Luzán. El XVIII. Pero en los
albores del XIX le abre los brazos Quintana, nuestro Chérnier revolucionario y admirable.
62
JUNTO A LA MISA, UN MORRIÓN DE HONOR
Los actuales jóvenes gongoristas españoles, tomando el frente único y tradicional de
Góngora, le acaban de honrar con una misa por su alma. La ceremonia no ha dejado de
tener sentido. Quizá, demasiado sentido. Se ha querido conmemorar en Góngora, su
amistad al decadente ‘régimen’, su profesión clerical, su adulación con los poderosos y su
tolerancia resignada ante la Inquisición, que trató de censurarle sus obras. Se ha querido
conmemorar a Góngora como ‘liquidador de luces’.
Pero creemos que sería menester reparar tal parcialidad y honrar el otro frente
gongorino. Ese otro aspecto: juvenil, dadaísta, creacionista, musical y absurdo, de poeta
que presentía una clase bárbara avanzando a lo lejos, lleno el corazón de fuerza y de alba.
Por eso –en vez de brindar con Góngora a toreros, aristócratas y sacerdotes- se me
ocurre ofrendarle a los milicianos nacionales. No estaría mal –sería hermoso y de genial
humor- contemplar la perilla de Góngora (romántica) divina, bajo la cúpula casi eslava de
un digno morrión.71
Casi un mes más tarde fue publicada una entrevista ficticia realizada por
Ernesto Giménez Caballero a Gerardo Diego que no haría más que hurgar en la
herida. Recuérdese que todo esto está sucediendo tras la negativa de Giménez a
publicar en La Gaceta Literaria la Crónica de los hechos acaecidos en torno a
Góngora. La entrevista a Diego apareció en la página 1 del diario El Sol el 26 de
julio con el título “Visitas literarias: Gerardo Diego, poeta fascista”. La
provocación estaba servida. En ella se llega a calificar al Comité gongorino hasta
de Junta Patriótica y Somatén y a sus miembros de intransigentes:
REGRESA EL PÁJARO A LA JAULA (G.D.)
71
El Sol (Madrid), 26 mayo 1927.
63
Aun cuando los sucesos literarios revisten entre nosotros una fugacidad
característica y es arduo intentar sacudir la inercia de las gentes con un fenómeno poético,
habría que señalar –sin embargo- el reciente del gongorismo, como un éxito de opinión.
(De opiniones.) Aún se palpa en el aire la estela levemente angustiosa que ha dejado el
tránsito meteórico del centenario gongorino sobre España. Todavía se percibe cierto
desasosiego de los espectadores preguntándose cuál será –entre todas las señaladas- la
auténtica significación de ese Góngora redivivo y reexaltado. Y cómo habrá que interpretar
–por un lado- la furia cultural de los jóvenes cultistas. Y por otro -el recelo desdeñoso de
los románticos viejos, de los austeros liberales.
A pesar de tantas definiciones como han llovido sobre ‘el regreso a Góngora’, da
la sensación de que ninguna ha resultado la satisfactoria y concluyente. ¿No es cierto? Y es
porque ha faltado en la guerrilla de miradas el tirador que agazapándose, sin disparar
ningún tiro, saltase de su posición a sorprender la de cualquiera de los litigantes. La de un
Unamuno, la de un Valle-Inclán –por ejemplo-. La de un Gerardo Diego o un Dámaso
Alonso –por otro ejemplo, opuesto.
Agazapémonos hoy nosotros. Discurriendo hacia esa trinchera alborotadora de
muchachos. Y, sin miedo a su metralla, hagamos prisionero al que parece maniobrar, con
aire de jefatura, la caja de los truenos. Encalabocemos a ese estentóreo: a Gerardo Diego. Y
una vez en la jaula, interroguémosle. Fichémosle.
EL CIELO ES LARGO Y LA HORA CANTA (G.D.)
Gerardo Diego dentro de la celda alarga el brazo diestro, todo tenso, para
saludarnos. Mientras el izquierdo, caído a lo largo del cuerpo, mantiene en su extremidad –
convulso- una cartuchera de métricas clásicas, recién disparadas y humantes aún.
Le invitamos a sentarse, y esta invitación él la rechaza con dignidad elegante.
Permanece en pie, encuadrado como místico, como un soldado, lleno de una exaltación
contenida que despierta respeto en quien la contempla.
Gerardo Diego, viste pantalón gris verdastro. Una faja negra. Y una camisa-jersey
del mismo color.
En vista de esa actitud, uno se sienta. Enciende un cigarrillo. Y comienza un
64
interrogatorio casi inútil. Ya que solo recoge monosilabeos abstraídos y lejanos.
-Gerardo Diego: Cuando usted publicó, en 1925, esos Versos humanos, que le
ascendieron a la simpatía oficial del Estado, con un premio solemne, hacía tiempo que ya
fluctuaba usted, ¿verdad? … Que ya veía las cosas de otro modo (el tiempo largo, la hora
canta…)
-Sí.
-Gerardo Diego: Cuando usted se decidió a la vuelta tradicionalista, al
renovamiento del aula nacional de la retórica, ya este fenómeno se había dado en otros
países…
-Sí.
-Gerardo Diego: Usted vió claro el fracaso revolucionario de la postguerra,
¿verdad? Aquel internacionalismo comunista y anárquico que –iniciado ya en lávant-
guerre- se agudizó en los años inmediatos al armisticio. Aquellos ataques a las fábricas del
verso burgués. Aquel nihilismo de dadá decapitado, desde Barrés, a todos los dioses
penates de las naciones. Aquel sindicalismo gremial de las escuelas poéticas, todas con la
pistola al cinto, con el canto de la máquina y del obrero en los labios y en mano siempre la
bomba de las palabras en libertad…
-Sí, sí.
-Gerardo Diego: Sin embargo usted participó de todo aquello. Las proclamas rojas
del creacionismo le alistaron a usted en aquellas pléyades que por primera vez, en la
terminología histórica de la literatura y como consecuencia refleja del movimiento bélico
de que procedían (¡vocabulario de la Gran Guerra!), comenzaron a llamarse las
vanguardias. Y colaboró usted en Avante!, escribiendo aquella magnífica agresión de
‘Imagen’ (1922), que aún repercute, nostálgica y equívoca, en el posterior ‘Manual de
espumas’ (1924).
-¿En Avante!?
-Gerardo Diego: Avante!, es un decir. Un punto de referencia simbólico en la
política italiana.
-¿Y qué tengo que ver yo con la política italiana?
-No tanto como Marinetti, ni Boccioni, ni Soffici, ni Papini… Pero hoy día –por
65
fas o por nefas- todo el mundo tiene que ver algo con esa política… Y sobre todo, la
literatura de vanguardia… A la que los austeros liberales (viejos románticos) comienzan a
llamar de retaguardia…
-Pero usted sabe muy bien que esos austeros señores dicen cosas muy roñosas,
muchas tonterías…
-Gerardo Diego: En este caso, no es más que tontería a medias. Media inexactitud.
Desde luego, tiene usted que convenir en que la vuelta poemática a la décima, al soneto y a
la silva (¡ese admirable y escandaloso Idilio que acaba usted de publicar en “Papel de
Aleluyas”, de Huelva!), es un regreso al antiguo nacionalismo. Es una vuelta a los valores
consuetudinarios. Es una reacción.
… ACEPTAR TODA LEY ESCRITA (G.D.)
... es, Gerardo Diego, lo que Mussolini ha logrado en Italia. Y lo que
proféticamente predecía Maura entre nosotros (Maura, profeta de vanguardia): “la
revolución desde arriba”. Es decir: el vino revolucionario en odres tradicionales. La Pirueta
en el Orden. La acción directa en el conservadurismo. Los temas poéticos de audacia
estupenda en la formalidad arcaica de una décima.
… Aceptación de la ley escrita, Gerardo Diego, es exaltar como revolución osada
la vuelta a Góngora. A un escandaloso, que es, sobre todo, un castizo. Nada ya de
internacionalismos bolchevizantes. Los escándalos, que sean de cepa definida. Con muchos
colores nacionales. De ahí ese aire de Junta Patriótica y de Somatén que ha tenido el
Comité gongorino. Ese Comité que ha realizado actos de puro corte fascista; de
intransigencia violenta; haciendo tomar el aceite ricino de las venganzas al que no se
sometía, al que no se convencía… Así como la bendición de la bandera gongorina en una
misa de campaña… No hay, pues, que extrañarse si la gente –ante ese pronunciamiento
católico, dictatorial, barroco, arrebatado y pasadista- haya creído ver en él una poesía
maurista, reaccionaria…
Una poesía que ha merecido la consagración estatal, por su “marcha a la Roma de
los premios.” Y que se ha llevado la aquiescencia de los amigos del Orden. De un Pérez de
Ayala, por ejemplo… Y el encono de los no relapsos, de los antiguos camaradas, como un
66
Guillermo de Torre…
* * *
Gerardo Diego me ha escuchado sin perder su talante marcial. Con ese su aire seco
y carlista de montañés que se alía a una dulzura religiosa y musical, de guipuzcoano.
-¿Qué le parece a usted todo esto? Si asiente usted, le dejo en libertad.
Gerardo Diego se encoge de hombros y cruza los brazos. Con gesto de
predestinado. De alma que pone todo su esfuerzo y calor en un credo rotundo, sea cual sea
el contenido de ese credo.
-¿De modo, Gerardo Diego –insisto yo-, que aún no es tiempo de nueva poítica?
¿Qué aún hay mucho que pelear contra los poetas bolchevizantes? ¿Contra los comunistas e
internacionales del verso?
Gerardo Diego, como única respuesta, los ojos agresivos e irónicos, ha roto a
cantar el famoso himno de Farinacci:72
“¡Noi siamo i decimisti
terror de gli ultraisti!”73
El tono de la fingida entrevista era agrio, acusador, sarcástico e irónico.
Los vínculos históricos y literarios que establece, suficientemente detallados, dan
cuenta de la acusación que Giménez pone sobre la mesa. Hay además explícitas
referencias al poema-prólogo Versos humanos, publicado por Diego y de uno de
cuyos versos toma el título del artículo:
Regresa el pájaro a la jaula
abierta –se entiende- y teórica.
72
Roberto Farinacci, fue secretario del Partido Nacional Fascista de Italia. 73
El Sol (Madrid), 26 julio 1927. Caballero se permite el juego con los versos de esta estrofa fascista que podría traducirse como “Somos el terror de la diezmada ultraísta”.
67
Y es grato renovar el aula
polvorienta de la retórica.
El conjunto no deja duda del momento personal que viven ambos
escritores.
De todos modos habrá que recordar como Robert Marrast que «no deja
de tener gracia ver a Giménez Caballero, futuro gran teórico del fascismo español
y turiferario de Mussolini, ¡calificar entonces de fascista a Gerardo Diego!»74
El 31 de julio de 1927 (Gerardo Diego lo cita como del 2 de agosto) la
edición madrileña del diario El Liberal publicó un artículo de Ernesto López-
Parra titulado Los innovadores, que obviando -o desconociendo interesadamente-
el carácter ficticio de la precitada entrevista, incluyó apreciaciones en la misma
línea acusadora:
[...] Ahora ya no cabe duda de lo que piensan y lo que quieren esos señores, y los
que todavía no estaban convencidos habrán de comprender el alcance de todas esas piruetas
y vaguedades con que nos venían amargando la vida desde hace unos cuantos años nuestros
falsos innovadores. Después del artículo del Sr. Jiménez [escrito con J en el original]
Caballero (mi tocayo insigne) todo ha quedado reducido a un grupo más de juventudes
católicas que aspiran a imponerse, a fuerza de greguerías y de aspavientos que ya a nadie
sorprenden ni molestan.
74
Alberti, Rafael, Obras completas, Prosa II, Memorias, Edición de Robert Marrast, Seix Barral y Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Madrid, 2009, pág. 994.
68
Está claro el enigma: ‘Gerardo Diego –dice el visitador Sr. Jiménez- viste pantalón
gris verdastro. Una faja negra. Y una camisa jersey del mismo color’. Ignorábamos que
nuestro buen amigo y buen poeta hubiese ingresado tan de repente en el ‘fascio’ español.
No sabíamos que Diego llevase su idolatría por Mussolini hasta convertirse en ‘camisa
negra’. [...] Para definirse tan claramente con una forma tan acicalada de tópicos y lugares
comunes no hacía falta ese previo escamoteo de ideas con que han venido actuando desde
que surgieron a la vida pública. Góngora -¡qué falta de respeto al gran innovador!- les ha
servido para darse a conocer. ‘De ahí ese aire de junta patriótica y de somatén que ha tenido
el comité gongorino’ –exclama con alegre descoco el director de La Gaceta Literaria.
Y es que en el fondo todos estos jóvenes de la minoría selecta, intelectuales
universitarios –recordad la frase despectiva de Unamuno-, no eran más que señoritos luises
con aficiones irrefrenables al ‘deporte’ de las letras. No sintieron nunca la emoción
ciudadana ni otearon la responsabilidad de su destino. Trajeron a su época el lastre de su
educación primaria en los colegios de jesuitas y toda la cursi erudición de las capitales de
segundo y de tercer orden donde nacieron. Casi toda esta señoritada hórrida de retaguardias
que invade Madrid nos vino de provincias como una lepra distinguida... [...] Y ahora,
dueños de un sector seudointelectual, se atreven a hablar claro, no tienen inconveniente en
hacer un acto de fe en el homenaje a Góngora, que les sitúa dentro de las juventudes
católicas de España. No se les ocurre otro medio más ‘literario’ y renovador para honrar la
memoria del poeta del ‘Polifemo’ que dedicarle un funeral, al que asisten silenciosos y
contritos.75
De aquella disputa nos ha quedado también una carta abierta de Gerardo
Diego titulada El señorito Góngora o una víctima del fascismo en la que el poeta
intenta la defensa de los gongorinos. La carta no fue enviada a ningún sitio pero
fue transcrita en su revista Lola:
75
El Liberal (Madrid), 31 julio 1927.
69
Amigo López Parra: Su artículo Los innovadores en El Liberal del 2 de agosto me
obliga a escribirle esta carta abierta para aclarar las cosas. [...] Conste, pues, que yo no soy
fascista, ni en política ni en arte ni en nada. Que soy igualmente ajeno a todo maurismo y a
toda revolución, desde arriba y desde abajo. Que la ‘pirueta en el orden’ no ha sido nunca
mi lema, sino todo lo contrario, sabiendo entenderlo en cierto sentido: «el orden en la
pirueta». Creo también que es usted injusto con nuestros jóvenes escritores. Algunos –no lo
pudimos evitar- somos de provincias. Reconozco que esto es una pena. Enhorabuena por su
Lavapiés o su Chamberí (si es que usted, como es de creer, es de por esos barrios). Pero ahí
tiene usted, por ejemplo, al propio G.C. en cuya prosa se respira –o se padece- el
característico tonillo plebeyo de los madriles. Los hay ricos (o semi ricos) y los hay pobres;
por mi desgracia, me encuentro en esta segunda categoría. Los hay católicos y los hay que
no creen. Vea usted el caso que nos hacen por ejemplo, en El Debate o en El Siglo Futuro y
se dará usted cuenta de lo poco católica que es, en conjunto, la joven literatura.76
Para abundar en estas disputas, recordando los versos del poema-prólogo
que escribiera Diego para su libro Versos humanos, en el que jugaba con la jaula
como metáfora, Benjamín Jarnés escribiría con el don de la oportunidad en un
pequeño libro titulado Ejercicios:
Creo que la vuelta a la estrofa es la vuelta del vencido. Se vuelve a la jaula cuando no se
sabe qué hacer con las alas.
El poema es un hallazgo, la estrofa es un cálculo…, a veces en el peor sentido.77
Conocedor del pronunciamiento de Jarnés y del momento, estas y otras
afirmaciones fueron retomadas por Francisco Ayala al reseñar el citado libro en
76
Diego, Gerardo, Obras completas..., op. cit., pág. 985. 77
Jarnés, Benjamín, Ejercicios, Cuadernos Literarios, Ed. La Lectura, Madrid, 1927, pág. 85.
70
La Gaceta Literaria de 1º de septiembre de 1927. Ayala, tras reconocer y ensalzar
la doble actualidad del libro, advierte y apunta con tino contra los impulsores del
gongorismo con inusitada picardía:
Las mismas armas de aquellos días pueden servir contra los flamantes augustos de
circo… Antes, la batalla a los filisteos. Ahora –es necesario-, a los mixtificadores. A los
emboscados.
Cuadrilla reaccionaria que Jarnés descubre de un tirón risueño. Colgándole un cartel
afrentoso: ningún nombre propio, sin embargo. Con gesto leve, intransigente. Pero seguro.
[…]
En cada palabra suya, en cada movimiento, está latente el deseo de superar lo hecho. El
imperativo de crear cosas nuevas. La convicción de que no es posible quedarse otra vez a la
zaga.
Jarnés no cree que se deba transigir con ninguna especie de regresión. –Regresión al
casticismo. Al torerismo. Al jesuitismo. Al señoritismo. A todas esas putrefacciones que
reconocen como principal causa una deliciosa cursilería de espíritu.
Jarnés no compadece al vencido: la compasión no es la actitud propia del intelectual puro.
Repugna al impotente que –conocedor de su desgracia- se consuela en remedos fríos. En
tristes espejismos de amante imposible…
Y a su posición despierta, agresiva y pugnaz no puede ponérsele tacha de exceso. Porque
nada tan efectivamente peligroso como esas gentes que se creen de vuelta sin estarlo.
Fáciles a la incitación de cualquier vileza. En el arte como en la vida.
Y es necesario –a toda costa- salvar el arte nuevo.78
La reseña, con citas muy expresas a algunos de los apoyos y algunas
presencias vinculadas al Comité gongorino, molestó mucho a Gerardo, y en
especial la referencia final: «Fáciles a la incitación de cualquier vileza. En el arte
78
La Gaceta Literaria (Madrid), 1 septiembre 1927, núm. 17.
71
como en la vida». El santanderino pidió su inmediata rectificación. Ayala con
cierta sorna previa lo hizo en La Gaceta Literaria de 1 de febrero de 1928:
Es extraño que usted, tan sutil en distinciones habilidosas entre lo personal y lo literario,
no haya comprendido que mi doble afirmación era doble precisamente por referirse –
siempre en términos generales y abstractos- a dos realidades distintas, separadas, aunque de
posible coincidencia.
En cuanto al autor de Versos humanos, puedo asegurarle que en ninguno de sus actos –
sean o no de contrición- he encontrado vilezas. (Ni siquiera en la reciente publicación de
ese papelón enfurruñado, ¡tan gracioso el pobre!)
Por lo demás, si hubiera reparado en que yo hablaba de peligro para el arte, se hubiera
librado de tal zozobra: fácil era comprender que no me refería a sus producciones.
Por hoy, nada más. Creo que habrá quedado satisfecho de mi rectificación.79
Diego, a pesar de la calificación de sus revistas y de su crónica como
‘papelón enfurruñado’, agradeció la rectificación en otra carta reproducida en el
número 3-4 de Lola, y en cierta manera todo quedó zanjado.
Controversias aparte, lo cierto es que después de tanto ir y venir por este
mar de acusaciones, habrá que concluir que en casi todo lo referido, y ahí están
los textos, hubo mucho de literatura, y hasta bastante de teatro, de representación
fantasiosa más que de realidad. Y sus autores lo sabían. Quizá por eso ya lo
advirtió Diego en las últimas líneas de su Crónica del homenaje:
(Escena última. Yo: -Qué ganas tenía de quedar libre de este gran pelma de don
79
Íbid., 1 febrero 1928, núm. 27.
72
Luis. Alberti: -Hasta la coronilla, chico. ¡Qué lata! (Dámaso refunfuña).80
Un apoteósico final para una puesta en escena digna de algunos de
nuestros mejores autores, como sería después el caso. Habrá que reconocer
también que aquella función, si no fue la más importante de sus vidas, casi con
bastante probabilidad sí fue la obra que los hizo más famosos, sin que importara
siquiera que tuvieran que sufrir cierto desgaste:
La verdad es que estábamos todos un poco hasta la coronilla al terminar el año y la
campaña de Góngora. Y por debajo del en conjunto resultado favorable, positivo, se formó
un confusionismo entre gongorismo, neogongorismo y simplemente homenaje de
desagravio a Góngora, del que todavía no estamos curados del todo.81
Cansancio de Góngora que unos notaron más que otros en sus huesos.
Rafael tampoco fue ajeno al desfallecimiento. Sobre la situación en la que derivó
su compromiso con el homenaje este poeta escribiría más tarde: «Al volver a
Madrid, nubes internas de tempestad me llevarían a oscurecerme por un tiempo,
para lanzarme luego al desconcierto, duro y desesperado, de mis años finales,
antes de la República.»82
Existe también una carta de Rafael, rescatada del archivo de los herederos
de Sánchez Mejías por Andrés Amorós y Antonio Fernández Torres para la obra
Ignacio Sánchez Mejías, el hombre de la Edad de Plata, que debidamente
contextualizada en este verano de 1927, nos presenta al Alberti derrumbado y
80
Diego, Gerardo, “Crónica del centenario…”, op. cit. 81
Diego, Gerardo, Obras completas..., op. cit., pág. 1230. 82
Alberti, Rafael, La arboleda..., op. cit., pág. 243.
73
abatido, víctima del ‘gran fracaso’ antes preconizado, que no encuentra el camino
que espera para vivir de las artes. Transcribimos casi en su totalidad la carta dado
su considerable interés para situar al poeta en el momento que vive:
Madrid, 16 de agosto de 1927
Ignacio, señorito, gloria de España.
Hola.
Yo debía haberte escrito hace ya mucho tiempo. Pero la pereza, la vagancia celeste... En
fin, que ahora te escribo. [...] Y que resulta de que yo no tengo ganas de estudiar y que
tocateja vino y la mula estaba tampoco... (Todo esto es coña).
Y la literatura, una mierda. Así: una M. Mejor dicho: esto de estar parado en el mundo,
es una M. Mejor dicho todavía: esto de no tener ni blanca, es una M.
¿Cuándo ponemos nuestra gran barraca de feria? ¿Te imaginas tú a Villalón haciendo de
tío Cristóbal entre dos cortinillas de percal? Y yo también te veo a ti, no se por qué, vestido
de cura y metiéndole mano a una criada. ¿Te gusta la función?
Por aquí anduvo García Lorca. Hablamos mucho de ti. Está deseando conocerte.
Estamos muy amigos, como siempre. Nos admiramos (¡Ja, ja, ja!)
[...]
Escribo bastante. Quiero terminar un libro de poesías largas. (El de toros lo comenzaré
más adelante). He escrito un madrigal al billete de tranvía; y una fábula de Romeo y Julieta.
Romeo es un auto, roba a su novia y, cuando se va a acostar con ella, se encuentra con que
su cuerpo es de madera y sus pulmones, dos gramófonos de plata.
[...]
Un fuerte abrazo de
Rafael Alberti.83
83
Amorós, Andrés y Fernández Torres, Antonio, Ignacio Sánchez Mejías, el hombre de la Edad de Plata, Editorial Almuzara, Córdoba, 2010, pág. 249.
74
Esta situación de Alberti no es nueva. Mucho tiempo después, en las
páginas de La arboleda perdida, no dudará en hacerse eco de las penurias e
incomodidades que pasaba en Madrid. Nos quedamos con un ejemplo:
La realidad exterior que me circundaba, urdiéndose en la mía, sacudía mis antros con
más fuerza, haciéndome arrojar en medio de las calles, enloquecida lava, cometa
anunciador de futuras catástrofes. Lo hacía enfermo, solo. Nadie me seguía. Un poeta
antipático hiriente, mordaz, insoportable, según los rumores que me llegaban. Envidiaba y
odiaba la posición de los demás: felices casi todos; unos con dinero de su familia; otros,
con carreras, para vivir tranquilos: catedráticos, viajeros por universidades del mundo,
bibliotecarios, empleados en ministerios, en oficinas de turismo... ¿Yo? ¿Qué era yo? Ni
bachiller siquiera; un hurón en mi casa, enemistado con los míos, yendo a pie a todas
partes, rodando como hoja y con agua de lluvia en las plantas rotas de los zapatos. Quise
trabajar, hacer algo que no fuera escribir. Supliqué entonces a varios arquitectos amigos me
colocasen de peón de albañil en cualquier obra. ¡Cómo! Imposible. Pensaban que era una
broma, una extravagancia o manera de llamar la atención. Y, sin embargo, yo insistía:
pocero, barrendero, lo peor, lo más modesto, lo más rebajante... Me urgía salir de aquella
cueva cargada de demonios, de insomnios largos, de pesadillas. [...]84
El estado de desanimo no es exclusivo de Alberti, hasta Lorca (del que
Rafael se carcajeaba en la carta anterior por su supuesta amistad) sentencia en
entrevista que le hace Giménez Caballero para La Gaceta Literaria a finales de
1928: «Ya está bien de la lección de Góngora.»85
84
Alberti, Rafael, La arboleda..., op. cit., pág. 247. 85
Garza, Rafael, El deseo y ... la realidad. Documental. Ojomovil y asociados S.L. producciones,
75
Desenredando el ovillo gongorino y la verdad
Pero las claves para entender cuánto hubo en los actos de Madrid de
fantasioso e inventado no las encontraremos hasta cincuenta años más tarde.
Gerardo Diego pone las cosas en su sitio en un artículo publicado en el diario
Arriba el 30 de enero de 1977 con el título Los sucesos, que se acompañaba de
una ilustración de Cheusa que representa un cenicero en el que se queman unos
papelitos:
Y viene ahora la crónica de los sucesos. Porque hubo sucesos. Ocurrieron hechos y
se imponía contarlos. Lola los cuenta más resumidos que en la primera versión, que, como
consta en sus páginas, no se publicó por causas ajenas a su voluntad. La opinión pública,
desde que apareció Lola, se dividió en dos bandos. Los que creyeron todo lo narrado y los
que no creyeron nada o poco menos. La verdad está de parte de los primeros, pero hay que
tener pesquis para distinguir entre lo real y lo metafórico o simbólico. Hubo auto de fe.
Léase sin más la crónica. Que todo quedase en la combustión de una hojilla de papel de
fumar no invalida la rigurosidad del suceso. La lista de libros herejes y nefandos la hicimos
entre todos. Se los condena a la hoguera purgativa, no por sus menguados méritos literarios,
que en otra ocasión hubieran sido juzgados y aun glorificados en algunos casos, sino en
relación con su gongorafobia.
En cuanto a los juegos de agua, fueron como otro panegírico al duque de Lerma.
No hubo escándalo alguno. Era de noche, y, sin embargo, llovía. Los obsequios: los
beneficiados con ellos fueron Bradomín, al que Alberti llevó y entregó en su domicilio el
Madrid, 2009.
76
objeto de una indelicada décima, en la que varios pusimos nuestras manos y que siento no
recordar íntegra. Empezaba así: ‘Bradomín, yo os juro a tal / que mi olivo en plata fina / no
lo trueco a vuestra encina / honor del Caramiñal...’. Después venía lo peor. El erudito era
Justo García Soriano, y el otro, Astrana Marín, que había empezado a atacar no solo a
Góngora, sino a nosotros, llamándonos maricas o cosa parecida. Todo, antes de salir Lola.
Lo único verdaderamente serio fue la misa por el alma de don Luis.
Rigurosamente histórica y cristiana. Al final, el oficiante se acercó al banco del duelo y
preguntó por «la parte», y todos le señalamos a Bergamín, que muy compungido recibió el
pésame. Continúa la crónica entre el número 1 y 2, aludiendo a varias zarandejas de lo que
se dijo y no se dijo, se escribió y no se escribió. Está tan claro en los autos de ‘Lola’ que no
precisa glosa alguna. Además, al cabo de medio siglo, estas leves pelamesas –pélame ésas-
perdieron toda posible carga explosiva. Algo así puede aclararse. Tal la broma que le gasté
a Federico [...]
En mi respuesta a López Parra, aparte de algunas precisiones sobre fascismo y
fascistas, con predicciones que se cumplieron al pie de la letra, hay una apreciación sobre
provincianismo que viene hoy mismo, y todavía a cuento a propósito de declaraciones y
juicios de Juan Ramón y de Antonio Machado. El madrileñismo y la alabanza de Corte y
cortesanos se aplican por el uno y por el otro en elogio de Lope o de sí mismo. K.Q.X. me
acusa de «gratuitas ideas fijas provincianas» y me acusa de que ellas, mis ideas, «creen ser
aún ¡las pobres! gallardías universales». Y me lo echa en cara el que a sí mismo se apoda
“andaluz universal” y es nacido en Moguer, más distante de la Puerta del Sol que mi calle
de Atarazanas. Y el bueno de don Antonio, en cambio, opina que Góngora es «un pobre
cura provinciano», como si Sevilla no fuera tan provincia y tan alejada de la corte de los
Austrias (en el original se dice los Asturias) como la patria de don Luis. En todo caso,
donde está Góngora y donde está Lope, naturalmente, está la más auténtica capitalidad
poética española, digan lo que quieran los meridianos y la geografía política.86
86
Arriba, 30 enero 1977.
77
Aunque el artículo no tiene desperdicio, por nuestra parte nos paramos en un
vocablo usado por Diego que no es demasiado usual pero que sí tiene para el caso
trascendencia (e importancia). Dice el poeta que “La verdad está de parte de los
primeros, pero hay que tener pesquis para distinguir entre lo real y lo metafórico o
simplemente simbólico”. Y dice nuestro diccionario que pesquis es cacumen,
agudeza, perspicacia. Y que perspicacia es penetración de ingenio o
entendimiento, pero también facultad del hombre para discurrir o inventar con
prontitud y facilidad.
De todos modos Los sucesos y su irrealidad y trascendencia coleaban entre
los del 27 de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, pocos meses más tarde y al hilo de
la Crónica publicada en Lola, a nivel privado y en carta a Antonio Marichalar a
finales de febrero de 1928, Diego hacía unas consideraciones que tampoco pueden
obviarse:
[...] Todos queríamos celebrar a Góngora, pero si alguno de nosotros no se
hubiera propuesto llevarlo a cabo por encima de todo, es de suponer que hubiera sucedido
lo que con el tomo de prosas: el consabido ‘unos por otros’. Del proyecto inicial formaba
parte la Crónica o Relación anónima. Si yo no la hubiera escrito ¿la habría escrito alguno?
Y era más necesaria esa Crónica para aclarar las confusiones, no todas de buena fe, que
aparecieron en los periódicos. Yo no he pretendido edificar a nadie. Me considero falible y,
en muchas cosas, culpable. No soy tan fiero inquisidor como me pintan. Usted sabe que
nuestros autos y actos de inquisición, tan auténticos (usted presenció la hoguera) como
ligeros y eutrapélicos, que algunos censores han tomado tan ridículamente por la tremenda,
no fueron más que una inevitable expansión de un momento juvenil y primaveral. Tres días
78
de asueto y de broma, bien ganados por algunos de nosotros que previamente habíamos
trabajado en serio varios meses en honor de Góngora. Burla, burlando, una manifestación –
intrascendente- de independencia y de irrespetuosidad a cosas y personas, respetables sin
duda, pero que dejaban de serlo por su conducta reprobable y torpe frente a Góngora.
Y no es que yo crea que el nombre de dos Luis es sagrado e invulnerable.
Ninguno humano lo es, ni siquiera el de Cervantes. Yo le propuse a Gecé un artículo en su
periódico atacando duramente a Góngora, para lo que no me habrían faltado razones,
mejores, claro está que las necias –nescio, is, ire- de García Soriano en el coránico boletín
académico. Y el desconcierto de mucha gente me habría divertido mucho.
Y es que en España, querido Marichalar, no se comprende la broma o la sátira
inocente, festiva, alegre, desinteresada; sino el ataque injusto, envidioso, sectario, amargado
y barriendo para casa.87
En similar sentido, pero muy tímidamente, dejaría también entrever algo
Dámaso Alonso en la versión que publica de los hechos en 1948:
Gerardo Diego recogió en su revistilla Lola la crónica de ese centenario. Hay allí
algunas bromas que no deben tomarse al pie de la letra (la quema de libros no fue más que
en efigie); pero, en general, es muy verdadera, y al leerla antes de escribir estas líneas se me
han desempolvado bastantes rincones de mi viejo museo romántico. ¿Quiénes firman las
invitaciones? Jorge Guillén, Pedro Salinas, yo, Gerardo Diego, Federico García Lorca,
Rafael Alberti: he ahí, pues (eliminado yo), la nómina completa de las figuras centrales de
la generación en su primera época, ahora coligadas para rendir homenaje a Góngora.88
Una confesión «Hay allí algunas bromas que no deben tomarse al pie de la
letra» que se tuerce al final, y que habrá que justificar recordando, como hiciera
87
Morelli, Gabriele, op. cit., pág. 99-100. 88
Alonso, Dámaso, op. cit., pág. 169.
79
Gerardo Diego, que de aquellos actos –al contrario que de los de Sevilla- Alonso
ni siquiera había sido testigo por encontrarse -como ya hemos dicho antes-
«secuestrado por unos alemanes en la Sierra de Guadarrama». Llama la atención
que se fije en quiénes son los firmantes de las invitaciones, cuando hemos ya
referido y probado que todas las firmas que aparecen en las convocatorias fueron
realizadas por la misma persona.
Sin menosprecio de la obra literaria de los instigadores de los actos, lo que
sí se va vislumbrando es que el resultado de aquella maravillosa invención iba a
tener su plus de mercadotecnia literaria muy en consonancia con los usos
editoriales de la modernidad, pero de la que Alberti, sin embargo, nunca refirió
nada en el sentido que sí lo hicieron Gerardo y Dámaso; es más, jamás aludió a
que hubiera invención o exageración en lo que ha pervivido de aquellos días en
Madrid. Alberti siempre se limitó, además de a su mención en La arboleda
perdida, a remitir a quien se interesase a la crónica publicada por Diego,
convertida de alguna manera en la “versión oficial” de los hechos. Sí tenía, como
hemos ya repetido, muy claro que lo de Madrid había sido en cierta medida «un
gran fracaso»;89
y así lo menciona en sus memorias, donde también deja sitio para
todo lo contrario:
¡Fue un gran año aquel 1927! Variado, facundo, feliz, divertido, contradictorio. Para mí,
sobre todo, pues hasta estuve a punto de ser torero, cuando por segunda vez mi salud comenzaba a
resentirse y una tremenda tempestad de toda índole me sacudía ya por dentro. 90
89
Alberti, Rafael, La arboleda..., op. cit., pág. 229. 90
Íbid., pág. 234-235.
80
Es curioso también observar cómo Pedro Salinas, que aparece como uno
de los ‘instigadores’ de los actos de homenaje, deja en su correspondencia, que va
desde el 3 de agosto de 1926 al 9 de agosto de 192791
, buenas muestras de su
compromiso con los organizadores, así como importantes rastros sobre el proceso
de elaboración, y hasta de las discrepancias que mantiene con Gerardo Diego
sobre la posible ordenación de los sonetos de Góngora, cometido que se le había
encargado para ser publicados como libro por la Revista de Occidente. Sin
embargo no dice nada en esa misma correspondencia -ni en ningún momento- de
los actos supuestamente acaecidos en Madrid en los que hubieran sido los días
cumbre del homenaje. Y si refiere algo es para darnos a entender justamente lo
contrario; como cuando en carta a Jorge Guillén del 10 de mayo de 1927, a 14
días de la conmemoración y estando en la capital, aprovecha para quejarse: «La
joven literatura dispersa: nos vemos poco, por no tener lugar de reunión fijo.»92
El mismo escritor meses antes -en marzo- había manifestado a Gerado
Diego su queja por «las actitudes de los maestros» (entiéndase Valle, Unamuno,
etc.) sobre la conmemoración: «Son lamentables, por ellos. Algunas no me las
explico».93
91
Salinas, Pedro, Obras completas III. Epistolario, edición de Enric Bou y Andrés Soria Olmedo, Cátedra, Biblioteca Aúrea, Madrid, 2007, pág. 172 92
Ibid., pág. 186. 93
Íbid., pág. 183.
81
Este desapego y esta distancia entre los miembros del homenaje también
sería reconocida por Diego en carta de 17 de mayo de 1927 a Miguel Artigas
remitida desde Gijón cuando faltaban poquísimos días para los actos centrales del
homenaje y cuando todavía dudaba si podría incluso participar del mismo:
Deseo estar en Madrid el día 23. Veré si los exámenes de nuevo curso me lo permiten.
Hay que armar algún escándalo ese día. Con menos de apedrear la casa de Valle-Inclán e ir
a la Comisaría no me conformo.
Sin noticias ¡desde Marzo! de José María [Cossío]. Y poco menos de los demás
gongorinos.94
Invenciones o fantasías a un lado, otra cosa sería la importancia y la
repercusión de los actos en la consideración de Góngora en los planes de estudio
españoles, del mismo modo que en el marco de la historia literaria. Y también
parece obvio que ya en todo aquello lucía el propósito de la gloria de los
instigadores, e incluso más que el propio de la memoria del homenajeado, hasta
tal punto que uno de ellos, José Bergamín, un tanto receloso de la técnica de
autopromoción que todo lo pretendido pudiera representar, llegó a calificar
después al grupo como ‘Generación del 27 Sociedad Anónima’, proclamando un
acentuado carácter mercantil para un colectivo que tuvo claro desde el principio
que sin repercusión en los periódicos del momento, sin impacto social, ni aquello
ni ellos serían nada.
Ha de advertirse que la disputa entre Giménez Caballero y los compañeros
94
Morelli, Gabriele, op. cit., pág. 116.
82
de aventura había llegado a tal a partir de los actos en torno a Góngora, que en
julio de 1927, en el número 14 de La Gaceta Literaria, publica una “carta
astronómica”95
titulada “Universo de la literatura española contemporánea”, en la
que a modo de planetas, estrellas y galaxias se vislumbran los más importantes
autores de la literatura contemporánea y los periódicos y revistas a los que se
vinculan. En ese universo, se obviarán los nombres de Alberti, Guillén, Lorca,
etc. A Salinas se le situará en la órbita de Ortega y Gasset, a Bergamín como
satélite solitario en torno a Juan Ramón, y a Dámaso Alonso y Gerardo Diego en
las inmediaciones de Menéndez Pidal y la Revista de Filología. .
En el mapa sí se incluía un satélite con el nombre de “Residencia”, junto al
que aparecía la expresión FRAUD, en referencia a Alberto Jiménez Fraud, el
primer director de la Residencia de Estudiantes.
De verbena por Góngora Entre los actos programados para festejar el centenario se incluía también
“una verbena andaluza decorada por nuestros artistas”. Poco sabemos de ella y lo
que conocemos juega en ese universo fantasioso que ya hemos advertido para
otras iniciativas.
95
Este mismo “Universo de la literatura española contemporánea” se incluyó en el libro Carteles de Gecé (Giménez Caballero), Madrid, Espasa-Calpe, 1927.
83
Es Francisco Ayala quien se hace eco de la misma en su colaboración para
el número que La Gaceta Literaria dedica al homenaje. No tiene desperdicio, es
otro ejemplo de irrealidad y de invención literaria. Es parte del juego y una buena
muestra del espíritu y de la sorna reinantes. La reproducimos:
PREGÓN
A 50 céntimos. Con explicación completa. Góngora, al alcance de todas las fortunas…
Pasen, señores, a ver el fenómeno; pueden entrar en el laberinto de las Soledades y
asomarse a las vistas maravillosas por la lente única de Polifemo.
Y todo por 50 céntimos.
BARRACA
De madera pintada. Con grandes lienzos llenos de alegorías: imágenes primitivas, para
ir haciendo ánimo.
En lo alto, en el frontispicio –letras gordas y desiguales- un letrero: GÓNGORA.
Luego, en cualquier parte, una tela -cartel explicativo, hiperbólico- con la ingenuidad de
todos los carteles. Ortografía arbitraria: ¡tanto mejor!
Y los colores íntegros, limpios (rojo, azul; qué clasicismo. Qué auténtico Partenón, esa
barraca) por los cuatro costados.
“La cabeza viviente. La cabeza parlante: sin radiotelefonía. ¿eh? Sin gesto tierno de
cabeza tronchada.”
Hay que entrar a ver el prodigio: no importa que ya estemos prevenidos contra la
suplantación, y que hayamos visto el juego de espejos –bien sencillo de otras cabezas
portentosas.
84
Hay que entrar a verlo. Y a asomarse por el cristal de Polifemo. Y a perderse –sin hilo
de Ariadna- en el laberinto de las Soledades.
INTERIOR
En el centro, centro, la cabeza del poeta. Cortada. Puesta sobre un plato, en un trípode.
Los ojos, amoratados, entornadizos. Los labios, flácidos. La memoria, perdida. Y sobre la
cabeza -nada de calvicie-, un hervor de serpiente. Una hoguera verde: llamas frías,
retorcidas.
Cabeza gorgónica, de Medusa. Qué terror y qué encanto.
Bajo el plato, un cartelito: NO MIRAR. PELIGRO DE MUERTE. CONVIERTE EN
PIEDRA.
La combinación de espejos, da miedo. No hay manera de encontrar la raya delatora.
¿Por qué no llevan la cabeza a un bosque? Petrificaría al bosque, el sol, el aire. Se
crearía una catedral verdosa…96
Leído el texto de Ayala y asumida su capacidad creativa, algo tan presente
en los actos que venimos contando, cualquier comentario resulta incluso
improcedente.
En el mismo número 11 La Gaceta Literaria incluyó también reseñas que
referían el impacto o la presencia de Góngora en la literatura de otros países y en
otras lenguas. Uno de los rescates que lleva a portada la revista, empeñada en el
carácter europeísta del poeta, es una de las poesías más singulares de don Luis, un
96
La Gaceta Literaria (Madrid), 1 junio 1927, número 11.
85
soneto que, a juicio de la dirección de La Gaceta Literaria, hace evidente que
tanto la publicación como el poeta tienen afán universalista y pluralidad de
lenguas, razón por la que ambos coinciden en este propósito y en este momento.
Por eso, para ese pretendido homenaje internacional, «el mejor retrueque
agradecido que Góngora puede prestar es el de ofrecernos su famoso soneto
cuatrilingüe»97
:
Las tablas del baxel despedaçadas
(signum naufragü pium et crudele)
del templo sacro con le rotte vele
ficaron nas paredes penduradas
Del tiempo las injurias perdonadas
et Orionis vi nimbosae, stallae
recoglio le smarrite pecorele
nas ribeiras do Betis espalhadas.
Volvere a ser pastor, pues marinero
quel Dio non vuol, che col suo strale sprona
do Austro os assopros e do Oceam as goas;
haciendo al riste son aunque grosero,
di questa canna, gia selvaggia donna,
saudade a esferas, e aos penedos magoas.
97
Íbidem.
87
tres El centenario en Córdoba
No se ha hablado mucho del homenaje en Córdoba, la ciudad natal del
poeta, solo existe alguna mención aislada a lo dichoso de los actos por parte de
Rafael Alberti, y la evocación de que durante el viaje que realizan a Sevilla
estuvieron recitando poemas al paso del tren por la travesía de la ciudad, de la
misma manera que a la altura de Baeza recitan versos de Antonio Machado.
Sin embargo, y a pesar de las pocas referencias, hubo homenaje en Córdoba,
la ciudad a la que el poeta había dedicado uno de sus más conocidos sonetos, y al
que Manuel Falla habría de poner música.
En el diario El Sol de 24 de mayo de 1927, una noticia firmada por Febos da
cuenta del programa previsto:
Hoy, lunes [se refiere al 23 de mayo], se cumple el tercer centenario de la muerte del
Ilustre poeta cordobés D. Luis de Góngora y Argote. Con este motivo se celebran varios
actos conmemorativos que, iniciados por la Real Academia de Ciencias Cordobesa y
patrocinados por el Ayuntamiento y la Diputación, se dedican a conmemorar al egregio
racionero de Córdoba.
88
Ayer dio la décima y última conferencia del ciclo organizado por la Real Academia
Cordobesa el director de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, de Santander, D. MiguelArtigas,
quien desarrolló el tema “Góngora y el gongorismo”. El conferenciante hizo una exposición
de la modalidad poética del vate cordobés.
El acto se celebró en el Círculo de la Amistad. El orador fue muy aplaudido y felicitado.
La Academia de Ciencias ha obsequiado con un banquete a los señores Artigas, Salinas
y Bacarisse, oradores que han actuado en la última etapa del ciclo de conferencias sobre
Góngora.
En la Escuela graduada aneja a la Normal de Maestras se celebró una simpática fiesta
escolar en honor de Góngora.
Engrosa diariamente la suscripción popular abierta para colocar en lugar preferente de
la entrada de Córdoba una artística lápida de mármol en la que ha de esculpirse un soneto
de Góngora dedicado a esta ciudad.
Hoy se doblará por Góngora en todas las iglesias y ermitas de Córdoba.
En la iglesia catedral se celebran a las once de la mañana solemnes exequias costeadas
por el Ayuntamiento. Asistirán las autoridades, corporaciones y elemento oficial. Se dirá
una misa de réquiem con oración fúnebre y se cantará a toda orquesta el “Responso” del
maestro Gómez Navarro.
Terminada esta ceremonia litúrgica, el obispo de la diócesis, doctor Pérez Muños, se
trasladará desde el trono pontifical, seguido de las autoridades, a la capilla de San
Bartolomé, donde yace el príncipe de los poetas líricos castellanos.
A las siete y media de la tarde celebrará hoy la Real Academia de Ciencias, Bellas
Letras y Nobles Artes de Córdoba sesión extraordinaria, solemne y pública en honor de
Góngora en el salón de fiestas del Círculo de la Amistad para cerrar con ella los actos de
homenaje al inmortal poeta cordobés.
Hablará en nombre de la Academia D. Rafael Castejón, se leerán poesías de Góngora,
se estrenará el himno escolar compuesto para este acto por el poeta Sr. Iñiguez y el maestro
89
compositor Sr. Gómez Camarero, y finalmente pronunciará un discurso relativo a Góngora
el catedrático D. Antonio Jaén.
Con la celebración de estos actos conmemorativos del centenario del ilustre racionero y
poeta cordobés ha cumplido la Real Academia Cordobesa una de sus más altas misiones. El
académico D. José María Rey, cronista de la ciudad, ha publicado un admirable folleto
relativo a Góngora para los niños de las escuelas públicas.98
Como se ha dicho, Salinas, Bacarisse y Artigas participan de los actos
cordobeses. Sin embargo, Artigas, que escribirá para La Gaceta Literaria una
crónica de los actos que se hacen en Córdoba, no alude a la presencia de Pedro
Salinas en la ciudad para participar del homenaje. Sí cita a Andrés Ovejero. Sin
embargo por la crónica de Febos y por su correspondencia sabemos que estuvo en
Córdoba y que pronunció el discurso “Góngora, poeta difícil”, que ahora puede
encontrarse entre sus ensayos en sus obras completas, y que entonces fue
extractado en el Boletín de la Academia de Bellas Artes de Córdoba, VI, 8 (enero-
junio de 1927). Existe incluso en el archivo personal de Gerardo Diego «una
tarjeta postal, sin fecha, pero de mayo del 27, en la que bajo el lema “Córdoba-
Góngora”, firman Bacarisse, Artigas y Salinas.»99
En la correspondencia de Salinas hay también algunas cartas que aluden a
su presencia en Córdoba el día 19 de mayo para intervenir en el Círculo de la
Amistad. El 15 de marzo de 1927 Pedro escribe a Gerardo desde su puesto en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla y le comenta el curso
del trabajo que se le ha encomendado sobre los sonetos de Góngora. Salinas
aprovecha además para quejarse de la posición de sus maestros (Juan Ramón, 98
El Sol (Madrid), 24 mayo 1927. 99
Salinas, Pedro, op. cit., pág. 200.
90
Machado, etc.) en torno al homenaje:
[...]
Mis sonetos (en referencia a los de Góngora) están ya al acabar. Me he decidido por el
orden cronológico, para no ser excepción en la serie, aunque ya sabe usted que yo tenía
cierta inclinación por el de asuntos. En estos momentos busco fechas de los sonetos que por
no estar en Chacón van sin fecha en F. Delbosc. Tarea difícil a ratos y enojosa siempre. [...]
¿Qué le parecen a usted las actitudes de los maestros? Son lamentables, por ellos.
Algunas no me las explico.
Otra consulta: he sido invitado por la Academia de Córdoba para una conferencia. Yo
no tengo la menor simpatía por el enlace de Góngora con Academias que tanto le
maltrataron siempre, pero me parece mal negarme. Y decidiría a aceptar si supiera que
usted o algunos de entre nosotros van a venir a Córdoba. Le suplico su opinión. [...]100
Algo más tarde y muy cercana la fecha del aniversario, el 10 de mayo,
Salinas escribirá a Jorge Guillén para comentar aspectos cotidianos y los últimos
cambios acaecidos en su vida tras su traslado a Madrid durante las vacaciones
universitarias de primavera:
Querido Jorge: nuestra venida a Madrid no ha significado para mí hasta ahora gran
bienestar ni reposo. Tuvimos primero a los chicos maluchos; Jaime con una especie de
enfermedad de adaptación física a la corte, sin duda asustado de sus grandezas. Y yo
abrumado de trabajos de encargo, que cada vez me molestan más, y sin tiempo para el
trabajo gustoso. El prólogo para los sonetos, la conferencia que he de dar en Córdoba el 19,
mi traducción para J. Ramón, en fin, fastidios. [...]101
100
Íbid., pág. 183. 101
Íbid., pág. 186.
91
Sin embargo en la prensa no hemos hallado referencias específicas de su
participación. Sí existe sobre los restantes autores y en el sentido que ahora
diremos.
Miguel Artigas, que había publicado con el patrocinio de la Real Academia
de Córdoba la obra Don Luis de Góngora y Argote, Versos de Góngora. En el
centenario del óbito del poeta, es quien nos dará cuenta, además de su
intervención, de la celebración en sí misma y del clima que rodea la
conmemoración en la ciudad. Lo hace en La Gaceta Literaria:
Hay en esta urbe, hermosa y grave una institución secular que es como el arca santa del
cordobesismo: la Academía de Ciencias. Hombres jóvenes, de las más diversas aficiones y
actividades; pero todos despiertos y avizores, [que] al tanto de lo que pasa en el mundo del
espíritu, comprendieron que el Centenario del Poeta era un caso de honra y de más valer
para su pueblo. Desconfiando al principio de sus fuerzas, invitaron a otras instituciones
también seculares y obligados a una colaboración. No les arredró el encontrarse solos, y
redoblaron sus esfuerzos. Se dieron cuenta de que, ante todo, había que sembrar el
gongorismo en su propia tierra, y formaron dos excelentes equipos. Uno de ellos, desde
primeros de Mayo, recorrió los principales pueblos de la provincia: Bujalance, Priego,
Pozolanco, Caba, recitando poesías de Góngora, hablando de la vida, de las obras de don
Luis. En todos estos pueblos, encontraron siempre un poeta devoto que ofrendó sus versos
92
al gran cordobés. El otro equipo, el ciudadano, no dejó escuela, colegio ni corporación
intelectual de las muchas que existen en Córdoba, sin velada literaria, sin acto gongórico, y
siempre, fuera y dentro de la ciudad, un retrato bien pintado de Góngora, presidía los actos.
Pero las palabras, pensaron estos buenos cordobeses, y pensaron bien, se las lleva el
viento e inundaron la ciudad de libros, folletos, hojas sueltas y estampas.
El señor Priego coleccionó una antología de los versos de Góngora. Rey, el cronista de
la ciudad compuso un folletito biográfico para los niños. Se editó un fragmento de la
Égloga fúnebre de Angulo Fungar, alarde de ingenio y de devoción gongorina; pues como
es sabido esta égloga está compuesta exclusivamente con versos de don Luis, y se imprimió
en una postal con el retrato del poeta, el famoso soneto de Góngora a Córdoba. Todas estas
publicaciones en miles y miles de ejemplares. El soneto a Córdoba se grabará en mármol, y
será colocado a la entrada de la ciudad.
Está imprimiendo, además, la venerable Academia, que fundara Argona, un número
extraordinario dedicado, exclusivamente, a Góngora.
Ya, en los días próximos al del Centenario, se organizó un Curso de Conferencias, sobre
Góngora de Andrés Ovejero, de Mauricio Bacarisse y del que firma esta relación.
Y llegó el día del Centenario. En la tarde de la víspera, cuando estábamos en el salón de
actos de la Academia, una docena de devotos, formando un programa de trabajos e
investigaciones sobre el poeta y sobre su obra; pues es preciso que, el Centenario, sea un
comienzo de renovación de los estudios gongóricos, comenzó a sonar el toque de cepa que
solo se escucha a la muerte de algún personaje de una de las familias de la cepa de
Córdoba. Se hizo el silencio, y la sombra de don Luis, cruzó por la sala... Y esta mañana en
la maravillosa Mezquita, se celebraron solemnes honores fúnebres por el alma del Poeta
racionero, y escuchamos, de boca del señor Magistral, un panegírico efusivo. Desde el
púlpito volaba y se extendía por los innumerables arcos de la Mezquita, una interpretación
apologética de Las Soledades.
No podíamos menos de pensar en el soneto de Lope.
93
Quién dijera que Góngora y Elías
Al púlpito subieran como hermanos
Y, por la tarde, en el suntuoso salón del Círculo de la Amistad, una velada literario-
musical espléndida, barroca; el secretario de la Academia, el Alcalde, los poetas de
Córdoba, un capitular de la Catedral y el catedrático Antonio Jaén. Todos rivalizaron en
cantar alabanzas al autor del Polifemo, y llenando los ámbitos del Círculo y trasvasándose a
las calles y plazas del contorno las estrofas del Himno a Góngora, cantado por cientos de
niños que, ya en los libros, en los folletos y en las estampas, habían aprendido a amar y
admirar al poeta.
Córdoba ha cumplido como buena.
La Academia, su presidente, señor Enríquez, que siempre sabe estar en su sitio; Castejó,
el infatigable; el cordobés representativo, José de la Torre; el investigador Zahorí, la
crónica viviente de Córdoba y Paco Azorín que sabe mirar hacia adelante sin desdeñar los
valores espirituales del pasado; Carbonell, el hombre voluntad; Camacho, poeta y erudito;
Priego, gran sembrador y los demás académicos, han sabido llegar al corazón de los
cordobeses. También las autoridades supieron y quisieron obedecer, esta vez, a la voz del
pueblo.
Con un pie en el estribo.102
Es también Miguel Artigas quien anuncia que en los días próximos al
centenario se sucedieron algunas conferencias y que una de ellas fue la de
Mauricio Barcarisse, que habló a los cordobeses un 20 de mayo de 1927 sobre “El
paisaje en Góngora”. Resulta cuando menos curioso que no mencionara para nada
a Salinas, sabiendo como ya sabemos que la tarjeta postal antes referida daba
102
La Gaceta Literaria (Madrid), 1 junio 1927, número 11.
94
cuenta de su presencia en la ciudad:
¿De qué naturaleza es el paisaje que flota, se irisa, se compone y descompone en la
poesía de Góngora? ¿Es acaso Naturaleza, con mayúscula? Indudablemente, se reconoce en
ella continua dilección, tendencia irreprimible a aludir y maridar elementos de campo y aire
libre; mar, arroyos, nubes, árboles, fauna. Esa impulsión centrífuga, de amor a las afueras
de la intimidad, de paseo rural, de vacación extradoméstica, es la última influencia que nos
llega del Renacimiento.
El prurito de enunciar los componentes de un conjunto colectivo, la minuciosidad de
inventario, escrupulosa, honrada, fidedigna, notarial, con proclamación de la igualdad de
los derechos de lo inanimado, caracteriza el procedimiento descriptivo.
Antes de Góngora, solo poseemos dos paisajistas poéticos: Garcilaso y San Juan de la
Cruz. En el primero se advierte un dejo de nostalgia, de campos, ríos, flores, rezagados, en
lejanía, llevados por suaves céfiros implacables a lo remoto, a lo imposible: el paisaje de
Garcilaso recordado, pintado de memoria, tiene un empuje hacia atrás melancólico zaguero,
enclítico. El de San Juan de la Cruz danza delante del afán del alma, iluminado, encendido,
anhelante, como una hoguera de imágenes, vacilando con ese temblor de contornos con el
aire caldeado del estío hace jadear las líneas de las cosas: paisaje de cucaña ansioso, casi
celestial, proclítico. ¿Puede incurrirse en el amor de denominar a ambos meramente
descriptivos?
Góngora es el que ha de recoger el don supremo del Renacimiento: el amor a lo
precioso, y con ello crear un paisaje, síntesis y no reproducción, entelequia y no inventario,
un paisaje de selecciones y aristocracia visual, de preciosidad.103
103
Íbidem.
95
Bibliografía
Alberti, Rafael, La arboleda perdida, Editorial Bruguera, Barcelona, 1982. Alberti, Rafael, Obras completas, Prosa II, Memorias, Edición de Robert
Marrast, Seix Barral y Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Madrid, 2009.
Alonso, Dámaso, “Una generación poética (1920-1936)”, Poetas españoles
contemporáneo, Tercera edición, Gredos, Madrid, 1988, pág. 155-177. Amorós, Andrés y Fernández Torres, Antonio, Ignacio Sánchez Mejías, el hombre
de la Edad de Plata, Editorial Almuzara, Córdoba, 2010.
Biruté Ciplijauskaité, “La excursión a Sevilla a través de los ojos de Jorge Guillén”, Palabras del 27, número 4, Málaga, enero 1990.
Cano, José Luis, “La Generación del 27 (I)”, Historia de la literatura española,
Vol. IV, Editorial Orbis, Barcelona, 1982, pág. 217-232. Cano, José Luis, “La Generación del 27 (II)”, Historia de la literatura española.
Vol. IV, Editorial Orbis, Barcelona, 1982, pág. 233-248. Cernuda, Luis , Perfil del aire. Con otras obras olvidadas e inéditas, documentos
y epistolario. Edición y estudio de Derek Harris. Editado en España por Ediciones Castilla, Madrid, 1971.
Cernuda, Luis, Prosa I, Madrid, Siruela, 1994. Chabás, Juan, Testigo de Excepción, Introducción y selección de Javier Pérez
Bazo, Fundación Banco Santander, Madrid, 2011. Ciplijauskaité, Biruté, “La excursión a Sevilla a través de los ojos de Jorge
Guillén”, Palabras del 27, núm. 4, Málaga, enero 1990. Collantes de Terán, Juan con otros, “A manera de prólogo”, Andalucía en la
Generación del 27. Servicios de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1978.
Dennis, Nigel R., “José Bergamín, poeta desconocido de la Generación de 1927”,
Actas del Sexto Congreso Internacional de Hispanistas 1977, Coord. por Evelyn Rugg, Alan M. Gordon, Universidad de Toronto, 1980, pág. 207-210.
Diego, Gerardo, Obras completas, Prosa, Tomo VIII, prosa literaria (Volumen 3), Editorial Alfaguara, Madrid, 2000.
96
Diego, Gerardo, Antología de Gerardo Diego, Poesía española contemporánea, Edición de Andrés Soria Olmedo, Taurus ediciones, Madrid, 1981. Diego, Gerardo, Carmen y Lola, edición facsimilar, Turner, Madrid, 1977. Lola
incluye la “Crónica del Centenario de Góngora (1627-1927)”. Diez de Revenga, Francisco Javier, “Sobre Góngora y el 27: recapitulación”,
Anuario brasileño de estudios hispánicos, 10. Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil, São Paulo, Brasil, 2000, pág. 157-170.
García del Busto, José Luis (2003): “Rafael Alberti y la música”, con otros en
Entre el clavel y la espada. Rafael Alberti en su siglo, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Catálogo de la exposición, Madrid, 2003, Sevilla 2004, págs. 195-221.
García Montero, Luis, “La Generación del 27 como razón de Estado”, Ínsula,
núm. 732, diciembre, 2007. Góngora, Luis de, Soledades, Edición de Joh Beverley, Cátedra, quinta edición,
Madrid, 1987. Jarnés, Benjamín, Ejercicios, Cuadernos Literarios, Editorial La Lectura, Madrid,
1927. Lamillar, Juan, Joaquín Romero Murube. La luz y el horizonte, Fundación José
Manuel Lara, Sevilla, 2004. Morelli, Gabriele – Edición, introducción y notas-, Gerardo Diego y el III
centenario de Góngora (correspondencia inédita), Editorial Pre-Textos, Valencia, 2001.
Neira, Julio, La quimera de los sueños. Claves de la poesía del 27. Editorial
Veramar, Málaga, 2009. Reyes Cano, Rogelio, “El ateneo y la Generación 27”, Historia de Sevilla. La
memoria del siglo XX, obra coordinada por Leandro Álvarez Rey. Edita Diario de Sevilla, Sevilla, 2000, pág. 162-163.
Reyes Cano, Rogelio, Sevilla en la generación del 27, Biblioteca Temas
sevillanos, 2ª edición, Sevilla, 2002. Romero Murube, Joaquín, Sevilla en los labios, Editorial Castillejo, Sevilla, 1991. Salinas, Pedro, Obras completas III. Epistolario, edición de Enric Bou y Andrés
Soria Olmedo, Cátedra, Biblioteca Aúrea, Madrid, 2007 Soria Olmedo, Andrés, Catálogo de la exposición La Generación del 27. ¿Aquel
momento ya es una leyenda?, Residencia de Estudiantes, Madrid, diciembre de
97
2009-febrero de 2010, Convento de Santa Inés, Sevilla, Marzo-junio de 2010, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales/Junta de Andalucía/Residencia de estudiantes, 2009.
Villalón, Fernando, Poesías completas, ed. de Jacques Issorel, Cátedra, Madrid, 1998.
Prensa y revistas
La Gaceta Literaria (Madrid), 1 mayo 1927, número 9.
El Sol (Madrid), 24 mayo 1927.
ABC (Madrid), 24 mayo 1927.
El Sol (Madrid), 26 mayo 1927.
La Gaceta Literaria (Madrid), 1 junio 1927, número 11.
El Sol (Madrid), 26 julio 1927.
El Liberal (Madrid), 31 julio 1927.
La Gaceta Literaria (Madrid), 1 septiembre 1927, número 17.
Litoral (Málaga), octubre 1927, números 5, 6 y 7 en un único ejemplar.
El Liberal (Sevilla), 11 diciembre 1927.
El Liberal (Sevilla), 14 diciembre 1927.
La Unión, 14 diciembre 1927.
La Gaceta Literaria (Madrid), 15 diciembre de 1927, número 24.
El Liberal (Sevilla), 16 diciembre 1927.
La Unión (Sevilla), 16 diciembre 1927.
La Unión (Sevilla), 17 diciembre 1927.
El Correo de Andalucía, 17 diciembre 1927.
El Liberal (Sevilla), 17 diciembre 1927.
La Unión (Sevilla), 17 diciembre 1927.
El Correo de Andalucía, 18 diciembre 1927.
El Noticiero Sevillano, 18 diciembre 1927.
La Unión, 18 diciembre 1927.
El Liberal (Sevilla), 19 diciembre 1927.
El Correo de Andalucía, 19 diciembre 1927.
El Liberal (Sevilla), 20 diciembre 1927.
El Noticiero Sevillano, 20 diciembre 1927.
98
ABC (Madrid), 21 diciembre 1927.
El Correo de Andalucía, 21 diciembre 1927.
El Liberal (Sevilla), 23 diciembre 1927.
El Liberal (Sevilla), 26 diciembre 1927.
La Gaceta Literaria (Madrid), 1 febrero 1928, número 27.
La Gaceta Literaria (Madrid), 15 julio 1928, número 38.
Arriba, 30 enero 1977.
Ínsula, núm. 732, diciembre de 2007
ABC (Sevilla), 18 diciembre 2007.
ABC (Sevilla), 12 enero de 2008.
Documentales Zarza, Rafael, director de El deseo y... la realidad (1ª parte), Ojomovil y
asociados S.L. producciones, Madrid, 2009.
99
Mi agradecimiento más sincero a todos los que, de una forma u otra ayudaron a
que este empeño se hiciera realidad: Jesús Fernández Palacios, Manuel Herrera
Rodas, José Antonio Gómez Machuca, Manuel Sollo Fernández, Mª Purificación
Palazón, Pilar López Vera, Julio Neira, Pedro Muñoz, Fernando Domínguez,
Salvador de la Barrera, Manuel Pimentel.