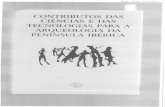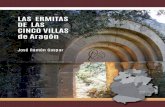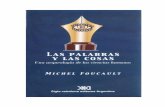El inicio de la Edad del Hierro en el suroeste de la Península Ibérica, las navegaciones...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of El inicio de la Edad del Hierro en el suroeste de la Península Ibérica, las navegaciones...
Aracena (Huelva), 27‐29 de Noviembre de 2008
Editores: Juan Aurelio Pérez Macías y Eduardo Romero Bomba.
2010
SERVICIO DE PUBLICACIONES UNIVERSIDAD DE HUELVA (PUBLICACIÓN DIGITAL)
IV Encuentro de Arqueología del Suroeste, Huelva (2009), 648‐698.
EL INICIO DE LA EDAD DEL HIERRO EN EL SUROESTE DE LA PENÍNSULA
IBÉRICA, LAS NAVEGACIONES PRECOLONIALES Y CUESTIONES EN TORNO A
LAS CERÁMICAS LOCALES DE HUELVA
Fernando GONZÁLEZ DE CANALES CERISOLA
Leonardo SERRANO PICHARDO
Jorge LLOMPART GÓMEZ
Centro de Estudios Fenicios y Púnicos1
A Heika Clauss, in memoriam.
RESUMEN
La naturaleza, calidad y cuantía de los hallazgos exhumados en el solar de la calle Méndez Núñez 7‐13/Plaza de las Monjas 12 del centro histórico de la ciudad de Huelva, con presencia de numerosos fósiles guía, ayudan a esclarecer algunas cuestiones que interesan al Mediterráneo en general y a la Península Ibérica en particular. Estos materiales y la revisión de algunas excavaciones previas permiten adscribir la Fase I del cabezo de San Pedro, plausiblemente en su totalidad, a la Edad del Hierro, que quedaría establecida en la ría de Huelva en el siglo X a. C. Otra cuestión planteada es el momento, en términos de evolución ergológica de las cerámicas locales, en que los fenicios arribaron por primera vez a la Península. En último lugar, los referidos hallazgos favorecen unas navegaciones fenicias anteriores a la colonización propiamente dicha en perjuicio de otras eubeas, sardas o chipriotas, para las que, sin rechazarlas taxativamente, no existe una sola prueba irrefutable.
ABSTRACT
The nature, quality and amount of the finds exhumed from a terrain located between 7 to 13, Méndez‐Núñez street and 12, Las Monjas Square in the historical center of the city of Huelva, bestowing numberless guide fossils, help to clarify some issues affecting the Mediterranean in general and the Iberian Peninsula in particular. Such finds and the revision of some prior excavations allow for the ascription of Phase I of Cabezo de San Pedro (San Pedro hill), plausibly in its entirety, to the Iron Age which could be established in the Huelva Estuary at the 10
th century B.C. Another question raised is the moment, in terms of the ergological evolution of local ceramics, on which the Phoenicians arrived in the Iberian Peninsula for the first time. Finally, the above mentioned finds favour the existence of Phoenician navigations prior to the colonization proper in detriment of other Euboean, Sardinian or Cypriot navigations of which, even though not to be precisely denied, there is no single irrefutable evidence.
UNA CONSIDERACIÓN PREVIA: MÉTODOS DE DATACIÓN Y CRONOLOGÍA DE MÉNDEZ NÚÑEZ
La fiabilidad de los métodos de datación cerámico convencional y radiocarbónico para fines del
segundo milenio e inicios del primero presenta algunos problemas. Las críticas a la cronología
cerámica convencional son bien conocidas. Respecto a la radiocarbónica, baste rememorar su
imprecisión para el período inmediatamente anterior, entre comienzos del siglo VIII y finales del V
a. C., las incertidumbres que aún suscita la dendrocronología (Keenan, 2006), a la que
subsidiariamente se recurrió para validar unos resultados insostenibles, o el conflicto por
solventar entre las altas dataciones registradas en diversos asentamientos y necrópolis de Europa,
Turquía y Túnez y cientos de determinaciones radiocarbónicas en 21 sitios de Israel que rebajan
en 75‐100 años la cronología cerámica convencional para el inicio del Hierro II en Palestina (Gilboa
y Sharon, 2003; Sharon et alii, 2007), no obstante, un reciente estudio multicéntrico, que no
favorece las cronologías bajas, tiende a reducir las diferencias (Gilboa et alii, 2009). Tampoco
pueden obviarse los problemas de las muestras, laboratorios, diferencias regionales, curvas de
1 [email protected]; [email protected]; jorge‐[email protected]
649
calibración..., o la amplitud de los intervalos de las calibraciones para reducir errores (una o dos
desviaciones estándar), permitiendo lecturas que a menudo favorecen hipótesis contrapuestas.
Dicho en otras palabras, “años cerámicos” y años radiocarbónicos no son idénticos a años
calendáricos. Éstas y otras razones aconsejan indicar siempre el método utilizado, no mezclando
indiscriminadamente, como advierte D. Brandherm (2008, 155), argumentos fundamentados en
diferentes procedimientos de datación. Cuando, por ejemplo, asignamos a las primeras colonias
fenicias de la Península Ibérica una fundación a fines del siglo IX a. C. habrá que subrayar que
partimos de fechas radiocarbónicas, pues la cronología cerámica convencional, en interesante
concordancia con las invasiones en Siria y Palestina por Tiglat Pileser III, no las retrotrae más allá
de mediados del siglo VIII a. C. Plantear estas cuestiones no significa descalificar unos métodos
que tanto aportan a la investigación, sino hacer hincapié en su complejidad y en la necesidad de
que los especialistas continúen perfeccionándolos a fin de resolver las contradicciones que aún
subsisten.
Sin perder de vista estas consideraciones, para el nivel antrópico más profundo de Méndez
Núñez fue establecida una data en c. 900‐770 a. C. de acuerdo con las cronologías entrelazadas de
la estratigrafía de Tiro (Bikai, 1978a), los horizontes cronológicos de Chipre (Bikai, 1987) y las
dataciones de Coldstream (1968) para las cerámicas griegas geométricas (González de Canales et
alii, 2004). Si la datación del límite inferior en c. 770 a. C., basada en ausencias tan llamativas
como la de jarros con boca de seta, platos fenicios de borde vuelto y producción occidental y
cerámicas griegas del Geométrico Tardío, pudo fijarse sin reservas antes del final del Estrato IV de
Tiro, que de acuerdo con algunos ajustes se produciría c. 760 a. C. (Bikai, 1978b; Bikai, 1981, 33),
la correspondiente al límite superior, grosso modo en c. 900 a. C., admitía un margen entre la
segunda mitad del siglo X a. C. y la primera mitad del IX a. C. (González de Canales, 2004, 242;
González de Canales et alii, 2004, 199). Esta aproximación tomaba como base los termini ante
quos más antiguos de las cerámicas fenicias (bases 10 y 11 de Tiro, ánforas tipo 12, platos tipo
14), entre las que destacaban algunas adscritas al Horizonte Kouklia de Chipre (Bikai, 1987, 58 y
62). Conviene observar que los termini ante quos sólo señalan la datación más baja posible y no
excluyen otras algo más altas; también que los materiales recuperados suponen una mínima parte
de los que pueden estimarse en el contexto investigado, si bien suficientes para interpretar el
yacimiento como un extraordinario emporio con una fase empórica‐precolonial caracterizada por
el desarrollo de múltiples actividades industriales y artesanales. La individualización de esta fase,
con más propiedad que una precolonización, no descarta la posible aparición en otros
yacimientos de algunas cerámicas fenicias de la misma antigüedad que las de Méndez Núñez.
Para designarla, como el término “empórico” no figura en el diccionario de la RAE (tampoco
“precolonización”), a veces hemos utilizado el término “emporitano”, generalmente reservado a
lo relacionado con Ampurias. En aras de facilitar la comprensión quizás podría admitirse la licencia
de utilizar una u otra denominación. Por lo demás, la inclinación por no insistir en el siglo X a. C. se
debió a la propuesta de identificación con el lugar conocido como Tarsis en las fuentes fenicias
(estela de Nora según numerosos epigrafistas), asirias (Tarsisi) y bíblicas, cuya referencia más
antigua alude a la época de Hiram‐Salomón en la segunda mitad del siglo X a. C. Evitábamos así la
impresión de forzar los datos a favor de cronologías coincidentes con las fechas de estos
650
monarcas, es decir, de hacer arqueología bíblica. En realidad, tal identidad la fundamentábamos
en la demostración en un lugar del lejano Occidente del beneficio por los fenicios de todos los
productos señalados en Tarsis con anterioridad a la fundación de las primeras colonias. La
exclusividad de algunos de estos productos (plata, marfil) implica la transmisión desde una fuente
en origen y hace impensable su atribución a la inventiva de un escritor deuteronomista dos o tres
siglos más tarde (González de Canales, 2004, 169‐277; González de Canales et alii, 2006; González
de Canales et alii, 2008a; González de Canales et alii, 2009).
Respecto a la cronología radiocarbónica, tres dataciones de Groningen a partir de huesos de
ganado (AMS, Oxcal v3.10) aportaron una fecha media calibrada entre 930 y 830 a. C. con un 94%
de probabilidad (Nijboer y van der Plicht, 2006, 32). Es plausible que la data mínima en 820 a. C.
de las determinaciones GRN‐29511: 2745 ± 25 BP y GRN‐29513: 2740 ± 25 BP, con un 92,9% y un
94,2% de probabilidad respectivamente, o en 840 a. C. con un 68,2% de probabilidad en ambos
casos, se refiera al final del contexto porque: a) es entonces cuando mayor concentración de
cerámicas se registra (González de Canales et alii, 2004, 180‐181) y puede entenderse que
también de huesos; b) si las dataciones radiocarbónicas sitúan el inicio de las primeras colonias a
fines del siglo IX a. C., no muy distantes de algunos registros de Groningen en Cartago (Docter et
alii, 2005), para el final del contexto de Méndez Núñez, que las precede, va muy bien una data
anterior a 820 a. C. Estos resultados, incompatibles con la cronología cerámica convencional,
retrotraen el final del Geométrico Medio II Ático a fines del siglo IX a. C. (Trachsel, 2004; Nijboer,
2005) o aún más. La tercera datación, GRN‐29512: 2775 ± 25 BP, se refiere preferentemente al
siglo X a. C. una vez calibrada en 1000‐840 a. C. con un 95,4% de probabilidad o en 980‐890 a. C.
con un 64% de probabilidad, sin que pueda descartarse la existencia de huesos más antiguos que
los analizados. Como en el caso de las cerámicas, la ausencia de registros discordantes indica que
las intrusiones óseas no debieron ser frecuentes.
A la luz de estos hallazgos, un historiador tan informado como el Prof. Blázquez Martínez
(2006, 104) manifestó la necesidad de revisar lo dicho sobre la llegada de los fenicios a Occidente.
Así, todo lo “exótico” desvinculado de una posible autoría o inspiración fenicia por fecharse antes
de la colonización merecerá ser reconsiderado. En los siguientes apartados plantearemos algunas
cuestiones desde la máxima consideración a las hipótesis formuladas cuando no eran conocidos
los datos actuales.
¿ES PREFENICIA LA FASE I DE SAN PEDRO ASIGNADA A UN “BRONCE FINAL INICIAL”?
Dos trabajos publicados en 1979 ordenaban las cerámicas locales exhumadas en el cabezo de
San Pedro de Huelva en 1977 (Ruiz Mata, 1979; Ruiz Mata en Blázquez Martínez et alii, 1979). En
el repertorio destacaban las singulares cerámicas decoradas con motivos geométricos bruñidos
descritas por Bonsor en los Alcores en 1899 y denominadas de “retícula bruñida” por Carriazo
(1970, 106) a propuesta de Gómez Moreno. La clasificación y evolución formal establecida supuso
un avance en el estudio de una especie para cuyos motivos decorativos, ante la falta de pruebas
que sugiriesen unas raíces en el mundo indígena precedente, fueron apuntadas influencias
exógenas extensibles a las cerámicas pintadas monocromas y planteada la posibilidad de una
génesis e irradiación desde Huelva (Ruiz Mata, 1979, 14‐15). Con anterioridad, López Roa (1977,
651
342 y 361‐365; 1978, 171‐176) había diferenciado las cerámicas con trazos bruñidos de Huelva de
las del Bajo Guadalquivir y señalado una prioridad de las primeras en atención a su mayor calidad
y características formales. El registro de San Pedro y la concentración extraordinaria en Méndez
Núñez podrían avalar estas sugerencias. Hoy sabemos que el emporio fenicio‐indígena precolonial
de Huelva actuó como un centro difusor, aunque dada la proliferación de talleres cerámicos y
metalúrgicos locales atestiguados en algunas regiones de la Península (Senna‐Martinez, 2002,
109; Senna‐Martínez, 2005) quizás más de modelos, técnicas e ideas que de artefactos.
La tipología establecida en San Pedro formalizaba una Fase I, considerada el inicio de un
Bronce Final sin aportaciones semitas a torno, que abarcaba los siglos IX‐VIII a. C. y posiblemente
también el X a. C. (Ruiz Mata, 1979, 3, 5, 13 y 15; Ruiz Mata en Blázquez Martínez et alii, 1979, 31,
157, 159, 174‐175 y 177). A esta fase la precedería un Bronce Pleno (Ruiz Mata, 1979, 14), no
documentado en San Pedro, y la sucederían una Fase II, ya con cerámicas fenicias, y una Fase III
coetánea de la necrópolis de La Joya, ambas también asignadas a un Bronce Final (Ruiz Mata,
1979, 5; Ruiz Mata en Blázquez Martínez et alii, 1979, 31 y 156‐177). Una ulterior excavación en
1978 en el mismo cabezo reafirmó la periodización propuesta (Ruiz Mata et alii, 1981). Más tarde
fue intercalada una Fase de Transición I/II diferenciada en San Bartolomé de Almonte a partir de
la apreciación de un estrechamiento del tramo de carena de las cazuelas A.I.a hasta llegar a
configurar una arista (Ruiz Mata, 1981, 157 y 162). Sin embargo, la forma fue advertida en San
Pedro en 1970 y, aunque el autor manifiesta que el horizonte correspondiente no fue excavado
con claridad en 1977 y 1978 (Ruiz Mata, 1981, nota 28), también indica que las señaladas
variaciones podían situarse a comienzos de la Fase II (Ruiz Mata, 1981, 162). En realidad, un buen
número de cazuelas de esta fase son indistinguibles de las más significativas de la supuesta Fase
de Transición I/II (figura 1) que, consecuentemente, no puede ser discriminada como tal.
A este marco cronológico, que se consideró válido para otros yacimientos, sería extrapolado
desde Andalucía Oriental un Bronce Tardío de difícil delimitación cronológica en Andalucía
Occidental y no falto de ambigüedades y confusiones terminológicas (Pellicer Catalán, 1989, 155).
Un primer problema es que los vasos de Cogotas I, que constituirían un referente, son en general
contemplados como intrusivos y no aparecen en todos los asentamientos. Además, según
diversas estratigrafías, ya están presentes en el Bronce Pleno y perduran hasta el siglo IX a. C. sin
sobrepasar el año 800 a. C. (Fernández‐Posse, 1986, 485), a veces coexistiendo con cerámicas
equiparables a las de la Fase I de San Pedro y, en Portugal, con decoradas mediante motivos
bruñidos en la superficie exterior. Por citar algunos ejemplos, en el Estrato II de Montemolín un
cuenco con técnica de boquique acompaña a cerámicas similares a las de la Fase I de San Pedro
(Chaves y de la Bandera, 1981; Chaves y de la Bandera, 1987, 371, fig. 3). En el Llanete de los
Moros (Montoro) persiste algún Cogotas I hasta el Estrato IVA del Corte R‐1, donde una cuenta de
pasta vítrea que precede a la aparición de frecuentes cerámicas a torno en el Estrato IVB (si bien
existe un fragmento en el Estrato IIIA) es interpretada como el primer testimonio del contacto con
los colonizadores (Martín de la Cruz, 1987, 175, fig. 111.4 y fragmento 133 en figs. 23 y 123 A). En
el caso de Setefilla se documentan cogotas desde los inicios de la estratigrafía hasta la Fase IIa, ya
con cerámicas equivalentes a las de la Fase I de San Pedro (Aubet Semmler et alii, 1983, 75 y 77).
En la Fase Solana III de Alange, yacimiento donde, como en Andalucía Occidental, es reconocida
652
una falta de caracterización del Bronce Tardío, convergen decoraciones con trazos bruñidos y de
tipo boquique (Pavón Soldevilla, 1997, 125‐128). En el Cerro de la Encina de Monachil, cerámicas
comparables a las de la Fase I de San Pedro sustituirán a Cogotas I al final del Estrato IIIa (Molina
Fajardo, 1978, 217). Incluso se ha sugerido que la conexión meridional a partir del cambio de
milenio podría haber influido en la recesión de esta cultura (Álvarez‐Sanchís, 1999, 45).
Lo expuesto debe compaginarse con el lugar preeminente que el depósito de bronces de la ría
de Huelva, al que fue adscrito un fragmento amorfo de hierro, ocupa en la Fase III de un Bronce
Final Atlántico y con la perturbación determinada por la constatación en Méndez Núñez de un
ingente elenco cerámico local superponible al de la Fase I de San Pedro en similar cuantía que el
fenicio empórico‐precolonial comentado (González de Canales et alii, 2004, 187‐194 y láms. XXIII‐
XXXIII). Esta asociación es coherente, pues si las cerámicas fenicias de los inicios de las colonias
que acompañan a las locales de la Fases II de San Pedro y I/II de San Bartolomé (indistinguibles
como hemos expuesto) son más recientes que las documentadas en Méndez Núñez, a éstas, que
anteceden hasta en ciento cincuenta o más años a la colonización, deberían acompañar, como así
acontece, cerámicas locales de la Fase I. El resultado es que esta fase no puede ser asignada a la
Edad del Bronce.
PRIMERA OCUPACIÓN DE LOS CABEZOS DE HUELVA
Con ocasión del desmonte y la limpieza en 1969 de la ladera noroeste del cabezo de San Pedro
se reconocieron unos niveles a los que fueron adscritos los materiales recuperados, no por su
situación estratigráfica, sino por la experiencia de los autores (Blázquez et alii, 1970, 9). El nivel
más profundo, designado como Nivel 6 y diferenciado a partir de unos recipientes toscos con
mamelones, fue datado a fines del segundo milenio y atribuido a los primeros habitantes de los
cabezos (Blázquez et alii, 1970, 10, 17 y lám. XXX). En los siguientes niveles superpuestos, 5b y 5a,
se documentaron cerámicas con motivos bruñidos (Blázquez et alii, 1970, 10 y 13). Sin embargo,
en la posterior campaña de 1977 los recipientes que caracterizaban el Nivel 6 aparecieron junto a
cerámicas típicas de los niveles 5b y 5a, una asociación también apreciada en el fondo de cabaña
de El Carambolo, Valencina de la Concepción y Colina de los Quemados, por lo que, corrigiendo la
apreciación de 1970, fueron asignados como ollas toscas (tipo G.I) a la Fase I junto a las cerámicas
de los niveles 5b y 5a (Ruiz Mata en Blázquez Martínez et alii, 1979, 159). La misma coexistencia,
perduración y escaso valor cronológico de estos vasos serían confirmados en otros yacimientos
(Pellicer Catalán et alii, 1983, 67).
El hecho es que una ocupación anterior no pudo ser demostrada en los cortes de la ladera
occidental que alcanzaron las margas constitutivas del cabezo en 1977 (Ruiz Mata en Blázquez
Martínez et alii, 1979, 25) y 1978 (Ruiz Mata et alii, 1981, 163 y 172), ni en el “Corte M” de la
ladera oriental (Belén Deamos et alii, 1978, 30‐31 y 167‐173). Tampoco las excavaciones en el
vecino cabezo de La Esperanza que agotaron el registro ni los paquetes de materiales revueltos
examinados revelaron cerámicas con certeza más antiguas (Schubart y Garrido, 1967; Garrido
Roiz, 1968; Belén Deamos et alii, 1978, 215‐309). Es por estas razones que la Fase I de San Pedro
fue ratificada como la más temprana evidenciada hasta ese momento en el yacimiento (Ruiz Mata
et alii, 1981, 230). No obstante, cabría considerar la aparición casual a la entrada del Paseo del
653
Conquero de un ídolo cilíndrico calcolítico sin contexto conocido (Díaz Llanos, 1921, 195) y, dadas
las pervivencias, lo incompleto de las formas y su hallazgo junto a numerosas cerámicas de
tipología discordante con una supuesta antigüedad, la dudosa adscripción a momentos anteriores
de unos pocos especímenes de la Esperanza. Por consiguiente, si bien no puede descartarse la
hipotética existencia de algunas cabañas en los cabezos durante el período comprendido entre el
Calcolítico y la Fase I, representaría una ocupación muy limitada y lejos de la subsiguiente eclosión
demográfica experimentada por el hábitat, que no se explica, en el mejor de los casos, a partir de
una discreta e incierta población anterior, sino por otras claves.
Surge la pregunta, ¿la llegada de los fenicios precedió, fue coetánea o se produjo cuando ya
había comenzado la Fase I? El hallazgo de una inscripción sobre un cuenco con decoración
bruñida “de la más antigua” (figura 2) adscrito a los niveles 5b y 5a de la ladera noroeste de San
Pedro (Blázquez et alii, 1970, 14 y láms. XXIVg y XXXVb), con indiferencia de si el grafito es
interpretado como tartésico (de Hoz, 1969, 113‐114 y fig. 1) o fenicio (Mederos y Ruiz, 2001, 104),
supone un aval incontestable a favor de que la llegada de los fenicios ya se había producido al
inicio de dicha fase. Esta inscripción ha encontrado posteriores respaldos en otras
contemporáneas de Méndez Núñez (González de Canales et alii, 2004, 133‐135 y láms. XXXV y LXI
con análisis epigráfico de M. Heltzer). A los mismos niveles (Blázquez et alii, 1970, 15‐16 y láms.
XXIXn, XXVIIIe y XXXIIIb) también fueron asignadas representaciones esquemáticas geométricas
sobre cerámica pintada monocroma de hileras de cápridos interpretados como íbices y, mediante
incisiones pintadas de rojo, de aves interpretadas como grullas (figura 3). Para la misma época y
momentos posteriores disponemos de paralelos orientalizantes muy próximos en cerámicas y
huevos de avestruz de otros yacimientos (Pellicer Catalán, 1982, fig. 6; González Rodríguez et alii,
1995, lám. 1.8). Con estos precedentes adquiere gran relevancia el notable muro fenicio excavado
en 1978 y adscrito a la Fase I, Sub‐Fase I.B, de San Pedro (Ruiz Mata et alii, 1981, 179‐195 y láms.
III‐XII). Lejos de suponer un “presente introductorio”, sus pilares de sillares evidencian la llegada
de especialistas en cantería y el transporte de materiales, con probabilidad, desde las canteras de
Niebla a unos 30 kilómetros de distancia. En consecuencia, aun eludiendo los numerosos fósiles
guía fenicios, griegos y chipriotas de Méndez Núñez, volvemos a encontrarnos ante la inviabilidad
de discriminar en San Pedro horizonte prefenicio alguno pues lo excluyen los hallazgos del propio
cabezo y no hay caso.
CONTEXTUALIZACIÓN DE OTROS HALLAZGOS EMPÓRICO‐PRECOLONIALES
Además de explicar los materiales de San Pedro comentados, las cerámicas fenicias de Méndez
Núñez llenan de significado la aparición en otro solar de Huelva de un fragmento de crátera ática
del Geométrico Medio II atribuida al comercio fenicio (Shefton, 1982, 342‐3 y pl. 30a; Coldstream,
1983, 203), máxime si atendemos al conjunto de vasos áticos geométricos y eubeo‐cicládicos
presentes (González de Canales et alii, 2004, 82‐94 y láms. XVIII‐XIX y LV‐LIX; Coldstream, e.p.). No
consideramos empórico‐precoloniales tres cuencos de Fine Ware por proceder de niveles que no
anteceden a la colonización en dos casos (Rufete Tomico, 1988‐1989, 24‐25 y 33) y encontrarse
descontextualizado el tercero (Fernández Jurado, 1984, 41 y fig. 16.29), ni un jarro de tipología
654
antigua de la calle del Puerto 6 asociado a cazuelas bruñidas ya evolucionadas (Fernández Jurado,
1986, 569 y fig. 5.4).
La reciente exhumación en un poblado de cabañas en el sector 8 de Huelva‐Seminario,
próxima al antiguo hábitat de la ciudad, de un fragmento de cuello aristado e inicio del borde de
un jarro fenicio, con probabilidad tipo 9 de Tiro, junto a cerámicas similares a las de la Fase I de
San Pedro asegura una vez más que esta fase no es prefenicia. Otros elementos exógenos estaban
representados por un par de fragmentos de asas sardas y dos cuentas de cornalina. También se
documentaron unos extensos sistemas de zanjas asignados a cultivos. Los hallazgos fueron dados
a conocer en una conferencia impartida en Huelva el 27 de Marzo de 2008 por D. González
Batanero y J. C. Vera Rodríguez, responsables de esta importante intervención preventiva. En un
artículo redactado con anterioridad a la aparición del jarro fenicio (González González et alii,
2008, 12‐13) se destaca la “nula presencia de cerámicas a torno” en esos momentos y su
adscripción a un Bronce Final (Período Formativo‐Fase I de San Pedro), percepción que convendrá
ser rectificada. En los primeros apartados de la Memoria Preliminar (González y Echevarría, 2008)
se informa adecuadamente sobre los materiales citados, al tiempo que son interpretados como
posibles cajones para viñedos algunas zanjas de tipo discontinuo. En otro apartado (Beltrán
Pinzón, 2008), por influencia de la bibliografía parcial utilizada, es establecida a modo de hipótesis
provisional una secuencia evolutiva que comprende dos horizontes prefenicios y un tercero ya
con cerámicas a torno. Esta hipótesis es incompatible con el citado jarro fenicio hallado junto a
cerámicas bruñidas representativas de un momento previo a la colonización pero no a la
presencia fenicia. Para este vaso cerámico es propuesta una cronología preliminar de 1100‐900
a.n.e. y, sin citar a los fenicios, un encuadre junto a los demás productos exóticos en un contexto
de intercambios con el Mediterráneo Centro‐Oriental. Aunque el jarro 9 de Tiro, del que otro
ejemplar procede de Méndez Núñez (González de Canales et alii, 2004, 62‐63 y láms. XI.46 y L.24),
es asignado con preferencia al Horizonte Kouklia de Chipre (Bikai, 1987, 58 y 62), parece
aconsejable contemplar con amplitud su constatación entre los estratos XV y VI de Tiro (Bikai
1978a, Tabla 8B). En un ulterior apartado (Echevarría Sánchez, 2008), las zanjas son de nuevo
sugestivamente asociadas a cultivos de Vitis vinifera y es diferenciado un subtipo de zanja I.7, el
más antiguo en el extremo sureste, con vasos de perfil conocido en San Pedro (lám. XXVI.A.1 de la
reimpresión de 1989 de Blázquez et alii, 1970). Si esta posibilidad es confirmada, nos
encontraríamos ante el ager de la ciudad y el inicio de la colonización agrícola fenicia, pues fueron
los fenicios quienes difundieron el cultivo planificado de la vid. Todo ello en absoluta coherencia
con la aparición en Méndez Núñez de abundantes semillas de uvas (figura 4) junto a cerámicas
locales como las indicadas y fenicias anteriores a las coloniales y la inferencia por J. Sánchez
Hernando (2004, 233‐235) de zonas de cultivo en el entorno del hábitat. En consecuencia, las
primeras cabañas de esta fase en el sector investigado y el jarro fenicio deben asignarse a una
etapa empórico‐precolonial pero no prefenicia ni de la Edad de Bronce.
Sobre la posibilidad de sincronizar Méndez Núñez con el depósito de la ría de Huelva, que
incluye fíbulas de codo con claros prototipos en el ámbito fenicio, desde los registros
radiocarbónicos es factible, pues su datación más adecuada en el siglo X a. C. (Ruiz‐Gálvez, 1995,
79) coincide con la datación GRN‐29512 de Méndez Núñez una vez calibrada (Nijboer y van der
655
Plicht, 2006, 32). Por ser objeto de polémica, obviamos provisionalmente las posibilidades de una
inspiración oriental de los yelmos y útiles de monta del depósito. Los bronces de este depósito,
como en general los de la Península Ibérica, excepto los plomados del cuadrante noroccidental,
responden a la misma composición binaria (Cu, Sn) que los mediterráneos y no incluyen la adición
de plomo de la mayoría de los bronces atlánticos (Rovira Llorens, 1995, 55; Rovira Llorens, 2007,
158) abriendo una serie de interrogantes cuyo significado y alcance habrá que determinar.
Fuera de la ciudad de Huelva no son muy numerosas las cerámicas fenicias coetáneas de la
Fase I de San Pedro. Respecto a la Fine Ware, puede considerarse un ejemplar del fondo de
cabaña 2 de Peñalosa (García y Fernández, 2000, 45‐46, 76‐78, fig. 6 y lám. 20.8), pero no otro
similar de la necrópolis de Mesas de Asta por tratarse de un hallazgo de superficie (González
Rodríguez et alii, 1995, 219 y lám. 3.26), ni, lógicamente, los exhumados en las colonias (Maass‐
Lindemann, 1990, 170‐171, fig. 1 y fotos a‐c; 1995, 284‐285 y fig. 1; Ruiz Mata, 1992, 25). También
el contexto local fecha hacia la época de la Fase I de San Pedro un lote de cerámicas a torno del
fondo de cabaña nº 1 de Campillo. El conjunto, hallado junto a un fragmento de cuchillo de hierro
y una cuenta vítrea, comprende copas carenadas facturadas con arcillas del entorno según el
análisis de pastas de un ejemplar (López Amador et alii, 1996, 76‐87 y figs. 8‐14). Otro conjunto
con algunas copas en todo similares, fragmentos de cáscara de huevos de avestruz, cuentas de
cornalina y dos fragmentos de cuchillos de hierro procede de una cabaña de Pocito Chico con
parecido contexto local (Ruiz y López, 2002, 105‐145). No se contabilizan las copas recuperadas de
rellenos en la necrópolis de Las Cumbres (Córdoba y Ruiz, 2000, 762‐763 y lám. 3.4), ni una de
Cuervo Grande 2 por corresponder a un hallazgo de superficie (González Rodríguez et alii, 1995,
221 y lám. 3.27), pero sí un par de copas/cuencos a torno de los niveles profundos del “fondo de
cabaña” de El Carambolo (Carriazo, 1973, fig. 387; Amores Carredano, 1995, 162‐164, fig. 1 y
láms. 1‐7).
A diferencia de las cerámicas son cada vez más numerosos otros objetos orientales o de
inspiración oriental documentados en contextos autóctonos asignados a un Bronce Final. Sería
prolijo enumerar los marfiles, vidrios, bronces o hierros de esa filiación. Estos objetos, importados
o producidos en talleres locales, señalan contactos directos o indirectos con orientales y,
plausiblemente, la existencia cuando menos de un foco costero difusor. Fíbulas, peines, espejos,
liras y posibles sistemas ponderales (Celestino Pérez, 2001, 181‐185) van a incorporarse a la
decoración de las estelas del Suroeste en un período considerado anterior a la colonización. Al
margen de que no parece que los fenicios comercializaran en exceso sus cerámicas, un cuchillo de
hierro, un adorno de metal o un brazalete de marfil resultan más valiosos, fáciles de transportar e
idóneos para exhibir distinción y poder que un vaso cerámico, aunque quizás no si se trata de un
vaso griego de calidad. En consecuencia, es patente que la presencia en un yacimiento de
cerámicas similares a las de la Fase I de San Pedro en ausencia de fragmentos a torno sólo
significa que al mismo no llegaron vasos fenicios en ese momento, más aún cuando, como se ha
indicado, es frecuente la aparición de otros objetos de clara inspiración oriental.
656
CORRESPONDENCIAS DE LAS CERÁMICAS LOCALES DEL HIERRO I O ANTIGUO DE HUELVA EN OTROS YACIMIENTOS
En el Estrato XV de Setefilla apareció un fragmento con trazos bruñidos (Aubet Semmler et alii,
1983, 56 y fig. 16.11), acaso intrusivo, ninguno en el Estrato XIV y, ya definitivamente, se
documentaron cuencos similares a los de la Fase I de San Pedro en los niveles recientes del
Estrato XIII. Estos niveles fueron fechados hasta los siglos IX‐VIII a. C. (Aubet Semmler et alii, 1983,
70, 75‐76 y figs. 23‐25), sin que los registros radiocarbónicos, considerados poco fiables,
permitiesen establecer una cronología más precisa (Aubet Semmler et alii, 1983, 48‐49). Ante la
provisionalidad de los datos, con rigor científico, fue reconocida la dificultad para determinar si
una forma cerámica del Estrato XIII constituía un elemento precoz de un Bronce Final o una
perduración de tradiciones del Bronce Pleno (Aubet Semmler et alii, 1983, 73‐75). En el Estrato
IIIA del Corte R‐1 del Llanete de los Moros, con cuencos carenados como los de Huelva, dos
fragmentos atípicos mostraban algunos trazos bruñidos (Martín de la Cruz, 1987, fig. 36.359 y
361). El nivel superior del estrato proporcionó un registro radiocarbónico UGRA‐190 (carbón) de
2930 ± 110 BP (Martín de la Cruz, 1987, 174), 1415‐831 a. C. calibrado a dos sigmas (Mederos
Martín, 1997, 84). Los cuencos del resto de la estratigrafía no ostentaban motivos bruñidos
confirmando su disminución al alejarnos del área Huelva/Bajo Guadalquivir (Ruiz Mata, 1979, 12).
En un sondeo practicado en 1966 en la Colina de los Quemados, la referida decoración no fue
constatada antes del Nivel 12 con materiales a torno (Luzón y Ruiz, 1973, 17). Una posterior
excavación en 1992 diferenció una Fase II, equiparada al Nivel 18 de 1966, con cerámicas de
tradición de Bronce Pleno; la siguiente Fase III presentaba vasos similares a los de la Fase I de San
Pedro. El autor estima que la presencia de estos vasos en la Cuenca Media del Guadalquivir quizás
responda a un carácter tardío y no autóctono y que la indefinición del Bronce Pleno en Andalucía
Occidental se extiende a la escasa individualización tipológica del repertorio cerámico (Murillo
Redondo, 1994, 210 y 214‐215). Respecto a otros yacimientos, poco ayuda a solventar la cuestión
la intervención en Monte Berrueco por la práctica ausencia de cerámicas con trazos bruñidos
(Escacena y de Frutos, 1985, 40). A la vista de estas y otras estratigrafías puede concluirse que la
aparición de decoraciones con motivos bruñidos no está demostrada con anterioridad a San
Pedro.
Una problemática análoga plantean las cerámicas con decoración bruñida exterior de Portugal
fechadas entre los siglos XI/X y VIII/VII a. C. (Monge Soares, 2003, 307) o, estimando las
dataciones radiocarbónicas altas de algunos contextos de las Beiras Alta e Interior, en aparente
contradicción con las registradas en el Alentejo y las penínsulas de Setúbal y Lisboa, ampliamente
entre los siglos XIII/XII y VIII/VII a. C. con unos momentos iniciales nebulosos (Monge Soares,
2005, 140‐142). La mayoría aparecen en poblados fundados ex novo que al final de la Edad del
Bronce dejan con frecuencia de existir (Bubner, 1996, 67). Sin embargo, su adscripción a un
Bronce Final puede ser cuestionada, al menos en parte, por el hallazgo de objetos metálicos y no
metálicos de raigambre oriental. Valga como ejemplo la torques triple fabricada en hueco y con
técnicas de soldadura y ornamentación en filigrana del tesoro áureo asociado al poblado de
Herdade do Álamo (Almagro‐Gorbea, 1989, 72; Perea, 2005, 100‐101).
657
PRECEDENTES E INFLUENCIAS EN LAS CERÁMICAS LOCALES DEL HIERRO I O ANTIGUO DE HUELVA
Tan insostenible como llevar un Bronce Final hasta el siglo VI a. C. (Fase III de San Pedro) es la
individualización de horizontes prefenicios posteriores al Bronce Pleno a partir de elementos
aislados sin posibilidades de contextualización o procedentes de contextos complejos y no bien
diferenciados de otros en los que se conocen objetos de hierro o bronce de inspiración oriental.
En el caso de algunos poblados del área gaditana, no sólo elude dichos objetos y algunas
cerámicas a torno, sino que también implica la consideración de que el Castillo de Doña Blanca,
de unas cinco o seis hectáreas y rodeado de una potente muralla desde sus inicios a mediados del
siglo VIII a. C. o poco más tarde según la cronología cerámica convencional (Ruiz y Pérez, 1995, 99‐
100), es obra de recién llegados por mar desde varios miles de kilómetros de distancia. Tampoco
determinadas variaciones formales y decorativas de los cuencos con carena escalonada señalan
momentos prefenicios, pues un mismo ejemplar puede mostrar características supuestamente
más antiguas y modernas (figura 5); además, la incidencia de decoraciones con trazos bruñidos
varía de unos yacimientos a otros llegando a no constatarse en estratigrafías que no ofrecen
discontinuidades. Igual falta de definición, dada la pervivencia de las formas, poseen algunos
vasos como el bicónico. Así, en Setefilla está atestiguado desde el Bronce Pleno hasta bien
avanzado el Orientalizante (Aubet Semmler et alii, 1983, 75 y 101) y en el Estrato III de la Colina
de los Quemados coexiste con cuencos bruñidos del “Bronce Final Tartésico” (Murillo Redondo,
1994, 210). La misma razón impide considerar prefenicias las tumbas en que este recipiente es
utilizado como urna cineraria, cuando, sin solución de continuidad, otras tumbas colindantes
contienen cerámicas fenicias más recientes que las de Méndez Núñez. Tal acontece en las
necrópolis de Las Cumbres (Ruiz y Pérez, 1989, 292), Rabadanes (Pellicer y Escacena, 2007) y
Mesas de Asta (González Rodríguez et alii, 1995, 219 y lám. 1.6 y 8). En la indagación de
influencias formales, ciertas bases con decoración bruñida de Méndez Núñez podrían responder a
préstamos de cerámicas fenicias y griegas presentes en un contexto que ha proporcionado copias
a mano de lucernas fenicias a torno de un solo pico (figura 6). En todo caso, más productivo que
reinterpretar ad infinitum los elementos ya conocidos sería atender la necesidad apremiante de
ampliar la documentación de los niveles profundos de las zonas bajas del hábitat de Huelva.
Respecto a posibles precedentes de los motivos bruñidos y pintados, numerosos
investigadores, aun reconociendo similitudes con el Campaniforme, apreciaron influencias
exógenas, en particular de Grecia y Oriente (Pellicer Catalán 1969; Almagro‐Gorbea, 1977, 122‐
124), si bien no siempre sin reservas (Cabrera Bonet, 1981, 322‐329). Ya comentamos la
constatación de representaciones zoomorfas en ejemplares muy antiguos de San Pedro y otros
yacimientos. Entre las cerámicas pintadas monocromas documentadas en Méndez Núñez pudo
diferenciarse un geometrismo próximo a los patrones de los vasos áticos del mismo contexto
(figura 7). Según una atrayente hipótesis, el principal vehículo de las decoraciones habrían sido los
vestidos (Buero Martínez, 1987, 45). Desde esta perspectiva ha contemplado Cáceres Gutiérrez
(1997, 130) una túnica hallada en una tumba de Lefkandi en Eubea (Popham et alii, 1982, 173 y
lám. XXV), en la que Barber (1991, 197) percibió motivos de chevrons, rombos y ganchos de
meandro. Sugestivamente, Lefkandi registra una intensa actividad fenicia en el siglo X a. C. a la
que no debió ser ajena la casa real de Tiro en época de Hiram I (Coldstream, 1998, 356‐357). La
658
propuesta encuentra otro fundamento en la coexistencia de cerámicas con trazos bruñidos y
pintadas monocromas con fíbulas de codo, lógicamente vinculadas a vestidos que, acaso, se
incorporarían a la parafernalia que ostenta y realza el poder (Cáceres Gutiérrez, 1997). Podría
también citarse la decoración geométrica de la coraza, o con menor probabilidad túnica bordada
por no cubrir el falo (Celestino Pérez, 2001, 161‐162), del personaje central de la estela de Ategua
(figura 8).
ERGOLOGÍA CERÁMICA LOCAL A LA LLEGADA DE LOS FENICIOS
A la inconsistencia de las cerámicas de Cogotas I para definir un Bronce Tardío en Andalucía
Occidental se une la carencia de fósiles guía convincentes que permitan establecer secuencias
cronológicas precisas entre el Bronce Pleno y la Fase I de San Pedro o sus equivalentes en otros
yacimientos. Una perduración de las formas de Bronce Pleno hasta la llegada de los fenicios
aportaría una solución provisional a la temprana presencia de inscripciones, decoraciones y
concepciones arquitectónicas orientales en San Pedro y a la confirmación de una metalurgia de
plata en el contexto cerámico de tradición de Bronce Pleno del Cerro de Tres Águilas (Pérez
Macías, 1995, 431‐433 y fig. 2), sin solución de continuidad demostrada con las vecinas
explotaciones argentíferas de Riotinto ya asociadas a cerámicas de la Fase I de San Pedro. Podría
así sugerirse que la llegada de los fenicios a Andalucía Occidental pudo acontecer en un momento
con pervivencias del Bronce Pleno inmediatamente anterior a la Fase I de San Pedro.
La posibilidad expuesta aconseja prestar alguna atención a la hipótesis que postulaba una
pervivencia de los enterramientos en cista. La idea, nacida en gran parte de las conclusiones del
Prof. Schubart en su estudio del Bronce del Suroeste (Schubart, 1971, 157) y de la baja datación
radiocarbónica KN‐I 201 de la sepultura 7 del grupo IV de Atalaia (Schubart, 1975, 170), fue en
parte aceptada, más tarde cuestionada y de nuevo rememorada (García Sanjuán, 2005, 102‐103;
García Sanjuán, 2006, Cuadro 11.2). En los últimos años, los registros radiocarbónicos fechan
algunas cistas portuguesas asignadas a un Bronce Final (Paranho 3, Senhora da Ouvide 11 y 12) en
los siglos XI‐IX a. C. (Senna‐Martinez, 2002, cuadro III). Respecto a la cronología de las cistas del
Alentejo cubiertas por losas decoradas, la representación de hachas de enmangue directo y no de
espadas pistiliformes las sitúa en momentos anteriores al denominado Bronce Final (Torres Ortiz,
1999, 52, con bibliografía). Diferente problemática plantean las estelas de guerrero, pues no han
podido relacionarse con cistas pero sí, en ocasiones, con incineraciones y restos óseos (Celestino
Pérez, 2001, 279) y, al parecer, un ejemplar del Cortijo de la Reina I, ornamentado con elementos
orientalizantes, con tres vasos bicónicos (Murillo Redondo et alii, 2005, 27 y fig. 5). Al margen de
estas observaciones, la presencia en el Alentejo y Andalucía Occidental de cerámicas con motivos
bruñidos y pintadas monocromas coincide con la desaparición de unas cistas cuya amplitud
cronológica quizás pueda ser mejor precisada por futuras determinaciones radiocarbónicas.
FUNDAMENTOS DE LA EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL A COMIENZOS DEL PRIMER MILENIO A. C.
El espectacular aumento demográfico experimentado por Andalucía Occidental durante el
denominado Bronce Final encuentra su más lógica justificación en las demandas que
determinaron los intereses fenicios. La introducción de nuevas técnicas agrícolas, ganaderas y
659
pesqueras coincidiendo con la explotación de los cotos mineros atraería a gentes de diversa
procedencia en busca de mejores condiciones de vida. Sin embargo, junto a la necesaria
colaboración real o aparente con las poblaciones locales, armas y murallas testimonian la
existencia de conflictos (González Wagner, 2005) e incluso, de acuerdo con el inquietante
horizonte descrito por F. J. Moreno Arrastio (2000), es plausible la incorporación de mano de obra
esclava.
Asumiendo el riesgo de establecer paralelos distanciados en el tiempo, la comarca de Riotinto
experimentó un cambio similar cuando un consorcio británico adquirió los derechos de
explotación de las minas en 1873 y fundó la Río Tinto Company Limited. Poco más tarde, en 1885,
adquirió también el 49% de la portuguesa Sociedade Mineira de Neves‐Corvo S. A. La enorme
demanda de mano de obra requerida movilizó a gentes de numerosos puntos de la Península. El
pueblo de Nerva, que no alcanzaba el millar de habitantes, superaría en 1920 los 16.000, es decir,
en menos de cincuenta años multiplicó su población por veinte. Transcurrido algo más de medio
siglo desde que en 1954 las minas fueron nacionalizadas, la huella británica continúa visible en las
explotaciones mineras y los barrios residenciales y alguna obra industrial de Huelva y Riotinto,
mientras que en otros pueblos que participaron activamente en el proceso, salvo por la línea
ferroviaria que transportaba el mineral hasta el muelle de embarque en el río Odiel y las
estaciones de ferrocarril que jalonaban el itinerario, difícilmente apreciaremos vestigios
materiales de tradición inglesa. De forma similar, excepto por la aparición ocasional de algún
fragmento cerámico u objeto de metal, pocos hallazgos fenicios cabe encontrar en los antiguos
poblados indígenas. No así en Huelva, donde antes de la colonización los fenicios habían
establecido un formidable emporio receptor de los productos metalúrgicos antes de ser
reexportados en naves fenicias y, según queda demostrado en Méndez Núñez, también de marfil,
estaño y otras materias primas obtenidas a media y larga distancia.
Los dos momentos históricos rememorados reflejan los desplazamientos de población que
desencadenan las actividades minero‐metalúrgicas y las escasas huellas, en el caso de estar
propiciadas por una potencia foránea, que de tal potencia pueden registrarse en la mayoría de los
asentamientos autóctonos. Las migraciones hacia los núcleos mineros de la plata y Huelva
durante los primeros siglos del primer milenio, pues no de otra forma se explica la eclosión
demográfica, coinciden con el abandono de numerosos poblados asignados a un Bronce Final en
la sierra onubense, Badajoz y la región portuguesa del Alentejo (Pérez Macías, 1986, 230‐231;
Pérez Macías, 1996). Medellín, Alto do Castelinho da Serra o Castillo de las Peñas (Aroche)
constituyen unas pocas excepciones (Monge Soares, 2003, 310; Monge Soares, 2005, 141). La
situación es similar en otras regiones como las Beiras Central e Interior (Vilaça, 2004, 2). A Huelva
llegan estaño (González de Canales et alii, 2004, 150‐151, tabla 9 y láms. XXXVIII.9 y LXIV.20) y
unas cerámicas de gran calidad (González de Canales et alii, 2004, 108, 191‐192 y lám. XXII.12‐24),
a menudo decoradas mediante trazos bruñidos o pseudoacanalados de disposición vertical o
conformando una retícula encima de la carena (figura 9), que se encuentran ampliamente
constatadas en Portugal (Serrâo, 1958; Bubner, 1996, 70; Correia, 1993, figs. 3.1, 2 y 4 y 21.5‐6;
Barros, 1998, 32). Aunque los movimientos hacia el foco onubense deben vincularse a las
demandas de plata, el interés por el cobre no desapareció, pues su beneficio está demostrado en
660
Méndez Núñez, si bien ahora en crisoles conocidos en Oriente (González de Canales et alii, 2004,
145‐154 y láms. XXXVII‐XXXVIII y LXIII‐LXIV; Biran, 1994, figs. 105‐106 y láms. 21 y 23).
EL SANTUARIO DE EL CARAMBOLO Y LA COLONIZACIÓN AGRÍCOLA DEL BAJO GUADALQUIVIR
Recientes excavaciones en El Carambolo han demostrado, como había sido inferido (Belén y
Escacena, 1995, 86; Belén y Escacena, 1997, 110‐114; Belén Deamos, 2000, 71‐72), que el
presunto “poblado” corresponde en realidad a un santuario fenicio. En cuanto al “fondo de
cabaña”, ya cuestionado por Carriazo (1970, 58; 1973, 233‐234), es asignado a una fosa ritual. El
santuario ofrece cinco fases de edificación/reedificación, con un inicio coetáneo de las primeras
colonias a mediados del siglo VIII a. C. de acuerdo con los materiales del horizonte fundacional, o
en el último cuarto del siglo IX a. C., como mínimo, según la datación radiocarbónica Ua‐24401
2770 ± 50 BP: 1020‐810 a. C. calibrada con un 95,4% de posibilidad de una capa de carbones bajo
el pavimento inicial (Fernández y Rodríguez, 2007, 103‐109).
Reconociendo el excelente trabajo de documentación, que marcará un hito en la investigación
del mundo fenicio sacro, y sumándonos a las muestras de respeto de los investigadores por la
figura del Prof. D. Juan de Mata Carriazo, sugerimos la posibilidad de la existencia de actividades
cultuales anteriores al primer santuario atestiguado. Para ello nos fundamentamos en la
presencia por debajo del mismo de fragmentos de cerámica a torno (Fernández y Rodríguez,
2007, 104) y en que las cerámicas pintadas monocromas tipo Carambolo del Nivel IV del “fondo
de cabaña” (Carriazo, 1973, figs. 326‐372) y, al menos, parte de las de “retícula bruñida” (Carriazo,
1973, figs. 395‐406), de nuevo apreciadas en la ahora fosa ritual (Fernández y Rodríguez, 2007,
148 y figs. 52‐55), pueden ser más antiguas que las del “poblado” (Carriazo, 1973, figs. 442‐447) y
del suelo del primer santuario y de amortización del pavimento de una de sus estancias
(Fernández y Rodríguez, 2007, figs. 16‐18). Sin embargo, en contradicción con esta sugerencia, la
datación radiocarbónica CSIC‐1982 2502 ± 40 BP: 791‐506 a. C. calibrada con un 93,3% de
posibilidad, proporcionada por una muestra de carbón del Estrato 15c de la fosa ritual,
equivalente al Nivel IV del “fondo de cabaña” (Fernández y Rodríguez, 2007, 150‐151), es
posterior a la referida de la capa de carbones bajo el pavimento inicial. Hay que destacar que los
investigadores advierten sobre la gran dificultad de ubicación cronológica de la fosa (Fernández y
Rodríguez, 2007, 149), así como sobre las variaciones que podría introducir una revisión de las
estratigrafías y la todavía pendiente datación definitiva (Fernández y Rodríguez, 2005, 129). En
nuestra opinión, el bajo registro radiocarbónico obtenido en la fosa es más reciente que la
cronología que corresponde a las cerámicas estilo Carambolo y con motivos bruñidos exhumadas
por Carriazo, tradicionalmente estimadas anteriores a las primeras colonias y equiparadas a las de
la Fase I de San Pedro. Otro aspecto a considerar es la presencia en el fondo de la fosa de adobes
calcinados junto a cenizas, carbones y otros restos. Aunque por la curvatura es admisible la
adscripción de algunos a hornos de cocción de alimentos, por encima aparecen estratos
constituidos en un 80% por nuevos adobes quemados (Fernández y Rodríguez, 2007, 148).
También Carriazo (1970, 59; 1973, 202, 234 y fig. 145) apreció en su Estrato IV cenizas, carbones y
objetos alterados por el fuego junto a trozos de barro endurecidos con impresiones de palos y
cañas. Según diversas observaciones, las incineraciones y exposición al fuego de los diversos
661
elementos no se habrían producido en la fosa (Fernández y Rodríguez, 2005, 129; Fernández y
Rodríguez, 2007, 146‐147). De ser así, la interpretación de Blanco Freijeiro (1979, 95‐96) de
asignar la riqueza de los ajuares a un sencillo templo quedaría descartada. En su lugar, ¿podría
establecerse un nexo entre los carbones de los niveles profundos de la fosa y los hallados debajo
del primer santuario y entre los trozos de barro con impresiones de palos y cañas y, quizás, parte
de los adobes exhumados y un primitivo y modesto santuario cuyos restos, alterados por el fuego
y sacralizados, habrían sido depositados en la fosa junto a cerámicas decoradas con motivos
bruñidos y de estilo Carambolo?
La hipótesis formulada es avalada por la sugerencia de los investigadores, fundamentada en la
existencia de cerámicas a torno por debajo del primer santuario, de una presencia oriental
anterior (Fernández y Rodríguez, 2007, 104 y nota 6 en p. 260), que en ese lugar habría que
relacionar preferentemente con actividades sacras. También resulta acorde con la concesión por
Carriazo (1970, 66, 103; 1973, 255, 554) de una mayor antigüedad al “fondo de cabaña” basada
en las cerámicas estilo Carambolo, pues entre los millares de fragmentos del “poblado” sólo tres
pertenecían a la especie. En la excavación actual, estas cerámicas volvieron a documentarse en
los estratos inferiores de la fosa como ha sido indicado, pero no en las diferentes fases del
santuario salvo que no hayan sido referenciadas. En último extremo, imposibilita la asignación de
una cronología prefenicia al “Bronce Final Tartésico”, desestimación ratificada por el hallazgo de
un escifo ático del GM II (Fernández y Rodríguez, 2007, 204 y lám. 9 derecha; Escacena et alii,
2007, 16 y fig. 14.CAR‐1064.5), sin duda en dependencia del comercio fenicio, pues el período GM
II Ático precede a las primeras colonias de la Península pero no a la fase empórica‐precolonial
individualizada en Huelva.
Los frecuentes molinos de mano en el “fondo de cabaña” (Carriazo, 1973, 215 y 233) y el
“poblado” (Carriazo, 1973, 290‐291) y la práctica ausencia de restos metalúrgicos antes de fines
de siglo VII a. C./inicios del VI a. C. en que se instalan una serie de hornos de fundición (Fernández
y Rodríguez, 2005, 135; Fernández y Rodríguez, 2007, 172‐176) vinculan de algún modo este
centro de culto a actividades agrarias, que los fenicios habrían potenciado merced a la
introducción de nuevas técnicas y cultivos. En términos históricos, la existencia de un área sacra
más antigua retrotraería los inicios de la colonización agrícola del Bajo Guadalquivir (González y
Alvar, 1989), acaso promovida por agentes orientales operando en ambientes indígenas, a
momentos no muy distanciados de la fase precolonial del emporio de Huelva, donde se
documentan restos de vid y otras especies (Sánchez Hernando, 2004, 233).
Por lo demás, la reinterpretación de El Carambolo como un santuario fenicio supone un nuevo
revés al Tarteso convencional entendido como la gran civilización/cultura de Andalucía
Occidental. Los tesoros áureos “tartésicos”, con sus técnicas de soldadura, granulado y filigrana,
son en esencia productos de orfebrería oriental. Lo mismo puede aducirse de los magníficos
objetos de bronce hallados en depósitos y talleres de fundición que, en el caso de los soportes
con ruedas, implica la elaboración a la cera perdida de diversas piezas y posterior soldadura
mediante un proceso sólo al alcance de expertos metalúrgicos (Papasavvas, 2004, 49), o de los
exquisitos ejemplares de algunas necrópolis asociados a la práctica de rituales de inspiración
también oriental. Estos orfebres y broncistas eran fenicios, descendientes de fenicios u orientales
662
vinculados a los fenicios cuyo arte ponían a disposición y satisfacción de las elites; incluso la
envergadura de algunos “tesoros” áureos sugiere que debieron hacerse por encargo (Almagro‐
Gorbea, 1989, 71 y 78). Resultaría así inapropiado llamar “tartésicas” a sus producciones artísticas
si por tartesia consideramos a la población de origen autóctono. Tal apreciación no contradice las
referencias en las fuentes griegas de época arcaica a la ciudad‐emporio de Tarteso y río
homónimo, que la arqueología y el análisis textual identifican con Huelva y el río Tinto sin
dificultad (González de Canales, 2004, 279‐332; González de Canales et alii, e.p.). Por otro lado, si
a partir de un nombre griego designamos como “Tartésico” a un Bronce Final local
supuestamente anterior a los fenicios, ¿por qué no referirnos a un Bronce Pleno Tartésico, un
Calcolítico Tartésico, un Neolítico Tartésico... ? El Prof. Pellicer Catalán (1989, 155‐156) y otros
autores se han hecho eco de la indefinición que comporta el uso convencional del término.
SOBRE QUIÉNES TRANSPORTARON DETERMINADAS CERÁMICAS Y BRONCES EN ÉPOCA EMPÓRICA‐PRECOLONIAL.
El frecuente hallazgo en el Mediterráneo Centro‐Occidental y la fachada atlántica de la
Península Ibérica de objetos importados y copias locales de los mismos determinó una serie de
hipótesis sobre navegaciones precoloniales eubeas, chipriotas, sardas y sículas. Aunque algunos
argumentos son dignos de la máxima consideración, tales singladuras distan de estar
demostradas. La incertidumbre reside en el hecho de que los fenicios trasportaron de un lugar a
otro un sinfín de artefactos e introdujeron técnicas de producción. Por esta razón, sin reticencia
alguna para suscribir de inmediato cualquier navegación cuando las pruebas sean concluyentes,
permítasenos no asumir lo hipotético como acreditado mientras puedan plantearse lecturas
alternativas.
Comenzando por las frecuentaciones sardas a la Península Ibérica, el mayor conjunto de
cerámicas de esa procedencia lo ha proporcionado Méndez Núñez junto a miles de fenicias
(González de Canales et alii, 2004, 70‐71, 100‐105, 183, 186 y láms. XIV.1‐9, XXI, LII.9‐17 y LX).
Otros vasos sardos proceden de escenarios tan fenicios como el santuario de El Carambolo
(Torres Ortiz, 2004; González de Canales et alii, 2004, 206; Fernández y Rodríguez, 2007, 204 y fig.
84 izquierda) o, ya en época colonial, Toscanos (Docter et alii, 1997, 56), Castillo de Doña Blanca
(Docter et alii, 1997, 56; Oggiano, 2000, nota 21) y Cádiz, aquí junto a cuencos a mano carenados
evolucionados (Córdoba y Ruiz, 2005, 1300‐1304 y figs. 17 y 20). En cuanto a la presunta
inspiración nurágica de la tumba de Roça do Casal do Meio (Spindler et alii, 1973‐1974, 150), la
posibilidad de que corresponda a una estructura dolménica reutilizada no constituiría un caso
único en Portugal. Desde antes de la colonización propiamente dicha, los fenicios habrían
utilizado ánforas “tipo Sant’Imbenia” como contenedores de productos para ser transportados.
Así lo confirma la identificación en Méndez Núñez de una inscripción fenicia sobre esta clase de
ánfora (figura 10) cuya lectura agradecemos al Prof. Heltzer (González de Canales, 2004, 133, n.º
2, y láms. XXXV.2 y LXI.2) y el hallazgo en una misma fase estratigráfica de Sant’Imbenia (NW de
Cerdeña) de un escifo eubeo tipo 5 de Kearsley asociado a un temprano comercio fenicio
(Ridgway, 1995, 80‐81), un ánfora “tipo Sant’Imbenia” y dos vasos a torno fenicios (Bafico et alii,
1995, 89‐91; Oggiano, 2000, 238‐239 y fig. 3.1‐4). Otra inscripción fenicia en una pieza de marfil
de Méndez Núñez (figura 10) resulta igual de reveladora sobre los artífices que trabajaban en los
663
talleres locales de eboraria (González de Canales et alii, 2004, 135, nº 10, y láms. XXXV.11 y LXI.10,
con análisis epigráfico de M. Heltzer).
Respecto a unas hipotéticas singladuras chipriotas y eubeas que habrían precedido a la
colonización fenicia conviene prestar de nuevo atención a Méndez Núñez por ser el único lugar
donde, hasta la fecha, aparecen cerámicas de esas procedencias y cronología. Los vasos chipriotas
black‐on‐red y eubeo‐cicládicos del SPG I‐III inventariados, junto a los áticos del GM II, sardos e
itálicos (González de Canales et alii, 2004, 82‐97 y láms. XIX‐XX.1‐5 y LVII‐LIX.1‐9), no alcanzaban
el 0.5% de los fenicios, por lo que no están indicando navegaciones chipriotas, eubeas, áticas,
sardas ni itálicas, sino puntos de recalada de las derrotas fenicias al lejano Occidente, sin perjuicio
de que en un barco fenicio pudiera enrolar gente de diversa procedencia.
Si los vasos mencionados deben vincularse al transporte fenicio, más complejidad ofrecen los
bronces de factura o inspiración oriental en ambientes indígenas asignados a un Bronce Final por
no documentarse cerámicas a torno. Estos artefactos han sido utilizados para justificar unas
navegaciones chipriotas, aunque siempre hubo investigadores que, como en el caso de algunas
producciones áureas (Ruiz‐Gálvez, 1989, 54), tuvieron presentes a los fenicios. Si atendemos a las
fíbulas de codo, uno de los bronces más frecuentes, no sólo presentan paralelos en Chipre, sino
también en Palestina (Almagro Basch, 1957‐1958, 199 y fig. 4; Cáceres Gutiérrez, 1997, fig. 2;
Mazar, 2004, fig. 28.1), por lo que una derivación de prototipos orientales llegados con los
fenicios no es inverosímil. Quizás, en atención a su cronología, la única excepción antes de
Méndez Núñez la constituía el ejemplar del Cerro de la Miel hallado en un estrato con un registro
radiocarbónico UGRA‐143 (madera) 1080 ± 110 a. C., calibrado 1575‐910 a. C. con un 95% de
posibilidad, que también proporcionó una espada de lengua de carpa. Después de algunas
consideraciones fue propuesto un marco cronológico entre 1050 y 950 a. C. (Carrasco Rus et alii,
1985, 306) y, de acuerdo con la espada de lengua de carpa y la asociación cerámica que la
acompañaba, el siglo X a. C. (Carrasco Rus et alii, 1985, 327).
Los soportes de bronce constituyen otro argumento a favor de frecuentaciones chipriotas. Sin
embargo, además de en Chipre, han sido constatados en la costa siro‐palestina y en lugares del
Egeo, como Rodas (Coldstream, 1969) o Creta (Coldstream, 2005), donde no faltan hallazgos
fenicios. Disponemos también de las referencias bíblicas a los encargados al broncista tirio Hiram
(1 Reyes 7.27‐37). En Chipre se datan entre fines del siglo XIII y el siglo X a. C., en Creta entre los
siglos XI y VIII a. C. y en los contextos sardos ampliamente entre los siglos XII y VIII a. C. con
dataciones contradictorias para una misma pieza (Papasavvas, 2004, 47 y 50). Un reciente trabajo
aborda desde una óptica fenicia una serie de bronces entre los que figuran los soportes de Nossa
Senhora da Guia de Baiões (Armada Pita, 2006‐2007) y este depósito, o mejor taller de fundición,
ha sido puesto en probable conexión con el establecimiento fenicio en Santa Olaia (Senna‐
Martinez y Pedro, 2000, 61‐77). La falta de vasos fenicios sincrónicos con el depósito puede
explicarse porque durante la fase empórica‐precolonial, como podemos deducir de su escasez en
otros yacimientos excepto Huelva, no parece que los fenicios se prodigasen en comercializarlos.
Compensando la parquedad de excavaciones en los grandes centros fenicios, cada vez se
documentan en sus áreas de influencia en Oriente más bronces similares a los hallados en
Occidente. Especialmente reveladores resultan los de Tel Jatt (Artzy, 2006) por sus paralelos en el
664
área itálica (Botto, 2007, 77‐80) y en ejemplares de la Península Ibérica como los cuencos de
Baiões o la pátera de Berzocana (figura 11). Las cerámicas fenicias presentes fechan este depósito
a fines de siglo XI a. C. o comienzos del X a. C. (Artzy, 2006, 71, 95), es decir, grosso modo, medio
siglo o algo antes que el inicio de Méndez Núñez por cronología cerámica convencional. En un
reciente trabajo (González de Canales et alii, 2008a) hemos aludido a la región minera de Feinán
en Transjordania, de donde procede el cobre utilizado en los bronces de Tel Jatt (Stos‐Gale, 2006),
en defensa de una temprana expansión fenicia y de un Tarsis occidental en el siglo X a. C. en la
Península Ibérica. A medio camino entre Oriente y el lejano Occidente merece ser destacado el
famoso cuenco de bronce de c. 900 a. C. con inscripción fenicia de la tumba J del cementerio
cretense de Tekke (figura 12), que una vez más testimonia la temprana presencia fenicia en la isla.
En último extremo, aunque el sincretismo técnico‐artístico entre lo chipriota, fenicio y egipcio
acrecienta las dificultades de filiación (Moorey, 1988, 29; Papasavvas, 2004, 32), la aparición de
genuinos bronces manufacturados por chipriotas no descartaría al intermediario fenicio, pues las
tumbas de Amatunte reflejan una importante actividad fenicia en la isla desde el Chipro‐
Geométrico IB (Aupert, 1997), y lo mismo cabría aducir para los bronces de origen centro‐
mediterráneo. Los fenicios no desestimarían, sino todo lo contrario, unos objetos que, según qué
mercado, incrementarían en mayor o menor cuantía su valor añadido. Por lo demás, si el cobre
procede de la región de Feinán, como en Tel Jatt, habría que asignar los objetos de bronce con
preferencia a metalúrgicos fenicios, pero si el cobre es chipriota las opciones son más amplias.
Quedarían por explicar los bronces de inspiración oriental hallados en contextos anteriores a
mediados del siglo X a. C., época para la que no existen pruebas de una presencia fenicia. Si llegó
algún ejemplar en época tan temprana, y la amplitud de los intervalos de calibración de las
dataciones radiocarbónicas supone un grave problema, la apelación a unas singladuras chipriotas
en ausencia de otros apoyos no dejaría de ser una solución de compromiso. En otro lugar hemos
argumentado que si las naves comerciales fenicias no eran reconocidas como “naves de Tarsis”
cuando 1 Reyes 9.26‐28 relata el viaje a Ofir quizás fuese debido a que todavía no habían
navegado a Tarsis (González de Canales et alii, 2008b, 579). Aunque esa deducción sitúa la llegada
de los fenicios a comienzos de la segunda mitad del siglo X a. C., cronología compatible con el
marco de datación radiocarbónica y cerámica convencional de las evidencias fenicias más
antiguas de Méndez Núñez, no pueden descartarse unas navegaciones previas a la adopción por
las naves del famoso nombre.
Dirigiendo ahora la mirada en dirección contraria, es decir, a la aparición de bronces
peninsulares en el Mediterráneo Central y Oriental, puede revestir un gran significado que en la
base de la estratigrafía del Bronce Final de Peña Negra (Crevillente, Alicante) haya sido inferida
una temprana presencia fenicia a partir de la exhumación, en perfecta estratificación, de
brazaletes de marfil, cuentas de collar y dos fíbulas de codo y, todavía en fases del Bronce Final,
de una fíbula de doble resorte y un fragmento de “retícula bruñida” (González y Ruiz‐Gálvez,
1989, 468‐470 y 474‐475; González Prats, 1989, 470 y 474‐475; González Prats, 1990, 106). Estos
hallazgos abren la posibilidad de una comercialización por los fenicios en fechas anteriores a la
colonización de bronces fabricados en el taller de metalurgia atlántica de Peña Negra, que
incluyen armas tipo Vénat y quizás tipo Sa Idda (González y Ruiz‐Gálvez, 1989, 370‐373).
665
Obsérvese también que, contra la propuesta de Cowen (1971) de atribuir a las espadas de lengua
de carpa un origen en modelos bretones, el carácter pistiliforme residual de varios ejemplares de
la ría de Huelva, justo donde se funda un emporio fenicio precolonial, ha permitido plantear si
serían los más antiguos (Delibes de Castro y Fernández, 1984, 115). Recientemente, D. Brandherm
(2007, 86‐87 y 122‐123) aprecia notorias diferencias entre las empuñaduras de las espadas de
Huelva y las clásicas de lengua de carpa tipo Nantes y sugiere que por su cronología anterior a la
fase Ewart Park/Vénat/Sa Idda y la presencia de ejemplares en el norte de Francia podían haber
desempeñado un papel en la génesis del tipo Nantes y otros relacionados. Aunque los análisis
metalográficos de los bronces de la Ría apuntan hacia producciones locales (Rovira Llorens, 1995)
y en Méndez Núñez pudo demostrarse una metalurgia de cobre/bronce, los escasos restos de
moldes de fundición recuperados (González de Canales et alii, 2004, 145‐154 y láms. XXXVII‐
XXXVIII.1‐7 y LXIII‐LXIV.1‐18) no permiten ir más allá. Analizando la dispersión de determinados
bronces por la Península Ibérica, Italia y sus islas (Giardino, 1995) puede apreciarse cierta
coincidencia con las zonas de influencia del comercio fenicio, sobre todo si al mismo se atribuyen
las cerámicas eubeas SPG similares a las de Méndez Núñez procedentes de diversos contextos
itálicos. La hipótesis fenicia resulta más factible para explicar la transferencia de estos bronces
que asumir no sólo unas navegaciones sardas de retorno, sino también sículas, itálicas y
chipriotas. Desde nuestro punto de vista, el asador occidental y la fíbula de codo tipo Huelva de la
tumba 523 de Amatunte (Karageorghis y Lo Schiavo, 1989) pueden vincularse a las naves de Tarsis
que en Isaías 23.1 recalan en Chipre de regreso a Tiro. Quizás debiéramos plantearnos si no
fueron los fenicios quienes, entre sus mercaderías, transportaron al Mediterráneo Central y
Oriental un buen número de bronces manufacturados en la Península. Complementariamente y
siempre que se otorgue algún fondo real al mito, Nórax, el fundador de Nora en Cerdeña, que
procedía de Tarteso (Pausanias X 17; Solino 4, 1), pudo ser un fenicio (Guido, 1963, 194; González
de Canales, 2004, 118).
El escenario que se vislumbra en época colonial a partir de la segunda mitad del siglo VIII a. C.
según la cronología cerámica convencional, o a fines del siglo IX a. C. según la radiocarbónica,
tampoco favorece unas singladuras anteriores a la Península Ibérica diferentes de las fenicias. De
acuerdo con las fuentes literarias y la documentación arqueológica y dejando a un lado las
cerámicas micénicas de Montoro, hasta fines del siglo VII a. C. no llegan los primeros griegos, y no
son eubeos, sino samios y foceos minorasiáticos que se dirigen a Tarteso, el nombre con el que
reconocerán al emporio fenicio‐indígena de Huelva o, lo que es lo mismo, al Tarsis hebreo/fenicio
(González de Canales, 2004, 279‐332; González de Canales et alii, e.p.). La misma interrupción sin
razones convincentes que la justifiquen de unas hipotéticas navegaciones griegas puede alegarse
para las supuestas navegaciones sardas y chipriotas. Lo que sí queda atestiguado es el
establecimiento de una red colonial fenicia a la que, a veces, se adscriben cerámicas eubeas,
sardas y chipriotas.
LA INTRODUCCIÓN DEL HIERRO EN LA PENÍNSULA Y EL COMIENZO DE LA EDAD DEL HIERRO
Como en el caso de los bronces, algunos autores vincularon la aparición de hierros a una
presumible presencia precolonial fenicia, que incluso podría explicar la llegada de la palabra
666
ferrum de posible origen semítico (Almagro‐Gorbea, 1993, 90). En el caso de Huelva, hemos
expuesto que una revisión de las excavaciones en los cabezos y la demostración en Méndez
Núñez de un temprano emporio fenicio, junto a objetos de hierro y una metalurgia encaminada al
beneficio de este metal (González de Canales et alii, 2004, 150, 153‐tabla 11, 156, 161 y figs.
XL.25, LXIII.22 y LXVI.25), adscriben la Fase I de San Pedro a un Hierro I o Antiguo, sin que existan
razones para establecer criterios diferentes a los vigentes en el Mediterráneo Centro‐Oriental y
con independencia, como en otros ámbitos, de un predominio prolongado del uso del bronce. En
Italia, por ejemplo, sólo se generalizará el hierro a partir del siglo VIII a. C. (Almagro‐Gorbea, 1993,
90, con bibliografía). Sin profundizar en la conveniencia o no de extender esta apreciación a otras
regiones de la Península donde cada vez se documentan más objetos de hierro transcribimos las
siguientes líneas de la Profa. Vilaça:
“Com a presença de facas de ferro confrontamo‐nos com uma situação muito similar à que
caracterizou no Mediterrâneo Oriental, designadamente Chipre e Grecia, no período de
transição Bronze/Ferro, por volta do séc. XII a. C., assim como na Itália, onde as facas são, de
entre os artefactos de ferro, os mais frequentes” (Vilaça, 2006, 95).
El dictamen resultaba del análisis de una serie de hierros procedentes de contextos de
Portugal cuyas dataciones radiocarbónicas calibradas, aunque en general proporcionan
cronologías de los siglos X‐IX a. C., es decir, coetáneas del emporio fenicio de Huelva en su fase
precolonial, plantean una vez más el problema de la amplitud de los intervalos de calibración. Las
más antiguas, correspondientes a Moreirinha, Monte do Frade, Monte do Trigo y Castelos de
Beijós sugerirían la presencia de hierros prefenicios si no fuese porque algunas no excluyen el
siglo X a. C. (Vilaça, 2006, 93 y cuadro 2). Mientras el registro radiocarbónico GRN‐29512 de
Méndez Núñez, referido con preferencia al siglo X a. C. una vez calibrado, no aparezca superado
con claridad (incluso con reservas por no ser los huesos analizados necesariamente los más
antiguos), no es preciso recurrir a singladuras diferentes de las fenicias para explicar los primeros
hierros, sean importados o de fabricación local. No se trata, insistimos, de rechazar otras
navegaciones, sino hacer notar que, por ahora, estos artefactos no las demuestran con seguridad
y, como en el caso de los bronces, la alternativa fenicia continúa siendo la más económica. Falta
reseñar que los debatidos cuchillos de hoja curva, quizás los útiles de hierro más destacados en
contextos peninsulares asignados a un Bronce Final, no sólo aparecen en Chipre, sino también en
ámbitos de influencia fenicia más exclusiva, como el hallado en Tel Jatt junto a otro similar de
bronce (figura 13). Incluso en Chipre, el mayor número de ejemplares procede de Palaepafos
Skales, donde más de la mitad de las tumbas de los siglos XI/X a. C. contenían objetos fenicios, lo
que hizo preguntarse a la Dra. Bikai (1983, 405) si la ruta fenicia a través de Kitión, Amatunte y
Pafos terminaba allí. Hoy sabemos que no.
CONCLUSIONES
Desde los criterios vigentes en otras áreas geográficas, los hallazgos fenicios y la demostración
de una metalurgia de hierro en Huelva adscriben la Fase I de San Pedro a un Hierro I o Antiguo
plausiblemente en su totalidad.
667
Respecto a la existencia de cambios ergológicos en Andalucía Occidental que discriminen con
garantías fases intermedias entre el Bronce Pleno y la aparición de cerámicas similares a las de la
Fase I de San Pedro, las pervivencias y la carencia de verdaderos fósiles guía hacen que, por
ahora, la situación continúe siendo ambigua más allá de las diferencias que, dentro de cada
estratigrafía, puedan apreciarse en los conjuntos vasculares estimados en su totalidad.
La ampliación del marco de influencia fenicia hasta el siglo X a. C. incide en aspectos tan
diversos como las representaciones en las estelas del Suroeste de objetos orientales, ya inferida
por algunos investigadores (Blázquez Martínez, 1983; Blázquez Martínez 1987), la frecuente
presencia de determinados marfiles, vidrios, bronces e hierros en asentamientos asignados a un
Bronce Final, la potenciación de las actividades agropecuarias y minero‐metalúrgicas y los flujos
migratorios y cambios demográficos registrados. También cabe considerar las referencias a Tarsis
en las fuentes escritas.
Aunque no puedan rechazarse de plano unas navegaciones eubeas, áticas, sardas, itálicas o
chipriotas antes de la colonización fenicia, demandan una demostración fundamentada en algo
más que unos vasos cuyo contexto los vincula al comercio fenicio en la práctica totalidad de los
casos. Podría discutirse si otros elementos, en especial de hierro y bronce, forman o no parte del
puzzle fenicio, pero, en ausencia de evidencias suficientes, la prudencia aconseja no afirmar en
exceso nudos gordianos que requieren décadas para ser desatados.
Salvo raras excepciones, los nuevos conocimientos y desarrollos tecnológicos son adquiridos
por un mecanismo de difusión. El arte y la tecnología fenicia, sin ir más lejos, no se explican sin las
influencias egipcias, mesopotámicas, egeas e hititas. A su vez, los fenicios introdujeron en la
Península Ibérica nuevas técnicas industriales, artesanales, agropecuarias y pesqueras, la escritura
y el concepto de ciudad. En las últimas décadas una serie de hipótesis atribuye a la evolución
interna de las sociedades locales la puesta en funcionamiento, en un corto período de tiempo y
libre de toda influencia exterior, de multitud de técnicas conocidas en Oriente desde cientos de
años antes. El mérito de estas sociedades vendría así a depender no del buen o mal uso de una
tecnología determinada, ni de la capacidad para modificarla en función de sus necesidades,
hábitos o creencias, sino de la celeridad con que accedieron a la misma. Quizás una posición
ponderada aconseje contemplar en toda su amplitud ambos factores, las influencias foráneas y el
peso de las poblaciones locales en su devenir histórico. En todo caso, salvo futuras pruebas
incontestables, deberemos evitar la contradicción de rechazar un difusionismo fenicio en favor de
un supuesto difusionismo sardo o chipriota.
TIPOLOGÍA DE LAS CERÁMICAS LOCALES DEL HIERRO I O ANTIGUO DE HUELVA
Sin menoscabar los fundamentos del ordenamiento general propuesto en su día y su discusión
(González de Canales et alii, 2004, 107‐130 y 187‐195) hemos adscrito las cerámicas locales de
época empórico‐precolonial exhumadas en Méndez Núñez a dos series generales (tabla 1 y
figuras 14 y 15): una fina que engloba las vajillas de mesa y pintada monocroma, ésta en
ocasiones vinculada a un uso ritual, y otra tosca o grosera utilizada en gran parte para cocina y
almacenamiento. Dentro de cada serie las categorías se designan con números, del 1 al 9
corresponden a vajilla fina y del 10 en adelante a tosca o grosera (1: Copas), los tipos con letras
668
mayúsculas que atienden a las características formales (1C: Copas Carenadas) y los subtipos de
nuevo con números (1C1: Copas con carena simple). Se han diferenciado también cuatro tipos de
bases cuidadas (B1 a B4) y dos toscas (B10 y B11).
La vajilla fina de mesa presenta buenos acabados y superficies de coloración gris oscura a
negra con excelentes bruñidos, si bien el interior del galbo de las copas y cuencos suele estar
alisado y decorado con trazos bruñidos; la pasta, depurada, homogénea y de tonalidades grises,
incluye cuarzo de grano fino o muy fino y moscovita. Las cerámicas pintadas muestran con
frecuencia superficies más claras de tonos pardos; la pasta en general es más porosa y con mayor
aporte cuarcítico, biotita y moscovita. La vajilla grosera ofrece un tratamiento superficial
heterogéneo, presentando en ocasiones zonas bruñidas, alisadas, raspadas o escobilladas y un
mejor tratamiento exterior de borde y cuello; las pastas son porosas y en su composición destaca
la presencia de cuarzo y otras inclusiones de tamaño medio y grueso.
A partir de 87 fragmentos de los 130 inventariados en la Fase I del cabezo de San Pedro en la
campaña de 1977 se catalogaron una serie de formas generales y, dentro de ellas, otras más
específicas (Ruiz Mata en Blázquez Martínez et alii, 1979, 32‐55, 112 y 131‐137). Dadas las
limitaciones del material utilizado, algunas individualizaciones (A.I.c, C.I, G.I.b.2) se validaron con
un único ejemplar (Ruiz Mata en Blázquez Martínez et alii, 1979, 112 y 135). Limitándonos a la
vajilla fina de mesa, los 64 fragmentos diagnósticos documentados (Ruiz Mata en Blázquez
Martínez et alii, 1979, 112) contrastan con los 2.109 de Méndez Núñez (González de Canales et
alii, 2004, 109‐113), diferencia que permite algunas sugerencias de las que señalaremos las que
interesan a copas y cuencos por figurar entre los vasos más representativos del momento.
Las 19 copas contabilizadas como forma B.I fueron consideradas una versión reducida de la
cazuela con tramo de escalón largo A.I.b (Ruiz Mata en Blázquez Martínez et alii, 1979, 112 y 133).
La posterior distinción en la campaña de 1978 de dos tipos, B.I.a y B.I.b, según su diámetro se
encontrase entre 11 y 13 cm o entre 13 y 16 cm (Ruiz Mata et alii, 1981, 236), carece de
derivaciones prácticas. Más tarde se señalaron copas con tramo de escalón de carena corto como
la cazuela A.I.a, aunque sin especificar ejemplares en el ámbito onubense, y copas de tendencia
bicónica dentro de una forma abierta A.I.f no atestiguada en Huelva (Ruiz Mata, 1995, 268‐269 y
fig. 9). Entre los 197 ejemplares de Méndez Núñez pudieron apreciarse otras variedades que las
señaladas en San Pedro (tabla 1 y figura 14) y confirmada la presencia de copas carenadas con
tramo de carena corto (1C2) y copas de tendencia bicónica (1C4). Sin embargo, es cierto que, en
general, las formas bicónicas rara vez han sido constatadas en Huelva en comparación con el Bajo
Guadalquivir, aunque esta circunstancia no es extensible a los vasos pintados monocromos, pues
de los 82 ejemplares de Méndez Núñez (González de Canales et alii, 2004, 127 y fig. XXXIII.1‐10),
frente a los seis de San Pedro de 1977 (Ruiz Mata en Blázquez Martínez et alii, 1979, 131), 26
correspondían a bicónicos (9T en tabla 1 y figura 14).
En cuanto a los cuencos, no requieren ser confirmadas las formas (cazuelas) A.I.a y A.I.b (2C2 y
2C3 de la tabla 1 y figura 14), de las que, respectivamente, se inventariaron 25 y cinco ejemplares
en San Pedro en 1977 (Ruiz Mata en Blázquez Martínez et alii, 1979, 112) y 1.179 y 178 en
Méndez Núñez (González de Canales et alii, 2004, 110‐111). Por el contrario, la forma A.I.c puede
ser cuestionada. Esta forma fue individualizada a partir de un único caso (Ruiz Mata en Blázquez
669
Martínez et alii, 1979, no 14), diferenciándose de A.I.b por presentar un borde vertical y casi igual
profundidad que el diámetro en el borde (Ruiz Mata en Blázquez Martínez et alii, 1979, 132‐133).
La campaña de 1978 aportó un segundo ejemplar (Ruiz Mata, 1981, 234 y no 568) que, según el
criterio morfométrico adoptado (Ruiz Mata, 1981, 236), corresponde en realidad a una copa, pues
su diámetro en el borde es inferior a 16 cm. De hecho, otros vasos catalogados como copas
ofrecen igual o superior diámetro (Ruiz Mata, 1981, nos 141, 553, 565, 775 y 840). Mayor dilema
plantea la imposibilidad de discriminarla de A.I.b por las dos características señaladas (figura 16),
pues algunos ejemplares A.I.b muestran igual verticalidad del borde (Ruiz Mata en Blázquez
Martínez et alii, 1979, no 52; Ruiz Mata, 1981, nos 3, 598, 651, 701 y 770) y otros o los mismos
similar profundidad en relación con el diámetro en el borde (Ruiz Mata, 1981, no 770).
Decididamente, la forma A.I.c no puede ser individualizada como tal. La corrección necesaria no
es introducida en la posterior clasificación de 1995, que se remite a los dos casos descritos en San
Pedro (incluyendo la copa) sin aportar otros (Ruiz Mata, 1995, 268 y nota 27). Una nueva
confusión origina la forma abierta A.I.d, sólo diferenciada de A.I.a por su pasta menos depurada y
superficies alisadas y no bruñidas (Ruiz Mata, 1995, 268 y fig. 8.5‐6). A pesar de indicarse que no
había sido constatada en San Pedro, idéntica designación recibe un ejemplar de cuenco de la
campaña de 1978, también de morfología A.I.a pero de galbo raspado y rugoso y borde bruñido,
que por su pasta, color de superficie y borde es considerado una importación del Bajo
Guadalquivir (Ruiz Mata et alii, 1981, 235‐236 y fig. 47.306). A su vez, salvo por el borde bruñido,
este espécimen resulta indistinguible de la forma G.I.b.2, descrita como un cuenco o cazuela
profunda de borde almendrado, alisado y separado del galbo rugoso por una carena en escalón, al
que fue asignado un caso en la campaña de 1977 (Ruiz Mata en Blázquez Martínez et alii, 1979,
135 y fig. 23.99) y dos, que no muestran borde almendrado ni escalón de carena, en la de 1978
(Ruiz Mata et alii, 1981, 242 y figs. 70.874 y 71.900). Posteriormente se le atribuyó un borde tanto
alisado como bruñido (Ruiz Mata 1995, 271), resultando con ello del todo indiscernible del
espécimen A.I.d de San Pedro. Los vasos carenados abiertos de Méndez Núñez que pueden
responder a estas equívocas formas (González de Canales et alii, 2004, 123‐124 y lám. XXXI.1‐8)
han sido adscritos a los tipos 11C y 13C (tabla 1 y figura 15).
Pasando a considerar el cuenco C.I tipificado en San Pedro a partir de un ejemplar de 1977
(Ruiz Mata en Blázquez Martínez et alii, 1979, 112 y no 54), al que sumar un segundo de 1978
(Ruiz Mata et alii, 1981, 237 y no 75), con el registro de 333 casos en Méndez Núñez (González de
Canales et alii, 2004, 109 y lám. XXIII) deja de ser tan excepcional en Huelva como se pensaba
(Ruiz Mata en Blázquez Martínez et alii, 1979, 133; Ruiz Mata et alii, 1981, 236‐237; Ruiz Mata,
1995, 269). A pesar de que este cuenco se encuentra perfectamente individualizado es
confundido en ocasiones con otros más tardíos, por lo que conviene volver a describirlo.
Corresponde a una forma en casquete esférico cuya gran calidad en terminación y tratamiento
decorativo lo aleja de las más groseras posteriores que rara vez conservan la decoración bruñida
(Ruiz Mata en Blázquez Martínez et alii, 1979, 133 y 143‐144; Ruiz Mata et alii, 1981, 251‐252).
Los ejemplares de Méndez Núñez mostraban un acabado excelente que en nada desmerecía al
mejor de los cuencos carenados y en su mayor parte ostentaban trazos bruñidos (2E de la tabla 1
y figuras 14 y 17). Excepcionalmente, los perfiles de unos pocos especímenes tendían a ser rectos,
670
llegando algún caso aislado a alcanzar una morfología troncocónica que podría constituir un tipo
diferenciado (2T en tabla 1 y figura 14).
Como última anotación, 326 fragmentos de fondo de copas y cuencos de Méndez Núñez, en
contraste con los seis documentados en San Pedro en 1977 (Ruiz Mata en Blázquez Martínez et
alii, 1979, nos 19, 66, 80, 81, 124 y 125), facultan la caracterización de cuatro tipos de bases (B1 a
B4 en tabla 1 y figura 14) con propuestas de asignación (González de Canales et alii, 2004, 114‐
116).
671
BIBLIOGRAFÍA
ALMAGRO BASCH, M. (1957‐1958), “A propósito de las fíbulas de Huelva”, Ampurias, 19/20, 198‐
207.
ALMAGRO‐GORBEA, M. (1977), El Bronce Final y el Período Orientalizante en Extremadura,
Bibliotheca Praehistorica Hispana, XIV.
ALMAGRO‐GORBEA, M. (1989), “Orfebrería Orientalizante”, El oro en la España Prerromana,
Revista de Arqueología, Extra, 68‐81.
ALMAGRO‐GORBEA, M. (1993), “La introducción del hierro en la Península Ibérica. Contactos
precoloniales en el Período Protoorientalizante”, Complutum, 4, 81‐94.
ÁLVAREZ‐SANCHÍS, J. R. (1999), Los Vettones, Biblioteca Archaeologica Hispana, 1, Madrid.
AMORES CARREDANO, F. (1995), “La cerámica pintada estilo Carambolo: una revisión necesaria
de su cronología”, Tartessos 25 años después, 1968‐1993, Jerez de la Frontera, 159‐178.
ARMADA PITA, X. L. (2006‐2007), “Vasos de bronce de momentos precoloniales en la Península
Ibérica: algunas reflexiones”, Revista d´Arqueologia de Ponent, 16‐17, 270‐281.
ARTZY, M. (2006), The Jatt Metall Hoard in Northern Canaanite/Phoenician and Cypriote Context,
Cuadernos de Arqueología Mediterránea, 14.
AUBET SEMMLER, M. E., SERNA, M. R., ESCACENA CARRASCO, J. L., y RUIZ DELGADO, M. M.
(1983), La Mesa de Setefilla, Lora del Río (Sevilla). Campaña de 1979, Excavaciones
Arqueológicas en España, 122.
AUPERT, P. (1997), “Amathus during the First Iron Age”, Bulletin of the American Schools of
Oriental Research, 308, 19‐25.
BAFICO, S., D’ORIANO, S., y LO SCHIAVO, F. (1995), “Il villaggio nuragico di S. Imbenia ad Alghero
(SS). Nota preliminare”, Actes du IIIe Congrès International des Études Phéniciennes et
Puniques, I (M. Ghaki y M. H. Fantar, Eds.), 87‐98.
BARBER, E. J. W. (1991), Prehistoric Textiles: The Development of Cloth in the Neolithic and Bronze
Ages with Special Reference to the Aegean, Oxford.
BARROS, L. (1998), Introdução à Pré e Proto‐História de Almada, Almada.
BELÉN, M. (2000), “Itinerarios arqueológicos por la geografía sagrada del extremo occidente”, XIV
Jornadas de Arqueología Fenicio‐Púnica, Santuarios Fenicio‐Púnicos en Iberia y su influencia en
los cultos Indígenas (B. Costa y J. H. Fernández, Eds.), Eivissa, 57‐102.
BELÉN, M. y ESCACENA, J. L. (1995), “Interacción cultural fenicios‐indígenas en el Bajo
Guadalquivir”, Kolaios, 4, 67‐101.
BELÉN, M. y ESCACENA, J. L. (1997), “Testimonios religiosos de la presencia fenicia en Andalucía
Occidental”, Spal, 6, 103‐131.
BELÉN, M., FERNÁNDEZ‐MIRANDA, M., y GARRIDO, J. P. (1978), Los orígenes de Huelva, Huelva
Arqueológica, III.
BELTRÁN PINZÓN, J. M. (2008), “Evidencias poblacionales y fases de asentamiento a finales del II
Milenio y primera mitad del I Milenio A.N.E.”, en D. González Batanero y A. Echevarría
Sánchez, Memoria Preliminar de la Intervención Arqueológica Preventiva en el Sector 8 de
Huelva‐Seminario (Septiembre 2008), 100‐110.
BIKAI, P. M. (1978a), The Pottery of Tyre, Warminster.
672
BIKAI, P. M. (1978b), “The Late Phoenician Pottery Complex and Chronology”, Bulletin of the
American Schools of Biblical Research, 229, 47–56.
BIKAI, P. M. (1981), “The Phoenician imports,” Excavations at Kition IV: The non‐Cypriote Pottery
(V. Karagerghis, Ed.), Nicosia, 23–35.
BIKAI, P. M. (1983), “The Imports from the East”, Paleopaphos Skales: An Iron Age Cemetery in
Cyprus, Appendix II (V. Karageorghis, Ed.), Ausgrabungen in Alt‐Paphos aus Zypern, 3, 396‐406.
BIKAI, P. M. (1987), The Phoenician Pottery of Cyprus, Nicosia.
BIRAN, A. (1994), Biblical Dan, Jerusalem (Edición revisada y ampliada de la versión hebrea, Dan:
25 Years of Excavations of Tel Dan, Tel Aviv, 1992).
BLANCO FREIJEIRO, A. (1979), La ciudad antigua: de la prehistoria a los visigodos, Historia de
Sevilla, I (F. Morales Padrón, Ed.), Sevilla.
BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1983), “Las liras de las estelas hispanas de finales de la Edad del
Bronce”, Archivo Español de Arqueología, 56, 213‐228.
BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1987), “Los escudos con escotadura en V y la presencia fenicia en la
costa atlántica y en el interior de la Península Ibérica”, Actas del IV Coloquio sobre Lenguas y
Culturas (J. Gorrochategui, J. L. Melena y J. Santos, Eds.), Studia Paleohispanica, Veleia, 2‐3,
469‐497.
BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (2006), El Mediterráneo: Historia, Arqueología, Religión, Arte, Madrid.
BLÁZQUEZ, J. M., LUZÓN, J. M., GÓMEZ, F., y CLAUSS, K. (1970), Las cerámicas del Cabezo de San
Pedro, Huelva Arqueológica, I.
BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., RUIZ MATA, D., REMESAL RODRÍGUEZ, J., RAMÍREZ SADABA, J. L., y
CLAUSS, K. (1979), Excavaciones en el Cabezo de San Pedro (Huelva). Campaña de 1977,
Excavaciones Arqueológicas en España, 102.
BONSOR, G. E. (1899), Les colonies agricoles pré‐romaines de la Vallée du Bétis, Révue
Archaéologique, Ser. III, XXXV, Paris.
BOTTO, M. (2007), “I raporti fra la Sardegna e le coste medio‐tireniche della Penisola Italiana: la
prima metà del I milennio a. C.”, Annali della fondazione per il museo «Claudio Faina», XIV, 75‐
136.
BRANDHERM, D. (2007), Las Espadas del Bronce Final en la Península Ibérica y Baleares,
Prähistorische Bronzefunde, IV, 16.
BRANDHERM, D. (2008), “Greek and Phoenician potsherds between East and West: A
Chronological Dilema?”, Proceedings of the XV UISPP World Congress, A New Dawn for the
Dark Age? Shifting Paradigms in Mediterranean Iron Age Chronology (D. Brandherm y M.
Traschel, Eds.), British Archaeological Reports International International Series, 1871, 149‐174.
BUBNER, T. (1996), “A cerâmica de ornatos brunidos em Portugal”, De Ulisses a Viriato: O
primeiro milénio a. C. (J. Alarcão y A. I. P. Santos, Eds.), Lisboa.
BUERO MARTÍNEZ, M. S. (1987), “El Bronce Final y las cerámicas `tipo Carambolo´”, Revista de
Arqueología, 70, 35‐47.
CABRERA BONET, P. (1981), “La cerámica pintada de Huelva”, Huelva Arqueológica, V, 317‐335.
CÁCERES GUTIÉRREZ, Y. E. (1997), “Cerámicas y tejidos: sobre el significado de la decoración
geométrica del Bronce Final en la Península Ibérica”, Complutum, 8, 125‐140.
673
CARRASCO RUS, J., PASTOR MUÑOZ, M., y PACHÓN ROMERO, J. A. (1985), “Nuevos hallazgos en el
conjunto arqueológico del Cerro de la Mora. La espada de lengua de carpa y la fíbula de codo
del Cerro de la Miel (Moraleda de Zafayona, Granada)”, Cuadernos de Prehistoria de la
Universidad de Granada, 10, 265‐334.
CARRIAZO, J. DE MATA (1970), El tesoro y las primeras excavaciones en ‹‹El Carambolo›› (Camas,
Sevilla), Excavaciones Arqueológicas en España, 68.
CARRIAZO, J. DE MATA (1973), Tartessos y El Carambolo. Investigaciones arqueológicas sobre la
Protohistoria de la Baja Andalucía, Madrid.
CELESTINO PÉREZ, S. (2001), Estelas de guerrero y estelas diademadas: la precolonización y
formación del mundo tartésico, Barcelona.
CHAVES TRISTÁN, F. y DE LA BANDERA ROMERO, M. L. (1981), “La cerámica de `boquique´
aparecida en el yacimiento de Montemolín (Marchena, Sevilla)”, Habis, 12, 375‐382.
CHAVES TRISTÁN, F. y DE LA BANDERA ROMERO, M. L. (1987), “Excavación en el yacimiento
arqueológico de Montemolín (Marchena, Sevilla), 1985”, Anuario Arqueológico de
Andalucía/1985, II, 369‐375.
COLDSTREAM, J. N. (1968), Greek Geometric Pottery, London.
COLDSTREAM, J. N. (1969), “The Phoenicians of Ialysos”, Bulletin of the Institute of Classical
Studies, 16, 1‐8.
COLDSTREAM, J. N. (1983), “Gift Exchange in the Eighth Century B.C.”, Proceedings of the Second
International Symposium at the Swedish Institute in Athens, The Greek Renaissance of the
Eighth Century B.C.: Tradition and Innovation (R. Hägg, Ed.), Stockholm, 201‐206.
COLDSTREAM, J. N. (1998), “The First Exchanges between Euboeans and Phoenicians: Who took
the Initiative?”, Mediterranean Peoples in Transition. Thirteenth to Early Tenth Centuries BCE:
In honor of Professor Trude Dothan (S. Gitin, A. Mazar y E. Stern, Eds.), Jerusalem, 353‐360.
COLDSTREAM, J. N. (2005), “Phoenicians in Crete, North and South: A Contrast”, Atti del V
Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici, I (A. Spanò Giammellaro, Ed.), 181‐187.
COLDSTREAM, J. N. (e.p.), “Far‐flung Phoenicians bearing early Greek pottery?”, Kolloquium der
Sektion ‘Kulturkontakt und Kulturaustausch zwischen Griechenland und dem Vorderen Orient’,
Die Ursprünge Europas un der Orient – Kulturelle Beziehungen von der Späten Bronzezeit bis
zur Frühen Eizenzeit (Universität Erlangen‐Nürnberg, 17‐ 18 Februar 2006).
CÓRDOBA ALONSO, I. y RUIZ MATA, D. (2000), “Sobre la construcción de la estructura tumular del
Túmulo I de Las Cumbres (Castillo de Doña Blanca)”, Actas del IV Congreso Internacional de
Estudios Fenicios y Púnicos, III (M. E. Aubet y M. Barthélemy, Eds.), Cádiz, 759‐770.
CÓRDOBA ALONSO, I. y RUIZ MATA, D. (2005), “El asentamiento fenicio arcaico de la calle
Cánovas del Castillo (Cádiz): un análisis preliminar”, Actas del III Simposio Internacional de
Arqueología de Mérida, Protohistoria del Mediterráneo Occidental: El Período Orientalizante
(S. Celestino Pérez y J. Jiménez Ávila, Eds.), Anejos de Archivo Español de Arqueología, XXXV
(II), 1269‐1322.
CORREIA, V. H. (1993), “Os materiais pré‐romanos de Conímbriga e a presença fenícia no Baixo
Mondego”, Estudos Orientais, IV, 229‐283.
674
COWEN J. D. (1971), “A striking maritime distribution pattern”, Proceedings of the Prehistoric
Society, 37, 154‐166.
DELIBES DE CASTRO, G. y FERNÁNDEZ MANZANO, J. (1984), “Bronce Final Atlántico en el Noroeste
de la Cuenca del Duero”, Actas do Colóquio Inter‐Universitário de Arqueologia do Noroeste:
Homenagem a Rui de Serpa Pinto, Portugália, IV‐V, 111‐119.
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/3629.pdf (20 de Noviembre de 2008).
DÍAZ LLANOS, E. (1921), “Herba, ciudad de Tartesos”, Vell i nou: revista mensual d’art, 2ª/II‐XVIII,
194‐199.
DOCTER, R. F., ANNIS, M. B, JACOBS, L., y BLESSING, G. H. J. M. (1997), “Early Central Italian
Amphorae from Carthage: Preliminary Results”, Rivista di Studi Fenici, 25/1, 15‐58.
DOCTER R. F., NIEMEYER, H. G., NIJBOER, A. J., y VAN DER PLICHT, H. F. (2005), “Radiocarbon
dates of animal bones in the earliest levels of Carthage”, Atti dell’incontro di studi, Oriente e
Occidente: metodi e discipline a confronto. Riflessioni sulla cronologia dell’età del ferro in Italia
(G. Bartoloni y F. Delpino, Eds.), Mediterránea, 1, Pisa, 557‐577.
ECHEVARRÍA SÁNCHEZ, A. (2008), “Sistemas de cultivo en el yacimiento La Orden‐Seminario”, en
D. González Batanero y A. Echevarría Sánchez, Memoria Preliminar de la Intervención
Arqueológica Preventiva en el Sector 8 de Huelva‐Seminario (Septiembre 2008), 127‐133.
ESCACENA CARRASCO, J. L., FERNÁNDEZ FLORES, A., y RODRÍGUEZ AZOGUE, A. (2007), “Sobre el
Carambolo: un hippos sagrado del santuario IV y su contexto arqueológico”, Archivo Español
de Arqueología, 80, 5‐28.
ESCACENA CARRASCO, J. L. y DE FRUTOS REYES, G. (1985), “Estratigrafía de la Edad del Bronce en
el Monte Berrueco (Medina Sidonia, Cádiz)”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 24, 7‐90.
FERNÁNDEZ FLORES, A. y RODRÍGUEZ AZOGUE, A. (2005), “El complejo monumental del
Carambolo Alto, Camas (Sevilla). Un santuario orientalizante en la paleodesembocadura del
Guadalquivir”, Trabajos de Prehistoria, 62/1, 111‐138.
FERNÁNDEZ FLORES, A. y RODRÍGUEZ AZOGUE, A. (2007): Tartessos desvelado, Córdoba.
FERNÁNDEZ JURADO, J. (1984), La presencia griega arcaica en Huelva, Monografías
Arqueológicas, Colección Excavaciones en Huelva, 1984/1.
FERNÁNDEZ JURADO, J. (1986), “Fenicios y griegos en Huelva”, Actas del Congreso Homenaje a
Luis Siret (1934‐1984), Madrid, 562‐574.
FERNÁNDEZ‐POSSE, M. D. (1986), “La cultura de Cogotas I”, Actas del Congreso Homenaje a Luis
Siret (1934‐1984), Madrid, 475‐487.
GARCÍA SANJUÁN, L. (2005), “Las piedras de la memoria. La permanencia del Megalitismo en el
Suroeste de la Península Ibérica durante el II y I milenios ANE”, Trabajos de Prehistoria, 62/1,
85‐109.
GARCÍA SANJUÁN, L. (2006), “Funerary ideology and social inequality in the Late Prehistory of the
Iberian South‐West (c. 3300‐850 cal BC)”, Social Inequality in Iberian Late Prehistory (P. Díaz‐
Del‐Río y L. García Sanjuán, Eds.), Britsh Archaeological Reports International Series, 1525,
Oxford, 149‐169.
GARCÍA SANZ, C. y FERNÁNDEZ JURADO, J. (2000), “Peñalosa (Escacena del Campo, Huelva), un
poblado de cabañas del Bronce Final”, Huelva Arqueológica, 16, 5‐87.
675
GARRIDO ROIZ, J. P. (1968), Excavaciones en Huelva. El cabezo de la Esperanza, Excavaciones
Arqueológicas en España, 63.
GIARDINO, C. (1995), The West Mediterranean between the 14th and 8th Centuries B.C. Mining
and Metallurgical Spheres, Britsh Archaeological Reports International Series, 612, Oxford.
GILBOA, A., JULL, A. J. T., SHARON, I. y BOARETTO, E. 2009, “Notes on Iron IIA 14C Dates from Tell
el‐Qudeirat (Kadesh Barnea)”, Tel Aviv, 36, 82‐94.
GILBOA, A. y SHARON, I. (2003), “An Archaeological Contribution to the Early Iron Age
Chronological Debate: Alternative Chronologies for Phoenicia and their Effects on the Levant,
Cyprus and Greece”, Bulletin of the Ancient Schools of Oriental Research, 332, 7‐80.
GONZÁLEZ BATANERO, D. y ECHEVARÍA SÁNCHEZ, A. (2008), Memoria Preliminar de la
Intervención Arqueológica Preventiva en el Sector 8 de Huelva‐Seminario (Septiembre 2008), 1‐
85.
GONZÁLEZ DE CANALES, F. (2004), Del Occidente mítico griego a Tarsis‐Tarteso. Fuentes escritas y
documentación arqueológica, Madrid.
GONZÁLEZ DE CANALES, F., SERRANO, L., y LLOMPART, J. (2004), El emporio fenicio precolonial de
Huelva, ca. 900‐770 a. C., Madrid.
GONZÁLEZ DE CANALES, F., SERRANO, L., y LLOMPART, J. (2006), “Las evidencias más antiguas de
la presencia fenicia en el sur de la Península”, Mainake, XXVIII, 105‐128.
GONZÁLEZ DE CANALES, F., SERRANO, L., y LLOMPART, J. (2008a): “Tarsis y la Monarquía
Unificada de Israel. Con un Addendum sobre la deposición primaria de los materiales de época
emporitana‐precolonial exhumados en Huelva”, Gerión, 26/1, 61‐88.
GONZÁLEZ DE CANALES, F., SERRANO, L., y LLOMPART, J. (2008b), “The Emporium of Huelva and
Phoenician Chronology: Present and Future Possibilities”, Beyond the Homeland: Markers in
Phoenician Chronology (C. Sagona, Ed.), Ancient Near Eastern Studies Supplement Series, 28,
567‐592.
GONZÁLEZ DE CANALES, F., SERRANO, L., y LLOMPART, J. (2009), “The two phases of Western
Phoenician expansion beyond the Huelva finds: an interpretation”, Ancient West & East, 8
(e.p.).
GONZÁLEZ DE CANALES, F., SERRANO, L., y LLOMPART, J. (e.p.): “Tarsis‐Tarteso desde los
hallazgos de Huelva”, V Coloquio del CEFYP, Tarsis‐Tartessos: Mito, Historia y Arqueología,
Madrid.
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, B., LINARES CATELA, J. A., VERA RODRÍGUEZ J. C., y GONZÁLEZ BATANERO,
D. (2008), “Depotfund Zylinderförmiger Idole des 3. Jts. v. Chr. Aus La Orden‐Seminario (Prov.
Huelva), Madrider Mitteilungen, 49, 1‐28.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1989), “Últimas aportaciones de las excavaciones realizadas en la Peña
Negra (1983‐1987) al Bronce Final y Hierro Antiguo del Sudeste y País Valenciano”, XIX
Congreso Nacional de Arqueología, I, Zaragoza, 467‐476.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1990), Nueva luz sobre la protohistoria del Sudeste, Alicante.
GONZÁLEZ PRATS, A. y RUIZ‐GÁLVEZ, M. (1989), “La metalurgia de Peña Negra en su contexto del
Bronce Final del Occidente Europeo”, XIX Congreso Nacional de Arqueología, I, Zaragoza, 367‐
376.
676
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, R, BARRIONUEVO CONTRERAS, F., y AGUILAR MOYA, L. (1995), “Mesas de
Asta, un centro indígena tartésico en los esteros del Guadalquivir”, Tartessos 25 años después,
1968‐1993, Jerez de la Frontera, 215‐237.
GONZÁLEZ WAGNER, C. (2005), “Fenicios en el Extremo Occidente: conflicto y violencia en el
contexto colonial arcaico”, Revista Portuguesa de Arqueologia, 8/2, 177‐192.
GONZÁLEZ WAGNER, C. y ALVAR EZQUERRA, J. (1989), “Fenicios en Occidente: la colonización
agrícola”, Rivista di Studi Fenici, XVII, 61‐102.
GUIDO, M. (1963), Sardinia, London.
HOZ, J. de (1969), “Acerca de la historia de la escritura prelatina en Hispania”, Archivo Español de
Arqueología, 42, 104‐117.
KARAGEORGHIS, V. y LO SCHIAVO, F. (1989), “A West Mediterranean Obelos from Amathus”,
Rivista di Studi Fenici, XVII/1, 15‐29.
KEENAN, D. J. (2006), Anatolian tree‐ring studies are untrustworthy.
[email protected] (22 Diciembre 2008).
LÓPEZ AMADOR, J. J., BUENO SERRANO, P., RUIZ GIL, J. A., y de PRADA JUNQUERA, M. (1996),
Tartesios y fenicios en Campillo, El Puerto de Santa María, Cádiz. Una aportación a la
cronología de la Edad del Bronce en Europa Occidental, Cádiz.
LÓPEZ ROA, C. (1977), “La cerámica con decoración bruñida en el Suroeste Peninsular”, Trabajos
de Prehistoria, 34, 341‐370.
LÓPEZ ROA, C. (1978), “Las cerámicas alisadas con decoración bruñida”, Huelva Arqueológica, IV,
145‐180.
LUZÓN, J. M. y RUIZ MATA, D. (1973), Las raíces de Córdoba. Estratigrafía de la Colina de los
Quemados, Córdoba.
MAASS‐LINDEMANN, G. (1990), “Orientalische Importe vom Morro de Mezquitilla”, Madrider
Mitteilungen, 31, 169‐177.
MAASS‐LINDEMANN, G. (1995), “La primera fase de la colonización fenicia en España según los
hallazgos del Morro de Mezquitilla (Málaga)”, Coloquios de Cartagena, I, El Mundo Púnico:
Historia, Sociedad y Cultura (A. González Blanco, J. L., Cunchillos Ilarri y M. Molina Martos,
Eds.), Biblioteca Básica Murciana, Extra 4, 281‐292.
MARTÍN DE LA CRUZ, J. C. (1987), El Llanete de los Moros, Montoro, Córdoba, Excavaciones
Arqueológicas en España, 151.
MAZAR, E. (2004), The Phoenicians Family Tomb N.1 at the Northern Cemetery of Achziv (10th‐6th
Centuries BCE), Cuadernos de Arquelogía Mediterránea, 10.
MEDEROS MARTÍN, A. (1997), “Nueva cronología del Bronce Final en el Occidente de Europa”,
Complutum, 8, 73‐96.
MEDEROS MARÍN, A. y RUIZ CABRERO L. A. (2001), “Los inicios de la escritura en la Península
Ibérica. Grafitos en cerámicas del Bronce Final III y fenicias”, Complutum, 12, 97‐112.
MOLINA GONZÁLEZ, F. (1978), “Definición y sistematización del Bronce Tardío y Final en el
Sudeste de la Península Ibérica”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, 3,
159‐232.
677
MONGE SOARES, A. M. (2003), “O Passo Alto: uma fortificação única do Bronze Final do
Sudoeste”, Revista Portuguesa de Arqueologia, 6/2, 293‐312.
MONGE SOARES, A. M. (2005), “Os povoados do Bronze Final do Sudoeste na margem esquerda
portuguesa do Guadiana: novos dados sobre a cerámica de ornatos brunidos”, Revista
Portuguesa de Arqueologia, 8/1, 111‐145.
MOOREY, P. R. S. (1988), “Bronze‐working Centers of Western Asia c. 1000‐539 B.C.: Problems
and Perspectives”, Bronzeworking Centers of Western Asia: c. 1000‐539 B.C. (J. Curtis, Ed.),
London, 23‐32.
MORENO ARRASTIO, F. J. (2000), “Tartessos, estelas, modelos pesimistas”, Actas del I Coloquio del
CEFYP, Intercambio y comercio preclásico en el Mediterráneo (M. P. Fernández Uriel, F. López
Pardo y E. C. González Wagner, Eds.), Madrid, 153‐174.
MURILLO REDONDO, J. F. (1994), La Cultura Tartésica en el Guadalquivir Medio, Ariadna, Revista
de Investigación, 13/14.
MURILLO, J. F., MORENA, J. A., y RUIZ, D. (2005), “Nuevas estelas de guerrero procedentes de las
provincias de Córdoba y de Ciudad Real”, Romula, 4, 7‐ 46.
NIJBOER, A. J. (2005): “The Iron Age in the Mediterranean: A Chronological Mess or `Trade before
the Flag´, Part II”, Ancient West & East, 4/2, 255‐277.
NIJBOER, A. J. y VAN DER PLICHT, J. (2006), “An Interpretation of the Radiocarbon Determinations
of the Oldest Indigenous‐Phoenician Stratum thus far, Excavated at Huelva, Tartessos (South‐
West Spain)”, Bulletin AntiekeBeschaving, 81, 31‐36.
OGGIANO, I. (2000), “La ceramica fenicia di Sant’Imbenia (Alghero‐SS)”, Atti del Primo Congresso
Internazionale Sulcitano, La ceramica fenicia di Sardegna: dati, problematiche, confronti (P.
Bartoloni y L. Campanella, Eds), Roma, 235‐258.
PAPASAVVAS, G. (2004), “Cypriot bronze stands and their Mediterranean perspective”, Revista
d’Arqueologia de Ponent, 14, 31‐59.
PAVÓN SOLDEVILLA, I. (1997), Aproximación al estudio de la Edad del Bronce en la cuenca media
del Guadiana. La Solana del Castillo de Alange (1987), Salamanca.
PELLICER CATALÁN, M. (1969), “Las primeras cerámicas a torno pintadas andaluzas y sus
problemas”, Tartessos y sus problemas, Barcelona, 291‐310.
PELLICER CATALÁN, M. (1982), “La influencia orientalizante en el Bronce Final‐Hierro del nordeste
hispano”, Habis, 13, 211‐237.
PELLICER CATALÁN, M. (1989), “El Bronce Reciente y los inicios del Hierro en Andalucía
Occidental”, Tartessos: Arqueología Protohistórica del Bajo Guadalquivir (M. E. Aubet
Semmler, Ed.), Sabadell, 147‐187.
PELLICER CATALÁN, M. y ESCACENA CARRASCO, J. L. (2007), “Rabadanes. Una nueva necrópolis de
época tartésica en el Bajo Guadalquivir”, Lvcentvm, XXVI, 7‐21.
PELLICER CATALÁN, M., ESCACENA CARRASCO, J. L., y BENDALA GALÁN, M. (1983), El Cerro
Macareno, Excavaciones Arqueológicas en España, 124.
PEREA, A. (2005), “Mecanismos identitarios y de construcción de poder en la transición Bronce‐
Hierro”, Trabajos de Prehistoria, 62/2, 91‐103.
678
PÉREZ MACÍAS, J. A. (1986), “Introducción al Bronce Final en el noroeste de la provincia de
Huelva”, Habis, 14, 207‐237.
PÉREZ MACÍAS, J. A (1995), “Poblados, centros mineros y actividades metalúrgicas en el Cinturón
Ibérico de Piritas durante el Bronce Final”, Tartessos 25 años después, 1968‐1993, Jerez de la
Frontera, 417‐446.
PÉREZ MACÍAS, J. A (1996), “La transición a la Edad del Hierro en el Suroeste peninsular. El
problema de los Celtici”, Spal, 5, 101‐114.
POPHAM, M., TOULOUPA, E., y SACKETT, L. H. (1982), “The Hero of Lefkandi”, Antiquity, 56, 169‐
174.
RIDGWAY, D. (1995), “Archaeology in Sardinia and South Italy 1989‐94”, The British School of
Athens, Archaeological Reports for 1994‐1995, 75‐96.
ROVIRA LLORENS, S. (1995), “Estudio Arqueometalúrgico del depósito de la Ría de Huelva”, Ritos
de paso y puntos de paso: la ría de Huelva en el mundo del Bronce Final Europeo (M. Ruiz‐
Gálvez, Ed.), Complutum, Extra 5, 33‐57.
ROVIRA LLORENS, S. (2007), “Las espadas del Bronce Final de la Península Ibérica: estudio
arqueometalúrgico”, Las Espadas del Bronce Final en la Península Ibérica y Baleares (Apéndice
E), Prähistorische Bronzefunde, IV/16, 155‐175.
RUFETE TOMICO, P. (1988‐1989), “Las cerámicas con engobe rojo de Huelva”, Huelva
Arqueológica, X‐XI/3, 9‐40.
RUIZ‐GÁLVEZ, M. (1989), “La orfebrería del Bronce Final. El poder y su ostentación”, El oro en la
España Prerromana, Revista de Arqueología, Extra, 46‐57.
RUIZ‐GÁLVEZ, M. (1995), “Cronología de la Ría de Huelva en el marco del Bronce Final de Europa
Occidental”, Ritos de paso y puntos de paso: la Ría de Huelva en el mundo del Bronce Final
Europeo (M. Ruiz‐Gálvez, Ed.), Complutum, Extra 5, 79‐83.
RUIZ GIL, J. A. y LÓPEZ AMADOR, J. J. (2002), Formaciones sociales agropecuarias en la Bahía de
Cádiz: 5000 años de adaptación ecológica en la Laguna del Gallo, El Puerto de Santa María.
Memoria arqueológica de Pocito Chico I, 1997‐2001, Cádiz.
RUIZ MATA, D. (1979), “El Bronce Final –Fase Inicial– en Andalucía Occidental. Ensayo de
definición de sus cerámicas”, Archivo Español de Arqueología, 52, 3‐19.
RUIZ MATA, D. (1981), “El poblado metalúrgico de época tartésica de San Bartolomé (Almonte,
Huelva), Madrider Mitteilungen, 22, 150‐170.
RUIZ MATA, D. (1992), “Sobre la época arcaica fenicia (siglos VIII‐VI) del Castillo de Doña Blanca (El
Puerto de Santa María, Cádiz)”, Revista de Historia de El Puerto, 8, 11‐44.
RUIZ MATA, D. (1995), “Las cerámicas del Bronce Final. Un soporte tipológico para delimitar el
tiempo y el espacio tartésico”, Tartessos 25 años después, 1968‐1993, Jerez de la Frontera,
265‐313.
RUIZ MATA, D., BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., y MARTÍN DE LA CRUZ, J. C. (1981), “Excavaciones en
el cabezo de San Pedro (Huelva). Campaña de 1978”, Huelva Arqueológica, V, 149‐316.
RUIZ MATA, D. y PÉREZ PÉREZ, C. (1989), “El túmulo I de la necrópolis de `Las Cumbres´ (Puerto de
Santa María, Cádiz)”, Tartessos: Arqueología Protohistórica del Bajo Guadalquivir (M. E. Aubet
Semmler, Ed.), Sabadell, 287‐295.
679
RUIZ MATA, D. y PÉREZ PÉREZ, C. (1995), El poblado fenicio del Castillo de Doña Blanca (El Puerto
de Santa María, Cádiz), Puerto de Santa María.
SÁNCHEZ HERNANDO, J. (2004), Interpretación del paleopaisaje a partir de macrorrestos
vegetales, Apéndice II a F. González De Canales, L. Serrano y J. Llompart (2004), 228‐235.
SCHUBART, H. (1971), “Acerca de la cerámica del Bronce Tardío en el Sur y Oeste Peninsular”,
Trabajos de Prehistoria, 28, 153‐182.
SCHUBART, H. (1975), Die Kultur der Bronzezeit im Südwesten der Iberischen Halbinsel, Madrider
Forschungen, 9.
SCHUBART, H., y GARRIDO ROIZ, J. P. (1967), “Probegrabung auf den Cerro de la Esperanza in
Huelva”, Madrider Mitteilungen, 8, 123‐157.
SENNA‐MARTINEZ DE, J. C. (2002), “Aspectos e Problemas da Investigação da Idade do Bronze em
Portugal na segunda metade do século XX”, Arqueologia 2000, Balanço de um século de
investigação arqueológica em Portugal (J. M. Arnaud, Ed.), Arqueologia e História, Revista da
Associação dos Arqueólogos Portugueses, 54, 103‐124.
SENNA‐MARTINEZ DE, J. C. (2005), “Outro lado do comércio orientalizante: aspectos da produção
metalúrgica no pólo indígena, o caso das Beiras portuguesas”, Actas del III Simposio
Internacional de Arqueología de Mérida, Protohistoria del Mediterráneo Occidental: El Período
Orientalizante (S. Celestino Pérez y J. Jiménez Ávila, Eds.), Anejos de Archivo Español de
Arqueología, XXXV/II, 901‐910.
SENNA‐MARTINEZ DE, J. C. y PEDRO, I. (2000), “Between Myth and Reality: the foundry area of
Senhora da Guia da Baiões and Baiões/Santa Luzia metallurgia”, Trabalhos de Arqueologia da
Estudo Arqueológico da Bacia do Mondego, 6, 61‐77.
SERRÂO, E. DA CUNHA (1958), “Cerámica Proto‐histórica da Lapa do Fumo (Sesimbra) con ornatos
coloridos e brunidos”, Zephyrus, IX, 177‐186.
SHARON, I., GILBOA, A., JULL, A. J. T., y BOARETTO, E. (2007), “Report on the First Stage of the Iron
Age Dating Project in Israel: Supporting a Low Chronology”, Radiocarbon, 49/1, 1‐46.
SHEFTON, B. B. (1982), “Greeks and Greek Imports in the South of the Iberian Peninsula. The
Archaeological Evidence”, Die Beiträge des Internationalen Symposiums über Die Phönizische
Expansion im Westlichen Mittelmeerraum, Phönizier im Westen (H. G. Niemeyer, Ed.),
Madrider Beiträge, 8, 337‐370.
SPINDLER, K., DE CASTELLO BRANCO, A., ZBYSZEWSKI, G., y DA VEIGA FERREIRA, O. (1973‐1974),
“Le monument à coupole de l’âge du bronze final de la Roça do Casal do Meio (Calhariz)”,
Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal, LVII, 91‐154.
STOS‐GALE, Z. A. (2006), Provenance of metals from Tel Jatt based on their lead isotope analyses,
Appendix A to M. ARTZY (2006), 115‐120.
TORRES ORTIZ, M. (1999), Sociedad y mundo funerario en Tartessos, Biblioteca Archaeologica
Hispana, 3, Madrid,
TORRES ORTIZ, M. (2004), “Un fragmento de vaso askoide nurágico del fondo de cabaña del
Carambolo”, Complutum, 15, 45‐50.
TRACHSEL, M. (2004), Untersuchungen zur relativen und absoluten Chronologie der Hallstattzeit,
Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, 104.
680
VILAÇA, R. (2004), “Metalurgia do Bronze Final no entre Douro e Tejo português: contextos de
produção, uso y deposição”, Actas del Congreso Ámbitos tecnológicos, ámbitos de poder: La
transición Bronce Final‐Hierro en la Península Ibérica.
www.ih.csic.es/paginas/arqueometalurgia/Descargas/sem04/s04_vil.pdf .
VILAÇA, R. (2006), “Artefactos de ferro em contextos do Bronze Final do território português:
novos contributos e reavaliação dos dados”, Complutum, 17, 81‐101.
Figura 1. Cazuelas A.I‐II.a de San Bartolomé de Almonte (a partir de Ruiz Mata, 1995, fig. 4) y
similares cazuelas A.II.a de San Pedro (a partir de Ruiz Mata en Blázquez Martínez et alii, 1979, nos
224, 285‐286, 363 y 397 y de Ruiz Mata et alii, 1981, nos 953‐954 y 956‐958).
___________________________página 681 de la edición digital___________________________
Figura 2. Cuenco de San Pedro con decoración bruñida e inscripción incisa (a partir de Blázquez
Martínez et alii, 1970, lám. XXIVg).
___________________________página 682 de la edición digital___________________________
Figura 3. Cerámicas de San Pedro con representaciones de cápridos y aves (a partir de Blázquez
Martínez et alii, 1970, láms. XXVIIIe y XXXIIIb).
___________________________página 683 de la edición digital___________________________
Figura 4. Restos agrícolas de Méndez Núñez.
___________________________página 683 de la edición digital___________________________
Figura 5. Variaciones formales y decorativas de algunos cuencos carenados: 1. Profundo, de borde
vertical y con decoración bruñida (Méndez Núñez); 2. Idem (El Carambolo: Fernández y Rodríguez,
2007, fig. 52.CAR‐15B‐6); 3. Con carena aguda y decorado con motivos bruñidos (Méndez Núñez);
4. Poco profundo, de borde exvasado y sin decoración (El Carambolo: Fernández y Rodríguez,
2007, fig. 52.CAR‐15A‐12).
___________________________página 684 de la edición digital___________________________
Figura 6. Hipotéticos aportes fenicios y griegos a las cerámicas locales y copia a mano de lucerna a
torno fenicia (Méndez Núñez).
___________________________página 685 de la edición digital___________________________
Figura 7. Motivos decorativos en cerámicas áticas de GM II y pintadas monocromas de Méndez
Núñez.
___________________________página 686 de la edición digital___________________________
Figura 9. Personaje de la estela de Ategua (Celestino Pérez, 2001, 430).
___________________________página 687 de la edición digital___________________________
Figura 9. Cuencos de tradición portuguesa de Méndez Núñez.
___________________________página 688 de la edición digital___________________________
Figura 10. Bordes y fragmento de cuerpo con inscripción fenicia de ánforas tipo “Sant’Imbenia” y
pieza de marfil con inscripción también fenicia (Méndez Núñez).
___________________________página 689 de la edición digital___________________________
Figura 11. 1‐4: Cuencos de Tel Jatt (Artzy, 2006, láms. 1.1‐2, 2.5 y 4.1); 5‐6: Cuencos de Baiões; y
7: Pátera de Berzocana.
___________________________página 690 de la edición digital___________________________
Figura 12. Cuenco con inscripción fenicia de Tekke (a partir de Coldstream, 2005, fig. 1).
___________________________página 691 de la edición digital___________________________
Figura 13. Cuchillos de hierro (1) y bronce (2) de Tel Jatt (Artzy, 2006, lám. 14.3‐4).
___________________________página 692 de la edición digital___________________________
Figura 14. Cerámicas finas y pintadas monocromas de Méndez Núñez.
___________________________página 693 de la edición digital___________________________
Figura 15. Cerámicas toscas de Méndez Núñez.
___________________________página 694 de la edición digital___________________________
Figura 16. Semejanzas en la verticalidad del borde y la profundidad respecto al diámetro en el
borde entre las dos cazuelas A.I.c de San Pedro: 1 (a partir de Ruiz Mata en Blázquez Martínez et
alii, 1979, no 14) y 2 (a partir de Ruiz Mata et alii, 1981, no 568, en realidad una copa) y ejemplares
asignados a cazuelas A.I.b: 3 (a partir de Ruiz Mata en Blázquez Martínez et alii, 1979, no 52) y 4
(a partir de Ruiz Mata et alii, 1981, no 770) y copas B.I: 5 (a partir de Ruiz Mata et alii, 1981, no
141).
___________________________página 695 de la edición digital___________________________
Figura 17. Cuencos 2E de Méndez Núñez (C.I de San Pedro).
___________________________página 696 de la edición digital___________________________
TABLA 1 (TIPOLOGÍA)
___________________________página 697 de la edición digital___________________________
VAJILLA FINA DE MESA
1. Copas: < 16 cm en el borde 1C. Carenadas 1C1. Carena simple 1C2. Carena escalonada de tramo corto 1C3. Carena escalonada de tramo largo 1C4. Tendencia bicónica 3. Fuentes 3C. Carenadas 4. Soportes 4T. Bitroncocónicos 4T1. Unión central en medio bocel 4T2. Unión central aristada
2. Cuencos: 16‐26 cm en el borde 2C. Carenados 2C1. Carena simple 2C2. Carena escalonada de tramo simple 2C3. carena escalonada de tramo largo 2E. Esferoides 2T. Troncocónicos 5. Bases B1. Planas B2. Indicadas B3. Onfaloides B4. Anulares
VAJILLA PINTADA MONOCROMA
5. Copas: < 16 cm en el borde 5C. Carenadas 7. Vasos ovoides 7E. Esferoides 7S. perfiles en S 7S1. De cuello acampanado 7S2. De cuello cóncavo
6. Grandes Cuencos/Fuentes 6C. Carenados 8. Soportes 8T. Bitroncocónicos, unión en medio bocel (no apreciados con unión aristada)
VAJILLA TOSCA
10. Cuencos: < 26 cm en el borde 10E. Esferoides 10E1. Perfil abierto 10E2. Perfil cerrado 12. Ollas 12C. Carenadas 12E. Esferoides 12S. Perfil en S 14. Vasos de borde corto y fondo plano 15. “Perforados” 15E. Esferoides 15E1. Abiertos por un extremo 15E2. Abiertos por ambos extremos
11. Fuentes: > 26 cm en el borde 11C. Carenadas 11C1. Carena simple 11C2. Carena escalonada 13. Grandes vasos profundos 13C. Carenados 13C1. Carena simple 13C2. Carena escalonada 13E. Esferoides 13S. Perfil en S Bases B10. Planas B11. Indicadas