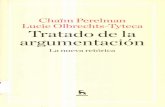El impacto del Tratado de Libre Comercio CAFTA en la seguridad alimentaria de Guatemala
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
9 -
download
0
Transcript of El impacto del Tratado de Libre Comercio CAFTA en la seguridad alimentaria de Guatemala
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA)
Universidad de Córdoba
Tesis doctoral:
El Impacto del Tratado de Libre Comercio CAFTA en
la Seguridad Alimentaria de Guatemala
Doctorando:
Jorge Guardiola Wanden-Berghe
Directores:
Carlos García Alonso
Vicente González Cano
Córdoba, 2006
Tesis que presenta para el grado de doctor por la Universidad de Córdoba D. Jorge
Guardiola Wanden-Berghe, bajo la dirección de Dr. D. Carlos García Alonso, Profesor
Titular del Departamento de Gestión Empresarial y Métodos Cuantitativos y Dr. D.
Vicente González Cano del Departamento de Economía General, Ciencias Jurídicas y
Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA), Córdoba.
Fdo: Jorge Guardiola Wanden-Berghe
Fdo: Carlos García Alonso Fdo: Vicente González Cano
2
Agradecimientos
Quisiera agradecer a las personas de la Universidad CEU Cardenal Herrera que hicieron
posible que este trabajo viera la luz. En particular, a Miguel Ors, Francisco Sánchez,
Elena Esteve, Emilia Iñesta, Maria del Mar Galindo y Linda Parfreeman por la calidez,
el apoyo, la guía y los ánimos prestados desde el principio de mi trabajo.
A la gente de ETEA: Pedro Caldentey, Mercedes Ruiz, José Juan Romero y Gabriel
Pérez, por abrirme las puertas de su Casa y por toda su confianza. En especial,
agradezco a Vicente González y Carlos García, los directores de este trabajo, por su
apoyo y seguimiento.
A las personas de FAO-PESA Guatemala: José Luis Vivero, Laura de Clementi, Paul
Orozco y Esaú Guerra por su guía y consejo indispensables para la consecución de este
trabajo. También a George Baldino de MFEWS Guatemala; Danilo Cardona, Carlos
Heer y César Fión del Viceministerio de Seguridad Alimentaria; y a los encuestadores
de la Universidad Rafael Landívar.
A los miembros de IFPRI: Hans Jansen, Máximo Torero y Nick Minot por sus valiosos
consejos. A Kathy Lindert del Banco Mundial por permitirme acceder a las medidas de
vulnerabilidad que calculó. A Pamela Pereyra de la Universidad de Alicante.
Esta tesis va dedicada a mi familia y a mis más queridos amigos, por “aguantarme”
durante el tiempo en que estuve elaborándola y por todo su amor.
4
Guía para el Lector
El presente trabajo se estructura de forma que el análisis se desarrolle a partir de los
puntos más globales hasta los más específicos. Por ello, los asuntos concernientes a
desarrollo agrícola y la ubicación del tratado de libre comercio CAFTA en
Centroamérica se analizan en primer lugar, seguido del análisis sobre seguridad
alimentaria en Guatemala. Posteriormente, se presenta el análisis de las características
de los hogares vulnerables que se pueden perjudicar de la liberalización comercial, y de
las características de aquéllos que se pueden beneficiar de esta liberalización.
Previamente a esta estructura, se introduce un capítulo conteniendo los objetivos del
estudio, la metodología aplicada en el trabajo de campo y en el análisis de los datos.
Aquellos lectores interesados en los aspectos generales del estudio, pueden prescindir de
la parte metodológica y analítica contenida en el capítulo 2, y centrarse en los capítulos
3, 4 y 7. Para estos lectores, la información sobre el impacto del CAFTA en ciertos
productos agrícolas y la relación de éstos con la seguridad alimentaria, presente al inicio
de los capítulos 5 y 6, puede ser interesante. Los lectores interesados en el análisis
estadístico sobre las características de los hogares vulnerables ante la liberalización, y la
metodología aplicada pueden consultar el capítulo 2 y los capítulos 5 y 6.
Al final de cada capitulo se presentan unas reflexiones finales sobre el mismo y la
bibliografía utilizada en el mismo. Las conclusiones de todo el estudio se colocan al
final, así como los anexos.
5
Lista de Acrónimos
ADICTA. Asociación de Desarrollo Integral Comunitaria de Tejutla.
AECI: Asociación Española de Cooperación Internacional.
AGEXPRONT. Asociación Gremial de Exportación de Productos no Tradicionales.
ALCA. Área de Libre Comercio de las Américas.
ANAVI. Asociación Nacional de Avicultores de Guatemala
AoA. Acuerdo de Agricultura.
CAFTA Tratado de Libre Comercio de Centroamérica.
CARICOM. Comunidad del Caribe.
CBI. Iniciativa de la Cuenca del Caribe.
CEPAL. Comisión Económica Para América Latina y el Caribe.
CONAPAZ. Comité Nacional por la Paz.
CONGCOOP. Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales y Cooperativas.
DFID. Department for International Development.
EEUU / U.S. Estados Unidos.
ENCOVI. Encuesta de Condiciones de Vida.
FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
FAOSTAT. Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación.
FIS. Fondo de Inversión Social.
FLACSO. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
FOB. Free On Board.
FONTIERRA. Fondo de Tierras de Guatemala.
GATT. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
Ha. Hectárea.
IDH. Índice de Desarrollo Humano.
IFPRI. International Food Policy Research Institute.
IPGRI. Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos
INE. Instituto Nacional de Estadística.
6
Insa. Inseguridad alimentaria.
MAGA. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
MCCA. Mercado Común Centroamericano.
MFEWS. Sistema Mesoamericano de Alerta Temprana para la Seguridad Alimentaria.
MINUGUA. Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala.
Mz. Manzana.
NAFTA. Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
NMF. Nación más Favorecida.
ODI. Overseas Development Institute.
OIM. Organización Internacional de las Migraciones.
OMC. Organización Mundial del Comercio.
ONG. Organización no Gubernamental.
ONU. Organización de las Naciones Unidas.
PMA. Programa Mundial de Alimentos.
PNUD. Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo.
SAC. Sistema Armonizado de Comercio.
SG-SICA. Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana.
SGP. Sistema Generalizado de Preferencias.
SIG. Sistema de Información Geográfica.
Tm. Tonelada Métrica.
UE. Unión Europea.
URL. Universidad Rafael Landívar.
USAID. United States Agency for International Development.
VISAN. Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
7
Índice
Capítulo 1. Introducción ................................................................................ 13
Capítulo 2. Objetivos del estudio y metodología aplicada.................. 17
2.1. Presentación....................................................................................................... 17
2.2. Objetivos del estudio ........................................................................................ 17
2.3. Metodología....................................................................................................... 18
2.3.1. Metodología del trabajo de campo..................................................... 18
2.3.1.1. Selección de la muestra....................................................... 20
2.3.1.2. Prueba piloto, validación del cuestionario y resultados....... 27
2.3.1.3. Consideraciones sobre los cultivos...................................... 27
2.3.2. Metodología del análisis..................................................................... 30
2.3.2.1. Definición de los modelos de elección discreta................... 31
2.3.2.2. Efectos marginales de cada uno de los factores.................. 33
2.3.2.3. Test de hipótesis.................................................................. 34
2.3.2.4. Bondad de ajuste................................................................. 35
2.4. Reflexiones finales............................................................................................. 39
2.5. Bibliografía........................................................................................................ 40
8
Capítulo 3. El modelo de desarrollo agrícola centroamericano y el
CAFTA.................................................................................................................. 42
3.1. Presentación ...................................................................................................... 42
3.2. El desarrollo agrícola de Centroamérica en el marco de la integración
centroamericana y la reducción de la pobreza.................................................. 44
3.2.1. Evolución del sector agrícola en torno a la integración regional y al
modelo de desarrollo..................................................................................... 45
3.2.2. Influencia del nuevo modelo de desarrollo en la agricultura y la
pobreza.......................................................................................................... 49
3.3. El tratado de libre comercio CAFTA en el modelo de desarrollo agrícola y
sus implicaciones para Centroamérica...................................................................... 51
3.3.1. Importancia del CAFTA para Centroamérica..................................... 51
3.3.2. Productos considerados como sensibles en el CAFTA ..................... 55
3.3.3. El CAFTA y el MCCA. Un nuevo reto ante un proceso aún en
marcha .......................................................................................................... 56
3.4. Reflexiones finales............................................................................................. 59
3.5. Bibliografía........................................................................................................ 61
Capítulo 4. La seguridad alimentaria: Marco teórico y
características esenciales en Guatemala.................................................... 65
4.1. Presentación....................................................................................................... 65
4.2. La seguridad alimentaria: Marco teórico .......................................................... 66
4.2.1. Definición de seguridad alimentaria y vulnerabilidad en el marco
de los medios de vida sostenibles ................................................................ 66
4.2.2. Indicadores de seguridad alimentaria................................................. 72
4.3. Aspectos a nivel macro de la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola
en Guatemala............................................................................................................ 75
4.3.1. La seguridad alimentaria: Aspectos generales a resaltar de
Guatemala..................................................................................................... 75
9
4.3.2. Desarrollo agrícola en Guatemala: el motor de la seguridad
alimentaria.................................................................................................... 77
4.4. Análisis descriptivo de la inseguridad alimentaria en Guatemala .................... 81
4.4.1. Justificación........................................................................................ 83
4.4.2. Resultados........................................................................................... 87
4.5. Reflexiones finales............................................................................................. 92
4.6. Bibliografía........................................................................................................ 93
Capítulo 5. La población vulnerable y la liberalización del maíz
en el futuro marco del CAFTA..................................................................... 98
5.1. Presentación....................................................................................................... 98
5.2. El impacto de la liberalización de los productos sensibles................................ 99
5.3. Importancia del maíz para la seguridad alimentaria de Guatemala................... 102
5.3.1. La producción y el consumo de maíz y la seguridad alimentaria ...... 102
5.3.2. Acceso al maíz y seguridad alimentaria ............................................ 109
5.3.3. Comercio de maíz y seguridad alimentaria........................................ 110
5.3.4. Utilización biológica del maíz y el entorno........................................ 111
5.4. Comercio de maíz entre Guatemala y Estados Unidos, y acuerdos alcanzados
en el CAFTA sobre este cultivo................................................................................ 113
5.5. El efecto de la disminución del precio del maíz y las familias vulnerables:
impacto y estrategias................................................................................................. 116
5.5.1. Efectos de la liberalización comercial en el sector maíz.................... 116
5.5.2. Estrategias de los hogares vulnerables ante una bajada global del
precio del maíz.............................................................................................. 118
5.6. Factores que posibilitan la venta del maíz para la población vulnerable.......... 120
5.6.1. Variables del estudio e hipótesis de partida........................................ 123
5.6.2. Región Petén....................................................................................... 129
5.6.2.1. Variables utilizadas en el modelo........................................ 129
5.6.2.2. Estimación del modelo........................................................ 132
5.6.2.3. Interpretación de los resultados .......................................... 135
5.6.2.4. Bondad de ajuste del modelo............................................... 136
10
5.6.3. Región Central.................................................................................... 138
5.6.3.1. Variables utilizadas en el modelo....................................... 138
5.6.3.2. Estimación del modelo y resultados.................................... 141
5.6.3.3. Interpretación de los resultados........................................... 144
5.6.3.4. Bondad de ajuste del modelo............................................... 145
5.6.4. Comparación entre regiones............................................................... 147
5.7. Reflexiones finales............................................................................................. 148
5.8. Bibliografía........................................................................................................ 152
Capítulo 6. Adopción de la producción no tradicional por los
hogares vulnerables ante la liberalización agrícola del CAFTA .... 155
6.1. Presentación....................................................................................................... 155
6.2. El impacto de la liberalización en los productos no tradicionales..................... 156
6.3. Los productos no tradicionales y la influencia en los hogares: lecciones
ofrecidas por la literatura.......................................................................................... 157
6.3.1. La influencia de la producción no tradicional en la seguridad
alimentaria.................................................................................................... 157
6.3.2. Desafíos para el cultivo de productos destinados al comercio........... 160
6.4. Consideraciones sobre el cultivo de productos no tradicionales....................... 163
6.5. Factores que posibilitan la diversificación hacia productos no tradicionales.... 168
6.5.1. Variables utilizadas en el modelo....................................................... 173
6.5.2. Estimación del modelo....................................................................... 174
6.5.3. Interpretación de los resultados ........................................................ 176
6.5.4. Bondad de ajuste del modelo.............................................................. 178
6.6. Reflexiones finales............................................................................................. 179
6.7. Bibliografía........................................................................................................ 182
11
Capítulo 7. Conclusiones y futuras líneas de investigación................ 184
7.1. Conclusiones...................................................................................................... 184
7.2. Futuras líneas de investigación.......................................................................... 193
Anexos................................................................................................... 194
Anexo 1. Características de las comunidades estudiadas................................... 195
Anexo 2. Datos sobre el trabajo de campo realizado......................................... 201
Anexo 3. Encuesta del estudio ................................................................................. 210
Anexo 4. Descripción de la ENCOVI 2000.............................................................. 219
Anexo 5. Información destacada sobre el CAFTA................................................... 222
Anexo 6. La desigualdad en Guatemala y su influencia en la seguridad
alimentaria................................................................................................................ 224
Anexo 7. Relación entre la pobreza y la vulnerabilidad de acuerdo con la
ENCOVI 2000.......................................................................................................... 226
Anexo 8. Productos agropecuarios en las regiones Petén y Central......................... 228
12
Capítulo 1: Introducción
En Guatemala existe un importante problema de pobreza e inseguridad alimentaria. De
acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), el número de personas subnutridas en Guatemala
ha ido en aumento en los últimos años. Esta cifra se ha multiplicado por dos en el
período 2000-2002 con respecto de 1990-1992, pasando del 16% al 24% de personas
subnutridas del total de la población. El Banco Mundial estimó que en el año 2000 el
56% de los guatemaltecos vivían en condiciones de pobreza, y un 18% en condiciones
de extrema pobreza. La población rural asciende al 62%, siendo en esta área donde se
encuentran las mayores bolsas de pobreza (75% de hogares pobres del total de hogares
rurales).
Por otro lado, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, entre los países
centroamericanos, República Dominicana y Estados Unidos (conocido como CAFTA
por sus siglas en inglés), que entrará en vigor a lo largo del 2006 para cada uno de los
países firmantes, se presenta como un nuevo instrumento dentro del modelo de
desarrollo centroamericano. El tratado favorece el libre comercio de bienes entre los
países firmantes, fomentando así el intercambio comercial como una vía de desarrollo
económico.
La entrada en vigor de este tratado supondrá un impacto a nivel económico y social en
los países. En lo concerniente al sector agrícola, los acuerdos generados en el CAFTA
tendrán una repercusión en el comercio y la producción agrícola, y por consiguiente en
las actividades generadoras de ingresos o medios de vida de los hogares vulnerables. La
apertura arancelaria que conlleva dicho tratado alentará aquellas actividades agrícolas
más dinámicas y perjudicará a las más rezagadas, con una indudable influencia en la
seguridad alimentaria de los hogares, en la medida que tengan o no capacidad para
ajustar sus actividades al nuevo entorno.
13
Guatemala es importador neto de maíz, y su principal abastecedor son los EEUU El
maíz en este país es un producto fundamental para la seguridad alimentaria de los
hogares. El CAFTA incorpora un esquema de desgravación gradual de los aranceles de
este grano que provocará una disminución de su precio. Esta disminución beneficiará a
los consumidores, mientras que perjudicará a los comercializadores de este grano. En
Guatemala, los agricultores comercializadores de maíz se verían perjudicados por la
disminución de precios, incentivada por la apertura arancelaria inherente al tratado. Por
ello, éstos deberían buscar otras estrategias para protegerse de las pérdidas que este
desincentivo pueda ocasionarles, a no ser que se vean beneficiados por programas de
desarrollo y ayudas gubernamentales. Las posibles estrategias como respuesta a estas
pérdidas comprenden un amplio abanico, entre las que se encuentran las actividades
rurales no agrícolas, la migración estacional o permanente o la diversificación agrícola
hacia productos más rentables.
Por otro lado, una serie de experiencias exitosas basada en la producción y
comercialización de distintas hortalizas, legumbres y frutas, cultivos conocidos como
productos no tradicionales o productos para la exportación, han permitido a muchos
hogares salir de la trampa de la pobreza y mejorar su seguridad alimentaria. Los
productos no tradicionales son un ejemplo de desarrollo sostenible en distintas
comunidades donde se han encontrado una serie de condiciones favorables para su
adopción. Los acuerdos alcanzados con EEUU en el CAFTA por Guatemala crean
posibilidades sostenibles en el tiempo en cuanto a la comercialización de productos
agrícolas no tradicionales (algunas frutas, hortalizas, legumbres y semillas), siempre y
cuando los hogares vulnerables cuenten con las oportunidades necesarias en su entorno
y con los activos internos necesarios para diversificar su producción hacia los mismos.
Este nuevo escenario proporciona por tanto una serie de ventajas para los hogares
vulnerables de acumular capital y salir de la línea de la pobreza.
En este orden de cosas, el CAFTA generará incentivos y desincentivos en el sector
agrícola. El aprovechamiento de los incentivos por parte de los hogares más
desfavorecidos dependerá de diversos factores y condicionantes internos y externos a
éstos. Teniendo esto en cuenta, este trabajo surge ante la inquietud de identificar las
características de los hogares vulnerables a la inseguridad alimentaria que se
14
beneficiarán de la liberalización agrícola del CAFTA en Guatemala, y de los hogares
vulnerables que se perjudicarán de la misma. Este objetivo complementa por tanto al de
otros trabajos que valoran el posible impacto del tratado en la población más
desfavorecida, y aporta distintas claves para la formulación de políticas encaminadas a
disminuir el impacto negativo y maximizar el impacto positivo.
Para la consecución de este objetivo, se parte de información primaria y secundaria
obtenida durante una estancia de siete meses en FAO Guatemala. Para la elaboración de
la información primaria, el autor de este trabajo llevó a cabo un trabajo de campo en la
zona del Altiplano de Guatemala, creando así una base de datos con información sobre
379 hogares. Asimismo, el conocimiento adquirido en una estancia de un año en la
Université Catholique de Louvain (Bélgica) y una estancia corta de dos semanas en el
International Food Policy Research Institute (Washington D.C.) fueron fundamentales
para la realización de esta tesis doctoral.
En el marco del objetivo general planteado, se presentan en el capítulo 2 los
subobjetivos y la metodología aplicada, tanto para la obtención de datos primarios en el
terreno como para el análisis de los datos primarios o secundarios. Posteriormente, en el
capítulo 3 se expone el modelo de desarrollo agrícola de Centroamérica y la adecuación
del CAFTA al mismo, ofreciendo así una imagen del marco global de desarrollo y de la
evolución del mismo que permite situar a los hogares vulnerables en el contexto
mundial. En el capítulo 4 se expone el concepto de seguridad alimentaria, sus
implicaciones en el marco de los medios de vida sostenibles, y los aspectos más
destacados en Guatemala. Además, se realiza un análisis descriptivo del estado de
inseguridad alimentaria de los hogares guatemaltecos contemplando cuatro categorías:
inseguridad alimentaria crónica, inseguridad alimentaria transitoria, riesgo a la
inseguridad alimentaria y ausencia de riesgo a la inseguridad alimentaria.
El análisis de los factores que permiten a los hogares vulnerables comercializar los
cultivos que se ven beneficiados y perjudicados por la liberalización agrícola del
CAFTA se efectúa mediante la estimación de un modelo probit incorporando
interacciones. En el capítulo 4 se expone la situación del maíz en cuanto a su relación
con la seguridad alimentaria y el impacto del CAFTA en la producción del mismo,
habiéndose identificado el mismo como el producto principal cuyo precio disminuirá
15
por la implementación del CAFTA. Se realiza una estimación sobre aquellos activos
que permiten a los hogares vulnerables participar en el mercado de maíz en las dos áreas
donde su venta, realizada por los hogares vulnerables, es más destacada. Para filtrar a
los hogares vulnerables, la categorización de inseguridad alimentaria realizada en el
capítulo anterior es necesaria. En el capítulo 5 se revisa la influencia del tratado en los
productos no tradicionales, así como la relación de estos productos con la seguridad
alimentaria de los hogares que los adoptan en su producción y los desafíos ante esta
adopción. Posteriormente, se analizan los datos recabados en el trabajo de campo con el
objetivo de determinar los factores fundamentales que permiten a los hogares
vulnerables cultivar estos productos.
De acuerdo con la información obtenida por el autor, este es el primer intento de
presentar el marco teórico de la seguridad alimentaria con base en los medios de vida de
los hogares, así como de describir cuantitativamente las características de los hogares
guatemaltecos en función a su inseguridad alimentaria. Además, se considera que este
es el primer esfuerzo de investigación realizado con el fin de estimar los activos que
permiten a los hogares más desfavorecidos beneficiarse de la liberalización agrícola.
Las conclusiones obtenidas en este estudio no sólo tienen una importancia por su
innovación en la literatura económica, sino que además sirven de guía para agencias de
desarrollo y gobierno, de tal forma que éstos puedan trazar de forma más eficiente los
proyectos de desarrollo y apoyo a los hogares vulnerables.
16
Capítulo 2. Objetivos del trabajo y metodología
utilizada
2.1. Presentación
En este capítulo se exponen los objetivos de la presente tesis doctoral, así como la
metodología utilizada en el mismo en lo que respecta al trabajo de campo realizado en
el Altiplano de Guatemala, además de la metodología de análisis de los datos obtenidos
en el campo y en otras fuentes secundarias de datos.
2.2. Objetivos del estudio
El objetivo principal de este estudio consiste en identificar las características de los
hogares vulnerables que se beneficiarán de la liberalización agrícola del CAFTA en
Guatemala, y de los hogares vulnerables que se perjudicarán de la misma.
Para alcanzar este objetivo, se llevan a cabo los siguientes subobjetivos:
• Describir la influencia de la liberalización agrícola del CAFTA en el modelo de
desarrollo.
• Describir el estado de inseguridad alimentaria en Guatemala.
• Identificar los cultivos cuyas negociaciones puedan favorecer o desfavorecer a
los hogares vulnerables de Guatemala.
• Identificar el nexo entre estos productos y la seguridad alimentaria.
• Identificar las características de los hogares vulnerables en Guatemala que
venden productos considerados como sensibles en las negociaciones del CAFTA
y que puedan verse perjudicados por la liberalización agrícola, con respecto a las
17
características del resto de hogares vulnerables que no venden estos productos al
mercado.
• Identificar las características de los hogares vulnerables en Guatemala que tienen
la capacidad de cultivar productos beneficiados por el CAFTA, con respecto a
las características del resto de hogares que no cultivan estos productos.
El objetivo de este estudio complementa al de otros trabajos que valoran el posible
impacto del CAFTA en la población más desfavorecida. Los resultados alcanzados
aportan distintas claves para la formulación de políticas encaminadas a disminuir el
impacto negativo y maximizar el impacto positivo de la implementación del tratado.
2.3. Metodología
2.3.1. Metodología del trabajo de campo
Con el fin de alcanzar los objetivos de este trabajo, se realizó una amplia revisión
bibliográfica, presentada en este estudio, sobre el impacto de la liberalización comercial
en la seguridad alimentaria (Guardiola, 2005). Como resultado de esta revisión, se
identifica el maíz como un cultivo en cuya producción el CAFTA tendrá un impacto
negativo, y los conocidos como productos no tradicionales como un grupo de productos
con un impacto positivo.
En cuanto a los análisis y las estimaciones realizadas en este trabajo la Encuesta de
Condiciones de Vida (ENCOVI 2000) es, por la riqueza de su información, una buena
fuente de datos para alcanzar algunos de los objetivos de este estudio, como por ejemplo
la identificación de hogares vulnerables en Guatemala y la identificación de las
características de los hogares vendedores de maíz. Esta encuesta fue realizada a nivel de
hogar por el Banco Mundial y el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala en el
año 2000 (julio-diciembre). Los datos de la misma son de sección cruzada y
representativa a nivel nacional, contemplando 7.276 hogares entrevistados (37.771
individuos). De acuerdo con los datos de esta base, en Guatemala existen 11.385.441
18
habitantes, agrupados en 2.191.451 hogares. La estructura de esta base de datos se
incluye en el anexo 4.
Sin embargo, en el marco de este estudio, es necesario disponer de una información más
detallada a la hora de identificar los factores que caracterizan a los hogares productores
de cultivos para la exportación. En este sentido, de acuerdo con el análisis que Vakis
(2003) efectúa sobre la ENCOVI 2000, éste afirma:
Only 23,000 households produce non-traditional agricultural products as
opposed to 650,000 that produce non-tradable products. As expected,
households that produce non-traditional agricultural products have better
socioeconomic indicators, suggesting the higher income potential from
growing non-traditional crops. Since the ENCOVI data are insufficient to
allow us to carry out a more in-depth analysis, further research is needed
to explain the kinds of barriers that may exist that prevent farmers from
diversifying into the production of these types of crops.1
Esta carencia de la ENCOVI 2000 es uno de los motivos por los cuales el autor de este
estudio llevó a cabo un trabajo de campo original en el Altiplano de Guatemala durante
los meses de junio y julio de 2005. El objetivo de este trabajo consistía en analizar los
hogares vulnerables de una zona en la que se cultivasen tanto productos no tradicionales
como productos de autosubsistencia, con el fin de detectar posibles diferencias
socioeconómicas, las barreras existentes que dificulten su adopción y otras variables de
interés en el marco de este estudio.
Por tanto, el trabajo de campo realizado recoge la siguiente información de los hogares
analizados:
1 Traducción: “Tan sólo 23.000 hogares cultivan productos agrícolas no tradicionales en contraste con
650.000 que cultivan productos no comerciales. Como se esperaba, hogares que cultivan productos
agrícolas no tradicionales tienen mejores indicadores socioeconómicos, sugiriendo el elevado potencial
de ingreso que supone cultivarlos. Ya que los datos de la ENCOVI son insuficientes para permitirnos
llevar a cabo un análisis más profundo, mayores esfuerzos de investigación son necesarios para explicar
el tipo de barreras que puedan existir para dificultar a los granjeros la diversificación hacia este tipo de
productos.”
19
• Características agroeconómicas.
• Canales de comercialización utilizados y percepción de los precios en la venta
de los cultivos.
• Experiencias pasadas en el cultivo de producción no tradicional o problemas
encontrados.
• Hábitos de consumo de maíz y estrategias futuras ante una disminución del
precio del mismo.
• Percepción subjetiva sobre los posibles beneficios o pérdidas del CAFTA.
• Condiciones de la vivienda.
• Variables socioeconómicas (empleo, educación, etcétera).
Este trabajo de campo se realizó gracias al apoyo financiero de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés),
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la República de Guatemala
(MAGA), el Sistema Mesoamericano de Alerta Temprana para la Seguridad
Alimentaria (MFEWS por sus siglas en inglés) y la Generalitat Valenciana de España.
Asimismo, se contó con el apoyo logístico de cinco técnicos de la Universidad Rafael
Landívar, que llevaron a cabo el levantamiento de la información y la tabulación de los
resultados2. A lo largo de este trabajo nos referiremos a esta base de datos como la base
FAO-MAGA-MFEWS.
2.3.1.1. Selección de la muestra
El trabajo de campo se centró en hogares rurales de comunidades3 en los que conviven
un número de hogares que no sea excesivamente reducido (se tomó como límite 80
hogares). La decisión de elegir comunidades con un número mínimo de hogares se
fundamenta en que en éstas hay suficientes personas como para constituir redes
sociales, las cuales son importantes y en muchas ocasiones necesarias a la hora de
2 Se agradece también el apoyo en la formulación de la encuesta, acceso de datos y el diseño muestral
ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Guatemala. 3 La subdivisión política de Guatemala consiste en departamentos, que contienen los municipios, que a su
vez contienen las comunidades.
20
emprender proyectos conjuntos. Se asume, por tanto, que las redes sociales son un
factor crucial para la puesta en marcha de proyectos de desarrollo basados en el cultivo
de productos no tradicionales. Se priorizan las comunidades con una mayoría de
hogares rurales, puesto que con los resultados de este trabajo de campo se pretenden
identificar las características de los productores no tradicionales. En el área rural es
donde se encuentran las mayores bolsas de pobreza e inseguridad alimentaria4.
De acuerdo a los criterios anteriores y los objetivos de este trabajo, se opta por realizar
el trabajo de campo en el Altiplano Central de Guatemala5, perteneciente a la región
Sureste de Guatemala, concretamente en Quetzaltenango y San Marcos, departamentos
caracterizados por una alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de acuerdo con
las estimaciones de PMA-MAGA (2002). Algunas comunidades de estos departamentos
experimentaron un auge en la producción orientada al mercado, reduciendo así sus
niveles de pobreza (ver Goldín, 2003). Por ello, esta región es particularmente
interesante para el objetivos de nuestro estudio. En el mapa 2.1 se presenta la ubicación
4 De acuerdo con el estudio del Banco Mundial sobre las condiciones de vida (World Bank, 2004), en
Guatemala la pobreza rural es del 74,5% y la extrema pobreza rural del 23,8%, en contraste con la
pobreza urbana del 27,1% y extrema pobreza urbana del 2,8%. 5 Con respecto a la elección del Altiplano en el marco de los objetivos de este estudio, se destacan las
palabras de Weeks (2003): “The Altiplano is a logical area of priority for taking advantage of CAFTA to
increase farm incomes and reduce poverty. The Altiplano has a major share of the rural poor, it has high
population densities that reduce the cost per family of providing physical infrastructure, and it has soils
and climate well suited to intensification and response to improved technology. [...]. Modest
improvements in subsistence agriculture are in themselves desirable but cannot be the basis for the large
increases in farm income essential to rapid reduction of poverty. What are critical are commercialization,
the concentration on high value products (that are also labor intensive), and the taking advantage of
modern research and declining transport and energy costs.” Traducción: “El Altiplano es un área lógica
de prioridad para sacar ventaja del CAFTA con el fin de aumentar los ingresos de las granjas y reducir
la pobreza. El Altiplano tiene una mayoría de pobres rurales, altas densidades de población que reducen
el coste por familia de proveer infraestructura física, y suelos y clima apropiados para la intensificación
y la respuesta a mejoras tecnológicas. [...]. Las modestas mejoras en la agricultura de subsistencia son
deseables, pero no pueden ser la base para los largos aumentos en la renta de las granjas, esenciales
para la rápida reducción de la pobreza. Los elementos críticos son la comercialización, la concentración
de productos con alto valor (que son además intensivos en mano de obra), y el aprovechamiento de la
investigación moderna y los decrecientes costes de transporte y energía.”
21
de San Marcos y Quetzaltenango en Guatemala, y en los mapas 2.2 y 2.3 se presentan
ambos departamentos a nivel municipal.
Mapa 2.1: Ubicación de los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango en la
República de Guatemala
Quetzaltenango
San Marcos
Fuente: Elaboración propia.
22
Mapa 2.2: San Marcos: Índice de extrema pobreza
Código municipio
Extrema pobreza
(%)
Municipio Rango extrema pobreza
Código municipio
Extrema pobreza
(%)
Municipio Rango pobreza
1201 47,48 San Marcos Muy Alta 1216 29,72Catarina Alta 1202 16,35 San Pedro Sacatep. Media 1217 24,96Ayutla Media 1203 40,68 San António Sacatep. Alta 1218 32,7Ocós Alta 1204 94,46 Comitancillo Muy Alta 1219 61,22San Pablo Muy Alta 1205 81,06 San Miguel Ixtahuac. Muy Alta 1220 62,45El Quetzal Muy Alta 1206 85,86 Concepción Tutuapa Muy Alta 1221 40,5La Reforma Alta 1207 88,66 Tacaná Muy Alta 1222 41,21Pajapita Alta 1208 83,17 Sibinal Muy Alta 1223 86,29Ixchiguán Muy Alta 1209 82,43 Tajumulco Muy Alta 1224 93,24San José Ojetenam Muy Alta 1210 79,62 Tejutla Muy Alta 1225 32,08San Cristobal Cucho Alta 1211 45,19 San Rafael Pie Cuesta Muy Alta 1226 80Sipacapa Muy Alta 1212 38,36 Nuevo Progreso Alta 1227 57,25Esquipulas Gordo Muy Alta 1213 38,95 El Tumbador Alta 1228 50,47Río Blanco Muy Alta 1214 60,6 El Rodeo Muy Alta 1229 74,15San Lorenzo Muy Alta 1215 64,99 Malacatán Muy Alta
Fuente: MAGA-SIG. La metodología de clasificación de los rangos de extrema pobreza y pobreza se
encuentra en PMA-MAGA (2002). La clasificación fue realizada a partir de comparaciones con otros
municipios del resto de la República.
23
Mapa 2.3: Quetzaltenango: Índice de extrema pobreza
Código municipio
Extrema pobreza
(%)
Municipio Rango Código municipio
Extrema pobreza
(%)
Municipio Rango
901 2,69 Quetzaltenango Muy Baja 913 15,97Almolonga Baja 902 5,37 Salcajá Muy Baja 914 17,49Cantel Media 903 17,85 Olintepeque Media 915 75,06Huitán Muy Alta 904 33,42 San Carlos Sija Alta 916 17,27Zunil Media 905 30,69 Sibilia Alta 917 38,1Colomba Alta 906 64,33 Cabricán Muy Alta 918 29,12San Francisco Unión Alta 907 56,71 Cajolá Muy Alta 919 24,15El Palmar Media 908 64,37 San Miguel Sigüila Muy Alta 920 12,27Coatepeque Baja 909 46,68 San Juan Ostuncalco Muy Alta 921 18,95Génova Media 910 11,87 San Mateo Baja 922 12,35Flores Costa Cuca Baja 911 36,24 Concep. Chiquirichapa Alta 923 10,39La Esperanza Baja 912 23,49 San Martín Sacatep. Media 924 31,2Palestina de los Altos Alta
Fuente: MAGA-SIG. La metodología de clasificación de los rangos de extrema pobreza y pobreza se
encuentra en PMA-MAGA (2002). La clasificación fue realizada a partir de comparaciones con otros
municipios del resto de la República.
24
La elección de los municipios fue realizada por conveniencia, decisión que fue
influenciada por informantes clave conocedores del terreno procedentes la Asociación
Gremial de Exportación de Productos no Tradicionales (AGEXPRONT) y de FAO. Los
municipios elegidos fueron Tejutla y San José Ojetenam en San Marcos, y
Quetzaltenango y Zunil en Quetzaltenango6. En la tabla 2.1 se presentan los datos sobre
desnutrición crónica, extrema pobreza y vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria para
estos municipios, de acuerdo a los resultados del estudio de PMA-MAGA (2002).
Tabla 2.1: Desnutrición crónica, extrema pobreza y vulnerabilidad a la inseguridad
alimentaria de los municipios analizados
Municipio Desnutrición crónica
(%)
Extrema pobreza
(%)
Vulnerabilidad
(índice) a/
Quetzaltenango 44,93 2,69 0,5484 (media alta)
Zunil 59,67 17,27 0,4775 (media baja)
San José Ojetenam 67,19 93,24 0,8675 (muy alta)
Tejutla 60,87 79,62 0,7907 (alta)a/ Para el cálculo de la vulnerabilidad ver PMA-MAGA (2002). La clasificación fue realizada a partir de
comparaciones con otros municipios del resto de la República.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de PMA-MAGA (2002).
En estos municipios se eligieron las comunidades objeto de nuestro trabajo. Se
establecieron algunos criterios de inclusión con este fin: Se excluyeron las comunidades
con más de un 50% de hogares urbanos, de acuerdo con los datos del INE de
Guatemala, con el fin de desechar aquellas comunidades con una proporción
mayoritaria de hogares urbanos7. Además, se suprimieron las comunidades con un
número inferior de 80 hogares, puesto que éstas son consideradas como comunidades
pequeñas de acuerdo con el INE de Guatemala.
6 En el departamento de Quetzaltenango existe un municipio del mismo nombre. Este municipio, y
obviamente el departamento, son objeto de este análisis. 7 Como se aprecia en las tablas A.1 y A.2 del anexo 2, la mayoría de las comunidades están integradas por
población rural exclusivamente, y tan sólo las cabezas de los municipios cuentan con una mayoría de
población urbana, salvo contadas excepciones.
25
El total de comunidades resultantes fue de 38, eligiéndose de forma aleatoria 8.
Posteriormente, mediante muestreo aleatorio simple se determinó el tamaño muestral, a
partir del total de hogares, donde se ha considerado una proporción de hogares pobres
de 56% (estimación realizada por el Banco Mundial) y un 5% de error, resultando un
total de 379 hogares seleccionados para el estudio.
Las comunidades seleccionadas fueron Pabolaj y Tuimay en San José Ojetenam;
Esquipulas, Quipambe y Culvillá en Tejutla; La Estancia de la Cruz en Zunil; y Las
Majadas y Chuicavioc en Quetzaltenango. En la tabla 2.2 se expone el total de hogares
de las comunidades analizadas y los hogares analizados en cada comunidad.
Tabla 2.2: Población y tamaño muestral de cada comunidad analizada
Comunidad Total hogares
rurales
Hogares
analizados
Porcentaje sobre
el total
Pabolaj 133 36 27,25
Tuimay 112 31 27,25
Esquipulas 163 44 27,25
Quipambe 246 67 27,25
Culvilla 106 29 27,25
La Estancia de La Cruz 191 52 27,25
Las Majadas 236 64 27,25
Chuicavioc 204 56 27,25
Total 8 comunidades 1.391 379 27,25
Total Quetzaltenango * 887 172 19,39
Total San Marcos * 3.940 207 5,25
Total * 4.827 379 7,85* Se incluyen tan sólo los hogares de aquellas comunidades con más de 80 hogares y con un número de
hogares rurales mayor del 50% del total de acuerdo con los criterios de selección.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del trabajo de campo y el XI Censo Nacional de
Población y VI de Habitación (INE, 2002).
Con el fin de identificar las viviendas en las que fue levantada la información, se
utilizaron los croquis disponibles en el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala
26
para cada una de estas comunidades. Se agruparon las viviendas en conjuntos de seis, y
se numeraron. Luego, fueron elegidos conjuntos al azar, cuyos hogares formarán parte
de la muestra. Estos datos no son representativos a nivel de municipio, por lo que el
análisis realizado en este estudio se articula como un estudio de caso.
2.3.1.2. Prueba piloto, validación del cuestionario y resultados
Previamente al análisis de las comunidades, se realizaron dos pruebas piloto en Buena
Vista el Rosario (Tejutla) y Nuevo Progreso (San José Ojetenam), con el objetivo de
entrenar al personal encargado de levantar la información y corregir los posibles fallos
en la redacción del cuestionario.
Finalmente, se realizaron encuestas a 379 hogares de 8 municipios distintos8, las cuales
se complementaron con encuestas personales a los líderes y alcaldes auxiliares de cada
comunidad. Se les consultó a éstos por su conocimiento de las necesidades de los
hogares de su comunidad. Esta información se recoge en el anexo 1. El levantamiento
de la información fue realizado durante los meses de junio y julio de 2005.
2.3.1.3. Consideraciones sobre los cultivos
En este apartado se expone la distinción realizada entre los productos agrícolas en este
estudio en función de sus posibles oportunidades de cara a la liberalización comercial
producida por el CAFTA. Previamente, y de forma introductoria, se expone la
categorización comúnmente aceptada por investigadores y políticos realizada por
AGEXPRONT, consistente en dividir los productos entre productos tradicionales y
productos no tradicionales, y agrupando en la segunda categoría aquéllos con mayores
oportunidades en el mercado internacional.
8 Ver tabla 5 donde aparecen las encuestas realizadas en cada comunidad. Ver anexo 3 donde se encuentra
el texto final de la encuesta.
27
Para entender esa clasificación hay que remontarse a la época colonial, exportadora de
materias primas y “commodities”. De acuerdo con AGEXPRONT, los productos
tradicionales son el café, el azúcar, el cardamomo y el cacao. Los no tradicionales son
todos los demás, incluyendo los transformados de los primeros (chocolates, cafés
especiales que ya no se venden por saco sino tostados y empaquetados al detalle, las
frutas y verduras, las artesanías, los productos forestales y muebles, la industria, el
software y el turismo).
En muchos estudios se habla de la viabilidad comercial de los productos agrícolas no
tradicionales, así como sus efectos positivos en la seguridad alimentaria de los hogares
adoptantes de los mismos. Estos productos son aquéllos cuya venta pueda permitir a los
hogares una mayor acumulación de capital para mejorar su situación económica y su
seguridad alimentaria. Por tanto, en este estudio se considera que esta clasificación
debería complementarse con la información científica pertinente. Desgraciadamente, los
estudios realizados sobre oportunidades de mercado de los productos agrícolas en
Guatemala son escasos, y la realización de un análisis científico sobre el tema está fuera
del alcance de este trabajo. Por ello, se recurrió a las entrevistas de diversas
personalidades de AGEXPRONT y FAO conocedoras de la zona donde se desarrolló el
trabajo de campo, con el fin de establecer una agrupación de los productos no
tradicionales en San Marcos y Quetzaltenango. Los mismos se exponen en la tabla 2.3,
identificándose como productos de autosubsistencia aquéllos que no tienen
oportunidades de venta para la exportación en Guatemala.
28
Tabla 2.3: Lista de productos no tradicionales y productos de autosubsistencia
utilizada en este estudio
Productos no tradicionales Productos de autosubsistencia
Manzana Flores Maíz blanco
Durazno Zanahoria Maíz amarillo
Ciruela Coliflor Maíz negro
Arveja Cebolla Maíz rojo
Brócoli Tomate Sorgo
Repollo Rábano Frijol
Café Remolacha Patata
Azúcar Cardamomo Haba
Banano Lechuga Trigo
Güisquil Trisco Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a personal de AGEXPRONT y FAO y a partir de la
literatura revisada (Guardiola, 2005).
En la lista de productos se debe aclarar que la patata (más conocida como papa en
Guatemala) se considera por algunos expertos un producto con potencial de mercado
(aunque en este punto cabe destacar una falta de consenso entre ellos). Sin embargo,
Immink y Alarcón (1993) determinaron en un estudio en el Altiplano de Guatemala que
los hogares que cultivaban patata eran más propensos a ser deficitarios en ingestión de
energía y proteínas que el resto. De ahí la decisión de considerarlo un producto de
autosubsistencia.
La complejidad en esta clasificación aumenta si se tienen en cuenta las diferencias de
rentabilidad por cada zona de Guatemala. En cualquier caso, este estudio plantea una
clasificación lo más fiel posible a la realidad a partir de la información disponible, y
sugiere la necesidad de hacer mayores esfuerzos de investigación para identificar estos
productos, y mayor publicidad de estos resultados.
Se expone en la tabla A.4 del anexo 2 la proporción de los productos sin oportunidades
de mercado más importantes (arroz, frijol, maíz, avena, patata y trigo) sobre la
producción total de los municipios de cada departamento. Estas proporciones son muy
29
elevadas con la excepción de Almolonga y Zunil, municipios caracterizados por su
producción de verduras y hortalizas dirigidas al mercado (Goldín, 2003).
2.3.2. Metodología del análisis
Con el fin de determinar aquellos factores que posibilitan a los productores participar en
el mercado de maíz o cultivar productos no tradicionales, se ha recurrido a los modelos
de elección discreta. Estos modelos econométricos se aplican cuando la variable
dependiente es categórica, indicadora de que un evento ocurra, consistiendo este evento
en muchos casos en la elección de un individuo ante un conjunto de alternativas. En este
sentido, los modelos de elección discreta más comunes son aquéllos cuya variable
dependiente toma el valor 1 si este evento ocurre y 0 en caso contrario, siendo por tanto
esta variable de carácter binario (dos clases). Estos modelos econométricos se
caracterizan en que crean una relación entre esta decisión con una serie de factores o
regresores.
En esta sección se presenta el modelo probit utilizado en este estudio. Sobre las
especificaciones de este modelo utilizado en este estudio o los pasos para estimarlo, se
puede consultar Greene (1993), Gujarati (1997), Hosmer y Lemeshow (1989) o Pindyck
y Rubinfeld (2001).
Se escogió esta metodología debido a que la misma proporciona una visión clara de la
probabilidad de que un individuo con un conjunto determinado de atributos elija una
alternativa con respecto a otra. Debido a que el objetivo principal de este estudio
consiste en identificar los factores que permiten a los hogares vulnerables beneficiarse o
perjudicarse del CAFTA, de acuerdo con una variable dicotómica previamente
identificada, esta metodología es adecuada para la consecución del mismo.
Otros métodos estadísticos que podrían haberse utilizado son la estimación por mínimos
cuadrados ordinarios. Sin embargo, esta técnica ocasiona serios problemas, ya que los
valores estimados de la variable dependiente no siempre se encuentran en el intervalo 0-
1, produciéndose probabilidades sin sentido, además de falta de normalidad de las
30
perturbaciones y heteroscedasticidad de las mismas. La aplicación de otros métodos
como el análisis cluster se desecharon, ya que estás técnicas permiten agrupar los datos
en función de ciertas variables, pero no analiza la significatividad, importancia o
contribución marginal de cada una en una variable determinada9. Similares problemas
encontramos con otras técnicas estadísticas como los árboles de decisión o métodos no
estadísticos como las redes neuronales.
En cuanto a la elección del modelo probabilístico, se eligió el modelo probit frente al
logit, ya que se replicaron las estimaciones con ambos y los resultados de los
indicadores de bondad de ajuste del modelo probit fueron moderadamente mejores.
Los modelos de elección discreta son ampliamente utilizados en el análisis de datos en
el campo de la economía agrícola. Estos modelos permiten determinar la decisión de los
agricultores para adoptar cierto tipo de avance tecnológico, cultivar ciertos productos o
participar en el mercado. Algunos ejemplos de trabajos que utilizan este tipo de
modelos con este fin son, por citar algunos, de Janvry et al (1995), Immink y Alarcón
(1993), Mbata (2001) y von Braum et al (1989).
2.3.2.1. Definición de los modelos de elección discreta
El modelo que se pretende estimar toma la siguiente especificación:
,i i iy x β ε′= + (2.1)
donde , o , 1,....,i N= 1iy = 0iy = ix′ es el vector de características de la observación i,
β es un vector de parámetros que se pretende estimar y iε es el término de error.
9 El método probit, puesto que las clases están predefinidas, es un método supervisado. El método cluster
es no supervisado luego, en cierto sentido, puede ser previo o un método de comprobación de la bondad
de la clasificación previa.
31
Como la variable dependiente tiene un carácter cualitativo, la estimación por mínimos
cuadrados ordinarios genera una serie de problemas en la validez de las estimaciones.
Por ello, asumiendo que los valores críticos siguen una distribución normal,
ui ~ N(0, σ2 ), ~ N(y*i
'x β , σ2 ), (2.2)
si ≥ 0 entonces yi = 1, y*i
si < 0 entonces yi = 0; y*i
se puede utilizar la expresión del modelo probit, que viene definida por:
Prob (y = 1) = Φ( 'x β ) (2.3)
Prob '(x )β = 'β
2
1 θexp dθ22πσ
2
−∞
−∫
x = Φ '( )x β , (2.4)
donde la expresión del interior de la integral corresponde a la función de distribución
normal. Si por el contrario, si se asume una función logística, se obtiene el modelo logit,
cuya expresión viene determinada por:
Prob '( )x β = '
'
exp( )1 exp( )
xxβ
β+ (2.5)
En cuanto a la elección sobre la distribución a utilizar, se debe tener en cuenta que
ambas distribuciones son similares excepto por las colas. Por ello, para valores
intermedios de 'x β las probabilidades que dan las dos distribuciones son similares. Sin
embargo, la distribución logística da mayores probabilidades para y=0 cuando los
valores de 'x β son más pequeños y menores probabilidades cuando 'x β es muy
grande. Es de destacar además que ambas funciones son simétricas. En este trabajo se
elige el tipo de modelo probit, ya que ambos modelos proporcionan resultados
similares.
32
Para estimar estos modelos, se maximiza una función de verosimilitud. Por ello,
asumiendo la especificación de la fórmula (2.1) y tomando logaritmos, la función a
maximizar viene determinada por:
{ '
1ln ln ( ) (1 ) ln[1 ( )] ,
n
i i i ii
L y F x y F xβ=
= + − −∑ }'β (2.6)
donde F corresponde a la función de distribución elegida. De tal forma, se obtienen las
derivadas parciales ln /L β∂ , se igualan a cero y luego se resuelven para los
parámetros.
2.3.2.2. Efectos marginales de cada uno de los factores
Analizar el efecto de cada uno de los factores en este tipo de modelos no es tan directo
como en la estimación de modelos de regresión estimados con mínimos cuadrados
ordinarios. Por ello, los parámetros del modelo no corresponden directamente a los
efectos marginales en la variable dependiente, a pesar de que este efecto está
relacionado con estos parámetros. En el caso de los modelos de elección discreta, el
efecto marginal viene dado por la siguiente expresión:
'
''
( ) ( ) ( )( )
E y x dF x f xx d x
β β β ββ
∂ ⎡ ⎤= =⎢ ⎥∂ ⎣ ⎦
, (2.7)
donde f es la función de densidad que corresponde a la función de distribución F.
Estos efectos marginales se pueden calcular en la media de los datos o evaluarlos en
cada una de las observaciones y obtener la media de los efectos marginales individuales.
Se debe de tener en cuenta que (2.7) se utiliza para calcular los efectos marginales
cuando la variable independiente es continua. Sin embargo, si se incluye una variable
independiente dicotómica, no es correcto recurrir a esta fórmula, a pesar de que la
misma proporciona una buena aproximación. Para calcular la probabilidad marginal de
una variable dicotómica o dummy, se calcula la diferencia entre la probabilidad de y = 1
33
cuando la variable dicotómica toma el valor 1 y la probabilidad de y = 1 cuando la
variable dicotómica toma el valor 0. Si se evalúan estas probabilidades en la media de
las otras variables del modelo, se obtiene la siguiente expresión:
Prob ( 1 , 1y X D= = ) - Prob ( 1 , 0y X D= = ) , (2.8)
donde D indica la variable dummy o dicotómica, y X se refiere a las medias del resto de
variables.
Las variables del modelo pueden interactuar entre ellas mismas a la hora de explicar la
probabilidad de la variable dependiente. Si la asociación de una variable independiente
y la variable dependiente es la misma para cualquier nivel de otra variable
independiente del modelo, entonces no existe interacción entre ambas variables
dependientes. En caso contrario, es necesario incluir en el modelo las posibles
asociaciones entre variables dependientes para dotarlo de mayor exactitud. Estas
interacciones pueden incorporarse mediante la creación de variables consistentes en
combinar pares de variables independientes. En los análisis de este trabajo se asume que
las posibles interacciones entre dos variables vienen determinadas mediante el producto
de ambas.
2.3.2.3. Test de hipótesis
Con el fin de contrastar la significatividad individual de cada variable, el método más
adecuado es el test de Wald. Se parte de la hipótesis nula de que un determinado
parámetro es igual a 0, la cual se pretende contrastar.
0H : 0kβ = (2.9)
En este caso, el estadístico es el siguiente:
ˆˆˆ( )K
K
zs
ββ
= , (2.10)
34
el cual se distribuye con una distribución normal. ˆˆ( )Ks β hace referencia a los errores
estándar de ese parámetro Si este índice es mayor que el valor en tablas correspondiente
al nivel de confianza, se rechaza la hipótesis nula.
Por otro lado, se pueden hacer estimaciones conjuntas de grupos de variables utilizando
un test de verosimilitud. Un ejemplo común sería contrastar la hipótesis nula de que
varios parámetros del modelo son cero. Para contrastar una restricción en el modelo, se
deben seguir los siguientes pasos: en primer lugar se estima el modelo probit (o logit)
sin restringir. El valor del logaritmo de la función de verosimilitud se denota como
(U de unrestricted en inglés). Luego, se estima el modelo restringido obteniendo el
valor del logaritmo de la función de verosimilitud (R de restricted). El estadístico
se calcula mediante la siguiente fórmula:
UL
RL
G = -2( – ) (2.11) RL UL
Este estadístico se distribuye como una chi-cuadrado ( 2χ ) con grados de libertad
equivalente al número de parámetros del modelo sustraídos. Por ello, si el valor del
estadístico se encuentra por encima del valor localizado en las tablas de acuerdo con los
grados de libertad y el nivel de confianza, se rechaza la hipótesis nula.
De la misma forma, se podría contrastar la hipótesis nula de que todos los parámetros
excepto el intercepto son igual a cero y de tal forma contrastar la significatividad global
del modelo.
2.3.2.4. Bondad de ajuste
Una de las medidas más utilizadas para medir el acierto en los modelos binarios es el
del pseudo-R cuadrado de McFadden. Esta medida es similar en interpretación al R
cuadrado utilizado en la regresión por mínimos cuadrados ordinarios. La misma viene
determinada por la siguiente fórmula:
35
McFadden pseudo 2R = 0
lnL1lnL
− (2.12)
donde lnL es el valor máximo del logaritmo neperiano de la función de verosimilitud y
es el valor de esta función restringiendo el valor de todos los coeficientes a cero,
excepto el intercepto. El valor de este índice oscila entre cero y uno, y cuanto mayor sea
el mismo, mejor es el modelo.
0lnL
Una forma de medir la habilidad de predicción del modelo es mediante las tablas de
contingencia de clasificación de los aciertos y fallos del mismo. Por tanto, el valor
predicho de la variable dependiente se considerará igual a 1 siempre y cuando el valor
de la función de distribución sea mayor que un punto de corte ( ≥ ) y se
considerará igual a cero en caso contrario. Sobre la base de esta clasificación, se puede
construir la tabla siguiente:
y
F *F
ˆiy =1
F ≥ *F
ˆiy =0
F < *F
Total
iy = 1 Valores de 1
predichos
correctamente por
el modelo
Valores de 1
predichos
incorrectamente por
el modelo
iy = 0 Valores de 0
predichos
incorrectamente por
el modelo
Valores de 0
predichos
correctamente por
el modelo
Total Total de
observaciones
De tal forma, el porcentaje de estimaciones predichas correctamente es la suma del
número de valores de 1 y 0 predichos correctamente, dividido por el total de
observaciones. Otros indicadores de bondad de ajuste relacionados con esta matriz son
el producer’s accuracy y el user’s accuracy. El primero hace referencia al cociente
entre el número de observaciones de cada clase correctamente clasificada y el número
36
total que pertenecen a esta clase. El segundo se calcula como el cociente entre el
número de observaciones correctamente clasificadas en una clase dada y el número total
de observaciones clasificadas en esa clase10. Los valores de estos indicadores pueden
representarse gráficamente con el fin de determinar su calidad, colocando en un eje
cartesiano los valores de producer’s accuracy y user’s accuracy, tal como indica la
figura 2.1. De tal forma, aquellas clases con indicadores altos se situarán en el cuadrante
superior derecho, presentando mejores resultados de clasificación. El contrario ocurrirá
en el cuadrante inferior izquierdo, donde se situarán los indicadores bajos y la
clasificación para esa clase será peor. Resultados de bondad de ajuste intermedios se
encontrarán en el resto de los cuadrantes.
Figura 2.1: Clasificación de la bondad de ajuste en función de los valores de producer’s
accuracy y user’s accuracy
Resultados intermedios
Resultados peores
Resultados intermedios
Resultados mejores
1
User’s accuracy
0,5
0 0,5
Producer’s accuracy 1
Fuente: Elaboración propia.
El valor del punto de corte normalmente usado es 0,5, el cual se basa en una elección
arbitraria, por lo que en algunas ocasiones puede no ser un buen punto de corte. En el
caso de que la proporción de observaciones que tomen el valor 1 en la variable
*F
10 Ver Borghys et al (2005).
37
dicotómica sea mayor que la proporción de observaciones cuyo valor sea 0, fijar un
punto de corte de 0,5 puede ocasionar que la predicción sea inexacta para y=0. En este
caso, un punto de corte mayor sería más adecuado, con la finalidad de que las
predicciones de y=0 sean más frecuentes, con el coste de que, al aumentar también
se aumenta el número de veces en el que se clasifica incorrectamente y=1. En el caso de
que la proporción de valores 0 superen las de valores 1, reducir sería lo más
conveniente.
*F
*F
Un indicador que puede medir la capacidad de predecir correctamente del modelo es la
Kappa de Cohen, la cual toma un valor igual a 1 cuando el acuerdo es perfecto. Un
valor igual a 0 indica que el acuerdo no es mejor que el que se obtendría por azar.
Con el fin de efectuar la validación del modelo, se utiliza la técnica de validación
cruzada del K-Fold (Goutte, 1997; Williams, 2006). Esta técnica consiste en ordenar los
casos de la muestra aleatoriamente y dividirlos en K conjuntos iguales. De tal forma,
cada subconjunto K forma un subconjunto de generalización o test, y el resto de los
datos no pertenecientes a un subconjunto K dado constituye el grupo de entrenamiento.
Se estima el modelo en cada subconjunto de generalización, determinado por K, de tal
forma que se comparen entre ellos y se contraste la consistencia del modelo en función
de los datos y las variables utilizadas en el mismo. Por ello, el experimento se repite K
veces, por lo que todos los datos son utilizados en el test, pero cada uno de los datos se
incluye tan sólo una vez en cada conjunto K. Un ejemplo gráfico se presenta en la figura
2.2, suponiendo que K es igual a 3, donde el conjunto de datos se representa por el
rectángulo, y cada conjunto de generalización se resalta en sombreado. En este ejemplo
se debe repetir la estimación del modelo 3 veces con los datos del subconjunto de
generalización.
38
Figura 2.2: Ejemplo K-fold con K=3
Generalización
Estimación 1:
Estimación 2:
Estimación 3:
Fuente: Elaboración propia.
En este trabajo se aplica esta técnica tomando un valor de K igual a 10, realizando
estimaciones con los casos de cada subconjunto (el conjunto de generalización), y
evaluando el porcentaje de aciertos en cada uno de los subconjuntos y la significatividad
de las variables. Se escoge un valor de K igual a 10, ya que, de acuerdo con Williams
(2006), a pesar de que valores más altos de K son más exigentes, elegir un valor igual a
10 proporciona resultados suficientemente satisfactorios.
2.4. Reflexiones finales
• El objetivo de este estudio consiste en identificar las características de los
hogares vulnerables que se beneficiarán de la liberalización agrícola del CAFTA
en Guatemala, y de los hogares vulnerables que se perjudicarán de la misma. El
mismo complementa al de otros trabajos que valoran el posible impacto del
CAFTA en la población más desfavorecida, aportando además distintas claves
para la formulación de políticas encaminadas a disminuir los impactos negativos
y maximizar los impactos positivos.
• Con el fin de llevar a cabo este objetivo se recurre a una amplia revisión
bibliográfica, así como al análisis de datos secundarios y datos primarios. Los
datos primarios se obtuvieron a partir de un trabajo de campo realizado en el
Altiplano de Guatemala.
• Para el análisis de los datos cuantitativos, se utiliza un modelo probit.
39
2.5. Bibliografía
BORGHYS, D., YVINEC, Y., PERNEEL, C., PIZURICA, A. AND PHILIPS, W, 2005.
Supervised feature-based classification of multi-channel SAR images. Pattern
Recognition Letters, 27, 252-258.
DE JANVRY, A., SADOULET E., AND GORDILLO DE ANDA G., 1995. NAFTA
and Mexico’s Maize Producers. World Development, 23 (8), 1349-1362.
GOLDÍN, L., 2003. Procesos globales en el campo de Guatemala: Opciones
económicas y transformaciones ideológicas. Guatemala: FLACSO Guatemala.
GOUTTE, C. 1997. Note on free lunches and cross-validation. Neural Computation, 9,
1211-1215.
GREENE, W. H., 1993. Econometric analysis. 2nd Ed. New Jersey: Prentice Hall
International.
GUARDIOLA, J., 2005. El impacto del CAFTA en la seguridad alimentaria y
nutricional de Guatemala: Revisión bibliográfica comentada. Documento de Trabajo
FAO Guatemala, Mayo.
GUJARATI, D.N., 1997. Econometría básica. Santafé de Bogotá: McGraw-Hill.
HOSMER, D.W. AND LEMESHOW, S., 1989. Applied logistic regression. New York:
John Wiley and Sons.
MBATA, J.N., 2001. Determinants of animal traction adoption in traditional
agriculture: an application of the multivariate probit procedure to the case of Lesotho.
Development Southern Africa, 18(3), 309-325
40
MELLOR, J.W., 2003. CAFTA, agriculture and poverty reduction in Guatemala:
opportunities, problems and policies. Guatemala-CAP income generation activities
project. Ciudad de Guatemala: USAID.
MONGE-GONZÁLEZ, R., LORIA-SAGOT, M. Y GONZÁLEZ-VEGA, C., 2003.
Retos y oportunidades para los sectores agropecuario y agroindustrial de Centro
América ante un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Washington D.C.:
World Bank.
PINDYCK, R.S. AND RUBINFELD, D.L., 2001. Econometría: Modelos y pronósticos.
Ciudad de México: McGraw-Hill.
PMA-MAGA, 2002. Cartografía y análisis de la vulnerabilidad e al inseguridad
alimentaria en Guatemala. Ciudad de Guatemala: PMA-MAGA.
PÖRTNER, C., 2003. Expected impacts of CAFTA in Guatemala. Washington D.C.:
World Bank.
VAKIS, R. 2002. Guatemala: Livelihoods, Labor Markets, and Rural Poverty.
Background paper for Guatemala Poverty Assessment (GUAPA). Washington D.C.:
World Bank.
VON BRAUN, J., HOTCHKISS D. AND IMMINK M., 1989. Nontraditional export
crops in Guatemala: Effects on production, income, and nutrition. Research Report 73.
Washington D.C.: IFPRI.
WILLIAMS, G., 2006. Data mining: Desktop survival guide.
http://www.togaware.com/datamining/survivor/
WORLD BANK, 2004. La pobreza en Guatemala. Washington D.C.: World Bank.
41
Capítulo 3. El modelo de desarrollo agrícola
centroamericano y el CAFTA
3.1. Presentación
En los objetivos expuestos en el capítulo anterior se resalta como subobjetivo la
exposición del modelo de desarrollo en Guatemala y la liberalización agrícola producida
por el CAFTA. Esto permite crear un marco a nivel macro que permite comprender los
resultados alcanzados desde un punto de vista global.
Dentro del modelo de desarrollo de Centroamérica11, merece una especial atención el
proceso de integración económica. Este proceso ha constituido una pieza clave en el
desarrollo centroamericano desde sus inicios hasta la actualidad. Por esta razón y las
expuestas a continuación en esta presentación, se considera en este trabajo que la
consolidación de la integración centroamericana actúa como motor de desarrollo para
los países centroamericanos ante la globalización. En este sentido, Solís (2000) dice al
respecto:
La integración no es una opción –es imprescindible– para el futuro de
Centroamérica. No es concebible que Centroamérica pueda ser exitosa en
el nuevo siglo si carece de unidad
y continúa, afirmando:
Ubicada entre un agresivo y exitoso mercado integrado de Norteamérica y
un MERCOSUR en expansión, Centroamérica debe integrarse como
11 En este trabajo, se entiende Centroamérica como el conjunto de países que integraron en un principio el
sistema de integración centroamericana: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
42
bloque regional si quiere aprovechar con ventaja las oportunidades de la
globalización de los mercados y sobrevivir en un mundo de creciente
competencia geopolítica.
En un contexto mundial donde prima el regionalismo abierto, la integración se articula
como un instrumento necesario para el desarrollo de los países. En una línea similar,
Rosenthal (2005) interpreta la integración centroamericana como un instrumento de
desarrollo al afirmar que
la integración económica no es un fin en sí, sino que un instrumento para
coadyuvar en promover el desarrollo y el bienestar de los países
miembros que participan en el proceso.
Caldentey (2001) añade más énfasis a la utilidad de la integración para el desarrollo al
constatar que:
En definitiva, la diferencia parte de concebir la integración, no como un
instrumento para la liberalización sino como un instrumento para el
desarrollo humano y sostenible, que en los países empobrecidos pasa por
la transformación de determinados condicionantes estructurales que lo
impiden.
Por ello, la integración centroamericana, como parte del modelo de desarrollo de la
región y en el contexto actual de regionalismo abierto, es necesaria y útil para el
desarrollo de Centroamérica con el fin de combatir el gran problema de pobreza y
desnutrición de cada uno de los países. Siendo el sector agrícola de gran importancia
para la población pobre, el desarrollo del mismo es indispensable. En este sentido, el
CAFTA tendrá distintas implicaciones sobre el proceso de integración centroamericana
y por tanto en el modelo de desarrollo de sus países integrantes.
El objetivo de este capítulo consiste en exponer diversas consideraciones e influencias
del modelo de desarrollo, el proceso de integración regional y la liberalización agrícola
producida por el tratado de libre comercio CAFTA en el sector agrícola
centroamericano, con el fin de crear un marco general en el que se ubiquen los
43
resultados de este estudio. El análisis se realiza a nivel centroamericano, debido a los
numerosos elementos en común entre Guatemala y el resto de países del istmo en los
temas a tratar en este capítulo. Por tanto, la siguiente exposición proporciona un marco
de referencia para comprender la ubicación del CAFTA en el desarrollo agrícola de
Guatemala, en el contexto de la integración centroamericana.
3.2. El desarrollo agrícola de Centroamérica en el marco de la
integración centroamericana y la reducción de la pobreza
Actualmente, las cifras de pobreza y desnutrición en Centroamérica siguen siendo muy
desalentadoras. A pesar de los esfuerzos de organismos internacionales y los cambios en
el modelo de desarrollo, en el istmo centroamericano este problema permanece
pendiente en las agendas políticas de los países, y persiste a pesar del esfuerzo de la
ayuda internacional en los últimos años y del impulso del comercio internacional en el
marco del nuevo modelo de desarrollo (PNUD, 2005). En cuando al cambio en el
modelo de desarrollo, conviene destacar el paso de un modelo intervensionista y
proteccionista (sustitución de importaciones) a uno menos intervensionista y más
orientado al mercado (promoción de exportaciones). La crítica mayor de la sustitución
de importaciones es que afecta a los hogares agrícolas al reducir su capacidad de
compra de productos manufacturados, ya que la protección de la industria eleva los
precios internos por encima de los precios mundiales (Weeks, 1999). En este sentido,
las recomendaciones generales hacia los gobiernos centroamericanos por instituciones
como el Banco Mundial, con el objetivo de favorecer el desarrollo y reducir la pobreza,
fueron encaminadas hacia este cambio de modelo. Sin embargo, a pesar de sus
defendidos beneficios, existe un efecto negativo a tener en cuenta, y es el perjuicio a los
productores locales ocasionado por competir con mercancías más baratas provenientes
del extranjero.
En el caso de países en vías de desarrollo como los centroamericanos, donde el acceso a
las oportunidades de mercado y las medidas de compensación estatales no están lo
suficientemente desarrolladas, el sector agrícola toma un papel fundamental en el
desarrollo de la población más desfavorecida. El modelo de desarrollo mundial tuvo una
44
influencia crucial en la evolución de este sector, aunque el efecto en las tasas de pobreza
es ambiguo. En este contexto, se revisa en los siguientes apartados la evolución del
sector agrícola en el marco del desarrollo centroamericano y la influencia del mismo en
la pobreza.
3.2.1. Evolución del sector agrícola en torno a la integración regional y al
modelo de desarrollo
El proceso histórico del Mercado Común Centroamericano (MCCA) se puede dividir en
dos fases, en función de los modelos de desarrollo a nivel mundial, los cuales se basan
en la naturaleza de los acuerdos comerciales: un regionalismo cerrado, caracterizado por
la sustitución de importaciones con el fin de proteger el desarrollo (sobre todo
industrial) de las economías, y un regionalismo abierto, caracterizado por la promoción
de exportaciones con el fin de impulsar las ventas al exterior como motor de
crecimiento.
De acuerdo con CEPAL (1994), el regionalismo cerrado se caracteriza por la protección
arancelaria de las exportaciones al exterior, situando el punto de mira de los esfuerzos
de especialización y competitividad hacia dentro de los países que llevan a cabo el
esfuerzo de integración. Por otro lado, el regionalismo abierto tiene como objetivo
vincular los esfuerzos internos de integración con políticas destinadas a la inserción en
los mercados internacionales. Por ello, bajo el esquema de regionalismo abierto se parte
de la premisa de que la inserción internacional y la integración regional deben estar
orientadas al logro de la competitividad internacional, y que ambas pueden ser parte de
un mismo proceso.
Estos dos modelos tuvieron una destacable influencia en el MCCA, el cual surge en el
marco del regionalismo cerrado en 1960, con la firma del Tratado General de
Integración Económica Centroamericana12. La estrategia en torno al MCCA consistió en
12 El fenómeno de integración regional fue generalizado en América Latina en este marco. Destacan en
este período además la fundación del Área de Libre Comercio de Latinoamérica-ALCA (1960) el Pacto
45
aprovechar las ventajas comparativas de cada país y fortalecer la región para que pueda
ser más competitiva en el exterior. Desde el punto de vista económico, el objetivo del
MCCA era lograr la industrialización de la región y lograr la especialización por
sectores y las economías de escala. El instrumento fundamental para este fin fue la
adopción del compromiso de crear un arancel externo común con el exterior y un
arancel cero entre los países firmantes. En este sentido, la falta de acuerdos de este
tratado en lo relativo a libre circulación de mano de obra y capital, caracterizan a este
compromiso de integración como una unión aduanera más que como un mercado
común13.
Mapa 3.1: Países integrantes del MCCA
Costa Rica
Guatemala
Honduras
Nicaragua
El Salvador
Fuente: Elaboración propia.
Andino (1969) y la Comunidad y Mercado Común del Caribe-CARICOM (1973). Información adicional
general sobre estos acuerdos puede encontrarse en Schiff y Winters (2004). 13 Una unión aduanera es un acuerdo entre países entre los que existe libre comercio, y cuentan con un
arancel externo común hacia las importaciones del exterior. El mercado común incluye estos elementos
más la libre circulación de la fuerza de trabajo y el capital.
46
El Tratado General de Integración Económica Centroamericana no incorporó
compromisos relevantes para impulsar una política agropecuaria en el marco de la
integración regional, pasando el sector agrícola a un segundo plano con respecto al
industrial. La importancia social y política del sector agrícola en cada uno de los países
provocó que los gobiernos centroamericanos le dieran a este sector una importancia
marginal, desviando así desde los inicios de la integración centroamericana las
necesidades del sector agropecuario14.
Como primera iniciativa para tener en cuenta el sector agrícola, se firmó en 1965 el
Protocolo Especial sobre Granos Básicos o Protocolo de Limón, que pretendía asegurar
el libre comercio intrarregional de los granos básicos y coordinar la producción y el
comercio de éstos a nivel regional. Sin embargo, en lo relativo a los acuerdos de libre
comercio intrarregional de productos agrícolas, no se llevó a cabo en la práctica, debido
a la imposición de barreras no arancelarias al comercio de alimentos por parte de cada
uno de los países.
Con la vigencia del regionalismo abierto y la influencia del mismo en los países
centroamericanos15, se produjo un punto de inflexión para la agricultura, dotándose de
mayor importancia a este sector y reconociendo la importancia estratégica del mismo
para el desarrollo regional. Un ejemplo de estos nuevos esfuerzos fue la aprobación en
1991 del Plan de Acción para la Agricultura Centroamericana (PAC). En este Plan se
reconocía por primera vez el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de la
población, además de impulsar la producción regional y el comercio intrarregional. El
PAC además perseguía la consolidación de la liberalización comercial entre los países,
aunque este compromiso se debilitó una vez más por el establecimiento de las barreras
arancelarias entre éstos. En cuanto al arancel externo común, el acuerdo de libre
comercio entre Costa Rica y México de 1995 y la iniciativa salvadoreña de
liberalización comercial de este mismo año erosionaron este objetivo, no sólo a nivel
agropecuario, sino también industrial. En este mismo año se adquirieron compromisos
multilaterales en el marco de la Ronda de Uruguay que alentaron la disminución 14 Una detallada revisión sobre la evolución del sector industrial y agropecuario en el marco de los
compromisos de integración se encuentra en Rueda-Junquera (1999) capítulos 2 y 3 respectivamente. 15 Costa Rica y Guatemala adoptaron el nuevo modelo a mediados de los 80, mientras que el resto de los
países centroamericanos lo adoptaron a principios de la década de los 90, de acuerdo con Weeks (1999).
47
arancelaria. Estos compromisos estuvieron relacionados con el nuevo papel de la
agricultura a nivel mundial.
Después de que el sector estuviese exento de las disciplinas del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) desde su fundación
en 1947, se firmó el Acuerdo de Agricultura (AoA) en 1994, producto de las
negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay. El AoA pretendía
reducir las barreras arancelarias y no arancelarias con varios objetivos, entre los que
figura la intención de que las exportaciones de los productos agrícolas gozaran de mejor
acceso16. Los países centroamericanos se incorporaron al GATT en la primera mitad de
los 9017, lo que les llevó a adoptar el compromiso de reducir sus aranceles durante el
período 1995-2004, así como eliminar las barreras no arancelarias y reducir las
subvenciones a la producción y a la exportación.
Como resultado de los procesos de desgravación, el arancel promedio nominal de todos
los productos pasó del 20% a finales de los 80, a situarse entre el 5 y el 8% en el año
2000 (Lavarreda et al, 2004). Con el fin de lograr la unión aduanera, en el año 1996 se
estableció un arancel externo común con el compromiso de cada país de converger
gradualmente, y en 2002 se formuló el Plan de Acción Económico de Centroamérica
con el objetivo de lograr en el 2003 unas ambiciosas metas entre las que se encuentran
la libre movilidad de bienes y servicios en la región y la eliminación de los puestos
fronterizos entre los países18. En la actualidad, estas metas no han sido alcanzadas, y la
consolidación de la integración centroamericana queda pendiente en la agenda de los
gobiernos centroamericanos.
16 Una revisión de la historia de las negociaciones agrícolas en el contexto del GATT y la Organización
Mundial del Comercio (OMC) puede encontrarse en Ingco and Nash (2004), capítulo 2. Una discusión
sobre el efecto en el desarrollo humano de los acuerdos alcanzados y la agenda a seguir en las futuras
negociaciones de la OMC se encuentra en PNUD (2003). La OMC se crea el 1 de enero de 1995 tras los
acuerdos alcanzados en la Ronda Uruguay, como heredera institucional del GATT. 17 La excepción es Nicaragua, que es miembro del Acuerdo desde 1950. 18 Ver SG-SICA (2004) apéndice II-2 p 82 para una lista de los logros en materia de unión aduanera en el
istmo.
48
3.2.2. Influencia del nuevo modelo de desarrollo en la agricultura y la
pobreza
La sustitución a mediados de los años 80 del viejo modelo intervensionista con una
estrategia orientada hacia el interior, por un modelo orientado hacia la apertura que
dotase de poder a las fuerzas del mercado en los procesos de integración, generó una
influencia de carácter económico y social en los países en desarrollo, así como en sus
políticas a nivel nacional e internacional.
En cuanto al papel distributivo del ingreso que pueda ejercer la liberalización en
general, y más específicamente el efecto en la pobreza, no existen evidencias directas
para afirmar que la liberalización puede reducir o aumentar la pobreza19. Sin embargo,
se puede afirmar que la liberalización incrementa las fuentes de riesgo de los hogares
vulnerables al depender en mayor medida las economías locales de los mercados
internacionales20. Esta circunstancia produce un efecto negativo en la seguridad
alimentaria si la liberalización afecta directamente sus actividades económicas. Por otro
lado, la reducción arancelaria puede motivar la disminución del precio de algunos
alimentos básicos, lo cual puede ser beneficioso para los hogares compradores de los
mismos al acceder a ellos a un coste económico menor, y mejorar la seguridad
alimentaria.
En Centroamérica, la importancia del sector agrícola como medio de subsistencia de la
población pobre fue un motivo por el que políticamente no se reguló este sector,
dándole un mayor protagonismo al sector industrial. La regulación de este sector
constaba de implicaciones políticas demasiado sensibles. Sin embargo, en el marco del
nuevo modelo mundial, y con la influencia de los acuerdos adoptados en el seno de la
OMC, la tendencia ha influido también en el istmo centroamericano, fomentando así la
apertura agrícola al exterior.
19 Ver Winters et al (2004) para una revisión del efecto de la liberalización en la pobreza y Birdsall et al
(2005) para una revisión de los ejemplos exitosos de liberalización en el desarrollo y las medidas a llevar
a cabo para alentar el mismo. 20 Ver por ejemplo te Velde (2004).
49
Es de destacar la escasez de trabajos empíricos sobre el efecto de la liberalización en la
pobreza y el sector agrícola en el istmo. Los resultados de una simulación contrafactual
realizada por Fuentes y Hernany (2000) sobre los cambios ocurridos en la estructura del
mercado laboral en dos puntos del tiempo, uno en el período pre-liberalización (1989) y
otro en el período post-liberalización (1998-99), indican que la pobreza sería mayor en
seis puntos en el nivel post-liberalización si los parámetros laborales se hubiesen
mantenido con respecto al período anterior. Asimismo, si la liberalización no hubiese
ocurrido, los niveles de desigualdad de ingresos serían mayores en dos puntos del índice
de Gini de acuerdo con la estimación de los autores. En estos resultados hay que tener
en cuenta que los autores asumieron que la totalidad de cambios en los niveles de
participación y salarios fueron consecuencia de la liberalización. Asimismo, se debe
tener en cuenta que entre ambos períodos, la pobreza decreció del 63 al 59%, efecto
impulsado principalmente por los procesos de urbanización y las disminuciones de esta
tasa producidas en este área. La pobreza rural, sin embargo, permaneció inalterada.
De acuerdo con Weeks (1999), las medidas liberalizadoras realizadas durante las
décadas de los 80 y 90 no han generado mayores rendimientos en las exportaciones
agrícolas, debido probablemente a la tendencia de los precios mundiales de los
productos más comercializados en la región. En el istmo centroamericano, los precios
relativos se movieron a favor de la agricultura en el período de sustitución de
importaciones, dándose el efecto contrario en el período de promoción de
exportaciones21. En este sentido, el autor demuestra que durante los años de
liberalización se produjo una disminución significativa de seis puntos en las
exportaciones agrícolas netas de Centroamérica. Asimismo, la disminución de los
precios internacionales de los bienes agrícolas importables más destacados (maíz, frijol,
arroz y trigo) generaron desincentivos para los productores de la región. Por tanto,
basándose en a la evidencia empírica disponible, no se puede realizar una afirmación
consistente en lo relativo al efecto positivo o negativo de la liberalización sobre las tasas
de pobreza.
21 Honduras es la excepción a esta tendencia. La explicación de esta tendencia, de acuerdo con el autor, es
que en el período de sustitución de importaciones se realizó un énfasis en el procesamiento de inputs
agrícolas como el café y el algodón.
50
3.3. El tratado de libre comercio CAFTA en el modelo de desarrollo
agrícola y sus implicaciones para Centroamérica
El Tratado de Libre Comercio de Centroamérica se negoció a lo largo del 2003 en
diferentes rondas, celebradas alternativamente en distintas ciudades de los países
involucrados (Costa Rica, El Salvador, EEUU, Guatemala, Honduras y Nicaragua)22. En
estas reuniones se definió el texto del tratado, en el cual se recogían los acuerdos
alcanzados entre los países centroamericanos y EEUU, así como la desgravación
arancelaria negociada individualmente con EEUU por cada uno de los países.
Posteriormente, se dio publicidad del mismo en febrero de 2004, y se aprobó el 27 de
mayo de este mismo año. A finales de 2004 el tratado fue ratificado por El Salvador y
Guatemala, y durante el 2005 por Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
El texto del CAFTA se divide en 22 capítulos23. Es de destacar la falta de un capítulo
sobre agricultura, dándole a la misma un trato colateral a lo largo del tratado. Sin
embargo, a diferencia de la falta de formulación normativa en torno a la agricultura en
la fase inicial del MCCA, las relaciones comerciales entre EEUU y cada uno de los
países centroamericanos en este sentido fueron detalladamente reguladas. Esta
regulación se efectuó en cuanto a la naturaleza de desgravación de cada producto,
introduciendo además disposiciones sobre las reglas de origen y las medidas sanitarias y
fitosanitarias.
3.3.1. Importancia del CAFTA para Centroamérica
EEUU es el principal socio comercial de cada uno de los países centroamericanos. En el
año 2003, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales hacia este país supusieron
el 40% de todas las exportaciones realizadas en esta categoría por el MCCA. Además,
22 República Dominicana se incorporó a las negociaciones en agosto de 2004, cuando los países del istmo
alcanzaron un acuerdo con los EEUU 23 Los capítulos del CAFTA se presenta en el anexo 5 tabla A.5 de este trabajo.
51
un 38% de las exportaciones totales del istmo fueron a parar a este país24. Es de destacar
que tanto las exportaciones agropecuarias y agroindustriales como las totales dirigidas a
los EEUU superan a las realizadas dentro de la región, por lo que la importancia
comercial de EEUU para Centroamérica es destacable. Sin embargo, la importancia de
Centroamérica como socio comercial es menor para EEUU, ya que este país exportó en
el 2003 el 1,5% de sus exportaciones totales. Por otro lado, de las compras
agropecuarias y agroindustriales que el MCCA efectuó en el 2003, el 40,0% procedían
de los EEUU (tabla 3.1).
Tabla 3.1: Importancia del comercio entre EEUU y los países del MCCA y entre los
países del MCCA y el resto del istmo para el año 2003
Porcentaje de exportaciones de cada
uno de los países hacia EEUU O
MCCA a/
Porcentaje de importaciones de los
EEUU O MCCA procedentes de cada
uno de los países b/
Agropecuario y
agroindustrial d/
Total Agropecuario y
agroindustrial
Total
EEUU Resto
MCCA
EEUU Resto
MCCA
EEUU Resto
MCCA
EEUU Resto
MCCA
Costa Rica 43,20% 12,57% 44,39% 13,34% 1,29% 7,96% 0,20% 3,30%
El Salvador 25,50% 49,15% 19,12% 59,94% 0,17% 7,09% 0,02% 3,21%
Guatemala 38,44% 23,04% 29,93% 38,22% 0,78% 9,85% 0,06% 4,30%
Honduras c/ 48,09% 22,24% 46,32% 32,35% 0,44% 4,32% 0,03% 1,33%
Nicaragua 33,07% 36,10% 31,84% 41,13% 0,24% 5,52% 0,01% 1,03%
MCCA 39,86% 22,38% 37,69% 27,45% 2,93% 34,73% 0,32% 13,16%
EEUU - 2,08% - 1,50% - 40,02% - 41,67%a/ sobre el total de exportaciones de cada país en cada categoría.
b/ sobre el total de importaciones de EEUU o el resto del MCCA en cada categoría.
c/ Datos del 2002.
d/ Agropecuario y agroindustrial: Porcentaje calculado a partir de los capítulos del 1 al 24 del SAC.
Fuente: Ángel y Hernández (2004) a partir de la base de datos de SIECA y US International Trade
Comission.
24 Ver http://www.cafta.sieca.org.gt para más información sobre la relación comercial entre EEUU y el
istmo centroamericano.
52
Entre las razones por las que Centroamérica suscribió el tratado, destaca la intención de
dotar de una mayor consistencia a las preferencias comerciales recogidas en la Iniciativa
de la Cuenca del Caribe (CBI por sus siglas en inglés) y reducir la incertidumbre en
cuanto al acceso a este mercado (Salazar-Xirinachs, 2003). Por tanto, el CAFTA
consolida las exportaciones regionales actuales, y abre una vía para incrementarlas. Por
ello, el tratado favorece positivamente las exportaciones centroamericanas en EEUU de
ciertos productos agrícolas que gozan de ventajas comparativas en este país25. La
comercialización de estos productos, tal como se argumenta en el capítulo siguiente,
puede servir de motor de crecimiento de los hogares del área rural.
La Ley para la Recuperación de las Economías de la Cuenca del Caribe otorgaba un
tratamiento preferencial a la mayoría de las importaciones provenientes de
Centroamérica, con un período de vigencia de 12 años. Luego, en el año 2000, fue
extendida cinco años más26 hasta el año 2008 (Monge-González et al, 2003). Esta
extensión vino impulsada por el temor de los países centroamericanos a una desviación
de comercio hacia las importaciones procedentes de México, las cuales gozaban de un
tratamiento preferencial debido a la entrada en vigor del NAFTA en 1994. Las
exportaciones de Centroamérica hacia los EE.UU se han visto beneficiadas por el
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) desde la Ronda de Uruguay.
Las concesiones del CAFTA son de carácter multilateral, otorgando también los países
centroamericanos derechos a las importaciones procedentes de EEUU Por ello, este
tratado impulsa el ritmo de liberalización comercial de estos países. Si bien este ritmo es
gradual, es distinto para cada país, estableciendo categorías de desgravación
arancelarias para los bienes, las cuales se incluyen en el anexo 5 (tabla A.6).
En cuanto a la velocidad de desgravación, de acuerdo con los cálculos efectuados por
Cabrera y Fuentes (2004), el mayor patrón de desgravación arancelaria corresponde a El
Salvador y Guatemala, un patrón intermedio para Honduras y Nicaragua y uno más
lento para Costa Rica. A partir del primer año en el que el CAFTA entre en vigencia, el
25 Monge-González et al (2003) recoge una lista de productos con ventajas comparativas (shopping list)
en EEUU para cada uno de los países centroamericanos. 26 Ley de Comercio y Desarrollo HR 1594 (NAFTA parity).
53
67% de todos los productos agrícolas de Guatemala gozarán de libre entrada inmediata
en el marco del CAFTA, el cual es el mayor porcentaje de los países centroamericanos,
seguido de El Salvador con un 61%. El nivel previo de liberalización de partidas
agrícolas de ambos países era del 24%. Estos autores indican además que estos dos
países habrán liberalizado prácticamente la totalidad de los productos agrícolas para el
año 15 a partir de la vigencia del tratado, mientras que el resto de países mantendrá
protegidos entre el 2% y el 3% de sus partidas agrícolas hasta el año 20.
Existen algunos trabajos de investigación que simulan cuantitativamente el impacto de
la implementación del CAFTA en las economías del istmo, obteniendo resultados
alentadores. Naranjo (2003), partiendo de la hipótesis de que los efectos del CAFTA
sobre la región serían análogos a los del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte27 (NAFTA) para México, estimó un posible incremento del PIB en un escenario
positivo (excesivamente optimista) entre el 5,7% y el 7,0%, y en un escenario más
realista, un incremento entre el 0,4% y el 0,5%. Hinojosa (2003) estima que los efectos
dinámicos del CAFTA varían entre el 1% y el 3% del PIB a través de un modelo
computable de equilibrio general. Éstos prevén una influencia positiva en el crecimiento
del PIB de cada país, aunque no excesivamente elevada. Sin embargo, conviene advertir
que los resultados anteriores cuentan con el problema de que parten de supuestos
restrictivos y de datos obsoletos, además de que los resultados son agregados y no
distribuíbles en el tiempo. Con respecto al impacto del CAFTA en la pobreza, existen
escasos estudios en este sentido. En los pocos existentes, por lo general de corte
cualitativo (Alianza Social Continental, 2004; CONGCOOP; 2004), se considera por lo
general una influencia nula o negativa.
Según cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)28,
la pérdida de ingreso fiscal por la reducción arancelaria del CAFTA y otros impuestos
indirectos será más importante precisamente para los países que liberalizan más
rápidamente (el Salvador y Guatemala), cuya pérdida de ingreso se ve superada tan sólo
por Honduras. En el primer año, la pérdida para el Salvador será del 0,38% del PIB, y
para Guatemala y Honduras del 0,43% y 0,82% respectivamente. Estos niveles de
27 Firmado en 1994 por Canadá, EEUU y México. 28 CEPAL (2004).
54
pérdida se incrementan ligeramente hasta el año 19 de implementación del tratado, por
lo que la liberalización reduce de forma sustanciosa la recaudación impositiva por parte
de cada gobierno.
3.3.2. Productos considerados como sensibles en el CAFTA
En las negociaciones del tratado llevadas a cabo durante el año 2003 se tuvieron en
especial consideración los productos sensibles para la agricultura de cada país
centroamericano. Estos productos son aquéllos importantes en el consumo y la
producción de la población, con gran relevancia económica, social y de seguridad
alimentaria más que comercial. Para estos productos, cada país negoció una serie de
medidas proteccionistas (cuotas, salvaguardias, largos periodos de desgravación) de
acuerdo con la importancia de cada producto en cada país. Los productos sensibles son
maíz blanco, maíz amarillo, arroz, frijol, carne de pollo, carne de bovino, carne de cerdo
y productos lácteos29.
La justificación de estas medidas se basa en el objetivo de protegerlos de una posible
avalancha de importaciones. Una liberalización inmediata podría propiciar que las
importaciones de estos productos alcanzasen un nivel muy elevado y empujasen sus
precios hacia abajo, dañando la producción local con el consiguiente impacto
económico y social.
La negociación de cuotas y salvaguardias fueron llevadas a cabo individualmente por
cada país centroamericano con EEUU para cada producto considerado como sensible en
cada país. Las importaciones por debajo de estas cuotas entrarán en cada país libres de
arancel, mientras que las cantidades por encima deberán pagar un arancel, también
negociado en el tratado. Estas cuotas fueron establecidas generalmente con base en el
promedio de importaciones recientes provenientes de EEUU, y crecerán gradualmente
en el tiempo, de acuerdo con un esquema previamente negociado hasta su completa
desaparición. Las salvaguardias fueron negociadas sólo por algunos países para algunos
29Para mayor información sobre los acuerdos alcanzados en el CAFTA en estos productos ver
CEPAL(2004) y Benavides (2004).
55
productos. Éstas son medidas de bloqueo de importaciones, en caso de que la
producción local del producto se vea seriamente amenazada por la gran cantidad de
importaciones, a pesar del carácter restrictivo de la cuota. Los volúmenes de
salvaguardia se establecieron generalmente como porcentaje de esa cuota.
Sin embargo, a pesar del establecimiento de estas cuotas, en muchos casos el acceso al
mercado de algunos productos es completamente libre. Esto se debe a que en estos
casos las importaciones de estos productos procedentes de EEUU en los años pasados
son equivalentes, o incluso menores a la cuota negociada (CEPAL, 2004). Asimismo,
esta posibilidad de acceso libre aumenta con el paso de los años debido al incremento
gradual de la cuota.
3.3.3. El CAFTA y el MCCA. Un nuevo reto ante un proceso aún en
marcha
El paso de la filosofía de “regionalismo cerrado” a la de “regionalismo abierto”, modelo
más acorde con los cambios de mentalidad imperantes en la década de los 80, cambió
las premisas básicas por las que se articulaban los acuerdos comerciales regionales entre
países en vías de desarrollo. Por ello, los acuerdos regionales de integración bajo el
nuevo enfoque se caracterizan por un mayor compromiso para estimular el comercio
internacional más que para controlarlo, y una mayor apertura al exterior.
En este contexto, en la década de los 90 surgieron acuerdos de comercio entre países en
vías de desarrollo y países desarrollados. Uno de los más destacados es el NAFTA entre
Canadá, EEUU y México en 1994. También es digna de mención la iniciativa de crear
un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsada principalmente por los
EEUU El CAFTA se articula por tanto en la filosofía del nuevo regionalismo, y se
adecúa a la estrategia imperante de creación de un área de libre comercio en América
Latina, así como en la normativa de la OMC.
Dentro de este modelo de desarrollo, existe el compromiso a nivel regional de fortalecer
la Unión Aduanera entre los países centroamericanos. Así lo indica el Marco General
56
para la Negociacion de la Union Aduanera en Centroamérica del 29 de junio del 2004.
En su visión indica lo siguiente:
Alcanzar de manera gradual y progresiva la Unión Aduanera, a efecto de
concretar esta etapa del proceso de integración centroamericana mediante
la coordinación, armonización y convergencia de las políticas económicas,
entre otras; considerando que la ampliación de los mercados nacionales, a
través de este proceso de integración, constituye un requisito necesario
para impulsar el desarrollo de la región.
Contemplando asimismo el siguiente objetivo fundamental:
Alcanzar el desarrollo económico y social equitativo y sostenible de los
países centroamericanos, que se traduzca en el bienestar de sus pueblos y el
crecimiento de todos los países miembros, mediante un proceso que permita
la transformación y modernización de sus estructuras productivas, sociales
y tecnológicas, eleve la competitividad y logre una reinserción eficiente y
dinámica de Centroamérica en la economía internacional.
Sin embargo, de cara al desarrollo regional, el MCCA se enfrenta a un reto importante:
La adecuación del CAFTA al mismo como instrumento y motor del desarrollo
equitativo. La razón principal es que el proceso de integración regional es todavía un
proceso inacabado, ya que se enfrenta a importantes retos30. Destaca, entre otros, la
ausencia de una voluntad política para completar el proceso de integración, problema
que se ha visto agravado a lo largo de su evolución por los conflictos bélicos en algunos
países del istmo. Por otro lado, las imperfecciones del MCCA a nivel institucional han
servido para frenar la eficiencia del mismo31.
Por otro lado, el tratado no fue diseñado expresamente como un instrumento de
desarrollo para los más desfavorecidos, ya que su contenido es producto de las distintas
30 Ver Solis (2000), para una reflexión sobre estos desafíos. 31 Para una revisión de los factores críticos a nivel institucional para el desarrollo del proceso de
integración centroamericana ver Caldentey (2004).
57
negociaciones realizadas por los países firmantes con los EEUU Asimismo, su
negociación careció de la participación adecuada de representantes de los sectores de
población más desfavorecidos, actuando como consultores de los negociadores grupos
con intereses comerciales en EEUU dotados de influencias. Esta circunstancia motivó
que estructuras de poder de cada uno de los países defendieran sus intereses
comerciales, con el riesgo de que éstos fuesen en detrimento de las necesidades globales
de la población.
Sobre el compromiso de integración económica, parte fundamental del modelo de
desarrollo, la introducción del CAFTA deja abierto otro interrogante: ¿Qué ocurre con
la iniciativa de integración centroamericana? Ya que la consolidación del MCCA es una
asignatura pendiente para los países firmantes desde los años 60, surge la preocupación
de cómo se puede consolidar el arancel externo común para el MCCA en el marco del
CAFTA y otros tratados de libre comercio. Éstos facultan el arancel cero al cabo de un
período de tiempo entre los países firmantes, minando así la propuesta de arancel cero
común. Debido al nuevo marco mundial de globalización, el objetivo de arancel externo
común se ha visto desvirtuado relativamente, y en este sentido el CAFTA contribuye a
la erosión del mismo, debido a la liberalización gradual de cada una de las partidas del
sistema armonizado centroamericano32.
En términos puramente comerciales, el CAFTA será beneficioso para el istmo
centroamericano cuando el acuerdo vaya orientado hacia una creación de comercio, en
detrimento a una desviación de comercio33. Sobre este punto de vista, es importante
señalar una disposición del tratado34, que señala que las normas del CAFTA tendrán
32 Hinojosa (2003) estima el impacto de la Unión Aduanera (adopción del arancel externo común de 1996
y eliminación de restricciones cuantitativas y cualitativas intrarregionales) en las economías del istmo,
obteniendo un coste de oportunidad promedio para la región del 0,5% del PIB. 33 Se entiende que un acuerdo fomenta una creación de comercio cuando permite que los productos más
baratos de los socios del bloque reemplacen una producción más costosa. El acuerdo produce una
desviación de comercio cuando sustituye las importaciones internas del bloque por las procedentes fuera
de este que eran más baratas cuando ambas partes estaban sometidas a aranceles iguales. Los conceptos
de creación de comercio y desviación de comercio fueron formulados por primera vez en Viner (1950). 34 El CAFTA dice textualmente: “Para mayor certeza, nada en este tratado impedirá a las partes
centroamericanas mantener sus instrumentos jurídicos de integración, o adoptar medidas para fortalecer
58
aplicabilidad en el comercio centroamericano en el marco del MCCA, por ello,
cualquier concesión extendida por EEUU a cada país puede ser aplicable entre los
países del istmo (Rosenthal, 2005). En este sentido, el fortalecimiento de las reglas de
origen es indispensable para que no se produzcan efectos de triangulación de comercio
entre países. Este punto es especialmente delicado para los bienes considerados como
sensibles en cuanto a su importancia alimentaria en los países.
Sin embargo, y siguiendo el trabajo de Rosenthal, el tratado puede reforzar la
integración centroamericana, ya que el mismo establece que en cuanto a desgravación
arancelaria, los países centroamericanos podrán otorgar un tratamiento arancelario
idéntico o incluso más favorable a una mercancía, según lo dispuesto en los
instrumentos jurídicos de integración centroamericana, siempre que se cumplan las
reglas de origen establecidas35.
3.4. Reflexiones finales
• La evidencia empírica en Centroamérica, concerniente al efecto de la
liberalización agrícola sobre la mejora en las tasas de pobreza, no ofrece
resultados lo suficientemente claros como para afirmar que el mismo sea de
carácter positivo o negativo. Sin embargo, se puede afirmar que la liberalización
incrementa las fuentes de riesgo de los hogares vulnerables al depender en
mayor medida las economías locales de los mercados internacionales. Esta
circunstancia supone un efecto negativo en la seguridad alimentaria si la
liberalización afecta directamente sus actividades económicas. Por otro lado, la
reducción arancelaria puede motivar la disminución de los precios de algunos
alimentos básicos, lo cual puede ser beneficioso para los hogares compradores
y profundizar estos instrumentos, siempre y cuando estos instrumentos y medidas no sean inconsistentes
con este tratado”. 35 El CAFTA dice: “Para mayor certeza, el párrafo 2 no impedirá a una parte centroamericana otorgar
un tratamiento arancelario idéntico o más favorable a una mercancía según lo dispuesto en los
instrumentos jurídicos de integración centroamericana, en la medida que la mercancía cumpla con las
reglas de origen contenidas en estos instrumentos”.
59
de los mismos al acceder a ellos a un coste económico menor, y de tal forma
mejorar su seguridad alimentaria.
• Las simulaciones realizadas por algunos trabajos sobre el impacto del CAFTA
en las economías centroamericanas indican resultados positivos. Sin embargo,
debe tenerse en cuenta la existencia de supuestos restrictivos y datos obsoletos
con los que estas estimaciones fueron realizadas. Por otro lado, estos resultados
están lejos de proporcionar una visión del posible efecto del CAFTA en la
pobreza de la región.
• El CAFTA consolida las preferencias unilaterales otorgadas por EEUU a los
países centroamericanos en la CBI. Por ello, el tratado reduce la incertidumbre
sobre la venta de productos, tanto agrícolas como industriales, con ventajas
comparativas en este país.
• Una serie de productos fueron considerados como sensibles por su importancia
socioeconómica en los países centroamericanos. Se les otorgó en la mayoría de
los casos una protección mayor y decreciente en el tiempo. Sin embargo, esta
protección es inefectiva, debido a la negociación de cuotas que se encuentran
por encima de las importaciones históricas en algunos casos.
• El proceso de integración centroamericano se encuentra inacabado, por lo que la
adaptación del CAFTA en el mismo plantea serios interrogantes. En este
sentido, los objetivos de consolidación del arancel cero en el comercio
intrarregional y la formulación de un arancel externo común se ven seriamente
desvirtuados por la implementación de este tratado.
• La consolidación de las reglas de origen es indispensable para evitar posibles
efectos de triangulación de comercio entre países centroamericanos.
60
3.5. Bibliografía
ALIANZA SOCIAL CONTINENTAL, 2004. Análisis crítico del texto oficial. Por qué
decimos NO al TLC. Bloque Popular Centroamericano y Alliance for Responsible
Trade.
ÁNGEL, A. Y HERNÁNDEZ, N., 2004. El impacto del DR-CAFTA sobre la
integración económica regional. El Salvador: Instituto Superior de Economía y
Administración de Empresas.
BENAVIDES, H., 2004. La agricultura en el CAFTA. InterCambio 2, pp 2-12.
BIRDSALL, N, RODRIK, D. AND SUBRAMANIAN, A, 2005. If Rich Governments
Really Cared About Development. http://www.ictsd.org/dlogue/2005-07-
01/Docs/RODRIK-BRIDSALL_SUBRAMANIAN_what-rich-can-do_April2005.pdf
CALDENTEY, P., 2001. ¿Cuánto pierde CA sin la integración? Confidencial.
Semanario de informacion y análisis, 236.
CALDENTEY, P., 2003. Organización y funcionamiento institucional del SICA: La
integración centroamericana frente al reto institucional. Informe de consultoría,
Proyecto SE-SICA/CEPAL.
CEPAL, 1994. El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe. La integración
económica al servicio de la transformación productiva con equidad. Santiago de Chile:
CEPAL.
CEPAL, 2004. Centroamérica: resultados de las negociaciones en el CAFTA sobre
productos agropecuarios sensibles. México D.F.: CEPAL.
CONGCOOP, 2004. La economía campesina en el contexto de la apertura comercial en
Guatemala: Una aproximación después de la firma del TLC RD-CAUSA. Ciudad de
Guatemala: CONGCOOP.
61
FUENTES, J. A. Y HERNANY, W., 2000. Apertura pobreza y desigualdad:
Guatemala. En Liberalización, Desigualdad y Pobreza: América Latina y el Caribe en
los 90. Enrique Ganuza, Ricardo Paes de Barros, Lance Taylor, Rob Vos (Ed).
GUARDIOLA, 2005. El Impacto del tratado de libre comercio CAFTA en la seguridad
alimentaria y nutricional de Centroamérica. Conferencia impartida en la Maestría de
Gerencia de lo Social. Nicaragua, 7 de mayo de 2005.
HINOJOSA, R., 2003. Regional integration among the unequal. A CGE model of
Central American policy responses to CAFTA Informe de consultoría, Proyecto SE-
SICA/CEPAL.
INGCO, M. D. AND NASH, J. D. (Ed), 2004. Agriculture and the Wto: Creating a
Trading System for Development. Washington D. C.: The World Bank.
LAVARREDA, J., PIEPER, R. Y DÍAZ, G., 2004. Liberalización comercial en
Centroamérica: un análisis de las distintas estrategias. Centro de Investigaciones
Económicas Nacionales doc-01436.
MINISTERIO DE ECONOMÍA DE EL SALVADOR, 2004. Texto del CAFTA.
http://www.minec.gob.sv/default.asp?id=84&mnu=70
MONGE-GONZÁLEZ, R., LORIA-SAGOT, M. Y GONZÁLEZ-VEGA, C., 2003.
Retos y oportunidades para los sectores agropecuario y agroindustrial de Centro
América ante un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Washington D.C.:
World Bank.
NARANJO, F., 2003. Principales efectos macroeconómico para Centroamérica de un
tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América. Informe de consultoría,
Proyecto SE-SICA/CEPAL.
62
PAUNOVIC, I., 2004. The United States-Central America Free Trade Agreement:
fiscal implications for the Central American countries. Mexico D.F.: Economic
Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC).
PNUD, 2003. Cómo lograr que el comercio global sea beneficioso para la gente. New
York: PNUD.
PNUD, 2005. Human Development Report 2005. International cooperation at a
crossroads: Aid, trade and security in an unequal world. New York: PNUD.
ROSENTHAL, G., 2005. Los desafíos de la integración en Centroamérica. Curso
superior de formación en integración regional centroamericana AECI-SICA. Antigua
Guatemala, 7 diciembre 2005.
SALAZAR-XIRINACHS, J.M., 2003. Las Asimetrías en los TLCs contemporáneos y el
TLC Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA). Seminario sobre el TLC se
Centroamérica con los Estados Unidos, 15 Mayo 2003. San José.
SCHIFF, M. Y WINTERS, L. A., 2004. Integración regional y desarrollo. Washington
DC: Banco Mundial.
SOLIS, L.G., 2000. Centroamérica 2020: la integración regional y los desafíos de sus
relaciones externas. CA 2020: Documento de trabajo, 3. Hamburg: Institut für
Iberoamerika-Kunde, 2000.
SE-SICA/CEPAL (2004). La Integración en Centroamérica: beneficios y costos. San
José: SE-SICA/CEPAL.
TE VELDE, D. W., PAGE, S. AND MORRISEY, O., 2004. Regional integration and
poverty: Mapping the linkages. Part of the EC-PREP funded project: “Regional
Integration and Poverty”. DFID/ODI.
RUEDA JUNQUERA, F., 1999. La reactivación del mercado común centroamericano.
Burgos: Universidad de Burgos.
63
VINER, J., 1950. The customs union issue. Nueva York: Fundación Carnegie para la
Paz Internacional.
WEEKS, J., 1999. Trade liberalisation, market deregulation and agricultural
performance in Central America. Journal of Development Studies, 35(5), 48-75.
WINTERS, L.A., McCULLOCH, N. AND McKAY, A., 2004. Trade liberalization and
poverty: The evidence so far. Journal of Economic Literature. 42, 72-115.
64
Capítulo 4. La seguridad alimentaria: Marco
teórico y características esenciales en Guatemala
4.1. Presentación
Una vez analizados diversos aspectos a nivel global, se expone en este capítulo una
aproximación al concepto de seguridad alimentaria y sus implicaciones en el marco de
los medios de vida sostenibles, así como las características más destacadas en
Guatemala, y una propuesta de un índice de inseguridad alimentaria para el país. Se
encuentran diversas interpretaciones y corrientes de este término bastante similares
entre sí. Existe seguridad alimentaria a nivel hogar, cuando éstos tienen en todo
momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos
para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias alimentarias con el fin de
llevar una vida activa y sana (FAO, 2002). En este trabajo se interpreta la seguridad
alimentaria como una consecuencia de las estrategias de los medios de vida sostenibles
y del entorno en el que se articulan, siendo el estado de seguridad alimentaria causa y
consecuencia a la vez de la magnitud de los activos de los hogares.
El desarrollo del sector rural es un tema fundamental en el estudio de los elementos que
contribuyen al desarrollo humano y a la seguridad alimentaria en países empobrecidos,
por su capacidad de generar alimento para la población y su efecto en el bienestar
social. Por ello, se presentan los rasgos destacados de la seguridad alimentaria en el
ámbito rural guatemalteco. Finalmente, se presenta un índice de seguridad alimentaria
con base en los datos disponibles a nivel de hogar en Guatemala, y una caracterización
de los hogares en función de su estado de inseguridad alimentaria.
El objetivo de este capítulo en sus aspectos macro toma un carácter generalista. No es la
intención presentar un análisis exhaustivo de la seguridad alimentaria, su estado en
65
Guatemala y el desarrollo agrícola en el país, sino identificar las características más
útiles relevantes para este estudio. De acuerdo con la información obtenida por el autor,
éste es el primer intento de presentar el marco teórico de la seguridad alimentaria en
relación a los medios de vida de los hogares, así como de describir cuantitativamente las
características de los hogares guatemaltecos en función a su inseguridad alimentaria. Se
utilizan estas estimaciones para contrastar en el siguiente capítulo los factores que
permiten a los hogares vulnerables participar en el mercado de maíz.
4.2. La seguridad alimentaria: Marco teórico
4.2.1. Definición de seguridad alimentaria y vulnerabilidad en el marco de
los medios de vida sostenibles
Existen múltiples definiciones y acepciones institucionales para el concepto de
seguridad alimentaria similares entre sí36. Entre las más destacadas se encuentra la del
Banco Mundial (World Bank, 1986), que interpreta la seguridad alimentaria como el
acceso de todas las personas en todo momento a suficiente alimento para llevar una vida
activa y sana. FAO interpreta este concepto como el estado en que todas las personas en
todo momento tienen acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesitan
(FAO, 1983); y de forma más completa, como el estado en el que éstos tienen en todo
momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos
para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias alimentarias, con el fin de
llevar una vida activa y sana (FAO, 2002). La agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) define seguridad alimentaria como un estado en el
que todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente
alimento para satisfacer sus necesidades dietéticas para una vida productiva y saludable
(Riely et al, 1999). La seguridad alimentaria es un fenómeno destacado en el área rural,
debido la importancia que tiene en cuanto a la producción de alimentos y su
vulnerabilidad a las inclemencias del tiempo, así como en la falta de acceso a los
mismos, entre otros factores.
36 Una completa revisión de las distintas acepciones del término puede encontrarse en Maxwell and
Frankenberger (1992).
66
El término seguridad alimentaria puede descomponerse en cuatro pilares (Vivero, 2004;
Vivero y de Loma-Ossorio, 2005; Compton et al, 2003): disponibilidad, acceso,
consumo y utilización biológica. La disponibilidad se refiere a la cantidad y variedad de
alimentos y la estabilidad de los mismos en el tiempo y en el espacio. Éste es por tanto
un concepto que hace referencia a la oferta de alimentos, motivada por factores como la
producción, las importaciones y la ayuda alimentaria. El acceso es la capacidad de los
hogares37 para adquirir los alimentos, ya sea por medio de sus posibilidades para
producirlos, comprarlos o de acceder a ellos mediante transferencias o donaciones. El
consumo de los alimentos consiste en la forma o capacidad de los hogares de
seleccionar, almacenar, preparar e ingerir los mismos. Su consumo está íntimamente
relacionado con las costumbres, creencias, conocimientos, preferencias culturales,
prácticas de alimentación y la educación de los hogares. Por último, la utilización
biológica hace referencia al aprovechamiento óptimo de los alimentos a nivel
nutricional, el cual depende de condiciones como la salubridad del entorno (por
ejemplo, el acceso al agua potable, la contaminación del entorno...) y la condición de
salud del individuo para aprovechar los alimentos.
Es de destacar la importante interconexión existente entre pobreza y seguridad
alimentaria. Ambos conceptos están interrelacionados de forma estrecha, encontrándose
importantes características socioeconómicas comunes en los hogares afectados por los
mismos. En línea con esta interconexión, Stamoulis and Zezza (2003) afirman:
What is important to note in this context, is that food insecurity and
poverty are deeply interrelated phenomena. When one attempts to define,
conceptualise, measure, or combat them with policy measures, the
relationship between them should be explicitly taken into account. It
should also be made explicit that the two are not perfectly overlapping,
and that specific action to fight hunger and malnutrition are needed, in
conjunction with other anti-poverty measures, to most effectively tackling
both.
37 En este trabajo se toma como unidad de referencia el hogar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
el concepto de seguridad alimentaria puede ir referido a nivel de individuo, comunidad, región o país.
67
Además de seguridad alimentaria, un concepto clave relacionado con ésta es el de la
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, el cual viene asociado con la medida
agregada del riesgo de exposición de los hogares a diferentes tipos de impactos, y la
habilidad de éstos para reaccionar ante los mismos (Borton and Shoham, 1991). En este
sentido, la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria se interpreta como un estado en el
que existe un riesgo, motivado por condiciones económicas, sociales o ambientales, de
que el acceso a suficiente alimento inocuo que satisfaga las necesidades alimenticias de
las personas se vea reducido (Alwang et al, 2001). La habilidad de reacción ante estos
riesgos se asocia con la posibilidad de los hogares para asegurar sus ingresos y su
alimento en el contexto de las crisis que amenazan los mismos. Por tanto, el grado de
vulnerabilidad dependerá de la magnitud y naturaleza de los riesgos, así como de los
activos disponibles por los hogares para poder hacer frente a los mismos 38.
Paralelamente, el término “vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria” está relacionado
con el de “vulnerabilidad” utilizado en la literatura económica. Se entiende
vulnerabilidad, de acuerdo con esta literatura, como una consecuencia de las respuestas
al riesgo de los distintos hogares, bajo un conjunto de condiciones. Específicamente, la
vulnerabilidad es reconocida como el resultado de un proceso dinámico que lleva como
consecuencia la pobreza. Muchos autores la cuantifican como la probabilidad de caer
por debajo de la línea de la pobreza a lo largo de un cierto período de tiempo39. Esta
relación se justifica en la medida de que los riesgos que conducen a la pobreza son en
general similares a los que conducen a la inseguridad alimentaria y de la estrecha
relación entre ambos conceptos, a pesar de que el término vulnerabilidad es
independiente del estado de pobreza o de inseguridad alimentaria actual.
38 Al igual que el término seguridad alimentaria, la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria también
está sujeta a diferentes acepciones, de acuerdo con el autor y el contexto, incluso en algunas ocasiones
creando una estrecha relación entre ambos conceptos. En este sentido, von Braun (1991) interpreta la
inseguridad alimentaria como el riesgo de perder accesos al alimento necesario para una vida sana,
relacionando aún más este término con el de vulnerabilidad. 39 Una exposición sobre las diferentes concepciones de vulnerabilidad de acuerdo con diferentes
corrientes económicas, las disciplinas sociológicas, antropológicas, medioambientales, nutricionales y de
gestión de desastres naturales, puede encontrarse en Alwang et al (2001).
68
Son muchos los factores que pueden causar la inseguridad alimentaria o incrementar la
vulnerabilidad a la misma. Éstos son de tipo interno a la persona, hogar o grupo de
personas, o externo a éstos. Los factores externos son en ocasiones incontrolables por
parte de las personas, como por ejemplo los desastres naturales. Asimismo, los factores
internos vienen determinados en ocasiones por fuerzas ajenas a éstos, como es el caso
de las posibilidades de acumulación de capital del entorno.
Estos activos y fuerzas que caracterizan y afectan a los hogares se pueden interpretar en
el marco de las estrategias de los medios de vida de las familias, con el fin de
comprender las estrategias seguidas por los hogares para garantizar su seguridad
alimentaria. Un conjunto de hogares logrará grandes mejoras en su seguridad
alimentaria cuando los medios de vida del mismo sean lo suficientemente sólidos. En un
marco analítico de medios de vida sostenibles40, los factores internos y externos pueden
descomponerse de tal forma que se diferencien todos los procesos y fuerzas que afectan
a las personas y mostrar cómo estos factores dan forma a sus estrategias económicas con
el fin de comprender mejor la complejidad y dinamismo de los medios de vida.
En la figura 4.1 se presenta una interpretación del marco de los medios de vida
sostenibles en la que, de acuerdo con los factores internos y externos, estos medios son
un vehículo para garantizar la seguridad alimentaria. En este marco se toma como punto
de partida los hogares y los activos tangibles e intangibles de los que disponen, los
cuales se subdividen en capital humano (aptitudes, conocimientos, capacidades y buena
salud), capital físico (infraestructuras básicas y bienes de producción), capital financiero
(partidas de dinero disponibles y entradas regulares no derivadas del trabajo), capital
social (redes de confianza informales y participación en grupos formales) y capital
natural (recursos naturales disponibles). Estos hogares están influenciados por el
contexto de vulnerabilidad y por las estructuras y procesos de transformación. El
contexto de vulnerabilidad encuadra el conjunto de tendencias y temporalidad de ciertas
variables, así como los choques que se puedan producir en el entorno externo. Algunos
ejemplos son desastres naturales, cambios en la tendencia de los precios, períodos de 40 Los medios de vida son sostenibles cuando son resistentes a tensiones o choques externos, no dependen
de una ayuda externa, mantienen la productividad y recursos a largo plazo y no afectan negativamente a
los medios de vida de otros ni comprometen las opciones de otros en materia de medios de vida (DFID,
2001).
69
carencia de alimentos o altas y bajas de precios de los alimentos. Las estructuras y los
procesos hacen referencia a las instituciones, las organizaciones, la legislación y las
políticas. Como ejemplos de las mismas, se pueden citar las políticas de desarrollo
adoptadas por los gobiernos, las leyes para garantizar los derechos fundamentales o el
papel de ministerios, organismos y comités que velen por la seguridad alimentaria.
Estas estructuras y procesos determinan el contexto de vulnerabilidad. La combinación
de todas estas fuerzas sobre los activos de los hogares definen las estrategias de medios
de vida, las cuales, tal como se afirma en este trabajo, determinan el estado de seguridad
alimentaria de los hogares41.
Figura 4.1: Marco de análisis de los medios de vida sostenibles
Nomenclatura: Capital humano (CH), capital natural (CN), capital social (CS), capital físico (CF), capital
financiero (CFI), seguridad alimentaria (SA).
La dirección de las flechas indica que un concepto implica a otro.
Fuente: Adaptación propia del marco de los medios de vida sostenibles (DFID, 2001).
Se destaca en la figura 4.1 la importancia de las estrategias de medios de vida para
garantizar el estado de la seguridad alimentaria de un hogar, y la influencia de este
estado en cada uno de los activos o capitales de los que dispone. El capital humano se
ve deteriorado cuando un individuo no tiene suficiente alimento. En cuanto a la
educación, las posibilidades de aprendizaje y el rendimiento de un menor de edad se ven
41 DFID (2001) presenta el marco de los medios de vida sostenible, y Eptisa Internacional (2005) lo
extrapola en el contexto de las distintas dimensiones de la pobreza.
70
limitados al no ingerir suficiente cantidad de alimento inocuo y nutritivo, produciéndose
un deterioro de capital humano en el largo plazo. La inseguridad alimentaria continuada
conduce al déficit de nutrientes, el cual impide la absorción correcta de los alimentos de
un individuo42, entrando así en un círculo vicioso en el que la ingesta de alimentos no
basta como solución para recuperar el estado de seguridad alimentaria. Este círculo
vicioso perpetúa las barreras para mantener o aumentar los activos de los hogares.
En este sentido, es necesario clarificar el concepto de seguridad alimentaria en términos
de causalidad o consecuencia de los activos y fuerzas. El término seguridad alimentaria
es un concepto ex ante, ya que la falta de alimento necesario para cubrir las necesidades
caloríficas mínimas puede ser una causa de hambre, subnutrición o malnutrición43, así
como de deterioro de los activos de los hogares. Sin embargo, éste es un término ex
post, ya que este estado se deriva de la combinación de distintos factores internos al
hogar, estructuras, procesos y riesgos. Por tanto, existe un círculo en el cual el estado de
seguridad alimentaria de un hogar actúa como causa y consecuencia del bienestar del
mismo, en función de las fuerzas que le afecten y los activos a los que se tenga acceso.
De acuerdo con este marco, los hogares pueden tomar varias acciones para reducir su
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria ante un riesgo, en función de los activos que
dispongan. Estas acciones se pueden realizar antes o después de que este riesgo se
produzca. Las acciones ex ante para reducir este riesgo consisten en medidas para
aumentar los activos, por medio de acceso a recursos financieros, el ahorro o el fomento
de las redes sociales, entre otras acciones. Por otro lado, las estrategias de reducción de
riesgo ex post se llevan a cabo después de que el evento se produzca, y suelen ser
respuestas realizadas de urgencia, ante el impacto negativo. Entre éstas, se pueden
42 Ver Planas y Perez-Portabella (2002) y Gil (2005) para una explicación de este fenómeno desde el
punto de vista nutricional. 43 Subnitrición es la ingesta de alimentos que es insuficiente para satisfacer las necesidades de energía
alimentaria de manera continua. Malnutrición es un estado fisiológico anormal debido a la deficiencia, el
exceso o el desequilibrio de la energía, las proteínas u otros nutrientes (FAO, 2000). Por tanto, la
subnutrición hace referencia a la falta de nutrientes aportados en la dieta, necesarios para satisfacer las
necesidades alimentarias del individuo. La malnutrición es un concepto más amplio que incluye todas las
alteraciones nutricionales (por exceso o por defecto) que el individuo puede presentar por una dieta
inadecuada.
71
identificar la venta de tierras u otros activos físicos, el prescindir de ciertos servicios
considerados como “lujos” (como la matriculación de los menores en la escuela en aras
de obtener acceso a los alimentos), o el cambio de actividades económicas para obtener
mayores ingresos, entre otras. Tanto las acciones ex ante como las acciones ex post
dependerán siempre del tipo de riesgo que los hogares puedan experimentar o hayan
experimentado.
4.2.2. Indicadores de seguridad alimentaria
En cuanto a la forma de medir la seguridad alimentaria y la vulnerabilidad a la
inseguridad alimentaria, existen distintas alternativas de indicadores a nivel de hogar o
individual44. Estos indicadores dependen de los datos disponibles, que a menudo son
escasos. Algunas alternativas plausibles para medir el estado de inseguridad alimentaria,
ampliamente utilizadas, son el uso de medidas antropométricas, datos sobre el estatus
nutricional, diversidad en la dieta o el consumo de calorías45. Otro indicador que
aproxima el nivel de acceso a alimento de una familia es la proporción del gasto
dirigido a la adquisición de alimento con respecto al total. Asimismo, siempre en
función de los datos disponibles, se puede aproximar el nivel de seguridad alimentaria
por la producción de alimentos, o incluso por el ingreso46. En este sentido, la variable
pobreza, ante la ausencia de otros datos, puede ser una variable proxi de inseguridad
alimentaria. Se entienden estas aproximaciones en términos relativos, en el sentido de
que, por ejemplo, un país cuyas tasas de pobreza decaen es bastante posible que mejore
su nivel de seguridad alimentaria, al disponer de mayores ingresos para la adquisición 44 A nivel nacional existen varios indicadores de seguridad alimentaria en función de la disponibilidad de
alimentos, el acceso a los mismos y su utilización, entre los cuales destacan, de acuerdo con Diaz-Bonilla
et al (2000), los siguientes: producción de alimentos per capita, el ratio entre exportaciones totales e
importaciones de comida (como una medida de la capacidad de un país para financiar las compras
externas de comida), calorías y proteínas per capita y la población no agrícola. 45 Ver Hoddinott (1999) y Campbell (1991), sobre la metodología y los problemas encontrados en estas
aproximaciones. 46 Ante la falta de datos sobre ingreso, algunos trabajos proponen el uso de indicadores aproximadores
mucho más generales, como el tamaño del hogar, el número de habitaciones de la vivienda, el tipo de
materiales utilizados en la construcción de la vivienda, la posesión de ciertos activos como tierra u otros
bienes, entre otros (Riely et al, 1999).
72
de suficiente alimento diversificado, existiendo por tanto una correlación elevada entre
pobreza y seguridad alimentaria a lo largo del tiempo. Debido a la estrecha
interconexión entre seguridad alimentaria y pobreza, los indicadores de esta última
pueden ser útiles para realizar una aproximación del estado de inseguridad alimentaria,
aunque es conveniente combinarlos con otras variables que indiquen los posibles
riesgos, el estado nutricional o la oferta y diversidad de alimentos, entre otros.
Existe asimismo una distinción entre inseguridad alimentaria crónica y transitoria, de
acuerdo con la capacidad de acceso a alimento inocuo de los hogares a lo largo del
tiempo y la estabilidad de los mismos (World Bank, 1986). Cuando un hogar tiene una
continua falta de acceso a alimento necesario, y un prolongado y elevado riesgo de
acceso al mismo, se dice que experimenta un estado de inseguridad alimentaria crónica.
Sin embargo, si el decrecimiento de su acceso es temporal, al igual que los riesgos que
amenazan al mismo, entonces existe inseguridad alimentaria transitoria. En la figura 4.2
se distinguen ambos tipos de inseguridad alimentaria en función de la pobreza, la
vulnerabilidad y la malnutrición del hogar. Esta figura indica además que es posible
experimentar las tres condiciones individualmente, o una combinación entre ellas. En
este sentido, de acuerdo con Maxwell y Frankenberger (1992), la inseguridad
alimentaria crónica la padecen aquellos hogares que cumplen las tres condiciones, y la
inseguridad alimentaria transitoria el resto de los vulnerables47. En cuanto a los pobres
no considerados en estas categorías, estos autores afirman que no padecen inseguridad
alimentaria.
47 De acuerdo con los autores, aquellos posibles casos en los que existe malnutrición pero no pobreza, la
explicación más factible es la existencia de un fallo en la atención sanitaria.
73
Figura 4.2: Un modelo para la inseguridad alimentaria en función de la pobreza, la
vulnerabilidad y la malnutrición
Vulnerabilidad
Sin repercus
Déficit sanit
Inseguridad
Inseguridad
Fuente: Maxwell y Frank
Sin embargo, se co
estados de insegurid
vulnerabilidad, o rea
otro lado, es difícil
seguridad alimentar
clasificación realizad
revisada.
Pobreza
Malnutrición
ión
ario
alimentaria transitoria
alimentaria crónica
enberger (1992).
nsidera que para establecer una categorización en función a los
ad alimentaria, sería necesario definir los términos de pobreza y
decuar esta categorización en función de los datos disponibles. Por
suponer que la pobreza per se no tiene una repercusión en la
ia presente y futura. Con base en estas circunstancias, la
a por estos autores es útil como modelo orientativo, pero debe ser
74
4.3. Aspectos a nivel macro de la seguridad alimentaria y el desarrollo
agrícola en Guatemala
Una vez analizados los aspectos teóricos, de importancia en este estudio, sobre
seguridad alimentaria y vulnerabilidad a la misma, se presenta en este apartado de forma
general ciertos aspectos a nivel agregado del estado de la inseguridad alimentaria de
Guatemala y del desarrollo agrícola en el país, así como las tendencias de ambos en el
pasado.
4.3.1. La seguridad alimentaria: Aspectos generales a resaltar de Guatemala
Guatemala es el país más poblado de todo Centroamérica y donde existe mayor
proporción de población en áreas rurales (tabla 4.1). Por otro lado, es el país con la
menor esperanza de vida y con el menor desarrollo humano de la región.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH), indicador elaborado por el Plan de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) basado en la ponderación de la esperanza de vida, la
educación y el producto interior bruto de cada país, es de 0,663 para Guatemala en el
año 2003, el cual es un valor realmente bajo48. De 177 países en total, el IDH de
Guatemala ocupa el puesto 121, correspondiente al puesto más bajo de los países
centroamericanos en ese año. Es de destacar además la gran diferencia de desarrollo
humano en Guatemala para los grupos indígenas. El IDH entre poblaciones no
indígenas e indígenas en 2002 era del 0,567 para el primer grupo y 0,698 para el
segundo (PNUD Guatemala, 2004). Por otro lado, el Índice de Desarrollo Humano para
este mismo año es de 0,583 para la zona rural, frente a un 0,728 de la zona urbana.
48 Este índice se mueve en un intervalo entre 0 y 1, siendo 0 el mínimo desarrollo humano y 1 el máximo
desarrollo humano alcanzable.
75
Tabla 4.1: Datos destacados de los países centroamericanos Índice de desarrollo humano
2003 c/ País Miles de
habitantes
2002 a/
Proporción de
la población
en las áreas
rurales (%)
2002 a/
Esperanza de
vida (años)
2003 b/
PIB per capita
(USD)
2003 b/ Valor Clasificación
Costa Rica 4.089 50,0 78,64 4.310 0,838 47
El Salvador 6.509 43,7 70,13 2.220 0,722 104
Guatemala 11.988 60,4 65,88 1.910 0,663 117
Honduras 6.817 50,2 66,08 960 0,667 116
Nicaragua 5.347 44,2 68,74 750 0,690 112
Fuente: Elaboración propia a partir de : a/ CEPAL (2005a); b/ World Development Indicators, 2003;
c/ PNUD (2005) .
De acuerdo con estimaciones de FAO, el número de personas subnutridas en Guatemala
ha ido en aumento en los últimos años. Esta cifra se ha multiplicado por dos en el
período 2000-2002 con respecto de 1990-1992, pasando de 1,4 millones de personas a
2,8 millones de personas subnutridas49. La prevalencia de la desnutrición crónica
infantil, medida como el retardo de talla para la edad, es del 49,3%, nivel mucho más
alto que el promedio correspondiente a los países en desarrollo, que asciende al 33%
(Sistema de Naciones Unidas, 2003).
Todo esto hace ver que el problema de inseguridad alimentaria en Guatemala es grave.
Las causas del mismo son diversas, y muchas de ellas se convierten en problemas
estructurales de difícil solución. Una de las causas estructurales más sobresalientes es la
elevada desigualdad, que no permite a los hogares más desfavorecidos participar en el
proceso económico. Sobre la desigualdad existente en el país se introducen más detalles
en el anexo 6. También son de destacar las deficiencias en el acceso al mercado por la
falta de infraestructuras, así como la falta de acceso a tierra y crédito50.
La adversidad de los factores naturales supone “shocks” desfavorables a la inseguridad
alimentaria. La falta de agua provocada por las sequías afecta negativamente a la
49 FAO (2004). En porcentaje poblacional las cifras varían del 16% al 24%. 50 Un estudio detallado sobre otras causas de inseguridad alimentaria y sus consecuencias en Guatemala
se puede encontrar en Sistema de Naciones Unidas (2003).
76
disponibilidad de alimentos, así como las lluvias torrenciales. Los huracanes Mitch y
Stan, producidos en 1998 y 2005, ocasionaron graves pérdidas en los cultivos y en la
infraestructura del país, además de numerosas víctimas humanas.
Por otro lado, la sostenibilidad de los granos básicos toma un papel fundamental en la
seguridad alimentaria, ya que el consumo de maíz y frijol en la dieta media del
guatemalteco es destacable. Guatemala es un país dependiente de las importaciones
externas de maíz, produciéndose un decrecimiento de la producción del mismo en los
últimos años51. La producción de frijol, a pesar de que también experimentó una
reducción, no depende del suministro exterior (CEPAL, 2003b).
4.3.2. Desarrollo agrícola en Guatemala: el motor de la seguridad
alimentaria
Los Acuerdos de Paz, firmados en diciembre de 1996, fueron uno de los exponentes que
pusieron fin a casi 40 años de violencia y conflicto en Guatemala. Estos acuerdos abrían
el camino a ciertas reformas, entre las que destacan la reducción del poder militar, una
reforma judicial y el reconocimiento del derecho a una atención médica gratuita.
Además, se reconocían explícitamente los derechos de la población indígena
consistentes en aumentar su participación en las decisiones y en el crecimiento
económico, entre otros factores. La población indígena supone un 28,0% de la
población total, mientras que el 71,7% de los pobres extremos son indígenas52, por lo
que resulta fácil entender que el reconocimiento de sus derechos es indispensable para
un desarrollo agrícola equitativo.
La importancia del sector agrícola para la seguridad alimentaria de Guatemala es
esencial por su capacidad generadora de alimentos. Es de destacar, sin embargo, que a
lo largo de los años el peso del PIB de las actividades agropecuarias con respecto al
total ha disminuido ligeramente en Centroamérica en las últimas dos décadas. Ha
pasado de representar un 18,9% en 1990 a un 15,8% en el año 2002. Guatemala no ha
51 En el capítulo 5 se presentan más detalles sobre la importancia del maíz para la seguridad alimentaria. 52 Datos para el 2000, ver World Bank (2004a).
77
sido una excepción a esta tendencia, con una disminución del 23,0% al 19,9%. De toda
Centroamérica, Guatemala ocupa la segunda posición en cuanto a la importancia de las
actividades agropecuarias en el PIB, por detrás de Nicaragua (CEPAL, 2005a).
Tal como se explicó en el capítulo 2, los productos agrícolas guatemaltecos se pueden
agrupar en tres grandes categorías: los granos básicos, los productos tradicionales y los
productos no tradicionales. Los granos básicos son arroz, maíz, frijol y trigo; los
productos tradicionales son café, azúcar, bananas y cardamomo; y los productos no
tradicionales son el resto. Esta clasificación se basa de acuerdo con la realizada por
AGEXPRONT. La producción de granos básicos se estancó en Guatemala en los
últimos años, mientras que los productos no tradicionales experimentaron un
incremento sustancial. Desde 1990 a 2000 su valor aumento en un 46%, frente a un –
17% de los granos básicos. (tabla 4.2).
78
Tabla 4.2: Valor bruto de la producción agrícola en Guatemala a precios de productor
(millones de quetzales de 1958)
1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 a/
Agrícola 596,2 672 751,7 762,4 755,1 768,6 795,6
(%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Granos básicos 89,4 71,6 72,3 74 71,2 74,5 74,5
(%) 14,99 10,65 9,62 9,71 9,43 9,69 9,36
de los cuales:
Arroz 4,9 3,3 5,3 4,8 2,6 4,8 3,8
(%) 0,8 0,5 0,7 0,6 0,3 0,6 0,5
Frijol 21,5 15,6 17,2 17,8 18,4 18,6 18,7
(%) 3,6 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4
Maíz 60,2 49,8 48,8 50,2 49,5 50,0 50,5
(%) 10,1 7,4 6,5 6,6 6,6 6,5 6,3
Trigo 2,8 2,9 1,0 1,1 0,7 1,1 1,5
(%) 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Productos de exportación
tradicionales 327,2 384,6 424,5 426,2 419,6 440,7 471,5
(%) 54,9 57,2 56,5 55,9 55,6 57,3 59,3
Productos de exportación no
tradicionales 179,6 215,8 254,9 262,2 264,3 253,4 251,8
(%) 30,1 32,1 33,9 34,4 35,0 33,0 31,6a/ Cifras preliminares.
Fuente: CEPAL (2005a).
El maíz y el frijol son los productos más importantes en la dieta de los hogares de
Guatemala, y por tanto tienen una importancia esencial en la seguridad alimentaria de la
población (Fuentes et al, 2005; Sistema de Naciones Unidas, 2003).
Los productos no tradicionales se caracterizan por ser principalmente dirigidos para la
exportación al exterior de Centroamérica, y se han beneficiado del esquema de
promoción de exportaciones. La introducción de los mismos se inició en los años 70,
causando un impulso en el desarrollo agrícola de Guatemala. Los impulsores de la
promoción de estos productos fueron el gobierno y las agencias de desarrollo, con la
79
intención de que el cultivo y la comercialización de los mismos constituyeran una vía de
escape de la pobreza53. Esta circunstancia generó un cambio de esquema, en el que la
producción de granos básicos se ha visto desplazada por estos productos comerciales.
Ello conlleva un efecto en el componente de disponibilidad de alimentos producidos en
el país, al predominar en Guatemala una filosofía de producir hacia el exterior, debido a
la importancia de esta actividad para generar ingresos. Este fenómeno supone sin
embargo una mayor dependencia de las importaciones de alimentos del exterior, con un
perjuicio para el autoabastecimiento de los granos y mayor dependencia de los precios
internacionales. Sin embargo, esta actividad brinda la posibilidad de acumular capital y
generar empleo mediante la producción para la comercialización de frutas, hortalizas,
legumbres y semillas.
Sin embargo, las exportaciones de productos agropecuarios y agroindustriales han
disminuido en los últimos años, pasando de 1,5 millones de dólares en el año 1999 a 1,2
millones de dólares en el año 2002 (valor FOB), así como en proporción de las
exportaciones totales (tabla 4.3). Esto es posiblemente debido a la caída de los términos
de intercambio agrícolas en los últimos años, motivado sobre todo por el efecto de caída
de los precios mundiales del café, que ocasionó la llamada crisis del café.
Tabla 4.3: Valor de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales y proporción
sobre el total (millones de dólares)
1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 a/
Exportaciones
totales
1.248 2.157 2.781 3.082 2.860 2.819 3.048
Exportaciones
agroalimentarias b/
829 1.348 1.518 1.625 1.344 1.295 1.358
Proporción (%) 66,42 62,49 54,58 52,72 46,99 45,93 44,55a/ Cifras preliminares.
b/ Exportaciones agroalimentarias incluye los capítulos 1 al 24 y el 44 del sistema arancelario
armonizado. Fuente: CEPAL (2005a).
53 Ver Carletto (2000), Carletto et al (1999) y Goldín (2003), entre otros.
80
Esta crisis del café se produjo por la disminución de los precios mundiales de este
producto, que afectó a los productores centroamericanos. La destrucción de empleos en
toda Centroamérica fue alarmante, perdiéndose entre una temporada y otra 350.000
empleos temporales y 190.000 permanentes. Este producto suponía un 21% de la
exportación total en la temporada de cultivo de 1999-2000. De esta temporada hasta la
siguiente, los ingresos de su exportación decayeron en un 38% en Guatemala. (Varangis
et al., 2003). En volumen y valor, las exportaciones guatemaltecas de café bajaron entre
el 2000 y el 2003 de 290.600 a 208.300 toneladas métricas y de 569 a 269 millones de
dólares (CEPAL, 2005a). Esta crisis ha sido una de las causas fundamentales de las
hambrunas producidas en Guatemala a fines del año 2001 (González, 2005).
En el sector rural, además de las actividades agrícolas, destaca el trabajo no relacionado
con la agricultura. De acuerdo con Vakis (2002), en el año 2000 el 56% de los hogares
rurales se dedicaban a la agricultura, seguido de un 15% al comercio, y un 10% a las
manufacturas. La población económicamente activa (PEA) del sector rural creció en un
10,9% desde 1999 a 2002, a un nivel casi igual que la PEA total (11,8%)54, empleando
al 56,5% de la población económicamente activa del país en el 2002, la cifra más alta de
los países centroamericanos.
Esta tendencia se debe sustancialmente a la dinámica del empleo rural no agrícola, que
en 1989 representaba el 7,8% del empleo rural total y en 1994 el 25,6% (Samayoa,
1999). El empleo rural no agrícola se genera por aquellas actividades económicas
impulsadas por el sector agrícola, tales como el suministro de servicios auxiliares, el
transporte y el comercio. También se crea por actividades no vinculadas a la agricultura
o vinculadas indirectamente como el turismo, la artesanía y la maquila.
4.4. Análisis descriptivo de la inseguridad alimentaria en Guatemala
Una vez definido el marco conceptual y los rasgos más destacados de la seguridad
alimentaria en Guatemala, se caracterizan aquellos hogares que padecen inseguridad
alimentaria y vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Este análisis se realiza a partir
54 Datos de CEPAL (2005a).
81
de los datos de la ENCOVI 2000, y en base a esta encuesta, se exponen los resultados
alcanzados en el diseño de un indicador de inseguridad alimentaria y vulnerabilidad a la
inseguridad alimentaria. Previamente, se expone una justificación relativa al diseño de
este indicador, en función de los datos disponibles y la exposición realizada en el
apartado 2 de este capítulo, además de la correspondiente información bibliográfica.
Preliminarmente, conviene realizar una aclaración sobre la división política de
Guatemala, que se estructura en 22 departamentos. Éstos se agrupan en zonas divisorias
(mapa 4.1), las cuales son generalmente consideradas en estudios de investigación y
trabajos de campo. Los datos de la ENCOVI 2000, desarrollada por el Banco Mundial y
utilizada en este capítulo y en los posteriores, están agrupados geográficamente de
acuerdo con este último criterio.
82
Mapa 4.1: Regiones de estudio de Guatemala
Noreste
Sureste
Noroccidente
Suroccidente
Norte
Metropolitana
Central
Petén
Metropolitana Sureste Suroeste 1. Guatemala 8. Jutiapa 14. QuetzaltenangoNorte 9. Jalapa 15. Totonicapán2. Alta Verapaz 10. Santa Rosa 16. San Marcos3. Baja Verapaz Central 17. SuchitepéquezNoreste 11. Sacatepéquez 18. Retalhuleu4. Zacapa 12. Escuintla 19. Sololá5. Chiquimula 13. Chimaltenango Noroeste 6. El Progreso 20. Quiché7. Izabal 21. Huehuetenango Peten 22. PeténFuente: Elaboración propia.
4.4.1. Justificación
En la ENCOVI 2000 se define la línea de extrema pobreza como el costo anual de las
necesidades mínimas de calorías diarias recomendadas para Guatemala, en función de la
cesta de consumo observada para toda la población55. Aquellos individuos cuyo nivel de
ingresos se encuentra por debajo de este valor no pueden satisfacer sus necesidades
55 En el cálculo del consumo alimenticio se tienen en cuenta los alimentos comprados por cada hogar, así
como los alimentos no comprados (producción propia, donaciones y reembolsos).
83
mínimas de alimentos, aún cuando dediquen todos sus recursos disponibles para su
consumo. De acuerdo con World Bank (2004a), la línea de extrema pobreza anual para
el año 2000 en Guatemala asciende a 1.869 quetzales56 per capita anuales, y existe un
15,7% de personas por debajo de la misma.
El término económico de pobreza, entendido en la literatura económica como la
incapacidad de alcanzar unos niveles mínimos de consumo o ingreso, es una de las
principales causas de inseguridad alimentaria. Por ello, y teniendo en cuenta la relación
que tiene esta variable con el consumo de alimentos, tal como está definida en la
ENCOVI 2000, ésta puede interpretarse como una aproximación de la variable
inseguridad alimentaria.
Sin embargo, este concepto es estático, ya que la variable extrema pobreza no capta la
posible evolución de los hogares o las personas. Es decir, no tiene en cuenta el carácter
dinámico del consumo ante los posibles riesgos que puedan poner en peligro el acceso a
alimentos de estas familias. Con el fin de dotar de mayor dinamismo al indicador de
seguridad alimentaria, se recurre a las medidas calculadas por Tesliuc y Lindert
(2002)57. Estas medidas de vulnerabilidad se entienden como la probabilidad de
convertirse en pobre en el futuro58. Éstas son calculadas en función del consumo de los
hogares de la ENCOVI, un conjunto de características de los mismos y la información
reportada de los hogares en lo relativo a impactos negativos experimentados (sequía,
pestes, pérdidas de trabajo, disminución de ingresos, accidente del cabeza de familia,
pérdidas en los términos de intercambio y mala cosecha). En su análisis, Tesliuc y
Lindert distinguen entre dos tipos de vulnerabilidad para los hogares: vulnerables de
media baja (low-mean vulnerable) y vulnerables de varianza alta (high-variance
vulnerable). El primer tipo se refiere a aquellos hogares que cuentan con un nivel bajo
56 El quetzal es la moneda nacional de Guatemala. Un dólar equivale aproximadamente a 7,5 quetzales
(tipo de cambio en el 2005). 57 El autor quisiera agradecer a Kathy Lindert el haberle permitido el acceso a las medidas de
vulnerabilidad que calcularon. 58 Se debe tener en cuenta también que estas medidas están calculadas a partir de datos de sección
cruzada, por lo que no se dispuso de un referente temporal amplio para su cálculo. Sin embargo, las
medidas reflejan una buena aproximación de la vulnerabilidad para el año 2000 a partir de los datos
disponibles.
84
de consumo esperado, y el segundo tipo se refiere a los hogares con una alta volatilidad
en su consumo.
En la clasificación de inseguridad alimentaria y riesgo realizada no se tiene en cuenta
ninguna variable relacionada con la malnutrición del hogar. Esto es debido a la
complicidad de establecer una categorización de malnutrición por hogar en función de
los datos de la ENCOVI 2000. Marini y Gragnolati (2002), basándose en la ENCOVI
2000, utilizan varios índices nutricionales para los menores de 5 años y un índice de
masa corporal para los mayores de 18, con el fin de estimar las pautas socioeconómicas
y geográficas de la malnutrición en Guatemala. Sin embargo, estos índices están
definidos a nivel de individuos, y no a nivel de hogar, el cual es el objetivo de este
análisis. Por otro lado, los individuos entre 5 y 18 años no son tenidos en cuenta, ya que
no existe un consenso en el indicador adecuado para medir el crecimiento entre
adolescentes (la edad adolescente supone un período de transición en el que se
experimentan cambios hormonales rápidos que provocan aceleración en el crecimiento
y dificultan la elección de un índice adecuado). Por ello, debido a que estos índices sólo
pueden formularse de forma individual, unido a la dificultad de estimar la malnutrición
adolescente, no es posible realizar la extrapolación de la variable malnutrición a nivel de
hogar.
Por tanto, se define en este estudio como “hogares vulnerables”, realizando un abuso de
la nomenclatura, a aquellos hogares que no alcanzan suficiente consumo de alimentos
como para satisfacer sus necesidades caloríficas mínimas, así como aquellos hogares
susceptibles de percibir una disminución en el consumo de alimentos debido a diversos
factores de riesgo. Estos hogares vulnerables se pueden dividir en aquellos hogares
susceptibles de padecer inseguridad alimentaria crónica, inseguridad alimentaria
transitoria o riesgo a la inseguridad alimentaria.
Combinando cada una de las categorías de pobreza y vulnerabilidad de los hogares de la
ENCOVI 2000 y los cálculos de Tesliuc y Lindert (2002), resultan 9 grupos de hogares
diferentes, los cuales se presentan en la figura 4.3.
85
Figura 4.3: Diferentes combinaciones en función de las categorías de pobreza y
vulnerabilidad
7 8 9
6 4 5
1 2 3
PE PNE NP
NV
VAV
VBM
Nomenclatura utilizada: NP: no pobres, PNE: pobres no extremos, PE: pobres extremos, NV: no
vulnerables, VAV: vulnerables de alta varianza, VBM: vulnerables de baja media.
Fuente: Elaboración propia en función de la ENCOVI 2000 y los datos de Tesliuc y Lindert (2002).
En función de las agrupaciones anteriores, se propone un modelo alternativo para
identificar la inseguridad alimentaria. Por ello, se realiza las siguientes categorías de los
hogares con respecto a su estado de inseguridad alimentaria:
• Inseguridad alimentaria crónica: En esta categoría están agrupados los hogares
considerados al mismo tiempo pobres extremos y vulnerables de baja media. Es
decir, aquéllos que no llegan a satisfacer sus necesidades de alimentación básica
y que además su nivel de consumo esperado es reducido (grupo 9 de la figura
4.3).
• Inseguridad alimentaria transitoria: Categoría que agrupa al resto de los pobres
extremos. Por tanto, tienen inseguridad alimentaria transitoria aquellos hogares
que no alcanzan a satisfacer sus necesidades de alimentación básica, pero cuyo
consumo esperado tiene una alta volatilidad (vulnerables de alta varianza, por lo
que su consumo es susceptible de fluctuar, tanto por encima de la línea de la
pobreza como por debajo), o no son considerados como vulnerables (no tienen
peligro de ser afectado por los riesgos). Esta categoría engloba a los grupos 3 y 6
de la figura 4.3.
• Riesgo a la inseguridad alimentaria: Son los hogares no comprendidos en las
categorías anteriores, y que cuentan con al menos una de las siguientes
86
características: son vulnerables o pobres no extremos. Esto es debido a que la
pobreza es una importante causa de generar inseguridad alimentaria, y a que la
medida de vulnerabilidad es un indicador de los riesgos para el consumo de los
hogares, y de las posibilidades de éstos para enfrentarlos59 (grupos 2, 4, 5, 7 y 8
de la figura 4.3).
• Sin riesgo: Aquellos hogares que ni son pobres ni son vulnerables (grupo 1 de la
figura 4.3).
4.4.2. Resultados
En la figura 4.4 se presenta una categorización de los hogares de Guatemala en función
de su capacidad de acceso a alimentos, tal como se define en este estudio. Es de destacar
que, de acuerdo con el modelo, la inseguridad alimentaria de los hogares es
prácticamente crónica. Tan sólo un 0,85% de los hogares padecen inseguridad
alimentaria transitoria. Estos hogares suponen un 7,9% de todos los inseguros.
Asimismo, muchos de ellos padecen riesgo a la inseguridad alimentaria (50,69%). El
elevado número de inseguridad alimentaria crónica con respecto a la transitoria hace
suponer que este problema en Guatemala y sus causas son de carácter estructural y no
estacional.
59 Se incluye en el Anexo 7 una discusión sobre la relación entre pobreza y vulnerabilidad en la ENCOVI
2000.
87
Figura 4.4: Categorización de los hogares guatemaltecos en función de su estado de
seguridad alimentaria y porcentaje de los mismos sobre el total
9,95
50,69
0,85
38,51
PE PNE NP
Inseguridad alimentaria crónica Inseguridad alimentaria transitoria Riesgo a la inseguridad alimentaria Sin riesgo
NV
VAV
VBM
Nomenclatura utilizada: NP: no pobres, PNE: pobres no extremos, PE: pobres extremos, NV: no
vulnerables, VAV: vulnerables de alta varianza, VBM: vulnerables de baja media.
Fuente: Elaboración propia en función de la ENCOVI 2000 y los datos de Tesliuc y Lindert (2002).
En la tabla 4.4 se presentan las características de los hogares, de acuerdo con cada
categoría de vulnerabilidad. Se presenta el número de hogares dentro de cada categoría,
así como el porcentaje de hogares por cada característica dentro de cada grupo de
inseguridad alimentaria. Para el número de familiares por hogar se presenta la media.
88
Tabla 4.4: Caracterización de los hogares vulnerables
inseguridad
alimentaria
crónica
inseguridad
alimentaria
transitoria
inseguridad
alimentaria
riesgo
Sin
riesgo
Total
Total 218.132 18.581 111.0751 843.987 2.191.451
(%) 9,95 0,85 50,69 38,51 100,00
Rurales 205.327 15.420 769.909 249.141 1.239.797
(%) 94,13 82,99 69,31 29,52 56,57
Media de familiares por
hogar
7,65 6,69 5,78 3,84 5,23
Cabeza de hogar Indígena 159.114 12.213 500.478 180.825 852.630
(%) 72,94 65,73 45,06 21,43 38,91
de los cuales:
K’iche 23.310 2.634 115.869 51.885 193.698
(%) 10,69 14,18 10,43 6,15 8,84
Q’eqchi 36.105 1.715 67.463 22.907 128.190
(%) 16,55 9,23 6,07 2,71 5,85
Kaqchiquel 15.302 3.735 106.248 67.788 193.073
(%) 7,02 20,10 9,57 8,03 8,81
Mam 45.211 1.654 99.831 12.725 159.421
(%) 20,73 8,90 8,99 1,51 7,27
Cabeza de hogar de sexo
femenino
21.623 3.944 164.783 212.306 402.656
(%) 9,91 21,23 14,84 25,16 18,37
Cabeza de hogar menor de
20 años
1.723 0 16.191 17.431 35.345
(%) 0,79 0,00 1,46 2,07 1,61
Cabeza de hogar entre 21
y 30 años
40.659 2.141 221.513 152.859 417.172
(%) 18,64 11,52 19,94 18,11 19,04
Cabeza de hogar entre 31
y 60 años
151.538 12.415 712.067 520.370 1.396.390
(%) 69,47 66,82 64,11 61,66 63,72
Cabeza de hogar mayor de
60 años
24.212 4.025 16.098 153.327 342.544
(%) 11,10 21,66 14,49 18,17 15,63
Fuente: Elaboración propia a partir de la ENCOVI 2000. Se abrevia inseguridad alimentaria con el
acrónimo insa. Se considera que un hogar es indígena cuando su cabeza de hogar lo es.
89
Cabe destacar que aquellos hogares cuyo cabeza de hogar es indígena son más
susceptibles de ser vulnerables. Es de recalcar en la tabla 4.4 que existe una proporción
de hogares liderados por mujeres que son menos vulnerables. De acuerdo con Slowing y
Arriola (2001), este fenómeno se puede explicar por dos razones. En primer lugar, los
hogares encabezados por mujeres compensan el déficit de ingresos al ocupar a sus hijos
en tareas generadoras de ingresos. Este hecho, sin embargo, supone un impacto negativo
menos evidente, ya que los menores de edad pueden sacrificar su educación al dedicarse
a actividades generadoras de ingresos. En segundo lugar, las mujeres cabezas de hogar
tienen la autonomía de decidir sobre el uso de los recursos, y tienden a invertirlo de
forma más eficiente para el hogar. Otro hecho que puede aportar mayor explicación a
este fenómeno es el de las remesas familiares (dinero enviado por miembros del hogar
que abandonan el mismo para perseguir oportunidades de trabajo en el extranjero), ya
que en ocasiones la ausencia del marido en el hogar se debe a que el mismo se desplaza
con el fin de buscar mayores ingresos para el hogar.
El fenómeno de las remesas está ampliamente extendido en Guatemala, e influye
positivamente en su seguridad alimentaria. Estas aportaciones de dinero son un
fenómeno de gran crecimiento en Guatemala60. En 2004, el monto total de las remesas
recibidas constituyó el 9,5% del PIB nacional (CEPAL, 2005b). De acuerdo con la
encuesta sobre impacto de remesas familiares de 2004 (OIM, 2004), la mayoría de los
miembros del hogar que proporcionan remesas son los hijos del jefe de hogar (54,9%),
los hermanos (13,6%) y el esposo o esposa (13,4%), afincados principalmente en los
EEUU (97,0%). Este fenómeno contribuye a fortalecer la seguridad alimentaria de los
hogares, pero con un coste importante para la estabilidad de las familias, ya que en
muchas ocasiones supone el desplazamiento del cabeza de hogar, originando así un
coste social. Además, este fenómeno fomenta la inmigración ilegal.
Un dato digno de resaltar es que el 94,1% de los hogares con inseguridad alimentaria
crónica habitan en el área rural. Sin embargo, los hogares sin riesgo que habitan en el
área rural son tan sólo del 29,5%.
60 El volumen de remesas se incrementó de 465,5 millones de dolares en 1999 a 2.106,5 millones en 2003
(PNUD Guatemala, 2004).
90
En el mapa 4.2 se expone la proporción de hogares vulnerables de acuerdo con sus tipo
de inseguridad alimentaria. Asimismo, se presenta el porcentaje de hogares de cada
región sobre el total. La región metropolitana es donde existe el menor número de
hogares vulnerables (58,9%), caracterizada por una alta densidad de población. Las
mayores tasas de vulnerabilidad se encuentran en la región norte y noroccidente (83,0%
y 84,4% respectivamente). En estas dos regiones, la proporción de hogares con
inseguridad alimentaria crónica es también mayor (28,1% y 22,9% respectivamente). Es
de destacar que la proporción de hogares en riesgo de inseguridad alimentaria es muy
elevado en la mayoría de las regiones.
Mapa 4.2: Vulnerabilidad en Guatemala y densidad de población (%)
Crónico Transitorio En riesgo Sin riesgo
11,06
2,9
8,80
Noreste
Noroccidente
Suroccidente
Norte
Petén
11,167,27
8,59
24,99 Sureste Central
25,16
Metropolitana
Las cifras que se presentan por cada región corresponden al porcentaje de hogares de cada región sobre el
total
Fuente: Elaboración propia
91
4.5. Reflexiones finales
• Se encuentran dos interpretaciones en el término seguridad alimentaria en
términos de causalidad o consecuencia de los activos y fuerzas. El término
seguridad alimentaria es un concepto ex ante, ya que la falta de alimento
necesario para cubrir las necesidades caloríficas mínimas puede ser una causa de
hambre, subnutrición o malnutrición, así como de deterioro de los activos de los
hogares. Sin embargo, éste es un término ex post, ya que este estado se deriva de
la combinación de distintos factores internos al hogar, estructuras, procesos y
riesgos. Por tanto, existe un círculo en el cual el estado de seguridad alimentaria
de un hogar actúa como causa y consecuencia del bienestar del mismo, en
función de las fuerzas que le afecten y los activos a los que se tenga acceso.
• En las últimas décadas, la producción agrícola en Guatemala se ha transformado
hacia un modelo orientado a la exportación de alimentos. Cultivos como el maíz
y el frijol están siendo desplazados por los conocidos como cultivos no
tradicionales, orientados a la comercialización de los mismos en los mercados
internacionales. Este fenómeno afecta a la seguridad alimentaria del país, en el
sentido de que se produce para el exterior, con los problemas de acceso a los
alimentos que esto puede conllevar. Por otro lado, la producción no tradicional
supone una vía de ingreso para los hogares vulnerables del área rural, los cuales
son más del 70% de los hogares totales.
• Las causas de la inseguridad alimentaria en Guatemala son diversas. Entre ellas
se destacan la desigualdad económica, la falta de acceso a tierras, la falta de
acceso a crédito, los “shocks” ambientales (sequías, heladas, desastres naturales)
y el crecimiento de la población. De acuerdo con el índice de inseguridad
alimentaria propuesto, los hogares afectados por ésta son caracterizados como
inseguros crónicos, lo que induce a pensar que la inseguridad alimentaria en
Guatemala parte de un problema de carácter estructural.
• Más del 60% de los hogares totales de Guatemala se encuentran en un estado de
inseguridad alimentaria o con riesgo de padecerla. Se destaca que la inseguridad
alimentaria en el país es de carácter crónico más que transitorio.
92
• La población indígena es el colectivo que mayor vulnerabilidad padece, así
como la población rural. Sin embargo, aquellos hogares liderados por mujeres
presentan mejores resultados en los índices de inseguridad alimentaria.
4.6. Bibliografía
AGEXPRONT, 2000. Exportaciones: la experiencia de una década. www.export.com.gt
ALWANG, J., SIEGEL, P.B. AND S.L. JØRGENSEN, 2001. Vulnerability: a view
from different disciplines. Social protection discussion paper series 115. The World
Bank. Washington D.C.
BORTON, J. AND SHOHAM, J, 1991. Mapping vulnerability to food insecurity:
Tentative guidelines for WFP offices. Study commissioned by the World Food
Programme. London: Relief and Development Institute.
CAMPBELL, C.C., 1991. Food insecurity: a nutritional outcome or a predictor
variable?. Journal of Nutrition, 121(3), 408-15
CARLETTO, C., 2000. Non-traditional Crops and Land Accumulation Among
Guatemalan Smallholders: Is the Impact Sustainable? IFPRI Discussion paper 80.
CARLETTO, C., DE JANVRY, A. AND SADOULET, E., 1999. Sustainability in the
diffusion of innovation: smallholder non-traditional agro-exports in Guatemala.
Economic Development and Cultural Change, 47 (2).
CEPAL, 2001. La estructura agraria y el campesinado en El Salvador, Guatemala y
Honduras. Ciudad de México: CEPAL.
CEPAL. 2003a. Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the
Caribbean 2003. Santiago de Chicle: CEPAL.
93
CEPAL, 2003b. Istmo centroamericano: Los retos de la sustentabilidad en granos
básicos. Ciudad de México: CEPAL.
CEPAL, 2005a. Información básica del sector agropecuario. Subregión norte de
América Latina y el Caribe, 1990-2003. Ciudad de México: CEPAL.
CEPAL, 2005b. Guatemala: Evolución económica durante 2004 y perspectivas para
2005. Ciudad de México: CEPAL.
COMPTON, L.P., DE LOMA OSORIO, E. Y ZELAYA, C.A., 2003. La seguridad
alimentaria en Centroamérica. Presentación en la XLVII Reunión Anual del PCCMCA,
La Ceiba, Honduras. 28 abril-3 mayo 2003.
DIAZ-BONILLA, E., THOMAS, M., ROBINSON, S. AND CATTANEO, A., 2000.
Food security and trade negotiations in the World Trade Organization: a cluster analysis
of country groups. TMD Discussion Paper, 59. Washington DC: IFPRI.
DFID, 2001. sustainable livelihoods guidance sheet. London: DFID.
EPTISA INTERNACIONAL, 2005. Centrar el desarrollo en las personas: aplicación
del concepto de desarrollo humano en proyectos, políticas y programas en el marco de
reducción de la pobreza. Experiencias de desarrollo, 3. Dossier Técnico.
FAO, 1983. World food security: a reappraisal of the concepts and approaches. Director
general’s report. Rome: FAO.
FAO, 2000. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2000. Rome: FAO.
FAO, 2002. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2002. Rome: FAO.
FAO, 2004. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2004. Rome: FAO.
FAO, 2005. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2005. Rome: FAO.
94
FUENTES M.R., VAN ETTEN J., ORTEGA A. AND VIVERO J. 2005. Maíz para
Guatemala. Propuesta para la reactivación de la cadena agroalimentaria del maíz
blanco y amarillo. FAO Guatemala: Ciudad de Guatemala.
GIL A., 2005 Síndrome de realimentación. En tratado de nutrición. Madrid: Acción
Médica.
GOLDÍN, L., 2003. Procesos globales en el campo de Guatemala: Opciones
económicas y transformaciones ideológicas. Guatemala: FLACSO Guatemala.
GONZÁLEZ, V., 2005. El café y su importancia en los medios de vida de las familias
vulnerables de América Central: Estrategia de intervención. Madrid: AECI.
HODDINOTT, J., 1999 Choosing outcome indicators of household food security.
Technical guide, 7. Washington DC: IFPRI.
INE, 2003. IV Censo Agropecuario. Ciudad de Guatemala: INE.
MARINI, A. AND GRAGNOLATI, M., 2002. Malnutrition and poverty in Guatemala.
Background paper for Guatemala Poverty Assessment (GUAPA). Washington D.C.:
World Bank.
MAXWELL, S. AND FRANKENBERGER, T. R., 1992. Household food security:
Concepts, indicators, measurements. UNICEF-IFAD.
MFEWS, 2005. Perfiles de Medios de Vida de Guatemala. Sistema Mesoamericano de
Alerta Temprana para Seguridad Alimentaria. Ciudad de Guatemala: MFEWS.
ONU (MINUGUA) y URL, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, 1997.
Acuerdos de Paz firmados por el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad
Revolucionaria Guatemalteca (URNG). Ciudad de Guatemala: MINUGA-URL.
OIM, 2004. Encuesta sobre impacto de remesas familiares en los hogares
Guatemaltecos. Ciudad de Guatemala: OIM.
95
PLANAS, M Y PEREZ-PORTABELLA, C., 2002. Ayuno. En Fisiopatología aplicada a
la Nutrición. Barcelona: Mayo.
PNUD, 2004. Informe de desarrollo humano 2004: La libertad cultural en el mundo
diverso de hoy. New York City: PNUD.
PNUD, 2005. Informe de desarrollo humano 2005: La cooperación internacional ante
una encrucijada: Ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo desigual.
New York City: PNUD.
PNUD GUATEMALA, 2004. Compendio estadístico 2004. Ciudad de Guatemala:
PNUD.
RIELY, F., MOCK, N., COGILL, B., BAILEY, L, AND KENEFICK, E., 1999. Food
security indicators and framework for use in the monitoring and evaluation of food aid
programs. Food and Nutrition Technical Assistance Project (FANTA). Washington
D.C.: USAID
SAMAYOA, 0., 1999. La productividad y el empleo agrícola y no agrícola en el área
rural. Cuadernos de desarrollo humano PNUD Guatemala.
SISTEMA DE NACIONES UNIDAS, 2003. Situación de la seguridad alimentaria y
nutricional de Guatemala. Ciudad de Guatemala: Sistema de Naciones Unidas.
SLOWING, K. Y ARRIOLA, G., 2001. La dimensión económica de la exclusión de
género a finales del siglo XX. Cuadernos de desarrollo humano, 7.
STAMOULIS, K. AND ZEZZA, A., 2003. A Conceptual Framework for National
Agricultural, Rural Development, and food Security Strategies and Policies. ESA
Working Paper 03-17 November 2003. Rome: FAO
96
TESLIUC, E. D. AND LINDERT, K., 2002. Vulnerability: A quantitative and
qualitative assessment. Background paper for Guatemala Poverty Assessment
(GUAPA). Washington D.C.: World Bank.
VAKIS, R. 2002. Guatemala: Livelihoods, Labor Markets, and Rural Poverty.
Background paper for Guatemala Poverty Assessment (GUAPA). Washington D.C.:
World Bank.
VARANGIS, P., SIEGEL, P., GIOVANNUCCI, D. AND LEWIN, B., 2003. Dealing
with the coffee crisis in Central America. Impacts and Strategies. Washington D.C.:
World Bank.
VIVERO, J. L., 2004. Teoría del hambre: Conceptos, definiciones e implicaciones
prácticas. Presentación en el Curso de Posgrado sobre seguridad alimentaria y pobreza
en Guatemala. Ciudad de Guatemala, Guatemala, 5 febrero-13 marzo, 2004.
VIVERO, J.L. Y DE LOMA-OSSORIO E., 2005. Propuestas de actuación para la lucha
contra el hambre en Centroamérica. Revista Española de Desarrollo y Cooperación
IUDC-UCM. Número extraordinario.
VON BRAUN, J., 1991. A policy agenda for famine prevention in Africa. Food policy
report. Washington DC: IFPRI.
WORLD BANK, 1986. Poverty and hunger: Issues and options for food security in
developing countries. World Bank Policy Study. Washington DC: World Bank.
WORLD BANK, 2004a. La pobreza en Guatemala. Washington D.C.: World Bank.
WORLD BANK, 2004b. Drivers of sustainable rural growth and poverty reduction in
Central America. Guatemala case study. World Bank Report No. 31191-GT.
97






































































































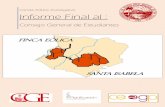




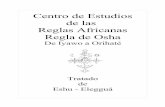






![TEXTE ESPAGNOL] TRATADO DE LIMITES ENTRE ESPANA ...](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63143441b1e0e0053b0eaae0/texte-espagnol-tratado-de-limites-entre-espana-.jpg)