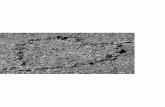Él es “El Diego de la gente”. El discurso de Diego Maradona: el héroe trágico de lo nacional-popular
El discurso barebacker
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of El discurso barebacker
2
TABLA DE CONTENIDO
ANTECEDENTES ..................................................................................................................... 3
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 5
METODOLOGÍA ...................................................................................................................... 8 HIPÓTESIS ................................................................................................................................... 8 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN ...................................................................................................... 8
ESTADO DE LA SITUACIÓN: HOMOSEXUALIDAD, VIH-‐SIDA Y SEXO BAREBACK ..................... 11 MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN GAY E IDENTIDADES HOMOSEXUALES .................................................... 11 IDENTIDADES HOMOSEXUALES Y SIDA ........................................................................................... 13 SIDA, HOMOSEXUALIDAD Y SEXO SEGURO ..................................................................................... 14 BAREBACK O BAREBACKING .......................................................................................................... 17
Definición ........................................................................................................................... 17 Identidad Bareback ............................................................................................................ 20 Desviación y estigma ......................................................................................................... 21 Internet, VIH y Bareback .................................................................................................... 23 Rasgos individuales y psicológicos en la Identidad bareback ............................................ 26 Subcultura Bareback y Retos para la Salud Pública .......................................................... 28 Aspectos Legales ................................................................................................................ 29
MARCO TEÓRICO ................................................................................................................. 31 ESTUDIOS CULTURALES ................................................................................................................ 31 ESTUDIOS CULTURALES Y REPRESENTACIÓN .................................................................................... 31 ESTUDIOS CULTURALES E IDENTIDAD .............................................................................................. 40
Identidad e Identificación .................................................................................................. 40 Aproximaciones culturales para el estudio de la identidad ............................................... 43 Identidad y Cultura Global ................................................................................................. 45
CONSIDERACIONES SOBRE LA PLURALIDAD EN LA ERA DIGITAL ............................................................. 48
ANÁLISIS ........................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. REPRESENTACIÓN DISCURSIVA DEL SEXO BAREBACK .......................................................................... 50 IDENTIDAD BAREBACK ................................................................................................................. 58 ANÁLISIS DEL SITIO ...................................................................................................................... 63
Registro ............................................................................................................................. 63 Navegación ........................................................................................................................ 68
ANÁLISIS DE LA COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO .................................................................... 75
CONCLUSIONES ................................................................................................................... 83
ANEXOS……………………………………………………………………………………………………………………………..92
TRABAJOS CITADOS ............................................................................................................. 99
3
ANTECEDENTES
La inquietud para realizar la presente tesis se originó hace años al leer una nota periodística,
que hablaba de un fenómeno identificado en Inglaterra denominado bareback, en donde
hombres gay informados pertinentemente sobre los riesgos para la transmisión del virus de
inmunodeficiencia humana (VIH), decidían tener sexo sin condón.
La noticia me pareció poco creíble, pues en mi contexto el discurso dominante continúa siendo
que el sexo seguro es la única forma efectiva de prevenir el VIH, causa del síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA), enfermedad que pese a los avances científicos en los
tratamientos, sigue siendo representada con el halo de enfermedad mortal, por lo que sería
irracional que alguien pudiera exponerse voluntariamente al riesgo de infección.
Dentro de este paradigma, lo único que quizá pudiera excusar el tener sexo desprotegido es la
desinformación e ignorancia. La conducta racionalmente esperada por la sociedad hacia los
homosexuales, al formar parte de los grupos de riesgo, es que tengan sexo seguro o con
condón, para lo cual existen diversas estrategias de prevención, a través de múltiples medios
de comunicación.
Sin embargo el bareback o barebacking es una práctica que se da realmente y es una causa de
contagios de VIH. En lo personal he conocido varios homosexuales que han manifestado que
practican sexo sin condón de forma sistemática; algunos de ellos se identifican como
barebackers, otros lo atribuyen a una preferencia física al sexo sin condón, la falta de
excitación con el condón, e incluso a la pereza de utilizarlo. Recientemente algunos de ellos
han dado positiva la prueba de detección de VIH; conscientes de su contagio por la práctica de
relaciones sexuales sin condón, algunos de ellos han optado por el sexo seguro, mientras que
otros han expresado que tener sexo sin condón es la única forma en que pueden ejercer una
sexualidad placentera, y que todos quienes tienen sexo sin condón ya saben qué les espera.
La dicotomía entre una práctica sexual más placentera tanto a nivel físico como imaginado y el
conocimiento sobre el riesgo de infección de VIH son cuestiones centrales del discurso
bareback, que reta el imperativo social consensuado que antepone la preservación de la salud
al deseo sexual individual.
Existe evidencia de que el sexo sin condón o sexo bareback es una práctica que se da en la
sociedad mexicana. La Agencia de Noticias sobre Diversidad Sexual (Bastida, 2008) condujo en
2007 la II Encuesta Nacional sobre Comportamiento Sexual y Pruebas de Detección del VIH en
4
Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH)1, la cual fue respondida por 4153 hombres a
través de un cuestionario en internet. Esta encuesta develó en sus resultados que el sexo anal
sin condón es una práctica entre los HSH de México: 77 % de los encuestados reconoció no
haber utilizado condón durante el último año en alguna relación sexual (37% con su pareja y
40 % con otras personas). Las principales prácticas de riesgo identificadas en la encuesta
fueron:
-‐ sexo oral con otros (94 %)
-‐ sexo oral en pareja (89 %),
-‐ sexo anal en pareja (61 %), y
-‐ sexo anal con otros (38 %)
Sobre las razones por las que los HSH no usan condón, se ubican en orden de importancia:
-‐ la confianza en la pareja (40 %)
-‐ “dejarse llevar por la calentura” (39%)
-‐ por no haber condón a la mano (25 %)
-‐ mayor intimidad con la(s) pareja(s) sexual(es) (20 %)
-‐ lo “excitante” de no usar condón (11 %) y,
-‐ el gusto por el bareback (5 %),
Estos resultados no son representativos dado que excluyen a quienes no tienen acceso a
internet y a la población de más bajos recursos, pero muestran que un sector de la sociedad
homosexual mexicana identifica el término bareback y realiza esa práctica sexual, con el
subsecuente riesgo de contagio de VIH. Si bien solo 5% se refirieron al bareback, el
conocimiento sobre el sexo seguro está implícito en la mayoría de las razones presentadas.
Estos datos justifican el explorar el tema del bareback desde la comunicación con un enfoque
cultural, y tratar de representar a la comunidad mexicana que se identifica con esta práctica,
al continuar siendo la atención del VIH/SIDA uno de los retos globales.
1 http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=607 Recuperado el 8 de 09 de 2009.
5
INTRODUCCIÓN
El sexo seguro continúa siendo el discurso dominante y se ha posicionado como la política
pública principal en torno a la prevención del VIH. Tener sexo desprotegido queda situado en
el lugar de las conductas irracionales, está asociado a la muerte, la falta de autoestima, el mal,
y en algunos contextos ha sido objeto de persecución judicial por delito sexual, como el caso
Assange (Elola, 2011).
Sin embargo la práctica del sexo desprotegido premeditado entre homosexuales ha sido
visibilizada cada vez más, y comúnmente es denominada bareback o barebacking . Por su
configuración cultural algunas investigaciones apuntan a considerarla como una nueva
identidad sexual, una sub identidad de la identidad homosexual, una subcultura o una micro-‐
cultura (Carballo-‐Diéguez, et al., 2009; Peacock, et al., 2001; Junge, B., 2002; Adam, 2005).
El bareback aún no está representado en el discurso mexicano de la salud pública, ni se han
encontrado referencias a las prácticas de sexo premeditado sin condón; la estrategia de
prevención del VIH descansa en la promoción del sexo seguro e información, como puede
observarse en el Programa Nacional de Salud (Secretaría de Salud, 2007). Pese a esta
ausencia, se han identificado espacios reales y virtuales en la Ciudad de México donde esta
práctica es realizada.
Las políticas y estrategias del sexo seguro han sido una útiles para controlar el SIDA,
enfermedad que ha cobrado la vida de millones de personas alrededor del mundo. Se ha
criticado que uno de los fundamentos del sexo seguro (la auto protección) no ha dado
respuestas suficientes a la comunidad seropositiva para persuadirla de tener sexo con condón
(Junge, B., 2002). Tras observar diversas campañas de prevención se puede también
considerar que no adaptado su discurso al contexto actual en torno a la enfermedad,
dominado por fármacos para el tratamiento del SIDA más accesibles, eficaces y con menos
efectos secundarios, y por un medio ambiente comunicacional digital, que facilita mayor
información y permite establecer nuevas formas de comunicación entre las personas. Por ello,
se plantea en esta tesis que tanto sus contenidos como su estrategia comunicativa son cada
vez menos eficaces.
Existe un silencio acerca del bareback en el contexto de la prevención de VIH, derivado del
gran reto que implica: “cómo discutir de manera abierta y honesta lo que la gente realmente
está haciendo, sin contribuir aún más a fragilizar las normas del sexo seguro, o sin parecer que
se aprueba una práctica de muy alto riesgo” (Haig, T. 2006). El sexo bareback ha sido visto
6
como un ataque incomprensible contra los años de esfuerzo para promover el sexo seguro, y
por tanto se ha considerado que debe ser detenido y silenciado; o en su caso, es visto como un
tópico delicado que debe ser tratado con precaución.
Recurriendo al enfoque de estudios culturales, de acuerdo a la propuesta de Hall, S. (1997,
1996) se realizó una representación del sexo bareback y de la identidad bareback. Se
determinó que el bareback funciona como una identidad sexual nueva, que hace uso de los
nuevos medios y tecnologías para representar su discurso. Por ser una comunidad que hace
uso de las tecnologías de comunicación de la sociedad global actual, se plantea al bareback
como una comunidad global, cuyos significados y representaciones funcionan como recursos
culturales disponibles a través de internet, en los términos de identidad y cultura global
planteados por Lull, J. (2006). A través de la red de internet, individuos y grupos organizados
proponen y circulan una serie de contenidos y significados de lo que el bareback es, para que
otros sujetos puedan jalar y retroalimentar dichos significados.
Con estas consideraciones puede distinguirse la práctica sexual de sexo sin condón, de lo que
se plantea como identidad bareback. La identidad bareback en los términos planteados por
Hall, S. (1996, 1997) se refiere como la serie de imágenes, conceptos y significados (o cultura)
agrupados a nivel global en torno al significante bareback, que funciona como un nuevo punto
de identificación temporal para sujetos homosexuales que prefieren el sexo sin condón. La
identidad bareback se reproduce y difunde sus significados a través de la interacción cara a
cara, en los encuentros sexuales donde se practica, pero principalmente en internet, que la
refuerza y da sentido de unidad, facilitando la organización entre sus miembros para que la
práctica sexual bareback sea llevada al acto de forma más efectiva.
Quienes han practicado sexo sin condón y desarrollan esa preferencia, pueden buscar y/o
encontrar en internet el reservorio de significados asociados; pero también quienes
desconocen esta práctica, e incluso quienes se oponen a ella, pueden tener acceso a su bagaje
cultural, a través de las productos culturales asociados a esta práctica, que circulan por la web.
Durante el proceso de documentación en internet sobre el bareback se encontró una
comunidad en línea o red social de personas que se identifican con el bareback y que
establecen contacto a través del sitio web www.barebackrt.com. Durante el proceso de
observación y búsqueda no se encontró ningún sitio mexicano o en español respecto al
bareback; dado que el sitio web alberga a una comunidad con 3549 perfiles2 que manifiestan
2 http://www.barebackrt.com/ Recuperado el 13 de 10 de 2011
7
estar en la Ciudad de México, se consideró adecuado analizar el sitio y rasgos de la comunidad
de la Ciudad de México, para conocer sus representaciones, dado que el sitio web ofrece a los
usuarios diversas categorías para representarse en función de esta actividad. Se realizó un
análisis del sitio web, así como de rasgos generales con que se representa a sí misma la
comunidad de la Ciudad de México usuaria de esta página.
Desde una perspectiva de estudios de la comunicación se considera que la tesis es pertinente,
en función de que el discurso del sexo seguro ha sido difundido globalmente a través del uso
de diversas estrategias de comunicación y el uso de medios masivos (Morton, T. & Duck, J.,
2000) logrando generar percepciones, actitudes y cambios conductuales en las personas
respecto a su sexualidad, el SIDA y el sexo seguro, a nivel global. Por su parte la cultura
bareback se esparce y difunde a nivel global con el desarrollo de nuevas herramientas
comunicacionales, que les han permitido a los adeptos dar significado, organizarse y
desarrollar un discurso propio, que gira en torno a las prácticas sexuales proscritas y
estigmatizadas por el discurso hegemónico del sexo seguro.
Considerando lo anterior se plantea que es necesario hacer una reflexión urgente en torno a la
inmovilidad de las actuales políticas de prevención y control del SIDA (en específico los
contenidos del discurso del sexo seguro y su aproximación con las comunidades de riesgo), los
cuáles se consideran obsoletos para el contexto actual, en el que por la evolución de los
tratamientos se ha declarado un cambio de estatus de la enfermedad en cuestión, que ha
pasado de ser considerada una enfermedad mortal a una enfermedad crónica (Galán, 2010). Al
ser esta situación una de las posibles causas que estén influyendo en que más personas
practiquen sexo bareback se plantea necesario actualizar el discurso del sexo seguro, además
de generar estrategias específicas de comunicación y atención hacia el sector de barebackers.
Una limitación de esta tesis fue que no se estableció contacto directo con integrantes de esta
comunidad en línea ni se realizaron entrevistas a los sujetos, ante la limitación de recursos
económicos y la dificultad de establecer acercamientos en una red cuya finalidad principal es
concertar encuentros sexuales.
Pese a las limitaciones la presente tesis es relevante pues da un primer acercamiento hacia
rasgos y representaciones de la comunidad barebacker de la Ciudad de México, desde su
interior, y los hallazgos podrán orientar futuros estudios.
8
METODOLOGÍA
Hipótesis
Las hipótesis que se plantean para la presente investigación son:
1. Que el bareback es una práctica cultural y significativa que se ha construido en
contraposición a la formación discursiva hegemónica del sexo seguro, alimentada por
el estigma y la proscripción de las prácticas sexuales inseguras.
2. Que el bareback funciona como una identidad sexual a nivel global, que con ayuda de
las tecnologías de información y comunicación, ha generado comunidades en
diferentes ciudades que se identifican con esta práctica, entre las que se ubica la
Ciudad de México.
3. Que la conformación de comunidades e identidades barebackers, ha sido facilitado por
la gestión inadecuada del conocimiento que sustenta el discurso del sexo seguro,
considerando los avances en la atención del VIH y SIDA, y el potente medio ambiente
comunicativo de la sociedad actual.
Para comprobar las hipótesis, se recurrió a un enfoque cualitativo siguiendo un marco teórico
de estudios culturales, teoría bajo la cual se pueden realizar estudios de comunicación. Se
utilizaron los conceptos de representación e identidad y la metodología discursiva propuesta
por Hall, S. (1996, 1997). Como parte de este método se realizó un proceso de investigación
documental sobre el bareback, y se analizó el sitio web www.barebackrt.com, su propuesta
para que los usuarios se representen, y rasgos generales con los que se presenta la comunidad
de la Ciudad de México que hace uso de dicho sitio.
Preguntas de Investigación
- ¿Cuál es la representación de la práctica bareback desde un enfoque discursivo?
- ¿Puede el bareback considerarse una identidad global?
- ¿Qué representaciones sobre el bareback propone el sitio web www.barebackrt.com,
que cuenta con millares de suscriptores a nivel mundial?
- ¿Qué representaciones dan de sí y de la práctica bareback los usuarios del sitio que
manifiestan ser de la Ciudad de México?
9
Flick, U. (2004) expone sobre el enfoque cualitativo que:
“Tiene relevancia específica para el estudio de las relaciones sociales, debido al hecho
de la pluralización de los mundos vitales… la creciente individualización de las maneras
de vivir y los patrones biográficos, y la disolución de las viejas desigualdades sociales
en la nueva diversidad de medios, subculturas, estilos de vida y maneras de vivir” (p.
15).
Según este enfoque no es factible ya buscar una verdad absoluta, sino ofrecer interpretaciones
más o menos flexibles que nos permitan acercarnos al objeto en cuestión (Flick, U., 2007). En
función del objeto de estudio, que surge como ruptura contra el discurso hegemónico que
detenta el lugar de la verdad, se considera adecuado este enfoque.
La investigación cualitativa se interesa en preguntas sobre el significado subjetivo de prácticas
o situaciones, busca captar la diversidad de perspectivas desde el contexto de las personas,
cómo las personas hacen frente a su realidad, en qué situaciones se han originado ciertas
prácticas, cuáles han sido las influencias institucionales en el desarrollo de éstas; es decir, la
investigación cualitativa estudia el conocimiento y las prácticas de los participantes, analiza las
interacciones acerca de situaciones y la manera de enfrentarse a ellas en un campo particular,
y se describen interrelaciones en el contexto concreto del caso y se explican en relación con él
(Flick, U., 2007).
La investigación cualitativa trabaja con textos, datos que se recogen con observaciones y que
se transforman en textos por el registro y la transcripción. A partir de éstos es posible la
aplicación de los métodos de interpretación. “El proceso de la investigación cualitativa se
puede representar como un camino de la teoría al texto y otro del texto a la teoría” (Flick, U.,
2007, p. 25).
En el camino de la teoría al texto, hay una posición teórica implícita en cada método aplicado
después; uno de los rasgos comunes a estas posiciones teóricas es que además de utilizar los
textos como material empírico, la investigación cualitativa se ocupa de construcciones de la
realidad: sus propias construcciones y en particular aquellas que encuentra en el campo o en
las personas que estudia.
Desde esta tesis se plantea que la rápida expansión que ha tenido el bareback a nivel global se
encuentra relacionada con un desencanto de los barebackers hacia lo que el discurso del sexo
seguro ha hecho valer como objetivamente verdadero. Se dibujará una representación del
10
bareback y los sujetos que lo representan, los barebackers, articulándolas con las nociones
conceptuales de identidad y representación de Hall, S. (1996, 1997), las nociones de Gilroy
(1998) sobre los diferentes niveles para estudiar la identidad, y las consideraciones de Lull
(2006), como la teoría para analizar el concepto de bareback, y el sitio web
www.barebackrt.com como sustento empírico.
El sitio web barebackrt.com es una de las herramientas de comunicación producidas por esta
comunidad, usado para establecer conexiones entre personas con esta preferencia, a la vez
que funge como punto de identificación en torno a la práctica denominada bareback o
barebacking. Analizar el contenido de la página y la información proporcionada por los
usuarios es una forma de acercarse a las representaciones que tiene esta identidad desde su
interior.
En la presente tesis se integran los principales rasgos de las posiciones teóricas cualitativas
propuestas por Flick, U. (2007, p. 41) en su texto Introducción a la investigación cualitativa:
1. La Verstehen o comprender el fenómeno desde su interior, como principio
epistemológico.
2. La reconstrucción de casos como puntos de vista.
3. La construcción de la realidad como base, a partir del estudio de cómo es construida
por diferentes actores, conversaciones y discursos, estructuras latentes de sentido.
4. El texto como material empírico; en el proceso se han construido textos como base
para la interpretación.
Para la construcción del texto, entre agosto de 2009 y febrero de 2011, se realizó un intenso
proceso de documentación sobre los aportes científicos en torno al bareback, así como
expresiones culturales de esta comunidad en internet, que llevaron a encontrar el sitio web
barebackrt.com, que tiene comunidades de usuarios en varios países del mundo, entre ellas la
Ciudad de México. Los contenidos propuestos por el sitio web y las expresiones individuales de
los usuarios de la Ciudad de México conectados o en línea durante el proceso de observación,
constituyeron la base sobre la cual se generaron los textos que han sido analizados.
11
ESTADO DE LA SITUACIÓN: HOMOSEXUALIDAD, VIH-‐SIDA Y SEXO BAREBACK
Para acercarse al tema de un discurso bareback, antagónico a la formación discursiva del sexo
seguro, y la emergencia de la identidad sustentada en la práctica del sexo bareback, se
considera importante hacer un breve recuento sobre los estudios sociológicos y
antropológicos que han abordado el tema de la homosexualidad y la identidad homosexual, el
cambio cultural que significó para las comunidades homosexuales la identificación del SIDA, los
grupo de riesgo de infección y la implantación del sexo seguro, hasta la identificación de las
conductas de hacer bareback o barebacking y el reconocimiento del bareback como una nueva
identidad sexual.
La importancia de hacer este recuento radica en que en el proceso de consolidación y
reconocimiento social de la denominada identidad homosexual, a inicios de la década de los
ochenta se descubrió el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), causante de la epidemia
del Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), lo que alteró de forma radical la
organización de las comunidades homosexuales, sus representaciones y significados, así como
las representaciones de la sociedad hacia estas comunidades.
Elementos del contexto histórico actual, como los avances médicos en la atención del SIDA, así
como los avances tecnológicos en comunicación, han sido cruciales para la consolidación del
bareback como práctica significativa y como identidad sexual.
Movimiento de Liberación Gay e Identidades homosexuales
La cuestión sobre la homosexualidad es un tema que ha sido discutido desde diversas
disciplinas a lo largo de la los últimos siglos, en un debate que ha incluido tópicos como la
naturaleza de esta condición, su normalidad o anormalidad. Apenas en años recientes la
homosexualidad ha sido descartada de los inventarios de enfermedades mentales, en procesos
impulsados mundialmente en buena medida por los movimientos sociales, quienes han
reclamado legitimidad y equidad; si bien existen logros y avances importantes por parte de los
movimientos homosexuales en diversos países, la homosexualidad sigue siendo una condición
rechazada, estigmatizada y a veces castigada en gran parte del mundo.
De forma emblemática, los homosexuales como movimiento social salieron a la luz en 1969,
con la revuelta en el bar Stonewall de Nueva York el 28 de junio de ese año, hecho
paradigmático que promovió la formación de redes de homosexuales y lesbianas
12
principalmente en Estados Unidos y otros países americanos. Si bien las comunicaciones eran
aún limitadas, hicieron posible promover movimientos sociales de homosexuales a lo largo y
ancho del orbe, los cual son expresados en marchas de homosexuales en las principales
ciudades del mundo, que festejan el orgullo lésbico y gay (Bersani, L., 1998).
La visibilidad conseguida por el movimiento de liberación homosexual facilitó la formación de
una cultura bien establecida, el desarrollo de estudios sociológicos y antropológicos alrededor
de la homosexualidad y la cultura homosexual. Los activistas del movimiento de liberación
homosexual repudiaban la noción del homosexual como un tipo distintivo, a favor de una
visión freudiana de la sexualidad humana como perversa polimorfa. Aquí el movimiento vive la
paradoja sobre el cómo protestar contra una categorización social impuesta, salvo
organizándose en torno de la categoría (Bersani, L., 1998).
Las identidades o categorías gay u homosexuales han servido de forma práctica para acotar
una amplia gama de estilos de vida; sin embargo, como señalan Peacock et al. (2001),
estructuran bajo ciertas pautas o estereotipos la forma en que las demás personas fuera de
esta gama de identidades observan y se relacionan con este sector; el problema radica en que
en la sola denominación de gay quedan incluidas una diversidad de estilos de vida, expresiones
y preferencias, las cuales no son tomadas en cuenta; es decir, la comunidad gay es concebida
como monolítica cuando en realidad es culturalmente heterogénea, lo que en un sentido
estricto no le da voz y sentido a las diversas manifestaciones que cobija.
Gorman, E. (1991) propone el concepto de cultura gay como “un universo constituido por un
conjunto particular de símbolos, significados y códigos de conducta… la cultura gay es un
fenómeno relativamente reciente, acotado a las últimas décadas” (p. 265). De forma
concomitante a dicho universo existen artefactos, signos, instituciones y una ética, que
retomando a Geertz (1972) “describen el tono, carácter y cualidad de la vida de la gente, su
moral y sentido estético, sus actitudes subyacentes hacia sí mismos y hacia el mundo” (p. 126,
en Gorman, 265) .
Respecto al aspecto cultural, Gorman, E. (1991) señala que además de los homosexuales y
bisexuales que se identifican como gays y bisexuales, existe un grupo de homosexuales que no
se identifican como gays, y otros grupos de personas que mantienen conductas homosexuales
pero no se consideran así mismos homosexuales.
Algunos símbolos importantes de la cultura gay son el triángulo rosa, la bandera arcoíris y la
ciudad de San Francisco; la revuelta de Stonewall ha servido como especie de mito originario
13
sobre el movimiento gay a nivel político. Así mismo existen rituales y procesos sociales
intrínsecos al desarrollo de la cultura gay y que la concretizan, entre los que se cuentan la
salida del closet, los desfiles del orgullo gay, las manifestaciones políticas en marchas o
protestas, y los guetos que se han establecido como comunidades territoriales identificadas
gay (Gorman, E., 2001, p. 265).
Identidades Homosexuales y SIDA
Para Bersani, L. (2001) “nada ha hecho más visible a los hombres gay que el SIDA” (p. 34).
Durante la identificación y fase más aguda de la epidemia, con la fuerte incidencia de SIDA
entre homosexuales y la escaza eficacia de los tratamientos médicos, el miedo social a la
homosexualidad creció hasta transformarse en un terror apremiante. Durante ese momento
se difundió una faceta de la homosexualidad gay, caracterizada por la promiscuidad y la
creciente aparición de clubes sexuales, que en opinión de Bersani, L. (2001) han contribuido a
un aumento de la incidencia de VIH entre los homosexuales más jóvenes, para quienes el SIDA
es una enfermedad generacional.
En el proceso de desarrollo de la cultura gay a partir del movimiento social derivado de la
revuelta de Stonewall, irrumpió en la escena global, doce años después, una enfermedad
mortal identificada principalmente con homosexuales y usuarios de drogas inyectables. Esta
asociación de SIDA y homosexualidad favoreció e impuso estilos, significados y formas de
relación cultural entre y hacia el sector de homosexuales, el impulso del sexo seguro por las
organizaciones de homosexuales, el surgimiento del símbolo del lazo rojo como compromiso
con la lucha contra la enfermedad, la identificación de signos y síntomas asociados al SIDA
como el bajo peso y el Sarcoma de Kaposi, y la aceptación de una muerte probable o segura
entre los infectados.
Bersani, L. (2001) hace un análisis crítico y plantea que a nivel social, político y de salud, existió
una identificación de los grupos afectados por el SIDA: homosexuales y adictos a las drogas
intravenosas. El SIDA se convirtió en una plaga que sólo afectaba a otro grupo de plagas, y
desde esferas del poder se llegó a manifestar que:
“la desaparición del VIH/SIDA no se deberá a su erradicación, como en el caso de la
viruela, sino al hecho de que quienes lo padezcan serán socialmente invisibles y
14
estarán fuera de la vista y atención de la población mayoritaria” (Informe NYT, en
Bersani, L., 2001, p. 38).
El conocimiento científico respecto a las manifestaciones clínicas del VIH y las poblaciones más
vulnerables marcaron pautas y normativas de interrelacionarse sexualmente de toda la
sociedad, y en específico dentro del sector homosexual, cuestión en la que influyeron los
medios de comunicación. El cine y la televisión difundieron masivamente imágenes de los
efectos del SIDA sobre los cuerpos infectados.
Bersani, L. (2001) problematiza si el SIDA, además de transformar a los hombres gays en
tabúes fascinantes, no los hizo también menos peligroso de mirar, dándole a las personas
menos tolerantes hacia la homosexualidad la idea de que estos sujetos que ganaban
visibilidad estaban desapareciendo, pues la mayor visibilidad que el SIDA otorgó a los gays es la
de la muerte inminente.
SIDA, Homosexualidad y Sexo Seguro
“La globalización es un término corto para explicar una serie de influencias a gran escala pero
también en las vidas cotidianas” (Giddens, 1994, p. 18; en Altman, 1999, p. 563). Para Altman,
D. (1999) uno de los ejemplos visibles de los efectos de la globalización en ambas dimensiones
es el SIDA, que contribuyó a una estereotipación y/o estigmatización de los homosexuales y
usuarios de drogas intravenosas como portadores de VIH, y también contribuyó al surgimiento
de nuevas identidades a nivel global; los programas alrededor del VIH y el SIDA tuvieron un
papel importante en la diseminación de identidades alrededor del mundo, como la de
trabajadores sexuales, hombres gay o bisexuales, y los movimientos globales subsecuentes
que han surgido a partir de dichas identidades.
Es decir, existe una relación cercana entre las estrategias epidemiológicas de medición y
prevención de VIH y el surgimiento de nuevas identidades en diversas partes del planeta,
donde el movimiento de liberación homosexual detonado en Estados Unidos no había tenido
repercusiones importantes, sobre todo en países en desarrollo.
A mediados de la década de los ochenta, cuando el vínculo entre sexo anal sin condón y la
infección de VIH fueron ampliamente conocidos, fue que se inscribió una nueva racionalidad
adentro del discurso, basada en una serie de ideas conocidas como sexo seguro. Este discurso
15
fue forjado por las discusiones entre organizaciones comunitarias, activistas, epidemiólogos y
promotores de políticas públicas (Junge, B. 2002).
Junge, B. (2002) considera que la doctrina del Sexo Seguro privilegió la noción de auto
protección, es decir, reducir el riesgo de contagio de VIH, haciendo las prácticas sexuales
existentes más seguras en lugar de eliminarlas, lo que preservó la liberación sexual de los años
setenta. Desde esta racionalidad, el que los hombres homosexuales usaran condones cuando
tuvieran relaciones sexuales anales, reduciría suficientemente el riesgo de infección de VIH lo
que detendría la epidemia.
Los medios masivos de comunicación han jugado un papel fundamental como método de
promover el cambio conductual a gran escala, además de que se ha puesto especial esfuerzo
para alcanzar a las poblaciones con más riesgo de infectarse, como la comunidad homosexual,
promoviendo las prácticas de sexo seguro, tanto en medio masivos como en medios gays
(Morton, T. A. & Duck, J. M., 2000, p. 438).
De forma conjunta con los sectores de la salud, las organizaciones de homosexuales han
encaminado sus acciones por difundir y promover las medidas de prevención, que son
básicamente el tener siempre relaciones sexuales anales protegidas por condón. Para Bersani,
L. (1998) la adopción universal del sexo anal con condón podría también interpretarse como la
promoción del miedo al sexo anal, lo que es coincidente con las nociones de la proscripción al
sexo anal propuestas por Junge, B. (2002) que serán explicadas más adelante.
Para Junge, B. (2002) la ideología del sexo seguro:
“facilitó una forma distinta de racionalidad, en donde el uso de condón es la conducta
racional pues provee una auto protección, que reducirá de forma ostensible la
enfermedad y sufrimiento en una población mayor” (p. 195).
Desde esta perspectiva, las conductas de sexo inseguro, especialmente el tener sexo sin
condón, son vistas como conductores básicos o irracionales, contra los que la voluntad racional
debe luchar para controlar. El sexo seguro se llega a ver como un acto necesario aunque no
placentero para el desarrollo de la acción sexual, dictado por la prudencia más que por el
deseo, e imponiendo un intenso marco cognitivo a la conducta sexual, que no es
necesariamente guiada por el razonamiento cognitivo (Junge, B., 2002).
16
Junge, B. (2002) critica que el sexo seguro asume que los hombres gay sopesan
cuidadosamente los pros y contras de todas las opciones conocidas con respecto a la práctica
sexual y las formas de protección; el sexo seguro tampoco examina las razones por las que
algunos hombres continúan participando en relaciones de riesgo, o se limita a encasillar dichas
razones como patológicas. Esta situación ha derivado en que al menos en Estados Unidos los
programas de prevención de VIH se hayan fundamentado en una posición de no tolerancia
hacia el sexo anal sin condón.
Junge, B. (2002) analiza porqué los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) son
considerados como grupo de riesgo. Explica que la conducta de riesgo más fuertemente
asociada con la seroconversión en los HSH es el sexo anal receptivo en ausencia de condones,
y al ser una construcción popular que dicha práctica prevalece entre esa población, los HSH
fueron concebidos colectivamente como grupos de riesgo. Dicha construcción es
intrínsecamente abstracta y no se vincula directamente con las experiencias individuales,
además de que la línea entre estar en riesgo y ser de alto riesgo es difusa, lo que ha provocado
que los hombres gay “en lugar de ser entendidos como un grupo en alto riesgo de contraer
VIH, sean considerados como un grupo de alto riesgo para otras personas” (Watney 1989:19,
en Junge, B., 2002, p. 195), discurso que potencialmente estigmatiza a los HSH y otras
poblaciones en riesgo de contraer la infección del VIH.
El marco del uso universal del condón sitúa de forma inadecuada a tópicos como la confianza,
la intimidad y la negociación, y los deja fuera de juego en los episodios sexuales entre los
compañeros sexuales principales o casuales, ya que la doctrina del sexo seguro privilegia el
derecho de los individuos de tener sexo con quien quieran, tan pronto como surja la
responsabilidad de usar condones; para Junge, B. (2002) la implicación de esta postura es que
no le da un lugar claro a la cuestión de la obligación ética respecto al tema de descubrirse
como seropositivo; la cuestión sobre si los seropositivos están obligados éticamente a
descubrir su seroestatus, aún cuando mantengan relaciones con condón, no ha sido manejada
adecuadamente, constituyendo una de las tensiones centrales en la ideología del sexo seguro.
La retórica del sexo seguro se ha sustentado en conceptos como la vulnerabilidad universal
hacia el VIH y la importancia de mantener siempre prácticas sexuales seguras, como si debiera
asumirse que todos los compañeros sexuales son seropositivos y por tanto es necesario buscar
protección usando el condón de forma consistente. El sexo seguro enfatiza la autoprotección y
no se ocupa de la revelación del seroestatus al compañero sexual; así mismo, el sexo seguro ha
tendido a ignorar el hecho de que los seropositivos y los seronegativos se enfrentan con
17
tópicos distintos; el asumir que el compañero sexual es seropositivo puede ser una razón para
el seronegativo para usar condón, pero puede tener menos influencia en un seropositivo
(Junge, B., 2002).
Peacock et al. (2001) plantean que a comunidad homosexual es vista como monolítica aunque
sea culturalmente heterogénea, debido a que ha suprimido la diferencia alrededor de sus
propios márgenes, reproduciendo la dialéctica del centro-‐periferia en sus propias filas, tal
como ocurrió cuando el centro heterosexual suprimió la diferencia a lo largo de sus márgenes
homosexuales. La comunidad gay, interesada en crear comunidad e inclusión a partir de la
formación de un centro, ha generado su propia periferia de exclusión. Uno de los valores
fundamentales de la comunidad gay ha sido que toda conducta sexual es aceptada, siempre
que todos los participantes muestren el deseo de participar; sin embargo Peacock et al., (2001)
observan que esta regla parece tener una excepción, y “es la nueva variedad de gay, que así
como emerge es condenada: la desviación es inscrita hacia los hombres que practican
bareback” (p. 196).
Bareback o Barebacking
Definición
El término bareback (usado originalmente en el idioma inglés para denotar el acto de montar
un caballo sin silla, o a pelo) ha sido adoptado a finales de la década de los noventa para
representar tanto a nivel popular como científico, a las relaciones sexuales anales libres del
uso de condón, y 'barebacking' para representar la conducta de hombres que buscan parejas
sexuales para que como ellos, tengan intenciones premeditadas de tener relaciones sexuales
anales desprotegidas. (Gauthier & Forsyth, 1999; en Peacock, et al., 2001, p. 198).
El actor pornográfico O´Hara (1997) en su libro Autopornography se refirió públicamente por
primera vez al barebacking como “un recapturado sentido de libertad al convertirse en
seropositivo y regresar a una sexualidad no constreñida por el miedo a la infección” (Adam,
2005, p. 337); el uso que le dio al término barebacking se refería solamente al sexo entre
hombres seropositivos, para lo que se tatuó “HIV+” como forma de advertir a sus potenciales
compañeros sexuales seronegativos de su estatus. Si bien ese agesto contiene las
connotaciones del estigma descritas por Goffman, E. (1963), la motivación personal del
protagonista para hacerlo es descrita en términos de liberación, como un sentimiento positivo.
18
Desde ese primer uso oficial, la palabra bareback y su denotación en términos de acción o
barebacking han llegado a ser más amorfas, refiriéndose algunas veces a cualquier tipo de
sexo desprotegido, mientras que otras tienen el sentido de sexo intencional sin condón.
Para Junge, B. (2002), aunque la práctica del sexo anal sin protección ha contribuido a la
epidemia de SIDA en Estados Unidos, su vínculo con la convicción en la intencionalidad y con
una identidad sexual reconocida son recientes. La noción de barebacker, construida como un
tipo de persona, más que como una persona que se involucra con cierta conducta emergió en
la segunda mitad de la década de los noventa, y desde entonces existe una gran variación en
los significados que se le dan al término barebacking, lo que sugiere la aún inestable
naturaleza y valores alrededor de dichas prácticas.
Junge, B. (2002) identifica que el interés por el bareback inicia con la identificación por parte
de especialistas en la atención del SIDA, de grupos de edad relacionados con la práctica del
sexo seguro. El primer grupo estaba compuesto por hombres entre los treinta y cuarenta años,
con sentimientos de haber sobrevivido a la epidemia del SIDA por la probable pérdida de
amigos, y sentimientos de impenetrabilidad (o inmunidad) hacia el VIH basados en años de
actividad sexual sin la seroconversión. El segundo grupo de edad eran aquellos con edades
posteriores a la instalación del uso de condón como principio guía de prevención del VIH, para
quienes los condones eran normativos y la perspectiva de sexo sin ellos resultaba impensable.
Hacia mediados de los noventas se identificó un nuevo grupo: hombres gay jóvenes que
tuvieron mínima o nula experiencia personal con el SIDA y asocian el riesgo de enfermarse con
grupos de hombres más viejos, más que asociarlo con un tipo de conducta, hacia la que
cualquier tipo de hombre puede verse interesado.
Junge, B. (2002) describe seis ejes principales en las acepciones semánticas sobre el bareback
en medios populares y científicos:
1. Aunque generalmente se refiere al sexo anal desprotegido, también ha sido usada
para cualquier forma de sexo desprotegido.
2. Se refiere específicamente al sexo anal y acentúa la intencionalidad: ¿son sólo las
relaciones intencionales desprotegidas, o todas las relaciones desprotegidas?
3. Se relaciona con el hecho de si el uso del condón es explícita e intencionadamente
rechazado por sólo uno o por ambos participantes.
19
4. Se refiere a la distinción entre acción e identidad, o entre barebacking y barebackers;
por ejemplo las investigaciones en salud pública enfatizan la práctica, mientras que
otros enfoques enfatizan la identidad socio sexual de quienes tienen esas prácticas.
5. Se refiere al seroestatus; mientras algunos investigadores sugieren que el bareback es
una conducta que sólo llevan a cabo seropositivos con otros seropositivos, las
comunicaciones mediadas por computadora sugieren que quienes se enrolan en dicha
práctica no necesariamente comparten el seroestatus.
6. Enfatiza que la literatura popular no examina la distinción entre fantasía y práctica, es
decir, si el barebacker se define por una exposición real a la conducta de riesgo, o si
puede ser considerado barebacker todo aquel que fantasea con ello.
Por su parte, Carballo -‐ Diéguez et al. (2009) señalan que el uso del término bareback apareció
en la prensa gay a mediados de los noventa. Inicialmente sirvió para “referirse a la penetración
anal entre homosexuales infectados por VIH” (Gendin, 1997, en Carballo-‐Diéguez, et al., p.52).
Estudios más recientes definen bareback como “penetración anal intencionalmente sin
condón en contextos de riesgo de VIH” (Carballo-‐Diéguez & Bauermeister, 2004, p. 1; Suarez &
Miller, 2001; en Carballo-‐Diéguez et al., 2009, p. 52) en donde la intención y el riesgo son
elementos que distinguen el término de otras definiciones menos precisas; otros
investigadores definen bareback como “sexo anal sin uso intencional del condón con alguien
que no sea la pareja principal” (Mansergh et al., 2002; Berg, 2008; en Carballo-‐Diéguez, et al.,
2009, p. 52); “la búsqueda o participación en sexo anal desprotegido entre hombres
homosexuales seropositivos” (Elford et al., 2007; en Carballo-‐Diéguez, et al., 2009, p. 52);
“penetración anal desprotegida sin importar el seroestatus o tipo de compañero” (Halkitis et
al., 2003; Grov, 2004; Tomso, 2004; Bimbi & Parsons, 2005; en Carballo-‐Diéguez, et al., 2009,
p. 52); o “cualquier sexo que ocurra sin la protección del condón, no limitado a hombres
homosexuales” (Gauthier & Forsyth, 1999; en Carballo-‐Diéguez et al., 2009, p. 52).
Para Carballo-‐Diéguez et al. (2009) existe un reconocimiento de los investigadores sobre la
problemática de definir bareback, el cual no ha llevado aún a ninguna resolución, de forma
que se siguen escogiendo términos diferentes por razones diferentes. Esta imprecisión en las
definiciones provoca dificultades al comparar los hallazgos, además de que dificulta establecer
estrategias de prevención basadas en la evidencia.
Al respecto vale la pena señalar desde el enfoque cultural planteado en esta tesis, que al ser el
bareback una práctica relativamente reciente, continúa en proceso de delimitar su significado,
el cual va modificándose de acuerdo a las rápidas modificaciones que ha experimentado el
20
contexto histórico, con nuevas opciones de comunicación interactiva a través de internet, los
avances en la atención del SIDA, y el surgimiento de otras iniciativas preventivas.
Identidad Bareback
Carballo-‐Diéguez et al. (2009), observan que diversas investigaciones apuntan hacia la
necesidad de considerar una identidad bareback. En esta línea, retoman a:
- Yep et al. (2002) para argumentar que “el barebacking debe ser visto como la
consolidación de una identidad sexual, resistencia a las normas de comportamiento
impuestas, y la creación de una nueva identidad sexual y política, o la continuación de
prácticas no afectadas por los mensajes organizados dirigidos a detener dichas
prácticas” (p. 4; en Carballo-‐Diéguez et al., 2009, p. 53).
- Wolitski (2005), para quien el “barebacking por ser un motivo de mayor riesgo,
proporciona una identidad social para los hombres que prefieren el sexo sin
protección, creando modelos de roles que celebran los beneficios del sexo
desprotegido, cambiando las normas sociales y estableciendo redes sociales y sexuales
de hombres que prefieren sexo desprotegido” (p. 11; en Carballo-‐Diéguez et al., 2009,
p. 53).
- Shidlo et al. (2005) quienes apuntan que “un barebacker asume una identidad de
alguien que practica la penetración anal desprotegida y lo experiencia como ego-‐
sintónico, o consistente con su sentido de yo (self): Tengo sexo bareback porque eso es
lo que soy… ” (p. 12; en Carballo-‐Diéguez et al., 2009, p. 53).
- Halkitis et al. (2005, en Carballo-‐Diéguez et al., 2009, p. 53)), quienes especulan que el
comportamiento y la identidad bareback deben ser constructos muy diferentes (así
como la identidad gay no es necesariamente sinónimo de comportamientos con el
mismo sexo); encontraron que quienes tienen el comportamiento bareback es más
probable que reporten uso de alcohol y drogas y comportamientos sexuales de riesgo,
además de que entre hombres de minorías étnicas es menos probable que estén
familiarizados con el término e identidad de barebackers.
Respecto a la conformación de comunidades, Adam, B., (2005) observa que el hacer bareback
es un fenómeno que se presenta en ciudades grandes, donde masas importantes de hombres
seropositivos han vivido cerca por varios años, situación que ha permitido que formen redes
sociales y desarrollen una micro-‐cultura de ideas y expectativas que tienen sentido en esos
21
contextos particulares. Esta micro-‐cultura ha tomado, adaptado y reproducido varios de los
sustentos de la ideología liberal, que circulan con mayor fuerza en las grandes ciudades. Esta
micro-‐cultura es poco representativa en ciudades pequeñas, donde la noción de vivir como
seropositivo no es sostenible. En estos lugares, donde los presupuestos que sostienen la
ideología bareback están ausentes, es fácil que los sujetos que han practicado sexo bareback
vuelvan a adoptar las prácticas de sexo seguro.
Cómo se puede observar, existe un intenso debate en cuanto a la práctica y la identidad
bareback, pudiendo delinearse algunos rasgos relacionados con ésta, entre los que destacan la
resistencia a los comportamientos esperados socialmente, la continuación de una práctica no
afectada por los mensajes del sexo seguro, el establecimiento de redes sociales entre hombres
con esta preferencia, la ego sintonía o tener la práctica porque es consistente con el propio
sentido de sí mismo, la diferencia entre practicar penetración anal sin condón e identificarse
como barebacker, así como rasgos asociados al uso de drogas.
Desviación y estigma
Junge, B. (2002) afirma que el discurso de la salud pública ha influido claramente en los
debates sobre el bareback, pues la construcción preexistente de que los HSH son grupos de
alto riesgo, ha sido proyectada en una percepción de que hacen bareback. En esta
configuración cultural, los barebackers no son sólo un grupo de riesgo de contagiarse, sino
individuos de alto riesgo para otros, una amenaza a una población imaginada más amplia.
Dado que el origen de la amenaza es una decisión individual de poner en práctica una
conducta inherentemente irracional, dicha decisión es inmoral por las posibles consecuencias
en la salud de otros individuos. Los individuos que teniendo la información fallan en reducir
sus propias conductas de riesgo, son considerados irracionales y peligrosos, porque se
involucran en una conducta que saben puede facilitar la transmisión del VIH, traicionando
tanto la autoprotección como la responsabilidad de proteger a sus compañeros sexuales. Esto
es consistente con la tesis de Goffman, E. (1963) del estigma, en donde los sujetos normales
construyen una teoría del estigma, una ideología para explicar la inferioridad de los
estigmatizados y dar cuenta del peligro que representan, tendiendo a adjudicar una amplia
gama de imperfecciones sobre el defecto original.
Desde la retórica de la responsabilidad se han evocado críticas al sexo bareback y a quienes lo
practican, aludiendo a la responsabilidad de los seropositivos de no exponer a sus compañeros
22
sexuales al virus; Junge, B. (2002) considera que dicha formulación ignora el tópico del
consentimiento, que dos compañeros sexuales negocien la decisión de no usar condones. Sin
embargo desde la posición de responsabilidad, ésta debe superar la posibilidad de
consentimiento. El que dos hombres adultos decidan renunciar al condón durante el sexo anal,
es una decisión intrínsecamente irresponsable que viola las expectativas de la sociedad,
independientemente del consentimiento.
Peacock et al. (2001) observan que existe un paralelismo entre la fundación de la identidad
homosexual y lo que puede ser la emergencia de la identidad bareback. Así como la
comunidad homosexual solidificó cuando sus miembros aceptaron y reforzaron la diferencia
asignada a ellos, calificada como conducta desviada por los centros heterosexuales, hoy se ha
formado una nueva línea de desviación, también moralmente inscrita, alrededor de quienes
hacen y no hacen bareback; “así como la condena al bareback probablemente ha desalentado
a muchos hombres gay de practicarlo, la propia etiqueta bareback ha dado voz y significado a
los deseos de otros hombres” (Peacock et al. 2001, p. 198).
Junge, B. (2002) ha encontrado indicios del surgimiento de identidad colectiva, que emerge en
afirmaciones públicas hechas por barebackers, en las que aluden a un nosotros, empoderado y
defensivo, en respuesta a intentos de estigmatización, lo que es consistente con la teoría del
estigma sobre los individuos estigmatizados con base en un rasgo, quienes pueden buscar un
reconocimiento formal y explícito, formando grupos. Algunos no podrán formalizarse, tener
capacidad de acción colectiva o un estable patrón de interacción mutua que adoptar. Pero
otros conseguirán estructuras organizativas formales y líderes que sirvan como representantes
ante otros grupos; pueden plasmar sus sentimientos en publicaciones, consolidando y
estabilizando ante el lector su sentido de la realidad del grupo. Esto permite que la ideología
reclamos, aspiraciones y políticas de los miembros sea formulada. En el caso del bareback,
Junge, B. (2001) observa que la ideología es formulada principalmente a través de sitios web,
salas de chat y listas de correo, que representan medios seguros para discutir dichos tópicos,
de forma que para los individuos que recientemente adoptan una identidad barebacker, existe
en la red una ideología preexistente que condicionará el desarrollo de dicha identidad.
Junge, B. (2001) ha encontrado que hombres que se identifican como barebackers afirman su
derecho a la práctica sexual en sus términos, la cual está sostenida en la percepción existente
de que la mayoría de los barebackers son seropositivos y por tanto no tienen ya la
preocupación de contagiarse; el riesgo de esta posición es que excluye a la porción de
seronegativos que tienen sexo anal con seropositivos, conociendo su estatus o no, lo que aviva
23
la epidemia; también es popular la noción de que como los seropositivos tienen menos tiempo
de vida, están particularmente autorizados a buscar el placer siempre que no lastimen a nadie,
lo que se corresponde con la teorización de Douglas, M. (1994) de cómo los individuos
responden al estigma:
“Lo que los individuos quieren del proyecto cultural es que les dejen ser libres de
perseguir sus propias actividades, sin ser criticados ni controlados por los demás. La
teoría de que el contagio entra por rutas muy específicas les da la pauta de que están
en control de sus propias vidas, argumentando que están en total control de dichas
rutas, tanto como quieran estarlo” (p. 118, en Junge, B., 2002, p. 200).
Pese a la evidencia del riesgo de reinfección, Junge, B. (2001) considera que los barebackers
cancelarán dicha información hasta que las pruebas sean más concluyentes.
Internet, VIH y Bareback
Diversos estudios muestran que el uso de internet para conocer compañeros sexuales,
especialmente entre los hombres gay, ha crecido significativamente, lo que es conocido como
e-‐dating (e-‐citas) (McFarlane et al., 2000, 2004; Bolding et al., 2004, 2005; Weatherburn et al.,
2003, en Davis et al., 2006).
Al respecto, existen quienes afirman que internet tiene implicaciones para la transmisión de
VIH, dado que es un medio eficiente para encontrar compañeros sexuales, lo que aumenta el
riesgo desde el punto de vista epidemiológico (Bull and McFarlane, 2000, en David et al. 2006),
o porque permite a la gente interactuar anónimamente, lo que incrementa dicho riesgo
(Cooper et al., 1999; Parsons, 2005; Rietmeijer et al., 2001; en Davis et al. 2006, p. 162).
Con relación al bareback y el uso de internet, los estudios señalan conclusiones diferentes,
como el que los hombres gay están siendo más propensos a la conducta sexual irresponsable;
el conflicto libidinal; un pobre control de impulsos y; el advenimiento de efectivos
tratamientos contra el VIH (Crossley 2002, 2004; Carballo-‐Diéguez, 2001; Haltkins y Parsons,
2003; Sheon y Plant, 2000; en Davis et al. 2006, p. 162).
Adam, B., (2005) ha encontrado en relación con el bareback, que los hombres gay con VIH que
usan internet para encontrar compañeros sexuales esperan que sus compañeros cuiden de sí
mismos, sustentado en los valores neoliberales de libre elección de mercado, y el fundamento
24
del sexo seguro sobre la auto-‐protección en un escenario donde todos los compañeros
sexuales son potencialmente seropositivos.
Los hombres gay seropositivos que utilizan internet para encontrar compañeros sexuales,
dejan la decisión sobre el uso del condón en su compañero sexual, sin referirse a su estatus
personal. A partir de este mecanismo, evitan la responsabilidad sobre la exposición a su
compañero sexual al VIH. Sus hallazgos son consistentes con los de Carballo-‐Diéguez, quien
encontró que los barebackers “defienden su derecho a la autodeterminación, defendiendo la
filosofía de que cada quien es responsable de sus propios actos” (Carballo-‐Diéguez &
Bauermeister, 2004, p. 11; en Adam, 2005, pp. 341).
Otros estudios cualitativos sobre el tema, no han brindado evidencia respecto a que los
hombres gay sean más propensos a tener relaciones sexuales riesgosas con alguien que han
conocido en internet, que con alguien que hayan conocido en un bar, desechando la idea de
que internet produce riesgo por sí mismo. Estos hallazgos han revelado que el e-‐dating es
usado por seropositivos para concertar citas de sexo sin condón con otros seropositivos, lo que
no representa un riesgo para hombres seronegativos, sino que aumentaría el riesgo de los
mismos seropositivos de adquirir sífilis u otra enfermedad de transmisión sexual. (Bolding et
al. 2005, en Davis, et al., 2006, p. 162).
Davis, et al. (2006) han explorado las prácticas de e-‐dating entre los hombres gay,
encontrando que éstas hacen posible representar el yo (self) deseable, expresar deseos y
manejar la identidad (incluido el seroestatus del VIH o sero-‐identidad). La relación entre el e-‐
dating y la realización de prácticas de riesgo hacia el VIH es demasiado compleja, siendo el
seroestatus de VIH una dimensión importante.
Entre sus hallazgos, Davis et al. (2006) mencionan que los sitios para el e-‐dating3 permiten a
los usuarios describirse a sí mismos y lo que esperan de sus compañeros sexuales, incluyendo
sus preferencias de sexo seguro y de seroestatus; las descripciones y expectativas son
facilitadas por los sitios web de e-‐dating, a través de preguntas preestablecidas respecto al
sexo seguro, con diversas alternativas para escoger: “siempre, nunca, o tiene que ser
hablado”. Las respuestas provistas son presentadas en los perfiles públicos, lo que facilita la
elección, evitando que ésta sea negociada cara a cara. Así, el e-‐dating permite la búsqueda de
preferencias respecto al sexo seguro (o la ausencia de éste). Además de las opciones
3 Se refiere al sitio web www.gaydar.co.uk, el cual permite establecer contactos con fines sexuales entre la comunidad homosexual. El sitio no está dirigido a la práctica bareback, pero respecto a las prácticas de sexo seguro da las opciones: no importa, siempre, a veces, nunca, necesita ser hablado. Recuperado el 10 de octubre de 2011.
25
predeterminadas, se pueden conocer y dar a conocer las actitudes respecto al sexo seguro a
través de los textos en los perfiles en línea, y comparando los códigos del perfil con el chat en
línea. Todas estas opciones permiten a los usuarios tener una postura de prevención respecto
al riesgo de VIH y el sexo seguro. Visto así el e-‐dating provee oportunidades de orquestar sexo
seguro antes del encuentro sexual, por lo que internet tiene un valor preventivo al permitir a
los usuarios predeterminar el sexo seguro, lo que refleja también la responsabilidad de los
hombres gay en la prevención de VIH. A través del análisis, Davis et al. (2006) han comprobado
que los seropositivos valoran la sero-‐clasificación4 (serosorting) durante la comunicación
online.
Davis et al., (2006) sugieren que el uso de estas herramientas de identificación de preferencias
de sexo seguro y seroestatus están relacionadas con la discriminación hacia los portadores de
VIH y las diferentes responsabilidades hacia la prevención del VIH por los individuos con
diferentes seroestatus de VIH. El que se formen redes o una subcultura de seropositivos con
gusto el por sexo anal sin condón tiene un valor preventivo, pues no resulta en la transmisión
de VIH a una persona no infectada, y ayuda a disminuir el rechazo y la culpa asociados a la
discriminación a los portadores de VIH.
Por el aumento en la cantidad de perfiles que se refieren explícitamente a dicha práctica en los
sitios web, Davis et al. (2006) observan que puede ser indicio de la emergencia de una
subcultura sexual, en la que existen reglas y presunciones que se combinan, en una lógica de
prevenir el VIH y no necesitar condones, al participar en una red sexual formada de acuerdo al
seroestatus positivo y una preferencia por el sexo anal sin condón. Observan que el desarrollo
de estas redes se conecta con el prejuicio y rechazo hacia el VIH por no portadores, como
estrategia para moderar el abuso, el rechazo sexual e interacciones abusivas, mientras se
cumple con el requerimiento cultural de contener el VIH.
Este requerimiento de contención parece que se ha transformado en una celebración de
autonomía, en donde además de prevenir los prejuicios ligados a su sero-‐identidad, pueden
retar y negociar los significados e imperativos de la sero-‐identidad en la interacción social. A
través del e-‐dating los hombres gay seropositivos han encontrado formas de conformar
colectividades sexuales que ayudan a reducir la transmisión del VIH, proveyéndose de una
tregua al rechazo social en línea y fuera de línea transformando el requerimiento de
contención del VIH en una celebración de autonomía y expresión del deseo sexual.
4 La selección de parejas sexuales con el mismo estado serológico (Project Inform, 2011). Recuperado el 18 de 08 de 2011.
26
En las situaciones de sexo anal sin condón entre un hombre positivo y otro negativo, la
responsabilidad sobre el sexo seguro se maneja en conexión con la libre elección del
compañero negativo, lo que ayuda a los positivos a evitar el sentimiento de culpa que llevaría
consigo el encuentro sexual. Existen asimismo situaciones de hombres que hacen citas por
internet (e-‐daters) positivos que deciden no ser abiertos acerca de su estatus, así como casos
de hombres gay que desconocen su seroestatus y tienen sexo sin condón, lo que los deja fuera
de un grupo identificable dado que su identidad respecto al riesgo es incierta; poseen una
sero-‐identidad liminal pues no son ni seropositivos ni seronegativos, con la presuposición de
han tenido sexo sin condón con seropositivos (Davis et al., 2006).
Rasgos individuales y psicológicos en la Identidad bareback
Respecto a las dinámicas psicológicas individuales de los barebackers, estudios señalan que
coquetear con el riesgo llega a ser parte de la carga erótica (Elovich, 1999; en Junge, B., 2002,
p. 201). Junge, B. (2002) observa que a pesar de que los individuos que encuentran valor
erótico en la conceptualización o realización de la exposición al VIH son descritos en debates
populares como peligrosos, estúpidos o incomprensibles, en los sitios web y listas de correos
de bareback proliferan imágenes que erotizan la seroconversión.
Ante este hecho, Junge, B. (2002) plantea que la pregunta más importante en términos de
salud pública es en qué grado la fantasía predice la práctica bareback, considerando que la
proliferación de imágenes sobre gift givers y bug chasers pueden sugerir que la seroconversión
intencional está ocurriendo realmente. Esta cuestión no ha sido estudiada con rigor científico,
pero existe evidencia de que el sexo expreso está regresando, lo que “lleva a la presunción
altamente problemática de que el sexo anal sin condón, que expone de manera directa al VIH,
se está normalizando” (Ocamb, 1999, p. 49; en Junge, B., 2002, p. 204).
El valor erótico de la seroconversión sugiere que en el imaginario existe una amalgama entre
bajas percepciones de riesgo y los procesos biomédicos de la transmisión, en donde los
procesos virológicos se han fundido con mitos populares, existiendo una ecuación simbólica
entre los barebackers y los vampiros u otros virus invasivos. Los barebackers no están
pensando explícitamente en el riesgo cuando viven su fantasía, durante o fuera de la
experiencia sexual, sino que aparentemente encuentran una carga erótica de una conciencia
vagamente articulada de exponerse a sí mismos a algún tipo de peligro (Junge, B., 2002).
27
Sobre la aparición del sexo anal en la sociedad occidental, Junge, B. (2002) considera que es
útil la noción de Foucault (1979) de que la proscripción genera deseo a través del discurso, en
donde la discusión de las prácticas sexuales desviadas a través de los discursos religioso,
jurídico y médico, facilitaron el interés y deseo en el sexo anal, el cual es especialmente
transgresor para el hombre que es penetrado, pues su disposición significa un rechazo a la
normativa de masculinidad (Junge, B., 2002, p. 202).
Además de la proscripción, estudios contemporáneos abordan aspectos del placer erótico por
el sexo anal en hombres homosexuales urbanos de Europa y Estados Unidos, que muestran
que éste ha sido construido como una forma particularmente íntima de práctica sexual,
simbolizando excitación, “la cosa real”, amor emocional, la culminación de la experiencia
sexual, y confianza entre dos personas que inician una relación. Es considerado más real que
otras prácticas sexuales, por lo que la motivación para practicarlo ha sido descrita como “un
impulso primario para sentirse vivos” (Lowy & Ross, 1994, p. 177, en Junge, B., 2002, p. 203).
Otros estudios apuntan hacia la percepción de que las prácticas sexuales con condones son
menos placenteras, pues los condones son vistos como inhibidores de la sensibilidad fisiológica
que interrumpen la progresión natural de la excitación a la meseta, luego al orgasmo y por
último a la resolución (Davis et al., 1993, p. 140; en Junge, B., 2002, p. 203). Junge, B. (2002)
identifica que las quejas alrededor del condón, sólo pueden expresarse explícita y
públicamente en los debates sobre el bareback..
Respecto a la racionalidad de los barebackers, Adam, B. (2005) ha encontrado que hombres
que se identifican de esa forma han articulado conceptualizaciones sobre responsabilidad y
derechos, sustentados en el razonamiento moral de la ética neoliberal, incorporando
conceptos como libre elección de mercado, consentimiento informado e interacción
contractual; quienes hacen bareback actúan de acuerdo a las normas de híper-‐racionalidad,
masculinidad, competitividad e individualismo, rasgos que aparecen con fuerza en las
situaciones en que la interacción sexual es breve y anónima. Coincide con Junge, B. (2002)
respecto a que los barebackers racionalizan al extremo los preceptos del sexo seguro, dando
más peso al razonamiento de que cada individuo es responsable de sus propias acciones y que
se debe pensar que todos los compañeros sexuales son seropositivos, sobre el descubrirse
como seropositivo. Dentro de esta mentalidad, los seronegativos deben practicar la
autoprotección, razonamiento que ha sido adoptado opuestamente por algunos seropositivos,
abandonando el sexo seguro (Adam, B., 2005).
28
Ninguno de los sujetos del estudio de Adam, B. (2005) manifestó querer infectar
intencionalmente a nadie, descansando la práctica del sexo sin condón sobre el razonamiento
explicado, pero los seronegativos que mantenían sexo sin condón también partían de la
presunción de que sus compañeros sexuales eran seronegativos y en ningún sentido tenían
deseo de infectarse. Estos hallazgos además de contradecir las figuras populares de gift giver y
bug chaser, muestran la gran diferencia de expectativas y mentalidades entre seropositivos y
seronegativos.
Los hombres gay derivan entre dos construcciones culturales competitivas sobre la transmisión
del VIH: la salud pública y las construcciones populares; Junge, B. (2002) sugiere que en
algunos contextos los hombres gay cambian a un modelo suspendiendo el otro para adaptarse
a los factores situacionales, es decir, no llevan un nivel de riesgo predeterminado, sino que la
evaluación es hecha en una sesión particular, con un compañero particular, en un contexto
particular, lo que podría explicar por qué algunos de quienes conocen mejor tengan conductas
riesgosas y autodestructivas.
Subcultura Bareback y Retos para la Salud Pública
Junge, B. (2002) considera que la ideología del sexo seguro ha influido pero no determinado,
las nociones populares de riesgo entre los gay; observa que las construcciones de la salud
pública sobre el riesgo han alimentado de forma substancial aunque inconsciente las fantasías
de los barebackers, dando claridad sobre las conductas que son consideradas peligrosas y por
lo tanto potencialmente eróticas. De ser cierta esta propuesta, el propio discurso del sexo
seguro ha promovido aquello que ha querido evitar.
Peacock, et al. (2001) sugieren que para una mejor comprensión sobre la vulnerabilidad de los
hombres gay al VIH, es necesario tomar en cuenta los contextos sub culturales en donde sus
conductas cobran significado, además los niveles individual y comunitario. Por ejemplo, la
exposición hacia el VIH que tienen los usuarios de drogas o quienes se enrolan en prácticas
sexuales esotéricas, no deben entenderse como una consecuencia simple del uso de droga y
las prácticas sexuales; debe también considerarse el cómo la membrecía de las subculturas
constituidas en torno a dichas prácticas, influye en los contextos y significados de sus
conductas sexuales.
29
Plantean que es importante la cuestión de cómo responderán a las intervenciones
comunitarias los sujetos fuera de los márgenes, quienes no sienten membrecía por ningún
grupo, pues podrían llegar a ser los más resistentes a las fuerzas del centro por imponer ciertas
normas (como es el caso del sexo seguro). Y plantean la cuestión de cómo establecer contacto
comunicacional con aquellos cuya identidad se define en contra de sus normas, como es el
caso de los barebackers, para quienes la estrategia de cambio conductual se vuelve adversaria,
ya que se les pide no hacer lo que los define; para esta comunidad, el proyecto del sexo seguro
viraría hacia cambiar su identidad.
Haig, T. (2006) considera que uno de los retos de las estrategias de prevención hacia la
comunidad barebacker está en los patrones de comunicación característicos de esta
comunidad, basados en el silencio, el cual es asociado con el deseo sexual, la masculinidad y
por tanto tiene una apreciación positiva. En este caso, la estrategia preventiva que busca
fortalecer las habilidades de comunicación interpersonal e incitar al diálogo, como forma
activa de buscar la salud y el bienestar personal, no es efectiva. Haig, T. (2006) plantea que los
encargados de promover la salud con estos sectores deben buscar conocer los estilos de
comunicación interpersonal típicos de éstas comunidades, y enfocar las estrategias basándose
en las características específicas.
Aspectos Legales
En México, exponer intencionalmente a alguien al contagio VIH es considerado delito. El
Código Penal Federal Mexicano establece en su artículo 199bis que:
“El que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave
en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones
sexuales u otro medio transmisible, será sancionado de tres días a tres años de prisión
y hasta cuarenta días de multa. Si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrá
la pena de seis meses a cinco años de prisión.
Cuando se trate de cónyuges, concubinarios o concubinas, solo podrá procederse por
querella del ofendido” (Instituto de Ciencias Jurídicas, 2011).
Por su parte el Código Penal del Distrito Federal, en su artículo 159, referente al “Peligro de
contagio”, establece que:
30
“El que sabiendo que padece una enfermedad grave en período infectante, ponga en
peligro la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, siempre y
cuando la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia, se le impondrán prisión
de tres meses a tres a tres años y de cincuenta a trescientos días multa.
Si la enfermedad padecida fuera incurable, se impondrán prisión de tres meses a diez
años y de quinientos a dos mil días multa. Este delito se perseguirá por querella de la
víctima u ofendido” (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2002).
En 29 estados de México se sanciona la transmisión de cualquier enfermedad venérea o
sexualmente transmisible, y en uno más se refieren en específico al SIDA; sin embargo no hay
cifras oficiales sobre cuántas personas han sido procesadas por estos delitos. Respecto a esta
situación, el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha advertido que criminalizar el
contagio de este síndrome no detiene la epidemia y sólo refuerza los estigmas (Valdes, 2009).
Respecto a las diferencias del Código Federal con el Código del Distrito Federal, puede verse
que ambos señalan al conocimiento del infectante sobre su enfermedad, y que no se refieren
al hecho del contagio, sino de exposición al peligro de contagio; sin embargo en el Código del
D.F. la comisión del delito está condicionada al desconocimiento de la víctima.
31
MARCO TEÓRICO
Estudios Culturales
A nivel general Barker, C. (2004) establece que los estudios culturales están constituidos por
los juegos de lenguaje y los términos teoréticos que son desarrollados y desplegados por las
personas que llaman a sus trabajos estudios culturales. La teoría de los estudios culturales se
presenta como una caja de herramientas; no es un sistema sino un instrumento que da cuenta
de una lógica de la especificidad, de las relaciones de poder y la resistencia alrededor de éste.
Desde este enfoque la investigación será histórica y sólo puede ser llevada con base en la
reflexión de determinadas situaciones.
Los estudios culturales son un campo multi-‐disciplinario de investigación en donde los límites
entre sí mismos y otras materias se desdibujan; recurren y se detienen en varias disciplinas,
como la física, la sociología, y la lingüística; pueden definirse como una formación discursiva,
un grupo o formación de ideas, imágenes y prácticas que proveen formas de hablar acerca de
determinados campos de conocimiento y las conductas asociadas con un tópico particular,
actividad social o sitio institucional en la sociedad. Están constituidos por una forma regulada
de hablar sobre objetos que son puestos en la mesa y cohesionan en torno a conceptos clave,
ideas y preocupaciones. (Barker, C., 2004)
Los estudios culturales se diferencian de otras áreas por las conexiones que hacen entre
problemas de poder y políticas culturales. Son una exploración de las representaciones “de” y
“para” grupos sociales marginados y la necesidad del cambio cultural. Son un cuerpo de teoría
generada por pensadores que buscan la producción de conocimiento teorético como una
práctica política, considerando que el conocimiento no es nunca un fenómeno neutral ni
objetivo, sino una cuestión de posicionarse, es decir, el lugar de alguien que habla, hacia quién
y para qué propósitos (Barker, 2004).
Estudios Culturales y Representación
Para la presente tesis se tomará el concepto de representación propuesto por Hall, S. (1997),
quien plantea que este concepto ha ocupado un papel importante en el estudio de la cultura,
al conectar los conceptos de significado y lenguaje con el de cultura.
32
La representación es una parte esencial del proceso bajo el cual el significado es producido e
intercambiado entre miembros de una misma cultura. Involucra el uso del lenguaje, de signos
e imágenes que representan (stand for, o represent)5 cosas, y podría conceptualizarse como la
producción de significado de los conceptos en nuestra mente a través del lenguaje. Es el
vínculo entre conceptos y lenguaje lo que nos permite referirnos tanto al mundo real de
objetos, personas o eventos, como a mundos imaginarios, objetos, personas o eventos ficticios
(Hall, S., 1997).
Existen dos sistemas de representación involucrados. El primero es por el cual toda clase de
objetos, personas y eventos están correlacionados con un conjunto de conceptos o
representaciones mentales que cada individuo tiene, sin los cuales no podría interpretar el
mundo de forma significativa en modo alguno. El significado depende del sistema de
conceptos e imágenes formadas en el pensamiento de los individuos, que pueden representar
el mundo, permitiéndoles referirse a cosas tanto dentro como fuera de sus cabezas. Es un
proceso complejo, pues los conceptos se forman a partir de objetos tangibles (silla, gato),
cosas abstractas (amor, muerte, guerra), y cosas que nunca han sido vistas (sirena, diablo). Es
un sistema pues no consiste en conceptos individuales, sino de diferentes formas de organizar,
agrupar, arreglar y clasificar conceptos, así como establecer relaciones complejas entre ellos.
Son usados los principios de familiaridad y diferencia para establecer relaciones entre
conceptos y distinguirlos de otros, debido a que los conceptos están configurados de acuerdo
a diferentes sistemas de clasificación. El significado dependerá de la relación entre las cosas en
el mundo (personas, objetos y eventos reales y ficticios), y el sistema conceptual, que opera
como representaciones mentales de éstos (Hall, S., 1997)
Aunque los sistemas de representación de los individuos pueden ser distintos, la comunicación
es posible pues a un nivel muy amplio se comparten los mismos mapas conceptuales, que dan
sentido o permiten interpretar el mundo en formas similares. Es lo que significa pertenecer a
la misma cultura; interpretar el mundo en formas toscas pero similares, permite construir una
cultura compartida de significados y así construir el mundo social que se comparte. Es por
esto que la cultura es definida a veces como significados compartidos o mapas conceptuales
compartidos (Hall, S., 1997).
El segundo sistema de representación involucrado en el proceso de producción de significado,
es el lenguaje compartido. El mapa conceptual compartido debe ser traducido en un lenguaje
común, para que se puedan correlacionar los conceptos e ideas con los signos (palabras 5 En el texto original el autor utiliza los dos términos, para diferenciar del concepto central de representación
33
escritas, sonidos o imágenes). Los signos están organizados como un lenguaje y es la
existencia de lenguajes comunes lo que permite a las personas traducir sus pensamientos
(conceptos) en palabras, sonidos e imágenes, y luego usarlos como un lenguaje, para expresar
significados y comunicar pensamientos a otras personas. Por esta razón este modelo es
denominado lingüístico (Hall, S., 1997).
Hall, S. (1997) propone pensar la cultura en términos de mapas conceptuales compartidos,
sistemas de lenguaje compartidos y códigos que gobiernan las relaciones de traducción entre
ellas. Los códigos fijan las relaciones entre conceptos y signos. Estabilizan el significado entre
diferentes lenguajes y culturas. Nos dicen qué lenguaje usar para compartir qué idea; nos
dicen qué conceptos están siendo referidos cuando escuchamos o leemos determinados
signos. Al fijar arbitrariamente las relaciones entre nuestro sistema conceptual y lingüístico,
los códigos hacen posible hablar y escribir inteligiblemente. Establecen la habilidad para
traducir (translatability) entre los conceptos y los lenguajes, que permite al significado pasar
de quien habla a quién escucha, y comunicarse efectivamente adentro de una cultura. La
habilidad para traducir es resultado de un conjunto de convenciones sociales; es fijado
socialmente en la cultura. Los hablantes de cualquier idioma, sin decisión ni elección
consciente, llegan a un acuerdo no escrito, una especie de pacto cultural para que, en sus
diferentes lenguajes, ciertos signos representen ciertos conceptos. Eso es lo que la niñez
aprende y permite que se formen como sujetos culturales. El aprender los sistemas y
convenciones de la representación, los códigos del lenguaje y la cultura, los equipa con el
saber cómo (Know how) cultural, permitiéndoles funcionar como sujetos
culturalmente competentes. A partir del aprendizaje de las convenciones es como se llega a
ser personas culturizadas, o miembros de esa cultura.
Inconscientemente se internalizan los códigos que permiten expresar ciertos conceptos e ideas
a través del sistema de representaciones (escribir, hablar, gesticular, visualizar) y a interpretar
ideas que nos son comunicadas utilizando los mismos sistemas.
El significado, el lenguaje y las representaciones son importantes en el estudio de la cultura.
Pertenecer a una cultura es pertenecer de forma muy general, al mismo universo conceptual y
lingüístico, para saber cómo traducir los conceptos e ideas en los diferentes lenguajes, y
cómo el lenguaje puede ser interpretado para referirse a o referenciar al mundo, o verlo con
el mismo mapa conceptual para hacer sentido de éste a través de los mismos sistemas de
lenguaje. El extremo lógico de este razonamiento implica que todos los individuos estamos
encerrados en nuestras perspectivas culturales o mentalidades (mind-‐sets), y que el lenguaje
34
es la mejor clave que se tiene para acceder a ese universo conceptual. Este razonamiento,
aplicado a todas las culturas, conduce a considerar que existe un relativismo cultural o
lingüístico (Hall, S., 1997).
La implicación del relativismo cultural y lingüístico es que el significado no puede ser fijado
totalmente, aunque sí existe cierta fijación de significado o no sería posible el entendimiento
con el otro. Las convenciones sociales y lingüísticas van cambiando con el tiempo. Los códigos
lingüísticos varían significativamente de una cultura a otra; muchas culturas no tienen palabras
para conceptos que son ampliamente aceptables para otras. Las palabras salen
constantemente de uso y se van acuñando nuevos términos (Hall, S., 1997).
Hall, S., (1997) plantea que el proyecto de ciencia del significado es ya insostenible, dado que
el significado y la representación pertenecen al lado interpretativo de la humanidad y ciencias
culturales, donde el problema del sujeto no es dócil a un enfoque positivista. Considera que el
construccionismo, en su derivación discursiva, es la teoría que más impacto ha tenido en los
estudios culturales, en el intento de explicar cómo el lenguaje es usado para representar el
mundo.
En el contexto de los estudios culturales, la representación debe ser estudiada como una
fuente para la producción de conocimiento (knowledge) social, como un sistema abierto,
conectado en formas íntimas con prácticas sociales y preguntas sobre el poder, por lo que
varios conceptos de Foucault son útiles para entender la representación (Hall, S. (1997).
Método Discursivo.
Hall, S. (1997) explica que Foucault usó el término representación en un sentido narrativo. Su
preocupación fue la producción de conocimiento, más que sólo significado, a través de lo que
llamó discurso (discourse), más que sólo lenguaje, en un proyecto que buscaba analizar cómo
los seres humanos se entienden a sí mismos en la cultura, y cómo en el conocimiento acerca
de lo social, los significados individuales y compartidos, son producidos en diferentes periodos,
por lo que su propuesta está más orientada a las especificidades históricas.
Son las relaciones de poder y no de significado, la principal preocupación de éste enfoque. Se
interesa en las ciencias sociales subjetivas, las cuáles influyen cada vez más en la cultura
moderna, al ser actualmente consideradas los discursos que nos pueden dar la "verdad" sobre
el conocimiento. El enfoque discursivo remarca tres ideas principales: el concepto de discurso,
35
la cuestión del poder/saber, y la cuestión del sujeto, en un análisis de lo que llamó relaciones
de fuerza, desarrollos estratégicos y tácticas (Hall, S., 1997).
Para dar cuenta de la intrínseca ininteligibilidad de los conflictos es necesario entender que al
discurso no hay que entenderlo como enunciados (speeches) conectados, sino como
afirmaciones significativas y reguladas, producidas a partir de reglas y prácticas, en diferentes
periodos históricos. Por discurso Hall, S., (1997) se refiere a:
"grupos de afirmaciones que proveen un lenguaje para hablar acerca de (una forma
de representar el conocimiento acerca de) un tópico particular en un momento
histórico particular. El discurso se trata de la producción de conocimiento a través del
lenguaje; todas las practicas tienen un aspecto discursivo porque todas las prácticas
sociales tienen significado, el cual moldea e influencia lo que se hace (la conducta)”
(Hall, S., 1992, p. 291; en p. 44).
Así entendido, el discurso no es un concepto puramente lingüístico, sino que es acerca del
lenguaje y la práctica. Busca superar la distinción entre lo que se dice (lenguaje) y lo que se
hace (prácticas). El discurso construye el tópico; define y produce los objetos de conocimiento;
gobierna las formas en que un tópico puede ser significativamente hablado y razonado; influye
en cómo las ideas son puestas en práctica y son usadas para regular las conductas de las
personas. El discurso reglamenta las formas de hablar sobre un tópico, definiendo las formas
aceptables de hablar, escribir y conducirse a sí mismo, y al mismo tiempo limita y restringe
otras formas de hablar y conducirse en relación con el tópico a construir y el conocimiento
acerca de él (Hall, S., 1997).
El discurso nunca consiste de un texto, una afirmación, una acción o una fuente; aparecerá a lo
largo de un rango de textos y como formas de conducta, en diferentes sitios institucionales
adentro de la sociedad. Cuando estos eventos discursivos se refieren al mismo objeto,
comparten el mismo estilo y soportan una estrategia, definen una formación discursiva (Hall,
S., 1997).
Al plantear que el significado y la práctica significativa son construidos adentro del discurso,
Foucault también es considerado construccionista. No niega que las cosas tengan una
existencia real o material en el mundo, pero sostiene que nada tiene un significado afuera del
discurso. Discurso sirve para enfatizar el hecho de que cualquier configuración social es
significativa, por lo que no se trata de la existencia de las cosas, sino acerca de dónde vienen
los significados. Como sólo podemos tener conocimiento de las cosas si estas tienen un
36
significado, es el discurso, no las cosas por si mismas, el que produce el conocimiento. Esta
idea de que las cosas y acciones físicas existen, pero que solo adquieren significado y llegan a
ser objetos de conocimiento adentro del discurso, es la base de la teoría construccionista
discursiva del significado y la representación (Hall, S., 1997, p.45).
Tópicos como la locura, el castigo y la sexualidad solo existen significativamente adentro de los
discursos sobre ellos, por lo que el estudio de los discursos de estos temas debe de incluir los
siguientes elementos (Hall, S., 1997, p. 45; Foucault, 1979):
1. Afirmaciones sobre estos temas que den cierto conocimiento acerca de ellos.
2. Las reglas que prescriben las formas de hablar sobre estos tópicos y excluyen otras formas
(qué gobierna lo que es decible o pensable acerca de la locura, el castigo o la sexualidad,
en un periodo histórico particular).
3. Los sujetos que personalizan los discursos (el loco, el criminal, el perverso sexual), con los
atributos que se espera que tengan estos sujetos.
4. Cómo este conocimiento sobre el tema adquiere autoridad, y personifica la verdad de
éste, construyendo la verdad del tópico, en un momento histórico.
5. Las prácticas de las instituciones para negociar con los sujetos (tratamiento médico,
castigo para el culpable, disciplina moral para el desviado) cuya conducta está siendo
regulada y organizada de acuerdo a estas ideas.
6. Conocimiento de que un discurso diferente o episteme surgirá en un momento histórico
posterior, suplantando al existente, abriendo camino a una nueva formación discursiva y
produciendo en el trance, nuevas concepciones de locura, castigo o sexualidad, nuevos
discursos con el poder y autoridad, la verdad para regular las prácticas sociales en nuevas
formas.
Una característica principal de este enfoque es que el discurso, la representación y la verdad
son radicalmente historizados. Las cosas significan algo y son verdad sólo adentro de un
contexto histórico específico. En cada periodo el discurso produce formas de conocimiento,
objetos, sujetos y prácticas de conocimiento, que difieren radicalmente entre periodos, sin una
continuidad necesaria entre ellos. Por ejemplo, las prácticas sexuales han existido siempre,
pero la sexualidad como una forma específica de hablar acerca de algo, estudiando y
regulando el deseo sexual, sólo apareció en la sociedad occidental en un momento específico;
igualmente las formas homosexuales de comportamiento han existido, pero el "homosexual"
como un tipo específico de sujeto social, fue producido e hizo su aparición adentro de los
37
discursos, prácticas y apparatuses institucionales del siglo XIX, con sus teorías particulares de
la perversidad sexual (Weeks, 1981, 1985, en Hall, S., 1997, p. 46).
El conocimiento alrededor de los sujetos (histérica, médico, homosexual) y sus prácticas son
histórico y culturalmente específicos, por lo que no pueden existir significativamente afuera de
sus discursos particulares, ni de las formas en que han sido representados, producidos como
conocimiento y regulados por las prácticas discursivas y técnicas disciplinarias de una sociedad
y tiempo particular; los cambios se deben más a rompimientos radicales, rupturas y
discontinuidades entre una formación discursiva y otra, que a la continuidad trans-‐histórica
(Hall, S., 1997).
El conocimiento es puesto a trabajar a través de las prácticas discursivas en contextos
institucionales específicos para regular la conducta de los otros, en lo que Foucault denominó
apparatus institucional y sus tecnologías (técnicas), y funcionamientos. El apparatus
institucional se compone de elementos lingüísticos y no lingüísticos (discursos, instituciones,
arreglos arquitectónicos, regulaciones, leyes, medidas administrativas, declaraciones
científicas, proposiciones filosóficas, moralidad). Siempre se inscribe en un juego de poder, y
siempre está vinculado con ciertas coordenadas de conocimiento. Consiste en estrategias y
relaciones de fuerza apoyadas y que apoyan tipos de conocimiento (Hall, S., 1997).
Los principales objetos de investigación del enfoque discursivo son las relaciones entre
conocimiento, poder y cuerpo en la sociedad moderna. El conocimiento está siempre
enredado en relaciones de poder porque siempre está siendo aplicado para regular la
conducta social en la práctica (a cuerpos particulares). Este enfoque le da a la representación
un contexto de operación histórica, práctica y del mundo; no niega la existencia de clases pero
critica al marxismo por centrarse en las cuestiones de poder de clase e intereses de clase, lo
que considera reduccionista. En este sentido Hall, S. (1997) considera útil la noción de
hegemonía de Gramsci, pues aunque es marxista no es reduccionista de clase, la cuál
considera que grupos sociales particulares luchan de muchas formas diferentes, incluyendo la
ideológica, para ganar el consentimiento de otros grupos y acumular ascendencia tanto en
pensamiento como en práctica sobre ellos. La hegemonía nunca es permanente ni se reduce a
intereses económicos ni a un modelo simple de sociedad de clase, lo que para Hall, S. (1997) se
acerca a la posición de Foucault.
38
Hall, S. (1997) identifica dos proposiciones radicales de Foucault (2005) sobre la forma en que
relaciona discurso, saber y poder, en relación a lo que denomina tecnología política del
cuerpo, y que distinguen el pensamiento de Foucault de la teoría marxista. La primera es que:
“el poder produce saber; que poder y saber se implican directamente el uno al otro;
que no existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber
que no suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder” (Foucault, M.,
2005).
Desde esta perspectiva, las relaciones de poder-‐ saber no pueden ser analizadas a partir de un
sujeto de conocimiento, dado que el sujeto que conoce, los objetos a conocer y las
modalidades de conocimiento son parte de los efectos de las implicaciones del poder-‐saber y
de sus transformaciones históricas. Son los procesos y las luchas que atraviesan y constituyen
el saber poder, los que determinan las formas y dominios de conocimiento, no los sujetos y sus
actividades. Al respecto, Hall, S. (1997) considera que la cuestión sobre la aplicación y
efectividad del poder/saber es más importante que la pregunta sobre la verdad de ese saber,
pues el saber vinculado al poder asume la autoridad de la verdad y tiene el poder de hacerse a
sí mismo verdad.
Una vez aplicado al mundo tiene efectos reales y en ese sentido "se vuelve verdadero", ya que
la regulación de la conducta de otros, supone coacción, regulación y prácticas disciplinarias. El
conocimiento no opera en un vacío; es puesto a trabajar a través de ciertas tecnologías y
estrategias de aplicación en situaciones específicas, contextos históricos y regímenes
institucionales, de forma que para estudiar un tema se debe estudiar cómo la combinación de
discurso y poder han producido cierta concepción sobre el tema y el sujeto, que tiene ciertos
efectos reales en éstos (Hall, S., 1997).
Hall concluye que la verdad del conocimiento es en realidad una formación discursiva
sosteniendo un régimen de verdad. La verdad no está afuera del poder y sólo es producida a
partir de múltiples formas de coacción. Cada sociedad tiene su propio régimen de verdad y sus
políticas generales de verdad, es decir, los tipos de discurso que acepta y que hace funcionar
como verdaderos, los mecanismos e instancias que le permiten a las personas distinguir las
proposiciones ciertas y las falsas, los medios por los cuales se sanciona y el estatus de quienes
están a cargo de decir qué cuenta como verdad.
La segunda noción que diferencia el pensamiento de Foucault del marxismo es su concepción
de poder, el cual no funciona en forma de cadena sino que circula; nunca es monopolizado por
39
un centro. Es ejercido a través de una organización en red, por lo que de alguna forma todos
están atrapados en su circulación, opresores y oprimidos. Las relaciones de poder permean
todos los niveles de la existencia social y operan en todos los sitios de la vida social, tanto en
las esferas privadas de la familia y la sexualidad hasta en las esferas públicas de la política,
economía y ley. El poder no es solo negativo, reprimiendo lo que quiere controlar; también es
positivo, al producir cosas, formas de conocimiento y discursos. Debe ser pensado como una
red productiva que corre a través de todo el cuerpo social (Foucault, 1980, en Hall, S., 1997, p.
50). Así por ejemplo, los esfuerzos por controlar la sexualidad han producido una explosión de
discursos (pláticas de sexo, programas de TV, radio, sermones y legislaciones, consejería
médica, ensayos, y nuevas prácticas sexuales, como el sexo seguro y la industria pornográfica.
Se denomina microfísica del poder a los circuitos localizados, tácticas, mecanismos y efectos a
través de los cuales el poder circula; corren en lo profundo de la sociedad y conectan el modo
en que el poder está trabajando en pirámide a través de lo que se denomina un movimiento
capilar. Las microfísicas del poder y las técnicas de regulación son aplicadas principalmente al
cuerpo, que está en el centro de la lucha entre diferentes formaciones de poder/saber. Las
diversas formaciones discursivas dividen, clasifican, e inscriben el cuerpo de forma diferente
en sus respectivos regímenes de poder y verdad.
De esta forma el cuerpo también es producido a través del discurso, de acuerdo a las
diferentes formaciones discursivas, como una especie de superficie sobre la que los diferentes
regímenes de poder/saber escriben sus significados y efectos. (Foucault, 1977, en Hall, S.,
1997, p. 51).
Es el discurso y no el sujeto lo que produce saber. El discurso está enredado con el poder y no
necesita "un sujeto" (un rey, la clase dominante, la burguesía) para que el poder/saber
operen. Los sujetos no son el centro ni autores de la representación; producen textos
particulares que están operando adentro de los límites de su episteme, la formación discursiva
y el régimen de verdad de un periodo particular y cultura. El sujeto es producido adentro del
discurso, es un sujeto de discurso y por ello no puede ser afuera del discurso. Debe someterse
a sus reglas, convenciones y disposiciones de saber/poder. El sujeto puede llegar a ser
portador del tipo de conocimiento que produce el discurso, puede ser el objeto a través del
cual el poder es relevado, pero no puede estar afuera del poder/saber como autor ni origen
(Hall, S., 1997).
El discurso produce los sujetos o personas que personifican las formas particulares de
conocimiento que el discurso produce, y describe los atributos que se espera que tengan de
40
acuerdo a como son definidos por el discurso (el loco, la histérica, el homosexual, el criminal)
en regímenes discursivos específicos y periodos históricos. Simultáneamente el discurso
produce un lugar para el lector o el que mira, que también es sujeto de discurso, de donde el
conocimiento y significado particulares deben tomar sentido. Todos los discursos producen
posiciones del sujeto, de donde los individuos toman sentido y pueden llegar a ser sus sujetos,
al subjetivarse a sus significados, poder y regulación; la complejidad radica en que es a partir
de los sujetos que los discursos llegan a ser significativos, para poder escribir en ellos efectos.
Los individuos no serán capaces de tomar significado hasta que se hayan identificado con las
posiciones que el discurso construye, sujetándose a sus reglas, para llegar a ser sujetos de su
poder/saber (Hall, S., 1997).
Estudios Culturales e Identidad
Identidad e Identificación
Las diferentes posiciones del sujeto producidas por los discursos, y la necesidad de
identificación de los sujetos con estas posiciones, llevan a la cuestión de la identidad.
Hall, S. (1996) considera que la noción de una identidad integral, originaria y unificada ya ha
sido fuertemente analizada y deconstruida, pero que el concepto continúa siendo valioso por
su carácter central para la cuestión de la agencia y la política, entendiendo agencia no en
función de un sujeto cognoscente, sino de la teoría de la práctica discursiva, y política como la
significación del significante identidad en las formas modernas de movilización política, su
relación axial con la política de la situación, y las dificultades e inestabilidades notorias que han
afectado a todas las formas contemporáneas de políticas sobre la identidad (Hall, S., 1996).
Para Hall, S. (1996) “la identidad es el proceso de sujeción a las prácticas discursivas y la
política de exclusión que esas sujeciones parecen entrañar” (p.2). Para hablar de identidad es
necesario hablar de identificación, concepto que desde los estudios culturales es diferente al
concepto que se maneja desde el sentido común, para el cual la identificación se construye
sobre el reconocimiento de algún origen común o características compartidas con otra
persona, grupo o ideal, y con la solidaridad y la lealtad establecidas sobre este fundamento.
Desde un enfoque cultural, la identificación implica extraer significados del repertorio
discursivo y del psicoanalítico (Hall, S., 1996).
41
El enfoque discursivo ve la identificación como una construcción, un proceso nunca terminado,
siempre en proceso. No está determinado, pues siempre es posible ganarla o perderla,
sostenerla o abandonarla. Por tanto, la identificación es condicional, se afinca en la
contingencia y una vez consolidada, no cancela la diferencia. “La fusión total que sugiere es en
realidad una fantasía de incorporación, un proceso de articulación, una sutura, una
sobredeterminación y no una subsunción” (Hall, S., 1996, p. 3). Hay demasiada o demasiado
poca, pero nunca una proporción adecuada ni una totalidad. Está sujeta al juego de la
diferencia (différance), obedeciendo a la lógica del más de uno, por lo que entraña el trabajo
discursivo de la marcación y ratificación de límites simbólicos para la producción de efectos de
frontera. Necesita lo que queda afuera, su exterior constitutivo, para consolidar el proceso.
(Hall, S., 1996)
Del psicoanálisis, la identificación en un sentido cultural retoma el legado semántico; Freud se
refiere a la identificación como “la primera expresión de un lazo emocional con otra persona”
(Freud, 1921/1991, en Hall, S., 1996, p. 3); en el contexto del complejo de Edipo, toma las
figuras parentales como objetos amorosos y de rivalidad a la vez, con lo cual se instaura la
ambivalencia en el centro mismo del proceso desde el inicio. Se funda en la fantasía, la
proyección y la idealización. Su objeto es con igual probabilidad aquel que se odia como aquel
que se adora. “Vistas en su conjunto, las identificaciones no son en modo alguno un sistema
relacional coherente. Dentro de una agencia como el superyó, por ejemplo, coexisten
demandas que son diversas, conflictivas y desordenadas. De manera similar, el ideal del yo
está compuesto de identificaciones con ideales culturales que no son necesariamente
armoniosos” (Laplanche & Pontalis, 1985, p. 208, en Hall, S., 1996, p. 3).
Hall, S. (1996), considera que la identidad no es un concepto esencialista, sino estratégico y
posicional, que no señala a un núcleo estable del yo que se desenvuelve sin cambios a través
de la historia, que tampoco es el “yo colectivo o verdadero que se oculta dentro de los muchos
otros "yos", más superficiales o artificialmente impuestos, que un pueblo con una historia y
una ascendencia compartidas tiene en común” (Hall, S., 1990, en Hall, S., 1996, p. 4), que
puede estabilizar, fijar o garantizar una “unicidad” o pertenencia cultural sin cambios, al que
tradicionalmente se ha referido el escenario de la identidad cultural.
Hall, S. (1996) propone que:
“las identidades nunca se unifican…, están cada vez más fragmentadas y fracturadas;
nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos,
42
prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzados y antagónicos. Están sujetas a
una historización radical, en un constante proceso de cambio y transformación” (p. 4).
Los procesos de la globalización y la modernidad han sido los principales factores que
alteraron el carácter estable del concepto de identidad; ahora las identidades tienen que ver
con el uso de los recursos a lo largo de la historia, el uso de la lengua y la cultura en el proceso
de devenir y no de ser; la identidad ya no se trata de quiénes somos o de dónde venimos, sino
en qué podríamos convertirnos, cómo nos han representado y cómo atañe ello al modo como
podríamos representarnos. Las identidades se constituyen adentro de la representación y no
fuera de ella. “Se relacionan con la invención de la tradición y con la tradición misma” (Hall, S.,
1996, p. 4).
Las identidades surgen de la narratización del yo, y aunque este proceso es ficcional no socava
su efectividad discursiva, material o política. La sutura en el relato a través de la cual surgen
las identidades, reside en parte en lo imaginario (y en lo simbólico) y por lo tanto, la identidad
siempre se construye en parte en la fantasía o dentro de un campo fantásmico (Hall, S., 1996,
p. 4).
Las identidades se construyen adentro del discurso y por tanto son producidas en ámbitos
históricos e institucionales específicos, en el interior de formaciones y prácticas discursivas
específicas, mediante estrategias enunciativas específicas; emergen en el juego de
modalidades específicas de poder y por ello,
“son más un producto de la marcación de la diferencia y la exclusión que signo de una
unidad idéntica y naturalmente constituida, lo que lleva a admitir que el significado
“positivo” de cualquier término (su identidad) sólo puede construirse a través de la
relación con el Otro, con lo que él no es, con lo que justamente le falta o su afuera
constitutivo” (Derrida, 1981; Laclau, 1990; Butler, 1993, en Hall, S., 1996, p.4).
Las identidades funcionan como puntos de identificación y adhesión gracias a su capacidad de
excluir, de omitir y de dejar afuera. La homogeneidad interna que el término identidad trata
como fundacional, es una forma construida de cierre, su otro necesario, aunque silenciado y
tácito, aquello que le falta. Son el resultado de una articulación o encadenamiento exitoso del
sujeto en el flujo del discurso; las identidades son las posiciones que el sujeto está obligado a
tomar, a la vez que siempre sabe que son representaciones, que la representación se
construye a través de una falta o división, desde el lugar del Otro, y por eso nunca puede ser
idéntica a los procesos subjetivos investidos en ellas. La idea de que una sutura eficaz del
43
sujeto a una posición subjetiva requiere no sólo que aquel sea convocado, sino que resulte
investido en la posición, significa que la sutura debe pensarse como una articulación y no
como un proceso unilateral (Hall, S., 1996).
Para efectos de esta tesis la identidad quedará definida como los puntos de adhesión
temporales de los sujetos.
Resulta útil esta forma de conceptualizar la identidad desde el enfoque cultural para
aproximarse al tema de la identidad bareback, la cual no debe entenderse como un patrón
estable de conductas, prácticas y significados, sino más bien como un punto de identificación o
articulación narrativo hacia diversos discursos: el sexo seguro, los discursos que norman la
homosexualidad, y el propio discurso bareback. El bareback surge como una ruptura en el
discurso del sexo seguro, como una liberación de este discurso y va asumiendo una
configuración de opuesto. Los barebackers se ubican en la intersección de estos discursos,
recibiendo tanto las técnicas disciplinarias del estigma y el rechazo por parte del discurso del
hegemónico, pero a la vez exitosamente “encadenados” con el discurso transgresor. Al ser una
identidad contingente a distintas formaciones discursivas y dinámicas históricas, cabría
también preguntarse cómo seguirán influyendo los rápidos cambios en los contextos, y en que
se convertirá esa identidad y reconfigurarán las identidades sexuales en general, en futuros
escenarios donde exista una vacuna contra el VIH o una cura efectiva y definitiva contra el
SIDA.
Aproximaciones culturales para el estudio de la identidad
Una vez establecido el concepto de identidad, se considera útil hacer una revisión de los
diferentes niveles en que este concepto ha sido aplicado en los estudios culturales. Gilroy, P.
(1996) ubica tres niveles diferentes en los que los estudios culturales han utilizado el concepto
de identidad, al que considera un concepto valioso y útil por su capacidad de aportar
conexiones entre los asuntos académicos y los políticos, y mantiene la noción cultural
expuesta por Hall, S. (1997) de que la constitución de las identidades están relacionadas con
los contextos históricos.
Gilroy (1996) considera que la identidad es un medio para hablar de las esferas de ser y de
actuar en el mundo que son fundadoras de los asuntos políticos, dado que la identidad es
política, actúa políticamente y ha cambiado la política cultural. La cuestión de la identidad ha
ensanchado el pensamiento político, de forma que las distinciones entre lo privado y lo público
se han desdibujado, y ha sido utilizado para analizar cuestiones de raza, nacionalidad y
44
etnicidad, y también para discernir y evaluar el establecimiento de la diferencia del género, y
de las diferencias constituidas alrededor de las sexualidades.
Los tres niveles de estudio de la identidad descritos por Gilroy (1996) son los siguientes:
La subjetividad o la cuestión de uno mismo, que se ha explorada vía la historia del sujeto desde
la psicología y la sociología. Este enfoque considera que los seres humanos se hacen a sí
mismos, no nacen de una forma definida, perspectiva que ha influido en los movimientos de
oposición a la modernidad, como el pensamiento feminista y los análisis críticos del racismo,
que analizaron cómo los sujetos que soportan características de género o raciales son
integrados en procesos sociales sumisos ante la explotación histórica y el conflicto político.
Esta línea crítica de investigación ha vigorizado al pensamiento político actual sobre el ser
moderno, por lo que la subjetividad no se considera ya un asunto que concierna únicamente a
las minorías que hasta ahora han sido excluidas. Este nivel de análisis revela la cuestión sobre
las cualidades reflexivas y la conciencia nada fidedignas de la persona sobre sus propias
actuaciones y límites, y no es más que el nombre dado a un elemento importante dentro del
conflicto destinado a imponer orden en el flujo de la vida social (Gilroy, P., 1996).
El segundo nivel en que ha sido estudiada la identidad es la igualdad, que se refiere:
“al punto donde un asunto con subjetividad individual se despliega, para dar lugar a
un compromiso expansivo con las dinámicas de identificación: cómo un sujeto o
persona puede llegar a verse a sí mismo a través de los demás; cómo puede llegar a ser
él mismo a través de su relación mediática con los demás, y cómo puede llegar a ver a
los demás en sí mismo” (Gilroy, P., 1996, p. 70).
La igualdad evoca el hecho de la alteridad y el fenómeno de la diferencia. La identidad surge
desde la propia acción, en el encuentro y despliegue de las identidades individuales. Como
existen diversas facetas a nivel interno en torno al objeto de identificación, y también existen
diferencias entre los significados particulares de las personas hacia los mismos objetos, la
unidad e integridad ansiadas por los sujetos en torno al objeto de identificación es siempre
frágil.
En el nivel de la identidad como igualdad se ha avanzado de la conceptualización sobre la
formación de sujetos, su localización y su individualidad histórica, al pensamiento sobre
identidades colectivas o comunales. Gilroy, P. (1996) recomienda que al teorizar sobre la
identidad como igualdad en las identidades sub y supranacionales, conviene observar la
45
cuestión de las identificaciones y de las tecnologías que median entre ellas y las traspasan,
transformando y enriqueciendo el pensamiento y la acción política.
El tercer nivel para estudiar la identidad desde los estudios culturales se refiere a la
solidaridad, a cómo las conexiones y diferencias se convierten en bases que pueden provocar
la acción social. Esta perspectiva se aleja del enfoque centrado en el sujeto;” cuando la
relación existente entre la identidad y la solidaridad se desliza hacia el escenario central, debe
también estudiarse la cuestión de la fuerza social para la organización de individuos y grupos”
(Gilroy, P., 1996, p. 71).
Este nivel invita a entender la identidad como un efecto mediatizado por las estructuras
históricas y económicas, iniciado en las prácticas significativas a través de las cuales operan, y
planteado en encuadres institucionales contingentes que regulan y expresan la reunión de
individuos en procesos sociales modelo (Gilroy, P. 1996).
Identidad y Cultura Global
Una vez revisado el concepto de identidad y los diversos niveles bajo los cuales puede sido
estudiada, se considera apropiado hacer una contextualización de las influencias culturales,
relacionadas con fenómenos de la globalización, y el medio ambiente digital, que ponen al
alcance de los sujetos múltiples discursos y alternativas culturales.
Lull, J. (2006) plantea que los procesos de individualización que actualmente caracterizan a
occidente se han intensificado y se están esparciendo rápidamente a todas partes; la
diversidad y cantidad de información cultural a la que se tiene acceso fomenta la
experimentación personal y la autoconfianza sin precedentes. En el sentido opuesto, observa
que a la vez tiene lugar un desarrollo contrastante o retraimiento cultural, representando el rol
de la Cultura (en mayúsculas en el original) colectiva como una estable fuente de guía, de
pertenencia, seguridad e identidad. Estas tendencias aparentemente antitéticas de la
experiencia cultural contemporánea representan la clásica dicotomía entre el agente
autónomo y el ser socializado, y forman lo que llama el " jalar y empujar" (pull and push) de la
cultura.
Con el empujar de la cultura Lull, J. (2006) se refiere a las influencias culturales que llegan a ser
parte de las vidas culturales más o menos implícitamente, a veces sin nuestro conocimiento o
consentimiento. Muchos de estos aspectos son heredados, como la lengua materna, las
46
orientaciones y prácticas espirituales, los valores sociales básicos; son elementos dominantes
no voluntarios de cada conciencia y práctica cultural, aspectos de la vida sobre los que se tiene
poco control, que delinean las orientaciones básicas de las personas hacia el mundo, proveen
estabilidad primordial, y cuya influencia no puede ser nunca completamente extinguida, aún
cuando se intente fuertemente. Los productos de estas influencias son los individuos
aculturados y las sociedades en que viven.
El lado de la cultura que empuja, ofrece a los individuos estructuras predecibles, normas y
conductas para la supervivencia y estabilidad, especialmente cuando sus situaciones
individuales y colectivas de vida se vuelven inciertas, desafiantes o incontrolables. Las
estructuras y rasgos culturales familiares actúan como recursos para la sobrevivencia física,
estabilidad psicológica e identidad, tales como la ascendencia, nación, etnicidad, raza, religión,
usos cotidianos, rituales, lenguaje, valores centrales, territorio geográfico e instituciones de
confianza. Puede decirse que representa los intereses generales de un grupo entero, y por
ellos la Cultura no funciona nada más como la fuerza no deseada, dominante y limitante que
es impuesta a los individuos, pues la mayoría de las personas dependen de ella para su confort
y supervivencia (Lull, J., 2006).
En el curso de la vida de los grupos culturales, se refuerza la idea de que la Cultura tiene
cualidades éticas, viabilidad a largo plazo y utilidad práctica, por lo que dichas formas persisten
por generaciones, se mantienen sin discusión ni cuestionamiento y despliegan un nivel de vida
de grupo que precede a la experiencia individual. Las instituciones culturales introducen,
refuerzan y perpetúan las características del grupo y sus valores, rituales y patrones de
conducta como normales y esperados. Estos valores culturales, prácticas estilos e identidades
son contenidas dentro y emergen de un sistema de memoria colectiva, ofreciendo a sus
miembros seguridad, identidad, sentido de pertenencia, reserva de material y recursos
simbólicos y un marco de interpretación del mundo.
El aspecto negativo de la Cultura es que puede inculcar valores rígidos, no cosmopolitas y
divisivos entre los miembros culturales, que puede ser usada como pretexto para
discriminación de diversos tipos. La Cultura también limita la libertad, oportunidades y
bienestar, factores que han influido en las migraciones masivas alrededor del planeta. Así, el
lado que empuja de la cultura se “refiere crecientemente a la experiencia compartida de
signos particulares en un tumultuoso y altamente competitivo medioambiente simbólico”
(Lull, J., 2006, p. 45).
47
El lado que se jala de la cultura se refiere a la tendencia detrás del mayor individualismo,
libertad y movilidad en las sociedades contemporáneas, asociada con los valores centrales de
occidente (capitalismo y comercialismo), que han definido los procesos de modernización y
globalización. Esta influencia se ha incrementado dramáticamente desde fines del siglo XIX aún
dentro de las sociedades tradicionales, cambiando muchas orientaciones y prácticas culturales
básicas. Actualmente está caracterizado por la naturaleza dinámica de la comunicación
contemporánea y el rol del yo (self) como un agente activo en la construcción cultural.
Representa el lado volitivo de la formación cultural y se caracteriza por el yo flexible y
provisional, por su búsqueda creciente de personalización de la experiencia cultural a través de
la creatividad y la elección. “Es más espacio que lugar, más dinámico que estático, y más
comprometido. Representa el yo provisional en constante construcción” (Lull, J., 2006, p. 45).
El alcance y escala de los recursos culturales producidos y disponibles para uso personal, con
su concomitante grado de variedad y flexibilidad cultural, se han expandido en los escenarios
culturales occidentales. Las personas tienen más material y recursos simbólicos para trabajar,
una mayor capacidad de jalar y obtener lo que quieren o necesitan, expandiendo y mejorando
el surtido de recursos disponibles y opciones, lo que facilita una mayor libertad cultural,
establecer nuevos precedentes culturales y fomentando diversos estilos de vida. Decisiones
culturales que se hacen rutinariamente en la actualidad tienen que ver más con el estilo que
con la necesidad (Lull, J., 2006).
Los críticos afirman que esta libertad cultural tiene un alto costo social, pues se han
ensanchado las brechas sociales, se ha sacudido la estabilidad de las comunidades culturales, y
se ha favorecido una individualización potencialmente dañina. El desarrollo de nuevos media y
contenidos mediáticos favorece un “juego paralelo” en los adultos, quienes se enfrascan en
sus propios marcos lingüísticos, culturales y prejuicios, ignorando lo que ocurre en su entorno,
lo que socava la cualidad de la sociedad civil (Lull, J., 2006, p. 51).
La modernidad occidental y las estructuras institucionales que la acompañan a escala global,
clasifican a los sujetos en categorías económicas y términos civiles, en un proceso que ha sido
denominado individualismo institucionalizado. Lull, J., (2006) plantea que la individualización
no sólo desciende de marcos ideológicos y procesos institucionalizados, ésta se desarrolla
activamente por los compromisos personales con formas culturales y por el trabajo simbólico
de la formación de identidad que habitualmente entra en conflicto con los roles y expectativas
institucionales dominantes. La dicotomía de las tendencias que empujan y jalan dirige la
48
atención al precario balance entre las necesidades individuales y colectivas, aún más develadas
por la profusión, contrastes y contradicciones de la Edad de la Comunicación.
Los avances tecnológicos característicos de la modernidad y globalización hacen que la
velocidad y eficiencia del lado que se jala de la actividad cultural, sea
extremadamente atractivo y recompensante para los individuos y las sociedades en que viven.
Esta situación ha generado alerta entre ciertos sectores, que consideran que la globalización
genera trepidación y falta de certeza, especialmente entre quienes se sienten victimizados o
relegados por ésta, o quienes temen la degradación cultural y el rompimiento de la
comunidad, es decir, que el sistema social esté siendo progresivamente reemplazado por un
tipo de individuo confundido, extraviado, indefenso y en pérdida (Lull, J., 2006).
Lull, J., (2006) considera que estas dos tendencias no son una categoría bipolar, sino que se
refieren a un sistema interactivo, indeterminado y procesos mutuamente constitutivos.
Mucha actividad cultural es enfocada y acentuada por la estructura y tradición (empujar) y
dirigida hacia individuos y sus redes, compuestas por diversos grados de proximidad y
mediación (jalar), de forma que la colección de afiliaciones colectivas junto con las identidades
más individualizadas, contribuyen a brindar balance cognitivo y estabilidad.
Consideraciones sobre la pluralidad en la era digital
Salter, L. (2003) retoma el reclamo que hace Habermas a la estructura de la sociedad
democrática moderna, sobre la necesidad de mayor pluralidad, que es la realidad de la
sociedad actual. Considera que los medios democráticos tradicionales de transmisión de
información han fallado, y ve en medios alternos como internet la posibilidad de subsanar las
deficiencias que han presentado los primeros. La red de internet provee a los ciudadanos de
una esfera pública, ya que si bien internet podría definirse como una red de computadoras
conectadas, es un bien social que cumple con un servicio público de información.
El concepto de mundo de la vida propuesto por Habermas se refiere a “un reservorio de dar
por entendidos, de convicciones revueltas de participantes en comunicación guiados por
procesos cooperativos de interpretación” (Habermas, 1987, p. 124, en Salter, 2003, p. 122), los
cuales están en lucha contra las súper extensiones de los sistemas imperativos del dinero y
poder administrativo. Tanto el mundo de la vida como el sistema buscan coordinar la sociedad,
y aunque es el mundo de la vida el más autorizado para hacer un reclamo legitimo por
49
coordinarlo, éste es penetrado por el sistema, que lo coloniza en diversas áreas a través de la
legislación y subversión de la comunicación, llegando a dominar áreas de la vida a expensas de
la racionalidad practica-‐moral y practica-‐estética; esta situación no significa que la
comunicación del mundo de la vida sea desplazada, pero sí es desapoderada con el
debilitamiento de las bases válidas de las acciones comunicativas, de forma que se dificulta el
entendimiento encaminado a alcanzar consensos (Salter, L., 2003).
La dicotomía del centro-‐periferia para la esfera pública intenta resolver dicha patología, en
donde el centro son los complejos administrativos, mientras que la periferia es la que tiene la
capacidad de actuar, aunque sujeta a reglas; quienes comulgan con los planteamientos de
Habermas coinciden en que la esfera pública debe estar protegida y debe ser generada por la
acción comunicativa de organizaciones fuera del gobierno y administración, quienes deben
anclar las estructuras de comunicación de la esfera pública en el componente social del mundo
de la vida. Para Salter (2003, p. 124) son los nuevos movimientos sociales quienes actualmente
cumplen dicha función, de recorrer y proteger los límites entre sistema y mundo de la vida,
además de que generan identidades colectivas, conocimiento, e información, en cuyo
beneficio ha sido crucial el desarrollo de internet como una actividad de comunicación
cooperativa y multidireccional.
50
ANÁLISIS
Representación discursiva del sexo bareback
Las nociones de representación e identidad de los estudios culturales son herramientas que
permiten acercarse y analizar el bareback, no visto ya como una simple práctica sexual, sino
como una práctica significativa y cultural, que se escribe desde la posición de desviación de los
discursos y la políticas del sexo seguro, que han buscado normar la sexualidad, como forma de
detener una epidemia global. Al contraponerse al discurso hegemónico, que detenta el
poder/saber sobre una sexualidad normal o sana, el bareback da lugar a asociaciones de
irracionalidad, locura y perversión, desencadenando las dinámicas del estigma, considerado
como una de las técnicas disciplinarias del sexo seguro.
El bareback surge en el lugar de la ruptura, ante las inconsistencias del discurso hegemónico
del sexo seguro, que ha invisibilizado los tópicos específicos de los seropositivos; retoma los
fundamentos de dicho discurso, que mezcla con el discurso y valores neoliberales para
legitimarse, al menos al interior de sus propias filas, cuestionando y contraponiéndose a la
norma, desde un discurso propio, altamente racionalizado. Las dinámicas del estigma han
contribuido a fortalecer el sentimiento de unidad y solidaridad de esta comunidad, cuyos
mecanismos de organización son potenciados por la gran cantidad de medios que tienen para
comunicarse e interactuar, producir, difundir y consumir los productos culturales que los
representan.
Es un hecho que sin la instauración del sexo seguro como discurso hegemónico y sus políticas
normativas de la sexualidad, la epidemia del SIDA estaría siendo aún más catastrófica; sin
embargo este discurso ha podido ser mejor, incorporando tópicos como la confianza, la
revelación del sero-‐estatus, situando de forma diferente las responsabilidades de los
implicados, y encontrando formas más efectivas de entablar contacto y conocer las
necesidades de los diversos grupos implicados. Sin embargo la respuesta del sistema sigue
siendo lenta, sigue proponiendo las mismas soluciones y fomentando el estigma, en un
contexto histórico marcadamente diferente.
El discurso del sexo seguro ha sido efectivo pues ha estado sustentado en el miedo y el terror.
Durante su emergencia masiva, el SIDA se presentó como una enfermedad terrorífica sobre la
que poco o nada se sabía, y que no estaba incorporado en los discursos vigentes. El escenario
51
de la aparición del SIDA estaba caracterizado por un desconocimiento absoluto sobre la
enfermedad y sus vías de contagio, la terrible morbilidad y magnitud con que se presentaban
las inusuales enfermedades, la identificación de su prevalencia en grupos marginalizados, la
ausencia de tratamientos y fármacos que curaran la enfermedad o aliviaran el sufrimiento;
todos estos elementos contribuyeron a un pánico social.
El SIDA apareció en un contexto histórico revolucionado y posmoderno, caracterizado por el
hedonismo y la libertad sexual, que encontró a la sociedad mal preparada. Diversos sectores lo
consideraron un castigo divino a la sociedad libertina. Ante el terror por el desconocimiento
del síndrome, fue necesaria la instauración de clínicas especiales, confinamiento de los
enfermos, la categorización de sujetos y la aplicación de un nuevo e intenso marco cognitivo,
que señalaba a la auto-‐preservación, la auto-‐protección, y facilitó el desarrollo de las
dinámicas de estigmatización: las características de la enfermedad colocaron a los sujetos que
habían desarrollado visiblemente la enfermedad en el lugar de los desacreditados; pero una
vez que la enfermedad fue conocida y fue posible ser detectada, también abrió las dinámicas
de estigmatización hacia los desacreditables, para quienes la enfermedad aún no era evidente,
quienes optaron por la dinámica del silencio, no descubrirse ni visualizar su enfermedad, en un
contexto que se considera, jamás se ha librado de la fuerte carga moral inscrita desde el
principio en la enfermedad.
La formación discursiva del sexo seguro ha estructurado un complejo andamiaje institucional
que los sostiene, y cuya finalidad es modificar la conducta, promoviendo el uso del condón en
todas las relaciones sexuales. Existe un despliegue de campañas preventivas en diversos
medios de comunicación, intervenciones con estudiantes en escuelas, facilitación de condones
a grupos de riesgo, que norman y dan las herramientas para ejercer el comportamiento sexual
responsable y adecuado. En plena posmodernidad o crisis de la modernidad, el discurso del
sexo seguro tuvo que valerse del sentido del hombre kantiano y sus imperativos categóricos:
universal, incondicionado, racional, moral y con voluntad (Rivera, 2004).
Ante el regreso a este constructo del hombre al menos en cuanto al manejo de la sexualidad,
quienes fallan a la hora de controlar su comportamiento sexual a través del uso del condón en
todas las relaciones sexuales, son posicionados como irresponsables, tontos, merecedores del
rechazo y desaprobación social, o de la estigmatización. De igual forma los seropositivos, ante
la carga de moralidad inscrita en el sexo seguro, han quedado situados en ese lado del margen.
Si bien la discriminación por ser portadores del VIH y la discriminación en sí, son consideradas
52
como violaciones a los derechos fundamentales, pareciera que las prácticas de bareback
escapan a esta consideración.
A treinta años de identificación de la enfermedad, el contexto ha evolucionado notoriamente;
los mecanismos de la enfermedad son mejor comprendidos y se han desarrollado tratamientos
efectivos; sin embargo el SIDA no se ha librado de esa aura de terror con que irrumpió en los
discursos. El conocimiento nuevo circula y es accesible gracias a los medios de información,
pero no ha sido incluido, al menos de forma categórica, en una nueva formación discursiva del
sexo seguro y sus estrategias comunicativas de prevención.
El SIDA es representado de forma ambigua, pues a pesar de los avances, mantiene las
connotaciones de muerte y de enfermedad incurable. Esto sigue impulsando el estigma, pero
también está generando un desgaste acelerado de los propios fundamentos de su discurso. El
nuevo conocimiento, mal aplicado, parece que está facilitando que la asociación de miedo y
sida se vaya reblandeciendo. Si bien el sexo seguro es una estrategia de salud, parece que cada
vez descansa más sobre un fundamento moral de lo que es una sexualidad sana.
El combate al VIH y SIDA continúan siendo parte de los compromisos internacionales sobre
desarrollo en materia de salud. Al respecto se trabaja con fuerza en innovación, desarrollo de
vacunas, mejores medicamentos y acceso a los mismos para las poblaciones más
desfavorecidas.
Continuamente se realizan estrategias de comunicación sobre estos avances, a través de
publicaciones en medios especializados, masivos y encuentros internacionales; es decir, el
tema del combate al VIH-‐SIDA, no solo como discurso de sexo seguro, se ha mantenido en la
agenda pública. Han salido a la luz pública casos de curaciones exitosas (EFE-‐El Universal,
2010); tratamientos efectivos que han cambiado el estatus del SIDA, de enfermedad mortal a
crónica; tratamientos para evitar el contagio, como el PREP6 y el PPE7 (profilaxis pre y post
exposición) tomados antes o después de la exposición a la conducta de riesgo.
Considerando el medio ambiente comunicacional altamente competitivo, conformado por
medios tradicionales y nuevos, el conocimiento que se va generando se mantiene accesible
para la población general, en formas de información que se empuja desde el sistema a través
de los medios masivos, pero que también puede ser jalada por los sujetos, sobre todo aquellos
que puedan verse particularmente interesados, como lo son las poblaciones de seropositivos,
6 (Project Inform, 2011) 7 (Cruz Roja Española, 2008)
53
homosexuales y barebackers, principalmente aquellos que cuentan con más posibilidades de
acceso, como pueden ser las poblaciones de los países con desarrollo alto y medio, y las
poblaciones urbanas. Toda esta nueva información que circula, necesariamente va incidiendo
en la representación subjetiva y colectiva de lo que el VIH y el SIDA son.
La falta de capacidad o compromiso para adecuar los mensajes y estrategias de acuerdo al
nuevo contexto por parte del aparataje institucional que sostiene y es sostenido por el
discurso del sexo seguro, puede ser un factor que contribuye a generar confusión, pérdida de
credibilidad e insuficiente capacidad de modificar la conducta. Los brazos operativos del
sistema para controlar la sexualidad en el mundo de la vida, van careciendo cada vez más de
un sustento discursivo efectivo, se han ido desgastando.
Las circunstancias han favorecido la generación de un discurso propio de la comunidad
homosexual seropositiva con preferencia por el sexo anal sin condón, el cual ha continuado en
un proceso continuo de desarrollo y enriquecimiento, incorporando en su representación el
conocimiento o saber que se va generando. Este discurso, denominado bareback, está
encontrando nuevas formas de alimentarse, esparcirse y ejercer su poder, al menos respecto
al ejercicio de la sexualidad en los propios términos. Este discurso alternativo se va
alimentando y fortaleciendo, generando nuevas expectativas respecto al tratamiento de la
enfermedad, y se esparce a través de las nuevas herramientas comunicacionales del
ciberespacio, para ser accesible a una variedad de sujetos más amplia, no solo ya para los
miembros que lo encarnan, también para lectores externos, quienes podrán sumarse e
identificarse con el discurso, o disentir y fungir como representantes del poder/saber del
sistema para aplicar las tecnologías políticas del cuerpo, a través del rechazo y la
estigmatización.
Potenciado por las dinámicas de estigmatización, la existencia de grupos de seropositivos
cercanos y la variedad de formas de comunicación, los barebackers han generado nuevos
mecanismos de interacción y espacios de asociación reales y virtuales, que les permiten
identificarse en la igualdad y generar lazos de solidaridad. Surge como una subcultura
marginalizada pues no pierde la identidad homosexual, pero desobedecen las normas del
discurso hegemónico.
A través del cuerpo transgreden la norma y construyen un discurso propio y al margen, que se
“materializa” y trasciende la práctica específica como producciones culturales, a través de la
industria pornográfica asociada a esta práctica, o la página web que ha sido analizada,
54
accesibles alrededor del mundo la velocidad del ancho de banda. A través de estos medios
puede observarse su contexto cultural, su lenguaje, prácticas que los identifican y formas con
que se representan a sí mismo.
Se ha comentado ya la etimología de la palabra bareback; su primer uso en términos sexuales
estuvo asociado con la libertad ante la liberación del condón, y fue quizá uno de sus primeros
momentos de producción cultural y significativa, de lo que llegaría a ser una identidad sexual
global consolidada.
Desde afuera, bareback ha servido como etiqueta para representar las conductas o prácticas
proscritas y es vista con extrañeza desde el poder/saber que sustenta el discurso sexo seguro,
el cual mediante el discurso intenta apropiarse de la representación e invisibilizarla situada en
la marginalidad, moviendo el foco de atención de la propia mirada interior de sus miembros,
su propia representación.
Desde esa invisibilidad aparente la práctica bareback ejerce su poder; al margen de los medios
oficiales ha hecho de los nuevos medios sus aliados para perpetuarse. El intenso medio
ambiente digital les ha dado las herramientas para que en poco tiempo dieran el paso de acto
sexual desarticulado a práctica cultural bien articulada; el bareback no son solo las prácticas
sexuales inseguras, son los significados investidos en ella, y las manifestaciones de producción
cultural asociadas a estas prácticas sexuales. El significante bareback, introducido en un
buscador de internet, es capaz de desplegar la complejidad de sus significados asociados a esa
etiqueta.
Como parte del discurso bareback han surgido o sido asociados nuevos significantes y
significados, como los términos como gift giver y bug chaser, que remontan a situaciones poco
comprensibles, la infección de VIH o seroconversión voluntaria, asignando posiciones a los
sujetos, el infectado que contagia y el individuo sano que busca ser contagiado. De acuerdo a
esta configuración puede observarse un giro cultural, en donde el terror y la aversión son
sustituidos por el deseo.
En el contexto histórico específico de la denominada cultura global, el bareback retoma desde
su marginalidad todas las posibilidades que esta cultura global le ofrece. El barebacker no es
simplemente un actor sexual de las conductas sexuales proscritas, es también un prosumidor8
cultural comprometido, que mantiene viva y activa la fuente de producción de significados.
8 “Del consumidor como integrado en el proceso de producción, para evitar el espacio de tiempo que se necesita, por ejemplo, para el uso social de la técnica” (Ramonet, 2002, p. 41)
55
Para representarse ha generado una activa industria cultural que sirven para afirmar este
discurso y esta identidad.
Toda esta profusión cultural está íntimamente relacionada por fenómenos y procesos propios
de la globalización, desde el SIDA, la migración y el turismo masivos, el desarrollo de nuevas
tecnologías de comunicación e información, la fragmentación de las identidades, que
permiten mantener vigente esta nueva identidad sexual, este nuevo estilo cultural, pese a los
constantes intentos de regulación, que son superados gracias al nuevo aparataje virtual y
digital de la sociedad. El bareback a nivel discursivo está disponible en todas las partes del
mundo que tengan acceso a internet, trascendiendo la realización del acto sexual proscrito.
Para los de afuera, quienes no pertenecen a la cultura bareback, quienes no hablen inglés y
quienes desconocen este uso de la palabra, el término bareback puede carecer totalmente de
significado, o no significar en el sentido que estamos refiriendo, pues el sexo seguro ha
generado principalmente espacios que representan las políticas de salud, a través de
instituciones, profesionales, campañas, personajes modelo y medios de comunicación, sin
darle un lugar al bareback adentro de su discurso, aunque este permanece latente desde lo no
dicho. Mientras tanto el bareback sigue circulando por sus circuitos específicos, en la
penumbra, como un reservorio de significado.
El sexo seguro también ha dado lugar a diversas industrias bien desarrolladas, que va desde los
mensajes y contenidos preventivos, las organizaciones promotoras del sexo seguro, industrias
asociadas a la producción, distribución y comercialización de condones y lubricantes, además
de la industria mediática, que cooperan para mantener vigentes esta hegemonía discursiva. En
este sentido, también existen sujetos modelos del sexo seguro, desde los promotores de salud
y personal médico, hasta los individuos que cada relación sexual se protegen, y quienes al
conocer las denotaciones del bareback se sitúan en el lugar de los normales, con su exigencia
de hacer valer la norma, ya sea a través de la reprobación, indignación, desprecio o lástima,
denotando las ya mencionadas técnicas disciplinarias, que pueden ser más poderosas incluso
que las leyes escritas.
La postura de silencio sobre el bareback por parte de las instituciones orientadas a prevenir y
atender el VIH, sugiere la negación de esta nueva identidad sexual por parte del sistema, pero
también puede revelar serias deficiencias adentro de los sistemas de salud, como la falta de
comunicación entre el personal médico que tiene contacto con estos sujetos y los círculos de
decisión en la elaboración de las políticas. Cualquiera de sea la causa, el sexo seguro se
56
mantiene como discurso rector de la sexualidad, y no se perfila que en lo inmediato vaya a
cambiar.
Al irrumpir en la escena global, el SIDA afecto determinantemente la forma de entender la
cultura, las relaciones interpersonales y la sexualidad. El SIDA y el sexo seguro han impuesto
un nuevo marco cognitivo y cultural para ejercer la sexualidad a nivel global, que representan
el lado de la cultura que empuja, proveyendo a sujetos de herramientas para hacer frente al
desconcertante y trepidante orden. Este nuevo orden, resumido en el acto del uso del condón,
modificó por completo la interacción sexual pero también social, pues no sólo impuso el
condón ni sólo desmotivó los encuentros sexuales casuales y anónimos; el sexo seguro
transformó a los compañeros sexuales, representantes de un acto íntimo, en sujetos
potencialmente peligrosos, en posibles enemigos; cubrió el placer sexual con una aureola de
peligro; racionalizó el instinto. Las respuestas o soluciones ante el temible panorama, le
permitieron colonizar la sexualidad, que dejó el ámbito privado para convertirse en un bien
público regulable.
Este orden cultural, impulsado por las estrategias culturales que empujan ha sido parcialmente
exitoso, pues si bien ha conseguido normar en gran medida la forma de ejercer la sexualidad,
desde hace años han sido señaladas lagunas en su discurso. Pero su éxito, que es que en
relativamente poco tiempo haya llegado a ser parte de la Cultura, se ha convertido ahora en su
debilidad, una incapacidad de reinventarse y adecuarse a los nuevos tiempos y estilos de
comunicación.
Es una coincidencia que de forma paralela a esta Era del SIDA, la sociedad haya entrado
también a la era digital y virtual de la comunicación interactiva. En los últimos lustros ha
habido un desarrollo sin precedentes de las tecnologías de información; el desarrollo de
dispositivos de comunicación móviles y una potente difusión de la red de internet. Así como el
SIDA y el sexo seguro consiguieron esparcir identidades sexuales a nivel global, las nuevas
herramientas de comunicación han conseguido lo propio, siendo diseminadoras masivas de
cultura y posibilidades de identificación a nivel global, al margen de los centros políticos y
hegemónicos.
Estas nuevas herramientas han hecho posible a la sociedad comunicarse y organizarse de
formas sin precedentes, de forma instantánea, y hacen accesible mucha más información de lo
que pasa en el mundo, lo que pasa con la gente, generar, compartir y buscar nuevos discursos.
Estas dinámicas que representan el lado de la cultura global que puede ser jalado le han dado
57
al bareback la posibilidad de trascender al margen del sistema y de la norma; han servido para
representar la práctica proscrita, para establecer redes sociales, culturales y sexuales entre las
personas que por diversos motivos se han interesado en las prácticas del sexo inseguro,
ayudando a consolidar la subcultura e identidad.
Internet y las tecnologías de información y comunicación son los mecanismos de articulación
de esta nueva comunidad a nivel global, de esta gran comunidad imaginada en torno a la
práctica sexual de riesgo. Podría asumirse que el bareback se relaciona íntimamente con estas
nuevas tecnologías, que son usadas para comunicarse e integrarse, difundir sus códigos y sus
productos culturales de forma masiva, en un medio ambiente que es digital, virtual, que puede
ser anónimo y por tanto seguro; que les permite sortear los brazos del sistema y organizarse,
perpetuarse y en cierto sentido materializarse.
Los homosexuales en general y quienes se interesan por el bareback se ven expuestos e
influidos por dos discursos competitivos: el que empuja, discurso oficial dominante, que
desautoriza dichas prácticas, señalando todos los riesgos del sexo sin condón y promoviendo el
estigma como forma de control. Por la otra parte están todos los productos culturales de la
emergente cultura bareback, que sin negar los riesgos potenciales de dicha práctica (la
transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual), son elementos de
identificación y organización.
Sin embargo, la forma en que funcionan estos dos discursos es diferente: el sexo seguro desde
una posición normativa, se opone determinantemente a las prácticas sexuales de riesgo y
busca que las personas adopten el uso del condón; mientras que el bareback no busca
persuadir a la gente (al menos abiertamente) que de que lo practique; permite que la gente
tome la decisión de que suceda y ofrece un vasto reservorio simbólico para que pueda ser
jalado. Su enunciación política no se dirige hacia la suma de nuevos adeptos, sino que se limita
a su legitimidad de ser, al derecho de vivir la sexualidad a su manera. Es un acto de
desobediencia a través del uso del cuerpo, protegido por una intimidad que cada día se vuelve
más pública, gracias a los nuevos medios.
La emergencia de la cultura bareback ejemplifica la poderosa influencia que está teniendo la
comunicación digital con sus opciones de jalar, transformando el medioambiente sexo-‐cultural
en un periodo muy corto de tiempo, mostrando que es una forma muy eficiente de
organización identitaria y política, y vale la pena explorar las formas en que permiten que otras
identidades y prácticas culturales, incluso las consideradas desviadas, puedan organizarse.
58
Identidad bareback
El bareback se ha presentado hasta ahora como el rechazo del uso del condón por una parte
de la población homosexual que practica el sexo anal, lo que puede leerse también como el
rechazo a la política del sexo seguro. Las normas del sexo seguro están prescritas para la
población en general, y enfatizan a los denominados grupos de alto riego, como los
homosexuales; la práctica de relaciones sexuales sin condón entre homosexuales es percibida
como más peligrosa que entre heterosexuales. Esta diferencia ha facilitado que el estigma esté
solo designado a los homosexuales que hacen bareback, facilitando la formación de una
identidad grupal.
Del sexo sin condón entre heterosexuales, o lo que podría considerarse bareback
heterosexual, no se han encontrado ejemplos de una subcultura o identidad tal como el
bareback es; si bien también es desmotivado, su posición queda difusa con relación al riesgo
de VIH y riesgo hacia embarazos no deseados.
En este sentido cabe preguntarse por qué el bareback en los hombres ha sido estigmatizado, y
porqué si el SIDA es una enfermedad que afecta también a mujeres y hombres heterosexuales
(en México, la incidencia de nuevos casos ha sido mayor en el grupo heterosexual,
considerando hombres y mujeres, que los grupos de hombres homosexuales y bisexuales
considerados en su conjunto (CENSIDA, 2011)), se sigue señalando a los homosexuales como el
principal grupo de riesgo.
La asignación del estigma solo a los hombres homosexuales que hacen bareback y no a la
población heterosexual que tiene sexo sin condón, puede ser interpretado como muestra de la
profunda desigualdad que aún viven las comunidades homosexuales, y una reedición del
estigma hacia la homosexualidad, ahora contra el sector que no se alinea a la norma.
La identidad bareback se vuelve políticamente relevante pues muestra que las técnicas para
controlar y normar la sexualidad han perdido efectividad, y por el contrario, las dinámicas del
estigma han fortalecido a la comunidad que se organiza e identifica con el bareback.
El hacer bareback y asumirse como barebacker, implica una ruptura sustancial con el orden
social impuesto. El bareback se vuelve real sólo al realizarse el acto de penetración sin condón
durante la intimidad del encuentro sexual, por lo que si bien funciona como identidad, actúa a
nivel invisible o difícilmente identificable, es decir, son parte de un grupo desacreditable, que
tiene que abrirse o salir del clóset para ser identificado por el grueso del cuerpo social.
59
Para hacer comunidad, los barebackers necesitan de estrategias y herramientas específicas de
comunicación y acción, al margen de las vías tradicionales, facilitadas por los nuevos medios y
reuniones sexuales entre afiliados. El bareback se desarrolla como una subcultura, que libra las
críticas por diversos niveles de ejercicio de poder. Esta presión y lucha de discursos, del sexo
seguro por normar la conducta bareback, estaría solidificando los sentidos de igualdad y
solidaridad al interior de la subcultura.
Retomando el concepto de identidad propuesto por Hall, S. (1996), la identidad bareback
funciona como una articulación discursiva, un punto de identificación temporaria, la sutura del
relato entre homosexuales con las prácticas de sexo sin condón, que hace que se identifiquen
con esta práctica en un nivel narrativo. Nunca será una construcción estable, estará en
continua dependencia con las mentalidades de los barebackers y de sus detractores, pero
también hacia los nuevos discursos culturales y los cambios en el contexto y el entorno.
Por ello, más que adoptar una definición establecida de lo que sería la identidad bareback, se
considera que las distintas definiciones presentadas sobre identidad bareback son correctas,
pues describen algún aspecto específico de esta identidad, enmarcadas en los contextos
históricos y culturales específicos que fueron enunciadas. El bareback se ha constituido ante
un abanico de especificidades, matices y diferencias, por lo que la unidad en torno a esta
comunidad es sólo imaginada; cada individuo barebacker se relaciona con esta práctica a partir
de su necesidad e historia específica, en una interacción en la que influye y es influido en una
permanente construcción de significado.
La identidad bareback no es algo, no es sustancial; es la identificación hacia un discurso que
depende de otros discursos, principalmente el del sexo seguro, contra el cual se presenta y
marca una diferencia. Pero a la vez el discurso del sexo seguro se forma y adquiere sentido
solo a partir de la identificación de las rutas de contagio y el propio discurso sobre el SIDA, por
lo que todos estos discursos y representaciones son contingentes.
El identificarse como barebacker marca una ruptura respecto a la sociedad y al centro
homosexual que ejerce su sexualidad siguiendo las normas de sexo seguro; pero el sujeto
barebacker no pierde su identidad homosexual, ni ninguna de las demás identidades sociales
con las que éste se identifique (joven, viejo, empresario, drogadicto). La identidad barebacker
es una más de las identidades que conforman las identidades fragmentadas y contradictorias
de sujetos específicos; y que se vuelve visible en situaciones y contextos específicos. Los
barebackers ejercen su poder en la intimidad de la relación sexual, y no se conocen rasgos o
60
características que permitan identificarlos fuera de dichas situaciones; solo es perceptible en el
discurso, los ejemplos de su producción cultural, y la realización del acto sexual. A diferencia
de la homosexualidad, que ha buscado un reconocimiento social en el espacio público, el
bareback solo se ha ubicado en el espacio privado y virtual.
Lo que le da su perdurabilidad es que ha trascendido la conducta y ha quedado representada
en los diversos objetos y productos culturales que circulan principalmente en la red, para que
otros sujetos puedan identificarse, ya sea a favor o en contra, en competencia con otros
discursos que también compiten por interpelar a los sujetos.
El SIDA es una de las dimensiones constitutivas del bareback a nivel significativo. Esta
dimensión es clara en los grupos de seropositivos que deciden mantener relaciones sexuales
sin condón, si bien no son claras las motivaciones al respecto de quienes aún se mantienen
seronegativos. Para este grupo el bareback ha sido representado como una “ruleta rusa” cuya
bala es invisible; no se sabrá de los efectos en el seroestatus hasta después de realizadas las
pruebas pertinentes, una vez superado el periodo de ventana; y aún así, esta bala se perfila
cada vez menos letal. En este sentido sería conveniente indagar sobre la representación que
tiene hoy el SIDA en la sociedad actual.
Sobre la erotización de la seroconversión y sus sujetos, los gift givers y bug chasers, no se han
encontrado pruebas que le den sustento empírico dentro de los estudios revisados; por el
contrario, se ha encontrado que la exposición a las conductas de riesgo para la seroconversión
descansan sobre supuestos diferentes entre los grupos de seropositivos y seronegativos,
quienes realizando una sero-‐clasificación imaginada asumen el seroestatus positivo o negativo
de los compañeros sexuales. Estos actores, presentes en la representación popular del
bareback, constituyen elementos de su mito, que sirven para apreciar la cuestión de la sero-‐
identidad como parte de la identidad bareback.
La sero-‐clasificación ha surgido como respuesta de esta comunidad para evitar la
discriminación y otras situaciones desagradables, por parte de seronegativos o de quienes se
oponen al bareback, además de que funciona como una de las bases que le permiten
legitimarse desde su interior; mediante la sero-‐clasificación, aunque se realice en el aspecto
imaginario, se evade la responsabilidad social y moral de contagiar a alguien con la
enfermedad, a la vez que puede ser vista como una manifestación de solidaridad de los
seropositivos hacia los seronegativos, en el sentido de querer preservarlos de una enfermedad
que puede ser mortal o por lo menos muy incómoda.
61
La limitación de la búsqueda de la sero-‐clasificación es que no existen maneras evidentes de
determinar a simple vista el seroestatus del compañero sexual; éste debe ser revelado. En este
sentido, el actor pornográfico O´Hara, quien utilizó por primera vez el término bareback, se
tatuó de forma visible “HIV+”, se estigmatizó, como forma de advertir su condición de
seropositivo a sus compañeros sexuales, e impulsado por un sentimiento de reconquista de la
libertad; este hecho, este estigma auto realizado e investido de orgullo, devela la ambivalencia
instaurada en el corazón del bareback.
Cabría cuestionar la efectividad de la sero-‐clasificación sobre todo entre quienes se consideran
seronegativos, en función de las características del contagio de VIH, la cual no es evidente;
requiere de la aplicación de instrumentos de detección, que para que sean veraces requieren
un periodo de ventana, por lo que incluso una prueba de detección realizada antes del acto
sexual, tiene un valor cuestionable. Por ello quienes se asumen como seronegativos pero
practican bareback, tienen en realidad una sero-‐identidad liminal, pues no existe manera de
saber si se ha contraído la infección. Cabría preguntarse en que medida el haber tenido alguna
relación sexual sin condón, y la consecuente ubicación de la sero-‐identidad liminal, pueden ser
factores que motiven que se siga teniendo la práctica sexual de riesgo, en un escenario de
incertidumbre; o dicho de otra forma, si un seronegativo que mantuvo prácticas sexuales
bareback, al saber que no se contagio, decida regresar al sexo con condón o mantenerse en las
prácticas sexuales de riesgo. En este sentido, se considera que el discurso del sexo seguro ha
fomentado una visión bipolar, de todo o nada, en donde tras fallar en alguna ocasión respecto
al sexo seguro, incluso quienes han mantenido relaciones de sexo seguro de manera ejemplar,
quedan situados en un limbo, en una pérdida absoluta de la seguridad.
En quienes se auto identifican como seronegativos, pero que practican sexo sin condón
regularmente, puede observarse una clara ambivalencia: coexiste el deseo de mantenerse
negativo, con el deseo de una práctica que probablemente modifique o ya haya modificado el
seroestatus. Desde el psicoanálisis cualquier proceso de identificación está atravesado por la
ambivalencia; se considera que la identificación hacia el bareback implica procesos
doblemente ambivalentes, que expresan el conflicto entre las denominadas pulsión de vida o
Eros y pulsión de muerte o Tánatos, en donde la búsqueda del placer sexual, tradicionalmente
asociado con la pulsión de vida, se mezcla con la pulsión de muerte, representada por el
posible contagio de una enfermedad que puede ser mortal. Continuando con el uso de
términos psicoanalíticos, podría considerarse que existe una lucha entre las instancias
psíquicas del Ello y el Superyó, por controlar al Yo. Si bien durante el acto sexual bareback el
62
ello tuvo un triunfo aparente, falta determinar los procesos psicológicos que estos sujetos
viven y sus procesos de negociación intra-‐psíquica, al haber realizado una conducta situada en
el orden de lo prohibido. Así, se observa que para el estudio de esta práctica e identidad existe
una línea de investigación a partir del psicoanálisis.
Respecto a los niveles de identidad y el bareback, en cuanto a la subjetividad pueden ubicarse
los factores individuales y de orden psicológico, como el placer por el riesgo; las motivaciones
ligadas con grupos de edades; la atracción hacia el bareback desde la proscripción; las
representaciones individuales de y sobre los seropositivos; las elaboraciones individuales de
los individuos a partir del estigma; las fantasías sobre el bareback y las representaciones
individuales sobre el sí mismo en relación al bareback.
Sin embargo, es a partir de la acción, en el encuentro de homosexuales que tienen sexo sin
condón deliberadamente, que esta práctica puede adquirir un significado compartido y
construir discurso. La igualdad en la identidad bareback se da cuando sujetos que
desobedecen las normas del sexo seguro se encuentran, conociendo una contraparte que
comparte dicha preferencia. Es en el encuentro de las subjetividades individuales y los tópicos
específicos que cada uno enfrenta, en el diálogo y en la generación de redes sociales, que el
bareback va estableciendo límites o superándolos, adquiriendo significado, para poder ser
enunciado y representado de forma compartida. Puede teorizarse sobre la existencia de una
subjetividad bareback previa a la acción y en el universo psicológico de las fantasías, pero es a
partir de la práctica de la desobediencia mediante el cuerpo, que sus efectos se vuelven reales.
La igualdad permite que se generen códigos, lenguajes compartidos, un discurso que es
representado a través de los actos y la generación de productos culturales. Los practicantes de
sexo inseguro se influyen mutuamente, a través del encuentro cara a cara, las comunicaciones
mediadas por computadora, los objetos culturales generados. Es quizá a partir del
reconocimiento, del saber que no están solos, que los antecedentes individuales subjetivos se
potencian.
En cuanto a la solidaridad, uno de los factores que más ha contribuido en su generación es el
estigma, que los ha obligado a organizarse como una subcultura, estableciendo espacios de
convivencia y rituales específicos, lejos de la mirada estigmatizadora. La necesidad de construir
nuevos espacios y medios de comunicación e interacción al margen del sistema dominante han
afianzado la conformación del grupo e identidad grupal, en torno a la categoría estigmatizada;
procesos que han sido facilitados por las nuevas herramientas de comunicación que les
permiten organizar la acción.
63
La utilización de estas herramientas dejan abierta la posibilidad de que se enuncie una
ideología bareback. Desde su posición en la desviación, el bareback ha generado un discurso
propio, el cual no es fácilmente accesible ni penetrable, pues supone esgrimir las capas de la
estigmatización para penetrar en el universo privado de la intimidad sexual de los desviados y
estigmatizados. Acceder al discurso bareback a partir de sus manifestaciones culturales implica
exponerse a situaciones, imágenes y experiencias que probablemente sean desagradables
para un lector común, que comulgue con los preceptos del sexo seguro.
Se ha presentado ya un dibujo general de esta práctica cultural o identidad, con múltiples
consideraciones y aristas. De acuerdo a la propuesta de esta tesis, el bareback es una
subcultura global, por lo que se consideró adecuado el uso de las herramientas de la sociedad
global, como internet, para conocer la cultura y las representaciones que da de sí esta
comunidad. A continuación se presentará el análisis que se realizó al sitio web barebackrt.com,
y a la comunidad de la Ciudad de México que es usuaria de este sitio.
Análisis del sitio
Registro
La bienvenida es dada por la foto de un hombre con el torso desnudo y el logo del sitio. Se
indica que es un sitio web dirigido a hombres gay que gustan del bareback. No se define qué es
el bareback, ni se hace referencia al rechazo del condón o al sexo seguro. Explícitamente
señala que el sitio NO ES para aquellos que desconocen qué es el bareback, ni para quienes no
disfrutan ver fotos ni perfiles alusivos a esta práctica. A estas personas les recomiendan que se
vayan, asumiendo que la página les desagradará.
Con esta advertencia parecen indicar que el bareback es una conducta peculiar, que
probablemente sea desagradable ante la mirada de alguien ajeno o desconocedor de esta
práctica. Dejan claro que hay una diferencia entre los que hacen y les gusta el bareback y
quiénes no. No es un sitio para iniciar a nadie, es un sitio para iniciados; no se dará una
inducción, sino que se dará paso a lo que el bareback es, a partir de la interacción con el sitio y
los otros usuarios.
Se afirma que el sitio está lleno de fotos sobre bareback y lleno de contactos de personas que
buscan esa práctica, como si quisieran reflejar que es una comunidad grande, quizá para
64
disuadir las críticas de quienes se oponen a dicha práctica. El señalar que está lleno de
contactos y de fotos es tanto una invitación a los barebackers para usar el sitio, pero también
funciona como advertencia hacia quienes rechazan el bareback: es mejor que la curiosidad no
les lleve a entrar, pues se verán expuestos a un universo que les puede parecer incomprensible
y desagradable.
Los usuarios al ingresar tienen la opción de crear sus perfiles de forma gratuita,
proporcionando información sobre rasgos y preferencias, y subir fotos de sí mismos sin
censura; el uso del sitio necesita una inversión de tiempo, que inicia con la generación del
perfil y sigue cada vez que se hace uso de la página, develando un compromiso con el rasgo
objeto de la red social. Al mismo tiempo implica un compromiso auto reflexivo, pensarse en
términos de la práctica proscrita, conceptualizar los deseos y ponerlos en palabras o
escogerlos entre opciones determinadas, a la vez de verse expuesto a los deseos y fantasías de
los demás.
El sitio promete que proporcionará diversas herramientas que harán más fácil la oportunidad y
la ocasión de que las personas se encuentren, para llevar a cabo la práctica bareback.
Proporciona acceso a una comunidad imaginada en torno a la desobediencia del límite y la
ruptura, que los diferencia y los separa de todo el grupo de homosexuales que no hacen
bareback, los comprometidos con el discurso del sexo seguro, la gran mayoría. Sin definir aún
de qué se trata el bareback ni hacer alusión a rasgos de la práctica, ya han levantado un muro
basado en la diferencia de quienes hacen y gustan del bareback (nosotros), y quienes no (los
otros).
En su descripción el sitio se compara con los cuartos de baño, metáfora reservada también a
los iniciados; un cuarto de baño se refiere a un espacio físico, público, que reúne a
desconocidos, permitiendo al menos la exhibición y admiración de los cuerpos, de la piel
normalmente oculta por la ropa; un sitio que reta la inhibición y permite diversos grados de
interacción en el anonimato.
Se deja claro que está prohibida la entrada a menores de 18 años y hace consideraciones sobre
la legalidad de la pornografía en los países de los usuarios. Pide una renuncia de
responsabilidad a los usuarios, señalando que las personas que usen el sitio lo hacen bajo su
propio RIESGO (en mayúsculas en el sitio), como un guiño a uno de los elementos centrales de
esta práctica.
65
Tras presentar las consideraciones descritas, da las opciones de entrar y continuar, o salir del
sitio. Al elegir entrar direcciona a la página de entrada, en la que se debe realizar el registro
antes de poder navegar. En esta página la imagen central es un hombre completamente
desnudo; a cada paso se va develando el secreto. Se declara que la inscripción es gratis, rápida
y sencilla.
Para realizar el registro son necesarios tres pasos;
A. la elección de un pseudónimo y una contraseña; proporcionar el país y ciudad de
residencia; y una pregunta sobre cómo se ha llegado al sitio, con opciones que en primer lugar
hacen referencia a medios electrónicos y virtuales (Google, vinculo de otra página, chat),
situaciones de encuentro fuera de línea en segundo lugar (boca a boca, festival del orgullo), y
una referencia a medios impresos.
B. El segundo paso consiste en la inclusión de información y preferencias del suscriptor.
Se solicita en primer lugar una descripción física de la persona: “altura, peso, tipo de cuerpo,
color de pelo, color de ojos, raza”.
La siguiente solicitud de información se presenta más inquietante y explícita, proporcionando
por primera vez en la página información de qué se trata el bareback, y las representaciones
de los barebackers acerca de esta práctica. El sitio pregunta el seroestatus con las opciones:
“no lo se, no me importa, positivo, negativo, positivo más otras (enfermedades), negativo más
otras (enfermedades), e indetectable”; esta categoría indica que el seroestatus personal es
parte de la representación de los barebackers, pero el nivel de especificidad denota que está
más relacionado con el VIH y otras infecciones de transmisión sexual que una práctica sexual
cualquiera. Cuestiona al usuario sobre su sero-‐identidad y da cabida a toda una gama de
posibilidades en el espectro, y también devela que una de esas posibilidades es el ser
indetectable, es decir, saberse enfermo de una enfermedad que cambió de estatus, de mortal
a crónica, aunque no haya cambiado la dinámica del estigma.
Pregunta la posición sexual, dando las opciones de activo, versátil, pasivo, inter-‐activo e inter-‐
pasivo; y pregunta preferencias de contacto con el semen, dando las opciones de eyacular o
recibir eyaculaciones en la boca y en el ano; para referirse a estas prácticas se observa el uso
de un lenguaje o calo propio, intercambiando el concepto eyaculación por la palabra cargas
(loads). Se revela que el bareback aquí va más allá del rechazo del condón: el bareback se
66
relaciona con la representación y realización de las prácticas proscritas por el del sexo seguro,
por su fuerte relación con el riesgo de contagio de VIH.
Para quienes la idea del bareback se mantenía limitada al rechazo del condón en las relaciones
sexuales, se revela que eso es un supuesto dado por hecho que lleva a la cuestión principal al
menos en la representación que ofrece este sitio web. El bareback se trata de representarse
en situaciones dando o recibiendo semen en las membranas físicas susceptibles de permitir la
transmisión del virus.
Esta sección ayuda también a definir diferentes categorías para la identidad de barebacker, en
donde la sero-‐identidad, la posición sexual y la exposición al riesgo son centrales. Sirve para
definir papeles para los actores, cada uno de los cuales tiene un papel en la representación
sobre la transmisión del SIDA, y por tanto en la configuración del riesgo, en donde la conducta
más riesgosa es recibir semen en el ano y en la boca de individuos infectados.
Las opciones que brinda la página obligan al usuario (en caso de que entienda el contenido,
dado que está en inglés) a pensarse en los términos propuestos; debe tomar partido e
identificarse con conductas estigmatizadas, que son consideradas irracionales de acuerdo al
marco cognitivo del sexo seguro. Permite personalizar la fantasía al enfocar la búsqueda de
compañeros sexuales, por ejemplo, un usuario puede identificarse como un hombre de 40
años, positivo, que eyacula en el ano y la boca de su compañero sexual, el cual debe tener
menos de 25 años y ser negativo. Pensado en estos términos, al menos en la fantasía los
conceptos de gift giver y bug chaser cobran más significado. No hay límites en la fantasía para
estas ecuaciones sexuales, excepto el tener relaciones sexuales con menores de edad.
En este primer momento de la representación subjetiva de los usuarios acerca del bareback, a
partir del producto cultural propuesto desde esta comunidad, figuran el seroestatus, el rol
sexual, y la preferencia por prácticas asociadas a un alto riesgo de infección, ya sea de
portador que contagia, o receptor que es contagiado. Implica asumir una identidad basada en
el seroestatus y en la posibilidad de que, con cada acto bareback, el seroestatus pueda
cambiar. El riesgo está siempre latente. La identidad bareback permite al menos fantasear
sobre la posibilidad de contagiar a otros individuos sanos, con toda la carga socio-‐moral que
dicho acto conlleva, y también el verse expuesto a situaciones de contagio. El discurso del
bareback está construido sobre la transgresión de la norma sexual impuesta por el sexo
seguro, y desde este discurso está construido desde el peligro, la irracionalidad, la inmoralidad,
la irresponsabilidad de jugar con la salud, personal y de otras personas; desde el sexo seguro
67
podría considerarse como una práctica nihilista, pues pareciera que no le importa la
preservación de la salud ni la vida.
Construido a partir del discurso del sexo seguro, el bareback se convierte en el discurso del
sexo inseguro y peligroso. Conociendo la existencia y riesgos del SIDA, extiende un desafío,
celebrando el regreso a la carnalidad usurpada por la implantación del condón. Al hacerlo
asume su marginalización y estigma, por violar el código del sexo seguro y su ética de
responsabilidad, como el estigma de ser seropositivos, al menos potenciales. Y devela que
como discurso tiene el conocimiento de que el SIDA es una enfermedad controlable con
fármacos, convirtiéndose en una enfermedad de revisiones médicas, análisis y conteos
estadísticos hasta alcanzar el estatus de indetectable.
El barebacker conoce que el SIDA ya no se trata de la enfermedad mortal y dolorosa; en este
sentido se podría replantear la hipótesis en el sentido de que para que la identidad bareback
se implante efectivamente, además del gusto por el sexo sin condón con conocimiento sobre
el SIDA y el sexo seguro y el acceso a internet y otras tecnologías de información, se debe
tener acceso o al menos conocimiento sobre los sistemas de tratamiento del VIH, lo que les
permitiría desechar la imagen naturalista del SIDA, y facilitaría el compromiso con el bareback.
Cabe destacar que el sitio web no ha hecho referencia al condón o al sexo seguro; ha ofrecido
una representación del bareback en torno al seroestatus, la posición sexual y la participación
en las conductas más riesgosas proscritas por el sexo seguro, pero sin aludir a éste. Esta
situación podría ser interpretada como una madurez de esta practica a nivel significativo, que
ha conseguido generar un discurso propio, dejando de usar los conceptos del discurso de
donde surgió y que está inscrito en su centro, desde la oposición.
El concepto indetectable tiene también varios matices, pues hace referencia al conocimiento
médico y científico en torno a la enfermedad. Pero así como sujetándose a tratamiento
constante por este avance médico ha alcanzado el estatus de indetectable, queda la sombra
de la mutabilidad del virus y la reinfección por virus resistentes a los fármacos. Esta sombra
mantiene al bareback en el límite de las conductas desviadas, y deja lugar a la reflexión sobre
la responsabilidad de los barebackers en que su conducta está complicando potencialmente el
curso en la atención de la enfermedad, además de la responsabilidad de las instituciones de
salud pública al no poner el suficiente acento en esta situación que puede llegar a ser muy
problemática.
68
C. El tercer paso para completar el proceso de registro consiste en subir fotografías.
Implica en darse a conocer físicamente en mayor o menor grado, como cuerpos que
representan la práctica estigmatizada, y por tanto implica compromiso. A partir de la
representación con fotos es posible ver las características físicas de los usuarios, y aún más
importante, observar hasta qué grado es realizable el bareback en el mundo real, fuera de
línea. Se señala que están prohibidas las fotografías de menores, lo que sumado a la restricción
de acceso a partir de la edad, indica que se mantiene el compromiso social de evitar el abuso
sexual infantil, el cual por otra parte está penalizado.
Una vez terminado el registro, el sitio afirma su funcionalidad, recordándole al nuevo
suscriptor las diversas herramientas de comunicación con usuarios que ofrece. Tras terminar el
registro, el usuario recibe una confirmación en el correo electrónico para activar la cuenta, lo
que permite iniciar la navegación a través del sitio.
Navegación
Una vez que se puede acceder al sitio mediante el pseudónimo y la contraseña, el sitio brinda
diversas secciones.
Permite realizar ajustes en el perfil, complementándolo con más información a la solicitada
durante el registro; para el objeto de estudio de esta tesis, que es la representación del
bareback, se considera que es una de las secciones que más aportan al respecto, pues el sitio
proporciona opciones prefijadas, para que el usuario escoja y se describa o represente, así
como sus preferencias. En esta sección se afirma la identidad bareback como igualdad, al
proveer opciones para identificarse tanto subjetivamente como en la relación con los demás.
En primer lugar se da espacio para un encabezado breve, y un espacio de descripción libre más
amplio. Esta es la sección que se observará de los usuarios en línea de la comunidad de la
Ciudad de México más adelante, para iniciar la representación de esta comunidad específica. A
diferencia de las opciones preestablecidas, que están en inglés, en esta sección los usuarios
pueden usar el idioma de su elección y poner la información que deseen, aunque se especifica
que no se recomienda poner direcciones ni números telefónicos.
En segundo lugar se presentan las opciones preestablecidas propuestas por el sitio para que
los usuarios se describan y a sus preferencias, con la limitación de que están en inglés y hacen
uso de los códigos lingüísticos específicos de esta comunidad o su caló, por lo que no
necesariamente será comprendido por todos los usuarios del sitio; sin embargo se considera
69
importante pues a través de esta sección el sitio propone diversas categorías para que los
sujetos se describan, identifiquen y representen, ayuda a definir las posiciones de los actores,
y provee varios significados que para los creadores del sitio representan el bareback.
1. ¿Qué te excita sexualmente? (What turns you on?)
“Masturbación(Jack off); 1 a 1 (1 on 1); sexo con puño (FF: fist fucking); Besar (kissing);
sadomasoquismo (S&M); Juguetes (Toys); chicos bisexuales (Bi-‐sexual guys); Verbal
(verbal); Hombres casados (Married Men); Parejas (couples); Sexo en público (sex in
public); Vaqueros (Cowboys); Desagradable y/o vulgar (Raunch9); Oral (oral); Sexo en
grupo (group sex); (esclavitud y dominación (B&D: bondage and dominance); Piel
(Leather); Pezones (Nipples); Voyerismo (voyeurism); Exhibicionismo (exhibicionism);
orgías (Gang bangs1011); Hombres viajando (traveling men); agujeros gloriosos (Glory
Holes); Parques públicos (public parks); Osos (Bears); Tatuajes (tattoos); Aspiradora de
bombeo (Vac-‐Pumping); joder, follar (Fucking); deportes acuáticos (WS water sports12);
beso negro (rimming13); Juego de roles (role playing); Pies (feet); Hombres
heterosexuales (Straight guys) ; Deportistas (jocks); Sexo anónimo (anonimous sex);
Camioneros (truckers); Salas de té (Tea rooms); Papis (Daddies); Perforaciones
(piercings); Uniformes (uniforms)”
En este rubro se puede escoger entre múltiples categorías sexuales, que se refieren a prácticas
sexuales, espacios físicos en los cuáles practicar el sexo, objetos y juguetes sexuales, tipos de
personas, conceptos, perversiones. Vemos entonces que el bareback es un término que
agrupa varias prácticas y preferencias (en el marco del sexo sin condón y prácticas de riesgo).
Hace referencia a conceptos poco accesibles a quien no pertenece a dicha(s) subcultura(s); se
observa que existe la generación de términos y la codificación de otros, es decir un lenguaje
propio. En esta sección se da lugar a los bisexuales y hombres casados como preferencias, lo
que indica que los efectos del bareback van más allá de la comunidad homosexual barebacker
hasta la comunidad heterosexual, llegando a las mujeres que sabiéndolo o no mantienen
relaciones sexuales con HSH que hacen bareback.
9 (Gaydemon, 2011) Raunch dentro de la cultura gay son aquellas prácticas que podrían producir desagrado; son los comportamientos más cercanos a la obscenidad, por ejemplo, tomar semen u orina. Recuperado el 12 de 10 de 2011. 10 (Ibídem) Cuando varias personas se enrolan en sexo aleatorio con un solo individuo, y todos realizan el mismo acto sexual hacia éste. Recuperado el 12 de 10 de 2011. 11 (Ibídem) Agujero en una separación o pared que permite que un hombre pase su pene para tener sexo anónimo con otra persona. Recuperado el 12 de 10 de 2011. 12 (Ibídem) Juegos sexuales que incluyen orina. Recuperado el 12 de 10 de 2011. 13 (Ibídem) contacto de la boca con el ano. Recuperado el 12 de 10 de 2011.
70
2. ¿Cuándo y dónde?
2.1 Dónde quiero reunirme y,
2.2 Cuándo quiero reunirme
Estas subcategorías permiten orquestar el encuentro fuera de línea, desde el momento del día
(ahora mismo, más tarde, mañanas…) hasta el lugar (tu lugar, mi lugar, lugar público, sin
preferencia y pregúntame), dando una opción a quienes buscan relaciones a largo plazo, y
quienes no buscan un encuentro en ese momento. Se permite presentar una primera postura
respecto al encuentro real, desde quienes afirman que lo buscan en ese momento, como
quienes abren la posibilidad futura y poco clara, o a quienes no buscan un encuentro y se
entretienen navegando por el sitio. El bareback se alimenta también de fantasías y el sitio
permite conocer, fantasear y orquestar el encuentro real.
2.3. Buscando estatus de VIH Esta primera referencia a qué se busca en la otra persona
señala al estatus de VIH, lo que remarca la importancia central del tema del seroestatus en la
representación del bareback, y la sero-‐clasificación como parte de esta subcultura. En un
escenario ideal, los usuarios pueden escoger contactar otros usuarios de acuerdo a una sero-‐
clasificación del seroestatus, posibilitando que los seronegativos se relacionen únicamente con
seronegativos, lo mismo que los seropositivos, lo que potencialmente evitaría nuevos
contagios, lo que sería coincidente con las conclusiones de Davis et al. (2006) sobre el valor
preventivo de estos sitios web; al respecto se considera que no se puede generalizar esta
posición, pues el sitio no limita la búsqueda a opciones de sero-‐clasificación y permite que los
sujetos con diferente seroestatus se comuniquen.
Se brindan las mismas opciones que al preguntar sobre el seroestatus personal (no sé,
pregúntame, no me importa, indetectable, negativo, negativo +, positivo, positivo +). En esta
categoría está representada la sero-‐identidad liminal (no lo sé, no me importa). Se puede
evadir la respuesta y se podría mentir sobre el seroestatus.
Esta opción presenta la confianza como un valor de esta comunidad, al menos en el sentido
imaginado, en el sentido en que los usuarios idealmente proporcionarán su seroestatus para
facilitar una toma de decisiones informada, por lo que tiene consideraciones éticas.
2.4 Uso de drogas Se reitera el tema de las drogas; el sitio ya ha hecho firmar al usuario en
la renuncia y condiciones de uso del sitio que no comercializará con drogas. Esta opción revela
71
que si bien se prohíbe la venta y distribución de drogas, no se reprueba su uso y expresa que
esta comunidad tiene una potencial relación con el uso de drogas; en este sentido las opciones
que se brindan a los usuarios les permiten identificarse con sus posturas individuales respecto
al uso de drogas, que van desde el reconocimiento abierto del uso, la desaprobación absoluta,
y la opción de no ser usuarios, pero abierto a que el compañero sexual las use; las respuestas
provistas por el sitio para identificar la relación con las drogas son: pregúntame; Soy parte (I
party); Diablos no (Hell no); Puedes hacerlo (you can). Esto expresa que desde la
representación general de la comunidad hay una postura abierta al uso de drogas, aunque
permanece la opción individual de rechazarlas. Esta postura puede interpretarse como
contraposición al discurso prohibicionista que castiga y penaliza el uso de drogas, y plantea el
uso de drogas como una decisión individual y grupal.
3. ¿Qué estás empacando? ¿Dónde lo pones? (What are you packing? Where do you put
it? Esta sección se refiere a una auto descripción en términos sexuales y de preferencias de
sexo inseguro, a través de las siguientes preguntas:
3.1 El tamaño de mi pene (cock).
3.2 Mi tipo de pene: se refieren a una descripción y caracterización del pene, de
acuerdo al tamaño y la circuncisión.
3.3 Posición sexual: activo, pasivo, versátil, sólo oral, masturbar.
3.4 Doy cargas en el ano.
3.5 Recibo cargas en el ano.
3.6 Doy cargas en la boca.
3.7 Recibo cargas en la boca.
Esta categoría, que fue presentada durante el registro, al reiterarse denota el eje en
donde está puesta la representación del bareback y las diversas posiciones de los sujetos
barebackers; se trata de identificarse en términos sexuales, donde el pene tiene un valor
central, de acuerdo a la posición sexual y a las conductas de riesgo preferidas. Así, en la
representación del bareback, la posición sexual y el gusto por las conductas de riesgo no son
equivalentes sino complementarios, y categoriza o subdivide a los barebackers en función de
su gusto, o no, por las conductas proscritas por el sexo seguro. Se revela de forma implícita el
conocimiento del discurso del sexo seguro, desde lo que prohíbe. Implica la auto reflexión que
permita al usuario ubicarse dentro de las categorías de sexo más inseguro, una ubicación en
términos de riesgo para la salud personal y de los compañeros sexuales, y también un
conocimiento de los futuros compañeros sexuales en términos de estas inclinaciones. Se
plantean configuraciones de riesgo y los sujetos que las encarnan (Junge, B., 2002). En este
72
sentido, quienes dan las cargas, se sitúan en el lado de los sujetos activos, que en caso de estar
infectados, podrían probablemente contagiar al compañero sexual; en tanto ser quien las
recibe, se sitúa en el lugar más vulnerable respecto al riesgo de infección.
4. Lo que tengo que ofrecer; comprende las siguientes categorías:
4.1 Día, mes y año de nacimiento,
4.2 color de ojos,
4.3 color de pelo,
4.4 largo de Pelo,
4.5 vello corporal,
4.6 raza,
4.7 complexión corporal,
4.8 estatura,
4.9 peso,
4.10 estatus de VIH: se hace nuevamente una solicitud de determinación del
seroestatus personal, lo que reafirma la posición central del seroestatus como parte de la
identidad y la representación de esta comunidad; el seroestatus de VIH conforma una
dimensión de identidad, que ubica desde quienes son seropositivos que se atienden
médicamente hasta los que se ubican como negativos, pero que en cada nuevo encuentro
bareback ponen en juego o en riesgo la seroconversión. Se abre también la posibilidad de ser
portador de otras enfermedades además del VIH, ubicadas en la categoría indefinida de otras,
pero podrían ubicarse infecciones de transmisión sexual, como la hepatitis C.
4.11 Se refiere a relaciones sentimentales, ya sea casado o comprometido; soltero;
en relación abierta o; monógamo. La posibilidad de estar casado es ambigua, pues podría
referirse a matrimonios civiles homosexuales y heterosexuales, pero también podría referirse
a una denominación imaginaria, por el hecho de sentirse comprometido con alguien.
4.12 pide una definición respecto a la preferencia sexual, dando cabida a quienes se
autodenominan derechos o heterosexuales (straights), bisexuales, gays o curiosos. El bareback
es una opción que se abre también a hombres que se definen heterosexuales pero que se
interesan y quizá practican el bareback, y un grupo indefinido denominado curiosos. Cabe
hacer una reflexión sobre quienes se identifican como heterosexuales, pero que están
inmersos en la subcultura del bareback, en cuanto a que si llevan al acto las prácticas de
bareback, pueden estar llevando los efectos a la salud de esta subcultura al sector más amplio
de la sociedad, los heterosexuales, sector que hasta ahora se ha considerado ajeno a esta
problemática.
73
3. Sección de fotografías. Se da espacio para incluir hasta nueve fotos, las cuales pueden
ser públicas o privadas; existe la opción de restituir fotos que hayan sido borradas. La sección
informa que las fotos que contengan direcciones web o información de copyright de otros
sitios web, fotos de objetos o escenarios están prohibidas. Sólo las fotos de uno mismo son
permitidas, aunque no necesitan mostrar la cara o atributos identificables de uno mismo. Las
fotos que muestren contenido sexual explícito con otra persona pueden ser solo marcadas
como privadas y no pueden ser establecidas como la foto principal.
La sección de fotos además de permitir a los usuarios presentarse o mostrarse físicamente,
sirve para representar las prácticas y preferencias en torno al bareback, haciéndolas reales
más allá de los conceptos hasta ahora presentados, formando parte del reservorio simbólico
que circula por la red, que permite que otros individuos se den cuenta de que la práctica
bareback es real y realizable, al haber sujetos específicos que llevan las prácticas al acto. Con
esta opción se empodera a los individuos a ser sujetos activos en la producción cultural de esta
comunidad.
Opciones de búsqueda y actualización del perfil
En el lado izquierdo de la página se incluyen opciones de búsqueda de perfiles en línea, de
acuerdo a la localización, opciones de encuentro, y de acuerdo a las preferencias del usuarios,
a partir de la información proporcionada en la elaboración de los perfiles personales.
Incluye una sección que permite ver quien ha mirado el perfil personal, los usuarios que han
sido etiquetados como amigos, a quién se ha bloqueado, a quién se ha liberado las fotos, que
usuarios han liberado las fotos y que usuarios han bloqueado al usuario.
Estas opciones facilitan identificar perfiles que se consideran compatibles, continuar la
comunicación con usuarios con quienes ya se ha interactuado, identificar visitantes de otras
localidades, identificar fiestas u orgías para la realización del bareback.
Hipervínculos y banners
1. Publicidad Tienda de sexo en línea
En primer lugar se publicita la tienda de sexo asociada a la página, llamada Bbrt Store, que
vende “juguetes” sexuales diversos, que se pueden relacionarse con la actividad bareback, y
74
por tanto dan elementos para representarla. El banner muestra que hay venta de playeras del
sitio, videos sexuales de bareback y dildos.
2. Blog
En segundo lugar y casi invisible, hay un link a un blog asociado a la página. Si bien el objeto de
esta tesis no es el análisis de dicho blog, se navegó en el y se encontró material valioso. La
primera entrada del blog se llama International Mr. Leather prohíbe compañías asociadas con
el bareback y es una queja expresa de los creadores del sitio, contra una organización gay
internacional, por un correo que les enviaron, en donde les expresan que ya no aceptarían la
entrada de organizaciones que se asociaran al bareback. El bloguero de “bbrt” expresa que:
“…Sentimos que IML debería pensarlo dos veces antes de alienar a un gran número de
sus asistentes diciéndoles lo que es aceptable hacer o ver en la privacidad de su cama.
No vemos diferencia entre el anuncio de IML y el gobierno de EEUU diciendo que los
gays deben pagar impuestos pero no pueden casarse ni gozar ninguno de los derechos
asociados al matrimonio. Sentimos que no es asunto de IML lo que las personas hagan
en la privacidad de su propio hogar, qué material LEGAL desean ver, o que hagan un
juicio moral sobre las actividades que quieran que se participe. Sentimos que las
personas estarían mejor servidas con educación acerca de los riesgos asociados con
hacer bareback, a que les sea dicho que no son bienvenidas a un evento. IML está en
una posición única de ser una fuerza para el bien en la comunidad gay, pero la decisión
de prohibir actividad legal con la que no están de acuerdo, los hace ver como la policía
moral de la comunidad gay. Si acaso, IML debería atender el rampante y descarado uso
de drogas ilegales del que el evento de IML 2009 fue testigo, a lo que ellos parecieron
hacer ojos ciegos” (Pigmaster, 2009).
Esta queja, que se origina en una prohibición al sector comercial que se identifica con el
bareback sobre la participación en un evento de la comunidad homosexual, pone al
descubierto las formas en que el estigma está operando. Se ve el choque ideológico entre la
comunidad gay mainstream, que reproduce las normativas del sexo seguro como forma de
preservar el bien para la gran comunidad imaginada, contra la industria asociada al bareback.
El sitio de bareback expresa su contrariedad por el deseo de la IML de normar moralmente lo
que se permite en ese evento, por normar lo que la gente hace en la intimidad. Así, se
reproduce el reclamo de “déjenos hacer lo que queramos en nuestra intimidad” de los
primeros movimientos homosexuales a la hegemonía heterosexual, pero ahora de los
75
barebackers al sector homosexual más institucionalizado. Reconocen que el uso de drogas es
característico del sector gay, y critican que dichas prácticas no sean prohibidas aunque sean
ilegales, y sí se prohíba la entrada a las compañías asociadas al bareback, aunque sean legales.
La siguiente entrada del blog se refiere a una fiesta de 3 días que se celebraría en California,
paralela a la fiesta de la que fueron vetados; ofrecen diversos paquetes, e insinúan que sería
una fiesta grande. A partir de la prohibición de IML que representa los valores del mainstream
gay, la industria asociada al bareback se reorganizó en torno a la práctica estigmatizada e
impulsó su propia fiesta de bareback. Esta movilización muestras de mayor producción cultural
con el sello de dicha identidad, a partir del estigma, lo que en cierta manera fortalece la
identidad barebacker, su asociación y solidaridad vista como acción social.
3. Publicidad. videos on demand de pornografía bareback,
Comparte el nombre con la página, en donde por el pago de 11 dólares mensuales, se podrá
tener acceso ilimitado a los videos de la página, señalando que contiene horas de contenidos
exclusivos. El bareback tiene diversas herramientas digitales y virtuales para establecer puntos
de identificación para las personas y en tal sentido generar identidades; genera diversos
productos culturales, de los cuales la red para encuentros sexuales es solo uno, pero se
representa mayormente a través de sitios web de pornografía sobre bareback, que muestran
que se ha convertido en una industria cultural fuertemente asociada a la pornografía. Internet
brinda la posibilidad de acceder a estas manifestaciones culturales alrededor del mundo, lo
que ratifica que el bareback funciona como un punto de identificación a nivel global.
4. Publicidad. Banner de las fiestas denominadas CumUnion
En cuarto lugar se ubica un banner de fiestas sexuales para practicar el bareback. Usan un
juego de palabras CumUnion (unión de semen) con comunión, afirmando el sentido de
comunidad y de subcultura, pues la Comunión es un concepto que se da en el contexto
religioso del cristianismo. El eslogan de estos eventos es “una fiesta de sexo nacional”, que
muestra que el bareback está generando una industria de sexo fuera de línea, que promueve
la comunidad entre quienes se identifican como barebackers.
Análisis de la Comunidad de la Ciudad de México
Tras observar el sitio web barebackrt.com, es posible afirmar que existe una comunidad de
personas en diversas ciudades de México (siendo la más grande la comunidad de la Ciudad de
76
México) que se identifican con la práctica del bareback. Esta comunidad utiliza el sitio web
barebackrt.com para conectarse y concertar encuentros sexuales; a través de la información
que han proporcionado es posible esbozar una representación de esta comunidad específica
desde el interior.
Se realizó una observación no participante del sitio en febrero y en septiembre de 2011,
utilizando las herramientas de búsqueda que ofrece el sitio, para ubicar la cantidad de perfiles
que se identificaran con diversos criterios de búsqueda. La limitación de este método ha sido
que la información proporciona un máximo de 5000 perfiles, y que no todos los usuarios
completan la información que solicita el sitio, quizá ante la problemática del idioma. Sin
embargo en los espacios de libre escritura, es posible observar el lenguaje específico que usan
los usuarios, ciertos intereses y fantasías
A nivel mundial, el número de perfiles entre ciudades y países es muy variable. Se observa que
Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Canadá y México son los países con mayor afiliación al
sitio, con más de 5000 perfiles cada uno. Otros países que se revisaron fueron Brasil, con 1479;
Argentina, con 1355; ; Alemania, con 1167; Sudáfrica, con 1075; Francia, 855; España; 721;
Holanda, con 626; Escocia 616; Colombia, 261; China y Japón, con 141 cada uno; India, con 98
Chile, 94; Indonesia, con 79. Se observa la omisión de varios países, sobre todo africanos,
además de que países poco desarrollados como Bolivia, que si están incluidos en la lista, no
tienen miembros.
En la República Mexicana hay un total de 4445 perfiles. No se puede conocer el número total
de perfiles del sitio, dado que la búsqueda limita los resultados a 5000 perfiles, así que se
buscaron países y ciudades específicas.
En cuanto a provincias, estados, o ciudades, son las de Estados Unidos las que tienen más
afiliados14, encontrándose que Illinois, Florida, Texas, California y Nueva York tienen más de
5000 perfiles; en otras provincias del mundo se encontró que sólo Gran Londres tiene más de
5000 perfiles; le siguen Ontario, con 4939; Ciudad de México, con 3549 y; Washington, D.C.,
con 3428; siendo las comunidades más numerosas.
Los datos muestran que la identidad y práctica cultural denominada bajo el término específico
de bareback, en mayor o menor grado está presente en diversas partes del mundo, sin incluir
14 En los países observados, de acuerdo al tamaño de la comunidad, el sitio da opciones de agrupar por provincias, ciudades y zonas. En el caso de México la agrupación se hace de acuerdo a las ciudades. La Ciudad de México en específico, tiene además una división por delegaciones políticas.
77
las formas locales para denominar comunidades homosexuales identificadas alrededor de la
práctica del sexo sin condón, en caso de que las hubiera. También se observa que el idioma
influye en la afiliación al sitio web barebackrt.com, pues las comunidades más grandes se
ubican en países que usan el inglés. Aún así, se observan comunidades de diversos tamaños en
países cuya lengua materna es otra.
Al respecto resulta sorpresivo que una de las comunidades más grandes se ubica en México,
en específico en la Ciudad de México, pese a que el idioma oficial es el español. Las ciudades
de México que le siguen con número de usuarios son Cancún, con 478; Guadalajara, con 159;
Monterrey, con 100; Puebla, con 92; y Puerto Vallarta con 66.
La gran cantidad de usuarios en la Ciudad de México puede deberse a varios factores: La gran
cantidad de habitantes que viven en la Ciudad de México, y la gran comunidad homosexual,
representada por organizaciones de homosexuales que han luchado por los derechos de la
comunidad, representada en las marchas del orgullo LGBTTI de la ciudad que han sido
celebradas por más de treinta años; podrían ubicarse las reformas al código civil, primero en
materia de sociedades de convivencia y después para reconocer matrimonios homosexuales,
que han permitido que se institucionalicen las identidades homosexuales y podrían motivar la
inmigración de homosexuales a la ciudad. Los avances de la Ciudad de México en materia de
cobertura de tratamientos antiretrovirales, con la gran centralización que existe en la ciudad
en materia de salud, la presencia de hospitales generales del Estado, hospitales de la seguridad
social pública y privada, y el programa de apoyo de la Clínica Condesa para atender a
seropositivos no afiliados. La cercanía con Estados Unidos, el turismo y el uso extendido de
tecnologías de la información pueden ser factores que participen en que esta comunidad sea
tan amplia. Si bien esto no es conclusivo, está claro que en la conformación de esta
comunidad, han influido diversos factores socioculturales, entre los que podría considerarse
incluso que los usuarios de la Ciudad de México generen varios perfiles a diferencia de otras
ciudades, al estar limitado el número de mensajes que pueden ser enviados cada día a treinta,
y dada la escaza participación de suscriptores que pagan.
El registro de nuevos perfiles en la Ciudad de México continúa aumentando, al pasar de 3199
perfiles en febrero, a 3549 en septiembre de 2001. De estos, 115 son contribuidores, es decir,
pagan una cuota mensual que les permite tener un acceso completo a las herramientas del
sitio. Desde febrero, el numero de contribuidores aumentó en 16.
78
La siguiente observación corresponde a febrero, con la cifra total de 3199 perfiles. Al realizar la
búsqueda de criterios específicos por ciudad, el sitio limita a 500 los resultados mostrados, lo
que es otra limitación.
Sobre el estatus del VIH, 70 se identifican como positivos, 5 como positivos + otra enfermedad,
y 141 indetectables. Es decir, un total de 216 personas pertenecen al grupo de seropositivos,
de los cuales la mayor parte está en tratamiento antiretroviral. 11 expresan que son negativos
con otra enfermedad, y 13 que tienen otro estatus, sin especificar qué. 105 personas
manifiestan que no están seguros, y 158 que no les importa, es decir, 263 entrarían en la
categoría de seroestatus liminal. Más de 500 perfiles declaran ser seronegativos, pero también
más de 500 perfiles declaran ser seronegativos pero tener entre sus prácticas el recibir semen
en el ano por parte de sus compañeros sexuales, por lo que una numerosa parte del grupo que
se describe como seronegativo entra en la categoría liminal, o practica la sero-‐clasificación.
Respecto a las prácticas de riesgo que propone la página, 1320 perfiles o 37% manifestaron
recibir el semen del compañero en el ano. Por grupo de edad, esta práctica se da mas en el
sector de 26 a 30 años (402 perfiles); seguido por el grupo de 31 a 35 (312); 18 a 25 (267); 36 a
40 (187); y más de 41 (152).
Por su parte, 1462 o 41% manifestaron que eyaculan en el ano de su compañero, siguiéndose
el mismo orden por grupos de edad que quienes lo reciben. Más de 500 manifestaron recibir el
semen con la boca, y también más de 500 manifestaron eyacular en la boca de sus
compañeros. 154 perfiles manifiestan tener alguna enfermedad y tener entre sus prácticas
sexuales eyacular en el ano del compañero sexual.
La comunidad de la Cd. de México utiliza el sitio para organizar fiestas sexuales de bareback a
gran escala. Durante la observación se identificaron tres fiestas, una de las cuáles tenía 205
perfiles confirmados para asistir, e indicaban que la fiesta anterior habían asistido más de 300.
Esto da muestras de las posibilidades de organizar la acción social que provee internet en
general y el sitio en particular, pero también es una clara alarma sobre los riesgos a la salud de
las personas que pueden tener estas fiestas multitudinarias.
Cómo se puede ver, las prácticas de riesgo se dan en una buena proporción de los miembros
de esta comunidad, cifras que podrían ser mayores por la falta de respuesta de muchos
perfiles. Así, en la comunidad barebacker de la Ciudad de México puede afirmarse que el
bareback además de la ausencia de condón, es representada por la exposición al semen.
79
Sobre el aspecto del uso de drogas, 415 respondieron que las usan, 125 respondieron que no
usan pero no tienen problemas de que el otro las use, y 44 se manifiestan en contra del uso de
drogas. Es decir, hay un uso fuerte de drogas por los miembros de esta comunidad, además de
que hay más actitudes de tolerancia hacia el uso, que de intolerancia a éste.
Para hacer una caracterización más específica de la comunidad de la Ciudad de México, se
observó la información de libre escritura de usuarios que se encontraban en línea durante los
días y momentos de la observación, sumando un total de 111 perfiles. Esta observación ha
permitido identificar que en la comunidad mexicana existe un lenguaje propio asociado al
bareback, en español, que es usado para representar las prácticas de bareback, las
características propias, lo que buscan en los compañeros, y otros conceptos asociados al estilo
de vida, y a la infección; además de este nuevo uso del lenguaje, convive con términos del
idioma inglés aunque en menor medida.
Sobre las respuestas de las opciones preestablecidas de los usuarios conectados que se
observaron, existen algunas diferencias respecto a los perfiles totales; el porcentaje por
categoría de seroestatus se hace significativamente mayor para cada grupo, a diferencia de los
usuarios totales. Más de 11% se declaran indetectables, y 2% positivos. Al 10% no le importa,
6% no está seguro y 35% se declaran seronegativos.
En el grupo de usuarios conectados se puede observar que la sero-‐clasificación es practicada
en esta comunidad: 38% de negativos; 25% de indetectables y 50% de positivos manifestaron
practicarla.
Sobre las prácticas de riesgo, estas también se incrementan en proporción, al revisar los
usuarios conectados. 47% eyaculan en el ano de sus compañeros, y 44% reciben la
eyaculación.
La proporción del uso de drogas también cambia considerando solo los usuarios conectados:
32% las consumen, 10% no consumen pero no tienen inconveniente en que las usen sus
compañeros sexuales, y 5% se opone.
Muchos usuarios no utilizan ese espacio, y la mayoría de quienes lo usan escriben de forma
muy lacónica sus preferencias, lo que buscan y alguna descripción, mientras que otros perfiles
ofrecen una representación más profunda de esta comunidad.
80
“Lee chido, si te late mi desmadre, vas:-‐Wey chido, machín, sin pedos.-‐Buscando
valedores chidos pa echar desmadre, weyes netos que no se sientan acá galanes,
nomás por el puro gusto de cotorrearla chingón. -‐Tú con lugar y que seas machín,
chacal, etc. No soy galán ni modelo, nomás buscando weyes que quieran pasarla
chingón sin ningún pedo. Si quieres saber más pregunta o checa mis gustos aquí
mismo” (usuario barebackrt.com, 2011).
“hey qué onda que plan, yo por metro san Cosme, si tienes dulces ya la
armamos”(usuario barebackrt.com, 2011).
“De ida y vuelta! Moreno 1.88m, 75kg cuerpo normal, 18cm cut, en busca de culos
húmedos para llenarlos de leche o que me lo llenen, daddies ok, ws, top FF. Me gusta a
pelo. Poppers +mois+ 1 a 1. En la Cuauhtémoc. Vers latin man 6'1 tall, 170 pounds
7"cut looking to plow juicy holes or be plowed, daddies ok,ws, love BB, weed, poppers
+. Please, have a face pic at least. Dump your cum in my hole!” (usuario
barebackrt.com, 2011).
“Me gustan los poppers, cloruro, piedra, suspensorios... verga y culo.... k mas es
indispensable?? Ahh si... que sea a pelo, jejeje. Mido 183 moreno claro 75 kg talla 32.. t
va??? Si no contesto, es porque se me acabaron los mensajes... ok?? El sexo es a pelo...
si no, no cuenta. Si estamos aquí ya sabemos que buscamos y NO discrimino culos o
vergas por VIH... jejeje, todos sabemos n k andamos” (usuario barebackrt.com, 2011).
Si bien la comunidad de la Ciudad de México identifica la práctica de sexo sin condón con el
término anglosajón bareback, se observa que existe también un término propio, a pelo o sexo
a pelo, el cual comparte el origen con bareback, que significa cabalgar a pelo o sin silla; el
término a pelo es usado por 8 personas, seguido de la abreviación bb o BB (bareback) usado
por 4, y la propia palabra bareback es usado por 2.
Entre los términos que utiliza esta comunidad para representarse a sí mismos o a los
compañeros que buscan, resalta el término entrón (34), que podría interpretarse como
atrevimiento o apertura a las diversas prácticas sexuales; se identifica que éste es uno de los
rasgos más positivos o esperados para esta comunidad. Le sigue el término macho o machín
(14) lo que parece aludir a características de masculinidad. Otras características positivas son:
ser morboso (9); aguantador (7) que podría referirse al acto sexual; cabrón (7) que podría
también aludir a características de masculinidad. Se encontraron los conceptos de puercos o
81
cerdos (4), chacales (3), kinky (3), atascado (3), semental (2), puto (2), cogelón (2), cachondo
(2) y fetichista (2), y la remarcación de los roles sexuales activo y pasivo.
“revolcón con otro wey caliente y que le guste coger pero en serio, entre más duro
más rico va! La cosa es coger neta y como va”… “buscando un buen macho o varios
que sepan cómo tratar a un puto “…“mi sueño... un gang bang con chingo de
weyes”…”aquí puerco guarro y atascado con ganas de preñar culos calientes y
dispuestos a qué los usen” (usuarios barebackrt.com, 2011).
El barebacker busca ir siempre más allá, pues el bareback es pura representación y como tal
está idealizada, inaccesible; entre más se realiza, más deseo genera. La práctica del sexo sin
condón no basta, es necesario llegar a los límites, con más prácticas de riesgo, más
compañeros sexuales, más fantasías que no puedan ser realizadas. Los compañeros sexuales
se convierten en objetos sexuales, con quienes sólo es posible realizar la relación sexual;
pareciera que queda anulada cualquier muestra de vínculo afectivo.
A diferencia de otras representaciones de la homosexualidad, que es asociada con rasgos
femeninos, la de barebacker valora fuertemente la masculinidad, la representación del macho,
con un contenido altamente sexual, que haga uso del pasivo, el cual deja de ser persona y se
convierte en un objeto, una parte del cuerpo; la representación del bareback que hacen los
usuarios mexicanos tiene un trasfondo violento, una inmersión en rasgos sociales
considerados negativos, sobre sí mismos y sobre los compañeros sexuales, pero que es vista
como una celebración.
La práctica bareback no se relaciona únicamente con la ausencia del condón, sino con la
realización de conductas de riesgo que tienen que ver con el contacto de semen. En la
comunidad mexicana se observa una presencia reiterada de prácticas que involucran semen y
orina. En este sentido pareciera que exponerse a los fluidos sexuales tiene un papel
importante en la representación de los barebackers, y en la medida de esta exposición
adquieren más sentido algunos de los términos, como atascado, cerdo, morboso y cachondo.
Respecto al semen, este es representado con el término leche (12), utilizado en términos de
llenar de leche, deslechar. Aparecen 2 alusiones a la leche vitaminada, que podría referirse a el
semen de personas seropositivas. Aparecen también las denominaciones mecos (6), mocos (3),
fluidos (2) y jugo de macho (1). Con respecto a la orina, aparece representada como meados
(5), lluvia (3) y WS (2).
82
Existe una recurrencia a la fantasía de quedar preñado, identificándose 5 menciones, y una
que indicaba explícitamente el hecho de haber quedado embarazado. Aunque es una fantasía,
revela diversas imágenes, como la práctica de la eyaculación al interior del ano del compañero
sexual, en un intento constante y permanente por irrealizable, pero también evoca a la unión
del espermatozoide con el óvulo, que remite a la imagen del virus entrando en las células.
Una proporción importante de usuarios expresa uso de drogas, a las que denomina de formas
coloquiales para la comunidad. La droga más usada son los poppers, con 23 menciones,
seguida de la mariguana, que es denominada como mois o mota, con 13 menciones y también
con el término anglosajón weed; le siguen la cocaína (coca) y los dulces, con 3 menciones cada
una, y el cloruro con 2. Se identifican además 3 alusiones hacia los drogos.
Aparecen otras prácticas representadas, como el sexo con puños, el fist fucking o FF (6), orgias
(5) y gang bangs (4). Aparecen también alusiones a situaciones denominadas encerrones,
juergas, perversiones, sexo extremo y realización de fantasías, que pueden referirse a sesiones
largas de sexo entre dos o más participantes, en las que se recrea el acto sexual de forma
intensa y transgresora.
Se identifican también cualidades negativas, como el ser calientahuevos, que parece referirse a
la persona que utiliza la página e interactúa con los usuarios, pero que al final no concretiza el
encuentro. Otra característica negativa es ser gorrón, que se puede referir a los usuarios que
no cooperan económicamente para la realización de los encuentros, o que esperan utilizar las
drogas de los demás, o ladrones.
83
CONCLUSIONES El sexo premeditado sin condón entre homosexuales además de una práctica sexual es una
práctica cultural que se da en diversas partes del mundo bajo la denominación común de
bareback o barebacking, si bien esta denominación no excluye que existan formas locales de
denominarla. Esta práctica cultural denominada bareback, funciona como punto de
identificación para homosexuales que prefieren sexo sin condón en diversas partes del mundo
y en tal sentido es una subcultura global.
Es una práctica cultural atravesada por el estigma, una de las tecnologías del poder/saber del
discurso del sexo seguro para reglamentar la sexualidad. A partir de la revisión del sitio web se
han identificado narraciones de prácticas concretas de aplicación del estigma a la comunidad:
intentos de prohibición, marginación y exclusión de la práctica, los individuos y organizaciones
que se identifican con el bareback, por parte de otras organizaciones homosexuales. Estos
intentos de exclusión han derivado en acciones organizadas, en las que los barebackers abren
sus propios espacios para ejercer la práctica sexual a su manera, al margen de las imposiciones
del centro.
Es decir, que ante la exclusión se han generado acciones de solidaridad identitaria, acción
social, e indicios de una enunciación ideológica, que clama por el derecho a ejercer la práctica
sexual en lo propios términos, y por educación verídica que le de a los individuos la capacidad
de elegir, independientemente de lo que considera juicios morales; en este sentido se insinúa
que el sexo seguro tiene que ver más con la moralidad que con la realidad.
Esta lucha ideológica se puede constatar en otras partes, como el sitio web Wikipedia.com.
En diversos momentos se ha buscado el término bareback, encontrándose cada vez versiones
muy distintas; al revisar los comentarios de los editores, se puede observar el intenso debate
que existe, entre qué debe ser dicho y mostrado y qué no, de forma que el artículo es
continuamente editado, recortado y complementado.
Se puede afirmar que el sitio web barebackrt.com es una herramienta de comunicación y
difusión cultural de la comunidad que se identifica como barebacker en diversas partes del
mundo, entre ellas la Ciudad de México. La herramienta es utilizada para concertar contactos
sexuales, los cuáles se pueden identificar como los mecanismos de acción colectiva que tiene
esta comunidad, pero también sirve para representar de primera mano a esta comunidad.
84
Se considera que las categorías que el sitio propone para que los usuarios puedan describirse y
expresar lo que buscan, son representativas de la identidad bareback a nivel global. La
identidad bareback no excluye la existencia de identidades más locales, relacionadas con la
práctica del sexo sin condón; sin embargo no se han encontrado evidencias de estas. Estas
categorías son: la apariencia física, el estatus de VIH, las prácticas de riesgo de exposición al
semen realizadas, el uso de drogas y las preferencias de prácticas sexuales, fantasías y tipos de
compañeros.
El discurso del bareback se construye sobre el conocimiento alrededor del VIH/SIDA y ha
generado códigos, lenguaje, rituales, sujetos y posiciones de sujeto propios. En este sentido
pueden identificarse en el sitio web revisado una gama más amplia de categorías para
representar la sero-‐identidad que las encontradas en los artículos revisados. Además de los
seropositivos y seronegativos aparecen los indetectables, es decir, sujetos positivos que se
encuentran bajo tratamiento antirretroviral; aparece la referencia a otras enfermedades, sin
mencionar cuáles, pudiendo referirse a otras enfermedades de transmisión sexual y difícil
tratamiento, como la hepatitis C; y quienes reconocen que no están seguros de su seroestatus
o que no les importa, que integrarían la sero-‐identidad liminal, pues no se han realizado la
prueba de detección recientemente. En este sentido, independientemente de que se conozca
o se mienta respecto al seroestatus, el concepto está planteado e invita a la reflexión.
Además de la sero-‐clasificación, la especificidad del seroestatus que propone el sitio podría
estar motivada por cuestiones legales, bajo el supuesto de que la exposición al contagio de
una enfermedad sexual, con conocimiento de la enfermedad del compañero sexual, en
diversas partes pueda eximir de un delito.
En la representación que ofrece el sitio web, el bareback no se plantea en términos de rechazo
de condón o rechazo del sexo seguro, conceptos que no son mencionados en lo absoluto. El
bareback se plantea en términos de prácticas sexuales entre homosexuales, en las que se
puede decidir eyacular adentro de la boca o el ano del compañero sexual, además de la
posibilidad de recibir la eyaculación del compañero sexual en la boca o el ano.
Evitar la exposición a los fluidos sexuales de los compañeros sexuales es en específico, lo que
el discurso del sexo seguro promueve con el uso del condón. Sin mencionar estos conceptos, el
bareback recoge las prácticas proscritas y en base a ellas escribe su guión.
En tanto el semen en contacto con las mucosas aparece como uno de los vehículos de
transmisión de VIH, parece que adquiere gran valor erótico en la representación del bareback,
85
pues tanto en la propuesta que hace el sitio web, como en las alusiones narrativas de los
usuarios, las referencias a este contacto con el semen tienen un lugar importante. Al respecto
hay principalmente tres tipos de sujetos: el activo, que es quien eyacula adentro del
compañero para la culminación de la conducta proscrita, y quien podría ser visto como el
agente que potencialmente contagia; el sujeto pasivo, quien es el que recibe el semen y en tal
sentido el que podría considerarse se somete a la conducta peligrosa; y el versátil, que ocupa
las dos posiciones.
El bareback como identidad convive con otras identidades y subculturas; en este sentido, el
sitio web da la opción de escoger entre diferentes preferencias sexuales, algunas relacionadas
con subculturas homosexuales bien establecidas, como los leather, osos y sadomasoquistas. Es
decir, la identidad bareback se complementa y enriquece con otras identidades.
Entre las opciones de búsqueda, además de los perfiles individuales, el sitio da un lugar a las
fiestas locales; los usuarios pueden abrir perfiles para la celebración de fiestas, a las que se es
invitado o se puede solicitar invitación, y el sitio web ofrece la lista de los miembros que han
confirmado su asistencia.
Otra opción que abre el sitio es la creación de perfiles de viaje, en donde se puede señalar el
itinerario y las fechas de viaje, para concertar anticipadamente encuentros sexuales, lo que da
cuenta nuevamente de aspectos relacionados con la globalización como parte de esta
comunidad.
La alusión al uso de drogas es recurrente en la propuesta del sitio web y en las narraciones de
los usuarios, por lo que puede considerarse una dimensión importante de la identidad
bareback, rasgo que nuevamente los sitúa al margen de la ley, o al menos en relación con
conductas consideradas marginales. Cabría ubicar el contexto mundial respecto al tema de las
drogas, caracterizado por la emergencia de drogas nuevas y más potentes, el aumento del
consumo y de redes de distribución alrededor del planeta, que han dado lugar a posturas
desde diversos niveles de poder que proponen la despenalización del consumo y la regulación
de la distribución. El bareback se ubica nuevamente contra el discurso hegemónico, ahora el
de la prohibición de drogas, el cual también regula fuertemente la convivencia social.
Respecto a la comunidad de la Ciudad de México, se observa que ha desarrollado un lenguaje
propio, que se refiere al bareback como sexo a pelo, al semen como leche, a las drogas como
dulces, y en la que atributos de masculinidad, machismo, sexo al límite y calificativos como
cerdo, son bien valorados.
86
En la Ciudad de México aparece la figura del “entrón”, que pudiera ser visto como una especie
de barebacker modelo, es decir, el que realiza todas las conductas de riesgo desde su rol, ya
sea activo, pasivo o versátil; el que hace uso de drogas y permite que sus compañeros sexuales
las usen; que expande las prácticas sexuales a grados considerados cada vez más extremos,
perversos, y al límite, con las connotaciones de riesgo y peligro.
Aparece una alusión constante a querer más: más sexo, más compañeros sexuales, más
contacto con el semen, objetos sexuales más grandes. Tomando las conductas de riesgo como
hilo conductor, el barebacker parece que nunca está satisfecho, siempre quiere más, a la caza
del límite, cómo si el modelo de conducta bareback deseada nunca fuera suficientemente
realizable.
A partir de esto se podría considerar que el bareback es representación pura, una búsqueda
constante de identificación que parece que nunca es alcanzable; como si se estuviera
buscando un efecto que no aparece, un límite que no llega, dejando en su lugar un vacío que
parece que no puede ser llenado, y se va expandiendo cada vez más, buscando un límite, y un
extremo que nunca quedan claros. El sexo extremo y al límite son aludidos recurrentemente,
demandas continuas por no poder ser satisfechas al encontrarse solamente en la
representación y el deseo; los perfiles de los usuarios son usados como los medios para
plasmar estos deseos no satisfechos.
En esta búsqueda del límite, el bareback comparte rasgos con el sadomasoquismo, con la
dialéctica del amo y el esclavo, en cuanto a que la verdad del amo radica en tener a su esclavo,
por lo que el límite del juego estará sustentado en la preservación del bienestar y de la vida del
esclavo. Quizá con el sadomasoquismo sea más claro establecer el límite; sin embargo en la
práctica bareback el límite nunca será explícito, si bien puede que se haya realizado el contagio
del virus asociado a la muerte.
Como se pudo observar en la declaración del bloguero de barebackrt, quienes han asumido
posiciones de liderazgo o como representantes de esta comunidad en un nivel más político,
son quienes participan en industrias relacionadas con el bareback, tales como el sitio web y
compañías de pornografía. Como ya se ha manifestado, desde estas posiciones de liderazgo
han hecho el reclamo de poder ser, de contar con información que les permita decidir. Como si
la información no los fuera a disuadir de no hacer bareback, sino por el contrario, les diera los
argumentos para seguir realizándolo, de forma informada y consensuada.
87
Los intentos de exclusión por parte de la comunidad gay han favorecido que el bareback
genere espacios y lugares propios fuera de línea para la práctica masiva del bareback, como lo
son las múltiples fiestas sexuales que se realizan en Estados Unidos bajo el título CumUnion. La
generación de estos espacios puede interpretarse en términos de solidaridad, característicos
del tercer nivel de identidad, sobre como las conexiones y diferencias sientan las bases para la
acción social.
El bareback puede representarse como una celebración a la desobediencia de la norma, a la
que considera un instrumento moral, a través del cuerpo y el ejercicio de la sexualidad. El sitio
aclara que no busca iniciar a nadie en la práctica, ni explicar de que se trata el bareback. En tal
sentido declaran que no están buscando ni la visibilidad ni la aceptación de los de afuera del
grupo; funcionan como subcultura. Su ejercicio político se reduce al reclamo de la práctica
sexual a su manera, y la apertura de espacios reales y virtuales para la práctica del bareback, si
bien el impacto político de esta desobediencia puede ser mayor, al impactar los indicadores
médicos y sociales, así como en los presupuestos de atención del VIH y SIDA.
La identidad bareback solo adquiere sentido a partir de la existencia del VIH. Aparentemente
los barebackers están pertinentemente informados sobre el discurso del sexo seguro, pero
también lo están sobre los avances científicos para la atención del SIDA, y muchos están
relacionados con las instituciones de salud especializados en la atención del SIDA, de las que
son beneficiarios; dentro de su concepción de salud, al tratarse con antiretrovirales, muestra
que son individuos que se desenvuelven adentro del sistema, no son necesariamente
marginales, por lo que cabe preguntarse sobre el tipo de relación que mantienen los
representantes de los servicios de salud con estos individuos.
Los barebackers están encarnando una nueva revolución o liberación sexual, opuesta al
discurso del sexo seguro. Con el fantasma del SIDA en el centro, unos deciden cerrar los ojos y
mostrar una actitud de desinterés hacia la enfermedad; otros se asumen como positivos; otros
más están en tratamiento. En esta gama de actitudes puede verse desde el nihilismo, en el
sentido de mostrar desinterés ante un tema que puede ser esencial para la salud individual y
una posible sentencia de muerte; pero también puede interpretarse como un optimismo en
que ante los avances y noticias sobre curaciones aisladas se pueda estar ante el advenimiento
de la cura y la era post SIDA, o al menos vivir más tiempo de manera más saludable. El tema de
las reinfecciones por virus resistentes a tratamientos, parece sin embargo que no figura en su
agenda.
88
Pareciera que el bareback se ha fortalecido por el hecho de que el SIDA ha sido declarado una
enfermedad crónica, y que el panorama de morir atacado por enfermedades dolorosas ha sido
intercambiado por revisiones sanguíneas y la definición estadística de ser indetectable. En la
construcción bareback aparecen elementos altamente racionalizados, y otros absolutamente
irracionales.
En un escenario ideal, el discurso del sexo seguro dejará de ser necesario ante los eventuales
desarrollos de vacunas para el VIH y curas contra el SIDA, por lo que podría suponerse que la
identidad bareback desaparecería. En este posible escenario será interesante el giro que dará
la comunidad barebacker, pues si bien ha partido del riesgo de transmisión del VIH, se
representa en términos de peligro y situaciones cada vez más extremas.
Así por ejemplo se ha encontrado en internet una propuesta de bandera de bareback que
adopta símbolo universal de peligroso15, para identificar a esta comunidad.
Haciendo uso de la terminología habermasiana, quienes se identifican con el bareback
muestran el alcance de las tecnologías de información y comunicación, para que los individuos
establezcan nuevas formas de comunicación y organización en el mundo de la vida, a la vez
que develan que en el contexto actual es más realizable vivir al margen de las normativas del
sistema.
La necesidad de cambio por parte de las instituciones promotoras de sexo seguro es un
reclamo que ha sido formulado desde hace ya varios años. Si bien se observa que por parte de
los ámbitos más institucionalizados el cambio ha sido mínimo, se han identificado nuevas y
diversas estrategias por parte de organizaciones homosexuales estadounidenses respecto a la
prevención del SIDA y el bareback.
Se tiene conocimiento de que en un lugar de sexo anónimo de San Francisco, se han colocado
carteles que advierten que quienes sean sorprendidos haciendo bareback, serán expulsados
del lugar y se les prohibirá la entrada de forma definitiva; si bien esta campaña recurre a la
estigmatización como estrategia disciplinaria y no evita que los barebackers acudan a otros
sitios o se organicen de otra manera, tiene el valor de que rompe con la postura de silencio y
lo visibiliza.
Se han visto carteles dirigidos a quienes desempeñan el rol sexual activo, en los que se informa
que el VIH también es transmisible a los roles activos que practican el sexo sin condón; este
15 Ver en anexos.
89
ejemplo se considera valioso, pues da información que pudiera desmitificar una práctica que
podría estar motivando a un sector de la población a tener sexo bareback.
Se han visto folletos y se ha identificado el sitio www.barebackhealth.net/health.html16 sobre
reducción de riesgo, dirigidos específicamente a barebackers homosexuales, en los que se
brinda información sobre el ciclo de vida del virus, información estadística sobre las
concentraciones de niveles de virus en sangre a lo largo del día, clasificación y desmitificación
de prácticas de acuerdo a niveles de riesgo, prácticas de higiene, sero-‐clasificación,
enfermedades de transmisión sexual, información sobre drogas y organizaciones de apoyo,
entre otros tópicos, que permiten documentarse a quienes hacen bareback o quieren hacerlo,
sobre diversos aspectos que incumben esta práctica.
Asumiendo que las prácticas sexuales de riesgo pueden darse por diversos motivos, han
surgido otras iniciativas médicas, como la profilaxis post exposición, tratamiento preventivo
para usar después de una relación de riesgo, o la profilaxis pre exposición, que consiste en un
tratamiento previo a realizar la conducta de riesgo. La ventaja de estas iniciativas es que
mantienen una consciencia de riesgo, de querer mantenerse seronegativo, y dan opciones a
las personas que saben que pueden verse expuestas a una situación riesgosa para el contagio
de VIH, si bien no está garantizado el 100% de efectividad y pueden generar resistencia
anticipada a ciertos fármacos.
Lo que se ha mostrado hasta ahora es sólo una toma instantánea sobre algunos aspectos del
panorama que representan al bareback en tanto a práctica cultural e identidad, que siguen
cambiando de forma vertiginosa, al ritmo de las posibilidades de comunicación. En este
sentido, durante el proceso de elaboración de esta tesis, ha surgido una nueva herramienta
del sitio web analizado, que permite a los usuarios de dispositivos móviles mantenerse en línea
desde cualquier lugar, con la novedad de que permite la geo-‐localización de los usuarios, de
forma que permitiría ubicar la distancia de los usuarios conectados, y facilitar el encuentro
cara a cara.
Se ha observado que la industria bareback va generando nuevos espacios de comercialización
en línea, además de los expresamente creados para el bareback; así por ejemplo, se han
identificado banners publicitarios de pornografía bareback en la página de e-‐date
www.manhunt.net17, que sitúa al “sexo más seguro” como una de sus propuestas de práctica
16 Recuperado el 10 de 10 de 2011 17 En este sitio preguntan el estatus de VIH, con las opciones no sé, negativo y positivo. Recuperado el 12 de 10 de 2011.
90
sexual, y que fuera de los banners publicitarios no tiene en su propuesta las prácticas sexuales
de riesgo.
Una limitación de esta tesis fue la ausencia de entrevistas a sujetos que representen esta
identidad y discurso; sin embargo se considera que las categorías analizadas serán de utilidad
para futuros estudios que comprendan otras técnicas cualitativas y cuantitativas.
También se abre lugar a futuros trabajos que aborden el tema desde el enfoque psicoanalítico,
analizando por ejemplo la ambivalencia inherente a esta práctica sexual, desde la postura de
las pulsiones, el Eros y el Tánatos, la libido y el destrudo.
Queda planteado así mismo que el uso e influencia de los nuevos medios de la comunicación,
debe ser un eje transversal en el estudio de las identidades culturales en el contexto actual, y
que son una útil herramienta para observar las prácticas culturales y expresiones de los
sujetos, aún en contextos inaccesibles.
Por último quisiera presentar algunas reflexiones éticas respecto al SIDA y el desarrollo a nivel
global, surgidas a partir de este análisis.
Si bien el SIDA ha cambiado de estatus de enfermedad mortal a crónica (con el tratamiento
adecuado), la cuestión del acceso universal a los retrovirales es una tarea pendiente, de forma
que la enfermedad sigue causando numerosas muertes alrededor del mundo, profundizando
las desigualdades de desarrollo, generando importantes costos económicos a la sociedad,
tanto por la muerte prematura de personas, como para solventar los costos de los
tratamientos.
Las diferencias entre países desarrollados y en desarrollo van más allá del ámbito económico;
se vinculan con el acceso a servicios básicos, cuestiones de género, educación, seguridad
social, acceso a medios de comunicación, por considerar algunos. Entre más desarrollo tiene
una sociedad, mayor es el acceso a éstos.
En este sentido, entre más desarrollado es un país, el SIDA tal como se manifestó durante la
década de los ochenta (con enfermedades terribles e incurables), es menos frecuente y menos
visible; por tanto en estas sociedades el SIDA podría funcionar como una especie de mito del
pasado, y generar un contexto más favorecedor para el surgimiento de una identidad
bareback. Adam, B. (2005) plantea que es menos probable que se afinque una micro-‐cultura
bareback en sitios alejados de la ideología neoliberal, a lo que cabría completar que tampoco
91
es probable que se afinque en sitios con poco desarrollo y pobres, en donde los derechos
humanos fundamentales no pueden ser ejercidos.
La seguridad de que no se padecerá o desarrollará una enfermedad mortal, por contar con
acceso adecuado a los servicios de salud, podría ser un factor que influya en los individuos
para hacer bareback. Sin embargo en los sitios menos desarrollados del planeta, con escaso
acceso a servicios de salud, la opción de hacer bareback en caso de presentarse, podría ser
menos atractiva. Aún más problemático es el hecho de que millones de personas en edad
reproductiva alrededor del mundo, no tienen acceso a información, medidas profilácticas para
prevenir la infección como condones, y mucho menos acceso a tratamientos antiretrovirales,
como es el caso de varios países de África, donde la prevalencia de SIDA es alarmante, y otros
países en desarrollo.
En este contexto el bareback se presenta como práctica aún menos ética, en el sentido que
profundiza o al menos visibiliza más la gran desigualdad del sistema mundial, donde incluso la
salud, que en muchos lugares es una cuestión de vida o muerte, en otros lugares puede tener
connotaciones de estilo o preferencia.
93
I. Ejemplos de Campañas contra el SIDA
http://gioccopublicidad.wordpress.com/2010/03/16/campanas-‐anti-‐sida/
http://www.blogsida.com/sida-‐vih/vacuna-‐contra-‐el-‐sida
94
http://loreceteese.wordpress.com/segunda-‐evaluacion/
http://www.netambulo.com/2009/09/08/polemico-‐anuncio-‐sobre-‐el-‐sida-‐un-‐asesino-‐de-‐masas/
95
http://www.chueca.com/fotos/pelo-‐si-‐pelo-‐no/bearback-‐yes-‐bareback-‐no.html
II. Propuesta de Bandera Bareback
http://people.tribe.net/widereceiver/photos/7ded4867-‐9fbe-‐4be1-‐a457-‐23c9c9ac4acf
96
III. Sitio Web BarebackRT
A. Página de Bienvenida
B. Publicidad de su nueva herramienta para móvil
99
Trabajos citados
Altman, D. (1999). Globalization, Political Economy, and HIV/AIDS. Theory and Society , 28 (4), 559-‐584.
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. (2002). Código penal del Distrito Federal. México: Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Adam, B. (2005). Constructing the neoliberal sexual actor: Responsability and care of the self discourse of barebackers. Culture, Health & Sexuality , 7 (4), 333-‐346.
Bastida, L. (03 de 02 de 2008). Presentan encuestas sobre comportamiento sexual y detección de VIH en HSH. Recuperado el 8 de 09 de 2009, de Notiese: http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=607
Bareback Health.net. (2005). Risk Reduction Info for Raw-‐Sexers. Recuperado el 10 de 10 de 2011, de Health and Bareback Sex: http://www.barebackhealthnet/health.html
Barebackrt.com. (2007-‐2010). Bareback Real Time Sex. Recuperado el 10 de 02 de 2011, de Barebackrt: http://www.barebackrt.com/
Barker, C. (2004). Cultural studies: theory and practice. London: SAGE Publications.
Carballo-‐Diéguez, A., Ventuneac, A., Bauermeister, J., Dowset, G., Dolezal, C., Remien, R., y otros. (2009). Is ‘bareback’ a useful construct in primary HIV-‐prevention? Definitions, identity and research. Culture, Health & Sexuality , 51-‐65.
CENSIDA. (2011). Casos nuevos en 2011 de SIDA en jóvenes y adultos, por categoría de transmisión y sexo. México: Censida.
Cruz Roja Española. (2008). Profilaxis Post Exposición No Ocupacional (PPENO). Recuperado el 18 de 08 de 2011, de Cruz Roja Española: http://www.cruzroja.es/vih/Profilaxis-‐Post-‐Exposicion-‐No-‐Ocupacional.html
Elola, J. (06 de 02 de 2011). Assange a la vista. (G. Prisa, Editor) Recuperado el 08 de 04 de 2011, de ElPais.com: http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Assange/vista/elpe...
EFE-‐El Universal. (15 de 12 de 2010). Células madre sanaron a enfermo de SIDA. Recuperado el 15 de 12 de 2010, de el Universal.mx: http://www.eluniversal.com.mx/articulos/62050.html
Flick, U. (2007). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata.
Foucault, M. (1979). La Arqueología del Saber. México: Siglo XXI Editores, S.A.
Foucault, M. (2005). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. México: Siglo XXI Editores, s.a. de c.v.
Galán, L. (28 de 11 de 2010). Generación VIH. Recuperado el 05 de 02 de 2011, de ElPais.com: http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Generacion/VIH/elpepusocdmg/20101128elpdmgrep_1/Tes
Gaydar. (2011). Búsqueda avanzada. Recuperado el 10 de 10 de 2011, de Gaydar.co.uk: http://www.gaydar.co.uk
100
Gaydemon. (2011). Gay Dictionary. Recuperado el 05 de 10 de 2011, de Gaydemon: http://www.gaydemon.com/dicktionary/
Gilroy, P. (1998). Los estudios culturales británicos y las trampas de la identidad. En J. Curran , D. Morley, & V. Walkerdine, Estudios culturals y comunicación Análisis, producción y construcción de las políticas de identidad y el posmodernismo (págs. 63-‐83). Barcelona: Paidós Comunicación.
Goffman, E. (1963). Stigma :notes on the management of spoiled identity. Englewood Cliffs: Prentice-‐Hall.
Hall, S. (1998). Significado, representación e ideología: Althusser y los debates postestructuralistas. En Curran, Morley, & Walkerdine, Estudios Culturales y Comunicación (págs. 27-‐61). Barcelona: Paidos Comunicación.
Hall, S. (1996). Who needs identity? In S. Hall, & P. du Gay, Questions of cultural identity (pp. 1-‐17). London : Sage.
Haig, T. (2006). Bareback Sex: Masculinity, Silence, and the Dilemmas of Gay Health. Canadian Journal of Communication , 859-‐877.
Instituto de Ciencias Jurídicas. (2011). Legislación Federal. Recuperado el 10 de 10 de 2011, de Instituto de Ciencias Jurícas UNAM: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/8/224.htm?s=
Junge, B. (2002). Bareback sex, risk, and eroticism: Anthropological themes (re-‐)surfacing in the post-‐AIDS Era. In E. Lewin, & W. L. Leap, Out in theory: The emergence of Lesbian and Gay anthropology (pp. 186-‐221). Chicago: University of Illinois Press.
Lull, J. (2006). The push and pull on global culture. In J. Curran, & D. Morley, Media and cultural theory. London: Routledge.
Morton, T. &. (2000). Social Identity and Media Dependency in the Gay Community: The Prediction of Safe Sex Attitudes. Communication Research , 438-‐460.
Naciones Unidas. (2008). Objetivos de Desarrollo del Milenio. Recuperado el 06 de 12 de 2010, de Organización de las Naciones Unidad: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
Online Buddies, Inc. (2011). Perfil. Recuperado el 12 de 10 de 2011, de Manhunt: http://www.manhunt.net/account/profile
Pigmaster. (16 de 07 de 2009). BarebackRT.com's Official Blog. Recuperado el 18 de 02 de 2011, de BarebackRT.com's Official Blog: http://blog.barebackrt.com/search?updated-‐min=2009-‐01-‐01T00%3A00%3A00-‐07%3A00&updated-‐max=2010-‐01-‐01T00%3A00%3A00-‐07%3A00&max-‐results=7
Project Inform. (21 de 02 de 2011). PrEP (prevención antes de la exposición). Recuperado el 18 de 08 de 2011, de Project Inform: http://www.projectinform.org/publications/prep_sp/
Ramonet, I. (2002). La post-‐televisión: Multimedia, Internet y globalización económica. Barcelona: Icaria editorial s.a.
101
Rivera, F. (10 de 12 de 2004). La Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Recuperado el 4 de 09 de 2011, de Revista Unam: www.revista.unam.mx/vol.5/num11/art81/dic_art81.pdf
Salter, L. (2003). Democracy, New Social Movements and the Internet: a Habermasian Analysis.
En M. McCaughney, & M. Ayers, Cyberactivism: online activism in theory and practice (págs. 117-‐144). London: Routledge.
Secretaría de Salud. (2007). Programa Nacional de Salud 2007-‐2012. México, D.F.: Secretaría de Salud.
Valdes, B. (01 de 12 de 2009). Penalizan contagio de VIH. Recuperado el 10 de 10 de 2011, de Milenio online: http://impreso.milenio.com/node/8682004
Wikipedia. (2011). Bareback. Recuperado el 02 de 12 de 2011 y el 10 de 10 de 2011, de
Wikipedia: http://es.wikipedia.org