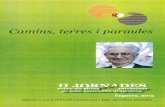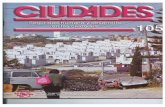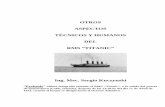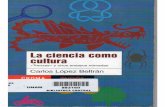EL DERECHO Y OTROS ÓRDENES NORMATIVOS
Transcript of EL DERECHO Y OTROS ÓRDENES NORMATIVOS
EL DERECHO Y OTROS ÓRDENES NORMATIVOS
Por
Héctor Adrián Cadena Paniagua
Gudelia Piedra Pérez
Carlos Adolfo Aguilar Ayala
Mireya Esmeralda Alonso Hernández
Abril Glover Rueda
Salvador Montoya
Asesor Acadêmico Olga Lídia Pinzón Hernandez
Asignatura: Introducción al Derecho
LICENCIATURA EN DERECHO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA POPULAR VERACRUZANA
Minatitlán, Ver. A 14 de junio de 2014
1
EL DERECHO Y OTROS ÓRDENES NORMATIVOS
INTRODUCCIÓN
El orden jurídico regula el comportamiento de los individuos que componen la
sociedad, se requieren de las normas jurídicas para una sana convivencia entre los
diversos entes que la componen, su aplicación de carácter coactivo y general, del
mismo modo que las normas morales, ayudan a una relación más igualitaria, y
dentro de un mundo cada vez más globalizado, es esencial obedecerlas.
Hay valores que se han ido conquistando y no puede equipararse a quienes
los defienden y a quienes los niegan. Hay que huir, por tanto, del relativismo frente a
indudables conquistas históricas de los hombres: el derecho a la libertad, a la
igualdad entre las personas, a la igualdad, en particular, entre hombres y mujeres.
Los derechos fundamentales, en una palabra. Y hoy, entre nosotros, ese derecho
fundamental, soporte de los demás, que es el derecho a la vida.
2
TABLA DE CONTENIDO
Introducción .............................................................................................. Tabla de contenido ................................................................................... Tema II: 2.1 Concepto de orden ........................................................................... 3 2.2 Orden y normas ................................................................................ 4 2.3 Semejanzas y diferencias entre las normas pertenecientes a los diferentes órdenes normativos. ................................................ 5 2.3.1 Normas jurídicas y normas morales .............................................. 7 2.3.2 Normas jurídicas y convencionalismos sociales .........................11 2.3.3 Normas religiosas y normas jurídicas .........................................13 2.3.4 Espacios de convivencia y separación ........................................14 2.4 Principales clasificaciones de las normas jurídicas ........................17 Conclusión ............................................................................................22 Glosario .................................................................................................24 Bibliografía ............................................................................................30
3
2.1 Concepto de orden
Orden es disposición o colocación de las cosas de modo que cada una ocupe
el lugar que le corresponda. Al referirse al Orden Jurídico se debe considerar que los
mandatos jurídicos están constituidos por reglas de conducta concatenadas y
ordenadas con estrecha vinculación entre sí, dando origen a los ordenamientos
normativos de la conducta humana. Se considera que el vínculo de unión entre las
normas jurídicas es la “razón de validez”. Kelsen nos enseña que cada norma vale si
hay otra norma superior que la soporte, por lo que todas las normas que se funden en
una misma normativa superior tienen la misma razón de validez y el conjunto
organizado de esas normas constituyen el Ordenamiento Jurídico de un Estado. Las
normas Jurídicas de un mismo sistema pueden tener igual o diferente rango.
En sentido lato se puede aceptar que el Orden Jurídico es “el conjunto de
normas que integran el Derecho Positivo”. Pero si nos referimos a determinado
Estado, restringimos el concepto a la normativa de ese Estado. Al respecto señala
García Máynez1 que el Orden Jurídico es una larga jerarquía de preceptos, que cada
ordenamiento jurídico tiene un límite superior y otro inferior. Siguiendo a Kelsen, estos
extremos serían: La Norma Fundamental y las normas individualizadas.
Según Kelsen:
Expone, en su “Teoría Pura del Derecho”2 que: “Una pluralidad de normas
constituyen una unidad, un sistema o un orden cuando su validez reposa, en último
análisis, sobre una norma única”.
Según Merkl:
1 GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, 50ª ed., Porrúa, México, 2000 2 Kelsen Hans “Teoría Pura del Derecho”
4
Merkl3 señala que examinando el derecho se descubre la posibilidad de
establecer una ordenación jurídica entre las diversas normas y los actos jurídicos.
La validez del orden Jurídico depende de la validez de las reglas de conducta
que lo constituyen. El Orden Jurídico vale mientras sus principios, leyes y demás
fuentes del derecho ofrezcan garantías generales a las personas en sus relaciones
públicas o privadas.4
2.2 Orden y normas
Una norma es una orden general, dada por quien tiene autoridad, para regular
la conducta de otros.
Una orden, es decir, un mandato por el cual se pretende obligar a las normas
mandadas. Se distingue así del consejo y de la recomendación, los cuales no
pretenden obligar a las personas a las cuales se aconseja o recomienda algo.
Una orden general, porque no se dirige a una persona en particular sino a una
totalidad, categoría o generalidad de personas, que podrá ser muy extensa o
también restringida; por ejemplo, todos los ciudadanos o solo los comerciantes, o,
todavía más restringida, los comerciantes que sean comisarios de una sociedad
anónima. Por eso se dice también que la norma es una regla general, es decir, una
pauta o modelo de conducta, a la que deben ajustarse las conductas concretas.
Dada por quien tiene autoridad. En efecto, no puede pretender obligar quien
carece de autoridad. La autoridad es precisamente la potestad de mando, la que
generalmente está limitada a un campo o esfera; por ejemplo, una familia, una
sociedad, un Estado, la Iglesia.
Por lo tanto la autoridad es generalmente limitada. Sólo Dios posee una
autoridad ilimitada.
Para regular la conducta de otros. Así se señala el fin de toda norma: que el
ordenado realice o se abstenga de una determinada conducta.
Por conducta se entiende un modo de actuar, de comportarse, de realizar
algo y hasta de abstenerse de intervenir.
3 http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/244/ek/ek9.pdf
4 http://temasdederecho.com/2012/04/04/el-orden-juridico/
5
El que obedece a la norma está regulando su conducta conforme a la regla
dada y contenida en la norma. Regular significa ajustar o medir conforme a una
regla5
2.3 Semejanzas y diferencias entre las normas pertenecientes a los diferentes
órdenes normativos.
Puesto que, para que exista una norma, debe darse alguien que posea
autoridad o potestad de mando y otro alguien que reciba ese mandato, es evidente
que todas las normas, sea cual fuere su especie, presuponen la existencia de
a) Una sociedad,
b) con alguien que posea autoridad,
c) con por lo menos un súbdito.
Además, es común a todas las normas la obligatoriedad,
Para que una sociedad pueda funcionar como tal debe tener un fin propio,
compartido por todos los miembros, y encauzar las conductas de ellos al fin social.
Los antiguos romanos decían. Donde hay una sociedad hay Derecho: ubi
societas ibi ius. Es que no puede sobrevivir y desarrollarse una sociedad si carece
de un orden interno; y, para hacer posible ese orden, son necesarias las normas. Y,
si no hay sociedad sin normas, tampoco hay normas sin sociedad.
La norma es, por lo tanto, un fenómeno esencialmente social, ordenador y
regulador de las conductas de los miembros de una sociedad de acuerdo con el
proyecto social.
La autoridad se encuentra también en relación esencial con la sociedad.
En otras palabras: toda sociedad necesita una autoridad para existir,
sobrevivir y desarrollarse como sociedad.
Ya dijimos que la autoridad es la potestad de mando. Y esa potestad debe ser
ejercida tanto para mantener unida y ordenada internamente a la sociedad,
dirigiendo a todos sus miembros al cumplimiento del fin o fines sociales, como para
poder defender la integridad de esa sociedad frente a realidades y peligros extra
sociales (que pueden ser otras sociedades o individuos, y fenómenos de la
5 http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/111/dtr/dtr9.pdf
6
naturaleza, como un terremoto, una sequía o una inundación). Alguien tiene que
tomar las decisiones que afecten al todo social y esas decisiones deberán ser
acatadas por todos para que lleguen a tener eficacia. A esa persona o personas a
las que se les reconoce la potestad de mando o de tomar las decisiones que
deberán ser obedecidas por los demás también se les Llama autoridad, pero ya no
en el sentido de potestad de mando sino en el sentido de quien posee la titularidad
de la potestad de mando. Para evitar confusiones a esas personas se les llama
simplemente gobernantes.
El gobernante es, por lo tanto, aquel que posee autoridad.
La autoridad puede repartirse y de hecho con frecuencia se reparte entre
varias personas. Como decíamos más ambas, toda autoridad (salvo la de Dios) es
limitada. El reparto de la autoridad se hace limitando todavía más la esfera de
mando de acuerdo con funciones más precisas.
Por ejemplo, en los sistemas constitucionales que aceptan la distribución de
poderes, se encomienda a unas personas el elaborar leyes, a otra u otras el
ejecutarlas y a otras más el juzgar los problemas surgidos de su aplicación. Así una
misma persona puede ser al mismo tiempo autoridad en una determinada función y
súbdito en todas las demás. Un juez será autoridad en los asuntos en los que tenga
competencia para juzgar y súbdito de otras autoridades en todo los demás.
Solo el hombre que vive totalmente aislado de la sociedad, alejado de sus
semejantes, no necesita obedecer normas, porque las normas dicen siempre
relación a otros. Por eso no hay sociedad sin súbditos. Imaginemos la sociedad más
reducida posible. Sería una sociedad bimembre (es decir, compuesta de dos
miembros).
Tomemos como ejemplo a la sociedad conyugal. En las formas durante largo
tiempo imperantes de su organización se reconocía al esposo como autoridad y se
hacía de la esposa el único súbdito. Pero, aun entonces, si la sociedad conyugal no
quería degenerar en una mera unión arbitraria en que el macho imponía por la
fuerza sus caprichos a la hembra, el esposo debía responder para sí
responsabilidades.
Entonces, aunque en el momento de proclamar las responsabilidades propias
(como las de su esposa) era autoridad, durante la vida de la sociedad conyugal el
esposo también era súbdito, pues debía obedecer las normas por el mismo
7
proclamadas. Hoy, tomando conciencia de la dignidad humana en la mujer y en el
varón, se piensa que la autoridad de la sociedad conyugal debe ser compartida por
ambos cónyuges.
Los dos tomarán las decisiones de común acuerdo. Estas pueden significar el
reparto de determinadas tareas. Una vez tomada la decisión, ambos cónyuges serán
súbditos de las normas implicadas en la decisión.
Hemos dicho que la norma es una orden por la cual quien tiene autoridad
impone una conducta obligatoria a sus súbditos. Debemos explicar también en que
consiste esa obligatoriedad. Así podremos distinguir a las normas jurídicas de las
normas morales y de las religiosas. Pero antes hay que aclarar que los
convencionalismos sociales, precisamente por no ser obligatorios, rigurosamente no
son normas; si se les llama así, será sólo en sentido analógico.
2.3.1 Normas jurídicas y normas morales
Norma lato sensu: regla de comportamiento, obligatoria o no.
Norma stricto sensu: regla que impone deberes o confiere derechos.
Regla técnica: su cumplimiento es potestativo y expresan una necesidad
condicionada, es decir, señala el camino que es forzoso seguir, en la hipótesis de
que se pretenda determinada meta. No expresan deberes ni derechos.
Con los juicios se habla de verdad o falsedad; con las normas de validez o
invalidez.
Las leyes naturales son juicios enunciativos cuyo fin estriba en mostrar las
relaciones indefectibles y constantes que en la naturaleza existen. Indican relaciones
de tipo causal.
Las leyes estadísticas son generalizaciones cuyo valor depende en la medida
en que la experiencia las confirme (leyes impropias).
Las normas imponen un deber condicionado cuando hacen depender la
existencia de éste a la realización de ciertos supuestos. Al actualizarse los
supuestos la obligación nace inmediatamente. El supuesto normativo es la hipótesis
de cuya realización depende el nacimiento del deber estatuido por la norma. La
distinción es gramatical pues los imperativos categóricos también poseen supuestos,
y una vez que se realizan toda norma deviene categórica.
8
La fórmula “si A es, debe ser B” no expresa la estructura lógica de la
regulación jurídica de manera completa pues omite los correlativos derechos
sustantivos, pero por correlatividad se infiere. Esta fórmula es aplicable a todas las
formas normativas de regulación de conducta (moral, religión, etc.).
Lo anterior se resume diciendo que las normas jurídicas son impero-
atributivas y las de la moral imperativas.
Sujeto activo (facultado, derechohabiente, pretensor) es la persona autorizada
para exigir la observancia de la norma al sujeto pasivo u obligado a cumplir con la
norma.
El derecho subjetivo es la pasibilidad de hacer u omitir lícitamente algo.
Difiere de una posibilidad fáctica en cuanto la realización u omisión está calificada de
lícita.
La regulación jurídica es una conexión de dos juicios recíprocamente
fundados uno imperativo y otro atributivo. Los imperativos éticos son deberes de un
individuo para consigo mismo, aun cuando impliquen a la sociedad.
Por convencionalismos sociales o reglas del trato social o también usos
sociales entendemos aquellos modos de proceder que adopta espontáneamente un
grupo o un subgrupo para hacer más previsible y humana la convivencia y así limar
las naturales asperezas que se pueden seguir de lo insólito, de lo tosco o grosero o
simplemente de lo incivilizado. En efecto, el espíritu que origina y anima a los
convencionalismos sociales es el de la civilidad, de la cortesía, de los buenos
modales, de la urbanidad, del respeto social, del compañerismo, de la
caballerosidad. Pueden consistir en modos de saludar, de vestir, de comer a la
mesa, de hablar, etc. Los convencionalismos sociales "en realidad son meras
invitaciones a su cumplimiento, sólo rigen en sociedad, únicamente se mantienen
mientras los respeta la generalidad (de un grupo o de un subgrupo), y contra sil
incumplimiento no reacciona la propia colectividad, sino las individualidades"6. Pero
la presión del grupo o subgrupo puede ser muy grande, al punto de negarse a seguir
tratando con el infractor. Cuando los convencionalismos sociales se enraízan en la
generalidad y se prolongan durante largo tiempo reciben el nombre de costumbres.
6 Maldonado José, curso de derecho canónico para juristas civiles. Parte General. 2a. ed., Madrid, 1975, p. 32.
9
Mientras éstas se siguen demandando por espíritu de civilidad, seguirán
siendo meras reglas del trato social, de las que se invita a los miembros a
beneficiarse si quieren participar en una convivencia grata y civilizada. Pero es
posible que el transcurso del tiempo, aunado a la materia de que se trate, acabará
convenciendo al grupo que no basta invitar a los individuos a que realice
determinada conducta, sino que es imprescindible haciéndola obligatoria. Entonces
aparecerá una costumbre-norma que podrá ser moral o jurídica. En resumen: lo que
distingue a los convencionalismos de las normas tanto morales como jurídicas es el
carácter de obligatoriedad ausente en las primeras y presente en las últimas.
¿Qué es la obligatoriedad?
Por obligatoriedad se entiende aquella calidad que tiene algo para que pueda
ser exigido como obligatorio, es decir, incondicionalmente, de manera absoluta, sin
tolerar excusas, evasivas o pretextos. El vínculo por el cual alguien está unido (o
vinculado) a algo obligatorio recibe el nombre de obligación.
Analizada la obligatoriedad, tenemos los siguientes elementos:
1) Una autoridad con capacidad de imponer algo como obligatorio.
2) Uno o varios súbditos, que después serán los obligados;
3) Una norma que es la orden o mandato por el cual la autoridad impone a los
súbditos algo como obligatorio;
4) Un contenido normativo que es aquello que se declara obligatorio para los
súbditos;
5) Un vínculo, que es la obligación, que une al súbdito o súbditos con lo
mandado;
6) Un valor que trata de proteger o desarrollar la norma.
Estos seis elementos nos permitirán distinguir entre sí a las normas morales,
jurídicas y religiosas. Pero todas ellas comparten el carácter de la obligatoriedad.
Observemos, por último, que la obligatoriedad sólo se puede dar en seres
inteligentes y libres. Tienen que ser inteligentes para poder entender la racionalidad
de lo mandado, y libres para poder obedecerlo.
10
La moral es la disciplina que estudia a la luz de la razón la rectitud de los
actos humanos con relación al último fin del hombre o a las normas que se deriven
de nuestro último fin. Consciente o inconscientemente todo ser humano tiende a
desarrollarse en su integridad y no sólo en aspectos aislados de su personalidad.
Claro que, según su posición filosófica y religiosa, definir diferentemente la meta de
su desarrollo integral: e; ideal o prototipo humano que se siente obligado a ser por
su posición en el mundo. Muchos perciben que el fin último de su propia existencia
que lo único que puede dar pleno sentido a su desarrollo humano, es el
cumplimiento del plan o proyecto que para ellos ha establecido Dios.
Otros cada vez. Más numerosos, en nuestros tiempos de incredulidad
filosófica y religiosa, no pueden o no se atreven o no quieren dar el paso definitivo
del reconocimiento de una causa última y final de sus responsabilidades morales y
se contentan con admitir órdenes normativos, en realidad derivados de esa última
causa (que para ellos permanece incierta y que a veces es explícitamente negada),
tales como el orden de la naturaleza o el de la felicidad o el de la justicia, o el de la
convivencia civilizada entre los hombres.
Pero, en todo caso, las normas morales aparecen como vinculando a los
individuos con el principio o razón de ser última de su existencia, principio Último por
el cual debe juzgarse el desarrollo integral, sin que esto excluya otros principios
subordinados, Para aquellos que niegan hasta la posibilidad de algún último principio
o de algún orden normativo supremo no puede haber moral ni normas morales; a lo
más habrá elecciones pragmáticas o hedonísticas ante situaciones concretas.
Estas breves explicaciones nos permiten distinguir la autoridad propia de las
normas morales. Es Dios, ya sea reconocido explícitamente como tal, ya
permanezca encubierto por el orden normativo de la naturaleza, por el de la justicia o
el de la convivencia humana civilizada.
En este sentido, es claro que las normas morales son heterónomas, pues son
impuestas por otro, por un legislador que no se confunde con los súbditos a los que
dirige. Las normas morales no son creadas por los súbditos. Nadie puede, según su
propio gusto o capricho, crearse su propia moral; dictaminar lo que es bueno y lo que
es malo, declarar que son buenos el odio, el asesinato, el adulterio o la venganza,
por más que en algún momento le sean muy atractivos.
11
La norma moral es unilateral porque le impone deberes independientemente
de los deberes que tengan otros individuos. "Determina la bondad o maldad de los
actos, según que sea o no adecuados para realizar el bien racional del sujeto
agente. Compara siempre las posibilidades de actuación, frente a !la conciencia del
sujeto y en relación con su bien de manera que los actos conducentes al bien
personal del sujeto, debe éste realizarlos, y por la misma razón debe omitir los actos
inconducentes.
La incoercibilidad de las normas morales se desprende de lo dicho.
Incoercibilidad significa la ausencia de presiones externas dirigidas a obtener
una determinada conducta o la omisión de ella. La conducta moral ideal es
precisamente aquella que puede realizarse con pleno conocimiento y completa
libertad: "el perfeccionamiento del hombre, la realización de su bien personal, sólo
es posible con su esfuerzo consciente y libre".' Por lo mismo, es característica
esencial de las normas morales la interioridad. Es en el fuero interno de la
conciencia donde el hombre tiene que decidir por el bien y rechazar el mal. La
decisión moral es aquella que brota desde lo más íntimo del ser humano que es su
conciencia. Pero, una vez tomada la decisión, esta debe fraguarse la mayor parte de
las veces en actos externos.
De allí que, en las normas morales, predomina la interioridad pero esto no
excluye, sino que muchas veces exige, la exterioridad.
2.3.2 Normas jurídicas y convencionalismos sociales
Cuando la persona obra de acuerdo con un precepto que no deriva de su
albedrío sino de una voluntad extraña su proceder es heterónomo, carece de mérito
moral. La legislación autónoma es aquella donde el autor de la regla es el mismo
sujeto que el obligado.
Autonomía quiere decir reconocimiento espontáneo de un imperativo creado
por la propia conciencia, auto legislación. Heteronomía es sujeción a un querer
ajeno. Se dice que los preceptos morales son autónomos porque su fuente es la
voluntad del obligado.
12
Los del derecho son heterónomos pues su fuente proviene de una persona
distinta del obligado.
Doctrinas que no distinguen los convencionalismos
DEL VECCHIO opina que la conducta humana sólo puede ser objeto de
regulación moral o jurídica, es decir, imperativas o impero-atributivas. Por lo que los
convencionalismos no constituyen una clase especial de normas, sino que
pertenecen a la moral por no ser exigibles. RADBRUCH sostiene que los usos
representan una etapa embrionaria de las normas de derecho o una degeneración
de éstas.
Doctrinas que distinguen los convencionalismos.
STAMMLER los distingue atendiendo a su grado de pretensión de validez.
Las normas jurídicas tienen pretensión absoluta e incondicional de validez, mientras
que los convencionalismos son invitaciones de la colectividad al individuo. Lo
anterior es inacertado puesto que no son invitaciones; ambas tienen la misma
pretensión de validez.
JHERING las distingue por la fuerza obligatoria y por las materias que regulan
históricamente. El derecho tiene un poder coactivo físico; los usos aplican una
coacción psicológica por parte de la sociedad. Las materias reguladas por los
convencionalismos son y han sido distintas que las jurídicas. Las excepciones a las
materias reguladas son tan frecuentes que tampoco es aceptable su teoría
FELIX SOMLO las distingue por su origen. Los convencionalismos son
creados por la sociedad; el derecho por el Estado. Lo anterior es falso puesto que el
derecho consuetudinario también deriva de la sociedad.
RECASENS SICHES hace una buena comparación entre las normas morales,
sociales y jurídicas y concluye que la diferencia está en la naturaleza de las
sanciones y en la finalidad que persiguen. Los usos tienden al castigo del infractor
más no al cumplimiento forzado de la norma, como las jurídicas donde inclusive se
recurre a la coacción.
13
2.3.3 Normas religiosas y normas jurídicas
Si por religión se entiende un modo de pensar, de sentir y de actuar por el
cual el ser humano se vincula con Dios y le da culto, entonces es claro que las
normas morales son también normas religiosas. En efecto, las normas morales
suponen un modo de pensar, de sentir y de actuar, por el cual el sujeto somete y
vincula su conducta, tanto interna como externa, al plan querido para el por Dios,
plan que Ya conciencia del sujeto debe descubrir observando el orden de las cosas.
Por lo tanto, la dimensión moral es esencialmente religiosa y no deben concebirse a
la moral y a la religión como cosas independientes Es bastante común que, entre las
normas una determinada religión revelada, se encuentren algunas que sean el
fundamento de la institución de una iglesia y de la obligación de los fieles de
obedecerla. Esa iglesia podrá, entonces, promulgar normas obligatorias para sus
fieles; nacería así un Derecho eclesiástico (tal es el Derecho Canónico). Las normas
de las iglesias, aunque tienen su fundamento en normas religiosas, son ya jurídicas
(por eso se les llama Derecho eclesiástico), en cuanto que tiene: por fin el bien
común de la comunidad de los fieles, regulan principalmente lo que se llama el fuero
externo, es decir, tanto el gobierno de la iglesia como los asuntos temporales y
espirituales de la comunidad y de los individuos en cuanto miembros de la misma,
disponen de sanciones y, en algunos casos de coactividad y, por último, se imponen
correlativamente a los deberes de otros. Pero en un Derecho eclesiástico pueden
encontrarse normas dirigidas al fuero interno, es decir, a la conciencia de los
individuos.
Estas normas seguirán siendo morales o religiosas. Si se encuentran en un
ordenamiento jurídico eclesiástico, es porque 'la finalidad última del mismo no puede
ser más que la santificación de las almas. A ella se subordinan incluso las normas
jurídicas y ese bien común de la comunidad de los fieles protegido por las mismas.
En resumen: en los Derechos eclesiásticos "la zona del fuero externo es la
propiamente jurídica, mientras que la zona del fuero interno se refiere al aspecto
moral y religioso.
14
Por todo lo explicado, se entenderá que las normas religiosas difieren muy
poco de las morales. Es verdad que parten de una explicación de lo que debe
entenderse por autoridad: para las normas religiosas, es Dios o la Divinidad
explicada a su modo por cada religión revelada; en tanto que, para las normas
morales, lo importante es el orden normativo supremo, se entienda o no derivado de
Dios. Los súbditos son considerados con sus individualidades diferentes, tanto por
las normas morales como por las religiosas, pero estas últimas los reducen a la
categoría de fieles de la respectiva religión. Por último, el valor protegido
principalmente por las normas religiosas es la voluntad de Dios, en tanto que el de
las morales, es el desarrollo integral de los individuos, que para las primeras es un
valor secundario que se llama santificación
2.3.4 Espacios de convivencia y separación
La mayor atención que hay que mantener frente a la intolerancia es la que
debe prestarse a la propia. Muchas personas, religiosas, políticas, intelectuales o
gentes del pueblo, artistas, obreros o funcionarios, de distintas razas o
nacionalidades, de clases altas, medias o bajas, creen ser el receptáculo de un
espíritu: sea el "espíritu del pueblo" (el Volkeist con el que esas almas exquisitas de
los románticos alemanes se pretendían encarnar, con bastante más de un siglo de
antelación al nazismo que les siguió como no necesaria pero sí lógica
consecuencia); sea el espíritu del pueblo elegido o su contrario, la Umma o
comunidad islámica; sea nación, como comunidad de destino o como comunidad
histórica, o sean visiones mucho más pedestres, como el sentido de lo común, que
es lo mismo que la comunidad de sentirse integrados con los propios y enemigos de
los demás. Sentirse en la posesión de la verdad es aquella actitud que criticaba un
viejo teólogo cuando decía, según me contaba uno de sus alumnos, viejo amigo mío:
"Todos los hombres tienen un pájaro en la cabeza, pero sólo los obispos creen que
es el Espíritu Santo".
Nuestro pájaro en la cabeza es, en realidad, un ave siniestra que nos impide
comprender al otro.
15
"Al principio era el verbo". La batalla contra la intolerancia ha nacido como
lucha por la libertad religiosa: como libertad de creer y de expresar la propia
creencia. Hoy es algo más amplio, pero no apartado de sus orígenes. Spinoza
seguía relacionando la lucha contra la intolerancia con la libertad de pensamiento y
de expresión. Refiriéndose al Estado, expresaba que "su fin último no es dominar a
los hombres ni acallarlos por el miedo o sujetarlos al derecho de otro, sino, por el
contrario, liberar del miedo a cada uno para que, en tanto que sea posible, viva con
seguridad, esto es, para que conserve el derecho natural que tiene a la existencia,
sin daño propio ni ajeno".
De la libertad de pensar y de expresar el propio pensamiento deriva el deber de
comprender al prójimo en su ser, en su expresión y en su pensamiento. Se niega al
prójimo cuando, en nuestro cuadro de convivencia, no caben las variantes que el
prójimo aporta.
La intolerancia es un vicio, pero no está claro que cualquier tolerancia sea una
virtud. A veces es simplemente una coartada hipócrita. Mirabeau decía que la
palabra tolerancia le parecía, "en cierto modo, tiránica en sí misma, ya que la
autoridad que tolera podría también no tolerar". Ha estado, en efecto, demasiado
ligada a una especie de oportunismo, por el que quien se cree en la verdad se
abstiene de perseguir a los que profesan ideas políticas, morales o religiosas que,
sin embargo, se consideran malas. Es así una especie de táctica política del mal
menor.
La misma posición cabe extender del debate religioso, en donde nació el
problema de la tolerancia, al actual debate social. La presencia en nuestra sociedad
de "cuerpos extraños" -gitanos, inmigrantes, gentes de otros modos de vivir y de
entender la vida- e, incluso, la ocupación creciente por las mujeres de posiciones en
lugares reservados tradicionalmente a los hombres, puede ser enfocada con
intolerancia, y contra ello hay que luchar, pero puede ser soportada simplemente por
simple tolerancia, como mal menor, lo cual sigue siendo un mal a evitar.
16
Lo que hay que buscar es lo que podríamos llamar el "espacio de convivencia".
Por fallar en ese empeño se han producido los mayores desastres de nuestro siglo.
Ninguna tierra es exclusiva de una raza o de una nación. Comenzó el siglo con el
fracaso histórico que supuso el no poder soportar en una comunidad política
democrática a los distintos pueblos que convivían, a veces mezclados en las mismas
ciudades y comarcas, dentro de Austria-Hungría. Y termina el siglo, en Europa, con
el nuevo fracaso que ha impedido la convivencia de los eslavos del Sur, esto es, de
Yugoslavia. Será muy importante, en cada caso, indagar dónde están las culpas
principales que han llevado a estos fracasos: seguramente en el espíritu imperial
germánico, en el primer caso, y en el espíritu de la Gran Serbia, en el segundo. Pero
tan importante es reflexionar que también hay culpas compartidas entre los que no
comprenden que la verdadera virtud, frente al vicio de la intolerancia, está en la
voluntad de crear espacios de convivencia.7
La falta de voluntad de crear espacios de convivencia es lo que lleva a grandes
desgracias, como las luchas entre tribus, pero es también lo que lleva a grandes
incomprensiones, frente al enfermo, frente al que busca en nuestra tierra el trabajo
que en la suya le falta, frente al de otra lengua u otra costumbre. No olvidemos,
finalmente, que el gran espacio de convivencia es el mundo entero y que la
solidaridad internacional es la dimensión fundamental de este espacio.
Convivir con el otro, en un mismo espacio, exige comprenderle y respetarle.
Exige también la actitud humilde que consiste en pensar que nuestra verdad es sólo
una parte de la verdad. Pero eso no quiere decir que todas las muestras de hábitos
políticos, sociales o familiares sean equivalentes. Por el contrario, si afirmamos los
espacios de convivencia es porque creemos firmemente que nuestra posición es
válida y no es válida la contraria, aunque sea mantenida por otras comunidades,
intolerantes.
7 José Ramón Recalde catedrático de Sistemas Jurídicos del ESTE de San Sebastián
17
2.4 Principales clasificaciones de las normas jurídicas
Las normas jurídicas (o del Derecho) tienen como objeto la regulación de la
conducta para con los demás, a fin de organizar la vida social, previniendo los
conflictos y dando base para su solución. Las morales tienen por finalidad el orientar al
hombre hacia el bien, hacia la pureza, invitándole a practicar el bien y evitar el mal.
Las normas religiosas regulan la conducta del hombre señalándole sus deberes para
con Dios, para consigo mismo y para con sus semejantes. La de trato social, también
llamada convencionalismos sociales tiene por objeto hacer más llevadera la
convivencia en sociedad, limar asperezas, evitar situaciones bochornosas, etc. Son de
muy diversa índole, ya que se refieren a la urbanidad, el decoro, a la cortesía, etc.8
Agrupemos las normas del derecho:
a) Desde el punto de vista del sistema a que pertenecen.
b) Desde el punto de vista de su fuente.
c) Desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez.
d) Desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez.
e) Desde el punto de vista de su ámbito materia de validez.
f) Desde el punto de vista de su ámbito personal de validez.
g) Desde el punto de vista de su jerarquía.
h) Desde el punto de vista de sus sanciones.
i) Desde el punto de vista de su cualidad.
j) Desde el punto de vista de sus relaciones de complementación.
k) Desde el punto de vista de sus relaciones con la voluntad de los particulares.
a) Clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista del sistema a
que pertenecen.-
Todo precepto de derecho pertenece a un sistema normativo. Tal
pertenencia depende de la posibilidad de referir directa o indirectamente la
norma en cuestión a otra y otras de superior jerarquía y, en última
8 http://fundamentosdederechouag.blogspot.mx/2010/08/clasificacion-de-las-normas-juridicas.html
18
instancia, a una norma suprema llamada constitución o ley fundamental.
En principio, las que pertenecen al sistema jurídico de un país se aplican
en el territorio de éste. No solo existe la posibilidad de que las normas
nacionales se apliquen en territorio extranjero, sino la de que las
extranjeras tengan aplicación en el nacional (tratados internacionales).
b) Clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de su fuente.-
Los preceptos de derecho pueden ser formulados por órganos especiales
(poder legislativo); provenir de la repetición más o menos reiterada de
ciertas maneras de obrar, cuando a éstas se halla vinculado el
convencimiento de que son jurídicamente obligatorias, o derivar de la
actividad de ciertos tribunales. A los creados por órganos especiales, a
través de un proceso regulado formalmente, se les da el nombre de leyes
o normas de derecho escrito; a los que derivan de la costumbre se les
denomina derecho consuetudinario o no escrito; a los que provienen de la
actividad de determinados tribunales (Suprema Corte) se les llama,
derecho jurisprudencial.
c) Clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de su ámbito
espacial de validez.-
Es la porción del espacio en que el precepto es aplicable. Los preceptos
de derecho pueden ser generales o locales. Pertenecen al primer grupo
los vigentes en todo el territorio del Estado; al segundo, los que sólo tienen
aplicación en una parte del mismo. En nuestro país existe desde este
punto de vista, tres categorías de leyes, a saber: federales, locales y
municipales. Esta clasificación se basa en los preceptos de la Constitución
relativos a la soberanía nacional y la forma de gobierno. Las federales son
aplicables en toda la república; las locales, en las partes integrantes de la
federación y del territorio nacional; las municipales en la circunscripción
del municipio libre.
d) Clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de su ámbito
temporal de validez.-
19
Las normas jurídicas pueden ser de vigencia determinada o
indeterminada. Podemos definir las primeras como aquellas cuyo ámbito
temporal de validez formal se encuentra establecido de antemano; las
segundas, como aquellas cuyo lapso de vigencia no se ha fijado desde un
principio. Puede darse el caso de que una ley indique, desde el momento
de su publicación, la duración de su obligatoriedad.
e) Clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de su ámbito
material de validez.-
Los preceptos del derecho pueden también ser clasificados de acuerdo
con la índole de materia que regulan. Esta clasificación tiene su
fundamento en la división del derecho objetivo en una serie de ramas.
f) Clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de su ámbito
personal de validez.-
Desde el punto de vista de su ámbito personal de validez, las normas del
derecho se dividen en genéricas e individualizadas. Llámense genéricas
las que obligan o facultan a todos los comprendidos dentro de la clase
designada por el concepto-sujeto de la disposición normativa; reciben el
nombre de individualizadas las que obligan o facultan a uno o varios
miembros de la misma clase, individualmente determinados.
g) Clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de su
jerarquía.-
Los preceptos que pertenecen a un sistema jurídico pueden ser del mismo
o diverso rango.
h) Clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de sus
sanciones.-
Se divide los preceptos del derecho en cuatro grupos:
20
Leyes perfectas.- Aquellas cuya sanción consiste en la inexistencia o nulidad
de los actos que las vulneras. Dícese que tal sanción es la más eficaz, porque el
infractor no logra el fin que se propuso al violar la norma.
Leges plus quam perfectae.- La norma sancionadora impone al infractor un
castigo y exige, además, una reparación pecuniaria.
Leges minus quam perfectae.- Está integrado por aquellas cuya violación no
impide que el acto violatorio produzca efectos jurídicos, pero hace al sujeto acreedor a
un castigo.
Leyes imperfectas.- Las que no se encuentran provistas de sanción. Las no
sancionadas jurídicamente son muy numerosas en el derecho público y, sobre todo,
en el internacional. Las que fijan los deberes de las autoridades supremas carecen a
menudo de sanción, y lo propio ocurre con caso todos los preceptos reguladores de
relaciones jurídicas entre Estados Soberanos.
i) Clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de su calidad.-
Desde este punto de vista se dividen en positivas (o permisivas) negativas
(o prohibitivas). Son positivas las que permiten cierta conducta (acción y
omisión); negativas, las que prohíben determinado comportamiento
(acción y omisión).
j) Clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de sus
relaciones de complementación.- Hay normas jurídicas que tienen por sí
mismas sentido pleno, en tanto que otras sólo poseen significación cuando
se les relaciona con preceptos del primer tipo. Cuando una regla de
derecho complementa a otra, recibe el calificativo de secundaria. Las
complementadas, por su parte, llámense primarias. Las secundarias no
encierran una significación independiente, y sólo podemos entenderlas en
relación con otros preceptos.
21
k) Clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de su relación
con la voluntad de los particulares.-
Normas taxativas y normas dispositivas.- Son taxativas aquellas que obligan en todo
caso a los particulares, independientemente de su voluntad. Llámense dispositivas las
que pueden dejar de aplicarse, por voluntad expresa de las partes, a una situación
jurídica concreta.
22
Conclusión
Desde los inicios de la humanidad el hombre siendo un animal político, siente la
necesidad de formar grupos, clanes, es decir que conforme van creciendo en número,
forzosamente requieren una regulación para su pacífica convivencia, al inicio
predominaba la ley del más fuerte, pero no siempre con resultados positivos, lo que
originó la creación de normas de conducta, con el paso del tiempo estas normas se
adecuan al sistema político en que se desenvuelven9
El orden es disposición o colocación de las cosas de modo que cada una ocupe
el lugar que le corresponda. En el orden jurídico se debe considerar que los mandatos
jurídicos estén constituidos por reglas de conducta concatenadas y ordenadas con
estrecha vinculación entre sí. Kelsen nos enseña que cada norma vale si hay otra
norma superior que la soporte, por lo que todas las normas que se funden en una
misma normativa superior tienen la misma razón de validez.
Según su teoría pura del derecho dice que: “una pluralidad de normas
constituyen una unidad, un sistema o un orden cuando su validez reposa, en último
análisis, sobre una norma única. Por otro lado Merkl señala que examinando el
derecho se descubre la posibilidad de establecer una ordenación jurídica entre las
diversas normas y actos jurídicos.10
Se dice que una norma es una orden general, dada por quien tiene autoridad,
para regular la conducta de otros. También se conoce como mandato a las órdenes y
por ellas se pretende obligar a las normas mandadas. Una orden general es aquella
que no se dirige a una persona en particular, sino a una totalidad, categoría o
generalidad de personas que podrá ser muy extensa o también restringida.
En el derecho se encuentran normas jurídicas y normas morales, normas
religiosas y sociales todas ellas con el mismo fin que es regular y mandar a un grupo
de personas o un solo individuo.
Las normas se volvieron de carácter obligatorio y se dio inicio a las normas
jurídicas de aplicación general para un estado.
9 Carlos Aguilar Ayala
10 Mireya Alonso Hernández
23
Las religiosas son internas, autónomas, no son coercibles, lo mismo las morales
el libre albedrio rige en este tipo de normas.
En el mundo actual en el que nos ha tocado compartir este breve espacio de
tiempo llamado vida y en el cual en un segmento de la misma interactuamos,
debemos acatar las normas, aun aquellas que no están escritas, las que dictan las
costumbres y es menester acatarlas.11
Aprendimos lo importante que es el Derecho y todas las normas que se
conjuntan para regular y sancionar la conducta de un entorno social, así como su
clasificación y poder entender qué tipo de normas son las que nos rigen como
mexicanos, las normas toman ese rol importante ya que desde casa se empieza a
conocer el valor de las normas morales, y después aprendemos las normas jurídicas
que nos rigen. Las normas morales tienen por finalidad el orientar al hombre hacia el
bien, hacia la pureza, invitándole a practicar el bien y evitar el mal. Las normas
religiosas regulan la conducta del hombre señalándole sus deberes para con Dios,
para consigo mismo y para con sus semejantes. La de trato social, también llamada
convencionalismos sociales tiene por objeto hacer más llevadera la convivencia en
sociedad, limar asperezas, evitar situaciones bochornosas, etc. A grandes rasgos son
elementos que debemos respetar y no dejar pasar desapercibidos en el día a día
como seres humanos y como mexicanos.12
En una sociedad existe un orden jurídico en el cual los ciudadanos se regular por
una ciertas de normas en las cuales deben de respetar y seguir las reglar ya que si no
tendrá un castigo según la ley o la norman que rompa, somos una sociedad que si no
tenemos normas ni existieras leyes el mundo sería un completo caos ya que teniendo
normas que nos rigen y leyes existen robos, privan de la vida a personas, las
secuestras etc. imaginasen no teniendo unas normas que nos rijan o leyes en estés
caso. Tengo entendido que tenemos normas morales son las que cada persona tiene
y quiere actuar en si según su personalidad. En las normas religiosas lo entiendo yo
que dios es todo que te diriges todo respecto a él y que si haces algo malo estas
pecando así lo ve la iglesia y así lo veo yo. Cada norma para el derecho una de las
11 Abril Glover Rueda
12 Héctor Adrián Cadena Paniagua
24
bases practica y así se puede entender mejor, bajo que leyes o en este caso nos está
regulando. 13
Del mismo modo la sociedad cambia, es dinámica y requiere de normas que se
adecuen a su situación, las normas que regulan el espacio cibernético. Las que rigen
nuestra actuación en las redes sociales.
Tenemos y debemos obligarnos a estar actualizados con los requerimientos que
demanda la sociedad en la que vivimos.14
13 Gudelia Piedra Pérez
14 Salvador Montoya
25
Glosario
Abstracta.‐ La norma contiene un supuesto de hecho, una hipótesis de una
situación actual que puede ser real, objetiva.
Adulterio: se refiere a la unión sexual de dos personas cuando uno o ambos están
casados con otra persona.
Albedrío. (Del lat. arbitrīum).
1. m. libre albedrío.
2. m. Voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, antojo o capricho.
3. m. Costumbre jurídica no escrita.
4. m. ant. Sentencia del juez árbitro.
5. m. ant. Libertad de resolución.
Alteridad (o exteriores respecto a las conductas que regula).‐ Del latín “alter” (el
otro), el Derecho, y por tanto, la norma jurídica, rige las relaciones de conducta de
una persona en relación con otra persona, sin entrar en la esfera interna
(pensamientos, intenciones, etc.). Característica opuesta a la “interioridad” de
algunas normas, por ejemplo, morales, cuyo cumplimiento obedece a convicciones
del propio obligado.
Autoridad: es el nivel de influencia que tiene una persona sobre un colectivo. La
autoridad también es el prestigio ganado por una persona u organización gracias a su
calidad o a la competencia de cierta materia. La autoridad suele estar asociada al
poder del estado.
Autonomía o estructura propia.‐ A partir del supuesto de hecho, la norma describe
también una consecuencia jurídica.
Bilateral.‐ Relacionada con la anterior, la norma jurídica reconoce derechos pero
también recíprocos deberes u obligaciones.
Coercible proviene de coerción, ésta es la presión que una posible autoridad ejerce
sobre una persona o entidad con el objetivo de hacer cambiar sus conductas. En el
ámbito jurídico, se habla de coercible en el campo de las normas jurídicas: el Estado
podrá ejercer la fuerza en el caso de que haya quienes incumplen dichas normas o
leyes. El fin es presionar para hacer que finalmente se cumplan. La coercibilidad es,
pues, una de las principales características de las leyes. Coactivo, imponiéndose
sanciones por su incumplimiento.
26
Concepto.‐ Expresión del mandato del Derecho.
Convencionalismo: es la creencia, opinión, procedimiento o actitud que considera
como verdaderos aquellos usos y costumbres, principios, valores o normas que rigen
el comportamiento social o personal, entendiendo que éstos están basados en
acuerdos implícitos o explícitos de un grupo social, más que en la realidad externa
Derecho: es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad
inspirada en postulados de justicia y certeza jurídica, cuya base son las relaciones
sociales existentes que determinan su contenido y carácter en un lugar y momento.
Derecho subjetivo: es la posibilidad de hacer u omitir lícitamente algo. Difiere de una
posibilidad fáctica en cuanto la realización u omisión está calificada de lícita.
Fuero: es, según su génesis, un privilegio que se confiere a determinados servidores
públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como
para mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado, dentro de regímenes
democráticos.
Generalidad.‐ La norma no tiene por destinatarios a personas concretas, sino un
conjunto más o menos amplio, pero indeterminado de personas.
Heterónoma (o exterior en cuanto a su creación).‐ Emana y se impone por persona
distinta al destinatario, por quien detenta el poder normativo. Característica opuesta
a la “autonomía” que se trata de normas (ej. éticas o morales) autoimpuestas.
Incoercibilidad: Se manifiesta, en virtud de que no existe la posibilidad de hacer
cumplir el mandato de la norma si la persona no está de acuerdo con él.
Incoercible: Que no puede ser sujetado o dominado.
Ilícito: es aquello que no está permitido legal o moralmente. Se trata, por lo tanto, de
un delito (un quebrantamiento de la ley) o de una falta ética.
Impero atributivas: Se considera impero atributivas al conjunto de normas que son
de obligado cumplimiento en un país determinado.
Juez: es un concepto polisémico, que designa a un tipo particular de agrupación de
individuos que se produce tanto entre los humanos (sociedad humana -o sociedades
humanas, en plural-) como entre algunos animales (sociedades animales).
Las leyes estadísticas: son generalizaciones cuyo valor depende en la medida en
que la experiencia las confirme (leyes impropias).
27
Las leyes naturales: son juicios enunciativos cuyo fin estriba en mostrar las
relaciones indefectibles y constantes que en la naturaleza existen. Indican relaciones
de tipo causal.
Leges plus quam perfectae: Leyes más que perfectas
Leges minus quam perfectae: Leyes menos que perfectas
Menester. (Del lat. ministerĭum).
1. m. Falta o necesidad de algo.
2. m. Oficio u ocupación habitual U. m. en pl.
3. m. pl. Necesidades fisiológicas.
4. M. PL. Coloq. Instrumentos o cosas necesarias para los oficios u otros usos
Normas jurídicas: es una regla dirigida a la ordenación del comportamiento humano
prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede llevar aparejado una sanción.
Generalmente, impone deberes y confiere derechos.
Norma lato sensu: regla de comportamiento, obligatoria o no.
Normas morales: La moral son aquellas normas por las que se rige la conducta de
un ser humano en su relación e interacción con la sociedad, la moral se relaciona con
el estudio de la libertad y abarca la acción del hombre en todas sus manifestaciones.
Norma stricto sensu: regla que impone deberes o confiere derechos.
Obligatoria.‐ Contiene un mandato o prohibición imperativa, no circunstancial.
Obligatoriedad: se entiende aquella calidad que tiene algo para que pueda ser
exigido como obligatorio, es decir, incondicionalmente, de manera absoluta, sin tolerar
excusas, evasivas o pretextos.
Orden: es disposición o colocación de las cosas de modo que cada una ocupe el
lugar que le corresponda.
Orden Jurídico: se debe considerar que los mandatos jurídicos están constituidos por
reglas de conducta concatenadas y ordenadas con estrecha vinculación entre sí,
dando origen a los ordenamientos normativos de la conducta humana.
Ordenamiento Jurídico: es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar
determinado en una época concreta. En el caso de los estados democráticos, el
ordenamiento jurídico está formado por la Constitución del estado, que se rige como la
norma suprema, por las leyes, por las normas jurídicas del poder ejecutivo, tales como
los reglamentos, y otras regulaciones tales como los tratados, convenciones, contratos
y disposiciones particulares.
28
Ordenamiento jurídico.‐ “Conjunto total y ordenado, de normas, principios, valores
e instituciones vigentes, que regulan jurídicamente las acciones y las relaciones
humanas externas en una determinada sociedad.”15
Potestad: Dada por quien tiene autoridad
Regla técnica: su cumplimiento es potestativo y expresan una necesidad
condicionada, es decir, señala el camino que es forzoso seguir, en la hipótesis de que
se pretenda determinada meta.
Sociedad: es un concepto polisémico, que designa a un tipo particular de agrupación
de individuos que se produce tanto entre los humanos (sociedad humana -o
sociedades humanas, en plural-) como entre algunos animales (sociedades animales).
Sociedad Conyugal: se denomina cónyuge a cualquiera de las personas físicas que
forman parte de un matrimonio. El término «cónyuge» es de género común,1 es decir,
se puede usar para referirse a un hombre («el marido» o «el cónyuge») o a una mujer
(«la mujer» o «la cónyuge»). Cuando el sexo es desconocido normalmente se dice «el
cónyuge» aunque también se puede decir «el o la cónyuge».
Súbditos: es quien está sujeto a la autoridad de un superior y tiene la obligación de
obedecerle. El concepto se usa para nombrar al ciudadano de una nación que debe
someterse a las autoridades políticas.
Sujeto activo: (facultado, derechohabiente, pretensor) es la persona autorizada para
exigir la observancia de la norma al sujeto pasivo u obligado a cumplir con la norma.
Supuesto normativo: es la hipótesis de cuya realización depende el nacimiento del
deber estatuido por la norma.
Unilateral: nos indica que la situación en cuestión atañe o se circunscribe a una sola
parte o a un solo aspecto.
ubi societas ibi ius : Donde hay una sociedad hay Derecho.
Volkeist: el origen del concepto de Volksgeist nace con el prerromanticismo alemán,
en especial en las obras de Johann Gottlieb Fichte y sobre todo de Johann Gottfried
Herder. Frente al cosmopolitismo ilustrado, Herder defiende la existencia de naciones
independientes y diferenciadas, a cada una de las cuales les corresponden unos
rasgos constitutivos inmutables (culturales, raciales, psicológicos...) que por lo tanto
15 GÓMEZ ADANERO, MERCEDES, La lucha por la unidad sistemática del Derecho, en el servicio TeleUned, sitio
http://www.teleuned.com/teleuned2001/html/
29
son a históricos, anteriores y superiores a las personas que forman la nación en un
momento determinado
30
Bibliografía
García Máynez, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, 50ª ed., Porrúa, México, 2000
Kelsen Hans “Teoría Pura del Derecho”
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/244/ek/ek9.pdf
http://temasdederecho.com/2012/04/04/el-orden-juridico/
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/111/dtr/dtr9.pdf
Maldonado José, curso de derecho canónico para juristas civiles. Parte General. 2a. ed., Madrid, 1975, p. 32.
Gómez Adanero, Mercedes, La lucha por la unidad sistemática del Derecho, en el
servicio TeleUned, sitio http://www.teleuned.com/teleuned2001/html/
http://fundamentosdederechouag.blogspot.mx/2010/08/clasificacion-de-las-normas-juridicas.html
Del Vecchio, Derecho, Política y Justicia
Stammler, artículo. “Rodolfo Stammler: la ciencia del derecho y las normas jurídicas”.
Jhering, también conocido como Caspar Rudolf von Jhering, fue un ilustre jurista
alemán así como uno de los mayores filósofos del Derecho de Europa y de la historia
jurídica continental
Félix Somlo, El Derecho y los convencionalismos sociales
Recasens Siches: Luis Recasens Siches Nació en 1903 y murió en 1977, Filósofo,
Abogado e Historiador