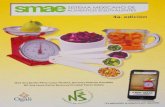El derecho mexicano del trabajo y la transformación del modelo de acumulación
Transcript of El derecho mexicano del trabajo y la transformación del modelo de acumulación
Publicado en: Apreza Salgado, Socorro (coord.), Libro homenaje a la jurista María Cristina Salmorán de tamayo, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014, pp. 279-‐303.
EL DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO Y LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO
DE ACUMULACIÓN
Sergio Martín TAPIA ARGÜELLO∗
ganaremos nosotros, los más sencillos
ganaremos, aunque tú no lo creas,
ganaremos. Pablo Neruda. Oda al hombre sencillo.
SUMARIO: I. Introducción. II. El estado liberal. III. La situación nacional. IV. El siglo XX. V. Fordismo y Keynesianismo. 1. El surgimiento del fordismo. 2. La crisis del modelo fordista. 3. La transformación del mercado mundial. 4. El caso mexicano: la ley de 1970. V. La caída del modelo fordista keynesiano. VI. Los modelos de acumulación flexible. VII. La transformación del derecho en un modelo de acumulación flexible. VIII. Conclusiones. IX. Bibliografía.
I. INTRODUCCIÓN
Con mucho agrado, recibí de parte de las Doctoras María Leoba Castañeda
Rivas, Directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México y Socorro Apreza Salgado, Directora del Seminario de
Filosofía del Derecho de esta misma institución, una invitación para participar en
la obra que por parte de la Facultad, se realiza en homenaje de la Ministra María
Cristina Salmorán de Tamayo.
Por supuesto, las razones para honrar a esta importante jurista son
muchas. Como seguramente ha sido ya contado por parte de mis colegas y ∗ Profesor adscrito al Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional Autónoma
maestros, la Ministra fue la primera mujer que ocupó este cargo dentro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, e incluso, la primera que llegó a una
Suprema Corte en todo nuestro continente. Esta acción que por sí misma resulta
ejemplar, lo es más si observamos que la Ministra fue una mujer que no sólo
estuvo consciente de la dominación existente hacia su sexo en la sociedad
contemporánea, sino que además luchó por combatirla de la mejor manera que
le fue posible.1
Estoy seguro que, muchos de los escritos que acompañan este
homenaje, tratan sobre los asuntos de género y sexo que rodean a la vida y al
trabajo de la Ministra. De la misma manera, sé que quienes la conocieron
pueden aportar de forma mucho más fidedigna, la información necesaria para
observar a la extraordinaria mujer que era. Por ello, quisiera que mi participación
en el presente homenaje se dirigiera por otro camino, uno que fue igualmente
central en la vida de esta gran mujer y cuyo legado es tan importante hoy: la
regulación del trabajo.
La Ministra fue, junto con otros importantes juristas y laboralistas de la
época, autora del proyecto que en 1970 se convertiría en la Ley Federal del
Trabajo. No se trató, por cierto, de un trabajo sencillo, sino que requirió el
compromiso y la entrega de todos los involucrados durante los meses de su
elaboración e incluso, de años si tomamos en consideración los proyectos
anteriores que se formularon en este sentido pero que por diversas
circunstancias no pudieron concretarse, así como la defensa y constante
reformulación que se hizo necesaria por parte de la Comisión desde la entrega
de la propuesta hasta su aprobación.2
El 30 de noviembre de 2012, fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación la reforma más importante de las que se han llevado a cabo en esta
legislación. Durante los últimos veinte años, variaciones de esta misma iniciativa 1 Como ejemplo, puede observarse que desde su trabajo de tesis, la Ministra realizó un estudio crítico sobre la legislación laboral y su papel como garante de la protección necesaria por parte del estado a la mujer trabajadora. Cfr. SALMORÁN DE TAMAYO, María Cristina, Legislación protectora de las mujeres, tesis que para obtener el título de Licenciado en Derecho, presenta María Cristina Salmorán de Tamayo, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1945. 2 DE LA CUEVA, Mario, El nuevo derecho mexicano del trabajo, tomo 1, vigésima primera edición, México, Porrúa, 2007, cap. VI: El proceso de elaboración de la ley nueva, pp. 55-60.
habían sido presentadas, generalmente por el Partido Acción Nacional (PAN),
con la finalidad de reconfigurar las relaciones laborales en nuestro país. 3
Distintas razones, no todas benéficas a los intereses de los trabajadores, habían
detenido el avance de una legislación que integrara finalmente a nuestro país a
un modelo de acumulación flexible, al transformar radicalmente el derecho
laboral nacional.
A través del presente trabajo, pretendo establecer algunos puntos que
considero esenciales para estudiar el fenómeno que ahora se presenta, al
comprender que si bien podemos establecer una estrecha vinculación entre el
derecho laboral (por no decir el derecho mismo) y el capitalismo, ninguno de los
dos fenómenos deben ser cosificados o clausurados para su estudio. Por ello,
para estudiar la transformación actual del derecho laboral, iniciaré con un breve
recorrido histórico, no con el afán simplista de saber que pasó, sino para
adueñarnos de su recuerdo en éste, que es sin duda, un momento de peligro.4
II. EL ESTADO LIBERAL
El derecho laboral de nuestro país siguió durante el siglo XIX una visión
tradicional liberal de acuerdo con la cual, el Estado5 debía asegurar la libertad de
contratación entre iguales para el sano desarrollo de una relación laboral
productiva, sin involucrarse ni intentar normar las condiciones en las cuales esta
3 Por supuesto, esto no significa que se trate de la única propuesta de Acción Nacional en la materia ni que este partido sea el único vinculado a ella. En 1995 el PAN presentó, de la mano de Néstor de Buen, una reforma que tenía un carácter eminentemente político, y que buscaba romper los acuerdos que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantenía con las cúpulas sindicales y transformaba el carácter conciliatorio- arbitral del proceso laboral. Por otro lado, mucho del contenido de la actual reforma, había sido impulsado por la unión ideológica y política de ambos partidos que se dio en la materia desde el periodo salinista y que se fortaleció a través del “periodo de los acuerdos”. Cfr. DE BUEN, Néstor, El desarrollo del derecho del trabajo y su decadencia, México, Porrúa, 2005. 4 BENJAMIN, Walter, “Tesis de la filosofía de la historia”, Ensayos escogidos, México, Coyoacán, 2008, p. 66: Articular históricamente el pasado no significa conocerlo “como verdaderamente ha sido”. Significa adueñarse de un recuerdo tal como éste relampaguea en un instante de peligro. 5 A lo largo del presente texto, se utilizarán constantemente las palabras “estado” y “derecho”. Por experiencia, me gustaría expresar que su uso como sustantivos comunes no se debe a un error de quien esto escribe, sino a una postura política específica que parte de la idea de que su uso como sustantivos propios responde a procesos de cosificación y alienación que naturalizan y legitiman la dominación en nuestra sociedad.
relación se daba. Esta forma de entender el papel del derecho respecto del
trabajo, tiene que ver con la manera en que las relaciones laborales y jurídicas
se desarrollan en los momentos anteriores al triunfo del capitalismo como modo
de producción y reproducción de nuestra sociedad. Durante los siglos anteriores,
los rígidos regímenes de contratación que propició el sistema gremial,
ralentizaron el desarrollo del capital al tiempo que las formas de propiedad
impedían su avance en zonas económicas estratégicas.6
Debido a ello, las llamadas “revoluciones burguesas” atacaron, no sin
acierto, ambas formas como las más perjudiciales de las conformadas durante el
régimen contra el que lucharon. El capital necesita para reproducirse, según la
clásica afirmación, obreros libres en un doble sentido: libres de las cadenas que
significaban las instituciones del aprendizaje, el oficio y la servidumbre y al
mismo tiempo libre de toda forma de supervivencia que se basara en la
propiedad de los medios de producción fuera de las relaciones capitalistas.7 Así,
las primeras legislaciones obreras de este periodo prohibían e incluso penaban
la colegiación de peticiones e incluso, la solidaridad entre obreros.8 El único
papel del derecho en las relaciones laborales, era entonces vigilar la estricta
observancia de la libertad de contratación de los individuos, aún en contra de
sus propios deseos.9
Junto con la idea de la primacía de la libertad individual, la ideología de la
igualdad se traducía en la imposibilidad de entender las diferencias existentes
entre los poseedores de los medios de producción y los desposeídos como
desigualdades. La igualdad ante la ley era entonces una homologación total y
6 Sobre el proceso mediante el cual se generaron las condiciones que se narran, puede estudiarse el importante trabajo de TIGAR, Michael y Madeleine LEVY, El derecho y el ascenso del capitalismo, México, Siglo XXI, 1986. 7 MARX, Karl, El capital, Crítica de la economía política, Tomo 1, trad. de Wenceslao Roces, tercera edición, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 122. 8Famosa entre ellas, la Ley Chapelier (1789) cancelaba la libertad de asociación, tanto con la intención de disminuir las posibilidades de reacción de los seguidores de la monarquía, como de destruir los resquicios de la coligación por gremios. 9Bajo estos ordenamientos, se consideraba que la unión en gremios podía estorbar la libertad de un individuo en cuanto se trataría de frenos a la voluntad individual por decisiones tomadas desde fuera.
sin cortapisas que ignoraba las diferencias dentro de la sociedad.10 Al partir de
estos supuestos, toda forma de protección normativa era vista como
reaccionaria, puesto que necesariamente partía de la idea de que el patrón y el
trabajador no eran iguales, e incluso como contraproducente, puesto que
reducía la libertad del protegido al tiempo que vulneraba el funcionamiento
normal del mercado de trabajo.
III. LA SITUACIÓN NACIONAL
En nuestro país, este proceso puede ser observado a través de la historia del
surgimiento y la consolidación del México independiente. A diferencia de los
movimientos europeos, la independencia de nuestro país significó más un pacto
por mantener las condiciones de poder existentes en la época colonial que un
triunfo de clase,11 por lo que mucho de las condiciones semi-feudales de nuestro
país se mantuvieron con variaciones mínimas durante las primeras décadas del
siglo XIX.
Durante este periodo, nuestro país presentaba condiciones de bajo
desarrollo industrial que se derivaban tanto de las necesidades materiales de la
metrópoli, como de las condiciones de dominación simbólica de la colonia. Esto
significó la fortificación de un modo de producción mixto, basado en la
producción y extracción de materias primas y un capital focalizado y poco
desarrollado que muy pronto se vio rebasado por el avance tecnológico del
extranjero, principalmente del norte.
En estas condiciones, el lento desarrollo capitalista de nuestro país se vio
acompañado de situaciones terriblemente desfavorables para los trabajadores,
lo que se mantuvo e incluso consolidó a través del desarrollo del liberalismo
10Al respecto, Engels decía que el gran problema del concepto de “derechos” consistía en tratar igual en la dimensión jurídica, a quienes eran tratados de forma distinta en el resto de sus relaciones sociales. Cfr. ENGELS, Fiederich, La revolución de la ciencia de Eugenio Dürhing (Anti Dürhing) en http://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/anti-duhring/index.htm, consultado el 14 de marzo de 2013. 11LEAL, Juan Felipe y José WOLDENBERG, Del estado liberal a los inicios de la dictadura porfirista, Colección La clase obrera en la historia de México, tomo 2, México, Siglo XXI, Instituto de Investigaciones Sociales, 1980, p. 253.
nacional. A través del mismo, suceden como antes en Europa los procesos de
grandes desposesiones del campesinado mexicano. 12 Adicionalmente a la
desamortización de los bienes eclesiásticos, se produce la primera gran
desaparición de las tierras comunales de las comunidades campesinas,13 a
manos tanto del ejército como de los grandes capitales extranjeros.
Se trata sin duda de un momento en que el capital necesita para
desarrollarse, eliminar todas las formas de control que puedan limitarlo. Debido a
esto la guerra liberal se emprende tanto contra los viejos propietarios feudales
como contra las grandes comunidades indígenas. Durante este periodo se da,
como en otros lugares antes, una centralización del poder político que permite
su redistribución.14 Es el surgimiento del Estado moderno, con sus procesos de
jerarquización y normalización, que acompaña al capital.15
Cuando la reacción conservadora busca un aliado que pueda ayudarles a
enfrentar este proceso, se equivoca al pensar que Europa es el referente ideal
para ello. Si bien el término “capital” no aparece y se populariza hasta mediados
del siglo XIX,16 el proceso de acumulación y mercantilización que Marx identifica
y estudia lleva un largo trayecto en el continente e incluso ha transformado,
aunque no sin resistencias, el pensamiento político general de este espacio. Por
eso, no es extraño que la primera regulación del trabajo en nuestro país sea
desarrollada por Maximiliano de Habsburgo, en cuanto ésta parte de supuestos
ya aceptados en su lugar de origen17 que aquí apenas se encuentran en proceso
de gestación.
12 Un proceso similar a la llamada acumulación originaria. Cfr. MARX, Karl, op. cit, pp. 607- 649. 13 GILLY, Adolfo, La revolución interrumpida, segunda edición, México, ERA, 2007, cap. 1: El desarrollo capitalista. 14 Cfr. FOUCAULT, Michel, Genealogía del racismo, La Plata, Caronte, 1995, pp. 147-150. 15 La relación entre el estado y el capital como formas complementarias (aunque no necesarias) es ampliamente reconocido. Cfr., e. g. CORRIGAN Philip y Derek SAYER, The great arch: English state formation as cultural revolution, Oxford, Basil Blackwell, 1985. 16 HOBSBAWM, Eric, La era de la revolución, 1789- 1848, Buenos Aires, Crítica, 2010. 17 Lo que por supuesto, no significa que lo sean también los resultados. En Europa, los procesos de normalización han tomado ya sin duda un cariz juridizante. Las formas de regulación social y de interpretación de las relaciones comerciales se presenta en buena medida a través de instituciones, formas y saberes jurídicos, lo que se traduce en el surgimiento de lo que Miaille llama la “forma jurídica burguesa”. Sin embargo, el discurso aún no ha sido llevado al límite y en muchas ocasiones se presenta más como una traducción de las viejas formas que como una
El triunfo del capitalismo, la adopción de sus modos y sus procesos de
normalización, hacen deseable en un segundo momento una legislación que
proteja las inversiones al tiempo que permita el mejor desempeño de los
trabajadores y disminuya las tensiones sociales entre los poseedores de los
medios de producción y aquellos que han sido desposeídos. Las grandes luchas
han mostrado el potencial social de las revoluciones burguesas, y la
institucionalización se presenta en todo sentido, como un mejor camino que el
desarrollo de nuevas formas sociales.18
Por supuesto, en México este proceso aún se encuentra en desarrollo.
Las legislaciones laborales de Maximiliano no tienen un impacto duradero en las
condiciones cotidianas de la vida popular porque no responden a la situación
real de las fuerzas productivas. Ni los mineros, ni los artesanos ni el campesino
por cuenta ajena, son, después de todo, proletarios y estos no surgirán como
tales sino hasta el ingreso de los capitales extranjeros y especialmente, a través
del desarrollo del ferrocarril en nuestro país.19
Cuando el intento imperialista de Maximiliano es derrotado, la legislación
laboral regresa a los postulados del liberalismo clásico.20 Esto, unido con las
formas de producción comunitaria hasta entonces existentes y el rápido
acaparamiento de tierras por parte de una pequeña élite,21 produjeron que tanto
en el campo como en la naciente industria nacional, se generaran condiciones
paternalistas que conservaban aún resquicios de las formas feudales y que se
conocerían como relaciones hacendarias.22 Sólo a través de la lenta ruptura de
los antiguos referentes comunales y el surgimiento de nuevas formas de
reconfiguración de fondo. Cfr. MIAILLE, Michel, “La forma jurídica burguesa” en La Crítica jurídica en Francia, Puebla, Universidad Autónoma de Puebla, 1986. 18 HOBSBAWM, Eric, La era del capital 1848-1875, Buenos Aires, Crítica, 2010, pp. 14- 17. 19 GILLY, Adolfo, op. cit., p. 51. 20 Por supuesto, existen algunos notables ejemplos de liberales que se percataron del inminente peligro de que esto fuera así. Famosa es la frase “aún no es tiempo, Ignacio” que se le respondió al Nigromante cuando este exigió regulaciones laborales específicas y un régimen de protección para el trabajador durante la discusión del Constituyente de 1857. Efectivamente, para el desarrollo del capital, aún no era tiempo. Cfr. SOBERANES, José, “Artículo 123”, Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, México, Cámara de diputados, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Miguel Ángel Porrúa, 1997. 21Ibid., pp. 31-40. 22LEAL, Juan Felipe y José WOLDENBERG, op. cit., p. 53.
organización basadas en criterios de actividad y no de simple pertenencia,23 será
que las organizaciones verdaderamente obreras surgirán en el país.24
IV. EL SIGLO XX
A pesar de lo que algunas visiones intentan observar en el proceso de la
Revolución mexicana, esta no fue un movimiento de clase media que degeneró
en un enfrentamiento militar a gran escala, sino la unión de diversos procesos de
emancipación entre los cuales es necesario destacar al llevado a cabo por el
movimiento obrero. Las huelgas llevadas a cabo de forma organizada y
sistemática en la industria nacional durante la primera década del siglo XX, así
como el importante apoyo en los enfrentamientos urbanos, mostraron no sólo el
poder de convocatoria sino también el potencial de dicho movimiento, lo que
terminó por decantar las discusiones del Constituyente hacia la integración
dentro del texto constitucional, de una reglamentación precisa sobre el derecho
laboral.25 De esta manera, se rompe el viejo esquema de regulación laboral que
bajo la idea del laissez faire, laissez passer liberal se había desarrollado en
nuestro país.
Durante esta década y sin duda debido al gasto tanto material como
humano que significó el proceso revolucionario, muchas de las instituciones y
formas creadas durante el Porfiriato, incluyendo aquellas en las que se sostenía
la industria nacional decayeron, lo que hizo que las condiciones no fueran las
adecuadas para llevar a cabo la reglamentación secundaria al artículo 123 a
nivel federal. El proyecto inicial establecía, como una facultad exclusiva de la
federación, regular las condiciones de trabajo con la finalidad de evitar que los
poderes locales, tanto institucionales como fácticos, convirtieran esta legislación
23 El proceso es similar al desarrollado a través de las grandes fábricas en Europa. Cfr. CORIAT, Benjamin, El taller y el cronómetro, México, Siglo XXI, 2008. 24 Y de aquí la afirmación sobre que el verdadero proletariado surgirá hasta el desarrollo del ferrocarril, que significó no sólo el desplazamiento de grandes grupos humanos, sino también y especialmente, la concurrencia en el trabajo de gente que no eran parte del mismo grupo y que por lo tanto se identificaba con el otro tan sólo a partir de su trabajo. 25 CÁMARA DE DIPUTADOS, “Artículo 123”, Debates del constituyente de 1917, México, Cámara del Diputados, 1994.
en letra muerta. Sin embargo, dado el poco conocimiento que se tenía de las
condiciones laborales del país, el desigual desarrollo de las fuerzas productivas
a lo largo del territorio y las necesidades y recursos de cada una de las zonas,
motivaron la descentralización de dichas facultades.26
Durante la década de los veinte, la implementación de diversas medidas
políticas y la generación de infraestructura lograron consolidar nuevamente a la
industria nacional,27 lo que aunado al trabajo desarrollado por los sindicatos y
demás organizaciones laborales, transformaron las condiciones del sector. Por
ello, el 26 de julio de 1929, el titular del Ejecutivo Federal propuso la reforma a la
fracción X del artículo 73 así como al proemio del artículo 123 para lograr la
federalización de la legislación laboral.28
El primer intento al respecto se llamará “Código Federal del Trabajo”. Su
realización fue encargada a una comisión conformada por Enrique Delhumeau,
Práxedis Balboa y Alfredo Iñárritu y se presentó en julio 1929, con poco éxito.29
Posteriormente, se desarrollaría un segundo proyecto, esta vez bajo el nombre
de “Ley Federal del Trabajo” que, tomando en cuenta distintas reuniones con
trabajadores y patrones, formulará una propuesta mucho más sólida que
concluirá con la promulgación, el 18 de agosto de 1931, de la Ley Federal del
Trabajo.30
El proceso de la ley de 1931, se acompañará en México con el inicio de la
instalación de los fundamentos de la llamada administración científica del
trabajo. 31 Como en el pasado, se trataba de una pugna por eliminar los
elementos alejados de la lógica de desarrollo capitalista; en este caso concreto,
de una búsqueda de la centralización de los saberes hasta ahora guardados
bajo el lento aprendizaje del oficio, para lograr la reducción del obrero
26 DE LA CUEVA, Mario, Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, tomo 1, México, Editorial Porrúa, 2008, pp. 129 y ss. 27 ORTEGA, Max y Ana Alicia SOLIS DE ALBA, Estado, crisis y reorganización sindical, segunda edición, México, Ítaca, 2005. 28 DE BUEN, Néstor, Derecho del trabajo, décimo novena edición, México, Editorial Porrúa, 2009, p. 360. 29 Ibid., p. 370. 30 Idem. 31 CORIAT, Benjamin, op. cit.
especializado a un conjunto de actividades simples desarrolladas
potencialmente por cualquiera, al tiempo que se sientan las bases de la
producción y el consumo en masa.
A pesar que la ley de 1931 no transforma radicalmente el contenido del
artículo 123, ni genera el reconocimiento masivo de derechos hasta ahora
ignorados por el capital, su recibimiento no es del todo favorable. En cuanto
forma de legitimación de las distintas formas de explotación existente, la Ley
Federal del Trabajo tiene un problema fundamental: reconoce el carácter de
mercancía de la fuerza de trabajo y regula bajo estos parámetros el intercambio
que se da en el mercado laboral; como forma de control obrera, se muestra
insuficiente y como mecanismo de regulación necesita del apoyo de elementos
supra-institucionales locales.
Estas características, añadidas a la necesidad de parte del sistema de
aumentar la tasa de explotación relativa, lleva tres años después a un primer
intento de reformar la legislación por parte de las nacientes organizaciones
patronales,32 quienes identifican en las formas de regulación laboral, incluso las
mínimas como duración de la jornada, frenos para el desarrollo del capital.
Así, la Ley Federal del Trabajo es acusada, como lo será a partir de ese
momento la legislación en la materia, de ser artificial y por lo tanto, dañina al
desarrollo natural del mercado. Por ello, en cada ocasión, la inclusión de
cualquier cosa que sea vista como un beneficio para el trabajador (ya sea que se
trate del reconocimiento de un derecho o bien de una medida de protección) se
criticará, discutirá y finalmente se intentará eliminar en los hechos por parte del
capital.
V. FORDISMO Y KEYNESIANISMO
1. El surgimiento del fordismo
32 ELIZALDE NORIA, Armando, La nueva cultura laboral. Los criterios de las juntas de conciliación y arbitraje, México, Flores editor y distribuidor, 2007.
Es de sobra conocido, al extremo de convertirse en muchas ocasiones en un
lugar común, que la legislación mexicana es la primera que reconoce la
existencia de derechos sociales y establece la necesidad de garantizarlos. Por
supuesto, como he narrado con anterioridad, esta decisión no fue una simple
dádiva de los poderosos hacia los trabajadores, sino un intento de
institucionalización y, por lo tanto, limitación, de formas y procesos
revolucionarios con un potencial mucho más amplio, al tiempo que un intento de
consolidar a la burguesía nacional en el territorio.33
Los procesos revolucionarios de Rusia y toda Europa, de los cuales el
primero derivará en el surgimiento del socialismo realmente existente, así como
el desgaste de las grandes potencias debido al conflicto bélico conocido como
“la Gran Guerra” (es decir, la Primera Guerra Mundial) permitieron y al mismo
tiempo condicionaron este tipo de salida institucional a los problemas de clase
existentes en México. Pero estas condiciones no se repetían en todo el mundo.
A lo largo y ancho de los países considerados como centrales para el sistema
mundo capitalista,34 comenzaba un periodo de reconstrucción que permitiría la
consolidación definitiva de una forma de producción específica que surgió poco
antes de la Gran Guerra y que significó una de las mayores ventajas de los
Estados Unidos de Norteamérica: la producción fordista.
A través de esta forma de producción se observan los elementos
centrales que la cientifización de las fábricas había ya manifestado como
necesidad, como la homogenización de piezas y productos y el desarrollo de
procesos de producción centralizados, lo que sentará las bases de la producción
(y por lo tanto del consumo) en masa,35 pero al mismo tiempo y por la necesidad
de masificación que esta forma de producir trae aparejado, se establecerán
criterios hacia el trabajador nunca antes vistos: para que este consuma los
33 Y por ello, Paz considera que el capitalismo nacional es hijo de la revolución. Cfr. PAZ, Octavio, El laberinto de la soledad, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 195. 34 Para el término puede verse a WALLERSTEIN, Immanuel, El capitalismo histórico, México, Siglo XXI, 1998, en donde se hace un breve resumen de su magna obra “El moderno sistema mundial”. 35 CORIAT, Benjamin, op. cit.
productos que permitan mantener al capital activo, se requiere un salario alto,
seguro y mantenido junto con una jornada estable y delimitada.36
Si bien en un primer momento estas medidas fueron duramente
criticadas, en realidad demostraron su efectividad muy pronto. El aumento de
sueldo permitió que la empresa de Ford se hiciera de los mejores obreros en
muy poco tiempo, y éstos a su vez aumentaron de tal forma su nivel de vida, que
pudieron comprar los automóviles que la misma empresa vendía, 37 lo que
produjo una preferencia generalizada por trabajar en su empresa y consumir sus
productos. Esto se acompañó de una fuerte campaña por transformar las formas
de vida y hábitos de los trabajadores, que eran investigados y calificados por
conductas tradicionalmente consideradas como privadas, como el consumo de
alcohol o la vida familiar. Se trataba por supuesto del último elemento de la
cientifización de la producción: la homogenización de los trabajadores.
La medida fue muy pronto imitada, a veces parcialmente, por los grandes
productores. El trabajo repetitivo, mecánico y poco desafiante de las fábricas se
compensaba con un sueldo seguro y alto, prestaciones por encima de los
requisitos de ley y una enorme estabilidad laboral que permitía la planeación a
futuro. Los aumentos en el ingreso directo e indirecto de los trabajadores se
cubrían a través de un aumento de la producción que era reabsorbido por el
sistema ya generalizado de consumo.
La normalización de esta forma de producción permitió a los Estados
Unidos la elaboración de mercancías con piezas intercambiables, incluso entre
distintos proveedores. Junto con ello, la homologación también generó la
posibilidad de productos durables y de fácil reparación (puesto que no
necesitaban expertos en un producto determinado), con una larga vida útil. Esta
mercancía era preferida por encima de los productos semiartesanales de los
pocos competidores que aún no adoptaban los principios fordistas, debido tanto
a las características antes descritas como a un sistema de pertenencia de los
36 Estos principios pueden verse explicados por el mismo Ford en su obra autobiográfica “Mi vida y mi obra”. 37 HARVEY, David, La condición de la posmodernidad, Buenos Aires, Amorrortu, 1998.
compradores, que identificaban este sistema como uno de los componentes del
progreso.38
Por sí misma, la forma de producción fordista significó una transformación
inmensa, tanto a nivel material como simbólica. A través de ella, se generaron
las condiciones de estabilidad en el empleo, sueldos y patrones de consumo que
permitieron el surgimiento e ideal de una “clase media” americana, que a cambio
de ello, naturalizó los principios en los que se sustentaba: la centralización de los
saberes, su jerarquización y redistribución,39 la racionalización de las tareas y la
subordinación del individuo a referentes socialmente aceptados (como los
sindicatos y las organizaciones partidistas) se colocaron como necesidades y no
como contingencias históricas.
Las posibilidades del sistema fordista de producción eran, sin embargo,
limitadas. El mercado interno a pesar del aumento de la población y la inclusión
cada vez mayor de los sectores tradicionalmente fuera del comercio, no podía
mantener eternamente el nivel de consumo necesario, por lo menos no a corto
plazo. Si un evento permitió la consolidación de este sistema de producción, sus
saberes y sus prácticas, fue sin duda alguna, el desarrollo de la Primera Guerra
Mundial, o quizá mejor dicho, de la reconstrucción posterior a ella.
2. La crisis de la forma de producción fordista
38 La ideología del progreso se presenta como parte y en ocasiones como sustento de la modernidad occidental. A partir de ella, el tiempo comienza a tomar una caracterización lineal a través de la cual el trabajo humano, especialmente el que es realizado de forma metódica y “racional” permite un “avance” de la especie. Así, toda acción que no obtenga este resultado se considera entonces como incorrecta o perjudicial. El principal problema de esta visión consiste en la clasificación, eminentemente eurocéntrica de las acciones y características de una sociedad. Aquello que sucede en las sociedades más industrializadas (y que son llamadas por esto “avanzadas”) se convierte, por ese simple hecho, en lo mejor. La visión del progreso y su racionalidad serán puestas en duda a través de los resultados que en la práctica, se derivaron de ella, aunque no se abandonará del todo y continuará, con formas más refinadas a través de las ideas del desarrollo. Cfr. RIST, Gilbert, El desarrollo, historia de una creencia occidental, Madrid, Los libros de la catarata, 2002. 39 Es decir, se asumieron como naturales los principios políticos del estado moderno. Vid supra, nota 15.
Una vez disminuida la euforia que la producción bélica y de reconstrucción había
generado en el país, los productores se fueron encontrando cada vez más con
mercados saturados, tanto al interior de su país como en Europa, donde las
industrias nacionales comenzaban a volverse autosuficientes. Ocasionalmente,
esta situación generó una crisis de sobreproducción y debido a ella, la caída
más estrepitosa que se tenga registro del mercado americano.
La crisis económica nacional muy pronto amenazó con convertirse en una
crisis sistémica, es decir un momento en que los referentes de legitimación de
una forma específica de dominación pierden su naturalidad y se presentan tal y
como son ante los ojos de los dominados.40 Con miles de parados tomando las
calles después de haber perdido sus propiedades y el trabajo que veían como
seguro, el salto entre vivir en Hooverville41 y la desobediencia directa era muy
pequeño.
Los primeros intentos por paliar el problema se mostraron muy pronto
como infructuosos y el caso de Ford al respecto es paradigmático. Cuando los
precios de los productos cayeron y el consumo se redujo, él intentó reactivar la
economía a través de un aumento generalizado de salarios en sus fábricas. Por
supuesto, la mayor parte de este aumento se dirigió al consumo propio o de
familiares que no contaban con trabajo y no a la inversión o al gasto secundario
como era su intensión, lo que generó el aumento en la inflación y por lo tanto,
una pérdida del poder adquisitivo real. Las fórmulas de sus competidores
tampoco se mostraban exitosas. Los despidos masivos y la reducción de la
producción no limitaban la sobreproducción existente ni permitían la salida al
problema por medio del consumo.
40 Puesto que la democracia americana y el american way of life se asumían a si mismos como superiores en cuanto otorgaban mayores beneficios económicos a sus ciudadanos, la caída de la economía nacional amenazó muy pronto la estabilidad del régimen. Esto es lo que sucede generalmente cuando la economía se coloca como un referente de legitimación, tal y como sucede en el capitalismo. Cfr. PORTANTIERO, Juan Carlos, Los usos de Gramsci, México, Siglo XXI, 1979, p. 133 y ss. 41 Nombre que se le dio a los campamentos de Central Park y otros asentamientos de personas que perdieron su hogar durante este periodo, en referencia al Presidente Herbert Hoover, a quien se culpaba de la gran recesión.
Los problemas de la economía americana continuarán hasta que el otro
componente del modelo de acumulación fordista haga su aparición: el sistema
de regulación económica keynesiano.42 A través de este sistema, el Estado
asumirá un papel planificador sobre la producción nacional, especialmente a
través del gasto público, al tiempo que generará las condiciones necesarias para
el pleno empleo. De la misma manera, buscará proporcionar los bienes mínimos
de subsistencia a la población, con la finalidad de evitar las condiciones
generadas durante la gran depresión. Es el epítome de una forma de
dominación específica,43 que poco a poco mostrará tanto su potencial como sus
limitaciones.
3. La transformación del mercado mundial
El desarrollo de la infraestructura permitió a los países industrializados, mejorar
las condiciones de reparto de mercancías y a través de ello ampliar los
mercados, tradicionalmente locales a bajo costo. Al mismo tiempo, logró que las
empresas estatales, que se encargaban precisamente de llevar a cabo el
desarrollo de esta infraestructura, absorbiera gran parte del problema del
desempleo al contratar no sólo mano de obra calificada para llevar a cabo este
trabajo sino también gente de áreas que tradicionalmente no encajan con la
lógica empresarial de producción de mercancías.
Esta redivisión del trabajo social, aceleró considerablemente las
diferencias entre los países industrializados y aquellos que se encontraban en
este proceso. Estas diferencias, aunadas a la cada vez mayor inconformidad por
parte de los territorios colonizados durante el siglo XIX y principios del XX,
crearon las condiciones adecuadas para el surgimiento de movimientos cada
vez mayores y más efectivos de descolonización.44
42 HARVEY, David, op. cit. 43 WEBER, Max, Economía y sociedad. Ensayo de sociología comprensiva, México, Fondo de Cultura Económica, 2006. 44 YOUNG, Robert, Poscolonialsm: An historical introduction, Blackwell, Oxford, 2001.
Por supuesto, para Estados Unidos, el movimiento de descolonización
significó un importante avance. A través del sistema colonial, los países
europeos realizaban prácticas que permitían el uso preferente de las mercancías
de la metrópoli, dejando a un lado al resto de competidores. Mientras que el
desarrollo americano se había realizado a partir de una colonización local
horizontal, con expansión territorial cercana45 y por lo tanto existía un mercado
nacional sólido y homogéneo, la amplia diferenciación de los territorios
coloniales permitía la creación de sub mercados que asimilaban los productos
de segunda categoría, creando, al igual que lo había hecho Estados Unidos al
interior de su territorio, mercados cautivos.
A través de la eliminación de las formas coloniales tradicionales, Estados
Unidos y el resto de las potencias generaron una nueva forma de colonialismo
económico, a través del cual la oferta y la demanda generaban condiciones de
competencia desigual pero no totalmente prohibitiva. Con el paso del tiempo, la
creación de grandes bloques económicos generó una división internacional de
los mercados y del trabajo que benefició a las grandes potencias que no habían
podido acceder al reparto colonial tradicional. Estas condiciones permitieron el
surgimiento de formas fuertes de estado de bienestar basados en la explotación
de los países “periféricos” dentro de las potencias mundiales, que se reflejaban
en mayor o menor medida en las condiciones laborales presentes en el resto de
países.
Como es fácil observar, este periodo puede ser observado en América
Latina a través del llamado “Estado desarrollista”, tanto en su vertiente popular
como la que se arraigó a corrientes eminentemente conservadoras,46 así como
en la política de “sustitución de importaciones”. 47 Por supuesto, la tardía
industrialización de la zona generó elementos idiosincráticos tanto en el
desarrollo del capital como en las formas de regulación de las relaciones 45 Y esto es necesario aclararlo en contra de la visión, particularmente común en Estados Unidos, de que a diferencia de las demás potencias, este país no creció gracias al coloniaje. 46 CASTRO ESCUDERO, Teresa et al., “Revisitando al estado. Los estados populistas y desarrollistas. Poner las cosas en su lugar” en CASTRO ESCUDERO, Teresa y Lucio OLIVER (compiladores), Poder y política en América Latina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005. 47 DE LA GARZA TOLEDO, Enrique, “Introducción” en Tratado latinoamericano de sociología del trabajo, México, Fondo de Cultura Económica, 2000.
laborales, presentadas especialmente a través de una regulación minuciosa de
los tiempos muertos y el desarrollo de habilidades específicas.48 En el caso
mexicano, estos se verán reflejados, aunque de forma tardía, en la Ley Federal
del Trabajo de 1970.
4. El caso mexicano: la ley de 1970
Como se ha mencionado con anterioridad, la Ley Federal del Trabajo fue
realizada por algunos de los más distinguidos laboralistas de la época. A través
de ella, se establece un intento voluntarista de transformar las condiciones
sociales de los trabajadores, así como de establecer normativas rígidas que
permitan asegurar la estabilidad del empleo y el desarrollo pleno de los derechos
sociales. Desde el principio, los abogados patronales convocados a las
reuniones de discusión sobre el proyecto, mencionaban estas características:
Así a ejemplos: en el memorándum inicial que presentó el grupo de abogados se
objetó la definición de la jornada de trabajo, diciendo que “no corresponde con la
realidad”, lo que era cierto, pues su propósito era corregir los abusos que se
cometían y sobre todo, evitar que en el futuro se prolonguen las horas de trabajo
para compensar interrupciones no imputables a los trabajadores.49
Al estructurar de esta manera el discurso de su resistencia, el sector patronal
expresaba no sólo su opinión respecto de cierta naturalidad de las relaciones
laborales, sino también sobre su inmutabilidad. Ello resulta claro cuando
observamos que los reclamos vertidos en ese momento, el alejamiento de la
realidad, la imposibilidad de su cumplimiento por los patrones, la desigualdad de
48 NOVICK, Martha, La transformación de la organización del trabajo, en DE LA GARZA TOLEDO, Enrique, Tratado latinoamericano de sociología del trabajo, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, pp. 127-128. 49 DE LA CUEVA, Mario, op. cit., p. 56
las condiciones para patrones y trabajadores, son los mismos que a lo largo de
la vigencia de esta ley, se han realizado sin cambiar el tono.50
Un elemento fundamental del proyecto y posteriormente de la Ley Federal
del Trabajo de 1970, es que elimina la idea del trabajo como una mercancía para
desarrollar el concepto de “relaciones laborales”. Esto se hizo con la intención de
no deshumanizar al trabajador pues, se consideró, el término mercancía
implicaba la venta de un objeto y ya que la fuerza de trabajo no podía separarse
del ser humano, entonces al vender como un objeto aquella, se estaba
necesariamente vendiendo, de forma temporal, a éste. El problema de esta
intención es que el cambio de nomenclatura de algo no cambia sus
características, y a pesar de que no se siguiera llamando al trabajo (o a la fuerza
de trabajo) mercancía, esto no significa que en verdad dejara de serlo.
VI. LA CAÍDA DEL MODELO FORDISTA KEYNESIANO
Imbatido durante casi cuarenta años, el modelo de acumulación fordista-
keynesiano (es decir, la suma de la forma de producción fordista con el
desarrollo del estado de bienestar producto del pacto keynesiano) encontró
durante los años sesenta algunos problemas que a largo plazo resultarían
imposibles de superar.
A nivel material, el desarrollo tecnológico que había permitido el consumo
y la producción en masa representaba ahora un serio problema para la
hegemonía de las dos grandes potencias mundiales. Cada vez más, los avances
en telecomunicaciones y transportes permitían a los compradores cautivos de
sus respectivos mercados conocer y adquirir productos extranjeros sin los
elevados costos de traslado que les habían vuelto privativos en décadas
pasadas. La especialización de algunos países (especialmente Japón) en el
50 Así, el entonces Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, mencionó en febrero de 2010, durante la instalación del Consejo Consultivo Ciudadano de Empleo y Desarrollo Económico de Nuevo León que la ley laboral era “un lastre” para el país y que no respondía a la realidad. Cfr. REDACCIÓN, La ley laboral, lastre para la productividad: Lozano, en diario La Jornada, 10 de febrero de 2010, p. 18.
desarrollo tecnológico permitía además, productos de mayor calidad e incluso
durabilidad que los locales.51
De la misma forma, los procesos de descolonización no significaron
solamente el fin de una forma específica de dominación territorial, sino también
la deslegitimación de una manera simbólica. Como resultado del discurso de
igualdad y fraternidad de los pueblos, los actores geopolíticos locales se
incrementaron, especialmente a través de la articulación de la tricontinental52 y
las organizaciones de los países “no alineados”. Esto permitió el surgimiento de
organizaciones regionales con intereses distintos a los de las grandes potencias,
que aprovecharon las ventajas competitivas con las que contaban.
Un ejemplo de lo anterior, lo podemos encontrar en el surgimiento de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 1960, como
respuesta a un intento unilateral de las grandes corporaciones petroleras (que
como resulta lógico deducir, se encontraban fuertemente vinculadas a los
capitales de los países industrializados), de bajar el precio del petróleo para
beneficiarse con el mismo. A través de esta organización, los países que la
conformaban acordaron reducir la venta del hidrocarburo a los niveles
necesarios para mantener la estabilidad de los precios.53 Con esta decisión, se
afectaban directamente a los intereses de los países más industrializados, que
por ello mismo, necesitaban en mayor medida de este componente.
Así como había sucedido con los gobiernos de los países antiguamente
colonizados, las personas tradicionalmente ignoradas fueron cada vez más,
vislumbrando las posibilidades de lucha dentro del sistema. Así, movimientos
estudiantiles, raciales, de género y sexo, pacifistas e incluso de clase, lograron
durante esta década articularse a un nivel nunca antes observado,
especialmente en los países de primer mundo.54
51 HARVEY, David, op. cit. 52 YOUNG, Robert, op. cit. 53 HARVEY, David, op. cit. 54 WILLIAMS CRENSHAW, Kimberlé, “Raza reforma y retroceso: transformación y legitimación en el derecho contra la discriminación” en GARCÍA VILLEGAS, Mauricio et al., comp., Crítica jurídica, Magdalena Holguín, trad., Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Ediciones UniAndes, 2006.
Las condiciones para una nueva crisis sistémica se encontraban a la
puerta. Cada uno de los elementos mencionados representaba un componente
más en el reto cada vez mayor para los estados de lograr una correcta
redistribución del gasto público, lo que se presentaba como la fuente de su
legitimidad.55 Al mismo tiempo, las condiciones alcanzadas por los trabajadores
les hacían cada vez más difícil una vida monótona y repetitiva, donde su
creatividad era totalmente eliminada como la que ofrecía el modelo fordista tanto
en la fábrica como en el Estado.56 Si bien la comodidad de un futuro seguro y
estable parecía para aquellos que habían sufrido la gran depresión y los
procesos de transformación del modelo del taller a la fábrica parecían un sueño,
todas las desventajas de este modelo se presentaban ahora como
inaguantables, si no para ellos mismos, sí al menos para sus hijos.57
A estas condiciones debemos agregar un elemento más que resultó
crucial para la caída del modelo de acumulación fordista-keynesiano. Si bien
éste se presentaba a sí mismo como un modelo universal y aplicable de forma
efectiva en el mundo entero, la verdad es que esto nunca pasó de un nivel
propagandístico. Para sobrevivir, el modelo fordista necesita gente que se
encuentre fuera de los beneficios del Estado, que se excluya a sí misma de las
condiciones de vida cotidiana y que tenga hábitos de consumo y producción
distinto. 58 Esta gente, excluida del discurso imperante, resulta, bajo las
condiciones adecuadas, un potencial peligro para la estabilidad del sistema, en
cuanto sus formas de vida, alternativas a la realidad que se presenta para el
resto como única, puede articular las luchas y presentarse como optativas para
aquellos que así lo decidan.
55 HABERMAS, Jürgen, Problemas de legitimidad en el capitalismo tardío, Buenos Aires, Amorrortu, 1995. 56 HOLLOWAY, John, “La rosa roja de Nissan” en La rosa roja de Nissan y otros escritos, La Paz, Textos rebeldes, 2009. 57 Id. 58 De alguna manera, esto podemos observarlo ante el constante ataque ideológico que se da en los Estados Unidos en contra de los migrantes como “consumidores” de los beneficios a los que, por su culpa, los norteamericanos no tienen derecho.
VII. LOS MODELOS DE ACUMULACIÓN FLEXIBLE
La inminente caída del modelo de acumulación fordista generó alrededor del
mundo diversas formas de producción que buscaban lograr una estabilidad
similar a la que se había conseguido durante las décadas anteriores.
Rápidamente la mirada se colocó en aquellos países que parecían sortear de
mejor manera el debilitamiento del estado de bienestar y las formas del modelo
fordista, y que en alguna medida podían ser considerados como causantes de
su ocaso: los países asiáticos.
Las diferencias más visibles entre ambos sistemas consistían
básicamente en una mayor flexibilidad laboral (de puesto, funciones y jornadas)
así como un sentido de pertenencia y orgullo empresarial distinto en los
trabajadores de las empresas;59 sin embargo, esto no era todo; el fordismo fue
un modelo de producción centralizado, que buscó una institucionalización de las
formas a través del modelo de masas por medio del cual organizaba su
consumo. Los modelos flexibles (puesto que no se trataba de un solo modelo
sino de formas distintas de producción que se articulaban sin una centralización
institucional) se concentraban en mercados heterogéneos y formas mucho más
reducidas de consumo y producción, por lo que no compartían estas formas
concretas.
Si como afirmaba Gramsci, el fordismo fue, más que una manera de
regular el trabajo, la búsqueda de una forma de vida total,60 los distintos modelos
flexibles no podían buscar menos. Por ello, la transformación de un modelo de
acumulación no consiste simplemente en un cambio en la manera en que los
productos eran hechos, sino que repercute en todos los espacios de la vida
cotidiana, incluyendo la manera en que las personas se relacionan entre si. Bajo
los estándares de la producción y el consumo en masa, obreros, capital,
sindicatos, Estado y ciudadanos, tenían un fino equilibrio de relaciones,
59 CORIAT, El taller y el robot… op. cit. 60 GRAMSCI, Antonio, “Cuaderno 16” en Cuadernos de la cárcel, tomo 5, Puebla, Ediciones Era, 2002.
jerarquías, formas y procedimientos que debían ser reconfigurados bajo un
esquema nuevo.
En el terreno económico, el regreso de una forma salvaje de liberalismo
(el neoliberalismo) presentó la oportunidad de transformar el papel del Estado y
los ciudadanos, resignificando, al mismo tiempo, la centralidad del trabajo. Con
un discurso conservador, moralista e incluso en algunas ocasiones religioso,61 el
neoliberalismo proporcionó a todos aquellos que veían resquebrajarse su mundo
la posibilidad de una nueva seguridad ontológica,62 a través de la cual el trabajo,
y con ello su defensa y protección, se individualizaba.
El periodo de crisis permitió la aplicación de “políticas duras pero
necesarias” que no fueron cuestionadas al ser presentadas como el único
camino posible para salir adelante.63 Aquellos actores que aún podían oponerse
a dichas reformas, como los sindicatos, fueron muy pronto convertidos en
enemigos del pueblo, al demostrar efectivamente sus excesos y construir a partir
de ello un discurso de privilegio no sólo de los líderes sino también de aquellos
que se encontraban bajo su protección.64
Como se ha mencionado, los trabajadores que tenían un acceso efectivo
a los beneficios del modelo de acumulación fordista (como un salario alto,
estabilidad laboral, periodos de descanso largos y especificados, jornadas
preestablecidas, seguridad social) eran, incluso en los países más
industrializados, una minoría,65 lo que permitía un ataque sectorizado a su forma
de vida, que tradicionalmente se había visto como ideal.
Si el fordismo resultaba un modelo efectivo de producción, se debía tanto
a las formas institucionales a través de las cuales operaba, como a su poder
como ideología.66 En muchos niveles, el fordismo funcionaba como una forma
61 GIDDENS, Anthony, La tercera vía, Madrid, Taurus, 2010. 62 GIDDENS, Anthony, Consecuencias de la modernidad, Madrid, Alianza Editorial, 2008. 63 Este ha sido el procedimiento mediante el cual el neoliberalismo ha logrado revertir las condiciones generadas por el modelo fordista. Al respecto, cfr. KLEIN, Naomi, La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre, México, Paidos, 2010. 64 HOLLOWAY, John, op. cit. 65 HARVEY, David, op. cit. 66 En el sentido en que se utiliza el término en THOMPSON, E. P. Los orígenes de la ley negra. Un episodio de la historia criminal inglesa, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010, pp. 281 y ss.
efectiva de reasignación de la renta, al proporcionar servicios públicos e incluso
seguridad social mínima aún a quienes no se encontraban dentro de los
trabajadores especializados que formaban el grupo ideal de este modelo. Esto
legitimaba su existencia67 a pesar de los grandes procesos de exclusión que
llevaba a cabo e invisibilizaba los procesos de tercerización y artesanado que
necesitaba para sobrevivir.
Cuando estos procesos se revelaron como artificiales a través de las
grandes crisis económicas y de dominación a fines de los sesenta, el
neoliberalismo se presentó como una estrategia de ocultamiento altamente
efectiva. Se mostró al público, especialmente a aquellos que tradicionalmente
habían sido excluidos de todas las ventajas del Estado de bienestar, el uso que
se le daba a los recursos públicos a través del mismo, estableciendo de esta
forma que aquello que bajo el discurso fordista era un derecho no era sino un
privilegio, en cuanto no podía ser disfrutado por todos sino tan sólo por unos
cuantos. El lento desmantelamiento del estado de bienestar no inició cuando se
acabó el dinero para pagar las condiciones de vida de su sistema sino mucho
tiempo antes, cuando la gente comenzó a creer que no se trataba de una
inversión sino de un gasto y solicitaron, de diversas formas, que se dejara de
utilizar los recursos públicos para ello, permitiendo que ese dinero “se acabara”.
VIII. LA TRANSFORMACIÓN DEL DERECHO EN UN MODELO DE ACUMULACIÓN FLEXIBLE
Como es fácil observar, el cambio de un modelo fordista a uno flexible trajo
aparejado grandes cambios dentro de lo jurídico. Por supuesto, uno de los más
acusados, fue la pérdida de efectividad de los derechos sociales tradicionales,
que lentamente, fueron convertidos, aún dentro de los discursos más radicales,
en derechos programáticos, cuando no en simples privilegios políticos.
De la misma manera y dadas las características de los modelos flexibles,
la durabilidad de las mercancías pasó a un segundo plano, debido a la larga tasa
67 Cfr. HABERMAS, Jürgen, op. cit.
de retorno del capital que se daba de esta manera.68 Así, cobró un auge lo
inmediato, a través no sólo de la moda sino también por la disminución de la
vida útil y la aceleración tecnológica que se dio a través de la informática. En el
derecho, esto significó una búsqueda de modos de resolver conflictos que
privilegien la velocidad por encima de la certeza jurídica o la justicia y que han
recibido el nombre genérico de “formas alternativas de resolución de
conflictos”.69
Como en otros momentos de reconfiguración sistémica, se ha privilegiado
la flexibilidad. En el derecho laboral esto significó la eliminación de facto de los
procesos de estabilidad laboral, jornadas fijas y actividades específicas, pero en
el resto de materias, se dio también un paso concreto: la búsqueda de procesos
de oralidad,70 basados principalmente en las formas del common law. Esta
acción no resulta neutra, pues como establece Thompson:
El common law inglés no codificado ofrecía una notación alternativa de la ley, en
ciertas maneras más flexible y menos principista – y por lo tanto más maleable
para el “sentido común” de la clase dominante- y en otras más accesible como
un medio a través del cual podía expresarse el conflicto social, especialmente
allí donde el sentido de “justicia natural” del jurado podía hacerse sentir.71
Al mismo tiempo, con la finalidad de acabar con los grandes referentes
comunales del fordismo, los cuales, como hemos visto, se agrupaban en
relación con actividades antes que espacios, se dio una repolitización parcial del
individuo a través de la fragmentación de la identidad y el fortalecimiento de
mecanismos de democracia formal. Esto permite no sólo la existencia de
identidades múltiples y variables, sino también el control de la protesta a través
68 HARVEY, David, op. cit. 69 Por supuesto, se trata de una generalización que por cuestiones de espacio no puede desarrollarse totalmente. Resulta esclarecedor sin embargo, que de entre todas las ventajas que se asumen de estas formas, ninguna es la de otorgar mayor certeza a las decisiones, sino que se decanten hacia el lado del “ahorro” de recursos, ya sea tiempo, dinero o personal. 70 DE SOUSA SANTOS, Boaventura, Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho, Madrid, ILSA- Trotta, 2008. 71 THOMPSON, op. cit., p. 289.
de grupos focalizados plenamente identificables y atendibles.72 Un obrero podía
ser hombre o mujer, podía tener una identidad de género, preferencias afectivas
o creencias metafísicas propias, pero se identificaba con los demás obreros en
cuanto su actividad era parte central de la vida. Bajo el paradigma flexible,
ninguno de los espacios es superior al resto, por lo que las identificaciones con
el otro se realizan de manera parcial.
Esto ha permitido que la exigencia de derechos se convierta ahora más
que nunca, en una cuestión individual. Cada uno de nosotros puede exigir
aquellos derechos en cuyos supuestos nos encontremos, pero nada más que
esos. Las luchas de empatía y solidaridad quedan relegadas cuando se asume
una oposición de intereses debido a partes de la identidad que se oponen
mutuamente.
Finalmente, los procesos de flexibilización han tenido, a través del
discurso del neoliberalismo, una posibilidad negada dentro del fordismo: la
instauración de formas y saberes empresariales dentro de las actividades
gubernamentales. A través de ello, cuestiones que se asumían como derechos,
aun cuando algunas no eran reconocidas en el derecho positivo como tales, se
convierten ahora en servicios, que de esa manera no pueden ser exigidos sino
deben ser solicitados y cubiertos de antemano.
VIII. CONCLUSIONES
He presentado en las páginas que anteceden, una breve narración sobre la
historia del derecho laboral en nuestro país y su relación con los procesos
económico-sociales de cambio del modelo de acumulación. Si en algunos
momentos esta historia se superpone, parece cruzarse y regresar, no es, como
podría parecer, un descuido de quien esto escribe. Se trata de mostrar, desde
una visión no lineal de la historia, los intrincados caminos de los procesos
sociales. La ideología del desarrollo y el progreso han permeado de tal manera
la forma en que entendemos el mundo, que cualquier forma no lineal de historia
72 Cfr. HABERMAS, Jürgen, op. cit., pp. 98 y ss.
nos parece equivocada. Pero fuera de los manuales historiográficos, los
procesos sociales se llevan a cabo de esta manera, a través de grandes arcos,
superposiciones, retornos y callejones sin salida.73
Una cosa me gustaría, sin embargo, dejar como conclusión de lo que
hasta aquí he ejemplificado. Existen algunas visiones a través de las cuales el
derecho es visto como un instrumento de clase que es utilizado por ella para
lograr dominio sobre el resto. En otras, el derecho es un reflejo de las
condiciones de vida que se generan de forma natural en la sociedad, y por lo
tanto, no es sino un efecto de lo que la sociedad se ha convertido. En mi caso,
considero que ambas visiones se encuentran profundamente equivocadas.
Si llevamos a cabo un estudio de las maneras en que el derecho y las
condiciones materiales y simbólicas de vida de las personas se entrecruzan,
esto no es debido a que considere que alguna de ellas debe ser entendida como
causa única de la otra. Si existió un proceso de reforma a la ley laboral en
nuestro país, esto no se dio sólo por el intento de un estamento de imponer su
visión del mundo al resto, ni tampoco porque el mundo haya cambiado hasta
hacerlo necesario. Las reformas de ley, así como las interpretaciones que de
ellas se hacen, no son sino una muestra de que lo jurídico es una forma
específica de relación social y como tal, que no puede ser retirada artificialmente
del proceso social del que forma parte.
Por ello, resulta necesario resaltar que la reforma presentada y sus
componentes privilegian una visión específica del mundo, que pretende a través
de su naturalización volverse el sentido común sobre lo jurídico en este periodo.
Sin embargo, los procesos de lucha y de resistencia modifican necesariamente
ese proyecto, impidiendo su realización completa y provocando al interior, las
contradicciones necesarias para su superación.
73 Cfr. FOUCAULT, Michel, La arqueología del saber, México, Siglo XXI, 2011.
IX. BIBLIOGRAFÍA
BENJAMIN, Walter, “Tesis de la filosofía de la historia”, Ensayos escogidos,
México, Coyoacán, 2008.
CÁMARA DE DIPUTADOS, “Artículo 123”, Debates del constituyente de 1917,
México, Cámara de Diputados, 1994.
CASTRO ESCUDERO, Teresa et al., “Revisitando al estado. Los estados populistas
y desarrollistas. Poner las cosas en su lugar” en CASTRO ESCUDERO,
Teresa y Lucio OLIVER (comps.), Poder y política en América Latina,
Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.
CORIAT, Benjamin, El taller y el cronómetro, México, Siglo XXI, 2008.
CORRIGAN Philip y Derek SAYER, The great arch: English state formation as
cultural revolution, Oxford, Basil Blackwell, 1985.
DE BUEN, Néstor, Derecho del trabajo, décimo novena edición, México, Editorial
Porrúa, 2009.
______, El desarrollo del derecho del trabajo y su decadencia, México, Porrúa,
2005.
DE LA CUEVA, Mario, El nuevo derecho mexicano del trabajo, tomo 1, vigésima
primera edición, México, Porrúa, 2007.
DE LA GARZA TOLEDO, Enrique, “Introducción” en Tratado latinoamericano de
sociología del trabajo, México, Fondo de Cultura Económica, 2000.
ELIZALDE Noria, Armando, La nueva cultura laboral. Los criterios de las juntas de
conciliación y arbitraje, México, Flores editor y distribuidor, 2007.
ENGELS, Fiederich, La revolución de la ciencia de Eugenio Dürhing (Anti Dürhing)
en http://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/anti-duhring/index.htm,
consultado el 14 de marzo de 2013.
FOUCAULT, Michel, Genealogía del racismo, La Plata, Caronte, 1995.
GIDDENS, Anthony, Consecuencias de la modernidad, Madrid, Alianza Editorial,
2008.
______, La tercera vía, Madrid, Taurus, 2010.
GILLY, Adolfo, La revolución interrumpida, segunda edición, México, ERA, 2007
GRAMSCI, Antonio, “Cuaderno 16” en Cuadernos de la cárcel, tomo 5, Puebla,
Ediciones Era, 2002
HABERMAS, Jürgen, Problemas de legitimidad en el capitalismo tardío, Buenos
Aires, Amorrortu, 1995
HARVEY, David, La condición de la posmodernidad, Buenos Aires, Amorrortu,
1998
HOBSBAWM, Eric, La era de la revolución, 1789- 1848, Buenos Aires, Crítica,
2010
______, La era del capital 1848-1875, Buenos Aires, Crítica, 2010.
HOLLOWAY, John, “La rosa roja de Nissan” en La rosa roja de Nissan y otros
escritos, La Paz, Textos rebeldes, 2009.
KLEIN, Naomi, La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre,
México, Paidos, 2010.
LEAL, Juan Felipe y José WOLDENBERG, Del estado liberal a los inicios de la
dictadura porfirista, Colección La clase obrera en la historia de México,
tomo 2, México, Siglo XXI, Instituto de Investigaciones Sociales, 1980.
MARX, Karl, El capital, Crítica de la economía política, Tomo 1, trad. de
Wenceslao Roces, tercera edición, México, Fondo de Cultura Económica,
1999.
MIAILLE, Michel, “La forma jurídica burguesa” en La Crítica jurídica en Francia,
Puebla, Universidad Autónoma de Puebla, 1986.
NOVICK, Martha, La transformación de la organización del trabajo, en DE LA
GARZA TOLEDO, Enrique, Tratado latinoamericano de sociología del
trabajo, México, Fondo de Cultura Económica, 2000.
ORTEGA, Max y Ana Alicia SOLIS DE ALBA, Estado, crisis y reorganización sindical,
segunda edición, México, Ítaca, 2005.
PAZ, Octavio, El laberinto de la soledad, México, Fondo de Cultura Económica,
2004.
PORTANTIERO, Juan Carlos, Los usos de Gramsci, México, Siglo XXI, 1979.
REDACCIÓN, La ley laboral, lastre para la productividad: Lozano, en diario La
Jornada, 10 de febrero de 2010
RIST, Gilbert, El desarrollo, historia de una creencia occidental, Madrid, Los libros
de la catarata, 2002
SALMORÁN DE TAMAYO, María Cristina, Legislacion protectora de las mujeres,
tesis que para obtener el título de Licenciado en Derecho, presenta Maria
Cristina Salmoran de Tamayo, México, Universidad Nacional Autónoma
de México, 1945.
SOBERANES, José, “Artículo 123”, Derechos del pueblo mexicano. México a
través de sus constituciones, México, Cámara de diputados, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, Miguel Ángel Porrúa, 1997.
THOMPSON, E. P. Los orígenes de la ley negra. Un episodio de la historia criminal
inglesa, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010.
TIGAR, Michael y Madeleine LEVY, El derecho y el ascenso del capitalismo,
México, Siglo XXI, 1986.
WALLERSTEIN, Immanuel, El capitalismo histórico, México, Siglo XXI, 1998
WEBER, Max, Economía y sociedad. Ensayo de sociología comprensiva, México,
Fondo de Cultura Económica, 2006.
WILLIAMS CRENSHAW, Kimberlé, “Raza reforma y retroceso: transformación y
legitimación en el derecho contra la discriminación” en GARCÍA VILLEGAS,
Mauricio et al., (comp.), Crítica jurídica, Magdalena Holguín, trad., Bogotá,
Universidad Nacional de Colombia, Ediciones UniAndes, 2006
YOUNG, Robert, Poscolonialsm: An historical introduction, Blackwell, Oxford,
2001.