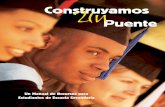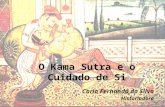El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
Bogotá, D. C., Colombia, noviembre de 2012
FACULTAD DE ENFERMERÍAGRUPO DE CUIDADO
Grupo de cuidado
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
© Universidad Nacional de Colombia Facultad de Enfermería © Grupo de Cuidado
isbn978-958-761-355-1 (rústico)978-958-761-352-0 (e-book)
Diseño de carátula y portadillasÁngela Pilone Herrera
Coordinadora de edición:Luz Patricia Díaz Heredia
Comité Editorial: Natividad Pinto Afanador (q. e. p. d.)Olga Janneth Gómez RamírezEvelyn Vásquez Mendoza Rosa Yolanda Munévar Lorena Chaparro Díaz Miriam Stella Medina Ana Maritza Gómez Ochoa
Todos los gráficos y tablas contenidos en este libro fueron elaborados por los autores con base en sus investigaciones
Preparación editorial e impresiónEditorial Universidad Nacional de [email protected]
Primera edición, 2012Bogotá, Colombia
Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales
Impreso y hecho en Bogotá, D. C., Colombia
Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia El cuidado de enfermería y las metas del milenio / Rosa Yolanda Munévar Torres ... [et al.] ; coordinadora de edición Luz Patricia Díaz Heredia ; Grupo de Cuidado. – Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Enfermería, 2012 394 p. : il.
Incluye referencias bibliográficas ISBN : 978-958-761-355-1
1. Enfermería primaria 2. Investigación en enfermería 3. Atención dirigida al paciente 4. Educación en enfermería 5. Enfermería - Cuidado del paciente 6. Enfermedades crónicas I. Munévar Torres, Rosa Yolanda, 1962- II. Díaz Heredia, Luz Patricia, 1964- III. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Enfermería. Grupo de Cuidado CDD-21 610.730699 / 2012
7
Contenido
Prefacio 11Introducción 15
Parte I
ROSA YOLANDA MUNÉVAR TORRES
Las metas del milenio: un marco para actuar y fomentar el cuidado de las poblaciones vulnerables 23
CAROL PICARD
Salud global: un llamado para enfermería 27
GINETTE RODGER
Enfermería en el desarrollo de las metas del milenio 35
NHORA CATAÑO ORDÓÑEZ, LUCERO LÓPEZ DÍAZ, HEDDY LÓPEZ DÍAZ, VILMA FLORISA VELÁSQUEZ GUTIÉRREZ
Realidades de la estructura social afrocolombiana: más allá de de los indicadores 41
LUCERO LÓPEZ DÍAZ, NHORA CATAÑO ORDÓÑEZ, HEDDY LÓPEZ DÍAZ, VILMA FLORISA VELÁSQUEZ GUTIÉRREZ
Creencias en salud de una población afrocolombiana 53
Parte II
EVELYN MARÍA VÁSQUEZ MENDOZA
Buscar la equidad en salud para las mujeres y los jóvenes 69
ANA MARITZA GÓMEZ OCHOA
Trasformación y nuevas tendencias de la didáctica en la formación de enfermeras: retos pendientes 71
EVELYN MARÍA VÁSQUEZ MENDOZA, DIANA LORENA FRANCO VILLA
Conocer para no depender 91
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
8
LUZ STELLA BUENO ROBLES, VIRGINIA INÉS SOTO LESMES
Salud sexual en mujeres con cáncer de mama: metasíntesis 109
DANIEL GONZALO ESLAVA ALBARRACÍN
Salud en el mundo universitario. Representaciones sociales de salud y enfermedad en estudiantes de una universidad privada de Bogotá 131
Parte III
LORENA CHAPARRO DÍAZ, MYRIAM STELLA MEDINA CASTRO
Combatir las enfermedades crónicas debilitantes 161
GLORIA MABEL CARRILLO GONZÁLEZ, NATIVIDAD PINTO AFANADOR, LUCY BARRERA ORTIZ, LORENA CHAPARRO DÍAZ
Necesidades de cuidado en personas con cáncer durante la transición hospital-hogar 165
ANA JULIA CARRILLO ALGARRA, CLAUDIA LIZARAZO GÓMEZ
Actividades de autocuidado en pacientes con síndrome coronario en una institución hospitalaria 183
RENATA VIRGINIA GONZÁLEZ CONSUEGRA
Percepción de la calidad de vida en las personas con úlcera de extremidad inferior de etiología venosa 203
LUZ PATRICIA DÍAZ HEREDIA
Soporte social y habilidad de cuidado en cuidadores de niños con enfermedad crónica 215
LINA MARCELA PARRA GONZÁLEZ
Calidad de vida en situaciones oncológicas: una perspectiva de Enfermería 227
NATIVIDAD PINTO AFANADOR
Aplicar la teoría de Jean Watson en el proceso Caritas para facilitar las transiciones de la vida a vivir con cáncer 239
JENNY CAROLINA ROJAS BARBOSA, MIGUEL ANTONIO VIVEROS ERAZO, MÓNICA PAOLA QUEMBA MESA
Factores de riesgo de caída de pacientes: una mirada a los servicios de hospitalización 253
9
Contenido
Parte IV
LUZ PATRICIA DÍAZ HEREDIA, OLGA JANETH GÓMEZ RAMÍREZ, NATIVIDAD PINTO AFANADOR
Aportar desde la perspectiva del cuidado de enfermería 265
LUZ NELLY RIVERA ÁLVAREZ, ÁLVARO TRIANA, SONIA ESPITIA CRUZ
¿Por qué hablamos de cuidado humanizado en enfermería? 267
ESTELA RODRÍGUEZ TORRES, ANA CECILIA BECERRA PABÓN
Reflexiones epistemológicas y ontológicas del cuidado 281
EDILMA GUTIÉRREZ DE REALES, OLGA JANNETH GÓMEZ RAMÍREZ
El máximo propósito de cuidar es aliviar el sufrimiento 291
CARMEN AMPARO URBANO PLAZA, ÁLVARO TRIANA, OLGA JANNETH GÓMEZ RAMÍREZ, MARÍA LUISA MOLANO PIRAZÁN, OLGA MARTÍNEZ
Cuidado espiritual: reflexiones del Grupo de Cuidado 311
MARÍA OFELIA BRICEÑO GARZÓN, CLAUDIA CRISTINA CABEZAS MAHECHA, ANA ELIZABETH FORERO ROZO, MARÍA CLAUDIA REYES MELGAREJO, DIANA ALEXANDRA SANTOS ESCOBAR, ADRIANA DEL PILAR SERRATO CASTRO, MARÍA TERESA SIERRA HERRERA
Reflexiones acerca del cuidado y la espiritualidad a partir de una situación de enfermería de la práctica 325
BEATRIZ SÁNCHEZ HERRERA
Liderazgo de servicio, una oportunidad para ejercer el cuidado de enfermería 341
OFELIA VANEGAS, ANA JOSEFA GAMBOA, MARÍA ISABEL SANINT JARAMILLO, LUZ AMPARO LEYVA MORALES
El Reiki como estrategia de enfermería para mejorar la calidad de vida y el bienestar social y espiritual de las personas 359
PAULA ANDREA CEBALLOS VÁSQUEZ, TATIANA PARAVIC-KLIJN
El cuidado: ¿es privativo de enfermería? 369 Epílogo 387
11
Prefacio
Marie-Luise Friedemann1
Cada año la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia publica un volumen de su colección científica sobre el cuidado. Este año se trata del papel de la enfermería en el cumplimiento de las metas del milenio propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Ellas son: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza básica universal, promover la equidad de género y empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el vih/Sida, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Estas metas se alcanzan solamente con la cooperación de los diversos campos profesionales. No obstante, el po-tencial del papel de la enfermería en este proceso es determinante.
Este libro representa un testimonio del estado de la enfermería en Colom-bia y en el mundo. Presenta ejemplos de conceptualizaciones, análisis de la literatura, investigaciones y discusiones reflexivas con el objetivo de presentar al lector una imagen de las múltiples dimensiones de la disciplina y profesión de enfermería.
En cuanto a la salud mundial, como una de las metas del milenio, hoy día los enfermeros tienen el reto de cambiar la percepción de su trabajo; lo que era simplemente una vocación y trabajo, ahora reclama una visión fuera de los límites del hospital o del equipo de trabajo. Este libro muestra la diversi-dad de la profesión enfermera y nos guía hacia una visión mundial necesaria para mejorar la salud de la población. Practicamos la enfermería en la clínica, la familia, la comunidad, el país y el mundo; y trabajamos como practicantes, educadores, asesores, investigadores, planeadores de programas comunita-rios, o hacemos políticas. Desde todos estos estamentos estamos en capaci-dad de hacer cambios e influir en el cumplimiento de las metas del milenio.
En la primera parte de este libro, que se refiere a la salud global, encontra-mos ejemplos de la forma como podemos trabajar con organizaciones de en-fermería, como el Sigma Theta Tau Internacional o el Consejo Internacional de Enfermería, para participar directamente las metas del milenio. Ya que no podemos cambiar el estado de la salud global como individuos, es necesario que nos involucremos en investigaciones o proyectos interdisciplinarios con
1 RN, Ph. D. Profesora, Florida International University, Miami.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
12
el fin de, por ejemplo, empoderar a las mujeres, y reducir el hambre o la mor-talidad infantil.
Aunque la mayoría de nosotros no trabaja en países extranjeros sino en co-munidades locales, hay innumerables oportunidades para enfermeros y otros profesionales para mejorar los sistemas de salud y formar recursos nuevos para familias pobres o personas enfermas.
En cuanto a la comunidad, hay proyectos de investigación como base para conocer los diversos aspectos de la vida comunitaria. Sabemos que la salud depende de muchas dimensiones de la vida, como la educación, el sistema de salud pública, el trabajo y la vida espiritual. Como enfermeros de hoy, es-tamos inmersos en la visión amplia, la flexibilidad y la empatía en el trabajo conjunto con otros profesionales, como investigadores, educadores o practi-cantes.
Es primordial anticipar el futuro, y, por lo tanto, resulta inminente prepa-rar a nuevas generaciones en la enfermería. Tenemos que enseñar una visión de salud que abarque todos los aspectos de la vida y todas las edades. De hecho, la segunda parte de este libro discute la didáctica y métodos de ense-ñanza a los enfermeros, y los proyectos para crear un ambiente universitario saludable. Ya no es suficiente enseñar enfermería como vocación, sino tam-bién para cumplir con las metas del milenio. En consecuencia, necesitamos líderes que efectúen cambios. En este libro se habla de cómo empoderar a los estudiantes a ser líderes, trabajando con pares hacia la disminución del con-sumo de alcohol, por ejemplo.
Como profesionales, estos líderes se compromenten en proyectos de in-vestigación con métodos diversos, como metasíntesis, búsquedas de artículos publicados, grupos focales y entrevistas. Los distintos alcances y sus corres-pondientes metodologías se pueden ver en ejemplos concretos, como cono-cer un fenómeno en toda su complejidad, estudiar las reacciones de mujeres al cáncer de mama, o explorar las teorías, reflexiones e ideas en torno a la salud y actividades sexuales que ponen en riesgo a los adolescentes universi-tarios. Son, en la práctica, proyectos de investigación que sirven como base para fomentar intervenciones con las cuales se pueden cumplir las metas del milenio.
En la tercera parte se habla sobre enfermedades crónicas, investigación sobre los problemas en la comunidad y prevención de caídas en el hospital, siempre con una visión amplia, con el fin de crear ambientes saludables y contribuir a nuevas políticas y planes de mantenimiento y prevención. Estos planes pueden incluir el manejo de la enfermedad, rehabilitación, servicios de apoyo o cambios de la infraestructura del sistema de salud, y contribuir así al bienestar de los pacientes y sus familias, mujeres y niños. De hecho, es-tos planes conciben un trabajo de enfermeros en equipos interdisciplinarios en proyectos investigativos cuantitativos o cualitativos, y en la búsqueda de
13
Prefacio
la literatura y discusiones teóricas. Sin embargo, la parte más importante de su trabajo en relación con las metas del milenio es el proceso de cambios en conjunto con la comunidad, con el grupo en foco, con la organización o con el sistema de salud. Se trata de introducir nuevas ideas, programas o servicios con el objetivo de mejorar la salud y reducir la inequidad y la pobreza. Es decir, que cada enfermero, con visión y valor, en cada lugar de trabajo, pueda efectuar cambios en beneficio de la gente que se encuentre en situaciones desventajosas.
En la cuarta y última parte del libro se discute un proceso diferente para contribuir con cuidado humanizado a los objetivos del milenio. Son reflexio-nes sobre la epistemología y la ontología del cuidado, el alivio del sufrimiento, la espiritualidad humana y la esencia del ser y de la profesión. El cuidado humanizado constituye la función y el aporte de un enfermero, contribución que ayuda a establecer las condiciones necesarias para que el paciente busque y experimente el significado de su situación y logre la aceptación de su apuro. Aunque la discusión es teórica y filosófica, es pertinente con las metas del milenio.
Los términos y conceptos que derivan de estas filosofías y teorías del cui-dado suelen ser complejos, de modo que me inclino por explicar aquí el mis-mo fenómeno en términos más sencillos, de mi propio modelo de la organi-zación sistémica. Según este, el profesional en enfermería actúa como guía de los cambios de la persona que sufre una crisis en su pauta de vida. Los re-quisitos previos para sanar son: establecer, según las palabras de Watson, una relación de empatía e igualdad entre paciente y enfermero, y, por otra parte, propender por la comprensión del otro y de sus valores culturales. El cambio del sistema y el crecimiento humano obran sobre la dimensión de la persona como individuo. Es en esta dimensión donde el profesional en enfermería da apoyo al individuo, para que este movilice nuevos recursos y, después, pueda cambiar el sistema entero. Como resultado, se despliega un panorama claro, y un significado y conocimiento mutuos. Este proceso de cuidado se desarrolla hacia la meta de la espiritualidad.
Este modelo es la base para cualquier cambio que se realice en salud, bienes-tar y mejoramiento de las condiciones de vida. Por lo tanto, el cuidado humano es esencial para cumplir las metas del milenio. Y no solo en el nivel individual, sino también en el trabajo comunitario participante. Como se explica en la cuarta parte del presente libro, con cuidado espiritual los enfermeros se trans-forman en líderes servidores o líderes de transformación, que pueden elevar a las personas necesitadas en agentes de su propia salud.
Al recapitular el contenido de este libro es claro que los lectores se hacen a ejemplos y guías de reflexión que pueden motivarlos a asumir una visión am-plia en su trabajo. El ejercicio de la enfermería, en asocio con otros muchos oficios, puede cambiar el mundo.
15
Introducción
Nelly Garzón Alarcón1
La publicación del libro El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio se presenta con gran beneplácito a los profesionales y estudiantes de enfermería, así como a los demás profesionales interesados en el campo del cuidado de la salud humana.
Este libro es la séptima publicación de la serie sobre el tema El cuidado de enfermería, que recopila los trabajos de investigación seleccionados, para ser presentados como ponencias en el xiv Seminario Internacional de Cuidado que realizó la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colom-bia.
Tanto este evento científico de Enfermería, de reconocido prestigio por su calidad científica, como la publicación de las memorias, representan valiosos aportes para los profesionales de enfermería y de ciencias de la salud, por en-contrar en ellos resultados de investigaciones y conocimientos de actualidad con evidencia científica, orientados a humanizar la calidad del ejercicio de la enfermería y en mejorar el aspecto técnico-científico del cuidado brindado a las personas, las familias y comunidades.
El xiv Seminario Internacional de Cuidado que se llevó a cabo en el año 2010 tomó como centro de discusión la propuesta global de las Naciones Uni-das, sintetizada en las ocho metas del milenio, para orientar las acciones de atención integral de las personas y comunidades, con el fin de atender algu-nos de los problemas prioritarios que afectan a la humanidad.
Esta séptima publicación de cuidado consigna los trabajos de investiga-ción, presentados como ponencias en el Seminario Internacional de Cuidado, y organizados en cuatro partes, que permitieron el logro del objetivo gene-ral de socializar los resultados de investigación y desarrollo teórico, que han generado impacto en las prácticas de cuidado de enfermería, en diferentes escenarios clínicos y comunitarios, enfocados en la atención de salud mater-na, neonatal, en el cuidado del paciente crónico, en los escenarios de cuidado de la salud y el trabajo, la salud pública global y la investigación trasnacional.
En esta introducción resalto algunos puntos de reflexión que derivan de los trabajos de la primera parte, titulada Las metas del milenio: un marco de referencia para actuar y fomentar el cuidado de las poblaciones vulnerables,
1 BSN, MSN. Doctora Honoris Causa. Profesora emérita y honoraria, Universidad Nacional de Colombia.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
16
trabajos que en su momento constituyeron las conferencias centrales en la introducción en el seminario internacional anteriormente mencionado.
Parte I. Las metas del milenio: un marco para actuar
y fomentar el cuidado de las poblaciones vulnerables
La primera intervención comienza con la explicación del significado de las metas del milenio y las interrelaciones entre ellas. Además, todas en su con-junto se consideran un pacto de trabajo por la paz, la seguridad, la conviven-cia, el desarme, la inclusión y la protección del medio ambiente, para alcanzar transformaciones que beneficien el logro del bienestar de las poblaciones de una manera integral.
Las dos ponentes invitadas presentaron la visión para el trabajo hacia las metas del milenio, como compromisos de enfermería, tanto en el campo de la docencia como de la administración de servicios de enfermería. Ellas son la doctora Carol Picard, expresidenta de la Sociedad de Honor de Enfermería, Sigma Theta Tao Internacional, actualmente docente en la Universidad de Massachusetts y miembro del Centro para el Fortalecimiento del Liderazgo en la Atención de Salud, y la enfermera doctora Ginette Rodger, vicepresiden-ta de la Dirección de Práctica Profesional y directora ejecutiva del Hospital General de Ottawa.
La doctora Picard hace un recuento de las propuestas de la Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau Internacional, en el 2010 (año de la enfermería como homenaje en el centenario de la muerte de Florence Nightingale), cuyos objetivos eran contribuir al mejoramiento en el cuidado de la salud de las personas y comunidades. Según Picard, los profesionales de enfermería deben prepararse continuamente, es decir, investigar, trabajar con calidad y proponer metas y estrategias para mejorar el cuidado de todos, aplicando la nueva atención primaria de salud. Con varios ejemplos de expe-riencias de profesionales de enfermería en África y en diversos países, Picard ilustra la forma como están contribuyendo al logro de las metas del milenio: experiencias de enfermeras en áreas pobres de África, en labores de educa-ción a familias y en diseño de actividades rudimentarias para la siembra de verduras con el fin de combatir el hambre y disminuir la desnutrición.
Por su parte, la doctora Ginette Rodger hizo referencia a los proyectos in-ternacionales que se desarrollaron en forma cooperativa entre las asociacio-nes de enfermeras de Canadá y Colombia, orientados a promover cambios en las prácticas de enfermería dentro de la filosofía de la salud para todos, en el año 2000. Se trabajaron temas de liderazgo, autorregulación y salud comunitaria. Rodger recuerda que en esa época (década de 1980) se estaba implementando el proyecto de “Salud para todos en el año 2000” con la estra-tegia de Atención Primaria de Salud. Hace referencia al reconocimiento que hizo el director de la oms en 1985: “las enfermeras son los profesionales de la
17
Introducción
salud más preparados para comprender y aplicar los principios de atención primaria de salud […]; si se va a cumplir la meta de salud para todos en el año 2000, será gracias al trabajo de las enfermeras”.
Desde entonces o incluso antes, los profesionales de enfermería han de-mostrado sus capacidades y preparación “para mejorar el cuidado de la salud” de las personas. La consultora Rodger presenta su experiencia de dirección de los servicios de salud en el hospital donde trabaja, y cómo los profesiona-les de enfermería contribuyen efectivamente con sus cuidados en el trabajo cooperativo para alcanzar metas de mejoramiento relacionadas con las metas del milenio.
En este primer aparte también se presentan dos investigaciones realiza-das por el Grupo de investigación de cuidado transcultural de la Facultad de Enfermería: 1) Realidades de la estructura afrocolombiana: más allá de los indicadores, y 2) Creencias de salud en una población afrocolombiana. Ambos son estudios cualitativos, realizados en esta región del país, cuyos ha-bitantes viven en un nivel de pobreza en el cual todas las necesidades básicas están insatisfechas, se carece de servicios de salud y solamente se cuenta con prácticas ancestrales de atención y cuidado de la salud. Los resultados de las investigaciones realizadas muestran la precaria realidad socioeconómica y cultural de la población, y sus creencias en materias de salud y tratamientos para las enfermedades.
Además, este grupo de investigación aborda la estructura social con base en los planteamientos teóricos de Leinninger. Estos estudios serán el paso inicial para empezar a construir y mejorar los cuidados de enfermería que requiere la comunidad, y orientar acciones relacionadas con las metas del milenio, de acuerdo con la decisión y participación activa de la comunidad.
Otras evidencias de trabajo cooperativo para atender problemas priorita-rios de salud y de carácter social relacionados con las metas del milenio se pueden observar en las tres partes siguientes de este libro, en las cuales se pre-sentan investigaciones y proyectos realizados por profesionales de enfermería sobre problemas particulares.
Parte II. Buscar la equidad en salud para las mujeres y los jóvenes
En esta parte se presentan cuatro estudios realizados en el ambiente universitario con diferentes orientaciones. En primer lugar, está el estudio “Transformación y nuevas tendencias de la didáctica en la formación de en-fermeras: retos pendientes”. En él, la autora muestra en la revisión de referen-cias las transformaciones y diferentes escuelas que orientan la didáctica en la enseñanza y cómo esta evolución plantea la necesidad de una reconceptuali-zación de la enseñanza de la enfermería para relacionar la práctica y la técnica con el saber disciplinar, y así lograr cambios sustanciales en la atención de los distintos problemas de salud, con base en nuevos modelos, teorías, progra-
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
18
mas y prácticas. Se cambia el significado del aula (laboratorio de simulación, hospital, comunidad) por un espacio de reflexión, confrontación y debate, en el cual los alumnos y el profesor comparten el diálogo de aprendizaje.
El segundo estudio, “Conocer para no depender”, tiene la finalidad de es-tablecer estrategias para ayudar a los jóvenes universitarios a evitar el hábito de consumo de bebidas alcohólicas, analizar el concepto multidimensional de la salud sexual y reflexionar sobre las consecuencias de la adicción a las sustancias psicoactivas. Con los estudiantes se acordó aplicar la estrategia de trabajo de pares entre estudiantes, para aplicar el programa de las “6 C” (cali-dad, cantidad, consistencia, comida, compañía, conflicto). De esta estrategia participativa surgieron resultados positivos en el favorecimiento de la salud, con base en nuevos conocimientos, apoyos y participación activa.
El tercer estudio, “Salud sexual en mujeres con cáncer de mama: meta-síntesis”, ayuda a comprender el porqué del cuidado de la salud de mujeres con cáncer de mama debe ser integral, es decir, que no se centre únicamente en el cuidado de la salud física y emocional, sino también en la necesidad de comprender y dar apoyo para afrontar los cambios en su vida y salud sexual.
El cuarto estudio, “Salud en el mundo universitario. Representaciones so-ciales de la salud y enfermedad en estudiantes de una universidad privada de Bogotá”, los objetivos se dirigieron a identificar las representaciones so-ciales de salud-enfermedad y el análisis de los factores culturales, sociales y económicos que intervienen en la construcción de dichas representaciones, para identificar las creencias, conocimientos, opiniones que emergen de las interacciones de los individuos con su entorno social, ambiental y cultural. Los resultados de las entrevistas semiestructuradas que se hicieron a 144 es-tudiantes se organizaron en cuatro ejes conceptuales: saber, pensar, hacer y actuar en salud.
Parte III. Combatir las enfermedades crónicas debilitantes
En la introducción a esta parte, la doctora Lorena Chaparro define las enfermedades debilitantes como aquellas que son crónicas y se manifiestan por el deterioro de la condición física y la incapacidad para potencializar lo invisible del ser humano. Hace evidente que aunque estas enfermedades no están incluidas para su atención en las metas del milenio, en declaración posterior de las Naciones Unidas se recomendó que las enfermedades cróni-cas no transmisibles (ecnt) fueran consideradas para su atención como una prioridad en las agendas de atención de salud de los países, y con este fin se definieron los objetivos para atenderlas.
Frente a esta problemática, los profesionales de enfermería “han eviden-ciado el mejoramiento en el cuidado” de las personas que padecen ecnt, gra-cias a la investigación de esta problemática en diferentes contextos culturales y situaciones socioeconómicas, para mostrar “cómo mejorar la calidad huma-
19
Introducción
na y científica” de los cuidados de los pacientes y familiares, y cómo diseñar tecnologías apropiadas para su cuidado, y estrategias, sistemas de apoyo y entrenamiento.
En esta parte se presentan siete estudios de investigación en los cuales se abordan diferentes aspectos de cuidado, y se utilizan diferentes metodologías y enfoques teóricos de enfermería.
Parte IV. Aportar desde la perspectiva del cuidado de enfermería
Luz Patricia Díaz y Olga Yannet Gómez, candidatas a doctoras en Enfer-mería, y la profesora titular Natividad Pinto hacen una completa introduc-ción a esta parte, puntualizando los aportes e innovaciones en el cuidado de enfermería de las ocho investigaciones que conforman esta sección del libro.
Se destaca el progreso evidente que se ha alcanzado en el cuidado de en-fermería con la aplicación de una sólida fundamentación teórico-conceptual, y de los elementos que contribuyen a la calidad de los cuidados de enfermería en las diferentes situaciones estudiadas, desde las perspectivas de humaniza-ción y respeto, tanto como la observación de los criterios científico-técnicos que aseguran la calidad del cuidado y satisfacción del paciente y la familia. Estos indicadores de progreso en el cuidado de enfermería permiten, a la vez, ejercer el liderazgo para asegurar la prestación de servicios con calidad hu-mana, científica y ética, que logren el respeto y reconocimiento de los pacien-tes, del equipo de salud, y de la sociedad, así como la satisfacción personal de los profesionales de enfermería, por su valiosa contribución al bienestar de la sociedad y al progreso de la profesión.
Para terminar esta introducción, me permito afirmar que esta mirada a una muestra de experiencias de cuidado de enfermería, con sólidos funda-mentos científicos y éticos, permite responder la pregunta clave: ¿El cuidado es un elemento exclusivo de enfermería? Mi respuesta es “sí”; no el cuidado genérico u otras clases de cuidado, sino el cuidado de enfermería con carac-terísticas ontológicas propias. Es decir, este cuidado está basado en funda-mentaciones teóricas que han evolucionado en los últimos cien años, gracias a estudios que definen y precisan su naturaleza, y a evidencias científicas que lo acreditan con el distintivo de “cuidado de enfermería”. En consecuencia, este cuidado es distinto de otras categorías de cuidado. Por esta razón se reco-noce y se puede demostrar que un sistema de atención de salud solamente se fortalece y progresa cuando logra incluir en su estructura y organización un fuerte componente de cuidado de enfermería profesional, en todos los niveles de atención.
23
Las metas del milenio: un marco para actuar y fomentar el cuidado de las poblaciones vulnerables
Rosa Yolanda Munévar Torres1
Los Objetivos del Milenio (odm) son un pacto de trabajo por la paz, la segu-ridad, el desarme, el desarrollo y la erradicación de la pobreza. Se resumen en: la protección del entorno común, los derechos humanos, la democracia y el buen gobierno; la protección de las personas vulnerables; la atención a las necesidades especiales de África, y el fortalecimiento de las Naciones Unidas (1), en su propósito de reducir la pobreza y el hambre y con el fin de resolver los problemas de mala salud, desigualdades de género, falta de educación, falta de acceso al agua potable y degradación ambiental (2). Estos últimos están contenidos en el objetivo siete, “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, cuyo indicador es el acceso sostenible a mejores fuentes de abaste-cimiento de agua urbana y rural (3).
Por lo tanto, el acceso al saneamiento es una expresión de las condiciones generales de vida que influye directamente en las condiciones generales de salud. En este sentido, los objetivos uno al siete implican responsabilidad en su cumplimiento por los países en vías de desarrollo (como Colombia), y el objetivo ocho corresponde a países desarrollados.
En particular, el objetivo uno, “erradicar la pobreza extrema y el hambre” (4), implica definir la pobreza como bajos niveles de ingreso y el debilita-miento de capacidades humanas fundamentales (incluyendo la salud), que obstaculizan el avance hacia el bienestar de las personas. La pobreza humana se refiere a la carencia de medios para alcanzar dichas capacidades, como el limitado acceso físico y social para la atención en salud. El desarrollo en sentido contrario es disponer los medios necesarios para alcanzar esas capa-cidades (1).
Otro aspecto importante es la relación de la pobreza con el desarrollo de una región, es decir, el impacto de las condiciones económicas en los estados de salud. De hecho, las condiciones de salud llevan a bajos ingresos, y a su vez estos limitan las oportunidades de promoción y atención en salud.
Además, los objetivos están relacionados entre sí y son interdependientes, de manera que reducir la pobreza no es posible si no se mejoran las condiciones de salud de la población, si no se disminuye la brecha entre los géneros, si no se
1 Enfermera. Magíster en Enfermería. Profesora asistente, Universidad Nacional de Colombia.
24
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
aumentan los niveles de escolaridad y si no se mejora la gestión de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental (5).
En este sentido, la consecución de los objetivos del milenio se ve obsta-culizada por la segmentación de los sistemas de salud, que es el reflejo de los patrones de segmentación social y discriminación de las sociedades. En con-secuencia, la mayor insuficiencia de los sistemas de salud está en la asignación, distribución y formación de los recursos humanos; magnitud y distribución de los gastos públicos, y distribución territorial de la red de servicios de salud y de la infraestructura de la salud (2).
Sumado a lo anterior, los conflictos armados siguen siendo una de las ame-nazas para la seguridad humana, que, junto con el cambio climático, consti-tuyen grandes impedimentos para alcanzar la consecución de los objetivos del milenio. Además, el efecto de estos conflictos y del cambio climático es especialmente perjudicial en las poblaciones vulnerables (2), como lo eviden-cian los dos capítulos iniciales “Salud global. Un llamado para Enfermería” y “Enfermería en el desarrollo de las metas del milenio”.
De igual forma, los dos estudios que se presentan a continuación (y que se enmarcan en los objetivos del milenio uno y siete), “Realidades de la es-tructura social afrocolombiana: más allá de los indicadores” y “Creencias en salud de una población afrocolombiana”, son expresiones de los aportes que las enfermeras ofrecen para alcanzar los objetivos del milenio. Los aportes están centrados en el respeto por la diversidad cultural de los diferentes gru-pos sociales, y en la adopción de medidas que promuevan un crecimiento económico equitativo y sostenible, y el reconocimiento del ser humano como centro del desarrollo (4).
Referencias
(1) Organización Mundial de la Salud [en línea]. Informe sobre la salud en el mundo; 2003. cap. 2. p. 29-45 [citado 24 Sep 2011]. Disponible en: http://www.who.int/whr/2003/en/Chapter2-es.pdf
(2) Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud. [página principal del sitio web]. 45° Congreso Directivo. 56.° Sesión del Comité Regional. Punto 5.3 del orden del día provisional. Los objetivos de desarrollo del milenio y las metas en salud CD45/8; 2004 agosto 12; Washington, D.C.; 2004. p. 1-37. Español [citado 24 Sep 2011]. Disponible en: http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd45-08-s.pdf
(3) Organización Mundial de la Salud [en línea]. Objetivos de desarrollo del milenio. [citado 24 Sep 2011]. Disponible en: http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/es/
(4) Organización Panamericana de la Salud [en línea]. Objetivos de desarrollo del milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe.
25
Las metas del milenio: un marco para actuar y fomentar el cuidado de las poblaciones vulnerables
2005. cap. V. p. 145-180 [citado 24 Sep 2011]. Disponible en: http://www.paho.org/Spanish/ DD/PUB/capitulo5.pdf
(5) Naciones Unidas [en línea]. Objetivos de desarrollo del milenio. Informe 2010. Nueva York: Naciones Unidas; 2010. p. 4-80 [citado 24 Sep 2011]. Disponible en: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress 2010/MDG_Report_2010_Es.pdf
27
Salud global. Un llamado para enfermería
Carol Picard1
2010: el año de la Enfermería
La Enfermería mejora el cuidado de las personas, y yo les hago esta pre-gunta: ¿qué cambios van a iniciar ustedes para mejorar el cuidado? Todos participamos de diferentes maneras. ¿Cuál es mi aporte y cuál el suyo? Los profesionales en enfermería vigilan y protegen el regalo precioso de la vida y de la salud. Este año, Sigma Theta Tau Internacional (stti) se asoció a las Naciones Unidas, proceso que iniciamos en el 2006, cuando fui presidenta de la stti.
Es importante recordar que la organización stti inició en 1920, por ini-ciativa de seis estudiantes de enfermería, quienes se proponían mejorar esta profesión. Estoy segura de que no se dieron cuenta de lo que estaban creando, tanto que en la actualidad hay más de 500 capítulos de esta sociedad de ho-nor en el mundo. Está visto que un paso pequeño puede tener consecuencias enormes.
Las metas para el desarrollo del milenio de las Naciones Unidas son im-portantes, y cada profesional de enfermería debe conocerlas para contribuir con su aporte particular a los mismos fines.
Erradicación de la pobreza extrema y del hambre
Las enfermeras de todo el mundo están trabajando para defender la pobla-ción pobre. La Enfermería está llamada a liderar la vocería para ayudar a la sociedad a que sea consciente de que la salud del pueblo es vital para la salud de la Nación. Algunas veces se trabaja a nivel local y otras, a nivel nacional. La stti patrocina ciertos programas para formar líderes que puedan participar a nivel gubernamental, y ese modelo que está desarrollando la organización es útil para que cada uno pueda replicarlo en el nivel local. También es un modelo que se puede aplicar en toda Suramérica.
En una visita que hice a Sudáfrica, me encontré con unos profesionales de la Enfermería que están trabajando en esta meta de combatir la pobreza extrema y el hambre de una forma muy especial, única. Las enfermeras y profesoras llevaron a sus estudiantes a centros de cuidado de personas ge-
1 Enfermera, Ph. D. FAAN. Profesora, Universidad de Massachusetts, Amherst.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
28
riátrica de la comunidad. Esta parte del país es muy seca, tiene poca lluvia y es difícil cultivar legumbres y verduras; entonces, tanto las profesoras como los estudiantes, usaban partes de camión viejas para arar el terreno y hacerlo más fértil, y usaban las llantas como retenedores de la humedad. Así que sem-braron las maticas dentro de las llantas, cultivaron calabaza y la cosecharon. Los adultos mayores que vivían en esos centros preparaban esas verduras y calabazas, y las llevaban a los lugares donde había personas de la tercera edad que no se podían movilizar y no podían salir de sus casas.
De manera que los estudiantes cumplían su asignatura de ir a cuidar a las personas que estaban en sus casas y no podían salir, y a la vez les llevaban el almuerzo. Este programa se replicó en otras áreas del país.
Fue así como surgió una idea creativa entre los estudiantes y la comunidad a la que estaba prestando ese servicio, idea que luego mejoró el estado nutri-cional de las personas de esa comunidad.
Educación universal y equidad de género
Hay estudios que comprueban que, cuando se invierte en la educación de las mujeres, se producen beneficios sanitarios y económicos para toda la Na-ción. Así que siempre que se educan enfermeras de una forma integral se hacen dos cosas:
a. Se promueve la educación de la mujerb. Se mejora la salud materna y del niño
La stti tiene muchos programas que están orientados hacia la salud ma-terno-infantil, y uno de estos programas es establecer normas para el cuidado de la madre en la atención del parto y el cuidado del niño. Hace poco estuve en la Universidad de Emory en Atlanta (Georgia), en donde hay un gran in-terés por colaborar con diferentes países. Entre ellos están Chile, Paraguay y República Dominicana. La doctora Jennifer Prasca, profesora de esta uni-versidad, está trabajando con el “Cuidado Canguro”, tradición ancestral que viene de los Andes, y cuya implementación inédita en República Dominicana está teniendo curso. Las estudiantes de la Universidad de Emory y de la mis-ma República Dominicana visitan esos hogares y a las madres, para valorar la salud del infante.
Hay muchas asociaciones o trabajos de colaboración que tienen acuerdos entre diferentes grupos, y que están estudiando aspectos de la práctica, la educación y la investigación. En estos proyectos también participan otras ins-tituciones, entre las cuales está la stti.
Una de estas es la Alianza Global para la Promoción de las Prácticas de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Johns Hopkins y la Or-ganización Mundial de la Salud (oms), alianza que puede ser un recurso im-portante para que todo el material que ellos producen esté disponible, libre de
Salud global. Un llamado para enfermería
29
cualquier costo en la red, para que el acceso a nuevos conocimientos y expe-riencias sobre mejoramientos en la práctica de la enfermería esté al alcance de todos. Esta es una iniciativa que podría servir de ejemplo para implementarla en otros espacios y convenios.
La stti tiene un instituto para formar líderes en el área de la salud. En este programa de formación de líderes, que dura dos años, las personas que parti-cipan tienen la oportunidad de estudiar o hacer parte de diferentes proyectos, todos orientados a mejorar el cuidado de la madre y del niño.
Otro aspecto de la práctica de Enfermería que preocupa en todo el mundo es la migración de estos profesionales, y, a la vez, la escasez de ellos en luga-res del mundo en franca necesidad de este personal. En estos últimos meses, tanto la stti como el Consejo Internacional de Enfermeras (cie) realizaron una cumbre sobre la migración de las enfermeras y el problema de la esca-sez. Por otra parte, el número reducido de docentes en el área de enfermería también afecta la salud, porque no hay suficientes educadores para formar un buen número de profesionales. Dicho informe de la cumbre fue publicado en diciembre de 2010.
La seguridad del paciente tanto en la práctica como en la investigación
¿Conocen ustedes el Centro de Colaboración de la oms que promueve soluciones relacionadas con la seguridad del paciente? Es un aspecto muy importante en el cuidado de los pacientes. De hecho, la Enfermería participa en forma importante dentro del grupo de investigación sobre seguridad del paciente. El cuidado es determinante en la función de enfermería en los pro-yectos de investigación.
Un primer tema de considerable atención en estas investigaciones es aquel que estudia los medicamentos con nombres parecidos, similitud que suele ge-nerar dudas entre los profesionales de la salud. En este estudio también par-ticipan los farmaceutas, con quienes se trabaja conjuntamente, con el fin de unificar la forma de presentación y denominación de los medicamentos, con el objeto de aumentar la seguridad del paciente.
El segundo aspecto que se estudia es la identificación del paciente. Hace poco me tuvieron que hacer una intervención y la enfermera me preguntó mi nombre, la razón por la cual estaba a punto de ser operada y qué tipo de cirugía era. De hecho, ella debía conocer de antemano todos estos datos, y no solo aquellos que estuvieran anotados en la cintilla de mi muñeca.
En los Estados Unidos y quizás también en Colombia se acostumbra a que, antes de comenzar un proceso quirúrgico, se detengan todos y aclaren qué va a hacer cada uno, para que todos tengan muy claras sus funciones durante la intervención y así evitar errores garrafales.
Tercero, la comunicación sobre el paciente durante la entrega (de turno o de un servicio al otro) resulta crucial para la seguridad del paciente.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
30
Cuarto, tener pleno conocimiento de la realización del procedimiento co-rrecto en el lugar correcto del cuerpo es tan importante como el segundo pun-to expuesto arriba, sobre el conocimiento, la identificación del paciente y su necesidad.
Quinto, el control de las soluciones concentradas de electrolitos en empaques distintos, para distinguir los que van dirigidos a los adultos de aquellos que van dirigidos a los niños, ha contribuido a dismiuir notablemente los errores que a veces traía consecuencias graves en los niños.
Sexto, asegurar la precisión en la administración de medicamentos y en el momento crítico. Muchas veces es determinante la entrega del medicamento al paciente en los turnos o servicios, sobre todo cuando se trata de pacientes de la tercera edad. Hay que informarse sobre la frecuencia y cantidad de me-dicinas que ellos deben tomar, y prever la contingencia de que ellos no lleven consigo ni el medicamento ni la prescripción. A esto se lo llama “reconci-liación con los medicamentos”. En este punto tenemos que asegurarnos de que el medicamento que él necesita es el que el paciente va a recibir, y puede ser muy complicado. Valga recordar que fueron profesionales en Enfermería quienes descubrieron este aspecto.
Un séptimo aspecto del mejoramiento en el cuidado del paciente se refiere a evitar los errores en la conexión de catéteres y tubos. De hecho, salvamos mu-chas vidas utilizando procedimientos complejos en el hospital, pero también debemos estar alerta a conocer los distintos tipos de productos de las compa-ñías o entidades que producen los tubos para asegurarnos de conectar el tubo o catéter que sí es y dónde debe ir.
Octavo, el uso una sola vez de jeringas o equipos de inyección es otro aspecto muy importante en la seguridad. Florence Ninghtingale se sorprendería si supiera que todavía tenemos que recordar en enfermería aspectos tan básicos como el lavado de manos.
Les quiero contar una historia que viene del Hospital John Hopkins (Uni-versidad homónima), uno de los hospitales más reconocidos en todo el mun-do. Tiene que ver con una incisión para catéter central de un paciente. El número de infecciones era altísimo y la enfermera encargada del control de infecciones mencionó esto tanto al jefe de departamento como al director. Fueron al origen de la queja y a estudiar quiénes trataban a esos pacientes, quiénes se lavaban las manos y quiénes no, y resultó que los médicos no se es-taban lavando las manos. Entonces, el jefe del departamento médico y la jefe del departamento de Enfermería hicieron una circular para todo el personal del hospital que decía:
Si un profesional de enfermería ve a un médico acercarse a un paciente para hacer el procedimiento sin lavarse las manos, por favor llamar a estos teléfonos inmediatamente…
Salud global. Un llamado para enfermería
31
Y de inmediato bajó el número de infecciones a más o menos el 5 %. Fue necesario que los jefes del departamento médico y de enfermería trabajaran en colaboración para detener este proceso infeccioso.
Hay investigaciones que apoyan lo que hacemos tanto en enfermería como en medicina; sin embargo, tenemos que establecer si esa evidencia es correc-ta. Por ejemplo, una colega trabajaba en Cuidados Intensivos con una mujer de 38 años de edad, con cirrosis hepática en estado terminal, quien en muchas oportunidades había sido ingresada a esta unidad, pero la paciente se deterio-raba cada vez más. Le comenté los resultados del estudio que acababa de leer; ella reflexionó sobre ellos y coincidió conmigo en que ella seguía las mismas recomendaciones. No obstante, se propuso, durante todo un año, detenerse constantemente y preguntarse “¿qué está sucediendo aquí y ahora?”, según la recomendación explícita que le había hecho.
Esta nueva perspectiva hizo que ella cambiara por completo el sistema de trabajo dentro de toda su unidad. Se preguntaba: “¿Cuántos residentes intro-ducen un catéter central por primera vez, y en julio, cuando hay rotación de residentes, cuántos lo hacen acertadamente?” En consecuencia, también se preguntaba: “¿Cuántas veces debe permitírseles que lo intenten?”. Como tal práctica repetitiva mortifica de forma inaudita al paciente, mi colega decidía sacar al residente de la unidad y ordenarle detenerse. Le preguntaba: “¿Qué es lo que está pasando aquí?”. Si el residente argumentaba que solo estaba tratan-do de hacer su trabajo, ella le pedía que, antes que nada, mirara a los ojos del paciente, que se diera cuenta del sufrimiento que para él representaban tantos intentos fallidos. Así que mi colega le pedía a un experto que pusiera el catéter en cuestión, y postergaba la práctica del residente para otro día. No siempre funcionaba, me contó mi colega, pero a veces sí.
Lo que ella trataba de hacer era que cada miembro del equipo de la unidad mirara al paciente, no la tarea ni la situación, sino al paciente.
La Red Internacional de Investigación en Enfermería sobre vih/Sida es un grupo que investiga esta enfermedad. Tiene sede en la Universidad de California, San Francisco. Todos los estudios que han realizado en este tema durante los últimos veinte años están en el catálogo de la Biblioteca Virginia Henderson de la stti. En África, tenemos un capítulo de la stti que abarca toda África, y muchos países tienen miembros en ese único capítulo. Cada año se reúnen y hacen mesas redondas sobre la investigación, y la meta es crear y realizar proyectos en los que participen tanto investigadores exper-tos como personas que están iniciando, para que escriban estas propuestas o proyectos. Han tenido éxito en la gestión de recursos económicos en sus países para realizar estudios que no solamente afectan su país, sino a otros del continente.
Me encanta esta frase del idioma de Suráfrica: “yo soy, porque tú eres”, pues obra como desarrollo del liderazgo. Hay un proverbio chino que dice: “el
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
32
5 % de las personas son buenas, 1 % son malas y los demás simplemente son seguidores”. Lo primero que pensé con respecto a ese proverbio fue que desti-laba pesimismo, pero un colega chino me explicó: “nosotros cuando decimos bueno, queremos decir que tiene fortaleza, y no todos sienten esa fortaleza, ese valor para enfrentar los desafíos que implica el liderazgo”.
Fueron seis estudiantes quienes empezaron en la stti, y muchas veces se necesita solo una persona para hacer el cambio en una institución o en un ámbito.
Es el caso de Sue Ruka, enfermera jefe de un hogar geriátrico en el cual todos los residentes del hogar están en un estado avanzado de Alzheimer. Cuando ella llegó a ejercer el cargo de directora del hogar, los índices de ca-lidad eran pésimos y la rotación del personal era del 90 %. Ella se propuso implementar un nuevo modelo de cuidado, de modo que le dijo al personal: “si quieren irse, bien pueden hacerlo, pero si quieren aprender a ejercer mejor la Enfermería, quédense”.
Su modelo se basaba en la teoría de Margaret Newman de la expansión de la conciencia, y el núcleo o el centro del enfoque que ella tenía era identifi-car algo que tuviera sentido para la persona con Alzheimer en la institución y obrar con sensatez y eficacia en su vida actual. Le pregunté a Sue Ruka: “¿Cómo logra que los pacientes con Alzheimer, con enormes dificultades de comunicación, le hagan entender lo que es importante para ellos en este mo-mento?”. Me respondió con un ejemplo: “Una mujer llegó llorando y dándole golpes a la pared. Le pregunté al esposo de esta señora qué sería lo que ella diría en el caso de que pudiera hablarnos. El esposo me dijo que para ella lo más significativo había sido su profesión: era profesora universitaria y auto-ra de muchos títulos, y mundialmente conocida. Su trabajo la había llenado de satisfacciones. Así que pensé: ‘esta mujer necesita una oficina’. No podía disponer de un espacio para una oficina, pero sí tenía un escritorio, esferos, lápices, papel y una cartelera, y ubiqué todos estos elementos en el cuarto de la señora. Cuando la paciente llegó y vio todo. Lo que escribía era incoheren-te, pero en ese momento estaba cumpliendo con el ritmo de su vida. Hubiera querido tener un video del día 1 y del día 4; el día 1: el llanto que no podía contener y dándole golpes a la pared, y el día 4: paseándose alegremente por los pasillos del hogar”.
Otro ejemplo en el mismo hogar: había una mujer supremamente difícil; necesitaba terapia respiratoria pero se negaba a recibirla. No obstante, un miembro del personal entendía lo que ella estaba viviendo y le dijo a la en-fermera: “apuesto a que le gustaban mucho las películas de Marlene Dietrich”. En efecto, simularon un cigarrillo con un adaptador largo, la paciente se tran-quilizó y solo así permitió que se le hiciera la terapia respiratoria y el trata-miento completo.
Salud global. Un llamado para enfermería
33
Cada ejemplo tiene una historia personal detrás que hay que descubrir y trabajar. Con ello, no solamente los pacientes llegan a tener paz, tranquilidad y a estar alegres, sino que se produce un cambio en todo el personal de la institución, porque entre más conocían a los pacientes, más satisfactorio era su trabajo. Entonces, ¿cuál fue el resultado para el hogar? Bueno, los pacientes estaban mucho más tranquilos y mejor, y desde entonces no volvió a haber rotación del personal: todos querían permanecer en el hogar.
Clara Barton, fundadora de la Cruz Roja de los Estados Unidos, decía: “desafío la tiranía de hacer lo mismo siempre, porque así lo hemos hecho”, y algunas veces necesitamos mucho valor para decir asumir ese reto, para cam-biar la forma en que estamos haciendo nuestro trabajo. Por esta razón, hay que encontrar personas que les ayuden a ustedes, profesionales de Enferme-ría, a hacer mejor su trabajo. Es muy importante buscar mentores que ayuden a formar en nosotros los mejores líderes.
Aparte del programa que tiene la stti para pacientes en la unidad mater-no-infantil, también hay otros programas en formación de líderes en las áreas de Geriatría y en el área de la docencia de Enfermería.
Thomas P. O’Neill fue representante de la Cámara de los Estados Unidos, una de las personas que más poder tenía dentro del país, y decía que “la po-lítica se realiza siempre a nivel local”. Él era un hombre muy sabio y estaba convencido de que para hacer cambios en el mundo había que comenzar don-de la gente vive, donde están las personas en el nivel local. Entonces, invito a cada uno los lectores a pensar en una acción que cada uno pueda tomar en este año, para comenzar la tarea de cambiar el estado de la salud global en el mundo.
Bibliografía
Enfermería en el Johns Hopkins Hospital [página principal del sitio web]. Disponible en: http://www.hopkinsmedicine.org/nursing/
Newman M. Health as expanding consciousness. 2nd edition. New York, NY; National League for Nursing Press; 1994.
Organización Mundial de la Salud. [en línea]. Centro Colaborador de la oms sobre Soluciones para la Seguridad del Paciente. Preámbulo a las soluciones para la seguridad del paciente [citado 9 May 2007]. Disponible en: http://www.ccforpatientsafety.org/common/pdfs/fpdf/ICPS/PatientSolutionsSPANISH.pdf
Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau International. [página principal en línea]. EE. UU. Disponible en: www.nursingsociety.org
UCSF International Nursing Network for HIV/AIDS [página principal en línea]. University of California, San Francisco, CA. Disponible en: http://www.aids nursingucsf.org/
35
Enfermería en el desarrollo de las metas del milenio
Ginette Rodger1
Hace más o menos 25 años tuve el privilegio de trabajar con mis colegas en Colombia. Acababa de ser nombrada Directora Ejecutiva de la Asociación Canadiense de Enfermeras (cna), y en ese tiempo desarrollé mi primer pro-yecto de colaboración internacional con mis colegas colombianas. Tuve el privilegio de hacer tres proyectos conjuntos. El primero, de 1984-1986, en el que identifiqué tres temas de nuestro trabajo conjunto: liderazgo, salud co-munitaria y autorregulación.
ANEC-CNA
Trabajo conjunto 1984-1986Trabajo conjunto 1993-1996Trabajo conjunto 1996-1999
Desarrollo de liderazgo en EnfermeríaParticipación de Enfermería en salud comunitariaAvanzar en autorregulación
ANEC: Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia.
Para comenzar, quisiera referirme a los precursores de las metas del mi-lenio, al plan de “Salud para todos”, a las contribuciones de enfermería a la Atención Primaria en Salud y a las metas del milenio.
Estoy segura de que todos están familiarizados con la iniciativa de “Salud para todos” para el año 2000 en Alma Ata que se propuso en 1972, pero, para 1988, fue evidente que no se iban a cumplir esa meta. Por lo tanto, se hizo un cambio en su presentación, de modo que quedó: “Salud para todos en el año 2000 y más allá del año 2000”.
1 RN, Ph. D. Vicepresidenta principal del Professional Practice and Chief Nursing Executive, Hospital de Ottawa.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
36
Por desgracia, después del año 2000, la Organización Mundial de la Salud (oms) no le prestó la atención necesaria a esta meta, y, a raíz de esta falta de interés, un grupo de enfermeras del cie (Consejo Internacional de Enferme-ras) y de la Asociación Canadiense de Enfermeras, de la cual en ese momento participé, se planteó que no era suficiente centrarse en la atención primaria, sino que había muchas otras actividades y áreas que se debían atender tam-bién para lograr la “salud para todos”.
La onu (Organización de las Naciones Unidas) fue el organismo que acogió esa propuesta de Enfermería para ampliar el programa. Fue en ese momento que la onu comenzó a pensar en las metas del milenio, pero en este momento, en una reunión que se celebró en Canadá, los miembros de esta organización se dieron cuenta de nuevo de que no se iban a alcanzar esas metas en el 2015. El director ejecutivo de la oms en 1985 dijo: “si se va a cumplir la meta de salud para todos es porque Enfermería lo va a lograr”.
Como no podemos dejar a un lado la atención primaria, yo quisiera presen-tarles cómo Canadá está siguiendo el trabajo, utilizando la atención primaria como fundamento para alcanzar las metas del milenio. Una de las claves para que se pueda implementar un programa de atención primaria en un país in-dustrializado como lo es Canadá es con un marco de referencia que incluya todos los elementos necesarios para que esto se pueda dar.
Entonces, desarrollamos un marco de referencia, en el que toda acción que se llevara a cabo contribuyera al progreso de la atención primaria. En primer lugar, identificamos las políticas internacionales, nacionales y municipales, y los marcos de referencia legales y fiscales que tuvieran alguna relación con aspectos de salud. Luego, miramos los factores que determinan la salud: edu-cación, economía, etc., que guardaran vínculos con la salud de las personas. Luego evaluamos el sistema de prestación de servicios de salud, aunque todos sabemos que el solo servicio de prestación de salud no es suficiente para lo-grar las metas. Fue así como incluimos todos los niveles de atención: primario, preventivo y hasta la parte de cuidado de las personas en estado terminal, y luego integramos en el marco de referencia los valores de la sociedad cana-diense alrededor de la salud.
Muchas veces los canadienses se identifican únicamente como tales para encontrar las características únicas que tiene el Sistema de Salud de Canadá. Por ejemplo, todo canadiense tiene derecho a la atención de su salud sin im-portar cuán llena esté su billetera; este es el principio universal y no importa el lugar del país en donde esté el ciudadano canadiense; no importa la residencia pues hay igual calidad de atención en salud y sin costo. En consecuencia, vie-ne el principio de integralidad, que significa que tanto el cuidado hospitalario como el cuidado comunitario están incluidos en este plan de salud.
Hay otro aspecto que es la administración pública. Es innegable establecer un sistema privado de atención de salud en Canadá. De manera que todos
Enfermería en el desarrollo de las metas del milenio
37
estos valores los incluimos en el marco de referencia, y, por último, incluimos los principios de atención primaria en salud, por ejemplo: la forma multidis-ciplinaria de acercarse a los problemas de salud, el trabajo entre sectores, la importancia de la promoción de salud, la participación de los ciudadanos en las decisiones que se tomen respecto al cuidado de la salud y las tecnologías apropiadas. Ahora, se podía ver que todos los elementos del marco de refe-rencia eran aceptables.
Luego, fue necesario mirar la profesión de Enfermería y todos los elemen-tos que se necesitaban para poder actuar dentro de ese marco de referencia. De ahí surgieron preguntas como: ¿Qué recursos humanos se necesitan para brindar esta salud?, ¿qué marco de referencia regulador se necesita?, ¿qué fi-nanciación se necesita?, y ¿cuáles son los estándares de la práctica que permi-ten satisfacer las necesidades? Obviamente también nuestras investigaciones sugerían acompañar este trabajo para poder cumplir con el marco de referen-cia, de manera que cualquier aspecto de ellos, que indican salud, en el que se juzga, se valora y se trabaja, fue el centro de la atención de enfermería.
A continuación, presentamos algunas de las iniciativas en las que parti-ciparon profesionales en Enfermería de la Asociación de Enfermeras Cana-dienses, para que se pudieran posponer las metas del milenio.
Promoción de salud
Marco de referencia de cna e iniciativas
• Marco de referencia de la atención primaria en salud• Documento de antecedentes y hojas de datos• Coalición e iniciativas• Trabajo internacional• Encuesta nacional (Lemire Rodger & Gallagher)
Posteriormente, se desarrollaron varios documentos de antecedentes y de datos para poder hacer presión diaria sobre estos aspectos. También se esta-blecieron acuerdos y coaliciones con iglesias y grupos que tenían interés en aspectos de salud, y el trabajo que se hizo con la oms para que se pusiera en marcha este plan, además de dos encuestas nacionales sobre estos aspectos que realizamos con algunas colegas. El primer estudio se hizo sobre la situa-ción que encontrábamos y los cambios que se presentaron entre 1985 y 1995 para el progreso de la atención primaria, y la segunda encuesta que se hizo fue entre 1995 y el 2000.
En la década de 1990, el gobierno recortó el presupuesto para salud. No obstante, lo interesante fue que entre 1985 y 1995 se observó un progreso en
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
38
el cuidado y la atención de las familias, y también progresaron los proyec-tos para mejorar la calidad de la salud. Vimos también que los ciudadanos estaban participando más activamente en los programas de promoción de salud, y también observamos que había un mayor trabajo interdisciplinario, no solamente entre enfermeras y médicos, sino con las otras profesiones rela-cionadas con la salud. Igualmente, iniciaba la colaboración intersectorial; por ejemplo, con la policía y los encargados del transporte.
Sin embargo, no se observó ningún progreso en el aspecto de tecnología apropiada, pues al país le interesaba más la tecnología de punta que la tecno-logía para las cosas más comunes y corrientes, y Enfermería trabaja más con este tipo de tecnología. Ello derivó en una disminución del presupuesto, y todos esos logros anteriores retrocedieron. Por ejemplo, la colaboración in-terdisciplinaria ya no era con los demás profesionales, sino solamente entre médicos y enfermeras. Todos esos factores de participación ciudadana fueron disminuyendo, razón por la cual se destacó en la insistencia ante la oms para que pusiera énfasis en la atención primaria en todo el mundo. En consecuen-cia, en ese contexto se desarrollaron las metas del milenio.
La onu eligió ocho metas para el desarrollo en el milenio, y tres de ellas tienen relación directa con la salud, aunque sabemos que todas son parte de los factores que determinan el estado de salud.
Desarrollo de las metas del milenio
1. Erradicar la extrema pobreza y el hambre2. Lograr la enseñanza básica universal3. Promover la equidad de género y empoderamiento de la mujer4. Reducir la mortalidad infantil5. Mejorar la salud materna6. Combatir el vih/Sida, la malaria y otras enfermedades7. Garantizar la sostenibilidad ambiental8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
La primera meta era erradicar la pobreza extrema y el hambre, y es claro que las mejorías en la vida de los pobres han sido demasiado lentas y algunos logros alcanzados han sido con esfuerzos que se están erosionando debido al clima y las crisis alimentarias y económicas.
A la Enfermería siempre le ha preocupado la pobreza; por lo tanto, unirse a estas campañas para generar conciencia de la pobreza entre la población es un objetivo básico de Enfermería, y, en colaboración con el cie, la Asociación Canadiense de Enfermeras ha realizado dos simposios sobre este tema. En
Enfermería en el desarrollo de las metas del milenio
39
este momento, la asociación tiene convenios colaborativos con siete diferen-tes países en todo el mundo, y siempre se incluye el tema de la pobreza como estudio prioritario.
También se han identificado la segunda y tercera meta como muy impor-tantes, que son: la educación y la igualdad de género. Como profesionales de la Enfermería tenemos mucho que ver con la atención primaria y con la igual-dad de género. No hemos trabajado mucho en particular sobre la igualdad de género, pero sí tiene mucho que ver con las dos siguientes metas, que son parte de ese mismo problema.
Creemos que la morbilidad y la mortalidad infantil y la salud de las ma-dres están rezagadas, debido justamente a la identidad que existe en el tema del género. Para nosotros como profesionales de Enfermería las metas 4 y 5 son clave para cumplir nuestros objetivos; reducir la mortalidad materna a ¾ para el 2015.
Hace un año, la onu dictaminó el poco progreso en la meta número cinco para mejorar la salud materna, y reportó que 500 000 mujeres mueren anual-mente de complicaciones prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto (enero de 2009).
Los profesionales de Enfermería de la Asociación Canadiense en el 2010 escribimos cartas al Primer Ministro canadiense y también al g8 para que se tuviera en cuenta este problema. Pero la carta fue negada. Por lo tanto, desa-rrollamos un documento para respaldar los beneficios financieros de invertir en la salud materna.
Dado que el g8 se reunió alrededor del tema de la economía, teníamos que hablar el mismo idioma de ellos, de modo que en un grupo de trabajo sobre este aspecto se pidió destinar 40 billones de dólares en los siguientes cinco años a nuestro proyecto. Creemos que esto permitirá salvarles la vida a 16 millones de mujeres. Nos alegró muchísimo la acogida que tuvimos en el grupo de trabajo del g8, que fue dirigida por el Primer Ministro de Inglaterra y el director del Banco Mundial.
La sexta meta es combatir el vih/Sida, la malaria y otras enfermedades, como la tuberculosis, que todavía es un flagelo en algunas partes del mundo.
La estrategia de Enfermería al respecto consiste en fortalecer la formación de los profesionales, informar y educar sobre aspectos como el vih/Sida y otras enfermedades. No hay duda de que en este tema de vih/Sida la iniciati-va 3x5 de la oms ha tenido un impacto importante.
La séptima meta es garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. En-fermería ha participado en este aspecto más que todo en el acceso al agua potable. Igualmente, la octava meta es fomentar una asociación mundial para el desarrollo, con aprobación de todos los países del mundo, de manera que podemos trabajar en cualquier proyecto colaborativo para tener un impacto sobre el cumplimiento de las metas del milenio.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
40
En conclusión, la contribución de Enfermería a la salud mundial es igual que estar contribuyendo con nuestro programa a las metas del milenio en todos los países del mundo. Estoy de acuerdo con el pronunciamiento del director ejecutivo de la oms, que dice: “para lograr las metas del milenio, Enfermería es la profesión clave”.
Bibliografía
Lemire G, Gallagher S. The shift toward primary health care in Canada from 1985-1995. En: Steward M, editor. Community nursing: promoting Canadians’ health. Toronto: W. B. Saunders; 1995. p. 37-60.
Lemire G, Gallagher S. The shift toward primary health care in Canada from 1985-2000. En: Steward M, editor. Community nursing: promoting Canadians’ health. 2nd edition. Toronto: W. B. Saunders; 2000. p. 33-55.
United Nations [en línea]. Un summit concludes with adoption of global action plan to achieve development goals by 2015, [citado 20 Sep 2010]. New York, NY. Disponible en: http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
United Nations. United Nations Convenes World Leaders to Deliver on Anti-Poverty Commitments [citado 20 Sep 2010] Disponible en: http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG2010_PR_EN.pdf
World Health Organization [en línea]. Declaración de Alma Ata-Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. Alma-Ata, 1978 Sep 6-12; URSS [citado 20 Sep 2010]. Disponible en: http://www.paho.org/spanish/dd/pin/alma-ata_declaracion.htm
World Health Organization [en línea]. Objetivos de desarrollo del milenio. [citado 20 Sep 2010]. Disponible en: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
World Health Organization [en línea]. Reafirmacion de Alma Ata en Riga, 1988. [citado 20 Sep 2010]. Disponible en: http://hist.library.paho.org/Spanish/BOL/v109n(5-6)p592.pdf
World Health Organization [en línea]. The 3 by 5 initiative [citado 20 Sep 2010]. Disponible en http://www.who.int/3by5/en/
World Health Organization [en línea]. Towards age-friendly primary health care. [citado 20 Sep 2010]. Disponible en: http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/92415 92184.pdf
41
Realidades de la estructura social afrocolombiana:
más allá de los indicadores
Nhora Cataño Ordóñez1
Lucero López Díaz2
Heddy López Díaz3
Vilma Florisa Velásquez Gutiérrez4
Según el informe sobre los objetivos del milenio, en Ginebra del 2011, “toda-vía queda mucho por hacer por las niñas y las mujeres, por la promoción del desarrollo sostenible y por la protección de los más vulnerables” (1). Ese es el caso de los habitantes del municipio de Guapí, donde se desarrolló el presente estudio. Los objetivos no solo no se han cumplido, “sino que no son viables por las dificultades que enfrenta el sistema general de seguridad social de salud que están ligadas fundamentalmente a la concepción de política social y de transformación del mercado laboral, inherentes al nuevo modelo de de-sarrollo” (2, p. 357), que ha profundizado el deterioro de las condiciones de vida, estrechamente relacionadas con factores sociales, político-legales, eco-nómicos, educativos religiosos, filosóficos, tecnológicos y valores culturales, entre otros, de la población.
El municipio de Guapí, ubicado en el departamento del Cauca y rodea-do por el río que lleva su mismo nombre, tiene acceso únicamente por vía aérea, fluvial y marítima (3). La extensión del municipio es de 2688 km2 con aproximadamente 30 527 habitantes, quienes, en su gran mayoría, viven en condiciones de penuria social, baja escolarización, inseguridad alimentaria, condiciones precarias de vivienda y saneamiento básico y desempleo (4). Su inequidad social los sitúa en el segundo lugar con los mayores índices de pobreza (lp (Línea de Pobreza)/ li (Línea de Indigencia)/- nbi (Línea de
1 Enfermera. Magíster en Enfermería. Profesora asociada, Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia.
2 Enfermera. Doctora en Enfermería. Profesora asociada, Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia.
3 Psicóloga, Universidad Católica de Colombia.4 Enfermera. Magíster en Enfermería. Profesora asociada, Facultad de Enfermería,
Universidad Nacional de Colombia.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
42
Pobreza)/Necesidades Básicas Insatisfechas) y puntajes en el icv (Índice de condiciones de vida) comparados con los hogares de población no étnica (po-blación mestiza y blanca) (5).
Culturalmente, los contrastes de la población guapireña se derivan de sus prácticas ancestrales de curación, que se constituyen en el uso frecuente de plantas, rezos y rituales, así como la consulta a practicantes populares, como curanderos, remedieros, parteras y sobanderos. Los bailes, música y la tra-dición artesanal se han convertido en normas sociales. La religión católica fundamenta la religiosidad y tiene una fuerte expresión en la cotidianidad de las personas. La producción basada en la agricultura, la pesca, la minería y explotación maderera forma parte de las actividades económicas (6).
La aproximación de análisis frente a lo que han estimado los organismos internacionales como desarrollo en las poblaciones y las necesidades especí-ficas de los grupos ha sido objeto de atención y discusión en el grupo de in-vestigación de Cuidado Cultural de la Salud, ya que puede vislumbrarse poca sensibilidad y conocimiento acerca de los procesos culturales y la cosmovi-sión de las comunidades en las que se pretenden realizar las intervenciones, y, por consiguiente, se ve afectada la eficacia de las mismas. El reconocimiento de la diversidad cultural y las maneras en que se construyen las dinámicas so-ciales permeadas por la estructura social determinan una serie de acciones en el cuidado de la salud, el mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar de las poblaciones.
Las características de la población afrocolombiana y sus marcadas condi-ciones de marginalidad han inquietado al grupo de Cuidado Cultural de la Salud de la Universidad Nacional de Colombia, que ha venido realizando es-fuerzos en sus trabajos investigativos por comprender las realidades de grupos en contextos rurales, urbanos, y mestizos que se encuentran en situaciones de discapacidad y pobreza (7, 8), con el propósito de contribuir a los procesos que resignifican la condición humana y el restablecimiento de derechos.
Con la propuesta teórica de Leininger se instaura la columna vertebral del planteamiento y análisis del presente trabajo investigativo. Por ello, en el mo-delo del Sol Naciente que representa la salida del sol en los cuidados, la autora tiene en cuenta la concepción del mundo de las poblaciones y los componen-tes de la estructura social que influyen el cuidado de la salud. Sus presupues-tos determinan que dicha estructura marcan la forma como las personas van a cuidar su salud.
Los factores de la estructura social, de acuerdo con Leininger, son los tec-nológicos, religiosos, filosóficos, sociales, políticos, legales y educacionales, además de la escala de valores (9). Todos ellos constituyen el eje central de análisis en el presente trabajo investigativo, ya que dicha estructura social con sus factores opera como barrera o como facilitador para el cuidado, constitu-yéndose en condicionantes de las decisiones que puedan tomar las personas.
Realidades de la estructura social afrocolombiana: más allá de los indicadores
43
Sin duda, la forma como los diferentes grupos de edad y grupos poblacionales desarrollan sus procesos de cuidado, implica el reconocimiento e identifica-ción del universo de símbolos y significados con los que dan sentido a su experiencia de vida y salud, para actuar frente al cuidado cotidiano (10).
De esta manera, la estructura social fue abordada de acuerdo con el plantea-miento de Madeleine Leininger (9), que tiene en cuenta los factores sociales, político-legales, económicos, educativos religiosos, filosóficos, tecnológicos y valores culturales. Para efectos del presente estudio, definiremos todos estos factores en los siguientes términos:
Factores sociales: características que enmarcan y determinan el entorno social de los habitantes, las dinámicas de las relaciones familiares y comunita-rias en el contexto del cuidado de la salud.
Factores político-legales: condicionantes de tipo normativo, legislativo y acciones de tipo gubernamental, que influyen en el bienestar y cuidado de la salud.
Factores económicos: contexto de la economía que denota las fuentes de ingresos y gastos de la población y su influencia con el cuidado de la salud.
Factores educativos: características de la educación en la población, ma-neras en la construcción del conocimiento que se trasmite, y los distintos saberes que determinan el cuidado y mantenimiento de la salud.
Factores religiosos: sistema de prácticas espirituales (ritos, amuletos, etc.) relacionados con un ser supremo, y que permiten enfrentar diferentes situa-ciones en la vida o que se convierten en fuente de apoyo para cuidar de la salud y mantenerse bien.
Factores filosóficos: concepciones de tipo ideológico que tienen las perso-nas y que hacen parte de su cotidianidad, lo que genera toma de decisiones ante situaciones de la vida y de la salud.
Factores tecnológicos: avances de tipo científico y técnico de creación, ya sea externa o interna, y que son empleados por la población para apoyarse en el cuidado de la salud. La deficiencia en algunos aspectos tecnológicos se constituye en una barrera para cuidar de la salud.
Valores culturales: fundamentos y raíces normativas que regulan el com-portamiento de la población y que hacen parte de las acciones que se deben tener en cuenta para cualquier situación o momento.
El hecho de que los profesionales de salud se aproximen a la comprensión de la estructura social de las poblaciones les facilita brindar cuidados cultu-rales, lo cual requiere conocer los sistemas integrados de patrones comporta-mentales aprendidos por parte de los miembros de una población objeto de estudio. Esto implica el conocimiento acerca de lo que piensan, dicen y hacen, así como las actitudes y valores. Desde Enfermería se ha venido favorecien-do la importancia de desarrollar competencias culturales en salud, lo cual obliga al conocimiento de la diversidad de prácticas de cuidado que surgen
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
44
en los distintos valores culturales y que permiten mantener unas prácticas de cuidado específicas y particulares (11, 12), “producto de la reflexión de las ideas, hechos y circunstancias relacionadas con el proceso optimizador de las necesidades de salud que garantizan la integridad y armonía de todas y cada una de las etapas que constituye la vida humana” (13).
Con los modelos de Enfermería Transcultural se ha intentado conceptuali-zar el cuidado cultural como manera de responder a las demandas multicultu-rales. Spector describe el cuidado cultural como una atención profesional que es culturalmente sensible, apropiada y competente, que tiene como principio el reconocimiento de que todos los grupos culturales tienen actitudes hacia el cuidado, la enfermedad y la salud, así como la gran variedad de creencias y prácticas en salud (14).
En ese mismo sentido, Purnell desarrolla su modelo de Competencia Cul-tural, el cual considera pertinente su aplicabilidad para todos los profesio-nales con acciones en el cuidado en salud. El modelo es un acercamiento etnográfico centrado desde el punto de vista del poblador émic, y desde el punto de vista del investigador étic, que suscitan una comprensión cultural desde la aparición de enfermedades, en los momentos de mantenimiento y promoción de la salud (15). Sin embargo, no se puede olvidar que Leininger es precursora de que para que las ideas del cuidado culturalmente congruente se den es indispensable conocer la estructura social que puede influir en la manera como es visto y vivido por las poblaciones, e incluso por los profesio-nales de la salud.
En concordancia con lo anterior, buscamos conocer y comprender la es-tructura social (desde todos los factores propuestos por Leininger) de un grupo afrocolombiano en el municipio de Guapí, Cauca, a fin de encontrar los principales factores que influyen en la salud y las condiciones de vida de esta población. Nuestro objetivo es hacer un aporte en el análisis del cumpli-miento de los objetivos del milenio.
Método
El estudio cualitativo de tipo etnográfico se realizó con observación parti-cipante y entrevistas en profundidad. Con la observación participante se ob-tuvo un referente de los factores que componen la estructura social de la po-blación desde los contextos privados (valores y factores religiosos, filosóficos y sociales) y públicos (factores económicos, político-legales, educativos y tec-nológicos). Durante estas observaciones se propusieron preguntas acerca del contexto social, cuestionario que quedó condensado en un diario colectivo. Acto seguido, el grupo investigador contrastó los datos recogidos y generó reflexiones acerca de la interferencia del grupo investigador en el campo y la interpretación de los datos.
Realidades de la estructura social afrocolombiana: más allá de los indicadores
45
Se realizaron quince entrevistas en profundidad con colaboradores cla-ve, del municipio de Guapí, Cauca, con edades que oscilaron entre 59 y 78 años, ocho mujeres y siete hombres del área urbana de Guapí. La inserción al campo se llevó a cabo durante el segundo semestre de 2008, cuando se logró establecer vínculos con diversos sectores de la comunidad como organismos de gobierno, líderes comunitarios e instituciones sociales participantes en el sector. El trabajo de campo fue realizado por dos docentes de enfermería y siete estudiantes de último año con entrenamiento previo. La observación participante se efectuó durante el mes de febrero de 2009 y fue condensada en un diario de campo grupal. El análisis de la información se realizó de forma inductiva e interpretativa. Fueron seleccionados los descriptores culturales (designación dada por el grupo a los comentarios provenientes de las entre-vistas o de los diarios de campo), y, a continuación, en una matriz de análisis generada por el grupo, se organizaron de acuerdo con la similitud las subca-tegorías para después construir las categorías.
Como parte del rigor metodológico, se realizaron reuniones grupales de análisis donde se ponía de manifiesto la reflexividad de los investigadores y se contrastaban las subcategorías emergentes. Acuerdos grupales conduje-ron a la interpretación respectiva de estas subcategorías, y a los mecanismos que permitieron credibilidad y auditabilidad en la investigación. Asimismo, el estudio contó con el aval del Comité de Ética de la Universidad Nacional de Colombia, y se consideraron todos los cuidados éticos de acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia.
Resultados
La estructura social fue abordada de acuerdo con el planteamiento de Ma-deleine Leininger (9) donde se encontraron los hallazgos, teniendo en cuenta los factores sociales, político-legales, económicos, educativos religiosos, filo-sóficos, tecnológicos y los valores culturales.
El factor social
La familia: en la sociedad guapireña se promueve la importancia del for-talecimiento de las redes familiares. La familia es considerada eje fundamen-tal que provee herramientas necesarias para el desarrollo de las personas y la comunidad. La familia guapireña por lo general es extensa, en la cual las mujeres desempeñan un papel primordial, puesto que están encargadas de la crianza y el sostenimiento familiar mediante trabajos informales. Para ellas, el hecho de tener muchos hijos es garantía de tener quién las cuide durante la vejez, y es un indicador de que hay más personas aptas para trabajar. Para la población es importante mantener sus raíces y genética; por ello se promueve la escogencia de pareja de la misma raza.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
46
La comunidad: los habitantes se han organizado para mejorar sus condi-ciones de vida. Esto les ha permitido la construcción de vivienda e infraes-tructura vial, actividades que han realizado gracias al apoyo y gestión de los líderes comunitarios. Gracias a estas gestiones sociales, los líderes se han po-sicionado en una jerarquía alta dentro de la comunidad.
Factores político-legales
El gobierno responsable de la crisis: se le ha imputado la principal responsa-bilidad al gobierno por los problemas que los aquejan. Las acciones violentas en el municipio han acarreado que las familias, por miedo, no salgan de sus casas. Ello ha desencadenado una disminución en el desarrollo económico y social de la población, que perpetúa así las crónicas desigualdades. De esta manera, “la calidad de vida, la vida misma y la salud de los colombianos y colombianas están sufriendo graves consecuencias derivadas de la guerra y la violencia generalizada” (16).
Carencias en el acceso a servicios de salud y a otros beneficios: la población considera insatisfechas sus necesidades en cuanto a la prestación de servicios de salud en gran medida debida al cúmulo de procesos administrativos y le-gales que deben seguir. La información insuficiente o inexacta hace que los usuarios vayan de un lado para otro, sin resolver sus demandas en salud. Son muchos los trámites que se deben hacer y pocas las ayudas que se reciben o llegan del gobierno para acceder a beneficios tales como los de alimenta-ción, bonos para quienes están en situación de discapacidad o créditos para la formación de empresa. Las escasas ayudas económicas que llegan se quedan en manos de personas que son catalogadas como “corruptas”, y que los han dejado pobres. A esto se le añade la influencia del conflicto armado, que ha persistido durante años, y que ha invalidado el empoderamiento de la pobla-ción frente a sus problemas. Las ayudas que han llegado al municipio solo han beneficiado a algunas personas, ya que en época de elecciones los beneficios económicos y empleos han sido otorgados de acuerdo con ciertas posiciones dentro de la comunidad. Todo ello indica que “el aseguramiento en salud no significa acceso real o utilización efectiva de servicios, ni remoción de ba-rreras económicas, como lo plantearon los creadores e impulsores de la ley 100/93” (2, p. 365), ni equidad en el acceso a los servicios de salud.
Factores económicos
Los ingresos: la dinámica cotidiana del rebusque en los guapireños involu-cra a cada uno de los miembros de las familias, quienes deben aportar acti-vamente en la economía familiar. Dicha situación ha incidido en la inclusión de niños y jóvenes a la educación, así como al acceso a la educación superior. La población en su mayoría no posee un trabajo estable y por lo tanto su situación económica es regular y variable. Algunas de las actividades que pro-
Realidades de la estructura social afrocolombiana: más allá de los indicadores
47
ducen ingresos a las familias guapireñas provienen de trabajos agrícolas, pe-cuarios y de extracción, como la pesca y la minería. Un alto índice de empleos informales entre hombres, mujeres y niños se enmarcan en la elaboración y venta de productos propios de la región, como el dulce de coco, las cucas, las bebidas alcohólicas (como el biche, la tomaseca y el arrechón), conchas de ostras y artesanías en madera como elementos para el hogar, elaboración de instrumentos musicales. Todos estos empleos informales constituyen las principales fuentes de ingreso de las familias (17). Algunos habitantes se sos-tienen económicamente prestando servicios de traslado de personas y turis-tas hacia otros sitios de la región en lanchas o botes. Para algunos sectores de la sociedad guapireña los ingresos dependen del ingreso salarial producto de la vinculación formal, ya sea en las áreas de la salud o en el sector educativo.
La sostenibilidad: para los habitantes, “vivir en el municipio es costoso”, ya que muchos productos llegan de otras partes a precios muy altos y los recursos con los que cuenta la población son poco explotados debido a que no cuentan con suficiente dinero para invertir en proyectos de producción. El sostenimiento diario de las familias guapireñas implica mantener familias numerosas, que dependen en muchos de los casos de las ventas informales. Esta situación se establece como un problema que afecta la protección laboral y la asistencia social.
Factores educativos
Acceso a la educación: como se pudo notar en el factor económico, la sa-tisfacción de las necesidades económicas en las familias se constituye en una prioridad para los guapireños, por ello, la educación es considerada un pri-vilegio de pocos, ya que solo en algunos sectores sociales se puede acceder al sistema educativo porque no se cuenta con el respaldo económico y social. Así, socialmente predomina la vinculación al trabajo informal en edades tem-pranas antes que estudiar, ya que las familias requieren del aporte económico de todos sus miembros para subsistir.
El papel educativo de los ancianos: las personas ancianas, independiente-mente de su género, son respetadas y valoradas en la población guapireña. Estos actores son fuente de conocimiento y experiencia; a través de ellos se obtienen y persisten los saberes tradicionales de parteras, remedieras, curan-deros y sobanderos. Estos “sabios” proporcionan ayudas y respuestas acerca de cómo cuidar la salud y afrontar otras situaciones en la vida.
Factores religiosos y filosóficos
La adversidad en manos de la espiritualidad: se constituye en un aporte valioso para las formas de afrontamiento ante los percances de la vida que continuamente los pone a prueba. Los guapireños encuentran distintas ma-neras para explicar lo que les pasa: le atribuyen un don a un ser supremo que
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
48
los acompaña. Desde los grupos de oración se facilita el buen estado de ánimo y una manera de obtener protección.
Las prácticas religiosas se basan en la devoción por santuarios, la oración y comunión. Mantenerse cercanos a Dios les permite contar con las ayudas para que las cosas salgan bien, para tener salud y mejorar las situaciones que enfrentan a diario. La celebración en este tipo de actividades acrecienta y da fuerza a su gran linaje cultural, y se constituye en una forma de expre-sión de satisfacción. Gracias a las expresiones y sentimientos motivados por las creencias e ideologías religiosas, los habitantes se contagian de alegría y bienestar.
Convicciones que guían el actuar: el factor filosófico permea acciones de respeto hacia los recursos con los que se cuentan. Por ello se fomenta una filosofía del cultivo, donde es primordial mantener y propiciar el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, a través de la siembra racional de alimentos necesarios para la subsistencia, sin que esto ocasione daño a la naturaleza y a la tierra. Los guapireños se manifiestan como personas con una actitud posi-tiva y serena ante las situaciones de la vida; su alegría y entusiasmo los lleva a acciones de apoyo entre la comunidad para lograr objetivos comunes.
Factores tecnológicos
Los inventos y adaptaciones: la comunidad guapireña ha desarrollado me-canismos novedosos para sobrevivir a la escasez de recursos. Un ejemplo de ello son las adaptaciones que han inventado para facilitar el desplazamiento de los ancianos discapacitados en el hogar. Por ejemplo, idearon unas barandas de palo que sirven de apoyo, o unas cuerdas para ayudar al traslado de los discapacitados.
En ausencia de acueducto, inventaron un sistema de canaletas con las cua-les reciclan el agua lluvia. Esta es depositada en grandes tanques, y la usan para lavar la ropa, bañarse y en ocasiones para cocinar.
Debilitamiento de condiciones para cuidar de la salud: la ausencia de equi-pos de diagnóstico y de laboratorio dificultan los adecuados procesos de análisis y tratamiento. Para acceder a estos procesos, se requiere viajar largas horas en lancha o de un viaje en avión para llegar a Popayán o a Cali, situa-ción que para muchos de sus habitantes es restringida debido a la carencia de recursos económicos.
Por otra parte, el inadecuado manejo de las basuras genera condiciones de salubridad deficientes que permiten la proliferación de enfermedades infec-tocontagiosas. Asimismo, la ausencia del acueducto promueve la contamina-ción del agua y de los alimentos.
Los valores
Lo que debe ser… se debe hacer: se promueve la protección por el saber popular y de la cultura en general. El respeto por las personas mayores cobra
Realidades de la estructura social afrocolombiana: más allá de los indicadores
49
relevancia, ya que son consideradas fuente de educación y conocimiento. Los mantiene unidos el valor de la colaboración y el servicio. Visitar a los enfer-mos forma parte del compromiso social. Una visita alegra al cuerpo enfermo y ayuda al bienestar del alma. En cuanto al respeto por la individualidad, tienen conciencia de tomar distancia acerca de lo que le pasa a los otros, de tener respeto por lo que le pasa a cada quien. En situaciones adversas, entre todos se tienden la mano, hay disposición incondicional para ayudar a los otros, así ellos pasen las mismas necesidades; no importa la raza, la condición social ni la edad.
Consideraciones finales
El contexto social de los guapireños muestra desigualdades en las oportu-nidades educativas, laborales y en los ingresos, que profundizan diariamente la pobreza de esta región, agravada por el conflicto armado que vive el país.
Las múltiples características que toma la estructura social de la comuni-dad, mediadas por la construcción cultural, implican retos que van más allá de la proyección de indicadores. El panorama muestra las frágiles condicio-nes en que viven los guapireños y una tendencia que se fija en la dinámica de subsistencia aislada de mecanismos que proporcionen buena calidad de vida, y que, por consiguiente, influyen en el modo como estas poblaciones pueden cuidar su salud.
Luego de diez años de planteados los objetivos de desarrollo de milenio, y teniendo en cuenta el aporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) acerca de la reorientación de los patrones de desarrollo de la región en torno a un eje principal (la equidad) (17), el estudio nos muestra que no hay reducción de la desigualdad social en sus múltiples manifestacio-nes. Por el contrario, la estructura social de los guapireños está especialmente relacionada con la pobreza; no hay una enseñanza primaria universal, ya que la gente opta por salir a trabajar antes que a estudiar debido a que sus familias no cuentan con una fuente de ingreso estable y suficiente, y, por otra parte, se detecta que la educación sigue siendo un privilegio al que pocos tienen acce-so. Estos hallazgos son comparables con los datos del Departamento Admi-nistrativo Nacional de Estadística (dane) donde se ratifica que el 43 % de la población residente en Guapí ha alcanzado el nivel básica primaria, el 24,3 % secundaria, solo el 2 % ha alcanzado el nivel profesional y el 1,1 % ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel educativo es cercana al 18,5 % (18).
Por otra parte, frente a detener y reducir las tasas de prevalencia, morta-lidad y morbilidad de enfermedades como el hiv/Sida, el paludismo y otras enfermedades prevenibles, además de la mortalidad infantil y materna, los hallazgos demuestran que existen barreras de acceso a los servicios de salud debido a factores de índole político, económico y tecnológico. Las personas
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
50
no llegan al hospital porque no cuentan con recursos económicos para hacer-lo, y, cuando por fin lo consiguen, los largos procesos administrativos y buro-cráticos terminan por desgastarlos. En otros casos recurren a los practicantes populares, porque encuentran en ellos respuestas inmediatas e integrales a sus problemas de salud. Por su parte, el hospital no cuenta con la suficiente dotación médico-quirúrgica, lo que obliga el desplazamiento de los usuarios a municipios aledaños. No obstante, debido a la ubicación geográfica del mu-nicipio, este desplazamiento resulta difícil y solo se puede hacer por transpor-te aéreo o marítimo, situación que es altamente condicionada por los escasos recursos económicos de la población.
Lo obtenido en las observaciones, aunque no reporta datos sobre la pre-valencia de algunas enfermedades, sí deja un alerta sobre las escasas herra-mientas y estrategias con que cuenta la población para hacerle frente a las enfermedades que los aquejan, como la malaria y el dengue, enfermedades a las que más se ve expuesta la población con deficiencias en el acceso al agua potable y sistemas sanitarios.
En cuanto al objetivo de garantizar la sostenibilidad del medio ambien-te e incorporar como metas algunas relacionadas con el acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua potable y mejores servicios de sa-neamiento, se observó incumplimiento a este objetivo, dadas las condiciones deficientes de los servicios sanitarios y de agua potable, sumado el inadecua-do manejo de las basuras.
Los hallazgos mencionados desde la perspectiva cualitativa ponen en consideración aspectos culturales, el cuidado popular y la resiliencia como herramientas que permiten aproximarse a la realidad de las comunidades. Esto despliega un amplio espacio de conocimiento que vislumbra particu-laridades y subjetividades que permiten comprender los procesos y meca-nismos de afrontamiento que la comunidad realiza, para solventar la crítica situación de la estructura social encontrada, frente a una cosmovisión prác-tica plena de alegría, energía, esperanza y de amor a la vida, a la familia y al medio ambiente.
Edificar una sociedad incluyente y más humana requiere sobrepasar las barreras de acceso a la salud, educación y de tipo sanitario como líneas divi-sorias. Por otra parte, es indispensable descubrir y comprender las realidades que se tejen en los diversos sectores y culturas; de lo contrario se seguirán haciendo esfuerzos parciales que no desencadenan rupturas importantes en el mejoramiento de las condiciones de vida. Por ello es necesario abordar in-tegralmente la situación de salud de esta región, con un modelo de desarrollo alternativo, en un sistema de salud y de educación más equitativo y de política social que permita construir modelos de cuidado cultural para la población.
Desde la formación del recurso humano en salud es necesario formar pro-fesionales con competencia cultural. Ello requiere sensibilización, habilidades,
Realidades de la estructura social afrocolombiana: más allá de los indicadores
51
conocimiento, deseo y conciencia cultural, para comprender la diversidad de prácticas de cuidado, que permitan mantener unas prácticas de cuidado espe-cíficas y particulares (11, 12). Se debe propiciar un diálogo constante entre el saber profesional y el popular, así como el desarrollo de estrategias conjuntas que posibiliten la mediación cultural, que, por consiguiente, apunten al desa-rrollo de los objetivos de milenio.
Referencias
(1) Ban Ki-moon. Secretario General de la onu. Ginebra 2011. onu. Objetivos de desarrollo del milenio. Informe 2009. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (desa). Nueva York: Naciones Unidas; 2009 [citado 11 Feb 2010]. Disponible en: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf /MDG_Report_2009_SP_r3.pdf
(2) Echeverri ME. La situación de salud en Colombia. En: La salud pública de hoy. Enfoques y dilemas contemporáneos en salud pública. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Memorias Cátedra Manuel Ancízar; 2004.
(3) Delgado M, Tabares E, Bedoya LM, Cairo C del, Calvache JA. Informe final del proyecto: Signos de alarma en enfermedad neonatal: percepciones de los cuidadores y trabajadores de la salud. 2004. Presentado a Childnet inclen.
(4) Alvarado B, Vásquez L. Determinantes sociales, prácticas de alimentación y consecuencias nutricionales del parasitismo intestinal en niños de 7 a 18 meses de edad en Guapi, Cauca. En: Biomédica [Internet] 2006 [citado 6 Oct 2010];26:82-94. Disponible en: http://www.cepis.org.pe/texcom/nutricion/2006261.pdf
(5) Urrea F, Viáfara C. Pobreza y grupos étnicos en Colombia: análisis de sus factores determinantes y lineamientos de políticas para su reducción. Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad, DNP-BID. Grupo de investigación CIDSE-IRD sobre estadísticas étnico-raciales; 2005. p. 128.
(6) Alcaldía Municipal de Guapi, Cauca. Plan de Desarrollo Municipal de Guapi Cauca 2008-2011: Trabajando con experiencia. Guapi, Colombia: el autor; 2008. p. 227.
(7) Cárdenas A, López AL. Resiliencia ante la vejez, la discapacidad y la pobreza: Historia oral de vida. En: III Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud. Libro de resúmenes; 2008 mayo 6-9; San Juan, Puerto Rico; 2008. p. 122-123.
(8) López WI, Puentes YS, Soto BH, Cataño N. Aproximaciones al cuidado de las familias afrocolombianas con ancianos desde las necesidades de su contexto. En: Paraninfo Digital [Internet] 2009
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
52
[citado 16 Ago 2011];7:1-12. Disponible en: http://www.index-f.com/para/n7/170d.php
(9) Leininger M, McFarland M. Transcultural nursing: Concepts, theories, research, and practice (3rd edition.). New York, NY: McGraw-Hill; 2002. p. 71- 98.
(10) Muñoz L, Vásquez ML. Mirando el cuidado cultural desde la óptica de Leininger. En: Colombia Médica. 2007 Dic;38(4):98-104.
(11) Ruiz B, Lara P, Rodríguez I, Ocejo M. Aprender de los demás: a propósito de una investigación intercultural. En: Metas Enfermería. 2006;9(9):22-26.
(12) Silveira K, Sanson IP, Lenardt MH. Envolvimiento da teoría do cuidado cultural na sustentabilidade do cuidado gerontológico. Acta Paúl Enferm. 2007;20(3):362-7.
(13) Siles J. Una mirada a la situación científica de las especialidades esenciales de la enfermería contemporánea: la antropología de los cuidados y la enfermería transcultural. Cul Cuid. 2001;10:72-87.
(14) Spector R. La enfermería transcultural: pasado, presente y futuro. Cul Cuid. 2000;iv(7-8):16-127.
(15) Purnell L. El modelo de competencia cultural de Purnell: Descripción y uso en la práctica educativa, administración e investigación. Cul Cuid. 1999;iii(6):91-102.
(16) Franco S, Forero LJ. Salud y paz en un país en guerra: Colombia, año 2002. En: La salud pública de hoy. Enfoques y dilemas contemporáneos en salud pública. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Memorias Cátedra Manuel Ancízar; 2004. p. 555.
(17) Municipio. Sitio oficial del municipio colombiano [página principal en línea]. Objetivos del desarrollo del milenio. [citado 16 Ago 2011]. Disponible en: http://www.municipiocolombiano.gov.co/odm.shtml?apc=o-xx1-&x=2370164
(18) DANE. Boletín Censo General 2005, perfil Guapi, Cauca [citado 12 Ago 2011]. Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cauca/guapi.pdf
53
Creencias en salud de una población afrocolombiana
Lucero López Díaz1
Nhora Cataño Ordóñez2
Heddy López Díaz3
Vilma Florisa Velásquez Gutiérrez4
Las creencias en salud
Las disciplinas sociales han tratado de definir las creencias sin lograr un acuerdo general. Desde la psicología social se habla de ellas como represen-taciones sociales que se componen de tres elementos fundamentales: 1. La información: “organización o suma de conocimientos que muestran particu-laridades en cuanto a cantidad y a calidad”. 2. El campo de la representación: “organización del contenido de la representación en forma jerarquizada, que permite visualizar el carácter del contenido, las propiedades cualitativas o imaginativas”. 3 La actitud: “orientación favorable o desfavorable en relación con el objeto de representación social” (1). Las creencias son un resultado cultural, que están orientadas a una total adhesión y aceptación por parte de los grupos e individuos (2).
Por su parte, la sociología formula que las creencias están enmarcadas en formas alternativas de interpretar el mundo que normalmente se catalogan como “supersticiones” (3). Desde la Enfermería Transcultural con Purnell y Paulanka (4), las creencias son una aceptación de verdad que no requieren de-mostración y han sido clasificadas como: “prescriptivas: sobre lo que se debe hacer para tener armonía con la familia y un buen resultado en la sociedad, restrictivas: las cosas que no se deben hacer para tener resultados positivos, y las tabú: aquellas cosas que si se hacen, es probable que causen gran preocu-pación o resultados negativos para el sujeto, la familia o la comunidad”. De
1 Enfermera. Doctora en Enfermería. Profesora asociada, Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia.
2 Enfermera. Magíster en Enfermería. Profesora asociada, Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia.
3 Psicóloga, Universidad Católica de Colombia.4 Enfermera. Magíster en Enfermería. Profesora asociada, Facultad de Enfermería,
Universidad Nacional de Colombia.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
54
acuerdo con Rokeach, citado por Araya (5), “las creencias son proposiciones simples, conscientes o inconscientes, inferidas de lo que las personas dicen o hacen”. “Su contenido, puede describir el objeto de la creencia como verdade-ro o falso, correcto o incorrecto, y evaluarlo como bueno o malo. Asimismo, puede propugnar un cierto curso de acción o un cierto estado de existencia como indeseable”.
Las creencias en salud direccionan las ideas y prácticas basándose en la tradición, y se aceptan regularmente en forma acrítica por los miembros de un grupo. Son interpretadas como correctas, de modo que las prácticas deri-vadas de las mismas son vistas como adecuadas para hacer frente al fenóme-no de la salud y la enfermedad. Además, “son conocimientos comunes a los cuales todos los miembros de una sociedad tienen acceso en menor o mayor medida” (6).
Para los profesionales de la salud, las creencias de las personas son vistas como elementos poco importantes en el tratamiento (7). Parten de la premisa que lo no probado con los instrumentos científicos carece de sentido y no se establece el diálogo con ese saber popular. Esta forma de abordaje, de la sub-cultura del profesional de salud, produce una barrera con los usuarios de los servicios, con la consecuente demora en la búsqueda de atención oportuna y el bajo éxito en los tratamientos (8-11). Comprender los valores, creencias y prácticas en salud desde el punto de vista de los usuarios es reconocer que existe un saber popular del que se puede aprender, dialogar, negociar, y por qué no, transgredir la práctica profesional cotidiana con una cocreación de nuevas formas de cuidar la salud-enfermedad.
Lo planteado ha sido motivo de exploración del Grupo de Investigación en Cuidado Cultural de la Salud (gccs), de la Facultad de Enfermería, de la Universidad Nacional de Colombia. Por tal razón, se vienen desarrollando es-tudios con poblaciones ancianas en situación de discapacidad y pobreza, así como con sus familias en distintos contextos culturales. Esta directriz ha per-mitido comprender cómo estos grupos reconocen y dan significado a sus pro-blemas de salud, deciden cómo tratarlos y adoptan distintas maneras de cuidar en medio de la adversidad. Igualmente, el grupo viene asumiendo el reto de desarrollar acciones en salud congruentes con su universo cultural (12-15).
El presente artículo describe las creencias que enmarcan las acciones del cuidado de la salud en una población afrocolombiana del municipio de Guapí, Cauca. Se constituye en una invitación a los profesionales de salud para formarse en competencia cultural, y en un aporte para el cuidado en Enfermería considerando las creencias de los sujetos de cuidado, así como la posibilidad de ampliar “el horizonte para concebir la diversidad en igualdad cuando hablamos de cuidados transculturales” (16). Asimismo, se concibe como una contribución al diálogo entre el saber popular y el saber profesio-nal “que no pretende ejercer una relación de poder profesional o que busca
Creencias en salud de una población afrocolombiana
55
traducir linealmente desde la lógica del profesional, sino que busca reconocer una diversidad sobre el autocuidado y la pluralidad de los mismos” (16). De esta manera, podrán disminuir las imposiciones en las acciones de salud y lograr congruencia con los valores, creencias y necesidades sentidas por las poblaciones o grupos a su cargo (17).
Describir las creencias de Guapí implica una localización geográfica en Colombia. Este municipio está rodeado por el río que lleva su mismo nom-bre. Acceder al lugar solo es posible por vía aérea, fluvial y marítima. El muni-cipio presenta una extensión de 2688 km2 y aproximadamente 30 527 habitan-tes (18). Ocupa el segundo lugar en los índices de pobreza de Colombia (19). Sin embargo, es una población con una inmensa belleza natural, con gente solidaria y sonriente que pone en la marimba y en los tambores un ritmo mágico y de arrullo a su vida.
Las creencias de la población guapireña tienen profundas raíces africanas. Por lo tanto, la comprensión de la salud-enfermedad está interrelacionada con el mundo de lo sobrenatural. Los remedieros y curanderos desempeñan un papel importante en la comunidad, quienes con hierbas, “secretos” u ora-ciones tratan los “males”.
Metodología
El estudio tiene un abordaje etnográfico desde la perspectiva de Guber (20), y comprendió los tres significados de etnografía propuestos por la au-tora: 1. Como enfoque: permitió particularizar las creencias en las acciones del cuidado de la salud en una población afrocolombiana. 2. Como método: la información fue recogida mediante observación participante y entrevistas en profundidad. 3. Como texto: se interpretan los hallazgos de acuerdo con el proceso interpretativo del grupo de investigadores.
La exploración se realizó en el área urbana del municipio de Guapí, Cauca, haciendo uso de la observación participante y entrevistas a profundidad. El proceso de inserción al campo se desarrolló en dos momentos: el primero, en el segundo semestre de 2008, donde se establecieron vínculos con distintos sectores de la población. El segundo, durante el mes de febrero de 2009. El tra-bajo de campo estuvo liderado por dos enfermeras docentes e investigadoras del gccs, y siete estudiantes de último año de Enfermería, semilleros del gru-po, quienes fueron entrenados previamente.
Participaron quince colaboradores clave. Ocho mujeres y siete hombres, en un rango de edad entre los 59 y 78 años, que respondieron a criterios de inclusión, como el ser referenciados y reconocidos por la comunidad como personas con amplio conocimiento de las prácticas culturales en salud con disposición para compartir sus experiencias. La observación participante per-mitió pasar desde los escenarios públicos (iglesia, alcaldía, centro comunita-rio, tiendas) a los privados con gran facilidad. En esos contactos se realizaban
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
56
preguntas descriptivas sobre la cultura afrocolombiana y guapireña siguiendo los factores de la estructura social propuestos por Leininger. En un diario colectivo, los investigadores registraron las respuestas, los comportamientos y las actitudes de la observación participante, previo a encuentros grupales donde se contrastaba la información obtenida y se reflexionaba sobre la po-sible interferencia del grupo en campo sobre los datos y su interpretación.
Se realizó una entrevista por participante con una duración entre 60 y 120 minutos, las cuales fueron grabadas y transcritas en su totalidad. El aná-lisis de información se realizó de forma manual, desde una óptica inductiva e interpretativa. Fueron organizados los descriptores culturales (denomina-ción acuñada por el grupo a los diálogos provenientes de las entrevistas o de los diarios de campo), posteriormente en una matriz de análisis generada en el grupo se organizaron por similaridad las subcategorías, y luego se cons-tituyeron las categorías. Para mantener el rigor metodológico, se realizaron sesiones grupales de análisis donde se ponía de manifiesto la reflexividad de los investigadores y se contrastaban las subcategorías emergentes para llegar a consensos grupales sobre su interpretación, elementos que permitieron los criterios de credibilidad y auditabilidad en la investigación.
El estudio contó con el aval de Comité de Ética de la Universidad Nacional de Colombia, se obtuvo de los colaboradores el consentimiento para ser gra-bados, y fueron considerados los cuidados éticos de acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia (21). Como parte del com-promiso con la comunidad, fueron socializados los hallazgos con diversos actores sociales. Los resultados constituyeron una ventaja para la comunidad porque fueron base para el desarrollo de dos programas de cuidado cultural de la salud en el segundo semestre de 2010. El primero, un programa de visita domiciliaria dirigido exclusivamente a las personas ancianas en situación de discapacidad, y el segundo, un programa educativo dirigido a los familiares de esos ancianos en un contexto grupal.
Resultados
Las categorías que emergieron de los hallazgos se han relacionado con la clasificación de creencias expuestas por Purnell (4). Se lograron identificar una de tipo restrictiva (lo que puede hacerle daño al cuerpo), tres de tipo tabú (aquellas cosas que si se hacen, es probable que causen gran preocupa-ción o resultados negativos, como: cuidarse de lo que hacen otros, el mundo sobrenatural afecta y los augurios en los sueños) y una prescriptiva (la fe en los remedios populares y sus sabios).
Creencias restrictivas
Lo que puede hacerle daño al cuerpoA la mujer embarazada de Guapí se le recomienda restringir el consumo
de carnes de animales “de monte” (salvajes), ya que se consideran “alimentos
Creencias en salud de una población afrocolombiana
57
fuertes”, porque pueden enfermar al recién nacido: La embarazada no debe comer la carne de animales que son del monte; esa carne daña al niño, le hace mal, el niño nace enfermo. Esta creencia es similar a otros reportes con la misma población, en la cual se explica que estos alimentos producen ataques en el recién nacido o en el feto; pueden producir los llamados “conjuelos” (animal que se alimenta del feto) (22, 23).
Un tipo de creencia restrictiva es la encaminada a rechazar algunos me-dicamentos que puedan afectar el desempeño sexual o causar algunas otras alteraciones de tipo orgánico.
La píldora anticonceptiva, por ejemplo, es considerada como causante de cáncer en las mujeres y de disminución del deseo sexual: da miedo los efectos que pueden tener las pastillas, porque la parte química lo desbarata a uno, le causa el cáncer y se le quita a uno el deseo.
Algunos hombres restringen el consumo de antihipertensivos: Las pastas que manda el médico para la tensión le afecta las relaciones sexuales porque no hay excitación, lo mejor es no tomárselas, […] no quiero tomar pastas porque el miembro no se me[…] le digo, hermanito, si usted no quiere morirse no tome pastas, no tome nada. Utilizan de manera alternativa, para el manejo de la hipertensión, hierbas o jugos: Para eso se toma el agua de la Santa María, que es una hierba para la hipertensión arterial, o el jugo de remolacha con el agua de lulo verde.
Cuando la familia determina que el problema de un niño es el “mal de ojo”, se abstienen de suministrar los antibióticos ordenados por el médico porque temen que el infante muera: Esas medicinas antibióticas que mandan a los niños con ojo son dañinas, son muy fuertes para ellos. Algunos niños se han muerto en el hospital por esa medicina, se les va la respiración[…], […]lo mejor es ir para donde una persona que rece al niño, que le echen leche materna y saliva por la mañana en la oreja para que el ojo no vaya a acabar al niño o, […] toca darle al niño la yerbita y la tomita con el rezo secreto.
Estos hallazgos son similares a otros estudios con población afrocolombia-na, en los cuales para curar el “mal de ojo” es frecuente la utilización de rezos y bebidas que especialmente contienen hierbas y licor. Para los rezos, se le hace al niño la señal de la cruz en la frente, en el pecho y del hombro izquierdo al derecho, las oraciones se hacen en silencio y son desconocidas por las madres. Los bebedizos o tomas que contienen en su gran mayoría plantas vegetales solas, y en algunas, al parecer, mezcladas con un aguardiente (licor), petróleo, ajo, cebolla u otras sustancias no conocidas por las madres (24).
Asimismo, la restricción del uso de antibióticos especialmente para el “mal de ojo”, concuerda con lo reportado en el estudio de Delgado et al. (23) con la misma población. Todo indica que la explicación está en que “la enfermedad es ‘celosa’ frente al conocimiento occidental”. Se menciona en dicho estudio que los profesionales de la salud en el hospital de Guapí aceptan las interven-
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
58
ciones del saber popular de los curanderos a solicitud de los padres de los niños afectados, con el fin de generar más confianza en los servicios de salud. En el hospital se permite todo tipo de curación, con excepción de la toma de algún bebedizo (23). Para el momento de este estudio, no se estaba dando el proceso de negociación en el hospital, como se informó en la anterior inves-tigación, pero pone de manifiesto la posibilidad del diálogo entre saberes y la necesidad de desarrollar procesos que den continuidad a las iniciativas de negociación entre el saber popular y profesional.
Es evidente que las creencias restrictivas despiertan actitudes de acepta-ción o rechazo a las actividades profesionales, y que hay preferencia por el uso de remedios caseros y de plantas. En consecuencia, se genera un interesante desafío a los profesionales de la salud sobre el diálogo necesario frente a la consecución del bienestar, que es, a la postre, el verdadero objetivo común.
Creencias tabú
Cuidarse de lo que hacen otrosLas explicaciones de algunos problemas durante el trabajo de parto son
atribuidas a algunas conductas de visitantes o personas cercanas a la partu-rienta. Por ejemplo, la posición corporal: Cuando ella está en su parto se tiene que tener mucho cuidado porque si le llegan a la casa, diga usted de visita, y la gente se cruza de piernas o de brazos a esperar pues eso le complica a ella el parto. Pararse en la puerta con la cara hacia afuera y cerrar candados pue-de acarrear dificultades en el pujo. De las relaciones sexuales se dice: El que tenga, usted sabe, las relaciones sexuales por la noche y al otro día se vea con la mujer embarazada le hace un mal; a ella se le va a complicar el parto, va a tener su problema al momento de tener al niño. Las parteras reportan que estos cuidados han sido transmitidos desde tiempos inmemorables a las futuras madres para evitar complicaciones.
Las dificultades durante el trabajo de parto también han sido explicadas en el estudio de Delgado et al. (23) El hecho de que la mujer embarazada realice actividades como “clavar una puntilla, tapar un tarro, hacer nudos, pasar por debajo de las escaleras, entrar por una puerta y salir por otra dentro de la misma casa, son acciones que van a ocasionar una ‘trama’, creencia cultural que desemboca en un parto difícil” (23).
El mundo sobrenatural afecta Para los guapireños la salud y la vida puede estar influenciada por aconte-
cimientos de orden sobrenatural y místico, de seres no humanos que al pare-cer se transforman y coexisten con la gente del común disfrutando de dones especiales y que pueden castigar comportamientos inapropiados, ocasionar alteraciones de la salud física o mental e incluso comprometer la vida. Para estas dificultades hay prácticas de prevención o tratamiento del efecto nocivo:
Creencias en salud de una población afrocolombiana
59
La Tunda es una especie de espíritu que confunde y hace perder a las personas, las lleva la profundidad del monte, y para atacarla los pescadores hacen una cruz en madera y un látigo, insultan a la Tunda mientras le dan látigo al monte, luego cuelgan la cruz y finalmente retoman su camino así no se pierden[…], […]también se enamora de hombres simpáticos haciendo que amanezcan con la cara brotada, como llena de úlceras. Hay mujeres que les llamamos mulas; ellas arrastran una cadena, estas han tenido relaciones sexuales con sacerdotes y por esto son apaleadas con un bate por las noches cuando pasan cubiertas. Al día siguiente se pueden identificar a la luz del día.
Estos hallazgos concuerdan con otros estudios realizados con la población guapireña, en los cuales también se reporta un alto componente mágico en las apariciones de enfermedad y del papel protagónico por parte de los sabios de la comunidad, en la atención frente a esos eventos (25-27). Estas visiones mágicas también evidencian claridad sobre los efectos percibidos por el gru-po poblacional, tanto como qué tratar y cómo.
Los augurios en los sueñosPara los guapireños descifrar el significado de los sueños se constituye en
una herramienta para evitar, explicar o predecir situaciones. Estos pueden representar la presencia de buena o mala suerte, aparición de enfermedades, desgracias, muertes, problemas en el hogar, ganancias o buenos ingresos. Los sueños le dan a uno como una visión de las cosas; hay que ponerles cuidado[…], […]yo sueño mucho sobre cosas que a veces van a pasar o han pasado; me he soñado con desgracias, muertes, problemas[…].
La “adivinación” del futuro puede estar en los sueños, para cuyo caso se acude a los adivinadores, individuos de gran estima y reconocimiento en la comunidad. Incluso ellos mismos en ocasiones ejercen otro papel en la socie-dad, como curanderos, parteras o remedieros: Yo le ayudo a la gente con sus problemas y males; les mando unos remedios con planticas y le pido a Dios un sueño y con esto adivino[…] le doy sueños a la gente para ayudarla. Por ejem-plo, la semana pasada le di tres números a una persona; los sueños tienen un color y cada cosa tiene un número.
Hallazgos similares se han encontrado en investigaciones con otras cultu-ras latinoamericanas (28), en las que se refleja una doble destreza: a la vez que se interpretan los sueños, se cuida la salud, pues las recomendaciones inclu-yen orientar los comportamientos hacia prácticas tradicionales de sanación y curación.
Creencias prescriptivas
La fe en los remedios populares y sus sabiosLos guapireños acuden a recetas caseras, plantas, comidas especiales y re-
zos para restablecer o mantener un buen estado de salud. Son comúnmente
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
60
utilizados los bebedizos que se preparan con hierbas como la “tomaseca”: Uno consigue el aguardiente y hace la miel de panela, hace la miel bien espesa y en-tonces uno compra canela, anís, clavos de olor, pimienta, una cosa que se llama azufre, manzanilla y romero. Entonces uno muele todas esas cosas y la miel, uno le echa la manzanilla y el romero a cocinar y empieza a menearlos con un cu-charón hasta que se cocina todo eso. Cuando ya se enfría, le echa el aguardiente y ya está lista la tomaseca.
La bebida tiene diferentes usos, especialmente para sacar el frío que entra en el cuerpo de la mujer embarazada[…], […]para que el útero se le contraiga, pero después de que haya salido la placenta; antes no se le puede dar, porque cierra el útero y la placenta queda adentro.
El uso de este bebedizo ha sido reportado en otros estudios con la misma población (23). especialmente por el grupo de parteras quienes afirman que ayuda a la limpieza de la matriz. Otros usos relacionados son como estimu-lante sexual, para la curación de mordedura de culebra y otras enfermedades.
Las infusiones, los emplastos y baños a base de plantas y otros alimentos se constituyen en soluciones integrales para sanar enfermedades: Le doy unos baños para ayudarle con el ácido úrico; para que se le destruyan esos moretones le mando las siete hierbas: el opropio, pringamosa, suelda, malva, cogollo de malva, sulfato de magnesia, limón y cogollo de mango[…], […]si usted sufre del hígado también le tengo el Espíritu Santo, que le limpia todo el hígado y el páncreas 3 veces con 3, 6, y 9, hojas y quedamos arreglados. […]con una yerba que se llama Juanilete se pone en la piel para el cáncer. Cuando la herida se pone honda y fea, se le pone otra que se le dice Sanalotodo y otra que se llama Culmuto. Se cogen los plátanos de la cepa del Domínico negro y la cepa del manzano negro; con la cepa del banano y la cepa de un plátano que se llama Marqueño. […]les dan una hierbita que se llama anamú. Les dicen: si estos dolores te siguen, es parto; si se le quitan, es entrada[…] les dan una de anamú, para que le den los dolores.
Estudios en Colombia evidencian la creencia y confianza que se le tiene al anamú para ayudar a agilizar el parto (29); es comúnmente utilizada por el sector popular y recomendada por los practicantes populares “parteras”, ya que actúa de manera similar como el “pitocín”, de acuerdo con lo reportado por una informante del estudio.
Se utilizan plantas y alimentos para prevenir enfermedades: Con las hojas de pobeda y Santa María usted se ayuda para que no tenga problemas para hacer del cuerpo. El empipao a base de agua de coco, leche y coco rallado se da como suero para cuando hay diarrea o mal de estómago. A la parturienta se le da esa hierbita de carpintero, que le ayuda a orinar bastante pa’ que saque el agua.
El uso de plantas para prevenir enfermedades y sus propiedades curativas, así como sus diferentes tipos de preparaciones, han sido reportados en otros
Creencias en salud de una población afrocolombiana
61
estudios con afrocolombianos (23, 24, 26, 30). También el saber popular de los curanderos, remedieros, sobanderos y parteras ha sido objeto de otras pu-blicaciones del gccs (31), textos que se han constituido como referencias de rigor para el cuidado de la salud, por su enfoque integral, y por la confianza y seguridad que despierta en las poblaciones.
Estas creencias construyen una trayectoria de cuidado en las cuales las explicaciones frente a su bienestar y salud están permeadas por un mundo mágico. Esta forma de pensamiento establece los síntomas y las formas de tratamiento, además de reconocer a ciertos miembros de la comunidad como los adecuados para enfrentar estos procesos.
El universo de patrones de signos y síntomas se constituye en entidades influenciadas notablemente por el contexto cultural de donde han surgido. Es decir, las causas de los malestares dependen de los sistemas de valores y creencias de cada comunidad (32).
Este trabajo sobre creencias es una forma de continuar asumiendo el desa-fío de apropiación del conocimiento, comprensión y diálogo, sustentados por los hallazgos en la investigación de la Enfermería Transcultural, realizados en nuestro país (12-16, 31-35). También es una forma de favorecer el floreci-miento de modelos de cuidado basados en el profundo conocimiento de las creencias que constituyen la visión de mundo de los sujetos de cuidado.
Conclusiones
Las creencias registradas en este documento muestran cómo los guapire-ños hacen una clasificación de lo bueno, lo malo, lo correcto o lo incorrecto. Atribuyen causas y explicaciones, de orden sobrenatural o mágicas, y desde esa visión de mundo crean una trayectoria de cuidado, es decir, una forma de tomar decisiones que pasa por la red familiar, la de los curanderos y, en consecuencia, delimita aquello que los profesionales pueden o no atender. Ese conjunto de creencias es compartido y aceptado por los miembros de la comunidad. Los profesionales de la salud pueden ignorar este saber o adoptar una actitud de diálogo para enriquecer su práctica y fortalecer la autodeter-minación de la población con la que se trabaja; allí radica el reto.
Los resultados permiten comprender cómo el conjunto de creencias com-partidas por los guapireños movilizan de manera importante dos sectores en salud: el popular y el tradicional, descritos por Helman (36). El sector popular es aquel marcado por prácticas relacionadas con la utilización de remedios caseros, circunscritos al ámbito familiar, que no implican el pago del servicio a una persona capacitada para ese fin. Por su parte, el sector tradicional está marcado por la búsqueda de la protección o cura ejercida por personas entre-nadas de manera informal. En este escenario aparecen los curanderos, reme-dieros, sobanderos y parteras, figuras de gran aceptación entre la comunidad,
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
62
por tener una relación horizontal, de cercanía, calidez e informalidad, y por la utilización de un lenguaje familiar compatible con su visión de mundo.
Queda un gran reto para los profesionales de salud y las instituciones. ¿Cómo superar las barreras de acceso generadas por la imposición del saber profesional y el distanciamiento del saber popular? Es necesario incorporar en la educación de los profesionales en salud la formación en competencia cultural, tal como lo han implementado en diversos países (17). Esta compe-tencia cultural, entre otras cosas, permite el reconocimiento de la influencia que tienen las creencias y, en general, la cultura, sobre las decisiones que to-man las personas sobre su salud-enfermedad.
La comprensión y el diálogo del saber popular deben conducir a la presta-ción de servicios en salud que incorporen el universo subjetivo de los usua-rios o comunidades, para fortalecer las capacidades de las comunidades y poner al servicio el avance del conocimiento. Ello debe hacerse con una apro-piada mediación con el saber popular, con el fin de promover la salud y la autodeterminación de las comunidades. Esta perspectiva deberá involucrar no solo a la salud pública, o los niveles primarios de atención, sino también los niveles de atención en salud de mayor complejidad. Por lo tanto, se debe convertir este tipo de discusión en tópicos de trabajo del pregrado y posgrado en el área de la salud.
Referencias
(1) Mora, M. La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. Atenea Digital [Internet]. 2002 [citado 15 Feb 2010];2:1-25. Disponible en: http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/arti cle/view/55/55
(2) Candreva A, Paladino C. Cuidado de la salud: el anclaje social de su construcción estudio cualitativo. Univ Psychol [Internet]. 2005 [citado 25 Mar 2010];4(1):55-62. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/647/ 64740107.pdf
(3) Castro R. La lógica de una de las creencias tradicionales en salud: eclipse y embarazo en Ocuituco, México. Rev. Salud Pública México. 1995 [citado 13 Feb 2010];37(4):329-338. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx /pdf/106/10637408.pdf
(4) Purnell L, Paulanka B. Transcultural health care: a culturally competent approach. 2nd edition. Philadelphia: F.A. Davis Company; 2003. p. 376.
(5) Araya S. Las representaciones sociales: ejes teóricos de discusión [Internet]. Cuadernos de ciencias sociales 127. San José, Costa Rica: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). 2002. p. 44 [citado 3 Mar 2011]. Disponible en: http://www.flacso.or.cr/fileadmin/documentos/FLACSO/Cuaderno 127.pdf
Creencias en salud de una población afrocolombiana
63
(6) Álvarez J. Estudio de las creencias, salud y enfermedad. análisis psicosocial. México: Trillas; 2002. p. 14.
(7) Hill Z, Kendall C, Arthur P, Kirkwood B, Adjei E. Recognizing childhood illnesses and their traditional explanations: exploring options for care-seeking interventions in the context of the IMCI strategy in rural Ghana. Trop Med & Int Health. 2003 Jul;8 (7):668-676.
(8) Bhutta A, Darmstadt GL, Hasan B, Haws R. Community-based interventions for improving perinatal and neonatal health outcomes in developing countries: a review of the evidence. Pediatrics. 2005;115(2):519-617.
(9) Mantaring J, Ledo Alves da Cunha A, Tietche F, Awasthi S, Suresh S, Delgado M, El-Sayed H, Siwi Padmawati R, Reyes H. Danger signs of neonatal illnesses: perceptions of caregivers and health workers, a multi-center study. Inclen News. 2005;26:18-19.
(10) Sutrisna B, Kresno S, Utomo B, Reingold A, Harrison G. Care-seeking for fatal illnesses in young children in Indramayu, West Java, Indonesia. The Lancet. 1993 Sep;342:787-789.
(11) Arimo DS, Lwihula GK, Minjas JN, Bygbjerg IC. Mothers perceptions and knowledge on childhood Malaria in the Holendemic Kibaha District, Tanzania: implications for Malaria control and the IMCI strategy. Trop Med & Int Health. 2000 Mar;5(3):179-184.
(12) Melguizo E, Alzate ML. Creencias de cuidado de la salud de los ancianos. Rev. Paraninfo Digital [Internet]. 2009 [citado 5 Oct 2010];7. Disponible en: http://www.index-f.com/para/n7/128o.php
(13) Cataño N, López L, López H. El saber popular: puente para la adherencia terapéutica en la población anciana. En: Memorias IX Congreso Colombiano de Gerontología y Geriatría; 2010 Abr 28-29 y May 1; Bogotá, Colombia [citado 17 May 2010]. Disponible en: http://www.acgg.org.co/memorias_ix_ congreso_colombiano/p_sciencsoc/saber-popular.pdf
(14) Velásquez V, López L. Pongámosle color a la vida: programa educativo dirigido a cuidadores familiares, desde una perspectiva cultural. En IX Seminario Internacional de Enfermería: “Redefinir la práctica de cuidado: Un reto para Enfermería”; 2010 Mar 26-27; Bogotá, Colombia.
(15) López L. Experiencia en la aplicación del modelo transcultural de leininger en comunidades. En: I Congreso Internacional de Modelos y Teorías en Enfermería; 2011 Feb 24-25; Paipa, Colombia.
(16) Romero MN. Investigación, cuidados enfermeros y diversidad cultural. Index Enferm [Internet]. 2009 [citado 8 Ago
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
64
2011];18(2):100-105. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113212962009000200007&lng=es. doi: 10.4321/S1132-12962009000200007
(17) Osorio MB, López L. Competencia cultural en salud: necesidad emergente en un mundo globalizado. Index Enferm [Internet]. 2008 [citado 10 Mar 2010];17(4): 266-270. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962008000400010&lng=es. doi: 10.4321/ S1132-1296200800 0400010.
(18) Alvarado B, Vásquez L. Determinantes sociales, prácticas de alimentación y consecuencias nutricionales del parasitismo intestinal en niños de 7 a 18 meses de edad en Guapi, Cauca. Biomédica [Internet]. 2006 [citado 6 Oct 2010];26:82-94. Disponible en: http://www.cepis.org.pe/texcom/ nutricion/2006261.pdf
(19) Urrea F, Viáfara C. Pobreza y grupos étnicos en Colombia: análisis de sus factores determinantes y lineamientos de políticas para su reducción. Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad, DNP-BID. Grupo de investigación CIDSE-IRD sobre estadísticas étnico-raciales. 2005: 128 [citado 10 Mar 2010]. Disponible en: http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals /0/archivos/documentos/ DDS/Pobreza/GRUPOS20ETNICOS.pdf
(20) Guber R. La etnografía. Método, campo y reflexividad. Bogotá, Buenos Aires, Caracas: Norma; 2007.
(21) República de Colombia. Ministerio de Salud. Resolución 8430 de 1993 (Oct 4, 1993).
(22) Bedoya LM. Concepciones de las parteras negras sobre el embarazo, parto, puerperio y cuidados del recién nacido en el casco urbano de Guapi-Cauca. Antropacífico. 2003;(1)2:123-148.
(23) Delgado M, Cairo C, Calvache J, Bedoya L, Tabares R. Prácticas hogareñas en el cuidado de la madre y el recién nacido en la Costa Pacífica caucana. Antípoda [Internet]. 2006 Jul-Dic [citado 27 Mar 2010];3. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/814/81400311.pdf
(24) Uribe G, Alcatraz G. El mal de ojo y su relación con el marasmo y kwashiorkor: El caso de las madres de Turbo, Antioquia, Colombia. Inv. & Educación en Enfermería [Internet]. 2007 Jul-Dic [citado 3 Ago 2011];25(2):72-82. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed. jsp?iCve=105215257 007
(25) Burbano R. La construcción de la enfermedad en Guapi. Antropacífico. 2003;2(1):149-160.
Creencias en salud de una población afrocolombiana
65
(26) Mosquera SA. Visiones de la espiritualidad afrocolombiana [en línea]. Serie Ma’ Mawu 5. 2001 [citado 8 Abr 2010]. Disponible en: http://www.utchvirtual.net/centroafro/documentos/visiones.pdf
(27) Oslender U. Comunidades negras y espacio en el Pacífico colombiano: Hacia un giro geográfico en el estudio de los movimientos sociales. Colección antropología en la modernidad. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca-Universidad del Cauca; 2008.
(28) Salas A. Guardiana del espíritu de un machi y sus sueños. Index Enferm. [Internet]. 2007 [citado 11 Ago 2011];16(57):65-69. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-129620070002 00014&lng=es.
(29) Toscano JY. Uso tradicional de plantas medicinales en la vereda San Isidro, municipio de San José de Pare-Boyacá: Un estudio preliminar usando técnicas cuantitativas. Acta Biol. Colomb. [Internet]. 2006 [citado 2 Ago 2011];11(2):137-146. Disponible en: http://www.scielo.unal.edu.co/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-48X2006000200012&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0120-548X.
(30) Soto D. Estudio de caso: San Basilio de Palenque-Colombia. Patrimonio oral e inmaterial de la humanidad [en línea]. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales; 2007 [citado 8 Ago 2011]. Disponible en: http://www.rimisp.org/getdoc. php?docid=9828
(31) López L, Cataño N, López H, Velásquez V. Diversidad cultural de sanadores tradicionales afrocolombianos: preservación y conciliación de saberes. Aquichán [Internet]. 2011 [citado 8 Ago 2011];11(3):287-304. Disponible en http://aquichan.unisabana.edu.co /index.php/aquichan/article/view/1627/html
(32) Klonoff, E. Landrine, H. Culture and gender diversity in commonsense beliefs about the causes of six illnesses. J Behav Med. 1994 Ago;17(4):407-418.
(33) Vásquez ML. Aproximaciones a la creación de competencias culturales para el cuidado de la vida. Inv. & Educación en Enfermería [Internet]. 2006 Sep [citado 5 Ago 2011];24(2):136-142. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/reda lyc/pdf/1052/105215402014.pdf
(34) Duque MC. Cultura y salud: elementos para el estudio de la diversidad y las inequidades. Investigación en Enfermería, Imagen y Desarrollo [Internet]. 2007 Ene-Jun [citado 5 Ago 2011];9(1):36-51. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=1 45212857004
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
66
(35) Castellanos F, López A. Mirando pasar la vida desde la ventana: significados de la vejez y la discapacidad de un grupo de ancianos en un contexto de pobreza. Imagen y Desarrollo. 2010 Jul-Dic;12(2):37-53.
(36) Helman C. Culture, Health and illness. Londres: Ediciones Hodder Arnold; 2007.
69
Buscar la equidad en salud para las mujeres y los jóvenesEvelyn María Vásquez Mendoza1
Las enfermeras pueden hacer una contribución propia al logro de los objeti-vos de desarrollo del milenio a través de sus diferentes cuidados, de acuerdo con los desarrollos teóricos y prácticos que en el diario vivir científico y pro-fesional les permiten ofrecer a la sociedad.
Ello a través de la conciencia de que la sustentabilidad y el desarrollo están estrechamente ligados a la salud y requieren una acción conjunta del Estado y de la sociedad en la reducción de riesgos prevenibles. Por lo tanto, la acción específica de los enfermeros es fundamental, e implica resultados que incidan con impacto local y regional, nacional e internacional.
Los procesos investigativos ejecutados por el profesional de la enferme-ría encauzan indirectamente estos objetivos, los cuales están presentes en la realidad de su práctica. De esta forma, las enfermeras, en la academia y en la atención, realizan esfuerzos para atender a las poblaciones deprimidas, con el fin de preservar la integralidad del cuidado. En esta parte se evidencian los aportes de las enfermeras que están interesadas en la formación de los profesionales de enfermería, con fin de lograr un impacto social que permita la visibilización de lo que es y hace este profesional. Se evidencia la construc-ción de metodologías de promoción de la salud y de prevención del consumo abusivo de alcohol, fundamentadas en las experiencias de los jóvenes y en sus intereses. También se presenta en este capítulo el interés por conocer un ámbito del ser humano, el de la salud sexual de las mujeres con cáncer de mama, como un aspecto central que contribuye al bienestar de la mujer, y, por último, evidenciar cuál es la perspectiva de salud que tienen los jóvenes en el ámbito universitario.
Los objetivos del milenio son una realidad y no solo un pronunciamiento de un organismo internacional. Se encuentran en el ejercicio cotidiano de la práctica diaria de la enfermería colombiana y latinoamericana. Los estudios y experiencias contenidos en esta parte del libro muestran resultados que pue-den ser aplicados, validados y enriquecidos con nuevos conocimientos y pro-cesos, para cumplir con la visión de la enfermería internacional: “Impulsar el
1 Enfermera. Magíster en Educación y en Administración de Servicios de Enfer-mería. Profesora asociada, Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia.
70
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
cambio dirigido por las enfermeras para mejorar la calidad de los cuidados dispensados al paciente” (1).
La invitación es a continuar con la búsqueda permanente de la eviden-cia científica propia de la enfermería, y encontrar acciones preventivas en el cuidado de la salud sexual de las mujeres, cuando se enfrentan a situaciones vitales como es el cáncer de mama. Comprender y empoderar a los jóvenes universitarios, población que está llamada a ser la generación que implemen-te la actual ciencia, en aspectos de hábitos saludables como el conocimiento de cómo interpretan y representan la salud y la enfermedad. Ello con el fin de describir con claridad y precisión las representaciones sociales de salud en esta población, además de conocer algunas alternativas metodológicas para prevenir el consumo abusivo de sustancias psicoactivas en las aulas.
Un tema que siempre es motivante para todos es el relacionado con las formas de enseñanza de la enfermería, como una de las ciencias más comple-jas en el área de la salud y social. En este contexto, encontramos un estudio novedoso y con unos resultados que invitan a consultarlo.
Lo cierto es que enfermería debe continuar lidiando por la calidad de vida de las personas, procediendo como actores multiplicadores del conocimiento y de acciones humanizadas, y reuniendo actividades incorporadas a la socie-dad civil y al Estado.
En la definición del Consejo Internacional de Enfermería, se establece que: “Son funciones esenciales de la enfermería la defensa, el fomento de un en-torno seguro, la investigación, la participación en la política de salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación” (2).
Referencias
(1) Consejo Internacional de Enfermería [página principal del sitio web]. Visión del Cie para el futuro de enfermería [citado 26 Oct 2011]. Disponible en: http://www.icn.ch/es/about-icn/icns-vision-for-the-future-of-nursing/
(2) Consejo Internacional de Enfermería [página principal del sitio web]. Definición de enfermería [citada el 25 Oct 2011]. Disponible en http://www.icn.ch/es/about-icn/icn-definition-of-nursing/
71
Transformación y nuevas tendencias de la didáctica
en la formación de enfermeras: retos pendientes
Ana Maritza Gómez Ochoa1
Uno de los problemas que hoy nos ocupa en el campo de la enfermería es la pregunta por la enseñanza; si bien este tema ha sido tratado ampliamente y de él se desprenden diversas posturas, propuestas y opiniones acerca de cómo enseñar, existe hoy una importante producción en materia de diseño de la enseñanza y un conjunto de metodologías que no alcanzan a difundirse entre los docentes ni son integradas a su formación, de modo que tratar cada propuesta en particular sería una empresa de largo alcance que desborda el propósito de este escrito.
Sin embargo, ante la pregunta que nos convoca, se considerarán algunos aspectos que merecen ser puntualizados y tratados en profundidad, no tanto para responder preguntas sino para dejar reflexiones que permitan repensar la didáctica hoy, a partir de su emergencia y reconfiguración en el campo de la pedagogía, y comprender cómo esta puede ser utilizada para la enseñanza de enfermería.
Posiblemente uno de los temas de más difícil abordaje dentro de los referi-dos a la educación tenga que ver hoy con la didáctica. Se pone en cuestión su importancia dentro de la formación de profesores. Sus críticos aducen de ella una marcada desconfianza generada en el modelo tecnicista (de notable base conductista); otros consideran que debía tomar nuevos rumbos para llegar a definirse epistemológicamente dentro de las ciencias de la educación; otros, desde postulados críticos, la han acusado de neutralidad y parcialidad frente al sistema social en general, y otros han exigido de ella su postura frente a lo pedagógico y la han dejado custodiando la enseñanza. La enfermería, por su parte, ha trabajado desde sus elementos sin preocuparse por el lugar que ocupa dentro de la educación, sus límites y alcances desde sus tensiones, re-sistencias y preguntas propias.
La tesis central de este escrito recoge, a través de una revisión bibliográfica, cómo la didáctica se ha reconfigurado en el campo pedagógico desde una mi-rada de los clásicos, pasando por la contemporaneidad de la didáctica general
1 Enfermera. Magíster en Enfermería. Profesora, Universidad Nacional de Colombia.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
72
a las didácticas específicas, y cómo enfermería a partir de sus propios interro-gantes, puede tomar un lugar para pensar la pregunta por la enseñanza.
Los interrogantes que guían el presente escrito se enmarcan dentro de las siguientes preguntas: ¿cómo se reconfigura la enseñanza desde el legado de los clásicos? ¿Qué tipo de relación se establece entre currículo y didáctica? ¿Es la didáctica una disciplina pedagógica que puede aportar a los procesos de enseñanza-aprendizaje en Enfermería?
Para responder a las preguntas planteadas, este escrito retoma los siguien-tes asuntos: 1. Una panorámica general del pensamiento didáctico en la lite-ratura didáctica; 2. Cambios después de la segunda mitad del siglo pasado; 3. Momentos actuales del discurso didáctico y 4. La pregunta por la enseñanza en enfermería.
Panorámica general del pensamiento didáctico en la literatura didáctica
Los inicios
No es posible hablar de didáctica sin antes reconocer la fuerte influencia de los clásicos en pedagogía, especialmente de Comenio, Herbart y Claparè-de. No retomamos las obras de estos autores como un ejercicio de reminis-cencias, sino para rescatar que los clásicos no han perdido validez, y más bien al contrario, varios de sus atributos y supuestos siguen siendo aplicables a la realidad pedagógica. Se infiere que la utilidad de estas teorías es consecuencia de una síntesis con supuestos procedentes de otras vertientes.
En pedagogía se encuentra así una dinámica entre lo “moderno” que se apoya en lo clásico, al tiempo que lo cuestiona. Por esta razón, se podría in-tegrar una fusión con lo “moderno” y el legado que recibe de lo clásico. La lectura de los clásicos, dice Umberto Eco (1), es siempre fundamental, porque nuestro modo de pensar ha sido determinado por ellos para entender por qué pensamos las cosas de este modo.2 “Lo moderno se apoya en lo clásico”.
Se le atribuye al pensamiento de Comenio Juan Amos (2), natural de Niew-niz, Moravia (1592-1670), el despegue de la didáctica, y ha sido considerado la gran figura del realismo pedagógico.3 En el siglo xvii, el legado de su obra ofrece como ideal la Pansofía, o saber universal, y un confiado optimismo
2 La importancia de leer a los clásicos. En el quinto congreso de semiótica, Umberto Eco señala que la lectura de los clásicos es el “mínimo” de la educación. Ver http://www.aceprensa.com/articulos/1994/jul/13/la-importancia-de-leer-a-los-cl-sicos/
3 Lo que hemos dado en llamar realismo pedagógico es un proceso complejo que nace y se desarrolla en Europa Central en un contexto cristiano. Todos a los que podemos implicar, en distinta medida, en este proceso se reclaman de su fe cristia-na, pero en unos años en los que las iglesias entre sí y entre los poderes públicos se debaten en una pelea sangrienta y duradera que acabará por destruir la primacía que la iglesia romana había mantenido a lo largo de la Edad Media.
Transformación y nuevas tendencias de la didáctica en la formación de enfermeras: retos pendientes
73
sobre la perfectibilidad del género humano, y el poder de la educación para mejorar al hombre y a la sociedad. Concibe toda la realidad desde el punto de vista de la perfección humana.
Comenio (3) define la didáctica como arte de enseñar, y reconoció en-tonces que, desde hacía poco tiempo, algunos hombres eminentes, tocados de piedad por los alumnos, se dispusieron a hacer investigaciones con re-sultados diferentes.4 Algunos se esforzaron por encontrar cómo enseñar más rápidamente esta o aquella ciencia, o arte; otros hicieron distintas tentativas, casi todos por medio de algunas observaciones externas reconocidas con un método más fácil. Es muy probable que lo que hoy llamamos didácticas espe-cíficas se estuviera configurando, y que estos trabajos fueran adsorbidos para darle origen a una sola didáctica universal.
Según Comenio, todo aquel va a la escuela deberá ser asiduo de ella; las escuelas deben estar para un hombre instruido, honesto y religioso, y deben ser lugares tranquilos (3). El método de enseñar debe disminuir el trabajo de aprender. Termina su obra mostrando en los últimos capítulos una gran variedad de métodos5 para enseñar, lo que sin duda es una articulación tem-prana de lo que hoy se llama didácticas específicas y generales; método para enseñar las artes, método para enseñar las lenguas, método para enseñar la moral y método para enseñar la piedad (4).
Finalmente, podríamos decir que la didáctica magna es una disposición de tres cosas: tiempo, objeto y método. Su método pedagógico tenía como base
4 Hace tiempo, en los albores del siglo, Comenio comenta en su Didáctica que algunos hombres se pusieron a investigar un método más corto y más fácil para enseñar las lenguas y las artes. Después de que los primeros vieron otros, tuvieron mejores resultados que otros revelados en los ensayos didácticos. Se refiere a Ratke (método lenguas), Lubin (método de la pintura), Ritter Helwing (naturalista y geógrafo), Bodin (filosofía), Glau Vogel, Wolfstirn y, el primero que debe ser nombrado, Joao Valentín Andrea. La misma París revoló cuando se publicó en 1629 el nuevo y rapidísimo método para las ciencias divinas, las artes, las lenguas y los discursos improvisados.
5 Una biografía del concepto de método en la época y los escritos de Bacon revelan que el concepto de método no se usaba con el significado de uso común en la ac-tualidad, es decir, el concepto que comprende el procedimiento o vía de investiga-ción para el descubrimiento de nuevo conocimiento acerca del orden natural, para la que se reservaba aún el concepto de lógica. El concepto de método pertenecía al ámbito y arte del discurso, la argumentación y la transmisión de lo ya conocido o probable. Sin embargo, frente a esta práctica, Bacon recomienda un método que no transmite simplemente resultados, sino que plantea problemas a los cuales debe enfrentarse el escolar, de tal forma que participa, él también, en la construcción de la ciencia.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
74
los procesos naturales del aprendizaje: la inducción, la observación personal, los sentidos y la razón. Su reforma educativa estaba íntimamente ligada a una renovación moral, política y cristiana de la humanidad. Sin lugar a dudas, Comenio representa el personaje obligado a estudiar en relación a los clásicos del pasado.
Los cambios después de la segunda mitad del siglo pasado
Después de la Segunda Guerra Mundial, los sistemas escolares de los paí-ses occidentales experimentaron un cambio profundo. En él, la extensión de la escolaridad obligatoria, y el aumento masivo de la población de estudian-tes de la escuela, fue un factor importante para llevar a cabo la voluntad de reformar los programas existentes, y hacerlos tanto más compatibles con los nuevos conocimientos científicos y más sensibles a las nuevas generaciones de estudiantes (5). Con el apoyo a este proceso, surgieron los nuevos enfoques de investigación y de intervención para la enseñanza; aproximadamente des-de 1950 hasta 1975 se dieron los primeros pasos a los programas educativos y metodológicos, sobre la base de los logros científicos relacionados con el contenido de la enseñanza, y emergieron disciplinas con la aplicación de las ciencias en donde se reconfigura el campo de la didáctica y el currículo.
Por su parte, en el campo de la didáctica es preciso señalar su papel en la formación de educadores, la cual ha suscitado una enorme discusión exaltada o negada. La didáctica se entiende aquí como reflexión sistemática y búsque-da de alternativas a los problemas de la práctica pedagógica (6). Hacia media-dos del siglo xx se generó una discusión a la luz de la instrumentalización de la enseñanza y la influencia de la psicología en relación con los aprendizajes.
En este sentido, según Salgado (7), parte que el objeto de estudio de la didáctica es el proceso de la enseñanza-aprendizaje. También el hecho de que toda propuesta didáctica esté impregnada de manera implícita o explícita de una determinada concepción del mismo establece una multidimencionalidad vinculada fuertemente a las dimensiones humana, técnica, y político-social, en donde la enseñanza-aprendizaje se propone como un proceso en el que siempre está presente de una forma directa o indirecta la relación humana.
Dentro de la comunidad de investigadores en el ámbito internacional, los nombres de Brousseau (8), Chevallard y (9) Vergnaud (10). Se han destacado en Francia en la discusión de la didáctica al hacer una reflexión teórica sobre el objeto y los métodos de investigación específicos en didáctica de la mate-mática, aunque se puede determinar que el estudio de la didáctica en Francia se ha desarrollado en mayor amplitud en el campo de las matemáticas y las lenguas como los más destacados.
Transformación y nuevas tendencias de la didáctica en la formación de enfermeras: retos pendientes
75
En esta línea, Chevallard y Johsua6 (11) describen el sistema didáctico como aquel basado en la teoría de situaciones didácticas de G. Brousseau7 en su sentido estricto, es decir, el conformado en esencia por tres subsistemas: profesor, alumno y el conocimiento. Se forma entonces el triángulo didáctico de Brousseau: “maestro, alumno, saber” (12).
Estos conceptos tratan de describir el funcionamiento del sistema de en-señanza –y de los sistemas didácticos en particular– como dependientes de ciertas restricciones y lecciones. Asimismo, tratan de identificar dichas res-tricciones y poner de manifiesto cómo distintas elecciones producen modos diferentes de aprendizaje desde el punto de vista de la construcción por los alumnos de los significados de las nociones enseñadas. Desde una perspecti-va educativa, se habla de “los conocimientos, el profesor y el estudiante” (13).
Desde comienzos de la década de 1960, el desarrollo de la tecnología edu-cativa –y concretamente de la enseñanza programada– venía ejerciendo un fuerte impacto en el área de la didáctica que hizo mayor hincapié en los me-dios más que en los fines (14). Según este enfoque, se hace énfasis en lo técnico, en la planificación del ambiente y elaboración de materiales de instrucción, y, en consecuencia la objetividad y racionalidad del proceso tienen mayor rele-vancia. De esta manera, se silencian las dimensiones políticas sobre la base de la afirmación de neutralidad en lo técnico, es decir, en la preocupación por los medios desvinculados de los fines que orientan la práctica pedagógica exclu-sivamente en las variables internas del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin articulación con el contexto social en donde esta práctica se da.
Hacia la década de 1970, los discursos comienzan a relacionar la didáctica con el currículo, y estas relaciones nuevas traen consigo posturas disímiles entre estos dos campos. Según Hopman (15), tanto la didáctica como el cu-rrículo tratan la misma realidad pero con dos nombres diferentes, con dos denominaciones separadas por la geografía. Así, la tradición estadounidense se refiere a currículo, mientras los europeos hablan de didáctica. Para otros, la
6 Yves Chevallard: profesor en el Instituto Universitario de Formación de Profesores (IUFM) y de Investigación Matemática en la Universidad de Aix Marseille, Fran-cia. Es conocido internacionalmente por su teoría de la transposición didáctica, y últimamente por el fértil desarrollo de la Teoría Antropológica de la Didáctica (TAD).
7 La Teoría de Situaciones Didácticas, de G. Brousseau, define que una situación didáctica es un conjunto de relaciones explícita y/o implícitamente establecidas entre un alumno o un grupo de alumnos, algún entorno (que puede incluir instrumentos o materiales) y el profesor, con un fin de permitir a los alumnos aprender. Esto es, reconstruir algún conocimiento. Las situaciones son específicas del mismo.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
76
didáctica no se agota en el campo del currículo; hablar de currículo es hablar de didáctica.
Para Gimeno (16), son dos tradiciones distintas que han desembocado en un conocimiento común; así, algunos autores afirman que la didáctica se ha preocupado casi en exclusividad por el aspecto técnico, de lograr métodos vá-lidos para obtener buenos aprendizajes, y la teoría del currículo –sobre todo en versiones procedentes de Estados Unidos– se ha preocupado esencialmen-te de los contenidos, del qué enseñar (17). Bien pareciera por lo anterior que un problema emergente entre didáctica y currículo son las diferentes concep-ciones de enseñanza, planificación y puesta en práctica, cuyo punto de parti-da ya no serían los contenidos que se debe aprender, ni el currículo prescrito, ni la enseñanza como situación social con sus premisas y consecuencias; se trata de una nueva revisión de la totalidad del campo didáctico, puesto que cambian las concepciones del proceso de aprendizaje, del carácter de los con-tenidos, de la organización de la clase, de la interacción, de las funciones de los profesores y de los objetivos globales de la acción.
Por una parte, Bolívar (18) aporta a esta discusión desde la didáctica ge-neral, afirmando que en las dos últimas décadas esta se ha visto –en gran medida– silenciada tanto por el discurso de la psicología educacional (o de la “instrucción”) como por el enfoque curricular, que han pretendido acaparar su campo.
En este orden de ideas, el didacta italiano Cosimo Laneve, citado por Bolí-var (19), ha desarrollado la propuesta de descolonización epistemológica de la didáctica, propuesta en la que reivindica la dimensión generadora de cono-cimientos propios sobre la enseñanza. Por otra parte, en lugar de considerar a la didáctica como un campo aplicado, técnico o normativo de una ciencia psicológica cognitiva, que la restringe al cómo se enseña o aprende (dimen-sión técnica), convirtiéndola en la aplicación de conocimientos externos para la comprensión de las situaciones, propone la constitución de una didácti-ca despsicologizada, más basada en la investigación etnográfica, ecológica o lingüístico-discursiva, a fin de ser liberada del normativismo psicológico en que ha quedado atrapada en los últimos años.
Asimismo, en esta misma línea Gimeno (20) enuncia: “Si la didáctica se ocupa de los problemas relacionados con el contenido de dicho proyecto, considerando lo que ocurre en torno a su decisión, selección, ordenación y desarrollo práctico, superando una mera acepción instrumental metodológi-ca, y si, por otro lado, los estudios sobre el currículum se extienden hacia la práctica (superando el dualismo entre currículum e instrucción o enseñanza), estamos ante dos campos solapados, pero que arrancan de tradiciones dis-tintas, procedentes de ámbitos culturales y académicos diferenciados, pero coincidentes en su objeto”.
Transformación y nuevas tendencias de la didáctica en la formación de enfermeras: retos pendientes
77
Por lo dicho anteriormente, conviene reconocer que el punto de encuentro entre la didáctica y el currículo se encuentra en el aula, en donde en cual-quier caso está puesta en primer plano la acción docente, cuyo blanco es el aprendizaje que, sin lugar a dudas, se está replanteando como núcleo de pre-ocupación. En tal caso, encontramos que las teorías del currículo están ínti-mamente relacionadas con las teorías del aprendizaje y del desarrollo, y que en esta ocasión lo hace con las teorías de la denominada nueva sociología de la educación (21). Por otra parte, la didáctica está exclusivamente en el campo del aula, cuyos conceptos clave, según Pérez (22) son, entre otros, eficacia docen-te, comportamientos y estilos de enseñanza, creencias y procesos cognitivos del profesor, procesos cognitivos de los alumnos, y complejidad de la vida en las aulas.
Sin embargo, cabe resaltar aquí que las tensiones y resistencias entre currí-culo y didáctica salen de sus propios campos discursivos y se instalan como políticas de reforma educativa al punto que se incluyen en la política de for-mación del profesorado, materiales curriculares, apoyos externos e internos a la escuela, organización de los centros de la investigación educativa y, por último, en la evaluación educativa. Esta es una reflexión que merece mayor ampliación y se sale del propósito de este texto, pero que vale la pena dejarlo planteado.
Momentos actuales del discurso didáctico
En el momento actual, de acuerdo con Salgado (7), al profesor de didáctica se le presentan dos alternativas: la receta o la denuncia, es decir, o trasmi-te informaciones técnicas desvinculadas de sus propios fines y del contexto concreto en que surgieron, como un inventario de procedimientos supues-tamente neutros y universales, o bien critica esta perspectiva, denuncia su compromiso ideológico y niega la didáctica como necesariamente vinculada a una visión tecnicista de la educación. Ciertamente, la mayor parte de las veces la enseñanza de la didáctica está informada por una perspectiva mera-mente instrumental.
Pero la crítica de la visión exclusivamente instrumental de la didáctica no puede reducirse a su negación; competencia técnica y competencia política no son aspectos contrapuestos, ya que las dimensiones política, técnica y humana se exigen recíprocamente. No obstante, como esta mutua implicación no se da de forma automática y espontánea, es necesario que sea conscientemente trabajada (23).
Para el caso de Colombia también se han dado fuertes discusiones sobre la didáctica. Al respecto cabe resaltar los aportes a la discusión que ha realizado Olga Lucía Zuluaga (24), para comprender la relación entre el método de en-señanza y las diferentes ciencias, y el alcance del método de enseñanza, basado en normas para aprender. Estos, de acuerdo con la autora, no se han cerrado
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
78
todavía en las elaboraciones de la pedagogía, y constituirían un elemento de tensión y diálogo dentro del campo conceptual de la pedagogía. Zuluaga de-fine la didáctica como: “el conjunto de conocimientos referentes a enseñar y aprender que conforman un saber. En la didáctica se localizan conceptos teó-ricos y conceptos operativos, que impiden una asimilación de la didáctica a meras fórmulas”, Álvarez (25). También interroga el papel de la didáctica frente al momento histórico de la educación en Colombia, cuando afirma:
Estábamos en pleno furor de la tecnología educativa, y la didáctica, más que nunca, era un asunto propio de las habilidades con las que el maestro co-municaba unos contenidos a sus alumnos. Tales habilidades en ese momento se habían extrañado de la inteligencia del maestro, y se estaba promoviendo la idea de que tal inteligencia podía ser reemplazada por un dispositivo llamado diseño instruccional, empaquetado en el currículo oficial que las reformas de entonces estaban implementando. Para su control se fue configurando un aparato muy sofisticado de inspectores, directores, juntas de vigilancia y de-más, así como un cuerpo de normas que también se fue haciendo cada vez más intrincado y complejo.
De esta manera, el grupo de “Historia de las prácticas pedagógicas en Co-lombia” ha trabajado por la reconfiguración del campo conceptual de la pe-dagogía, y en este sentido afirma que la enseñanza se articula a los saberes específicos a través de la didáctica y el campo práctico de la pedagogía, y que el aprendizaje está ligado a las distintas conceptualizaciones psicológicas y epistemológicas que le darían a la noción de aprender una dimensión con-ceptual (26).
La pregunta por la enseñanza en Enfermería
De lo explorado hasta aquí resulta ineludible cuestionar el tipo de didácti-ca que se plantea para la formación de enfermeros profesionales con mejores elementos. Se parte de la didáctica como una disciplina científico-pedagógi-ca, cuyo objeto de estudio son los procesos y elementos que existen en la re-lación enseñanza-aprendizaje (27). Si bien desde las propuesta de los clásicos y su paso por los contemporáneos se requiere una didáctica específica que vincule el currículo y modelo pedagógico en procura de repensar las tres di-mensiones –técnica, humana y política–, situada desde una reflexión didácti-ca que parta del conocimiento para la transformación social, y en la continua búsqueda de prácticas pedagógicas que hagan que la enseñanza sea de hecho eficiente, es imperativo no tener miedo de la palabra ensayada y romper con una práctica individualista.
En este sentido, Brousseau (28) introduce dos conceptos al campo de la didáctica. El primero, es el concepto de contrato didáctico que se define como “el conjunto de relaciones que determinan explícitamente para una pequeña
Transformación y nuevas tendencias de la didáctica en la formación de enfermeras: retos pendientes
79
parte, pero sobre todo implícitamente que cada socio va a tener una respon-sabilidad en la gestión y que de una u otra forma será responsable ante los otros”. El maestro y los estudiantes tiene unas expectativas frente a la ense-ñanza y el aprendizaje, ya eficacia de la relación depende de la comprensión mutua de las intenciones.
El segundo concepto de situación didáctica se refiere al conjunto de inte-rrelaciones entre tres sujetos: profesor-estudiante-medio didáctico (29).
Para pensar el problema del aprendizaje en Enfermería se requiere, en pri-mer lugar, reconceptualizar este campo, de tal forma que oriente la enseñanza hacia los fines que se quieren alcanzar. De otra parte, es necesario pensar una didáctica específica cuyo enfoque tenga en cuenta el triángulo didáctico “maestro, alumno, saber” dado por las características propias de su práctica. Al respecto se presentan a continuación algunas reflexiones.
Reconceptualización de la enseñanza en Enfermería
La enseñanza de Enfermería encuentra hoy dificultades en la manera de relacionar la técnica-saber disciplinar, para alcanzar una enseñanza crítica. Además, demanda la articulación entre contenidos, métodos y prácticas de Enfermería. Esta articulación orienta el currículo y da lineamiento y direc-ción hacia los problemas relevantes, desde la estructura organizativa. Así, por ejemplo, algunos programas de Enfermería orientan la enseñanza con un fuerte componente comunitario, cuyo énfasis está en las actitudes, pertinen-cia, relevancia y trabajo en equipo, e incorpora el proceso de investigación como base del proceso formativo.
Desencadenar procesos de cambio curricular fundados en el análisis del perfil epidemiológico de cada realidad, conformado con estrategias de im-pacto en la práctica de Enfermería, es una urgente tarea que tiene esta dis-ciplina, que a su vez necesita cambios en la estructura organizativa de los programas de formación, y la utilización de didácticas específicas, integradas y orientadas hacia la enseñanza de la salud.
Esto supone en el docente una actitud de apertura al cambio, donde se asu-ma el compromiso de trabajar con unos modelos de educación que potencien todas las dimensiones del estudiante, es decir, que le permita no solo adquirir conocimiento y habilidades propias sino que aprenda a vivir equilibradamen-te en una sociedad determinada.
Para reconceptualizar el campo de la enseñanza en Enfermería se requiere de nuevos modelos, programas y didácticas, los cuales deben ser asumidos como nuevas estrategias que vienen a complementar o yuxtaponer los sa-beres previos. Esto con el fin de lograr la contextualización e integración de una percepción de la realidad global en el docente, que le permita abandonar actitudes rígidas, y adoptar una postura coherente y crítica con enfoque mul-tidimensional en el proceso educativo (30).
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
80
La puesta en escena de estos programas y proyectos educativos deberán ser efectivamente adaptados a las necesidades particulares del contexto social en donde se desarrolla, dando cabida a la exigencia del docente a la perma-nente actualización, que le ayude a enfrentar los cambios y desafíos dentro de su propia práctica. De acuerdo con Angulo (31), los procesos educativos se desarrollan en un clima de incertidumbre y de complejidad, determinado por los participantes (docen te-alumnos, docente-docente) y su contex to so-cial, en donde ocurre un intercambio de expectativas, motivaciones, valores e interpretaciones.
Dentro de este marco de trabajo, el papel de la didáctica es fundamental para contribuir a que el estudiante desarrolle capacidad de reflexión, inves-tigación y construcción de conocimiento. Ya lo refería Comenio (4) cuando señalaba que
No osamos prometer una didáctica magna como un método universal de enseñar todo a todos, y de enseñar con tal certeza que sea imposible no con-seguir buenos resultados y de enseñar rápidamente, o sea sin ningún enfado y ningún aburrimiento para los alumnos y para los profesores, mas antes con sumo placer para unos y otros, y de enseñar sólidamente y no superficial-mente.
Es importante reconocer las didácticas específicas más significativas para el estudiante, aquellas que sirven o ayudan para su aprendizaje. Autores de di-ferente procedencia nos presentan a la didáctica como una teoría de la ense-ñanza y la enseñanza como proceso diferenciado del aprendizaje se convierte en objeto propio de conocimiento de esta disciplina. (32) Esta preocupación tiene una marcada construcción histórica, como también han sido históricos sus encuentros y desencuentros con el aprendizaje.
En este orden de ideas, Arenas (33) realiza una descripción sobre los dife-rentes modelos didácticos que se han aplicado hoy a la enseñanza de Enfer-mería, describiendo cada uno desde una perspectiva crítica y analítica dentro del contexto que le es propio. Presenta los cuatro modelos más utilizados para la enseñanza en la práctica de enfermería: el modelo tradicional, tecnológico, espontaneísta y de investigación en la escuela.
El modelo tradicional El maestro como gestor de estas prácticas tiene su pilar fundamental en
los contenidos, y se basa en la transmisión verbal de los mismos de manera continua y acumulativa. Autores como Pérez Gómez, Porlán y García Pérez (34-36) afirman que los temas escogidos para conformar una asignatura con-tienen todo lo que el alumno debe saber sobre esa disciplina; el estudiante se convierte en un ser pasivo.
Transformación y nuevas tendencias de la didáctica en la formación de enfermeras: retos pendientes
81
El modelo tecnológicoSe presenta como una alternativa de cambio. Tiene una visión más com-
pleja que la anterior, se preocupa por la enseñanza de los contenidos inten-tando acercarlos a la realidad y concede especial relevancia a las habilidades, destrezas y capacidades formales. Los objetivos son el centro de su actuación (34, 36).
Modelo espontaneístaPara este modelo, el centro sobre el cual gira la enseñanza y el aprendizaje
es el alumno y la investigación. Esta se presenta como una manera de teorizar y de practicar los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera continua-da y reflexiva. Autores como Porlán y Rivero (37) afirman que el profesor es un mero coordinador de las actividades que surgen, resolviendo problemas y moderando debates.
Modelo de investigación en la escuelaEn este modelo, la información que se trabaja parte de la perspectiva
constructivista. Según Cañal (38), los conocimientos previos de los alumnos cobran una gran importancia, pues sobre estos cimientos se construyen los conceptos.
Si bien cada modelo presentado describe en su formulación global la in-quietud por el cómo enseñar y aprender, pueden identificarse planteamientos diferentes construidos a partir de una relación entre el sujeto que aprende y el objeto por aprender, pero se distingue de la manera de afrontar las relaciones entre el alumno y el saber. De aquí la necesidad de una didáctica fundamental en la que se asuma la multidimensional del proceso enseñanza-aprendizaje y sitúe la articulación de tres dimensiones: técnica, humana y política, en el centro configurador de su temática (39).
En este orden de ideas es posible pensar una didáctica específica para la enseñanza de Enfermería, que debe sobrepasar lo tecnológico y científico para situarse ampliamente dentro de un campo pedagógico que vincule al estudiante-profesor en las preguntas “¿qué enseñar?”, “¿para qué enseñar?”, “¿cómo enseñar?” y “¿donde enseñar?”. A partir de situaciones reales, tenien-do en cuenta que la práctica de enfermería involucra la pluralidad de esce-narios (aulas, laboratorio de simulación, clínica, hospital, comunidad, entre otras), y cuya formación conduzca a la utilización de estrategias de naturaleza dialógica, participativa y democrática, la intervención activa y crítica del es-tudiante serán los ingredientes indispensable para lograr romper las barreras de una simple trasmisión de contenidos, sin perder de vista el objeto de estu-dio de la enfermería, el cuidado.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
82
Una apuesta a la didáctica para Enfermería
La didáctica como disciplina abre un vasto campo de investigación que permite recrear la profesión docente y resignificar el ejercicio de la enseñanza a la vez que construye un discurso pedagógico, dentro del cual la problema-tización de la práctica docente lleva al profesor a buscar nuevas estrategias didácticas, para garantizar un mejor aprendizaje y cualificar el ejercicio do-cente.
Hoy el interés por la aplicación de una didáctica específica aplicada al sa-ber enfermero se hace inaplazable; esta debe conducir a constituir el aula8 en un escenario propicio para poner en común todo tipo de relaciones como prácticas individuales, colectivas e institucionales.
Existe una relación entre las metodologías utilizadas en el aula y los apren-dizajes que los estudiantes obtienen gracias a ellas. Si de medir el alcance de dichos resultados se tratara, se encontrarían diferencias a correlacionar con los métodos pedagógicos implementados. Existen características en algunos métodos que privilegian el aprendizaje colectivo, es decir, el aprendizaje que se manifiesta en un contexto compartido, tanto con los compañeros en el aula como con el profesor, según lo señalan Covarrubias y Piña, cuando conclu-yen:
Si bien los estudiantes no distinguen las técnicas pedagógicas específicas que deberían manejar los profesores, las características o las cualidades que esperarían de un maestro dentro del aula mejorarían por sí mismas la prác-tica educativa, pues condicionan una mayor interacción entre el profesor y los alumnos en el sentido de desarrollar una conversación interactiva y, por lo tanto, un aula mucho más dinámica, en la que los estudiantes dejan de ser simples receptores de aprendizaje para contribuir a su propia formación profesional (40).
Existen investigaciones que han indagado sobre las metodologías que me-jor se ajustan a los aprendizajes de los estudiantes; al respecto cabe resaltar una investigación realizada en Bogotá en tres universidades (41), entre las cuales participó la facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colom-bia, con estudiantes de pregrado. El objetivo general era conocer las prácticas pedagógicas más significativas que se daban en los procesos de enseñanza-aprendizaje de estudiantes y profesores en el aula de clase. A través de la ex-ploración de las prácticas docentes más utilizadas y relevantes se explicitan los componentes básicos de la didáctica.
8 Se entiende por aula el espacio de reflexión, confrontación, debate, etc., en el cual comparten estudiantes y profesores, y va más allá de las cuatro paredes que lo pue-den delimitar. Para el caso de Enfermería, bien puede ser el hospital, el laboratorio de simulación, el aula de clase, etc.
Transformación y nuevas tendencias de la didáctica en la formación de enfermeras: retos pendientes
83
Dentro de los aportes más relevantes en este trabajo, según las categorías establecidas de análisis que nos sirven de insumo para proyectar una didácti-ca para la enseñanza de Enfermería, se destacan los siguientes:
Prácticas pedagógicas. Se definen en esta investigación como prácticas sociales, que tienen en sí un saber y que abordan la enseñanza como un pro-ceso de relación dialógica entre maestro, estudiantes y saberes. El aula se re-conoce como un escenario en el cual se dialoga, se negocian significados, y se comprende y respeta la postura del otro, favoreciendo la acción comuni-cativa. De esta manera, la comunicación permea todo el proceso pedagógico y permite que estudiantes y profesores puedan expresar tanto lo que piensan como lo que sienten, y fortalece los lazos interpersonales. Para la enseñanza de Enfermería, los diferentes escenarios de aprendizaje le ofrecen la posibili-dad de esta acción comunicativa. De esta manera, en el laboratorio de simu-lación clínica, las prácticas hospitalarias y comunitarias encuentran un nicho para una práctica reflexiva en coherencia entre teoría y práctica.
La relación estudiante-profesor. Mediada por el respeto y el reconoci-miento del otro, permite generar un ambiente facilitador del aprendizaje. Así, algunos obstáculos, como los problemas de aprendizaje, se enfocaron con la concentración en las causas, como distracción, dispersión, divagación y su-perficialidad, en gran parte atribuido a falta de comprensión de las temáticas, así como a la fragmentación de los contenidos.
Las relaciones autoritarias y verticales. Ocasionan un distanciamiento en la relación estudiante-profesor. De otra parte, el tamaño de los grupos y el tiempo destinado para el desarrollo de las clases incide para que el estudiante se desmotive y la práctica pedagógica se centre solo en el copiado y dictado sin mayor reflexión.
La comunicación. Fue la categoria que transversalizó la investigación, dado que se reconoció como importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que facilita la interacción, la motivación y la responsabilidad para asumir el proceso formativo, y despierta el interés por el saber, la investi-gación en el conocimiento disciplinar, favoreciendo así el aprendizaje a nivel personal y colectivo.
La comunicación, en estrecha relación con la motivación, ayuda a la ex-presión de las personas y fortalece las relaciones interpersonales entre estu-diantes y profesores. La comunicación guarda relación intrínseca con la inte-racción porque les permite a los actores del proceso de enseñanza y de apren-dizaje expresarse realmente con el mundo de la vida (42), lo cual propicia un ambiente para el aprendizaje y la práctica pedagógica.
El docente. Es considerado actor importante, puesto que a partir de su saber pedagógico ayuda a crear, conjugar y confrontar las ideas y saberes del estudiante, para crear oportunidades de aprendizaje. Este tipo de práctica reclama del docente ciertas características, como liderazgo, postura crítica
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
84
y ética, interés investigativo, creatividad, planear las clases, hacer uso de las TIC, dar instrucciones claras y poseer una variedad de estrategias pedagógi-cas para acompañar al estudiante en los procesos cognitivos.
Tipos de saberes. Se reconocen y se valoran los diferentes tipos de saber que se expresan en el aula. En este tipo de prácticas los saberes previos son altamente valorados. De manera estratégica, el maestro los utiliza para cua-lificar el conocimiento del estudiante. El conocimiento previo puede y debe ser utilizado, en tanto es materia prima a partir de la cual se edifican nuevas relaciones. Tal como lo plantea Ausubel (43) cuando afirma que el conoci-miento previo es el insumo fundamental para la construcción de aprendizajes significativos.
Las metodologías empleadas. Se identifican en función de las diferentes estrategias que los docentes privilegian al interior del aula. Dichas estrategias ponen el acento en tres aspectos; la tecnología, la comunicación y la pedago-gía propiamente dicha.
Las estrategias que privilegian lo pedagógico son denominadas así porque recurren a lo experiencial, lo lúdico, la indagación y la investigación. Las es-trategias propias del aula hacen referencia a la participación y utilización de una variedad metodológica que usa el profesor para el desarrollo de la clase.
Frente a este dominio es importante resaltar que el laboratorio de simula-ción constituye un espacio de acción-reflexión en donde el proceso educativo se dinamiza y reorienta la finalidad de la enseñanza. De acuerdo con la expe-riencia de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colom-bia (44), preocupada por el mejoramiento de la enseñanza de Enfermería en contextos reales o cercanos a su práctica clínica, ha implementado el labora-torio de simulación clínica, para que el docente y el estudiante encuentren las condiciones propias en el establecimiento de una relación didáctica en la que se conjugue el quehacer pedagógico, la comunidad de aprendizaje y el saber propiamente dicho.
Una de las conclusiones importantes del estudio y que vale la pena resca-tar para nuestra reflexión, es la evidencia de que no basta con utilizar gran variedad metodológica para garantizar un aprendizaje significativo en el es-tudiante. Al respecto, siguiendo el pensamiento de Rogers citado por Anto-ria (18, 45) sobre el modelo de sociedad abierta desde el pensamiento social, encontramos que este afirma: “El proceso de enseñanza-aprendizaje parte de la experiencia personal y social. La dinámica metodológica incluye todas las estrategias participativas y reflexivas que tiendan a desarrollar la conciencia crítica y su disponibilidad para la acción social. El educador se convierte en un facilitador y animador del proceso educativo”. Utilizar estrategias pedagó-gicas de indagación e investigación se reconoce como una forma de descubrir e interpretar la realidad.
Transformación y nuevas tendencias de la didáctica en la formación de enfermeras: retos pendientes
85
Laboratorio de simulación una estrategia didáctica
para la enseñanza de enfermería
En esta área de trabajo, numerosos estudios han mostrado la utilidad di-dáctica de las nuevas tecnologías, como medios interactivos de comunicación que permiten el acceso a toda clase de información (textos, imágenes, tipos diferentes de datos, gráficas, etc.), como instrumentos para la resolución de ejercicios y problemas, como herramientas que efectúan simulaciones de los experimentos y de los fenómenos científicos, o para medir y controlar expe-rimentos de laboratorio (46).
Partiendo del maestro como gestor principal de estas prácticas, en “Apro-ximación al concepto de innovación educativa que subyace a tres casos de innovación con el uso de tecnologías de información y comunicación”, pre-sentado por Chile para el Sites2 (47), dirigido por Robert Kozma, se plantea la importancia de las prácticas pedagógicas innovadoras mediante el uso de las tic. El proyecto identificado como Second Information Technology in Educa-tion Study Sites describe el proceso enseñanza aprendizaje en el aula, señala la importancia de la participación de los estudiantes y profesores en el proceso y trata la metodología de enseñanza como una forma innovadora de generar conocimiento.
Desde esta perspectiva, el tema de la didáctica para la enseñanza de Enfer-mería recobra valor en la medida que se utilicen estrategias pedagógicas que van desde la comunicación y la motivación, hasta espacios y elementos que brinden las comodidades necesarias para los desarrollos cognitivos. En este orden de ideas, el laboratorio de simulación es un escenario propicio para la comunicación. Aquí, la relación estudiante profesor y los espacios físicos y formativos facilitan los aprendizajes en la medida que se logren presentar de manera significativa.
La cercanía con el profesor en los grupos pequeños favorecen los apren-dizajes en el laboratorio de simulación, y se convierte en un espacio propicio de interacción de saberes en donde se recrean todos los aspectos académicos revisados en clase, además de permitir el debate y la confrontación de nuevos saberes a partir de la acción y proposición. Por otra parte, ambos se benefi-cian de esta interacción, gracias a la posibilidad en el uso de las tecnologías de la comunicación e información, como el uso de simuladores.
También es pertinente el diseño de actividades que ayuden al estudiante a reflexionar con los programas de simulación. Dentro de esta dinámica se pueden utilizar actividades de resolución de problemas, interacción interdis-ciplinaria y actividades investigativas. Pontes (48) afirma que las nuevas tec-nologías pueden utilizarse como herramientas de reflexión donde el alumno es protagonista de la construcción del conocimiento, y puede controlar de forma consciente su propio proceso de aprendizaje.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
86
Dentro de este enfoque, la Facultad de Enfermería de la Universidad Na-cional de Colombia ha definido el laboratorio de simulación clínica como un espacio de aprendizaje importante para los estudiantes, en el cual el triángulo didáctico “maestro, alumno, saber” se constituya en el eje central de trabajo. Para ello ha diseñado y puesto en acción una propuesta de implementación del laboratorio de simulación: consiste en una didáctica para la enseñanza que pretende, desde escenarios básicos hasta escenarios complejos, desarro-llar potencialidades y procesos cognitivos a través de la confrontación con escenarios simulados. Por medio de la resolución de problemas y el trabajo colaborativo, el estudiante desarrolla su capacidad crítica, reflexiva a su ser y quehacer como enfermero, asume un liderazgo y toma de decisiones. Esto lo capacita para que, una vez se enfrente a escenarios reales, lleve un afian-zamiento y entrenamiento propicio para la práctica de enfermería con cono-cimientos técnico-científico que le den las bases para las intervenciones del cuidado en cualquier escenarios práctico.
Lo importante de resaltar en las prácticas de simulación clínica es la in-teracción, racionalidad y reflexión que el estudiante debe hacer cuando se enfrente a un escenario simulado. La posibilidad de ensayo y error le permite preocuparse por los resultados de sus intervenciones a la vez que se confronta hacia la toma de decisiones, la comunicación y el trabajo en equipo. Es impor-tante trascender la técnica y la habilidad toda vez se van confrontado aspectos reflexivos, críticos y propositivos, sin perder de vista los postulados iniciales de los clásicos en didáctica y los contemporáneos en el sentido de mantener las dimensiones política, técnica y humana frente a la acción didáctica.
Conclusiones
Es difícil discutir cuál es el estatus de la didáctica. Es un cuerpo articulado de conocimientos, y, por ende, una disciplina con un alto grado de rigor cien-tífico y sistematicidad que tiene un fuerte compromiso con la acción y con lo práctico. Hoy, recibe aportes cognitivos, comunicacionales, interaccionistas y, más que reglas acerca del “buen enseñar”, trata de aportar principios acerca de cómo pensar para enseñar bien.
Entendida así, la didáctica sería una disciplina reflexivo-práctica que con-tribuiría a formar el pensamiento, hábitos y valores del sujeto que aprende y que se ocupa intencionalmente de sus procesos de formación y desarrollo personal. Dicho concepto hace alusión a que la enseñanza es mucho más que una técnica: es fundamentalmente un acto enmarcado en lo social y orien-tado hacia los valores del sujeto. Lejos de ser una actividad transmisora de adoctrinamiento y manipulación instructiva, es una actividad reflexiva en la acción.
Enfermería, por su parte, toma los elementos que le brinda la didácti-ca y se ubica dentro los dominios que le son propios. La investigación, la
Transformación y nuevas tendencias de la didáctica en la formación de enfermeras: retos pendientes
87
articulación de la enseñanza con el currículo, el maestro comprometido y las metodologías empleadas serán los aspectos que definirán los derroteros para alcanzar sus fines educativos.
Para establecer una relación didáctica que oriente los procesos de ense-ñanza-aprendizaje en enfermería, se requiere de componentes integradores que direccionen el desarrollo cognitivo, social, crítico-reflexivo del estudiante en consecuencia con su objeto de estudio: el cuidado. Este debe trascender más allá del sujeto, y dirigirse hacia los saberes y la sociedad, para contribuir a la construcción de su estatuto propio disciplinar.
Referencias
(1) Eco H. La importancia de leer los clásicos. 5º Congreso de Semiótica. Universidad de Berkeley, CA; 1994.
(2) Berardini HG, Ortiz ME. La complejidad de la práctica de la enseñanza. Reflexiones acerca de su didáctica [en línea] [citado 16 Jun 2011]. Disponible en http://www.feeye.uncu.edu.ar/web/posjornadasinve/area4/Practica20y20residencia/25920-20Berardini20y20Ortiz20-20FEEyE.pdf
(3) Comenius JA. Didáctica magna. Undécima edición. México: Porrúa; 2000.
(4) Bacon F. Ciencia, educación y sociedad. En: Perdomo I, editor. Los enciclopedistas [en línea]. Universidad de La Laguna; 2005 [citado 23 Ene 2011]. Disponible en: http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/usrn/fundoro/a... - -1k
(5) Angulo JF. La evaluación del sistema educativo: algunas respuestas críticas al por qué y cómo. En: AA. VV., Volver a pensar la educación, prácticas y discursos educativos. Vol. ii. Madrid: Morata; 1995. p. 196- 219.
(6) Barriga, F. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una interpretación constructivista. 2a edición. México: Mc Graw Hill; 2002.
(7) Salgado MUC. O papel da Didáctica na formacao do profesor. Rev ANDE. 1982;4(1):9-16
(8) Brousseau G. Théorie des situations didactiques (Textes rassemblés et préparés par Nicolas Balacheff, Martin Cooper, Rosamund Sutherland, Virginia Warfield). Grenoble: La pensée sauvage. Revue des sciences de l’éducation. 1998;26(2):470-472.
(9) Chevallard Y. La transposition didactique. Nouvelle édition augmentée de “Un exemple de la transposition didactique” avec M-A, Johsua. Grenoble: La Pensée Sauvage; 1985.
(10) Vergnaud G. La théorie des champs conceptuels. Récherches en Didactique des Mathématiques. 1990;10(23):133-170.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
88
(11) Chevallard Y, Johsua MA. Une example d`analyse de la transposition didactique: la notion de distance. Recherches en didactique des matèmathiques. 1982;3(1):159-239.
(12) Therer J. Nouveaux concepts en didactique des sciences. Université de Liège; 2005.
(13) Terrisse A. Didactique des disciplines. Les références au savoir. De Boeck Université; 2000.
(14) Sevillano M. Didáctica y curriculum: controversia inacabada. Enseñanza: Ediciones Universidad de Salamanca; 2004.
(15) Hopmann S, Riquarts K. Starting a dialogue: issues in a beginning conversation between Didaktik and the curriculum traditions. J Curriculum Stud. 1995 Ene-Feb;27(1): 3-12.
(16) Gimeno J, Pérez A. El currículum: ¿los contenidos de la enseñanza o un análisis de la práctica. Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Morata; 1992. p. 137-170.
(17) Camilloni AW de, Davini MC, Edelstein G, Litwin E, Souto M, Barco S. Corrientes didácticas contemporáneas. Buenos Aires: Paidós; 1996.
(18) Bolívar A. Didáctica y currículum. Retos actuales del área de didáctica y organización escolar en el ámbito universitario: experiencias, interrogantes e incertidumbres. Universidad de Granada; 2003.
(19) Bolívar A. Tiempo y contexto del discurso curricular en España. Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado. 1998;2(2):73-97.
(20) Gimeno J. Proyectos curriculares: ¿Posibilidad al alcance de los profesores? Cuadernos de Pedagogía; 1989;172:14-18.
(21) Moreno JM. Didáctica y Currículo: Notas para una genealogía de los estudios curriculares en España. Madrid: UNED; 1990.
(22) Pérez A. Paradigmas contemporáneos de investigación didáctica. Gimeno J, Pérez A, compiladores: La enseñanza: su teoría y su práctica. Madrid: Akal; 1983. p. 95-138.
(23) Bronckart J. La didactique des disciplines. Encyclopaedia universalis Bronner, O. Methodisch-didaktisches konzept der funktionellen. Bewegungslehre. Krankengymnastik; Bruselas: Raisons educatives; 1997. p. 578-586.
(24) Zuluaga OL. Pedagogía e historia, historicidad de la pedagogía la enseñanza un objeto del saber. Universidad de Antioquia: Anthropos; 1999. p. 48.
(25) Álvarez A. Escuela y democracia en Colombia: aproximaciones históricas. Simposio “Educación para la democracia y socialización política en la escuela”. Universidad de los Andes. 2001 jul 6 y 7; Bogotá: Universidad de los Andes; 2001. p. 14.
Transformación y nuevas tendencias de la didáctica en la formación de enfermeras: retos pendientes
89
(26) Martínez A, Noguera C, Castro J. Currículo y modernización. En: Cuatro décadas de educación en Colombia. Grupo Historia de las prácticas pedagógicas. [Segunda edición corregida y actualizada]. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá: Editorial magisterio; 1994. p. 59-60.
(27) Pérez A. Paradigmas contemporáneos de investigación didáctica. Gimeno J, Pérez A, compiladores. La enseñanza: su teoría y su práctica. [Versión en español publicada por Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad de Córdoba]. Madrid: Akal; 1983. p. 95-138.
(28) Brousseau G. Fundamentos y métodos de la didáctica. RDM. 1986;9(3).
(29) Gómez F. Modelos educativos paradigmáticos en la historia de la educación. Arbor. 2002 Sep;CLXXIII(681):3-17.
(30) Palencia E. Reflexiones sobre el ejercicio docente de enfermería en nuestros días. Investigación y Educación en Enfermería. 2006 Sep;24(2):130-134.
(31) Angulo F. Enfoque práctico del currículum. Blanco N, Angulo R, editores. Teoría y desarrollo del currículum. Málaga: Aljibe; 1994. p. 111-132.
(32) Litwin E. Las configuraciones didácticas. Una nueva agenda para la enseñanza superior. Buenos Aires: Paidós; 1997.
(33) Arenas J. Modelos didácticos en Enfermería [en línea] [citado mayo 9 2011]. Disponible en: http://enfermeria21.com/educare/educare12/ensenando/ensenando4.htm
(34) Pérez Gómez AI. La cultura de la escuela: retos y exigencias contemporáneas. En: Kikirikí. 1993;29:5-12.
(35) Porlán R. Constructivismo y escuela. Hacia un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la investigación. Sevilla: Díada Editora; 1993.
(36) García Pérez FF. Un modelo didáctico alternativo para transformar la educación: el modelo de investigación en la escuela. Script Nova. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. 2000 [citado 13 Ago 2011];64. Disponible en: http//: www.ub.es/geocrit/sn-64.htm.
(37) Porlán R, Rivero A. El conocimiento de los profesores. Una propuesta formativa en el área de ciencias. Sevilla: Díada; 1998.
(38) Cañal P. Un marco curricular en el Modelo de Investigación en la Escuela. Cañal P, Lledó AI, Pozuelos FJ, Travé G editores. Investigar en la escuela: elementos para una enseñanza alternativa. Sevilla: Díada Editora; 1997. p. 13-38
(39) Brousseau G. Le contrat didactique: le milieu. Recherches en didactique des mathématiques. 1989;9(3).
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
90
(40) Covarrubias P, Piña M. La interacción maestro alumno y su relación con el aprendizaje. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. 2004;34(1):84.
(41) Chamorro A, Gómez M, González M. Practicas pedagógicas que construyen conocimiento colectivo en el aula de clase con estudiantes de pregrado de tres universidades de Bogotá (Nacional de Colombia, La Salle y Politécnico Gran Colombiano) [tesis]. Bogotá: Universidad de La Salle; 2008.
(42) Habermas J. La acción comunicativa. Tomo I. Madrid: Editorial Taurus; 1987.
(43) Ausubel D, Novak K, Hanesian H. Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. Segunda edición. México: Trillas; 1978.
(44) Gómez M. Documento propuesta: Laboratorio de simulación clínica: una didáctica para la enseñanza. Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia; 2010.
(45) Antoria A. Aprendizaje centrado en el alumno. Metodología para una escuela abierta. Madrid: Narcea; 2006.
(46) Pontes A. Aplicaciones de las nuevas tecnologías de la información en la educación científica. Primera parte: funciones y recursos. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias; 2005;2(1):2-18.
(47) Herrera Y. Aproximación al concepto de innovación educativa que subyace a tres casos de innovación con uso de tecnologías de información y comunicación presentados por Chile para el SITES2 [en línea]. 2001 [citado 17 de mayo de 2011]. Disponible en: http: //www.cibersociedad.net/congres2004/grups/fitxacom_publica2.php?idioma =en&id=74&grup=82&estil=2
(48) Pontes A, Martínez MP, Climent MS. Utilización didáctica de programas de simulación para el aprendizaje de técnicas de laboratorio en ciencias experimentales. Anales de Química. 2001 Jul-Sep;97(3):44-54.
91
Conocer para no depender
Evelyn María Vásquez Mendoza1
Diana Lorena Franco Villa2
El presente artículo describe las experiencias de aprendizaje teóricas y prác-ticas que se realizaron en el trabajo de grado, titulado Cuidado de la vida en ambientes de consumo universitario: hacia una Generación C, del cuidado de la vida, que se originó en los resultados del proyecto de extensión Hacia una generación C, para el cuidado de la vida en ambientes de consumo de bebidas alcohólicas, en el ámbito universitario y barriales (2009), del grupo académico Cuidado de la vida y prevención de las adicciones, de la Facultad de Enferme-ría, y el Programa Rednacer, de la Dirección de Bienestar de la Sede Bogotá.
Foto 1. Trabajo de campo, proyecto Hacia una generación C para el cuidado de la vida en ambientes de consumo de bebidas alcohólicas, en el ámbito universitario y barriales, no-viembre de 2009.
1 Enfermera. Magíster en Educación y en Administración de Servicios de Enfer-mería. Profesora asociada, Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia.
2 Enfermera, Universidad Nacional de Colombia.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
92
El título corresponde a la conclusión que se obtiene después del proceso y de comprender que uno de los elementos fundamentales para decidir sobre el consumo responsable del alcohol es el conocimiento referente a los efectos y consecuencias que, sobre la vida social y personal, tiene el abuso del consumo de esta sustancia psicoactiva (SPA), considerada como legal y cuya historia va ligada a la historia misma del hombre, en los distintos ritos y celebraciones.
Como enfermeras, y consecuentes con el cuidado de Enfermería, se com-prendió la necesidad de indagar, en el campo de la salud pública, sobre el comportamiento del consumo de alcohol en el ámbito universitario de la Sede Bogotá, y como estrategia pedagógica aplicar la propuesta Saber vivir/saber beber (1).
Esta propuesta va dirigida a instaurar acciones preventivas y de minimiza-ción de riesgo a población vulnerable (en este caso, los jóvenes universitarios), para potenciar las capacidades humanas, sociales e institucionales aplicadas a la protección de la vida digna y la salud, en ambientes con riesgo de consumo de alcohol.
Enfermería y la Salud Pública
Como refiere la Organización Panamericana de Salud (2), “las actividades adelantadas a través de la historia para la solución de situaciones relacionadas a la salud pública se enmarcan dentro de un contexto social y político, y de ellas se desprenden acciones acordes con la realidad, que permiten la solución de las mismas. En esta búsqueda de soluciones se halla la participación del sector salud y de este, la de los diferentes profesionales”, entre ellos las enfer-meras. Lo expuesto encuentra relación con la evolución de la historia de la Enfermería.
Florence Nightingale es la precursora de la enfermería moderna. En su teoría aborda la relación paciente-entorno y la manipulación del medio ex-terno (ventilación, calor, luz, dieta, limpieza y ruido) para la solución de pro-blemas del siglo xix, como lo era la higiene, y con ello esperaba contribuir a la mejora de la salud de los pacientes (3). Esto evidencia que la acción profesio-nal va mucho más allá que la atención al cuerpo enfermo, se orienta hacia el saneamiento del “hábitat social”, una de las necesidades de la sociedad actual.
La intervención de la enfermería en el campo de la salud pública ha ido creciendo cada día más, como lo evidencia la investigación realizada por la Escuela de Enfermería de la Universidad de Columbia en el 2001. En este estudio se calcularon el número de miembros de la fuerza laboral de salud pú-blica en los Estados Unidos de América, y encontraron que aproximadamente 65 000 enfermeras identificadas hasta la fecha surgen como el mayor grupo profesional que trabaja en los organismos de salud pública (2).
De igual manera, en Colombia la enfermería tradicionalmente ha partici-pado en la solución de situaciones de salud pública, con el reconocido trabajo
Conocer para no depender
93
y acción permanente con los grupos o colectivos, en diferentes situaciones específicas, y con la adopción de estrategias de prevención acordes con la naturaleza del mismo cuidado. Como ejemplo, el presente trabajo aborda una situación de salud pública, contextualizándola en la realidad actual, como es el aumento del consumo de alcohol en la población de los jóvenes, asociado a las consecuencias que conllevan el consumo abusivo.
Los universitarios y el consumo de alcohol
El consumo de alcohol es un fenómeno inmerso en las relaciones y situa-ciones cotidianas que vive la sociedad colombiana; el consumo y abuso de las bebidas alcohólicas es “creciente y viene afectando a la población general, sin distinción raza, de grupo etáreo, ni género, aspecto que lleva a diversas impli-caciones a nivel físico y mental de las personas consumidoras, y de estas con su vinculo familiar y social” (4).
En el mundo juvenil, la intención de las propuestas de cuidado en salud ha de caracterizarse por la adopción de estilos de vida saludables, fundamenta-dos en las experiencias vividas y en el conocimiento de las implicaciones que puede tener el consumo abusivo, como lo son: una manera razonable y alter-nativa a planteamientos de riesgos en la salud, disminución de rendimiento académico, apatía a la vida social, judicialización, censura o estigmatización. Es un tema cuyos resultados afectan a la sociedad actual, y por ello, debe ser abordado como tal, destacando las implicaciones que genera el consumo inapropiado.
A la mayoría de los universitarios consumidores de alcohol este solo les re-porta sensaciones agradables, al menos a corto plazo. Esto no significa que no hayan tenido ningún problema como consecuencia del mismo. Según Nava-rrete y otros, “no se trata de problemas generalizados entre la población uni-versitaria, ya que, como pudo observarse, el mayor porcentaje de respuesta (38,70 %) lo aglutina la opción “No he tenido problemas como consecuencia del consumo de alcohol” (5).
En el artículo de un Periódico titulado “Rumba segura, más que rumba sana”, resalta las investigaciones y propuestas realizadas en la Universidad Nacional de Colombia (6), sobre los efectos que produce la prohibición legal y moral del consumo de spa (como las bebidas de alcohol en los jóvenes, población en la que se evidencia el aumento acelerado del consumo de este), se reitera que es fundamental estudiar, implementar y validar diversas estra-tegias de prevención.
Estrategia metodológica para la prevención y mitigación
del daño por consumo de alcohol, en los ámbitos universitarios
Debido a lo anterior se propone realizar acciones pedagógicas exclusi-vamente en la comunidad universitaria de estudiantes, con el propósito de
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
94
aportar en la prevención y mitigación del daño por consumo de alcohol en la Universidad Nacional de Colombia. Se privilegió la capacitación de nuevos lí-deres, para incentivar uno de los indicadores del trabajo en este tipo de temas sensibles con los adolescentes y jóvenes, como es el trabajo de “pares con pa-res”. Esta estrategia consiste en que los mismos jóvenes universitarios son los llamados a dialogar, informar y educar a sus compañeros. Enmarcados en un contexto de consumo de alcohol y aceptación de este, los líderes se convierten en capacitadores de sus propios compañeros, y son ellos en conjunto quienes plantean soluciones y estrategias acordes a las características del entorno uni-versitario. El ejercicio de pares se realizó en aulas y lugares de consumo den-tro de la Universidad Nacional de Colombia, en tiempo real, con la aplicación de los lineamientos del paradigma del saber vivir, en el nivel de autorregula-ción, que tiene como objetivo disminución del daño con la aplicación de los principios y escenarios de Las 6 C, del saber vivir/saber beber (7).
Para realizar la propuesta se siguió como eje orientador los principios que sustentan el “Aprender a vivir”, según el documento Alucina naturalmente con la vida (8), que exhorta a vivir desde los escenarios de la vida cotidiana.
Para aprender a mirar la vida misma, la propia y la ajena de manera dife-rente. Aprender a vivir para encarar las dificultades desde el punto de vista de sus múltiples soluciones. Aprender a vivir para convertir cada acto y hecho de la vida en una experiencia pedagógica, y en un espacio propicio para la creación. Mas lo cierto es que no existe una fórmula mágica ni una receta para que, como por encanto, la vida se ordene a nuestra conveniencia. Quizás, para aprender a vivir hará falta hacer a la muerte la compañera y la amiga, sin precipitarse artificialmente a sus brazos. Para gozar cada instante de la vida como si en cada instante se fuera el sobreviviente de un naufragio, del vértigo mismo de la muerte. Y entonces poder gozar la dicha enorme de estar vivos, y pretender tener acceso a todas las dimensiones de la vida y de la imaginación. El joven no desprecia la muerte, solo la ignora. Para aprender a vivir. Lo que tenemos que hacer es restablecer nuestros acuerdos con la vida: hay que con-vencernos de nuevo del maravilloso milagro de la vida y de la importancia de estar vivos. Cierto que para restarle peso y dureza a la vida es necesario vivir. Y es necesaria la vida de todos.
El saber vivir saber beber es la marca del programa Pactos por la vida, en el tema de alcohol. El eslogan deriva de la estrategia comunicativa y es parte del mismo nombre del programa, para posicionar un sello de calidad, que califica la contribución con la política de mitigación del daño y que certificará en ade-lante los impactos en la disminución del daño y la minimización de los ries-gos que se asocian en la vida cotidiana al consumo abusivo de alcohol. Aporta a la construcción de una capacidad de autorregulación entre la población y de regulación social por la activación del tejido social existente, con el ánimo de
Conocer para no depender
95
no criminalizar los ambientes de consumo, sino de crear nuevas capacidades ciudadanas hacia el cuidado de la vida (9).
En esta perspectiva, se decide aplicar los principios del saber beber (10) expresados en las 6 C (calidad, cantidad, consistencia, comida, compañía, conflicto), como estrategia pedagógica que promueve los principios del saber beber, y que hacen parte de las competencias ciudadanas de la población que consume alcohol y comparte sus ámbitos en la vida cotidiana.
Estas 6 C son las condiciones que deben ser tenidas en cuenta al momento en que se decide consumir bebidas de alcohol. Están relacionadas con los siguientes términos: Calidad (de la bebida), Cantidad (en el tiempo), Consis-tencia (permanencia en el tipo de licor), Comida (antes, durante y después), Compañía (personas de confianza) y Conflicto (situación personal y del en-torno) (10). Estos conceptos se ofrecen como una posibilidad de comprender y promover la minimización del riesgo del consumo, en los sujetos sociales bebedores de alcohol, y se explican en un contexto social orientado a la toma de conciencia sobre las consecuencias personales, familiares y sociales a las que se ven enfrentadas las personas consumidoras.
La calidad se refiere a la pureza en los procesos de destilación y debida certificación. Verificar si los licores que se van consumir garantizan la salud y no son perjudiciales para la salud. Si bien es cierto que los productos de menor precio a veces no cumplen con los requerimientos anteriores, lo cierto es que estos licores producen efectos de rápido embriagamiento y por lo tanto mayor susceptibilidad a cualquier tipo de incidente (10).
Imagen 1. Afiche de principios saber vivir/saber beber.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
96
Cantidad. Es el tiempo prudente entre un trago y otro. El alicoramiento es un proceso tóxico y sus efectos son más evidentes, rápidos y perjudiciales cuando no se le permite al organismo asimilar los procesos por ingestas des-mesuradas (10).
Consistencia. Es tomar un mismo tipo de trago y no realizar mezclas con otros. La mezcla de diferentes tipos de licor implica necesariamente tomar en un mismo consumo bebidas de diferentes grados de alcohol y distintos componentes (asociados al sabor, color y olor) que acompañan a cada bebida alcohólica. Estas mezclas afectan los comportamientos.
Comida. Acompañar los tragos de algún tipo de comida antes y durante el consumo. Además de que es una sugerencia grata (comer es placentero), la comida disminuye en el organismo los efectos tóxicos durante la inges-ta de licor. El consumo de alcohol le demanda al organismo energía para metabolizar sus efectos, y la comida le proporciona esa energía que gasta el organismo.
Compañía. Es el soporte de un grupo social de amigos o acompañantes. Que los pares, motivados por razones de amistad o afecto, sirvan para re-gular las conductas de riesgo que tratan de imponerse en los ambientes de rumba.
Conflicto. Consiste en independizar los conflictos personales y del entorno de la rumba. Una situación de conflicto que se viva en la familia, en los luga-res de vivienda, en la cuadra, en el barrio, en la escuela, en el espacio público (bares y cantinas) o en el trabajo conduce a un estado de vulnerabilidad del individuo y de hipersensibilidad, que puede conducir a desenlaces no desea-dos, en los ambientes en que se departe.
Antecedentes metodológicos
El trabajo de grado se originó en el proyecto Generación C, hacia el cuida-do de la vida en ambientes de consumo universitario y barrial 02-2009, como resultado de la convocatoria para proyectos de responsabilidad social univer-sitaria 2009, que realizó el Ministerio de Educación y la Asociación Colom-bia de Universidades (Ascun). El propósito de esta propuesta era “establecer en la comunidad universitaria y del barrio Santander, localidad 15, Antonio Nariño, una Generación C, de cuidado de la vida en ambientes de consumo de sustancias psicoactivas orientado a la disminución del daño y la minimi-zación del riesgo del consumo de alcohol” (11).
Conocer para no depender
97
Imagen 2. Imagen del proyecto.
Una de las conclusiones y recomendaciones de ese proyecto fue consolidar la propuesta específicamente en el ambiente universitario, debido a su espe-cificidad y características propias en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Los investigadores que participaron en este proyecto recibie-ron la capacitación de la estrategia saber vivir/saber beber, realizada en el año 2009, y aplicaron la estrategia con la asesoría de los docentes, investigadores y expertos en la temática y propuesta pedagógica.
El trabajo se grado se justificó en:1. La evidencia de los estudios realizados sobre el consumo de SPA a nivel
nacional, y otros regionales e institucionales con la población de jóve-nes y universitarios. De acuerdo con el estudio nacional de sustancias psicoactivas en Colombia (2008) (12), existen en el país 2 400 000 con-sumidores en riesgo y/o consumidores abusivos de bebidas alcohólicas. Simultáneamente, se han detectado 300 000 consumidores críticos o en riesgo de consumir otras sustancias psicoactivas (marihuana, co-caína, crack, éxtasis, bazuco y heroína, entre otros) (12). Además de ello, el estudio demuestra que el 86 % de los encuestados declara haber consumido alguna vez en la vida alcohol, de los cuales se observa ma-yor prevalencia de consumo en los hombres y grupos etáreos entre los 18 y 34 años. Igualmente, se observa mayor consumo en estratos 5 y 6, pero con menor consumo de riesgo. Situación contraria se observa en los estratos 1 y 2, donde es menor el consumo, pero mayor la tendencia a un consumo conflictivo y riesgoso (12). En el estudio realizado en el oriente colombiano, donde el 93,9 % de los universitarios buman-gueses reportan consumo de alcohol, se inician en promedio a los 14,7 años, en un 42,4 %, el consumo es mensual y se lleva a cabo con ma-
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
98
yor frecuencia en las casas y discotecas. Prima un riesgo de consumo moderado en el 83,8 % de los universitarios, y los factores asociados al consumo son los estados emocionales, los momentos agradables y la presión de grupo (13).
2. Los estudiantes que ingresan a la Universidad Nacional de Colombia son cada vez más jóvenes y están expuestos al cambio de hábitos y re-glas que traen de su colegio y casa, por lo que pueden verse frente al riesgo de consumo de spa, como las bebidas alcohólicas. Dicha situa-ción de consumo creciente se refleja en estudios realizados en la insti-tución, donde se muestran que un 10 % de la comunidad universitaria es consumidor abusivo o consumidor en riesgo, y cerca del 39 % de los estudiantes manifiestan ser consumidores en riesgo o abusivos (14).
En la experiencia del proyecto Hacia una generación del cuidado de la vida en ambientes de consumo universitario y barriales Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2009 (11), se evidenció la validez de la estrategia por la acogida de los jóvenes, gracias a que su filosofía de “no ser de prohibición” les permite una interacción sin prevención y de confianza, y, en consecuencia, expresar los motivos por los cuales se reúnen periódicamente alrededor del alcohol.
Entre los motivos expuestos, algunos jóvenes dicen hacerlo porque “me quita la aburrición”. Otros plantean que “la universidad debe ser un espacio académico y social”; algunos dicen “sentir la necesidad de consumo”, mien-tras que otros lo hacen “por diversión o por moda”. Es importante destacar que en estos grupos no todos los jóvenes consumen bebidas alcohólicas; algu-nos departen con sus amigos sin la necesidad de ingerir ningún tipo de sus-tancias SPA, ya que ven en el grupo un referente de identidad y amistad (11).
3. Por lo anteriormente planteado, aunado a la experiencia, observación y vivencia, se decide poner en práctica la propuesta del saber vivir/ saber beber, enmarcada en el ámbito de lo pedagógico, según el cual “antes de sancionar y discriminar, pretende empoderar” a los jóvenes de la Uni-versidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. El objetivo es la difusión de los conocimientos apropiados para que comprendan la importancia de vivir cada momento de la vida con responsabilidad, y con concien-cia de las consecuencias individuales y colectivas que genera el imple-mentar ciertas prácticas normalizadas y normatizadas culturalmente e incluso validadas por las autoridades, que llevan a los jóvenes a una cotidianidad irracional del uso y abuso de bebidas alcohólicas.
El proyecto Generación C, hacia el cuidado de la vida en ambientes de con-sumo universitario se desarrolló, durante los meses de marzo, abril y mayo del año 2010, en la Sede Bogotá, por medio de talleres educativos, con la
Conocer para no depender
99
participación de 80 estudiantes de los diferentes programas de pregrado de la Sede, y el acompañamiento en tiempos reales, en 5 salidas de campo, los días jueves y viernes de 3 a 10 de la noche.
Ejecución del proyecto
Fase I. Capacitación La capacitación respondió al objetivo de formación entre pares, dirigida
a estudiantes líderes de las carreras de la Sede Bogotá, en los principios de prevención de riesgo y mitigación del daño de la estrategia “saber vivir/saber beber, para la creación de una Generación C, cuidado de la Vida”. Compren-dió dos sesiones educativas.
En esta fase se capacitaron aproximadamente 80 estudiantes, de las asigna-turas de Salud Pública, y la electiva “Promoción de la vida frente al consumo de SPA”, dictada por la Facultad de Enfermería a los diferentes programas curriculares de la Sede Bogotá. Se usó la metodología de taller de formación, cada uno de una hora y media de duración.
Taller 1, sesión 1: “Conoce el riesgo y asegúrate”Esta sesión tuvo por objetivo contextualizar a los jóvenes sobre la situación
actual de consumo de SPA, con énfasis en el consumo de alcohol, en una dimensión nacional, regional e institucional. Para esta sesión se usó la me-todología de trabajo entre pares, que consistió en que los estudiantes líderes (trabajo de grado) y los estudiantes participantes realizaran el análisis de los artículos Identificación de factores protectores en el uso de sustancias psicoac-tivas en estudiantes universitarios (15) y Factores de riesgo y protección para el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarias (16).
Estos artículos fueron seleccionados por los estudiantes capacitadores, por su pertinencia frente al tema y cercanía al mundo juvenil y universitario. De este trabajo se obtuvo como resultado la identificación de los factores de riesgo para los jóvenes y el porqué de los mismos; algunas extracciones del análisis compilado se presentan a continuación.
Foto 2. Foto del taller de capacitación a estudiantes de la Facultad de Enfermería, Universi-dad Nacional de Colombia, sede Bogotá, mayo de 2010.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
100
Los jóvenes participantes en la capacitación, identificaron algunos factores de riesgo para el consumo de spa:
• Baja autoestima “[…] la importancia de la autoestima para la persona es que si se baja
contribuyen a que se adopten comportamientos inadecuados, como el consumo de spa”.
• La ausencia de valores en la familia “[…] la importancia de este es que de una u otra manera la educación
familiar influye y es la primera educación que se recibe, y, por ende, es la que se va a reflejar durante toda la vida; y en caso de ser una educa-ción pobre se convierte en un factor de riesgo para consumo de spa”.
• La curiosidad “[…] es una de las razones más frecuentes, pues el hecho de querer
conocer qué se siente estar bajo los efectos del alcohol, o porque sus amigos los retan a que consuman, y después de consumirlo pueden sentir satisfacción que desean y continúan consumiéndolo”.
• La baja autoimagen y la evasión en el afrontamiento de problemas
Identificaron como factores protectores para evitar el consumo de spa:• La educación “[…] este influye como un importante factor de protección, puesto que
a más alto el nivel educativo sería mayor la conciencia de que tomar hace mal en el organismo, y también daña las relaciones sociales”.
• La compañía “[…] pueden ser personas a quienes les intereso y ayudan a salir del
vicio o evitar que caiga; personas a quienes les interese el bienestar común”.
• El control de impulsos y empatía “[…] estos factores ayudan de cierta manera a no permitir que los jó-
venes hagan solo por el momento y que después se arrepientan”. La felicidad • “[…] sería uno de los factores más importantes, pues el ser feliz im-
plica el no querer cambiarlo y disfrutar al máximo con personas con quienes se siente seguridad, y, por ende, sería totalmente innecesario el uso de spa para disfrutarlo”.
Como enfermeras y cuidadoras de la salud, comprometidas con la pro-moción del bienestar de los grupos sociales, se reconoció la importancia de realizar procesos educativos en salud, fundamentados en la motivación e in-terés del grupo participante, y con estrategias metodológicas acordes con los mismos. Se identificó la importancia de estudiar estos factores como aspec-tos fundamentales en la formación universitaria, para permitir que un grupo
Conocer para no depender
101
específico reconozca sus debilidades, fortalezas y encuentre caminos para de-cidir sobre la situación, con conocimientos sobre las SPA y el fenómeno de las mismas.
Taller 2: “Hacia una generación C”Esta sesión se realizó siguiendo la filosofía del trabajo entre pares. Permitió
a cada participante conocer la descripción de las 6 C y los principios del saber vivir/beber. Los estudiantes manifestaron “dichos” o frases que se presentan durante el consumo y los relacionaron con cada una de las 6 C, y así mismo se analizó la importancia conceptual de implementar estos principios para la mitigación del daño del consumo de alcohol. De esta sesión se obtuvo como resultado un listado de las frases reconocidas por los estudiantes en el con-sumo. Asimismo, se obtuvo un conocimiento compartido acerca del papel de autorregulador y reguladores sociales. De esta manera, se pretendía crear, implementar y fortalecer hábitos protectores, basados en un enfoque educati-vo, para adoptar en próximas experiencias, ambientes y tiempos de consumo en el cual se vean implicados los jóvenes participantes, y, como consecuencia, extensivo a su grupo cercano y cotidiano, ya sea de una manera participativa o no.
Foto 3. Frase producto del trabajo con los estudiantes participantes. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, mayo de 2010.
Fase II. Salidas de campo En esta fase se hizo uso de estrategias metodológicas de las ciencias so-
ciales, como la observación participante, la cartografía social y los diarios de campo.
Se realizaron cinco salidas de campo. Esta experiencia tuvo por objeto la aplicación y difusión de los principios del saber vivir/saber beber a través de los líderes del proyecto y los estudiantes capacitados en la fase anterior. Para la rea-lización de esta fase fue necesario la capacitación e investigación de los líderes del proyecto y estudiantes sobre la metodología y las características del trabajo de campo. Se utilizaron las siguientes estrategias:
Observación no participanteSe desarrollaron tres salidas de campo, por parte de los líderes de proyec-
to y estudiantes entre los meses de abril-marzo. Esta metodología tenía por
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
102
objetivo el reconocimiento de los espacios y tiempo de consumo, sin la parti-cipación activa de los miembros del proyecto. En ella se utilizaron dos herra-mientas para recolección de información: los diarios de campo y la cartogra-fía social, herramientas del área de la antropología que permitieron detallar la percepción individual de forma cronológica, sobre el reconocimiento de una población o fenómeno, que, observando en presente, obtuvo la apreciación de la situación de consumo. Identificaron en situaciones reales algunos factores que contribuyen o ponen a los jóvenes en riesgo, y propusieron posibles alter-nativas de soluciones a la situación actual.
Diarios de campoLos diarios de campo de los jóvenes pertenecientes al proyecto reflejaron
algunas percepciones frente al consumo y dinámica que se daba en los lugares establecidos, tales como: “Unos de los lugares de consumo es la playita. Inte-grarnos allí fue un poco complejo, ya que en este sitio se consume algún tipo de sustancia psicoactivante, ya sea licita o ilícita”, “Característico de este lugar, conocido como ‘la playita’, es el alto consumo de licores de todas las clases, al igual que distintos alucinógenos. Lo más tremendo es ver a la gente perder sus sentidos al punto de parecer inconscientes”, mientras otros refieren un au-mento en el consumo de spa, como por ejemplo: “El consumo de marihuana anteriormente era un poco más mesurado; ahora se ve dentro de cada parche, la hoja tamaño oficio llena de hierba y alrededor la gran mayoría haciendo el porro”. Sin embargo, aun ante esta situación, los mismos estudiantes refieren que puede haber una solución, como la participación de las entidades de la Universidad Nacional de Colombia y la realización de proyectos que preven-gan el consumo y que eduquen a los jóvenes sobre técnicas de mitigación de riesgo, por ejemplo La generación C. Como lo refiere uno de los estudiantes: “El proyecto Generación C es acorde y responde eficazmente a la problemáti-ca actual; es necesario ofrecerlo ya que brinda componentes favorables en el entorno personal y social de los estudiantes nuevos y antiguos”.
Cartografía socialDefinida como “un ejercicio colectivo de reconocimiento del entorno so-
cioterritorial, a través de la construcción de mapas, para evidenciar las rela-ciones sociales en las que se develan saberes que permiten a los participantes un mejor conocimiento de su realidad, genera espacios de reflexión y permite construir un lenguaje común de interpretación de las diferentes percepcio-nes de la realidad presente en la comunidad” (17). Esta permitió a los par-ticipantes ubicar, en el campo universitario de la Sede (espacio geográfico), sitios importantes o específicos relacionados con el consumo de alcohol (una situación). Así, se obtuvo la cartografía social, donde se reconoció desde la
Conocer para no depender
103
comunidad universitaria sitios de consumo conocidos como “la playita”, “el freud” y “el kiosko”, entre otros.
Observación participanteSe desarrollaron dos sesiones en el mes de mayo, en las cuales se realizó
un taller abierto a la comunidad universitaria. Aquí, los jóvenes capacitados en la fase inicial fueron quienes divulgaron la información de los principios del saber vivir/saber beber, para la mitigación del daño y para la creación de estrategias y hábitos saludables que no pongan en riesgo la salud del con-sumidor, su entorno, familia y comunidad. Se capacitó un aproximado de 100 personas, y se observó la acogida de dicha actividad en la participación espontánea de las actividades y de la información planteada. De este ejercicio se obtuvo el fortalecimiento de las capacidades comunicativas y el aprendizaje sobre el manejo de estrategias sociales para el abordaje a un grupo o colectivo, con fines de aportar al campo de la prevención de riesgos y el fortalecimiento de acciones para la promoción de su salud, por parte de los que inicialmente se establecieron como capacitados para ser potencialmente capacitadores y líderes de actividades y estrategias para la salud y vida digna. Es así como se enmarca el trabajo de la enfermería, en el abordaje a una comunidad, y sus líderes consolidan la habilidad para el uso de hábitos saludables, la obtención de información con estrategias y acciones que permitan que estos grupos, y la reflexión y motivación a actuar como promotores de su salud y la de su comunidad, en este caso, en el ámbito universitario.
Estas herramientas utilizadas, tanto por los líderes del proyecto como por los estudiantes en capacitación, permitieron reconocer la percepción de in-dividuos inmersos en un ambiente de consumo, lugares donde se da dicho fenómeno, e igualmente comprender que el cuidado en el ámbito de la salud pública no solo pretende establecer una problemática, sino también ofrecer soluciones acordes con los diferentes contextos y con el compromiso deci-dido de empoderarlas para la toma de decisiones conscientes y saludables. Como enfermeras, es recomendable el uso de estas herramientas sociales en los trabajos e intervenciones propias del cuidado de Enfermería, cuyos plan-teamientos a las problemáticas o estrategias de promoción de la salud son prioritarios.
Las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto fueron de crecimiento personal y profesional. Por otra parte, la consolidación de co-nocimientos de la salud pública y del cuidado de Enfermería, enmarcados y aplicados en una realidad social como es la prevención de riesgos en un fenó-meno específico como es el consumo de alcohol y spa, permitieron el trabajo continuo, aunado con las experiencias de vida de los jóvenes que son vulne-rables a una situación de consumo. Se confirmó que el trabajo entre pares
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
104
permite un mayor acercamiento, aceptación, atención y apoyo en situaciones reales, y que si en la cotidianidad los jóvenes lo encuentran y logra confron-tarlos, es más factible que los lleve a decidir y enfrentar su vida universitaria con experiencias saludables.
Además de vivir esa experiencia, de alguna manera también invita a no lanzar juicios de valor, sino a trabajar sobre una realidad existente, con inmi-nente necesidad de cambio, un cambio al cual se puede aportar con persis-tencia y creatividad, sin implicar riesgos, pero sí compromisos por una vida académica saludable de los estudiantes de la Sede Bogotá.
Imagen 3. Folleto de difusión de principios saber vivir/saber beber.
“Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable”.
Eduardo Galeano
Conclusiones
El proyecto confirmó a los participantes que el consumo de alcohol es una situación de salud pública que afecta no solo a nivel de Colombia, sino tam-bién a nivel mundial, y se encuentra también presente en los ámbitos univer-sitarios. Aunque el consumo de alcohol sea una situación que socialmente ha sido aceptada en la población mayor de 18 años, la prohibición no se presenta como estrategia de reducción del consumo y mitigación del daño, Por ello, se hace evidente que la autorregulación y regulación social sean estrategias apli-cables y eficaces para la contingencia del daño de esta situación. Además de lo anterior, se concluye que el trabajo de “pares con pares” es una metodología adecuada y oportuna para el trabajo con jóvenes, por cuanto se incentiva a los universitarios a asumir responsablemente el conocimiento, la decisión de sus acciones y la resolución de problemáticas que los afecta día a día, como lo es el consumo abusivo de alcohol. Se hizo evidente la necesidad de potenciar las
Conocer para no depender
105
capacidades individuales de liderazgo, trabajo colectivo y la proposición de posibles alternativas a la solución de problemas de salud pública en la pobla-ción joven. Usar estrategias de comunicación para la ejecución de actividades en una población joven hace necesario crear acciones que motiven al cambio, la reflexión y la responsabilidad, desde la motivación personal y colectiva. La estrategia “saber vivir, saber beber”, como herramienta pedagógica, ha sido propuesta y validada con varios grupos de jóvenes, en quienes este conoci-miento ha sido de mucho interés. Desde Enfermería en los aspectos de actuar en salud pública, es prioritario incentivar la participación activa de los estu-diantes y jóvenes líderes, para potenciar las capacidades y habilidades de las personas con quienes se interactúa en los campos ambulatorios y la adopción de principios de promoción de la salud y en conciencia e identificación de posibles factores de riesgo.
Se recomienda establecer y ejecutar propuestas de intervención que favo-rezcan la salud de los individuos y colectivos frente a la cada día más creciente problemática del consumo abusivo de alcohol. Desde la Universidad Nacio-nal de Colombia, como ente educador y transformador de una sociedad, es recomendable la continuidad de proyectos y propuestas que involucren a los jóvenes en el liderazgo y participación de estrategias que promocionen la sa-lud, prevengan riesgo y mitiguen el daño el en aquellas situaciones que per-mitan el consumo abusivo de alcohol.
Referencias
(1) Fandiño S. Corporación Sociedad y Conflicto, Universidad Nacional de Colombia. Saber vivir saber beber [en línea]. 2008 [citado 28 Sep 2011. Disponible en http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Consumo/Sociedad_y_con flcito_UNAL_Saber_Vivir20_Saber_Beber_agosto2008.pdf
(2) Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Programa de Organización y Gestión de Sistemas y Servicios de Salud, División de desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud. La enfermería de salud pública y las funciones esenciales de salud pública: bases para el ejercicio profesional en el siglo XXI [en línea]. 2001 [citado 28 Sep 2011]. Disponible en: http://www.paho.org/Spanish/HSP/HSO/HSO07/PHNgarfielspan.pdf
(3) Marriner A. Modelos y teorías de enfermería. Tercera edición. Madrid; 1995.
(4) Franco L, Giraldo C. Cuidado de la vida en ambientes de consumo universitario “hacia una generación C” [tesis]. Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia; 2010.
(5) Navarrete L, Rodríguez E, Juanatey A, García A, Aránzazu M. El consumo de alcohol en establecimientos ubicados dentro de
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
106
establecimientos universitarios. Estudio comparado en Madrid y Galicia [en línea]. 2001 [citado 10 Sep 2011]. Disponible en: http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/Juventud Drogodependencias3.pdf
(6) UN Periódico. Rumba segura, más que rumba sana [en línea]. 2006 [citado 24 de agosto de 2011]. Disponible en: http://historico.unperiodico.unal.edu.co/Ediciones/90 /11_a.htm
(7) Grupo Estilo de Vida y Desarrollo Humano Facultad De Ciencias Humanas. Pactos por la vida: saber vivir/saber beber consumo seguro reducción del daño y minimización del riesgo asociado con el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Lineamientos para un plan de acción, de la Protección Social [documento de trabajo]. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia; 2008.
(8) Fandiño S, Murcia D. Alucina naturalmente con la vida [en línea]. UN periódico. 2006. [citado 10 Ago 2011]. Disponible en: http://historico. unperiodico.unal.edu.co/Ediciones/70/06.htm
(9) Ministerio de la Protección Social, Universidad Nacional De Colombia. Pactos por la vida: saber vivir/saber beber consumo seguro reducción del daño y minimización del riesgo asociado con el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas [en línea]. 2008 [citado 20 Ago 2011]. Disponible en: http://www. descentralizadrogas.gov.co/Alcohol.aspx
(10) Ministerio de la Protección Social. UNODC. Equipo de investigación Grupo Estilo de Vida y Desarrollo Humano Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional de Colombia. Saber Vivir/Saber Beber. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; 2008.
(11) Grupo Académico Cuidado de la Vida y Prevención de las Adicciones de la Facultad de Enfermería, Programa Rednacer. Facultad de Enfermería. Anexo Único, Proyecto: Hacia una generación del cuidado de la vida en ambientes de consumo universitario y barriales [documento de trabajo]. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia; 2009.
(12) Ministerio de Protección Social, Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección Nacional de Estupefaciente. Estudio nacional de sustancias psicoactivas en Colombia [informe final]. Bogotá: Editora Guadalupe; 2008.
(13) Albarracín MO, Muñoz LO. Factores asociados al consumo de alcohol en estudiantes de los dos primeros años de carrera universitaria. Liberabit. 2008;14:49-61.
(14) Vélez BH. Diagnóstico sobre el consumo de alcohol en estudiantes de primer semestre de la facultad de Ciencias Humanas [tesis]. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; 2009.
Conocer para no depender
107
(15) Téllez J, Cote M, Sabogal F, Martínez E, Cruz U. Identificación de factores protectores en el uso de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios. Rev Fac Med [Internet]. 2003 [citado 16 Ago 2011];51(1):15-24. Disponible en: http://www.revmed.unal.edu.co/revistafm/v51n1/v51n1pdf/v51n1a3.pdf
(16) Alarcón R, Perotti G, Zabala M. Factores de riesgo y protección para el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarias. [citado 16 Ago 2011]. Disponible en: Lilacs, pesquisa 124538.
(17) Molina L. La cartografía social y su aplicación a la planificación municipal y regional [en línea]. Villavicencio, Meta: 2005 [citado 28 Sep 2011]. Disponible en: http://www.rutapedagogicaamigoniana.org/documentos/mapas/PON_CARTOGRAFIA20SOCIAL.pdf
109
Salud sexual en mujeres con cáncer de mama: metasíntesis
Luz Stella Bueno Robles1
Virginia Inés Soto Lesmes2
Este capítulo es el resultado de la revisión bibliográfica sobre metasíntesis y su aplicación en el área de salud sexual, como parte de un trabajo realizado en la asignatura Seminario de Investigación del Doctorado en Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia.3 Como preámbulo, se retoman aspectos relacionados con la evolución en las últimas tres décadas del concepto de sa-lud sexual, que involucró diferentes contextos políticos, sociales e históricos. Entre ellos están las secuelas de la revolución sexual, la continua lucha por los derechos y el aborto, la maduración de los movimientos por los derechos de la comunidad homosexual, las preocupaciones por la sobrepoblación y el devastador impacto internacional del vih/Sida.
Estos desafíos en salud pública necesitaron un gran número de consultas técnicas y publicaciones que evolucionaron el concepto de salud sexual. Gran influencia del concepto viene dada por la Organización Mundial de la Salud (oms) (1), enmarcado como el estado de bienestar físico, emocional y social relacionado con la sexualidad. La salud sexual requiere un enfoque respetuo-so y positivo hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibi-lidad de tener una experiencia placentera y segura (2, 3).
En consecuencia, la literatura describe cómo las enfermedades generan cambios en la salud sexual de las personas, como en el caso de los procesos neoplásicos del cáncer de mama, que tienen un impacto importante tanto por los efectos físicos y psicológicos como por los efectos adversos de los trata-mientos (4, 5). Los tratamientos como: la radioterapia, la quimioterapia y las terapias hormonales causan fatiga, nauseas, pérdida del cabello y reducen los
1 Enfermera. Doctora en Enfermería, Universidad Nacional de Colombia. Profeso-ra, Pontificia Universidad Javeriana.
2 Enfermera. Doctora en Enfermería, Universidad Nacional de Colombia. Profesora asociada, Universidad Nacional de Colombia.
3 Seminario dirigido durante el primer semestre del 2009, por María Mercedes Durán de Villalobos, enfermera, profesora titular emérita de la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia. Profesora emérita, Universidad Nacional de Colombia. Máster en Ciencias de la Enfermería.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
110
niveles de estrógenos que frecuentemente causan disminución del funciona-miento, del interés y de la actividad sexual así como dolor durante las rela-ciones sexuales (6). Por otra parte, los procedimientos quirúrgicos ocasionan cambios en los sentimientos de atracción, de imagen corporal y conducen a pérdidas del deseo sexual (7, 8). Diversos estudios realizados en mujeres de diferentes nacionalidades, como iraníes, chinas y estadounidenses, describen que del 31,5 % al 67 % de las mujeres diagnosticadas y sometidas a tratamien-tos por cáncer de mama presenta alteraciones de la salud sexual (4, 9, 10).
Por otra parte, recobra importancia esta temática, dado que en la actua-lidad el cáncer de mama afecta más de 1,1 millones de mujeres, y estos casos representan más de 10 % de todos los casos nuevos de cáncer (11). Según las estadísticas de la Sociedad Americana de Cáncer en 2009, se reportaron 192 370 nuevos casos de mujeres con este tipo de cáncer, equivalentes a una tasa de incidencia de 123,6 por 100 000 mujeres (12), lo que demuestra que a diario aumenta el número de mujeres que experimentan alteraciones de la salud sexual. En consecuencia, se requiere el fortalecimiento de la atención de las mujeres con cáncer (13) para superar la enfermedad, evitar el deterioro (14) y a su vez contribuir a los objetivos para el desarrollo del milenio (odm) del 2010.
El fenómeno de la salud sexual en mujeres con cáncer de mama se ha logrado indagar a través de estudios cualitativos, aspecto positivo que de-muestra los avances en la comprensión de los fenómenos humanos, porque permite conocer realmente los sentires y necesidades de las personas a las cuales se cuida. Por lo tanto, el presente capítulo tiene como objetivo de-sarrollar la integración del conocimiento en torno a la salud sexual de las mujeres con cáncer de mama por medio de una metasíntesis, ya que es “[…]el nivel más alto de complejidad de la investigación secundaria cualitativa, dado que permite integrar y sintetizar los hallazgos” (15).
Metodología
La metodología que se seleccionó para la elaboración de la metasíntesis es la descrita por Noblit and Hare, referido por Coffman (16). Este método permite interpretaciones sustantivas que pueden ser derivadas de estudios interpretativos, y permite al investigador comparar, analizar textos y crear nuevas interpretaciones en los procesos. Los siete pasos del proceso se des-criben en la tabla 1.
Salud sexual en mujeres con cáncer de mama: metasíntesis
111
Tabla 1. Método comparativo de Noblit y Hare (16)
Fase 1 Empezar. Este paso involucra los resultados del área de interés en la que se va a desarrollar la síntesis.
Fase 2 Decidir qué es relevante y de inicial interés. Esta fase involucra la búsqueda de literatura basada en los criterios de la muestra.
Fase 3 Leer los estudios. Esto involucra leer y releer los estudios, e identificar las metáforas interpretativas.
Fase 4
Determinar cómo se relacionan los estudios. En este paso, se reúnen y determinan las relaciones entre los estudios. Se realiza una lista de metáforas clave, frases, ideas y conceptos de cada estudio. Las metáforas son comparadas y yuxtapuestas.
Fase 5 Trasladar los estudios uno dentro del otro. Las metáforas y temas son comparados con los otros, mientras la metáfora central está intacta.
Fase 6 Sintetizar las traslaciones. En este paso el investigador agrega las partes de cada estudio dentro de un todo a través de la síntesis de la investigación.
Fase 7 Expresión de la síntesis. En este último paso se realiza la descripción y reporte de resultados.
El área temática seleccionada fue cáncer de mama y se realizó la búsque-da con las siguientes palabras claves: “breast neoplasms/cáncer”, “treatment outcome”, “radiotherapy”, “chemotherapy”, “surgical procedures, operative”, “family”, “sexuality”, “women” y “qualitative research”. La búsqueda se rea-lizó en las bases de datos: Academic Search Complete, MasterFile Premier, Medline Full text, Pubmed- Hinari, Ovid, Evidence Based Medicine Review (ebmr)-Cochrane, Lilacs, Scielo. A través de esta búsqueda se encontraron cinco artículos de investigación cualitativa. Posteriormente, se localizaron nueve artículos más por búsquedas secundarias, procesos que corresponden a las fases 1 y 2.
La crítica de los 14 artículos se realizó a través de la lista de chequeo Coreq (Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research) (17). Los aspec-tos revisados para cada artículo fueron: dominio 1, equipo de investigación y reflexividad; dominio 2, diseño del estudio; dominio 3, análisis y resultados. Del total de estudios cualitativos se realizó la selección de diez artículos que cumplieron con más del 95 % de los criterios propuestos por la lista de che-queo Coreq.
Según el tipo de estudio, esta metasíntesis la componen: uno cualitativo/cuantitativo (mixto), cuatro con teoría fundamentada, tres con análisis de contenido, una etnografía y una fenomenología; seis fueron desarrollados por Enfermería, uno por Psicología y tres no reportaron la formación de los autores. Los participantes de los estudios oscilaron entre diez y cientocinco personas. Respecto al país en que se desarrollaron los estudios se reportan:
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
112
cinco en Estados Unidos, uno en Colombia, uno en Reino Unido, uno en Japón, uno en Canadá y uno en Brasil.
La fase 3 permitió identificar las metáforas interpretativas que fueron sig-nificativas en la metasíntesis (tabla 2). Para la fase 4 se parte de la realidad concreta, retomando de las narrativas de las participantes en cada uno de los estudios las frases más significativas para extraer los temas, las metáforas y llegar a un nivel de abstracción mayor, que no es otra cosa que los conceptos centrales de cada estudio.
Recreando el estudio de Fernández, Ospina y Múnera (18) la frase en vivo “lo que pasa es que sexualmente a mí no me nace… las relaciones ya no son satisfactorias”, el investigador es capaz de explicar cómo la mutilación es ex-presada como una pérdida de la parte erotizada del cuerpo de la mujer que ha padecido el cáncer de mama, y construye categorías tales como mutilación, estructuración mental y elaboración de pérdidas para llegar a afirmar que el erotismo está dado alrededor del apetito sexual y este se altera por la pérdida de la mama. A este proceso se le llama alteración del holón erótico.
Este es un ejemplo de la manera como se llega a una construcción abstrac-ta representada a través de un concepto (tabla 3). En la misma tabla se puede precisar cómo se identifican las relaciones entre los diferentes estudios; por ejemplo, con respecto a la traslación recíproca vemos cómo estos dos estudios rescatan frases como “y no tengo absolutamente deseo sexual”; “lo que pasa es que sexualmente, a mí no me nacen las relaciones”. Pero en términos de las metáforas, Wilmoth (19) ve la pérdida de la mama representada como una alteración emocional mientras Fernández, Ospina y Múnera (18) la describen como la mutilación expresada como la percepción de pérdida de esa parte erotizada del cuerpo.
En la fase 5 se logra mantener intacta la categoría central alteración de la salud sexual (tabla 3). A partir de lo anterior se elaboró la fase 6, en la cual se reconstruyen las siguientes 6 categorías: reacciones emocionales, influencia de otros (pareja, cultura y sociedad), cambios de la imagen corporal y auto-estima, percepción de la sexualidad/cambios de la salud sexual, expresión de feminidad, ajustes y adaptación. La tabla 4 muestra los seis conceptos que se obtuvieron en cinco estudios.
Salud sexual en mujeres con cáncer de mama: metasíntesis
113
Tabla 2. Desarrollo de la fase 3 propuesta por Noblit y Hare (16)
Autor/año Metáforas interpretativas
Wilmoth, 2001
Categorías: PérdidasInfluencia de las pérdidas.Pérdida: extraña las partes que faltan, pérdida de la menstruación (asocia con vejez), pérdida de las sensaciones sexuales y pérdida de feminidad. Influencia de las pérdidas: los ajustes generan un nuevo concepto de su sexualidad y corporalidad después del tratamiento. Control de información acerca de los efectos del tratamiento asociado con experiencias exitosas de ajuste. Soporte social importante para adaptarse y aceptar alteraciones.
Fernández, Ospina y Múnera 2002
Alteración del holón erótico del cual surgen cuatro subcategorías: manifestación biológica, mutilación, componente mental y elaboración de pérdida.Del holón del vínculo afectivo interpersonal surgen dos subcategorías: satisfacción del deseo del otro y el afecto.Categorías emergentes: Menstruación, comprendido como un evento fisiológico exclusivo de la mujer, es expresado como la sangre que sale mensualmente, ayuda en su identidad de género y a aceptar esa condición de mujer, que puede ser de sufrimiento, el cual se percibe como un obstáculo para las relaciones de pareja.Disminución de la libidoPérdida de símbolos de feminidad, lo que las llevó a una elaboración de duelo por la pérdida de control.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
114
Tabl
a 3.
Des
arro
llo d
e la
fas
e 4
y 5
prop
uest
a po
r N
oblit
y H
are
(16)
Aut
or/a
ñoFr
ases
(C
ódig
os e
n vi
vo)
Met
áfor
as
inte
rpre
tati
vas/
conc
epto
sTe
mas
(C
ateg
oría
s)Id
eas
de lo
s au
tore
sC
once
ptos
Wilm
oth,
200
1
“Mis
hor
mon
as h
an
esta
do lo
cas.
En
un
min
uto
yo e
stoy
bie
n y
en s
egui
da y
o es
toy
llora
ndo
[…]
y no
te
ngo
abso
luta
men
te
dese
o se
xual
”. p
. 282
“Fui
lanz
ada
a un
a m
enop
ausi
a in
med
iata
, po
r lo
tan
to, y
o si
ento
qu
e so
y un
a se
ñora
vi
eja”
. p. 2
82
Ciru
gía
perc
ibid
a co
mo
una
agre
sión
: la
pérd
ida
de u
na p
arte
de
su
cuer
po, r
epre
sent
a un
a gr
an a
ltera
ción
em
ocio
nal.
Las
muj
eres
se
sien
ten
anón
imas
.El
com
pone
nte
psic
ológ
ico
de la
pé
rdid
a de
la m
enst
ruac
ión
las
hace
r se
ntirs
e vi
ejas
, inc
luye
una
du
ra c
onci
enci
a de
l env
ejec
imie
nto,
as
í com
o an
sied
ad s
obre
las
preo
cupa
cion
es a
dici
onal
es
rela
cion
adas
con
la s
alud
.
Tien
e do
s ca
tego
rías:
•
Pérd
idas
•
Influ
enci
a de
las
pérd
idas
.
Los
ajus
tes
de v
ivir
con
cánc
er
de m
ama
gene
ran
una
nuev
a se
xual
idad
/sal
ud s
exua
l de
spué
s de
l tra
tam
ient
o.El
prim
er a
spec
to d
e pe
rder
m
enst
ruac
ión
y co
nver
tirse
en
viej
o fu
e tr
atar
con
los
sínt
omas
fís
icos
que
cam
biar
on la
vid
a.Lo
s sí
ntom
as f
ísic
os f
uero
n ba
stan
te
estr
esan
tes
y m
ás in
quie
tant
es q
ue la
pé
rdid
a de
los
perío
dos
men
stru
ales
.
Alte
raci
ón d
e la
sex
ualid
ad/
salu
d se
xual
Pérd
ida
de
sens
acio
nes
sexu
ales
.Pé
rdid
a de
la
fem
inid
ad.
Influ
enci
a de
otr
os
Fern
ánde
z,
Osp
ina
y M
úner
a 20
02
“Lo
que
pas
a es
que
se
xual
men
te a
mí n
o m
e na
ce; [
las
rela
cion
es
coita
les]
ya
no s
on
satis
fact
oria
s pa
ra m
í. D
ebid
o a
esta
situ
ació
n,
uno
com
o qu
e se
va
enfr
iand
o” p
. 181
“yo
sie
nto
com
o un
hu
eco
dent
ro d
e m
i cu
erpo
” p.
181
“la
tris
teza
mía
fue
pe
rder
el s
eno”
p. 1
81
La m
utila
ción
es
expr
esad
a co
mo
la p
erce
pció
n de
la p
érdi
da d
e es
a pa
rte
erot
izad
a de
su
cuer
po. E
s ex
plic
able
cóm
o un
a de
ficie
ncia
ap
reci
able
de
ese
cuer
po q
ue
por
años
hab
ía c
onsi
dera
do
ínte
gro
y ah
ora
le d
a lá
stim
a.El
com
pone
nte
men
tal p
erm
ite
que
las
muj
eres
exp
rese
n có
mo
sus
seno
s er
an u
n at
ract
ivo
erót
ico
sing
ular
y s
ímbo
lo d
e fe
min
idad
y
por
tant
o de
sed
ucci
ón.
La t
riste
za c
onve
rge
en la
fem
inid
ad
y to
ca e
l hol
ón e
róti
co, y
ese
er
otis
mo
es lo
que
est
á en
tor
no a
l ap
etito
sex
ual,
la e
xcita
ción
sex
ual,
el o
rgas
mo
y to
dos
los
cons
truc
tos
men
tale
s al
rede
dor
de e
sa e
xper
ienc
ia.
Alte
raci
ón
del h
olón
er
ótic
o A
ltera
ción
de
l hol
ón
del v
íncu
lo
afec
tivo
La t
riste
za c
onve
rge
en la
fem
inid
ad
y to
ca e
l hol
ón e
róti
co.
El e
rotis
mo
está
en
torn
o al
ap
etito
sex
ual,
la e
xcita
ción
se
xual
, el o
rgas
mo
y to
dos
los
cons
truc
tos
men
tale
s al
rede
dor
de e
sa e
xper
ienc
ia.
El d
iagn
óstic
o de
cán
cer
gene
ra
dific
ulta
des
en la
s re
laci
ones
in
terp
erso
nale
s, m
ás a
ún s
i est
e af
ecta
un
órga
no r
elac
iona
do
con
la s
exua
lidad
de
la m
ama.
La m
ujer
mas
tect
omiz
ada
pade
ce u
n co
mpo
nent
e ps
icol
ógic
o de
ans
ieda
d se
xual
, res
ulta
do d
el c
ambi
o en
su
aut
oim
agen
e in
fluen
ciad
o po
r su
cam
bio
corp
oral
, el c
ual
dism
inuy
e el
aut
ocon
cept
o.
Alte
raci
ón d
el
holó
n er
ótic
oM
utila
ción
/ca
mbi
os f
ísic
osPé
rdid
a af
ectiv
a/as
pect
os
emoc
iona
les:
du
elo,
tris
teza
y
resi
gnac
ión
Satis
facc
ión
del d
eseo
de
l otr
o
Salud sexual en mujeres con cáncer de mama: metasíntesis
115
Tabl
a 4.
Con
cept
os r
econ
stru
idos
Con
cept
osW
ilmot
h y
Ros
s,
1997
Wilm
oth,
200
1W
ilmot
h y
Sand
ers,
20
01H
olm
berg
et
al.,
2001
Fern
ánde
z et
al.,
200
2
Rea
ccio
nes
emoc
io-
nale
s
Las
muj
eres
se
sien
ten
más
vul
-ne
rabl
es, f
rági
les
y en
fren
tan
mu-
chos
tem
ores
.
Asp
ecto
s es
tre-
sant
es c
omo
la
rese
qued
ad v
a-gi
nal,
olea
das
de
calo
r y
los
cam
bios
en
el f
unci
ona-
mie
nto
sexu
al.
Las
muj
eres
refi
e-re
n pr
eocu
paci
o-ne
s po
r pé
rdid
a de
l cab
ello
, for
-m
ació
n qu
eloi
de,
colo
r de
la p
ró-
tesi
s y
alin
eaci
ón
de la
mam
a.
Las
muj
eres
refi
eren
se
ntim
ient
os d
e cu
lpa
y ve
rgüe
nza,
y e
n pa
r-tic
ular
tie
nen
cree
ncia
s ac
erca
de
la f
orm
a co
mo
les
ha o
casi
ona-
do e
nfer
med
ad. p
. 57.
La
s m
ujer
es r
econ
ocen
se
cuel
as p
sico
lógi
cas
por
la p
érdi
da d
e la
m
ama,
pér
dida
de
la
dign
idad
, ver
güen
za,
depr
esió
n, p
érdi
da
de la
aut
oest
ima.
La m
ujer
des
arro
lla u
na im
port
ante
vo
caci
ón d
e en
treg
a y
sacr
ifici
o, u
na
sens
ibili
dad
extr
ema
por
el d
olor
y e
l su
frim
ient
o de
los
dem
ás. E
sta
actit
ud
se m
uest
ra c
omo
una
resi
gnac
ión
que
le p
erm
ite c
ontin
uar
su v
ida
de p
arej
a ne
gánd
ose
al d
erec
ho d
el d
isfr
ute.
Influ
enci
a de
otr
os
(par
eja,
cu
ltura
)
El d
olor
y la
pér
-di
da d
e en
ergí
a af
ecta
n si
gnifi
-ca
tivam
ente
la
calid
ad d
e la
s re
laci
ones
in-
terp
erso
nale
s.La
s re
laci
ones
dé
bile
s te
rmi-
nan
en d
ivor
cio,
po
r el
est
rés
de li
diar
con
el
cánc
er. p
. 355
La in
fluen
cia
de
otro
s af
ecta
la
form
a co
mo
cada
m
ujer
atr
avie
sa e
l pr
oces
o de
apr
en-
der
a vi
vir
con
el
cánc
er d
e m
ama.
“Mi e
spos
o es
m
arav
illos
o. Y
o sé
qu
e él
me
ama
a m
í y s
iem
pre
me
dice
cuá
n he
rmos
a es
toy.
Él s
iem
pre
es
mi a
poyo
”. p
. 283
La p
rese
ncia
o
ause
ncia
de
un
tipo
de s
opor
te e
s un
asp
ecto
cen
-tr
al p
ara
el a
just
e de
las
muj
eres
.
“Las
par
ejas
son
un
inst
rum
ento
de
sopo
rte”
p. 5
6.La
s m
ujer
es c
on p
arej
a re
port
an d
ism
inuc
ión
de la
res
pues
ta y
el
dese
o se
xual
, el c
ual
es f
recu
ente
men
te
atrib
uido
a e
fect
os
adve
rsos
de
los
trat
a-m
ient
os c
omo
fatig
a,
cam
bios
cor
pora
les
prov
ocad
os p
or lo
s sí
ntom
as m
enop
áu-
sico
s o
sent
imie
ntos
de
dep
resi
ón. p
. 56.
La d
ism
inuc
ión
del a
uto
conc
epto
su
mad
o al
due
lo p
or la
pér
dida
cor
-po
ral,
a la
pro
moc
ión
de lo
s sí
mbo
los
de f
emin
idad
y d
e lo
s pr
otot
ipos
de
belle
za h
echa
por
los
med
ios
de c
omu-
nica
ción
, más
a lo
s ev
ento
s so
cial
es y
a
las
exig
enci
as d
e la
par
eja,
son
fac
-to
res
que
influ
yen
en la
sen
sual
idad
.
cont
inúa
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
116
Con
cept
osW
ilmot
h y
Ros
s,
1997
Wilm
oth,
200
1W
ilmot
h y
Sand
ers,
20
01H
olm
berg
et
al.,
2001
Fern
ánde
z et
al.,
200
2
Cam
bios
de
la
imag
en
corp
oral
y
auto
estim
a
La c
irugí
a ge
nera
ca
mbi
os e
n la
apa
-rie
ncia
del
cue
rpo
vest
ido
y de
snud
o.La
s m
ujer
es s
e si
ente
n an
ónim
as.
“Cua
ndo
yo e
stoy
ve
stid
a, y
o no
pie
n-so
ace
rca
de e
so,
pero
cua
ndo
me
desv
isto
, ent
once
s yo
soy
con
scie
nte
de q
ue m
e fa
lta
una
mam
a”. p
. 281
La im
agen
cor
po-
ral e
s un
a de
las
preo
cupa
cion
es
más
fre
cuen
te
de la
s m
ujer
es.
“Yo
perd
í tod
o m
i ca
bello
, esp
ecia
l-m
ente
alre
dedo
r de
la c
oron
a de
m
i cab
eza…
para
las
muj
eres
af
roam
eric
anas
, nu
estr
o ca
bello
es
nue
stra
glo
ria
supr
ema”
p. 8
77
La im
agen
cor
po-
ral y
la a
utoe
stim
a,
depe
nde
de:
-Res
pues
ta p
erci
-bi
da d
e la
par
eja
al d
iagn
óstic
o y
trat
amie
nto-
Impa
cto
de la
s ac
titud
es d
e la
par
eja
son
área
s m
uy im
port
ante
s.
La p
érdi
da d
el s
eno
lleva
n a
que
la
muj
er p
ase
por
un p
roce
so d
e el
a-bo
raci
ón d
e la
pér
dida
afe
ctiv
a“y
o si
ento
com
o un
hue
co d
en-
tro
de m
i cue
rpo”
p. 1
81.
“yo
sien
to c
omo
que
me
falta
ra
una
piez
a en
el c
uerp
o” p
. 181
.La
mut
ilaci
ón e
s ex
pres
ada
verb
alm
ente
co
mo
la p
erce
pció
n de
la p
érdi
da d
e es
a pa
rte
erot
izad
a de
su
cuer
po. E
s ex
pli-
cabl
e có
mo
una
defic
ienc
ia a
prec
iabl
e de
ese
cue
rpo
que
por
años
hab
ía c
on-
side
rado
ínte
gro
y ah
ora
le d
a lá
stim
a.
Perc
epci
ón
/cam
bios
de
la s
alud
se
xual
La m
enop
au-
sia
tem
pran
a in
duci
da p
or la
te
rapi
a ca
usa
los
prin
cipa
les
cam
-bi
os e
n la
vid
a.“E
l sex
o es
dol
o-ro
so la
may
oría
de
l tie
mpo
y
la m
edic
ació
n di
smin
uye
mi
dese
o”. p
. 355
Las
muj
eres
pre
-se
ntan
dife
renc
ias
en la
s ex
perie
ncia
s y
la “
gest
alt”
de
su s
exua
lidad
ca
mbi
a po
r el
cá
ncer
de
mam
a
Exis
te c
laro
in
teré
s en
los
cam
bios
ín-
timos
com
o re
sulta
do d
e lo
s tr
atam
ient
os.
“Yo
no p
uedo
do
rmir
en la
no-
che”
, “Yo
no
ten-
go s
ensu
alid
ad
en m
is s
enos
…
era
un p
unto
de
exci
taci
ón p
ara
mí a
ntes
”. p
. 877
Los
cam
bios
en
la a
u-to
perc
epci
ón, r
econ
o-ci
mie
nto
o no
, afe
ctan
no
sol
o la
sex
ualid
ad
de la
s m
ujer
es s
ino
tam
bién
la in
tera
cció
n bá
sica
con
otr
os m
ás
allá
de
la r
elac
ión
de p
arej
a. p
. 57.
Los
sent
imie
ntos
rep
rimid
os p
rovo
-ca
n en
la m
ujer
mal
esta
r, de
spla
zan
la li
bido
per
o si
n ap
arta
rse
del m
un-
do e
xter
ior;
com
o lo
exp
resa
Nas
io,
“jam
ás n
os h
alla
mos
tan
a m
erce
d de
l suf
rimie
nto
com
o cu
ando
am
a-m
os”.
“U
no y
a no
sie
nte,
pue
s, c
omo
esos
des
eos
de e
star
con
ello
s; u
no
está
con
ello
s co
mo
porq
ue e
llos
quie
ren
el d
eseo
… p
ero
no p
orqu
e a
uno
le d
en g
anas
[…
]”. p
. 181
cont
inúa
cont
inua
ción
tab
la 4
.
Salud sexual en mujeres con cáncer de mama: metasíntesis
117
Con
cept
osW
ilmot
h y
Ros
s,
1997
Wilm
oth,
200
1W
ilmot
h y
Sand
ers,
20
01H
olm
berg
et
al.,
2001
Fern
ánde
z et
al.,
200
2
Expr
esió
n de
fem
i-ni
dad
La f
emin
idad
es
un r
eflej
o de
las
reac
cion
es d
e la
pa
reja
fre
nte
al
esta
r ve
stid
a o
desn
uda.
p. 3
56
Las
muj
eres
se
sin-
tiero
n m
enos
que
un
a m
ujer
, ind
i-ca
ndo
que
algu
nas
refle
xion
an in
tern
a-m
ente
de
su e
xpe-
rienc
ia p
ara
rede
-fin
irse
a sí
mis
ma.
La m
ama
es la
iden
-tid
ad d
e la
muj
er e
n nu
estr
a cu
ltura
.
El c
ompo
nent
e m
enta
l per
mite
qu
e la
s m
ujer
es e
xpre
sen
cóm
o su
s se
nos
eran
un
atra
ctiv
o er
óti-
co s
ingu
lar
y sí
mbo
lo d
e fe
min
i-da
d, y
, por
tan
to, d
e se
ducc
ión.
Aju
stes
y
adap
taci
ón
Noc
ión
de m
o-vi
mie
nto
de la
s m
ujer
es c
on
cánc
er d
e m
ama
a tr
avés
de
dife
-re
ntes
eta
pas.
Las
m
ujer
es e
nfre
n-ta
n un
pro
ceso
de
ada
ptac
ión
desp
ués
del d
iag-
nóst
ico.
p. 3
56.
Los
ajus
tes
de
vivi
r co
n cá
ncer
de
mam
a ge
nera
n un
a nu
eva
se-
xual
idad
des
pués
de
l tra
tam
ient
o.Tr
es f
ases
de
ajus
te
de la
s m
ujer
es h
asta
in
corp
orar
la a
lte-
raci
ón d
e la
pro
pia
sexu
alid
ad: a
sim
ilar,
guar
dar
y ac
epta
r.
La p
rese
ncia
o
ause
ncia
de
un
tipo
de s
opor
te e
s un
asp
ecto
cen
-tr
al p
ara
el a
just
e de
las
muj
eres
.
El p
roce
so d
e du
elo
es c
omo
un in
-te
nto
de a
livio
, don
de e
l yo
desv
iste
la
rep
rese
ntac
ión
del a
mad
o ha
sta
que
esta
pie
rde
sim
bólic
amen
te s
u vi
vaci
dad
y de
ja d
e se
r un
cue
r-po
ext
raño
“fu
ente
de
dolo
r”.
cont
inua
ción
tab
la 4
.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
118
Resultados
En el gráfico 1, se muestra la fase 7 que corresponde a la expresión de la síntesis a partir de los 10 estudios y se destacan los conceptos reconstruidos con la alteración de la salud sexual en la mujeres con cáncer de mama en diez estudios seleccionados: reacciones emocionales, influencia de otros (pareja, cultura y sociedad), cambios de la imagen corporal y autoestima, percepción de la sexualidad/cambios de la salud sexual, expresión de feminidad, y ajustes y adaptación.
Alteración de la salud sexual
Influencia de otros (Pareja, cultura, sociedad)
Expresión defeminidad
Reacciones Emocional
Ajustes y adaptaciónde la mujer
Cambios de la imagen corporal
y autoestima
Percepción de la sexualidad /cambios
de la salud sexual
Gráfico 1. Alteración de la salud sexual en mujeres con cáncer de mama
Reacciones emocionales
Las mujeres con cáncer de mama expresan diferentes tipos de emociones que van desde la conmoción (21) hasta sentimientos de vulnerabilidad, fra-gilidad, temor (20), cólera, trastornos y devastación (22). Asimismo, otras refieren sentimientos de culpa, vergüenza como resultado de las creencias acerca de la forma por la que se les ha ocasionado la enfermedad, por lo que reportan secuelas psicológicas como la pérdida de dignidad y autoestima, vergüenza, dificultad para mirar sus cuerpos y sentimientos de no adecua-ción a sus roles. (23) En mujeres caucásicas se encontraron expresiones de disgusto y decepción por el desarrollo del cáncer a pesar del estilo de vida saludable, como lo describe una participante: “como sobreviviente, uno de mis mayores temores era esperar cinco años para saber si vamos a vivir o no. Eso creó suspenso, temor, emociones negativas” (24). Por otra parte, el cáncer de mama y sus tratamientos ocasionan aumento de la fatiga, dolor recurrente,
Salud sexual en mujeres con cáncer de mama: metasíntesis
119
pérdida de fuerza, efectos emocionales y psicológicos (irritabilidad, depre-sión), dado que prevalecen las preocupaciones en todas las mujeres como la salud en general (aspectos físicos y recurrencias). Además, desarrollan pre-ocupaciones psicosociales relacionadas con los hijos, la sobrecarga familiar, la imagen corporal y la salud sexual (24). Este último debido a la resequedad vaginal, oleadas de calor, cambios en el funcionamiento sexual (25), preocu-paciones por la pérdida del cabello, formación de queloide alrededor de la herida posquirúrgica, color de la prótesis (en mujeres afrodescendientes) y alineación de la mama (26). Además, el componente psicológico de la pérdida de la menstruación ocasiona sentimientos de convertirse en vieja, por lo que incluye una dura certeza del envejecimiento acompañada de ansiedad sobre las preocupaciones relacionadas con la salud (25). Cabe resaltar que las mu-jeres presentan ansiedad sexual mediada por la importancia que ellas ponen sobre las mamas dentro de la relación sexual (22), y por la tristeza en torno a aspectos eróticos como el apetito sexual, excitación, orgasmo y todos los constructos mentales alrededor de esa experiencia.
Por lo tanto, refieren sentimientos de culpabilidad por la disminución de la frecuencia de las relaciones sexuales inmediatamente después de la cirugía, debido al dolor y la incomodidad (22), y al estrés físico como causante de pér-dida del interés sexual (27). Como se denota en la siguiente frase en vivo “Mis hormonas han estado locas. En un minuto yo estoy bien y en seguida yo estoy llorando, y no tengo absolutamente deseo sexual” (25). El impacto negativo en la función sexual ocasiona experiencias de preocupación e incertidumbre, pérdida, culpa, indiferencia, frustración, enojo y hasta preocupaciones acerca del bienestar con su pareja en el futuro (18).
Sin embargo, algunas mujeres pueden desarrollar una importante vocación de entrega y sacrificio, una sensibilidad extrema por el dolor, el sufrimiento de los demás, lo que les permite elaborar el duelo como un mecanismo de defensa de racionalización, que se acompaña de sentimientos de religiosidad (18). Esta actitud se muestra como una resignación que le permite continuar su vida de pareja negándose al derecho del disfrute (19).
Vargens y Bertero (19) encontraron que las mujeres cambian sus valores después del cáncer; sus vidas son guiadas por principios y valores que no imaginaban importantes antes, como la amistad, la solidaridad y mayor com-prensión de la vulnerabilidad de los seres humanos. Asimismo reconocen que la enfermedad y el tratamiento imponen algunas limitaciones en las activi-dades de la vida diaria, resaltan que tienen necesidades especiales, principal-mente en el ámbito de las necesidades físicas y de la afectividad (21).
Cambios en la imagen corporal y autoestima
Los cambios en la imagen corporal son el resultado de la mutilación (19) que ocasionan los procedimientos quirúrgicos (25), y es descrita por las
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
120
mujeres como la percepción de la pérdida de la mama que es una parte del cuerpo que por años se consideró íntegro y luego se deterioró. Por ejemplo, un código en vivo refiere “Yo siento como que me faltara una pieza en el cuerpo” (19).
Los cambios en la apariencia del cuerpo vestido o desnudo, y la caída del cabello llevan a que la mujer pase por un proceso de elaboración de pérdida afectiva y se sienta anónima (25). Por ejemplo, “Cuando yo estoy vestida, yo no pienso acerca de eso, pero cuando me desvisto, entonces yo soy consciente de que me falta una mama” (25). De igual manera, la cultura influye en el significado e importancia de la imagen corporal, como en el caso de muje-res afroamericanas: “Yo perdí todo mi cabello, especialmente alrededor de la corona de mi cabeza[…] para las mujeres afroamericanas, nuestro cabello es nuestra gloria suprema (26), mientras que algunas mujeres asiáticas evitan mirarse en el espejo y visten para disimular su cuerpo (24).
La imagen corporal se convierte en una de las preocupaciones más fre-cuentes de las mujeres, debido a que afecta de manera directa los sentimien-tos de feminidad (22). Los cambios físicos asociados con el cáncer de mama tienen un efecto en la autoimagen, la imagen corporal, las relaciones de las mujeres entre ellas mismas y los demás. Las mujeres piensan que su cuerpo biológico es el centro de su vida biológica, social y cultural. El cuerpo muestra el mundo que representa cada persona de tal manera que la pérdida de una parte del cuerpo representa un gran impacto en la comunicación con el mun-do y con ellas mismas, como lo plantean las siguientes frases: “Después de la cirugía hay una fase cuando usted se siente como menos atractiva, después de eliminar la mama… el tratamiento, la caída del cabello[…] todas esas cosas y poco contacto con usted” (21). Como puede determinarse las alteraciones en la imagen corporal/autoimagen son cambios muy importantes en sus propias relaciones con el mundo (21).
Influencia de otros (pareja, cultura y sociedad)
El diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama impacta no solo a las mu-jeres, sino al grupo social y relaciones cercanas (21). Estas finalmente se cons-tituyen en fuente de impacto que afecta la forma como cada mujer atraviesa el proceso de aprender a vivir con el cáncer de mama (25), dado que la presencia o ausencia de otros constituye un tipo de soporte fundamental para lograr el ajuste en las mujeres (26). Por ejemplo, un código vivo refiere: “Mi esposo es maravilloso. Yo sé que él me ama a mí y siempre me dice cuán hermosa estoy. Él siempre es mi apoyo” (25).
La actitud del compañero de la mujer es un factor fuerte en la predicción de la relación sexual a largo plazo de la pareja, debido a que la sexualidad es el producto de interacción entre ambos compañeros (27). Por esta razón, la comunicación abierta provee un impacto beneficioso (22). Entonces, es claro
Salud sexual en mujeres con cáncer de mama: metasíntesis
121
que existen diversos factores externos que influyen en la sensualidad de las mujeres, como la promoción de los símbolos de feminidad y de los prototipos de belleza hecha por los medios de comunicación, más los eventos sociales y las exigencias de la pareja (19).
Cabe destacar que la relación de pareja desempeña un papel fundamental en la recuperación de la mujer, como lo describe la siguiente frase: “Él fue un componente fundamental en mi recuperación” (20). Sin embargo, existen factores que afectan significativamente la calidad de las relaciones, como es la presencia de dolor y la pérdida de energía en la mujer. Además, se identifica que las relaciones débiles se terminan por el estrés generado por el cáncer y pueden terminar en divorcio (20).
Los cambios en las relaciones o dificultades de las parejas emergen de tres fuentes: a) inhabilidad de la díada para discutir mutuamente los sentimientos de cada pareja como dolor, pérdida o muerte potencial; b) cambios en la ma-nera usual de resolver los conflictos como resultado de que cada miembro de la pareja se esfuerza por proteger al otro; c) percepción negativa de la mujer acerca de su feminidad y sus sentimientos de competencia (23).
Por otra parte, se reporta que las mujeres con pareja manifiestan altera-ciones en la salud sexual en aspectos como disminución de la respuesta y el deseo sexual. Con frecuencia, esta disminución se le atribuye a efectos ad-versos de los tratamientos, como fatiga, cambios corporales provocados por los síntomas menopáusicos o sentimientos de depresión. Por otra parte, las mujeres sin pareja evidencian respuesta negativa de formar parejas debido a su carencia de atractivo sexual (23).
En las mujeres de 50 años o más experimentan menos o ningún impacto negativo en su vida sexual y en sus relaciones en comparación con las mujeres más jóvenes. Por ejemplo, las mujeres caucásicas, afroamericanas y asio-ame-ricanas en este periodo de la vida, reportaron una disminución o carencia del deseo sexual después del tratamiento. También se resalta que las relaciones dolorosas y la disminución del deseo impactan negativamente las relaciones, como en el caso de algunas coreanas que reportaron sentirse obligadas a sa-tisfacer a sus parejas a pesar de la carencia de deseo (24).
Algunas mujeres con cáncer de mama reportan la influencia de otros como un soporte familiar y social; sin embargo, esto varía según la cultura. Respecto al soporte familiar, las mujeres caucásicas casadas reportaron gran soporte por parte de sus esposos, mientras que las latinas y las asiáticas repor-taron que su principal soporte fue la familia, y para algunas afroamericanas lo fueron la familia y amigos (24).
El soporte social se considera como una forma de proveer a la mujer un recurso adicional, porque siente que es comprendida y apoyada por otras so-brevivientes, como se describe en la siguiente frase: “Yo creo que la coopera-ción y el amor de mi familia y esposo me han ayudado mucho” (24).
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
122
En la cultura latina se encontró que la actitud de rechazo se vislumbra tan-to en la mujer como en su pareja, como lo plantea la siguiente frase en vivo: “La mayoría de nosotras nos sentimos degradadas como mujeres cuando nos miramos en el espejo, y me pregunto, si no podemos aceptarnos a nosotras mismas, ¿cómo lo pueden hacer nuestros esposos o compañeros? (24). Lo anterior es coherente con la idiosincrasia latina, que presenta a los hombres como machos, y para ellos una mujer no es considerada como completa si le falta una parte del cuerpo, máxime si la parte faltante es definitoria de la feminidad: “ellos nos consideran únicamente como la madre de sus hijos o un ama de llaves, pero no como una mujer, y se van y nos dejan solas” (24). Entonces, las mujeres con cáncer de mama de algunas culturas reciben apoyo y aceptación por parte de su pareja, mientras que para otras la situación es de rechazo y abandono (24).
Expresión de feminidad
El componente mental y el significado que las mujeres dan a los senos se relacionan con las expresiones de atracción erótica singular, símbolo de femi-nidad y, por ende, forma de seducción (19). Este sentido de feminidad unido a los senos se asocia con sentimientos de buena apariencia y de sentirse bien consigo misma (22). Esta autoestima también es el reflejo de las reacciones de la pareja frente a ellas al estar vestida o desnuda (20), lo que influye en la adaptación de las mujeres a su nueva apariencia (22). La siguiente expresión corrobora la trascendencia del significado del seno en la vida de la mujer: “El seno es el arreglo de la mujer, es lo más importante” (19). Según, la cultura la mama es la identidad de la mujer, es un fenómeno generalizado en los medios de comunicación, la publicidad, la moda femenina, películas y otros lugares de interés cultural (24). Como resultado de las alteraciones de la salud sexual, las mujeres se sienten menos que las demás y constantemente reflexionan acerca de su experiencia para redefinirse a sí mismas (25). “Primero usted pierde su mama. Entonces usted pierde su feminidad” (25). Sin embargo, otras expresan el sentido de ser una persona o mujer completa, lo que incluye el ser capaz de dar y recibir placer sexual (27), ser reconocidas como mujeres normales, como siempre lo han sido y que nada ha cambiado en sus vidas excepto la apariencia física por la pérdida de la mama.
Percepción de la sexualidad/cambios de la salud sexual
Las mujeres con cáncer de mama tienen diferentes experiencias y descri-ben la sexualidad de diversas formas, algunas refieren que esta relacionado con sentirse atractivas, gordas, viejas o no; pero de manera más apropiada se considera que la sexualidad es más que un acto sexual, que incluye acompa-ñamiento, toque, afecto, sentimientos hacia otros y actitudes de las parejas hacia ellas. Por otra parte, la pareja desempeña un papel muy importante en
Salud sexual en mujeres con cáncer de mama: metasíntesis
123
los cambios percibidos por la mujer, y demuestra la forma como se concibe la sexualidad (26), coherente con la siguiente frase en vivo: “Le dije a él; es muy difícil. Ahora entiendo por qué las mujeres después de la menopausia (inducida por la quimioterapia) se hacen poco dispuestas de tener el sexo. Él entendió mi condición y me dijo que el sexo no era todo” (27).
Los cambios en los factores físicos, fisiológicos y psicológicos (22, 27) afec-tan la salud sexual de las mujeres con cáncer de mama en aspectos como la pérdida de las sensaciones en la mama, disminución del deseo sexual, cambios de la autoimagen que afectan el interés sexual, alteración de los sentimientos de feminidad (19, 22) y disminución de la frecuencia del sexo después de la cirugía, debido a que ellas y sus parejas están poco dispuestas a tener sexo (27). Además, se presentan alteraciones físicas como aumento o pérdida de peso, alteración del estado hormonal, múltiples cambios psicológicos, rese-quedad vaginal, pérdida de la libido (23), desarrollo de síntomas menopáu-sicos inducidos por la terapia (18, 20), disminución de la excitación, pérdida de la habilidad en la experiencia del orgasmo, dolor durante las relaciones y reducción de la frecuencia y la intensidad de los orgasmos (18). Los cambios a nivel sexual generan culpa, preocupación y enojo por la forma como estos afectan la relación y el bienestar de la pareja (18). Finalmente, se destaca que los cambios a nivel de la salud sexual están estrechamente vinculados a la for-ma como se ven las sobrevivientes de cáncer de mama como mujeres o como seres sexuales (18).
Ajustes y adaptación
Los ajustes de vivir con cáncer de mama generan una nueva forma de vivir y expresar el nivel de salud sexual después del tratamiento. Existen diversas formas para lograr la adaptación en las mujeres, como buscar información acerca de los efectos del tratamiento del cáncer (25), y regresar a la vida nor-mal. Este último aspecto constituye una forma importante para mantener la rutina diaria y no dejar que la experiencia cambie sus vidas (22). Otras mu-jeres verbalizan su angustia sobre la sexualidad con su compañero, y logran aliviar la carga psicológica (27). De esta manera, la presencia o ausencia de un tipo de soporte como la pareja se convierte en un aspecto central para lograr la adaptación de las mujeres (26), que se refleja en la siguiente frase en vivo: “El sistema de soporte es extremadamente importante. Me tomé un largo tiempo para encontrar un grupo de soporte” (26).
El proceso de ajuste requiere un proceso de duelo como un intento de ali-vio, donde el yo desviste la representación del amado hasta que este pierde simbólicamente su vivacidad y deja de ser un cuerpo extraño, “fuente de do-lor” (19), de tal forma que la mujer se adapta, replantea la vivencia y asume sus cambios como parte de su vida. Este proceso de adaptación tiene noción de movimiento en las diferentes etapas por las que atraviesan las mujeres con
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
124
cáncer de mama, dado que la pérdida es no solo de una parte del cuerpo, sino también de otros aspectos de su identidad personal y/o personalidad que necesitan ser confrontados, y en los cuales en algunas ocasiones se logra resolución (20).
Existen diferentes formas de adaptarse a una situación; por un lado, al-gunas mujeres esconden su enfermedad y los efectos del tratamiento como una estrategia de ponerse a salvo para continuar viviendo una vida normal. No obstante, es difícil para las mujeres esconder las alteraciones de la imagen corporal de ellas mismas y de su familia, y, en consecuencia, se puede generar un autoaislamiento. Otras toman una actitud positiva y activa para enfrentar esta situación y asumen la pérdida de la mama y su nuevo cuerpo (21).
La transformación sucedida en las relaciones de las mujeres en torno a los cambios en la imagen corporal constituye un elemento fundamental en la re-lación con los otros. Por esta razón, las mujeres pasan por una decisión muy importante, cómo compartir sus experiencias u ocultar sus problemas (21).
Finalmente, dentro de los aspectos que influyen en la adaptación y afronta-miento de las mujeres son el soporte familiar, la espiritualidad y los grupos de apoyo. Estos aspectos presentan diferencias según la cultura: en las mujeres caucásicas tienen prioridad los grupos de ayuda, mientras que para las afroa-mericanas, las asioamericanas y las latinas es la espiritualidad (24). También se reporta la existencia de factores moderadores para controlar el impacto negativo generado por los cambios sexuales como: a) Intento de buscar in-formación; b) Tener una pareja paciente y compasiva; c) Adaptación a un repertorio sexual y d) Búsqueda del lado positivo (18).
Interrelación de los conceptos relacionados con la alteración
de salud sexual de las mujeres con cáncer de mama
En el gráfico 1 se describe la síntesis del proceso que cursa la salud se-xual en las mujeres diagnosticadas y sometidas a tratamientos por cáncer de mama, especialmente por cirugía y quimioterapia. La salud sexual es el re-sultado de un proceso que se retroalimenta con diversos aspectos, como las reacciones emocionales, los cambios de la imagen corporal y la autoestima, la influencia de otros como la pareja, cultura y la sociedad, la expresión de feminidad, la percepción de la sexualidad y los cambios de la salud sexual y ajustes/adaptación. Asimismo, cada parte del proceso es recíproco.
De esta forma se puede comprender que la salud sexual en este grupo de mujeres varía como consecuencia de una serie de respuestas emociona-les frente al diagnóstico, tratamientos y sus efectos, lo que genera impacto a nivel de la imagen corporal y la autoestima, que a su vez recibe influencias positivas o negativas por entes externos, como la pareja, sociedad (cultura), que se constituyen en determinantes de la expresión de feminidad por par-te de las mujeres. Lo anterior, conduce a que se generen diferentes tipos de
Salud sexual en mujeres con cáncer de mama: metasíntesis
125
percepciones de la sexualidad y cambios de la salud sexual, y finalmente a ajustes y adaptación de la mujer entorno a su salud sexual a través del proceso de duelo por la pérdida afectiva de la mama como parte erótica y sensual (19).
El proceso de adaptación comprende tres fases: asimilar, guardar y aceptar. La fase de asimilación abarca el impacto del diagnóstico y tratamiento; en la fase de guardar, las mujeres realizan el proceso de duelo, buscan mecanismos de ayuda e información sobre su situación de salud, y la última fase corres-ponde a la aceptación, etapa en la cual la mujer regresa a la rutina diaria (25).
Discusión
El desarrollo de la presente metasíntesis demuestra que las mujeres en-frentan alteraciones en la salud sexual, y, por ende, se requiere tener claridad sobre los seis conceptos encontrados. Como primer aspecto para estudiar son las reacciones emocionales, que están relacionadas con el nivel de bienestar emocional que experimentan las mujeres que se afecta por factores como el estrés, (25) las preocupaciones por pérdida de la mama y el cabello (26), las emociones negativas como cólera, trastorno y sentimientos de devastación (22). De hecho, los estudios cuantitativos demuestran que el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama altera los eventos de la vida y genera un im-pacto emocional significativo en las pacientes y parejas (28, 4).
El segundo concepto destaca los factores que alteran el bienestar físico y emocional de la mujer, como son los cambios de la imagen corporal como resultado de la mutilación de la mama (19, 25) y la caída del cabello (26), que afectan la apariencia corporal y ocasionan cambios en la sexualidad. Esto se comprueba con reportes de investigación que demuestran que las relaciones sexuales se deterioran como resultado de los cambios en la apariencia física de la mujer (29).
El tercer concepto está relacionado con el bienestar social de la mujer con cáncer de mama. En este sentido, la influencia de otros, especialmente de la pareja, afecta de manera trascendental el proceso de aprender a vivir con cán-cer de mama y el manejo de la sexualidad (25). tal como emerge de los resulta-dos de investigación que demuestran que la relación de pareja constituye uno de los predictores más importantes de función sexual de las sobrevivientes en los procesos fisiológicos de excitación, lubricación, orgasmo y satisfacción (30, 31).
El cuarto concepto es la expresión de feminidad que se les da a las mamas y el componente simbólico del erotismo y seducción (19, 25) que va unido a la cultura e impacta el bienestar emocional y social de la mujer en torno a su sexualidad.
El quinto concepto demuestra el impacto que genera sobre el bienestar físico y emocional, dado que se enfoca en la percepción de la sexualidad y cambios de la salud sexual que refieren las mujeres como resultado del diagnóstico
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
126
y efectos del tratamiento quirúrgico y quimioterapéutico (27), y abarca cam-bios en el funcionamiento sexual, como los descritos en otras investigaciones en las que se destaca la pérdida del deseo sexual, dolor, sentimientos de no ser atractiva sexualmente por la pérdida del cabello o una parte del cuerpo, náuseas y pérdida o ganancia de peso. Además, las mujeres experimentan menopausia prematura, infecciones, oleadas de calor y resequedad vaginal, que pueden interferir con el funcionamiento sexual (8, 31).
Finalmente, el último concepto es el ajuste y adaptación de la mujer frente a los cambios en su salud sexual generados por el cáncer de mama, en el que se identifican aspectos fundamentales como la búsqueda de información acerca de los efectos del tratamiento del cáncer (25), y el regreso a la vida normal. Este último aspecto constituye una forma importante para mantener la rutina diaria y no dejar que la experiencia cambie sus vidas (22). De igual manera, reportes de otros estudios plantean que las mujeres utilizan alternativas para afrontar emocionalmente el cáncer y sus efectos, lo que demuestra que las mujeres logran adaptarse a través del tiempo y reportan nuevas aptitudes en el tiempo, el trabajo, las prioridades de vida y las relaciones personales (10).
Conclusiones
La salud sexual es un concepto multidimensional que abarca aspectos físicos, emocionales, mentales y sociales en torno a la sexualidad (2, 3) de las mujeres después del diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Esta multidimensionalidad existe en todas las interacciones, contextos y hace parte de la experiencia humana, y se relaciona directamente con el bienes-tar y experiencias del ser sexual. Así, se verifica que la parte sexual no es un concepto que puede ser considerado de manera separada de la salud (8). La Enfermería, como disciplina, se centra en el cuidado del ser humano como un ser integral y tiene una ardua labor en el área de la salud sexual de las mujeres que enfrentan cambios como resultado del diagnóstico y tratamien-tos, especialmente como la cirugía y quimioterapia, que altera el bienestar y funcionamiento óptimo de las mujeres (32). Actualmente, las necesidades y sentimientos relacionados con la salud sexual son una preocupación presente en los pacientes y un desafío para los profesionales, por tratarse de un tema íntimo, de delicado manejo, pero real y vigente, que requiere de determinadas habilidades de exploración y tratamiento (33).
Cabe resaltar que existe conocimiento de la salud sexual de las mujeres con cáncer de mama, desde el enfoque cualitativo, en disciplinas como enferme-ría, psicología, psiquiatría (salud mental) y medicina, lo que demuestra que es un fenómeno de indagación no solo desde la enfermería, pero que requiere una mayor compresión del fenómeno a través de estrategias de integración, como la metasíntesis. Sin embargo, se requiere continuar construyendo co-nocimiento en el área de salud sexual en este grupo de población, dado que
Salud sexual en mujeres con cáncer de mama: metasíntesis
127
día a día aumenta la incidencia y también la combinación y número de trata-mientos. Los estudios revisados en su mayoría no especifican los tratamientos que recibieron las mujeres; solo algunos lo describen (cirugía, quimioterapia, radioterapia), pero actualmente existen otros tipos que requieren ser explora-dos desde la perspectiva cualitativa y cuantitativa como es la terapia biológica y terapia hormonal.
De esta manera, se busca que enfermería comprenda que el cuidado de las mujeres con cáncer de mama no solo abarca la salud física, emocional, sino que, además, es necesario comprender que las mujeres con cáncer de mama presentan cambios y necesidades a nivel de la salud sexual, que de-ben ser valoradas e incluidas dentro de los planes de cuidado. La principal limitación que se presentó en el desarrollo de la metasíntesis fue la dificultad para traducir los códigos vivos, dado que es la expresión verbal directa de los participantes que utilizan un lenguaje cotidiano, lo que limita la traducción e interpretación.
Referencias
(1) Edwards WM, Coleman E. Defining sexual health: A descriptive overview. Arch Sex Behav. 2004;33(3):189-195.
(2) World Health Organization. Defining sexual health: report of a technical consultation on sexual health; 2002 Ene 28-31 [en línea]. Switzerland: The World Health Organization; 2002 [citado 22 Mar 2011]. Disponible en: http://www.who.int/ reproductivehealth/topics/gender_rights/defining_sexual_health/en/
(3) Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. Salud sexual y reproductiva [en línea]. Washington: Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud; 2000 [citado 21 Mar 2011]. Disponible en: http://www.paho.org/spanish/ad/fch/ca/sa-sexualidad.htm
(4) Zee B, Huang C, Mak S, Wong J, Chan E, Yeo W. Factors related to sexual health in Chinese women with breast cancer in Hong Kong. Asia Pac J Clin Oncol. 2008 Dic;4(4):218-226.
(5) Kinamore C. Assessing and supporting body image and sexual concerns for young women with breast cancer: a literature review. J Radiother Pract. 2008 Sep;7(3): 159-171.
(6) Wimberly SR, Carver CS, Laurenceau JP, Harris SD, Antoni MH. Perceived partner reactions to diagnosis and treatment of breast cancer: impact on psychosocial and psychosexual adjustment. J Consult Clin Psychol. 2005 Abr;73(2):300-11.
(7) Rowland, JH, Desmond KA, Meyerowitz BE, Belin TR, Wyatt GE, Ganz PA. Role of breast reconstructive surgery in physical and
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
128
emotional outcomes among breast cancer survivors. J Natl Cancer Inst. 2000;92(17):1422-29.
(8) Sheppard L, Ely S. Breast cancer and sexuality. Breast J. 2008;14(2):176-181.
(9) Garrusi B, Faezee H. How do Iranian women with breast cancer conceptualize sex and body image? Sex Disabil. 2008;26(3):159-165.
(10) Fobair P, Spiegel D. Corcerns about sexuality after breast cancer. Cancer J. 2009 Ene-Feb;15(1):19-26.
(11) Iniciativa Mundial de Salud de la Mama [Breast Health Global Initiative/BHGI]. Normas internacionales para la salud de la mama y el control del cáncer de mama. Breast J. [Internet]; 2007 May-Jun[citado 31 de marzo de 2011];13(1):1-15. Disponible en: http://www.paho.org/Spanish/ad/dpc/nc/pcc-bc-BHGI-Norma-Int.pdf
(12) Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Thun MJ. 2009. Cancer Statistics, 2009. CA Cancer J Clin. 2009 Jul-Ago;59(4):225-249.
(13) Organización de las Naciones Unidas. Objetivos de desarrollo del milenio-Informe 2010 [en línea]. New York: Organización de las Naciones Unidas; 2010 [citado 2011 Mar 9]. Disponible en: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report _2010_SP.pdf#page=22
(14) Organización Mundial de la Salud. Estadísticas sanitarias mundiales 2010 [en línea]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. 2010 [citado 2011 Mar 9]. Disponible en: http: http://www.who.int/whosis/whostat/ES_WHS10_Full.pdf
(15) Galvez A. Métodos contemporáneos de síntesis científica: una propuesta de homogeneidad, clasificación de las investigaciones por su diseño y utilidad. Index Enferm. 2003;12(43):45-49.
(16) Coffman M. Cultural caring in nursing practice: a metasynthesis of qualitative research. J Cult Divers. 2004;11(3):100-9.
(17) Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32 item checklist for interviews and focus groups. Int J Qual Health Care. 2007;19(6):349-357.
(18) Fernández MS, Ospina B, Múnera AM. La sexualidad en pacientes con cáncer de mama o cérvix sometidas a tratamiento quirúrgico en el Hospital General, Hospital San Vicente de Paúl e Instituto de Cancerología de la clínica la Américas, Medellín, 1999. Rev Colomb Obstet Ginecol. 2002;53(2):179-183.
(19) Vargen OM, Bertero CM. Living with breast cancer. Cancer Nurs. 2007;30(6):471- 478.
(20) Wilmoth CM, Ross JA. Women´s perception-breast cancer treatment and sexuality. Cancer Pract. 1997 Nov-Dic;5(6):353-359.
Salud sexual en mujeres con cáncer de mama: metasíntesis
129
(21) Marshall C, Kiemle G. Breast reconstruction following cancer: its impact on patient’s and partner’s sexual functioning. Sex Relationship Ther. 2005 May; 20(2):155-179.
(22) Holmberg SK, Scott LL, Alexy W, Fife BL. Relationship issues of women with breast cancer. Cancer Nurs. 2001 Feb;24(1):53-60.
(23) Ashing-Giwa KT, Padilla G, Tejero J, Kraemer J, Wright K, Coscarelli A, Clayton S, Williams I, Hills D. Understanding the breast cancer experience of women: A qualitative study of African American, Asian American, Latina and Caucasian Cancer survivors. Psychooncology. 2004 Jun;13(6):408-428.
(24) Wilmoth MC. The aftermath of breast cancer: an altered sexual self. Cancer Nurs. 2001 Ago;24(4):278-286.
(25) Wilmoth MC, Sanders LD. Accept me for myself: African American women’s issues after breast cancer. Oncol Nurs Forum. 2001 Jun;28(5):875-879.
(26) Takahashi M, Kai I. Sexuality after breast cancer treatment: changes and coping strategies among Japanese survivors. Soc Sci Med. 2005 Sep;61(6):1278-1290
(27) Archibald S, Lemieux S, Byers SE, Tamlyn K, Worth J. Chemically-induced menopause and the sexual functioning of breast cancer survivors. Women & Ther. 2006;29(1):83-106.
(28) Burstein H, Winer E. Primary care for survivors of breast cancer. N Engl J Med. 2000; 343(15):1086-1094.
(29) Narváez A, Rubiños C, Cortés-Funes F, Gómez R, García A. Valoración de la eficacia de una terapia grupal cognitivo-conductual en la imagen corporal, autoestima, sexualidad y malestar emocional (ansiedad y depresión) en pacientes con cáncer de mama. Psicooncología. 2008;5(1):93-102.
(30) Speer JJ, Hillenberg B, Sugrue DP, Blacker C, Kresge CL, Decker VB, Zakalik D, Decker DA. Study of sexual functioning determinants in breast cancer survivors. Breast J. 2005 Nov-Dic;11(6):440-447.
(31) Ganz PA, Desmond K, Belin TR, Meyerowitz BE, Rowland JH. Predictors of sexual health in women after a breast cancer diagnosis. J Clin Oncol. 1999 Ago;17(8):2371-2380.
(32) Donalson SK, Crowley DM. La disciplina de enfermería. Nurs Outlook. 1978;26(2):113-114.
(33) González E, López E. Sexualidad y cáncer: toxicidad y tratamientos de soporte. Oncología. 2005;28(3):58-63.
131
La salud en el mundo universitario. Representaciones
sociales de salud y enfermedad en estudiantes
en una universidad privada de Bogotá
Daniel Gonzalo Eslava Albarracín1
Definir la salud y la enfermedad no es una tarea fácil, debido a la diversidad y complejidad que encierran estos conceptos. Ambos términos, a pesar de ser conocidos, aún se presentan como difusos en el imaginario de la sociedad, debido a las amplias posibilidades de definición e interpretación que de ellos pueden hacer las personas. Aún así, son palabras muy utilizadas en nuestra vida cotidiana. Ellas aparecen en las comunicaciones rutinarias de las perso-nas, en la formalidad de las investigaciones científicas y hasta en los mensajes intencionados de medios de comunicación.
En nuestra experiencia particular de más de diez años de vida docente en la enseñanza de la enfermería, tuvimos la posibilidad de entrar en el complejo mundo de los significados de estas palabras, a través de la relación continua con las poblaciones rurales de algunos municipios de Colombia, espacios en los cuales procesos como la descentralización, la municipalización y la par-ticipación popular nos exigieron un mayor conocimiento de las realidades sociales, políticas y económicas de los habitantes de estas zonas.
Para asumir este desafío, vimos la necesidad de desarrollar un trabajo de investigación proyectado en el tiempo, a través del cual pudiéramos conocer mejor las formas de pensar y actuar del campesino frente a la salud y a la enfermedad. Así, tuvimos la posibilidad de acercarnos al conocimiento de algunos de los modelos teóricos que intentan explicar el proceso salud-en-fermedad para crear una manera propia desde la cual pudiéramos interpretar y comprender, de la mejor forma posible, las concepciones y actitudes de las personas frente a la salud y a la enfermedad, así como también nuestros pro-pios conceptos y acciones, tanto como docentes o estudiantes.
El trabajo se consolidó en una propuesta de investigación que denomi-namos La salud en el mundo campesino, a partir de la cual surgieron cua-tro ejes temáticos que nos permitieron –y aún hoy nos facilitan– una mejor
1 Enfermero. Ph. D. Profesor asociado, Pontificia Universidad Javeriana. Presidente del Consejo Técnico Nacional de Enfermería (CNTE).
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
132
comprensión de la realidad campesina en torno a los temas de la salud y la enfermedad. Así, los ejes temáticos que estructuraron nuestra propuesta fue-ron: conceptualización de la salud, cuidado de la salud, prácticas en salud, y demanda y utilización de servicios.
Los resultados de esta experiencia evidenciaron que, a pesar de estar siem-pre trabajando en torno a la salud y a la enfermedad, en ningún momento establecimos un diálogo directo con nuestros estudiantes, con el fin de que ellos mismos expresaran sus propios conceptos e interpretaciones acerca de estos términos. Por consiguiente, se tornó necesario reflexionar sobre nuestro quehacer educativo y reconocer la importancia de los procesos históricos, po-líticos, sociales, económicos y culturales en la conformación de los servicios de salud, en la formación del recurso humano y, por supuesto, en las inter-pretaciones, actitudes y prácticas individuales ante la salud y la enfermedad.
Así, ante los logros obtenidos por el proceso y los beneficios, tanto prácti-cos como teóricos derivados del mismo, consideramos necesario extrapolar nuestra experiencia y replicarla en otro escenario, es decir, en el escenario en el cual realizamos nuestro quehacer docente, con la idea de ampliar la reflexión en torno al complejo binomio de salud-enfermedad, para fortalecer la línea de investigación y contribuir con el proceso de construcción de una cultura universitaria para la salud.
Entendemos que la salud de los adolescentes y jóvenes es clave para el avance social, económico y político de cualquier país. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la situación actual y las perspectivas futuras de los adolescentes y jóvenes, en la próxima década, es-tán condicionadas por cuatro tendencias recientes que afectan a los países de la región: la crisis económica, que implica una pérdida de capital, la necesidad de reestructuración económica y el desarrollo de la competencia tecnológi-ca, y la competitividad internacional; el resurgimiento y la consolidación de los sistemas democráticos; la tendencia, a largo plazo, de mejorar los niveles educacionales en cada cohorte sucesiva de jóvenes, y los cambios de las insti-tuciones y de los valores culturales, debido a la globalización e integración de las comunicaciones y el transporte (1).
Reconocer que el desarrollo y la salud de los adolescentes y jóvenes es un elemento básico para el progreso de un país representa un cambio significa-tivo en la percepción que se ha tenido tradicionalmente de los jóvenes, y, por ende, deberá tener un impacto significativo en la formulación de las políticas y programas que para ellos se formulen. Por tanto, no es utópico pensar que el bienestar y desarrollo de los adolescentes y jóvenes es uno de los desafíos más importantes para cualquier gobierno, y, en consecuencia, para cualquier tipo de institución que los albergue y tenga que ver de alguna manera con su formación. Ello se debe a que cualquier decisión, programa o proyecto que
La salud en el mundo universitario. Representaciones sociales de salud y enfermedad en estudiantes en una universidad privada de Bogotá
133
en ellas se formule afectará a un grupo en edad particularmente vulnerable desde el punto de vista social, económico y de salud.2
Algunas cifras generales
Los adolescentes tempranos (10 a 14 años) y los jóvenes (15 a 24 años) cons-tituyen alrededor del 32 % de la población de América Latina y el Caribe (1). El 80 % vive en zonas urbanas, y uno de cada tres se encuentra en situación de pobreza. El crecimiento de la población adolescente de la región genera una demanda creciente a los sistemas de salud, de educación y de trabajo. Además, la proporción de población adolescente es mayor en aquellos países menos desarrollados y con menos recursos. La situación se ve agravada por la migración urbana, fundamentalmente en los sectores marginales, lo que dificulta aún más el acceso de este grupo de edad a los servicios y a la inser-ción en el mercado laboral, con el aumento consiguiente de la delincuencia y violencia juvenil. El impacto de la adversidad económica en los adolescentes en América Latina y el Caribe es enorme y se relaciona con una menor dis-ponibilidad de alimentos; sistemas educacionales inadecuados; acceso insu-ficiente a la salud, a las actividades deportivas y recreativas, desesperanza y pesimismo, especialmente en las regiones con problemas políticos y de tráfico de drogas (2).
En América Latina, entre el 40 % y el 50 % de la población económica-mente activa son adolescentes entre 15 y 19 años, con una relación de 2:1 entre varones y mujeres. El desempleo en adolescentes es dos veces mayor que en otras edades. Una alta proporción de los adolescentes que trabajan lo hacen en el sector informal, con bajos salarios, en pobres condiciones de trabajo y sin los beneficios de seguridad social. Además, estos jóvenes se quedan con dos años menos de escolaridad y un 20 % menos de salario de por vida (3).
Algunas cifras en salud
La información epidemiológica sobre los adolescentes es escasa y está influenciada por un marco conceptual limitado a sus conductas de riesgo. Por lo general, las estadísticas locales y nacionales de salud no están desglo-sadas por grupo de edad de 10 a 14 años, de 15 a 17 (adolescentes tardíos) y de 18 a 24 (adultos jóvenes) ni por sexo, lo que dificulta las comparaciones entre comunidades, países o subregiones. Por esta razón, es indispensable el diseño de indicadores que permitan medir los efectos positivos de los
2 En este sentido, la Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado una nueva estrategia dirigida a mejorar la salud de los niños y adolescentes del mundo, que incorpora elementos cruciales para reducir la mortalidad y discapacidad a largo plazo de este grupo de edad. Si se aplican las medidas que propone la oms, podrían reducirse 1,4 millones de muertes de niños y adolescentes cada año.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
134
programas promotores del desarrollo saludable, además del impacto de los problemas sobre la mortalidad y la morbilidad. Las causas principales de defunción entre los adolescentes (10 a 19 años de edad) son externas, e in-cluyen homicidios, suicidios, accidentes y traumatismos. El suicidio, cuya incidencia es relativamente baja en los países menos desarrollados de la región y alcanza su nivel más alto en los Estados Unidos de América y Ca-nadá, ha empezado a aparecer en las estadísticas de algunos países latinoa-mericanos, como Argentina, México y Venezuela.
Las cifras colombianas
Para la legislación colombiana, joven es toda persona entre 14 y 26 años. En cambio, para la Organización Mundial de la Salud (oms) se considera como población juvenil las personas entre 10 y 24 años, y estima por separado tres grupos de edad: 10 a 14 (preadolescentes), 15 a 19 (adolescentes jóvenes) y 20 a 24 (jóvenes), y dos grupos de edad resumen: 10 a 19 (adolescentes) y 10 a 24 (población juvenil). Esta separación por grupos de edad tiene gran importancia y utilidad, pues las necesidades, problemas y expectativas varían considerablemente en cada uno de los grupos.
Al iniciar el siglo xxi, Colombia cuenta con la siguiente estructura de po-blación joven: los menores de 25 años representan el 45,6 % en el área urbana, y el 50,4 % en el área rural. Esta diferencia tiende a decrecer lentamente, pero, en general, se estima que se mantendrá por lo menos dos décadas más (4).
Según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, la primera relación sexual ocurre a edades más tempranas con el paso del tiempo. Así, el 48 % de las mujeres entre 20 y 25 años de edad reporta haber iniciado sus re-laciones antes de los 18 años. La iniciación temprana de las relaciones sexuales es más frecuente en los estratos bajos. Los hombres adolescentes consideran que la edad ideal para iniciar relaciones sexuales es de 17 años, y las mujeres, 18. Aún así, se observa que la edad promedio a la primera relación sexual es de 13 años para los hombres y 15 años para las mujeres, cuatro años menos de lo que ellos mismos consideran ideal (4).
El 15 % de las adolescentes de 15 a 19 años ya han sido madres y el 4 % están embarazadas de su primer hijo, es decir que 19 % ya han estado embaraza-das o ya han tenido partos, en comparación con el 10 % en el año 1990. La problemática familiar y la negación social y cultural de que los adolescentes pueden ser seres sexualmente activos contribuyen a elevar los niveles de ries-go de aborto. El temor a reconocerse frente a los adultos como personas con experiencia sexual hace que muchos asuman el aborto como alternativa para ocultar sus relaciones sexuales.
La salud en el mundo universitario. Representaciones sociales de salud y enfermedad en estudiantes en una universidad privada de Bogotá
135
Los vacíos evidenciados
Dar voz a los estudiantes para comprender y conocer qué es para ellos el estar sano y/o enfermo no ha sido una práctica cotidiana en el quehacer investigativo del área de la salud, y cuando así ha sido, el enfoque que orien-ta los estudios es nuevamente el biológico-mecanicista característico de las ciencias médicas. Una rápida revisión a la literatura científica reciente nos muestra cómo la preocupación principal de los investigadores médicos ha estado orientada más hacia el conocimiento y la comprensión del porqué de dichas prácticas.
En un estudio de la Universidad de Beijing (5) se señala la práctica de rela-ciones sexuales prematrimoniales en los universitarios como uno de los prin-cipales factores de riesgo para contraer enfermedades de transmisión sexual, debido a la no utilización de condón por parte del 30 % de estos, pero no indagan las razones o los motivos por los cuales los estudiantes no lo utilizan.
En esta misma línea, otros trabajos hacen énfasis en la necesidad de ade-lantar acciones de educación para la salud y cambios en los hábitos de vida de los estudiantes, dada la gran cantidad de riesgos a la salud que sus conductas generan (6, 7, 8) pero no establecen las razones que los estudiantes argumen-tan para la adopción de determinadas conductas. En última instancia, lo im-portante es tratar el problema sin tener una comprensión general del mismo.
Lo mismo ocurre con otro tipo de hábitos o estilos de vida considerados por la medicina como perjudiciales, y sobre los cuales es necesaria su inter-vención. En este sentido, trabajos relacionados con los conocimientos, las creencias y las prácticas acerca del hábito de fumar muestran esta como una práctica cotidiana en las universidades, la cual se incrementa con el paso del tiempo y se prolonga aún hasta la vida profesional (9, 10, 11).
Otra tendencia es la representada por el estudio de los conocimientos que tienen los estudiantes en relación con enfermedades determinadas. El objeto de estas investigaciones es implementar cambios curriculares que faciliten la enseñanza de ciertos conceptos, teniendo como base los vacíos de conoci-miento que tienen los alumnos, pero no tienen en cuenta el valor que tienen los jóvenes del conocimiento previo, y la influencia que puede tener este en su aprendizaje y en su práctica profesional (12, 13).
Otros estudios intentan establecer la relación entre el rendimiento escolar y el desarrollo de fenómenos considerados como peligrosos para la salud, tales como el insomnio, la anorexia, el consumo de psicotrópicos, etc., (14, 15) pero no profundizan en los aspectos sociales, culturales y económicos que determinan la aparición de estos fenómenos y las actividades realizadas por los universitarios que los promueven.
Por último, son pocos los estudios que, desde una perspectiva más in-tegral, intentan establecer los espacios contextuales en los que se pueden reforzar o desarrollar conductas denominadas saludables en los estudiantes
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
136
universitarios (16, 17). Aún así, estos ponen en evidencia la necesidad de profundizar un poco más allá de los aspectos puramente biológicos y los conocimientos eminentemente técnicos que tienen los estudiantes univer-sitarios en torno a la salud y la enfermedad, más si se quiere intervenir de manera efectiva en la generación de hábitos de vida y prácticas más sanas que contribuyan al cuidado de su salud.
Es en este sentido que evidenciamos un vacío en el conocimiento que se tiene acerca de la percepción de la salud en los estudiantes universitarios, la representación que ellos tienen de lo que significa estar sano o enfermo y cómo esta representación influye en las conductas y las actividades cotidianas que realizan y que van a influir en su estado de salud.
Metodología
El trabajo realizado
Dar voz a los estudiantes universitarios para comprender y conocer qué es para ellos el estar sano y/o enfermo se constituyó en el principal propósito de la presente investigación. En este sentido, pretendimos desviar un tanto el enfoque biologista-mecanicista que tradicionalmente orienta este tipo de estudios, tratando de trascender del simple conocimiento de sus prácticas en salud, al entendimiento y la comprensión del porqué de dichas prácticas.
Percibimos en nuestra práctica cotidiana y en nuestra experiencia inves-tigativa, como profesores y estudiantes, que la salud se ha convertido en un microscópico espacio en el que no tienen cabida las relaciones cotidianas del hombre, ni su condición intrínsecamente social, ni su mundo interno pobla-do de subjetividad, fantasía, sueños, creencias, ni su sensibilidad. La salud es algo de lo que los estudiantes ya no hablan.
Los objetivos de la investigación estuvieron dirigidos hacia la identifica-ción de las representaciones sociales de salud y enfermedad de los jóvenes universitarios, y el análisis de los diferentes factores culturales, sociales y eco-nómicos que intervienen en la construcción de dichas representaciones.
A través de la representación social, se puede tener acceso al pensamiento de las personas; es decir, podemos llegar a conocer aquellos conocimientos, creencias y opiniones que emergen de la constante interacción del individuo con su entorno social ambiental, cultural, y que constituyen el pensamiento social. Este tipo de pensamiento lo utilizan los miembros de una cultura, de una sociedad para elaborar su visión de los objetos, realidades y aconteci-mientos que conforman su cotidianidad. En nuestro caso, pretendimos llegar al pensamiento de los universitarios en relación con la salud y la enfermedad.
Las representaciones sociales constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias,
La salud en el mundo universitario. Representaciones sociales de salud y enfermedad en estudiantes en una universidad privada de Bogotá
137
principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la lla-mada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto ins-tituye los límites y las posibilidades de la forma en que las mujeres y los hom-bres actúan en el mundo.
Para poder precisar en qué medida el trabajo consiguió cumplir con sus objetivos, es necesario tener en cuenta el carácter dinámico que encierra en sí el concepto de representación social, que se revela a través de tres aspectos:
En primer lugar, está la dispersión de la información, pues se entiende que no todos los estudiantes acceden a la misma información, ni en cantidad, ni en calidad.
En segundo lugar, está la focalización, entendida como el interés particular que tenga cada estudiante respecto a la salud, de acuerdo con las realidades sociales en las que está inmerso.
Por último, la presión a la inferencia, pues con frecuencia nos vemos en la necesidad de emitir conclusiones, opiniones, tomar decisiones, etc., que no han sido previamente elaboradas en los grupos con los cuales nos encontra-mos.
Diferentes autores coinciden en plantear que entre los elementos que compo-nen la estructura de la representación social se distinguen tres ejes fundamentales: la actitud, la información y el campo de representación (18, 19).
La actitud
Muestra las disposiciones positivas o negativas que tienen los universita-rios frente a la salud como objeto representacional. En ella se estructuran ele-mentos afectivos y valorativos que involucran al estudiante emocionalmente, expresando así su orientación evaluativa ante ese objeto.
La información
El conocimiento de los universitarios sobre salud varía tanto en su calidad como en su cantidad, y abarca toda la gama de saberes que poseen los grupos en los que socializan cotidianamente.
El campo representacional
Se refiere a la jerarquía y el orden que adquieren los elementos constitu-tivos de la representación. Este campo representacional se organiza en torno a un núcleo figurativo, constituyendo este la parte más sólida y estable de la representación.
El camino recorrido
El proceso investigativo es un camino constante de aprendizajes que exige, en determinados momentos, la capacidad de adaptación y readecuación de las estrategias propuestas. En este sentido, al inicio del trabajo se propuso
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
138
la conformación de grupos focales como eje central para el desarrollo del proyecto.
Desafortunadamente, dadas las características de la vida cotidiana del jo-ven universitario, en donde la congregación y la reunión en tiempos o mo-mentos diferentes a su actividad académica se hace casi imposible, nos vimos obligados en determinado momento a modificar nuestra propuesta inicial y fortalecer la recolección de la información individual a través de las entrevis-tas, con otras técnicas de recolección que no estaban previstas.
Partimos del hecho de comprender que, para el estudio de la categoría representación social, deben utilizarse técnicas que permitan conocer el con-senso de la población estudiada, que permitan evidenciar el núcleo figurativo y el campo representacional, así como el conjunto de informaciones y valora-ciones afectivas que componen su representación.
En este sentido, ante la imposibilidad de congregar a los estudiantes en grupos de trabajo y mesas de discusión que permitieran esa libre expresión de ideas y ese abordaje y construcción del consenso, pensamos en la posibilidad de implementar algunos instrumentos que le dieran a los jóvenes el máxi-mo de libertad en su expresión, para poder obtener así los elementos repre-sentacionales que serian posteriormente analizados. Por tanto, la entrevista semiestructurada pasó a convertirse en el eje central de nuestra recolección de información. Como resultado, con los pequeños grupos de alumnos que conseguimos conformar, aplicamos de manera sencilla la asociación libre de palabras y la conformación de frases, con el objetivo de no perder información valiosa y garantizar de alguna manera la triangulación de los datos obtenidos.
La población universo estuvo constituida por 15 588 estudiantes de pregra-do, para la cual una muestra estadísticamente representativa, con un nivel de confianza del 80 % y calculada para una sola proporción estaría compuesta por 360 estudiantes. Ahora bien, dada las características particulares del es-tudio, consideramos conveniente realizar un muestreo no probabilístico por conveniencia, definida esta por la participación libre y voluntaria de los alum-nos.
Por lo tanto, el número total de participantes fue de 144 estudiantes (40 % de la muestra que representó el universo). Se realizaron 143 entrevistas semiestructuradas, dado que a último momento un estudiante no permitió la utilización de sus declaraciones para efectos del estudio. El trabajo se planeó para una duración total de 12 meses y se desarrolló en cuatro momentos me-todológicos así:
Realización de las entrevistas semiestructuradas a cada uno de los 144 estu-diantes, en las cuales se contemplaran los cuatro ejes conceptuales propuestos (saber, pensar, hacer y actuar en salud). La duración fue de tres meses.
Desarrollo de grupos focales con cada uno de los 12 conglomerados defi-nidos en la muestra (con un número representativo de participantes), en los
La salud en el mundo universitario. Representaciones sociales de salud y enfermedad en estudiantes en una universidad privada de Bogotá
139
cuales se unificaron las ideas estructurales en común, en torno a los resulta-dos de las entrevistas. Por otra parte, con el apoyo de técnicas participativas, se logró consolidar la construcción grupal en relación con la salud y la enfer-medad. La duración fue de dos meses.
Realización de cuatro mesas de trabajo con representantes de cada uno de los conglomerados, durante las cuales se compartieron los elementos concep-tuales de cada uno de los ejes temáticos desde la perspectiva de los estudian-tes en cada una de las áreas de conocimiento. La duración fue de dos meses.
Desarrollo de un foro final de representación, dialogo, discusión y divul-gación, en el cual se convocó a los participantes para la reflexión de la sa-lud en el mundo universitario. Este foro también sirvió como escenario para consolidar los resultados obtenidos en las etapas anteriores, y como marco para la generación de actividades concretas orientadas hacia una universidad saludable.
Para la codificación y análisis de los datos, se utilizó un programa especí-fico para el análisis de datos cualitativos llamado Atlas Ti, mediante el cual se organizó la información y se orientó el análisis del contenido de las declara-ciones de los estudiantes obtenidas a través de las técnicas de recolección de datos ya mencionadas.
Resultados y discusión
La salud desde la óptica de los universitarios
La salud es hoy en día una palabra compleja y polisémica; de ella se deri-van múltiples definiciones. Al estudiar la evolución de los conceptos de salud, nos encontramos en cada momento histórico con valores, conocimientos y representaciones que los configuran.
Existen múltiples enfoques con relación a la salud, que van desde el biolo-gicista hasta los que ubican la salud como una realidad o concepto social me-diado por la formación económica y social, por factores sociodemográficos, ecológicos y psicológicos, entre otros.
La salud es vista hoy por los universitarios desde una perspectiva muy di-ferente a la que tradicionalmente había prevalecido; para ellos la salud hace parte de una dimensión social más compleja, lo que de alguna manera le resta importancia e interés a la misma en su cotidianidad. Es decir, en términos generales, para nuestros universitarios, la salud no es prioritaria en sus vidas, pues existen otras cosas más importantes para ellos, como sus amistades y re-uniones, y, en algunos casos, incluso su trabajo. Aún así, son conscientes de la necesidad de “estar sanos” para poder disfrutar de esos elementos y espacios que para ellos son prioritarios.
Lo anterior implica que la salud es un proceso que pone de manifiesto diversas contradicciones personales y sociales. El nivel de salud que los estu-diantes tienen o desean tener abarca tanto el buen funcionamiento biológico
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
140
como el social y psicológico, y está influido por todas las actividades y con-ductas que ellos realizan en su cotidianidad. Sin embargo, en ese cotidiano universitario, estos elementos conceptuales no son puestos en práctica, y mu-chos reconocen que sus acciones o conductas, en general, no benefician su estado de salud.
Así, la salud entendida como un elemento más del espacio social, es para los universitarios un problema de toda la sociedad, de manera que estos no reducen a una institución o a un grupo de personas su condición de salud. Por el contrario, la relacionan con la satisfacción del hombre en su trabajo, una vida familiar plena, una buena educación y con unas condiciones mate-riales y espirituales de vida. Todos estos son, para ellos, factores indisoluble-mente ligados con la salud humana, aunque poco hacen personalmente para preservarlos.
¿Cómo se representan la salud y la enfermedad?
El núcleo central de la representación que los jóvenes universitarios tienen de la salud y la enfermedad emerge de la triangulación realizada entre los ins-trumentos de recolección de información, y denota la polarización de estos conceptos, tradicionalmente vistos como opuestos, como causa o consecuen-cia, y, a la vez, íntimamente ligados.
En este sentido, el “sentirse bien”, es el elemento fundamental que tras-ciende en el discurso universitario. Dentro del campo representacional, emergieron algunos elementos que complementan ese “sentirse bien”. Nos referimos aquí a que la presencia de las instituciones, el personal y la práctica médica, como aspectos inherentes al tema de la salud y a la ausencia de en-fermedad, constituye uno de los aspectos fundamentales que garantizan esa situación ideal.
Para estos universitarios, necesariamente cuando se habla de salud se evo-ca el recuerdo del pasado, de situaciones que tuvieron que ver directamente con el “no estar bien”, con situaciones que conforman el núcleo central de la representación de la enfermedad, es decir con el “estar mal, incapacitado” para poder seguir con sus actividades cotidianas y que reflejan el carácter integrador de su representación.
En otras palabras, en el discurso universitario, salud y enfermedad están entrelazadas y tienen como hilo conector la posibilidad de ser y estar en el mundo, en la vida cotidiana, sin que eso signifique necesariamente que son temas prioritarios para ellos.
Sentirse bien es estar saludable, estar sano; razón por la cual, durante el desarrollo de la investigación, casi la totalidad de los universitarios manifes-taron ser personas saludables, pues no manifiestan indicios de molestias que les limiten el normal desempeño de sus actividades cotidianas derivadas de su vida social, como estar con amigos, asistir a fiestas y divertirse, entre otros.
La salud en el mundo universitario. Representaciones sociales de salud y enfermedad en estudiantes en una universidad privada de Bogotá
141
Así, la enfermedad es ajena a ellos y solo se hace evidente cuando están de por medio elementos constitutivos del campo representacional, tales como la noción de gravedad y la condición de incapacidad que no les permiten “hacer sus cosas”.
Para ellos, algo grave es algo que necesariamente compromete su nivel de funcionamiento, es decir, algo que limita o impide su capacidad para ser y estar en constante actividad. Por consiguiente, casi siempre se está sano, pues cuando se es joven la percepción de enfermedad es ajena y/o lejana, dada la “vitalidad” que este grupo poblacional pregona y refleja en las diferentes culturas.
Diversos estudios y estadísticas (20) muestran que, en comparación con los niños y los adultos mayores, los adolescentes jóvenes presentan menos morbi-mortalidad. Ello contribuye a fortalecer el mito de que no se enfer-man. Sin embargo, adolescentes y jóvenes enfrentan problemas de salud se-xual y reproductiva, hábitos de vida riesgosos y algunas otras enfermedades que los pueden afectar. Además, es necesario tener en cuenta que, las conduc-tas iniciadas en la adolescencia, tienen consecuencias futuras para su salud en la vida adulta.
Los elementos constitutivos de las representaciones
Para una mejor comprensión del carácter representacional de la salud y la enfermedad en los universitarios, optamos por establecer cuatro ejes temáti-cos a través de los cuales pudiéramos articular la información obtenida: sabe-res, haceres, pensares y actuares. Estos ejes son fruto de nuestra experiencia investigativa en otro escenario social: el mundo campesino, como se explicará a continuación.
Conceptualización de la saludEs el “conocimiento del sentido común” acerca de qué son la salud y la
enfermedad, y qué se construye a partir de las experiencias vividas por los estudiantes y las informaciones recibidas a través de la tradición oral y la comunicación social (saber).
Cuidado de la saludSon aquellas teorías subjetivas, compartidas culturalmente, con implica-
ciones prácticas, que abarcan las ideas en relación a cómo se conserva la salud, cómo se pierde, por qué aparece la enfermedad y cómo se puede evitar (pensar).
Prácticas en saludSon la expresión real del conocimiento que orienta sus acciones en torno
al cuidado de su salud y la coherencia de las mismas. Busca las actividades
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
142
cotidianas (conscientes o inconscientes) para preservar su estado de salud o ponerlo en riesgo (hacer).
Demanda y utilización de serviciosRefleja la respuesta del individuo ante la pérdida objetiva de su estado de
salud, o la aparición de un síntoma de enfermedad, respuesta que también está condicionada por sus conocimientos y experiencias en determinado ám-bito social (actuar).
Lo anterior, con el objetivo de poder articular los resultados obtenidos y presentarlos en términos no solo de la simple representación, si no de la inte-gralidad de la misma con el campo representacional. En este sentido, la figura 1 presenta de manera esquemática dicha integración.
Saber
Conceptualización de la salud y la enfermedad
Expresión gráfica
Cuidado de la salud
Aparición de la enfermedad
Mantenimientode la salud
Pérdidade la salud
Expresión oral
Demanda de servicios de salud
Agentes de salud
Razones de la utilización de estos servicios
La salud en el mundouniversitario
Pensar
Hacer Actuar
Figura 1. Elementos constitutivos del campo representacional.
Qué saben de salud y enfermedad los universitarios
El núcleo figurativo de su representación de salud, “estar bien”, refleja en sí mismo la naturaleza del ser adolescente-joven y el significado que esta misma condición tiene para ellos. Los resultados de la Encuesta nacional de jóvenes, realizada por la Presidencia de la República en el año 2000 (21), mostraron que el significado de ser joven está directamente relacionado con el divertirse, vivir bien, disfrutar la vida, vivir sin preocupaciones y hacer todo lo que se quiera. Por lo anterior, es fácil entender por qué nuestro universitario no asu-me la salud como uno de sus temas prioritarios. El “estar bien” es suficiente para sentirse saludable, así ese “bienestar” implique el desarrollo de conduc-tas que están un tanto lejanas de contribuir a mantener la salud, restándole importancia a su condición actual de salud, o asumiendo la misma como algo completamente normal dentro de su vida cotidiana.
La salud en el mundo universitario. Representaciones sociales de salud y enfermedad en estudiantes en una universidad privada de Bogotá
143
Otras áreas de formación Área de salud
Yo creo que ninguno de nosotros tiene problemas graves; lo máximo es una gripa, cualquier cosa de esas.
No me duele nada, no sufro de nada raro.
Pues pocas enfermedades, los problemas generales de gripa y no más.
Me siento en todas las capacidades; estoy como pleno para realizar cualquier cosa que necesite y eso para mí es estar en salud.
Este núcleo figurativo, como eje central de la representación tanto de sa-lud como de enfermedad “estar incapacitado” demuestra la coherencia de las respuestas de los universitarios frente a su percepción de su estado de salud. El 90 % de los entrevistados (144 estudiantes) refirieron sentirse sanos-salu-dables, y las razones que justifican sus respuestas se relacionan directamente con su capacidad para poder realizar sus labores cotidianas, vivir la vida a plenitud, y, obviamente, no tener ninguna enfermedad que limite su activi-dad diaria. Dentro de los que manifestaron no percibirse saludables, las res-puestas reafirman mucho más ese carácter dual de la salud/enfermedad, que marca el aprendizaje cotidiano de las personas en sus grupos sociales. En este aprendizaje la salud y la enfermedad se ven siempre como polos opuestos y se relacionan directamente entre ellas, a través de binomios figurativos, tales como vida/muerte, ausencia/presencia y similares.
Porque no tengo ninguna enfermedad.
Mirándolo por el lado de enfermedades y eso, pues no, porque no he sufrido cosas como muy graves. Entonces sí soy saludable.
Puedo cumplir con todas mis actividades y considero que estoy bien.
Normalmente no me quejo, no me duele nada.
Es importante anotar que, aunque no hace parte del objetivo del trabajo la comparación entre grupos de edad, sexo o programa académico, los da-tos obtenidos no muestran diferencias significativas entre las declaraciones dadas por los estudiantes. Lo anterior demuestra la cohesión interna de sus representaciones y el saber de sentido común que se encuentra en las mismas.
Este saber de sentido común sí se ve influenciado por el área de formación en relación con la percepción o la identificación de la enfermedad. Para los estudiantes que están por fuera del área de la salud, la enfermedad se puede identificar a través de la “apariencia de la persona”, es decir, el hecho de estar bien o mal presentado y de tener buena o mala cara son indicios importantes para detectar algún problema que esté limitando la actividad propia o del otro. Ahora bien, para los estudiantes del área de la salud (Medicina, Odonto-logía, Enfermería), la enfermedad se reduce a cuestiones de “sintomatología”, de signos concretos de alteraciones físicas, que a su vez limitan el adecuado funcionamiento del cuerpo.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
144
Otras áreas de formación Área de salud
Por la apariencia; o sea si ves una persona como pálida u ojerosa pues de pronto no está saludable, y con la apariencia da esa idea.
Cuando tiene de pronto pues alguna alteración física que la impida para algo.
Eso se les ve en la cara; tienen la cara así como negra que uno ve como que no les cuadra algo.
Físicamente porque hay ciertas características de signos y síntomas que lo evidencian.
Si de pronto está demacrado, si… no sé… se le ve que físicamente le falta algo, está mal. O cuando uno habla con la persona y siente que está un poquito corrido, o si como que no se adapta al medio social.
Cuando hay factores sistémicos que de pronto pueden arriesgar la vida de esa persona; o sea, fallas cardiovasculares o cualquiera de esas cosas.
Un aspecto que sobresale en relación con el saber de los universitarios en torno a la salud y la enfermedad es la asociación que ellos hacen entre el estar sano o enfermo con la gravedad. Aquí nuevamente aparece el núcleo figurativo de la representación como el eje central de sus conocimientos y percepciones, pues mientras los problemas, las alteraciones o los cambios que tenga su estado de salud no limiten su normal comportamiento, es decir, toda esa capacidad de ser y estar vivo a plenitud, entonces no se consideran como graves o enfermos. Es decir, la gravedad tiene relación con la incapacidad; en ese orden de ideas, mientras se pueda seguir siendo joven y viviendo como tal, no se está enfermo.
Unos quistes óseos en las piernas. Fue impresionante porque al principio no sabían si eran como tumores, pero no era nada grave.
Sí, pues he tenido enfermedades pero pues muy leves. La verdad que no han tenido mucha trascendencia como para comentarlas.
Pues yo en realidad no he sido muy enfermo, pero la que más me acuerdo fue cuando tenía 7 años, que me dio apendicitis y me tuvieron que operar.
No, es que yo soy muy saludable, y como que no, nunca he tenido una enfermedad así gravísima.
Aunque es escasa la bibliografía en relación con la salud de los universita-rios, algunos trabajos realizados con jóvenes muestran resultados semejantes a los aquí referidos (22). Para este grupo de edad, lo importante es vivir la vida, y, de alguna manera, todo aquello que les represente vitalidad es bus-cado con ansiedad. Por consiguiente, vivir es sinónimo de estar bien, y estar bien es no tener problemas para hacer las cosas. La gran mayoría de los jóve-nes se percibe sano en cuanto no se vea limitado su afán de vivir.
Así las cosas, para los que saben de salud es lo mínimo, lo necesario, lo que les permite adaptarse a su acelerado ritmo de vida. Es un saber que, a pesar de estar influenciado en ocasiones por sus conocimientos particulares (en el caso de los estudiantes del área de la salud), los lleva a ser de cierta forma congruentes con su forma de vida.
La salud en el mundo universitario. Representaciones sociales de salud y enfermedad en estudiantes en una universidad privada de Bogotá
145
Como se verá más adelante, las conductas de riesgo no significan peligro para su salud; simplemente hacen parte de esa vida que caracteriza a una generación que vive demasiado rápido, y que crece rodeada de muchas op-ciones ante las cuales puede decidir libremente lo que le parece bueno o malo para su salud. La figura 2 resume el campo representacional relativo al saber de los universitarios acerca de la salud y la enfermedad.
Palabras asociadas
BienestarEquilibrio
AlegríaLibertad para acturar
Por los signosPor los síntomas
Por las alteraciones físicasPor mal funcionamiento del organismo
HospitalesMédicosEnfermerasDolorPastillas
Por la aparienciaPor la forma de vestirPor el estado de ánimo
No poder hacer nadaEstar limitado
Una jartera
No fue nada graveEnfermedades simplesNo fue trascendental
Poder vivirEstar en capacidad de hacerNo tener problemas
Casi nunca me enfermoSoy muy saludable
Sano es:
Enfermo es:
La enfermedad se ve Estuve enfermo
Estar bien
Estar incapacitado
Figura 2. Campo representacional del saber en salud de los universitarios.
¿Cómo piensan la salud y la enfermedad los universitarios?
La salud, representada como bienestar, se convierte de alguna manera en un bien preciado, dado que su pérdida implica serias consecuencias para la vida a plenitud. En este sentido, dentro del campo representacional se con-sideró importante profundizar en el pensamiento del joven en relación con las actividades cotidianas que pueden contribuir a mantener ese estado ideal. Aquí se comienza a percibir la influencia del proceso de socialización e inte-racción con su mundo cotidiano.
Hacer primero que todo deporte. Así no comas, si no haces deporte no sirve de nada.
Tener una buena alimentación, tener una actividad física constante, no estar expuesto a riesgos.
Mantenerse con un estado físico, pues, normal; hacer deporte, tener una dieta pues normal, balanceada.
Deportes. Pues yo hago mucha bicicleta. Me gusta trotar, no lo hago mucho pero me gusta. Trato de comer bien, o sea comer mucho, no cosas saludables, no siempre, pero sí comer mucho.
El discurso universitario no dista mucho del discurso de otros grupos de edad en los cuales aparecen elementos o acciones inherentes a la conserva-
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
146
ción del estado de salud. Nos referimos a la utilización de frases que se han convertido en “frases de cajón” que trascienden las diferencias culturales, ge-neracionales y educativas de nuestra sociedad: “deporte es salud”, “ejercicio es salud”, “dieta balanceada”, etc.
Sin embargo, cuando la reflexión se orienta en sentido opuesto, es decir, si se dirige a buscar las causas por las cuales el universitario se enferma, el discurso es totalmente opuesto, evidenciándose así una incoherencia entre el pensar y el hacer cotidiano. Esta incoherencia está mediada por el ámbito en el cual el universitario se desarrolla.
Otras áreas de formación Área de salud
Muchas veces porque le toca comer por la calle, y la comida de la calle pues muchas veces no es tan sana, ni tan limpia como la de la casa.
De pronto despreocuparse por uno mismo; no comer bien, no comer a horas, pensar solo en trabajo, en estudio, no tener descanso para uno mismo, no cuidarse.
Yo creo que más que todo el cigarrillo es el que más enferma, porque eso en cierta forma está consumiendo a la gente.
Últimamente tomar exageradamente alcohol. Me parece muy dañino, y tratar de evitar comida chatarra que uno no sabe cómo se prepara. Eso es básicamente lo que pueda afectar la salud.
Algunas investigaciones desarrolladas con jóvenes universitarios muestran cómo evidentemente su ingreso a la universidad condiciona en ellos cambios radicales en su estilo de vida, los cuales van a afectar su estado de salud. Uno de los principales aspectos que los universitarios refieren es el del estrés al que se ven sometidos durante su vida académica, identificándolo como la princi-pal causa de alteraciones para su salud.
En este sentido, un estudio realizado en Venezuela (23) evaluó la relación entre el estrés, la salud mental y los cambios inmunológicos ocurridos, en una muestra de estudiantes universitarios en un período de alta demanda académica. En estos estudiantes se encontró que los niveles de intensidad del estrés, la angustia y ansiedad, la disfunción social y la somatización aumen-taron significativamente durante los exámenes, y, paralelamente, se observó una disminución significativa en los linfocitos T (T8 y T activados) en las células nk y linfocitos totales. Esto supone una inmunosupresión del sistema de defensa, es decir, un desajuste en el funcionamiento del sistema inmune de los estudiantes asociado a mayores niveles de estrés y deterioro de la salud mental.
Otro elemento que resalta en el trabajo es el consumo de cigarrillo aso-ciado a la cotidianidad de la vida universitaria, ya sea este activo o pasivo. Los universitarios refieren que este “hábito” es en la mayoría de las ocasiones adquirido desde antes de la entrada a la universidad, pero fortalecido durante la vida en la misma. Según los jóvenes, hay una presión social que induce al
La salud en el mundo universitario. Representaciones sociales de salud y enfermedad en estudiantes en una universidad privada de Bogotá
147
consumo de cigarrillo, aunque, en la mayoría de las ocasiones, declaran ha-cerlo por placer y para disminuir el estrés.
Algunos estudios realizados en poblaciones de jóvenes universitarios evi-dencian la presencia de este hábito y lo catalogan como riesgo presente y constante para el deterioro de su salud. Un estudio realizado en España (24) comparó los estilos de vida de estudiantes de medicina con estudiantes de otras áreas diferentes, en relación con el consumo de tabaco. Los resultados revelaron que, a pesar de ser menor el consumo en los estudiantes de medi-cina, las razones de este, la frecuencia y la intensidad tienen cifras similares. No obstante, en todos los casos, los estudiantes concuerdan al señalar la vida universitaria como una de las principales responsables de su adicción.
Situación similar ocurre con el alcohol: nuestros universitarios reconocen en el “trago” uno de los principales causantes de problemas de salud, y, obvia-mente, dada la fuerza del núcleo figurativo de su representación, el consumo del mismo no es percibido como dañino para sí mismos. Por otra parte, ta-baco y alcohol hacen parte de la “diversión”, del “rato agradable”, en resumen, del estar bien.
Lo anterior evidencia el carácter controversial de sus representaciones, pues al analizar de manera conjunta los dos aspectos antes referidos, tabaco y alcohol son fuentes para disminuir el estrés. Esa disminución les permite estar bien, relajarse y vivir plenamente los momentos libres que el estudio les limita. Por lo tanto, alcohol y cigarrillo, a pesar de ser “nocivos”, hacen la intermediación para “estar bien”, lo cual es su principal objetivo de vida.
En este sentido, un estudio realizado en los Estados Unidos (25) llama la atención hacia la importancia de reconsiderar este tipo de comportamientos riesgosos que tienen los universitarios, pues, como lo muestran sus resulta-dos, las cifras que produce en estos jóvenes el consumo de alcohol son pre-ocupantes, máxime si, a pesar de saber el peligro que su consumo conlleva, la justificación del mismo se relaciona directamente con la consecución de espacios de distracción y relajación frente al estrés que viven cotidianamente.3
Este pensamiento universitario no se da en el vacío; sus acciones, emo-ciones, actitudes y percepciones frente a la salud y la enfermedad se gestan a través de su proceso de socialización, de sus relaciones familiares y a través de la influencia que puede ejercer en ellos los medios masivos de comunicación.
De cualquier manera, la familia es para los universitarios la principal fuen-te de sus aprendizajes en salud. Los estudiantes reconocen que, a pesar de los
3 Según este estudio, 1400 estudiantes universitarios murieron por causas relacio-nadas con el alcohol. De estos, 1100 se relacionaron con el conducir embriagado. 500 000 estudiantes sufren lesiones que los incapacitarán de por vida. 400 000 estudiantes tienen sexo sin protección, y de estos más de 100 000 desarrollan algún tipo de infección de transmisión sexual.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
148
años vividos, tienen muy presente las enseñanzas de sus padres. El colegio es otra fuente importante de aprendizaje, pero la televisión es identificada como su principal fuente de información en este tipo de temáticas.
Aunque no se evidencian diferencias significativas en relación con el sexo o el nivel de formación alcanzado por los estudiantes, se destaca que en par-ticular para los estudiantes del área de la salud, y con mayor énfasis los que estudian Medicina, la principal fuente de conocimientos es la carrera que es-tudian. En consecuencia, le restan importancia a los conocimientos previa-mente adquiridos.
Otras áreas de formación Área de salud
Pues básicamente de la casa y el colegio; allí me dieron esas bases de salud que uno debe tener.
Estando en la carrera de Medicina; ese es el principal enfoque que a uno le dan, que nosotros tenemos que mantener a la gente, entre comillas, sana.
De mi casa, tal vez por mi mamá, porque ella siempre que lo ve a uno enfermo, le dice que está enfermo.
Sobre todo en una carrera como Odontología, que está muy relacionada con el campo de la salud. Lo primero que trata la Facultad de inculcarnos es el mantener a las personas con una salud óptima, agradable, y creo que esa ha sido una pieza reclave para las bases de salud que yo tengo ahora.
Herencias; supongo lo que uno aprende de la familia, de lo que le enseñan los amigos, de lo que uno ve en televisión… todo lo que se aprende con ese aparato.
Pues en la universidad ahora estudiando Medicina; es que uno como que los empieza a traer a la superficie, empieza a caer en cuenta de ellos, empieza a darse cuenta de que existen, de cómo se manejan, y, además, el estudiar Medicina, ayuda.
Cultura general, Discovery Channel, mis papás, el colegio, mis amigos que estudian Medicina.
Pues sí, en las clases que me dan, más que todo en Medicina Interna, Farmacología, y pues cosas que uno ve en la televisión, en Discovery.
Según la encuesta nacional de jóvenes, el 85 % de estos se informan o buscan información a través de la televisión, y consideran que esta influye mucho en su comportamiento. Además, el 40 % dedica mucha parte de su tiempo libre a verla. Algunos estudios han mostrado que este medio de comunicación incide significativamente en la actividad recreativa, laboral, comunicativa, cognosciti-va y afectiva del joven, y se ha constituido en un instrumento cultural de gran importancia (26).
Desafortunadamente, la televisión induce formas especiales de comporta-miento influyendo tanto positiva como negativamente en el universitario. Es evidente que en ella se hace cada vez mas énfasis en contenidos de violencia, sexualidad y pasiones destructivas, y en sus mensajes se encarnan signos culturales que mediatizan las acciones del joven-adolescente y lo inducen al
La salud en el mundo universitario. Representaciones sociales de salud y enfermedad en estudiantes en una universidad privada de Bogotá
149
desarrollo de hábitos de vida que en nada favorecen su salud. En resumen, lo que hace el universitario en relación con su salud esta mediado por el núcleo figurativo de la representación que de esta tiene. En su hacer cotidiano nue-vamente se muestra la coherencia entre su construcción representacional y su acción concreta, pues, a pesar de tener la información y el conocimiento básico de los riesgos que para su salud tienen ciertas conductas, prevalece en ellos el “estar bien”, aunque para ello asuman hábitos poco saludables. La figura 3 resume el campo representacional relativo al pensar de los universi-tarios en relación con la salud y la enfermedad.
EjercicioDietaDescansoNo fumarNo tomar
Porque no se cuidanPorque no comen bienPorque tienen predisposicionesPor su estilo de vida
La familiaLa televisiónLa vida diaria
“la universidad”
Por la universidadPor el estudioPor la falta de sueñoNo me cuidoNo como bienNo hago ejercicioFumo y tomo
Para estar sano
¿Por qué me enfermo? ¿Dónde aprendo?
Estar incapacitado
¿Por qué se enferman los otros?
Estar bien
Figura 3. Campo representacional del pensar en salud de los universitarios.
Qué hacen los universitarios en salud y enfermedad
En este apartado se pretendió entender, desde el campo representacional de los universiarios, cómo la cotidianidad influye en su estado de salud, y de qué manera el núcleo figurativo de la representación interviene en sus prácti-cas cotidianas frente a la enfermedad.
En este sentido, son dos los elementos que emergen del discurso y que cohesionan aún más la construcción representacional. Por una parte, la uni-versidad y la vida cotidiana que el universitario desarrolla aquí se identifica como uno de los factores principales para que se vea afectado su estado de sa-lud; es decir, en términos representacionales, la universidad no permite estar bien, y, en ocasiones, la universidad “enferma”.
Por consiguiente, todo lo que hace el joven universitario son “intentos” sea para mantenerse sano o para no enfermarse, pues, como ellos lo refieren, la carga académica, los horarios y las responsabilidades asumidas frente a su familia por su condición de estudiante interfieren directamente en aspectos
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
150
concretos, tales como la alimentación, el descanso, la recreación y sus horas libres, que afectan su estado de salud.
Otras áreas de formación Área de salud
Pues yo trato de mantener un equilibrio psicológico porque, o sea, nos mantienen ahorita como en un nivel de estrés alto.
Tratar de comer como normal y todo eso; no dejar desordenarse también por los horarios, porque eso también lo afecta a uno.
Trato de desayunar a la misma hora de siempre, almorzar, comer una muy buena comida, un buen almuerzo. El desayuno, pues, a veces del afán no me lo permite.
Trato de tener mis tres comidas con mis tres alimentos básicos, hacer deporte, aunque es muy relativo, porque no me queda tiempo.
Trato de dormir bien, pero no siempre pasa porque hay veces que uno está muy cansado y tiene que seguir derecho, y cosas así, y más en esta carrera: uno duerme todos los días en la universidad.
No me ha quedado mucho tiempo para hacer ejercicio; mi ritmo de vida es como loco porque estoy pensando en estudio y trabajo. Prácticamente no me queda tiempo. Trato de comer bien.
Algunos estudios muestran que los jóvenes que no duermen lo suficiente responden peor a los estímulos positivos que aquellos que dedican suficiente tiempo para descansar. Esta situación se convierte en un círculo vicioso, por-que el estrés y la irritabilidad que acompañan al universitario durante todo el día, tras una noche de poco sueño, provocarán que a la noche siguiente le sea más difícil conciliar el sueño, y su cansancio sea aún mayor por la mañana (27).
Ahora bien, si lo importante es “estar bien”, vivir plenamente, el poco tiem-po libre que les queda lo dedican precisamente a otras actividades que les re-presenten ese bienestar. Por consiguiente, las actividades “saludables” se ven cada vez más restringidas.
En relación con la alimentación, se identifican los horarios universitarios como los principales responsables de los “trastornos alimenticios” y de la in-gesta de “comida chatarra”. Pero, en últimas, la situación no tiene modifica-ciones, pues hace parte de la agitada y rápida vida que desarrollan.
Comer demasiado como resultado del estrés, los malos hábitos de nutri-ción y las comidas de moda son problemas alimenticios comunes entre los jóvenes. Además, hay dos trastornos psiquiátricos de la alimentación: la buli-mia y la anorexia nerviosa, los cuales están en aumento entre las muchachas adolescentes y mujeres jóvenes y que a menudo se da en la familia. En los Estados Unidos de América, 10 de cada 100 mujeres jóvenes sufren de un trastorno de la alimentación. También se da en muchachos, pero es menos frecuente. En cosecuencia, vale la pena prestar más atención a este tipo de realidades emergentes en el cotidiano del universitario, máxime si se están ocultanto problemáticas futuras más complejas, gracias a la fortaleza que evi-dencia el núcleo figurativo de la representación.
La salud en el mundo universitario. Representaciones sociales de salud y enfermedad en estudiantes en una universidad privada de Bogotá
151
El otro elemento significativo que emerge en el hacer del universitario frente a la salud y la enfermedad es el de la “automedicación”. En efecto, en coherencia con ese núcleo figurativo representacional de la salud, y dado que todo aquello que signifique instituciones de salud o personal de salud se aso-cia a limitaciones para “estar bien”, la asistencia a consulta médica y la bús-queda de recursos de salud para resolver sus problemas no es necesaria, más aún si se tratan, como se expuso anteriormente, de problemas que no revisten trascendencia ni gravedad.
Cuando me da dengue, tomar dolex. Yo no me complico mucho, ya estoy muy acostumbrado a la gripa. O sea, primero que todo miro si son síntomas pasajeros, que no van a pasar a mayores.
Para la tos tomo jarabe normal y a veces para poder dormir me tomo un medicamento, como un distran para poder estar bien. Eso se me hace importante: poder descansar.
Tratar de tomarme algo para que los síntomas no avancen mientras estoy en la universidad y llevar el día con calma.
Pues busco en el cajón de la droga, en el de las muestras médicas, si no es muy grave. Si es muy grave, me vengo para el hospital.
Tomo pastillas para la gripa: dolex gripa. Para la tos, jarabe y pastillas que científicamente están apoyadas.
Me automedico y sigo pa’ lante.
En este sentido, diversos estudios muestran que 6 % de los medicamentos que necesitan prescripción médica se compran sin ella, y que un 46 % de los hogares tienen botiquines caseros en los que se pueden encontrar antibióti-cos. La acumulación de medicamentos en los botiquines caseros es una de las principales causas de la automedicación. En promedio un botiquín casero tiene entre 7 y 30 medicamentos como mínimo; en el 42 %, hay uno o más antibióticos, y una de cada tres personas acude a la farmacia sin la prescrip-ción médica.
La automedicación de alguna manera entra a hacer parte del círculo vi-cioso que genera el estrés. También la falta de descanso, los trastornos de la alimentación y la influencia de los medios de comunicación en el estilo de vida universitario. En efecto, una vida agitada en la que no hay tiempo para descansar puede llevar al consumo de medicamentos para conciliar el sueño. Los trastornos de alimentación, por ausencia o por efecto, pueden llevar a la ingesta de medicamentos para resolver el problema; además, los modelos es-tereotipados de cuerpos musculosos en los jóvenes y delgados en las mujeres constituyen otro factor que puede ser considerado como inductor de estos trastornos.
En resumen, el núcleo figurativo de la representación condiciona en gran medida una conducta que, antes de ser catalogada como “irresponsable” o poco saludable, debe ser analizada a profundidad, ya que desde la óptica de
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
152
los jóvenes es completamente normal y hace parte de sus argumentos para “estar bien”.
La figura 4 resume el campo representacional del hacer universitario en salud y enfermedad.
Trato de comer biendescansarno preocuparmepensar positivo
Siempre lo mismoEs muy rutinariaEspero el fin de semana
No voy al médicoTomo algo y listoVoy más por la excusa médica
La universidadEl estrésLa falta de ejercicioNo comer bien
Mantener la salud
¿Qué me enferma? Cuando estoy enfermo
En mi vidauniversitaria
Estar bien
Estar incapacitado
Meautomedico
Figura 4. Campo representacional del hacer en salud de los universitarios.
¿Cómo actúan los universitarios frente a los eventos de salud?
Por último, se pretendió tener una visión general de la demanda y utiliza-ción de servicios de salud por parte de los jóvenes universitarios, en relación con acciones puntuales y concretas que realizan frente a sus problemas de salud.
A pesar de haber una actitud manifiesta de negación de la enfermedad por parte de un número significativo de los estudiantes del estudio, es evidente que en determinado momento, como ellos mismos manifiestan, “la cosa es grave” y desde su óptica particular, mediada por su núcleo figurativo, deben actuar en consecuencia solicitando algún tipo de ayuda.
Se observó que, en términos generales, los estudiantes universitarios “casi nunca consultan”, y, cuando lo hacen, por lo general existe una marcada inter-mediación entre los servicios de salud de que disponen (eps, medicina prepa-gada) y los familiares y/o amigos que son médicos. Lo anterior mediado por cierto tipo de desconfianza o inconformidad con el servicio que se les brinda, o directamente con los profesionales que los atienden.
La salud en el mundo universitario. Representaciones sociales de salud y enfermedad en estudiantes en una universidad privada de Bogotá
153
Otras áreas de formación Área de salud
Cuando necesito que el seguro me cubra algún cuadro hemático, algún coprológico, entonces, vengo a Urgencias, simplemente para eso, porque me proporcionan los medicamentos. Y digamos que yo mismo me autoformulo, cuando la cosa no es muy grave.
Muy poco porque pues toda mi familia es médica, entonces, pues sale mucho más barato, es más, me sale gratis irme a donde mi abuelo, a donde mi primo o donde mi tío.
Por lo general, no voy al médico, a menos que ya sea algo grave y que ya me toque ir, pero si no es grave, no voy.
Pues no sé; es como costumbre, igual en mi casa mi hermana es médica y si tengo algún dolorcito yo le pregunto a ella y pues no tengo necesidad de ir al médico.
Tengo la imagen de que alguna vez estuve enfermo y me dejaron una semana esperando y perdí mucho tiempo yendo al médico. Por otro lado, no todo lo que uno siente es tan importante.
A veces sí hace falta que haya un contacto más directo del médico con el paciente. A mí me gustaría que mi médico fuera mi amigo y él me charlara como si fuéramos amigos, pero así no es la atención. Pero pues bien, a uno le dan lo que uno necesita. Igual en la eps hay mucha negligencia porque todo es muy sistemático, entonces tienen que encasillarlo en una parte y ya; o sea, no van más allá, ni exploran más a una persona.
Aquí se consolida aún más la importancia de los núcleos figurativos en-contrados en la representación social de la salud y la enfermedad. El univer-sitario vive una vida agitada, llena de exigencias y responsabilidades, pero, al mismo tiempo, vive intensamente por el hecho de ser joven y por las concep-ciones que tiene de lo que es la vida. La salud y la enfermedad, representadas desde la posibilidad o la imposibilidad de estar bien y poder vivir, se perciben fácilmente en las conductas y los actos que los universitarios realizan frente a sus eventos de salud.
El campo representacional que se construye explica con suficiente claridad que la percepción de salud como algo casi inherente a la edad hace innece-saria la búsqueda de recursos médicos para solución de problemas que, en la mayoría de los casos, para los jóvenes son poco trascendentales o “nada graves”.
Ahora bien, en general, los motivos de consulta de estos universitarios es-tán asociados con problemas digestivos (gastritis) de mayor incidencia en los hombres, dolores de cabeza y alteraciones menstruales en las mujeres, trau-matismos pequeños derivados de su actividad cotidiana (golpes, caídas) sin diferencias significativas por sexo. Lo anterior acentúa aún más su campo representacional, pues, en la perspectiva de su saber, estos problemas son “simples”; desde su pensar “no necesitan cuidado médico”, desde su hacer “yo mismo me puedo tratar” y en el actuar “pierdo tiempo yendo al médico”.
Por último, no podemos olvidar que una cantidad significativa de la vida del universitario transcurre dentro de la universidad, es decir, su actuar co-
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
154
tidiano es en y con la universidad; por consiguiente, vale la pena intentar comprender qué conoce, sabe o identifica ese joven en relación con acciones que su institución haga con respecto a la salud y la enfermedad. En palabras del campo representacional del joven, se hace indispensable saber qué percibe el joven que hace su universidad, para que él pueda estar bien y no quedar incapacitado.
En este sentido, al indagar sobre esas percepciones y conocimientos, emer-gen dos núcleos centrales en la representación de los estudiantes. En primer lugar, consideran –con excepción de los alumnos de las carreras del área de la salud– que la universidad poco o nada aporta para su conocimiento en este campo. En palabras de ellos, no se evidencia una “preocupación clara” de la institución hacia ellos, pues todo se limita a garantizar la pertenencia a una EPS. Incluso en algunos casos los estudiantes entrevistados reconocen que tienen compañeros que se afilian solo por el primer mes y que el resto del se-mestre esperan “no enfermarse”, es decir, que confían en su núcleo figurativo y suponen desde su campo representacional que no se van a enfermar.
Con respecto a la institución que podría resolver sus problemas “inmedia-tos” (Hospital Universitario), lo perciben ajeno y distante de ellos, y reclaman algún tipo de trato preferencial por el hecho de ser un hospital que “está en la universidad”. Se percibe, entonces, que a pesar de no considerar la posibilidad de estar enfermos, el concepto de gravedad condiciona la necesidad de ser atendidos “en caso de que algo pase”.
Reconocen la presencia del Centro Deportivo de la Universidad, como un factor importante que contribuye con la salud de los universitarios, aunque manifiestan la falta de tiempo para aprovecharlo de mejor manera. En este sentido y pensando en las recomendaciones que harían para potencializar el tema de la salud en los estudiantes, manifiestan que la universidad podría pensar en un sitio para la atención de cosas “simples” que tengan los estu-diantes (golpes, caídas, desmayos). En concreto, expresan la necesidad de una enfermería en la cual puedan recibir ese tipo de atención.
También resaltan la importancia de la información y la educación en temas que a ellos les interesan y que hacen parte de los riesgos a los que se exponen en su vida cotidiana, temas que durante las entrevistas no se hicieron eviden-tes pero que sí les generan inquietudes: nos referimos a sus hábitos sexuales, la planificación familiar, la depresión y problemas familiares, entre otros. La figura 5 muestra el campo representacional del actuar del joven universitario frente a la salud.
La salud en el mundo universitario. Representaciones sociales de salud y enfermedad en estudiantes en una universidad privada de Bogotá
155
Casi no voy al médicoMi papá es médicoMi hermano es médicoTengo un familiar médico
Solo campañasde donar sangre
El centro deportivo es lo único
Debería hacer campañasTener una enfermeríaDar más informaciónFomentar más el deporte
Solo cuando es gravePor :necesidadrequisitosla excusa
¿A quién acudo?
Razones para acudir ¿Qué recomiendo?
Universidaden la salud
Estar bien
Estar incapacitado
Figura 5. Campo representacional del actuar en salud de los universitarios.
Conclusiones
Los resultados indican que, en relación con la salud y la enfermedad, el universitario posee un conocimiento específico de sentido común, orientado a la práctica, la comunicación, la comprensión y el dominio de su entorno social.
La representación social de la salud se caracteriza por un núcleo figurativo, que es el “estar bien”. Ese núcleo figurativo da coherencia a su pensar, hacer y actuar frente a su salud, a pesar de que desde el enfoque médico tradicional sus conductas sean en general poco saludables. Este núcleo figurativo explica la baja percepción de enfermedad, los pocos cuidados, conductas o hábitos de vida sana que desarrollan, y la capacidad de adaptación que han desarrollado para mantener un estado de salud “aceptable”, a pesar de los grandes riesgos a los que cotidianamente se ven enfrentados.
La información que poseen los jóvenes universitarios sobre el objeto de re-presentación proviene fundamentalmente de su vivencia personal, a través de la familia como mediadora de los comportamientos sociales, y de los medios masivos de comunicación, como reforzadores de estilos de vida que contribu-yen con la exposición constante a riesgos para presentar problemas de salud.
En general, la actitud del universitario hacia la salud no es favorable, ni activa, desde la perspectiva médico-social aceptada. Los jóvenes parecen un tanto indiferentes, pues aunque conocen y diferencian las conductas saluda-bles de las que no lo son, no asumen un comportamiento activo y hacedor de su salud, situación ya explicada por la fuerza y coherencia de su núcleo figurativo.
Los hallazgos muestran la necesidad de conocer más a fondo las razones por las cuales los jóvenes universitarios adoptan determinadas conductas frente a su salud, pues, aunque parezca evidente la necesidad de implementar
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
156
acciones concretas de la institución universitaria, tendientes a la prevención de riesgos, la promoción de la salud y la información en temas específicos es el verdadero reto. Se hace inminente el diseño de estrategias que garanticen su activa participación, pues, como queda evidenciado, en su mundo, en el cual la impaciencia y la poca capacidad de atención son preponderantes, la salud no podrá presentarse como un requerimiento más, si no como parte integrante de esa vida acelerada y probablemente como aspecto fundamental que puede potencializar ese afán de “estar bien”.
El trabajo y sus resultados ofrecen un panorama general que permite com-prender el porqué de muchas de las conductas “insanas” que diariamente realizan los jóvenes universitarios, además de evidenciar la importancia de la universidad dentro del proceso para la reconfiguración de hábitos de vida saludable en esta población.
Por consiguiente, el proyecto aquí terminado se convierte en punto de partida de trabajos de investigación más específicos, que se orienten hacia la identificación y cuantificación de hábitos y prácticas de la vida universitaria que se relacionen directa o indirectamente con la salud de estos jóvenes, con el objetivo de establecer tendencias y/o patrones específicos de dichos hábitos, sus repercusiones concretas en el estado de salud y se puedan orientar mejor acciones concretas para promocionar la salud de nuestros universitarios.
La experiencia de trabajo nos muestra que cualquier tipo de intervención que se pretenda hacer debe reconocer a los estudiantes como actores princi-pales del proceso. Es evidente que ellos tienen mucho que decir; de hecho, sus aportes pueden ayudar a asegurar que los programas o las acciones que se propongan estén relacionados directamente con las necesidades reales de estos jóvenes.
Nuestros propios universitarios pueden ayudar a identificar los mensa-jes, los canales de comunicación y las actividades más populares dentro de su “subcultura”; ellos pueden hacer una publicidad más efectiva sobre las actividades del programa y pueden ayudar a crear interés entre sus pares para participar en el mismo. Por otra parte, dado el carácter integrador de sus representaciones sociales, ellos, como portavoces jóvenes, pueden darle credibilidad a las acciones y pueden servir como puente de enlace entre la universidad y sus diferentes instancias.
Se abre entonces la posibilidad de consolidar una temática de investiga-ción específica que oriente, con sus proyectos y sus resultados, acciones de políticas institucionales que alimenten el camino hacia la consecución de una universidad saludable.
Referencias
(1) Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal. Panorama Social de América Latina [en línea]. Santiago de Chile:
La salud en el mundo universitario. Representaciones sociales de salud y enfermedad en estudiantes en una universidad privada de Bogotá
157
Naciones Unidas; 1994 [citado 10 May 2010]. Disponible en http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/12274/PS1994_CapV-v2.pdf
(2) Population Reference Bureau. The world’s youth 2006 [en línea] [citado 10 May 2010]. Disponible en http://www.prb.org/pdf06/WorldsYouth2006DataSheet.pdf
(3) Organización Panamericana de la Salud. Proyecto de desarrollo y salud integral de adolescentes y jóvenes en América Latina y el Caribe 1997-2000 [en línea] [citado 10 May 2010]. Disponible en http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd59/saludintegral.pdf
(4) Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud: Salud sexual y reproductiva en Colombia [en línea]. Cap. III y VII. 2010 [citado 10 May 2010]. Disponible en http://www. profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=9
(5) Zhang L, Gao X, Dong Z, Tan Y, Wu Z. Premarital sexual activities among students in a University in Beijing, China. Sex Transm Dis. 2002 Abr;29(4):212-215.
(6) Mosher DL, Cross HJ. Sex guilt and premarital sexual experiences of college students. J Consult Clin Psychol. 1971 Feb;36(1):27-32.
(7) Turner JC, Korpita E, Mohn LA, Hill WB. Reduction in sexual risk behaviors among college students following a comprehensive health education intervention. J Am Coll Health. University of South Carolina, Columbia. 1993 Mar;41(5):187-193.
(8) Poulin C, Graham L. The association between substance use, unplanned sexual intercourse and other sexual behaviors among adolescent students. Addiction. 2001 Abr; 96(4):607-621.
(9) Vakeflliu Y, Argjiri D. Peposhi I, Agron S, Melani AS. Tobacco smoking habits, beliefs, and attitudes among medical students in Tirana, Albania. Prev Med. 2002 Mar;34(3):370-3.
(10) Fakhfakh R, Hsairi M, Ben Romdhane H, Achour N, Ben Ammar R, Zouari B, Nacef T. Smoking among medical students in Tunisia: Trends in behavior and attitudes. Sante. 1996 Ene-Feb;6(1):37-42.
(11) Menezes A, Palma E, Holthausen R, Oliveira R, Oliveira PS, Devenís E, Steinhaus L, Horta B, Victora CG. Smoking time evolution among medical students, 1986, 1991, 1996. Rev Saude Pública. 2001 Abr;35(2):165-9.
(12) Peltzer K. Perceptions of epilepsy among black students at a University in South Africa. Curationis. 2001 May;24(2):62-7.
(13) Kalyoncu AF, Demir AU, Ozcakar B, Bozkurt B, Artvinli M. Asthma and allergy in Turkish University Students: Two cross-sectional surveys 5 years apart. Allergol Immunopathol (Madr). 2001 Nov-Dic;29(6):264-71.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
158
(14) Trockel MT, Barnes MD, Egget DL. Health-related variables and academic performance among first-year college students: implications for sleep and other behaviors. J Am Coll Health. 2000 Nov;49(3):125-31.
(15) Dinger MK, Waigandt A. Dietary intake and physical activity behaviors of male and female college students. Am J. Health Promot. 1997 May-Jun;11(5):360-2.
(16) Weiss GL, Larsen DL, Baker WK. The development of health protective behaviors among college students. J. Behav Med. 1996 Abr;19(2):143-61.
(17) Birkimer JC, Druen PB, Holland JW, Zingman M. Predictors of health behavior from an behavior-analytic orientation. J Soc. Psychol. 1996 Abr;136(2):181-9.
(18) Moscovici S. Psicología Social. Volumen 2. Pensamiento y Vida Social / Psicología Social y problemas sociales. Barcelona: Paidós; 1984.
(19) Ibáñez T. Ideología de la vida cotidiana. Barcelona: Sendai; 1988. (20) Organización Panamericana de la Salud. La salud del adolescente y el
joven. En: La salud en las Américas [publicación científica] [en línea]. Washington: OPS/OMS, 1998 [citado 8 Jun 2010]. Disponible en: http://www.paho.org/spanish/HIA1998/SaludVol1.pdf
(21) República de Colombia, Viceministerio de la Juventud. Programa Colombia Joven. Encuesta Nacional de Jóvenes; 2000.
(22) Hernán M, Ramos M, Fernández A. Salud y juventud. Escuela Andaluza de Salud Pública. Madrid: Consejo de la Juventud de España; 2000.
(23) Guarino L, Gavidia I, Antor M, Caballero H. Estrés, salud mental y cambio inmunológico en estudiantes universitarios [en línea]. Universidad Simón Bolívar, Venezuela; 2000 [citado 8 Jun 2010]. Disponible en http://www.behavioralpsycho.com/PDFespanol/2000/art04.1.08 .pdf
(24) Tejedor R, Gaspar M, Villagrá S. Estudio comparativo entre los estilos de vida de los estudiantes de medicina y de la rama no biosanitaria. En: VIII Jornadas de Medicina Preventiva y salud Pública. España: Mimeo; 2002.
(25) Ari Kapner D. Infofacts resources: alcohol and other drugs on campus-the scope of the problem [on line] [Citado 10 May 2010]. Disponible en: http://www.edc.org/hec/pubs/factsheets/scope. html.
(26) Greenberg B, Busselle R, Crespo M. Los jóvenes y su orientación hacia los medios de comunicación: Brasil, Chile y Ecuador. Número 2 [en línea]. Departamento de periodismo. Facultad de ciencias de la información, Universidad Complutense de Madrid; 1996 [citado 9 Sep 2010]. Disponible en: http://revistas.ucm.es/inf/11357991/articulos/CIYC9696110107A.PDF
(27) Mahon Ne. The contributions of sleep to perceived health status during adolescence. Public Health Nurs. 1995;12(2):127-33.
161
Combatir las enfermedades crónicas debilitantesLorena Chaparro Díaz1
Myriam Stella Medina Castro2
Más de un cuarto de las personas que mueren por este tipo de padecimientos lo hace en la plenitud de sus vidas. La mayoría vive en países de desarrollo.
Millones de personas caen en la pobreza cada año cuando uno de sus miembros se enferma y está muy débil para poder trabajar (1).
Ban Ki-Moon, Secretario General onu
La debilidad del ser humano se manifiesta cuando existe el desequilibrio de sus dimensiones. Para poder responder a sus necesidades, el enfoque tradi-cional ha sido la denominación de enfermedad. Las enfermedades debilitan-tes, como las crónicas, se manifiestan por deterioro en su condición física, pero también por su capacidad de potencializar lo invisible del ser humano, a partir de la vivencia y experiencia.
Las Naciones Unidas pensaron como meta del milenio “Combatir el vih/Sida, el paludismo y otras enfermedades”. Sin embargo, en el 2011 las Nacio-nes Unidas retomaron las metas del milenio y consideraron que las enferme-dades crónicas no transmisibles (ecnt), aunque no habían sido incluidas, debían ser prioridad de los programas de salud de todos los países.
Para esto se requiere la acción del gobierno, de los individuos, de los gru-pos civiles y de los empresarios. Se reconoce que no hay acceso a tratamientos a largo plazo, hay barreras socioeconómicas para el desarrollo de intervencio-nes efectivas, altos costos de la carga de la enfermedad y no hay mecanismos estables para la continuidad del cuidado.
El Plan de acción 2008-2013 para lograr esta meta tiene seis objetivos: (2) 1. Elevar la prioridad acordada para las ecnt en el desarrollo del trabajo a nivel nacional; 2. Establecer y fortalecer políticas nacionales y planes para la prevención y control de las ecnt; 3. Promover intervenciones para reducir los principales factores de riesgo modificables compartidos: uso del tabaco, dieta poco saludable, inactividad física y abuso del alcohol; 4. Promover la investigación para la prevención y control de las ecnt; 5. Promover la cola-
1 Enfermera. Doctora en Enfermería. Profesora asistente, Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia.
2 Enfermera. Magister en Enfermería. Profesora asistente, Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia.
162
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
boración para la prevención y control de las ecnt; 6. Monitorear las ecnt y sus determinantes para evaluar el progreso a niveles nacionales, regionales y mundiales.
Desde la enfermería, el análisis y aporte a esta meta del milenio es el re-conocimiento de la enfermedad crónica como un fenómeno de interés de la disciplina a partir de las perspectivas del ser humano como integral y total. Esta visión se hace evidente en los siete estudios desarrollados en esta parte, que buscan reconocer a la persona en su enfermedad crónica, y a la familia, que es la que responde por lo general por el cuidado. También enfatiza en el acercamiento al cuidador familiar y a los profesionales e instituciones que deben cualificar sus servicios hacia la transición hospital-hogar. Se resalta la responsabilidad de la persona frente a su autocuidado en enfermedades cardiovasculares y que contribuye al automanejo y empoderamiento frente a la enfermedad. Cada vez se aprecia con mucha preocupación la falta de reconocimiento por parte del paciente de su responsabilidad y compromiso con los más allegados, con su proyecto de vida y con la implicación social de su experiencia. Se continúa con la evidencia de la carga de la enfermedad crónica, fundamentada en indicadores basados en la epidemiología, dejando de lado indicadores como calidad de vida, necesidades de cuidado y soporte social. Estos son los aportes que desde la investigación de enfermería repre-sentan un paradigma novedoso para enmarcar sus intervenciones y planes de mejoramiento de la salud global.
Por último, el gran aporte de la disciplina a partir de un paradigma de totalidad es el reconocimiento de la experiencia vivida y su aplicación con teoría de enfermería. La meta de la investigación y la práctica de la enferme-ría debe ser siempre la teoría (la prueba o generación). Esto debe constituir la motivación para los profesionales de enfermería a hacer un análisis de los alcances teóricos y la relación con las metas del milenio, y así demostrar el significado social.
El cumplimiento de la meta desde enfermería tiene grandes retos: crear co-laboración entre profesionales para responder a las necesidades reales de las ecnt; responder a las poblaciones vulnerables que no tienen acceso a servicios de salud en prevención de ecnt; usar tecnologías acordes a las poblaciones que permitan potencializar el trabajo de las instituciones, de los profesionales y de los pacientes/cuidadores; demostrar el impacto socioeconómico de las ecnt y dificultades para el desarrollo; incluir a la sociedad como un actor clave en el cuidado en ecnt; generar ambientes saludables para disminuir fac-tores de riesgo; contribuir a las políticas locales, regionales y mundiales en el cuidado en ecnt, y, finalmente, ser siempre amoroso de la enfermería como una disciplina que contribuye a la salud global.
163
Combatir las enfermedades crónicas debilitantes
Referencias
(1) Organización de las Naciones Unidas. Parte del discurso de apertura del dr. Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, el 19 de septiembre de 2011 en la Reunión de Alto Nivel de jefes de estado en New York [en línea] [citado el 20 Oct 2011]. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID= 21789
(2) Organización Mundial de la Salud. 2008-2013 Action Plan for the Global Strategy for the Prevention and Control of Non communicable Diseases [en línea] [citado el 4 Nov 2011]. Disponible en: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/ 9789241597418_eng.pdf
165
Necesidades de cuidado en personas con cáncer
durante la transición hospital-hogar
Gloria Mabel Carrillo González1
Natividad Pinto Afanador2
Lucy Barrera Ortiz3
Lorena Chaparro Díaz4
El cáncer es una entidad patológica de especial interés en la actualidad, no solo por los datos epidemiológicos que evidencian la gran carga de morbi-mortalidad que representa a nivel mundial, sino por el impacto que genera para la persona que lo vive, su familia, cuidadores y entorno en general. (1)
Se ha identificado la necesidad de que enfermería participe con interven-ciones novedosas para la adaptación de la persona y su familia ante la situa-ción de “aceptar y vivir con el cáncer”. Dichas intervenciones se cristalizan a partir de propuestas como el Programa plan de egreso hospitalario, que busca fomentar la habilidad de cuidado, en las dimensiones físicas, sociales, espiri-tuales y emocionales, de las personas con enfermedad oncológica y sus cui-dadores familiares, a partir de las necesidades reportadas y manifestadas por ellos mismos. (2)
El cáncer es una enfermedad que se está convirtiendo en un factor cada vez más importante en la carga de morbilidad mundial. Se estima que oca-siona 8.5 % del total de las muertes que se producen al año en el mundo. En Colombia, esta cifra está alrededor de 14 % y en la mayoría de los países desarrollados es del 20 %. (3) Según la Organización Mundial de la Salud (oms), en los próximos 25 años estas cifras se duplicarán en la mayor parte del mundo. (4)
1 Enfermera. Magíster en Enfermería. Profesora asistente, Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia.
2 (Q. e. p. d.) Enfermera. Magíster en Enfermería. Profesora titular, Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia.
3 Enfermera. Magíster en Enfermería. Profesora titular, Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia.
4 Enfermera. Doctora en Enfermería. Profesora asistente, Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
166
El cáncer, como enfermedad crónica, por su evolución y pronóstico, re-quiere de un especial cuidado. Representa una enfermedad de larga duración, se asocia a menudo con un grado de dependencia y tiene diferentes repercu-siones sobre la persona, la familia y la comunidad a que pertenece. Además, demanda necesidades y problemas que van más allá del escenario hospita-lario, las cuales son asumidas por el cuidador familiar y no son reconocidas cuando están hospitalizados. (5, 6)
Es común que la palabra cáncer genere sentimientos de miedo, ansiedad y tristeza en la persona enferma y familiares, e incluso en los profesionales de salud. El miedo a la palabra no es menor a la relacionada con el diagnóstico (7, 8, 9). Saberse portador de cáncer se convierte en una experiencia dolorosa y muchas veces solitaria, pues las personas se sienten sometidas a prueba en el límite del sufrimiento soportable de su cuerpo y psiquismo, sin saber si el otro puede evaluar cuánto está sufriendo. (2)
Lo anterior refleja la necesidad de que el equipo de salud genere propues-tas de intervención acordes con una realidad compleja y con innumerables necesidades de cuidado, más aún cuando el cáncer ha pasado de ser denomi-nada enfermedad fatal a asumir características de enfermedad crónica, como resultado de los avances tecnológicos en los tratamientos, y, por ende, aumen-to del índice de curación, mayor esperanza de vida así como mejor calidad de esta. Ello también gracias al arsenal terapéutico lanzado en el mercado en los últimos años, las contribuciones de la terapia genética y la preocupación por el cuidado paliativo en el alivio del dolor y en el control de otros síntomas. (2)
De acuerdo con lo descrito por Pinto, (8) la transición a la que se ven so-metidos los pacientes y sus cuidadores familiares cuando regresan al hogar, luego de haber permanecido un periodo de tiempo en una institución de sa-lud, así como la toma de decisiones sobre cuándo y cómo comenzar o ter-minar una actividad de cuidado, cuándo modificar medicamentos, cuándo iniciar planes de emergencia, cuándo adaptar las rutinas o cuándo buscar la ayuda profesional y el permanente seguimiento de los procesos generados por la cronicidad del cáncer implica la necesidad de plantear nuevas alternati-vas para el cuidado de los cuidadores y de los pacientes en su regreso al hogar, basadas en la identificación de sus necesidades reales.
La valoración del nivel de capacidad para cuidar en el hogar y la prepara-ción para el cuidado y la habilidad de los cuidadores ameritan que enfermería se interese y preocupe por plantear formas alternativas que permitan fortale-cer la habilidad de cuidado y la preparación para el cuidado en el hogar de los cuidadores y de los mismos pacientes.
Por otro lado, el plan de egreso se constituye como una línea de acción para la acreditación de las instituciones prestadoras de servicios de salud. La Reso-lución 1445 de 2006 del Ministerio de la Protección Social, Por la cual se defi-nen las funciones de la Entidad Acreditadora y se adoptan otras disposiciones,
Necesidades de cuidado en personas con cáncer durante la transición hospital-hogar
167
describe que el egreso del paciente debe ser registrado de forma tal que indi-que los requerimientos futuros que permitan planear los cuidados del cliente en ese momento.
El plan de egreso contiene información relacionada con cuidados, medi-cación, alimentación, uso de equipos, médicos y rehabilitación, si se requiere. Asimismo, información completa del tratamiento y resultados a las entidades promotoras de salud y a la entidad o médico que lo remitió. Este proceso de atención se debe monitorear por medio de indicadores de desempeño, redun-dando esto en procesos de mejoramiento que son compartidos y seguidos permanentemente.
Dicha resolución describe el plan de egreso como un proceso que debe realizarse dentro del estándar de salida y seguimiento, e implica contar con planes documentados y de referencia para el tratamiento, que incluyen: lugar, fecha y razones de referencia; personas que se deben contactar (si aplica), reporte de los resultados del cuidado y tratamiento (si aplica), y un proceso para contribuir y evaluar la adherencia del paciente a su tratamiento. (10)
De acuerdo con lo descrito, en el diseño y ejecución de los programas de plan de egreso es fundamental establecer las necesidades de los usuarios, te-niendo en cuenta que serán múltiples los factores que los determinan.
La presente investigación busca determinar las necesidades de cuidado de personas con cáncer y sus cuidadores familiares que se encuentran en la tran-sición hospital-hogar. Estas necesidades se establecen con base en los diag-nósticos de enfermería que se presentan en las personas con cáncer durante el egreso, después de haber vivido la experiencia de hospitalización por un tratamiento oncológico y la identificación de los grados de preparación para el cuidado en el hogar de cuidadores familiares de personas con cáncer.
Materiales y métodos
A partir de la experiencia profesional y del ejercicio académico realizado en las prácticas clínicas hospitalarias con estudiantes de pregrado de la Facul-tad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, se seleccionaron 50 casos de personas con diagnóstico de cáncer atendidas en diferentes insti-tuciones prestadoras de servicios de salud de la ciudad de Bogotá, durante el periodo comprendido entre marzo y diciembre de 2009. La selección de los participantes se realizó de forma intencional teniendo en cuenta los siguien-tes criterios: usuarios que iniciaban la transición hospital-hogar después de haber recibido un tratamiento oncológico (cirugía, quimioterapia, radiotera-pia) que ameritó hospitalización.
Los participantes fueron captados durante la estancia hospitalaria. Una vez egresaron de las instituciones, se realizó seguimiento telefónico, previa autorización y consentimiento tanto de los pacientes como de sus cuidadores familiares, y se efectuó una visita domiciliaria.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
168
Se realizó la valoración de enfermería utilizando el formato de patrones funcionales de salud 015/96 del grupo académico Fundamentos y técnicas para el Cuidado de la Universidad Nacional de Colombia, (11) adaptado por el Grupo de Cuidado al paciente crónico para el egreso hospitalario.
Se abordó también a los cuidadores familiares de estas personas, diligen-ciando el formato de caracterización del Grupo de Cuidado al paciente cró-nico y su familia, (12) y se aplicó el Resultado de Enfermería de la Taxonomía noc Grado de preparación para el cuidado en casa. (10)
Resultados
Perfil sociodemográfico de las personas con cáncer y los cuidadores familiares
Se obtuvieron los datos sociodemográficos de cada uno de los casos (per-sona con cáncer y su cuidador familiar), y se estableció la distribución por gé-neros, rangos de edad, nivel de escolaridad, estado civil, ocupación y tiempo dedicado al cuidado, variables que inciden de forma directa en la adaptación de la persona con cáncer en la transición cuidado-hogar. En las tablas 1 y 2 están las caracterizaciones de las personas con cáncer y los cuidadores fami-liares.
El análisis de estos factores permitieron al equipo de salud plantear in-ferencias respecto a la complejidad, posible nivel de comprensión y enten-dimiento de las propuestas educativas dirigidas a los usuarios, la existencia de la red de apoyo primario, el acceso a tipos de soporte social, la carga del cuidador familiar y los recursos materiales, físicos y económicos con los que se cuenta realmente.
Las características de los cuidadores respecto a género y rangos de edad reafirman lo descrito por la literatura en relación a que es la mujer la que asume múltiples roles a la vez. Por otra parte, predominan como cuidadores los adultos con rangos de edad entre los 36 a 59 años. (2) Sin embargo, es de resaltar el número cada vez más alto de adultos jóvenes que desempeñan este rol de cuidador, con las implicaciones y consecuencias que esto genera, en especial en la distribución de tareas, reorganización de funciones y carga económica para la familia.
Por otro lado, esta caracterización permite inferir cómo se ve afectada la dinámica familiar ante la situación de enfermedad: los roles y las relaciones entre los diferentes miembros del grupo familiar se ven modificados, hay una readaptación de las situaciones laborales y económicas; en suma, se requieren procesos de ajuste, ya que se presentarán variaciones en todos los aspectos (proceso de toma de decisiones y capacidad de adquisición económica, entre otros). Barrera et al., (13) indican que el impacto del cuidador y su familia dependerá del tipo y estadio de la enfermedad, la estructura familiar, el rol de la persona enferma y el ciclo vital individual y familiar que vive.
Necesidades de cuidado en personas con cáncer durante la transición hospital-hogar
169
Tabla 1. Caracterización de personas con diagnóstico de cáncer. Septiembre de 2009
Variable Indicador Porcentaje
Edad
36-59 años 42 %
18-35 años 28 %
60 años 30 %
GéneroMujeres 58 %
Hombres 42 %
Estrato socioeconómico
3 40 %
2 44 %
4 4 %
1 12 %
Escolaridad
Primaria completa 10 %
Primaria incompleta 14 %
Bachillerato completo 40 %
Bachillerato incompleto 20 %
Formación técnica 6 %
Estudios universitarios completos 6 %
Estudios universitarios incompletos 4 %
Estado civil
Unión libre 8 %
Solteros 28 %
Casados 56 %
Separados 4 %
Viudos 4 %
Ocupación
Hogar 44 %
Empleados 12 %
Independiente 16 %
Estudiante 4 %
Otros oficios 24 %
Tipo de cáncer
Cáncer de ovario 12 %
Cáncer de cérvix 8 %
Adenocarcinoma de colon 14 %
Cáncer de recto 12 %
Cáncer de laringe 10 %
Cáncer de mama 10 %
Cáncer de próstata 4 %
Cáncer de esófago 4 %
Cáncer testicular 2 %
Cáncer gástrico 16 %
Osteosarcoma 4 %
Cáncer de piel 4 %
Tiempo que lleva con el diagnóstico
0 a 6 meses 56 %
7 a 18 meses 20 %
19 a 36 meses 14 %
más de 37 meses 10 %
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
170
Tabla 2. Caracterización de cuidadores familiares de personas con cáncer. Septiembre de 2009
Variable Indicador Porcentaje
Edad
Menor de 17 años 2 %
36-59 años 40 %
18-35 años 30 %
60 años 28 %
GéneroMujeres 72 %
Hombres 28 %
Estrato socioeconómico
3 30 %
2 56 %
4 8 %
1 6 %
Escolaridad
Primaria completa 10 %
Primaria incompleta 16 %
Bachillerato completo 38 %
Bachillerato incompleto 20 %
Formación técnica 6 %
Estudios universitarios completos 6 %
Estudios universitarios incompletos 4 %
Estado civil
Unión libre 26 %
Solteros 20 %
Casados 52 %
Separados 2 %
Ocupación
Hogar 68 %
Empleadas 26 %
Otros oficios 6 %
Tiempo de cuidado desde el diagnóstico
Más de 3 años 12 %
Entre 19 y 36 meses 8 %
Entre 7 y 18 meses 24 %
Menos de 6 meses 56 %
Horas diarias dedicadas al cuidado
24 horas 14 %
Entre 13 y 23 horas 12 %
Entre 7 y 12 38 %
Menos de 6 horas 36 %
Número de cuidadores a cargoUn único cuidador 58 %
Más de un cuidador 42 %
Necesidades de cuidado en personas con cáncer durante la transición hospital-hogar
171
Necesidades de cuidado
La valoración de los pacientes reporta que los patrones funcionales más alterados durante el egreso hospitalario son el nutricional y metabólico, el de eliminación, el de actividad y ejercicio, el cognoscitivo perceptual, el de relaciones de rol y el de descanso y sueño.
Patrón nutricional y metabólico
Se identificó el diagnóstico desequilibrio nutricional por defecto en el 30 % de los casos seleccionados. Estos pacientes presentan más de tres de las siguientes características definitorias para dicho diagnóstico: peso corporal inferior en un 20 % o más frente al peso ideal (15 pacientes), reporte de ingesta inferior a las cantidades diarias recomendadas (10 pacientes), palidez de conjuntivas y mucosas (15 pacientes), reporte de llenura y saciedad después de ingerir alimentos (14 pacientes), manifestación verbal de alteración del sentido del gusto, aversión a la comida y falta de interés por la alimentación (15 pacientes).
El factor etiológico relacionado en la mayoría de los pacientes es la incapa-cidad para ingerir, digerir o absorber los nutrientes por factores fisiopatológi-cos, psicológicos y económicos.
El deterioro de la deglución se evidencia en el 10 % de los pacientes. Se identifican las siguientes características definitorias: disfagia (5 pacientes), sensación de tener un cuerpo extraño (5 pacientes), atragantamiento, y tos y náuseas (4 pacientes). Dentro de los factores etiológicos relacionados se determinó una obstrucción mecánica.
El diagnóstico náuseas se identificó en el 80 % de los casos seleccionados. Los pacientes describen esta situación como un problema que es muy difícil de manejar, ya que los medicamentos a veces no funcionan y les genera falta de deseos de comer.
Tres o más características definitorias que sustentan este diagnóstico se presentaron en la totalidad de los pacientes: informe verbal de náuseas, au-mento de la salivación, aversión a los alimentos y sabor agrio o amargo en la boca.
Los factores etiológicos son múltiples y se clasifican en tres tipos:• Tratamientos: irritación y distensión gástrica por los fármacos utiliza-
dos para antibioticoterapia, manejo del dolor, quimioterapia e inter-venciones quirúrgicas.
• Fisiopatológicos: especialmente en los pacientes con tumores gastroin-testinales e intraabdominales y con tumores locales.
• Situacionales: factores psicológicos, dentro de los que se destaca: dolor, temor, ansiedad y estimulación visual desagradable.
El diagnóstico deterioro de la integridad cutánea esta presente en el 8 % de los pacientes, sustentado por la presencia de úlceras por presión grado 2 y 3.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
172
Dentro de los factores etiológicos intrínsecos se identifican los medicamen-tos, la edad, alteraciones en la sensibilidad y el estado nutricional.
Asimismo, aunque no es posible evidenciarlos en cifras, se reconocen otros factores extrínsecos que influyen significativamente en este problema, y son responsabilidad del equipo de salud, del cuidador y la familia, como inade-cuadas fuerzas de cizallamiento, presión y sujeciones, y humedad, entre otros.
Como diagnósticos de riesgo en este patrón, durante la transición hos-pital-hogar se identifican: riesgo de alteración de la nutrición por defecto (80 %), riesgo de deterioro de la integridad cutánea (72 %), riesgo de infección (72 %) y riesgo de déficit de volumen de líquidos (50 %). En la tabla 3 se espe-cifican los factores relacionados.
Se concluye que la necesidad de alimentación y nutrición es una de las prioridades en el diseño del plan de egreso hospitalario. Son múltiples las inquietudes de los pacientes y sus cuidadores en relación con la adaptación a la ingesta por vía oral, el tipo de dieta, las modificaciones en horarios y com-patibilidad de los alimentos con los medicamentos.
Patrón de eliminación
Se identificaron los siguientes diagnósticos de enfermería para este patrón: estreñimiento: 40 % de los pacientes; diarrea 6 % de los pacientes, y deterioro de la eliminación urinaria 14 %. Adicionalmente, se identifica como diagnós-tico de riesgo para el egreso el estreñimiento en el 50 % de los pacientes. En la tabla 4 se especifican los datos que sustentan los diagnósticos y los factores relacionados.
Patrón de actividad y ejercicio
En el patrón de actividad y ejercicio, los pacientes reportaron los siguientes diagnósticos de enfermería durante el alta hospitalaria: deterioro de la comu-nicación verbal (10 %), fatiga (8 %), deterioro de la movilidad física (16 %), y déficit de autocuidado (16 %). Como diagnósticos de riesgo se identificaron: riesgo de caídas (16 %) y riesgo de intolerancia a la actividad (10 %). En la tabla 5 se describen los diagnósticos del patrón de actividad y ejercicio, y se especifican los factores relacionados.
Necesidades de cuidado en personas con cáncer durante la transición hospital-hogar
173
Tabla 3. Diagnósticos de enfermería del patrón nutricional y metabólico en personas con cáncer al egreso hospitalario. Septiembre de 2009.
Diagnósticos Definición Datos Factores relacionados
Riesgo de alteración de la nutrición por defecto.Riesgo de déficit de volumen de líquidos.
Riesgo de ingesta insuficiente de nutrientes para satisfacer las necesidades metabólicas.Riesgo de sufrir una deshidratación vascular, celular o intracelular.
1. Tipo de alimentación recibida: alimentación enteral vía oral, 90 %; por sonda de gastrostomía, 10 %.
2. Manifestación de desconocimiento del tipo y frecuencia de alimentación para el hogar: 80 % de los pacientes.
3. Manifestación de temor y desconocimiento del manejo de la gastrostomía: 20 %.
4. Manifestación de falta de interés por la comida y aversión a esta: 40 %.
5. Información inoportuna e inadecuada, suministrada por el equipo de salud: 10 %.
6. Pacientes con fístulas de mediano y bajo gasto y con ileostomía: 10 %.
7. Uso de diuréticos: 10 %.
Desconocimiento del tipo, técnica y frecuencia de la alimentación.Estado fisiopatológico: la anorexia y la desnutrición son muy comunes en los pacientes con cáncer, y, en consecuencia, se generan problemas clínicos de gran envergadura, con efectos directos sobre la mortalidad y pronóstico.Situaciones que afectan el acceso, ingesta o absorción de líquidos.Pérdidas excesivas a través de vías anormales y normales.
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea.Riesgo de infección.
Riesgo de que la piel se afecte negativamente.Aumento del riesgo de ser invadido por microorganismos.
1. Deterioro del estado nutricional: 30 %.
2. Deterioro de la movilidad física: 20 %.
3. Desconocimiento del cuidador principal de las medidas para proteger la piel: 80 %.
4. Utilización de medicamentos: antibióticos, analgésicos, antiácidos, proquinéticos y anticoagulantes para manejo en casa: 90 %.
5. Quimioterapia ambulatoria: 20 %.
6. Presencia de ostomías, fístulas y heridas de alta complejidad para continuidad de manejo en casa: 60 %.
7. Estado de la piel al egreso: resequedad, evidencia de múltiples punciones, palidez: 90 %.8. Valoración en la Escala de Norton 12/20: 30 %.
9. Procedimientos invasivos permanentes: curación de heridas, manejo de ostomías, administración de medicamentos por vía subcutánea: 100 %.
Factores externos: inmovilización física, factores mecánicos: fuerzas de cizallamiento, presión, sujeciones, déficit de conocimientos del cuidador para el mantenimiento de la integridad de la piel.Factores internos: fisiopatología de la enfermedad, edad, estado nutricional, alteraciones de la turgencia de la piel y de la circulación.Alteración de las defensas primarias: rotura de la piel, traumatismos de tejidos, alteración de defensas.Alteración de las defensas secundarias (disminución de hemoglobina, leucopenia, reducción de la respuesta inflamatoria) y enfermedades crónicas de base diferentes al cáncer.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
174
Tabla 4. Diagnósticos del patrón de eliminación en personas con cáncer al egreso hospitalario. Septiembre de 2009.
Diagnósticos Definición Factores relacionados
Estreñimiento
Reducción de la frecuencia normal de evacuación intestinal, acompañada de eliminación dificultosa e incompleta de heces excesivamente duras y secas.
Funcionales: actividad física deficiente (46 %), falta de intimidad durante la defecación (6 %). Psicológicos: estrés emocional (4 %).Farmacológicos: desconocimiento del tipo, técnica y frecuencia de la alimentación (12 %).Mecánicos: tumores, prolapso rectal (6 %).Fisiológicos: malos hábitos alimenticios (12 %), aporte insuficiente de líquidos y fibra (6 %).
Diarrea Eliminación de heces líquidas, no formadas.
Fisiológicos: enfermedades de base (3 %).
Deterioro de la eliminación urinaria
Trastorno de la eliminación urinaria: incontinencia, urgencia, retención o disuria.
Infección del tracto urinario (10 %).Obstrucción y muticausalidad (4 %).
Riesgo de estreñimiento
Riesgo de sufrir una disminución de la frecuencia normal de defecación, acompañada de eliminación dificultosa e incompleta de heces excesivamente duras y secas.
Funcionales: 6 % de los pacientes.Psicológicos: 4 % de los pacientes.Fisiológicos: 10 % de los pacientes.Farmacológicos: 12 % de los pacientes.Mecánicos: 6 % de los pacientes.Multicausales: 12 % de los pacientes.
Tabla 5. Diagnósticos del patrón de actividad y ejercicio en personas con cáncer al egreso hospitalario. Septiembre de 2009.
Diagnóstico Definición Factores relacionados
Deterioro de la comunicación verbal
Disminución, retraso o carencia de la capacidad para recibir, procesar, transmitir y usar un sistema de símbolos.
Barreras físicas: presencia de traqueostomía (10 %).
Fatiga
Sensación sostenida y abrumadora de agotamiento y disminución de la capacidad para mantener el trabajo físico y mental al nivel habitual.
Fisiológicos: estado de enfermedades de base (8 %).
Deterioro de la movilidad física.Déficit de auto cuidado.
Limitación del movimiento independiente, intencionado, del cuerpo o de una o más extremidades.Deterioro de la habilidad para realizar o completar las actividades de la vida diaria.
Dolor (8 %).Déficit de conocimientos respecto de la actividad física (4 %).Intolerancia a la actividad (4 %).Disminución de la fuerza, control y masa muscular (10 %).Fatiga (4 %).
Riesgo de caídas.Riesgo de intolerancia a la actividad.
Aumento de la susceptibilidad a las caídas que pueden causar daño físico.Riesgo de experimentar una falta de energía fisiológica o psicológica para iniciar o completar las actividades de la vida diaria.
Fisiológicos: dificultades visuales y auditivas, edad, anemia, deterioro de la movilidad física, alteración en el equilibrio y la marcha (10 %)Farmacológicos: antidepresivos, antihipertensivos, diuréticos (10 %).Ambientales: entorno y habitación no acondicionada (6 %).Problemas respiratorios y circulatorios (8 %).
Necesidades de cuidado en personas con cáncer durante la transición hospital-hogar
175
Patrón cognitivo-perceptual
Como diagnóstico de enfermería de especial interés se identifica que el 30 % de los pacientes presentan al egreso hospitalario algún tipo de dolor agu-do descrito como “experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasiona-da por una lesión tisular real o potencial, o descrita en tales términos: inicio súbito o lento de cualquier intensidad de leve a grave con un final anticipado o previsible, y una duración menor de seis meses”. (14)
Como factores relacionados se identifican agentes lesivos: biológicos (10 %), químicos (4 %), físicos (8 %) y psicológicos (6 %). Respecto del ma-nejo, es de anotar que para los pacientes la mayor parte del tratamiento del dolor se centra únicamente en la administración de medicamentos. Asimis-mo refieren que los analgésicos opioides como la morfina y el tramadol son los más efectivos.
Patrón de rol y relaciones
Al indagar por las relaciones familiares durante la valoración, los pacientes refieren que en un 60 % las relaciones son buenas; el 30 % expresa que sus relaciones familiares son regulaes y el 10 % restante define sus relaciones fa-miliares como malas.
Además de lo anterior, el 88 % de los pacientes toma decisiones, compara-do con un 12 % que refiere no tomar decisiones; el 78 % de los participantes refiere frecuentar amigos comparado con un 22 % que no lo hace. Por últi-mo, uno de los aspectos que se debe manejar claramente en las enfermedades crónicas es el elemento de la dependencia económica por el alto costo que implica el padecer una enfermedad y encontrarse en situación de cronicidad. En este aspecto, se conoce que el 68 % de los participantes es independiente económicamente, comparado con el 32 % que refiere depender económica-mente de sus familiares.
De acuerdo con los datos ya descritos y los reportados en la caracteriza-ción de los cuidadores, se identifica como principal diagnóstico de riesgo para este patrón el del cansancio del rol del cuidador (40 %).
Patrón de descanso y sueño
Se identifica que un número significativo de pacientes (60 %) presenta de-terioro del patrón de sueño, descrito como “trastorno de la cantidad y calidad del sueño limitado en el tiempo” (14) al hospitalario. Este deterioro es asocia-do a los factores ambientales (50 %) que se ven seriamente afectados por la hospitalización, factores psicológicos (30 %) y fisiológicos (30 %).
Sin embargo, se puede afirmar que ante la nueva situación de salud-en-fermedad, la totalidad de pacientes y cuidadores presenta en mayor o menor medida el diagnóstico de riesgo deterioro del patrón de descanso y sueño.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
176
La valoración de este patrón se complementa al ahondar en aspectos como la cantidad de horas que duermen los pacientes para conocer la calidad en términos de tiempo del descanso. El 28 % de los pacientes refiere dormir me-nos de 4 horas; el 54 % duerme entre 5 y 8 horas; y el 18 % restante refiere dormir más de 9 horas. Se reafirma lo ya descrito en la medida en que la situa-ción de enfermedad actual, sumado a los factores ambientales y fisiológicos, afectan la calidad del sueño de manera significativa.
Finalmente, se presentan otros diagnósticos identificados de especial aten-ción en el diseño del plan de egreso hospitalario:
Temor relacionado con el miedo a la muerte y a los efectos de la enfer-medad (35 %), déficit de conocimientos relacionado con la enfermedad, el manejo terapéutico de la enfermedad (25 %); afrontamiento familiar inefec-tivo relacionado con escasa red de apoyo familiar (6 %); dolor crónico re-lacionado con lesión visceral (6 %); baja autoestima situacional relacionada con deterioro funcional y cambios del rol social (4 %); patrón sexual inefec-tivo relacionado con alteraciones anatómicas (2 %); trastorno de la imagen corporal relacionado con presencia de colostomía (8 %); manejo inefectivo del régimen terapéutico relacionado con conocimientos deficientes sobre la enfermedad y el tratamiento (10 %), y ansiedad relacionado con cambio en el estado de salud y el entorno (2 %).
Se reporta en el 6 % de los pacientes seleccionados el diagnóstico positivo una disposición para mejorar el afrontamiento familiar, definido como “ma-nejo efectivo de las tareas adaptativas del miembro de la familia implicado en el reto de salud del paciente, que ahora muestra deseos y disponibilidad para aumentar su propia salud y desarrollo y los del paciente”. (14)
Preparación del cuidador para el cuidado en el hogar
En la identificación del grado de preparación del cuidado en el hogar del cuidador se utilizó el formato preparación del cuidador familiar domiciliario de la taxonomía noc (clasificación de resultados de enfermería). Este resul-tado se define como “el grado de preparación de un cuidador para asumir la responsabilidad de la asistencia sanitaria domiciliaria de un miembro de la familia”. (10)
Este noc se aplicó a 50 cuidadores familiares. Los resultados reportan que el 26 % de los cuidadores tienen una preparación inadecuada al presentar un puntaje entre 14 y 27 puntos; el 46 % ligeramente adecuado al presentar un puntaje entre 28 y 41; el 16 % moderadamente adecuado al presentar un puntaje entre 42 y 55, y el 12 % restante tiene una preparación sustancialmen-te adecuada al presentar un puntaje entre 56 y 70 puntos. Es de anotar que ningún cuidador presenta el puntaje máximo que indique su completa prepa-ración para los cuidados domiciliarios.
Los indicadores con mayor puntaje reportados como sustancial y com-pletamente adecuados son los de voluntad de asumir el papel de cuidador,
Necesidades de cuidado en personas con cáncer durante la transición hospital-hogar
177
conocimiento sobre el papel de cuidador y conocimientos de las visitas a los profesionales sanitarios.
Los indicadores con menor puntaje que se interpretan como inadecuados y ligeramente inadecuados, implicando con ello mayor énfasis en las inter-venciones diseñadas en el plan de egreso, son: apoyo social, evidencia de pla-nes de apoyo al cuidador familiar, conocimiento de los recursos económicos, conocimiento de cuidados urgentes y conocimiento del equipo necesario.
Es de resaltar que el tratamiento del cáncer se ofrece cada vez más en los servicios ambulatorios y en los hogares de las personas enfermas. De acuerdo con lo descrito por Haley, (15) los cuidadores familiares, además de hacer frente a aspectos emocionales, físicos y las cargas financieras que impone un diagnóstico como el cáncer, deben desempeñar un papel más importante en la asistencia a los enfermos con el tratamiento que la patología amerita, y además con el manejo del dolor.
Berry et al. (16) identifican las barreras que tiene el cuidador en el manejo del dolor por cáncer de los pacientes tratados en el domicilio, indistintamente de que el enfermo se encuentre en fase terminal. Vallerand et al., (17) Ferrell et al. (18) y Wards et al. (19) coindicen en afirmar que las preocupaciones más notorias de los cuidadores se relacionan con los efectos secundarios de los opiáceos, la progresión de la enfermedad y el temor a la adicción de los enfermos.
El plan de egreso hospitalario para las personas
con cáncer y sus cuidadores familiares
Para finalizar, se presentan algunas recomendaciones en la generación de un programa de plan de egreso hospitalario dirigido a personas con cáncer y sus cuidadores familiares. Estas recomendaciones son producto de la vivencia de abordar a estos sujetos, la revisión de literatura y la experiencia profesional como docentes en el área de cuidado a la persona con enfermedad crónica; estos tres aspectos pueden ser un insumo para el equipo de salud en la gene-ración de este tipo de propuestas a nivel institucional.
1. De acuerdo con el tipo de cáncer, se requerirán diferentes cuidados y los objetivos del tratamiento, y las habilidades de cuidado requeridas pueden cambiar en la medida en que la enfermedad mejore o empeore. Muchas de las modalidades terapéuticas adoptadas son profundamen-te adversas al paciente. Existen miedos asociados al control o cura de la enfermedad, miedo a la mutilación consecuente de una cirugía, miedo a la pérdida del cabello y esterilidad causados por quimioterapia, mie-do a las radiodermatitis y miedo a sentir dolor. El paciente se siente, además, vulnerable a la pérdida de control de la propia vida. (20, 21)
De acuerdo con lo descrito, el plan de egreso hospitalario para el cui-dado de la persona con cáncer incluye orientar intervenciones para
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
178
la fase de tratamiento activo (terapéutica administrada para curación de la enfermedad), cuidados de apoyo (cuidado administrado con la intención de prevenir o tratar, tan pronto como sea posible, los sínto-mas de la enfermedad; efectos secundarios a consecuencia del trata-miento de la enfermedad y problemas psicológicos, sociales, espirituales relacionados con la enfermedad o su tratamiento) y/o para la etapa final de la vida (cuidados paliativos, terapia administrada para tratar los sín-tomas y mejorar la calidad de vida del paciente). (7, 22, 23)
2. Los entornos para ofertar el cuidado son diferentes en el transcurso de la enfermedad. Todo el equipo de salud está involucrado en el progra-ma plan de egreso hospitalario. El hospital es el lugar donde se recepta y capta al paciente y a su cuidador familiar. Sin embargo, la preparación para el cuidado debe hacerse a partir de la identificación de los sitios donde realmente se realizarán los cuidados. El lugar donde el pacien-te recibe tratamiento puede cambiar varias veces. El paciente puede ir de recibir tratamiento en un hospital o como paciente ambulatorio, a recibir tratamiento en su hogar, en un albergue, en un centro de reha-bilitación o en una unidad de cuidados paliativos. Por ello se requiere un equipo multidisciplinario para coordinar, capacitar, realizar visitas domiciliarias y seguimiento telefónico, a su vez que sirvan de enlace con los recursos y servicios comunitarios, para hacer las adaptaciones de lugar con el fin de proveer los servicios necesarios, tanto para el paciente como para el cuidador.
El programa debe estar liderado por el equipo de enfermería. Sin em-bargo, ante las múltiples necesidades de cuidado, en el proceso de planificación y ejecución del plan se requiere la participación del equipo interdisciplinario compuesto de médicos, trabajadores sociales, nutri-cionistas, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionales y cape-llán, entre otros.
3. Se reconocen diferentes formas para diseñar el plan de egreso de acuer-do con el tipo de necesidades identificadas y los recursos instituciona-les. El plan de egreso puede incluir el manejo de las enfermedades y rehabilitación del paciente, con algunos servicios de apoyo para satis-facción de necesidades básicas, como alimentación, seguridad, higiene, comodidad y bienestar, así como servicios de apoyo permanente para necesidades educacionales, sociales, espirituales e incluso financieras.
Los programas de capacitación pueden incluir las siguientes áreas temáticas: elaboración del duelo, grupos de apoyo comunitario, orientación laboral, orga-nizaciones de ayuda legal, cuidados paliativos, decisiones en la etapa final de la vida, apoyo con medicamentos, en especial aquellos para el control de dolor, manejo de equipos especiales, cuidados de heridas y ostomías, entre otros.
Necesidades de cuidado en personas con cáncer durante la transición hospital-hogar
179
Consideraciones finales
En la experiencia de abordar a personas con cáncer que se encuentran en la transición del hospital-hogar, se identifican necesidades relacionadas con el conocimiento del paciente sobre su situación, la determinación del cuidador acerca de su nuevo rol, los regímenes de tratamiento, el funcionamiento de equipos, estrategias de seguimiento y control, uso de redes de apoyo social, utilización de recursos económicos, y evidencia de planes de apoyo familiar.
Se identifica la afectación de la mayoría de patrones funcionales de salud con diagnósticos de enfermería reales y potenciales que ameritan interven-ciones concretas y precisas por parte del equipo de salud, las cuales deben re-percutir en la calidad de la atención y la satisfacción del usuario y su familia.
Para finalizar, es de anotar que este es un primer acercamiento producto del ejercicio académico. Sin embargo, es fundamental consolidar un diag-nóstico situacional local de las necesidades y problemática de las personas con cáncer y sus cuidadores familiares en la transición hospital-hogar, clasifi-cándolas con base en los tipos de patologías oncológicas, los tratamientos de elección y las fases de la enfermedad.
Se requiere, además, explorar experiencias exitosas en programas de plan de egreso hospitalario para pacientes con cáncer en centros de referencia en oncología, con el fin de determinar su impacto y alcance. Estos se reflejan en indicadores de costo-efectividad, mayor adherencia a las terapéuticas, dismi-nución de complicaciones, y secuelas asociadas que repercuten en la persona con cáncer y el cuidador familiar, entre otros.
Referencias
(1) Die Trill M. Dimensiones psicosociales del cáncer en adultos. Barcelona, España. Jano. 1987;XXXIIII(784):43-48.
(2) Barrera L, Pinto N, Sánchez B. Cuidando a los cuidadores. Un programa de apoyo a familiares de personas con enfermedad crónica. Index Enferm [Internet]. 2006;15(52-53):54-58.
(3) Moros M, Jurado C, Mora H, Wilches G, Escobar R, González G, Espitia I, Gamboa I, Hernández M. Estrategia de intervención al cáncer gástrico en el Norte de Santander. Rev Col Gastroenterol. 2004 Ene-Mar;19(1):9-12.
(4) Cancer control. Knowledge into action. Who guide for effective programmes: Paliative care. World Health Organization [en línea]. 2007 [citado el 6 Jul 2009]. Disponible en: http://www.who.int/cancer/media/FINALPalliativeCareModu le.pdf
(5) Pérez J, Martin MJ. Comunicación entre el médico y el paciente con cáncer de pulmón. Pulmon: J Respir Sci. 2005;5(1):38-41.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
180
(6) Hopwood P, Thatcher N. Preliminary experience with quality of life evaluation on patients with lung cancer. Oncology. 1990 May;(4):158-162.
(7) Secoli R, Pezo M, Alves M, Machado A. El cuidado de la persona con cáncer: un abordaje psicosocial. Index Enferm. 2005 Mar;4(51):34-39.
(8) Pinto N. Cuidar en el hogar. A personas con enfermedad crónica, su familia y cuidador. Primera edición. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; 2010.
(9) Ministerio de Protección Social. Resolución 1445 de 2006, Por la cual se definen las funciones de la Entidad Acreditadora y se adoptan otras disposiciones. Colombia [en línea] [citado el 7 Jul 2009]. Disponible en: http://www.avancejuridi co.com/actualidad/documentosoficiales/2006/46271/r_mps_1445_2006.html
(10) Moorhead S, Johnson M, Maas M. Clasificación de resultados de enfermería (NOC). Cuarta edición. España: Elsevier-Mosby; 2008. p. 465.
(11) Tobo N, Barrera N, Diaz LP, Arocha O, Prieto R. Instrumentos Guía de Valoración 015. Fundamentos y técnicas para el cuidado de enfermería. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Enfermería. Departamento de Enfermería Clínica; 1999.
(12) Barrera L, Pinto N, Sánchez B, Carrillo G, Chaparro L. Cuidando a los cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica. Primera edición. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; 2010. p. 56.
(13) Barrera L, Pinto N, Sánchez B. Evaluación de un programa para fortalecer a los cuidadores familiares de enfermos crónicos. Revista de Salud Pública (Bogotá). 2006;8(2):141-152.
(14) Nanda Internacional. Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2007-2008. Séptima edición. Madrid: Elsevier; 2008. p. 120.
(15) Haley WE. Family caregivers of elderly patients with cancer: understanding and minimizing the burden of care. J Support Oncol. 2003 Nov-Dec;1(2):25-29.
(16) Berry PE, Ward SE. Barriers to pain management in hospice: A study of family caregivers. Hosp J. 1995;(10):19-33.
(17) Vallerand AH, Collins BD, Templin T, Hasenau SM. Knowledge of and barriers to pain management in caregivers of cancer patients receiving homecare. Cancer Nurs. An Int J Cancer Care. 2007 Ene-Feb;30(1):31-37
(18) Ferrell BR, Ferrell B, Rhiner M, Grant M. Family factors in influencing cancer pain management. Postgrad Med J. 199;67(2):64-69.
Necesidades de cuidado en personas con cáncer durante la transición hospital-hogar
181
(19) Wards SE, Berry PE, Misiewicz H. Concerns about analgesics among patients and family caregivers in a hospice setting. Res Nurs Health. 1996;19:204-211.
(20) McCray ND. Psychosocial issues. Oncology Nurs. 1993;2:720-736.(21) Ferreira P. Alguns pacientes especiais no hospital geral: o paciente
oncológico. Cadernos do IPUB. 1997;6:143-154.(22) Instituto Nacional del Cáncer. Estados Unidos. Planificación del
cuidado de transición para pacientes con cáncer [en línea] [citado el 5 Jul 2009]. Disponible en: http://www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidados-medicos-apoyo/cuidado-de-transicion/Patient/page2.
(23) Instituto Nacional del Cáncer. Estados Unidos. Adaptación al cáncer; ansiedad y sufrimiento [en línea] [citado el 6 Jul 2009]. Disponible en: http://www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidados-medicos-apoyo/adaptacion/HealthProfe ssional
183
Actividades de autocuidado en pacientes con síndrome
coronario en una institución hospitalaria
Ana Julia Carrillo Algarra1
Claudia Lizarazo Gómez2
Dorotea Orem formula la teoría del déficit de autocuidado (teda), la cual está conformada por diferentes elementos conceptuales y tres teorías que especi-fican las relaciones entre estos conceptos. Es una teoría general que “ofrece una explicación descriptiva de la enfermería en todos los tipos de situaciones prácticas”, Dorotea Orem citada por Berbiglia et al. (1) Uno de los aspectos fundamentales de la teoría de Orem es su visión de los seres humanos como “seres, dinámicos, unitarios que viven en sus entornos, están en proceso de conversión y poseen libre voluntad”. (1)
Es necesario tener en cuenta las cinco visiones de los seres humanos, de-finidos por Orem, para entender la teoría del déficit de autocuidado y los as-pectos interpersonales y sociales de los sistemas enfermeros: persona, agente, usuario de símbolos, organismo y objeto. La idea de persona como agente es básica en la teoría del déficit de autocuidado, teniendo en cuenta que el autocuidado se refiere a las acciones que realiza una persona con el fin de promover la vida, la salud y el bienestar. Se conceptualiza como una forma de acción deliberada, definida como las acciones realizadas por seres humanos individuales que tienen intenciones y son conscientes de llevarlas a cabo a través de ellas. Adicionalmente, Orem identificó siete suposiciones explícitas, que, si bien se centran en la acción deliberada, se basan en la suposición im-plícita de que los seres humanos tienen libre voluntad.
La teoría del déficit de autocuidado está compuesta por tres teorías rela-cionadas: (1)
1 Enfermera. Magíster en Administración en Salud, Pontificia Universidad Javeria-na. Profesora titular, Facultad de Enfermería, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.
2 Enfermera. Especialista en Cuidado Intensivo, Fundación Universitaria de Cien-cias de la Salud.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
184
1. Teoría del autocuidado: describe el porqué y el cómo las personas cui-dan de sí mismas.
2. Teoría del déficit de autocuidado: explica cómo la enfermería puede ayudar a la gente.
3. Teoría de los sistemas enfermeros: describe y explica las relaciones que hay que mantener para que se produzca el cuidado enfermero.
Teniendo en cuenta lo anterior y las características de los pacientes que han sufrido síndrome coronario agudo, el grupo investigador enmarcó el trabajo en la teoría del autocuidado, que consiste en la práctica de activida-des que las personas maduras o que están madurando inician y llevan a cabo en determinados periodos, por su propia parte y con el interés de mantener un funcionamiento vivo, sano y continuar con el desarrollo personal y el bienestar, mediante la satisfacción de requisitos para las regulaciones funcio-nal y del desarrollo. (1)
Con el propósito de caracterizar las actividades de autocuidado que llevan a cabo pacientes que han sufrido síndrome coronario agudo, se dirigen los esfuerzos a esta población. Recordemos que en la actualidad la enfermedad coronaria se considera como la pandemia más importante del siglo xxi; se calcula que en 1996 fallecieron en el mundo 15 millones de personas a causa de alguna enfermedad cardiovascular, es decir, el 29 % de la mortalidad total. De hecho, la cardiopatía isquémica es responsable de la muerte de 7 millones de individuos. (2) Adicionalmente, esta enfermedad genera niveles de disca-pacidad, definida esta última en la política emanada del Ministerio de la Pro-tección Social Colombiano, como “el conjunto de condiciones ambientales, físicas, biológicas, culturales, económicas y sociales, que pueden afectar el desempeño de una actividad individual, familiar o social, en algún momento del ciclo vital”. (3)
Los estudios epidemiológicos muestran que para el año 2020 la enferme-dad cardiovascular será responsable de 25 millones de muertes al año; por primera vez en la historia de nuestra especie será la causa más común de muerte. (4) La modificación de los factores de riesgo puede reducir los even-tos clínicos y la muerte en personas a quienes se les ha diagnosticado enfer-medad cardiovascular, y también en aquellos pacientes considerados de alto riesgo. (4) Por lo tanto, la prevención primaria y secundaria de enfermedades cardiovasculares se constituye en prioridad para los sistemas públicos de sa-lud tendientes a participar activamente en su cumplimiento.
Para la enfermería, esta información es relevante porque diversos estu-dios han demostrado que la mayoría de los factores de riesgo atribuibles a la enfermedad coronaria pueden ser controlados por el mismo paciente y sus cuidadores desde una perspectiva de autocuidado. (5)
Actividades de autocuidado en pacientes con síndrome coronario en una institución hospitalaria
185
Así entonces, la salud cardiovascular tiene unas dimensiones sociales de las cuales depende su existencia; la educación y la comunicación de los profe-sionales de la salud para con los usuarios es de vital importancia con el fin de promover la motivación que permita establecer conductas cardiosaludables. El estilo de vida y los patrones de conducta personal son determinantes en la instauración de comportamientos que fomenten la promoción de la salud; por tanto, es importante identificar los factores de riesgo en la aparición de eventos cardiovasculares, para de esta forma establecer las medidas pertinen-tes y oportunas. (6)
En Colombia la Ley 266 de 1966 establece como propósito general de la enfermería promover la salud, prevenir la enfermedad, intervenir en el trata-miento, rehabilitar y recuperar la salud, aliviar el dolor, proporcionar medi-das de bienestar y contribuir a una vida digna de la persona. (7) Por lo tanto, en todos los ámbitos del ejercicio profesional la enfermería tiene a su cui-dado personas con patologías cardiovasculares. Adicionalmente, un criterio de evaluación de la calidad del cuidado de enfermería es el no ingreso de los pacientes por factores asociados al déficit de autocuidado. Por lo anterior, el grupo investigador se propuso caracterizar las actividades de autocuidado en un grupo de pacientes que han sufrido síndrome coronario agudo, teniendo en cuenta que la enfermedad cardiovascular representa un grave problema de salud pública, pues es una de las principales causas de muerte y consume grandes recursos económicos, no solo en Colombia sino a nivel mundial.
Es de resaltar que en el estudio Tendencias en la mortalidad por enferme-dad coronaria y enfermedades cerebro vascular en las Américas, realizado por Rodríguez et al., (2008) se observó una reducción sustancial y sostenida en la mortalidad por enfermedad coronaria en Estados Unidos y Canadá (cercana a 26 % en ambos géneros). Sin embargo, entre los países latinoamericanos, solo Argentina tuvo una disminución comparable entre 1970 y 2000 (63 % en hombres y 68 % en mujeres), Brasil, Chile, Cuba y Puerto Rico mostraron caídas menores. Países como Colombia, Costa Rica, México y Ecuador, que se caracterizaban por las menores tasas de mortalidad coronaria en 1970, tu-vieron tendencias al ascenso en la última década. (2)
El aumento de la mortalidad en algunos países de Latinoamérica es un posible reflejo de los cambios desfavorables en la dieta, el estado nutricional (mayor obesidad), la disminución de la actividad física y el tabaquismo. Asi-mismo, puede contribuir el desplazamiento de las zonas rurales a las ciudades que conduce a cambios importantes en el estilo de vida. (2)
En Colombia las principales causas de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares, seguidas por las causas violentas, los tumores malignos y las enfermedades infecciosas. Teniendo en cuenta las estadísticas del dane del 2004, según el género, se encuentra que el masculino está en primer lugar, con un 20,5 % de enfermedad isquémica del corazón con respecto al femenino,
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
186
que presenta un 18,8 % en este tipo de patología. (8) Los departamentos con mayores tasas de mortalidad fueron, en su orden: Caldas, Boyacá, Quindío y Tolima, y las menores se presentan en Guainía y Vaupés.
Estudios recientes muestran que la mayor mortalidad por infarto agudo del miocardio en países pobres no solo se debe al riesgo basal de la pobla-ción, sino a otros factores que se relacionan con la disponibilidad y calidad de los recursos humanos, tecnológicos y otros factores socioeconómicos poco estudiados. (2) En Cundinamarca, según Zoraya López, directora de Salud Pública del Departamento en su artículo De qué se enferman los colom-bianos, reporta que el 13 % de la población cundinamarquesa muere por in-farto agudo del miocardio. Según los indicadores de notificación obligatoria y principales causas de muerte, estiman que es la primera causa de mortali-dad; la primera causa de morbilidad en el departamento es la hipertensión arterial, todo ello asociado a estilos de vida poco saludables, falta de ejerci-cio, tener una vida sedentaria, niveles altos de colesterol, mala alimentación y estrés. (9)
Teniendo en cuenta el contexto anterior, los resultados del presente traba-jo resultan importantes porque permite que los profesionales de enfermería establezcan en forma específica cuáles son las actividades de autocuidado en las que es necesario hacer énfasis para generar en los usuarios la voluntad de evitar factores de riesgo, e involucrar factores protectores en su cotidianidad.
El Hospital de San José es una institución de tercer nivel de complejidad, ubicada en la zona centro de la ciudad de Bogotá. En la caracterización de la población, con respecto a las primeras 10 causas de morbilidad en el servicio de urgencias, se evidenció un incremento en el número de pacientes y un as-censo en el lugar que ocupan las patologías que afectan el sistema cardiovas-cular, lo cual se puede observar en el reporte del departamento de estadística que ilustra el comportamiento de dichas patologías, entre el 2004 y el 2008 (tabla 1).
En este contexto y teniendo en cuenta que la mayoría de los factores de riesgo atribuibles a la enfermedad coronaria pueden ser controlados por el mismo paciente y sus cuidadores desde una perspectiva del autocuidado ba-sado en la teoría de Dorotea Orem, (5) el grupo investigador caracteriza las actividades específicas de autocuidado en un grupo de personas que consul-taron por síndrome coronario agudo, entre febrero y abril del 2009, y pre-senta resultados que permiten a los profesionales de enfermería identificar las actividades de autocuidado más y menos frecuentes, de acuerdo con sus características clínicas y sociodemográficas. Esto resulta útil para orientar la elaboración de planes de egreso, desarrollar medidas de promoción y preven-ción, disminuir factores de riesgo y controlar la enfermedad con el propósito de disminuir la reincidencia y la morbimortalidad, y, por lo tanto, mejorar la
Actividades de autocuidado en pacientes con síndrome coronario en una institución hospitalaria
187
Tabl
a 1.
Pri
ncip
ales
cau
sas
mor
bilid
ad, U
rgen
cias
, Hos
pita
l San
Jos
é B
ogot
á. A
ños
2004
y 2
008
Año
200
4N
úm.
Paci
ente
sPo
rcen
taje
%A
ño 2
008
Núm
.Pa
cien
tes
Porc
enta
je %
Dol
or a
bdom
inal
loca
lizad
o en
par
te s
uper
ior
3613
23D
olor
abd
omin
al lo
caliz
ado
en p
arte
sup
erio
r21
1619
Cef
alea
2244
14In
fecc
ión
de v
ías
urin
aria
s si
tio n
o es
peci
ficad
o19
1717
Infe
cció
n de
vía
s ur
inar
ias
sitio
no
espe
cific
ado
1952
12C
efal
ea15
1713
Dia
rrea
fun
cion
al15
8810
Otr
os d
olor
es a
bdom
inal
es
y lo
s no
esp
ecifi
cado
s10
8610
Lum
bago
no
espe
cific
ado
1416
9D
olor
pre
cord
ial
1067
9
Her
ida
de d
edos
de
la m
ano
1162
7Lu
mba
go n
o es
peci
ficad
o10
569
Sind
rom
e de
difi
culta
d re
spira
toria
del
adu
lto11
367
Dia
rrea
y g
astr
oent
eriti
s de
pr
esun
to o
rigen
infe
ccio
so70
26
Trau
mat
ism
o no
esp
ecifi
cado
995
6O
tras
col
eliti
asis
674
6
Otr
as g
astr
itis
agud
as98
96
Hip
erte
nsió
n es
enci
al p
rimar
ia64
46
Dol
or p
reco
rdia
l85
65
Otr
os t
raum
atis
mos
su
perfi
cial
es d
e la
muñ
eca
612
5
Tota
l15
951
100
Tota
l11
391
100
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
188
calidad de vida de pacientes y cuidadores, con la participación de la familia y la comunidad.
El objetivo general de la investigación fue caracterizar las actividades de autocuidado específicas para el paciente con síndrome coronario agudo, en un grupo de personas que consultaron por esta patología, en un hospital de Bogotá, entre febrero y abril del 2009. Y como objetivos específicos se buscó:
1. Caracterizar la población que presentó síndrome coronario entre fe-brero y abril de 2009 y fueron atendidos en un hospital de tercer nivel de Bogotá.
2. Caracterizar las actividades de autocuidado de acuerdo con las varia-bles clínicas.
3. Caracterizar las actividades de autocuidado de acuerdo con las varia-bles sociodemográficas.
Materiales y métodos
Se realizó un estudio descriptivo observacional de corte transversal. La población objetivo fueron los pacientes que ingresaron por los servicios de urgencias y hemodinamia en el periodo comprendido entre febrero y abril de 2009. Metodológicamente se desarrolló siguiendo las siguientes fases:
Se hizo una revisión narrativa de la literatura de trabajos publicados a par-tir de 1972, año en el cual fueron publicados los primeros instrumentos de medición del cuidado. Los resultados de la búsqueda arrojaron 3689 artícu-los. Se seleccionaron aquellos que aportaron elementos para la construcción del marco teórico y los que describían la utilización de medidas para medir el autocuidado. (10) Teniendo en cuenta que ninguno de los instrumentos encontrados en la revisión de la literatura permitía caracterizar específica-mente las actividades de autocuidado en pacientes con síndrome coronario, el grupo investigador diseñó un instrumento utilizando ítems con validez de apariencia de tres instrumentos:
• La escala apreciación de la agencia de autocuidado (asa, por sus ini-ciales en inglés), desarrollada por Isemberg y Evers (11), traducida al español y validada en México por Esther Gallegos, permite medir el concepto “capacidad de agencia de autocuidado”, y cuenta con los res-pectivos procesos de validez y confiabilidad para ser aplicada en pa-cientes de habla hispana. (11, 12, 13)
• La clasificación de resultados de enfermería: (en inglés) Nursing Outcomes Classification (noc). Se seleccionaron varios ítems de los resultados, a saber: el 1617, que se refiere al autocontrol de la enferme-dad cardiaca y se define como las acciones personales para controlar la enfermedad cardiaca y prevenir el progreso de la enfermedad; el ítem 1914, sobre el control del riesgo: salud cardiovascular, y que se define como las acciones personales para eliminar o reducir amenazas para
Actividades de autocuidado en pacientes con síndrome coronario en una institución hospitalaria
189
la salud cardiovascular; y, por último, el ítem 1830, conocimiento, con-trol de la enfermedad cardiaca, que se refiere al grado de comprensión transmitida sobre la enfermedad cardiaca y la prevención de compli-caciones, diseñados para determinar el resultado del cuidado en pa-cientes con enfermedad cardiaca y validados en diferentes países del mundo. (14)
• El Instrumento para la Vigilancia de Factores de Riesgo, diseñado por la Organización Panamericana de la Salud, el cual corresponde a un cuestionario estándar que los países pueden utilizar para desarrollar instrumentos propios de medición de factores de riesgo para enferme-dades crónicas, entre ellas las cardiovasculares.
El instrumento que resultó de la integración fue sometido al concepto de doce profesionales del área de la salud con experiencia en la atención de pa-cientes con síndrome coronario agudo y cuidado del paciente en condiciones críticas (tres profesionales de enfermería especialistas en uci, un cirujano cardiovascular, tres médicos internistas, dos cardiólogos y tres médicos es-pecialistas en Cuidado intensivo). Se incorporaron las observaciones realiza-das por la totalidad de los expertos, quienes no tuvieron contacto entre ellos; se obtuvo como resultado un instrumento conformado por características sociodemográficas, clínicas y actividades de autocuidado que fue sometido a una prueba piloto con 26 pacientes con diagnóstico confirmado al egre-so de síndrome coronario, que consultaron en una institución diferente a la del estudio. Una vez firmado el consentimiento informado por cada uno de los sujetos de estudio, los encuestadores (estudiantes de tercer semestre de la especialización en Enfermería en cuidado intensivo, entrenados por los in-vestigadores) procedieron a diligenciar el instrumento. Los resultados de la prueba reportaron:
1. La información obtenida permite dar respuesta a los objetivos del es-tudio.
2. El lenguaje y las opciones de respuesta son fáciles de entender para el paciente.
3. El tiempo promedio de respuesta al instrumento fue de 15 minutos.4. Los antecedentes familiares y antecedentes personales deben ser de se-
lección múltiple. 5. La variable religión no aporta al cumplimiento de los objetivos de la
investigación.
El grupo investigador realizó los ajustes con base en los resultados. El instrumento quedó conformado por tres partes: datos de identificación, da-tos clínicos y actividades de autocuidado (anexo 1). Teniendo en cuenta los principios de beneficencia y justicia, el instrumento fue aplicado por cuatro
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
190
estudiantes de tercer semestre de la especialización de Enfermería en cuidado intensivo, quienes inmediatamente obtenían la información, realizaban un plan de cuidados enfocado a estimular a los pacientes para realizar activida-des de autocuidado que controlen los factores de riesgo, involucrar factores protectores y mejorar su salud y bienestar.
Población
La población objetivo estuvo constituida por pacientes hombres y muje-res que sufrieron síndrome coronario agudo. En la revisión de los registros institucionales se encontró que 58 pacientes cumplían con los criterios de in-clusión, diez de ellos fueron imposibles de localizar y seis no aceptaron parti-cipar, por lo tanto el instrumento se aplicó a 42 pacientes hombres y mujeres mayores de 20 años, que tenían más de un mes de haber sufrido el evento al momento de aplicación del instrumento en consulta externa y no tenían alte-raciones neurológicas previas ni posteriores.
Como criterios de inclusión se estableció que fueran hombres y mujeres mayores de 20 años que hayan sufrido síndrome coronario, y como criterios de exclusión se determinó que se encontraran en un programa de rehabilita-ción cardiaca o que presentaran alguna limitación física o psicológica para cuidarse a sí mismos, que fueran gestantes o que vivieran fuera de Bogotá y municipios aledaños.
Resultados y discusión
La caracterización de la población se presenta con base en gráficos de frecuencia. Por su parte, los datos referentes a las variables clínicas, sociode-mográficas y las actividades de autocuidado, con la herramienta estadística denominada análisis de correspondencias múltiples, la cual permite, a partir de una variable ilustrativa (variable a explorar o endógena en los modelos de regresión múltiple), determinar cómo se comportan las variables activas (ex-plicativa o exógena) en un plano cartesiano (ver gráficos 1, 2, 3 y 4). (15)
La distribución de los pacientes según la edad reportó que la mayoría se encuentran entre 45 y 69 años (n=20) seguido del grupo de mayores de 70 (n=18), lo cual ratifica lo descrito en los estudios que muestran que el sín-drome coronario agudo tiene tendencia a aumentar su frecuencia con el in-cremento de la edad. Llama la atención que hay 4 personas en el grupo de 30 a 40 años en quienes no es usual este tipo de afecciones y mucho menos si se piensa en el sexo femenino. Se encontró a una mujer con 34 años, fu-madora y que ingiere bebidas alcohólicas, además no informa los síntomas oportunamente y no sigue la dieta, manifiesta reconocer el riesgo, lo que hace evidente la necesidad de realizar un plan de cuidado individual en el cual, como plantea Achury en su artículo Adherencia al tratamiento en el paciente con falla cardiaca, es necesario reconocer a la paciente “su capacidad natural
Actividades de autocuidado en pacientes con síndrome coronario en una institución hospitalaria
191
de empoderamiento para asumir el papel protagónico que le corresponde, mediante el compromiso, participación activa y responsabilidad en el manejo del tratamiento. Cambiar el juicio por el apoyo, la motivación y la comunica-ción asertiva” (16) es un buen punto de partida para despertar en la paciente la voluntad de autocuidarse.
De los 42 pacientes, el 91 % (n=38) se encontraban en edades superiores a los 45 años, lo cual, según la literatura al respecto, resulta usual. (2, 17) Desde el punto de vista del nivel educativo, los más afectados son los que no tienen estudios o cursaron únicamente la primaria, lo cual es coherente con los da-tos reportados en el estrato. La distribución por sexo muestra que el 60 % de la población (n=25) es masculino y el 40 % (n=17) femenino, similar con lo reportado por el dane en el 2004. (13)
Por otro lado, el estrato socioeconómico es relevante en la medida en que tiene relación con las características que define cada uno de ellos (20). De hecho, la presencia de factores de riesgo ambientales y el acceso a factores protectores reportó que la mayoría de las personas que presentaron el evento coronario (57 %, n=24) se encuentran en el estrato 2; el 33 % (n=14) en el es-trato 3, y a partir del estrato 4, la frecuencia disminuye. (18, 19)
Sexo60 %
40 %
7 %
50%
17%14% 12%
Edad
Nivel educativo Nivel socioeconómico
10 %
48 %42 %
Gráfico 1. Características sociodemográficas de la población encuestada.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
192
Las acciones de autocuidado que realizan con mayor frecuencia las muje-res son el ejercicio regular y el seguimiento de la dieta recomendada; y en los hombres, el no consumo de cigarrillo y no consumo de alcohol. El análisis de los resultados referentes a las características clínicas y actividades de autocui-dado se realizó enmarcado en la teoría del autocuidado, definida por Dorotea Orem como: “conjunto de acciones intencionales que realiza la persona para controlar factores internos o externos que pueden comprometer su vida y desarrollo posterior”, (5). Se utilizó la herramienta estadística análisis de co-rrespondencias múltiples, la cual permite, a partir de una variable ilustrativa, determinar cómo se comportan las variables activas en un plano cartesiano.
Variable ilustrativa: edad.Variables activas: consumo de cigarrillo, consumo de alcohol, sigue la die-
ta recomendada, consumo de medicamentos no formulados y realiza ejerci-cio regular.
CIG_si< 45
> 70AUTOM_si
ALC_si
0.8
0.4
-0.4
-1.5 -1.0 -0.5
45-70
0 0.5
0
EJER_REG_si
EJE_REG_no
SIG_DIETA_si
SIG_DIETA_no
CIG_no ALC_no
AUTOM_no
Gráfico 2. Distribución entre las variables consumo de cigarrillo, consumo de alcohol, sigue la dieta recomendada, consumo de medicamentos no formulados y realiza ejercicio regular, con respecto a la variable edad.
Los pacientes menores de 45 años se caracterizan por consumir medica-mentos no formulados y consumir alcohol y cigarrillo en mayor proporción. Los pacientes con edades entre 45 y 70 años siguen la dieta y practican ejercicio regular. Los mayores de 70 años no siguen la dieta ni hacen ejercicio regular. La hipertensión arterial, el tabaquismo y el sedentarismo fueron reportados como los antecedentes personales con mayor frecuencia en ese orden, ratifi-cando los hallazgos de anteriores investigaciones. (20)
Variable ilustrativa: estrato socioeconómico.Variables activas: seguimiento de dieta recomendada, consumo de medi-
camentos no formulados, alcohol y cigarrillo.
Actividades de autocuidado en pacientes con síndrome coronario en una institución hospitalaria
193
CIG_si
EST 1EST3
EST4
AUTOM_si
ALC_si
0.8
0.4
-0.4
-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0 0.5
0
SIG_DIETA_si
SIG_DIETA_no
CIG_no ALC_no
AUTOM_no
EST2
Gráfico 3. Distribución de las variables seguimiento de dieta recomendada, consumo de medicamentos no formulados, alcohol y cigarrillo, con respecto a la variable estrato socioeconómico.
Con respecto al estrato socioeconómico, los resultados muestran que en los estratos 3 y 4 reportan con mayor frecuencia no seguimiento de la dieta, lo cual llama la atención, teniendo en cuenta que tienen mayores recursos que los pacientes del estrato 2. Estos, por su parte, sí reportan seguimiento de la misma. Los anteriores resultados son coherentes con lo reportado en otros estudios. (21, 22)
Variable ilustrativa: reconoce el riesgo.Variable activa: consumo de cigarrillo, alcohol y medicamentos no formu-
lados, informa síntomas oportunamente, sigue el tratamiento farmacológico, se hace los exámenes de laboratorio regularmente, sigue la dieta recomendada y hace ejercicio regular.
CIG_si
AUTOM_siALC_si
1.6
1.2
-0.4
-1.50 -0.75 0 0.75
0.8
EXAM_LAB_no
CUM_TTO_FAR_no
REC_RIES_noINF_SINT_no
SIG_DIETA_no
EJE_REG_siSIG_DIETA_si
REC_RIES_si EXAM_LAB_si
CIG_noALC_noAUTOM_no
CUM_TTO_FAR_siINF_SINT_si
EJER_REG_no
0
1.50
Gráfico 4. Distribución de las variables consumo de cigarrillo, consumo de alcohol, consumo de medicamentos no formulados, informa síntomas oportunamente, sigue el tratamiento farmacológico, se hace los exámenes de laboratorio regularmente, sigue la dieta recomendada y hace ejercicio regular, con respecto al reconocimiento del riesgo.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
194
Cuando se interrogó a los pacientes si reconocían o no el riesgo, 32 de ellos manifestaron reconocerlo. Los resultados reportan que quienes respondieron en forma afirmativa, con mayor frecuencia hacen ejercicio regular, siguen la dieta, cumplen el tratamiento farmacológico, informan oportunamente los síntomas, se realizan los exámenes de laboratorio, tienen menor frecuencia de consumo de medicamentos no formulados, cigarrillo y alcohol frente a los que no reconocen el riesgo. Estos resultados son coherentes con lo encontra-do por Rivera (12) cuando reporta el autocuidado como un valor inherente a cada ser humano y percibido este como un deber y un derecho para consigo mismo y con la sociedad. Es una estrategia que responde a las metas y prio-ridades de enfermería, que toman la tendencia hacia el empoderamiento del individuo y de la sociedad de su propia salud, y a la vez reconoce la presencia de factores culturales, de índoles educativo y socioeconómico, que condicio-na la agencia de autocuidado e influye en el autocuidado.
El 74 % de los pacientes manifiesta reconocer el riesgo; por lo tanto, un 26 % de las personas amerita del apoyo educativo de enfermería, según concluye Cecilia Sánchez Moreno: “el apoyo educativo que proporciona el personal de enfermería al paciente con cardiopatía isquémica influye positivamente en su capacidad de autocuidado”. (22) Todos los pacientes que reconocen el riesgo tienen familiares que reportan antecedentes de diabetes, hipertensión arterial, hipercolesterolemia y síndromes coronarios, lo cual parece indicar que acompañar a través del tiempo a personas conocidas en la realización de actividades de autocuidado genera conciencia en los cuidadores sobre cuáles son los factores de riesgo y la bondad de los factores protectores. Los pacientes que no reconocen el riesgo no reportaron familiares con dichos antecedentes.
Cuando se analiza la variable sexo con relación a las actividades de auto-cuidado y los factores de riesgo, se encuentra que las mujeres reportan con mayor frecuencia 94 % (n=16) el seguimiento de la dieta y 100 % (n=17) la realización de ejercicio regular, aspectos que tienen una implicación estéti-ca; llama la atención que el tabaquismo 41 % (n=7), la automedicación 59 % (n=10) y el alcoholismo 59 % (n=10) continúan presentes en ellas. Los hom-bres reportan que dejaron estos hábitos a raíz del evento coronario, lo cual muestra la necesidad de realizar un trabajo individualizado para determinar las intervenciones de enfermería que permitan motivarlas para desarrollar la capacidad de autocuidado.
El antecedente personal que se reporta con mayor frecuencia es la hiper-tensión arterial, y teniendo en cuenta los resultados del trabajo realizado por Rivera Luz 2007, con este tipo de pacientes. “Los cuidados de enfermería de-ben estar enfocados a ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias de esta”. (12)
Actividades de autocuidado en pacientes con síndrome coronario en una institución hospitalaria
195
Conclusiones y recomendaciones
El análisis de los resultados permitió llegar a las siguientes conclusiones:Un factor de riesgo no controlable para la presencia de síndrome coronario
es la edad. El estudio reportó que 38 pacientes son mayores de 45 años; 18 de ellos mayores de 70, (23, 24) tal como lo reportan otros estudios. Al relacionar la edad con variables controlables, no se encuentra una tendencia definida, pues hay pacientes menores de 45 años que continúan automedicándose, con-sumiendo cigarrillo y alcohol. Los pacientes entre 45 y 70 años presentan una mayor frecuencia de factores protectores, como ejercicio regular y seguimien-to de la dieta. No obstante, las personas mayores de 70 años no continúan con las mismas acciones. Llama la atención que la paciente más joven, 34 años, que en el momento del estudio había presentado tres eventos coronarios, reporta todos los factores de riesgo y no manifiesta realizar ninguna de las actividades de autocuidado. Desde el punto de vista de enfermería, ella es una paciente que amerita una valoración exhaustiva para establecer un plan de cuidados partiendo de objetivos conjuntos paciente-enfermera, que permitan desarro-llar en ella la voluntad de autocuidarse. Entendemos por voluntad, según el diccionario filosófico, una forma de actividad que tiene que ser simplemente experimentada. Se la ha equiparado con el deseo puro y simple; (25) el Diccio-nario de la Real Academia de la Lengua Española la define como la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, libre albedrío o libre determinación, intención, ánimo o resolución de hacer algo, elección hecha por el propio dic-tamen o gusto, sin atención a otro respeto o reparo. (26) Ambas definiciones están acordes con lo planteado de acción deliberada de Dorotea Orem, que le indican al profesional de enfermería la necesidad de interactuar con el sujeto de cuidado más allá de lo cognitivo, para generar la voluntad de autocuidarse, es necesario el acompañamiento frecuente y asesoría en la conformación de una red de apoyo.
El mayor porcentaje de los pacientes que sufrieron síndrome coronario pertenecen a los estratos 1 y 2, (17, 18) y su nivel educativo alcanza la prima-ria completa. En consecuencia, es necesario que el profesional de enfermería realice planes de cuidado de fácil comprensión, y utilice metodologías que faciliten el aprendizaje al paciente y al cuidador.
Los pacientes que manifestaron reconocer el riesgo, son los que con mayor frecuencia siguen la dieta y el tratamiento farmacológico, hacen ejercicio e informan oportunamente los síntomas, ratificando lo encontrado por Cecilia Sánchez cuando manifiesta que el conocimiento adquirido por los pacientes redunda en beneficios físicos y psicológicos, y, en consecuencia, el aumento de la capacidad de autocuidado. (21) Esto demuestra una vez más la impor-tancia del apoyo educativo de enfermería en el autocuidado del paciente con síndrome coronario agudo.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
196
Los pacientes que no reconocen el riesgo, con mayor frecuencia no infor-man oportunamente los síntomas. Este aspecto está relacionado con lo encon-trado por Diana Achury: “los pacientes definen el síntoma con expresiones de experiencia vivida. Por el tiempo de desarrollo de su enfermedad, consideran sus síntomas como una forma familiar de estar en el mundo, una forma de expresión de su cuerpo, de su enfermedad, de ellos mismos” (15). Esto hace necesario, a través del sistema de apoyo educativo, que el profesional de en-fermería haga evidente el riesgo que implica callar la presencia de síntomas y no informarlos oportunamente. Adicionalmente, no cumplen el tratamiento farmacológico, no siguen la dieta ni realizan ejercicio regular. Al respecto vale la pena retomar lo planteado por Achury con relación a los cinco grupos de creencias de los pacientes frente a la adherencia al tratamiento: el primer grupo se relaciona con las creencias naturales o motivación para la salud; el segundo, con la gravedad percibida en cuanto a las posibles consecuencias de una enfermedad; el tercero, con la vulnerabilidad percibida; el cuarto, con la capacidad para enfrentar o modificar las amenazas o autoeficacia percibida, y, por último, las creencias que se relacionan con el beneficio que se obtendrá con la adherencia al tratamiento, denominado utilidad percibida. Para que se desarrollen es necesario que los pacientes cuenten con la información necesa-ria, lo cual se puede lograr a partir del sistema de apoyo educativo propuesto por Orem.
La frecuencia de actividades de autocuidado es diferente en cada paciente, aún en los que están expuestos a condiciones sociodemográficas y eventos de salud similares. Esto ratifica que los planes de cuidado de enfermería deben ser individuales.
El conocimiento sobre los riesgos y factores protectores no asegura que las personas realicen acciones que les permita controlar los primeros e involu-crar los segundos en su cotidianidad. Por lo tanto, es necesario un proceso de acompañamiento y la generación de redes de apoyo para fortalecer en cada paciente la voluntad de autocuidarse.
La disponibilidad de recursos no es el factor determinante para incluir en la vida diaria acciones protectoras como el seguimiento de la dieta, lo cual indica que es necesario realizar intervenciones de enfermería tendientes a generar estrategias para mantener el control y fomentar el bienestar y la nor-malidad del funcionamiento.
En la valoración de los pacientes, es necesario hacer énfasis en los factores que los llevan a continuar con hábitos y actividades que implican riesgo, aun conociendo las implicaciones de las mismas.
En términos generales, las acciones de autocuidado que se realizan con mayor frecuencia son la realización de exámenes de laboratorio, cumplimien-to del tratamiento farmacológico prescrito, la pertenencia a un programa de hipertensión, disminución en el consumo de alcohol, y el informe de los
Actividades de autocuidado en pacientes con síndrome coronario en una institución hospitalaria
197
síntomas oportunamente. Llama la atención que tres de estas acciones es-tán directamente relacionadas con la educación que proporciona el personal médico y de enfermería a los pacientes; se ratifica así el efecto positivo del reforzamiento en el sistema de apoyo-educación.
El sistema que se aplica es el denominado de apoyo-educación en el cual la enfermera actúa ayudando a los individuos para que sean capaces de realizar las actividades de autocuidado. (12, 13)
Referencias
(1) Berbiglia V, Banfield B, Raile M y Marriner A. Modelos y teorías en enfermería. Séptima edición. España: Elsevier; 2011.
(2) Sociedad Colombiana de Cardiología. Guías colombianas cardiología síndrome coronario agudo sin elevación ST. Revista Colombiana de Cardiología. 2008 Dic;15(3).
(3) Departamento Nacional de Planeación. Discapacidad [en línea]. República de Colombia; 2004 [citado el 19 Ago 2009]. Disponible en: http://www.dnp.gov.co/Programas/Educaci c3b3nyculturasaludempleoypobreza/Polc3adticasSocialesTransversales/Discapacidad.aspx
(4) World Health Organization. Prevention of cardiovascular disease. Guidelines for assesment and management of cardiovascular risk [en línea]. Geneva; 2007 [citado 12 Nov 2009]. Disponible en: http://www.who.int/cardiovascular_diseases/ guidelines/PocketGL.ENGLISH.AFR-D-E.rev1.pdf
(5) Marinner, A. Raile, M. Modelos y teorías de enfermería. Sexta edición. Elsevier-Mosby; 2007. p. 271.
(6) Rincón FO, Díaz E. Enfermería cardiovascular. Bogotá: Sociedad Colombiana de Cardiología; 2008. p. 342-68.
(7) República de Colombia. Ley 266 de 1996, Por la cual se reglamenta la profesión de enfermería en Colombia y se dictan otras disposiciones. Enero 25 de 1996. Capítulo II: De la naturaleza y ámbito del ejercicio, artículo 3: definición y propósito.
(8) DANE. Registro de Estadísticas Vitales/Defunciones 2004 [en línea] [consultado 10 Sep 2009]. Disponible en: http://www.minproteccionsocial.gov.co/asistenciaSocial/Documents/Situacion20Actual20de20las20Personas20adultas20mayores.pdf?Mobile=1&Source=2FasistenciaSocial2F_layouts2Fmobile2Fview.aspx3FList3D4970a592-fb81-411f-b845-f61b04dce50126View3D5d7fbd7c-b41f-4463-888620c8385a07fe26CurrentPage3D1.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
198
(9) López Z. De qué se enferman los colombianos [en línea]. El Tiempo; 2005 Abril 12. [citado 12 Feb 2009]. Disponible en: www.eltiempo.terra.com.
(10) Moorheads, Johnson M, Maas M. Clasificación de resultados de enfermería (NOC). Tercera edición. Madrid: Elsevier - Mosby; 2005. p. 156, 216 y 280.
(11) Muñoz C, Cabrero J, Martínez R, Cortés O. La medición de los autocuidados; una revisión bibliográfica. Enfermería Clínica. 2005;15(2):76-87.
(12) Achury D, Rodriguez S, Sepulveda G. Capacidad de agencia de autocuidado en las personas con hipertensión arterial. Actualizaciones en Enfermería. Revista de Enfermería. 2008;11(1):1-15.
(13) Rivera L. Capacidad de agencia de autocuidado en personas con hipertensión arterial hospitalizadas en una clínica de Bogotá. Revista de Salud Pública (Bogotá). 2006;(3):235-247.
(14) Rivera LN, Díaz LP. Relación entre la capacidad de agencia de autocuidado y los factores de riesgo cardiovascular. Cuad Hosp Clín. 2007 Jul;52(2):30-38.
(15) Ludovic L, Piron M, Morineau A. Statistique exploratoire multidimensionnelle. Dunod; 2006. cap. 1. p. 28.
(16) Achury D. Adherencia al tratamiento en el paciente con falla cardiaca. Aquichan. 2007;72(2):139-160.
(17) Corbalan R. Síndromes coronarios agudos y edad avanzada. Rev Esp Cardiol [Internet]. 2000 Dic [citado 22 Oct 2009];53(12):1561-1563. Disponible en: http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=12420&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=25&ty=108&accion=L&origen=elsevier&web=www.revespcardiol.org&lan=es&fichero=25v53n12a05035pdf001.pdf.
(18) Dirección Nacional de Estadísticas. Evaluación de la estratificación socioeconómica [en línea] [citado 15 Nov 2010]. Disponible en: http://www.dnp.gov.co/portalweb/Programas/Sinergia/EvaluacionesEstrategicas/EvaluacionesdeImpacto/EstratificaciC3B3nSocioEconC3B3mica.aspx
(19) Mina L. Estratificación socioeconómica como instrumento de focalización. Economía y desarrollo. 2004;3(1).
(20) Urina M. Evaluación del riesgo cardiovascular [en línea] [citado 15 Feb 2009]. Disponible en: http://med.javeriana.edu.co/publi/vniversitas/serial/v43 n1/000220Evaluacion.PDF.
Actividades de autocuidado en pacientes con síndrome coronario en una institución hospitalaria
199
(21) Enfermedades cardiovasculares [en línea] [citado 14 Feb 2009]. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/index.html.
(22) Sánchez C. Influencia del apoyo educativo de enfermería en el autocuidado del paciente con cardiopatía isquémica. Rev Desarrollo Científico de Enfermería [Internet]. 2004 [citado 10 Oct 2011];12(2). Disponible en http://www.index-f.com/dce/12/12-2sumario.php
(23) Bastidas C. Asociación entre la capacidad de agencia de autocuidado y la adherencia a los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en personas con alguna condición de enfermedad coronaria. Av Enferm. 2007;XXV(2):65-75.
(24) López A. Cuidando al adulto y al anciano. Aquichan. 2003;3(1):52-58.(25) Martínez L, Martínez H. Diccionario de filosofía ilustrado. Sexta
edición. Bogotá: Panamericana; 2000.(26) Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [en línea]
[citado 26 Mar 2009]. Disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
200
Anexo 1. Instrumento de aplicación
Autocuidado en pacientes con síndrome coronario
Número de formulario Fecha
Recolector
Día Mes Año
1.1 Nombre 1.7 Edad años
1.2 Procedencia
1.8 Sexo F M
1 Rural
2 Urbano
1 Blanca
2 Negra
1 Sí
2 No
1 Soltero
2 Casado
3 Viudo
4 Unión de hecho
5 Separado
1 Prepagada
2 EPS
3 ARS
4 Sisben
5 Ninguna
1 Diabetes
2 Hipertensión
3 Síndrome metabólico
4 Síndrome coronario
5 Dislipidemia
1 Administración y finanzas
2 Ciencias naturales
3 Salud
4 Ciencias sociales
5 Arte o deporte
6 Venta y servicios
7 Minería, agricultura
8 Operarios equipos
9 Ensamble
10 Transporte
1 Sin estudio
2 Primaria
3 Bachillerato
4 Técnico
5 Universitario
1 I
2 II
3 III
4 IV
5 V
6 VI
1 Católica
2 Cristiana
3 Pentecostal
4 Evangélica
5 Testigo de Jehová
6 Otra ¿cuál?
1 Sedentarismo
2 Tabaquismo
3 Hipertensión
4 Diabetes5 Obesidad
6 Dislipidemia
1 Malo
2 Regular
3 Bueno
4 Muy bueno
1.9 Raza
1.3 Historia Clínica N.º
1.4 Estado civil
1.10 Religión
1.5 Estrato socioeconómico
1.11 Tipo de seguridad social
1.6 Nivel Educativo
1.12 Ocupación
2.1 Antecedentes personales 2.3 Antecedentes familiares 2.4 Rehabilitación cardiaca
2.2 Estado de salud 2.5 Tiempo transcurrido desde la rehabilitación cardiaca:meses
meses
2.6 Número de eventos coronarios
2.7 Tiempo transcurrido después del evento coronario:
1. Datos de identificación
2. Datos clínicos
Actividades de autocuidado en pacientes con síndrome coronario en una institución hospitalaria
201
3. Actividades de autocuidado
Sí No
3.1 ¿Reconoce del Riesgo Cardiovascular?(Conocimiento de mínimo cuatro (4) factores de riesgo, circunstancias o situaciones que aumentan las probabilidades de presentar Síndrome Coronario).
—— ——
3.2 ¿Controla la presión arterial? (Hábito del paciente con algún factor de riesgo de verificar sus cifras de presión arterial, como mínimo tres mediciones por semana).
—— ——
3.3 ¿Pertenece a un grupo de programa para hipertensos? (Participación en programas de hipertensión arterial ofrecidos por su entidad aseguradora).
—— ——
3.4 ¿Asiste y cumple algún tratamiento de medicina alternativa?(Acudir a consulta de medicina alternativa y cumplir su tratamiento).
—— ——
3.5 ¿Cumple la realización de exámenes de laboratorio?(Cumplimiento estricto del paciente a la realización de exámenes de laboratorio necesarios para monitorizar la salud cardiovascular, prescritos por el personal de salud. El cumplimiento involucra realización, solicitud de resultados y presentación de resultados al profesional que prescribió el examen).
—— ——
3.6 ¿Cumple el tratamiento farmacológico prescrito? (Seguimiento puntual del paciente al tratamiento farmacológico formulado por el médico).
—— ——
3.7 ¿Consume bebidas alcohólicas?(Hábito del paciente de consumir como mínimo más de una copa de alcohol al día, 30 cc).
—— ——
3.8¿Informa sobre los síntomas oportunamente?(El paciente asiste de urgencia al médico inmediatamente siente algún síntoma cardiovascular: molestias en el pecho, molestias en la parte superior del cuerpo, sudoración, falta de aire).
—— ——
3.9 ¿Se automedica con medicamentos de venta libre?(Utilización por parte del paciente de medicamentos de venta libre no formulados por un médico).
—— ——
3.10 ¿Se encuentra estresado actualmente?(Tensión provocada por situaciones agobiantes las cuales generan reacciones).
—— ——
3.11 ¿Participa en ejercicio regularmente?(El paciente hace ejercicio aeróbico caminar, correr, montar bicicleta por lo menos 20 minutos continuos al menos tres veces a la semana).
—— ——
3.12 ¿Sigue la dieta recomendada?(El paciente sigue las recomendaciones sobre la dieta hechas por el personal de salud).
—— ——
203
Percepción de la calidad de vida en las personas con
úlcera de extremidad inferior de etiología venosa
Renata Virginia González Consuegra1
Las heridas en miembros inferiores comprenden un grupo muy diverso de en-fermedades cutáneas que pueden corresponder a complicaciones de patolo-gía vascular de diversa etiología. (1) Estas lesiones, generalmente, se localizan por debajo de la rodilla. La insuficiencia venosa es el proceso patológico más común que da lugar a lesiones en miembros inferiores (entre el 75 % y 80 % de todos los casos). (2) En Estados Unidos de América, de los aproximada-mente 7 millones de personas con insuficiencia venosa, aproximadamente 1 millón de ellas desarrollarán úlceras venosas (uv) en sus piernas. (3) Así, este problema afecta aproximadamente al 1-2 % de la población en los países desarrollados. (4) Otros factores, además de la patología venosa, que contri-buyen o influyen en la aparición de las úlceras de la extremidad inferior son: la inmovilidad, la obesidad, los traumatismos, las enfermedades arteriales, vasculitis, la diabetes y las neoplasias, entre otras. (5)
Una uv de miembros inferiores es una “herida profunda o superficial de forma irregular con bordes normalmente bien definidos, generalmente, por piel indurada e hiperpigmentada”. (6)
Estas uv pueden sanar pero, si no se soluciona el problema de base, aproxi-madamente en el 45 % de los casos es posible que pronto aparezca una nueva, lo que la convierte en una dolencia con recurrencia importante y de compor-tamiento crónico. (4) La literatura indica que el 60 % de las uv tienen una antigüedad mayor de seis meses y el 33 % mayor a un año. (4) En virtud de sus complicaciones y secuelas, es considerada como una condición de discapa-cidad, (5) y como un verdadero problema sanitario, debido a las alteraciones sociales y familiares que conllevan, y a los altos costos en consumo de recursos humanos y materiales que ocasionan. (6, 7, 8) Además, en su mayoría, estas personas son atendidas por enfermeras profesionales en su domicilio. (9)
Las cifras de prevalencia se sitúan entre el 0,8 % y el 0,5 %. (2) En un estu-dio reciente, (4) se informa que se presentan en un 3 % por cada 1000 perso-nas de la población total, y hasta un 1 % por cada 1000 mujeres mayores de
1 Enfermera. Doctora en Salud Pública. Profesora titular, Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
204
75 años. Por tanto, se considera una patología de predominio femenino, en una relación de 3:1, que aumenta con la edad (10) y así, sus complicaciones afectan cada vez más a la calidad de vida de las personas que las padecen y a sus familias.
En cuanto a los costes del tratamiento, se estima, aproximadamente, en 600 millones de libras anuales para el Reino Unido, lo que supone un 2 % de los recursos nacionales de salud, sin contar los costos correspondientes al tiempo variable de cicatrización, ni el coste en tiempo perdido respecto al absentismo laboral de las personas que las sufren. (6, 11)
Algunas de las principales quejas manifestadas por los pacientes con uv son: dolor, trastornos del sueño, aislamiento social, desesperanza y frustra-ción; también incapacidad de permanecer de pie, así como interferir en el empleo y otras muchas alteraciones que, en su conjunto, representan deterio-ro de la calidad de vida. (12)
La calidad de vida relacionada con la salud (cvrs) puede definirse como “el efecto funcional de una enfermedad y su consecuente tratamiento, tal como lo percibe el paciente”. (13) Además, se enfatiza en la visión de las perso-nas sobre su vida en general y su felicidad. (14)
En las últimas décadas se ha despertado especial interés por dimensionar el impacto de las enfermedades sobre la calidad de vida de las personas y co-nocer con certeza el sentir de las personas que las padecen. Es así como se ha incrementado la investigación al respecto, mostrando importantes resultados relacionados con las inquietudes de los las personas con uv.
En el caso de las uv, estos resultados se reflejan en una revisión previa (5) que ha motivado llevar a cabo la presente revisión sistemática, con el fin de indagar si desde ese momento hasta ahora se han producido avances en este tema.
Así, el objetivo de esta investigación fue examinar las publicaciones con abordaje cualitativo que retomen la cvrs en personas con uv, entre 2003 y 2010, para establecer el impacto de uv en la cvrs de las personas que las padecen.
Material y métodos
Se diseñó una revisión sistemática que consideró las publicaciones de investigaciones cualitativas en revistas indexadas en bases de datos, en los idiomas inglés, portugués y español. Para la estrategia de búsqueda, se utili-zaron los descriptores de los respectivos Tesauros de las bases de datos (decs –descriptores en ciencias de la salud– en las bases de datos iberoamericanas y mesh –Medical Subject Headings– en las bases de datos en inglés). Así, las bases de datos consultadas fueron: Medline (a través de PubMed y de We-bspirs), Psycinfo, Cochrane, Cinahl, Lilacs (Librarians Information Litera-cy Annual Conferences), fecyt (Fundación Española Para la Ciencia y la
Percepción de la calidad de vida en las personas con úlcera de extremidad inferior de etiología venosa
205
Tecnología), Embase (Excerpta Medica data base) y Cuiden, entre septiembre y diciembre 2010. Posteriormente, de entre las referencias bibliográficas de los artículos seleccionados, se llevó a cabo una búsqueda inversa. En algunos casos, el autor fue contactado para obtener los artículos o para mayor orien-tación sobre su escrito, ante lo cual se recibieron respuestas positivas.
Se usaron los siguientes descriptores y sus combinaciones booleanas; leg ulcer, score, quality of life, instrument y tool, para búsquedas en español se em-plearon los siguientes descriptores: calidad de vida, úlceras venosas y heridas crónicas, para títulos, resúmenes, y textos completos.
Se incluyeron investigaciones originales con participación de adultos mayores de 18 años, con uv, que utilizaran abordajes cualitativos, cuyos resultados mostraran el impacto en la cvrs. Se excluyeron artículos cuyos resultados fueran referidos a tratamientos y/o manejo de las úlceras, así como pacientes con heridas de otras etiologías como etiología arterial, neu-ropática o diabética, pacientes con heridas infectadas o pacientes con otro tipo de comorbilidad.
Para la inclusión de las publicaciones, dos investigadores, de forma inde-pendiente, valoraron el cumplimiento de los criterios de inclusión y la calidad de los estudios por separado. En caso de existir discrepancia, se contó con un tercer investigador, para tomar la decisión definitiva.
La extracción de datos de los estudios seleccionados se llevó a cabo en una tabla ad hoc, en la que se registró la información más relevante, como: autor, año, país, diseño metodológico, instrumento de medida utilizado, muestra y características generales de los participantes, resultados en términos de tasa de respuesta, cambios observados, pertinencia del instrumento frente a las uv y su impacto en la cvrs, conclusiones y recomendaciones.
Resultados
Se encontraron tres publicaciones que cumplían los requisitos y que usan metodología cualitativa, cuyos resultados son los aportes obtenidos a partir de los análisis de las vivencias expresados por los diferentes participantes, referentes al impacto de las uv en su cvrs, todos ellos del Reino Unido, pu-blicados entre el 2005 y 2007 (tabla 1). (13-15)
1. Características de los participantes Participaron 65 personas en su mayoría mayores de 65 años, con predomi-
nio de mujeres en más del 60 %.Algunos estudios informaron respecto a la convivencia y el soporte fami-
liar, encontrándose que viven solos entre el 34 % y 47 %, (14) divorciados o separados el 7,4 %, casados el 26,3 % y viudos el 43,2 %. Respecto a la ocupación laboral, relacionado con la edad de los participantes, la mayoría son personas en situación de jubilación, entre el 75 % y el 87 %. (14) Con empleo remunerado
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
206
solo se refiere 7 % y sin trabajo por enfermedad el 2 %. En relación con el nivel educativo, el 62,5 % tienen 8 años escolarización.
2. Características de las úlcerasEn términos generales y por los criterios de inclusión de este estudio, su
etiología es 100 % venosa. Con un tiempo de duración variable y muy amplio, según el estudio analizado (desde 0 meses a 58 años). La mayoría se refiere a una o más úlceras a lo largo de la vida (hasta en un 91 % más de una lesión), lo que indica su recurrencia (entre el 17 % y el 61 %). Puede afectar hasta a un 30 % en ambas piernas. Su tamaño es igualmente variado. Las características de las úlceras se presentan en la tabla 1.
Impacto de las UV en la CVRS
Los hallazgos derivados de los estudios se presentan en cuatro dimensio-nes: física, psicológica, social, y lo relativo al tratamiento, que muestran el impacto negativo en la cvrs de las personas con uv.
1. Impacto en el funcionamiento físicoEl dolor
Se destaca el dolor como la mayor molestia (13, 14) ejemplificado con ex-presiones como: “quitar el dolor es más importante que sanar la herida”. (15) Se confirma su presencia con diferentes características, según el tamaño, du-ración de la úlcera y el tratamiento activo. El dolor se menciona como intenso y punzante, agobiante con pálpito y escozor. (13)
El dolor se presenta en el 61 % y 80 % de los participantes respectivamente, con intensidad media a moderada. El dolor es identificado como el problema principal en un 39 % de los participantes, como uno de tres problemas en el 52 % y como un gran problema en el 85 %. El 40 % califica el dolor como superficial en el momento de la entrevista, con valores en la escala eva de 4,6 sobre 10; mientras que el 70 % califica la experiencia del dolor como “in-sostenible”, aún después de tomar analgésicos. Además se le atribuye efectos de disturbios del sueño. El tamaño de la úlcera y su duración se estima pro-porcional a la presencia del dolor; además, se revela que el dolor “interfiere extremadamente” en el desempeño normal del trabajo laboral.
Trastornos del sueño y de movilidadLos trastornos del sueño se presentan entre el 37 % y 65 % de los casos, e
incluso se mantienen después del tratamiento. Derivados del dolor, se presentan los problemas de movilidad (13, 15) por
limitación, y los trastornos del sueño. La alteración de la movilidad es igual-mente atribuida a los vendajes de compresión que requiere el tratamiento,
Percepción de la calidad de vida en las personas con úlcera de extremidad inferior de etiología venosa
207
Tabl
a 1.
Car
acte
ríst
icas
gen
eral
es d
e lo
s pa
cien
tes,
(n=
3) s
us ú
lcer
as y
man
ifes
taci
ones
exp
resa
das
N.°
Aut
or,
país
,añ
o
Met
odol
ogía
y
mue
stra
Edad
años
Sexo
Fem
.C
arac
terí
stic
as d
e la
úlc
era
Mol
esti
as m
anif
esta
das
segú
n do
min
ios
Tam
año
úlce
ra
cm²
Dur
ació
n úl
cera
mes
es
Tiem
po
desd
e la
pr
imer
a úl
cera
Psic
ológ
icas
Físi
cas
Soci
ales
Her
idas
/Tr
atam
ient
o
1
Palfr
eym
an
et a
l./
Rei
no
Uni
do/
2007
(14
)
19 p
erso
nas
entr
evis
ta
sem
iest
ruct
urad
a
Ran
go:
27 a
79
5/19
-Ú
lcer
a ac
tual
6-12
0
Ran
go:
0-58
añ
os
Dep
resi
ón.
Alte
raci
ón d
e la
apa
rienc
ia.
“Per
cepc
ión
de s
er
inm
undo
y
suci
o”.
Dol
or.
Des
plaz
amie
nto
“cas
i por
ar
rast
re”.
Ais
lam
ient
o so
cial
y
mar
gina
ción
: de
los
fam
iliar
es, a
mig
os, d
e lo
s se
rvic
ios
de s
alud
.Si
n ac
tivid
ades
de
ocio
.“E
l pro
blem
a es
la
pier
na, n
o yo
”.“D
esem
pode
ram
ient
o”
Secr
eció
n, o
lor:
huel
e co
mo
“pod
redu
mbr
e ca
rne”
“¡a
mie
rda!
”,“d
eses
pera
nza”
2
Har
eend
ran
et a
l./
Rei
no
Uni
do
/200
5 (1
5)
38 p
erso
nas
entr
evis
ta
sem
iest
ruct
urad
a
Ran
go:
46-9
126
/38
long
itud
1.5
– 4.
5 an
cho
50-3
00
cm²
Ran
go:
4 m
eses
-
45 a
ños
-
Alte
raci
ón la
ap
arie
ncia
(6
6,7
%).
Rel
ació
n en
tre
may
or
dolo
r y
la n
o ci
catr
izac
ión
de la
s he
ridas
.
Dol
or in
tens
o (8
0,5
%),
pér
dida
de
sue
ño
(66,
6 %
),
limita
ción
fu
ncio
nal
(58,
3 %
)
Alte
raci
ón d
e la
vid
a di
aria
y s
ocia
l: au
men
to
de la
dep
ende
ncia
In
capa
cida
d pa
ra e
l bañ
o di
ario
. Li
mita
cion
es p
ara
ocio
y
afici
ones
tr
asto
rno
en la
vid
a fa
mili
ar.
Difi
culta
d de
vac
acio
nes
Dec
epci
ón d
el
trat
amie
nto
(50
%).
Prur
ito.
Ince
rtid
umbr
e.
3
Brow
n /
Rei
no
Uni
do/
2005
(16
)
8 pe
rson
as
Feno
men
ológ
ico
¿Cóm
o af
ecta
n la
s he
ridas
de
mie
mbr
os
infe
riore
s la
vid
a so
cial
de
quie
nes
la p
adec
en?
-Ú
lcer
a ac
tual
6-12
0
Ran
go:
0-58
añ
os
Ans
ieda
d y
frus
trac
ión.
Llan
to f
ácil.
Dol
or.
Pobr
e m
ovili
dad.
Sole
dad,
aisl
amie
nto
soci
al
Mal
olo
r.N
o co
mpr
ende
el
tra
tam
ient
o.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
208
que en ocasiones describen así: “los vendajes me hacen sentir como prisione-ra en su propia casa”. (15)
Acompañan al dolor el escozor y el picor en la herida, así como el exudado abundante y el mal olor. (14, 15)
2. Impacto psicológicoLos estudios muestran un impacto negativo relacionado con la alteración
del estado de ánimo en general, (14), la ansiedad y la frustración, manifestado por deseos de llorar al pensar en la herida y pensar que nunca mejora o sana; (13, 15) también vergüenza por la herida y sus consecuencias, y, en el caso específico de consumidores de drogas por vía parenteral, la asumen como castigo por el uso de drogas. (13) Otras manifestaciones son la depresión, (13, 15) el aumento de la dependencia de otros, (13) pérdida de la confianza propia,
(15) baja autoestima, y sentimientos de frustración, enojo e irritabilidad. (13) Todo lo anterior es atribuido al dolor, al exudado, al mal olor de la herida, a las limitaciones de movilidad y a la dependencia.
3. Impacto socialLos estudios (13-15) muestran sus hallazgos centrándose en el aislamiento
social y la soledad, así como la disminución progresiva de las relaciones so-ciales con amigos y familiares. Esto también lleva a situaciones de repulsión y de rechazo por la pareja, (13) la pérdida del empleo, (14, 15) y otras manifes-taciones, (13) tales como alteración de vida diaria y dificultad en la higiene corporal, específicamente el baño general. Las limitaciones para desarrollar acciones relacionadas con el tiempo de ocio (aficiones como caminar y na-dar), actividades importantes para el mantenimiento de una vida saludable, debieron ser suspendidas, así como las vacaciones. (13) La dependencia física, social y económica existente por su condición de salud, representa otro as-pecto importante que deteriora cvrs en las personas con uv, generando un sentimiento de “desempoderamiento”. (13)
Se evidencia una clara asociación entre los niveles de energía, la movilidad y los aspectos emocionales, y tener una úlcera de tamaño mayor a 10 cm², así como su relación con aislamiento social y la incapacidad para trabajar.
4. Molestias del tratamientoPor lo general, los pacientes no comprenden su situación ni la necesidad
de los vendajes. (15) La infección, la picazón y la decepción respecto al tra-tamiento que implican altas demandas de atención variables en el tiempo en ocasiones han afectado la adherencia al tratamiento, así como la posibilidad de socializarse y trabajar, (13, 15) por lo cual se refieren al tratamiento como “desesperanzador”, (13) situación que contribuye a la cronicidad y a la demora en la resolución de la herida.
Percepción de la calidad de vida en las personas con úlcera de extremidad inferior de etiología venosa
209
Discusión
En la presente revisión sistemática es de resaltar que los profesionales de enfermería están a la cabeza de las publicaciones como única disciplina que indaga en el tema, lo que muestra el interés y motivación que la temática a través del abordaje cualitativo. Sin embargo, la relevancia de la temática exige la investigación y la intervención de equipos interdisciplinarios para un abor-daje desde una óptica realmente integral.
En total, en los artículos revisados, todos los participantes tienen ante-cedentes de insuficiencia venosa crónica y con presencia de úlceras. En su mayoría son mujeres mayores de 65 años, confirmando así el perfil epidemio-lógico de las uv. (6, 19, 11, 17, 19, 20)
El dolor se presenta como la manifestación más preponderante de altera-ción de la cvrs, y coincide con otros autores (4, 5, 10, 21-25); desmitificando el padecimiento exclusivo en las úlceras arteriales. El dolor se expresa de ma-nera diferente y con diferentes características (dolor intenso y punzante, ago-biante con pálpito y escozor, apuñalamiento, fuerte, agotador y con picazón). Según la intensidad del dolor, se derivan otras molestias físicas, tales como limitaciones funcionales (cuidado personal y cotidiano, baño, aseo, etc.), al-teración de la movilidad y perturbación del descanso y del sueño. El dolor en sí vulnera mayormente la calidad de vida de los hombres por encima de las mujeres (5,21 %), pero en general hace que las personas con uv se sientan impotentes y aisladas. (4)
En cuanto al manejo del dolor, es obligatorio que este sea abordado como una prioridad mientras la enfermedad así lo exija, especialmente antes de los cambios de apósito de acuerdo a los consensos establecidos por Conuei, (2) ewma (26) y otros. Por tanto, el alivio del dolor finalmente conduce a mejo-rar sustancialmente la cvrs y, con ese objetivo en mente, se permite que los pacientes se movilicen, recuperen la independencia, se valgan por sí mismos, vuelvan a visitar a los amigos, accedan al trabajo, practiquen la recreación y el ocio, recuperen el apetito para mejorar la ingesta de alimentos y su estado nu-tricional. Todo lo anterior contribuye a la pronta cicatrización. (10) El alivio del dolor mejora el estado de ánimo y la autoestima, disminuye la frustración y la sensación de desesperanza y mejora el estado emocional. Adicionalmen-te, permite prestar mayor atención a la salud mental de las personas, en caso de encontrarse esta afectada, y se posibilita así que se manifiesten más libre-mente una vez que está atendida la parte física. (4) Por otra parte, se facilita el acercamiento al cuidado integral, cuyo foco central no es exclusivamente la herida y el cambio de apósito, sino intervenir los síntomas e ir construyendo alternativas de adaptación contra la desesperanza que genera la enfermedad crónica y propender por la recuperación del bienestar, obviamente sin des-cartar la curación definitiva como meta final, que, como es sabido, en el caso de la uv no es superior al 70 %. (25)
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
210
El aspecto emocional se evidencia en la presente revisión sistemática como fuertemente afectado en las personas con uv, no solo por la herida en sí, sino por las restricciones que ocasionan sus efectos (prurito, inflamación, mal olor, exudado). Cuando se ha controlado el dolor en la persona, en consonan-cia con otros autores (4, 5, 10, 21, 24-30), aparecen otras manifestaciones, tales como alteración de la imagen corporal, falta de contacto social, disminución de la fuerza de voluntad, impotencia, pérdida de confianza propia, depresión, desesperanza, frustración, menor satisfacción con la vida, baja autoestima, sensación de suciedad, ansiedad, ira, discriminación, rechazo de la pareja, y, con todo esto, la idea de que “el futuro no existe, solo la herida controla tu vida”. (21)
Los hallazgos aquí presentados tienen implicaciones para la práctica clí-nica, ya que disponer de esta información que corresponde a lo expresado por las personas que padecen uv constituye un aporte trascendental para la práctica clínica, que contribuye a cualificar el cuidado y permite una mejor planeación del mismo. De esta manera, se logra la previsión y optimización de los recursos necesarios en busca de la excelencia, además de que posibilita brindar un cuidado realmente integral a partir de las necesidades reales y sentidas de los usuarios.
Aunque en el proceso de búsqueda se trató de ser riguroso al máximo, es posible que se haya podido pasar por alto alguna publicación relevante, pero creemos que se ha logrado una cobertura importante del periodo propuesto en los objetivos. No se consideró la literatura gris (congresos y seminarios), como se estableció en el protocolo inicial.
Conclusiones
El estado de salud, especialmente en enfermedades crónicas como las uv, está profundamente influido por el estado de ánimo, por los mecanismos de afrontamiento a las diversas situaciones y por el soporte social, aspectos de máxima importancia en la cotidianeidad de las personas y determinantes en el momento de evaluar su cvrs. Por tanto, cuando las intervenciones de cui-dado en personas con uv disminuyen el dolor, el mal olor, el exudado y otros síntomas molestos, se obtiene como respuesta una mejoría en la percepción cvrs, aún con la presencia de la lesión.
Implementar en la práctica clínica medidas rutinarias de cvrs y dolor se-ría beneficioso para resaltar las preocupaciones específicas de los pacientes, y redundaría en una mejora de la calidad de los cuidados.
Es de suma importancia establecer estrategias efectivas de manejo del do-lor, pero no centrarse solo en la herida sino evaluar, desde una perspectiva más amplia, el impacto de las intervenciones sobre el bienestar físico y emo-cional, las actividades de la vida diaria del paciente y cómo estas se pueden ver afectadas por tener una uv.
Percepción de la calidad de vida en las personas con úlcera de extremidad inferior de etiología venosa
211
Referencias
(1) Hjerpp AL, Paananen SH, Huhtala H, Vaalasti A. The number of leg ulcers increase 20-year-questionnaire study in Pirkanmaa Health Care in Finland. Ewma Journal [Internet]. 2006 [citado 9 Jun 2010];6(2):5-11. Disponible en http://ewma.org/fileadmin/user_upload/EWMA/pdf/journals/EWMA_Journal_Vol_6_No_2_no_front_page.pdf.
(2) Conferencia Nacional de Consenso sobre Úlceras de la Extremidad Inferior-Conuei [documento de consenso]. Madrid,Barcelona: EdiKaMed, S.L.; 2009.
(3) Araújo T de, Valencia I, Federman DG, Kirsner R. Managing the patient with venous ulcers. Ann Intern Med. 2003;138:326-334.
(4) Briggs M, Flemming K. Living with leg ulceration: A synthesis of qualitative research. J Adv Nurs. 2007;59(4):319-328.
(5) Persoon A, Heinen MM, Van der Vleuten CJM, Rooi JMJ de, Van de Kerkhof PCM, Van Achterberg T. Leg ulcers: A review of their impact on daily life. J Clin Nurs. 2004;13:341-354.
(6) Anand SC, Dean C, Nettleton R, Praburaj DV. Health-related quality of life tools for venous-ulcerated patients. Br J Nurs. 2003;12(1):48-59.
(7) Simon DA, Dix FP, McCollum ChN. Management of venous leg ulcers. BMJ. 2004;328:1358-62 .
(8) Torra JE. Primer Estudio Nacional de Prevalencia de Úlceras de Pierna en España. Estudio GNEAUPP-UIFC-Smith & Nephew 2002-2003. Gerokomos. 2004;15(4):230-247.
(9) Heinen M, Achterberg V, Scholte op R, Kerkhof PV, Laate D. Venous leg ulcer patients: A review of the literature on lifestyle and pain-related interventions. J Clin Nurs. 2004;13:355-366.
(10) Chukwuemeka NE, Phillips TJ. Venous ulcers. Clin Dermatol. 2007;25:121-130.
(11) Ferreira P, Miguéns C, Gouveia J, Furtado K. Medicao da qualidade de vida de docentes como feridas crônicas: a Escala de cicatrização da úlcera de Pressão e o Esquema Cardiff de Impacto da Ferida. Nursing. 2007;S:32-41.
(12) Van-Korlaar I, Vossen C, Rosendaal F, Cameron L, Bovill E, Kaptein A. Quality of life in venous disease. Thromb-Haemost. 2003;90(1):27-35.
(13) Price P, Harding KG. Defining quality of life. J Wound Care. 1993;2(5):304-306.
(14) Palfreyman SJ, Tod AM, King B, Tomlinson D, Brazier J, Michaels J. Impact of intravenous drug use on quality of life for patients with venous ulcers. J Adv Nurs. 2007;58(5):458-467.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
212
(15) Hareendran MA, Bradbury A, Budd J, Geroulakos G, Hobbs R, Kenkre J, Symonds T. Measuring the impact of venous leg ulcers on quality of life. J Wound Care. 2005;14(2):53-7.
(16) Brown A. Chronic leg ulcers. Part 2: Do they affect a patient’s social life?. Br J Nurs. 2005;(18):986-989.
(17) Edwards H, Courtney M, Finlayson K, Lewis C, Lindsay E, Dumble J. Improved healing rates for chronic venous leg ulcers: Pilot study results from a randomized controlled trial of a community nursing intervention. Int J of Nurs Pract. 2005;11:169-176.
(18) Chren MM. Convergent and discriminant vality of generic and a disease-specific instrument to measure quality of life in patients with skin disease. J Invest Dematol. 1997;108:103-107.
(19) Wilson AB: Quality of life and leg ulceration from the patient’s perspective. Br J Nurs. 2004;13(11):17-20.
(20) Abbade LP, Lastória S. Venous ulcer: Epidemiology physiopathology, diagnosis and treatment international. J Dermatol. 2005;44:449-456.
(21) Herber OR, Schnepp W, Rieger M. A Systematic Review on the impact of leg ulceration on patients quality of life. Health Qual Life Outcomes [Internet]. 2007 [citado 9 Jun 2010];5:44. Disponible en http://www.hqlo.com/content/5/1/44.
(22) McMullen M. The relationship between pain and leg ulcers: A critical review. Br J Nurs. 2004;13(19):30-36.
(23) Wissing U, Ek AC, Unosson M. Life situation and function in elderly people with and without leg ulcers. Scand J Caring Sci. 2002;16:59-65.
(24) Walshe C. Living with a venous leg ulcer: A descriptive study of patients experiences. J Adv Nurs. 1995;22(6):1092-1100.
(25) Budgen V. Evaluating the impact on patients of living with a leg ulcer. Nurs Times [Internet]. 2004 [citado 25 Oct 2008];100(07):30-33. Disponible en http://www.nursingtimes.net/nursing-practice-clinical-research/evaluating-the-impact-on-patients-of-living-with-a-leg-ulcer/204430.article
(26) European Wound Management Association (EWMA). Position document: Identifying criteria for wound infection. London, UK: MEP Ltd.; 2005.
(27) Nelson EA, Harper DR, Prescott RJ, Gibson B, Brown D, Ruckley CV. Prevention of recurrence of venous ulceration: Randomized controlled trial of class 2 and class 3 elastic compression. J Vasc Surg. 2006;44(4):803-808.
(28) Jones JE, Robinson J, Barr W, Carlisle C. Impact of exudate and odour from chronic venous leg ulceration. Nurs Stand. 2008;22:45-55.
Percepción de la calidad de vida en las personas con úlcera de extremidad inferior de etiología venosa
213
(29) Snyder RJ. Venous leg ulcers in the elderly patient: associated stress, social support, and coping. Ostomy. Wound Management [Internet]. 2006 [consultado 9 Jun 2010];59(2):58-66. Disponible en: http://ukpmc.ac.uk/abstract/MED/16980730/reload=0;jsessionid=uAcwCQEQ9B95t0jP3Tmf.0
(30) Guex JJ, Myon E, Didier L, Nguyen Le C, Taieb C. Chronic venous disease: Health status of a population and care impact on this health status through quality of life questionnaires. Int Angiol. 2005;24(3):258-64.
215
Soporte social y habilidad de cuidado en cuidadores
de niños con enfermedad crónica
Luz Patricia Díaz Heredia1
La enfermedad crónica se ha incrementado en el mundo y en Colombia, se-gún lo evidencia el número de muertes para el país en el año 2000 y 2008, que pasó de 51 450 muertes por enfermedades crónicas en menores de 18 años en el primero, a 53 850 muertes ocurridas en el segundo. (1) Las consecuencias probables del crecimiento de este índice se asocian al aumento en las reper-cusiones en los años perdidos de vida saludables (Avisa), así como los años vividos con incapacidad (avad), representados por las muertes y las enfer-medades discapacitantes. (1, 2) Es necesario señalar que es tanta la carga en la morbimortalidad de estas condiciones de salud, que se han constituido en uno de los objetivos del milenio, y más aún cuando involucra la población infantil, que es de máxima prioridad en las políticas internacionales y locales.
Adicionalmente, las enfermedades crónicas y sus efectos físicos, sociales, emocionales y espirituales pueden verse aumentados por los cambios en los estilos de vida, debido al aumento de los factores de riesgo para otras enfer-medades crónicas generadas por ellos. Se esperaba para el año 2010 que siete de cada diez muertes fueran causadas por las enfermedades crónicas. (3)
La enfermedad crónica es una situación de la vida que implica cambios, ajustes, desesperanzas, desmotivaciones, sentimientos variados, aprendizaje, frustraciones, nuevas responsabilidades, variados cuestionamientos y reque-rimientos por parte del cuidador, como ha sido evidenciado en varios es-tudios. (4, 5, 6) se debe pensar en ella como una circunstancia que muchas veces es difícil de sobrellevar, más aún si es un niño el que tiene que aprender a convivir con esta situación. (7, 8)
El cuidado visto desde una perspectiva amplia y genérica establece como posible que sea desarrollado por cualquier ser humano; se enuncia el cuidado como “aquellos actos de asistencia o soporte que facilitan el actuar y que van dirigidos a otro ser humano o grupo con necesidades reales o potenciales, con el fin de mejorar o aliviar sus condiciones de vida”. (12)
1 Enfermera. Doctora en Enfermería. Profesora asociada, Universidad Nacional de Colombia.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
216
Los niños con enfermedad crónica son dependientes de un cuidador tanto por su condición de niños, como por encontrarse enfermos. Ese cuidador debe aprender a desarrollar complejas acciones de cuidado, que requieren de múltiples estrategias y apoyos para lograr desarrollarlas. (9, 10)
Dentro de los apoyos importantes se cuenta con el profesional de enferme-ría, quien, a través de sus roles de cuidador, abogado y educador, estructura estrategias que cubre las necesidades de la familia, para ofrecer un cuidado de calidad al niño que se encuentra experimentando una enfermedad crónica.
Otro de los principales apoyos del cuidador es el soporte social, concebido como aquel apoyo brindado por los seres humanos que rodean al paciente o su cuidador, y que se enmarcan en las relaciones que se establecen y son con-sideradas como relevantes. (11)
El cuidado ha sido estudiado desde la percepción de los comportamientos de cuidado, (13) desde la perspectiva de la persona cuidada y los cuidadores, tanto informales como formales. (14) Sin embargo, interesa también estudiar-lo desde otros ángulos, como el de la habilidad para cuidar. Esta habilidad, considerada como un fenómeno multidimensional con componentes cogni-tivos y actitudinales, que puede aprenderse y cuantificarse, según lo descrito por la autora del instrumento The caring ability inventory (Inventario de la habilidad de cuidado). (15) La habilidad de cuidado está construida bajo tres conceptos: el conocimiento referido como las habilidades cognitivas y de so-lución de problemas que se consideran de vital importancia para el desarrollo del rol de cuidador; el valor que hace mención a la posibilidad de enfrentar la enfermedad, es decir, aumentar la capacidad de las personas para adaptarse a las limitaciones, permitiendo la posibilidad de rehabilitación y logrando una adaptación a la enfermedad crónica, y la paciencia, que es concebida como la interacción de abstención, refrenamiento y contención continua entre la persona que cuida y quien es cuidado.
La habilidad de cuidado del cuidador familiar es conceptualizada en este estudio como el potencial de cuidado que tiene la persona adulta que asume el rol de cuidador principal de un familiar que padece una enfermedad cró-nica.
La teoría de la expansión de la conciencia de Newman (16) orienta con-ceptualmente la presente investigación, dado que se percibe la enfermedad crónica como parte de la salud y no necesariamente como falta o ausencia de la misma. La teoría de expansión de la conciencia es una teoría amplia; su autora no se refiere al cuidado de forma explícita en la formulación de los postulados centrales. Sin embargo, determina varios aspectos que el cuidado retoma. De esta manera, la salud comprende tanto a la enfermedad y la salud, donde la salud es una explicación del patrón subyacente de la persona y su entorno, en tanto que el patrón es lo que identifica al individuo como persona particular.
Soporte social y habilidad de cuidado en cuidadores de niños con enfermedad crónica
217
El soporte social es considerado como una de las variables del estudio, en razón a que se ha referido en la literatura que disminuye el estrés de manera general, (17) y también puede influir en la disminución de la carga que ge-nera el cuidar a niños. (18) Esta variable es concebida como una variedad de comportamientos de ayuda natural, (19) de los cuales los individuos son re-ceptores a través de las interacciones sociales, ayuda tangible, (ayuda mate-rial, asistencia comportamental), interacciones personales, guía, retroalimen-tación e interacciones sociales. (20)
Este estudio surgió de la experiencia durante la práctica profesional de la investigadora con los cuidadores de niños en situación de enfermedad cróni-ca, tales como fibrosis quística, diabetes y neoplasias. La investigadora fun-damenta su interés en el tema de investigación en el hecho de haber sido enfermera en una clínica pediátrica y el haber trabajado como enfermera de Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico (ucip), en donde observó a los cui-dadores de estos niños afrontar las pérdidas progresivas y la proximidad a la muerte de sus seres queridos.
Con base en esta experiencia y en reflexiones sobre lo vivido este estudio el objetivo fue establecer si existe relación entre el soporte social y la habilidad del cuidado de los cuidadores principales de niños con enfermedad crónica.
Metodología
Estudio de tipo cuantitativo descriptivo correlacional, realizado mediante la aplicación de dos instrumentos: el Caring Ability Inventory (inventario de habilidad del cuidado) o cai (15) y el Social Support Chronic Inventory (in-ventario de soporte social en enfermedad crónica) o ssci. (19) Ambos instru-mentos fueron utilizados posterior a la autorización por parte de los autores.
El cai dado consta de 37 ítems con escala de Likert evaluados de 1 a 7, des-de “total desacuerdo” hasta “total acuerdo”. Los valores pueden oscilar entre 37 y 259. El ssci, por su parte, cuenta con 38 ítems y una escala de Likert de 1 a 6, que va desde “insatisfecho” hasta “muy satisfecho”, y un puntaje que oscila entre 38 y 228.
La población se integró por cuidadores principales de niños con enferme-dad crónica que asistían a dos asociaciones y una clínica pediátrica. La muestra estuvo constituida por 132 cuidadores principales, seleccionados de manera in-tencional. Se incluyeron los cuidadores que estaban a cargo de un menor de 18 años con diagnóstico médico de fibrosis quística, diabetes y cáncer. Se buscó en la selección que los cuidadores de los niños estuvieran afrontando el cuidado en situaciones de enfermedad crónica, y que fueran equiparables en al menos aspectos como evolución, tratamiento y requerimientos de cuidado de parte de los cuidadores principales.
Inicialmente, se realizó el proceso de traducción de los instrumentos, por parte de un traductor oficial y una enfermera bilingüe. Para realizar la validez
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
218
facial y la adaptación cultural de los instrumentos, se realizó una prueba pi-loto con cinco cuidadores principales de niños con fibrosis quística atendidos en un hospital universitario. La validez de contenido fue realizada con tres enfermeras, quienes refirieron que los instrumentos cumplían los criterios de relevancia. Con base en los resultados, se determinó que los ajustes re-queridos solo incluían un ítem en cada instrumento, y que correspondía a la redacción y no al contenido de la pregunta.
Después de recibir la autorización por parte del comité de ética de la Uni-versidad Nacional de Colombia y de las instituciones para el desarrollo de la investigación, se procedió a la recolección de la información.
Los instrumentos fueron aplicados mediante entrevistas personales, con-ducidas por la investigadora y un auxiliar de investigación, en las diferentes instituciones, previo diligenciamiento del consentimiento informado. El au-xiliar de investigación era un enfermero profesional, quien recibió una ins-trucción especial para orientar el diligenciamiento de los instrumentos.
Una vez recolectada la información, se ubicó en tablas y se tabularon los datos demográficos solicitados para identificar las características generales de la muestra. A continuación se introdujeron en las bases de datos las respues-tas a los instrumentos y se distribuyeron por escalas (alta, media y baja), con el fin de poder realizar las comparaciones entre las subescalas y las variables. Por último, se estableció una matriz de análisis para la búsqueda de relaciones con ayuda de un procedimiento estadístico en el paquete estadístico de cien-cias sociales (spss 15). Esta matriz tomó las 3 subescalas del cai (conocimien-to, paciencia y valor), y las 5 subescalas de la ssci (interacción personal, guía, retroalimentación, ayuda tangible e interacción social), para relacionarlas en-tre sí a través del coeficiente de correlación de Pearson, para las variables con distribución normal, y el Rho de Spearman, para las que reportaron otro tipo de distribución.
Resultados
En cuanto a la distribución de la muestra por sexo se encontró que el 86,3 % —114— eran mujeres, en tanto que el 13,6 % —18— eran hombres. La edad promedio fue de 34,9 años, con una desviación estándar de 8,4, un valor mínimo de 18 años y un máximo de 63 años. Por edad, el grupo de 18 a 44 años fue el más frecuente, con 87,0 % —115— en los cuidadores.
Con relación al tiempo de cuidado en meses, se encontró que el promedio de cuidado fue de 72,82 —6 años— con una desviación estándar de 55. El tiempo mínimo de cuidado fue de 1 mes y el máximo de 20,8 años. Es impor-tante aclarar que el dato corresponde al tiempo de la experiencia de cuidado en general y no a la edad del niño. La categoría de más de 41 meses fue la que mayor número de frecuencia presentó 67,42 —89—. En tanto que la de 0 a 20
Soporte social y habilidad de cuidado en cuidadores de niños con enfermedad crónica
219
meses fue de 16,6 % —22— y la de 20 a 40 meses fue de 15,9 % —21—, lo cual refleja el carácter crónico de la situación vivida.
Respecto a las instituciones en las que se encontraban vinculados los cuida-dores principales, los hallazgos fueron: el 37,8 % —50— de ellos se encontra-ban relacionados con la asociación de diabetes, el 31,8 % —42— pertenecían a la asociación de fibrosis quística y el 30,4 % —40— asistían a la consulta de la clínica pediátrica de la ciudad de Bogotá.
El comportamiento de la variable habilidad de cuidado en el grupo de es-tudio evidenció que el 41,6 % —55— de la muestra tuvo un nivel medio de ha-bilidad para cuidar, en tanto que el 30,3 % —40— de los sujetos presentaron un nivel alto, y el 28,01 % —37— de los cuidadores principales uno bajo. El promedio de la muestra en esta variable fue de 193,98, y la desviación están-dar de 17,55, lo que señala que el grupo estuvo por encima del promedio del instrumento y la variabilidad de los resultados fue baja.
Al realizar un análisis comparativo entre las tres subescalas, conocimiento, valor y paciencia, se aprecia que los porcentajes más altos se presentaron en la categoría media. En las subescalas conocimiento y paciencia el segundo puntaje lo obtuvo en la categoría alta, en tanto que en la subescala valor, el segundo puntaje fue en la categoría baja, como se observa en la tabla 1.
Tabla 1. Distribución porcentual por categorías alto, medio y bajo de las subescalas de la variable habilidad de cuidado
Categoría Conocimiento % Valor % Paciencia %
Alto 31,8 26,5 33,3
Medio 55,3 41,6 39,3
Bajo 12,9 31,9 7,2
Total 100 100 100
En cuanto al soporte social, se encontró que el 43,9 % —58— de los suje-tos manifestaron que su esposa o esposo era quien más soporte les proveía. En segunda instancia, fueron los padres quienes más apoyaron al cuidador principal, en un 18,1 % —24—. Luego se encontró que otros familiares, como cuñadas, suegras, tíos, sobrinos y compañeros de trabajo, al igual que las ins-tituciones de apoyo a las cuales pertenecen seguían en importancia como fuentes de soporte, con un 15,15 % —20—. Los hermanos en un 9,85 % —13—, en tanto que los hijos en un 8,33 % —11— de los casos. Los amigos se conside-ran fuente de apoyo principal en un 3,39 % —5— de los sujetos, y los primos en un 0,76 % —1— de la muestra.
En el grupo de cuidadores principales se encontró que el 40,1 % —53— pre-sentaron un nivel medio de soporte social, el 37,9 % —50— de los cuidadores un nivel alto y el 22 % —29— de los cuidadores un nivel bajo. El promedio de los resultados obtenidos fue de 179,85, y la desviación estándar fue de 34,46, lo
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
220
que señala un elevado nivel de dispersión en los datos. La mediana obtenida fue de 197,5, y el valor máximo fue de 220 sobre 228 y el mínimo de 130 sobre 38; el 75 % de los resultados se encontraron entre 180 y 220, lo que ratifica qué valores altos en esta variable fueron los más frecuentes.
Al realizar un análisis comparativo entre las escalas de la variable sopor-te social, se encuentra que la interacción social, la guía y la ayuda tangible presentaron los valores más elevados, en tanto que las subescalas interacción personal y retroalimentación se ubicaron los resultados en la categoría media. Cabe resaltar el 31,9 % de la muestra tenía un bajo nivel de apoyo tangible, como se observa en la tabla 2.
Tabla 2. Distribución porcentual por categorías alto, medio y bajo de las subescalas de la variable soporte social
Categoría Interacción personal %
Interacción social % Guía % Retroalimentación % Ayuda
tangible %
Alto 38,6 46,2 38,7 30,3 37,8
Medio 39,3 34,0 37,1 46,4 30,3
Bajo 22,1 19,0 24,2 23,4 31,8
Total 100 100 100 100 100
Para establecer las correlaciones entre las variables habilidad para el cuida-do y soporte social, inicialmente se estableció el coeficiente de correlación de Pearson para las variables que tuvieron distribución normal, con un α = 0.05: la variable conocimiento obtuvo un p valor de 0,307, el valor p = 0,643 y ha-bilidad total p = 0,415, y Rho de Spearman para las variables que presentaron distribución diferente a la normal Paciencia p, valor 0,025, interacción personal p = 0,00, guía p = 0,006, retroalimentación p = 0,003, ayuda p = 0,004, inte-racción social p = 0,000 y el total de soporte social p = 0,012. Las correlaciones que obtuvieron valores estadísticamente significativos con α = 0,05 fueron co-nocimiento / guía (r = 0,291) y conocimiento / interacción social (r = 0,200). Con significancia con α = 0,01 las correlaciones entre conocimiento / interac-ción personal, (r = 0,280) conocimiento / retroalimentación (r = 0,315) como se aprecia en la tabla 3.
En cuanto a la comparación de las medias de las subdimensiones de la variable habilidad de cuidado entre hombres y mujeres, la paciencia tuvo un valor estadísticamente significativo (p = 0,008). Los demás aspectos no re-portaron diferencias.
Para la comparación de la variable soporte social entre hombres y mujeres, no se encontraron valores de p estadísticamente significativos que soporten la diferencia de medias de las subdimensiones.
Soporte social y habilidad de cuidado en cuidadores de niños con enfermedad crónica
221
Tabla 3. Correlaciones de las subecalas y variables habilidad de cuidado y soporte social de los cuidadores de niños que viven en situación de enfermedad crónica
Variable / subescala Correlación
conocimiento / interacción personal 0,280**
conocimiento / guía 0,291*
conocimiento / retroalimentación 0,315**
conocimiento / interacción social 0,200*
conocimiento / apoyo tangible 0,062
valor / interacción personal -0,181
valor / guía -0,131
valor / retroalimentación -0,168
valor / interacción social -0,060
valor / apoyo tangible -0,031
paciencia / interacción personal -0,011
paciencia / guía -0,083
paciencia / retroalimentación -0,060
paciencia / interacción social -0,105
paciencia / apoyo tangible -0,018
habilidad de cuidado / soporte social 0,006*La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
En relación con la confiablidad, los valores de alfa obtenidos señalan, el en caso del inventario de soporte social, una alta confiabilidad α = 0,95, y en el caso del inventario de habilidad de cuidado, una baja, con α = 0,59.
Discusión y conclusiones
En el grupo de cuidadores principales predominó el género femenino. Este resultado se encuentra de manera frecuente porque las mujeres han tenido un legado natural, histórico y cultural asociado con cuidar a otros. (13, 21, 23) Además, por ser desde los ámbitos cotidianos e íntimos como el hogar, donde se desarrollan las acciones relacionadas con el cuidado.
La edad promedio del grupo fue de 34,9 años, lo que evidencia que el gru-po estuvo constituido por personas jóvenes, que se encontraban en etapa de formación, personal y profesional, además porque estaban en una etapa de la vida donde es común estar desarrollando múltiples actividades, como el trabajo, el estudio y, adicionalmente, el cuidado de los hijos.
Desde la psicología evolutiva se puede señalar que se ubicaban en la etapa de la crisis de intimidad vs aislamiento, que se caracteriza por la búsqueda de compromisos con los otros y requiere de algún tipo de aislamiento para meditar sobre las soluciones existentes ante las situaciones difíciles, como,
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
222
por ejemplo, la enfermedad de un hijo. Este aspecto del desarrollo de la per-sonalidad pudo influir de alguna manera en el nivel bajo de soporte social presentado en el grupo.
La adultez temprana es un periodo de la vida con frecuente aparición tam-bién en otros estudios (24, 25, 26) y que posee algunas características que son útiles en el desarrollo del cuidado, como el estar en mayor disposición de aprender, de modificar conductas y de desarrollar formas innovadoras, que pueden beneficiar al niño.
En relación con el tiempo de cuidado, los hallazgos permiten reconocer que la experiencia de los cuidadores es amplia en tiempo, permitiéndoles un mayor ajuste y organización. El tener más de 41 meses (3 ½ años) de expe-riencia en el cuidado es posible que les haya permitido crear otras estrategias, adicionales al soporte social, para cumplir con la tarea de cuidar un niño con una enfermedad crónica.
El porcentaje de los cuidadores que se encuentra en la etapa más difícil, el primer año, si bien es baja es importante reconocerla para poder actuar en ese grupo, que es el más necesitado de orientación y apoyo.
Es importante observar que una habilidad media, como la que presenta este grupo, está lejos de ser la ideal de los cuidadores de niños que viven con situaciones de enfermedad crónica, puesto que las necesidades de cuidado de este grupo de niños son grandes y complejas. (27)
Para cuidar se requieren un buen grado de paciencia, un conocimiento amplio de las propias posibilidades y una vasta capacidad de enfrentar situa-ciones difíciles. El valor en particular en este grupo demostró estar bajo, en el 31,9 % de la muestra.
Para la enfermería, desde la perspectiva de la expansión de la conciencia, es importante que se reconozca el patrón que se evidencia, como en este caso, a través de los niveles de habilidad y soporte social percibido, porque, como señala Newman, la conciencia es el grado de autonomía que el sistema gana para interactuar con el medio.
El reconocer a quienes se encuentran en niveles bajos o caóticos en alguna categoría permite ayudarlos a lograr una mayor comprensión y, de alguna manera, un nuevo orden en relación con el cuidado que ofrece. Esto les per-mite expandir su nivel de conciencia. Los que se encuentran en un nivel alto deben ser apoyados para mantener ese patrón respecto al cuidado, y los que se encuentran en el nivel intermedio deberán ser promovidos para que desa-rrollen nuevas formas de organización en pro del bienestar de sí mismos y de los niños que cuidan.
Es importante señalar que el cuidado requiere de un compromiso entre el que da y el que recibe. Se media a través de una relación que busca permitir el crecimiento de los involucrados en el acto de cuidado.
Soporte social y habilidad de cuidado en cuidadores de niños con enfermedad crónica
223
El soporte social se ha descrito en la mayoría de trabajos como un aspecto favorable para la salud, (28) y que promueve el cuidado. (29) Por ejemplo, la adherencia a tratamientos (30) y la disminución del desgaste del cuidador.
Se debe tener en cuenta que el soporte mueve a quien lo recibe a lograr las metas propuestas por sí mismo, como un elemento necesario para afrontar y superar las dificultades que se puedan generar en el cuidado cotidiano.
Se observó en el grupo de cuidadores un nivel medio-bajo (62 %) de so-porte social. Enfermería debe considerar que esta variable está influenciada por la cultura, el desarrollo personal, el nivel socioeconómico y el nivel de salud, elementos que hacen de esta una variable multidimensional. (30) En consecuencia, para su abordaje e intervención es necesario involucrar estra-tegias que comprometan al individuo, a la familia y a la comunidad en la que se encuentran inmersos el cuidador y la persona receptora del cuidado.
El nivel medio de habilidad en el que se encontraban los cuidadores pudo estar influenciado por las características de aparición de las condiciones pato-lógicas que, en algunos casos, como la fibrosis quística, están presentes desde el nacimiento. Los cuidadores tuvieron un tiempo de cuidado de varios años (tiempo promedio de 6 años).
Por otro lado, es posible que la habilidad de cuidar corresponda a una característica innata que puede ser potencializada por el medio externo, pero que no depende del soporte social para manifestarse.
Llama la atención el haber encontrado correlaciones con valores bajos pero estadísticamente significativos entre una de las variables de la habilidad de cuidado, el conocimiento y casi todas las variables medidas del soporte social. Las relaciones son positivas e indican que, al contar con un mayor soporte social, se mejoró, por lo menos en este grupo, el nivel de conocimiento de las personas. Esto al final representa un incremento en la habilidad de cuidado.
El hallazgo de las correlaciones es significativo porque, si se desea incre-mentar la habilidad de los cuidadores principales, es posible hacerlo a través del conocimiento compartido y generado con su red social o a través de los grupos de apoyo específicos.
La literatura relacionada con el soporte social ha demostrado que este con-tribuye al afrontamiento de situaciones difíciles y mejora la salud mental y física de los cuidadores, (17) además de resultar necesario para afrontar una situación difícil, como lo es la enfermedad crónica. (31)
Es relevante que solo se hubiera encontrado relación entre el conocimiento y algunas de las subcategorías del soporte social. Para Margaret Newman, desde la perspectiva teórica de la expansión de la conciencia, la persona es conciencia y la conciencia es definida como la información del sistema. (16) En este caso, el sistema es el cuidador y la información es el conocimiento que le permite interactuar con el entorno.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
224
Se puede señalar como limitación del estudio el hecho de que, después de analizar las subescalas de cada variable y las correlaciones presentadas, se ma-nifiesta que el soporte social percibido por el cuidador y la habilidad de cuidar son fenómenos complejos, inmersos en la realidad individual y colectiva, que requieren de abordajes diversos desde paradigmas complementarios, y que solo desde la perspectiva cuantitativa puede no reflejar su total dimensión.
Para reconocer la importancia que tienen estas dos variables en el desarro-llo del cuidado de los niños en situación de enfermedad crónica, es impor-tante promover investigaciones, proyectos y programas que articulen tanto el conocimiento como parte de la habilidad de cuidado y el soporte social. Un ejemplo de esto es el programa “cuidando a los cuidadores”, (32, 33) que ha demostrado que es posible articular estas variables para mejorar la calidad de vida de las personas que experimentan una enfermedad crónica y sus cuida-dores.
Referencias
(1) Organización Mundial de la Salud. Estadísticas sanitarias 2010. Mortalidad y morbilidad por causas específicas [en línea] [citado 21 Feb 2010]. Disponible en: http://www.who.int/whosis/whostat/ES_WHS10_Full.pdf
(2) Mendez J, Guevara A, Arcia N, León Díaz EM, Marín C, Alfonso JC. Enfermedades crónicas y limitación funcional en adultos mayores: estudio comparativo en siete ciudades de América Latina y el Caribe. Rev Panam Salud Pública. 2005;15(5-6):353-36.
(3) Organizacion Mundial de la Salud. Global Health Observatory [en línea] [citado 24 Feb 2011]. Disponible en: http://www.who.int/gho/mortality_burden _disease/regions/situation_trends_deaths/en/index.html
(4) Pinto RN. El cuidador familiar del paciente con enfermedad crónica. En: Grupo de Cuidado. El arte y la ciencia del cuidado. Bogotá: Unibiblos; 2002. p. 247-252.
(5) Ortiz BL, Pinto RN, Sánchez B. Evaluación de un programa para fortalecer a los cuidadores familiares de enfermos crónicos. Rev. de Salud Pública. 2006 Jul;8(2):141-152.
(6) Venegas B. Habilidad del cuidador y funcionalidad de la persona cuidada. Aquichan. 2006;6(1):137-147.
(7) Blanco D. Habilidad de cuidado de los cuidadores principales de niños en situación de enfermedad crónica que consultan en la Clínica Colsanitas [tesis]. Bogotá D.C.: Facultad de Enfermería. Universidad Nacional de Colombia; 2006.
Soporte social y habilidad de cuidado en cuidadores de niños con enfermedad crónica
225
(8) Díaz LP. Cómo perciben los cuidadores la situación crónica de enfermedad de un niño. En: Grupo de cuidado. El arte y la ciencia del cuidado. Bogotá: Unibiblos; 2002. p. 227-229.
(9) Moreno ME, Nader A, López C. Relación entre las características de los cuidadores familiares de pacientes con discapacidad y la percepción de su estado de salud. Av. Enferm. [Internet]. 2004 Ene-Jun [citado 15 Abr 2009]. Disponible en: http://www.enfermeria.unal.edu.co/revista/2004_1.htm.
(10) Pinto N, Barrera L, Sánchez B. Reflexiones sobre el cuidado a partir del programa “Cuidando a cuidadores”®. Aquichan. 2005;5(1):128-137.
(11) Norbeck J. Social support needs of family caregivers of psychiatric patients for three age groups. Nurs Res. 1991;40(4):208-213.
(12) Leininger, MM. Care the essence of nursing and health. Detroit: Wayne State University Press; 1988. p. 275.
(13) Cuervo NR. Percepción de comportamientos de cuidado de pacientes y enfermeras del Servicio de Urgencias del Hospital La Victoria, Bogotá [tesis]. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Enfermería;1998.
(14) Castro S. Nivel de Habilidad de cuidado del cuidador informal en el cuidado del paciente con insuficiencia cardiaca clase funcional II y III en una institución de nivel III, Bogotá 2009 [tesis]. Bogotá: Facultad de Enfermería. Pontifícia Universidad Javeriana; 2009.
(15) Nkongho NO. The caring ability inventory. En: Strickland O, editor. Measurement of nursing incomes: Measuring client self-care and coping skills. New York: Springer Publishing Company; 2003. p. 183-198.
(16) Newman MA. Health as expanding consciousness. New York: National League for Nursing Press; 1994.
(17) Cardona DC, Melengue B, Pinilla J, Carrillo GM, Chaparro L. Soporte social con el uso de las TIC para personas con enfermedad crónica. 2010;10(3):204-213.
(18) Hughes CB, Caliandro G. Effects of social support, stress and level of illness on caregiving of children with AIDS. J Pediatr Nurs. 1996;11(6):347-358.
(19) Hilbert GA. Social support in chronic illness. En: Strickland O, editor. Measurement of nursing incomes: Measuring client self-care and coping skills. New York: Springer Publishing Company; 2003. p. 173-183
(20) Barron A. Soporte social aspectos teóricos y sus aplicaciones. Madrid: Siglo XXI Editores de España; 1996. 111 pp.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
226
(21) Barrera L, Camargo LB, Figueroa IP, Pinto AN, Sánchez HB. La habilidad de cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica. Mirada internacional. Aquichan. 2006;6(1):22-33.
(22) Galvis C, Pinzon ML, Romero E. Comparación entre la habilidad de cuidado de cuidadores de personas en situación de enfermedad crónica en Villavicencio, Meta. Av Enferm. 2004;XXII(1):4-26.
(23) Barrera L, Pinto N, Sánchez B. Habilidad de cuidado de cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica: comparación de géneros. Actual Enferm. 2006;9:9-13.
(24) Romero E. Las TICs y el apoyo social una respuesta desde enfermería en Cartagena (Colombia). Salud Uninorte (Barranquilla). 2010;26(2):325-338.
(25) Barrera L, Galvis CR, Moreno ME, Pinto N, Pinzón ML, Romero E, Sánchez B. La habilidad de cuidado de los cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica. Invest Educ Enferm. 2006;24(1):36-46.
(26) Montalvo Prieto A, Flórez-Torres I, Stavros D. Cuidando a cuidadores familiares de niños en situación de discapacidad. Aquichán. 2008;8(2):197-211.
(27) Merino SE. Calidad de vida de los cuidadores familiares que cuidan niños en situaciones de enfermedad crónica. Av Enferm. 2004;22(1):39-46.
(28) Lemos S, Fernández JM. Redes de soporte social y salud. Psicothema. 1990;2(2):113-135.
(29) Díaz LP. Soporte social en situaciones de enfermedad crónica. En: Grupo de Cuidado. La investigación y el cuidado en América Latina. Bogotá: Unibiblos; 2005. p. 323-332.
(30) Dimatteo, MR. Social support and patient adherence to medical treatment: a meta- Analysis. Health Psychol. 2004;23(2):207-218.
(31) Vega Angarita OM, González Escobar DS. Apoyo social: elemento clave en el afrontamiento de la enfermedad crónica. Enfem Glob [en línea]. 2009;16:1-11.
(32) Barrera L. “Cuidado a cuidadores”. Un programa de apoyo a familiares de personas con enfermedad crónica. Index Enferm. 2006;15(52-53):54-58.
(33) Díaz JC, Rojas MV. Cuidando al cuidador: efectos de un programa educativo. Aquichan. 2009;9(9):73-92.
227
Calidad de vida en situaciones oncológicas:
una perspectiva de Enfermería
Lina Marcela Parra González1
Este artículo es producto de la formación de magíster en Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, y corresponde a la síntesis de la revisión sistemática del concepto de calidad de vida en cáncer, producto de la tesis de maestría sobre la temática.
El artículo aporta algunas reflexiones acerca de la calidad de vida desde la transición demográfica que se está experimentando en la actualidad, así como la creciente exposición a los agentes carcinógenos en el medio ambiente. Por esta razón, el cáncer está en aumento de una forma sorprendente.
Hay un creciente enfoque en la evaluación de la calidad de vida de personas diagnosticadas con cáncer gracias a los avances tecnológicos y las actitudes de la sociedad, que son cada vez más optimistas frente a la sobrevida de los pacientes y el papel de los factores psicosociales, entre otros.
El concepto calidad de vida aparece en los debates públicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las condiciones de vida urbana. El creciente interés por conocer el bienestar humano y la preocupación por las conse-cuencias de la industrialización de la sociedad hacen surgir la necesidad de medir esta realidad a través de datos objetivos.
El concepto comienza a definirse con una visión integradora que com-prende todas las áreas de la vida (carácter multidimensional), y hace referen-cia tanto a condiciones objetivas como a componentes subjetivos.
La Organización Mundial de la Salud (oms) define la calidad de vida como “la percepción del individuo de su posición en la vida, en el contexto cultural y el valor en el que él y ella viven, y su relación con las metas, expectativas, estándares, y preocupaciones”. (1)
Algunos autores, como Canam, describen la calidad de vida en términos de medidas objetivas, tales como ingreso, vivienda, funcionamiento físico, el trabajo, el estatus socioeconómico y las redes de soporte; y en términos de medidas subjetivas, como las actitudes, percepciones, aspiraciones y frustra-ciones. (2)
1 Enfermera. Magíster en Enfermería con énfasis en el cuidado al paciente crónico. Profesora asistente, Universidad Santiago de Cali.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
228
Otros autores, como Shin y Jhonson, (3) definen la calidad de vida como “la posesión de los recursos necesarios, para la satisfacción de las necesidades individuales y de los deseos, la participación en actividades que permitan el desarrollo personal y la autorrealización y la comparación satisfactoria entre uno mismo y los demás”, todo lo cual está relacionado con la experiencia y el conocimiento previo.
Este concepto se ha centrado en el ajuste de las esperanzas y ambiciones de uno con sus experiencias. Las definiciones surgidas de los estudios de inves-tigación se han centrado en diferentes aspectos, tales como el bienestar pro-ducto de la satisfacción o insatisfacción con importantes aspectos de la vida (según Ferrans y Power), (4) y evaluaciones personales basadas en juicios que sobrepasan los atributos positivos o negativos de la vida (según Grant, Padilla y Ferrell). (5) La oms define calidad de vida como aspectos multidimensiona-les de la vida en el contexto del sistema de valores y la cultura del individuo, abarcando metas personales, expectativas, niveles de vida, y preocupaciones de una persona. (6)
Borthwick-Duffy, citada por Gómez Sabeh, define la calidad de vida como la calidad de las condiciones de vida de una persona, la satisfacción experi-mentada por la persona con dichas condiciones vitales, y la combinación de componentes objetivos y subjetivos. (7)
Para Schalock (citado por Gómez y Sabeh), la investigación sobre calidad de vida es importante porque se origina como un eje organizador que puede ser aplicable para la mejora de una sociedad, que está sometida a transforma-ciones sociales, políticas, tecnológicas y económicas. La verdadera utilidad del concepto se percibe sobre todo en los servicios humanos, centrada en la per-sona y la adopción de modelos de apoyo y técnicas de mejora de calidad. (7)
Este concepto puede ser utilizado para una serie de propósitos, incluyendo la evaluación de las necesidades de las personas y sus niveles de satisfacción, los resultados de los programas y servicios humanos, la dirección y guía en la provisión de los servicios y la formulación de políticas nacionales e inter-nacionales dirigidas a la población general y a otras más específicas, como la población con discapacidad. (7)
Betty Ferrell es una científica investigadora del centro Médico Nacional la Esperanza en Duarte, Nessa Coyle ca, directora del programa de apoyo del cuidado en el Cancer Center Memorial de Sloan-Kettering, en Nueva York. Refiere que la calidad de vida es un concepto complejo, por ser subjetivo; no obstante se podría definir el concepto de calidad de vida como la resultante de los síntomas físicos psicológicos que la enfermedad y el manejo de la misma producen en la persona. (8)
Ferrell y colaboradores, citados por Padilla (9), en su estudio sobre la calidad de vida de pacientes con cáncer y dolor, hablan de tres dimensiones de bienestar: físico, que incluye funcionamiento y efectos adversos de los
Calidad de vida en situaciones oncológicas: una perspectiva de Enfermería
229
tratamientos; psicológico, con el atributo psicoafectivo, cognitivo, afron-tamiento, significado del dolor, y el bienestar interpersonal, en el cual se incluye el apoyo social. Más adelante, Ferrell y colaboradores (9) añaden la dimensión espiritual y amplían así las dimensiones anteriores. El bienestar físico, descrito desde la fuerza, fatiga, sueño y apetito; el bienestar psico-lógico, desde la ansiedad, depresión, disfrute, ocio, sufrimiento, molestia por dolor, miedo, felicidad y cognición; el bienestar social, tratado desde la carga de la persona encargada del enfermo, roles, relaciones, afectos, fun-ción sexual, apariencia, y el bienestar espiritual, visto como el sufrimiento, significado de dolor, religiosidad y trascendencia.
Estos componentes permiten hacer una descripción de todos aquellos as-pectos positivos o negativos que caracterizan la vida de los pacientes. También permiten reconocer su calidad de vida en las cuatro dimensiones, para la gene-ración de propuestas que cualifiquen el cuidado de enfermería, y proponer intervenciones que fortalezcan las instituciones desde el mismo.
A partir de la definición de estas cuatro dimensiones se originó la creación de un instrumento a partir de estudios cualitativos que midiera la calidad de vida, inicialmente realizados en pacientes con cáncer y posteriormente en sobrevivientes de cáncer y en cuidadores familiares.
Se basa en las versiones anteriores del instrumento para calidad de vida (cdv), hecho por investigadores de la City of Hope Centro Médico Nacio-nal (5). El instrumento fue revisado en pacientes que sobrevivieron al cáncer. Incluye 41 ítems, que representan cuatro dimensiones de la calidad de vida: bienestar físico, bienestar psicológico, bienestar social y bienestar espiritual.
La puntuación se basa en una escala de cero (peor resultado) a diez (mejor resultado), en donde cero corresponde a un problema grave o muchísima afectación en la calidad de vida. Las escalas dentro de cada bienestar constan de ítems inversos que corresponden a los números 1-7, 9, 16-27, 29-34 y 38. De acuerdo con las recomendaciones propuestas por la autora del instrumento, estos ítems fueron ajustados en la base de datos para conservar las escalas de medición de las puntuaciones de la misma forma, es decir, para mantener el criterio de medición. En este caso, se hizo la inversión de la base de datos. Entre más alta es la puntuación, mayor será la afectación o el problema.
Se reafirma que el criterio seleccionado para determinar la calidad de vida corresponde a que entre más alta sea la puntuación obtenida por un partici-pante a la aplicación del instrumento en la sumatoria total de la calidad de vida o en alguna de sus dimensiones, peor será su nivel de calidad de vida. En contraste, puntuaciones bajas indican aspectos favorables.
Así, como el total de ítems del instrumento de calidad de vida es de 41, en una escala del 0-10, el posible rango de puntaje es de 0-410, puntaje mínimo de 0, que representa una buena percepción de calidad de vida, máximo de 410, que indica una percepción negativa o desfavorable de calidad de vida.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
230
En el instrumento, para Ferrell la dimensión de bienestar físico correspon-de a las preguntas 1 a 8. Se determina por la actividad funcional, la fuerza o la fatiga, el sueño y el reposo, el dolor y otros síntomas. Está influenciado por los síntomas relacionados con el cáncer y su tratamiento. En conclusión, se habla del bienestar físico como el control o alivio de los síntomas y el mantenimien-to de la función y la independencia. (8)
Se ve alterado este bienestar en diferentes situaciones, como frecuentes do-lores musculares, dolor, malestar general, problemas de sueño y cambios en el apetito. (10)
Este bienestar se ha descrito en diferentes estudios en las cuales se demues-tra que el deterioro es evidente, indicando que puede verse afectado negati-vamente por la aparición de complicaciones asociadas a los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. A la vez, se mantiene un avance continuo de la enfermedad y se traduce en síntomas como la diarrea, las náuseas, el vómito, estreñimiento y quemaduras en la zona de radioterapia.
La quimioterapia es la modalidad de tratamiento que presenta alteracio-nes a corto plazo en todas las dimensiones de la calidad de vida, debido a los efectos que provoca. Los efectos secundarios que presentan las mujeres a este tratamiento dependen de la terapia utilizada. Durante el período de admi-nistración de la quimioterapia, existe una gran intensidad de síntomas que deterioran la calidad de vida general, especialmente el ámbito físico y social, debido al malestar que causan. (11)
Esto se traduciría en la disminución de las actividades que incluyan ac-tividad física, como las de tipo laboral, recreativa, compartir tiempo con la familia, relaciones de pareja, o la adaptación de la mujer a las demandas pro-ducidas por su contexto.
Se puede deducir, entonces, que el bienestar físico de la mujer que vive en situación de enfermedad crónica de cáncer es una de las primeras dimensio-nes en afectarse al inicio del tratamiento. No se desconoce el impacto que puede generarse a partir del momento del diagnóstico, pues esto implica la vivencia de los síntomas, que en ocasiones son complejos e influyen de forma directa sobre el bienestar psicológico. Es importante establecer diálogos di-rectos que lleven a sentir a la paciente la presencia verdadera de la enfermería en el cuidado, y de acuerdo con las necesidades específicas de cada una. De esta manera, se podrán comprender las actitudes con respecto a los planes de cuidado.
Para la dimensión de bienestar social corresponden las preguntas de la 27 a la 34. El bienestar social tiene que ver con las funciones y las relaciones, el afec-to y la intimidad, la apariencia, el entretenimiento, el aislamiento, el trabajo, la situación económica y el sufrimiento familiar. Ferrell describe la relación de los síntomas físicos con el deterioro o afectación de los roles y relaciones, las actividades de ocio y la función social. También refiere la relación del género
Calidad de vida en situaciones oncológicas: una perspectiva de Enfermería
231
sobre la influencia en el bienestar social, que se refiere en concreto a la gran carga impuesta a la mujer que lucha por ser madre, esposa y mantenerse bien a pesar de su enfermedad.
Factores económicos tienden a forzar a los pacientes con cáncer a seguir en su trabajo, a pesar de su enfermedad y del tratamiento devastador.
El apoyo social de la familia, pareja y amigos constituye un aporte impor-tante para un eficaz afrontamiento y una equilibrada adaptación. El no te-ner una red de apoyo puede favorecer el uso de estrategias de afrontamiento, como el abuso de sustancias y la negación. (12)
La familia entra en crisis con el diagnóstico de cáncer. Existe un período de adaptación a la nueva situación, que requiere de apoyo de profesionales para afrontar y enfrentarse exitosamente.
El apoyo social recibido es importante en todo momento; la mujer per-cibe la necesidad de hablar y compartir experiencias de tener cáncer, del tra-tamiento y de los efectos secundarios de este, dado que se produce una esta-bilidad en las alteraciones físicas. También necesitan relacionarse con otras mujeres que han tenido un tratamiento similar, para poder hablar con alguien que las pueda entender, escuchar y poder recibir apoyo y reconocimiento de su mejoría y progreso. Un apoyo social indirecto, percibido por las mujeres, es el amor por sus hijos y el cuidado continuo de estos, lo que es considerado la principal motivación para la búsqueda de tratamiento. (12)
El bienestar social brinda una forma de ver no solo la patología, sino tam-bién al paciente que está cursando la enfermedad; es el medio por el cual se reconoce la persona con cáncer, sus relaciones y sus roles. (12)
Para la categoría de bienestar psicológico corresponden las preguntas 9 a 26. La percepción es definida como el reconocimiento y comprensión que se ha presentado a los sentidos del individuo, y de su estado cognitivo y afectivo, como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima y la alegría, entre otros. Ferrell lo plantea como la búsqueda de un sentido de control en el enfrentamiento de una enfermedad que amenaza la vida, carac-terizada por un problema emocional, una alteración de las prioridades de la vida y miedo a lo desconocido, al igual que cambios positivos en la vida. (8)
Según Kant, citado por Giraldo y colaboradores, (12) el sentimiento es una impresión consciente y subjetiva que no implica conocimiento o representa-ción de un objeto. Los sentimientos se clasifican en dos: de placer o de dolor. No representan nada real en los objetos, sino que revelan un estado o condi-ción del sujeto.
Kant (13) vislumbra en el placer una fuerza promotora o destructora de la vida y conciencia, mientras que el dolor es darse cuenta de la desarmonía. El bienestar psicológico se relaciona con el temor, la ansiedad, la depresión, la cognición y la angustia que genera la enfermedad y el tratamiento.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
232
Presentan desánimo, depresión, decaimiento, ansiedad, angustia, deses-peración, miedo, temor, ajuste al rol acostumbrado, carencia de recursos económicos y falta de fuerza para contender con la carga que les genera la enfermedad.
De los Ríos y colaboradores (14) destacan un deterioro del bienestar tradu-cido en aspectos emocionales, tales como ansiedad, temores, preocupaciones y depresión ante la presencia de signos leves o agudos de importancia física o psicológica. Indican que los pacientes manifiestan gran ansiedad y estrés ante la cronicidad y el avance de la enfermedad que les ocasiona presencia de mo-lestias. Los pacientes manifiestan gran ansiedad y estrés ante la enfermedad crónica y ante el avance de la enfermedad.
Groot y colaboradores, citados por Luz María Montes, (11) constatan que las preocupaciones psicológicas en mujeres con cáncer pueden persistir durante los dos primeros años posteriores al tratamiento. En cambio, las preocupacio-nes por los síntomas físicos no sobrepasan los tres meses postratamiento.
El cáncer reporta los mayores índices de depresión (11) y las mayores aflic-ciones emocionales, debido a que el diagnóstico temprano y la efectividad de los tratamientos hacen que estén más tiempo “libres” de enfermedad, lo que hace que vivan por más tiempo con la amenaza de que la enfermedad regresará. (11)
La aceptación inicial del diagnóstico, su tratamiento y los posibles efec-tos son un una parte importante para la capacidad de afrontamiento. Existen múltiples preocupaciones en las mujeres, entre las que predominan el apoyo social, el estrés general, el bienestar familiar, el cambio de roles, la vida sexual y de pareja y los efectos secundarios relacionados con los tratamientos. (11)
Un sentimiento recurrente es la preocupación constante por su enferme-dad y el miedo a la recidiva. En un estudio realizado por Wenzel y colabora-dores, (15) un 39 % de las pacientes atribuye su preocupación actual al cáncer, 27 % expresan que cosas externas hacen pensar en su cáncer, y un 26 % tratan de evitar desanimarse cuando piensan en el diagnóstico. Klee y colaboradores (16) señalan que las pacientes refieren depresión y preocupación al finalizar el tratamiento y a los siguientes tres meses. Las mujeres experimentan sen-timientos de pérdida, que influyen negativamente en su relación de pareja.
Otro resultado del tratamiento es la alteración en la percepción de la ima-gen corporal. Esta alteración se debe a cicatrices producto del tratamiento, lo que trae como consecuencia una baja autoestima y una disminución de la confianza en sí misma. Este efecto es aún más evidente en las mujeres premenopáusicas. (17, 18) Al respecto, y dado los cambios profundos que experimentan las mujeres, existe la necesidad de recibir consejería y apoyo continuo. (19)
Es de gran importancia destacar el bienestar psicológico, los resultados e impactos ocasionados en la salud, debido a la depresión y la ansiedad, entre
Calidad de vida en situaciones oncológicas: una perspectiva de Enfermería
233
otros. Las personas con enfermedad crónica de cáncer de cérvix deben esta-blecer nuevos cambios en el estilo de vida; además, el rechazo a la enfermedad le suma un factor de estrés adicional, situación compleja que indica que es el profesional de enfermería quien, en conjunto con el equipo interdisciplinario, debe acompañar a la paciente en esta nueva fase.
Por último, el bienestar espiritual corresponde a las preguntas 35 a la 41. Abarca el significado de la enfermedad, la esperanza, la trascendencia, la in-certidumbre, la religiosidad y la fortaleza interior. Abarca más que la reli-giosidad. El bienestar espiritual es “la habilidad para mantener la esperanza y obtener significado de la experiencia de cáncer, que se caracteriza por la incertidumbre. Incluye aspectos de trascendencia, y se mejora a través de la religión y otras fuentes de apoyo social”. (14)
Pinto y Sánchez (21) exponen que el significado que cada persona le dé a la experiencia que está viviendo es determinante, porque, dependiendo del ángulo desde donde analicen su experiencia, así serán los sentimientos que maneje. En el estudio cualitativo, de madres de niños con enfermedad cróni-ca, en el cual compartieron el significado que asignaban a la enfermedad de sus hijos, ellas expresaron que a partir de esta aprendieron a vivir y pudieron redimensionar la enfermedad. (21)
Nightingale (22) hablaba acerca del componente espiritual de la vida hu-mana. Watson (23) decía que la espiritualidad era un aspecto esencial que influía en las condiciones emocionales y físicas de las personas. Reed (24) y Peri (25) refieren que existe una conexión entre una fuerte espiritualidad y una mejoría en la salud mental, con la habilidad para enfrentar el estrés de una enfermedad y el duelo.
Emblem (26) analiza las definiciones de bienestar espiritual en la litera-tura de enfermería. Parte de considerar la espiritualidad como un principio vivificante en la vida, y pone énfasis en una relación trascendental con Dios u otros seres inmateriales. Concluye que la falta de una definición unificadora obstaculiza la investigación y el desarrollo de intervenciones espirituales por parte del profesional de enfermería.
Burkhardt (27) usó la palabra espiritualidad como un concepto que con-nota un proceso, y como tal, es más útil para la enfermería. La define como el “misterio revelado por medio de una interconexión armoniosa que nace de la fortaleza íntima”. En el intento por definir espiritualidad, Reed (24) hace varias investigaciones clínicas sobre la relación del bienestar espiritual y la salud. Describe la espiritualidad como la inclinación para encontrarle un significado a la vida a través de la interrelación con algo más grande, que trascienda el yo y lo fortalezca. Puede ser experimentada de forma intraper-sonal y transpersonal.
De igual forma, Goddard (28) propone el concepto de espiritualidad como una energía integradora que es capaz de producir armonía interna e integral,
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
234
que articula mente, cuerpo y espíritu. Algunos atributos que identifica son la corporeidad, la vitalidad y la fortaleza. En 1981, en la Conferencia de la Casa Blanca sobre envejecimiento infirió que se incluyera la relación entre el tema religioso, bienestar espiritual, longevidad y calidad de vida de la gente de edad avanzada.
Las creencias pueden ayudar a enfrentar las experiencias de la vida. Las per-sonas no siempre son conscientes de la espiritualidad; esta se evidencia cuan-do la vida se siente amenazada. (29) Por esto se le ha dado atención al tema de la espiritualidad en personas que t1ienen afecciones crónicas de salud. (30)
Según Ellison, la dimensión de bienestar espiritual puede ser medida desde la percepción de la persona. Esta se compone a su vez de dos dimensiones: la existencial, que es vista desde la valoración de sí mismo y hacia los demás, y la religiosa, que es vista desde la valoración hacia Dios o una fuerza superior. (31)
Varios estudios demuestran la relación entre la espiritualidad y la salud y entre el desarrollo de prácticas religiosas y la calidad de vida. (32, 33, 34) En estos estudios se ha analizado cómo las creencias afectan el tratamiento, (35) las decisiones frente al cuidado de la salud, (36, 37) y la percepción de la si-tuación de enfermedad. (38) También se asocia la espiritualidad con actitu-des saludables. (39) Otros documentan las manifestaciones particulares de la espiritualidad en sus dimensiones religiosa o existencial en las personas con enfermedad crónica o cercanía de la muerte. (40, 41)
Conocer el nivel de bienestar espiritual permite promover la salud de for-ma integral en las mujeres que viven en situación de enfermedad crónica de cáncer de cérvix.
De acuerdo con lo descrito, se reconoce que la espiritualidad es un proceso que conduce a la persona en situación de enfermedad crónica a un proceso de reconocimiento de sí mismo dentro de una entidad patológica (como lo es el cáncer) que lo lleva a pensarse no solo como un ser corporal, sino mas allá, a pensarse desde lo sociológico, social y físico integrado.
Esta es una dimensión de especial atención al evaluar la calidad de vida, porque desde ella se podrá brindar un cuidado de enfermería más integral, en el cual no se separe a la mujer en situación de enfermedad crónica de cáncer de cérvix de un sistema más complejo, y se permita relacionar el cuidado con la interacción de la familia, para un mejoramiento en la calidad de vida.
Conclusión
Todas estas situaciones revelan y evidencian cómo la calidad de vida de las pacientes con cáncer se deteriora y cómo la concepción de la corporalidad, desde la dimensión física, el aislamiento social, la salud mental y las creencias se van deteriorando a medida que la evolución de la enfermedad continúa, y esto se ratifica más si el pronóstico de los pacientes no evidencia mejoría.
Calidad de vida en situaciones oncológicas: una perspectiva de Enfermería
235
La calidad de vida puede verse alterada no solo por la propia enfermedad, sino también por los efectos secundarios del tratamiento. Se ha considerado un concepto relevante como guía clínica para la evaluación de la evolución de la persona con cáncer, no solo del bienestar, sino también de la progresión de la enfermedad o la eficacia del tratamiento.
Una persona en situación de enfermedad crónica de cáncer se enfrenta a una condición de pronóstico incierto, que le genera continuos cambios en su estilo de vida y el de la familia, que lo lleva a depender del sistema formal de servicios.
Además, la posibilidad cada vez mayor de dispensar cuidados en el hogar desplaza la responsabilidad de cuidado y de las decisiones relativas a la enfer-medad en la persona. Esto altera la forma de intervención de los profesionales de la salud, y, en especial de enfermería, ya que su obligación es atender las necesidades de cuidado de la salud y de bienestar de las personas, siendo ne-cesario desviar el enfoque de atención en enfermería.
A través de las dimensiones físicas, psicológicas, sociales y espirituales, este cuidado puede lograr una integralidad de la intervención de la enfer-mería. La espiritualidad es una de las dimensiones que actualmente lleva a la persona a mejorar su estado de salud, y de ahí la importancia de continuar con investigaciones que profundicen la percepción de la dimensión espiritual en la evolución de la enfermedad.
Referencias
(1) Organización Mundial de la Salud. Programa de envejecimiento y ciclo vital. Envejecimiento activo: un marco político. Rev Esp geriatr gerontol 2002; 37 (s2): 74-105.
(2) Canam C, Acorn S. Quality of life for family caregivers of people with chronic health problems. Rehabil Nurs. 1999 Sep-Oct;24(5):192-196.
(3) Shin DC, Jhonson DM. Avowed happiness as an overall assessment of the quality of life. Soc Indicators Res. 1978;5(1-4):475-492.
(4) Ferrans C, Power M. Quality of life index: Development and psychometric properties. Advances in nursing science. Volumen 8. p. 15-24. Citado por: Padilla, G. Calidad de vida: Panorámica de investigaciones clínicas. Revista Colombiana de Psicología. 2005;13:80-88.
(5) Grant M, Padilla F, Ferrell B. Assement of quality of life with a single instrument. Seminars in nursing oncology. Volumen 6, p. 260-270. Citado por: Padilla, G. Calidad de vida: Panorámica de investigaciones clínicas. Revista Colombiana de Psicología. 2005;13:80-88.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
236
(6) Schwartzmann L. Calidad de vida relacionada con la salud: aspectos conceptuales. Cienc. Enferm [Internet]. 2003 [citado 14 May 2010];9(2):09-21. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532003000200002&lng=es&nrm=iso>. Doi: 10.4067/S0717-95532003000200002.
(7) Gómez M, Sabeh E. Calidad de vida. Evolución del concepto y su influencia en la investigación y la práctica. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Facultad de Psicología, Universidad de Salamanca; 2002.
(8) Ferrell BR. La calidad de las vidas: 1525 voces del cáncer. Foro de Enfermería Clínica. 1996 Jul;23(6).
(9) Padilla G. Calidad de vida: Panorámica de investigaciones clínicas. Revista Colombiana de Psicología. 2005;13:80-88.
(10) Martins LM, Franca APD, Kimrua M. Calidad de vida de las personas con enfermedad crónica. Rev Latino AM. Enfermagem. 1996;4(3):5-18.
(11) Montes LM, Mullins MJ, Urrutia MT. Calidad de vida en mujeres con cáncer cervicouterino. Rev Chil Obstet Ginecol [Internet]. 2006 [citado 10 May 2011];71(2):129-134. Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/rchog/v71n2/art10.pdf
(12) Giraldo CI, Franco GM. Calidad de vida de los cuidadores familiares. Aquichan. 2006 Oct;6(1):38-51.
(13) Kant I. Crítica de la razón práctica. Traducido por: Emilio Miñama y Manuel García. Madrid: Espasa Colpe; 1975. p. 42.
(14) Ríos CJ de los, Barrios SP, Ávila RT. Valoración sistémica de la calidad de vida de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y nefropatía diabética. Rev Med Hosp Gen Mex. 2005 Jul-Sep;68(3):82-94.
(15) Wenzel L, de Alba I, Habbal R, Kluhsman BC, Fairclough D, Krebs LU, Anton-Culver H, Berkowitz R, Aziz N. Quality of life in long-term cervical cancer survivors. Gynecol Oncol. 2005;97:310-7.
(16) Klee M, Thranov I, Machin D. Life after radiotherapy: The psychological and social effects experienced by women treated for advanced stages of cervical cancer. Gynecol Oncol. 2000;76:5-13.
(17) Juraskova I, Butow P, Robertson R, Sharpe LC, Hacker N. Post-treatment sexual adjustment following cervical and endometrial cancer: A qualitative insight. Psychooncology. 2003;12:267-79.
(18) Hawighorst-Knapstein S, Fusshoeller C, Franz C, Trautmann K, Schmidt M, Pilch H, Schoenefuss G, Knapstein PG, Koelbl H, Kellener DK, Vaupel P. The impact of treatment for genital cancer on quality of life and body image-results of a prospective longitudinal 10-year study. Gynecol Oncol. 2004;94:398-403.
Calidad de vida en situaciones oncológicas: una perspectiva de Enfermería
237
(19) Basen-Engquist K, Paskett ED, Buzaglo J, Miller SM, Schover L, Wenzel LB, et al. Cervical cancer. Behavioral factors related to screening, diagnosis and survivors’ quality of life. Cancer Suppl. 2003;98(9):2009-13.
(20) Ministerio de Sanidad. Guía de práctica clínica sobre diabetes tipo 1 [citado 12 Abr 2011]. Disponible en http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_513_Diabetes_1_Osteba_compl.pdf
(21) Pinto N, Sánchez B. El reto de los cuidadores familiares de personas en crónica situación de enfermedad. En: Cuidado y práctica de enfermería. Grupo de cuidado, Facultad de Enfermería. Universidad Nacional de Colombia: Unibiblos; 2000. p. 172-186.
(22) Nightingale, F. Notes on nursing. What is it and what it is not. London: Harrison and Son; 1859. p. 7.
(23) Watson J. Nursing: human science and human care: A Theory of nursing. Norwalk, CT: Apleton-Century-Crofts; 1985. Citado por: Pilkington FB. Nurs Sci Q. 2000 Jan:85-89.
(24) Reed P. Self-trascendence and mental health in older adults. Nurs Res. 1991 Jan-Feb;40(1):5-11.
(25) Peri TA. Promoting spirituality in persons with acquired immunodeficiency syndrome. A nursing intervention. Holist Nurs Pract. 1995 Oct;10(1):68-76.
(26) Emblem JD. Religion and spirituality defined according to current use in nursing literature. J Prof Nurs. 1992 Ene-Feb;8(1):41-47.
(27) Burkhardt MA. Spiritualy: An analysis of the concept. Holist Nurs Pract. 1989;3(3):69-77.
(28) Goddard, NC. Spirituality and integrative energy: A philosophical analysis as requisite precursor to holistic nursing practice. J Adv Nurs. 1995;22(4):808-815.
(29) Reyes-Ortiz CA. Spirituality, disability and chronic illness. Southern Med J. 2006 Oct;99(10):1172-3.
(30) Sanchez-Herrera, B. Bienestar espiritual en personas con y sin discapacidad. Aquichán [Internet]. 2009 [citado 14 May 2010];9(1):8-22. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972009000100002&lng=en&nrm=iso>
(31) Ellison CW. Spiritual well being: Conceptualization and measurement. J Psychol and Theology. 1983;11:330.
(32) Santos VLC. The cancer patient: Some reflections about the interface between rehabilitation and quality of life. WCET J. 2000 Jul-Sep;20(3):30-8.
(33) Sprangers MAG, Schwartz CE. Integrating response shift into health related quality of life research: A theoretical model. Soc Sci & Med. 1999 Jun;48:1507-15.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
238
(34) Ritz LJ, Nissen MJ, Swenson KK, Farrell JB, Sperduto PW, Sladek ML, Lally RM, Schroeder LM. Effects of advanced nursing care on quality of life and cost outcomes of women diagnosed with breast cancer. Oncol Nurs Forum. 2000 Jul;27(6):923-32.
(35) Matthees BJ, Anantachoti P, Kreitzer MJ, Savik K, Hertz MI, Gross CR. Use of complementary therapies, adherence, and quality of life in lung transplant recipients. Heart Lung. 2001;30:258-68.
(36) Haddad A. Acute care decisions: Ethics in action... refusal based on religious beliefs. RN. 1999 Mar;62(3):27-8, 30, 78.
(37) Gillman J. Religious perspectives on organ donation. Crit Care Nurs Q. 1999 Nov;22(3):19-29.
(38) Morrison EF, Thornton KA. Influence of southern spiritual beliefs on perceptions of mental illness. Issues in Men Health Nurs. 1999 Sep-Oct;20(5):443-58.
(39) Haynes DF, Watt P. The lived experience of healthy behaviors in people with debilitating illness. Holist Nurs Pract. 2008 Jan-Feb;22(1):44-53.
(40) Reed P. Religiousness among terminal ill and healthy adults. Res Nurs & Health. 1987;9:35-41.
(41) Roberts J, Brown D, Elkins T, Larson D. Factores que influyen las decisiones del final de la vida en pacientes con cáncer ginecológico. Am J Obstet Gynecol. 1997;176:166-72.
239
Aplicar la teoría de Jean Watson en el proceso Caritas para
facilitar las transiciones de la vida a vivir con cáncer
Natividad Pinto Afanador1
Este artículo retoma la fundamentación teórica y conceptual de la doctora Jean Watson y la utiliza como guía para aplicar las caritas descritas por di-cha autora. A su vez, incluye los factores psicológicos que intervienen en el desarrollo del cáncer y en la respuesta del tratamiento para mirar cómo la adaptación, aceptación y manejo de la enfermedad facilitan el cuidado de la persona con cáncer, fundamentado en una situación de enfermería. Es una herramienta útil para los estudiantes de enfermería, docentes, enfermas pro-fesionales y cuidadores familiares, para mejorar el cuidado que se ofrece a cada una de las personas que así lo ameritan por su situación de cáncer. Es un aporte para la disciplina de enfermería en la forma que se utiliza una teoría de enfermería para la práctica de enfermería.
Generalidades del cáncer
Definición
En la actualidad podríamos definir el cáncer como un grupo grande y he-terogéneo de enfermedades cuyo factor común es un desequilibrio que se produce en la relación proliferación/muerte celular a favor de la acumulación de células, provocado por mecanismos genéticos o epigenéticos.
Las alteraciones genéticas pueden ser congénitas, adquiridas o de ambas, y son producidas por mutaciones de etiología multifactorial en cualquier célula susceptible del organismo. De esta manera, en un inicio se altera el funcio-namiento normal de algunos genes involucrados en la proliferación celular, apoptosis, envejecimiento celular y reparación del adn. Posteriormente, se alteran otros genes relacionados con los procesos de angiogénesis, invasión, motilidad, adhesión y metástasis, entre otros. La expresión cuantitativa y cua-litativa de estos procesos confiere a dicha célula características fenotípicas y biológicas de malignidad, que se traducen morfológica y evolutivamente por crecimiento y diseminación en sus diferentes modalidades y en grado variable según particularidades biológicas del tumor, anatómicas de su localización y
1 (Q. e. p. d.) Enfermera. Magíster en Enfermería. Profesora titular, Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
240
generales del huésped. Estas lesiones genéticas producen la enfermedad can-cerosa responsable de la aparición de uno o más tumores con evolución y pronóstico variables que, según las estadísticas, resulta incontrolable y mortal en la mayoría de los casos. (1)
Es usual asociar la palabra cáncer con muerte, pero no siempre este es el resultado. Miles de personas que han padecido esta enfermedad han logrado superarla con los tratamientos médicos indicados, con el apoyo de sus seres queridos y con una actitud de vida que siempre albergó la fe y la esperanza. (2)
EpidemiologíaActualmente la prevalencia del cáncer es de casi tres casos por mil habi-
tantes en todo el mundo. En Europa, el 22 % de los fallecimientos son causa-dos por esta enfermedad, lo que representa 850 000 casos al año. En España constituyó la segunda causa de muerte en la población, durante el año 2001. Según los datos más recientes, publicados por el Instituto Nacional de Es-tadística, el número de fallecidos por cáncer fue de 97 714 (61 202 hombres, 36 512 mujeres). Por tanto, el 28 % de los hombres y el 20 % de las mujeres fallecen como consecuencia de esta enfermedad. (3). En Colombia, un estu-dio realizado en el 2001 por Ochoa y Montaña, (4) con la base de datos del dane de los certificados de defunción de 2001 en Colombia, encontraron un reporte de 28 279 muertes por cáncer, que son el 14,7 % de todas las muertes del país y corresponden a una tasa de 65,7/100 000 habitantes. El 60 % de estas muertes ocurrieron en el hogar del paciente y en un 71 % se registró en afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (sgsss) me-diante el Régimen Contributivo o Subsidiado. En promedio, la edad oscila entre los 67 y los 72 años, siendo el grupo más frecuentemente afectado el de 60-79 años, que representó cerca de 50 % de todas las muertes y una tasa de mortalidad que se incrementa enormemente conforme aumenta la edad. Los tumores de estómago, pulmón, hígado y vías biliares fueron los de mayor mortalidad reportada. En relación con el tiempo de aparición, se encontra-ron las leucemias en los primeros años, luego estómago y cuello uterino en la mediana edad, finalmente pulmón, próstata y nuevamente estómago en las últimas décadas de la vida. Antioquia, Bogotá y Valle reportaron el mayor nú-mero de fallecimientos por cáncer, aunque en general las tasas más elevadas se encontraron en los departamentos del Eje Cafetero.
Otro estudio realizado en el año 2005 por los mismos autores reportan que de las 189 022 defunciones en Colombia el 17,8 % fueron por cáncer, para una tasa bruta de 81,3/100 000 habitantes. La edad promedio de las defunciones fue de 64,3 ± 18 años. Dos de cada tres defunciones ocurrieron en mayores de sesenta años. Entre los hombres, las primeras causas fueron los tumores de estómago, próstata, pulmón y bronquios, mientras que en las mujeres fueron los de mama, estómago y cuello uterino. Bogotá, Antioquia y Valle sumaron
Aplicar la teoría de Jean Watson en el proceso Caritas para facilitar las transiciones de la vida a vivir con cáncer
241
el 46 % de las defunciones, y los departamentos del Eje Cafetero, junto con Va-lle y Antioquia, presentaron las tasas más elevadas de muerte por cáncer. (5) Situación que también muestra el Instituto Nacional de Cancerología, en el Plan Nacional para el control del Cáncer en Colombia, publicado en el 2010, donde mencionan que para el año 2005 se registraron 30 693 defunciones por cáncer, que representaron el 16,3 %, del total de muertes. De estas, 15 195 fueron hombres y 15 498 corresponden a mujeres, con una tasa cruda de mor-talidad por cáncer de 71,8 y 71,6 por 100 000 habitantes respectivamente. (6)
Estrategias de intervención: prevención
La prevención del cáncer es una de las tareas que tiene el mundo para lograr que la inversión en salud descienda, para hacer que los estilos de vida saludables favorezcan actitudes y conductas preventivas y redunden en la promoción una mejor calidad de vida. Sin embargo, mientras todo esto lo logramos se debe preparar a las enfermeras y a los cuidadores familiares para saber cuidar a las personas que padecen el cáncer.
El cuidado del paciente oncológico está viviendo cambios sustanciales en los últimos años. Durante la evolución de la enfermedad, las personas con cáncer presentan unas necesidades físicas y psicológicas complejas, que deben ser tratadas adecuadamente. Incluso cuando la persona está en remisión com-pleta o “curado”, las encuestas de calidad de vida revelan la presencia de sín-tomas físicos y estrés psicosocial que alteran y condicionan su existencia. (7) Esto plantea de base, en una búsqueda de la excelencia, la continuidad de cuidados dispensados desde la oncología clínica, y al oncólogo, la necesidad de coordinar el cuidado específico en todas las fases.
Situación de enfermería
Melisa es una mujer de 56 años de edad. Es una mujer cálida y tranquila, que asiste al servicio de oncología ambulatoria. Está recibiendo tratamiento con Gemcitabina (Gemzar®), clasificado como antimetabolito y Avastin (Be-vacizumab®), anticuerpo monoclonal. Durante varios años ha sido paciente del servicio de oncología ya sea en hospitalización o ambulatorio. Hace doce años le fue diagnosticado un adenocarcinoma de mama, el cual fue tratado con radioterapia. Hace seis años se le diagnóstico cáncer de colon y hace un año y medio recibió el diagnóstico de adecarcinoma de pulmón. Ella mani-fiesta que vive feliz, trabaja fabricando artesanías, vive con su esposo hace más de treinta años, cree en Dios, a quien profesa una fe ciega y en quien guarda toda la esperanza y seguridad de volver a ser curada. Cuenta que le encanta comer helados, que cada vez que sale del tratamiento se va a comer helados ricos con chocolates. Manifiesta vivir feliz y que adora a su mascota y a su esposo. Cuando le pedimos el favor de que se describiera, manifestó que
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
242
sus situaciones de enfermedad habían producido en ella grandes cambios, tanto en su vida personal como en su forma de vivir.
Manifiesta que siente que ha cambiado tanto en su forma de pensar como en la de sus hábitos, así como en su vida espiritual y religiosa. Hoy se consi-dera una persona creyente, más sincera y ahora mira la vida con unos ojos diferentes; siente que la vida ha sido especial con ella y de esa forma ella ha cambiado su forma de pensar y de actuar. Piensa en los otros, se reconoce todas las cualidades buenas que tiene y las cultiva cada vez más. Da gracias al Todopoderoso por las oportunidades que le ha dado y piensa siempre en ayudar a otras personas que, como ella, padecen el cáncer.
Melisa debería recibir apoyo, compañía y educación por enfermería. Esto le serviría para aceptar los efectos secundarios que ocasiona la quimioterapia que actualmente está recibiendo. Melisa manifiesta que para ella la vivencia con la enfermedad sería más fácil si contara con más apoyo para la toma de medicamentos, tener a quién hacerle consultas o preguntas y suplir otras ne-cesidades que se le presentan.
A pesar de que no se me presentó la oportunidad de cuidarla, sentí un lla-mado de cuidado y por eso siempre la buscaba para ver cómo podría ofrecerle cuidado. El crecimiento fue recíproco: Melisa aprendió de su enfermedad y para mí fue una experiencia de aprendizaje espiritual, debido al gran fortale-cimiento de Melisa.
Justificación del trabajo fundamentado en la teoría de Jean Watson
Para la doctora Jean Watson el objetivo de la enfermería consiste en faci-litar la consecución por la persona de “un mayor grado de armonía entre la mente, cuerpo y alma, que engendre procesos de autoconocimiento, respeto por uno mismo, autocuración y autocuidado, al tiempo que alienta un mo-mento de diversidad”. (8) Este artículo retoma los procesos de caritas descri-tos por la doctora Watson (9) y, utilizando sus planteamientos, hace el análisis para dar cuidado de enfermería.
Una relación transpersonal de cuidado depende de:• Un compromiso moral para proteger y mejorar la dignidad humana,
en la cual se le permite a la persona determinar su propio significado.• La intención y deseo de la enfermera de afirmar la significancia subje-
tiva de la persona (yo-tú versus yo-ello).• La habilidad de la enfermera para ser consciente y detectar de forma
exacta los sentimientos y condición interna de otro. Esto puede ocu-rrir a través de acciones, palabras, comportamientos, conocimiento, lenguaje corporal, sentimientos, pensamiento, sentidos, intuición y así sucesivamente. (10)
Aplicar la teoría de Jean Watson en el proceso Caritas para facilitar las transiciones de la vida a vivir con cáncer
243
Proceso Caritas 1. Practicar la bondad para ser ecuánime con otros
El ser humano es, según Watson, “un estado del ser, caracterizado por una anticipación de un continuo estado de bienestar, o un estado mejorado o la liberación de una trampa percibida. La esperanza es la anticipación de un fu-turo que es bueno y que está basado en las relaciones con los demás. Esto da el significado y propósito de la vida, como también un sentido de lo posible”. (11)
Miller, (12) Kautz & Van Horn, (13), han descrito cómo las enfermeras pue-den ayudar a inspirar esperanza en las personas que cuidan y en sus familia-res, y en compensación inspiran esperanza en nosotros mismos.
Kautz (14) también describió cómo inspirar la esperanza en los estudiantes de enfermería. Cómo podemos inspirar esperanza en nosotros mismos y, de esta manera, tomar decisiones que traigan salud y desarrollo, convirtiéndose en las mejores condiciones para cuidar y sanar a otros. La esperanza es el sen-timiento que ha acompañado a Melisa durante gran parte del tiempo en que ha vivido su enfermedad; piensa que aún tiene mucho que hacer y que tiene esperanza en vivir.
Proceso Caritas 2. Estando auténticamente presente, habilitación, mantenimiento
de la fe, esperanza y sistema de creencia de sí mismo y de los demás
Uno de los pilares del cuidado es la presencia auténtica. Y, cuando se plan-tea, se identifica claramente el valor de la presencia, el valor del contacto, el estar ahí presente. Cuando se tiene seguridad de una sanación, como es el caso de Melisa, este se identifica claramente. En las personas con cáncer es frecuente encontrar la depresión, la soledad y sentir el olvido.
La teoría de Jean Watson, de cuidado humano en la labor de la enfermera, propone cuidar al ser humano como el ideal moral del oficio de la enfermera. Las enfermeras participan en cuidado humano para proteger, para realzar y para preservar humanidad, ayudando a individuos para encontrar el significado de la enfermedad, del dolor y de la existencia, como también para ayudar a otros a ganar conocimiento de sí mismo, autodominio y la búsqueda propia de la curación. La enfermedad no es enfermedad sino alguna disonancia dentro del uno mismo interno de una persona. Watson ve la salud como la unidad y armonía dentro del cuerpo, de la mente y del alma.
Proceso Caritas 3. Cultivar las prácticas espirituales propias y el yo transpersonal
La espiritualidad es esencial para el cuidado de la salud. Es esa parte de los seres humanos que busca el significado y el propósito en vida. La espirituali-dad en el ajuste clínico se puede manifestar como señal de socorro espiritual o como recursos de la fuerza. La creencia espiritual de las personas con cáncer puede afectar el diagnóstico y el tratamiento. El cuidado espiritual implica un aspecto intrínseco del cuidado, que es la base del cuidado compasivo y altruista, y es un elemento importante del profesionalismo entre los varios
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
244
profesionales del cuidado de la salud. También implica un elemento extrínse-co, que incluye la historia espiritual, recuento los componentes espirituales, como también los recursos de la fuerza y de la incorporación de la creencia espiritual de los pacientes y prácticas en el plan del tratamiento o del cuida-do. El cuidado espiritual es interdisciplinario, (15) ya que en el cuidado cada miembro del equipo interdisciplinario tiene responsabilidades de proporcio-nar cuidado espiritual. El capellán puede ser el experto espiritual entrenado para el cuidado en el equipo interdisciplinario de salud, lo cual lo convierte en un experto para desarrollar y para poner en práctica el plan de cuidado espiritual para el paciente, en un modelo de colaboración, (16) para que la persona enferma participe y esté motivada y decidida a tener en cuenta su es-piritualidad. En la situación de enfermería descrita, se identifica claramente el valor de la dimensión espiritual, (17) independiente de la religión que profese.
Enfermería juega un papel esencial en el cuidado espiritual; en el marco de la teoría de Jean Watson, manifiesta Sánchez “que la filosofía del cuidado de esta autora propone que la enfermería incluya una dimensión espiritual, in-cluso metafísica, del proceso de cuidado, y presenta la fe y la esperanza como un factor prioritario y característico de enfermería”. (18)
Proceso Caritas 4. Desarrollar y mantener una relación
de cuidado auténtica, de ayuda y de confianza
Para tener una relación de cuidado se amerita un principio básico que es la confianza; solo así se puede dar apoyo.
Aunque gran parte del cuidado que da enfermería está basado ampliamen-te en el conocimiento de las ciencias humanas, la singularidad de la profe-sión yace parcialmente en sus aspectos humanísticos y tecnológicos comple-mentarios. La enfermería está forjada con multitud de preguntas científicas y existencialistas. (16)
Kikuchi (19) propuso buscar respuestas filosóficas a las preguntas cualitati-vas de enfermería, en vez de hacerlo científicamente. Por lo tanto, es necesario describir la conexión basada en el marco del existencialismo ideológico de Bu-ber. (20) Esta conexión se refiere a una inmediata y total presencia con otros a través de un proceso existencial relativo, trascendental y reflexivo. Esta relación subjetiva trasciende más allá del mundo objetivo, como la relación yo-tú de la que habla Buber. La importancia del mundo externo depende de la conciencia y significado ligados a cualquier relación.
Existir, para Buber, ocurre en cada segundo y en cada relación. Uno sola-mente tiene que percibirlo. Esta constante invención y creación de la propia existencia ocurre a través de “la reciprocidad universal”. (20) Yo o los demás por sí mismos no pueden constituir una relación, pero la presencia de unos a otros es temporal e irreversible cambia de alguna forma, aún si solo ha tenido la experiencia de la relación. La naturaleza de la relación es doble, basada
Aplicar la teoría de Jean Watson en el proceso Caritas para facilitar las transiciones de la vida a vivir con cáncer
245
también en el diálogo de la relación entre lo ajeno, donde el otro es una cosa objetiva intencionada para llevar a cabo un propósito, o un tú conectado, una experiencia de autodescubrimiento interno carente de cualquier programa en el mundo exterior. “Las relaciones yo-eso involucran la percepción de las cosas como cosas, eventos como eventos, con calificación de lugar, tiempo y expectativas. Por el contrario, las relaciones yo-tú son inmediatas, sin concep-ción, propósito o anticipación. Existir en las relaciones yo-tú no es un proceso exclusivamente temporal, para que la experiencia trascienda el mundo mate-rial en una conexión divina en el alma. También debemos tener presente en el cuidado al otro que ese otro tiene alma, mente, cuerpo y espíritu. (10)
Conectarse a otros a través de las relaciones dialógicas, como se presenta acá, es la responsabilidad personal de cada humano. Movimientos existen-ciales se aprovechan a sí mismos a través de la vida; la opción es reconocer-los, incorporarlos a la realidad y añadir una dimensión personal es nuestra esencia. Esto es posible solamente a través de la aplicación consciente de uno mismo en un diálogo yo-tú, como es el ideal en la relación de cuidado.
En resumen, la conexión/separación paradójica, y la existencia de un po-der trascendental contribuye a las creencias fundamentales en la subjetividad ontológica y epistemológica. Cada individuo es coautor de su vida a través de la transformación derivada de las relaciones dialógicas. Relacionarse in-volucra elementos de trascendencia o relacionados con varios niveles del ser, a través de la entrega a algún poder más grande: la humanidad. Aprender puede ocurrir a través de una serie de conexiones/separaciones paradójicas con los demás en las relaciones que establezca y en el cuidado en los actos de cuidado. Mediante la comunicación cara a cara, se establece una relación y esa relación debe estar impregnada de confianza y apoyo mutuo para lograr dar y recibir el cuidado. (10)
Proceso Caritas 5. Estar presente y ser soporte
de las expresiones de sentimientos positivos y negativos
Algunos sentimientos encontrados, como el rencor, que dificultan de una a otra forma la aceptación, son difíciles de trabajar, más cuando esos senti-mientos no se reconocen y aceptan para lograr transcender y transformarlos. Expresar los sentimientos, ya sean ellos negativos o positivos, es uno de los primeros pasos que puso en práctica Melisa. A pesar de que la vida le estaba dando otras oportunidades positivas, ella había vivido hacia un corto tiempo experiencias negativas. En los procesos de vivir la cronicidad, se requiere un total reconocimiento de los sentimientos negativos y positivos, que le ayuda de manera profunda a plantearse soluciones para lo negativo, pero a su vez a fortalecer los aspectos positivos que vive.
La presencia de la enfermera ayuda a los pacientes a sanar todos los as-pectos de su bienestar a través del descubrimiento de sus conflictos internos
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
246
para iniciar el proceso de curación de adentro hacia afuera. Esta evolución y el crecimiento facilitan una sensación de plenitud y equilibrio. Este enfo-que integral a la atención de las enfermeras, desafía a centrar su atención no solo en las necesidades físicas del paciente, sino también en sus necesidades emocionales, espirituales y psicosociales. Por ejemplo, la presencia fortalece relaciones, restablece la confianza y la esperanza, y mejora la autoestima.
Según Finfgeld-Connett, “los investigadores aluden a generar mejoras en el estado fisiológico y en el uso de términos tales como la recuperación, la remisión y la curación”, así como “la disminución del dolor” y una “mejor experiencia” de la muerte. (21) Por otra parte, Rankin y Delashmutt mani-fiestan que la presencia de “tener un impacto positivo en la recuperación, la remisión, la curación y la confianza, hace que los pacientes identifiquen que la presencia es más importante que la atención específica de la habilidad, cuan-do no se trate de cuidados intensivos o situación de emergencia”. (22)
La presencia beneficia mutuamente tanto al paciente como a la enfermera, a través de la autorreflexión, la curación y el crecimiento personal. Como declaró Finfgeld-Connett, “gracias a la presencia, las enfermeras también ex-perimentaron un mayor bienestar mental”. De la misma manera, el trabajo aporta satisfacción y confianza propia, aumenta el aprendizaje y se adquiere más maduración, tanto a nivel personal y profesional. (21)
Proceso Caritas 6. Utilizar creativamente el yo y todas las formas
de conocimiento como parte del proceso de cuidado, involucrándose
en el arte de la práctica de cuidado y sanación
Podemos afirmar que Jean Watson, con su teoría de cuidado humano, es una de las primeras pensadoras que habla del cuidado de sanación. En la situación de enfermería encontramos que Melisa se motiva a buscar prác-ticas de sanación. En la actualidad, las enfermeras deben poner en práctica una enfermería basada en la evidencia, con una fundamentación teórica y conceptual impregnada de una base filosófica del cuidado humano. También deben tener una actitud abierta, no reduccionista, que le permita a la persona seleccionar prácticas complementarias o alternativas que le fortalezcan la fe, la esperanza, la aceptación a la persona que está viviendo una enfermedad crónica, como el cáncer.
Los seres humanos no pueden ser tratados como objetos; no pueden ser separados de su identidad, de los otros, de la naturaleza y del universo. El paradigma afectuoso lleva a la curación, y está ubicado dentro de una cosmo-logía que es tanto metafísica como trascendental en el desarrollo humano en este mundo. El contexto requiere de un sentido de la reverencia y la solemni-dad con respeto a la vida y a todos los seres vivientes.
Con ideas visionarias con respecto a la naturaleza de la enfermería, Wat-son tiene otras miradas de enfermería para las próximas décadas. (23) No
Aplicar la teoría de Jean Watson en el proceso Caritas para facilitar las transiciones de la vida a vivir con cáncer
247
solamente tener su visión, servicio e inteligencia promovieron una idea de la enfermería como una identidad profesional independiente, sino que su pers-picacia ha llevado a que las enfermeras ejerzan su profesión de una manera en que se alcanza su sentido más profundo, de su propio ser como enfermeras y de su oficio. Este es el terreno de la inteligencia del corazón, de la presencia, la sabiduría innata, y de la pasión moral del profesional, y no simplemente de la obtención de conocimientos científicos convencionales, o “tecnociencia”, es decir, versión peyorativa de la aplicación de la ciencia de la salud. (24). Efectivamente, Watson ha recusado la perspectiva ontológica poco profunda de tecnociencia, para insistir en incluir la intersubjetividad, la relación trans-personal, sagrada, transformativa, es decir, el conocimiento y las dimensiones morales necesarias a un auténtico conocimiento de los seres humanos por otros seres humanos. Así, Watson ha llegado a postular una nueva visión de una ciencia, (25) más afectuosa y sagrada.
A los enfermos como Melisa, que sin conocer ni haber estudiado una “práctica de cuidado humano”, todas las caritas propuestas por la autora Jean Watson les ayudan a su cuidado y a su sanación.
Proceso Caritas 7. Involucrarse en la experiencia genuina de la
enseñanza-aprendizaje, que atiende a la totalidad y a la esencia,
buscando moverse dentro del marco de la referencia del otro
Melisa manifiesta que ella ha asistido a unos talleres que dictan en la insti-tución a donde acude al tratamiento ambulatorio Esos talleres son de autoayu-da y de información sobre la enfermedad, la forma de aceptar la enfermedad y cómo cuidarse. En esos talleres, manifiesta Melisa,
“se hacen amigos y amigas, se recibe orientación y además uno comparte con muchos pacientes que viven situaciones más difíciles y eso sirve mucho. […] en algunos casos, todo lo que uno oye le sirve para reflexionar de lo que le pasa a cada uno para hacer una mayor reflexión”.
Para enseñar cuidado es necesario conocer al otro. Watson postuló una metodología apropiada para estudio de lo humano, con las siguientes caracte-rísticas: (1) una filosofía de la libertad humana, la elección, la responsabilidad; una creencia en el ser humano y su espiritualidad y en su cultura; (2) una bio-logía y psicología del holismo (un no reducible, de la persona de no divisible e interconexión con otros y con la naturaleza), una mente, cuerpo, espíritu; (3) una ontología del tiempo y el espacio; (4) un contexto de los eventos de interhumano, los procesos y las relaciones; (5) una cosmovisión científica que está abierta, (6) y un método que permite descubrir lo estético, lo empírico y valores humanos. (26) La teoría de Jean Watson (27) nos permite conocer al otro ser humano con el propósito de innovar nuevos planes de cuidado fun-damentados en una filosofía de cuidado humano.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
248
Proceso Caritas 8. Crear un ambiente de sanación a todos los niveles, a través de
los cuales sean potenciadas la totalidad, la belleza, el confort, la dignidad y la pazCuando se tiene una enfermedad crónica como el cáncer, la persona indi-
vidualmente piensa más en curarse, “en saber que un día la enfermedad ya no existe”. Dice Melisa: “todas las cosas que hago o que hecho han sido con un solo propósito: curarme, o sanarme”.
La teoría de Jean Watson ha resultado de una práctica holística, de intentar cuidar a partir de una dirección de vida que lleva ante profesionales hacia la identidad, el conocimiento mayor, la reflexión, y la exploración espiritual como la herramienta esencial de la enfermería en ejercicio holístico. (28) En la literatura existente se insinúa un viaje al interior de la persona, que sea estimulante y fascinante, (29) pasado curiosamente por sanadores de enfer-mería, por la transformación profunda apasionante de desafíos personales y por experiencias misteriosas, sobre los que algunos pacientes rara vez han informado. Anteriormente, (30) tratar de investigar este viaje (31) “sagrado” al interior de la persona fue planteado como un estudio fenomenológico her-menéutico, (32) en participantes revisados en el proceso de transiciones y en las experiencias diferentes de las enfermeras como sanadoras (33).
El modelo de cuidado humano como un fundamento conceptual de Wat-son (26, 34) está empleado como una razón fundamental teórica, favorecedo-ra para el análisis del cuidado humano. La enfermería de curación afectuosa de Watson ha sido vista como acierto para una investigación respecto a las reflexiones interiores de sanación, tanto para las personas enfermas como para los enfermeros.
Proceso Caritas 9. Cubrir las necesidades básicas con una conciencia
de cuidado intencionado, suministrando lo esencial del cuidado
humano que potencia en la armonía mente, cuerpo y espíritu,
es decir, la totalidad en todos los aspectos de cuidado
Melisa manifiesta: “he aprendido enfermería; yo no sabía hacer muchas cosas, por ejemplo, yo no sabía qué se hacía con una persona cuando vomita. Ya yo sé qué debo hacer cuando siento ganas de vomitar. Sé que esta sensación pasa si mentalmente yo me ayudo y si después de un tiempo tomo algo que me guste y que no esté caliente. Sé además que debo reponer el líquido que he perdido”.
En el cuidado de la persona se muestran las necesidades básicas que debe sa-tisfacer. Cuando se está viviendo una enfermedad crónica, la valoración de las necesidades se centra en aquellas necesidades o más síntomas que se presen-tan por los efectos secundarios de los medicamentos que se estén recibiendo, o por las mismas complicaciones que se van presentando en la evolución de la enfermedad.
Aplicar la teoría de Jean Watson en el proceso Caritas para facilitar las transiciones de la vida a vivir con cáncer
249
Partiendo de la teoría de las necesidades humanas básicas, la autora Virgi-nia Henderson identificó 14 necesidades básicas y fundamentales que tienen todos los seres humanos, que pueden no satisfacerse por causa de una enfer-medad, o en determinadas etapas del ciclo vital. Son factores físicos, psicoló-gicos o sociales. (35)
Normalmente, estas necesidades están satisfechas por la persona cuando esta tiene el conocimiento, la fuerza y la voluntad para cubrirlas (se es inde-pendiente); pero cuando algo de esto falta o falla en la persona, una o más necesidades no se satisfacen, por lo cual surgen los problemas de salud (se es dependiente). Es entonces cuando la enfermera tiene que ayudar o suplir a la persona para que pueda tener las necesidades cubiertas. Estas situaciones de dependencia pueden aparecer por causas de tipo físico, psicológico, socioló-gico o relacionado a una falta de conocimientos.
Virginia Henderson, citada por Sánchez, (18) parte del principio de que todos los seres humanos tienen una serie de necesidades básicas que deben satisfacer. Dichas necesidades son normalmente cubiertas por cada individuo cuando está sano y tiene los suficientes conocimientos para ello.
Proceso Caritas 10. Ampliación y atención a las dimensiones
y misterios de la propia vida/muerte, dar cuidado espiritual a uno
mismo y a la persona que cuida, permitir y estar abierto a los milagros
atendiendo a lo espiritual y misterioso que permite un milagro
Melisa manifiesta: “¿Usted no piensa que todo cuanto me ha sucedido a mí ha sido un milagro?¿ Piense que yo he tenido cáncer de seno, cáncer de colon y ahora tengo cáncer de pulmón y mire cómo estoy, feliz confiada en que Dios me va a sanar”. Es fundamental para la enfermería comprender que sus pacientes tienen y viven una espiritualidad que es diferente a su religión, pero que en la mayoría de las veces están articuladas.
La espiritualidad es una parte aceptada del dominio de la enfermería. El conocimiento teórico, clínico y empírico en enfermería indica que la discipli-na reconoce la relevancia de la espiritualidad para la práctica clínica y para la investigación. (36) La verificación del bienestar espiritual es esencial para la salud de los individuos. Así pues, dicha verificación se encuentra dentro del dominio de la enfermería y es un componente integral del conocimiento en esa área. Con este conocimiento del bienestar espiritual, se asumió el estudio de la definición y los indicadores críticos. (37)
Se requiere contar con escalas que permitan evaluar el bienestar espiritual o la espiritualidad. En este caso nos vamos a referir a la escala de Jarel. El propósito del desarrollo de esta escala fue proporcionar una herramienta de análisis o verificación para las enfermeras y otros profesionales del área de la salud. El bienestar espiritual es una construcción compleja. Las respuestas a los elementos individuales de la escala pueden dar pistas acerca de las posibles
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
250
preocupaciones del paciente/residente. A medida que dichas preocupaciones afloren, la discusión concienzuda de la enfermera puede llevar a un mayor conocimiento de las fortalezas y recursos personales de parte del individuo, y la enfermera entonces podría identificar esos recursos que pueden incor-porarse mutuamente en la planeación de los cuidados que se van a brindar. Con el paso de los años ha ido aumentando el número de profesionales de la salud que han informado sobre el beneficio del uso de la Escala Jarel con los pacientes en una variedad de lugares y ambientes. Este hecho ha sido de gran utilidad para el desarrollo de dicha herramienta. Por lo tanto, enfermería de-bería aprovechar estas herramientas que le permiten conocer más a las perso-nas enfermas crónicas que cuida, para lograr fortalecer este componente que le ayuda en un mejor pronóstico y la aceptación de su tratamiento.
En conclusión, podemos reconocer el aprendizaje que logra el enfermero, gracias a la observación y de reflexión de las caritas del cuidado humano des-critas por Jean Watson. También, que estas estrategias de cuidado fortalecen el ejercicio de la enfermería y que conviende darlas a conocer a las personas enfermas y sus cuidadores.
Referencias
(1) Ferbeyre L, Salinas JC. Bases genéticas y moleculares del cáncer. Segunda parte. Gamo. 2005;4(3):76-81.
(2) Arranz P, Cancio H. Counselling: Habilidades de información y comunicación con el paciente oncológico. Gil F, editor. Manual de psico-oncología. Madrid: Nova Sidonia; 2000. p. 39-56.
(3) Jemal A, Thomas A, Murray T, Thun, M. Cancer statistics, 2002. CA Cancer J Clin. 2002;52:23-47.
(4) Ochoa FL, Montoya LP. Mortalidad por cáncer en Colombia 2001. CES Medicina. 2004;18(2):19-36.
(5) Ochoa FL, Montoya LP. Mortalidad por cáncer en Colombia 2005. Rev Fac Med. 2009;57(4):304-315.
(6) Instituto Nacional de Cancerología. Plan Nacional para el Control del Cáncer en Colombia. 2010-2019. Bogotá: 2010. p. 9.
(7) Ahmedzai SH, Walsh D. Palliative medicine and modern cancer care. Semin Oncol. 2000;27(1):1-6.
(8) Watson, J. Nursing: Human science and human care. Norwalk, CY: Appleton- Century-Crofts; 1985.
(9) Marlienne G, Donald DK. Applying Watson’s caring theory and caritas processes to ease life transitions. J Hum Caring. 2010;14(1):11-14.
(10) Watson J. Transpersonal nursing as ontological artist. Watson J, Montgomery B, Dossey L, editors. Postmodern nursing and beyond. Churchill Livinstone; 1999. p. 94.
Aplicar la teoría de Jean Watson en el proceso Caritas para facilitar las transiciones de la vida a vivir con cáncer
251
(11) Watson J. Nursing: The philosophy and science of caring. University Press of Colorado Re-edition; 2008.
(12) Miller JF. Hope: A construct central to nursing. Nurs Forum. 2007;42:12-19.
(13) Kautz D, Van E. Promoting family integrating to inspire hope in rehab patients: Strategies to provide evidence-based care. Rehabil Nurs. 2009;39:168-173.
(14) Kautz DD. Inspiring hope in our rehabilitation patients, their families and ourselves. Rehabil Nurs. 2008;33:148-153.
(15) American Medical Association. Principles of medical ethics [en línea] [citado 26 Mar 2011]. Disponible en: http://www.amaassn.org/ama/pub/category/ 2512.html
(16) Puchalski CM, Lunsford B, Harris MH, Miller R, Tamara MA. Interdisciplinary spiritual care for seriously ill and dying patients: A collaborative model. Cancer J. 2006;12(5):398-416.
(17) Gordon T, Mitchell DA. Competency model for the assessment and delivery of spiritual care. Palliat Med. 2004;18:646-651.
(18) Sánchez B. Dimensión espiritual del cuidado de enfermería. Un análisis de los aspectos históricos y teóricos. En: Grupo de cuidado. Avances en el cuidado de enfermería. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia; 2010.
(19) Kikuchi JF. Nursing questions that science cannot answer. Kikuchi H, editor. Simons philosophic inquiry in nursing. Newbury Park, CA: Sage; 1992.
(20) Buber MI. The knowledge of man. Selected Essays. Harpercollins College Div; 1965.
(21) Finfgeld-Connett D. Meta-synthesis of presence in nursing. J Adv Nurs. 2006;55(6):708-714.
(22) Rankin EA, Delashmutt MB. Finding spirituality and nursing presence: The student’s challenge. J Holist Nurs. 2006;24(4):282-287.
(23) Martin MA. New Zealand and the Centre for Human Care. Adv Pract Nurs Q. 1997;3(1):85-87.
(24) Davis-Floyd R, St John G. The transformative journey. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press; 1998.
(25) Watson J. Caring science as sacred science. Philadelphia: FA Davis; 2005.
(26) Watson J. Reflections on different methodologies for the future of nursing. En: Leininger M, editor. Qualitative research in nursing. Philadelphia: JB Lippincott Co; 1985.
(27) Watson J. The theory of human caring: Retrospective and prospective. Nurs Sci Q. 1997;10(1):49-52.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
252
(28) Hamsley MS, Glass N, Watson J. Talking the eagle’s view: Using Watson’s conceptual model to investigate the extraordinary. Rockville, MD: Aspen Publishers; 1988.
(29) Geddes NJ. The experience of personal transformation in healing touch (HT) practitioners: A heuristic inquiry (unitary paradigm) [tesis]. Virginia Commonwealth University; 1999.
(30) Slater VE, Maloney JP, Krau SD, Eckert CA. Journey to holism. J Holist Nurs. 1999;17(4):365-383.
(31) Millman D. Sacred journey of the peaceful warrior. Novato, CA: New World Library; 1991.
(32) Hemsley M. Walking two worlds: Transformational journeys of nurse healers [tesis]. Lismore, NSW, Australia: Southern Cross University; 2003 [citado 3 Abr 2011]. Disponible en: http://thesis.scu.edu.au/adt-NSCU/public/adt-NSCU20051011.091738/index.html
(33) Hemsley M, Glass N. Storytelling and nurse healers: Energetic of the not ordinarily encountered. Sacred Space. 2002;3(2):4-13.
(34) Watson J. Nursing: The philosophy and science of caring. Boston: Little Brown & Co; 1979.
(35) Marriner T, Ann AM. Virginia Henderson: Definición de la enfermería clínica. Modelos y teorías de enfermería. Quinta edición. Madrid: Elsevier; 2003. p. 98-111.
(36) Puchalski CM. The role of spirituality in care of seriously III, chronically and dying patients: A time for listing and caring. New York: Oxford University Press; 2006.
(37) Hungelmann JA, Kenkel-Rossi H, Klassen L, Stollenwerk R. Focus on spiritual well-being: harmonious interconnectedness of mind-body-spirit. Geriat Nurs. 1996;17(2):262-266.
253
Factores de riesgo de caída de pacientes:
una mirada a los servicios de hospitalización
Jenny Carolina Rojas Barbosa1
Miguel Antonio Viveros Erazo2
Mónica Paola Quemba Mesa3
Según la Organización Mundial de la Salud (oms), se calcula que en los paí-ses desarrollados hasta uno de cada diez pacientes sufre algún tipo de daño durante su estancia en el hospital, y en los países en desarrollo el riesgo es aún mayor. Uno de estos daños se asocia a la caída de pacientes, situación que según esta misma organización causa alrededor de 424 000 muertes anuales, lo que la convierte en la segunda causa mundial de mortalidad por lesiones no intencionales. (1) La oms presentó en el mes de octubre de 2004 la alianza mundial para la seguridad del paciente (2) con el fin de orientar a las institu-ciones que prestan servicios de atención en salud en todo el mundo para que establezcan políticas y estrategias como medidas que lleven a la reducción de la ocurrencia de eventos adversos. La caída hospitalaria de pacientes tiene implicaciones para la institución sanitaria, para el paciente y su familia, he-cho que hace necesario que su abordaje resida en la prevención, a través de la detección e intervención en los factores de riesgo que hacen susceptible al paciente a sufrir este evento, por condición propia o del entorno.
La caracterización del panorama de factores de riesgos de caída de pacien-tes de esta institución provee soporte científico para formular estrategias en el marco de la seguridad del paciente. El presente estudio identifica los factores de riesgo que contribuyen a que se presenten caídas hospitalarias de pacientes en el servicio de hospitalización, con el fin de gestionar el riesgo existente. Este panorama se elaboró a partir del análisis de los factores de riesgos de caídas encontrados en los pacientes hospitalizados en un mismo momento en el servicio, a través de la implementación de una lista de chequeo (valorando factores extrínsecos e intrínsecos) y datos obtenidos a partir de la revisión de los registros de hospitalización del servicio durante tres meses continuos.
1 Enfermera. Universidad Nacional de Colombia.2 Enfermero. Universidad Nacional de Colombia.3 Enfermera. Universidad Nacional de Colombia.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
254
El estudio indica qué factores propios del paciente, como la polimedicación, y factores del entorno, como la presencia de obstáculos en la habitación del paciente, son característicos de este servicio en particular. Las políticas en torno a la seguridad del paciente que se implementan en la institución deben ser acordes a la realidad del servicio para garantizar su eficacia.
Metodología
Se utilizó un diseño de estudio cuantitativo, el cual contempla un análisis retrospectivo y otro transversal de los datos. A partir de los resultados obte-nidos en el proceso de investigación transversal y a los resultados del proceso retrospectivo del estudio, se hizo un contraste y una relación que dio como resultado un panorama de riesgo ajustado a la realidad del servicio de hospi-talización de la institución.
Población y muestra
En el proceso transversal de la investigación, la población estaba confor-mada por los pacientes hospitalizados en el servicio de hospitalización de la institución en el momento en que se determinó realizar el muestreo (hombres y mujeres adultos y adultos mayores). El momento en que se tomó esta mues-tra estuvo determinado bajo un condicionante: que la ocupación del servicio fuera superior al 90 %. Esta muestra estuvo constituida por 44 pacientes (92 % de ocupación), a los cuales se les valoraron los factores de riesgos de caídas intrínsecos o propios y los extrínsecos o del entorno en el cual estaban.
En el proceso de investigación retrospectiva del estudio, se acudió a los registros del libro de ingreso y egreso del servicio, donde se tomó una mues-tra representativa de las hospitalizaciones durante tres meses continuos. Esta muestra estuvo constituida por 927 pacientes entre hombres y mujeres (adul-tos y adultos mayores) hospitalizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2009. Los datos recolectados fueron los factores de riesgo intrínsecos o propios del paciente que estaban registrados en el libro de ingre-so y egreso de pacientes (género, edad, patologías y días de hospitalización).
Instrumentos de recolección de información
En el proceso transversal de la investigación del estudio se valoraron los factores de riesgo de caídas intrínseco y extrínseco de los pacientes interna-dos en el servicio de hospitalización. Para la valoración de estos factores se acudió en primera instancia a la búsqueda de un instrumento previamente elaborado, para lo cual se consultaron las bases de datos Academic Search Complete, Medline y Scielo. Con esta estrategia de búsqueda, se encontra-ron 50 documentos publicados entre el año 2002 y el 2010, entre los cuales existían artículos investigativos y protocolos de manejo de riesgo de caídas hospitalarias.
Factores de riesgo de caída de pacientes: una mirada a los servicios de hospitalización
255
En la búsqueda se encontraron varios instrumentos de valoración de ries-gos de caídas, pero ninguno se adaptaba a las condiciones propias del centro hospitalario, por lo que se estructuró una herramienta que contó con la vali-dez de contenido por parte de un experto. Los estudios base para la elabora-ción de este instrumento son Protocolo de valoración y medidas de preven-ción a pacientes adultos con riesgo de caídas en la atención hospitalaria de Cobo; Protocolo de contención y prevención de caídas del hospital da costa, Burela; Protocolo para la prevención de caídas en pacientes hospitalizados, Secretaría de salud de México y Estudio prevención de caídas, Sociedad espa-ñola de enfermería de urgencias y emergencias.
Método
El estudio se desarrolló en cuatro fases:
Fase IRevisión bibliográfica sobre los factores de riesgo de caídas hospitalarias
de pacientes. Búsqueda de un instrumento de valoración para el riesgo de caídas adecuado para la institución hospitalaria.
Fase IIElaboración de un instrumento para valorar factores de riesgo de caídas
hospitalarias (lista de chequeo) y aplicación del mismo. En esta fase también se tuvo en cuenta la muestra que fue de 44 pacientes (nivel de ocupación que correspondía al del 92 %), y se tomo el día 17 de noviembre de 2010 en el turno de la mañana.
Fase IIIRecolección de datos del libro de ingreso y egreso de pacientes. Los meses
que se tomaron fueron octubre, noviembre y diciembre de 2009. Se encon-traron un total de 927 registros (entre hombres y mujeres adultos y adultos mayores).
Fase IVTabulación y descripción estadístico del panorama de riesgos de caídas del
servicio de hospitalización, análisis de resultados y elaboración de recomen-daciones.
Resultados y análisis
Factores de riesgo de caídas del entorno, recolectados
a través de la lista de chequeo
Los factores de caídas del entorno encontrados se priorizaron por medio de un diagrama de Pareto, el cual nos permite ver cuáles son los factores que,
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
256
al ser modificados, tendrían mayor impacto en la disminución del riesgo (ver gráfica 1). Los más representativos son: (fe 17) la presencia de obstáculos en general (24,3 %), (fe 18) utilización equipo para deambular (19,7 %), (fe 6) timbre de llamado inadecuado (13,8 %), (fe 15) equipo mobiliario fuera de su lugar (12,5 %) y (fe 1) barandilla cama abajo (11,8 %).
140
100
120
80
60
40
20
0FE17 FE18 FE6 FE15 FE1 FE16 FE7 FE12 FE19 FE2 FE10
0,00 %
10,00 %
20,00 %
30,00 %
40,00 %
50,00 %
60,00 %Frecuencia% Acumul.80 %
70,00 %
80,00 %
90,00 %
100,00 %
Gráfico 1. Diagrama de Pareto para factores extrínsecos de riesgo de caídas (2010)
Factores de riesgo de caídas propios del paciente,
recolectados a través de la lista de chequeo
Los factores de caídas propios del paciente valorados a través de la lista de chequeo se priorizaron por medio de un diagrama de Pareto, el cual permite ver cuáles son los factores más frecuentes y que necesitan mayor cuidado por parte del personal de enfermería (ver gráfica 2). Los más representativos son: (F 13) polimedicación, (F 3) edad superior a 75 años, (F 1) déficit de movilidad, (F 9) nicturia, (F 12) portadores de dispositivos externos que interfieren en la movilidad. Estos factores inherentes al paciente no se pueden modificar directamente. Sin embargo, se pueden manejar por medio de acciones que mitiguen la susceptibilidad del paciente. Para lograr esto es preciso caracteri-zarlos en el servicio de hospitalización.
120
100
80
60
40
0F13 F3 F1 F9 F12 F10 F6 F7 F8 F11 F2 F5
0,00 %
10,00 %20,00 %30,00 %
40,00 %
50,00 %
60,00 % Frecuencia
% Acumul.
80 %
70,00 %
80,00 %
90,00 %100,00 %
Gráfico 2. Diagrama de Pareto para factores intrínsecos de riesgo de caídas (2010)
Factores de riesgo de caída de pacientes: una mirada a los servicios de hospitalización
257
Entre los medicamentos que aumentan el riesgo de caídas los más frecuen-tes son los antihipertensivos (52 %) y los diuréticos (13,41 %). Estos medica-mentos coinciden con los mencionados en el protocolo para la prevención de caídas en pacientes hospitalizados, según la Secretaría de salud de México. (3) Se puede considerar que son factores representativos dada su alta frecuencia de uso, por lo que se deben tener en cuenta al estructurar intervenciones en-caminadas a la gestión del riesgo.
Comparación de los factores de riesgo de caídas propios de los pacientes
encontrados en la revisión de los registros de los tres últimos meses de 2009
con los encontrados a través de la lista de chequeo en noviembre de 2010
Tabla 1. Edad, días de estancia y género años 2009 y 2010
Variables 2009 2010
Edad (moda) 79 80
Días de estancia 4,7 5,45
GéneroFemenino 51 % 54,5 %
Masculino 49 % 45,5 %
Teniendo en cuenta que la moda de la edad encontrada en ambos muestras varía entre 79 y 80 años, podemos afirmar que es un factor de riesgo de caídas intrínseco prevalente en la institución, puesto que la oms afirma que entre el 28 % y 34 % las personas mayores de 65 años sufren al menos una caída al año y que este porcentaje aumenta con la edad. (4)
En cuanto a los días de estancia hospitalaria se observó que en la muestra tomada en noviembre de 2010, el 30 % de los pacientes llevaban 7 o más días de estancia de hospitalización, y de la muestra tomada del último trimestre del 2009, el 21 % de los pacientes fueron hospitalizados por 7 o más días. Para Muñoz y otros, en su estudio Strategy for the prevention of adverse events in the hospitalized elderly patients, (5) se considera como factor de riesgo de caídas una estancia hospitalaria igual o superior a 7 días. Basados en esta pre-misa, se puede afirmar que en el servicio de hospitalización del 21 % al 30 % de los pacientes presenta los días estancia como un factor de riesgo de caídas.
Con respecto al género hay un mayor porcentaje de mujeres, ya que este supera entre un 2 % y 10 % al de la población masculina, aspecto que coincide con lo planteado por Suelves, Martínez y Medina en su estudio Lesiones por caídas y factores asociados en personas mayores de Cataluña, España, en el cual afirman que “las mujeres sufren más caídas y más lesiones que los hom-bres”. (6) Por lo tanto, se puede afirmar que el que la mayor parte de los pa-cientes hospitalizados en el servicio de hospitalización de la institución sea de mujeres es un factor de riesgo intrínseco de caídas presente. Sin embargo, hay
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
258
que tener en cuenta planteamientos como el del protocolo para la prevención de caídas en pacientes hospitalizados de la Secretaría de salud de México, (7) en el cual se afirma que para las personas mayores de 65 años el deterioro fisiológico sufrido incrementa el riesgo de caídas sin distinción de género.
Tabla 2. Patologías más frecuentes que aumentan el riesgo de caída
2009 2010
EPOC 16,7 % HTA 19,3 %
IVU 14,4 % EPOC 17,1 %
NAC y otras patologías respiratorias
14,2 % Arritmias y otras patologías cardiacas 11,4 %
DM 11,6 % NAC y otras patologías respiratorias 10,2 %
HTA 9,2 % Problemas visuales 7,9 %
Arritmias y otras patologías cardiacas 5,7 % Problemas auditivos 5,7 %
Celulitis en miembros inferiores 5,6 % IVU 4,5 %
ICC 4 % DM 4,5 %
ECV, AIT, otros 3,6 % ECV, AIT, otros 3,4 %
Síndrome vertiginoso 3,1 % Delirium, trastornos mentales 3,4 %
En cuanto a las patologías que aumentan el riesgo de caídas, tomando como referencia las diez más frecuentes, las que coinciden en ambas muestras son: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc), hipertensión arterial (hta), infección de vías urinarias (ivu), neumonía adquirida en comuni-dad (nac) y otras patologías respiratorias, diabetes mellitus (dm), arritmias y otras patologías cardiacas y enfermedad cerebro vascular (ecv), accidente isquémico transitorio (aic) y otros. Esto nos muestra que la existencia de una elevada presencia de patologías que aumentan el riesgo de caídas es un riesgo inherente a las condiciones de los pacientes que son atendidos en este servicio.
Conclusiones
• Al revisar el estado del arte sobre factores de riesgo de caídas de pacien-tes en los servicios de hospitalización, se encuentra que el fenómeno sigue clasificándose en factores de riesgo propios del paciente y exter-nos o del ambiente, pero llama la atención el análisis de la situación de la relación enfermera-paciente en los servicios asistenciales.
• La diversidad de listas de chequeos de factores de riesgo de caídas si-gue siendo un mecanismo de tipo administrativo para conocimiento, seguimiento y control a cargo del personal de enfermería.
Factores de riesgo de caída de pacientes: una mirada a los servicios de hospitalización
259
• La edad y el estado fisiopatológico son los principales factores de ries-go de caídas en los servicios de hospitalización.
• Entre los factores de riesgo de caídas extrínsecos más representativos del servicio de hospitalización se encontraron: presencia de obstáculos en la habitación del paciente, utilización de equipos para de ambula-ción y timbre inadecuado.
• Entre los factores de riesgo de caídas intrínsecos más representativos del servicio de hospitalización se encontraron: polimedicación, edad mayor o igual a 75 años, déficit de movilidad y uso de dispositivos ex-ternos.
• Al comparar los resultados obtenidos con respecto a la muestra to-mada del último trimestre del año 2009, se ratifica que los factores de riesgo extrínsecos, o del entorno, descritos son propios del contexto del servicio de hospitalización de la institución analizada.
• Las políticas instituciones en cuanto a la seguridad del paciente deben estar en función de una caracterización bien establecida de los factores de riesgo de caídas propios de cada servicio, a través de la gestión del riesgo, que, si bien es una herramienta administrativa, facilita hacer un análisis interdisciplinario para clasificar el riesgo, generar herra-mientas para controlar lo identificado y repercutir en la reducción del riesgo.
• Enfermería es una profesión que cuenta con las herramienta necesa-rias en el medio hospitalario para ser participe de forma activa en la gestión del riesgo de eventos adversos, como es el caso de las caídas hospitalarias.
Recomendaciones
Recomendaciones para factores de riesgo intrínsecos (del paciente)
• Los pacientes que sean valorados y cumplan con el criterio de ser ma-yores de 75 años deben tener acompañamiento permanente. En caso contrario se debe instruir al paciente para que pida ayuda al moverse, si lo precisa.
• En estancias hospitalarias iguales o superiores a 7 días, se recomienda que se evalúe el riesgo de caídas cada 48 horas y se ajuste el plan de cuidado de acuerdo a la evolución del paciente.
• En pacientes que cursen con alguna de estas patologías (tabla 2), rea-lizar mínimo tres rondas de seguridad por turno por cada habitación, observando e interviniendo en las situaciones que lo ameriten (baran-dilla de la cama abajo, banco de altura lejos, timbre no accesible, etc.).
• Se recomienda que durante la administración de medicamentos se dé instrucciones claras al paciente y a los familiares sobre los efectos adver-sos de medicamentos, haciendo énfasis en qué hacer ante la presencia
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
260
de estos efectos (llamado inmediato al personal de enfermería). El pro-fesional de enfermería deberá entrenar a su personal auxiliar para que identifique estos efectos adversos.
• En pacientes que a la valoración del riesgo de caídas presenten altera-ciones como hemiparesia parcial o total, parálisis cerebral y discapaci-dad física por amputación o malformaciones que afectan la movilidad, se recomienda que durante la estancia se les pregunte continuamente sobre su percepción del equilibrio.
• En pacientes que presenten alteraciones de la eliminación como nic-turia o incontinencia urinaria se recomienda que la administración de medicamentos diuréticos no se dé en las horas previas al descanso nocturno, y colocar el pato al alcance del paciente.
Recomendaciones para factores de riesgo extrínsecos
• Se recomienda que los cables de los equipos de la unidad se sujeten por medio de abrazaderas para que no sean obstáculos que potencien el riesgo de caída de pacientes.
• Se recomienda que los timbres de llamada estén instalados en la cabece-ra de la cama con extensión al alcance del miembro superior dominan-te del paciente. Asimismo, que se enseñe al paciente y a los familiares sobre el uso adecuado de este dispositivo, además de responder oportu-namente a su llamado.
• Enseñar al paciente y familiares al momento del ingreso al servicio de hospitalización sobre cómo utilizar los atriles, las sillas de ruedas, bombas de infusión o cualquier otro equipo de rodamiento durante la deambulación.
Referencias
(1) WHO.int. Caídas [página principal del sitio web], Centro de prensa: WHO.int. 2010 [citado 7 Nov 2010]. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets /fs344/es/index.html
(2) Organización Mundial de la Salud. Calidad de la atención: seguridad del paciente. 59.ª Asamblea mundial de la salud. 109.ª reunión 5 de diciembre de 2001 [en línea] [citado 8 Nov 2010]. Disponible en: apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_22-sp.pdf
(3) Almazán MR. Protocolo para la prevención de caídas en pacientes hospitalizados [monografía en Internet]. México: Secretaría de Salud de México; 2010 [citado 9 Nov 2010]. Disponible en: www.salud.gob.mx/unidades/cie/cms_cpe/.../ppcaidas15122010.pdf
(4) Organización mundial de la salud. Calidad de la atención: seguridad del paciente. Informe de la secretaría [en línea] [citado 10 Oct
Factores de riesgo de caída de pacientes: una mirada a los servicios de hospitalización
261
2012]. Disponible en http://www.binasss.sa.cr/seguridad/articulos/calidaddeatencion.pdf
(5) Muñoz MA, Sáenz EE, Enríquez I, Rey MA, Quintela V, Román A. Estrategia para la prevención de eventos adversos en el anciano hospitalizado. Gerokomos [Internet]. 2009 [citado 9 Nov 2010];20(3):118-122. Disponible en: http://scielo.isciii.es/pdf/geroko/v20n3/comunicacion3.pdf
(6) Suelves JM, Martínez V, Medina A. Lesiones por caídas y factores asociados en personas mayores de Cataluña, España. Rev Panam Salud Pública. 2010;27(1):37-42.
(7) Instituto Nacional de Rehabilitación. Protocolo para la prevención de caídas en pacientes hospitalizados [en línea] [consultado 10 Oct 2012]. Disponible en http://iso9001.inr.gob.mx/Descargas/iso/doc/PRT-DQ-02.pdf
265
Aportar desde la perspectiva del cuidado de enfermeríaLuz Patricia Díaz Heredia1
Olga Janeth Gómez Ramírez2
Natividad Pinto Afanador3
Los objetivos de desarrollo del milenio son ocho, y fueron pactados en el 2000 por 189 países, durante la Cumbre del Milenio. Allí se comprometieron a crear, en los planos nacional y mundial, un entorno propicio para el desa-rrollo y la eliminación de la pobreza. (1)
La meta propuesta de lograr el desarrollo y eliminar la pobreza se con-vierte en el marco en el cual las naciones, las instituciones y las personas de todos los sectores deben aportar. Desde esta perspectiva, la enfermería puede contribuir a ese fin común con el cuidado, a través de las acciones en salud que las enfermeras desarrollan en los diferentes ámbitos, de la humanización de los servicios de salud y de la defensa de las persona en situación de vulne-rabilidad, entre otras.
Esta parte final recoge las reflexiones, las experiencias y los procesos de investigación concernientes al cuidado de enfermería como un constructo central para la disciplina. A partir del reconocimiento que las enfermeras otorgan al cuidado en los diferentes niveles (empírico y teórico), se muestran los posibles aportes que se pueden ofrecer para el logro de las metas del mile-nio en lo referente al fomento de la salud de la población.
Concretamente, el cuidado de enfermería es propuesto como el eje articula-dor de las intervenciones que los profesionales brindan para mitigar, disminuir, eliminar, corregir, restaurar, promover, abogar, educar y transformar; en últi-mas, para fomentar la calidad de vida en las personas en su cotidianidad, para que de esta manera cuenten con las herramientas para afrontar las diferentes situaciones que ponen en riesgo su salud, para alcanzar el desarrollo y evitar las situaciones que generan la pobreza.
Se presentan también trabajos de reflexión en relación con la inclusión de terapias complementarias al cuidado como el Reiki, una estrategia para
1 Enfermera. Doctora en Enfermería. Profesora asociada, Universidad Nacional de Colombia.
2 Enfermera. Magíster en Enfermería. Candidata a Doctora en Enfermería. Profeso-ra, Universidad Nacional de Colombia.
3 (Q. e. p. d.) Enfermera. Magíster en Enfermería. Profesora titular, Universidad Nacional de Colombia.
266
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
mejorar la calidad de vida y el bienestar. Se enfatiza en el ámbito de la es-piritualidad como un elemento que hace parte del ser humano y que tiene un significado especial para el momento de cuidado. Complementando este enfoque, se plantea que el máximo propósito del cuidado es aliviar el sufri-miento como una forma de resaltar la labor de enfermería en el cuidado de la experiencia de salud humana, a través del acompañamiento a las personas que sufren en la búsqueda del significado.
Esta parte, además, contiene artículos centrados en el fundamento teóri-co y conceptual que permiten vislumbrar la transformación de la enfermería a fin de desarrollar el liderazgo de servicio. De igual manera, se presentan los fundamentos epistemológicos y ontológicos que facilitan el ejercicio de la práctica del cuidado de enfermería. Las teóricas que fundamentan la práctica del cuidado, como Leninger, Watson y Rogers, entre otras, y la utilización de teoría de mediano rango.
Al leer esta parte, se pueden identificar los conceptos y supuestos que apor-tan de alguna forma a lograr un sustrato, para lograr las metas del milenio; estas se fundamentan en el cuidado humano, la humanización, el cuidado, los elementos ontológicos y epistemológicos del cuidado de enfermería.
Referencias
(1) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe de desarrollo humano 2001. Poner el adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano. Nueva York: Ed Mundi Empresa Libros; 2001. p. 268.
267
¿Por qué hablamos de cuidado humanizado en enfermería?
Luz Nelly Rivera Álvarez1
Álvaro Triana2
Sonia Espitia Cruz3
Iniciamos el presente trabajo en el 2003, como enfermeros de la Clínica del Country, movidos por el interés de conocer la percepción de las personas a quienes cuidábamos4 y de sus familias, sobre el cuidado de enfermería brin-dado en esta institución. Conformamos un pequeño grupo, aunados por la disciplina, el estudio, el amor y la motivación de lograr trans-formaciones en nuestra práctica de cuidado clínico. Inicialmente, partimos de una revisión sistemática del concepto de cuidado de enfermería; de hecho hay muchos au-tores, muchas teorías, muchos significados y muchos encuentros con colegas y profesoras que nos permitieron iniciar, conocer y recorrer este camino de investigación, disfrutar de su recorrido y de las múltiples posibilidades que ofrecen sus diferentes senderos. A ello se le suma la deliberación que emerge en cada uno de ellos, y la respectiva toma de decisiones reflexionadas y pru-dentes. En definitiva, ha sido un camino donde viene floreciendo, además del cuidado de cada uno como persona, el cuidado hacia el otro como com-pañero de viaje, y la valoración de la importancia de la interdependencia en nuestras relaciones humanas.
De este recorrido, surgió el instrumento Percepción de cuidado humani-zado de enfermería (pche), fundamentado en la teoría del cuidado humano transpersonal de Jean Watson, (1) en la teoría de la enfermería como cuidado, de Boykin y Schoenhofer, (2) y también en el estudio Experiencia de recibir un cuidado de enfermería humanizado en un servicio de hospitalización, de Alvis et al. (3). Las cualidades emergentes del cuidado de enfermería humanizado
1 Enfermera. Doctoranda en Educación y Sociedad, Universidad de Barcelona. Profesora asociada, Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia.
2 Enfermero. Candidato a Magíster en Enfermería.3 Enfermera. Magíster en Enfermería, Universidad Nacional de Colombia.4 A lo largo del texto emplearemos también la noción de persona cuidada, para
referirnos al paciente, pues consideramos que esta expresión está más acorde con los conceptos de Boykin y Schoenhofer.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
268
que percibieron las personas de este estudio están en íntima relación con las teorías de Jean Watson y de Boykin y Schoenhofer.
Es así que el instrumento pche se desarrolló a partir de las categorías emergentes del estudio cualitativo-fenomenológico de Alvis et al., instru-mento que fue presentado ante un panel de expertos, entre ellos, profesoras de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, perso-nal de enfermería y médico de la Clínica del Country, y también fue sometido a validación facial por parte de personas hospitalizadas en la Clínica. Como resultado, el instrumento constó de 50 ítems enunciados de forma positiva, en una escala de Likert de 4 opciones, junto con una pregunta abierta.
En el año 2005, se realizó el estudio Percepción de comportamientos de cui-dado humanizado de enfermería en la Clínica del Country con la participación de 137 personas hospitalizadas y 137 cuidadores familiares. Los resultados y avances teóricos se presentaron en publicaciones de enfermería (4, 5), y en los Seminarios Internacionales de Cuidado de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia.
Posteriormente, Reina y Vargas (6) midieron la validez de contenido y va-lidez facial del instrumento pche, con un diseño de investigación metodoló-gica realizada en 12 personas hospitalizadas y/o su cuidador permanente en la Clínica del Country, y con un panel de once expertos en el área de inves-tigación en enfermería. La validez facial atribuida por los pacientes arrojó un índice de acuerdo de 0,94, y la validez facial de los expertos presentó un índice de acuerdo de 0,78. La validez de contenido atribuida por los expertos, arrojó un índice de validez de contenido de 0,83.
De igual manera, las principales contribuciones de este trabajo giran en torno al análisis cualitativo, tanto de forma como de fondo, que los expertos realizaron al instrumento, entre las que destacan la revisión de la operacio-nalización y el respaldo teórico del concepto cuidado humanizado de enfer-mería.
Por tal razón, hemos continuado nuestra revisión sistemática sobre el concepto de cuidado humanizado, los aportes investigativos que se han rea-lizado alrededor de la temática y el estudio de las ultimas transformaciones de la teoría de cuidado transpersonal de Jean Watson, insumo teórico que presentaremos a continuación. Esta revisión bibliográfica de las produc-ciones científicas viene siendo realizada en bases de datos (Medline, Lilacs, Cinahl, scielo).
Lo anterior, junto con los aportes del estudio metodológico de Reina y Var-gas, nos ha permitido realizar un proceso de deconstrucción del instrumento pche (al final del artículo se presentan las Categorías de Cuidado Humani-zado del instrumento pche), siguiendo los referentes teóricos del concepto de cuidado humanizado, y los lineamientos de los expertos. A patir de ello, inciamos una segunda medición de la validez facial y de contenido del pche
¿Por qué hablamos de cuidado humanizado en enfermería?
269
(2.ª versión), por parte de un panel de expertas conformado por enfermeras investigadoras en el cuidado de enfermería. Actualmente está en la fase de análisis de las valoraciones de las expertas.
Un cuidado que nos humaniza
El concepto de humanización corresponde a la “acción y efecto de huma-nizar”, (7) y humanizar es “hacer una cosa más humana, menos cruel, menos dura para los hombres: ‘Humanizar el trabajo en las minas’. prnl. Hacerse más humano, menos cruel o menos severo. Sinónimo de Humanarse”. (7) Este ha-cerse humano (del lat. Humanus) implica tres significados 1. adj. Del hombre o de la humanidad (del lat. Humanitas, atis). 2. (con, en) Se aplica a la persona que siente solidaridad con sus semejantes y es benévola o caritativa con ellos. 3. Ser humano. (7)
Así como la humanización ha estado presente en toda la evolución de la humanidad, y su deseo es subrayar la importancia del bien fundamental y la dignidad de la persona para eliminar su sufrimiento y sus causas, (8) el cui-dado también ha estado presente en el desarrollo humano, como garantía de su conservación, continuidad y evolución.
El cuidado (del lat. cogitatus, pensamiento). “En la Edad Media cuidar sig-nificaba siempre pensar, juzgar. En los idiomas modernos, el énfasis reflexivo se ha ido perdiendo y se ha acentuado, en cambio, un sentido asistencial, pro-tector, de ayuda y de colaboración. Etimológicamente cuidar es cogitar. En los orígenes históricos cuidar era una actividad de reflexión y crítica, e implica-ba necesariamente conocer, discernir, establecer el ser de algo, sin duda para protegerlo, defenderlo y conservarlo”. (9) De acuerdo con Peña, el cuidado se refiere a la solicitud y atención para hacer bien algo y a la acción de cuidar (asistir, guardar, conservar). “El significado propio del cuidado (el proyectar-se a sí mismo y el poder ser de la persona [soportada la autora en la filosofía Heideggeriana] requiere asumir una ética de la responsabilidad. El cuidado, en su sentido más general, requiere no solo cuidarse a sí mismo, sino también cuidar de los demás y del medio o espacio circundante en el cual se vive”. (10)
De esta manera, el cuidado al otro se presenta como esencia (eje y corazón) de la práctica de enfermería, como garantía para la convivencia de las especies y, como hecho innato de estas por preservar su mundo y la continuidad del mismo, e incluso dejar huella y legado histórico. Por ello somos el resultado del cuidado y del no-cuidado ejercido los unos con/en los otros a través de la historia. (5) Hemos sustituido los términos sobrevivencia del texto original por convivencia, descuido por no-cuidado y sobre por con/en. La conviven-cia para nosotros está más cercana al significado real de lo que implica cuidar, conservar, convivir. Hablamos también del no-cuidado, porque creemos que existe lo uno –el cuidado–, y lo otro –el no-cuidado–. Y preferimos omitir la
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
270
palabra “sobre”, que siempre implica algo/alguien por encima del otro, y esto sería propio de un estado de sobrevivencia y no de convivencia
Un cuidado que parte de un saber empírico, místico y natural, para con-vertirse lentamente en experiencia, tradición y asociación, (11) y que lleva im-plícito en él un saber filosófico, ético, político, científico, estético y espiritual.
Asimismo, la enfermería evolucionó conjuntamente con la historia de la humanidad y del cuidado. (11) Para estas autoras, el cuidado de enfermería rompe con la fragmentación binaria –cuerpo–mente, salud y enfermedad– “[…] es un cuidado integrador, humanizado,5 que favorece una vida mejor y más saludable; es un cuidado terapéutico. Ese cuidado terapéutico es una acción que se desarrolla y termina en y con la persona, y está lleno de valor (ético y estético); es un bien necesario [Citando a (Prado y Souza, 2002)]”.
Abordar la humanización en los servicios de salud y el cuidado de enfer-mería implica ubicarnos bajo el paradigma de la complejidad, y capacidad de aprender y desaprender, construir y deconstruir, organizar y desorganizar, crear y recrear; es también la capacidad de autorregulación, de saber dialo-gar, de andar serenamente ante la incertidumbre. Esta posición nos permite valorar todas “las dimensiones de la persona, la política, la cultura, la organi-zación sanitaria, la tecnología, la formación de los profesionales de la salud, el desarrollo de los planes de cuidados, entre otros, […] y sus relaciones: rela-ción directa con el paciente, relación con el trabajo interdisciplinar, relaciones institucionales, relación de la persona con los grupos con los que se planifica, decide el presente y se juega el futuro del hombre”. (8)
La humanización también es una cuestión ética, pues presupone un sis-tema de valores tácitamente humano. De acuerdo con Backes et al., la hu-manización “es un sistema complejo de organización y de civilización que respeta la autonomía de los individuos, la diversidad de las ideas, la libertad de expresión y el rescate de la subjetividad. […] La humanización es un pro-ceso de transformación de la cultura organizacional que necesita reconocer y valorizar los aspectos subjetivos, históricos y socioculturales de los clientes y profesionales, para mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de la asistencia, por medio de la promoción de acciones que integren los valores humanos a los valores científicos”. (12)
Estos autores realizaron un estudio cualitativo y comparativo que exploró los significados de los valores que conducen a la humanización en profesio-nales de enfermería, de medicina y del grupo de humanización de un hospital de la región sur del Brasil. Partiendo de la pregunta “¿Cuál es el significado de los valores y principios que orientan su práctica como profesional del área de la salud?” emergieron tres categorías:
5 Las itálicas son nuestras.
¿Por qué hablamos de cuidado humanizado en enfermería?
271
a. El trabajo como realización personal /profesional. La humanización sur-ge del placer profesional al trabajo y, al mismo tiempo, del clima orga-nizacional favorable y de las adecuadas condiciones de trabajo.
b. Unir las competencias técnicas y humanas para la práctica profesional. Pa-ciente y profesional son sujetos destinatarios del cuidado en las más di-versas formas y expresiones, y, como tal, demanda valorización y recono-cimiento de sus necesidades, y de la atención necesaria para obtener con-diciones de desarrollar el cuidado humanizado en las prácticas de salud.
c. Experimentar el cuidado humanizado. El cuidado humanizado co-mienza cuando el profesional entra en el campo fenomenológico del paciente y es capaz de detectar, sentir e interactuar con él, es decir, es capaz de establecer una relación de empatía centrada en la atención al cliente y en un ambiente para percibir la experiencia del otro y cómo él la vive. El vivir el cuidado humanizado se refuerza en el compromiso personal y colectivo al concretizar las prácticas, como capaces de res-catar la dimensión humana en los diferentes espacios y expresiones. En esta perspectiva, el cuidado humanizado como esencia de la vida recorre desde los pequeños actos de pensar, de ser y de hacer, hasta la configura-ción de un proceso de cuidar.
Concluyen que los profesionales de la salud viven el cuidado humaniza-do aliado a la competencia técnica y humana, y con la ejecución personal y profesional dentro de un proceso dinámico y continuo de cuidar valorando al ser humano.
Otra investigación de donde emerge el concepto de cuidado humanizado es el estudio cualitativo de Barbosa y Azevedo, quienes estudiaron los signifi-cados y percepciones sobre el cuidado de enfermería en la Unidad de Cuidado Intensivo, de enfermeros, familias y un paciente. Los relatos permiten desta-car que las relaciones interpersonales basadas en el acogimiento, en el vínculo y en la relación terapéutica pueden crear un proceso humanizado de cuidado, que resulta determinante para la disminución de los miedos, de las inseguri-dades y de los conflictos psíquicos por los cuales pasan los acompañantes y las personas hospitalizadas. Concluyen que la presencia de un discurso hu-manizado por parte de los enfermeros sugiere la posible reorganización de los saberes y de las prácticas en torno a la construcción de una política de aten-ción que esclarezca las vicisitudes de la vida y las diversas manifestaciones del adolecer para promover salud. Los autores creen que la contemplación de la atención humanizada puede rescatar la lógica del saber integral, disminuyendo la atención biomédica, fragmentada, y concibiendo al hombre como un todo, singular, dotado de cuerpo, mente, espíritu y relaciones sociales. (13)
En el estudio descriptivo, interpretativo, fenomenológico de Nascimiento y Lorenzini, se buscó comprender las dimensiones del cuidado humano a
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
272
través de su práctica en la uci por los profesionales de la salud, clientes y fa-miliares, desde una perspectiva teórica del cuidado transpersonal y complejo. De su análisis hermenéutico emergieron doce dimensiones del cuidado, entre ellas, el cuidado humanizado, en el cual el cuidador se muestra como un ser humano que respeta y valora en su existencia al ser cuidado, rescatando ade-más la importancia del toque afectivo; “Tocar representa el propio cuidado, la sensibilidad y la solidaridad del profesional. El toque se revela como actitud humanística, fortaleciendo el vínculo y proporcionando el encuentro entre cuidador y ser cuidado”. (14)
Es un toque afectivo y decidido (purposeful touch), que trasciende el con-tacto físico, y que manifiesta el tacto como un saber en las relaciones inter-personales. De acuerdo con Van Manen, “el tacto desarrolla la capacidad afectuosa hacia lo singular: la singularidad de cada ser humano, la singu-laridad de cada situación y de las vidas individuales”. (15) Las ideas de este pedagogo nos permiten reflexionarlas y concluir que el enfermero con tacto sabe qué decir, qué hacer y qué no decir y qué no hacer; cultiva en sí mismo la sensibilidad para ver, escuchar y reaccionar ante el otro, y esta sensibilidad depende de la relación que tengamos con él.
Los anteriores aportes evidencian que las personas cuidadas valoran más los aspectos del cuidado que tienen relación con la valoración del ser humano como un todo: la empatía, el compromiso, la comunicación, el afecto, el tacto, la presencia y la atención integral que se le presta dentro de las instituciones hospitalarias, es decir un cuidado humanizado y transpersonal. (16) El cuida-do no solo requiere que la enfermera sea científica, académica y clínica, sino también un agente humanitario6 y moral, como copartícipe en las transaccio-nes de cuidados humanos. (17)
Con base en el principio hologramático de la complejidad, “el todo está en la parte que está en el todo”, (18) se nos permite aprehender sobre las cuali-dades del cuidado humanizado como un todo que está en la relación enfer-mero-persona cuidada, y el conocimiento de esta relación establecida entre enfermero-persona cuidada nos habla de ese cuidado humanizado, conver-gidos en un proceso dialógico que trasciende el reduccionismo y el holismo. Para vivir el cuidado humanizado profesional de enfermería requiere partir de sí para estar con/en/para el mundo, viviendo unas prácticas de cuidado impregnadas de los valores originarios (la confianza, el cuidado y el amor), capaces de rescatar la dimensión humana en los diferentes espacios y expre-siones. Requiere también de un optimismo crítico que lo impulse hacia un compromiso cada vez más crítico, como un agente que transforma, dinamiza, moviliza y potencia las prácticas del cuidado, con una profunda y obediente fe en la lucha por humanizar la vida en sí. (19)
6 (del lat. Humanitas, -atis; adv. Humanitariamente) adj. Caritativo. sin. Humano. (7)
¿Por qué hablamos de cuidado humanizado en enfermería?
273
Cómo se relaciona la noción “cuidado humanizado”
con la teoría del cuidado humano transpersonal de Jean Watson
En los pasados 30 años, Watson ha desarrollado y evolucionado su teo-ría, la cual consideramos que es transformadora, dinámica y congruente con nuestra época. Enlaza los valores antiguos y eternos: la ética esencial del amor, respaldada por la filosofía europea contemporánea de Emmanuel Le-vinas y Knud Logstrup, por la teoría del cuidado y por la poesía antigua y la sabiduría de las tradiciones. (20) Situada desde un paradigma del cuidado humano transpersonal, sus reflexiones giran en torno al ideal moral, el sig-nificado de la comunicación y el contacto intersubjetivo en coparticipación del sí (self) como un todo; (21) sus fundamentos ontológico y epistemológico están orientados al significado de la experiencia vivida y a la comprensión de las interacciones entre medio ambiente-humano, persona-vida espiritual o humano-humano, y su praxis busca mantener la armonía y el bienestar. (22)
Cuadro 1. Algunas reflexiones sobre el cuidado humano transpersonal de Jean Watson
Para entrar en este nuevo espacio de amor, cariño, cara y corazón, espacio que sustenta la infinidad de la humanidad, debemos considerar las siguientes prácticas:
Suspender la función y el estatus: honrar a cada persona, su talento, sus regalos y sus contribuciones son esenciales para la totalidad.
Hablar y escuchar sin emitir juicios, trabajando desde el significado compartido y los valores comunes.
Escuchar con compasión y con todo el corazón, sin interrumpir: escuchar la historia del otro es un regalo de sanación en sí mismo.
Aprender a estar quieto, a centrarse en uno mismo al tiempo que se acoge el silencio para la reflexión, la contemplación y la claridad.
Reconocer que la práctica del cuidado y el amor transpersonales trasciende el ego y nos une, de humano a humano, de espíritu a espíritu, en un espacio donde nuestra vida y nuestro trabajo no están separados.
Honrar la realidad de que todos somos parte del viaje del otro: todos vivimos nuestro propio camino hacia la sanación como parte de la infinidad de la condición humana: el trabajo nos sana y contribuye a la sanación del todo.
El cuidado humano transpersonal ocurre en una relación yo-tú, y como contacto es un proceso que transforma, genera e incrementa el proceso po-tencial del healing,7 (21) como una reconstitución del ser. El cuidado humano transpersonal es una conexión espiritual entre dos personas que trasciende el propio ego, el aquí y ahora, el espacio y la historia de vida de cada uno, que permite conservar la dignidad y el healing del ser humano cuidado y cuida-dor. Haciendo referencia a lo que es sagrado.
En su reciente libro teórico Caring science as Sacred Science, Watson ex-pande el trabajo original sobre cuidado humano ahora como ciencia del cui-
7 Este término significa recomposición, restauración y reconstitución y nunca debería ser entendido como curación. (23)
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
274
dado dentro de un contexto ético, moral, filosófico y científico, guiada por los trabajos de Emmanuel Lévinas, Ética del cara a cara, y Knud Logstrup, el sostener el alma del otro en nuestras manos. En este último trabajo teórico presenta el concepto “Clinical caritas o caritas processes”, como yuxtaposi-ción y extensión de los diez Carative Factors. Este concepto evoca el amor y el cuidado, que emergen desde un paradigma expandido, para conectar con las dimensiones existencial y espiritual y las experiencias del proceso de la vida humana. (24)
Su marco teórico de la ciencia del cuidado y práctica propone que enfer-mería, individual y colectivamente, promueva la evolución y profundización en lo humano que contribuya a la preservación de la humanidad. Esto es co-herente y análogo a los significados emergentes del cuidado humanizado en los estudios mencionados anteriormente, en los cuales se rescata la importan-cia de la valorización del ser, la integralidad, la preservación de la dignidad del ser humano, la empatía, la preocupación, el acogimiento, el vínculo, la importancia de los pequeños actos de pensar, ser y actuar, la concepción del hombre como un todo, el tacto, y así sucesivamente. La teoría del cuidado humano transpersonal se nos presenta como un soporte teórico para nuestro concepto de cuidado humanizado de enfermería; ambos propenden por la hu-manización y la preservación de la humanidad.
Los carative factors/caritas processes son a su vez la savia de nuestras ca-tegorías de cuidado humanizado, a saber: dar apoyo emocional, dar apoyo físico, la empatía, cualidades del hacer de enfermero, la proactividad y el priorizar al ser humano. (3) Como crítica a nuestro trabajo anterior, aprecia-mos un reduccionismo al situar y clasificar cada categoría a un factor de Jean Watson; posteriormente, al realizar procesos autorreflexivos y lecturas más críticas y profundas al trabajo de esta teórica, llegamos al consenso de que cada categoría del estudio contiene implícita y tácitamente los factores del caritas processes. Por lo tanto, no pretendemos asignar un factor determinado a cada categoría, sino evidenciar que estos factores viven en cada categoría planteada.
A continuación presentamos una breve revisión del caritas processes: (24)1. Practicar el amor, la amabilidad y la coherencia dentro de un contexto
de cuidado consciente. Todos ellos, además de la empatía y la preocupa-ción, hacen referencia a un sistema de valores altruistas.
2. Ser auténtico, estar presente, ser capaz de practicar y mantener un sis-tema profundo de creencias y un mundo subjetivo de su vida y del ser cuidado. En este factor las creencias del paciente son estimuladas, hon-radas y respetadas como influencias significativas en la promoción y mantenimiento de la salud.
3. Cultivar sus propias prácticas espirituales y transpersonales de ser. Este cultivar implica sensibilidad de sí y reconocimiento de sus sentimien-
¿Por qué hablamos de cuidado humanizado en enfermería?
275
tos, que conduce a la autoaceptación y crecimiento del ser, como cami-no para la sensibilidad y aceptación de los otros.
4. Desarrollar y mantener una auténtica relación de cuidado, de ayuda y confianza. En la relación de cuidado humano transpersonal, el enfer-mero entra en la experiencia de la otra persona, y la otra puede entrar en la experiencia del enfermero. Esto es un arte y un ideal de la inter-subjetividad en el cual ambas personas están involucradas.
5. Estar presente a y dar apoyo durante la expresión de sentimientos positi-vos o negativos, como una conexión con el espíritu profundo de sí mismo y del ser cuidado. Escuchar a y respetar la historia del otro y todas las magnitudes de sentimientos que acompañan esta podría ser el acto de restauración –healing– más grande que la enfermera pueda ofrecer.
6. Usar creativamente la presencia del ser, de todas las formas de conoci-miento y los caminos múltiples de ser/hacer como parte del proceso de cuidado para comprometerse artísticamente con las prácticas del cuidado y protección. Este enfoque creativo involucra todas las facultades del ser, saberes, instintos, intuición, habilidades, tecnología, lógica cientí-fica, conocimiento estético, empírico, ético, personal y aún espiritual.
7. Comprometerse de manera genuina con la experiencia de la práctica, de la enseñanza y del aprendizaje; que atienda al todo de la persona y sus significados: atento a estar dentro del marco de referencia del otro. Este factor se desarrolla hacia un rol de entrenamiento en el cual la persona se va convirtiendo en su mejor maestro, en contraste al rol convencional de impartir información.
8. Crear un ambiente protector en todos los niveles: físicos, no físicos, energía ambiental, donde se está consciente del todo, de la belleza, de la comodi-dad, de la dignidad y de la paz. Las áreas que involucra este factor son comodidad, privacidad, seguridad, limpieza y ambiente estético. Pero además Watson sugiere e invita a considerar al práctico de enfermería y su conciencia del cuidado (promoción del healing, armonía, presencia, e intencionalidad) como el ingrediente crítico del medio ambiente; por ejemplo, su tacto, su rostro, su voz, sus manos, su corazón, su cuerpo,8 su arte, y así sucesivamente.
9. Asistir a las necesidades humanas, intencional y conscientemente, con un cuidado humano esencial, que potencializa la alianza mente, cuerpo y espíritu. Se honra de esta manera la unidad del ser, y se permite que emerja toda la dimensión espiritual. Para Watson todas las necesidades
8 “El conocimiento se plasma en el cuerpo […] los ojos son el reflejo del alma. Esto significa que los seres humanos se reflejan desde el interior, y el mundo se refleja desde el exterior […] en una mirada vemos y somos vistos y en una mirada, se refleja o se expresa el alma”. (15)
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
276
son unificadas e interdependientes; todas las necesidades son igualmen-te importantes y deben ser valoradas y respondidas desde un cuidado restaurador.
10. Estar abierto y atento a la espiritualidad y a la dimensión existencial de su propia vida y del ser cuidado. Este factor reconoce aspectos místicos, filosóficos y metafísicos de la experiencia y fenómeno humano, los cua-les no son conformes a la visión convencional de ciencia y pensamiento racional.
Categorías de cuidado humanizado del PCHE
Para finalizar, reconceptualizaremos/redefiniremos cada categoría de cui-dado humanizado de enfermería del instrumento pche, luego de un largo proceso de deconstrucción de las mismas. Siguiendo los aportes evaluativos de los expertos del estudio de Reina y Vargas, hemos decidido sustraer las categorías: sentimientos del paciente, características del enfermero, y dispo-nibilidad para la atención. Las razones de ello obedecen a que las acciones que definen y nombran a dichas categorías están presentes de manera transversal, tácita e implícita en las categorías restantes.
El cuidado humanizado nos habla de relaciones que humanizan y nos hu-manizan en el cuidado de los unos a los otros, en el cuidado de sí y para sí y, en el cuidado desde sí. Nos nombra una manera de estar en el mundo, de sentir y vivir la vida, con nuestra “presencia presente” en el estar-ahí, con/en el Otro y en el estar-en mí. Por ello, para nosotros el cuidado se humaniza con, para y desde las personas cuidadas y cuidadoras.
Son sus acciones las que nos hablan, porque ellas están vitalizadas por la reflexión, por la intencionalidad, por el querer estar-ahí presentes para el Otro. Por ello, también queremos sustraernos de hablar de comportamientos, porque nombrar el cuidado desde un comportamiento es mecanizarlo, es ha-blar de algo de afuera que solo se ve, y que no se alcanza a sentir y presenciar la fuerza reflexiva y significativa de la acción, la vitalidad de una acción de cuidado sentida, pensada y significada.
¿Por qué hablamos de cuidado humanizado en enfermería?
277
Tabla 1. Categorías del cuidado humanizado de enfermería
Categoría Nueva conceptualización
Dar apoyo emocional
Esta categoría comprende acciones de cuidado de enfermería que trascienden al contacto físico. Hace referencia a la presencia intencional del enfermero por ad-mirar, escuchar y reaccionar ante la singularidad de cada ser humano, generando relaciones intersubjetivas inspiradas en valores como la confianza y el amor. Esta presencia del enfermero es un sentir con/en el otro, es un “estar ahí”, es una disponibilidad y preocupación inefable por la otra persona.
Dar apoyo físico
Esta categoría comprende acciones de cuidado de enfermería relacionadas con el contacto físico, inspiradas en un tacto delicado y sutil que logra preservar la dignidad del otro. Manifestada en acciones de cuidado que cubren las necesidades físicas, el manejo del dolor y la comodidad física de la persona cuidada.
Empatía
Esta categoría comprende acciones de cuidado de enfermería con carácter dialéctico que permiten al enfermero comprenderse a sí mismo y a el otro en la experiencia vivida en el cuidado de enfermería. Sus principales elementos son la escucha activa, el diálogo, la presencia y el apoyo durante la expresión de sentimientos, el respeto por el otro como sujeto único y, de igual manera que en el apoyo emocional, es un sentirse cuidado en la totalidad del ser.
Cualidades del hacer del enfermero
Esta categoría refleja las cualidades y valores que caracterizan la práctica de enfermería, como son: la disponibilidad para el otro, el trato cordial, la explicación anticipada de los cuidados, la educación oportuna y suficiente para el promover y potenciar el autocuidado, la abogacía, la responsabilidad y el compromiso. Acciones de cuidado implícitas en una práctica de enfermería experta, reflexiva y crítica.
Proactividad
Esta categoría comprende acciones del enfermero con una alta abogacía y disponibilidad hacia el otro, propio de un cuidado de enfermería que identifica las necesidades del otro y su estado de ánimo. Está dispuesto a dar información oportuna, clara y suficiente para que la persona cuidada y su familia puedan tomar decisiones, a responder preguntas en un lenguaje comprensible y a dar orientaciones preventivas y promotoras del cuidado de la salud.
Priorizar al ser cuidado
Esta categoría trae implícitamente la valoración del ser cuidado como sujeto único, copartícipe en la experiencia del cuidado de enfermería, donde hay un respeto por su subjetividad, es decir, un respeto a sus creencias, sus valores, su lenguaje, sus normas, su intimidad, sus formas de ser/estar en el mundo.
Conclusiones
Por lo tanto, afirmamos que el cuidado humanizado y el cuidado humano son conceptos que están imbricados, se complementan, se fusionan antes que antagonizarse. Están fundamentados en las relaciones interpersonales y transpersonales que rescatan aquellos valores que dignifican al ser humano. El cuidado humanizado y cuidado humano persiguen el engranaje de los
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
278
aspectos tecnológicos, con los humanísticos, sociales y culturales, buscando ejercer una ética de la responsabilidad, y expresando dicha articulación en acciones de cuidado llenas de sentido, pensamiento reflexivo y significado. Igualmente comparten el énfasis sobre la necesidad de contemplar y benefi-ciar con sus acciones a la persona cuidada, la persona que cuida y al entorno circundante en el cual se vive.
Consideramos que el instrumento pche contiene en sí las cualidades pro-pias del cuidado humanizado de enfermería, que están fundamentadas on-tológica y epistemológicamente en los principales conceptos de la teoría de cuidado humano transpersonal de Jean Watson.
Referencias
(1) Neil RM, Marriner A. Jean Watson: Filosofía y ciencia del cuidado. En: Marriner A, Raile M, editores. Modelos y teorías en enfermería. Sexta edición. Madrid: Elsevier España S.A.; 2007. p. 91-115.
(2) Purnell MJ, Anne Boykin, Savina O. Schoenhofer: La enfermería como cuidado: un modelo para transformar la práctica. En: Marriner A, Raile M, editores. Modelos y teorías en enfermería. Sexta edición. Madrid: Elsevier España, S.A.; 2007. p. 404-427.
(3) Moreno M, Alvis T, Muñoz S. Experiencia de recibir un cuidado de enfermería humanizado en un servicio de hospitalización. En: Grupo Cuidado. Facultad de Enfermería. Universidad Nacional de Colombia, editor. El arte y la ciencia del cuidado. Bogotá D.C.: Unibiblos; 2002. p. 207-216.
(4) Rivera LN, Triana A. Percepción de comportamientos de cuidado humanizado de enfermería en la Clínica del Country. Av Enferm. 2007 Jun;25(1):56-68.
(5) Rivera LN, Triana A. Cuidado humanizado de enfermería: Visibilizando la teoría y la investigación en la práctica, en la Clínica del Country. Rev Actualizaciones en Enfermería. 2007 Dic;10(4):15-21.
(6) Reina NC, Vargas E. Validez de contenido y validez facial del instrumento “Percepción de comportamientos de cuidado humanizado”. Av Enferm. 2008;26(1):71-79.
(7) Moliner M. Diccionario de uso del español. Tercera edición. Madrid: Gredos; 2007.
(8) Bermejo JC. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Santander: Sal Terrae; 1999.
(9) Botero Uribe D. Si la naturaleza es sabia, el hombre no lo es. En: Muñoz L, López AL, Gómez OJ, editores. Cátedra Manuel Ancízar: El cuidado de la vida. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia-Unibiblos; 2006. p. 15-34.
¿Por qué hablamos de cuidado humanizado en enfermería?
279
(10) Peña B. El “ethos” del cuidado de la vida. En: Muñoz L, López AL, Gómez OJ, editores. Cátedra Manuel Ancízar: El cuidado de la vida. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia-Unibiblos; 2006. p. 35-50.
(11) Kuerten P, Lenise M, de Gasperi P, Fabiane L, Waterkemper RC, Bub MB. El cuidado y la enfermería. Av Enferm. 2009;27(1):102-109.
(12) Backes DS, Koerich MS, Erdmann AL. Humanizing care through the valuation of the human being: Resignification of values and principles by health professionals. Rev Lat Am Enfermagem. 2007 Ene-Feb;15(1):34-41.
(13) Barbosa L, Azevedo SM. Significados y percepciones sobre el cuidado de enfermería en la unidad de cuidados intensivos. Index Enferm. 2006;15(54):20-24.
(14) Nascimento KC, Erdmann AL. Understanding the dimensions of intensive care: Transpersonal caring and complexity theories. Rev Lat Am Enfermagem. 2009;17(2):215-221.
(15) van Manen M. El Tono en la enseñanza: el lenguaje de la pedagogía. Barcelona: Paidós; 2004.
(16) Poblete M, Valenzuela S. Cuidado humanizado: un desafio para las enfermeras en los servicios hospitalarios. Acta paul enferm. 2007 Mar;20(4):499-503.
(17) Watson J. Carative factors–Caritas processes guide to professional nursing. Klinisk Sygepleje. 2006 Ago;20(3):21-27.
(18) Morin E. Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Editorial Gedisa; 1990.
(19) Freire P. La naturaleza política de la educación: cultura, poder y liberación. Barcelona: Paidós; 1990.
(20) Watson J. Love and caring. Ethics of face and hand –an invitation to return to the heart and soul of nursing and our deep humanity. Nurs Adm Q. 2003 Jul;27(3):197-202.
(21) Favero L, Meier MJ, Lacerda MR, Mazza VA, Kalinowski LC. Jean Watson’s Theory of Human Caring: A decade of Brazilian publications [Portuguese]. Acta Paul Enfermagem. 2009 Mar;22(2):213-218.
(22) Gallagher-Lepak S, Kubsch S. Transpersonal caring: A nursing practice guideline. Holist Nurs Pract. 2009 May;23(3):171-182.
(23) Santos M, dos Jacson J, Sanson IP, Ribeiro M. Processo clinical caritas: novos rumos para o cuidado de enfermagem transpessoal. Acta paul enferm. 2006;19(3):332-337.
(24) Watson J. Watson’s Theory of Human Caring and Subjective Living Experiences: Carative factors/caritas processes as a disciplinary guide to the professional nursing practice. Texto & Contexto Enfermagem. 2007;16(1):129-135.
281
Reflexiones epistemológicas y ontológicas del cuidado
Estela Rodríguez Torres1
Ana Cecilia Becerra Pabón2
La profundidad de los filósofos y todo su trabajo en el conocimiento; su extensión nos ha llevado a considerar que es necesario crear un proceso que nos permita generar una fusión entre el cuidado y las
profundidades filosóficas. Para desde este caminar, nosotras, como profesoras en la búsqueda del camino de la luz, necesitamos nutrir este
proceso desde la filosofía y desde nuestro quehacer. Consuelo Mejía
Una de las tareas inaplazables que tienen los profesionales de la enfermería que laboran en la academia hoy es reconocer los aportes históricos, epistémicos y ontológicos del cuidado. En este sentido, la reflexión presentada es abordada desde la apropiación interdisciplinar del cuidado de los seres humanos y desde la propia disciplina de enfermería, teniendo en cuenta que los procesos de reconocimiento del cuidado y la propia práctica se han incrementado en las últimas décadas, permitiendo generar espacios para la observación crítica del ser y el hacer en enfermería.
La motivación de realizar esta reflexión en los campos de la apropiación teórica del cuidado e interrelacionarlo con lo hablado en la disciplina de en-fermería y los aportes de otras disciplinas es encontrar espacios académicos donde, además de lograr compromisos laborales, deberían dejar espacio para la deliberación, y permitir a sus protagonistas hacerse partícipes del cambio en este preciso momento histórico en el que estamos viviendo.
“La apropiación”
Para apropiarse de los elementos fundamentales de la enfermería como disciplina y profesión se hace necesario partir de las bases históricas y de pensamiento, de constructos teóricos epistemológicos, de pensadores como
1 Enfermera. Magíster en Salud Pública. Profesora, Facultad de Salud, Universidad Santiago de Cali.
2 Enfermera. Especialista en Materno infantil. Profesora, Facultad de Salud, Univer-sidad Santiago de Cali.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
282
Bachelard, (1) Foucault, (2) Morin, (3) Heidegger, (4) Gadamer, (5) Guilligan, (6) Villarruel (7) y Lozano, (8) entre otros, quienes se han permitido abordar problematizaciones y conceptualizaciones de la salud y la educación. Ellos han aportado importantes elementos para la interpretación conceptual del pensamiento moderno y posmoderno.
Para realizarlo, es necesario entender que, al efectuar una sistematización del conocimiento, se debe elaborar, de acuerdo con Sergio Martinic, como “un proceso metodológico, cuyo objeto es que el educador [...] recupere su relación con la acción, organizando lo que sabe de su práctica para darla a conocer a otros. Este proceso supone que el sujeto piensa y actúa al mismo tiempo y que uno de los resultados de su práctica es incrementar lo que sabe de la misma”. (9) En la realización de la sistematización académica tendría va-lidez en el momento mismo del actuar práctico de los docentes participantes en ella. No se cumpliría a cabalidad lo expresado por Martinic, al efectuar la presente reflexión, pero permite retomar lo hablado (aunque no sea suficiente sí es necesario para el desarrollo colectivo que se ha iniciado) en los académi-cos transmisores del saber a sus educandos.
Los pensadores anteriormente mencionados han aportado teóricamente en sus conceptos a la disciplina de enfermería, pero se requiere, en el mismo proceso metodológico, premisas que permitan debatir acerca de los significa-dos de la episteme, de la calidad de la práctica de enfermería y de la adquisi-ción de su conocimiento en el ejercicio práctico de sus niveles de experiencia.
Estas premisas se pueden comprender mejor cuando se parte de la episte-me, que es un “lugar”, un camino, que propone recorrer un campo ilimitado de relaciones, recurrencias, continuidades y discontinuidades. Reflexionar, entonces, desde este campo del conocimiento es pertinente, como también lo es al asumir la dificultad de nuestros prejuicios, con los cuales podemos des-garrar el objeto epistémico que nuestros supuestos han designado no solo a la disciplina, sino a la realidad de su ejercicio. El objeto práctico se convertirá en instructor en tanto y en cuanto se deconstruyan algunas de las presignifi-caciones en las que subsistimos. (10) Revaluar las prácticas desde las concep-tualizaciones epistémicas es necesario para reinventarlas hoy.
Si la calidad de las prácticas de enfermería depende del conocimiento adquirido (aprender, sintetizar, incorporar, aplicar el conocimiento), reco-nociendo que el conocimiento de enfermería debe tener más base empírica que tradicional (así ha venido siendo en la actualidad), y si las tradiciones comprenden “verdades” o creencias que están basadas en costumbres o ten-dencias (ideas tradicionales que pueden estrechar y limitar el conocimiento exigido para la praxis de enfermería), entonces, la adquisición de ese conoci-miento, como lo expresan Nancy Burns y Susan Grove (11) puede darse por autoridad o por préstamos de otros campos o disciplinas, ensayo-error (no se tienen otras fuentes del conocimiento), los cuales pueden estar más dados
Reflexiones epistemológicas y ontológicas del cuidado
283
por la experiencia, más por la casualidad y por la experiencia personal (sig-nificativa). Según las autoras, el conocimiento se adquiriría en la práctica a través del ejemplo de roles: se aprende imitando las conductas de un experto.
En este sentido, se tendría al enfermero como tutor. También podría ser comprendida en su actuación como maestro, como guía y consejero de los enfermeros principiantes, a través de lo cual se obtendría ese conocimiento aprendido. El conocimiento aumenta a partir de la experiencia personal, por la relación con el modelo del rol o tutor (ejemplo).
Los niveles de experiencia en el desarrollo del conocimiento clínico y la experiencia, en la práctica de ese conocimiento por enfermería, implica en-tonces que los profesionales se clasifiquen en su quehacer de acuerdo con una escala profesional jerárquica, tal como lo expresa Benner, (12, 13) como prin-cipiante, debutante avanzado, capaz / hábil, competente y experto.
Esta distinción, desde la escasa experiencia a experto, permite acercarse a la comprensión del conocimiento que guía la práctica y el acercamiento que tenía enfermería con los pacientes en su actuación. En este sentido, el ser experto se reconoce como el que tiene unas habilidades de juicio y comporta-miento clínico, descritas así:
• Conocimiento en acción; el conocer qué, por el conocer cómo.• Razonamiento en transición; el pensamiento está en la acción de ma-
nera continuada.• Práctica basada en respuestas; respuestas flexibles que se producen por
los cambios y las necesidades de los pacientes.• Agudeza perceptual y habilidad de ver el contexto; capacidad implícita
de captar la situación y el ambiente.• Vínculo entre el razonamiento clínico y ético; disposición hacia lo que
es “bueno y correcto”.
Lo expresado hasta aquí se debe retomar de manera crítica y participativa para el ejercicio de la práctica de enfermería y entender los roles que desem-peñan o desempeñarán nuestros educandos. Sin embargo, para realizarlo es indispensable recabar sobre lo hablado y relacionarlo con el cómo se entiende el cuidado en su desarrollo ontológico, epistémico y filosófico en sus miradas interdisciplinar y disciplinar.
Retomar lo hablado para entender el cuidado
Intentar hacer un acercamiento sobre la ética del cuidado, no desde su tradicional visión biologista, sino desde su forma filosófica, epistemológica y ontológica, representa un gran desafío para los enfermeros, quienes históri-camente han estado asociados al cuidado desde su forma espiritual y desde su práctica vocacional, tarea que ha sido considerada implícitamente más del “ser mujer”.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
284
Muchos autores, de diversas épocas y culturas, intentaron definir desde cuáles perspectivas se analizarían “otras formas del cuidado”. Pero son los en-fermeros quienes están llamados a hacer este tipo de reflexiones. (14)
La “ética del cuidado” se origina en los trabajos de investigación realiza-dos en el campo de la psicología para describir el desarrollo moral de las personas. Se inicia con los trabajos de Jean Piaget (1932) y Lawence Kohlberg (1981-1984), quienes, en sus estudios para describir el proceso y las etapas del desarrollo moral, excluyeron inicialmente a las mujeres por considerarla de menor desarrollo moral que el hombre. Esta tesis es analizada, discutida y refutada por Gilligan: “Mientras que para los hombres la identidad precede a la intimidad y la generatividad en el ciclo óptimo de separación y apego hu-mano, para las mujeres la intimidad va con la identidad; cuando la mujer llega a conocerse tal como es conocida, por medio de sus relaciones con otros”. (6)
Esto hace que su valoración desde lo femenino sea evaluada en su grado de atención a los demás, en su capacidad de darse hacia los demás, en su posibilidad de desprenderse de todo “egoísmo”, en general, en su capacidad de darse y de dar cuidado. Al respecto, una mujer entrevistada en el estudio de Gilligan afirma: “Tengo un poderoso sentido de ser responsable hacia el mundo, que no puedo vivir para mi placer, sino que justamente el hecho de estar en el mundo me impone una obligación de hacer lo que yo pueda para que el mundo sea un lugar en el que se viva mejor, por muy pequeña que pueda ser la escala en que se logre”. (6)
Es aquí cuando se hace evidente en la mujer su incuestionable entrega y su sensibilidad hacia las necesidades de los demás, llevando la responsabilidad por el cuidado de otros.
Pero lo que esta mirada desconoce es la importancia, desprovista de “egoís-mo”, del autocuidado o el “cuidado de sí”,3 en la cual no es posible dar cuidado a otros si antes no se ha tomado el tiempo para “ocuparme de mí mismo. […] Ocuparse de sí mismo está implicado y se deduce de la voluntad del indivi-duo de ejercer el poder político sobre los otros. No se puede gobernar a los otros, no se los puede gobernar bien, no es posible transformar los propios privilegios en acción política sobre los otros, en acción racional, si uno no se ha preocupado por sí mismo. Inquietud de sí: entre el privilegio y la acción política, he aquí entonces el punto de emergencia de la noción”. (15)
Esto no es más que la posibilidad de poder examinar no solo el cuerpo sino el espíritu, y, a partir de su sanación, poder también curar y cuidar el cuerpo. Foucault afirma que “Ese principio de la inquietud de sí se formu-ló, se acuñó, en toda una serie de fórmulas como: ‘ocuparse de sí mismo’, ‘contemplarse en sí mismo’, ‘no buscar otra voluptuosidad que la que hay en
3 Término que usa Foucault en su texto Hermenéutica del sujeto, utilizando el térmi-no griego epimeleia.
Reflexiones epistemológicas y ontológicas del cuidado
285
uno mismo’, ‘permanecer en compañía de sí mismo’, ‘ser amigo de sí mismo’, ‘estar en sí mismo como en una fortaleza’, ‘cuidarse’ o ‘rendirse culto’, ‘respe-tarse[…]”. (15)
Contrario al estudio de Gilligan, esta concepción del cuidado, busca pri-mero la propia sanación y el autocuidado como camino y posibilidad de dar un verdadero cuidado al otro.
Al respecto, Gadamer confirma en su texto El estado oculto de la salud que “el tratamiento del cuerpo por la acción del médico no es posible sin el simultáneo tratamiento del alma y de su ‘ser en su integralidad’, lo que signi-fica también el ‘ser sano’”. (5) También hace una crítica a la objetivación del cuerpo y de la enfermedad. Al respecto menciona: “En la ciencia moderna, objetivizar significa “medir”. De hecho, en los experimentos y con ayuda de métodos cuantitativos, se miden fenómenos de la vida y funciones vitales. Todo puede ser medido. Hasta somos lo bastante audaces (y esta es, sin duda, una de las fuentes de error de la medicina sujeta a normas) como para fijar valores normativos y para no observar tanto la enfermedad con los ojos o es-cucharla a través de la voz, sino para leerla en los valores que nos proporciona nuestro instrumento de medición”. (5)
Para Heidegger, el “ser” es aquello que “es”. Y las líneas divisorias entre qué es (esencia) y el modo de vivir (existencia) es lo que revela el Dasein (el estar ahí) como cura o cuidado del ser que aparece aquí y ahora, en su situación, a partir de la cual se puede acudir a la reflexión pero no desde la razón, sino desde el deseo. Según Heidegger: “Se hace necesaria, pues, una comprobación preontológica de la interpretación existencial del Dasein como cuidado. La hallaremos al mostrar que el Dasein, ya desde la Antigüedad, hablando de sí mismo, se interpretó como cuidado (cura), aunque solo haya sido preontoló-gicamente”. (4)
El cuidado, como lo interpretaba Heidegger, es una preocupación por sí mismo, por asumir el destino con un interés existencial, no intelectual. La cura, el cuidado, puede ser la posibilidad de que el ser encerrado en sí mismo se abra al mundo. (16) En Heidegger el cuidado radica en la posibilidad de abrirse al mundo desde su propia subjetividad, y desde allí, desde el ser in-terno maravillado y descubierto, entrar en la aventura de develar otros seres desde otras visiones de mundo, otras temporalidades y otros Dasein. Es allí donde está la esencia de la fenomenología, la cual busca encontrar los com-ponentes básicos de una cognición a priori. (16)
Adoptar el concepto del cuidado como la esencia básica de la enfermería se convirtió en una prioridad. Se han realizado múltiples intentos de signi-ficación y de reflexión; el primero de ellos sucedió en el siglo xix, por mano de Florence Nightingale, con el trabajo denominado Notas sobre enfermería, donde se refiere a las técnicas para ofrecer comodidad, higiene y alimentación a los enfermos. Para Nightingale, “cuidar es un arte y una ciencia que exige
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
286
una formación formal, y el papel de la enfermera es poner al sujeto en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe sobre él”. (17)
Existe coherencia con la naturaleza de la enfermería en que cuidar es una ayuda de grupo en la identificación de su potencial humano para crecer y fortalecerse, actuando en las comprensiones y aceptaciones del cuidado, ayu-dando a cuidarse a sí mismo. Cuidar, más que una acción, es una forma de ser. Cuidar es, por tanto, mantener la vida asegurada, la satisfacción de un conjunto de necesidades indispensables para la conservación de la vida del individuo afectado. (18) Las bases teóricas y filosóficas que sustentan el cui-dado son la razón de ser de la enfermería. Si se mira retrospectivamente en el origen, la historia y práctica actual de la profesión se encuentra el aspecto del cuidado como definitorio de esta profesión. Según Watson, Enfermería es la ciencia y la filosofía de cuidar, al cuidar-cuidado integral, el cual promueve mecanismo de salud y calidad de vida. (19)
En ese origen científico de las sustentaciones teóricas se requiere aclarar que una teoría se define como uno o más conceptos específicos relativos, que son derivadas de un modelo conceptual, y las proposiciones describen estrecha-mente aquellos conceptos. Dichas proposiciones afirman la relación concre-ta y específica entre dos o más conceptos, (20) y permite crear un esquema que nos conduce a un procedimiento de ideas que se propone para explicar un fenómeno determinado. (21) Cumpliendo con estos criterios, en la ciencia de enfermería se han venido desarrollando teorías, modelos y conceptos que han habitado muy profundamente las reflexiones en enfermería. En este sentido el modelo teórico de Florence Nightingale que planteaba “seguir las orientaciones y órdenes de los médicos y no tomar decisiones independientes”, (22) fue asu-mido como acertado y verdadero por mucho tiempo, limitando la observación crítica del actuar de la enfermería y la posibilidad de generar pensamiento y conocimiento propio, a partir de 1950, cuando el desarrollo de las teorías en este campo sufrieron una rápida evolución. Se logra alcanzar un cuerpo doctrinal de conocimientos propios de una disciplina académica. “Antes de esa fecha, no se había empezado a desarrollar, articular y contrastar una teoría global en esta disciplina”. (23)
En su avance para el desarrollo verdadero de la disciplina profesional, se hace necesaria la praxis y/o la articulación de la práctica a través de la teoría científica. Y para la aplicación de teorías y modelos hay que tener en cuenta que la enfermería como profesión necesita su propia autonomía, para aclarar, organizar y consolidar su actuación. Requiere unificar metodológicamente a la profesión, para capacitar y utilizar sus conocimientos de manera inde-pendiente, y evaluar y poner en evidencia el éxito o fracaso de la actuación de enfermería, para ser abordada entonces desde la autonomía profesional el debate de su práctica. (24-26)
Reflexiones epistemológicas y ontológicas del cuidado
287
Al conceptualizar la enfermería como disciplina profesional se plantea también como una ciencia que requiere destrezas intelectuales, interpersona-les y técnicas que se aplican a través de un método científico de actuación, con carácter teórico-filosófico, que guía y respalda cada uno de sus componentes, sustentado por investigaciones que regulan la práctica profesional. (27)
Debe ser comprendido que, al hablar de la Enfermería como una disci-plina, esta se compone de fundamentos filosóficos, históricos, éticos; cuenta con un cuerpo de conocimientos y teorías que derivan de una manera par-ticular de entender el fenómeno salud de los seres humanos en relación con su ambiente, desde una visión política del ser. Si se focalizan las respuestas de este, frente a problemas de salud actuales o potenciales se permitirá explicar, predecir o controlar los fenómenos que abarcan el ámbito de la enfermería.
Conclusión
Estimular una apertura paradigmática de pensamiento, logrando motivar hacia la búsqueda de su propio conocimiento, y sentido del ser en enfermería en tanto disciplina del cuidado de sí es una tarea del día a día en el proceso formativo individual y colectivo, tanto para la docencia, como para la asisten-cia y la investigación.
Estos y otros autores en diferentes épocas y en diferentes contextos han hablado en sintonía con lo mismo: el ser, y su posibilidad de curación y de cuidado. Desde diferentes ópticas han llegado a conclusiones similares, y es allí, en el acuerdo ontológico, desde donde debemos iniciar nuestra reflexión dialógica para enriquecer la disciplina y encontrar sentido a la praxis.
No es fácil hacer este tipo de reflexiones en tan corto tiempo. La educación de enfermería se ha basado en el positivismo biologista de la separación y la diferenciación del ser y de los saberes, y es difícil pensarlo como unidad, como ser integrador. Con lo trabajado hay una gran potencialidad, y, a pesar de ser especialistas y expertos en partes del cuerpo o en etapas de la vida, debe concebirse al ser en toda su integralidad, y a partir de allí reflexionar sobre su esencia.
Llegar a realizar reflexiones propias y aportes que logren inferir de manera positiva no solo en el saber disciplinar y en la profesión sino en el propio sen-tido del ser debe ser tarea diaria de enfermería.
Referencias
(1) Bachelard G. La formación del espíritu científico. México: Siglo xxi; 1988.
(2) Foucault M. El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica. México: Siglo xxi Editores; 1976. p. 36.
(3) Morin E. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Unesco; 1999. p. 77.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
288
(4) Heidegger M. Ser y tiempo. Santiago de Chile: Editorial Universitaria; 1998. p. 205.
(5) Gadamer H. El estado oculto de la salud. Barcelona, España: Editorial Gedisa S.A.; 1996. p. 113.
(6) Gilligan C. La moral y la teoría. Psicología del desarrollo femenino. México: Fondo de Cultura Económica. S.A.; 1985. p. 31-45.
(7) Villarruel F. Ciencia y educación en América Latina: Los entornos de su complejidad curricular y didáctica. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación; 2008;6(4):7-9.
(8) Lozano M. El nuevo contrato social sobre la ciencia: retos para la comunicación de la ciencia en América Latina. Revista Razón y Palabra. 2009;65:18.
(9) Martinic S. Elementos metodológicos para la sistematización de proyectos de educación popular. Santiago de Chile: CIDE; 1987.
(10) Díaz, E. Las imprecisas fronteras entre vida y conocimiento. Rev. Perspectivas metodológicas. 2005;5.
(11) Burns N, Grove S. Investigación en enfermería. 2004.(12) Benner P. From novice to expert: excellence and power in clinical
nursing practice. London: Addison Wesley; 1984.(13) Benner P, Tanner C, Chesla C. Expertise in nursing, caring, clinical
judgment and ethics. Won Book of the Year Award, American Journal of Nursing. New York: Springer; 1996.
(14) Kerouac S. El pensamiento enfermero. Primera edición. España: Elsevier; 1996. p. 10-12.
(15) Foucault M. La hermenéutica del sujeto. Curso en el Collège de France. Argentina: Fondo de Cultura Económica; 2002. p. 30-31.
(16) Heidegger M. Los problemas básicos de fenomenología. EE. UU.: Indiana University Press; 1989. p. 17.
(17) Nightingale F. Notas sobre enfermería. ¿Qué es y que no es enfermería? Notes of Nursing. What It Is and What It Is Not?]. Barcelona: Salvat editores; 1990. p. 12.
(18) Richard H, Amarjoram B. Fundamentos en la práctica de enfermería. Tercera edición. Mc Graw Hill Internacional; 2007. p. 66-70.
(19) Watson J. Nursing: Human sciencie and luiman care: A theory of nursing. Notwalk, CT: Apletton-Century-Crofs; 1989. p. 18-22.
(20) Fawcett J. Analysis and evaluation of contemporary nursing knowledge: Nursing models and theories. Philadelphia: FA Davis company; 2000. p. 18-19.
(21) Hogston R, Marjoram EB. Fundamentos de la práctica de enfermería. Tercera edición. McGraw Hill; 2008. p. 468-469.
(22) Rodríguez RN, Ruiz VY, Rodríguez TE. Influencia del modelo Nightingale en la imagen de la enfermería actual. Revista Cubana
Reflexiones epistemológicas y ontológicas del cuidado
289
Enfermería [Internet]. 2007 Sep [citado 19 Feb 2009];23(3). Disponible en: http://bvs.sld.cu /revistas/enf/vol23_3_07/enf08307.html
(23) Marriner A, Raile M. Modelos y teorías en enfermería. España: Ediciones Harcourt, S.A.; 2000. p. 376.
(24) Berdayes D. Una historia reciente: el Doctorado en Ciencias de la Enfermería en Cuba. Ciencias Médicas [Internet]. 2008 Sep [citado 20 Mar 2010];7(3). Disponible en: http://www.ucmh.sld.cu/rhab/rhcm_vol_7num_3/rhcm03308.htm
(25) Fernández N, Machado M, Valdés MC. Proceso de atención de enfermería. Revisión bibliográfica para actualización. MINSAP; 1996. p. 3, 4, 6.
(26) Román CA. Enfermería ciencia y arte del cuidado. Revista Cubana de Enfermería [Internet]. 2006 [citado 11 Abr 2010];22(4). Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/enf/vol22_4_06/enf07406.htm
(27) Jara P, Leteller P, Sanhueza M. Enfermería como disciplina [en línea] [citado 10 Mar 2010]. Disponible en: http://www.scribd.com/doc/174732/enfermeria-como-disciplina
291
El máximo propósito de cuidar es aliviar el sufrimiento
Edilma Gutiérrez de Reales1
Olga Janneth Gómez Ramírez2
El sufrimiento como tema de interés para enfermería
El interés que mantenemos acerca del cuidado como la esencia para la disciplina de enfermería nos ha llevado a considerar su relación con una condición humana tan evidente en la práctica y en la literatura como es el sufrimiento.
No cabe duda de que en cualquiera de los escenarios donde se encuentra un profesional de enfermería es muy probable que lo primero que lo mueve a actuar es su conciencia y sensibilidad frente al “llamado del cuidado”, que no es otra cosa que la percepción de que hay algo que requiere de un alivio, de una esperanza o de la comprensión del estado del sufrimiento real o potencial que vive el ser humano.
Al estudiar este concepto se consideran aspectos como su definición, ante-cedentes, la relación que existe entre el cuidado y el sufrimiento, y las conse-cuencias del mismo, tanto para quien sufre como para el cuidador.
De igual manera, es importante reconocer la respuesta al sufrimiento y la idea de que, como experiencia humana, tiene mucho que ver con el núcleo de la disciplina de enfermería, esto es el enfoque en “el cuidado de las experien-cias de salud de los humanos”. (1)
Una forma de afrontar el sufrimiento, dada su naturaleza subjetiva, es la de ayudar a la persona que sufre a encontrar significado. Por esta razón, se acoge la propuesta de Starck (2) con su teoría de significado, que aporta a la com-prensión sobre las formas de intervenir desde la perspectiva de enfermería.
¿Qué se entiende por sufrimiento?
Sin intentar llegar a una precisión, la revisión de literatura revela diversos intentos para lograr una comprensión del concepto.
1 Enfermera. Magíster en Enfermería. Candidata a Doctora en Enfermería, Uni-versidad Nacional de Colombia. Profesora, Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia
2 Enfermera. Magíster en Enfermería. Profesora emérita, Universidad Nacional de Colombia.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
292
Se entiende el sufrimiento como una experiencia individualizada, subjeti-va y compleja que comprende la asignación de un significado intensamente negativo a un evento o a una amenaza percibida. (3) Estas mismas autoras señalan que “la complejidad del sufrimiento se basa en componentes físicos, cognitivos, afectivos, sociales y espirituales; y al no poderse observar ni medir fácilmente, tiene un misterio y abstracción únicos que lo hacen parecer par-ticularmente complejo”. (4)
Una manera indirecta de apreciarlo es mediante la observación de ma-nifestaciones físicas y afectivas que lo pueden acompañar, y que incluyen: llanto, gemidos, dolor físico, expresiones de angustia mental, sentimientos expresados de temor o de culpa, desconexión de los otros y cuestionamientos sobre la mortalidad y la fe religiosa.
Para las autoras antes mencionadas “el atributo más revelador del concepto de sufrimiento es que este conlleva la asignación de un significado intensa-mente negativo”.
El sufrimiento, de acuerdo con Cassel, (5) se puede definir como “el estado de angustia severa, que se asocia a eventos que amenazan la integridad de la persona por cualquier causa”. Al definirlo así, identifica dos rasgos:
1. Una dimensión fenomenológica, puesto que se puede entender ade-cuadamente en términos de experiencias subjetivas por parte de la per-sona que sufre.
2. Se da cuando la integridad de la persona se encuentra amenazada.
Este autor amplió los rasgos que pueden identificarse en el sufrimiento, te-niendo en cuenta los que Hacker describe como específicos de las emociones, y que Cassel (5, 6) aplicó al sufrimiento así:
1. El sufrimiento no está ligado necesariamente a una sensación localiza-da como sí lo está el dolor.
2. El sufrimiento puede tener un objeto formal, como el interés en la co-modidad y en retrasar la muerte, y también metas específicas, como temor al regreso de síntomas severos de dolor, náuseas o fatiga en los pacientes con cáncer.
3. La intensidad del sufrimiento no es proporcional a la intensidad de la sensación que se experimenta como dolor, sino a la magnitud del compromiso con la vida.
4. El sufrimiento no tiene un patrón consistente de presentación, de oca-sión ni de recurrencia.
5. El sufrimiento no tiene una dimensión cognitiva que se relacione con la significancia de las limitaciones que la persona esté afrontando en su vida.
6. El sufrimiento se puede ver por medio de expresiones faciales caracte-rísticas, tono de voz y otras expresiones corporales.
El máximo propósito de cuidar es aliviar el sufrimiento
293
7. Ericksson y Lindholm (7) en su investigación mostraron que el sufri-miento podría describirse ontológicamente en tres niveles:
Primer nivel: consiste en tener el sufrimiento, manifestado por tristeza, te-mor y ansiedad.
Segundo nivel: continúa al estado de tener la experiencia del sufrimiento. Se refleja en sentimientos de alta intensidad, como falta de libertad, desespe-ración, desconfianza y desesperanza.
Tercer nivel: se describe ontológicamente como “llegar a ser con el sufri-miento”, en el conflicto existencial entre morir simbólicamente y vivir, o entre el bien y el mal. En este nivel la lucha se experimenta como un anhelo y bús-queda, opuesto a una condición paralizante y de aislamiento.
El concepto de sufrimiento se ha utilizado en situaciones donde se perci-ben pérdidas profundas o amenaza de pérdida que tienen que ver con uno mismo o con algo personal. Otras autoras como Steeves y Kahn (8) señalan que “se experimenta sufrimiento cuando algún aspecto crucial del propio ser o de la existencia se ve amenazada”. Por su parte, Chapman y Gravin (9) aña-den que el sufrimiento se experimenta “como una respuesta comportamental y experiencial para calmar la pérdida de una existencia libre de dolor”.
Por último, el psicólogo y neurólogo vienés Victor Frankl, (10) quien ex-perimentó el sufrimiento en campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, creó la escuela de pensamiento denominada: “vo-luntad de significado”. Su obra El hombre en busca de significado refleja parte de su pensamiento sobre el sufrimiento. En el texto, señala que “el sufrimiento humano es un reto al individuo para que decida cómo responder a circuns-tancias inevitables y deplorables de la vida”. Este autor ve al sufrimiento como “una oportunidad para mostrar coraje y comportarse decentemente”.
Desde el punto de vista de enfermería, el sufrimiento trasciende aspectos unidimensionales de las personas, y enfermería tiene la responsabilidad de ser consciente de esto. (11)
El sufrimiento se encuentra precedido de enfermedad física, incapacidad y desfiguración, y particularmente el dolor se considera un precursor del sufri-miento. Igualmente, ciertos problemas sociales, como la pérdida de empleo, indigencia, pobreza, desplazamiento y estados de separación de la sociedad, también se consideran como precursores del sufrimiento.
Muy poco se ha dicho acerca de las características que puede presentar una persona que sufre y que posibilitan la ocurrencia del sufrimiento. Un desafío ante el sufrimiento es romper el usual silencio que lo rodea. Por esta razón, es liberador encontrar una voz para expresar el sufrimiento, para transformar una situación destructiva en algo positivo para aprender y crecer. Algunas au-toras, entre quienes se destacan Morse, (12) Eriksson, (13) Kahn y Steeves, (8) han abierto la discusión sobre ciertas capacidades que tienen relación con la
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
294
experiencia de sufrimiento. Entre estos factores se incluyen conciencia, ca-pacidad de pensar con sentido del pasado y del futuro, tener propósito en la vida, y, en general, tener una conciencia cognitiva y emocional que hacen parte del individuo como persona. Sin estas capacidades, el individuo no pue-de experimentar el comportamiento de significado y la amenaza o pérdida de su humanidad que produce el sufrimiento.
Reconociendo que la experiencia del sufrimiento es individual y subjetiva, enfermería es consciente de la dificultad de tenerlo en cuenta, debido a que, por su carácter subjetivo y nuestro interés en priorizar los aspectos externos del cuidado, hace que se ignore un estado de sufrimiento en la cotidianidad. Esta limitación por parte de enfermería conduce a que las personas sufran solas, encerradas en sus propios temores, sintiendo amenazada su integridad, su bienestar, la posibilidad de ser felices y su capacidad de autorrealización. Ante este panorama, es preciso que las enfermeras reconozcan la necesidad de aportar al cuidado de estas personas algo más que el alivio del dolor y algu-nas medidas rutinarias de comodidad. Una comprensión de lo que significan los patrones de conocimiento en enfermería haría posible reflexionar sobre la manera de actuar frente al sufrimiento, particularmente a partir del conoci-miento personal, ético, estético y emancipatorio. (14)
Relación del cuidado con la experiencia del sufrimiento
El sufrimiento se ha ligado al imperativo de cuidar para enfermería. Fredrik-sson, (15) citando a Ericksson, (16) considera al cuidado como “naturalmente humano, como manifestación del amor humano, cuya meta es purificar, actuar y aprender en un espíritu de fe, esperanza y amor”. Para Ericsksson y Lindholm, “el máximo propósito de cuidar es aliviar el sufrimiento, ya que este, al igual que la felicidad y la alegría, son parte de la vida […] El alivio del sufrimiento ha sido la piedra angular del cuidado”. (7)
Según criterios de Morse et al., (17) el cuidado parece ser el componen-te más apropiado para aliviar el sufrimiento que las experiencias de salud provocan en las personas. Para los que dan cuidado, el sufrimiento se con-sidera su principal preocupación profesional: asistir y ayudar a los que están sufriendo. (18) “Todo cuidado comienza con el reconocimiento valiente del sufrimiento de un paciente, y la aceptación de la responsabilidad de aliviarlo con un espíritu de fe, esperanza y amor”. (19)
Ericksson señala que “la esencia de comunión de cuidado, o verdadero cuidado, da respuesta al sufrimiento de las personas, ayudándoles a encontrar significado en la vida, por ser esta una necesidad espiritual del paciente”. (16) Se reconoce que el sufrimiento le da al cuidado su propio carácter e iden-tidad, donde toda forma de cuidado busca de una u otra manera aliviar el sufrimiento.
El máximo propósito de cuidar es aliviar el sufrimiento
295
Sigridur-Halldórsdóttir (20) hace énfasis en que cuando las personas son vulnerables y sufren, en ese momento más que nunca necesitan una comu-nión de cuidado y conexiones en las relaciones humanas. Desde el punto de vista de esta autora, el encuentro humano puede ser una fuente de fortaleza increíble y de empoderamiento. Describe de qué manera el que cuida tiene que confrontarse y reflexionar sobre su propio ser, es decir, sobre el sufri-miento, las heridas y la vulnerabilidad para que pueda tener el coraje de abrir-se y ser la “partera de la sanidad, a través de un cuidado humano genuino”.
A partir de sus estudios la autora deduce tres retos que enfrenta el que sufre:
1. Encontrar una forma de expresar el sufrimiento puede transformar una situación destructiva en algo positivo para aprender y crecer. Re-tomar “la voz” equivale a dominar el sufrimiento, acto esencial para sa-narlo. Cuando el sufrimiento se lleva en silencio, se asocia con lesión a la capacidad humana de sentir alegría y amor, de cuidar y ser cuidado.
2. Si este primer reto del sufrimiento no se enfrenta, el peligro es que el que sufre se encierre dentro de la oscuridad del sufrimiento, con con-secuencias fisiológicas negativas.
3. Ser capaz de encontrar significado en el sufrimiento. Considera que, puesto que ningún ser humano puede escapar de este estado, “la expe-riencia del sufrimiento resulta ser un reto para encontrar significado. Busca probar nuestra comprensión del significado y propósito en la vida”. (10) En la experiencia del sufrimiento a menudo las personas que no se consideran religiosas formulan preguntas profundamente espiri-tuales, y muchas que son devotamente religiosas, cuestionan sus creen-cias más fundamentales, al verse golpeadas por la adversidad. Se cita a Victor Frankl, (10) quien declara que la motivación primordial del ser humano es buscar significado y propósito en la vida, y que la pérdida del significado crea, por lo tanto, la más profunda desesperación. En este sentido, el autor propone que “no hay nada en el mundo que pueda ayudar de manera tan efectiva a sobrevivir a alguien, aun en las peores condiciones, como el conocimiento de que la vida de uno tiene un sig-nificado”. Cuando este segundo reto no se satisface el peligro es que el individuo siga sufriendo.
4. Estar abierto a la luz sanadora del amor. Eriksson (16) señala que “el sufrimiento no tiene un lenguaje, pero en su silencio interminable hay expresiones que podemos entender con nuestra compasión, a la vez que con nuestros más profundos y finos sentidos”. Para el autor esto es la esencia que hace parte del tercer reto: estar abierto a la luz sa-nadora del amor, en lugar de cerrarnos sobre nosotros mismos en el sufrimiento.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
296
Si este tercer reto del sufrimiento no se satisface, se corre el peligro de que el individuo se llene de amargura, de ira y aún de odio frente a la vida. La con-dición esperada para que los cuidadores puedan intervenir en el sufrimiento se expresa en palabras del autor: “Cuando nos abrimos al amor, se rompen las fronteras, y por esto se requiere coraje para romper los límites y abrir nuestros corazones. De este modo nos arriesgamos a ser heridos por otro. Cuando algo toca las heridas internas se produce un dolor, y al estar heridos podemos ser poco cuidadores en los encuentros humanos. Es de suma importancia que los que cuidan a los que sufren exploren sus propios sufrimientos, sus propias heridas y sombras, con el fin de tener el coraje de abrirse y ser un partero para sanar al que sufre. Por este motivo, los cuidadores deben afrontar sus propias heridas y vulnerabilidad, para de ese modo ser capaces de no tener miedo de enfrentar las heridas y la vulnerabilidad de otros”. (20)
Estos retos nos motivan a reflexionar acerca de la razón por la cual, por nuestra condición humana, quizá no tengamos elección en algunas situacio-nes que suceden, pero sí tenemos posibilidad de elegir nuestras reacciones y actitudes hacia un destino que no se puede cambiar.
En este punto la reflexión entre el cuidado y el sufrimiento nos lleva a pensar en las relaciones de reciprocidad e intersubjetividad que Watson, (21) Boykin y Shoenhoffer (22) proponen en sus postulados sobre el cuidado.
Los principales elementos conceptuales de la teoría de Watson (23) son:• Los factores cuidativos que evolucionaron hacia los procesos caritas.• Las relaciones de cuidado transpersonal.• Los momentos de cuidado y ocasiones de cuidado.• La conciencia de cuidar-sanar y la intencionalidad para cuidar y pro-
mover la sanidad.
Se resaltan los postulados de la teoría de enfermería como cuidado, de Boykin y Schoenhofer, en las siguientes afirmaciones:
• Las personas se cuidan en virtud de su condición humana.• Las personas son totales y completas en el momento de cuidado.• Las personas viven el cuidado momento a momento.• Ser humanos, es decir, “ser personas”, es un proceso de vivir que se
fundamenta en el cuidado.• La condición humana se engrandece a través de la participación en
relaciones nutritivas con otros cuidadores.
Es de suponer que un profesional de enfermería no puede ofrecer a otro lo que no tiene, en consecuencia, sugiere aquí la necesidad de que el profesional mismo vele por su propio estado de sanidad emocional y espiritual, para que con su experiencia y conocimiento, logrado en su práctica, pueda brindar el cuidado que se requiera frente al sufrimiento de manera competente.
El máximo propósito de cuidar es aliviar el sufrimiento
297
Encontrar el significado del sufrimiento
El significado que caracteriza al sufrimiento es profundo y tiene un sen-tido tremendo de pérdida de integridad de la persona, de su autonomía y del control de su propia vida. De acuerdo con Rodgers y Cowles, (24) “un individuo que sufre se considera como alguien que se encuentra en proceso de perder su propia humanidad y todas las cosas que se relacionan con esa pérdida de humanidad y de dignidad”. Por su parte, Kanh y Steeves (25) ad-miten que el dolor puede evocar el sufrimiento, dependiendo del significado que la persona le otorgue en relación con su integridad personal; es decir, que lo relevante es el significado que la persona le da a una experiencia potencial de producir sufrimiento.
Travelbee (26) fue una de las primeras enfermeras en hablar del sufrimien-to. Ella admitió que “los humanos se motivan a buscar significado en las ex-periencias de la vida, y enfermería tiene la responsabilidad de ayudarles a encontrarlo en sus experiencias de enfermedad, dolor y sufrimiento”.
Kanh y Steeves (25) sugirieron que las personas que sufren tienen más po-sibilidad de tener experiencias de significado y de lograr la percepción que se obtiene del significado propio y de la manera como se afronta. De ello se puede concluir que “la meta del cuidado de enfermería es ayudar a establecer y mantener las condiciones necesarias y útiles para que el que sufre pueda experimentar significado”. En este mismo sentido, Halldórsdóttir (20) señala que el poder dinámico del espíritu humano es el factor clave para superar el sufrimiento. Frankl (10) afirma que el significado se encuentra a través de la autotrascendencia, es decir, saliéndose de sí mismo o elevándose por encima de sí mismo. “Una actitud de trascendencia no es lo mismo que la negación de la realidad o una aceptación sin esperanza, sino que se trata de trascender el sufrimiento y mantener el significado en cada momento.” (27)
Esta es una de las tareas más difíciles que un profesional de enfermería puede tener en su ejercicio diario. Tanto que podría afirmarse que si el enfer-mero mismo no ha tenido experiencias de sufrimiento personales o indirec-tas a través del sufrimiento de otras personas, así como haber desarrollado la capacidad de encontrarle significado a los hechos que han producido dicho sufrimiento. Si no ha tenido ese antecedente, va a estar en desventaja cuando quiera intervenir de una manera más profunda en el acompañamiento de la persona que necesita encontrar significado. Las situaciones de enfermería que se crean a través de las relaciones enfermera-paciente tienen relevancia cuando, como resultado de esta relación, las personas son capaces de encon-trar significado a su experiencia de salud, que en la mayoría de las veces se refleja cuando se examina el crecimiento personal logrado por el paciente y la enfermera. El crecimiento, entonces, consiste en encontrar significado a la experiencia.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
298
Consecuencias del sufrimiento
A pesar de que el sufrimiento nunca se ve como algo bueno en sí mismo, en algún punto puede ser un detonador del desarrollo y, como señala Eriks-son, (28) “a través del afrontamiento del sufrimiento aprendemos a soportarlo y tener esa experiencia se convierte en un recurso positivo en la vida”. Pero cuando el sufrimiento es insoportable, logra a la vez anularnos y evitar que haya crecimiento en las experiencias de la vida.
Sea en sentido positivo o negativo, el sufrimiento provoca cambios en los valores y se tiene un sentido alterado de la realidad; la calidad de vida del que sufre puede quedar totalmente abolida, o puede disminuir o ser disfuncional a causa del sufrimiento.
A los cuidadores del que sufre también les puede afectar el sufrimiento del otro, porque con frecuencia surgen sentimientos de impotencia y confronta-ción, especialmente cuando hay un deseo de actuar para aliviar el sufrimien-to, pero no se tiene claridad de cómo hacerlo para lograr ese fin. (29)
Según Cassel, (30, 31) “los testigos del sufrimiento de otros pueden ganar discernimiento sobre inequidades e injusticias que se deben corregir, y sobre la atención que se debe dar a problemas de interés, a mecanismos de afronta-miento y a los recursos existentes”.
Respecto a los resultados o efectos del sufrimiento es alentador encontrar que, “a pesar de las perspectivas negativas del mismo, también puede haber resultados positivos tales como: crecimiento personal, fortaleza, aumento de convicciones religiosas, cambios de valores y apoyo recibido de otros, inclui-da la familia”. (31) La conciencia que se adquiere al afrontar el sufrimiento de otro puede tener implicaciones de largo alcance, con lo cual el cuidador crece como persona o como profesional. Este crecimiento es útil para afrontar, jun-to con otro que sufre, las dificultades que se atraviesan en el curso de experi-mentar pérdidas, lesiones, temores o incertidumbre.
Investigación y práctica del cuidado en la experiencia del sufrimiento
En muchas ocasiones no podemos reconocer el sufrimiento, particular-mente cuando nuestro interés se vuelca principalmente en lo externo de la condición de los pacientes. Quizá la razón de esto es nuestra falta de conocimiento sobre lo que es el sufrimiento, cómo se manifiesta y si hay algo que podamos hacer para aliviarlo. Starck y McGovern (27) señalan que a menudo “no podemos ver el sufrimiento de otro, porque, como seres hu-manos, tendemos a esconder nuestra vulnerabilidad, el dolor, la vergüenza y la herida humana”.
Para Morse, (12) aliviar el sufrimiento no se limita a la preocupación tradicional que se tiene por el sufrimiento físico, pues más a menudo el sufrimiento se manifiesta en forma de dolor. Esta nueva propuesta sugiere que, sin hacer caso omiso, al alivio del dolor físico, enfermería trascienda a
El máximo propósito de cuidar es aliviar el sufrimiento
299
la visión multidimensional de la persona y se preocupe por la persona total a la cual se tiene responsabilidad de cuidar.
Steeves y Kanh (25) llaman la atención sobre la oportunidad que tienen los profesionales de enfermería para conocer y comprender lo que es el su-frimiento, por ser testigos del mismo. Para ello deben tener una visión que les permita hablar sobre el sufrimiento y sobre la mejor manera de respon-der para aliviarlo. Adicionalmente, según Morse y Whitaker, se sugiere que “son las enfermeras quienes valoran al sujeto que sufre y se ajustan a sus necesidades para aliviar dicha enfermedad”. (12)
Rodgers (24) y Morse (11) señalan la necesidad urgente de hacer una indagación sistemática que se enfoque en el sufrimiento tal y como las per-sonas lo experimentan. Sin embargo, tal indagación deberá extenderse más allá de preguntar a una persona si él o ella están sufriendo. El método de entender la experiencia y a la persona de forma completa consiste en desa-rrollar conciencia sobre los sentimientos individuales, sobre el concepto de totalidad y el significado general que se liga a la experiencia en el contexto del ser total del individuo.
En el trabajo de Rodgers (24) se menciona la asociación que existe en la literatura de la expresión “sufrir de” o “estar diagnosticado con” en el leguaje de las ciencias de la salud. Esto coincide con un enfoque atomista de la medicina. Cuando se da esta connotación al concepto de sufrimiento, se pone la atención por fuera del sufrimiento mismo y se sustenta sobre una patología, que puede ser su causa. En este sentido, el sufrimiento se convier-te en algo que indirectamente se puede observar, medir y tratar.
Lo más significativo de resaltar en este punto de la revisión de la literatu-ra hecha por las expertas del tema es que un uso del concepto como el que se acaba de presentar de sufrimiento tiende a ignorar la naturaleza abstrac-ta, espiritual y holística del sufrimiento. (32, 33)
En los estudios previos con enfoque cualitativo existe una relación en-tre soportar y sufrir, que tiene una importante argumentación, puesto que determina cómo se deben conducir las metodologías, cómo se concibe la teoría resultante y cómo se pueden establecer las intervenciones y resulta-dos terapéuticos para los que sufren. (33) Según Morse, (34, 35) esta relación también suscita preguntas de investigación significativas, como si sufrir y soportar fueran dos conceptos separados, si una persona puede soportar sin liberar emociones, o si es posible experimentar alivio emocional y re-solver el sufrimiento sin que hasta cierto punto se presente la condición de soportar. Algunos investigadores consideran el soportar como una parte importante del sufrir, pero no lo han denominado como tal. (36)
Soportar es una estrategia que hace posible que la persona siga adelante “haciendo lo que tiene que hacer”; es, por lo tanto, un comportamiento natural y necesario, que permite que la persona continúe su cotidiano día a
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
300
día. Sin embargo, la internalización de las emociones no produce alivio. (35) Los individuos deben experimentar un alivio emocional si se van a curar; es necesario sanar lo que no corresponde al cuerpo físico. Soportar ocurre en varios niveles de intensidad dependiendo de la severidad de la amenaza. En su forma más extrema la persona se ve como si no tuviera emociones, con una expresión como de máscara; su postura es erguida y hay poca expresión facial y movimiento cuando habla. La persona utiliza frases cortas, suspira a menudo y refleja poco interés por la vida. En su forma más severa, se desconecta de la vida de tal modo que puede perder la memoria del evento desencadenante de su sufrimiento. Se enfoca en el presente para bloquear su recuerdo del pasado y del futuro.
Haciendo uso de la investigación, especialmente de abordaje cualitativo y hermenéutico, enfermería ha indagado acerca del significado del sufri-miento tanto para las enfermeras como para los pacientes. (37, 38)
En la investigación de Eifried, (18) se destacan los siguientes temas en-contrados a partir del análisis hermenéutico sobre aspectos de la interven-ción de enfermería, para ayudar a encontrar significado al sufrimiento. Entre estos se mencionan: escuchar, estar presente, dar esperanza, animar y guiar. Señala que enfermería requiere de voluntad para buscar con el pa-ciente una apertura para oír cualquier pensamiento que pueda tener y de-sear compartir con él sus propios pensamientos y fe. Mediante la presencia de enfermería, se puede dar significado a la vida de los pacientes en medio de su sufrimiento.
El autor propone que la búsqueda del significado de un paciente depende de la intuición propia de la enfermera y de su sensibilidad. De esta manera, se espera que el paciente y la enfermera creen significados juntos. Una de las enfermeras participantes de este estudio destaca que a través de compartir experiencias es como la enfermera y el paciente intercambian en el diálogo y construyen un significado.
Witherell y Noddings (39) afirman que las relaciones de cuidado requie-ren de diálogo; las narrativas y el diálogo pueden ser modelos para apren-der y proveer una oportunidad para profundizar en las relaciones, que son una tabla de salvación para las relaciones éticas. El entendimiento de las narrativas conduce a nuevos discernimientos, hacer reflexiones compasi-vas, crear conocimiento compartido y lograr significados que ilustran la práctica. Cuando las enfermeras reconocen el sufrimiento de los pacientes y permanecen junto a ellos como respuesta a un llamado de cuidado, les ayudan en su búsqueda de significado. Asimismo, las enfermeras logran crear significado, integrando el cuidado del cuerpo, mente y espíritu de las personas, para propiciar una interacción sanadora que les permita expre-sarse más completamente como personas que cuidan.
El máximo propósito de cuidar es aliviar el sufrimiento
301
Cuando se considera la ética dentro del cuidado, se debe hacer explicito, a través de métodos adecuados, cómo es la forma de invitar a los pacien-tes que sufren a una relación de cuidado. En el estudio fenomenológico de Raholm y Lindholm, (29) la enfermera ya no es más observadora, sino una persona profundamente involucrada para entrar a aquellos espacios del co-razón humano que están relacionados con situaciones de sufrimiento. En este sentido, el corazón revela sus más profundas lecciones, solamente cuan-do está roto (las autoras se refieren a su estudio fenomenológico en personas con cirugía cardiaca).
Para entender la experiencia de una persona, se requiere que enfermería actúe descubriendo la verdad científica, es decir, una reflexión más profunda sobre los asuntos ontológicos, epistemológicos y metodológicos. ¿Cómo se puede aliviar el sufrimiento desde la perspectiva del paciente? Este estudio revela que las experiencias sobre salud y sufrimiento tocan la propia realidad ética de enfermería en el cuidado, en el sentido de abrir nuevas perspectivas para todas las formas de cuidado humano. Llama la atención la referencia de estas mismas autoras sobre la importancia de la relación de cuidado que recuerda un dicho antiguo que dice: “el ojo de la mente ve conceptos, el ojo del cuerpo ve objetos. Ambos son dualistas, mientras que el ojo del corazón ve entrando a una relación de cuidado”. “Cuidar es la ética; estar ahí en una verdadera relación con el paciente significa dejar que fluya el amor más que hacer algo ético”.
Así, se considera que las respuestas que ofrece el cuidado de enfermería a los más íntimos deseos del paciente son interpretar algo sin palabras, es de-cir, interpretar el sufrimiento más profundo que en ocasiones no tiene voz. Por eso no es suficiente estar ahí, sino que se requiere la forma y el espíritu en el que se practica la enfermería, para convertir este aspecto en determi-nante desde la ética caritativa en el cuidado, con el amor como el motivo que la guía. “El cuidado que se basa en un paradigma humanístico mira al paciente como un ser humano que sufre, no como una persona que está en-ferma. Un ser humano absorto en el sufrimiento que experimenta este dolor como soportable puede, al mismo tiempo, experimentar salud”. (40, 41) En síntesis, este planteamiento aclara que el dominio del conocimiento de en-fermería está orientado al estudio de la experiencia de salud de las personas, y con frecuencia estas experiencias tienen características de sufrimiento.
Un estudio fenomenológico hermenéutico de Erickson y Lindholm (7) con enfermeras, médicos y consejeros espirituales en el hospital intentó des-cribir el sufrimiento y cómo se puede aliviar. Como resultados se destaca-ron las interpretaciones de que el sufrimiento es sumamente intangible, aun cuando cada persona pudo describir características del mismo. En particu-lar, cuando se referían al alivio del sufrimiento, las autoras reafirman que el
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
302
propósito máximo del cuidado es aliviar el sufrimiento, y que en cada situa-ción de cuidado y encuentro con el paciente hay una oportunidad de que el llamado sufrimiento potencial pueda volverse real y se pueda transformar en un sentimiento más serio o encontrar una forma de reconciliarse con él y llegar a convertirse en un elemento de la naturaleza humana. En otras pala-bras, que el sufrimiento se vuelva un fenómeno natural, y, en consecuencia, hacer que las experiencias del ser humano se conviertan en una dimensión más alta.
Las autoras no creen que todos los sufrimientos se puedan aliviar o que estén al alcance inmediato de la enfermera o de otros. Por lo tanto, se afirma que hay un sufrimiento que está escondido profundamente en una persona como un sufrimiento rígido o muerto. Aún no existe forma alguna de llegar a todo sufrimiento. En este sentido, cuando se habla de la manera de aliviar el sufrimiento, las autoras reportan que los pacientes y enfermeras piensan que existe sufrimiento que se puede aliviar pero no eliminar.
Como punto concluyente en la investigación señalada, se afirma que hay sufrimiento en el cuidado por parte del paciente y que el sufrimiento no está específicamente conectado con la enfermedad sino con la existencia misma; que los rostros del sufrimiento son tantos que este se vuelve intangible e imposible de alcanzar, pero, aún así, las autoras piensan que el asunto más importante es tener la valentía de admitir que el sufrimiento existe y tratar de llegar a él.
Como aporte especial de este articulo se puede considerar que enferme-ría podría tener dos formas de manifestarse para aliviar el sufrimiento: la primera, estaría dada por el grado en el cual ella puede valorar y confirmar el sufrimiento del paciente, puede verlo y aceptarlo o puede dimensionarlo y tratar de explicarlo porque carece de coraje para verlo. La segunda posibi-lidad consiste en la capacidad de la enfermera de permitir el sufrimiento y dejar que el paciente permanezca en el sufrimiento para ser capaz de sufrir con él y compartir su experiencia de sufrimiento.
Steeves y Kahn (25) realizaron una investigación con pacientes en cuida-do paliativo y sus familias para encontrar significado –a pesar del sufrimien-to–, mediante experiencias discretas durante las cuales se veían afectadas por alguna cosa mayor que ellos mismos. Como meta del cuidado de en-fermería en tales situaciones, propusieron “ayudar a establecer y mantener las condiciones necesarias para experimentar el significado”. Como resulta-do describieron los siguientes aforismos: la naturaleza del sufrimiento hace parte del individuo; el sufrimiento se reconoce a través de sus expresiones y no por la experiencia misma y la influencia de un ambiente de cuidado en los procesos de sufrimiento.
En otro estudio, Starck (42) buscó conocer de qué manera las enferme-ras experimentan y reaccionan ante el sufrimiento de una persona. Con te-
El máximo propósito de cuidar es aliviar el sufrimiento
303
mas que variaban entre entender, sufrir desde la perspectiva de la condición médica del paciente, y terminando con la personalización del sufrimiento como si fuera propio por parte de la enfermera.
Steeves y Kanh (25) realizaron otro estudio con pacientes con trasplante de médula. En estos casos, se siguió el proceso de “construir significado” e “interpretar la vida”. En estas personas se identificó el cambio en su po-sición social como resultado de las medidas de protección y aislamiento y problemas de comunicación. Estas personas describieron su búsqueda de comprensión con ejemplos de sus experiencias carentes de significado. Para este tipo de pacientes Steves sugirió el uso de narrar historias para ayudar a estos individuos y a sus familias a encontrar significado en la pérdida y en el duelo.
Otras autoras, como Coward, (43) han desarrollado investigaciones uti-lizando combinaciones del trabajo de varios autores (el de Frankl incluido), para definir la autotrascendencia y ayudar a las personas a reponerse de des-equilibrios espirituales. Starck (44) fue la primera que aplicó la teoría de Frankl a una población con incapacidad física por lesión medular, a través de un estudio que pretendía mostrar si las intervenciones de enfermería con logoterapia podrían influir favorablemente en la percepción del significa-do y el propósito de vida en personas incapacitadas por esta lesión. Con la aplicación de la teoría de Frankl y el enfoque de Travelbee en comunicación interpersonal, y la jerarquía de necesidades de Maslow se creó una propues-ta teórica que se aplicó a estos pacientes. Para ello, utilizó los instrumentos de “propósito de vida” y el de “búsqueda de metas del espíritu”, para medir el resultado de las intervenciones. Estas consistieron en el uso de parábolas escritas o ideas que estimulaban el pensamiento reflexivo aplicado a la vida de los pacientes.
Por su parte, Fabry en 1980 (45) utilizó la logoterapia para guiar a las per-sonas en el entendimiento de sí mismas tal como ellas son y cómo podrían ser, y su lugar en su “vida total”. La meta de la logoterapia “es ayudar a las personas a liberarse de sus síntomas, a echar mano de los recursos de su dimensión espiritual y despertar el poder dinámico del espíritu humano”. Ayudar a otro a encontrar significado puede describirse como “la promo-ción y destape de lo que ya está ahí. Es ayudar al otro a descubrir sus valores y facilitar el despertar de sus creencias y compromisos subconscientes”.
Teoría de significado como respuesta para el alivio del sufrimiento
Con respecto a los fundamentos teóricos que pueden ser utilizados en el estudio del sufrimiento y de la manera como las enfermeras pueden inter-venir en el cuidado de pacientes que sufren, teoristas en enfermería, como Patricia L. Starck, proponen la teoría de mediano rango de “significado”, que toma como referencia el trabajo de Victor Frankl, (10) psiquiatra y neurólo-
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
304
go vienés, quien en 1978 desarrolló un área de conocimiento que considera que el hombre se encuentra en una búsqueda constante de significado.
Esta escuela se convirtió en la teoría que él llamo “voluntad de significa-do”. Su permanencia en los campos de concentración de Auschwitz, durante la Segunda Guerra Mundial, le permitió escribir el libro El hombre en bús-queda de significado. En esa obra se desarrolla el concepto de sufrimiento humano, anteriormente expuesto. Acuñó el término logoterapia, a partir de la palabra griega logos, que denota “significado”. Es así como logoterapia es la práctica de la teoría que intenta ayudar a los individuos a encontrar un propósito en la vida, a pesar de las circunstancias.
La teoría de significado es un marco de referencia que se presta a tareas interdisciplinarias, ya que el trabajo de Frankl (46) se ha tomado como base para la investigación y la práctica en muchos campos como medicina, psi-cología, educación, ministerios religiosos y enfermería.
En enfermería, Travelbee (47-49) fue la primera enfermera que utilizó el trabajo de Frankl en la práctica. Utilizó parábolas y otras historias para ayu-dar a pacientes psiquiátricos a darse cuenta de que el sufrimiento humano les llega a todos y que se tienen los medios para combatir los problemas de la vida, no importa cuáles sean las circunstancias. A partir de este trabajo Starck desarrolla su propuesta teórica para enfermería.
El propósito de la vida, la libertad de elegir y el sufrimiento humano son los conceptos que propone esta teoría, derivados del trabajo de Frankl. Los conceptos se apoyan en tres dimensiones humanas: la física o soma, la men-tal o psique, y la espiritual o noos. Las dimensiones física y mental se pue-den enfermar y la dimensión espiritual se puede bloquear o frustrar. Frankl señala que, a partir de estas dimensiones, se puede a la vez “ser parte y ser todo”. A partir de diferentes puntos de vista y de diferentes impresiones, se pueden revelar diferentes significados. Él llamó la atención sobre el hecho de que un problema en una dimensión podía mostrarse como un síntoma en otra. Desde una perspectiva ontológica enfatiza sobre el espíritu humano y el poder desafiante del noos. A su vez, citó a Fabry, (45) quien señala que “uno tiene un cuerpo y una psique, pero uno es su espíritu”. En este sentido, el espíritu humano puede desafiar todas las experiencias y levantarse por encima de otras dimensiones.
De los tres conceptos de esta teoría se hará referencia particularmente al de sufrimiento humano, entendido como una experiencia subjetiva, única para un individuo y que varía de ser una simple incomodidad transitoria a una angustia y desesperación extremas. Frankl describió el sufrimiento como una experiencia humana subjetiva, que todo lo consume. El autor afirma que “el significado del sufrimiento [...] es el significado más pro-fundo posible, y que el máximo significado de la vida o del sufrimiento humano nunca se puede lograr”. Asimismo, afirma que no hay significado
El máximo propósito de cuidar es aliviar el sufrimiento
305
en el sufrimiento. De esta manera, por ejemplo, no hay significado en tener sufrimiento, pero el ser humano puede encontrar significado a su vida a pe-sar del sufrimiento, como cuando se tiene cáncer. Starck reafirma entonces que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, y, aunque suceden cosas que son incomprensibles, inmerecidas, inexplicables e inevitables, no necesitamos buscar significado en esos eventos sino que el significado viene de las posturas que se asumen frente al sufrimiento. Por ejemplo, la manera valiente como una persona escoge vivir a pesar de tener cáncer. De esta manera, Frankl declaró que “el peor tipo de sufrimiento es la desesperación y sufrir sin significado”.
El legado del trabajo de Victor Frankl se ha continuado con la aplicación de múltiples instrumentos en investigación, y en la aplicación práctica (así como el uso de logoterapia), para explorar el propósito de vida en las per-sonas que sufren.
Esta teoría de significado es útil para guiar la investigación y la práctica; se enfoca a descubrir significado cuando se confrontan los retos de la vida que amenazan los propósitos personales en relación con circunstancias úni-cas. Los profesionales de enfermería practicantes e investigadores pueden apoyarse en esta teoría para entender los estresores cotidianos en la vida, como también los eventos que cambian la vida y provocan el sufrimiento humano.
Conclusiones
Se concluye en este documento que el sufrimiento ha sido estudiado más desde una perspectiva ontológica, en la cual se trasciende del supuesto de que el sufrimiento tiene un origen puramente físico, para llegar a considerar-lo como parte de la vida de las personas. En consecuencia, esta perspectiva del sufrimiento propone presentar algunas maneras de reconocer la necesi-dad de intervenir. Cuando las personas que están bajo el cuidado de enfer-mería buscan un alivio en su sufrimiento, lo cual exige del profesional de enfermería un conocimiento de sí mismo como persona y una experiencia por haber ayudado a otros a afrontar los retos que hayan vivido frente a su condición de salud o de vida.
El silencio y el secreto que priva a los trabajadores de la salud de dar aten-ción al sufrimiento y suprimir este tema del ámbito profesional puede inter-ferir en el reconocimiento del sufrimiento de una persona y la expresión de esa experiencia. En lugar de esto, se motiva a reconocer un enfoque integral de la persona, que se dirija a desarrollar conciencia de los sentimientos y del propósito de vida del individuo; una identificación de la amenaza a su tota-lidad y del significado general que se asocia a la experiencia del sufrimiento en el contexto del ser total del individuo.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
306
Se destaca el planteamiento de Erickson y Lindhom (7) en el que el sufri-miento le da al cuidado su propio carácter e identidad. Aquí “toda forma de cuidar busca de una manera u otra aliviar el sufrimiento”. Una forma de vivir es captar la realidad del sufrimiento y aprender a un nivel personal cómo, mediante nuevos discernimientos, se puede cambiar nuestra visión, si es que no se puede transformar nuestra visión de la vida.
Las autoras de este ensayo motivan a los lectores a explorar en las teorías de rango medio y en los resultados de investigación, especialmente de tipo cualitativo. Las respuestas que se pueden hallar para comprender el fenóme-no del sufrimiento, particularmente la teoría de significado propuesta por Starck, ofrece algunas ideas sobre trabajos realizados en los que la teórica invita a continuar con el avance del conocimiento en este tema.
Referencias
(1) Newman M, Sime AM, Corocoran-Perry SA. The focus of the discipline of nursing. Adv Nurs Sci. 1991;14(1):1-6.
(2) Starck P. Theory of meaning. En: Smith M, Liher P, editors. Middle range theory for nursing. 2nd edition. 2008. p. 85-101.
(3) Rodgers BL, Cowles KV. A Conceptual foundation for human suffering in nursing care and research. J Adv Nurs. 1997;25:1048-1053.
(4) Battenfield BL. A conceptual description and content analysis of an operational schema. Image J Nurs Sch. 1984;16(2):36-41.
(5) Cassel EJ. Diagnosing suffering: A perspective. Ann Intern Med. 1999;31:531-34.
(6) Cassell EJ. The nature of suffering: Physical, psychological, social and spiritual aspects. En: Starck PL, McGovern JP, editores. The hidden dimension of illness: human suffering volume. New York: National League for Nursing Press; 1992. p. 291-303.
(7) Eriksson K, Lindholm L. To understand and alleviate suffering in caring culture. J Adv Nurs. 1993;18:1354-1361.
(8) Kahn DL, Steeves RH. The experience of suffering: conceptual clarification and theoretical definition. J Adv Nurs. 1986 Nov;11(6):623-31.
(9) Chapman RC, Gavrin J. Suffering: The contributions of persistent pain. The Lancet. 1999; 353: 2233-2237.
(10) Frankl VE. Man’s search for meaning. 3rd edition. New York: WS Press; 1984.
(11) Morse J. Toward a Praxis Theory of Suffering. ANS Adv Nurs Sci. 2001 Sep; 24(1): 47-59.
El máximo propósito de cuidar es aliviar el sufrimiento
307
(12) Morse JM, Whitaker H, Tason M. The caretakers of suffering. En: Chesworth J, editor. Transpersonal healing: essays on the ecology of health. Newbury Park, CA: Sage; 1996. p. 91-104.
(13) Eriksson K. Understanding the world of the patient, the suffering human being: the new clinical paradigm from nursing to caring. Adv Pract Nurs Q. 1997;3:8-13.
(14) Chinn L, Kramer K. Integrated theory and knowledge development in nursing. 7th edition. St. Louis: Mosby Elsevier; 2008. p. 2-6.
(15) Fredriksson L. The Caring Conversation-Talking about Suffering. A hermeneutic Phenomenological Study in Psychiatric Nursing. Int J Hum Caring. 1998; 2(1): 24-31.
(16) Eriksson K. Understanding the world of the patient, the suffering human being: the new clinical paradigm from nursing to caring. Adv Prac Nurs Q. 1997;3(1):8-13.
(17) Morse JM, Bottorff J, Anderson G, O’brien B, Solberg S. Beyond empathy. Expanding expressions of caring. J Adv Nurs. 1992;17:809-821.
(18) Eifried S. Helping patients find meaning. A caring response to suffering. Int J Hum Caring. 1998;2(1):33-39.
(19) Gadow G. Suffering and interpersonal meaning. J Clin Ethics. 1991;2(2):103-112.
(20) Halldórsdóttir, S. Suffering-reflection-caring. Inter J Human Caring. 1999;3(2):15-20.
(21) Watson J. Nursing the philosophy and science of caring. Revised edition. University Press of Colorado; 2008.
(22) Boykin A, Schoenhofer S. Nursing as caring: A model for transforming practice. New York: National League for Nursing Press; 1993.
(23) Watson J. Theory of human caring. En: Parker M, editor. Nursing theories and nursing practice. Chapter 20. 2nd edition. F.A. Davis; 2006. p. 345.
(24) Kahn DL, Steeves RH. Witness to suffering: Nursing knowledge, voice, and vision. Nurs Outlook. 1994;42(6),260-264.
(25) Travelbee J. Illness and suffering as human experiences. Interpersonal aspects of nursing. Philadelphia: FA Davis; 1971.
(26) Starck PL, McGovern JP, editors. The hidden dimension of illness: human suffering. New York: National League for Nursing Press; 1992. p. 25-41.
(27) Eriksson K. Different forms of caring communion. Nurs Sci Q. 1992;5(2):93.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
308
(28) Raholm M, Lindholm L. Being in the world of the suffering patient: A challenge to nursing ethics. Nurs Ethics. 1999;6(6):528-39.
(29) Cassell EJ. Recognizing suffering. Hastings centre report. 1991;21(3):24-31.
(30) Cassell E. The nature of suffering and the goals of medicine. New York: Oxford University Press; 1991.
(31) Fagerstrom L, Eriksson K, Engberg IB. The patients’ perceived caring needs as a message of suffering. J Adv Nurs. 1998;28(5):978-987.
(32) Georges JM. The politics of suffering: Implications for nursing science. Adv Nurs Sci. 2004;27(4):250-256.
(33) Morse JM, Penrod J. Linking concepts of enduring, suffering, and hope. Image J Nurs Sch. 1999;31(2):145-150.
(34) Morse JM, Carter BJ. Strategies of enduring and the suffering of loss: Modes of comfort used by a resilient survivor. Holist Nurs Prac. 1995;9(3):33-58.
(35) Paterson BL. The shifting perspectives model of chronic illness. J Nurs Scholarsh. 2001 First Quarter:21-26.
(36) Carnevale FA. Conceptual and moral analysis of suffering. Nurs Ethics. 2009;16(2):173-183.
(37) Charmaz K. Loss of self: A fundamental form of suffering in the chronically ill. Soc Health Illness. 1983;5(2):168-195.
(38) Whiterell C, Noddings N. Stories lives tell: Narrative and dialogue in education. New York: Teachers College Press; 1991.
(39) Rehnsfeldt A, Eriksson K. The progression of suffering implies alleviated suffering. Scand J Caring Sci. 2004;18(3):264-272.
(40) Von Post I, Eriksson K. A hermeneutic textual analysis of suffering and caring in the pert-operative context. J Adv Nurs. 1998;30(4):983-989.
(41) Starck PL. Suffering in a nursing home: Losses of the human spirit. The International Forum of Logotheraphy. J Search Meaning. 1992;15(2):76-79.
(42) Coward DD. Self-trascendence and emotional well-being in women with advanced brast cancer. Oncol Nurs Forum. 1991;18:857-863.
(43) Starck PL. Spinal cord injured clients´ perception of meaning and purpose in life, measurement before and after nursing intervention. Dissertation Abstr Int. 1979;40(10):4741.
(44) Fabry JB. The persuit of meaning. New York: Harper& Row; 1980.(45) Frankl VE. The unconscious god. New York: Simon & Schuster; 1978.(46) Travelbee J. Interpersonal aspects of nursing. Philadelphia: F.A.
Davis; 1966.
El máximo propósito de cuidar es aliviar el sufrimiento
309
(47) Travelbee J. Intervention in psychiatric nursing: process in the one-to-one relationship. Philadelphia: F.A. Davis; 1969.
(48) Travelbee J. To find meaning in illness. Nursing. 1972;72(2):6-7.
311
Cuidado espiritual: reflexiones del Grupo de Cuidado
Carmen Amparo Urbano Plaza1
Álvaro Triana2
Olga Janneth Gómez Ramírez3
María Luisa Molano Pirazán4
Olga Martínez 5
En la práctica diaria, los profesionales de enfermería se enfrentan a situaciones que los llevan a cuestionarse acerca de la importancia que tiene el cuidado espiritual para promover el crecimiento y el bienestar de las personas a quienes se cuida. Las reflexiones que se presentan en este artículo son producto del trabajo académico que orienta el Grupo de Cuidado hacia el fortalecimiento de los valores humanísticos de enfermería, como una dimensión importante en el cuidado de las experiencias de salud de las personas. (1)
Asimismo, se presenta desde una perspectiva teórica las posibles fuentes de análisis del cuidado espiritual, con teorías de enfermería que orientan la forma de brindar un cuidado espiritual. Se espera con este producto motivar a los profesionales a incorporar el cuidado espiritual en su práctica diaria.
Con respecto al aporte que enfermería ofrece en el marco de los objetivos de desarrollo del milenio, en las reflexiones del Grupo de Cuidado se destaca la importancia de utilizar los beneficios del cuidado espiritual, para visualizar el compromiso de enfermería en el cuidado de la salud de las personas en condiciones de vulnerabilidad, y reivindicar los valores humanísticos que los profesionales de enfermería pueden aplicar de forma concreta en la práctica.
1 Enfermera. Especialista en Docencia Universitaria. Profesora, Fundación Univer-sitaria de Ciencias de la Salud.
2 Enfermero. Candidato a Magíster en Enfermería3 Enfermera. Magíster en Enfermería. Profesora, Facultad de Enfermería, Universi-
dad Nacional de Colombia.4 Enfermera. Candidata a Doctor en Enfermería, Universidad Nacional de Co-
lombia. Profesora, Escuela de Enfermería Doctora Gladys Román de Cisneros. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Carabobo.
5 Enfermera. Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
312
¿Cuáles son las características del cuidado espiritual?
El cuidado espiritual no es nuevo para los cuidados de enfermería y la sa-lud. Ha sido percibido como una preocupación primordial para los pacientes, familias y profesionales de la salud, y constituye un importante desafío a las enfermeras. (2)
El mismo ha sido caracterizado por autores como Ray, (3) quien afirma que la espiritualidad incluye aspectos como la creatividad y la elección, re-saltando entre estos la relación interpersonal y el amor, que, a su vez, deben estar íntimamente relacionados con aspectos éticos, es decir, las obligaciones morales para con los demás. (4)
Sánchez, (5) por su parte, resalta la importancia de la espiritualidad como parte de infundir esperanza y dar apoyo a las personas que se encuentran en situaciones de enfermedad crónica y terminal. En las reflexiones del Grupo de Cuidado, además de esta característica de apoyo y esperanza, se destaca la devoción del cuidado de enfermería, que se manifiesta en el compromiso y la belleza de la bondad, expresados en la interacción entre seres humanos con el propósito de brindar cuidado.
El cuidado espiritual en enfermería se refiere al encuentro individual en-tre la persona cuidadora y el ser cuidado en alentar la fe y la esperanza, en ofrecer paz, en la fortaleza de sentirse cercano a los demás en un encuentro auténtico de crecimiento mutuo. Es, a su vez, permitir a los pacientes mostrar sus valores y creencias. Cuando la persona tiene dificultades en socializar sus temores en el momento de interacción, la enfermera posee el conocimiento y la intencionalidad de brindar un cuidado espiritual y respetuoso, que favo-rezca el intercambio de sentimientos en búsqueda de un encuentro auténtico que fortalezca el espíritu.
En otras palabras: el cuidado del paciente como un todo incluye el cuidado del espíritu; con respecto a esto, un estudio de 10 enfermeras de cuidados crí-ticos, realizado por Kociszewski, apunta que para que se pueda dar el cuidado espiritual debe existir un mutuo conocimiento “entre los pacientes y las enfer-meras”. Este conocimiento dio lugar a lo que se llamó un puente “para la eva-luación espiritual”. Este mutuo conocimiento se inició con la espiritualidad de las enfermeras y la construcción gradual del conocimiento que ellas iban adquiriendo en el cuidado espiritual. Este conocimiento se da con el tiempo, cuando los profesionales de enfermería exploran las necesidades espirituales de los pacientes graves y sus familias se buscan pistas abiertas y encubiertas que le dan las luces para identificar las necesidades de tipo espiritual. (6)
Las señales son a menudo sutiles; fotos, objetos colocados a la cabecera de la unidad clínica de cada paciente, un visitante orando con un paciente, y así sucesivamente. Las conexiones entre las enfermeras y los pacientes se convir-tieron en la construcción de puentes para la evaluación espiritual eficaz que son necesarios para el cuidado espiritual.
Cuidado espiritual: reflexiones del Grupo de Cuidado
313
A raíz de este estudio, se indica que para que se dé el cuidado espiritual, tanto al final de la vida como para otros pacientes en condiciones críticas, hay que tener presentes tres aspectos importantes:
1. Evaluar y documentar las necesidades espirituales de los pacientes y las familias de los pacientes en forma permanente;
2. Fomentar el acceso a los recursos espirituales importantes para el pa-ciente y su familia, y
3. Provocar y facilitar las prácticas espirituales culturales que los pacien-tes y sus familias necesitan para encontrar consuelo ante la situación que están viviendo.
Lo antes señalado se puede expresar en permitir a los pacientes mostrar sus valores y creencias. Cuando la persona tiene dificultades en socializar sus temores en el momento de interacción, la enfermera posee el conocimiento y la intencionalidad de brindar un cuidado espiritual. (7)
Reiterando lo antes expuesto, el cuidado espiritual puede empezar con la escucha y la libre expresión de los sentimientos. Conocer las creencias y los sentimientos de las personas tiene el trasfondo de comprender el significa-do de la experiencia de sentirse enfermo y saber qué situaciones o personas son importantes para el sujeto de cuidado en esta condición. Este es el pun-to de partida para el desarrollo de una relación transpersonal que mueve el compartir de experiencias fortalecedoras en salud. Esta reflexión se relaciona directamente con el planteamiento de los “procesos caritas” que Watson (8) propuso en 2008.
En este punto, resaltamos el quinto proceso caritas, que consiste en “estar presente, y ser apoyo de la expresión de sentimientos positivos y negativos como una conexión con un espíritu más profundo de sí mismo y de aquel a quien se cuida”.
Es importante considerar que la interacción se manifiesta en doble vía, es decir, que la enfermera también siente la gratitud expresada por la persona o la familia y la riqueza de ayudar al otro a encontrar significado a sus creen-cias y valores en momentos de vulnerabilidad. Naluyima (9) y colaboradoras encontraron que los pacientes que se encuentran en tratamiento de quimiote-rapia, y que poseen un bienestar espiritual, responden con mayor optimismo y adherencia al tratamiento en comparación con las personas que informan un bienestar espiritual bajo. Esto permite entender la importancia que tiene incorporar el cuidado espiritual en la práctica clínica como herramienta que apoye a las personas en la respuesta a tratamientos que afectan significativa-mente su nivel de salud. Estas autoras informan la necesidad de realizar estu-dios para estandarizar actividades de cuidado espiritual más concretas; para esto es necesario contar con una formación previa para que el profesional de enfermería pueda actuar con propiedad en este aspecto. (10)
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
314
Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos, se argumenta que el cuidado espiritual tiene sus raíces epistemológicas en la visión del mundo de reciprocidad o de interacción. (1, 11) En esta interacción, el ser humano es un agente activo en el proceso de atención en salud, y esa persona, que en muchos escenarios de salud sigue siendo “paciente”, es un ser que toma decisiones, que tiene su propio entorno cultural y de valores que hacen que la vivencia sea inseparable de la persona. La comprensión de tal contexto es indispensable para entender la complejidad del ser humano más allá de una suma de partes individuales (bio-psico-social-espiritual) para adquirir ante el profesional de enfermería un sentido holístico, único e integro que puede aportar de manera significativa en su proceso de salud-enfermedad.
Para comprender el concepto de holismo, Fawcett (12) indica que los se-res humanos holísticos son “entidades integradas, organizadas, no reducibles a partes separadas aunque las partes pueden ser divididas para estudiarlas”. Este planteamiento y las vivencias compartidas dentro del Grupo de Cuidado, llevan a concluir que los seres humanos son activos e interactúan con el me-dio y el entorno que los rodea. La interacción es recíproca entre la enfermera y el sujeto de cuidado, haciendo parte del entorno significativo de la persona en la búsqueda de la sanidad espiritual.
¿Cuáles son los requisitos del cuidado espiritual?
Para abordar la dimensión espiritual del cuidado de las personas, el profe-sional de enfermería requiere de la capacidad para escuchar, apoyar, acompa-ñar y sanar, dentro de un espacio y tiempo que propicien la manifestación y el impacto de dichas capacidades en la persona cuidada.
El profesional de enfermería que brinda cuidado espiritual tiene la capaci-dad de saber cuándo es necesario “estar ahí”, escuchar los sentimientos expre-sados por el sujeto de cuidado y otorgarle valor en el proceso de interacción. Gutiérrez (13) reafirma este planteamiento cuando menciona la importancia de la intervención de enfermería en el marco del patrón de conocimiento estético: “cuando se comparte el significado con un intercambio consciente de palabras, la propia sensibilidad hacia la escucha, las acciones, los movi-mientos y las expresiones de la enfermera sirven para transformar y moldear la experiencia en la que de otro modo no existirían las posibilidades para el encuentro”.
La disponibilidad en tiempo y espacio despierta la confianza de la persona cuidada en el cuidador.
El valor de la comunicación es fundamental en el cuidado espiritual, ya que el compartir expresiones a través del lenguaje y de los gestos permite entender lo que comunica el cuerpo de la persona cuidada y del cuidador.
Para el logro de una auténtica comunicación, es necesario cultivar el es-píritu a través de estrategias que preparen al cuidador para ser sensible a las
Cuidado espiritual: reflexiones del Grupo de Cuidado
315
necesidades de cuidado espiritual. De esta manera, se reconoce la importan-cia de los patrones de conocimiento de enfermería y, en especial, los patrones de conocimiento estético y personal que permiten, en palabras de Chinn y Kramer, (14) “dar una apreciación profunda del significado de una situación que pone de manifiesto recursos internos creativos, que transforman las ex-periencias en lo que aún no es real pero sí es posible”. (15)
Es así como se retoma el concepto de cuidado holístico, ya que esta com-prensión vincula el cuidado espiritual para considerar a las personas como una combinación de componentes físicos, sociales, psicológicos y espirituales estrechamente relacionados entre sí, combinación en la que el todo es mayor que la suma de sus partes. (16)
Este tipo de cuidado es posible cuando el profesional de enfermería que ejerce el cuidado holístico está consciente de sí mismo, y cuando su “ser en sí mismo” está integrado armónicamente. De esta forma se desarrolla la capa-cidad de cuidar haciendo uso de la espiritualidad de sus pacientes y teniendo en cuenta que los cuidadores de enfermería deben partir del cuidado de sí mismos, a través de la continua búsqueda de la armonía e integridad. (17, 18)
Sin embargo, el cuidado espiritual es considerado un gran reto para el en-fermero de hoy; el sufrimiento y la limitación física y espiritual, la soledad, el aislamiento, la exclusión y la misma muerte, producto de factores individua-les, culturales y sociopolíticos, a los cuales se ve abocada la comunidad actual, reclama la intervención efectiva de enfermería, que, según Sánchez (19) debe enmarcarse en los siguientes aspectos:
1. Llegar a comprender el componente espiritual humano.2. Poner en consonancia el pensamiento, la palabra y la acción, buscando
coherencia entre lo que se valora y lo que se reconoce.3. Aceptar el conflicto existente entre lo espiritual y lo científico.4. Cuidar teniendo en cuenta la espiritualidad.
Según Taylor, (20) para un cuidado espiritual también se requiere la adop-ción de roles de compromiso sociopolítico como medio de enfrentar la indi-ferencia y con el propósito de llegar a ser sujetos con identidad, copartícipes en la creación del diario vivir. Es necesario invertir la riqueza espiritual y amor trascendente, para facilitar el compartir, el colaborar y la aceptación de unos y otros, hasta lograr la convivencia.
El abordaje de la dimensión espiritual se sostiene en principios como:1. El respeto por las necesidades y creencias espirituales de la persona
cuidada.2. La actitud auténtica de cuidado, que se traduce en acercamiento genui-
no, real y comprometido, resaltando así, su dimensión espiritual.3. La capacidad de lectura más allá de las palabras y los gestos, para iden-
tificar el lenguaje y creencias implícitas en una necesidad espiritual.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
316
4. Saber retroalimentar el diálogo, con momentos de silencio, interven-ción y acercamiento físico, creando el acompañamiento necesario para que la persona cuidada exprese y satisfaga su necesidad espiritual.
5. Facilitar el reconocimiento de sentimientos y creencias, con la presen-cia y la actitud de apoyo.
¿Cómo se puede dar el cuidado espiritual?
El Grupo reconoce que, cuando sentimientos como el “amor por la vida” se ponen de manifiesto en una relación de cuidado, se puede llegar a un “cuida-do amoroso” como una forma de dar y hacer visible la espiritualidad. Sumado a las premisas antes expuestas, encontramos que existen sentimientos perso-nales que están ligados al cuidado personal. Entre esos sentimientos está el amor, presente en todos los seres humanos por su naturaleza emocional y que muchos autores desde tiempos antiguos lo han querido definir. No obstante, encontrar una definición completa para dicho sentimiento es muy complejo por las diferentes interpretaciones posibles, según el momento en que se apli-que. Usualmente, se relaciona con el alma y el espíritu, y se desarrolla en el ámbito del bien, que va desde lo religioso (“el amor viene de Dios”), hasta lo poético, basado en la conciencia amorosa, y es aplicable a diferentes situacio-nes de la vida.
El amor al prójimo lo encontramos en la enfermería, por ser esta profe-sión un arte en el cuidado por definición. Es sentir “que se lleva al otro de la mano”; cualquier gesto de agradecimiento y bienestar es significativo. Si entendemos que el arte de la enfermería se basa en el cuidado a la persona desde su parte integral espíritu y cuerpo, en consecuencia, el cuidar genera una relación entre la enfermera y el paciente como sujeto del cuidado, a partir del conocimiento, comprensión, amor, apoyo y educación, brindado dentro de un marco ético.
La experiencia del cuidado espiritual se experimenta en escenarios que en ocasiones son dolorosos, pero en estos escenarios y condiciones de vulnera-bilidad del ser humano se mueven los sentimientos, favoreciendo el contacto con las personas y las familias.
En algunas personas, vivir situaciones de dolor y de enfermedad las lleva a sentir la necesidad de afecto, compañía y amor, y a vivir momentos especiales con personas significativas. Es allí cuando enfermería puede ser puente entre el ser humano y el entorno, que le permite trascender en la vida. Justo en estas situaciones impactantes, la vida lleva a los miembros del Grupo a cuestionar-se sobre el valor de trascender. Esta reflexión se apoya en el proceso caritas de “ayudar en las necesidades básicas de manera reverencial y respetuosa, manteniendo una conciencia de cuidado intencional mediante el toque y el trabajo con el espíritu encarnado del otro, honrando la unidad del ser y de-jando que haya una conexión para lograr la llenura del espíritu”. (8)
Cuidado espiritual: reflexiones del Grupo de Cuidado
317
Bradshaw (21) destaca la importancia de los principios éticos en enfermera como requisitos para poner en práctica el cuidado espiritual, destacando el valor del respeto, la solidaridad y la confidencialidad, e invita a realizar traba-jos de investigación para comprender la relación entre espiritualidad, ética y cuidado, relación poco explorada en enfermería.
Chung (16) señala que para ser capaz de cuidar espiritualmente, los profe-sionales de enfermería han de cuidar de sí mismos, a fin de promocionar la continuidad de la integridad armónica. Esto se logra a través de la serenidad, cuando se establezca una dimensión del yo con una trascendente, y, a su vez, cómo se puede conectar espiritualmente con el paciente.
Se puede reiterar que el cuidado espiritual indica la necesidad del profe-sional de enfermería de estar en sintonía con su propia espiritualidad. Esto le permitirá ser más competente en la prestación de un cuidado espiritual y a ayudar a las personas a identificar y desarrollar su perspectiva espiritual y su conciencia personal de la espiritualidad. (20, 22, 23)
El estudio de Karasu Una exploración de la espiritualidad en el cuidado de enfermería (22) se propone analizar el sentido de la espiritualidad en relación con la atención de enfermería mediante la síntesis de concepto. Para Brads-haw, (21, 24) el cuidado espiritual es inseparable de la atención física, social y psicológica, porque juntos forman un todo. Para el enfermero hoy en día es un reto brindar el cuidado humanizado teniendo en cuenta las múltiples res-ponsabilidades adquiridas con la globalización y tecnificación; estas, si bien es cierto han facilitado el quehacer diario del profesional, también obligan a responder ante dichos requerimientos, restando tiempo al cuidado de enfer-mería.
Si entendemos que el arte de la enfermería se basa en el cuidado a la perso-na desde su parte integral espíritu y cuerpo, en consecuencia, el cuidar genera una relación entre la enfermera y el paciente como sujeto del cuidado, a partir del conocimiento, de la comprensión, del amor, del apoyo y de la educación, brindados todos ellos dentro de un marco ético. (25)
Swanson (26) en su teoría de los cuidados aborda el proceso del mante-nimiento de creencias, definiéndolo como el apoyo en la fe, en la capacidad del otro para soportar un acontecimiento o transición y afrontar el futuro con significado, manteniendo la esperanza. Igualmente ofrece un apoyo en el cuidado espiritual que brinda el profesional de enfermería, dándole herra-mientas para fortalecer el plan de atención del paciente, a partir de conocer sus propios sentimientos.
¿Cómo es el cuidado espiritual más allá de la religión?
Con relación a este aspecto, Sánchez (19) nos precisa que la religión es un conjunto de reglas previamente establecidas para celebrar el culto y las ceremonias religiosas, con la finalidad que el ser humano trate de relacionar-
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
318
se con Dios por medio de actos y gestos terrenales. Existe un número finito de religiones, y cada una establece los ritos por los cuales se deben regir sus seguidores.
Con relación a la religión, se identifica que la fe en un ser superior y la práctica de una tendencia religiosa favorecen en muchos casos el cuidado espiritual hacia su prójimo, aunque no siempre se evidencia esta regla en to-dos los que ejercen la práctica de una religión. Por lo contrario, en ocasiones se observa desdén por sus congéneres y hasta por las necesidades y ejercicio propio de la religión.
Hungelmann (27) refiere que la espiritualidad está basada en las relaciones de una persona con sus diferentes dimensiones de trascendencia, pues el ser humano que ejerce la espiritualidad encuentra significado a lo que vive a tra-vés de enlaces internos, externos y transpersonales. Esta definición marca la diferencia con la religión, pues esta es el conjunto de normas que la regulan. Con más precisión, se podría afirmar que la religión es entendida como el puente a la espiritualidad; al respecto, Sánchez (19) señala que, a través de la religión, “se fomentan formas de pensamiento, sentimientos y comporta-mientos que ayudan a la gente a experimentar este sentido de significado”.
Un ejemplo de lo anterior se materializa en uno de los hallazgos de Villa-gomeza, (28) quien realizó una revisión de las investigaciones sobre el papel de la espiritualidad en la enfermedad cardiaca, entre los años 1991 y 2004. Del estudio se extrajo que los pacientes perciben la espiritualidad como un fenó-meno que influye en la recuperación y adaptación a la enfermedad cardíaca, ya que les da coraje, fuerza interior, sentido de la comodidad y bienestar, ac-titud positiva, amor y una mayor supervivencia (significado). Además, iden-tifican la oración como una práctica complementaria al tratamiento médico. En otras palabras, la religión no está lejos de la espiritualidad.
El estudio también señala que en varias situaciones una persona puede perder el foco de la espiritualidad, sobre todo cuando se encuentra en eta-pas avanzadas o terminales de la enfermedad. Este fenómeno puede tener su explicación en la falta de esperanza o de un cambio de orientación hacia las necesidades fisiológicas, cuando la sintomatología empeora. (29)
Los aspectos tratados en este apartado deben ser tomados en cuenta por el profesional de enfermería, ya que se convierte en una invitación a indivi-dualizar el cuidado espiritual, de acuerdo con las creencias de la persona que cuida, y, ante todo, sin imponer sus propias connotaciones con relación a la espiritualidad y la religión. Ambos, individualizar el cuidado espiritual y res-petar la orientación religiosa del paciente, son dos aspectos relevantes tanto para el que ejerce el cuidado espiritual como para quien lo recibe. (30, 31, 32)
Cuidado espiritual: reflexiones del Grupo de Cuidado
319
¿Cuáles son algunas consideraciones sobre el cuidado
espiritual, desde teorías de enfermería?
A continuación se presenta un cuadro de resumen que sintetiza las prin-cipales propuestas teóricas que desde enfermería justifican la importancia de brindar un cuidado espiritual.
Teoría Conceptos / Supuestos
Margaret Newman
El proceso vital es considerado como una progresión hacia niveles más altos de conciencia. (2)El ser humano es unitario y continuo como una totalidad indivisible. (33)Personas como individuos, y los seres humanos como especies, son identificados por sus patrones de conciencia. La persona no posee la conciencia; la persona es conciencia.La forma más elevada de conocer es el amor. (33)El objetivo de la enfermería no es hacer bien a la gente, o evitar que lleguen a estar enfermos; el objetivo está dirigido a ayudar a la gente, a utilizar el poder que está dentro de ellos a medida que evolucionan hacia niveles superiores de conciencia. (33)
Teoría de la comodidad. Katherine Kolcaba
Los seres humanos ofrecen respuestas holísticas a estímulos complejos. (34)La comodidad es un objetivo holístico deseable que concierne a la disciplina de enfermería.Comodidad: se define como el estado que experimentan los receptores de las medidas de comodidad. (35) Consiste en la experiencia inmediata y holística de fortalecerse gracias a la satisfacción de las necesidades de tres tipos de comodidad: alivio, tranquilidad y trascendencia, en los cuatro contextos de la experiencia: físico, psicoespiritual, social y ambiental.Trascendencia: estado en el cual un individuo está por encima de sus problemas o de su dolor. (36)
AutotrascendenciaPamela Reed
Autotranscendencia: a una fluctuación que el sujeto percibe en los límites que hacen que la persona (o el yo) se extienda más allá de los puntos de vista inmediatos y limitados que tenía en este momento. Esta fluctuación es multidimensional, se da hacia fuera, hacia dentro y temporalmente. (37)Instrumento de medición propuesto: Escala de Autotrascendencia (1991)
Enfermería humanística de Josephine Paterson y Loretta Zedard
Perspectiva fenomenológica / existencialista que incluye los valores humanísticos de interacción y respeto por la dignidad humana en el compartir de experiencias entre la enfermera y el paciente.Enfermería es una disciplina humana comprometida con la ayuda y el bienestar humano en una transacción interhumana e intersubjetiva, que involucra todo el potencial y limitaciones humanas con cada participante único.Enfermería terapéutica: es un diálogo humano que involucra el ser y el hacer, nutriendo y logrando el bienestar y la comodidad. El compromiso existencial es una presencia activa al lado del paciente para proveer fortaleza y comodidad. Involucra la experiencia, la reflexión y la conceptualización. La enfermera ofrece alternativas y soporte responsable para la toma de decisiones, el compartir, el conocimiento y la experiencia.Instrumento de medición propuesto: Instrumento de Espiritualidad de Parsian y Dunning. (38)
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
320
Se espera que a partir del conocimiento de estas propuestas teóricas que tienen relación con el cuidado espiritual los profesionales de enfermería se motiven a emprender trabajos de investigación o planes de mejoramiento de su práctica para visualizar el valor del cuidado en personas en condición de vulnerabilidad, y aportar, de esta forma, el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo del milenio, en el compromiso que debe asumir los profesionales de la salud. Estos objetivos, acuerdo principal de la Cumbre de la onu, (39, 40) concluyeron con la adopción de un plan de acción mundial para alcan-zarlos. Se refieren a la lucha contra la pobreza (fecha límite: 2015), el anuncio de las principales nuevas estrategias para mejorar para la salud de las mujeres y los niños y otras iniciativas contra la pobreza, el hambre y la enfermedad. Estos compromisos sin duda se comparten en enfermería y son coherentes con los que se esperan con el cuidado espiritual que debe movilizar a los pro-fesionales de enfermería a rescatar los valores humanísticos y tomar partido de las acciones a emprender para el cuidado de la salud de las personas más pobres y desprotegidas.
Conclusiones
“Cuando yo supe que estaba enfermo, empecé a vivir”, anónimo
El cuidado espiritual es tan importante como el cuidado físico o de la parte corporal enferma del paciente. Entre los beneficios de este cuidado se resalta el fortalecimiento de las creencias y sentimientos de las personas, ayudándo-les a encontrarse consigo mismas. Esto les genera paz interior y aporta a la evolución satisfactoria del estado de salud y a un estado de sanidad espiritual. Ojalá en un futuro próximo las enfermeras clínicas y administradoras utili-cen este tipo de análisis en su práctica profesional para aportar al desarrollo del conocimiento para que la ciencia de enfermería trascienda en la práctica profesional.
Para abordar la dimensión espiritual del cuidado de las personas, el enfer-mero requiere de un acercamiento genuino, real y comprometido, dentro de un espacio y tiempo que propicien la manifestación y el impacto de su capa-cidad para escuchar, apoyar, acompañar y sanar.
El Grupo reconoce que cuando sentimientos como el “amor por la vida” se ponen de manifiesto en una relación de cuidado, se puede llegar a un “cui-dado amoroso”, como una forma de dar y hacer visible la espiritualidad. El amor por la vida sustenta el “cuidado amoroso”, haciendo posible el cuidado de enfermería, desde su dimensión espiritual.
A la vez identifica que el cuidado espiritual va más allá de la religiosidad y la espiritualidad vistas en forma aislada; estas son necesarias para identificar en cada persona qué cuidado es el pertinente, a fin de respetar los principios que cada persona ejerce y manifiesta en su cuidado espiritual.
Cuidado espiritual: reflexiones del Grupo de Cuidado
321
La existencia de teorías superiores y de mediano rango de enfermería per-miten que las mismas sean utilizadas en el ámbito de la docencia, investigación y práctica, para medir el impacto y la aplicabilidad del cuidado espiritual, tan-to en quienes lo ejercen como en quienes lo reciben.
El Grupo precisa que el cuidado espiritual sea un reto para el profesional de enfermería, que, aunque ha sido estudiado en diferentes esferas, aún su aplicabilidad no es del todo entendida y aplicada. Pero está consciente de la responsabilidad que existe de hacer visible el cuidado espiritual, para lo cual se espera aunar esfuerzos entre la academia y la asistencia, a fin de generar evidencias concretas que enriquezcan lo conceptual, teórico y empírico sobre el cuidado espiritual.
Referencias
(1) Newman M, Sime AM, Corocoran-Perry SA. The focus of the discipline of nursing. Adv Nurs Sci. 1991;14(1):1-6.
(2) Wong KF, Lee LY, Lee JK. Hong Kong enrolled nurses’ perceptions of spirituality and spiritual care. Int Nurs Rev. 2008 Sep;55(3):333-40.
(3) Ray M. Cuidado Espiritual. En: Marriner T, Alligood A. Modelos y teoría de enfermería. Sexta edición. España: Elsevier; 2007. p. 121.
(4) Fawcett TN, Noble A. The challenge of spiritual care in a multi-faith society experienced as a Christian nurse. J Clin Nurs. 2004 Feb;13(2):136-42.
(5) Sanchez, B. Bienestar espiritual de los enfermos y personas aparentemente sanas. Investigación y Educación en Enfermería (Medellín). 2009; xxvii(1):86.
(6) Rex Smith, A. Using the synergy model to provide spiritual nursing care in critical care settings. Crit Care Nurse. 2006;26(4):41-47.
(7) Maclaren J. A Kaleidoscope of understandings: Spiritual nursing in a multi-faith society. J Adv Nurs. 2004 Mar;45(5):457-62; discussion 462-4.
(8) Watson J. Nursing The Philosophy and Science of Caring. Revised Edition. University Press of Colorado; 2008. p. 97.
(9) Naluyima H, Spies S. Process of establishing the evidence base for developing guidelines for spiritually care. Oncol Nurs Forum. 2009;36(3):74-75.
(10) Baldacchino DR. Nursing competencies for spiritual care. J Clin Nurs. 2006 Jul;15(7):885-96.
(11) Kise-larsen N. The concepts of caring and story viewed from three nursing paradigms. Int J Hum Caring. 2000:26-37.
(12) Fawcett J. Analysis and evaluation of contemporary nursing knowledge. Chapter 1. Philadelphia: FA. Davis Company; 2000. p. 25-36.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
322
(13) Gutiérrez de Reales E. Patrón de conocimiento Estético. La investigación y el cuidado en América Latina. Grupo de Cuidado. Universidad Nacional de Colombia: Unibiblos; 2004. p. 38-44.
(14) Chinn P, Kramer M. Integrated theory and knowledge development in nursing. 7th edition. Mosby Elsevier; 2008. p. 5.
(15) Pesut B. A conversation on diverse perspectives of spirituality in nursing literature. Nurs Philos. 2008 Abr;9(2):98-109.
(16) Chung LYF, Wong FKY, Chan MF. Relationship of nurses’ spirituality to their understanding and practice of spiritual care. J Adv Nurs. 2007;58(2):158-170. doi: 10.1111/j.1365-648.2007.04225.x
(17) Sánchez B. Un análisis del paradigma y la enfermería. Grupo de cuidado. Universidad Nacional de Colombia. En: El arte y la ciencia del cuidado. Espiritualidad y cuidado. Bogotá: Unibiblos; 2002. p. 91-97.
(18) Robinson S. Spirituality, ethics and care. J Interprof Care. 2008 Oct;22(5):569-570.
(19) Sánchez B. ¿Qué significa dar cuidado espiritual? Un aporte desde el cuidado a las personas con enfermedad crónica. Grupo de Cuidado. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Avances en el Cuidado de Enfermería. 2010. p. 182.
(20) Taylor EJ. What is spiritual care in nursing? Findings from an exercise in content validity. Holist Nurs Prac. 2008 May-June:158.
(21) Bradshaw A. Lighting the Lamp: The spiritual dimension of nursing care. London: Scutari Press; 1994. p. 282.
(22) Karasu TB. Spiritual psicotherapy. Am J Psychoterapy. 1999;53(2):143-62.
(23) Boorstein S. Traspersonal psychoterapy. Am J Psychoterapy. 2000;54(3):408-23.
(24) Potter P, Griffin A. Fundamentos de enfermería. Quinta edición. Ediciones Harcourt. S.A; 2002. p. 107.
(25) Yardley SJ, Walshe CE, Parr A. Improving training in spiritual care: A qualitative study exploring patient perceptions of professional educational requirements. Palliat Med. 2009 Oct;23(7): 601-7. Epub 2009 May 14.
(26) Swanson K. Desarrollo empírico de una teoría de cuidado de rango medio. Nurs Res. 1991 May-Jun;40(3):161-166.
(27) Hungelmann J, Kenkel-Rossi E, Klassen L, Stollenwerk R. Enfoque en el bienestar spiritual: interconexión armoniosa de cuerpo mente espíritu: utilización de la escala de bienestar espiritual de JAREL. Geriatr Nurs. 1996;17(6):xi-xii.
Cuidado espiritual: reflexiones del Grupo de Cuidado
323
(28) Villagomeza LR. Mending broken hearts: The role of spirituality in cardiac illness: A research synthesis, 1991-2004. Holist Nurs Pract. 2006 Jul-Aug;20(4):169-86.
(29) Hussey T. Nursing and spirituality. Nurs Philos. 2009 Apr;10(2):71-80. (30) Dezorzi LW, Crossetti MD. Spirituality in self-care for intensive
care nursing professionals. Rev Lat Am Enfermagem. 2008 Mar-Apr;16(2):212-7.
(31) Reed PG. Commentary on “Spiritual care perspectives of Danish registered nurses”: Spiritual care as nursing care. J Holist Nurs. 2008 Mar;26(1):15-6.
(32) Ross L. Spiritual care in nursing: An overview of the research to date. J Clin Nurs. 2006 Jul;15(7):852-62.
(33) Fawcett J. Analysis and evaluation of conceptual models of nursing. Philadelphia: FA Davis; 2005. p. 452.
(34) Waldrop D, Kirkendall A. Comfort measures: A qualitative study of nursing home-based end-of-life care. J Palliat Med. 2009;12(8):2-22.
(35) Kolcaba K. Evolution of the mid range theory of comfort for outcomes research. Nurs Outlook. 2001;49(2):86-92.
(36) Kolcaba K, Fox C. The effects of guided imagery on comfort of women with early-stage breast cancer going through radiation therapy. Oncol Nurs Forum. 1999;26(1):67-71.
(37) Smith J, Liehrs P. The theory of self-transcendence. En: Middle range theory for nursing. New York: Springer Publishing Company; 2003. p. 107.
(38) Parker M. Nursing theories and nursing practice. 2nd edition. FA Davis Company; 2006. p. 125-137.
(39) Instituto Nacional de Salud. Glosario de términos subdirección de vigilancia y control en salud pública [en línea] [citado 15 Ago 2011]. Disponible en: http://190.27.195.165:8080/index.php?idcategoria=8163
(40) Beaglehole R, Bonita R, Kjellström. Epidemilogía básica. Organización Panamericana de Salud.Capítulo 6. Epidemiologia y prevención: enfermedades crónicas no transmisibles; 2008. p 127-147.
325
Reflexiones acerca del cuidado y la espiritualidad
a partir de una situación de enfermería de la práctica
María Ofelia Briceño Garzón1
Claudia Cristina Cabezas Mahecha2
Ana Elizabeth Forero Rozo3
María Claudia Reyes Melgarejo4
Diana Alexandra Santos Escobar5
Adriana del Pilar Serrato Castro6
María Teresa Sierra Herrera7
Se reconoce que desde los tiempos de Florence Nightingale la espiritualidad es parte esencial del cuidado holístico del individuo. Para esta pensadora, la espiritualidad es intrínseca a la naturaleza humana, y es el recurso más pro-fundo y potente de sanación que tiene la persona. Cada ser humano es capaz de desarrollar en forma gradual su espiritualidad. (1) Con este planteamiento como punto de partida, se argumenta que la espiritualidad debe trascender la práctica de enfermería en la vivencia de situaciones de enfermería para el cuidado de personas en condición de vulnerabilidad.
Florence Nightingale, además de ser líder en los aspectos físicos y ambien-tales en el cuidado de la salud de las personas, en sus escritos da importancia a los fundamentos espirituales y religiosos en la manifestación de Dios y su
1 Enfermera. Especialista en Gerencia de Salud Ocupacional. Medicina Interna, Hospital Santa Clara.
2 Enfermera. Especialista en Auditoría y Gerencia en Salud. Cuidado Intensivo Pediátrico, Hospital Santa Clara.
3 Enfermera. Especialista en Salud familiar. Programa VIH/Sida Hospital Santa Clara.4 Enfermera. Especialista en Enfermería cardiorrespiratoria. Cuidado Intermedio
Pediátrico, Hospital Santa Clara.5 Enfermero. Especialista en Gerencia de la Calidad en Salud. Operador médico,
Andiasistencia.6 Enfermera. Especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud. Coordina-
dora Enfermería, Hospital Santa Clara.7 Enfermera. Especialista en Gestión Pública. Área hospitalaria, Hospital Santa Clara.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
326
poder. Entonces, la cooperación con la naturaleza, al facilitar la curación, es cooperar con Dios. (1)
La espiritualidad es un componente importante del ser humano, y debería tenerse en cuenta en el cuidado holístico que se le ofrece. En las reflexiones del Grupo de Cuidado se reconoce que la espiritualidad es uno de los elemen-tos positivos que puede hacer visible en el cuidado, que hace parte integral del ser humano y que se caracteriza por el significado de la vida y la esperanza. La espiritualidad amplía la dimensión de la visión holística de la humanidad. Por esta razón, para que los profesionales de enfermería puedan brindar un cuidado espiritual, deben identificar, explorar, conocer y apoyar al sujeto de cuidado, respetando su estilo de vida y creencias personales fundamentadas en el significado que las personas asignan a esta vivencia. (2)
El propósito de este artículo es analizar, a través de una situación de en-fermería, la importancia de tener en cuenta la espiritualidad en un momento de cuidado, tomando como referente la teoría de Swanson en las cinco di-mensiones o procesos del cuidado: conocer, estar con, hacer por, capacitar y mantener confianza. También se trabajará resaltando el compromiso de los profesionales de enfermería en la práctica del cuidado y el aporte específico al logro de los objetivos del desarrollo del milenio.
Marco teórico
A continuación se presentan algunos referentes teóricos que se han tra-bajado en las reuniones de Grupo Académico de Cuidado de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de ilustrar la reflexión y análisis que se pretende realizar en este trabajo.
Situación de enfermería
Una situación de enfermería se presenta cuando se establece una relación de cuidado dada en un momento específico, en el que existe una interacción entre la enfermera y el paciente cuidado. En el momento en el que la enferme-ra atiende a un llamado de enfermería, reconoce al otro como ser que se cuida y responde a ello con una acción premeditada, con el fin único de brindar cuidado que se traduzca en el crecimiento mutuo de la persona cuidada y de la enfermera. (3)
A medida que la enfermera va adquiriendo experiencia en situaciones de enfermería, aprende a entender y a reconocer el llamado de cuidado que hace la persona que se va a cuidar, y, por supuesto, a dar respuestas más asertivas en cada situación.
Las situaciones de enfermería se presentan a diario en la práctica de las enfermeras, situaciones que pueden ser representadas a través de diversas for-mas, como el escrito en prosa o narrativa, en donde se relata la situación in-cluyendo cuál fue el llamado y la respuesta que la enfermera da a ese llamado;
Reflexiones acerca del cuidado y la espiritualidad a partir de una situación de enfermería de la práctica
327
la descripción de su intervención, y el desenlace de la situación con los resul-tados en cada uno de los participantes.
Así la situación de enfermería constituye una fuente de conocimiento para otras enfermeras, puesto que permite el análisis de la situación y las diferentes opciones de respuesta que se puedan presentar.
La metodología de análisis de situaciones de enfermería se utiliza en los trabajos académicos que desarrolla el Grupo de Cuidado de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, como una estrategia de construcción de conocimiento derivada de las experiencias de la prác-tica. A través de este ejercicio de narrar y analizar en grupo una situación significativa de la práctica se pretende mostrar cómo la enfermería aporta concretamente al logro de un objetivo de desarrollo del milenio propuestos por la onu: combatir el vih/Sida. En cuanto al empoderamiento de las per-sonas a través de la educación sobre el Sida, se dan a conocer alternativas de cuidado y se reivindican los valores humanísticos del cuidado espiritual. En las reflexiones del Grupo de Cuidado se acoge que, cuando un profesional de enfermería comprometido con su práctica cuida a sus pacientes de forma competente, ofrece un aporte válido para el logro de políticas globales, como las metas del milenio.
Se parte del reconocimiento de que las metas del milenio son políticas generales que se espera que los profesionales de la salud conozcan, con el fin de explorar, desde su práctica cotidiana, la forma de aportar en el logro de las mismas. También se acepta que no está solo en manos de enfermería el logro de estas metas, pero esto no exime a los profesionales de esta rama de la salud de actuar de forma competente para aportar a estas iniciativas.
Teoría de mediano rango de Swanson (4)
Esta teoría fue validada a partir de la investigación fenomenológica con el método inductivo, en tres estudios de enfermería perinatal en los que se describe el cuidado, en tres ambientes y con tres tipos de eventos diferentes, a saber: madres de que han sufrido pérdida reciente de sus hijos por aborto, proveedores de cuidado de la ucin y ocho madres con riesgo psicosocial alto (consumo de sustancias psicoactivas) y que estuvieron bajo la intervención de enfermería por un largo periodo de tiempo. (5)
Las conclusiones de los tres estudios aportan una definición de cuidado, y la propuesta de cinco procesos o categorías que se presentan como caracte-rísticas del cuidado son: conocer, estar con, hacer por, capacitar y mantener la confianza.
Procesos o categorías• Conocer: se refiere a la búsqueda de conocimiento y de entendimiento
del significado que diversas situaciones pueden llegar a tener para la
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
328
vida del otro. Esto permite que la enfermera se centre en la persona cuidada.
• Estar con: lo describe como estar emocionalmente con el otro, es decir, brindar una presencia no solo física sino que el otro lo perciba como acompañamiento en sus vivencias y la fuerza que puede complemen-tarle en el momento que lo requiera. Es la sensación que incluye la presencia, la escucha, tiempo y las respuestas reflexivas.
• Hacer por: es hacer por el otro lo que él haría por sí mismo si le fuera posible; es complementar su fuerza y capacidad, teniendo en cuenta el mantenimiento de la dignidad del otro y la recuperación gradual de la independencia tan pronto como le vaya siendo posible.
• Capacitar: lo define como “facilitar al otro su paso a través de las tran-siciones de la vida y los eventos desconocidos”. (5) Esto a través de la información que, con base en el conocimiento de la enfermera, ella pueda brindar respecto a la situación que vive el ser que cuida, per-mitiéndole a él priorizar, generar alternativas y guiar su pensamiento, validar su realidad de tal forma que él mismo asegure su bienestar.
• Mantener la confianza: es generar la confianza del otro en sí mismo, de tal modo que se sienta capaz de sobreponerse a la situación que vive y le ayude a afrontar un futuro con esperanza.
En el proceso de reflexión y análisis realizado por el Grupo de Cuidado, se concluyó que las cinco dimensiones o categorías del cuidado anteriormente citadas son el escenario práctico para evidenciar cómo se puede hacer visible la espiritualidad en las personas, ya que comparten los valores y la filosofía del cuidado en el respeto y el engrandecimiento de la dignidad humana, que lleva a lograr el propósito de bienestar como meta del cuidado.
La teoría de mediano rango de Swanson, aunque se desarrolló en el esce-nario de cuidado para la salud de la mujer, no es excluyente para el cuidado de enfermería en otras situaciones. En las reuniones del Grupo de Cuidado se reflexionó en torno a la pertinencia del uso que se puede dar a los conceptos de esta teoría cuando se trabaja en aspectos humanísticos, como son los de la espiritualidad –que promueven la interacción entre seres humanos–, la tras-cendencia y el crecimiento personal.
Teniendo en cuenta el nivel de complejidad de esta teoría más cercana a la práctica de enfermería y su relación con la filosofía de cuidado propuesta por Jean Watson, que se dirige hacia el cuidar-sanar en un sentido de valor por la vida humana, la interacción en el momento de cuidado, el imperativo moral del cuidado y el crecimiento de las personas en las experiencias de vida humana, el Grupo consideró la viabilidad de usarse para analizar los compo-nentes del cuidado que propone la teoría en las reflexiones en torno al tema de la espiritualidad. (6)
Reflexiones acerca del cuidado y la espiritualidad a partir de una situación de enfermería de la práctica
329
A continuación se presenta el concepto de espiritualidad que se extrajo de la revisión de literatura.
Concepto de espiritualidadEl concepto de espiritualidad se puede entender como un autoconoci-
miento, autofortaleza, armonía entre cuerpo mente y espíritu, potencial hu-mano, trascendencia del límite físico a la dimensión espiritual. Por ello, la envergadura majestuosa de su expresión y riqueza conceptual, sus elementos y atributos permiten su interpretación como estrategia de afrontamiento y adaptación ante las situaciones difíciles, en donde las personas pueden crecer ante la adversidad, fortalecerse y encontrar paz y tranquilidad. (7)
Según Beatriz Sánchez, (8) la espiritualidad es un concepto amplio y difícil de definir, que se relaciona con las ideas filosóficas acerca de la vida y su pro-pósito, y no es una prerrogativa de los creyentes, sino una dimensión dentro de cada persona, para dar forma al ser, saber y hacer.
Entonces, ¿por qué la espiritualidad se asocia con el cuidado en enferme-ría?
Al responder esta pregunta en las reuniones del Grupo de Cuidado de la Universidad Nacional de Colombia se reflexiona acerca del compromiso ético de enfermería, porque, como enfermeros, tenemos a cargo el cuidado de la vida y esta va ligada con la espiritualidad como energía que guía la acción y el pensamiento. Por lo tanto, el profesional de enfermería está llamado a orien-tar sus cuidados a través de una relación cálida, oportuna e incondicional en la búsqueda del equilibrio entre cuerpo, mente y alma.
La espiritualidad tomada como herramienta para crecer en el cuidado brinda la oportunidad a la persona, familia y a enfermería de reconocerse en el cuidado, como protagonistas activos en la búsqueda de un fin común, la adaptación que permita fomentar la autonomía y dignificar la condición humana hasta la muerte.
Reflexiones frente al cuidado espiritualBrindar cuidado espiritual es cuando el enfermero propicia dentro de su
cuidado holístico un espacio donde el paciente exprese sentimientos, miedos, preocupaciones, creencias, sensaciones y percepciones que se generan al in-teractuar con los otros y con esa fuente suprema en la cual cree y se apoya.
Con los anteriores referentes teóricos se argumenta la importancia de vin-cular aspectos concretos de una teoría de rango medio de enfermería, como la propuesta de Swanson y las reflexiones en torno al cuidado espiritual para analizar una situación de enfermería, y así cumplir el propósito de visualizar cómo los aspectos epistemológicos y teóricos de enfermería se relacionan con casos reales de la práctica. Es un deber moral para enfermería cerrar la brecha que pueda existir entre la teoría y la práctica, para evidenciar el aporte que
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
330
puede ofrecer enfermería al logro de metas concretas en el cuidado, así como proyectar la concordancia del ejercicio profesional con políticas concretas como los objetivos para el desarrollo del milenio.
Método
A partir de un caso presentado en una situación real de enfermería, en la práctica se analizan elementos conceptuales epistemológicos del cuidado de enfermería desde una perspectiva teórica. Se utiliza la metodología de narra-tiva de situaciones de enfermería para reflejar la totalidad del conocimiento contenido en una experiencia de cuidado.
El análisis se sintetizó en una tabla que presenta los cinco procesos o con-ceptos derivados de la teoría de rango medio de Swanson, el paralelo entre los aspectos de la narrativa que se extraen como relevantes para cada proceso y el análisis del Grupo frente a estos hallazgos.
El proceso para comparar estos conceptos se dividió en las tres fases del proceso de análisis de conceptos propuesto por Morse, (9, 10) a saber: pre-condiciones, proceso y resultados. Los atributos y reglas de relación de cada una de las tres fases se identifican de la siguiente manera:
1. Precondiciones: en este aspecto se tomaron los conceptos de la teoría de rango medio de Swanson como precondiciones teóricas para el aná-lisis.
2. Proceso: se aplicó este aspecto en la columna de presentación de la na-rrativa y cómo a partir de extractos de la misma se pueden analizar los conceptos principales de la teoría, resaltando los aspectos fundamen-tales del proceso de interacción.
3. Resultados: es la propuesta que nace de la reflexión y el análisis propio del Grupo de Cuidado.
Narrativa de situación de enfermería
La noticiaComo enfermera, muy frecuentemente, casi a diario, debo enfren-
tarme al dolor ajeno, que, en muchas ocasiones, se convierte en el pro-pio.
Recuerdo que después de muchos años de haber laborado como enfermera clínica fui invitada a ser parte del equipo de trabajo del pro-grama de vih del hospital donde actualmente trabajo.
Eran nuevos retos a los cuales me iba a enfrentar, con muchas expec-tativas, miedos e incertidumbres, ya que esto era algo nuevo para mí; pero mi deseo de explorar otras áreas y de conocer, profundizar, espe-cializarme y aprender a cuidar y servir a este grupo de seres humanos, mis pacientes, como antes los llamábamos, me llevó a enfrentar esta nueva etapa en mi vida profesional.
Reflexiones acerca del cuidado y la espiritualidad a partir de una situación de enfermería de la práctica
331
Y llegó un día en el que yo tenía en mis manos el “resultado positivo de xx, de solo 34 años, sexo masculino”. Yo, como enfermera del progra-ma, estaba encargada de realizar la asesoría en la cual le iba a informar este reporte. No sabía todavía las palabras que iba a utilizar para darle la noticia. Aún recuerdo cómo por mi mente pasaban, se aceleraban y se estrellaban las muchas ideas inconclusas, inciertas y nada claras sobre cómo decirlo. Pensé si sería más fácil por ser él hombre; me preocupó que fuera tan joven, y me pregunté cómo lo iría a tomar… Ahhh.
Pedí al Dios Todopoderoso que me enviara esa fuerza y sabiduría in-finita, que ayudara a poner en mi boca las palabras certeras, para darle adecuadamente esa noticia, la cual no sabía cómo iba a recibir.
Me apoyé en la fuerza que da la ciencia y el conocimiento. Estudié y leí sobre las experiencias parecidas que otros habían tenido, porque creí que no solo con buenas intenciones sino con adecuada preparación y apoyándome en la experiencia de otros podría enfrentar mejor este reto de comunicarle a un ser humano que tenía una enfermedad que le cambiaría la vida.
Es la hora de su cita. Tocó la puerta. Yo abrí. Con solo mirarlo, en su saludo y en sus ojos, pude detectar un miedo infinito y una mirada que taladraba mi cerebro y que sin palabras, en medio del silencio, ambos, él y yo, entendíamos nuestras propias angustiosas expectativas.
Hubo un saludo corto, seguido de un silencio profundo, hasta que él se decidió y me pregunto: “¿cómo me fue?”.
Yo sentía los latidos acelerados de mi corazón y sabía que no podía dilatar más este momento, entonces le contesté: “No le tengo buenas noticias”, y me quedé en silencio esperando su reacción.
Recuerdo aún su mirada de desesperanza cuando me dijo; “¿o sea que salió mal?”. Yo le contesté afirmativamente.
Enseguida xx irrumpió en un desgarrador llanto. Sentí que para él su mundo se derrumbaba; visualicé su derrota, su terror, su miedo, su ira, su negación, todo junto en el mismo instante en que yo lo senten-ciaba con tan terrible noticia.
Yo lo acompañé con mi presencia y mi actitud solidaria, lo acompa-ñé con mi silencio en su dolor y le tomé las manos; quería pasarle mi apoyo y mi fuerza, porque yo creí que eso le haría sentir que no esta-ba solo, que yo comprendía su dolor. Sentí la necesidad de abrazarlo y quise ser en ese momento el pilar de fortaleza de donde él se pudiera sostener para enfrentar su nueva condición de salud.
En muchos momentos como enfermera he tenido sensación de im-potencia, pero solo viendo a este ser humano a los ojos siento el deseo de fortalecerme como profesional y poder apoyarlo en este nuevo ca-minar por la vida.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
332
Análisis
A partir de la lectura y análisis individual y en grupo de la anterior situa-ción, se discute y sintetiza en la siguiente tabla los acuerdos del Grupo de Cuidado de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, frente al conocimiento que se puede extraer de la situación con base en la propuesta teórica de Swanson en su teoría de cuidado con los procesos de cuidado.
Precondiciones:conceptos de cuidado de la teoría
Proceso:situación de enfermería
Resultado:nuevo conocimiento – análisis del grupo
Conocer
Dentro de la situación de enfermería se evidencia explícitamente cuando la enfermera dice “de solo 34 años, sexo masculino”, “me pregunté cómo lo iría a tomar”, “Me apoyé en la fuerza que da la ciencia y el conocimiento, estudié, leí […]”.
La enfermera no parte de suposiciones. Consultó y empezó por intentar entender la trascendencia (el significado) que podía llegar a tener para la persona la noticia que le iba a dar. Reconoció al otro como persona (en su contexto) para que, además de simplemente entregar un reporte, se pudiera establecer un momento de cuidado que la llevara a ser el apoyo asertivo que en esa nueva situación el otro iría a necesitar.Actualmente los profesionales de enfermería son conscientes de la necesidad de conocer no solo las guías de atención existentes para la asesoría y tratamiento de estas personas, sino también reconocer que su papel como cuidador trasciende a las iniciativas mundiales para garantizar un efectivo control de la propagación de esta enfermedad. La iniciativa de la enfermera por “conocer” permite inferir que esta enfermera, en su conocimiento profesional, tuvo presente la meta del milenio: haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/Sida. (11)
Estar con
“lo acompañé con mi presencia y mi actitud solidaria; lo acompañé con mi silencio en su dolor […]”“[…] casi a diario debo enfrentarme al dolor ajeno,que en muchas ocasiones se convierte en el propio”.
Cuando la enfermera describe que el dolor del otro es como si fuera el propio, se puede afirmar que se está en una íntima relación con ese ser que se cuida. Su actitud de solidaridad es sin duda un pilar muy importante para no sentirse solo en este momento tan difícil de su vida; le hace sentir que cuenta con una persona que le va a ayudar. Es estar abierto emocionalmente a la realidad del otro.
continúa
Reflexiones acerca del cuidado y la espiritualidad a partir de una situación de enfermería de la práctica
333
Precondiciones:conceptos de cuidado de la teoría
Proceso:situación de enfermería
Resultado:nuevo conocimiento – análisis del grupo
Estar con
“Con solo mirarlo, en su saludo y en sus ojos, pude detectar un miedo infinito y una mirada que taladraba mi cerebro y que sin palabras, ambos, en medio del silencio, ambos, él y yo, entendíamos nuestras propias angustias y expectativas”.
Tal vez el momento más significativo de “estar con” se evidencia en el lenguaje no verbal y el acompañamiento que ofreció la enfermera en el momento de recibir la noticia. Es en ese momento cuando se hace visible el valor del cuidado espiritual que permite la expresión de sentimientos, mantener la fe y la esperanza, así como confortar al que sufre.
Hacer por
“Sentí la necesidad de abrazarlo y quise ser en ese momento el pilar de fortaleza de donde él se pudiera sostener para enfrentar su nueva condición de salud”.
La enfermera se enfrenta a nuevos retos con la idea de servir, conocer, explorar nuevos campos para adquirir el conocimiento suficiente y brindar un cuidado acorde a este grupo humano.Es la enfermera con una real vocación de servicio quien se atreve a dar parte de sí, para servir, escuchar, proteger las necesidades del otro, y ejecutarlas en forma hábil y competente.Es también cuando le pide a Dios sabiduría para poder comunicarse asertivamente.Hacer por también se visualiza en la meta del milenio de: lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/Sida de todas las personas que lo necesiten. (11) Como profesional de la salud miembro del equipo interdisciplinario de este programa, la enfermera intervino para garantizar el acceso y el cumplimiento del tratamiento para esta persona.
Capacitar
“[…] visualicé su derrota, su miedo, su ira, su negación, todo junto en el mismo instante en que yo lo sentenciaba […]”“Yo, como enfermera del programa, estaba encargada de realizar la asesoría en la cual le iba a informar este reporte”.
La enfermera da la noticia de forma que pueda capacitar al otro para enfrentar los nuevos cambios. Usa su experticia y conocimiento para fortalecer al otro y ser facilitador de crecimiento, generando en él prácticas de autocuidado que contribuyan a la mejora en su bienestar. Aunque este aspecto no se muestra de forma explícita en la narrativa, la enfermera indica su responsabilidad de realizar la asesoría a esta persona, como una actividad que incluye capacitar a la persona en los aspectos cuidado para su salud como son: los controles médicos regulares, hacer parte del programa especial de la institución para recibir educación en salud en temas de nutrición, terapia farmacológica, prevención de infecciones oportunistas, etc.
continúa
continuación
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
334
Precondiciones:conceptos de cuidado de la teoría
Proceso:situación de enfermería
Resultado:nuevo conocimiento – análisis del grupo
Capacitar
“[…] visualicé su derrota, su miedo, su ira, su negación, todo junto en el mismo instante en que yo lo sentenciaba […]”“Yo, como enfermera del programa, estaba encargada de realizar la asesoría en la cual le iba a informar este reporte”.
En este aspecto, se destaca el informe de Naciones Unidas con respecto a los avances admirables en la educación de los jóvenes respecto al VIH, a pesar de los desalentadores promedios regionales y globales. En 18 de los 49 países de los cuales se poseen datos de tendencias, el conocimiento correcto e integral sobre VIH aumentó 10 puntos porcentuales o más entre mujeres de 15 a 24 años; el mismo éxito se logró entre hombres jóvenes de 8 de 16 países. Se espera que con el aporte de los profesionales de enfermería que capacitan a sus pacientes se incremente el nivel de conocimientos para prevenir la propagación de esta enfermedad. (11) El compromiso por capacitar es una muestra de los componentes del cuidado de enfermería que se evidencian en la situación cuando la enfermera realiza, de manera responsable y competente, la asesoría que requería la persona, y que trascendió hacia aspectos de espiritualidad, cuando este momento de interacción se da en el marco de los valores del respeto, la sensibilidad por las necesidades de este ser humano y la posibilidad de crecer mutuamente en el compartir de experiencias.
Mantener la confianza
“[…] viendo a este ser humano a los ojos siento el deseo de fortalecerme como profesional y poder apoyarlo en este nuevo caminar por la vida”.
En la narrativa, la enfermera muestra un acompañamiento permanente, una entrega total hacia el ser que cuida. Lo apoya en ese momento de vulnerabilidad y adversidad, interactúa con la persona con el fin de ayudarla; le imprime valor, confianza, fuerza, y juntos trascienden hacia el crecimiento que puede lograrse para afrontar esta nueva experiencia de vida.
Discusión
Acorde con lo planteado por Burns, (12) el análisis crítico de situaciones de la práctica “es un nuevo mundo de aprendizaje que requiere un lenguaje único, incorporar nuevas reglas y usar experiencias para aprender cómo inte-ractuar efectivamente en el mundo de una disciplina”. Este nuevo mundo de la indagación requiere el uso de diversos métodos y esquemas importantes para producir nuevo conocimiento que se puede analizar para “expandir sus percepciones y métodos de razonar frente al mundo”.
continuación
Reflexiones acerca del cuidado y la espiritualidad a partir de una situación de enfermería de la práctica
335
Acciones de cuidado espiritual El cuidado espiritual se puede fomentar a través de numerosas acciones.
En el artículo de Denise Minner Williams, Putting a puzzle together: making spirituality meaningful for nursing using an envolving theoretical framework, se presentan algunas directrices de comportamiento de cuidado espiritual que se espera ayude a las personas a encontrar significado de una manera positiva que implica una energía y el crecimiento como elementos de cuidado espiri-tual. (13)
Al referirse a las acciones de cuidado espiritual, la enfermera primero debe reconocer la importancia de la espiritualidad, como parte de la esencia del ser humano. A partir de este reconocimiento, puede incorporar el significado, la conexión, y tal vez algunos comportamientos de cuidado amoroso, como la cordialidad y la calidez en el trato. Asimismo, puede favorecer las prácticas religiosas. La enfermera que busca “evaluar”, o estar al tanto de la espirituali-dad de los pacientes, debe estar abierta a las señales de los pacientes acerca de lo que da sentido y la felicidad, o la integración de sus vidas, lo que es impor-tante para ellos, por ejemplo, cómo esta enfermedad o necesidad de atención médica, afecta sus vidas, sus conexiones. Este tipo de preguntas sobre su vida particular con la enfermedad pueden ser más reveladoras de su dimensión espiritual que las preguntas directas sobre los temas religiosos en sí.
De esta manera, se puede entender que las personas en condición de vulne-rabilidad, como las personas que tienen que afrontar una enfermedad como el vih, necesitan del acompañamiento de profesionales de enfermería capa-citados para no solo realizar la asesoría pre y posprueba, sino que, como una acción formal de cuidado espiritual, se vinculen mutuamente en un progra-ma especial que de forma continuada permita que las personas encuentren nuevos significados para su vida, revaloren aquellos aspectos de su persona y realicen planes de mejoramiento personal para el logro de su bienestar.
En el sistema de salud colombiano, los profesionales de enfermería que cuidan a las personas con vih hacen parte de programas de promoción de sa-lud y prevención de la enfermedad, que se constituyen en escenarios perfec-tos para que se creen vínculos de cuidado espiritual. Es por esto que, acorde con lo manifestado por Minner y colaboradores, una persona manifiesta su espiritualidad a través de sus valores y creencias, por medio de relación y/o de comportamientos de cuidado. Esta propuesta identifica la conexión con uno mismo, con otros y con una fuerza o ser superior.
Las enfermeras en diferentes situaciones de su práctica, sin percibirlo y hasta en ocasiones sin programarlo, traen elementos de la teoría de Swanson en las cinco dimensiones de cuidado. Son elementos de espiritualidad a su ejercicio cotidiano, lo que demuestra un punto de unión entre la teoría y la práctica, que se debe mostrar, o, por lo menos reconocer, por parte de los profesionales de enfermería.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
336
Se reconoce que, si bien las metas para el logro de los objetivos del milenio son lineamientos generales que asumen las organizaciones para mostrar su compromiso global con el bienestar de personas o situaciones de vulnerabi-lidad, el Grupo de Cuidado reconoce que estas metas tocan directamente el ejercicio profesional de enfermería y es una obligación moral conocer estas metas y reflexionar en torno al aporte que enfermería ofrece al logro de las mismas.
Conclusiones
• La realización de este ejercicio ha permitido visibilizar el cuidado es-piritual dentro del cotidiano. En las actividades del quehacer diario, son muchas las narrativas que podríamos relatar en las que se hace evidente este cuidado, pero de las cuales no nos percatamos. Hacemos una invitación a nuestros colegas para rescatar estas vivencias a través de escritos que nos permitan, a los demás, crecer en la espiritualidad.
• Reconocer en la persona que cuidamos su dimensión espiritual nos permite reconocer la propia, y, de esta forma, trascender.
• Se evidencia cómo la teoría de rango medio de Swanson se aplica a situaciones de enfermería en diferentes contextos. La aplicación de la teoría se da cuando se tienen en cuenta los conceptos o dimensiones del cuidado relacionados con los elementos de crecimiento personal y desarrollo de las potencialidades del ser humano en la espiritualidad.
• La situación de enfermería es un buen instrumento que permite llevar a cabo un análisis concienzudo que pueda generar conocimiento de enfermería para otras enfermeras; es una buena herramienta para el aprendizaje.
• Podemos llegar a la conclusión de que la importancia de estudiar y entender las teorías, ya que son un eje fundamental en el desarrollo de la enfermería, describen un fenómeno, explican la relación entre los fenómenos, predicen los efectos de un fenómeno sobre otro y pueden ser utilizados para abarcar una dimensión del quehacer en enfermería.
• En cada situación de enfermería podemos resaltar cualidades muy es-peciales, como creatividad para modificar las situaciones del entorno que favorezcan el cuidado de los individuos, fuerza para mantenerse frente al dolor de otros, imaginación crítica para adaptarse a la orga-nización de los servicios de salud, y, por último preparación, talento científico, técnico y humano para enseñar y ayudar a suplir las necesi-dades del cuidado de cada individuo como ser único, e incorporarlo a su entorno como ser biopsicosocial y espiritual.
Reflexiones acerca del cuidado y la espiritualidad a partir de una situación de enfermería de la práctica
337
Referencias
(1) Macrae J. Nightingale’s spiritual philosophy and its significance for modern nursing. Image. 1995;27(1):8-10.
(2) Laspina M. Concepto de espiritualidad en el contexto de la enfermería. Boletín Impulso. 1996;6:27-29.
(3) Boykyn S. Enfermería como cuidado: un modelo para transformar la práctica. Capítulo 3. Nueva York, NY: ALN; 1993.
(4) Kristen MS. Empirical development of middle range theory of caring. Nurs Res. 1991 May-Jun;40(3):161-166. Traducción profesora Edilma de Reales junio 2008.
(5) Kristen MS. Nursing as informed caring for the wellbeing of others. J Nurs Xcholarship. 1993 May;25(4):352-357. Traducción profesora Edilma de Reales junio 2008.
(6) Watson J. Theory of human caring. En: Parker M, editor. Nursing theories and nursing practice. Chapter 20. 2nd edition. FA Davis; 2006, p. 345.
(7) Pérez B. (relator). La espiritualidad: componente del cuidado de enfermería [en línea]. Universidad de la Sabana; May 2005 [citado 14 Mar 2011]. Disponible en: http://www.pesquisando.eean.ufrj.br/viewabstract.php?id=416&cf=2
(8) Sánchez B. ¿Qué significa dar cuidado espiritual? Un aporte desde el cuidado a las personas con enfermedad crónica. En: Avances en el cuidado de enfermería. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Enfermería, Grupo de Cuidado; 2010.
(9) Morse J. Exploring the theoretical bases of nursing using advanced techniques of concept analysis. En: Adv Nurs Sci. 1995;17(3):31-46.
(10) Walker Lo, Avant. Strategies for theory construction in nursing. 4th edition. New Jersey: Pearson- Prentice Hall; 2004.
(11) Organización de las Naciones Unidas, ONU. Objetivos del desarrollo del milenio. Informe 2010 [citado 22 Ago 2011]. Disponible en: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf# page=42
(12) Burns N. The practice of nursing research. 3rd edition. Saunders, 2005. p. 5.
(13) Minner WD. Putting a puzzle together: Making spirituality meaningful for nursing using an envolving theoretical framework. J Clin Nurs. 2006;15:811-821.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
338
Bibliografía
Acklin MW, Brown EC, Mauger PA. The role of religious values in coping with cancer. J Religion Health. 1983;22:322-333.
American Association of Colleges of Nursing. October 2004. AACN position statement on the practice doctorate in nursing [en línea] [citado 11 Mar 2011]. Disponible en: http://www.aacn.nche.edu/DNP/DNP/PositionStatement.htm.
Barbera E, Martinez I. Psicología y género. Madrid: Pearson Educación; 2004.
Beaglehole R, Bonita R, Kjellström. Epidemiología básica. Organización Panamericana de Salud. Capítulo 6. Epidemiologia y prevención: enfermedades crónicas no transmisibles; 2008. p 127-147.
Boykin A, Schoenhofer S. Nursing as caring: A model for transforming practice. New York: National League for Nursing Press; 1993.
Bruce B, Ritchie J. Nurses’ practices and perceptions of family-centered care. J Pediatr Nurs. 1997;12:214-22.
Council of Europe. Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with Regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine [en línea] [citado 7 May 2011]. Disponible en http://www.ms.md/_files/8970-Convention2520for2520protection2520of2520human2520rights.pdf
Donalson SK, Crowly DM. The discipline of nursing. Nurs Outlook. 1978;26(2):113-120.
Espezel HJE, Canam CJ. Parent-nurse interactions: Care of hospitalized children. J Adv Nurs. 2003;44:34-41.
Fehring RJ, Brennan PF, Keller ML. Psychological and spiritual well-being in college students. Res Nurs Health. 1987;10:391-398.
Fenwick J, Barclay L, Schmied V. Learning and playing the game: Women’s experiences Ofmothering in the Level II Nursery. J Neonatal Nurs. 2002;8(2):58-64.
Good M, Moore S. Clinical practice guidelines as a new source of middle-range theory: Focus on acute pain. Nurs Outlook. 1996;44(2):74-79.
Grupo de Cuidado. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Enfermería. La investigación y el cuidado en América Latina. Bogotá: Unibiblos; 2005.
Gutiérrez E. El cuidado en la práctica de enfermería. En: Grupo de Cuidado de la Universidad Nacional de Colombia. Avances en el cuidado de enfermería. Bogotá; Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Enfermería; 2010. p. 81-91.
Hanks R. The lived experience of nursing advocacy. Nurs Ethics. 2008;15(4):468-477.
Reflexiones acerca del cuidado y la espiritualidad a partir de una situación de enfermería de la práctica
339
Hernández-Aguado I, Jarrín I, Rodríguez M. Manual de epidemiología y salud pública, para grados en ciencias de la salud. Capítulo 8. Concepto y aplicaciones de la epidemiología. Reimpresión. Editorial Médica Panamericana; 2008. p. 38-41.
Kerguelen C. Calidad en salud. ¿Qué es? Centro de Gestión Hospitalaria. 2003. p. 20-27.
Kise-Larsen N. The concepts of caring and story viewed from three nursing paradigms. Inter J Hum Caring. 2000:26-37.
Kristen MS. What is known about caring in nursing science. Hinshaw A, Feetham S, Shaver J, editors. Handbook of clinical nursing research. SAGE Publications; 1999. p. 31-89.
Lenz ER, Suppe F, Gift AG, Pugh LC, Milligan RA. Colaborative development of middle range nursing theories of umpleasant symptoms. ANS Adv Nurs Sci. 1995;17(3):1- 13.
Lenz ER, Pugh LC, Milligan RA, Gift AG, Suppe F. The middle range theory of umpleasant symptoms: An update. ANS Adv Nurs Sci. 1997;19(3):14 -27.
Letourneau NL, Elliott MR. Pediatric health care professional’s perceptions and practices of family-centered care. Child Health Care. 1996;25:157-74.
Marriner-Tomey A. Modelos y teorías de enfermería. [Traducción al español de la cuarta edición]. Madrid: Harcourt Brace; 1999.
Mc Ewen M, Wills E. Theoretical basis for nursing. 2nd edition. Lippincot Williams & Wilkins; 2007.
Meleis A. Perspectiva de enfermería. En: Theoretical nursing: Development and progress. 3rd edition. Philadelphia: JB. Lippincott Company; 2005.
Meleis A, Sawyer LM, Im EO, Hilfinger Messias DK, Schumacher K. Experiencing transitions: An emerging middle-range theory. ANS Adv Nurs Sci. 2000;23(1):12-28.
Michello JA. Spiritual and emotional determinants of health. J Religion Health. 1988;27(1):62-70.
Miller JF. Assessment of loneliness and spiritual well-being in chronically ill and healthy adults. J Prof Nurs. 1985;1:79-84.
Mishel MH. The measurement of uncertainty in illness. Nurs Res. 1981;30:258-263.
Nethercott S. A Concept for all the family. Family centred care: A concept analysis. Prof Nurse. 1993;8:794-97.
Newman M, Sime AM, Corocoran-Perry SA. The focus of the discipline of nursing. Adv Nurs Sci. 1991;14(1):1-6.
OPS/OMS: Género, mujer y salud. Publicación Científica 541. Washington D.C.; 1993.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
340
Paloutzian RF, Ellison CW. Loneliness, spiritual well-being and the quality of life. En: Peplau LA, Perlman D, editores. Loneliness: A sourcebook of current theory research and therapy. New York, NY: Wiley; 1982.
Pinto AN. El cuidado de la enfermería en la vulnerabilidad. En: Grupo de Cuidado de la Universidad Nacional de Colombia. Avances en el cuidado de enfermería. Bogotá; Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Enfermería; 2010. p. 91-109.
Roch G, Dallaire C, Roy M. The politics of caring: Using a political tool to analyze and intervene in the implementation of a caring philosophy in Montreal Hospital. Inter J Hum Caring. 2005;9(3).
Sydnor-Greenberg N, Dokken D. Coping and caring in different ways: Understanding and meaningful involvement. Pediatr Nurs. 2000;26:185-90.
Waldow V. Cuidar. Expressao humanizadora da Enfermagen. Brasil: Vozes; 2006.
341
Liderazgo de servicio, una oportunidad
de ejercer el cuidado de enfermería
Beatriz Sánchez Herrera1
Liderazgo y servicio
Resulta extraño hablar del servicio como una forma de liderazgo si se tie-ne en cuenta que mientras el servicio se lleva a cabo con el fin de ser útil, o de beneficiar a otro asumiendo una posición subordinada, el liderazgo es un concepto valorativo vinculado con la atracción, la fuerza y el poder. Sin em-bargo, el denominado “liderazgo de servicio” es concordante con el llamado a centrarse de manera prioritaria en el desarrollo del ser humano, y a la vez coincide con las tendencias más modernas de la administración y con los movimientos de calidad y autocontrol a nivel mundial.
Para entender esta aparente paradoja de un “liderazgo de servicio” es pre-ciso comprender por qué una persona es líder y qué la hace destacarse como tal. La respuesta no está vinculada a la inteligencia, ni al conocimiento, ni a la simpatía. Conocemos a varias personas que poseen uno o más de estos atributos y están lejos de ser líderes. Al parecer, para poder ser líder, existe en cada persona una condición básica y esta se activa frente a una oportu-nidad, es decir, todas las personas podrían llegar a ser líderes si detectan y saben aprovechar sus propias capacidades frente a una circunstancia o estado particular que puede darse en la política, en la administración, en el entorno social, alrededor del desarrollo, o en cualquier otro espacio de la vida.
Pausch se refirió al liderazgo y buscó explicar por qué alguien es líder. En la “Última Lección”, una clase a la que fue convocado bajo ese nombre y que coincidió con su diagnóstico de cáncer terminal, buscó dejar un legado que transmitiera en el tiempo lo esencial de la vida, de manera que llegara intacto a su esposa, sus tres hijos pequeños, sus alumnos y sus compañeros. Él señaló que una persona es líder cuando tiene pasión por lo que hace, busca innovar y es constante, establece una visión, mantiene la moral del grupo, no aparenta superioridad, admite lo que no sabe y no se marcha hasta compren-derlo, reconoce lo que hacen los demás y es capaz de delegar, pero, sobre todo, cuando su escenario es el de ganador. (1) Esta última condición es la que debe
1 Enfermera. Magíster in Nursing Science. Profesora titular, Facultad de Enfermería,Universidad Nacional de Colombia.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
342
transformarse en las personas; necesitan pensar que es posible, creer que son capaces y sacar su poder a flote para poderlo lograr.
Los planteamientos de Pausch han sido retomados por varios seguidores y toman fortaleza cuando se hace visible que tener un panorama claro es par-te del éxito de cualquier empresa personal o colectiva. Algunas actividades prospectivas desarrolladas de manera reciente en la vida universitaria así lo demuestran. (2)
Sabemos que existen individuos que en un momento se enfrentan a la ac-ción política de la forma adecuada y generan procesos en los que pueden comportarse como líderes. Johnson, en su biografía de Winston Churchill, se-ñala cómo aquel hombre que fue político, historiador, escritor y gran orador inglés, fue también uno de los hombres más criticados de Inglaterra. A pesar de ello, y en medio de la dificultad que le generaba la crítica social, Churchill logró superar la crisis y forjar una “gran alianza” entre los Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Imperio Británico. Su decisión fue actuar como abanderado de la unidad europea, con una política de firme-za ante la Unión Soviética, y, por ello, se convirtió en un hombre definitivo y sin duda uno de los más grandes estadistas de la historia. (3)
“La falla de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles sino importantes”.
Winston Churchill
En la administración, un individuo que se ve en el “papel del líder” como jefe de otros, con una posición jerárquica importante dentro de una institu-ción, tiene en su mano la elección del uso del poder. La decisión de transferir poder y fortalecer al grupo centrándose en el usuario de los servicios, en lugar de acaparar el poder y debilitar a sus subalternos, es lo que lo convierte en un líder verdadero.
Un ejemplo de líder administrativo es el de William Henry Gates iii, más conocido como Bill Gates. Este estadounidense que buscó atender las nece-sidades de los usuarios acabó creando Microsoft, el sistema operativo que se utiliza en la mayor parte del mundo. Pasó de ser un estudiante corriente de la escuela pública a ser considerado uno de los hombres más ricos del mundo. (4)
“Dedicarse a servir cervezas o llevar pizzas no te quita dignidad. Tus abuelos lo llamaban de otra forma: oportunidad”.
Bill Gates
De igual forma, cuando un individuo, por su papel en la sociedad se en-frenta a decisiones importantes, puede “encarnar al líder”, dependiendo de las
Liderazgo de servicio, una oportunidad de ejercer el cuidado de enfermería
343
decisiones que tome en las cuales con frecuencia se genera un impacto sobre el control de recursos o de ideologías.
Un caso muy llamativo de una líder social es el de Rigoberta Menchú, una indígena de Guatemala que vio morir a su familia en hechos violentos, y, en lugar de buscar venganza, tomó la decisión de transformar su contexto para bien de su pueblo. Menchú se convirtió en defensora de los derechos huma-nos, y ha sido considerada Embajadora de Buena Voluntad de la Unesco, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz y con el Premio Príncipe de Astu-rias de Cooperación Internacional. (5)
“El tesoro más grande que tengo en la vida es la capacidad de soñar; en los momentos más difíciles, en las situaciones más duras y complejas,
he sido capaz de soñar con un futuro más hermoso”. Rigoberta Menchú
Algo similar sucede con los individuos conocidos como líderes que por las situaciones del contexto enfrentan la oportunidad de forjar desarrollo sostenible en sus pueblos, generando impacto positivo y, en consecuencia, mostrando su capacidad de liderar. Por ejemplo, Konrad Adenauer, político alemán, contribuyó a recuperar la seguridad exterior, la soberanía y la igual-dad de derechos de la República Federal Alemana, decisiones con las cuales su país tuvo libertad, prosperidad y seguridad social. (6)
“Hay que tomar a las personas como son; no existen otras”. Konrad Adenauer
Un ejemplo más reciente de liderazgo de desarrollo es el que nos dio Mu-hammad Yunus, economista que nació en Bangladesh, India. Su genial idea de fundar el Banco Grameen, más conocido como el Banco de los Pobres, un banco social de microcréditos, que lo hizo merecedor del Premio Nobel de la Paz en 2006. Se reconoció allí el esfuerzo para incentivar el desarrollo social y económico desde abajo, por generar una alternativa de cambio y esperanza para quienes no la tenían. Vale la pena recordar que, mientras era galardona-do, Yunus enfrentaba una batalla legal con el Banco Central de Bangladesh para no ser destituido por tener 71 años de edad. (7)
“Creo firmemente que podemos crear un mundo sin pobreza, si creemos en ello de manera colectiva. Una vez que el pobre pueda liberar su
energía y creatividad, la pobreza desaparecerá rápidamente. Juntemos nuestras manos para dar a cada ser humano una oportunidad justa
para liberar su energía y creatividad”. Muhammad Yunus
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
344
Es claro en cada uno de estos casos que el liderazgo no es una situación producto de sucesos en un contexto ideal, ha sido más bien una buena deci-sión. Se propone, con base en estos ejemplos, una hipótesis alterna, afirman-do que el liderazgo no sale de carecer de problemas, sino que puede surgir gracias a ellos, a partir de una decisión, de querer lo que se hace más que hacer lo que se quiere, manteniendo la capacidad de soñar, la persistencia, la creatividad, y, sobre todo, la tenacidad frente a la adversidad. Cada decisión que se toma en la vida hace que una persona se acerque a ser líder o se aleje de esta opción. En esta hipótesis no dejamos al destino darnos un privilegio sino que nos sentimos constructores de nuestro propio destino y actores fun-damentales en un mejor destino para los demás.
“Lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él”.
Florence Nightingale
Vemos en los ejemplos anteriores y en otros, como los de Simón Bolívar, Sor Teresa de Calcuta, Martin Luther King, Nelson Mandela, Mijail Gorva-chov, por nombrar algunos de muchos conocidos, que la magia del liderazgo va más allá del aparente poder y la dominación. De hecho, los más impor-tantes líderes han sabido prestar servicios a partir de escuchar, interpretar y buscar resolver las necesidades de otros, y, en tal sentido, no es paradójico sino estratégico comprender que el liderazgo y el servicio están vinculados con lazos fuertes, y la solución a dificultades de la vida puede ser para muchos el origen de la más profunda inspiración.
“El maestro dice, el buen maestro explica, el maestro superior demuestra, el gran maestro inspira”.
William Arthur Ward
El líder servidor
El libro El líder servidor (The Servant Leader) (8) inicia señalando que se encontraron el famoso administrador Ken Blanchard y el Pastor Hodges en un avión y se pusieron a hablar de liderazgo. El tema reunió intereses comu-nes y los indujo a aplicarle a Jesucristo un test diseñado por Blanchard para vincular consultores en liderazgo (líderes de los líderes). Preguntaban en ese test si el candidato: [1] fue capaz de manejar una misión con gente imperfecta, [2] estableció un sentido claro de propósito y dirección, [3] reclutó y seleccio-nó personal para adelantar el trabajo, [4] fue capaz de entrenar, desarrollar y delegar, [5] manejó el conflicto entre el tiempo, la energía y los recursos, [6] manejó la competencia fiera, [7] abordó el recambio, despido y la incompren-sión de amigos y familias, [8] fue constante y manejó retos de compromiso e
Liderazgo de servicio, una oportunidad de ejercer el cuidado de enfermería
345
integridad, [9] superó la tentación de gratificación instantánea, reconocimien-to y mal uso del poder, [10] hizo un manejo efectivo de la crítica, el rechazo, las distracciones y la oposición, y [11] fue capaz de superar el dolor y sufrimiento al servicio de un bien mayor. Al responder de manera afirmativa cada una de las preguntas de la encuesta, los dos viajeros llegan a la conclusión que da ori-gen al libro definiendo que Jesús en efecto fue un líder y podía definirse como un líder servidor. (8)
En efecto, tal como lo señalan Blanchard y Hodges, Jesús se sometió a las reglas, ratificó a sus subalternos y dio ejemplo a su equipo, como lo narra el episodio de su bautizo, y superó las mismas tentaciones que tiene un líder moderno, de tener resultados fáciles, recibir elogios personales o vender la empresa, como lo señala el pasaje de las tentaciones del demonio en el de-sierto. (8)
A partir de esta tipificación, ellos señalan que un líder servidor, a diferencia de cualquier otro, es primero un servidor que un líder, es aquel que dignifica al otro (persona a la cual sirve) y le permite crecer, que la ayuda a ser más sana, más sabia, más libre, más autónoma y más dispuesta a servir. El liderazgo de servicio es comprendido como un liderazgo de transformación. (9)
Al profundizar sobre el tema, se encuentra que el término “líder servidor” apareció en la literatura desde 1977, en la obra de Greenleaf, quien describe y tipifica este tipo de liderazgo que se caracteriza por la capacidad de escuchar, ser empático, poder sanar, ser consciente, persuadir, conceptualizar, prever, ser responsable, comprometerse con la gente y construir comunidad. (10)
Sorprende la coincidencia de este lenguaje de liderazgo de servicio con el que aparece en la conceptualización del cuidado de enfermería. Cuando un profesional de la enfermería brinda cuidado auténtico, crece con el desarro-llo que se propicia en el otro, fomenta su autonomía y lo dignifica como ser humano. Quien da cuidado auténtico, ejerce un servicio que es poderoso, vinculante, persuasivo y comprometido. La enfermería incluye y ha descrito y medido todas las condiciones que presentó Greenleaf, y que le son familiares, comunes y cercanas en la práctica que ha denominado cuidado humanizado. (11, 12)
Revisando cada uno de los conceptos del liderazgo de servicio y haciendo un paralelo entre este y el cuidado de enfermería, puede decirse que para cuidar la enfermera debe fortalecer las habilidades de comunicación como base para poder desarrollar un proceso de enfermería de manera idónea. No es suficiente oír; se requiere escuchar de manera activa, no solo aquello que se habla sino también aquello que se calla; tener contacto con la voz interior propia y la del otro, y comprender lo que comunican el cuerpo, el espíritu y la mente de los actores del diálogo. El escuchar de forma atenta al otro, permite conocerlo e identificar su voluntad. Escuchar antes de decidir es un compo-nente fundamental del cuidado.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
346
“No lo que decimos, sino lo que pensamos, es lo que se trasluce en nuestro semblante”.
Florence Nightingale
En el cuidado, la empatía es necesaria, es la base de una relación exitosa en-tre las personas. La empatía permite entender al otro, leerlo en sus emociones, poder separar algunas veces la acción de la intención, ponerse en sus zapatos. El cuidado interpersonal exige reconocer al otro por su espíritu especial y único, y, en tal sentido, la empatía es una característica de la comunicación particular que exige el cuidar; es lo que permite comprender en profundidad el mensaje del otro y así establecer un diálogo constructivo. La habilidad para inferir los pensamientos y sentimientos del otro permite comprenderlo e ins-pira al cuidador sentimientos de calidez emocional y comprensión.
Un verdadero cuidador es un ser terapéutico; ayuda a los demás a volverse íntegros, considera su historia y a partir de ella apoya la construcción de fu-turo, el desarrollo de las personas. Una enfermera centrada en el cuidado es capaz de generar una fuerza poderosa para la transformación e integración del ser humano, una fuerza sanadora. (13)
“Nightingale estableció la manipulación del ambiente como elemento central del proceso de cuidado, afirmando que de él
dependía el proceso sanador de la persona[…]” Notas de enfermería (1859/1990)
Una enfermera que es líder de servicio obra con conocimiento y reconoci-miento de la acción, es decir, tiene dominio personal. Incrementa su concien-cia al analizar las situaciones desde una posición más integrada y holística, y busca en ello comprender la ética, poder y valores que se asocian al cuidado.
Cuando la enfermera asume decisiones como líder de servicio busca con-vencer y no forzar el acatamiento de un tratamiento o el cumplir una ins-trucción. Como líder de servicio, una persona confía en su capacidad para persuadir a la autoridad por una posición, es decir, tiene y ejerce la capacidad de llegar a consenso con personas o grupos. El líder de servicio aglutina, acerca, está disponible y convoca a la disponibilidad del grupo, hace que los demás vean las causas de otros como propias. Fortalece la capacidad de asociativa, agrupa.
El liderazgo de servicio no es para la enfermería algo de simple vocación; es una decisión que requiere planear, definir cada uno de los pasos necesarios para obtener un fin específico, definir quién o quiénes pueden servir de apo-yo, poner en marcha lo que se ha proyectado, llevar a cabo la acción, registrar el avance y evaluarlo de manera continua.
Liderazgo de servicio, una oportunidad de ejercer el cuidado de enfermería
347
“El pensamiento, la visión y el sueño siempre preceden a la acción”.
Orison Swett Marden
La enfermera como líder de servicio es intuitiva y da valor a su capacidad de intuición, que no es otra cosa que el aprendizaje que la lleva a pasar de no-vicia a experta. (14) La enfermera debe prever lo que sucede y sucederá dentro de la experiencia del cuidado de la salud humana.
“En palabras sencillas, el líder es simplemente un ser humano que sabe a dónde desea ir, y entonces
se pone de pie y avanza hacia allí”. John Erskine
El líder de servicio es autónomo y en tal sentido asume la responsabilidad frente a sus actuaciones, frente a las necesidades de los demás, frente al apro-vechamiento racional de recursos y busca agregar valor a lo que hace.
El compromiso de una enfermera líder de cuidado es universal. Busca siempre el crecimiento del otro, comprende que cada persona es única e irremplazable, que tiene un valor y enfatiza con ello su dignidad.
La enfermera como líder de servicio coincide en el propósito de una perso-na, se adhiere a una causa de otro y lucha por ella como por la propia, como una demostración de verdadera solidaridad.
Es decir, para la enfermería ser líder de servicio es tener una expresión de grandeza en la humildad, ser espontánea mientras tiene una rigurosa planea-ción; ser disciplinada y tener compasión; buscar la perfección aceptando la condición humana, estar cercana, pasar de conocedora a aprendiz; estar dis-ponible en medio de la ocupación, y comprender el liderazgo como el poder que le da prestar un servicio.
Cuando la enfermera lidera se enfoca en el otro y en su organización más que en el propio éxito, pero acepta su responsabilidad en los procesos, y asu-me el reto de generar progreso continuo.
“Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más a ser más y ser mejores: eres un líder”.
Jack Welch
Para tener líderes de servicio en enfermería es necesario trascender de la victimización a la acción, tener mayor control sobre la vida propia y sobre la posibilidad de prestar un buen servicio a los demás. Es necesario, como lo estableció Pausch, construir un escenario ganador donde se fortalezca el conocimiento del cuidado, el sentido de pertenencia, se sienta y se exprese el orgullo de servir, se muestre compromiso y se comparta lo que se sabe.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
348
“Recomendación a estudiantes de enfermería (1873): la enfermería es un llamado superior, un llamado
honorable[...] El honor radica en el amor por la perfección, la consistencia y en el trabajo duro para conseguirla[...]”.
Florence Nightingale
La enfermería y el liderazgo de servicio
El liderazgo de servicio ha sido ampliamente estudiado por enfermería. Las preguntas existenciales de la enfermería han sido un camino que la ha llevado a encontrar respuestas como el liderazgo de servicio. (15)
La visión que un enfermero tiene del mundo afecta de manera importante la práctica. Un estudio adelantado con 14 enfermeras pensionadas que fueron decanas encontró que ellas reconocían la espiritualidad como parte funda-mental en el cuidado relacionado, y cercano a una vocación de servicio. (16) De igual forma, en medio del dolor y la pobreza, hay quien vive el liderazgo de servicio como una dimensión de orientación personal. (17) así lo han evi-denciado quienes tienen valores cristianos y esperan ser líderes. (18)
Un análisis realizado desde la perspectiva de 75 líderes reconocidos en la enfermería mundial afirma que el liderazgo de servicio resume la razón de ser de la enfermería, y que a ello se suma su tradición histórica de cercanía con la espiritualidad. (19)
La enfermería tiene innumerables vínculos con prácticas y creencias espiri-tuales, y la espiritualidad es un elemento central del cuidado de enfermería. (20) En forma reciente, este componente ha tenido un interés progresivo por parte de los profesionales en la asistencia, la docencia y la investigación; la espiri-tualidad busca redimensionar la práctica a través de caminos de resguardo y sanación. (21)
Es preciso recordar que la enfermería moderna emergió desde un “am-biente religioso” en el cual el amor de Dios y la humanidad eran expresados a través del cuidado, la compasión y la caridad hacia los enfermos y los pobres. Muchas enfermeras encontraron en su tarea la posibilidad de dar y recibir amor. Algunos historiadores aseguran que el inicio de la organización de la enfermería moderna comenzó como respuesta a las enseñanzas de Jesucristo. Los primeros cristianos, por ejemplo, diáconos y diaconisas, y las matronas romanas que se organizaron para dar ayuda a los pobres y para cuidar de los enfermos y discapacitados creían que no solo mostraban el amor de Jesucris-to, sino que también servían a Dios. (22, 23)
Durante la Edad Media, entre los siglos vi y xvi aproximadamente, los cuidados de enfermería fueron ofrecidos por voluntarios con escasa o ningu-na formación, por lo general mujeres, de distintas órdenes religiosas. Aque-llos que seleccionaron servir a Dios a través de la enfermería entraban a los
Liderazgo de servicio, una oportunidad de ejercer el cuidado de enfermería
349
monasterios o a las órdenes de la enfermería militar creadas para aliviar a los peregrinos de la Tierra Santa o a los heridos de las cruzadas. Dentro de las órdenes religiosas más famosas, responsables por establecer la enfermería está la de Caballeros Hospitalarios (también conocida por los Caballeros de San Juan de Jerusalén), cuya congregación se diseminó a través del mundo occidental, y asistió en el cuidado físico y espiritual a los enfermos y mori-bundos. (20)
Durante este período, se fundaron también hospitales monásticos, como el Hotel Dieu de París, en el año 650, para indigentes que eran curados por religiosos u hombres y mujeres humanitarios. Muchos historiadores hacen recuentos de mujeres devotas que, como enfermeras, dedicaban su fortuna, influencia, intelecto y energía al servicio de otros. Los motivos y significados de la enfermería en estos tiempos se expresan en la plegaria de San Francisco de Asís sobre la paz. (24)
En el Renacimiento (siglos xiv a xvii) y la Reforma (siglos xvi a xviii), la práctica de enfermería se tornó mucho más institucionalizada. En el si-glo xvi al menos 100 órdenes religiosas fueron creadas y su actividad estaba asociada al cuidado de enfermería. Estas órdenes fueron de orientación católica y protestante. Dentro de ellas se destacan la de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, quien es reconocido por el desarrollo de un modelo educativo. Los criterios que se tenían para ser una hija de la caridad eran buena salud, mente abierta y el deseo de servir a Dios de forma total, lo que implicaba la educación, la enfermería y el servicio social. (24)
En países budistas los miembros de la orden religiosa Zanga han sido por tradición los encargados de los cuidados sanitarios. En Europa, y sobre todo tras la Reforma, la enfermería fue considerada con frecuencia como una ocu-pación de bajo estatus adecuada solo para quienes no pudieran encontrar un trabajo mejor, debido a su relación con la enfermedad y la muerte, y la escasa calidad de los cuidados de la época. (25) Desde los días del Renacimiento has-ta finales del siglo xix, muchos de los que practicaban enfermería lo hicieron en un ambiente sórdido. Después de la Reforma muchos hospitales que eran manejados por personas católicas en áreas protestantes fueron cerrados, lo cual resultó en un deterioro del cuidado. Las condiciones de trabajo para las monjas fueron muy difíciles; se esperaba que ellas trabajaran en turnos de 24 horas y que no tocaran el cuerpo del paciente, excepto por su cabeza y extre-midades. Se notó, entonces, cada vez más, que el cuidado se alejaba de las ins-tituciones religiosas y, en cambio, que las enfermeras asistían a los enfermos en hogares y casas para pobres. Quienes eran enfermeras y no pertenecían a órdenes religiosas se caracterizaron por no tener educación y algunas veces por ser corruptas. (24)
La enfermería moderna comenzó a mediados del siglo xix. Uno de los primeros programas oficiales de formación para las enfermeras inició en 1836
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
350
en Kaiserswerth, Alemania, a cargo del pastor Theodor Fliedner para la Or-den de Diaconisas Protestantes. Por aquel tiempo, otras órdenes religiosas ofrecieron también formación de enfermería de manera oficial en Europa, pero la escuela de Fliedner es digna de mención por haberse formado en ella la reformadora de la enfermería Florence Nightingale. (24)
Nightingale (1819-1910), a través de su experiencia en Kaiserswerth, tuvo el ímpetu para organizar la enfermería en los campos de batalla de la guerra de Crimea, y, más tarde, establecer el programa de formación de enfermería en el hospital Saint Thomas de Londres. La llegada de sus escuelas de enfer-mería y sus heroicos esfuerzos y reputación transformaron la concepción de la enfermería en Europa y establecieron las bases de su carácter moderno como profesión reconocida. Su propuesta diferente de cuidado reflejó una formación académica y religiosa en la que confluyeron dos instituciones: una luterana y la otra católica. (25)
Nightingale, una mujer espiritual y cristiana y considerada por algunos una mística, ayudó a esta reforma de la enfermería al introducir la ciencia la higiene y al atraer a ella a mujeres que se consideraban morales y sobresa-lientes en sus comunidades. Abogó por la enfermería total al asegurar que la dimensión espiritual es una parte integral del ser humano y que el cuidado espiritual es esencial para la sanación. Dentro de sus escritos se cita el siguien-te que resume en parte su convicción religiosa: “Hoy tengo 30, la edad en que Cristo comenzó su misión. Ahora no más niñerías, no más vanidades, no más amores, no más matrimonios. Ahora, Señor, déjame solo pensar en tu volun-tad, en lo que quieras que haga, Señor tu voluntad, tu voluntad [...]”. (26)
La naturaleza fundamental de su convicción religiosa hizo que Nightin-gale ofreciera su vida a Dios a través del servicio a la humanidad. Ella señaló que el reino celestial estaba dentro de cada hombre y nosotros deberíamos sacarlo. (26)
Como puede verse, la enfermería ha estado asociada a la espiritualidad y la enfermería moderna occidental debe en parte su filosofía de cuidado y pre-ocupación humanitaria a las influencias de la cristiandad. Por lo tanto, desde una perspectiva histórica, la enfermería está saturada de valores y principios que le dan una herencia espiritual muy rica, que hasta ahora le ha servido de base.
Para que las enfermeras estén involucradas en la experiencia de cuidado de la salud humana deben responder al ser en su totalidad, y esto incluye la parte espiritual. Es esencial que el cuidado contemple todo aquello que dimensiona la experiencia humana, aquello que da significado, aquello que motiva al in-terior y lo que trasciende.
Los principios planteados por Florence Nightingale han sido acogidos por muchas enfermeras, y el componente espiritual en la enfermería ha tenido gran importancia en relación con el bienestar, la salud y la vida. De hecho, la palabra “nurse”, enfermera en inglés, viene del griego y significa “nutrir al
Liderazgo de servicio, una oportunidad de ejercer el cuidado de enfermería
351
espíritu humano”. (27) No es sorprendente, por tanto, que varias enfermeras incluyan la dimensión espiritual de la persona en sus planteamientos concep-tuales sobre enfermería, y que varias de las teorías más recientes dejen su im-pronta en este campo. Sin embargo, es llamativo que algunos de los modelos y teorías vigentes no aborden la espiritualidad, o que al menos no lo hagan de forma explícita. Esta situación pone de manifiesto un debate actual sobre “lo esencial de la enfermedad” que debe abordarse de manera urgente, con el fin de definir si la espiritualidad va a pasar de la retórica a la acción y a hacerse presente como parte de la práctica, lo que a juicio de muchos expertos, aún no sucede, (28) quizá porque la preparación de enfermería en este campo se ha dado sobre constructos teóricos y carece de suficientes estudios. (29)
A pesar de ello, en la literatura de enfermería son claros los esfuerzos por tratar de definir la espiritualidad de forma amplia. En especial, durante la úl-tima década se encuentran numerosos escritos sobre el tema, que pueden ser agrupados de acuerdo con la atribución de propiedades asociadas a la espiri-tualidad, como son: el significado, los valores, la trascendencia, la conexión y la transformación. (30)
En aquellos modelos en donde se refleja reactividad, la espiritualidad se considera un componente aislado que puede interactuar con el individuo. En los que se refleja una filosofía de reciprocidad, la espiritualidad es vista como una parte o dimensión de la persona que interactúa con otras partes del indi-viduo de manera holística, y en aquellos modelos que reflejan simultaneidad, la espiritualidad es vista dentro del contexto de un patrón evolutivo y cam-biante. (30)
Algunos autores pertenecientes a esta última visión filosófica argumentan que la separación de las dimensiones física, psicosocial y espiritual es antié-tica a la luz del abordaje holístico, puesto que el eje central del holismo es la unidad, y la premisa de que el todo es mayor que la suma de sus partes. (31)
Al mirar en qué grado el concepto de espiritualidad es abordado por las teoristas, se encuentran hallazgos muy variados, desde un extremo en el cual no se abordan el concepto en sus modelos hasta otro en donde el concepto es un planteamiento teórico central. Ejemplos de quienes no abordan la espi-ritualidad se encuentran en los modelos de Orlando, (26) King, (32) Peplau (32) y Orem (32, 26).
Otras teoristas tienen el concepto implícito en sus modelos como un sub-concepto, más que como un concepto prioritario. En este caso, eliminarlo de la teoría no le genera un mayor impacto. Son ejemplos de este segundo grupo los modelos de Henderson, Abdellah, Levine, Jonson, Leininger y Rogers.
Un tercer grupo ha abordado el concepto de espiritualidad de manera prioritaria en la teoría, bien sea en forma implícita o explícita, en este caso, el concepto es central, y, si se retira de la teoría, se produce en ella un giro que modifica su esencia. Están dentro de estas teoristas Marie Louise Friedeman,
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
352
Margaret Newman, Rose Marie Parse y Jean Watson. Por último, vale la pena anotar una tendencia evolutiva de algunos modelos conceptuales en donde el concepto de espiritualidad ha recobrado la importancia que en un principio no mostró.
El liderazgo de servicio surge de este antecedente religioso y pone sobre la mesa la verdadera esencia de la enfermería con un enfoque diferente, para que cada cual decida si ha de ser líder o no, para que cada enfermero o enfer-mera tome la decisión de ser un verdadero líder de servicio, o se quede año-rando una oportunidad o condición excepcional para poderse desempeñar como tal.
La investigación asocia la espiritualidad con la salud, y, en tal sentido, al-gunas enfermeras han propuesto un modelo de liderazgo espiritual que ha demostrado tener éxito. (33) La formación de líderes ha sido base para rees-tructurar y fortalecer la práctica de enfermería a nivel hospitalario. (34) Más aún, el comportamiento de los líderes de enfermería como líderes de servicio se asocia de manera importante a la satisfacción con el trabajo de los subalter-nos. (35) En efecto, se ha demostrado que cuando se ejerce un liderazgo igua-litario, aplicando los principios del liderazgo de servicio, se puede obtener lo mejor de los empleados. (36) Participar en un programa de entrenamiento de líderes produjo cambios significativos de las enfermeras frente a quienes no lo hicieron. Su comportamiento evidenció la aplicación de estas competencias en la práctica. (37)
Las competencias de enfermería como líder incluyen en su conceptuali-zación el presupuesto y las finanzas, las habilidades de comunicarse, la ad-ministración estratégica, el manejo de los recursos humanos, el manejo del cambio y las competencias tecnológicas, en especial de computador. Sin em-bargo, la formación actual al parecer está lejos de lograr estos estándares que se terminan adquiriendo en el trabajo, por lo cual un modelo de integración docencia-servicio fortalece las competencias de liderazgo. (38)
La enfermería puede ejercer el liderazgo de servicio a través del cuidado. El cuidado, como se ha señalado, debe ser intencional, y, en tal sentido, será la decisión de llevar a cabo un conjunto de acciones planificadas junto con la persona cuidada, de una manera sistemática en un periodo de tiempo previa-mente definido, lo que permita desarrollar este liderazgo.
Es preciso tener en cuenta que todo líder debe ser capaz de alinear los re-cursos con que cuenta con el potencial de servicio, de manera que se logre el cumplimiento de la metas establecidas por la persona(s) a quien(es) cuida. El liderazgo se da a partir de satisfacer las necesidades de los usuarios, y dejar en ellos una profunda huella de transformación, lo que sucede cuando se presen-ta lo que Boykin y Shoenhoffer han denominado una situación de enfermería, es decir, una experiencia de vida compartida, en donde el cuidado resalta al ser humano. (39)
Liderazgo de servicio, una oportunidad de ejercer el cuidado de enfermería
353
Puesto que la enfermería se crea en el cuidado que se comparte, el lide-razgo de servicio se da y se comprende dentro de la situación de enfermería, y toda situación de enfermería se convierte en una estrategia potencial para ejercer este liderazgo, puesto que es capaz de iluminar lo profundo y complejo del conocimiento de la enfermería. (40)
El liderazgo de servicio se da cuando la enfermera hace vigente su com-promiso personal y profesional con base en la creencia de que todas las per-sonas son cuidadoras. Formalmente se da la posibilidad cuando una persona presenta su ser en el rol de ofrecer el servicio profesional de enfermería, y el otro presenta su ser en el rol de buscar, desear y aceptar el servicio de enfer-mería. Toda situación inicia al identificar un llamado al que se pretende dar una respuesta a través de una interacción voluntaria basada en la presencia auténtica, y toda situación de enfermería tiene por tanto un significado capaz de trascender. Atender el llamado es la parte inicial de la situación de enfer-mería, la señal de que alguien busca de manera consciente o inconsciente una respuesta de cuidado. (40) Este es, pues, el escenario para atender llamadas de cuidado, creando respuestas de cuidado que nutren a las personas.
El liderazgo de servicio se ejerce en medio de las experiencias vividas y compartidas, en donde el cuidado fortalece como personas a los implicados (enfermera-paciente, familia, grupo), en donde la enfermera trae su ser cui-dador y conoce al otro como cuidador, con expresiones únicas de vivir y cre-cer en el cuidado. (40)
La presencia auténtica es inherente a la situación y debe desarrollarse deli-beradamente. Esta presencia auténtica puede ser la simple intención de estar ahí con el otro en la plenitud de la propia persona, de forma tal que se comu-nique el cuidado como un medio que inicia y sostiene a la enfermera dentro de la situación de enfermería, y que permite comenzar a entender el llamado de enfermería como una solicitud de una forma específica de cuidar que re-conoce, afirma y sostiene al otro a medida que procura vivir su cuidado de una forma única. (40)
Cada respuesta es diferente y puede llegar a reflejar la belleza de la enfer-mera como persona y su verdadera capacidad de liderazgo de servicio. Servir al otro como enfermera significa comprometerse a conocerlo como persona cuidadora y responder a este otro cuidador como alguien de valor.
El liderazgo de servicio no puede ser impersonal; se debe ofrecer con el espíritu de vincularse de manera indivisible, requiere de ver el propio ser de cuidador reflejado en el otro y que el cuidar es la forma de ser humanos. Como lo señalan Boykin y Shoenhofer, cada disciplina y profesión ilumina un aspec-to especial de la persona. La luz que la enfermera alumbra en la vida de una persona es el conocimiento de esa persona como cuidadora, su capacidad de vivir el cuidado de una forma única dentro de una situación y crecer en su capacidad de cuidar.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
354
Los líderes de enfermería pueden motivar el compromiso institucional. (41) Cada vez, y con el fin de buscar un bienestar integral que retenga enfermeros y enfermeras en su lugar de trabajo, se atiende un poco más el lugar en sí mismo. Con la implementación de un modelo de liderazgo de servicio se ha demos-trado que es posible tener una metodología que no solo se centre en prestar el cuidado sino que sus efectos al retomar la razón de ser de la enfermería retie-nen en el sitio de trabajo a los enfermeros. (42)
La enfermería basada en las habilidades gerenciales para planear, ejecu-tar y evaluar un proyecto de cuidado demuestra su liderazgo de servicio en cualquiera de los diferentes ámbitos de su actuación como clínica, docente, asesora, abogando por otros, investigadora o en el desarrollo de una activi-dad gerencial. Se ha demostrado la mayor satisfacción laboral del personal de enfermería cuando se tiene un liderazgo servidor. Esto abre las puertas a una forma nueva y diferente de administración en la cual el desarrollo humano es algo central para la calidad del cuidado. (35)
En la práctica, el ejercicio de un liderazgo de servicio ha tenido resultados positivos. Por ejemplo, Las enfermeras que atienden adolescentes con situa-ciones especiales de salud en su transición a ser adultos aplican sus conoci-mientos de liderazgo transaccional y no solo apoyan la transición sino que se ha demostrado que mejoran los niveles de salud de los muchachos. (43)
El liderazgo de servicio fortalece el trabajo en equipo dentro de la práctica de enfermería y ha demostrado transformar a las personas como seres huma-nos en su capacidad de trabajo en equipo, en el trabajo interdisciplinario y con mayor satisfacción reportada por los pacientes. (44)
Conclusión
Ser líder de servicio es una decisión personal que implica saber aprovechar en cada oportunidad las propias capacidades. El liderazgo de servicio es una posibilidad incalculable que ofrece el cuidado de la experiencia de la salud humana para generar un vínculo trascendente y transformador, profunda-mente espiritual que permite a las enfermeras y enfermeros, así como a las personas a quienes ellos cuidan, crecer como seres humanos.
Referencias
(1) Pausch R. The last lecture. New York, NY: Hyperion Books; 2008.(2) Universidad Nacional de Colombia, Vicerrectoría General. Ejercicios
de prospectiva para una verdadera presencia nacional. Informe de gestión. Bogotá: 2011.
(3) Gooty J, Gavin M, Johnson P, Frazier ML. In the eyes of the beholder. Transformational leadership, positive psychological capital, and performance. J Leadersh & Organizational Stud. 2009;15(4):353-367.
Liderazgo de servicio, una oportunidad de ejercer el cuidado de enfermería
355
(4) Lesinski J. Biography: Bill Gates. USA: Twenty First Century Books; 2007.
(5) Burgos E. Me llamo Rigoberta Menchú y así nació mi conciencia. México: Siglo XXI Editores; 1998.
(6) Williams C. Konrad Adenahuer: The father of the new germany. UK: Brown Little and Company; 2001.
(7) Yunus M, Weber K. Creating a world without poverty. New York, NY: Public Affairs; 2007.
(8) Blanchard K, Hodges P. Servant leader. EE. UU.: Ed. Nelson, Thomas, Inc.; 2003.
(9) Ford L. Liderazgo de transformación. Buenos Aires: Editorial Peniel; 2010.
(10) Greenleaf RK. Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness. New York, Mahwah: Ed, Paulist Press; 2002. p. 30-61.
(11) Alvis T, Moreno M, Muñoz S. Experiencia de recibir un cuidado de enfermería humanizado en un servicio de hospitalización. En: El arte y la ciencia del cuidado. Bogotá: Unibiblos; 2002.
(12) Rivera LN, Triana A. Cuidado humanizado de enfermería: Visibilizando la teoría y la investigación en la práctica, en la Clínica del Country. Colombia. Actualizaciones en Enfermería. 2007;10(4):15-21.
(13) Sánchez B. Bienestar espiritual en personas con y sin discapacidad. Aquichan (Bogotá). 2009;(9)1.
(14) Benner P. From novice to expert. Commemorative Edition. EE. UU.: Prentice Hall; 2000.
(15) Grypma S. Nursing in need of transformation: What are we searching for? J Christ Nurs. 2009 Jul-Sep;26(3):166-173.
(16) Coeling H, Chiang–Hanisko L, Thompson M. Living out our values: The legacy of Christian academic nursing leadership. J Christ Nurs. 2009;28(1).
(17) Bredemeier H. Service leadership. J Christ Nurs. 2008 Jul-Sep;25(3):165.
(18) Kumar K. A new culture of leadership: Service over self. J Christ Nurs. 2010 Jan-Feb-March;27(1):46-50.
(19) O’Brien ME. Servant leadership in nursing; spirituality and practice in contemporary health care. Jones & Bartlett; 2011.
(20) McSherry W, Draper P. Los debates que emergen de la literatura que rodea el concepto de espiritualidad, según su aplicación en enfermería. J Adv Nurs. 1998;27(2):683- 691.
(21) Sánchez B. Dimensión espiritual del cuidado en situaciones de cronicidad y muerte. Aquichan. 2004;4(4):6-9.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
356
(22) Donahue P. Nursing: The finest art. St Louis: The C.V. Mosby Co.; 1985. p. 33-87.
(23) Dock L, Stewart A. Una corta historia de enfermería. Putnam Sons; 1938. p. 8. Citado por: Manfreda M, Krampiz S. Enfermería psiquiátrica. Décima edición. Philadelphia: Davis Co.; 1977.
(24) Taylor E. Spiritual Care. Nursing Theory, Research and Practice. Prentice Hall; 2002.
(25) Encarta. Biblioteca multimedia digital. Microsoft; 2001.(26) Parker M. Teorías de enfermería y práctica de enfermería.
Philadelphia: FA Davis Company; 2001. p. 31- 53.(27) Seidl L. El valor de la salud espiritual. New York: Health Progress;
1993.(28) Cusveller B. Cut from the right word: Spiritual and ethical pluralism
in professional nursing practice. J Adv Nurs. 1998;28(2):266-273.(29) McSherry W, Watson R. Spirituality in nursing care: Evidence of a
gap between theory and practice. J Clin Nurs. 2002;11:843-844.(30) Martsolf D, Mickley J. The concept of spirituality in nursing
theories: Differing world-views and extent of focus. J Adv Nurs. 1998 Feb;27(2):294-303.
(31) Goddard N. Spirituality as integrative energy: A philosophical analysis as requisite precursor to holistic nursing practice. J Adv Nurs. 1995;22(4):808-815.
(32) Poletti R. Cuidados de enfermería. Barcelona; 1980. p. 69-76.(33) Burkhart L, Solari–Twadell P, Haas S. Addressing spiritual
leadership: An organizational model. JONA. 2008 Ene;38(1):33-39.(34) Thompson P. Creating leaders for the future. Am J Nurs. 2009
Nov;109(11):50-52.(35) Jenkins M, Stewart A. The importance of a servant leader
orientation. Source Health Care Manag. 2010 Ene-Mar;35(1):46-54. (36) Waterman H. Principles of “servant leadership” and how they can
enhance practice. Nurs Manag. 2011 Feb;17(9):24- 6.(37) Abraham P. Developing nurse leaders: A program enhancing
staff nurse leadership skills and professionalism. Nurs Adm Q. 2011;35(4):306-312.
(38) Omoike O, Stratton K, Brooks B, Ohlson S, Storfjell J. Advancing nursing leadership: A model for program implementation and measurement. Nurs Adm Q. 2011;35(4):323-332.
(39) Boykin A, Schoenhofer S. Enfermería como cuidado: un modelo para transformar la práctica. Nueva York, NY: ALN; 1993.
(40) Boykin A Schoenhofer S. Enfermería como cuidado: teorías de enfermería y práctica de enfermería. Philadelphia: FA Davis Co.; 2001. p. 391-407.
Liderazgo de servicio, una oportunidad de ejercer el cuidado de enfermería
357
(41) Leach L. Nurse executive transformational leadership and organizational commitment. JONA. 2005;35(5):228-237.
(42) Swearingen S, Liberman A. Nursing leadership: Serving those who serve others. source health care manager. 2004 Abr-Jun;23(2):100-109.
(43) Rearick E. Enhancing success in transition service coordinators use of transformational leadership. Prof Case Manag. 2007;12(5):283-287.
(44) Neill M, Saunders N. Servant leadership: Enhancing quality of care and staff satisfaction. J Nurs Adm. 2008 Sep;38(9):395-400.
359
El Reiki como estrategia de enfermería para mejorar la calidad
de vida y el bienestar social y espiritual de las personas
Ofelia Vanegas1
Ana Josefa Gamboa2
María Isabel Sanint Jaramillo3
Luz Amparo Leyva Morales4
En el intercambio de vivencias que se socializan en las reuniones del Grupo de Cuidado de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Co-lombia surgió la inquietud de conocer de qué manera herramientas como el Reiki pueden ser utilizadas en un momento de cuidado entre personas sanas o enfermas. Se partió de la experiencia previa de una enfermera clínica, quien decidió utilizar el Reiki con pacientes en hemodiálisis, en el área de cuidado, para ayudarlos a ser más conscientes de su enfermedad e incorporar este co-nocimiento a su autoayuda. De esta manera, se proponía contribuir a aumen-tar la buena calidad de vida de las personas durante este tratamiento en una unidad especializada.
En este intercambio de experiencias, el Grupo concluyó que la curación es el arte más antiguo de la humanidad y que el ser humano tiene en su plantilla energética la información necesaria para lograr la autosanción y la sanación de otros. También, que esta energía puede ser potencializada a través del Rei-ki. De hecho, una persona dinámica, positiva y orientada al servicio, que ame a los demás seres, puede ser un transmisor de energías de sanación.
Se acepta también que en la práctica del Reiki la enfermería puede utilizar herramientas que fortalezcan su sentido espiritual, sus valores personales, el bienestar y su calidad de vida. Partiendo de esta motivación se presenta este documento como producto de una vivencia de profesionales de enfermería comprometidos con el cuidado humanizado. Hoy creemos que la enfermería debe trabajar incansablemente por no perder sus valores humanísticos y por
1 Enfermera. Especialista en Enfermería Nefrológica y Urológica.2 Enfermera. Directora Fundación Grupo Cuídame.3 Enfermera. Diplomada en Salud Ocupacional. Presidente, Fundación Ser Mejor.4 Enfermera. Magíster en Enfermería. Profesora, Facultad de Enfermería, Universi-
dad Nacional de Colombia.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
360
que los enfermeros aprovechen las oportunidades de mejorar continuamente su patrón de conocimiento personal.
¿En qué consiste el Reiki?
El doctor Mikao Usui (1865-1926) (1, 2) es el redescubridor del Reiki como un sistema de sanación y armonización; se preocupó por aliviar el dolor de las personas y comenzó una búsqueda basado en los senderos recorridos por los grandes maestros de la humanidad y sus formas exitosas y especiales de sanar, como Buda en Oriente y Jesús en Occidente. Fue así como este doctor se trazó como objetivo “transmitir paz interior, utilizando como puerta de entrada la imposición de manos como fin último de alcanzar la sanación”.
Mikao Usui (1, 2) empezó a enseñar cinco principios en 1922, que al pa-recer fueron obtenidos del libro Kenzen no Genri (Principios de salud), que forma parte de la filosofía Reiki. Sus practicantes lo recitan como si fuese una oración antes o después de meditar. Dichos principios son: (3)
1. Solo por hoy. Lo que somos ahora es el resultado de lo que fuimos antes y lo que seremos en el futuro, por lo tanto, debemos intentar tener la mente en el presente que es lo real.
2. No me preocuparé. Preocuparse implica sufrir por algo que ya ha que-dado en el pasado. Todos nos hemos equivocado y el error forma parte de un aprendizaje; por consiguiente, no debemos ser duros con noso-tros mismos (es mirar el error como aprendizaje).
3. No me enojaré. Nos irritamos cuando las cosas se salen de control y sentimos miedo. Por consiguiente, hay que aprender a relajarse y a con-fiar en los demás.
4. Seré agradecido. Agradecer es una virtud; cada experiencia nos enri-quece. Se debe agradecer incluso un mal momento, ya que permite el crecimiento personal.
5. Trabajaré intensamente. El trabajo nos permite realizar un aporte a la sociedad y va más allá del trabajo laboral. El maestro Usui nos indica la imperiosa necesidad de trabajar nuestro interior, es decir, dedicarle tiempo a las propias emociones y a la mente, para conseguir la felicidad e irradiarla en todas las direcciones.
6. Seré amable y respetuoso. A pesar de las adversidades de la vida, debe-mos decir una palabra amable que pueda alegrar el día a alguien.
Cuando en el Grupo de Cuidado de la Facultad de Enfermería de la Uni-versidad Nacional de Colombia se hizo una reflexión en torno a estos cinco principios, nos sentimos totalmente identificados con nuestra esencia como personas de bien y enfermeros comprometidos con nuestra profesión. De ahí que se argumente la viabilidad de involucrar estos principios en la vida diaria como un ejercicio que permite la purificación y el crecimiento de las
El Reiki como estrategia de enfermería para mejorar la calidad de vida y el bienestar social y espiritual de las personas
361
personas, ya que produce grandes beneficios y cambios en quienes logran estudiarlo y ponerlo en práctica cada día. El Reiki es, hoy por hoy, un siste-ma de curación por imposición de manos muy popular, y en algunos países (como Inglaterra) el Reiki se está utilizando en instituciones de salud. (4, 5) En España existen maestros y terapeutas de Reiki. Muchos centros imparten cursos y terapias, y también hay asociaciones, federaciones y organizaciones en torno al Reiki. (6, 7)
La palabra Reiki se define como la conciencia espiritual, la inteligencia universal divina que forma parte de nosotros. El espíritu universal (o rei), y la fuerza de la vida o la energía (ki). El sistema de Reiki es un sistema sencillo y poderoso del trabajo de la energía que cualquiera puede aprender a usar para desarrollar la armonía y la integridad física, emocional, mental y espiritual para ayudar a otros. Es una terapia complementaria en la que se trata de lo-grar la sanación a través del acercamiento de las manos del practicante hacia su paciente, con el fin de transferirle la “energía universal”. (8, 9)
Todos los seres, sin importar cual sea su definición de Dios, pueden tener acceso al Reiki, a través de sus experiencias. En cada una de las personas yace la fuerza de autosanación, pero no todos somos conscientes de ello. (7, 10) Una prueba de lo anteriormente expuesto se observa cuando nos golpeamos: la reacción típica es pasar la mano por el lugar donde nos duele. Sin saberlo, de esta manera estamos aplicando el Reiki como autosanación, que se traduce en la energía vital universal que fluye por nuestras manos.
La esencia del Reiki es el amor, esa vibración divina que emite alegría, paz y vida y que lo abarca todo. El Reiki ha sido definido como una energía semejante a las ondas de radio, que se pueden aplicar con eficacia en contacto directo o a distancia. Es una energía inofensiva, sin efectos secundarios; es práctica, segura, eficiente y compatible con cualquier otro tipo de terapia
Las manos son los instrumentos de la imaginación, y como la imagina-ción está inspirada por Dios, esto las convierte en instrumentos divinos. Las manos son en sí mismas grandes obras de arte, pues poseen belleza, poder y utilidad. Todo el poder de la mente, corazón y alma se concentra en las manos, lo cual las hace capaces de rediseñar el mundo. Este poder se puede utilizar para sanar.
Las manos emiten energía electromagnética porque el cuerpo es una uni-dad eléctrica, y, como todas las unidades eléctricas, está rodeado de un campo energético. La electricidad hace que el corazón tenga un mejor funcionamien-to, que los músculos se dilaten y se contraigan y que sistema nervioso envíe mensajes a través de pequeñas fibras de tejido. Dentro del cerebro, los impul-sos eléctricos se propagan a través de las neuronas y hacen posibles todos los pensamientos, estados de ánimo y reacciones físicas que experimentan. En pocas palabras, en el cuerpo humano no tiene lugar ni un solo evento que no dependa de una carga eléctrica. En la actualidad ya ha quedado totalmente
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
362
demostrado por estudios científicos que el cuerpo es la unidad eléctrica y que la salud depende de la energía electromagnética. (11)
Se emplean técnicas para aumentar la energía del terapeuta antes de im-poner las manos como las enseñadas por el maestro Usui y recopiladas por el maestro Frank Arjava Petter:
Técnica para elevar la conciencia. (Gassho Meiso): Gassho en japonés sig-nifica “manos que se juntan”. Es la base del Reiki, y es un gesto de respeto. Es la meditación previa y posterior a cada sesión. Neutraliza y centra a la per-sona. Ayuda a calmar y concentrar la mente. Es un estupendo método para equilibrar ambos hemisferios y expresar gratitud uniendo las manos junto al chakra de corazón.
Reiji_ho: técnica intuitiva de rezo previa al tratamiento. Es una oración-afirmación poderosa a utilizar antes de empezar un tratamiento. Quiere decir “método de indicación del poder Reiki”. Después de la oración y antes del tratamiento, se peina o limpia el campo energético del receptor tres veces de la cabeza a los pies para liberar las energías negativas. Una suave música de meditación estimula la relajación y apoya el proceso de sanación. Una ilumi-nación tenue y aceites aromáticos proporcionan un bienestar adicional. (12)
Existen una serie de posturas estandarizadas para la aplicación de la terapia en todo el cuerpo, pero también es posible la aplicación parcial: en una frac-tura, en una inflamación, en un chakra o en cualquier localización particular. Podemos efectuar también una valoración del campo energético del paciente. Para tal efecto, nos guiaremos por la sintomatología del individuo, haciendo un análisis global desde las emociones presentes hasta los problemas físicos. Es una evaluación previa que podríamos comparar con los diagnósticos de enfermería, las intervenciones y los resultados esperados.
Durante esta inspección, se evalúa el campo energético de la persona para detectar los bloqueos, valorar los chakras, ver y sentir la acumulación de to-xinas; a esto se le denomina escanear, para así conocer dónde concentrar la energía sanadora. Los chakras son la vía de transformación de la energía del cuerpo físico. Es de gran valor conocer sus relaciones con la anatomía y fisio-logía y su influencia sobre sistemas y órganos. (13)
Para imponer las manos, por motivos de bioseguridad, se debe practicar el protocolo de lavado antiséptico de las mismas con agua y jabón antes y después de cada sesión.
Al iniciar la imposición, el terapeuta debe frotar sus manos antes de co-menzar; juntarlas en posición de aplauso y friccionarlas fuertemente por unos minutos, esto estimula los chakras de las manos, a través de los cua-les se envía la energía al paciente. En el centro de las palmas se localizan, según las tradiciones orientales, dos poderosos chakras secundarios que sir-ven para proyectar energía sanadora. El Reiki se diferencia de otros tipos de imposición de manos en que el sanador no transmite su propia energía, sino
El Reiki como estrategia de enfermería para mejorar la calidad de vida y el bienestar social y espiritual de las personas
363
que actúa como antena receptora de la energía universal, que infunde al pa-ciente. (13) Se le pide al receptor que cierre los ojos y que respire con calma, después se colocan las manos sin presionar sobre el sitio del cuerpo que se va a tratar. Los dedos permanecerán cerrados y el Reiki comenzará a fluir. Cada ser humano percibe la energía Reiki de distinta manera. Una sesión de Reiki puede durar desde unos minutos en las sesiones de grupo, y en terapias individuales hasta una hora o más. Para concluir el tratamiento, se limpia tres veces el campo energético del receptor de pies a cabeza para retirar las energías acumuladas. (12)
Una estrategia para mejorar la calidad de vida
El Reiki es una técnica recomendable para prevenir y sanar enfermeda-des y equilibrar la energía del cuerpo, la mente y el espíritu. Se puede usar con otras terapias que promueven el crecimiento personal y con la medicina tradicional, a la que ayuda a acelerar y completar los procesos del mejora-miento de la salud y bienestar. (3, 14) En consecuencia, esta técnica debe ser comprendida dentro del contexto de salud integral y en el marco del cuidado espiritual. Sin embargo, al implementar esta herramienta de cuidado, el tera-peuta Reiki debe tener claro que no se trata de un sistema diagnóstico ni debe remplazar nunca los tratamientos médicos convencionales.
Actualmente la ciencia está presentando diversos modelos de realidad que convergen en los descubrimientos de antiguas tradiciones espirituales. De he-cho, se observa que en el campo de la medicina y la biología están sucediendo fenómenos análogos, como la práctica cada vez más difundida de la medicina energética, como se ve en el ejercicio de la acupuntura, en la homeopatía y la terapéutica vibracional, basada en los remedios florales de Bach o la cromo-terapia.
El Reiki ofrece beneficios para el sanador y el paciente, sus efectos tera-péuticos generalmente producen una armonización global y multidimensio-nal en las diferentes esferas del ser humano, que propenden a su transforma-ción y desarrollo interior. Estos efectos favorecen la calidad de vida porque el Reiki: (3, 14)
• Estimula y despierta las fuerzas internas de autosanación.• Equilibra los centros y circuitos energéticos y las funciones metabólicas
del cuerpo.• Alivia las tensiones musculares y los dolores.• Libera las emociones reprimidas, armonizándose en el proceso la esfera
psicoafectiva de la persona.• Aumenta el nivel energético, proporcionando vitalidad física y anímica,
revitalización orgánica y rejuvenecimiento de todo el organismo.• Produce un estado de profunda relajación, de calma mental y serenidad
de espíritu.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
364
• Desarrolla y expande la conciencia a través de un estado íntimo y pro-gresivo de autoconocimiento.
Para enfermería, el concepto calidad de vida tiene relación con el cuidado de enfermería y representa un amplio espectro de dimensiones de la expe-riencia humana, que van desde aquellas asociadas con las necesidades de la vida, tales como la realización de actividades de la vida diaria y la salud física, hasta las relacionadas con los sentimientos de satisfacción y bienestar social y espiritual. Por esta razón, se considera el Reiki como una estrategia que tiene el potencial de favorecer el bienestar social y espiritual de las personas.
El enfoque del Reiki desde el punto de vista de la enfermería
Como el Reiki proviene de culturas en donde la benevolencia era un valor supremo, basa su práctica en la compasión, en sanar a otros del dolor y el sufrimiento. En este punto, nos preguntamos si no es esta una descripción muy semejante a la de los alcances del cuidado que debemos prodigar las enfermeras a nuestros pacientes. Glenda Watson (15) anota que el cuidado es “arriesgarse a estar con alguien en busca de un momento de felicidad”; obvia-mente también se refiere aquí a la felicidad que la enfermera siente a su vez al brindarle felicidad a su paciente. “Hay más felicidad en dar que en recibir”, como decía Sor Teresa de Calcuta, quien, a propósito de nuestro tema, prodi-gaba a los enfermos terminales todo tipo de cuidados, físicos, emocionales y, ante todo, espirituales, acercándose así a la práctica del Reiki y a los más altos ideales de lo que debe ser el cuidado de enfermería.
En la realidad actual del ejercicio tecnificado y mecanizado de las profe-siones de la salud, incluyendo el de la enfermería, el Reiki es una excelente alternativa para acudir al reconocimiento del poder interior y de estrategias que recuperen el espíritu, y para retornar a ancestrales modos de percepción y pensamiento que recuperan los valores perdidos en la ruptura de la vida moderna.
Otro aspecto que merece destacarse es que existe un diagnóstico de en-fermería llamado “perturbación del campo de energía”, que consiste en la in-terrupción del flujo de la energía alrededor de una persona, y que da lugar a una falta de armonía del cuerpo, la mente, y el espíritu. (16) En este sentido, es esencial que las enfermeras reconozcan y apoyen las dimensiones espirituales de la curación. (17)
Como una rama de las medicinas naturales, antes llamadas alternativas y hoy complementarias, el Reiki muchas veces es eficaz en donde la medicina tradicional no lo ha logrado, pues a través de esta técnica se sana el espíritu además del cuerpo y la mente del paciente; el Reiki es una vía que encuentra los antiguos caminos interiores para regresar a lo que somos en realidad: va-lientes y sanadores.
El Reiki como estrategia de enfermería para mejorar la calidad de vida y el bienestar social y espiritual de las personas
365
Adicionalmente, en el enfoque vigente del ejercicio de la enfermería, el cuidado debe ser básicamente dirigido a la promoción de la salud y la pre-vención de la enfermedad. El Reiki, en su aspecto autocurativo, supone un conocimiento y una conciencia del rol protagonista de cada paciente en el mantenimiento de su bienestar y calidad de vida, es decir, aplicando en forma autónoma y responsable el cuidado de su salud.
Tomando como referencia la propuesta de autocuidado para enfermería, desarrollada por el Grupo de Cuidado de la Universidad Nacional de Colom-bia, es fundamental que los enfermeros trabajen su patrón de conocimiento personal en el sentido de fortalecer sus valores y reforzar su compromiso con el bienestar personal y de aquellos a quienes cuida. (18) En este sentido, cuando se comparten experiencias y momentos de cuidado entre colegas en las reuniones, se tiene un espacio de socialización, expresión de sentimientos y búsqueda por el mejoramiento personal. (19) El trabajo de Glenda Watson muestra que el Reiki puede ser una herramienta útil para abordar las cues-tiones de estrés laboral en enfermería, y el síndrome de fatiga y desgaste. Esta autora destaca que las enfermeras son cada vez más vulnerables a estas enfermedades, y el Reiki podría ayudar en la curación de sí mismos y ayu-dar a los demás. (15) Por lo anterior, este tipo de terapias de energía proveen una sensación de conciencia espiritual, tanto a los profesionales como al su-jeto de cuidado. Las enfermeras deben redescubrir sus propios corazones y tomarse el tiempo para la autorestauración, reconexión, y el crecimiento espiritual. (7)
En la búsqueda de este tipo de literatura, llama la atención los resultados de un estudio integrado de revisión sistemática, que mostró que existen limi-taciones metodológicas, y que la información de los estudios existentes son pocos para demostrar una conclusión definitiva sobre la eficacia del Reiki en el cuidado de la salud. Los autores llaman la atención acerca de la necesidad de realizar ensayos controlados aleatorios de alta calidad, para hacer frente a la necesidad de documentar la eficacia de Reiki sobre el placebo. (20)
Frente a este hallazgo, Larraine y colaboradores (21) indican que no es de sorprenderse que haya cuestionamientos metodológicos a los estudios repor-tados hasta la fecha; más bien al contrario, son indicadores de una necesidad de seguir investigando de forma rigurosa para mostrar la eficacia del Reiki. En la actualidad, el Centro Nacional para el Estudio de Medicina Complemen-taria y Alternativa de los Estados Unidos de América (6) está documentando los efectos de cinco ensayos clínicos que pretenden mostrar los efectos del Reiki sobre los siguientes aspectos: manejo del estrés, sanación en personas con cáncer de próstata, (22) tratamiento en pacientes con Sida avanzado, (13, 14) tratamiento de la fibromialgia y efectos de Reiki en la neuropatía dolorosa y factores de riesgo cardiovascular. (25)
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
366
Conclusiones
La participación del Grupo de Cuidado de la Universidad Nacional de Co-lombia en la reflexión y la vivencia del Reiki como un momento de cuidado permitió fortalecer aspectos relacionados con la atención espiritual y el traba-jo, en el patrón de conocimiento personal de enfermería.
Cuando se realizó la búsqueda de la literatura en el tema, se logró ampliar el conocimiento de las tendencias actuales en la investigación y en la práctica de enfermería asociada al Reiki. Aún más, debido a que el uso de esta técnica es cada vez más difundido en la práctica de enfermería, se evidencia una ne-cesidad de continuar investigando en la efectividad del Reiki, especialmente con ensayos clínicos controlados.
El Reiki es una herramienta para la enfermería que facilita la armoniza-ción de las personas en sus esferas emocional, física, mental y espiritual. Di-cha armonización depende de la necesidad de cada paciente con el fin de aportar calidad de vida y bienestar personal, cuando el Reiki se incorpora en la rutina de la vida cotidiana, como una forma de cuidado.
Referencias
(1) Usui M, Arjava PF. Manual original del dr. Mikao Usui. Buenos Aires: Uriel Satori Editores; 2000.
(2) Hayashi Ch, Arjava PF, Yamaguchi T. Manual de Reiki de Hayashi. Buenos Aires: Uriel Satori Editores; 2005.
(3) Fernández V. Técnicas de protección energética. Barcelona, España: Indigo Ediciones; 2008. p. 320.
(4) Vitale A. The use of selected energy touch modalities as a supportive nursing interventions: Are we there yet? Holist Nurs Pract. 2006 Jul-Ago:191-196.
(5) Witte D, Dundes L. Harnessing life energy or wishful thinking? Reiki, placebo reiki, meditation, and music. J Altern Complement Ther. 2001;7(6):304-309.
(6) Winstead-Fry P, Kijek J. An integrative review and metaanalisis of therapeutic touch research. Altern Ther.1999; 5(6):58-67.
(7) Miles P, True G. Reiki: Review of a biofield therapy history, theory, practice, and research. Altern Ther Health Med. 2003;9(2):62-72.
(8) Potter PJ. Breast biopsy and distress: Feasibility of testing a Reiki intervention. J Holist Nurs. 2007;25:238-248, discussion 249-251.
(9) Schiller R. Reiki: A starting point for integrative medicine. Altern Ther Health Med. 2003;9:20-21.
(10) Vitale A. An integrative review of Reiki touch therapy research. Holist Nurs Pract. 2007;21:167-179.
(11) Larraine B, Ott M, de Cristofaro S. Reiki as a clinical intervention in oncology nursing practice. Clin J Oncol Nurs. 2008 Jun;12(3):489-94.
El Reiki como estrategia de enfermería para mejorar la calidad de vida y el bienestar social y espiritual de las personas
367
(12) Domínguez B. Curar con las manos. Barcelona, España: Ed: Timuns Mas; 2007. p. 260.
(13) Cowens D, Monte T. El libro práctico de la sanación. Madrid, España: Ed. Urano; 1997. p. 301.
(14) Doi HI, Gendai R. Método moderno de Reiki para la curación. Buenos Aires: Uriel Satori Editores; 2000.
(15) Watson G. Reconnecting to nursing through Reiki. Creative nursing [en línea] [citado 17 Ago 2011.]. Disponible en: http://www.highbeam.com/doc/1P3-2208912641.html
(16) Bullock M. Reiki: A complementary therapy for life. Am J Hosp Palliat Care. 1997;4(1):31-33.
(17) Tsang KL, Carlson LE, Olson K. Pilot crossover trial of Reiki versus rest for treating cancer-related fatigue. Integrat Cancer Ther. 2007;6:25-35.
(18) Grupo de Cuidado. Universidad Nacional de Colombia. Autocuidado para enfermería: una propuesta del Grupo de Cuidado. Avances en el cuidado de enfermería. Universidad Nacional de Colombia: Editorial Universidad Nacional de Colombia; 2010. p. 523.
(19) Fernández V. Reiki sin secretos. Barcelona, España: Editorial Hispano Europea; 2012. p. 96.
(20) Engebretson J. A Heterodox Model of Healing. Altern Ther. 1998;4(2):37-43.
(21) Nanda International. Nanda: Nursing diagnoses: Definitions and classifications. Philadelphia: North American Nursing Diagnosis Association; 2005.
(22) Mackay N, Hansen S, McFarlane O. Autonomic nervous system changes during Reiki treatment: A preliminary study. J Altern Complement Med. 2004;10(6):1007-1081.
(23) Peters R. The effectiveness of therapeutic touch: A metaanalytic review. Nurs Sci Q. 1999;12(1):52-61.
(24) Potter P. What are the distinctions between Reiki and therapeutic touch? Clin J Oncol Nurs. 2003;7(1):89-91.
(25) Mentgen J. Healing touch. Nurs Clin North Am. 2001;36(1):143-157.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
368
Bibliografía
Crawford SE, Leaver VW, Mahoney SD. Using Reiki to decrease memory and behavior problems in mild cognitive impairment and mild Alzheimer’s disease. J Altern Complement Med. 2006;12:911-913.
Dressen LJ, Singg S. Effects of Reiki on pain and selected affective and personality variables of chronically ill patients. Subtle Energies Energy Med J. 1998;9:51.
Engebretson J, Wardell DW. Experience of a Reiki session. Alternative Therapies. 2002; 8(2): 48-53.
González A, Leal P. Manual de Reiki [en línea] [citado 15 Ago 2011]. Disponible en: http://www.phpsqlasp.com/sanacion/manuales/Reiki_1.pdf
Miles P. Reiki: A comprehensive guide. New York, NY: Jeremy P. Tarcher. Penguin; 2006. p. 265.
Mochizuki TI. No te, manos curativas. Buenos Aires: Uriel Satori Editores; 2000.
Olson K, Hanson J, Michaud M. A phase II trial of Reiki for the management of pain in advanced cancer patients. J Pain Sympt Manage. 2003;26:990-997.
Shiflett SC, Nayak S, Bid C, Miles P, Agostinelli S. Effect of Reiki treatments on functional recovery in patients in poststroke rehabilitation: A pilot study. J Altern Complement Med. 2002;8:755-763.
Shore AG. Long-term effects of energetic healing on symptoms of psychological depression and self-perceived stress. Altern Ther Health Med. 2004;10:42-48.
Vander-Vaart S. Gijsen V, Gideon K. A systematic review of the therapeutic effects of Reiki. J Altern Complement Med. 2009;15(11):1157-1169.
Vitale AT, O’Connor PC. The effect of Reiki on pain and anxiety in women with abdominal hysterectomies: A cuasiexperimental pilot study. Holist Nurs Pract. 2006;20:263-272.
Wardell DW, Weymouth K. Review of studies of healing touch. J Nurs Scho. 2004;36(2):147-154.
369
El cuidado: ¿es privativo de enfermería?
Paula Andrea Ceballos Vásquez1
Tatiana Paravic-Klijn2
El objetivo de este artículo es reflexionar sobre el interrogante propuesto, y plantearlo como un desafío actual para los profesionales de enfermería y fundamental para la disciplina. Para ello, se plantean los paradigmas del co-nocimiento y se describen los metaparadigmas de enfermería, en cada uno de ellos. Se reflexiona en relación al cuidado, desde la mirada filosófica de Lévinas y Torralba. Se visualiza el cuidado desde la disciplina de enfermería, exponiendo las visiones de Leininger y Watson con sus aportaciones para un cuidado transcultural. Finalmente se presentan dos visiones o maneras de visualizar el constructo “cuidado”, analizando el posicionamiento de enfer-mería en cada una de ellas, con el fin de responder al interrogante planteado al inicio. Se concluye que ejercer los cuidados desde una visión trasforma-dora permite que los cuidados enfermeros sean integrales. Esto le otorga a enfermería la posibilidad de ser visible a los usuarios, diferenciarse de otros profesionales y entregar cuidados con autonomía.
Paradigmas o visiones del conocimiento
El desarrollo del conocimiento humano ha evolucionado con los cambios socioculturales, políticos, económicos, entre otros. Esto ha influenciado la forma de pensar, de ver el mundo. T. Kuhn, filósofo estadounidense, en 1962 se refiere a esto como paradigma, el cual define como “aquello que compar-ten los miembros de una comunidad científica en particular”. (1) Lincoln y Guba consideran a los paradigmas como “una serie de creencias básicas (o una metafísica) que tiene que ver con los principios últimos o primeros”. (2) Triviño y Sanhueza, plantean que los paradigmas ofrecen un camino para la construcción de conocimientos, y que con ellos se dan herramientas útiles para el abordaje de los diferentes fenómenos y su contribución al desarrollo
1 Licenciada en Enfermería. Estudiante de Doctorado en Enfermería, Universidad de Concepción. Profesora e instructora, Universidad Católica del Maule, Chile.
2 Doctora en Enfermería. Magíster en Enfermería Comunitaria. Profesora titular, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción, Chile.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
370
de la ciencia. (3) Según diversos autores, (4-7) se podría clasificar el conoci-miento de enfermería, dentro los siguientes paradigmas o visiones:
Paradigma de categorización o visión particular-determinística
Esta corriente de pensamiento surge del positivismo. Según Keróuac, en-trega dos orientaciones al respecto; una centrada en la salud pública interesa-da en la persona enferma y en su enfermedad (1850-1900), y la otra centrada en la enfermedad muy unida a la práctica médica (1900-1950).
Este paradigma orienta el pensamiento a la búsqueda de causa y efecto de la enfermedad. El cuidado está enfocado hacia los problemas, el déficit o incapa-cidades de los individuos. La persona se visualiza como un todo formado por la suma de sus partes, donde cada una de ellas es independiente. Por lo tanto, es posible separar al individuo para hacer intervenciones de salud. El entorno es un elemento separado del ser y la salud es un equilibrio altamente deseable. Por temporalidad, la teórica de enfermería que se adscribe a este paradigma es Florence Nightingale. Ella pensaba que la enfermedad era un proceso repa-rador, y que el esfuerzo de la naturaleza consistía en remediar un proceso de intoxicación o decaimiento, o provocar una reacción contra las condiciones en las que se encontraba la persona. (8)
Paradigma de la integración o visión integrativa-interactiva
Corriente pospositivista, producto del cuestionamiento sobre la mirada fragmentada de la persona (1950 y 1975). Predomina esta nueva visión en-tre enfermeras estadounidenses, que destacaban la importancia de ampliar el conocimiento del objeto de estudio hacia un ser biosicosocial. Esta interdis-ciplinariedad nace gracias a la incorporación de conocimientos provenientes de las Ciencias Sociales, como la Psicología, la Antropología y la Sociología, entre otras. En este paradigma, la enfermería se orienta hacia la persona. El cuidado va dirigido a mantener la salud de la persona en todas sus dimensio-nes (física, mental y social), y la enfermera planifica y evalúa sus acciones por medio de las necesidades no satisfechas. La persona es un todo formado por la suma de sus partes, las cuales se interrelacionan. La salud y la enfermedad son dos entidades distintas que coexisten y están en interrelación dinámica. El entorno está constituido por diversos contextos en los que la persona vive. A este paradigma se adscriben tres escuelas:
• La escuela de las necesidades, en la cual el cuidado se centra en la in-dependencia de la persona y en la satisfacción de sus necesidades fun-damentales. En esta escuela se destacan Virginia Henderson y Dorotea Orem.
• La escuela de la interacción, en la cual el cuidado es una acción huma-nitaria. Indica que la enfermera debe poseer conocimientos sistemáti-cos para evaluar las necesidades, acompañándose de una clarificación
El cuidado: ¿es privativo de enfermería?
371
de valores con el fin de ayudar. Aquí se plantea un proceso interactivo entre paciente-enfermera. Notables representantes de esta escuela son Hildegard Peplau y Joyce Travelbee.
• La escuela de los efectos deseables, en la cual los objetivos de los cuida-dos de enfermería consisten en restablecer el equilibrio o estabilidad, o preservar la energía. Algunas de las teóricas de esta escuela son Sor Callista Roy y Betty Newman.
Paradigma de la transformación o visión unitaria-trasformativa
Surge desde el constructivismo, la fenomenología y la hermenéutica, entre otros. Representa un cambio de mentalidad sin precedentes, y es la base de una apertura de la ciencia de enfermería hacia el mundo, cuyo inicio se dio en la década de 1970, en medio de los cambios sociopolíticos, económicos y culturales de la época. Además, la oms en 1978 propone un sistema de salud en el cual la población se vuelve agente de su propia salud, participando en ella como un compañero con el mismo grado de responsabilidad que los pro-fesionales del área. Como características de este paradigma tenemos que se orienta a la apertura de la enfermería hacia el mundo. El cuidado va dirigido al bienestar, tal como la persona lo define. La persona es un todo indisociable, mayor que la suma de sus partes, y diferente de esta. La salud es un valor y una experiencia de vida, según la perspectiva personal. El entorno está compuesto por el conjunto del universo del que la persona forma parte. Dentro de esta corriente de pensamiento, encontramos dos escuelas:
• La escuela del ser humano unitario, cuyo objetivo es promover la salud y el bienestar de toda persona, sea cual sea su contexto. Se considera a la persona y a la enfermera como colaboradores en un proceso de cambio continuo, y es la persona la que direcciona este cambio. Repre-sentantes de esta escuela son Martha Rogers y Marie Rizzo Parse.
• La escuela del Caring, en la que el objetivo de los cuidados enfermeros es ayudar a la persona a conseguir el más alto nivel de armonía entre su alma, cuerpo y espíritu. Entre las principales representantes de esta escuela se encuentran Jean Watson y Madeleine Leininger.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
372
Cuadro de resumen
Paradigmas del conocimiento
Corrientes filosóficas
Escuelas de enfermería
Teóricasde enfermería
Categorización(1850–1950) Positivismo - o - Florence Nightingale
Interacción(1950–1975) Pospositivismo
De las necesidadesDe la interacciónDe los efectos deseables
Virginia Henderson Dorotea OremHildegard PeplauJoyce TravelbeeSor Callista RoyBetty Neuman
Transformación(1975 hasta la fecha)
Constructivismo,Fenomenología y hermenéutica, entre otros
Ser humano unitarioCaring
Martha RogersMarie Rizzo ParseMadeleine LeiningerJean Watson
En relación a las corrientes de pensamiento planteadas, se visualiza la in-fluencia de los diferentes paradigmas del conocimiento en el desarrollo de la enfermería profesional. Se observa la presencia de teóricas de enfermería en cada uno de ellos, con grandes aportes para el conocimiento disciplinar. Al reflexionar sobre lo anterior, se postula que el cuidado se lograría desarrollar a cabalidad desde el paradigma trasformador, ya que este permite visualizar a la persona en su integralidad, respetando sus creencias, cultura y valores, en-tre otros, llevando a cabo una relación interpersonal en donde la persona que recibe cuidados y el cuidador logran beneficiarse. La enfermera, al centrar su actuación profesional en la relación interpersonal, debe valorar y respetar los deseos individuales y familiares, actuando en defensa de la autonomía y las opciones de respeto para las personas y su cuidado. (9)
De ningún modo se pretende indicar que las enfermeras adscritas a las otras formas de pensamiento no realicen cuidado, sino que, según la visión de cuidado como una interacción real entre enfermera-persona, que permite respetar al otro, que posibilita la libertad de elección de la persona para llevar a cabo sus cuidados, se complejiza con las otras visiones.
Se evidencia entonces que, desde el paradigma de la categorización, po-dría ser que el cuidado se entregara de manera deshumanizada, ya que solo se visualizan las partes de un todo, se da respuesta a la enfermedad o al pade-cimiento y no a las necesidades globales del usuario. Según indican algunos autores, “los aspectos biomédicos y curativos se basan en una perspectiva analítica, empírica y experimental, reduciendo lo humano a lo biológico; el ser humano es una enfermedad u objeto de estudio”. (10) Otros plantean “pensar que el cuerpo, objeto de nuestros principales cuidados, nunca se encuentra aislado en los pacientes, sino inseparablemente unido a su espí-ritu, hará ver a las enfermeras la necesidad de tener en cuenta tanto las sen-saciones físicas como la afectación emocional y espiritual del paciente”. (11) Así es como el holismo ganó fuerza como uno de los paradigmas emergentes
El cuidado: ¿es privativo de enfermería?
373
que se opone a la separación determinada por la fragmentación de las cosas. Se configura en principios, hábitos de pensar y de comportarse frente a las situaciones, personas y objetos que se presentan en lo cotidiano, apuntando a una estructuración transdisciplinar del conocimiento y posibilitando una mejor compresión de los fenómenos. (12)
¿Qué es cuidado?
El cuidado es un constructo utilizado a diario por los profesionales de en-fermería en sus diferentes ámbitos de desempeño. Muchos autores lo señalan como la razón de ser de enfermería, la esencia de la profesión, el centro de interés de la disciplina. (4, 13-16) Según Malváres, el cuidado surge cuando la existencia del otro adquiere importancia para mí, y, en consecuencia, me dispongo a participar de su existencia. (17) Para los autores de este escrito, el cuidado corresponde a “una transacción terapéutica, interpersonal, única y reciproca de orientación presente y futura, que es multidimencional, contex-tual y refuerza patrones continuos de experiencia, cuyos resultados se pueden resumir en: crecimiento del sujeto del cuidado y del cuidador y aumento del potencial para el autocuidado”. (18) Por esta razón, es esencial para el for-talecimiento de la disciplina de enfermería conocer las bases filosóficas del cuidado, con el fin de comprenderlo desde la integralidad. Por esta razón, se tomarán las visiones del pensamiento de Emmanuel Levinas y Francesc To-rralba, con la finalidad de presentar un sustento filosófico del cuidado, desde sus respectivas ópticas.
Emmanuel Lévinas (1906-1995)
Nació en Kaunas (Lituania), estudió filosofía en la Universidad de Estras-burgo (Francia) y luego fenomenológica en Friburgo (Alemania). Allá coin-cide con Husserl y Heidegger, quienes influyen en su pensamiento inicial. En 1930, se nacionaliza francés y publica su primer libro, La teoría fenomenológi-ca de la intuición. Tras la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de la cual fue prisionero (1940 a 1945), realiza publicaciones, como De la exigencia al existente (1947) y Descubriendo la existencia con Husserl y Heidegger (1949), entre otras. Es importante indicar que durante el cautiverio este autor tuvo un trato diferente al de otros judíos, ya que se había nacionalizado francés, pero su familia, que habitaba en Lituania, no tuvo la misma suerte y fue masacrada por los nazis. Por este hecho, Lévinas rompió la relación que mantenía con Heidegger, por la cercanía de este al nazismo. (19) En 1961 redacta su gran obra Totalidad e Infinito. (20-24)
Lévinas, en su pensamiento filosófico, plantea la ética como filosofía prime-ra. Por lo tanto, defendió la alteridad, la primacía del “otro”. Este pensamiento deja de lado la importancia del ser (ontología), y le da mayor importancia a la ética que al saber. El punto de partida del pensamiento filosófico de Lévinas es
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
374
el reconocimiento más que el conocimiento, ya que “cuando el otro me reco-noce, en ese momento existo”. (19, 23, 25). En sus escritos, Lévinas desarrolla temáticas o aspectos tales como la alteridad, el otro y el rostro. Pero él mismo indica en forma implícita que definirlas las hace objetivas y alteran la trascen-dencia y la singularidad de ellas.
Sin embargo, por la significación de estas para el cuidado, se desarrollarán las siguientes:
La alteridad, que puede describirse en términos de “relación” del ser y el ente trascendente absolutamente. Esta relación es metafísica, porque está más allá de todo, más allá de lo conceptual. Lévinas se refiere a ella como “el encuentro infinito entre el mismo y el otro. Un encuentro que nace de la esencia incompleta de los seres humanos […] encuentro que nutre, en el que él mismo busca al otro y en donde los dos tratan de completarse aún siendo seres incompletables”. La alteridad se dice en el lenguaje y en él permanece en sí misma, pronunciando la palabra que dirige el yo al otro. Es ética, porque la relación se da antes en el orden del existir del existente que en el orden del ser. Es subjetividad, ya que forman una sociedad en la responsabilidad del yo para con el otro; es justicia, verdad y libertad.
El rostro es un modo de alteridad, es decir, el otro se presenta al mismo, mediante el rostro, el cual no es, sino que se manifiesta, aparece y se constituye como tal en el acto de ser. La manifestación de rostro es el primer discurso. A través de este, el otro nos revela que es único en su singularidad. El rostro del otro significa de entrada, me dispone a dar una respuesta. El otro se manifiesta en el rostro. El otro como absoluta-mente otro, nos permite llegar a conocer la excedencia de su ser. Otro que no es ni una significación cultural ni un simple dato, está presente en un conjunto cultural y se ilumina3 por este conjunto, como un texto por su contexto. (23-26)
Se plantea que los aportes al cuidado desde la visión levisiana son: la relación entre el ser cuidado y el cuidador, trasciende de lo conceptual. Esta se realiza a través del lenguaje (verbal y no verbal), en el cara a cara, es decir, por medio del rostro del individuo. Se postula que debe-ría ser una relación ética, ya que va más allá del ser; “persona-cuida-dor” se complementan, ya que cada uno aprende del otro, vivenciado una relación única y trascendente. Al visualizar al rostro del ser huma-no, la familia o la comunidad, el profesional reconoce al “otro”, como persona, respetando sus creencias, valores, y valorando el contexto en el que se encuentra y en el que vive. De esta manera, se logra conocer al individuo de forma integral. Se plantea que estas temáticas aportan
3 Para Lévinas, iluminar es conocer. (26)
El cuidado: ¿es privativo de enfermería?
375
para el cuidado holístico y trasformador, el cual será abordado después desde la disciplina de enfermería.
Francesc Torralba Roselló
Nació en Barcelona en 1967. Estudió Filosofía en la Universidad de Barce-lona, y luego realizó doctorado en Teología en la Universidad de Cataluña. En la actualidad es profesor de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Forma parte de varios comités de ética. Es director de la Cátedra Ethos de Ética aplicada en la Universitat Ramon Llull, director del Ramon Llull Jour-nal of Applied Ethics, y desde mayo de 2011, Presidente del Consejo Asesor para la diversidad religiosa de la Generalitat de Catalunya. Su pensamiento se orienta hacia la antropología filosófica y la ética. Enmarcado en el personalis-mo contemporáneo, plantea en su obra un análisis de las cuestiones centrales de la existencia humana (el sufrimiento, el silencio, la muerte, el cuidado, el sentido, la educación, entre otros) desde una perspectiva filosófica que trata de integrar la riqueza de la herencia judeocristiana y las corrientes filosóficas modernas y contemporáneas. (27, 28)
Torralba, se ha dedicado a ampliar la temática del cuidar. Tiene publicacio-nes tales como Antropología del cuidar, Ética del cuidar y Filosofía del cuidar, entre otras. El puntualiza que “el ser humano requiere ser cuidado desde el momento mismo de su génesis hasta el momento final”. (29) Además, agrega que el cuidar es una acción compleja que requiere la articulación de distintos elementos fundantes. (30)
El autor plantea siete tesis esenciales del cuidar, las cuales se indicaran a continuación: (29)
Cuidar es velar por la autonomía del otroEsto significa que, al ejercer cuidado, no se debe colonizar al otro, es decir,
se debe hacer todo lo posible para que la persona que recibe cuidados pueda expresarse y participar en ellos, independiente de la opinión del cuidador. Sin embargo, el sujeto cuidador tampoco debe convertirse en un sujeto pasivo y neutro que se limita a satisfacer necesidades; también tiene derecho a obrar en forma autónoma. El respeto por la autonomía del “otro” no debe ser una excusa para la dejadez y la indiferencia, pero la firme voluntad de hacerle un bien tampoco debe convertirse en argumento para vulnerar sus decisiones libres y responsables.
Cuidar es velar por la circunstancia del otroLa circunstancia no solo se refiere al conjunto de factores sociales y econó-
micos que rodean la existencia humana, sino también al ambiente espiritual, a los valores, creencias e ideales que subsisten en un determinado contexto y que influyen el proceso de realización de la persona. El cuidado requiere
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
376
entonces el sumergirse en las circunstancias del otro y comprender las claves de su contexto, tanto en el plano tangible (social y económico), como lo in-tangible (espiritual y valórico).
Cuidar es resolver el cuerpo de necesidades del otroEn el proceso de cuidar se alivian las necesidades del ser humano, pero no
solo las de orden físico, sino también las de orden psicológico, social y espi-ritual. Solo es posible resolver el cuerpo de necesidades del otro si se dan dos premisas: a) La capacidad de recepción del otro (capacidad de escucha) y b) La competencia profesional para responder a las necesidades del otro. En am-bas deben darse el cuidador “que sirva de modelo”, puesto que podría existir competencia técnica, pero no competencia ética y viceversa.
Cuidar es preocuparse y ocuparse del otroEl cuidar de otros es una práctica de anticipación. Esta capacidad es na-
turalmente vulnerable, ya que puede equivocarse prediciendo algo que final-mente no va a ocurrir. Pero cuidar solo es posible si uno imagina que puede pasar en el futuro y qué necesidades se van a manifestar.
Cuidar es preservar la identidad del otroCuidar de alguien es cuidar de un sujeto de derechos, de un ser singular
en la historia que tiene identidad esculpida a lo largo del tiempo y que el cui-dador debe respetar y promover en la medida de sus posibilidades. Cuando el cuidar es un modo de suplir al otro o de colonizar su identidad, no puede denominarse “cuidado” en sentido estricto, porque niega el ser del otro, y esto contradice la misma esencia del cuidar.
La práctica del cuidar exige autocuidadoSolo se puede cuidar del otro si el agente que cuida se siente debidamente
cuidado. El autocuidado es la condición de posibilidad del cuidado del otro. Cuidar es dar apoyo, acompañar, dar protagonismo al otro, trasmitir consue-lo, serenidad y paz, pero ello solo es posible si el que se dispone a desarrollar dicha tarea goza de una cierta tranquilidad espiritual. Con frecuencia se pier-de de vista que el cuidador también es un ser humano, por lo tanto, también es vulnerable y debe protegerse, cuidarse a sí mismo para poder desarrollar su labor en la sociedad. Además, las instituciones donde se lleva a cabo el cuidado deben velar por la salud física, psíquica, social y espiritual del agente cuidador.
La práctica del cuidar se fundamenta en la vulnerabilidadSi los seres humanos fuéramos seres superiores no necesitaríamos cuidados,
puesto que no padeceríamos necesidad alguna, pero no es nuestra situación de
El cuidado: ¿es privativo de enfermería?
377
existencia. La vulnerabilidad es la fuerza motriz del cuidar, la causa indirecta de dicha actividad; pero precisamente porque somos vulnerables, nuestra ca-pacidad de cuidar no es ilimitada, tiene límites que debemos conocer.
Entonces, el cuidado cultivado por profesionales, en este caso de la salud, es más que buenas intenciones, entrega, postergación y servicio. Requiere una preparación cognoscitiva y personal; es una unión potente del “mismo” (yo) y el otro; es fortalecerse, aprender del otro, respetando su cultura, sus creencias, su entorno; es reconocer al otro, sin colonizarlo, como lo plantea Torralba, ya que la persona es autónoma en sus decisiones de cuidado. Además, es implí-cito que para entregar cuidados profesionales se “debe”, en relación a la ética y moral del ejercicio profesional, poseer profundos conocimientos teóricos, sociales, antropológicos, éticos, morales y disciplinares, entre otros. Según Torralba, el ejercicio del cuidar requiere un conocimiento integral y global de la persona, pues el desarrollo de los cuidados no se refiere exclusivamente a determinadas parcelas de la persona enferma, sino a su totalidad. (31)
El cuidado: la esencia de la disciplina de enfermería
El desarrollo de conocimiento propio de enfermería se inicia con gran fuerza en la década de 1950. Numerosas investigadoras desarrollan sus postu-lados bajo diversos paradigmas, para aportar en el desarrollo teórico de en-fermería. Determinan que debe haber un cuerpo sustancial de conocimientos enfermeros, con el fin de mejorar la calidad de los cuidados. Algunos autores señalan que la disciplina de enfermería depende de la teoría para seguir exis-tiendo. (4, 32) En este escrito se visualizará el cuidado de enfermería desde las posturas de Leininger y Watson, las cuales conciben el cuidado desde el para-digma de la trasformación. Ambas autoras plantean la comprensión de todos los fenómenos de los seres humanos en la experiencia de salud, entendiendo fenómenos como la experiencia, la subjetividad y las múltiples realidades, entre otras. (33)
Madeleine LeiningerA través de la teoría de la diversidad y de la universalidad de los cuidados,
realiza los primeros intentos para clarificar y conceptualizar la noción del cui-dado. Según ella, este es el dominio central del cuerpo de conocimiento y las prácticas de enfermería. Ella comprende el cuidado y prestación de cuidado hu-mano como “los fenómenos abstractos y concretos que están relacionados con experiencias de asistencia, de apoyo y autorización, o con conductas para con los demás que reflejen la necesidad evidente o prevista de mejora del estado de salud de la persona o de los estilos de vida o para afrontar discapacidad o la muerte”. (34) Además, indica que para que el cuidado de enfermería sea efi-ciente y culturalmente congruente, deben ser identificadas y comprendidas las diferencias y semejanzas culturales de las personas para poder asistirlas. (35)
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
378
Otros autores se suman a la idea de esta teórica y refieren que cuidar es funda-mentalmente cultural, ya que todo ser humano en el mundo está impregnado de una cultura, aquella que encontró al nacer y en la que vive. (36)
Se agrega a lo anterior que los cuidados enfermeros comprenden compor-tamientos, funciones y procesos de cuidados personalizados dirigidos hacia la promoción y conservación de comportamientos de salud y su recuperación. (4) El cuidado puede considerarse como la esencia y la dimensión que unifica intelectual y prácticamente la enfermería. Para proporcionar cuidados tera-péuticos la enfermera debe poseer conocimientos sobre los valores, creencias y prácticas que los pacientes poseen acerca del cuidado. Leininger refiere que en el caso de que las prácticas de enfermería no reconocieran los aspectos de los cuidados culturales, reflejados en las necesidades humanas, estaríamos ante atención de enfermería menos beneficiosas y eficaces, e incluso seríamos testigos del descontento por los servicios de enfermería. (34) Por esta razón se insta a la aplicación de esta teoría en Latinoamérica, ya que existe una gran diversidad cultural, no solo de etnias e inmigrantes, sino también de diver-sos grupos con los que se trabaja en comunidades (adolescentes, postrados y drogodependientes, entre otros). Algunos autores indican que los cuidados transculturales no solo benefician la calidad de la salud, ya que enfermería, a través de ellos, descubre el significado de las conductas y conoce las dife-rencias culturales con el fin de adaptar los cuidados, sino también aportan a la paz del mundo, ya que reconoce y respeta la diversidad cultural. (34, 37, 38)
Jean WatsonElla es otra teórica de enfermería, reconocida por el desarrollo de la filo-
sofía y ciencia del cuidado. Revela que los cuidados están constituidos por acciones transpersonales e intersubjetivas que buscan proteger, mejorar y preservar la humanidad, ayudando a la persona a descubrir un significado a la enfermedad, sufrimiento, dolor y existencia, ayudando a otro a adquirir autocontrol, autoconocimiento y autocuración. Watson, citada en Kérouac, indica que “los cuidados enfermeros consisten en un proceso intersubjetivo de humano a humano, que requiere un compromiso con el caring, en cuanto a idea moral y sólidos conocimientos. Agrega que el objetivo de estos es el de ayudar a la persona a conseguir el más alto nivel de armonía entre su alma, cuerpo y espíritu”. (4)
El cuidado, según Watson, es para la enfermería su razón moral; no es un procedimiento o una acción, sino un proceso interconectado, intersub-jetivo, de sensaciones compartidas entre la enfermera y paciente. Además, plantea que el dominio de la enfermería es la aplicación del cuidado en el mantenimiento o recuperación de la salud, así como al apoyo en el proceso del fin de la vida y en el momento de la muerte. (39, 40) Desde este punto de vista, el cuidado no solo requiere que la enfermera sea científica, académica
El cuidado: ¿es privativo de enfermería?
379
y clínica, sino también un agente humanitario y moral, como copartícipe en las transacciones de cuidados humanos. (41, 42) La documentación de expe-riencias con la teoría de Watson en Latinoamérica es escasa; no obstante, en Brasil están documentados estudios (diseño cualitativo y mixto) que abordan diferentes grupos de personas (parapléjicos y oncológicos, pediátricos, entre otros), los cuales concluyen que los usuarios que reciben este tipo de cui-dados refieren mayor satisfacción y mejor calidad de atención. Además, los enfermeros afirman que hay un aprendizaje mutuo al cuidar de esta manera. (43, 44) Se requiere la aplicación de esta teoría en otros contextos geográficos y la documentación de la misma, con el fin de conocer el impacto que tendría esta teoría en la práctica de enfermería.
Se observa claramente el énfasis que postulan estas teóricas a una visión humanista y transcultural del cuidado, es decir, la importancia de ver al “otro” como un ser humano vulnerable (según Torralba) que requiere de cuidados, y que tiene creencias, valores y contexto de vida propias que deben ser res-petados por quienes los cuidan. Algunos autores refieren que el significado del cuidado, en el profesional de enfermería, se construye a través de fac-tores, implicaciones, contribuciones, aplicaciones, creencias y actitudes que se realizan con la persona. Por esta razón, se hace necesario que enfermería comprenda que cuidar involucra compartir la experiencia humana a través de una relación transpersonal y de respeto. (45) Ibarra y Siles plantean que, al incorporar en el quehacer de enfermería un pensamiento transcultural como el de Leininger y Watson, se induce a tener conciencia de la complejidad hu-mana. Esto, lejos de reducir al ser humano a la mínima parte de sí mismo, por el contrario contribuirá al descubrimento de los múltiples aspectos que cada ser trae en su condición de ser humano. (34)
El cuidado: ¿es privativo de enfermería?
Según los autores de este documento, el “cuidado” para enfermería puede ser analizado desde dos ópticas. Una, en la que se postula que el cuidado es la esencia de la disciplina, de la profesión y de la ciencia de enfermería, y, por ende, privativo de ella. Es la base del pensamiento de Leininger y Watson, quienes definen y posicionan al cuidado como el centro de la profesión. Esta visión se potencia con la postura filosófica de Lévinas y Torralba, quienes privilegian la ética, la moral, la relación interpersonal, los conocimientos y las cualidades que debe poseer el cuidador, entre otras características, y que se encuentran presentes en las teorías de enfermería ya mencionadas.
En esta postura, el cuidado es la prioridad para enfermería, y “es el elemento paradigmático que hace la diferencia entre enfermería y otras profesiones”. (46) Martinsen refiere que “el cuidado no solo constituye el valor básico de la enfermería, sino que también es un prerrequisito para nuestras vidas. Agre-ga que el cuidado se dirige hacia la situación en que está la otra persona.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
380
En los contextos profesionales, el cuidado requiere formación y aprendiza-je, y se añade que, “sin un conocimiento profesional, la preocupación por el paciente se convierte en un mero sentimentalismo”. (47) Medina indica que, desde el punto de vista disciplinar, el cuidado es el objetivo de conocimiento de la enfermería y criterio fundamental para distinguirla de otras disciplinas del campo de la salud. (48)
Expertos revelan que la historia le ha dado a enfermería el incomparable encargo social del cuidado profesional, y que no tener en cuenta estas raíces y la trascendencia de este encargo, significa no darle la categoría de misión social a la enfermería como profesión. (17) El cuidado profesional de enfer-mería se hace indispensable; su función es ayudar al individuo sano o enfer-mo a la realización de aquellas actividades que contribuyan con su salud, su recuperación o mantener y desarrollar su bienestar, lo que le da un carácter específico y diferente al de otros profesionales. (13, 49)
Otros autores plantean que los cuidados profesionales de enfermería con-ducen a una serie de repercusiones positivas, tanto para los pacientes como para los mismos profesionales de enfermería, así como para las instituciones donde se presta el servicio; de aquí la gran importancia de los cuidados pro-fesionales de enfermería. (14) Los autores de este documento se adscriben a esta mirada, e indican que el cuidado es privativo de enfermería. Agregan que la entrega de cuidados profesionales de enfermería es un acto de com-pleja realización, que implica preocuparse por conocer a la persona que re-cibirá estos cuidados. Tiene que ver con conocer al otro, estar al tanto de sus necesidades, visualizarlo y empatizar con su entorno, cultura y valores; en definitiva, implica abordarlo con cuidado integral. Estas son acciones que el profesional enfermero debería desarrollar en sus ámbitos de desempeño, con altos estándares de calidad, eficiencia y eficacia. Por el hecho de comprender al individuo como un todo, el profesional de enfermería establece una iden-tificación más próxima y efectiva con las necesidades concretas de los indivi-duos y comunidades. (50)
Así las cosas, desde esta óptica, el “cuidado profesional de enfermería” sería único, y diferenciaría a estos profesionales del resto del equipo de salud, y, en consecuencia, este hecho permitiría que la profesión sea visibilizada por la sociedad.
La otra visión o el contrargumento al planteamiento anterior es que el “cui-dado” puede ser ejercido por cualquier individuo. Autores plantean que el ser humano nace con potencial de cuidado, significando esto, que todas las personas son capaces de cuidar. (51) Se expone, que el cuidado es de carácter universal pero son los procesos, métodos y técnicas con los que se desarrolla, los que varían. El cuidado, es intrínseco en el ser humano como una forma de sobrevivencia. Sumado a lo anterior, se ha postulado que el cuidado debe ser
El cuidado: ¿es privativo de enfermería?
381
proporcionado en forma integral con el único fin de entregar a las personas, familias y comunidades una atención completa.
Desde esta óptica, la acción de “cuidar” podría hacer parte de otras pro-fesiones, con el fin de lograr una estrategia de cuidado integral, en un tra-bajo interdisciplinar. Algunos autores postulan que el reconocimiento de la multidimensionalidad del ser humano y la necesidad de intervenciones cada vez más complejas en el contexto del trabajo en salud, impone un enfoque interdisciplinario, ya que un profesional por sí solo no puede dar cuenta de todas las dimensiones del cuidado humano. (52) En consecuencia, se podría plantear que el cuidado no es privativo de enfermería, pero como esta profe-sión lo ha decretado como el centro de su quehacer, el motor disciplinar y el norte para el desarrollo del conocimiento de enfermería, se propone que sea este profesional el encargado de liderarlo, administrarlo o gestionarlo.
Este hecho es efectivo y explícito en algunas zonas geográficas, puntual-mente en Chile, donde la gestión del cuidado es parte del rol propio de en-fermería, incluido oficialmente en 1997 al profesional de enfermería, en el artículo 113 del código sanitario chileno: “los servicios profesionales de la en-fermera comprenden la gestión del cuidado en lo relativo a promoción, man-tención y restauración de la salud, la prevención de enfermedades o lesiones, y la ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico y el deber de velar por la mejor administración de los recursos de asistencia para el paciente”. (53) En Chile se define como gestión del cuidado “la aplicación de un juicio profesional en la planificación, organización, motivación y control de la provisión de cuidados, oportunos, seguros e integrales, que aseguren la continuidad de la atención y se sustenten en las políticas y lineamientos estratégicos de la institución. (54)
Se puede observar que enfermería en Chile tiene responsabilidad ante la ley de gerenciar los recursos tanto humanos como físicos, con el fin de mejo-rar la entrega de cuidados profesionales. Según se indica, “significa, por una parte, que la gestión del cuidado es la aportación específica de la enfermera a la atención de la salud, y, por otra parte, que es un ámbito determinado de la atención de salud, el cual ha sido reservado para las enfermeras”. (55) Por lo tanto, gestionar el cuidado implica una construcción permanente de un lenguaje enfermero, y su posicionamiento en las organizaciones sociales y de salud. (34)
Se deduce que desde ambas miradas (privativo o no), enfermería tiene un lugar de privilegio con respecto al constructo cuidado; entonces los enfer-meros deben visualizar este momento en donde su disciplina puede emerger de la subordinación y la invisibilidad en la que ha estado inmersa. Hoy es cuando se debe salir de la oscuridad, con un cambio de paradigma que sea explícito en su quehacer. Por esta razón, se plantea un cuidado trasformador
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
382
y profesional de enfermería, uno que permitirá a la enfermería ser reconocida por sus acciones, que permita la autonomía en el desarrollo de sus cuidados, con un cuerpo de conocimientos propios basados en conceptos humanistas y éticos, con el fin de entregar a las personas cuidados de enfermería únicos, autónomos, con calidad, eficiencia y eficacia.
Conclusiones
Desde el paradigma de la transformación, se proponen cuidados integra-les. Ya que este permite respeto por el otro, se valoran sus necesidades y se incluye al usuario en las decisiones del actuar de enfermería tendientes a su recuperación o a la mantención del bienestar. Se recalca que los cuidados holísticos requieren de un profesional en enfermería calificado, con conoci-mientos en las Ciencias Sociales (Psicología, Antropología, Sociología, entre otras), éticos, técnicos y disciplinares.
Desde la filosofía de Lévinas y Torralba, se plantean elementos importantes que permiten dar sustento a estos cuidados integrales y trasformadores, tales como el respeto por el otro, la relación transpersonal que otorga beneficios a todos los participantes de ella, autonomía del cuidado, y visualizar al otro con el fin de reconocerlo como persona, responsable de sus cuidados, entre otros.
Desde la disciplina de enfermería, existen teóricas que adscriben al pa-radigma de la transformación, y que plantean el cuidado desde una visión humanista y transcultural. Estos planteamientos, con base en conocimientos filosóficos y disciplinares, le dan sustento a un cuidado de enfermería tras-formador. Se invita a los profesionales de enfermería en todos sus ámbitos de desempeño a aplicar estas teorías y dar a conocer los resultados con propósito de demostrar, a la comunidad científica, los aportes hacia la disciplina y la sociedad, al trabajar con cuidados transpersonales o transculturales.
El cuidado es privativo de esta disciplina, es el centro del quehacer y la ciencia de enfermería, lo que se fundamenta desde la epistemología, la filoso-fía y la disciplina. Se plantea que solo al brindar los cuidados de enfermería desde una visión trasformadora, es decir, con respeto por el otro, conociendo sus necesidades, sus creencias, entendiendo sus elecciones, tomado en cuenta sus requerimientos, por nombrar algunos aspectos se logrará realizar cuida-dos de calidad, con autonomía profesional y reconocimiento social.
Referencias
(1) Kuhn T. La estructura de las revoluciones científicas. [3.ª edición]. México: FCE; 2006. p. 361.
(2) Guba E, Lincon Y. Paradigmas en competencia en la investigación cualitativa. Por los rincones. Antología de los métodos cualitativos en la investigación social. Colegio de Sonora, Hermosillo: Sonora; 2002. p. 113-145.
El cuidado: ¿es privativo de enfermería?
383
(3) Triviño Z, Sanhueza O. Paradigmas de investigación en enfermería. Cienc Enferm. 2005;11(1):17-24.
(4) Kérouac S, Pepin J, Ducharme F, Duquette A, Major F. El pensamiento enfermero. Editorial Elvesier Masson; 2002. p. 167.
(5) Carbelo B, Romero M, Casas F, Ruiz T, Rodríguez S. Teoría de enfermería. El cuidado desde una perspectiva psicosocial. Cultura de los cuidados. 1997;1(2):54-59.
(6) Newman M, Sime A, Corcoran-Perry S. The focus of discipline of nursing. Adv Nurs Sci. 1991;14(1):1-6.
(7) Bueno L. Aspectos ontológicos y epistemológicos de las visiones de enfermería inmersas en el quehacer profesional. Cienc Enferm. 2011;17(1):37-43.
(8) Pfettscher S. La enfermería moderna. En: Modelos y teorías en enfermería. Sexta edición. Madrid: Elsevier Mosby; 2007. p. 71-90.
(9) Mendes G. A dimensão ética do agir e as questões da qualidade colocadas face aos cuidados de enfermagem. Texto Contexto Enferm. 2009;18(1):165-69.
(10) Poblete M, Valenzuela S. Cuidado humanizado: un desafío para las enfermeras en los servicios hospitalarios. Acta Paul Enferm. 2007;20(4):499-503.
(11) Nolages A. Pensamiento enfermero e historia. Necesidad de vertebración filosófica e histórica en enfermería. Cultura de los cuidados. 2006;10(20):14-21.
(12) da Silva R, Ferreira M. Una nueva perspectiva sobre el conocimiento especializado en enfermería: un debate epistemológico. Rev Latino Am Enferm. 2008;16(6):1042-1048.
(13) Cárdenas L, Arana B, Monroy A, García M. Cuidado profesional de enfermería. Primera edición. México: Editorial Cigome S.A; 2009. p. 183.
(14) Juárez P, García M. La importancia del cuidado de enfermería. Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc. 2009;17(2):109-111.
(15) Zea Bustamante L. Cuidar de otros: condición humana y esencia de la profesión. Invest Educ Enferm. 2003;21(2):154-58.
(16) Rivera M. El arte de cuidar en enfermería. Horizonte de enfermería. 2004;15:11-22.
(17) Malváres S. El reto de cuidar en un mundo globalizado. Texto Contexto Enferm. 2007;16(3):520-530.
(18) Vásquez E. Experiencia de integrar el concepto de cuidado en el currículo. En: El arte y la ciencia del cuidado. Primera edición. Bogotá, Colombia: Unibiblios; 2002. p. 101-108.
(19) Gil P. Teoría ética de Lévinas. Cuadernos de materiales Filosofía y ciencias humanas [en línea]. 2011 [citado 4 Jul 2011]. Disponible
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
384
en: http://www.filosofia.net/materiales/num/num22/levinas.htm#sdfootnote10anc
(20) Lévinas E. La teoría de la fenomenológica de la intuición. Ediciones Sigueme; 2004.
(21) Irigibel UX. Nietzsche y Lévinas, un marco de referencia para una enfermería transformadora. Index Enferm [Internet]. 2007 [citado 12 Jun 2011];58. Disponible en: http://www.index-f.com/index-enfermeria/58/6533.php
(22) Navia M. Emmanuel Lévinas: Entre la cautividad y la filosofía. Co-herencia. 2009;6(11):39-51.
(23) Lévinas E. Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad. Sexta edición. España, Salamanca: Ediciones Sígueme; 2002. p. 311.
(24) Lévinas E. Humanismo del otro hombre. Sexta edición. México: Siglo xxi editores, S.A.; 2009. p. 136.
(25) Quesada B. Aproximación al concepto de “alteridad” en Lévinas. propedéutica de una nueva ética como filosofía primera. Investigaciones fenomenológicas: anuario de la Sociedad Española de Fenomenología [serie monográfica en línea]. 2011 [citado 16 Jul 2011];3:393-405. Disponible en: http://e-spacio.uned.es/ fez/eserv.php?pid=bibliuned:InvFen-2011-Mon3-5250&dsID=Documento. pdf
(26) Quintana M. Entre nosotros: la radicalización de la alteridad en Lévinas. Nuevos apuntes para el hambre del cíclope. A parte Rei. Revista de filosofía [Internet]. 2006 [citado 18 Jul 2011]; 47: 1-7. Disponible en: http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/quintana47.pdf
(27) Torralba F. Inteligencia espiritual. Tercera edición. Barcelona, España: Plataforma Editorial; 2010. p. 338.
(28) Torralba F. Biografía [en línea] [citado 3 Jul 2011]. Disponible en: <http://www.francesctorralba.com/castellano/biografia.html>
(29) Torralba F. Esencia del cuidar. Siete tesis. Sal Terrae. 2005;93(1095):885-894.
(30) Torralba F. Costructos éticos del cuidar. Enferm Intensiva. 2000;11(3):136-141.
(31) Torralba F. Enfermería y mutación paradigmática. 20.° Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. 2003 Abr 10-12: Alicante. Asociación Nacional de Enfermería en Salud Mental [en línea] [citado 10 Jul 2011]. Disponible en: http://www.anesm.net/descargas/enfermeria20y20transformacion20paradigmatica.pdf.
(32) Alligood M. Introducción a la teoría de la enfermería: historia, importancia y análisis. En: Modelos y teorías en enfermería. Sexta edición. Madrid: Elsevier Mosby; 2007. p. 3-15.
(33) Urra E. Avances de la ciencia de enfermería y su relación con la disciplina. Cienc Enferm. 2009;15(2):9-18.
El cuidado: ¿es privativo de enfermería?
385
(34) Leininger M. Teoría de la diversidad y de la universalidad de los cuidados culturales. En: Modelos y teorías en enfermería. Sexta edición. Madrid: Elsevier Mosby; 2007. p. 472-498.
(35) Ibarra T, González J. Competencia cultural. Una forma humanizada de ofrecer cuidados de enfermería. Index Enferm. 2004;15(55):44-48.
(36) Rohrbach C. En la búsqueda de un cuidado universal y cultural. Invest Educ Enferm. 2007;25(2):116-121.
(37) Fernández V. Perspectiva de la enfermería transcultural en el contexto mexicano. Rev Enferm IMSS. 2006;14(1):51-55.
(38) Romero MN. Investigación, cuidados enfermeros y diversidad cultural. Index Enferm. 2009;18(2):100-105.
(39) Guillaumet M, Fargues I, Subirana M, Bros M. Teoría del cuidado Humano: Un café con Watson. Metas de enfermería. 2005;8(2):28-32.
(40) Watson J. Nursing: The philosophy and science of caring. Niwot, CO: University Press of Colorado; 1985.
(41) Watson J. Caring science as sacred science. Philadelphia: FA Davis Company; 2005.
(42) Watson J. Nursing: The philosophy and science of caring. Revised edition. Boulder, CO: University Press of Colorado; 2008. 313p.
(43) Favero L, Meier M, Ribeiro M, Azevedo V, Canestraro L. Aplicacao da teoria do Cuidado Transpessoal de Jean Watson: uma década de producao brasileira. Acta Paul Enferm. 2009;22(2):213-218.
(44) de Figueiredo Z, Coelho M. Aplicação da teoria do cuidado transpessoal em pacientes parapléjicos hospitalizados: relato de experiencia. Cienc Enferm. 2003;9(2):77-94.
(45) Báez F, Nava V, Ramos L, Medina O. El significado de cuidado en la práctica profesional de enfermería. Aquichán. 2009;9(2):127-134.
(46) Ibarra X. Aspectos cualitativos en la actividad gestora de los cuidados enfermeros. Cultura de los cuidados. 2006;10(20):147-152.
(47) Martinsen K. Filosofía de la asistencia. En: Modelos y teorías en enfermería. Sexta edición. Madrid: Elsevier Mosby; 2007. p.167-190.
(48) Medina J. La pedagogía del cuidado: saberes y prácticas en la formación universitaria en enfermería. Barcelona: Laertes; 1999. p. 307
(49) Quinteros M, Gómez M. El cuidado de enfermería significa ayuda. Aquichán. 2010;10(1):8-18.
(50) Backes D, Erdmann A, Büscher A. Colocando en evidencia el cuidado de enfermería como práctica social. Rev Latino-am Enfermagem. 2009;17(6):988-994.
(51) Waldow V, Borges R. O processo de cuidar sob a perspectiva da vulnerabilidade. Rev Latino Am Enferm. 2008;16(4):765-771.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
386
(52) Matos E, Pires D. Prácticas de cuidado na perspectiva interdisciplinar: um caminho promissor. Texto Contexto Enferm. 2009;18(2):338-346.
(53) Chile. Ley 19 536, que concede una bonificación extraordinaria para enfermeras y matronas que se desempeñan en condiciones que indican, en los establecimientos de los Servicios de Salud. Diario Oficial. (Dic 16, 1997).
(54) Ministerio de Salud de Chile. Gestión del cuidado de enfermería para la atención cerrada. Norma General Administrativa 19. Resolución 1127. (Dic 14, 2007).
(55) Milos P, Bórquez B, Larraín A. La “gestión del cuidado” en la legislación chilena: Interpretación y alcance. Cienc Enferm. 2010;16(1):17-29.
387
Epílogo
Ana Maritza Gómez Ochoa1
La Tierra es un lugar más bello para nuestros ojos que cualquiera que conozcamos. Pero esa belleza ha sido esculpida por el cambio:
el cambio suave, casi imperceptible, y el cambio repentino y violento. En el Cosmos no hay lugar que esté a salvo del cambio.
Carl Sagan
En relación con los profundos cambios que están transformando la enfer-mería en esta primera década del siglo xxi, referirnos a los cuatro conceptos paradigmáticos (1) que la reconocen como disciplina, y en la que se da una relación particular entre “cuidado”, “persona”, “salud” y “entorno” se constitu-ye hoy en el centro de reflexión disciplinar.
En nuestro medio, la práctica de enfermería ha experimentado en las cua-tro últimas décadas una evolución muy significativa, con la constitución de currículos de carácter interdisciplinario. Estos cambios están encaminados a la resolución de problemas, a acentuar los componentes humanísticos e investigativos, a la atención a las necesidades de los medios en los que están integrados y a una clara modificación de los planes de formación. Las bases teóricas y metodológicas de la disciplina adquieren un fuerte significado en la orientación al aprendizaje, centrado en la persona, y en dar respuestas fisiológicas humanas a las necesidades de cuidados de salud. (2)
Si bien es cierto que se esperaba que estos cambios modificaran el impulso de las capacidades propias, y, en consecuencia, la delimitación del domi-nio disciplinar y la autonomía profesional, en muchos casos se ha seguido manteniendo la anacrónica idea de que lo más importante es contar con un sentimiento de vocación que guíe el ejercicio profesional y que dé sentido y significado a la formación para poder llegar a ser un buen profesional de la enfermería. Este pensamiento expresado y originado en plena época victo-riana, sigue vigente entre la población en general y en una buena parte del colectivo enfermero. (3)
Nos recordaba Guy Olivevier Segond en el centenario del Consejo Interna-cional de Enfermería (4) que, desde hace varios decenios, las enfermeras han
1 Enfermera. Magíster en Enfermería. Profesora, Universidad Nacional de Colombia.
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
388
comprendido que el mejoramiento de los estados de salud de la población pasan por acciones sobre tres ejes: los cuidados curativos, la prevención y la educación para la salud. Estos tres campos son hoy medulares, ya que la práctica profesional orbita sobre ellos, llevándonos a asumir un liderazgo con fuertes implicaciones políticas y sociales de las que no somos aún conscientes. Para que se dé un equilibrio progresivo entre cuidados curativos, acciones preventivas y acciones educativas es importante en todos los países, pero más aún en los países en vías de desarrollo, que se den transformaciones, des-de infraestructuras hospitalarias de avanzada, hasta la puesta en escena de políticas públicas, en donde los profesionales de la salud calificados sean en número suficientes para atender las demandas en salud de una población.
Asimismo, la práctica profesional de enfermería en el mundo es profun-damente desigual. Por ejemplo, en los países desarrollados del Norte, las en-fermeras y enfermeros se preparan para la disminución de la hospitalización, que implica el desarrollo de cuidados ambulatorios y de cuidados y hospi-talización en domicilio. Por otra parte, la llegada masiva de la informática y de las altas tecnologías para su implementación en la práctica modifican sustancialmente el ejercicio de la enfermería, como el acompañamiento de los ancianos: las personas en esta etapa de la vida necesitan de cuidados más complejos, por presentarse polipatologías en la mayoría de los casos.
Cambia también la idea del cuidado, puesto que los pacientes, gracias a Internet, están más informados y se tornarán más exigentes sobre la calidad de estos y sobre la información recibida. Paralelamente, a estos profesionales les corresponde la problemática inevitable del dominio de los costos de la salud y la exigencia de una capacitación permanente, para cumplir nuevas funciones de carácter administrativo, investigativo y docente, entre otras, y la delegación de otras actividades al personal auxiliar.
Por otro lado, una buena fracción del mundo requiere de manera urgente los servicios de enfermería, en condiciones de absoluta precariedad laboral. Al respecto, la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (Fuden) le solicita al mundo poner en marcha políticas de desarrollo humano que favorezcan el aumento del número de enfermeras y mejoren su formación y conocimientos, ya que, según la Organización Mundial de la Salud (oms), (5) los países afri-canos necesitan al menos 600 000 nuevas enfermeras y enfermeros, mejorar sus condiciones laborales, y aumentar su formación y dotarlas de los medios y recursos materiales necesarios para el desempeño de la profesión.
De acuerdo con la oms, el 37 % de los médicos capacitados en Sudáfrica trabaja en el mundo industrializado. Las enfermeras graduadas en este país constituyen casi la décima parte de la fuerza laboral de Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña y Portugal. (6)
Por lo anterior, se puede afirmar que la forma en que miramos hoy la sa-lud y sus problemas nos acercan y a la vez nos aleja de la realidad; no resulta
Epílogo
389
sencillo, como hace unas décadas, definir la salud como objeto de estudio. Si bien es cierto que ha cambiado el concepto de salud-enfermedad desde ópti-cas unicausales, mediadas por agentes, a formas multicausales, estas últimas terminan apropiándose de lo ecológico, humanístico, social, económico, po-lítico, donde la emergencia de nuevas categorías viene acompañada de prácti-cas específicas enfocadas principalmente en el paradigma de la promoción y la prevención de la enfermedad.
Se busca desde esta perspectiva entender la salud como un concepto poli-sémico, explicado desde categorías cualitativas y cuantitativas. Cabe señalar que así como la salud amplió su intención en el sentido de desarrollo social y formación de capital humano, también amplió su concepto desde múltiples factores: los servicios de salud, la alimentación, la cultura, la educación, la vi-vienda, el empleo, las condiciones de trabajo, los hábitos personales, las redes de apoyo social, el entorno psicosocial, el ambiente físico y las capacidades individuales, comunitarias e institucionales. (7)
La salud se percibe no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza que se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana. (8) Es posible sospechar que el concepto de salud encuentran hoy un punto de coalición de tal fuerza, y que abre la oportunidad de problematizar varias cuestiones sociales, econó-micas, culturales, políticas y pedagógicas, que de otra manera serían conside-radas ya resueltas, en tanto que discurso hoy, la promoción de la salud se ha convertido en lo deseable para la población.
Para la oms, (9) la promoción de la salud se constituye en un proceso polí-tico y social global que abarca no solamente las acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual, hechos que requieren fundamentalmente de la disciplina de enfermería.
Dentro de este marco general sobre la enfermería hoy y la salud, el pre-sente libro presentó, desde el cuidado de enfermería, diversas problemáticas de salud de las poblaciones a partir de investigaciones, reflexiones y análisis de situaciones específicas de salud, como un asunto central y problémico en un momento de crecimiento, sin correlación de las tecnologías biomédicas, del progreso en el diagnóstico de las enfermedades, de la aparición de nue-vos fármacos, de la puesta en práctica de técnicas quirúrgicas impensables hace apenas unos decenios, de la secuenciación del genoma humano, y, a pesar de tanto adelanto, hoy se tiene que enfrentar a crecientes desafíos del envejecimiento de la población, las pandemias de enfermedades crónicas, las nuevas enfermedades emergentes (como el síndrome respiratorio agudo sistémico y el vih/Sida), la mortalidad materno infantil, la extrema pobreza y el hambre, entre otras.
Cada parte de este libro planteó de manera directa o indirecta las proble-máticas de salud del individuo, comunidad, medio ambiente, muchas de ellas
El Cuidado de Enfermería y las metas del milenio
390
trabajadas en el marco de las metas del milenio propuesto por la oms. Pues-tas en relación entre el cuidado ofrecido por enfermería y las condiciones sociales, sanitarias y educativas de una población con un alto componente de promoción y prevención, es preciso estudiar estas problemáticas desde el cambio que han sufrido, y los contextos sociohistóricos que las han rodeado. Para López y Frías (10) el concepto de salud es dinámico, histórico y cambia de acuerdo con la época y las condiciones ambientales. El significado preciso de la palabra salud es distinto de un grupo social a otro; es más de persona a persona. Desde esta óptica, enfermería se cuestiona de manera permanente las causas, los riesgos y las posibilidades que tiene una comunidad para asu-mir las responsabilidades de su salud, y plantea sus acciones para trabajar por la comunidad y con la comunidad.
Sin embargo, aunque el planteamiento anterior adquiere su validez al in-terior de la comunidad disciplinar, un reto pendiente que tiene enfermería es rastrear la manera en que la salud-enfermedad es reconocida hoy a partir de lo que ha dejado de ser, más allá de los planteamientos y directrices señaladas por los organismos internacionales, teniendo en cuenta que cada región tie-ne sus propias problemáticas y desarrollos. Más aún cuando la salud deja de ser un objetivo para convertirse en un fin, y el objeto de intervención ya no es solamente la conducta individual sino la estructura social, porque en ella es en donde se encuentra el “tejido causal” de los patrones de morbilidad y mortalidad. Es válido, entonces, permitirse la extrañeza por el desplazamien-to que tuvo la salud desde el área individual para ser un problema sistémico, social, y colectivo.
Referencias
(1) Kérouac S, Pepin J, Ducharme A, Major. El pensamiento enfermero. Revista Internacional de Cuidados de Salud Familiar y Comunitaria. 2009;5(1):1-5.
(2) Ramió A, Domínguez C. Valores y redefinición de espacios profesionales. Reflexiones en el caso de la enfermería. Revista Rol de Enfermería. 2003;26(6):482-486.
(3) Rey JCF del. De la práctica de la enfermería a la teoría enfermera. Concepciones presentes en el ejercicio profesional [tesis]. Universidad Alcalá de Henares; 2008.
(4) El rol de las enfermeras en el siglo xxi [en línea] [citado 9 Nov 2011]. Disponible en: http://www.laenfermerahoy.com.ar/articulo.php?id=2
(5) África necesita 600 000 enfermeras [en línea] [citado 9 Nov 2011]. Disponible en http://afrol.com/es/articulos/33352.
(6) Palitza K. Salud-África: Un millón de enfermeras se buscan [en línea] [citado 9 Nov 2011]. Disponible en: http://ipsnoticias.net/print.asp?idnews=92818
Epílogo
391
(7) OPS. Escuela saludable y vivienda saludable. Lineamientos nacionales para la aplicación y el desarrollo de las estrategias de entornos saludables. Ministerio de Protección Social, Colombia. 2006.
(8) OMS. Declaraciones del Alma Ata. Informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria en Salud. Ginebra; 1978.
(9) OMS. Derecho de la salud y los objetivos de desarrollo del milenio una mirada desde América Latina y el Caribe. Documento elaborado por la OPS en colaboración con la Cepal; 2010.
(10) Frías, A. Salud pública y educación para la salud. España: Masson Universidad de Barcelona; 2006.