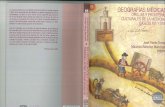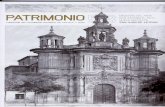El convento de San Francisco de Valladolid en la Edad Media (III): Vida en el convento y proyección...
-
Upload
itmfranciscano -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of El convento de San Francisco de Valladolid en la Edad Media (III): Vida en el convento y proyección...
ARCHIVO IBERO-AMERICANO LXVI / 255 (2006) 413-594
EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA
(h. 1220-1518) (III)
VIDA EN EL CONVENTO Y PROYECCIÓN SOCIAL
Francisco Javier ROJO ALIQUE
Con la presente entrega se concluye la publicación de nuestra Tesis Doc-
toral sobre el convento de San Francisco de Valladolid en la Edad Media. En las siguientes páginas nos detendremos en el estudio de la población de dicho convento y de la vida y actividades de los frailes menores vallisoletanos. A continuación analizaremos la incidencia que los franciscanos tuvieron sobre la vida social de Valladolid y su comarca.
VI. LA VIDA EN EL CONVENTO En este capítulo intentaremos describir cómo era la existencia diaria en
San Francisco de Valladolid. Antes de comenzar, debemos advertir que cual-quier intento de reconstruir de forma detallada la vida dentro de los conven-tos franciscanos durante la Edad Media sólo puede estar basado en conjetu-ras, dada la poca información que se conserva sobre el tema. La documenta-ción relativa a la vida cotidiana de los frailes en este período, tanto en sus as-pectos espirituales como materiales, es más bien escasa y suele hacer refe-
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 414
rencia a hechos o comportamientos de carácter excepcional, tales como con-flictos internos. Como complemento a dicha información contamos con al-gunos testimonios literarios de la época, entre los que destaca la crónica de fray Salimbene de Parma, que aporta noticias sobre las actividades habituales de los religiosos, principalmente de Italia y de Francia. En cualquier caso, tampoco sabemos con precisión si los datos que aporta este testigo son com-pletamente aplicables a la situación de sus hermanos de hábito de España1.
Ante este panorama, San Francisco de Valladolid tampoco constituye una excepción. La documentación conservada para dicho cenobio no ofrece más que una serie de datos dispersos que no hacen posible reconstruir de forma detallada la vida cotidiana de sus frailes, pero que al menos permiten conocer algunos detalles sobre la misma. Completando esta información con las noti-cias que nos han llegado de otros lugares trataremos de describir a grandes rasgos cómo era la existencia diaria en el convento vallisoletano.
1. Datos demográficos del convento En primer lugar trataremos de conocer cuántas personas componían la
comunidad de San Francisco de Valladolid, quiénes eran las mismas y cuál era su procedencia, tanto geográfica como social. La escasez de testimonios documentales para esta época no nos permite llegar a unas conclusiones fia-bles sobre esta cuestión, aunque sí formular una serie de hipótesis a partir de los datos encontrados.
1.1. Población del convento A lo largo del siglo XVI San Francisco de Valladolid albergaba con toda
seguridad entre setenta y ciento veinte religiosos2. No pensamos, sin embar-go, que dichas cifras resulten aplicables para el espacio temporal que abarca
1 Jill WEBSTER, Els Menorets, pp. 191-194. 2 El primer dato que hemos encontrado sobre el número de frailes que habitaban San
Francisco de Valladolid corresponde al año 1532. Entonces vivían en el convento ciento vein-te hermanos (Bartolomé BENNASSAR, Valladolid, p. 373), cifra que se mantendría seis años más tarde (Valladolid, 28 de marzo de 1538. AMVA, Documentación Especial, caja 13, nº 43). En 1572 la población del cenobio vallisoletano había disminuido a cien religiosos (Am-brosio de MORALES, Viage, p. 11) y a setenta en 1591 (Bartolomé BENNASSAR, Valladolid, p. 373).
Durante el siglo XVII, se produjo una recuperación y el número de frailes en la casa va-llisoletana rondaría siempre el centenar: ciento doce hermanos en 1616 y casi una centena en 1660. El P. Sobremonte afirma que incluso en 1619-1621 el número de frailes era tan grande que no cabían en el coro y hubo que poner algunos bancos con respaldo delante de las sillas bajas. Este mismo autor nos informa además de que el convento disponía por aquella época de ciento treinta y tres celdas (Matías de SOBREMONTE, Noticias, fols. 165v-166r).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 415
el presente estudio, en el que nuestro convento no había adquirido aún la im-portancia que llegaría a alcanzar en épocas posteriores. Calcular con preci-sión la población del convento vallisoletano o de cualquier otra casa francis-cana en la Edad Media resulta prácticamente imposible. Como señala Jill Webster, en todos los conventos hubo una cantidad desconocida de frailes, hermanos legos y otras personas que vivieron allí y que no conocemos por-que no estaban ocupados en tareas administrativas o en otro tipo de docu-mentos3.
En el caso que nos ocupa, la única fuente que nos permite una cierta aproximación demográfica son las listas de hermanos reunidos en capítulo que suscriben documentos en nombre de su convento, unas relaciones en las que no suelen aparecer todos los religiosos que integraban la comunidad4. En Valladolid, para el período de nuestro estudio sólo hemos encontrado siete listas de este tipo. Las más antiguas datan del último cuarto del siglo XIV y en ellas sólo figuran los nombres de siete u ocho hermanos.
Lo más probable es que durante los siglos XIII y XIV San Francisco de Valladolid alcanzase la media de población de las casas franciscanas de aquella época, que era de entre veinte y veinticinco frailes. En cualquier ca-so, la comunidad debía contar al menos con trece religiosos, que era el núme-ro mínimo de habitantes establecido por las Constituciones de la Orden para constituir un convento5. A lo largo del siglo XV la población de San Francis-co de Valladolid experimentó, al igual que la de las demás comunidades reli-giosas de la villa, un notable crecimiento numérico. En el año 1428 el núme-ro de franciscanos presentes a un capítulo conventual ascendía ya a diecisie-
3 Jill R. WEBSTER, “Un repertorio biográfico y bibliográfico de los frailes menores de la
Corona de Aragón: método y ejemplos”, en María del Mar GRAÑA CID (ed.), El Francisca-nismo en la Península Ibérica. Balance y perspectivas. I Congreso Internacional. Madrid, 22-27 de septiembre de 2003, Barcelona, 2005, pp. 403-418, p. 416.
4 Así lo recuerdan estos documentos con expresiones como “e nos, los otros frayres del conuento del dicho monesterio”, que suelen figurar a continuación de las listas de religiosos (Valladolid, 29 de enero de 1393, ASFV, carp. 2, nº 16). Las listas de frailes presentes a capí-tulos en San Francisco de Valladolid pueden consultarse en el Apéndice incluido al final del presente trabajo.
5 Así lo establecían la legislación de la Orden desde las Constituciones de Narbona, capí-tulo IX, 20 (Michael BIHL, “Statuta”, p. 295. Para la legislación posterior, v. el apartado 2.2.3. de este capítulo). En la práctica, la media de población sería de veinticinco religiosos en las casas de Alemania e Inglaterra y algo menor en las de Italia, Francia y la Corona de Aragón, aunque los centros más importantes podrían haber acogido hasta sesenta y setenta religiosos (John FREED, The Friars, pp. 119-120. Jill WEBSTER, Els Menorets, p. 193). Un caso excep-cional lo constituían conventos como el de Santa Croce de Florencia, donde en el año 1300 vivían ciento veintitrés frailes (Daniel LESNICK, Preaching, p. 45).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 416
te6, y es más que probable que por aquellas fechas la cifra de moradores del convento vallisoletano superase ya la veintena. Así lo demuestra la presencia dentro de sus muros de una enfermería, dependencia que la legislación de los frailes menores obligaba a levantar en aquellas casas donde habitasen más de veinte religiosos7. En algunos testamentos de la época se solicitaba incluso la presencia de hasta sesenta franciscanos para decir misas en un mismo día. Dicho dato podría indicar que la comunidad de San Francisco de Valladolid ya contaba por aquel entonces con un número elevado de religiosos8.
En cualquier caso, a la hora de calcular la población de un convento no debemos olvidar las continuas variaciones que sufrían las cifras de habitantes en las casas franciscanas, y en especial en las más importantes, donde se ce-lebraban capítulos generales o provinciales o donde era más frecuente la pre-sencia de frailes de paso9. El aumento de la importancia de Valladolid a to-dos los niveles y la presencia allí de una facultad de teología quizás atrajo a un número cada vez mayor de religiosos de diferentes lugares. Así puede ex-plicarse la aparición en los documentos, cada vez más frecuente desde finales del siglo XIV, de frailes de otras casas y provincias que se encontraban pre-sentes por distintos motivos en el cenobio vallisoletano10.
Tras el paso del convento a la observancia sólo contamos con dos listas de religiosos reunidos en capítulo, ambas del año 1473. En cada una de esas relaciones aparecen dieciocho hermanos, lo que demuestra que con el paso del tiempo el número de franciscanos en Valladolid había ido progresiva-mente en aumento11. A partir de esa fecha, las listas de religiosos que apare-
6 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, pp. 298-299. Valladolid, 13 de agosto de 1428
(ASFV, carp. 2, nº 23). V. infra, Apéndice, 3. 7 Lázaro IRIARTE, Historia, p. 143. 8 En 1412, en su testamento la infanta Leonor mandaba “que se canten el dia de mi ente-
rramiento en Sant Françisco de la dicha villa de Valladolid sesenta e dos misas, e que las can-ten los dichos frayles del dicho monesterio. E sy por aventura no oviere tantos frayles, que las digan mando a mis testamentarios que canten frayles o clerigos que las digan, e que les dem por cada misa çinco marauedies.” (Sevilla, 1 de julio de 1412. AHN, Clero, Valladolid, leg. 7912, s.n. fol. 2v). En otro testamento fechado en 1420 se pedía que dijesen “en el dicho mo-nesterio de Sant Françisco los frayres del dicho monesterio et de la Merçed et de la Trenidad et de Sant Pablo et de Sant Agostyn treynta e tres misas de rrequien rrezadas et que les den a todos çient marauedis et sy non podieren ser auidos frayres que sean tomados clerigos de Mi-sa” (Valladolid, 6 de agosto de 1420. AHN, Clero, Carpeta 3.502, nº 5).
9 Jill WEBSTER, Els Menorets, pp. 87, 196. Esta autora pone como ejemplo el caso del convento de San Francisco de Mallorca, donde entre 1311 y 1330 la población aumentaba has-ta más de un treinta por ciento durante las fechas de celebración de ciertas festividades.
10 Sobre esta cuestión nos ocupamos en el apartado 2.1.3 del presente capítulo. 11 Valladolid, 22 de junio y 28 de octubre de 1473 (ASFV, carp. 3, nos. 5-6).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 417
cen en los documentos suelen incluir únicamente al guardián y los discretos del convento, quizás porque la cifra de frailes era ya tan elevada que no se consideraba conveniente incluir sus nombres en la documentación. En cual-quier caso, a lo largo de la segunda mitad del siglo XV y las primeras déca-das del XVI el número de moradores del convento vallisoletano tuvo que ir necesariamente en aumento, hasta alcanzar las ciento veinte personas que lo habitaban en el año 1532. Entre las causas de ese crecimiento de la población se encontraron sin duda la conversión de San Francisco de Valladolid en ca-beza de provincia en 1518 y la apertura allí de un colegio en la década de 1530.
1.2. Origen social y geográfico de los frailes Tampoco resulta sencillo obtener noticias sobre los nombres y proceden-
cia de los moradores de San Francisco de Valladolid durante la Baja Edad Media. Como recuerda el P. Sobremonte, “desde su fundación hasta el año de 1518 no tenemos libro de Noviziado, ni otros assientos, ni instrumentos, que nos den luz, mas que los escritores de nuestra Orden, y en esos sólo hallamos memoria de tres.”12 Hemos de buscar por tanto a los religiosos va-llisoletanos en la documentación de la época, principalmente en las listas de franciscanos reunidos en capítulo y en otros documentos donde aparecen frailes representando a su convento, actuando como testamentarios o como testigos en actos de diversa índole. Los cronistas de la Edad Moderna tam-bién aportan los nombres de algunos religiosos, en especial de aquellos que posteriormente destacaron por su fama de santidad o por otros motivos. Hemos de tener no obstante cuidado a la hora de aceptar sin más la informa-ción procedente de estos autores tardíos, que buscaron en ocasiones aumentar el prestigio de sus conventos vinculando a los mismos a ilustres miembros de la Orden sin demasiado fundamento13.
12 Matías de SOBREMONTE, Noticias, fol. 77r. 13 Tal es, por ejemplo, el caso de San Pedro Regalado, quien según el P. Daza y el P.
Alonso tomó el hábito franciscano en el convento de Valladolid, algo que desmienten otros cronistas, como fray Matías de Sobremonte, y autores más recientes, como Teófanes Egido (Antonio DAZA, Vida, fols. 38v, 52v-53v, 54v. Matías ALONSO, Chronica, pp. 176-177. Matí-as de SOBREMONTE, Noticias, fol. 78v. Teófanes EGIDO, San Pedro Regalado, Valladolid, 1983, pp. 177-178).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 418
Distribución temporal de los frailes conocidos de San Francisco de Valladolid A través de dichas fuentes, para los tres siglos que abarca nuestro estudio
sólo hemos podido identificar a unos ciento treinta religiosos cuya afiliación al convento vallisoletano se pueda garantizar con seguridad. Casi tres cuartas partes de esos frailes vivieron en el siglo XV o las primeras décadas del XVI, y más de la mitad del total de los franciscanos encontrados aparecen en do-cumentos posteriores al año 1433, tras el paso del convento a la observancia. En cambio, sólo conocemos los nombres de once hermanos que formaran parte de la comunidad vallisoletana en el largo período transcurrido entre sus orígenes en la década de 1220 y el año 135014.
Tal desequilibrio nos impide llegar a conclusiones fiables para la época medieval en su conjunto, aunque la información disponible sí que permite esbozar algunos rasgos de la procedencia geográfica y social de los frailes de San Francisco de Valladolid, al menos para el período comprendido entre el último cuarto del siglo XIV y las primeras décadas del siglo XVI. También puede contribuir a este objetivo el análisis pormenorizado de las listas de re-ligiosos presentes en los capítulos conventuales.
14 En el Apéndice que acompaña al presente estudio se pueden encontrar los nombres y
los datos biográficos conocidos para cada uno de estos religiosos.
de 1400 a 143319%
de 1350 a 140018%
a. de 13509%
de 1433 a 151854%
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 419
Apellido toponímico
71%
Sin apellido11%
Apellido patronímico
18%
Apellidos entre los franciscanos de Valladolid (s. XIII-1518)
En la mayor parte de los casos, el único medio para aproximarnos al ori-
gen social o geográfico de los religiosos de San Francisco de Valladolid lo constituye el análisis de sus apellidos. Por tal motivo nos resulta práctica-mente imposible realizar observación alguna para el período anterior a 1350, en el que únicamente conocemos los apellidos de cuatro de los once frailes que figuran en la documentación. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos comenzar nuestro análisis señalando que la mayor parte de los frailes valliso-letanos identificados para el período bajomedieval poseían apellidos toponí-micos. La frecuente aparición de este tipo de apellidos pudo responder, por un lado, a la costumbre que tenían los religiosos de añadir a su nombre de pila el de su lugar de origen, bastante extendida entre los componentes del clero regular desde finales del siglo XIV. Por otra parte, también los miem-bros de la sociedad vallisoletana en general tendían a menudo a identificarse más por el lugar donde residían que por el nombre de sus antepasados15.
Los apellidos toponímicos pueden servir por tanto como instrumento pa-ra intentar conocer el origen geográfico de los religiosos. Debemos, eso sí, tener en cuenta que dichos apellidos no siempre hacían referencia al lugar de nacimiento del fraile, sino a la población en donde éste ingresó en la Orden16. Tales apellidos pueden transmitirse además de generación en generación, de-
15 García M. COLOMBÁS - Mateo M. GOST, Estudios, p. 23. Adeline RUCQUOI, Valladolid,
t. I, p. 140. 16 John FREED, The Friars, p. 115.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 420
jando de corresponder al lugar de nacimiento de una persona. Aún teniendo en cuenta dichos factores de distorsión, el análisis de los apellidos toponími-cos puede resultar, según Adeline Rucquoi, un elemento válido para conocer el lugar de origen de la población vallisoletana bajomedieval17.
Valladolid25%
0-50 km.26%
50-100 km.9%
+ 100 km.40%
Origen geográfico de los franciscanos de Valladolid (s. XIII-1518)
En el caso del convento de San Francisco, el análisis de los apellidos to-
ponímicos parece sugerir, para la época medieval en su conjunto, que la ma-yor parte de los frailes había nacido fuera de la villa, lo que coincide con la conclusión a la que ha llegado Adeline Rucquoi para los miembros del clero regular vallisoletano en general18. Más en concreto, sólo una cuarta parte de los topónimos de los apellidos de los franciscanos corresponden a la villa del Esgueva o sus barrios, mientras que otra cuarta parte hace referencia a pobla-ciones que se encontraban a menos de cincuenta kilómetros de la villa. Existe un claro predominio de los frailes menores apellidados con topónimos de lu-gares que se encuentran a más de cien kilómetros de Valladolid, que llegan a alcanzar casi el cuarenta por ciento del total.
Esta apreciación global puede ofrecernos, sin embargo, una visión bas-tante alejada de lo que debió ser la realidad en diferentes momentos de la Edad Media. Si nos centramos en el período de tiempo comprendido entre los años 1350 y 1433, podemos observar que casi tres cuartas partes de la
17 Adeline RUCQUOI, “Valladolid pole d’inmigration au XVe siècle”, en Les communica-tions dans la Péninsule Ibérique au Moyen-Age: Actes du Colloque de Pau, 28-29 mars 1980, París, 1981, pp. 179-189, p. 181.
18 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. I, p. 331.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 421
población de San Francisco la constituían personas nacidas en Valladolid y lugares no muy alejados de la villa, frente a un veinte por ciento de religiosos procedentes de localidades que se encontraban a más de cien kilómetros. Proporciones similares se aprecian si limitamos el análisis a cada una de las listas de religiosos que conocemos para este período.
Valladolid39%
0-50 km.36%
50-100 km.5%
+ 100 km.20%
Origen geográfico de los franciscanos de Valladolid (1350-1433)
La presencia mayoritaria de religiosos procedentes de Valladolid y sus
alrededores respondería a diversos fenómenos característicos de dicho perío-do histórico. Al igual que la mayor parte de los inmigrantes que desde me-diados del siglo XIV habían llegado a la villa del Esgueva, más de un tercio de los frailes vallisoletanos procedía de lugares situados en un radio de cin-cuenta kilómetros de Valladolid y en especial al norte del río Duero19. Al igual que ocurrió en otros lugares, en Valladolid resulta por tanto posible que en esa época la Orden Franciscana atrajese de forma especial a las gentes lle-gadas desde las zonas rurales circundantes, un sector de la población que sa-bemos que pudo interesar mucho a los frailes menores20.
19 Adeline RUCQUOI, “Valladolid, pole d’immigration”, pp. 182-183, 188. 20 Daniel R. LESNICK, Preaching, pp. 48-54. Según el citado autor, durante el siglo XIII
más de la mitad de los religiosos del convento franciscano de Florencia procederían de fami-lias de inmigrantes de las zonas rurales. Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El proceso de funda-ción”, pp. 579-583.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 422
El predominio de los frailes nacidos en Valladolid y su comarca pudo ser además reflejo de la propia evolución de la Orden Franciscana. Frente a la extrema movilidad que los caracterizó en sus primeras décadas de existencia, a lo largo del siglo XIV la vida de los frailes menores comenzó a caracteri-zarse por su estabilidad geográfica. La legislación de la Orden promulgada por estos años daba a entender que no era habitual que un franciscano tuviese actividad fuera de su provincia nativa, al mismo tiempo que fomentaba que cada hermano viviera la totalidad de su vida como religioso en un solo con-vento. En algunos casos, los frailes se vincularon de tal modo al cenobio de su lugar de origen que llegaron a negarse a ser trasladados a otros lugares e incluso a reclamar su precedencia sobre el resto de la comunidad por su con-dición de “nativos”21.
El panorama que acabamos de describir cambia radicalmente cuando pa-samos a analizar los orígenes geográficos de los frailes de San Francisco de Valladolid tras la implantación de la observancia. Los religiosos nacidos en la villa o en sus alrededores pasan entonces a constituir únicamente un tercio de la población total del convento, y más de la mitad de los miembros de la comunidad procedían de lugares que distaban más de cien kilómetros de Va-lladolid. Si nos fijamos únicamente en la lista de franciscanos reunidos en capítulo el 22 de junio de 1473, la cifra de religiosos nacidos a más de cien kilómetros de la villa del Esgueva supera el setenta por ciento del total22.
Valladolid15%
0-50 km.19%
50-100 km.13%
+ 100 km.53%
Origen geográfico de los franciscanos de Valladolid (1433-1518)
21 Duncan NIMMO , Reform, pp. 69, 225-229. 22 V. infra, Apéndice, 3.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 423
El crecimiento del número de frailes de otros lugares presentes en San Francisco no sería ajeno a la evolución demográfica que Valladolid experi-mentó a lo largo del siglo XV. El papel cada vez más importante que la villa desempeñaba en el reino se reflejó en un amplio movimiento de inmigración, que afectó a todos los grupos sociales en general y al clero en particular. Adeline Rucquoi ha comprobado cómo más de la quinta parte de los inmi-grantes llegados a la villa del Esgueva en la citada centuria eran clérigos, y casi tres cuartas partes de los mismos pertenecían a institutos religiosos23.
La presencia en este período en Valladolid de frailes menores llegados desde muy lejos también se explicaría por la reorganización de los francisca-nos incorporados a la regular observancia. Como veremos más adelante, des-de el segundo tercio del siglo XV San Francisco de Valladolid quedó encua-drado dentro de la primero custodia y luego vicaría provincial de Santoyo, que incluía conventos de áreas muy alejadas entre sí. Así se podría en parte explicar la significativa presencia en la comunidad vallisoletana por esta época de frailes procedentes del País Vasco y de Cantabria, que convivían en dicho convento con otros de regiones tan distantes como el reino de Murcia.
Frente a las diferencias que acabamos de describir, a lo largo de la Edad Media sí que se aprecia un rasgo constante entre los frailes de San Francisco de Valladolid: la escasa proporción de religiosos procedentes de localidades ubicadas en un radio de entre cincuenta y cien kilómetros de la villa del Es-gueva. Pensamos que este fenómeno pudo deberse a la presencia en esa área o muy cerca de ella de otros destacados conventos franciscanos, como los de Palencia, Zamora, Sahagún o Peñafiel, que absorberían las vocaciones de esas zonas.
Los apellidos toponímicos de algunos franciscanos nacidos en Valladolid pueden finalmente aportar información sobre sus barrios de origen, y por añadidura de su procedencia social24. Los escasos testimonios de este tipo que hemos encontrado en los documentos hacen referencia a parroquias co-mo las de San Salvador, Santiago y San Martín25. Parecen sugerir por tanto
23 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, pp. 299-300. 24 Seguimos en esto la opinión de Adeline Rucquoi, para quien desde mediados del siglo
XIII se tendería a identificar a los vallisoletanos por la zona de la villa en la que residían (Ade-line RUCQUOI, Valladolid, t. I, p. 332).
25 Los nombres de fray Fernando de San Martín y de fray Pedro de Santiago aparecen en un documento de 1418 (José GARCÍA ORO, Francisco de Asís, p. 294). Antes de 1473, fue guardián de San Francisco fray Alonso de Santiago (Juan MESEGUER FERNÁNDEZ, “Juan de Ampudia, OFM (1450?-1531/34). Datos biográficos y bibliográficos”, AIA 29 (1969), pp. 163-177, p. 169). Por su parte, fray Pedro de San Salvador era guardián de San Francisco de Valladolid en 1428 (Matías de SOBREMONTE, Noticias, fols. 369r-v).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 424
que la forma de vida franciscana pudo atraer de forma especial a gentes de las barriadas comerciales, tanto de las más próximas como de las más aleja-das del convento26. Resulta además posible que algunas de las vocaciones pa-ra el convento de los frailes menores procediesen de los barrios que se en-contraban extramuros de la villa, como el de San Pedro27.
En ocasiones, el origen social de los frailes se puede detectar además mediante el análisis de sus apellidos patronímicos. A través de los mismos descubrimos que algunos miembros de la oligarquía local vallisoletana vis-tieron el hábito franciscano. Entre finales del siglo XIV y las primeras déca-das de la centuria siguiente aparece entre los religiosos de San Francisco fray Pedro Laso28, que puede guardar un cierto parentesco con la familia del mis-mo nombre, perteneciente al patriciado vallisoletano y vinculada de diversas maneras a los frailes menores y a las clarisas de la localidad. De la misma familia formaba sin duda parte fray Alfonso Niño, nieto del merino de Valla-dolid del mismo nombre y de María de Rivera, que era fraile menor en el año 147529. El convento de San Francisco acogió durante algún tiempo a Sancho de Torquemada, hijo y hermano de regidores y miembro del linaje de Tovar, que en 1443 obtuvo autorización para pasarse a la Orden de Predicadores y al convento de San Pablo30.
26 San Salvador y Santiago eran dos barrios que se encontraban en los alrededores del
convento de los frailes menores, habitados principalmente por comerciantes. Por su parte, la de San Martín, más alejada del cenobio franciscano, era una antigua parroquia mercantil en la que se estaban empezando a instalar miembros de la nueva nobleza administrativa (Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. I, pp. 73, 275; t. II, p. 72).
27 En 1473 aparecen, entre los frailes de San Francisco de Valladolid, Fernando y Fran-cisco de San Pedro (ASFV, carp. 3, nos. 5-6).
28 Fray Pedro Laso aparece citado en un documento de 1393 como maestro en filosofía y fraile de San Francisco de Valladolid (Valladolid, 29 de enero de 1393. ASFV, carp. 2, nº 16). Años más tarde aparece nuevamente citado como maestro en teología vinculado a dicho con-vento (Valladolid, 4 de abril de 1409. ASFV, carp. 15, nº 1, fols. 3r-5r). Sabemos que este re-ligioso vivía aún en el año 1418 (Isaac VÁZQUEZ JANEIRO, “Repertorio”, p. 303, nº 474).
29 En 1393 los frailes menores vallisoletanos donaron un jardín que pertenecía a su con-vento a Inés Laso o Lasa, que manifestó en repetidas ocasiones su devoción hacia San Fran-cisco de Valladolid. Entre los religiosos que acordaron tal decisión se encontraba el citado fray Pedro, por lo que cabe preguntarse si el parentesco entre ambos personajes no sería uno de los factores que propiciara dicha donación (Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid en la Edad Media (h. 1220-1518). II: Los aspectos materiales”, AIA 65 (2005), pp. 421-585, pp. 526-527). Esta Inés Lasa fue a su vez abuela de Ynés Niño, abadesa de Santa Clara de Valladolid en 1444 (Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, pp. 58-59, 317).
30 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, pp. 314, 317. Tras su incorporación a la Orden de Predicadores, fray Sancho obtuvo el grado de maestro en teología y llegó a ser decano de la
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 425
También conocemos a algunos frailes menores vinculados a Valladolid procedentes de la nobleza castellana. Los cronistas Daza y Sobremonte sos-tienen que a principios del siglo XV fue guardián del convento vallisoletano fray Juan Enríquez31, miembro de la familia de los Almirantes de Castilla, de gran devoción franciscana y había creado un importante señorío cerca de Va-lladolid32. Conocemos el nombre de dos religiosos pertenecientes a la familia de los Hurtado de Mendoza, que mantuvieron como sabemos fuertes lazos con el convento de San Francisco de Valladolid, donde se encontraban ente-rrados algunos de sus miembros. Uno de ellos era fray Íñigo de Mendoza, hijo de Diego Hurtado de Mendoza y de Juana de Cartagena, de origen con-verso, que alrededor del año 1500 fue morador del convento vallisoletano. En 1480 fue elegido vicario provincial de Santoyo otro miembro de esta fa-milia, fray Bernardino de Castro, quien según el P. Sobremonte era el guar-dián del cenobio vallisoletano en el año 147633. Miembro del antiguo linaje montañés de los Guevara era fray Antonio de Guevara, quien tomó el hábito y pasó sus primeros años como franciscano en Valladolid34.
Poco más podemos añadir acerca de los orígenes sociales de los frailes menores de Valladolid. A finales del siglo XV el P. Vascones señalaba que fray Pedro de Santoyo era hijo “de personas muy honradas y temientes a Dios” y que su cuñado y otros parientes cedieron los terrenos para edificar el oratorio reformado de Villasilos35. Dichos datos parecen indicar por tanto que el célebre reformador franciscano pudo pertenecer a una familia de pe-queños o medianos propietarios rurales.
2. Organización del convento La existencia en San Francisco de Valladolid se encontraba perfectamen-
te organizada. Por una parte, dicha comunidad formaba parte de una Orden
facultad de Valladolid (Vicente BELTRÁN DE HEREDIA, Bulario de la Universidad de Salaman-ca (1219-1549), 3 vols., Salamanca, 1966-1967, vol. 1, p. 241; vol. 3, pp. 415-416).
31 Tenemos constancia de que fray Juan desempeñó los cargos de provincial franciscano de Castilla, confesor del rey Enrique III y obispo de Lugo (Antonio DAZA, Vida de San Pedro Regalado, fol. 47v. Matías de SOBREMONTE, Noticias, fol. 60v).
32 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, p. 56. Sobre el franciscanismo de la familia Enrí-quez, v. Manuel de CASTRO, El Real Monasterio.
33 Julio RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, “Introducción”, a fray Íñigo de MENDOZA, Cancionero, Madrid, 1968, pp. IX-LXXIX. Matías de SOBREMONTE, Noticias, fol. 369v. Sobre la vincula-ción de la Casa de Castro a San Francisco de Valladolid, v. Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp. 458-462.
34 Félix HERRERO, La oratoria, pp. 570-572. 35 Epifanio de PÍNAGA, “Documentos”, p. 388.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 426
bien estructurada y de carácter internacional. Por otra, la organización interna del convento seguía los principios establecidos por la legislación franciscana, que contemplaba la presencia de ciertos oficios e instituciones que velaban por el buen funcionamiento de cada casa.
2.1. La organización de la Orden Franciscana y San Francisco de Va-
lladolid El convento de San Francisco de Valladolid no funcionaba como una en-
tidad aislada, sino como parte integrante de una institución más amplia, la Orden de Frailes Menores, que se distinguía por su carácter internacional, por su centralización y por contar con unos criterios de organización propios y en cierta medida originales36.
En un principio, los Frailes Menores no constituían más que una fraterni-dad itinerante, en la que no resultaba necesaria ninguna clase de organización ni jerarquía. Sin embargo, el rápido aumento del número de hermanos y su extensión por toda Europa obligaron a la creación de una estructura interna que, sin romper con su carácter unitario y centralizado, hiciera posible un mínimo de organización regional. De este modo, en el Capítulo de Asís de 1217 se acordó la división de la Orden Franciscana en once provincias, cada una de ellas bajo la dirección de un ministro provincial. Los provinciales eran directamente responsables ante el general de la Orden de sus respectivas jurisdicciones, dentro de las cuales tenían facultades para distribuir a los reli-giosos en las distintas casas, recibir novicios y visitar los conventos. El mi-nistro era también responsable de convocar cada tres años capítulos provin-ciales, en los que se designaban los guardianes de los distintos conventos, se decidía qué religiosos asistirían a las universidades y se trataban asuntos de interés común37.
Las necesidades administrativas y las circunstancias particulares de cada región condujeron progresivamente a la segmentación de cada provincia en unas entidades menores denominadas custodias, que agrupaban a un cierto número de conventos, por lo general los más próximos geográficamente en-tre sí, bajo la dirección de unos responsables o custodios, quienes dependían a su vez de la autoridad del provincial. Las custodias celebraban regularmen-te capítulos, en los que se trataban temas específicos de su área como la elec-ción de candidatos a los grados académicos o de representantes para los capí-tulos provinciales. En otros asuntos representaba a la custodia por lo general
36 Marta CUADRADO, “Arquitectura”, p. 22. 37 Lázaro IRIARTE, Historia, pp. 119, 129-130. Marta CUADRADO, “Arquitectura”, pp. 21-
22. Jill WEBSTER, Els Menorets, p. 190; “Els franciscans”, p. 135.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 427
el convento que la encabezaba, cuyo guardián solía desempeñar al mismo tiempo el cargo de custodio38. De este modo, los franciscanos consiguieron, en opinión de John Freed, que sus divisiones territoriales se ajustasen en gra-dos diversos a las entidades políticas y culturales básicas de la Europa del si-glo XIII, anticipándose incluso al posterior mapa de fronteras de los moder-nos estados europeos39.
2.1.1. Pertenencia a la custodia de Palencia de la provincia de Castilla (siglos XIII-XV)
Una de las provincias que se crearon en el capítulo de Asís de 1217 fue la de España. Resulta muy posible que en sus orígenes esta demarcación no hiciera referencia más que a una serie de pequeños grupos itinerantes de reli-giosos, que se instalaron provisionalmente en algunas poblaciones de la Pe-nínsula Ibérica bajo la supervisión de un ministro provincial. Hacia 1239 se reagrupó a los frailes hispanos, siguiendo unos criterios ya claramente terri-toriales, en tres provincias, Aragón, Santiago y Castilla, cuyos límites se co-rrespondían con los de las circunscripciones eclesiásticas tarraconense, tole-dana y compostelana40. Hasta mediados del siglo XV San Francisco de Va-lladolid formó parte de la provincia de Castilla, entidad que en el año 1282 englobaba a cuarenta y nueve conventos repartidos por los territorios de las actuales dos Castillas y Madrid, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Extremadura, Andalucía y Murcia41. Desde el año 1260 la provincia castella-na estaba a su vez dividida en ocho custodias, entre las que se encontraba la de Palencia, a la que estaba adscrito el cenobio de la villa del Esgueva42.
Algunos testimonios documentales muestran cómo se reflejaba esta es-tructura organizativa en la vida cotidiana de San Francisco de Valladolid. En primer lugar, tenemos noticia de la celebración en el cenobio vallisoletano de
38 José GARCÍA ORO, Francisco de Asís, pp. 369, 545. 39 Lázaro IRIARTE, Historia, p. 120. Marta CUADRADO, “Arquitectura”, p. 22. John B.
FREED, “The Friars and the Delineation of State Boundaries in the Thirteenth Century”, Order and Innovation in the Middle Ages: Essays in Honor of Joseph R. Strayer, Princeton (NJ), 1976, pp. 31-40.
40 José GARCÍA ORO, Francisco de Asís, pp. 53, 59-60. Atanasio LÓPEZ, La provincia, pp. 293-301. Jill WEBSTER, Els Menorets, p. 105.
41 Hyeronimus GOLUBOVICH, “Series Provinciarum Ordinis Fratrum Minorum: Saec. XIII et XIV”, AFH 1 (1908), pp. 1-22, pp. 18-19. Francisco CALDERÓN, Chronica, pp. 13-14.
42 Antolín ABAD PÉREZ, “Los ministros provinciales de Castilla”, AIA 49 (1989), pp. 327-386, p. 336. La custodia palentina estaba constituida por los conventos de Palencia, cabeza de dicha jurisdicción, Valladolid, Carrión de los Condes, Peñafiel, Sahagún, Nuestra Señora de Viarce de Corpus Christi y, posiblemente, el de San Francisco de Villalbín (Matías de SOBRE-
MONTE, Noticias, fol. 51v. Francisco CALDERÓN, Chronica, p. 14).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 428
un capítulo provincial en el año 1415, en el que se elegió provincial a fray Martín, religioso de dicho convento43.
Más abundantes resultan los testimonios que nos han llegado sobre la in-tervención del provincial franciscano de Castilla y del custodio de Palencia en asuntos relacionados con San Francisco de Valladolid. En otro capítulo ya mencionamos el importante papel que el custodio fray Fernando Aznárez desempeñó en la defensa de los intereses de los menores vallisoletanos en el pleito que mantuvieron a mediados de la década de 1260 con el cabildo de Santa María la Mayor. La reina Violante salió asimismo en defensa de los frailes tras haber sido informada del conflicto por el “Ministro de los Frailes Menores”, que había acudido ante ella para solicitar su protección44.
En 1296 otro custodio palentino, fray Martín Martínez, acompañaba a al-gunos religiosos de San Francisco de Valladolid a recibir la penitencia que el arzobispo de Toledo, don Gonzalo Gudiel, les había impuesto por no haber guardado un entredicho general ordenado por el abad de la villa. Los francis-canos, tras admitir su error, se sometieron a la corrección de don Gonzalo “con licençia et con mandado de FFrey FFerrant Perez, ministro de los FFrayres menores en la Prouinçia de Castiella”45.
La figura del custos palentino vuelve a aparecer en otro documento, fe-chado el 15 de agosto de 1338, en el que los menores vallisoletanos donaban una parte del patio de su convento al concejo de la villa para que construyera allí un salón para sus reuniones. Allí se estipulaba que las autoridades muni-cipales tenían que solicitar posteriormente al custodio de los frailes que con-firmase la donación46.
Finalmente, en el testamento de la infanta Leonor, firmado en 1412, se especifica que la comunidad de San Francisco de Valladolid podría, “con consejo e mandamiento del mynistro de la prouinçia de Castilla que fuere a la sazon e del custodio de la custodia de Palençia” retirar los bienes que la
43 Antolín ABAD, “Los ministros”, p. 343. 44 De todos modos, no queda aquí lo suficientemente claro si este “Ministro” se trata del
provincial de Castilla, o si dicho título estaría haciendo más bien mención al guardián del con-vento, algo muy frecuente en la documentación del siglo XIII (Atanasio LÓPEZ, La provincia, p. 301). Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (I)”, pp. 221-226.
45 Valladolid, 21 de diciembre de 1296 (Manuel MAÑUECO-José ZURITA, Documentos, t. III, nº 129, pp. 304-306).
46 "E que quando venga el custodio que gelo pidan por merced que lo otorgue, e lo haya por firme y le plega.” (Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Va-lladolid (II)”, p. 498).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 429
infanta dejaba a las monjas de Santa Clara de la villa del Esgueva si éstas no los atendían debidamente47.
A través de los testimonios que aporta la documentación podemos por tanto deducir que tanto el provincial de Castilla como el custodio palentino desempeñaban un importante papel en las relaciones que los frailes menores vallisoletanos mantenían con entidades y personas ajenas a su Orden, ac-tuando como representantes y defensores del convento. Más aún, estos do-cumentos parecen confirmar la opinión de José García Oro, para quien los ministros tenían la última palabra en todo lo referente a las relaciones de los religiosos de su jurisdicción con el exterior48. En otro orden de cosas, a través de estas fuentes podemos apreciar también la obediencia que los frailes me-nores debían a sus ministros, tal como establecía su Regla49. Las comunida-des franciscanas no actuaban por tanto como entidades autónomas e inde-pendientes entre sí, sino que en todas sus decisiones importantes necesitaban la autorización de la Orden en su conjunto, representada por los superiores de la custodia y de la provincia.
2.1.2. Cambios tras la incorporación a la regular observancia Las comunidades franciscanas que se reformaron desde finales del siglo
XIV fueron adquiriendo una identidad común y una conciencia propia, que culminó en su agrupación en vicarías y custodias reformadas, que compartían el mismo régimen de vida y similares privilegios y que gozaban de un cierto grado de autonomía con respecto a los superiores provinciales de la Orden. Una de esas congregaciones reunió en un principio a aquellas casas reforma-das por fray Pedro de Santoyo, y con el paso de los años a buena parte de los conventos observantes castellanos. Tras admitir su reforma, San Francisco de Valladolid dejó de depender de la custodia de Palencia y se incorporó a la
47 "Otrosy por quanto las duennas religiosas de Santa Clara de la dicha villa de Valladolid
por ser duennas ençerradas non pueden por sy proueer nin arrendar todas las dichas possisio-nes [que doña Leonor les había dejado en su testamento], mando que todas las cosas que ovie-ran a fazer que las fagan con consentimiento e consejo del guardian e de los dichos buenos omes discretos de la dicha ordem de Sant Françisco de Valladolid, e que les tomen cuenta dos o tres vegadas al anno o mas sy menester fuere. E mando mas que sy el abadesa e duennas del dicho monesterio de Santa Clara non segieren nin proueyeren las dichas posissiones segun que deuen, que el guardian e frayles del dicho conuento, con consejo e mandamiento del mynistro de la prouinçia de Castilla que fuere a la sazon e del custodio de la custodia de Palençia, que puedam tyrar todos los dichos bienes e posysyones a la dicha abadesa e duennas del dicho monesterio de Santa Clara e darlas e trespasarlas a otra persona o personas por que se cunpla mi entençion segun dicho es” (Sevilla, 1 de julio de 1412. AHN, Clero, leg. 7912, s.n., fols. 5v-6r).
48 José GARCÍA ORO, Francisco de Asís, p. 546. 49 Regla Bulada, 10, 3 (San Francisco de Asís, p. 115).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 430
congregación santoyana, que por aquellas fechas se constituyó en custodia de Santoyo o de Valladolid50.
En el año 1434 el papa Eugenio IV amplió la autonomía del convento va-llisoletano y de otras casas observantes del reino de Castilla, al concederles los mismos privilegios que los observantes franceses y permitirles agruparse bajo el gobierno de un vicario provincial, que debía ser elegido por los pro-pios religiosos reformados. En términos jurídicos, el vicario no era más que un representante o delegado de los ministros general y provincial de la Orden que estaba a cargo de los conventos reformados. Pero en la práctica el vicario era quien se encargaba de visitar y de controlar el régimen de vida de las ca-sas observantes que estaban a su cargo, dejando a los ministros provinciales y a los custodios fuera de la gestión directa de los asuntos cotidianos de los religiosos de la observancia51.
Una década más tarde Eugenio IV dio un impulso definitivo a la organi-zación de la familia de la regular observancia franciscana en toda la cristian-dad, al ordenar que todos los grupos de frailes menores reformados pasaran a depender de dos Vicarías Generales. El Ministro General de la Orden debía poner al frente de cada una de ellas a un Vicario General, que contaba con plenos poderes, similares a los de aquél, sobre los religiosos observantes a su cargo, con independencia casi total de los ministros provinciales. De esta manera, sin romper formalmente la unidad de los frailes menores, se conce-dió a los observantes un régimen de gobierno completo y paralelo al oficial de la Orden, que les permitió funcionar como una entidad prácticamente in-dependiente. Tras la nueva ordenación los observantes de los reinos hispáni-cos pasaron a depender de la jurisdicción del Vicario General ultramontano, fray Juan Maubert. En 1447 se fijó definitivamente la organización de la ob-servancia en los territorios de la Corona castellana, al establecerse una vica-ría provincial en la provincia de Castilla y otra en la de Santiago. Por aque-llas fechas se estableció también una vicaría provincial de Aragón52.
Tras todos estos cambios, el convento de San Francisco de Valladolid quedó como cabeza de la custodia de Santoyo o de Valladolid, que a su vez dependía del vicariato observante constituido en la provincia franciscana de
50 Ángel URIBE, La provincia, pp. 225-226. José GARCÍA ORO, “Conventualismo y obser-
vancia”, p. 255. 51 Florencia, 13 de septiembre de 1434 (BF ns, t. I, nº 126, pp. 65-66). Ángel URIBE, La
provincia, pp. 226-227. 52 Mario FOIS, “I Papi”, pp. 51-57. José GARCÍA ORO, “Conventualismo y Observancia”,
pp. 255-256.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 431
Castilla53. La custodia de Santoyo, a la que se fueron incorporando nuevos conventos reformados, experimentó un crecimiento espectacular: si en el año 1450 la integraban veintisiete casas54, dos décadas más tarde la custodia con-taba ya con más de sesenta conventos, la mayor parte de ellos ubicados en Castilla la Vieja, pero también en zonas tan distantes entre sí como el País Vasco, Cantabria, Castilla la Nueva o Murcia. El importante aumento del número de comunidades reformadas en Castilla hizo prácticamente imposible que su vicario provincial pudiera visitarlas personalmente durante el trienio que permanecía en dicho cargo. Por tal motivo el papa Sixto IV decidió en 1477 transformar la custodia de Santoyo en una vicaría provincial, que com-prendía veintinueve conventos dentro de la provincia franciscana de Castilla. El custodio de Santoyo pasó desde entonces a ser considerado vicario pro-vincial y su oficio debía ser confirmado por el ministro provincial de Casti-lla55.
Los frailes de San Francisco de Valladolid debieron de jugar un impor-tante papel en la vida de la custodia y posterior vicaría provincial de Santoyo, al ser su convento cabeza de la misma. Un ejemplo de ello lo encontramos en la elección del guardián vallisoletano fray Pedro Vela como custodio de San-toyo en 146056. En 1472 otro superior del convento de Valladolid, fray Gar-cía de Salazar, tomaba parte como definidor en el capítulo que la citada cus-todia celebró en Cuéllar57. El cargo de vicario provincial de Santoyo fue des-empeñado con frecuencia por frailes vinculados al convento vallisoletano, como fray Juan de Léniz, que estuvo al frente de la vicaría en cuatro ocasio-
53 Así aparece reflejado, por ejemplo, en Roma, 10 de julio de 1458 (BF ns, t. II, nº 477,
pp. 239-240). 54 En el capítulo custodial celebrado en Ayllón en 1450, aparecen como integrantes de la
custodia de Santoyo los conventos de Valladolid, Palencia, Segovia, Medina del Campo, Aré-valo, Olmedo, Cuéllar, Peñafiel, Santo Domingo de Silos (luego transferido a la custodia de Domus Dei), Palenzuela, Villasilos, Santa María de la Consolación (cerca de Ribas), Santa María de la Misericordia (junto a Paredes de Nava), la Esperanza de Valdescopezo, Nuestra Señora de la Hoz (cerca de Sepúlveda), Santa María de Izaro, junto a Bermeo, Santa María de Abando (junto a Bilbao), San Sebastián de Barrieta, San Sebastián de Ano (Santoña), Santa María de Hibernalo, San Andrés de Muga (Labastida), Murcia, Lorca, Orihuela, Belmonte y Santa María de Murcia (Antonio DAZA, Vida de San Pedro Regalado, fols. 82v-83r. Ángel URIBE, La provincia, pp. 227-228).
55 Roma, 19 de diciembre de 1477 (BF ns, t. III, nº 1208). Manuel RODRÍGUEZ PAZOS, “Los franciscanos”, pp. 98-99.
56 Matías de SOBREMONTE, Noticias, fols. 61r-v. AIA, Las reformas, pp. 445-446. 57 Juan MESEGUER FERNÁNDEZ, “El Capítulo Custodial de Cuéllar (1472) nombra un visi-
tador con facultades especiales para los Monasterios de Calabazanos y Segovia”, AIA 8 (1948), pp. 239-252, p. 247.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 432
nes (1486-1489, 1492-1495, 1498-1501, 1503-1504), fray Juan de Olmedo (1501-1503), fray Martín de Béjar (1508-1510, 1512-1514) y fray Francisco Tenorio (1510-1512)58.
San Francisco de Valladolid albergó además capítulos de la vicaría pro-vincial en 1480 y en 1500 y un capítulo intermedio en 1511. Especialmente importante debió ser el celebrado en el año 1500, que fue presidido por fray Oliverio Mallard, Vicario General de la familia observante ultramontana. En esta asamblea debió participar un elevado número de religiosos, hasta el pun-to de obligar a los frailes vallisoletanos a pedir ayuda económica al concejo de la villa y a la reina Isabel la Católica para su celebración59.
Por lo demás, hemos encontrado muy pocos testimonios relativos a la participación de los custodios o vicarios provinciales de Santoyo en asuntos específicos de la vida de San Francisco de Valladolid. En 1479 fray Diego de Monroy, “prouinçial del monesterio de Sennor Sant Françisco de la Custodia de Santoyo”, daba autorización al guardián vallisoletano, fray García de Sa-lazar, y a los frailes de su convento para negociar con Juan Sánchez de Men-chaca sobre ciertas obras que éste iba a realizar en unas casas que poseía jun-to a la huerta del cenobio60. En 1502 el arzobispo de Toledo encargó al vica-rio provincial de Santoyo, fray Juan de Olmedo, que realizase junto a fray Juan de Ampudia una pesquisa sobre el contenido de las predicaciones que fray Martín de Alva, guardián de San Francisco de Valladolid, había llevado a cabo en la iglesia mayor de esa misma villa, y que habían provocado una grave disputa con los dominicos. En la sentencia emitida para intentar poner fin a la disputa se pedía al vicario provincial que prohibiera a fray Martín de Alva predicar en Valladolid y su comarca, bajo pena de excomunión. Tam-bién se establecía que el guardián vallisoletano únicamente saliera de su con-
58 Francisco CALDERÓN, Chronica, pp. 84-87. 59 Matías de SOBREMONTE, Noticias, fols. 144r-145r, 370v. Valladolid, 20 de mayo de
1500 (AMVA, Libros de actas de sesiones de pleno. L 1, fol. 284r). El 26 de abril del mismo año la reina Isabel la Católica concedió a fray Íñigo de Mendoza 20.000 maravedís para la ce-lebración de dicho capítulo (Juan MESEGUER, “Franciscanismo”, p. 175).
60 “Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo, fray Diego de Monrroy, prounicial del monesterio de sennor Sant Françisco de la custodia de Santoyo, otorgo e conosco por esta carta que do e otorgo todo mi poder conplido [...] a uos fray Garçia de Salazar, guardian del monesterio de sennor Sant Françisco de la noble villa de Valladolid, para que por uos mismo e con los padres discretos e con los otros frayres e conuento del dicho monesterio e con el sindi-co procurador de la Yglesia Romana podades fazer e fagades qualquier contrabtaçion o nego-çiaçion o negoçiaçiones que sean nescessarias con Juan Sanches de Minchaca, escribano de la audiençia de nuestros sennores el rey e la reina sobre la casa e hedifiçios que el dicho Juan Sanches junto con la huerta del dicho monesterio e faze e ha de fazer” (Valladolid, 13 de ene-ro de 1479. ASFV, carp. 3, nº 13, fol. 2r).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 433
vento en compañía de un reducido número de religiosos, entre los que se en-contraba el vicario Juan de Olmedo61.
La división definitiva de la Orden Franciscana en 1517 trajo una serie de importantes cambios organizativos que nuevamente afectaron a San Francis-co de Valladolid. A partir del año 1518 dicho convento pasó a formar parte de la nueva provincia observante de la Concepción, que se formó tras la fu-sión de la vicaría provincial de Santoyo con la custodia villacreciana de Do-mus Dei de la Aguilera. La provincia de la Concepción estuvo formada en sus orígenes por 34 conventos de frailes, repartidos por las actuales provin-cias de Ávila, Burgos, Guadalajara, Palencia, Santander, Segovia, Soria y Valladolid62. El convento vallisoletano fue considerado la cabeza de esta provincia, y así permaneció hasta su desaparición en el siglo XIX.
2.1.3. Relaciones con otros conventos El sentimiento de pertenencia a una Orden por encima de la afiliación a
un convento específico queda también de manifiesto en los frecuentes con-tactos que los franciscanos de Valladolid mantenían con sus hermanos de hábito de otros lugares. A diferencia de los monjes, los miembros de las Ór-denes mendicantes no guardaban voto de estabilidad. Los frailes menores vi-sitaban a menudo otros conventos, ya fuese para alojarse allí en sus viajes, por motivos de estudio o por las propias exigencias del funcionamiento in-terno de la Orden63. A continuación presentaremos unos cuantos ejemplos que ilustran ese fenómeno.
Las fuentes conservadas ponen de manifiesto la frecuente presencia de franciscanos de otros conventos en San Francisco de Valladolid. Así, un do-cumento de 1502 mencionaba que en el cenobio franciscano se encontraban religiosos que “de presente moran” junto a otros que llegaban allí “como
61AHN, Universidades, libro 1196, fols. 1r-6v (v. infra, n. ) 62 José María IRAOLA, “La devoción a la Inmaculada en la provincia franciscana de la
Concepción”, AIA 18 (1958), pp. 5-91, pp. 5, 8. 63 José María MOLINER, Espiritualidad, p. 135. Mª del Mar GRAÑA, “Religiosos in via”,
p. 144. Testimonios contemporáneos de todo ello se pueden encontrar a lo largo de las páginas de la Crónica de Salimbene. El cronista describe, por ejemplo, cómo se tuvo que trasladar para realizar sus estudios a las casas de Fano y Parma, cómo los hermanos franceses se reunieron en Sens para celebrar capítulo provincial o cómo fray Juan de Parma, siendo lector en Nápo-les, se hospedó en la casa de Bolonia durante uno de sus viajes por aquella zona (SALIMBENE, The Chronicle, pp. 83, 212-215, 306). Conservamos algún testimonio de este tipo de contactos en casas cercanas a la de Valladolid, como la de Sahagún, adonde en 1260 acudieron para el acto de colocación de su primera piedra los guardianes de los conventos de Palencia, León y Carrión de los Condes (Augusto QUINTANA PRIETO, “San Francisco”, pp. 150-151).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 434
huespedes o en otra manera”64. En algunas de las listas de religiosos que fi-guran en los documentos aparecen, junto a los frailes vallisoletanos, otros adscritos a diferentes cenobios, en ocasiones de diversas provincias. Tal es el caso de fray Juan de la Mora, provincial de Santiago, que figura entre los franciscanos que representan al convento de la villa del Esgueva en un do-cumento de 1396. A un acto público celebrado en Valladolid en 1418 asistie-ron como testigos y representantes de su Orden, entre otros, fray Alfonso de Guadalajara, provincial franciscano de Castilla, y fray Pedro de Valladolid, guardián de Olmedo, que se presentaba a sí mismo como religioso del con-vento vallisoletano65.
Los desplazamientos de los frailes estaban a veces motivados por la ne-cesidad de asistir a los capítulos o a otras asambleas de su Orden. Sirvan co-mo ejemplo la presencia de representantes del convento vallisoletano en el capítulo provincial de Medina del Campo de 1427, el capítulo custodial de Santoyo celebrado en Cuéllar en 1472 o la reunión de representantes de la vicaría provincial santoyana y de la custodia de Domus Dei que tuvo lugar en 1502 en Madrid66. En otras ocasiones, fueron los religiosos de otros lugares quienes acudieron a Valladolid para participar en los capítulos provinciales que se celebraron en el convento de San Francisco. Sabemos que tal fue el caso del Vicario General de los observantes ultramontanos, fray Oliverio Mallard, que presidió la asamblea de la vicaría de Santoyo que tuvo lugar en la villa del Esgueva en el año 150067
Los estudios aparecen como otra de las razones que explican la movili-dad de los religiosos de San Francisco de Valladolid. Citaremos como ejem-plo el caso de fray Alfonso de Olmedo, quien tras tomar el hábito en el con-vento vallisoletano en la década de 1420 recorrió otras casas de la Orden pa-
64 “Ytem que los dichos venerables padres vicario provincial de San Francisco, prior de
San Pablo manden ansi a los religiosos que de presente moran en los dichos sus monesterios como a los que de nuevo vinieren como huespedes o en otra manera...” (Toledo, 24 de mayo de 1502 (AHN, Universidades, libro 1196, fols. 3r-v).
65 Valladolid, 2 de abril de 1396 (ASFV, carp. 15, nº 1, fol. 1r). José GARCÍA ORO, Fran-cisco de Asís, p. 294.
66 Entre los religiosos presentes en el capítulo de Medina del Campo de 1427 se encon-traban Fernando de San Martín, superior del convento vallisoletano años atrás y un “Alphon-sus Vallisoletanus”, que pensamos que se trata de fray Alfonso de Ribas o de Valladolid, guardián de San Francisco de Valladolid en 1426 (Roma, 28 de diciembre de 1427. BF, t. VII, nº 1802, p. 693). Al capítulo de Cuéllar de 1472 asistió, en calidad de definidor, el guardián de San Francisco de Valladolid fray García de Salazar (Juan MESEGUER, “El capítulo custodial de Cuéllar”, p. 247). En la concordia de Madrid de 1502 encontramos, entre otros asistentes, al guardián del convento vallisoletano (Madrid, 7 de octubre de 1502. ASFV, carp. 13, nº 1).
67 Matías de SOBREMONTE, Noticias, fol. 144v.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 435
ra estudiar teología68. En la villa del Esgueva se daba al mismo tiempo aco-gida a religiosos de otros lugares que llegaban para continuar con sus estu-dios. En 1425 fray Juan de Logroño recibió autorización para marchar, si así lo deseaba, al estudio de Valladolid para graduarse en teología69. La afluen-cia de estudiantes forasteros a San Francisco de Valladolid debió ser mucho mayor tras la apertura en dicho convento de un colegio en la década de 1530. El nuevo centro de estudios atrajo también a profesores de otras provincias, como fray Juan de Gaona, quien en 1537 acudió desde la provincia de Bur-gos para ejercer de lector de teología en el convento vallisoletano70.
En otros casos eran los frailes vallisoletanos quienes se desplazaban a otros lugares para ejercer el ministerio de la predicación o para actuar como confesores y directores de conciencias. Tal era el caso de fray Juan de Am-pudia y de otros religiosos que, en el último cuarto del siglo XV, acudían en ciertas fiestas del año hasta Valdescopezo y Medina de Rioseco a predicar y a ejercer de directores de conciencias de doña Teresa de Quiñones71.
También se alojaban en San Francisco frailes de otros cenobios que acu-dían a Valladolid a predicar. Así lo hizo fray Alonso de Espina, quien residió en dicho convento a mediados de la década de 1450, durante las temporadas que estuvo predicando en la villa del Esgueva. Motivos parecidos llevaron unos treinta años antes a hospedarse periódicamente en el cenobio vallisole-tano a dos frailes de El Abrojo, fray Pedro de Villacreces y su discípulo Lope de Salazar y Salinas, quienes sabemos que además compartían comidas y re-zos con su comunidad. Villacreces acudía asimismo a Valladolid movido por la necesidad de defender su modelo de reforma frente a los ataques de los frailes de la regular observancia, algo que también hizo su discípulo fray Lo-pe décadas más tarde, en el año 145972.
Las frecuentes disputas surgidas entre los franciscanos observantes y los villacrecianos de El Abrojo serían probablemente la causa de que estos últi-mos buscasen, con el paso del tiempo, acomodo fuera de los muros de San Francisco en sus frecuentes visitas a Valladolid. Alrededor del año 1500 los religiosos villacrecianos tenían por costumbre pernoctar en los monasterios de San Pablo, San Benito o Santa Clara, e incluso en viviendas particulares.
68 Roma, 3 de noviembre de 1457 (BF ns, t. II, nº 393, p. 200). 69 Isaac VÁZQUEZ, “Repertorio”, nº 311, p. 280. 70 Valladolid, 28 de marzo de 1538 (AMVA, Documentación especial, Caja 13, 43).
ASFV, Libro de Memorias, fol. 11r. 71 Isaac VÁZQUEZ JANEIRO, En busca de un nombre para el traductor del Carro de las
Donas de F. Eximénez, Madrid, 1981, pp. 17-20. 72 AIA, Las reformas, pp. 461, 879.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 436
Tal estado de cosas perduró hasta el año 1502, cuando se firmó un acuerdo entre los frailes de la vicaría provincial de Santoyo y los de la custodia villa-creciana de Domus Dei, por el que estos últimos aceptaron alojarse en lo su-cesivo en San Francisco, a no ser que el guardián del dicho convento les permitiera otra cosa. Los religiosos vallisoletanos se comprometieron a su vez a acoger “benigna y caritativamente” a sus hermanos de La Aguilera y El Abrojo. Los seguidores de la reforma de Villacreces deberían finalmente abandonar la casa que poseían hasta entonces en la villa del Esgueva73. El testimonio anterior nos lleva a la conclusión de que no todos los frailes me-nores que por algún motivo u otro se encontraban presentes en Valladolid tendrían que alojarse necesariamente en el convento franciscano de la villa. Otro ejemplo que parece confirmar esta hipótesis es el de fray Fernando Ja-quete, quien según José García Oro vivió sin duda fuera del convento fran-ciscano durante muchos años en la segunda mitad del siglo XV, acaso con familiares o amigos74.
Aparte de pasar temporadas fuera de su cenobio, debió ser bastante habi-tual entre los franciscanos la permanencia en diferentes conventos a lo largo de su vida. Así parecen indicarlo las escasas biografías que conocemos de religiosos que vivieron durante el período que abarca nuestro estudio. Tal fue
73 In Dei nomine, Amen. Sepan quantos este publico ynstrumento de sentençia vieren
como en el monesterio de Sant Francisco de Madrid [...] a siete dias del mes de otubre año del nascimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e dos años, [...] el reue-rendo padre fray Marçial de Boulier, vicario general de los frayres menores de obseruançia de la familia çismontana, de consentimiento de las prouinçias de Castilla e de Santoyo e por vir-tud de vn compromisso que anbas las dichas partes [...] ouieron fecho en la cibdat de Granada, por el qual ouieron dexado en manos del dicho padre reuerendo vicario general las diferençias que estauan entre las dichas prouinçias de Castilla e de Santoyo [...] dieron e pronunçiaron la sentençia del thenor siguiente: [...] Yten porque no quede materia alguna de escandalo entre las dichas prouinçias y frayres dellas mandaron y pronunçiaron que los frayres del conuento del Abrojo [...] y los otros frayres de las otras casas de la dicha custodia de Domus Dei y prouinçia de Castilla, como se acostumbra en la orden, no vayan a posar en los monesterios de Sant Pablo e Sant Benito e Santa Clara ni a otra casa particular ni parte alguna si alli ouieren de estar de noche e pernotar saluo que se vayan al dicho monesterio de Sant Françisco y sin liçençia del guardian del dicho conuento no fagan otra cosa. Y si el dicho guardian touiere al-guna sospecha de los frayres del Abrojo que les pueda dar vn conpañero al vno dellos con quien vaya a negoçiar las cosas que ouieren menester, y esto se entienda con que el guardian de Valladolid los trate a los frayres del Abrojo y de las otras casas de la dicha custodia y prouinçia benigna e caritatiuamente y no los impida salir fuera a la villa quando les fuera ne-çessario. Otrosi mandaron que la casa que los frayres del Abrojo y de Aguilera han tenido fas-ta aqui en la villa de Valladolid se dexe y non curen della ni vayan a posar en ella para siem-pre jamas.” (Madrid, 7 de octubre de 1502. ASFV, carp. 13, nº 1).
74 José GARCÍA ORO, Francisco de Asís, pp. 294-95.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 437
el caso de fray Pedro de Santoyo, quien tras su paso por diferentes comuni-dades terminó sus días en 1431 en San Francisco de Valladolid, convento en el que probablemente pasó algún tiempo tras tomar el hábito y profesar en Castrojeriz. Un siglo más tarde, fray Antonio de Guevara abandonó San Francisco de Valladolid tras ser ordenado sacerdote en 1514 para formar par-te, como súbdito o guardián, de los conventos de Segovia, Medina del Cam-po, Arévalo, Soria, Ávila, Paredes de Nava, San Vicente de la Barquera y Medina de Rioseco. Por esas mismas fechas fray Andrés de Olmos, tras to-mar el hábito franciscano en Valladolid en 1508, se trasladó al País Vasco con fray Juan de Zumárraga, con quien viajó hasta Nueva España en 152875. Con toda probabilidad estos ejemplos se multiplicarían si contáramos con mayor abundancia de datos biográficos o repertorios de religiosos. Así pare-cen indicarlo, a falta de otros datos, los apellidos de algunos de los frailes de San Francisco de Valladolid, que sugieren una procedencia de otros cenobios de la custodia de Palencia y de la provincia de Castilla76.
Tenemos por último constancia de que la comunidad de San Francisco de Valladolid mantuvo contactos con otros miembros de su Orden más allá de los Pirineos. Cuando los religiosos vallisoletanos tuvieron que acudir ante la Santa Sede buscaron allí el apoyo del procurador de los Frailes Menores en la Curia Romana, que representaba a los franciscanos en asuntos como los conflictos con el clero secular, los cambios de convento o la obtención de in-dulgencias y privilegios77. Como ya tuvimos ocasión de ver, es posible que en 1246 los frailes de la villa del Esgueva dispusieran de la ayuda de un pro-curador para conseguir documentos pontificios que les ayudasen a costear sus nuevas construcciones en Río de Olmos. No sabemos sin embargo con certeza si en este caso se trataría del representante general de la Orden o de un religioso enviado expresamente ante la corte pontificia para defender los intereses de los menores vallisoletanos78. Donde sí que aparece citada expre-
75 Las reformas, pp. 335-371. Félix HERRERO, La oratoria, pp. 574-575. “Olmos, Andrés
de”, en Quintín ALDEA VAQUERO - Tomás MARÍN MARÍN - José VIVES GATELL (dirs.), Diccio-nario de Historia Eclesiástica de España (=DHEE), Madrid, 1972-1987, vol. III, p. 1807.
76 Sobre los continuos cambios de residencia de los frailes menores v. Théophile DES-
BONNETS, De la intuición a la institución, p. 171. 77 Gratien de PARÍS, Historia, pp. 184-185. 78 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (I)”, p.
195. Peter Linehan nos describe cómo los religiosos españoles de otra orden mendicante, la de Predicadores, hicieron frecuente uso en la segunda mitad del siglo XIII de procuradores profe-sionales, que defendían los intereses de un convento o grupo de conventos ante la curia. Según Linehan, el uso de estos procuradores suponía grandes ventajas, como la de conseguir rápida-
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 438
samente la figura del procurador general ante la Curia es en el compromiso que se firmó en 1266 sobre el pleito que mantenían los frailes de nuestro convento con la colegiata de Santa María la Mayor. Según dicho documento, fue precisamente un tal fray Bernardo, que era quien desempeñaba entonces el citado cargo, la persona que trató de encontrar junto con el delegado del cabildo de Valladolid una solución negociada al conflicto79.
2.2. Organización interna del convento: oficios e instituciones Dentro de la estructura general de la Orden de Frailes Menores los cen-
tros de actividad más importantes eran los conventos, donde los religiosos residían y ejercían buena parte de sus actividades80. A su vez, las casas fran-ciscanas se organizaban por medio de ciertos oficios, instituciones y normas de funcionamiento comunes, cuya presencia resulta apreciable en la docu-mentación relativa a San Francisco de Valladolid.
2.2.1. El guardián El primero y principal de los oficios dentro de un convento era el de
guardián o superior de la casa. Las menciones a su figura son bastante fre-cuentes en los documentos. Resulta muy habitual en los mismos el uso de la fórmula “guardián y frailes de San Francisco de Valladolid”, con la que se suele hacer referencia al convento en su conjunto y que refleja de manera bastante clara la primacía desempeñada por el superior dentro de la comuni-dad local81. A la autoridad del guardián de Valladolid debían someterse no sólo los miembros de la comunidad de San Francisco, sino los religiosos que se encontraran de paso en el convento. Así, en una concordia firmada en 1502 se especificaba que los religiosos de la custodia villacreciana de Domus Dei que acudían a la villa del Esgueva no podían pasar la noche fuera del
mente copias de privilegios papales que afectaban a toda la Orden y que podían resultar de gran utilidad a la comunidad que representaban (Peter LINEHAN, “A Tale”, pp. 100-101).
79 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (I)”, p. 224.
80 Jill WEBSTER, Els Menorets, p. 191. 81 Valgan como ejemplos de ello los siguientes: "Dilectis filiis guardiano et fratribus Va-
llisoletanis Ordinis Fratrum Minorum Palentini diocesis, salutem et apostolicam benedictio-nem” (Viterbo, 12 de octubre de 1266. ASFV, carp. 2, nº 5). “Sepades que el guardian y el conventto de los frailes descalzos de San Franzisco de Valladolid me digeron...” (Valladolid, 29 de junio de 1313. Matías de SOBREMONTE, Noticias, fol. 43v). “Yo, fray Sancho de Loran-ca, guardian del monesterio de los frayres menores de Sant Françisco de Valladolid, e nos los otros frayres del conuento del dicho monesterio” (Valladolid, 20 de junio de 1391. ASFV, carp. 2, nº 15). O, tras el paso a la observancia, la referencia a los “venerables e debotos pa-dres, guardian e convento del monesterio de sennor Sant Françisco desta dicha villa” (Valla-dolid, 17 de agosto de 1498. Libro de Actas. Año 1498, nº 356, p. 139).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 439
convento franciscano sin permiso de su guardián, quien podía asignarles un compañero para salir a la calle si sospechaba de ellos82.
De acuerdo con la legislación de la Orden, las funciones principales del guardián eran las de velar por la disciplina regular del convento, controlar la administración del mismo y ocuparse de las relaciones con el exterior83. Las fuentes disponibles proporcionan ejemplos de todas ellas en el caso de Va-lladolid. En relación con la disciplina regular, podemos citar que en 1417 el guardián fray Alfonso de Valladolid se encargó de imponer en su comunidad un nuevo régimen de vida reformado, con autorización del papa Martín V84.
Con mucha mayor frecuencia nos muestra la documentación al guardián vallisoletano en sus funciones de control de la administración del convento y de responsable de las relaciones del mismo con el exterior. Suele presentarse como principal responsable del convento en ciertos actos de carácter público, como los de recepción de bienes en nombre de la comunidad. En otros do-cumentos lo encontramos representando a San Francisco de Valladolid en distintos pleitos en los que se vio implicado el convento, o tratando de solu-cionar problemas relativos a las propiedades de su comunidad85. También conservamos testimonios de la presencia de los superiores vallisoletanos en diferentes capítulos o asambleas de la Orden86.
Los superiores de San Francisco de Valladolid acudieron en ocasiones ante los monarcas en busca de auxilio para su comunidad. En 1263 el guar-dián vallisoletano denunciaba ante la reina Violante las molestias que los
82 Madrid, 7 de octubre de 1502 (ASFV, carp. 13, nº 1). V. supra, nota 73. 83 José GARCÍA ORO, “La documentación”, p. 10. 84Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (I)”, p.
195, pp. 273-276. 85 Así, en 1374 fray Juan de Palencia, superior de San Francisco de Valladolid, representó
a su convento en el pleito que éste mantuvo con la colegiata de Valladolid por la custodia de niños apaniaguados (Valladolid, 20 de octubre de 1374. ASFV, carp. 19, nº 7). Cinco años más tarde el guardián fray Toribio de Liébana mantenía un pleito con Mari Gonçales por la propiedad de una viña que había sido entregada al convento (Valladolid, 28 de julio de 1379. ASFV, carp. 2, nº 14). En 1409 otro guardián, fray Alfonso de Ribas, se reunía con los hijos de Inés Lasa, Alfonso y Pedro Niño, para tratar de poner fin al pleito surgido entre éstos y San Francisco de Valladolid por motivo de la propiedad unas casas (Valladolid, 26 y 27 de febrero de 1409. ASFV, carp. 6, nº 6, fols. 2v-3r). En 1509, el guardián de Valladolid, fray Juan de Arévalo, firmaba en nombre de su convento un acuerdo con el conde de Castro para trasladar el coro al fondo de la iglesia de San Francisco (Matías de SOBREMONTE, Noticias, fol. 198r).
86 Citaremos como ejemplos la presencia de guardianes vallisoletanos en el capítulo de la custodia de Santoyo celebrado en Cuéllar en 1472 y en la asamblea que celebraron los religio-sos de la custodia de Domus Dei con los de la vicaría provincial de Santoyo en Madrid en 1502 (Juan MESEGUER, “El Capítulo Custodial de Cuéllar”, p. 247. Madrid, 7 de octubre de 1502. ASFV, carp. 13, nº 1).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 440
hermanos estaban sufriendo por parte de los miembros de la colegiata. En 1538, se presentó ante Carlos I el guardián fray Francisco Calderón para re-clamar una cierta cantidad de pan en limosna que el concejo vallisoletano debía a los frailes de su convento87.
Como ocurrió en otras regiones, en Valladolid los guardianes del conven-to franciscano cumplieron además en ocasiones funciones puramente secula-res. En 1489 encontramos al superior de San Francisco de Valladolid, fray Juan de Lemos, solicitando ante la reina Isabel que autorizase la legitimación de la “casa y solar de Murguía” a favor de Juan de Murguía88. En alguna oca-sión se encomendó a los guardianes franciscanos el cumplimiento de misio-nes de índole política al servicio de los monarcas. Así, la Crónica de Fer-nando IV refiere cómo el superior de San Francisco de Valladolid fue envia-do en 1307 por la reina doña María de Molina ante su hermana doña Juana en calidad de emisario89. Los guardianes vallisoletanos eran también elegidos para ejercer el papel de testamentarios, cobrando en ocasiones importantes cantidades de dinero por sus servicios90.
La confianza de personajes tan importantes sugiere que quizás ya por es-ta época el cargo de guardián se encontraba en Valladolid revestido de un cierto reconocimiento y prestigio social. Según el P. Sobremonte, la guardia-nía de San Francisco de Valladolid había sido tenida desde siempre como un puesto de gran estima, que permitía el acceso a otros de mayor responsabili-dad dentro de la Orden Franciscana y de la Iglesia en general. Este mismo cronista y el P. Daza afirman además que ya a principios del siglo XV entre los guardianes de San Francisco de Valladolid figuraron religiosos como fray Juan Enríquez y fray Alonso de Argüello, promovidos con posterioridad al cargo de provincial franciscano de Castilla y finalmente a la dignidad epis-
87 “Agora ffizome entender el guardian que uos non plazie de morar ellos en aquel lo-
gar...” (Sevilla, 27 de abril de 1263. ASFV, carp. 2, nº 4). Valladolid, 13 de febrero de 1538 (v. infra, nota 171).
88 Manuel de CASTRO, “Confesores”, p. 117. 89 Crónica de Fernando IV, XV, Crónicas de los Reyes de Castilla, vol. I, pp. 150-151. 90 Así, en 1412 la infanta Leonor nombró su testamentario al guardián de los frailes me-
nores vallisoletanos, quien cobró por este servicio la cantidad de mil quinientos maravedís (Sevilla, 1 de julio de 1412. AHN, Clero, Valladolid, leg. 7912, s.n., fol. 5r). En 1437, otro guardián del convento aparece cumpliendo la misma función para doña Ginebra de Acuña, quien pidió recibir sepultura en San Francisco de Valladolid “donde mandare e quisiere el guardian del dicho monesterio”. En este caso, no se menciona el pago de una cantidad al reli-gioso por el cumplimiento de estos servicios, probablemente por su condición de observante. Sin embargo, sí que aparece una generosa contribución al convento franciscano y al de San Benito, cuyo prior había sido también designado testamentario (Calabazanos, 23 de noviembre de 1437. AHN, Clero, Valladolid, legajo 7704, s.n.).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 441
copal. Sin embargo, no está plenamente probado que estos dos ilustres fran-ciscanos perteneciesen al cenobio de la villa del Esgueva91. Un siglo más tar-de, diversos superiores del convento vallisoletano ocuparon con toda seguri-dad el cargo de vicario provincial de Santoyo. Tal fue el caso de fray Juan de Léniz, quien alternó durante varias décadas el cargo de guardián de Vallado-lid con el de vicario provincial santoyano. En 1510 fue nombrado vicario provincial fray Francisco Tenorio, antiguo superior del convento de la villa del Esgueva92. En tiempos del P. Sobremonte, la guardianía de San Francisco de Valladolid se consideraba el paso previo al cargo de ministro de la pro-vincia de la Concepción. De hecho, el primer religioso que desempeñó dicho cargo en 1518 fue precisamente un guardián vallisoletano, fray Martín de Bé-jar, que diez años más tarde alcanzó la dignidad de obispo de Darién en Tie-rra Firme, Nueva España93.
Finalmente, la documentación nos ha legado un hermoso testimonio acerca de las obligaciones que el guardián tenía con respecto a la comunidad que estaba a su cargo. En 1412, una de las cláusulas del testamento de la in-fanta Leonor ordenaba que el “guardian del dicho monesterio de Sant Fran-çisco [de Valladolid] que faga poner en la casa de la enfermeria çinco o seys camas de buena rropa para los frayles enfermos, que cure dellos commo ma-dre por fijos, dandoles todo lo que ovieren menester en sus enfermedades”94. En estas líneas se aprecian claramente dos aspectos característicos de la vida en las comunidades franciscanas: en primer lugar, el ambiente de amor fra-terno que se esperaba que debía reinar entre sus miembros y que aquí se re-fleja en la importancia que se le daba al cuidado de los hermanos enfermos,
91 Matías de SOBREMONTE, Noticias, fols. 60v, 63r, 88r-v. Antonio DAZA, Vida, fols. 47v-
48r. Los datos biográficos aportados sobre estos dos religiosos por historiadores actuales co-mo Manuel de CASTRO (El Real Monasterio, vol. I, p. 61) y José Manuel NIETO SORIA (Igle-sia, pp. 425, 433) no confirman la información aportada por Sobremonte y Daza.
92 V. infra, Apéndice, 2. En 1492, fray Juan de Léniz, guardián de San Francisco de Va-lladolid, fue elegido vicario provincial de Santoyo. Tras volver a desempeñar este mismo ofi-cio de 1498 a 1501, el P. Léniz volvió a ocupar la guardianía vallisoletana hasta 1503-1504, cuando volvió a ser nombrado nuevamente vicario provincial.
93 Matías de SOBREMONTE, Noticias, fols. 40v, 63r. AHPV, Protocolos, 2295, fols. 500-518. Fidel de LEJARZA, OFM, “Notas para la historia misionera de la Provincia de la Concep-ción”, AIA 8 (1948), pp. 9-103, pp. 31-33.
94 Sevilla, 1 de julio de 1412 (AHN, Clero, Valladolid, leg. 7912, s.n.), fol. 5v. El tenor de esta cláusula nos lleva a pensar que en la redacción de este documento pudieron intervenir de forma directa el guardián de Valladolid, fray Juan de Ferrera y fray Martín, los tres testa-mentarios franciscanos nombrados por doña Leonor.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 442
un tema en el que había insistido a menudo la legislación de la Orden95. En segundo lugar, esta cláusula testamentaria muestra el modelo materno-filial que San Francisco propuso para las relaciones entre los hermanos menores, y en especial entre los superiores y sus subordinados. El Poverello había insis-tido en que la autoridad entre sus hermanos debía realizarse sin poder y con ternura, como la de una madre sobre sus hijos, siguiendo el modelo de com-portamiento de Jesús de Nazaret96. Esta forma de pensar permanecería dos siglos después, a pesar de todos los cambios introducidos con el paso del tiempo en la forma de vida de los frailes menores.
2.2.2. Los discretos En ciertos asuntos, el guardián contaba con el asesoramiento de un grupo
de religiosos, que componían el consejo de discretos del convento. El testa-mento de la infanta Leonor nos confirma que en el año 1412 existían discre-tos en San Francisco de Valladolid97. Su presencia en el convento podría re-montarse sin embargo a finales del siglo XIII. Así parece indicarlo la men-ción en los documentos de un grupo de religiosos que en ocasiones figuran junto al superior de la casa en ciertos actos públicos y parecen representar a la comunidad en su conjunto98.
Los discretos del convento figuran con mayor frecuencia en la documen-tación desde el último tercio del siglo XV. Se trata de entre cuatro y seis reli-
95 Lázaro IRIARTE, Historia, pp. 142-143. La propia Regla franciscana insiste en este as-
pecto, al establecer que “si alguno de los hermanos cae enfermo, los otros hermanos le deben servir como quisieran ellos ser servidos” Regla bulada 6, 9 (San Francisco de Asís, p. 113).
96 Kajetan ESSER, La Orden, pp. 335-343. Julio MICÓ, Vivir el Evangelio: la espirituali-dad de Francisco de Asís, Valencia, 1998, p. 155.
97 “E mando que [...] las duennas de Santa Clara de Valladolid [...] non puedan vender to-do nin parte dello nin enagenar nin trocar, sy non por mejoria judgada e esaminada por el guardian de Sant Françisco de la dicha villa de Valladolid e de los omes buenos discretos del dicho conuento.” “Mando que todas las cosas que ovieran a fazer que las fagan con consenti-miento e consejo del guardian e de los dichos buenos omes discretos de la dicha ordem de Sant Françisco de Valladolid” (Sevilla, 1 de julio de 1412. AHN, Clero, Valladolid, leg. 7912, s.n. fols. 5v, 6r).
98 En la carta de donación de parte del solar de San Francisco al concejo de la villa, fe-chada en 1338, aparecen representando al convento franciscano junto a su guardián, fray Gon-zalo, fray Rodrigo, doctor, el sacristán fray García y fray Juan García, que ratificaron la cesión de dichos terrenos “por si e por nombre de el conzexo de el dicho monasterio” (Matías de SO-
BREMONTE, Noticias, fols. 25r-27r). En el acta de la penitencia impuesta en Valladolid el 21 de diciembre de 1296 se habla de la presencia de “FFray Johan Ximenez, guardiano de los FFrai-res Descalços de Valladolit, et FFrey FFelipe, Doctor, et FFrey Garcia de Palencia, et FFrey Pascual de Mansiella et FFrey Aparicio por sí et por los otros FFrayres menores del Conuento de Valladolid” (Manuel MAÑUECO-José ZURITA, Documentos, t. III, nº 129, pp. 304-306). So-bre el consejo de discretos de los conventos franciscanos v. Lázaro IRIARTE, Historia, p. 131.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 443
giosos que, por lo general, aparecen junto al guardián en la firma de diversos contratos99. En 1518, Andrés de Rivera encomendó en su testamento la dis-tribución de ciertas cantidades de dinero al superior y a los discretos valliso-letanos100.
2.2.3. Vicario del convento Aparte del guardián y los discretos, la documentación medieval relativa a
San Francisco de Valladolid presenta algunos otros oficios conventuales. En-tre ellos aparece el de vicario del convento, término con el que según Adeline Rucquoi se designaba a los superiores de las casas observantes, para distin-guirlos de los “guardianes” que se encontraban al frente de comunidades no reformadas. Por tal motivo, la citada autora señala que la aparición de un “vicario” de San Francisco de Valladolid en un documento fechado en 1433 constituye una prueba más del paso de dicho cenobio a la observancia101.
En nuestra opinión, el vicario que aparece en el citado documento de 1433 no se trataba del superior de San Francisco de Valladolid tras su refor-ma. Prueba de ello la encontramos, en primer lugar, en un testamento fecha-do cuatro años más tarde, donde se sigue utilizando el término “guardián” para designar al superior de dicho convento102. En realidad, los vicarios sólo
99 “... nos fray Garçia de Salazar, guardian del dicho monasterio, e yo fray Martin de
Nauarrete e yo fray Pedro de Palaçios e yo fray Juan de Padilla e yo el bachiller fray Ferrnan-do de Najara, discretos del dicho monasterio” (Valladolid, 22 de junio de 1473, ASFV, carp. 3, nº 5). “... nos fray Garçia de Salazar, guardian del monesterio [...], e yo fray Pedro de Pala-çios e yo fray Juan de Hempudia e yo fray Alfonso de Tordesyllas e yo fray Antonio de Terra-dillos e yo fray Alfonso de Ribas e yo fray Françisco de Bouadilla por nos e como padres dis-cretos del dicho conuento...” (13 de enero de 1479. ASFV, carp. 3, nº. 13). “... nos fray Fran-çisco Tenorio, guardian del monesterio [...] e fray Iohan de Enpudia e fray Pedro de Çaballos e el vicario fray Iohan de Miranda e fray Belasco de Quintana, discretos del dicho monesterio e conbento” (15 de junio de 1504. ASFV carp. 6, nº 25).
100 “E mando que se gaste y distribuya en casar donzellas pobres [...] y en socorrer a per-sonas neçesitadas [...] e la otra terçia parte [...] se gaste en obras y reparos de la casa y mones-terio de San Françisco de Valladolid e [...] se conpre renta para la yglesia de San Saluador de [...] Valladolid [...]. Y mando que lo agan el guardian y discretos que a la saçon fueren del di-cho monasterio de San Françisco de Valladolid” Valladolid, 7 de abril de 1518 (AHPV, Proto-colos, 2295, fol. 509r).
101 En agosto de 1433 fray Rodrigo de Nájera, “vicario” de San Francisco de Valladolid, se presentó en la audiencia de dicha villa para solicitar, en nombre de su convento, la copia de unos contratos firmados unos años antes (Valladolid, 27 de agosto de 1433. ASFV, carp. 6, nº 6, fols.1r, 3v-4v). Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, p. 305.
102 “Fago mis testamentarios e mansessores e executores a mi hermano don Enrrique sen-nor de Villalua e al prior e al guardian de los dichos monesterios Sant Benito e San Françisco de la dicha Valladolid” (Calabazanos, 23 de noviembre de 1437.AHN, Clero, Valladolid, lega-jo 7704 s.n.).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 444
podían encontrarse al frente de lo que la legislación de la Orden denominaba “lugares no conventuales”, es decir, de aquellas comunidades que contaban con menos de doce o trece religiosos103. Es cierto que a lo largo del siglo XV ciertas casas observantes estuvieron gobernadas por vicarios, pero no por su carácter de reformadas, sino por tratarse de oratorios. De hecho, cuando uno de estos oratorios reformados se erigía en convento formal, el término guar-dián sustituía de manera inmediata al de vicario para designar a su supe-rior104.
El oficio de vicario aparece además en San Francisco de Valladolid años antes del paso del convento a la observancia. En 1428, entre los frailes pre-sentes en la firma de un contrato se encontraba, junto al guardián de la co-munidad, “frey Alfonso de Vico, vicario”. Décadas después de la reforma definitiva de la casa vuelve a figurar en otro contrato, de nuevo junto al guardián, un religioso que ejercía al mismo tiempo los oficios de vicario y discreto del convento105. Los documentos anteriores indican por tanto cómo en el cenobio vallisoletano existieron vicarios antes y después de su reforma. También parecen demostrar que el vicario no era el superior de la casa, pues en ambos testimonios aparecen acompañando al guardián, que era quien realmente ejercía dicha función.
¿Qué papel desempeñaba entonces el vicario de San Francisco de Valla-dolid? Como indica Jill Webster, la función primordial del vicario era la de sustituir en el gobierno de la comunidad local a su guardián cuando éste se encontraba fuera del convento. Las Constituciones Generales Franciscanas de 1354 señalaban que los vicarios de los conventos debían ser personas dis-cretas y de confianza, elegidas por sus guardianes cuando éstos se ausentasen
103 Durante los siglos XIII y XIV, las Constituciones de la Orden establecían como luga-
res conventuales aquéllos donde habitaban trece o más hermanos (Constituciones OM Farine-rianas, IX, 15. Michael BIHL, “Statuta... Farineriana”, p. 204). Los Estatutos de los observan-tes de Barcelona de 1451 señalaban que los “conventos”, es decir, las comunidades fundadas con autoridad apostólica y que contasen con un mínimo de doce religiosos, debían estar regi-dos por un guardián. Las comunidades que no cumplieran esas condiciones estarían goberna-das por un vicario (Estatutos de Barcelona de 1451, VII, 8. Michael BIHL, “Statuta ... Barcino-nae”, p. 147).
104 Como ejemplo de lo anterior puede servir el caso de La Rábida. Allí se fundó un ere-mitorio para religiosos reformados entre los años 1403 y 1412, bajo el gobierno de un vicario. A partir de 1434 el antiguo eremitorio se transformó en un convento formal y su vicario pasó a ser denominado guardián según era costumbre en la Orden (AIA, Las reformas, pp. 134-135, p. 143).
105 Valladolid, 13 de agosto de 1428 (ASFV, carp. 2, nº 23). Valladolid, 15 de junio de 1504 (ASFV, carp. 6, nº 25. V. supra, nota 100).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 445
de la casa. Para evitar peligros, esa elección debía ser realizada con suma precaución y con el consejo del ministro provincial o del custodio106.
Esas funciones establecidas por la legislación se aprecian claramente, en el caso que nos ocupa, en un documento fechado en 1551, en el que el conde de Castro solicitó la ratificación de una escritura al vicario del cenobio valli-soletano, al encontrarse éste al frente del mismo por ausencia de su guar-dián107. Volviendo al ejemplo de 1433, podemos por tanto concluir que en aquella ocasión el vicario no estaría actuando como el superior del convento, sino en calidad de sustituto del guardián. La presencia cada vez más frecuen-te de vicarios en San Francisco de Valladolid pudo ser además síntoma de que los guardianes de la casa cada vez se encontraban con mayor frecuencia fuera de la villa, quizás porque estaban pasando a desempeñar un papel más importante en la vida de la Orden y por ese aumento de su prestigio social que comentábamos unas páginas más atrás.
2.2.4. Lector En los conventos franciscanos, el lector era el religioso dedicado a ense-
ñar teología al resto de los miembros de la comunidad108. En el caso de Va-lladolid, la primera mención clara que hemos encontrado sobre la presencia de un lector data del año 1396, en el que este cargo estaba representado por el doctor fray Alfonso de Águila109. Sin embargo, es posible que existiesen personas desempeñando este oficio en Valladolid desde una fecha mucho más temprana. En un documento de 1296 se menciona a un tal “FFrey Feli-pe, Doctor de Valladolit”, que bien podría tratarse del primer lector conocido del convento si aceptamos la opinión de Atanasio López, para quien el título de “doctor” que acompaña a los nombres de los frailes menores en los docu-
106 Jill WEBSTER, Els Menorets, pp. 190-191. Constituciones OM Farinerianas, IX, 27
(Michael BIHL, “Statuta... Farineriana”, p. 206). 107 Valladolid, 11 de septiembre de 1564 (Matías de SOBREMONTE, Noticias, fol. 211v).
Más ejemplos de ese papel de sustitutos desempeñado por los vicarios los encontramos en otros conventos, como el de Sahagún. En 1413 Benedicto XIII encomendaba a Pedro de Villa-creces la reforma de dicha comunidad, que contaba con quince religiosos, por lo que estaba gobernada por un guardián. El pontífice autorizaba al guardián, y su ausencia al vicario del convento, a recibir a nuevos candidatos a la Orden (AIA, Las reformas, p. 156).
108 John MOORMAN, A History, p. 366. En opinión de Isaac Vázquez, la categoría de lec-tor constituía, más que un oficio, un título académico creado por los mendicantes. Dicho gra-do se concedía a los frailes que cursaban sus estudios en algún centro importante de su Orden, sin seguir los cursos universitarios (Isaac VÁZQUEZ JANEIRO, “Los estudios franciscanos me-dievales en España”, en Espiritualidad y franciscanismo, pp. 43-64, pp. 49-50).
109 En un documento de 1396 aparecen entre la lista de testigos "Fray Alfonso de Aguila, letor de Valladolid” y “Fray Pedro de Valladolid mayor, letor”, aunque en este último caso no especifica de qué convento (Valladolid, 2 de abril de 1396. ASFV, Carp. 15, nº 1, fols. 1r-2v).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 446
mentos del siglo XIII solía equivaler al de “lector”110. Lo mismo puede indi-carse para el “frai Rodrigo, Dotor de el dicho combento”, que aparece como testigo en un documento fechado en 1338111.
El oficio de lector se mantuvo tras el paso del convento a la observancia. Así lo demuestran casos como el de fray Juan de Gaona, quien fue lector de teología en San Francisco de Valladolid de 1537 a 1538112.
2.2.5. Procurador En la anterior entrega de este estudio describíamos cómo San Francisco
de Valladolid contó desde el siglo XIII con un procurador que se ocupaba de los asuntos económicos del convento. Este oficio, desempeñado en un prin-cipio por seglares, pasó, desde mediados del siglo XIV a ser ocupado por un religioso de la comunidad113. Los procuradores se ocupaban además de re-presentar a su convento en todos aquellos pleitos en los que se viera implica-do, y en las firmas de acuerdos de cualquier tipo que afectaran a los frailes de San Francisco114.
Tras la reforma del convento, la gestión de los asuntos económicos y ju-rídicos de los frailes vallisoletanos volvió a pasar a manos de un síndico apostólico seglar, que desempeñaba tal función en nombre de la Santa Sede. Sin embargo, en 1481-1482 aparecía junto a dicho síndico un fraile de la comunidad, fray Antonio de Terradillos, actuando como “procurador del monesterio e frayles e conuento de Sant Françisco ... de Valladolid” en la firma de unos contratos sobre las condiciones de edificación de unas casas próximas al convento. Para intervenir en dichas negociaciones, fray Antonio disponía del poder y autorización del vicario provincial de Santoyo y del
110 Valladolid, 21 de diciembre de 1296 (Manuel MAÑUECO-José ZURITA, Documentos, t.
III, nº 129, p. 305). Atanasio LÓPEZ FERNÁNDEZ, “Los estudios durante los siglos XIII y XIV entre los franciscanos de España”, El Eco Franciscano 38 (1921), pp. 238-239, 333-335, 428-430, 453-456, p. 334.
111 Valladolid, 15 de agosto de 1338 (Matías de SOBREMONTE, Noticias, fols. 25r-27r). 112 “En el año de mil y quinientos y treynta y siete vino fray Juan de Gaona de la prouin-
çia de Burgos ha leer theologia a este conuento. Y en el siguiente año de 38 le mandaron pasar a la Nueba España” (ASFV, Libro de Memorias, fol. 11r).
113 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp. 575-578. Jill WEBSTER, “Els franciscans”, p. 129.
114 Así, en 1355 encontramos a fray Álvaro, procurador de San Francisco de Valladolid, entre los testigos de un acuerdo que pone fin a un pleito que había entablado su comunidad religiosa (Valladolid, 11 de agosto de 1355. ASFV, carp. 2, nº 12). Treinta años más tarde, otro fraile menor de Valladolid, fray Alfonso, actuaba como procurador de su convento en un pleito entablado con la colegiata de la villa por la participación de los frailes en los entierros (Burgos, 16 de agosto de 1385. ASFV, carp. 17, nº 2, fols. 3v-4r).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 447
guardián vallisoletano115. Podemos por tanto pensar que, tras el paso de su convento a la observancia, algunos frailes vallisoletanos pudieron desempe-ñar en ocasiones puntuales las funciones de procurador, siempre con el per-miso de sus superiores y trabajando en colaboración con el síndico apostólico del convento.
2.2.6. Sacristán Finalmente, hemos encontrado referencias al oficio de sacristán en tres
documentos, fechados entre 1338 y 1428116. Pensamos que las funciones de esta persona no diferían mucho de las que se enumeran en un escrito del siglo XV para los sacristanes de los conventos reformados por fray Pedro de Vi-llacreces: “guardar los tiempos en tañer a las horas, abrir e cerrar, alimpiar e guardar, regir e ordenar la iglesia, e coro, e altares, e ordenar los ornamentos en las solemnidades e tiempos debidos117.” Se trataba por tanto de oficiales
115 “En Valladolid [...] en presençia de [...] fray Antonio de Terradillos, procurador del-
monesterio e frayles e conuento de Sant Françisco desta noble villa de Valladolid e Pedro de Arryola, procurador syndico de la Iglesia Romana de la vna parte, e Juan Sanches de Mincha-ca [...] de la otra. E luego los susodichos fray Antonio de Terradillos e Pedro de Arryola e Io-han Sanches de Minchaca [...] son conuenidos e ygualados que el dicho Iohan Sanches faga e hedefyque en las [...] casas [que tenía junto al convento] tanto en alto e no mas quanto le seña-lan fray Antonio de Terradillos e Pedro de Arryola, sindico del papa e procurador del dicho conuento. [...] E que el dicho Juan Sanches ponga quinze marcos de plata en mano del dicho fray Antonio para que sy algo excediere e saliere [...] fueren otorgado que al dicho Iohan San-ches [...] el los aya perdido e los de en lymosna para caliçes para el dicho monesterio. [...] To-do ha de ser fecho a vista e consentimiento de fray Antonio de Terradillos e segund e por la via e forma que el lo quisyere fazer e ordenar, e fecha e acabada la dicha obra a vista e conten-tamiento del dicho fray Antonio que el dicho fray Antonio de e tome e restituya los dichos quinze marcos de plata al dicho Iohan Sanches de Minchaca. [...] E porque esto sea fyrme e non venga en dubda el dicho syndico e fray Antonio de la vna parte e Juan Sanches de Min-chaca de la otra otorgaron dos contratos en vn tenor tal vno como otro para cada vna de las dichas partes” (Valladolid, 28 de diciembre de 1481. ASFV, carp. 3, nº 13, fols. 4v-5v).
“En [...] Valladolid [...] estando en el monesterio de sennor San Françisco [...] parecio presente fray Antonio de Terradillos, frayre del dicho monesterio procurador que es del dicho conuento e monesterio e con poder e autoridad que tenia del padre vicario prouinçial fray Ber-nardino e asimesmo del padre guardian fray Françisco Sarmiento...” (Valladolid, 15 de junio de 1482. ASFV, carp. 3, nº 13, fol. 7r).
116 La mención más antigua habla de un “fray Garcia Sacristan de el [convento]” en un documento fechado en Valladolid el 15 de agosto de 1338. En este documento aparece men-cionado (Matías de SOBREMONTE, Noticias, fols. 25r-27r). “Frey Alfon, sacristan” aparece ci-tado en otro documento fechado en Valladolid el 7 de mayo de 1376 (ASFV, Carp. 2, nº 10). En 1428, una lista de frailes del convento vallisoletano incluye a fray Pedro de Tudela, sacris-tán (Valladolid, 13 de agosto de 1428. ASFV, carp. 2, nº 23).
117 Memoriale Religionis, capítulo V (AIA, Las reformas, p. 695).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 448
responsables de cuidar de todos los elementos necesarios para el buen fun-cionamiento de la actividad litúrgica dentro del convento.
2.2.7. El capítulo conventual Un elemento esencial para el funcionamiento interno de las casas francis-
canas era la celebración de capítulos conventuales. Estas asambleas, en las que tomaban parte todos los religiosos mayores de veinte años, se llevaban a cabo de forma regular en las comunidades de los frailes menores para discu-tir las cuestiones de interés común, dirigir los asuntos del convento, escuchar los informes de los oficiales y las quejas contra los superiores y elegir los re-presentantes para el capítulo provincial. Cuando se tenía que tomar una deci-sión importante, se convocaba una reunión extraordinaria118.
Estos encuentros fraternos tenían lugar sin duda desde época muy tem-prana en San Francisco de Valladolid, aunque los testimonios más antiguos que hemos encontrado sobre los mismos datan del siglo XIV. En el año 1338 el convento disponía ya de una sala capitular119, pero tenemos que esperar hasta 1376 para encontrar en los documentos la primera mención clara sobre la celebración de estas asambleas120. Los capítulos conventuales de los que tenemos constancia en Valladolid trataban sobre todo asuntos de carácter económico, algo que han observado diversos autores para otras casas francis-canas121. Sin embargo, las fuentes procedentes del convento vallisoletano in-dican que en los capítulos se discutía cualquier cuestión que resultase de inte-rés para toda la comunidad. La documentación también señala que estas reu-niones tenían lugar en un recinto específico para las mismas, la sala capitular, y que se convocaban a toque de campana122.
118 Jill WEBSTER, Els Menorets, p. 196. Lázaro IRIARTE, Historia, p. 132. Gabriel Le Bras,
La Iglesia medieval, p. 480. 119 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, p.
483. 120 “Nos el conuento de los freyres del dicho monesterio de Valladolid, con leçençia e con
consentimiento e con otorgamiento del dicho frey Iohan Gonçales guardian, nos todos los so-bredichos estando ayuntados en nuestro cabilldo a canpana tanida, segund que lo auemos de vsa e de costunbre de nos ayuntar nos los sobredichos guardian e conuento” (Valladolid, 7 de mayo de 1376. ASFV, carp. 2, nº 10).
121 Jill WEBSTER, “Els franciscans”, p. 135. 122 “Los frayres menores del Sant Françisco de Valladolid [...] estamos ayuntados en la
casa de nuestro cabildo a canpana tannida segund que lo auemos de vso e de costunbre de nos ayuntar a librar algunas cosas que es pro comunal del dicho monesterio” (Valladolid, 20 de junio de 1391. ASFV, carp. 2, nº 15). La misma fórmula se puede encontrar en otros docu-mentos, fechados en Valladolid, el 29 de enero de 1393 y el 2 de abril de 1396 (ASFV, carp 2, nº 16, carp. 15, nº 1, fol. 1r.).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 449
3. Las actividades de los frailes Hasta nosotros han llegado algunas noticias que permiten al menos
aproximarnos a las actividades cotidianas y otros aspectos de la vida de los religiosos de San Francisco de Valladolid. Al análisis de dicha información, por lo general escasa y fragmentaria, vamos a dedicar las siguientes páginas.
Las fuentes permiten apreciar cómo en Valladolid los franciscanos se de-dicaban principalmente a las actividades que se esperaba que debían cumplir los frailes menores, que eran las de ayudar al clero parroquial en los ámbitos del apostolado, la celebración de sacramentos y el cuidado y dirección espiri-tual de los fieles, la asistencia a los pobres y enfermos y la educación. Los religiosos vallisoletanos dedicaban asimismo, al igual que el resto de los miembros de su Orden, buena parte de su tiempo a las distintas actividades de la vida comunitaria y al rezo del Oficio Divino. No debemos tampoco ol-vidar que otra de las tareas más importantes de los frailes era la de asegurarse el sustento de la comunidad y, por último, que algunos de ellos estaban tam-bién dedicados a tareas de índole secular123.
3.1. El trabajo pastoral y la cura de almas Los frailes vallisoletanos siguieron, para empezar, las mismas tendencias
que el resto de los miembros de su Orden, que por todas partes se dedicaban principalmente al apostolado y a la cura de almas. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que estos conceptos no se entendían de igual manera en la Edad Media que en nuestros días. Lo que hoy conocemos bajo los términos de “apostolado” o de “ministerio pastoral” se reducía entonces a la administra-ción de los sacramentos y a la predicación de la Palabra de Dios, mientras que el concepto de cura animarum se entendía más bien como la asistencia espiritual a los fieles desde una iglesia, sobre todo parroquial, y el culto que en ella se ejercía. De este modo resulta fácil de comprender por qué la activi-dad apostólica de los franciscanos en el período de nuestro estudio se reducía principalmente a la práctica de la predicación, a la administración del sacra-mento de la confesión y a la celebración de la misa diaria124.
3.1.1. La predicación Los franciscanos se caracterizaron desde siempre por su labor predicado-
ra, que en un principio practicaban todos los miembros de la Orden y que con el paso del tiempo se fue restringiendo a aquellos religiosos que habían estu-diado teología y que habían superado un examen previo. A medida que fue
123 John MOORMAN, A History, p. 363. Jill WEBSTER, Els Menorets, p. 192. 124 Kajetan ESSER, “Ministerio pastoral”, pp. 190-192. Julio MICÓ, Vivir el Evangelio, pp.
341-342.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 450
avanzando el siglo XIII, la predicación de los frailes menores solía tener lu-gar todos los domingos y fiestas de guardar en sus iglesias conventuales, di-señadas especialmente para acomodar a grandes audiencias y para facilitar la tarea del predicador. Con el paso de los años los franciscanos empezaron a descuidar o casi a abandonar su labor predicadora, hasta que la actividad de personajes como San Bernardino de Siena provocó que la práctica de la ora-toria sagrada resurgiera con fuerza en el siglo XV entre los franciscanos ob-servantes, quienes volvieron a asumir la predicación como uno de los valores fundamentales de la vocación franciscana. Por lo demás, sabemos muy poco acerca de los predicadores y sus sermones, cuya temática giraba principal-mente en torno a la necesidad de conversión de los fieles, y que animaba a buena parte de los mismos a confesar sus pecados a los religiosos125.
En el caso de Valladolid, carecemos de testimonios que nos permitan co-nocer cómo los frailes menores llevaron a cabo estas tareas durante los siglos XIII y XIV. La práctica de la predicación y la administración del sacramento de la confesión se vieron posiblemente facilitadas por el privilegio que en 1285 el rey Sancho IV concedió a los franciscanos de la provincia de Casti-lla, en el que se les garantizaba el derecho a ejercer dichas actividades con plena libertad por todo el reino126. Por lo demás, sólo podemos intuir la im-portancia que se daría a la predicación a través de las características de la iglesia de San Francisco, que reunía unas condiciones idóneas para la mis-ma127.
A principios del siglo XV comienzan a aparecer testimonios de actividad predicadora asumida por los frailes de San Francisco de Valladolid. Pensa-mos que no se trata de un fenómeno casual, ya que desde finales de la centu-ria anterior la práctica del sermón reaparece con fuerza por toda Europa en general y en la villa del Esgueva en particular. Este resurgir de la predicación se debió en buena medida a la acción de los religiosos reformados, y en es-pecial a los franciscanos de la regular observancia, que dieron una importan-cia especial a la labor pastoral y predicadora de los frailes.
125 Kajetan ESSER, “Ministerio pastoral”, p. 191. Julio MICÓ, Vivir el Evangelio, pp. 342-
343. Gratien de PARÍS, Historia, pp. 138-139. Daniel R. LESNICK, Preaching, p. 134. John MOORMAN, A History, p. 363. José María MOLINER, Espiritualidad, p. 394.
126 “...e mandamos firmemente, que les sean guardados [a los frailes menores] en nuestro señorio las libertades, e los priuilegios de las libertades que ha de la Yglesia de Roma, a que puedan predicar, e confessar, e soterrar...” (Ávila, 14 de mayo de 1285. Manuel RODRÍGUEZ
PAZOS, “Privilegios”, p. 546). 127 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, p.
445.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 451
Según Adeline Rucquoi, los predicadores franciscanos gozaron al parecer de un favor sin igual en Valladolid durante el siglo XV, y su influencia debió ser predominante. Los frailes menores eran los clérigos a quienes se encargó un mayor número de sermones, seguidos a cierta distancia incluso por los dominicos de San Pablo, cuya razón de ser era precisamente la predicación.
Conocemos el nombre de algunos frailes de San Francisco famosos por su labor predicadora en la villa del Esgueva por aquellos años. El primero de ellos fue fray Pedro de Villacreces, quien desde el eremitorio reformado de El Abrojo acudió a Valladolid a predicar con relativa frecuencia entre los años 1418 y 1422. Hacia 1450 serían célebres los sermones pronunciados en la villa del Esgueva por fray Alonso de Espina. La figura más representativa de la predicación franciscana vallisoletana durante el último tercio del siglo XV y las primeras décadas de la centuria siguiente sería fray Juan de Ampu-dia, quien ejerció dicho ministerio en la villa del Esgueva durante más de cuarenta años. Por esas mismas fechas residió también en el convento valli-soletano el célebre poeta fray Íñigo de Mendoza, calificado además por un contemporáneo suyo como “moi alto predicador”. Desconocemos por último si fray Manuel de Valladolid, religioso de la provincia franciscana de Castilla que fue célebre por su labor predicadora por todo el reino durante la década de 1430, estuvo vinculado al convento o la ciudad objeto de nuestro estu-dio128.
En cuanto a los momentos elegidos para la predicación, Adeline Rucquoi señala que a lo largo del siglo XV los curas de las iglesias parroquiales se encargaban principalmente de las homilías dominicales, mientras que los sermones de los frailes tendrían lugar sobre todo con ocasión de fiestas y ce-remonias. Sabemos, por ejemplo, que entre 1438 y 1462 la cofradía de Todos los Santos contrataba a predicadores franciscanos para ejercer su ministerio en las fiestas de San Llorente, San Antón, San Felipe y Santiago y Todos los Santos. En 1501 el guardián de San Francisco, fray Martín de Alva, predicó en Santa María la Mayor en la festividad de la Inmaculada Concepción. Cin-co años más tarde, con ocasión de los festejos organizados para celebrar la concordia firmada entre Fernando el Católico y los reyes doña Juana y don Felipe, el concejo contrató como predicador a fray Juan de Ampudia. Los sermones de los franciscanos debían ser especialmente apreciados en las ce-
128 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, pp. 372-375. M0 del Mar GRAÑA, “Religiosos in
via”, p. 140. AIA, Las reformas, p. 232. Juan MESEGUER, “Juan de Ampudia”, p. 166. Alfonso VÁZQUEZ DE TOLEDO, Crónica, pp. 113-114. Julio RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, “Introducción”, pp. IX, XIV, XVII. Atanasio LÓPEZ FERNÁNDEZ, “El franciscanismo”, AIA 35 (1932), pp. 206-207.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 452
remonias de carácter funerario. Así, el P. Ampudia predicó en 1490 en las exequias de doña Teresa de Quiñones, viuda del almirante don Fadrique En-ríquez. También lo hizo en 1504 en Santa María la Mayor, durante los fune-rales que se organizaron en Valladolid con motivo de la muerte de Isabel la Católica. Los testimonios disponibles parecen asimismo sugerir que, al igual que ocurría por todas partes, la llegada del Adviento y sobre todo de la Cua-resma marcaban el comienzo de campañas especiales de predicación. Un ejemplo de ello lo encontramos en los sermones que fray Alonso de Espina dijo en la villa del Esgueva en la Cuaresma de 1454129.
Como lugares para la práctica de la predicación, en el siglo XV los fran-ciscanos utilizarían en primer lugar la iglesia de su convento, donde sabemos que lo hicieron en ocasiones fray Pedro de Villacreces y fray Juan de Ampu-dia. Pero los frailes menores también acudían a decir sermones allá donde se les invitaba. De este modo encontramos predicadores de San Francisco en otros monasterios de la villa, como el de San Benito, en la Iglesia Mayor y en parroquias como la de San Nicolás, o en iglesias de cofradías, como la de Todos los Santos. También los encontramos ejerciendo este ministerio por los pueblos del contorno de Valladolid. Así, en 1502 don Juan de Medina, obispo de Cartagena, prohibía temporalmente al franciscano fray Martín de Alva predicar no sólo en la villa del Esgueva, sino también en su comarca. Finalmente, sabemos que en el último tercio del siglo XV algunos frailes menores vallisoletanos acudieron a predicar a Valdescopezo, cuando se en-contraba allí doña Teresa de Quiñones130.
Lo anterior nos lleva a pensar que, tras su paso a la observancia, la predi-cación apostólica e itinerante pudo constituir una de las actividades caracte-rísticas de los religiosos de San Francisco de Valladolid. En efecto, los frai-les observantes fueron conscientes de que la razón de ser de su familia reli-giosa era la cristianización de la masa ciudadana, y que la predicación era un medio privilegiado para conseguir dicho objetivo. Los franciscanos reforma-
129 AMVA, Hospital de Esgueva, C-287, leg. 18, n1 16, fol. 12r. Adeline RUCQUOI,
Valladolid, t. II, pp. 373-374. AHN, Universidades, libro 1196, fol. 1r. Valladolid, 28 de di-ciembre de 1506 (AMV, Libros de Actas, n1 2, fol. 202r). Juan MESEGUER FERNÁNDEZ, “Juan de Ampudia”, p. 169. Isaac VÁZQUEZ, En busca, p. 16. Ángel de la PLAZA BORES, “Exequias por Isabel la Católica y proclamación de Juana la Loca en Valladolid, noviembre de 1504”, AIA 30 (1970), pp. 371-377, pp. 375-376. Félix HERRERO SALGADO, La oratoria sagrada en los siglos XVI y XVII, t. II: Predicadores dominicos y franciscanos, Madrid, 1998, p. 49. Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Judíos españoles en la Edad Media, Madrid, 1988 (2ª), p. 249.
130 Lope de SALAZAR , 1Satisfacciones, art. II (AIA, Las reformas, p. 784). Juan ANTOLÍ-
NEZ, Historia, p. 296. AHN, Universidades, libro 1196. Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, pp. 374-376. Juan MESEGUER FERNÁNDEZ, “Juan de Ampudia”, pp. 168-169.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 453
dos abandonaron la sedentarización que había caracterizado a los predicado-res de su Orden en el siglo XIV y se hicieron itinerantes, buscando por todas partes a fieles de todas las capas sociales131. Testimonios de lo anterior en-contramos en casos como el de fray Alonso de Espina, quien no sólo predicó en la villa del Esgueva, sino que desarrolló su ministerio a mediados del si-glo XV por las principales poblaciones de Castilla. En cuanto al público que escuchaba sus sermones, el mismo fray Alonso explicaba que a sus predica-ciones en 1454 en la parroquia de San Nicolás de Valladolid acudió “tota vi-lla” e incluso “multi Judei”132. Los sermones de fray Martín de Alva en la co-legiata o de fray Juan de Ampudia con ocasión de los funerales de Isabel la Católica o de otros acontecimientos públicos serían seguidos por amplios au-ditorios, perteneciente a todos los estratos de la sociedad. Sabemos incluso que entre quienes escuchaban la predicación del P. Ampudia en los actos re-ligiosos que se celebraron en Valladolid para conmemorar la victoria de los españoles en Pavía se encontraba el emperador Carlos V133.
En ocasiones, la predicación de los frailes menores se dirigía a grupos más reducidos y específicos. En primer lugar, a otros miembros del clero. Así, por ejemplo, cuando escribe sobre los sermones de Pedro de Villacreces en San Francisco de Valladolid, Lope de Salazar da a entender que su públi-co lo constituían religiosos de su misma Orden, congregados en el citado convento. Como ya hemos comentado más arriba, los franciscanos también predicaron a los monjes de San Benito en los primeros años de existencia de este monasterio134. Otras veces, los predicadores de San Francisco se dirigie-ron a grupos reducidos de seglares, cultos y que aspiraban a vivir su fe por encima de la norma ordinaria de cualquier fiel cristiano, en ciertos casos en-cuadrados dentro de la Orden Tercera Franciscana. Tal parece ser el público que escuchaba los sermones que fray Juan de Ampudia y otros frailes meno-res pronunciaban ante doña Teresa de Quiñones en su retiro de Valdescope-zo. Finalmente debemos señalar que alguno de los religiosos de San Francis-co de Valladolid desempeñó el cargo de predicador real. Ése fue el caso de fray Íñigo de Mendoza, quien tras desempeñar dicho cargo en la corte de Isa-bel la Católica en la década de 1490 se retiró al convento vallisoletano135.
131 Duncan NIMMO , Reform, pp. 578-579. Mario SENSI, Dal movimento, pp. 109-113. 132 “Espina, Alonso de”, DHEE, vol. 1, p. 861. Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, p. 376. 133 Isaac VÁZQUEZ JANEIRO, En busca, p. 17. 134 “E a ellos mismos [los franciscanos de la regular observancia, Villacreces] respondía e
declaraba, poniéndoles muchos ejemplos e probándogelo en los sermones en San Francisco de Valladolid” (Lope de SALAZAR , 1Satisfacciones, art. II. AIA, Las reformas, p. 784).
135 Isaac VÁZQUEZ JANEIRO, En busca, pp. 18, 29, 40. Juan MESEGUER FERNÁNDEZ, “Memorial múltiple”, p. 485. Julio RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, “Introducción”, p. XIV.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 454
Dado que su mensaje estaba dirigido a todos los fieles, la temática de la predicación de los religiosos de San Francisco de Valladolid sería tan univer-sal como su público. Se centraría principalmente en la necesidad de conver-sión de los fieles y la invitación a la penitencia. Tal parece ser el contenido de algunos de los sermones de fray Pedro de Villacreces, que tuvieron como efecto en muchos de sus oyentes el deseo de confesar sus pecados136. Por otra parte, entre los frailes menores que predicaron en Valladolid se aprecian in-fluencias de la doctrina de San Bernardino de Siena, que influyó poderosa-mente en los predicadores franciscanos observantes de Castilla desde media-dos del siglo XV. En la villa del Esgueva en 1454 fray Alonso de Espina tra-tó en una serie de sermones sobre una de las devociones popularizadas por San Bernardino, como era la del nombre de Jesús. Puede asimismo vislum-brarse cierta influencia del santo de Siena en la temática de la predicación de fray Martín de Alva sobre la Inmaculada en 1501. El influjo bernardiniano resulta apreciable no sólo en esos sermones de contenido teológico y dogmá-tico, sino en otros de carácter más social, que trataban de acercarse a los pro-blemas concretos del pueblo. Como ya tendremos ocasión de explicar en el próximo capítulo, las acusaciones vertidas contra los judíos en la predicación de fray Alonso de Espina probablemente estuvieron inspiradas, al menos en determinados aspectos, en las teorías socioeconómicas recogidas en algunos tratados de San Bernardino, que pretendían dar respuesta a algunas de las cuestiones que más preocupaban a las gentes de la época, y en especial a las capas populares de la sociedad. Décadas más tarde, el P. Ampudia recogía sin duda el clamor popular cuando criticó duramente desde el púlpito la nu-merosa presencia de flamencos que formaban el séquito del rey Carlos V en su primer viaje a España. Lo anterior pone de manifiesto ese contacto vivo con el pueblo tan característica de los oradores mendicantes en general y de los franciscanos en particular, fruto de la práctica de la predicación apostóli-ca e itinerante137.
Acabamos de apreciar cómo en ocasiones los sermones de los frailes me-nores en Valladolid versaron sobre temas de índole política. A través de un testimonio contemporáneo, sabemos que con motivo de las honras fúnebres
136 Duncan NIMMO , Reform, p. 578. AIA, Las reformas, p. 333. 137 Isaac VÁZQUEZ JANEIRO, “San Bernardino de Sena y España. Notas para una historia
de la predicación popular en la Castilla del siglo XV”, Antonianum 55 (1980), pp. 695-729, en especial pp. 717-729. AHN, Universidades, libro 1196, fols. 6r-v. Alfonso POMPEI, “Mariolo-gía”, en José Antonio MERINO - Francisco MARTÍNEZ FRESNEDA (coords.), Manual de Teolo-gía franciscana, Madrid, 2003, pp. 251-322, p. 313. Isaac VÁZQUEZ, En busca, pp. 16-17. Fé-lix HERRERO SALGADO, La oratoria sagrada, p. 59. Julio MICÓ, Vivir el Evangelio, p. 341.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 455
de Isabel la Católica en 1504 fray Juan de Ampudia predicó “muy altamente ansy del tiempo pasado como de lo presente e de lo porvenyr diziendo en to-do ello, aplicándolo todo a las obras y vyda de la gloriosa rreyna de España.” Al año siguiente, el concejo de la villa encargó al mismo religioso que predi-case a los vallisoletanos “porque todos den gracias a Dios por la paz e bien e sosiego de sus altezas e destos reinos”. Observamos de esta manera cómo, al igual que en otros muchos lugares, también en Valladolid se aprecia un cierto intervencionismo de las autoridades, y en especial de las municipales, sobre la predicación mendicante. El concejo buscaría en cierta medida canalizar dicha actividad mediante la elección de los predicadores y de los temas, utili-zando la oratoria sagrada como un instrumento más para mantener y acrecen-tar el control político sobre la población de la villa y de su alfoz138.
Muy poco podemos decir respecto al estilo de la predicación franciscana en Valladolid, pues apenas conservamos testimonios detallados sobre el con-tenido de sus sermones. Juan Meseguer Fernández afirma que la Exposición sobre el Pater noster escrita por fray Juan de Ampudia constituye sin duda una muestra de cómo sería su predicación. Su estilo es de conversación fami-liar y muy repetitivo, reflejando una mayor preocupación por la solidez doc-trinal y la claridad de la exposición que por la belleza literaria. José María Moliner califica asimismo el género oratorio de fray Alonso de Espina como “serio, devoto y eficaz”. El cronista Gonzalo Chacón refiere que el habla de dicho religioso era en ocasiones “a manera de arenga, segúnd que por çierto el religioso lo sabía bien fazer, ca era grand predicador”. Estos ejemplos sir-ven para ilustrar cómo en Valladolid se aprecian también los rasgos estilísti-cos propios de la predicación franciscana: los oradores sagrados intentarían acomodar sus sermones a las circunstancias y necesidades de sus audiencias, pero mostrando siempre interés por exponer de forma muy clara las verdades de la fe y las pautas de comportamiento, utilizando un lenguaje coloquial, claro y accesible, con el fin de llegar a la totalidad de los fieles139.
3.1.2. La confesión y la dirección de conciencias Desde fecha muy temprana los franciscanos fueron especializándose en
la administración del sacramento de la Penitencia. Ello sería una consecuen-cia de su actividad predicadora, centrada como ya sabemos en la llamada a la
138 Ángel de la PLAZA BORES, “Exequias”, p. 376. Valladolid, 28 de diciembre de 1505
(AMVA, Libros de actas de sesiones de pleno. L 2, fol. 202r). María del Mar GRAÑA, “Frailes, predicación y caminos”, pp. 300-301.
139 Juan MESEGUER FERNÁNDEZ, “Juan de Ampudia”, p. 172. José María MOLINER, “Espi-ritualidad”, p. 402. Marta CUADRADO, “Arquitectura”, p. 44. Félix HERRERO SALGADO, La oratoria sagrada, p. 522. Gonzalo CHACÓN, Crónica de don Álvaro de Luna, p. 429.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 456
conversión y que animaba a buena parte de quienes los escuchaban a confe-sar sus pecados a los religiosos. Los frailes desplegaron el ministerio de la confesión con gran celo. En muchos lugares alcanzaron una gran popularidad como confesores y mucha gente tomó como costumbre el recibir el sacra-mento de la Penitencia en las iglesias conventuales140.
Apenas disponemos de noticias sobre la práctica de la confesión en San Francisco de Valladolid. Nada sabemos de la actividad de los frailes valliso-letanos como confesores con anterioridad al siglo XV. Sin embargo a princi-pios de dicha centuria ciertos religiosos relacionados con este convento ocu-paron el cargo de confesor real, lo que parece indicar que los frailes menores vallisoletanos ya gozaban por aquellas fechas de gran estima en este cam-po141.
Según refieren los PP. Lejarza y Uribe, hacia el año 1420 las predicacio-nes de fray Pedro de Villacreces en el convento de San Francisco tuvieron tal acogida entre los fieles que muchos confesores no eran capaces de adminis-trar el sacramento de la Penitencia a cuantos lo pedían142. A través de esta noticia podemos por tanto apreciar cómo también en Valladolid el ministerio de la confesión se encontraría íntimamente vinculado a la actividad predica-dora de los religiosos.
A mediados del siglo XV muchos vallisoletanos debían acudir a confe-sarse con los frailes menores. A ello pudo contribuir que el convento de San Francisco recibiera de la Santa Sede la facultad para absolver pecados reser-vados. Se trata de una gracia que probablemente se le concedió tras su paso a la observancia, y que compartieron en la villa únicamente con los monjes “prietos” de San Benito hasta el año 1464, cuando también la consiguieron los dominicos de San Pablo tras abrazar la reforma143.
El éxito de los frailes como confesores trajo como consecuencia que un número cada vez mayor de fieles abandonasen la práctica del sacramento de la penitencia en sus respectivas parroquias. Así lo denunciaba en 1458 Alon-so de Béjar desde el púlpito de la iglesia de Santiago, instando a los fieles a confesarse con su propio párroco o a pedirle permiso para hacerlo con los re-
140 Julio MICÓ, Vivir el Evangelio, pp. 342-343. Gratien de PARÍS, Historia, pp. 138-139. 141 José Manuel NIETO SORIA, Iglesia, pp. 143-144. 142 AIA, Las reformas, p. 333. 143 Roma, 26 de enero de 1464 (Vicente BELTRÁN DE HEREDIA, Bulario de la Universidad
de Salamanca, t. 3, n1 1507, pp. 427-429). En dicho documento se señala que, desde que el convento de San Pablo de Valladolid había sido reducido a la observancia, “multae sunt per-sonae quae eisdem fratribus cupiunt confiteri”. Por ello los dominicos solicitaban la misma merced de la que ya disfrutaban “fratres minores et monachi sancti Benedicti reformati de dic-to loco Vallisoleti”.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 457
ligiosos. Los mendicantes denunciaron al P. Béjar ante su obispo, quien le obligó a retractarse en público de sus acusaciones144.
Los frailes menores vallisoletanos debieron gozar por tanto de un gran prestigio como confesores a lo largo del siglo XV. Sus servicios eran incluso reclamados por gentes que no vivían en la villa, como doña Teresa de Qui-ñones, a quien oía en confesión el guardián del convento vallisoletano, fray Alonso de Santiago. Doña Teresa recibía también a menudo las visitas de fray Juan de Ampudia y de otros frailes de San Francisco de Valladolid, con quienes según un autor contemporáneo “platicaua ... cosas de su conciencia y de la oración y contemplación.” El P. Ampudia escribió para esta piadosa se-ñora “vn tratado, que sacó de sant Bonauentura y de otros deuotos doctores, cómo auía de contemplar cada día de la semana.” Estos religiosos estarían actuando por tanto como directores espirituales de doña Teresa. Los mendi-cantes popularizaron la dirección de conciencias, acercando esta práctica a los seglares, que de esta forma pasaron a recibir una catequesis particular, íntima y adaptada a sus circunstancias personales145.
También durante el siglo XV algunos franciscanos vinculados de una manera u otra al convento de Valladolid llegaron a ejercer el cargo de confe-sor real. Se trata de fray Alonso de Espina, quien desempeñaba dicho oficio en 1461; fray Diego de Monroy, a quien Antonio Daza incluye entre los hijos de San Francisco de Valladolid; y fray Juan de Léniz, guardián del convento vallisoletano y vicario provincial de Santoyo, quien fue confesor de una de las hijas de los Reyes Católicos, Catalina de Aragón146.
Para finalizar este apartado, el P. Sobremonte refiere que “por tiempo inmemorial” los frailes de San Francisco se ocupaban de confesar y de ayu-dar a morir a los ajusticiados en Valladolid. Un ejemplo bien documentado de esta práctica lo encontramos en la ejecución del Condestable don Álvaro de Luna, que tuvo lugar en el año 1453. Diversos cronistas contemporáneos
144 Matías de SOBREMONTE, Noticias, fols. 129v-130r. 145 Juan MESEGUER, “Juan de Ampudia”, p. 169. José María MOLINER, Espiritualidad, p.
407. 146 DHEE, vol. 1, p. 861. Matías de SOBREMONTE, Noticias, fols. 88v-89r. Manuel de
CASTRO, “Confesores franciscanos en la Corte de los Reyes Católicos”, AIA 34 (1974), pp. 55-125, pp. 116-119. Lucas Wadding afirma que fray Alfonso de Aguilar, fraile de San Francisco de Valladolid en 1418, había desempeñado con anterioridad el cargo de confesor de Enrique III. José Manuel Nieto Soria opina que esta noticia puede haber sido fruto de una confusión con fray Alfonso de Alcocer, religioso que ocupó con toda seguridad el cargo de confesor real junto con fray Juan Enríquez, quien según algunos cronistas había sido guardián del convento vallisoletano (Isaac VÁZQUEZ, “Repertorio”, n1 2, p. 238. José Manuel NIETO SORIA, “Fran-ciscanos y franciscanismo”, p. 119. Manuel de CASTRO, El Real Monasterio, pp. 52-53).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 458
refieren cómo fray Alonso de Espina estuvo acompañando a don Álvaro en sus últimos momentos. Según el cronista Gonzalo Chacón, al franciscano se le encargó que marchase con otro religioso hasta Portillo al encuentro de don Álvaro para comunicarle su sentencia de muerte. Los frailes acompañaron al condenado en su viaje hacia Valladolid, donde iba a ser ejecutado. Según Alonso de Palencia, el P. Espina trató de animar al Condestable por el cami-no con “palabras consoladoras, excitándole a la verdadera fortaleza”, y luego le escuchó en confesión. Una vez llegados a la villa, fray Alfonso y su com-pañero pasaron la noche junto al reo, quien nuevamente confesó sus pecados e hizo testamento. Al día siguiente, tras oír misa don Álvaro fue acompañado por los franciscanos hasta el cadalso147.
3.1.3. La celebración de la Eucaristía Junto con la predicación y la escucha de confesiones, durante la Edad
Media la actividad apostólica de los frailes se completaba con la celebración de la misa diaria. Hasta nosotros han llegado algunos testimonios de la cele-bración pública de la Eucaristía en la iglesia de San Francisco de Valladolid. Una vez trasladados a la Plaza del Mercado, los menores abrieron en cuanto les fue posible las puertas de su iglesia al público que quisiera asistir a las misas conventuales, lo que fue causa de conflictos con los clérigos de la co-legiata. La información conservada sobre esta disputa con el cabildo también nos da a conocer que ya por la década de 1260 en la iglesia de San Francisco se celebraba más de una Eucaristía diaria148. En alguna ocasión la misa ma-yor del convento vallisoletano contó con la asistencia de los personajes más ilustres del reino. Así ocurrió el día que se dio lectura pública a una bula, fe-chada en junio de 1314, que levantaba el entredicho que había caído sobre el rey Alfonso XI y sus tutores149.
147 Gonzalo CHACÓN, Crónica de don Álvaro de Luna, pp. 428-431. Alonso de PALENCIA,
Crónica de Enrique IV, vol. 1, Madrid, 1973, pp. 48-49. 148 Así se explica que, en 1266, la Santa Sede amenazara a los franciscanos y al cabildo
de Valladolid con prohibirles celebrar en sus iglesias más de una misa rezada cada día si no aceptaban el compromiso que se estaba tratando de negociar entre ambas partes, (Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (I)”, pp. 222-224).
149 Las personas presentes a la lectura de dicha bula fueron don Gutierre, arzobispo de Toledo; don Gonzalo, obispo de Burgos; don Pedro, obispo de Salamanca; el infante don Pe-dro, tutor del rey; don Fernán Ruiz de Saldaña; don Rodrigo Álvarez de Asturias; Fernán Ruiz, prior del hospital de San Juan en Castilla; don García de Villamayor; don Pedro de Cas-tro; don Diego Ramírez; Ruy Pérez de Sotomayor; García Suárez; Juan González de Estrada; Ruy Pérez de Atienza; Gonzalo García (hijo de Garci Martínez de Gallegos de Sevilla); Diego González de Osorno; Fernán Alonso (hijo de Alonso Fernández de Torquemada); Gonzalo Ruiz, alcalde de Toledo; Juan Sánchez de Velasco; Pedro López de Toledo, alcalde del rey “y
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 459
Los frailes de San Francisco no sólo celebraban la Eucaristía dentro de su iglesia. Según una tradición que recoge el P. Sobremonte, la puerta del con-vento que iba a dar a la Plaza Mayor se reformó a mediados del siglo XV porque en los días de la feria, incluso en los festivos, mucha gente se queda-ba sin oír misa por tener que atender a sus puestos y negocios. Por tal razón el arzobispo de Toledo levantó como ya sabemos una capilla en dicha porta-da, en la que se instalaron dos altares desde donde se celebraba la Eucaristía durante los días que duraba la feria, desde el amanecer hasta el mediodía150. Es posible que esta actuación del arzobispo toledano no tuviera, sin embargo, una motivación de índole tan espiritual, ya que al mismo tiempo mandó construir sobre la citada capilla una armería para Valladolid151.
Finalmente, contamos con algunos testimonios del siglo XV que descri-ben cómo los franciscanos de Valladolid celebraban en ocasiones la Eucaris-tía cuando se encontraban fuera de su convento. Así, el cronista Gonzalo Chacón refiere cómo al amanecer del día de su ejecución, don Álvaro de Lu-na oyó misa en la casa de Alonso de Stúñiga. Parece más que probable que el celebrante fuese fray Alonso de Espina o el otro franciscano que habían pa-sado la noche junto al condenado y le habían oído en confesión. El autor del Carro de las Donas también recuerda cómo, siendo él diácono, acudió un día con fray Juan de Ampudia a Valdescopezo, donde “el sancto varón dixo mis-sa aquella mañana”152.
3.2. El estudio La predicación y el apostolado hicieron necesaria la dedicación cada vez
mayor de los franciscanos de Valladolid al estudio, una actividad en la que
juez de las vistas del infante don Pedro” y Pedro Bonifaz de Burgos (Matías de SOBREMONTE, Noticias, fols. 23v-24r).
150 Matías de SOBREMONTE, Noticias, fols. 343v-345r. Según el citado cronista, los Frailes Menores habían recibido un privilegio por el que podían erigir altares y decir misa en ellos sin licencia de los ordinarios en cualquier parte de sus conventos, incluida la fachada. Sobre la portada del convento que mandó levantar el arzobispo Carrillo v. Francisco Javier ROJO ALI-
QUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, p. 489. 151 Adeline Rucquoi relaciona esta noticia con el hecho de que el arzobispo toledano fuera
tío político de Juan de Vivero, quien encabezó todas las ligas nobiliarias contrarias a Enrique IV. Por ello es muy probable que los partidarios de don Alonso se apoderasen del depósito de armas del portal de San Francisco, obligando al concejo a buscarse otro lugar de reuniones (Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, p. 328).
152 Gonzalo CHACÓN, Crónica de don Álvaro de Luna, pp. 429-430. Juan MESEGUER, ΑJuan de Ampudia≅, p. 168.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 460
parece que destacaron desde la época medieval, como maestros y escrito-res153.
3.2.1. La enseñanza en San Francisco de Valladolid Ya desde los tiempos de San Francisco, los frailes menores sintieron co-
mo una auténtica necesidad la mejora de su preparación intelectual, para po-der cumplir con su misión de vivir y predicar el Evangelio154. A mediados del siglo XIII, la Orden Franciscana era una de las instituciones más cultas del mundo: contaba con un sistema regular de estudio dentro de la misma y enviaba además a sus miembros mejor dotados a las universidades.
Los centros de enseñanza de los frailes menores funcionaban a diversos niveles, según el ámbito de los destinatarios de la educación o los grados que concedían:
− Fuera del tamaño que fuera, cada convento franciscano contaba en primer lugar con su propia escuela, a cargo de uno o varios lectores. El lector o “doctor” tenía como tarea principal la enseñanza a todos los frailes de la casa de la teología, y fundamentalmente de las Sagradas Escrituras, que constituían la materia básica para la predicación. Los lectores además se en-cargaban de la preparación de aquellos religiosos que iban a recibir educa-ción superior.
− Cada provincia debía asimismo contar con un centro de estudio, en donde los frailes de dicha jurisdicción pudieran recibir una formación más avanzada. En los estudios provinciales se impartían estudios de gramática, lógica, física, metafísica, ética de Aristóteles, casuística moral, Sagrada Es-critura, el libro de las Sentencias de Pedro Lombardo y teología pastoral.
153 Como señala el P. Sobremonte, una de las razones del traslado de los frailes de Río de
Olmos a la Plaza del Mercado había sido el “ganar almas en el Pulpito, y Confesionario, y pa-ra predicar y confesar era forzoso que estudiasen” (Matías de SOBREMONTE, Noticias, fol. 168v).
154 Los historiadores no se ponen de acuerdo acerca del papel que el estudio jugaba dentro del primitivo proyecto de vida que San Francisco planteó para los Frailes Menores. Algunos autores insisten en que el Poverello no mostró demasiado interés en que sus hermanos adqui-riesen una preparación intelectual, y que el estudio entre los franciscanos surgió por las nuevas necesidades que tuvo que afrontar su familia religiosa, por la llegada de letrados a la Orden y por influencia de los dominicos (John MOORMAN, A History, p. 123. Attilio BARTOLI LANGELI, “Los libros de los hermanos. La cultura escrita de la Orden de los Menores”, en Francisco de Asís y el primer siglo de historia franciscana, pp. 317-344, p. 332). Otros, como Isaac Váz-quez o Grado Merlo, sostienen que San Francisco promovió la ciencia entre sus frailes, siem-pre que sirviera para el cumplimiento de su vocación de vivir y predicar el Evangelio (Isaac VÁZQUEZ, “Los estudios”, pp. 43-44. Grado Giovanni MERLO, En el nombre de Francisco de Asís. Historia de los Hermanos Menores y del franciscanismo hasta los comienzos del siglo XVI, Oñati, 2005, p. 129).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 461
− Existían además los studia generalia, que venían a ser una especie de centros universitarios específicamente franciscanos a los que podían acudir religiosos de diferentes provincias, en vistas a la obtención del lectorado. Es-tos centros solían estar situados en poblaciones donde se concedían títulos en teología o bien en las ciudades más importantes de cada reino. Allí se solía enseñar además filosofía, lógica y derecho. En la Península Ibérica, durante los siglos XIII y XIV algunos conventos franciscanos, como los de Salaman-ca, Toledo, Santiago, Barcelona y Lérida contaron con studia de este tipo.
− Finalmente, existía un reducido número de estudios generales incorpo-rados a una Universidad, donde a diferencia de los simples studia generalia se concedían además los grados académicos a quienes seguían los cursos re-gulares universitarios. Entre estos últimos destacaron los centros de París y Oxford, donde acudían los estudiantes más brillantes de la Orden. Los estu-diantes hispanos que deseaban graduarse en teología debían desplazarse a al-guno de estos estudios en el extranjero, y sobre todo al de París, que tenía en exclusiva el privilegio de conceder todos los grados académicos. En la Casti-lla del siglo XIV faltaban teólogos debido al monopolio universitario de la teología que ostentaba la Universidad de París. Durante el período del Cisma de Occidente alcanzó también esta categoría el estudio franciscano de Sala-manca, una vez que se permitió la enseñanza teológica en las universidades de la Península Ibérica. Tras obtener los grados, los religiosos que estudiaban en estos centros volvían a sus provincias con la formación necesaria para po-der desempeñar el oficio de lector155.
Volviendo a San Francisco de Valladolid, debemos señalar que las noti-cias que nos han llegado sobre los estudios en dicho convento son muy esca-sas, por lo que únicamente podemos establecer una serie de conjeturas sobre esta cuestión. Pensamos que en el cenobio vallisoletano existió una escuela conventual desde fecha muy temprana. Así parece demostrarlo la presencia, desde finales del siglo XIII, de un “doctor”, probablemente un lector, entre los miembros de la comunidad religiosa. La presencia de frailes con grados académicos es cada vez más frecuente a medida que avanza el siglo XIV,
155 Gratien de PARÍS, Historia, pp. 129-131, 135-136. John MOORMAN, A History, pp. 123-124, 365-366. Atanasio LÓPEZ, “Los estudios”, p. 334. Attilio BARTOLI LANGELI, “Los libros”, p. 318. Isaac VÁZQUEZ, “Los estudios”, pp. 49-50. Horacio SANTIAGO-OTERO, J.M. SOTO RÁBANOS, “La sistematización del saber y su transmisión entre la minoría culta: escue-las, universidades, escritura, libro y bibliotecas”, en José Ángel GARCÍA DE CORTÁZAR (ed.), La época del gótico en la cultura española (c. 1220 - c. 1480), Historia de España Menéndez Pidal, t. XVI, Madrid, 1997, pp. 789-828, pp. 797, 799, 810. Manuel de CASTRO Y CASTRO, San Francisco de Salamanca y su Studium Generale, Santiago de Compostela, 1998, pp. 27-31.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 462
hasta el punto de que más de la mitad de los religiosos cuyos nombres cono-cemos entre los años 1355 y 1428 poseían el título de bachiller, maestro o doctor. La práctica totalidad de estos graduados lo eran, como cabe esperar, en teología156.
Apenas contamos con noticias que nos permitan conocer en qué centros se formaron estos religiosos que siguieron ampliando sus estudios. Cabe su-poner que buena parte de ellos habrían acudido al cercano convento de San Francisco de Palencia, cabeza de su custodia, donde existía un studium gene-rale franciscano, desde el que se impartían estudios de filosofía y de Sagra-das Escrituras. El estudio franciscano de Palencia funcionaba desde el siglo XIII, época en la que dicha población contaba ya con una Universidad donde se impartían lecciones de teología, y aún seguía abierto a finales del siglo XV, cuando el convento palentino se incorporó a las filas de la regular ob-servancia157. Vinculado a dicho centro de estudios estuvo fray Alfonso de Aguilar, fraile de San Francisco de Valladolid que aparece con el título de maestro hacia 1420, y que fue bachiller y regente en la Universidad de Pa-lencia, donde enseñó teología durante dos años158.
Otros frailes relacionados con el convento vallisoletano continuaron su formación en el extranjero, en alguno de los estudios generales vinculados a Universidades. Tal fue el caso de fray Pedro de Villacreces, que se formó en dos de los mejores centros de estudios de la época, como eran Toulouse y Pa-rís, alcanzando finalmente el magisterio en Salamanca en la década de 1390159.
156 Valladolid, 21 de diciembre de 1296 (Manuel MAÑUECO-José ZURITA, Documentos, t.
III, nº 129, p. 305). ASFV, carp. 2, nos. 10, 12, 14, 15, 16, 19, 21; carp. 6, n1 6; carp. 15, n1 1; carp. 19, n1 7. Matías de SOBREMONTE, Noticias, fol. 369r. Juan AGAPITO Y REVILLA , “Do-cumentos”, pp. 145-146. Información sobre todos estos religiosos se puede encontrar en el Apéndice que se incluye al final del presente artículo.
157 Javier FERNÁNDEZ CONDE y Antonio OLIVER, “Cultura y pensamiento religioso en la Baja Edad Media”, en Ricardo GARCÍA-V ILLOSLADA (dir.), Historia de la Iglesia, vol. II-21, pp. 175-253, pp. 186-187. Sobre la existencia de una casa de estudios en el convento de San Francisco de Palencia v. Francisco CALDERÓN, Chronica, p. 214, Matías ALONSO, Chrónica, p. 50 y José GARCÍA ORO, Francisco de Asís, pp. 186, 299. En 1421, el papa Martín V permi-tía que se concediese el grado de maestro en teología a tres frailes menores que hubiesen obte-nido el grado de Bachiller en el estudio general de Palencia o en otros semejantes (Isaac VÁZ-
QUEZ, “Repertorio”, p. 265, n1 201). Años más tarde, Eugenio IV menciona la posible exis-tencia en el convento palentino de un estudio de filosofía y sagradas escrituras antes de 1444 (Manuel de CASTRO, El Real Monasterio, t. I, p. 116).
158 Isaac VÁZQUEZ, “Repertorio”, nº 2, p. 238. 159 AIA, Las Reformas, pp. 307-308. Manuel de CASTRO, San Francisco de Salamanca,
pp. 40-41.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 463
Por otra parte, algunos testimonios parecen indicar que desde finales del siglo XIV existía en San Francisco de Valladolid un studium generale, simi-lar a los que por aquellos mismos años surgieron en los conventos de San Pablo y de La Trinidad, y al que acudían estudiantes de la Orden que querían recibir formación universitaria160. Así, en un documento fechado en 1421 el papa Martín V facultaba al franciscano García de Astudillo para conceder el grado de maestro en teología a tres frailes menores que hubiesen obtenido el grado de bachiller en algunos de los estudios generales de España, entre los que se mencionaba el vallisoletano. Por otra parte, en 1425 fray Juan de Lo-groño, OFM, obtuvo permiso para poder graduarse en Toulouse, Valladolid o Salamanca, ya que no podía hacerlo en París por causa de la guerra. Por las mismas razones se le había concedido cuatro años antes un permiso similar a fray Alfonso de Navarrete161. Pensamos que una última prueba de la existen-cia de este centro de estudios en San Francisco de Valladolid se encuentra en diversas listas de religiosos del convento de finales del siglo XIV y las pri-meras décadas del XV. En ellas aparecen diversos frailes con los títulos de “maestro de filosofía” y de “maestro de lógica”, siempre en ese mismo or-den, por lo que pensamos que en esta ocasión el título puede no estar hacien-do referencia a su grado académico, sino a su oficio dentro de la comunidad religiosa. En 1396 el convento contaba además con dos personas que desem-peñaban el cargo de “lector”, lo que puede indicar una mayor actividad do-cente en el mismo162. Si nuestras suposiciones son ciertas, en el studium de San Francisco de Valladolid se enseñarían por tanto además de la teología,
160 Horacio SANTIAGO-OTERO, J.M. SOTO RÁBANOS, “La sistematización”, p. 818.
Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. I, p. 353, t. II, pp. 293-296, “La cultura”, p. 204. Isaac VÁZ-
QUEZ, “Los estudios franciscanos”, p. 50. 161 Isaac VÁZQUEZ, “Repertorio”, pp. 265, 280, nos. 201, 311. Roma, 3 de septiembre de
1421 (Vicente BELTRÁN DE HEREDIA, Bulario de la Universidad de Salamanca, t. 2, n1 630, pp. 164-165).
162 En 1393 figuran, entre los firmantes de un documento, e inmediatamente después del guardián, los nombres de fray Juan de la Mota, doctor, fray Pedro Laso, maestro de filosofía y fray Juan de Robiella, maestro de lógica (Valladolid, 29 de enero de 1393. ASFV, carp. 2, n1 16). Tres años más tarde, aparecen como lectores fray Alfonso de Águila, doctor, y fray Pedro de Valladolid Αmayor≅, doctor, junto a fray Juan de Revilla, maestro de filosofía (pensamos que se trata del mismo religioso que era maestro en lógica tres años antes) y fray Diego de Valladolid, maestro de lógica (Valladolid, 2 de abril de 1396. ASFV, Carp. 15, n1 1, fols. 1r-2v). En 1409 otra nómina de frailes estaba encabezada por fray Pedro Laso y fray Martín, maestros en teología (Valladolid, 4 de abril de 1409. ASFV, carp. 15, n1 1, fols. 3r.5r). Por último, en 1428, figuran los maestros en teología fray Pedro Laso y fray Alfonso de Ribas, junto a tres doctores y a fray Juan de Peñaflor, maestro de lógica (Valladolid, 13 de agosto de 1428. ASFV, carp. 2, n1 23). V. infra, Apéndice, 3.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 464
filosofía y lógica, al igual que en los estudios abiertos en la villa por los do-minicos y los trinitarios por esas mismas fechas.
La creación de un studium generale en San Francisco de Valladolid pudo deberse a diferentes razones. En primer lugar, al prestigio que Valladolid fue adquiriendo como ciudad universitaria y foco intelectual durante la época trastamarista y sobre todo a la creación, durante el reinado de Enrique III de Castilla, de una cátedra de teología en su Universidad. También influiría sin duda la situación creada por el Cisma de Occidente, que impidió la asistencia de los castellanos a la Universidad de París y les condujo, como ya hemos podido apreciar, a diversos centros de estudio en España para conseguir sus títulos académicos.
Ciertos religiosos de San Francisco llegaron incluso a enseñar fuera del convento, en la Universidad de Valladolid. Algunos autores sostienen que a mediados del siglo XIV, y tras haber estudiado en París, había impartido lec-ciones en el Estudio General vallisoletano el célebre fray Fernando de Illes-cas163. En la centuria siguiente otro fraile menor, fray Fernando de San Mar-tín Jaquete, fallecido hacia el año 1474, regentó durante más de treinta años una cátedra de teología en la Universidad vallisoletana, que con anterioridad había estado siempre ocupada por religiosos dominicos164.
Al menos hasta la década de 1430 los franciscanos no tenían por tanto nada que envidiar en cuanto a su formación en lógica, filosofía y teología a otros clérigos vallisoletanos, y en especial a los dominicos165. Sin embargo, la actividad académica en San Francisco de Valladolid sufrió una serie de al-teraciones tras el paso del convento a la observancia. Resulta en primer lugar apreciable entre los franciscanos de Valladolid el rechazo total y sistemático de los grados académicos característico de los movimientos de reforma. Así, sólo uno de los frailes del convento vallisoletano cuyos nombres conocemos para el período 1430-1518 incluye junto a su nombre el título de bachiller166.
163 Fray Fernando tuvo posteriormente una gran importancia en la vida política del reino
como predicador, confesor y consejero de Juan I de Castilla y como embajador de dicho mo-narca (Atanasio LÓPEZ FERNÁNDEZ, “Fray Fernando de Illescas, confesor de los Reyes de Cas-tilla Juan I y Enrique III”, AIA 30 (1928), pp. 241-252).
164 Isaac VÁZQUEZ, “Repertorio”, p. 259, n1 152. Roma, 31 de agosto de 1472 (BF n.s., t. III, n1 327). Roma, 29 de marzo de 1474 (ASFV, carp. 14, n1 20). Juan MESEGUER FERNÁN-
DEZ, “Fernando de San Martín Jaquete”. Vicente BELTRÁN DE HEREDIA, Bulario de la Univer-sidad de Salamanca, t. 1, p. 241, t. 3, nº 1509, pp. 430-431.
165 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, p. 291. 166 Se trata del bachiller fray Fernando de Nájera, discreto del convento, que aparece en
una lista de religiosos en 1473 (Valladolid, 22 de junio de 1473. ASFV, carp. 3, n1 5). Manuel de Castro recuerda que algunos religiosos de la observancia en España sí que acudieron a las
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 465
Tal gesto pudo no obstante ser más consecuencia de un espíritu de humildad y de pobreza, de un rechazo a las posibilidades de promoción social que ofrecían los títulos universitarios, que de un abandono real de los estudios.
Sí que parece probable que la reforma de la comunidad religiosa trajera consigo la desaparición durante algunos años del studium generale francis-cano, como consecuencia del abandono de la ciencia característico de las primeras generaciones de frailes reformados. Así parece indicarlo el caso de fray Alfonso de Olmedo, religioso de la observancia167, quien tras tomar el hábito en Valladolid allá por la década de 1420 recorrió, con permiso de sus superiores, otros conventos de la Orden para dedicarse al estudio de la teolo-gía quizás, podríamos aventurar, porque ya no le era posible dedicarse a di-cha actividad en la villa del Esgueva.
Pero muy pronto parecen darse síntomas de recuperación del interés por el estudio entre los frailes de Valladolid, debido probablemente a la evolu-ción de los planteamientos de los religiosos de la regular observancia hacia la actividad intelectual. Los observantes italianos, con Bernardino de Siena y Juan de Capistrano a la cabeza, se dieron pronto cuenta que la dedicación completa al apostolado, que era el distintivo de su movimiento de reforma, no era posible sin estudio teológico ni pastoral. Tras la canonización de San Bernardino estas ideas comenzaron a extenderse también entre los frailes de la observancia en España, que comprendieron además que el amor por los estudios podía servirles para diferenciarse de otros grupos reformados loca-les, como los villacrecianos, y para hacer frente a las acusaciones de ignoran-cia que vertían contra ellos los conventuales. En el capítulo general que los observantes ultramontanos celebraron en Barcelona en 1451 se estableció que en cada provincia los frailes de su familia reformada debían abrir estu-dios donde se formase a los religiosos “in primitivis scientiis et in sacre theo-logie”, es decir, en gramática, filosofía, moral y teología, centrada principal-mente en el estudio de las Sagradas Escrituras168.
Pensamos que uno de los lugares donde se creó uno de estos nuevos cen-tros académicos fue precisamente San Francisco de Valladolid. En primer lugar, porque el prestigio de dicha ciudad como centro universitario y foco intelectual había seguido aumentando con el paso de los años. Por otra parte,
universidades y otuvieron el título de bachilleres (Manuel de CASTRO, San Francisco de Sa-lamanca, pp. 46-47).
167 Roma, 3 de noviembre de 1457 (BF ns, t. II, n1 393, p. 200). 168 Isaac VÁZQUEZ, “Los estudios”, pp. 52-55; “San Bernardino de Sena”, pp. 705-707;
En busca, pp. 24-29. Manuel de CASTRO, San Francisco de Salamanca, p. 63. Duncan NIM-
MO, Reform, p. 592.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 466
porque tras su paso a la observancia el convento vallisoletano se había con-vertido en uno de los más importantes e influyentes de Castilla y León, sien-do cabeza de una custodia de extensión considerable, convertida luego en provincia. Finalmente pensamos que pudo influir el recuerdo del prestigio académico que en el pasado habían alcanzado los franciscanos de la villa del Esgueva.
Diversos testimonios parecen confirmar la reanudación de los estudios en San Francisco de Valladolid a finales del siglo XV o principios del XVI. Isaac Vázquez Janeiro sostiene que por aquella época impartía clases de teo-logía en el citado convento el famoso predicador fray Juan de Ampudia. Sólo así se explicaría que un religioso más joven como fray Alonso de Tudela se considerase, en una de sus obras, como “discípulo e hijo” suyo. Por otra par-te, el P. Ampudia era calificado en un escrito de 1508 como “padre que estu-dia”, lo que en opinión de Isaac Vázquez equivalía a decir que se trataba de una persona que leía o enseñaba teología169. Sabemos además que en las pri-meras décadas del siglo XVI religiosos como fray Antonio de Guevara o fray Andrés de Olmos cursaron sus estudios de artes, filosofía y teología en el ce-nobio vallisoletano170.
Quizás por aquellos años funcionase además el colegio que hacia 1538 se abrió de nuevo en San Francisco de Valladolid. Conocemos su existencia por un documento en el que el emperador Carlos autorizaba al concejo de la villa a ampliar sus ayudas al convento franciscano, cuya población había aumen-tado considerablemente al acudir muchos religiosos al colegio allí “agora nuevamente fundado”171. La puesta en marcha de este colegio pudo estar re-
169 Isaac VÁZQUEZ, En busca, pp. 28-32. 170 Fray Antonio de Guevara ingresó en la Orden Franciscana hacia 1506-1507 y cursaría
sus estudios en el convento de Valladolid hasta el año 1514, en que fue ordenado sacerdote y destinado a otros conventos (Félix HERRERO, La oratoria sagrada, p. 574). Fray Andrés de Olmos tomó el hábito franciscano en Valladolid hacia el año 1508, y allí estudió artes y teolo-gía para dedicarse al ministerio de la predicación (Antonio DAZA, Chronica, p. 98).
171 “Don Carlos, por la dibina clemençia emperador [...], doña Juana su madre y el mismo don Carlos por la misma graçia reyes de Castilla, etc. a vos la persona que por nuestro manda-do tomare las quentas de los propios y rentas desta villa de Valladolid, salud e graçia. Sepades que por parte del guardian, frayles y convento del monesterio de San Françisco della me fue fecha relaçion diziendo que nos por vna nuestra carta hemos dado liçençia al conçejo y regi-miento de la dicha villa para que de los propios les puedan dar este año y los otros tres venide-ros çinco cargas de trigo en cada vn año, y diz que, por la estrema nesçesidad que de presente tienen los religiosos del dicho monesterio por ser en numero de mas de çient y veynte y averse agora nuevamente fundado vn colegio donde ocurren otros muchos religiosos, la dicha villa les mando dar en limosna este presente año doze cargas de pan y por no tener nuestra liçençia para las poder dar el mayordomo della pone en ello ynconveniente, suplicandonos mandase-
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 467
lacionada con la reorganización sistemática de las casas de estudio que tuvo lugar en las provincias observantes españolas tras la división de la Orden de Frailes Menores en 1517. Así, en el capítulo general de los Franciscanos Ob-servantes de Burgos de 1523 se dispuso que en cada provincia se abriesen centros de estudio donde se impartieran a los religiosos teología y otras cien-cias necesarias a su estado172.
Dentro de este ambiente de recuperación de los estudios entre los obser-vantes se produjo la reapertura del colegio de San Francisco de Valladolid. De la importancia de este centro académico da fe no sólo la presencia en el mismo de estudiantes franciscanos venidos de otros conventos, sino también la incorporación de profesorado procedente de otras provincias de la Orden. Tal fue el caso de fray Juan de Gaona, de la provincia de Burgos, quien fue lector de teología en San Francisco de Valladolid de 1537 a 1538173. De este modo, antes de 1540 se habían sentado las bases del “floridissimo” estudio de teología que, según un religioso de la época, poseía el convento vallisole-tano a principios del siglo XVII174.
En la primera mitad del siglo XVI los franciscanos se habían reincorpo-rado por tanto a la vida académica vallisoletana, abriendo para los religiosos de su Orden un nuevo colegio que venía a sumarse a otros ya existentes en la ciudad, como los prestigiosos de San Pablo y San Gregorio. La recuperación del estudio en San Francisco de Valladolid dio como fruto la presencia en di-cho convento de muchos religiosos “alumbrados en letras y santidad”, que respondían plenamente al ideal de la regular observancia, de una vida apostó-lica que debía ir necesariamente acompañada de doctrina y de santidad de
mos que demas y allende de las dichas çinco cargas de trigo se resçibiesen en quenta las otras syete cargas que ansi les mandaron dar este año o como la nuestra merçed fuese. Lo qual, vis-to por los del nuestro consejo, fue acordado que deuiamos mandar dar esta misma carta para vos en la dicha razon y nos tobimoslo por bien porque vos mandamos que en las cuentas que tomando de los dichos propios y rentas reçibays e paseys en cuenta las dichas siete cargas de trigo que ansy dieron en limosna este presente año al dicho monesterio de San Françisco, de-mas y allende de las otras çinco cargas para que les conçedimos la dicha liçençia. Y no faga-des ende al, so pena de la nuestra merçed y de diez mill marauedis para la nuestra camara. Da-da en la villa de Valladolid, a xviii dias del mes de março año del Señor de mill y quinientos y treynta y ocho años.” (Valladolid, 18 de marzo de 1538. AMVA. Documentación especial, caja 13, 43).
172 Manuel de CASTRO, San Francisco de Salamanca, p. 82. 173 ASFV, Libro de Memorias, fol. 11r. 174 Este “floridissimo” estudio lo menciona fray Francisco de Azevedo en la serie de noti-
cias sobre el convento que envió a Juan Antolínez de Burgos, probablemente para que éste escribiera su Historia (RAH, Colección Salazar, 9/317, fols. 156r-157v. Agradezco a Gonzalo Fernández-Gallardo, OFMConv, que me informase de la existencia de este manuscrito).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 468
vida175. A continuación vamos a fijar nuestra atención en algunos de estos frailes.
3.2.2. Escritores vinculados a San Francisco de Valladolid Desde finales del siglo XV volvieron por tanto a aparecer en San Fran-
cisco de Valladolid frailes bien preparados intelectualmente, capaces de dis-putar con religiosos de otras órdenes en cuestiones teológicas176. Sin embar-go, los intelectuales franciscanos de este período no destacaron por su dedi-cación a la enseñanza de la teología en la universidad. Ello se debería en par-te a su oposición a alcanzar grados universitarios y sobre todo porque a ellos, como recuerda Isaac Vázquez, no les interesaba el estudio de la “abstracta e inerte” teología académica de su tiempo, sino el de otra “más práctica, más viva y sapiencial, en una palabra, más apta para la predicación177.” De este modo, los frutos de los estudios de los franciscanos resultan apreciables en primer lugar en su labor predicadora, que ya hemos tenido ocasión de anali-zar, pero también en su interés por escribir, no tratados teológicos, sino obras de carácter generalmente pastoral y devocional, escritas en un lenguaje senci-llo y destinadas también a los seglares.
Conocemos los trabajos de una serie de escritores que vivieron en San Francisco de Valladolid en las postrimerías del siglo XV y la primera mitad del XVI. El primero de ellos fue fray Juan de Ampudia, quien además de destacar por su actividad predicadora fue el autor de una serie de opúsculos. Para empezar, de un pequeño tratado sobre la contemplación que compuso para doña Teresa de Quiñones, sacado de San Buenaventura y otros doctores. No sabemos si llegó a la imprenta esta obra que fue redactada antes de 1490, e incluso quizás con anterioridad a 1473178. El P. Ampudia escribió asimismo una Regla breve y muy compendiosa para saber rezar el officio diuino, pu-blicada en Valladolid en 1525179. Finalmente, de su pluma salió una Explica-ción sobre las palabras del Pater noster, impresa entre 1524 y 1535180. En
175 Isaac VÁZQUEZ, En busca, pp. 30-32. 176 Un ejemplo de ello sería la disputa entablada entre franciscanos y dominicos por las
predicaciones de fray Martín de Alva sobre la Inmaculada Concepción en 1501, de la que hablaremos con detalle en el siguiente capítulo.
177 Manuel de CASTRO, San Francisco de Salamanca, p. 84. Isaac VÁZQUEZ, En busca, p. 25.
178 Juan MESEGUER FERNÁNDEZ, ΑJuan de Ampudia≅, pp. 170-172. Isaac VÁZQUEZ, En busca, pp. 17, 38.
179 Reimpresa por Daniel EISENBERG, “La Regla breve y muy compendiosa de Juan de Hempudia, O.F.M.”, AIA 37 (1977), pp. 63-81.
180 La obra se encuentra nuevamente publicada en Juan MESEGUER FERNÁNDEZ, “Juan de Ampudia”, pp. 173-177.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 469
palabras de Juan Meseguer, esta última obra estaba dirigida “a un público cristiano que gusta la doctrina sólida, expuesta con llaneza, libre de cuestio-nes inútiles y de alusiones impertinentes” como las que planteaban otros au-tores de la época, como Erasmo de Rotterdam. Su fuente principal son las Sagradas Escrituras, y utiliza un lenguaje sencillo, con un estilo de conversa-ción familiar.
Las obras de Juan de Ampudia fueron en realidad revisadas y llevadas a la imprenta por un discípulo suyo, fray Alfonso de Tudela, quien residía en San Francisco de Valladolid hacia el año 1525. Isaac Vázquez sugiere que este último religioso pudo asimismo ser el anónimo traductor-autor del Ca-rro de las Donas, adaptación del Llibre de les Dones de Francisco Eximenis, publicada en Valladolid en 1542. El Carro de las Donas era un libro de fina-lidad pastoral, que fue calificado por sus contemporáneos como “de muy grande provecho y muy santa doctrina para los fieles christianos”181.
Alrededor del año 1500 figuraba entre los religiosos de San Francisco de Valladolid el célebre poeta fray Íñigo López de Mendoza, autor, entre otras obras, de las Coplas de Vita Christi. No parece que fray Íñigo se dedicara a la actividad literaria durante sus años de permanencia en el convento valliso-letano182. Pero sí que debió ejercer cierta influencia sobre otro poeta francis-cano vinculado de algún modo con Valladolid, fray Luis de Escobar, cuya obra más célebre es el cancionero Las Cuatrocientas respuestas, publicado en 1545. El P. Escobar se encargó asimismo de revisar y llevar a la imprenta en 1526 el Passio Duorum, que según Juan Meseguer se correspondería con el “libro de la pasión de nuestro Señor Ihesu Christo” que siete años antes había terminado de escribir fray Francisco Tenorio, guardián del convento vallisoletano en 1499 y 1504. El Passio Duorum tenía como objeto invitar a la meditación sobre la pasión de Cristo, centrándose a la vez en el importante papel jugado en la misma por su Madre. Su estructura es muy sencilla y la fuente principal en la que se inspira son los Evangelios. Sus autores no pre-tendían con ella dar muestras de erudición, sino que su finalidad era más práctica, como libro que fomentase entre los lectores una meditación de ca-rácter afectivo. Encontró muy buena acogida entre personas cultas y adelan-tadas en la vida espiritual, y también fue recomendada por personalidades religiosas como San Juan de Ávila183.
181 Isaac VÁZQUEZ, En busca, pp. 7, 21-42. 182 V. Julio RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, “Introducción”, a Fray Íñigo de MENDOZA, Cancio-
nero, pp. IX-LXXIX. 183 Juan MESEGUER FERNÁNDEZ, “Passio Duorum. Autores - Ediciones - La obra”, AIA 29
(1969), pp. 217-268.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 470
La concurrencia de todos estos autores por los mismos años en San Fran-cisco de Valladolid ha llevado a Juan Meseguer a defender la existencia de un círculo literario franciscano de Valladolid en la primera mitad del siglo XVI, cuya figura señera sería el célebre cronista fray Antonio de Guevara. Este florecimiento literario no fue exclusivo del franciscanismo vallisoletano. Una actividad similar se aprecia por la misma época en otras provincias ob-servantes españolas, como la de Santiago, donde gran número de obras escri-tas por frailes menores fueron llevadas a la imprenta184.
3.2.3. Libros en el convento La dedicación al estudio de los frailes de San Francisco de Valladolid
hizo sin duda necesario, desde fecha muy temprana, el uso de libros por parte de sus religiosos y la creación de una biblioteca conventual.
En los primeros años de existencia de su Orden, los frailes menores sólo podían poseer aquellos libros necesarios para recitar el Oficio. El desarrollo de la actividad intelectual entre los franciscanos obligó a adaptar los precep-tos de su Regla a la nueva situación. San Buenaventura defendió que los hermanos clérigos podían y debían estar dotados de libros para ejercer con eficacia el ministerio de la predicación. La legislación de la Orden reconoció finalmente el derecho de los religiosos a utilizar libros, que eran propiedad del convento en el que profesaban, y que debían devolverse al mismo a la muerte de los religiosos185. En el caso que nos ocupa, ya tuvimos ocasión de comentar cómo los frailes de San Francisco de Valladolid apelaron a dicha legislación en 1474 para solicitar la devolución de los libros del difunto maestro fray Fernando Jaquete186. Aparte de esta noticia, poco más podemos aportar sobre el uso y posesión de libros entre los frailes vallisoletanos. Úni-camente que debía ser muy frecuente que los religiosos contasen con sus propios libros para su uso personal, incluso tras el paso de su convento a la observancia. Sólo así se explica la admiración que despertaba la actitud de fray Bernardino de Arévalo (1492-1553), quien en palabras del cronista An-tonio Daza, “era paupérrimo, en tanto grado, que aun los libros que auía en su celda, eran de comunidad: y después de auerlos leydo, y passado, los bol-uía a la librería del conuento, y tomaua otros187.”
184 Juan MESEGUER, “Passio Duorum”, p. 253. Manuel de CASTRO, San Francisco de Sa-
lamanca, pp. 84-85. 185 Attilio BARTOLI LANGELI, “Los libros”, pp. 327-331. Jill WEBSTER, Els Menorets, p.
179. Gratien de PARÍS, Historia, p. 135. 186 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, p.
568. 187 Antonio DAZA, Chronica, p. 195.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 471
Tampoco es mucho lo que podemos contar sobre la biblioteca de San Francisco de Valladolid. Sin duda alguna tuvo que existir tan pronto como sus religiosos comenzaran a dedicarse al estudio. De hecho, Attilio Bartoli Langeli afirma que hacia el año 1300 todos los conventos franciscanos con-taban con su correspondiente librería, que se encontraba mejor dotada en aquellas casas que eran cabeza de provincia188. En cualquier caso, las noticias más antiguas que hemos encontrado sobre la biblioteca del cenobio vallisole-tano datan de finales del siglo XV. Según José García Oro, por aquellos años la misma se enriquecería con una generosa donación de fondos del obispo de Salamanca Juan de Castilla189. Esta noticia, junto la más arriba citada de la reclamación por el convento de los libros del difunto fray Fernando Jaquete, nos lleva a pensar que en San Francisco de Valladolid no existiría un plan preciso para adquirir los fondos que formaban su librería. Se trataría por tan-to de un fenómeno similar al que ocurrió en otras bibliotecas franciscanas mucho mejor conocidas. Los libros habrían llegado hasta allí por vías muy diversas, tales como donaciones, legados, compras, trabajos escritos por par-ticulares y libros de hermanos fallecidos. De esta manera, la biblioteca valli-soletana sería, como las de los demás conventos de su Orden, por un lado re-flejo de la institución de la que formaban parte y por otro depósito del trabajo cultural de las generaciones de religiosos que moraron en la casa o de las personas que guardaron algún tipo de relación con la misma a lo largo de los años190.
Sea cual fuera su proceso de formación, a finales del siglo XVII la libre-ría de los franciscanos contaba, en palabras del cronista Calderón, con “3000 cuerpos de exquisitos y doctissimos autores de todas sciencias, y principal-mente escritura, theologia escolastica y moral”191. No sabemos si esas mis-mas eran las materias que predominaban entre los fondos conservados en la librería del convento vallisoletano durante el período de nuestro estudio, ya que únicamente contamos para este tema con la escasísima información que proporcionan dos noticias del siglo XVI. La primera de ellas refiere cómo en 1538, antes de marchar a Nueva España, fray Juan de Gauna dejó allí ejem-plares de las obras de San Agustín, de San Juan Crisóstomo, de San Jerónimo y de San Bernardo; de los trabajos de Platón y las Anotaciones de Erasmo, con su texto griego y latino, y además una Biblia en hebreo, junto con un vo-cabulario en esa misma lengua “y otros algunos”, que debían serle devueltos
188 Attilio BARTOLI LANGELI, “Los libros”, p. 318. 189 José GARCÍA ORO, Francisco de Asís, p. 295. 190 Attilio BARTOLI LANGELI, “Los libros”, pp. 325-326. 191 Francisco CALDERÓN, Chronica, p. 179.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 472
si algún día los reclamaba. El citado religioso devolvía además a la biblioteca de San Francisco de Valladolid los libros que probablemente había utilizado durante su estancia allí como lector de teología: ciertas obras de San Agustín (Opus magnum y De civitate Dei), las Quinquagenas y “vn cuerpo de San [Juan] Chrysostomo que tenia algunas obras de las antiguas192.”
Por otra parte, Ambrosio de Morales menciona que en 1571 el secretario del arzobispo de Toledo se llevó todos los libros antiguos que se conservaban por aquel entonces en la biblioteca del convento vallisoletano, algunos de ellos, pensamos nosotros, quizás desde la Edad Media. Tal pudo ser el caso de los manuscritos del Fortalitium Fidei de fray Alonso de Espina, de las Sentencias, y de dos Biblias, una de ellas escrita en hebreo. Morales transcri-bió además los títulos del resto de las obras, que debían estar impresas, tal y como aparecían en la cédula que había dejado el secretario toledano: “Liber Sanctissimi Ilefonsi, de laudibus Sanctissimae V. Mariae; Isidori Hispalensis, de Obitu Sanctorum Patrum; Item Exemplorum ad omnem materiam: incerti Auctoris; Isidorus super Pentatheucum, & alia. Epistolae Ciceronis193.” En algunos casos los títulos coinciden con los de las obras que décadas antes había dejado en el convento fray Juan de Gauna, por lo que podría tratarse, aunque no necesariamente, de los mismos ejemplares.
A través de esta pequeña muestra se aprecia cómo en el siglo XVI la bi-blioteca de San Francisco de Valladolid albergaba, para empezar, los libros básicos para el estudio teológico, como eran la Biblia y las Sentencias de Pe-dro Lombardo. Aparecen junto a ellos los escritos de los Padres de la Iglesia, sobre todo los de San Agustín, fundamentales en la reflexión teológica fran-ciscana194. Destacaremos además la presencia de obras de dos autores clási-cos paganos, como Cicerón y Platón, este último necesario para el estudio de la filosofía. De autores franciscanos, sólo se menciona la existencia de una copia manuscrita del Fortalitium fidei de fray Alonso de Espina, conservada
192 Fray Juan de Gauna “dexo en la libreria del conuento las obras de San Augustin en
siete cuerpos grandes, y las de San Chrysostomo en cinco grandes, las de San Hieronimo en tres grandes, las de San Bernardo en vno grande, las de Platon en vno grande, las Anotationes de Erasmo con su texto griego y latino, la Biblia en hebreo y Vocabulario hebreo y otros algu-nos. Y quedaron con esta condicion: que si algun tiempo voluiese a esta prouincia o los em-biase a pedir se los diese el conuento. Tornando el los que saco de la libreria que fueron Opus Magnum Augustini y las Quinquagenas en dos cuerpos grandes, y De Ciuitate Dei en pequeño volumen, y vn cuerpo de San Chrysostomo que tenia algunas obras de las antiguas” (ASFV, Libro de Memorias, fols. 11r-v).
193 Ambrosio de MORALES, Viage, pp. 14-15. 194 Isaac VÁZQUEZ, “Los estudios”, p. 49. Francisco MARTÍNEZ FRESNEDA, “Textos y con-
textos de la teología franciscana”, en Manual de Teología franciscana, pp. 3-56, p.55.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 473
quizás por la permanencia de su autor durante algún tiempo en el convento vallisoletano. Finalmente resulta destacable la presencia de una de las obras de Erasmo de Rotterdam, a cuyos escritos tuvieron por tanto acceso al menos algunos de los frailes de Valladolid. El estudio de su obra quizás permitió a los religiosos vallisoletanos contribuir a esa corriente de antierasmismo ca-racterística de los miembros de su Orden, y en la que se destacaron en espe-cial los franciscanos del convento de Salamanca195.
Para finalizar este apartado comentaremos que, al menos durante los úl-timos años del siglo XV, en San Francisco de Valladolid hubo también reli-giosos que se dedicaron a la transcripción e iluminación de libros. Tal fue el caso de fray Juan de Paredes, fray Francisco de Villalpando y el iluminador fray Francisco de Mondragón, que se encargaron de elaborar los cantorales que se hicieron para el nuevo coro de la iglesia conventual y la tabla de las indulgencias que se colocó fuera del mismo196. El trabajo de estos religiosos constituye un testimonio más de la valoración positiva que los franciscanos dieron desde sus orígenes a la actividad de la transcripción de manuscritos. Mientras que la Orden de Predicadores prohibió a sus miembros dichos tra-bajos porque los consideraba un robo de tiempo a la actividad intelectual, los Frailes Menores consideraron este tipo de tareas perfectamente compatible con la vida religiosa, e incluso lo aconsejaron como una actividad prioritaria entre los hermanos197.
3.3. Atención a las monjas de Santa Clara y Santa Isabel Desde fecha muy temprana, entre las actividades de los frailes menores
vallisoletanos se encontraba también la atención a las necesidades espiritua-les y materiales de las religiosas del monasterio de Santa Clara. En el año 1246 las clarisas de la villa del Esgueva habían sido admitidas a la comunión
195 Juan Meseguer se pregunta si Erasmo influyó de alguna manera en los escritos de fray
Juan de Ampudia (Juan MESEGUER, “Juan de Ampudia”, p. 172). Manuel de CASTRO, San Francisco de Salamanca, pp. 85-86. A la junta de teólogos que tuvo lugar en Valladolid para analizar la ortodoxia de la obra de Erasmo asistieron los franciscanos fray Francisco Castillo, del convento de Salamanca, fray Juan de Salamanca y el entonces predicador y cronista real fray Antonio de Guevara, formado en el convento vallisoletano (Marcelino MENÉNDEZ PELA-
YO, Historia de los heterodoxos españoles, vol. I: España romana y visigoda. Período de la Reconquista. Erasmistas y protestantes, Madrid, 1998 (5ª ed.). p. 719. Marcel BATAILLON , Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI, México DF, 1991 (2ª ed.), p. 245).
196 ASFV, Libro de Memorias, fol. 9r. Sabemos con toda seguridad que fray Juan de Pa-redes era miembro de la comunidad de San Francisco de Valladolid en el año 1473.
197 Attilio BARTOLI LANGELI, “Los libros”, pp. 333-334.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 474
franciscana. Desde ese momento fueron oficialmente consideradas como hermanas de los religiosos de San Francisco y puestas bajo la protección del provincial franciscano de Castilla198. En 1298 el papa Bonifacio VIII dispuso además que las comunidades de monjas de Santa Clara fuesen visitadas por franciscanos199. Durante todo el período que abarca el presente estudio pare-cen existir unas relaciones muy estrechas entre los frailes menores y las clari-sas de Valladolid, que evidencian la existencia en esta villa de un verdadero espíritu de Familia Franciscana ya desde la época medieval.
La atención de los frailes menores vallisoletanos a sus hermanas de Santa Clara se concretaría en primer lugar en la asistencia espiritual a las monjas. Los religiosos de la villa del Esgueva posiblemente llevaron a cabo las tareas que el papa Alejandro IV había encomendado en 1256 al provincial francis-cano de Castilla o a los frailes de su elección. Dichas tareas consistían en ejercer las funciones de visitador, corrector y capellán de las clarisas de Va-lladolid, oírlas en confesión, celebrar con ellas la Eucaristía y demás oficios divinos y administrarles los sacramentos200. En la segunda mitad del siglo XIII cuatro frailes asistían permanentemente al culto en la iglesia de las clari-sas y solemnizaban sus celebraciones201. Algunos de los religiosos que des-empeñaban el cargo de capellán de Santa Clara vivían en el mismo monaste-rio, tal como atestigua un documento del año 1440202.
No obstante son mucho más frecuentes las noticias que nos muestran a los franciscanos colaborando en los asuntos temporales de las clarisas de Va-
198 José GARCÍA ORO, Francisco de Asís, p. 196. De hecho, en la documentación los pro-
vinciales franciscanos aparecen en ocasiones con el título de “Ministro de las Ordenes e Com-bentos e fraires de Sant Francisco e de las Dueñas de Santa Clara en toda la provincia de Cas-tilla” (Medina del Campo, 3 de agosto de 1420. RAH, Colección Salazar, 9/826, fols. 282-283). Los custodios también se consideraban responsables de las religiosas de Santa Clara de su jurisdicción. Así, en 1426 fray Fernando de San Martín se presenta en un documento como “custodio de los frayles de sant françisco e de las dueñas de santa clara desta dicha villa de vallid” (Valladolid, 11 de marzo de 1426. Juan AGAPITO Y REVILLA , “Documentos”, p. 106).
199 Roma, 5 de abril de 1298 (ASClV, sección 1ª, leg. 1º, 51). De este documento conser-vaban una copia las clarisas de Valladolid, que quizás sirvió para dar una mayor base legal a la asistencia de los frailes menores a su convento.
200 El papa también autorizaba al visitador de Santa Clara a entrar en la clausura de dicho convento, acompañado de los religiosos de su Orden que estimara oportuno, cuando alguna monja falleciese o se encontrase gravemente enferma, cuando tuviera que consagrar altares o a las mismas religiosas o por cualquier otro motivo justo y razonable (Modesto SARASOLA, El siglo XIII, p. 77).
201 José GARCÍA ORO, Francisco de Asís, p. 198. 202 Florencia, 29 de agosto de 1440. BF ns, t. I, nº 487, p. 235. Allí se menciona que en
Santa Clara de Valladolid se encontraban “cum sororibus in similia observantia viventibus ac illius capellanis, servitoribus et servitricibus sexaginta quatuor vel quasi sunt numero”.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 475
lladolid. La más antigua data de 1285, cuando el rey Sancho IV renovaba un privilegio que Alfonso X había concedido a las clarisas vallisoletanas de te-ner dos excusados, merced que había sido otorgada “por rruego del conuento de los frayres menores desse mismo logar”203. En octubre de 1395 dos reli-giosos de San Francisco de Valladolid, fray Juan de Revilla y fray Pedro Gómez de Guadalajara, figuran entre los testigos de una venta efectuada por las monjas de Santa Clara. Unos meses antes, su abadesa doña María Álvarez daba poder a otros franciscanos, fray Juan de la Mota, fray Pedro de Villa-creces y fray Alfonso de Aguilar, para vender en su nombre las villas de Vi-llalba de los Barros y de Nogales204. En 1456 otros dos frailes menores, fray Pedro y fray Fernando de Ledesma, aparecen también como testigos en un contrato que firman las clarisas vallisoletanas205.
Los religiosos de San Francisco fueron también durante algún tiempo responsables de la administración de los bienes de las monjas de Santa Clara de Valladolid. Así, en su testamento la infanta Leonor sólo permitía a las cla-risas vallisoletanas gestionar los bienes que les dejaba con la autorización previa del guardián y discretos del convento de los frailes menores de la vi-lla206. Cuatro años más tarde, el provincial franciscano de Castilla dio permi-so a la comunidad de Santa Clara para poder vender y cambiar sus propieda-des, pero siempre con el consentimiento de los religiosos de San Francisco de Valladolid. Podemos apreciar la puesta en práctica de estas regulaciones en un documento fechado en 1418, en el que las procuradoras de Santa Clara trocaban el lugar de Cañillas, cedido por la infanta Leonor, por setenta flori-
203 Burgos, 25 de marzo de 1285 (ASClV, sección 2ª, legajo 2º, 3-1329). Este documento,
que aparece inserto en una carta plomada de Sancho IV, dada en Valladolid el 5 de junio de 1290, y confirmada posteriormente por Fernando IV y Alfonso XI, lo publicó Modesto SARA-
SOLA en El siglo XIII, pp. 81-82. 204 Valladolid, 28 de mayo de 1395 (RAH, Colección Salazar, 9/812, fol. 36). Valladolid,
23 de octubre de 1395 (ARChV, Pleitos Civles. Alonso Rodríguez, Fenecidos, carp. 31, nº 1). 205 Valladolid, 24 de enero de 1456 (RAH, Colección Salazar, 9/864, fol. 112r). 206 “E mando que conplido e pagado esto que por este mi testamento mando e mando que
todo lo otro que sobrare de mis bienes, asi como casas e vinnas e vasallos e oliuares e açennas e otras heredadas qualesquier, que lo herede el monesterio de las duennas de Santa Clara de Valladolid, al qual dicho monesterio e duennas de la dicha ordem de Santa Clara fago e dexo por mis herederos con estas condiçiones que se syguen: que non puedan vender todo nin parte dello nin enagenar nin trocar, sy non por mejoria judgada e esaminada por el guardian de Sant Françisco de la dicha villa de Valladolid e de los omes buenos discretos del dicho conuento. E sy de otra manera fure fecho, que non vala nin tenga nin sea firme a quiem lo dieren nin a quiem lo reçibieren. E que el guardián e frayles del dicho monesterio de Sant Françisco de Valladolid puedam demandarlo e desfazer este enganno e que se torne al estado que yo man-do.” (Sevilla, 1 de julio de 1412. AHN, Clero, Valladolid, leg. 7912, s.n. fol. 5v).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 476
nes de oro de juro de heredad, tras recibir la autorización del guardián y de los discretos del convento franciscano de la villa207. Es posible que con el pa-so de los años las monjas comenzaran a gozar de mayor autonomía en este terreno. Así parece indicarlo un documento, fechado en el año 1426, en el que el guardián y otros religosos de San Francisco de Valladolid daban, con el visto bueno de su custodio, licencia y autoridad a las religiosas de Santa Clara para poder realizar cualquier tipo de transacción con sus bienes mue-bles y raíces208. A partir de esa fecha no hemos encontrado documentos que muestren a los frailes vallisoletanos administrando las propiedades de las cla-risas de la villa.
Curiosamente, parece que las monjas de Santa Clara se encargaron a su vez de gestionar los ingresos de los frailes de San Francisco cuando éstos iniciaron su proceso de reforma. Así en su testamento, firmado en 1420, Ma-yor Rodrigues dejó unas casas para mantener una capellanía perpetua en el convento franciscano. Puesto que los frailes no podían “auer propio de here-dad”, doña Mayor dispuso que fuesen las religiosas del monasterio de Santa Clara quienes las poseyeran y administrasen, con la condición de entregar cada año a sus hermanos de San Francisco setecientos maravedís para la ci-tada capellanía. Una vez satisfecha esta cantidad, las clarisas podían quedarse con el resto de los beneficios que proporcionase el alquiler de las casas209.
Aunque no parece que en Santa Clara de Valladolid se abandonase nunca la estricta observancia de su regla210, desde principios del siglo XV sus mon-jas compartieron con los frailes menores de la villa el mismo espíritu refor-mador. En un principio, parece ser que fueron los religiosos del convento de San Francisco quienes ayudaron a las clarisas a iniciar su propio proceso de
207 Juan AGAPITO Y REVILLA , “Documentos”, pp. 145-146. Manuel de CASTRO, El Real
Monasterio, vol. I, p. 89. 208 Valladolid, 11 de marzo de 1426 (Juan AGAPITO Y REVILLA , “Documentos”, pp. 106-
107). 209 “Otrosi mando que se canten en la dicha capellania del dicho monesterio de Sant
Françisco donde el mi cuerpo fuere enterrado vna capellania perpetua para syenpre jamas [...], e que aya de cada anno para syenpre jamas la dicha capellania seteçientos marauedis [...], de la rrendiçion que rrendieren en cada vn anno las mis casas que yo he en esta dicha villa en el mercado [...]. E por quanto el monesterio e frayres e convento del dicho monesterio de Sant Françisco non pueden auer propio de heredad, mando que estas dichas casas que las tengan e admenystren la abadesa e monjas e conuento del monesterio de Santa Clara de aqui de Valla-dolid, con esta carga: que den al dicho monesterio de Sant Françisco los dichos seteçyentos marauedis de cada vn anno para la dicha capellania [...] e lo que demas rrendieren que sea para rreparamiento de las dichas casas, e ellas rreparadas, que lo que sobrare que sea para el dicho monesterio de Santa Clara” (Valladolid, 6 de agosto de 1420. AHN, Clero, carp. 3.502, nº 5).
210 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, p. 306.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 477
reformas. Así, en un documento fechado en 1426 fray Alfonso de Ribas, guardián del convento franciscano, y otros dos religiosos se presentaban a sí mismos como “reformadores ... de la dicha abadesa e monjas e conuento del dicho monesterio de santa clara [de Valladolid].211” En 1440 las clarisas va-llisoletanas lograron incorporarse a la congregación de monasterios reforma-dos de Tordesillas, pasando a ser su visitador fray Francisco de Soria, fraile menor observante y confesor del rey de Navarra. Los franciscanos de la villa contribuyeron al proceso de reforma de sus hermanas cediéndoles los bienes y rentas que les había entregado en su testamento la infanta Leonor. De esta manera pensaban que podían ayudar a mantenerse a las religiosas, que eran muy pobres212.
A partir de ese momento no podemos precisar en qué se concretaron las relaciones de los frailes de San Francisco y de Santa Clara de Valladolid. Quizás los frailes vallisoletanos dejaron de ocuparse directamente de los asuntos de las clarisas tras la integración de éstas en la congregación de Tor-desillas. No sabemos por tanto si los frailes menores de la villa del Esgueva jugaron algún papel en los conflictos que las clarisas mantuvieron con sus visitadores fray Sancho de Canales en 1443 y fray Frutos veinte años más tarde213.
A principios del siglo XVI las monjas vallisoletanas pasaron a depender de la jurisdicción de los superiores de la regular observancia, al igual que el resto de los monasterios de la congregación de Tordesillas. Precisamente por estos años volvemos a encontrar testimonios de relaciones entre las clarisas y los frailes menores de Valladolid. En el año 1503 una religiosa del convento de Santa Clara, sor Leonor de Acuña, pidió licencia al vicario de su monaste-rio, fray Alonso de Oviedo, para gozar de una serie de privilegios personales que le habían sido concedidos dos años antes por el papa Alejandro VI “vi-vae vocis oraculo”, de los que su abadesa no le dejaba disfrutar hasta que no consultara con su superior. Fray Alfonso de Oviedo figura en un documento fechado en 1473 como miembro de la comunidad de San Francisco de Valla-dolid214.
211 Valladolid, 11 de marzo de 1426 (Juan AGAPITO Y REVILLA , “Documentos”, p. 106). 212 Ángel URIBE, “Primer ensayo”, p. 262. pp. 290-291. Francisco Javier ROJO ALIQUE,
“El convento de San Francisco de Valladolid (I)”, pp. 234-235. 213 Ángel URIBE, “Primer ensayo”, pp. 265, 274-275. 214 Valladolid, 23 y 24 de octubre de 1503. El privilegio del papa Alejandro VI está fe-
chado en Roma, 21 de agosto de 1501 (ASFV, carp. 14, nº 1). Fray Alfonso de Oviedo apare-ce como fraile de San Francisco de Valladolid en un documento fechado en Valladolid, el 28 de octubre de 1473 (ASFV, carp. 3, nº 6).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 478
Los frailes menores vallisoletanos también se ocuparon de atender las comunidades de otro convento femenino de la villa, el de Santa Isabel de Va-lladolid. Se trataba de una comunidad de terciarias franciscanas que en 1468 consiguieron autorización del papa para transformar la casa en que vivían en monasterio215. Probablemente los frailes de San Francisco tuvieron mucho que ver en la fundación de esta nueva comunidad monástica, pero no hemos encontrado ninguna noticia que vincule a los citados religiosos con las mon-jas de Santa Isabel hasta 1505. En ese año, el Ministro General de la Orden Franciscana, Gil Delfini, dio licencia al guardián del convento de San Fran-cisco de Valladolid para que instituyera confesores para las religiosas de Santa Isabel de la misma villa216.
3.4. Celebraciones litúrgicas De los franciscanos de Valladolid se esperaba además que rezaran por los
vivos y por los difuntos, cumpliendo con lo que establece la Regla de los frailes menores217. Cabe por ello suponer que los religiosos de la villa del Esgueva dedicaban buena parte de su tiempo al rezo de las horas canónicas y a otras ceremonias litúrgicas, entre las que destacaban aquellas relacionadas con la muerte.
3.4.1. El rezo del Oficio Divino La celebración del Oficio Divino, que junto con la de la Eucaristía mar-
caba la vida cotidiana de cualquier convento, se encuentra documentada en San Francisco de Valladolid desde el año 1266218. El rezo de las horas tenía lugar en el coro de la iglesia conventual, que como ya sabemos fue traslada-do del centro del templo a los pies de la iglesia hacia el año 1500. Al menos desde principios del siglo XV incluía cantos que se acompañaban con la mú-sica del órgano, a pesar de las protestas que el uso de este instrumento des-pertó entre algunos de los religiosos como contrario a la pobreza tras el paso del convento a la observancia219. Los franciscanos de Valladolid utilizaban
215 Atanasio LÓPEZ, “El franciscanismo”, AIA 3 (1943), p. 566. 216 Roma, 24 de diciembre de 1505 (Archivo del convento de Santa Isabel de Valladolid
(=en adelante, ASIV), carp. 1, doc. 2). 217 Regla Bulada 3, 1-4 (San Francisco, p. 111). 218 En un documento fechado en ese año se amenazaba con prohibir a los frailes de San
Francisco que tocasen las campanas para el Oficio Divino si incumplían los términos de un compromiso que iban a firmar con el cabildo vallisoletano (Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (I)”, p. 224). Sobre el rezo de las horas como activi-dad fundamental en los conventos v. Mario SENSI, Dal movimento, p. 125.
219 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp. 446-447. Lope de Salazar y Salinas describe cómo hacia el año 1420, en sus visitas a San
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 479
asimismo libros de horas y misales que seguían el ordenamiento propio de su Orden, que tendió a abreviar y simplificar las celebraciones litúrgicas220. Al-gunos de los libros que se utilizaban en el coro para el rezo del Oficio Divino fueron elaborados por los mismos religiosos del convento221.
Detalles como el uso del órgano para acompañar el rezo de las horas lle-van a pensar que en San Francisco de Valladolid, al igual que en otros mu-chos conventos de su Orden, debió cuidarse con esmero la celebración del Oficio Divino y la belleza del canto litúrgico222. La práctica diligente y devo-ta del culto se veía como una muestra de perfección en la vida religiosa. Así se explicaría, como ya sugerimos en otro capítulo del presente estudio, que la preocupación por celebrar de manera digna el culto y el Oficio Divino forma-ra parte del primer programa de reformas que se llevó a cabo en el convento vallisoletano en las primeras décadas del siglo XV223.
La misma preocupación, que compartían otros grupos de religiosos re-formados de la época, seguiría presente tras el paso de los frailes menores vallisoletanos a la observancia. De hecho, los Estatutos elaborados en 1451 por los observantes de la familia ultramontana incluían un capítulo completo dedicado al rezo del Oficio Divino224. El mismo interés por mejorar la cele-bración del culto animaría en Valladolid a fray Juan de Ampudia a componer a principios del siglo XVI una Regla ... para saber rezar el officio diuino, que incluía una serie de consejos que invitaban a los religiosos a la contem-
Francisco de Valladolid con su maestro fray Pedro de Villacreces éste sentía “devoción, e al-zamiento de corazón [...] quando el ciego (famoso e devoto músico) le tañía el su instrumento. E assímismo le noté, aver señalada devoción, e alzamiento de mente, quando algunos cantores cantaban en el choro devotamente, e medulaban la voz al espíritu respondiente.” (Lope de SA-
LAZAR , 2 Satisfacciones, art. IX (AIA, Las reformas, p. 879). 220 En 1307, Teresa Gil dejaba en su testamento mil maravedís al convento franciscano de
Valladolid “pora libros de la eglesia” y “un missal mio e un breviario que yo e e que son ffe-chos segunt el ordenamiento dellos” (Valladolid, 16 de septiembre de 1307. Adeline RUCQUOI, “Le testament”, p. 319). Sobre la simplificación de la liturgia realizada por los franciscanos v. Lázaro IRIARTE, Historia, pp. 157-159.
221 Según el Libro de Memorias del convento a finales del siglo XV - principios del XVI se hicieron “los libros grandes del coro”, que fueron escritos por fray Juan de Paredes y fray Francisco de Villalpando y encuadernados e iluminados por fray Francisco de Mondragón (ASFV, Libro de Memorias, fol. 9r).
222 Gratien de PARÍS, Historia, p. 168. 223 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (I)”, pp.
279-280 224 Se trata del capítulo II (“De divino officio, oratione et silentio”) Michael BIHL, “Statu-
ta... Barcinonae”, pp. 127-129.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 480
plación durante el rezo de las horas canónicas225. De igual manera, las bio-grafías de frailes de esta época que se ofrecen como modelo de vida a los demás religiosos los muestran rezando el Oficio con asiduidad y devoción. Así, por ejemplo, entre los rasgos que destaca el P. Daza de la vida de fray Bernardino de Arévalo, un ilustre franciscano de la primera mitad del siglo XVI que falleció en San Francisco de Valladolid, figura el que “era cosa ma-rauillosa verle rezar el Oficio diuino, tan a su tiempo, tan despacio, y con tanta deuoción, como si real y verdaderamente estuuiera hablando con Dios226.”
3.4.2. Oraciones y misas por los difuntos A lo largo de la Edad Media el sentimiento de la muerte y sus distintos
significados sociales, junto con la fe en la resurrección, dieron lugar a una compleja serie de costumbres y ritos funerarios. Dichos actos no sólo mani-festaban las creencias o los sentimientos surgidos en torno al fin de la vida, sino que también constituían un reflejo de la riqueza del culto de la época y de la posición socioeconómica del difunto o de su familia. Durante el período medieval las ceremonias relativas a la muerte alcanzaron un gran perfeccio-namiento, y en torno a ellas surgieron una serie de ritos, oraciones y sufra-gios tarifados, en los que tomaban parte de forma destacada diferentes grupos de clérigos, religiosos y laicos227.
Los mendicantes se destacaron por su presencia cada vez más habitual en este tipo de celebraciones, hasta el punto de convertirse, en palabras de Phi-lippe Aries, en “los grandes especialistas de la muerte”228. Por toda la Cris-tiandad se invitaba a los frailes a participar en honras fúnebres y/o a celebrar misas de difuntos y aniversarios por el eterno descanso de los fieles. Ya hemos descrito cómo a cambio de dichos servicios los religiosos recibían di-
225 Estos consejos, que aparecen al final de la Regla breve ... para saber rezar el officio
diuino, llevan el siguiente encabezamiento: “Exortacion contemplativa para los que rezan el divinal officio, en que se puedan contemplar lo que se sigue, sin otras muchas cosas que aqui no se ponen por la prolixidad, las quales los devotos podran añadir” (Daniel EISENBERG, “La Regla breve”, pp. 79-81).
226 “Y era cosa marauillosa verle rezar el Oficio diuino, tan a su tiempo, tan despacio, y con tanta deuoción, como si real y verdaderamente estuuiera hablando con Dios. Por ninguna ocupación faltaua de Maytines a media noche, aunque huuiesse caminado ocho leguas aquel día [...] Después de Maytines no se boluía a la cama, mas estáuase en oración, sin salir del Co-ro hasta que amanecía, que se yua ha dezir Missa, tan lleno de amor de Dios, que morir por él le parecía poco: con el qual nunca se pudo acabar, que dexasse de yr a Maytines, con estar tan viejo y enfermo, ni que saliesse del Coro, por lo menos hasta las quatro de la mañana.” (Anto-nio DAZA, Chronica, p. 195).
227 Iluminado SANZ, La Iglesia, pp. 828-829. 228 Citado por Marta CENDÓN, “La elección de conventos”, p. 313.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 481
versos pagos y donativos, que cada vez fueron adquiriendo mayor importan-cia como fuente de ingresos para sus conventos229.
Desde principios del siglo XIV se conservan testimonios de la participa-ción de los frailes menores en celebraciones de carácter funerario en Valla-dolid. Así, en el año 1303 tenían lugar en la iglesia del convento de San Francisco las honras fúnebres y el entierro del infante don Enrique, ceremo-nias a las que asistieron todos los miembros del clero secular y regular de la villa230. Es posible que el origen de la participación de los franciscanos en cultos funerarios guardase relación con la aparición de los primeros sepulcros en su recinto conventual, aunque la documentación conservada permite apre-ciar cómo también a menudo se reclamaba a los frailes menores para partici-par en las honras fúnebres y rezar por el alma de muchos fieles que no habían elegido San Francisco como su lugar de sepultura.
Las noticias relativas a la presencia de los frailes menores vallisoletanos en ceremonias en torno a la muerte se vuelven más abundantes a finales del siglo XIV y durante el primer tercio de la centuria siguiente. A partir de esos datos podemos tratar de reconstruir el papel que los franciscanos desempeña-ban en dichas celebraciones. En todas partes, la ceremonia del entierro se ini-ciaba con la llegada del clero parroquial con su cruz al lugar donde se encon-traba el difunto, tras lo cual se procedía a levantar el cadáver y a llevarlo en procesión, entre cantos y plegarias, hasta la iglesia donde iba a recibir sepul-tura231. Si el fallecido lo había dispuesto así en su testamento, a estas cere-monias asistían también los miembros del cabildo, los capellanes de número, los clérigos de una u otra parroquia y los religiosos de los conventos que hubiera en la población. En Valladolid son relativamente frecuentes los do-cumentos que atestiguan que los frailes menores tomaban parte, junto con los demás miembros del clero de la villa, en el entierro y las honras fúnebres de las personas que así lo solicitaban, a cambio del pago de una tasa por la pres-tación de dichos servicios232. Sabemos además que los franciscanos de la vi-lla del Esgueva acudían a los entierros llevando su propia cruz, costumbre
229 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp.
550-558. 230 Crónica de Fernando IV, XI, Crónicas de los Reyes de Castilla, vol. I, p. 132. 231 La descripción de las ceremonias funerarias que se incluye en este capítulo está toma-
da principalmente de José SÁNCHEZ HERRERO, Las diócesis, pp. 278-283, e Iluminado SANZ, La Iglesia, pp. 829-830.
232 Ejemplos de esa actividad pueden encontrarse en Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, p. 553.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 482
que provocó un incidente violento y un pleito con el cabildo de la villa en 1385233.
Una vez que el féretro había llegado a la iglesia, se procedía al canto del Oficio de Difuntos, tras el que tenía lugar el acto del sepelio. Al día siguiente se celebraban las honras fúnebres, que consistían en el canto de la Vigilia y las Letanías y la celebración de la Misa de Difuntos234. Al finalizar ésta se marchaba en procesión a la sepultura para cantar ante ella un responso, o se cantaba el mismo ante el túmulo o el paño que había cubierto el féretro si el difunto se había enterrado en el cementerio. En ocasiones, la categoría social de los difuntos llevaba a la participación en estos actos de la práctica totali-dad del clero local. Tal fue el caso de la infanta Leonor, quien dispuso en su testamento la presencia en su sepelio del cabildo de Santa María la Mayor, de las comunidades de religiosos y de la totalidad del clero parroquial de la vi-lla235. Tras su paso a la observancia, los frailes de San Francisco de Vallado-lid abandonaron la costumbre de participar en honras fúnebres fuera de su convento. A partir de entonces, la comunidad religiosa saldría únicamente a la puerta de su cenobio para recibir los cuerpos de quienes iban a recibir se-pultura en el mismo236.
Los franciscanos también se ocupaban de decir misas y responsos por el alma de los difuntos durante los días posteriores a los entierros. Era frecuente que se encargase a los frailes “treintanarios revelados”, es decir, la celebra-ción de treinta misas de las principales fiestas del año según lo dispuesto por
233 ASFV, carp. 17, n1 2. 234 Un ejemplo típico de estas actividades se encuentra en el testamento de Fernando
González, fechado en 1424, en el que el testador pedía que a su muerte acudieran los miem-bros de los institutos regulares de la villa “a desir sus responsos a do el mi cuerpo estodiere, e otro dia a desir en el dicho monesterio sus misas cantadas por mi alma” (Valladolid, 19 de fe-brero de 1424. AHN, Clero, Valladolid, leg. 7704, s.n., fol. 2r).
235 “E otrosy mando que, quando el Sennor oviere por bien de me lleuar consigo, que vengan el cabilldo de la iglesia mayor de Valladolid a la noche a dezir vigilia e otro día a dezir misa, e que les dem por su trabajo quinientos marauedies de la moneda que corriere. E mando que este dicho dia que me vengan a onrrar todas las ordenes de Valladolid, conviene a saber: la Trinidad, Sant Pablo, Santo Agostym, Santa Maria de la Merçed, e vengan a la noche a de-zir vigilias [...], otro dia misas cantadas, e que les dem a cada ordem sesenta marauedies por su trabajo. Otrosy mando este dicho dia que vengan todos los clerigos de todas las parrochias de la dicha villa, en la noche a dezir vigilias e otro dia sus misas, e que dem a cada parrochia por su trabajo treynta marauedies, e a la iglesia de Sant Miguel çincuenta marauedies” (Sevilla, 1 de julio de 1412. AHN, Clero, Valladolid, leg. 7912, s.n., fol. 2r).
236 En su testamento, fechado en 1579, Andrés de Rivera mandó que “el guardián y rreli-giosos del dicho monesterio [San Francisco de Valladolid] salgan a rrescebir mi cuerpo a la puerta del dicho monesterio como an tenido sienpre de costunbre de lo façer por mis antepa-sados.” (ASFV, carp. 25, nº 8).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 483
San Gregorio Magno. Un ejemplo de ello puede encontrarse en el testamento de la infanta Leonor, quien en 1412 mandó que se celebrasen tras su muerte diez treintanarios, tres de los cuales debían tener lugar en San Francisco de Valladolid237. Dos décadas más tarde, tras el paso del convento a la obser-vancia, doña Ginebra de Acuña dejaba en su testamento un encargo similar, aunque especificaba que el importe de las misas no se les podía entregar a los religiosos en metálico238.
A los frailes menores vallisoletanos también se les encomendaba a me-nudo la celebración de aniversarios por el alma de los fieles ya fallecidos. Los aniversarios incluían una serie de ritos y celebraciones: la noche anterior de la fecha señalada, la comunidad religiosa se reunía para rezar un responso o una Vigilia de Difuntos; al día siguiente, los frailes celebraban una Misa de Réquiem, tras la que salían con su cruz a donde se encontraba la sepultura, a la que rociaban con agua bendita después de rezar otro responso239.
Finalmente, los franciscanos de Valladolid recibieron cada vez con ma-yor frecuencia encargos de misas por el alma de vivos y difuntos. Dichos en-cargos se generalizaron hasta tal punto que pronto se convirtieron en una im-portante fuente de ingresos para el convento240. A través de la documentación
237 “E mando que digan por mi anima diez treyntanarios; destos treyntanarios los çinco
sean rrevelados e los otros çinco sean cantados segun la costunbre, e los rrevelados se digan en esta manera: los dos en Sant Françisco, e los dos en San Benito, e el otro en San Miguel. E los que non son reuelados que se canten en esta manera: el vno en Sant Françisco, e el otro en la Trinidad, e el otro en Santa Maria de la Merçed, e el otro en Sant Pablo, e el otro en Santa Clara.” (Sevilla, 1 de julio de 1412. AHN, Clero, Valladolid, leg. 7912, s.n., fol. 2v).
238 “E mando desir en el dicho monesterio de Sant Françisco vn treyntanario reuelado e que les den por limosna en remuneraçion del trabajo seysçientos maravedis, e que gelos com-pren mis mansessores e testamentarios de panno o de pescado o de las cossas quel guardian e frayres del dicho monesterio quisieren e ouieren mester.” (Calabazanos, 23 de noviembre de 1437. AHN, Clero, Valladolid, leg. 7704, s.n.).
239 Por ejemplo, en 1406 Juan Sánchez disponía en su testamente que cada año, el día de San Simón y San Judas, “los dichos frayres de Sant Françisco [de Valladolid] que sean tenu-dos a desir el dicho enauersario e digan ante noche responso, e otrosi otro dia misa de Requien cantada, e salgan sobre la mi fuesa a desir el dicho responso con la crus e con el agua bendita” (Valladolid, 23 de diciembre de 1406. ASFV, carp. 2, nº 22).
Por su parte, en 1412 la infanta Leonor mandaba en su testamento que “fagan cada mes los frayles del dicho monesterio [San Francisco de Valladolid] vn aneuersario por syenpre ja-mas cada mes en la dicha capilla en esta manera que digan ante noche vna vegilia de finados de tres liçiones cantada. E otro dia misa de rrequien [...]. E acabada la misa que salgan con la cruz sobre las sepulturas de mi madre sennora e mia e digan su rresponso cantado segun es costumbrado.” (Sevilla, 1 de julio de 1412. AHN, Clero, Valladolid, leg. 7912, s.n., fols. 1r-v).
240 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp. 554-561.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 484
conservada sabemos que en San Francisco de Valladolid se decían misas por encargo ya desde principios del siglo XIV241. Tales eucaristías, que podían ser rezadas o cantadas, se celebraban ante el altar mayor de la iglesia de los frailes menores o en las diversas capillas que se fueron levantando en las dis-tintas dependencias conventuales. En ocasiones, las personas o cofradías que encargaban estas misas especificaban otras condiciones sobre su celebración: algunas veces se las encomendaban a un sacerdote específico, en otras de-seaban que también le acompañasen un diácono y un subdiácono e incluso que en las mismas estuviera presente toda la comunidad242.
Al igual que ocurrió en otros lugares243, en Valladolid los franciscanos tendrían que dedicar cada vez más tiempo y personal a la celebración de ce-remonias litúrgicas por encargo, y no siempre podrían hacer frente a la fuerte demanda de misas y de servicios religiosos que se les solicitaba. En ocasio-nes, quizás porque el convento no contaba con el número de sacerdotes sufi-ciente para ello. Así podría explicarse por qué algunos testamentos especifi-caban qué pasos se debían seguir si en el convento franciscano “no oviere tantos frayles” para celebrar las misas que se encargaban244. Otras veces,
241 Así lo da a entender el testamento de la reina doña María de Molina, quien dejaba di-
nero para que se dijesen cinco mil misas por su alma en los monasterios e iglesias de Vallado-lid. Pensamos que entre los monasterios de la villa se encontraría también incluido el de San Francisco (San Francisco de Valladolid, 29 de junio de 1321. Juan José MARTÍNEZ - Francisco Javier DE LA PLAZA , Monumentos, pp. 125-126).
242 En 1400 Inés Lasa encargaba a los frailes vallisoletanos que “en logar de cada dies mi-sas rresadas [que ella les había encargado previamente] que dexiesen vna cantada al altar ma-yor del dicho monesterio” (Cigales, 29 de diciembre de 1400. ASFV, carp. 6, nº 6, fol. 1r). En 1412, la infanta Leonor pedía que en la capilla que ella había mandado construir en San Fran-cisco de Valladolid hubiese dos capellanes que dijesen cada día misas por el alma de Enrique II y por las de la infanta y su madre. Además, al día siguiente del aniversario de su muerte los frailes deberían celebrar “misa de rrequien con diacono e sodiacono”. Además dejaba seis-cientos maravedís para el clérigo que dijera en San Francisco dos treintanarios revelados (Se-villa, 1 de julio de 1412. AHN, Clero, leg. 7912, s.n.).
243 Para el caso de Andalucía en la Edad Moderna v. Antonio Luis LÓPEZ MARTÍNEZ, La economía, p. 99.
244 “E mando que se canten el día de enterramiento en Sant Françisco de la dicha villa de Valladolid sesenta e dos misas, e que las canten los dichos frayles del dicho monesterio. E sy por aventura no oviere tantos frayles, que las digan mando a mis testamentarios que canten frayles o clérigos que las digan” (Sevilla, 1 de julio de 1412. AHN, Clero, Valladolid, leg. 7912, s.n., fol. 2v).
“Otrosy mando quel dia de mi enterramiento que me digan en el dicho monesterio de Sant Françisco los frayres del dicho monesterio et de la Merçed et de la Trenidad et de Sant Pablo et de Sant Agostyn treynta e tres misas de rrequien rrezadas et que les den a todos çient marauedis et sy non podieren ser auidos frayres que sean tomados clerigos de Misa” (Vallado-lid, 6 de agosto de 1420. AHN, Clero, Carpeta 3.502, nº 5).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 485
porque el enorme número de misas contratadas hacía prácticamente imposi-ble poder celebrarlas todas, por lo que los religiosos tenían que firmar nuevos acuerdos con quienes se las habían encargado. Así, en 1393 los frailes de San Francisco firmaron un acuerdo con Inés Lasa por el que se comprometían a decir seis mil misas por el alma de dicha señora. Siete años más tarde, ambas partes decidieron establecer un nuevo contrato, por el que los frailes queda-ron libres de la anterior obligación, a cambio de que “en logar de cada dies misas rresadas que dexiesen vna cantada al altar mayor del dicho monesterio, fasta que el conplimiento de las dichas seys mill misas fuesen contadas”245.
Por otra parte, este tipo de actividades quitaría tiempo a otras como el es-tudio o la predicación. Quizás ahí se encuentre uno de los motivos por los que, tras el paso del convento a la observancia, los franciscanos abandonaron la práctica de acudir a los entierros.
3.4.3. Ornamentos litúrgicos en el convento Para llevar a cabo todas las ceremonias que acabamos de describir, era
necesario dotar al convento de una serie de vestimentas y objetos litúrgicos, de los que la documentación nos aporta algunos testimonios. Por ejemplo, un documento fechado en 1368 menciona la adquisición por parte de los frailes de San Francisco de Valladolid de un cáliz de plata y una patena, que se ob-tuvieron a cambio de la donación de un solar246. En 1510, la mucha necesi-dad de los frailes les obligó a empeñar los cálices y otros ornamentos de su iglesia, para hacer frente a las obras y reparaciones que necesitaba el conven-to247.
Quienes fundaban capillas en el convento solían dotarlas de las vestidu-ras y objetos necesarios para poder celebrar en ellas la Eucaristía. El Libro de Memorias de San Francisco de Valladolid nos ofrece un inventario de los or-namentos litúrgicos con los que contaban algunas de las capillas del conven-to. Por ejemplo, la cofradía del Esgueva se comprometió a aportar para la ca-pilla de San Mancio “vn caliçe de plata bueno”; dos casullas, “vna de seda para fiestas buena y otra para cada dia”; dos frontales, “vno para las fiestas y otro para continuo”, junto con la “sauana y manteles para el altar”. En 1513 doña Francisca de Castañeda dejaba en su testamento a los frailes vallisole-tanos una casulla de terciopelo verde, “con su açanefa e alua e estola e mani-
245 Valladolid, 29 de enero de 1393 (ASFV, carp. 2, nº 16). Cigales, 29 de diciembre de
1400 (ASFV, carp. 6, nº 6, fols. 1v-2r). 246 Matías de SOBREMONTE, Noticias, fol. 368v. 247 Valladolid, 6 de febrero de 1510 (AMVA. Libros de actas de sesiones de pleno, L 2,
fol. 427v).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 486
pulo e çinta e amito”, junto con un frontal de seda verde y un cáliz de plata con su patena, para que los religiosos pudieran celebrar en su capilla248.
Los objetos litúrgicos con los que se dotaban las capillas contribuían además a reflejar la posición social de su propietario. Tomás de Quartona, vecino de Medina del Campo y quizás comerciante, dejó para la capilla de San Antonio un cáliz pequeño de plata y “otras cosillas ansi como manteles, etc.”249. Mucho más abundantes y valiosos fueron los ornamentos con los que en 1412 dotó a su capilla la infanta Leonor, quien además encargó en su tes-tamento la compra de piezas de “valdoquim”, “tapete” y lienzo para la elabo-ración de casullas, dalmáticas, albas y amitos para su capilla, para la iglesia conventual y para uno de los frailes vallisoletanos250. Llama la atención que doña Leonor, tan generosa en las mandas de su testamento, insista aquí en que el material para realizar estas vestiduras sea siempre “lo que mas de ba-rato valiere”. Tal decisión quizás pudo deberse al espíritu pauperístico fran-ciscano, recogido en las Constituciones de la Orden del siglo XIII, que prohibía el uso de tejidos caros entre los frailes, salvo en algunas vestiduras litúrgicas251. O quizás indicaría la aparición de un deseo de reforma entre los frailes, que rechazarían el uso de ornamentos lujosos como contrario a la po-breza exigida por su Regla. Esa misma actitud sería, al parecer, la que poste-riormente defendieron los franciscanos observantes y la que llevaría en 1487 a los Reyes Católicos a solicitar del papa Inocencio VIII una bula, por la que se permitió a los frailes menores de la observancia utilizar en todos los actos de culto divino ornamentos y brocados preciosos, a pesar de que el espíritu
248 ASFV, Libro de Memorias, fols. 4v, 13r. 249 ASFV, Libro de Memorias, fol. 5r. 250 “E mando que conpren para mi capilla dos pieças de valdoquim syn oro o dos pieças
de tapeta de Luca [...] para que fagan vna casulla con sus almaticas para mi capilla. E mando que conpren vna pieça de valdoquim syn oro o de tapete, lo que mas de barato valiere, para la iglesia del dicho monesterio de Sant Françisco para vna casulla [...]. E mando que dem para estas vestimentas çintas de oro tan anchas commo dos dedos o poco mas para [c]ruzes e las dichas casullas delante e en las espaldas. E mando que conpren lienço para tres aluas con sus amitos con que digan misas en la dicha mi capilla. E mando que dem a fray Gonçalo de Valla-dolid, frayle del dicho monesterio de Sant Françisco, vna casulla de tapete o de valdoquim syn oro, la que mas de barato valiere.” (Sevilla, 1 de julio de 1412. AHN, Clero, Valladolid, leg. 7912 s.n., fol. 6r). V. además Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp. 474-475.
251 Así lo establecían las Constituciones de Narbona, capítulo III, 19 (Michael BIHL, “Sta-tuta”, p. 48). Sin embargo, constituciones posteriores como las Farinerianas de 1354 o los Es-tatutos observantes de Barcelona de 1451 no tratan esta cuestión.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 487
de pobreza de su Orden se lo impedía252. En San Francisco de Valladolid los efectos de la citada bula resultan apreciables en la llegada al convento de nuevas vestiduras litúrgicas “ricas de oro” y de brocado carmesí, como las que dejó el alcaide Andrés de Rivera para dotar su capilla en el año 1518253.
3.5. Asistencia a los pobres y necesitados Como recuerda Michel Mollat, la asistencia a los pobres, bien de forma
directa o mediante la atracción de los laicos a los mismos, constituyó una parte importante del papel pastoral de los mendicantes, aunque resulte difícil conocerla con precisión. En el caso de Valladolid, es posible que los francis-canos dedicaran parte de su tiempo a la asistencia a los sectores más desfavo-recidos de la población. En opinión de Adeline Rucquoi, los frailes cubrían probablemente alguna de las necesidades de los indigentes de la villa. En el convento franciscano pudo servirse diariamente comida a los más necesita-dos, y desde la segunda mitad del siglo XIII pudieron existir en las casas de los mendicantes vallisoletanos algunas camas para pobres y enfermos, como las que tenían unos siglos más tarde254.
Tenemos además constancia de que los frailes menores acogieron en su casa a “niños y apaniaguados fasta en catorce años”. Se trataba posiblemente de huérfanos, cuya custodia originó un pleito con la colegiata de la villa en 1374255. Quizás sea a estos niños a los que se refería el canónigo Juan Gonzá-lez cuando pedía en 1406 que los “moçuelos pequennos” del convento de
252 Roma, 28 de enero de 1487 (Archivo General de Simancas, Patronato Real, Bulas y
Breves Sueltos, nº 5288). 253 “Yten mando para la dicha capilla do assi abemos de ser sepultados yo y la dicha mi
mujer los hornamentos y tapiçeria que para ella mandamos la dicha doña Costanza mi mujer y yo por el dicho nuestro testamento, que son vna capa de brocado carmessi y con su çenefa rica y vna cassulla y dos almticas ansimismo de brocado carmessi con sus guarniciones, bordado con sus manipulos, estola y albas e cíngulos e collares y cordones ricos de horo, carmessi e todas las otras cossas de plata en que ay caliz e cruz, e dos portapaces, e todo lo otro que yo tengo en mi capilla con otras cassullas e cossas de mi capilla e dos paños bordados, vno de vn crucifijo sobre terciopelo açul e otro de Nuestra Señora sobre terçiopelo negro, y quatro paños de la tapiçeria de la istoria de la cruz” (Valladolid, 7 de abril de 1518. AHPV, Protocolos, 2295, fols. 500-518, fols. 503v-504r). Pensamos que estos objetos sí que llegaron a la capilla de la iglesia de San Francisco, porque no se menciona lo contrario en documentos posteriores que refieren la desaparición de unos tapices destinados al convento franciscano y que final-mente no se pusieron allí (ASFV, carp. 25, nº 8).
254 Michel MOLLAT, Pobres, p. 117. Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. I, pp.129, 283. Id., “Hospitalisation et charité à Valladolid”, en Les sociétés urbaines en France méridionale et en péninsule ibérique au Moyen Age. Actes du Colloque de Pau, 21-23 septembre 1988, París, 1991, pp. 393-408, p. 396.
255 Valladolid, 20 de octubre de 1374 (ASFV, carp. 19, nº 7).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 488
San Francisco recitasen varios salterios por su alma. Probablemente fuesen también estos pequeños los “fraylezillos pobres” de San Francisco de Valla-dolid, a quienes la infanta Leonor dejó en su testamento una cantidad de di-nero para vestirlos256.
La acogida de niños en los conventos fue una práctica bastante extendida entre los franciscanos durante el siglo XIV. Esta costumbre pudo volverse aún más habitual con posterioridad a 1350, como un medio de reclutar nue-vos efectivos para una Orden que había sufrido importantes pérdidas por los estragos de la Peste Negra257. En San Francisco de Valladolid es posible que se actuase con estos niños de manera similar a la seguida por el reformador Villacreces en sus eremitorios, donde los pequeños acogidos recibían ense-ñanza escolar gratuita y si sentían vocación tomaban el hábito una vez cum-plidos los catorce años, edad que fijaba la legislación de la Orden para el in-greso en la misma258.
Desde la década de 1420 dejamos de tener noticias sobre la permanencia de niños en San Francisco de Valladolid, quizás porque la Orden de Frailes Menores prohibió dicha práctica en el año 1431. La presencia de niños en los conventos fue además una de las costumbres que más reprocharon los obser-vantes a los frailes villacrecianos259, por lo que es más que probable que los frailes de la villa del Esgueva abandonaran esa actividad al incorporarse a la regular observancia.
Por otra parte, podemos considerar como otra obra de asistencia a los más necesitados el entierro en San Francisco de Valladolid de los “niños ino-centes” de la villa. Se trataba de criaturas hijas de padres pobres, que al morir eran depositadas en los altares y pilas del agua bendita de las iglesias. Según el Libro de Memorias, estos niños recibían sepultura en el primero de los so-portales del patio que daba entrada al convento franciscano. Tal sería la cos-tumbre hasta el año 1566, en que desapareció ese “portal de los expósitos” y los niños pasaron a ser enterrados en la capilla de Santa Juana260.
256 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, p. 464. “Otrosy mando que todos los marauedies
que sobraren de todos los dichos mis bienes [...] que se parta en tres partes, [...] vna parte o terçio que sea para dos capellanias [...] e para vestyr los fraylezillos pobres del dicho moneste-rio” (Sevilla, 1 de julio de 1412. AHN, Clero, Valladolid, leg. 7912, s.n., fol. 5v).
257 John MOORMAN, A History, p. 352. José María MOLINER, Espiritualidad, p. 132. Láza-ro IRIARTE, Historia, p. 150.
258 Lope de SALAZAR , I Satisfacciones, art. VII (AIA, Las reformas, pp. 800-804). 259 Manuel de CASTRO, San Francisco de Salamanca, p. 53. Duncan NIMMO , Reform, p.
564. 260 ASFV, Libro de Memorias, fol. 8r. Matías de SOBREMONTE, Noticias, fols. 335r-336r.
Manuel CANESI, Historia, t. I, p. 428.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 489
Finalmente, otra manifestación de la acción caritativa de los franciscanos de Valladolid la encontramos en dos prácticas que tradicionalmente fueron asumidas por los miembros de su Orden en muchos lugares: la protección a delincuentes y la asistencia espiritual a los reos de muerte. A menudo los franciscanos dieron asilo en sus conventos a criminales hasta que eran lleva-dos ante la justicia, e incluso les ayudaron a escapar del castigo por sus crí-menes. Por su ubicación frente a la Plaza Mayor, frecuente escenario de fies-tas y mercados, San Francisco de Valladolid pudo servir con cierta frecuen-cia como refugio de delincuentes y huidos de la justicia, a los que los frailes darían asilo sin dificultad. Así lo da a entender una tradición que recoge el Libro de Memorias del convento, según la cual en cierta ocasión los francis-canos vieron cómo las autoridades de la villa clavaban las puertas de su ce-nobio que daban a la Plaza del Mercado por haber dado asilo a un homicida. Por otra parte, el P. Sobremonte afirma que “por tiempo immemorial” los re-ligiosos de San Francisco de Valladolid se ocupaban de confesar y ayudar a morir a los ajusticiados de las cárceles de la villa. El único testimonio que hemos encontrado de esta práctica para el período de nuestro estudio es el de la ejecución de don Álvaro de Luna, que ya hemos comentado en este mismo capítulo261.
3.6. Búsqueda de limosnas y faenas domésticas Sin duda alguna la comunidad vallisoletana empleaba buena parte de su
tiempo y de sus energías no sólo en tareas litúrgicas y pastorales, sino en ga-rantizarse la propia subistencia. La situación en la villa del Esgueva no sería muy diferente a la que Jill Webster describe para Aragón, donde los francis-canos se vieron a menudo obligados a dividir sus energías entre el cumpli-miento de sus compromisos espirituales y la satisfacción de sus necesidades materiales más básicas. Según la citada autora, la primera necesidad de los frailes era sin duda la de su alimentación. Por ello en cada convento existían determinadas personas encargadas de asegurar la provisión de comida y su preparación. Dentro de esta categoría se incluían aquellos hermanos que tra-bajaban en el huerto y en el jardín de la comunidad y quienes iban pidiendo limosna de puerta en puerta262.
En el caso vallisoletano, ya mencionamos cómo tuvo que haber frailes que recorriesen a diario la ciudad en busca de pan y de otras limosnas. En es-tas tareas contaban con la ayuda de algunos seglares, como los “homes” que
261 Jill WEBSTER, Els Menorets, pp. 187-188. José GARCÍA ORO, Francisco de Asís, p. 291. ASFV, Libro de Memorias, fols. 7v-8r. Matías de SOBREMONTE, Noticias, fol. 383r.
262 Jill WEBSTER, Els Menorets, pp. 192, 200.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 490
en 1313 los franciscanos enviaban con carretas y acémilas en busca del pan, vino y pescado que recibían de limosna fuera de la villa. Por otra parte, en 1410 Juan II de Castilla concedió a los frailes menores vallisoletanos el pri-vilegio de tener como excusados a un herrador, un hortelano, un trastejador y un montanero263. El convento de San Francisco de Valladolid contaba por tanto con servidores laicos trabajando a su servicio, una práctica bastante co-rriente en las casas franciscanas y de otras órdenes, y que sería un reflejo de la clericalización cada vez mayor de los frailes menores y de su mayor dedi-cación al trabajo pastoral e intelectual. En cualquier caso, y como recuerda John Moorman, a pesar de estas ayudas se daba por hecho que los francisca-nos debían estar en cualquier momento dispuestos al trabajo manual en la ca-sa o en la huerta, aunque se dedicaran fundamentalmente a tareas pastorales o al estudio264.
3.7. Actividades seculares y misiones políticas En diversos apartados del presente estudio ya hemos mencionado cómo
en ocasiones los franciscanos de la villa del Esgueva desempeñaron misiones políticas o actuaron como testamentarios al servicio de miembros de la fami-lia real o de otros personajes265. A continuación presentaremos más ejemplos que muestran la dedicación de ciertos frailes de San Francisco de Valladolid a tareas seculares que poco o nada tenían que ver con su vocación religiosa.
Para empezar, a través de algunos testamentos sabemos que en ocasiones los fieles recurrían a sus confesores franciscanos no sólo para que les aconse-jaran en cuestiones espirituales, sino también en sus asuntos temporales, o para que desempeñasen misiones de carácter civil. Así, en 1412 la infanta Leonor daba una generosa cantidad de dinero a su confesor fray Juan de Le-brija “por muchos buenos seruiçios que me fiso e me faze de cada día asy en lo espiritual commo en lo tenporal”. Un siglo antes, el infante don Enrique había elegido como testamentario a su confesor fray Pedro Ruiz por tratarse de la persona que “save mas de la mi fasienda, y que es lo que más aprobe-cha a la mi alma”266. La fama que se ganaron como consejeros tanto en los
263 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp.
534-535, 549-550. 264 Gratien de PARÍS, Historia, p. 183. John MOORMAN, A History, p. 360. Una detallada
descripción del empleo de servidores seglares en un convento mendicante puede encontrarse en Rosa María BLASCO MARTÍNEZ, Sociología, pp. 74-77.
265 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp. 551, 556-558.
266 Sevilla, 1 de julio de 1412 (AHN, Clero, Valladolid, leg. 7912, s.n. Roa, 9 de agosto de 1303 (ASFV, carp. 49, nº 1).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 491
asuntos espirituales como en los temporales llevó a que en ocasiones se en-comendaran a los confesores franciscanos ciertas misiones de carácter políti-co, aprovechando sin duda la confianza que inspiraban entre los fieles y su capacidad de influencia sobre los mismos. En 1303, cuando la vida del infan-te don Enrique se acercaba a su final, la reina María de Molina encargó a fray Pedro Ruiz, su confesor franciscano, que le aconsejase que devolviera a la Corona todos los castillos y propiedades que poseía267. En 1453 se utilizaron los servicios de otro franciscano, fray Alfonso de Espina, para la delicada ta-rea de comunicar a don Álvaro de Luna que era llevado desde Portillo a Va-lladolid para ser ejecutado. La Crónica de don Álvaro de Luna relata cómo cuando Diego López de Estúñiga fue enviado con la sentencia de muerte de don Álvaro, se pasó antes por el convento de San Francisco de Valladolid, donde acordó con el P. Espina que éste y un compañero fueran hacia Portillo y que al pasar el Duero se hiciera “desimulando, encontradizo con el Maes-tre, que lo conosçía bien, e dende que se torne con él a Valladolid”. Según la Crónica de Enrique IV, don Álvaro comprendió muy pronto con qué propó-sito los religiosos habían salido “casualmente” a su encuentro, aunque agra-deció su presencia porque de esta manera podían dar consuelo a su espíritu y escucharle en confesión268
Finalmente encontramos a algunos frailes menores vallisoletanos cum-pliendo misiones de carácter político durante la Guerra de las Comunidades. Los partidarios de encontrar una salida negociada al conflicto buscaron a personas de prestigio e imparciales, que actuasen como intermediarios. Entre las mismas se encontraron varios franciscanos, algunos de ellos vinculados al convento vallisoletano. El cronista Prudencio de Sandoval refiere cómo en febrero de 1521 fray Francisco de los Ángeles Quiñones, que años más tarde fue Ministro General de la Orden Franciscana, fue enviado desde Flandes hasta Castilla con la doble misión de acabar con el apoyo de los frailes meno-res a los comuneros y de promover la paz. El P. Quiñones había conseguido negociar un principio de acuerdo entre representantes de Carlos I y de la Jun-ta de Comunidades, pero necesitaba llevar la noticia del mismo desde Torde-sillas hasta Valladolid. Para no levantar demasiadas sospechas, el propio fray Francisco se encargó de llevar personalmente el mensaje hasta el convento de El Abrojo, donde encomendó a un fraile jerónimo, fray Pedro de San Hipólito, que introdujese el documento en la villa del Esgueva. Sin embargo, este último religioso fue detenido al entrar en la ciudad por los guardias de
267 Crónica de Fernando IV, XI, Crónicas de los Reyes de Castilla, vol. I, pp. 131-132. 268 Gonzalo CHACÓN, Crónica de don Álvaro de Luna, pp. 428-429. Alfonso de PALEN-
CIA, Crónica de Enrique IV, vol. 1, p. 48.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 492
las Comunidades, quienes lo llevaron a un mesón para registrarlo a concien-cia. Por fortuna para fray Pedro, allí se encontraban varios frailes de San Francisco de Valladolid dispuestos a ayudarle. El jerónimo pudo deslizar el comprometedor mensaje en la manga de uno de ellos, fray Francisco Teno-rio, quien pudo llevar a buen término la arriesgada misión269.
A las pocas semanas los partidarios de la negociación recurrieron a otro fraile menor vallisoletano, fray Juan de Ampudia, quien a pesar de encontrar-se “muy viejo y ciego” acudió “con dolor de ver tantos males, con harto tra-bajo” desde Valladolid a Tordesillas para entrevistarse con los representantes del bando real en busca de un arreglo pacífico al conflicto. Es posible que fray Juan fuese uno de los “religiosos de autoridad” que fueron enviados po-co después a Torrelobatón para negociar con el jefe de las Comunidades. El franciscano debía gozar de cierta estima entre los comuneros, pues tiempo atrás había criticado duramente desde el púlpito de San Francisco de Valla-dolid la invasión de flamencos que acompañaban al joven rey Carlos I. Al año siguiente, y quizás en agradecimiento por los servicios prestados, el P. Ampudia predicó en Valladolid un sermón para celebrar la victoria española en Pavía, al que asistió el emperador Carlos270
Visto en su conjunto, el cumplimiento de estas misiones políticas a lo largo de todo el período de nuestro estudio pudo ser en parte causa y conse-cuencia del apoyo de la monarquía a los religiosos vallisoletanos, y quizás este tipo de servicios deba interpretarse como una manifestación más del es-píritu de “reciprocidad funcional” que existió entre la Corona y los frailes menores de la villa del Esgueva271. En cualquier caso, estas misiones indican claramente el grado de estima y confianza del que gozaron los religiosos de San Francisco incluso entre los estratos superiores de la sociedad.
4. La vida religiosa y sus dificultades Las fuentes conservadas nos proporcionan algunos datos dispersos sobre
otros aspectos de la vida cotidiana en San Francisco de Valladolid. Princi-palmente, sobre lo difícil que resultaba en ocasiones el desarrollo de la vida regular y la convivencia entre los miembros de la comunidad.
Para empezar, las fuentes de la época ponen de manifiesto que no todos los religiosos vallisoletanos fueron capaces de soportar la existencia en un
269 Juan MESEGUER, ΑPassio Duorum≅, pp. 222-223 270 Juan MESEGUER, “Juan de Ampudia”, pp. 164-165. Isaac VÁZQUEZ, En busca, pp. 16-
17. Ambos autores siguen principalmente los escritos del cronista de Carlos V, Prudencio de Sandoval.
271 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El proceso de fundación”, p. 588.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 493
convento en todo su rigor. En el año 1473 algunos de ellos incumplían las normas de la vida comunitaria saliendo de la casa a escondidas, sin permiso de sus superiores. Por tal motivo los frailes de San Francisco tuvieron que vender un corral situado en la calle de Olleros, para evitar “los grandes dap-nos e ynconvenientes que al dicho monesterio venian e se rrecreçian por estar el dicho corralejo yermo e derribado, por rrason de lo qual algunos frayres del dicho monesterio se yban e absentauan del dicho monesterio oculta e en-cubiertamente”272.
Hubo también frailes que optaron por abandonar la Orden y buscar otras formas de vida religiosa o incluso la vuelta al siglo. Algunos de ellos lo hicieron con permiso de las autoridades eclesiásticas. Tal fue el caso de fray Sancho de Torquemada, quien tras pasar unos años como franciscano, en 1443 obtuvo autorización de Roma para pasarse a la Orden de Predicado-res273. Otros en cambio abandonaban directamente su convento, convirtién-dose en apóstatas. Los frailes vallisoletanos conservaban en su archivo una bula del año 1246 por la que se concedía a los franciscanos licencia para ex-comulgar, detener, atar y encarcelar a los apóstatas e insolentes de su Orden que no quisieran escuchar las amonestaciones. La presencia de dicha bula en el convento parece indicar que también en Valladolid se daría desde fecha muy temprana este problema, muy frecuente por lo demás entre los frailes menores en otras regiones274.
El problema de los frailes que abandonaban la Orden, que también pade-cían otros institutos religiosos, no desapareció con el caso del tiempo. A par-tir del siglo XV cobró una nueva dimensión cuando comenzó a implantarse entre los franciscanos el régimen de vida de la regular observancia. Hubo en-tonces frailes que considerarían muy exigente la forma de vida observante y decidieron volver al siglo o cambiarse a otros institutos religiosos. Buena parte de los “apóstatas” serían sin embargo religiosos que aspiraban a todo lo contrario: querían vivir la Regla franciscana de un modo más radical que el practicado en los conventos observantes, y por ello se marchaban a vivir a eremitorios reformados fuera de la obediencia de los vicarios de la observan-cia275. Así lo da a entender un breve firmado por León X en 1517, del que se conservaba una copia en el archivo del convento vallisoletano. Según dicho
272 Valladolid, 28 de octubre de 1473 (ASFV, carp. 3, nº 6). 273 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, p. 314. 274 Lyon, 13 de febrero de 1246 (ASFV, carp. 13, nº 6. Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El
proceso de fundación”, p. 574). En Aragón eran muy frecuentes los casos de apostasía entre los franciscanos (Jill WEBSTER, Els Menorets, p. 195).
275 Así lo ha observado en el caso de Andalucía José María MIHURA, Frailes, p. 218.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 494
breve, desde hacía tiempo algunos franciscanos abandonaban la disciplina de la regular observancia bajo el pretexto de buscar una vida religiosa más aus-tera. Por tal motivo Alejandro VI había tenido que expedir en 1498 un do-cumento, dirigido a los superiores franciscanos observantes de la familia Ul-tramontana, por el que les recordaba que ningún fraile podía vivir fuera de su convento sin el permiso del ministro general, del vicario provincial o general o del comisario de la familia. Julio II había llegado además a extender a los Frailes Menores de la Observancia un poder previamente concedido a los Ermitaños de San Agustín, para hacer volver a los hermanos que abandona-sen la Orden incluso con la ayuda del brazo secular.
Sin embargo, algunos de los frailes menores observantes conseguían marcharse a otras familias religiosas, incluida la de los Franciscanos Conven-tuales, gracias a las cartas y permisos conseguidos de algunos superiores. En otras ocasiones algunos de estos frailes vagaban fuera de la obediencia de la Orden con la excusa de un permiso para estudiar, siendo motivo de escándalo y de descrédito para la misma. En 1516 León X prohibió a los franciscanos observantes que se cambiaran a cualquier otra Orden sin permiso de sus su-periores, decisión que volvió a confirmar al año siguiente. Para reforzar esta medida suprimió todas las licencias y permisos dados con anterioridad para tal fin, vinieran de donde vinieran. Los superiores franciscanos podían inclu-so recurrir al brazo secular para hacer volver a los frailes que se hubiesen marchado, aunque éstos exhibieran documentos que se lo permitieran276.
Algún religioso vinculado a San Francisco de Valladolid protagonizó ac-ciones similares a las descritas en esta bula, obligando incluso a la interven-ción del brazo secular. En 1492, los Reyes Católicos daban permiso a don Pedro López de Ayala, del Consejo Real, y a los jueces de la Hermandad, pa-ra que ayudasen al vicario provincial de Santoyo, fray Juan de Léniz, a redu-cir a fray Lope de Murga, quien tras profesar libremente en San Francisco de Valladolid había sido destinado al convento de Navarrete, de donde huyó apostatando. Los monarcas ordenaban además al citado don Pedro López de Ayala no acoger al religioso huido ni en su casa ni en sus villas277
Para terminar esta sección, aportaremos un testimonio en el que parece plantearse una situación de rechazo de un religioso por parte de la comunidad vallisoletana. Se trata de la queja que formuló ante el papa Calixto III en 1457 fray Alonso de Olmedo, un religioso que tras tomar el hábito de los ob-servantes en San Francisco de Valladolid había recorrido otras casas para de-
276 Roma, 30 de enero de 1517 (ASFV, carp. 13, nº 3). 277 Valladolid, 23 de julio de 1492 (Manuel de CASTRO, “Confesores”, p. 117).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 495
dicarse al estudio de la teología, con permiso de sus superiores. En la década de 1450 fray Alfonso contaba ya con más de cincuenta años de edad y estaba muy sordo, por lo que no encontraba receptores benévolos y deseaba volver al convento de San Francisco de Valladolid. Pero temía que no fuese allí bien acogido por causa de su gran sordera y que no le suministraran lo necesario para vivir. El papa permitió al P. Olmedo recibir y usar dinero para cubrir sus necesidades, al mismo tiempo que ordenó a los frailes vallisoletanos que le acogieran benignamente en su convento. En caso contrario, el pontífice auto-rizaba al religioso a vivir en casa de sus parientes con el hábito francisca-no278.
Las fuentes citan la presencia en San Francisco de Valladolid de frailes con determinados problemas físicos, en algún caso similares a los de fray Al-fonso de Olmedo. Así, uno de los moradores del convento vallisoletano hacia el año 1420 recibía el apodo de “el Sordillo”. Un siglo más tarde vivía en el cenobio de la villa del Esgueva fray Juan de Ampudia, quien se encontraba “muy viejo y ciego”279 . Lo anterior lleva a plantearnos si la causa del posible rechazo al P. Olmedo fue realmente su problema físico, o si más bien pudo encontrarse en el hecho de que dicho religioso hubiera pasado parte de su vi-da vagando por diferentes conventos, alejado de la disciplina de los obser-vantes. Quizás ése fuera el motivo por el que los frailes vallisoletanos no vie-ran con buenos ojos el deseo de fray Alfonso de regresar al convento donde había tomado el hábito para pasar sus últimos días.
5. Conclusiones Los datos que han llegado hasta nosotros sobre la vida en San Francisco
de Valladolid indican, para empezar, que su población fue creciendo paulati-namente a lo largo de la Baja Edad Media, hasta alcanzar el centenar de mo-radores en la década de 1530. La procedencia geográfica de los franciscanos de Valladolid pudo variar a lo largo del período de nuestro estudio. Si duran-te el siglo XIV y las primeras décadas del XV tres cuartas partes de los reli-giosos procedían de la villa del Esgueva o de las zonas rurales que la rodea-ban, tras la reforma del convento más de la mitad de los frailes de San Fran-cisco vendrían de poblaciones que distaban más de cien kilómetros de Valla-dolid. Poco podemos decir en cuanto al origen social de estos religiosos, sal-vo que unos pocos de ellos procedían de familias de la oligarquía local o de la nobleza castellana. Fuera de estos casos, el silencio que la documentación
278 Roma, 3 de noviembre de 1457 (BF, ns, t. II, n1 393, p. 200). 279 Lope de SALAZAR , II Satisfacciones, art. IX, AIA, Las reformas, p. 879). Isaac VÁZ-
QUEZ, En busca, p. 165.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 496
guarda sobre los vínculos familiares de los franciscanos lleva a pensar que la gran mayoría de los mismos pertenecían a las capas medias o populares de la sociedad.
La vida en el convento vallisoletano se encontraba perfectamente organi-zada. Dicha comunidad no funcionaba como una entidad independiente, sino como parte de una Orden bien estructurada y de carácter internacional. Por tal motivo los frailes vallisoletanos mantenían frecuentes contactos con sus hermanos de hábito de otros lugares y a la hora de tomar decisiones impor-tantes consultaban siempre con los superiores de la custodia de Palencia y de la provincia de Castilla. Tras su reforma en el siglo XV el convento quedó encuadrado dentro de la estructura de las vicarías observantes, que reprodu-cía la organización en provincias y custodias de la Orden, aunque discurrien-do en cierta medida paralela e independiente de la autoridad de los superiores ordinarios. La documentación muestra además cómo los franciscanos de la villa del Esgueva recibían también el apoyo de su Orden ante cualquier difi-cultad.
Para la organización interna del convento se seguían los principios esta-blecidos por la legislación franciscana, que contemplaba la presencia de cier-tos oficios e instituciones que velaban por el buen funcionamiento de cada comunidad. Todos los hermanos que se encontraban en la casa estaban suje-tos a la autoridad del guardián, que era el responsable de mantener la disci-plina regular de la comunidad y de representarla en el exterior, asesorado por un consejo de discretos. Muy importante era también la celebración de capí-tulos conventuales, en donde se discutía cualquier asunto de interés común para los religiosos. Este modelo de organización interna no parece que sufrie-ra grandes modificaciones tras el paso del convento a la observancia.
La escasez de testimonios documentales apenas permite vislumbrar cómo era la vida diaria de los frailes de San Francisco de Valladolid. Los religiosos se dedicarían sobre todo al trabajo pastoral y la cura de almas, actividades que durante la Edad Media se concretaban en la celebración de los sacramen-tos de la Eucaristía y la Penitencia y sobre todo la predicación. Los frailes menores se ocuparon también de atender a las necesidades espirituales y temporales de las comunidades de religiosas franciscanas de Santa Clara y Santa Isabel y actuaron como directores de conciencias entre los seglares.
Una parte muy importante de la jornada conventual se reservaba a la li-turgia y en especial al rezo de las Horas canónicas. Los franciscanos partici-paban además con frecuencia en otras ceremonias litúrgicas por encargo, en-tre las que tenían especial importancia aquellas relacionadas con los difuntos, que ocuparon una porción cada vez mayor de su tiempo.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 497
La predicación y el apostolado hicieron necesaria la dedicación de los re-ligiosos al estudio, al que los frailes vallisoletanos se consagraron cada vez con mayor intensidad. Dentro de los muros de San Francisco de Valladolid se daría gran importancia a la actividad académica, y en especial al estudio de la teología. Los frutos del trabajo intelectual de los frailes menores de Va-lladolid resultan apreciables sobre todo en su actividad predicadora, pero también en su labor docente y en la obra literaria de algunos de ellos, de ca-rácter generalmente pastoral y devocional. El paso del convento a la obser-vancia no parece que afectara demasiado a la actividad académica en Valla-dolid, aunque sí que trajo consigo una renuncia de los religiosos a los grados universitarios.
Los frailes menores vallisoletanos también pudieron ocuparse de atender a los más pobres y necesitados. Durante algunos años su convento acogió a los niños huérfanos de la villa. Buena parte del tiempo y de las energías de los franciscanos de Valladolid se emplearon sin duda en procurar satisfacer las necesidades materiales más básicas de la comunidad, mediante el trabajo manual o la búsqueda de limosnas. Por último, algunos franciscanos de Va-lladolid se dedicaron en ocasiones a realizar tareas de índole civil o política que poco o nada tenían que ver con su vocación religiosa, pero que demues-tran la alta estima de la que gozaban estos hombres entre la sociedad.
No todos los religiosos eran capaces de soportar las condiciones de vida en un convento como el de San Francisco de Valladolid. Hubo frailes que abandonaron la comunidad franciscana para volver al siglo o incorporarse a otras formas menos exigentes de vida religiosa. En cambio otros hermanos se marcharon del cenobio vallisoletano para incorporarse a comunidades donde la Regla Franciscana se viviera con mayor rigor, incluso tras el paso del con-vento a la observancia.
Insistimos no obstante en que todas estas conclusiones deben ser tomadas con grandes reservas, dada la escasez de la información que existe. A pesar de ello, pensamos que la comparación de estas observaciones con datos pro-cedentes de estudios similares puede llevar a alcanzar conclusiones más fia-bles sobre el origen geográfico y social y las tareas desempeñadas por los miembros de la Orden Franciscana. Dichas observaciones también nos ayu-darán a valorar en su justa medida cuál fue la aportación del franciscanismo a las sociedades bajomedievales. Del estudio de esa aportación en el caso valli-soletano es de lo que precisamente vamos a ocuparnos en las páginas que se ofrecen a continuación.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 498
VII. LA PROYECCIÓN DEL CONVENTO EN LA VIDA DE VA-LLADOLID
Diversos autores que han estudiado el Valladolid medieval insisten en
que los frailes menores ejercieron desde muy pronto una notable incidencia en la vida social de la villa, llegando a convertirse en un elemento activo de la misma280.
A lo largo de este estudio han aparecido ya numerosas manifestaciones de la proyección del convento de San Francisco en la sociedad vallisoletana. Vemos sin embargo necesario dedicar un apartado específico para analizar de qué modo se concretaron dichos contactos e influencias. Somos conscientes, como recuerda Mar Graña, de lo difícil que resulta estudiar el influjo que emanó de los conventos franciscanos y su repercusión sobre la sociedad. Sa-bemos que se trata de un fenómeno muy amplio, que siguió una trayectoria con una compleja estructuración281. Por todo ello no pretendemos llegar a la comprensión total del mismo pero sí aportar, al igual que han intentado otros investigadores282, una información que llene parte de las lagunas que impiden su conocimiento y que pueda ayudar a comprender mejor el funcionamiento no sólo del convento de San Francisco, sino del conjunto de la sociedad va-llisoletana bajomedieval.
1. San Francisco de Valladolid y las estructuras de poder Comenzaremos nuestro análisis estudiando las relaciones que los frailes
de San Francisco mantuvieron con los grupos y estructuras de poder presen-tes en la villa del Esgueva: la monarquía, el abad y el cabildo de Santa María la Mayor y el concejo.
1.1. La monarquía Los vínculos entre los reyes de Castilla y los frailes menores vallisoleta-
nos fueron muy fuertes a lo largo de la Edad Media, salvo en el período de tiempo transcurrido entre el segundo cuarto del siglo XIV y la llegada al tro-no de la dinastía Trastámara. Especialmente estrechas fueron las relaciones que los franciscanos de Valladolid mantuvieron con la monarquía castellana durante el primer siglo de vida del convento. Para el éxito de la implantación
280 Juan ORTEGA RUBIO, Historia, p. 100. José María IRAOLA, “La devoción”, p. 11. Ade-
line RUCQUOI, Valladolid, t. I, p. 204. Mª Antonia FERNÁNDEZ DEL HOYO, “El convento”, pp. 411-412.
281 Mª del Mar GRAÑA, “Religiosos in via”, p. 140. 282 Como José María MIURA (Frailes, pp. 35-36).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 499
de los frailes de San Francisco en la villa del Esgueva fue decisivo el apoyo de la familia real castellana, que asumió el patronazgo de aquella fundación a petición de los religiosos. Dicho apoyo formaba parte de una política más amplia de protección de la Corona a las órdenes mendicantes durante el siglo XIII, que se tradujo en la ayuda a la fundación de numerosos conventos mas-culinos y femeninos y en la firma de privilegios de distinta índole, que favo-recieron una más amplia implantación de estas órdenes por todo el reino. Tal protección no se debía sólo a motivos espirituales, sino que buscaba además recompensar a los frailes por los servicios políticos prestados a la monarquía y seguir contando con el apoyo de los religiosos283.
La Casa Real castellana no olvidó durante el siglo XIII y las primeras dé-cadas del XIV las obligaciones adquiridas por su patronazgo sobre San Fran-cisco de Valladolid, procurando atender al sustento y a las diversas necesida-des de su comunidad. Para empezar, los reyes proporcionaron los terrenos donde se iba a asentar el cenobio y ayudaron a construirlo y ampliarlo. Ade-más acudieron en ayuda de los franciscanos de Valladolid en el conflicto que mantuvieron con la colegiata de Santa María tras su instalación en la Plaza del Mercado. La monarquía concedió asimismo al convento una serie de pri-vilegios para facilitar la subsistencia de sus frailes, a los que también abona-ron en ocasiones ciertas cantidades de dinero en pago a sus servicios. María de Molina fue quizás el miembro de la familia real castellana que sintió una mayor predilección por el cenobio de la villa del Esgueva, al que favoreció con una serie de privilegios y donaciones, que llevaron a los frailes de épocas posteriores a pensar que ella había sido la auténtica fundadora de la casa284.
Tras la desaparición de doña María de Molina se inició un período de va-rias décadas de duración en el que no hemos encontrado noticia alguna que vincule a la monarquía castellana con San Francisco de Valladolid. Sin em-bargo, con la llegada al trono de la dinastía Trastámara vuelven a aparecer manifestaciones de devoción de miembros de la familia real hacia los frailes menores de la villa del Esgueva, que pueden interpretarse como una manifes-tación más del ambiente franciscanista del que participaron la monarquía y amplios sectores de la nobleza cortesana en la Castilla de la época. En el si-glo XV las motivaciones de la monarquía para prestar su apoyo a los francis-canos revisten algunas novedades con respecto a las de períodos anteriores. Los Trastámara y los Reyes Católicos se esforzaron en poner en práctica una
283 José GARCÍA ORO, Francisco de Asís, p. 133. José Manuel NIETO SORIA, Sancho IV,
pp. 221-222. Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El proceso de fundación”, pp. 588-590. 284 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid”, (I), pp
207-209, 210-213, 226-227; (II): 424-425, 533-535, 543-544V. supra, IV.1.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 500
política eclesiástica, que no respondía a consideraciones exclusivamente reli-giosas: en el contexto mental de la época se pensaba que el afianzamiento de unos valores religiosos más modélicos, auspiciados desde la monarquía, po-dría contribuir a promover el fortalecimiento de la solidaridad política de los súbditos en torno a los reyes como expresión máxima de la comunidad polí-tica formada por el reino. Una de las líneas principales de dicha política fue la puesta en práctica de diversas iniciativas de reforma eclesiástica, que a partir de entonces pasaron a reconocerse como una competencia genuina del poder real285.
En esa política de reforma eclesiástica con intervención regia las órdenes mendicantes en general y la Orden Franciscana en particular tuvieron un pro-tagonismo de primer orden. A partir del reinado de Juan I la monarquía cas-tellana patrocinó sin vacilación a los grupos de religiosos reformados, que crecieron en número y se consolidaron institucionalmente en buena parte gracias a la protección real. Los pasos sucesivos de organización canónica de estos movimientos de reforma estuvieron apadrinados en todo momento por los reyes, sobre todo por Juan II y Enrique IV de Castilla, en cuyos reinados se pasó abiertamente a la conquista de los grandes conventos de cada una de las órdenes en proceso de reforma286.
Con la llegada al trono de los Reyes Católicos la reforma de los frailes menores pasó a ser considerada un asunto de Estado. Los monarcas promo-vieron para la Orden de San Francisco un programa reformista basado en el robustecimiento de la regular observancia, con el fin de lograr la absorción progresiva y la superación final del conventualismo. El apoyo tan decidido de los Reyes Católicos a los franciscanos obedeció a diferentes razones. En primer lugar, a la profunda devoción que los monarcas, y en especial la reina Isabel, profesaban a San Francisco y su Orden, sobre todo a los frailes de la regular observancia. La importancia y el influjo popular de los franciscanos también debió encontrarse entre los motivos que llevaron a los monarcas a procurar su renovación. Finalmente, Isabel y Fernando no olvidarían el apo-yo que los frailes menores prestaron a su causa y la buena acogida dada en sus conventos durante los años de guerra civil por la sucesión al trono de Castilla287.
285 José Manuel NIETO SORIA, “Franciscanos y franciscanismo”, pp. 121, 126; Iglesia, p.
417. 286 José GARCÍA ORO, “La reforma de la Iglesia y la monarquía española”, pp. 666-667. 287 Juan MESEGUER, “Franciscanismo de Isabel la Católica”, pp. 153-160. José GARCÍA
ORO, El Cardenal Cisneros: Vida y empresas, 2 vols., Madrid, 1992-1993, vol. II, pp. 130-131. Tarsicio de AZCONA, Isabel la Católica, 2 vols, Madrid, 1986, t. II, p. 188.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 501
En el caso de Valladolid, las buenas relaciones existentes entre los fran-ciscanos y la Corona a lo largo del siglo XV resultan apreciables de distintas maneras. Para empezar, en la elección del convento vallisoletano como lugar de sepultura por parte de personas vinculadas a la Familia Real castellana. Ya hemos descrito cómo una hija ilegítima de Enrique II, la infanta Leonor, mandó edificar una lujosa capilla en San Francisco de Valladolid donde en 1412 fue enterrada junto a su madre. En su testamento, la infanta dejó ade-más a la comunidad franciscana de la villa del Esgueva como heredera uni-versal de sus bienes288.
Mucho más importante fue el apoyo que la monarquía prestó para im-plantar el régimen de la regular observancia en el convento vallisoletano. No debemos olvidar que en esta época la protección de los reyes y del poder ci-vil en general resultaba decisiva para que prosperase la reforma de una co-munidad religiosa, pues eran los poderes seculares quienes obtenían de la au-toridad eclesiástica la legalización de las acciones de reforma. En el caso que nos ocupa, fue el propio rey Juan II quien se encargó de solicitar al papa Martín V la extensión a los observantes de San Francisco de Valladolid de los privilegios del concilio de Constanza, concesión que Eugenio IV renovó en 1434 a petición de la reina doña María, esposa del citado monarca289. Pen-samos que ese interés de los reyes por la reforma del cenobio vallisoletano no respondería únicamente a su ya mencionada política de reforma eclesiás-tica. Al igual que ocurriría décadas más tarde, es posible que los monarcas consideraran además que el paso de un convento a la observancia “ennoble-cía” a la villa en la que se encontraba ubicado y suponía un enorme beneficio para su población290.
A lo largo del siglo XV y las primeras décadas del XVI la Corona prestó además su ayuda a San Francisco de Valladolid de diferentes maneras. Juan II, Enrique IV e Isabel la Católica hicieron beneficiario al convento de una serie de privilegios y exenciones de carácter económico. Los Reyes Católicos participaron en las obras de remodelación de la iglesia de San Francisco, en
288 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid”, (II), pp.
474-475, 519-521. 289 José GARCÍA ORO, El Cardenal Cisneros, t. II, p. 132. Francisco Javier ROJO ALIQUE,
“El convento de San Francisco de Valladolid”, (I), pp. 293-294. 290 En 1495, Fernando el Católico recomendaba en una carta el paso a la regular obser-
vancia del convento franciscano de Calatayud “porque la ciudades e villas donde hay de estos tales monesterios son mucho ennoblecidas”, y manifestaba su deseo de reformar dicho con-vento “por el celo del servicio de Dios, como por el noblecimiento de esa ciudad e beneficio de las animas de los poblados en ella” (citado por José GARCÍA ORO, El Cardenal Cisneros, t. II, pp. 134-135).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 502
cuya puerta principal se pusieron el escudo y las efigies de los monarcas. La reina Isabel y posteriormente Carlos I concedieron limosnas para hacer frente a diferentes necesidades de los frailes menores de Valladolid.
Resulta por tanto evidente que durante la Edad Media los frailes menores vallisoletanos gozaron del apoyo y la protección de la Corona. A cambio de estas ayudas los reyes esperaban de los frailes una serie de beneficios espiri-tuales y materiales, entre los que destacaba el derecho a poder recibir sepul-tura ellos mismos u otros miembros de su familia dentro de la iglesia conven-tual. En San Francisco de Valladolid se celebraron además las honras fúne-bres de algunos miembros de la familia real castellana, como las del infante don Enrique en 1304, en las que participó todo el clero secular y regular de la villa junto a la reina doña María de Molina, su hija la infanta doña Isabel y el infante don Pedro. Existe algún testimonio que afirma que en ese mismo templo tuvieron lugar en 1321 las exequias de doña María de Molina, a las que también asistieron los principales personajes de la Corte291. Los monar-cas esperaban ante todo que los religiosos de San Francisco de Valladolid re-zasen por los distintos miembros de la familia real. Tal obligación se hizo a veces constar de forma explícita en los documentos. Así, en un privilegio concedido al convento en 1410, Juan II pedía que a cambio del mismo los frailes rezasen por sus padres y hermanas, su tío el infante don Fernando, sus tutores y los regentes del reino292.
Algunos miembros de la familia real castellana aprovecharon asimismo su patronazgo sobre San Francisco de Valladolid para pasar allí los últimos días de sus vidas. En 1321 la reina María de Molina se retiró a un cuarto que había reservado en una casa contigua al convento franciscano, que al parecer había sido mandada edificar por su antecesora doña Violante. En dicha es-tancia falleció doña María el día 1 de julio, tras haber encomendado a los re-gidores, caballeros y hombres buenos de la villa la custodia de su nieto Al-fonso y tras haber redactado su testamento293.
Ya indicamos además cómo en el siglo XV la Corte se alojaba con relati-va frecuencia en San Francisco de Valladolid, que pasó a cumplir así un pa-pel político de primera línea, en especial porque algunos órganos de la admi-
291 Crónica de Fernando IV, XI, Crónicas de los Reyes de Castilla, vol. I, p. 132. V. su-
pra, IV.4. y VI.3.4.2. 292 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid”, (II):
470-471, 534-538, 544. 293 Crónica de Alfonso XI, XXVII, Crónicas de los Reyes de Castilla, vol. I, p. 192. An-
tonio DAZA, Excelencias, fol. 30r. Vida de S. Pedro Regalado, fols. 44v-45r. Enrique FLÓREZ, Reynas cathólicas, vol. I, pp. 601-602. Matías SANGRADOR, Historia, t. I, pp. 160-161.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 503
nistración real utilizaban sus dependencias para celebrar sus reuniones. El convento vallisoletano sirvió además de escenario para ciertos acontecimien-tos públicos relacionados con importantes asuntos de la Corona. En 1314 su iglesia fue el lugar elegido para dar lectura a una bula expedida dos años an-tes por Clemente V, por la que se levantaba el entredicho que había sido im-puesto sobre el rey Alfonso XI y sus tutores cuando éstos, sin solicitar pre-viamente la autorización de la Santa Sede, habían seguido cobrando tercias de las iglesias castellanas para la guerra contra los musulmanes294. La elec-ción de San Francisco de Valladolid para la celebración de este tipo de actos pudo responder a la vinculación que el cenobio tenía con la monarquía caste-llana, y además al carácter de importante centro de reunión que este edificio poseía dentro de la villa.
La Corona también empleó a los frailes menores vallisoletanos para des-empeñar misiones de carácter político. En abril de 1307 la reina doña María de Molina, que se encontraba en Valladolid para presidir las Cortes que allí se celebraban, envió al guardián de San Francisco como emisario ante su hermana doña Juana, para pedirle que acudiera a la villa del Esgueva a entre-vistarse con ella y tratar de encontrar la solución a un pleito que había surgi-do sobre el señorío de Vizcaya. Ya señalamos además el papel que diversos franciscanos de Valladolid desempeñaron como emisarios del emperador Carlos durante la Guerra de las Comunidades295.
Ciertos frailes menores vinculados de una manera u otra con Valladolid formaron parte de los círculos cortesanos, llegando incluso a desempeñar el cargo de consejeros y confesores reales. El primero y más importante de los mismos sería fray Fernando de Illescas, quien entró en contacto con la Corte cuando enseñaba en la villa del Esgueva y que ejerció un papel muy desta-cado en la política castellana durante los reinados de Enrique II, Juan I, Enri-que III y Juan II, constituyendo en opinión de José Manuel Nieto Soria un digno precursor de la figura de Cisneros. Otros frailes menores vinculados a Valladolid ocuparon distintos cargos en la corte con posterioridad. Se trata de los confesores reales fray Alonso de Espina, fray Diego de Monroy y fray Juan de Léniz, y de fray Íñigo de Mendoza, que fue predicador real antes de retirarse al convento de la villa del Esgueva296. La Corona pudo recompensar los servicios prestados por algunos de estos franciscanos proponiéndoles para
294 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid”, (II):
501-502. 295 Crónica de Fernando IV, XV, Crónicas de los Reyes de Castilla, vol. I, pp. 150-151.
Sobre el papel de los frailes en la Guerra de las Comunidades v. supra, capítulo VI, 2.2.1. 296 José Manuel NIETO SORIA, “Franciscanos y franciscanismo”, pp. 113-118.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 504
el episcopado. Tal fue sin duda el caso de fray Antonio de Guevara, quien tras desempeñar diversos cargos en la Corte de Carlos I fue nombrado en 1528 obispo de Guadix y nueve años más tarde de Mondoñedo297.
Pero los franciscanos de Valladolid desempeñaron sin duda su papel polí-tico más importante al servicio de la Corona como defensores e instrumentos de propaganda de la autoridad de la monarquía entre la sociedad de la vi-lla298. Junto con la de los dominicos, la iglesia de los frailes menores alber-gaba las sepulturas de diferentes miembros de la familia real, que constituirí-an un testimonio permanente ante los ojos de los fieles de la presencia y de la importancia de este órgano de poder299. Los frailes también hicieron propa-ganda de la autoridad monárquica en sus predicaciones. Así, en su sermón pronunciado en 1504 con ocasión de las honras fúnebres de Isabel la Católi-ca, fray Juan de Ampudia habló “muy altamente” sobre “las obras y vyda de la gloriosa rreyna de España.” El mismo religioso predicó al año siguiente a los vallisoletanos por “la paz e bien e sosiego de sus altezas e destos reinos” y algún tiempo más tarde para celebrar la victoria de las tropas españolas en Pavía. Asimismo, podemos preguntarnos si los franciscanos no actuarían en ocasiones como representantes ante el concejo vallisoletano de los intereses del monarca, como sabemos que ocurrió en otros lugares300. En cualquier ca-so, la actividad propagandística de los religiosos pone de manifiesto que las buenas relaciones entre los frailes de San Francisco y la Corona castellana tuvieron también ciertas repercusiones sobre la sociedad vallisoletana en su conjunto.
Como contrapartida al apoyo de la Corona, los frailes de San Francisco de Valladolid prestaron por tanto ciertos servicios a los monarcas y desem-peñaron en ocasiones actividades de índole política, que pudieron suponer un cierto alejamiento de su vocación primitiva. Cabe asimismo preguntarse si el apoyo real a San Francisco de Valladolid no derivó en alguna ocasión en un cierto intervencionismo de los monarcas en los asuntos de sus religiosos. Jill Webster ha observado cómo en la Corona de Aragón la protección de los re-yes a la Orden Franciscana se fue transformando en una actitud más autorita-
297 Félix HERRERO, La oratoria, p. 579. 298 Un ejemplo de este tipo de prácticas por parte de la monarquía ha sido estudiado por
Eduard VIVES, “Los franciscanos en Lleida”, p. 281. 299 El de San Francisco no fue el único convento mendicante de Valladolid en el que por
este período recibieron sepultura miembros de la familia real. En el de San Pablo estaba ente-rrado desde 1291 el infante don Alfonso, hijo de doña María de Molina (Jesús María PALO-
MARES, “Algunos aspectos”, p. 99). 300 V. supra, capítulo VI, 3.1.1 y 3.7. José Manuel NIETO SORIA, “Franciscanos y francis-
canismo”, p. 112.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 505
ria, que implicaría un cierto control sobre la vida cotidiana y las actividades de sus frailes301. En el caso que nos ocupa, algunas noticias sugieren que en ocasiones los monarcas impusieron su criterio, incluso en contra del de los propios frailes, en cuestiones propias del funcionamiento interno del conven-to vallisoletano y de su Orden. Ya hemos descrito cómo los Reyes Católicos consiguieron de las autoridades eclesiásticas ciertas mitigaciones de la po-breza que se vivía en los conventos franciscanos observantes en general y en San Francisco de Valladolid en particular. Así, en 1487 los monarcas consi-guieron del papa una bula por la que se permitió a los frailes menores de la observancia utilizar ornamentos y brocados preciosos en el culto divino, a pesar de que el espíritu de pobreza de su Orden se lo impedía. Unos años an-tes, las protestas de los frailes menores de Valladolid no impidieron que se instalara un órgano en la iglesia de su convento por mandato de la reina Isa-bel y del concejo de la villa, quienes acudieron ante el nuncio apostólico para que obligase a los franciscanos a aceptar el uso de dicho instrumento por san-ta obediencia y bajo pena de excomunión302. Por otra parte, algunos de los religiosos más brillantes del reino se encontraban en la Corte, por lo que su Orden no podía contar con sus servicios sin el visto bueno de los monarcas. Así, en 1501 el provincial y otros frailes de la vicaría de Santoyo tuvieron que solicitar a Isabel la Católica que permitiese al guardián vallisoletano, fray Juan de Léniz, asistir al capítulo de su custodia. La reina accedió a la pe-tición, siempre que el citado fray Juan considerase que iba allí a aprovechar el tiempo y con la condición de que luego volviera a la Corte303.
1.2. La colegiata de Santa María la Mayor En su momento ya comentamos con detalle cómo a mediados del siglo
XIII el traslado del convento franciscano desde Río Olmos a la Plaza del Mercado había provocado una serie de agrias disputas entre los frailes meno-res y el cabildo de la colegiata de Valladolid304. Con posterioridad nuevos conflictos e incidentes volvieron a marcar las relaciones entre ambas institu-ciones. En nuestra opinión, estos problemas sólo se pueden entender si los analizamos dentro de un contexto más amplio. A escala local, serían mani-
301 Jill WEBSTER, Els Menorets, pp. 99-100. 302 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp.
446, 580, y supra, capítulo VI, 3.4.3. 303 Écija, 22 de noviembre de 1501 (publicado por José GARCÍA ORO - María José PORTE-
LA SILVA , “La regular observancia en la provincia franciscana de Santiago”, Compostellanum 43 (1998), pp. 659-703, 44 (1999), pp. 615-715, p. 620). Manuel de CASTRO, “Confesores”, p. 119.
304 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El proceso de fundación”, pp. 594-602.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 506
festaciones de la reacción protagonizada por la colegiata para poner coto a la amenaza que la expansión de los mendicantes suponía para su preeminencia en la vida urbana305. A un nivel más amplio, constituirían un exponente más de las tensiones que la situación de exención de los frailes y su frecuente abuso de tales derechos había suscitado desde antiguo por toda la Cristian-dad. En 1300, el papa Bonifacio VIII trató de regular las relaciones entre el clero secular y los mendicantes mediante la bula Super cathedram, que fue ratificada años después por su sucesor Clemente V en el Concilio de Vienne. Dicho documento permitió llegar a un compromiso entre ambas partes, que estuvo no obstante jalonado por una serie de amargas disputas que tuvieron lugar a lo largo de los siglos XIV y XV306.
Dentro de este doble contexto pensamos que se entienden mejor las ten-siones surgidas entre los frailes de San Francisco y el cabildo vallisoletano a finales del siglo XIII y durante la centuria siguiente. El primero de estos in-cidentes tuvo lugar en el año 1296, cuando el arzobispo de Toledo, Gonzalo Gudiel, ordenó el destierro del guardián y varios frailes de San Francisco de Valladolid. A dichos religiosos se les consideraba responsables de que en el convento franciscano no se hubiera guardado el entredicho general impuesto por el abad de Valladolid, Ruy Díaz, después de que entrara en dicha villa con su cruz alzada el arzobispo de Sevilla307. El comportamiento de los fran-ciscanos de la villa del Esgueva no habría sido algo excepcional. Sabemos que en muchos otros lugares los mendicantes continuaban a menudo cele-brando servicios religiosos allá donde se habían impuesto entredichos. Tal actitud causaba profundo malestar entre los clérigos seculares, pues consti-tuía un desafío a la autoridad de quienes imponían estas sanciones, a la vez que limitaba en gran medida la eficacia de las mismas308. En el caso que nos ocupa, los frailes vallisoletanos decidieron finalmente reconocer en público su error y el perjuicio que habían causado tanto a las iglesias de Toledo y Va-
305 Adeline RUCQUOI, “Ciudad e Iglesia”, p. 968. 306 José María MIURA, Frailes, p. 62. Lázaro IRIARTE, Historia, p. 89. John MOORMAN, A
History, pp. 201-203, 338. Super Cathedram trató de dar una respuesta a los asuntos que cons-tituían los principales motivos de disputa entre los frailes y el clero secular, como eran la prác-tica de la predicación y la confesión y la sepultura de fieles dentro de los conventos.
307 Valladolid, 21 de diciembre de 1296 (Manuel MAÑUECO-José ZURITA, Documentos, t. III, nº 129, pp. 304-306). El derecho a llevar la cruz alzada por todo el reino era exclusivo de los arzobispos de la sede primada de Toledo.
308 Robert N. SWANSON, Religion, pp. 296-297. Gratien de PARÍS, Historia, p. 426. Para evitar tales abusos por parte de los mendicantes, el papa Clemente V promulgó en 1311 una constitución por la que se excomulgaba de forma automática a todo aquel religioso que no guardase los entredichos (Manuel MAÑUECO-José ZURITA, Documentos, t. III, nº 129, p. 309).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 507
lladolid como a su propia Orden. Quizás por ese motivo la sanción que se les impuso no pasó de ser más que un simple apercibimiento: su fecha de inicio quedaba sometida a la voluntad del arzobispo toledano, lo que vendría a sig-nificar en opinión de José Zurita que su ejecución quedaba suspendida por tiempo indefinido309.
No hemos vuelto a encontrar ningún testimonio de conflictos entre los frailes menores y el cabildo de Valladolid hasta la segunda mitad del siglo XIV. Adeline Rucquoi recuerda que justo a partir de ese momento se produ-jeron una serie de cambios en la villa que acabaron por provocar la desapari-ción casi completa de la presencia de la colegiata en la vida urbana. Entre ellos se encontraba la preferencia que los vallisoletanos empezaron a mostrar hacia los conventos locales en sus donaciones y testamentos, que provocó una serie de reacciones por parte del clero secular y el cabildo, que verían sus privilegios en peligro. La colegiata trató de asegurar su amenazada suprema-cía mediante la firma de acuerdos escritos que asegurasen sus derechos y re-conociesen la mayor parte de sus privilegios. En ocasiones sólo se llegó a la firma de estos compromisos tras largos conflictos en los que a veces se llegó incluso al empleo de la violencia310.
Violencia hubo, en efecto, en la disputa que el cabildo mantuvo con los frailes de San Francisco porque éstos sacaban su cruz procesional por las ca-lles de la villa en los entierros. El conflicto se inició hacia el año 1355, cuan-do un grupo de hombres armados al mando de Gil González, bedel de la co-legiata, salió al paso de los franciscanos que marchaban en procesión con su cruz en alto a recoger, según era su costumbre, el cuerpo de un difunto que iba a ser enterrado en su convento. Los hombres de la colegiata arrebataron por la fuerza a los frailes su cruz procesional, que fue hecha pedazos y lleva-da a la iglesia mayor. Para recuperarla los menores se vieron obligados a fir-mar con el cabildo un acuerdo por el que se comprometían a no volver a sa-car la cruz fuera de su convento bajo pena de multa311. Con esta acción y con otras similares la colegiata reclamaba el derecho en exclusiva del clero secu-lar a llevar sus cruces en las procesiones que discurrían por la ciudad, frente a las pretensiones de los frailes, que estaban haciendo uso de uno de los sig-nos distintivos más importantes de las iglesias parroquiales como era la cruz procesional312.
309 Manuel MAÑUECO-José ZURITA, Documentos, t. III, nº 129, p. 311. 310 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, p. 284-286. “Ciudad e Iglesia”, pp. 980-983. 311 Burgos, agosto-diciembre de 1385 (ASFV, carp. 17, nº 2, fols. 3r, 6v-9r). 312 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. I, pp. 204-205, 338. “Ciudad e Iglesia”, p. 983. Ilu-
minado SANZ, La Iglesia, p. 802.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 508
Sin embargo, con el paso de los años los franciscanos empezaron a hacer caso omiso de sus acuerdos con la colegiata. En 1385 el cabildo llevó a juicio a los religiosos de San Francisco porque en repetidas veces habían vuelto a sacar su cruz en procesión por las calles de la villa y se habían negado a abo-nar la sanción que les correspondía por ello. Los capitulares se habían queja-do además de que los menores vallisoletanos estaban empezando a poner en cuestión el pago a las parroquias, establecido por la bula Super cathedram, de la cuarta funeral de aquellos fieles que deseaban enterrarse en conventos mendicantes, lo que perjudicaba seriamente los intereses del clero secular de la villa313. Los frailes se encontraban sin embargo esta vez mejor preparados para su defensa que décadas atrás. En 1383 la comunidad de San Francisco de Valladolid había conseguido del legado pontificio Pedro de Luna la exen-ción jurídica, por la que sus religiosos no podían ser juzgados sin permiso de la sede apostólica314. Los franciscanos reclamaron dicha inmunidad en su nuevo conflicto con la colegiata, a la vez que negaron la validez del pacto firmado décadas antes con dicha institución, que según ellos les había sido impuesto por la fuerza315.
Ignoramos de qué manera se solucionó este conflicto, pues no ha llegado hasta nosotros su sentencia. En un pleito similar que mantuvo la colegiata con los dominicos de San Pablo se reconoció que sacar su cruz por las calles en procesión era un derecho exclusivo de los clérigos de la iglesia mayor y las parroquias. Pero a la vez, frente a las pretensiones del cabildo, se eximió a los frailes del pago a Santa María la Mayor de cuatro maravedís por cada persona que recibiera sepultura en su convento y de pagar subsidios para la Santa Sede. No parece sin embargo que los frailes menores salieran tan bien parados como los predicadores en su disputa con el cabildo. Todavía en el año 1518 el alcaide Andrés de Rivera dejaba en su testamento una cantidad de dinero a su parroquia para que no se reclamase “quarta al monesterio de Sant Françisco por raçon de lo obiere [sic] de auer por mi enterramiento y ofrenda en el dicho monesterio316.” En cualquier caso, y tal como recuerda Adeline Rucquoi, en el fondo los grandes derrotados de estas disputas habrí-
313 Burgos, 21 de agosto de 1385 (ASFV, carp. 17, nº 2, fols. 10r-11r). La “cuarta fune-
ral” consistía en el pago a la parroquia correspondiente de la cuarta parte de los bienes que los difuntos que elegían ser enterrados en un convento dejaban para la celebración de las honras fúnebres y los diversos aniversarios y misas (José Mª MIURA, Frailes, p. 62). Sobre el pago de la cuarta canónica por los frailes de San Francisco de Valladolid v. Francisco Javier ROJO
ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp. 571-573. 314 Valladolid, 25 de noviembre de 1383 (ASClV, sección 1ª, leg. 1º, nº 51). 315 Burgos, 15 de septiembre de 1385 (ASFV, carp. 17, fols. 7r-7v.). 316 Valladolid, 7 de abril de 1518 (AHPV, Protocolos, 2295, fol. 510v).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 509
an sido el abad, el cabildo y los curas parroquiales, que consiguieron salva-guardar una serie de privilegios, pero a cambio de renunciar al control ideo-lógico y a la obtención de ciertos ingresos de los institutos regulares317.
Todas estas claves que acabamos de señalar pueden servirnos para inter-pretar otro pleito que entablaron en 1374 el cabildo y los frailes de San Fran-cisco de Valladolid por el cuidado de niños huérfanos menores de catorce años. En opinión de Adeline Rucquoi, detrás de este conflicto pudo quizás encontrarse el deseo de la colegiata de controlar las mentalidades urbanas por medio de la dirección de instituciones asistenciales, como un medio más de contrarrestar la creciente influencia de los mendicantes. En este caso pensa-mos que la sentencia pudo ser favorable a los franciscanos, y de este modo se explicarían las menciones que documentos posteriores hacen a la presencia de niños dentro de su convento318.
En vista de lo descrito hasta ahora, podemos pensar que las relaciones entre el convento de San Francisco y la colegiata de Valladolid estuvieron frecuentemente marcadas por la presencia de tensiones. Sin embargo, la pre-sencia de disputas entre los frailes y el clero secular no debe llevarnos a pen-sar en la existencia de roces constantes entre ambas partes. Como observa John Freed, a los períodos de mayor tensión siguieron en ocasiones otros de relaciones sorprendentemente armoniosas. Por otra parte, resulta bien cono-cido que los conflictos y hechos excepcionales suelen dejar mayor rastro en la documentación que los acontecimientos pacíficos y cotidianos. Y no de-bemos tampoco olvidar que algunos miembros del clero secular que de forma
317 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, pp. 285-286. El tema de las cruces procesionales
continuó siendo un motivo de fricción entre el clero secular y regular de la villa del Esgueva por mucho tiempo. Así, en la tardía fecha de 1656 el obispo de Valladolid, fray Juan de Meri-nero, tenía que disponer cómo se tenían que situar en los entierros las cruces de las parroquias y las de los conventos, con el fin de que no hubiese altercados entre ambas partes (Valladolid, 3 de marzo de 1656. ASFV, Carp. 17, nº 1).
318 “Sepan quantos esta carta de conpromisso vieren como yo fray Iohan de Palençia, guardiano del monesterio de Sant Françisco de aqui de Valladolid, e yo Ferrant Rroys, cano-nigo en la yglesia de Valladolid e procurador de nuestro sennor don Nicolao, abat de Vallado-lid, e yo Martin Ferrandes, escriuano publico de la dicha yglesia en voz e en nonbre del cabil-do de la yglesia de Valladolid e cogedores e recabdadores que somos de la legitima que perte-nesçe al dicho sennor abad e cabildo de los monesterios de aqui de Valladolid, nos amas las dichas partes otorgamos e conosçemos que ponemos todos los pleitos e demandas que nos auemos vnos contra otros fasta el dia de oy que esta carta es fecha, specialmente vn pleito que auemos de consuno sobre rrason de los ninnos e de los apniaguados fasta catorze annos, en manos de Iohan Rrodrigues, canonigo de la dicha yglesia, e de Miguel Sanches e de Gonçalo Gomes, bachiller” (Valladolid, 20 de octubre de 1374. ASFV, carp. 19, nº 7). Adeline RUC-
QUOI, “Ciudad e Iglesia”, pp. 970-971.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 510
corporativa combatían a los mendicantes no dudaban luego en hacer a los mismos frailes beneficiarios de sus testamentos319. En el caso de Valladolid existe algún testimonio que hace referencia a relaciones pacíficas y gestos de buena voluntad entre los franciscanos y el cabildo local320. También sabemos que al menos a principios del siglo XVI los frailes menores vallisoletanos eran invitados a predicar en la iglesia mayor de la villa321. Podemos por tanto pensar que entre los períodos de conflicto se intercalaron otros, bastante más largos, de relaciones cordiales entre ambas entidades.
1.3. El concejo de Valladolid Mucho mejores fueron sin duda las relaciones que desde un primer mo-
mento mantuvieron los frailes menores con el concejo de Valladolid. Durante la Baja Edad Media esta institución se encontraba fuertemente vinculada al convento de San Francisco, donde tenía su lugar de reunión más frecuente.
El apoyo de las autoridades municipales a los mendicantes quizás en-cuentre su explicación en la ideología tan favorable al sistema urbano que estas nuevas órdenes transmitían. Los frailes defendían que se podía llevar una vida auténticamente cristiana en el interior de las ciudades y que la eco-nomía de beneficio o el comercio no estaban en contra de las enseñanzas de la Iglesia. La presencia de grandes conventos mendicantes se consideraba además un motivo de orgullo para una localidad y de prestigio para su conce-jo. Por ello el poder municipal se sentía responsable del bienestar de los frai-les y se implicaba de forma directa en su mantenimiento y en el de sus cons-trucciones conventuales322.
Los concejos también apoyaban a las órdenes mendicantes por motivos que iban más allá de lo devocional y que formaban parte del ámbito de las relaciones de poder. Los ayuntamientos buscaban con ello posibles alternati-vas a la autoridad del clero secular o a la de otras órdenes religiosas. Tampo-co debe olvidarse que durante la Baja Edad Media los gobiernos municipales fueron ampliando su campo de responsabilidades, con objeto de controlar to-dos o la mayor parte de los elementos que conformaban la vida urbana. Pre-
319 John FREED, The Friars, pp. 88-91. Jill WEBSTER, Els Menorets, p. 191. Peter LINE-
HAN, La Iglesia, p. 279. “A Tale”, p. 110. 320 Así, en 1275 la colegiata vendió a los franciscanos unas casas para atender a sus nece-
sidades (Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (I)”, p. 229).
321 Tal fue el caso de fray Martín de Alva, cuyas predicaciones en la iglesia de Santa Ma-ría la Mayor provocaron un pleito con los dominicos en el año 1502.
322 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. I, p. 305. Jill WEBSTER, Els Menorets, p. 105, “Els franciscans”, p. 143.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 511
cisamente uno de los instrumentos utilizados por los concejos para dicho control de la sociedad sería el intervencionismo en la predicación mendican-te, que trató de canalizarse en provecho de los intereses municipales. Los sermones de los frailes se convirtieron así en un mecanismo para la transmi-sión de ciertos valores y normas básicas que facilitaban la convivencia y el mantenimiento del orden social establecido323.
En Valladolid, la principal manifestación de las buenas relaciones entre los frailes menores y las autoridades municipales la encontramos en el conti-nuo uso que éstas hicieron del convento franciscano para celebrar sus reu-niones. En realidad se trataba de una práctica bastante extendida, que se en-cuentra documentada en muchos otros lugares de la Península Ibérica y del resto de Europa324. En el caso de la villa del Esgueva, ya hemos descrito có-mo los frailes de San Francisco llegaron incluso a firmar en 1338 un acuerdo con el concejo por el que le cedían un pedazo de patio frente a su iglesia a perpetuidad para que edificaran allí un salón para sus reuniones325. En opi-nión de Marta Cuadrado, de este tipo de acuerdos entre instituciones laicas y religiosas ambas partes salían beneficiadas. Los concejos, porque conseguían trasladar la sede de sus reuniones de los pórticos de las iglesias a otros recin-tos mucho más cómodos, amplios y cubiertos, y los mendicantes porque a cambio de su hospitalidad recibían numerosas ayudas326.
Muchas fueron, en efecto, las ayudas que los religiosos de San Francisco de Valladolid recibieron de manos de las autoridades municipales. Los fran-ciscanos realizaron la citada donación de un pedazo de patio al concejo en agradecimiento del auxilio que habían recibido en repetidas ocasiones por parte de dicha institución. Conocemos bastante bien el volumen y la tipolo-gía de estas contribuciones a través de los Libros de Actas del Ayuntamiento, que se conservan en la villa del Esgueva a partir del año 1497. A través de la documentación municipal se aprecia cómo los frailes menores de la villa re-cibían del concejo constantes limosnas para atender a su sustento. También se beneficiaban de contribuciones extraordinarias en situaciones de extrema necesidad o con motivo de acontecimientos como la celebración en su con-
323 Mª del Mar GRAÑA, “Frailes, predicación y caminos”, pp. 300-301. Eduard VIVES,
“Els frares menors”, pp. 247, 253. 324 Marta CUADRADO, “Arquitectura”, pp. 534-535. Jill WEBSTER, Els Menorets, p. 202.
José Mª MIURA, Frailes, p. 95. John FREED, The Friars, pp. 50-51. Daniel LESNICK, Prea-ching, pp. 60-61.
325 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp. 497-500.
326 Marta CUADRADO, “Arquitectura”, pp. 534-535.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 512
vento de capítulos provinciales327. Algunas de las ayudas que concedía el concejo a los frailes menores tenían un carácter más estable. Entre ellas des-tacaba por su valor económico la entrega que se les hacía de uno de los toros que se lidiaban en los festejos de la villa. En Valladolid los franciscanos eran los únicos religiosos que solían recibir este preciado bien en limosna, lo que puede ser un claro síntoma del especial aprecio que las autoridades munici-pales mostraban hacia su convento328.
De igual modo que se hacía en otras poblaciones, el concejo vallisoletano concedió permisos a los frailes menores para introducir en la villa determi-nados productos al margen de lo que pudieran establecer las ordenanzas mu-nicipales329. En 1499, unas carretas que transportaban paja en limosna para el convento franciscano fueron requisadas al entrar en Valladolid por los oficia-les del ayuntamiento porque incumplían las ordenanzas locales. Al día si-guiente, los regidores vallisoletanos perdonaron a los dueños de dichas carre-tas el pago de la fianza establecida para recuperarlas “por amor de sennor Sant Françisco”. El ayuntamiento pidió luego a los frailes que de ahí en ade-lante, cada vez que necesitaran traer alguna provisión a la villa, acudiesen al Regimiento “y que alli proveheran en ello, commo vieren que mas cumple al dicho monesterio330.”
El ayuntamiento también financiaba algunas de las obras que se llevaban a cabo en el cenobio franciscano. Junto con la reina Isabel la Católica, las au-toridades de la villa fueron responsables por ejemplo de la instalación de un nuevo órgano en la iglesia de los frailes menores. Mucho más importante fue por esos mismos años la contribución del concejo a la construcción del cam-panario y del reloj del convento, una obra que exigió un gran desembolso económico. Por tal motivo se colocaron en la nueva torre de San Francisco las armas municipales, que aparecían de manera bien visible en uno de los elementos más relevantes del convento desde el punto de vista urbanístico, a
327 En 1497, por ejemplo, los frailes de San Francisco recibían del ayuntamiento vallisole-
tano 500 maravedís para celebrar la Navidad (Valladolid, 20 de diciembre de 1497. Fernando PINO REBOLLEDO, El primer libro de actas, nos. 441, 443, pp. 164-165). En 1500 los frailes menores recibieron del concejo ayuda económica para la celebración de un Capítulo Provin-cial en su convento (Valladolid, 20 de mayo de 1500. AMVA. Libros de actas de sesiones de pleno. L 1, fol. 284r). En la década de 1530, sabemos el concejo entregaba una asignación de trigo a los frailes en caso de extrema necesidad (v. supra, nota 171).
328 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp. 545-546.
329 Este tipo de prácticas las ha documentado para el reino de Sevilla José María MIURA, Frailes, pp. 101-102.
330 Valladolid, 4 de septiembre de 1499 (Libro de Actas. Año 1499, nº 356, pp. 155-156).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 513
través de los cuales se regía además el ritmo de la vida en la ciudad. Es por tanto posible que el ayuntamiento considerase en parte este tipo de ayudas un instrumento de propaganda, que sirviera para poner de manifiesto de manera pública y permanente el poder y el prestigio de la villa331.
Por otra parte, al igual que ocurría por toda Castilla332, en Valladolid el concejo contrataba en ocasiones a los frailes menores para la prestación de determinados servicios religiosos, y en especial para la práctica de la predi-cación. Así en 1498 las autoridades municipales hicieron entrega a los her-manos del convento de San Francisco de diez cargas de grano para que reza-sen por la salud de la reina333. En 1504 los frailes de San Francisco tomaron parte, junto a los demás religiosos vallisoletanos, en las honras fúnebres que la villa organizó en memoria de Isabel la Católica. Para predicar en dichos actos fue además elegido un franciscano, fray Juan de Ampudia, quien al año siguiente también fue contratado por el ayuntamiento para que predicase a los vallisoletanos “por la paz e bien e sosiego de sus altezas e destos reinos” en los festejos que se organizaron para celebrar la concordia firmada entre Fernando el Católico y los reyes doña Juana y don Felipe334. En Valladolid el ayuntamiento también se valdría por tanto de la predicación mendicante para mantener el orden social establecido y acrecentar el control político sobre la población de la villa. Los conventos también se verían beneficiados por la elección de uno de sus predicadores por el concejo, porque suponía un moti-vo de prestigio para su orden, al mismo tiempo que proporcionaba nuevos ingresos económicos para la comunidad religiosa335.
Los Libros de Actas del ayuntamiento reflejan cómo hacia el año 1500, al igual que ocurría en 1338, los frailes menores seguían recibiendo “muchas ayudas e vienes” del concejo de Valladolid. Lo anterior lleva a pensar que la generosidad municipal hacia la Orden Franciscana fue constante a lo largo de
331 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp.
446, 494-495. En 1623, cuando se reedificó la torre del reloj, el Ayuntamiento siguió insis-tiendo en que se pusieran allí las armas municipales y el cartel que indicaba que dicho reloj era de la ciudad (María Antonia FERNÁNDEZ DEL HOYO, Conventos, p. 66).
332 Carlos AYLLÓN , La orden de predicadores, p. 75. 333 Valladolid, 17 de agosto de 1498 (Libro de Actas. Año 1498, nº 356, p. 139). Un mes
más tarde se concedía una ayuda similar a los agustinos de la villa para que rezasen por la sa-lud del rey y de la reina y por las almas del príncipe don Juan y de la reina de Portugal (Valla-dolid, 19 de septiembre de 1498. Ibid., nº 368, p. 144).
334 Ángel de la PLAZA , “Exequias”, pp. 375-376. Valladolid, 28 de diciembre de 1505 (AMVA. Libros de actas de sesiones de pleno. L 2, fol. 202r). María del Mar GRAÑA, “Frailes, predicación y caminos”, pp. 300-301.
335 Jill WEBSTER, “Els franciscans”, p. 144.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 514
toda la Edad Media. Dicha actitud positiva pudo formar parte de una política más amplia de apoyo a las comunidades mendicantes de la villa, cuya pre-sencia se consideraba beneficiosa para la población. Durante el siglo XIII el concejo apoyó el establecimiento en la villa de los dominicos de San Pablo mediante la donación de los terrenos para edificar su convento y otras sub-venciones336. Hacia el año 1500, los Libros de Actas municipales registran frecuentes limosnas del concejo el convento de San Agustín, que debía de ser una de las comunidades más pobres de la villa por aquella época337.
En cualquier caso, las Actas Municipales reflejan que la de San Francisco era con mucha diferencia la comunidad religiosa que más se beneficiaba de las ayudas del concejo vallisoletano. En el período 1497-1512 los frailes me-nores fueron los destinatarios de la mitad de las limosnas concedidas al clero regular por el ayuntamiento. Si tenemos también en consideración las canti-dades entregadas por el concejo en el mismo período a las comunidades de Santa Clara, Santa Isabel y El Abrojo podemos apreciar cómo la Familia Franciscana absorbía tres cuartas partes del total de las ayudas municipales destinadas a órdenes religiosas338.
Como contrapartida a sus continuas ayudas, las autoridades municipales hicieron continuo uso de las instalaciones del convento de San Francisco pa-ra celebrar sus reuniones, convirtiendo a dicho convento en uno de los cen-tros más importantes de la vida oficial vallisoletana. Durante ciertas tempo-radas en el cenobio de los frailes menores se custodió además el arca conce-jil, donde se guardaba la documentación municipal. Por tanto, al igual que ocurría en otros lugares, también en la villa del Esgueva las autoridades ciu-
336 Jesús María PALOMARES, “Aspectos”, p. 95. Entre las exenciones concedidas por las
autoridades municipales vallisoletanas al convento de San Pablo podemos señalar una fechada en 1298, por la que el concejo libraba a los dominicos del pago de 800 maravedís, que les habían pedido por haber edificado en suelo de la villa (Valladolid, 26 de junio de 1298. AHN, Clero, Valladolid, legajo 7857, s.n., fol. 1v).
337 El 19 de septiembre de 1498 el concejo justificaba la concesión de una ayuda econó-mica a los frailes de San Agustín “porque la dicha Casa es muy pobre” (Libro de Actas. Año 1498, nº 356, p. 139). Al año siguiente, las autoridades municipales concedieron a los agusti-nos seis cargas de trigo en limosna “porque heran pobres” (Libro de Actas. Año 1499, nº 388, pp. 167-168).
338 Después de la de San Francisco, la comunidad religiosa que más ayudas municipales recibía era la de San Agustín, que se beneficiaba de algo más de un diez por ciento de las mismas. Resulta llamativo el escaso apoyo que recibían del municipio los frailes del otro gran convento mendicante de la villa, el dominico de San Pablo, que en quince años sólo aparece como beneficiario de una limosna de carácter puntual. Es posible que los dominicos ya no ne-cesitaran de la ayuda económica del concejo, o bien que se hubiera producido algún cambio en sus relaciones con el poder municipal, que se reflejaría en la ausencia de ayudas al convento.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 515
dadanas eligieron las casas de los mendicantes como lugar de archivo de sus documentos339.
Pese a las excelentes relaciones que mantenían ambas instituciones, no todos los integrantes del concejo vallisoletano estuvieron siempre conformes con la política de ayudas al convento de San Francisco. En 1498, los regido-res Pedro de Tovar y Alonso de Virués pidieron que constara por escrito su desacuerdo con la decisión tomada por el ayuntamiento de destinar el dinero de los propios de la villa a la fabricación de un reloj para el exterior del ce-nobio franciscano. Doce años más tarde, el concejo debatió si debía seguir aportando dinero para la construcción del campanario del convento de los frailes menores, una vez que la villa había contribuido a dicha obra con 30.000 maravedís para la fabricación de su campana340.
De forma ocasional surgieron además conflictos entre el convento de San Francisco y las autoridades municipales de Valladolid. En el año 1313 los frailes menores vallisoletanos acudieron ante la reina María de Molina para quejarse de que los oficiales del concejo les embargaban los alimentos, el vi-no y la madera que trataban de introducir en la población para su sustento. Las autoridades municipales alegaban para ello los derechos de portazgo y la ordenanza establecida en la villa en 1297, que prohibía a los vecinos adquirir vino de fuera del término de la ciudad. Dicha ley había sido establecida con el fin de defender la producción de los viñedos locales, que constituían una fuente importante de ingresos para gran parte de la población de Valladolid. Como ya conocemos, doña María atendió a las peticiones de los religiosos y les extendió un privilegio, que prohibía a las autoridades de la villa el control o el embargo de las citadas mercancías y la aplicación a la comunidad fran-ciscana de la ordenanza sobre el vino341.
Resulta cierto que la legislación vallisoletana sobre entrada de alimentos podía resultar muy severa para una comunidad sin demasiados ingresos co-mo la de San Francisco. Pero también es verdad que los frailes no dudaron en este caso en ir en contra de los intereses del concejo y de la villa en general cuando los mismos perjudicaban a los derechos de su convento. Semejante forma de actuar no fue exclusiva de los franciscanos de Valladolid. Los
339 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp. 499-500. Ejemplos de custodia de documentos municipales en conventos franciscanos se pue-den encontrar en José María MIURA, Frailes, p. 90, o en Antonio RIGON, "Hermanos Meno-res”, pp. 305-306.
340 Valladolid, 19 de marzo de 1498 (Libro de Actas. Año 1498, nº 157, p. 61). Valladolid, 6 de febrero de 1510 (AMVA. Libros de actas de sesiones de pleno. L 2, fol. 427v).
341 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp. 533-534. Sobre el ordenamiento de 1297, v. Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. I, pp. 87, 316.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 516
mendicantes se comportaron de forma similar en otros lugares donde vieron amenazados sus derechos por parte de las autoridades municipales342.
En otras ocasiones, eran los oficiales del ayuntamiento quienes no apli-caban los privilegios concedidos a San Francisco de Valladolid. Así ocurrió con una cédula firmada por Isabel la Católica en 1481, por la que se eximía del cobro de impuestos al aguador que abastecía a los frailes menores valliso-letanos. Veinte años más tarde, los franciscanos tuvieron que acudir ante las autoridades municipales con una copia de dicho documento para solicitar que se cumpliera343.
Otra fuente de conflictos entre el concejo y los frailes menores de Valla-dolid pudo ser la protección dada por los franciscanos a delincuentes y hui-dos de la justicia que buscaban refugio en su convento. En otros lugares el derecho de asilo en las casas mendicantes fue causa de tensiones con las au-toridades municipales, provocando incluso en ocasiones la quiebra de la in-munidad de los cenobios y la entrada violenta en sus dependencias de los oficiales concejiles.
En el caso que nos ocupa, el Libro de Memorias del convento recoge una tradición que describe cómo las autoridades de la villa clavaron las puertas del cenobio franciscano que daban a la Plaza del Mercado porque sus religio-sos habían dado asilo a un homicida344. Los frailes pusieron entonces en en-tredicho a la villa, obligando a justicia y regidores a marchar disciplinándose con mimbres desde Santa María la Mayor hasta San Francisco, y a construir una nueva portada para el convento. José García Oro piensa que esta tradi-ción constituye un reflejo, adornado con tintes legendarios, de la existencia de conflictos entre el concejo vallisoletano y los frailes menores por el ejer-cicio de la práctica canónica de asilo. Su ubicación estratégica convertiría con cierta frecuencia a San Francisco de Valladolid en refugio de delincuen-tes y huidos de la justicia, a quienes los frailes darían asilo sin dificultad345. Tal como ocurrió en otras poblaciones, pensamos que en la villa del Esgueva el cenobio franciscano serviría especialmente de lugar de refugio y asilo du-
342 José María MIURA, Frailes, pp. 109-112. 343 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, p.
537. 344 Este tipo de prácticas pudo darse en algún momento en el Valladolid medieval. En
1502, los frailes de San Pablo insultaron a los alcaldes de la villa, e incluso llegaron a coger la vara de uno de ellos para rompérsela. Ante tal escándalo, “algunos dixeron al alcalde si queria que tapiasen a los dichos fraires de Sant Pablo” (AHN, Universidades, libro 1196, fol. 2r).
345 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, p. 489.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 517
rante los frecuentes episodios de luchas de bandos y guerras civiles que afec-taron a todo el reino de Castilla a lo largo de la Baja Edad Media346.
Situaciones como las que acabamos de describir no fueron, sin embargo, un obstáculo para que los frailes menores mantuviesen unas excelentes rela-ciones con el concejo de Valladolid. En la pervivencia de esas buenas rela-ciones quizás pudieron influir otros factores que no hemos mencionado con anterioridad. En primer lugar, los lazos de parentesco que vinculaban a las familias que integraban el gobierno municipal con algunos de los religiosos del convento franciscano. Una prueba de lo anterior la encontramos en la presencia de fray Sancho de Torquemada, hijo y hermano de regidores, entre los frailes de San Francisco de Valladolid hacia 1440347. Asimismo, el hecho de que algunos de los miembros del concejo eligieran el convento francisca-no para levantar sus capillas y recibir sepultura. Junto a diversas personas del ya mencionado linaje de los Torquemada, el Libro de Memorias de San Francisco menciona que desde mediados del siglo XV en el cenobio se en-contraban enterrados los regidores Luis de Morales y Alonso de Montema-yor, junto con algunos miembros de la familia Santisteban, también vincula-da al gobierno municipal348. No debemos tampoco pasar por alto la pertenen-cia de los miembros del concejo a diversas cofradías que tenían su sede en San Francisco de Valladolid. En 1491, pertenecían a la cofradía de Juan Hur-tado oficiales del ayuntamiento como el escribano García González de Va-lladolid, el mayordomo Francisco de Ribadeneyra y el regidor Francisco de León. Este último personaje era también regidor de la villa en 1504, cuando el ayuntamiento vallisoletano decidió crear una cofradía de Ánimas del Pur-gatorio, a la que debían pertenecer los principales oficiales del concejo y que acudía a celebrar sus cultos en el convento franciscano. El regidor Francisco de León se encontraba precisamente entre los miembros del ayuntamiento vallisoletano que aprobaron la concesión de quinientos maravedís de limosna a los frailes menores de la villa en la Navidad de 1497349.
346 José María MIURA, Frailes, pp. 91-92. Carlos AYLLÓN , La orden de predicadores, p.
70. 347 V. supra, capítulo VI, 1.2. En el caso de Aragón, Jill Webster afirma que los lazos de
parentesco explicarían en cierta medida las simpatías de los miembros de los concejos hacia las órdenes mendicantes (Jill WEBSTER, Els Menorets, p. 108).
348 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp. 463, 480-482, 484.
349 Valladolid, 3 de junio de 1491 (ARChV, Pleitos Civiles, Alonso Rodríguez, Feneci-dos, carp. 31, nº 1). Valladolid, 20 de diciembre de 1497 (El primer libro de actas, nos. 441, 443, pp. 164-165). Valladolid, 22 de enero de 1504 (AMVA. Libros de actas de sesiones de pleno. L 2, año 1504, fol. 152r).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 518
A lo largo de la Edad Media, los frailes de San Francisco de Valladolid
mantuvieron unas buenas y estrechas relaciones con la Corona castellana y el concejo de la villa. La colaboración entre los franciscanos de Valladolid y la monarquía castellana fue especialmente intensa durante la primera centuria de existencia del convento y a lo largo del siglo XV, en el que los monarcas jugaron un papel decisivo en la consolidación de la reforma de la comunidad religiosa. Los frailes sabían que podían contar con el apoyo de la familia real, lo que contribuiría a proporcionar una cierta seguridad a la subsistencia del cenobio.
Mucho más estrechas fueron las relaciones mantenidas entre los francis-canos y el concejo de Valladolid. Con diferencia, la de San Francisco fue la comunidad religiosa vallisoletana más favorecida por las autoridades muni-cipales, lo que puede constituir un reflejo de la importancia que los francis-canos tenían en la sociedad local350. A cambio los frailes menores permitían al concejo hacer uso de las instalaciones de su convento y es posible que transmitiesen en sus sermones mensajes favorables a los intereses de la villa.
Los monarcas y las autoridades municipales apoyaron decididamente a los franciscanos porque consideraban que su presencia era beneficiosa para la población local. A cambio de su ayuda, los poderes civiles trataron además de aprovechar el prestigio de los frailes para convertirlos en un vehículo de transmisión de sus intereses políticos y de mantenimiento del orden social establecido. Los religiosos se vieron asimismo obligados a prestar ciertos servicios de carácter político, que pudieron suponer un cierto alejamiento de su vocación primitiva. En último extremo, en ocasiones los reyes y el conce-jo llegaron a intervenir de forma directa en la vida interna del convento.
No serían tan amistosas las relaciones que los frailes de San Francisco mantuvieron con la colegiata de Santa María la Mayor, que constituía el otro gran órgano de poder que existía en Valladolid. La llegada de los francisca-nos no fue vista con buenos ojos por el abad y el cabildo, que consideraron a los religiosos mendicantes una amenaza a su preeminencia religiosa entre la sociedad local. Por tal motivo las relaciones entre el convento de San Fran-cisco y la colegiata vallisoletana estuvieron marcadas por épocas de fuertes tensiones. Sin embargo no resulta menos cierto que entre esos períodos con-flictivos se intercalaron otros, bastante más largos, de relaciones cordiales entre ambas entidades.
350 Así lo ha visto para el caso de Lérida Eduard VIVES, “Los franciscanos en Lleida”, pp.
278-279.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 519
2. Las relaciones con los grupos sociales vallisoletanos En nuestro análisis de la integración de los franciscanos en la vida valli-
soletana, pensamos que resulta necesario detenernos en el estudio de los vín-culos que existieron entre dichos religiosos y los diferentes grupos sociales de la villa. Deseamos asimismo comprobar si, en el caso de Valladolid, resul-ta aplicable la tesis tradicional que afirma que en toda Europa los frailes se habían relacionado principalmente con la pequeña burguesía, y que habían encontrado sus principales apoyos entre los comerciantes, artesanos y labra-dores que moraban en las ciudades, de entre los cuales habían salido además las personas que pasaron a engrosar las filas de estas nuevas órdenes351.
2.1. Relaciones con las capas superiores de la sociedad Comenzaremos este apartado con el estudio de las relaciones que los
franciscanos mantuvieron con las capas superiores de la sociedad vallisoleta-na, que son las que han dejado mayor huella en la documentación.
Al igual que los demás eclesiásticos de la villa, en Valladolid los frailes menores mantuvieron unos vínculos muy estrechos con la oligarquía local a lo largo de la Baja Edad Media. Por los mismos años que se instalaron los mendicantes en Valladolid el patriciado urbano terminaba de organizarse en torno a una estructura de linajes, por la que sus distintas familias quedaron encuadradas dentro de dos casas principales, las de Tovar y Reoyo352. En ocasiones esas dos grandes casas eligieron los conventos franciscano y do-minico como sede de sus reuniones. Así en 1320 el linaje de Reoyo celebró su asamblea en San Francisco, mientras que el de Tovar lo hizo en San Pa-blo353. No fue esa ocasión la única en la que dichas juntas tuvieron lugar en las casas de los mendicantes354.
351 Jacques Le GOFF, “Apostolat”, p. 342. Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. I, p. 269. Anna
I. GALLETTI , “Insediamento”, p. 7. Marta CUADRADO, “Arquitectura”, pp. 41-42. Jill WEBS-
TER, Els Menorets, pp. 105, 109. John FREED, The Friars, pp. 32-35. 352 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. I, pp. 138-143. 353 Valladolid, 2 de marzo de 1321 (publicado por Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. I, pp.
373-377). 354 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. I, p. 258. En 1321 el convento dominico acogía las
reuniones del linaje de Tovar y en 1322 las del de Reoyo. En el siglo XVII, Juan Antolínez señala cómo los linajes se seguían reuniendo en la iglesia Mayor y en San Pablo. La misma noticia recoge el P. Sobremonte, quien además indica que las juntas particulares de ambas ca-sas tenían lugar en San Francisco (Juan ANTOLÍNEZ, Historia, p. 57. Matías de SOBREMONTE, Noticias, fols. 162v-163r).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 520
Algunos miembros del patriciado urbano eligieron además el convento de San Francisco como lugar de sepultura y de erección de capillas familia-res. Como tuvimos ocasión de ver355, es posible que los linajes de Ondegar-dos, Leones y Mudarras fueran dueños de una capilla en su iglesia desde el siglo XIV. Hacia el año 1400 una de las principales familias vallisoletanas, la de los Sánchez de Valladolid, perteneciente al linaje de Tovar, tenía ya su panteón familiar en una capilla que daba al claustro del convento. A lo largo del siglo XV y las primeras décadas de la centuria siguiente otros miembros de este grupo social lograron recibir sepultura y adquirir capillas en San Francisco.
También debió ser importante la ayuda económica prestada por los miembros del patriciado urbano a la comunidad de San Francisco de Valla-dolid. En ocasiones miembros de los linajes locales financiaron diversas obras en el recinto conventual. Así en 1434 Diego Sánchez de Valladolid costeó la restauración de parte del claustro, al igual que hizo un siglo más tarde Cristóbal de Santisteban. Por otra parte, algún personaje de la oligar-quía local hizo beneficiaria a la comunidad franciscana de importantes dona-tivos. Sirva como ejemplo nuevamente el caso de Diego Sánchez de Vallado-lid, quien destacó por conceder “mucha limosna” a los frailes menores valli-soletanos. Las frecuentes aportaciones que el concejo de la villa concedió al convento de San Francisco pueden asimismo interpretarse como una mani-festación más del apoyo de la oligarquía local a los franciscanos356.
Los frailes de San Francisco de Valladolid mantuvieron además frecuen-tes contactos con miembros de la nobleza territorial. Este dato no resulta sor-prendente, pues en otras áreas del reino de Castilla también se encuentra do-cumentada una mayor vinculación de la nobleza con el franciscanismo que con el resto de las órdenes religiosas durante la Baja Edad Media357. Algunos nobles recibieron sepultura en el convento vallisoletano desde fecha muy temprana. Tal fue el caso de Pedro Álvarez de Asturias, que fue enterrado en la capilla mayor de la iglesia franciscana a finales del siglo XIII. Otros miembros de la nobleza concedieron a San Francisco de Valladolid genero-sas mandas en sus últimas voluntades. Así en 1307 Teresa Gil de Portugal
355 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp.
462-269, 479-483 356 En el siglo XVII, fray Francisco Acevedo escribía que Diego Sánchez de Valladolid
“içoles el monesterio a los religiosos [de San Francisco de Valladolid] que es el viejo que aora tienen y todo lo demas que an rrenovado y ademas desto y con mucha limosna en este monas-terio” (RAH, Colección Salazar, 9/321, fol. 146r).
357 José María MIURA, Frailes, p. 159.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 521
dejó en su testamento a los frailes menores vallisoletanos “mill maravedis pora libros de la eglesia, e otros mil maravedis pora vestir [...] Et un missal mio e un breviario que yo e358”.
Pero sería especialmente tras la llegada al trono de los Trastámara cuan-do se establecieron unos vínculos más estrechos entre los franciscanos de la villa del Esgueva y la alta nobleza territorial. Este fenómeno se explica por la presencia cada vez mayor en Valladolid de importantes familias aristocráti-cas, que desde finales del siglo XIV eligieron dicha población como lugar de residencia.
Tras su instalación en la villa, algunos miembros de la alta nobleza pa-trocinaron ciertos monasterios o capillas en iglesias locales, a veces con in-tención de convertirlos en su panteón familiar359. Entre ellos se encontraba la familia de los Mendoza, vinculada de manera muy especial al convento de San Francisco, en el que fundó una cofradía y un hospital para pobres y al que ayudó a convertir en un recinto monumental. En agradecimiento, los Mendoza recibieron de los franciscanos en 1396 el coro de su iglesia para co-locar allí sus sepulturas. Se trató de una donación muy significativa, que lle-vó con posterioridad a los descendientes de dicha familia a considerarse los patronos legítimos del templo de San Francisco de Valladolid360. Por otra parte, en 1437 pidió ser enterrada en el cenobio franciscano doña Ginebra Vázquez de Acuña, hija del conde Martín Vázquez de Acuña, que formaba parte de otro de los más importantes linajes aristocráticos establecidos en Va-lladolid361. Durante el siglo XV otros personajes de la alta nobleza manifesta-ron su simpatía hacia los frailes menores vallisoletanos al hacerles beneficia-rios de diversas mandas en sus testamentos. En 1435 doña Aldonza de Men-doza, duquesa de Arjona, dejaba al convento vallisoletano 15.000 maravedís para que rogasen por el alma de su tía, la infanta Leonor. Cinco años más tarde doña María Manrique, hija del Adelantado Gómez Manrique, destinaba 1200 maravedís a la misma comunidad religiosa a cambio de que dijeran trescientas misas por su alma362.
358 Valladolid, 17 de septiembre de 1306 (publicado por Adeline RUCQUOI, “Le testa-
ment”, p. 319. 359 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, pp. 53-69. 360 Durante los siglos XVI y XVII fueron frecuentes las disputas entre el convento y los
descendientes de los Mendoza por esta cuestión (Matías de SOBREMONTE, Noticias, fols. 207v-215r). Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp. 457-462.
361 Calabazanos, 23 de noviembre de 1437 (AHN, Clero, Valladolid, legajo 7704, s.n.). 362 Espinosa de Henares, 16 de junio de 1435 (AHN, Clero, Valladolid, legajo 7704, s.n.).
Frómista, 24 de septiembre de 1440 (AHN, Clero, Valladolid, libro 16087).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 522
La presencia continuada de la Corte en Valladolid en época Trastámara trajo además consigo el establecimiento en la villa de numerosos oficiales y “letrados”, una auténtica nobleza de toga compuesta en su mayor parte por personas salidas de la Universidad, que desempeñaban altos cargos en la Corte, la Chancillería y en la administración fiscal y municipal. Estos recién llegados se fueron con el tiempo integrando en la vida y los linajes locales, en un proceso que solía rematarse con la adquisición de capillas funerarias en alguna de las iglesias de la población363.
Numerosos fueron los oficiales de la Corona y los “letrados” que eligie-ron el convento de San Francisco como lugar para sus capillas y sepulturas. Sin ánimo de ser exhaustivos, citaremos varios casos a modo de ejemplo. En 1406 el frutero del rey Juan Sánchez de Medina solicitó recibir sepultura en la tumba que poseía en la iglesia de San Francisco, frente al altar de San Juan. García Sánchez de Hermosilla o de Valladolid, escribano de cámara, secretario del rey y posteriormente contador mayor de la reina, adquirió a mediados del siglo XV una capilla en la iglesia de los franciscanos. También pudo encontrarse enterrado en un arco situado junto al claustro el licenciado Gonzalo García de Burgos, oidor de la audiencia del rey. El licenciado Gar-cía de Burgos había desempeñado desde el año 1471 las funciones de síndico y procurador general del convento de San Francisco de Valladolid y de los observantes franciscanos de la provincia de Castilla, lo que podemos enten-der como otra prueba de la sintonía de los frailes menores con este grupo so-cial, que también se manifestó en forma de ayudas económicas al convento de San Francisco. Francisco Romero, montero mayor de Enrique II, financió por ejemplo las obras del refectorio conventual. El bachiller Alonso Rodrí-guez, alcalde del rey en la Corte y Chancillería, dejó en 1432 en su testamen-to 300 maravedís para los frailes menores vallisoletanos. El licenciado de Herrera, oidor, hacia el año 1500 dejó 150.000 maravedís para una “cama de seda para el monumento”, que fueron posteriormente utilizados en las obras del claustro364.
Los frailes de San Francisco de Valladolid mantuvieron por tanto unas frecuentes y cordiales relaciones con los estratos superiores de la sociedad. El origen de esta simpatía mutua pudo encontrarse, por un lado, en la necesi-dad que los religiosos tenían del apoyo de este grupo social para poder man-tener su forma de vida basada en la recepción de limosnas. Como recuerda
363 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, pp. 69-94, 321-323. 364 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp.,
465, 478, 485. Para el testamento de Alfonso Rodríguez, v. Valladolid, 1 de marzo de 1432 (AHN, Clero, Valladolid, legajo 7704, s.n.).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 523
Anna I. Galletti, la minoritas que defendían los franciscanos, por su propia definición, jamás podría haberse dado sin la existencia junto a ella de una majoritas. Por otra parte, no debemos olvidar que la pobreza voluntaria como práctica devocional suele ser propia de los sectores medio-altos de la socie-dad urbana. La nueva religiosidad que transmitían los frailes se encontraría por tanto en consonancia con la mentalidad y las aspiraciones del patriciado de la villa. Sería precisamente entre los miembros de este grupo entre los que cobraría un mayor sentido el mensaje franciscano de abandono de los bienes terrenos y de búsqueda de una nueva forma de vida basada en la pobreza per-sonal o en la protección de aquellas personas que intentaban llevar ese tipo de existencia365.
Los franciscanos también pudieron desempeñar un papel de primer orden en la integración de los nobles, oficiales de la Corona y letrados llegados a Valladolid desde finales del siglo XIV en la sociedad local, al ofrecerles es-pacio en su convento para sus capillas y sepulturas y al acoger sus iniciativas religiosas. En relación con lo anterior, instituciones como el convento de San Francisco contribuyeron a uniformizar a todos los estratos superiores de la sociedad vallisoletana al proporcionarles, sobre todo mediante el patronato de capillas, un medio de manifestar al exterior su pertenencia al mismo grupo dominante y de facilitar su deseo de “parecer”.
A cambio de su colaboración, los franciscanos consiguieron de las capas superiores de la sociedad vallisoletana protección y apoyo material. También recibieron en algunos casos vocaciones para su comunidad. En su momento ya comentamos cómo entre los religiosos de San Francisco de Valladolid hubo miembros de la oligarquía vallisoletana. Debemos asimismo tener en cuenta que el monasterio de Santa Clara acogió a un elevado número de hijas de familias patricias. Finalmente, no debe olvidarse el apoyo que en el siglo XV los miembros de este grupo social proporcionaron al proceso de reformas del convento de San Francisco, que pudo resultar decisivo para la consolida-ción en el mismo de la regular observancia366.
2.2. Relaciones con las capas medias y populares de la sociedad Los frailes de San Francisco no se relacionaron únicamente con los sec-
tores más acomodados de la sociedad vallisoletana. Al contrario, la docu-mentación conservada nos lleva a pensar que fueron mucho más frecuentes
365 Anna I. GALLETTI , “Insediamento”, pp. 7-8, 19. Antonio RIGON, “Hermanos”, 209-
301. 366 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, pp. 313-315, 321-325. Francisco Javier ROJO ALI-
QUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (I)”, pp 294-296, y supra, capítulo VI, 1.2.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 524
los contactos con los grupos sociales no-privilegiados, el grupo heterogéneo y mayoritario de la población que constituía su masa activa. Es posible que desde su instalación en Valladolid los franciscanos mostrasen un especial in-terés por el grupo de los “menudos”. De hecho, su convento se construyó precisamente en un área donde vivían pequeños artesanos, comerciantes e industriales, junto con trabajadores asalariados367. Parece por tanto muy pro-bable que, como ocurrió en otros lugares, en Valladolid los frailes menores encontraran también sus principales apoyos entre los comerciantes, artesanos y labradores que moraban en las ciudades, de entre los cuales habían salido las vocaciones para su Orden religiosa368.
Al igual que en otras muchas poblaciones, en Valladolid el franciscanis-mo atrajo al grupo más rico e influyente de entre los no-privilegiados, consti-tuido por mercaderes, plateros, joyeros y especieros. Las razones para ello serían muy diversas. Para empezar, la actividad comercial no había sido vista con muy buenos ojos por parte de la Iglesia hasta la llegada de los mendican-tes, quienes demostraron que la economía de beneficio podía ser compatible con una vida cristiana, proponiendo la práctica de la limosna como instru-mento para alcanzar la salvación. Los frailes ofrecieron a los comerciantes un modelo de santificación mediante el uso correcto del dinero, de igual modo que las antiguas órdenes habían santificado el uso de la espada, si uno y otra se ponían al servicio de los pobres369. Los mercaderes podían sentirse por tanto identificados con los franciscanos, que pertenecían a una Orden que había sido fundada precisamente por el hijo de un comerciante, que habían levantado su convento en el núcleo comercial de la villa, donde ellos residían y tenían sus negocios, y que al mismo tiempo les ofrecían un modelo de sal-vación acorde con su forma de vida.
No resulta por tanto de extrañar que en el siglo XIV el convento de los frailes menores de Valladolid acogiese a una cofradía de San Francisco que agrupaba a mercaderes de la villa. Algunos comerciantes fueron además pro-pietarios de capillas y sepulturas en el cenobio franciscano. Hacia el año 1500, adquirieron capillas en la portería mayor del convento el especiero Diego Pérez, los mercaderes Diego de Aguilar y Francisco de Torquemada y
367 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El proceso de fundación”, pp. 582-583. 368 Jacques Le GOFF, “Apostolat”, p. 342. Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. I, p. 269. Anna
I. GALLETTI , “Insediamento”, p. 7. Marta CUADRADO, “Arquitectura”, pp. 41-42. Jill WEB-
STER, Els Menorets, pp. 105, 109. John FREED, The Friars, pp. 32-35. 369 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, p. 396. Jill WEBSTER, Els Menorets, p. 105. Michel
MOLLAT , Pobres, p. 141. Giacomo TODESCHINI, Ricchezza francescana: Dalla povertà volontaria alla società di mercato, Bolonia, 2004.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 525
el joyero Diego de Medina. Por aquellos mismos años los frailes cedieron su antiguo lavatorio al comerciante Pero González Cocón para que acondiciona-se allí una capilla. Sólo conocemos el caso de un mercader que poseyera una capilla dentro de la iglesia de San Francisco. Se trata de Francisco de Cueto, que vivía en unas casas que lindaban con el convento franciscano y que a fi-nales del siglo XV o principios del XVI se convirtió en propietario de la ca-pilla de la Trinidad. Francisco de Cueto había conseguido ser admitido en el linaje de Tovar, por lo que en este caso la adquisición de una capilla situada en el interior del templo pudo responder a un deseo de manifestar su ascenso social y su pertenencia a la oligarquía de la villa370.
En Valladolid los mercaderes preferían de habitual las iglesias parroquia-les a los conventos como lugares para fundar sus capillas o para recibir se-pultura. La posesión de una serie de capillas por comerciantes en el convento franciscano resulta por tanto llamativa y parece indicar una especial predilec-ción por el franciscanismo de los miembros de este grupo social, que también se manifestaría de otros modos. Así por ejemplo el Libro de Memorias del convento afirma que un mercader vallisoletano llamado Gastón había donado el crucifijo de bronce que coronaba el arco del atrio de la iglesia371. En su testamento, firmado en 1424, Fernando González, hijo del aceitero Fernando González, solicitaba la presencia en sus honras fúnebres de los franciscanos, a quienes dejaba además trescientos maravedís para que dijeran misas en su convento372.
La documentación igualmente sugiere que existió una relación continua y fluida entre los frailes de San Francisco y las capas medias y populares de la sociedad vallisoletana durante todo el período que abarca nuestro estudio. Pequeños comerciantes o artesanos aparecen con frecuencia como testigos en documentos relacionados con el convento franciscano. A modo de ejemplos, citaremos al zapatero Diego Lorent, al correonero Pedro Fernández, al cube-ro Juan Pérez o al cerero Juan de Santiago, que aparecen en documentos fe-chados respectivamente en 1276, 1396, 1406 y 1479373. Otros testimonios muestran con mayor claridad la devoción a la Orden Franciscana de algunos miembros de estos grupos sociales: en la primera mitad del siglo XIV Urraca
370 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp.
466-467, 486, 491-493 e infra, capítulo VII, 3. Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, pp. 414, 421.
371 ASFV, Libro de Memorias, fol. 8v. 372 Valladolid, 19 de febrero de 1424 (AHN, Clero, Valladolid, legajo 7704, s.n.). 373 Valladolid, 22 de abril de 1276, 18 de septiembre de 1396, 23 de diciembre de 1406,
13 de enero de 1479 (ASFV, carp. 2, nos. 9, 19, 22, carp. 3, nº 13).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 526
“la del Ronco” dispuso en su testamento que se entregasen cada año a perpe-tuidad cien maravedís de las rentas de una viña a los frailes menores valliso-letanos, para que cantasen misas e hiciesen aniversario por su alma. Por la misma época el correonero Iohan Ferrandes y su esposa Mari Gonçales en-tregaron en su testamento a los religiosos de San Francisco la propiedad de una viña, para mantener los ornamentos de la sacristía y alumbrar la lámpara del Santísimo374. En 1376 los franciscanos entregaban uno de sus corrales a Alfonso Ferrandes, “fijo de Maestre Iohan”, en agradecimiento a sus conti-nuos servicios y limosnas a su convento375.
Los testimonios conservados no son muchos, pero pensamos que resultan significativos para demostrar los estrechos vínculos que unían a los francis-canos con el sector activo de la población de Valladolid. Más aún si tenemos en cuenta, como señala Adeline Rucquoi, que por lo habitual este grupo so-cial dejó muy pocas huellas en la documentación376. Es posible que fueran precisamente los estratos medios de la población los que se sintieran más atraídos por el modelo de religiosidad que propugnaban los franciscanos y los que aportaran, como ya comentamos, un mayor número de vocaciones. Los mendicantes insistían en que se podía llevar una vida plenamente cristia-na en el ambiente urbano, dando respuesta a algunos de los problemas mora-les que se les planteaban a los nuevos grupos de población surgidos en el se-no de las ciudades, a la vez que se buscaba un ennoblecimiento y dignifica-ción de su modo de vida377.
Por último, los religiosos de San Francisco estuvieron también en contac-to con los sectores más pobres y los marginados de la sociedad vallisoletana, procurando atender a sus necesidades de diferentes maneras. Los propios frailes pudieron encargarse de servir comida a los más necesitados y acogie-ron en su casa a niños huérfanos. Por otra parte, los religiosos promovieron
374 Valladolid, 29 de septiembre de 1347 y 28 de julio de 1379 (ASFV, carp. 2, nos. 11,
14). Valladolid, 28 de julio de 1379 (Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, p. 529).
375 “Sepan quantos esta carta vieren como yo frey Iohan Gonçales, guardian [...] e nos el conuento de los freyres del dicho monesterio de Valladolid [...] otorgamos e conesemos por esta carta que por rason que vos, Alfon Ferrandes, fijo de maestre Iohan, vesino de aqui de Valladolid, auedes deuoçion en la Orden de Sant Françisco e por bien e alimosna que vos fi-siestes e fasedes a los freyres del dicho monesterio, damos vos que ayades por graçia espeçial para que vsedes en todos vuestros dias de vn corral que es del dicho monesterio.” (Valladolid, 7 de mayo de 1376. ASFV, carp. 2, nº 10).
376 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. I, p. 269. 377 V. supra, capítulo VI, 1.2. Jill WEBSTER, Els Menorets, p. 105. Antonio RIGON, “Her-
manos”, p. 304. José Mª MOLINER, Espiritualidad, p. 9.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 527
la fundación de un hospital para pobres junto a su convento, gestionado por la cofradía de Juan Hurtado378.
2.3. Relaciones con el clero vallisoletano No contamos con muchas noticias sobre las relaciones que los frailes de
San Francisco mantuvieron con los demás miembros del clero secular y regu-lar de Valladolid, si exceptuamos lo ya descrito para la colegiata. Las fuentes disponibles dejan constancia de que los frailes menores coincidían a menudo con otros clérigos y religiosos durante la celebración de entierros, honras fú-nebres y demás oficios sagrados. Existirían sin lugar a dudas muchos otros vínculos entre los franciscanos y los demás representantes del clero de la vi-lla, que podemos al menos vislumbrar mediante el análisis de la documenta-ción.
2.3.1. Relaciones con el clero parroquial Apenas sabemos nada sobre las relaciones de los frailes menores con el
clero parroquial vallisoletano durante la Baja Edad Media. Tras su traslado a Valladolid, el largo conflicto que mantuvieron los franciscanos con el cabil-do de Santa María la Mayor parece indicar que, al menos en la segunda mi-tad del siglo XIII, existieron tensiones entre los religiosos de San Francisco y el clero regular de la villa, que pondría la defensa de sus intereses en manos del abad de la colegiata. De hecho, una de las razones que alegaba el cabildo de Santa María la Mayor para rechazar la construcción del cenobio francis-cano en la Plaza del Mercado era el temor a “perder sus iglesias”379. Como en otros lugares, en la villa del Esgueva el clero diocesano vería en los mendi-cantes una amenaza a la estructura orgánica tradicional de la Iglesia. Al mismo tiempo, los frailes aparecerían como unos competidores porque cele-braban y dispensaban ciertos sacramentos y podían predicar y enterrar en sus iglesias sin necesidad de licencia del párroco o del obispo380.
Por otra parte, a finales del siglo XIV tuvo lugar en Valladolid la implan-tación real de la infraestructura de parroquias según el modelo establecido por el Concilio IV de Letrán. A partir de ese momento las iglesias parroquia-les, que hasta entonces se habían encontrado subordinadas a la colegiata,
378 V.supra, capítulo VI, 3.1 e infra, capítulo VII, 3.1. 379 La reina Violante, dirigiéndose al cabildo de Santa María la Mayor, detallaba que “uos
non plazie de morar ellos [los frailes menores] en aquel logar, porque deziedes que perdiedes por hy vuestras eglesias” (Sevilla, 27 de abril de 1263. ASFV, carp. 2, nº 4). Este conflicto lo estudiamos con detalle en Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (I)”, pp. 217-230.
380 José María MIURA, Frailes, p. 55.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 528
comenzaron a desempeñar un papel muy activo en la vida vallisoletana. Las parroquias pasaron a repartirse junto con las comunidades religiosas el papel de primera línea en la vida urbana que hasta entonces había desempeñado Santa María la Mayor, pasando a controlar las actitudes, la economía y las mentalidades de la villa.
En esta nueva situación, el clero parroquial comenzó a enfrentarse con los conventos vecinos en defensa de sus derechos y buscando recuperar a los fieles que habían abandonado sus parroquias para participar en las celebra-ciones de las iglesias de los regulares. A partir de estos años, en los compro-misos firmados por los conventos de la villa con el cabildo quedaba muy cla-ro el lugar que correspondía al clero diocesano en la vida religiosa de la villa: los fieles podían asistir a los oficios del culto y recibir los sacramentos donde lo desearan, pero el día de su muerte el sacristán de su iglesia parroquial ten-dría que acompañarles con su cruz al lugar escogido para recibir sepultura, y su parroquia tenía derecho a su correspondiente porción de la “quarta legiti-ma”381. En otro apartado del presente capítulo hemos visto cómo precisamen-te el pago de la cuarta fue motivo de fricción entre los frailes de San Francis-co y los clérigos seculares vallisoletanos en el último cuarto del siglo XIV. La negativa de los menores a pagar dicha tasa a las iglesias parroquiales fue causa de varios pleitos, en los que al parecer acabó por darse la razón al clero diocesano frente a las pretensiones de los frailes.
En el último tercio del siglo XIV fue además erigida en parroquia la igle-sia de Santiago, que se encontraba situada junto al convento de San Francis-co382. No mucho tiempo después desde el púlpito de la iglesia de Santiago se lanzaban ataques contra algunos de los privilegios de las órdenes mendican-tes. Según relata fray Alonso de Espina383, en 1458 el clérigo vallisoletano Alonso de Béjar afirmó en un sermón que todos los fieles estaban obligados a confesarse con su propio párroco al menos una vez al año, y que debían pe-dirle obligatoriamente permiso si querían hacerlo con los religiosos. El P. Béjar añadió además que los párrocos no estaban obligados a dar licencia pa-ra confesarse con religiosos a todos los fieles, sino únicamente a los que ellos quisieran. Finalmente, el predicador recordó que quienes se confesaran con
381 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, pp. 288-290. 382 Manuel CANESI, Historia, t. I, p. 335. La nueva parroquia se creó ante el enorme cre-
cimiento demográfico que se había producido en esa zona que se había convertido además en la más dinámica de la vida vallisoletana (Matías de SOBREMONTE, Noticias, fols. 30v-31r).
383 El relato del P. Espina fue recogido por fray Matías de Sobremonte, de quien tomamos las noticias que incluimos a continuación (Matías de SOBREMONTE, Noticias, fols. 129v-130r).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 529
frailes tenían que repetir la misma confesión ante los sacerdotes de sus res-pectivas parroquias.
En realidad, lo que se estaba planteando desde el púlpito de la iglesia de Santiago era un problema que había surgido siglos atrás, desde el momento en que los mendicantes comenzaron a administrar el sacramento de la Peni-tencia a los seglares. Tal como afirmaba Alonso de Béjar en su predicación, en 1215 el IV Concilio de Letrán había establecido la obligación de todos los cristianos de confesar al menos una vez al año y con su propio párroco. En muchas diócesis los responsables de cada parroquia tenían incluso que regis-trar por escrito el nombre de aquellos feligreses que habían cumplido con di-cho precepto.
Sin embargo, en la práctica los fieles recibían con toda libertad la Peni-tencia y cualquier otro sacramento en la iglesia que querían, incluidas por supuesto las de los frailes. Los mendicantes defendieron su derecho a confe-sar a los seglares sin permiso allá donde estuvieran, alegando que ellos de-pendían directamente del Papa y que eran sus coadjutores delegados. Los obispos y los párrocos protestaron por esta intromisión de los religiosos, por lo que estallaron disputas y querellas a veces violentas. El conflicto se agravó aún más en 1281 cuando el papa Martín IV concedió plenos poderes a los mendicantes para ejercer en cualquier lugar los ministerios de la predicación y la confesión. El papa dispuso, eso sí, que los fieles debían confesarse al menos una vez al año en su iglesia parroquial. Muchos párrocos interpretaron este último decreto en sentido rígido, obligando a sus feligreses a confesar ante ellos los pecados ya perdonados por los frailes. Esa misma interpreta-ción, que los maestros de París habían rechazado antes de 1300 por conside-rarla excesivamente rigurosa era, como acabamos de ver, la que se seguía de-fendiendo siglo y medio más tarde desde el púlpito de la parroquia vallisole-tana de Santiago. En realidad hacía mucho tiempo que el papa Bonifacio VIII había anulado el decreto de Martín V, ordenando que los mendicantes no ejercieran su ministerio sin permiso de los obispos, quienes a su vez tampoco podían prohibírselo sin razones fundadas. En general este tipo de problemas no encontraron una solución definitiva hasta el Concilio de Trento, donde se decretó que todo sacerdote que estuviera provisto de la correspondiente aprobación episcopal podía administrar con validez el sacramento de la peni-tencia384.
384 Iluminado SANZ SANCHO, La Iglesia, pp. 138-139, pp. 815-816. José María MOLINER,
Espiritualidad, pp. 89-90, 405-406. John MOORMAN, A History, p. 182.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 530
El contenido de la predicación de Alonso de Béjar podía por tanto ser fá-cilmente rebatido por los frailes, que reaccionaron con rapidez. En nombre de los religiosos, el franciscano fray Alonso de Espina pidió al obispo de Pa-lencia, don Pedro de Castilla, que se abriera una investigación. Fray Alonso denunció asimismo que en su sermón el P. Béjar había utilizado argumentos de Guillermo de Saint-Amour y Juan de Poliaco, autores cuyos escritos con-trarios a los mendicantes habían sido condenados por diversos pontífices. Una vez confirmado que tales palabras habían salido de boca de Alonso de Béjar, el obispo le obligó a presentarse ante él y le ordenó que al domingo siguiente se retractase en público de los tres errores que había predicado. El clérigo ejecutó lo ordenado por el obispo ante un numeroso auditorio, entre el que se encontraban frailes de las órdenes de los predicadores y de los me-nores.
El incidente provocado por las predicaciones de Alonso de Béjar es el único conflicto que conocemos entre los clérigos de Santiago y los frailes de San Francisco de Valladolid385, y el último que hemos encontrado entre los frailes menores y el clero parroquial vallisoletano durante el período que abarca nuestro estudio.
En Valladolid las relaciones entre los franciscanos y el clero parroquial serían en cierta medida comparables a las que los frailes mantuvieron con la colegiata. Las fuentes dan testimonio de la existencia de algunos conflictos aislados, que se intercalan entre períodos mucho más largos de silencio do-cumental, que podemos interpretar como de relaciones cordiales, o al menos no abiertamente hostiles, entre ambas partes. Esa convivencia más pacífica parecen demostrarla hechos como la presencia de un predicador franciscano, fray Alonso de Espina, en el púlpito de la iglesia parroquial de San Nicolás en 1454386.
2.3.2. Relaciones con el clero regular Aunque tampoco se conserva mucha información sobre el tema, no nos
cabe duda de que los frailes menores mantuvieron frecuentes contactos con los miembros de las demás comunidades regulares de Valladolid. En primer
385 Pensamos que los pleitos surgidos por la construcción de ventanas en la torre de San-
tiago con vistas al convento de San Francisco no deben considerarse manifestaciones de con-flictos entre los franciscanos y el clero secular, sino más bien de problemas entre vecinos (Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp. 436-437). Lo mismo puede decirse sobre el pleito que en 1484 mantuvieron los frailes menores con García Sánchez, clérigo beneficiado de la iglesia de Santiago, por razón de unas ventanas que éste había abierto en su casa, con vistas al interior del cenobio (Valladolid, 1 de septiem-bre de 1484. ASFV, carp. 3, nº 15).
386 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, p. 376.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 531
lugar, la documentación refleja de manera clara que los franciscanos coinci-dían a menudo con los miembros de otras órdenes en la celebración de diver-sas ceremonias religiosas, en especial en las de carácter funerario. Aparte de esa información, han llegado hasta nosotros noticias dispersas que únicamen-te permiten una pequeña aproximación a las relaciones que los franciscanos mantuvieron con dos de las comunidades religiosas vallisoletanas: la de San Benito y la de San Pablo.
Los frailes de San Francisco debieron mantener unas cordiales relaciones con los benedictinos de la villa. Así parece probarlo la presencia de predica-dores franciscanos ejerciendo su ministerio en el púlpito de San Benito. En alguna ocasión, el guardián del convento franciscano también coincidió con el prior de los benedictinos ejerciendo tareas seculares, como la de albacea testamentario387. Quizás por intercesión de los frailes menores de la villa, los benedictinos de Valladolid socorrieron a algunas comunidades franciscanas que pasaban momentos de apuro económico. Tal fue el caso de los hermanos de Santa María del Puy en Navarra, a quienes los monjes vallisoletanos pres-taron dinero hacia el año 1465 para construir su convento. Algún tiempo más tarde, los benedictinos decidieron condonar dicha deuda, y en agradecimien-to los franciscanos del Puy dejaron a dichos monjes una reliquia del hueso de San Marcos, tras consultar con algunos frailes de San Francisco de Vallado-lid388.
Hasta principios del siglo XVI apenas contamos con noticias relativas a la convivencia de los religiosos de San Francisco con los dominicos de San Pablo, el otro gran convento mendicante de Valladolid389. Ambas comunida-des religiosas se implantaron en la villa más o menos por la misma época. Siguiendo la costumbre, sus conventos se levantaron en zonas opuestas de la población, repartiéndose de este modo su radio de acción por todo el territo-rio urbano. Franciscanos y dominicos compartían además los mismos idea-les, métodos de trabajo y ámbitos de actuación, por lo que es fácil que pronto se establecieran fuertes vínculos entre ellos390. En Valladolid, como en otros
387 Por ejemplo, en 1437 el guardián de San Francisco y el prior de San Benito fueron
nombrados testamentarios de doña Ginebra de Acuña (Calabazanos, 23 de noviembre de 1437. AHN, Clero, Valladolid, legajo 7704 s.n.). Sobre la predicación de franciscanos en San Benito de Valladolid, v. Juan ANTOLÍNEZ, Historia, p. 296.
388 AHN, Clero, Valladolid, leg. 7704, s.n. 389 Esta falta de noticias sobre la cuestión no es exclusiva de Valladolid. Jill Webster
también la comenta, por ejemplo, en el caso de la villa de Puigcerdà (Jill WEBSTER, “Els fran-ciscans”, p. 127).
390 Marta CUADRADO, “Arquitectura”, p. 46. Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp. 426-427.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 532
lugares, ambas comunidades mendicantes se unieron para hacer frente a al-gún peligro común, en especial los ataques del clero secular. Unas páginas más arriba hemos descrito cómo en el año 1458, después de que Alonso de Béjar predicase en la parroquia de Santiago contra algunos privilegios de los frailes, el franciscano fray Alonso de Espina acudió ante el obispo de Palen-cia a defender los intereses de todos los mendicantes vallisoletanos. El P. Bé-jar fue obligado a retractarse en público de los errores que había predicado, ante un numeroso auditorio entre el que se encontraban religiosos de las ór-denes de San Francisco y de Santo Domingo391.
La coincidencia de ideales y de intereses, junto con las propias relaciones de vecindad, provocarían al mismo tiempo la aparición de algunas desave-nencias entre los franciscanos y los dominicos. En ocasiones se trataría de una rivalidad más o menos amistosa, fruto de un deseo de emulación392. Un ejemplo de esa competitividad lo podemos encontrar en sus respectivas igle-sias y recintos conventuales, construidos de similar modo y equiparables en monumentalidad hasta el momento en que los franciscanos abrazaron la ob-servancia.
Otras veces, la competencia entre las dos órdenes mendicantes no se ma-nifestaría de forma tan amistosa. En alguna ocasión, ambos conventos pudie-ron disputarse a ciertos religiosos. Así, en 1443 el franciscano fray Sancho de Torquemada, perteneciente a una importante familia de regidores, obtenía autorización para tomar el hábito de Santo Domingo e ingresar en el conven-to de San Pablo393. Es posible que también compitieran a veces por dar sepul-tura en sus respectivos conventos a determinados personajes, sobre todo si podían proporcionarles importantes ingresos. Así nos lleva a pensar el caso de Mayor Rodríguez, mujer del contador mayor del rey Juan Manso, quien en 1420 dejaba en su testamento una importante donación a San Francisco de Valladolid, donde pedía ser enterrada. Al año siguiente doña Mayor revocó todas las mandas favorables al convento franciscano y las transfirió al de San Pablo, donde finalmente había decidido recibir sepultura. Como ya plantea-mos en otro apartado del presente estudio, es posible que en este cambio de parecer jugara algún papel el sobrino de doña Mayor, el dominico fray Luis de Valladolid394.
391 Gratien de PARÍS, Historia, p. 519. 392 Marta CUADRADO, “Arquitectura”, pp. 46-47. Jill WEBSTER, “Els franciscans”, p. 127. 393 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, pp. 314, 317. 394 Valladolid, 6 de agosto de 1420 y 11 de diciembre de 1421 (AHN, Clero, Valladolid,
carp. 3502, nº 5). Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (I)”, pp. 284-285.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 533
En cualquier caso, la documentación no registra la existencia de serios incidentes entre los franciscanos y los frailes de Santo Domingo en Vallado-lid hasta el año 1502, cuando las predicaciones inmaculistas del guardián de San Francisco, fray Martín de Alva, provocaron el estallido de un grave con-flicto entre ambas comunidades religiosas, que tuvo repercusiones en otros rincones de Castilla395.
Lo ocurrido en la villa del Esgueva sería un episodio más del largo con-flicto que mantuvieron las órdenes de San Francisco y de Santo Domingo por causa de la doctrina de la Inmaculada Concepción de la Virgen396. A media-dos del siglo XV, la mayor parte de los teólogos cristianos aceptaban las tesis formuladas hacia el año 1300 por el franciscano Duns Escoto, que defendían que la Virgen había sido concebida sin pecado original. No obstante en Italia, a partir del año 1475, el dominico Vicente Bandelli comenzó a defender que era “impío sostener que la Virgen haya sido concebida sin pecado”. Los frai-les menores reaccionaron con sermones y con disputas teológicas públicas, logrando que en 1476 el papa franciscano Sixto IV aprobase mediante una bula el Oficio litúrgico “propio” de la Inmaculada. A partir de entonces las tesis escotistas, defendidas por los franciscanos, gozaron de amplia acepta-ción y del pleno derecho de ser enseñadas en la Iglesia católica397. Pero la au-toridad eclesiástica permitía al mismo tiempo las enseñanzas de quienes mantenían la opinión contraria, que eran generalmente teólogos dominicos. Por tal motivo fueron frecuentes los conflictos entre ambas órdenes por las tesis inmaculistas.
En Valladolid la situación alcanzó tal gravedad que, para poner fin a la disputa entre frailes menores y predicadores, los superiores de ambas órdenes decidieron nombrar como árbitros al arzobispo de Toledo, el franciscano Ji-ménez de Cisneros, y a fray Antonio de la Peña, vicario general de los domi-nicos observantes en España. Conocemos los detalles de este conflicto a tra-
395 La documentación que conocemos sobre esta controversia se encuentra en AHN, Uni-
versidades, libro 1196, fols. 1r-6v y en AHN, Clero, leg. 7913, s.n. De la misma se ocupa también Juan MESEGUER, “Passio Duorum”, pp. 219-220.
396 Ese conflicto dejó también su huella en la literatura. En uno de los apéndices a sus co-plas de Vita Christi, fray Íñigo de Mendoza incluyó ciertos versos contrarios a los dominicos por su oposición a las tesis inmaculistas (Fray Íñigo de MENDOZA, Cancionero, pp. 147-149). Algunos autores han considerado que dichos versos reflejaban los incidentes de Valladolid que vamos a describir a continuación, pues fray Íñigo es uno de los franciscanos que aparece en la documentación sobre esos hechos. Julio Rodríguez-Puértolas ha demostrado, sin embar-go, que los versos en cuestión fueron escritos unos treinta años antes de los sucesos de 1502 (Julio RODRÍGUEZ-PUÉRTOLAS, Introducción, p. XVII).
397 Alfonso POMPEI, “Mariología”, pp. 313-314.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 534
vés de las declaraciones del propio fray Martín de Alva y de una serie de in-formes enviados por franciscanos al arzobispo Cisneros398.
Según dichas fuentes, todo comenzó cuando el P. Alva predicó en la igle-sia vallisoletana de Santa María la Mayor una serie de sermones en defensa de la doctrina de la Inmaculada Concepción de la Virgen, utilizando argu-mentos tomados de la tradición escotista y de autores como San Bernardino de Siena399. Diversos testigos afirmaban que el sermón del P. Alva había sido
398 En AHN, Universidades, libro 1196 se conservan copias del siglo XIX de una exposi-
ción de los hechos y del contenido de su predicación firmada por fray Martín de Alva (fols. 4r-v, 6r-v). También se copiaron los resultados de la pesquisa que, por encargo del arzobispo Cisneros, llevaron a cabo sobre los incidentes de Valladolid el vicario provincial de Santoyo, fray Juan de Olmedo y fray Juan de Ampudia (fols. 1r-2r). En AHN, Clero, leg. 7913, s.n. se conserva un informe, redactado por un franciscano y dirigido posiblemente al arzobispo Cis-neros, que corrobora todo lo expuesto por los padres Olmedo y Ampudia, pero que va más allá que los anteriores, al solicitar duros castigos contra los religiosos de San Pablo, y en especial para su prior, fray Fernando Gallego.
399En su exposición sobre los hechos, fray Martín de Alva refiere así los contenidos de su predicación: “Ego, fr. Martinus de Alva, [...] conventus Sancti Francisci Valleoleti guardianus indignus, in die Immaculatae Virginis Concepcionis salutem sermonem in eclesia mayori loci predicti ad populum faciendo scriptas propositiones prout reputo verisimas catholicas adque pias pias [sic] publice predicavi, ac licet quidam patres Sancti Dominici monasterii Sancti Pauli loci predicti cumqua intentione nescio Deus scit multa falsa addendo mihi ascribere mendoseque imponere presupserunt vanasque questiones neque non injuriosas imprimere at publice divulgare non erubuerunt hec autem dicta tamquam verisima defendere promptisimum me oferre propter Virginis veritatisque honorem non timeo, semper tamen in tunc in omnibus determinationi sancta Matris Eclesiae me tamquam ejus filius submitendo: Prima): Igitur mea propositio est Virginem gloriosam meliorem Deus facere non potuit quam ad maternitatis or-dinem hoc est matrem meliorem filii. 2): Virgo Maria absque pecato originali concepta fuit ad cuyus propositionis corroborationem inter multa per me adducta hoc unum extitit. Ynjuria Virginis irrogaretur si concepta in originali diceretur quacumque postea laudaretur sici si mulierem aliquam sublimando in virtutibus e gratiis diceretur eam aliquando pecatricem fuisse. 3): Pecatum originale neque est in anima neque in corpore ante eorum conjunctionem scilicet in eorum unione contra habet sicut nigredo atramenti non est in metalibus distinctis scilicet ex eorum conjunctione resultat. Opinio igitur aliquorum est in conjunctione animae et corporis Virginis in ventre animae pecati nigredinem resultasse aliorum vero quibus omnino adhereo altitudinem gratiae et formositatem. 4): Quicumque dixerit Virginem per quamcumque morulam pecatum originale contraxisse tenetur de necesitate et sub heresis pena confiteri in eadem morula fuisse subjetam diabolo inimicam Dei filliam ire obligatamque ad infernum. 5): Et si Virgo Maria afirmetur sine pecato concepta nihillominus tamen per Filii sui passionem est redempta. 6): Decisiva sententia divi Thomae est corpus mortuum non esse idem numero cum corpore vivo scilicet aliud noviter formatum simili priori quamquidem propositionem in quam pluribus locis afirmat. 7): Tante sanctitatis amorisque veritatis sanctum Thomam existimo ut, si vivus hodie esset, Virginem sine pecato conceptam propter Eclesiae tantarumque alinarum universitatum necnon novarum rationum luciditatem [...] firmiter tenere non dubitem quamquidem opinionem puritatis Virginis defensiva in primo scripto
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 535
“mui grato al pueblo todo e del non ovo escandalo nin alteracion”. Sin em-bargo, el guardián de San Francisco había sostenido desde el púlpito, de ma-nera un tanto exaltada, que las opiniones contrarias a las tesis inmaculistas eran injuriosas contra la Virgen y por tanto heréticas y opuestas a las ense-ñanzas de la Iglesia. El franciscano había llegado a afirmar que si Santo To-mas de Aquino estuviera vivo entonces, seguramente se hubiera retractado de sus tesis contrarias a la Inmaculada Concepción. También había criticado muchas de las ideas defendidas por los teólogos de la Orden de Santo Do-mingo, aunque sin mencionar ni atacar de manera directa a la misma ni utili-zar un lenguaje insultante, y reconociendo que se podían tener algunas opi-niones en contra de la doctrina inmaculista sin caer en pecado400.
sententiarum tenuit at firmavit licet post ea in tertia parte oppositum docuerit. 8): Propositio opinioni dicentium Virginem sine pecato conceptam potius adherendum est tanquam illi qui magis adheret Eclesia que publice vociferando juvilandoque decantat Immaculata Conceptio est hodie Sanctae Mariae Virginis Ecclesiae autem tanta est auctoritas ut divus Agustinus dicere audeat: “ego evangelio non crederem nisi auctoritas Eclesiae memoneret”. Frater Mar-tinus de Alva.” (AHN, Universidades, libro 1196, fol. 6r).
Estas predicaciones recogen, por tanto, conceptos propios del pensamiento escotista, co-mo el de la preservación de María del pecado original, tal y cómo los desarrollaron Bernardino de Siena y otros autores franciscanos posteriores. Se aprecian así algunos rasgos de la doctrina del primado absoluto de Cristo y de María, que afirma que la Virgen por ser la Madre de Cris-to es superior a todos los seres creados, es la perfección de toda la naturaleza creada (Alfonso POMPEI, “Mariología”, pp. 296-313).
400 “Reuerendisimo sennor. Segund la pesquisa que vuestra reuerendisima sennoria man-do fazer en Valladolid, el guardian de Sant Françisco del dicho lugar fray Martin de Alua deue ser pronunçiado por sin culpa y todas las cosas que en el dicho sermon que fizo el dia de la Conçepçion de Nuestra Sennora del anno pasado de quinientos e vno en la iglesia mayor del dicho lugar y en los otros, por quanto ansi esto firmadas de grandes letrados por verdaderas, catholicas, pias y predicables. Y es sin culpa por quanto en todo su sermon nunca fizo men-çion de dominicos, saluo en general, fablando como auia dos opiniones de doctores çerca de aquella materia, y no son los dominicos solos los que tyenen aquella opinion, ca avn en la di-cha iglesia maior estan quatro canonigos e personas de aquella opinion, y como lo que predico todo fuese verdadero en fauor de Nuestra Sennora, conforme al fauor de la Iglesia y al culto diuino y a la deuoçion de los fieles, avnque algo en el modo del dezir fuese reçio e exçediese, lo qual no exçedio, no se deue reprehender en el por ser en tal dia e para tan buenos fines [...] e lo que dixo de Santo Thomas fue con palabras muy corteses e tenpladas” (AHN, Clero, leg. 7913, s.n.).
“Lo que esta legitimamente probado de lo que ha pasado entre los fraires de San Francis-co e de Santo Domingo en Valladolid cerca de la materia de la Concepcion de Nuestra Señora, segun parece por una pesquisa que el Reverendísimo señor arzobispo de Toledo mando fazer al provincial de la provincia de Santoyo e a fray Juan de Enpudia, predicador en Sant Francis-co de Valladolid es lo siguiente: Primeramente, que el guardian de S. Francisco de Valladolid fr. Martin de Alva es buen predicador e non escandaloso mas de mucha e santa doctrina e buen cristiano e mui acepto a todos en vida e fama e doctrina [...].Ytem que el sermon que el
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 536
A la vista de estos informes podemos por tanto considerar que, en su pre-dicación, fray Martín de Alva había incumplido lo establecido en 1483 por el papa Sixto IV en su constitución Grave Nimis. En dicho documento el pontí-fice había condenado a quienes desde el púlpito tacharan de herejes a los de-fensores de las tesis inmaculistas. Pero también había extendido su condena a aquellos predicadores que afirmasen lo contrario, es decir, que dijesen que incurrían en herejía quienes mantenían que la Virgen había sido concebida con pecado original401.
Si a lo anterior unimos el tono “reçio” que, según consta en uno de los in-formes conservados, fray Martín había utilizado en su sermón, no resulta de extrañar que los dominicos de San Pablo considerasen ofensivo el contenido de las predicaciones del P. Alva, y que atacaran muy duramente al guardián franciscano de palabra y por escrito. Predicando en Santa María la Mayor, el
dicho guardian predico el dia de la Concepcion de Nuestra Señora del año pasado de quinien-tos e dos en la Yglesia Mayor de Valladolid fue mui grato al pueblo todo e del non ovo escan-dalo nin alteracion, mas el escandalo que ovo en Valladolid fue de unos sermones que despues fizieron los dominicos e de unas questiones que pusieron, e que todo el pueblo quedaba loando a Dios de aquel sermon de la Concepcion e mui contento, e esto por 15 testigos. Ytem lo que predico en el sobredicho sermon de la Concepcion el dicho guardian de lo qual los dominicos pudieran travar o sentir fue esto: que en esta materia hai 2 opiniones de doctores; unos dicen que Nuestra Señora ser concebida en pecado original, otros dicen que no, e quel dicho guar-dian queria en esta cabsa ser abogado de Nuestra Señora e llegarse a los doctores que la de-fienden porque ella fuese su abogada. Ytem que injuria seria a Nuestra Señora decir que fue concebida en pecado original como si una muger loasedes mucho y despues dijesedes en al-gund tiempo fizo sus mangas ansi por semejable decir que Nuestra Señora es Madre de Dios, Reina de los Angeles etcetera, mas en algund tiempo fue pecadora ya se disminuyen sus loo-res. Ytem que qualquiera que dixere Nuestra Señora ser concebida en pecado original es obli-gado a decir, so pena de heregia, que fue en aquel tiempo omorula subjeta al diablo, enemiga de Dios, obligada a ir al infierno. Ytem que tener esta opinion contra Nuestra Señora era here-gia [...] e non de la Iglesia. Ytem que si santo Thomas hoi fuese vivo, como fuese sancto e amador de la verdad, veyendo el favor de la yglesia y las universidades de Paris e Bolonia e otras e las razones nuevas etcetera, que el se desdiria como viviendo se habia contradicho e retraido en algunas cosas, e aun en esta materia se que dijo e que tovo Santo Tomas como el cuerpo muerto no es uno en numero con el mismo quando estaba vivo [...] como quiera que otras cosas muchas predico mas cerca cerca [sic] del sentimiento de los dominicos esto fue e no mas [...] pero en esto ni en todo el sermon nunca fizo mencion de los dominicos, e todo esto por mas de 10 o 12 testigos. Ytem el dicho guardian en el sobredicho sermon dixo como la opinion contraria de la Concepcion de Nuestra Señora se podia bien tener sin pecado e que dos opiniones contrarias se podian bien sustentar sin quebrarse la caridad e traxo para probarlo muchas cosas por esto que no se debian maravillar por la contrariedad de esta materia. Ytem fizo una protestacion que todo lo que predicase en aquel sermon entendiesen ser predicado sin injuria de ninguno salvo por declarar la materia porque la solepnidad lo requeria y todo esto por 10 o 12 testigos.” (AHN, Universidades, libro 1196, fols. 1r-1v).
401 Carlos AYLLÓN , La orden de predicadores, p. 44.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 537
prior de los dominicos vallisoletanos, fray Fernando Gallego, llegó a calificar a fray Martín de Alva de “majadero, porro, badaxo e discipulo del Antecristo e necio e que mentia”. Insultos similares fueron proferidos por otro religioso de la Orden de Predicadores desde el púlpito de San Pablo. La documenta-ción parece indicar además que los frailes de Santo Domingo se expresaron en términos parecidos en sermones pronunciados en otras ciudades de Casti-lla, como Salamanca. Mayor escándalo provocó la publicación, por parte de los dominicos, de unas cuestiones en las que se ponía en duda la Inmaculada Concepción de María, a la vez que se criticaba duramente a los defensores de las tesis inmaculistas en general y a fray Martín de Alva en particular. Según los informes que fueron enviados al arzobispo de Toledo, en dichas cuestio-nes se atribuían al guardián franciscano palabras que él nunca pronunció. Se le acusaba en concreto de haberse referido a Santo Tomás en sus sermones y haber predicado ideas heréticas. Las acusaciones impresas por los religiosos de San Pablo fueron expuestas públicamente no sólo en Valladolid, sino en otras ciudades como Salamanca, Palencia, Segovia y Ávila, desde donde fue-ron distribuidas por toda Castilla402.
Pero donde la disputa alcanzó dimensiones más graves fue en Valladolid. En el informe de su pesquisa, los franciscanos fray Juan de Olmedo y fray Juan de Ampudia señalaron que en dicha ciudad los dominicos habían llega-do a afirmar públicamente que los frailes menores predicaban la ley de Ma-homa. Como consecuencia de estas disputas, los fieles habían sentido “mu-cho daño en sus conciencias. E aun los moros, diciendo que como se volve-rian a nuestra fe”. Los religiosos de San Pablo llegaron incluso a tildar a los alcaldes de los reyes de “judios, herejes, etcetera” y a coger la vara de uno de ellos para rompérsela.
Tras este incidente el escándalo fue mayúsculo. Algunos vallisoletanos se ofrecieron a los alcaldes para tapiar la puerta del convento de San Pablo403.
402 Nos preguntamos si al menos parte de los contenidos de este folleto son los que se pu-
blicaron, por esas mismas fechas y quizás en Valladolid, en un cuaderno que aparecía junto a los escritos del dominico Vicente Bandelli y otras noticias relativas a las disputas entre domi-nicos y franciscanos sobre la doctrina inmaculista (v. Juan MESEGUER, “Passio Duorum”, pp. 220-221).
403 “Ytem como el prior de San Pablo en la iglesia mayor, e un fraire de Santo Domingo en el pulpito de Sant Pablo, se desonestaron mucho contra el dicho guardian por palabras de muchas e graves injurias llamandole majadero, porro, badaxo e discipulo del Antecristo e ne-cio e que mentia etcetera, e esto lo del de San Pablo por 4 testigos e lo del prior por 7. Ytem como pusieron los dominicos unas questiones en molde publicamente en muchos lugares de la villa, de lo qual ovo mui grand escandalo e alborote en la villa, y las questiones eran estas que se siguen etcetera, e esto por muchos testigos, porque fue mui publico, a lo menos por mas de
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 538
Al mismo tiempo, los franciscanos pedían que la justicia actuara con dureza contra los dominicos vallisoletanos, y en especial contra su prior, y que el li-belo que habían publicado se quemase en público en distintas ciudades de Castilla404. Fray Martín de Alva pedía un castigo ejemplar para los frailes de San Pablo, con el fin de normalizar las relaciones entre su Orden y la de San-to Domingo y de “quitar de muchos enojos” a “la Reyna nuestra señora”405.
10. Ytem los dominicos dijeron en Valladolid como los fraires de Sant Francisco predicaban la ley de Mahoma, por 2 testigos. Ytem como de estas conclusiones de los dominicos e con-tradicion en la materia de la Concepcion han sentido los fieles mucho daño en sus conciencias e aun los moros, diciendo que como se volverian a nuestra fe, etcetera, por 2 o 3 testigos. Ytem como los dominicos cometieron muchas injurias, por palabra e por obra, contra los al-caldes de sus altezas llamandoles judios, herejes, etcetera, e tomado recio de la vara a un al-calde para ge la quebrar, etc., de lo qual ovo mucho escandalo e algunos dixeron al alcalde si queria que tapiasen a los dichos fraires de Sant Pablo etcetera, e esto por muchos testigos por una pesquisa que fizo el uno de los alcaldes [...] Otras muchas cosas estan probadas en la di-cha pesquisa que su señoria mando facer, las quales facen para la inocencia del dicho guardian e para mucha agravacion de culpa a los dichos Padres de Santo Domingo, mas abasten estas: ca esta probado como no dijo en todo el sermon falsedad ni heregia a sentir de los oidores, mas los dominicos dijeron despues que avia predicado heregias. Ytem que allega a Santo To-mas en sus sermones” (AHN, Universidades, libro 1196, fols.1v-2r).
404 “Iten los dominicos del dicho lugar deuen ser grauemente punidos, mayormente el prior e fray Fernando Gallego, e sus conclusiones que pusieron en molde publicamente que-madas e condenadas con pregon o con algund sermon en algunos lugares de Castilla, como en Valladolid, Salamanca, Palençia, Segouia, Auila e semejantes, por quanto fueron no conclu-siones de letrados, mas libelo ynfamatorio de ynfamias mui grandes, ca apenas ay renglon en que no llaman al dicho guardian neçio o herrante o erege o malicioso o escandaloso [...] Iten le leuantan en ellas falsos testimonios de cosas que el nunca predico. Iten son las dichas conclu-siones de molde en si mismas algunas falsas e hereticas en desonrra de Nuestra Sennora e con-tra el fauor de la Iglesia, ynfamatorias del Scoto e de su dotrina e mui escandalosas contra el pueblo de Valladolid e de otros estrangeros que alli se fallaron, como françeses e de otras na-çiones. E sin esta publica quema e condenaçion en los sobredichos lugares non se podria fazer satysfaçion a Nuestra Sennora e a la Iglesia e a la Horden de San Françisco e al dicho guardian e al escandalo del pueblo segund la mucha publicaçion de las dichas conclusiones por toda Castilla e avn fuera, mayormente en las sobredichas çivdades [...].Yten los dichos dominicos se deuen grauemente punir por los muchos excessos que en esto han fecho, ansi en palabras de muchas e graues ynjurias contra el dicho guardian en los pulpitos como en particular e por las dichas conclusiones de molde, como las manos que pusieron en la vara e alcaldes de los Reyes e palabras de ynjuria como por la falsedad que atentaron en Salamanca.” (AHN, Clero, leg. 7913, s.n.).
405 “Ytem la segunda conclusion de las sobredichas conclusiones de molde es claramente libelo infamatorio contra la Santa Madre Iglesia [...]. Por lo qual, Reverendisimo y mui justo señor, el dicho guardian, [...] suplica a vuestra reverendisima senoria, porque la verdad le libre y sea favorable, mande sentenciando pronunciar al dicho guardian por predicador de verdad en el sobredicho sermon y publicar que en el no predico falsedad ni heregia como esta provado pues esta infamado e publicado de haber predicado heregias e falsedades en el dicho sermon.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 539
Las noticias sobre estas disputas habrían llegado a la Corte, y es muy posible que la reina Isabel no viera con buenos ojos la existencia de agrias disputas entre frailes observantes, justo en el momento en el que estaba acometiendo una ambiciosa política de reforma de las órdenes religiosas en Castilla.
Era necesario calmar los ánimos lo antes posible. Por tal motivo parece que tomó cartas en el asunto el presidente de la Real Audiencia y Chancille-ría de Valladolid, el obispo de Cartagena don Juan de Medina, miembro a la sazón del Consejo Real. En mayo de 1502 don Juan se reunió en Toledo con el vicario provincial franciscano de Santoyo y con el vicario general de los dominicos observantes de Castilla, para que firmasen “por bien de pas” un contrato en el que se intentaba poner fin al conflicto hasta que llegase la sen-tencia definitiva de los jueces árbitros designados para tal fin. En dicho con-trato el obispo de Cartagena pedía, en primer lugar, calma a los frailes de San Pablo y de San Francisco, rogándoles que no volviesen a sacar el asunto ob-jeto de tanta discordia ni en sus predicaciones ni en sus conversaciones pri-vadas, hasta que los jueces árbitros dictasen sentencia. Para evitar nuevos es-cándalos, hasta que se hiciera pública la sentencia definitiva el vicario pro-vincial de Santoyo debía prohibir a fray Martín de Alva predicar en Vallado-lid y su comarca, bajo pena de excomunión. El guardián vallisoletano tampo-co podría hablar de los incidentes ocurridos ni salir de su convento, a no ser que lo hiciera en compañía de su vicario provincial, de su guardián o de los padres fray Íñigo de Mendoza, fray Juan de Ampudia o fray Francisco Teno-rio. Finalmente, el vicario provincial franciscano y el prior de San Pablo de Valladolid se encargarían de mandar a los religiosos de sus respectivas órde-nes que guardasen silencio sobre la disputa y mantuviesen entre ellos la paz y la concordia406.
Ytem mand[e] publicamente quemar e condenar las dichas conclusiones moldada[s] [...] y esta quema mandase vuestra señoria fazer publicamente con prego[n] o despues de algund sermon en Valladolid, e en Salamanca, e en Segovia e en Palencia e en Avila, porque en estas cibda-des much[o] mas se han publicado las dichas conclusiones y mas de verdad libelo infamatorio, aunque en toda Castilla estan publicadas, porque de otra manera no se podria quitar la infamia por la mui universal publicacion e de las dichas cibdades redundaria a toda Castilla a donde las dichas conclusiones avran llegado. Ytem mande dar pena suficiente a aquellos padres do-minicos por los grandes escessos por ellos cometidos en este negocio, en lo qual vuestra reve-renda señoria, para grato servicio a la justicia que es Dios y a su gloriosa Madre y a la Orden de San Francisco, inestimable merced ca la quitara de muchos oprobios con estos padres de Santo Domingo y a su alteza a la Reyna nuestra señora quitara de muchos enojos y la fama de vuestra señoría resplandecera en el favor de la Virginidad de la anima de Nuestra Señora fuera de los reinos e en los reinos de España” (AHN, Universidades, libro 1196, fols. 4r-v).
406 “Esto es lo que a nos, D. Juan de Medina, obispo de Cartajena, presidente en la Au-diencia e Chancilleria de sus Altezas, que resido en esta villa de Valladolid, e del dicho su
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 540
La firma de este contrato suponía en la práctica la derrota de los frailes menores de Valladolid. En el documento redactado por el obispo de Cartage-na no se atendía a ninguna de las peticiones de los franciscanos, a la vez que se obligaba a fray Martín de Alva a guardar silencio. Ignoramos si el arzo-bispo Cisneros y fray Antonio de la Peña llegaron a dictar su sentencia defi-nitiva para poner fin a este conflicto, pero en caso de firmarse, el resultado debió ser igualmente contrario a los intereses de los menores vallisoletanos. Sabemos por ejemplo que el P. Alva dejó de ejercer el cargo de guardián de San Francisco de Valladolid. No volvemos a encontrar más datos sobre la presencia de este religioso en la villa del Esgueva, por lo que cabe la posibi-lidad de que fuese trasladado a otro convento para evitar más discordias. Por su parte los dominicos publicaron en 1503, quizás en Valladolid, un volumen
Consejo, paresce que debemos ordenar por bien de pas entre los venerables padres [...] e prior e convento del monesterio de San Pablo de la dicha villa, de la una parte, e el vicario provin-cial e convento del monesterio de Sant Francisco de la otra, sobre las diferencias pasadas entre ellos a causa de las proposiciones e conclusiones publicadas e predicadas por fray Martin de Alva, religioso del dicho monesterio de Sant Francisco, e por algunos otros predicadores del dicho monesterio de Sant Pablo. Primeramente rogamos e encargamos a los dichos padres e religiosos de los dichos monesterios de San Pablo e San Francisco que vivan e esten en paz e sesiego segund pertenesce a varones de tanta religion, e que los unos ni los otros en las predi-caciones publicas ni en las hablas secretas que pasaren con sus amigos no retraten ni murmu-ren de las cosas pasadas e proposiciones publicadas, hasta tanto que por el reverendisimo se-ñor Arzobispo de Toledo y el reverendo padre vicario de la Orden de Santo Domingo, en cu-yas manos esta la vista e determinacion de las dichas diferencias, ayan determinado e senten-ciado en ellas lo que les parescera, a la cual determinacion e sentencia ayan de estar ambas las dichas partes e pasar por ella. Otrosi, que por evitar toda materia de escandalo el padre fray Martin de Alva, en este medio tiempo, no aya de predicar ni predique en la dicha villa de Va-lladolid ni en su comarca, y que el dicho su provincial le mande que ansi lo cumpla, so pena de obediencia e descomunion. Ytem que estando en esta villa de Valladolid el dicho fray Mar-tin de Alva, en el dicho medio tiempo hasta que los dichos señores ayan determinado e sen-tenciado, no salga ni pueda salir del dicho monesterio de San Francisco e de su ambito, salvo en compañia de fray Juan de Olmedo, provincial, o del guardian del monesterio o del padre fray Iñigo de Mendoza, o de fray Juan de Empudia o de fray Francisco Tenorio, delante los cuales ni aparte de ellos no hable ni platique sobre las cosas pasadas. Ytem que los dichos ve-nerables padres vicario provincial de San Francisco, prior de San Pablo manden ansi a los re-ligiosos que de presente moran en los dichos sus monesterios, como a los que de nuevo vinie-ren como huespedes o en otra manera, que tengan silencio en las dichas diferencias e manten-gan la dicha paz, tratandose bien los unos a los otros, e los otros a los otros, porque desto Nuestro Señor primeramente, e despues sus Altezas seran mucho servidos e los fieles cristia-nos bien edificados. Firmaron en este contrato los siguientes: Joannis episcopus Cartaginensis. Fr. Johannis de Olmedo, provincial. Fr. Pedro de Mendoza, prior. Yo, fray Antonio de la Peña, vicario general de la vida reglar e observancia de la Orden de los Predicadores en estos reinos de Castilla do fe y testimonio que recibi una escritura original [...]. Fecha en Toledo a veinte e cuatro de mayo de mil e quinientos y dos años” (AHN, Universidades, libro 1196, fols. 3r-v).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 541
que contenía escritos de Vicente Bandelli y otros materiales contrarios a las tesis inmaculistas, lo que podría interpretarse como un signo de su victoria en esta disputa407. En cualquier caso, no parece que su derrota en este pleito afectase para nada al prestigio de los frailes de San Francisco en la villa del Esgueva.
Con posterioridad a esta disputa no hemos vuelto a encontrar testimonios de nuevos incidentes graves entre los religiosos de San Francisco y de San Pablo de Valladolid. La solución al conflicto de la villa del Esgueva no puso fin a los conflictos teológicos entre franciscanos y dominicos en el reino de Castilla. En 1507 se entabló en Alcaraz un nuevo contencioso entre ambas órdenes, originado esta vez por las predicaciones de dos religiosos de la Or-den de Santo Domingo, que se saldó con una rigurosa sentencia contra los dominicos408.
2.4. Actitud ante las minorías religiosas Tampoco contamos apenas con información relativa a la actitud de los
frailes de San Francisco hacia las minorías religiosas vallisoletanas. Hasta el siglo XV parece probable que siguieran la tradicional política de los mendi-cantes de defender a ultranza la necesidad de convertir al cristianismo a judí-os y musulmanes. Poco antes de 1400, fray Fernando de Illescas, un francis-cano vinculado durante algún tiempo a Valladolid, defendía que el proceso de conversión de los judíos debía acelerarse, aunque sin llegar a la violencia, como complemento a la reforma de la Iglesia409. En cualquier caso, no tene-mos constancia de que durante los siglos XIII y XIV los franciscanos busca-sen en Valladolid el contacto directo con judíos y musulmanes para conver-tirlos a la fe cristiana, como sabemos que hicieron en otros rincones de la Pe-nínsula Ibérica410.
A partir de las primeras décadas del siglo XV, sí que se aprecia un mayor interés de los frailes menores vallisoletanos por las minorías religiosas, y en especial por los judíos, que obedecería a una serie de factores nuevos. Para
407 Juan MESEGUER, “Passio Duorum”, pp. 220-221. Nos preguntamos si se trata del
mismo “libro famoso contra toda la Orden de San Francisco” que junto con una obra de Vi-cente Bandelli los dominicos divulgaron unos años más tarde en Alcaraz (Carlos AYLLÓN , La orden de predicadores, p. 44).
408 El proceso es ampliamente descrito por Carlos AYLLÓN , La orden de predicadores, pp. 43-46 y 157-161.
409 Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Judíos españoles, pp. 101, 203. Sobre fray Fernando de Illescas y su relación con Valladolid, v. supra, capítulo VI, 3.2.1.
410 Tal fue, por ejemplo, el caso de Aragón, como describe Jill WEBSTER en Els Menorets, pp. 77-78, y “Els franciscans”, pp. 136-137.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 542
empezar, al ambiente de animadversión hacia los hebreos cada vez más gene-ralizado en Castilla desde la llegada al trono de los Trastámara, que en Va-lladolid tuvo como consecuencia la promulgación en 1412, tras una campaña de predicaciones del dominico Vicente Ferrer, de un Ordenamiento que obli-gaba a judíos y musulmanes a vivir en barrios apartados de los cristianos411.
También debió ser decisivo en su cambio de actitud hacia los judíos el paso de los franciscanos vallisoletanos a las filas de la regular observancia, desde donde se defendía la expulsión de los miembros de esta minoría reli-giosa de España. Dicha postura sería en buena medida consecuencia del ma-yor acercamiento de los observantes al pueblo y a sus problemas concretos, a los que los frailes intentaron dar solución con propuestas lanzadas desde el púlpito. En el ámbito socioeconómico, uno de los problemas más candentes era el de la concesión de préstamos a un elevadísimo interés, que a menudo eran realizados por judíos. Sobre esta cuestión San Bernardino de Siena y otros autores de la observancia franciscana, entre ellos fray Alonso de Espi-na, formularon una serie de teorías económicas que trataban de ajustarse a las nuevas realidades de la economía mercantil, cada vez más pujante en lugares como Italia y Castilla. En dichas teorías se proponía la creación de un nuevo sistema crediticio y bancario cristiano, canalizado a través de instituciones como los Montes de Piedad. La de la usura se presentaba como una práctica frontalmente opuesta a este sistema, por lo que los judíos pasaban a conver-tirse en los principales enemigos de los cambios sociales que defendían estos autores franciscanos412.
Al desarrollar esta línea de pensamiento en sus sermones, los observantes contribuyeron a crear en la sociedad castellana un clima contrario a los judí-os. Al mismo tiempo, el frecuente contacto de los frailes menores con el pueblo les llevaría a asimilar, y luego difundir en sus predicaciones, muchos de los prejuicios y de las calumnias que la sociedad de su tiempo vertió en contra de la población hebrea. Así lo da a entender el cronista fray José de Sigüenza, cuando refiere que por estos años los franciscanos “condenavan sin misericordia a los pobres judíos, creyendo fácilmente al vulgo413”.
411 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. I, p. 232; t. II, pp. 485-489, 495-496. Yitzhak BAER,
Historia de los judíos en la España cristiana, 2 vols., Madrid, 1981, p. 534. 412 Tarsicio de AZCONA, Isabel la Católica, vol. II, pp. 17-18. Isaac VÁZQUEZ, “San Ber-
nardino”, pp. 728-729. Giacomo TODESCHINI, “Teorie economiche francescane e presenza ebraica en Italia (1380-1462 C.)”, en Il rinnovamento del francescanesimo. L'osservanza. Atti dell'XI Convegno Internazionale Assisi, 20-21-22 ottobre 1983, pp. 195-227, pp. 223-227.
413 Fray José de SIGÜENZA, Historia de la Orden de San Jerónimo, BAE, XII, p. 363 (ci-tado por Julio RODRÍGUEZ-PUÉRTOLAS, “Introducción”, p. XI).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 543
Franciscanos como el P. Espina pensaban que la expulsión de los judíos contribuiría a solucionar al mismo tiempo otro de los grandes problemas so-ciorreligiosos de la época, como era el de los conversos, aquellos hebreos que habían decidido convertirse a la fe cristiana. Algunos de ellos habían re-cibido el bautismo por convencimiento personal, mientras que otros muchos lo hicieron ante la fuerte presión social existente. No resulta por ello de ex-trañar la aparición entre estos “cristianos nuevos” de los denominados “ju-daizantes”, conversos que seguían manteniendo en secreto las tradiciones del judaísmo.
En muy poco tiempo, los “cristianos viejos” comenzaron a recelar más de los judeoconversos y de sus descendientes que de los propios judíos. La his-toriografía más reciente no piensa que esta animosidad se debiera realmente a una abundancia de judaizantes. Lejos de mantener en secreto sus creencias y prácticas tradicionales, los conversos se adaptaron a su nueva religión con bastante rapidez. Las causas del odio a los conversos se encontrarían más bien en el hecho de que los “cristianos nuevos” podían competir ventajosa-mente con el resto de la población en ámbitos como el desempeño de cargos políticos dentro de la administración real o el gobierno urbano, en el ejercicio de profesiones especializadas, o interviniendo en áreas de influencia tan de-cisivas como el acceso a cargos eclesiásticos, la gestión de intereses nobilia-rios y la acogida dentro de las elites intelectuales. Muchos conversos o sus descendientes alcanzaron una presencia relevante en la sociedad, aprove-chando la protección que les brindó el condestable don Álvaro de Luna. Con su caída en 1452 se inició una ofensiva contra esta minoría, que se tradujo en nuevas polémicas y episodios sangrientos, que culminaron con el estableci-miento de la Inquisición414. Los franciscanos observantes castellanos, con Alonso de Espina a la cabeza, exigieron ya en la década de 1460 que se hiciese “inquisición” en torno a los judaizantes y que se depurasen a fondo todas las órdenes religiosas, mediante el establecimiento de estatutos de lim-pieza de sangre que impidiesen el acceso de los conversos a los conventos415.
414 Pascual MARTÍNEZ SOPENA, “La capital del rigor. Valladolid y los movimientos obser-
vantes del siglo XV”, en Javier BURRIEZA SÁNCHEZ (coord.), La Ciudad del Regalado, Valla-dolid, 2004, pp. 37-59, pp. 54-55. Agradezco a Javier Burrieza el envío de un ejemplar de esta obra.
415 Nicolás LÓPEZ MARTÍNEZ, “El factor religioso en las relaciones entre judíos, judeo-conversos y cristianos viejos a fines del siglo XV”, en La Península Ibérica en la Era de los Descubrimientos (1391-1492). Actas III Jornadas Hispano-Portuguesas de Historia Medieval, Sevilla, 1997, vol. 1, pp. 99-113, p. 108. Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, pp. 499, 513. Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Judíos españoles, pp. 248-249. Tarsicio de AZCONA, Isabel la Católica, t. II, pp. 17-18.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 544
En este nuevo clima hubo franciscanos que contribuyeron desde el púlpi-to a crear en Valladolid un estado de opinión contrario a judíos y conversos. Especial relevancia tuvo en la villa la campaña de predicación emprendida por fray Alonso de Espina a mediados del siglo XV. Destacaron por su gran repercusión los sermones que dicho religioso pronunció en la Cuaresma de 1454 en la iglesia de San Nicolás, próxima a la aljama judía, y con presencia de “multi Judei” entre su auditorio. En dichos sermones, fray Alonso intentó convencer a los fieles de que los judíos eran la fuente de todos los males y debían por tanto ser suprimidos si se pretendía salvar a la Iglesia de un gran peligro. En defensa de sus tesis puso como ejemplo el atroz asesinato de un niño que había tenido lugar recientemente en un lugar cercano a la villa del Esgueva. Según el P. Espina, los responsables de ese crimen fueron judíos, y si aún no habían sido condenados era por la influencia de varios jueces de la corte que eran de linaje converso416. No parece sin embargo que las encendi-das palabras de fray Alonso acarreasen graves consecuencias para la aljama judía vallisoletana, ni que se organizasen “pogroms” en la villa tras sus ser-mones. Quizás el pueblo no viese entonces de manera demasiado hostil a la comunidad hebrea local, que se encontraba en franca decadencia y que ade-más no destacaba por dedicarse al ejercicio de la usura417.
Aparte de fray Alonso de Espina, no hemos encontrado noticias de otros franciscanos que promovieran la expulsión de los judíos o el recelo hacia los conversos en la villa del Esgueva. Sí que sabemos que los frailes menores vallisoletanos estuvieron dedicados por aquellos años a la evangelización de algunos hebreos por medios pacíficos. El propio P. Espina aporta algunos ejemplos de ello en su obra Fortalitium Fidei418. En primer lugar, el de un joven judío genovés llamado Manuel, quien en 1456 se presentó ante fray Alonso en Valladolid con la intención de convertirse a la fe católica, y que tras ser catequizado en el convento de San Francisco recibió el bautismo en la parroquia de Santiago. También refiere la historia del converso Juan de Valladolid, quien antes de adoptar la fe cristiana mantuvo en la villa del Es-gueva frecuentes discusiones sobre el sacramento de la Eucaristía con fray
416 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, p. 376. Yitzhak BAER, Historia, p. 536. De hecho,
más tarde se descubrió que los asesinos del citado niño habían sido en realidad cristianos (Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Judíos españoles, p. 249).
417 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, pp. 491-499. 418 Aunque el Fortalitium contiene numerosas leyendas y calumnias sin fundamento his-
tórico alguno, Yitzhak Baer ha comprobado que es conveniente dar credibilidad a algunos de los relatos que dicha obra incluye, sobre todo a aquéllos basados en testimonios orales (Yitz-hak BAER, Historia, p. 534-535). Por tal motivo no rechazamos la posible verosimilitud de los casos de conversiones que recogemos a continuación.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 545
Lope de Amusco, “vn ministro Provincial de los Frayles menores”419 . Varias décadas más tarde, fray Juan de Ampudia, un célebre religioso de San Fran-cisco de Valladolid, escribía en su Exposición sobre el Pater noster las si-guientes palabras: “si los judíos y moros y los otros infieles lo leyesen y gus-tassen [el Padrenuestro], yo tengo por cierto que luego vernían y recibirían el santo baptismo e los otros sacramentos e serían obedientes a la sancta Madre Yglesia ... y, haziendo oración a Dios y bien obrando, los alumbraría para que conosciessen ser Dios y Hombre y fuessen buenos christianos420.”
Cuando el P. Ampudia redactó estas líneas hacía años que se había decre-tado la expulsión de los judíos de España. Por tanto dichas palabras constitui-rían ya más un recurso retórico, destinado a apelar a la conversión de los cristianos, que una llamada a la evangelización de judíos y musulmanes. Pero también es importante señalar que en este texto no se pone de manifiesto ningún sentimiento de rechazo hacia los miembros de estas minorías religio-sas, sino que se transmite más bien una actitud de invitación pacífica a la conversión, más cercana a la de personajes como el jerónimo fray Antonio de Oropesa que a la de fray Alonso de Espina.
En otro orden de cosas, sabemos que algunos conversos nacidos en Va-lladolid o de algún modo vinculados a dicha villa vistieron el hábito de los frailes menores. Tal fue el caso de San Pedro Regalado, que marchó casi de niño con fray Pedro de Villacreces de la villa del Esgueva al eremitorio de La Aguilera, o de fray Francisco de Soria, reformador de numerosos conventos de franciscanos y visitador durante algún tiempo de las clarisas vallisoleta-nas. Descendiente de judeoconversos era también fray Íñigo de Mendoza, morador durante años en el convento de San Francisco de Valladolid. Estos casos no serían excepcionales, pues antes de la década de 1460 los frailes menores permitieron sin dificultad el ingreso en su Orden a hombres de ori-gen converso421. Tampoco parece que a los frailes menores vallisoletanos se
419 Matías de SOBREMONTE, Noticias, fols. 124r-v, 129r-129v. 420 Publicado en Juan MESEGUER, “Juan de Ampudia”, p. 173. 421 Teófanes EGIDO, San Pedro Regalado, pp. 175-178. Julio RODRÍGUEZ-PUÉRTOLAS,
“Introducción”, p. XI. La mayor parte de los historiadores modernos señalan incluso que fray Alonso de Espina era de origen judeoconverso (por ejemplo, Tarsicio de AZCONA, Isabel la Católica, t. II, p. 17). Frente a esas opiniones, otros autores, con Benzion Netanyahu al frente, opinan con mayor fundamento que fray Alonso era un cristiano viejo (Benzion NETANYAHU , “Alfonso de Espina: Was He a New Christian?”, Proceedings of the American Academy for Jewish Research 43 (1976), pp. 107-165).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 546
les exigiera la limpieza de sangre en todo el período que abarca el presente estudio422.
Por su parte, los musulmanes vallisoletanos fueron desde el año 1412 obligados a vivir en la morería, que se encontraba situada muy cerca de San Francisco. Los judíos de la villa fueron a su vez ubicados junto al convento de San Pablo, lo que nos lleva a preguntarnos si en la elección de esos em-plazamientos no existiría la intención de asignar a las órdenes mendicantes un cierto control sobre las minorías religiosas de Valladolid. En cualquier ca-so, no hemos encontrado ningún testimonio que vincule a los frailes menores vallisoletanos con la comunidad mudéjar local, un grupo que por lo general se encontraba bien integrado en la villa, que no fue víctima de hostilidades y que tampoco fue al parecer objetivo de las campañas de predicación o de evangelización de los mendicantes423
2.5. Relaciones con las zonas rurales circundantes Mª del Mar Graña ha señalado cómo los estudios sobre las órdenes men-
dicantes suelen centrarse en su vinculación con el medio urbano, omitiendo o infravalorando sus relaciones con el medio rural circundante, cuando éstas fueron mucho más estrechas de lo que tradicionalmente se pensaba424. Estre-chas fueron en efecto las relaciones que mantuvieron los frailes menores de Valladolid con las gentes del alfoz e incluso de áreas rurales más alejadas de la villa.
Desde su llegada a Valladolid los franciscanos pudieron mostrar un inte-rés especial en atender a la población campesina de los alrededores y a los inmigrantes venidos del campo425. Al menos a partir del siglo XV, parte del trabajo pastoral de los frailes menores vallisoletanos se desarrollaba en las zonas rurales que rodeaban a la villa del Esgueva. Sabemos por ejemplo que en 1502 el obispo de Cartagena prohibió al franciscano fray Martín de Alva el ejercicio de la predicación en Valladolid y “en su comarca”426. Pocos años antes, algunos frailes se desplazaban desde el convento vallisoletano hasta
422 Bartolomé Bennassar ha encontrado muy escasos signos de exigencia de limpieza de
sangre en las comunidades religiosas y en los colegios de Valladolid durante los siglos XV y XVI (Bartolomé BENNASSAR, Valladolid, p. 380).
423 Federico WATTENBERG, Valladolid, pp. 47, 55. Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, pp. 487, 502-511.
424 Mª del Mar Graña, “Frailes”, p. 284. 425 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El proceso de fundación”, pp. 571, 579-583. 426 Toledo, 24 de mayo de 1502 (AHN, Universidades, libro 1196, fol. 3r).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 547
Valdescopezo para predicar, confesar y dirigir espiritualmente a doña Teresa de Quiñones427.
Los franciscanos de Valladolid eran por tanto conocidos en las zonas ru-rales circundantes, donde debieron ganarse la estima de la población. Tal aprecio queda de manifiesto en el flujo de productos agrícolas que llegaban en limosna al convento de San Francisco desde el alfoz vallisoletano e inclu-so desde lugares más alejados de la villa, que debió ser constante a lo largo de la Edad Media428. Asimismo, en las mandas que les dejaban en sus testa-mentos los vecinos de la población palentina de Paredes de Nava429.
La popularidad de los frailes menores también resulta apreciable en el elevado número de vocaciones para su convento surgidas en las áreas rurales próximas a la villa del Esgueva. En la segunda mitad del siglo XIV y las primeras décadas del XV más de un tercio de los frailes conocidos de San Francisco de Valladolid eran oriundos de poblaciones situadas en un radio de cincuenta kilómetros de la villa, principalmente al norte del río Duero430.
De igual manera que se ha constatado en otros lugares, en Valladolid los
franciscanos sintonizaron con todas las capas de la sociedad, quizás porque los valores y el mensaje que ellos transmitían encajaban bien con las princi-pales inquietudes de la población431. Por el propio espíritu de su Orden, los religiosos de San Francisco parecen haberse identificado mejor con la senci-llez del pueblo llano y buscar preferentemente a éste, tanto dentro de la villa como en las zonas rurales circundantes432. Los frailes menores se ocuparon además de atender a los sectores más pobres y necesitados de la población vallisoletana.
Al mismo tiempo, en Valladolid los frailes de San Francisco establecie-ron fuertes vínculos con los estratos superiores de la sociedad, sin los que jamás hubieran podido desarrollar su programa de vida basado en la pobreza
427 V. supra, capítulo VI, 3. 428 La frecuencia de estas ayudas parece sugerirla el privilegio concedido a los frailes me-
nores vallisoletanos por María de Molina en 1313, por el que declaraba exentas del pago del portazgo a las mercancías que llegaban en limosna a su convento desde fuera de la villa (Matí-as de SOBREMONTE, Noticias, fols. 43v-44v). Casi dos siglos más tarde, las Actas del Ayunta-miento vallisoletano siguen mencionando la llegada a la villa de carretas con mercancías en-viadas en limosna al convento de San Francisco (Valladolid, 4 de septiembre de 1499. Libro de Actas. Año 1499, nº 356, pp. 155-156).
429 Juan Carlos MARTÍN CEA, El mundo rural, pp. 401, 413. 430 V. supra, capítulo VI.1. 431 Iluminado SANZ, La Iglesia, p. 906. 432 José SÁNCHEZ HERRERO, “Monjes”, p. 418.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 548
voluntaria. Por su parte, los grupos sociales acomodados encontraron en el franciscanismo una respuesta a sus aspiraciones religiosas y por ello, aparte de prestarle su ayuda económica, eligieron a menudo el convento de los frai-les menores como lugar de reunión, de devoción o de eterno descanso. Los frailes contribuyeron asimismo a la uniformización de los distintos grupos que componían los estratos superiores de la sociedad vallisoletana, al acoger sus iniciativas religiosas y ofrecerles espacio en su cenobio para la construc-ción de sus capillas y sepulturas.
Las relaciones de los frailes de San Francisco con los demás miembros del clero vallisoletano serían por lo general amistosas, aunque no estuvieron exentas de conflictos y tensiones. Los clérigos seculares verían en ocasiones a los franciscanos como una amenaza a la estructura y el derecho tradiciona-les de la Iglesia y como unos competidores que alejaban a los fieles de sus parroquias. La coincidencia de ideales e intereses pudo traer consigo cierta competitividad y algunas desavenencias entre los frailes menores y los miembros de otras comunidades religiosas de la villa, en especial la de San Pablo. Franciscanos y dominicos protagonizaron a principios del siglo XVI un grave conflicto, provocado en esta ocasión por diferencias teológicas y doctrinales entre ambas órdenes.
Finalmente, durante el siglo XV los sermones del franciscano Alonso de Espina buscaron crear entre la población vallisoletana un estado de opinión contrario a judíos y conversos. No parece sin embargo que ésta fuese la línea de actuación habitual entre los frailes de San Francisco de Valladolid, que por esa misma época también se dedicaron a la evangelización de las mino-rías religiosas y que acogieron entre sus filas a personas de origen converso.
3. Formas de presencia de los frailes en la sociedad urbana Acabamos de estudiar cómo los frailes de San Francisco se mezclaron
con la práctica totalidad de los grupos que componían la población vallisole-tana. A continuación trataremos de analizar de qué manera se produjo dicha relación, cuál sería el influjo espiritual y de otros tipos que emanó del con-vento franciscano y qué repercusión tuvo el mismo sobre la sociedad de la villa.
3.1. La función integradora Al igual que las demás instituciones eclesiásticas, el convento de San
Francisco destacó principalmente por fomentar el espíritu comunitario y los
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 549
lazos de cohesión en el seno de la sociedad vallisoletana433. Esta función in-tegradora tuvo su origen en la experiencia comunitaria que es esencial al cris-tianismo y que la Iglesia hace extensiva a toda la sociedad en la que vive y participa. Conviene además recordar que uno de los valores fundamentales que propugna el franciscanismo es precisamente el de la fraternidad434, por lo que cabe suponer que los frailes menores sintieron de una manera especial la necesidad de promover vínculos de unión entre los fieles.
3.1.1. La iglesia y las dependencias conventuales como elemento de inte-gración social
Los franciscanos llevaron a cabo en Valladolid este papel de integración social de formas muy diversas. En primer lugar, abriendo las puertas de su iglesia para la recepción de sacramentos y la realización de diferentes cele-braciones litúrgicas, y en especial aquellas relacionadas con la muerte. Los fieles pudieron sentirse atraídos por las celebraciones sencillas y cortas de los frailes, con oraciones en lengua vernácula y un cierto calor familiar, dentro de un templo que resultaría además cómodo y acogedor435. Que bastantes va-llisoletanos sintieron esta atracción parecen reflejarlo la existencia de nume-rosas capillas y sepulturas en el convento y, sobre todo, la importante pro-porción de donaciones y mandas dejadas en favor del mismo.
Otro factor de integración se encontraría en el uso del convento francis-cano para albergar reuniones y acontecimientos de carácter no religioso, pero que resultaban de interés para la comunidad436. Entre las mismas se encontra-rían las asambleas del concejo, de los linajes y de los gremios, o las reunio-nes de diversos tribunales. Tal uso habría convertido a los edificios religiosos en el primer lugar de sociabilidad de los vallisoletanos. Esto podría explicar, en opinión de Adeline Rucquoi, la ausencia de construcciones civiles de prestigio en el Valladolid medieval437.
433 Sobre la existencia de un espíritu comunitario integrador en Valladolid y el papel de la
Iglesia en el mismo v. Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. I, p. 137, y “Valladolid, del Concejo”, pp. 757-759.
434 Iluminado SANZ Sancho, "Las parroquias en la sociedad urbana cordobesa bajomedie-val", en Las ciudades andaluzas (siglos XIII-XVI): Actas del VI Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía, Málaga, 1991, pp. 313-318, p. 313. Théophile DESBONNETS, De la intuición, pp. 77, 171-172. Michel MOLLAT, Pobres, p. 116.
435 Gratien de PARÍS, Historia, p. 139. José Mª MOLINER, Espiritualidad, pp. 433-435. Una descripción del templo de San Francisco de Valladolid puede encontrarse en supra, IV.2.
436 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp. 498-502.
437 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. I, pp. 346-348.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 550
3.1.2. Acogida y difusión de devociones Los menores vallisoletanos también fomentaron el espíritu comunitario
mediante el cuidado de las devociones específicas de la población local y la difusión de otras nuevas, que por lo general fueron las mismas que su Orden estaba extendiendo por todas partes.
Los franciscanos dieron cabida en su cenobio a las devociones propias de los vallisoletanos, tal y como se aprecia en las diversas capillas fundadas por particulares438. Muchas de ellas se encontraban dedicadas a la Virgen María, que ocupaba el primer puesto en la devoción popular. La Virgen del Rosario era una de las predilectas, pues contaba con un altar y con una imagen en dos rincones diferentes del convento. También se aprecia la presencia de algunas de las advocaciones marianas surgidas a finales del siglo XV, como la de los Remedios, a la que se consagró la capilla construida en 1518 por Andrés de Rivera. La presencia de altares e imágenes dedicados a Nuestra Señora de la Peña de Francia, la Virgen del Pilar y la de Montserrat parecen indicar que en el convento franciscano se dio cabida a las devociones de personas que eran oriundas de lugares alejados de Valladolid.
Buena parte de las capillas de la iglesia de San Francisco estaban dedica-das a los santos. No podía faltar entre ellos Santiago, cuyo culto era predo-minante en España. En otras capillas o altares se veneraba a algunos de los santos más apreciados por la población local, como San Juan Bautista, Santa Catalina, San Pedro o San Andrés. También había una capilla dedicada a la Trinidad, una devoción arraigada entre los franciscanos desde fecha muy temprana y a la que en el siglo XV se invocaba cada vez con mayor frecuen-cia en los preámbulos de los testamentos como manifestación de una fe orto-doxa439.
Además de acoger las manifestaciones piadosas de los fieles, los francis-canos fomentaron por propia iniciativa una serie de cultos y devociones ca-racterísticos de la espiritualidad de su Orden. En primer lugar, el culto a Je-sucristo presente en la Eucaristía, al que los mendicantes dieron un gran im-pulso, propagando en sus iglesias la costumbre de guardar el Cuerpo de Cris-to en un tabernáculo440. En la iglesia de San Francisco de Valladolid se en-
438 Para la ubicación de los altares, capillas e imágenes que se describen en el presente
apartado v. Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp. 442-444, 462-486, 491-494.
439 José SÁNCHEZ HERRERO, Las diócesis, pp. 322-323. Iluminado SANZ, “Iglesia”, p. 196. Lázaro IRIARTE, Historia, p. 159. Sobre los cultos y devociones específicos de los vallisoleta-nos en este período v. Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. I, p. 356, t. II, pp. 383-385.
440 José María MOLINER, Espiritualidad, pp. 436-437.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 551
cuentra documentada la presencia del Sagrario desde el último tercio del si-glo XIV, y en ocasiones los fieles dejaban mandas para mantener la lámpara que ardía junto al mismo. La infanta Leonor dispuso además en su testamen-to que el Cuerpo de Cristo también se venerase en su capilla de los Leones, guardado en una copa de cristal que dejaba para tal fin441. La elevación del presbiterio en la iglesia de San Francisco también pudo perseguir una mejor adoración de Jesús presente en la Eucaristía, al facilitar que pudiera verse bien el acto de la elevación durante la Misa, en una época en la que los fieles sentían un enorme deseo de “ver a Dios” después de la consagración442.
El fomento del culto eucarístico en San Francisco de Valladolid respon-dería en parte a la marcada inspiración cristocéntrica de la espiritualidad franciscana, que se fijó sobre todo en la humanidad de Cristo, recordando su nacimiento y su pasión y muerte443. Los frailes menores difundieron en la vi-lla del Esgueva el culto de la Pasión desde fecha muy temprana por diferen-tes medios. Así la fachada del atrio del convento, lugar obligado de paso al interior del cenobio y a su iglesia, se encontraba presidida por un gran cruci-fijo de bronce, al que flanqueaban las imágenes de la Virgen y de San Juan Evangelista. La misma escena se repetía en el retablo que mandó construir a principios del siglo XVI don Luis de Castilla, prior de Aroche, para la capilla de los Leones, lo que puede constituir un ejemplo del arraigo de esta devo-ción entre los fieles.
Los frailes menores pudieron introducir en Valladolid la devoción del Via Crucis, una práctica nacida entre los franciscanos, por la que se recorda-ba el camino que Cristo anduvo hasta la cruz. A través del P. Sobremonte sa-bemos que las estaciones del Via Crucis se encontraban colocadas en el patio de la iglesia de San Francisco “antiguamente”. Quizás, podemos suponer, desde el siglo XV, cuando esta práctica religiosa experimentó un gran auge en Castilla444.
Asociada a la de la pasión y muerte de Cristo se encuentra la devoción a la cruz. A la Santa Cruz estaba dedicada una de las capillas más antiguas e importantes del convento de San Francisco de Valladolid, que a principios del siglo XVI se decoró con un retablo en el que aparecían escenas de su In-vención y Exaltación. A la inspiración franciscana se debe asimismo la crea-
441 “E mando vna copa de christal para en que este el cuerpo de Dios dentro en mi capi-
lla.” (Sevilla, 1 de julio de 1412. AHN, Clero, Valladolid, leg. 7912, s.n. fol. 6r). Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, p. 443.
442 José SÁNCHEZ HERRERO, Las diócesis, pp. 268-269. 443 José Mª MOLINER, Espiritualidad, pp. 435-436. 444 Lázaro IRIARTE, Historia, pp. 151-152, 159-160. Iluminado SANZ, “Iglesia”, p. 252.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 552
ción en la villa del Esgueva de la cofradía de la Vera Cruz, cuyos miembros acudían en la Edad Moderna al convento de los frailes menores a venerar una cruz grande de plata que contenía una reliquia del Lignum Crucis. Pensamos que posiblemente se trate de la misma cruz que según el Libro de Memorias del convento se custodiaba junto a una espina de la corona de Cristo en su sacristía “ab antiquis, de tiempo de los claustrales”445.
Tras el paso de su convento a la observancia, los franciscanos introduje-ron en Valladolid el culto al Nombre de Jesús. En 1454 fray Alonso de Espi-na predicó en dicha villa veintidós sermones consecutivos “de nomine Iesu”. En el siglo XVI se guardaban como reliquia en el sagrario de San Francisco unas piedras en las que aparecían escritas las letras “Jhs” o “Jhs Xpts”, que según la tradición fray Alonso había recogido de forma milagrosa en un pozo de dicho convento, cuyas aguas tenían fama de curar enfermedades446. La devoción al nombre de Jesús había sido popularizada por uno de los mayores promotores de la observancia, San Bernardino de Siena. Resumía lo que más le importaba a él de la Teología, que era la vida del Salvador. San Bernardino y los observantes veían en el Nombre de Jesús simbolizada y resumida toda la grandeza de Cristo como rey del universo, y por tal motivo se propusieron hacer del Nombre de Jesús el centro de devoción de todos los fieles447.
Finalmente, a finales del siglo XV y principios del XVI algunos frailes de San Francisco de Valladolid escribieron diversas obras relacionadas con la Vida o la Pasión de Cristo, siguiendo una corriente muy extendida por aque-llos años de literatura religiosa de carácter didáctico o ascético-devocional. En el último cuarto del siglo XV fray Íñigo de Mendoza escribió sus poemas religiosos, entre los que destaca su Vita Christi, la primera vida de Cristo versificada en castellano. En los versos de fray Íñigo se aprecian algunos rasgos devocionales característicos de la observancia franciscana, como la importancia dada al Nacimiento y a la Pasión de Cristo, episodios en los que también juega un papel decisivo María, su Madre. Las mismas características
445 Manuel CANESI, Historia, t. II, p. 20. ASFV, Libro de Memorias, fol. 9v. 446 Matías de SOBREMONTE, Noticias, fols. 128r-129r, 179v-180r. En 1572, Ambrosio de
Morales pudo ver dichas piedras engastadas en una cruz de plata, con el nombre de Jesús y “Jesus Christus” esculpido milagrosamente en tiempos de fray Alonso de Espina. Sin embar-go, Morales manifestaba bastante escepticismo sobre el origen milagroso de dichas piedras, pues afirmaba haber “visto ya tantas ficciones de estas, de las que se pueden hacer con agua fuerte, y cera facilmente, que pone gran sospecha lo de estas piedras, por estar del todo seme-jantes a como quedan las que asi con agua fuerte y cera se graban” (Ambrosio de MORALES, Viage, p. 13).
447 Isaac VÁZQUEZ, “San Bernardino de Sena”, pp. 722-724. Duncan NIMMO , Reform, pp. 579-580.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 553
se pueden apreciar en el “libro de la pasión de nuestro Señor Ihesu Christo”, que en 1519 finalizó Francisco Tenorio y que siete años más tarde fue revi-sado y llevado a la imprenta por fray Luis de Escobar bajo el título de Trac-tado de devotísimas y muy lastimosas contemplaciones de la pasión del Hijo de Dios y compasión de la Virgen sancta María, su madre, por esta razón llamado Passio Duorum. El Passio Duorum tenía como objeto invitar a la contemplación sobre la Pasión de Cristo, pero se centraba a la vez en el im-portante papel jugado en la misma por su Madre, a cuyos dolores se prestaba especial atención448.
El papel protagonista de María en una obra dedicada a la Pasión respon-día sin duda a una devoción que se encontraba muy extendida entre los frai-les de San Francisco de Valladolid a principios del siglo XVI: la de los dolo-res de la Virgen y su sufrimiento corredentor junto a la cruz. Es más que probable que el guardián vallisoletano, fray Martín de Béjar, se encontrara entre los religiosos que solicitaron al papa León X, a través del cardenal Francisco Sorrento, la gracia de celebrar la fiesta de la Transfixión de María, merced que les fue concedida “vivae vocis oraculo” en el año 1517. En dicha fiesta se rememoraba cómo el profeta Simeón le había profetizado a la Vir-gen que su corazón sería traspasado por una espada, aludiendo a los dolores que ella sufriría al ver a su Hijo en la cruz. Mediante esta devoción los fran-ciscanos recogían el pensamiento de San Buenaventura, para quien María fue con Cristo corredentora al pie de la cruz, sobre todo mediante su “compa-sión”, su “padecer con” el Crucificado, uniendo a los dolores de su Hijo su propio sufrimiento449.
Los ejemplos anteriores permiten apreciar cómo el cristocentrismo carac-terístico de la espiritualidad franciscana llevaba aparejado una intensa devo-ción a la figura de su Madre. La piedad mariana constituye uno de los rasgos característicos de la espiritualidad de Francisco de Asís, que fue recogida con vitalidad por su Orden y transmitida a través de los siglos450. Por ello no es de extrañar que el culto a la Virgen sea uno de los que más se interesaron en promover los franciscanos en Valladolid. La portada de la iglesia de San Francisco estaba presidida por una imagen de la Virgen de gran tamaño. A Santa María estaba dedicada además una de las dos capillas que se encontra-
448 Julio RODRÍGUEZ-PUÉRTOLAS, “Introducción”, pp. XXVI-XXVII. Juan MESEGUER,
“Passio Duorum”. V. supra, capítulo VI, 3.2.2. 449 Roma, 4 de julio de 1517 (ASFV, carp. 13, nº 13). Juan MESEGUER, “Passio Duorum”,
pp. 226-227, 254-255. Alfonso POMPEI, “Mariología”, p. 287. 450 Kajetan ESSER, “Devoción a María Santísima”, en Temas espirituales, Oñate, 1980,
pp. 281-306.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 554
ban situadas en el testero del templo, a los lados de la cabecera. La devoción mariana también queda de manifiesto en la advocación bajo la que quedaron algunas de las cofradías fundadas en el convento vallisoletano, como la de la Salutación o Anunciación de la Virgen, también conocida como cofradía del hospital de Juan Hurtado. Para recordar a diario la Anunciación, era costum-bre entre los franciscanos desde mediados del siglo XIII tocar las campanas para invitar al rezo del Angelus. En Valladolid hemos encontrado documen-tada esta práctica en el año 1508, cuando el concejo de la villa ponía como límite del plazo para efectuar un pago “la postrera campana del Ave Marya de Sant Françisco”451.
Los frailes menores vallisoletanos se distinguieron de manera especial por la promoción y defensa del culto a la Inmaculada Concepción de María, a la que ya estaba dedicada una capilla en la iglesia de San Francisco a media-dos del siglo XV. A principios de la centuria siguiente los predicadores fran-ciscanos defendían apasionadamente en Valladolid el culto inmaculista, lle-gando a provocar por ello un grave incidente con los dominicos que ya hemos comentado en este mismo capítulo. Desde el año 1518, la devoción a la Inmaculada de los frailes menores vallisoletanos recibiría un nuevo impul-so al incluirse su convento en la nueva provincia franciscana de la Concep-ción, la única en España y la primera en el mundo que recibió tal título452.
Tampoco descuidaron los franciscanos en la villa del Esgueva el fomento de la devoción a los santos de su propia Orden empezando por su fundador, San Francisco de Asís, a quien estaba dedicada la segunda de las capillas que se encontraban a los lados de la cabecera de la iglesia conventual. La devo-ción al Poverello debió arraigar con fuerza en Valladolid desde fecha muy temprana. Ya en el año 1286 se ponía bajo su protección al difunto conde don Pedro Álvarez de Asturias, tal y como se aprecia en su epitafio, cuya transcripción incluimos unas páginas más adelante. Con el paso del tiempo la devoción hacia el Santo de Asís fue en aumento en la villa del Esgueva. Así parece manifestarlo la presencia cada vez mayor en la documentación, desde
451 Lázaro IRIARTE, Historia, p. 160. Valladolid, 20 de junio de 1508 (AMVA. Libros de
actas de sesiones de pleno. L 2, fols. 363v-364r). 452 Jesús María IRAOLA, “La devoción”, pp. 5-7. Es posible que esta devoción fuese pro-
movida también por otras comunidades religiosas vallisoletanas, como la de los mercedarios, en cuyo convento tenía su sede una cofradía de la Concepción de la Virgen, que existía ya en 1452 y que agrupaba a los escribanos y procuradores de la Chancillería (Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, p. 369. Valladolid, 17 de noviembre de 1519. AHPV, Hacienda, 1ª serie, le-gajo 482, nº 10).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 555
finales del siglo XIV, de vallisoletanos con el nombre de Francisco453. A me-diados de dicha centuria el convento franciscano acogía asimismo a una co-fradía dedicada al Santo de Asís. Las gentes de Valladolid también poseían en sus casas o en sus capillas objetos y obras de arte donde aparecía repre-sentado el Poverello. La de San Francisco era una de las figuras que debía aparecer, por ejemplo, en el retablo que encargó en 1466 en su testamento el doctor Ferrand González de Toledo, oidor y miembro del Consejo Real, para su capilla del monasterio de La Merced. Tres décadas antes el bachiller Al-fonso Rodríguez, que pidió recibir sepultura en San Benito de Valladolid, de-jaba a dicho monasterio “vn tajadero de plata que puede pesar quatro marcos de plata poco mas o menos en el qual esta en el suelo vn esmalte en que esta figurado Sant Françisco con sus llagas”454. Este último testimonio parece in-dicarnos que la imagen de este santo transmitida a las gentes de la villa del Esgueva estaría en consonancia con la extendida por los frailes menores por toda España, donde existió una especial predilección por la representación de San Francisco con sus llagas455.
Los frailes menores también fomentaron el culto de otros santos de su Orden entre la población de Valladolid. Junto a San Francisco, el santo fran-ciscano más popular sería San Antonio de Padua. En la portada de la iglesia de los frailes menores vallisoletanos se encontraban esculpidas las imágenes de ambos santos, de rodillas, flanqueando a la de la Virgen. También existía en el interior del templo una capilla bajo la advocación de San Antonio. Por otra parte, en uno de los pilares que sostenían el presbiterio elevado de la iglesia se colocó hacia 1509 un altar dedicado a San Buenaventura. En el convento vallisoletano también se custodiaban reliquias pertenecientes al grupo de franciscanos martirizados en Marruecos en el año 1220. Tras la re-forma del convento vallisoletano resulta además apreciable el interés de sus frailes por promover en la villa el culto de los santos observantes. Así antes de 1530 ya existía en la iglesia de San Francisco una capilla dedicada a San Bernardino de Siena.
453 A finales del siglo XIV, en diversos documentos relacionados con el convento de los
frailes menores, aparecen el bachiller Francisco Rodríguez y el escribano Francisco González (Valladolid, 29 de enero de 1393, 2 de abril de 1396, 6 de mayo de 1403. ASFV, carp. 2, nº 16, carp. 6, nº 6, carp. 15, nº 1). En 1499, alrededor de un diez por ciento de los varones que aparecen citados en el Libro de Actas del Ayuntamiento vallisoletano tenían ya el nombre de Francisco (Libro de Actas. Año 1499, 209-223).
454 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, p. 323. Valladolid, 1 de marzo de 1432 (AHN, Clero, Valladolid, legajo 7704, s.n.).
455 Isidoro de VILLAPADIERNA , “La imagen”, pp. 292-301, 307-310.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 556
3.1.3. Fraternidades espirituales y entierros con el hábito franciscano La función integradora promovida por los franciscanos en Valladolid se
aprecia asimismo en el establecimiento de fraternidades espirituales con la población local. Así en 1420 Mayor Rodríguez pedía en su testamento que en su lecho de muerte la acompañaran tres frailes menores y tres dominicos, quienes antes de expirar deberían leerle las cartas de hermandad que ella te-nía con los conventos de San Francisco, San Pablo, La Trinidad, La Merced y la Cartuja. Al mismo tiempo, doña Mayor pedía ser sepultada como her-mana de dichas órdenes456.
La costumbre de firmar cartas de hermandad con los laicos fue introduci-da en la Orden Franciscana durante el generalato de fray Juan de Parma (1247-1257) como un medio de reconocer los apoyos prestados a las comu-nidades religiosas por los “bienhechores” laicos. Las cartas de hermandad eran documentos, autentificados con el propio sello del ministro general de los Menores, que se enviaban a todos aquellos seglares que las solicitaban manifestando serias intenciones de entrar en relación formal con los religio-sos. Mediante su adquisición, los fieles adquirían el derecho de ser conside-rados en cierto modo miembros de una comunidad religiosa y de compartir las gracias espirituales concedidas a ésta, al mismo tiempo que se beneficia-ban de las oraciones de los frailes457.
Vemos por tanto cómo el espíritu comunitario y de hermandad no se li-mitaría sólo a este mundo, sino que trataría de prolongarse en el más allá. Prueba de ello la encontramos en una de las primeras sepulturas que apare-cieron en el convento franciscano de Valladolid, la del conde don Pedro Ál-
456 “Otrosy mando que, antes quel mi espyryto se parta de la mi carne, sean llamados seys
frayres prestes de misa de buena vyda, los tres del dicho monesterio de Sant Françisco et los otros tres del monesterio de Sant Pablo desta dicha villa et, sy ala dicha sazon fuere en esta dicha villa, el maestro frey Luis, prouençial, mi sobrino, que este el conmigo al tiempo de mi muerte, et frey Pedro de Meneses e frey Anton mi criado frayres del dicho monesterio de Sant Pablo, et que esten todos estos frayres comigo ante que yo fine et me fagan todas las preguntas que deuen fazer a todo fiel christiano. E ruegoles e pidoles por Dios que, ante que fine, me lean la indulgençia que yo tengo del papa Hurbano [...] et las otras cartas que fallaren de todos los monesterios que yo tengo hermandad, conviene a saber: de Sant Pablo et de Sant Françisco et de la Trenydad et de la Merçed et de los cartujos, et tengan sus estolas et sus lybros a mi enterramiento et ellos tomen el cuerpo et lo pongan en la sepultura como hermana delas dichas ordenes.” (Valladolid, 6 de agosto de 1420. AHN, Clero, Carpeta 3.502, nº 5).
457 Grado Giovanni MERLO, En el nombre, pp. 187-188. Janet BURTON, Monastic and Re-ligious Orders, p. 216. Iluminado SANZ, La Iglesia, pp. 911-912. Jens RÖHRKASTEN, “Local Ties and International Connections of the London Mendicants”, en Jürgen SARNOWSKY (ed.), Mendicants, Military Orders and Regionalism in Medieval Europe, Aldershot, 1999, pp. 145-183, pp. 175-176.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 557
varez de Asturias, en la que figuraba el siguiente epitafio: “Serve Dei Fran-cisce mei sis Dux morientis. / Do tibi me. Tu sis animæ comes egredientis. / In te confido. Plausit que mihi tuus ordo. / Quid plus? tibi corpore cor do./ Pro te qui minor es ad Fratres migro Minores./ Fratribus unior, Fratris sub ueste Minoris./ Anno Domini M.CC.LXXX.VI.”458
Estas líneas ponen de manifiesto no sólo la admiración que el difunto sentía hacia el modelo de vida de los frailes menores, sino también y sobre todo su deseo de obtener la mediación redentora y el patrocinio del Poverello de Asís. Algo muy similar a lo que buscarían otros fieles al recibir sepultura amortajados con el hábito franciscano. El sepulcro de Pedro Fernández de Torquemada, fallecido en 1406 y enterrado en San Francisco de Valladolid, contaba ya con una estatua yacente del difunto vestido con dicho hábito. Este caso no resultaría en absoluto excepcional: Adeline Rucquoi señala cómo más de la mitad de los vallisoletanos que firmaron testamentos en el siglo XV eligieron ser sepultados con la vestimenta de los frailes menores, lo que constituye otra muestra del arraigo de la devoción a San Francisco y su Or-den en la villa del Esgueva459.
La costumbre de amortajarse con un hábito religioso estuvo muy exten-dida en la Edad Media. Se había generalizado a partir del siglo XI, cuando al vestir el hábito de San Benito los caballeros buscaban sumarse a las familias monásticas en el tránsito al Más Allá, esperando ocupar un sitio junto a sus hermanos los monjes del día del Juicio Final. No resulta fácil adivinar si en-terrarse con un hábito determinado suponía la entrada simbólica del difunto en esa Orden, su participación in extremis en el ideal de pobreza o la adquisi-ción de un sudario con poder propiciatorio, que podía servir de viático en la otra vida, al producirse un fenómeno de sustitución, pues el hábito se com-praba o cambiaba a uno de los frailes460. Así en Valladolid en 1513 doña Francisca de Castañeda pidió en su testamento ser enterrada en hábito fran-ciscano, y que se diera “al fraile cuyo fuere otro mejor por el”461.
El poder mediador del hábito o del cordón de los religiosos quedaría aún más de manifiesto cuando su antiguo propietario tuviera fama de santidad. Así se puede explicar el interés manifestado en 1534 por doña Beatriz de Sandoval, viuda del infante don Fernando de Granada, por recibir sepultura
458 Matías de SOBREMONTE, Noticias, fol. 203r. 459 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, p. 310. 460 Marta CENDÓN, “La elección de conventos”, p. 313. Salustiano MORETA VELAYOS,
“Notas sobre el franciscanismo y el dominicanismo de Sancho IV y María de Molina”, en Es-piritualidad y franciscanismo, pp. 171-184, p. 181.
461 Sevilla, 31 de diciembre de 1513 (ASFV, Libro de Memorias, fol. 12v).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 558
con un hábito franciscano que ella tenía en sus arcas, “con vn cordón junta-mente, el qual fue de fray [Juan] de Hempudia, vn frayle de san Francisco, con quien yo tube mucha deboción”462.
No debemos tampoco olvidar las indulgencias de las que se beneficiaban los difuntos amortajados con el hábito franciscano, a los que ya en el siglo XIII el papa Nicolás IV había concedido la remisión de la cuarta parte de los pecados, beneficio que León X confirmó con el sólo hecho de pedir dicho hábito o tenerlo puesto encima de la cama en el momento de expirar463.
3.1.4. Acogida a las iniciativas de los fieles: cofradías, hospitales y con-ventos
Por otra parte, los franciscanos apoyaron en Valladolid a lo largo de la Edad Media la fundación de asociaciones religiosas de diversos tipos promo-vidas por laicos, tales como cofradías y hospitales. La influencia de los frai-les menores también se encontró detrás de la transformación de algunos bea-terios locales en comunidades religiosas regulares, que profesaron la Regla de Santa Clara o la de la Tercera Orden Franciscana.
A continuación enumeramos las cofradías vallisoletanas que aparecieron en época medieval bajo la inspiración de los frailes menores o que tenían su convento como lugar de culto y de reunión. Se trata de cofradías de tipología muy diversa: las hay de carácter piadoso o espiritual, de tipo profesional y penitenciales. Dos de ellas tenían a su cargo hospitales, lo que parece demos-trar que, además de practicar directamente la caridad, los frailes menores ejercieron en Valladolid el papel de intermediarios entre los fieles y los po-bres, animando al laicado al ejercicio de las “obras de misericordia” con los más necesitados de la sociedad464.
San Francisco.– Jesús María Iraola menciona la existencia ya en 1342 de
una cofradía de mercaderes vallisoletanos que, bajo la advocación de San Francisco, celebraba sus reuniones en el convento de los frailes menores465. En cierta medida se trataría por tanto de una cofradía de carácter profesional, y en nuestra opinión sería la misma que ya en 1428 se había fusionado con la de Juan Hurtado. El P. Sobremonte piensa que la incorporación de los cofra-des de San Francisco pudo marcar el inicio de la costumbre posterior de los
462 Citado por Juan MESEGUER, “Juan de Ampudia”, pp. 164-165. 463 Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ, Los castellanos y la muerte. Religiosidad y comporta-
mientos colectivos en el Antiguo Régimen, Valladolid, 1996, p. 162. 464 Este fenómeno ha sido observado en otras regiones de Europa por Michel MOLLAT,
Pobres, p. 118. 465 José María IRAOLA, “La devoción”, p. 16.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 559
del hospital de Juan Hurtado de asistir a las Primeras Vísperas, la misa con-ventual y el sermón que tenían lugar en la iglesia de los franciscanos en la festividad del Santo de Asís466.
Santa Catalina.– Se encontraba vinculada a la capilla de Santa Catalina
de la iglesia de San Francisco, fundada en 1314, por lo que pensamos que puede tratarse de una de las cofradías más antiguas con sede en el convento franciscano. Los miembros de la cofradía tenían por costumbre acudir todos los años a dicha capilla para celebrar, el día de San Juan Evangelista, un ani-versario por el alma de Juan Ortega, ballestero del rey que se encontraba allí enterrado467. En 1491 esta cofradía se encontraba ya unida a la de Juan Hur-tado468.
Juan Hurtado o la Salutación.– En abril de 1396 los franciscanos dona-
ron al mayordomo mayor del rey Juan Hurtado de Mendoza un solar en la puerta de su convento, en la calle de Santiago, y tres casas anexas al mismo para que fundase allí un hospital para pobres peregrinos, dejando como pa-tronos del mismo al hijo mayor de la casa de Juan Hurtado y al guardián del cenobio franciscano. Esta fundación contaba únicamente con dos habitacio-nes, donde se daba alojamiento por separado a hombres y mujeres, además de luz y lumbre. Se trataría por tanto de una típica institución hospitalaria medieval, de pequeño tamaño y concebida únicamente con fines de acogida, donde las personas allí albergadas debían garantizarse el sustento por su cuenta. Con las rentas del hospital también se pagaba la dote de mujeres huérfanas de padre y madre469.
Para atender al nuevo hospital, Juan Hurtado de Mendoza y su mujer fundaron una cofradía, cuya iglesia se levantaba junto al hospital, en un solar donado por los frailes de San Francisco a Juan Hurtado en 1396. Aunque a
466 En 1429 se habla en un documento de la cofradía del “ospital de Juan Furtado que es
dicho de Santa Maria de março e de San Françisco” (Valladolid, 18 de agosto de 1429. ARChV, Pleitos Civiles, Alonso Rodríguez, Fenecidos, carp. 31, nº 1). En 1590 los mercade-res de Valladolid fundaron una nueva cofradía de San Francisco con sede en el convento de los frailes menores (Matías de SOBREMONTE, Noticias, fols. 154v-155r, 160v-162r).
467 ASFV, carp. 24, nº 7, fols. 34r-v. Fran Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (II)”, pp. 465-466.
468 Valladolid, 3 de junio de 1491 (ARChV, Pleitos Civiles, Alonso Rodríguez, Feneci-dos, carp. 31, nº 1).
469 Manuel CANESI, Historia, t. I, pp. 442-443. Iluminado SANZ SANCHO, “La parroquia de San Pedro de Córdoba en la Baja Edad Media”, Hispania Sacra 43 (1991), pp. 715-734, p. 728. Matías SANGRADOR, Historia, t. I, p. 280.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 560
esta asociación piadosa se la conoce habitualmente por el nombre de su fun-dador, en realidad estaba puesta bajo la advocación de la Salutación o Anun-ciación de la Virgen, y celebraba por tanto su fiesta el 25 de marzo470. Al igual que otras cofradías hospitalarias vallisoletanas, la de Juan Hurtado re-unía a miembros de los estratos superiores de la sociedad. En 1491 entre sus cofrades se encontraban personas que desempeñaban importantes cargos en la administración local, junto a miembros de algunos de los linajes más des-tacados de la villa471. Según el P. Sobremonte, en la regla que se redactó a principios del siglo XVI para la cofradía de Juan Hurtado se ordenó que ésta no tuviera más de doce componentes, que serían los condes de Benavente y Castro y otros diez caballeros de los más notorios e ilustres de Valladolid472. Sobre la estructura organizativa de esta cofradía sólo sabemos que contaba con un mayordomo, que sería su principal responsable, y con un “mullydor” o “llamador”, que se encargaría de convocar a los cofrades cuando fuera ne-cesario. Por otra parte, desde el año 1520 se atestigua la presencia de mujeres formando parte de la cofradía473.
Al igual que le ocurrió a bastantes cofradías vallisoletanas bajomedieva-les474, la del hospital de Juan Hurtado tuvo que unirse a otras para sobrevivir. En 1429 ya se había fusionado a la de San Francisco. En 1491, los cofrades de Juan Hurtado se habían unido con los de Santa Ana y Santa Catalina y en-tre 1496 y 1508 con los de Santa Lucía. Finalmente, en 1509 tuvo lugar su fusión con la de Santiago del Arco y Santa Elena. Según el P. Sobremonte,
470 Valladolid, 6 de abril de 1396 (ASFV, carp. 24, nº 7, fols. 1v, 3r, 4r). Matías de SO-
BREMONTE, Noticias, fol. 154r- 471 En dicho año, eran miembros de la cofradía de Juan Hurtado Andrés González de Va-
lladolid, que ejercía el oficio de mayordomo de la misma; García González de Valladolid, es-cribano mayor “de los fechos e cuentas” de la villa; Juan Fernández de la Serna; el regidor Francisco de León; Francisco de Ribadeneyra, mayordomo de la villa; el chanciller Francisco de León; García Gutiérrez de Santisteban; Diego González de Valladolid y Andrés de Castro (Valladolid, 3 de junio de 1491. ARChV, Pleitos Civiles, Alonso Rodríguez, Fenecidos, carp. 31, nº 1).
472 Matías de SOBREMONTE, Noticias, fol. 154v. Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, p. 368.
473 En 1491, aparecen Andrés González de Valladolid como mayordomo y Andrés de Castro como “llamador” (Valladolid, 3 de junio de 1491. ARChV, Pl. Civiles, Alonso Rodrí-guez, Fenecidos, carp. 31, nº 1). Sobre la existencia de “cofradas” viudas en la cofradía de Juan Hurtado, v. ASFV, carp. 24, nº 7, fol. 14v.
474 Según Adeline Rucquoi, durante los siglos XIII y XIV las cofradías en Valladolid fue-ron tan numerosas y sus ingresos tan escasos que tuvieron que unirse entre ellas para sobrevi-vir (Adeline RUCQUOI, “Valladolid, del Concejo”, p. 760).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 561
cuando ambas cofradías se unieron cada una de ellas no contaba con más de doce miembros475.
En cuanto a su dotación económica, la regla de la cofradía redactada en 1508 menciona que Juan Hurtado de Mendoza no mandó para su hospital “fundazion alguna de misas, preuendas ni camas ni rropa para ellas ni susten-to para los pobres.” El fundador sí que dejó para el mantenimiento de su hos-pital y cofradía cinco mil maravedís que tenía de renta sobre un solar en la Rinconada y unas casas que poseía en la collación de Santiago476. Con el pa-so del tiempo se fue ampliando el patrimonio de la cofradía de Juan Hurtado, con inmuebles urbanos como unas casas en el Cantillo que a finales del siglo XV deseaban comprar los monjes de San Benito para construir una plaza frente a su monasterio477. Desde principios del siglo XVI la cofradía se bene-fició de una serie de memorias testamentarias que ampliarían de forma con-siderable sus bases económicas. Citaremos como ejemplo los 20.000 mara-vedís de juro que dejó en 1507 al hospital de Juan Hurtado el abad de San Zoil, Luis Hurtado de Mendoza, con la condición de que allí se celebrasen tres misas diarias por su alma. Ante la imposibilidad de cumplir con lo esta-blecido en ese testamento, la cofradía de Juan Hurtado llegó al año siguiente a un nuevo acuerdo con los herederos de don Luis. Su hospital recibiría en-tonces 21.500 maravedís de renta anual procedentes de las alcabalas de Cas-trojeriz, a cambio de que se dijera allí una misa rezada diaria. Los cofrades de Juan Hurtado debían acudir además al convento de San Francisco a cele-brar todos los santos con vigilia ante la tumba de Luis Hurtado, donde pon-drían sus hachas. La cofradía debía finalmente dar cada año a una huérfana 10.000 maravedís de dote para que se casara478.
475 Valladolid, 18 de agosto de 1429 y 3 de junio de 1491 (ARChV, Pleitos Civiles, Alon-
so Rodríguez, Fenecidos, carp. 31, nº 1). Valladolid, 19 de enero de 1496 (ARChV, Ejecuto-rias, carp. 94, nº 31) ASFV, carp. 24, nº 7. Matías de SOBREMONTE, Noticias, fol. 154v.
476 ASFV, carp. 15, nº 1, carp. 24, nº 7, fol. 1v. Madrid, 5 de enero de 1399 (ARChV, Pl. Civiles, Alonso Rodríguez, Fenecidos, carp. 31, nº 1). Manuel CANESI, Historia, t. I, pp. 442-443.
477 Valladolid, 15 de junio de 1498 (Libro de Actas. Año 1498, nº 303, p. 118). Vallado-lid, 30 de octubre de 1499 (Libro de Actas. Año 1499, nº 418, pp. 179-180). En 1496, una eje-cutoria de los Reyes Católicos puso fin a un pleito que enfrentaba a los cofrades de Juan Hur-tado con los inquilinos de unas casas que dicha cofradía poseía delante del río Esgueva (Va-lladolid, 19 de enero de 1496. ARChV, Ejecutorias, carp. 94, nº 31).
478 ASFV, carp. 24, nº 7, fol. 19r. En 1520 el licenciado Juan de Valladolid y Villa hacía beneficiaria a la cofradía de Juan Hurtado de una serie de rentas y juros que superaban los 40.000 maravedís, a cambio de que rezasen por su alma en su hospital y en el convento de San Francisco (Ibidem, fols. 10r-11v; 13r-14v; 25r-v; 30r-33r).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 562
Los lazos que unían a la cofradía y hospital de Juan Hurtado con el con-vento de San Francisco eran muy estrechos, tal como atestiguan la presencia del guardián franciscano en el patronazgo de la institución hospitalaria y la participación de los frailes menores en las celebraciones litúrgicas que orga-nizaban dichos cofrades.
Santiago del Arco y Santa Elena.– Pensamos que a lo largo del siglo XV
las cofradías de Santiago del Arco y de Santa Elena funcionaban por separa-do. Es posible que la primera de ellas se encontrase vinculada con la capilla de Santiago Apóstol que se ubicaba en el lado de la Epístola de la iglesia de San Francisco. En cuanto a la cofradía de Santa Elena, no pensamos que se trate de la misma que con igual advocación se había unido a las de San Blas y San Nicolás en 1412. Lo único que sabemos de esta cofradía es que antes del año 1505 Pedro Fernández Cebadero, criado del obispo don Juan de Cas-tromocho, y su mujer dejaron a sus cofrades sus bienes, entre los que figura-ban unas casas en la plazuela de los Orates y unas viñas y tierras, a cambio de que rezasen por ellos los aniversarios de los domingos de Cuaresma479.
Un clérigo de la parroquia de San Salvador, Miguel Fernández, dejó to-dos sus bienes a la cofradía de Santiago del Arco y Santa Elena, con la con-dición de que sus miembros acudieran, so pena de pagar dos maravedís de multa, a rezar vísperas y una vigilia con su responso por su alma, con motivo de la festividad de Santa Elena, a la iglesia de San Salvador. Al día siguiente la cofradía celebraba en la misma iglesia una misa cantada en memoria de Miguel Fernández con sus capas e incienso, a la que los cofrades acudían con sus cirios encendidos, y en la se contrataba a un religioso para predicar. Tras esta misa de requiem, los clérigos decían tres responsos por el alma del di-funto que había dejado sus bienes a la cofradía. También se le decía a Miguel Fernández otra misa de requiem por su alma, en la que los cofrades portaban asimismo cirios encendidos y en la que cada uno de ellos debía rezar además dos padrenuestros y dos avemarías por las almas de los cofrades difuntos. Los miembros de la cofradía que no asistían a esta celebración tenían que pagar otros dos maravedís de multa.
479 ASFV, carp. 24, nº 7, fols. 27r-v. El 6 de mayo de 1505 las casas donadas por este ma-
trimonio fueron alquiladas de por vida a Andrés de Montealegre y su mujer (Ibidem, fol. 34v). Pensamos que esta cofradía no sería la misma que se fundó en torno a una ermita dedicada a Santa Elena que se encontraba cerca de Fuensaldaña, y que en 1412 se unió a las de San Blas y San Nicolás, que se reunían en las parroquias vallisoletanas de San Martín y San Nicolás (Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, pp. 366-367).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 563
En 1509 varias cofradías se unieron a la de Juan Hurtado, y entre ellas la cofradía de Santiago del Arco y Santa Elena, que fue la única que hizo decla-ración de los censos y juros que aportaba en el momento de la fusión480.
Vera Cruz.– Se trata de la más antigua de las cofradías penitenciales va-
llisoletanas y una de las primeras fundadas en toda España. Su existencia se documenta con toda seguridad ya a finales del siglo XV. En 1498, consiguie-ron ayuda económica del concejo vallisoletano para levantar un humilladero junto a la puerta del Campo481. Sin embargo, Javier Burrieza ha encontrado otro testimonio documental que lleva a pensar en una antigüedad aún mayor de esta cofradía, que ya desarrollaría sus actividades en pleno siglo XV482.
De inspiración franciscana, esta cofradía estuvo vinculada desde sus orí-genes al convento de los frailes menores, con el que mantenía, en palabras del P. Sobremonte, “mui estrecha amistad y hermandad indisoluble”. Los co-frades de la Vera Cruz levantaron extramuros de Valladolid una ermita y mantuvieron un pequeño hospital, donde atendían a enfermos de dolencias contagiosas y recogían a peregrinos y viandantes desamparados.
La cofradía de la Vera Cruz se hizo especialmente famosa por su partici-pación en las procesiones de disciplinantes durante la Semana Santa. Ya en el siglo XV salía todos los años del convento de San Francisco y participaba en la procesión de disciplina de la noche del Jueves Santo483.
Ánimas del Purgatorio.– El 22 de enero de 1504 el concejo de Valladolid
creaba una cofradía de Ánimas del Purgatorio, a la que pertenecerían los jus-ticias, regidores y otros oficiales del regimiento, más en concreto los escriba-
480 ASFV, carp. 24, nº 7, fols. 1v, 3r-4v, 24r-v. 481 Valladolid, 16 de marzo de 1498. Libro de Actas. Año 1498, nº 151, pp. 59-60. 482 En 1573, en un pleito que enfrentaba a la cofradía de la Vera Cruz con la de la Pasión,
el cirujano Diego de Paredes, que decía tener noventa años de edad, declaraba que “durante el tiempo e años de que puede tener memoria de acordarse, que será de setenta y cinco años a esta parte, siempre ha visto la dicha confradía de la Bera Cruz salir el jueves sancto en la no-che en la procesión de disciplina en cada un año del monasterio de Sant Françisco e oyó decir a sus maiores más ancianos e vecinos que fueron desta dicha villa, que ellos en sus tiempos siempre avían visto ser e pasar lo mismo.” (Citado por Javier BURRIEZA SÁNCHEZ, Cinco si-glos de cofradías y procesiones. Historia de la Semana Santa en Valladolid, Valladolid, 2004, p. 19. Agradezco al autor el envío de un ejemplar de esta obra).
483 V. nota anterior. Matías de SOBREMONTE, Noticias, fol. 156r. Manuel CANESI, Historia, t. II, pp. 19-20. Juan AGAPITO Y REVILLA , Las cofradías, las procesiones y los pasos de Semana Santa en Valladolid, Valladolid, 1925, pp. 4-5. Juan José MARTÍN GONZÁLEZ - Je-sús URREA FERNÁNDEZ, Monumentos religiosos de la ciudad de Valladolid (Catedral, parro-quias, cofradías y santuarios), Valladolid, 1985, p. 205.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 564
nos, mayordomos, letrados y chanciller. Los cofrades estaban obligados a acudir al convento de San Francisco el último domingo de cada mes al rezo de Vísperas, el lunes siguiente a Misa y a la vigilia de Vísperas y a Misa du-rante el octavario de Todos los Santos. Las autoridades municipales acorda-ron además nombrar a un mayordomo para que quedara a cargo del libro de la cofradía y de cobrar una libra de cera a los miembros que, estando en la villa y no encontrándose enfermos, no asistieran a sus actos. La redacción de la regla y las ordenanzas de la cofradía quedaban a cargo del corregidor484.
En el período que abarca nuestro estudio, otras dos cofradías no radica-
das en San Francisco y que habían surgido antes de la llegada de los frailes menores a Valladolid mantenían la titularidad de capillas en la iglesia de los franciscanos:
Esgueva.– La cofradía del Esgueva se ocupaba de administrar el hospital
del mismo nombre, uno de los más importantes de Valladolid. Era sin duda la cofradía más antigua de la villa, fundada según la tradición a finales del siglo XI, y sus miembros pertenecían a la oligarquía local. A finales del siglo XV los frailes de San Francisco cedieron a los cofrades de Esgueva una de las capillas de su iglesia, la de San Mancio, para que pudieran recibir allí se-pultura a cambio de su mantenimiento y reparación485
La Misericordia.– Se trataba de una de las cofradías más antiguas de Va-
lladolid, que existía ya a mediados del siglo XIII. Sus cofrades, que eran to-dos ricos mercaderes, gestionaban uno de los mayores hospitales de la villa y se encargaban además de asistir a los entierros y de dar sepultura a los pobres de la villa. Desde principios del siglo XVI, doña Teresa de Morales enco-mendó a esta cofradía el mantenimiento de una de las capillas de la iglesia de los franciscanos, la de la Concepción. En siglos posteriores los cofrades de la Misericordia se hacían cargo de las memorias de algunas personas enterradas en San Francisco desde mucho tiempo atrás486.
484 Valladolid, 22 de enero de 1504 (AMVA. Libros de actas de sesiones de pleno. L 2,
año 1504, fol. 152r). 485 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. I, pp. 144, t. II, pp. 367-368. ASFV, Libro de
Memorias, fol. 4v. 486 ASFV, Libro de Memorias, fol. 4r. Manuel CANESI, Historia, t. II, pp. 169-170.
Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, pp. 367-368.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 565
Por otra parte, existen indicios de que algunos de los beaterios existentes en Valladolid se encontraron bajo la influencia espiritual de los frailes meno-res. Parece bastante probable que el convento de clarisas de la villa tuviera sus orígenes en una comunidad de beatas que adoptaron durante la década de 1240 la Regla de Santa Clara487. Dos siglos más tarde, dos mujeres de la oli-garquía vallisoletana, Juana de Hermosilla y su sobrina Beatriz de Hermosi-lla488, fundaron una especie de comunidad voluntaria de mujeres que vivían como beguinas o beatas detrás de San Benito. La documentación designa a estas mujeres como las “beatas de Alcántara”, bien porque en un principio dependían de dicha Orden Militar o porque se habían instalado en unas casas propiedad de la misma. Estas mujeres adoptaron la Regla de la Tercera Or-den de San Francisco y en 1468 obtuvieron del papa Pablo II la facultad para erigir un monasterio en la casa en la que vivían y para tener a un clérigo se-cular o a un religioso como capellán489. En la década de 1480 las religiosas de Santa Isabel quedaron sujetas a la obediencia del vicario provincial fran-ciscano de Santoyo. Por tal motivo en 1505 Fray Juan Becerra, como “Vica-rio Provinçial de la Horden de los frayles e monjas e beatas e freyras de Ter-çera Regla de la Observançia de Señor San Françisco de la Provincia de San-toyo”, se encargaba de dar poder y licencia a su abadesa, Inés Solórzano, pa-ra poder realizar transacciones comerciales en nombre de su convento490. Ese mismo año el ministro general de la Orden Franciscana, Gil Delfini, faculta-ba al guardián del convento de San Francisco de Valladolid para que institu-yera confesores para las religiosas de Santa Isabel491.
Estos dos testimonios, tan separados en el tiempo, hacen bastante razo-nable suponer que algunos de los beaterios surgidos en Valladolid durante la Edad Media se encontraron bajo la influencia espiritual de la Orden Francis-cana y mantuvieron frecuentes contactos con los frailes menores de la villa del Esgueva.
487 Francisco Javier ROJO ALIQUE, “El convento de San Francisco de Valladolid (I)”, pp.
198-199. 488 Adeline Rucquoi afirma que Juana y Beatris de Hermosilla eran sin duda parientes de
Juan de Hermosilla, responsable de las rondas y vigilancias de Valladolid en la segunda mitad del siglo XV (Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, p. 279). Asimismo podemos preguntarnos si estarían vinculadas a García Sánchez de Hermosilla, fundador de una capilla en la iglesia de San Francisco.
489 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, pp. 279-280, 383. Roma, 5 de noviembre de 1468. (ASIV, Pergaminos, nº 3).
490 Manuel CANESI, Historia, t. II, p. 407. Valladolid, 22 de noviembre de 1505 (AHN, Clero, libro 17.486, fols. 4v-5v).
491 Roma, 24 de diciembre de 1505 (ASIV, carpeta 1, doc. 2).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 566
Aparte de las religiosas de Santa Isabel, no hemos encontrado ninguna otra referencia a vallisoletanos que guardasen la Regla de la Tercera Orden de San Francisco. Ignoramos si en la villa del Esgueva existió en la Edad Media alguna fraternidad seglar de terciarios franciscanos. Es cierto que en Valladolid se documenta, como ya sabemos, la presencia de una “cofradía de San Francisco”, que se reunía en el convento de los frailes menores desde mediados del siglo XIV. No nos parece sin embargo que se tratase de un grupo local de terciarios, sino más bien de una cofradía de carácter profesio-nal, que agrupaba a mercaderes de la villa492. Tampoco está demostrado que las “cofradías de San Francisco” que se conocen en la Península Ibérica en los siglos XIII y XIV fuesen hermandades de la Tercera Orden Francisca-na493.
La documentación tampoco aporta testimonios sobre la presencia de gru-pos de terciarios franciscanos seglares en Valladolid en el siglo XV. Es pro-bable que no existieran, dada la situación de crisis que la Tercera Orden se-cular atravesó en la Corona de Castilla a lo largo de dicha centuria494. Sabe-
492 Con ese mismo espíritu se fundó en Valladolid en 1590 una nueva cofradía de San
Francisco, que agrupaba a los mercaderes de la villa (Matías de SOBREMONTE, Noticias, fol. 160v).
493 En el siglo XIII en la Corona de Aragón funcionaban cofradías puestas bajo la advo-cación de San Francisco. No muy lejos de Valladolid, en Sahagún, existía en la década de 1250 una “confratria Beati Francisci”, que celebraba sus cultos en la iglesia de los frailes me-nores de la villa. Sin embargo, resulta extraño que la documentación pontificia que hace refe-rencia a esta última cofradía no la mencione como parte de la Orden de Penitencia (José GAR-
CÍA ORO, Francisco de Asís, pp. 202-203, 208, pp. 460-461). En realidad, seguimos sin tener indicios claros que demuestren la existencia concreta de
fraternidades de la Tercera Orden de San Francisco en el reino de Castilla durante el siglo XIII y buena parte del XIV, aunque sabemos que el número de terciarios franciscanos en sus terri-torios era muy elevado (Isidoro de VILLAPADIERNA , “Observaciones críticas sobre la Tercera Orden de Penitencia en España”, en O. SCHMUCKI (ed.), L’ordine della penitenza di San Fran-ceso d’Assisi nel secolo XIII. Atti del Convegno di Studi Francescani. Assisi, 3-4-5 Iuglio 1972, Roma, 1973, pp. 219-227, pp. 226-227; “La Tercera Orden Franciscana de España en el siglo XIV”, en Mariano D’ALATRI (ed.), I frati penitenti di San Francesco nella Società del Due e Trecento. Atti del 2º Convegno di Studi Francescani. Roma, 12-13-14 ottobre 1976, Roma, 1977, pp. 161-178, pp. 173-176).
494 Isidoro de VILLAPADIERNA , “La Tercera Orden ... en el siglo XIV”, pp. 177-178. Isido-ro de Villapadierna explica dicha decadencia en primer lugar por el paso de los mejores ele-mentos de los terciarios seculares a las comunidades de la Tercera Orden regular que florecie-ron por todo el reino. También perjudicarían a los terciarios las luchas políticas de la época y sobre todo el conflicto enconado entre los frailes menores conventuales y observantes. En el año 1462 la Tercera Orden atravesaba en Castilla una situación de grave crisis, a la que trató de poner fn el papa Pío II encomendando su cuidado a los frailes menores observantes (Isidoro de VILLAPADIERNA , “La Tercera Orden Franciscana de España en el siglo XV”, en Mariano
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 567
mos además que la observancia franciscana, a la que estaban adscritos los frailes menores de Valladolid, no se distinguió en Castilla por fomentar el desarrollo de la Orden Tercera seglar, que a finales del siglo XVI llegó a en-contrarse en tierras castellanas al borde de la extinción. En San Francisco de Valladolid la aparición de la Orden Tercera franciscana no se documenta con total seguridad hasta las primeras décadas del siglo XVII. La fundación de una fraternidad de terciarios en el convento vallisoletano fue entonces una manifestación más de la política de promoción de la Tercera Orden empren-dida por los frailes menores observantes por toda España tras su capítulo ge-neral celebrado en Toledo en 1606495.
No parece por tanto que los frailes menores vallisoletanos fomentaran la aparición de grupos de terciarios seculares en su convento durante el siglo XV. Pero al mismo tiempo algunos de ellos sí que acudieron con frecuencia a Valdescopezo a visitar y prestar asistencia espiritual a Teresa de Quiñones, quien tras la muerte de su marido el almirante Fadrique Enríquez había deci-dido instalarse en dicho lugar entregada a la práctica de obras de misericordia y de piedad, vistiendo el hábito de la tercera orden de San Francisco496. De no constituir un caso aislado, este dato puede constituir una muestra de un cierto interés de los frailes menores vallisoletanos por los terciarios francis-canos seglares.
3.2. La formación cristiana del pueblo y la dirección de conciencias Los frailes menores influyeron además en la población de Valladolid
mediante la enseñanza de la doctrina cristiana y la dirección de conciencias. Que su influencia fue destacable lo pone de manifiesto la abundancia de mandas y donaciones en favor del convento de San Francisco que aparecen en la documentación vallisoletana desde finales del siglo XIV497.
Como ocurría en toda Europa, en Valladolid la dirección moral de la so-ciedad pasaba en primer lugar por la labor de los predicadores y sus sermo-nes. Ya hemos estudiado cómo en este campo los franciscanos jugaron un papel de primer orden en la villa, en especial a partir del siglo XV. Su predi-
D’A LATRI (ed.), Il movimento francescano nella penitenza nella società medievale. Atti del 3º Convegno di Studi Francescani. Padova, 25-26-27 settembre 1979, Roma, 1980, pp. 125-144, pp. 128-129, 131-134.
495 Isidoro de VILLAPADIERNA , “La Tercera Orden ... en el siglo XV”, pp. 134, 143-144. Matías de SOBREMONTE, Noticias, fols. 302r-v.
496 Isidoro de VILLAPADIERNA , “La Tercera Orden ... en el siglo XV”, p. 139. Manuel de CASTRO, El Real Monasterio, t. I, p. 178. Juan MESEGUER, “Juan de Ampudia”, pp. 166-170. Isaac VÁZQUEZ, En busca, pp. 29-30.
497 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. I, pp. 225-226.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 568
cación estaría fundamentalmente dirigida a provocar la conversión moral de su auditorio. Un aspecto que se refleja, en opinión de Adeline Rucquoi, en los preámbulos de los testamentos de los vallisoletanos, que revelan una ma-yor preocupación por la salvación del alma justo en los períodos en los que predicaron en la villa el dominico Vicente Ferrer y el franciscano Alonso de Espina498.
Los sermones constituían el principal medio de formación cristiana y de dirección de conciencias, pero no el único. Su propia actividad predicadora, que invitaba a los fieles a la conversión y a la confesión de sus pecados, trajo como consecuencia una especialización de los frailes menores en la adminis-tración del sacramento de la Penitencia. En el capítulo anterior hemos visto cómo en Valladolid y su comarca los franciscanos gozaron de gran estima como confesores, lo que provocó en alguna ocasión conflictos con el clero parroquial. Junto a la práctica de la confesión, los franciscanos de la villa del Esgueva también se ocuparon de la dirección espiritual de los fieles, ejer-ciendo de este modo una labor de catequesis particular e íntima, de enorme valor. La misma intención de contribuir a la instrucción y dirección moral de los fieles se encontraría detrás de las obras de carácter pastoral y devocional que diversos autores franciscanos vinculados al convento de Valladolid es-cribieron a finales del siglo XV y principios del XVI, unas obras escritas en un lenguaje sencillo, destinadas a ser leídas también a los seglares.
También hemos señalado unas páginas más arriba cómo algunos testi-monios apuntan a que en Valladolid los franciscanos recurrieron asimismo a la catequesis propiamente dicha como un instrumento para enseñar la doctri-na cristiana, al menos a los judíos de la villa que deseaban recibir el bautis-mo.
Para llevar a cabo todas estas labores los frailes contaban con una sólida formación intelectual que les permitió, en opinión de Adeline Rucquoi, fami-liarizar al pueblo vallisoletano con los nuevos valores e ideas que surgieron en los círculos universitarios499.
Los frailes de San Francisco también utilizarían como instrumentos de formación de los vallisoletanos las asociaciones religiosas, las plegarias y otros actos comunitarios que ya hemos tenido ocasión de describir en dife-rentes apartados del presente estudio. No menos importante sería el papel educativo desempeñado, especialmente para la gran masa de la población que no sabía leer, por las numerosas esculturas y pinturas que decoraban la
498 Iluminado SANZ, La Iglesia, pp. 837-838. Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, pp. 372-373, 387.
499 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. I, p. 357.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 569
iglesia y otras dependencias del convento franciscano, que servían de com-plemento a los demás métodos que hemos descrito para dar a conocer con mayor facilidad las verdades de la fe500.
3.3. Otras aportaciones de los frailes menores a Valladolid La influencia de los frailes de San Francisco sobre la población de Valla-
dolid también pudo ampliarse a otros aspectos, que vamos a describir breve-mente a continuación.
En primer lugar, Adeline Rucquoi ha observado cómo la presencia de conventos como el de San Francisco pudo favorecer el desarrollo de ciertos sectores económicos en Valladolid, y en especial de la industria de la cons-trucción. Dicho sector se vería muy beneficiado por la erección, manteni-miento y ampliación de los grandes complejos conventuales durante este pe-ríodo. Por otra parte, el arriendo de solares cedidos por las comunidades reli-giosas a particulares para edificar y percibir las rentas de sus casas favorece-ría la actividad constructora en la villa, en especial durante la primera mitad del siglo XIV501.
En relación con lo anterior, debemos señalar que ciertos elementos cons-tructivos utilizados en la fábrica del convento de San Francisco se adoptaron poco después en otros edificios de la villa. Nos preguntamos por ello si los franciscanos pudieron ser los difusores en Valladolid de ciertas corrientes ar-tísticas.
La proyección del convento de San Francisco en la sociedad vallisoletana
se manifestó de un modo especial en la función integradora desempeñada por dicha institución religiosa. Los franciscanos trataron de fomentar en la villa del Esgueva el espíritu comunitario y los lazos de cohesión por diversos me-dios. Su iglesia y su cenobio se abrieron a los fieles para su participación en ceremonias de carácter religioso o la celebración de cualquier acontecimiento público que fuese de interés para la comunidad. En San Francisco los valliso-letanos encontraron además un espacio de acogida para sus devociones y sus iniciativas piadosas, y para recibir sepultura al final de sus días. Los frailes menores también fomentaron la integración mediante el establecimiento de fraternidades espirituales y el apoyo y promoción de cofradías, hospitales y conventos.
500 Félix HERRERO, La oratoria, p. 524. Iluminado SANZ, “Iglesia”, p. 250. 501 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. I, p. 272.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 570
Los religiosos de San Francisco también jugaron un destacado papel en la enseñanza de la doctrina cristiana y a la dirección de las conciencias en Valladolid, principalmente mediante la práctica de la predicación, de la con-fesión y de la dirección espiritual de los fieles.
Finalmente, los franciscanos difundieron en la villa del Esgueva algunas devociones y costumbres características de su Orden e incluso ciertas co-rrientes artísticas.
4. Conclusiones Si en el último cuarto del siglo XIV un tercio de los testamentos firmados
por vallisoletanos incluía mandas piadosas a favor del convento de San Fran-cisco, cien años más tarde esa cifra superaba el cincuenta por ciento. A fina-les del siglo XV, uno de cada dos testadores que se amortajaba con un hábito religioso en la villa del Esgueva lo hacía con el franciscano502. Estos datos, junto a otros muchos conservados en la documentación, ponen de manifiesto que los frailes menores fueron capaces de sintonizar con todos los grupos so-ciales de Valladolid y que ejercieron una influencia sobre la vida de la villa que fue en aumento con el paso del tiempo.
Como en otros muchos lugares503, en Valladolid los franciscanos supie-ron crear profundos lazos de unión con los grupos dirigentes y las autorida-des locales a la vez que se mezclaron con todas las capas de la sociedad. Es-tos vínculos con la población urbana, que garantizaron la implantación esta-ble del convento de San Francisco, fueron creados de forma voluntaria y consciente por sus frailes, que desde mediados del siglo XIII optaron por la villa como lugar de asentamiento y campo privilegiado de acción pastoral, aunque sin descuidar a la población de las áreas rurales circundantes.
Los franciscanos trataron de fomentar el espíritu comunitario y los lazos de cohesión utilizando métodos muy diversos: la celebración de sacramentos y la difusión de devociones, la participación en las honras fúnebres y la aper-tura de su iglesia para la sepultura de los fieles, el apoyo a la fundación de instituciones asistenciales y cofradías, e incluso la cesión de su espacio con-ventual para la celebración de cualquier acontecimiento público que fuese de interés para la comunidad. Los religiosos también se dedicaron a la enseñan-za de la doctrina cristiana y a la dirección de las conciencias mediante la práctica de la predicación y de la confesión. Estas actividades, por las que los frailes de San Francisco se ganaron el cariño de los vallisoletanos, fueron en
502 Adeline RUCQUOI, Valladolid, t. II, pp. 310-311. 503 Antonio RIGON, “Hermanos”, p. 290.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 571
ocasiones causa de conflictos con el clero secular de la villa, que vio en la presencia de los mendicantes una amenaza a su antigua primacía sobre la so-ciedad urbana.
La influencia de los franciscanos sobre Valladolid queda por tanto fuera de toda duda. Pero cabe preguntarse si Valladolid no repercutió a su vez so-bre los religiosos y su forma de vida. Se ha debatido mucho el tema de la acomodación o no del franciscanismo a la sociedad de las ciudades. Hay au-tores que afirman que poco a poco el minoritismo se fue acomodando a los valores urbanos hasta acabar siendo sometido al control pleno de las élites dominantes504. En la villa del Esgueva los poderes civiles acudieron a los frailes de San Francisco para que se transmitieran sus intereses políticos y defendieran el orden social establecido. Los frailes menores se vieron asi-mismo obligados a prestar ciertos servicios de carácter político, que pudieron suponer un cierto alejamiento de su vocación. Incluso en ocasiones los reyes y el concejo llegaron a intervenir de forma directa en la vida interna del con-vento.
Sin embargo, el caso vallisoletano lleva más bien a pensar, como hace Antonio Rigon505, en unas relaciones basadas en la existencia de intercam-bios y, al mismo tiempo, de autonomía. Los franciscanos no se convirtieron en meros instrumentos del poder político o de las élites, sino que llevaron a cabo una reflexión sobre los problemas de su tiempo, cuyos resultados transmitieron a la sociedad, tratando de traducirlos en normas de comporta-miento y en propuestas orientadoras inspiradas en los valores propios de su Orden. Tales propuestas en ocasiones coincidieron con las de las autoridades y en otras no. Y a la hora de valorar esas coincidencias, deberíamos tener en cuenta el influjo previo que el franciscanismo pudo haber ejercido sobre los gobernantes y sus actuaciones.
Por otra parte, entre los franciscanos siempre perduró una cierta tenden-cia antiurbana, junto con algunas resistencias al desarrollo cultural de sus re-ligiosos o un rechazo a las lógicas de poder, que mantuvieron vivas corrien-tes alternativas a las oficiales dentro de la Orden. Dichas corrientes fomenta-ron en la sociedad expectativas de renovación, inquietudes y esperanzas mu-chas veces frustradas, pero que siempre volvían a resurgir. Los vallisoletanos apreciaron especialmente ese espíritu de continua renovación, prestando un decidido apoyo a los movimientos de reforma que surgieron entre los fran-ciscanos de Valladolid y su comarca.
504 Jens RÖHRKASTEN, “Local Ties”, p. 147. 505 Antonio RIGON, “Hermanos”, pp. 311-313.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 572
El apoyo de los vallisoletanos a su reforma parece demostrar que la in-fluencia de la villa fue también beneficiosa para los frailes de San Francisco de Valladolid. Su inserción en la vida urbana contribuyó sin duda a que su convento llegase a alcanzar el grado de influencia y el esplendor de los que gozó a finales de la Edad Media y durante la Edad Moderna. La villa del Es-gueva era uno de los grandes centros políticos, económicos, culturales y reli-giosos de Castilla, una ciudad que participó de forma activa en los grandes cambios de la época. La presencia en este ambiente tan dinámico favoreció sin duda a los franciscanos, que no pudieron quedarse anclados en fórmulas del pasado y debieron estar siempre atentos a las novedades que se iban pro-duciendo y que afectaban a la sociedad a la que tenían que servir.
CONCLUSIONES GENERALES Durante la Baja Edad Media Valladolid fue una villa en expansión. Si-
tuada en la zona más próspera y activa de Castilla, la ciudad experimentó un importante crecimiento demográfico y económico, que descansó sobre las bases del comercio y de la explotación del término. Esa prosperidad hizo ca-da vez más frecuente la presencia en la villa de la Corte y de los principales personajes del reino.
Por ello no resulta de extrañar que en el siglo XIII Valladolid fuese vista como un lugar propicio para la fundación de conventos de las recién creadas órdenes mendicantes. Por su ubicación geográfica, la villa del Esgueva cons-tituía un excelente punto de enlace entre los grupos de frailes que se estaban asentando en los principales núcleos urbanos del Norte y el Sur peninsular, al tiempo que les ponía en conexión con importantes rutas internacionales. La prosperidad económica de su población podía asegurar además el sustento de los frailes, que necesitaban de la caridad pública para subsistir. Finalmente, Valladolid ofrecía grandes posibilidades para el ejercicio de la acción pasto-ral de los mendicantes, que podían encontrar allí una población amplia y heterogénea, abierta a sus nuevas propuestas, junto a un ambiente de activo intercambio cultural y de ideas.
Los primeros mendicantes que se asentaron en Valladolid fueron los frai-les menores. En 1246 se encontraban ya levantando un pequeño complejo conventual en el lugar conocido como Río de Olmos, situado a media legua de la villa. Una serie de tradiciones recogidas por diversos cronistas locales de la Edad Moderna sugieren sin embargo que la llegada de los primeros franciscanos a dicho lugar se había producido varias décadas antes. Dichas tradiciones parecen tener bastante fundamento, pues coinciden en muchos
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 573
detalles con lo que fue el proceso típico de implantación de los frailes meno-res por toda Europa. Por lo general, el mismo comenzó con el envío a las ciudades clave de pequeños grupos de religiosos, que solían instalarse en asentamientos provisionales habitualmente alejados de los centros urbanos. En el reino de Castilla y León, ya en la década de 1220 los religiosos de San Francisco se habían establecido en núcleos estratégicos del Camino de San-tiago, la Meseta Sur e incluso Andalucía. Resulta por ello razonable pensar que por los mismos años los franciscanos pudieron encontrarse también pre-sentes en lugares como Valladolid, que por su emplazamiento privilegiado en la red de caminos podían servir de enlace entre sus fundaciones del Norte y del Sur del Reino.
La llegada y asentamiento de los franciscanos en las cercanías de Valla-dolid no fue por tanto fruto de la casualidad, sino parte de una estrategia más amplia de implantación de los frailes menores en la Península Ibérica. Tras varias décadas de asentamiento provisional, posiblemente de carácter eremí-tico, el aumento del número de religiosos y el proceso de institucionalización de la Orden Franciscana llevaron hacia 1246 a levantar en Río de Olmos unas instalaciones conventuales en toda regla. Pocos años más tarde, en la década de 1250, las nuevas necesidades materiales y pastorales de los frailes menores les llevaron a iniciar el traslado de su convento a las inmediaciones de la villa del Esgueva. Esta etapa de “segunda fundación” del convento va-llisoletano se inició con la búsqueda de un emplazamiento adecuado por par-te de los religiosos y la obtención de los permisos y recursos económicos ne-cesarios para iniciar el traslado. En dicho proceso los frailes menores conta-ron con la ayuda del pontificado, de la monarquía castellana y del concejo y de amplias capas de la sociedad local, los mismos grupos que veinte años más tarde apoyaron también la implantación en la villa de otra comunidad de mendicantes, la de los dominicos de San Pablo. El traslado del convento franciscano a las inmediaciones de Valladolid provocó sin embargo la oposi-ción de la colegiata de la villa, con la que los frailes menores mantuvieron continuas disputas durante el tercer cuarto del siglo XIII. Ello no fue obstá-culo para que se continuasen las obras de construcción del nuevo cenobio de San Francisco, en el que los religiosos se instalaron en 1265. Diez años más tarde, cuando se consagró su nueva iglesia conventual, la comunidad francis-cana ya se encontraba firmemente implantada en la villa del Esgueva, dedi-cada principalmente al trabajo pastoral y a la cura de almas.
Las construcciones del nuevo cenobio de San Francisco, al igual que las del de San Pablo, constituían el reflejo material del nuevo espíritu que los mendicantes pretendían llevar a Valladolid. Aun siguiendo modelos de edifi-
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 574
cación locales, ambos monasterios aparecían como los símbolos de un mode-lo de religiosidad diferente a los que existían en la población hasta ese mo-mento. Su traza respondía a las necesidades de unas órdenes consagradas a la evangelización y a la predicación a grandes auditorios. Sus construcciones combinaban sobriedad y funcionalidad con elegancia, aportando a la pobla-ción una estética diferente, la del arte gótico, tan emparentada con el paisaje urbano medieval. De hecho, la construcción de estos conventos pudo respon-der a un deseo deliberado de planificación del paisaje urbano de Valladolid, pues ambos edificios contribuyeron a delimitar el territorio de la villa. Por su parte, el cenobio franciscano jugó un papel de primer orden en el desarrollo y urbanización del área de la Plaza Mayor, de la que se convirtió además en el símbolo religioso y en el principal monumento.
El cenobio y la iglesia de San Francisco se presentaban asimismo como un espacio puesto al servicio de las necesidades de los vallisoletanos, abierto no sólo a la celebración de ceremonias religiosas, sino también a las iniciati-vas y devociones de los fieles, a labores asistenciales y a cualquier tipo de acontecimiento público que tuviese lugar en la villa. Dentro de sus muros te-nían asimismo lugar las reuniones del concejo vallisoletano. El papel de aco-gida del convento franciscano se prolongaba más allá de la muerte, al con-vertirse desde fecha muy temprana en lugar de sepultura de los fieles, que cada vez en mayor número solicitaban ser enterrados en su interior. Los va-llisoletanos convirtieron desde muy pronto la casa de los frailes menores en algo suyo, contribuyendo de forma decisiva a su edificación y engrandeci-miento y levantando allí sus propias capillas y altares privados. De esta ma-nera el cenobio franciscano fue adquiriendo con el paso de los años un aire monumental, que en buena medida respondió a la voluntad de los bienhecho-res de dicho convento y a la propia evolución de la sociedad de la villa del Esgueva. El edificio de San Francisco constituiría así un reflejo material de la consolidación del sistema urbano en el Valladolid de la Baja Edad Media.
El interés de los fieles por ennoblecer el convento de los frailes menores pone además de manifiesto que la espiritualidad franciscana iba calando hondo entre la población de la villa del Esgueva. Desde mediados del siglo XIV, cada vez era mayor el número de vallisoletanos que solicitaban recibir sepultura amortajados con el hábito de San Francisco. Muchos otros fieles requerían la presencia de los frailes menores en sus honras fúnebres, o les encargaban en sus testamentos la celebración de Misas y de otros servicios litúrgicos por sus almas. La fuerte demanda de servicios de este tipo propor-cionó una serie de ingresos y rentas fijas al convento franciscano, pero al mismo tiempo afectó a las actividades de sus religiosos. Los frailes menores
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 575
tuvieron que dedicar cada vez más tiempo y recursos a participar en entierros y honras fúnebres y a cumplir otras obligaciones establecidas en las mandas testamentarias y donaciones pro anima, en detrimento de otras tareas caracte-rísticas de su misión primitiva, entre ellas probablemente del ejercicio de la predicación.
A medida que fue pasando el tiempo los franciscanos de Valladolid de-bieron asimismo distinguirse por una dedicación cada vez más intensa al tra-bajo intelectual y a la actividad docente. A ello les llevaría la propia evolu-ción de su Orden, que desde fecha muy temprana promovió entre sus miem-bros el estudio como un medio necesario para poder llevar a cabo con efica-cia su misión apostólica. Pero también influirían en este caso otros factores externos, como la creación de una cátedra de teología en la Universidad va-llisoletana y la situación creada por el Cisma de Occidente, que condujo a los castellanos a obtener sus títulos académicos en centros de estudio peninsula-res, entre ellos el de la villa del Esgueva. Es posible que a finales del siglo XIV ya funcionara en San Francisco de Valladolid un studium generale.
En cualquier caso, al menos hasta la década de 1430 los franciscanos no tenían nada que envidiar al resto del clero vallisoletano en cuanto a su for-mación en lógica, filosofía y teología. Más de la mitad de los religiosos que moraban en San Francisco por aquellas fechas poseían grados académicos, y algunos de ellos impartieron lecciones en el Estudio General vallisoletano. Esta sólida formación intelectual, junto con su contacto frecuente con los re-yes, nobles y poderosos, buscado por los frailes como un medio para favore-cer su implantación, provocó que algunos hijos de San Francisco de Vallado-lid se vieran envueltos en asuntos políticos y que su presencia fuese habitual en la Corte y en las casas nobiliarias. La presencia de religiosos con grados académicos e importantes cargos en la sociedad civil pudo quizás provocar la aparición de ciertas diferencias en el régimen de vida de los frailes menores vallisoletanos, afectando al espíritu comunitario.
La vida en un gran convento y las nuevas tareas acometidas por los frai-les de San Francisco provocaron además cambios en su actitud hacia el dine-ro y las propiedades. Se hizo necesario recurrir a nuevos medios de financia-ción que resultaran más estables y eficaces que la recepción de limosnas. En-tre ellos, en Valladolid destacaron el recurso a las fundaciones, que propor-cionaban unas rentas fijas a cambio de la prestación de servicios religiosos, y la explotación del patrimonio inmobiliario del convento, por lo general me-diante la firma de contratos de arrendamiento de larga duración. Aunque San Francisco de Valladolid jamás destacó por sus riquezas, sí que es cierto que a principios del siglo XV su modelo económico ya no respondía a una estruc-
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 576
tura mendicante, sino que resultaba similar al de aquellos institutos religiosos de la villa que habían optado por explotar los recursos que proporcionaba el medio urbano.
Hacia el año 1400 la existencia cotidiana de los frailes menores de Valla-dolid tendría, en resumen, muy poco que ver con la de los hermanos llegados dos siglos antes al lugar de Río de Olmos. En realidad los franciscanos de la villa del Esgueva habían experimentado una evolución similar a la de la prác-tica totalidad de los miembros de su Orden. Muchas de las transformaciones sufridas en su modo de vida resultaron o se hicieron ver como inevitables pa-ra el cumplimiento de su misión en una sociedad que había sufrido a su vez profundos cambios. Sin embargo desde principios del siglo XV comenzó a prender entre los frailes menores vallisoletanos un deseo de renovación y de retorno a sus ideales primitivos, que no se puede explicar como una simple reacción frente a la adquisición de propiedades y las desviaciones de la vida comunitaria. El movimiento de reforma de San Francisco de Valladolid ten-dría más bien su origen en un estado de opinión que empezó a cobrar fuerza entre los propios moradores del convento y que recogía el espíritu reformista de la época, que en tierras castellanas propiciaba iniciativas de mejora de la disciplina del clero regular, con el apoyo decidido de la monarquía Trastáma-ra. Esas propuestas de renovación habían arraigado con fuerza entre los frai-les menores y las clarisas de Castilla, que se pusieron a la vanguardia del movimiento de reforma de toda su Orden durante la fase final del pontifica-do de Benedicto XIII. También resultaría decisivo el ambiente tan favorable que existía hacia todos los movimientos de reforma religiosa en Valladolid, que se convirtió en el siglo XV en la plataforma desde la que se impulsaron buena parte de las iniciativas de renovación de la Iglesia castellana, y en es-pecial las de su clero regular.
Los frailes de San Francisco de Valladolid no fueron indiferentes a este ambiente de renovación. Desde fecha muy temprana, algunos religiosos vin-culados a dicho convento comenzaron a destacar por su actividad reformado-ra. Entre ellos se encontraban fray Pedro de Villacreces y fray Pedro de San-toyo, que pusieron en práctica experiencias de vida eremítica en pequeños oratorios fundados en zonas rurales como el de El Abrojo, situado muy cerca de Valladolid. Desde allí Villacreces mantuvo frecuentes contactos con los frailes de San Francisco de la villa del Esgueva, que hacia el año 1416 habían puesto en práctica una serie de medidas de reforma, promovidas por la propia comunidad religiosa bajo la dirección de su guardián, fray Alfonso de Valla-dolid. Tal programa reformista, que contaba con el beneplácito del ministro general de la Orden y quizás con el apoyo de los Mendoza, fue confirmado
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 577
en 1417 por el papa Martín V. Consistía básicamente en la renuncia a la ad-quisición y explotación de un patrimonio comunitario y en una mayor pre-ocupación por la celebración digna del culto divino y por el engrandecimien-to y embellecimiento de su recinto conventual. Los frailes menores vallisole-tanos no renunciaron, sin embargo, ni al uso del dinero ni a sus grados aca-démicos.
Las medidas de reforma puestas en práctica en San Francisco de Vallado-lid en el primer tercio del siglo XV se encontraban por tanto bastante aleja-das de otras propuestas de reforma surgidas entre los franciscanos, como la villacreciana o la de la regular observancia. Sí que guardaban ciertas simili-tudes con las experiencias puestas en práctica por esas mismas fechas en otros grandes conventos urbanos como el de San Francisco de Oviedo. Esas diferencias a la hora de plantear cómo debía llevarse a cabo su reforma pro-vocaron entre los frailes menores castellanos intensos debates, algunos de los cuales tuvieron lugar dentro de los muros del cenobio vallisoletano. Tampo-co debía existir unanimidad sobre esta cuestión entre los propios miembros de la comunidad de la villa del Esgueva, donde a finales de la década de 1420 parecía haberse impuesto la opinión de que en un gran convento como el suyo eran inviables las grandes reformas, y que era preferible el retorno al régimen de vida tradicional.
Tal decisión no parece que pusiera fin a las inquietudes reformistas den-tro de San Francisco de Valladolid. En torno al año 1433 el convento valliso-letano se integró definitivamente en el movimiento de la regular observancia, adoptando como modelo de reforma y de organización el concedido por el concilio de Constanza a los observantes franceses en 1415. De nuevo la ini-ciativa parece que surgió de la propia comunidad religiosa, que en esta oca-sión contó con el firme apoyo del pontificado, de la monarquía y de algunas familias de la alta nobleza castellana, junto con el de amplios sectores de la población local.
El paso a la observancia constituyó un hito decisivo en la historia de San Francisco de Valladolid, pues marcó las pautas que guiaron la existencia de dicha comunidad religiosa hasta su desaparición en el siglo XIX. Más que una ruptura radical con la forma de vida que sus frailes habían llevado con anterioridad, la reforma del convento vallisoletano supondría una renovación de sus planteamientos, más acorde con las nuevas condiciones surgidas en los albores de la Edad Moderna.
En los aspectos materiales, el paso a la observancia trajo consigo durante muchas décadas la renuncia de los franciscanos a seguir transformando su cenobio en un recinto monumental. Por tal motivo desde el siglo XV el edifi-
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 578
cio de San Francisco dejó de competir en esplendor arquitectónico con los otros grandes monasterios de la villa. La misma actitud de austeridad se re-flejó también en las bases económicas de la comunidad religiosa. Los fran-ciscanos de Valladolid renunciaron al derecho de propiedad sobre sus bienes y a la obtención de rentas y alquileres procedentes de la explotación de su patrimonio inmobiliario. Sin embargo, los frailes observantes fueron cons-cientes de que su comunidad no podía mantenerse únicamente a través de la recepción de limosnas y del cobro por la prestación de servicios religiosos. Por tal motivo fue cobrando cada vez mayor peso el recurso a las fundacio-nes, una fuente de ingresos estables adaptada a los nuevos tiempos.
Más que por sus planteamientos económicos, el franciscanismo obser-vante llamaría la atención por su firme voluntad de ofrecer un programa de renovación religiosa a toda la sociedad, que se difundió entre los fieles sobre todo mediante la vida apostólica y la predicación. Tras su reforma, la razón de ser de los frailes menores vallisoletanos sería ante todo la de cumplir con dicho objetivo, al que quedarían subordinadas el resto de sus actividades, y entre ellas el estudio. El paso a la observancia no supuso un abandono de la actividad intelectual entre los franciscanos de Valladolid, pero sí una renun-cia a los grados académicos y al magisterio universitario, en aras de una teo-logía más práctica y apostólica, que preparase ante todo para el ministerio de la predicación.
Todo parece indicar que las nuevas propuestas de los frailes menores en-contraron muy buena acogida entre la población vallisoletana. Si desde fecha muy temprana los franciscanos habían sido capaces de sintonizar con todos los estratos de la sociedad local, su proyección sobre la vida de la villa fue aún mayor tras su paso a la observancia. A finales del siglo XV, más de la mitad de las mandas que aparecían en los testamentos firmados por vallisole-tanos iban destinadas a los frailes menores; uno de cada dos testadores pedía además un hábito franciscano como mortaja y una cuarta parte de los mismos deseaba recibir sepultura en el convento de San Francisco.
Antes y después de su reforma, los motivos del éxito de los frailes meno-res en Valladolid quizás deban encontrarse en los valores que defendían y en el contenido de su mensaje, que encajaban bien con las inquietudes de la po-blación. La principal aportación de los franciscanos a la vida vallisoletana sería el fomento del espíritu comunitario y los lazos de cohesión social. El ideal de fraternidad propio del franciscanismo favoreció aún más esa función integradora, esencial por otra parte al cristianismo y que la Iglesia hace ex-tensiva a cualquier sociedad en la que vive y participa. Los religiosos de San Francisco llevaron a cabo este papel de integración social en la villa del Es-
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 579
gueva de formas muy diversas: mediante la celebración de sacramentos y la difusión de devociones, participando en las honras fúnebres y abriendo su iglesia para las sepulturas de los fieles, apoyando la fundación de institucio-nes asistenciales y cofradías e incluso cediendo su espacio conventual para la celebración de cualquier acontecimiento público que fuese de interés general. Todas estas prácticas se complementaron además con una activa labor de en-señanza de la doctrina cristiana y de dirección de conciencias, para la que los religiosos utilizaron como instrumentos principales la práctica de la predica-ción y la Confesión.
El franciscanismo encontraría una buena acogida en las capas medias y populares de la villa del Esgueva y de las áreas rurales circundantes, que aportaron buena parte de las vocaciones para el convento de San Francisco. Al mismo tiempo, también se estableció una buena sintonía entre los frailes menores y los estratos superiores de la sociedad, fruto de la necesidad mutua. Los franciscanos precisaban del auxilio de este grupo social para poder man-tener su forma de vida mendicante. Por su parte, los miembros de los grupos sociales acomodados encontraron una vía de salvación incorporando a sus vidas el programa franciscano de pobreza voluntaria o protegiendo a los reli-giosos y religiosas que intentaban ponerlo en práctica. No todos los sectores de la sociedad vallisoletana vieron sin embargo con tan buenos ojos la mayor influencia de los religiosos de San Francisco. Hubo tensiones entre los frailes menores y el clero secular de la villa, que consideraría a los franciscanos co-mo una amenaza a la estructura y al derecho tradicionales de la Iglesia y co-mo unos competidores que alejaban a los fieles de sus parroquias.
La creciente proyección de los frailes menores en la vida vallisoletana no pasó desapercibida a los poderes civiles, que les brindaron su protección porque consideraban su actividad provechosa para la villa. En ocasiones, las autoridades utilizaron además a los predicadores franciscanos para transmitir sus intereses políticos y salir en defensa del orden social establecido. Tras su paso a la observancia, los frailes de San Francisco continuaron siendo solici-tados por la monarquía para desempeñar diversos cargos en la Corte o misio-nes de carácter secular.
De lo anterior no se deduce necesariamente que en Valladolid se produje-ra una acomodación y un sometimiento del franciscanismo al control de las élites dominantes. La información disponible lleva más bien a pensar en la existencia de unas relaciones basadas en la existencia de intercambios. Los frailes menores no se convirtieron en simples instrumentos al servicio de los grupos dominantes, sino que aportaron a la sociedad sus propias reflexiones sobre los problemas de su tiempo, intentando traducirlas en normas de com-
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 580
portamiento y en propuestas orientadoras inspiradas en los valores propios de su ideal de vida, que en algunas ocasiones coincidieron con las de las autori-dades y en otras no. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en los sermo-nes de fray Juan de Ampudia, que alternaban las alabanzas a las victorias mi-litares de Carlos I con críticas muy duras a su política en Castilla.
Por otra parte el inconformismo tan característico del ideal franciscano, capaz de generar de continuo corrientes alternativas a las oficiales dentro de la Orden, aportó a las sociedades bajomedievales expectativas de renovación, inquietudes y esperanzas. Ese espíritu renovador debió ser especialmente apreciado por los vallisoletanos, que prestaron un continuo apoyo a los mo-vimientos de reforma que surgieron entre los frailes menores de la villa y de su comarca. Ello nos lleva a pensar que en el caso de Valladolid la influencia del medio urbano fue en muchos aspectos beneficiosa para los frailes de San Francisco. Su inserción en la vida de una de las ciudades con mayor peso es-pecífico en el reino contribuyó sin duda a que su convento alcanzase de for-ma paralela un mayor grado de influencia y de esplendor. El papel cada vez más destacado que San Francisco de Valladolid desempeñaba en la Orden Franciscana se reconoció de forma expresa en el año 1518, cuando se puso al convento de la villa del Esgueva a la cabeza de la nueva provincia observante de la Concepción. A partir de ese momento se iniciaba la etapa más brillante de la historia del convento vallisoletano, que se aleja ya de los objetivos del presente trabajo, pero que sin duda merece una mayor atención de los inves-tigadores.
Sin apartarnos de la época medieval, debemos finalmente señalar que to-davía quedan por aclarar muchas cuestiones sobre la influencia de la religio-sidad mendicante en la sociedad vallisoletana. Por ejemplo, no llegaremos a conocer a fondo cuál fue la proyección del franciscanismo en Valladolid y sus gentes si no estudiamos el papel desempeñado en la irradiación de esta corriente de espiritualidad por las religiosas de Santa Clara y por aquellos grupos que decidieron vivir experiencias comunitarias bajo la regla de la Tercera Orden. Finalmente, todavía queda pendiente un estudio global de la presencia de los mendicantes en Valladolid y de sus relaciones e intercam-bios con la sociedad local.
APÉNDICE: FRAILES DE SAN FRANCISCO DE VALLADOLID
(SIGLO XIII - HACIA 1518) A continuación presentamos una nómina de religiosos pertenecientes al
convento de San Francisco de Valladolid en el período comprendido entre su
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 581
fundación y el año 1430. Esta relación se ha compuesto a partir de datos ob-tenidos de diversas fuentes, cuya referencia se incluye. En primer lugar ofre-cemos una lista de guardianes del convento, ordenada cronológicamente. Después se incluyen los nombres y datos biográficos de todos los religiosos conocidos, siguiendo un orden alfabético. Finalmente, incluimos las diferen-tes listas de frailes presentes en capítulos conventuales que hemos localizado en la documentación. En dichas relaciones se utilizan las siguientes abrevia-turas: SFV = San Francisco de Valladolid; SClV = Santa Clara de Valladolid.
1. Guardianes del convento506
Año Guardián
1296 Juan Jiménez
1338 Gonzalo
1341 Pedro
1355 Juan Díaz
1365 Diego
1368 Juan de Liébana
1374 Juan de Palencia
1376 Juan González (Iohan Gonçales)
1379 Toribio de Liébana, doctor
1391 Sancho de Loranca
1393 1395 1396
Fernando (o Hernando) de Medina de Rioseco
a.de 1406 Juan Henríquez o Enríquez (según Sobremonte. No parece probable)
1409 Alfonso de Ribas
1414 Juan de la Mota
a.de 1415 Alonso de Argüello (según los cronistas Daza y Sobremonte. No es probable)
1417 Alfonso de Valladolid (o de Ribas)
1418 Fernando de San Martín, doctor
506 Las fuentes donde se mencionan los diferentes guardianes de esta relación pueden en-
contrarse en sus correspondientes fichas personales del Apartado 2 de este apéndice.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 582
Año Guardián
1426 Alfonso de Ribas
1427 ¿Alfonso de Valladolid (o de Ribas)?
1428 Pedro de San Salvador, doctor
1456 Juan de Vitoria
1456 1457
Pedro Vela
a. de 1473 Alonso de Santiago
1472 1473
García de Salazar
1476 Bernardino (pensamos que de Barahona. Según Sobremonte, Bernardi-no de Castro).
1478 Bernardino de Barahona
1479 García de Salazar
1482 Francisco Sarmiento
1484 Bernardino de Barahona
1489 Juan de Lemos (de Léniz)
1491 Juan de Léniz
1491 Sancho de Losada
1499 Francisco Tenorio
1501 Juan de Léniz
1501 1502
Martín de Alva
1502 1503
¿Juan de Léniz? (según Sobremonte)
1504 Francisco Tenorio
1509 Juan de Arévalo
1517 Juan de Guinea
1517 1518
Martín de Béjar
2. Frailes de San Francisco de Valladolid ÁGUILA, Alfonso de: Doctor y lector de SFV en 2 de abril de 1396 (ASFV, Carp. 15, nº
1, fols. 1r-2v).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 583
AGUILAR, Alfonso de: En 28-V-1395 aparece con el título de doctor, junto a Pedro de Villacreces, recibiendo poder de la abadesa de SClV para efectuar una venta (RAH, Colección Salazar, 9/812, fol. 36). Antes de 1403 estudió artes liberales y enseñó durante dos años Lógi-ca y Filosofía Moral. Bachiller y regente en la Universidad de Palencia, donde explicó 2 años Teología. Maestro en 1403. Confesor de Enrique III de Castilla y promotor de la Observancia en Castilla. Vicario provincial de Castilla en 1414 mientras se elegía un nuevo provincial (Isaac VÁZQUEZ, “Repertorio”, nº 2, p. 238. BF VII, nos. 941, 1111, 1124). Fray Lope de Sa-lazar menciona a un “Maestre de Aguilar” como fraile de SFV hacia 1422 (II Satisfacciones, art. IX. AIA, Las Reformas, p. 879).
ALCARAZ, Mateo de: Fraile de SFV en 22-VI y 28-X-1473 (ASFV, carp. 3, nos. 5, 6). ALFONSO: Sacristán de SFV en 6-V-1376 (ASFV, carp. 2, nº 10). Un fraile con el mis-
mo nombre actúa como procurador del convento en un pleito en 1385 (ASFV, Carp. 17, nº 2). ALFONSO: Doctor y “reformador” de SClV en 11-III-1426 (Juan Agapito y Revilla,
“Documentos”, p. 106). ALVA, Martín de: Guardián de SFV en diciembre de 1501 y en 1502. Sus predicaciones
sobre la Inmaculada Concepción en la Iglesia de Santa María la Mayor en diciembre de 1501 provocaron un pleito con los dominicos. Debió ser apartado del cargo antes del 24-V-1502 (AHN, Universidades, libro 1196).
AMPUDIA (EMPUDIA, HEMPUDIA, FAENTPUDIA), Juan de: Nacido hacia 1450. Fraile de SFV en 1473 (ASFV, carp. 3, nº 5). Discreto del convento en 13-I-1479 y en 1484 (ASFV, Carpeta 3, nos. 13-14). Entre 1473 y 1490 acude periódicamente a Valdescopezo para predicar y asistir espiritualmente a doña Teresa de Quiñones. Discreto de la vicaría provincial de Santoyo en 1497. Predicador de SFV por más de cuarenta años. Participa en el pleito sobre fray Matín de Alva en 1502 (AHN, Universidades, libro 1196, fols. 3r-v). Discreto de SFV en 1504 (ASFV, carp. 6, nº 25). En 1506 es contratado por los regidores de Valladolid para pre-dicar (AMVA, Libros de actas de sesiones de pleno. L 2, fol. 202r). Durante la Guerra de las Comunidades, en 1521 ayudó a escapar al licenciado Zapata de Valladolid y acudió a la confe-rencia de paz de Tordesillas (Matías de Sobremonte, Noticias, fol. 382r). Predica en Vallado-lid en 1522 ante el emperador, en los actos que celebran la victoria en Pavía. Autor de un tra-tado sobre la contemplación para doña Teresa de Quiñones, una Regla breve y muy compen-diosa para saber rezar el officio diuino, publicada en 1525, y una Explicación sobre las pala-bras del Pater noster, impresa entre 1524 y 1535. En un documento fechado en 1533 aparecen entre los frailes de SFV dos con el nombre de fray Juan de Ampudia, y uno de ellos desempe-ña el cargo de vicario del convento (Valladolid, 10 de noviembre de 1533. ARChV, Pleitos Civiles, Zarandona y Wals, C. 998, exp. 2, Olv). En 1534 ya había fallecido (Juan Meseguer, “Juan de Ampudia”, Daniel Eisenberg, “La Regla breve”, Isaac Vázquez, En busca).
ANDÚJAR, Martín de: Fraile de SFV en 22-VI-1473 (ASFV, carp. 3, nº 5). APARICIO: Fraile de SFV en 21-XII-1296 (Manuel Mañueco - José Zurita, Documentos,
t. III, nº 129, pp. 304-306). ARÉVALO, Juan de: Guardián de SFV en 11-VII-1509 (Matías de Sobremonte, Noticias,
fols. 208v-209r). ARGÜELLO, Alonso de: Nacido en León, religioso de la provincia de Santiago y maes-
tro en Teología por la universidad de Salamanca (Manuel de Castro, El Real Monasterio, t. I, p. 61). Daza y Sobremonte afirman que fue fraile de SFV y guardián de dicha casa, según apa-recía en el Libro de Noviciado del convento. Mientras desempeñaba ese cargo fue enviado por Juan II de Castilla como embajador ante el rey de Aragón. En Palencia afirmaban que nació allí y que había pertenecido al convento franciscano de dicha ciudad. Confesor del infante don Fernando de Antequera y del rey de Aragón. Estuvo en posesión de la cátedra de vísperas de
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 584
teología de Salamanca hasta 1403, cuando fue nombrado obispo de León (Vicente Beltrán de Heredia, Bulario de la Universidad de Salamanca, vol. 1, nº 312, p. 551). Posteriormente es-tuvo al frente de las diócesis de Palencia (de 19-VIII-1415 a 1417) y de Sigüenza, y llegó a ser arzobispo de Zaragoza con título de canciller de Aragón (Antonio Daza, Vida de S. Pedro Re-galado, fol. 48r. Matías de Sobremonte, Noticias, fols. 88r-v. Archivo Capitular de Palencia, Catálogo, Palencia, 1989, p. 469).
ÁVILA, García de: Fraile de SFV en 22-VI-1473 (ASFV, carp. 3, nº 5). BALMASEDA, Juan de: Fraile de SFV en 22-VI-1473 (ASFV, carp. 3, nº 5). BARAHONA, Bernardino de: Guardián de SFV en 10-I y 10-IV de 1478 y en 22-IV y 1-
IX-1484. Pensamos que también se trata del “fray Bernardino” que aparece como guardián de SFV el 15-X-1476, y no de Bernardino de Castro, como afirma el P. Sobremonte (ASFV, carp. 3, nos. 10, 12, 14 y 15. Matías de Sobremonte, Noticias, fols. 369v-370r).
BECERRA, Juan: Según el P. Daza fue religioso de SFV. Custodio de la Custodia de los Ángeles en la concordia que en 1502 firmaron las provincias de Castilla y Santoyo (ASFV, Carp. 13, nº 1). Elegido en 1504 vicario de la provincia de Santoyo. Confesor de la reina Isa-bel la Católica (Antonio Daza, Historia de S. Pedro Regalado, fol. 47v. Matías de Sobremon-te, Noticias, fols. 81v-82r). En 1505 es vicario provinçial “de la Horden de los frayles e mon-jas e beatas e freyras de Terçera Regla de la Observançia de Señor San Françisco de la Pro-vincia de Santoyo” (AHN, Clero, libro 17.486, fols. 4v-5v).
BÉJAR, Martín de: Vicario de la provincia de Santoyo en 1508 y 1512. Guardián de SFV en 4-VII-1517 y en 7-IV-1518 (ASFV, Carpeta 13, nº 13. AHPV, Protocolos, 2295, fols. 500-518). Primer ministro provincial de la Concepción en 1518. Renovado en el cargo en su-cesivas ocasiones. La cuarta vez en 1526 (Matías de Sobremonte, Noticias, fols. 40v, 61v-62r). En 1527 es nombrado obispo de Darién de Tierra Firme en Nueva España, a donde partió al año siguiente (Fidel de Lejarza, “Notas para la historia misionera”, pp. 31-33).
BOBADILLA, Francisco de: Discreto de SFV en 13-I-1479 (ASFV, carp. 3, nº 13). BURGOS, Diego de: Fraile de SFV en 28-X-1473 (ASFV, carp. 3, nº 6). CÁCERES, Esteban de: Fraile de SFV en 22-VI y 28-X-1473 (ASFV, carp. 3, nos. 5-6). CARRIÓN, Francisco: Fraile de SFV en 27-IV-1511 (Juan Meseguer, “Juan de Ampu-
dia”, p. 164). CASTRO, Bernardino de: Pertenecía a la Casa de Castro. Según Sobremonte, se trata del
fray Bernardino que aparece como guardián de SFV en 15-X-1476. Elegido vicario provincial de Santoyo en 1480 (ASFV, carp. 3, nº 8. Matías de Sobremonte, Noticias, fol. 369v).
CEBALLOS (ÇABALLOS), Pedro de: Discreto de SFV en 15-VI-1504 (ASFV, carp. 6, nº 25).
CERECEDA, Pedro de: Maestro mencionado por fray Lope de Salazar como fraile de SFV hacia 1422 (II Satisfacciones, art. IX. Las Reformas, p. 879). Maestro en Teología de la custodia de Vitoria en 9-X-1427. Guardián de Castro Urdiales el 27-II-1434 (Isaac Vázquez, “Repertorio”, nº 458, p. 300).
CIGALES, Alfonso de: En 1-VII-1412 la infanta Leonor deja en su testamento 1.500 ma-ravedíes a un fray Alfonsillo de Cigales “sy durare en el ábito de sennor Sant Françisco, para ayuda con que aprenda” (AHN, Clero, Valladolid, leg. 7912, s.n.). Fraile de SFV en 13-VIII-1428 (ASFV, carp. 2, nº 23).
DÍAZ, Juan: Guardián de SFV en 1355 (ASFV, Carp. 2, nº 12). DIEGO: Guardián de SFV en 1365. Fraile de SFV en 6-V-1376 (ASFV, carp. 2, nos. 10-
11). DUEÑAS, Pedro de: Fraile de SFV en 6-V-1376 (ASFV, carp. 2, nº 10). No parece que
se trate del religioso con el mismo nombre que murió martirizado por los musulmanes en Gra-
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 585
nada en 1397 (Darío Cabanelas, “Dos mártires franciscanos en la Granada nazarí: Juan de Ce-tina y Pedro de Dueñas”, Estudios de historia y arqueología medievales 5-6 (1988), pp. 159-175).
ENRÍQUEZ, Juan: Maestro en Teología. El P. Daza afirma que fue guardián de SFV. So-bremonte cree que tuvo que serlo antes de 1406. Provincial OFM de Castilla de 1403 a 1409. Confesor y testamentario del rey Enrique III en 1406 (Antonio Daza, Vida de San Pedro Re-galado, fol. 47v. Matías de Sobremonte, Noticias, fol. 60v. RHCEE, III, nº 291, p. 276. Anto-lín Abad, “Los ministros”, pp. 341-342).
ESPINOSA, Francisco de: Según el P. Sobremonte, vivió en San Francisco de Valladolid de 1509 a 1571 (Matías de Sobremonte, Noticias, fol. 117v).
ESPINOSA, Juan de: Fraile de SFV en 28-X-1473 (ASFV, carp. 3, nº 6). FELIPE: Doctor (¿lector?) de SFV en 21-XII-1296 (Manuel Mañueco - José Zurita, Do-
cumentos, t. III, nº 129, pp. 304-306). FERNANDO “el Sordillo”: Maestro mencionado por fray Lope de Salazar como fraile de
SFV hacia 1422 (II Satisfacciones, art. IX. Las Reformas, p. 879). FRANCISCO: Doctor y fraile de SFV en 13-VIII-1428 (ASFV, carp. 2, nº 23). GARCÍA: Sacristán de SFV en 15-VIII-1338 (Matías de Sobremonte, Noticias, fol. 25v). GARCÍA, Juan: Fraile de SFV en 15-VIII-1338 (Matías de Sobremonte, Noticias, fol.
25v). Licenciado en Teología en 2-IV-1396 (ASFV, carp. 15, nº 1, fols. 1r-2v). GARCÍA, Lope: Procurador de SFV en un pleito en 1385 (ASFV, carp. 17, nº 2). GARCÍA DE VALLADOLID, Alfonso: Fraile de SFV en 13-VIII-1428 (ASFV, carp. 2,
nº 23). GARNICA, Francisco de: Fraile de SFV en 22-VI-1473 (ASFV, carp. 3, nº 5). GIL: Fraile de SFV en 21-XII-1296 (Manuel Mañueco - José Zurita, Documentos, t. III,
nº 129, pp. 304-306). GÓMEZ DE GUADALAJARA, Pedro: Fraile de SFV en 24-X-1395 (ARChV, Pl. Civi-
les. Alonso Rodríguez, Fenecidos, carp. 31, nº 1). GONZÁLEZ, Juan (Iohan Gonçales): Guardián de SFV en 1376 (ASFV, Carp. 2, nº 10,
Matías de Sobremonte, Noticias, fol. 368v). GONZALO: Guardián de SFV en 1338. Sobremonte se pregunta si este fray Gonzalo es
el que aparece en otras fuentes como obispo de Segovia desde 1354 (Matías de Sobremonte, Noticias, fols. 25v, 60r-60v, 368r. En 1355 y 1348 aparece un “Gundisalvus, OFM” entre los obispos de Segovia.
GUEVARA, Antonio de: Nace probablemente en Treceño (Cantabria) hacia 1481. Perte-nece al linaje de los Guevara. En la Corte desde 1493 hasta 1506-1507, cuando ingresa en SFV, donde realiza el noviciado y la profesión, y luego estudia artes, filosofía y teología. Tras ser ordenado sacerdote en 1514 aparece como súbdito o guardián de los conventos de Segovia, Medina del Campo, Arévalo, Soria, Ávila, Paredes de Nava, San Vicente de la Barquera y Medina de Rioseco. Famoso predicador. Sus sermones son escuchados en los capítulos pro-vinciales de 1520 y 1523, al que acude además como custodio de la provincia de la Concep-ción. Fiel a la causa del emperador en la Guerra de las Comunidades, en 1523 vuelve a la corte como predicador de la capilla real. Carlos I le envía entre los moros y moriscos de Valencia y de Granada como misionero, inquisidor y capellán militar. Fue también célebre escritor y cro-nista de Carlos I. Nombrado obispo de Guadix en 1528 y de Mondoñedo en 1537. Viaja con el emperador a Túnez e Italia en 1535-36. Los últimos años de su vida discurren entre Valladolid y Mondoñedo, donde muere en 1545. Sepultado en la capilla que mandó construir en SFV (Félix Herrero, La oratoria, pp. 570-580).
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 586
GUINEA, Juan de: Guardián de SFV el 4-VII-1517 y el 18-II-1523 (Matías de Sobre-monte, Noticias, fol. 62r).
JIMÉNEZ, Juan: El 21-XII-1296 es guardián de SFV y comparece ante el arzobispo de Toledo y el abad vallisoletano como uno de los responsables de que su convento hubiera roto el entredicho impuesto en la villa. Fue condenado a abandonar el convento de Valladolid, pena que seguramente no tuvo que cumplir. (Manuel Mañueco - José Zurita, Documentos, t. III, nº 129).
JUAN, Pedro: Procurador de SFV en 29-I-1393, 6-V-1403 y 15-IV-1404 (ASFV, carp. 2, nº 16; carp. 6, nº 6, fol. 1r; carp. 2, nº 17).
LASO, Pedro: Maestro de filosofía en 29-I-1393 (ASFV, carp. 2, nº 16). Maestro de teo-logía en 4-IV-1409 (ASFV, carp. 15, nº 1, fols. 3r-5r). Maestro de teología y “reformador” de SClV en 11-III-1426 (Juan Agapito Revilla, “Documentos”, p. 106). Maestro de teología y fraile de SFV en 13-VIII-1428 (ASFV, carp. 3, nº 23).
LÉNIZ, Juan de (Juan de Lemos, de Leonis): Vicario provincial de Santoyo en 1486. Manuel de Castro piensa que se trata del “fray Juan de Lemos” que aparece como guardián de SFV en 24-I-1489. Guardián de SFV en 7-IV-1491. Vicario provincial de Santoyo de 25-IV-1492 y de 1498 a 3-V-1501. Elegido guardián de SFV en 1501 y en 1503-1504 (Matías de Sobremonte, Noticias, fol. 370r. ASFV, carp. 13, nº 1). Confesor de la infanta Catalina, hija de los Reyes Católicos. Vicario provincial de Santoyo desde 1503-1504. Tras un año en el cargo, renunció al puesto y se retiró a pasar sus últimos días en San Francisco de Palencia, donde falleció con fama de santidad (Antonio Daza, Vida de San Pedro Regalado, fol. 47v. Manuel de Castro, “Confesores”, pp. 116-120).
LIÉBANA, Juan de: Guardián de SFV el 1-XI-1368 (ASFV, Carp. 2, nº 10, Matías de Sobremonte, Noticias, fol. 368v).
LIÉBANA, Pedro de: Fraile de SFV en 22-VI-1473 (ASFV, carp. 3, nº 5). LIÉBANA, Toribio de: Guardián de SFV el 28-VII-1379 (ASFV, carp. 2, nº 14). LOMA, García de: Fraile de SFV en 22-VI-1473 (ASFV, carp. 3, nº 5). LORANCA, Sancho de: Guardián de SFV el 20-VI-1391 (ASFV, carp. 2, nº 15). Dos
años antes un fraile con el mismo nombre es designado albacea en el testamento de Diego Al-fonso, que pidió ser sepultado en San Francisco de Madrid (AHN, Clero, carp. 1362, nº 14).
LOSADA, Sancho de: Guardián de SFV el 20-VI-1491 (Matías de Sobremonte, Noticias, fol. 370r).
MANUEL, Fernando: Doctor (¿lector?) de SFV el 7-V-1376 (ASFV, carp. 2, nº 10). MANSILLA, Pascual de: Fraile de SFV en 21-XII-1296 (Manuel Mañueco - José Zurita,
Documentos, t. III, nº 129, pp. 304-306). MARTÍN: Fraile de SFV en 4-IV-1409 (ASFV, carp. 15, nº 1, fols. 3r-5r). MARTÍNEZ DE SORIA, Pedro: Maestro en 11-VIII-1355 (ASFV, carp. 2, nº 12). MARTÍNEZ DE VALLADOLID, Pedro: Fraile de SFV en 4-IV-1409 (ASFV, carp. 15,
nº 1, fols. 3r-5r). MEDINA DE RIOSECO, Fernando (o Hernando): Guardián de SFV el 29-I-1393
(ASFV, carp. 2, nº 16), el 16-IV-1395 (Matías de Sobremonte, Noticias, fols. 206r, 368v), el 2-IV-1396. Pensamos que es el mismo guardián llamado “fray Ferrnando” que aparece en un documento fechado el 28-IX-1396 (ASFV, carp. 15, nº 1, fols. 1r-2v, carp. 2, nº 19). El P. So-bremonte afirma erróneamente que seguía siendo guardián de SFV el 15-IV-1404. También menciona la existencia de un “Hernando de Medina” como guardián de SFV en un documento de 1496, que en realidad debe ser datado en 1396 (Matías de Sobremonte, Noticias, fols. 368v-369r, 370r).
MEDINA DE RIOSECO, Julián de: Fraile de SFV en 6-V-1376 (ASFV, carp. 2, nº 10).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 587
MEJÍA, Gonzalo: Toma el hábito en SFV a finales del siglo XV - principios del XVI. Con 30.000 mrs. que dejó este religioso cuando profesó se renovó el capítulo u oratorio que estaba sobre la sacristía (ASFV, Libro de Memorias, fol. 9v).
MENDOZA, Íñigo de: Nacido poco despúes de 1424, probablemente en Burgos. Hijo del noble don Diego Hurtado de Mendoza y de Juana de Cartagena, de origen converso. No sa-bemos cuándo ni dónde ingresó en la Orden Franciscana ni los motivos que le llevaron a ello. Famoso predicador, poeta y escritor. Pasó muchos años en la Corte castellana, probablemente en la década de 1460, durante el reinado de Enrique IV, y con toda seguridad con los Reyes Católicos. De 1493 a 1497 aparece como predicador y limosnero de la reina Isabel. En 1495 se retira de la vida cortesana y se retira a SFV. En 1502 participa en la asamblea celebrada en Madrid para solucionar los conflictos entre la custodia de Domus Dei y la vicaría provincial de Santoyo. Ese mismo año se le ordena la custodia en Valladolid de fray Martín de Alva, acusado de graves injurias por los dominicos por sus predicaciones sobre la Inmaculada. De-bió fallecer en el año 1508 (Julio Rodríguez-Puértolas, “Introducción”, pp. I-XVIII).
MIRANDA, Juan de: Vicario y discreto de SFV en 15-VI-1504 (ASFV, carp. 6, nº 25). Un fraile con el mismo nombre aparece como religioso de San Francisco de Vitoria en un do-cumento fechado en 18-II-1500 (publicado por Ángel Uribe, La provincia, p. 435). “Presiden-te e logartheniente” de guardián de SFV en 27-IV-1511 (Juan Meseguer, “Juan de Ampudia”, p. 164).
MONDRAGÓN, Francisco de: Fraile de SFV a finales del siglo XV - principios del XVI. Encuadernó e iluminó los libros de coro de SFV. También escribió la tabla de indulgencias que estaba fuera del coro, junto con fray Francisco de Villalpando (ASFV, Libro de Memo-rias, fol. 9r).
MONTEALEGRE, Pedro de: Fraile de SFV en 28-X-1473 (ASFV, carp. 3, nº 6). MOTA, Juan de la: Doctor y fraile de SFV en 29-I-1393 (ASFV, carp. 2, nº 16). En 28-
V-1395 recibe un poder de la abadesa de SClV para vender en su nombre unas fincas (RAH, Colección Salazar, 9/812, fol. 36). El 1-VIII-1403 Benedicto XIII le faculta para recibir el grado de Maestro previo al examen ante tres o cuatro maestros en teología, en atención a que había estudiado durante algunos años artes liberales, enseñado lógica y filosofía, era bachiller y, siendo regente, había explicado dos años teología (BF VII, n. 940. Isaac Vázquez, “Reper-torio”, nº 322, p. 282). Guardián del convento en 26-V-1414 (Matías de Sobremonte, Noticias, fol. 369r).
MURGA, Lope de: Hijo de Íñigo de Murga, vecino de la tierra de Ayala. Profesó en SFV y de allí fue destinado al convento de Navarrete, donde huyó apostatando. El 23-VII-1492 los Reyes Católicos dieron iniciativa a Pedro López de Ayala y a los jueces de la Hermandad para que ayuden al vicario provincial de Santoyo fray Juan de Léniz permiso para reducir a fray Lope, a quien tampoco se le permitió ser acogido en la casa o las villas de don Pedro López de Ayala (Manuel de Castro, “Confesores”, p. 117).
NÁJERA (NÁJARA), Fernando de: Discreto de SFV en 22-VI-1473 (ASFV, carp. 3, nº 5).
NÁJERA (NÁJARA), Rodrigo de: Vicario de SFV en 27-VIII-1433 (ASFV, carp. 6, nº 6).
NAVARRA, Martín de: Fraile de SFV en 28-X-1473 (ASFV, carp. 3, nº 6). NAVARRETE, Martín de: Discreto de SFV en 22-VI-1473 (ASFV, carp. 3, nº 5). NIÑO, Alfonso: Nieto de Alfonso Niño, merino de Valladolid y de María de Rivera. En
1475 era fraile de SFV (Adeline Rucquoi, Valladolid, t. II, p. 317). OLMEDO, Alfonso de: Toma el hábito en SFV. Recorre otras casas para estudiar teolo-
gía. En 1457 tiene más de cincuenta años de edad y está muy sordo, y desea volver a SFV. El
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 588
papa Calixto III le autoriza, en caso de que no se le acoja benévolamente, a vivir en casa de sus parientes con el hábito franciscano y a recibir y usar dinero para cubrir sus necesidades (BF n.s., t. II, nº 393, p. 200. Atanasio López, “El franciscanismo” (AIA, 1943), p. 525).
OLMEDO, Juan de: Vicario provincial de Santoyo en 24-V-1502. En esa fecha una sen-tencia del obispo de Cartagena sólo permite a fray Martín de Alva salir de SFV si él lo acom-paña (AHN, Universidades, libro 1196, fols. 3r-v).
OLMOS, Andrés de: Nació en Oña (Burgos) en 1488. Muertos sus padres, pasó algunos años con una hermana en el lugar de Olmos. Estudió cánones y leyes “en el siglo, en que fue muy docto”. A los veinte años de edad tomó el hábito franciscano en SFV. Tras el noviciado, estudió artes y teología. Célebre predicador. Colabora con Juan de Zumárraga en la represión de brujas en el País Vasco y viaja con él a Nueva España en 1528. Allí permaneció cuarenta y tres años, destacando como misionero y escritor. Allí elabora diccionarios, gramáticas y cate-cismos en las lenguas de los indígenas americanos. Murió en Tampico (México) en 1571 (An-tonio Daza, Chronica, p. 98. Matías de Sobremonte, Noticias, fols. 82r-83r. DHEE, t. III, p. 1807).
OVIEDO, Alfonso de: Fraile de SFV en 28-X-1473 (ASFV, carp. 3, nº 6). Vicario de SClV en 26-X-1503 (ASFV, carp. 14, nº 1).
PADILLA, Juan de: Discreto de SFV en 22-VI y 28-X-1473. Fraile de SFV en 22-IV-1484 (ASFV, carp. 3, nos 5, 6, 14).
PALACIOS, Alfonso de: Fraile de SFV en 13-VIII-1428 (ASFV, carp. 2, nº 23). PALACIOS, Pedro de: Discreto de SFV en 22-VI y 28-X-1473 y en 13-I-1479 (ASFV,
carp. 3, nos. 5, 6 y 13). PALENCIA, García de: Fraile de SFV en 21-XII-1296 (Manuel Mañueco - José Zurita,
Documentos, t. III, nº 129, pp. 304-306). PALENCIA, Juan de: Guardián de SFV en 20-X-1374. Representa a dicho convento en el
pleito que éste mantiene con la colegiata de Valladolid por causa de los niños menores de ca-torce años y apaniaguados (ASFV, carp. 19, nº 7).
PARADA, Juan de: Fraile de SFV en 28-X-1473 (ASFV, carp. 3, nº 6). PAREDES, Juan de: Fraile de SFV en 22-VI y 28-X-1473 (ASFV, carp. 3, nos. 5, 6). Es-
cribió los libros grandes para el coro de su convento (ASFV, Libro de Memorias, fol. 9r). PEDRO: Guardián de SFV en 1341 (Matías de Sobremonte, Noticias, fol. 368r). PEÑAFIEL, Gutierre de: Doctor y fraile de SFV en 13-VIII-1428 (ASFV, carp. 2, nº 23). PEÑAFLOR, Juan de: Maestro de lógica y fraile de SFV en 13-VIII-1428 (ASFV, carp.
2, nº 23). En 1406 aparece un seglar con el mismo nombre y el título de licenciado como testi-go en un documento firmado por los frailes de SFV.
QUINTANA, Velasco de: Discreto de SFV en 15-VI-1504 (ASFV, carp. 6, nº 25). REGALADO, Diego: Fraile de SFV en 8-I-1501 (ASFV, carp. 12, nº 1). REVILLA (ROBIELLA, RIBILLA O RIEBILLA), Juan de: Maestro en lógica en 29-I-
1393 (ASFV, Carpeta 2, nº 16). Aparece como fraile de SFV y testigo en una venta realizada por las monjas de SClV en 24-X-1395 (ARChV, Pl. Civiles. Alonso Rodríguez, Fenecidos, carp. 31, nº 1). Maestro de filosofía en 2-IV-1396 (ASFV, Carp. 15, nº 1, fols. 1r-2v).
RIBAS, Alfonso de: Doctor, guardián de SFV en 22-II-1409, en 4-IV-1409 (ASFV carp. 6, nº 6, fol. 2v, carp. 15, nº 1, fols. 3r-5r. Matías de Sobremonte, Noticias, fols. 206v-207v). Pensamos que es el fray Alfonso de Valladolid que aparece como guardián y reformador de SFV en 5-XII-1417 (BF, vol. VII, nº 1363, p. 496). Según Juan Agapito y Revilla, en 1418 era custodio de Palencia, aunque puede tratarse de un error de transcripción (Juan Agapito y Revi-lla, “Documentos reales”, BRAH 83 (1923), pp. 129-154, p. 145). Guardián de SFV y refor-mador de SClV el 11-III-1426 (ASClV, sección 2ª, legajo 2º, 16-1455, fol. 2v. Juan Agapito y
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 589
Revilla, “Documentos reales”, BRAH 85 (1924), pp. 81-123, p. 106). En nuestra opinión, se trata del “Alphonsus Vallisoletanus” que aparece como guardián en el Capítulo Provincial de Medina del Campo de 1427 (BF, vol. VII, nº 1802, p. 693). En 13-VIII-1428 aparece como maestro de teología y fraile de SFV (ASFV, carp. 2, nº 23). Quizás se trate del maestro de teo-logía y guardián de San Francisco de Palencia citado en un documento de 1429 (Archivo de la Catedral de Palencia, Serie Histórica, nº 2172).
RIBAS, Alfonso de: Discreto de SFV en 13-I-1479 (ASFV, carp. 3, nº 13). RODRIGO: Doctor (¿lector?) de SFV en 15-VIII-1338 (Matías de Sobremonte, Noticias,
fol. 25v). SALAZAR, García de: Guardián de SFV y definidor de la custodia de Santoyo en 29-X-
1472 (Juan Meseguer, “El capítulo custodial de Cuéllar”, p. 247). Guardián de SFV en junio y octubre de 1473 y el 4-I-1479 (ASFV, Carp. 3, nº 5, 6 y 13. Matías de Sobremonte, Noticias, fol. 369v).
SAN ESTEBAN, Rodrigo de: Arcediano de una iglesia “de las principales del Reyno.” Luego ingresa en la Orden Franciscana y es discípulo de Pedro de Santoyo. Custodio de San-toyo de 1435 a 1442. A finales de ese año muere en SFV, donde fue sepultado (Francisco Cal-derón, Chronica, pp. 64-65).
SAN MARTÍN, Fernando de: Doctor y guardián de SFV en un documento firmado en 1418. Participa en 1427 en la Concordia firmada entre observantes y claustrales en el capítulo provincial de Medina del Campo (Juan Agapito y Revilla, “Documentos”, pp. 145-146. BF VII, n. 1802. Isaac Vázquez, “Repertorio”, p. 259).
SAN MARTÍN JAQUETE, Fernando de: Debió tomar el hábito en SFV. Catedrático por más de 30 años en la Universidad de Valladolid. El 31-VIII-1472 era septuagenario. Una vez fallecido, el 29-III-1474 el convento consiguió que su preciosa librería le fuese devuelta gra-cias a un breve de Sixto IV (Juan Meseguer, “Documentos históricos diversos”, pp. 522-524., BFNS III, n. 327, BUSalamanca t. III, n. 1509, Manuel Rodríguez Pazos, “Los franciscanos”, p. 99. José García Oro, Francisco de Asís, p. 294).
SAN PEDRO, Fernando de: Fraile de SFV en 28-X-1473 (ASFV, carp. 3, nº 6) SAN PEDRO, Francisco de: Fraile de SFV en 22-VI-1473 (ASFV, carp. 3, nº 5). SAN SALVADOR, Pedro de: Doctor y guardián de SFV el 13-VIII-1428 (ASFV, carp. 2,
nº 23. Matías de Sobremonte, Noticias, fols. 369r-v). SANTAMARINA, Juan de: Fraile de SFV en 28-X-1473 (ASFV, carp. 3, nº 6). SANTAOLALLA, Juan de: Doctor y fraile de SFV en 13-VIII-1428 (ASFV, carp. 2, nº
23). SANTIAGO, Alonso de: Guardián de SFV antes de 1473 (Juan Meseguer, “Juan de Am-
pudia”, p. 169). SANTIAGO, Pedro de: Doctor en SFV en 1418 (Juan Agapito y Revilla, “Documentos”,
BRAH 83 (1923), pp. 145-146, 85 (1924), pp. 106-107). En 28-VI-1427 aparece como custo-dio en la Concordia de Medina del Campo entre franciscanos conventuales y observantes (Isaac Vázquez, “Repertorio”, nº 504, p. 307. BF VII, nº 1802, p. 693). En 1428 es maestro en teología y custodio de Palencia (ASFV, carp. 2, nº 23).
SANTOYO, Pedro de: Nace hacia 1377 en la villa de Santoyo, donde fue ordenado sa-cerdote. Inmediatamente después, hacia 1402, ingresa en el convento franciscano de Castroje-riz y desde allí pasó a SFV, donde según Wadding hizo su profesión. Hacia 1403 se une a la comunidad reformada villacreciana de la Aguilera. Peregrina a Roma y Jerusalén, pasando por Asís, donde entra en contacto con los frailes de la Porciúncula y conoció a San Bernardino de Siena. De vuelta a España, inicia la reforma de una serie de conventos, entre los que se en-cuentra la de SFV en 1416, aunque la historiografía más reciente desmiente este último dato
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 590
de manera categórica. Murió en SFV el 7-IV-1431. Hombre de letras y especialista en teología mística. Autor de las Notas de los remedios contra las tentaciones espirituales (Lucas Wad-ding, AM, X, pp. 211-212. Antonio Daza, Vida de S. Pedro Regalado, fols. 69r-v, 73r. Matías de Sobremonte, Noticias, fols. 113r-114v. AIA, Las reformas, pp. 335-371).
SARMIENTO, Francisco: Guardián de SFV en 15-VI-1482 (ASFV, carp. 3, nº 13). TENORIO, Francisco: Como guardián de SFV, asiste en 1499 a una junta presidida por el
vicario general observante en Toledo. En 1501 es enviado por el vicario provincial de Santoyo para transmitirle un mensaje a Isabel la Católica (José García Oro - María José Portela Silva, “La regular observanca”, p. 621). Fraile de SFV el 25-V-1502 (AHN, Universidades, libro 1196, fols. 3r-v). Nuevamente guardián de SFV en 15-VI-1504 (ASFV, Carp. 6, nº 25). Elegi-do vicario provincial de Santoyo en el capítulo de Cuéllar el 17-IX-1510. Celebró capítulo intermedio en SFV en 1511. Abandona el cargo de vicario en 1513. Según el P. Sobremonte, fue un varón “religiossisimo, y debotissimo de la Pasion de Nuestro Señor Jesuchristo”. En 1519 obtuvo autorización para imprimir un libro que había terminado sobre la Pasión de Cris-to, que según Juan Meseguer sería el Passio Duorum. En 1521 es fraile de SFV durante la Guerra de las Comunidades. En 1525 ya había fallecido (Matías de Sobremonte, Noticias, fols. 145r, 370r-v. Juan Meseguer, “Passio Duorum”, pp. 217-223).
TENORIO, Juan: Fraile de SFV en 28-X-1473 (ASFV, carp. 3, nº 6). TERRADILLOS, Antonio de: Fraile de SFV en 28-X-1473. Discreto del convento en 13-
I-1479, y su procurador en 28-XII-1481 y 15-VI-1482. Fraile de SFV el 4-IV y el 1-IX-1484 (ASFV, carp. 3, nos. 6, 13, 14 y 15).
TORDESILLAS, Alfonso de: Fraile de SFV en 22-VI y 28-X-1473. Discreto del convento en 13-I-1479 (ASFV, carp. 3, nos. 5, 6, 13).
TORQUEMADA, Sancho de: Miembro del linaje de Tovar. Hijo y hermano de regidores de Valladolid. Hermano del cardenal Torquemada. Religioso de SFV durante unos seis años. En 1443 obtiene autorización para pasarse a la Orden de Predicadores y al convento de San Pablo (Adeline Rucquoi, Valladolid, t. II, pp. 314, 317).
TORRE, Juan de: Fraile de SFV en 6-V-1376 (ASFV, carp. 2, nº 10). TRASPALACIOS, Juan de: Fraile de SFV en 13-VIII-1428 (ASFV, carp. 2, nº 23). TUDELA, Alfonso de: Nacido probablemente en Tudela de Duero (Valladolid). Proba-
blemente estuvo en SFV antes de 1498, puesto que se describe a sí mismo como “discípulo” de fray Juan de Ampudia, a quien antes de 1498 acompañó, cuando era diácono, a Valdesco-pezo y Medina del Campo. En 1525 residía con toda seguridad en SFV. Según Isaac Vázquez, sería el traductor-autor del Carro de las Donas (Isaac Vázquez, En busca).
TUDELA, Pedro de: Sacristán de SFV en 13-VIII-1428 (ASFV, carp. 2, nº 23). VALLADOLID, Alfonso de: V. RIBAS, Alfonso de. VALLADOLID, Diego de: Maestro de Lógica en 2-IV-1396 (ASFV, Carp. 15, nº 1, fols.
1r-2v). VALLADOLID, Diego de: Fraile de SFV en 28-X-1473 (ASFV, carp. 3, nº 6). VALLADOLID, Fernando de: Fraile de SFV en 13-VIII-1428 (ASFV, carp. 2, nº 23). VALLADOLID, García de: Fraile de SFV en 4-IV-1409 (ASFV, carp. 15, nº 1, fols. 3r-
5r). Bachiller y procurador del convento en 6-IV-1416 (ASFV, carp. 2, nº 21). VALLADOLID, Juan de: Bachiller en SFV en 1418 (Juan Agapito y Revilla, “Documen-
tos”, pp. 145-146). Bachiller en teología (Isaac Vázquez, “Repertorio”, nº 361, p. 288). VALLADOLID, Luis de: Fraile de SFV en 4-IV-1409 (ASFV, carp. 15, nº 1, fols. 3r-5r).
Fraile de SFV en 13-VIII-1428 (ASFV, carp. 2, nº 23). VALLADOLID, Martín de: Un “fray Martín” es maestro en teología y fraile de SFV en
4-IV-1409 (ASFV, carp. 15, nº 1, fols. 3r-5r). Fray Martín de Valladolid, maestro en Teología,
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 591
fue elegido provincial franciscano de Castilla en 1415, muriendo ese mismo año (Isaac Váz-quez, “Repertorio”, nº 406, p. 293. Manuel de Castro, El Real Monasterio, t. I, p. 89).
VALLADOLID, Pedro de: Fraile de SFV en 29-I-1393, 2-IV-1396 y 4-IV-1409 (ASFV, carp. 2, nº 16, ASFV, carp. 15, nº 1, fols. 1r-5r). Guardián del convento de Olmedo en 1418 (José García Oro, Francisco de Asís, p. 294).
VALLADOLID “MAYOR”, Pedro de: Doctor y lector de SFV en 2-IV-1396 (ASFV, carp. 15, nº 1, fols. 1r-2v). Aparece con el título de Doctor en otro documento de 1418 (José García Oro, Francisco de Asís, p. 294).
VELA, Pedro: Guardián de SFV en 1456 según fray Alonso de Espina y el P. Sobremon-te. Lejarza y Uribe piensan que más que probablemente lo era también en 1457. Custodio de Santoyo en 1460 (Matías de Sobremonte, Noticias, fols. 61r-v. AIA, Las reformas, pp. 445-446. AHN, Clero, Valladolid, leg. 7704, s.n.).
VICO, Alfonso de: Vicario de SFV en 13-VIII-1428 (ASFV, carp. 2, nº 23). VILLACRECES, Pedro de: Daza y Sobremonte afirman que tomó el hábito franciscano
en SFV (Antonio Daza, Vida de S. Pedro Regalado, fol. 50r. Matías de Sobremonte, Noticias, fol. 77v). Matías Alonso afirma que ingresó en dicho convento antes de cumplir catorce o quince años y que allí realizaría su noviciado y la profesión. Estudia y se gradúa en el conven-to vallisoletano a los veintiséis años. De ahí pasó a las universidades de Salamanca, donde ob-tuvo el grado de Maestro, y Tolosa y París, donde alcanzó el de Doctor. En 28-V-1395 apare-ce con ese título, junto a fray Alfonso de Aguilar, recibiendo poder de la abadesa de SClV pa-ra efectuar una venta (RAH, Colección Salazar, 9/812, fol. 36). Una vez graduado, regresó a la custodia de Palencia hacia 1396 y se retiró poco después, según Alonso desde SFV, a hacer vida eremítica, iniciando un movimiento de reforma (Matías Alonso, Chrónica, pp. 162-166). La historiografía opina que no podemos afirmar de forma concluyente que fuese fraile de SFV (AIA, Las Reformas, p. 307).
VILLALBA, Juan de: Fraile de SFV en 6-V-1376 (ASFV, carp. 2, nº 10). VILLALPANDO, Francisco de: Fraile de SFV a finales del siglo XV - principios del
XVI. Escribió los libros de coro del convento junto con fray Juan de Paredes. También escri-bió la tabla de indulgencias que estaba fuera del coro, junto con fray Francisco de Mondragón (ASFV, Libro de Memorias, fol. 9r).
VILLORA, Alfonso de: Doctor y fraile de SFV en 13-VIII-1428 (ASFV, carp. 2, nº 23). VITORIA, Juan de: Fraile de SFV en 29-I-1393 (ASFV, carp. 2, nº 16). VITORIA, Juan de: Guardián de SFV en 1456 (Francisco Calderón, Chronica, p. 60). 3. Listas de frailes presentes en capítulos del convento
1376, mayo 7 (ASFV, carp. 2, nº 10)
fray Iohan Gonçales, guardián fray Ferrando Manuel, doctor fray Alfon, sacristán fray Pedro de Dueñas
fray Iohan de Torre fray Iohan de Villalva fray Julián de Medina de Rioseco fray Diego
1393, enero 29 (ASFV, Carp. 2, nº 16) fray Fernando de Medina de Rioseco, guar-dián fray Juan de la Mota, doctor
fray Pedro Juan, procurador del convento fray Juan de Vitoria fray Pedro de Valladolid
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 592
fray Pedro Laso, maestro de filosofía fray Juan de Robiella, maestro en lógica
1396, abril 2 (ASFV, Carp. 15, nº 1)
fray Fernando de Medina de Rioseco, guar-dián fray Juan García, licenciado en teología fray Juan de la Mora, provincial de Santiago fray Alfonso de Águila, doctor
fray Pedro de Valladolid, doctor fray Pedro de Valladolid, “Mayor” fray Juan de Revilla, maestro de filosofía fray Diego de Valladolid, maestro de lógica
1409, abril 4 (ASFV, Carp. 15, nº 1, fols. 3r-5r)
fray Alfonso de Rivas, guardián fray Pedro Laso, maestro en teología fray Martín, maestro en teología fray Pedro de Valladolid
fray Luis de Valladolid fray García de Valladolid fray Pedro Martínez de Valladolid
1428, agosto 13 (ASFV, Carp. 2, nº 23)
fray Pedro de Santiago, maestro en teología, custodio de Palencia fray Pedro de San Salvador, doctor, guardián fray Pedro Laso, maestro en teología fray Alfonso de Ribas, maestro en teología fray Gutierre de Peñafiel, doctor fray Juan de Santolalla, doctor fray Francisco, doctor fray Alfonso de Vico, vicario
fray Pedro de Tudela, sacristán fray Alfonso García de Valladolid fray Juan de Peñaflor, maestro de lógica fray Alfonso de Villora fray Alfonso de Palacios fray Juan de Traspalacios fray Luis de Valladolid fray Fernando de Valladolid fray Alfonso de Cigales
1473, junio 22 (ASFV, Carp. 3, nº 5)
fray García de Salazar, guardián fray Martín de Navarrete, discreto fray Pedro de Palacios, discreto fray Juan de Padilla, discreto fray Fernando de Nájera, bachiller y discreto fray Pedro de Liébana fray Alfonso de Tordesillas fray Juan de Ampudia fray Francisco de Garnica
fray García de Ávila fray García de Loma fray Francisco de San Pedro fray Mateo de Alcaraz fray Juan de Balmaseda fray Juan de Paredes fray Martín de Andújar fray Esteban de Cáceres
1473, octubre 28 (ASFV, Carp. 3, nº 6)
fray García de Salazar, guardián fray Martín de Navarra fray Pedro de Palacios fray Juan de Espinosa
fray Diego de Burgos fray Fernando de San Pedro fray Esteban de Cáceres fray Mateo de Alcaraz
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 593
fray Juan de Padilla fray Juan de Paredes fray Antonio de Terradillo fray Alfonso de Tordesillas fray Diego de Valladolid
fray Alfonso de Oviedo fray Juan de Parada fray Juan de Santa Marina fray Juan Tenorio fray Pedro de Montalegre
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 1. Fuentes documentales 1.1. Fuentes manuscritas
Archivo de San Francisco de Valladolid - PP. Franciscanos, Valladolid (ASFV) Carpeta 1:
- Número 1: Libro de Memorias. - Número 2: Inventario del Archivo de este Real Convento de Nuestro Padre San Fran-cisco de Valladolid formado siendo Guardián de él el R. P. Jacinto de Cegama, Lector jubilado, ex custodio de esta Provincia y Padre de la de Burgos. - Número 3: CALDERÓN, Francisco (OFM), Primera parte de la Chrónica de la Santa Provincia de la Purísima Concepción de Nuestra Señora, de la Regular Observancia de N.S.P.S. Francisco.
Carpeta 2: números 1 al 23. Carpeta 3: números 1 al 17. Carpeta 6: números 6, 25. Carpeta 13: números 1, 3, 6, 13. Carpeta 14: números 1, 20. Carpeta 15: número 1. Carpeta 17: números 1, 2. Carpeta 19: número 7. Carpeta 24: números 5, 7. Carpeta 25: número 8. Carpeta 49: número 1. Biblioteca Nacional de Madrid. Sección de Manuscritos (BNE) Ms. 3840: VÁZQUEZ DE TOLEDO, Alfonso (OFM), Crónica de la Provincia de Castilla. Ms. 7472: “Epitafios de sepulturas de Salamanca, Valladolid, Uclés, Gibraleón y Amusco” en Cosas diversas de España (siglos XVI-XVII), fols. 50-64v. Ms. 10662: ANTOLÍNEZ DE BURGOS, Juan, Historia de Valladolid, anotada por Rafael FLORANES. Ms. 11281ss.: FLORANES, Rafael, Apuntes para la historia de Valladolid. Ms. 19351: SOBREMONTE, Matías de (OFM), Noticias chronográphicas y topográphicas del Real y Religiossísimo Convento de los Frailes Menores Observantes de San Francisco de Valladolid. Archivo Histórico Nacional. Madrid (AHN) Sección Clero, Valladolid:
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 594
Legajos 5398, 7704, 7857, 7865, 7912, 7913, 7914. Carpeta 3502, nº 5. Carpeta 4045, números 7 y 9. Libros 16087, 16764, 16762, 16796, 17486. Sección Universidades: Libro 1196. Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Madrid (RAH) Colección Salazar: números 9/317, 9/321, 9/808, 9/812, 9/826, 9/864. Archivo Municipal de Valladolid (AMVA) Libros de actas de sesiones de pleno: números 1, 2. Documentación especial: Caja 13, números 31 y 43. Hospital de Esgueva: C-287, leg. 18, nº 16. Archivo Histórico Provincial de Valladolid (AHPV) Hacienda, 1ª serie, legajo 482, nº 10. Protocolos, nº 2295. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (AHPV) Pleitos Civiles Fenecidos: Alonso Rodríguez, carpeta 31, nº 1. Ejecutorias, carp. 94, nº 31. Archivo de Santa Clara de Valladolid (ASClV) Sección 1ª, leg. 1º, nº 51. Sección 2ª, leg. 2º, números 10-1411, 16-1455. Archivo Capitular de Palencia (ACP) Serie Histórica, nº 2172. Archivo de la Diputación Foral de Vizcaya, Bilbao (Vizcaya) Ms. A-8-29: CANESI ACEBEDO, Manuel, Historia de Valladolid (6 vols.).
1.2. Fuentes impresas
ADAM, Salimbene de, The Chronicle of Salimbene de Adam, Binghampton (NY), 1986.
AGAPITO REVILLA, Juan, “Documentos reales de Santa Clara de Valladolid”, BRAH 83 (1923), pp. 129-154, 421-46; 85 (1924), pp. 81-123, 327-353.
ALONSO, Matías (OFM), Chrónica Seraphica de la Santa provincia de la Purissima Con-cepción, tomo I, Valladolid, 1734.
ANTOLÍNEZ DE BURGOS, Juan, Historia de Valladolid, Valladolid, 1887 (ed. facsímil, Va-lladolid, 1987).
ARCHIVO CAPITULAR DE PALENCIA, Catálogo, Palencia, 1989.
BELTRÁN DE HEREDIA, Vicente (OP), Bulario de la Universidad de Salamanca (1219-1549), 3 vols., Salamanca, 1966-1967.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 595
BIHL, Michael, “Statuta generalia ordinis edita in capitulis generalibus celebratis Narbonae an. 1260, Assisii an. 1279 atque Parisiis an. 1292 (editio critica et synoptica)”, AFH 34 (1941), pp. 13-94, 284-358.
BIHL, Michael, “Statuta Generalia Ordinis edita in Capitulo Generali an. 1354 Assisii cele-brato communiter Farineriana appellata”, AFH 35 (1942), pp. 35-112, 177-253.
BIHL, Michael, “Statuta generalia Observantium Ultramontanorum an. 1451 Barcinonae con-dita”, AFH 38 (1945), pp. 106-197.
Bullarium Franciscanum, 7 vols. (años 1218-1431), Roma, 1759-1904.
Bullarium Franciscanum ... Nova series, 4 vols. (años 1431-1492), Grottaferrata (Roma), 1929-1990.
CANESI ACEVEDO, Manuel, Historia de Valladolid (1750), edición a cargo de Celso Al-muiña, 3 vols., Valladolid, 1996.
CARRIÓN, Luis, “Privilegio del rey Sancho IV, el Bravo, a los Franciscanos”, AIA 3 (1916), pp. 127-131.
CHACÓN, Gonzalo, Crónica de don Álvaro de Luna, publicada por Juan de Mata CARRIA-ZO, Madrid, 1940.
Crónicas de los Reyes de Castilla: desde don Alfonso el Sabio hasta los Católicos don Fer-nando y doña Isabel, vol. I (Biblioteca de Autores Españoles, t. LXVI), Madrid, 1953.
DAZA, Antonio (OFM), Excelencias de la ciudad de Valladolid, con la vida y milagros del santo fray Pedro Regalado, Valladolid, 1627.
DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Santiago, Documentos de Clemente IV (1265-1268) referentes a España, León, 1996.
DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Santiago, Documentos de Gregorio X (1272-1276) referentes a España, León, 1997.
DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Santiago, Documentos de Nicolás III (1277-1280) referentes a España, León, 1999.
ECCLESTON, Thomas of (OFM), The Coming of the Friars (De Adventu Fratrum Minorum in Angliam), Londres, 1964.
EISENBERG, Daniel, “La Regla breve y muy compendiosa de Juan de Hempudia, O.F.M.”, AIA 37 (1977), pp. 63-81.
FLÓREZ, Enrique, Memorias de las Reynas cathólicas, historia genealógica de la Casa Real de Castilla y de León, 2 vols., Madrid, 1770 (2ª).
GONZAGA, Francisco de (OFM), De origine Seraphicae Religionis Franciscanae eiusque progressibus, Roma, 1587.
GONZÁLEZ DÁVILA, Gil, Teatro eclesiástico de las Iglesias metropolitanas y catedrales de los Reynos de las dos Castillas, vol. I, Madrid, 1645.
GUERRA, José Antonio (ed.) San Francisco de Asís: escritos, biografías, documentos de la época, Madrid, 1985.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 596
Libro de Actas del Ayuntamiento de Valladolid. Año 1498, Valladolid, 1992.
Libro de Actas del Ayuntamiento de Valladolid. Año 1499, Valladolid, 1993.
LOAYSA, Jofré de, Crónica de los Reyes de Castilla Fernando III, Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV (1248-1305), Murcia, 1961.
MAÑUECO VILLALOBOS, Manuel - ZURITA NIETO, José (eds.), Documentos de la Igle-sia Colegial de Santa María la Mayor de Valladolid, 3 vols., Valladolid, 1917-1920.
MENDOZA, fray Íñigo de, Cancionero. Edición de Julio Rodríguez Puértolas, Madrid, 1968.
MESEGUER FERNÁNDEZ, Juan, “El Capítulo Custodial de Cuéllar (1472) nombra un visi-tador con facultades especiales para los Monasterios de Calabazanos y Segovia”, AIA 8 (1948), pp. 239-252.
MESEGUER FERNÁNDEZ, Juan, “Memorial múltiple de la Vicaría de Santoyo, por el P. Rodrigo de Vascones, O.F.M., 1490", AIA 19 (1959), pp. 481-490.
MORALES, Ambrosio de, Viage ... por orden del rey D. Phelipe II a los reynos de León, y Galicia, y principado de Asturias. Ed.de Enrique Flórez, Madrid, 1765.
PALENCIA, Alonso de, Crónica de Enrique IV, Madrid, 1973.
PÍNAGA, Epifanio de, "Documentos pertenecientes al extinguido convento de Santa María de Gracia de Villasilos (Palencia)", AIA 24 (1925), pp. 386-393.
PINO REBOLLEDO, Fernando, El Concejo de Valladolid en la edad media: Colección do-cumental (1152-1399), Valladolid, 1990.
PINO REBOLLEDO, Fernando, El primer libro de actas del Ayuntamiento de Valladolid, año 1497. Valladolid, 1990.
PLAZA BORES, Ángel de la, “Exequias por Isabel la Católica y proclamación de Juana la Loca en Valladolid, noviembre de 1504", AIA 30 (1970), pp. 371-377.
QUINTANA PRIETO, Augusto, “San Francisco de Sahagún. Primeros pasos de este convento franciscano”, Archivos leoneses 71 (1982), pp. 109-157.
QUINTANA PRIETO, Augusto, La documentación pontificia de Inocencio IV (1243-1254), 2 vols., Roma, 1987.
RODRÍGUEZ PAZOS, Manuel, “Los franciscanos españoles en el pontificado de Sixto IV (1471-1484)”, AIA 10 (1950), pp. 67-150.
RODRÍGUEZ PAZOS, Manuel, “Privilegios de Sancho IV a los franciscanos de la provincia de Santiago (1284) y de Castilla (1285)”, AIA 36 (1976), pp. 529-552.
RUCQUOI, Adeline, “Le testament de doña Teresa Gil”, Femmes, Mariages, Lignages. XIIe-XIVe siècles. Mélanges offerts à Georges Duby, Bruselas, 1992, pp. 305-323.
SALAZAR Y CASTRO, Luis, Historia genealógica de la casa de Lara, 6 vols., Madrid, 1696 (ed. facsímil, Bilbao, 1988).
TERESA DE JESÚS, Santa, Obras completas, edición de Efrén de la Madre de Dios, OCD y Otger Steggink, O. Carm., Madrid, 1974 (4ª).
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 597
TOLEDO, Doctor de, Cronicón de Valladolid (1333-1539), ed. facsímil de la de Pedro Sáinz de Baranda, Valladolid, 1984.
WADDING, Lucas (OFM), Annales Minorum, Quaracchi, 1932 (3ª).
2. Bibliografía 2.1. Obras de carácter general
ALDEA VAQUERO, Quintín - MARÍN MARÍN, Tomás - VIVES GATELL, José (dirs.), Diccionario de Historia Eclesiástica de España, 4 vols. + 1 supl., Madrid, 1972-1987.
ÁLVAREZ PALENZUELA, Vicente Ángel, El Cisma de Occidente, Madrid, 1982.
AZCONA, Tarsicio de, “Reforma de la Iglesia en España antes de la reforma luterana”, en Roger Aubenas - Robert Ricard, El Renacimiento, vol. XVII de Agustin Fliche, Victor Martin, Historia de la Iglesia, Valencia, 1974, pp. 548-581.
AZCONA, Tarsicio de, Isabel la Católica, 2 vols., Madrid, 1986.
BAER, Yitzhak, Historia de los judíos en la España cristiana, 2 vols., Madrid, 1981.
BATAILLON, Marcel, Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI, México DF, 1991 (2ª ed.).
BINSKI, Paul, Medieval Death: Ritual and Representation, Londres, 1996.
BRAUNFELS, Wolfgang, Arquitectura monacal en Occidente, Barcelona, 1975.
BURTON, Janet, Monastic and Religious Orders in Britain, 1000-1300, Cambridge, 1994.
CARLÉ, Mª del Carmen, “El precio de la vida del Rey Sabio al Emplazado”, Cuadernos de Historia de España 15 (1951), pp. 132-156.
DUBY, Georges, La época de las catedrales. Arte y sociedad, 980-1420, Barcelona, 1999.
EGIDO, Teófanes (coord.), Historia de las diócesis españolas, vol. 19: Iglesias de Palencia, Valladolid y Segovia, Madrid, 2004.
España eremítica. Actas de la VI Semana de Estudios Monásticos. Abadía de San Salvador de Leyre, 15-20 de septiembre de 1963, Pamplona, 1970.
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco, Historia genealógica y heráldica de la mo-narquía española, Casa Real y Grandes de España, 10 vols., Madrid, 1897-1920 (2ª ed., Sevilla, 2001-2002).
FLICHE, Agustin - MARTIN, Victor, Historia de la Iglesia. Vol. XII, La Iglesia medieval, por Gabriel LE BRAS, Valencia, 1976; vol. XVII, El Renacimiento, por Roger AUBE-NAS - Robert RICARD, Valencia, 1974.
GAIBROIS, Mercedes, Historia del reinado de Sancho IV de Castilla, 3 vols., Madrid, 1922-1928.
GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo, Los castellanos y la muerte. Religiosidad y comporta-mientos colectivos en el Antiguo Régimen, Valladolid, 1996.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 598
GARCÍA ORO, José, La reforma de los religiosos españoles en tiempo de los Reyes Católi-cos, Valladolid, 1969.
GARCÍA ORO, José, Cisneros y la reforma del clero español en tiempo de los Reyes Católi-cos, Madrid, 1971.
GARCÍA ORO, José, “Conventualismo y Observancia. La reforma de las órdenes religiosas en los siglos XV y XVI”, en Ricardo García-Villoslada (dir.), Historia de la Iglesia en España: vol. III, 1º: La Iglesia en la España de los siglos XV y XVI, Madrid, 1980, pp. 210-350.
GARCÍA ORO, José, El Cardenal Cisneros: Vida y empresas, 2 vols., Madrid, 1992-1993.
GARCÍA ORO, José, “La reforma de la Iglesia y la monarquía española”, en El tratado de Tordesillas y su época. Congreso Internacional de Historia, Valladolid, 1995, pp. 661-679.
GARCÍA-VILLOSLADA, Ricardo (dir.), Historia de la Iglesia en España: vol. II, 2º: La Iglesia en la España de los siglos VIII al XIV, Madrid, 1982; vol. III, 1º: La Iglesia en la España de los siglos XV y XVI, Madrid, 1980.
GARCÍA-VILLOSLADA, Ricardo, LLORCA, Bernardino, MONTALVÁN, F.J., Historia de la Iglesia Católica: tomo III: Edad Nueva: La Iglesia en la época del Renacimiento y de la Reforma católica, Madrid, 1999.
GONZÁLEZ, Julio, Reinado y diplomas de Fernando III, 3 vols., Córdoba, 1980-1986.
GONZÁLEZ, Julio (dir.), Historia de Palencia, vol. I: Edades Antigua y Media, Palencia, 1984.
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel, Alfonso X el Sabio: 1252-1284, Palencia, 1993.
HUETE FUDIO, Mario, “Las actitudes ante la muerte en tiempos de la Peste Negra. La Penín-sula Ibérica, 1348-1500", Cuadernos de Historia Medieval, 1 (1998), pp. 21-58.
LADERO QUESADA, Miguel Ángel - NIETO SORIA, José Manuel, “Iglesia y sociedad en los siglos XIII al XV (ámbito castellano-leonés). Estado de la investigación”, En la Espa-ña medieval, 11 (1988), pp. 125-151.
LADERO QUESADA, Miguel Ángel “1462: Un año en la vida de Enrique IV, rey de Casti-lla”, En la España Medieval 14 (1991), pp. 237-274.
LADERO QUESADA, Miguel Ángel, Las ferias de Castilla. Siglos XII a XV, Madrid, 1994.
LADERO QUESADA, Miguel Ángel, “Historia de la Iglesia en la España Medieval”, en VV.AA., La Historia de la Iglesia en España y el mundo hispano, Murcia, 2001, pp. 121-190.
LAYNA SERRANO, Francisco, Historia de Guadalajara y sus Mendozas en los siglos XV y XVI, 2 vols., Guadalajara, 1993 (2ª ed.).
LINEHAN, Peter, La Iglesia española y el papado en el siglo XIII, Salamanca, 1975.
LÓPEZ MARTÍNEZ, Antonio Luis, La economía de las órdenes religiosas en el Antiguo Ré-gimen: Sus propiedades y rentas en el Reino de Sevilla, Sevilla, 1992.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 599
LÓPEZ MARTÍNEZ, Nicolás, “El factor religioso en las relaciones entre judíos, judeoconver-sos y cristianos viejos a fines del siglo XV”, en La Península Ibérica en la Era de los Descubrimientos (1391-1492). Actas III Jornadas Hispano-Portuguesas de Historia Me-dieval, Sevilla, 1997, vol. 1, pp. 99-113.
MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, Juan de Juni y su época: exposición conmemorativa del IV centenario de la muerte de Juan Juni, Madrid, 1977.
MARTÍN RODRÍGUEZ, José Luis, “Iglesia y vida religiosa”, en La historia medieval en Es-paña. Un balance historiográfico (1968-1998), Pamplona, 1999, pp. 431-456.
MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de los heterodoxos españoles, vol. I: España romana y visigoda. Período de la Reconquista. Erasmistas y protestantes, Madrid, 1998 (5ª ed.).
MOLLAT, Michel, Pobres, humildes y miserables en la Edad Media. Estudio social, México, 1988.
NIETO SORIA, José Manuel, Iglesia y génesis del Estado moderno en Castilla (1369-1480), Madrid, 1993.
NIETO SORIA, José Manuel, Sancho IV: 1284-1295, Palencia, 1994.
NIETO SORIA, José Manuel - SANZ SANCHO, Iluminado, La época medieval: Iglesia y cultura, Madrid, 2002.
O’CALLAGHAN, Joseph F., “Alfonso X and the Castilian Church”, Thought 60 (1985), pp. 417-429.
PELLICCIA, Guerrino - ROCCA, Giancarlo (dirs.), Dizionario degli istituti di perfezione, Roma, Paoline, 1974- .
PÉREZ, Joseph, “Las ciudades en la época de los Reyes Católicos”, en Julio VALDEÓN BARUQUE (ed.), Sociedad y economía en tiempos de Isabel la Católica, Valladolid, 2002, pp. 115-129.
REVUELTA SOMALO, Josemaría, Los jerónimos. Una orden religiosa nacida en Guadala-jara, Guadalajara, 1982.
ROYER DE CARDINAL, Susana, “Tiempo de morir y tiempo de eternidad”, Cuadernos de Historia de España 70 (1988), pp. 153-182.
SÁNCHEZ HERRERO, José, Las diócesis del Reino de León; siglos XIV y XV, León, 1978.
SÁNCHEZ HERRERO, José, “Monjes y frailes. Religiosos y religiosas en Andalucía durante la Baja Edad Media”, en Actas del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza: La so-ciedad medieval andaluza, Jaén, 1984, pp. 405-456.
SANTIAGO-OTERO, Horacio - SOTO RÁBANOS, J.M., “La sistematización del saber y su transmisión entre la minoría culta: escuelas, universidades, escritura, libro y bibliotecas”, en José Ángel GARCÍA DE CORTÁZAR (ed.), La época del gótico en la cultura espa-ñola (c. 1220 - c. 1480), Historia de España Menéndez Pidal, t. XVI, Madrid, 1997, pp. 789-828.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 600
SANZ SANCHO, Iluminado, La Iglesia y el Obispado de Córdoba en la Baja Edad Media (1236-1426), 2 vols., Madrid, 1989.
SANZ SANCHO, Iluminado, “Las parroquias en la sociedad urbana cordobesa bajomedie-val”, en Las ciudades andaluzas (siglos XIII-XVI): Actas del VI Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía, Málaga, 1991, pp. 313-318.
SANZ SANCHO, Iluminado, “La parroquia de San Pedro de Córdoba en la Baja Edad Me-dia”, Hispania Sacra 43 (1991), pp. 715-734.
SANZ SANCHO, Iluminado, Geografía del obispado de Córdoba en la Baja Edad Media, Madrid, 1995.
SANZ SANCHO, Iluminado, “Para el estudio de la Iglesia medieval castellana”, Estudios Eclesiásticos 73 (1998), pp. 61-87.
SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis, Castilla, el Cisma y la crisis conciliar (1378-1440), Madrid, 1960.
SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis, Historia del reinado de Juan I de Castilla, 2 vols., Madrid, 1977- 1982.
SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis, “Las ciudades castellanas en época de los Reyes Católicos”, en VV.AA., Historia de Valladolid, t. II: Valladolid Medieval, Valladolid, 1980, pp. 113-123.
SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis, Judíos españoles en la Edad Media, Madrid, 1988 (2ª ed.).
SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis, Benedicto XIII: ¿Antipapa o Papa? (1328-1423), Barcelona, 2002, p. 115.
SWANSON, Robert N., Religion and Devotion in Europe, c. 1215-c. 1515, Cambridge, 1995.
TORRES FONTES, Juan, Itinerario de Enrique IV de Castilla, Murcia, 1953.
VALDEÓN BARUQUE (ed.), Sociedad y economía en tiempos de Isabel la Católica, Valla-dolid, 2002.
2.2. Estudios sobre las órdenes mendicantes ABAD PÉREZ, Antolín, “Los ministros provinciales de Castilla”, AIA 49 (1989), pp. 327-
386.
AYLLÓN GUTIÉRREZ, Carlos, La orden de predicadores en el sureste de Castilla: las fun-daciones medievales de Murcia, Chinchilla y Alcaraz hasta el Concilio de Trento, Alba-cete, 2002.
BARTOLI LANGELI, Attilio, “Los libros de los hermanos. La cultura escrita de la Orden de los Menores”, en VV.AA. Francisco de Asís y el primer siglo de historia franciscana, Oñati, 1999, pp. 317-344.
BELTRÁN DE HEREDIA, Vicente, Historia de la reforma de la Provincia de España (1450-1550), Roma, 1939.
BLASCO MARTÍNEZ, Rosa María, Sociología de una comunidad religiosa. 1219-1256, Za-ragoza, 1974.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 601
CARRIÓN GONZÁLEZ, Luis, Historia documentada del Convento Domus Dei de La Aguile-ra, Madrid, 1930.
CASTRO Y CASTRO, Manuel de, Manuscritos franciscanos de la Biblioteca Nacional de Madrid, Valencia, 1973.
CASTRO Y CASTRO, Manuel de, “Confesores franciscanos en la Corte de los Reyes Católi-cos”, AIA 34 (1974), pp. 55-125.
CASTRO Y CASTRO, Manuel de, El Real Monasterio de Santa Clara de Palencia y los En-ríquez, Almirantes de Castilla, 2 vols, Palencia, 1982-1983.
CASTRO Y CASTRO, Manuel de, Bibliografía Hispanofranciscana, Santiago de Composte-la, 1994.
CASTRO Y CASTRO, Manuel de, San Francisco de Salamanca y su Studium Generale, San-tiago de Compostela, 1998.
CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria, “Monarquía y nobleza: su contribución a las fundaciones de clarisas en Castilla y León (siglos XIII-XV)”, AIA 54 (1994), pp. 257-279.
CENDÓN FERNÁNDEZ, Marta, “La elección de conventos dominicos como lugar de sepul-tura: Los Sotomayor en Tuy y Pontevedra”, Archivo Dominicano, 15 (1994), pp. 311-322.
CUADRADO SÁNCHEZ, Marta, “Arquitectura franciscana en España (siglos XIII y XIV)”. AIA 51 (1991), pp.15-70, 479-552.
CUADRADO SÁNCHEZ, Marta, “Un nuevo marco socioespacial: emplazamiento de los conventos mendicantes en el plano urbano”, en Espiritualidad y franciscanismo. VI Se-mana de Estudios Medievales, Nájera, 31 de julio al 4 de agosto de 1995, Logroño, 1996, pp. 101-109.
DESBONNETS, Théophile, De la intuición a la institución: los franciscanos, Oñati, 1991.
ELM, Kaspar, “Riforme e Osservanze nel XIV e XV secolo”, Il rinnovamento del francescanesimo. L'osservanza. Atti dell'XI Convegno Internazionale Assisi, 20-21-22 ot-tobre 1983, Asís, 1985, pp. 149-167.
ERICKSON, Carolly, “The Fourteenth-Century Franciscans and Their Critics: II. Poverty, Jurisdiction, and Internal Change”, Franciscan Studies 35 (1975), pp. 107-135.
Espiritualidad y franciscanismo. VI Semana de Estudios Medievales, Nájera, 31 de julio al 4 de agosto de 1995, Logroño, 1996.
ESSER, Kajetan (OFM), La Orden Franciscana. Orígenes e ideales, Oñati, 1976.
ESSER, Kajetan (OFM), Temas espirituales, Oñati, 1980.
FERNÁNDEZ CONDE, Francisco Javier, “La Orden Franciscana en Asturias. Orígenes y primera época”, Boletín del Instituto de Estudios Asturianos 43 (1989), pp. 397-447.
FERNÁNDEZ-GALLARDO JIMÉNEZ, Gonzalo, La supresión de los Franciscanos Conven-tuales de España en el marco de la política religiosa de Felipe II, Madrid, 1999.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 602
FOIS, Mario, “I Papi e l'Osservanza minoritica”, en Il rinnovamento del francescanesimo. L'osservanza. Atti dell'XI Convegno Internazionale Assisi, 20-21-22 ottobre 1983, Asís, 1985, pp. 29-105.
FREED, John B., “The Friars and the Delineation of State Boundaries in the Thirteenth Cen-tury”, en Order and Innovation in the Middle Ages: Essays in Honor of Joseph R. Strayer, Princeton (NJ), 1976, pp. 31-40.
FREED, John B., The Friars and German Society in the Thirteenth Century, Cambridge (MA), 1977.
FREMAUX-CROUCET, Annie, “Franciscanisme des villes et franciscanisme des champs dans l’Espagne du Bas Moyen Age”, Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Hu-maines de Nice 46 (1983), pp. 54-65.
GALLETTI, Anna Imelde, “Insediamento e primo sviluppo dei frati minori a Perugia”, en Francescanesimo e società cittadina: l'esempio di Perugia, Spoleto, 1992, pp. 1-44.
GARCÍA GARCÍA, Elida, San Juan y San Pablo de Peñafiel: Economía y sociedad de un convento dominico castellano (1318-1512), Valladolid, 1986.
GARCÍA ORO, José, “La documentación franciscana española: notas para una archivística y diplomática franciscanas”, AIA 42 (1982), pp. 7-74.
GARCÍA ORO, José, Francisco de Asís en la España medieval, Santiago de Compostela, 1988.
GARCÍA ORO, José, “Orígenes de las clarisas en España”, en Las clarisas en España y Por-tugal. Congreso Internacional. Salamanca, 20-25 de septiembre de 1993, t. II.1: Archivos e Historia, Madrid, 1994, pp. 163-182.
GARCÍA ORO, José - GONZÁLEZ GARCÍA, Adela, “Los franciscanos de Asturias en el siglo XVI. Ante el dilema: institución o reforma”, AFH 91 (1998), pp. 133-167.
GARCÍA ORO, José - PORTELA SILVA, María José, “La regular observancia en la provin-cia franciscana de Santiago”, Compostellanum 43 (1998), pp. 659-703, 44 (1999), pp. 615-715.
GARCÍA ROS, Vicente, Los Franciscanos y la Arquitectura: de San Francisco a la exclaus-tración, Valencia, 2000.
GOLUBOVICH, Hyeronimus, “Series Provinciarum Ordinis Fratrum Minorum: Saec. XIII et XIV”, AFH 1 (1908), pp. 1-22.
GRAÑA CID, Mª del Mar, “Religiosos in via. Franciscanos y caminos en Castilla la Nueva (1215-1550)”, en Caminería Hispánica, tomo II: Caminería histórica y literaria, Madrid, 1993, pp. 127-148.
GRAÑA CID, Mª del Mar, “Frailes, predicación y caminos en Madrid. Un modelo para estu-diar la itinerancia mendicante en la Edad Media”, en Caminos y caminantes por las tie-rras del Madrid Medieval, Madrid, 1993, pp. 281-321.
GRAÑA CID, Mª del Mar, “Franciscanismo reformista y sociedades urbanas en Galicia du-rante la Baja Edad Media”, en La Península Ibérica en la Era de los Descubrimientos
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 603
(1391-1492). Actas III Jornadas Hispano-Portuguesas de Historia Medieval, Sevilla, 1997, vol. 2, pp. 999-1011.
GRAÑA CID, Mª del Mar GRAÑA CID (ed.), El Franciscanismo en la Península Ibérica. Balance y perspectivas. I Congreso Internacional. Madrid, 22-27 de septiembre de 2003, Barcelona, 2005.
GRATIEN DE PARÍS, Historia de la fundación y evolución de la Orden de Frailes Menores en el siglo XIII, Buenos Aires, 1947.
HERRERO SALGADO, Félix, La oratoria sagrada en los siglos XVI y XVII, t. II: Predicado-res dominicos y franciscanos, Madrid, 1998.
IRAOLA, José María, “La devoción a la Inmaculada en la provincia franciscana de la Con-cepción”, AIA 18 (1958), pp. 5-91.
IRIARTE, Lázaro (OFM Cap), Historia franciscana, Valencia, 1979.
JÖRGENSEN, Johannes, San Francisco de Asís, Buenos Aires, 1986.
LAWRENCE, Clifford H., The Friars: The Impact of the Early Mendicant Movement on Western Society, Londres-Nueva York, 1994.
LE GOFF, Jacques, “Apostolat mendiant et fait urbain dans la France médiévale: l’implantation des ordres mendiants. Programme-questionnaire pour une enquête.” Anna-les: Economies, sociétés, civilisations 23 (1968), pp. 335-352.
LE GOFF, Jacques, “Ordres mendiants et urbanisations dans la France médiévale. État de l'enquête”, Annales: Economies, sociétés, civilisations 25 (1970), pp. 924-947.
LEJARZA, Fidel de (OFM), “Notas para la historia misionera de la Provincia de la Concep-ción”, AIA 8 (1948), pp. 9-103.
LESNICK, Daniel R. Preaching in Medieval Florence: The Social World of Franciscan and Dominican Spirituality, Athens (Georgia) - Londres, 1989.
LINEHAN, Peter, “A Tale of Two Cities: Capitular Burgos and Mendicant Burgos in the Thirteenth Century”, Church and City (1000-1500): Essays in Honour of Christopher Brooke, Cambridge, 1992, pp. 81-110.
LINEHAN, Peter, The Ladies of Zamora, Manchester, 1997. Traducción española: Las dueñas de Zamora: Secretos, estupro y poderes en la Iglesia española del siglo XIII, Barcelona, Península, 1999.
LIPPENS, Hugolin, “Le droit nouveau des mendiants en conflict avec le droit des seculiers c. 1312-1560", AFH 47 (1954), pp. 241-292.
LÓPEZ FERNÁNDEZ, Atanasio, “Viaje de San Francisco a España (1214)”, AIA 1 (1914), pp. 13-45, 257-289, 433-469.
LÓPEZ FERNÁNDEZ, Atanasio, La Provincia de España de los frailes menores: Apuntes histórico-críticos sobre los orígenes de la Orden Franciscana en España, Santiago de Compostela, 1915.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 604
LÓPEZ FERNÁNDEZ, Atanasio, “Los estudios durante los siglos XIII y XIV entre los fran-ciscanos de España”, El Eco Franciscano 38 (1921), pp. 238-239, 333-335, 428-430, 453-456.
LÓPEZ FERNÁNDEZ, Atanasio, “Fray Fernando de Illescas, confesor de los Reyes de Casti-lla Juan I y Enrique III”, AIA 30 (1928), pp. 241-252.
LÓPEZ FERNÁNDEZ, Atanasio, “Confesores de la Familia Real de Castilla”, AIA 31 (1929), pp. 5-75.
LÓPEZ FERNÁNDEZ, Atanasio, “El franciscanismo en España durante los pontificados de Eugenio IV y Nicolás V a la luz de los documentos vaticanos”, AIA 35 (1932), pp. 89-112, 204-224, 366-393.
LÓPEZ FERNÁNDEZ, Atanasio, “El franciscanismo en España durante los pontificados de Calixto III, Pío II y Paulo II a la luz de los documentos vaticanos”, AIA 3 (1943), pp. 496-570.
MAIER, Christoph T., Preaching the Crusades: Mendicant Friars and the Cross in the Thir-teenth Century, Cambridge, 1994.
MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Javier, “Espiritualidad franciscana y arquitectura gótica: del re-celo a la revitalización”, en Espiritualidad y franciscanismo. VI Semana de Estudios Me-dievales, Nájera, 31 de julio al 4 de agosto de 1995, Logroño, 1996, pp. 111-131.
MARTÍNEZ RUIZ, Enrique, “El monasterio de Santa Clara de Tordesillas. Una aproximación sociológica.”, en El tratado de Tordesillas y su época. Congreso Internacional de Histo-ria, Valladolid, 1995, vol. III, pp. 1867-1878.
MERINO, José Antonio - MARTÍNEZ FRESNEDA, Francisco (coords.), Manual de Teología franciscana, Madrid, 2003.
MERLO, Grado Giovanni, En el nombre de Francisco de Asís. Historia de los Hermanos Me-nores y del franciscanismo hasta los comienzos del siglo XVI, Oñati, 2005.
MESEGUER FERNÁNDEZ, Juan, “Franciscanismo de Isabel la Católica”, AIA 19 (1959), pp. 153-195.
MESEGUER FERNÁNDEZ, Juan, “Juan de Ampudia, OFM (1450?-1531/34). Datos biográ-ficos y bibliográficos”, AIA 29 (1969), pp. 163-177.
MESEGUER FERNÁNDEZ, Juan, “Passio Duorum. Autores - Ediciones - La obra”, AIA 29 (1969), pp. 217-268.
MICÓ, Julio, Vivir el Evangelio: la espiritualidad de Francisco de Asís, Valencia, 1998.
MIURA ANDRADES, José María, Frailes, monjas y conventos. Las órdenes mendicantes y la sociedad sevillana bajomedieval, Sevilla, 1998.
MOLINER, José María, Espiritualidad medieval. Los mendicantes, Burgos, 1974.
MOORMAN, John, A History of the Franciscan Order: From its Origins to the Year 1517, Oxford, 1968.
MOORMAN, John, Medieval Franciscan Houses, St. Bonaventure (NY), 1983.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 605
MORETA VELAYOS, Salustiano, “Notas sobre el franciscanismo y el dominicanismo de Sancho IV y María de Molina”, en Espiritualidad y franciscanismo. VI Semana de Estu-dios Medievales, Nájera, 31 de julio al 4 de agosto de 1995, Logroño, 1996 pp. 171-184.
NETANYAHU, Benzion, “Alfonso de Espina: Was He a New Christian?”, Proceedings of the American Academy for Jewish Research 43 (1976), pp. 107-165.
NIETO SORIA, José Manuel, “Franciscanos y franciscanismo en la política y en la Corte de la Castilla Trastámara (1369-1475)”, Anuario de estudios medievales 20 (1990), pp. 109-131.
NIMMO, Duncan, Reform and Division in the Medieval Franciscan Order: From Saint Fran-cis to the Foundation of the Capuchins, Roma, 1995 (2ª ed.).
NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Manuel, “La arquitectura de las Órdenes Mendicantes en la Edad Media y la realidad de la «Devotio Moderna»”, AIA 49 (1989), pp. 123-139.
PÉANO, Pierre, “L'osservanza in Francia”, en Il rinnovamento del francescanesimo. L'osser-vanza. Atti dell'XI Convegno Internazionale Assisi, 20-21-22 ottobre 1983, Asís, 1985, pp. 261-274.
PEÑA PÉREZ, F. Javier, “Expansión de las órdenes conventuales en León y Castilla: francis-canos y dominicos en el siglo XIII”, en III Semana de Estudios Medievales, Nájera, 3 al 7 de agosto de 1992, Logroño, 1993, pp. 179-198.
POMPEI, Alfonso, “Mariología”, en José Antonio MERINO - Francisco MARTÍNEZ FRES-NEDA (coords.), Manual de Teología franciscana, Madrid, 2003, pp. 251-322.
Las reformas en los siglos XIV y XV: introducción a los orígenes de la Observancia en Espa-ña, AIA 17 (1957).
RIGON, Antonio, “Hermanos Menores y sociedades locales”, en VV.AA. Francisco de Asís y el primer siglo de historia franciscana, Oñati, 1999, pp. 289-315.
Il rinnovamento del francescanesimo. L'osservanza. Atti dell'XI Convegno Internazionale Assisi, 20-21-22 ottobre 1983, Asís, 1985.
RÖHRKASTEN, Jens, “Local Ties and International Connections of the London Mendi-cants”, en Jürgen SARNOWSKY (ed.), Mendicants, Military Orders and Regionalism in Medieval Europe, Aldershot, 1999, pp. 145-183.
ROJO ALIQUE, Francisco Javier, “Para el estudio de conventos franciscanos en Castilla y León: San Francisco de Valladolid en la Edad Media”, en María del Mar GRAÑA CID (ed.), El Franciscanismo en la Península Ibérica. Balance y perspectivas. I Congreso In-ternacional. Madrid, 22-27 de septiembre de 2003, Barcelona, 2005, pp. 419-428.
RUCQUOI, Adeline, “Los franciscanos en el reino de Castilla”, en Espiritualidad y francis-canismo. VI Semana de Estudios Medievales, Nájera, 31 de julio al 4 de agosto de 1995, Logroño, 1996, pp. 65-86.
SARNOWSKY, Jurgen (ed.), Mendicants, Military Orders and Regionalism in Medieval Europe, Aldershot, 1999.
SENSI, Mario, Dal movimento eremitico alla Regolare Osservanza Francescana. L'opera di fra Paoluccio Trinci, Asís, 1992.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 606
TODESCHINI, Giacomo, “Teorie economiche francescane e presenza ebraica en Italia (1380-1462 C.)”, en Il rinnovamento del francescanesimo. L'osservanza. Atti dell'XI Convegno Internazionale Assisi, 20-21-22 ottobre 1983, Asís, 1985, pp. 195-227.
TODESCHINI, Giacomo, Ricchezza francescana: Dalla povertà volontaria alla società di mercato, Bolonia, 2004.
URIBE, Ángel, “Primer ensayo de reforma franciscana en España: La Congregación de Santa María la Real de Tordesillas”, AIA 45 (1985), pp. 217-347.
URIBE, Ángel, La provincia franciscana de Cantabria I: El franciscanismo vasco-cántabro desde sus orígenes hasta el año 1551, Oñate, 1988.
VÁZQUEZ JANEIRO, Isaac, “Repertorio de franciscanos españoles graduados en teología durante la edad media”, en RHCEE 3: siglos XIII-XVI, Salamanca, 1971, pp. 235-320.
VÁZQUEZ JANEIRO, Isaac, “San Bernardino de Sena y España. Notas para una historia de la predicación popular en la Castilla del siglo XV”, Antonianum 55 (1980), pp. 695-729.
VÁZQUEZ JANEIRO, Isaac, En busca de un nombre para el traductor del Carro de las Do-nas de F. Eximénez, Madrid, 1981.
VÁZQUEZ JANEIRO, Isaac, “Los estudios franciscanos medievales en España”, en Espiri-tualidad y franciscanismo. VI Semana de Estudios Medievales, Nájera, 31 de julio al 4 de agosto de 1995, Logroño, 1996, pp. 43-64.
VILLAPADIERNA, Isidoro de, “Observaciones críticas sobre la Tercera Orden de Penitencia en España”, en O. SCHMUCKI (ed.), L’ordine della penitenza di San Franceso d’Assisi nel secolo XIII. Atti del Convegno di Studi Francescani. Assisi, 3-4-5 Iuglio 1972, Roma, 1973, pp. 219-227.
VILLAPADIERNA, Isidoro de, “La Tercera Orden Franciscana de España en el siglo XIV”, en Mariano D’ALATRI (ed.), I frati penitenti di San Francesco nella Società del Due e Trecento. Atti del 2º Convegno di Studi Francescani. Roma, 12-13-14 ottobre 1976, Roma, 1977, pp. 161-178.
VILLAPADIERNA, Isidoro de, “La Tercera Orden Franciscana de España en el siglo XV”, en Mariano D’ALATRI (ed.), Il movimento francescano nella penitenza nella società medievale. Atti del 3º Convegno di Studi Francescani. Padova, 25-26-27 settembre 1979, Roma, 1980, pp. 125-144.
VILLAPADIERNA, Isidoro de, “La imagen de San Francisco en España.” Francesco d’Assisi nella Storia. Secoli XIII-XV. Atti del Primo Convegno di Studi per l’VIII Centenario della Nascita di S. Francesco (1182-1982). Roma, 29 settembre - 2 ottobre 1981, Roma, 1983, pp. 287-310.
VILLAPADIERNA, Isidoro de, “L’osservanza in Spagna”, Il rinnovamento del francescanesimo. L'osservanza. Atti dell'XI Convegno Internazionale Assisi, 20-21-22 ottobre 1983, Asís, 1985, pp. 277-286.
VIVES i TORO, Eduard, “Los franciscanos en Lleida (siglos XIII-XIV). Una aproximación a su estudio”, en Actas I Simposio de Jóvenes Medievalistas. Lorca 2002, Murcia, 2003, pp. 275-286.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 607
VIVES i TORO, Eduard, “Els frares menors a les Terres de l’Ebre: el convent de Tortosa (se-gles XIII-XIV)”, Recerca (Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre) 7 (2003), pp. 231-263.
VOLTI, Panayota, Les couvents des ordres mendiants et leur environment à la fin du Moyen Âge: Le nord de la France et les anciens Pays-Bas méridionaux, París, 2003.
VV.AA. Francisco de Asís y el primer siglo de historia franciscana, Oñati, 1999.
WEBSTER, Jill R., Els Menorets: The Franciscans in the Realms of Aragon from St. Francis to the Black Death, Toronto, 1993.
WEBSTER, Jill R., “Els franciscans i la burgesia de Puigcerdà: La historia d'una aliança me-dieval”, Anuario de estudios medievales 26 (1996), pp. 89-187.
WEBSTER, Jill. R., “Un repertorio biográfico y bibliográfico de los frailes menores de la Co-rona de Aragón: método y ejemplos”, en María del Mar GRAÑA CID (ed.), El Francisca-nismo en la Península Ibérica. Balance y perspectivas. I Congreso Internacional. Ma-drid, 22-27 de septiembre de 2003, Barcelona, 2005, pp. 403-418.
2.3. Obras referentes a la Historia de Valladolid
AGAPITO Y REVILLA, Juan, “De la fundación del convento de San Francisco, de Vallado-lid”, Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones 7 (1915), pp. 265-269.
AGAPITO Y REVILLA, Juan, Las cofradías, las procesiones y los pasos de Semana Santa en Valladolid, Valladolid, 1925.
AGAPITO Y REVILLA, Juan, Las calles de Valladolid: nomenclátor histórico, Valladolid, 1937.
ALMUIÑA FERNÁNDEZ, Celso, “Evolución de la historiografía vallisoletana”, en VV.AA., Historia de Valladolid, t. I: Prehistoria y Edad Antigua, Valladolid, 1977, pp. 11-27.
ALONSO CORTÉS, Narciso, Miscelánea Vallisoletana, 2 vols., Valladolid, 1939.
ALTÉS, José, La Plaza Mayor de Valladolid: El proyecto de Francisco de Salamanca para la reedificación del centro de Valladolid en 1561, Valladolid, 1998.
ANTÓN, Francisco, “Obras de arte que atesoraba el monasterio de San Francisco de Vallado-lid”, BSAA 4 (1935-36), pp. 19-45.
APARICIO LÓPEZ, Teófilo, “Valladolid, el convento de San Agustín y sus hijos más ilus-tres”, Revista agustiniana 35 (1994), pp. 385-425.
ARA GIL, Clementina Julia, Escultura gótica en Valladolid y su provincia, Valladolid, 1977.
ARRIAGA, Gonzalo de, Historia del Colegio de San Gregorio de Valladolid, 3 vols., Valla-dolid, 1928-1940.
BENNASSAR, Bartolomé, Valladolid en el Siglo de Oro, Valladolid, 1989 (2ª ed.).
BURRIEZA SÁNCHEZ, Javier, Cinco siglos de cofradías y procesiones. Historia de la Se-mana Santa en Valladolid, Valladolid, 2004.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 608
BURRIEZA SÁNCHEZ, Javier (coord.), La Ciudad del Regalado, Valladolid, 2004.
CASTÁN LANASPA, Javier, Arquitectura gótica religiosa en Valladolid y su provincia (si-glos XIII-XVI). Valladolid, 1998.
COLOMBÁS, García M. - GOST, Mateo M., Estudios sobre el primer siglo de vida de San Benito de Valladolid, Montserrat, 1954.
EGIDO, Teófanes, San Pedro Regalado, Valladolid, 1983.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, María del Rosario, Edificios municipales de la ciudad de Valla-dolid de 1560 a 1561, Valladolid, 1985.
FERNÁNDEZ DEL HOYO, Mª Antonia, “El convento de San Francisco de Valladolid. Nue-vos datos para su Historia”, BSAA 51 (1985), pp. 411-438.
FERNÁNDEZ DEL HOYO, Mª Antonia, Conventos desaparecidos de Valladolid. Patrimonio perdido, Valladolid, 1998.
GONZÁLEZ GARCÍA-VALLADOLID, Casimiro, Valladolid, sus recuerdos y grandezas, Valladolid, 1902.
IZQUIERDO GARCÍA, María Jesús - MILLÁN SARMENTERO, Marco Antonio, Los Toros en Valladolid en el siglo XVI, Valladolid, 1996.
MARTÍ Y MONSÓ, José, Estudios histórico-artísticos relativos principalmente a Valladolid, Valladolid, 1898-1901 (ed. facsímil, Valladolid, 1992).
MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José - URREA FERNÁNDEZ, Jesús, Monumentos religiosos de la ciudad de Valladolid (Catedral, parroquias, cofradías y santuarios), Valladolid, 1985.
MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José - DE LA PLAZA SANTIAGO, Francisco Javier, Monu-mentos religiosos de la ciudad de Valladolid (Conventos y Seminarios), Valladolid, 1987.
MARTÍNEZ SOPENA, Pascual, “La capital del rigor. Valladolid y los movimientos obser-vantes del siglo XV”, en Javier BURRIEZA SÁNCHEZ (coord.), La Ciudad del Regala-do, Valladolid, 2004, pp. 37-59.
MESEGUER FERNÁNDEZ, Juan, “Documentos históricos diversos. Fernando de San Martín Jaquete, O.F.M., maestro en teología, profesor de la Universidad de Valladolid, 1440?-1473?”, AIA 32 (1972), pp. 522-524.
ORTEGA RUBIO, Juan, Historia de Valladolid, 2 vols., Valladolid, 1881.
PALOMARES IBÁÑEZ, Jesús María, “Aspectos de la Historia del convento de San Pablo de Valladolid”, Archivum Fratrum Praedicatorum 43 (1973), pp. 91-135.
REBOLLO MATÍAS, Alejandro, La Plaza y Mercado Mayor de Valladolid, 1561-1595, Va-lladolid, 1989.
RESINES, Luis, “La Iglesia de Valladolid”, en Teófanes EGIDO (coord.), Historia de las dió-cesis españolas, vol. 19: Iglesias de Palencia, Valladolid y Segovia, Madrid, 2004, pp. 237-378.
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Luis, Historia del monasterio de San Benito el Real de Vallado-lid, Valladolid, 1981.
EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE VALLADOLID EN LA EDAD MEDIA 609
RODRÍGUEZ VALENCIA, Vicente, La Colegiata y la catedral de Valladolid, 1960-1970, Valladolid, 1973.
ROJO ALIQUE, Francisco Javier, El convento de San Francisco de Valladolid en la Edad Media: desde su fundación hasta el paso a la Observancia (h. 1220-h. 1430), Madrid, Universidad Autónoma, 2000 (Trabajo de investigación de Tercer Ciclo inédito).
ROJO ALIQUE, Francisco Javier, “El proceso de fundación del convento de San Francisco de Valladolid (h. 1220-1275)”, Hispania Sacra 54 (2002), pp. 555-604.
ROJO ALIQUE, Francisco Javier, “El convento de San Francisco de Valladolid en la Edad Media (h. 1220-1518). I: Fundación y reforma”, AIA 250-251 (2005), pp. 135-301; “II: Los aspectos materiales”, AIA 252 (2005), pp. 421-585.
ROJO ALIQUE, Francisco Javier, “Conventos mendicantes y espacio urbano medieval: el caso de San Francisco de Valladolid”, en Beatriz ARÍZAGA BOLUMBURU – Jesús A. SOLÓRZANO TELECHEA (eds.), El espacio urbano en la Europa medieval. Nájera, Encuentros Internacionales del Medievo 2005, Logroño, 2006, pp. 445-460.
RUCQUOI, Adeline, “Valladolid pole d’inmigration au XVe siècle”, en Les communications dans la Péninsule Ibérique au Moyen-Age: Actes du Colloque de Pau, 28-29 mars 1980, París, 1981, pp. 179-189.
RUCQUOI, Adeline, “El cuerpo y la muerte en los siglos XIV y XV”, en Valladolid en la Edad Media: La villa del Esgueva, Valladolid, 1983, pp. 103-115.
RUCQUOI, Adeline, "Fundación y evolución de la abadía de Santa María la Mayor de Valla-dolid (1080-1250)”, en El pasado histórico de Castilla y León, vol. I: Edad Media, Bur-gos, 1983, pp. 429-440.
RUCQUOI, Adeline, “Valladolid, del Concejo a la Comunidad”, en La ciudad hispánica du-rante los siglos XIII al XVI, vol. I. Madrid, 1985, pp. 745-772.
RUCQUOI, Adeline, “Ciudad e Iglesia: la colegiata de Valladolid en la Edad Media”, En la España Medieval, V: Estudios en memoria del profesor D. Claudio Sánchez Albornoz, Madrid, 1986, pp. 961-984.
RUCQUOI, Adeline, Valladolid en la Edad Media. I: Génesis de un poder, II: El mundo abreviado (1367-1474), Valladolid, 1987.
RUCQUOI, Adeline, “Hospitalisation et charité à Valladolid”, en Les sociétés urbaines en France méridionale et en péninsule ibérique au Moyen Age. Actes du Colloque de Pau, 21-23 septembre 1988, París, 1991, pp. 393-408.
SANGRADOR VÍTORES, Matías, Historia de la muy noble y leal ciudad de Valladolid, Va-lladolid, 1854 (ed. facsímil, Valladolid, 1979).
SARASOLA, Modesto (OFM), El siglo XIII en Valladolid. Origen del Convento de Santa Clara, Valladolid, 1960.
TORRES SEVILLA-QUIÑONES DE LEÓN, Margarita, “San Francisco de Valladolid, pan-teón real. El final de don Enrique el Senador”, en Valladolid. Historia de una ciudad: Congreso internacional. Tomo I: La ciudad y el arte. Valladolid villa (época medieval), Valladolid, 1999, pp. 299-304.
FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE 610
VALDEÓN BARUQUE, Julio, “Juan I y la fundación de San Benito de Valladolid”, en Javier RIVERA (coord.), Monasterio de San Benito el Real de Valladolid: VI Centenario (1390-1990), Valladolid, 1990, pp. 17-28.
VALDEÓN BARUQUE, Julio, “Valladolid: de villa a ciudad”, en Valladolid. Historia de una ciudad. Tomo I: La ciudad y el arte. Valladolid villa (época medieval), Valladolid, 1999, pp. 181-191.
Valladolid. Historia de una ciudad: Congreso internacional. Tomo I: La ciudad y el arte. Va-lladolid villa (época medieval), Valladolid, 1999.
VV.AA., Historia de Valladolid. I: Prehistoria y Edad Antigua, II: Valladolid Medieval, Va-lladolid, 1977-1980.
WATTENBERG, Federico, Valladolid. Desarrollo del núcleo urbano de la ciudad desde su fundación hasta el fallecimiento de Felipe II, Valladolid, 1975.
WATTENBERG, Federico, Museo Nacional de Escultura de Valladolid, Valladolid, 1972 (2ª ed. reimpr.).