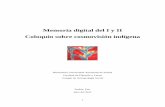El consumo alimentario en la ciudad de caracas (Venezuela) durante el siglo XX: del alimento a la...
Transcript of El consumo alimentario en la ciudad de caracas (Venezuela) durante el siglo XX: del alimento a la...
EL CONSUMO ALIMENTARIO EN LA CIUDAD DE CARACAS (VENEZUELA)
DURANTE EL SIGLO XX: DEL ALIMENTO A LA BOCA DEL CONSUMIDOR
José Daniel Anido Rivas
María Liliana Quintero Rizzuto
[email protected]; [email protected]
Mesa 1: Consumo alimentario y cambio social
I Congreso Español de Sociología de la Alimentación, Gijón (La
Laboral),
28-29 de mayo de 2009
Resumen
La transición de la Venezuela rural a la urbana a inicios del
siglo XX se tradujo también en importantes cambios
relacionados con: el estilo de vida, las innovaciones en la
transformación de los alimentos, las unidades tradicionales de
expendio al detal y los servicios ofrecidos, así como el
ritual mismo del consumo alimentario vinculado con la
capacidad de compra pero igualmente con los hábitos
alimentarios y el lugar donde ocurre el proceso de
restauración del venezolano. En este escenario, el presente
trabajo describe y explica sucintamente los principales
cambios alimentarios ocurridos en la ciudad de Caracas
(Venezuela) durante el siglo XX, bajo la premisa de que esta
ciudad constituyó el centro difusor de estos cambios hacia el
resto del país. Estas transformaciones fueron estudiadas
considerando tres grandes momentos del acto de alimentación:
la adquisición, la preparación y el consumo final de
alimentos. Con este propósito se caracterizó la evolución de
1
los expendios alimentarios desde comienzos del siglo XX hasta
el presente. Luego se consideraron tres puntos clave en
relación con la preparación de alimentos: los agentes
culinarios, la transferencia del saber culinario y la
tecnología de cocción y conservación de alimentos. Finalmente,
se caracterizaron distintos escenarios de consumo alimentario
en la ciudad de Caracas, destacando algunas tendencias
referidas a la “terciarización” de la actividad
agroalimentaria o lo que podría denominarse la alimentación-
servicio, la ampliación de la oferta de alimentos de fácil
preparación y de platos elaborados (al nivel de supermercados
e hipermercados, entre otros) y el incremento del consumo de
alimentos fuera del hogar, incluyendo las comidas rápidas (fast
food).
Palabras clave: consumo alimentario, cambios alimentarios,
compra de alimentos, transformación agroindustrial, tecnología
culinaria, Caracas, Venezuela
1. INTRODUCCIÓN
En Caracas una serie de hitos fueron moldeando a lo largo del
siglo XX la realidad alimentaria venezolana, en función de la
dinámica histórica y socioeconómica del país, en particular la
transición de una economía agrícola a una petrolera y el
vertiginoso proceso de urbanización. En menos de un siglo el
carácter artesanal y cálido del expendio al detal se sustituyó
por la frialdad y atención impersonal de grandes cadenas de
supermercados e hipermercados, con mayor variedad de alimentos
frescos, industriales y de usos diversos bajo nuevas técnicas
2
de mercadeo. Se transformaron igualmente los agentes
culinarios, la tecnología de cocción y refrigeración y la
preparación de alimentos, así como los escenarios del consumo
de alimentos y los hábitos alimentarios (del venezolano en
general y del caraqueño en particular).
El presente trabajo tiene como objetivo describir y explicar
sucintamente los principales cambios alimentarios ocurridos en
Caracas durante el siglo XX, bajo la premisa de que esta
ciudad constituye el centro difusor de estos cambios hacia el
resto del país (no obstante las diferencias regionales en
Venezuela, que explican la heterogeneidad de la conducta
alimentaria de los venezolanos). Tales cambios fueron
analizados desde el momento de la compra del alimento hasta la
boca del consumidor, es decir, considerando tres momentos:
adquisición, preparación y consumo de alimentos, desde los
postulados de la economía agroalimentaria y la sociología del
consumo.
2. ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
Desde la sociología, el fenómeno alimentario puede abordarse
desde dos perspectivas: 1) la sociología del consumo alimentario,
centrada en el análisis de la demanda, según la cual los
cambios en comportamientos alimentarios se vinculan a
cuestiones como el proceso de individualización, la sociedad
del riesgo, los procesos identitarios, los estilos de vida,
entre otras; y, 2) una corriente basada en la sociología de la
agricultura y la economía agroalimentaria, con énfasis en la oferta y el
sistema agroalimentario, con creciente interés hacia redes y
actores; según ésta los cambios vienen con las modificaciones
3
del sistema agroalimentario (Díaz y Gómez, 2004).
Adicionalmente, del lado de la demanda las decisiones de
consumo están condicionadas por relaciones de espacio-tiempo
(tiempo disponible, horarios de trabajo, niveles de
urbanización, etc.); por la oferta-demanda alimentaria al
nivel de mercados (supermercados, boutiques especializadas,
productos de estación) y por los modelos de consumo de masas
de productos y servicios (Padilla, 1992, en Molina, 1995). Si
bien la sociología y en general las ciencias sociales se han
acercado a los campos del consumidor y de la producción, es
frecuente la separación entre ambas perspectivas, a pesar de
que los procesos en ambos campos están estrechamente
relacionados (Díaz y Gómez, 2004).
Recientemente se ha incorporado una significación social
orientada a comprender un comportamiento humano que trasciende
lo nutricional y económico, hacia aspectos motivacionales y
variables de tipo social, que puedan explicar la permanencia y
los cambios de este comportamiento (Díaz y Gómez, 2004).
Nuevas corrientes descartan la idea de que exista, por un lado
un consumidor linealizado, autómata y dominado; y por el otro,
un consumidor racional puro, egoísta, motivado sólo por la
maximización de sus preferencias individuales. En su lugar se
acepta la existencia de un consumidor socializado, no
robotizado, que elige en espacios de decisión limitados, con
una mezcla realista de manipulación y libertad de compra, de
impulso y reflexión, de comportamientos condicionados y uso
social de los símbolos de la sociedad de consumo. También
señalan la transformación del consumidor tradicional,
4
atribuyendo sus comportamientos a macrotendencias sociales,
relacionadas con seguridad, simplificación, conocimiento,
personalización y placer (Alonso, 2002).
Frente al alimento, el individuo es portador de una doble
característica: es una unidad económica de decisión al comprar
el alimento y su comportamiento -en términos de elección,
preferencia y elección- está influenciado por su capacidad de
compra, hábitos y cultura alimentaria (Malassis y Ghersi,
1992). Ésta es dinámica en las sociedades: se modifica por
fluctuaciones económicas, publicidad, estilos de vida, oferta
disponible, capacidad individual y familiar de compra, entre
otros (responde a la influencia de factores sociales,
económicos, históricos, políticos, religiosos, culturales). Es
el resultado de los gustos y preferencias, del placer y la
herencia social transmitida a través de hábitos alimentarios
(Molina, 1995). No obstante, los cambios se producen a largo
plazo y en ese proceso hay aspectos que permanecen (Elías,
1993).
De otro lado, la transformación de los alimentos en la
modernización de las sociedades no sólo pretende añadir mayor
valor a los productos agrícolas, sino también establecer
canales y circuitos comerciales directos y mejorar la calidad,
adecuando los suministros y su forma de presentación y
características a las particulares exigencias de la demanda
(MAPA, 1989). Así, muchas empresas han desarrollado diversas
tecnologías, procedimientos y prácticas orientadas a producir
y comercializar alimentos preparados, a veces congelados,
destinados a satisfacer mercados nacionales e internacionales,
5
al tiempo que cuidan aspectos como calidad, eficiencia,
servicio y rentabilidad (Congelagro, 2004).
En cuanto al ámbito geográfico del estudio, cabe mencionar que
con el desarrollo de la actividad petrolera y el acelerado
proceso de urbanización, la mujer se convirtió en la gran
protagonista social, al disminuir su presencia en los
quehaceres domésticos y aumentarla en fábricas y talleres
(Lovera, 2000). Hasta entonces había sido marginada o limitada
su actuación en los campos laboral, educativo y hasta
político. Surgieron nuevas actividades y tareas, producto de
las interacciones sociales requeridas para intentar satisfacer
las necesidades de una sociedad urbana en pleno crecimiento:
actividades secretariales, cargos directivos o de gerencia; en
los niveles educativos (primario, secundario y universitario),
enseñanza e incluso actividades investigativas (Cartay, 2004).
Además, suele aseverarse que con mejores conocimientos
nutricionales y en buen estado de salud, puede contribuir de
manera más eficaz al desarrollo económico, es activa en todos
los eslabones de la cadena alimentaria y frecuentemente
responsable de la integridad y seguridad de los alimentos
(FAO, 2004). No sólo ha llegado a ser en muchos casos el “jefe
del hogar” (principal aportadora de ingresos), sino también
responsable de las decisiones de compra, de restauración
dentro y fuera del hogar y de la definición de la dieta
(Cartay, 2004). Esto perfila su papel predominante en los
cambios en las preferencias y hábitos de consumo ocurridos en
Venezuela a lo largo del siglo XX.
6
En esta investigación se emplean fuentes hemerográficas y
bibliográficas para describir y explicar sucintamente los
principales cambios alimentarios ocurridos en la ciudad de
Caracas durante el siglo XX. Recoge elementos del pragmatismo
filosófico, al considerar que el ser humano no es
primordialmente especulativo y pensante, sino un ser práctico;
su entendimiento se aplica totalmente al servicio de la
voluntad y la acción (James, 1984). Incorpora además elementos
de la filosofía humanista, referidos a la reflexión de los
humanos en un contexto social del cual ellos son a su vez
productos y productores (Vázquez, 1994).
3. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS: DE LA PULPERÍA AL ABASTO Y LA
GRAN DISTRIBUCIÓN
3.1. Los pequeños expendios al detal
A inicios del siglo XX las pulperías estaban instaladas
generalmente en viviendas de amplios corredores exteriores y
en locales esquineros con tres puertas y expendían: maíz
pilado y en concha, arroz, harina de trigo y de maíz Cariaco,
caraotas negras, arvejas, café tostado y sin tostar, funche,
harina, sal en grano, onoto, queso blanco y amarillo, jamón
ahumado, entre otros. Parte de estas existencias eran surtidas
desde Petare y otras zona aledañas. Además vendían algunos
productos importados: aceite de oliva, sardinas españolas,
mantequilla danesa, guisantes, café tostado de Cataluña,
alcaparras, aceitunas, manteca “Los tres cochinitos” (de
EE.UU), dulces de repostería criolla… También vendían carato
de masa y Kola Zeta, a temperatura ambiente pues aún no
existían neveras (Cortina, 1976).
7
Destacaban por la cálida relación entre el pulpero y sus
clientes y ciertas costumbres al despachar algunos artículos.
Alcaparras y aceitunas se expendían en conos de papel sulfito
(papel para envolver pan y dulces), impermeabilizados con
manteca. Algo similar ocurría con el expendio de la panela o
papelón. Como estrategia de venta o promoción otorgaban vales
de colores, con el nombre de la pulpería y a veces un dibujo,
utilizado por muchachas de servicio para luego comprar en la
misma pulpería o recibir efectivo. Los muchachos pedían la
“ñapa de San Simón y Judas” (trozo pequeño de queso y otro de
papelón como propina (Cortina, 1976).
3.2. El Mercado Principal de San Jacinto
En 1896 se construyó el Mercado Principal de Caracas, el sitio
más concurrido y populoso de la ciudad ya en las postrimerías
del siglo XIX, fuente segura para el abastecimiento de
productos consumidos a diario. Éstos provenían de haciendas
huertos y conucos cercanos. Como señalaba Ferris (1986), las
haciendas, granjas y terrenos de Las Mercedes, El Rosal, El
Recreo, Blandín, Bello Monte, Sans Souci, La Ciénaga, Sabana
Grande, La Floresta, Los Palos Grandes, Los Chorros y Sebucán
producían café, caña de azúcar y frutos menores que abastecían
la ciudad y que representaban los proveedores naturales.
Igualmente lo hacían algunas haciendas de Petare, de las que
provenían principalmente café y papelón1, al igual que algunas
hortalizas y tubérculos, si bien en menor escala. También,
hasta mediados del siglo XX, en la mayoría de las casas
1 Abría de 4:00 a.m. a 3:00 p.m. Se mantuvo hasta la década de 1940, cuandodebido al acelerado proceso de urbanización se radicaron en esta zonadiversas empresas e industrias de todo tipo (Fundación Polar, 1997).
8
caraqueñas había espacios dedicados al cultivo de diversas
frutas (naranja, mango, granada, mamón, higo, semeruco, limón,
algunas anonáceas, entre otras), así como hortalizas, que
cubrían la demanda de la ciudad.
De la población de El Valle llegaban frutos menores; aves,
miel y leche de La Rinconada; piñas de agua y patatas de El
Hatillo; patatas de Cerro Arvelo, Cachimbo, La Julia y
Galipán. La yuca provenía de sembradíos aledaños, que además
elaboraban casabe. Macarao estaba rodeado de haciendas de
café; en San Antonio de Los Altos se cultivaba apio,
alcachofa, remolacha, espinacas y hortalizas en general.
Llegaban también productos de otros lugares del país: carne
salpresa de Barcelona, pescado salado de Oriente, bocadillos y
el pan andino del Táchira, huevos chimbos y dulce de hicacos
de Maracaibo, “panelas” y queso de Maracay, conservas de
Guatire, riñones de Santa Lucía, bizcochos de San Joaquín,
maracuyá de La Victoria, nísperos de Macuto, queso de “cincho”
llanero, queso de mano tuyero, ostras de Chichiriviche y cacao
de Chuao. Las regiones de Guarenas y Guatire eran azucareras y
la única hacienda que surtía a Caracas de azúcar era la de
Juan Díaz. Todos estos productos eran vendidos en el mercado,
en almacenes o en ventas ambulantes (Ferris, 1986).
El mercado estaba distribuido interiormente según provenían
los productos. En el piso más alto estaba la venta de pescado
fresco diariamente traído desde La Guaira y mantenido sobre
hielo picado; en el suroeste había pesas de carne diariamente
traída del matadero de Palo Grande y luego de Maracay,
mediante el Gran Ferrocarril de Venezuela. Como no había ni
9
refrigeración ni de conservación, la carne no vendida en el
día se salaba con sal gruesa, (obteniendo la “salpresa”),
vendida a precios más bajos. Al lado se vendían gallinas y
otras aves de corral, vivas o muertas, así como presas
detalladas de éstas.
Luego estaba el departamento central, destinado para verduras,
hortalizas, legumbres, frutas, granos y especias. En el área
de frutas se conseguían piñas, guanábanas, cundiamores,
mangos, pitahayas, naranjas, pomarrosas, patillas, mandarinas,
higos, pomagases, aguacates, membrillos, frutas de pan,
guamas, mamones, caimitos, entre otras. Junto a estas frutas
criollas en algunos puestos había importadas como manzanas,
ciruelas y peras. Igualmente, como no se conocían los batidos,
muchos clientes compraban allí un trozo de lechosa o una rueda
de piña, o aguacate para acompañar el sancocho o hervido del
almuerzo hogareño.
Frente a la plaza se vendían refrescos en grandes recipientes
de vidrio: jugos de naranja y piña, guarapo de piña, fresco de
parcha granadina y de maracuyá, de guanábana, tamarindo y de
patilla. También en “playa del mercado”, al sur, estaban los
carritos de vendedores de helados, chicha de arroz, carato de
masa y de acupe, chicha andina y ponche de barrilito.
En otros puestos vendían granos: maíz en concha o pilado,
caraotas blancas, negras y rojas, frijolitos bayos, blancos y
los “carita negra”; guaracaros o tapiramas, arvejas, garbanzos
y quinchonchos. Tenía también expendios de granjería o
repostería criolla: pelotas, tequiche, majarete, conservas de
coco y otras. Asimismo vendían cachapas de budare y de hoja,
10
bollos y hallacas. Por último, estaban los sótanos del
Mercado, almacén de cereales y toda clase de productos
(Schael, s.f.). Así, el mercado tenía características de Gran
Feria y era el único en la Capital, al que iban especialmente
las criadas de confianza con una gran cesta de mimbre de dos
patas para rendir “el diario”. La leche, el queso, la
mantequilla y el pan eran otra cuenta.
A partir de 1920 ya se venían denunciando con frecuencia
irregularidades y deficiencias su funcionamiento, siendo
finalmente demolido en 1951.
3.3. Los Abastos de “Categoría”
Entre 1900 y 1920 se encontraban además los abastos
denominados de “Categoría”, a los que generalmente acudían
personas de elevados ingresos. Destacaban “La Mejor”, “Mi
Despensa”, “Confitería de las Familias”, “La Canadiense”, “La
Económica”, “La Estrella de España”, “La Surtidora de
Benedetti” y muchos otros, caracterizados particularmente por
llevar el nombre de sus propietarios y ofrecer una amplia gama
de víveres importados2.
En este mismo lapso también se expendían tanto en el Mercado
Principal como en las pulperías y casas de víveres, productos
alimenticios nacionales manufacturados en su mayoría de
elaboración artesanal y familiar. No obstante, en el caso
particular de ciertos productos como bebidas gaseosas, se2 E.g., avena cacao alemana, queso Roquefort, bombones franceses, turronesNogal, quesos cremas holandeses, salchichón Lyon, petit pois en mantequillaRodel, gran surtido de galletas, confección de postres, vinos de diversasmarcas, aceites (francés, español o italiano), encurtidos y aceitunas,jamón, lenguas de carnero, huevas de bacalao, crema de trigo, quesoparmesano, salmón, entre muchos otros (Ferris, 1986). No se dispone defuentes que refieran lo ocurrido con este tipo de establecimientos luego dela década de 1910.
11
establecieron industrias con procesos fabriles a mayor escala,
siendo las marcas más conocidas “Z”, “La Campana”, “Eureka” y
“Excelsior”.
El transporte de estos productos se realizó hasta finales del
siglo XIX en bestias de silla y de carga por caminos de
herraduras y recuas; si el clima lo permitía, mediante carros
de tracción animal. Las carreteras eran escasas, si bien
existían en mayor cuantía en la zona central del país.
Ejemplos de éstas eran el Camino de Los Indios y el de Los
Españoles, ubicados entre Caracas y La Guaira, con fuertes
pendientes y curvas sinuosas, que además facilitaba el
transporte de mercancías provenientes del Puerto de La Guaira.
Así mismo existía la Carretera del Este, que comunicaba las
zonas de Caracas-Petare-Guarenas-Guatire (Cartay, 1988).
La evolución de las pulperías a la gran distribución ocurrió a
través de otras formas minoristas como la Tienda de Víveres, el
Expendio de Víveres y la Venta de Víveres. Estas designaciones fueron
sustituidas primero por la de Casa de Abasto y luego por la de
Abasto. Más adelante, en parte por el proceso migratorio y por
las transformaciones urbanas surgirían los supermercados,
algunos -con base en la experiencia mercantil y algún grado de
acumulación- erigidos luego en cadenas (e.g., Central
Madeirense). A finales de la década de 1940 los mercados
libres cumplieron también una importante labor en la
distribución de alimentos en ciudades como Caracas. En el
interior del país la pulpería ofreció mayor resistencia,
perviviendo aún en la década de 1940, si bien en algunas zonas
rurales su presencia se extendió todavía en la década de 1960,
12
quedando todavía reminiscencias en remotas localidades del
país.
3.4. Las principales panaderías de Caracas
En el período 1900-1935 ciertas panaderías fueron muy afamadas
en Caracas, entre ellas, la de Solís, con su exquisito pan
francés; el finísimo pan de Montauban; el pan con jamón de Las
Gradillas o bien la panadería de Sarría (con el famoso “pan de
Sarría”, aliñado con semillas de anís).
Algunas panaderías (e.g., la de esquina de Las Gradillas),
además buen pan ofrecían también postres y dulces al estilo
parisino y productos de importación como vinos y conservas.
Destacaban dentro de estas últimas las de marca Rodel y los
encurtidos Morton (Narváez, 1984). También existían en esta
época establecimientos de renombre, con marcas registradas,
como por ejemplo la Sociedad Anónima El Pan Grande (“un
establecimiento público”, registrado en 1926), o La Francia
(“un establecimiento público de confitería y botillería”,
registrado en 1927) (Abreu et al., 2000).
Estos expendios progresivamente se transformaron en cuanto al
tipo de productos ofrecidos o su nivel tecnológico. Por
ejemplo, la aparición en 1957 de la harina de maíz “La
Arepera”, en 1959 de “la Neutral” y en 1960 de la harina
“P.A.N.” (Cartay, 1994) fue un hito en la preparación de
arepas y empanadas, platos clave en la restauración matutina y
en la alimentación de estratos de menores ingresos.
Cabe destacar que las panaderías fueron y siguen siendo en
Venezuela importantes locales de restauración fuera del hogar.
Además del pan tradicional y variantes más contemporáneas de
13
panes integrales y productos dietéticos del trigo, pastelería
y bollería, es lugar común encontrar allí víveres, embutidos,
lácteos (leche, yogurt y variedades de quesos), bebidas
gaseosas, etc. Se convirtieron así en pequeños “abastos” o
híbrido de restauración-abastecimiento, con la particularidad
de permanecer abiertos casi todos los días del año.
3.5. La venta ambulante de alimentos
Desde las primeras décadas del siglo XX humildes vendedores
cargaban por las vías urbanas cestas o cajones: a pie, a lomo
de bestia o en carretillas y carretas. Antaño eran
característicos personajes como la mondonguera, la dulcera, el
chichero, el manicero, el repartidor de pan o de leche, los
fruteros, los verduleros, el vendedor de miel y otros que
anunciaban sus productos acompañados de pregones. Muchas
mujeres se mantenían de los ingresos que obtenían de la venta
de comida en el Mercado de San Jacinto, provistas de un
pañuelo a la cabeza y de vistosos delantales de cuadros.
Ofrecían principalmente conservas de coco aturronadas,
quemadas, amelcochadas; dulces de durazno, guayaba, lechosa y
también arepas y cachapas de budare y de olla.
Se contaba también al panadero, responsable de abastecer las
casas de familia, bodegas o pulperías, así como pensiones y
hoteles. El reparto lo realizaban a primeras horas de la
mañana y en la tarde grandes panaderías caraqueñas (e.g., “Las
Gradillas” o la de “Sarría”), mediante repartidores que en
asno, mula o como peatones llegaban a las casas con su clásico
pregón: ¡Panadero, pan!, mientras golpeaban la tapa metálica de la
14
cesta con la mercadería3. Inmediatamente salía la criada con
una cesta pequeña o paño blanco, recibiendo la “cuenta” o
“media cuenta” de pan criollo o isleño (no se hablaba de
unidades ni de kilos). Al mismo tiempo el panadero pasaba
recogiendo el “pan frío” (no vendido), que luego cortaban en
rodajas, tostaban y vendían a menor precio (“tostones”, buena
solución para las familias de escasos recursos) (Schael,
s.f.).
Había vendedores de arepas calientes, huevos y pollos, de
torta Bejarana o de alfondoque4. Los sábados por la tarde
aparecía el vendedor de pirulís5, y los domingos el heladero
con una carretilla y la sorbetera del helado mantecado, o el
carro rojo de la Cervecería Nacional, cuya campanilla alertaba
para comprar el hielo del almuerzo y la comida (Cortina,
1976).
De esta época datan el chichero, vendedor de chicha de arroz,
cuya fórmula de preparación aún hoy ha permanecido inalterada;
o el popular vendedor de caramelos de palito. A partir de la
década de 1940 aparecieron otros nuevos: de perros calientes,
dulces, arepas, helados, así como los vendedores de café e
infusiones de hierbas, que aún hoy madrugan para ofrecer su
producto a los apurados trabajadores.
En las últimas décadas del siglo XX estas prácticas habían
disminuido. No obstante, el persistente fenómeno del desempleo
en el país explica en parte por qué el vendedor ambulante3 “Pan de piquito” (ovalado, con hendidura central y terminado en dospicos), francés, “de tunja” (pan dulce enrollado en espiral y cubierto conazúcar), bizcochos, galletas, isleño, golfeados y asemitas.4 Dulce con melaza de papelón (panela del jugo de caña).5 Pequeños caracolitos de papelón con diferentes sabores: anís, ajonjolí, hierbabuena o malojillo.
15
constituye una forma de autoempleo ante la carencia de fuentes
formales, que más que complemento de sus ingresos deviene en
un modo de subsistencia para el individuo y su grupo familiar6.
3.6. Otras cadenas expendedoras: abastos y supermercados
Durante 1930 y 1940 el desarrollo de la actividad petrolera
desencadenaría progresivamente una serie de transformaciones
en la estructura económica y social del país, acelerando el
declive de las actividades agroexportadoras. Como
consecuencia, la agricultura se orientaría fundamentalmente
hacia el mercado interno y a la industria incipiente,
controlada en gran parte por capitales extranjeros. En este
escenario se produce progresivamente la transformación de la
Venezuela rural en la Venezuela urbana. A Caracas llegaron
masivamente familias campesinas buscando mejores condiciones
de vida (que rebasaron la capacidad de absorción de empleo y
la infraestructura en general) y migraciones externas,
contribuyendo a su expansión demográfica. La industria se
insertaba en el ambiente urbano y competía por el uso de
recursos cada vez más escasos (casos del agua, electricidad y
tierras urbanizadas), acentuado a partir de la década de 1950.
En el contexto de una naciente industria alimentaria,
creciente importación de comestibles y de modelos de
organización foránea, surgieron modernos abastos y6 De acuerdo con Zanoni (en Camel, 2004), la economía informal es unaderivación social, sinónimo de desidia, subdesarrollo, y anarquía,acentuada desde 1999. Un estudio piloto realizado en Sabana Grande(Caracas) por el CEDICE señala la existencia en este Boulevard de unos2.300 puestos de vendedores informales, quienes mantienen una fuerte red depoderes, financiamiento y liderazgo (e.g., prestamistas informales,mediante los cuales los comerciantes financian sus necesidades de capital).Es común que en este tipo de trabajadores predominen individuos con escasacalificación educativa, muchas veces extranjeros y hasta indocumentados(Méndez, 2004).
16
supermercados. A finales de la década de 1940 se crearon
algunas cadenas comerciales, que desplazaron paulatinamente a
las pulperías e intentaron sustituir a las bodegas. Este nuevo
tipo de establecimiento ha seguido desarrollándose hasta el
presente, hasta llegar a la magnitud y complejidad de las
grandes superficies e hipermercados, con horarios de atención
cada vez largos e incluso ininterrumpidos. Así el reducido
espacio, la apretada disposición de mercancías en estantes y
la cálida relación entre pulpero y cliente fueron sustituidos
por una mayor amplitud y orden en los supermercados, oferentes
de mayor variedad de alimentos procesados, frutos y un amplio
surtido de productos para usos diversos, organizadamente
dispuestos en anaqueles por secciones o departamentos según
las nuevas técnicas de mercadeo y cuya venta se realiza por el
sistema de autoservicio (incluso con promoción in situ), con
carritos para facilitar la compra, entre otras ventajas
(Lovera, 1988).
Venezuela ha seguido así pautas de consumo marcadas por países
desarrollados, tendencias aprovechadas para desarrollar su
sector productivo e incorporar algunos productos a su dieta en
función del poder adquisitivo de sus habitantes. A esto
contribuyó la internacionalización de los supermercados e
hipermercados que, al establecerse en nuevos mercados, ofrecen
a los consumidores novedosos y más variados productos
(Rodríguez, 2003). En la década de 1990 se consolidaron
grandes cadenas locales, caracterizadas por una estrategia
orientada a los segmentos de altos ingresos con productos de
mayor calidad y precio, sin dejar a un lado los segmentos
17
populares, con productos masivos a precios más asequibles. A
la oferta de alimentos se han incorporado en años recientes
otros productos (electrodomésticos, vestido, calzado,
medicinas, enseres del hogar, revistas y artículos de tocador,
etc.), que ha simplificado el proceso de compra.
4. LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
4.1. Transformaciones de la oferta-demanda alimentaria
Durante el período 1920-1930 una ola de productos de
preparación rápida e instantánea amplió la oferta hasta
entonces disponible, en gran medida por la influencia de la
colonia norteamericana y vinculada con las actividades de la
industria petrolera, con cuyo desarrollo comenzó a llegar una
gran variedad de productos hasta entonces desconocidos: Corn
Flakes de Kellogg´s, All Bran, Puffed Rice, grape nuts, cream of wheat, quesos
Kraft, leche Klim, evaporated milk, Leapton tea, Quaker oats, carnes
enlatadas y congeladas, Coca-Cola, tocineta americana en lonjas,
sopas Campbells, entre otros7.
Entre 1940-1960 destaca el caso de las frutas importadas, más
baratas que las criollas o los postres de preparación casi
instantánea, que en cierta forma atentaban contra la
tradicional dulcería criolla. Este proceso se vio favorecido
por el Tratado de Reciprocidad Comercial con EE.UU. (firmado
en 1939), que concedía un estatus privilegiado para la
importación -entre otros- de alimentos enlatados y
refrigerados. Esa importación masiva, acentuada desde
entonces, influyó notablemente en la creación de un patrón
7 No obstante, las importaciones de hojuelas de maíz o no figuran o bienfueron insignificantes antes de 1949; por otro lado, las de trigo no tienenpeso alguno en este periodo (Abreu et al., 2001).
18
interno de consumo al estilo norteamericano, generalizándose a
partir de la posguerra (particularmente durante las décadas de
1940 y 1950).
Luego, en las décadas de 1960 y 1970, comenzó a consolidarse
en Venezuela el área de procesamiento de alimentos y su
distribución masiva. La agroindustria doméstica comenzó a
ofrecer una gran variedad de productos elaborados en serie:
pastas, bizcochos, quesos, embutidos, conservas, jugos,
helados, sopas preparadas, productos condensados, salsas
enlatadas y en frascos, entre otros. Especial mención merece
el lanzamiento al mercado la harina precocida de maíz de la
marca P.A.N. (diciembre de 1960, por REMAVENCA), que
simplificó la elaboración de arepas y otras preparaciones
venezolanas.
4.2. Los agentes culinarios
Aunque tradicionalmente las labores culinarias eran
responsabilidad de la mujer, a mediados del siglo XX la
urbanización contribuyó significativamente al cambio su papel
de la mujer como agente culinario (Lovera, 2000). Desde
entonces el hombre comparte ese rol, reforzado por la
predominancia de familias con ambos progenitores trabajando
fuera del hogar: deben entonces optimizar su tiempo para todas
las labores, incluida la preparación de alimentos.
En la década de 1980 existía en Caracas alta demanda de
servicio doméstico, frente a una oferta decreciente8, que
propició el arribo de mano de obra para labores domésticas
8 Este fenómeno ya existía a finales de la década de 1950, debido al ingresode una importante corriente migratoria proveniente principalmente deEuropa, la incorporación de la mujer al sistema educativo y al mercadolaboral, la existencia de familias con muchos hijos, entre otras razones.
19
procedente principalmente de Colombia, atraída por los
salarios pagados en moneda venezolana, entonces era fuerte y
estable. Aunque se mantuvo el acervo culinario criollo, pues
las criadas generalmente adquirían sus conocimientos por la
vía práctica, la creciente influencia de las amas de casa en
la preparación doméstica de los alimentos a través de la
difusión de recetarios, manuscritos o impresos con recetas
foráneas y el propio acervo de las extranjeras, contribuyeron
a que la tradición criolla no mantuviera su primacía en el
arte culinario (Lovera, 1988). Actualmente, en la medida en
que las cadenas de comida rápida se han ido extendiendo, el
requerimiento de cocineros, chefs y mesoneros especializados ha
mermado en favor de operarios apenas adiestrados, que en
jornadas superpuestas manejan paquetes uniformes de alimentos
casi preparados y congelados.
4.3. La transferencia del saber culinario
Como otros, ha trascendido entre generaciones mediante la
tradición verbal. En la primera mitad del siglo XX tan sólo se
encuentran fórmulas sueltas de algunos platos, aparecidas en
publicaciones periódicas. Se sabe que en 1943 se editó en
Caracas un libro titulado “Buen Provecho (Caracas Cookery)”, compilado
por Dorothy Kamen-Kaye y otras damas estadounidenses y
auspiciado por The Caracas Journal, reeditado en 1944, 1946,
1951, 1961 y 1967. Luego a partir de la década de 1950 la
publicación de recetarios cobró auge: La cocina de Casilda” (1953,
Graciela Schael Martínez, Editorial Excelsior, reeditado
varias veces); “El Libro de Tía María” (1954, María Chapellín,
Distribuidora Continental, reeditado en 1957, 1958 y 1962)
20
(Lovera, 1988). Paralelamente se difundieron una serie de
recetarios, promovidos por casas comerciales importadoras y la
industria de alimentos, cuyo objetivo era estimular el consumo
de alimentos que fabricaban o vendían.
Más tarde, durante la década de 1980, los empresarios
venezolanos del fast food viajaron al exterior con la finalidad
de aprender los detalles del negocio (e.g., en los casos de
hamburguesas, recetas, salsas, condimentos y métodos diversos
de elaboración habían estado a la disposición de quien se
tomara el tiempo y el gasto de adquirir estos conocimientos,
siendo característica la uniformidad de las recetas y de las
fórmulas empleadas).
De igual forma los medios de comunicación venezolanos han
jugado un papel trascendental, particularmente la televisión,
en los cambios de hábitos culinarios y alimentarios del
venezolano. No sólo la tendencia reciente de incorporar en la
programación diaria segmentos relativos a la preparación de
platos de la cocina criolla o internacional (e.g. “Un Ángel en
la Cocina”, en la cadena privada RCTV), sino además a través
de la programación cotidiana: telenovelas con escenas de
elaboración como de ingesta de alimentos; los canales
especializados en cocina con la llegada de la televisión por
cable (e.g., canal Gourmet).
4.4. La tecnología de cocción y conservación de los alimentos
Los procesos de conservación, transformación y
acondicionamiento de alimentos se remontan en Venezuela a la
era precolombina: maíz en graneros, tarimas o bajo chozas
indígenas, transformación de yuca en casabe, secado al sol
21
otras especies de tubérculos y salado del pescado (Cartay,
1992). En el siglo XIX una serie de circunstancias mejoraron
las técnicas de preservación y facilitaron la comercialización
de alimentos: la salazón de la carne (en 1842, para exportarla
a La Habana); la refinería de azúcar establecida en Maracay,
en 1844; la fundación en 1850 de una fábrica de chocolate, con
capital suizo; la primera centrífuga de azúcar, en 1859; los
“Molinos de La Guaira”, en 1861 de para el procesamiento de
granos; la instalación en Caracas de la primera máquina de
moler maíz en 1863 y del primer molino en 1890; y la creación,
en 1893, de la “Cervecería Nacional” (Cartay, 1988).
Durante los primeros años del siglo XX no existían las
modernas refrigeradoras; en 1913 por ejemplo se ofrecía la
“maquinita Artic” para fabricar hielo y la lavadora de platos
“kitchenette” (Cartay y Chuecos, 1994). Había entonces heladeras,
unos muebles de madera con un depósito para el hielo que
enfriaban muy poco y que albergaban agua, frutas, leche y
mantequilla, pero resultaban inconvenientes para guardar
comida hasta el día siguiente (Cortina, 1976). En la década de
1920 se ofertaban las marcas Frigidaire y Kelvinator, vendiéndose la
primera en 1924 (Cartay y Chuecos, 1994).
Hasta la tercera década del siglo XX en Caracas se cocinaba
regularmente con leña o carbón vegetal. Esta tecnología fue
desapareciendo progresivamente de la mayoría de los hogares al
ser sustituida por otras fuentes de energía como el gas
butano, el kerosén, la gasolina y la electricidad. Hacia 1917
comenzaron a llegar las cocinas a kerosén; en la década de
1920, las de gasolina y en la de 1930 las eléctricas y de gas
22
(Cartay y Ablan, 1997). Los cambios subsecuentes en las
tecnologías de conservación de alimentos incidieron
significativamente en los hábitos alimentarios. El
espaciamiento en la frecuencia de compras permite explicar en
parte el desplazamiento de las compras en bodegas y abastos a
las grandes superficies. Además estas tecnologías permitieron
un aumento de la variedad en la oferta alimentaria, al tiempo
que fueron apareciendo los congeladores en los hogares.
Recientemente, con el crecimiento del mercado de productos
congelados, cadenas de supermercados e hipermercados en
Caracas se han abocado a la remodelación y adquisición de
equipos para refrigerado y congelado9.
Los cambios también trascendieron al espacio físico. El tamaño
y distribución de la cocina tradicional comenzó a cambiar de
aspecto con el uso de cocinas a gas y eléctrica, calentadores
de agua, refrigeradores y gabinetes de cocina, entre otros
artilugios en constante innovación (e.g., la introducción de la
cocina de vitrocerámica o las encimeras de granito). Estos
cambios propiciaron además otros significativos como el
aumento de la dimensión de la “cocina” en las viviendas, ahora
ambiente de tertulia familiar y atención de invitado.
5. EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y LOS CAMBIOS ALIMENTARIOS EN LA
CIUDAD DE CARACAS: ALGUNOS ESCENARIOS
5.1. Consumo dentro y fuera del hogar
9 COMERSA y PINOVA son dos de los fabricantes más conocidos de equipos defrío al nivel local; en importadas resaltan las marcas Tyler, Linde yHussman, equipos que provienen de Europa y EE.UU., además de la recienteincorporación de las provenientes de China (particularmente en el caso delos dispensadores de agua).
23
Entre 1920 y 1960, el consumo de alimentos se hacía
fundamentalmente en el hogar familiar. Como lo señala Ferris
(1986), la comida diaria en un hogar de escasos recursos podía
ser: desayuno que variaba entre funche frito, hallaquita con
queso rallado, arepa con mantequilla (ocasiones especiales),
plátano con queso rallado o un bollo de pan, acompañado
siempre de guarapo. Otros alimentos podrían ser empanadas
rellenas, avena con papelón y canela sin leche, “atol” de
maicena (almidón de maíz) y harina de maíz tostado con agua.
En el almuerzo era común el hervido de res, seguido por un
“seco” que podía consistir en carne mechada, arroz y caraotas,
o bien pasta con tomate y cebolla. Para la cena se podía comer
funche frito con pescado salado y guarapo o tortitas de harina
con guarapo.
En contraste, en las familias con mayores ingresos el menú
solía ser más variado. Para el desayuno se preparaban arepas,
trozos pequeños de hallaquitas con queso, empanadas blancas de
queso y oscuras de papelón, arepitas abombadas con papelón y
anís, pan de trigo, queso frito, guarapo y chocolate. La
entrada del almuerzo podía consistir en bollos pelones con
guiso de cerdo, patatas, cebollas o pimentones rellenos,
croquetas de pescado o timbales rellenos con legumbres; sopa o
hervido y aguacate como acompañante, o de caraotas, de apio,
de auyama, de remolacha, de jojotos, de quimbombó, de berro,
de espinacas; hervido picado o sopas de lentejas, garbanzos,
frijoles, caraotas (judías/alubias) negras, blancas, rojas y
la de arvejas. El plato principal consistía en carne mechada,
asado, muchacho relleno, macarrones con pollo, lengua de res
24
guisada, bistec de hígado, salpicón de sesos, entre otros
platos. Con frecuencia se acostumbraba como postre una fruta
criolla como cambur, níspero, riñones, etc. En la cena se
comían variaciones del almuerzo, sopa de fideos o de arroz y,
como postre, frutas en almíbar, buñuelos dulces de yuca y
apio, yuca frita con melado de azúcar, arroz con leche,
majarete, tequiche, juansabroso, camburitos titiaros en
mantequilla cubiertos con granitos de azúcar, torta de pan y
de queso, entre otros.
En las comidas de gala era notable la influencia de la comida
francesa, destacando las tartalettes de petit pois con cerdo, quenelle,
pastel de polvorosa, gallina endiablada, sopa de ostiones,
enlatados marca Rodel, entre otras exquisiteces (Ferris,
1986). El consumo de pan de trigo a veces es preferido al de
arepa o casabe, costumbre extendida al nivel nacional.
Con semejantes platos era poco frecuente comer fuera del
hogar. A principios de siglo eran escasos los restaurantes de
comida internacional, aunque solían servir desayunos,
almuerzos y cenas (e.g., los del Gran Hotel, del Gran Hotel
Klindt, del Gran Hotel Continental, del Hotel de France y del
Hotel Saint Amand)10. Los de lujo eran sin duda los que
ofrecían comida francesa, destacando el de Juan Labeille
(Santa Capilla a Carmelitas, que además ofrecía comida
criolla). A finales de la década de 1920 era bastante
frecuentado el restaurante “La Suisse” (de P. René Dalofre)
cuyas especialidades eran la langouste â l´américaine, le rognon gauciair,
10 También se introdujeron costumbres foráneas que todavía hoy persisten. En1922, por ejemplo, se realizó en el Palace Hotel una cena y baile de fin deaño, acontecimiento que resultó ser toda una innovación en Caracas deentonces (Ferris, 1986).
25
balgnets y crêpes Suzette, o el “Chez Becker” (al lado del Teatro
Ayacucho), que ofrecía “Cuisine de luxe” y “patisserie parisienne”
(Ferris, 1986).
Había también otros restaurantes con precios más bajos como el
Postillón de La Rioja (cuya especialidad era la paella) y El
Venezolano (que servía veinticinco platos diferentes). Había
igualmente muchos restaurantes modestos que ofrecían comida
criolla, la mayoría de ellos ubicados en los alrededores del
Mercado Principal y de la Plaza Miranda.
Otra manera característica de consumir alimentos fuera del
hogar se daba en los entreactos del antiguo Teatro El Conde,
dado que algunos espectadores llevaban hallacas, hallaquitas,
empanadas y otros preparados de masas, dulces y buñuelos.
Además, se vendía chicha andina con aroma de almendra, carato
de ajonjolí, guarapo de piña y carato de arroz.
Durante el período 1900-1920, eran frecuentes las visitas
familiares a las heladerías entre ellas “La India”, “La
Francia” o “La Glacier”, que se hacían los domingos en la
mañana después de la retreta o en la noche luego de la función
de teatro. En las heladerías había dos salones; uno para las
familias y otro para hombres. En este último no se servían
helados sino cocteles y sándwiches de cerdo, queso, jamón y
hasta de caviar.
Otra costumbre en los inicios del siglo XX era comer arepa con
café con leche luego de un paseo o de ir al teatro Calcaño o
al Circo Metropolitano. Había ventas ambulantes en Caño
Amarillo y La Candelaria, que vendían arepas y empanadas con
queso, caraota y carne; otras ofrecían dulces y conservas,
26
pirulís de menta, anís, ajonjolí, hierbabuena o malojillo,
caramelos de palito en forma de animalitos, helados, algodón
de azúcar, raspados con jarabe de limón, frambuesa o
granadilla, etc. (Ferris, 1986). En ocasiones especiales
(honmástica o cumpleaños) eran frecuentes reuniones en las que
se degustaban conservas, comidas o postres: ponqué, gelatina y
quesillo, gelatina con leche, pudines de leche o chocolate,
manjar blanco y torta María Luisa, Reina Victoria o Moca; en
santos, cumpleaños y bautizos se servía el helado de la
“sorbetera”. Otras delicias para ocasiones especiales eran:
ensalada de gallina o rusa, pernil de cerdo, jamón, pan de
banquete, canapés variados, paté de foi-gras, caviar, frutas
importadas (manzanas, peras, uvas y melocotones) (Ferris,
1986). Los platos navideños eran hallacas, pernil de cerdo,
ensalada de gallina, pan de jamón planchado, chocolate,
bizcochuelo, vino tinto y dulce de lechosa con clavos de
especia. Una expresión que resumen las aspiraciones de estaban
por cualquier motivo era “estar en Caracas, para las
hallacas”, como parte de la alegría del retorno para
saborearlas con los seres queridos (Schael, s.f.).
Luego, en la década de 1930 y 1940, sobre la base de la
explotación petrolera y la acción del Estado como distribuidor
de la renta derivada de esta actividad, se fue generando un
nuevo dinamismo que modificó la estructura productiva del país
e implicó severas transformaciones en su economía, que a su
vez generaron importantes cambios socioculturales (incluyendo
la alimentación), con una redefinición de los hábitos
alimentarios del caraqueño. El crecimiento de la población y
27
el proceso de urbanización de la ciudad provocaron una alta
demanda de alimentos que debía ser satisfecha tanto por la
agricultura nacional y la importación de materias primas,
insumos necesarios, tecnología y alimentos elaborados.
De esta manera se estimularon nuevos hábitos alimentarios que
finalmente convergieron en la formación un nuevo patrón de
consumo. Las inmigraciones europeas también contribuyeron en
su formación, mediante la incorporación de nuevos platos a la
dieta diaria, para los que Caracas fungía como el centro
difusor de tales cambios al resto del país. Otro ejemplo da
cuenta que en la década de 1930 la fuente de soda constituía
el tipo de establecimiento que marcaba el acento de la
influencia estadounidense. Era característico entonces
consumir un buen “lunch” a un precio aceptable, además de
sándwiches, helados, merengadas, patatas fritas muy finas,
entre otros platos representativos de aquellas latitudes. En
la década de 1950 siguieron estableciéndose restaurantes
franceses así como también restaurantes populares urbanos y
españoles.
No obstante la paulatina sustitución de la arepa casera por el
pan de trigo, la preparación de aquélla destinada al consumo
colectivo se favoreció con el auge del sector de la
construcción. Durante el período 1920-1960, muchos obreros
llevaban a trabajo como vianda arepas rellenas con carne
mechada, sardinas, jamón, queso, entre otros, costumbre que
perdura aún en la actualidad. Además, muchos obreros
extranjeros comenzaron a aficionarse a esta modalidad,
28
llegando a consolidarse un nuevo mercado consumidor (Ferris,
1986).
En la década de 1960 comenzaron a difundirse las areperas,
donde aún se ofrece todavía el tradicional producto acompañado
por diferentes guisos y distintas clases de quesos. Este hecho
ha originado además un lenguaje particular en el ramo, en el
que destaca por ejemplo, la expresión “reina pepiada” (arepa de
pollo, aguacate y mayonesa).
Aunque hasta finales de la década de 1950 se mantuvo la
costumbre de las tres comidas diarias, a partir de entonces en
Caracas ha venido desapareciendo la puntualidad de la mesa e
incluso a veces la reunión de todo el grupo familiar. Otros
factores que han influido esta tendencia han sido el creciente
proceso de urbanización y el congestionamiento en la ciudad de
Caracas, así como el incremento de la participación de la
mujer en el mercado laboral.
5.2. Algunos cambios de patrones y hábitos de consumo
Según Lovera (1988) desde la década de 1960 comenzó a
incrementarse significativamente la importación de alimentos
y, en consecuencia, se consolidaron algunos cambios en el
consumo tradicional. Se sustituyó el papelón de caña por el
azúcar refinado, la manteca de cochino por los aceites
vegetales, las carnes por embutidos y otros tantos productos
que eran tradicionales en la cocina del país. Por otro lado,
disminuyó el consumo de productos frescos como la yuca, el
ocumo, la batata y las frutas criollas tradicionales
comenzaron a sustituirse por uvas, peras y manzanas frescas o
29
jugos enlatados. Las bebidas gaseosas, el pan de harina de
trigo, los espaguetis, los perros calientes, las hamburguesas,
los helados industriales y las frutas exóticas, entre otros
alimentos, son parte de la cotidianidad del venezolano que se
mantiene en el presente, en detrimento de los platos
tradicionales. En esto influyó notablemente la incorporación
de la mujer al mercado laboral y su nuevo rol en el hogar11.
Sin embargo debe tenerse en cuenta que la gran cantidad de
información acerca de la relación alimentación-nutrición-
salud, la diversidad de tipos de comidas ofrecidas en el
mercado y la propia determinación y necesidades del individuo
en la configuración de sus patrones de alimentación (por
ejemplo, individuos con enfermedades o con motivo preocupación
en la ingesta de ciertos alimentos), han convertido el consumo
alimentario en una decisión y en un acto individual. Las
tendencias globalizadoras tales como los fast food y los
productos alimentarios manufacturados coexisten con las formas
tradicionales, pero la decisión final está fuertemente
influenciada por las diferencias socioeconómicas de los
consumidores, hecho que se refleja en las leyes tendenciales
del consumo para países en desarrollo12.
11 La incorporación de la mujer al mercado laboral es considerada poralgunos autores como uno de los elementos que caracteriza la globalizacióny la tercera vía; algunos incluso llegan a considerarla como indicador depostmodernidad (para más detalles véase Giddens, 2000). Asociado a labúsqueda de comodidad, el rol de la mujer en la cocina pierde lentamenteexclusividad; se relaciona con el aumento del consumo de productos quellevan incorporados algún servicio que facilite su consumo (enlatados,precocinados, congelados, troceados). Estos productos han aumentado supresencia en los hogares, pues permiten el ahorro de tiempo al facilitar sulimpieza y preparación y están asociados al cambio de roles en el hogar y alas decisiones sobre las compras alimentarias (Díaz y Gómez, 2004). 12 Para mayores detalles ver Anido, D. 1997. “Análisis de la demanda deenergía alimentaria en Venezuela, 1970-1995. Algunas evidencias empíricas”.
30
Aunado a estos cambios debe indicarse que, en la década de
1970, el incremento del ingreso petrolero propició el aumento
de la demanda de productos manufacturados así como cierta
homogeneidad en el consumo masivo de alimentos. También es
importante mencionar que a partir de esta década se comenzó a
desarrollar la industria de alimentos congelados en Venezuela,
con la entrada al mercado de Internacional de Desarrollo y
Veproca, empresa comercializadora de las marcas La Granja y
Texas. Con los años la lista de tales productos ha crecido
considerablemente y estos productos tienen cada vez mayor
aceptación en el consumidor venezolano. A pesar del escaso
desarrollo de este tipo de mercados en Venezuela, en
comparación con otros países de Europa o de América del norte,
los productos congelados constituyen un mercado en expansión.
Según cifras de la revista Producto (1998), del total de
ventas de víveres de los supermercados representaron en 1998
el 12%; se estima que en los próximos años se incrementen las
ventas, para ubicarse entre el 30 y el 35% del total del
mercado de alimentos.
Estos alimentos tienen básicamente dos tipos de mercados: I)
el Institucional (que corresponde fundamentalmente a las
cadenas de comida rápida o fast food); y II) el consumidor final.
Producto (1998) señala que los proveedores nacionales de estos
bienes en los establecimientos de comida rápida (entre ellos,
Mc Donald´s, Wendy´s y Arturo´s) son principalmente las
empresas Internacional de Desarrollo (casos de pechuga de
En: http://www.saber.ula.ve/ciaal/miembros/index.html). Allí se explican,en los modelos de comportamiento, los factores determinantes del consumoalimentario y las leyes tendenciales del consumo.
31
pollo empanizada, pechuga de pollo para parrilla, nuggets de
pollo, guisantes, brócoli y maíz) y Distribuidora Fresimo (en
el caso de fresas y moras congeladas). Con respecto a los
productos importados los proveedores son fundamentalmente
McCain Internacional (de patatas fritas y pastel de manzana) y
Cavendish Farm (de patatas fritas).
Dentro de esta rama de alimentos congelados pueden destacarse
dos ejemplos significativos al nivel nacional. En primer
lugar, figura el caso de Internacional de Desarrollo, empresa
ésta que tiene previsto aumentar su actual línea de productos
(vegetales, pizzas, postres, productos procesados de pollo y
pescado) con la introducción de pan congelado al segmento
institucional. Igualmente espera incursionar en el segmento de
las comidas preparadas. Luego está La Casa de Los Tequeños,
una empresa que vende pasapalos (pastelitos, pastelones,
tequeños para fiestas y tequeñones, masa de pasapalos, entre
otros) y que pretende incursionar a corto plazo en el segmento
de las pizzas. Como puede deducirse, la tendencia en los
próximos años en Venezuela es hacia una diversificación de los
productos congelados, que se combinará con la introducción de
comidas dietéticas preparadas. Esta tendencia será reforzada
con la demanda de productos gourmet –en crecimiento-, entre
cuyas categorías destacan las comidas orientales y exóticas
del Asia, que se suman a los ya consolidados platos italianos,
mexicanos y de estadounidenses (Rodríguez, 2003).
En sintonía con lo señalado por este autor, el acelerado
estilo de vida de la actualidad, aunado al incremento de los
hogares de doble ingreso (al incorporarse la mujer en
32
condiciones similares al mercado laboral) han propiciado la
preferencia por parte de los consumidores de alimentos listos
para consumir y que, en la medida de lo posible, que no
requieren la utilización de utensilios y artefactos de cocina.
No obstante la demanda más significativa de estos productos
corresponde a los estratos de mayor nivel socioeconómico, por
tener costos y precios relativos superiores a sus sustitutos.
5.3. Consumo de alimentos tipo fast food
Este tipo de establecimientos se remontan a la inauguración de
la cadena “Presto” en Caracas (1948), que ofrecía a sus
clientes hamburguesas, perros calientes, helados y merengadas,
intento que no logró consolidarse y que poco después fracasó
debido en parte a la inexistencia condiciones necesarias:
muchos consideraban que la carne era el sobrante que las
carnicerías no podían vender bajo otra forma; además, la
mayoría desayunaba arepas y realmente no era necesario
almorzar o cenar con una hamburguesa si se toma en
consideración que la mujer se dedicaba casi exclusivamente a
las tareas domésticas (Ferris, 1986).
En 1951 se creó “Crema Paraíso”, que comenzó su actividad
comercial vendiendo sólo helados y merengadas. En la década de
1960 agregaron hamburguesas y perros calientes y en la de
1970, pizzas. Inicialmente sus clientes venían en ocasiones
especiales, e.g., premiación de padres a sus hijos por su
desempeño académico, paseos de fines de semana cumpleaños.
Luego se fue conformando una clientela constituida
principalmente por adolescentes.
33
En la década de 1970 la primera cadena en implantar el sistema
norteamericano de comida rápida en Caracas fue “Kentucky Freid
Chicken”, ofreciendo pollo frito a la “Coronel Sanders”. Al
poco tiempo fueron desapareciendo estos establecimientos hasta
que en años más recientes se reactivó esta empresa en Caracas.
Tardíamente respecto de países como Colombia o México, la
marca “Tropi Burger” fundó el primer establecimiento donde
ofrecía un menú limitado en comparación con los restaurantes a
la carta, pero se caracterizaba por su higiene y servicio
rápido. Sin embargo “…esto no sólo quiere decir que los
clientes comen rápido una comida de ciertas características,
lo cual ya implica un cierto tipo de cambio cultural, sino
además que hay toda una organización del trabajo y de la
empresa que sostiene eso…” (Mato, 2001). El proceso tenía
lugar en un ambiente sin lujos y con un mobiliario que variaba
poco de un local a otro de la misma cadena.
Durante la década de 1980 hubo una notable expansión de los
establecimientos de comida rápida al estilo norteamericano. El
primer establecimiento perteneciente a la cadena de comida
rápida “Burger King” se inauguró en Caracas en 1980 y en 1985
entró en escena Mc Donald´s. Todos estos establecimientos son
actualmente muy frecuentes en centros comerciales, zonas
industriales y en general, en cualquier avenida de la ciudad.
A ellos concurrían en principio las familias de clase media,
básicamente por visitas de fin de semana, por lo que se deduce
que comer fuera del hogar no era lo cotidiano.
Como resultado del auge que ha tenido la comida rápida, desde
1984 y hasta el presente es usual encontrar en diferentes
34
centros comerciales en Caracas áreas destinadas que expenden
comida rápida (“ferias de comida”). Son simbólicas las
correspondientes al Centro Ciudad Comercial Tamanaco, al
Centro Comercial La Villa en Montalbán, a Parque Central, a la
planta baja del edificio Beco de Chacaíto, al Centro Comercial
Sambil, entre otras. Estos centros ofrecen al consumidor la
oportunidad de seleccionar el menú entre distintas opciones.
Los centros de comida rápida se caracterizan fundamentalmente
por tener un área central donde están dispuestas las sillas y
mesas, a la cual es compartida por los establecimientos que
constituyen esta agrupación.
Es importante destacar que lo que distingue a un restaurante
de comida rápida es básicamente el estilo de servicio
caracterizado por la utilización de ciertas normas conocidas
por las siglas QSCV (quality, service, cleanliness and value), i.e., calidad,
servicio, limpieza y precios razonables (valor al cliente). En
general se plantea que la comida rápida es expresión y
extensión de la cultura estadounidense en los hábitos
alimentarios del venezolano, en horarios diversos a
conveniencia de los clientes y en un ambiente bastante
informal. En contraste, el consumo de alimentos en
restaurantes a la carta generalmente está sujeto a horarios
tradicionales y requieren un tiempo considerablemente mayor
para su preparación. En los fast food tiende a sustituirse la
comida abundante por comida ligera y las bebidas tradicionales
por refrescos industrializados. En los menús correspondientes
a las distintas cadenas se encuentran alimentos de amplia
aceptación, entre ellos hamburguesas, perros calientes,
35
sándwiches, pizzas y pollo. Los desayunos suelen ser huevos
revueltos con tocineta o jamón, panquecas, etc. Incluso las
pizzas y los tacos mexicanos han sido “americanizados”, en
términos de su preparación y servicio además de ser producidos
en serie. Más recientemente se han incorporado ensaladas y
platos más “Light” (apariencia más sana).
Así, referirse al fast food en cierto modo involucra
implícitamente al estilo de vida estadounidense impersonal y
automatizado. Además, resulta más fácil encontrar una
hamburguesa prácticamente en cualquier rincón de Caracas que,
por ejemplo, el tradicional mondongo. No hay sitio de la
capital donde no se encuentre un expendedor de perros
calientes, pues hasta en las urbanizaciones más distinguidas
las hamburguesas desplazaron a las parrillas y otras comidas
tradicionales13.
Este cambio de hábitos alimentarios en la población del Área
Metropolitana de Caracas, a grandes rasgos, se debe a los
siguientes factores: I) en primer lugar, la ciudad de Caracas
ha venido experimentando un acelerado proceso urbanístico.
Esto ha determinado un cambio en el estilo de vida de sus
habitantes, fundamentalmente en lo que alimentación se
refiere. Se ha incrementado así el consumo de comida rápida y
el de alimentos provenientes de expendios ambulantes; II)
incapacidad urbana de la ciudad de Caracas para adaptarse
13 Una idea sobre la importancia de estos establecimientos se refiere a unode los más simbólicos en el país: en 1998 McDonald´s vendía 300 toneladasmensuales entre productos procesados de pollo y carne de res (Producto,1998: 3); anualizadas y comparadas con la disponibilidad de estos productospara este mismo año en el país (INN-ULA. 2002: 106), representaronaproximadamente el 0,5% (para esta empresa) del total de la demandaestimada en ese año.
36
rápidamente al incremento de la población y de vehículos,
frente a una red vial que permanece casi sin variación. Además
esta situación se ve agravada por la deficiencia de
estacionamientos y transporte público; III) la creciente
incorporación de la mujer en el mercado laboral, que ha
reducido el tiempo que las familias actuales dedican a las
diversas actividades del hogar.
Aunado a lo anterior, debe mencionarse que las grandes
distancias que separan los distintos puntos de Caracas y las
dificultades de movilización propician el consumo de alimentos
de fácil preparación y el servicio y consumo de comida rápida,
como una respuesta de los consumidores para enfrentar las
necesidades de la alimentación en el menor tiempo posible. Las
familias caraqueñas muchas veces no disponen de tiempo
necesario para dedicarlo a la preparación de alimentos, sobre
todo a la hora del almuerzo, dadas las exigencias de los
horarios laborales (en los que el tiempo de almuerzo es de una
hora en promedio). Esto ha acelerado la disminución de las
comidas familiares diarias, las que parecen haber quedado
relegadas a los fines de semana y a los días festivos.
Como la preparación de alimentos es una de las actividades
domésticas más afectadas con la incorporación de la mujer en
el mercado de trabajo, se han modificado necesariamente los
hábitos alimentarios. Esto ha incentivado que el mayor consumo
de comida se realice fuera del hogar, hecho en el que la
“comida rápida” es la mejor opción para muchos de los
ciudadanos.
37
No obstante, tradicionalmente el mercado más importante de fast
food ha estado constituido por personas que asisten en las
noches o fines de semana por satisfacción o placer. También
los fines de semana se observa la concurrencia de la familia a
estos establecimientos, mientras que en los días laborales se
evidencia la asistencia de personas solas o acompañadas;
estudiantes, empleados bancarios, oficinistas, empleados
medios en general y hasta ejecutivos, quienes utilizan parte
de su tiempo para almorzar consumiendo comida rápida. Esto les
resulta más barato que ir a comer a un restaurante a la carta
todos los días, pues además en los fast food no se cobra el 10%
por concepto de servicio. Por todas estas razones, la mayoría
de las personas que asisten a estos establecimientos
pertenecen generalmente a las clases sociales medias y altas,
mientras que los expendios ambulantes venden sus productos
mayoritariamente a las clases sociales de menores recursos
económicos. Tal y como señala Alonso (2002), es un hecho
inapelable que el modelo McDonalizado, masificado y
normalizado de consumo, sigue predominando. Este modelo tiene
fuerte incidencia en los colectivos más débiles (niños,
jóvenes, ancianos) o que no pueden resistirse por su escaso
nivel económico y/o cultural (clases medias decadentes,
desempleados durante largos periodos, inmigrantes en proceso
de ser aculturados), a expensas de un modelo que explota hasta
su último nivel a los consumidores que no han podido
transformarse.
38
5.4. Otros establecimientos de restauración comercial en
Caracas
Popic (1998) ha señalado que Caracas es sin duda la capital
gastronómica de América Latina, dada su variedad de
restaurantes de alto nivel y las numerosas al comensal. Allí
confluyen distintos modos de ser y de pensar que pueden
expresarse a través de la gastronomía. Es así como la comida
criolla coexiste con la italiana, la española, la
estadounidense, la china, la árabe, la francesa, la mexicana y
la colombiana, entre otras; de las que existen
establecimientos para todos los gustos y hasta para los
distintos poderes adquisitivos.
En esta última categoría de restauración fuera del hogar
destaca la diferenciación socioeconómica este-oeste de la
capital venezolana, donde en los años recientes el este es
sinónimo de elevado poder adquisitivo y lugar de residencia de
los estratos más pudientes de la población caraqueña, en tanto
el oeste representa todo lo contrario. No es casualidad
entonces que los restaurantes a la carta más especializados y
de los platos más costosos se ubiquen en aquélla zona
(particularmente en las adyacencias de Las Mercedes o de La
Castellana).
Finalmente, es importante señalar el papel que la moda ha
tenido sobre los hábitos de consumo del venezolano,
especialmente del poblador caraqueño. Para un buen número de
personas que viven o trabajan en la ciudad de Caracas, comer
fuera del hogar no sólo es motivo de ocasiones especiales o
salidas familiares de fin de semana, sino que forma parte de
39
lo cotidiano. Una parte significativa de la población se ha
acostumbrado a las comidas rápidas, por lo que asisten más
frecuentemente a este tipo de establecimientos. Cuando los
frecuentan lo hacen porque prefieren aspectos como la calidad
de sus productos, la conveniente ubicación de estos locales
con respecto a los sitios de trabajo o de habitación o el
ambiente y la atención automatizada. Otras veces lo hacen
porque sus labores diarias no les permiten comer en su propia
casa o sencillamente porque se trata de un sitio de “moda”.
Además, históricamente los distintos alimentos son
considerados como determinantes de status en los individuos, de
manera que asistir a ciertos lugares (aún con muy poca
frecuencia) permite a una parte importante de la población
emular conductas propias de estratos sociales más altos
(efecto Veblen). Generalmente los expendios ambulantes de
comida (de arepas, empanadas, pasteles, hamburguesas y perros
calientes) satisfacen la demanda de personas con menores
ingresos.
Otros factores como la mayor participación política, la
masificación de la educación media y superior, el incremento
del nivel de ingresos del venezolano promedio (en las décadas
de 1970 y 1980), el atractivo económico y político para
emigrar hacia Venezuela, el aumento de las oportunidades de
viajes al exterior en las clases media y alta y los medios de
comunicación14, entre otros factores, han repercutido también
14 Una forma de entender la influencia de éstos se recoge en lo señalado porBarbero (en Sunkel, 2002: 3): “… yo parto de la idea de que los medios decomunicación no son un puro fenómeno comercial, no son un puro fenómeno demanipulación ideológica, son un fenómeno cultural a través del cual la
40
en el hecho sociocultural del consumo alimentario del
venezolano, en general, y del caraqueño, en particular. Además
el fenómeno del urbanismo aunado al carácter laborioso de la
comida tradicional han propiciado que las preferencias de los
consumidores, de manera análoga que en otros países, se hayan
desplazado de los alimentos tradicionales hacia los alimentos
elaborados y de rápida preparación. Este hecho, si bien se
considera por algunos críticos como una especie de
transculturización del venezolano, en última instancia ha
enriquecido los hábitos, las prácticas y las dietas adoptadas
actualmente. No obstante, ha repercutido negativamente en
aspectos tales como el nutricional (incorporando trastornos,
desórdenes y enfermedades propias de los países más
desarrollados, tales como la obesidad, la anorexia, la
bulimia) o el familiar (con cada vez menos tiempo dedicado a
la comida en familia y a la tertulias de antaño).
6. CONCLUSIONES
Los cambios alimentarios en Caracas resultaron de la evolución
de una serie de factores económicos, sociales, demográficos y
culturales a lo largo del siglo XX, afectados notablemente por
la importación de víveres y la internalización de costumbres y
hábitos foráneos. La manera actual de adquirir, preparar y
servir los alimentos es el resultado de la consideración
simultánea de la naturaleza del producto, conocimientos de los
gente, mucha gente, cada vez más gente, vive la constitución del sentido desu vida”. Sunkel enfatiza así en la dimensión constitutiva del consumo, locual supone una concepción de los procesos de comunicación como espacios deconstitución de identidades y de conformación de comunidades.
41
consumidores, hábitos alimentarios y componentes culturales,
la igualdad de género y cambios de roles dentro del hogar, del
acelerado ritmo de vida, del nivel de ingresos y de la clase
social. Todo ello ha perfilado un nuevo, cuya conducta está en
parte determinada por macrotendencias sociales relacionadas
con la seguridad, la simplificación, el conocimiento, la
personalización y el placer.
En relación con los expendios de alimentos, el reducido
espacio y la estrecha relación entre el pulpero y sus clientes
fueron sustituidos -primero- por abastos -y luego- por grandes
cadenas de supermercados e hipermercados, que en espacios
mayores ofrecen alimentos más variados, frescos y procesados y
bienes de uso diverso, en modernos anaqueles y comercializados
según las nuevas técnicas de marketing. Son el resultado de la
internacionalización de la distribución y la consolidación de
cadenas locales.
Con respecto a las características de los alimentos ofertados,
destaca la aparición a partir de la década de 1920 de una
serie de productos de preparación rápida e instantánea. Desde
entonces y hasta el presente los consumidores se inclinan cada
vez por productos con marcados atributos de valor referidos a
calidad, servicio, inocuidad, precios razonables, que puedan
ser adquiridos en locales situados cerca de los lugares de
trabajo diario o del hogar, con menor exigencia en tiempo y
utensilios para su preparación.
Vinculado con este acontecimiento se consolidó también el
procesamiento y distribución masiva de alimentos en Venezuela,
iniciada durante las décadas de 1960 y 1970. Paralelamente se
42
incrementó aún más la importación de alimentos, que propició
la consolidación de hábitos alimentarios de estilo urbano. De
este modo se insertan como parte inseparable de la dieta local
bebidas gaseosas, pan de harina de trigo, azúcar refinado,
aceites vegetales, pastas alimenticias, hamburguesas, helados
industriales y frutas exóticas, entre otros. Estos alimentos
se convierten en parte de la cotidianidad del caraqueño, en
detrimento de platos tradicionales. Destaca también una
tendencia hacia la diversificación y mayor consumo de
alimentos congelados y la reciente introducción de comidas
dietéticas preparadas.
El acelerado proceso de urbanización propició el cambio del
papel de la mujer como agente culinario, aunado al aumento del
nivel educativo que ha contribuido significativamente en los
cambios de patrones del consumo y la seguridad alimentaria del
hogar. Tal proceso ha sido igualmente reforzado por la
incidencia de los medios de comunicación, particularmente la
televisión.
Por otro lado, las transformaciones ocurridas en los productos
y en los hábitos alimentarios -e.g., establecimientos fast food-,
el requerimiento de cocineros, chefs y mesoneros especializados
ha mermado en favor de operarios apenas adiestrados, que en
jornadas superpuestas manejan paquetes uniformes de alimentos
semi-preparados y congelados. A pesar que los restaurantes de
comida rápida en Caracas existen desde la década de 1970, es
durante los últimos años cuando se ha acentuado la
restauración fuera del hogar, por las ventajas en términos de
tiempo y precios (y no sólo en ocasiones especiales o fines de
43
semana, atraídos por la calidad, localización conveniente,
ambiente y atención automatizada, incapacidad de comer en su
hogar durante la jornada laboral, por moda o status -efecto
Veblen-).
En síntesis, la adquisición, preparación y consumo de
alimentos constituyen procesos complejos que trascienden los
ámbitos nutricional y económico. Involucran factores
motivacionales y sociológicos, que junto con los primeros
permiten una mejor comprensión del consumidor caraqueño del
presente: un individuo influenciado por una serie de
acontecimientos histórico-sociales que ocurrieron durante más
de una centuria al nivel mundial, en general, y en Venezuela,
en particular; quien aunque no escapa del condicionamiento de
los símbolos y valores de la sociedad del consumo globalizada,
afirma su personalidad siguiendo pautas de adhesión hacia
círculos y símbolos fuertemente particularistas. Aunque sigue
interesado por el confort, la accesibilidad, el bienestar, la
calidad y la abundancia de los alimentos, lo hace cada vez de
forma más moderada. Finalmente debe tenerse presente que los
cambios en la conducta del consumidor se producen en el largo
plazo y que en ese proceso hay rasgos que permanecen en el
tiempo, lo que explica en parte por qué aún hoy coexisten
prácticas y costumbres en la compra, preparación y consumo
alimentario adoptadas durante el siglo pasado.
44
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABREU, E.; MARTÍNEZ, Z.; QUINTERO, M.; MOLINA, L.; ABLAN, E.;
BELLORÍN, M. (2001), Entre campos y puertos...Un siglo de transformación
agroalimentaria en Venezuela, Fundación Polar, Caracas.
ABREU, E.; MARTÍNEZ, Z.; MAIO, M.; QUINTERO, M. (2000), Inicios
de modernidad. Marcas de fábrica y comercio en el sector alimentación en
Venezuela, 1877-1929, Fundación Polar, Caracas.
ALONSO, Luis (2002), “¿Un nuevo consumidor?”, ABACO, 31, Riesgos
alimentarios y consumo sostenible (segunda época), pp. 1-8.
CAMEL ANDERSON, Eduardo. (2004). El regreso a la barbarie. En:
Hispanic American Center for Economic Research
(http://www.hacer.org/current/Vene21.php).
CARTAY, Rafael. 2004. Fábrica de Ciudadanos. Caracas:
Fundación Bigott.
CARTAY, Rafael; ABLAN, Elvira (1997), Diccionario de alimentación y
gastronomía en Venezuela, Fundación Polar, Caracas.
CARTAY, Rafael; CHUECOS, Alicia (1994), Tecnología culinaria
doméstica en Venezuela, 1820-1989, Fundación Polar, Caracas.
CARTAY, Rafael (1992), Historia de la alimentación del nuevo mundo,
Fundación Polar, Caracas.
CARTAY, Rafael (1988), Historia Económica de Venezuela 1830-1900,
Vadell Hermanos Editores, Caracas.
CONGELAGRO (2004). Congelagro S.A. Compañía, en
http://www.congelagro.com/compania.htm, consulta 20/06/204.
CORTINA, Alfredo (1976), Caracas, la ciudad que se nos fue, Editorial
Roble, Caracas.
DÍAZ, Cecilia; GÓMEZ, Cristóbal (2004), “Alimentación humana y
cambio social”, VIII Congreso Español de Sociología-Sesión 4ª,
45
Sociología de los Consumos Alimentarios, septiembre 23-25,
Alicante.
ELÍAS, Norbert. (1993). El proceso de la civilización.
Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Madrid:
F.C.E.
FAO (2004), El género y la seguridad alimentaria, en
http://www.fao.org/Gender/sp/nutr-s.htm, consulta 15/06/2004.
FERRIS, Carmen (1986), Hábitos alimentarios y cambio cultural: el caso de la
comida rápida en Caracas, Tesis de Grado-Universidad Central de
Venezuela, Caracas.
FUNDACIÓN POLAR. (1997), Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación
Polar, Caracas.
GIDDENS, A. (2000), Un mundo desbocado, Santillana, Madrid.
INN-ULA (2002), Hojas de Balance de Alimentos 1998-1999, Instituto
Nacional de Nutrición-Universidad de Los Andes, Mérida
(Venezuela).
JAMES, W. (1984), Pragmatismo, Orbis, Barcelona (España).
LOVERA, José (2000), Entre la buena mesa y el diario sustento, en A.
Baptista (Ed.), Venezuela siglo XXI: Visiones y Testimonios,
Libro 1, Fundación Polar, Caracas.
LOVERA, José (1988), Historia de la alimentación en Venezuela,
Monteávila editores, Caracas.
MALASSIS, Louis; GHERSI, Gerard (1992), Initiation à l`économie
agroalimentaire, Hatier, France.
MATO, Daniel (2001), “Des-fetichizar la globalización”: basta
de reduccionismos, apologías y demonizaciones, mostrar la
complejidad y las prácticas de los actores”, en Mato, D.
46
(Comp.), Estudios Latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en
tiempo de globalización, FLACSO, Buenos Aires, pp. 147-172.
MÉNDEZ, Iván (2004), “Sólo los buhoneros son el Pueblo”,
Venezuela Analítica,
http://www.analitica.com/vas/1999.10.5/articulos/08.htm,
consulta 20/09/2004.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, MAPA (1989),
“Orden de 4 de enero de 1989 por la que se establecen ayudas
para la mejora de la distribución y promoción de productos
agroalimentarios”, BOE 15/1989, del 18/01/1989, MAPA, Madrid.
MOLINA, Luisa (1995), “Revisión de algunas tendencias del
pensamiento agroalimentario 1940-1994”, Agroalimentaria, 1
(septiembre), pp. 43-52.
NARVÁEZ, Luis (1984), Tres cuartos de siglo en la vida de un caraqueño 1909-
1984, Editorial Mandela, Caracas.
POPIC, Miro (1998), Guía gastronómica de Caracas, Miro Popic editor,
Caracas.
PRODUCTO ON LINE (1998), El mercado de los alimentos congelados hoy, en
http://www.producto.com, consulta 07/07/2003.
RODRÍGUEZ S., Daniel (2004), “Tendencias en el consumo de
alimentos y evolución de las ventas al detalle en el
continente americano”, Intercambio-Políticas, comercio y agronegocios”, Nº
X-2004, Secretaría Técnica del IICA, San José de Costa Rica,
pp. 1-12.
SCHAEL M., Graciela (S.f.), En el vivir de la ciudad. Ediciones
conmemorativas del Bicentenario del Natalicio del Libertador Simón Bolívar,
Concejo Municipal de Caracas.
47