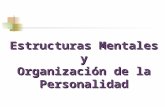El concepto de libertad y el libre desarrollo de la personalidad
Transcript of El concepto de libertad y el libre desarrollo de la personalidad
239
El concepto de libertad y el libre desarrollo de la personalidad
Natalia Ángel Cabo
Libre desarrollo de la personalidad libertad negativa libertad positivaDignidad humana medidas perfeccionistas
Medidas de protección pluralismo
239
Secc
ión
3 Vi
da y
libe
rtad
CYD N.A
.C.
13-08
-15
Capí
tulo
3Se
cció
n 1
240
Objetivos de aprendizaje
• Entender los conceptos de libertad negativa y po-sitiva e identificar las tensiones que se presentan entre estas dos concepciones de libertad.
• Identificar espacios de expresión del libre desa-rrollo de la personalidad y advertir tensiones para definir su alcance en una sociedad pluralista.
• Conocer algunos de los principales debates den-tro de la Corte Constitucional sobre el libre desa-rrollo de la personalidad.
• Tener un panorama de diferentes argumentos al-rededor de casos polémicos en materia de libre desarrollo de la personalidad.
Guía de estudio
El capítulo introduce al lector al tema de libertad individual y particularmente a lo que en nuestro contexto se conoce como el derecho al libre desa-rrollo de la personalidad. La primera parte aborda los conceptos de libertad negativa y positiva, como punto de partida para entender debates jurídicos actuales sobre el alcance de dicho derecho. La se-gunda parte presenta diferentes casos en los que la Corte Constitucional ha desarrollado el alcance del artículo 16 de la Constitución. Se espera que con dicho recuento el lector tenga un panorama general de diferentes visiones, tensiones y puntos en conflicto sobre el alcance y los límites del dere-cho al libre desarrollo de la personalidad.
CYD N.A
.C.
13-08
-15
Capí
tulo
3Se
cció
n 1
241Introducción
Alejandro ha sido informado por la directora del colegio de que no puede seguir asis-tiendo a clase hasta tanto no se corte el pelo. A él le gusta su aspecto y considera tal requerimiento como un atentado a su libertad. El colegio, por su parte, insiste en que tener el pelo corto está establecido como un requisito obligatorio en el manual de con-vivencia, el cual los estudiantes aceptan cumplir de manera voluntaria al ingresar a la institución educativa. Alejandro decide entonces interponer una acción de tutela en contra del colegio, argumentando que se ha violado su derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad.
Este tipo de tutelas es frecuente en nuestro país. De hecho, la exigencia de que los hombres lleven el pelo corto en los colegios fue uno de los primeros temas abordados por la Corte Constitucional y, al día de hoy, continua decidiendo casos similares. ¿Pero qué genera tanta controversia de un requisito como cortarse el pelo? ¿Por qué algunos estudiantes se niegan a hacerlo? ¿Por qué es tan importante para algunas instituciones educativas que sus estudiantes lleven el pelo corto? Básicamente, porque lo que está en juego aquí no es una discusión sobre una fibra de queratina que si se corta vuelve a crecer. Lo que está en juego es una controversia sobre los alcances de lo que llamamos libertad.
¿Y qué es la libertad? En definitiva, un valor que apreciamos. Pero como decía Abraham Lincoln, “el problema es que no siempre pensamos lo mismo cuando la palabra sale de nuestros labios”1. Este escrito ofrece una primera aproximación al tema de la libertad individual y, en particular, a lo que en nuestro contexto se conoce como el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Aunque las discusiones sobre la libertad han sido objeto de innumerables aproximaciones filosóficas y políticas, el capítulo se limita a ofrecer un primer acercamiento a partir de la formulación propuesta por el pensador inglés Isaiah Berlín, que ha servido como punto de partida para discusiones contem-poráneas sobre el concepto de libertad y los alcances y límites a su ejercicio. A partir de dicha formulación, la segunda parte muestra cómo la Corte Constitucional ha inter-pretado el derecho al libre desarrollo de la personalidad e ilustra diferentes visiones, tensiones y puntos en conflicto cuando enfrenta situaciones concretas en las que está comprometido su ejercicio.
El concepto de libertad
La libertad, como un concepto de derechos humanos, parte de concebir a las personas como individuos que, en principio, gozan de la facultad de elegir, de tener un senti-do propio de justicia, de decidir sobre lo que es bueno o malo para ellos y de poder, en consecuencia, elaborar sus propios planes de vida. En esta perspectiva, cobra vital importancia el concepto de dignidad humana, es decir, el principio según el cual la persona se reconoce como un fin en sí mismo y no como un medio para un fin. La dig-nidad exige que las personas sean tratadas con respeto y reconocimiento o, en otros
1 Citado en José Nun, Democracia. Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2001), 9.
Capí
tulo
13
Secc
ión
3
241
CYD N.A
.C.
13-08
-15
242242242Ca
pítu
lo 1
3Se
cció
n 3
242términos, que no sean “convertidas en objetos, para sa-tisfacer las necesidades de otros”2. Del principio de dig-nidad se siguen, en consecuencia, una serie de restric-ciones y normas de trato, tales como la prohibición de convertir a las personas en esclavas o incurrir en torturas y tratos crueles o degradantes. Así mismo, este principio obliga a reconocer a toda persona como un ser humano con intereses, necesidades y proyectos vitales que debe encontrar un espacio de expresión y desarrollo3.
Un presupuesto de la libertad es el pluralismo, es decir, la aceptación de que en la sociedad coexisten diferentes for-mas de ver el mundo. La misión del Estado debe, en con-secuencia, estar encaminada a facilitar condiciones que posibiliten la convivencia dentro de la diversidad, sin que pueda oficializar una particular forma de ver el mundo4. La Corte Constitucional colombiana ha expresado estas ideas con claridad al señalar: “El principio de la dignidad de la persona humana, no sería comprensible si el nece-sario proceso de socialización del individuo se entendie-ra como una forma de masificación y homogeneiza ción integral de su conducta, reductora de toda traza de ori-ginalidad y peculiaridad […]. Además de miembro de la comunidad, el individuo como persona tiene derecho a ser portador de una diferencia específica”5.
Los conceptos de libertad negativa y positiva
Como ya se señaló, la noción de libertad que subyace a la idea misma de dignidad y de pluralismo no responde a un solo concepto. Tal y como lo puso de presente el pen-sador inglés Isaiah Berlin6, la libertad puede ser vista de maneras distintas; en su propuesta: como libertad nega-tiva y como libertad positiva7. La libertad negativa, según Berlín, responde a la pregunta “cuál es el ámbito en que al
2 Theodor Munz y Günter Düring, Komentar zum Grundgesetz, citado en Normand Dorsen et al., Comparative Constitutionalism. Cases and Materials (St. Paul, MN: Thomson West, 2003), 491.3 Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos ¿Qué son los derechos humanos? (Bogotá: DP, 2001), 23.4 Ronald Dworkin, Los derechos en serio (Barcelona: Ariel, 1984), 389. 5 Corte Constitucional. Sentencia T-090 de 1996. M.P. Eduardo Ci-fuentes Muñoz.6 Isaiah Berlin, Cuatro ensayos sobre la libertad (Madrid: Alianza, 2003), 215-280.7 Utilizamos aquí la caracterización de libertad como negativa y positiva propuesta por Berlin, dada su utilidad para iniciar una pri-mera aproximación al tema de la libertad individual. No quiere ello decir que sea una caracterización compartida. Véase, entre otros,
sujeto –una persona o un grupo de personas– se le deja o se le debe dejar hacer o ser lo que es capaz de hacer o ser, sin que en ello interfieran otras personas”8. En otros térmi-nos, cuál es el campo dentro del cual la persona puede o debe poder actuar sin que se le impongan obstáculos a su actuación. Básicamente, la respuesta a esta pregunta se traduce en la idea de libertad como no coacción: “Ser libre en este sentido quiere decir para mí que otros no se interpongan en mi actividad. Cuanto más amplia sea el ámbito de esta ausencia de interposición, más amplia es mi libertad”9. En otras palabras, bajo esta noción, el ser li-bre significa que podemos “realizar nuestro propio bien a nuestra propia manera”10, sin mayores obstáculos o in-terferencias externas. El concepto de libertad negativa no presupone que su ejercicio sea ilimitado, pues puede chocar no solo con las libertades de otros, sino con distin-tos valores y principios constitucionales11. Sin embargo, esta idea de libertad sí supone que debe haber un ámbito mínimo de libertad individual que no puede ser violado bajo ninguna circunstancia –que en nuestro contexto se
McCallum Jr., “Negative and Positive Freedom”, Philosophical Review, 76 (1967): 320.8 Berlin, Cuatro ensayos, 220.9 Berlin, Cuatro ensayos, 222.10 Berlin, Cuatro ensayos, 226.11 Dworkin, citando a Bentham, ilustra el punto en función del principio de igualdad: “Para proteger la igualdad se necesitan leyes, y las leyes son, inevitablemente, compromisos que afectan a la li-bertad”. Dworkin, Los derechos en serio, 382.
Jose
Jairo
Urb
ina
Sánc
hez.
CYD N.A
.C.
13-08
-15
243243243
Capí
tulo
13
Secc
ión
3
243conoce como el núcleo esencial del derecho o el límite a los límites–, pues de traspasarse se desconocería el dere-cho mismo a la libertad.
Para ilustrar el punto, piénsese en un derecho de libertad como es el derecho a la libertad de expresión, entendido tradicionalmente como libertad negativa12. Este derecho, en principio, garantiza la posibilidad de toda persona de expresar libremente sus pensamientos y opiniones, sin coacciones o controles previos sobre el contenido del mensaje que se quiere difundir. Cosa distinta es que se establezcan ciertas restricciones de tiempo y lugar para manifestar o expresar determinadas opiniones o pensa-mientos, como, por ejemplo, limitar las manifestaciones públicas en las llamadas “horas pico”, para evitar el caos vehicular. En dichos eventos entran en juego considera-ciones sobre los derechos de terceros sin que con ello se esté anulando o limitando severamente la libertad de ex-presión. En síntesis, quienes defienden una concepción negativa de la libertad, si bien no afirman su carácter absoluto, exento de limitaciones, hacen énfasis en que la garantía de la libertad implica “la remoción de obstá-culos que se opongan al desarrollo individual y el ase-guramiento de una esfera de independencia que haga posible tal desarrollo”13. Por ende, consideran necesario limitar in extenso la acción estatal sobre la esfera de ac-ción individual.
La concepción negativa de la libertad se asocia con la idea clásica del Estado liberal de derecho, plasmada por ejemplo en la Constitución estadounidense de 178714 y en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciu-dadano de 1789. Para el pensamiento liberal el Estado debe ser limitado con respecto tanto a sus poderes como a sus funciones15. En esa medida, no solo deberán pre-verse mecanismos constitucionales que pongan freno al
12 Señalo “tradicionalmente”, pues hoy es extendida la idea de re-conocimiento y protección de la libertad de expresión como funda-mento de un verdadero orden democrático, lo que exige del Estado no solo conductas de abstención, sino actuaciones positivas que fomenten su ejercicio. 13 Alessandro Passerin D´Entrèves, La Noción de Estado. Una introducción a la Teoría Política (Barcelona, Ariel, 2001), 239.14 Nótese, por ejemplo, la construcción de la 14 enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norte América. Véase David P. Currie, “Positive and Negative Constitutional Rights”, University of Chicago Law Review, 53 (1986): 864. 15 Norberto Bobbio, Liberalismo y democracia (México, Fondo de Cultura Económica, 1989), 17.
ejercicio arbitrario e ilegítimo del poder16, sino que, en sí mismo, el Estado deberá ser un Estado mínimo, cuya acción no vaya más allá de garantizar una convivencia ar-mónica, sin grandes interferencias en la órbita individual del sujeto.
Distinta de la concepción de libertad negativa, o liber-tad como no coacción, es la de libertad positiva. Ella, se-gún Berlin, responde a la pregunta “por quién estoy go-bernado”17 o “quién tiene que decir lo que yo tengo y lo que no tengo que ser o hacer”18. La concepción positiva de la libertad no designa entonces la idea de “estar libre de algo” –coacción o interferencia–, sino la de “ser libre para algo”19. La libertad positiva se centra en la capacidad del agente para autogobernarse, a diferencia de la ne-gativa, que se interesa por las condiciones externas que puedan interferir en la capacidad de actuar. Dicho de otro modo, mientras que la concepción negativa de la liber-tad se concentra en la ausencia de obstáculos, barreras o interferencias para su ejercicio, la concepción positiva de la libertad enfatiza la presencia de condiciones o ca-pacidades que permiten la realización de determinado proyecto vital, ya sea individual o colectivo. Bajo la noción de libertad positiva, el papel del Estado cambia, pues, a diferencia de la concepción liberal clásica que enfatiza los límites del actuar estatal, la concepción positiva defiende en ciertos eventos la intervención del Estado para poten-ciar las capacidades del sujeto y su compromiso con fines valiosos. De este modo, el deber del Estado no será sim-plemente un deber negativo de no intromisión, sino tam-bién un deber positivo de protección y mantenimiento de las condiciones que permitan a las personas potenciar sus capacidades para ser, dentro de esta concepción, verda-deramente libres20.
Esta idea de libertad positiva tiene relación directa con dos principios fundamentales de los Estados sociales y
16 Bobbio, Liberalismo y democracia, 19.17 Berlin, Cuatro ensayos, 231.18 Berlin, Cuatro ensayos, 231.19 Berlin, Cuatro ensayos, 231.20 Un ejemplo que ilustra esta visión positiva de la libertad es la famosa decisión del Tribunal Constitucional alemán 33BVerfE 303 (1972), conocida como el caso del Numerus Clausus. En esa sen-tencia el Tribunal alemán expresó que la garantía de la libertad de ejercer profesión u oficio no está limitada a la protección frente a la intervención gubernamental, sino que se requiere también la exis-tencia y posibilidad de acceso a instituciones educativas.
CYD N.A
.C.
13-08
-15
244244244Ca
pítu
lo 1
3Se
cció
n 3
244democráticos de derecho. Por un lado, el de participa-ción, pues, en la medida en que la libertad positiva enfa-tiza en la capacidad de determinar la propia suerte, para ello es esencial que se garanticen condiciones para que las personas puedan potenciar sus capacidades e inter-venir efectivamente en las decisiones que las afectan. Por otro lado, se relaciona con el principio de igualdad y, más precisamente, con lo que se conoce como igualdad sustancial, que justifica la acción o intervención estatal para promover y proteger a personas o grupos que ven disminuida su capacidad de autodeterminación por encontrarse en condiciones de marginalidad o sometidas a prácticas de discriminación21.
Cabe señalar que para Isaiah Berlin la concepción de li-bertad debería centrarse en la idea de libertad negativa. A su juicio, fortalecer la noción de la libertad positiva podría servir de excusa para el desarrollo de regímenes totalitarios, que en nombre de la libertad terminan por inmiscuirse arbitrariamente en el ámbito privado de los ciudadanos. No obstante, también son múltiples las crí-ticas a la propuesta de Berlin de reducir el concepto de libertad a la idea de no interferencia. Los críticos más du-ros provienen de tradiciones socialistas y comunitaristas que, a diferencia de los defensores de la postura liberal clásica, no temen una mayor intervención del Estado en ciertas circunstancias22. Para estos críticos, por ejemplo, limitar el concepto de libertad a su acepción negativa compromete otros ideales de la libertad, como la parti-cipación o la liberación del hambre como condición ne-cesaria para el ejercicio de la libertad. También sostienen que quienes se concentran en la defensa exclusiva de la libertad negativa terminan por desconocer la verdadera naturaleza del hombre como ser social23.
El libre desarrollo de la personalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional: tensiones y conflictos
Una de las manifestaciones de lo que denominamos liber-tad es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. La
21 Sobre la noción de igualdad sustancial, véase en este libro el capítulo 16, “El derecho a la igualdad y a no ser discriminado”, por César Rodríguez Garavito.22 Angelo Papacchini, Los Derechos Humanos. Un desafía a la vio-lencia (Bogotá: Altamir, 1997), 65-66.23 Papacchini, Los Derechos Humanos.
Constitución lo garantiza en el artículo 16 al señalar: “To-das las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”. La Corte Constitucional ha definido este derecho como “la capaci-dad de las personas para definir, en forma autónoma, las opciones vitales que habrán de guiar el curso de su exis-tencia”24. También ha dicho que ello implica optar por un plan de vida propio, desarrollando la personalidad con-forme a intereses propios, deseos y creencias, siempre y cuando no se afecten derechos de terceros y no se viole el orden constitucional25. Nótese que en la definición de la Corte están presentes el concepto de libertad como no coacción (negativa) y el de libertad como capacidad (positiva). En efecto, ella trae consigo la idea de que debe existir un ámbito mínimo de libertad sustraído de toda interferencia, pero también la de que la libertad, más allá de la ausencia de obstáculos, debe consistir en la capaci-dad del sujeto para autodeterminarse.
24 Corte Constitucional. Sentencia SU-642 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.25 Corte Constitucional. Sentencia C-309 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Actividad 1
El legislador expidió una norma que limita la participación en los llamados juegos de suerte y azar a aquellas personas que comprueben ingresos mayores a un salario mínimo. A juicio del legislador, la medida se justifica para garantizar que personas con escasos recursos no disipen sus ingresos, sino que los inviertan en garantizar sus necesidades básicas.
1. Usted es un activo defensor de una concepción de libertad negativa. ¿Considera que esta medida es adecuada?
2. Si, por el contrario, usted defiende una concepción positiva de libertad, ¿considera justificable la medi-da? Fundamente su respuesta apelando a los con-ceptos de libertad negativa y positiva propuestos por Berlin.
Para reflexionar
CYD N.A
.C.
13-08
-15
245245245
Capí
tulo
13
Secc
ión
3
245Ahora bien, aunque el concepto de libre desarrollo de la personalidad fundado en la idea de posibilidades de diseño y realización de los propios proyectos de vida parece no tener mayores problemas, en la práctica su ejercicio genera aireadas controversias, que reflejan los variados puntos de vista que existen no solo en la Corte, sino en la sociedad. Temas como el aborto, la eutanasia, el cambio de sexo, el consumo de droga, puestos a consideración de dicho tribunal, ilustran las tensiones y dificultades que rodean el análisis sobre el alcance del libre desarrollo de la personalidad26. De allí que, como señala un conocido magistrado, la definición sobre el alcance del artículo 16 de la Constitución haya dado lugar a muchas de las más notorias, controversiales y complicadas decisiones de la Corte Constitucional27. Para efectos de mostrar la complejidad en el estudio de constitucionalidad28 de medidas que limitan el libre desarrollo de la personalidad, esta parte del escrito inicia con una síntesis de parámetros de decisión utilizados por la Corte Constitucional, para luego ilustrar, por medio de ejemplos, algunas de las controversias generadas a la hora de su aplicación.
Criterios para evaluar los límites al libre desarrollo de la personalidad: la posición mayoritaria
En diferentes decisiones la Corte Constitucional ha hecho un esfuerzo por unificar su jurisprudencia y establecer pa-rámetros de decisión para evaluar medidas que limitan el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad29. Aunque estos criterios pueden variar dependiendo del contexto de la decisión, sirven para iniciar el análisis de los casos en que está involucrado este derecho. Como punto de parti-da la Corte ha insistido en que se debe indagar si una de-terminada decisión o conducta es una expresión del libre
26 Para la discusión sobre aborto y eutanasia, véase en este libro el capítulo 14 “Los significados del derecho a la vida”, por Esteban Restrepo Saldarriaga. 27 Manuel José Cepeda Espinoza, “Judicial Actvism in a Violent Context: The origin, role and impact of the Colombian Constitutional Court”, Washington University Global Studies Law Review, 3 (2004): 529.28 El estudio de constitucionalidad, esto es, el establecer si determinada medida se ajusta o no a la Constitución, se hace prin-cipalmente a través de dos tipos de acciones: la acción de tutela y la acción pública de inconstitucionalidad. Constitución Política de Colombia (art. 240, num. 4). 29 Entre otras, véanse las Sentencias C-309 de 1997 y T-268 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
desarrollo de la personalidad y, si lo es, si esta es de interés solo para el individuo o si tiene alguna incidencia en ter-ceros. A partir de esta distinción inicial, como se pasará a ilustrar, se siguen otros elementos de análisis.
Cuando la conducta solo afecta al sujeto: diferencia entre medidas perfeccionistas y medidas de protección
El artículo 16 de la Constitución señala que todos tene-mos el derecho al libre desarrollo de la personalidad “sin mayores limitaciones que los derechos de terceros y el orden jurídico”. De la lectura de dicho artículo una conse-cuencia parece seguirse: si corresponde a la propia per-sona optar por su plan de vida y desarrollar su personali-dad conforme a sus intereses, deseos y convicciones, en principio no es dable limitar conductas que solo atañen al sujeto y que no interfieren en la órbita de los demás. Esta conclusión que parece derivarse del artículo 16 no es, sin embargo, regla general. Hay ocasiones en las que se justifica establecer límites al ejercicio del libre desarro-llo de la personalidad, aun cuando la conducta no afecte derechos de terceros. Principalmente estas restricciones operan cuando la persona, a pesar de no afectar a otros, no tiene la suficiente autonomía para tomar decisiones. En la Sentencia C-309 de 1997, la Corte ilustra el punto, al distinguir entre dos tipos de medidas que pueden afec-tar el libre desarrollo de la personalidad en eventos en los que no están comprometidos derechos de terceros: 1) las medidas perfeccionistas y 2) las medidas de protección. Las primeras, según la Corte, están prohibidas en nuestro ordenamiento constitucional; las segundas, bajo ciertas condiciones, están permitidas.
Las medidas perfeccionistas son aquellas que, a través de instrumentos coactivos, como sanciones penales, impo-nen a las personas determinados modelos de virtud o de excelencia humana. Este tipo de medidas no son admi-sibles en un Estado constitucional que reconoce la au-tonomía de la persona y el pluralismo en todos los cam-pos. Por ejemplo, si una norma obliga a todos, so pena de castigo, a profesar la religión católica, dicha medida sería perfeccionista, por imponer un determinado mode-lo de virtud, sin atender al derecho de toda persona de darse a sí misma y poder expresar sus propias creencias. Sin duda alguna, una medida como esa no superaría un examen de constitucionalidad.
CYD N.A
.C.
13-08
-15
246246246Ca
pítu
lo 1
3Se
cció
n 3
246A diferencia de las anteriores, las medidas de protección no pretenden imponer un determinado modelo de vir-tud o de excelencia humana, sino que buscan coactiva-mente proteger intereses y derechos de la propia perso-na. En estos casos, “el Estado interfiere en la libertad de acción de una persona que no está afectando derechos ajenos, pero con el objetivo de exclusivamente proteger el bienestar, la felicidad, las necesidades, los intereses o los valores de la propia persona afectada”30. Para la Corte, las medidas de protección no son en sí mismas incom-patibles con la Constitución, porque en el fondo buscan proteger a futuro la misma autonomía del sujeto. Ellas responden a la noción de libertad como capacidad, pues se fundan en la idea de que en algunos casos el Estado o terceras personas deben tomar decisiones en favor de individuos, incluso en contra de su voluntad aparente, cuando las personas “no han adquirido la suficiente in-dependencia de criterio, o se encuentran en situaciones temporales de debilidad de voluntad o de incompeten-cia, que les impiden diseñar autónomamente su propio plan de vida y tener plena conciencia de sus intereses, o actuar consecuentemente en favor de ellos”31. Por ejem-plo, una medida como la educación primaria obligato-ria32 entra en la categoría de medida de protección, pues en el fondo su objetivo es “fortalecer las capacidades de opción de la persona cuando llegue a la edad adulta”33.
Nótese, sin embargo, que no toda medida de protección es constitucional per se. Existe el riesgo de que, con la excusa de proteger a la persona, el Estado o la sociedad terminen por imponer coactivamente modelos de vida o de virtud contrarios a los que el individuo profesa. En otros términos, que bajo el manto de la protección se im-pongan medidas de tipo perfeccionista. Por eso la Corte ha insistido en que, aun cuando una medida que limita el libre desarrollo de la personalidad se considere una me-dida de protección, esta debe satisfacer el llamado juicio de proporcionalidad34. Mediante este juicio se examina si la medida:
30 Corte Constitucional. Sentencia C-309 de 1997. 31 Corte Constitucional. Sentencia C-309 de 1997.32 Constitución Política de Colombia (art. 67).33 Corte Constitucional. Sentencia C-309 de 1997.34 Sobre el juicio de proporcionalidad, véase en este libro el capí-tulo 15 “El derecho a la igualdad y a no ser discriminado”, por César Rodríguez Garavito.
• Persigue una finalidad constitucional: una medida de protección no puede tener cualquier finalidad, sino que debe estar orientada a proteger valores que ten-gan sustento constitucional expreso.
• Es adecuada para lograr el fin perseguido: la medida debe efectivamente servir para lograr la finalidad para la cual es adoptada.
• Es necesaria: no se conocen medidas alternativas me-nos lesivas de la autonomía individual. Si existe otro mecanismo eficaz para cumplir la finalidad, que limita en menor grado el libre desarrollo de la personalidad, se debe optar por ese mecanismo menos lesivo de la autonomía.
• Es proporcional en sentido estricto: la medida no sacrifi-ca valores y principios de mayor peso que el principio que se pretende satisfacer. Para determinar si una me-dida de protección es proporcional en sentido estric-to, en primer lugar “debe analizarse la importancia de la carga que se impone al individuo en relación con los eventuales beneficios que la propia persona pueda obtener, pues sería irrazonable imponer obligaciones muy fuertes para el logro de beneficios menores”35.
Cuando se afecten derechos de terceros o el interés general: requisito de objetividad
Ya se ha dicho aquí que el libre desarrollo de la persona-lidad puede ser en principio limitado cuando su ejercicio afecta derechos de terceros o el interés general. No obs-tante, la Corte ha sido enfática en que no es suficiente invocar el interés general para limitar el alcance del dere-cho. Ante todo, es necesario demostrar que efectivamen-te hay una afectación para los derechos constitucionales
35 Corte Constitucional. Sentencia C-309 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Actividad 2
La medida que se ilustra en la Actividad 1 se presenta como una medida de protección. Si fuera demandada, ¿cree usted que superaría el juicio de proporcionalidad? Fundamente su respuesta aplicando los criterios de análisis de dicho juicio.
Para discutir
CYD N.A
.C.
13-08
-15
247247247
Capí
tulo
13
Secc
ión
3
247de terceros y que la medida que se piensa adoptar satis-face el juicio de proporcionalidad. En otros términos, no es dable limitar el libre desarrollo de la personalidad con el simple argumento de que puede haber una afectación para otros, sino que es necesario demostrar que la con-ducta que se pretende limitar objetivamente afecta dere-chos de terceros o produce un daño social, y que dicha afectación es de tal magnitud que justifica restringir el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad. Al igual que lo que sucede con las medidas de protección, así se determine inicialmente que hay objetivamente una afec-tación de derechos de terceros, la medida debe satisfacer el llamado juicio de proporcionalidad.
La Sentencia 309 de 1997 es un buen ejemplo para ilus-trar la aplicación de los criterios que se acaban de rese-ñar. En ella, la Corte examinó una demanda de incons-titucionalidad en contra de la norma que establece una sanción de cinco salarios mínimos a los conductores que no utilicen el cinturón de seguridad. Según el de-mandante, esta norma atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues “el Estado no puede obligar a una persona a que tome medidas de seguridad en contra de su voluntad, mientras sus actuaciones no afecten derechos de terceros”36.
La Corte indagó, primero, si la obligación de llevar el cin-turón de seguridad es una conducta destinada a prote-ger exclusivamente al conductor o si también se dirige a proteger derechos de terceros. Con fundamento en conceptos técnicos, la Corte concluyó que el cinturón de seguridad está diseñado principalmente para proteger la vida y la integridad física de quien lo utiliza, y que los efectos para terceros por la omisión de su uso son inci-dentales y de poca ocurrencia. En este sentido, insistió en que el límite al libre desarrollo de la personalidad fun-dado en la protección de derechos de terceros debe ha-cerse sobre la base de amenazas o daños objetivos para los derechos de otros, y no simplemente potenciales o incidentales, como ocurre en este caso37.
36 Corte Constitucional, Sentencia C-309 de 1997.37 La Corte, por ejemplo, rechazó los argumentos de algunos in-tervinientes que sostenían que la obligación de utilizar el cinturón de seguridad se justifica para evitar mayores costos al sistema de seguridad social. Para la Corte, de admitirse este argumento, se abri-ría la puerta para imposiciones arbitrarias en materia del cuidado de la salud.
Lo segundo, fue indagar sobre el tipo de medida. Para la Corte, la obligación de utilizar el cinturón de seguridad estaba lejos de ser una medida perfeccionista que impo-ne al sujeto un determinado modelo de virtud. En tér-minos de la Corte: “no resulta razonable pensar que una persona está dispuesta a morir o a resultar gravemente lesionada porque considera que el no uso del cinturón de seguridad es un elemento central de su proyecto de vida, pero que en cambio no acepta pagar cinco salarios mínimos diarios por cometer tal infracción”38. La conclu-sión fue entonces que la norma objeto de estudio consa-gra una medida de protección, cuya finalidad es la de sal-vaguardar otros derechos del interesado, como su vida y su integridad personal e, incluso, garantizar el ejercicio de su misma autonomía comprometida ante un grave accidente.
En desarrollo del juicio de proporcionalidad, la Corte consideró que en este caso se cumplían los requisitos: primero, porque la medida tiene una finalidad constitu-cional, al proteger valores constitucionales como la vida, la integridad personal y la misma autonomía del sujeto; segundo, porque es adecuada para el logro del fin pro-puesto, en tanto que está comprobado que el uso del cinturón de seguridad reduce efectivamente los riesgos para la persona; tercero, porque cumple con el requisito de ser necesaria, en cuanto, se trata de un típico caso de “incoherencia” de “falta de competencia básica” o “de-bilidad de la voluntad”, frente al cual las otras medidas alternativas, como las campañas educativas, si bien son
38 Corte Constitucional. Sentencia C-309 de 1997.
And
rés
Mon
roy
Góm
ez.
CYD N.A
.C.
13-08
-15
248248248Ca
pítu
lo 1
3Se
cció
n 3
248
importantes, y es deber de las autoridades desarrollarlas, no parecen suficientes. De manera concreta, “la multa opera aquí como un refuerzo de los mensajes educati-vos”39; finalmente, la medida es proporcional, dado que la carga que se le impone al sujeto –utilizar un cinturón de seguridad–, al igual que la eventual sanción, es mínima en comparación con los posibles beneficios.
Conflictos de visiones en la aplicación de los criterios de aproximación
El ejemplo arriba señalado puede parecer un caso poco polémico y de fácil resolución. De hecho, la decisión de la Corte fue unánime40. Sin embargo, como se ha insistido, el análisis de los límites al ejercicio del libre desarrollo de la personalidad dista mucho de ser un ejercicio sencillo. Para mostrar la complejidad, en lo que sigue se presen-tarán algunas de las controversias que ha generado la aplicación de los criterios expuestos, en especial acerca de a tres temas: 1) el de determinar si una conducta solo atañe a la persona objeto de la limitación o, por el contra-rio, si su conducta tiene efectos perjudiciales en terceros; 2) si la moral –y, en especial, la moral social– puede ser considerada como un argumento de interés general que sirva de fundamento para limitar dicho derecho; y 3) el alcance del ejercicio del libre desarrollo de la personali-dad en los menores de edad.
39 Corte Constitucional. Sentencia C-309 de 1997.40 Fue unánime, en la medida en que todos consideraron que la norma era constitucional. No obstante, dos magistrados aclararon su voto para distanciarse de algunos argumentos.
Cuando la conducta involucra exclusivamente la órbita personal del sujeto
Si uno de los criterios fundamentales para limitar el libre desarrollo de la personalidad es la afectación de derechos de terceros, es de suponer que el Estado no debe interve-nir en conductas que en principio atañen solo al indivi-duo. En la Sentencia C-221 de 1994, la Corte lo expresó en los siguientes términos: “el legislador puede prescribirme la forma como debo comportarme con otros, pero no la forma como debo comportarme conmigo mismo, en la medida en que mi conducta no interfiere con la órbita de acción de nadie”41. Como se indicó, las medidas que pre-tenden imponerle a la persona una forma de ser, que obli-gan a los individuos a adoptar un determinado modelo de vida y de virtud contrarios a los que ellos profesan, aun cuando su conducta no afecte derechos de terceros, se denominan medidas perfeccionistas, que están proscritas por el ordenamiento constitucional. Sin embargo, es po-sible que a la luz de la Constitución se limite la conducta de una persona, aun cuando no haya afectado derechos de terceros, para proteger otros valores constitucionales e incluso la posibilidad de que la persona pueda ejercer su autonomía en un futuro.
A la hora de enjuiciar si una determinada medida cons-tituye una restricción arbitraria del libre desarrollo de la personalidad, se pueden presentar distintos puntos de vista. La controversia radica en determinar si, primero, una conducta realmente solo afecta al sujeto o si también tiene efectos en terceros, y segundo, si, a pesar de no te-ner efectos aparentes en terceros, se debe prohibir toda intervención del Estado, pues, como se mostrará, hay quienes insisten en que los sujetos no pueden hacer todo lo que quieran, así no afecten a otros, pues “deben aten-der al sistema de valores imperantes en la sociedad”42.
La controversia en el caso del nombre y de patrones estéticos como expresión de identidad
Para ilustrar la controversia resulta útil retomar el caso so-bre el pelo largo en los colegios. Como se indicó, se trata de un asunto frecuente en el cual las visiones sobre el al-cance del derecho al libre desarrollo de la personalidad
41 Corte Constitucional, Sentencia 221 de 1994. M.P. Carlos Ga-viria Díaz.42 Véase el salvamento de voto a la Sentencia C-309 de 1997.
Actividad 3
Lea la Sentencia C-239 de 1997, que declaró inconstitucional la penalización del homicidio por piedad de personas que sufren una enfermedad terminal y solicitan expresamente a un médico que las ayude a morir. Contraste esta decisión con la del cinturón de seguridad (Sentencia C-309 de 1997), descrita en este acápite. Con base en lo aprendido, ¿considera usted que se justifica la diferencia en las decisiones tomadas por la Corte en estos dos casos?
Para reflexionar
CYD N.A
.C.
13-08
-15
249249249
Capí
tulo
13
Secc
ión
3
249
entran en conflicto. Para entender la discusión, lo primero es señalar que, como manifestación del libre desarrollo de la personalidad, toda persona debe tener la posibilidad de construir su propia identidad; ello implica, entre otros aspectos, tener el derecho a tomar decisiones sobre la apariencia personal y la forma en que cada quien quiere presentarse ante los demás. Aunque no es evidente que la decisión sobre el aspecto que las personas deciden adoptar afecte derechos de terceros, esta controversia está a la orden del día en contextos como el escolar o el la-boral. En los llamados casos del pelo largo en los colegios, buena parte de la controversia se da por el hecho de que el estudiante se encuentra en un plantel educativo que tiene la libertad para establecer ciertas reglas en aras de garantizar disciplina y condiciones de convivencia entre los estudiantes. Se discute entonces si la imposición de un determinado patrón estético –un límite claro al libre desarrollo de la personalidad– encuentra una justifica-ción objetiva y razonable en la protección de derechos de terceros. La respuesta en Colombia no ha sido fácil.
De hecho, la Corte por años fue inconsistente en sus de-cisiones frente a este tipo de controversias: en algunos casos protegiendo el libre desarrollo de la personali-dad del estudiante y en otros dando la razón al plantel educativo. Por ejemplo, en la Sentencia T-065 de 1993 la Corte concedió la solicitud de unos estudiantes a los que se les exigía llevar el pelo corto para poder continuar en el plantel educativo. En dicha sentencia, la Corte señaló que “la longitud del cabello, es pauta de comportamien-to que se debe inducir en el estudiante por los mecanis-mos propios del proceso educativo. Nunca mediante la
vulneración de derechos fundamentales”. Posteriormen-te, en la Sentencia T-366 de 1997, la Corte decidió un caso similar, pero en sentido contrario. En ese fallo con-sideró que las directivas no atentaron contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad del estudiante, pues se trató de un requisito razonable en aras de garantizar derechos de terceros. Para la Corte, en dicho fallo: “la exi-gibilidad de reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentra expresamente consignada en el Manual de Convivencia que él y sus acudientes, de una parte, y las directivas del respectivo Colegio, por la otra, firman al momento de establecer la vinculación educativa”.
Ante estas inconsistencias la Corte decidió proferir sen-tencias de unificación43. En ellas la Corte considera que, si bien los planteles educativos tienen el derecho de definir sus manuales de convivencia, esta facultad no es ilimitada, pues no pueden incluir normas que violen los derechos fundamentales. Para la Corte imponer patrones estéticos tales como el de exigir a los hombres llevar el pelo corto en los colegios es un ejemplo de una medida contraria a la Constitución, porque incide severamente en la forma en la que el estudiante quiere presentarse a los demás y porque no hay una razón objetiva que per-mita deducir que de llevarse el pelo largo se sigue algún tipo de afectación para los demás estudiantes o para la convivencia del plantel educativo.
La controversia sobre el consumo personal de droga
Uno de los fallos más polémicos de la Corte, el de la lla-mada despenalización de la dosis personal de droga, sir-ve también para mostrar los diferentes puntos de vista que subyacen en el análisis del ejercicio del libre desa-rrollo de la personalidad. En la Sentencia C-221 de 1994 la Corte analizó si eran constitucionales dos preceptos legales que imponían penas de prisión o internamiento forzoso en establecimiento psiquiátrico a quienes lleva-ran consigo o consumieran dosis personales de mari-huana, hachís, cocaína o metacualona o a quienes, aun sin ser sorprendidos en tales situaciones, se les probara
43 Corte Constitucional. SU-641 y SU-642 de 1998. Las sentencias de unificación (SU) son proferidas por la sala plena de la Corte sobre acciones de tutela para unificar la jurisprudencia o sentar doctrina en un tema.
And
rés
Mon
roy
Góm
ez.
CYD N.A
.C.
13-08
-15
250250250Ca
pítu
lo 1
3Se
cció
n 3
250alguna afección derivada del “consumo de drogas que producen dependencia”44.
Para la mayoría de magistrados, en dicha decisión, la interferencia estatal en el consumo personal de droga constituye un ejemplo claro de injerencia indebida en la autonomía individual, que atenta contra la dignidad humana y compromete el libre desarrollo de la perso-nalidad. A su juicio, las medidas en consideración eran claramente perfeccionistas, pues buscaban en abstracto sancionar un modo de vida, sin que fuera clara la afec-tación de derechos de terceros. Para estos magistrados, del consumo de droga no se sigue forzosamente el que el individuo cometa conductas que afecten los derechos de los demás. Para la mayoría, lo que estas normas ter-minaban por penalizar era el hecho de “ser drogadicto”, conducta que por sí sola no puede ser sancionada dentro de un ordenamiento respetuoso de la autonomía y liber-tades individuales. Textualmente, señala la sentencia:
[...] a una persona no pueden castigarla por lo que posi-blemente hará, sino por lo que efectivamente hace […]. Sólo las conductas que interfieran con la órbita de la li-bertad y los intereses ajenos, pueden ser jurídicamente exigibles. No se compadece con nuestro ordenamiento básico la tipificación, como delictiva, de una conducta que, en sí misma, sólo incumbe a quien la observa.
En todo caso, la posición mayoritaria no descartó que el Estado considerara medidas tendentes a disminuir la drogadicción, como, por ejemplo, promover campañas educativas sobre los efectos nocivos de la droga. Sin em-bargo, se insiste, consideraron que no es posible para el Estado, por vía de la represión, establecer una prohibi-ción absoluta al consumo de droga.
En su salvamento de voto, los magistrados contrarios al fallo sostuvieron una posición radicalmente distinta. Por un lado, consideraron que la propuesta de despenalizar el consumo de droga responde a una concepción equi-vocada de libertad. A su juicio, es un grave error confun-dir la “auténtica libertad” con “el libertinaje” o “la facultad ilimitada de cada quien de hacer o no hacer lo que le plazca con su vida, aun llegando a extremos de irraciona-lidad”45. Para estos magistrados, así el consumo personal
44 Las normas demandadas eran: el literal j del artículo 2 y el artí-culo 51 de la Ley 30 de 1986, “Estatuto Nacional de Estupefacientes”.45 Véase el salvamento de voto en la Sentencia C-221 de 1994.
de droga fuera una conducta que no tuviera efectos en terceros, la intervención del Estado se justificaría en aras de potenciar las capacidades del sujeto y no disminuir, sino por el contrario, reconocer plenamente su dignidad. En sus propios términos: “Quienes suscribimos este Sal-vamento no entendemos cómo puede considerarse que la autodestrucción del individuo, sin posibilidad de re-primir su conducta nociva y ni siquiera de rehabilitarlo, pueda tomarse como una forma de realizar el mandato constitucional de respeto a la dignidad humana, cuando es precisamente ésta la primera lesionada y, peor aún, aniquilada por el estado irracional al que se ve conduci-do irremisiblemente el consumidor de droga”46.
El disenso no solo radicó en el concepto de libertad. Es-tos magistrados tampoco estuvieron de acuerdo en que el consumo de dosis personal de droga se mire como una conducta privada, que pertenece exclusivamente a la ór-bita individual del sujeto. Para estos magistrados el con-sumo de droga atenta contra derechos de terceros, pues trasciende a la comunidad y afecta tanto el interés gene-ral como el bien común: “a partir de la interpretación que se ha impuesto, [la colectividad] no contará siquiera con el amparo de la ley para reprimir el uso de la droga, ni para actuar sobre el drogadicto con miras a su recupera-ción. Los elementos de defensa social han sido excluidos
46 Salvamento de voto, Sentencia C-221 de 1994.
Actividad 4
Considere el caso de una persona que quiere cambiar de nombre por uno que refleje mejor su identidad. Como ejemplos de nombres considere los de: Millonarios, Muerte al Comunismo y Dios Santísimo Redentor. ¿Podría la Notaría negarse a aceptar estos nuevos nombres sin violar el derecho al libre desarrollo de la personalidad del sujeto en cuestión?
Para sustentar su respuesta, consulte la Sentencia T-168 de 2005. Usted puede estar o no de acuerdo con dicha decisión, pero debe leerla previamente para justificar su posición.
Para investigar
CYD N.A
.C.
13-08
-15
251251251
Capí
tulo
13
Secc
ión
3
251así del ordenamiento jurídico”47. Así mismo, consideraron que la afectación de terceros era evidente, si se tiene en cuenta el padecimiento que pueden sufrir los familiares del sujeto consumidor de drogas.
La polémica en torno a la moral social como límite al libre desarrollo de la personalidad
Ya se ha dicho aquí que el concepto del interés general también está presente a la hora de justificar los límites al libre desarrollo de la personalidad. Como se señaló, la posición mayoritaria no descarta que pueda ser aducido como causa justificante, pero ha dicho que en sí mismo no es argumento suficiente para limitar el libre desarrollo de la personalidad, sino que deben mediar otras considera-ciones, como el demostrar que la conducta “objetivamen-te” produce un daño social. Otra posición, como la que se expresa en el salvamento de voto en el fallo de la despe-nalización de la dosis personal, parece insistir en que la noción de interés general sí es un argumento suficiente para entrar a intervenir conductas que en principio se es-timan de la órbita particular del sujeto.
Más allá de esta controversia, se ha presentado una de gran interés para los juristas y responde básicamente a la idea de si la moral –y particularmente la moral social– pue-de verse como un asunto de interés general que pueda ser considerado a la hora de limitar el libre desarrollo de la personalidad. Debe señalarse que en diferentes decisio-nes la Corte ha apelado a la moral social o moral pública
47 Salvamento de voto, Sentencia C-221 de 1994.
para establecer condicionamientos al libre desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, en la Sentencia T-620 de 199548 consideró que no atentaba contra ningún derecho funda-mental el desalojo de personas que ejercían la prostitución en un barrio residencial, pues, entre otras razones, esta era una conducta “inmoral” que no era “digna de amparo legal y constitucional”. Para los magistrados que suscribieron el fallo, era indudable que la prostitución atentaba contra la moral social, especialmente, según ellos, la de los me-nores. De igual forma, en la Sentencia C-404 de 199849 se apeló a la moral social como uno de los fundamentos para penalizar la conducta de incesto. Allí se señaló que la pro-hibición del incesto se justifica no solo para proteger a la familia, sino también para salvaguardar “principios mora-les fuertemente arraigados en la sociedad”.
Estas referencias a la moral social o pública como límite al libre desarrollo de la personalidad han generado una ardua polémica dentro de la Corte. Por un lado, hay quie-nes piensan que es innecesaria la referencia, por consi-derar que debe existir una distancia entre el derecho y la moral. Esta posición se expone con claridad en la aclara-ción de voto de algunos magistrados50 a la sentencia del incesto. Se dice en dicha aclaración:
¿Para qué entonces enturbiar lo que es claro agregan-do algo tan abstruso como que, además, el incesto es atentatorio de la moralidad pública y ésta constituye un límite al libre desarrollo de la personalidad? // Unas pocas inquietudes ponen de presente lo que implícita-mente se afirma en la pregunta. i) ¿Cómo se reconoce esa “moralidad pública”? ¿Existe algún criterio objetivo para reconocerla […]? Y si tal es el caso, cómo saber con certeza, o con un alto grado de probabilidad, que esa “moralidad pública” que repudia el incesto, clama porque se le desestimule con una sanción penal? […] Y dentro de una sociedad pluralista como la colombiana, cabe preguntar: ¿Hay una sola moralidad pública, o hay varias? Si hay una sola, ¿quién la determina? y si hay va-rias, ¿cuál prevalece y por qué?
48 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.49 MM.PP. Carlos Gaviria Díaz y Eduardo Cifuentes Muñoz. Nótese que el magistrado Gaviria aclaró su voto, pues, si bien compartió el sentido del fallo, consideró innecesaria la referencia a la moral social.50 Aclaración de voto suscrita por los magistrados Antonio Barre-ra Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Alejandro Martínez Caballero y Carlos Gaviria Díaz.
Actividad 5
1. ¿Comparte los argumentos de la Sentencia C-221 de 1994?
2. ¿Es compatible esta decisión con lo establecido en la sentencia sobre el cinturón de seguridad?
3. Si el Estado colombiano mediante sanciones penales prohibiera el consumo de comidas grasas, porque pueden causar obesidad y problemas cardiacos, ¿sería diferente su respuesta?
Para reflexionar
CYD N.A
.C.
13-08
-15
252252252Ca
pítu
lo 1
3Se
cció
n 3
252
Recuadro 1 Diez años de controversia: reacción a la Sentencia C-221
Las reacciones en favor y en contra a la sentencia C-221 de 1994 no se hicieron esperar. Los opositores adelantaron diferentes intentos de reforma constitucional para contrarrestar sus efectos. Como una de sus banderas, el entonces presidente Álvaro Uribe se propuso lograr que en Colombia se sancionara nuevamente el consumo personal de droga. Aunque no logró restablecer la penalización del consumo, sí consiguió (después de varios intentos) que el Congreso, a través del Acto legislativo 02 de 2009, modificara el artículo 49 de la Constitución para incluir algunos límites. El párrafo que dicho acto legislativo adicionó al artículo 49 de la Constitución (y que hoy está vigente) es el siguiente:
El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profilác-tico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto.
Así mismo el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos.
En julio de 2011 la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-574 de 2011, se pronunció sobre una demanda de inconstitucionalidad en contra de la expresión “el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópi-cas está prohibido, salvo prescripción médica”, incluida en el Acto legislativo 02 de 2009. Según los demandantes, esta era una medida perfeccionista contraria a los principios constitucionales de autonomía, dignidad humana y pluralismo. Igualmente, consideraron que el legislador se extralimitó en sus funciones al establecer una reforma que sustituye la esencia de la Constitución de 1991. En esa oportunidad la Corte se declaró inhibida para fallar la demanda. No obstante, en la parte motiva, dejó en claro que hoy en día, aunque el uso del consumo de drogas esté “prohibido”, no procede la pena privativa de la libertad para el consumidor. Las medidas que se pueden adoptar son de carácter administrativo y la persona debe otorgar su “consentimiento informado” antes de someterse a ellas.
En ese mismo año surgieron otro tipo de discusiones, entre ellas, sobre los costos de implementar la reforma cons-titucional de 2009. El Ministro de Protección Social de la época anunció que el gobierno no tendría recursos para adelantar una gran campaña de prevención y rehabilitación, campaña que, además, consideró poco efectiva. En el 2011, se revivió además el fantasma de la penalización. El Congreso expidió la Ley 1453 de 2011*, por la cual modifi-có el artículo 376 del Código Penal para establecer sanciones al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Entre otras modificaciones, el legislador eliminó la expresión “salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal”, contenida en la redacción original de dicho artículo. Esta norma fue demandada y la Corte Constitucional, en la Sentencia C- 491 de 2012, declaró que la modificación al artículo 376 del Código Penal era constitucional, pero bajo “el entendido de que el porte de sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga sintética en cantidad considerada como dosis para uso personal, no se encuentra comprendido dentro de la descripción del delito de ‘tráfico, fabricación y porte de estupefaciente’ previsto en esta disposición, y por ende no se encuentra penalizada”.
* Diario Oficial, núm. 48.110 de 24 de junio de 2011.
CYD N.A
.C.
13-08
-15
253253253
Capí
tulo
13
Secc
ión
3
253No obstante, contrario a esta posición, varios magistra-dos consideran que el legislador se encuentra autoriza-do para plasmar en una norma un determinado principio moral y que la moral pública no puede entenderse como carente de capacidad para justificar, en algunos eventos, ciertas restricciones a la libertad. Así mismo consideran que el argumento moral no debe resultar absolutamente irrelevante para los efectos del control de constitucio-nalidad, pues el juez no puede sustraerse de “toda refe-rencia al sistema cultural, social, económico o moral que impera en la comunidad a la cual se dirige”51.
¿Pero qué entender por moral social? Allí radica la contro-versia entre los mismos magistrados partidarios de con-siderar esta variable. Para unos, por moral social se debe entender la moral de la mayoría, lo cual en la práctica se traduce en la moral cristiana52. Para otros, la moral social no necesariamente designa a la moral cristiana, sino bá-sicamente principios morales fuertemente arraigados en la sociedad. En cualquier caso, este es un debate que no está resuelto y que ilustra los problemas a la hora de delimitar el alcance del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Controversias sobre el alcance del libre desarrollo de la personalidad en los menores de edad
Para terminar volvamos al caso del pelo largo. El lector ha debido anticipar que en la mayor parte de este tipo de casos se trata de menores de edad. De igual forma, ha debido intuir que a los menores de edad se les protege el derecho a libre desarrollo de la personalidad, aunque es posible imponer mayores límites. La idea central del análisis de la Corte es, en general, la de determinar cómo proteger la autonomía del menor a futuro. Los casos del pelo largo o del uso de una determinada forma de vestir entran en esa categoría. Ellos parten de la idea de que la persona en su desarrollo debe tener un espacio para construir su identidad y empezar a tomar decisiones que le permitan más adelante desarrollar su autonomía de manera plena. También, por lo menos a la luz de la ju-risprudencia de la Corte, mientras más claras sean las fa-cultades de autodeterminación del menor mayor será la
51 Corte Constitucional. Sentencia C-404 de 1998. 52 Corte Constitucional. Sentencia C-224 de 1994. M.P. Jorge Arango Mejía.
protección a su derecho al libre desarrollo de la persona-lidad y menores serán las posibilidades de inferir en sus decisiones cuando no afectan a terceros53. Sin embargo, como sucede con otros ejemplos de libre desarrollo de la personalidad, aplicar estos criterios a casos concretos no es siempre sencillo.
Por ejemplo, a primera vista puede considerarse que los padres están facultados para tomar decisiones sobre tra-tamientos médicos de sus hijos menores. En general, no hay mayor controversia por el hecho de que unos padres
53 Corte Constitucional. Sentencia SU-337 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Actividad 6
La orientación sexual es una dimensión protegida del derecho al libre desarrollo de la personalidad. La Corte Constitucional reiteradamente ha insistido en que no puede castigarse a una persona por tener una determinada orientación sexual. No obstante, en Colombia se dan discusiones frecuentes cuando las personas expresan una orientación sexual que no se aviene a la de la mayoría. En el país, al igual que en otros lugares, una fuerte controversia se ha dado frente a la propuesta de permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Aunque esta discusión toca aspectos centrales del derecho a la igualdad, también involucra el alcance del libre desarrollo de la personalidad, pues escoger pareja afectiva es parte del ejercicio de este derecho.
Asuma que es usted un congresista que tiene que participar en la discusión de un proyecto de ley que busca permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Como usted es un legislador muy juicioso, antes de manifestar su opinión y dar su voto quiere conocer todos los puntos de vista en este debate. Para ello:
1. Usted debe identificar cuáles son los argumentos a favor y en contra.
2. Con base en una opinión informada, debe explicar cuál sería su voto y por qué.
Para discutir
CYD N.A
.C.
13-08
-15
254254254Ca
pítu
lo 1
3Se
cció
n 3
254obliguen a su hijo pequeño a recibir una vacuna, a pesar de que este rechace la intervención. No obstante, tal con-clusión puede cambiar si el menor no es un infante, sino un joven con mayores facultades de autodeterminación. Un caso que ilustra el punto fue abordado por la Corte en la Sentencia T-474 de 1996. La Corporación tuvo que decidir si el padre de un joven, a quien le faltaban pocos meses para cumplir 18 años, podía obligarlo a aceptar una transfusión de sangre necesaria para salvarle la vida. El menor, testigo de Jehová, rechazaba enfáticamente la intervención por motivos religiosos. El caso era difícil, pre-cisamente por la cercanía del joven a la mayoría de edad. Unos meses más tarde no habría duda en que la decisión de la Corte sería la de aceptar que la persona rechazara el tratamiento médico, así estuviera en riesgo de perder la vida. Pero, en este caso, la Corte permitió al padre tomar la decisión por su hijo, dada la urgencia de la intervención y porque, se consideró que el menor había dado indicios de su deseo de vivir, al dar su consentimiento al tratamiento de la quimioterapia. La Corte también señaló que el fallo buscaba proteger a futuro el libre desarrollo de la per- sonalidad del joven, pues, si no se le garantizaba la vida, era imposible que pudiera ejercer más adelante su autonomía plena.
Esta decisión, que de hecho no fue unánime, no puede entenderse como carta blanca para que los padres o tu-tores tomen cualquier determinación médica frente a personas que no han cumplido la mayoría de edad. Esto, según la Corte, por tres razones: primero, “por cuanto el menor no es propiedad de nadie sino que él ya es una libertad y una autonomía en desarrollo, que tiene en-tonces protección constitucional”54; segundo, porque las reglas de mayoría de edad ayudan como ilustración de la capacidad decisoria, pero no indican necesariamente el grado de autonomía de una determinada persona; en otros términos, el número de años de la persona es im-portante como guía para saber cuál es el grado de madu-rez intelectual y emocional de un menor, pero no es un elemento que pueda ser “absolutizado”55; tercero, porque no es siempre sencillo determinar si una intervención es de carácter “urgente y necesaria”56, como sí lo era en el caso del menor testigo de Jehová.
54 Corte Constitucional. Sentencia SU-337 de 1997.55 Corte Constitucional. Sentencia SU-337 de 1997.56 Corte Constitucional. Sentencia SU-337 de 1997.
La dificultad de definir esos criterios quedó clara en dos sentencias hito de la Corte, ambas en materia de adecua-ción genital. En la Sentencia T-477 de 199557, la Corte de-cidió el caso de un menor de sexo masculino a quien un perro cercenó sus genitales externos a los seis meses de edad. De acuerdo con sugerencias médicas, los padres dieron autorización para que al menor le realizaran un complejo procedimiento quirúrgico y psicológico que lo convirtiera en mujer. El menor nunca se identificó psico-lógicamente con el rol femenino que se le había impues-to y llegada la pubertad buscó, a través de la acción de tutela, que se restableciera su identificación masculina. En esta sentencia, la Corte indicó que, en este tipo de ca-sos, en el que están involucrados tratamientos médicos en menores, debe tenerse en consideración especiales parámetros de análisis, a saber: “(i) la urgencia del trata-miento; (ii) el grado de afectación de la autonomía actual y futura del menor, (iii) el alcance ordinario o invasivo de la práctica médica; y, por supuesto, (iv) la edad del niño”.
Con base en dichos elementos, al estudiar el caso en concreto, la Corte se preguntó si, ante la emasculación de los órganos genitales externos del menor, los padres estarían facultados a autorizar libre y autónomamente su readecuación de sexo. A juicio de la Corte ello no era posible, dado que el reconocimiento del menor como una autonomía y libertad en formación imponía la ne-cesidad de obtener previamente su consentimiento para adelantar dicha práctica médica. Así pues, la Corte le dio la razón al menor y concedió la tutela para que se le rea-lizaran los tratamientos necesarios para restablecerle el sexo masculino.
Una segunda sentencia hito en esta materia es la SU-337 de 199958. En ella la Corte se pronunció sobre una tutela interpuesta en contra de una entidad promotora de sa-lud que se negaba a practicar una cirugía de asignación de sexo a un menor que nació con hermafroditismo. La madre, quien interpuso la acción, insistía en que por re-comendación médica era necesario hacer la cirugía de inmediato, pues si se esperaba a que la persona tuvie-ra capacidad de decidir ya sería demasiado tarde. Para la madre la negativa de realizar la cirugía constituía un atentado al libre desarrollo de la personalidad del infante,
57 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 58 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
CYD N.A
.C.
13-08
-15
255255255
Capí
tulo
13
Secc
ión
3
255
quien tiene derecho a que “a que sea definida su sexuali-dad a tiempo para su normal desarrollo personal y social”.
Para tomar su decisión, la Corte solicitó un gran núme-ro de pruebas a grupos científicos nacionales e interna-cionales y a diferentes organizaciones sociales. Encontró que, si bien hay un relativo consenso en la comunidad científica en que, a edades muy tempranas, la adecuación de sexo puede ayudar al desarrollo del menor, después de superarse un umbral crítico de edad surgen riesgos ex-cesivos en este tipo de cirugías que no permiten concluir con absoluta certeza que la adecuación genital sea la me-jor opción para la persona. En este caso –dado que la pa-ciente de ocho años ya había superado el umbral crítico
de edad, se enfrentaba a un procedimiento altamente in-vasivo y existían cuestionamientos científicos razonables sobre su conveniencia– la decisión de la Corte fue la de negarle la tutela a la madre y ordenar que la intervención se suspendiera hasta tanto la menor pudiera autónoma-mente expresar su consentimiento. La Corte dejó en claro, sin embargo, que para prestar su consentimiento la me-nor debería ser apoyada por un grupo interdisciplinario y que no había que esperar hasta que cumpliera los diez y ocho años, sino al momento en que se determinara que su decisión era autónoma.
Consideraciones finales
A manera de conclusión, el presente ensayo intentó pre-sentar aproximaciones al concepto de libertad, y algunos de los dilemas y tensiones que se presentan a la hora de abordar casos concretos en los que está comprometido el ejercicio del llamado libre desarrollo de la personali-dad. En medida alguna pretendió ser una reseña com-pleta de los posibles conflictos o de los distintos puntos de vista que subyacen a esta controversia. No obstante, a través de los pocos ejemplos el objetivo era lograr que el estudiante entendiera la complejidad de aquel derecho esencial que llamamos libertad.
Actividad 7
Busque en Internet la ley argentina de identidad de género número 26.743. Si en Colombia se aprobara una ley similar, ¿considera que el artículo 3 sería constitucional? ¿Sucedería lo mismo en relación con el artículo 5 de dicha ley? Fundamente su respuesta a la luz de lo aprendido.
Para reflexionar
CYD N.A
.C.
13-08
-15
Capí
tulo
13
Secc
ión
3
256
GlosarioPersonalidad. Conjunto de rasgos peculiares del ser y del obrar de cada persona que le permiten carac-terizarse y ser distinta de los demás seres humanos.
Pluralismo. Principio por el cual se aceptan y reco-nocen dentro de una sociedad diferentes cosmovi-siones o formas de ver el mundo. Un Estado respe-tuoso del pluralismo deberá facilitar la convivencia dentro de la diversidad, sin que le sea dable oficiali-zar una particular cosmovisión.
Libertad negativa. Ausencia de obstáculos o de interferencias en la órbita de acción del individuo.
Libertad positiva. Capacidad del individuo de go-bernarse a sí mismo.
Medidas perfeccionistas. Aquellas que buscan im-poner, mediante la amenaza de sanciones, un deter-minado modelo de virtud o de excelencia humana. Están prohibidas en el ordenamiento constitucional colombiano.
Medidas de protección. Las que se adoptan a favor de personas que no han adquirido suficiente inde-pendencia de criterio o se encuentran en situaciones de debilidad de la voluntad o incompetencia que les impiden diseñar autónomamente su plan de vida y tener plena conciencia de sus intereses o de actuar a favor de ellos.
Material de apoyoVideos y documentales
• Tabú Latinoamérica (FoxPlay, 2009). En línea: http://www.foxplay.com/co/show/6901-tabu-la-tinoamerica
• Hermaphrodites Speak (Intersex Society of North America; 34:59). En línea: https://www.youtube.com/watch?v=VMER3_nxlN0
• ¿Qué hay detrás del suicidio de Sergio Urrego? (Colombia Diversa; 2:54). En línea: https://www.youtube.com/watch?v=4CisMFeaZV4
• Reportaje a hijos de padres gay ¿son diferentes a los nuestros? (Rikki Beadle Blair; 3:47). En línea: ht-tps://www.youtube.com/watch?v=3CtVKGLVnRI
• Su nombre es Sabine (Señal Colombia; 1:24) En línea: http://especiales.senalcolombia.tv/encine-nosvemos/content/su-nombre-es-sabine
• My Sister’s Keeper - La decisión más difícil (Nick Cas-savetes, 2009). Película que narra la historia de una niña de once años que demanda a su madre para evitar ser obligada a donarle un riñón a su hermana mayor.
• XXY (Lucía Puenzo, 2007). Película argentina que trata la historia de una persona intersexual de 15 años que junto con sus padres huye a una peque-ña villa frente al mar para evitar ser rechazada por la sociedad y muestra el proceso de aprender a aceptar su condición.
• Rodrigo D: no futuro (Víctor Gaviria, 1990). Narra la historia de un joven en Medellín que, tras la muerte de su madre, dedica sus días a escuchar y llevar un tipo de vida punk.
Libros y artículos
• Crome Yellow - Los escándalos de Crome (Aldous Huxley). Describe a un grupo de intelectuales es-nobistas, sensuales y cínicos que pasan un fin de semana en Crome, la casa de campo de Henry y Priscilla Wimbush, una pareja típica de la socie-dad inglesa de entonces.
CYD N.A
.C.
13-08
-15
Capí
tulo
13
Secc
ión
3
257
Referencias bibliográficasBerlin, Isaiah. Cuatro ensayos sobre la libertad. Madrid: Alianza, 2003.
Bobbio, Norberto. Liberalismo y democracia. México: Fondo de Cultura Económica, 1989.
Cepeda Espinoza, Manuel José. “Judicial Activism in a Violent Context: The origin, role and impact of the Co-lombian Constitutional Court”. Washington University Global Studies Law Review, 529 (2004).
Currie, David P. “Positive and Negative Constitutional Rights”. University of Chicago Law Review, 53 (1986): 864.
Donnely, Jack. Universal human rights in theory and prac-tice. 2 ed. Nueva York: Cornell University Press, 2003.
Defensoría del Pueblo. Derechos Humanos ¿Qué son los derechos humanos? Bogotá, 2001.
Dworkin, Ronald. Los derechos en serio. Barcelona: Ariel, 1984.
McCallum Jr. “Negative and Positive Freedom”. Philosoph-ical Review, 76 (1967): 320.
Nun, José. Democracia. Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2001.
Papacchini, Angelo. Los Derechos Humanos. Un desafío a la violencia. Bogotá: Altamir, 1997.
Passerin D´Entrèves, Alessandro. La noción de Estado. Una introducción a la teoría política. Barcelona: Ariel, 2001.
Steiner, Henry J. y Philip Alston. International Human Rights in Context. Oxford University Press, 2000.
Uprimny, Rodrigo et al. Libertad de prensa y derechos fundamentales. Análisis de la jurisprudencia constitucional en Colombia (1992-2005). Bogotá: Legis, 2006.
CYD N.A
.C.
13-08
-15