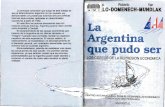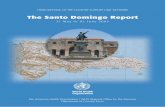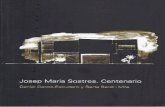El Código Negro de Santo Domingo de 1784 - derecho.uaslp ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of El Código Negro de Santo Domingo de 1784 - derecho.uaslp ...
73
EL CÓDIGO NEGRO DE SANTO DOMINGO DE 1784: LA PLANTACIÓN COMO ESTADO DE DERECHO1
THE 1784 BLACK CODE FOR SANTO DOMINGO:THE PLANTATION AS RULE OF LAW
Aitor Jiménez González 2
Resumen: En este artículo se desarrolla una revisión crítica del concep-to de Estado de derecho a partir del estudio del Código negro de Santo Domingo de1784. El artículo incide en el fenómeno de la legislación es-clavista como muestra de la contradicción entre prácticas y discursos de la Ilustración. De esta manera, abordamos desde una perspectiva inexplo-rada, los fundamentos teóricos en los que se basará el liberalismo político impulsor del constitucionalismo Atlántico. Este análisis parte de los apor-tes políticos, filosóficos y jurídicos de la escuela biopolítica, para plantear nociones fundamentales del constitucionalismo político tales como so-beranía, excepción o gobierno. Procede después con el análisis jurídico y político del articulado y texto del Código negro de Santo Domingo, comprendiéndolo como una tecnología de gobierno innovadora. El artí-culo concluye situando el esfuerzo de legislación para el gobierno de los cuerpos plasmado en el Código negro de Santo Domingo, como motor de ulteriores desarrollos constitucionales, y codificadores y fuente de ins-piración para la teorización en materia de derechos y libertades.
Palabras clave: Estado de Derecho, racismo, ciudadanía, Constitución, derechos y libertades, esclavitud.
Abstract: This article develops a critical review of the concept of rule of law from the study of the Black Code for Santo Domingo. The article focuses on the phenomenon of slave legislation as a sign of the contra-diction between practices and discourses during what has been called En-practices and discourses during what has been called En- and discourses during what has been called En-
1 Artículo recibido: 30 de abril de 2018; artículo aprobado: 13 de agosto de 2018.2 Aitor Jiménez es Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autó-noma de México. Actualmente presta servicios docentes y de investigación en la Universidad de Auckland y en la Escuela de Organización Industrial. Correo-e: [email protected]
ISSN 1889-8068 REDHES no. 20, año X, julio-diciembre 2018
Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales74
lightenment. This enables an unexplored approach to the foundation of political liberalism via the analysis of its racializing and repressive side. The article starts with a review of the political, philosophical and juridical contributions of the Biopolitical School, in order to propose new ways of understanding key elements of political constitutionalism such as sov-ereignty, exception or government. It then proceeds with a legal and po-litical analysis of the 1784 Santo Domingo’s Black Code, considering it as an innovative power technology. The article concludes by placing the governmental efforts of legislating racialized bodies as the motor of fur-ther constitutional developments and legal theorizations.
Keywords: Rule of Law, racism, citizenship, Constitution, rights and freedoms, slavery.
1. El nacimiento de la Biopolítica
Antes de proceder con el cuerpo del relato es preciso adentrarse en el concepto de bio-política. Noción que nos va a ser extraordinariamente útil para abordar la relación entre derecho y gestión de los sujetos racializados. Para el presente análisis conceptual toma-mos como referencia no solo la definición ofrecida por Michelle Foucault (19�6), sino también las contribuciones que desde las ciencias jurídicas, políticas y filosóficas han ayudado a sustentarla y posteriormente a darle forma3. En base a estos autores pode-mos concluir que biopolítica es aquel fenómeno que moviliza lo biológico para ponerlo al servició de lo político. Foucault situó los orígenes de este proceso en el siglo XVIII, vinculado a lo que llamó régimen de saber-poder4. Su obra, La voluntad de Saber, con claras reminiscencias nietzscheanas, ofrece una definición de poder que dista mucho de la visión clásica o monal. En sus propias palabras:
[…] por poder hay que comprender, primero, la multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del campo en el que se ejercen, que son constitutivas de su organización; el juego que por medio de luchas y enfrentamientos incesantes las
3 Cfr. Schmitt, C., La dictadura: desde los comienzos del pensamiento, Madrid, Alianza Editorial, 2003; Benjamin, W., Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV., Barcelona, Taurus, 1998; Agamben, G., Homo sacer III. Lo que queda de Auschwitz, Valencia, Pre-textos, 2000; Petit, S. L., “La política del querer vivir”, en Mendiola, I. Rastros y rostros de la biopolítica, Barcelona, Anthropos, 2009.4 Cfr. Foucault, M., Historia de la sexualidad. Vol. I La voluntad de saber, Madrid, Siglo XXI, 1976.
ISSN 1889-8068REDHES no. 20, año X, julio-diciembre 2018
El Código Negro de Santo Domingo de 1784: la plantación como estado de derecho 75
transforma, las refuerza, las invierte; los apoyos que dichas relaciones de fuerza en-cuentran las unas en las otras de modo que formen cada sistema […].5
Un poder que incide sobre la extensa superficie de la vida. S. L. Petit resume esto mismo en un bello aforismo: “No existe el poder, existen relaciones de poder”6. El poder por tanto es un conjunto de estrategias y técnicas de fuerzas que se ejercen sobre distintos campos de la materia. Desde esta perspectiva podemos ver que el poder no sólo cerca y es negativo, sino que tiene más potencialidades. En los estudios foucaltia-nos sobre el sexo, el autor francés se preocupa por hacernos comprender que más allá del poder coactivo que limita y prohíbe sexualidades, existen otras formas de poder que crean contenidos específicos que determinan, de hecho, sexualidades. La sexualidad no se legisla tanto como se produce. Esa sexualidad acompaña a todo un régimen de poder que la enuncia en sus propios términos: la genera desde las academias, la salvaguarda mediante sus instituciones, la sitúa en un horizonte. El cuerpo es compuesto como una máquina, pero así también lo es la sociedad. La biopolítica es la “inserción controlada de los cuerpos en el aparato de producción”7. La inscripción de esa máquina que es el hombre en una megamáquina munfordniana más grande y más compleja. La vida como sujeto, la vida como especie, ambas dimensiones quedan sometidas e inscritas y es la sexualidad la excusa que tiene Foucault para narrar el terrible trayecto del dominio de la vida.
Agamben retoma buena parte de la estructura conceptual, de la artillería inma-nente que ofrece Foucault con su noción de biopolítica, pero la sitúa ante otro pro-blema. En su obra Homo Sacer “El Poder soberano y la nuda vida”8 trata de dar ex-plicación al campo de concentración. Según él mismo, coge el testigo anunciado por (Arendt, 1951) y la completa, a nuestro entendimiento, mediante el uso de un enfoque postmarxista del que la alemana nunca quiso formar parte plena. Se distancia además de esa imagen del mal que la Arendt tiene, casi burocrática, humana, y hace del campo de concentración no sólo la expresión de la Shoa, sino el espectro de la modernidad misma. Es preciso señalar que cuando Agamben emprende su tarea, se despliega ante sus ojos la guerra de Yugoslavia: las matanzas de Srebrenica, Bosnia, Serbia.
Los Balcanes eran un cementerio. Un territorio de combate y, desde luego, un campo de concentración situados apenas a unos cientos de kilómetros de la desarrolla-da Italia donde el autor da clases. La guerra continua, permanente, constante, que late con la muerte y con la vida que ella misma produce, le lleva a volcarse hacia la dualidad
5 Ibídem, p. 112.6 Petit, S. L., Amar y pensar. El odio del querer vivir. Bellaterra, 2005, p.45.7 Foucault, M., Historia de la sexualidad. Vol. I La voluntad de saber, op. cit., p.170.8 Cfr. Agamben, G., Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida, Valencia, Pre-Textos, 1998.
ISSN 1889-8068 REDHES no. 20, año X, julio-diciembre 2018
Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales76
Benjamin-Schmitt que lo arroja hacia las verdades soberanas, hacia los estados de ex-cepción. Modifica entonces un tanto el enunciado fundamental de Foucault, la biopo-lítica queda no tanto como la inscripción de la vida en la política, sino como “la poli-tización de la nuda vida”9. Recordemos que Agamben recoge de Schmitt y Benjamin una particular idea minimalista de soberanía. Soberano es aquel que puede determinar el estado de excepción. Es decir, aquel que puede suspender el propio orden. La nuda vida es la vida expulsada del régimen formal de gobierno, la vida que puede quedar en suspenso, que puede ser matada, que no puede ser sacrificada pues está fuera de la or-denación divina, pero la que, por eso mismo, está expuesta a la muerte: está desnuda. La biopolítica es entonces, para Agamben, el arte fundamental de discernir, construir y decidir sobre la vida que queda dentro de la línea de la norma, de la fanoniana línea del ser y la vida expulsada de la vida, la vida que tornaría no-ser. Haremos de lado la ex-tensa constelación conceptual de Agamben y nos centraremos en una muy interesante propuesta que hace de la genealogía de la biopolítica vinculada al plano de lo norma-tivo.10
Agamben nos ofrece cuatro fases de desarrollo biopolítico, que obviamente no se suplantan, sino que se complementan, crecen en perfidia y oprobio hasta llegar al más atroz crimen: el campo de concentración. El primer paso será la conformación de un cuerpo subjetivo, dominable; un cuerpo personal, administrable; un cuerpo políti-co, el Estado y un cuerpo jurídico: “[el] Corpus es un ser bifronte portador tanto de la sujeción al poder soberano como de las libertades individuales”11. El cuerpo recoge en un campo de consistencia un conjunto de significados autónomos extraídos del abso-luto. Tienen entonces los atributos jurídicos, legales y políticos una dimensión particu-larizante en individuos. De hecho, para Agamben el acto inaugural de este cuerpo, es el Habeas Corpus:
Nada mejor que esta fórmula permite medir la diferencia entre la libertad antigua y la medieval, y la que está en la base de la democracia moderna: el nuevo sujeto de la política no es ya el hombre libre, con sus prerrogativas y estatutos, y ni siquiera sim-plemente homo, sino corpus; la democracia moderna nace propiamente como rei-vindicación y exposición de este “cuerpo”: Habeas corpus ad subjiciendum, has de tener un cuerpo que mostrar (…) la naciente democracia europea ponía en el centro de su lucha con el absolutismo no bíos, la vida cualificada del ciudadano, sino zoé, la nuda vida e su anonimato.12
9 Ibídem, p. 18.10 Cfr.Fanon, F., Cfr.Fanon, F., The Wretched of the Earth, London, Penguin Books, 1969. 11 Agamben, G., Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida, op. cit., p. 158.12 Ibídem, p.157.
ISSN 1889-8068REDHES no. 20, año X, julio-diciembre 2018
El Código Negro de Santo Domingo de 1784: la plantación como estado de derecho 77
La segunda parte de este proceso de reificación de la biopolítica sería la emer-gencia de “Los derechos del hombre” por medio de las llamadas “Declaraciones de Derechos”. El corpus antes mencionado se inserta por medio de estas declaraciones en un campo político, un Estado. Son para Agamben el “tránsito de la soberanía divina a la soberanía nacional”. La vida por el mero hecho de su nacimiento en un territorio soberano obtiene una cualificación política, es ciudadano. La animalidad de nuestro ser es la que nos sujetaría, en primer lugar, al orden político existente, en un plano que lo es además de igualdad con los otros seres nacidos bajo el mismo ámbito de dominio. Soberanía y nacimiento se inscriben conjuntas en estas declaraciones. Se indiferencian, prestan a una imagen que bien representa esa inscripción de la vida en la política de la que hablara Foucault. Este es, para Agamben, un punto de inflexión determinante que condicionará la existencia y reflexión de la política futura. La vinculación exacerbada entre territorio, sujeto, soberanía y derechos transforma la propia noción de pertenen-cia a la comunidad haciendo de la existencia y la pertenencia un auténtico problema político. ¿Quién es español? ¿Quién alemán? ¿Quién es francés y ciudadano francés? Bajo la mirada de Agamben, se trata de todo un nuevo régimen de discusión que ter-mina por cristalizar con toda su fuerza en los regímenes nazi y fascista. La vida natural inscrita políticamente, se vuelve en manos del nazifascismo, el criterio de discernimien-to de la vida cualificada. El alemán, con su alemanidad a él adherida, nace en derecho y con derechos; es el criterio de discernimiento de lo más humano, de lo más cualificado. Se torna en el objeto político fundamental. La vida natural de lo propio, es decir, de lo nacional, se vuelve la vida cualificada con respecto al otro, que pasa a ser inferiorizado, una posible nuda vida. La soberanía, la nación y el Estado se pliegan de nuevo a esa concepción del decidir sobre la excepción. La que se torna en poder supremo, precisa-mente porque define qué sí y qué no entra en la línea de vida.
Las siguientes fases que propone Agamben tienden a perfilar lo ya ofrecido y a mostrar el poder creciente del poder político sobre la vida. Los avances en medicina, en experimentación sobre los cuerpos, el control de la natalidad, la eugenesia, la genética, todo ello abre nuevos campos de pensamiento que tienen una violenta incidencia en la reflexión política y jurídica. La medicina discute junto a la filosofía: ¿cuándo una vida es vida y cuándo deja de serlo? Y, en cualquier caso, ¿cuándo una vida es digna y cuándo no es digna de ser vivida? Una vez que el poder se configura capaz de determinar el va-lor de una vida, de cualificarla y significarla, extiende la mecánica a la población entera. ¿Cuándo una población es digna y cuándo no lo es? La vida se integra en la discusión política y económica por medio del natalismo o del aborto. Por medio de la esteriliza-ción o la promoción de determinados nacimientos. Los apuntes de Agamben nos dejan con la sensación indubitable de que discusiones tan activas hoy día como la eutanasia, el aborto, la superpoblación, los campos de concentración o de refugiados, son pro-
ISSN 1889-8068 REDHES no. 20, año X, julio-diciembre 2018
Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales78
ducto del desarrollo de la biopolítica. Nos deja además con la siniestra sensación de que, al fin y al cabo, la discusión iniciada por la ciencia médica europea, tan firmemen-te aplicada por los nazis, aún goza de una vida vibrante y plena. A pesar de todos sus aportes, no podemos dejar de pensar que el punto de partida agambeniano, el campo de concentración, tiene en cuenta sólo las experiencias europeas. Se elude con ello toda la experiencia gubernamental y biopolítica previa desplegada en el espacio colonial de los europeos. Como él dice, la experiencia alemana del campo de concentración viene inherentemente asociada a la de estado de excepción: un espacio fuera de toda norma, un territorio que a pesar de estar situado dentro de las fronteras queda fuera, suspen-dido, sometidos como lo están sus pobladores a los que, incluso, se les llegó a retirar la nacionalidad. En sus propias palabras:
Es común la referencia al estatuto paradojal del campo en cuanto espacio de ex-cepción: se trata de una parcela de territorio a la que se coloca fuera del ordenamiento jurídico normal, pero no por eso es simplemente un espacio externo. Lo que allí dentro está excluido es, según el significado etimológico del término excepción (ex–capere.), puesto fuera, incluso a través de su propia exclusión. Pero así, lo que es ante todo cap-turado en el ordenamiento es el propio estado de excepción. El campo es la estructura en la cual el estado de excepción, sobre cuya posible decisión se funda el poder, viene realizado en forma estable.13
Pero ocurre aquí una cosa, tal y como bien señala Cesaire la experiencia alemana no sólo tiene su fundamentación y explicación en la cronología que ofrece Agamben14. Los campos de concentración alemanes, las medidas de represión y exterminio, la gue-rra al otro, comenzaron para este pueblo en Namibia. Cesaire sitúa los antecedentes del nazismo en los siglos de dominación racista, en la explotación esclavista antillana, lo mismo que hace Sala Molins15. ¿Qué eran sino eso las plantaciones? ¿Qué hace di-ferencia con los campos de concentración? El proceso biopolítico se sitúa como una forma de gobierno que hace de la vida un objeto político destinado a su movilización para la reproducción del capital, lógico es situar el ámbito de su surgimiento en el nú-cleo de las relaciones económicas del periodo. Para nosotros la biopolítica es la acción de poder ejercida sobre el carácter puramente biológico de los sujetos mientras que la gubernamentalidad actúa sobre la subjetividad construida a partir del derecho. La gubernamentalidad precede a la biopolítica pero ésta no la sustituye sino que la englo-ba. Bajo el régimen biopolítico se diferencian pues, dos grandes grupos de población: aquellos sujetados al soberano por medio de reglamentaciones y leyes, y aquellos otros
13 Agamben, G., “¿Qué es un campo?” en Nombres: Revista de Filosofía, 7(10), 1997, p. 95.14 Cfr. Césaire, A., Discursos sobre el colonialismo, Madrid, Akal, 2006.15 Cfr. Sala-Molins, L., Cfr. Sala-Molins, L., Dark side of the light: slavery and the French Enlightenment, Minneapolis, U of Minnesota Press, 2006.
ISSN 1889-8068REDHES no. 20, año X, julio-diciembre 2018
El Código Negro de Santo Domingo de 1784: la plantación como estado de derecho 79
expuestos a la fuerza del poder por medio de la más alta exposición del derecho, esto decir, su total ausencia, que es lo que Agamben denomina como nuda vida: “una vida absolutamente expuesta a que se le dé muerte, objeto de una violencia que excede a la vez la esfera del derecho y la del sacrificio”.16 Los primeros han sido reducidos por la guerra en un pasado mítico o histórico lejano; los otros viven en un permanente estado de excepción. A nuestro parecer el régimen biopolítico surge de la mano de la conden-sación de los procesos de racialización en el cuerpo negro, estableciéndose en el siglo xvii un sistema plenamente racista, pero esto es algo que veremos más adelante.
2. La normalidad de la legislación racista
Plantación y campo de concentración son dos conceptos fecundos que han motivado infinidad de estudios desde todos los ámbitos. No hay ángulo del campo de concentra-ción que no haya sido atendido o medido cualitativa o cuantitativamente. La filosofía, la economía, la sociología, la psicología, la teología, la política, la ética, todas estas disci-plinas, ciencias si se quiere, se han implicado en tratar de dar explicación a cada uno de los aspectos de los campos de concentración. Con algo menos de relevancia, pero tam-bién con abundante material, las plantaciones de esclavos han sido objeto de innume-rables revisiones. Curiosamente, a pesar de que la metáfora de “esclavo” para calificar a judíos, gitanos y otros en manos de los nazis, estaba en boca de muchos, muy pocos han sido los que se han propuesto o siquiera sugerido, una imagen de continuidad entre ambas dimensiones. Casi podría decirse que muchos de estos estudios han tenido que hacer verdaderos esfuerzos por eludir la cuestión de la propia conectividad de los ele-mentos que analizaron. ¿Por qué en los estudios sobre el totalitarismo, el encierro y la mano de obra embridada judía, se omite la analogía con los campos de concentración coloniales? ¿Por qué los estudios sobre esclavitud suelen detenerse con tanta frecuencia en el fenómeno de la abolición de cada país sin preguntarse si la esclavitud se mantuvo por otros medios menos obvios?
Un espacio vigilado día y noche por guardias armados. Desfallecidas figuras que trabajaban interminables jornadas en las peores condiciones imaginables. El hambre constante, tenaz, permanente. La violencia contra la mujer. El sometimiento físico y mental. Los barracones colectivos con una humanidad intranquila, yaciente entre sus propios hedores. La represión ante la palabra alzada. La mutilación ante el gesto rebel-de. La muerte en la huida. La muerte en la espera. La muerte en todo caso. ¿Hablamos de una plantación, de un campo de reconcentración en Cuba? ¿Hablamos acaso de un campo de concentración en Rumanía o lo hacemos en Namibia? Si las condiciones de represión, eran cuanto menos, comparables, ¿por qué en medio de tantos estudios, del 16 Agamben, G., Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida, op. cit., p. 112.
ISSN 1889-8068 REDHES no. 20, año X, julio-diciembre 2018
Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales80
abrumador número de análisis contrastados, han sido tan pocos los que han querido se-ñalar las semejanzas y tantos los que han querido mantener las particularidades? Aime Cesaire no insinuó, dijo alto y claro que lo profundamente terrible del nazismo no fue hacer lo que hizo contra el hombre, sino el haberlo hecho contra el blanco.17 Arendt no fue tan lejos, pero sí señaló que bien pudiera ser el imperialismo el germen de la Shoa. Pero aparte de estas dos voces, ¿cuántas han señalado que ese mal terrible de Occiden-te, que ese espectro de dominación cruel no fue inventado por los nazis, sino que lleva-ba en funcionamiento varios siglos? ¿Cuantos años de silencios, de miradas vacías, de desdén hacia lo que pasaba más allá de Europa? Para el negro antillano, y muy especial-mente para la cubanidad, plantación y campo de concentración son recordados como una continuación del oprobio, la dominación y en determinados casos, del exterminio.
Procedamos a la conexión entre ambos espacios de muerte y de dominación al situarlos en un espacio colonial como herramientas de gobierno, de gestión de pobla-ciones, de dominio político de la vida, es decir, a interpretarlos en su sentido biopolíti-co, esto es, como aparatos productores de formas de vida explotables. En un momento donde lo económico, lo oikonomico, copaba la centralidad al tornarse en fuente de le-gitimidad del resto de valores y principios de Estado, el negro esclavo se convirtió en la figura representativa de la subalternidad sobre la que se erigió el capitalismo Atlántico, corazón del sistema colonial.18 El negro esclavo se perfiló a partir de las aportaciones filosóficas, teológicas y económicas del mundo anglosajón e ibérico.19 Es indudable que en las colonias capitalistas antillanas de mediados del siglo xviii existían ya cuerpos negros alterizados. Pero su culminación es el salto cualitativo que hizo posible la transi-ción de un modelo racializante a un modelo plenamente racializado en nuestro sentido contemporáneo. La traslación de un plano de determinación corporal representacional a una sanción jurídica constituyente de un ser-para-el-Estado viene dada por una obra que sintetiza los campos ideológicos protestante y tridentino. Una obra capaz de reco-ger el aparato de captura teológico y la máquina de producción de ser alterizado para el capitalismo a fin de someterlo a los criterios de un Estado plegado a la verdad-mercado. Hablamos del Código Negro de Luis xvi. Un texto jurídico pensado para la satisfacción de los intereses mercantiles y que, a partir del análisis del aparato de Estado borbónico, construye en abstracto un sujeto político y un territorio sometidos al dominio soberano que hace de la ley el vínculo entre esos tres elementos.20
17 Cfr. Césaire, A., Cfr. Césaire, A., Discursos sobre el colonialismo, op. cit.18 Cfr.Williams, E., Cfr.Williams, E., Capitalism and slavery, Chapel Hill, UNC Press Books, 2014.19 Cfr. Davis, D. B., Cfr. Davis, D. B., Inhuman bondage: The rise and fall of slavery in the New World, Oxford, Oxford University Press, 2006.20 Cfr. Sala-Molins, L., Cfr. Sala-Molins, L., Dark side of the light: slavery and the French Enlightenment, op. cit.
ISSN 1889-8068REDHES no. 20, año X, julio-diciembre 2018
El Código Negro de Santo Domingo de 1784: la plantación como estado de derecho 81
El texto recoge buena parte de lo que se conocerá como Ilustración. Este códi-go penetrará en los ordenamientos coloniales del resto de potencias, no tanto mediante la copia o transplantación (que sí sucedió en la Luisiana), sino por su papel ideológico. El modelo jurídico que plantea el mundo ilustrado francés se convertirá en el modelo de legislación referencial para las masas esclavas antillanas, muy especialmente para el mundo colonial ibérico que, con modificaciones, lo asumirá como legislación propia. Su importancia no estriba sólo en constituirse en mecanismo de gestión de los escla-vos, sino en representar per se el primer ejemplo de código, entendido en su definición moderna e ilustrada: “los códigos son libros jurídicos que «contienen tan sólo series de normas, que vienen concebidos como monumentos unitarios, consideradas dichas normas como coherentes y sistemáticas, que establecen teóricamente una disciplina ex-haustiva (salvo leyes tenidas precisamente por especiales) de todas las relaciones perte-necientes a una rama individualizada por la unidad de su materia”.21
El primer modelo del novus corpus civilis nació en Francia en 1685 para domi-nar a los esclavos, para constreñir a los negros y explotar sus cuerpos con el propósito de hacerlos útiles, eficientes y generar beneficios. Lo hace al vincular las tecnologías de poder pastoral (artículos 1 a �) con las más refinadas estrategias de delimitación de la subjetividad al objetivizar su ser. Tornará a las personas en bien mueble (artículos 44 al 54), y por lo tanto, incapaces o muertas para la vida jurídica (artículos 30 y 31). Lo cual no evitará que él mismo, en cuanto a su innegable personalidad, sea responsable penal (artículos 32 al 37). Dispone de su vida y de su reproducción, de la esclavitud del vientre y del matrimonio (prohibido entre razas), que hace del esclavo un producto bio-político (artículos 8 al 13). En esta misma línea se reglamentarán los pormenores de su vestimenta y alimentación (artículos 22 al 2�). Se controlarán los espacios y los flujos de su vida, se le fijará a un territorio (artículos 15 al 21). Finalmente, determinará las for-mas para su inhumación (artículo 14). El esclavo es un ente dominado aún antes de que nazca. Es un proyecto productivo, un objeto de derecho. Una inversión, un mueble, un penado, un vigilado, un cristianizado, un casado, una herramienta, una boca, un muerto que vuelve de nuevo a la tierra.22
El Código de Santo Domingo de 1784 es la reconstrucción del aparato biopo-lítico francés en el mundo hispano. Es evidentemente una forma de trasplante jurídico, pero dada la propia mecánica del mundo colonial hispánico cobró una identidad pro-pia, se criollizó. Su propia denominación Código de legislación para el gobierno moral, político y económico de los negros de la Isla Española nos sugiere que hay algo más
21 Bartolomé, Clavero, “La idea de código en la Ilustración jurídica”, en Historia. Instituciones. Documentos, (6), 1976, p. 51.22 El texto utilizado para el análisis es el que proporciona la Asamblea Nacional Francesa en su web: http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/esclavage/code-noir.pdf
ISSN 1889-8068 REDHES no. 20, año X, julio-diciembre 2018
Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales82
que una mera reglamentación laboral. Cualquier resumen que nosotros tratemos de hacer, cualquier síntesis reflexiva acerca de los contenidos, apenas podría llevar a una décima parte de la expresividad que este texto normativo muestra en sus preámbulos, donde sin miramientos se explayan las motivaciones coloniales más descarnadas:
Estas lisonjeras y bien fundadas esperanzas nos ofrecen una amena y dilatada esfera para la formación de reglamentos útiles, cuya observancia no sólo la ponga en estado de proveer con abundancia a su metrópoli de las preciosas producciones de su rico suelo, facilitándola al mismo tiempo el lucroso expendio de sus frutos y manufactu-ras con que, aumentando recíprocamente los medios de su subsistencia, logren el de la población, comercio y navegación a que aspiran, sino que la asegure más sólida-mente de la posesión de una Isla que, siendo por su situación la llave y baluarte del Imperio mexicano, se ha conservado desde su adquisición hasta ahora casi sobre la fidelidad sola de sus nobles y generosos habitantes.23
La voluntad de dominio biopolítico y en general, el verdadero significado de la esclavitud como régimen de gobierno capitalista elaborado por y desde lo más profun-do de la ideología ilustrada. La importancia de este texto legal no estriba en su ámbito de aplicación territorial, como su nombre indica, limitado a la parte española de San-to Domingo, ni en su marco de aplicación temporal; tampoco es original en cuanto al objeto que regula. Su contenido, ley por ley, no es extraordinariamente original, no se dice prácticamente nada que no se hubiese pronunciado antes en la región. Sin embar-go, el texto supone un antes y un después. Si bien del análisis fragmentado de sus artí-culos no se dilucida nada nuevo, el conjunto ofrece una visión pasmosa y completa de ordenamiento jurídico. Es indubitablemente una constitución en el sentido pleno que podemos tener hoy día. En este sentido, ningún ordenamiento jurídico destinado a la reglamentación de la esclavitud se le parece, ni los que se plantearon antes como he-rramientas de gestión de una alteridad mecanizable, ni los que vendrán después: meros reglamentos de esos campos de concentración que fueron las plantaciones.
Desde el preámbulo se denota una intencionalidad ideológica de vocación totali-zante, con un plan claro y concreto para los destinos de todo un territorio. De manera general, el texto no sólo se contempla, como a priori podría denotarse, para el control y vigilancia de los esclavos. En él se abordan las grandes cuestiones de la economía de la colonia. El destino y misión de la industria. El papel de los blancos en este modelo. Es un texto legal que ofrece una visión de futuro para una población concreta en un territorio delimitado. Esta imagen terrible de la dominación, es el primer texto cons-titucional del que gozarán súbditos españoles. Y lo hace a la manera en la que se en-
23 Todos los extractos de este código empleados en el presente artículo han sido extraídos de la obra de Manuel Lucena Salmoral citada en las referencias.
ISSN 1889-8068REDHES no. 20, año X, julio-diciembre 2018
El Código Negro de Santo Domingo de 1784: la plantación como estado de derecho 83
tendía la libertad en el capitalismo ilustrado de las Antillas, comienza por los esclavos, no olvidemos, que la libertad de comercio en las Españas, comienza con la libertad de trata negrera el mismo año que estalla la Revolución Francesa. Es, aunque sea terrible decirlo, una constitución vanguardista que contempla claros objetivos económicos, re-conoce derechos civiles, sociales, políticos y culturales. Prevé una desamortización de las tierras baldías. Una notable ciencia de Estado que permita conocer las fuerzas y re-cursos que componen a la nación.
¿Es el código negro de Santo Domingo la primera constitución del continente americano? Dejaremos esta pregunta en suspenso, hasta que más adelante tengamos oportunidad de estudiar cuál fue el comportamiento de los otros textos constituciona-les en lo referente a la alteridad. Volvamos a nuestro “Código”. El texto se divide en tres partes, subdivididas a su vez en capítulos y éstos en leyes.
La primera parte24 del código negro de Santo Domingo va destinada primor-dialmente a “La Policía”. Es quizás esta primera parte la más explícitamente biopolíti-ca y la que mejor expone todo un programa político de racialización acomodado a un sistema completo de derecho. El capítulo primero va dedicado al “gobierno moral”, es decir, a la legitimación del modelo racista colonial bajo el auspicio de la evangelización y cristianización de los salvajes lo que, en cualquier caso, no les evitará de la pena de la esclavitud. El capítulo segundo va dedicado a la “educación y buenas costumbres”. La exposición de motivos del capítulo habla de su naturaleza buena, pero moldeable que, en cualquier caso, puede ser utilizada por fuerzas enemigas, internas y externas. Con-viene pues, desplegar un ejercicio ideológico sobre los mismos que “se hace necesario desarraigar de su corazón tan vehementes nativas inclinaciones, sustituyendo en él las benéficas de la lealtad al soberano, del amor a la Nación Española, del reconocimiento y gratitud a sus amos, de la subordinación a los blancos, respeto y veneración a sus pa-dres, parientes y ancianos, sensibilidad y correspondencia con sus amigos, y demás vir-tudes sociales.” El capítulo tercero entra explícitamente en materia biopolítica. Llama-do “de La Policía”, comienza en su preámbulo al aceptar la miserable naturaleza de la esclavitud. Da por sentado que les han sido arrebatados los más elementales derechos naturales a las poblaciones africanas: “Una numerosa nación extraída violentamente de su amada Patria y del centro de su familia, reducida a este efecto a la esclavitud, priván-dola de los derechos naturales de su libertad, único bien que poseía...”. Este capítulo pretende de manera directa y contundente establecer las líneas de actuación político ra-cial del ordenamiento. Es a la vez una normativa y una pedagogía que pretende enseñar cómo crear las categorizaciones raciales por medio de la violencia y de la educación, el capítulo cuarto, hará lo propio con el trabajo.24 La denominación de las “partes” es obra de nuestra imaginación al no existir títulos en los originales.
ISSN 1889-8068 REDHES no. 20, año X, julio-diciembre 2018
Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales84
Las leyes primera y segunda de este capítulo establecen una jerarquización racial-funcional “para la justa regulación de los derechos civiles, concepto y graduación que deban tener en el orden público y los ministerios y oficios a que según sus diversas cla-ses deban destinarse”. Vemos aquí el carácter racial constitucional del texto que pro-cede a anunciar quiénes serán sus sujetos de derecho, “los negros libres y esclavos, y la segunda entre éstos y los ingenuos, los pardos o mulatos, bajo cuyo nombre genérico deben, sin embargo, distinguirse los primerizos y tercerones de los cuarterones y mesti-zos con sus hijos para los efectos civiles y políticos, que insinuaremos más abajo, como conducentes para establecer el orden público y la policía más conveniente y acomodada a la constitución de la Isla Española.” La ley tercera expresa lo que hasta entonces había sido un arcano de la gubernamentalidad hispana; la existencia de clases “intermedias” que permitan suavizar las tensiones dialécticas entre opresores y oprimidos. Es tan abrumador el texto, tan claro en términos e intenciones, que es preciso reproducirlo:
[…] será la intermedia la que en cierta manera constituirá la balanza justa y equilibrio de la población blanca con la negra, haciéndola sumisa y respetuosa a la superior, a cuya jerarquía aspiran, y en cuyos intereses deben tener parte, habiendo acreditado la experiencia en todas las colonias americanas no haberse mezclado jamás con los negros quienes miran con odio y aversión) en las sublevaciones, fugas y atentados ge-nerales de ellas; serán pues el antemural más fuerte y eficaz a la autoridad pública.25
Termina al añadir una sorna racista que parece anteceder el régimen de apartheid de los regímenes norteamericanos y sudafricanos: “enseñando con su ejemplo a los ne-gros el amor y veneración que deben tributar generalmente a los blancos”.
La ley 4ª enuncia el dispositivo policial del suprematismo blanco, que debe en-cargarse de vigilar y castigar toda conducta que se desvíe del proyecto racial: “se hace necesario establecer la subordinación y disciplina más severa de ella hacia la población blanca, como la basa” fundamental de la policía interior de las colonias agricultoras del Nuevo Mundo.” Le sucede la aún más expresiva ley 5ª, “Por tanto, todo negro esclavo o libre, pardo primerizo o tercerón, y en adelante, será tan sumiso y respetuoso a toda persona blanca, como si cada una de ellas fuera su mismo amo o señor del siervo”. El artículo 6º proclama el papel de la educación como cohesionador del sistema racista, donde en ningún caso habrán de mezclarse los blancos con los negros o pardos, aun-que estos sean libres. Los artículos que van del 8º al 10º abordan una penalidad espe-cialmente lesiva, violenta, agresiva contra aquellos negros o mulatos que se alcen contra la mano dominadora blanca. No podrá siquiera el negro contradecir la palabra del blan-co, “aunque conozca tener la razón por su parte (...)”. Los capítulos 4º al 7º se ocupan
25 Ley tercera del capítulo tercero del Código Negro Carolino.
ISSN 1889-8068REDHES no. 20, año X, julio-diciembre 2018
El Código Negro de Santo Domingo de 1784: la plantación como estado de derecho 85
de regular racializadamente la fuerza de trabajo (es decir los puntos nodales del texto). Una constitución pensada para una nación utópica, que reúna todos los elementos de-seables en una república: industria, orden, producción, ciencia, crecimiento poblacio-nal, excedente agrícola, urbanidad, decencia en las creencias, es decir, un adecuado régi-men de policía. El propio preámbulo destaca su importancia: “Esta parte de la policía, la más importante de toda república bien gobernada, lo es mucho más en las colonias americanas, pobladas excesivamente de negros mal hallados (...) Será pues el objeto de nuestra colección en esta parte destinar empleo y ocupación provechosa a cada una de las clases arriba insinuadas”.
El capítulo 5º propone como función primordial de los blancos la de vigilar y castigar. Habrán de conocer los recursos humanos y materiales. Ajustar los medios a los fines. Deberán no sólo de preocuparse del funcionamiento productivo de sus má-quinas humanas, sino también de sus almas, de sus conductas. Este capítulo atribuye a los blancos potestad correctiva, además, les confiere la obligación de controlar el movimiento de sus esclavos. Los capítulos 6º y 7º se encargan de velar la posición que deben ocupar en el esquema productivo los negros y gentes de color. En el caso del 6º se encarga de regular el segmento más bajo de la fuerza de trabajo: el peonaje agrícola. Como reza el título esta posición le está reservada ante todo a los negros y en ella deben de permanecer, ya que se legisla para que cualquier intento suyo por acumular capital, a través del mercadeo o ahorro, sea en lo posible, controlado al extremo. El 7º proclama como problema: “Uno de los mayores abusos de la constitución de la Isla Española es la tolerancia que en ella hay de que los negros y libres, y aún algunos esclavos, ejerzan todas las artes, profesiones y oficios mecánicos, defraudando a la población blanca y de color medio”. El ejercicio etno-político es claro e inteligente. Posiciona a los blan-cos y los de coloración “media” de un lado y a los negros de otra. Los operarios de los oficios mecánicos componen la “clase media”. Un territorio que debe quedar entonces reservado para aquellos mulatos que por aspiración quieran acceder a las más altas je-rarquías raciales. Pero también lo es para los blancos pobres, que de este modo tienen garantizado un trabajo remunerado, protegido legalmente frente al intrusismo negro, que previsiblemente degradaría la remuneración por el trabajo –el esclavo no cobra en principio sueldo alguno para sí mismo–. La ley 2ª de este mismo capítulo trata de aso-ciar el marcador racial con el marcador de clase de una manera “hereditaria” tratando de adelantarse a una potencial acumulación por parte de los esclavos que derivase en una emancipación de su descendencia. Con esa medida la descendencia habría de tra-bajar en lo que lo que hubieren hecho sus padres. Raza y clase se fusionan por medio de una legislación racionalizadora, calculadora, exhaustiva.
Los capítulos 8º y 9º vienen dedicados a la sumisión simbólica de los negros. Que no muestren riquezas, ni vistan sedas ni alhajas de blancos. Que queden ajustados
ISSN 1889-8068 REDHES no. 20, año X, julio-diciembre 2018
Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales86
a su naturaleza fea, inferior, incluso a nivel estético. El capítulo 10º va destinado a las Cofradías. Recordemos que eran importantes aparatos de captura religioso donde el sincretismo entre lo africano y lo cristiano estuvieron al orden del día. En este sentido se acepta su papel con recelo y se anuncia que pese a ser toleradas, habrán de ser con-troladas sin que puedan juntarse los orgullosos negros de la ciudad con esas máquinas humanas que son las peonadas negras. Este intento por controlar las cofradías (a la par que se reprime duramente el cimarronaje) buscaba limitar los espacios de construcción de solidaridad entre los negros libres o libertos y aquellos esclavizados. De hecho, el capítulo 13º se dedica explícitamente a las cédulas que habilitan para el deambular de los negros esclavos, el control al respecto es rígido y severo. En todo momento la gen-te de color, no solo los esclavos, habrán de estar identificables ante los amos blancos. Esta circunstancia expresa lo ya plenamente racializado del modelo que presupone la esclavitud o cuanto menos, el sometimiento del no blanco. Los capítulos 12º y 14º re-velan el miedo colonial al alzamiento negro al prohibírseles el uso de armas, en el pri-mer caso, y el acceso a los ingredientes que les permitiesen componer “venenos”, en el segundo caso.
La segunda parte se explaya en el sentido más oikonomico capitalista, es decir, de la gestión y dirección de los recursos materiales y humanos en cuantos elementos destinados a la obtención final de beneficios. El capítulo 15 “Del gobierno económi-co político de los esclavos de la Isla Española” manda un mensaje sutil a los colonos blancos: los esclavos son de vuestra propiedad, pero no tiene la esclavitud moderna el mismo tono que la antigua, ni su misma carta de naturaleza basada en la (supuesta) conquista heroica. Dice el artículo “nuestros colonos americanos logran su propiedad y adquisición sin peligro, ni zozobra, por la suma pecuniaria, que deben reemplazar al plazo de tres años con el sudor de su mismo esclavo.” El artículo siguiente complemen-ta lo dicho e incluye a estos esclavos en la sociedad civil como “precioso instrumento de la felicidad pública”. Quedan ya claras las razones. Santo Domingo, como colonia destinada a la producción, debe velar por su fuerza de trabajo, tenerla controlada y so-metida, sí. Pero no hasta el extremo que haga inviable su propia reproducción o que se reduzca la obtención de beneficio. Los amos participan de una institución económica, son gestores de los medios de producción que en última instancia remiten al bien co-lectivo de la nación. No poseen derecho de muerte sobre ellos, solo de corrección y seguridad. Se anulan entonces las concepciones extremas acerca del derecho de propie-dad, que tiene su límite en su adecuada funcionalidad social. Una de las máximas de la Ilustración queda aquí expuesta de manera terrorífica: el interés individual debe quedar sometido al interés general, que como vemos, será el de los blancos. Los esclavos son seres útiles, pero no por ello deben de ser reputados por otra cosa que no sea bienes
ISSN 1889-8068REDHES no. 20, año X, julio-diciembre 2018
El Código Negro de Santo Domingo de 1784: la plantación como estado de derecho 87
muebles.26 Vemos que hasta las concepciones jurídicas que tendrán mayor trayectoria dentro de las demandas legales progresistas, como la función social de la propiedad, tienen un carácter, un origen racializado. ¿Es esta una excepción? No. El mundo legal que ha pretendido construir un esquema jurídico de igualdad, de búsqueda de la felici-dad para la humanidad, no tenía como referencia al conjunto de seres humanos, sino a aquellos que cualitatívamente eran considerados “más humanos”, aquellos que en esta misma legislación cabe reconocer explícitamente como blancos. El esquema progre-sista de los derechos propensos a la felicidad de la nación es una parodia de la justicia que tiende, en el esquema general de dominio colonial, a fortalecer el privilegio de los dominadores sobre los dominados.
El capítulo 18º contempla el peculio de los esclavos, es decir su propia parcela de libertad de administración y forja de un legado como herramienta de fidelización del dominado. El capítulo 19º aborda “las libertades de los esclavos”. No se trata de los márgenes de libre albedrío que los mismos gozarán, ya que éstos son reconocidos, en lo que hemos visto como administración de su peculio, sino de las maneras de ob-tención de libertad. Esta legislación pretende endurecer las formas de manumisión al reorientarlas, ante todo, a la delación por parte del esclavo de los intentos de rebelión. En caso de que quisiera comprar su propia libertad habría de demostrar su “buena conducta y procederes, y los medios por donde ha adquirido la cantidad que ofrece por su libertad.” La libertad será “vigilada” tal y como expresa el capítulo 20º. El liberto habrá de estar siempre en “gratitud” con su antiguo amo y, por lo tanto, deberá mos-trarle un respeto, que de no verse cumplido podría devolver a su antigua condición al ex-esclavo. Los capítulos 21º y 22º mantienen una serie de mecánicas procedimentales que han sido señalados por numerosos estudios, como caracterizador del modelo espa-ñol de gestión racializada de la diversidad, ya que permite el cambio de amo por parte del esclavo siempre que el primero no cumpla con debida humanidad, correcto trato, entre otras cosas.
El capítulo 23 muestra la paradoja del esclavo, la violenta dualidad en la que vive. Por un lado, es responsable penal, es un ser sometible a procedimiento. Por otro, “no pueden ser partes legítimas para demandar civil, ni criminalmente, ni perseguir en jui-cio, ni fuera de él, sus agravios propios o los de sus deudos.” Es un ser y, a la vez, es un no-ser. Los capítulos 24º y 25º son un programa político de desarrollo agrario para la colonia. El 24º vuelve a reincidir en el carácter usufructual del poder de los amos sobre los esclavos. Son éstos últimos instrumentos al servicio del trabajo, de la producción. La clase blanca propietaria colonial serán encargados de coordinar los esfuerzos en las plantaciones, y por ello le son reconocidos numerosos privilegios, pero no el de dis-posición de vida, no el de maltrato ni de menoscabo de tan preciados instrumentos de 26 Artículo 4º del capítulo 17º.
ISSN 1889-8068 REDHES no. 20, año X, julio-diciembre 2018
Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales88
trabajo. El destinatario último del proceso de despojo y apropiación no es ya la metró-poli, sino la comunidad blanca por entero. Ése es el interés general al que los plantado-res habrán de estar sometidos. El capítulo 25º es una de las más tempranas muestras de desamortización hispana. En él se despliega la idea de que nada puede ni debe detener al progreso, representado por el desarrollo productivo y el incremento fabril, en este caso, agrario. No se trata sólo de un texto indicativo, de marco abstracto. Abre un mar-co procedimental de acceso a las tierras improductivas por parte de aquellos empre-sarios coloniales que cuenten con los suficientes medios para ponerlas en producción. Los antiguos propietarios deberán allanarse si ellos mismos no laboran las tierras.
La ley 6ª de este mismo capítulo erige al Estado como garante de la buena y efi-ciente administración. Las colonias tienen una funcionalidad, los agentes coloniales un amplio haz de derechos, así como los esclavos, aunque el deber supremo de ese territo-rio es producir, es generar capital. Si no cumple con ello podrá ser sometido a interven-ción. La razón económica queda aquí desnuda, expuesta, abierta. De una manera que casi parece extenderse hasta el presente, hasta el mismo diario de esta mañana:
Ley 6º Es consiguiente a las razones y principios arriba insinuados que pueda, y deba, el Presidente de esta Real Audiencia, en uso y ejercicio de la potestad pública, política y económica, que convendrá que ejerza en unos dominios tan separados de la mo-narquía metrópoli, por la utilidad pública de la Isla y la del Estado, no sólo corregir y contener la mala administración o falta de asistencia de los hacendados a sus habita-ciones de campo, si no es ponerles interventores en ellas, o separarles absolutamente en caso necesario de su manejo, poniéndolas en administración o arrendamiento de personas idóneas que afiancen competentemente de ella, a satisfacción del Protector General de la colonia y del interesado, que es acreedor a esta severa demostración y castigos’ como enemigo de la felicidad pública y prosperidad del Estado.
El capítulo 26º “De la población o procreación de los negros”, del que ya ade-lantamos algo, enuncia una normativa en la plenitud de su dimensión biopolítica. Plan-tea un problema económico “La escasez que diariamente se experimenta de negros en las costas…” Al que, en beneficio de la producción, hace falta dar solución. Cuidar a las negras. Reducir los riesgos en el embarazo de esta fábrica de máquinas humanas. Cuidar de que casen preferiblemente con otros esclavos, para que éstas produzcan ma-nos embridadas y no libres. Unas sencillas normas que, sin embargo, contienen toda la esencia de la inscripción de la vida en el cuerpo productivo por medio de una norma “humanitaria” planteada por un poder “ilustrado” y colonial. El capítulo 30 cierra esta segunda parte con la propuesta de realización de un padrón de esclavos, el gobierno de la población racializada es determinante para el buen funcionamiento del régimen en
ISSN 1889-8068REDHES no. 20, año X, julio-diciembre 2018
El Código Negro de Santo Domingo de 1784: la plantación como estado de derecho 89
general: “siendo la población y el producto de las tierras la medida justa de sus fuerzas, no podrá formar cálculos exactos de su estado, ni proveer de competente remedio a la decadencia de los unos, y fomento de los que vayan prosperando, sin estos datos, nece-sarios a la aritmética política para su buen gobierno.”
Gobierno, ciencia, producción y economía se sintetizan en este capítulo por me-dio de una serie de disposiciones destinadas a crear un sistema de vigilancia interioriza-da para la clase blanca poseedora. Ellos deberán vigilar no sólo las actuaciones de los esclavos y sus comportamientos, sino los de los otros propietarios. Deberán mantener las infraestructuras que permiten la circulación de capitales y productos. Deben asu-mir que está bajo su responsabilidad todo el aparato logístico de producción, no como un bien privativo de cada hacendado, sino como un elemento del que es destinataria la nación al completo. La tercera parte de la obra “Del Gobierno económico de los esclavos en las haciendas de campo” es una exposición detallada del gobierno de las plantaciones. En ella viene legislado lo fundamental que puede implicar un Campo de Concentración, entendido como un espacio de producción capitalista, tanto de mate-rias y bienes, como de sujetos alterizados. Ambas cosas como sabemos, mercancías. El capítulo 31º “De la potestad económica” se explaya con detenimiento en las potestades que tiene el blanco como amo, como dueño, como empresario capitalista y como vigi-lante de un campo de concentración. En este sentido se le señalan los límites que tiene para vigilar y castigar. El régimen de trabajo donde se reconocen “Derechos Sociales” a los esclavos. En la ley 4ª de este capítulo se fusionan con tranquila amorosidad trabajo y castigo, pena y producción. La una se confunde con la otra, se entronca. Ambas de-ben ser humanas, ambas deben ser mesuradas, eficientes, correctas. Ambas persiguen el mismo fin: extraer un beneficio adecuado de los cuerpos sometidos. Biopolítica en estado puro:
Y por cuanto las penas aflictivas y sanguinarias no son el verdadero resorte de su buen gobierno, si no es la humanidad, consideración y buen trato con que sean con-ducidos, tendrá el hacendado, en primer lugar, el mayor cuidado en que las tareas diarias del esclavo sean distribuidas con proporción a las fuerzas de cada uno, deste-rrando la práctica actual de dárselas iguales a todos, de que resulta que acabándolas los más robustos con mucha anticipación, quedan ociosos el resto del día, y los dé-biles y extenuados, con la aflicción de ver desocupados a sus camaradas, y oprimidos ellos bajo un trabajo superior a sus cansados brazos.
Se llega al detalle de vigilar y atender con claridad su alimentación. Pero lo que quizás sea más llamativo, es que la propia legislación reconozca la necesidad de salvar-guardar espacios de libertad. Territorios donde el esclavo puede sentirse tranquilo, a
ISSN 1889-8068 REDHES no. 20, año X, julio-diciembre 2018
Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales90
salvo, pleno, casi podríamos decir que libre. Una libertad vigilada, destinada, como dice la propia norma, a que el esclavo ame sus cadenas: “Ley 9 Destinarán también a cada uno una porción corta de tierra, para su cultivo privado en el concepto de peculio, pues el amor a su pequeña propiedad le contendrá de sus emigraciones y fugas, y le apegará más y más a la hacienda de su señor, haciéndole amar, por decirlo así, las mismas cade-nas que le sujetan.” La primera declaración de derechos de América, es decir, el primer texto jurídico que objetivamente se concentra en una tipología de hombres y le asigna cualidades, deberes, responsabilidades, obligaciones políticas y económicas en relación unos con otros y los inscribe todos en una topografía política, en un territorio por mo-tivo de haber nacido bajo ciertas condiciones concretas, en un lugar particular, no es como se ha dicho, la declaración de Virginia sino el Código Negro, los códigos negros. Resulta salvaje y violento pensar que el ámbito de surgimiento del moderno derecho subjetivo, ese que atribuye garantías a un sujeto frente al Estado por haber nacido en él, por ser “hombre y ciudadano”, sean, no las celebradas revoluciones liberales, sino una vergonzosa codificación esclavista.
3. Conclusión: La plantación como Estado de derecho
He aquí que estas plantaciones no eran una muestra de Estado de excepción, no que-daban fuera de la norma, eran su expresión misma: las plantaciones, los sujetos que las habitaban, su relación con la metrópoli. Todo el espacio político, social, religioso y económico, estaba mediatizado por redes formales legales plenamente alineadas. La plantación por medio de los códigos negros fue la máxima expresión del derecho, no de su suspensión. La plantación no es un espacio ausente de ley, es la plenitud de la ley misma, desde esa plenitud el dominador se contempla así mismo y como en un reflejo siniestro se construye dialécticamente. No puede matar libremente por que se trata de objetos de derechos, de propiedades a proteger. Los esclavos lejos de ser una forma-de-muerte-en-vida, como refiere Buck-Morss27, son espacios colmados de derecho, po-blados por formas de vida plena. Y lo son hasta el extremo de ser el paradigma de la forma de vida moderna: la del Estado de derecho, la del sujeto de (in)derechos. Que el esclavo haya sido caracterizado como un ser-para-la-muerte refleja el malentendido, la falta de profundización en el carácter fundante del gesto jurídico mismo.
El Estado, mediante el Derecho, construye formas de vida útiles al capital. La relación entre Derecho moderno y Estado es tan íntima, tan profunda, que casi po-dríamos decir que la concepción de los derechos subjetivos le pertenece por completo. Cualquier demanda al Estado en defensa de los mismos, por muy bienintencionada que
27 Cfr.Buck-Morss, S., Cfr.Buck-Morss, S., Hegel, Haiti, and universal history, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2009.
ISSN 1889-8068REDHES no. 20, año X, julio-diciembre 2018
El Código Negro de Santo Domingo de 1784: la plantación como estado de derecho 91
sea la proclama, sólo evidencia la relación de subalternidad entre sujeto y Estado. No hay frase más terrible que aquella pronunciada por Arendt al referirse a que ciudadanía es el “derecho a tener derechos”.28 Ciudadanía es ser un sujeto construido y definido por el Estado. Proclamar “Tenemos derecho a tener derechos” es una reclamación al poder para que te constituya como sujeto de derechos, para que te instituya como súb-dito, como feligrés. Como esclavo funcional al modelo liberal. Puede que el campo de concentración sea, como dice Agamben, el paradigma biopolítico de lo moderno, pero no como el mismo se imaginaba sino como el fundamento ontológico del sujeto de de-rechos. ¿Cuánto de esta primordial sustancia esclavista permanecerá en el corazón de la teoría jurídica de corte liberal constitucional? ¿Cuánto del derecho subjetivo de los esclavos, de las personas construidas para su esclavitud dominio y gobierno permane-cen en nuestra cultura jurídica como expresiones de libertad y de garantismo frente a la opresión y la tiranía?
Las objeciones a esta hipótesis pueden ser muchas y muy consistentes. A prime-ra vista, el texto de la Declaración de Independencia suscrito por los colonos en Fila-delfia denota una característica muy clara acerca de lo que se proclama: la ruptura del vínculo político con la metrópoli y la reivindicación del poder soberano entendido bajo la concepción grosciana de Derecho de gentes, es decir, el Derecho a reclamar y de-fender su espacio en el mundo mediante el más supremo gesto de Estado, la guerra. El Derecho de Gentes tradicional, la soberanía y el Estado, vienen vinculados a la potestad para declarar la guerra, que es lo mismo que proclamarse libre, que, afirmarse en poder de muerte. Pero no es en la configuración de la dimensión externa la que más datos nos puede ofrecer acerca del significado político filosófico y ético de una formación social. La declaración de guerra es, sin duda, expresión de un poder soberano, pero el paso previo, el paso que puede permitir la existencia o no de guerra, es la configuración de una comunidad. El núcleo esencial de la reflexión filosófica política de la ilustración es el de la soberanía. De Benjamin y Schmitt extrajimos que soberano es aquel que de-cide sobre la excepción. Pero, ¿cuál es la verdadera excepción? ¿Lo es acaso el deter-minar un Estado “suspensión de derechos” bajo mandato militar? Esto que acabamos de referir es meramente un Estado de Sitio. ¿Qué es, pues, el Estado de excepción? El Estado de excepción implica una realidad política viva, no simplemente en suspenso. Es un Estado capaz de crear una nueva realidad política. El Estado de excepción en el mundo colonial es el privilegio, no el dominio. El estado común, el estado usual, el es-tado en el que viven las masas, en el de la regulación extrema, la opresión permanente. El Estado de Derecho en el mundo colonial es el del campo de concentración, el de la plantación, el de la jerarquización y la dependencia. Pero las élites de estos mismos si-28 Cfr. Somers, M. R., & Wright, O., Cfr. Somers, M. R., & Wright, O., Genealogies of citizenship: Markets, statelessness, and the right to have rights, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
ISSN 1889-8068 REDHES no. 20, año X, julio-diciembre 2018
Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales92
tios, los sujetos de privilegio, no son ni mucho libres. Su régimen de biopolítica goza de ventajas, pero no está ni menos limitado, ni menos construido por el Derecho. Vemos entonces que el soberano no es meramente el que decide los destinos de los derechos de cada una de estas comunidades, sino aquel que las define en su posición de esclavos, de colonos, de indios mansos. Soberano es aquel que decide sobre la pertenencia a la comunidad, sus formas, métodos, extensiones y exenciones; sus cualidades, sus meca-nismos. Soberanía es un poder para trazar líneas entre el ser y ser-en-el dominio juridi-ficado. Leemos en la Constitución Federal para los Estados de Venezuela (1811) “Art. 143. Una sociedad de hombres reunidos bajo unas mismas leyes, costumbres y gobier-no, forma una soberanía.” Soberano es quien decide el dentro y el afuera. Esto estaba presente en la mentalidad nazi como lo estaba escrito en los VI Libros de la República de Bodino.29 Soberano es el que enuncia cada uno de los hombres y se abroga en la decisión de bautizarlos como ciudadanos, como herejes,30 como dementes o sordomu-dos.31 Como libres o como libertos. Soberano es el que define el sujeto de soberanía, aquel que puede determinar la comunidad.
El verdadero poder constituyente, lejos de la mitificación liberal-representativa, no es el que conforma una institución dotada de un parlamento y organiza o divide los supuestos poderes de la república. Eso es un mero poder constituido. El verdadero po-der constituyente es el que instituye a una comunidad, el que la enuncia. Ese es el supre-mo acto de soberanía. Uno de los problemas fundamentales es el de discernir el criterio de excepción que le habilita para diferenciar a un segmento de población de otro a fin de ordenarlos como comunidades, a fin de ordenarlos como objetos-sujetos de su pro-pia soberanía. Fijémonos unos instantes no en el momento de la gestión de las comu-nidades diferenciadas, jerarquizadas racialmente, sino en el momento precedente, que no es sino el verdadero momento constituyente donde surge la decisión de crear una comunidad. Fijémonos con atención, porque si nos damos cuenta de que la forma que se empleó para construir l criterio de discernimiento entre comunidades vino marcada por una forma de gobierno que es el de la oikonomia esclavista. Si somos conscientes de que a partir de la raza se construyó la noción de ciudadanía, podremos comprender hasta qué grado el código biopolítico esclavista, el corpus negro, define el conjunto re-lacional de las nuevas naciones, de los nuevos estados liberales. ¿Quiere esto reducir a mera anécdota conservadora liberal el proceso de emancipación y de independencia de los pueblos de toda América? De ningún modo. Líderes sinceros como Guridi o Hidal-go pretendieron abolir el régimen de privilegios,32 pero hemos de aceptar el hecho lar-
29 Cfr.Bodino, J., Los seis libros de la república, Madrid, Tecnos, 1992.30 Constitucion mexicana de 1814.31 Constitucion de Venezuela de 1811.32 Cfr.Calero, M. C., “De esclavos, encomenderos y mitayos. El anticolonialismo en las Cortes
ISSN 1889-8068REDHES no. 20, año X, julio-diciembre 2018
El Código Negro de Santo Domingo de 1784: la plantación como estado de derecho 93
gamente negado, que estos gestos fueron excepciones en medio del largo Termidor33 que, casi desde un inicio, secuestró las independencias e hizo del primer constitucio-nalismo latinoamericano una dialéctica negativa, un teatro caricaturesco de la libertad protagonizada por esclavistas criollos.
Para la tradición jurídica del Occidente preilustrado, la relación con el cuerpo social venia dada por la existencia continuada en una realidad política, es decir, nacer en una región u otra no condicionaba el plano de derechos que se le podían reconocer. El sujeto no tenía adscrita a su cuerpo una legalidad que le constituía como ciudadano. Ser español, francés o italiano, significaba por lo general, poco, mientras que la vecindad, el vínculo con lo local, era lo que articulaba la vida legal del sujeto con la comunidad. El derecho civil más importante inscribía al sujeto en el cuerpo político de un modo pro-gresivo, vivencial, experiencialmente. Las Declaraciones de Derechos asocian un con-junto de cualidades jurídicas, reconocen una serie de derechos subjetivos a unos sujetos concretos por el mero hecho de nacer en un lugar y un tiempo definidos por ley. Esto no surge de la nada, no tiene una base aristocrática de privilegio estamental, sino que como todo lo humano, funciona mediante la apropiación de lo ya dado. Recordemos lo visto pocas líneas atrás: los códigos esclavistas ya preveían esta asociación que de-termina la naturaleza de los derechos de un sujeto por el hecho de nacer de un vientre concreto en un territorio acotado. Nacer en la plantación donde reina el corpus jurídico esclavista bajo las condiciones definidas para el mismo, ser padre o madre de esclavo le otorga a uno la condición de esclavo. La normativa biopolítica indica a cada sujeto el camino relacional con el soberano. Le ofrecen al sujeto un esquema de derechos, de obligaciones y de deberes. La construcción de ciudadanía no se escribe sobre una inma-nencia libertaria sino sobre el texto del esclavo, lo re-enuncia en clave de ciudadanía.
La relación de dominación entre el amo y el esclavo fue tan brutal, salvaje, de-dicó tantas atenciones, despertó tantas ansiedades y miedos, que llevó a una situación absurda, demencial. El aparataje ideológico destinado a justificar la esclavitud median-te argumentos que demostraban su validez civilizatoria, evangelizadora, instructiva en lo laboral y en lo moral, conformó una imagen colectiva utópica de la esclavitud. Una imagen que pocos podían creer, pero que instaló en el inconsciente colectivo la refe-rencia final de lo que era válido, de lo que cabría esperar de un espacio productivo, de un terreno de orden, racional: trabajo, seguridad, control, vigilancia, acumulación. Un espacio que perseguía al fin y al cabo la felicidad de la mayoría. La plantación no era una sombra del postulado ilustrado, era su más perfecta obra. La normatividad de las masas esclavas se convirtió en la más elaborada forma de Ilustración Jurídica, no sólo
de Cádiz”, en Mexican Studies/Estudios Mexicanos, 11(2), 1995, pp.179-202.33 Pisarello, G., Un largo Termidor: la ofensiva del constitucionalismo antidemocrático, Madrid, Trotta, 2011.
ISSN 1889-8068 REDHES no. 20, año X, julio-diciembre 2018
Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales94
en cuanto a matices estructurales como antes hemos señalado, sino compositivos. Al fin y al cabo, estas normativas pretenden no sólo mejorar el bien común y la rique-za general y particular, sino hacer de los esclavos, aunque objetos, mejores seres. Más formados, más civilizados, buenos cristianos, trabajadores natos, solidarios. ¿Qué más se puede pedir a una legislación? La plantación era todo un Estado de Derecho antes de que pudiese plantearse siquiera la expresión. Era la norma plena, la excepción no era la plantación, no era el campo; la excepción era el régimen en que vivían los amos, los dueños de esclavos. El primer modelo de igualdad jurídica en América fue el de la igualdad ante el sometimiento frente al soberano reconocido en las Leyes de Indias. El segundo, el del sometimiento como esclavos reconocido en el Código negro. El salto biopolítico es evidente. Mientras que el primero se construye en base al vínculo religio-so, existe el libre albedrío, es la vida cualificada la que decide. El segundo se debe úni-ca y exclusivamente a la inscripción de la vida natural en un espacio de gobierno. Los colonos ingleses no sólo tomaron como referencia frente a la metrópolis sus propias relaciones de esclavitud, sino que hicieron su nuevo Derecho a partir del Derecho es-clavista. Hicieron de la subjetividad gobernada por el derecho, del sujeto de derechos nacido para la esclavitud, su referencia civil y política. Al esclavo del nuevo Estado le llamaron ciudadano y, si bien le colmaron de privilegios, no se ha podido ocultar hasta la fecha el vació profundo y lamentable que se esconde detrás de la ciudadanía. Pres-temos atención a una proclama “humanitaria” propia del lenguaje abolicionista liberal, en este caso del diputado Emilio Castelar: “He aquí, Sres. Diputados, toda la cuestión. Yo no doy más tiempo al Gobierno que el necesario, atendida la distancia que nos se-para de las Antillas, a llevar a cabo el grande acto de llamar a la vida civil, de llamar a la vida del derecho, 400.000 hombres”.34 El sentido de la argumentación es claro. Se hace un llamado a un sector de la población para que pasen a formar parte de la vida cons-truida en el Derecho. Un contexto jurídico marcado, sesgado, atravesado por la noción de propiedad. Propiedad material, propiedad de derechos, propiedad de ciudadanía. La vida civil es la vida eficiente, la vida útil, la vida en gobierno, la vida gobernada. El modelo civilista que hace de la propiedad y el utilitarismo nueva religión. Con su pa-noptismo, sus fábricas y sus garantías civiles y sociales, no hace sino revelar la conexión clara, que hace de los códigos negros la vanguardia de nuestra legislación: El Constitu-cionalismo moderno.
34 Castelar, Emilio, Abolición de la esclavitud, Madrid, Biblioteca Saavedra Fajardo, 2011.
ISSN 1889-8068REDHES no. 20, año X, julio-diciembre 2018
El Código Negro de Santo Domingo de 1784: la plantación como estado de derecho 95
Bibliografía
Agamben, G., Homo sacer III. Lo que queda de Auschwitz, Valencia, Pre-textos, 2000.Agamben, G., Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1998.
Agamben, G., “¿Qué es un campo?” en Nombres: Revista de Filosofía, 7(10), 1997.Arendt, H., The origins of totalitarianism, Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 19�3. Buck-Morss, S., Hegel, Haiti, and universal history, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press,
2009.Bartolomé, Clavero, “La idea de código en la Ilustración jurídica”, en Historia. Instituciones.
Documentos, (6), 1976, pp. 49-88.Benjamin, W., Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV., Barcelona, Taurus,
1998.Bodino, J., Los seis libros de la república, Madrid, Tecnos, 1992.Davis, D. B., Inhuman bondage: The rise and fall of slavery in the New World, Oxford, Oxford
University Press, 2006.Castelar, Emilio, Abolición de la esclavitud, Madrid, Biblioteca Saavedra Fajardo, 2011.Calero, M. C., “De esclavos, encomenderos y mitayos. El anticolonialismo en las Cortes de Cá-
diz”, en Mexican Studies/Estudios Mexicanos, 11(2), 1995, pp. 179-202.Césaire, A., Discursos sobre el colonialismo, Madrid, Akal, 2006. Esposito, R., Comunidad, inmunidad y biopolítica, Barcelona, Herder, 2009.Fanon, F., The Wretched of the Earth, London, Penguin Books, 1969.Foucault, M., Historia de la sexualidad. Vol. I La voluntad de saber, Madrid, Siglo XXI, 1976.Lucena, M., “El texto del segundo Código Negro Español, también llamado Carolino, existen-
te en el Archivo de Indias”, en Estudios de historia social y económica de América, (12), 1995, pp. 267-324.
Petit, S. L., “La política del querer vivir”, en Mendiola, I. Rastros y rostros de la biopolítica, Barcelona, Anthropos, 2009.
Petit, S. L., Amar y pensar. El odio del querer vivir. Bellaterra, 2005.Pisarello, G., Un largo Termidor: la ofensiva del constitucionalismo antidemocrático, Madrid, Trotta,
2011.Sala-Molins, L., Dark side of the light: slavery and the French Enlightenment, Minneapolis, U of Min-
nesota Press, 2006.Schmitt, C., La dictadura: desde los comienzos del pensamiento, Madrid, Alianza Editorial, 2003.Somers, M. R., & Wright, O., Genealogies of citizenship: Markets, statelessness, and the right to have rights,
Cambridge, Cambridge University Press, 2008.Williams, E., Capitalism and slavery, Chapel Hill, UNC Press Books, 2014.