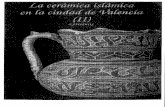El carnassier alado en la cerámica ibérica del Sudeste
Transcript of El carnassier alado en la cerámica ibérica del Sudeste
MAMVerdolay nº 10 / Murcia - Págs. 63-82
El carnassier alado en lacerámica ibérica delSudeste*
RESUMENEste artículo recoge y revaloriza una serie de testimonios depintura vascular ibérica, que incluyen la figura de un carnas-sier alado, y que se concentran en yacimientos del sudestepeninsular (La Alcudia, Archena y El Monastil). La creación demitos y la elección de un lenguaje propio se dan cita en estosvasos de encargo como respuesta de la clase dirigente ibéri-ca ante los nuevos acontecimientos generados por la llegadaromana.
PALABRAS CLAVECarnassier alado, iconografía vascular, «estilo» ilicitano, oligar-quía ibérica, mito.
RÉSUMÉCet article recueille et remet en valeur toute une série de témoi-gnages concernant la peinture vasculaire ibérique, dont la figured’un carnassier ailé, qui se trouvent majoritairement dans desgisements du Sud-est péninsulaire (La Alcudia, Archena et LeMonastil). L’on y retrouve la création de mythes et le choix d’unlangage propre sur des verres sur commande qui constituentréponse de la classe dirigeante ibérique face aux nouveaux évé-nements découlant de l’arrivée des Romains.
MOTS CLÉCarnassier ailé, iconographie vasculaire, «style» d’Elche, oli-garchie ibérique, mythe.
Héctor Uroz Rodríguez **
* Este trabajo se enmarca en el disfrute de la Beca de Formación deProfesorado Universitario (AP 2002-1814) del Ministerio de Educación,con desarrollo en el Área de Historia Antigua de la Universidad deAlicante y vinculada al Proyecto Modelos romanos de integración terri-torial en el sur de Hispania Citerior (BHA2002-03795) del Ministerio deEducación y Ciencia.
** Agradecimientos: al Museu d’Arqueologia de Catalunya de Barcelonaen las personas de Núria Rafel Fontanals y Enric Sanmartí Grego, alMuseo Monográfico de La Alcudia, y a Rafael Ramos Fernández yAlejandro Ramos Molina por darnos acceso a la pieza de su colecciónparticular, así como al Museo Arqueológico Municipal de Elda. Por últi-mo, agradecemos el impulso y la colaboración de Antonio M. PovedaNavarro y José Uroz Sáez, y a Nora Hernández Canchado el haber-nos prestado su pericia llevando a cabo el dibujo de la pieza deBarcelona.
MAM Héctor Uroz Rodríguez64
1 Como es el caso de unpequeño fragmento proce-dente de El Tolmo deMinateda (Hellín, Albacete),publicado en la nueva mono-grafía de T. Tortosa (2006:Los estilos y grupos pictóri-cos de la cerámica ibéricafigurada de la Contestania.Anejos de AEspA 38. Mé-rida, N° 368 -nº inv. 0032-,lám. 106) aparecida una vezentregado a imprenta el pre-sente trabajo. La pieza, con-servada en el Museo Ar-queológico de Albacete, pa-rece datarse entre fines dels. I a.C. y el s. I d.C., y en ellaapenas se vislumbra un car-nicero de cuerpo entero delque parece arrancar un ala,asemejándose al de la tinajade la Colección Ramos quese presenta a continuación.
1. INTRODUCCIÓN
Se documentan en la pintura vascular del sudeste peninsular, en con-creto, en el entorno marcado por el eje Elche-Archena y que limitan losríos Segura y Vinalopó (fig. 1), unas figuras, relativamente escasas, quepresentan un tipo de carnassier con alas, y que tienen como negativopunto de contacto, aunque habitual en este ámbito, su procedencia derebuscas antiguas y, por tanto, la carencia de contexto arqueológico.Fue R. Ramos Fernández, con ocasión del CNA de Elche, quien prime-ro llamó la atención sobre estas representaciones, poniendo de relievesu particularidad a propósito de los ejemplares de La Alcudia, y otor-gándoles la consideración de grifos (Ramos, 1996). Más adelante, yque sepamos, el tema sólo ha sido recogido de forma tangencial por T.Tortosa (2003a, p. 300), la especialista que más ha estudiado la pintu-ra vascular ilicitana y su círculo de influencia en los últimos años. Sinembargo, estas reflexiones se basaban únicamente en la pareja deejemplares de La Alcudia, existiendo, al menos, dos casos más: uno enEl Monastil, el más peculiar, que hemos dado a conocer recientementejunto a A. M. Poveda en un trabajo sobre las principales representacio-nes antropomorfas y zoomorfas de este enclave contestano (Poveda yUroz Rodríguez, 2007), y del que sí se hacía eco Tortosa en algún tra-bajo (2004a, p. 105), y otro procedente de Archena, que muestra mayo-res concomitancias con los de Elche, depositado en el Museud’Arqueologia de Catalunya de Barcelona, y confinado al olvido por lainvestigación reciente, pese a tratarse de una de las piezas más refina-das, por forma y contenido, y más completas del conjunto cerámicoibérico.
El conjunto no constituye, espero, un círculo cerrado, puesto que esnuestra intención que este trabajo, al hacer hincapié en la excepcio-nalidad de un tipo iconográfico determinado a partir de las piezas quehemos podido conocer y estudiar de forma directa, sirva como unpunto de partida al que se le puedan ir sumando otros testimoniosinéditos o de escasa difusión1.
Figura 1. Mapa del territorio delsudeste peninsular con indica-ción de los yacimientos con pin-tura vascular ibérica citados enel texto: 1. La Alcudia (Elche,Alicante); 2. Cabezo del Tío Pío(Archena, Murcia); 3. El Monastil(Elda, Alicante); 4. El Tossal deManises-La Albufereta (Alicante);5. Qart Hadasht-Carthago Nova(Cartagena, Murcia); 6. Libisosa(Lezuza, Albacete).
MAMEl carnassier alado en la cerámica ibérica del Sudeste65
2. LOS TESTIMONIOS
2. 1. Kalathos y tinaja de La Alcudia
Los testimonios ilicitanos, ya sea el kalathos expuesto en las vitrinasdel Museo Monográfico (LA-1172) como la tinaja de la ColecciónRamos, forman parte del conjunto de hallazgos antiguos, carentes decontexto arqueológico, de los que sólo se puede asegurar su proce-dencia de La Alcudia2. En su difusión, con anterioridad a la laborespecífica de R. Ramos Fernández (1996) que recogía ambas piezas,destaca la aparición del kalathos en el célebre manual de Pericot(1979, fig. 105), aunque en ese momento no se remarcaba la particu-laridad del ala que nacía del ser protagonista. Por su parte, T. Tortosa,en la publicación más extensa sobre la cerámica ilicitana hasta lafecha3, sí ha tenido en cuenta ambas piezas, aunque sólo presentabaestudio específico de la expuesta en el Museo de La Alcudia.
La trascendencia del trabajo de Ramos Fernández radicaba en sacar a lapalestra un peculiar tipo iconográfico de La Alcudia, y lo hizo acompaña-do de unos dibujos, obra de A. García Sánchez, y que volvemos aquí areproducir (láms. 1 y 2), que tenían la gran virtud de distinguir claramen-te las zonas de la pintura reelaboradas en la restauración con respecto alas primitivas, algo prácticamente imposible de percibir en una fotografíay no poco dificultoso de discernir con la pieza en vivo. De ese modo, lasdudas razonables en torno a los detalles fundamentales del modelo ico-nográfico se despejaban al quedar patente su originalidad. Así, por lo querespecta al pequeño kalathos, la pieza ilicitana más completa de las dos(lám. 1), se puede observar con claridad la única escena pintada y que
Lámina 1. Kalathos de LaAlcudia (dibujo: Ramos
Fernández, 1996, p. 317; foto-grafía: Héctor Uroz Rodríguez)
2 Agradezco a Alejandro Ra-mos Molina el esfuerzo reali-zado en la revisión de ladocumentación y búsquedade información sobre estaspiezas.
3 Tortosa, 2004b, nº 83, pp.141-142, figs. 75 y 115.
MAM Héctor Uroz Rodríguez66
está presidida por un prótomo zoomorfo alado, plasmado de perfil haciala derecha. Entre el ala y el cuerpo nace un nada común brote triangular,quizá como transfiguración de lo que veremos más adelante en la piezade Barcelona; en el cuerpo se está remarcando lo que podría ser el pela-je, con claridad y enmarcado a la altura del cuello, si bien las líneas lige-ramente onduladas de la parte más baja recuerdan al modo con que sesuele representar el costillar en estos vasos. El hocico, extrañamentepicudo y dentado, con la característica lengua extendida y curvada haciadebajo, se advierte clave para la interpretación del tipo, un fin al que noayuda la pérdida del remate de la testa, la zona más dañada junto a lasbandas horizontales que enmarcan este friso único, y que en la restaura-ción se restituyó como una suerte de cresta coronada con las orejas eri-zadas hacia detrás. Flanqueando a este ser alado se desarrollan lascaracterísticas composiciones de espirales con brotes reticulados yhojas, una de ellas terminada también en una esquemática hoja de hie-dra o zarzaparrilla4. Asimismo, una no menos característica hoja túmida5
de grandes dimensiones, y que nace del cuerpo del ser alado, se fusio-na con una de las espirales dando lugar a una roseta; y, al mismo tiem-po, en la parte superior de esta hoja túmida nace un excepcional tallo ter-minado en volutas aladas.
Lámina 2. Tinaja de la ColecciónRamos (fotografía: Héctor UrozRodríguez; dibujo: RamosFernández, 1996, p. 316).
4 En relación con este últimodetalle obsérvese la fotogra-fía de la pieza, puesto que enel dibujo la espiral y la hojaaparecen separadas por elcorte necesario para plas-mar el desarrollo de la deco-ración de forma plana.
5 Para la denominación dealgunos elementos fitomor-fos hacemos uso, a grandesrasgos, de la terminologíaempleada por F. Sala (1992)en una monografía, centradaen la llamada Tienda del alfa-rero, que marcó un antes yun después en la caracteri-zación y cronología del estilocerámico ilicitano, así comode la empleada por T. Tor-tosa en sus diversos trabajossobre estas cerámicas.
MAMEl carnassier alado en la cerámica ibérica del Sudeste67
La pieza tiene una altura de 14,5 cm, un diámetro de borde, en el quese desarrolla la serie llamada de dientes de lobo, de 17 cm, y de 10cm en la base. Si se sigue la clasificación de Mata y Bonet (1992),debe definirse como un kalathos troncocónico, concretamente delsubtipo A.II.7.2.2, lo que trasladado al estudio específico de Tortosa(2004b, nº 83), que conviene tener como modelo para clasificar estascerámicas, es catalogado en el Grupo C, Tipo 3, Subtipo 4, Variante1, es decir, englobado en los recipientes de pequeño tamaño, del tipocálato de tendencia troncocónica con paredes que se estrechan pro-gresivamente hacia la base, mientras que por su decoración pictóri-ca anteriormente descrita se adscribe al Estilo I ilicitano.
El segundo ejemplar de La Alcudia viene marcado por su mayor monu-mentalidad, pero también por su estado más fragmentario (lám. 2). A lapieza le falta una de sus caras y toda la parte inferior, además de lasasas, y de lo conservado (ca. 40 cm de altura), el extremo superior y lafranja más baja se encuentran restituidos prácticamente en su totali-dad. Por tanto, y sin mayores precisiones, la pieza debe insertarse enel Grupo A y Tipo 1 de Tortosa (2004b), en el de las tinajas, pues, degran tamaño. La acción principal de este vaso, relacionable de nuevocon el Estilo I ilicitano definido por Tortosa, transcurre en el friso supe-rior, delimitado por sendas franjas de series verticales de SSS (Sala,1992, motivo 5a). En éste, el paisaje vegetal vuelve a estar marcado porlas composiciones de espirales, con brotes y hojas reticulados, a lasque se une la aparición de una hoja de hiedra esquemática. Las rose-tas son, en esta ocasión, por lo menos tres, y se distribuyen en torno alser alado protagonista. De nuevo, dicho ser adopta posición centralmirando hacia la derecha, aunque es el único de los casos que presen-tamos en el que se plasma de cuerpo entero. Dicho cuerpo está extra-ñamente proporcionado, teniendo en cuenta la deformidad que sueleacompañar a estas figuras. A su vez, la terminación de las patas trase-ras, las únicas que conserva originales, se desmarcan del tipo zarpa-aleta, normalmente asociado al carnassier; en cambio, la forma derepresentar el costillar, que veíamos en el personaje del kalathos enposición inverosímil, es la habitual en estas pinturas. A esta figura zoo-morfa se le ha remarcado el pelaje, pero también una suerte de crin; suhocico presenta una prominente dentadura, coronada en sus extremossuperior e inferior por grandes colmillos, así como una fina lengua quese enrolla de nuevo hacia debajo, pero esta vez dibujando un pequeñorizo o voluta. La parte más alta de la cabeza, así como una porción delojo, están restituidas, aunque no tanto como el ala, que, sin embargo,se identifica claramente como tal. A todo ello se une un friso inferior,protagonizado por una guirnalda a base de un tallo serpenteante delque surgen hojas de hiedra o zarzaparrilla6 de forma oblicua, composi-ción en la que volveremos a incidir más adelante.
En cuanto a la cronología de estos vasos de La Alcudia, y habidacuenta de su pertenencia al Estilo I ilicitano, ésta debería establecer-se a finales del siglo II-siglo I a.C., intervalo que establece Tortosa(2004a, p. 99) para la datación de ese estilo conocido tradicionalmen-te como Elche-Archena.
6 La conexión directa entre eltallo sinuoso y las hojas exis-te, tal y como se puedeapreciar en la fotografía, pe-se a que en el dibujo originalde la pieza dichas hojas seplasmaron en suspensión.
MAM Héctor Uroz Rodríguez68
2. 2. Tinaja de Archena
La pieza que se expone en Barcelona, en las vitrinas del Museud’Arqueologia de Catalunya, catalogada como de Archena7, aparecíailustrando algunos de los más conocidos manuales de arte ibérico deentre mediados del siglo pasado y los años setenta8, aunque en algúncaso con los datos de procedencia y depósito equivocados. De estasapariciones merece la pena destacar la de la obra de Nicolini (1973, pp.108-109, fig. 92), en la que a la tinaja le acompaña una datación delsiglo III a.C. y en cuya descripción el autor, esta vez sí, se refiere al ani-mal protagonista como carnassier ailé, destacando, por tanto, su par-ticular carácter híbrido. Sin embargo, ya sea por descarte consciente opor desconocimiento, este vaso no se tiene en cuenta en los estudiosrecientes sobre iconografía ibérica y pintura vascular. Eso sí, dentro delloable y necesario esfuerzo de normalización y catalogación de la cerá-mica de Archena de los fondos del Museo Arqueológico Nacional lle-vado a cabo por Tortosa y Santos Velasco9, la tinaja se citaba de formacolateral, en cuanto formaba parte del relato de los avatares que laspiezas murcianas experimentaron a principios del siglo pasado, y seincluía una foto del reverso (Tortosa y Santos Velasco, 1997, pp. 52-53,fig. 4b). Pero, no obstante, en trabajos posteriores centrados en lacerámica ilicitana la pieza se ha obviado como paralelo al abordar elpeculiar tipo iconográfico (Tortosa, 2004a, p. 105) y la forma cerámica(Tortosa, 2004b, p. 99) de la que ésta es partícipe.
La fecha ante quem de su ingreso en Barcelona es de 1907, momen-to en el que Pierre Paris10 la publica en el Anuari del Institut d’EstudisCatalans, junto a otras cerámicas ibéricas inéditas conservadas en elmismo Museo municipal y en el Louvre, y se atribuye sin dudas aArchena, aun sin conocerse las circunstancias exactas del hallazgo11.La imprecisión es atribuible a la época, puesto que no será hasta losaños cuarenta, en virtud de Fernández de Avilés (1943), cuando elconjunto arqueológico –poblado y necrópolis– de Archena se ubiqueen el Cabezo del Tío Pío, un cerro en torno a 1 km al este de la cita-da localidad, y por cuyas faldas transcurre el río Segura. Tal identifi-cación daría lugar a la única campaña de excavaciones emprendidaen el sitio a cargo de San Valero y Fletcher (1947), sólo después deuna larga tradición de rebuscas extraoficiales y expolios. No dejade ser sorprendente, por cierto, que pese a la relevancia y tradiciónnominal del yacimiento, debido a la estela dejada por su produccióncerámica pintada, que, aun dispersa y no precisamente abundante,sirvió para acuñar el estilo del sudeste junto a la ilicitana, y que en unprincipio fue, incluso, proyecto del Corpus Vasorum Hispanorum dela postguerra (Olmos, 1999), de aquél se conozca tan poco, salvandola encomiable labor llevada a cabo hace años por García Cano y Pagedel Pozo (1990), por lo que resultan lógicos y necesarios proyectos derevalorización como el presentado recientemente por A. Arques(2005).
De estas cerámicas fruto de rebuscas, publicadas a principios delsiglo pasado, y que se catalogaban con origen genérico de Archena,
7 Nº inv. MAC-19322.8 García y Bellido, 1947, pp.
266-267, fig. 312; CamónAznar, 1954, p. 790, fig.799(b); Tarradell, 1968, p.189, fig. 118; Nicolini, 1973,pp. 108-109, fig. 92; Pericot,1979, fig. 97.
9 Santos Velasco, 1996a;Tortosa y Santos Velasco,1997; ead., 1998.
10 Paris, 1907, pp. 76-79 y ss.,figs. 1.2 y 2.
11 La jarra y la tinaja de Archenallegan a Barcelona por lacompra, de segunda mano,a A. Vives (Pijoán, 1911-1912, pp. 685-686) y, segúnel rastreo de Tortosa ySantos Velasco (1997, pp.52-53), debieron procederde la colección originaria deE. Salas Coll.
MAMEl carnassier alado en la cerámica ibérica del Sudeste69
cuando todavía no se había definido el espacio arqueológico de pro-cedencia en el Cabezo del Tío Pío, no queda constancia ni tan siquie-ra de si provienen del área del poblado o de la necrópolis. No obstan-te, de una pieza como la de Barcelona, recuperada completa en tanbuen estado, es más lógico suponer su origen y funcionalidad deurna cineraria, para lo que puede ayudar el análisis de las manchas osustancias adheridas en el interior de estos vasos.
El ejemplar del MAC barcelonés es el más depurado del conjunto aquíabordado, ya sea por la calidad técnica en el trazo de la pintura comoen la armonía de la forma cerámica, si bien no queda exento depequeñas asimetrías y deformaciones como la inclinación del borde,como es común, por otra parte, en el conjunto cerámico ibérico, aun-que los dibujos que se suelen presentar de estas piezas tienden a lacorrección o idealización, algo que hemos tratado de evitar en el rea-lizado para esta publicación (lám. 3). El vaso se conserva en su inte-gridad, aunque fue recompuesto en origen, si bien a partir de frag-mentos de considerable tamaño y sin advertirse hoy ninguna restitu-ción, ya sea de la cerámica como de la pintura. La altura media de lapieza ronda los 39 cm; el diámetro del borde, que presenta los mani-dos dientes de lobo, es de 25,8 cm, mientras que la base mide 11,9cm. Tipológicamente, sigue la forma definida por Tortosa como tina-ja de tendencia cilíndrica con cuello desarrollado y subtipo ovoide12,en la que engloba dos ejemplares de La Alcudia y hace mención deuno del Tossal de Manises (Alicante), pero no en cambio del deposi-tado en Barcelona.
La tinaja cuenta con dos caras divididas por las asas y por una franjavertical con serie de SSS (fig. 2). El prótomo del ser alado, que mirahacia la derecha, protagoniza la cara principal: luce una dentaduraregular, entre la que se abre paso la lengua curvada hacia debajo, comoen los casos ya vistos. El contorno del ojo se agudiza en su parte pos-terior, rasgo documentado con claridad en el kalathos de Elche y muypropio del tipo carnassier ilicitano, al mismo tiempo que guarda ciertaarmonía con la inclinación de las orejas. Al contrario que en el prótomode La Alcudia, aquí no se remarca de forma antinatural el costillar, sinosólo el pelaje. Pero el elemento a tener más en cuenta es, sin duda, lahoja de hiedra que nace del ala y se desarrolla entre ésta y el cuerpodel animal, composición muy recurrente en los prótomos de ave deltaller de Elche (Poveda y Uroz Rodríguez, 2007, figs. 15, 16 y 24), y que,en esta ocasión, va acompañada de otras dos hojas características yde una segunda hoja de zarzaparrilla que surge del otro extremo del ala.Además, el aparato fitomorfo se completa con las combinaciones deespirales con brotes reticulados que se desarrollan frente al carnicero,y con una roseta con estela que planea sobre su ala.
El reverso del vaso se encuentra acaparado por una gran hoja túmi-da y una flor de tipo violácea, elementos vegetales a los que se aña-den la espiral con brote reticulado y hojas, una pequeña hoja de hie-dra y un par de rosetas. El tema fitomorfo se abandona en la franjadecorativa más cercana a la base, que combina un espacio liso con
12 Grupo A, Tipo 3, Subtipo 6,Estilo I ilicitano: Tortosa,2004b, nº 19-20, pp. 96-99,figs. 54-55 y 94-95.
Figura 2. Tinaja de Archena.Desarrollo de los frisos con
decoración zoomorfa y fitomorfa (dibujo: Nora
Hernández Canchado).
MAM Héctor Uroz Rodríguez72
trazos gruesos verticales generando una serie de metopas (lám. 3),composición rastreable en frisos inferiores del Estilo I ilicitano, y aso-ciada a diversas formas cerámicas13, pero se vuelve a recuperar en lasecuencia situada entre ambos frisos figurativos. Es allí donde seexplaya una guirnalda a modo de tallo serpenteante, con hojas dehiedra o zarzaparrilla –y algún pequeño brote reticulado– (fig. 2), simi-lar a la que se vislumbraba en la tinaja de La Alcudia, aunque en sen-tido inverso a aquélla, y que se registra en diversidad de tipos cerá-micos del enclave ilicitano, constituyendo normalmente el friso infe-rior, pero también en posición central14. Este tipo de guirnalda sepuede encontrar en otros yacimientos, aunque asociado a cerámicasde pertenencia manifiesta al Estilo I ilicitano, en frisos inferiores comoel de una tinaja fragmentada del Tossal de Manises (Alicante)15 o, deforma todavía más rotunda, en el oinochoe de Cartagena depositadoen el Museo Arqueológico Municipal (MAC-3161) y recuperado en lasexcavaciones de la calle Serreta, en un contexto de vertedero junto aotros materiales ibéricos datado a partir de mediados del siglo II a.C.(Martín y Roldán, 1997, p. 81), y que por su forma y sus medidas16, asícomo por la vinculación de su decoración fitomorfa al Estilo I ilicita-no, encajaría tipológicamente en el Grupo A, Tipo 7, Subtipo 2 deTortosa (2004b), o lo que es lo mismo, en las jarras de boca trilobula-da de gran tamaño y cuerpo globular.
Por lo que refiere a la datación de la pieza de Barcelona, ésta debeestablecerse, a priori, entre finales del siglo II y el siglo I a.C., no sóloporque ése es el arco cronológico que, como se ha visto, se otorga alos materiales cuya decoración se vincula al Estilo I ilicitano, sino por-que es además la fecha que Tortosa (2004b, p. 99) confiere a las for-mas cerámicas del Grupo A, Tipo 3, Subtipo 6, del que la de Archenano sólo forma parte, sino que representa la muestra más completa.
2. 3. Jarra de El Monastil
La fragmentada pieza que pertenece a los fondos del MuseoArqueológico Municipal de Elda (EM-34725), institución que nos haproporcionado foto y dibujo de la misma (lám. 4), fue presentada conocasión del Congreso de Arte Ibérico celebrado en el MARQ deAlicante (Poveda y Uroz Rodríguez, 2007, pp. 132-134), y se puedeencontrar en un trabajo monográfico de publicación paralela a estarevista (Uroz Rodríguez, 2006, p. 125). La información sobre su con-texto de aparición se limita a su adscripción al oppidum de ElMonastil, de la misma localidad alicantina, puesto que su hallazgo esfruto de las incursiones del Centro Excursionista Eldense en estecerro.
Las incertidumbres que rodean a este ejemplar de considerabletamaño, que conserva una altura máxima de 26,5 cm y un diámetromáximo de 27,5 cm, tienen su continuación en la identificación de suforma cerámica. Ésta se adscribe a la forma genérica de jarro de Matay Bonet (1992, A.III.2), aunque preferimos la versión femenina delvocablo y, puesto que no conserva su pico vertedor, no se puede afi-
13 Vid. Sala, 1992, nº 3 y 6, pp.27-29, figs. 5-6 y 54;Tortosa, 2004b, nº 30, fig.100, nº 41, fig. 104, nº 58-59, fig. 109, nº 86, fig. 116.
14 Vid., p. e., Ramos Folqués,1990, lám. 47.7, figs. 58.3,59.2, 64.3, 72, 78, 103, 108,109.
15 Nordström, 1973, figs. 39.1y 44.1.
16 Altura máxima: 34 cm; an-chura máxima: 18 cm; diá-metro base: 5 cm. Quieroagradecer a Elena Ruiz Val-deras, directora del museo,la información facilitada so-bre la pieza.
MAM Héctor Uroz Rodríguez74
17 Para este detalle me remito,de nuevo, a la fotografía y noal dibujo de la pieza.
18 Vid. p. e., Ramos, 1990, figs.63-64.1.
nar en el subtipo –oinochoe u olpe–, si bien, por lo que apunta el cue-llo, se puede suponer una boca trilobulada. En este caso, y sin conello entrar en responsabilidades productivas, esta jarra podría relacio-narse con el Grupo A, Tipo 7, Subtipo 2 de Tortosa (2004b).
En el friso principal de la jarra, conservado parcialmente, lo único quese alcanza a discernir con claridad es el prótomo de carnassier alado.Éste mira hacia la izquierda, en la misma dirección en que se desplie-ga su ala; tiene las orejas puntiagudas y erizadas, el hocico dentado yla lengua saliente, y, una vez más, el pelaje señalado. Asimismo, selogra vislumbrar, aunque en el dibujo no se haya plasmado la recom-posición íntegra de la pieza que sí se observa en la fotografía, cómo elanimal aparece flanqueado en su parte superior por sendos roleos.Frente a él y junto a su ala se ha dibujado, a su vez, un elemento vege-tal ramificado que bien podría constituir un árbol. Se nos escapa casipor completo la traducción conceptual de lo que figura detrás del ani-mal17, una suerte de montículo reticulado bajo el que se desarrolla unafranja rellena de líneas verticales paralelas, y que sólo se nos ocurreque constituya una prolongación de su cuerpo replegado con el cos-tillar marcado, por lo que la figura dejaría de ser un prótomo, aunqueno debe descartarse que se trate de una composición autónoma. Deentre la maraña restante se vislumbran al menos tres alas, que podríancontar con carácter independiente o estar naciendo de la vegetación,como de hecho sucede en algunos ejemplares de La Alcudia18. El frisoinferior, por su parte, presenta la típica serie horizontal de SSS (Sala,1992, p. 125, motivo 5), documentada en más piezas del enclaveeldense en la misma posición (Poveda y Uroz Rodríguez, 2007, figs.15-16), y podría actuar como elemento identificativo del Estilo I ilicita-no, teniendo en cuenta su relevancia dentro de éste (Tortosa, 2004b,p. 74). Pese a ello, y a la presencia en la composición de otros elemen-tos como el carnassier alado, la factura o el trazo generan dudas a lahora de determinar la autoría del vaso, de si se trata o no de una pro-ducción local. En este sentido, se hace necesario remarcar que, por loque respecta al resto de piezas de El Monastil con composiciones quecombinan el protagonismo zoomorfo con elementos fitomorfos(Poveda y Uroz Rodríguez, 2007, p. 136), éstas resultan en su inmen-sa mayoría susceptibles de proceder del taller ilicitano, ya que coinci-den con aquel tanto en la temática y composición como en el trazo,los tres elementos a tener en cuenta según T. Tortosa a la hora de defi-nir el estilo pictórico.
Sea como fuere, a la jarra del Museo de Elda debe acompañarle lamisma cronología de finales del siglo II-siglo I a.C. que se considerapropia del Estilo I ilicitano, ya estemos o no ante un producto del tallerde Elche, partiendo así de una base metodológica que niegue, a prio-ri, el retraso de la producción local respecto al momento de existen-cia de su modelo, aún más si nos encontramos ante zonas geográfi-camente tan próximas. De hecho, hay que tener en cuenta que ladatación de la difusión de la temática y composiciones del Estilo I ili-citano se localiza en cerámicas locales, muy bien contextualizadas, yparalelas en el tiempo respecto a su patrón de origen, en una zona
MAMEl carnassier alado en la cerámica ibérica del Sudeste75
tan al interior (fig. 1) como el barrio industrial oretano de Libisosa(Lezuza, Albacete: Uroz, Poveda y Márquez, e. p.), al que sabemosllegan los ecos del grupo del Sudeste en torno al 100-75 a.C., gra-cias, entre otras cosas, a ese fósil director que constituyen las com-posiciones vegetales de espirales con brotes reticulados y hojas dehiedra o zarzaparrilla (Uroz, Poveda, Muñoz y Uroz Rodríguez, 2007,figs. 15e y 19).
3. SIGNIFICADO Y CONCLUSIONES
Tras analizar las considerables similitudes formales y estilísticas depiezas como las de La Alcudia y Archena, confrontadas a otras comola de El Monastil, de grandes concomitancias en la idea pero no tantoen la forma, es inevitable pensar en la existencia de un código homo-géneo difundido en soporte cerámico por el eje Vinalopó-Segura(Santos, 1996a, p. 307), se vean o no involucrados artesanos itineran-tes, en el que se combinarían piezas originarias del taller ilicitano conotras de producción propia (Tortosa, 1998, p. 215). Por lo tanto, ysiguiendo las pautas marcadas por Tortosa19, al referirnos a la tinajade Archena (y, evidentemente, a los ejemplares de La Alcudia), sedebe hablar de estilo ilicitano, concretamente, y como se ha dicho,del I (que equivale al conocido tradicionalmente como Elche-Archena), mientras que para la jarra de Elda habría que hablar degrupo del Sudeste, por presentar temática idéntica, composición consimilitudes pero también con peculiaridades, y factura –trazo– posi-blemente propia.
Resuelta parcialmente la cuestión del estilo y la cronología, es momen-to de abordar el problema del significado de estas peculiares repre-sentaciones cerámicas. Como ya ha sido mencionado, RamosFernández (1996) interpretaba las figuras protagonistas de los dosvasos de La Alcudia como grifos. Recordemos que el grifo, cuyo tipoesencial es el que lo presenta con cuerpo de león alado y cabeza deave, es un animal fantástico de gran difusión, desde su temprana com-parecencia en Egipto y Próximo Oriente, pasando por el mundo feni-cio y el universo clásico grecorromano, y que desembarca en laPenínsula Ibérica ya en el período orientalizante20. Es en ese momentoen el que cuenta con mayor protagonismo en nuestro territorio, yasea en producciones ebúrneas, en la toréutica y en la orfebrería, comoen algunos ejemplares cerámicos, mientras que en el Ibérico antiguo ypleno se documenta mayoritariamente en escultura21. Por lo que res-pecta a las manifestaciones cerámicas del Ibérico final, el caso de LaAlcudia no ha sido el único en el que se han querido identificar figurasgrifoides. Así, en una fase anterior a la ilicitana, entre finales del sigloIII y el II a.C., en un fragmento cerámico del Dep. 39 de Sant Miquel deLlíria (Valencia)22 comparece la cabeza de un ave, con un bucle o rizoque le cuelga por el cuello, frente a un elemento vegetal rematado convolutas, escena que Blanco Freijeiro (1956, [p. 73 y fig. 47]) restituyóde forma heráldica. Pues bien, ese bucle de considerable grosor haresultado decisivo para que Blázquez (1998-1999, pp. 102-104) con-cibiese a esta figura como un grifo. Y si bien es cierto que dicho bucle,
19 Resumidas en Tortosa,2004b, p. 73.
20 Conviene destacar, respecti-vamente, las obras clásicasde Bisi (1965), Delplace(1980) y Vidal de Brandt(1975).
21 Un resumen de todas estasapariciones del grifo en laPenínsula se pueden encon-trar en: Uroz Rodríguez,2006, pp. 122-128, a propó-sito de su relevancia en lasmatrices de la Tumba 100 deCabezo Lucero.
22 Ballester et alii, 1954, p. 75,nº 10, lám. LXXI. 10; Bonet,1995, p. 163, fig. 77-30-D.39; Uroz Rodríguez, 2006,fig. 121a-b.
MAM Héctor Uroz Rodríguez76
asociado a estos seres híbridos, puede sugerir una intrusión o reminis-cencia orientalizante (Vidal de Brandt, 1975, pp. 133-134), si se con-fronta la pieza con el friso inferior de una tinaja del Dep. 2123 del mismoyacimiento, en el que aparecen dos parejas de aves afrontadas a unacomposición fitomorfa, la tesis de Blázquez queda en entredicho. Larazón se obtiene con la observancia de la pareja de la izquierda, cons-tituida, insisto, por dos pájaros24, que comparten aspectos iconográfi-cos evidentes con la/s figura/s de la pieza sospechosa de contenergrifo/s, como puede ser el bucle o rizo del ave de la izquierda, o el ojoy la banda del cuello de la de la derecha.
Me parece, por tanto, que no se pueden considerar grifos a estos ani-males de la pintura vascular, pese a que tengan algunos rasgos conecos de un lenguaje lejano. Pero, por otro lado, y volviendo a lasmanifestaciones objeto de este artículo, cabe un segundo recordato-rio, y que también ha podido viciar la interpretación de las figuras deltaller de Llíria, y es la faceta del grifo como protector-generador de lavegetación; de ahí que ver en la composición de Elda una reminiscen-cia o un eco del árbol sagrado, transfiguración vegetal del principiofemenino de la diosa de la Fertilidad, no resulte del todo infundada.Los argumentos de R. Ramos Fernández tampoco lo son, pues pres-tando atención a las cabezas de estos seres, que debieran lucir picode ave pero que, en cambio, cuentan con un hocico dentado, recuer-da otros casos anteriores en el mundo ibérico de reconocidos grifosque lucen dentadura, como, en el siglo V a.C., la cabeza escultóricade Cabezo Lucero (Guardamar del Segura, Alicante)25, o la pintura dela cista de la tumba 76 de Tútugi (Galera, Granada), del primer cuartodel siglo IV a.C.26. Sin embargo, estos últimos son picos dentados, yen los casos de las pinturas vasculares de Elche, Archena y ElMonastil, salvando, quizá, lo afilado del caso del kalathos de LaAlcudia, el resto de figuras cuentan con hocicos de carnicero y suscabezas en nada remiten a un ave. Ahora bien, no sería convenienteobviar el hecho de que ya desde su origen oriental, el tipo iconográ-fico del grifo estuvo sometido a variantes relativas también a la cabe-za, el elemento más discordante en las representaciones ibéricas tra-tadas, pudiendo ser ésta de león, con o sin cuernos, y que este ani-mal resultaba a los ojos de un ibero –no así el lobo– tan extraño comocualquier otro ser producto de leyendas y fantasías.
¿Es entonces el calificativo de lobo alado que Tortosa (2003a, p. 300)confiere a las figuras ilicitanas el más apropiado? Semejante afirma-ción por parte de esta autora no es gratuita, ya que se hace en el con-texto de un estudio sobre seres híbridos en la cerámica ibérica, yviene acompañada de reflexiones muy a tener en cuenta, como atri-buirles una función mediadora entre el ámbito divino y antropomorfo.Asimismo, de este trabajo de Tortosa conviene traer a colación el quesubraye el fenómeno constante de que diversos personajes antropo-morfos, zoomorfos e incluso fitomorfos aparezcan alados en estacerámica nada naturalista, en referencia al ámbito celeste y de la divi-nidad femenina (Tortosa, 2003a, pp. 301-302). El ala, pues, no hace algrifo, y mucho menos en el contexto de la cerámica de producción o
23 Ballester et alii, 1954, p. 52,nº 2, lám. LIV.2; Bonet, 1995,p. 142, fig. 66; Aranegui,1997, pp. 64-65, fig. II.21;Uroz Rodríguez, 2006, fig.121c.
24 Esta figuras ya fueroncatalogadas como pájarosdesde un primer momento(Ballester et alii, 1954, p.116, nº 546-548), y así losconsideró también Blanco(1956, p. 72-73), aun desta-cando el motivo grifoideoriental del rizo.
25 Llobregat, 1992, p. 29, nº18; Uroz Sáez, 1997, p. 104;León, 1998, p. 57, nº 6;Ramos Molina, 2000, p. 64,nº 3.3
26 Vid. Olmos (coord.), 1999, nº31.2.2, con la bibliografía an-terior; recientemente, Cha-pa, 2004.
MAMEl carnassier alado en la cerámica ibérica del Sudeste77
raíz ilicitana. Pero tampoco considero del todo apropiado colocar laetiqueta de lobos a estas figuras del Sudeste, por lo menos a lasabordadas en este trabajo.
La figura, ciertamente trascendente, del lobo en el mundo ibérico yotras sociedades mediterráneas no está exenta de una buena carga deambigüedad. Y es que a este animal se asocia un doble sentimiento, elde desprecio y temor, infundido por su carácter depredador y las con-secuencias negativas que ello comporta para la economía de unasociedad agrícola y ganadera, pero también el que despierta la admi-ración y el respeto por su alto grado de eficiencia (González y Chapa,1993, pp. 169 y 172). De este modo, su astucia, ferocidad y su capaci-dad organizativa lo elevaban, en estas sociedades guerreras, a la cate-goría de modelo mítico (Almagro Gorbea, 1999, p. 25). No creo nece-sario incidir en que el máximo exponente de ello es el popular torso deguerrero de La Alcudia (León, 1998, p. 60, nº 12), al menos dos siglosanterior a las imágenes de carnassiers que pueblan la pintura vasculardel grupo del Sudeste. Es justamente el vocablo carnassier el que, ade-lanto, me parece el más apropiado para hacer referencia al tipo icono-gráfico que conforman esas figuras lobunas de la pintura vascular. Elhecho de que este término, que impulsaron estudiosos franceses y ale-manes en los albores del siglo pasado27, haya sido largamente acepta-do por la historiografía española constituye, a mi entender, uno de esoscasos en los que la tradición se da la mano con la razón. La elecciónoriginaria del término carnicero por los eruditos franceses para definiry/o identificar un tipo iconográfico del que para entonces se tenía muypoca capacidad de contraste fue muy prudente, dejando un margen deerror, pero, al mismo tiempo, atando todos los cabos posibles: así, laexpresión carnassier confería un carácter más genérico a un ser queera, ante todo, un cánido, muy próximo al lobo, pero que dejaba entre-ver algunos atributos felinos, en los que hizo bastante hincapié en sumomento A. Blanco (1993, pp. 86-87 y ss.), haciéndolos extensibles aotras producciones ibéricas no cerámicas. Las acepciones negativasdel vocablo carnicero dejaban, al mismo tiempo, una puerta abierta ala vertiente antinatural, monstruosa, si se quiere, de lo allí representa-do. Y, al fin y al cabo, la etiqueta, en lengua francesa por convención,hace referencia a un tipo iconográfico del grupo del Sudeste, más quea su significado o sentido conceptual, probablemente un ser míticoderivado en gran medida del lobo y germen de éste al mismo tiempo.
Todo ello, aplicado a los casos aquí tratados, nos lleva a optar por lafórmula de carnassiers alados para estos personajes del taller ilicita-no y de El Monastil. El origen del tipo podría haber sido la mezcla delos dos animales –carnassier y ave– protagonistas de la pintura vas-cular del taller de Elche y, por extensión, del grupo del Sudeste, aun-que en virtud de lo analizado, el primero tiene del segundo, por logeneral, sólo las alas, y éstas se suelen añadir, incluso, a los elemen-tos vegetales en la cerámica ilicitana en ese gusto por lo celeste28,otorgándoles así ascendencia divina, lo que además enlaza con lacondición de ánodoi de los prótomos. Estas figuras lucen, como seha visto, no pocos elementos comunes en su composición, aunque
27 Vid. Paris, 1903-1904, vol. II,p. 91; Obermaier y Heiss,1929, pp. 56-73.
28 No es casual la tempranahuella del culto a Dea/IunoCaelestis documentada en laIlici augustea: Poveda, 1995;Uroz Rodríguez, 2004-2005,p. 170 ss.
MAM Héctor Uroz Rodríguez78
tampoco carecen de sus particularidades en último término: el próto-mo (¿reptante?) de Elda contrasta con el ejemplar grifoide (el únicodel conjunto) del kalathos de La Alcudia, que se separa, a su vez, delmucho más naturalista –lobuno– ejemplar de Barcelona, y del carnas-sier de proporciones equinas de la tinaja de la Colección Ramos.
El espacio en el que transcurren las escenas protagonizadas por estecarnassier alado se mueve entre lo mítico y lo divino. De ese modo,el personaje queda embutido en la profusión vegetal marcada por larecurrente, estandarizada y nada naturalista combinación de espiral ybrote reticulado. Este universo fitomorfo no está ausente de elemen-tos considerados símbolos de la divinidad femenina, como la rosetaen los ejemplares de estilo ilicitano, o, incluso, de una factible remi-niscencia del árbol sagrado en el de El Monastil, y que aquí sustitui-ría a la roseta quizá por buscar esa antigüedad mítica de raíces orien-tales. Los frisos inferiores que delimitan ese espacio no quedan exen-tos de buena carga simbólica: en los vasos de Elche y Archena lasseries entrelazadas de hojas de hiedra, planta que no se marchita, yque también comparece en las escenas principales, más claramenteen la de Archena surgiendo entre el cuerpo y el ala del carnicero, bienpudieran considerarse como símbolo sublime de perduración y rege-neración. Por su parte, la muy común serie de SSS que se encuentraen la jarra de Elda, y separando las escenas de las tinajas de laColección Ramos y de Barcelona, se ha relacionado en alguna oca-sión con esquematizaciones de serpientes29. Si tal simbolismo seaceptase, sería razonable dirigirlo hacia el universo ctónico y de resu-rrección (de nuevo, la regeneración) que acompañan a ese reptil30 ensu asociación a la divinidad femenina (Vázquez Hoys, 1996, p. 330).Pero, al mismo tiempo, R. Olmos (2002, pp. 109-110), partiendo de laconcepción en la antigüedad de la serpiente como hija de la tierra(Heródoto, I, 78, 3), y a propósito de un relieve de Pozo Moro, haremarcado el valor de este animal como símbolo de autoctonía.
El argumento de la autoctonía resulta extremadamente relevante a lahora de estudiar el conjunto de representaciones cerámicas ibéricasen el contexto en que fueron realizadas. El elemento clave de las pie-zas abordadas en este trabajo es, en realidad, que no se trata de gri-fos, sino de creaciones ibéricas de seres míticos, aunque la figura delgrifo puede ayudar a la comprensión del significado y funcionalidadde estos carnassiers alados. En este sentido, cabe mencionar la inter-pretación espacial de dicho ser que lo erige como protector del espa-cio aristocrático una vez conquistado (Ruiz y Sánchez, 2003, pp. 141-143), así como su asociación a la naturaleza, con una relación privile-giada con ese árbol sagrado, que en las monarquías sacras atañía ala sanción del poder político. Pero si la temática de fecundidad yregeneración asociada al poder no es, ni mucho menos, una inven-ción de esta época y esta cultura, en estos vasos se acompaña de unser mítico, de un ser híbrido autóctono.
29 Ramos Fernández, 1989-1990, p. 103; Vázquez Hoys,1996, p. 329 ss.
30 Téngase en cuenta, además,la posibilidad anteriormenteapuntada de que el carnas-sier alado de El Monastilluzca un cuerpo encogido yreptante.
MAMEl carnassier alado en la cerámica ibérica del Sudeste79
La imagen, como incidía recientemente Santos Velasco (2003, p.157), se limita al poderoso; es su instrumento, mediante el que sediferencia del resto, se identifica como tal y legitima su poder, y puedeservir, por consiguiente, como exponente de cambios en su aparatoideológico (Santos Velasco, 1996b, p. 126), idea que se advierteimprescindible para la consideración de las destrucciones estatuariasde la fase anterior a la producción de estos vasos. De los grandesprogramas escultóricos coge el testigo la pintura vascular comomanifestación de la oligarquía31, constituyendo un cambio cualitativoentre imagen y poder (Domínguez, 1998, p. 203). Se trata de un bienmueble cuyo campo de actuación es más diversificado, aunque enningún modo se le puede conferir el grado de popular, y que presen-ta un código religioso en absoluto espontáneo, por lo que estas cerá-micas debieron ser producto de encargos32, ya fuera por demandaindividual o colectiva. Ese código iconográfico religioso es ahora ori-ginal en forma y contenido, lo que ofrece como resultado la apariciónde seres híbridos, como el carnassier alado, inéditos en elMediterráneo. Una rápida mirada al catálogo escultórico del Ibéricoantiguo y pleno, y no sólo a éste (piénsese en la orfebrería, pero tam-bién en la numismática contemporánea a las cerámicas), ratifica elhecho de que en el mundo ibérico se conocían, circulaban y se pro-ducían obras con seres fantásticos, de formas (y en algunos casosautoría) claramente importadas, como grifos, esfinges, sirenas, eincluso leones, que a ojos de un ibero eran igual de irreales. La apa-rición y desarrollo de nuevos seres híbridos en la pintura vascular endetrimento de estos otros33 constituye, pues, una elección que coin-cide en el tiempo con los primeros compases de la conquista roma-na. La creación de mitos propios por parte de la oligarquía indígenaparticipa de la dinámica del lenguaje de autoafirmación de este perí-odo (Uroz Rodríguez, e. p.), que no responde a posturas nacionalis-tas, sino a la necesidad de demostrar que estaban a la altura, con lafinalidad última de mantener su status aristocrático en el emergenteorden socio-político romano, y lo hacen dentro de un cóctel (UrozRodríguez, e. p.) que también incluye elementos de corte italohelenís-tico, como los mitos de fundación, con otros de raigambre igualmen-te mediterránea pero herederos de los programas escultóricos de laszoomaquias.
En estos vasos de Elche, Archena y Elda nos encontramos, en resu-midas cuentas, ante un universo de creación, regeneración, fecundi-dad y autoctonismo, alegoría del ámbito aristocrático y sancionadopor la divinidad femenina, del que un ser híbrido original y originario,primigenio e inaudito, así como insignia de determinados valores, elcarnassier alado, actúa como custodio, como garante de ese poder.
31 En torno a la consideracióndel carácter heredero de lapintura vascular respecto ala escultura como instrumen-to de la oligarquía vid., porejemplo, Poveda, 1985, p.191.
32 Sobre el concepto aplicadoa algunos ejemplares, vid.Olmos, 1987.
33 Aunque en la cerámica ede-tana se siguen rastreandosirenas, como la de un frag-mento de Llíria (Olmos-coord.-, 1999, nº 48.5.2), yesfinges, en el mismo yaci-miento y en el Corral deSaus (Olmos -coord.-, 1999,48.5.3-84.4), estas figurasson tipológicamente peculia-res, una originalidad quealcanza su máxima expre-sión en los posteriores sereshíbridos inauditos de Cau-dete de las Fuentes (Olmos-coord.-, 1999, 84.5) y de laValentia sertoriana (Olmos,2000).
MAM
BIBLIOGRAFÍA
80Héctor Uroz Rodríguez
ALMAGRO GORBEA, M., 1999: El ReyLobo de La Alcudia de Elche. Murcia.
ARANEGUI, C., 1997: «La decoraciónfigurada en la cerámica de Llíria», Damasy caballeros en la ciudad ibérica. Lascerámicas decoradas de Llíria (Valencia).Madrid, pp. 49-116.
ARQUES HERNÁNDEZ, A., 2005: «ElCabezo del Tío Pío 60 años de suexcavación. Estado actual de la cuestión yperspectivas de futuro», Revista Arqueo-Murcia 2 (julio 2004) http://www.arqueo-murcia.com/revista/n2/htm/arqueomurcia.htm.
BALLESTER, I. et alii, 1954: CorpusVasorum Hispanorum. Cerámica delCerro de San Miguel, Liria. Madrid.
BISI, A. M., 1965: Il grifone. Storia di unmotivo iconografico nell’antico orientemediterraneo. Roma.
BLANCO FREIJEIRO, A., 1956:«Orientalia. Estudio de objetos fenicios yorientalizantes de la Península», AEspA29, pp. 3-51. [J. M. Luzón y P. León(eds.), 1996: Antonio Blanco Freijeiro.Opera Minora Selecta, Sevilla].
BLANCO FREIJEIRO, A., 1993: «El car-nassier de Elche», Homenaje a AlejandroRamos Folqués. Ciclo de conferenciasdesarrollado en Elche entre los días 25 y29 de noviembre de 1985 (ed. FundaciónCultural de la Caja de Ahorros delMediterráneo). Elche, pp. 83-97.
BLÁZQUEZ, J. M., 1998-1999: «Temasreligiosos en la pintura vascular tartésica eibera y sus prototipos del Próximo Orientefenicio», Lucentum 17-18, pp. 93-116.
BONET, H., 1995: El Tossal de SantMiquel de Llíria. La antigua Edeta y suterritorio. Valencia.
CAMÓN AZNAR, J., 1954: Las artes y lospueblos de la España primitiva. Madrid.
CONDE, M. J., 1998: «Estado actual de lainvestigación sobre la cerámica ibéricapintada de época plena y tardía», REIb 3,pp. 299-335.
CHAPA, T., 2004: «La iconografía de lanecrópolis de Galera: a propósito de lacaja funeraria de la tumba 76», La necró-polis ibérica de Galera (Granada). Lacolección del Museo ArqueológicoNacional (ed. Ministerio de Cultura:Subdirección General de MuseosEstatales). Madrid, pp. 239-254.
DELPLACE, Ch., 1980: Le griffon. Del’archaïsme à l’époque impériale.Bruxelles-Rome.
DOMÍNGUEZ MONEDERO, A. J.,1998: «Poder, imagen y representación enel mundo ibérico», Actas del CongresoInternacional. Los iberos, Príncipes deOccidente. Las estructuras de poder en lasociedad ibérica, Centro Cultural de laFundación La Caixa, Barcelona, 12, 13 y14 de marzo de 1998. Barcelona, pp. 195-206.
FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A., 1943:«Notas sobre la necrópolis ibérica deArchena (Murcia)», AEspA 16, pp. 115-121.
GARCÍA CANO, J. M. y PAGE DELPOZO, V., 1990: «La necrópolis ibérica deArchena. Revisión de los materiales y nue-vos hallazgos», Verdolay 2, pp. 109-147.
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1947: «El arteibérico», Ars Hispaniae. HistoriaUniversal del Arte Hispánico, vol. I.Madrid, pp. 199-297.
GONZÁLEZ ALCALDE, J., y CHAPA,T., 1993: «Meterse en la boca del lobo.Una aproximación a la imagen del carnas-sier en la religión ibérica», Complutum 4,pp. 169-174.
LEÓN, P., 1998: La sculpture des Ibères.Paris.
LLOBREGAT, E. A., 1992: «Escultura»,Cabezo Lucero. Necrópolis ibérica(Guardamar del Segura, Alicante).Catálogo de la Exposición en el MuseoArqueológico Provincial, Alicante. Ma-drid-Alicante, pp. 28-33.
MARTÍN CAMINO, M., y ROLDÁNBERNAL, B., 1997: «Calle Serreta,números 8-10-12», Memorias de
Arqueología. Excavaciones arqueológicasen Cartagena, 1982-1988, pp. 74-94.
MATA, C. y BONET, H., 1992: «La cerá-mica ibérica: ensayo de tipología»,Estudios de Arqueología Ibérica yRomana: Homenaje a E. Pla Ballester(ed. Diputación de Valencia: Servicio deInvestigación Prehistórica). Valencia, pp.117-173.
NICOLINI, G., 1973: Les ibères. Art etcivilisation. Paris.
NORDSTRÖM, S., 1973: La céramiquepeinte ibérique de la province d’AlicanteII. Stockholm.
OBERMAIER, H. y HEISS, C. W., 1929:«Iberische Prunk-Keramik vom Elche-Archena Typus», Jahrbusch firPrähistorische und EthnographischeKunst, pp. 56-73.
OLMOS, R., 1987: «Posibles vasos deencargo en la cerámica ibérica delSureste», AEspA 60, pp. 21-42.
OLMOS, R., 1999: «Una utopía de post-guerra: el Corpus Vasorum Hispanorum»,J. Blánquez y L. Roldán (eds.), La CulturaIbérica a través de la fotografía de princi-pios de siglo. Las colecciones madrileñas(ed. Patrimonio Nacional). Madrid, pp.155-166.
OLMOS, R., 2000: «El vaso del ‹ciclo dela vida› de Valencia: una reflexión sobre laimagen metafórica en época helenística»,AEspA 73, pp. 59-78.
OLMOS, R., 2002: «Los grupos escultóri-cos del Cerrillo Blanco de Porcuna (Jaén).Un ensayo de lectura iconográfica conver-gente», AEspA 75, pp. 107-122.
OLMOS, R. (coord.), 1999: Los Iberos ysus imágenes, CD-Rom. Madrid.
PARIS, P., 1903-1904: Essai sur l’art etl’industrie de l’Espagne primitive (2vols.). Paris.
PARIS, P., 1907: «Quelques vases ibéri-ques inédits (Musée Municipal deBarcelone et Musée du Louvre)», Institut
MAM81
El carnassier alado en la cerámica ibérica del Sudeste
d’Estudis Catalans. Anuari 1907, vol. I.Barcelona, pp. 76-88.
PERICOT, L., 1979: Cerámica Ibérica.Barcelona.
PIJOÁN, J., 1911-1912: «El vas ibèrichd’Archena», Institut d’Estudis Catalans.Anuari 1911-1912, vol. IV. Barcelona, pp.685-686.
POVEDA NAVARRO, A. M., 1985:«Representaciones humanas pintadassobre la cerámica ibérica de el Monastil(Elda, Alicante). La ideología en la cerá-mica ibérica pintada», Saguntum 19, pp.183-193.
POVEDA NAVARRO, A. M., 1995:«Iuno Caelestis en la colonia hispanorro-mana de Ilici», ETF II 8, pp. 357-369.
POVEDA NAVARRO, A. M., y UROZRODRÍGUEZ, H., 2007: «Iconografíavascular en El Monastil», en L. Abad y J.A. Soler (eds.), Actas del Congreso deArte Ibérico en la España Mediterránea,(Alicante, octubre 2005). Alicante, pp.125-139.
RAMOS FERNÁNDEZ, R., 1989-1990:«Ritos de tránsito: sus representaciones enla cerámica ibérica», AnMurcia 5-6, pp.101-109.
RAMOS FERNÁNDEZ, R., 1996: «Lasrepresentaciones de grifos en la cerámicaibérica de la Alcudia, su interpretaciónsimbólica», CNA XXIII, vol. 1, Elche,1995, pp. 313-318.
RAMOS FOLQUÉS, A. [R. Ramos y L.Abad (eds.)], 1990: Cerámica ibérica deLa Alcudia (Elche, Alicante). Alicante.
RAMOS MOLINA, A., 2000: La escultu-ra ibérica en el Bajo Vinalopó y el BajoSegura. Elche.
RUIZ, A. y SÁNCHEZ, A., 2003: «Lacultura de los espacios y los animalesentre los príncipes iberos del sur»,Arqueología e iconografía. Indagar en lasimágenes (ed. L’Erma di Bretschneider).Roma, pp. 137-154.
SALA SELLÉS, F., 1992: La «tienda delalfarero» en el yacimiento ibérico de LaAlcudia (Elche-Alicante). Alicante.
SAN VALERO APARISI, J. y FLET-CHER VALLS, D., 1947: Primera campa-ña de excavaciones en el Cabezo del Tío
Pío (Archena). Informes y Memorias 13.Madrid.
SANTOS VELASCO, J. A., 1996a: «Lascerámicas pintadas de Elche y Archena enlas colecciones del Museo ArqueológicoNacional», CNA XXIII 1, Elche, 1995, pp.305-312.
SANTOS VELASCO, J. A., 1996b:«Sociedad ibérica y cultura aristocrática através de la imagen», Al otro lado delespejo. Aproximación a la imagen ibérica(ed. Pórtico). Madrid, pp. 115-130.
SANTOS VELASCO, J. A., 2003: «Lafunción de la imagen entre los iberos»,Arqueología e iconografía. Indagar en lasimágenes (ed. L’Erma di Bretschneider).Roma, pp. 155-165.
SANTOS VELASCO, J. A., 2004:«Iconografía y cambio social: la imagenibérica en Elche y su entorno», El yaci-miento de La Alcudia: pasado y presentede un enclave ibérico. Anejos de AEspA30. Madrid, pp. 223-244.
TARRADELL, M., 1968: Arte ibérico.Barcelona.
TORTOSA, T., 1998: «Los grupos pictóri-cos en la cerámica del sureste y su vincu-lación al denominado estilo Elche-Archena», Actas del CongresoInternacional Los iberos, Príncipes deOccidente. Las estructuras de poder en lasociedad ibérica, Centro Cultural de laFundación La Caixa, Barcelona, 12, 13 y14 de marzo de 1998. Barcelona, pp. 207-216.
TORTOSA, T., 2003a: «El “desencuen-tro” entre la representación del “ser híbri-do” en el mediterráneo y algunas cerámi-cas ibéricas», Seres híbridos. Apropiaciónde motivos míticos mediterráneos (Actasdel seminario-exposición). Casa deVelázquez-Museo Arqueológico Nacional,7-8 de marzo 2002 (ed. Ministerio deEducación, Cultura y Deporte, Subdire-cción General de Información y Publi-caciones). Madrid, pp. 293-310.
TORTOSA, T., 2003b: «Algunas reflexio-nes sobre la iconografía de la cerámicaibérica en época helenística», Arqueologíae iconografía. Indagar en las imágenes(ed. L’Erma di Bretschneider). Roma, pp.167-180.
TORTOSA, T., 2004a: «La ‹vajilla› ibéri-ca de La Alcudia (Elche, Alicante) en el
contexto vascular del Sureste peninsular»,La vajilla ibérica en época helenística(siglos IV-III al cambio de era). Actas delSeminario de la Casa de Velázquez, enero2001. Madrid, pp. 97-111.
TORTOSA, T., 2004b: «Tipología e ico-nografía de la cerámica ibérica figuradadel enclave de La Alcudia (Elche,Alicante)», El yacimiento de La Alcudia:pasado y presente de un enclave ibérico.Anejos de AEspA 30. Madrid, pp. 71-222.
TORTOSA, T. y SANTOS VELASCO, J.A., 1997: «Orígenes y formación de lacolección de vasos pintados de Elche-Archena en el Museo ArqueológicoNacional», Boletín del MuseoArqueológico Nacional 15, n.º 1 y 2, pp.49-57.
TORTOSA, T. y SANTOS VELASCO, J.A., 1998: «Los vasos pintados de Elche-Archena en el Museo ArqueológicoNacional: análisis tipológico e iconográfi-co», Boletín del Museo ArqueológicoNacional 16, n.º 1 y 2, pp. 11-64.
UROZ RODRÍGUEZ, H., 2004-2005:«Sobre la temprana aparición de los cultosde Isis, Serapis y Caelestis en Hispania»,Lucentum 23-24, pp. 165-180.
UROZ RODRÍGUEZ, H., 2006: El pro-grama iconográfico religioso de la«Tumba del orfebre» de Cabezo Lucero(Guardamar del Segura, Alicante).Murcia.
UROZ RODRÍGUEZ, H., e. p.: «Religiónen tiempos de transición: de Iberia aHispania. Poder, control y autoafirma-ción», IV Congreso hispano-italiano his-tórico-arqueológico: Iberia e Italia:modelos romanos de integración territo-rial. Murcia, abril 2006.
UROZ SÁEZ, J., 1997: «En torno a lanecrópolis ibérica de Cabezo Lucero(Guardamar, Alicante)», La Dama deElche. Más allá del enigma, Valencia del10 al 11 de mayo de 1996, GeneralitatValenciana, Dirección General dePatrimonio Artístico. Valencia, pp. 99-117.
UROZ SÁEZ, J.; POVEDA NAVARRO,A. M. y MÁRQUEZ VILLORA, J. C., e.p.: «La transformación de un oppidum encolonia romana: Libisosa», III Seminariode Historia: La Iberia de los oppida antesu romanización. Homenaje a E. A.Llobregat Conesa. Elda, Alicante, diciem-bre 2003.
MAM82
UROZ SÁEZ, J.; POVEDA NAVARRO,A. M.; MUÑOZ OJEDA, F. J. y UROZRODRÍGUEZ, H., 2007: «El departamen-to 86: Una taberna del barrio industrialibérico de Libisosa (Lezuza, Albacete)»,en J. M. Millán y C. Rodríguez (coords.),Arqueología de Castilla-La Mancha.Actas de las I Jornadas (Cuenca, diciem-bre 2005). Cuenca, pp. 143-170.
VÁZQUEZ HOYS, A. M., 1996: «A pro-pósito de la serpiente en las cerámicas ibé-ricas de Elche», CNA, XXIII, vol. 1, Elche,1995, pp. 329-338.
VIDAL DE BRANDT, M. M., 1975: Laiconografía del grifo en la PenínsulaIbérica. Barcelona.
Héctor Uroz Rodríguez